
10 minute read
Acercamiento a la filosofía social
FERNANDO MANCILLAS TREVIÑO *
Con una notable claridad y precisión Rahel Jaeggi (19 de julio de 1967, Berna, Suiza) y Robin Celikates (1977) nos introducen a los principios fundamentales de la filosofía social, desde su ubicación como subdisciplina de la filosofía que estudia las modalidades de vida social, a través de sus prácticas e instituciones sociales. Se presenta así, como un proyecto filosófico que pretende comprender la sociedad de manera analítica y evaluativa. Para ello emprende una reflexión crítica en torno a las estructuras sociales, conjugando la disquisición teórico-social con la ontología social.
Advertisement
Desde la perspectiva de una filosofía crítica se analizan cuestiones nodales en el mundo social contemporáneo como: la relación entre comunidad y sociedad, individuo y sociedad; el rol central de la libertad en la autocomprensión; el reconocimiento como valor constituyente de la identidad personal y autocomprensión del individuo; el análisis de la alienación desde Rousseau hasta Marx pasando por Hegel; las relaciones de poder a través de cinco esferas de la dominación; las funciones críticas del concepto de ideología, finalmente, se observan tres condiciones sobre las posibilidades de la crítica en la perspectiva de una filosofía social.
En primer lugar, se examina el concepto de sociedad civil en Hegel (1770, Stuttgart, Alemania-1831, Berlín, Alemania), a partir de su obra Principios fundamentales de filosofía del derecho (1821), donde se indaga la interrelación entre los individuos y las instituciones estatales. Hegel ubica a la sociedad civil como la diferencia entre la familia y el Estado, considerándola como una sociedad del trabajo en una caracterización fundamental de la Modernidad.
Otro elemento que se destaca es el de la integración de los individuos en la comunidad no como resultado de una decisión consciente, sino como la vinculación de una cultura común e identificación afectiva irradiada por costumbres y tradiciones. Por su parte, Émile Durkheim (1858, Épinal, Francia-1917, París, Francia) afirma que la creciente individualización no deriva precisamente hacia la decadencia y la desintegración social, sino a una transformación de la vinculación y de la integración social. Esta transformación se debe a la diferenciación entre la y orgánica. Entendiendo la solidaridad mecánica como la igualdad y similitud sustentada en una conciencia colectiva convergente, y la solidaridad orgánica en un contexto social de las sociedades modernas basadas en la división social del trabajo. En una interpretación contemporánea, desde la perspectiva filosófica-social, de la solidaridad como elemento intermedio entre los entornos de la comunidad y la sociedad, se concibe que: “a diferencia de la amistad, la solidaridad no implica de suyo una relación directa, sino sobre todo una relación mediada e indirecta de identificación con alguien o algo. La solidaridad deviene también posible entre extraños, como por ejemplo la solidaridad con los insurgentes en una dictadura.” […] “la solidaridad consiste en una relación simétrica, recíproca y no instrumental de apoyo mutuo sobre la base de desafíos, experiencias o proyectos compartidos, y que está vinculada a una pretensión de legitimidad.” […] Entonces dado: “ que la solidaridad hace referencia a la capacidad de relacionarse activamente y positivamente con las condiciones e interdependencias sociales en las que uno, para bien o para mal, ya está implicado, significa comprender que uno se encuentra asociado. Consiste, pues, en una actitud en correspondencia con la perspectiva mo-
A pesar de la multiplicidad de concepciones sobre la libertad, los autores enfatizan la necesidad de un enfoque negativo desde un análisis centrado en sus obstáculos:
1.-Coacción: como la falta de libertad al encontrarse el individuo coaccionado por alguien o algo. Será libre cuando pueda hacer lo que desea sin que impedimentos internos o externos se lo impidan.
2.-Heteronomía: no hay libertad en el individuo cuando se encuentra constreñido por otros. Será libre cuando viva de manera autónoma o autodeterminada.
3.-Determinación: no existe libertad en el individuo cuando está determinado. Es libre cuando no está determinado por nadie o nada y puede evadir las rígidas atribuciones de los otros.
4.-Alienación: no es libre el individuo cuando es un “extraño para sí mismo” en lo que hace. Es libre cuando se identifica con lo que realiza, y sus proyectos y actividades no son impuestos desde el exterior por mecanismos ajenos.
Además de los obstáculos externos a la libertad —como señala Charles Taylor (1931, Montreal Canadá)—, existen los obstáculos internos, como cuando estamos condicionados por el temor, por el autoengaño, por reglas internalizadas coercitivamente, así como por una falsa conciencia que frena la autorrealización. Asimismo, para discurrir sobre la libertad es necesario comprender las condiciones y estructuras sociales en las cuales se encuentran los individuos y los recursos con los que cuentan.
Finalmente, un aspecto central de la libertad es la congruencia y autenticidad con uno mismo: “Ser libre significaría, pues, actuar de manera reflexiva y en base a prioridades reflexionadas, de tal modo que mis acciones expresen de manera fiable, no sólo en determinadas situaciones sino siempre, qué tipo de persona soy y deseo ser Ya no se trata únicamente de la ordenación de mis deseos, sino de la valoración en un sentido fuerte, en el marco de una perspectiva fundamental y a largo plazo relacionada con mi identidad.” Sin embargo, la libertad se relaciona con las instituciones y prácticas sociales esenciales en las que participa el individuo, en un proceso de autocomprensión, y la disponibilidad de recursos sociales que le permitan desarrollar sus acciones.
Una contribución significativa en el universo de la filosofía social ha sido la teoría del reconocimiento recíproco de Axel Honneth (1949, Essen, Alemania), representante destacado de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. A partir del análisis de las interacciones intersubjetivas de reconocimiento y su proceso de institucionalización social como producto de las luchas sociales por el reconocimiento, Honneth ha examinado las condiciones fundamentales para la libertad y autorrealización de los individuos.
Para establecer una relación autónoma y satisfactoria con uno mismo es menester una relación con los demás. Se recupera aquí la premisa del filósofo, psicólogo y sociólogo George Herbert Mead (1863, South Hadley, Massachusetts, Estados Unidos-1931, Chicago, Illinois, Estados Unidos): “Somos lo que somos a través de nuestra relación con los otros”.
El planteamiento crítico de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth estriba en que las relaciones de reconocimiento existentes no son necesariamente satisfactorias, sino que, a pesar de su apariencia, son relaciones desequilibradas y desiguales de dominación y opresión con una patente carencia de libertad.
Se establecen, así en la teoría del reconocimiento cuatro tesis internamente vinculadas:
“1.-El reconocimiento por parte de otras personas significativas (padres, amigos, colegas, etc.), articulado en relaciones intersubjetivas, constituye una condición necesaria no sólo para tener conciencia de sí mismo como persona autónoma, sino también para poder llevar una vida propia y con sentido. […] Solamente siendo reconocidos en aspectos significativos los individuos pueden desarrollar la autoconfianza, el autorrespeto y el sentido de la propia valía en el grado necesario para una conducción autónoma —esto es, libre— de la vida.
2.-En términos morales, nos debemos mutuamente el reconocimiento y el respeto del mismo valor como personas, independientemente de nuestras respectivas cualidades individuales.
3.-Desde la perspectiva de la teoría crítica de la sociedad, las condiciones socioeconómicas que imposibilitan o dificultan las relaciones solidarias recíprocas y, por tanto, el libre desarrollo de las personas autónomas han de ser criticadas como déficits de reconocimiento y, correspondientemente, como ‘patológicas’ e ilegítimas.
4.-En cuanto el diagnóstico de la época, la importancia del reconocimiento se refleja en numerosas luchas y movimientos políticos y sociales contemporáneos donde las demandas de reconocimiento (y no simplemente de redistribución del poder político o de los recursos económicos) devienen centrales”.
Rahel Jaeggi y Robin Celikates revisan profundamente la problemática de la alienación como un fenómeno central del ser humano a lo largo de su historia. Desde un escrutinio en las obras de Jean-Jacques Rousseau, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Sigmund Freud, Georg Simmel, Max Weber, Georg Lukács, Theodor W. Adorno, Herber Marcuse, Jean-Paul Sartre, Richard Sennett y la propia obra de Jaeggi, Alienation (Columbia University Press, 2016).
Primeramente, se define a la alienación como aquella falta de relación respecto a uno mismo y a los demás en un mundo indiferente y ajeno. En este sentido: “Un mundo social u objetivo alienado se presenta ante el individuo como algo carente de sentido, rigidizado o empobrecido, como un mundo que no es ‘el suyo’, en el que no se encuentra ‘ en casa’ o sobre el que no puede ejercer ninguna influencia. Por eso el sujeto alienado se experimenta primordialmente a sí mismo como un objeto pasivo, a merced de poderes que no conoce. Si una relación ‘alienada’ es una relación deficiente que uno establece consigo mismo, con el mundo y con los demás, entonces –si se observa la variedad de fenómenos vinculados al concepto de alienación- la indiferencia, la instrumentalización, la objetivación, el absurdo, la artificialidad, el aislamiento, la falta de sentido y el sentimiento de impotencia constituyen las formas concretas de este déficit”.
En los célebres Manuscritos económico-filosóficos de 1844 Marx distingue cuatro dimensiones del trabajo alienado en el mundo moderno. En primer término, la alienación del trabajador con el producto de su trabajo. En segundo lugar, en el proceso de trabajo mismo. En tercer término, lo que Marx denomina el “ser genérico”, en la relación del ser humano consigo mismo como posibilidad de ser libre, pero también como especie humana. En cuarto lugar, en la escisión de la relación del individuo con su yo, la vida social y natural. Continuando con el desarrollo teórico de Marx, Lukács —sustentado en la tesis de la universalidad de la forma mercancía como elemento fundamental de la sociedad moderna— contribuye con la teoría de la cosificación como expresión eminente de la sociedad capitalista en todas sus modalidades.
En su análisis de las relaciones de poder, los autores recuperan la aportación de la filósofa política Iris Marion Young (1949-2006), en su obra La justicia y la política de la diferencia (2000), al examinar las relaciones de poder asimétricas al distinguir plotación; der; 4. y simbólica.
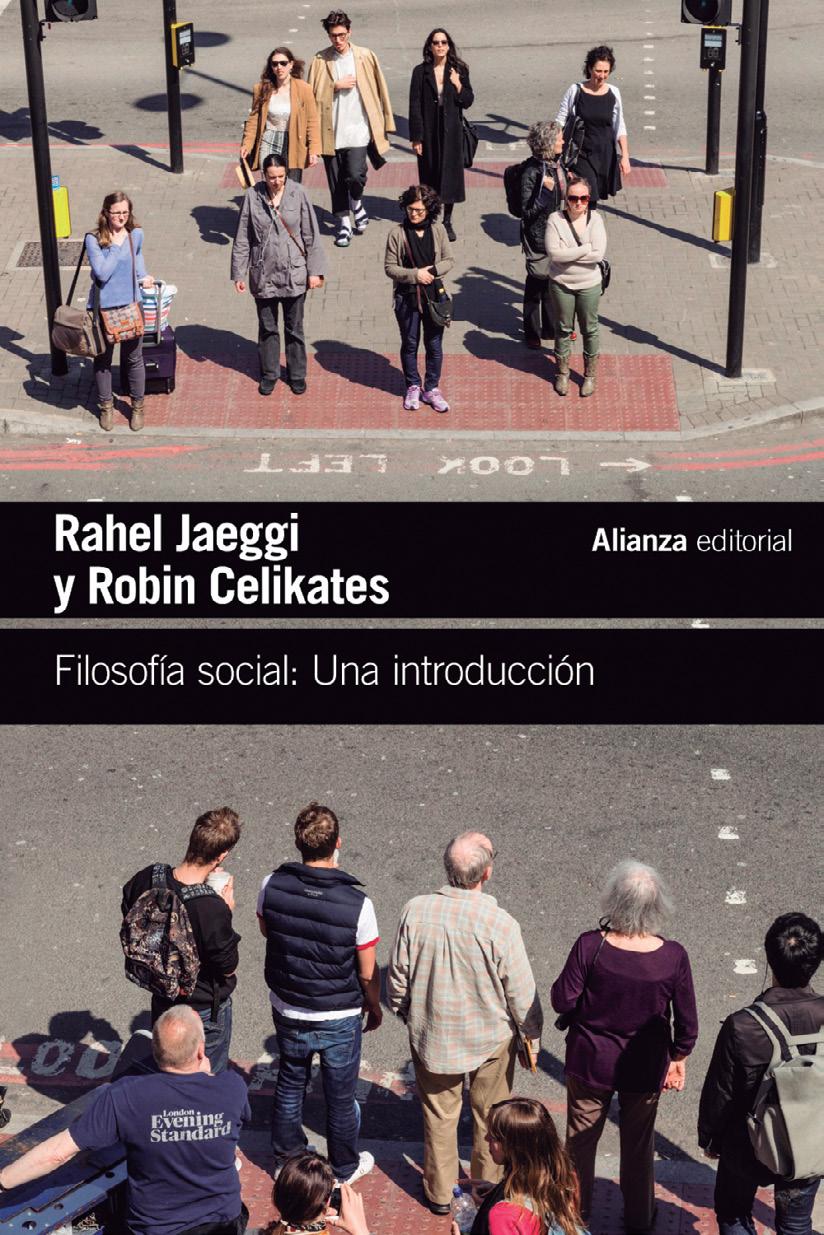
También der examinadas británico del poder blica asignada dimensión agenda decide ma abiertamente dimensión del poder perciben, vicciones deseos
En la be a la ideología como un sistema coherente de creencias con poder para dirigir la acción de los individuos y, asimismo, para ocultar la realidad social imperante, particularmente las relaciones de dominación, opresión, explotación, así como los conflictos sociales. De esta manera, a través de este ocultamiento la ideología contribuye a la reproducción del régimen dominante, sin cuestionamientos.
Desde la perspectiva filosófica-social se establece una concepción crítica de la ideología basada en tres características: 1.-La crítica de la ideología que procede de manera inmanente; 2.-Crítica de la ideología que procede metacríticamente; 3.-Crítica de la ideología dirigida al diagnóstico, crítica y superación de los obstáculos en la experiencia, reflexión y la acción.
1.- La crítica inmanente de la ideología se lleva a cabo apartir del análisis de las contradicciones internas o autocontradicciones de una dimensión social e ideológica y de las experiencias de los actores aquejados por estas contradicciones, subrayando su naturaleza epistémica, genética y funcional. La realidad social misma puede ser contradictoria intrínsecamente, al demandar reglas que se manifiestan como opuestas entre sí, y que no pueden desplegarse sin alguna contradicción, emergiendo así en los actores una conciencia crítica como práctica alternativa de resistencia. En consecuencia. La crítica inmanente de la ideología se dirige al esclarecimiento de la función constituyente de la contradicción y a las causas sistémicas de su discordancia. Por lo tanto, examina de qué manera las contradicciones se encuentran arraigadas en el régimen social imperante, así como su superación a través de la transformación radical de este orden.
2.- La metacrítica de la ideología opera como crítica de segundo orden dirigida hacia el desvelamiento de los mecanismos del orden existente donde se aseguran que las relaciones de dominación aparezcan como naturales y sin alternativa de cambio. Manifestándose como relaciones y autorrelaciones sociales inevitables y, por lo tanto, imposibilitando su crítica. Es decir, cuando las relaciones de injusticia y explotación no se consideran como tales, o no se reconocen adecuadamente, así la ideología obstruye la posibilidad de criticar estas mismas ideologías. En consecuencia, la metacrítica requiere ubicar estos obstáculos de la crítica para lograr su superación.
3.- El diagnóstico, la crítica y superación de los obstáculos de la experiencia, la reflexión y la acción se presenta como premisa fundamental en la crítica de la ideología, en tanto que devela las distorsiones en la autocomprensión y comprensión del mundo por los sujetos, así como la autocomprensión de las identidades sociales sustentada en una “hermenéutica de la sospecha”, que parte de la obra de Marx, Nietzsche y Freud, basada en procesos de aprendizaje y experiencia orientados a la transformación de las relaciones sociales imperantes. En ese sentido, apunta hacia procesos emancipatorios en la autocomprensión de los individuos y en consecuencia, debe actuar de forma inmanente, situada en la praxis social y en una revisión permanente en la práctica.
Como conclusión, se plantea la íntima relación entre la perspectiva filosófica-social y la crítica del poder y la ideología, destacando la relevancia de la crítica inmanente en la comprensión de la ía social. Teniendo sus orígenes en Hegel, volución en Marx y su ulterior desarrollo en eoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, la inmanente, que no sólo evalúa la realidad la norma, sino también la norma ante la realidad, y la pretensión de la transformación de ambos. Por tanto, la crítica inmanente se manien cuanto análisis, no como mera descripde lo existente, sino como crítica, y en cuanto crítica, como análisis y no sólo denuncia de lo xistente. En este sentido, se observa la necesaria integración entre la reflexión filosófica y la investigación social empírica, a través del análisis sociológico en torno a las patologías y crisis sociacomo los aprendizajes en las experiencias autocomprensiones de los grupos sociales.

Rahel Jaeggi (1967) es catedrática de Filosopráctica y Filosofía social en la Universidad umboldt de Berlín, donde dirige el Centro de Humanidades y Cambio Social de la Universidad de Berlín. Sus campos de investigación abarcan la ontología social, la antropología filosófica, la filosofía práctica, la filosofía social, la teoría crítica, entre otros. Es autora de: Capitalismo. (Una conversación desde la teoría crítica) con Nancy Fraser, Morata (2019); Alienation (New Directions in Critical Theory), Columbia University Press (2016); Critique of Forms of Life, Harvard University Press (2018); Fortschritt und Regression (Progrés i regressió, Suhrkamp (2022). Robin Celikates (1977), Investigador en la Universidad Johann Wolfang Goethe de Frankfurt, profesor asociado de Filosofía práctica y social en la Universidad de Amsterdam, Holanda, profesor invitado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es profesor de Filosofía social y Antropología en la Universidad Libre de Berlín y director adjunto del Centro de Humanidades y Cambio Social de Berlín en la Universidad Humboldt de Berlín. Asimismo, es editor de la revista Critical Times. Sus áreas de investigan son: Filosofía moral del reconocimiento, sistemas democráticos, ciudadanía, migración, teoría social, desobediencia civil, entre otras. Es autor de: Transformations of Democracy: Crisis, Protest and Legitimation (2015); Global Cultures of Contestation: Mobility, Sustainability, Aesthetics & Connectivity, Palgrave MacMillan (2018).
Rahel Jaeggi, Robin Celikates, Filosofía. Una introducción, Madrid, Alianza, 2023, 179 páginas.










