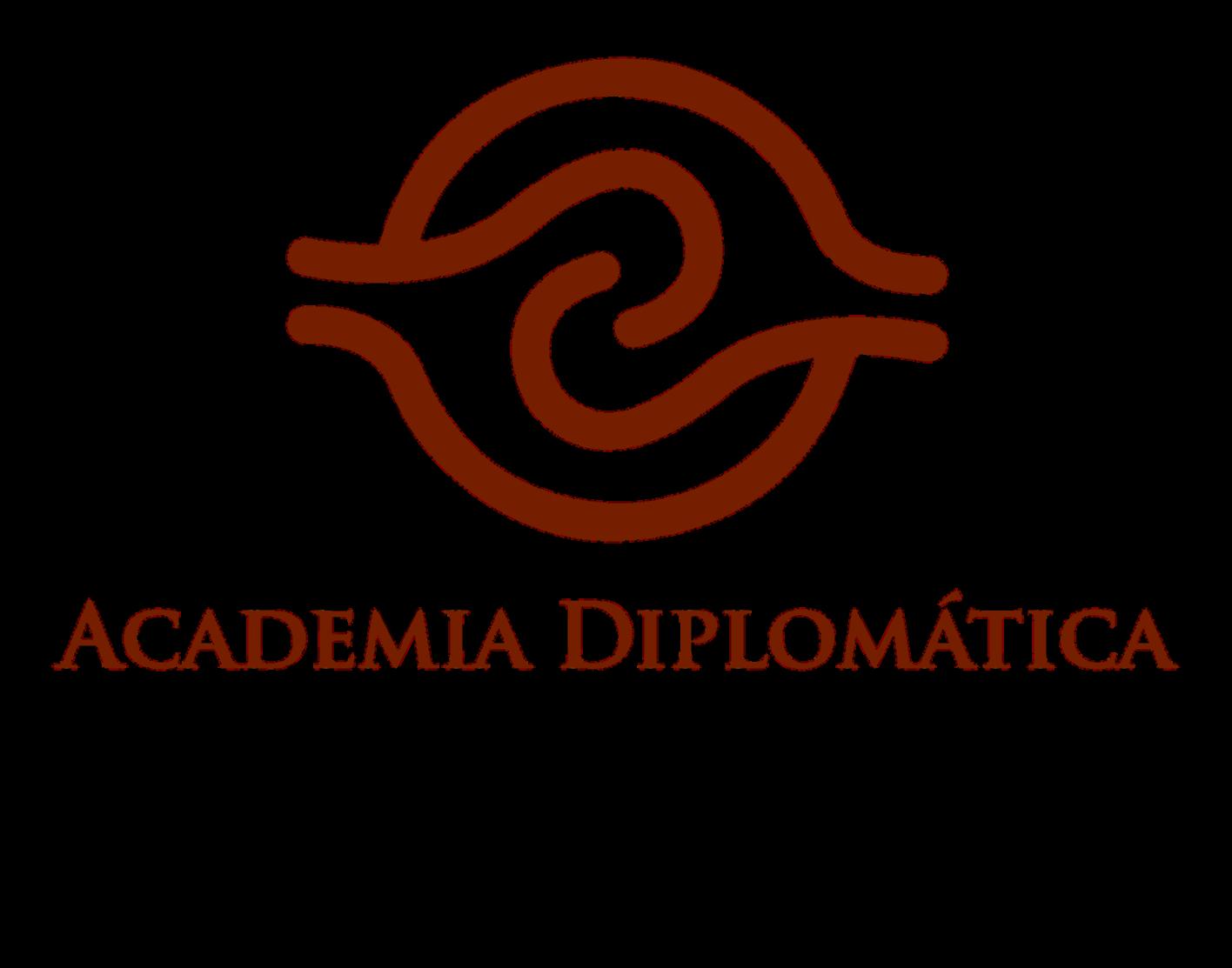Minería de Asteroides en el Derecho Espacial Internacional
Juan Pablo Hernández Páez

A R T Í C U L O 16
Minería de Asteroides en el Derecho Espacial Internacional
Juan Pablo Hernández Páez es Tercer Secretario de la Subdirección de Política Multilateral para la Organización de las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala Es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, por la Universidad Francisco Marroquín y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar.
Todas las opiniones expresadas en este artículo son personales
Introducción
El 17 de marzo de 1852, el astrónomo Annibale de Gasparis descubrió uno de los asteroides más grandes y masivos jamás conocidos.[1] Denominado 16 Psyche, este asteroide tiene un diámetro de más de 220 kilómetros y es tan masivo que las perturbaciones gravitacionales que produce sobre otros asteroides son observables desde la Tierra [2] La Dra Tracy Becker, autora titular de un estudio realizado a través del Hubble Space Telescope, ha señalado que 16 Psyche podría estar compuesto casi completamente de hierro y níquel.[3] Esto ha llevado a algunos a especular que el valor de los recursos minerales del asteroide asciende a los diez trillones de dólares de los Estados Unidos.[4]
El potencial comercial de los cuerpos celestes no ha pasado desapercibido La explotación de los recursos naturales de otros mundos tiene un atractivo innegable desde el punto de vista económico. En una entrevista en el Fox Business Network, el Dr. Neil deGrasse Tyson aseveró que “el primer trillonario será la primera persona que explote los recursos espaciales en los asteroides y los cometas” [1] En contraste, existe considerable incertidumbre acerca de los principios políticos y legales que deben regir la actividad minera de los Estados y sus nacionales en el espacio El propósito de este breve artículo es examinar el estado actual del derecho internacional sobre el espacio ultraterrestre, y ofrecer algunas conclusiones preliminares acerca de la licitud de la extracción minera en los cuerpos celestes, así como los principios que deben regir la actividad de los Estados en este ámbito
Descripción general del derecho espacial
El derecho internacional del espacio ultraterrestre, también llamado derecho cósmico o simplemente derecho espacial, es el conjunto de normas de derecho internacional destinadas a regular la conducta de los Estados y demás personas jurídicas internacionales en el espacio exterior, que se sitúa más allá de los espacios aéreos de los Estados de conformidad con el derecho internacional
Debido a la limitada actividad espacial que ha sido realizada por los Estados, el derecho espacial se encuentra en un estado fragmentario y poco desarrollado La práctica de los Estados es escasa, por lo que el ejercicio de identificar la existencia de costumbres jurídicamente vinculantes es complejo El corpus del derecho espacial se encuentra codificado, en alguna medida, en los cinco tratados internacionales desarrollados en el seno de las Naciones Unidas para regular la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los cuerpos celestes, con fines pacíficos:
[[1] Schmadel, L D (2012) Dictionary of Minor Planet Names (6a edn). Springer Science & Business Media, páginas 14-15
[2] Elkins-Tanton, L T et al (2020) “Observations, meteorites and models: A preflight assessment of the composition and formation of (16) Psyche” Journal of Geophysical Research: Planets, vol 125(3), página 23
[3] Becker, T M (2020) “HST UV Observations of Asteroid (16) Psyche”. The Planetary Science Journal, vol. 1:53, página 7
[4] Gamillo, E (2022) “This Metal-Rich, Potato-Shaped Asteroid Could Be Worth $10 Quintillion.” SmithsonianMagazine, 4 de enero de 2022 Consultado el 22 de enero de 2023; Carter, J (2021) “NASA Is Set to Explore a Massive Metal Asteroid Called ‘Psyche’ That’s Worth Way More Than Our Global Economy” Forbes, 28 de diciembre de 2021 Consultado el 22 de enero de 2023; Parnell, B (2017) “Nasa Will Reach Unique Metal Asteroid Worth $10,000 Quadrillion Four Years Early” Forbes, 26 de mayo de 2017 Consultado el 22 de enero de 2023
[5] Traducción libre del autor Declaración original en inglés: “The first trillionaire is going to be the first person who exploits space resources on asteroids and comets.” Fox Business “Neil deGrasse Tyson: First trillionaire will exploit space resources” Disponible en el sitio oficial de Youtube de Fox Business Consultado el 22 de enero de 2023
17
Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que fue aprobado el 19 de diciembre de 1966 a través de la resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 10 de octubre de 1967 (en adelante, el “OST”[1] o “Tratado”)
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, que fue aprobado el 19 de diciembre de 1967 a través de la resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General, y entró en vigor el 3 de diciembre Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, que fue aprobado el 29 de noviembre de 1971 a través de la resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, y entró en vigor el 11 de septiembre de 1972. -Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, que fue aprobado el 12 de noviembre de 1974 a través de la resolución 3235 de la Asamblea General, y entró en vigor el 15 de septiembre de 1976
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, que fue aprobado el 5 de diciembre de 1979, a través de la resolución 34/68 de la Asamblea General, y entró en vigor el 11 de julio de 1984 (en adelante, el “Acuerdo sobre la Luna”)
Estos cinco instrumentos están complementados por una serie de declaraciones de principios adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en temas como la utilización de satélites artificiales para las transmisiones internacionales directas por televisión,[1] la teleobservación de la Tierra desde el espacio,[2] la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre[3] y la cooperación internacional en el espacio en beneficio e interés de todos los Estados.[4]
El OST, primero en este catálogo de instrumentos internacionales, es considerado por las Naciones Unidas como la “base jurídica general para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, que se complementa de manera específica por los otros cuatro tratados.[1] La elaboración de este tratado se desencadenó como consecuencia del desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales en los años 1950, los cuales podían alcanzar objetivos en el espacio Como resultado del lanzamiento del satélite artificial Sputnik 1 y la ulterior carrera armamentística entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América,[2] la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 17 de octubre de 1963 una resolución por la que exhortó a todos los Miembros de la Organización a abstenerse de la colocación de armas de destrucción masiva en el espacio [3] Más adelante, esto llevó a la adopción del OST,[4] cuya finalidad era garantizar que las actividades de las naciones con capacidad espacial no pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales
[6] Cf Corte Internacional de Justicia Asunto relativo a la Plataforma Continental del Mar del Norte (República Federal de Alemania / Dinamarca y Países Bajos) Sentencia del 20 de febrero de 1969 Informes de la CIJ, 1969, páginas 42-44, párrafos 73-78; párrafo 1 b) del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
[7] Por su nombre abreviado en inglés: “Outer Space Treaty”, Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre
[8] Resolución 37/92 de la Asamblea General, aprobada el 10 de diciembre de 1982
[9] Resolución 41/65 de la Asamblea General, aprobada el 3 de diciembre de 1986
[10] Resolución 47/68 de la Asamblea General, aprobada el 14 de diciembre de 1992
[11] Resolución 51/122 de la Asamblea General, aprobada el 13 de diciembre de 1996
[12] Naciones Unidas Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre Documento Ref.: ST/SPACE/11, 2002, página vii
18
Algunas de las características particulares del OST incluyen a las siguientes El Tratado declara que la utilización y exploración del espacio está abierta de manera no discriminatoria a todas las naciones del mundo. Estas actividades espaciales incumben a toda la comunidad de naciones, y deben realizarse en su beneficio e interés.[1] De esa cuenta, se prohíbe la apropiación nacional del espacio o de la Luna y los cuerpos celestes que en él se encuentran, incluyendo las reivindicaciones de soberanía [2] Se prohíbe la colocación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en los cuerpos celestes o en el espacio ultraterrestre de cualquier forma [3] Los astronautas se consideran “enviados de la humanidad” en el espacio, y los Estados parte tienen la obligación de prestarles toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado parte o en altamar, así como de devolverlos con seguridad y sin demora al Estado de registro de su vehículo espacial [4] El Tratado establece un régimen de responsabilidad para las actividades espaciales de los Estados parte,[5] complementado por las disposiciones del Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1971.
La extracción de recursos de los cuerpos celestes
En ocasiones, cuando se ha abordado este tema en la doctrina, el análisis se ha enfocado en el artículo II del OST, que prohíbe la apropiación nacional de la Luna u otros cuerpos celestes.[1] Es importante resaltar que, aunque esta prohibición forma parte del Tratado, no es vinculante solamente para los Estados que son partes en él Este principio de “no apropiación” es una norma de derecho internacional consuetudinario de aplicación general que, de acuerdo con una parte de la doctrina, constituye una norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens), que no admite pacto en contrario en ninguna circunstancia.[2] Esto se debe a que el principio de no apropiación se considera una derivación de la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, codificada en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que reviste la misma característica [3]
En la opinión del autor, es necesario hacer una distinción entre la actividad extractiva como tal, y el estatus internacional de los recursos extraídos de los cuerpos celestes. El artículo II del OST es un factor pertinente en cuanto al segundo tema, en la medida en que la declaración de derechos de propiedad sobre los recursos extraídos se considere “apropiación nacional”, cuestión que no se aborda en este estudio
[[13] US State Department “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies” Disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consultado el 22 de enero de 2023
[14] Resolución 1884 (XVIII) de la Asamblea General, aprobada el 17 de octubre de 1963
[15] El OST estuvo precedido por la Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, aprobada el 13 de diciembre de 1963 a través de la resolución 1962 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
[16] Artículo I
[17] Artículo II
[18] Artículo IV
[19] Artículo V Estas disciplinas se complementan con las del Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1967
[20] Artículos VI-VIII
19
Por el otro lado, el artículo II no necesariamente es un elemento decisivo al momento de determinar la licitud de la minería en los cuerpos celestes. El término “apropiación” (appropriation)[1] se refiere a “tomar algo como propio, usualmente sin permiso”,[2] “tomar posesión exclusiva de algo”, “sin autoridad o derecho” [3] En combinación con el término “nacional” (national), esto supone que el término “apropiación” hace referencia a algo que se relaciona o es típico de una nación y su pueblo, en contraste con otras naciones, o algo que pertenece a una nación en particular [1] En contexto, el mismo artículo II ejemplifica formas en las que esa “apropiación nacional” puede ocurrir: por “reivindicación de soberanía”, “uso” u “ocupación”, que son formas habituales de adquisición de territorio en el derecho internacional.[2] El principio de ejusdem generis sugiere que la frase “ni de ninguna otra manera” debe interpretarse de manera consistente con los otros elementos de la enumeración Como consecuencia, la frase final del artículo II se refiere a la adquisición de territorio a través de cualquier otro medio. Analizados desde el punto de vista del objeto y fin del OST, estos elementos apuntan a que el término “apropiación nacional” significa la pretensión, por parte de un Estado, de adquirir territorio o ejercer soberanía en el espacio, en la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste La mera extracción de recursos mineros en un cuerpo celeste, sin más, habitualmente no alcanzará este alto umbral,[3] aunque esto deberá decidirse de caso a caso
El artículo II del OST tampoco es la herramienta más adecuada de abordar el problema de la minería en los cuerpos celestes. El motivo es que, siempre que se examine esta cuestión desde el punto de vista del concepto de “apropiación nacional”, en el sentido del artículo II, será sencillo evitar la aplicación del OST aseverando que la actividad extractiva no es un acto de apropiación, sino que, por el contrario, se trata de una actividad pacífica que no está expresamente prohibida.
Visto desde esta perspectiva, el acto de extraer recursos de un cuerpo celeste solamente será inconsistente con el artículo II del Tratado si dicha extracción se considera una reivindicación de soberanía o algún otro acto de apropiación nacional por parte del Estado extractor La distinción que se hace en el texto del Tratado entre “apropiación nacional” y “utilización”[4] implica que estos términos no deben tener el mismo significado, porque de lo contrario los negociadores del Tratado hubiesen optado por prohibir expresamente todas las formas de utilización del espacio o de los cuerpos celestes Como consecuencia, es necesario interpretar que no todo acto por el que se utiliza un cuerpo celeste o sus recursos constituye “apropiación nacional”; se requiere un elemento adicional para que esa actividad contraríe lo dispuesto en el artículo II del Tratado. En todos los demás casos, la licitud de la minería de los cuerpos celestes debe examinarse de manera más general, teniendo en cuenta las demás disposiciones del Tratado, o el derecho internacional consuetudinario
[27] Cambridge Dictionary “National” Consulta realizada el 22 de enero de 2023; Merriam-Webster Dictionary “National” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
[28] Shaw, M (2017) International Law Cambridge University Press (8ª edn), página 367
[29] Esto puede discernirse en comparación a otros regímenes comunes en el derecho internacional Por ejemplo, el potencial de exploración y explotación de los fondos marinos de ninguna forma implica que la Zona haya dejado de ser patrimonio común de la humanidad
[30] Véase el primer párrafo del artículo I del OST
20
El Acuerdo sobre la Luna de 1979 confirma esta cuestión Mientras que el párrafo 2 del artículo 11 reproduce el texto del artículo II del OST en referencia a la Luna, el párrafo 3 del mismo artículo va más allá. Ahí se establece que ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales, podrán ser propiedad de ningún Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental ni de ninguna persona física. Se aclara también que el emplazamiento de personal y equipo en la Luna no creará derechos de propiedad Estas dos disposiciones confirman que, como mínimo, el ejercicio de derechos de propiedad se puede distinguir del concepto de “apropiación nacional”. Asimismo, este texto sugiere que el Acuerdo de 1979 sí prohíbe la minería en la Luna.
La conclusión de que la minería, sin más, no equivale a “apropiación nacional” tiene cierto soporte en la práctica de los Estados El autor se permite resaltar el párrafo 2 de la sección 10 de los Acuerdos de Artemisa, en el que los signatarios afirmaron que la extracción de recursos espaciales de la Luna, los asteroides u otros cuerpos celestes no constituye inherentemente una “apropiación nacional” en el sentido del artículo II del OST Sin embargo, cabe mencionar que los Acuerdos de Artemisa no crean obligaciones vinculantes, y solamente han sido suscritos por poco más de veinte países [1] Por consiguiente, su celebración no constituye un acuerdo o una práctica ulterior que aclare la interpretación del OST, en el sentido del párrafo 3, literales a) y b), del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Así las cosas, la extracción de recursos espaciales, per se, no está expresamente prohibida por el OST Sin embargo, esto no significa que dicha actividad esté completamente libre de limitaciones internacionales El objeto y fin del Tratado es impedir que la exploración y la utilización del espacio amenacen la paz y la seguridad internacionales. En esa línea, el primer párrafo del artículo I establece que estas actividades deben realizarse “en provecho y en interés de todos los países”, y que “incumben a toda la humanidad” Estas frases generales sugieren que el interés del Tratado no radica solamente en que los beneficios de la exploración y utilización de los recursos espaciales sean repartidos entre todas las naciones del mundo También implica que estas actividades no deben realizarse si perjudican los intereses de los otros Estados o ponen en peligro su habilidad de explorar o utilizar el espacio libremente.[32]
21
[31] Entre ellos, los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Luxemburgo, Italia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Polonia, México, Israel, Rumanía, Baréin, Singapur, Colombia, Francia, Ruanda, Nigeria y Arabia Saudita
El artículo IX confirma esta conclusión: de conformidad con esta disposición, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y sus cuerpos celestes, el Estado debe “tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados Partes en el Tratado”. Si hay motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados en la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos, el artículo IX dictamina que esos otros Estados deben tener la posibilidad de solicitar la celebración de consultas sobre dicha actividad, y el Estado que la ha proyectado tiene la obligación de efectuar él mismo esas consultas, antes de iniciar su ejecución.
En esta obligación está implícito el deber del Estado que proyectó la actividad de realizar una evaluación de los impactos que esta pueda provocar en las actividades de exploración y utilización de otros Estados, y en los recursos espaciales involucrados En otras palabras, cae por su propio peso que un Estado que planea realizar dichas actividades debe, como mínimo, llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental causado por el proyecto, tanto en la Tierra como fuera de ella.[1] Si esa evaluación revela un impacto al medio ambiente que podría perjudicar las actividades espaciales de otros Estados, las Partes en el OST tienen la obligación de entablar consultas al respecto antes de iniciar la actividad
Tomando el artículo IX como punto de partida, si una actividad tiene el potencial de causar un daño grave y extendido al medio ambiente en la Tierra o en el espacio, el deber de consulta puede convertirse en un esfuerzo multilateral extremadamente complejo En el marco legal del OST, donde el espacio es patrimonio común de los Estados, esto puede llevar a la conclusión de que el Estado que realiza la actividad tiene la obligación de entablar una consulta multilateral con todos los países potencialmente afectados, incluso aquellos que no son partes en el Tratado, e independientemente de si tienen capacidad espacial.[2] Esta situación se volverá progresivamente más frecuente conforme los Estados comiencen a depender más de los recursos provenientes del espacio ultraterrestre
Claro está que la obligación de consultar a los otros países no implica que estos tengan un derecho de veto sobre las actividades que produzcan el efecto descrito. El problema es que el artículo IX no aclara cuál es el propósito o el resultado esperado de las consultas. Como mínimo, se esperaría que el Estado que pretende emprender la actividad tenga en cuenta las observaciones formuladas por los demás países con la finalidad de que sus actos de exploración o utilización espacial no provoquen un perjuicio irreparable a los intereses de la humanidad De lo contrario, ese Estado infringiría lo dispuesto en el artículo I del Tratado
[34] Cf Artículo I: “La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad” (las cursivas no figuran en el texto original).
[35] Véase el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
[36] Esta palabra se utiliza en los artículos I, III, IV, IX, X, XI y XIII del OST
[37] Merriam-Webster Dictionary “Use” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
[38] Cambridge Dictionary “Use” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
[39] Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. “Utilización”. Consulta realizada el 22 de enero de 2023
22
Es importante resaltar que la actividad minera o extractiva sí cae dentro de este esquema de consultas y evaluaciones En su sentido corriente,[1] el término “utilización” (use)[2] significa “poner en acción”, “gastar”, “consumir”,[3] dedicar a un propósito particular, explotar,[4] “hacer que algo sirva para un fin”, “aprovecharse” [5] En contexto, la actividad de utilización debe realizarse de tal forma que no se produzca “contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres” (artículo IX). El mismo artículo resalta que las actividades de utilización pueden crear un “obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados Partes en el Tratado en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”
Analizados desde el punto de vista del objeto y fin del Tratado, estos factores apuntan a una serie de conclusiones.
Primero, el término “utilización” abarca el aprovechamiento de los recursos de la Luna y los cuerpos celestes
En línea con el artículo I, esto significa que los actos de utilización que involucren dicho aprovechamiento no son contrarios al OST, siempre que se realicen con fines pacíficos y no infrinjan otras disposiciones del Tratado
Segundo, el artículo IX menciona la posibilidad de la “introducción” de “materias extraterrestres” “en el medio ambiente de la tierra”. Es decir que la extracción de un mineral u otro recurso de un cuerpo celeste para su introducción a la Tierra no es inconsistente con el Tratado, sujeto a la obligación de que esa actividad no cause contaminación nociva o cambios desfavorables a nuestro medio ambiente
Tercero, aunque el artículo I resalta que estas actividades “deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países”, no hay nada en el Tratado que prohíba que estas actividades se desarrollen con una finalidad de aprovechamiento comercial, pública o privada Sin embargo, el artículo I sí implica que esas actividades pueden (e, incluso, deben) someterse a un régimen de protección ambiental y repartición de beneficios en el que puedan participar todos los Estados, sean o no partes en el OST y sus acuerdos ulteriores. Esta conclusión se ve apoyada por el hecho de que el Tratado distingue entre la categoría general de “todos los países”, cuando se refiere a los sujetos que tienen el derecho a beneficiarse de las actividades espaciales, y la subcategoría de “Estados Partes”, sobre quienes lógicamente recaen las obligaciones emanantes del Tratado
[40] Esto no obsta que pueden existir beneficios ambientales en la extracción de los recursos espaciales frente a su equivalente terrestre Todos estos factores deben ser tomados en consideración al momento de desarrollar un marco legal y político adecuado
23
Derivado de las consideraciones anteriores, el autor concluye que las actividades extractivas están permitidas en el espacio ultraterrestre. Sin embargo, están sujetas a la obligación de realizar evaluaciones del impacto ambiental; a un régimen de consultas con los Estados afectados por la actividad (potencialmente, todos los Estados de la comunidad internacional); y a la obligación de repartir los beneficios obtenidos con todos los Estados, sean o no partes en el OST
En la implementación de estos deberes, es importante apuntar algunas cuestiones. En este momento, se conoce poco acerca de las implicaciones ambientales y económicas de la explotación del espacio [1] La obligación prevista en el artículo I del OST de utilizar dicho espacio en beneficio y en interés de toda la humanidad debe llevarnos a la conclusión de que, mientras no se conozcan con suficiente certeza las consecuencias medioambientales y naturales, los Estados deben ejercitar cautela. A modo de comparación, un argumento similar fue esgrimido por varios Estados, entre ellos Palau, Fiji, Samoa, Micronesia, Nueva Zelanda, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Panamá y Chile,[1] para exigir una pausa o un moratorio sobre la minería de los fondos marinos en el marco del 27º período de sesiones del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos Al igual que el espacio ultraterrestre, los fondos marinos (denominados la “Zona” en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[2]) no están sujetos a apropiación nacional[3] y las actividades que se desarrollan en ellos deben realizarse en beneficio de toda la humanidad [4] Sin embargo, a diferencia de los fondos marinos, no existe una organización internacional que ostente el poder para regular las actividades[5] en el espacio con efecto vinculante para la generalidad de los Estados,[6] y que tenga la facultad de decidir sobre la repartición de los beneficios [7] Esto debe resaltar la necesidad de que las actividades extractivas no se realicen en los cuerpos celestes mientras no se conozcan con más exactitud la magnitud y la gravedad de sus consecuencias para el “medio ambiente del espacio ultraterrestre”, utilizando la terminología de las Naciones Unidas
También es importante señalar que las consideraciones anteriores se aplican tanto a la actividad extractiva de los Estados, como a la de los actores no estatales. De conformidad con el artículo VI del OST, los Estados parte son responsables internacionalmente, tanto por las actividades gubernamentales como las no gubernamentales, las cuales deben autorizar y fiscalizar constantemente con la finalidad de asegurar que se realicen de conformidad con el Tratado Un Estado puede ser responsable de una infracción del Tratado en este contexto si una actividad extractiva realizada de manera inconsistente con las disposiciones de ese instrumento es atribuible a ese Estado[1] o, en ausencia de atribución, si el Estado incumplió su obligación de examinar, supervisar y fiscalizar esa actividad para garantizar que fuera consistente con el Tratado.
[[41] Guerrero, M (2023) “Opposition Grows Among Countries as Seabed-Mining Efforts Push Ahead” Pass Blue, 2 de enero de 2023 Consulta realizada el 22 de enero de 2023
[42] Párrafo 1 1) del artículo 1 de la Convención
[43] Párrafo 1 del artículo 137 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
[44] Artículo 140 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
[45] Véase el artículo 157 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con relación a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
[46] Noyes, J E (2012) “The Common Heritage of Manking Past, Present, and Future” Denver Journal of International Law & Policy, vol 40, página
465; Koskenniemi, M y M Lehto (1996) “The Privilege of Universality: International Law, Economic Ideology and Seabed Resources” Nordic Journal of International Law, vol 65, páginas 551-552
[47] Véase el artículo 140 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con relación a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
[48] Naciones Unidas Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. Documento Ref.: ST/SPACE/11, 2002, página v
24
Conclusiones
Puesto que el espacio exterior es una res communis omnium, es claro que la actividad estatal que pueda afectarlo grave o irreparablemente no debe emprenderse unilateralmente, y no puede iniciarse sin tener certeza en cuanto a la magnitud y gravedad de sus consecuencias Durante su 58º período de sesiones en el mes de junio de 2019, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) convocó a consultas con los Estados miembros, para propiciar un intercambio de opiniones amplio e inclusivo acerca de la futura exploración, explotación y utilización de los recursos extraterrestres [1] En sus respuestas a esta convocatoria, algunos Estados resaltaron la necesidad de realizar intercambios sobre la mejor manera de asegurar que las actividades de explotación de los recursos extraterrestres se realicen en beneficio de toda la humanidad, en línea con el artículo I del OST.[2]
También se resaltó la importancia de aclarar de qué forma puede garantizarse que los actos de explotación en el espacio no constituyan “apropiación nacional” en el sentido del artículo II del Tratado [3] Uno de los Estados encuestados resaltó la necesidad de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para promover y garantizar la “equidad” en la utilización de los recursos espaciales, para el beneficio de la comunidad global.[4]
En virtud de la considerable incertidumbre que rodea a la explotación de los recursos espaciales, es necesario que la comunidad internacional aúne esfuerzos para crear un régimen que garantice que esas actividades se realicen responsablemente Esto puede involucrar la elaboración de un sexto tratado sobre el derecho espacial que regule las actividades de explotación y extracción en los cuerpos celestes, para complementar al Tratado de 1967. Los Estados pueden encontrar cierta inspiración en el sistema establecido en el marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, al menos en cuanto a sus propósitos y funciones Un sistema centralizado para el otorgamiento de licencias de prospección, exploración y explotación espaciales ayudaría a brindar mayor transparencia en estas actividades. Los parámetros para la creación de este sistema deben erigirse firmemente sobre los principios fundamentales del derecho internacional público: la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección del medio ambiente (terrestre y extraterrestre), la justa y equitativa repartición de los beneficios obtenidos del espacio, y la plena implementación de los derechos humanos. El sistema debe permitir una discusión abierta y representativa sobre las actividades a desarrollarse en el espacio ultraterrestre, teniendo en mente la importancia de conservar los recursos naturales de otros planetas para nuestras generaciones futuras Mientras se establece un sistema con estas características, una posible alternativa sería la Asamblea General de las Naciones Unidas, como órgano parlamentario y foro de discusión sobre asuntos públicos internacionales, con la clara limitación de que la Asamblea, a diferencia del Consejo de Seguridad, carece de un poder decisorio con efectos vinculantes. Estas cuestiones son de indispensable análisis mientras desarrollamos las tecnologías necesarias para que la exploración y explotación del espacio sean posibles y comercialmente eficientes Es nuestra responsabilidad compartida crear un marco político y jurídico adecuado y robusto para el momento en que nos adentremos en lo desconocido en busca de nuevos mundos
25
Bibliografía
Instrumentos internacionales y normas análogas
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, 5 de diciembre de 1979 1363 UNTS 3
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, 19 de diciembre de 1967 672 UNTS 119
Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 2001, vol II, parte dos Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945 1 UNTS XVI, incluso el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 10 de diciembre de 1982 1833 UNTS 3
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969 1155 UNTS 331
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, 12 de noviembre de 1974 1023 UNTS 15
Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, 29 de noviembre de 1971 961 UNTS 187
Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 19 de diciembre de 1966 610 UNTS 205
Libros
Hobe S et al (2017) Cologne Commentary on Space Law - Outer Space Treaty Berliner Wissenschafts-Verlag
Schmadel, L D (2012) Dictionary of Minor Planet Names (6a edn) Springer Science & Business Media
Shaw, M (2017) International Law Cambridge University Press (8ª edn), página 367
Artículos
Becker, T M (2020) “HST UV Observations of Asteroid (16) Psyche” The Planetary Science Journal, vol 1:53
Elkins-Tanton, L T et al (2020) “Observations, meteorites and models: A preflight assessment of the composition and formation of (16) Psyche” Journal of Geophysical Research: Planets, vol 125(3)
Hernández Páez, J P (2021) “Whose Law Applies in Mars? Self-Determination, National Appropriation and Private International Law” The Treaty Examiner, vol 2:1
Koskenniemi, M y M Lehto (1996) “The Privilege of Universality: International Law, Economic Ideology and Seabed Resources” Nordic Journal of International Law, vol 65
Noyes, J E (2012) “The Common Heritage of Manking Past, Present, and Future” Denver Journal of International Law & Policy, vol 40
Documentos de las Naciones Unidas
COPUOS Subcomité Jurídico General exchange of views on potential legal models for activities in exploration, exploitation and utilization of space resources
Responses to the set of questions provided by the Moderator and Vice-Moderator of the Scheduled Informal Consultations on Space Resources: Note by the Secretariat
Documento Ref : A/AC105/C 2/2021/CRP 8, 2021
Naciones Unidas Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre Documento Ref : ST/SPACE/11, 2002
Resolución 1884 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 17 de octubre de 1963
Resolución 1962 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 1963
Resolución 37/92 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1982
Resolución 41/65 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 3 de diciembre de 1986
Resolución 47/68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1992
Resolución 51/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 1996
Jurisprudencia internacional
Corte Internacional de Justicia Asunto de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina c Uruguay) Sentencia del 20 de abril de 2010 Informes de la CIJ, 2010
Corte Internacional de Justicia Asunto relativo a la Plataforma Continental del Mar del Norte (República Federal de Alemania / Dinamarca y Países Bajos) Sentencia del 20 de febrero de 1969 Informes de la CIJ, 1969
Sitios web
Cambridge Dictionary “Use”, “Appropriation”, “National” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
Carter, J (2021) “NASA Is Set to Explore a Massive Metal Asteroid Called ‘Psyche’ That’s Worth Way More Than Our Global Economy” Forbes, 28 de diciembre de 2021 Consultado el 22 de enero de 2023
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española “Utilización” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
Fox Business “Neil deGrasse Tyson: First trillionaire will exploit space resources” Disponible en el sitio oficial de Youtube de Fox Business Consultado el 22 de enero de 2023
Gamillo, E (2022) “This Metal-Rich, Potato-Shaped Asteroid Could Be Worth $10 Quintillion ” Smithsonian Magazine, 4 de enero de 2022 Consultado el 22 de enero de 2023
Guerrero, M (2023) “Opposition Grows Among Countries as Seabed-Mining Efforts Push Ahead” Pass Blue, 2 de enero de 2023 Consulta realizada el 22 de enero de 2023
Merriam-Webster Dictionary “Use”, “Appropriation”, “National” Consulta realizada el 22 de enero de 2023
Parnell, B (2017) “Nasa Will Reach Unique Metal Asteroid Worth $10,000 Quadrillion Four Years Early” Forbes, 26 de mayo de 2017 Consultado el 22 de enero de 2023
US State Department “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies” Disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos Consultado el 22 de enero de 2023
26
27
Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto.
Antonio José de Irisarri
Diplomacia Pontifica: El papel de la Santa Sede en el Siglo XXI y su intervención en el Arreglo Internacional de Contoversias
José Miguel Gaitán Grajeda

A R T Í C U L O 28
Diplomacia Pontifica: El papel de la Santa Sede en el Siglo XXI y su intervención en el Arreglo Internacional de Contoversias
“Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra ” Papa Francisco .
Resumen
La Diplomacia Pontifica es representada en la Santa Sede, que la misma no es definida de un sentido amplio en el Código de Derecho Canónico ya que establece que comprende al Romano Pontífice, a las instituciones de la Curia Romana, la Secretaría de Estado; pero no establece una definición concreta y precisa de lo que supone ser el órgano supremo de la Iglesia católica. La Santa Sede de acuerdo a los Manuales del Derecho Internacional Público es un sujeto atípico con personalidad internacional que actúa como tal en la comunidad internacional y su participación es activa en cada decisión mundial Es imperante negar que no es así, confirmándolo con los datos en que determinan que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de sujetos internacionales y participa como miembro observador en la Organización de las Naciones Unidas, así como a las más altas Agencias y Organismos Internacionales. Con el Imperio Romano es que precisamente se le otorgó a la Iglesia católica personalidad jurídica, el emperador captó el poder del catolicismo y en vez de seguir su lucha en contra de ella la convirtió en la religión oficial del Imperio.
La Santa Sede ha perdurado a través de los siglos y la dinámica de la institución es que a pesar de constantes transformaciones permanece actuando a través de características esenciales que en un principio las ejercía por la costumbre internacional, pero debido a los Pactos de Letrán tiene una soberanía internacional inminente y se creó su territorio soberano donde ejerce su poder temporal siendo el Estado de la ciudad del Vaticano. Su papel es de constantes persuasiones a favor de la humanidad, del bien común y de alcanzar la paz mundial.
Se debe determinar la importancia y calidad de la Santa Sede como sujeto de Derecho Internacional Público ante la comunidad internacional al cumplir con ciertos elementos que le hacen gozar de una personalidad jurídica propia, el caso del derecho de legación activamente y pasivamente; los concordatos; la intervención en medios alternativos de solución de conflictos internacionales, los tratados internacionales ratificados; las Conferencias o foros Internacionales en los que participa; así como también el su participación en Organización Internacionales y su fin de alcanzar el bienestar común de la comunidad internacional
29
Por el Vaticano debemos comprender que es una ciudad-estado situada en el Estado de Italia, específicamente en la ciudad de Roma y que por medio de los pactos Letranenses se establecía como Estado soberano de la Santa Sede Como tipo de Gobierno es un Estado Eclesiástico[1] con poderes como lo tiene cualquier otro Estado y en el que es catalogado como el único Estado Europeo que no es formalmente una democracia, sino explícitamente defiende su carácter de monarquía[2] Para comprender el surgimiento de la ciudad Estado del Vaticano es necesario entender la Cuestión Romana, ya que a través de esta contienda se dieron dando pasos importantes, para la creación del Vaticano, precisamente en el año 1929 con los Tratados de Letrán
Cuestión Romana: Se le denomina como la contienda política-religiosa, de alcance en los ámbitos nacionales como internacional, que surgió entre la Santa Sede representada por el Sumo Pontífice y por el Reino de Italia, esto por razón de la ocupación de los Estados pontificios dando como resultado final la proclamación de Roma como capital de la Península unificada en 1861 y con la ocupación militar en 1870 Esto provocó grandes problemas, ya que el Papado no podía ser un súbdito italiano y por parte del Reino de Italia, surgió la interrogante de que hacer con el papel de la Santa Sede Por eso mismo es que declararon su oposición por medio de la Santa Sede, para mantener su independencia y su soberanía espiritual.
Durante los distintos períodos de la historia, después de cristo, la Santa Sede o en su caso el Papado contaban con varios estados pontificios, siendo todo el conjunto de bienes inmueble pertenecientes a la Iglesia católica a través de donaciones de emperadores o aquellos abandonados Su auge fue en la Edad Media en el que el Papa ejercía su soberanía territorial en los Estados pontificios, en el que el Estado de la Iglesia, que abarcaba un área de cerca de 17,218 millas cuadradas en Italia Central, con una población de 3,124,688 habitantes en 1859 Posteriormente con la revolución Francesa, la Santa Sede perdió territorios y fue objeto de ciertos atropellos como el secuestro por parte del Emperador Francés Napoleón Bonaparte hacia el papa Pío VII para proclamarlo emperador, reconociendo su importancia Luego fueron devueltos los territorios pontificios por medio del Congreso de Viena de 1815.
No se resolvieron los problemas, seguían las posiciones en contra del poder temporal del Papado, ya que Europa vivía otros tiempos Después del Congreso de Viena, Ricardo Ampudia indica al respecto que: “debido a problemas suscitados en la península itálica, entre 1831 y 1848, Pío IX huyó a Geata de Nápoles. En 1849, la Asamblea Constituyente en Roma declaro que el Papa –había perdido de hecho y de derecho el gobierno temporal del Estado Romano.”
[[1] Estado Eclesiástico:
1 Jefe de Estado: El Papa Benedicto XVI que a la vez es la cabeza suprema de la Iglesia católica (desde 19 de abril de 2005)
2 Jefe de Gobierno: el Secretario de Estado cardenal Tarcisio Bertone (desde el 15 de septiembre de 2006)
3 Gabinete: Pontifica Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano nombrado por el Papa Elecciones: Papa elegido de por vida por el Colegio de Cardenales; elección celebridad el 19 de abril de 2005
4 Dominique Francois Joseph Mamberti: Secretario de la sección para las relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado (Desde 15 de septiembre de 2006)
Información del Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales Subdirección de Política Exterior Bilateral para Europa
[2] Formalmente es una monarquía electiva, en la que la elección del Papa corresponde al sacro Colegio cardenalicio (cuyos nombres son designados por los anteriores Sumos Pontífices), reunido en Cónclave, lo actualmente se hace según las disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996 y modificada por Benedicto XVI en junio de 2007 Información del Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales. Subdirección de Política Exterior Bilateral para Europa
30
Hasta en el año de 1929, es que se llegó a un acuerdo y cesaron las controversias por los Estados pontificios, esto a razón de los Tratados de Letrán. Como indica Carlos Corral Salvador esto: “Constituye éste la respuesta adecuada a la Ley de Garantías, en cuanto se establece un ordenamiento bilateral entre dos entidades dotadas de personalidad internacional: el Reino Italia y la Santa Sede ”[1] Se llega a un arreglo definitivo en el cual se crea el Estado de la ciudad del Vaticano y reconocimiento de Roma como capital del reino. Puso fin a un conflicto que duró aproximadamente 59 años lo que se le denomino la “Cuestión Romana”.
La personalidad jurídica internacional del Ciudad Estado del Vaticano, nació el día que ratificaron los acuerdos de Letrán, el 7 de junio 1929, cumpliendo con todos los requisitos para su plena subjetividad A través de los años el Vaticano sirvió de residencia, con origen en el siglo V, en el período del Papa Símaco. Posee las mismas características de un Estado como lo es el territorio, una población, tiene soberanía territorial, poderes del Estado y posee personalidad internacional reconocida por la comunidad internacional pero diferente a la Santa Sede
Es considerado un Estado sui generis por sus elementos característicos como el hecho que su fin es el cumplimiento de su misión espiritual de acuerdo a los Tratados de Letrán en el que establecen, el fin de asegurar la libertad y la independencia absoluta y visible de la Santa Sede y el Papado Hay que tener claro que tanto la Iglesia católica, como el Papado, la Santa Sede y Estado ciudad del vaticano son distintos A continuación se establecerán ciertas características del Estado ciudad del Vaticano, en el que muestran su carácter jurídico:
Es un territorio definido el cual tiene una superficie de 0 44 kilómetros cuadrados, considerado uno de los más pequeños del mundo Según el Tratado de Letrán en su artículo 3 establece que este territorio sobre el que Italia reconoce a la Santa Sede tiene una propiedad exclusiva y absoluta sobre está y en cuanto al poder con una jurisdicción soberana del Sumo Pontífice. El artículo 9 del Tratado de Letrán establece que está se encuentra compuesta por todas aquellas personas que tiene por lo menos una residencia legal permanente en la Ciudad, entendiéndose como dignatarios, oficiales, cardenales y miembros de las misiones diplomáticas papales Según la página oficial del Vaticano establece que La población del Estado comprende aproximadamente 800 personas, de las cuales, más de 450 gozan del derecho de ciudadanía vaticana; el resto están autorizadas a residir en él, temporal o permanentemente, pero sin derecho de ciudadanía.”[4]
[4] Población del Vaticano http://www vaticanstate va/ES/Estado y Gobierno/Breve Introduccion/Poblacion.htm
[3] Corral Salvador, Carlos La relación entre la iglesia y la comunidad política. Madrid, España Biblioteca de Autores Cristianos. 2003. Pág. 323
31
Aproximadamente la mitad de los ciudadanos residen fuera del Estado por las relaciones diplomáticas y en el caso de la adquisición o pérdida de la ciudadanía se regulan en el Tratado de Letrán. La nacionalidad, es distinta a cualquier otro Estado que normalmente siguen los principios de “jus soli” Según el artículo 3 del tratado de Letrán, Italia reconoce a la Santa Sede propiedad y poder exclusivo sobre este territorio y jurisdicción soberana sobre el Vaticano El Papa ejerce la autoridad suprema como gobernante temporal y espiritual sobre el territorio y las personas que residen en el Vaticano.
La forma de gobierno de la Ciudad Estado del vaticano es la monarquía absoluta y el Papado tiene plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales esto según la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano. En el caso de las disposiciones legislativas y los reglamentos, estás pueden ser dictadas por el Sumo Pontífice o en su nombre por la Comisión Pontificia del estado de la ciudad del Vaticano o al gobernador del Estado, hay que tener en presente que las fuentes principales del poder legislativo son el código de derecho canónico y las Constituciones Apostólicas
En el caso del poder ejecutivo compete, al cardenal Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano quien asume el cargo de “Presidente del Governatorato” de la cual dependen direcciones, oficinas y servicios de carácter administrativo y técnico El poder ejecutivo se encuentra regulado por la Ley sobre el Gobierno del Estado de la ciudad del Vaticano promulgada por el Papa Juan Pablo II el 16 de julio del 2002
El órgano del poder judicial está compuesto por un juez único, un Tribunal, una Corte de apelación y una Corte de casación, que ejercen sus respectivas tareas en nombre del Sumo Pontífice El Código de procedimiento Civil y penal vigentes regulan las formas y términos de las diversas competencias
Es un atributo para un Estado para ser actor internacional. Al respecto la representación en sí del Estado y las relaciones diplomáticas quedan reservadas al Romano Pontífice, que las efectúa por medio de la Santa Sede, en particular de la Secretaría del Estado Aunque sea por medio de la Santa Sede, la ciudad Estado del Vaticano mantiene relaciones con varios estados es más participa en varias Organizaciones, reuniones y convenios internacional
Entre las Organizaciones de las que es parte encontramos: a la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Consejo Internacional del Trigo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, la Unión Internacional de la Protección de Obras Literarias, la Unión Internacional de París para la protección de la propiedad industrial y la asociación médica Mundial entre otras.
En el caso de convenciones según la página electrónica oficial del Vaticano indica que es parte juntamente con la Santa Sede de las siguientes Convenciones, entre las principales encontramos: la Convención sobre la Circulación Viaria, Convención sobre el Derecho Marítimo, Convención Internacional para la protección de Bienes culturales en caso de conflicto armado, Convención de Ginebras y muchas más.
En el caso de otros organismos es parte en: el Consorcio Internacional de las Telecomunicaciones mediante Satélite, Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, la Conferencia Europea de Telecomunicaciones Mediante Satélite y la Conferencia Espacial Europea.
32
En la ciudad Estado del Vaticano encontramos ciertas características comunes de los Estados típicos como el caso de Idiomas oficiales, en el caso del Vaticano son el italiano y el latín. Tiene fiesta nacional, así como también cuenta con un escudo oficial, una bandera y un himno Cuenta con la Guardia Suiza y el cuerpo de policías que resguardan al Papado y cada una de las entradas del vaticano Entre otros servicios con los que cuenta se encuentran los correos, el telégrafo, radio, ferrocarril, la acuñación de monedas, servicios médicos Lo recursos económicos provienen del turismo y de las operaciones que se realizan con las propiedades de la Iglesia Católica.
Por no ser relevantes en la investigación se mencionaran cada una de las instituciones las cuales son parte: Observatorio Astronómico Vaticano, Filmoteca Vaticana, Radio Vaticano, LÓsservatore Roano, Librería Vaticana, museos vaticano, archivo secreto Vaticano, la plaza san pedro, Academias Pontificias, el Camposanto Teutónico, instituciones universitaria pontificias, Vicariato de la Ciudad de Roma, Vicariato de la ciudad del vaticano y el Governatorato y la Asociación de los Santos Pedro y Pablo
El Estado ciudad del vaticano se encuentra estructurado por diversas leyes fundamentales que se promulgaron el mismo día de su nacimiento en el año de 1929 por parte del papa Pío XI. La principal es la Ley fundamental de la Ciudad del Vaticano del pontificado de Juan Pablo II dada en el Palacio apostólico del vaticano el 26 de noviembre del 200 y que entró en vigencia el 22 de febrero del año 2001 la cual constan de 20 artículos Esta ley sustituyo íntegramente la ley fundamental de la Ciudad del Vaticano del 7 de junio de 1929 y todas aquellas en contraste de ella. Al respecto el preámbulo de la ley fundamental indica que: “Habiendo visto la necesidad de dar forma sistemática y orgánica a los cambios introducidos sucesivamente en el ordenamiento jurídico del Estado de la Ciudad del Vaticano, y deseando que responda más eficazmente a las finalidades institucionales del mismo, para garantizar convenientemente la libertad de la Sede Apostólica y como medio para asegurar la independencia real y visible del Romano Pontífice en el ejercicio de su misión en el mundo, en virtud de nuestro Motu Propio y con conocimiento de causa, con la plenitud de nuestra soberana autoridad, hemos ordenado y ordenamos cuanto sigue, para que sea observado como Ley del estado ”[1]La ley fundamental regula lo relativo a las instituciones públicas fundamentales y sus características como Estado Con importancia el artículo 1º en el que otorga al Sumo Pontífice plenitud de los tres poderes del Estado el ejecutivo, legislativo y judicial
33
[5] Preámbulo Ley fundamental de la Ciudad del Vaticano Dado en el Palacio apostólico, el 26 de noviembre del 2000 por el Papa Juan Pablo II Vigente desde el 22 de febrero del 2001
La ley consiste en reafirmar al Código de derecho Canónico como fuente principal de interpretación jurídica de las leyes vaticanas, después las constituciones apostólicas y en un tercer término las leyes y reglamentos para el Vaticano dictadas por el Sumo Pontífice o por la autoridad competente delegada por él, considerando que sus disposiciones no deben ser contrarias al derecho divino, a los principios del derecho canónico y a la legislación proveniente de los Pactos de Letrán Según explica el español José Serrano Ruiz, Presidente de la Corte de Apelación del Estado de la ciudad del Vaticano, en un artículo del 7 de enero 2009, en cuanto a la preeminencia del Código de Derecho Canónico: “a la misma naturaleza instrumental del estado vaticano, que existe para garantizar la libertad de la Sede Apostólica y como medio para asegurar la independencia real y visible del Papa en el ejercicio de sus funciones”[1]. Por otra parte, modificó la ley sobre las fuentes del derecho de 1929, como la de 1969 y el muto propio del 1 de mayo de 1946 Anteriormente las leyes italianas como su código penal, la de procedimientos penales, el código civil, procedimientos civiles de comercio, de expropiación y otras muchas más se aplicaban supletoriamente y recibían automáticamente excepto en caso de incompatibilidad. Con la entrada en vigencia de esta nueva ley, las leyes supletorias serán sometidas a más supervisión por las autoridades jurídicas vaticanas. Por su parte el profesor Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal vaticano, expone que esto no constituye una ruptura, ya que: la legislación italiana se ha considerado como supletoria Se debe tomar en cuenta que la ley de 1929 se refería al Código Civil Italiano de 1865 y en 1942 surgió un nuevo código que regulaba la materia civil.
Asimismo entre las Leyes fundamentales el Estado de la ciudad del Vaticano cuenta con una Ley sobre el gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 16 de julio del 2002 que entró en vigencia el 1 de octubre de 2009 promulgada por el Papa Juan Pablo II y que regula la organización administrativa del Vaticano. En un primer término fue denominada así en 1929, luego fue modificada por la Ley XXXII del 1 de diciembre de 1932, posteriormente la Ley LI del 24 de junio de 1969 y el Quirógrafo de 6 de abril de 1984 las cuales fueron derogadas por la del 2002 Por otra parte otra ley fundamental es la Ley sobre la ciudadanía y la residencia, modificada por la Ley del 21 de junio de 1969 Otra normativa fundamental es la Ley sobre la organización económica, comercial y profesional, modificada por la Ley del 21 de junio de 1969 y una Ley de la Seguridad Pública.
Las delimitaciones conceptuales de la Iglesia Católica y de sus instituciones como el Papado, la Santa Sede y el Estado ciudad del Vaticano
En primer lugar la Iglesia católica como sociedad perfecta, esto entendiendo que reúne cada una de las características de un Estado (que en esencia es considera la sociedad perfecta por naturaleza) y que a través de su poder temporal y espiritual busca persuadir en una estructura social y jurídica mundial, a través de la Santa Sede como órgano supremo de la Iglesia católica. El sujeto que la preside es el Romano Pontífice o el Papado. La generalidad es la Iglesia católica, que por medio de sus instituciones y órganos jerárquicos realiza sus fines ante el derecho eclesiástico y es la única religión que tiene carácter universal en la comunidad internacional En la práctica se confunde los términos considerando que la Iglesia católica es similar a la Sede Apostólica, pero en esencia no es así ya que la Iglesia reúne las condiciones para ser considerada persona jurídica y soberana, pero la Santa Sede es su órgano supremo quien dirige sus propósitos.
[6] Artículo publicado por zenit org Título: Entra en vigor la nueva Ley vaticana sobre las Fuentes del Derecho Publicada el 7 de enero del 2009 Declaraciones de José Serrano Ruiz, Presidente de la Corte de Apelación del Estado ciudad del vaticano http://www zenit org/article-29692? l=spanish e
34
Entendiendo la delineación de la Iglesia católica como sociedad perfecta en su perspectiva teológica, sociológica y de sus instituciones como la Santa Sede como órgano supremo de la iglesia y sujeto internacional, la cual la preside el Romano Pontífice en un territorio con características únicas y especiales como el Estado ciudad del vaticano es preciso proseguir con su ámbito de actuación internacional. La Santa Sede es la que goza de personalidad internacional como representante de la Iglesia católica El hecho que la mayoría de los Estados por medio de actos manifestativos, como visitas oficiales, mediaciones y recepción y envío de embajadores le han otorgado su debida actuación internacional
Es necesario entender cada una de las características esenciales de la Santa Sede como es el caso del reconocimiento de su subjetividad internacional por medio de las visitas oficiales del Papado, lo cual originó un precedente al aceptar la soberanía del Pontificado En segundo lugar, las intervenciones de la Sede apostólica en arbitrajes y mediaciones internacionales, que en la mayoría de los casos fueron por pedidos expresos de los Estados, como el caso en 1898 en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, en la que el gobierno alemán solicita la intervención pontificia. Luego la celebración de concordatos como plenos negocios internacionales, los cuales fueron proliferándose desde tiempos de Pío IX y Pío XI Asimismo, la pontifica diplomacia ha permanecido por años en varios Estados, con la característica especial que los Nuncios Apostólicos en distintos Estados es el Decano de iure. Continúa su importante labor con su participación en Conferencias y en Organizaciones Internacionales con distintos estatus, pero buscando siempre el beneficio mundial. Por último, su trascendental participación en las relaciones internacionales, donde es un actor principal de la comunidad internacional con fines innegablemente en beneficio para los seres humanos
En la dinámica de las relaciones diplomáticas la Iglesia católica por medio de la Santa Sede presenta características únicas; ya que, por su función pastoral, sus enseñanzas van orientadas a una paz mundial, estrechando sus relaciones con otros Estados y cuando estos lo soliciten intervenir como mediador o árbitro en conflictos internacionales que hacen que se revista de una personalidad que se extienda a toda la comunidad internacional. Es importante mencionar que a través de los años esta institución ha sido sujeta a crítica, por el poder temporal y divino de la Sede Apostólica que posee por sus características esenciales. Finalmente se vio fortalecida la Iglesia católica con sus instituciones, en el año 1929 concretamente, con los acuerdos de Letrán donde se reconoce su papel como sujeto internacional y pone fin a todos los conflictos por los estados pontificios
Posteriormente a las dificultades que surgieron por la cuestión Romana, el Gobierno Italiano por razones políticas cesa su interés de apartar a la Iglesia católica del contexto internacional y en definitiva se resuelve la contiene política religiosa con la firma de los Tratados de Letrán El hecho de firmarlo, constituye que la Santa Sede y el Estado Italiano es que se le reconociera una personalidad internacional preexistente, esté fue concluido por parte del Papa Pío XI, en representación de la Santa Sede y por Víctor Manuel III, rey italiano, por otro lado en representación del Estado de Italia el 11 de febrero de 1929 y el cual fue debidamente firmado por sus delegados, específicamente por el Secretario de Estado el Cardenal secretario Pietro Gasparri[1] y el Primer ministro y Jefe de Gobierno Italiano Benito Mussolini Luego de concluir todos los procedimientos para la ratificación de un tratado, entró en vigencia el 7 de junio de 1929 en el que se originó el canje de instrumentos de ratificación efectuados en el Palacio del Vaticano.
[7] Pietro Gasparri: (Capovallozza de Ussita, 1852-Roma, 1934) Cardenal italiano Delegado apostólico en Suramérica, Pío X le encargó la codificación del derecho canónico Cardenal en 1907, fue secretario de Estado de Benedicto XV (1914) y de Pío XI (1922) Participó en las negociaciones entabladas con los Estados formados después de la I Guerra Mundial, en la condenación de la Acción Francesa (1926) y en la conclusión de los acuerdos de Letrán (1929) http://www biografiasyvidas com/biografia/g/gasparri htm
[8] Artículo 2 Tratado de Letrán 11 de febrero de 1929 por la Santa Sede y el Estado de Italia. Ratificado el 7 de junio de 1929
35
El Tratado de Letrán está compuesto por un preámbulo y 27 artículos. Además, en los Pactos de Letrán se firmó un concordato y una Convención financiera El Concordato básicamente fue creado con objeto de reconocer la personalidad internacional de la Santa Sede y de fijar una posición de privilegio en el reconocimiento de la Iglesia católica como religión oficial del Estado de Italia, estableciendo la enseñanza de la doctrina católica como única en el Estado. Un convenio financiero por lo que Italia entregó a la Santa Sede la suma de 750 millones de liras al contado y 1,000 millones de liras en bonos al 5 % del estado Italiano, como definitiva liquidación de las demandas financieras de la Santa Sede, como consecuencia de la pérdida de sus territorios y propiedades El concordato, la convención financiera y el acuerdo político comúnmente llamado “Tratado de Letrán” conformaban lo que son los Pactos de Letrán.
En el Tratado de Letrán se reconoce a la Santa Sede su personalidad preexistente en la esfera internacional y da origen a la creación de un nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano Entre las estipulaciones y características más relevantes podemos señalar las que Italia reconoce a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la única Religión del Estado Italiano esto según el artículo 1 de este cuerpo normativo.
Por otra parte, el Estado Italiano le reconoce la soberanía internacional a la Santa Sede El Artículo 2 del Tratado de Letrán estipula que: “Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el terreno internacional, como atributo inherente a su naturaleza, de conformidad con su tradición y con las necesidades de su misión del mundo.”
Básicamente con este artículo se reconoce la soberanía temporal y fue un precedente para que los Estados del mundo iniciar relaciones con la Sede Apostólica Asimismo, Italia reconoció a la Santa Sede la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre el Vaticano, creándola como una ciudad Estado. Además de enmarcar ciertas disposiciones relativas a la Plaza de San Pedro regulado en el artículo 3 del Tratado y regular prohibiciones de construcción en territorios pontificios.
Según lo reglamentado en el artículo 4 del Tratado de Letrán, el territorio no se encuentra sometido a ninguna potestad, al estipular exactamente lo siguiente: “La soberanía y la jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la Santa Sede sobre la ciudad del Vaticano supone que en la misma no puede llevarse a efecto ninguna injerencia por parte del Gobierno Italiano y que no existe otra autoridad en ella que la Santa Sede.” Se estipula además la facilidad por parte del gobierno de Italia, de proporcionar ciertos servicios básicos a la ciudad Estado del Vaticano como es el caso de las aguas, los servicios postales y demás servicios públicos Asimismo, estableció que el territorio se dejará libre, para tomar el control sobre él la Santa Sede y según reglas de derecho internacional se prohibió el vuelo de aeronaves sobre el territorio de la ciudad del Vaticano.
Es importante hacer mención que se declara en el tratado de Letrán la persona del Soberano Pontífice como sagrada e inviolable y es punible cualquier atentado en su contra Al respecto es preciso indicar lo que establece el artículo 8: “Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice, declara punible contra ella y la incitación a cometerlo, con las mismas penas establecidas para el atentado y la incitación a cometerlo contra la persona del rey Las ofensas e injurias públicas que se cometieren en el territorio italiano contra la persona del Sumo Pontífice, con actos, discursos o escritos, serán castigados los mismo que las ofensas e injurias a la persona del Rey.”
[[9]
[10]
de
11 de
4
8
11
Artículo
Tratado
Letrán
febrero de 1929 por la Santa Sede y el Estado de Italia. Ratificado el 7 de junio de 1929
36
Artículo
Tratado de Letrán
de febrero de 1929 por la Santa Sede y el Estado de Italia. Ratificado el 7 de junio de 1929
Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación activo y pasivo, entendiéndolo como el hecho de recibir un embajador y enviar un nuncio apostólico, según las reglas del Derecho Internacional, como lo determina el artículo 12 del Tratado de Letrán, obligando a las partes a establecer relaciones diplomáticas. Establece además las prerrogativas e inmunidades de los agentes diplomáticos, y en caso de los Estados que no mantenga relaciones enviar un delegado apostólico El Nuncio Apostólico desempeñara el cargo de Decano[1] del Cuerpo Diplomático esto contenido por la costumbre internacional y reconocido en el Congreso de Viena de 1815, además de desempeñar el rango más alto de los jefes de misión de la Santa Sede.
Se le reconoce además propietario a la Santa Sede de las Basílicas de San Juan Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extra Muros Además del edificio de San Calixto en Santa María de Transbiter y en plena propiedad el palacio pontificio de Castel Gandolfo Se trasladan a su propiedad otros inmuebles como universidades, colegios e institutos pontificios. La relación de los inmuebles exentos de impuestos y expropiación se enmarcan en el Tratado de Letrán.
Se establece lo relativo a la residencia en su artículo 9 esto de conformidad con las normas del derecho internacional. En el Tratado de Letrán una petición hecha por la Santa Sede precisamente en el artículo 22, en el que establece que Italia castigará los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad del Vaticano juzgando de acuerdo a leyes italianas. La Santa Sede, según el artículo 24 del Tratado de Letrán, declara en relación a su soberanía que le compete, que permanecerá y permanece ajena a cuestiones temporales entre los Estados Asimismo, no participará en congresos internacionales reunidos con el objeto de rivalidades entre Estados, a menos que la parte de común acuerdo, apelen a su misión de paz, reservándose en cada uno de los casos, el hacer valer su poder moral espiritual. Además, el último enunciado del artículo establece que: “ … Como consecuencia de esto, la Ciudad del Vaticano será, siempre y en todo caso, considerada territorio neutral e inviolable ”
La Santa Sede de acuerdo al Tratado de Letrán ejerce con la debida libertad e independencia, el Gobierno pastoral de la diócesis de Roma y de la Iglesia católica en el mundo. Declara suprima la “cuestión romana” y reconoce la soberanía del Estado de Italia Con el Tratado se derogó la controversial Ley de Garantías del 13 de mayo de 1871
La Santa Sede sin lugar a dudas es un actor internacional que ha mantenido relaciones internacionales con otros Estados, a través de los años enviando representantes diplomáticos. Es la institución más antigua con relación a la diplomacia como indica el Nuncio apostólico Francois Bacqué: “ porque, ya en el siglo V de nuestra era los Papas empezaron a enviar a bizancio, capital del imperio romano, “apocrisarios” o “responsores” que los representaban ante el Emperador y enviaban informes constantes y regulares del papa.”
[11] Se entiende por Decano del cuerpo Diplomático: “Título que se da al jefe de misión de más alto rango y que tiene precedencia sobre sus demás colegas acreditados En algunos países que tienen relaciones con la Santa Sede, al nuncio le corresponde ser decano por el solo hecho de representar al Papa, y en otros (como por ejemplo Costa de Marfil y Senegal), se otorga el decano al jefe de misión de su antigua metrópoli En la actualidad las funciones del decano son limitadas y se reducen a la de actuar como portavoz del Cuerpo Diplomático en algunas ceremonias ” http://www sre gob mx/acerca/glosario/d htm Página consultada el 15 de octubre de dos mil nueve En el caso de Guatemala se acepta la función de decano, por reconocimiento preestablecido, por la práctica diplomática y por las estrechas relaciones con la Santa Sede, la cual se encuentra a cargo del nuncio apostólico
37
Continuaron las relaciones estrechas con la Santa Sede y con un valor trascendental en el año de 1815, específicamente con el Congreso de Viena en que se estableció que los nuncios apostólicos fueran los decanos del cuerpo diplomático, confirmándolo posteriormente con la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 Aclarando que está práctica del decano del cuerpo diplomático no fue aceptada por todos los Estados, teniendo diferentes clases de representación Es por eso que la Santa Sede ha ejercido relaciones diplomáticas de desde los albores del cristianismo y la permanencia de las relaciones diplomáticas es producto de los excelentes servicios que han prestado los agentes diplomáticos en representación de la Sede Apostólica.
Los concordatos son convenios concluidos al máximo nivel, ya que, por parte del Estado, este está representado por los Jefes de Estados, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores. Y en el caso de la Iglesia católica, esta se encuentra representada por la figura de la Santa Sede o el Romano Pontífice, esto aunado a sus formalismos de ratificación ya que contienen una regulación referente al régimen de la Iglesia en un país El término concordato se reserva para los convenios celebrados solemnemente y como indica Carlos Corral hay diferentes tipos como: “el de modus vivendi, para los convenios con un cierto matiz bien de interinidad, bien de solución de emergencia; el de protocolo, cuándo, para cuestiones menores y muy concretas, cuándo, para hacer notar que se trata de un convenio de rango menor; y el de Canje de Notas diplomáticas, para aclarar o interpretar cláusulas concordadas ”
La Santa Sede ha ratificado varios concordatos que se han extendido por todos los Continentes Tiene concordatos con los Estados germánicos entendidos como Alemania, Austria y Suiza con el fin de aplicarlos y desarrollarlos en sus territorios. De igual manera con estados latinos Europeos como el caso de Francia el cual estuvo investido de controversia en tiempo de Napoleón ya que no se respetaban los acuerdos concertados En Italia el más significativo el concordato de Letrán de 1929, luego modificado sustancialmente en 1984 con el fin de no contradecir a la Constitución italiana En España últimamente han sido puestos en una constante crítica, pero este se debe a que los gobiernos se encuentran contrarios a otorgarle su debida representación a la Iglesia católica. Los Estados catalogados como ex-socialistas europeos, es en menor grado su participación, al respecto Carlos Corral indica que: “Mientras en los concordatos con los estados occidentales se asiste a su consolidación, revisión y aun multiplicación, en los orientales, al contrario, a la ruptura de los concordatos precedentes y a la imposición de un orden jurídico, tanto nacional como internacional, inspirado en los principios de marxismo-leninismo.”[1] Además por la influencia del patriarcado es que los concordatos en Europa del este no prosperan, aunque es indudable que hay excepciones como el caso de Estados como Polonia y Croacia donde la Iglesia católica ejerce una inmensa representación en las relaciones Estado-Iglesia
[12] Artículo 24 Tratado de Letrán 11 de febrero de 1929 por la Santa Sede y el Estado de Italia. Ratificado el 7 de junio de 1929
[13] Apocrisarios: Se trataba de un funcionario para solventar negocio encomendados por una persona que ejerciera el cargo de soberano García Bauer, José La Iglesia y la Pontificia Diplomacia Guatemala, Centro América. Tipografía Nacional de Guatemala. 1965. Pág. 19
[14] Francois Bacqué Título del artículo: “Aspectos Contemporáneos de la Diplomacia Pontificia” La nueva Política Exterior y Temas de Relaciones Exteriores Volumen IV Santo Domingo, República Dominicana 2000 Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores Departamento de Cultural de la Cancillería Impresión: Amigo del Hogar Pág 135
[15] Corral Salvador, Carlos La relación entre la iglesia y la comunidad política. Madrid, España Biblioteca de Autores Cristianos. 2003. Pág. 361-362
38
En los Estados de Latinoamérica es donde en los últimos años la institución de los concordatos ha proliferado, es más Estados, como República Dominicana mantienen vigente un concordato de 1954 donde establece en su artículo 1 lo siguiente: “La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico ”[1] La república Dominicana reconoce la personalidad jurídica internacional de la santa Sede y la ciudad Estado del Vaticano Lo mismo sucede con Estados como Colombia que han ratificado varios concordatos, pero cada uno con distintas finalidades. En el caso de Guatemala será objeto de estudio en el Capítulo IV un concordato del año 1852. La mayoría de Estados de Centroamérica y Suramérica en su ordenamiento interno han ratificado concordatos.
Uno en particular se encuentra revestido de gran relevancia, es el caso del concordato firmado por la Santa Sede e Israel al considerarse un baluarte primordial para la consecución de la paz en esa región que a través de los años ha sido sujeta a constantes luchas. Los Concordatos en la actualidad mantiene vigencia en el ordenamiento internacional, alrededor de 47 Estados mantiene vigente los concordatos con sus distintas formas con la Santa Sede. Al respecto Carlos Corral en un artículo del 15 de octubre de 2009 establece que este crecimiento se debe a dos causas: “Primera, el evento trascendental del derrumbe en 1989 del bloque soviético en Europa; y segunda, la voluntad convergente de los Estados liberados del yugo moscovita de querer normalizar las relaciones que, otrora, entre ambas guerras mundiales firmaron y mantuvieron con la Santa Sede.”
Participación de la Santa Sede por los Medios Alternativos de Solución de Conflictos Internacionales Por medio de los medios alternativos de solución de conflictos Internacionales es que la Santa Sede, como sujeto de derecho internacional ha actuado con el fin de armonizar las diferencias entre Estados o pueblos y llegar a la solución de un conflicto. En la Declaración sobre los principios de Derecho internacional referente a las relaciones de amistad y cooperación entre Estados, adoptada por la Asamblea de la Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 en su resolución 2.625(XXV) indica que: “…Todos los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que ellos mismo elijan ”[1]
Mediaciones Internacionales de la Santa Sede: La mediación es el procedimiento de arreglo de controversias internacional con mayor uso por la Iglesia católica a través de la Santa Sede con el fin de realizar su acción a favor de la paz El marco de las mediaciones con intervención de la Santa Sede es de carácter internacional Al respecto es preciso indicar al jurista español Pastor Ridruejo, en la mediaciones internacionales: “Casos descollantes de mediación son el prestada por su Santidad León XIII en 1895 entre España y Alemania, que resolvió la controversia sobre las Islas Marianas, Carolinas y Palao y las más recientes (29 de noviembre de 1984) de la Santa Sede, que ha puesto fin a satisfactoriamente a la enconada disputa entre Chile y Argentina sobre el cana Beagle ”
[16] Corral Salvador, Carlos Op cit Pág 371
[17] Inter Sanctam Sedem et Rempublicam Dominicianam Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana Ciudad del vaticano, 16 de julio de 1954 Firma en representación del Papa Pío XII a su plenipotenciario Monseñor Domenico Tardini y por parte de la República Dominicana a su Presidente de la república el Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina http://www vatican va/roman curia/secretariat state/archivio/documents/rc seg-st 19540616 concordato-dominicana sp.html
[18] Al respecto, en el artículo de Santiago Benadava sobre “Theodor Herzl y sus contactos con la Santa Sede”, indica que: “El acuerdo fundamental firmado entre la Santa Sede y el Estado de Israel el 30 de diciembre de 1993 y el centenario del primer Congreso Sionista En esa época Herzl era el dirigente indiscutido del movimiento sionista Nacido en 1860 en Budapest, entonces parte del imperio Austro-Húngaro, Herzl era doctor en derecho por la Universidad de Viena En 1896, siendo ya célebre, público Der judenstaat (“El Estado judío”), pequeño libro en que, con prosa vibrante, abogaba por el establecimiento de un Estado judío en palestina y señalaba los lineamientos del mismo En 1897 había convocado en Basilea al Primer Congreso Sionista. En busca de nuevos apoyos, Herzl, con la salud quebrantada, llegó a Roma el 21 de enero de 1903 con el fin de ganar a su causa al rey de Italia y al Papa Su primera entrevista fue con el cardenal Ferry de Val, Secretario de Estado de su Santidad, con una recepción poco amistosa Herzl fue recibido por el Papa Pió X Herzl no se arrodilló ni besó la mano papal, lo que al parecer molestó a su santidad Hablando en italiano Herzl formuló concisamente sus deseos. La respuesta del pontífice fue categórica: “Nosotros no podemos apoyar al movimiento sionista. No podemos impedir que los hebreos vayan a Jerusalén, pero tampoco lo podemos favorecer Los judíos no han reconocido a Nuestro Señor y, por lo tanto, no podemos reconocer al pueblo hebreo Tampoco el Papa quedó impresionado con la idea de extraterritorializar los Santos Lugares. “Jerusalén no
39
En el caso de América Latina la Santa Sede ha desarrollado varias mediaciones o buenos oficios que podría interpretarse como una desconfianza a los gobierno de turno, pero estás han sido significativas como el caso sobre la cuestión de fronteras del Congo entre Gran Bretaña y Portugal en 1890; la mediación del Sumo Pontífice propuesta por Venezuela y Gran Bretaña para definir cuestiones con la Guyana, en América del Sur en 1984; el de Colombia con Perú de 1905 para someterse a un laudo arbitral papal; la mediación entre Ecuador y Colombia de 1906 y así como otro muchos casos donde existen conflictos pero que la Santa Sede interviene para lograr una solución.
Por la trascendencia de las mediaciones, a continuación, se detallarán aspectos importantes de la intervención de la Santa Sede en los conflictos de mayor relevancia entre los que están, el referente al de las Islas Carolinas entre España y Alemania, y en el contexto de América Latina el conflicto sobre el Canal Beagle una disputa entre Argentina y Chile:
Conflicto entre España y Alemania por las Islas Carolinas: Según varios autores de Manuales de Derecho Internacional Público es considerado uno de los casos más trascendentales de las mediaciones internacional Fue un hecho histórico por su trascendencia y sentó un precedente en la solución de los conflictos de tipo internacional Se debe señalar las distintas características de la mediación, con la línea detallada de Carlos Corral al tener documentado en un libro la mediación de León XIII de las Islas carolinas
Origen del conflicto: El conflicto sobre las Islas Carolinas entre Alemania y España estalló el 24 de octubre de 1885, por razón de una ocupación de la Isla Yap por marinos alemanes la cual fue ocupada en nombre del Imperio Alemán. Posteriormente se comunicó a España de la ocupación, el cual rechazó por completo la situación. El Gobierno de Alemania puso en marcha el plan de un protectorado sobre las Islas Carolinas. El gobierno alemán por medio de su ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, el conde Solms-Sonnewalde envío una comunicación oficial al gobierno Español en que se reconocía la posesión del territorio por la autorización del Emperador Alemán de las Islas Palaos y las islas Carolinas, pero respetando derechos de terceros.
Marco Geográfico-administrativo: Yap es una de las islas componentes del archipiélago de las Palaos dentro de Micronesia. La Micronesia se extiende desde Filipinas hacia el este y casi el Norte del Ecuador, abarcando una extensión de 3.000 millas con unas 500 islas cuya superficie no pasa de 2.300 kilómetros cuadrados. Según Carlos Corral la Micronesia estaba compuesta por dos grupos contra distintos de islas: las Marianas y las Carolinas dividida así: “1. Islas Marianas y con la capital en Guaján.; 2. Islas Carolinas y subdivididas en Islas Carolinas Occidentales o Palaos donde se encontraba la isla Yap, Islas carolinas Centrales e Islas Carolinas Orientales; 3. Archipiélago de Gilbert formado por sus islas; 4. archipiélago de Marshal, al norte formado por grupo de Radao y Ralic.”[1] Las Islas carolinas con mayor trascendencia son las Palaos, ya que constituyen la vía de acceso a las Filipinas desde la Ruta del Pacifico. España tenía constituido un Gobierno en las islas Guaján desde el siglo XVII, en dependencia de la Capitanía General de Filipinas. En 1885 España constituyo en la Isla Yap una segunda sede de gobierno político-militar para poder regir el área entera de las tres Carolinas. En Palaos y Carolinas centrales es donde se concentraba el aspecto estratégico militar.
[19] Artículo publicado en la página Análisis Digital sobre: “Con Brasil, ascienden hoy a 47 los estados que tienen firmados Convenios Internacionales con la Santa Sede ” Publicación: 30 de septiembre de 2009 http://www analisisdigital com/Noticias/Noticia asp?IDNodo=-5&IdAccion=2&Id=42573
[20] Resolución Aprobada por la Asamblea General durante el 25º período de sesiones Declaración sobre los principios de derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 2625 (XXV) http://daccessdds un org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement
[21] Pastor Ridruejo, José Antonio Op cit Pág 582
[22] Corral Salvador, Carlos; Díaz de Cerio, S J Franco La mediación de león XIII en el conflicto de las Islas Carolinas España Editorial Complutense 1995 Pág 25
40
Negociaciones o arbitraje: Los estadistas del Imperio Alemán y la monarquía española buscaron una solución. Alemania se adelantó con el envío de una nota el 24 de septiembre de 1885, enviada por el ministro alemán de asuntos exteriores, von Hatzfeld en el que en pocas palabras manifestaba la disposición en el arreglo del conflicto confiándolo a un arbitraje de una potencia amiga de los dos países. Es Importante señalar lo que indica Carlos Corral que: “Al respecto, Benomar hace notar que por primera vez la Alemania de Bismarck[1]ofrecía satisfacciones en lugar de pedir reparaciones ”[2] La situación se empeoró a pesar de todas las notas enviadas en tono de conciliación ya que se recibe en España el 4 de septiembre, las noticias de las autoridades españolas residentes en Manila que hoy en días es la capital de las Filipinas
Del arbitraje a la mediación internacional de León XIII: Específicamente el 20 de septiembre se corría la voz de un arbitraje en manos del Sumo Pontífice, León XIII, con la finalidad de explorar la oposición nacional de los españoles a resistirse a una medida Concretamente los representantes de Alemania y España el día 23 de septiembre de forma confidencial le preguntaron por medio del Secretario de Estado al Papa la disponibilidad en la mediación, la cual por la gravedad del asunto la Santa Sede respondería en veinticuatro horas El día 25 de septiembre de 1885, según Carlos Corral, se dio una respuesta verbal a los Representantes de Alemania y España en Roma: “El Santo padre se ha mostrado sumamente sensible al trato de confiada deferencia dada por los Gobiernos de Alemania y España a su persona y a la santa Sede con las últimas manifestaciones confidenciales: por lo tanto, a la demanda que le vendrá hecha de arreglar la cuestión sobre las islas carolinas, muy en grado pondrá manos a la obra y desplegará su mediación sobre la que, como se deduce en las comunicaciones realizadas, ambas partes han convenido” [1] El Papa León XIII aceptó la mediación como procedimiento de solución de controversias internacionales y el ministro en Alemania en Roma, presentó el 14 de octubre al Secretario de Estado los documentos relativos a la cuestión y a la demanda oficial de la mediación sobre las distintas propuestas hechas por España en cuanto la libertad de comercio, la navegación, la pesca y una estación naval En el caso de España, por mandato del Ministerio de Estado al embajador, el 11 de octubre de 1885 pedía la mediación Finalmente la demanda, con acuerdo previo con Alemania la demanda tuvo lugar el 17 de octubre, mediante la entrega de una nota al Papa
La proposición de León XIII como mediador: El Cardenal de Estado, Jacobini, el 22 de octubre entregó a los embajadores de Alemania y España la proposición hecha por el Papa León XIII como mediador en el conflicto España-Alemania por las Islas carolinas y Palaos Cada gobierno recibió una carta donde el Sumo Pontífice aceptaba la mediación Posteriormente se firma un protocolo por los representantes de España y Alemania Este texto constaba de seis artículos y un preámbulo en que se indicaba la mediación del Papa con su misión y a parte la firma de los representantes de España y Alemania
La recepción del Protocolo y valoración de la mediación de León XII: Los dos Estados manifestaron su agradecimiento a la mediación por parte del Sumo Pontífice León XIII contestó a los agradecimientos de España y Alemania Fue una mediación que marcó un precedente el cual varios Estados posteriormente decidieron dejar en manos de la Santa Sede sus conflictos
“Político prusiano, artífice de la unidad alemana (Schoenhausen, Magdeburgo, 1815 - Friedrichsruh, 1898) Procedente de una familia noble prusiana, Bismarck vivió una juventud indisciplinada, autodidacta y llena de dudas religiosas y políticas A partir de su matrimonio cambió radicalmente de vida, iniciando una carrera política marcada por el más severo conservadurismo Efectivamente, como diputado del Parlamento prusiano desde 1847, destacó como adversario de las ideas liberales que por entonces avanzaban en toda Europa; la experiencia revolucionaria de 1848-51 le radicalizó en sus posturas reaccionarias, convirtiéndole para siempre en paradigma del autoritarismo y del militarismo prusiano Desde que el rey Guillermo I le nombró canciller (primer ministro) en 1862, puso en marcha su plan para imponer la hegemonía de Prusia sobre el conjunto de Alemania, como paso previo para una eventual unificación nacional Empezó por reorganizar y reforzar el ejército prusiano, al que lanzaría a continuación a tres enfrentamientos bélicos, probablemente premeditados, en todos los cuales resultó vencedor: la Guerra de los Ducados (1864), una acción concertada con Austria para arrebatar a Dinamarca los territorios de habla alemana de Schleswig y Holstein; la Guerra Austro-Prusiana (1866), un artificioso conflicto provocado a raíz de los problemas de la administración conjunta de los ducados daneses y dirigida, en realidad, a eliminar la influencia de Austria sobre los asuntos alemanes; y la Guerra Franco-Prusiana (1870), provocada por un malentendido diplomático con la Francia de Napoleón III a propósito de la sucesión al vacante Trono de España, pero encaminada de hecho a anular a Francia en la política europea, a fin de que dejara de alentar el particularismo de los Estados alemanes del sur.”
http://www biografiasyvidas com/biografia/b/bismarck htm
24] Corral Salvador, Carlos Op cit Pág 393
[25] Ibíd Pág 395
[[23] Otto von Bismarck:
41
Conflicto sobre el Canal de Beagle un conflicto entre Argentina y Chile: El Canal Beagle es una vía marítima angosta, que se encuentra situada entre la extremidad austral de América del Sur y comunica los océanos Atlánticos y Pacíficos. En 1881 por medio de un Tratado de límites se distribuyó entre Chile y Argentina las islas de la región austral. Según Santiago Benadava el Tratado en su artículo 3 estipulaba que: “…pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal --Beagle-- hasta el cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego”.[1]Posteriormente se inició un procedimiento arbitral que duró hasta 1977, el cual por medio la Majestad Británica se estableció una Corte Arbitral integrada por cinco miembros los cuales eran jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Después de deliberar la corte arbitral tomo una decisión de forma unánime, en la cual la reina Isabel II por medio de una declaración emitida el 18 de abril de 1977, aprobó la decisión de la Corte y declaró que esa decisión constituía la sentencia La sentencia según Benadava: “ decidió que pertenecen a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas inmediatamente de ellas Además, trazó una línea divisoria dentro del sector oriental del Canal Beagle ”[2] La Línea divisoria constituyó el límite entre las jurisdicciones territoriales y marítimas de Argentina y Chile La parte norte pertenecería a Argentina y la parte Sur a Chile Luego en 1878 el Gobierno Argentino declaró nulo el laudo arbitral pronunciado por la majestad británica en el caso del Beagle, la cual Chile rechazó tajantemente A continuación, se detallarán los hechos trascendentales de la participación del Papa Juan Palo II en la mediación del Canal Beagle:
Intervención del Papa Juan Pablo II: En un principio se había firmado por los Gobiernos de Argentina y Chile, representado por los generales Pinochet y Videla, el acta de Puerto Montt, la cual creó tres comisiones, pero la referente a los límites fracasó y se agudizó el conflicto con despliegues militares y cierres de fronteras Fue un claro indicio a una futura guerra Juan Pablo II un precursor de la paz, con el consentimiento del gobierno argentino y chileno, en un primer momento envió a los miembros de las Conferencias Episcopales de los dos países y luego en un segundo momento al Cardenal Samoré
Acta de Montevideo del 8 de enero de 1979: Con la labor conciliatoria del Cardenal Samoré se firmó el acta de Montevideo y este cuerpo normativo constituyó, según indica Carlos Corral: “ el marco de la mediación papal para la solución de la controversia austral, dando comienzo aquélla el 4 de mayo de 1979 bajo la dirección del Cardenal Samoré ”[1] El acta estaba contenida en dos acuerdos, uno de ellos acordaba solicitar a la Santa Sede que actuara como mediador en el conflicto El otro acuerdo contenía disposiciones para no recurrir a la fuerza de sus relaciones mutuas y abstenerse de adoptar medidas que alteren la armonía de los pueblos
Mediación Pontificia: El 4 de junio de 1979 se inician las labores de mediación en la Academia Pontificia de Ciencias Argentina y Chile designaron representantes para el proceso de mediación Según Benadava, representante de Chile como embajador en Misión especial, el cardenal Samoné definió la mediación como: “ la acción que solicitan generalmente las partes en controversia, las cuales acuden a una tercera persona, amiga de ambas, para que actúe en medio de ellas; el mediador ejerce su actividad entre las dos partes, deseando o intentando aproximarlas, procurando llevar sus posturas iniciales hacia una convergencia, conciliando hasta alcanzar un entendimiento ”[2] Por la definición no se puede entender a la mediación como una forma de imposición, en cambio si una sugerencia que queda a disposición de los Estados aceptarla constituyendo satisfacción por las dos partes La mediación fue sobre la zona austral, pero se trataron otras cuestiones como el límite en la boca oriental del estrecho de Magallanes, la navegación de los canales australes y disputas territoriales
42
[26] Benadava, Santiago Historia de las Fronteras de Chile. Santiago de Chile. Editorial Universitaria 1993. Pág.66 [27] Ibíd Pág 67
Fases de la mediación: En la primera fase se le presentó al mediador una exposición escrita de los distintos puntos de vista sobre el diferendo en el que acompañaron antecedentes del caso y la respectiva documentación Después en la siguiente fase sostuvieron entrevistas con los representantes del mediador el cardenal Samoré quien pretendió acercar posiciones
Alocución de Juan Pablo II el 12 de diciembre de 1980: El Sumo Pontífice en una solemne ceremonia celebrada en el consistorio, recibió a las delegaciones de los dos Estados, presididas por sus Ministros de Relaciones Exteriores Esto con el fin de lograr una solución al diferendo Al respecto Juan Pablo II indicó en su alocución sobre le mediación que: “ también es verdad - y lo destaqué en septiembre del año pasado ante miembros de estas representaciones gubernamentales - que “es hermoso y consolador constatar que nunca ha habido un conflicto bélico entre los dos Países” Se trata de un hecho singular, quizás único en la historia de las relaciones entre Naciones limítrofes Casi me atrevería a decir que veo en ello una especial asistencia de la Providencia de Dios misericordioso ”[1] Al final de la alocución el Papa Juan Palo II enmarca su disposición de continuar actuando como mediador hasta la estipulación de un acuerdo final Chile aceptó la propuesta del Sumo Pontífice ya que esto representaba contar con una sentencia a favor, reconocida por la comunidad internacional, quedándose con sus pretensiones En cambio, el Estado Argentino no la aceptó, pero tampoco la rechazó
Complicaciones de la Mediación Pontificia: El proceso de la mediación se vio interrumpido En 1981 fueron detenidos diversos espías, unos argentinos en Chile y unos chilenos en Argentina De igual manera la denuncia por parte de Argentina del Tratado General sobre solución Judicial de Controversias de 1972 y como último la guerra de las Malvinas en la derrota argentina ante Gran Bretaña facilitó el fin La derrota tuvo como consecuencia la caída de la dictadura y el establecimiento de la democracia en Argentina, por lo que al final se término aceptando la mediación propuesta y se firmó el Tratado relativo a la solución del conflicto con las distintas propuestas
Tratado de Paz y Amistad: Fueron incesantes las negociaciones por parte de la Santa Sede, pero al fin llegó primeramente la firma de la Declaración de Paz y Amistad el 23 de enero de 1984 en cual se alcanzaron grandes aproximaciones El 29 de noviembre de 1984 se firmaba en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, designación que se dio al acuerdo que puso fin al diferendo austral El 2 de mayo de 1985, en solemne ceremonia celebrada en presencia del Santo Padre, se procedió a efectuar el canje de los instrumentos de ratificación, el cuan entró así a vigencia. El Tratado consta de un preámbulo y 19 artículos. El preámbulo en una parte conducente indica su agradecimientos al Papado:
“…Testimoniando, en nombre de sus Pueblos, los agradecimientos a Su Santidad el Papa Juan Pablo II por sus esclarecidos esfuerzos para lograr la solución del diferendo y fortalecer la amistad y el entendimiento entre ambas Naciones…”[1] Los artículos establecen disposiciones de las negociaciones, como la solución en un nuevo conflicto, asimismo delimitaciones marítimas, la denominación de la zona austral, la creación de una Comisión y cláusulas finales. En las cláusulas finales en su artículo 16 establece que: “Acogiendo el generoso ofrecimiento del Santo Padre, las Altas Partes Contratantes colocan el presente Tratado bajo el amparo moral de la Santa Sede.”
[[28] Corral Salvador, Carlos La relación entre la iglesia y la comunidad política. Madrid, España Biblioteca de Autores Cristianos. 2003. Pág. 393
[29] Benadava, Santiago Derecho Internacional Público. Chile. Editorial Jurídica ConoSur. 5 edición. 1997. Pág. 69
[30] Discurso de Juan Pablo II a las delegaciones de los Gobiernos de argentina y Chile Del 12 de diciembre de 1980 http://ewtn com/library/papaldoc/spanish/Discursos/1980/19801212i.asp
43
Asimismo el tratado consta de dos anexos, un primero sobre procedimientos de reconciliación y Arbitraje y un segundo anexo relativo a la navegación, en que se fija entre el Estrecho de Magallanes y puertos argentinos y viceversa, entre puertos argentinos en el canal Beagle y la zona económica exclusiva Argentina adyacente al límite marítimo entre los dos Estados El Tratado fue la solución a los conflictos entre Chile y Argentina La Santa Sede contribuyó mediante los medios pacíficos para la solución de conflictos internacionales y con el papa Juan Pablo II se vio reflejado su inmenso aporte por la paz mundial
La intervención de la Santa Sede en los conflictos internacionales es una característica más que revisten a esta institución de la Iglesia católica de una plena personalidad internacional La intensa actividad de las negociaciones, buenos oficios, mediaciones y arbitrajes por parte del Sumo Pontífice es un fiel reflejo del intenso interés por parte de la Sede Apostólica de preservar las pacíficas relaciones de los sujetos de derecho internacional y de evitar conflictos que pudieron suponer miles de pérdidas
[31] Preámbulo Tratado de Paz y Amistad firmado el 29 de noviembre de 1984 En presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y de culto de Argentina el señor Dante Mario Caputo, en representación del Presidente de la República de argentina y en presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile el señor Jaime del valle Alliende en representación del Presidente de la República de Chile
http://enciclopedia us es/index php/Documento:Tratado de Paz y Amistad Chile - Argentina de 1984
[32] Art 16 Tratado de Paz y Amistad firmado el 29 de noviembre de 1984 En presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y de culto de Argentina el señor Dante Mario Caputo, en representación del Presidente de la República de argentina y en presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile el señor Jaime del valle Alliende en representación del Presidente de la República de Chile
http://enciclopedia us es/index php/Documento:Tratado de Paz y Amistad Chile - Argentina de 1984
44
La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias
Antonio José de Irisarri
45