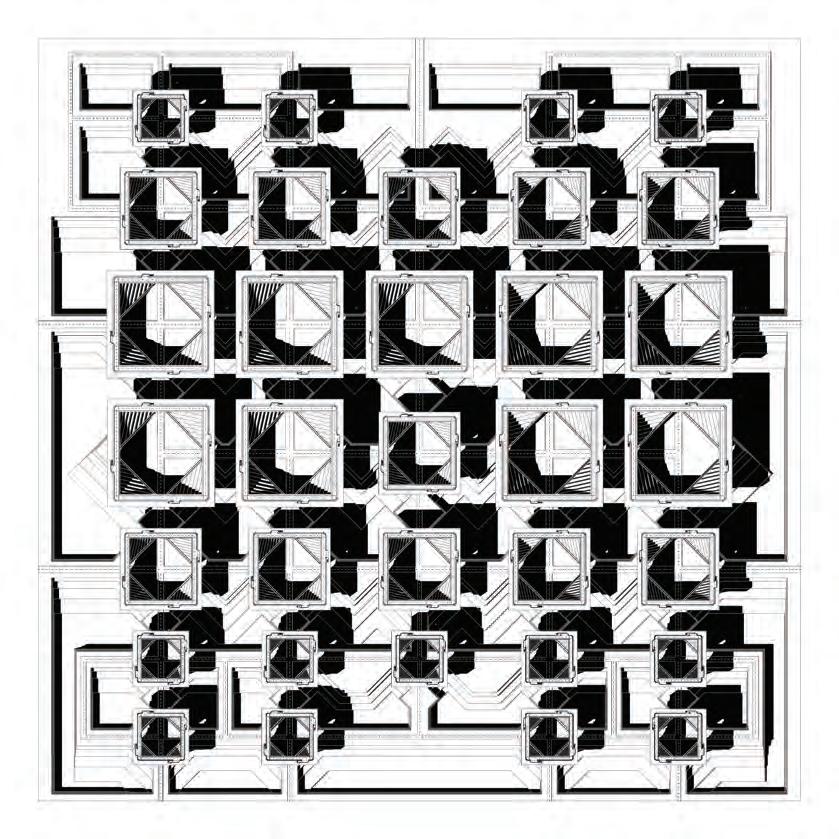
42 minute read
Posdata: Protocolos y Sistemas Sergio Forster y Lluís Ortega
Introducción al Proyecto Urbano UTDT. Profesores: Sergio Forster, Marina Masciottra, Julia Nowodworski. Alumnos: G. Berghmans, C. De Bortoli. Planta, 2013
Posdata: Protocolos y Sistemas
Advertisement
Sergio Forster y Lluís Ortega
Hacia la Autonomía del Proceso de Diseño, por Julián Varas
Para quienes conocemos y compartimos el ámbito en que se formaron Sergio Forster y Lluís Ortega, si hay algo que pareciera insinuarse es que la concepción del diseño como proceso fue subsidiaria respecto a otras preocupaciones. Haber estudiado inicialmente en escuelas de corte profesionalista hizo que nunca tuviéramos que enfrentarnos al proceso de diseño como un problema en sí mismo. Nuestra educación era finalista y utilitaria. Ciertas soluciones formales funcionaban en ella como un faro al final del camino, eran el canon al que había que acercarse. El camino era heurístico. Se avanzaba saltando de un estado de cosas a otro, en una progresión en la que, por prueba y error, se lograba una adaptación cada vez mejor del proyecto a una serie de premisas funcionales y figurativas. Se verificaba la adaptación de la forma al diagrama funcional, y su aproximación a una norma que hiciera las veces de paraguas protector ante la incertidumbre. El porqué de esta aproximación seguramente deba ser buscado en dos hechos independientes. Por un lado, en ciertas condiciones externas de la educación que recibimos: su masividad y su instrumentalidad, es decir, su concepción de la arquitectura como servicio. Por otro, la herencia de una generación que definía sus preferencias en base a su alineamiento con los maestros del movimiento moderno, unos personajes cuyo anti-academicismo daba por tierra, aparentemente, con toda la teoría arquitectónica preexistente. Se trataba de adoptar una determinada ideología del objeto, pues lo que estaba en disputa era cuál era la expresión adecuada para una serie de principios y condiciones epocales. Sin embargo, el proceso mediante el cual se incorporaban esos principios se daba casi siempre por sentado.
En el contexto anglosajón, sin embargo, la arquitectura moderna se instaló nuevamente en la academia luego de la segunda guerra mundial. Si el modernismo había sido movilizado por manifiestos estéticos y políticos de transformación radical, el escenario de la posguerra planteaba la necesidad de una formalización de la teoría de la arquitectura moderna. Una vez ganada la batalla contra el academicismo, había que montar un academicismo moderno si se pretendía estabilizar los logros de la generación anterior. Esto fue lo que hicieron Eisenman, Broadbent, Friedman o Alexander, a partir de los años 1960. Y mientras que en el arte moderno había ya amplios antecedentes de pensamiento en torno a la relevancia del proceso como momento crítico, como los automatismos dadaístas, el cadáver exquisito o el método crítico-paranoico de los surrealistas, en la arquitectura fue solo en este contexto donde la cuestión del proceso como fuente de significado adquirió por primera vez cierto protagonismo. No es mi intención revisar aquí las variantes que tomó está investigación sobre los procesos generativos desde los años 1960, sino señalar el carácter inaugural de ese momento, y enfatizar por dónde pasan hoy las diferencias entre las respectivas culturas arquitectónicas, en este caso la fuertemente académica cultura arquitectónica anglosajona y la persistentemente empírica cultura arquitectónica latina y latinoamericana. En ese contexto, Sergio y Lluís tienen la particularidad, como arquitectos, de haber superado su formación inicial y haber sido influidos, de manera directa o indirecta, por ambos modelos.
Por otro lado, la misma academia anglosajona que instaló el pensamiento sobre el proceso en los años 1960, hace ya un tiempo que viene expresando su hartazgo frente a ciertas variantes de esta misma ideología. Quien formuló esto de manera convincente a fines de los años 1990 fue Sanford Kwinter: “Ya no nos interesa lo que las últimas dos décadas de pedagogía y práctica arquitectónica avanzada llamaron proceso. Porque el proceso ha devenido poco más que una variante empobrecida del Juego de la Vida, un juego de salón para aquellos cortos de intuición, un engaño con el que cubrir el profundo miedo a la
materia que ha caracterizado a la empresa arquitectónica desde su rutinización y matematización por las plantillas de cantería medievales y la perspectiva renacentista”. Kwinter se refiere a teorías psicoanalíticas posthumanistas que suponen que una estructura o impulso inconsciente vaya a ser liberado gracias a procesos automáticos que mediatizan la relación entre el autor y la obra. El Juego de la Vida es un modelo matemático creado en 1970 que permite visualizar cómo evoluciona en el tiempo un grilla bidimensional de puntos en base a una configuración inicial arbitraria y a un conjunto de reglas que definen los modos en que puede transformarse paso a paso esa configuración. Este juego sugería un modelo de creatividad evolutivo y no-representacional, en donde el autor se limitaba a definir una serie de condiciones iniciales y reglas de transformación, y a detener luego la evolución del sistema en un momento determinado. En ese sentido contenía una promesa de apariencia liberadora. Kwinter apunta a lo que considera una fantasía consistente en ceder el control formal de la obra a una máquina abstracta (en este caso, un autómata celular) a cambio de hacerse de un poder creativo ilimitado. Pero, afirma, al final, que este poder se develará como una ilusión, como una representación lúdica o como un escapismo, y no mucho más que eso. El problema es que la idea del involucramiento directo con la materia y sus flujos que propone Kwinter (y que ilustra mediante el notable ejemplo del aviador de pruebas norteamericano Chuck Yeager, quien decía que era necesario unirse física y mentalmente a la máquina para poder prevalecer en el combate aéreo) es igualmente fantasiosa -al menos en la arquitectura-, ya que allí no es posible eliminar las mediaciones en el proceso de diseño mediante un acto de voluntad. Quizás la metáfora del aviador sirva para describir un trabajo puramente plástico, pero, como decía Zaera Polo, la arquitectura es un arte plástica solamente si tu material es el plástico. El medio en que se desarrollan los actos de diseño arquitectónico tiene una complejidad técnica, logística y normativa cada vez mayor. Basta si no recordar que hace solo unas décadas atrás las demandas de performance sobre el proyecto eran mucho menores: las exigencias de performance ambiental (la optimización del uso del suelo, la energía y los materiales), social (la complejización de los procesos de toma de decisiones para garantizar legitimidad y viabilidad de las obras) y constructiva (la exigencia de seguros y garantías de estabilidad de las soluciones constructivas) demandan el despliegue de un arsenal teórico y figurativo cada vez más sofisticado, comparativamente inexistentes hace cincuenta años.
En este contexto, quisiera dejar planteado que si bien es ingenuo seguir pensando en el proceso de diseño como una categoría subversiva o ilimitadamente creativa, también lo es relegarlo al estado de una curiosidad académica. Para ilustrar esto quiero postular un posible paralelo con el ámbito de la política democrática. Lo que distingue a un sistema democrático es que su condición de legitimidad es procedimental. Hoy decimos que hay normas o decisiones que son antidemocráticas por sus efectos (como las normas discriminatorias), pero lo que sin dudas sabemos es que, más allá de esos efectos, debe arribarse a ellas por medio de un procedimiento determinado, el acuerdo de la mayoría, que garantiza, en principio, su validez. Es la construcción de la decisión y no solamente su contenido, lo que le da legitimidad. Creo que es válido pensar que, al menos desde el punto de vista cognitivo, una demanda similar pesa sobre el diseño. O sea, el valor del diseño -y esta es quizás su principal diferencia con el arte- no puede medirse aisladamente respecto de su contexto productivo, en términos de su pura capacidad para iluminar experiencialmente una realidad material alternativa. La segunda pregunta es si esta demanda pesa también sobre determinadas formas de la práctica o si debería trasladarse exclusivamente al núcleo del proceso formativo, en cuyo caso podría llegar a entrar en conflicto con otras demandas que pesan sobre la educación. Está claro que la promesa del proceso es limitada, y que no hay manera de que un procedimiento sea garantía de interés, pero, aun así ¿no cuenta el didactismo aportado por un trabajo específico sobre el proceso?
Posdata: Protocolos y Sistemas
Sergio Forster y Lluís Ortega
00:16:10 Proceso como superación Sergio Forster: Es evidente que la arquitectura tiene, en su momento productivo, muchas variables que entran en juego simultáneamente. Uno puede pensar en problemas sociales, económicos, materiales o estructurales, entre muchos otros. También uno podría pensar sobre el espíritu de la época: ¿cuál es la cultura de hoy? Me refiero a que en este último tiempo -ya no estoy tan joven- he visto clasicismo, todos los neoracionalismos, funcionalismos, partidos, tipos, referentes, tipologías, montajes, contextualismos, autonomías disciplinares, prefiguraciones conceptuales, regionalismos, diagramas, proyectos generativos, paramétricos, proyectos iterativos, y programismo, entre otros. Todas estas relaciones se combinan, se mezclan, dando como resultado una serie de decisiones que se despliegan en el tiempo, y a eso llamamos proceso proyectual. Pero en arquitectura el proceso proyectual no es mecánico, sino creativo. Y al ser un proceso creativo se supera a sí mismo, es decir que los elementos que contiene y relaciona nunca alcanzan para definir la respuesta o la resolución que genera, por el contrario, tiene la capacidad de producir una novedad. Pero el problema es que la inteligencia humana tiende naturalmente a lo ya conocido. Toda novedad le parece detestable. Y ese es un mecanismo funcional a la vida, por lo que resulta totalmente necesario. Ese es el primer problema que presenta el proceso del proyecto en relación a la creatividad. Nos fuerza a ir en el sentido contrario al que la inteligencia se dirige o a lo que naturaleza tiende a resolver: aceptar aquello que conocemos y descartar lo nuevo.
00:21:01 Universo Divergente En segundo lugar me interesa la relación entre practicidad, eficiencia y estética. En la teoría estética y poética, Paul Valéry decía que el ser humano tiende a anular todo aquello que percibe: tengo hambre, voy y como, tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Para cualquier cosa que el ser humano sienta o perciba, la tendencia es anularla para recuperar la disponibilidad del campo sensorial. Este es un universo convergente, que cierra, lo que llamamos el universo de las cosas prácticas. Tendemos a ser eficientes, a cerrar, a resolver. Pero dice Valéry que hay otro universo, que es abierto, divergente, que cuando uno lo satisface, en vez de anularlo, lo potencia, y genera más deseo. Cuando uno tiene hambre, en vez de comerse una hamburguesa en McDonald’s y resolver el problema, uno va y hace las compras, compra la verdura, compra la carne, la hierve, la pone en un plato, la sirve en la mesa, prende una vela, y cuando está por comer dice, “mañana me voy a comer un pollo al strogonoff”. En realidad, lo que está haciendo es abrir nuevamente el deseo, y a ese universo divergente, que abre, Valéry lo llama universo estético. El pensamiento del universo estético podría llegar a ser una retención de lo práctico, una retención de la tendencia a la eficiencia que tiene todo proyecto, que cuanto antes se resuelve, mejor. Pero pareciera también que esa retención, en el tiempo, es capaz de producir una nueva cosa, la cual podría abrir un universo nuevo y divergente.
00:23:20 Conciencia Allí aparecen algunos temas que me interesa mencionar. Uno es nuestra conciencia del proceso. Qué estamos pensando, a qué estamos atendiendo durante el proceso. Todo pareciera indicar que la conciencia es la capacidad de elección que tenemos disponible. Si no percibo esta mesa, si no tengo conciencia de esta mesa, me la choco, me lastimo, no puedo avanzar, no tengo elementos con los cuales producir. Con lo cual hay un trabajo de la conciencia, y esa producción que hacemos con los elementos que están en juego, pareciera abrirnos una posibilidad de elección, una capacidad de libertad y de producción de algo nuevo.
00:24:14 Ni Autónomo Ni Contextualista Otro tema es el problema de la eficiencia y la inteligencia. Henri Bergson planteó en su momento el error del mecanicismo y del finalismo. El mecanicismo supone que todo es calculable a partir de un estado de cosas: a partir de una determinada situación es calculable lo que hay que hacer, arquitectura de partido, arquitectura de ideas. El finalismo supone que todo está determinado en función del programa. Teniendo el programa vamos ahí y resolvemos. ¿Cuál sería la dinámica que el proceso proyectual podría ofrecer para no ser ni finalista ni mecanicista? La respuesta pareciera ser que el proceso proyectual debería ser evolutivo. Debería tratarse de un proceso complejo de relaciones entre partes, un proceso de interacción, de transformación mutua, no instantáneo, sino desarrollado en el tiempo. Para eso tendríamos que tener la capacidad de constituirnos en cada momento según los elementos que están en juego, avanzar, volver a constituirnos, volver a constituir el proyecto, y pensar de una nueva manera. En esta evolución se pasa de lo simple y lo homogéneo a lo compuesto y lo heterogéneo, mediante la incorporación de información, considerada, como la define Gregory Bateson, como la noticia acerca de una diferencia. El proceso evolutivo del que estamos hablando incorpora transformaciones, establece relaciones, crea cosas nuevas y describe cambios de clase. En ese sentido, lo evolutivo no es ni autónomo ni contextualista. No se adapta ni se impone. No es autónomo, porque interactúa con el medio. Y no es contextualista, porque no se somete al medio. Toma
información y con ella hace un sistema más complejo. Y en lugar de ser responsivo y adaptarse, lo utiliza y lo presenta de una nueva manera.
00:28:19 Actualización Precisamente, Bergson ha escrito un libro que se llama La Evolución Creadora, donde plantea que lo posible es absolutamente contrario a lo real. Pero para que algo posible devenga real debe operar por limitación o por imitación. De modo que de todo aquello que es posible en el mundo, si algo se realiza, es porque se evitó todo lo demás, o bien porque el resultado imitó por semejanza la posibilidad que le precedía. Bergson propone, en cambio, el par virtual-actual como superación. Lo virtual es real, pero no tiene actualidad. Existe como potencia. Y para poder pasar a lo actual tiene que atravesar un proceso, al que llama de actualización, que es evolutivo y formativo. En el proceso del proyecto, esta evolución tiene que ser natural. Nosotros constantemente participamos en esta evolución tomando decisiones, relacionando cosas que son aparentemente inconexas, tomando conciencia de lo que sucede, y actuando positivamente.
00:31:06 Intuición, Aleatoriedad y Sistema Me gustaría, en este contexto, hablar sobre el campo irracional y el campo racional como modos de operación situados en el interior del proceso. El campo irracional está despreocupado de toda línea de coherencia, no tiene necesidad de justificación interna ni externa. El desarrollo racional contiene argumentos y líneas de coherencia que permiten un entendimiento más allá de la subjetividad de quien lo realiza. Los procesos proyectuales son subjetivos, pero sus líneas de subjetividad, concatenadas, podrían tener coherencia en su desarrollo. En un proceso racional las operaciones podrían ser de tres tipos: intuitivas, aleatorias o sistemáticas. La intuición es un tipo de conocimiento potente que forma parte fundamental del proceso de proyecto. Pero la intuición es un concepto instantáneo, al cual uno no sabe cómo se llega. Esta intuición se puede fomentar leyendo y estudiando. Pero como decía Heidegger, a principios del siglo pasado las ciencias dejaron de ser intuidas. Hasta ese momento, la gravedad era intuible, pero los átomos ya no lo eran. En el proceso de proyecto la limitación de lo intuible también existe, lo cual sugiere que no puede haber una generación instantánea. Las operaciones aleatorias, por su parte, tienen que ver con el azar. Lo que muchas veces hacemos con ellas es una racionalización en segunda instancia, lo que Bateson llamaba proceso estocástico: tirar flechas y después acercarse para ver si alguna dio en el blanco. Pero ver si alguna dio en el blanco implica una investigación racional, y un proceso sistemático de lectura. Es decir, cuesta estudiar los procesos aleatorios en sí, pero podemos estudiar o registrar una lectura de ellos. Por último, los procesos sistemáticos suponen una relación específica, transmisible, discutible. Con los procesos sistemáticos podemos trabajar de forma directa, produciendo coherencia, reconociendo cambios y transmitiendo el conocimiento.
00:35:25 Independencia y Evolución Respecto al proceso evolutivo, en la evolución de la vida y en la evolución animal existen distintos tipos de independencia. Hay un trabajo de divulgación científica de Jorge Wagensberg que dice cuáles son los distintos tipos de independencia que pueden existir. Y plantea tres tipos diferentes de independencia. La primera, la independencia pasiva, es la más simple de todas. Significa esperar a que vengan tiempos mejores, esperar a tener una posibilidad. Muchos sistemas evolutivos funcionan así. Ustedes mismos tendrán cientos de granos de arroz estancados en su casa que eventualmente germinarán, funcionando como los experimentos de la escuela primaria. Es una mecánica de independencia, pero con una tendencia posible a la muerte y a la estanqueidad termodinámica, con lo cual implica un alto riesgo. El segundo tipo de independencia es la independencia activa, que practicamos bastante los arquitectos. Consiste en la capacidad de prever cuando el entorno va a ser inestable. Como el entorno es inestable, nosotros prevemos hacer casas que funcionan como nidos para la lluvia. En tercer lugar, cuando eso no funciona, cuando el entorno es completamente impredecible, pareciera haber otro tipo de independencia, la independencia evolutiva. Si el entorno va variando uno tiene que cambiar la relación con el medio para poder sobrevivir, para poder funcionar. Me interesan los procesos proyectuales evolutivos, donde hay interacción y cooperación continua entre sus elementos constitutivos, de modo que esas interacciones se vuelven transformadoras.
00:40:22 Autoría y Proceso Lluís Ortega: Gracias por invitarme a pensar sobre problemas que no había considerado de manera explícita, incluso si había operado con ellos desde que empecé a estudiar arquitectura. He decidido hacer una aproximación en clave operativa, intentando evitar afirmaciones generales, de manera que iré creando un rodeo en torno al tema, comenzando con una enunciación de tres aspectos que quiero abordar y luego un par de ejemplos. Iré desde lo extra disciplinar a lo disciplinar. El primer punto es el papel y el impacto de la cibernética, el segundo es el papel de la autoría, y el tercero trata sobre la constitución del proceso. La aproximación pretende ser en clave cultural.
00:41:50 Líneas de Influencia La influencia de la cibernética la dividiría en varios aspectos. El primero que cabría destacar es el que instigó a la observación de fenómenos naturales bajo una
nueva perspectiva, convirtiéndolos en referentes directos para las nuevas teorías arquitectónicas. Es el caso del trabajo de György Kepes y su libro The New Lanscape in Art and Science. Otra variante de esta influencia fue el estudio de la relación entre organizaciones sociales, formas naturales y potencial arquitectónico teorizada por Christopher Alexander en su tesis doctoral Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. La segunda línea fue transversal a la cibernética y tuvo más ramificaciones culturales y de comunicación. Un ejemplo donde se experimentó fue el diseño del espacio corporativo, como los proyectos realizados por IBM para optimizar el espacio de trabajo. Quienes trabajaron extensamente en ese contexto fueron Charles y Ray Eames. Sus trabajos de comunicación y diseño desarrollaron directamente muchas de las premisas transdisciplinares y metodológicas abiertas por la cibernética. La tercera vía de influencia de la cibernética consistió en la apertura de trabajos que procuraban la interacción dinámica entre espacio, organización arquitectónica y sociedad. El trabajo del inglés Cedric Price constituyó un referente de esa línea de investigación mediante su proyecto Fun Palace, una estructura permitía la interacción entre la arquitectura y el usuario, y entre los actores y el público.
00:43:12 Metalenguaje Las tres ideas tuvieron mucha influencia entre los arquitectos, pero lo que me interesa destacar es la influencia del artículo de Gordon Pask titulado La Significación Arquitectónica de la Cibernética. En este artículo, Pask enuncia el potencial de la cibernética en la arquitectura defendiendo el impacto de la primera no solo como instrumental, sino en tanto marco teórico desde el que proyectar. Considero esta aproximación lingüística o cibernética especialmente productiva. La ingenuidad positivista en las propuestas de los primeros cibernéticos redujo la potencia computacional a un problema de optimización instrumental. Respondían a un cambio de paradigma que aspiraba a superar aporías no resueltas gracias a la potencia que le brindaba la tecnología. Pero la visión de Gordon Pask resulta más sutil y más potente. Responde a un modelo de giro lingüísticofilosófico que, aunque investiga temas muy distintos, tiene como interés la recentralización del lenguaje en el foco de la investigación filosófica, dotándole de un carácter constituyente. Frente a la tradición metafísica centrada en los conceptos, se plantea al lenguaje como un estructurador de la realidad.
00:44:02 Analítica, Pragmática y Hermenéutica Las tres corrientes, la analítica, la pragmática y la hermenéutica, son lo suficientemente diversas para considerarse incompatibles. Y aunque establecer un paralelismo o una correspondencia demasiado directa entre modelos filosóficos y teoría arquitectónica puede parecer ingenuo, tal asociación permite trazar la nueva sensibilidad que dirigió el pensamiento occidental en el campo disciplinar a través de la puerta que dejó abierta el impacto de la cibernética. En efecto, cuando Pask hizo hincapié en el papel de la cibernética como metalenguaje no dejaba de reclamar una revisita lingüística a la arquitectura y una huida de la interpretación instrumental de la lógica digital, construyéndolo como teoría. En los posmodernismos encontramos corrientes formales que se asocian a la hermenéutica trascendental, pero es la pragmática, la lógica de segunda generación, la que encuentra más polos a los que asirse. Mientras que la analítica formal se encuentra aquejada de una ingenuidad positivista, y la hermenéutica transcendental deviene excesivamente discursiva, la pragmática propone una interpretación en la que el acto performativo, como convergencia entre el sustantivo y el verbo, se convierte a la vez en un constituyente y un constituido, sin un a priori que intente ir más allá de las formalizaciones universales, instituyendo una vinculación directa con la externalidad de toda práctica material.
00:45:50 Subjetividades Paramétricas El segundo punto, la autoría, tiende a confrontar la figura cultural del anti-arquitecto a la del diseñador total: la cibernética como un marco teórico desde el que pensar y proyectar. Bajo esta perspectiva, la pregunta sobre la autoría debe plantearse en unos términos diferentes a los de la lógica instrumental. El problema ya no radica en discutir si la subjetividad y el modelo planteado por Alberti padecen de un proceso de extrañamiento o colectivización. El nudo pasa, en cambio, por la reformulación de los procedimientos en clave lingüística, y bajo otra sensibilidad. Y esta cuestión no es baladí. Si entendemos a la cibernética como la constitución de un metalenguaje arquitectónico y no meramente como algo instrumental, el nuevo arquitecto es aquel que establece los proyectos en clave abierta pero sistémica, aquel que diseña los protocolos que configuran los sistemas relacionales que permiten ajustes, aquel que plantea las formas de negociación entre la subjetividad de la persona genérica y la subjetividad colectiva actualizada: un diseñador de subjetividades paramétricas. Los nuevos autores son aquellos que operan computacionalmente, aunque lo hagan sin ordenadores.
00:47:39 Redefinir el Autor Moderno Tres figuras claves surgen de este giro: Cedric Price, Peter Eisenman y Bernard Tschumi. Todos están relacionados directamente con la práctica y sus trabajos en la teoría no son historiográficos sino desarrollos de teoría proyectiva. Cedric Price se declara anti-arquitecto. Tal declaración, realizada en clave polemista y reaccionaria, se hace en el contexto del desarrollo de su proyecto para el Fun Palace, concebido como un proyecto cibernético que
ambicionaba construir un sistema donde los usuarios definían las necesidades y las configuraciones del edificio. Fun Palace fue el resultado de la colaboración de Price con productores teatrales. Allí se intentó desarrollar un espacio teatral sin separación entre la audiencia y el escenario, promoviendo una serie de interacciones donde el papel de la audiencia era tan importante como el de los actores. El proyecto fue desarrollado por una serie de colaboradores multi-disciplinares y se entendió como una oportunidad para experimentar con todos los avances tecnológicos y las teorías cibernéticas del momento. Es paradójico que, tratándose de un proyecto no construido, realizado por un equipo multidisciplinar, donde el principal ideólogo reclama su figura como anti-arquitecto, se siga asimilando culturalmente a Cedric Price como autor del mismo. Su articulación teórica y ambigüedad programática, cierta indeterminación, y una cuidada estética anti-formal no dejan de presentarse como un mito de autoría que ambiciona la distinción y la originalidad, nunca renunciando a la caracterización intelectual de la obra ni a un posicionamiento disciplinar. El segundo autor de esta historia es Peter Eisenman. Su tesis doctoral realizada en Cambridge fue una alusión directa a la tesis de Christopher Alexander. Pero ambas son reacciones contra la intuición compositiva de los arquitectos y abogan por sistemas que la medien. Christopher Alexander reivindica una visión analítica, introduciendo una optimización matemática en los sistemas. Peter Eisenman denuncia las posiciones funcionales y aboga por una arquitectura conceptual. Sustituye el argumento funcionalista por la declaración de fuerzas organizadoras de tipo abstracto y compositivo. Hay una articulación que pretende arrancar del proceso la subjetividad del autor y sustituirla por la sistematicidad metodológica. Una evaluación posterior del trabajo y de su impacto revela, igual a lo que sucede con Price, que la metodología en sí se convierte en una declaración de autor. La tercera y última figura es Bernard Tschumi, cuyos estudios teóricos y su trabajo como decano en la Universidad de Columbia en los años 1990, cuando se lanza la primera generación de estudios que lleva al límite la experimentación sobre lo digital, resultan de suma importancia. Una referencia obligada para entender la acción de Tschumi es Roland Barthes, quien en sus textos había declarado la muerte del autor. Tschumi aboga por expandir la disciplina con nociones hasta entonces no consideradas, tales como lo irracional, lo erótico y lo violento. La voluntad de Tschumi es dislocar lo establecido con un efecto liberador. Con Barthes, el lector es asignado un papel activo en el proceso literario, de modo que el acto creativo está protagonizado tanto por el escritor como por el personaje que lee y encuentra sentido. Tschumi sigue de cerca el análisis de la tesis de Barthes vinculándola a la autoría, pero su objetivo no es el mismo. Mientras que Barthes implica al lector como parte del acto literario, Tschumi desmantela la autoría moderna. Y ese acto transgresor es en sí mismo un acto de autoría, de hecho una reinvención de la figura del autor, y no tanto su cuestionamiento. Para Tschumi, la definición del arquitecto-autor se deriva de la tradición epistemológica y productiva de la disciplina, y el nuevo autor apuesta por la interdisciplinariedad cultural y por otras operaciones desplazadoras. En los tres, Price, Eisenman y Tschumi, existe una declaración pública de la voluntad en replantear la figura del autor moderno, entendiendo éste como el que opera exclusivamente desde la subjetividad proyectada. En los tres aparecen también una serie de características que van conformando una noción expandida. Por un lado, la voluntad de desplazar parte de la tradición cultural a la audiencia, de forma que ésta no sea un agente pasivo receptor sino uno constructor y dotador de sentido. Por otro, la mediación de la subjetividad con una metodología operativa que no constituye una objetividad positivista ni crítica, sino una subjetividad mediada. Por último, una voluntad politizadora de la acción cultural.
00:52:30 De Mediador a Constituyente El último punto es el de las constricciones y los protocolos. Una de las caracterizaciones del giro digital es la reformulación de los procesos de trabajo, no tanto como un problema instrumental sino ubicando al proceso como centro de la investigación, discurso y especulación. El desarrollo del diseño se convierte en un meta-proyecto que articula al proceso como proyecto en sí, y hace de su explicitación, representación y valoración un capital disciplinar central. La discusión de los procesos internos del diseño ha sido una constante en toda la historia de la disciplina, pero la diferencia sustancial que introdujo la era digital es que gira de una concepción utilitaria de la metodología como puente entre pensamiento y documentación hacia una percepción constituyente. El proceso de diseño ya no es una representación del proceso mental sino que condiciona la manera de pensar. Se cuestiona la linealidad del orden pensamientorepresentación-producción y se plantea un sistema cíclico de retroalimentación entre pensamiento y representación, en interacción constante. En los últimos años, a este binomio se han incorporado los procesos de producción, de modo que a los núcleos de diseño se incorporan procesos de constricción numérica. Con el giro lingüístico, el lenguaje pasa a ser constituyente y no solo mediador entre el pensamiento y la realidad, y el proceso pasa a ser constituyente y no solo mediador de la idea. En ese contexto, el trabajo de Charles y Ray Eames adquiere gran relevancia. Los Eames vincularon el diseño a la capacidad de identificar las constricciones adecuadas al sistema, estableciendo un trabajo sistemático y de control. Esta explicitación de los protocolos que dirigen sus proyectos se hace evidente en la consistencia documental. Un texto de Peter Smithson sobre los Eames se centra en lo particular de su metodología. Por un lado explica lo que denomina la estética de los Eames, que consiste en una técnica muy específica de relacionarse con los objetos, un continuo coleccionar y ordenar con un orden que se
integra en la composición misma. El orden no es finalista o externista, no ordena para algo, sino que es un fin en sí mismo y se convierte en experiencia estética.
00:55:32 Constricciones Lábiles Me gustaría hacer aquí una observación sobre el uso de las reglas de diseño. Aunque Charles Eames se refiere sobre todo a constricciones externas en su definición del diseño, con las que el diseñador debería lidiar de manera oportunista, existe otra serie de reglas que son secuencias autoimpuestas como forma de mediación. Esto no solo se refiere al trabajo de los arquitectos sino que constituye una forma de operar ampliamente experimentada y difundida en otros campos. Esta confianza en la metodología, en el proceso, y sobre todo en las constricciones autoimpuestas tiene un papel primordial. Antes que nada se dirige a establecer distinciones más que semejanzas, que permiten destilar las particularidades de un escenario. El proceso se convierte en objeto de actualización y análisis, donde las constricciones juegan diversos papeles, por lo que no es muy productivo hablar de lo digital como una cosa uniforme. En algunos casos, aquellos más vinculados a las tradiciones y a los modos analíticos, el proceso conforma una plataforma justificativa de autonomía y autorreferencia. En él se busca un refugio que evite las resistencias y las constricciones introducidas por la realidad externa. En otros, la constricción no es más que la modulación de decisiones que no tienen nada que ver con la realidad externa. Por ejemplo, cuando la imposición de constricciones es la explicitación de regulaciones que transfieren información técnica a una decisión compositiva. En los casos literarios, la autoimposición de constricciones es un recurso de mediación entre las intuiciones del creador y la obra creada, con el fin de expandir los escenarios lógicos inesperados que promueven la innovación. La plataforma digital se nutre de estas variables e incorpora nuevas. A diferencia de los estudios predigitales presentados previamente, en donde una serie de protocolos recogían unas constricciones fijas que condicionaban y organizaban el diseño durante todo el proceso, en el contexto digital las constricciones son un medio dinámico y el protocolo resultante constituye una secuencia abierta de condicionantes, donde cada acción de diseño genera nuevos puntos de vista del mismo. Uno de los retos a los que se confronta el diseñador digital es entonces la capacidad de modelar adecuadamente las constricciones y sus sistemas de relaciones. Es aquí donde los entornos de programación paramétricos juegan un papel clave. Tanto los paquetes comerciales como los módulos abiertos basan los modelos en series de relaciones, y no solo en representación de figuras geométricas. La definición de las relaciones y los protocolos que se establecen serán diferentes según cada diseñador. El modelo no solo se basa en la identificación de las constricciones más potentes, sino en el modelado de las relaciones mutuas, pues es esta lógica la que dota al proyecto de su capacidad dinámica de generación y de gestión. En muchos casos, las constricciones se limitan a cuatro tipos: funcionales, topológicas, geométricas y cuantitativas, pero hay aproximaciones que potencian el uso de constricciones más difusas, como son el gusto o la percepción de legibilidad. Estas miradas entroncan, de este modo, con la visión holística del diseño de los Eames, pero suponen un reto importante para la abstracción necesaria en el modelado digital del fenómeno.
01:06:55 Automatismos JV: Quisiera señalar dos o tres cosas que me interesaron particularmente. La primera es que creo que estamos en presencia de dos posiciones bastante distintas. En la exposición de Lluís hay un compromiso incondicional con el modelo cibernético como forma de pensamiento, con todas sus implicaciones, y en lo que presentaba Sergio parece entreverse cierta sospecha frente a las ideas contenidas en el discurso de la cibernética. Lo mismo se podría decir, más específicamente, en torno a la idea de automatismo. SF: Respecto a la sospecha sobre mi posición, no puedo responder directamente. Tendríamos que definir en qué términos estamos hablando de cibernética y qué relación tiene con el automatismo. Tiene que ver con la distancia que se toma respecto del proceso, con cuál es la relación entre el autor y el proceso, con cómo se transforma mediante el proceso y con cómo interactúa con las variables en juego. Si está lejos de ellas, y si el proceso se vuelve por completo automático, creo que se vuelve un problema, porque hay una especie de desentendimiento. Sin embargo, Lluís presenta proyectos donde aparecen fuertemente una serie de variables estéticas, incluso el aburrimiento. Me parece que si en el pensamiento cibernético, respecto de los protocolos de producción y de los parámetros de interacción, hay una subjetividad de por medio, creo absolutamente. Si no, sospecho. LlO: Más que responder por sí o no, ideológicamente, llevaría la cuestión del automatismo a términos prácticos. El automatismo, tal como viene del Surrealismo, es decir, como una finalidad en sí misma, me interesa mucho menos que en relación a la idea de mediación. En intervenciones complejas, donde aparece lo público, o en las que es necesaria una gran interacción con lo externo, incluyendo los socios, para construir una instancia de conversación y evaluación de los proyectos, considero que la mediación es fundamental. El papel del automatismo en ese contexto no sabría cómo definirlo, porque me parece que no existe en términos absolutos, siempre se condiciona el modo en que se produce la mediación. SF: ¿Cómo se mide en tu trabajo esa instancia de mediación? ¿Cuán frecuentemente se plantea el problema? ¿Cuándo se constituye la cosa por sí sola, por así decirlo, y se escapan momento decisionales en el proceso de trabajo? ¿O cuándo se vuelve a pensar algo nuevo a lo que se tiene entre manos gracias a los procesos de mediación?
LlO: Me baso en el sentido común, y en cierta experiencia acumulada de tomar decisiones dentro de la dinámica del proyecto, habiendo estado expuesto a presiones externas.
01:17:10 Didáctica y Práctica JV: Lluís, hablabas del diseño como diseño de procesos, sugiriendo que un arquitecto se encuentra de alguna manera en un estado evolutivamente más interesante trabajando de esta manera. Al mismo tiempo has mostrado proyectos que no contienen trazas visibles de su proceso. Uno podría acceder al proceso por medio de algún tipo de decodificación, pero el proceso no está explicitado como tal. Eso me recuerda al trabajo de tu taller aquí en la Escuela, unas maquetas muy complejas donde lo que se ve es una estructura construida con piezas idénticas, y donde por otro lado hay una descripción del trabajo como si estuviera construido mediante protocolos. Pero tampoco hay en el producto rastros evidentes de los procesos o de los protocolos que los generan. ¿Por qué esa decisión? LlO: Dentro de la evolución reciente de mi trabajo he estado interesado cada vez más activamente en la no estetización de lo indéxico, incluso cuando usamos metodologías altamente protocolizadas. Respecto a los trabajos que he mostrado, las casas que hemos hecho en la oficina tienen un alto índice de contaminación autorial. El ámbito académico, en cambio, permite una radicalización de la actualización de sus protocolos, donde su activación o interrupción es mucho más arriesgada, porque se puede estar saboteando la estructura, aunque eso también puede empoderarla. En la práctica profesional, en cambio, los protocolos quedan diluidos, porque se mezclan intereses y tipologías disímiles, y la lectura se vuelve menos transparente. Hay un meta-protocolo académico que consiste en abrir el protocolo cerrado y provocar interrupciones aceleradoras con efectos desestructurantes. JV: Si en el medio académico el trabajo es más protocolar ¿qué interés tiene eso en el contexto de la práctica? ¿Es productivo o la entorpece? SF: Yo no creo que haya una diferencia de fondo entre el trabajo académico y el de la práctica, más allá de que cambian algunas variables. Tiene que ver con la pregunta sobre si el proceso legitima o no la obra. Para mí el proceso bien llevado tiende a hacer productos que tienen una legitimidad natural. LlO: Hay diferencias, pero no de status, sino de grado: se puede hacer una experimentación más radical en la universidad. En mi caso, dentro la práctica, el proceso es determinante a la hora de articular la autoconciencia del valor del proyecto. No solo como generador en un proyecto particular, sino como generador de potenciales para proyectos siguientes. JV: Para ilustrar mejor lo que estaba diciendo, diría que hay prácticas en los últimos diez años que han hecho de la narrativa del proceso una herramienta de legitimación, cuando no de marketing. Pongamos por caso a Bjarke Ingels, donde suele hacerse una explicitación, incluso forzada, de un supuesto proceso, que frecuentemente forma parte de un sistema de comunicación y de inserción cultural de la obra. En ese sentido, lo que parecieran estar sugiriendo ambos es una actitud que pretende resistir esa condición didáctica, excesivamente lineal. LlO: No le doy tanta importancia a BIG.
01:27:40 Control e Intención Carlos Campos: Me parece interesante hablar de cibernética sin que tenga que estar necesariamente la computadora delante. La definición básica de la cibernética consiste en la reorganización recursiva de la información. Si algo nos llevaba de “a, b, c,” a “d, e, f,” ahora nos lleva a “a1, b1, c1,” y en ese mundo estamos, usemos una computadora o usemos lápiz y papel. En ese sentido, creo que hay un valor importante para el automatismo. El punto central sería: ¿cómo vamos a hacer los inputs, cómo vamos a ingresar en el proceso la información para hacerla recursiva, sin que dependa del yo, para que no seamos nosotros, de acuerdo a si estamos aburridos, cansados, o influidos por lógicas que tienen que ver con el sentido común, sino que exista un protocolo que podamos seguir, saltando de punto en punto, y que entre cada punto exista un automatismo donde simplemente nos tengamos que sentar a esperar? Creo que el desafío consiste en no tomar las decisiones en cada momento respecto de lo que tenemos que hacer, sino en parametrizar el azar, en localizar los puntos en los cuales ni siquiera tenemos que tomar decisiones y que entre ellos se puedan desarrollar rutinas que se ejecuten con o sin una computadora. El valor del azar en el proyecto no es el valor de la suerte, sino el valor de no predeterminar, de no representar previamente. Es el valor, en cambio, de abrirse, primero, a la parametrización, y segundo, al resultado que pueda surgir, ubicándonos nosotros mismos en el lugar del autómata que ejecuta las acciones que hacen que surja lo nuevo. Me parece que la aleatoriedad es un concepto beneficioso para la enseñanza universitaria, no porque tengamos que tener suerte, sino porque ciertas decisiones del yo pueden ser dejadas de lado en un proceso del proyecto. Mi pregunta es si se puede desarrollar un protocolo donde no sea el proyectista quien tome las decisiones, y que funcione como una vía para producir lo nuevo. SF: Creo que no hay una receta para ninguno de los dos lados. Cualquier mecánica, cualquier modo de proceso, puede estar mal hecho o excelentemente bien hecho. La intención de la persona, del autor, en el proceso, proviene de su capacidad de constituirse libremente en cada momento, de aprender a ver, a distanciarse, a conceptualizar, o a producir mediaciones. Es personal y subjetiva, y está más allá de los procesos automáticos. En mi práctica docente trato de activar procesos en los
que el autor se retira un poco para que el trabajo pueda avanzar mediante cambios de grado que eventualmente engendran algo que no estaba previsto. Generar esa distancia respecto del proyecto me parece importante en el trabajo con los alumnos y también en el de mi estudio. Pero en primer lugar ubico el papel de la subjetividad: cómo leemos y cuándo leemos. No quisiera saltar por encima de determinados momentos donde puedo constituirme subjetivamente. Me interesa la idea de poder diulirme como autor en el proceso, sin que eso signifique soslayar la idea de subjetividad. Busco interactuar con todas las variables y ser una variable más del proceso, ser un elemento más en evolución, o en la ecología de lo que está sucediendo. Esto implica transformarme en el proceso, pero también intervenir cada vez que el proyecto exige algo, modificándolo mediante acciones deliberadas. LlO: Para mí no se trata tanto de la disolución de la autoría sino de la construcción de un superautor. El diseño de las mediaciones es básicamente lo que constituye esa oportunidad. No sé qué rol tiene la aleatoriedad ahí. La alienación sí, pero opera dentro de procesos altamente conscientes y proactivos. CC: Son procesos de control. Entonces no son aleatorios. LlO: Lo que ocurre es que ese control puede intensificarse hasta el punto en que es capaz de constituir terrenos de invención y de innovación. CC: Pero los procesos de control, en el fondo, se asemejan a los procesos aleatorios, y terminan siendo iguales.
01:35:15 Superautor Ciro Najle: ¿Podrían elaborar un poco sobre esta idea de la disolución del autor versus la idea de superautor? ¿Cuál es la relevancia a nivel cultural hoy de una y otra? ¿Pueden avanzar más sobre lo que implican concretamente estas ideas a nivel operativo: describirlas, desarrollarlas, diferenciarlas? Pareciera que habría que, en definitiva, contraponerlas, ya que involucran distintas agendas culturales y distintos modos de desplegar la acción del proyecto. SF: El problema es complejo, y con esto no quiero eludir la pregunta sobre la disolución del autor, que me interesa como tema. Me interesa la intención del autor, en el sentido de que pone a circular ciertas cosas, e impone ciertos modos y mecanismos, pone en marcha relaciones. Yo hablo de la disolución del autor para diferenciarla respecto a la idea del autor como un dispositivo unificado y estable a través de todos los momentos en que se supone que actúa. Se puede estar girando y avanzando, y en el proceso estar construyendo reglas nuevas, por más que sea uno mismo quien las haya puesto a correr. Esas reglas afectan al autor y transforman el sentido inicial, sus a priori. Pero el autor es un elemento más del conjunto, no un superautor, si eso significa que sea externo a la cosa. No desaparece ni se convierte en un no-autor tampoco. Retiene su subjetividad, la pone en juego y opera de muy distintas maneras: sistemática, intuitiva, aleatoria o colaborativamente. Se constituye cada vez, frente a lo que tiene a cada paso y frente a cómo empezó. Si un proceso, a los cinco días, produce un determinado avance, y si luego de eso, la idea es la misma que al principio, es porque hay un fallo. A esa transformación mediante el proceso la llamo disolución. LlO: Respecto a la relevancia o la necesidad del superautor, prefiero entenderlo como un proyecto que ya está en marcha. Me cuesta mucho sintetizarla, ya que el diseñador total es en sí mismo un diseño. Ese diseño está basado en una confianza, o en un deseo quizás, de ver la arquitectura como una actividad auténticamente cultural, y como tal, como una actividad que contiene un subyacente desplazamiento político. El diseño supone un vector de fuerza que requiere una robusteza determinada y unas operaciones que lo permitan. Éstas, que son consideraciones muy generales, luego se vehiculan en cada caso, generando actualizaciones muy distintas, dependiendo del contexto cultural en el que se opera. Creo que es operativo para valorizar culturalmente la arquitectura ante renuncias que dejan al arquitecto simplemente relegado a funcionar como un operario o como un proveedor de servicios, y a su trabajo como un oficio.
01:40:09 Anónimo Audiencia: ¿Cómo funciona la idea de participación de actores anónimos en el proceso de diseño? ¿Qué implicaciones tiene el posible desconocimiento de factores específicos de carácter local o técnico? SF: ¿Lo que estás preguntando es cómo interactúa con el proyecto este participante anónimo que no conoce alguna información relevante del proyecto o que es externo a la disciplina? En el primer caso se trata de un arquitecto que no conoce los datos específicos del lugar en el que está trabajando. En el segundo, de si una externalidad introduce información en el proceso. Uno trabaja constantemente con condicionantes relativamente desconocidos. Hace un tiempo hicimos un proyecto para los mercados informales de La Paz, Bolivia. Trabajamos durante varios años, y al comienzo teníamos muchísima información por conocer. La pregunta es, primero, cuán impositivos queremos ser, y ciertamente tuvimos problemas con eso. Había que estar lo más abiertos posibles a recibir y procesar la información. Después hay situaciones ridículas, es decir, fuera de cualquier posibilidad de anticipación, como que cuando llegamos a Bolivia, el gobierno había hecho baños con inodoro a la turca y nadie los usaba. Nadie se había dado cuenta que ningún Aymara iba a hacer sus necesidades en la pacha mama. Parece muy básico, pero no se tuvo en cuenta. Respecto de la idea de un actor anónimo que opera con desconocimiento de la arquitectura y dice “esto tiene que ser así”, simplemente es parte de la información con la que se trabaja, parte de la mecánica funcional
del mismo sistema evolutivo que digo que me interesa como proceso. Un proceso evolutivo lo suficientemente poderoso debería poder incorporar esa información. LlO: Creo que la pregunta es consustancial al espíritu del asunto. El problema es cómo abrir plataformas de intercambio a través de la capacidad estratégica, y eso mismo hace que el impulso sea más o menos operativo. Me parece que el hecho de explicitar los protocolos de definición y de generación no hace nada más que facilitar la distribución de intercambios por parte de anónimos o no anónimos, otros arquitectos, y también por parte de la crítica, que es lo más interesante.
01:46:29 Artificio Anna Font: Sergio, utilizas la palabra ecología a menudo y hablas de la evolución como proceso natural. Me pregunto, por un lado, si valoras la posibilidad de que haya un artificio en el proceso en algún momento, o bien, si crees que esa manera de ver al proceso como una evolución natural es lo que te ha conducido a trabajar en programas de arquitectura como los mercados informales, que tienen una apariencia naturalista. Me preguntaba cuán influyente era esta visión en la generación de encargos de cierto tipo, que involucran cierto significado cultural, y qué harías si tuvieras que dirigirte hacia atender programas menos aparentemente naturales, que tuvieran una demanda más artificial, por así decirlo, con más variables o con variables más creadas, o si tuvieses que hacer arquitecturas menos sanadoras de procesos que en apariencia no funcionan. SF: Creo que el proceso arquitectónico siempre es artificial. No sucede naturalmente, sino que lo hacemos con voluntad, con técnica, y con un razonamiento disciplinar. Está fuera de discusión que es un proceso artificial. Sin embargo, hay un placer personal o un deseo, que tiene que ver con lo natural, o con cierta imagen de eso. Cuando tuve la suerte de estar en Japón y ver los parques Zen, que manejan el crecimiento localmente, y donde una cosa interactúa con otra y se van ligando como mágicamente, me produjo muchísimo placer. Está todo orquestado, pero, como esos proyectos, fantaseo con hacer una pequeñísima parte de lo que hace la naturaleza. Respecto a programas más artificiales, he hecho casas, edificios, escuelas, arquitectura absolutamente material y concreta. Y en esos contextos me gusta que estén en juego mis propios protocolos y mis propias maneras de pensar, trabajando con la mayor cantidad de variables posibles modificando al proyecto. No lo veo como algo distinto. En ese sentido me encanta cuando Gregory Bateson pregunta cómo apareció el ojo en los animales, en qué momento el ojo aprovecha la luz y puede hacer algo con eso, en qué momento un valor externo genera una transformación interna como tal, y surge la visión? Me parece genial ese pensamiento, me da placer imaginar que eso es posible. Creo que estamos lejos de hacerlo, pero ese es otro problema. 1:50:45 Mediocridad y Robusteza Audiencia: Creo interesante cuando hablan del proceso como una mediación que esta allí para escapar de lo tipológico. Cuando hablaban del aburrimiento, imagino que se referían a eso. Mi pregunta es si la muerte del autor sobre la que se habló no es en realidad posterior al proceso de producción del objeto, es decir, que no es consecuencia de instrumentar un determinado tipo de proceso de otra manera, sino que se produce cuando la arquitectura aparece como toda igual, quizás como consecuencia de que, en lugar de perseguir fines internos, queda atrapada dentro del sistema, si no es ahí, realmente, cuando se produce la muerte del autor. SF: No creo en la muerte del autor. Y tampoco creo en el fin de la capacidad del autor para interactuar con la obra. En todos los campos pasa que hay una cierta capa de mediocridad. Y uno trata de huir de esa condición, pero no siempre puede. Me parece que cuando está en ese campo, no es interesante siquiera hablar, ya que se validan culturalmente. Todas las disciplinas son así: una gran parte de la música que se escucha es pésima, hay muchos médicos que son malos, y muchos arquitectos también. LlO: Respecto a la idea de mediación, en ningún momento quise decir que se trata de un paliativo, sino que es un refuerzo del poder del arquitecto. La mediación es una acción para adquirir poder, no para mediar entre el superego del autor y la realidad. Más bien lo que se busca con ella es producir robusteza.
48
Suprarural Architecture Design Studio UIC. Profesor Lluís Ortega. Alumno: Travis Kalina. Planta, 2013
49










