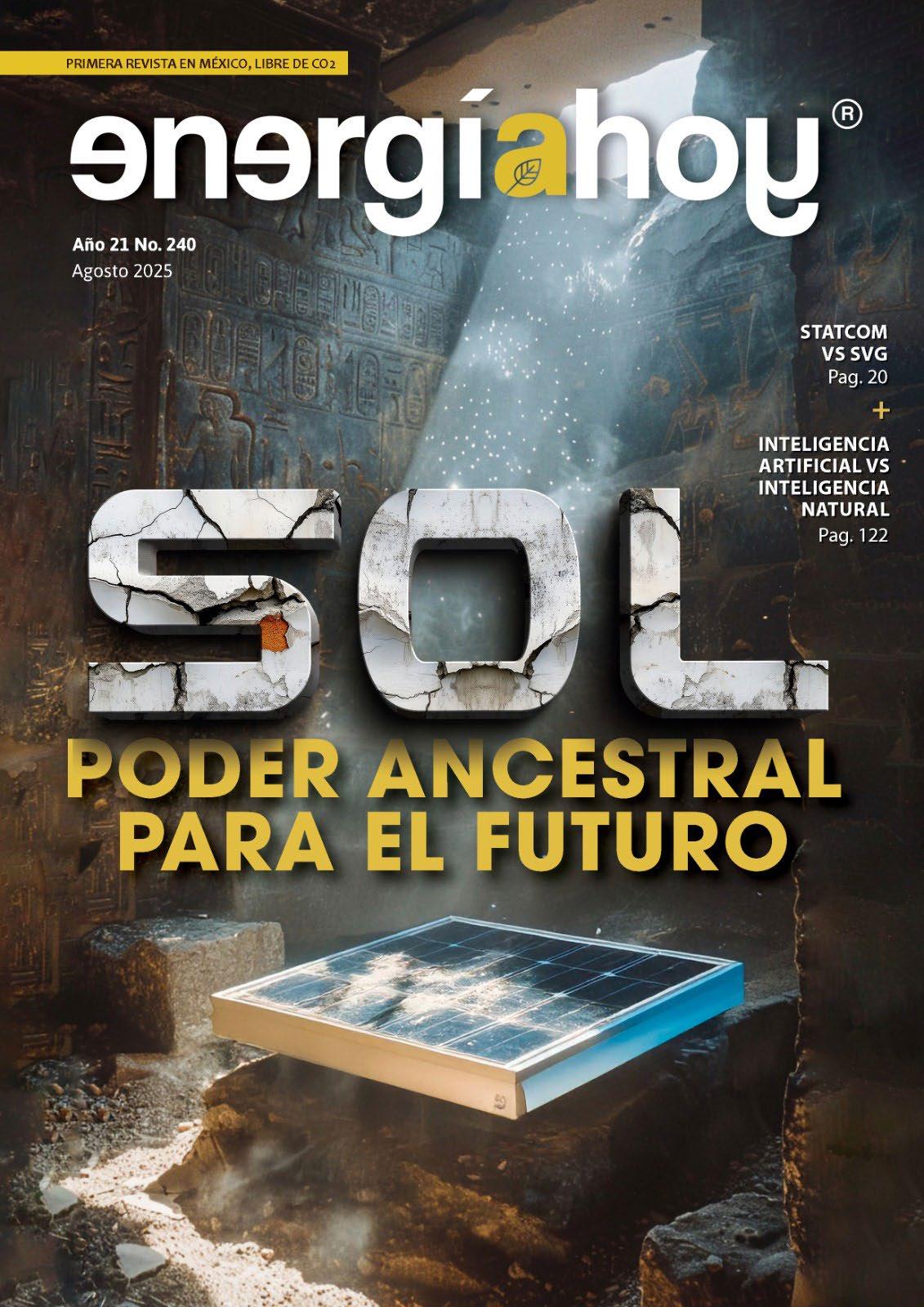




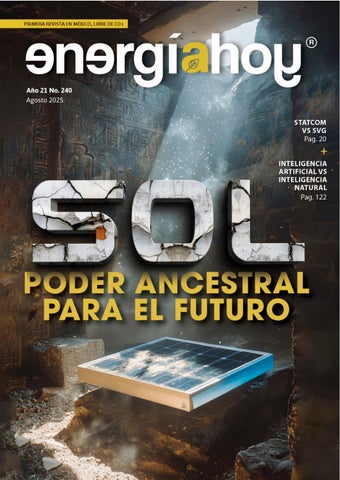
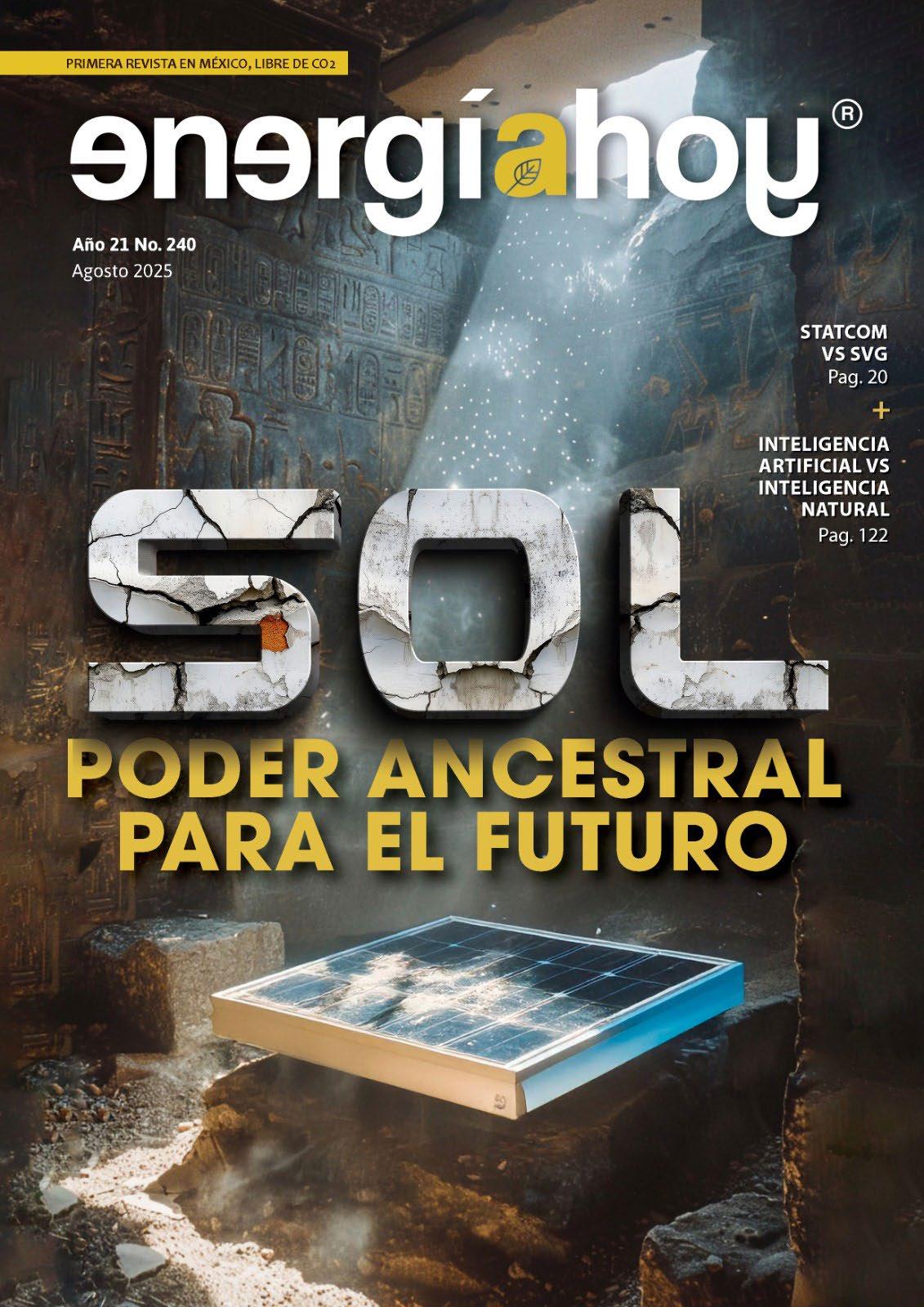





Estimados lectores,
El mes de agosto, con su sol radiante y su calor palpable, es el momento perfecto para sumergirnos en el tema central de esta edición: la energía solar. Más que un simple recurso, el sol representa una promesa de independencia, sostenibilidad y progreso. En nuestras páginas, exploraremos las dos caras de esta revolución energética: la fotovoltaica, que transforma la luz en electricidad, y la térmica, que aprovecha el calor solar para diversas aplicaciones. Juntas, estas tecnologías están redefiniendo la manera en que concebimos y utilizamos la energía, abriendo un camino brillante hacia un futuro más limpio.
No podemos hablar de energía solar sin abordar la urgencia de la transición energética. El mundo entero está en un punto de inflexión, reconociendo que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es insostenible. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, y la necesidad de adoptar fuentes de energía renovable no es solo una opción, sino una responsabilidad. Esta transición no es un lujo, sino un imperativo moral y económico que nos permitirá construir un futuro más resiliente para las próximas generaciones.
En México, el compromiso con esta transición es cada vez más tangible. El gobierno ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para descarbonizar la generación energética en los próximos años, reconociendo que nuestras empresas estatales, como Pemex y la CFE, juegan un papel crucial en este cambio. Es un desafío monumental que requiere una visión clara y una colaboración estrecha entre el sector público y privado, pero el objetivo final es claro: reducir nuestra huella de carbono y garantizar un suministro energético más limpio y seguro para todos los mexicanos.
En el corazón de esta transformación se encuentra la innovación. En esta edición, también profundizamos en cómo la eficiencia energética es un pilar fundamental de cualquier estrategia sostenible. No se trata solo de generar más energía limpia, sino de consumir menos y de forma más inteligente. Exploramos tecnologías y prácticas que nos permiten optimizar el uso de los recursos energéticos en hogares, industrias y ciudades.
Además, nos adentramos en la fascinante intersección entre energía e inteligencia artificial (IA). La IA está transformando la gestión de las redes eléctricas, la optimización de los parques solares y la predicción de la demanda energética. Esta sinergia tecnológica no solo aumenta la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas, sino que también nos acerca a la visión de una red eléctrica inteligente y totalmente automatizada.
El panorama energético está cambiando a una velocidad vertiginosa, y en cada edición de nuestra revista, nos esforzamos por ser un faro que ilumine estos cambios. Queremos ofrecerte análisis profundos, casos de éxito inspiradores y las últimas novedades que están marcando el rumbo de este sector.
PRESIDENTA & CEO


En la presente edición, nos sumergimos en el mundo de la energía solar, una fuente renovable que continúa transformando el panorama energético global. La energía solar fotovoltaica y también la solar térmica se presentan como alternativas concretas y eficientes para alcanzar un futuro sustentable, por lo que exploramos a profundidad ambas tecnologías, sus avances y aplicaciones.
En este sentido, la solar fotovoltaica sigue ganando terreno gracias a la reducción de costos y la mejora en la eficiencia de los paneles. Este crecimiento impulsa la integración de sistemas solares en hogares, industrias y grandes plantas generadoras; con un notable crecimiento en la Generación Distribuida en México. Por otro lado, la energía solar térmica, menos conocida pero no menos relevante, aporta soluciones innovadoras para el calentamiento y producción de vapor en procesos industriales, demostrando ser una opción viable para reducir la dependencia de combustibles fósiles; y en donde el país es líder mundial en el sector industrial. Por lo anterior, conversamos con representativos de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y de Heat Changers.
Por otra parte, en las páginas destinadas a la industria eléctrica, analizamos las tendencias y retos que enfrenta el sector para adaptarse a un mercado en constante cambio, donde la digitalización y la sostenibilidad son protagonistas. Se le da seguimiento a un reciente webinar organizado por Energía Hoy y PQ Barcon sobre la tecnología STATCOM; y además viene nutrida de gran contenido nuestra subsección de Eficiencia Energética, con la AMENEER, Hitachi Energy y el especialista en la materia, Gerardo Tenahua Tenahua. La EE ocupa un lugar central, otorgando a nuestros lectores herramientas prácticas para optimizar el consumo y reducir el impacto ambiental.
Un tema que despierta gran interés es el debate entre inteligencia artificial e inteligencia emocional en el ámbito energético y tecnológico. La inteligencia artificial promueve la automatización y el análisis de grandes volúmenes de datos, optimizando operaciones y mantenimiento. Sin embargo, la inteligencia emocional resalta la importancia del factor humano en la toma de decisiones y el liderazgo, elementos imprescindibles para un desarrollo equilibrado y ético. A este respecto, conversamos con Jorge Garza-Ulloa, secretario de Innovación y Desarrollo en el Clúster de Energía de Chihuahua.
Con enorme entusiasmo destacamos nuestra sección Women & Energy, un espacio dedicado a visibilizar el papel crucial de las mujeres en el sector energético, destacando las valiosas columnas de WEN México y REDMEREE, que nos ofrecen perspectivas inspiradoras sobre la inclusión, el empoderamiento y la innovación liderada por mujeres en energía.
Queremos invitar a nuestros lectores a profundizar en estos contenidos, con la convicción de que la energía solar y la transición energética son claves para un desarrollo sostenible, inclusivo y responsable.
Les agradecemos su constante confianza en Energía Hoy, su revista de referencia para entender y acompañar los cambios del sector energético. Seguiremos trabajando con pasión para ofrecerles información actualizada, análisis riguroso y voces comprometidas con la energía que impulsa el mañana.


AGOSTO 2025
AÑO 20 No. 240
02
06
FRASES CON ENERGÍA
ENERGY & KNOWLDEGE
08
ABC ENERGÉTICO EL ALMACENAMIENTO COMO CATALIZADOR HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO
Erika Ramírez
16
BOOKS & ENERGY
LID Editorial Mexicana
ELECTRICIDAD
20
CÓDIGO DE RED
STATCOM VS SVG: INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO EN LA COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA
Juan Carlos Chávez
24 COLUMNA INVITADA DESAFÍOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN
Félix Rubén Lostal Martínez
46
SEGURIDAD EN LA ENERGÍA
NFPA 77
Gustavo Espinosa Rütter
POR

52

ELECTRICIDAD 4.0: CÓMO LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ TRANSFORMANDO LA ENERGÍA EN VENTAJA ESTRATÉGICA
José Alberto Llavot
56
EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA. MODERNIZA TU EMPRESA Y AUMENTA TU RENTABILIDAD
Gerardo Tenahua Tenahua
68
DE LO INTENSIVO A LO INTELIGENTE: EFICIENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIAL EN LA ERA DIGITAL
Israel García
72
AHORRO ENERGÉTICO REAL SIN CAPEX: ASÍ GANA LA INDUSTRIA QUE LIDERA
Ricardo Velázquez Lechuga


A BOMBO Y PLATILLO LOS COMPROMISOS, SIN HACER EL MENOR RUIDO EL RETIRO
IDEAS CON BRÍO Santiago Barcón
100 COLUMNA INVITADA CUANDO LA RIQUEZA ES LA GRIETA: LECCIONES DE LOS PETROESTADOS EN CRISIS
Fátima Barrera
WOMEN & ENERGY
108
REDMEREE
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN MÉXICO: DE UTOPÍA A REALIDAD
Nidia Grajales
112
WEN LA OTRA MIRADA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA: DE LA RESISTENCIA A LA ADOPCIÓN ESTRATÉGICA
Ana María Ledezma Delgadillo
TECH & TRENDS
122
NATURGY TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE CON TECNOLOGÍA OMNICANAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Aldo Mejía
128
INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS INTELIGENCIA NATURAL
Juan Carlos Chávez
132
OBSERVANDO LA CORONA SOLAR COMO NUNCA CON LA MISIÓN PROBA-3 DE LA ESA
Yann Scoarnec
Roberto Martínez Espinosa

Energía Hoy®️ Número 240 agosto 2025. Es una publicación mensual editada y publicada por Smart Media Group Connecting Brands S.A. de C.V. ®️, Oficinas Generales: Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Teléfono: +52 (55) 2870 3374. www.energiahoy.com contacto@ smartmediagroup.lat Editor responsable: Juan Carlos Chávez Vera. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022-070111272100-102 de fecha 1 de julio de 2022 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: en trámite el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Unidad Informatica de Smart Media Group Connecting Brands, Ing. Irwing Núñez Vázquez, Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.






Jessyca Cervantes PRESIDENTA Y CEO
Dr. Hugo Isaak Zepeda VICEPRESIDENTE
Miguel Mares Castillo DIRECTOR GENERAL m.mares@smartmediagroup.lat
Carlos Mackinlay Gronhamm DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES c.mackinlay@smartmediagroup.lat
Ulises Gómez Nolasco DIRECTOR JURIDICO Y FINANCIERO u.gomez@smartmediagroup.la
Virna Gómez Piña DIRECTORA COMERCIAL v.gomez@smartmediagroup.lat
Antonella Russo COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTANTE EN EUROPA a.russo@smartmediagroup.lat
Ernesto Valdés Arreguín COORDINADOR DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
Evelyn Sánchez Gamiño GENRENTE DE MERCADOTECNIA e.sanchez@smartmediagroup.lat
Irwing Núñez Vázquez WEBMASTER i.nunez@smartmediagroup.lat
Juan Carlos Chávez Vera DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP jc.chavez@smartmediagroup.lat
Aldo Omar Salgado Mejía EDITOR WEB Y COORDINADOR DE ESTRATEGIA SEO a.salgado@smartmediagroup.lat
Sergio Ruiz Labastida COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO
Shasny D. Meraz Balderas DISEÑADORA JR.
Arturo Eduardo Plata Martinez DISEÑADOR JR.
Guadalupe García Hernández EJECUTIVA COMERCIAL g.garcia@smartmediagroup.lat
Jessica ArgÜelles Aguilar EJECUTIVA COMERCIAL j.arguelles@smartmediagroup.lat
Eduardo Piccolo Liceaga EJECUTIVO COMERCIAL e.piccolo@smartmediagroup.lat
CONSEJO EDITORIAL
Shirley Wagner Patricia Tatto
Gema Sacristán
Mariuz Calvet Roquero
Camilo Farelo Rubio
Hugo Adrián Hernández Baltazar
María José Treviño
Santiago Barcón Palomar
Hans-Joachim Kohlsdorf
Walter Coratella Cuevas VENTAS ventas@smartmediagroup.lat
CONTACTO 5528703374
Energía


YO CREO FIRMEMENTE
QUE EL RESPETO A LA DIVERSIDAD ES UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA ERRADICACIÓN DEL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA”
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. NOSOTROS, COMO PUEBLOS ABORÍGENES, AÚN TENEMOS QUE LUCHAR PARA DEMOSTRAR QUE SOMOS SERES HUMANOS, IGUALES A TODOS LOS DEMÁS”.
Neville Bonner, primer aborigen australiano miembro del Parlamento.
EN LA MEMORIA DE MUCHOS DE NUESTROS PUEBLOS ESTÁ
ESCRITO EL ANHELO DE UNA
TIERRA Y DE UN TIEMPO
DONDE LA DESVALORIZACIÓN
SEA SUPERADA POR LA FRATERNIDAD, LA INJUSTICIA POR LA FRATERNIDAD Y LA VIOLENCIA SEA CALLADA POR LA PAZ”.
Jorge Mario Bergoglio, 266.º papa de la Iglesia católica, Papa Francisco.
SI DEBEMOS MORIR, MORIMOS DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS”.
Toro Sentado, jefe indígena de la tribu de los Sioux.
LA TIERRA ES LA MADRE DE TODAS LAS PERSONAS Y TODAS LAS PERSONAS DEBERÍAN TENER IGUALES DERECHOS SOBRE ELLA”.
Jefe Joseph, líder de la tribu Nez Perce.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN FORMAS DE VIDA EN LA TIERRA QUE HAN TENIDO SIEMPRE. Y HAN SIDO INVADIDOS POR LA RELIGIÓN ORGANIZADA, QUE HA TENIDO UNA GRAN CANTIDAD DE DINERO Y PODER”.
Alice Malsenior Walker, escritora y Premio Pulitzer.

En lo que va del año, México ha enfrentado una serie de apagones y cortes prolongados en algunas entidades como Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México, derivados principalmente de fallas en la infraestructura de transmisión y la limitada capacidad de soporte del Sistema Eléctrico Nacional. Durante el mes de abril, se registraron apagones recurrentes en el norte del país vinculados a problemas de frecuencia, dejando temporalmente sin respaldo a diversos sectores industriales. Apenas unas semanas después, en mayo, fallas en subestaciones operadas por la CFE provocaron

ERIKA RAMÍREZ DÁVALOS
consultora en Energía en Acclaim Energy México


racionamientos de energía en zonas industriales clave, con pérdidas estimadas que superaron los 50 millones de dólares.
¿Qué haría su planta si mañana la red eléctrica no pudiera sostener su operación en las horas más críticas de producción? Lamentablemente no lo planteo como una pregunta retórica, si no como una posibilidad real en varias regiones del país donde la red está saturada, la infraestructura es limitada y los precios horarios varían de forma impredecible. Cada vez más, las decisiones sobre energía dejan de ser tácticas para convertirse en decisiones de negocio, y en ese nuevo escenario, el almacenamiento de energía ya no es solo una opción tecnológica, sino que es una pieza clave de la continuidad operativa.
En Acclaim Energy hemos acompañado a grandes consumidores de energía en México en el diseño de su estrategia de suministro, y si hay una conversación que empieza a repetirse con urgencia es la del almacenamiento. La tecnología ya no solo se plantea como una solución de respaldo ante apagones o la reducción de costos para recortar los picos de demanda, sino como una herramienta crítica para operar con flexibilidad y certidumbre en un sistema cada vez más tenso.
A pesar de que la tecnología está lista, y la necesidad es evidente, el marco operativo no permite aprovechar todo su potencial. Durante el 2025 se han presentado avances normativos y señales en la planeación del Estado para la incorporación de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE), pero seguimos operando bajo reglas pensadas para un sistema pasivo, centralizado y predecible. Justo lo opuesto a lo que requieren las tecnologías modernas, descentralizadas y dinámicas como el almacenamiento.

Los SAEE enfrentan retos técnicos relevantes. El primero es la saturación de la red, como se refleja en muchas regiones en donde simplemente no hay capacidad para interconectar nuevos proyectos. El sistema eléctrico mexicano enfrenta un dilema estructural, mientras la demanda ha crecido en los últimos tres años a tasas promedio anuales del 3.5%, la red nacional de transmisión entre el 2021 y 2023 aumentó apenas un 0.1% anual.
Este desbalance limita la incorporación de nueva generación renovable y también impide integrar infraestructura que podría estabilizar el sistema, como los SAEE.
El segundo reto es la ausencia de un despacho inteligente que permita aprovechar las capacidades operativas del almacenamiento. Aunque estas tecnologías pueden cargar y descargar energía de forma flexible, hoy el sistema las sigue tratando como elementos pasivos. El almacenamiento no está reconocido como un actor activo en los algoritmos de despacho, y la red eléctrica no contempla mecanismos para gestionar esta bidireccionalidad en tiempo real.
En paralelo, aunque el PRODESEN 2024 reconoce el papel estratégico del almacenamiento con una proyección de 8.4 GW instalados hacia 2038, se trata de una planeación indicativa y no vinculante. No existen aún licitaciones, protocolos técnicos ni incentivos concretos para su integración efectiva en el sistema.
Esto plantea una pregunta clave, ¿cómo se integra el almacenamiento a un sistema que no está preparado para él?



Mantenga la alimentación para proteger negocios e infraestructuras críticas mientras resiste condiciones climáticas extremas. Con equipos diseñados para aplicaciones de alta confiabilidad, sus necesidades de distribución de energía siempre contarán con una solución sólida.

Un plan indicativo no cambia el sistema, pero si lo hace la inversión habilitada por reglas claras. Integrar SAEE requiere de redes más robustas, digitalización del sistema para gestionar la flexibilidad operativa, reglas claras de conexión que den certidumbre técnica y administrativa, y mecanismos de remuneración que reflejen su valor de respaldo, eficiencia y capacidad firme.
Los retos también son comerciales. Integrar almacenamiento en esquemas de suministro calificado exige que el usuario final, el suministrador y el proveedor tecnológico se coordinen. Hoy, los contratos suelen estar diseñados bajo la lógica de un consumo pasivo y predecible. Sin embargo, un centro de carga con almacenamiento transforma radicalmente su perfil operativo al poder entregar y consumir energía de manera dinámica, lo cual no solo impacta la estructura contractual, sino que también obliga a los suministradores a reconsiderar cómo estructuran su portafolio de generación y sus coberturas de riesgo.
Por ejemplo, si un suministrador tiene compromisos fijos de compra de energía con centrales de generación y su cliente modifica repentinamente su perfil de consumo, por cargar o descargar desde un SAEE, ese desbalance puede trasladar riesgos financieros al suministrador. Esto obliga a rediseñar tanto los esquemas de contrato como la forma en que se modelan los perfiles horarios, distribuyen las responsabilidades y se comparten los beneficios.
Un caso de aplicación que hoy día el mercado ya está valorado es a través de la disminución del Requisito Anual de Potencia (RAP). Aunque este mercado opera bajo una lógica ex post, los sistemas de almacenamiento ya pueden aprovecharse para reducir la demanda promedio en las 100 horas críticas del año, disminuyendo el volumen de potencia que el usuario debe acreditar, generando beneficios económicos importantes. En 2024, el MW-año en el mercado spot se cotizó por encima de los 4.9 millones de pesos, y su valor no ha sido inferior a los 3.0 millones de pesos en los últimos tres años, lo que refuerza la necesidad de integrar este tipo de variables en el modelado comercial de los contratos, y la operación de los centros de carga.
Otro ejemplo se presenta en regiones como Baja California o el sureste, donde la red presenta baja estabilidad, el almacenamiento ya es valor inmediato: evita fallas, protege operaciones y da tranquilidad. En el norte industrial, donde la saturación limita nueva generación, permite aprovechar contratos indexados a precios horarios con diferenciales superiores a 800 MXN/MWh, o en el Istmo de Tehuantepec, donde hay capacidad renovable, pero rezagos en transmisión, el almacenamiento puede servir como puente operativo para estabilizar el sistema local.


Dicho esto, hablar del retorno de inversión (ROI) de un SAEE va mucho más allá del ahorro por arbitraje. Está condicionado por variables inestables: costos de energía horarios, precio de potencia, eficiencia técnica, y las condiciones contractuales del suministro eléctrico, por ello, en el contexto actual, plantear estrategias que permitan un retorno de inversión corto será fundamental para estas tecnologías.
En el contexto internacional, hay lecciones aprendidas. En países como Alemania, el almacenamiento ya es parte de la solución y participa en mercados de capacidad, servicios auxiliares y soporte en frecuencia. Allá se reconoce como activo crítico, la regulación acompaña a la tecnología y las decisiones empresariales se basan en continuidad operativa, y aprender de ellos sin esperar a que el sistema falle es la mejor estrategia.
En un mercado desafiante, el mayor riesgo no es exclusivamente tecnológico ni regulatorio, sino estratégico. Cada vez es más común ver empresas que comprometen su continuidad operativa al tomar decisiones sin un análisis profundo, que contratan soluciones de almacenamiento con proveedores poco especializados o que adoptan
la tecnología demasiado tarde, justo cuando ya no pueden permitirse esperar más. En estos contextos, la improvisación no solo incrementa los costos, también puede comprometer la estabilidad de toda la operación.
Desde Acclaim Energy, lo que observamos es que el verdadero potencial del almacenamiento se activa cuando la estrategia, contratos y tecnología se diseñan de forma coordinada. Más allá de instalar equipos, se trata de transformar la manera en que se gestionan los riesgos, se distribuyen las responsabilidades y se optimiza el valor operativo. Al integrar almacenamiento de manera inteligente, no solo respondemos a un sistema eléctrico cada vez más exigente, sino que habilitamos una nueva etapa de autonomía energética para el usuario final.
Si en este camino surgen dudas, escenarios complejos o decisiones por tomar, recuerde que no está solo. En Acclaim, nuestra experiencia está diseñada para acompañar a quienes quieren avanzar con claridad, innovación y soluciones viables para proteger su negocio y a sus inversionistas. Transformar su estrategia energética debe ser desde una postura informada, respaldada y hecha a la medida.


SI TE APASIONA EL FUTURO SOSTENIBLE, ESTE ESPACIO ES PARA TI.

¡Disponible en




Sé parté dé ésté lanzamiénto!


Eterno Optimista Bursátil es una guía que apoya a los inversionistas para navegar a través de los altibajos del mercado con seguridad y optimismo al tiempo que es una herramienta para quienes buscan evitar decisiones precipitadas y aprender a aprovechar cuando se presentan oportunidades de inversión.
Este título ayudará a los lectores a construir un nivel de confianza alto que permita sobrellevar de la mejor manera posible cualquier momento de «debilidad» que se pueda experimentar al participar del mercado y que pudiera impedir objetivos patrimoniales como consecuencia de tomar una decisión equivocada motivada por dudas o miedos.
El autor comenta que la educación financiera es crucial para el desarrollo personal y profesional y debería ser parte del currículo escolar ya que en México es muy deficiente sobre todo en temas de ahorro e inversiones lo que afecta la capacidad de la población para gestionar sus recursos. Este libro puede ser un inicio para adentrarse de manera amena en ese mundo de la construcción de un patrimonio invirtiendo en el mercado de valores.
Autor: Carlos Ponce B.
Editorial: LID Editorial
Costo: 480 pesos
De venta en: Cadenas de librerías y en ebook.










Autor: Iván Guerrero y Mario Toledo
Editorial: LID Editorial
Costo: 380 pesos
De venta en: Cadenas de librerías y en ebook.

Bienestar Organizacional no es solo un libro teórico, sino una guía práctica para transformar las empresas en espacios donde las personas florezcan. Los autores, José Iván Guerrero y Mario Toledo, combinan investigación rigurosa con casos reales de empresas que han logrado convertir el bienestar en una ventaja competitiva. A través del modelo BEAT (Bienestar, Enfoque en liderazgo positivo, Ambientes positivos y Trabajo significativo), ofrecen herramientas concretas para diseñar estrategias que mejoren la productividad, la satisfacción laboral y la conexión humana en entornos hipercambiantes.
En este volumen se presenta de manera amena un modelo de transformación organizacional positiva que guía paso a paso a las empresas en el diseño de una estrategia de bienestar integral a través de cinco niveles progresivos que promueven entornos saludables y una cultura que potencia tanto el bienestar de los trabajadores como la rentabilidad de la organización.
Es una lectura perfecta para líderes, en especial del área de las áreas de recursos humanos, y emprendedores que busquen no solo retener talento, sino crear equipos motivados, resilientes y alineados con un propósito compartido. ¿El resultado? Organizaciones que no sobreviven, sino que florecen.


Dentro del sector eléctrico, la correcta compensación de potencia reactiva es fundamental para la estabilidad y productividad de sistemas industriales y redes eléctricas modernas. Así, en seguimiento al reciente webinar ‘Desmitificando STATCOM vs SVG’, organizado recientemente por PQ Barcon y Energía Hoy, en el que se abordaron a profundidad las ventajas y diferencias entre estas dos tecnologías clave, conversamos con Carlos Salcedo, gerente de Ventas en Merus Power, y con Santiago Barcón, CEO de PQ Barcon, para ahondar en esta materia.
Aunque el STATCOM (Compensador Síncrono Estático) y el SVG (Generador Estático de Var), tienen como objetivo común el control automático de la potencia reactiva, sus tecnologías y rendimientos marcan claras diferencias.

Carlos Salcedo Gerente de Ventas en Merus Power

Santiago Barcón CEO de PQ Barcon

“Ambos son equipos destinados al control de potencia reactiva que no utilizan componentes pasivos directamente conectados al sistema de potencia, sin el uso directo de condensadores conmutados, por lo que en ese sentido ambas tecnologías convergen. Sin embargo, las diferencias están en la tecnología que emplean: el SVG realiza un control electrónico de la potencia reactiva basado en un arreglo de transistores en serie hasta alcanzar la tensión de operación; el STATCOM es un equipo que utiliza más la técnica de inyección dinámica de corriente, es decir, es una fuente controlada de tensión que va a inyectar una frecuencia, mediante un inductor que, por su naturaleza reacciona ante ese cambio de tensión y, en función de la frecuencia y de la magnitud de esa tensión, va a inyectar una corriente directamente sobre el sistema. Las dos tecnologías son paralelas, sin embargo, no todas las aplicaciones requieren los mimos estándares de la corrección de factor de potencia”, señaló Carlos Salcedo.
Esta última característica otorga al STATCOM una respuesta mucho más rápida y eficaz. Como puntualizó Santiago Barcón, la gran diferencia radica en la rapidez. El STATCOM puede responder

en milisegundos, lo cual es fundamental para procesos industriales con cargas que varían ciclo a ciclo. Ejemplificó además el desarrollo tecnológico diciendo que “actualmente un automóvil tiene más potencia de procesamiento que lo que tuvo todo el proyecto Saturno 5 que llevó al hombre a la Luna. Entonces, el avance de la tecnología y la velocidad, pues son fundamentales para el funcionamiento”.
Ahora, el tiempo de respuesta es una variable crítica en la estabilidad de un sistema eléctrico. Ambos expertos insisten que, en un entorno actual con cargas electrónicas y generación renovable variable, retrasos en la compensación pueden causar inestabilidad seria. Santiago señaló que “si un equipo tarda varios ciclos en responder, es como manejar un vehículo solo con el espejo retrovisor: difícil corregir a tiempo. En procesos industriales con variaciones ciclo a ciclo, un equipo lento como el SVG no puede compensar bruscas fluctuaciones. El STATCOM actúa antes de que la inestabilidad afecte la tensión”.
A este respecto, Carlos Salcedo indicó que el mundo eléctrico ya ha cambiado radicalmente los últimos años, con cargas controladas por electrónica de potencia y generadores con variabilidad instantánea, donde un equipo premium debe responder en menos de 600 microsegundos para mantener estabilidad.
“Lo que no teníamos hace 30 o 40 años, la mayoría de las cargas eran electromecánicas, motores de inducción, motores en corriente continua; que hoy están controlados por electrónica de potencia, tiene ciclos de switcheo del orden de los kilohertz, a muy alta frecuencia por un lado; y por el otro las fuentes en hoy tenemos en México sobre todo en estos últimos 10 años, un avance importantísimo en energías renovables y ¿qué tenemos ahí? finalmente, lo que hoy está inyectando energía a la red es un inversor electrónico. Una planta solar, sabes que a lo largo del día tiene una curva de Gauss, si quisiéramos graficar la energía
activa despachada en el tiempo, ese despacho de potencia instantánea tiene interrupciones, entonces tenemos varias mediciones donde tienes la Campana de Gauss y de repente aparecen unos dientes de sierra, y los inversores reaccionan a esa misma velocidad. Entonces tienes cambios súper bruscos en la generación y en las cargas. Un horno eléctrico está a cero demanda, y de un milisegundo al siguiente (casi la 16ª fracción de un ciclo) aparece una demanda de 50 MW, esos cambios bruscos en las fuentes y en las cargas necesitan un equipo que sea capaz de responder a esa velocidad”.
Impactos positivos de STATCOM en la estabilidad de la tensión
Los impactos positivos de la tecnología STATCOM en la operación industrial son también significativos. Para ilustrar esta dinámica, Santiago usó la metáfora de la bicicleta, un ejercicio de su autoría y que ha presentado en distintas ocasiones, en charlas, webinars y demás presentaciones, en donde una bicicleta en movimiento representa la estabilidad en el sistema eléctrico, bicicleta conducida por varios ciclistas que representan las cargas de corriente:
“¿Qué es lo que sucede?, que el ciclista azul está moviéndose de un lado a otro en forma muy agresiva, no es que pase del lado capacitivo al lado inductivo moderadamente, sino son cambios súbitos, lo cual afecta con más fuerza la estabilidad de la bicicleta. Y lo mismo que mencionaba Carlos, en la parte de las energías renovables, va el ciclista pedaleando y deja de pedalear (intermitencia), entonces tiene que responder el sistema de forma

expedita, y si juntamos que el ciclista verde deja de pedalear, con las cargas que se están moviendo de un lado hacia el otro, ahí vemos la importancia de la carga sea neutra, y que los ciclistas verdes no salgan de forma intempestiva”.
Por su parte, Carlos fundamentó que la estabilidad de tensión y frecuencia son las dos variables clave para evaluar un sistema eléctrico. Cuando se mantiene la tensión estable, se mejora la productividad porque, según la Ley de Ohm, la energía disponible es proporcional al cuadrado de la tensión aplicada. En procesos industriales, esto se traduce directamente en menos tiempo de producción y mayor rentabilidad.
Es por ello por lo que, la implementación de la tecnología STATCOM, que es escalable, ayuda en la estabilidad de la red eléctrica, como un dispositivo de acción rápida que puede inyectar o absorber potencia reactiva de manera dinámica, lo que permite regular el voltaje y compensar fluctuaciones.
Los flickers
Un tema muy sensible para la industria es el impacto de las fluctuaciones de tensión, conocidas también como flickers. Estas fluctuaciones, señala Carlos Salcedo, acortan la vida útil de equipos electrónicos y electromecánicos, provocan fallas prematuras y detenciones en la producción. Además, afectan a los vecinos y al entorno eléctrico, generando un problema de calidad y medio ambiente. En este sentido, el STATCOM fue diseñado precisamente para mitigar esas perturbaciones.
En este sentido, Santiago Barcón recordó que actualmente muchos circuitos integrados avanzados, como los que diseña Samsung, tienen componentes en escalas nanométricas, por lo que, aún cuando el voltaje sea bajo, cualquier pico afecta severamente a los circuitos integrados, lo que hace urgente controlar flickers.
¿Cómo escoger la correcta tecnología?
Los expertos destacaron el papel del STATCOM en el cumplimiento normativo,
a propósito de controles y sanciones actuales en México. Santiago advirtió que las inspecciones serán estrictas y las sanciones por incumplimiento están vigentes, principalmente en potencia reactiva. La inversión en STATCOM ayuda a prevenir multas y protege contra daños operativos. Y, a pesar de que las penalizaciones por armónicos aún no son comunes, proteger el factor de potencia y la calidad de la energía es clave para evitar costes mayores a largo plazo.
Para cerrar, ambos recomendaron un enfoque prudente y técnico en la selección de equipos, evitando confundir SVG con STATCOM. Santiago aconsejó revisar tiempos de respuesta y pedir referencias reales de funcionamiento; en tanto, Carlos remató que, “solo tecnologías que ofrezcan inyección dinámica de corriente con tiempos de respuesta en el orden de milisegundos garantizan la estabilidad y rentabilidad esperada”.
De esta manera, el STATCOM representa una tecnología avanzada y esencial para satisfacer las demandas actuales del sector eléctrico. Su rápida respuesta, capacidad escalable y contribución a la calidad de la energía hacen que sea la opción más adecuada para sistemas modernos, especialmente en entornos industriales con alta variabilidad y presencia creciente de energías renovables.
Para consultar el webinar, ingresar a https://www.youtube. com/watch?v=S5PebA0ecZY



Alo largo de la historia el acceso a diferentes fuentes de energía está ligado al desarrollo de la sociedad desde el descubrimiento del fuego (Energía térmica). Y desde entonces el crecimiento económico regional está estrechamente ligado a la disponibilidad de infraestructura energética confiable. La electricidad es un insumo fundamental para la industria moderna, los servicios y la calidad de vida, por lo que contar con capacidad suficiente de generación, transmisión y distribución es clave para la competitividad de una región (IMCO, 2024).
Diversos estudios señalan que la presencia de infraestructura eléctrica adecuada se ha vuelto un factor determinante en las decisiones de localización industrial. De hecho, hasta 70% de la decisión de una empresa sobre dónde instalar una planta depende de la disponibilidad y costo de la energía, por encima de factores como mano de obra o agua (Romo, 2024). En una economía cada vez más automatizada, la

energía eléctrica asequible y confiable se convierte en pilar de la productividad, ya que las fábricas robotizadas “solo se mueven con energía”, como apunta Buganza (Romo, 2024).
La teoría del desarrollo regional subraya que las regiones con mejor infraestructura energética tienden a atraer mayor inversión y a crecer más rápido, al reducir costos operativos y riesgos para las empresas. Por el contrario, limitaciones en el suministro eléctrico actúan como cuellos de botella que frenan la actividad económica. Los estados o zonas industriales con redes eléctricas saturadas, frecuentes interrupciones o




capacidad insuficiente verán mermada su competitividad y podrían perder oportunidades en favor de otras regiones mejor abastecidas. En los últimos años en las zonas del del país se han enfrentado a un aumento acelerado de la demanda eléctrica por fenómenos como el nearshoring. Este dinamismo ha puesto y sigue poniendo a prueba la infraestructura existente, revelando rezagos estructurales acumulados durante años en la planificación e inversión del sistema eléctrico.
INTRODUCCIÓN TEÓRICA: INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICAY DESARROLLO REGIONAL



Como resultado, Coahuila y Nuevo León, dos de los principales estados en atraer IED (Secretaría de Economía, 2023) se hallan en el 2025 ante serios desafíos energéticos. Ambas entidades encabezan la atracción de nuevas plantas manufactureras, pero su infraestructura eléctrica muestra signos de saturación y falta de expansión como se ha podido observar en los últimos años. La literatura y evidencia reciente sugieren que, sin energía suficiente, el fenómeno de relocalización industrial podría verse limitado por restricciones de suministro (Romo, 2024).
En este contexto, el presente artículo analiza de manera detallada los desafíos estructurales del sistema eléctrico en Coahuila (especialmente la región Sureste) y Nuevo León en el 2025, abarcando la saturación de redes de transmisión y distribución, la dependencia del gas natural importado, la insuficiente capacidad de generación, los impactos económicos resultantes en la industria regional y los problemas regulatorios subyacentes. Finalmente, se discutirán propuestas de política pública y las implicaciones para la planeación económica regional, reconociendo que una infraestructura energética robusta es condición sine qua non para el desarrollo regional sostenible.
Panorama eléctrico de Nuevo León en 2025: crecimiento industrial y saturación de la red Nuevo León es uno de los estados con mayor consumo energético de México, impulsado por su potente base industrial y urbana. La zona metropolitana de Monterrey, que agrupa 19 municipios altamente industrializados, se ha convertido en la zona de carga con mayor consumo eléctrico de todo el país (Usla, 2023). Este elevado consumo que en el 2022 alcanzó aproximadamente 18.7681 MWh (Montes Talamante, Roque Reynaga, Nava Fernández, Trejo Chao, & Iriqui García, 2025), refleja el tamaño de la economía regiomontana, pero también ejerce presión sobre un sistema eléctrico que no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. Actualmente, la demanda diaria máxima en la región Noreste (Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas) ronda los 9.300 MW en días pico, mientras la capacidad de generación instalada local apenas alcanza unos 12.000 MW (ALV, 2025). Esto deja un margen de reserva limitado para atender contingencias o nuevos consumos, sobre todo considerando que la demanda regional proyectada podría llegar a 12.600 MW para 2028, es decir un aumento de 3,300 MW respecto a los niveles actuales según el PROESEN (Secretaría de Energía, 2023)
El acelerado crecimiento industrial reciente –incluyendo la llegada de empresas transnacionales y nuevos parques industriales–está llevando la infraestructura eléctrica de Nuevo León al límite de su capacidad (ALV, 2025) Uno de los principales problemas es la saturación de las líneas de transmisión y distribución, las cuales funcionan cerca de




su límite y se congestionan en horas de alta demanda. Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Industria de Nuevo León (ALV, 2025) advirtió que “las líneas de transmisión y distribución, sobre todo las de media tensión en el anillo metropolitano, ya están saturadas”, lo que impide entregar más energía a nuevos consumidores (Cubero, 2024). En efecto, a empresas que buscan instalarse en Nuevo León se les informa que “las líneas ya no aguantan” mayores cargas, negándoles la factibilidad de suministro a menos que realicen costosas inversiones propias en subestaciones o tendido eléctrico (Cubero, 2024). Este cuello de botella en el abasto ha llevado incluso a que proyectos estratégicos como la nueva planta de Tesla en Monterrey evalúen conectarse directamente a líneas de 400 kV (muy alta tensión) para sortear la saturación del anillo de 115 kV que alimenta a la mayoría de los usuarios (Cubero, 2024). El hecho de que se contemple una conexión de este tipo evidencia la gravedad de la saturación en la red convencional de la zona metropolitana (Cubero, 2024)
Las consecuencias de esta infraestructura al límite ya se han manifestado en interrupciones del servicio. Durante olas de calor excepcionales, como la ocurrida

en junio de 2023, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró el estado de emergencia operativa en Monterrey por congestión de la red, al no poder transferir carga tras la salida de servicio de una línea de transmisión crucial (Usla, 2023). En esa ocasión, un corte forzoso de 40 MW afectó zonas industriales y urbanas, atribuible directamente a la falta de capacidad para transportar energía suficiente hacia la metrópoli regiomontana (Usla, 2023). La consultora Admonitor explicó que “no hay infraestructura suficiente para mover cierta cantidad de energía de un punto a otro”, lo que deriva en apagones cuando la demanda sube repentinamente y las líneas se congestionan (Usla, 2023) Este evento ejemplifica los riesgos latentes: con márgenes de reserva estrechos, cualquier falla o pico de consumo puede desencadenar cortes rotativos ordenados por CENACE para evitar un colapso mayor (ALV, 2025) De hecho, durante 2024 se aplicaron cortes programados en municipios como Monterrey, Apodaca y San Nicolás, como medida para balancear la carga en momentos críticos según la CENACE (ALV, 2025).
Otro aspecto crítico en Nuevo León es la insuficiente incorporación de nueva capacidad de generación eléctrica en años recientes. A 2025, no hay en construcción nuevas plantas de ciclo combinado de gran escala, tecnología principal para abastecer la demanda de la región, ni se han autorizado parques solares o eólicos significativos según Cadena (ALV, 2025). La capacidad instalada total en Nuevo León ronda los 7.000 MW, de los cuales apenas 1.000 MW (≈14%) provienen de energías renovables (Tutopower, 2025). Esto refleja una alta dependencia en centrales térmicas convencionales (principalmente ciclos combinados a gas natural) para proveer el 86% restante. Si bien en el balance general Nuevo León aún exporta energía en ciertos periodos a otras zonas del país (aprovechando excedentes en horas valle) (Cubero, 2024), la falta de nuevos proyectos comprometidos significa que la oferta se está quedando rezagada frente a la demanda creciente. Incluso si se lograra generar más energía, ésta no podrá entregarse sin ampliar las redes de transmisión, como acertadamente señala el Clúster Energético local según Cadena (ALV, 2025). La situación es, por tanto, de alerta preventiva: expertos y organismos industriales han advertido que, sin acciones urgentes, Nuevo León podría enfrentar apagones sistemáticos en los próximos meses ante escenarios de alta exigencia según la Caintra, (ALV, 2025). La saturación actual en transporte y la carencia de nuevas plantas forman una combinación peligrosa que pone en riesgo el ritmo de crecimiento económico de la entidad.

Caso Coahuila (Sureste): cuellos de botella en Saltillo y falta de capacidad local
El estado de Coahuila ofrece un caso contrastante: por un lado, es un importante generador de energía a nivel nacional, pero por otro, ciertas regiones dentro del estado sufren déficit de suministro por limitaciones de infraestructura local. Coahuila alberga centrales de generación de relevancia, incluyendo dos grandes plantas termoeléctricas de carbón (José López Portillo y Carbón II, en Nava) con alrededor de 2.400 MW combinados, así como varios parques solares y eólicos que han posicionado al estado entre los líderes en energías renovables. En particular, Coahuila destaca en generación fotovoltaica con 841.7 MW solares instalados en cinco complejos (incluido Villanueva I, el parque solar más grande del país con 363 MW) (Martinez, 2023). Sumando algunas centrales de ciclo combinado y proyectos eólicos en operación (como el complejo eólico Amistad de ~200 MW en Acuña), la capacidad instalada total
en Coahuila supera los 3.500 MW. En teoría, esta oferta debiera ser suficiente para cubrir su demanda interna y exportar excedentes. Sin embargo, gran parte de la generación está ubicada en la región norte y oeste del estado, mientras que la región Sureste (Saltillo y Ramos Arizpe), epicentro industrial de Coahuila, enfrenta restricciones para acceder a esa energía debido a cuellos de botella en transmisión y distribución.
La región Sureste de Coahuila (que comprende Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, entre otros municipios) se ha consolidado como un polo industrial, particularmente en sectores como el automotriz, electrodomésticos y, recientemente, receptora de inversiones por nearshoring. Este crecimiento acelerado ha tensionado la infraestructura eléctrica local, la cual no se ha ampliado al ritmo de la demanda. Desde 2023, organismos empresariales venían advirtiendo que la capacidad de suministro en Saltillo estaba al tope, al grado de que


por más de un año no hubo factibilidad para nuevas cargas en zonas industriales de reciente desarrollo (El Coahuilense, 2025). Esto significa que proyectos de ampliación de fábricas o la instalación de nuevos parques industriales fueron frenados simplemente porque no había electricidad disponible adicional para ellos, una situación sumamente preocupante para un estado que busca atraer inversión.
En 2024 y 2025, la problemática se manifestó en forma de apagones frecuentes en la región Sureste. Según la Confederación Patronal local, se registraron cortes de energía al menos una vez por semana en distintos parques industriales de Saltillo y Ramos Arizpe, afectando la operación de numerosas empresas como dijo López Villarreal (El Coahuilense, 2025). Estos “microapagones” semanales, como los denominan los industriales, ocasionan desde paros momentáneos en líneas de producción hasta daños en equipos sensibles, mermando la productividad. La situación llegó al punto en que los líderes empresariales consideraron que la falta de infraestructura eléctrica se había convertido en una barrera para el crecimiento económico y la competitividad de Coahuila, López Villarreal (El Coahuilense, 2025). Cabe destacar que en zonas industriales recientemente urbanizadas no existía capacidad de conexión desde hace aproximadamente 18 meses, deteniendo la llegada de capitales y la expansión de plantas (El Coahuilense, 2025). En otras palabras, Coahuila Sureste se encontró rechazando inversiones porque no podía proveer la electricidad necesaria, un caso crítico de infraestructura insuficiente.
Las causas de estos problemas son similares a las de Nuevo León: saturación de subestaciones y líneas, sumada a falta de generación local cercana. Saltillo depende en gran medida de energía transmitida desde otras partes (por ejemplo, de las plantas de Nava o de centrales en Nuevo León), a través de líneas de alta tensión que llegan a su límite en horas pico. Si alguna línea clave sale de servicio o si la demanda sube abruptamente por el calor extremo, la red local colapsa parcialmente. De hecho, los apagones en Saltillo se agravaron en el verano de 2024 con las temperaturas récord, anticipando una posible crisis energética regional de no tomarse medidas (Acosta, 2025). Aunque la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) argumentó inicialmente que muchas interrupciones se debían a causas externas (vientos, tormentas o accidentes) y no a falta de capacidad (El Coahuilense, 2025), la propia CFE reconoció la necesidad de reforzar la red y anunció proyectos para la construcción de dos nuevas subestaciones eléctricas en la zona Saltillo- Ramos Arizpe en el 2025, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de energía para la industria (Pastén, 2025). Estas subestaciones, que se sumarán a las 34 existentes en la región Sureste, buscan garantizar el suministro a futuro, aunque llegan con retraso luego de un periodo crítico en que el desarrollo industrial superó la infraestructura (Pastén, 2025).

Otro desafío para Coahuila es la falta de capacidad de generación “propia” en el área Sureste. A diferencia de la región Norte (que tiene las termoeléctricas de Nava) o La Laguna (que cuenta con parques solares), el eje SaltilloRamos Arizpe no cuenta con grandes centrales dentro de su cercanía inmediata. Históricamente operó una planta termoeléctrica de CFE en Ramos Arizpe, pero su capacidad (~100 MW) es mínima frente a la actual demanda industrial de la zona, y muchos proyectos privados de energía renovable o cogeneración han enfrentado obstáculos para materializarse. Así, la región Sureste depende principalmente de la energía importada del resto del sistema nacional, similar a como Nuevo León depende de otras regiones cuando su consumo excede a su generación local. Esta dependencia se hace más vulnerable dada la ya mencionada saturación de las líneas de transmisión que conectan Saltillo con el sistema troncal (por ejemplo, la línea de 230 kV Saltillo-Monterrey y otras). En síntesis, Coahuila Sureste sufre un desequilibrio geográfico: genera mucha energía en el norte y oeste de su territorio, pero su núcleo industrial en el sureste padece escasez por falta de infraestructura de transporte y distribución adecuada.
Tanto Nuevo León como Coahuila basan la mayor parte de su generación eléctrica en combustibles fósiles, especialmente en centrales de ciclo combinado alimentadas con gas natural. Nuevo León, por ejemplo, depende en 90% de fuentes fósiles para su abasto eléctrico, siendo el gas natural importado desde Estados Unidos la principal fuente de energía del estado (Montes Talamante, Roque Reynaga, Nava Fernández, Trejo Chao, & Iriqui García, 2025). Coahuila, si bien tiene una proporción mayor de carbón y algo de renovables en su mix, también consume gas natural en sus plantas de ciclo combinado y en la creciente generación distribuida. Esta fuerte dependencia del gas importado implica un riesgo estratégico: cualquier interrupción en el suministro de gas de Estados Unidos repercute casi inmediatamente en la disponibilidad eléctrica regional.
La vulnerabilidad quedó evidenciada durante la crisis invernal de febrero de 2021, cuando una


helada extraordinaria en Texas congeló ductos y suspendió las exportaciones de gas natural hacia México, provocando apagones masivos en al menos seis estados del norte, incluyendo Nuevo León y Coahuila (DW, 2021). En aquella ocasión la generación a gas se desplomó por falta de combustible, revelando la falta de almacenamiento y alternativas nacionales. Aunque ese evento fue excepcional, el riesgo persiste. De hecho, actores locales señalan que si Texas decidiera cerrar “la válvula” del gas por motivos comerciales o políticos, en cuestión de siete horas Nuevo León se quedaría sin electricidad según Cadena (Flores, 2024). Esta afirmación, realizada a finales de 2024 cuando se avizoraba un posible endurecimiento en la relación energética con EE.UU., recalca lo crítico de la dependencia gasífera: el sistema eléctrico regional carece de autonomía en cuanto a combustible, pues importa la mayor parte del gas que quema.

La falta de diversificación de fuentes se suma al problema. Nuevo León, por ejemplo, apenas obtiene 5,2% de su energía de fuentes renovables (solar y eólica), muy por debajo del promedio nacional de 12,8% (Montes Talamante, Roque Reynaga, Nava Fernández, Trejo Chao, & Iriqui García, 2025). Coahuila ha avanzado más en renovables a gran escala (como solar), pero en la zona Sureste que nos compete, la penetración de energía limpia es mínima. Esto significa que, ante contingencias con el gas natural, no existen suficientes plantas alternas (eólicas, fotovoltaicas, biomasa) que mantengan el suministro. Además, la mayor parte de la infraestructura de gas natural (ductos y centros de distribución) es operada por entidades de EU. o sujetas a dinámicas del mercado texano,



añadiendo incertidumbre. En resumen, la seguridad energética regional está atada al gas importado, lo que constituye un riesgo económico: volatilidad en precios internacionales, eventos climáticos extremos o decisiones unilaterales del proveedor externo pueden traducirse en fluctuaciones de costo o en escasez repentina de energía para la industria local (Flores, 2024).
La insuficiente capacidad de generación también se relaciona con este tema. En años recientes no se han construido grandes plantas nuevas en el norte de México debido, en parte, a cambios en las políticas energéticas nacionales. Esto ha mantenido una dependencia de centrales existentes (muchas de ciclo combinado a gas de hace 10-20 años) sin reemplazo o respaldo adicional. Si bien el Gobierno federal anunció en el 2025 un plan para adicionar 29 mil MW de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hacia 2030 (incluyendo algunos proyectos en Nuevo León, Coahuila y estados vecinos ) (Garcia,


2025), dichos proyectos tardarán años en entrar en operación y la mayoría están aún en fase de planeación. Mientras tanto, la región no cuenta con plantas de reserva fría significativas ni con almacenamiento energético a escala que pudieran mitigar cortes breves. La importación de electricidad desde Texas podría ser una opción de emergencia (aprovechando la cercanía de las redes), pero depender de comprar electricidad externa también conlleva riesgos de precio y disponibilidad.
En síntesis, la falta de generación nueva y diversificada agrava la dependencia del gas: la industria regional está consumiendo al máximo la capacidad disponible de las plantas actuales (principalmente a gas), sin que entren suficientes proyectos renovables o nuevas termoeléctricas que amplíen la oferta. Cualquier interrupción en el flujo de gas natural se traduce casi directamente en apagones locales, y cualquier alza en su precio internacional impacta los costos de la electricidad. Esto no solo es un asunto técnico, sino que tiene importantes implicaciones económicas y geopolíticas para Coahuila y Nuevo León, que deben planificar su desarrollo bajo estas restricciones.

Impactos económicos para la industria regional Los problemas estructurales descritos, infraestructura saturada, falta de capacidad y dependencia de insumos críticos tienen repercusiones económicas inmediatas y de largo plazo sobre la industria de Coahuila y Nuevo León. En el corto plazo, los apagones y variaciones en el suministro eléctrico se traducen en pérdidas de producción, daños en equipos, costos operativos más altos y merma en la competitividad. Por ejemplo, en Coahuila empresarios reportaron que las interrupciones semanales en parques industriales del sureste causaron paros no programados, afectando líneas de producción just-in-time en el sector automotriz y electrónico, como comento Coparmex Coahuila, (El Coahuilense, 2025). Cada apagón implicó horas de inactividad y desperdicio de insumos, así como potenciales penalizaciones por retrasos en entregas. De igual modo, en Nuevo León los cortes rotativos implementados en el 2024 afectaron a grandes fábricas manufactureras en Apodaca y Escobedo, las cuales tuvieron que recurrir a plantas de emergencia propias (diésel) para evitar detener completamente su producción como comento Caintra (ALV, 2025). Esto encarece los costos, pues la energía autogenerada de emergencia es varias veces más cara que la de a red y mina la confianza de las corporaciones en la estabilidad del entorno de negocios local.
Más allá de las pérdidas operativas, existe el riesgo de desaliento a la inversión industrial. Los inversionistas nacionales y extranjeros evalúan cuidadosamente la confiabilidad eléctrica al decidir la ubicación de nuevas plantas. Cuando una región sufre racionamientos de energía o dilaciones en conexiones eléctricas, las empresas pueden optar por llevar sus proyectos a otras zonas (dentro o fuera del país) con mejor infraestructura. Una encuesta de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados colocó a Coahuila y Nuevo León entre los estados con posibles focos rojos que podrían inhibir inversión por problemas de energía, agua e infraestructura (Flores Ramírez, 2023). En efecto, la incertidumbre energética fue identificada como un factor de riesgo para la competitividad justo en momentos en que la región busca capitalizar el nearshoring (Flores Ramírez, 2023). Esta percepción ya tiene manifestaciones concretas: en Coahuila, proyectos de expansión industrial se han detenido por falta de electricidad disponible (El Coahuilense,






2025), lo cual representa un costo de oportunidad enorme en términos de empleos no creados e inversión no realizada. Asimismo, la necesidad de invertir por cuenta propia en infraestructura eléctrica encarece los proyectos industriales. Como se mencionó, en Nuevo León a algunos nuevos inversionistas se les exige financiar subestaciones o líneas dedicadas para obtener suministro (Cubero, 2024). Estas inversiones, que pueden ascender a decenas de millones de pesos, no estaban contempladas originalmente en los planes de negocio y pueden hacer que el proyecto deje de ser rentable o competitivo. Sólo grandes corporaciones (ej. Una armadora automotriz) podrían costear conectar su planta a una línea de 400 kV y construir sus propias subestaciones transformadoras (Cubero, 2024); muchas empresas medianas simplemente desistirán si los requerimientos de inversión en energía son tan altos. Esto puede frenar la diversificación industrial y favorecer solo a quienes tienen mayor capital, afectando en especial a proveedores locales y PyMEs que buscan crecer al amparo de las grandes inversiones tractoras.
También se observan impactos en el costo de la energía para la industria. Cuando la infraestructura es precaria, aumentan las pérdidas técnicas, hay más interrupciones y menor eficiencia en general, lo que eventualmente se refleja en tarifas más altas o en la necesidad de optar por autoabastecimiento caro. Por ejemplo, algunos parques industriales en Saltillo están instalando generadores diésel de respaldo o pequeños campos solares privados para mitigar apagones, pero esto implica gastos adicionales de capital y mantenimiento que restan recursos de la actividad principal. En Nuevo León, las empresas han tenido que implementar programas de ahorro energético y desplazamiento de cargas (p. ej., operar procesos en horarios no pico) para aliviar la saturación (Cubero, 2024). Si bien estas medidas ayudan, también pueden reducir la productividad o implicar modificaciones costosas en procesos.

En suma, la incertidumbre en el suministro eléctrico se traduce en incertidumbre en las operaciones industriales y en las decisiones de inversión. La región noreste, que tradicionalmente ha sido punta de lanza del crecimiento manufacturero de México, podría ver comprometido su dinamismo si no se atienden los retos energéticos. Diversos líderes empresariales han expresado su preocupación por el freno que la crisis energética impone al “boom” industrial que se esperaba con el nearshoring (Mendoza, 2025) (Zócalo, 2025). Por tanto, resolver estos desafíos no es solo un asunto técnico, sino una prioridad económica para asegurar que Coahuila y Nuevo León mantengan su atractivo y contribución al desarrollo regional y nacional.
Los obstáculos no son únicamente físicos o de ingeniería; también existen barreras regulatorias e institucionales que han contribuido a la situación actual. En México, el marco legal vigente establece que la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica es una función exclusiva del Estado (artículo 25 constitucional) (IMCO, 2024), operada principalmente por CFE. Esto ha llevado a que la expansión de la red dependa de la planeación y recursos federales. En la última década, las inversiones en redes de transmisión no han sido suficientes para seguir el ritmo de la demanda,
un punto que expertos enfatizan al señalar que debería triplicarse la inversión prevista en redes para modernizarlas y evitar apagones según Pech, (Garcia, 2025). Sin un presupuesto adecuado y eficiente, proyectos indispensables (nuevas líneas, subestaciones, modernización de cableado) se han postergado. Por ejemplo, el gobierno anunció recientemente 158 proyectos de refuerzo a la Red Nacional de Transmisión para el 2025-2030, incluyendo 9 obras prioritarias en el 2025 en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Garcia, 2025). Sin embargo, analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad observan que no está claro de dónde saldrán los recursos para financiarlos, dados los limitados presupuestos de inversión de CFE en años anteriores (Garcia, 2025). Esta incertidumbre institucional ralentiza las soluciones, prolongando la saturación de las redes.
Por otro lado, en la esfera de generación eléctrica, México vivió cambios regulatorios significativos en los últimos años. Tras una reforma energética en 2013 que abrió la participación privada, el sexenio 2018-2024 instauró una política de fortalecimiento de las empresas estatales (CFE y Pemex) que implicó, en la práctica, trabas a nuevos proyectos privados de generación. Durante varios años, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspendió o ralentizó la otorgación de permisos para centrales eléctricas privadas, especialmente renovables





(Flores, 2024). César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, señaló que por tres años la CRE prácticamente dejó de sesionar, creando un cuello de botella burocrático que congeló iniciativas del sector privado (Flores, 2024). Apenas en el 2024 algunas facultades se transfirieron de regreso a la Secretaría de Energía para destrabar trámites, pero persisten incertidumbres operativas y pérdida de autonomía de los reguladores (Flores, 2024). Esta situación ha desincentivado la inversión en nuevas plantas justamente cuando más se necesitaban. No es casualidad que no haya centrales de ciclo combinado en construcción en Nuevo León actualmente, los inversionistas perciben un entorno poco favorable y riesgoso para comprometer capital en generación sin claridad regulatoria.
Los problemas regulatorios también afectan la diversificación energética. Programas como las subastas de largo plazo para renovables fueron cancelados o pospuestos, dejando cerca de 1.900 MW de capacidad renovable adjudicada “congelada” sin poderse conectar (García, 2023). Entre estos proyectos detenidos se contaban parques eólicos y solares en Coahuila y otros estados del norte. La cancelación de contratos de autoabastecimiento bajo el antiguo esquema también
creó litigios y confusión para muchos parques industriales que compraban energía a productores independientes. En suma, el vaivén regulatorio generó un clima de incertidumbre jurídica que frenó la ampliación tanto de generación como de infraestructura de redes por parte de privados.
Adicionalmente, la coordinación entre niveles de gobierno e instituciones ha sido limitada. La planeación energética nacional (e.g., el PRODESEN (Secretaría de Energía, 2023)) identificó con anticipación las crecientes necesidades de la región noreste, pero las soluciones no se implementaron a tiempo. Algunos críticos apuntan a una falta de visión de largo plazo: a pesar del evidente crecimiento industrial en Nuevo León y Coahuila, no se invirtió proactivamente en preparar la infraestructura eléctrica (Cubero, 2024). CFE, enfrentada a restricciones presupuestales y a prioridades políticas orientadas a otras regiones, no priorizó adecuadamente proyectos en transmisión/ distribución en el norte durante varios años (Cubero, 2024). Por su parte, los gobiernos estatales tienen facultades limitadas en este rubro y se han visto atados al depender de decisiones federales. Si bien ambos estados han intentado atraer inversiones en generación privada (por ejemplo, mediante parques industriales energéticamente autosuficientes), estas iniciativas chocaron con el ambiente regulatorio mencionado.
En resumen, los desafíos estructurales del sistema eléctrico en Coahuila y Nuevo León no solo derivan de cuestiones técnicas, sino también de políticas públicas, regulación e institucionalidad. La saturación de redes es, en parte, consecuencia de insuficiente inversión estatal en infraestructura; la falta de capacidad de generación nueva se vincula a una política energética que limitó la participación privada; y la dependencia extrema de gas importado refleja la ausencia de una estrategia nacional de diversificación y resiliencia. Superar estos escollos requerirá no solo obras físicas, sino reformas y decisiones regulatorias que habiliten soluciones más ágiles e involucren a diversos actores en el sector eléctrico.
Propuestas de política pública e implicaciones para la planeación regional
Atender los desafíos descritos es imperativo para sostener el crecimiento económico de la región. A continuación, se discuten propuestas de política pública y consideraciones de planeación que podrían mitigar los problemas estructurales del sistema eléctrico en Coahuila y Nuevo León.
Aumentar la inversión en infraestructura de transmisión y distribución
Es necesario un plan emergente de expansión de la red en el corto y mediano plazo. Expertos sugieren triplicar la inversión prevista en redes eléctrica (García, 2023) enfocándola en las zonas de mayor saturación. En la región noreste, esto implica construir nuevas líneas de alta tensión que refuercen el enlace entre los centros generadores (p.ej. centrales de Coahuila Norte) y los centros de carga (Monterrey, Saltillo) y ampliar la capacidad de subestaciones críticas.
La CFE ya proyecta algunas obras (dos subestaciones en Saltillo en el 2025, entre otras) pero se requiere acelerar su ejecución y sumar más proyectos. Una opción de política es habilitar mecanismos de inversión públicoprivada en redes, respetando el carácter estratégico, pero aprovechando capital privado para financiar expansiones. Esto demandaría ajustes legales para permitir asociaciones o contratos de infraestructura compartida en transmisión, algo debatible pero posiblemente necesario dada la magnitud de recursos requeridos.
Diversificar la matriz energética regional
Reducir la dependencia del gas importado pasa por fomentar nuevas plantas de energía renovable y otras fuentes en la región. Se propone retomar subastas o esquemas competitivos para incentivar parques solares y eólicos en Nuevo León, Saltillo y alrededores, que además de generar energía limpia, fortalezcan la oferta local. Asimismo, explorar proyectos de almacenamiento de energía (baterías de gran escala) que puedan dar respaldo en horas pico o ante contingencias
de suministro de gas. La reciente iniciativa estatal de Nuevo León de atraer una inversión de Iberdrola en energía verde sugiere que la colaboración con empresas internacionales puede aportar capacidad renovable rápidamente. Incrementar de 5% a al menos 20% la participación renovable en la generación de Nuevo León en los próximos 4-5 años sería una meta alineada con la sustentabilidad y la resiliencia (Mendieta, 2023). Coahuila, por su parte, podría capitalizar su potencial solar en la región sureste (que goza de alta irradiación) mediante parques fotovoltaicos dedicados a abastecer Saltillo y Ramos Arizpe, con convenios de suministro a parques industriales locales.


Reanudar y agilizar los permisos para nueva generación privada Una medida urgente de política pública es restablecer un entorno regulatorio propicio para la inversión en generación. Esto implica que la CRE reactive la aprobación de proyectos –tanto grandes centrales como generación distribuida–con procedimientos expeditos. Salinas urgió a “abrir de nueva cuenta los permisos de generación” (Cubero, 2024), propuesta que de implementarse liberaría numerosos proyectos eólicos, solares y de cogeneración actualmente detenidos en el pipeline. Complementariamente, simplificar los trámites de interconexión al sistema (CENACE) para nuevas plantas y permitir contratos de suministro directo entre privados (respetando la regulación, pero sin trabas excesivas) ayudaría a sumar capacidad más rápido. En el mediano plazo, también se podría considerar permitir generación descentralizada en parques industriales bajo esquemas de autoabasto colectivo o comunidades energéticas, de forma regulada y transparente.
Fortalecer la planeación energética coordinada a nivel regional Es indispensable integrar la planificación económica regional con la planificación energética. Los gobiernos estatales de Coahuila y Nuevo León, en conjunto con SENER y CFE, deberían establecer un grupo de trabajo regional de infraestructura energética. Este equipo analizaría proyecciones de demanda industrial (por ejemplo, considerando los anuncios de nuevas plantas por nearshoring) y alinearía las inversiones en redes y generación para cubrir esas necesidades. La identificación de “polos de desarrollo industrial” en el PRODESEN debe traducirse en proyectos concretos de infraestructura asociados (Garcia, 2025). Por ejemplo, si se prevé un nuevo parque industrial de cierto tamaño (digamos 70 MW de demanda) en la periferia de Saltillo, planificar con
anticipación la subestación y línea que lo alimentará, evitando improvisar una vez que ya esté en operación. Esta coordinación interinstitucional reduciría el rezago entre crecimiento económico y respuesta en infraestructura.
Políticas de gestión de la demanda y eficiencia energética
Mientras se desarrollan las soluciones de oferta, se puede mitigar la presión en el sistema mediante la reducción del consumo pico y el uso eficiente de la energía. Programas para que las empresas adopten tecnologías más eficientes, gestión inteligente de carga (por ejemplo, acuerdos de interrupción voluntaria o desplazamiento de consumo fuera de horas punta a cambio de incentivos) y campañas para el ahorro residencial, pueden aplanar la curva de demanda y dar un respiro a la infraestructura existente. De hecho, Caintra Nuevo León ha llamado a empresarios a articular planes de ahorro en consumo eléctrico durante emergencias (Cubero, 2024). La implementación más amplia de tales medidas ayudaría a prevenir apagones mientras se concretan las expansiones físicas de la red.
Mejorar la resiliencia y redundancia del sistema Finalmente, ambas entidades deben invertir en resiliencia. Esto incluye construir redundancias (líneas y transformadores de reserva que entren en acción si falla el principal), desarrollar protocolos de respuesta rápida a emergencias (p. ej., capacidad de importar energía de otras regiones o de Texas en caso crítico) y quizá establecer almacenamiento estratégico de gas natural para generación, de modo que exista un colchón de horas o días ante cortes de gas externos. La experiencia de Texas en el 2021 dejó la lección de que contar con reservas y planes de contingencia puede evitar colapsos totales. Incorporar estos criterios en la planeación energética regional hará que el sistema sea menos frágil ante eventos extremos.

En conclusión, los desafíos estructurales del sistema eléctrico en Coahuila y Nuevo León requieren un enfoque integral de política pública, donde la inversión en infraestructura, la apertura regulatoria y la planificación prospectiva vayan de la mano. Si se implementan las acciones correctivas necesarias, la región podrá sustentar su crecimiento industrial y económico de manera sostenible. De lo contrario, existe el riesgo de que las limitaciones energéticas se conviertan en el “talón de Aquiles” de dos de los estados más dinámicos de México, restringiendo sus oportunidades en el nuevo contexto económico global. Planear el desarrollo regional con una visión energética estratégica será fundamental para que Coahuila y Nuevo León continúen como motores de la economía, asegurando a la vez la competitividad, la atracción de inversión y el bienestar de sus habitantes.
1. Acosta, E. (7 de abril de 2025). Apagones en Saltillo serán frecuentes.
2. ALV. (12 de junio de 2025). Prevén más cortes de luz en Nuevo León ante falta de infraestructura.
3. Cubero, C. (9 de mayo de 2024). Principal problema de energía eléctrica en NL son líneas de abasto saturadas Caintra. Milenio.
4. DW. (16 de febrero de 2021). Ola polar deja sin electricidad el norte de México.
5. El Coahuilense. (22 de mayo de 2025). Microapagones semanales frenan inversiones industriales en Coahuila.
6. Flores Ramírez, A. (11 de octubre de 2023). Coahuila, entre los 8 estados con posibles conflictos inmobiliarios por nearshoring.
7. Flores, L. (12 de diciembre de 2024). Panorama energético en Nuevo León en 2025: sin claridad en reglas y amenazas de Trump.
8. Garcia, A. (13 de mayo de 2025). Para evitar apagones en México, urge tres veces más inversión en la red eléctrica.
9. García, K. (12 de enero de 2023). Congelados, 1,900 megawatts de capacidad eléctrica renovable.
10. IMCO. (2024). México ante la saturación de las redes eléctricas. (IMCO, Ed.)

11. Martinez, G. (29 de octubre de 2023). Coahuila, puntal en la generación eléctrica solar, con 841 MW, destaca Asolmex.
12. Mendieta, E. (30 de agosto de 2023). Samuel García anuncia inversión por Iberdrola de mil mdd en NL. 13. Mendoza, E. (21 de mayo de 2025).
14. Montes Talamante, K., Roque Reynaga, M., Nava Fernández, V. D., Trejo Chao, A. d., & Iriqui García, M. A. (7 de febrero de 2025). Nuevo León frente a la encrucijada energética, ¿quiénes consumen más energía?
15. Pastén, J. (6 de junio de 2025). Anuncia CFE 2 subestaciones para la región.
16. Romo, P. (29 de agosto de 2024). Infraestructura energética constituye 70% en decisiones de inversión. El Economista.
17. Secretaría de Economía. (2023). Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 2023. Ciudad de México: Secretaría de Economía.
18. Secretaría de Energía. (2023). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037. 19. Tutopower. (24 de abril de 2025). Nuevo León impulsa la energía renovable con 3,000 MW adicionales.
20. Usla, H. (23 de junio de 2023). Alerta por calor en Monterrey: Cenace declara estado de emergencia de red eléctrica.








El propósito de la práctica recomendada NFPA 77 ed. 2024 es ayudar al usuario a:
Controlar los riesgos asociados con la generación, acumulación y descarga de electricidad estática mediante:
1. Comprensión básica de la naturaleza de la electricidad estática.
2. Directrices para identificar y evaluar los riesgos de la electricidad estática.
3. Técnicas para controlar los riesgos de la electricidad estática.
4. Directrices para controlar la electricidad estática en aplicaciones industriales seleccionadas.
Los equipos que se utilizan habitualmente en operaciones industriales pueden estar sometidos a un tratamiento intensivo por parte de los operadores y los materiales que se manipulan o procesan.
En estos entornos, las soluciones de puesta a tierra y unión deben ser capaces de establecer y mantener una conexión estable con el objeto de que necesita ser puesto a tierra durante el proceso que genera carga estática.

OSHA Master en seguridad y salud en el trabajo. Chairman de ASME Mexico Section. CEO de KRO AI. www.kro.mx| gerencia@kro.mx

Un aspecto fundamental de los parámetros operativos de cualquier solución de puesta a tierra o unión es la resistencia eléctrica presente entre el objeto y un punto de puesta a tierra verificado por la planta.
Para que la carga electrostática se transfiera del objeto al punto de puesta a tierra verificado, necesitamos conocer la resistencia eléctrica entre ambos puntos. Esto es lo que normalmente denominamos "bucle de tierra".
Este bucle de tierra abarca:
• La capacidad del dispositivo de conexión (p. ej., la pinza de tierra) para penetrar inhibidores de conexión como pintura, recubrimientos, óxido, acumulación de producto y suciedad en el metal base del objeto.
• El cable y sus conexiones entre la pinza de tierra y el sistema de monitoreo de tierra.
• La ruta de tierra para cargas estáticas a través del propio sistema de tierra.
• La(s) conexión(es) del bucle de tierra al punto de tierra verificado.
La mayoría de los equipos con riesgo de acumular carga electrostática en las operaciones de fabricación y distribución están hechos de metal, y el denominador común en los documentos de guía/ prácticas recomendadas mencionados anteriormente es comparar la resistencia total presente en el circuito del bucle de tierra con un umbral de resistencia eléctrica de 10 Ohms o menos.

BUCLE O CONEXIÓN DE TAMBOR A BUS DE PUESTA A TIERRA MONITOREADO POR UN EARTH RITE II.
¿Por qué 10 ohms o menos?

Si bien una resistencia teórica a tierra de 1 megaohm generalmente se considera capaz de disipar la electricidad estática, el valor de la corriente transportada por el bucle de tierra no es la principal preocupación para mitigar la acumulación de electricidad estática.
La principal preocupación es la integridad física del circuito temporal o semipermanente que se establece entre el objeto que requiere conexión a tierra y su conexión al punto de conexión a tierra verificado.
La guía mencionada anteriormente indica que, si hay una resistencia en el circuito superior a 10 ohms, es probable que haya conexiones sueltas o corroídas en algún lugar del circuito.
Este tipo de situaciones deben abordarse de inmediato, ya que la vía para eliminar la carga estática podría verse obstaculizada.
Establecer una resistencia de referencia de automonitoreo de 10 ohms o menos proporciona una indicación temprana de tales situaciones.
Dado que el objetivo del sistema de puesta a tierra es mitigar la acumulación de electricidad estática, acompañada del riesgo de una descarga de chispa estática potencialmente incendiaria, establecer un umbral de resistencia de referencia de 10 ohmios o menos tiene sentido práctico.
Para monitorear activamente los circuitos de bucle de tierra hasta un umbral de resistencia de referencia de 10 ohmios o menos, se requieren sistemas de monitoreo electrónico con un alto grado de precisión y repetibilidad.

Cortesia de NewsonGale, EarthRite II Plus monitor de puesta a tierra de 10 Ohms
NFPA 77
7.3.1.6.1
“Cuando el sistema de unión/puesta a tierra es completamente metálico, se mide la resistencia en las rutas de tierra continuas para verificar la integridad mecánica.
(Véase A.3.3.2) Dichos sistemas incluyen aquellos con múltiples componentes. Una mayor resistencia suele indicar que la ruta metálica no es continua, generalmente debido a conexiones sueltas o corrosión. Un sistema de puesta a tierra permanente o fijo, aceptable para circuitos eléctricos o para protección contra rayos, es más que suficiente para un sistema de puesta a tierra de electricidad estática. Las puestas a tierra estáticas deben realizarse en el acero del edificio, si es posible. No se recomienda la puesta a tierra a las puestas a tierra de los sistemas eléctricos ni a los sistemas de protección contra rayos.
A.3.3.2 Conexión
En la práctica, se suele encontrar una resistencia que no supere los 10 ohms para cables de cobre ni los 25 ohms para acero inoxidable u otros metales.
Resistencias más altas podrían indicar una falta de integridad mecánica.
Realiza tus conexiones a tierra y tu unión equipotencial de manera efectiva y segura… y asi, ¡seguro nos vemos!




En un contexto donde la energía se convierte en un factor crítico para la competitividad, la resiliencia operativa y el cumplimiento de metas ambientales, repensar la forma en que gestionamos la electricidad ya no es opcional: es estratégico. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la electricidad representará más del 50 % del crecimiento de la demanda energética global hacia 2050, impulsada por la electrificación del transporte, la automatización industrial y la digitalización de los servicios. Además, las cargas asociadas a inteligencia artificial demandan hasta 10 veces más energía que las cargas tradicionales de cómputo.

JOSÉ ALBERTO LLAVOT
Gerente de Preventa y Desarrollador de Negocios en Schneider Electric para México y Centroamérica

Ante este contexto, Electricidad 4.0, propuesta impulsada por Schneider Electric, ofrece un camino tangible para acelerar la transición hacia una industria más inteligente, sostenible y resiliente. Esta visión se centra en la electrificación limpia y la digitalización profunda, donde cada watt se mide, se optimiza y se conecta a un ecosistema de gestión energética digital.
De la energía invisible al activo estratégico
Electricidad 4.0 plantea una nueva manera de pensar la energía: no como un gasto inevitable, sino como un componente estratégico del negocio. Esto es especialmente relevante en sectores industriales donde el consumo eléctrico representa uno de los principales costos operativos.
Gracias a la digitalización, es posible medir el rendimiento de cada equipo, anticipar fallos a través del mantenimiento predictivo, reducir el consumo en tiempo real y adaptar la operación energética a la demanda del mercado. Soluciones como EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Asset Advisor permiten una visibilidad total del sistema eléctrico, desde la subestación hasta el centro de datos o la línea de producción.
Un caso emblemático es el de la planta Nestlé Nescafé en Toluca, la más grande del mundo en café soluble. Antes de digitalizar sus activos, se registraron ocho interrupciones no programadas en un año, incluida una falla de 14 horas que costó cerca de USD 588 000. Tras la implementación de EcoStruxure Asset Advisor, se evitaron tres paros no planificados, con un ahorro estimado de USD 52 000 por hora de interrupción.
Energía inteligente: del dato a la decisión
En este nuevo paradigma, los datos son el motor de la eficiencia. A través de sensores IoT, tableros conectados y plataformas de analítica avanzada, las empresas pueden transformar su gestión energética de reactiva a predictiva. La inteligencia artificial permite automatizar alertas, detectar anomalías y optimizar el consumo en tiempo real.
Schneider Electric estima que si los nuevos centros de datos alcanzan un PUE promedio de 1.2 y los existentes se modernizan a 1.3 antes de 2030, se podrían ahorrar más de 38 TWh al año, lo que equivale a una reducción del 3.6 % en el consumo energético global en este tipo de instalaciones (Schneider Electric, 2024).
Con plataformas que permiten visibilidad y monitoreo en tiempo real se toman decisiones informadas para mejorar la eficiencia energética y la continuidad operativa.
Hoy, frente a fenómenos como el nearshoring y las exigencias ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la digitalización energética se vuelve una condición indispensable para competir a nivel global. En México, industrias que han digitalizado su infraestructura energética han reportado ahorros de hasta 30 % mediante analítica avanzada, medición inteligente y automatización.

Electricidad 4.0 no es una solución exclusiva para grandes corporativos. Gracias a arquitecturas abiertas e interoperables, su adopción se está expandiendo hacia pymes, edificios públicos, universidades y ciudades inteligentes.
El futuro de la energía es eléctrico, digital y descarbonizado. Quienes apuesten por integrar energía inteligente en sus procesos tendrán sistemas más ágiles, seguros y sostenibles. Quienes no, quedarán rezagados ante un mercado cada vez más regulado y digitalizado.





Ingeniero industrial experto en Eficiencia
Energética

La eficiencia energética en la industria es el uso óptimo de la energía para realizar procesos productivos, logrando el mismo resultado (o mejor) con menor consumo energético, menores pérdidas y mayor sostenibilidad.
En otras palabras, se trata de producir más con menos energía, lo que reduce costos, emisiones contaminantes y dependencia de fuentes no renovables.
“La eficiencia energética industrial es la relación entre la producción obtenida y la energía consumida para generarla; mejora cuando se reduce la cantidad de energía eléctrica utilizada para cada unidad de producción”.
Si estás pensando ‘¿esto ayuda a competir en el mercado?’, quiero decirte que, por supuesto que sí. No solo se trata de consumir menor cantidad de energía eléctrica; ¿cómo me ayuda?, te preguntarás, pues haciendo más con menos, es decir, producir más cosas con la misma cantidad de energía, lo que hará que el costo de producción sea bajo y, so le aplicas una buena calidad en la materia prima y mano de obra, sin duda no hay por que tener miedo a la competencia.

Descubre más
Cumplir con los Controles Volumétricos del SAT ahora es más ágil y eficiente con SMART, el software de ENEGENCE

Automatiza el reporte de controles volumétricos conforme al Anexo 30 de la RMF.

Monitorea en tiempo real y corrige anomalías al instante.

Elimina errores y reduce tiempos operativos.

Integra fácilmente con SAP, Oracle u otros sistemas empresariales.

Asegura el cumplimiento normativo con respaldo técnico y actualización constante.


Hasta hoy mucha de la industria a nivel mundial no aplica la eficiencia energética por Mitos y creencias erróneas.
• “Eso no funciona en mi proceso”.
• “Cambiar equipos afectará la producción”.
• “No vale la pena el esfuerzo”.
También no se aplica muchas veces por barreras internas, no técnicas. Para superarlas, se necesita:
• Formación básica del personal.
• Auditorías energéticas iniciales.
• Pequeñas inversiones de bajo costo con impacto rápido.
• Apoyo de dirección y visión estratégica.


1. Capacitación y cambio de hábitos
• Apagar equipos cuando no se usan (motores, compresores, iluminación).
• Evitar dejar máquinas en “stand by” innecesario.
• Capacitar a operarios para detectar fugas o ineficiencias visibles.
• Crear una cultura energética: premiar ideas de ahorro interno.
Costo: 0 – Solo requiere gestión y comunicación interna.
2. Optimización del uso de iluminación
• Aprovechar luz natural (abrir persianas, limpiar ventanas).
• Apagar luces en áreas no ocupadas.
• Reorganizar horarios de trabajo para reducir el tiempo de iluminación artificial.
Costo: 0 o muy bajo.
3. Ajustes operativos y técnicos básicos
• Bajar la presión de aire comprimido si es mayor a la necesaria (cada 1 bar extra aumenta 7% el consumo).
• Ajustar termostatos y temporizadores en sistemas HVAC.
• Eliminar fugas de vapor o aire comprimido (se detectan auditivamente en silencio).
• Lubricar y limpiar motores y equipos regularmente.
Costo: bajo o nulo, si se hace con el personal actual.
4. Monitoreo y control manual de energía
• Medir semanalmente el consumo de electricidad, gas o agua.
• Usar hojas de Excel o formularios simples para detectar variaciones anómalas.
• Comparar consumo con producción: kWh/tonelada, m³/galleta, etc.
Costo: bajo – sin necesidad de software avanzado.
5. Reorganización de procesos
• Agrupar procesos que usan mucha energía en horarios de tarifa más baja (si existe tarifa horaria).
• Reprogramar máquinas para operar en bloques eficientes, evitando encendidos y apagados frecuentes.
• Evitar arranques simultáneos de equipos grandes.
Costo: 0 – solo requiere coordinación.
6. Mantenimiento básico preventivo
• Limpieza regular de filtros de aire y sistemas de ventilación.
• Revisión de alineación de bandas y rodamientos.
• Verificación de sistemas eléctricos para evitar sobrecalentamientos.
Costo: bajo – muchas veces se puede hacer internamente.
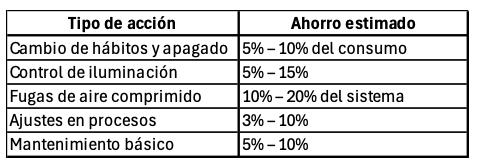
Electricidad / Eficiencia

La eficiencia energética sin gran inversión se trata de gestionar mejor lo que ya se tiene: organizar, mantener, medir, y formar al personal. Esto no solo ahorra energía, sino que prepara el camino para proyectos más grandes y con mayor impacto en el futuro.
Hay una pregunta importante que todo CEO o gerente de una empresa debe hacerse y es: ¿Por dónde empiezo?
Por lo que te sugiero algunos análisis que se tienen que hacer
1. Auditoría energética: mide qué equipos consumen más energía.
2. Relación consumo/horas de uso: enfócate en los que operan todo el día.
3. Edad del equipo: los más antiguos tienden a ser menos eficientes.
4. Facilidad de implementación: comienza por cambios de bajo costo, pero alto impacto, recuerda el 80/20.
Te comparto una tabla que te ayudará a saber por dónde empezar primero a modernizar, para lograr la eficiencia energética en tu empresa.

Al realizar un análisis del estatus actual de tus equipos en cuanto al rendimiento y estado físico, te darás cuenta de que muchos equipos no necesitan ser reemplazados por completo: puedes modernizarlos parcialmente, pero hay que tener cuidado, pues tienes que revisar que tus proveedores del mantenimiento estén certificados. Te anexo algunas recomendaciones que se podrían realizar si las condiciones así lo permiten:
• Añadir variadores de frecuencia a motores existentes.
• Instalar aislamiento térmico en calderas y tuberías.
• Colocar sensores y temporizadores para controlar encendidos automáticos.
Quiero compartirte algunas actividades que hacen rentable a una empresa
• Reducción de desperdicios (tiempo, energía, materiales).
• Automatización de procesos, para reducir costos y errores.
• Mantenimiento preventivo, que evita fallos y paros costosos.
Ejemplo: una línea de producción que reduce retrabajos en un 20 % mejora su rentabilidad de forma directa.
Asimismo, te comparto un resumen del impacto que dará a la empresa cada factor o actividad que se realice:

Como se puede apreciar, algunas actividades no requieren inversión, y solo se requiere un seguimiento constante de cada factor.
Quiero compartirte cómo hacer un análisis de la compra de un motor. Es muy sencillo a fin de que puedas ir haciendo tu análisis poco a poco.
Datos que necesitas
1. Costo del nuevo motor eficiente 25,000 pesos
2. Consumo energético del motor actual 12 kWh por hora
3. Consumo energético del motor nuevo 9 kWh por hora
4. Horas de uso por año 4,000 horas
5. Costo por kWh (precio medio de la electricidad) 1.5 pesos/kWh

Entonces, nos apoyamos con esta fórmula:
• Ahorro energético anual (kWh)
= (Consumo viejo – Consumo nuevo) × Horas de uso
= (12 – 9) × 4,000 = 12,000 kWh
• Ahorro económico anual ($)
= Ahorro energético × Precio por kWh
= 12,000 × $1.50 pesos = 18,000 pesos
• Periodo de amortización (años)
= Inversión inicial / Ahorro anual
= 25,000 pesos / 18,000 pesos ≈ 1.38 años
Como puedes ver, es muy fácil y lo demás en adelante será de utilidad para la empresa. Por otro lado, quiero invitare a usar herramientas estadísticas que te permitan como CEO o gerente tomar las mejores decisiones, así como conocer el consumo energético de cada área de producción en tus oficinas.
También te ayudará a optimizar con fundamento, aquí te comparto algunas:
• Tomar decisiones basadas en datos
• Justificar inversiones en eficiencia
• Detectar ineficiencias ocultas
• Comparar rendimiento entre equipos, turnos o plantas
Sin duda, la eficiencia más que una frase es una herramienta que te ayudará a ver resultados.
La eficiencia energética no solo ayuda al mitigar el cambio climático, sino a hacer más rentables a las empresas. Sin importar el cargo que ocupes, si se trata del hogar o la oficina, empieza ya y marca la diferencia de ser eficiente o ineficiente.









ISRAEL GARCÍA
market manager de la Unidad de Negocios de Automatización de Redes de Hitachi Energy.
Cada tonelada de cemento, acero o mineral extraído conlleva no solo el peso del material, sino también el costo energético de haberlo producido. En sectores donde la alta demanda energética puede determinar la viabilidad del negocio, no basta con ahorrar: hay que transformar la forma en que se consume. Por ello, la digitalización ya no es una promesa futurista, sino una aliada tangible que redefine la eficiencia y abre otras opciones para ser más competitivos, consumir menos y hacer más con lo mismo.
La transformación digital ha abierto una nueva etapa en la gestión energética industrial. La integración de sistemas inteligentes, sensores y plataformas analíticas permite monitorear el consumo en tiempo real, anticiparse a desviaciones y optimizar

tanto el mantenimiento como la producción. Esta capacidad de respuesta inmediata no solo mejora la eficiencia, también redefine la toma de decisiones.
La industria minera ejemplifica bien este potencial. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), este sector consume aproximadamente el 6% de la energía final global, siendo uno de los mayores usuarios industriales. Esta concentración de uso energético es indicativa de que el sector en un terreno fértil para soluciones digitales orientadas a una gestión más precisa y eficiente.
Por su parte, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos estima que la energía representa entre el 15% y
el 40% de los costos operativos en minería, dato que podría ser un indicativo de la necesidad de que el sector adopte tecnologías como el control avanzado de procesos y el monitoreo predictivo para reducir significativamente estos costos, al tiempo que mejora el rendimiento energético y operativo.
A escala global, la eficiencia energética representa más del 40% del potencial de reducción de emisiones necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). En 2023, la inversión en eficiencia energética industrial creció un 9%, impulsada por normativas más estrictas, la volatilidad de los precios y la urgencia de descarbonizar. El sector industrial concentra uno de los mayores márgenes de mejora en este rubro.


Pero el reto va más allá de la tecnología. Sin una cultura de gestión energética sólida, los datos no se traducen en acción. Se necesita liderazgo, habilidades técnicas y visión estratégica. El Banco Mundial calcula que América Latina podría mejorar su intensidad energética industrial en un 30% utilizando tecnologías ya disponibles, pero aún enfrenta barreras como la falta de financiamiento, la baja interoperabilidad de sistemas y la escasez de talento especializado.
Quedarse atrás ya no es una posibilidad viable. Las compañías que entienden la eficiencia energética digital como un imperativo y no como una ventaja opcional están escribiendo el nuevo estándar del sector. Adaptarse no garantiza el liderazgo, pero ignorarlo garantiza la irrelevancia.



En el mundo actual, avanzar hacia una operación más limpia y eficiente no es una opción: es una necesidad estratégica. La pregunta clave ya no es si descarbonizar, sino cómo hacerlo sin comprometer capital ni frenar el negocio.
El papel de las ESCO en la transición energética global
El Global ESCO Market Report 2025, publicado por el UNEP Copenhagen Climate Centre, confirma que las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) son una de las herramientas más eficaces para avanzar en la eficiencia energética industrial. El reporte identifica tres factores clave para su éxito:
1.Contratos estandarizados de desempeño (EPC o EaaS).
2. Financiamiento externo, sin inversión del cliente.
3. Medición verificable de ahorros y beneficios.
Aunque este modelo ha madurado en mercados como Asia, Europa y Norteamérica, el informe destaca que América Latina —y México en particular— aún tiene un gran potencial por desarrollar, siempre que existan casos de éxito visibles, marcos regulatorios estables y mayor conocimiento del modelo por parte de las empresas.
ENERGY-AS-A-SERVICE:
EFICIENCIA Y ENERGÍA MÁS
BARATA, COMBINADAS
El modelo Energy-as-a-Service (EaaS) permite a las empresas industriales y comerciales:
1. No realizar ninguna inversión inicial.
2. Acceder a un sistema llave en mano: diagnóstico, diseño, ejecución, monitoreo y mantenimiento.
3. Solo pagar en función del ahorro real generado o de la energía suministrada a menor costo unitario.
4. Integrar en una misma solución la eficiencia energética, la generación renovable, el almacenamiento, la mejora de calidad de energía y el monitoreo continuo.
El valor es tangible: menos consumo, menor costo por kWh y mayor rentabilidad.
Uno de los beneficios más poderosos de este modelo es que permite hacer transformaciones profundas en los patrones de consumo energético de los clientes. Gracias al financiamiento 100% por parte del proveedor, se pueden sustituir sistemas industriales completos —como calderas, compresores, chillers o sistemas de aire acondicionado centralizado— por nuevas tecnologías más eficientes, sin que el cliente tenga que invertir un solo peso.
Este tipo de intervenciones ya ha demostrado su impacto: proyectos de gran escala en operación generan ahorros superiores a 4–5 millones de dólares en gastos operativos acumulados, mejorando la competitividad de las compañías desde el núcleo de sus procesos.


La eficiencia energética bajo este esquema ya no es solo una medida ambiental: es una decisión de negocio rentable. Quienes adoptan este modelo:
1. Reducen su huella de carbono sin detener su operación.
2. Disminuyen su exposición al precio de la energía.
3. Liberan capital para su core business.
4. Aumentan su competitividad y márgenes.
En sectores donde el costo energético impacta directamente el precio del producto, reducir el costo unitario del kWh es una ventaja competitiva clave.
Este modelo ya está siendo implementado en industrias como alimentos y bebidas, automotriz, hospitalidad y manufactura ligera. La clave está en iniciar con un diagnóstico energético profesional, desarrollar una solución técnicamente robusta y estructurar un contrato basado en desempeño, sin inversión del cliente.
Nosotros lo hacemos posible
Desde ACCIONA Energía operamos este modelo en México, financiando y ejecutando proyectos integrales de eficiencia energética, generación distribuida, almacenamiento y calidad y gestión de energía. El cliente no paga nada por adelantado y solo lo hace cuando obtiene beneficios medibles.
Además, como socios activos de AMENEER (Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética), impulsamos la consolidación de este modelo en el país, contribuyendo a profesionalizar el sector y visibilizar la eficiencia energética como un eje central de la estrategia empresarial.
NECESARIA, ES RENTABLE. Y EMPIEZA SIN GASTAR.




Ingeniero físico con especialidad en energía, egresado del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Complementó su formación con estudios en Unidades de Potencia en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y Finanzas en la Universidad Austral, Argentina.
Ha impartido cursos sobre energía renovable en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es termógrafo Nivel III certificado por el Infrared Training Center de Estocolmo, Suecia. Además, cuenta con experiencia en foros internacionales, destacando su representación de América en el evento “Smart Energy For A Better World” (Cracovia, Polonia). Ha recibido formación en Subestaciones Encapsuladas con Schneider en Regensburg, Alemania.
Actualmente, se desempeña como director del Negocio de Servicios Energéticos para América en ACCIONA, liderando proyectos que promueven la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. Además, preside la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER), desde donde impulsa iniciativas para fortalecer la eficiencia energética y fomentar la transición hacia un futuro más sostenible.


La energía solar se consolida como un eje fundamental de la transición energética global, con un crecimiento robusto en capacidad instalada, innovaciones tecnológicas en generación distribuida y almacenamiento; y un liderazgo mexicano relevante en solar térmica industrial



La energía solar se ha convertido en uno de los motores principales para una transición energética global hacia sistemas más sostenibles, limpios y resilientes. Representa hoy la apuesta más importante de las energías renovables para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e impactar positivamente en la mitigación del cambio climático.
En 2024, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en el mundo superó los 1.8 TW (1, 858,622 MW), de acuerdo con la última información de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) en su informe Estadísticas de Capacidad Renovable 2025; y tan solo en ese año Latinoamérica aportó 20 nuevos GW. Este crecimiento global es resultado de múltiples factores, como la espectacular caída en los costos de los paneles solares —que hoy son hasta un 85% más baratos que hace una década—, la masificación de proyectos en áreas metropolitanas y rurales, y el impulso legislativo en múltiples naciones para fortalecer las inversiones en renovables.
El impacto de esta tecnología va más allá del ámbito ambiental; genera oportunidades significativas de empleo verde, fomenta el desarrollo tecnológico en industrias asociadas, y contribuye a la seguridad y diversificación energética.
México: un actor clave en la expansión solar México destaca en la arena global por su rápido crecimiento en capacidad instalada de energía solar, tanto en modalidades fotovoltaicas como térmicas. Hacia el primer semestre de 2025, el país cuenta con una capacidad aproximada de 12 GW en solar fotovoltaica; 4 mil 422 MW en generación distribuida fotovoltaica y una capacidad solar térmica instalada de 4 mil 841 MWth.
Estos números posicionan a México como el segundo país más importante en Latinoamérica en generación solar fotovoltaica y líder mundial en la cantidad total de sistemas solares térmicos para procesos industriales, de acuerdo con la agencia alemana Solrico, superando a gigantes económicos como China, Alemania y Brasil en este ámbito.
Este liderazgo tiene una explicación profunda en el mercado nacional: la mayoría de los sistemas solares térmicos son diseñados, instalados y mantenidos por empresas mexicanas con alto desarrollo tecnológico propio, maximizando contenido nacional y generando valor agregado.
No obstante, México enfrenta importantes retos administrativos, regulatorios y técnicos que limitan la integración plena de esta energía renovable y su expansión en sectores domésticos y comerciales.
Generación distribuida y desafíos de integración en redes eléctricas
La generación distribuida (GD) es uno de los pilares fundamentales para la democratización de la energía. En México, esta modalidad ha registrado un crecimiento continuo, alcanzando cerca de 5 mil MW instalados a mediados de 2025, lo que representa aproximadamente el 10% de la demanda máxima nacional.
La GD se caracteriza por la instalación de sistemas solares fotovoltaicos cerca del punto de consumo, generalmente en techos residenciales, comerciales y de pequeña industria. En este apartado, conversamos con Gilberto Sánchez Nogueira, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), quien comenta al respecto del reciente crecimiento de esta figura de generación energética.
“En los últimos años hemos visto una fuerte aceptación de la generación distribuida, especialmente en usuarios de media tensión, sobre todo industriales, que tienen compromisos ambientales. En 2023, la capacidad instalada estaba dividida casi a partes iguales entre baja y media tensión; para 2024, el reparto es prácticamente 50-50.
Es importante destacar que los usuarios de media tensión son relativamente pocos: entre 900 y mil 200, pero concentran entre el 12% y 13% de la capacidad total instalada. El aumento del umbral a 700 kW beneficiará a este segmento, aunque también existe el riesgo de que usuarios con mayor poder adquisitivo saturen la capacidad disponible en los circuitos de distribución. Un solo usuario con una planta de 700 kW puede ocupar gran parte de la capacidad de un circuito, limitando el acceso de otros”.


Es importante señalar que, la generación distribuida se está integrando de manera estratégica en la política energética nacional de México, en línea con la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico 2024–2030, que busca incrementar la participación de las energías renovables y fomentar el autoconsumo. En este contexto, el nuevo límite permitido para instalaciones sin necesidad de permisos, que es de hasta 0.7 MW, representa un cambio significativo que facilita y acelera la adopción de proyectos solares en hogares, empresas y zonas industriales; impulsando así la transformación del sistema eléctrico del país y fomentando la inversión privada en energía limpia.
“Sin duda ayuda, pero no creemos que sea un cambio radical. La generación distribuida seguirá creciendo a doble dígito con o sin este aumento a 700 kW. Lo que sí puede marcar una diferencia es la simplificación administrativa para otorgar permisos de generación a usuarios que instalen sistemas entre 700 kW y 20 MW.

Desde tiempos antiguos, la humanidad ha venerado al Sol como una fuente vital de luz, calor y vida, atribuyéndole un carácter divino en muchas culturas alrededor del mundo.
Esto podría abrir modelos de negocio más atractivos, sobre todo para empresas que requieren entre 200 y 300 kW y que buscan cumplir metas de sustentabilidad (ESG). Sin embargo, no esperamos que el crecimiento se duplique o triplique únicamente por este cambio. El beneficio real está en agilizar la integración de ciertos usuarios y aumentar su capacidad de generación interna”, comenta Gilberto Sánchez.
La generación se concentra principalmente en horas pico solares, entre las 12:00 y las 16:00 horas, lo cual puede ayudar a atender la demanda en momentos críticos y reducir pérdidas propias de la transmisión eléctrica.
Sin embargo, esta masificación de generación distribuida introduce retos importantes para la operación y estabilidad del sistema eléctrico nacional. Gilberto explica que una de las grandes lecciones derivadas del apagón masivo ocurrido en abril de 2025 en España y Portugal fue la ausencia de visibilidad y control en la generación distribuida, lo que pudo amplificar las perturbaciones en la red eléctrica. Por ello, México debe enfocarse en implementar tecnologías que permitan una operación más dinámica, coordinada y estable del sistema.
“Ningún sistema eléctrico está exento de fallas; lo importante es que, cuando ocurran, tengan el menor impacto posible en la sociedad. Con el tiempo se han adoptado medidas para mitigar estos riesgos. En el caso de España —y antes, en Chile, donde también se registró un apagón considerable que recibió menos atención mediática—, la falla cobró notoriedad porque España forma parte del Sistema Interconectado Europeo. Ahí se presentaron oscilaciones, es decir, variaciones en la tensión o en la frecuencia de la red.
Desde nuestra perspectiva, enfocada en la generación descentralizada, observamos que el operador de la red en España se centró en el impacto sobre la generación a gran escala, en particular fotovoltaica, que sufrió una desconexión masiva afectando también a parte de Portugal. Sin embargo, España contaba en ese momento con 8 mil 500 MW en autoconsumo —generación en el lado de los usuarios— que no es visible para los operadores. Estas plantas pudieron haber sido las primeras en desconectarse por las oscilaciones, lo que habría magnificado el problema al introducir una carga repentina que la red no estaba preparada para atender.
Países como Francia, Italia y Alemania, también interconectados, no sufrieron el mismo impacto porque han migrado sus equipos a inversores inteligentes, capaces de regular tensión y frecuencia. En México, desde la Política de Confiabilidad de 2020 y en las propuestas regulatorias de 2022 y 2023, se ha planteado exigir estos equipos para la generación distribuida”.




Los inversores son dispositivos electrónicos que convierten la corriente continua (CC) generada por los paneles solares en corriente alterna (CA), compatible con la red eléctrica. Hasta hace poco, los inversores convencionales tenían un comportamiento muy limitado: si la red se salía de ciertos parámetros, simplemente se desconectaban para proteger el sistema, pero esto provocaba que la generación solar desapareciera abruptamente, agravando los desequilibrios eléctricos.
Gilberto Sánchez Nogueira explica que los inversores inteligentes son una evolución tecnológica que permite una interacción dinámica y coordinada con la red. Se adaptan a las variaciones en la tensión y frecuencia, manteniéndose conectados aún en ciertas condiciones anómalas, y ajustando su comportamiento para regular y estabilizar el sistema.
“Los inversores inteligentes no son exclusivos de México; su implementación comenzó en países como Estados Unidos tras apagones ocurridos alrededor de 2010. Por ejemplo, el sistema eléctrico de California (CAISO) adoptó la norma Rule 21 al detectar que la creciente generación distribuida podía afectar la estabilidad, ya que los operadores no tenían visibilidad total de su funcionamiento.
Actualmente, los inversores convencionales se desconectan de inmediato cuando se salen de ciertos parámetros. Los inversores inteligentes, en cambio, se mantienen operando y ajustan su comportamiento: pueden inyectar o consumir potencia reactiva para regular la tensión, o reducir la potencia activa para estabilizar la frecuencia. Así, interactúan de forma dinámica con la red y evitan salidas abruptas que agraven las alertas del sistema”.
Esta tecnología, aunque originada en mercados exigentes como California desde hace más de


En Mesopotamia, uno de los primeros registros de adoración al Sol se encuentra en el culto a Shamash (o Utu), dios del Sol y la justicia, representado como un ser que iluminaba la tierra y que también tenía rol de juez divino.
una década, ha tenido rápidamente adopción en México.
“Contamos con desarrollos propios en inversores inteligentes, compatibles con normativas internacionales, y ofrecemos soluciones competitivas frente a productos importados. Esto fortalece la soberanía tecnológica y el desarrollo de la industria nacional”, señala Gilberto.
Los inversores inteligentes son especialmente importantes en el contexto mexicano donde la generación distribuida no está centralizada ni completamente controlada por el operador del sistema; lo que requiere estrategias de gestión tecnológica para una operación eléctrica segura y eficiente.
El papel del almacenamiento de energía para la integración masiva de la solar
La energía solar es una fuente intermitente, dependiente de la radiación solar que varía durante

el día y se interrumpe por la noche o condiciones meteorológicas adversas. Esto hace indispensable complementar la generación con tecnologías de almacenamiento para asegurar un suministro constante y confiable.
En México, aunque el despliegue de almacenamiento masivo aún está en una etapa incipiente, la tendencia mundial marca un crecimiento importante en baterías de litio, almacenamiento térmico y otros sistemas como el almacenamiento con aire comprimido o hidráulico.
“Antes de la publicación de la Ley del Sector Eléctrico, se emitieron disposiciones administrativas para integrar sistemas de almacenamiento al sistema eléctrico nacional. Estas se basaban en la Ley de la Industria Eléctrica, que ni siquiera contemplaba el concepto de almacenamiento. La nueva ley eleva el almacenamiento a la categoría de actividad esencial del sector eléctrico, al mismo nivel que generación, transmisión o distribución. Esto le da el reconocimiento y la importancia que merece. Las disposiciones anteriores quedarán derogadas y se emitirán nuevas reglas alineadas con la ley.
El almacenamiento es fundamental para la confiabilidad, continuidad y calidad del suministro. Nos da flexibilidad operativa, permitiendo generar energía en horarios de baja demanda —como de madrugada— para cargar baterías y usar esa energía en picos de consumo. Esto optimiza los activos de generación, la red de transmisión y la infraestructura de distribución, reduciendo el congestionamiento en horas críticas. Países como California (CAISO), Texas (ERCOT) y España ya han demostrado que el almacenamiento es clave para resolver problemas operativos y responder más rápido a contingencias”.
El almacenamiento también posibilita la gestión de la demanda, permitiendo almacenar excedentes producidos en horas solares para su uso durante la noche o en momentos críticos, facilitando así una operación más segura y eficiente de la red eléctrica nacional.
Gilberto comenta que, la combinación de generación distribuida, almacenamiento y tecnologías como inversores inteligentes crea un ecosistema energético robusto y flexible capaz de enfrentarse a contingencias, gestionar picos de demanda y maximizar el aprovechamiento de la energía renovable.
Gilberto Sánchez señala que, para integrar más renovables se necesita una red confiable. Por eso, desde 2018 la ANES impulsa la actualización de los requisitos técnicos, incluyendo inversores inteligentes, para garantizar una operación segura.
“Cinco ciudades concentran cerca del 20% de la generación distribuida del país (Monterrey, Zapopan, Guadalajara, Chihuahua y Mérida), lo que aumenta el riesgo de sobrecarga en esas zonas.
Otro objetivo es democratizar el acceso a energías limpias. Proponemos electrificar comunidades rurales mediante sistemas fotovoltaicos con almacenamiento, creando microrredes que garanticen el suministro. El cambio de CFE a empresa pública facilita estos proyectos, que no siempre son rentables desde un enfoque empresarial, pero sí social.
También planteamos incentivos fiscales para asalariados y profesionistas, sectores hoy excluidos de este beneficio, para fomentar la instalación de sistemas solares y reducir subsidios a la electricidad”.
Aunque la energía solar fotovoltaica es la más visible y mediática, la solar térmica representa una tecnología accesible, eficiente y con un impacto ambiental y económico muy relevante. Su uso consiste en capturar la radiación solar para generar calor útil que puede ser aplicado en procesos industriales, comerciales, residenciales y en servicios públicos.

En la cultura romana, la figura del dios Sol fue encarnada por Sol y posteriormente Sol Invictus (“El Sol Invicto”), un culto oficial resurgido en el siglo III d.C., promovido por el emperador Aureliano, quien se autonombró defensor de este dios, vinculando su reinado y poder con la fuerza invencible del Sol.




Marisol Oropeza, fundadora de Heat Changers, señala que, los calentadores solares se instalan tradicionalmente en hogares o complejos residenciales, reduciendo drásticamente el consumo de gas para calentar el agua que se requiere en el baño, la ducha y, en su caso, las albercas. Así también explica que, la tecnología es sencilla, accesible y duradera.
“El mercado ha evolucionado y los sistemas de calentamiento solar también se instalan en lugares con un mayor consumo de agua caliente como hoteles, hospitales, centros deportivos, escuelas y universidades para satisfacer la demanda de energía térmica asociada con la climatización de piscinas, las regaderas, los servicios de lavandería o los procesos de limpieza y desinfección. De esta manera, se reduce el uso de las calderas de gas y las correspondientes emisiones de carbono.
Los sistemas solares térmicos pueden incluso generar calor renovable para procesos como cocción, pasteurización, teñido, destilación, etc., descarbonizando así industrias como la de alimentos y bebidas, textil, farmacéutica, química, automotriz e incluso la minería. Hay una gran variedad de tecnologías solares térmicas disponibles en el mercado. Los sistemas se ajustan a las necesidades de los clientes, suministrando energía para procesos de baja, media o alta temperatura. Las tecnologías de concentración solar se pueden alcanzar temperaturas de hasta 300°C. En países del centro y norte de Europa, así como en algunos del continente asiático, los sistemas solares térmicos se integran también a las redes de calor distrital, contribuyendo a la descarbonización de ciudades enteras.
Por otra parte, Marisol indica que México es líder mundial en la cantidad de sistemas solares térmicos instalados en la industria.
“Primeramente, es importante señalar que la capacidad instalada de solar térmica en México a finales de 2024 fue de 4 mil 841 MWth, superando a la fotovoltaica en generación distribuida que fue de 4 mil 422 MW. México sigue siendo el país en el que existe el mayor número de sistemas solares térmicos instalados en empresas del sector industrial. Según los resultados de la última encuesta realizada por la agencia alemana Solrico, de las mil 325 plantas de calor solar industrial instaladas a nivel mundial, 273 están en México, más que en potencias como China, Alemania o Brasil.

Un factor importante en este liderazgo es que los sistemas solares térmicos tienen un alto contenido nacional y que el diseño, instalación y mantenimiento se lleva a cabo por empresas mexicanas. Los sistemas de calor solar de procesos son trajes hechos a la medida de las necesidades de los clientes industriales. Su tamaño varía en función de factores como el consumo de calor, el tipo de proceso, la temperatura requerida, el espacio disponible, entre otros.
La fábrica de Heineken en Sevilla, España cuenta con una planta solar térmica de 30 MW que abarca una superficie de ocho hectáreas, las más grandes del mundo. Se espera que la planta reduzca el consumo de gas de la fábrica en un 60%. Sin embargo, una empresa del sector farmacéutico en México ahorra 92 mil litros de gas anualmente con una planta de 253 kW instalada en una superficie de 360 m2. Otra del sector automotriz ahorra 80% del consumo de energéticos para su proceso de desengrasado con un sistema solar térmico de 84 kW que ocupa tan solo 120 m²”.
La solar
En palabras de Marisol Oropeza, cualquier sistema de calentamiento solar realiza la misma función que un boiler o caldera de gas, pero sin causar emisiones GEI. De ahí que sean sistemas que contribuyen en un 100% a la descarbonización en el sector residencial, servicios e industrial por un periodo de por lo menos 25 años.
“No se requieren materias primas, ni elementos críticos para su fabricación. De hecho, la tasa de reciclabilidad de los sistemas solares térmicos es de más del 95% ya que sus componentes principales son cobre, vidrio, aluminio y poliuretano. La energía que genera un sistema solar térmico en un año compensa la energía que fue utilizada en su fabricación.
Según el más reciente informe Solar Heat Worldwide, el rendimiento anual de todos los sistemas de energía solar térmica instalados a nivel mundial hasta finales de 2024 fue de 443 TWh, lo que corresponde a un ahorro de 47.6 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 153.5 millones de toneladas de CO2”.
Innovaciones y retos para la expansión de la solar térmica en México
A pesar de estos beneficios evidentes, la solar térmica enfrenta limitaciones en México:
Falta de incentivos económicos que compitan con los bajos precios y subsidios del gas natural y gas LP; carencia de campañas de difusión para dar a conocer las ventajas de la solar térmica en todos los sectores —residencial, comercial e industrial—; ausencia de políticas públicas y metas claras que impulsen el desarrollo del calor renovable.
“La gran cobertura mediática de la fotovoltaica, el gran desconocimiento del consumo energético, la falta de programas de apoyo y de campañas de difusión masivas son las principales barreras para el mayor despliegue de las tecnologías solares térmicas. Se cree que la electricidad es el rubro más importante, siendo que el consumo eléctrico apenas representa el 26% del consumo total de energía en los hogares del país. El mayor gasto, 50% del consumo total de energía, se encuentra en el calentamiento de agua. Lo mismo sucede en el sector servicios e industrial. En todos los casos la demanda térmica se cubre tradicionalmente con gas natural o LP. Por lo tanto, lo lógico sería invertir en sistemas de calentamiento solar. Sin embargo, la fotovoltaica es la tecnología que predomina en la mente del consumidor y en el discurso político.
No existen incentivos que permitan a la tecnología competir justamente con el gas natural o el gas LP. Tampoco hay campañas de difusión que comuniquen los beneficios de esta tecnología en todos los segmentos de mercado: residencial, comercial e industrial. Y por si no fuera poco, en nuestro país no hay metas ni políticas públicas que fomenten la generación de calor renovable a partir de la energía solar térmica a pesar de que contamos con un abundante recurso solar, tecnología hecha en México y proveedores reconocidos a nivel mundial”.
¿Cuál es la misión de Heat Changers en la promoción de la energía solar térmica?
“La misión de Heat Changers es dar visibilidad a las tecnologías de calentamiento solar a nivel global y mostrar los beneficios para usuarios del sector residencial, comercial e industrial desde un punto de vista práctico. Formamos comunidad con empresas y asociaciones del sector solar térmico de muchas partes del mundo para crear sinergias y contribuir al posicionamiento de la industria como parte esencial de la transición energética. Damos un enfoque especial a los avances del mercado solar térmico en países de América Latina y creamos contenido en varios idiomas para las distintas audiencias. Tenemos un podcast, un blog y estamos en las redes sociales más comunes.

El mercado solar térmico creció un 14% de 2023 a 2024, la tasa más alta del mundo, un claro indicador del enorme potencial de esta tecnología cuando cuenta con el respaldo adecuado. Además, la solar térmica es una solución descentralizada, no requiere grandes inversiones en infraestructura gubernamental, y puede implementarse rápidamente con beneficios inmediatos”.
Foros para la masificación de información en tecnología solar: En eventos como Intersolar Mexico empresas líderes del sector solar térmico presentan sus productos y servicios, se comparte información de mercado y casos de éxito en el programa de conferencias y se capacita a instaladores en talleres técnicos.
“Encuentros como Intersolar México son esenciales para mostrar innovaciones, compartir casos de éxito y capacitar a técnicos e instaladores, impulsando el mercado. Sin embargo, la falta de programas y regulaciones específicas limita el potencial de esta tecnología”, indica Marisol Oropeza.
“Para cerrar, quiero recordar que del 2 al 4 de septiembre se llevará a cabo Intersolar Mexico 2025, un evento clave para analizar retos y oportunidades del sector ante los cambios regulatorios y legislativos. Es un espacio donde convergen expertos y analistas para anticipar lo que viene y cómo enfrentarlo”, finaliza Gilberto Sánchez.
La energía solar continúa su crecimiento imparable, consolidándose como uno de los pilares fundamentales para la descarbonización del sector eléctrico, la atención a las demandas energéticas globales y la mitigación del cambio climático.
La integración y operación eficiente de esta capacidad solar plantea retos y oportunidades. Por un lado, la generación distribuida democratiza el acceso y potencia la participación ciudadana en la transición energética, pero requiere tecnologías avanzadas como los inversores inteligentes para garantizar estabilidad y resiliencia en el sistema eléctrico nacional. Por otro lado, el almacenamiento energético emerge como un elemento indispensable para contrarrestar la intermitencia solar y ampliar los horizontes de uso en horarios y aplicaciones.
En la mitología nórdica, Sól es la diosa del Sol, perseguida por un lobo gigante, simbolizando el ciclo perpetuo del día y la noche hasta el momento final del Ragnarok.


La energía solar térmica, a pesar de su bajo perfil mediático, representa una herramienta tangible y accesible para reducir la huella de carbono en industrias y servicios, con crecimiento constante y un amplio margen para su expansión en México.
Por lo anterior, es fundamental acelerar la consolidación de normativas que regulen la operación de generación distribuida, incorporación de inversores inteligentes y sistemas de almacenamiento, garantizando la coordinación y visibilidad operativa para todos los actores; y fomentar incentivos económicos y programas de apoyo. Para la solar térmica y almacenamiento, en particular, debe diseñarse esquemas de incentivos y financiamiento que compitan con los precios de combustibles fósiles, facilitando la adopción en sectores residenciales, comerciales e industriales. Promover la capacitación y desarrollo tecnológico nacional: El fortalecimiento de capacidades técnicas de instaladores, operadores y desarrolladores tecnológicos es esencial para maximizar la eficiencia y explotación de tecnologías solares, además de potenciar la industria nacional.
El camino hacia un futuro energético limpio, justo y competitivo
La energía solar no es solo una opción, es una necesidad urgente y estratégica global. México tiene un panorama favorable para convertirse en líder regional y global en generación limpia si continúa fortaleciendo el ecosistema solar, desde la innovación tecnológica hasta la política pública.
Expertos como Gilberto Sánchez de la ANES y Marisol Oropeza de Heat Changers, ambos voceros para Intersolar México 2025, nos muestran que el país cuenta con talento y visión para enfrentar con éxito los desafíos asociados al despliegue solar, apostando por soluciones integrales que cubran generación, almacenamiento y diversificación de tecnologías. La transición energética solar debe verse como un proceso integral con múltiples actores y soluciones, donde la fotovoltaica y térmica, la generación distribuida, los inversores inteligentes y el almacenamiento energético trabajen en conjunto para alcanzar un sistema eléctrico más limpio, eficiente y confiable.






En el último lustro, decenas de grandes empresas a nivel mundial anunciaron, con alaraca, ambiciosos compromisos medio ambientales. Una gran mayoría ha replanteado los plazos o, de plano, dejado en el aire el alcance y fecha
Como era de esperarse, las grandes empresas cedieron a la presión de los medios y grupos defensores del medio ambiente, comprometiéndose a metas no solo extremadamente ambiciosas, sino en una gran mayoría, irrealistas. Colocaron al nivel más alto de sus organizaciones a responsables para implementar estas metas y ningún compañero de trabajo, en su sano juicio, arriesgaría su cuello cuestionando las metas planteadas desde el Consejo.
El efecto dominó funcionó como libro de texto: si x lo hace no podemos quedarnos atrás. Y si x promete w, nosotros, faltaba más, vamos por 3w.
Cuando alguien se atrevía a cuestionar la viabilidad de las metas, las críticas eran iracundas, sin escuchar los argumentos, porque no querían enfrentar los hechos. Esto es común cuando existe miedo, en este caso el fin del planeta, y se tornan en fundamentalistas que no escuchan puntos de que comprometan sus creencias.
Por supuesto que su objetivo es loable y todos los queremos, pero hay que tener muy claro lo que es posible de lo irrealizable, a menos de que sacrifiquemos, muy significativamente, nuestro nivel de vida.



La causa de estos yerros viene, en mi opinión de lo que en 1949 el filosofó inglés Gilbert Ryle en su libro The Concept of Mind (traducido al español como “Concepto de lo Mental” en el 2005, pero muy difícil de conseguir) llamó Category Mistake, confusión de categorías en español. Se refiere a que, a veces atribuimos algo a la cosa equivocada sin darnos cuenta de que pertenecen a categorías lógicas bien distintas. El ejemplo se ilustra muy bien con el visitante a Oxford, donde Ryle impartió clases por décadas, y después de ver los edificios, aulas, biblioteca y dormitorios, pregunta: y, ¿dónde está la universidad?
La confusión de categoría proviene de pensar que la transición energética consiste solo en reemplazar combustibles que generan CO2 con alternativas libres de carbón. Este error es sumamente grave porque no permite percatarse de la magnitud del reto. Para ponerlo en perspectiva, el costo de la transición energética equivale al 10 % del PIB mundial y, si tomamos en cuenta que los países en vías de desarrollo no pueden asumir más del 2 %, si acaso, los avanzados tendrían que destinar el 20 % de su economía anual para tener los recursos necesarios.
Aunemos que hay enormes incertidumbres, por ponerlo en modo optimista, de la viabilidad de la gran mayoría de las alternativas tecnológicas planteadas y el reto, ya de por sí inasumible, se torna en una verdadera quimera.
Por supuesto, tenemos que continuar el camino, pero con metas realistas, económicamente asumibles y sin escenarios apocalípticos. Supongamos que se plantea un plebiscito, limitemos al G7: “¿Estaría usted dispuesto a disminuir su ingreso en 20 % por los próximos 30 años para salvar al mundo de una catástrofe climática?”; no creo que más del 5 % conteste a favor.
Las cantidades de inversión son tan grandes, (cierto, algunas nuevas tecnologías podrían disminuir el impacto), que ninguna nación puede asumir el reto. Vamos, ni la cuarta parte.
Olvidémonos de los gobiernos, que a todas luces no pueden asumir compromisos de esa envergadura. Las empresas, por mayor valor de capitalización que tengan, es evidente que no asumirán más compromisos y se retractarán, sigilosamente de los adquiridos o, ya bien tal y como veremos más adelante, modificando los parámetros.
Daremos algunos ejemplos. Empecemos con Equinor, la empresa petrolera noruega, que ha creado -a base

de petróleo- un estado que brinda a todos sus ciudadanos un nivel de vida muy alto. Se comprometió en 2021 invertir más en energías limpias que en combustibles fósiles, para desdecirse en febrero pasado y eliminó la meta del 2030 y redujo los planes de inversión por “el ritmo desigual de la transición energética”.
Shell, la petrolera angloholandesa prometió en febrero de 2021 reducir en 45 % la intensidad de carbono para el 2035, y el año pasado canceló el compromiso por “incertidumbre en el cambio de la transición energética”. BP, antes British Petroleum, abandonó, después de reducir la meta, sus objetivos de disminución de huella de carbono. No estaría mal recordarles a Peter Drucker: “La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”.
Mencioné primero a estas empresas por su origen petrolero, tienen más cuentas pendientes. Debemos de reconocer que ExxonMobil se ha mantenido fuera al igual que Chevron y ¡sorpresa! el valor de su acción ha superado a los competidores, en algunos casos hasta en 6 veces. Por supuesto, los accionistas de los competidores se percatan y exigen no quedarse atrás.
Si solo las petroleras fueran las que incumplen sus compromisos, la tendencia sería más comprensible, pero no es así. Amazon aplazó sus objetivos para el 2040. Delta, la aerolínea, suspendió la compra de bonos de carbono y pospuso la meta de cero emisiones netas al 2050. También los bancos, HSBC movió su meta del 2030 al 2050. Royal Bank of Canada prometió prestar 365 mil millones de dólares a proyectos sostenibles en el 2021, objetivo que está archivado.
Básicamente todas las empresas han practicado lo que se conoce como “greenwashing” la traducción más cercana sería ‘baños de pureza verdes’. Es normal que ocurra, el valor de mi acción no se penaliza y quedo fuera del radar, pero además creo que hay un objetivo más perverso: “Para la fecha del compromiso yo ya voy a estar retirado”, así que, el que venga atrás, que lo solucione.
Como soy optimista, sé que iremos encontrando las soluciones en forma gradual, pero debemos asumir que el camino trazado no lleva a ningún lado. Platicaba con amigos recientemente de la disminución de la tasa de natalidad en México y les pregunté: ¿a qué se debe? Las respuestas fueron variopintas, desde “la familia pequeña vive mejor” hasta la disponibilidad de anticonceptivos. Les sorprendió que la razón principal fueron las telenovelas: “los exitosos y los guapos no tienen más de dos hijos”. El cuidar el medio ambiente tiene que usar todas las herramientas que tengamos disponibles, pero el plantear metas irrealizables es, sin duda, la peor de todas.

La demanda eléctrica está recuperando su tendencia creciente. Durante 2024, la demanda mundial de electricidad ha crecido por encima del 4%, una tendencia que, de acuerdo con los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), se espera que continúe al menos hasta 2027. Este crecimiento contrasta con el 2.5% observado en 2023 y, en general, con las tendencias anteriores que en los últimos quince años habían mostrado un persistente estancamiento.
La IEA observa que el despegue de la demanda eléctrica ha sido liderado por países con economías emergentes y en desarrollo. Particularmente China aporta más de la mitad del crecimiento mundial de la demanda eléctrica en 2024 y se espera que mantenga una tasa de crecimiento anual promedio del 6% hasta 2027. En China, la electrificación avanza de manera acelerada, al grado de que la demanda eléctrica alcanza un 28% del total de la demanda energética, lo cual contrasta con el 22% de los Estados Unidos y el 21% de la Unión Europea.

ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA, experiencia en

De acuerdo con la IEA, además de una creciente electrificación de la industria, el incremento en la demanda eléctrica se explica en parte por la proliferación de centros de datos, equipos de aire acondicionado, vehículos eléctricos y la expansión de las redes 5G.
En tales condiciones, puede observarse que la relación entre el crecimiento de la demanda eléctrica actualmente no se encuentra atada al desarrollo económico en términos de Producto Interno Bruto (PIB). En buena medida es dependiente de otros factores como el desarrollo de nuevas industrias y estilos de vida intensamente demandantes de energía eléctrica. Asimismo, inciden los niveles de electrificación de países y regiones que no solo son capaces de captar las inversiones necesarias para generar energía eléctrica suficiente para satisfacer la demanda, sino también para fortalecer, mejorar y extender las redes de transmisión y distribución que aseguren su disponibilidad en los lugares en que es requerida.
Por otra parte, destaca también la tendencia creciente que continúan mostrando las energías renovables respecto de otras fuentes de generación. La expectativa de la IEA es que el 95% del crecimiento en la demanda eléctrica entre 2025 y 2027 será absorbido por energías renovables.
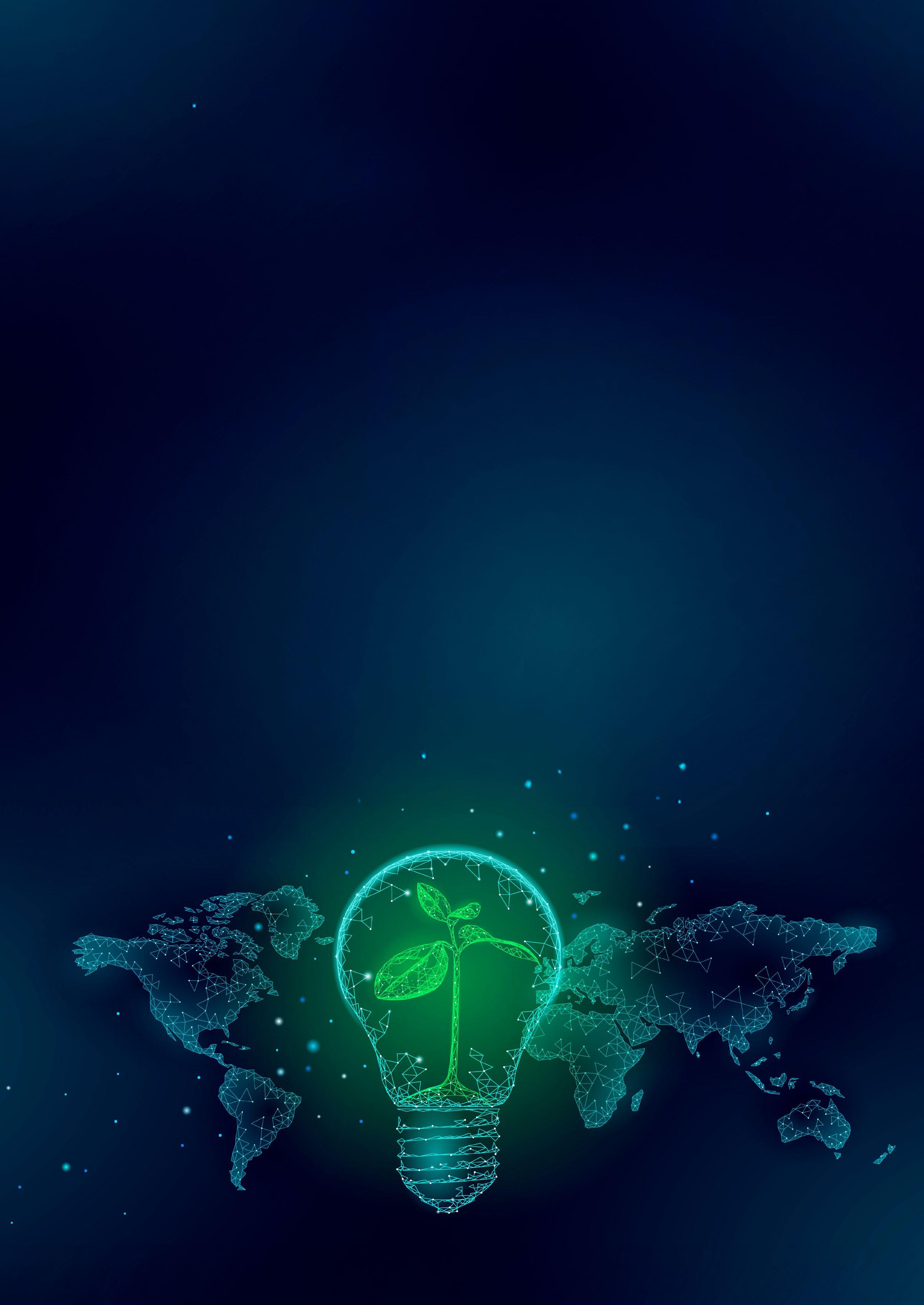
Esta expansión en la participación de las renovables respecto del crecimiento total de la demanda eléctrica está liderada por la energía solar fotovoltaica, que por sí misma representó en 2024 el 40% de la demanda incremental y se espera que para 2027 alcance el 50%. La energía eólica continúa avanzando al grado de que se espera que en el periodo comprendido entre 2025 y 2027 su expansión cubra una tercera parte del crecimiento total de la demanda eléctrica.
El crecimiento en la demanda eléctrica ha sido acompañado por una disminución en los precios mayoristas en algunas regiones. No obstante, también se ha registrado una mayor volatilidad en los precios, que en ciertos momentos y regiones han experimentado altas súbitas vinculadas a eventos que afectan la producción en sistemas altamente dependientes de un limitado espectro de fuentes de generación eléctrica. De allí que se evidencie la necesidad de contar con fuentes más variadas y sistemas más flexibles.
Los datos mostrados por el informe Electricity 2025 de la IEA, de donde he extraído la información en la que se basa este artículo, no solo nos permiten identificar tendencias, sino que aportan elementos sustanciales para la reflexión y el análisis. Un aspecto de suma relevancia

es que el crecimiento de la demanda eléctrica no solo está condicionado por el crecimiento económico, sino que, a su vez, la disponibilidad de energía eléctrica condiciona el desarrollo económico. Es un camino de ida y vuelta en el cual el crecimiento económico se traduce en demanda eléctrica incremental, a la vez que la disponibilidad de energía eléctrica impacta positiva o negativamente al desarrollo económico.
Otro elemento es que la relación entre el incremento de la demanda está asociada no únicamente al crecimiento económico en abstracto, sino también al desarrollo de nuevas industrias y estilos de vida concretos, particularmente intensos en consumo eléctrico. De allí la radical importancia para los países de actuar en consecuencia y generar las condiciones de disponibilidad de energía que potencien el crecimiento económico y el desarrollo de industrias capaces de actuar como motor de este.
Adicionalmente, habría que considerar la necesidad de flexibilizar y diversificar las fuentes de generación eléctrica. Ciertamente, en términos de disminución de emisiones, el crecimiento de las renovables ha sido crítico. No obstante, tienen el inconveniente de la variabilidad, de ahí que sea necesario robustecer los sistemas eléctricos acudiendo a otras fuentes de generación más estables, nuclear, cogeneración, ciclos combinados, etcétera, privilegiando fuentes de energía limpia o con bajos niveles de emisiones. Ello contribuirá a mitigar la volatilidad de precios.
Por otra parte, es importante considerar que, tan relevante como la generación eléctrica, es la transmisión y distribución de la electricidad. Al final de ello depende de que la energía generada esté disponible para quienes la requieren. De allí la imperiosa urgencia de invertir suficientemente en la modernización, crecimiento y mantenimiento de las redes de transmisión y distribución.
Finalmente, la demanda eléctrica no tiene ideología ni filiación política. Está más bien asociada al desarrollo y crecimiento económico de la que termina siendo causa y efecto a la vez. No obstante, malas políticas y regulaciones deficientes, excesivas o perniciosas socavan el adecuado desarrollo de la industria eléctrica y, consecuentemente, limitan o impiden el crecimiento económico.


En el imaginario colectivo, la abundancia de recursos energéticos representa una bendición: una garantía de crecimiento, desarrollo y proyección geopolítica. Sin embargo, la experiencia de varios países ricos en petróleo muestra lo contrario: cuando las instituciones son débiles, esa riqueza se convierte en una grieta estructural que fractura la gobernabilidad, acentúa la corrupción y pone en riesgo la estabilidad nacional.
Este ensayo examina el fenómeno de los "petroestados en crisis", centrándose en los casos de Venezuela, Nigeria e Irak, y plantea lecciones cruciales para los países productores que hoy buscan una soberanía energética sólida y sostenible.
El "petroestado" no se define solo por su riqueza hidrocarburífera, sino por una estructura política y económica que gira en torno a la explotación del petróleo. Entre sus principales características se encuentran:
• Economías monoexportadoras, altamente dependientes de los ingresos petroleros.
• Estados fiscalmente rentistas, donde la renta petrolera sustituye la recaudación tributaria.
• Instituciones débiles, vulnerables a la captura por parte de élites extractivas.
• Ausencia de diversificación productiva y de estrategias anticíclicas.
Este modelo, lejos de generar resiliencia, crea vulnerabilidad ante choques externos (como la caída de precios) y genera incentivos perversos para la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo.


Venezuela Durante años, la bonanza petrolera permitió a Venezuela sostener un modelo de subsidios generalizados, gasto público sin control y una narrativa de soberanía popular. Sin embargo, cuando los precios internacionales cayeron y la producción se desplomó por falta de inversión y gestión profesional, el colapso fue inminente. La estatal PDVSA pasó de ser una empresa modelo en América Latina a convertirse en un aparato paralizado, objeto de saqueo interno y sanciones internacionales. El petroestado se ahogó en su propia renta.
Nigeria A pesar de ser el mayor productor de petróleo de África, ha vivido décadas de inestabilidad institucional, violencia armada y desigualdad social extrema. El Delta del Níger se convirtió en escenario de sabotajes, secuestros y milicias financiadas por el comercio ilegal de crudo. La riqueza no se tradujo en bienestar, sino en la consolidación de élites corruptas que capturan la renta sin redistribuirla. El petróleo se volvió botín.
Irak La invasión estadounidense en 2003 derribó una dictadura, pero abrió paso a una lucha feroz por el control de los recursos petroleros entre grupos sectarios, milicias armadas y potencias extranjeras. En Irak, el petróleo no fue la solución para reconstruir el país, sino el eje de nuevos conflictos. La administración central se debilitó, las inversiones se politizaron y la gobernabilidad quedó atrapada en una espiral de fragmentación.
Más allá de los matices locales, los casos analizados comparten causas estructurales comunes, por ejemplo, la captura de las instituciones. En este sentido el petróleo facilita el ascenso de élites rentistas que no necesitan del consenso ciudadano para gobernar, pues no dependen de los impuestos sino de la renta extractiva. ¿Qué significa esto?, que bajo este fenómeno las élites políticas y económicas se apropian de los mecanismos del Estado para su propio beneficio, sin necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía.
Cuando un país depende casi exclusivamente de los ingresos por petróleo, el gobierno ya no necesita recaudar impuestos de la población. Al tener una fuente de ingresos externa (las rentas del petróleo que pagan compradores extranjeros), puede financiar su gasto sin legitimarse ante su pueblo. No tributar debilita la democracia, porque la tributación es uno de los principales lazos entre gobernantes y gobernados. Cuando las personas pagan impuestos exigen transparencia, participan más activamente en la vida política, tienen incentivos para vigilar el uso de los recursos públicos.
Pero en un Estado rentista, esto se rompe. El gobierno no necesita negociar ni construir consenso, porque la renta llega automáticamente. Así las instituciones se llenan de actores que reparten la renta en círculos cerrados (amigos, militares, aliados políticos) y la ciudadanía pierde peso como actor político, ya que no financia directamente al Estado.
Una élite rentista no genera valor productivo (no invierte, no innova), sino que vive del control de una renta externa, como el petróleo, el gas o los minerales. Estas élites suelen ocupar cargos en empresas estatales (como PDVSA en Venezuela o NNPC en Nigeria). Inflar presupuestos y contratos para desviar recursos. Usar la renta para comprar lealtades políticas y sociales (clientelismo). Desalentar la competencia, porque el poder se concentra en el control de esa fuente única de riqueza.
Venezuela Durante el auge petrolero, dejó de depender de los ciudadanos. El petróleo financiaba todo: educación, subsidios, alimentos. Pero esto permitió que el poder se concentrara en el Ejecutivo. Destruyó los mecanismos de rendición de cuentas. Facilitó una cultura de corrupción masiva, porque la fuente de ingreso era opaca y estaba en manos de pocos. La caída del precio del petróleo colapsó el sistema completo, sin estructura alternativa para sostener al país.
La captura institucional en petroestados muestra que, sin presión fiscal, no hay presión democrática. La renta externa puede financiar el autoritarismo. Un Estado sin ciudadanos fiscalmente activos es
En lugar de ser palanca de desarrollo, el sector se convierte en mecanismo de control social o propaganda. En ausencia de arquitectura anticíclica, la falta de fondos soberanos, reservas o mecanismos de distribución equitativa agudiza los efectos de la volatilidad, generando pobreza de institucionalidad técnica, haciendo que las empresas estatales colapsen al ser politizadas, perdiendo a su vez capacidad operativa y se vuelven objeto de saqueo. La energía —sea petróleo, gas, electricidad o subsidios energéticos— tiene valor estratégico, pero es muy importante tener en cuenta su valor simbólico. Cuando un gobierno la administra no como un bien técnico o económico, sino como una herramienta de poder, entramos al terreno del uso político.
Existen muchas formas en las que se usa la politización energética, cuando se otorgan tarifas eléctricas subsidiadas, combustibles baratos o precios congelados para ciertos sectores o regiones. Estamos siendo testigos de ese fenómeno. Esto crea dependencia emocional y económica, especialmente en poblaciones empobrecidas. El mensaje implícito: “Tú no pagas lo real porque yo te protejo. No me cuestiones”.
En nuestro país por ejemplo empresas energéticas (como PEMEX o CFE en México) dejan de ser técnicas y se vuelven símbolos patrióticos. Construyendo un relato en el que el Estado “recupera la soberanía energética” o “libera al pueblo del saqueo extranjero”. Así, la energía se convierte en mitología política, no en política pública basada en datos.
Grandes proyectos (refinerías, hidroeléctricas, trenes energizados) se anuncian como gestos de grandeza nacional, aunque su rentabilidad sea dudosa. Se usan como “escenarios” de poder: el Estado se presenta como constructor, protector, padre. Pero muchas veces son proyectos ineficientes, costosos o poco sostenibles.
Si se trata de contextos autoritarios extremos, se corta el suministro eléctrico o de combustibles a regiones opositoras o se limitan recursos a gobiernos locales disidentes. El mensaje es claro: la energía es premio o castigo según tu alineación política. El uso político de la energía se convierte en un
problema porque desvirtúa la planeación energética: las decisiones se toman por interés electoral o simbólico, no por criterios técnicos ni de largo plazo; al tiempo que se perpetúa la dependencia, porque los ciudadanos dejan de exigir eficiencia, transparencia o innovación, al percibirse “protegidos” por subsidios. Quizá una de las consecuencias más grandes es que bloquea la transición energética, ya que mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles fósiles dificulta el paso a tecnologías limpias y se refuerza el clientelismo convirtiendo a la energía en una “moneda de cambio” electoral, no en un derecho ni en una plataforma de desarrollo.
El uso político de la energía no es solo mala administración: es una forma de ingeniería social. Mientras se hable de “soberanía energética” sin profesionalizar el sector, o se use el petróleo como símbolo en lugar de recurso estratégico, se mantendrá una ciudadanía pasiva y un sistema estructuralmente vulnerable.



¿Cuáles son las lecciones que los petroestados pueden aprender de los casos de estudios anteriores?
Frente a estas experiencias, los países productores deben aprender que la riqueza petrolera no garantiza un futuro. Algunas recomendaciones fundamentales:
• Establecer fondos soberanos anticíclicos con reglas claras, fiscalización ciudadana y propósitos de largo plazo.
• Promover la transparencia contractual y operativa en los sectores energéticos, con acceso público a la información.
• Fortalecer las instituciones técnicas y blindarlas de la injerencia política.
• Invertir la renta petrolera en diversificación económica, infraestructura y transición energética.
• Apostar por una soberanía energética racional, no como discurso nacionalista, sino como estrategia de resiliencia.
El petróleo puede ser riqueza o ruina, motor o trampa. Lo que determina su efecto no es el recurso en sí, sino la capacidad institucional para gestionarlo. En un mundo que avanza hacia la transición energética, los errores de los petroestados deben servir como advertencia. Administrar con visión, planificar con base técnica y resistir las tentaciones del rentismo es, hoy más que nunca, una tarea de supervivencia nacional.




México frente al espejo del petroestado: riesgos y escenarios posibles.
Durante el siglo XX, México consolidó su imaginario nacional en torno al petróleo. Desde la expropiación de 1938, la energía fue no solo un recurso económico, sino un eje simbólico de soberanía y pertenencia. Sin embargo, la historia reciente ha mostrado que este modelo puede derivar en una trampa: la de los petroestados que, en lugar de construir futuro desde su riqueza, caen en estructuras de dependencia, captura institucional y vulnerabilidad fiscal. Analicemos los riesgos estructurales que enfrenta México si no redefine su relación con la energía, y plantea escenarios posibles a corto y mediano plazo.
1. El legado rentista: la energía como poder centralizado
México no es un petroestado fallido, pero comparte algunas de sus lógicas, el poder fiscal ha estado concentrado en el gobierno federal, con Pemex como fuente histórica de ingresos. Estados y municipios han dependido de transferencias federales, debilitando su autonomía y capacidad recaudatoria. La narrativa en torno a Pemex y CFE como emblemas de soberanía ha sido usada para justificar decisiones poco técnicas y concentradoras. Este modelo centralista inhibe la participación ciudadana en el diseño de políticas energéticas y consolida relaciones clientelares en lugar de relaciones de corresponsabilidad fiscal.
2. Captura institucional y desgaste de los contrapesos
El debilitamiento de organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) revela una tendencia a subordinar las decisiones técnicas a intereses políticos. Las reformas recientes han debilitado la transparencia, la competitividad y la independencia operativa del sector. La toma de decisiones ha favorecido grandes proyectos con carga simbólica (Dos Bocas, Tren Maya) por encima de evaluaciones de impacto, viabilidad o transición energética. El riesgo: sin contrapesos reales, la energía se convierte en una herramienta de propaganda o control, y no en una palanca de desarrollo.
3. Ausencia de una arquitectura anticíclica real
México carece de un fondo soberano robusto que permita amortiguar los efectos de la volatilidad petrolera o reinvertir con visión de futuro. El Fondo Mexicano del Petróleo ha sido subutilizado y sin independencia real. PEMEX opera con una deuda creciente y con una carga fiscal que limita su modernización. Esto coloca al país en una situación frágil frente a escenarios de caída de precios o disminución estructural de la demanda global de crudo.
4. Institucionalidad técnica debilitada
El desprecio por la evidencia, la reducción de capacidades técnicas en las dependencias energéticas y la centralización de decisiones en figuras políticas son síntomas de una institucionalidad en retroceso.
• Sin agencias técnicas fuertes, la transición energética se vuelve vulnerable a la improvisación y al cortoplacismo.
• La falta de planeación intergeneracional debilita la soberanía futura, aunque se afirme la presente.



Escenario 1: Inercia regresiva
• Se mantiene la lógica nacionalista centralizada.
• La inversión en renovables es marginal.
• PEMEX mantiene su peso simbólico, pero pierde competitividad.
• El Estado absorbe el costo fiscal del atraso tecnológico.
Escenario 2: Colapso por volatilidad
• Caída sostenida en los precios del crudo y de la demanda global.
• Endeudamiento insostenible de PEMEX.
• Recortes presupuestales abruptos.
• Descontento social y presión para reformar el sector.
Escenario 3: Transición racional con soberanía técnica
• Se rediseña la arquitectura fiscal y técnica del sector.
• Se fortalecen los órganos reguladores y la planificación energética de largo plazo.
• Se diversifica la matriz energética con participación social y privada.
• La renta energética se canaliza a un fondo soberano anticíclico con vigilancia ciudadana.
México está frente al espejo de los petroestados. Aún está a tiempo de no repetir sus errores, pero la ventana de oportunidad se estrecha. La energía puede seguir siendo un eje de soberanía, siempre que se administre con inteligencia técnica, transparencia institucional y visión intergeneracional. La historia no está escrita, pero el riesgo de que se repita depende del coraje para corregir el rumbo hoy.

Durante 25 años, la democratización de la energía ha sido considerada una utopía, una visión donde el control de la generación y suministro eléctrico pasa de las grandes corporaciones a la gente. La idea de comunidades autosuficientes, capaces de generar y administrar su propia energía, parecía un sueño lejano. Si bien existen ejemplos de estas comunidades, su replicación a gran escala ha sido un desafío. Pero, ¿significa esto que la democratización energética es inalcanzable?
Todo lo contrario. Creo firmemente que la democratización de la energía está en un proceso de redefinición. Ya no se limita únicamente a comunidades que pueden generar, almacenar y gestionar su propia energía. Hoy, el concepto de prosumidor, un consumidor que también produce y participa activamente en la mejora e innovación del sector eléctrico, está ganando terreno.

NIDIA GRAJALES, Chief Intelligence Officer en ENEGENCE.

México se encuentra en un momento crucial, un punto de inflexión para la industria eléctrica. Diversos factores se han alineado para que la democratización de la energía sea una realidad cada vez más cercana. Los elementos clave que impulsan este cambio estructural son:
• Avances Tecnológicos: La tecnología actual ha simplificado y abaratado la generación y el almacenamiento de electricidad, facilitando la adopción de soluciones energéticas distribuidas.
• Conciencia Climática: Existe una creciente conciencia, tanto en empresas como en individuos, sobre la escasez de los recursos naturales y la necesidad urgente de gestionarlos de manera responsable, impulsando la demanda de energías más limpias.
• Crecimiento en la Demanda: A pesar de las mejoras en eficiencia energética, la demanda de electricidad en México sigue en aumento, ejerciendo presión sobre la infraestructura existente.
• Limitaciones de Conexión Eléctrica: Las restricciones en la capacidad de la red eléctrica para soportar nuevas conexiones son cada vez más evidentes, destacando la necesidad de alternativas.
• Falta de Inversión en Infraestructura: A pesar de los planes gubernamentales, la inversión en redes de transmisión y distribución, así como en nuevas fuentes de generación, es insuficiente para satisfacer las necesidades del país.
• Impulso Político y Regulatorio: El reciente incremento del límite de generación exenta de 0.5 a 0.7 MW y las facilidades regulatorias prometidas para centrales de generación menores a 20 MW son un claro catalizador para el cambio.



En resumen, la combinación de la creciente necesidad de energía, las limitaciones de la red eléctrica, la búsqueda de opciones más limpias, los avances tecnológicos y los cambios regulatorios están sentando las bases para una transformación radical en la industria eléctrica mexicana en los próximos años. Esto hará que la democratización de la energía sea cada vez menos una utopía y más una

Nidia Grajales es especialista en regulación energética y soluciones tecnológicas. Con una sólida trayectoria en el sector eléctrico, Nidia es experta en normatividad energética e innovación digital aplicada a la operación del sector eléctrico y de gas natural. Nidia desarrolla herramientas tecnológicas que simplifican la operación y el entendimiento del mercado eléctrico, así como la gestión de reportes de controles volumétricos ante el SAT.




La transformación digital es un camino que ya está presente en todas las industrias, existe una gran oferta en soluciones digitales, estas herramientas tienen una evolución constante.
Este articulo presenta recomendaciones con base en mi experiencia para una exitosa implementación de herramientas digitales, así como una recopilación de los retos que he presentado a lo largo de más de 15 proyectos con diferentes clientes en la industria del petróleo y más de 300 usuarios.
La implementación de nuevas tecnologías a menudo enfrenta una resistencia natural por parte de los usuarios, un factor clave que transforma la dinámica de trabajo. Si bien la industria energética ha experimentado una evolución tecnológica continua desde sus inicios, muchas soluciones digitales permanecen aisladas en estaciones de trabajo individuales, limitando la colaboración y el intercambio de información.


coordinadora de Planeación Digital de perforación en SLB.
En el ámbito específico de la ingeniería de perforación, se han desarrollado herramientas digitales para optimizar el diseño, mejorar la calidad del trabajo y facilitar un análisis más exhaustivo para la toma de decisiones. La integración de datos y la colaboración multidisciplinaria son pilares fundamentales de esta evolución.
Sin embargo, la implementación de una nueva herramienta de transformación digital es un proceso complejo. Un plan estratégico organizacional

es esencial para garantizar una implementación efectiva y aprovechar al máximo los beneficios de estas herramientas. De lo contrario, corremos el riesgo de que sean rechazadas y abandonadas antes de tener la oportunidad de demostrar su valor añadido.
Haciendo referencia a la teoría de Difusión de Innovaciones (Rogers,1962), adoptar una nueva idea, incluso cuando tiene ventajas obvias, es difícil.
Esta también examina cómo se difunden las ideas entre grupos de personas. La difusión se centra en las condiciones que aumentan o disminuyen la probabilidad de que los miembros de una cultura determinada adopten una innovación, una nueva idea, producto o práctica.

Este gráfico, nos revela que una estrategia importante es el mapeo y selección de los usuarios clave innovadores y primeros seguidores para la implementación de las herramientas digitales, ya que conlleva al éxito de la adopción.


Muchas nuevas tecnologías requieren un periodo de varios años desde que la herramienta está disponible hasta que está totalmente adoptada.
Así que, un problema común en mi experiencia es la baja tasa de difusión de las nuevas tecnologías, se presenta una lenta adopción de las herramientas en varias organizaciones
Algunos ejemplos de preguntas antes de implementar o probar una nueva tecnología:
2 1 3 4 5
Evaluación de aplicación. ¿Existe la infraestructura y los permisos para su aplicación?
Área y margen de aplicación. ¿La herramienta tiene aplicación en el área deseada?, ¿hay áreas de oportunidad identificadas?
Disponibilidad. ¿El área usuaria cuenta con disponibilidad de tiempo?
Equipo de trabajo. ¿Existe personal capacitado para realizar la implementación?
Confiabilidad. ¿La nueva herramienta completa los flujos de trabajo?, ¿confiabilidad en la permanencia del conocimiento?

Durante mi experiencia en implementación de adopción de nuevas tecnologías considero importante compartir algunas recomendaciones para la mejora de la adopción:
Identificar y asignar un punto focal con conocimiento de la herramienta, durante una etapa temprana de implementación, es común que los usuarios tengan dudas, en esta etapa es importante que se resuelvan de manera pronta, ya que eso permite al usuario que la transición y uso de la tecnología sea más amigable y comprometida.
La implementación de la transformación digital implica un cambio por lo que es importante hacerlo de manera progresiva. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizar sesiones de inducción a nuevos usuarios, en la industria es común que pueda haber un cambio constante en los equipos multidisciplinarios, es importante para mantener la implementación al 100% realizar sesiones periódicas de inducción.
Reporte continuo de indicadores de desempeño al equipo de trabajo.
Punto focal que permita tener una mejora continua para implementación de áreas de oportunidad.
Sesiones de refrescamientos a detalle de flujos de trabajo.
Difusión de nuevas funcionalidades.
Compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas.
El equipo de trabajo debe estar equipado con el conocimiento técnico, los marcos estratégicos y las mejores prácticas.






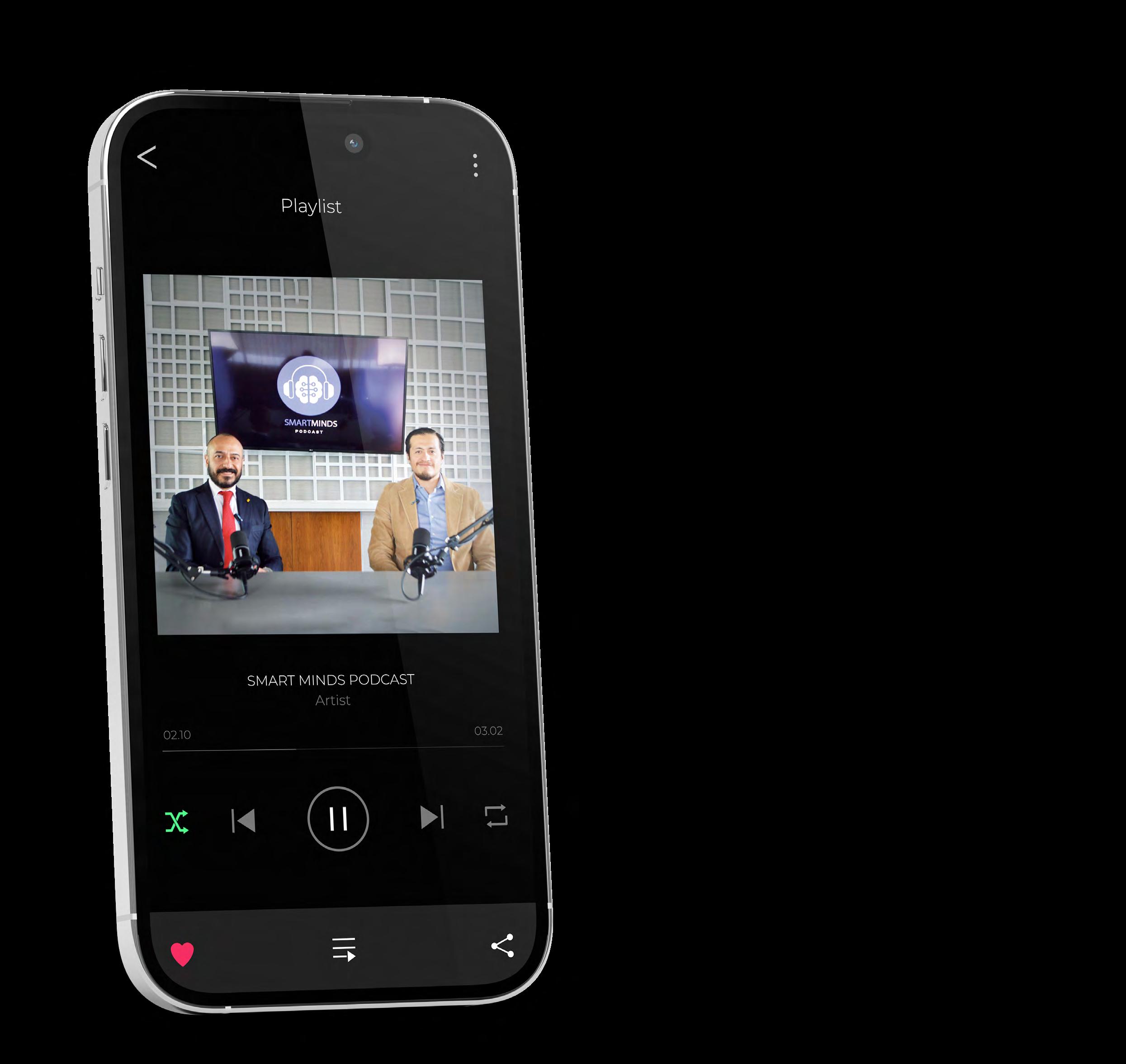

Para obtener una visión más clara de la situación actual, se realizó una encuesta a quince profesionales con experiencia en la industria energética en México. Los resultados revelaron que, si bien la mayoría de los usuarios están familiarizados con la tecnología digital y la utilizan con frecuencia, un 20% no ha recibido capacitación adecuada. Sin embargo, todos coinciden en que la transformación digital ofrece beneficios como la mejora de la eficiencia operativa, un análisis de datos más preciso y una mayor capacidad de respuesta ante los desafíos.

Sofware de modelado...
Sofware de Simulación y análi...
Sofware especializado entorno...
Sistemas de monitoreo en tiem...
Inteligencia artificial y análisis d... Internet de las cosas (IoT)
Drones o tecnología de imágen...
Tecnología de comunicación p...
¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DIGITAL?
Aumento de la eficiencia operativa
Reducción de costos
Mejora en la seguridad
Análisis de datos más precisos
Capacidad de respuesta más rápida a problemas
Incorporar nueva data a los análisis

Falta de capacitación espacializada
Costos asociados con la implementación
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS QUE HA ENFRENTADO SU EMPRESA EN LA ADOPCIÓN DIGITAL? 30% 3% 32% 24% 24%
Falta de sesiones workshop de interaccion
Resistencia al cambio por parte del personal
Falta de infraestructura tecnológica adecuada
La transformación digital en la industria energética no es solo una cuestión de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino de gestionar eficazmente el cambio organizacional que estas implican. Aunque las soluciones digitales ofrecen beneficios claros como la mejora en la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la colaboración multidisciplinaria, su adopción enfrenta barreras naturales como la resistencia al cambio, la falta de infraestructura o la escasa capacitación.
La implementación de tecnología digitales conlleva una inversión en disponibilidad de tiempo y costos, es importante evaluar desde la visión del proyecto y su valoración cuales son los factores clave que motivan al equipo a invertir en el esfuerzo del equipo involucrado.
Es fundamental que la adopción se lleve a cabo de manera progresiva y darle tiempo los usuarios para sentir una confianza al poder cambiar su manera de trabajar y cumplir con los entregables obligatorios en sus roles de especialistas en tiempo y forma sin retrasos.
Superar estos retos requiere una estrategia integral que incluya liderazgo comprometido, formación continua, comunicación efectiva y un enfoque progresivo en la implementación. Solo así se podrá acelerar la difusión de la innovación y garantizar que las herramientas digitales no solo se instalen, sino que realmente transformen la manera de trabajar, generando valor sostenible para las organizaciones.


coordinadora de Planeación
Digital de perforación en SLB
Ana María tiene 15 años de experiencia en la Industria de perforación. Actualmente contribuye a la implementación de herramientas digitales a nivel global, centrándose en demostrar el valor agregado y su potencial; su experiencia le ha enseñado a identificar eficazmente los puntos débiles y a proponer soluciones con equipos multidisciplinarios.
Por: Aldo Mejía


Diana García Directora de Estrategia
Comercial y Transformación de Naturgy
Naturgy, filial mexicana del grupo energético español con presencia en más de 20 países, atiende a 1.6 millones de clientes en el país a través de la distribución y comercialización de gas natural, así como la generación de electricidad. En un mercado cada vez más competitivo y exigente, la compañía enfrentaba un reto clave: optimizar la experiencia del cliente en todos sus canales de atención.
Durante años, los procesos internos y la infraestructura tecnológica de Naturgy operaban de forma segmentada, con sistemas heredados que dificultaban una visión integral del usuario. Esta fragmentación complicaba la resolución de solicitudes en un primer contacto y limitaba la capacidad de ofrecer un servicio ágil, omnicanal y personalizado.
Para transformar este escenario, la empresa emprendió un proceso de modernización de la mano de Genesys, líder global en orquestación de experiencias en la nube con inteligencia artificial. A través de la implementación de la plataforma Genesys Cloud CX, Naturgy logró integrar todos sus puntos de contacto, mejorar la supervisión, agilizar la atención y sentar las bases para una experiencia de cliente más eficiente y coherente en cada interacción.
Antes de la transformación, Naturgy enfrentaba un panorama complejo en la gestión de su relación con los clientes. La compañía operaba con procesos fragmentados y tecnología obsoleta, lo que impedía una comunicación fluida y consistente entre canales. Esta falta de integración limitaba la posibilidad de brindar soluciones rápidas y efectivas en un solo punto de contacto.
Según Diana García, directora de Estrategia Comercial y Transformación de Naturgy, uno de los principales obstáculos era “contar con una infraestructura tecnológica muy segmentada y canales no integrados”. Esta condición no solo dificultaba la atención, sino que también restaba agilidad a la operación en un entorno donde la inmediatez es un requisito para mantener la lealtad de los usuarios.
Los primeros indicios de que era necesario un cambio vinieron directamente de los clientes. Quejas recurrentes, múltiples interacciones sin resolución y un servicio que no alcanzaba las expectativas del mercado encendieron las alarmas. Como explica García, “el mismo cliente te lo dice… si no nos subimos al tren de la inmediatez tecnológica, el cliente lo va a reclamar”.

Implementación y gestión del cambio
La adopción de Genesys Cloud CX en Naturgy no se limitó a un despliegue técnico. Fue un proyecto integral que involucró a todas las áreas de la compañía: operaciones, tecnología, servicio al cliente y dirección comercial. Desde el inicio, la alta dirección respaldó la iniciativa, lo que permitió establecer una alineación total para rediseñar procesos y optimizar la atención al usuario.
El trabajo se organizó a partir de una hoja de ruta trazada junto con Genesys y un socio tecnológico de su ecosistema. Este plan priorizó la resolución de necesidades urgentes para generar un impacto rápido en la calidad del servicio. Posteriormente, las mejoras se implementaron de forma progresiva, con el objetivo de consolidar la omnicanalidad y ampliar las capacidades de la plataforma.
Uno de los elementos más críticos fue la capacitación del personal. Aunque el uso de Genesys resultó intuitivo para los agentes, la mayor inversión de tiempo se destinó a la formación en procesos de negocio y en la cultura de atención centrada en el cliente. Como destacó Diana García, “la herramienta ayuda, pero si no hay alineación y compromiso de cambiar procesos, el mejor sistema no dará resultados”.
La gestión del cambio incluyó también la colaboración con los BPO que forman parte de la operación. A través de un liderazgo claro y una comunicación constante entre las partes, se lograron sortear los retos naturales de un proyecto de esta envergadura, manteniendo el enfoque en los KPIs y objetivos estratégicos definidos por la empresa.
Gracias a esta metodología, Naturgy pudo integrar todos sus canales de atención en un solo centro de contacto, mejorar la supervisión de interacciones y garantizar que cada usuario recibiera un servicio coherente y eficiente, sin importar el canal o la complejidad de su solicitud.

NATURGY REDUJO DE 4 MILLONES A 1.8 MILLONES EL NÚMERO DE CONTACTOS ANUALES, GRACIAS A UNA MEJOR RESOLUCIÓN EN PRIMER CONTACTO Y OPCIONES DE AUTOSERVICIO MÁS EFICIENTES.


PLATAFORMA

La transformación emprendida por Naturgy generó resultados significativos en menos de un año. La compañía alcanzó un 95% de llamadas atendidas dentro de los tiempos establecidos y logró que el 80% de ellas se resolvieran en los estándares de velocidad de respuesta definidos. Además, la tasa de abandono de llamadas se redujo a menos del 5%, reflejando una mejora sustancial en la eficiencia operativa.
Uno de los cambios más notables fue la reducción del volumen de contactos. En comparación con las cifras previas al proyecto, Naturgy pasó de manejar 4 millones de interacciones anuales a 1.8 millones. Este descenso se atribuye a la mejora en la resolución en primer contacto y a la implementación de opciones de autoservicio más efectivas.
La optimización no solo benefició a los clientes, sino que también permitió ajustar la estructura operativa. Con procesos más ágiles y una gestión más precisa de las solicitudes, el número de agentes necesarios para atender la demanda se redujo, generando eficiencias y un uso más inteligente de los recursos.
Estos avances se lograron gracias a la capacidad de la plataforma para proporcionar datos en tiempo real sobre los motivos de contacto y los cuellos de botella en los procesos. Esta información permitió a Naturgy focalizar sus esfuerzos en resolver las causas principales de las consultas, mejorando de manera sostenida los indicadores clave de servicio.
Aunque los logros han sido notables, la compañía mantiene un enfoque de mejora continua. Diana García subraya que “siempre estamos buscando la excelencia… nuestra intención es estar ahí, con el único objetivo de que el cliente esté atendido, escuchado y acompañado”.
Tras consolidar la integración de canales y procesos, Naturgy se prepara para la siguiente fase de su transformación: migrar su centro de control de urgencias a la plataforma Genesys Cloud CX. Este paso busca replicar el modelo exitoso en áreas críticas de la operación, garantizando que la experiencia del cliente sea consistente incluso en situaciones de alta demanda o emergencia.
La empresa también evalúa la posibilidad de extender esta solución a otras regiones, adaptándola a los requisitos regulatorios de cada país. La flexibilidad de la plataforma y su capacidad de implementación ágil facilitan este tipo de expansiones, siempre manteniendo el enfoque en el cliente como eje central.
Entre los principales aprendizajes, Diana García destaca la importancia de la alineación organizacional. “Si no estamos convencidos todos de un cambio, no se da”, afirma. En un sector tan regulado y operativo como el energético, mantener la cercanía con el cliente es un factor diferenciador que puede acelerar la adopción de nuevas soluciones y transiciones tecnológicas.
La visión a futuro contempla un papel cada vez más relevante para la inteligencia artificial y la analítica predictiva. Genesys proyecta un escenario de “orquestación universal” con agentes virtuales empáticos capaces de resolver consultas simples y liberar al personal humano para atender casos que requieran criterio, empatía y personalización.
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO COMO UN AVIÓN QUE SIGUE
VOLANDO MIENTRAS
SE LE HACE
MANTENIMIENTO”, RECORDÓ DIANA
GARCÍA SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
GENESYS CLOUD CX.

127
la revolución de la IA y el imperativo de la adaptación humana



Conversamos con el Dr. Jorge Garza-Ulloa sobre el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, la energía y la medicina; destacando la necesidad de un nuevo equilibrio entre la tecnología y el potencial humano.

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa futura: es una realidad presente que está reformulando la manera en que concebimos el trabajo, la salud, la energía y la educación. Jorge Garza-Ulloa, doctor en ingeniería, autor y secretario de Innovación y Desarrollo en el Clúster de Energía de Chihuahua, ha sido testigo y protagonista de este cambio. Con una visión crítica y humanista, nos habla sobre los avances vertiginosos de la IA, sus aplicaciones concretas y sus riesgos más apremiantes.
Desde su experiencia como investigador y docente, Garza-Ulloa defiende una integración equilibrada entre tecnología y humanidad. Aboga por una formación basada en el desarrollo de inteligencias múltiples, la ética, la empatía y el pensamiento crítico, al tiempo que advierte sobre el peligro de una adopción indiscriminada de soluciones automatizadas.
Esta entrevista ofrece una mirada integral sobre los desafíos que enfrentamos en un mundo cada vez más mediado por algoritmos.

Jorge Garza-Ulloa describe este avance no solo como rápido, sino como exponencial. Para contextualizarlo, compara la era actual con la Revolución Industrial, un proceso que, aunque transformador, se desplegó a lo largo de un siglo. La inteligencia artificial (IA), sin embargo,
está comprimiendo ese lapso de manera asombrosa, lo que nos obliga a adaptarnos más rápido de lo que las generaciones anteriores tuvieron que hacerlo.
Asimismo, Garza-Ulloa subraya que el primer paso ante este escenario es la adaptación. La Revolución Industrial eliminó trabajos y creó otros nuevos, y el mismo patrón se repite con la IA, aunque a una escala y velocidad nunca vistas. Hoy en día, la mayoría de la población vive en ciudades que se están digitalizando a un ritmo exponencial debido a la migración.
El lado positivo de esta transformación es un mayor acceso a la información, soluciones médicas más eficientes y la proliferación de empresas digitales. Sin embargo, también existe un lado negativo: el poder de la tecnología se está concentrando en un puñado de gigantes digitales que, a través de la gran cantidad de información que manejan, dirigen a las personas hacia un consumo desenfrenado. Este crecimiento digital también está ligado al deterioro ambiental, a pesar de que las grandes corporaciones afirman usar "energía verde".
"Lo que acabamos de ver ahorita en el Siglo 21, en los últimos 25 años, pues ha sido asombroso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos. Ahí debemos tener acceso a la información necesaria, y tener conciencia global".
La transición de la IA: de predictiva a generativa
Para Ulloa, la evolución de la IA es el núcleo de este cambio. En sus libros, como Aplicando ingeniería biomédica usando inteligencia artificial y modelos cognitivos, ha explorado cómo la IA ha pasado de ser una herramienta predictiva a una generativa. La IA predictiva utilizaba datos históricos para aprender y eficientar procesos, como en la medicina, pero la IA generativa, que surgió hace dos años, dio un salto cualitativo al analizar cantidades masivas de datos de internet (textos, imágenes, música, código) para crear nuevos contenidos.
"Precisamente hace dos años comenzó una nueva rama que fue la que cambió todo. Anteriormente se usaba lo que es la inteligencia artificial para

predecir y para aprender, en base a datos históricos. [...] Y hace dos años salió una idea de un grupo de personas e inventó lo que se llama la inteligencia artificial generativa".
El doctor Ulloa advierte sobre los riesgos inherentes a la IA generativa, especialmente en campos críticos como la medicina. La falta de un análisis contextual profundo puede llevar a la IA a generar respuestas completamente erróneas basadas en la mera cantidad de información disponible. Por ello, el entrevistado enfatiza que, si bien la IA generativa es útil para negocios, atención al cliente u optimización de manufactura, su aplicación en la salud humana debe ser cautelosa y siempre supervisada por expertos.
El impacto de la IA en el mercado laboral y la necesidad de adaptación
Esta evolución vertiginosa ya está teniendo un impacto profundo en el mercado laboral. Empresas que antes requerían 20 empleados, ahora pueden operar con dos o tres gracias a la IA y la automatización. El caso de Elon

Musk en Estados Unidos, automatizando procesos gubernamentales, es un ejemplo claro del desplazamiento laboral que se está gestando y que, según Ulloa, pronto llegará a otros países. Sin embargo, este cambio no significa el fin del trabajo, sino una reconfiguración hacia roles más especializados y supervisores.
"Entonces, eso es lo que está siempre en un dilema mundial, porque la mayoría de las personas nos preguntamos 'Oye, ¿qué va a pasar con los trabajos?' Pues por lo pronto tenemos que adaptarnos. Nunca podemos poner una barrera a los cambios, pero obviamente ir con precaución y enfocarnos en conceptos que las máquinas no pueden hacer".
El nexo crítico entre energía y agua
En el sector energético, Garza-Ulloa destaca la relación entre energía y agua. Mediante modelos matemáticos e inteligencia artificial, ha evaluado el impacto del cambio climático en los ciclos del agua. Señala que, en zonas como Ciudad Juárez o Monterrey, el desbalance hídrico ya es crítico y se requieren soluciones locales y tecnológicas.
Con su enfoque en la energía, destaca la urgente necesidad de implementar tecnologías emergentes y sostenibles como la energía solar. En el norte de México, el sol intenso favorece la fotovoltaica, mientras que, en el sur, tecnologías como la hidráulica y la térmica tienen un gran potencial. También menciona la importancia de la energía eólica, especialmente en lugares como Sonora y el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, Ulloa señala un problema poco visible: la profunda interconexión entre la energía y el agua.
El ciclo del agua, que se altera con el aumento de la temperatura, está cambiando los patrones de lluvia, afectando a ciudades internas como Ciudad Juárez y Monterrey, donde el agua se vuelve cada vez más escasa.
"Estoy muy enfocado en la energía, y allí el enfoque es obviamente dejar de lado la energía que está contaminando y que está dañando al entorno. El calentamiento global se está ejerciendo como nunca, y vemos más común sequías y paisajes muy áridos".
Graza-Ulloa utilizó la inteligencia artificial para desarrollar una ecuación que mide el ciclo del agua, comparando su estado en 1910 con el presente. Su objetivo es proporcionar herramientas para que las ciudades puedan tomar medidas concretas, como crear parques que retengan el agua y la canalicen al suelo, en lugar de que se evapore o se pierda.
Más allá de la adaptación, la solución a los desafíos de la IA radica en una educación centrada en la creatividad, el liderazgo y las habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar.
"Tenemos que encontrar nosotros el balance entre la inteligencia natural, que es la que tenemos nosotros y la inteligencia artificial, que es la que estamos creando".
Ulloa distingue entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Él insta a las personas a desarrollar su inteligencia intrapersonal (analizar los propios pensamientos y emociones) y la interpersonal (relacionarse y comprender a los demás). Critica el uso excesivo de la tecnología que aísla a las personas, como las redes sociales, argumentando que la comunicación genuina y el trabajo colaborativo son esenciales para el progreso.
Según el doctor, las máquinas podrán emular sentimientos, emociones e incluso componer música, pero nunca tendrán el toque humano, la intuición, la empatía, el liderazgo o la personalidad. En este contexto, el futuro pertenece a quienes se especialicen en áreas que requieren estas cualidades, como la creatividad, la persistencia y el pensamiento crítico.
Garza-Ulloa también hace hincapié en la necesidad de una inteligencia artificial responsable. Actualmente, la IA se está desarrollando sin un marco ético, lo que genera riesgos de seguridad, privacidad y derechos de autor. Se necesitan leyes y regulaciones para evitar usos indebidos, como los deepfakes o la manipulación de mercados financieros.


"Ahorita cada uno saca un programa y lo pone, pero nunca se preocupa de la ética, nunca se preocupa de que realmente sea segura, que los datos que estás usando de las personas no queden en el público; que sea transparente, confiable, respetuoso de los derechos de propiedad intelectual".
El futuro de la IA avanza hacia la tecnología aumentada y los agentes autónomos. La primera, en lugar de reemplazar, complementa las habilidades humanas, como un médico que usa lentes inteligentes para visualizar el cuerpo del paciente. Los agentes autónomos, por otro lado, son programas que pueden operar y tomar decisiones sin supervisión, un campo que requiere una regulación estricta para evitar daños. GarzaUlloa también se muestra interesado en la inteligencia artificial cuántica, un área en la que se usan señales ópticas en lugar de cables para procesar información a velocidades inauditas, lo que podría revolucionar el poder computacional.
Finalmente, Jorge Garza-Ulloa insiste en la necesidad de guiar a las nuevas generaciones para que exploten sus habilidades innatas y su "genialidad". En su experiencia como docente, ha visto cómo alumnos con gran potencial se pierden por falta de orientación. Por ello, propone la creación de una carrera dedicada a la orientación profesional basada en habilidades, que ayude a las personas a desarrollar su talento para beneficio de la sociedad.
Para los jóvenes que quieren dedicarse a la IA o la biomedicina, aconseja primero hacer un análisis intrapersonal: conocer sus talentos, gustos y habilidades. Propone la creación de carreras enfocadas en orientar a las personas según su vocación y capacidades naturales, como la creatividad o la capacidad analítica.
Jorge señala que, el futuro nos exige dejar de ser solo consumidores pasivos de tecnología y convertirnos en creadores. La clave está en el balance entre lo que nos hace humanos (creatividad, empatía, liderazgo) y las herramientas que la IA nos ofrece. Como Garza-Ulloa concluye, es crucial no dejarse llevar por la comodidad de que las máquinas lo hagan todo, sino de estar preparados para un futuro que será duro, pero lleno de oportunidades para aquellos que se atrevan a innovar y a adaptarse.

POR: Yann Scoarnec Director del proyecto Proba-3 en Sener
La corona solar es la capa más externa del Sol. Compuesta de plasma y mucho menos brillante que el resto del Sol, solamente es visible durante un eclipse. Lo efímero y esporádico de estos periodos de observación la han convertido en un deseado objeto de estudio científico pese a la complejidad de la tarea. Sin embargo, este desafío ya no es una barrera gracias a la tecnología de vuelo en formación en el espacio, como ha demostrado la misión Proba-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Estudiar la corona solar nos ayuda a desvelar misterios fascinantes, cuya comprensión a su vez permitirá entender fenómenos que se producen en la Tierra, como las interferencias en las comunicaciones originadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que se liberan desde ella. ¿Por qué está más caliente que la superficie solar? ¿Cuál es el origen y la estructura del campo magnético en la misma? ¿Qué impulsa el viento solar y por qué se acelera como lo hace? Son algunas de las preguntas que una mayor comprensión de la corona solar nos ayudaría a responder.

Proba-3, con Sener como contratista principal, ha logrado un hito en la historia de la observación solar al crear un eclipse solar artificial continuo durante varias horas y al fotografiar mientras tanto la parte interna de la corona solar (la región más caliente y misteriosa de nuestra estrella) con una resolución y estabilidad hasta ahora sólo posibles durante los escasos minutos que duran los eclipses totales de Sol en la Tierra. Utilizando el coronógrafo ASPIICS, y durante los 2 años de vida estimada de la misión, los científicos tienen ya acceso a observaciones bajo demanda y de una duración continuada de hasta 6 horas.
Para conseguir crear los eclipses artificiales que permiten estas imágenes, los satélites de la misión deben posicionarse y mantenerse a 150 metros de distancia con un error milimétrico (menor que el grosor de una uña) durante varias horas mientras orbitan a más de 2km/s.
Toda una proeza técnica que permite bloquear el disco solar y estudiar así la corona interna sin interferencias atmosféricas y con mayor periodicidad y duración que desde la Tierra. Proba-3 ha demostrado no sólo que el vuelo en formación de precisión y autónomo entre satélites es posible, sino que permite obtener resultados no alcanzables con ninguna otra tecnología actual.
El éxito de estas observaciones no habría sido posible sin la innovadora tecnología de vuelo en formación de Proba-3. Como contratista principal de la misión, Sener ha contribuido a reforzar el papel de Europa en la exploración espacial. Proba-3 nos acerca, con una precisión sin precedentes, a desvelar los misterios de la corona solar.

Esta imagen teñida de amarillo muestra la corona solar observada en una línea espectral emitida por átomos de helio (He). La cuadrícula blanca indica la posición real del Sol, ligeramente desplazada detrás del disco del ocultador. A pesar del descentrado intencional del instrumento, el ASPIICS logró captar una prominencia solar, visible en la esquina superior derecha de la imagen: una nube de plasma relativamente frío que, aunque alcanza temperaturas de unos 10.000 grados, está mucho más frío que su entorno (rondando el millón de grados), creando así un impresionante contraste. Cabe destacar que la corona está unas doscientas veces más caliente que la superficie del Sol, por lo que ver una prominencia con este nivel de detalle en una de las primeras imágenes es una gran noticia y una demostración de las capacidades de la misión.





