








DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes jessyca.cervantes@energiahoy.com
DIRECTORA EDITORIAL
Edna Odette González edna.gonzalez@energiahoy.com
PUBLIRRELACIONISTA Milton Méndez milton.mendez@energiahoy.com
RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS Antonella Russo antonella.russo@energiahoy.com

COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO Ivan Rodrigo Anguiano
COEDITORA María Fernanda Hernández
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) me enseñaron que el libre periodismo incomoda, despierta resquemores entre los que se encuentran en el poder y a veces, incluso, descalificaciones e insultos.
Un reportaje sobre la viabilidad de la energía nuclear fue el motivo, sino pretexto, por el cual, la responsable de prensa del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) no tuvo empacho en denominar de “amarillista” y “desafortunada” la investigación de una integrante del equipo editorial.
Al más puro estilo de quien encabeza el Gobierno federal, la funcionaria descalificó la labor del medio y decidió mantenerse al margen de participar en el reportaje; obvió el derecho de réplica y renunció a la plataforma para hablar de un tema que preocupa y ocupa, como es la energía nuclear.
Energía Hoy es un medio de comunicación que se caracteriza por su ejercicio periodístico ético y responsable. En nuestros reportajes buscamos la diversidad de opiniones e incluir perspectivas varias que permitan al lector dibujar un panorama lo más cercano a la realidad con respecto a tal o cual temática.
La invitación es a que lean el texto “Energía nuclear, luces y sombras de una industria”, pero que el ejercicio no se quede ahí, sino que sea punto de partida, que se hagan cuestionamientos, que investiguen y duden. Así habremos cumplido nuestro propósito.
En la presente edición, también consultamos las voces que son referente en el tema de gas natural, quienes coincidieron en señalar que la oportunidad de crecer el mercado va de la mano con el desarrollo de infraestructura y una atinada política regulatoria.
Hoy, la situación de este energético es fluctuante, la producción de gas se desplomó derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial en México y el mundo. No así la demanda, que crecerá en sintonía con la recuperación económica, al tomar en cuenta su impacto medioambiental.
De acuerdo con los especialistas consultados, detonar el mercado es una labor que atañe a la Iniciativa Privada tanto como a la actual administración. Se trata de entender la importancia del balance entre demanda y oferta, cómo hacer para incrementar la producción doméstica y delinear un marco regulatorio que garantice certidumbre y certeza jurídica.
Para beneplácito de todos, los expertos concluyeron que el mercado de gas natural no va a hacer si no crecer, a pesar de la regulación y de las cuestionables decisiones de política pública del actual gobierno.
Edna Odette González VázquezDirectora Editorial de Energía Hoy
REPORTERO Juan Carlos Chávez
COMMUNITY MANAGER Adriana Hernández
WEBMASTER Irwing Núñez
VENTAS ventas@energiahoy.com
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Ernesto Sánchez Carrillo
CONSEJO EDITORIAL
Graciela Álvarez Hoth Abril Moreno María José Treviño Carlos Murrieta Cummings Jonathan Davis Santiago Barcón Hans-Joachim Kohlsdorf Mauricio Peña Pierre
Somos tu fuente de poder...
Redacción energiahoy@energiahoy.com
Publicidad y ventas ventas@energiahoy.com
Suscripciones suscripciones@energiahoy.com
Teléfono (55) 6259 4607 (55) 6385 6607
Energía Hoy es una publicación mensual de Editorial Engrane, S.A. de C.V. Edición No. 193 Septiembre 2021. Número del Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 042018-020612090100-102. Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido No. 17171. Oficinas: Benjamín Franklin No. 166 -1A. Col. Escandón, CDMX, C.P. 11800, Teléfono (55)6273 88 53

Gas natural en México. Un mercado en ciernes Hoy la situación del energético es fluctuante, derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial, la producción de gas se desplomó. No así, la demanda seguirá creciendo en sintonía con la recuperación económica, pero tomando en cuenta su impacto medioambiental.

EDNA ODETTE GONZÁLEZ
Alternativas ante el conflicto gasero ANDREA SERVÍN ÁGUILA
Viene el invierno. Presiones sobre los precios del gas natural ROSANETY BARRIOS
El futuro nos alcanzó: siete de cada 10 mexicanos en riesgo por Cambio Climático JULIA GONZÁLEZ ROMERO
COLUMNA INVITADA
¿Qué definirá al mundo en los próximos años?
LEONOR FERNÁNDEZ DEL BUSTO GONZÁLEZ
Última llamada: acelerar incorporación de energías renovables para frenar el Cambio Climático LUIS SERRA
Bonos Verdes corporativos en ascenso MARÍA JOSÉ TREVIÑO
WEN: LA OTRA MIRADA
Inteligencia de negocios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos MARBELLYS BEATRIZ CHACÓN SOCORRO
Calidad regulatoria y sus consecuencias ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA
FINANCIAMIENTO ENERGÉTICO
De México 1968 a Tokio 2020 VÍCTOR HUGO LUQUE
DESDE LA IZQUIERDA AMLO vs Biden, la odisea de la política energética VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA
IDEAS CON BRÍO

¿Qué ha pasado con el club de Tobi en la ingeniería eléctrica? SANTIAGO BARCÓN PALOMAR
Niño hace la rueda de carro; el político una rueda de prensa DAVID MADRIGAL
Cadenas de suministro sustentables CARLOS MURRIETA CUMMINGS
Aumento del consumo de energía debido a la IA ERICK ORTIZ VEGA
Pemex y CFE: los riesgos y desafíos del Paquete Económico 2022 PABLO LÓPEZ SARABIA
Los nuevos retos que presenta el Cambio Climático para la gestión de energía MAURICIO ALCOCER RUTHLING
JAIT GERMÁN CASTRO POSADAS EDGAR GALICIA SILES
Transición energética, ¿elección o predestinación?

JOSÉ CASTREGE OLVEIRA
Minería afgana. De la isla del tesoro a la cueva de Alí-Babá ARNOLDUS M. VAN DEN HURK
48
62
68
Recesión femenina, un riesgo latente EDNA ODETTE GONZÁLEZ 72
Niñas, presente y futuro de las STEM MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? MILTON MÉNDEZ
Acero verde es clave para descabonizar sector siderúrgico MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ 94
Gobernanza china. Historias en los discursos de Xi Jinping BERTA INÉS HERRERÍAS FRANCO
EN SEPTIEMBRE, EL GOBIERNO FEDERAL PRESENTARÁ AL CONGRESO EL PAQUETE ECONÓMICO 2022 Y SURGEN LAS DUDAS DE LOS APOYOS QUE SE OTORGARÁN A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO; EL LIMITADO ESPACIO FISCAL DEL GOBIERNO Y LOS RIESGOS FINANCIEROS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS HACEN QUE LA TAREA NO SEA FÁCIL.
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS SANTA FE. E-MAIL: PLSARABIA@TEC.MX
Pemex y CFE son las empresas anclas de la actual administración para impulsar el crecimiento económico, pero en el horizonte hay desafíos operativos y financieros que podrían comprometer su viabilidad. La descarbonización de la economía y la transición energética son tendencias globales irreversibles que obligarán a realizar importantes inversiones a las empresas productivas del Estado, en un entorno donde el costo financiero en moneda local y extranjera se incrementará debido a políticas monetarias más restrictivas y el aumento de la inflación en las principales economías asociadas a la pandemia. Además, Pemex sigue enfrentando una baja producción, alto endeudamiento y accidentes que demandan un mayor presupuesto para mantenimiento. Por lo que respecta a CFE, el incremento en uno de sus insumos principales como el gas natural, representa un impacto considerable en su estructura de costos; además de las pérdidas técnicas y no técnicas que sigue registrando y los riesgos asociados a los litigios sobre energías renovables.
Crecimiento económico mundial y OPEC dan respiro a Pemex, pero los riesgos para el Gobierno federal persisten ante una balanza energética deficitaria y crecientes riesgos asociados al Cambio Climático. El crecimiento mundial para 2021 será 6% revirtiendo la caída del 3.2% del año pasado, al tiempo que China mantiene su tendencia positiva impulsando la demanda de petróleo. Las acciones de la OPEC dan un piso al precio del crudo, aunque EU demanda abrir la llave para equilibrar el mercado de manera más rápida y reducir los incrementos en los precios de las gasolinas. Es precisamente, el incremento acelerado de las importaciones de gasolinas y gas natural a precios altos, que la balanza energética de México es deficitaria. Por lo que se refiere a los excedentes petroleros generados por los precios altos del crudo, estos se reducirán ante la mayor producción de la OPEC; además de que muchos de esos excedentes deberán fortalecer los fondos de estabilización que
 PABLO
PABLO
se encuentran en niveles mínimos. Según la Agencia Internacional de Energía, Costa Rica y Dinamarca impulsan acciones más agresivas para contrarrestar los efectos del Cambio Climático, desestimando nuevos proyectos petroleros; sin olvidar que el acceso al financiamiento para proyectos fósiles se complica ante los nuevos criterios ESG y ODS 2030.

Calificadoras atentas a las acciones de México con relación a las empresas productivas del Estado. Apoyos fiscales no asociados a su productividad y eficiencia pueden comprometer la calificación soberana de México y la estabilidad macrofinanciera. Los riesgos de liquidez y operación que enfrentan Pemex y CFE se reflejan en mayores primas de riesgo. El spread de los bonos de Pemex con relación al bono en dólares de EU y México se ubica en 508pb y 358pb, respectivamente; mientras que, en el caso de CFE el spread con los bonos de EU y el de México en pesos se ubica en 200pb y 204pb, respectivamente. Es importante destacar que,

aunque el gobierno de México se ha convertido en el aval solidario de dichas empresas, sus primas de riesgo se encuentran muy por arriba de la prima de riesgo país de México que se encuentra en 149pb. La calificación de México se encuentra aún en grado de inversión, mientras que Pemex ya es considerado un bono basura, situación que podría ser un lastre para la nota de México en moneda extranjera.
El Paquete Económico 2022 y las proyecciones de sus variables claves. En mis estimaciones, los Criterios Generales de Política Económica 2022 podrían considerar un precio del crudo WTI en 62 dólares el barril, mientras que la mezcla mexicana de petróleo podría ubicarse en promedio en los 58 dólares el barril. Por lo que respecta, al tipo de cambio podría promediar 21 pesos por dólar en 2022, ante una mayor volatilidad asociada a la quita de estímulos de la Fed (tapering). Finalmente, la inflación podría cerrar en 3.5%, el crecimiento económico en 3.2% y la tasa de referencia de Banxico en 5.75 por ciento.


INGENIERA EN DESARROLLO SUSTENTABLE EGRESADA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY Y COORDINADORA DE AUTOABASTO ELÉCTRICO DE GRUPO MÉXICO.
El gas licuado de petróleo (LP) es, en su mayoría, empleado por los hogares y los pequeños negocios mexicanos. Por ello, al impactar un servicio como el gas LP, se da un duro golpe al bolsillo nacional, de por sí lastimado. Calentadores, estufas, transporte y equipo industrial quedaron estancados ante el desabasto de combustible a lo largo y ancho del país. El conflicto gasero es una situación que podía preverse y que en definitiva no será resuelto mediante un proyecto como el de Gas Bienestar. Al ciudadano promedio solo le queda prepararse para afrontar nuevas controversias y la inminente transición energética.
La apuesta por los derivados del petróleo para satisfacer la creciente demanda energética es, literalmente, peligrosa. Si bien es cierto que México tiene vastas reservas de gas, importa aproximadamente el 70% del combustible que consume, ya sea gas natural o gas LP.
Desde hace años no se explora ni se invierte en la extracción de las cuencas al norte y noreste del país; mientras que en el sureste se quema la producción para priorizar la extracción petrolera. Esto es grave por dos aspectos focales: en primer lugar, al quemarse el gas se potencializan las emisiones a la atmósfera y, en segundo, el volumen desperdiciado mediante la combustión en el sureste es mayor que el obtenido del norte. Aunado a lo anterior, el consumo residencial y de la pequeña industria acaparan gran parte del gas LP disponible, por lo que existe una bomba en prácticamente cada hogar y negocio mexicano. La falta de pericia y regulación de las autoridades dejan a la sociedad expuesta a accidentes mortales fácilmente prevenibles.
Todo esto habla de la poca eficiencia en el mix energético mexicano actual, pues se ha dado más peso a impulsar una política petrolera que de gas, con lo que se abarata este último y desperdiciarlo no es mal visto. Repensando las alternativas, el uso del gas LP debería enfocarse en la industria química, que requiere un mayor poder calorífico en sus procesos; mientras que los hogares y negocios mexicanos podrían emplear gas natural, generando empleos con la construcción y el mantenimiento de infraestructura para transportar y distribuir el principal combustible que favorece la transición energética hacia un futuro con cero emisiones.

Desmitificar el uso del gas natural en el sector residencial y entre las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), depende de la agilización de

permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de favorecer la penetración del mercado, además de concentrarse en las zonas fronterizas y las urbes, por lo que buscar alternativas como las energías renovables resulta muy atractivo.
Durante el conflicto gasero, los principales afectados fueron los miembros de comunidades marginadas; es por eso que los subsidios focalizados en la energía solar y eólica deben ser una realidad a corto plazo. La introducción de paneles, calentadores y estufas solares provocan un ahorro de entre el 60 y el 100% del consumo de gas, diésel y petróleo en el hogar. A largo plazo, se favorecen las finanzas de la casa, se contribuiría con la mitigación del Cambio Climático y se beneficiaría la salud de los mexicanos al reducir los problemas cardio respiratorios derivados de la quema de biomasa y combustibles fósiles.
Resulta evidente que subsidiar o topar los precios del gas no es ni será una solución resiliente. Es necesario el desarrollo de proyectos que beneficien a los mexicanos para comenzar a atender la incapacidad de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por cubrir la demanda energética de un país en constante crecimiento y que debe responder al Cambio Climático, cada vez más implacable.
El mexicano de a pie debe trabajar de acuerdo con sus necesidades y usar las herramientas que posee, para luego definir la alternativa que mejor se amolde a su visión y presupuesto. El combate de la pobreza energética requiere de un proceso de adaptación que traerá consigo cambios, a nivel infraestructura y de mentalidad, que deben verse como una inversión y no como un costo, pues serán redituables en el mediano plazo.


Su componente principal, el metano, es 40% más liviano que el aire, es decir, se disipa en la atmósfera en caso de fuga, lo que reduce el peligro de explosión; en su estado original es inoloro y requiere de mercaptano para que el olfato humano detecte su presencia. Además, no produce envenenamiento al ser inhalado, ni es tóxico. Hablamos del gas natural.

Dicho hidrocarburo es imperceptible al ojo humano. Sin embargo, ha adquirido un papel protagónico en algunos hogares donde se utiliza para cocinar, secar la ropa o disfrutar de un baño caliente y su relevancia va más allá, pues hoy en día, es considerado como un energético de transición hacia una economía global más limpia basada en fuentes renovables.
En 2015, la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IEA e IRENA, por sus siglas en inglés, respectivamente) en su estudio “Perspectivas para la transición energética” profundizaron sobre la importancia del gas natural como el compañero perfecto para las energías renovables y la opción más sostenible hasta que alcancen un mayor desarrollo.
La combustión de esta fuente de energía provoca emisiones de CO2 más bajas que las de otros combustibles de origen fósil, lo que la convierte en un energético apto para la situación actual, en que el Cambio Climático amenaza la permanencia de la humanidad y la demanda energética no puede ser todavía cubierta totalmente por energía solar y eólica.
A decir de José García Sanleandro, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), las principales economías del mundo están transitando hacia energías más amigables con el medio ambiente en sintonía con las metas contra el Calentamiento Global.
“Es precisamente aquí donde el gas natural adquiere gran relevancia, al ser el combustible fósil más limpio frente a otros hidrocarburos como el diésel, combustóleo y el mismo petróleo” afirma en entrevista.
Hoy por hoy, “el gas natural es el combustible de origen fósil más limpio y más barato. Por ello, para una etapa de transición hacia un mundo descarbonizado y electrificado, es el aliado fundamental”, coincide, por su parte, Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El gas natural enfrenta una situación inédita frente a la emergencia climática. Hace 10 años se decía que dicho gas fungía como la solución temporal a la crisis medioambiental, en la medida en que podríamos reemplazar el carbón y el petróleo, que son altos emisores de gases de efecto invernadero, por gas natural que también genera contaminantes, pero en menor cantidad.
De acuerdo con Carlos de Regules, socio líder de Energía en la división de riesgos en Deloitte para América Latina eso es cierto pero tiene un límite, porque el gas natural, indudablemente genera una huella de carbono que no es nada despreciable.

“En el futuro, para que el gas natural pueda seguir jugando un papel prioritario en la matriz energética global tiene que emprender estrategias muy agresivas de descarbonización, es decir, limitar la huella de carbono asociada con su producción, transporte y distribución”, detalla el experto de la firma de consultoría Deloitte.

Durante las últimas dos décadas, el sector energético a nivel global se ha caracterizado por el crecimiento apresurado del gas natural como fuente de energía. En el caso de México, si bien, el hidrocarburo ha adquirido importancia dentro del mix, aún tiene un gran potencial de desarrollo.
En el país, el 70% del gas natural que se consume es importado y proviene principalmente de Estados Unidos (EU), en particular de Texas. Mientras que, el 30% restante se trata de gas producido en

territorio nacional y de ese porcentaje, la mayoría es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su materia prima.
La compañía de consultoría Deloitte en el documento “Gas natural en México. Oportunidades para su uso industrial y vehícular” destaca la necesidad de un marco regulatorio que potencie la inversión relacionada con este energético e impacte de manera favorable en la economía.


Óscar Ocampo del IMCO detalla que “desde la expansión de la red de ductos que comenzó, si no me equivoco en 2011, el país ha experimentado un auge impresionante. Las importaciones han crecido de una forma tremenda, que obviamente, se explica por el crecimiento de los yacimientos no convencionales en Texas; por ello, nuestro aumento en el consumo de gas natural es muy significativo”.
gas se desplomó derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial en México. De hecho, se encuentra en su nivel histórico más bajo. Actualmente ronda los 2 mil millones de pies cúbicos. No así la demanda que seguirá crecerá en sintonía con la recuperación económica, al tomar en cuenta su impacto mediambiental.
Datos de la IEA señalan que la tendencia al alza en la producción
En 2012 el consumo nacional de gas natural fue de aproximadamente 6 mil 700 millones de pies cúbicos diarios, en tanto de 2019 a 2021, la cifra fue de alrededor de 18 mil millones de pies cúbicos diarios, es decir, un 20% más. De acuerdo con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), la demanda en el segmento industrial va a crecer entre 2022 y 2036 más o menos 2 mil millones de pies cúbicos diarios; esto representa un incremento muy importante, que al mismo tiempo implica una serie de retos.
En ese sentido, Carlos de Regules proyecta que, en la próxima década, la demanda de gas crecerá 40% y la lógica apunta a que aún dependeremos de las importaciones porque, esencialmente, no existe un plan para desarrollar la producción del gas doméstico. La ronda de no convencionales que se lanzaría a finales de 2018 fue suspendida; con lo cual, todo el potencial no convencional del noreste del país incluyendo el norte de Veracruz se congeló.
Sin embargo, hoy la situación es fluctuante, la producción de
de gas natural, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se revirtió por primera vez desde 2009, al registrar una caída del 2% en comparación con 2019 debido al confinamiento por la pandemia.
“Esto se puede entender si tomamos en cuenta que las restricciones para contener los contagios derivaron en una disminución de la actividad industrial, lo cual era de esperarse, pero sin duda, la demanda crece año con año y creemos que así se mantendrá los siguientes años para los sectores eléctrico, industrial, petrolero, autotransporte, residencial y servicios”, considera José García Sanleandro.
Por ejemplo, de acuerdo con un estudio que realizó la AMGN en 2019, de 2000 a 2017, la demanda de gas natural en el país creció sostenidamente a una tasa promedio anual de 4.1% gracias al impulso que se le dio en el sector eléctrico.
En este periodo el crecimiento anual promedio de consumo en el sector petrolero fue de 0.79%, industrial 3.05%, eléctrico 8.51%, residencial 2.61%, servicios 3.77% y finalmente, autotransporte 17.57 por ciento.
Por otra parte, de acuerdo con la Prospectiva de Gas Natural 20182032 publicada por la Secretaría de Energía (Sener), la demanda de gas natural en el sector industrial aumentó en 54.2% de 2007 a 2017. Sobre todo, gracias a las ventajas competitivas que este combustible tiene frente a otros como el combustóleo, el diésel y el carbón.
Otra área de oportunidad para el gas natural, de acuerdo con García Sanleandro, es incentivar su uso a nivel vehicular. Alrededor de 54 mil autos utilizan gas natural vehicular, es decir, más o menos el 0.01% del parque vehicular, con lo que es evidente el camino que aún hay por recorrer.
En ese sentido, el uso del gas natural vehicular, además de beneficiar a los dueños del transporte público como taxis, combis, microbuses y camiones, ya que el costo puede ser hasta 50% menor que el de la gasolina; también tiene un incentivo ambiental ya que se combate la contaminación que resulta del transporte.
También está la posibilidad de generar hidrógeno a partir de gas natural. Esa puede ser una promesa muy interesante que no habría que dejar de lado, ni descuidar.
Para José García Sanleandro, presidente de la AMGN, el mercado de gas natural tiene muchas áreas de oportunidad en el país, por ejemplo, la gasificación del sur-sureste, una región a la cual, le urge el suministro de gas como detonador de un mayor desarrollo económico y social.
Para ejemplificar, menciona el caso del Bajío, que en 2018 registró un PIB per cápita de 36% cuando la media nacional era de 5% y tuvo una Inversión Extranjera Directa (IED) del 82% y la media nacional era de 21 por ciento.
“Para industrias como la automotriz, acerera, manufactura, minera, papelera, de vidrio y por supuesto la generación eléctrica, el uso del gas natural es indispensable para ser competitivas. En los últimos años los precios de este energético han estado en aproximadamente 3 dólares por millón de BTU, lo que sin duda, es un gran beneficio para el desarrollo dichos sectores”, comenta.

A decir del presidente de la asociación esto también se ve reflejado en las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que como sabemos, representan más del 90% de las compañías en el país y por ende, la mayor parte de la generación de empleo. “Para hoteles, restaurantes, tintorerías y tortillerías tener energía de bajo costo es la diferencia entre continuar con el negocio o cerrar”.
De acuerdo con Óscar Ocampo, del IMCO, la prioridad de la actual administración en términos de desarrollo ha sido el sur y sureste del país, y el mejor aliado para lograr insertar esta región en la cadena de producción de América del Norte, es el gas natural.
“Si no tienes acceso a gas natural en estas entidades no vamos a lograr que Oaxaca, Chiapas o el resto del sureste del país sean considerados estados norteamericanos en el sentido económico”, dice.
La Asociación Mexicana de Gas Natural estima que los estados que cuentan con la infraestructura y el suministro de dicho energético tienen un PIB manufacturero per cápita de hasta 50% sobre aquellos que no lo tienen y esto va de la mano también con el desarrollo social.
El año pasado la organización civil México cómo vamos publicó el “Índice de Progreso Social 2019” que mide factores como las necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar y oportunidades; nuevamente, los estados que ocuparon los primeros lugares son aquellos que tienen gas natural, mientras que los últimos son los que no lo tienen. Y esto se explica con las oportunidades que abre el gas natural para tener más industria y
por ende, generación de empleo que permite a las familias cubrir sus necesidades.
En estos momentos en que el país está en vías de recuperación tras el cierre de pequeñas y medianas empresas debido a la pandemia, es importante contar con un energético que impulse el dinamismo de la economía, principalmente en el corto plazo.
Aunque son las zonas urbanas, las que más consumen gas natural en México y el energético se ubicó como el tercer combustible en cuanto a preferencia con una participación de 8%, la proporción difiere cuando se evalúa geográficamente, es decir, si la localización es urbana o rural. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, en localidades urbanas el porcentaje de hogares que utilizó gas natural fue 10.2%, mientras que en las rurales fue apenas de 0.4 por ciento.
Escribir sobre gas natural, invariablemente requiere de reflexionar sobre el papel que tiene en la generación de electricidad. En ese sentido, los expertos coinciden en que las plantas de ciclo combinado son fundamentales para el desarrollo del mercado. De acuerdo con el estudio de Deloitte mencionado con anterioridad, el sector eléctrico demanda la mayor cantidad de gas natural en México. En 2017 utilizó casi el 55% de este combustible, muy por encima del sector petrolero (25%), industrial (19%) y restantes (2%). Y se espera que el consumo de este hidrocarburo dentro del sector eléctrico pase de 68% en 2017 a 77% en 2022.


El uso de gas natural en la industria eléctrica necesita de infraestructura de almacenamiento que impida interrupciones en el suministro, asociadas con problemas de abastecimiento debido a un desbalance entre la oferta y la demanda.
Por ello, los expertos señalan que se requiere desarrollar infraestructura y aprovechar los nichos de mercado en transporte y almacenamiento. Ello implica potenciar la industria de gas natural para impulsar la eléctrica a precios competitivos, pero manteniendo la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En Estados Unidos, la producción de gas natural ha aumentado de manera drástica y los precios han alcanzado mínimos históricos, debido principalmente, a la extracción de shale gas. Por ello, nuestro vecino del norte es el proveedor de gas natural más atractivo del mundo y México, dada su proximidad geográfica puede acceder a él a precios muy bajos.
No obstante, conviene poner el acento en que, si bien, el país cuenta con reservas, la infraestructura necesaria para su extracción, transporte y almacenamiento es limitada y condiciona los niveles de producción.
Carlos de Regules narra “hasta 2010 vivimos en un mundo de gran variabilidad en los precios del gas natural, eran altos y poco estables. No obstante, eso cambió radicalmente con la revolución de shale gas. De pronto comenzó a haber abundancia proveniente de fuentes no convencionales en Texas, Colorado y Pensilvania. Una oferta tan masiva le restó volatilidad a los precios”.
Para 2021, el mercado ha crecido cerca del 20%, lo cual es sumamente importante pues constituye un cambio de paradigma; y en términos de transición energética es una gran noticia, porque el gas natural es el energético con mayor relevancia después del petróleo, y lo vemos principalmente en el peso que tiene para el ciclo combinado y la generación eléctrica.
De acuerdo con Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, la CFE tomó la decisión correcta al ampliar de forma muy significativa la red de gasoductos; el más emblemático es, quizás, el ducto sur de Texas-Tuxpan, creado para aprovechar y sumar a México a la revolución de shale
urgente incrementar la producción doméstica, sin embargo, aunque el país tiene gran potencial, lo está subaprovechado.
Para que México pueda enfrentar el riesgo de suministro hay dos cosas en las que tendría que pensar: cómo reducir la exposición al riesgo de importación en Estados Unidos. Por ejemplo, abrir opciones para habilitar un mercado de importación de gas natural licuado y cuidar cualquier disrupción operativa.
“La estrategia de CFE de traer el gas de Texas y reconvertir algunas centrales de térmicas convencionales a operar a partir de gas natural fue muy afortunada. Ahora, el reto es transformar el resto de las plantas, por ejemplo las termoeléctricas, pasarlas de combustóleo a gas natural”, comenta para Energía Hoy.
El especialista se muestra confiado en que el mercado no va a hacer si no crecer, a pesar de la regulación y de las decisiones de política pública, porque es un nicho atractivo, además de una alternativa asequible y eficiente.
Un aumento en la oferta de generación eléctrica va a suceder a partir del gas natural. “Independientemente de si reactivamos las rondas o no, pues eso ya es una decisión de política pública, el mercado va a seguir creciendo, igual que la red de ductos; poco a poco se van a poner en marcha ductos que hasta el momento estaban detenidos por problemas sociales y permisos ambientales”, proyecta el experto del IMCO.
El gas natural es uno de los combustibles de uso más limpio e importante para el desarrollo y mejora en la calidad de vida de las personas; por ello, es prioritario dotar al sector de una regulación moderna, ágil y simétrica que permita competir al gas LP y al gas natural en igualdad de condiciones.

De acuerdo con Carlos de Regules para que el energético sea un indicador que detone desarrollo económico y social robusto debe conservar su precio accesible, ser confiable en el suministro y tener producción limpia.
A su vez, el experto dibuja un panorama sobre los retos que enfrenta el mercado de gas natural en México. “Se trata de entender el comportamiento del sector y proyectarlo a futuro, con respecto a la oferta y la demanda, la infraestructura, el estado de Derecho y sus riesgos climáticos”.

La historia podría contarse en cuatro tiempos: el primero es entender cómo el balance entre demanda y oferta se estrecha, por ello, se hace
“Prácticamente, todos los huevos de México están en la canasta de Estados Unidos, cualquier disfunción en ese sistema significa un problema mayor”, comenta De Regules.
De acuerdo con el socio líder de Energía en la división de riesgos en Deloitte “el estado de las importaciones no va a cambiar, al menos, no de manera significativa en los próximos 10 o 15 años. Por lo tanto, si vamos a seguir importando debemos definir qué tan confiable es el suministro”.
La posibilidad de desabasto en el corto y mediano plazo existe, pero el remedio también y se trata de ampliar las fuentes de importación y darle resiliencia al sistema de transporte con ciberseguridad, seguridad industrial y física.
El segundo tiempo tiene que ver, con cómo enfrentamos los riesgos de un potencial desabasto y qué hacer para diversificar importaciones. En ese sentido, Óscar Ocampo señala que el reto está en la infraestructura, “hay que completar la red de ductos y destrabar los que están congelados, como el ducto de Tuxpan-Tula, al cual le faltan tres km para concluirlo”.
En este rubro también es necesario replantear los derechos de servidumbre, de tal forma que los permisos municipales pasen de ser una indemnización o una compensación, a ser una renta que permita a los municipios construir una utilidad e ingresos a lo largo de toda la vida útil del proyecto.

Gracias al conflicto entre CFE y Fermaca, TransCanada, IEnova y Carso que sucedió en 2019, se evidenció que la parte municipal es un gran lastre de los procesos debido a que existen numerosas ventanas de extorsión y arbitrariedad.
“Para impulsar el potencial del país se requeriría reanudar rondas, asignar más bloques para anular las subastas e incentivar el desarrollo de campos no convencionales. Estamos hablando de infraestructura hidráulica. Hay un potencial importantísimo subexplotado por razones más ideológicas que técnicas o de medio ambiente”, profundiza Óscar Ocampo, del IMCO.
El tercer tiempo se centra en el marco regulatorio y el estado Derecho. Al final del día, para invertir en un proyecto se necesita de certidumbre y certeza jurídica que permita garantizar la concreción del mismo sin cambios arbitrarios en la regulación o en la legislación.
Sin embargo, comenta Ocampo “es algo que, en fechas recientes, el gobierno no ha dado. Al contrario, ha cambiado regulaciones de forma un tanto arbitraria en detrimento de los participantes privados del mercado, lo cual impacta la competitividad”.
La cuarta arista de la historia está en definir el desafío estratégico que tiene la industria del gas natural para su viabilidad en el futuro, tiene que ver con la crisis climática que enfrentamos y con las acciones a llevar a cabo para estar a la altura de la respuesta que requiere la emergencia medioambiental.
A nivel global, América del Norte es la región con mayor potencial cuando hablamos de gas natural, probablemente, solo rebasado por Asia. Dada su cercanía con EU, México tiene una oportunidad de detonar el mercado, sobre todo en el desarrollo de oportunidades para América Central. A decir de Ocampo, el país podría ser proveedor o bien, dotar de una ruta de tránsito para llevar el combustible a Guatemala, Honduras y El Salvador.

De Regules complementa, “México es el mercado número uno de gas natural en tamaño en América Latina. Aunque es necesario recordar que somos un mercado estructuralmente deficiatiario. Entonces, las oportunidades de colaboración con la región estarían, más bien, por el
lado de cómo hacer para llevar gas de la zona”.
En términos comparativos con países como Alemania y Reino Unido, México es un mercado de tamaño medio, pero, muy chico en realidad, con respecto a los principales como Estados Unidos, donde el mercado es 10 veces más grande; Canadá seis y China, cuatro veces.
“No jugamos un papel especialmente destacado en el comercio internacional de gas natural, salvo que somos, por mucho, el principal importador de Estados Unidos”, afirma De Regules.

Uno de los desafíos más importantes que afronta el planeta es el Cambio Climático. No obstante, la necesidad energética continúa creciendo debido al aumento de la población. Por ello, resulta fundamental unir esfuerzos para transformar el modelo de producción y de consumo de energía actual por uno más sostenible. Lograr una economía baja en carbono que sea capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad requiere de una transición en la que el gas natural puede jugar un papel relevante.
En ese sentido, dicho energético constituye la fuente de energía más competitiva y limpia para satisfacer las necesidades térmicas y garantizar la viabilidad económica. Ya que, en mercados dinámicos y con gran potencial de crecimiento de la demanda de energía, el gas natural permite atender al mismo tiempo las necesidades crecientes de servicios energéticos modernos y los compromisos de reducción de emisiones.
En México, en los próximos años vamos a ver un robustecimiento de la regulación climatica, particularmente, alrededor del metano. Entonces, cuáles son las acciones que hay que emprender para lograr dicha descarbonización.
A decir de Carlos de Regules debemos traducir a cero la quema de gas natural. Mitigar, reducir y controlar las emisiones fugitivas de gas natural, a través de todo el sistema de transporte y distribución.
Y finalmente hay que empezar a pensar en incorporar hidrógeno a la mezcla de gas natural, esto va a permitir reducir 10 o 15% de las emisiones asociadas de gas natural.
“En el corto plazo, es un tema de resiliencia de infraestructura e importaciones y en el mediano plazo es un tema más estratégico de descarbozación de la oferta de gas natural”, abunda.
Finalmente, a las empresas que forman parte de esta industria, les toca asumir que invertir en gas natural constituye un riesgo estratégico real que eventualmente se va a traducir en reglas y políticas climáticas más estrictas.
“Aquí y en China literalmente. El ritmo de esas políticas y regulaciones climáticas va a ir de país en país y de administración en administración”, concluye De Regules.
Hoy en día, más de 11% de los hogares en México utiliza leña para cocinar o calentar agua; y el gas LP tiene una penetración en el mercado de más de 79%, mientras que, el gas natural es usado únicamente por el 7% de la población.
Aunque son las ciudades, las que más consumen gas natural y el energético se ubicó como el tercer combustible de preferencia entre los mexicanos, la proporción difiere cuando se trata de una zona rural.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante 2017, en localidades urbanas el porcentaje de hogares que utilizó gas natural fue 10.2%, mientras que en las rurales fue a penas de 0.4 por ciento.
En entrevista con Energía Hoy, Alejandro Peón Peralta, director general de Naturgy México, describió esta situación como un área de oportunidad para las empresas, que a través de sus servicios buscan generar un mayor bienestar en las comunidades donde se encuentran ubicadas.

“Como parte de nuestra estrategia, y previo a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en Naturgy establecimos planes para que más usuarios estuvieran conectados en las zonas donde ya tenemos una red de distribución”, narra.
Asimismo, considera fundamental que más personas tengan acceso a los beneficios del gas natural, especialmente en contextos retadores como el que vivimos. Esto incluye a México, Monterrey, Toluca, zonas conurbadas y el Bajío.
Históricamente, la región del país con mayor crecimiento del PIB también ha tenido acceso al gas natural. Por ello, Naturgy México trabaja en llevar este desarrollo a los rincones del país que aún no cuentan con él.
El mercado en México tiene gran potencial, ya que el gas natural es un energético económico, confiable, competitivo y amigable con el medio ambiente. Además, gracias a sus precios brinda importantes beneficios al consumidor final en hogares, comercios e industrias.

En ese sentido, comenta el empresario “en Naturgy México estamos convencidos de que las personas pueden lograr mayores niveles de bienestar para reducir la desigualdad a través del desarrollo de sus negocios”.
Al margen de la pandemia, el balance de la empresa energética es positivo. Actualmente brinda servicio a más de 1.6 millones de clientes domésticos, comerciales e industriales, a través de una red de distribución de gas natural de más de 22 mil kilómetros en 52 ciudades del país.

“Una forma de promover desarrollo económico y alternativas para mejorar la calidad del aire en las ciudades es impulsar una transición energética hacia el uso de gas natural en todos los sectores”, afirma Alejandro Peón Peralta.

En la compañía están convencidos de que deben contribuir a esta transición y así lo han establecido en su Plan Estratégico global 20212025. Al respecto Peón Peralta afirma “ese es nuestro camino en México y ahí estamos enfocando nuestros esfuerzos”.
Desde hace 24 años, Naturgy constituye una empresa comprometida con el desarrollo y bienestar de México, en cada región en la que tiene presencia. Ha establecido un plan de inversión para los próximos años con objetivos claros para aprovechar la infraestructura que ha desarrollado desde hace más de dos décadas.
Sobre sus inversiones en el país, desde inicios de 2020 estableció un promedio de inversión de mil 500 millones de pesos anuales para los próximos años. “Ese es el plan que tenemos al momento, y que estaremos ejecutando en la medida que las condiciones operativas lo permitan y respetando los protocolos que nos marca la emergencia sanitaria”, comenta el director general de la compañía.
Además explica que el mercado mexicano es muy atractivo para las empresas, por factores como la composición poblacional, con una pirámide integrada por jóvenes en edad laboral y la participación del país en mercados de gran tamaño, como el de América del Norte.
“Hemos establecido un compromiso de inversión que atiende sectores empresariales y domésticos. En el primero, hay que destacar que el cuidado e impulso de las cadenas de valor es importante para el desarrollo del sector industrial y, consecuentemente, del crecimiento de usuarios de distintos servicios energéticos. Aquí nosotros crecemos
de la mano de la demanda de nuestros clientes empresariales”, abunda. Mientras que en el sector doméstico, se trata de una presencia orgánica, donde los usuarios residenciales pueden darse cuenta de las ventajas que tiene el gas natural y hacer la transición hacia este energético.
De acuerdo con Alejandro Peón Peralta “los usuarios y las empresas se están transformando, pero al mismo tiempo mantienen muchas necesidades. En Naturgy iniciamos un proceso de transformación, nos hemos vuelto más digitales, más ágiles y estamos más centrados en las necesidades de nuestros usuarios”.
Actualmente brindan el servicio de gas natural con los mismos estándares de seguridad y servicio que han establecido desde hace varios años, pero fortalecidos por las nuevas tecnologías. Desarrollaron la app Naturgy Contigo para que los usuarios tengan acceso a sus servicios, pagos, facturación desde sus teléfonos inteligentes.

Por último, en el tema de soluciones energéticas, se han convertido en un aliado de las empresas, al pasar de entregar el suministro de gas natural a evaluar sus necesidades de energía y acompañarlos en todo el proceso para lograr mejores resultados y un mayor aprovechamiento del suministro.

Naturgy México ha impulsado desde hace varios años, proyectos de gas natural vehicular, convencidos de que es una alternativa con beneficios ambientales para las ciudades y económicos para los usuarios.
“Participamos activamente y de forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales de Monterrey y de la Ciudad de México, para dar un mayor impulso a proyectos relacionados con el gas natural vehicular y así mejorar la competitividad en el transporte público y la calidad del aire en estas zonas metropolitanas”, concluye Peón Peralta.
ANALISTA INDEPENDIENTE DE ENERGÍA. LICENCIADA EN FINANZAS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO. CONSEJERA DEL IPADE Y FUNDADORA DE VOZ EXPERTA.

El comportamiento de los precios de los hidrocarburos a lo largo de este año, está definido por dos elementos fundamentales: por un lado, la economía global lucha por salir de la crisis económica, con China encabezando la recuperación y la demanda por diversos combustibles y materias primas. Por el otro, la oferta se mantiene limitada, en virtud a la caída de las inversiones de 2020 y a que la incertidumbre sobre la demanda de mayor plazo es una preocupación real para las empresas, quienes siguen definiendo el nuevo modelo de negocio que va a determinar la era post COVID.
Bajo estas circunstancias, México también vive una recuperación económica. Podemos discutir sus características, pero no hay duda que el regreso a la calle ha traído un crecimiento en el PIB en el primer semestre estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 7.4%, respecto del mismo periodo del año anterior1, lo cual ha repercutido de manera natural en nuestro consumo de energía.
He comentado en otras ocasiones que el 60% de nuestra matriz eléctrica depende del gas natural. Describí también en su oportunidad, los efectos de la crisis de febrero pasado en las cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y compartí mi análisis de las finanzas de dicha empresa del Estado, en particular por el régimen tarifario al que está expuesto actualmente. Pues a todo esto, hay que agregar la exposición al riesgo en los precios del gas natural, en particular para el invierno.
En su reporte semanal al 12 de agosto, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en
inglés) estima que los inventarios de gas natural en los EU, lleguen a noviembre por debajo del promedio de los cinco años previos. Ello resulta particularmente importante debido a que en este periodo debían alcanzarse ya los niveles pico, para atender la demanda estacional. Todo lo cual ocurre mientras la producción se mantiene bastante plana, (ligeramente por debajo de 2020) y las exportaciones continúan creciendo.

Es así como desde julio, los precios del gas natural en sus diferentes mercados (spot y futuros), se han colocado por arriba de los cuatro dólares por MMBTU. Si bien es cierto que la volatilidad es alta, también es una realidad que, mientras la economía se recupere, difícilmente volveremos a ver los niveles de dos dólares que vivimos antes de la pandemia, y que los diferenciales negativos de Waha se fueron para no volver.
Para México, como para diversos países latinoamericanos, el aprovechar su propio gas natural resulta una obligación. Hasta el momento, no es previsible la electrificación de todos los procesos industriales que lo consumen, y sigue siendo el combustible ideal para dar soporte a la penetración de la generación eléctrica renovable.
Pero este gobierno tomó la decisión de impedir toda participación privada en nuestros campos de gas, aún cuando su explotación no forma parte del plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Siendo así, mantendremos nuestra dependencia de las importaciones, por lo que más vale revisar la estrategia aplicable al invierno de 2021. No podemos darnos el lujo de volver a vivir otra crisis como la de febrero.
Para México, como para diversos países latinoamericanos, el aprovechar su propio gas natural resulta una obligación


in duda, una de las energías que ha causado más polémica a nivel mundial ha sido la energía nuclear. Por un lado, algunos expertos y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) han señalado a los accidentes nucleares y la gestión de los residuos como factores de riesgo de dicho energético.

Expertos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han insistido en que la energía nuclear es una de las más seguras por KWh generado y han resaltado su rol durante la transición energética, pues es considerada una de las energías más limpias debido a que al generar electricidad no emite emisiones contaminantes.
Aunque en ambas posturas existen claroscuros, lo cierto es que la energía nuclear está muy presente a nivel mundial.
De acuerdo con los últimos datos a diciembre del 2020 del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), hay un total de 442 reactores nucleares que se encuentran en operación. Además, existen 52 reactores en construcción y 67 planeados a nivel mundial, principalmente en China.
A pesar de ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha insistido en numerosas ocasiones que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio y asegura que la planta opera bajo los estándares mundiales de seguridad, pues la industria de energía nuclear es una de las más reguladas.
Sin embargo, esto no solo ha incrementado la desconfianza en la
Sin embargo, el organismo estima que también se han apagado 192 reactores en los últimos años, principalmente en Estados Unidos con 39 reactores desconectados, seguido de Reino Unido y Alemania, ambos con 30 y Japón con 27.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en 2019 la mayoría de los reactores se retiraron para cumplir con las medidas de política nuclear nacional, así como la regulación posterior a Fukushima, en Japón. En EU, los motivos se relacionaron a condiciones de mercado adversas y el término de operación de los reactores nucleares de potencia.
La IEA estima que la velocidad a la que se completan los nuevos proyectos sigue a la mitad de la requerida en el Escenario de Desarrollo Sostenible, por lo que se necesitará una capacidad nuclear de 15 GWe en promedio anualmente hasta 2040 para cumplir con ello.

Ya sean planes para desmantelar sus centrales nucleares o para construir nuevos reactores, los países se mueven bajo una política nuclear que busca analizar los riesgos de dicha energía, pero en el caso de México, no hay un panorama muy claro sobre el futuro.
Actualmente, México cuenta con dos reactores nucleares de potencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) y de acuerdo con datos de la IAEA, en 2020 la producción de energía nucleoeléctrica en el país fue de 10.86 TWh, lo cual se traduce en 4.9% del total de la generación de electricidad a nivel nacional.
En junio del 2020, la Unidad 1 cumplió 30 años de servicio y fue renovada por otras tres décadas más. Sin embargo, desde su puesta en operación comercial ha causado inquietud en las poblaciones aledañas, pues aseguran que existe un peligro inminente de un accidente nuclear o incluso señalan las malas prácticas que podrían llevarse a cabo dentro de la central.
No solo eso, existen investigaciones periodísticas y de ONGs que han señalado a la CNLV de operar en situaciones de riesgo y tener un problema con la gestión de los llamados residuos nucleares. Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace incluso recuerda que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) ha realizado visitas derivado de estas alertas.
CNLV sino en todo el sector de la energía nuclear. Ramírez asegura que para quienes están en contra, el tema se ha manejado con mucha opacidad.
“En el contexto mexicano uno de los grandes problemas es la falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de estos temas que resultan muy importantes e incluso, hasta peligrosos en algunos momentos, que nadie sabe y que lo único que nos dicen es que está todo bien y funcionando perfecto, pero después nos enteramos por medios de fuera que no es cierto”, asegura.
Al respecto, Raquel Heredia, presidenta de Women in Nuclear México (WINMX), señala que, en el país, la falta de acceso a la información en muchos temas, incluido el nuclear, ha provocado una desconfianza en las personas a pesar de que en muchas ocasiones dicha información está disponible.

“Dentro del mismo marco regulatorio de la operación de una central nuclear existen diferentes responsabilidades sobre quién tiene que mantener informado de las operaciones. Ciertamente, la central tiene que informar y para esto, hay un centro al que es posible acudir y conocer cómo opera. Es entendible que cuando se combina la cuestión política con la social, y si es una actividad que es operada por el gobierno, exista esta reticencia a confiar”.
Para quienes impulsan el desarrollo de la energía nuclear, además de la desconfianza, existen otros retos que el país debe tomar en cuenta para un potencial desarrollo en los próximos años.
La Dra. Lydia Paredes, presidenta de la Sociedad Nuclear Mexicana, plantea que el reto principal del país es el establecimiento de un
 RAQUEL HEREDIA, PRESIDENTA DE WOMEN IN NUCLEAR MÉXICO (WINMX).
RAQUEL HEREDIA, PRESIDENTA DE WOMEN IN NUCLEAR MÉXICO (WINMX).

programa nuclear que no solo busque la construcción de nuevos reactores nucleares, sino que vaya de la mano con el fortalecimiento de la industria nacional.
No obstante, para la Sociedad Nuclear Mexicana y WINMX el reto va más allá, pues la desinformación es quizá lo que más trabajo le cuesta a la industria enfrentar.
Los expertos en energía nuclear han observado en México una ola de desinformación y estigmatización en torno a dicha energía.
El Dr. Josué Leyva incluso considera que no solo la energía nuclear se enfrenta a una estigmatización, sino gran parte del sector energético enfrenta esta problemática. Ante ello, plantea que es necesario trabajar en la aceptación social de los proyectos energéticos y en su apropiación.
“Creo que nos hace mucha falta trabajar en la democratización de la energía, en la aceptabilidad y la apropiación de los proyectos energéticos”, recalca.
Al respecto, Raquel Heredia recuerda que la energía nuclear es global, pues requiere de la cooperación entre países para el intercambio de tecnología, la compra de combustible y sobre todo, la vigilancia de la misma.
“Poner una central nuclear implica que la industria nacional incluya proveedores de insumos para esa planta, también fortalecer los programas académicos de formación de recursos humanos en universidades, porque una planta requiere recurso humano multidisciplinario de diferentes ramas y que haya gente con formación de calidad. También requiere fortalecer la infraestructura de los institutos de investigación que son los brazos tecnológicos que tiene la Secretaría de Energía para contar con toda la confianza y el soporte para que este programa nuclear sea productivo y eficiente en el corto plazo”.

En ese sentido, la experta detalla que un reto es la opinión pública, pues la industria sin duda se ve influenciada por la decisión pública, como en el caso de Alemania, en donde la canciller Angela Merkel anunció la decisión de dejar la energía nuclear derivada de un descontento social.
“La opinión pública es el reto principal que tenemos que vencer, porque muchas veces se pone como objetivo los costos. Pero la recuperación viene muy pronto porque empiezas a producir energía 24/7 y en grandes cantidades”.
Heredia resalta que hay una parte de la población que no sabe que existe una central nucleoeléctrica en México, por lo que considera que es necesario normalizar los trabajos en energía nuclear.
Por su parte, el Dr. Josué Leyva, coordinador de la Ingeniería en Energías Renovables de CETYS Universidad Campus Internacional Ensenada, considera que es importante evaluar todas las tecnologías sin prejuicio, especialmente la energía nuclear. En ese sentido, menciona que el programa que tiene México es retador debido a la presencia de solo dos reactores nucleares.


“No es posible tener la demanda de empleos de oferta y demanda, pues todavía es muy baja. Pocas universidades tienen programas académicos de licenciaturas que tengan que ver directamente con energía nuclear. Mucha gente la estudia por amor al arte, pero realmente no existe un panorama laboral importante y creo que eso para el desarrollo del sector energético es trascendental. Tener un apoyo en sectores académicos, de investigación y desarrollo que pudieran hacer la energía nuclear mexicana más competitiva en comparación con otros países”, comenta.
A la par, el Dr. Leyva afirma que si bien el concepto de energía nuclear funciona, cuenta con otras áreas de oportunidad como la evaluación de riesgos, minimizar al máximo la probabilidad de accidentes y la gestión de los residuos.
“Tenemos que aumentar ese tiempo de vida, mejorar materiales entre otras cosas para incrementarlo, evaluar bien y entender que una planta nucleoeléctrica por esencia es un objetivo de seguridad nacional”, agrega.
“Normalizar a personas que van a hacer su trabajo, que lo hacen bien y después tienen su vida con familias o no. Es muy importante que lo veamos como lo que es, algo que nos ayuda a nuestras metas de generación limpia y a subsistir”.
Por su parte, la Dra. Lydia Paredes coincide en la gran influencia que tiene la percepción pública sobre la energía nuclear y afirma que es necesario tener un programa bien diseñado sobre cómo presentarle al público la energía a fin de generar confianza.
DR. JOSUÉ LEYVA, COORDINADOR DE LA INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES DE CETYS UNIVERSIDAD CAMPUS INTERNACIONAL ENSENADA.“Programas de divulgación de información clara, veraz, ágil, contundente y a diferentes niveles desde los tomadores de decisión política económica en el país, así como al público en general”.
Explica el caso de Francia, que actualmente genera el 70% de su electricidad a través de energía nuclear. La Dra. Paredes destaca que el país ha logrado esto debido a que ha trabajado en la percepción pública con precios bajos de la electricidad, una difusión correcta al público y la generación de empleo.
Para Pablo Ramírez, el gran problema de la energía nuclear en México se refiere a la gestión de los residuos nucleares, pues asegura que estos están activos durante miles de años y la solución que existe es enterrarlos.
“No es un problema de la energía, es un problema de la tecnología. Ahora mismo no existe una forma que sea económicamente viable para dar tratamiento a estos residuos. En Francia existen algunas plantas que se encargan de darle tratamiento, pero son mínimas, la gran mayoría de los residuos nucleares se entierran y de hecho, ha habido casos en los que se exportan”, comenta.
Pero en el caso de México, la experta menciona que los programas de difusión pública no han sido lo suficientemente amplios y convincentes en los beneficios que ofrece esta tecnología.
Por otro lado, parte de las dudas que existen en torno a la energía nuclear se relacionan con los accidentes nucleares. Eventos como Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, se han convertido en premisas para estar en contra del desarrollo de dicha energía.
A la par, el Dr. Josué Leyva coincide en que la gestión de los residuos está sujeto a una presión cultural muy importante, pues “todavía no podemos aspirar a tener un proceso adecuado de gestión de recursos radioactivos cuando no podemos gestionar los recursos de bajo nivel”. Es por ello que el académico insiste que las instancias o secretarías que se encarguen de esto deben ser muy cuidadosas y capacitadas, así como las empresas y proveedores que son parte del proceso.
La IAEA señala que una de las dificultades de la energía nuclear es “determinar y abordar las cuestiones tecnológicas pertinentes y en mantener cierta flexibilidad en la gestión del combustible nuclear gastado”. Para ello, el organismo asegura que fomentan la aplicación de buenas prácticas así como el intercambio de experiencias en la gestión de combustible gastado.

Pero, de acuerdo con los expertos, la industria es una de las más seguras. Incluso, algunas investigaciones publicadas en The Lancet y en el Journal of Cleaner Production muestran que al hablar de la tasa de muertes por TWh producido, la energía nuclear se encuentra por debajo de otras como los combustibles fósiles y la biomasa.
De hecho, los estudios muestran que si una ciudad funcionara solo con carbón, alrededor de 25 personas morirían prematuramente cada año. En el caso del petróleo, 18 personas; gas, tres personas; y en el caso de la energía nuclear, tendrían que pasar más de 10 años antes de que alguna persona muriera prematuramente.
Además, las expertas coinciden en la importancia de la regulación internacional que hay en torno a la energía nuclear, pues es una de las más estrictas a nivel mundial.
Heredia señala que si bien, en cualquier actividad humana se tiene un riesgo, la nuclear tiende a ser altamente regulada y todas las industrias deberían voltear a ver la serie de regulaciones que se tienen, como incluir dentro de sus costos un posible accidente.
“Dentro de la cultura nuclear existe un concepto que se llama defensa a profundidad, este concepto es como cebolla, la seguridad se ve en capas. Mientras más capas tenga y más robusto sea mi sistema de seguridad, es preferible y mejor. Por cada sistema que tengo, hay sistemas que lo respaldan en caso de que lo peor pueda suceder. Suena muy intenso, pero realmente en industrias de alto riesgo como puede ser cualquiera de las eléctricas queremos que consideren cuál es el peor escenario posible”, menciona.
Sin embargo, para Pablo Ramírez y el Dr. Leyva, la gestión de los residuos es la piedra angular que debe observarse en el desarrollo de la energía nuclear.
Sin embargo, acepta que los progresos logrados en la puesta de servicio de instalaciones de disposición final geológica profunda han sido lentos. Esto provocará que los sistemas de almacenamiento del combustible gastado deban mantenerse por tiempos más prolongados, incluso más de 100 años.
Raquel Heredia explica que al momento de hablar sobre residuos nucleares, es importante entender que existe una clasificación, los de alta actividad como el combustible gastado de los reactores; de media actividad como los residuos médicos y de laboratorio; de baja actividad, de algunos laboratorios y plantas; y otros más que con el tiempo pueden representar menos riesgo porque su actividad decae y se vuelven más estables.
Cuando se suele hablar de residuos nucleares, en realidad se hace referencia al combustible nuclear que es el que dura mucho tiempo. Una de sus características es que este combustible, tras retirarse del reactor, aún tiene energía que puede ser útil.
La Dra. Lydia Paredes señala que este combustible tiene una oportunidad de ser utilizado para la siguiente generación de reactores,
incluso en los actuales, pero apenas se implementa en el mundo.
“¿Qué es lo que hacen los países que todavía no tienen reactores de la cuarta generación en operación? Los almacenan y guardan el combustible gastado. Este tiene mucha energía por utilizar, no es un desecho, por eso nadie los entierra. Los estamos vigilando el tiempo necesario para que no se haga un mal uso y entonces se conviertan en combustible para la siguiente generación de reactores”, plantea.
La experta explica que ya se han realizado pruebas en algunos reactores pilotos donde se ha demostrado que lo anterior es seguro, rentable y tecnológicamente viable, por lo que espera que, en un futuro, la desconfianza ligada al tema de los residuos pueda disiparse.
Por otro lado, Raquel Heredia detalla que después de utilizarse, el combustible se extrae del reactor y se traslada a una piscina de enfriamiento, se deja un rato ahí a que baje su actividad para posteriormente llevarse a un almacenamiento en seco.
“Ahí se espera también otro tiempo, dependiendo de la regulación de cada país y lo que quiera hacer con el combustible. Si vamos a hacer una disposición final de este combustible existen los repositorios geológicos profundos; se trata de construir repositorios con ciertas especificaciones técnicas en diferentes partes del mundo y sabemos que es una zona donde no habrá cambios en la Tierra”.
Sin embargo, algo que se tiene que tomar en cuenta y que los expertos han apuntado, es que no se puede depender de una sola energía, ya sean energías renovables o la misma nuclear.
Al hablar de generación de electricidad existe un concepto llamado carga base, que es el nivel mínimo de demanda durante un periodo de tiempo. Las centrales que queman combustibles fósiles o las de energía nucleoeléctrica son consideradas de carga base, con la diferencia que esta última no emite emisiones.


Sobre estos repositorios, Heredia recuerda el caso de Oklo en África, en donde se encontró un mineral que emitió energía e hizo fisión de forma natural. “Los residuos se guardaron de manera natural, se dieron las reacciones, sucedió todo. Pasó tiempos en frío y ahora podemos ver que estos materiales se volvieron estables ahí. Este reactor natural ha sido clave para entender que los repositorios son seguros, ya ha sucedido y en la naturaleza”.
Además, Heredia plantea el caso de Francia, en donde reprocesan ya una parte del combustible, pues reitera que el combustible gastado aún tiene energía que se puede aprovechar.
“Sí hay soluciones a la cuestión de los desechos, el chiste es que nuevamente hay que hablar de ella, hay que entenderla y los gobiernos tienen que tomar la decisión. Si en la regulación de tu país no permites el reprocesamiento de combustible, entonces tienes que tener un repositorio geológico profundo, y eso ya es político”, apunta.
Pero para Pablo Ramírez esto no es suficiente y es necesaria una solución concreta, pues hablar sobre el desarrollo de energía nuclear va más allá de los aspectos técnicos, tiene que incluirse una discusión política, social y medioambiental.
Durante los últimos años, conforme se ha impulsado la transición energética a nivel mundial, se ha puesto a la energía nuclear sobre la mesa como un actor clave en este proceso.
Recientemente, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés), advirtió que la nuclear junto con el despliegue de otras tecnologías será fundamental para descarbonizar el sistema energético y cumplir objetivos internacionales.
Tan solo en Europa, esta energía proporciona 20% de la electricidad generada y el 43% de la generación con bajas emisiones de carbono. El organismo estimó que podría crecer 2.5 veces para 2050 y la demanda de generación nuclear aumentaría hasta seis veces para ese mismo año.
La Dra. Lydia Paredes explica que en el caso de las renovables, estas no pueden generar energía de manera continua debido a su variabilidad, por lo que necesitan un soporte o un respaldo y ahí es donde la energía nuclear entra en escena.
“Forzosamente necesitamos plantas carga base que generen energía de manera constante, una que genere carga media en periodos y otra en carga pico. Entonces la energía hidráulica y las renovables sirven para las horas pico. Pero para que tengamos energía eléctrica continua las 24 horas 365 días, necesitamos la combinación de plantas que generen de manera continua como bien sería la nuclear o las termoeléctricas con gas sumadas con las renovables que son pico. La transición energética lo que busca es que tengamos energía que no emita gases de efecto invernadero, por lo tanto los sistemas energéticos renovables y los nucleares son aliados, no se contraponen”, apunta.

Raquel Heredia, coincide en esto, y además apunta que aún falta más desarrollo tecnológico en cuanto almacenamiento energético para otorgarle un rol mayor a las energías renovables.
“Esta acción conjunta de la nuclear con las renovables ciertamente nos puede llevar a hacer un desplazamiento real de las fósiles y a una transición energética baja en carbono”, puntualiza.


Sobre el tema, la Dra. Paredes recuerda que en México, el tema de impulsar la energía nuclear inició durante la construcción de Laguna Verde. Sin embargo, tiempo después se descubrió un yacimiento petrolero importante a muy corta profundidad que podía extraer petróleo rápido, barato y en abundancia.
Pero el escenario es muy diferente ahora, pues en estos momentos el reloj camina más rápido y hay una presión internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
“Si queremos tener producción de energía eléctrica a costos competitivos con energías renovables y limpias, la energía nuclear definitivamente es una de las que debe tener un porcentaje mayor en este país”, destaca.
No obstante, para el Dr. Josué Leyva, la descarbonización no debe estar relacionada con la generación de energías más limpias. Para el experto, lo primero que se debe hacer es apelar a la eficiencia energética, pues a través de ella se puede lograr reducir la huella de carbono.
“El usar como estandarte la energía nuclear para reducir la huella de carbono requiere un análisis más profundo de todos los subprocesos y elementos que colaboran con ella. A nivel mundial es una cuestión muy discutida, hay países que han dicho que irán por la energía nuclear, pero hay otros que ya tienen más experiencia con reactores y dicen no, aún lo vamos a tener porque con poco material generamos energía eléctrica, pero tenemos planeado avanzar en otras fuentes de energía”.
Para lograrlo, asevera que es necesario adoptar un modelo en donde gobierno, Iniciativa Privada (IP), escuela y sociedad
comiencen a hablar de estos temas para que todos estemos de acuerdo, entendamos los riesgos y sigamos adelante. “Creo que nosotros tenemos que pensar en el renacimiento de la energía nuclear, no quitarla, pero cómo hacemos que renazca y que mejore”, agrega.

A pesar de ello, para Pablo Ramírez, aunque existiera un escenario ideal en cuestión de residuos nucleares, la energía nuclear no sería una opción, pues reitera que existen otras alternativas mejores y cada vez más avances importantes en términos de almacenamiento energético para afrontar la variabilidad de las energías renovables.
“Con lo que se está invirtiendo para generar más capacidad para la energía nuclear se pueden fortalecer las redes de transmisión, implementar proyectos de generación distribuida en comunidades, sobre todo las que están en altos niveles de pobreza energética. Se pueden implementar proyectos de micro hidroeléctricas u otro tipo de proyectos que le pueden dar mucho mayor diversidad a la matriz, que la pueden hacer mucho más resiliente y ayudar incluso a las comunidades a adaptarse al Cambio Climático”.
Sin embargo, Ramírez ahonda en una problemática que va más allá de si la energía nuclear es adecuada o no: las proyecciones de consumo de electricidad. La Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, proyecta que entre el 2018 y el 2050, el consumo de energía mundial crecerá casi 50%, liderado principalmente por Asia.
Es por ello que el experto señala que se deben pensar estrategias para reducir el consumo de electricidad, en lugar de cómo compensar esa alza que se estima, pues el modelo energético basado en un consumo ilimitado ya no es viable.
“Lo que tendremos que empezar a pensar es que la transición necesita forzosamente cuestionar temas de demanda. Tenemos que reducir la demanda de energía y los combustibles fósiles, pues ya están decayendo y buscar cómo vamos a sustituir este modelo y cómo lo vamos a hacer en el contexto de crisis climática que existe”, finaliza

ESTE DOCUMENTO NACE DEL ENTENDIMIENTO DE QUE LA ENERGÍA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD HUMANA Y QUE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD NO SERÍA POSIBLE SIN ELLA
1. Breve introducción sobre el origen del Cambio Climático 1.1. Introducción
Para que la energía pueda ser de utilidad se requiere de una serie de procesos que permitan que esté disponible en los hogares, fábricas y oficinas, para su uso. La administración eficiente y eficaz de la energía, desde su generación, distribución y uso final, lo podríamos incluir dentro del concepto de “gestión de la energía”. La humanidad está entrando en una etapa de la historia del planeta en la que la gestión de la energía se vuelve más compleja, particularmente, por los retos que representa el Cambio Climático (CC).

El fenómeno del Cambio Climático se ha acelerado en los últimos dos años causando temperaturas extremas nunca vistas en ciertas regiones del planeta; a todas luces el problema ya está sobre nosotros. Desafortunadamente, el CC sigue siendo un tema de discusión donde en algunos países se encuentra en el ámbito de la opinión y la política.
Sin embargo, no es un tema político, pertenece al ámbito científico. Tiene que ver con la ciencia de la atmósfera y de la física, simplemente si aumentas los gases que atrapan el calor en la atmósfera, incrementa la temperatura, así de simple. El último reporte (2021) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el AR6, pone de manifiesto que el CC ya está afectando a todo el planeta, que el problema está directamente ligado a la actividad humana y que sus impactos sobre el clima son ya irreversibles. Adicionalmente, especifica que los eventos de clima extremo irán empeorando cada año.
MAURICIO ALCOCER RUTHLING, JAIT GERMÁN CASTRO POSADAS, EDGAR GALICIA SILESDesde 1820, Joseph Fourier concluye que la Tierra tenía un efecto invernadero necesario para el desarrollo de la vida. Más adelante, John Tyndall, en 1860 identificó la molécula del CO2 como el principal factor responsable de acumular el calor en la atmósfera. En 1896, antes de la entrada del siglo XX, el científico sueco Svante Arrhenius ya había vislumbrado que un aumento en las concentraciones de CO2 iban a tener un efecto sobre la temperatura del planeta, fue el primero en calcular la capacidad de calentamiento que tendría un exceso de CO2. Ya desde entonces existía un entendimiento sobre la relación tan estrecha que existe entre la actividad humana y el calentamiento de la atmósfera.

El planeta siempre ha tenido fluctuaciones en el clima, resultado de cambios en los factores que lo determinan. Gracias a la información que tenemos de eras geológicas pasadas podemos realizar un estimado muy certero de cuál podría ser la consecuencia de concentraciones de 400 ppm de CO2 en nuestra atmósfera. ˚Las concentraciones actuales de CO2 están alrededor de los 415 ppm, la última vez que el planeta tuvo estas concentraciones de CO2 fue hace 3 millones de años, durante el Plioceno. Durante esa época, las áreas con vegetación eran muy distintas a las que tenemos hoy en día. No existían grandes áreas glaciales como el hielo sobre Groenlandia, por lo que el nivel del mar era entre 9 y 15 metros más alto que en el presente.

Es muy probable que no hayamos alcanzado un equilibrio térmico entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura del planeta. Sin embargo, las condiciones del Plioceno nos pueden dar una idea de lo que nos espera de continuar con las actuales condiciones atmosféricas (Burke, y otros, December, 2018).


Los ojos azules de los faraones egipcios se conseguían gracias a una gema que traían de la lejana Afganistán, el lapislázuli. Piedra opaca, compuesta de aluminio, silicato de sodio y sulfuro de sodio, de color azul oscuro y algunas manchas blancas (calcita) u oro (pirita). El lapislázuli fue utilizado en Egipto desde el período pre-dinástico para hacer cuentas, amuletos y escarabajos, y como incrustación en joyas, particularmente en los reinos medio y nuevo. Impresionaba tanto que hasta Plinio “El viejo” lo confundió con el zafiro. Osiris, Isis, Horus fueron algunos de los dioses “bendecidos” por esta piedra semipreciosa, mágica.

Los egipcios lo apreciaban porque les inspiraba el azul oscuro de la noche de los cielos y las motas de oro de la pirita, las estrellas. En otras palabras, era el mineral imagen de los cielos. Fue también el color de fondo de las pinturas de las tumbas en el Valle de los Reyes, provenía del valle de Kokscha, noreste afgano y, hasta el descubrimiento en Ovalle (Chile), fueron las únicas minas del mundo conocidas con esta gema. Actualmente se conoce en Birmania, Siberia, Angola, Canadá y Estados Unidos.
Qué decepción se llevarían los talibanes si supieran que Afganistán fue el proveedor de joyas y figuras de una religión anterior a la suya en miles de años y que no han podido destruir.
El lapislázuli se compone de tres minerales lazurita, calcita y pirita. La primera proviene del árabe lazud que significa cielo. Y hasta el descubrimiento de la azurita (que no es lo mismo) era la forma de pintar el cielo. Hoy día, este pigmento se fabrica de forma artificial, por lo que ha dejado de explotarse la gema con esta finalidad.



Miguel Ángel y otros aprendices de arte de la época como Boticelli fueron cautivos de su belleza y lo usaron masivamente en sus trabajos, por ejemplo en la Capilla Sixtina. De hecho, si tenemos en cuenta el total de la superficie usada en azul por estos genios su obra más monumental, la podríamos llamar la Capilla afgana.

Qué paradoja para los talibanes. Gracias a Afganistán se pudieron pintar figuras sacras humanas y dioses cristianos, imágenes de hombres y mujeres semidesnudos. El lugar donde nacen los papas católicos. Un azul muy diferente al del color de las burkas.
Eran mediados de los 70 y no sé por qué razón, pero siempre he recordado una conversación que tuve con mi padre. Arnold era un gran apasionado de la historia y la geografía y, aunque sus preferidas eran las culturas precolombinas, también tenía una mirada a Asia. Una tarde, estudiando el atlas y mapamundi le pregunté ¿y este país, Afganistán? me dijo:
“Los afganos son fiel reflejo de su orografía, las montañas los dividen en tribus y clanes. A veces amigos, la mayoría enemigos. Ya en tiempos de Alejandro Magno se conocía ese carácter marcado por su clima, días abrasadores y noches heladas. Si das a elegir para pasar la noche a un afgano con una manta o un rifle, eligen siempre el rifle”.
En marzo de 1898, Winston Churchill, de 23 años, publicó su primer libro, The story of the Malakand field force. En él, avanzó el mejor consejo dado hasta ahora sobre cómo una potencia imperial exterior debería tratar con un país como Afganistán. Planteó tres opciones: 1.-Retirarse por completo. 2.- Iniciar una gran operación militar hasta “pacificar y civilizar” la región y 3.- Un sistema de avance gradual, intriga política entre las tribus, de subsidios y pequeñas expediciones. Churchill admitió que esta tercera opción era indigna, sin embargo, no vio otra alternativa. El joven era mucho más sabio que muchos políticos actuales.
Los británicos aplicaron dicho concepto en China ayudados por Francia a finales del siglo XIX. Producían opio en las colonias asiáticas, incluyendo el Hindú Kush, y el narcotráfico. Los chinos no estaban dispuestos a permitirlo y se alzaron en guerra. Resultado, perdieron dos guerras contra el imperio occidental de la droga. Su precio fue la isla de Hong Kong y la península de Kowloon. De este negocio del procesamiento del opio, inventado por españoles y dominado por neerlandeses, se aprovecharon los portugueses consiguiendo quedarse con Macao.
En la Europa del Renacimiento, se molía la lazurita hasta un polvo fino, el pigmento llamado azul ultramar, ultramarina o azul marino.
¿Y te sorprende lo que pasa en Afganistán? Es el mayor productor mundial de opio y el cultivo creció en 2020 ¡El año del COVID-19! un 37 por ciento.
Pero hoy estamos aquí por otro motivo, el presente y futuro de la minería afgana, gran parte de ella, minería climática.
Después de la conquista de Kabul a manos de los talibanes, surge una miríada de preguntas. Sobre todo por los recursos mineros del país, una isla del tesoro llena de piratas. Los occidentales han (hemos) pensado que podemos recuperar la inversión en Afganistán gracias a la minería. Siempre sería mejor que el actual “modelo del opio”.
Según palabras de un ex-ministro de minería afgano, la verdadera pugna en su país no se libra por el control de territorios, ni capitalizar la producción de opio, ni cuestiones religiosas y nacionalistas. Sino por hacerse con los derechos de explotación de recursos minerales. Demos un vistazo a lo que indica el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) sobre sus recursos mineros. Y basado también en documentos de estudios geoestratégicos, ya saben, los de origen militar. Abramos la “caja de Pandora minera” de este espectro de minerales estratégicos.
estudio de geofísica con aviones.

6.- En 2007 realizaron otro de más profundidad con la generación 3D de cuerpos minerales.
7.- Los expertos exploradores americanos que habían trabajado en Irak se fijaron y fueron a Afganistán en 2009.
8.- El Pentágono dibujó la “Ruta del tesoro afgano” en 2010, valorado en más de 100 mil millones de dólares, información publicada en el New York Times.
9.- Hoy se calcula que parte de la isla del tesoro tiene un valor de 1 a 3 millones de millones de dólares. A ellos habría que sumar 60 millones de toneladas de cobre, 2 mil 200 millones de toneladas de mineral de hierro y vetas de aluminio, oro, plata, zinc y mercurio.
Empecemos por un breve repaso de la historia de exploración geológica del país:
1.- Los primeros estudios sistemáticos se realizaron en el siglo XIX, por parte de la India británica.
2.- Entre 1958 y 1977 fueron los soviéticos.
3.- En 1995 la Comisión Económica de la ONU publicó un informe sobre la geología y recursos minerales incluyendo 110 depósitos de oro.

4.- En 2001 las fuerzas internacionales recibieron del Centro Geológico Afgano la documentación “secreta” que había sido escondida tras la invasión soviética. De aquí la USGS publicó un inventario de mil 79 minas.
5.- En 2004, como parte de la reconstrucción del país, empezó un
• Cobre. Ya era conocido en la época de Alejandro Magno. Redescubierto por los soviéticos en 1974. La mina china Aynak con 60 millones de toneladas y grado mineral de 2.3%, casi cinco veces más que el cobre chileno, mexicano o peruano.
• Oro. Hay 11 provincias con recursos probados de este metal.
• Hierro. El yacimiento más conocido es Hajigak provincia de Bamyan, 60 mil millones de toneladas (Tn) cercanas a superficie. En total para el país, 2 mil 200 millones de Tn.


• Litio. En los lagos salados del oeste del país podrían tener las mismas dimensiones que los de Bolivia. Faltan por explorar seis provincias más con grandes posibilidades.
• Niobio (Columbio). Fundamental para la alta tecnología. Aparece mezclado con tantalio, cesio, rubidio, estaño y litio. ¿Se acuerdan del coltán? columbita y tantalita. Ya sabes, hablamos de tu celular.
• Berilio. Ocho yacimientos, uno de ellos con 12 mil Tn. De varios usos, como en la construcción de reactores nucleares.
• Cromo. En la provincia de Logar se cree que hay depósitos que
albergan 200 mil Tn de alto valor metalúrgico.
• Fluorita. Se estiman 9 millones de Tn en Bakhud, provincia de Oruzghan.
• Mármol. Billones de toneladas de gran calidad. Expertos creen que pueden rivalizar con los carrara italianos ¡Si lo supiera Michelangelo! Recuerden este nombre para un futuro: mármol onix amarillo, verde y marrón.
• Hidrocarburos. 600 millones de m3 de petróleo, mil km2 de gas natural y 200 millones m3 de gas natural líquido limítrofes con Tayikistán.

• Uranio. Al menos dos zonas en las que se estiman reservas serán importantes, pero hace falta un análisis más detallado.
• Piedras preciosas. Se cree que existen amplios depósitos de piedras preciosas y semipreciosas en Afganistán, como esmeraldas (se dice que son de “categoría colombiana”), rubíes, aguamarina, fluorita, kunzita, granate, zafiros, lapislázuli, topacio y turmalina, así como diferentes variedades de cuarzo (amatista).

• Tierras raras. En 2007, el USGS estimó en 1.4 millones de m3 de tierras raras en el sur del país. El armamento tecnológico actual no puede funcionar sin tierras raras. ¡Menudo botín!

que durará más que mil y una noches:
• Por una parte, tenemos a los propietarios de los terrenos mineros, los talibanes, que pasan del respeto por activos arqueológicos.
• Y por otro, con unos explotadores mineros chinos que pasan de lo que hagan los talibanes con los registros de herencia cultural de su país.
De este modo, una mina que necesitase años y años para conseguir permisos por impacto ambiental y cultural, ahora será “coser y cantar”.
En 2008, la empresa estatal China Grupo Corporación Metalúrgico acordó con el gobierno, la inversión de 3 mil millones de euros a cambio de explotar durante 30 años el yacimiento de cobre Mes Aynak, ofreciendo a cambio el desarrollo de diversas infraestructuras. Esta irrechazable oferta permitió a Pekín batir a otras ocho empresas de Australia, Rusia, India, Kazajstán, Estados Unidos y Canadá.
Posteriormente, se comenzó una campaña en contra de que China abra esta mina, alegando que su construcción puede destruir uno de los yacimientos arqueológicos más ricos. En las inmediaciones de la mina, a 30 kilómetros de Kabul, existe un monasterio de casi 2 mil años de antigüedad con estatuas budistas y otros 12 yacimientos menores. Este hecho dejó en punto muerto el proyecto. El gobierno talibán acelerará el proceso y en cuatro o cinco años, cuando en occidente se necesitan al menos 15, comenzará a producir los 11 millones de toneladas de cobre, que espera explotar en 25 años, lo que supone un tercio de todas las reservas probadas de cobre en minas de China.
China posee la clave del “ábrete sésamo afgano”. Y los 40 ladrones con barba, analfabetos entregarán todo el oro al “Bagdad y la nueva Sherezade”, que no es más que Beijing. Y Pekín, para no caer en el error occidental de otras guerras del opio, presionará para que reduzcan sensiblemente y abandonen este negocio.
No, no me refiero a Alí-Babá, la multinacional china de comercio electrónico, sino a la historia de Alí Babá y los 40 ladrones. Al pobre leñador persa de uno de los cuentos de la serie de “Las mil y una noches” que descubre la clave para abrir una cueva llena de tesoros. Nuestro Alí Babá es China. Comparte una pequeña frontera con Afganistán, llamada Corredor de Wakhan, de apenas 210 Km. Un lugar difícil para la construcción de redes de carreteras, sin embargo, su ubicación es crucial para la seguridad y la viabilidad del Corredor Económico China-Pakistán, una parte clave de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés).
China y Afganistán son un maridaje minero perfecto. Un cuento
La mayor parte de los minerales que hemos tratado aquí ayudan a acelerar la transición de una sociedad baja en carbono. Una minería muy climática pero poco social. Es la nueva paradoja que nos ha tocado vivir en este siglo convulso y extraño. No será social dentro de Afganistán, pero sí fuera del país, por la probabilidad de que, con el dominio chino se reduzca la producción de opio.
La minería afgana ha pasado de embellecer la cultura egipcia durante miles de años y permitir a Miguel Ángel pintar el azul celestial, a destruir la herencia cultural afgana; ya conocemos las actuaciones de sus primos barbudos en Irak y Siria.
Es un mundo complejo el que nos ha tocado vivir. Una realidad de geopolítica minera con grises, no de blanco o negro.
No sé si volveremos a disfrutar del lapislázuli afgano, pero siempre nos quedará en la memoria la sombra de los ojos de Liz Taylor y los frescos afganos de la Capilla Sixtina. Los barbudos amantes de lo ajeno, no conseguirán vencer. Lo importante ahora, es ayudar a los perdedores y, sobre todo, a las perdedoras de esta contienda.

“INGENIERO MECÁNICO, MBA, CON POSGRADOS EN GENERACIÓN DE POTENCIA Y GERENCIA EJECUTIVA. CINCUENTA AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ENERGÍA Y, PARALELAMENTE, TREINTA COMO PROFESOR UNIVERSITARIO EN ÁREAS AFINES. MUY COMPROMETIDO CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”
Suele decirse, no sin razón, que lo único constante en el universo es el cambio, hoy contemplamos, unos con satisfacción, otros, no tanto, el proceso de Transición Energética (TE) de combustibles fósiles (CF), quienes han dominado abrumadoramente durante siglos como fuentes de energía primaria (FEP), hacia otras menos contaminantes, más limpias, más sostenibles, renovables, fundamentalmente. Suele atribuírsele al Cambio Climático la razón de la TE, pero, ¿lo es o es solo el detonador?.
Decir que vivimos tiempos de cambio es un lugar común, tan común como común es el cambio mismo. Tal vez, lo que sí nos pueda sorprender hasta impactar, es la velocidad a la cual está ocurriendo, irrumpiendo, más precisamente, el cambio, la incursión de la novedad.
Tal es la velocidad del cambio que la generación actual apenas atisba un horizonte del pasado limitado a escasas décadas, ante la apabullante acumulación de acontecimientos que limita su capacidad de análisis de entornos temporales más amplios imprescindible para entender el presente. Para ponernos contexto, analizaremos la evolución del cambio en tres escenarios temporales diferentes.

En un contexto temporal muy amplio, condensemos los 4 mil 600 años de evolución, desde que se formó el planeta hasta hoy en día, en un solo año, es decir, en una maqueta de un solo año de tamaño, comenzando el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre, que represente el tamaño real de la evolución, 4 mil 600 años, citando los hitos más trascendentales, así:
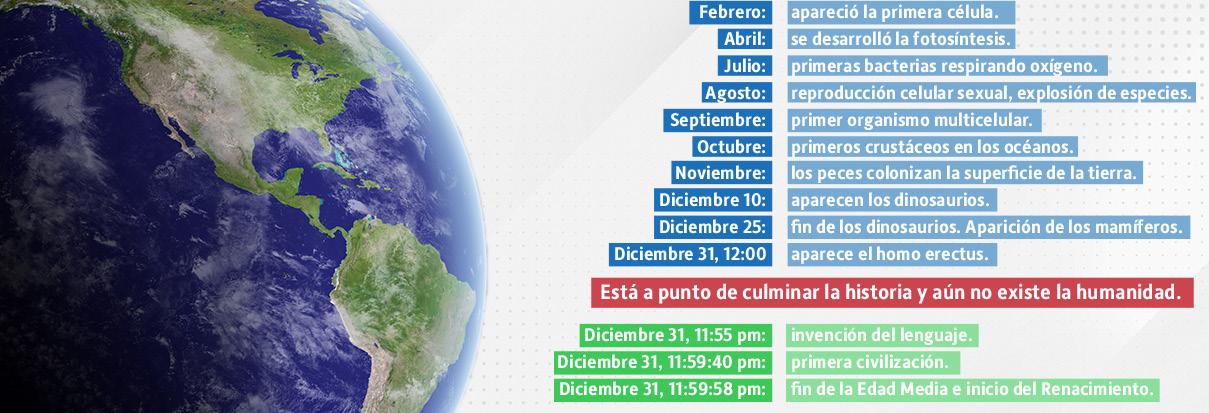
“LA
Toda la edad moderna, desde la hazaña de Colón hasta la primera revolución industrial, ocurre en un santiamén. Es ahora, en la edad contemporánea, cuando comienza la vertiginosa aceleración del cambio. La era del telégrafo, máquinas de vapor, ferrocarriles, vacunas, anestesias, antibióticos, automóviles, teléfono, aviones, radio, televisión, guerras mundiales, caída de los imperios, energía nuclear, armas de destrucción masiva, transistores, microchips, computadoras, viajes a la luna, exploración espacial, calentamiento global, internet, teléfonos celulares y crisis energéticas, entre muchos otros hitos, ocurre en un tiempo demasiado corto para ser medido. Qué duda cabe que se trata de un proceso de cambio acelerado, exponencial.
Algo similar ocurre en contextos temporales más modestos, como puede ser el caso del crecimiento del conocimiento de la humanidad. El economista Georges Anderla, por encargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), midió la tasa de incremento del conocimiento de la humanidad, en 1973, para ello, tomó como unidad de medida todo el conocimiento acumulado hasta el año 1 de nuestra era, asumiendo que el conocimiento comenzó con la invención del lenguaje escrito, a la humanidad le tomó 5 mil años obtener la primera unidad. Según el estudio, el proceso prosiguió de la siguiente manera:

Según este estudio la primera unidad tomó 5 mil años, doblándose el conocimiento sucesivamente, en períodos cada vez más cortos hasta que las últimas 64 unidades se adquirieron en solo seis años. Hoy en día, en plena explosión de la informática y las telecomunicaciones, con su enorme poder de divulgación, el conocimiento de la humanidad, seguramente, crece a un ritmo mucho mayor. De hecho, la empresa IBM junto con la Universidad de Harvard han estimado que el conocimiento de la humanidad puede estar cuadruplicándose diariamente (figura superior). Nuevamente, cambio vs tiempo obedece a una curva exponencial.


No obstante, el proceso de cambio acelerado no se remite a procesos tan fundamentales y entornos temporales tan amplios. A título ilustrativo, la siguiente gráfica muestra una serie de procesos de evolución bien disímiles entre sí, desde hechos tan trascendentales como el crecimiento de la población humana o el consumo de energía, pasando por la extinción de especies, CO2 en la atmósfera o construcción de represas, hasta otros tan triviales como el crecimiento de los restaurantes McDonald’s (Figura inferior. Fuente: ResilienceAlliance). Todos procesos de cambio exponencial.
Podríamos concluir, entonces, que el cambio, la novedad, tiende a crecer a ritmo exponencial, sea el entorno temporal de décadas, siglos o milenios e independientemente del proceso del que se trate.

Durante milenios, la madera (biomasa) fue la FEP dominante, durante el siglo XIX la reemplazó el carbón en el trono, este, a su vez, cedió ante el petróleo en el siguiente siglo y hoy en día el gas parece estar próximo a tomar el relevo según fuentes confiables como la Agencia Internacional de Energía (IEA)
La figura izqda. (fuente: C. Marchetti: “InfrastructureforMovementTechnologicalForecastingandSocialChange”) elaborada hace cuatro décadas, antes de la actual consternación mundial por el Calentamiento Global y actualizada posteriormente, ya advertía del proceso de reemplazo de FEP dominantes en períodos cada vez más cortos. Pareciera haber causas fundamentales subyacentes, que fijan lapsos de caducidad a cada FEP y promueve su reemplazo por otras cada vez menos groseras, más magras, más sutiles: de sólidos a líquidos, a gases, a ¿renovables? Visto el proceso histórico, natural, de reemplazo de FEP se plantea la duda de si el Cambio Climático es la razón fundamental de la TE o solo el instrumento.
Mas no nos conformemos con este solo hecho. El petróleo ha sido, y sigue siendo aún, la FEP por excelencia (fig. superior derecha), desde hace décadas. Durante su primer siglo vida sus precios han gozado de gran estabilidad, una portentosa “inmunidad” ante los acontecimientos mundiales, por traumáticos que estos hayan sido, y que tal privilegio haya tenido fecha de caducidad a comienzos de la década de 1970 con el embargo petrolero árabe como detonante poniéndole fin al armisticio (figura izquierda. Fuente: DeutscheBank).




Tal vez, un síntoma de la decadencia del petróleo como FEP dominante, sea el errático comportamiento de los precios durante las últimas décadas.
Si graficamos cambios de precios vs tiempo, en vez de precios vs tiempo como en la gráfica, sin duda obtendríamos una curva exponencial, una vez suavizada. Nuevamente, cambios someros al principio e intensos y acelerados, al final.
Ante estas sorpresivas y marcadas fluctuaciones de precios, expertos y analistas parten presurosos a buscar las causas, pues al mercado le urgen razones que expliquen los sucesos, y, por supuesto, las encuentran, aunque solo sean aparentes, “confortando” al mercado con la esperanza de que, una vez estas pasen, y pasarán, todo vuelva a la normalidad. Quizás la trampa detrás de estas expectativas, esperanzas, sea asumir, primero, que se trata únicamente de eventos “excepcionales, aislados” provocados por causas “puntuales, inconexas” y, segundo, que superada la “anormalidad” volveremos a la ansiada estabilidad de precios y, además, razonables. Lo cierto es que estos eventos “excepcionales” cada vez son más “normales”.
La figura derecha (fuente: MacroTrends) muestra algunas de las razones aludidas para explicar las fluctuaciones de precios durante el último medio siglo. Todas ciertas, mas, tal vez, solo la pistola humeante, causas que, a su vez, son consecuencia de otras más fundamentales.

Sin duda, hechos como el embargo petrolero árabe, la guerra de Irán-Irak, las dos guerras del Golfo y otros conflictos en Medio Oriente, las crisis financieras y sanitarias, etc., han tenido gran impacto sobre los precios del crudo durante el último medio siglo. Sin embargo, otros hechos, tan o más traumáticos, como: las dos guerras mundiales, la pandemia de gripe de 1918, la crisis financiera global de 1929, la guerra fría, las guerras de Corea y Vietnam, por citar algunos ocurridos previamente, no tuvieron tamaños impactos sobre el precio del petróleo.
Tal vez debiera considerarse la posibilidad de que estemos enfrentando un proceso compulsivo de cambio de FEP promovido por razones desconocidas, aún, y, por lo tanto, la manida discusión sobre las causas del Cambio Climático sería irrelevante y la TE ocurriría sí o sí.
¿Qué seguirá después? De continuar el proceso de cambio acelerado observado hasta la fecha, tal vez, el gas ceda antes de lo previsto ante las energías renovables y, quizás, solo quizás, estas lo hagan, a su vez, antecediéndose a los pronósticos, ante la fusión nuclear, fuente limpia e inagotable de energía, teóricamente al menos, cuyo primer reactor experimental entró en servicio en China hace unos meses. Fuentes especializadas prevén la evolución de la TE con petróleo y carbón declinando en favor del gas y las energías renovables creciendo rápidamente (fuente: IEA/DNV GL), aunque no debiera descartarse un proceso más acelerado, en especial, dadas las últimas alarmantes declaraciones (agosto 9, 2021) del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC)



El Calentamiento Global lleva años en boca de todos y, aunque ya estamos viviendo algunas de sus consecuencias, el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) puso la discusión en primera plana a nivel global.

El reporte confirmó que las actividades humanas que generan emisiones de gases de efecto invernadero ya calentaron el planeta 1.1 grados centígrados que, en gran parte, se producen al quemar carbón, petróleo y gas para obtener energía.
Lo aterrador: ya es inevitable que la temperatura siga en aumento.
Lo esperanzador: si los países comienzan a reducir drásticamente sus emisiones, el calentamiento se detendría en 1.5 grados centígrados en los próximos 20 años.
La amenaza: si fracasamos en ese esfuerzo, la temperatura mundial podría pasar a 3, o incluso 4 grados centígrados.
¡Atención, México! Por nuestra posición geográfica, somos uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos:
• El Instituto Nacional de Cambio Climático (Inecc) clasificó al 20% de los municipios del país (2 mil 456) como de muy alta o alta vulnerabilidad.
• El Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman que siete de cada 10 personas en México estamos en riesgo, con pérdidas que llegarían a costar hasta 71% del PIB.
No todo son estimaciones. Que las noches sean cada vez más calientes en México es uno de los efectos que ya impactan. El gobierno reconoce que de 2001 a 2013, el aumento de la temperatura afectó a 2.5 millones de personas, los costos económicos ascendieron a 338 mil millones de pesos y que, en el último siglo, las temperaturas aumentaron en promedio 0.85 grados centígrados. Ha dejado de llover en el sureste mexicano, aumentaron los huracanes, las sequías, los deslaves, las temperaturas extremas, las lluvias torrenciales, las inundaciones e incendios.
10 mexicanosJULIA GONZÁLEZ ROMERO CONSEJERA EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES EN GONZÁLEZ CALVILLO. ABOGADA POR EL ITAM Y MAESTRÍA EN DERECHO POR LA UNAM.
La transición hacia la generación de energía limpia ya no es opcional. México emitió 683 millones de toneladas de CO2 en 2015

La transición hacia la generación de energía limpia ya no es opcional. México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono en el 2015. De este total, 71% fueron producto del sector energético.

De las casi 485 millones de toneladas de dióxido de carbono que emite el sector energético, 36% corresponde al transporte, 34% a la generación de energía eléctrica y refinación, 13% a la manufactura y construcción, 8% a otros sectores, 7% a fugas de petróleo y gas natural y 2% a minería y manejo de carbón. Resulta claro, clarísimo, que para reducir las emisiones es necesario tomar acción en el sector transporte y en la generación de energía eléctrica y refinación.
Distintos actores entran al quite. El vínculo entre la energía eléctrica y el Cambio Climático ya ha sido señalado por distintas autoridades que, curiosamente, no son las tradicionales por tratarse de órganos no especializados en temas medioambientales.
La primera novedad es la ratificación por parte del Senado mexicano y posterior entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en abril 2021, con el que México busca equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. Distintos actos
gubernamentales ya han sido declarados inconstitucionales por potenciales daños al medio ambiente y falta de consulta previa a las comunidades, lo que nos indica que no hay vuelta atrás.
Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer en su 2º informe trimestral “que la industria eléctrica es el medio para lograr menores tarifas e impacto ambiental” y la falta de competencia en el sector, además de impactar negativamente al medio ambiente, pone en riesgo los compromisos internacionales hacia la transición de generación de energía limpia contraídos por el Estado mexicano.
Por último, el juez segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, al dictar sentencia en el juicio de amparo en contra la Ley de la Industria Eléctrica, hizo hincapié en que la industria de energía eléctrica y el Cambio Climático son un binomio indisociable, dos caras de la misma moneda y, por tanto, “la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en la lucha contra el Cambio Climático debe ser una prioridad para el Estado”.
El Cambio Climático no es ciencia ficción y las acciones que tomemos hoy para reducir los gases de efecto invernadero, definirán el futuro de la humanidad. Mientras más le entremos al tiro, mejor.


El acero es considerado uno de los materiales más importantes a nivel mundial, pues está presente en la gran mayoría de los artículos que consumimos, desde los cubiertos de cocina hasta en los electrodomésticos y maquinaria.
Sin embargo, su producción tiene un impacto muy fuerte en el medio ambiente, ya que de acuerdo con una investigación del Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Aalto en Espoo, Finlandia, el sector es responsable de alrededor del 7% de todas las emisiones de CO2 derivadas de la actividad humana.
Se prevé que la producción de acero crezca entre un 25 y 30% para 2050, por lo que es necesario realizar recortes significativos para hacer frente a los retos del futuro, estableció la investigación.
Cada vez más empresas han buscado impulsar un nuevo concepto que es clave para la descarbonización de la industria: el acero verde. Este es un enfoque basado en el uso de las energías renovables y limpias para producir acero, pues se eliminaría el uso del carbón y minimizaría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
De acuerdo con Alberto Vargas, gerente de Administración Ambiental de ArcerlorMittal México, en el país existen retos importantes al hablar del acero verde.
“México no está ajeno y se suma a la importancia de este desarrollo, donde la transición energética busca migrar hacia una economía más sostenible por medio del fomento a la eficiencia energética, el uso de tecnologías amigables con el ambiente, así como el de energías limpias y renovables”, comenta.
Vargas explica que entre los principales está el contar con infraestructura suficiente para la producción y distribución de energías limpias a costos accesibles; tener políticas públicas que promuevan el consumo de acero que certifiquen su producción a través de tecnologías con menos emisiones de CO2; y restringir importaciones de acero con mayor intensidad en emisiones.
“La producción de este tipo de acero requiere de la implementación

de una combinación de varios aspectos, como lo es la aplicación de nuevas tecnologías, cambios en las regulaciones ambientales, ajustes de precios en los energéticos y también la innovación de las empresas, por lo que esto nos representa un desafío que de forma conjunta tanto gobiernos como empresas deben enfrentar para caminar en el rumbo correcto de la mejora en materia ambiental”, detalla.
Además, Vargas apunta que sin duda la producción del acero verde marcará un hito en el sector debido a las inversiones y cambios tecnológicos junto con los esfuerzos adicionales para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el ambiente y económicamente sostenibles.
Desde ArcelorMittal, el gerente de Administración Ambiental asegura que tienen una meta de reducción en las emisiones de CO2 para 2050 y alcanzar la neutralidad de carbono en sus plantas europeas para esa fecha, así como realizar actividades para impulsar la transición al acero verde.

Como parte de su compromiso con la sustentabilidad, en sus plantas europeas, la compañía minera y siderúrgica lleva a cabo los primeros pasos para la implementación de nuevas tecnologías basadas en el uso del hidrógeno para la eliminación de combustibles fósiles. A nivel México, buscan impulsar proyectos de eficiencia energética que impacten en la disminución de GEI. De manera global, la empresa tiene en proceso de estudio de factibilidad de una serie de proyectos para el desarrollo del acero verde.
Recientemente, obtuvo la certificación ResponsibleSteel en sus plantas en Bélgica, Luxemburgo y Alemania, la cual evalúa los procesos de producción que cuenten con una amplia gama de normas sociales, ambientales y de gestión empresarial.
“Este tipo de certificaciones juegan un rol muy importante en las empresas productoras de acero, ya que con ello demuestran cómo sus sistemas de gestión están en el camino correcto para demostrar la conformidad con los requisitos legales, y el compromiso de la institución para mejorar constantemente en su desempeño ambiental y social”, puntualiza Vargas.
En el caso de México, la empresa fue reconocida por la Asociación de Normalización y Certificación A.C (Ance) en la categoría de sustentabilidad y en 2018 se unió al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que les permitirá entrar este año a un esquema de suministro de energía eléctrica producido por una planta de ciclo combinado de gas natural.
Sobre el futuro de la sustentabilidad en la industria, Alberto Vargas afirma que impulsarla sumará procesos más eficientes que son parteaguas para cualquier sector.
“Un efecto trascendental en el futuro del sector siderúrgico es el uso de hidrógeno producido de fuentes renovables como alternativa en los procesos de transformación del hierro en acero para la sustitución del uso de los combustibles fósiles, por lo que es necesario trabajar en la investigación y desarrollo”, concluye.
Quizá la mayor lección que hemos aprendido de los últimos 18 meses ha sido la de romper paradigmas, lo que funcionó hasta hoy, no va a funcionar en el futuro; lo anterior aplica en todos los ámbitos desde el personal, hasta las relaciones entre los países. El mundo cambia de manera acelerada y la forma en que nos enfocamos al mercado también necesita cambiar.
La disponibilidad de información, así como el acceso a la tecnología y los factores geopolíticos, han incidido de manera muy significativa alrededor del mundo y, como lo señala el ESADE1 nos encontramos en una encrucijada: “la insatisfacción ciudadana generalizada sacude la política de muchos países y de las relaciones internacionales, ya que el valor económico generado por la globalización no se ha compartido de manera suficientemente inclusiva, y la pandemia de 2020 ha empeorado la desigualdad en muchos países; el comercio convencional de bienes y servicios se estanca mientras crece el componente intangible de la economía mundial; resurgen las preocupaciones sobre la estabilidad financiera a medida que las acciones para hacer frente a la pandemia de 2020 han dado lugar a importantes aumentos de la deuda soberana... y más.”
Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué puede seguir hacia adelante? ¿cuáles son los mayores retos que tendremos que asumir? ¿qué oportunidades podrían surgir? ¿cómo trabajar sobre una estrategia de cara a un futuro tan incierto?
Los autores comparten una herramienta de gran ayuda para transitar la incertidumbre, planteando distintos escenarios que resultan de la evolución de los impulsores del cambio y que darán forma a la dinámica socioeconómica y al futuro de los mercados en los que se desenvolverán las empresas, de ahí la importancia de conocer las distintas posibilidades para contemplarlo en la visión estratégica hacia la siguiente década.
La dinámica socioeconómica y la recomposición de los mercados estará definida por premisas básicas que giran en torno a la evolución de factores demográficos, digitalización y Cambio Climático; a su vez, incertidumbres esenciales a nivel internacional, nacional, tecnológico y


La sostenibilidad se vuelve un imperativo estratégico, independientemente del escenario que se presente hacia adelante

social se exploran para evaluar distintas posibilidades que presentarán a las empresas retos y oportunidades potenciales.
En un artículo publicado por los mismos autores a principios de este año2 se profundiza en cómo podrían desarrollarse distintas dinámicas socioeconómicas y políticas durante los siguientes 12 años y los elementos que definirían cuatro distintos escenarios económicos en los que se desarrollarán las empresas:
1.- Un mundo a la deriva. Si se profundiza la división geopolítica, el crecimiento económico se frenará de manera importante y los flujos comerciales también, impactando en los patrones de consumo.
2.- Un mundo en cambio. Se rompen paradigmas, predominan alianzas cambiantes y hacia el inicio de la siguiente década, la economía mundial recupera el ritmo de crecimiento previo a la pandemia.
3.- Un mundo que fluye. No hay enfrentamientos y las relaciones internacionales transitan a la multipolaridad, la economía mundial se encamina a un crecimiento sólido; el comercio internacional juega un papel fundamental y alcanza niveles sin precedente.
4.- Un mundo en crecimiento. A cambio de pagar altos costos,
finamente se reconoce el beneficio de la colaboración y de los mercados abiertos. El comercio interregional se recupera y resurgen cadenas de suministro mundiales.
Evidentemente los distintos escenarios vislumbran panoramas muy dispares para las empresas que implican riesgos y oportunidades que deben ser considerados en la planeación estratégica hacia el 2030.


En este marco, la sostenibilidad se vuelve un imperativo estratégico independientemente del escenario que se presente hacia adelante. Cada vez un mayor número de organizaciones han buscado contemplarla en su planeación, no obstante, son pocas las empresas que se han encargado de implementarla en la operación, organización y cultura. Aterrizar una estrategia de sostenibilidad en la empresa implica tomar decisiones y actuar en todos los ámbitos, desde orientarse a nuevos negocios con bajas emisiones de carbono hasta el cambio de mentalidad y compromiso de líderes y colaboradores.
En los siguientes números abordaremos la sostenibilidad desde una perspectiva práctica y para ser implementada en la estrategia, la operación, la organización y la cultura de las empresas.
1 Rueda, Enrique, Saz-Carranza, Angel, & Virgós Tirso; Navigating an uncertain world: Building blocks for 2033 scenarios; EsadeGeo Working Paper; October, 2020 LUIS SERRA
ASOCIADO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INICIATIVA DE ENERGÍA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY.
LUIS SERRA
ASOCIADO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INICIATIVA DE ENERGÍA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY.
A estas alturas del partido es difícil encontrarse ya con un interlocutor serio que ponga en duda la existencia del Cambio Climático. Las evidencias científicas aterrizan en la cotidianidad y se observan sucesos como las inundaciones de julio pasado en Europa, principalmente en Alemania, y en la provincia de Henan en China. Dichos eventos sumaron poco más de 500 muertos y, tan solo en Alemania y China, requerirán casi 50 mil millones de dólares para resarcir los daños económicos que provocaron. En contraste, México experimentó un primer cuarto de año con sequía en el 85% del territorio nacional.
El Cambio Climático está ocurriendo ante nuestros ojos y su impacto se sentirá más rápido de lo anticipado. Eso es lo que, desafortunadamente, nos recuerda el sexto reporte sobre la evaluación de la actividad humana en la transformación de nuestro medio ambiente, que lanzó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en la primera quincena de agosto. Desde el último reporte publicado en 2011, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando. Las consecuencias se apilan en acontecimientos con impactos negativos en los sistemas productivos, la salud de las personas, flora y fauna, así como en flujos migratorios sin precedentes.

Adicionalmente, el reporte es claro en establecer que la humanidad es la responsable y que el tiempo para no experimentar efecto alguno ya se agotó. La buena noticia es que, justo, somos capaces de frenar el alcance que a lo largo del siglo XXI puede tener la actividad humana en el medio ambiente.
Una fruta madura consiste en acelerar la incorporación de energías renovables, pero hay una clara tensión entre el corto y largo plazo. Esto es, entre asegurar la capacidad de los sistemas energéticos para reaccionar con prontitud ante cambios rápidos en el balance entre oferta y demanda de energía, así como establecer un ecosistema que facilite las inversiones requeridas para el suministro limpio, incluyente y asequible de energía. Como reconoce la Agencia Internacional de Energía, liberar esa tensión conlleva una cierta dirección de política energética y diseño acorde de los mercados.

acelerar incorporación de energías renovables para frenar el Cambio Climático
Como ciudadanos, lo menos que podemos hacer es exigir a nuestras autoridades lo que es mejor para todos
Dentro de los objetivos de transición energética en el corto plazo, es decir, hacia 2030, se contempla la reducción de la intensidad energética en al menos cuatro puntos porcentuales por año, así como cuatriplicar las adiciones de capacidad instalada de energía eólica y solar fotovoltaica. Más allá de las filias y fobias del Gobierno federal de México, esto representa un reto en la arquitectura del Sistema Eléctrico Nacional. Y no por los argumentos falaces que con frecuencia arrojan los altos servidores públicos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de las energías renovables. La verdadera área de oportunidad está en dotar a nuestro sistema eléctrico de flexibilidad.


Esa flexibilidad, contrario a lo que pudiera identificarse, no implica desacelerar en la inversión de otras fuentes de generación eléctrica limpias. En mi columna pasada expliqué la necesidad de reforzar la participación de la energía nuclear en el portafolio energético, pero también es imperativo reforzar la del gas natural o de fuentes hidroeléctricas en algunas regiones del mundo. Además, deben establecerse y respetarse los mecanismos que faciliten la integración de los recursos de demanda controlable y sistemas de almacenamiento. Esto, de nuevo, no es prioritario para la política energética de la administración actual.
Lejos de las motivaciones políticas, ¿por qué el modelo centralizado y vertical al que quiere retornar el gobierno actual de nuestro país no es adecuado para acelerar la incorporación de energías renovables? y ¿por qué el grupo de tomadores de decisiones de la presente administración no comulgan con las energías renovables?
En corto, porque la filosofía de la austeridad también llega a su visión sobre las decisiones a tomar ante las opciones tecnológicas disponibles e incertidumbres que no pueden caracterizar. El mundo que conocen es uno donde el suministro eléctrico es responsabilidad de un monopolio verticalmente integrado que provee servicio a través de generación eléctrica despachable y que controla las redes de transmisión y distribución.
No es poco frecuente escuchar las quejas de directivos de CFE o Cenace respecto al nulo valor que agregan las energías renovables en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Y es que en su mundo, la inercia provista al sistema estaba dada por rotación mecánica en generadores bajo control manual, contrario a la conexión digital que ahora prevalece en los sistemas modernos con alta incorporación de generadores asíncronos de energías renovables. Por último, en su mundo, la regulación de tarifas debe estar encaminada a crear un alto nivel de confianza para que el monopolio cubra los retornos a las inversiones que realiza.
Ese rechazo a las energías renovables evidencia un repudio también hacia la digitalización, ya que un sistema con alta participación de energías renovables es descentralizado e involucra una reconfiguración digital. Por supuesto, no se trata de algo menor. Los sistemas eléctricos se caracterizan por rasgos que dimensionan la complejidad inherente en su manejo: dan servicio a requerimientos en tiempo real y bajo la expectativa de una alta disponibilidad; presentan una interdependencia que ocasiona efectos cascada; y, está compuesto por un portafolio de tecnologías diferentes cuya vida útil es amplia.

Esto significa que, en efecto, no es sencillo en lo absoluto, mantener la confiabilidad, seguridad, calidad y continuidad de un sistema eléctrico donde confluyen generadores análogos y digitales. Pero la decisión no debe ser dar la espalda a las energías renovables en aras de no modificar la arquitectura del sistema eléctrico, sino exactamente lo contrario.
No obstante, tal reconfiguración no sucederá sin establecer con claridad una ruta para atender una amenaza adicional: los ciberataques a infraestructuras estratégicas. Esa necesidad ha estado presente ya por un par de décadas, y cada vez resulta más complicado hacerle frente, en virtud de la falta de un esquema de cooperación internacional más robusto al provisto por el convenio de Budapest.
Uno de los grandes beneficios de la incorporación de energías renovables y la digitalización de los sistemas eléctricos es el empoderamiento de los actores que confluyen en el sistema eléctrico. En lo particular, los consumidores cuentan con la posibilidad de dejar ser solo eso para convertirse en generadores. Sin embargo, el acceso a tecnología y bajos niveles de educación digital podrían representar
barreras de entrada para ciertos sectores de la población en nuestro país. Y la captura de los beneficios completos del manejo de la demanda por parte de los individuos por medio de ajustes de su consumo en tiempo real requiere cierto nivel de sofisticación en su entendimiento de las distintas opciones en el mercado. Esto, de nuevo, conlleva un ejercicio regulatorio transparente y de divulgación pública sobre las diferentes tarifas, algo que no es del agrado de la CFE.
La política energética actual en México ha facilitado la presencia de apagones y otro tipo de afectaciones al suministro del servicio eléctrico. Aquellos países que no consideren la continua actualización de su esquema institucional con el fin de crear condiciones para la adecuada incorporación de fuentes renovables, afrontar amenazas climáticas en la infraestructura física del sistema eléctrico o repeler ataques cibernéticos, están condenados a no procurar seguridad energética para sus habitantes. Para nuestro infortunio, esa continua actualización recae en gran medida en un organismo regulatorio independiente que tome decisiones con criterios técnicos, algo con lo que por el momento no contamos.
México no cumplirá los compromisos a los que se sumó a través del Acuerdo de París. El Cambio Climático y sus efectos son independientes de las ideologías, las agendas políticas y los caprichos y vendettas personales. En nuestras manos está la última oportunidad. Como ciudadanos, lo menos que podemos hacer es exigir a nuestras autoridades lo que es mejor para todos. Acelerar el esfuerzo en la incorporación de energías renovables en nuestro sistema eléctrico no está exento de retos, pero no podemos darle la espalda a la gran oportunidad que nos queda.
 MARÍA JOSÉ TREVIÑO DIRECTORA GENERAL DE ACCLAIM ENERGY MÉXICO, CONSEJERA DE WEN Y COX ENERGY
MARÍA JOSÉ TREVIÑO DIRECTORA GENERAL DE ACCLAIM ENERGY MÉXICO, CONSEJERA DE WEN Y COX ENERGY

Los bonos verdes se han convertido en uno de los instrumentos financieros con mayor crecimiento en un mercado global equivalente a casi 130 trillones de dólares. Según el Climate Bond Initiative, en los últimos años, este segmento en particular, llegó a su récord de 290 mil millones de dólares, representando un incremento de más de 245% en los últimos cinco años; y Moody’s estima que el nivel de emisiones podría alcanzar 650 miles de millones de dólares este 2021, lo cual impulsa el tamaño del mercado de bonos verdes a más de 1.2 trillones de dólares.

Una gran parte del crecimiento de este instrumento se atribuye a la incorporación de principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los negocios a nivel mundial, desde las obligaciones impuestas por instituciones financieras, industrias y clientes, hasta la concientización sobre los beneficios económicos y operativos que conlleva la integración de estos principios a la cultura y el modusoperandi de una organización.
En el 2018 solamente, el sector corporativo a nivel mundial emitió bonos verdes equivalentes a 95.7 miles de millones de dólares. Aunque se observa una aceleración importante de bonos verdes, principalmente en Europa, Estados Unidos y China. En México, como en el resto del mundo, los bonos verdes corporativos también van en ascenso y habrá que entender los efectos que esto replicará para que más empresas se sumen a la tendencia.
Los bonos verdes se refieren a instrumentos diseñados para financiar proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente en un esfuerzo por combatir el Cambio Climático y promover la sustentabilidad. Los bonos llevan un objetivo de por medio que respalda el activo. Algunas de las metas pudieran constatar cierto incremento de consumo de energía renovable, al manejo de residuos, o bien a la cantidad de materiales reciclados por utilizar en procesos de manufactura.
En la industria automotriz, por ejemplo, observamos un compromiso común de consumir un 50% de energías renovables para el 2025, lo
AMERICAS, MIEMBRO DEL COMEXI Y DE VOZ EXPERTA.Este instrumento implica un beneficio para las partes, siempre y cuando se acompañen de expertos para poder ejecutar y reportar de manera transparente
cual pudiera ser una meta ligada al bono. Muchas empresas globales como Apple, Unilever, PepsiCo y Toyota han emitido bonos verdes en estos últimos años. Por ejemplo, a finales del 2019, Apple emitió un bono verde con valor de 2.2 miles de millones de dólares para apoyar sus esfuerzos de reducción de la huella de carbono, a través del aprovechamiento de materiales reciclados o más sustentables. Por otro lado, Toyota emitió su bono verde por 750 millones de dólares para financiar vehículos que cumplan con ciertos requisitos de eficiencia y de reducción de emisiones al medio ambiente. Las empresas saben que estas acciones no solo impactan de manera positiva al medio ambiente, sino también atraen financiamiento, inversionistas y consumidores, lo cual genera beneficios económicos sostenibles en un mundo cada vez más “requisitoso”.
En México, observamos un compromiso de instituciones como Nafin y Banobras, quienes han emitido bonos verdes, sustentables y sociales; el país actualmente cuenta con alrededor de quince de estos instrumentos que buscan financiar proyectos de construcción, agua potable, energías renovables y transporte.
Se observa el interés creciente por emitir estos instrumentos y a su vez, somos testigos de cómo la participación por parte de los
corporativos ha replicado la tendencia mundial. Femsa colocó un bono verde por 705 millones de dólares en el NYSE y un bono sustentable por 700 millones de euros enfocados al desarrollo de proyectos de energías renovables y de gestión de residuos. Además, empresas cómo Arca Continental, Nemak, OMA, Orbia, Metalsa y Prologis también han colocado bonos de esta capacidad en el 2020, que se utilizarán para financiar proyectos de eficiencia energética, suministro renovable, conservación de agua, transporte limpio, construcción verde y manejo de residuos.

Otras empresas de infraestructura e inversión inmobiliaria como Fibra MTY inician sus procesos de exploración sobre qué compromisos asumir, diseñando su estrategia de inversiones verdes y reservando capital inicial para cubrir estos esfuerzos. El resultado de dichos ejercicios detonarán el camino que abordarán sobre bonos verdes o en su caso bonos temáticos.
Estas empresas cuentan con un enfoque de descarbonización que se alínea con metas futuras de sustentabilidad de sus inquilinos o clientes por llegar.
Según el Financial Times, las emisiones de bonos verdes, sociales y sustentables se doblaron en el primer semestre del 2021 y en algunos

casos se triplicaron en comparación con el mismo periodo un año antes. Una parte del interés creciente por la colocación de bonos en este segmento se debe a estudios que comprueban la correlación positiva entre la emisión de bonos verdes y el precio de una acción, especialmente para aquellas que fueron certificadas por un tercero independiente.
La evaluación de compromisos por asumir públicamente, los proyectos en los que se pueden involucrar según la regulación, las finanzas, los riesgos y el mercado, la implementación del proyecto y la medición continua de resultados se debe hacer en conjunto con un tercero especialista, quien asesore al equipo interno. Acclaim Energy ha apoyado a alrededor del 50% de las empresas en México, quienes han emitido estos bonos, ya sea a planear estratégicamente, implementar los proyectos o bien, medir y reportar los resultados. La información revisada por terceros genera más confianza al inversionista y confirma el compromiso y la seriedad de la empresa en torno a estos esfuerzos.
Es importante resaltar que etiquetar un bono con carácter sustentable o verde no significa que vaya a retornar una buena inversión económica, pues su principal atractivo es el impacto ambiental que protege. Para que se arroje un éxito sostenible, se debe planear, entender cómo la regulación local aplica a cada caso específico, analizar las alternativas, diseñar los mecanismos comerciales en un proyecto, estructurar las finanzas y gestionar el riesgo. Es crítico asegurar este proceso, todo partiendo desde la definición de metas específicas que sean ligadas a las condiciones financieras del bono, especialmente cuando este esfuerzo muchas veces trae consigo una alternativa de financiamiento más
atractiva a raíz de la fuerte demanda de este tipo de deuda por parte de inversionistas.
Ejecutar exitosamente los proyectos a costos que hacen sentido no significa tampoco que este proceso sea exitoso, sino que se requiere el seguimiento contínuo para poder comprobar que las actividades cumplen a través de certificaciones que avalan las emisiones evitadas, que consideren la reducción de huella de carbono y el uso de recursos.
Existe tecnología para medir de manera contínua y/o en tiempo real, lo cual proporciona control y visibilidad interna hacia el cumplimiento de metas. Además, es importante que la tecnología sea complementada por el conocimiento de expertos para interpretar los datos y hacer sugerencias de cómo acelerar el cumplimiento, o bien, maniobrar conforme existan cambios de mercado, regulatorios o políticos que afecte los proyectos durante la vida del bono.
En conclusión, las emisiones de bonos verdes van en ascenso y empresas internacionales y mexicanas se suman con cada vez más frecuencia. La evidencia sugiere la competitividad que genera la emisión de este tipo de deuda por el compromiso que asumen las organizaciones al cuidado medioambiental. Sigue siendo un mercado incipiente con poca estandarización en cuestión de gobernanza, por lo que es crucial que los corporativos utilicen la herramienta con cautela, a través de planeación, involucrándose en un proceso de exploración, entendimiento y gestión controlado, medido y con visión estratégica. Los bonos verdes implican un beneficio para las partes, siempre y cuando se acompañen de expertos para poder ejecutar y reportar, de manera exitosa y transparente.


 EDNA ODETTE GONZÁLEZ
EDNA ODETTE GONZÁLEZ
La pandemia de COVID-19, cuya declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sucedió el 11 de marzo del 2020, ha borrado, al menos 10 años de avances en la participación laboral femenina, “lo cual significa una catástrofe”, considera Mónica Flores, quien preside ManpowerGroup en América Latina.
“De hecho, hoy más mujeres están pensando en renunciar a sus empleos, reducir el número de horas que dedican al trabajo remunerado, o bien, no optar por ascensos que implicarían mayor responsabilidad”, narra con preocupación.
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Latinoamérica, la tasa de participación de mujeres fue de 46% en 2020, lo que implicó perder seis puntos, respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria. Además, de cada 100 empleos que se perdieron, la mayoría, alrededor del 64%, estaban ocupados por una mujer.
En el caso de México, sabemos que las mujeres constituyen el grupo más afectado tras la pandemia, debido a que muchas estaban al frente de microempresas que se vieron obligadas a cerrar ante la crisis económica.
“Sí, ya desde antes, éramos el país de la región con menor representación de mujeres en los consejos de administración, puestos de dirección general y alta gerencia, esto va a impactar mucho más en el proceso de ganar terreno en el mundo de la economía formal’’, comenta Flores.
En el estudio “Liderazgo, habilidades y la recesión femenina. ¿Qué sigue para el progreso hacia la igualdad?” elaborado por ManpowerGroup, el riesgo de una recesión femenina, también llamada She-cession es concluyente.
“La pandemia desencadenó el mayor cambio en la fuerza laboral desde la Segunda Guerra Mundial, con industrias como el comercio minorista, la hospitalidad, el entretenimiento, el turismo e incluso la manufactura, las cuales emplean proporciones más altas de mujeres, congelándose de la noche a la mañana”.
Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica de un país y acortar la brecha de género es labor de toda la sociedad, no solo de las empresas y los gobiernos. La sociedad tiene el deber de impulsar que más mujeres estudien las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) porque hoy son las que tienen mayor demanda en el mercado laboral y, por supuesto, las mejor remuneradas.
“Y entre más mujeres haya en estos ámbitos de estudio, más probabilidad tendrán de encontrar un empleo formal, digno y con un buen salario”, comenta Mónica.
Por otro lado, abunda “tenemos que construir muchos más referentes para que las niñas se inspiren. Mujeres que les platiquen su historia, donde trabajar y ser exitosas no quiere decir que no se casen, que sean infelices o que estén amargadas. Referentes que les animen a estudiar las carreras que quizá en su casa les están diciendo que es difícil o que no es carrera para una niña”.
Es necesario que los padres de familia conozcan más sobre las oportunidades que conllevan las carreras STEM, de tal manera que sepan que, si sus hijas estudian carreras no tradicionalmente femeninas, pueden tener un futuro prometedor.

Mónica Flores tiene más de 20 años en la industria de gestión de talento. A su decir, los factores que más han impulsado su desarrollo
profesional son la disciplina y la armonía entre su vida personal, familiar y laboral “porque de otra manera no podría estar completa y concentrada”.

También ha sido importante escuchar los consejos de sus mentores y las conversaciones de carrera con los jefes, así como tomar las oportunidades cuando se le han presentado.
“Lo que más me motiva es que mi trabajo transforma vidas y no lo digo como una frase romántica. Cuando le damos trabajo a alguien quiere decir que una familia tendrá recursos para poder comer y mandar a los niños a la escuela, pagar una renta y quizás pueda acceder, incluso, al esparcimiento”, narra.
El hecho de que Mónica Flores sea la primera mujer presidenta para ManpowerGroup, dentro de la región, es una muy buena señal, un indicador de que la empresa está comprometida con la equidad.
Actualmente, estamos en un punto de inflexión. Los empleadores deben cumplir con el llamado para apoyar a las mujeres que integran sus plantillas laborales, tanto personal como profesionalmente. Se debe prestar más atención al reequilibrio de las responsabilidades del cuidado de la familia con la carrera profesional y se debe poner un mayor énfasis en cambiar la dinámica de género predominante en el lugar de trabajo.
Hoy, las empresas deberían de tener claro que la única manera de innovar es integrar diversidad a la organización y delinear objetivos claros y contundentes para incluir más mujeres a su fuerza laboral. Está comprobado que, entre más mujeres hayan tomando decisiones, más rentable será la empresa. Además, mejora el ambiente laboral y disminuye la rotación.
“La política pública, que impulse a que más mujeres se integren en la vida económica y obtengan independencia, será de beneficio. Pueden ser desde cuotas, que a algunos no nos gusta esa palabra, sin embargo, esto impulsa la participación femenina. De igual manera, una red de sustento, estancias infantiles y horarios prolongados en las escuelas, eso ayuda a que la mujer se integre al mundo del trabajo de una manera mucho más fácil y quitando barreras” afirma la experta en gestión de talento.
Las empresas exitosas serán aquellas que puedan adaptarse a la competencia actual y a una nueva realidad.
En la medida que inviertan en la capacitación y desarrollo de los hombres y mujeres para elevar este set de habilidades y que sea una intención auténtica, dejar de ver los programas de equidad o de igualdad como una moda, sino como un tema de negocios, se comenzarán a ver los resultados
“Considero que el poner objetivos es bueno para acelerar el proceso. Quizá en algún momento, en unos años ya sea tan natural esta paridad
que no sea innecesario tener cuotas”, comenta.
La independencia económica de las mujeres es indispensable para el desarrollo; eso erradicará muchos de los problemas sociales y de violencia que tenemos en el mundo y en nuestro país. Cuando una mujer aporta entre el 60 y 75% del ingreso familiar sus hijos tienen más años de escolaridad y eso genera un círculo virtuoso.
Además, las hijas de mujeres que trabajan, tienen un salario promedio de 23% más que las hijas que no. Los hijos de mujeres que formaron parte de la actividad económica ayudan hasta siete horas más en el hogar a la semana, que los hijos de mujeres que nunca lo hicieron.
El mundo, tal y como lo conocemos, está integrado por mujeres y hombres, esto constituye una realidad social que es necesario llevar al interior de las empresas. Y en la tarea, todos tenemos la gran responsabilidad de romper los estereotipos que nos impiden visualizar a las mujeres como astronautas, ingenieras y agrónomas.

A decir de Mónica Flores “integrar más hombres al tema es necesario. Creo que uno de los errores que se han cometido es pensar que la batalla es solo femenina y no, necesitamos hombres que se suban a la causa”.
Finalmente, en la medida en que todos busquemos ver talento y no distingo de género, podremos avanzar hacia el progreso. De acuerdo con la Cepal, si existiera igualdad de oportunidades, el Producto Interno Bruto (PIB) se elevaría el 15 por ciento.

Sin duda alguna, en los últimos años el ámbito de los sistemas gerenciales de información se ha visto impactado por la evolución de la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, BI), la cual se hace imperativa implementar en las organizaciones para la eficiente y eficaz toma de decisiones en un ambiente que cambia rápidamente.


En 1989, Howard Dresden, analista de Gartner, propuso una definición formal para el Business Intelligence: “Conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de sistemas de soporte basado en hechos”; un concepto que se ha complementado con las diferentes tecnologías que la integran en la actualidad. En este orden de ideas, Conesa y Curto en su libro Introducción al Business Intelligence (2010) exponen lo siguiente: “Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización”.
En este sentido, entre los beneficios que se consiguen al poner en práctica el BI se encuentran la organización estructurada de todos los datos disponibles y su interrelación a lo largo de la cadena de valor, con la finalidad de obtener información que se convierte en resultados luego de pasar por diferentes procesos, debidamente presentados y que impactan los objetivos estratégicos de la empresa, facilitando así la toma de decisiones que, normalmente, es compleja y que implica tener una visión global del negocio.
En la evaluación de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos se considera el análisis de una gran cantidad de variables, en la cual es preciso utilizar herramientas que se adecuen a la cantidad de datos disponibles y necesidades del cliente, debido a los diferentes tipos de yacimientos, tecnologías y regulaciones ambientales.
En este orden de ideas, se requiere realizar evaluaciones estocásticas que consideren la incertidumbre de las variables que intervienen en los procesos, en conjunto con la optimización del portafolio de proyectos de inversión de la corporación, con la finalidad de priorizar los proyectos a ejecutar, en función de múltiples criterios que no solo
MARBELLYS BEATRIZ CHACÓN SOCORRO INGENIERA INDUSTRIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE PETRÓLEO Y MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES. SE DESEMPEÑA DENTRO DE LA INDUSTRIA PETROLERA INTERNACIONAL. INGENIERA CONSULTOR EN RELIABILITY & RISK MANAGEMENT.El uso del BI es fundamental en la era de la transformación digital, ya que permite crear una diversidad de visualizadores para control del proyecto
corresponden a la rentabilidad y riesgo, sino que también consideran: valor presente neto, eficiencia de la inversión, metas de producción, inversiones y costos de operación, entre otros.
En los últimos años como ingeniero consultor de la industria petrolera a nivel internacional me he dedicado a la evaluación de planes de desarrollo de campos petroleros aplicando metodologías, tanto determinísticas como estocásticas, en la cual desde el punto de partida, que corresponde al análisis de los datos disponibles, hemos utilizado herramientas de BI, con la finalidad de organizarlos e identificar su interrelación y posibles desviaciones, antes de proceder al diseño de escenarios de explotación que al momento de ser evaluados técnica y económicamente pudieran verse afectados por información errónea.
Es así como, el hecho de que las bases de datos de los campos a evaluar estén organizadas dentro de un visualizador y se presente gráficamente la relación entre ellos a lo largo del proceso, permite que los responsables de la toma de decisiones lo hagan de manera rápida y precisa.
Una vez que los datos iniciales han sido visualizados en diferentes tableros construidos para cada caso particular, se hacen las correcciones necesarias y se continúa con el diseño de escenarios alternativos de explotación para cada campo, según los lineamientos del cliente.
Posteriormente, los resultados de la evaluación técnica y económica de cada escenario se presentan a través del visualizador con tableros dinámicos que muestran las reservas de hidrocarburos equivalentes y
por tipo de fluido; los perfiles de producción; los perfiles de inversión y costos de operación globales por cada rubro; así como los perfiles de ingresos, egresos e indicadores financieros bajo diferentes premisas de evaluación a nivel contractual y fiscal.
Lo anteriormente descrito se puede observar de manera rápida a través de gráficos y tablas por escenario, para cada modelo contractual y régimen fiscal en una cantidad de láminas aceptables que permite agilizar la toma de decisiones en una industria donde los negocios son cada día más complejos.
Por otro lado, considerando la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) del Project Management Institute (PMI), los líderes de proyectos en lo que corresponde a tendencias y prácticas emergentes para la gestión de la integración del proyecto tienen la responsabilidad de incorporar el uso de herramientas automatizadas para recopilar, analizar y utilizar información; y el uso de herramientas visuales de gestión en lugar de documentos, para captar elementos críticos del proyecto y plantear soluciones por parte de todo el equipo.

Finalmente, el uso de herramientas de BI es hoy en día, fundamental en la era de la transformación digital, ya que permite crear una diversidad de visualizadores para el monitoreo y control del proyecto, en un ambiente empresarial donde los líderes de proyectos deben combinar sus habilidades de dirección técnica, liderazgo, gestión estratégica y negocios.


Cada vez más organizaciones y empresas buscan impulsar a niñas y jóvenes en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), pues la presencia de ellas en estos sectores aún es muy baja.
De acuerdo con el documento “Descifrar el código: la educación de las niñas, y las mujeres en STEM” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), actualmente solo el 28% de todos los investigadores en el mundo son mujeres.
Además, el estudio encontró que dentro de la población femenina en la educación superior, solo 30% elige carreras STEM. La matrícula es especialmente baja en tecnología, información y comunicaciones (3%); ciencias naturales, matemáticas y estadísticas (5%); ingeniería, manufactura y construcción (8%); y alta en salud y bienestar (15%).
También señala que las diferencias de género en la participación en los estudios STEM en detrimento de las niñas se puede apreciar en los cuidados, atención y educación de la primera infancia y se perciben más en niveles educativos altos.
“Pareciera que a medida que crecen, las niñas pierden el interés en las materias STEM y se pueden apreciar menores niveles de participación en los últimos años de educación secundaria”, menciona la Unesco.
En ese sentido, Siemens Energy, como parte de su Programa de Inclusión y Diversidad y en compañía de Epic Queen, lanzó el Hackatón Niñas con Energía, el cual tiene como objetivo ayudar en las acciones para cerrar la brecha de género y propiciar el interés en las áreas de energía y STEM.
En entrevista con Energía Hoy, Romina Esparza, manager of Sales en Siemens Energy y Ana Karen Ramírez, CEO y fundadora de la startup social Epic Queen coinciden en que la iniciativa busca incrementar la participación de jóvenes y niñas en áreas STEM, las cuales son y serán clave en el futuro.
Ana Karen menciona que trabajan para cerrar la brecha de género en
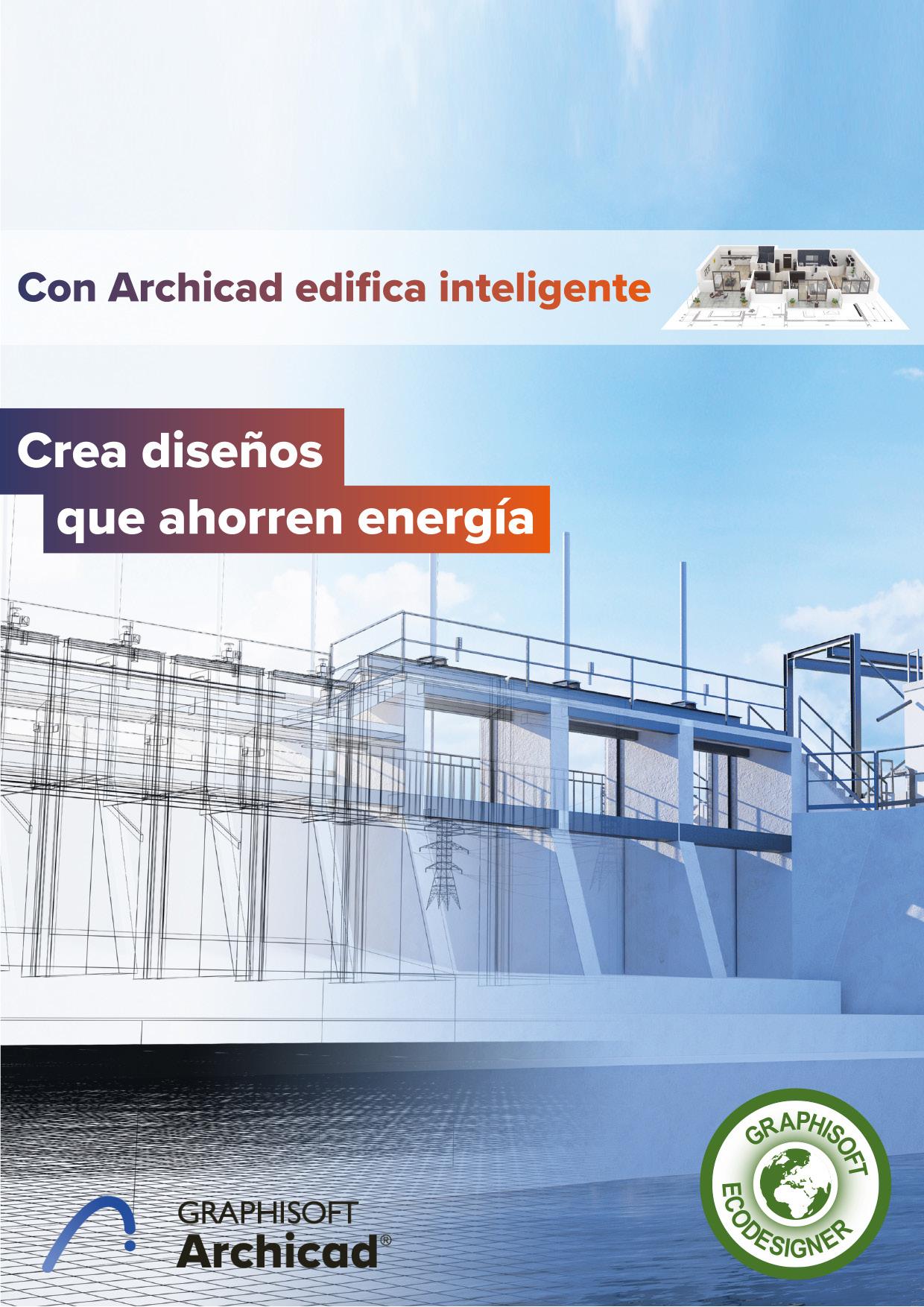
las STEM a través de la inclusión, inspiración y un evento común como el hackatón. “El mundo necesita más mujeres líderes, pero no solamente líderes en general, sino líderes en las STEM y en el sector energético”, apunta.

Sobre la importancia de crear iniciativas para impulsar a niñas y jóvenes en carreras STEM, Romina detalla que en el futuro, hay trabajos que van a demandar habilidades relacionadas con la programación, la digitalización, tecnología, conocimiento y el desarrollo de la ciencia.
“Si no fomentamos que las niñas participen y se interesen en este tipo de carreras, lo que se estará creando es una brecha aún mayor en la participación de las mujeres en la economía y sería una lástima porque somos el 51% de la población que puede traer a la mesa muchas ideas para resolver los problemas del futuro inmediato”, comenta.
A la par, Ana Karen apunta que al aprender STEM, las niñas y jóvenes no solo se quedan con el tema técnico, sino que abordan lo social y los roles que tienen que ver con las habilidades blandas.
“Si queremos que haya más niñas y mujeres en STEM en el futuro, porque las carreras del futuro van hacia allá, y si deseamos un mundo en el que participemos ambas partes, necesitamos empezar a enseñar a estas niñas acerca de ciencia y tecnología, que se empiecen a inspirar y en el presente se empoderen hacia donde quieren”, resalta.

El Hackatón Niñas con Energía realizado el 20 y 21 de agosto contó con el registro de 344 niñas y 119 asistentes al hackatón. Además, un total de 217 asistieron al taller sobre qué es un hackaton, 160 al de STEM y Energía y 137 al de programación Scratch.
Durante los dos días, las participantes desarrollaron y expusieron 37 iniciativas en las que se conjuntaron talentos y habilidades de programación digital y planeación estratégica. De los 16 proyectos finalistas, el equipo ganador fue “Shazam”, conformado por Giovanna Romero, Edna Estefanía Velázquez, Claudia Flores y Magaly Zuleika Salazar.
Su proyecto consistió en una página web llamada Elena, una heroína cuyo nombre proviene del acrónimo Energía Limpia,
Ecológica, Nueva y Alternativa. El sitio combina la cultura maker con un enfoque sustentable para que niños de 12 a 16 años se adentren al uso de la energía y puedan diseñar soluciones para contribuir a una vida sustentable.
Los premios otorgados en especie fueron de 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil para el segundo y 5 mil para el tercero. Además, Epic Queen otorgará becas del 100% a las niñas de los tres primeros lugares en el programa de su elección.
El jurado que evaluó todos los proyectos se conformó por Katya Somohano, directora de Energía de Deacero; José Aparicio, managing director y presidente de Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe; Emelyn Medina, directora de Contenidos en TalentNetwork; el Dr. Daishi Alfredo Murano, director de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, Estado de México; y la Dra. Karla Valenzuela, directora de la división de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey, campus Santa Fe.

En la edición 2021 de Expo Eléctrica Internacional, la cual reunió a más de 30 mil profesionales de la industria, quienes conocieron las últimas tendencias en iluminación, eficiencia energética, material y equipo eléctrico, energías renovables y soluciones para la calidad de la energía, se integró el Congreso Internacional de Energía Renovable (CIER).
Desde 1997, el evento es considerado la plataforma de negocios del sector eléctrico más importante a nivel nacional, en el que se dan cita los principales fabricantes y distribuidores de la industria. En esta ocasión contó con diferentes conferencias técnicas y programas de capacitación altamente especializados.
Durante el primer día de actividades de Expo Eléctrica Internacional, Santiago Barcón, director general de PQ Barcon impartió la conferencia Código de Red: dónde estamos y hacia dónde vamos.
“El objetivo del Código de Red (CR) mexicano es garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del suministro eléctrico; además de fijar un piso parejo entre los participantes”, expuso Barcón.
Cabe destacar que el CR fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a través de la resolución RES/151/2016, publicada en dos partes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril de 2016. De conformidad con el resolutivo tercero de la resolución RES/151/2016, el Código de Red entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Por lo anterior, es de carácter obligatorio para los sujetos a los que les resulte aplicable en los términos previstos en dicho documento.
De acuerdo con Santiago Barcón, “el Código de Red tiene tres grandes pilares: calidad de la energía, protecciones y coordinación de las mismas, así como tecnologías de información y comunicación. No es solo para beneficio de la CFE o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sino para los centros de carga y su personal, incluyendo a los vecinos eléctricos”.


En México existen cerca de 2 millones de centros de carga de media y alta tensión. Además, 46 millones es el total de centros de carga, del universo de media y alta tensión, 250 mil son de cierta magnitud y por lo menos 500 kVA. y 2 mil son de alta tensión.
En el último día de actividades de Expo Eléctrica Internacional, Yatziri Benítez, responsable del portafolio de productos propios de Indra para el sector de energía en México y Santiago Barcón compartieron con los asistentes, la conferencia denominada La transformación digital en el cumplimiento del Código de Red.


Durante esta, Benítez y Barcón coincidieron en que la Cuarta Revolución Industrial ha sido el punto de partida para la industria durante muchos años, y ahora la introducción y aplicación de la tecnología digital a todos los sistemas y procesos de producción de las fábricas, así como en la relación con los clientes hace que la Industria 4.0 sea una realidad.
La solución CR de Minsait, de Indra, permite la adopción de soluciones enfocadas a la gestión de la energía y la eficiencia energética. En este caso, Minsait cuenta con soluciones específicas para cubrir el flujo de la eficiencia energética.
La propuesta de valor que dieron a conocer Yatziri Benítez y Santiago Barcon fue la siguiente:
• Implantar una solución de Internet de las Cosas de monitorización y
gestión energética para mejorar los rendimientos de las instalaciones y asegurar los ahorros en el tiempo.
• Solución de control de calidad de energía para el cumplimiento del Código de Red en México y así evitar penalizaciones económicas ante incumplimiento.
En el caso de que los centros de carga incumplan con los requerimientos técnicos previstos en el Código de Red, la CRE podrá imponer sanciones en conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica con distintos rangos de multas tales como:
• Multa del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior por dejar de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
• Multa de 50 a 200 mil salarios mínimos por incumplir las disposiciones en materia de la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN.
“Al cubrir las necesidades de las empresas ante las exigencias de la CRE, la cadena de valor logra altos estándares de seguridad que protegen la información de nuestros clientes, garantizando su confidencialidad”, destacó la representante de Indra.
Finalmente, el software de Minsait es una potente herramienta que se recomienda sea gestionada y operada por un consultor energético especializado. Una correcta gestión energética permitirá lograr los máximos ahorros y beneficios para el cliente, consiguiendo aprovechar su mayor su potencial.
 ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA
ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA
La regulación es el medio de que se valen los estados modernos para lograr que las relaciones económicas que se realizan en ciertos mercados y actividades contribuyan al interés general y al crecimiento económico. De hecho, los vínculos entre crecimiento económico y regulación son generalmente aceptados y han sido expuestos en una gran cantidad de análisis económicos y académicos que evidencian a la calidad de la regulación como causa de crecimiento o deterioro económico.
Cuando hablamos de este omnipresente fenómeno nos referimos a un complejo entramado de actividades llevadas a cabo por diversas entidades públicas, que básicamente comprende la producción de normas aplicables a un determinado sector o actividad, además de su desarrollo, supervisión y sanción. Se trata de una función pública que se realiza en el mundo del derecho, particularmente constitucional y administrativo, pero que no se limita a la categoría de fenómeno jurídico. Por su contenido y finalidad es también y principalmente una función económica y de política pública. De allí buena parte de su complejidad.
La actividad regulatoria del Estado tiene un impacto directo e inmediato en el mundo corporativo. Las empresas, como agentes económicos sujetos a regulación, se ven obligadas a adaptar sus estructuras corporativas y su operación y actividad a las exigencias regulatorias. Pero también estas últimas se ven impactadas por las prácticas de los agentes económicos que, cuando no son percibidas de la mejor manera, tienden a propiciar un incremento en la cantidad y calidad de la regulación.


Se trata entonces de un proceso dinámico cuyos resultados y efectos retroalimentan la adopción, modificación, o eliminación de reglas, medidas y políticas. Además, no está exento de costos. Desde la perspectiva del regulador, la intensa actividad legislativa y administrativa requerida, incluyendo entidades dotadas de la capacidad técnica y del personal calificado suficiente no es, ni remotamente, gratuita. Desde la óptica del regulado, adecuar sus procesos económicos y sus estructuras corporativas a las exigencias de una regulación creciente en calidad y complejidad, también resulta costosa. De allí el reto de mejorar su eficacia y eficiencia, de manera que los objetivos se
logren con las menores cargas y costos posibles para ambas partes.
Además de su eficacia y eficiencia, la calidad de la regulación tiene que ver con el grado de independencia y autonomía de los reguladores. De allí que la captura de estos por intereses económicos, políticos, o ideológicos sea contraria a su finalidad y tienda a socavar sus resultados. Se regulan actividades lícitas que funcionan mejor cuando las reglas operan de manera transparente y uniforme, bajo un régimen de derechos, no de privilegios, respecto de todos los agentes económicos, públicos o privados, involucrados.
No sólo la actividad de los agentes económicos está sometida a exigencias, sino también la de los reguladores. Estos últimos deben ser responsables y rendir cuentas de sus actos, lo que implica respetar el debido proceso y moverse dentro de su marco de atribuciones. De igual manera, deben ser transparentes y consistentes, lo que significa actuar bajo motivaciones claras y justificadas, y reglas aplicadas de manera uniforme.
Estas breves notas no pretenden desarrollar los elementos, ni los indicadores de calidad regulatoria. Se limitan a mostrar algunos de sus requerimientos clave, con el propósito de ilustrar que las reglas relativas a una actividad y la manera como se aplican no son inocuas. Sus consecuencias no impactan escenarios teóricos o ideológicos, sino el mundo real de las relaciones y el crecimiento económicos. Una mala política regulatoria es contraria al interés público y al bienestar general por su impacto negativo y potencialmente devastador sobre la realidad económica y, por consecuencia, sobre la vida de las personas.
SOCIO FUNDADOR Y CONSEJERO EN ALCIUS ADVISORY GROUP. ABOGADO GENERAL DE LA CFE. DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS EN SENER Y MAGISTRADO ELECTORAL FEDERAL.La actividad regulatoria del Estado tiene un impacto directo e inmediato en el mundo corporativo

Por primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos no se celebraron cada cuatro años y Tokio 2020 será recordado por ser la competencia en medio de la pandemia, por no tener público en las gradas de los distintos recintos deportivos y por celebrarse en un año impar -por primera vez en la historia- como es este 2021.

En México se cumplieron prácticamente los primeros tres años de la actual administración -considerando que, desde las elecciones de julio de 2018, el gobierno anterior dejó de tener un rol protagónico en la agenda nacional- y en el sector energético se ha mantenido cierta continuidad con los responsables de la Secretaría de Energía (Sener) con Rocío Nahle, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con Manuel Bartlett y de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Octavio Romero.

Curiosamente, por el lado de la planeación hacendaria y el manejo de los recursos públicos del país no se ha dado la misma continuidad a los responsables. Si bien esto ha sucedido por distintos motivos, este gobierno ha tenido ya a tres secretarios de Hacienda en el mismo lapso: Carlos Urzúa, Arturo Herrera y el recién nombrado Rogelio Ramírez de la O.
Más allá de cuestiones políticas, es importante recalcar la formación técnica y el tipo de funcionarios que históricamente han llegado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con independencia del partido gobernante. Lo anterior, ha permitido que México durante los últimos 40 años se caracterizara por tener una secretaría sólida con una visión global basada en referencias internacionales y principios rectores financieramente alcanzables.
Ramírez de la O tiene varios retos importantes para este 2021, el primero de ellos el presupuesto del próximo año que debe estar listo a más tardar para el 8 de septiembre. El manejo de la deuda, el uso de los recursos públicos, la política fiscal y los temas relacionados con inversión en infraestructura y programas sociales deben ser puestos en la balanza para presentar un presupuesto consistente, realista y financieramente sostenible en el mediano y largo plazo.
Una vez concluido el Paquete Económico 2022, el sector energético y la banca de desarrollo volverán a encontrar sinergias
Regresando a los Juegos Olímpicos, México fue sede de los mismos en el año de 1968 donde se obtuvo la mejor participación histórica de nuestros deportistas al obtener nueve medallas (tres de oro, tres de plata y tres de bronce), aunque hubo una decepción en el deporte más importante de nuestro país que es el fútbol. La selección olímpica de ese año perdió las semifinales con Bulgaria, pero aún así aspiraba a la medalla de bronce en el juego por el tercer lugar contra Japón, desafortunadamente la derrota por 2 a 0 privó al fútbol mexicano de su primera medalla en la historia de las olimpiadas.
Una vez concluido el reto de presentar el presupuesto, el nuevo secretario de Hacienda tiene dos líneas de acción que han sido reiteradas en diversas ocasiones y que pueden ser muy interesantes para nuestros lectores: un mayor involucramiento para fortalecer al sector energético y un esfuerzo adicional para potenciar a la banca de desarrollo.

En particular, la SHCP ha mencionado que “reitera su compromiso de mantener y afianzar la transformación del país que inició en 2018, enfatizando una óptima racionalidad en el uso de los recursos internos antes que recurrir a mayor endeudamiento”. Asimismo, también se enfatiza que “promoverá el buen clima económico y la confianza con los empresarios e inversionistas, impulsando la recuperación económica del país que inició en 2021”.
Una vez concluido en tiempo y forma el Paquete Económico 2022, seguramente el sector energético y la banca de desarrollo volverán a encontrar sinergias en proyectos de mediano y largo plazo donde, tanto el sector público como el sector privado, puedan alinear sus incentivos para apuntalar el desarrollo del país liderados por la SHCP.
Si bien en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 se consiguió la medalla de oro en fútbol para México, la cita deportiva de este año (aunque sea recordada oficialmente como Tokio 2020) permitió a la Selección Mexicana tomar venganza de la derrota sufrida en 1968 y de la misma forma vencer al país anfitrión (Japón) con un marcador final de 3 a 1 para obtener la medalla de bronce.
De México 1968 a Tokio 2020 pasaron 53 años (uno adicional por la pandemia) para que nuestro país tomara revancha deportiva frente a Japón en el deporte más popular del mundo. Entre 2018 y 2021 nuestro país ha tenido tres secretarios de Hacienda, mientras que los principales responsables del sector energético registran la mayor continuidad.
En estos días en que concluyeron los Juegos Olímpicos y se oficializó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda, esperemos que el balance financiero y energético de nuestro país se mantenga de aquí hasta el 2024 en beneficio de todos los mexicanos.


ESPECIALISTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO, ECONOMÍA Y POLÍTICA. FORMA PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, UNAM.
 DESDE LA IZQUIERDA
DESDE LA IZQUIERDA
A primera vista la política energética de México y Estados Unidos (EU) es radicalmente distinta. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aferra al extractivismo secular con ánimo de volver a producir 3 millones de barriles de petróleo por día, meta que ya bajó a 2 millones porque ni la inversión pública ni la geología convencional dan para más. Por su parte, el gobierno de Joe Biden impulsa vigorosamente las fuentes renovables de energía, con la ambición de posicionar nuevamente a EU como líder mundial en ese ramo. Ambientalistas y críticos de AMLO se alegraron con el triunfo de Biden, el autoproclamado presidente de la “justicia climática”, con la esperanza de que tarde o temprano metería en cintura a su homólogo mexicano, carente de una ambiciosa agenda ambiental y poco empático con las fuentes renovables de energía distintas a la hidroelectricidad.
Lo paradójico es que ambos mandatarios han tomado decisiones parecidas y enfrentan situaciones similares. Tanto el uno como el otro suspendieron las rondas petroleras, Biden en tierras y aguas federales y AMLO en todo el país. Ambos han señalado, primero, que la suspensión es temporal sin establecer fecha de reapertura; segundo, que se respetarán los contratos ya otorgados y; tercero, que las petroleras tienen mucho que desarrollar en las áreas ya concedidas. La motivación del estadounidense es ambiental por las emisiones contaminantes de la industria petrolera, la del mexicano ideológica por su objetivo de frenar el avance del sector privado.
Ambos presidentes se han atrevido a tocar colosales intereses económicos y ahora enfrentan una dura oposición. La industria petrolera está furiosa porque la Casa Blanca ha estado revirtiendo las facilidades y ventajas otorgadas por Donald Trump, negacionista del Cambio Climático. El sector conservador de los republicanos se rasga las vestiduras en el Congreso. Juntos acusan al demócrata de querer echar abajo una industria fundamental para la economía estadounidense, destruir miles de empleos, poner en peligro la seguridad energética y socavar la recuperación económica. El poderoso Instituto Americano
Lo paradójico es que ambos mandatarios han tomado decisiones parecidas y enfrentan situaciones símiles en México y Estados Unidos
del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) clama que la política ambiental de Biden impulsará la importación de petróleo de países hostiles a los intereses de los EU. El compromiso de dar continuidad al frackingy el anuncio de un programa federal de reconversión para que los trabajadores petroleros transiten hacia el sector de las energías limpias, no ha sido suficiente para calmar los ánimos, encendidos al rojo vivo.

AMLO también ha estado revirtiendo las prerrogativas y privilegios otorgados al sector privado por gobiernos anteriores, ganándose la ira empresarial y severas críticas por su política de autosuficiencia, seguridad y soberanía energéticas, que en lo concreto se traduce en limitar la participación privada en el suministro de energía, actividad que considera dentro del ámbito de la seguridad nacional. Al presidente se le acusa de atentar contra el derecho a la salud y a un ambiente limpio, tanto por su política de diversificación de fuentes de energía utilizadas en la generación de electricidad, que incluye centrales de combustóleo y carbón, como por las restricciones impuestas a los proyectos eólicos y solares para que no afecten la continuidad y confiabilidad de la red eléctrica. La presidencia también es objeto de agudos y ácidos cuestionamientos por los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la inversión pública para alcanzar autosuficiencia en refinados y las drásticas medidas para combatir los ilícitos en el mercado de
combustibles. A diferencia de Biden, López Obrador debe lidiar con fuertes presiones diplomáticas de embajadas disgustadas por el freno a la inversión extranjera y las afectaciones que cada compañía tendrá que probar en tribunales.
Ambos gobiernos enfrentan demandas legales. En el país vecino no menos de 15 estados de filiación republicana han demandado a la Casa Blanca argumentando que la suspensión del arrendamiento de tierras federales es ilegal, además de que frenará la actividad económica en esos estados y reducirá los ingresos públicos provenientes de regalías e impuestos petroleros. “Si vivimos del petróleo no puedes impedir que sigamos produciéndolo por más contaminante que sea, si los minerales tienen precio hay que extraerlos del subsuelo hasta que se agoten o pierdan valor”, es la lógica totalitaria extractivista. La decisión de cancelar los permisos para el oleoducto Keystone XL, tomada por Biden al inicio de su mandato, también está siendo recurrida en los tribunales. En México dos jueces opositores han concedido no menos de 100 amparos que impiden la aplicación de disposiciones regulatorias, legales y programáticas decretadas por la Cuarta Transformación (4T) en materia de petróleo y electricidad.
Ambos tormentos confirman que la política energética nunca se caracteriza por el consenso total y que existe una brecha amplia entre lo que se diseña y lo que se logra implementar.

Los que llevamos décadas en el sector recordamos cuando las ingenierías -y en particular la eléctrica- eran un reducto reservado solo a los hombres. Los cambios son notables y, además, bienvenidos pero aún queda un largo trecho por recorrer.

Cuando inicié mis estudios de ingeniería, en 1975 en la Universidad Iberoamericana, la proporción de mujeres en ingeniería no llegaba al 5% y estoy usando memoria optimista. En el resto de las escuelas de educación superior, con las que tuve la oportunidad de convivir, los números no eran mejores: UNAM, IPN, ITESM, UAG, U de G, UANL y tantas más resultaban zonas donde el género femenino tenía que usar toda su voluntad y personalidad para poder cumplir su anhelo profesional de ser ingeniero. De hecho uso el término ingeniero y no ingeniera, ya que ni se nos ocurría pensar que la profesión pudiese tener otro género.
Como en la historieta de La Pequeña Lulú, que por cierto leía con devoción y aún disfruto su relectura, el club del este donde Tobi Tapia -el niño regordete con sombrero de marino- era su fundador; su inseparable amigo, Tino, el presidente y ambos acompañados de Fito y Lalo -quien también fungía como tesorero- tenían muy claro cumplir con la regla cardinal: “No womens allowed”, no se aceptan mujeres. En la cabaña que utilizaban como sede el mensaje quedaba más que claro, pues estaba escrito en mayúsculas arriba de la puerta la total prohibición de aceptar miembros del género femenino.
El término club de Tobi se convirtió en un sinónimo de reuniones donde solo los hombres son aceptados y la camaradería se basa en respetar, a rajatabla, este principio. De hecho las nuevas generaciones lo usan, sin saber su origen, al igual del mexicanísimo: “Ya le cayó el veinte”.
Las ingenieras no solo tenían que soportar, con un estoicismo admirable, las bromas de los compañeros -algunas de franco mal gusto- sino el desprecio de algunos de los maestros quienes se sentían agraviados por la presencia del sexo opuesto. En su particular visión del mundo esto no podía funcionar. Si ustedes platican con mujeres
 SANTIAGO BARCÓN PALOMAR INGENIERO ELÉCTRICO POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. COAUTOR DEL LIBRO “CALIDAD DE LA ENERGÍA”. CEO DE BAORGG Y PQBARCON Y ESPECIALISTA EN CÓDIGO DE RED.
SANTIAGO BARCÓN PALOMAR INGENIERO ELÉCTRICO POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. COAUTOR DEL LIBRO “CALIDAD DE LA ENERGÍA”. CEO DE BAORGG Y PQBARCON Y ESPECIALISTA EN CÓDIGO DE RED.
A Rosita Esnarriaga, quien nos soportó por 4 años y que ahora, a 10 veces este periodo, sigue manteniendo unida a nuestra generación

que hayan pasado por esta experiencia encontrarán que, siguen dolidas con varias de sus experiencias pero que, al mismo tiempo, reconocen que les permitió demostrar que pueden y que nadie puede plantárseles enfrente. “Lo que no te mata te hace más fuerte”, frase que nos legó Nietzsche, pero este consuelo no quita que la experiencia fue, indudablemente, desagradable.
En las ingenierías percibidas como más difíciles o duras como la eléctrica o la química o quizá, para no pecar de exceso de sesgo, todas las que no eran la industrial, la proporción de la población femenina era en muchos casos inexistente. Por ende el club de Tobi no solo no admitía mujeres sino que no consideraba que aparecieran ni que participaran.


Lo que platico ya, es agua pasada y la hipócrita posición de pedir perdón nada aporta y, peor aún, se vuelve en un pequeño baño de agua bendita. Mejor, que los que aún estamos en la brega trabajemos para revertir la situación y apoyemos a las ingenieras que cada día son más. La labor no debe quedarse ahí. También debemos involucrarnos para que las mujeres desde pequeñas consideren el dedicarse a una profesión tan creativa y con un reto intelectual que pocas profesiones tienen. Los programas STEAM, del acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas son una gran iniciativa y elimina varias barreras pero quizá la más importante consista en evitar la estigmatización.
Pero Tobi también nos dejó otra frase, menos conocida, cuando tomaba el papel de detective y trataba de resolver los enredos que causaba Lulú. Se denominaba a sí mismo como “la Araña” y decía: “Este es un caso para la Araña”. Desde entonces cualquier labor complicada o nada clara se cita la frase de Tobi.
El apoyo a las mujeres en ingeniería no debe de ser, ni de cerca, un caso para la Araña. De hecho el camino se ha iniciado pero no debemos de cejar y seguir apoyando en forma activa.
Sin embargo no se trata de dar dádivas que no sean merecidas, sino evitar que se les estorbe. No hace falta, desde mi perspectiva, este tipo de apoyos porque ellas tienen la capacidad.
Termino con el hecho que me dio la idea para esta columna. El IEEE, el Institute of Electrical and Electronic Engineers, es la asociación professional más grande del mundo. Somos un poco menos de medio millón de miembros en todo el mundo. Se encuentra dividido en un poco menos de una veintena de sociedades de acuerdo a la especialidad y una de las más antiguas y númerosas es la Power Engineering Society (PES). Tesla y Edison han formado parte del gremio, para mencionar a los dos más conocidos. Resulta que para las elecciones de presidente de la PES, donde se aceptan tres candidaturas, este año todas son mujeres. Una clara muestra del nivel de cambio que estamos presenciando.
A no aflojar el paso: todos podemos apoyar.

Es sábado por la noche, mejor dicho ya es domingo. Voy de camino a casa después de una reunión por el cumpleaños de mi mejor amigo. Llevo minutos conduciendo, las avenidas están vacías y el semáforo marca rojo, me toca estar hasta el frente antes de girar en dirección a la calle que me conducirá a casa, decido detenerme, en las noches suelo seguir de largo por seguridad, pero hoy paré.
Frente a mí aparece un niño de unos cinco años, está sólo, pone sus manos sobre el asfalto mojado y gira haciendo una suerte de gimnasia. Yo volteo la cabeza de lado a lado buscando a su responsable y no aparece nadie, me quedo helado. Mi acompañante y yo damos una moneda y seguimos nuestro camino.

Estas imágenes suelen pasar en segundos, pero siendo sincero llegan a acompañarme por semanas o épocas enteras. ¿Qué hace un niño solo a esa hora? ¿cuándo habrá sido su última comida? ¿por qué? ¿estudiará algo algún día? ¿cómo puedo ayudar? Es el mes de la independencia y muchos de nosotros estaremos celebrando la “libertad” de la nación, cenando y brindando, con los lindos escenarios que caracterizan al país y degustando lo mejor de la comida que da esta tierra. ¡Viva México, cabrones!
Aunque no todos tendremos esa oportunidad, lo que me lleva a mencionar al segundo actor de este breve relato. Camino a la oficina, escuchando la radio, o en la casa tomando el café antes de salir, veo en el noticiero a un político diciendo cuándo y cómo es que todo estará bien, que él tiene la solución, mueve las manos en el aire confiado de lo que dice.

El 2021 fue un año electoral que costó poco más de 26 mil 819 millones de pesos, ese fue el presupuesto autorizado para el Instituto Nacional Electoral, este ejerce entre 70 y 73 de cada 100 pesos aprobados para la organización de las elecciones y el resto es distribuido entre los distintos partidos políticos.
Algo está mal, estos son los datos
En México se contabilizaron 55.7 millones de personas en situación de pobreza en 2020. A nivel mundial, para 2021, más de 700 millones de personas viven en situación de extrema pobreza. Eso significa que
Dicen por ahí que “la información es poder”, compartámosla entonces, nivelemos el piso, demos un poquito a los que no tienen ni eso
uno de cada 10 individuos en el mundo tiene dificultad para satisfacer las necesidades más básicas, como salud, educación y el acceso al agua.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México mueren cada año aproximadamente 8 mil 500 personas a causa de la desnutrición, de ellos, un promedio de 850 tenían menos de cinco años de edad. Además cerca de 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua potable. A nivel mundial todavía mueren cerca 2 millones 800 mil niños al año por causas que tienen que ver con la desnutrición.

El modelo económico falló, es nuestro, nosotros fallamos. Las soluciones funcionales son técnicas no políticas.
El mes pasado se retiraron las tropas estadounidenses de Afganistán. La guerra de casi dos décadas le ha costado a Estados Unidos 2.26 billones de dólares, a nosotros un solo año de elecciones 26 mil 819 millones de pesos. La Ciudad de México tira a la basura cerca de 13 mil toneladas de comida cada día. El problema no es el dinero, las energías limpias existen desde hace siglos, los coches eléctricos desde el siglo XlX.
Las soluciones técnicas para que vivamos en lugar de que sobrevivamos la han tenido los ingenieros, específicamente los técnicos, desde hace décadas.

Es momento de replantear un modelo fallido. Hoy la atención debe estar puesta con un enfoque humanista-ingenieril, en las soluciones y no en los discursos de la mañana. Si seguimos dando vueltas a media noche nos podemos lastimar, si nos mantenemos asignando presupuestos y apuntando al aire, no haremos más que espantar supuestos.
Juguemos a ser niños chiquitos Recuerdo cuando era niño y quería ponerme capa y salvar el mundo, también recuerdo que no jugaba solo, no era el único que tenía ese anhelo. Suena como una tarea titánica, pero si llegaste hasta acá es porque igual que a mí te gustan los retos.
Ya no pidas descuentos, no busques obtener más dando menos, no esperemos que nadie nos salve o nos lleve a otro lugar. Decidamos dónde estamos, con lo mucho o poco que tenemos, caminemos la milla extra. Demos la mano en lugar de meter el pie. Dicen por ahí esos que nada solucionan “la información es poder”, compartámosla entonces, nivelemos el piso, demos un poquito a los que no tienen ni eso. Pensemos y actuemos diferente y las cosas serán como queremos que sean.
Durante el último año, hemos sido testigos del cierre de innumerables empresas. Sin embargo, estos tiempos de incertidumbre también han significado una oportunidad para reinventar las cadenas de suministro, mediante la incorporación de prácticas sustentables y herramientas tecnológicas con el objetivo de eficientar la operación.
El enfoque de sustentabilidad se ha profundizado durante los últimos años, cada vez es mayor la proporción de la población que actúa en este sentido, los consumidores se inclinan por productos sustentables y amigables con el medio ambiente desde antes que iniciara la pandemia. Según un estudio elaborado por Unilever, en 20171, el 33% de los consumidores ya elegía comprar marcas que tuvieran un bajo impacto ambiental. Esta proporción se ha incrementado de manera significativa, ya que cada vez hay una mayor conciencia sobre los efectos negativos de las prácticas no sustentables. Para 2020, de acuerdo al estudio del Instituto de Investigación Capgemini2, el 79% de los consumidores ha modificado su decisión de compra en función de la responsabilidad social, la inclusión o el impacto ambiental; la sostenibilidad guía cada vez más la decisión de compra.
En respuesta al cambio de paradigma, las organizaciones han tenido que reordenar su lista de prioridades y colocar a la sustentabilidad en la parte superior. La adopción de prácticas sustentables eleva los estándares de la cadena de suministro y brinda valor a las empresas en los ámbitos de responsabilidad social, medio ambiente, Cambio Climático, ética, salud y bienestar.


Los líderes corporativos deberán de comenzar a tomar en cuenta los riegos del Cambio Climático para sus organizaciones. Una encuesta elaborada por KPMG3 muestra que el 93% de los directores ejecutivos dice que la descarbonización será la clave para tener éxito en el nuevo panorama de la economía global. Por otro lado, el 97% ellos afirma que su capacidad para gestionar los riesgos ambientales será clave para continuar con sus trabajos durante los próximos cinco años.
La sustentabilidad demanda la administración eficiente y racional de los recursos por lo que aplica en todos los ámbitos. Un producto es
Para algunas industrias no es fácil colocar a la sustentabilidad entre sus prioridades debido a la naturaleza de su propia operación y este es el caso de la petrolera
sustentable sí, y solo sí, sus insumos y procesos tienen esta orientación, por lo que se vuelve fundamental que no solamente los productos sean sustentables, sino que la cadena de suministro también lo sea.
Para el Centro de Transporte y Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts4 (MIT, por sus siglas en inglés), la sustentabilidad de una cadena de suministro se refiere a la gestión del impacto ambiental y social a través de todos los actores involucrados: proveedores, productores, distribuidores y clientes, soportados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Sin embargo, para algunas industrias no es fácil colocar a la sustentabilidad en lo alto de la lista de prioridades debido a la naturaleza de sus propias operaciones, y este es el caso de la industria de petróleo.
Históricamente, el petróleo crudo y sus derivados han jugado
un papel muy importante en la economía global y en la sociedad, la explotación intensiva y continua de este recurso natural ha provocado un impacto negativo en el medio ambiente, generando preocupación alrededor de la sustentabilidad dentro de sus operaciones; este recurso aún proporciona alrededor del 40% de la energía global.
Los estudios e investigaciones sobre una mejor implementación de cadenas de suministro sustentables en la industria petrolera todavía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo. Sin embargo, Shell, BP, Repsol, Eni y Total, las principales compañías petroleras europeas, se comprometieron el año pasado a convertirse en carbono neutral para 2050.
La industria petrolera está implementando tecnologías limpias e innovadoras como soporte para encontrar las mejores formas de transitar con éxito hacia el panorama energético del futuro.
1 https://www.unilever.com/news/press-releases/2017/report-shows-a-third-of-consumers-prefer-sustainable-brands.html.
2 Instituto de Investigación Capgemini; Productos de consumo y minoristas: cómo la sustentabilidad es fundamental para cambiar las preferencias de consumo; Julio, 2020.


3 KPMG & Eversheds Sutherland; Climate change and corporate value; August 2020.
4 MIT Center for Transportation & Logistics; State of Supply Chain Sustainability 2021; Cambridge, MA, 2021.

En ediciones pasadas escribí sobre Inteligencia Artificial (IA) y la abordé desde dos aristas, la primera en cuanto a quiénes serán los encargados de democratizarla en nuestras vidas y la segunda, su impacto en la competencia digital.

Para mí no hay duda de que la IA es la disciplina científica que más innovaciones aportará a la humanidad en este siglo, maximizando los beneficios de los desarrollos tecnológicos propios de cada industria.
Esto, debido a que la IA optimizará procesos manuales a través de mecanismos automatizados; permitirá el análisis de volúmenes gigantescos de datos de forma más rápida y exacta matemáticamente hablando y habilitará la toma de decisiones operativas y de negocio de manera eficiente.
Ahora bien, siendo la nube, uno de sus democratizadores, al permitir el alcance al uso de algoritmos de IA, eliminando las barreras de programación nivel experto a las que se pudieran enfrentar las empresas, y habilitando el acceso a GPUs especializados para IA y cómputo cuántico a costos asequibles, es relevante mirar, ¿qué están haciendo los proveedores de nube, más allá de la IA?
Recientemente, Google Cloud anunció sus esfuerzos por ser la nube más verde del planeta. Intuyo que este anuncio va por dos caminos, el primero, porque los retos del Cambio Climático tan innegables no pueden ser atendidos sin considerar a los centros de datos más grandes del mundo como parte del problema, por su aportación en la generación de calor, consumo de electricidad y generación de CO2.
Sumemos a los desafíos actuales de los centros de datos de los proveedores de nube globales, los derivados más allá de la implicación del procesamiento de cómputo tradicional, almacenamiento y réplicas, es decir, los del cómputo requerido para IA y cómputo cuántico.
El cómputo requerido para IA necesita realizar más operaciones de punto flotante por segundo (FLOPS) que el tradicional, y más operaciones FLOPS conllevan más consumo de electricidad.
El anuncio de Google es uno de muchos que escucharemos en esta década por parte de proveedores de nube, debido al carácter imperante del cumplimiento de los criterios ESG

Así que el segundo camino que intuyo con dicho anuncio tiene que ver con los anuncios venideros respecto a innovaciones y alianzas con fabricantes de GPUs. Porque el reto de consumo eléctrico y generación de CO2 actuales más los incurridos por la IA, pueden enfrentarse desde la innovación y uso de tecnologías verdes de generación eléctrica y con la combinación de la innovación de las tecnologías de los GPUS.
Basta con fijar la atención en el anuncio del pasado 25 de agosto por parte del Laboratorio de Cómputo Argonne del Departamento de Energía de Estados Unidos, quien reveló que su supercomputadora Polaris utilizará mil 120 CPUs de AMD y 2 mil 240 GPUs de NVIDIA, con un poder de 44 PetaFLOPS de rendimiento FP64 y 1.4 ExaFLOPS de rendimiento en IA. También reveló que la decisión de la combinación de fabricantes, AMD y NVIDIA obedeció al retraso de entrega de la supercomputadora Aurora de Intel, atribuido a problemas en la producción de sus nuevas CPUs Sapphire Rapids.
Un dato secundario fue que la supercomputadora Polaris consumirá 2 megawatts a diferencia de Aurora que promete consumir 60 megawatts. Lo remarco para sustentar el segundo camino que intuyo de por qué el anuncio de Google Cloud, innovaciones y alianzas con fabricantes de GPUs para enfrentar el reto de consumo eléctrico y generación de CO2.
El anuncio de Google es uno de muchos que escucharemos en esta década por parte de los proveedores de nube, pues el cumplimiento de los criterios ESG como estándares de operación de las compañías, serán evaluados con mayor ponderación por parte de los inversionistas para realizar sus análisis de identificación de riesgos y crecimiento de oportunidades.
A inicio de año, Larry Fink, CEO de Blackrock, envío una carta a inversionistas, diciendo: “A medida que más y más inversionistas elijan inclinar sus inversiones hacia empresas centradas en la sustentabilidad, el movimiento tectónico que estamos viendo se acelerará aún más. Y debido a que esto tendrá un impacto dramático en cómo se asigna el capital, todos los consejos administrativos y directores deberán considerar cómo afectará esto a las acciones de sus empresas”.
Regresando a la comparativa de consumo de energía por parte de la supercomputadora Polaris vs Aurora, o desde otra perspectiva, AMD+NVIDIA vs Intel, quiero ejemplificar esta última perspectiva en términos unitarios. Un GPU NVIDIA V100 puede consumir entre 250-300 watts. Si asumimos 250 watts y la supercomputadora utiliza 512 GPUs, el consumo es de 128 mil watts o 128 kW. Si la supercomputadora está funcionando por nueve días para entrenar un algoritmo de IA, el costo de dicho entrenamiento es de 27 mil 648 kWh.
Teniendo en cuenta este dato de consumo energético, reflexiono sobre los actores democratizadores del uso de la IA que hablé en julio, y descubro un tercero, el costo energético consumido para el entrenamiento de los algoritmos. Este actor frente a los otros dos, la nube y los desarrolladores de software, es el detonador para la innovación e inversión en tecnologías verdes de generación eléctrica, e innovación en la eficiencia energética.
A medida que sea más barato el consumo energético para uso de la IA, más innovación sobre IA sucederá y alrededor de ella. Un círculo virtuoso que nuestra humanidad agradecerá por los beneficios en la exploración científica, médica, e incluso en la de energías limpias.
En función de lo planteado, encuentro un loop de mejora continua al que ya entramos. Por un lado, la IA aumentará el consumo de energía de los Centros de Datos, y por el otro, la búsqueda por minimizar los costos energéticos consumidos por la IA impactará su evolución y democratización. Al mismo tiempo que dicha búsqueda potenciará en esta década la inversión y uso de energías limpias para generación eléctrica en los grandes Centros de Datos del planeta.
Finalizo esta trilogía de artículos, en torno a la IA, con una reflexión de Edna Odette González, Directora Editorial de Energía Hoy, “hasta ahora y en gran medida gracias a la ciencia ficción, hemos concebido a la Inteligencia Artificial (IA) como algo apocalíptico y oscuro, una amenaza al orden tal y como lo conocemos, que pone en riesgo la permanencia de la raza humana.” Esto no será así y descubrimientos muy poderosos se avecinan gracias a ella para bienestar de la humanidad.


El mejor camino para comunicar ideas es el arte de contar historias o storytelling . Esto lo sabe Xi Jinping, líder del Partido Comunista de China. Por medio de ellas, durante años, se ha acercado al corazón de la gente y creado consensos sobre las reformas llevadas a cabo en su país.
“Gobernanza china, historias en los discursos de Xi Jinping”, es un libro publicado recientemente por LID Editorial. En el prólogo, el director del People’s Daily, el periódico más influyente de China, nos dice que “contiene narraciones vívidas, concretas y populares, sin dejar de ser profundas, imbuidas de la sabiduría y fuerza propia de China; reflejan una profunda conciencia humanista que caracteriza un brillante estilo de liderazgo”.
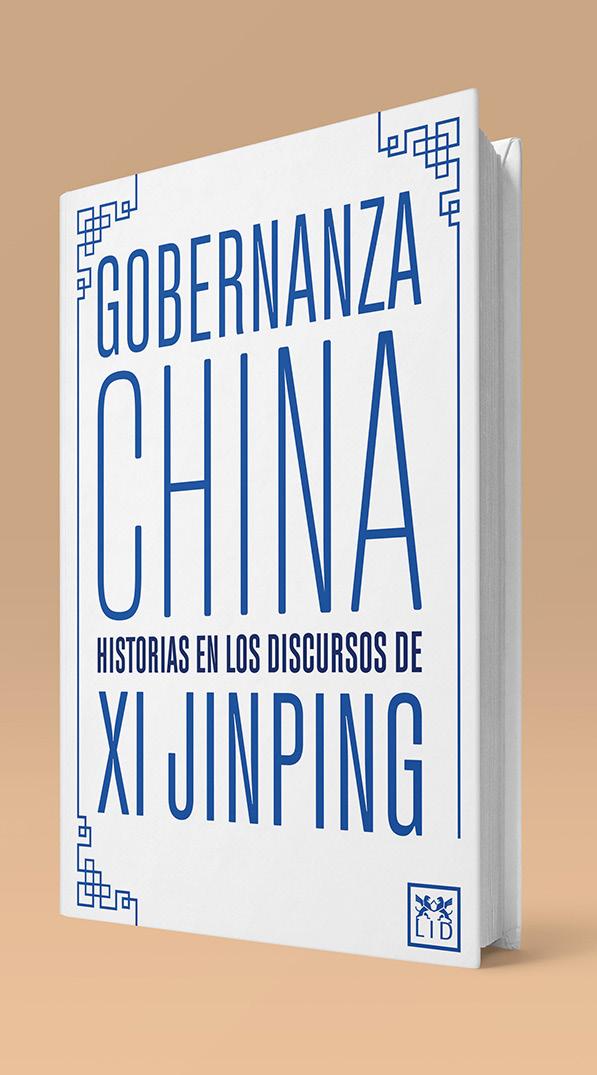
A través de los años se puede observar que los gobernantes que destacan por expresarse bien, que conocen la historia de su país y son sabedores de las diferentes culturas, también son excelentes para transmitir ideas complejas de una manera sencilla. Xi Jinping ha logrado esto al penetrar en su pueblo y en la escena internacional, con el uso de categorías y expresiones en boga, adecuadas para transmitir las ventajas del desarrollo chino.
El libro está dividido en dos secciones, además cuenta varias historias de una forma amigable que propicia el interés del lector. La primera sección la integran los asuntos domésticos que se dividen en historias sobre el gobierno honesto; sobre el carácter y la moral; historias inspiradoras y finalmente de gobernanza.
La segunda sección habla de asuntos internacionales, que incluyen temas como la amistad entre los países, intercambio cultural, emociones compartidas e historias personales. Cada narración presenta la referencia del discurso, la conversación o texto en donde fue expresada, además de un comentario amplio que lo contextualiza históricamente e interpreta lo que el presidente Xi Jinping quiso expresar.
Las narraciones que nos ofrece este libro son textos atemporales que no solo interesan dentro del contexto de la cultura china sino que pueden resultar muy enriquecedoras para cualquier público; traspasan lugares y han influido en diferentes generaciones. Además, hay muchas referencias a películas, series y obras occidentales que las contextualizan y nos llevan a confirmar que, finalmente, todos somos seres humanos dentro de una misma aldea global.
Hay muchas maneras de conocer un país y sobre todo una cultura, acercarse a textos como éste nos adentra en lo que, para nosotros, pudiera ser lejano en cuanto a geografía, pero que es más cercano de lo que nos imaginamos, en particular, ahora que China es un país que participa ampliamente en el nuevo orden global y forma parte de una comunidad armónica en conjunto con el resto de los países.

