Hacia una ética de la comunicación para la paz
Una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia
Gabriel Jaime Pérez Montoya, S. J.

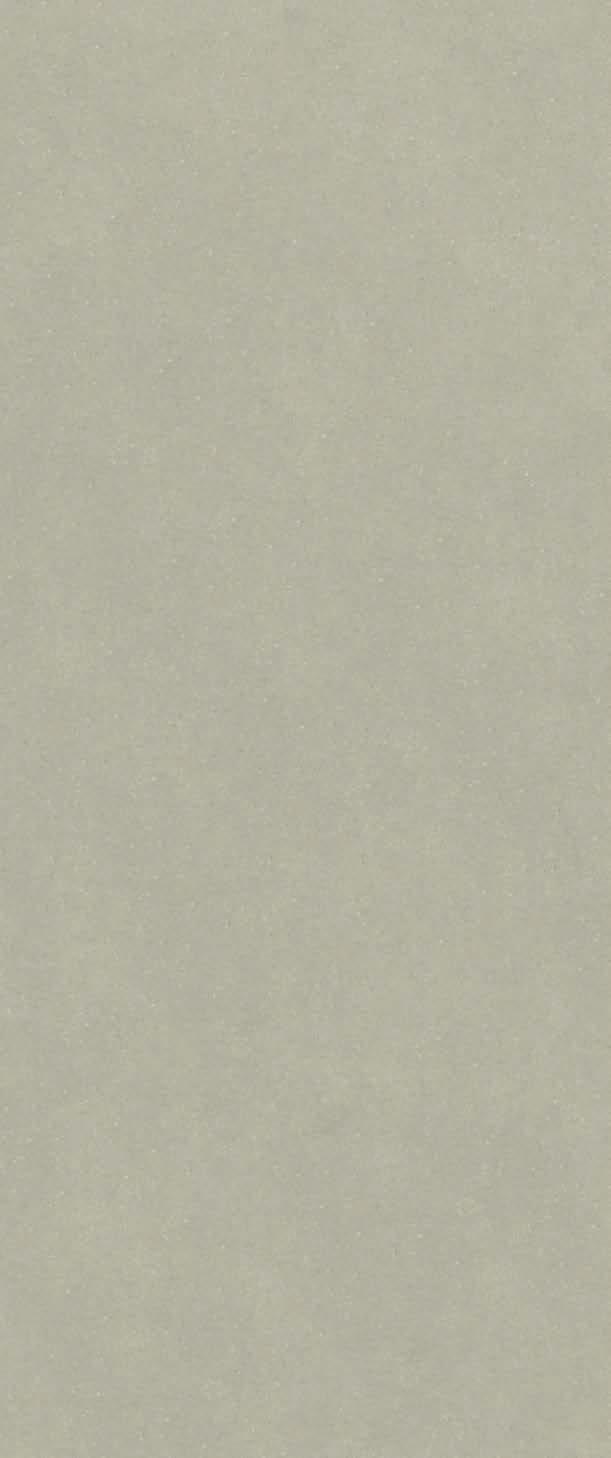

Una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia
Gabriel Jaime Pérez Montoya, S. J.

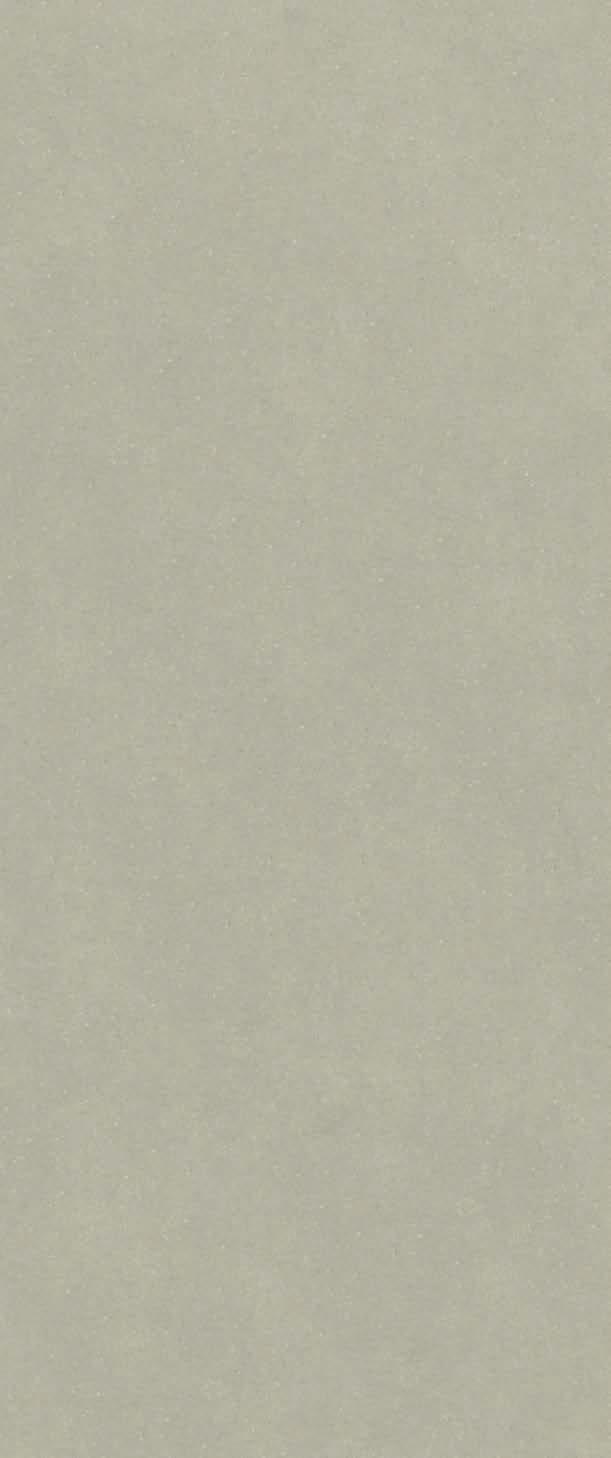
Una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia
Gabriel Jaime Pérez Montoya, S. J.
Reservados todos los derechos
© Pontificia Universidad Javeriana
© Gabriel Jaime Pérez Montoya, S. J.
Primera edición: Bogotá, D. C., abril de 2025
isbn (impreso): 978-958-781-973-1
isbn (digital): 978-958-781-974-8 doi: http://doi.org/ Javeriana.9789587819748
Número de ejemplares: 300 Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Editorial Pontificia Universidad
Javeriana Carrera 7.a n.° 37-25, oficina 1301
Teléfono 3208320 ext. 4205 www.javeriana.edu.co/editorial
Corrección de estilo: Álvaro Urrea
Montaje de cubierta y diagramación: la central de diseno.com
Impresión: Nomos S. A.
Pontificia Universidad Javeriana| Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
pontificia universidad javeriana. biblioteca alfonso borrero cabal, s. j. catalogación en la publicación
Pérez Montoya, Gabriel Jaime, S.J. - 1947Hacia una ética de la comunicación para la paz : una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia / Gabriel Jaime Pérez Montoya. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2025.
210 páginas ; 24 cm
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-958-781-973-1 (impreso)
ISBN: 978-958-781-974-8 (electrónico)
1. Medios de comunicación de masas - Aspectos morales y éticos 2. Comunicadores sociales - Ética profesional 3. Comunicación social - Colombia 4. Derecho a la comunicación 5. Comunicación - Aspectos sociales 6. Conflicto social - Colombia 7. Paz - Colombia I. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Facultad de Comunicación y Lenguaje.
CDD 302.23017. edición 21
CO-BoPUJ 09/12/2024
Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana. Las ideas expresadas en este libro son responsabilidad de su autor y no comprometen las posiciones de la Pontificia Universidad Javeriana.
Hacia una propuesta para el tratamiento del conflicto social desde la relación entre ética y comunicación, en el marco del debate entre las corrientes crítica y hermenéutica
I. Tres conceptos axiológicos de la relación entre ética y comunicación: verdad,
El papel de los medios con respecto a la verdad y la exigencia de veracidad
El papel de los medios con respecto a la libertad de comunicación
El papel de los medios con respecto a la justicia como equidad participativa
III
La propuesta crítica de Jürgen Habermas : ética discursiva o de la acción comunicativa 97
Opinión pública, conocimiento e interés, acción comunicativa 99
La propuesta ética de Habermas en Conciencia moral y acción comunicativa 102
Relación entre verdad y comunicación en la propuesta ética de Habermas 115
Relación entre libertad y comunicación en la propuesta ética de Habermas 119
Relación entre justicia y comunicación en la propuesta ética de Habermas 121
IV. La propuesta hermenéutica de Gianni Vattimo : ética de la interpretación 125
El fin de la modernidad y la sociedad transparente 127
La propuesta de Vattimo en su Ética de la interpretación 131
Relación entre verdad y comunicación en la propuesta ética de Vattimo 141
Relación entre libertad y comunicación en la propuesta ética de Vattimo 147
Relación entre justicia y comunicación en la propuesta ética de Vattimo 152
V. La propuesta de Paul Ricœur : una articulación
La propuesta ética de Ricœur en Sí mismo como otro
Relación entre verdad y comunicación en la propuesta ética de Ricœur
Relación entre libertad y comunicación en la propuesta ética de Ricœur 189
Relación entre justicia y comunicación en la propuesta ética de Ricœur
Prólogo.
Germán Rey
Siempre me ha impresionado la figura del dios Jano, quizás por la interesante multiplicidad de su carácter: es el dios romano de los inicios y los finales, de las puertas, los umbrales y los cambios En medio de todas las cosas, presidía el inicio de la siembra, la navegación o la guerra. Dios de la transición, con una cara mira al pasado y con la otra al futuro, representadas respectivamente con los rostros de un joven y de un anciano. Pero había un hecho fundamental en su mitología: las puertas de su templo estaban abiertas en tiempos de guerra y cerradas en tiempos de paz.
Esta característica de la arquitectura y la plegaria suelo unirla a la reflexión de Norberto Bobbio, quien habló sobre la fuerza que poseen los componentes de algunas dicotomías básicas que acompañan al género humano: entre la guerra y la paz, dice, la fuerza la tiene el concepto de la guerra y la debilidad el concepto de la paz.
El libro de Gabriel Jaime Pérez, S. J., tiene varias virtudes. Una primera es dejar claro al lector desde su inicio la naturaleza del camino que propone, es decir, la organización de su itinerario reflexivo. Es una buena decisión porque el pensamiento ético se expande por temáticas muy diversas, por corrientes y énfasis muy diferentes. La segunda es la presentación de las herramientas conceptuales que orientan su deliberación y que recogen una parte importante del pensamiento ético contemporáneo. Y la tercera es la aplicación de este camino reflexivo a un campo problemático particular, el de la comunicación.
Por eso deja claro desde su inicio tres grandes categorías éticas, la verdad, la libertad y la justicia, que reciben los aportes del pensamiento en diálogo
de Gianni Vattimo, Jürgen Habermas y Paul Ricoeur y el encuentro constructivo de por lo menos dos grandes tradiciones del pensamiento moral, la crítica y la hermenéutica.
“Las referencias comunicacionales de estos conceptos —escribe Gabriel Jaime— pueden formularse respectivamente en términos de veracidad en correlación con el sentido, libertad de expresión en coherencia con la responsabilidad social y justicia como participación equitativa en los procesos sociales que implican el ejercicio del derecho a la comunicación como derecho de todos” (p. 21).
Con el mapa delineado, el libro se arriesga a proponer una lectura plural de las realidades cambiantes de la comunicación, que, por una parte, considera referida al conflicto interno colombiano; pero que, por otra, amplía al panorama en general de la comunicación, que ha vivido transformaciones decisivas en décadas recientes, hasta el punto de que el historiador de la cultura Roger Chartier ha caracterizado este presente como un momento clave en la historia de la humanidad.
Analizando las vicisitudes actuales de la lectura, Chartier (2008) escribe que “es una tensión comparable a la que caracteriza nuestros tiempos confrontados a los desafíos lanzados por una nueva forma de inscripción, comunicación y lectura de los textos. La revolución digital de nuestro presente modifica todo a la vez, los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y diseminación, y las maneras de leer. Tal simultaneidad resulta inédita en la historia de la humanidad” (p. 34).
Estas modificaciones se están dando, en general, en las otras formas que el ser humano ha inventado para comunicarse, algunas de ellas milenarias, como la lectura, y otras mucho más tardías, como las que se insinuaron en la modernidad. Quizás por ello Gabriel Jaime termina su libro con un posfacio, escrito para considerar la realidad de su propuesta en el contexto de los cambios vertiginosos que vivimos hoy.
Este libro escudriña diversas manifestaciones de la comunicación, comenzando por las narrativas más cercanas al periodismo, aquellas tareas que dibujan los fundamentos comunicativos y que están presentes en el propio
nacimiento de la información. Pero las ideas expuestas, y particularmente los debates éticos que se proponen a través de sus páginas, conciernen a otros lugares comunicativos problemáticos, como las sensibles variaciones del paisaje mediático; el estallido de las salas de redacción como las conocimos en el pasado; el surgimiento de nuevos habitantes de la comunicación, como las plataformas o los podcast, los streamers o los influencers; los dinamismos de las redes sociales o la crisis de las relaciones entre comunicación, libertad de información y democracia.
Los zumbidos que continúan escuchándose
Como en la alusión mitológica al dios Jano, este libro tiene un inicio, en el que se explicitan las orientaciones del pensamiento ético que se llevarán a cabo, y un final, en el que se abren las puertas hacia los nuevos problemas que se están generando en la comunicación y que exigen nuevas posibilidades de indagación.
Tenemos entonces frente a nosotros un libro absolutamente pertinente. No es un libro atemporal, sino un texto que discurre entre los problemas del tiempo, que en el caso de la comunicación se han ido delineando durante años de transformación.
Es pertinente, porque la ética, como lo dijo hace años Gabriel García Márquez, es como el zumbido al moscardón. No había podido usar mejor símil uno de los maestros de la metáfora y del oficio periodístico. A tal punto que, en cualquier lugar, en un patio o en una habitación, el moscardón existe más por el zumbido que por su propio cuerpo, por el sonido que deja su vuelo, que por las alas que lo hacen posible.
La reflexión ética merece hacerse en muchos otros ámbitos de la vida humana, como en efecto se lleva a cabo a través de la medicina o las tecnologías, en las empresas o en la política, pero en la comunicación ha tenido siempre una existencia, además de natural, obligatoria. No se puede pensar en una investigación periodística, en las decisiones informativas de un medio o en el despliegue de una crónica, sin la relación inmediata e indisoluble con las definiciones éticas. Sucede por las implicaciones de lo que se comunica y las
formas en que se hace, por su incidencia en la vida pública de una sociedad, por los intereses que se ponen en juego, por la iridiscencia de las interpretaciones y los argumentos y por las repercusiones en los destinos de las acciones humanas.
Gabriel Jaime indica al inicio del libro su objetivo con relación a este asunto: “Intentaré, por tanto, presentar una propuesta ético-comunicacional de encuentro entre el pensamiento crítico y el hermenéutico, orientada a lograr el mayor acercamiento posible a la utopía de la convivencia pacífica, a partir del reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos sociales, de la convocatoria de todos en torno a proyectos comunes y de la recreación de los valores correspondientes a los derechos humanos del acceso a la verdad, del ejercicio responsable de la libertad de expresión y de la justicia participativa en el discurso público” (p. 21).
En un país que desde hace décadas sufre la manifestación de diversos tipos de violencias, crueles y excluyentes, la discusión ética ha tenido una presencia creciente, asociada a las comprensiones sobre los proyectos de información de los diferentes actores del conflicto, las formas de representación de la guerra, la participación de la comunidad en acontecimientos que los vulneran, los procesos sociales de construcción de agendas, la elaboración mediática del enemigo o los efectos de visibilización de la memoria, entre otros asuntos.
“En medio de esta crisis —señala el autor— los medios de comunicación social juegan un papel importante, sea para contribuir al esclarecimiento del sentido de los acontecimientos y promover la convocatoria a la convivencia pacífica o para provocar el oscurecimiento de su comprensión e incitar al recrudecimiento de la violencia” (p. 9).
Mucho más allá de los manuales deontológicos o de los libros de estilo, la ética siempre ha transitado por las discusiones sociales sobre el conflicto. Ha estado involucrada de muchas maneras en el caso colombiano, ya sea poniendo en evidencia el papel de los medios en las diversas comprensiones de la guerra y la paz, y sobre todo involucrando la información y el periodismo en los impactos que han vivido la comunicación y los comunicadores en los territorios.
Colombia fue durante años uno de los países más peligrosos del mundo para la práctica del periodismo. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) sobre el tema contó 152 asesinatos de comunicadores entre 1977 y 2015. Una cifra que dolorosamente ha aumentado desde entonces, como lo corroboran los seguimientos de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Verdad, libertad y justicia: claves para aproximarse a la paz desde la comunicación
Las tres categorías que el autor escoge tempranamente —verdad, libertad y justicia— son claves en la exploración de las relaciones entre comunicación y paz, no solo por su importancia teórica, sino por sus implicaciones prácticas. Lo interesante es que lo hace marcando los límites de su comprensión, al señalar que ha “planteado tres categorías axiológicas básicas de la relación entre ética y comunicación: la verdad, con su implicación de veracidad y en correlación con el sentido; la libertad de expresión, en coherencia con la responsabilidad social, y la justicia, como participación equitativa en los procesos sociales mediante el ejercicio del derecho a la comunicación en cuanto derecho de todos”.
A través de los años, el periodismo, como oficio, y la comunicación, como disciplina, han construido un conjunto de referentes que determinan tanto la manera de entender su práctica como las formas de llevarla a cabo. Y en esta suerte de consenso se perciben las similitudes que unifican sus intervenciones y que hacen familiares las narrativas mediáticas de una región a otra del mundo.
Sin embargo, es importante observar los debates sobre sus identidades y relaciones, como las transformaciones que se están viviendo en quienes las aplican.
En un estudio que finalicé hace unos meses con la Fundación Gabo sobre medios nativos digitales informativos en América, una de las constataciones que más me interesaron fue el debate que existe sobre la configuración de la verdad que se comunica al ponerse en cuestión otros referentes que tienen
que ver con ella, como la objetividad, la neutralidad o la imparcialidad, que no solo rodean la labor de estos pequeños medios de comunicación o redes, como suelen llamarlas quizás con mayor precisión, sino que también se han instalado en las salas de redacción de los grandes medios.
Pero los traumatismos sobre la construcción de la verdad se están viviendo no solo en las prácticas comunicativas, sino en muchos otros ámbitos de la sociedad. Se miente deliberada y públicamente, se construyen ficciones que se toman como hechos reales, se propagan con una enorme banalidad consensos frágiles, se provocan relaciones emocionales que desestiman otras formas de argumentación y se adoptan mensajeros que hacen de la verdad un ejercicio fútil y distanciado de los complejos procesos que determinan la comunicación pública.
En un texto reciente, Daniel Innerarity (2020) afirma que John Rawls recordaba que cierta concepción de la verdad (“toda la verdad”) es incompatible con la democracia, porque una democracia de verdad posible es parcial, limitada, compartida, provisional y discutible. “No tenemos democracias para encontrar verdades absolutas, sino para decidir los asuntos comunes sobre la base de que nadie mayoría triunfante, élite privilegiada o pueblo incontaminado tiene un acceso privilegiado a la objetividad que nos ahorraría el largo camino de la pública discusión”.
La libertad de expresión está cada vez más socavada desde diferentes ámbitos, como el político, en el que las autocracias y los populismos de uno y otro cariz definen sin titubeos a los medios como enemigos de la democracia o “la forma de vida más ínfima”, como lo afirmó el presidente Trump, según lo recuerda Martin Baron (2023) al inicio de su libro.
La relación entre la libertad y el derecho de todos a la comunicación que plantea el autor es una cuestión central que toca la vida de numerosos actores de la sociedad: los propios medios de comunicación, los comunicadores y periodistas, el significado de la vida pública, la valoración de la democracia y la expresión ciudadana genuina.
Pero la noción de justicia es esencial a la caracterización ética de la comunicación, delineada como un derecho de todos. Lo que trae compromisos que hacen posible la paz en una sociedad. Con frecuencia se recuerda, con
datos y realidades estremecedores, que Colombia es uno de los tres países más desiguales del mundo; esa constatación, que ojalá no se haya convertido en una afirmación desgastada, nos está diciendo que estamos no solo frente a una sociedad inviable, sino ante una sociedad donde sus procesos más profundos están en entredicho y sus implicaciones inmediatas continúan en las urgencias por cumplir.
Habrá que volver sobre las inspiraciones de autores como Habermas, Vattimo y Ricoeur que el autor nos presenta en este libro, para recoger en ellas no solo la fuerza argumentativa de la deliberación, sino sobre todo el estímulo para la acción, en una perspectiva de comunicación para la paz.
El templo de Jano, dios de los tránsitos y de los umbrales, tendría también aquí sus puertas abiertas. Lo que estaría indicándonos que continúa el conflicto y que persiste, en la sociedad y en la comunicación, la difícil tarea de la paz, que al fin lograda permitiría, como lo enseña la mitología latina, cerrar por fin las puertas del templo de Jano.
Introducción
Propósito del presente libro
La manifestación más sensible de la crisis ética que ha venido padeciendo Colombia es la violencia en todas sus formas. En medio de esta crisis los medios de comunicación social juegan un papel importante, sea para contribuir al esclarecimiento del sentido de los acontecimientos y promover la convocatoria a la convivencia pacífica o para provocar el oscurecimiento de su comprensión e incitar al recrudecimiento de la violencia. Entre estos dos polos oscilan los procesos de información tal como se han venido dando en el país, en un contexto en el que intervienen tanto los productores de mensajes desde determinados intereses como los usuarios de los medios desde sus formas de percepción y consumo.
En el marco de la relación entre ética y comunicación, ¿cuáles serían las exigencias de la información mediática en el ámbito público para contribuir a la solución de los conflictos sociales? Planteo esta cuestión desde el entendimiento de la comunicación social como un proceso público mediado de relación entre sujetos que interactúan empleando distintas formas de lenguaje verbal y no verbal, en contextos culturales concretos, para buscar una comprensión interpretativa y una construcción en común del sentido de la vida social.
El propósito del presente libro es intentar una respuesta a la cuestión anteriormente planteada con base en tres categorías de la relación entre ética y comunicación —verdad, libertad y justicia—, apuntando hacia una propuesta que contribuya en nuestro país a la realización de la convivencia pacífica a partir del reconocimiento de las personas y de las culturas
como sujetos sociales capaces de diálogo en torno a un proyecto común de sociedad, desde la relación entre veracidad y sentido, entre libertad de expresión y responsabilidad social, y entre derecho a la comunicación y participación ciudadana.
El marco conceptual dentro del cual sitúo este trabajo es el encuentro entre las propuestas filosóficas críticas y hermenéuticas de la relación entre ética y comunicación. Este encuentro, que ha venido presentándose en términos de controversia entre los planteamientos éticos del filósofo alemán Jürgen Habermas (1929-) y del italiano Gianni Vattimo (1936-2023), representantes respectivamente de una teoría crítica de la sociedad ubicada en el ámbito del pensamiento moderno y de una posición hermenéutica en el ámbito posmoderno, puede darse también en el sentido de una síntesis articuladora que contribuya a la construcción de una ética comprehensiva de la comunicación aplicable a la búsqueda de soluciones para los conflictos sociales, a la cual considero que ha contribuido de manera significativa el francés Paul Ricœur (1913-2005).1
Tanto la posibilidad de una oposición irreconciliable como la de una síntesis articuladora entre las corrientes crítica y hermenéutica en el campo de la ética y su relación con la comunicación se dan a su vez respectivamente en el contexto de las llamadas modernidad y posmodernidad. Por ello, me parece conveniente, así sea de modo muy general y sin pretender abarcar toda la complejidad de estas denominaciones, ligadas tanto a épocas históricas como a enfoques del pensamiento, intentar una descripción somera de las características de cada una de ellas.
La idea de modernidad, en el sentido originario de este concepto (del latín modus hodiernus: ‘modo de hoy’), nos remite a dos momentos históricos marcados respectivamente por el inicio y desarrollo de la llamada Edad Moderna durante los siglos xv, xvi y xvii, caracterizada en el ámbito de la
1 Cf. Paul Ricœur, Sí mismo como otro, trad. Agustín Neira Calvo y María Cristina Alas de Tolivar (Madrid: Siglo XXI, 1996), 415. Originalmente publicado como Soi-même comme un autre (París: Seuil, 1990).
filosofía por el surgimiento del racionalismo y el empirismo, y la consolidación del pensamiento “ilustrado” desde el siglo xviii hasta el presente, con sus implicaciones y repercusiones posteriores.
Durante todos estos siglos se fue configurando la idea de la modernidad, cuyos rasgos característicos que la diferencian de la premodernidad podríamos resumir así:
1. Paso de una cosmovisión sacral, tradicional y conservadora a otra secular, transformadora e innovadora (aunque, a la larga, se termina en la sacralización de los sistemas, convirtiendo sea al mercado o al Estado en ídolos sedientos de sacrificios).
2. Paso de una concepción vertical-trascendente de la autoridad (según la cual el poder proviene de Dios, quien lo delega en el monarca) a otra horizontal-inmanente (de acuerdo con la cual el poder proviene del pueblo, que lo delega en unos representantes elegidos por medio del voto democrático).
3. Paso de una aceptación pasiva de la naturaleza y de lo sobrenatural como órdenes ya predeterminados en su organización y funcionamiento, en cuanto sistemas inmutables de “leyes naturales” y “mandamientos sobrenaturales” que hay que obedecer pasivamente, a una transformación activa del mundo natural y social, en el sentido de un progreso que hay que ir construyendo y proyectando hacia el futuro mediante la planificación y la acción científico-tecnológica y económico-política.
4. Paso de una conciencia moral autoritaria, heterónoma, preconvencional, constituida por el temor y fundada en el sentimiento de culpabilidad con respecto a un poder superior, en el miedo al castigo y en la expectativa de la recompensa, a otra autónoma, humanista y posconvencional, que actúa en virtud de convicciones propias desde la afirmación de la subjetividad y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y de sus derechos.2
2 Cf. Jean Piaget, El criterio moral en el niño, trad. Nuria Vidal (Barcelona: Fontanella, 1983). Originalmente publicado como Le jugement moral chez l’enfant (París: Alcan, 1932); Erich Fromm, “La conciencia, el llamado del hombre a sí mismo”, en Ética y psicoanálisis, trad. Heriberto F. Morck (México: Fondo de Cultura Económica, 1957), 155-186. Originalmente publicado como “Consciente, man’s recall to himself”, en Man for Himself (Nueva York: Holt,
5. Paso de un fatalismo irracional a una racionalización de la vida y de la actividad humanas en términos de proposición de objetivos de largo alcance hacia el futuro, cuyo cumplimiento se proyecta a través de la planificación de políticas, estrategias y recursos.
6. Paso de las concepciones sacrales del “más allá” a la formulación de macroproyectos fundados en metarrelatos,3 mediante los cuales se representa la existencia como un proceso que debe ser desarrollado hacia la máxima realización de sus posibilidades, con los “sacrificios” —o inmolaciones secularizadas— que tal realización supone y exige en el presente y en el futuro inmediato, en aras de un porvenir de bienestar terreno a largo plazo.
7. Paso de las cosmovisiones separadoras de lo natural y sobrenatural a la representación unificadora de la naturaleza en términos de un universo ordenado con un fin hacia el cual tiende o debe tender el ser humano mediante su acción histórica. En este orden de ideas, la modernidad, como categoría conceptual que intenta definir una época histórica; la modernización, como el proceso que la constituye y desarrolla, y el modernismo, en cuanto actitud que la promueve y la expresa, son términos que en su común referencia remiten a un conjunto de fenómenos socioculturales, económicos y políticos.4
Según Max Weber (1864-1920), la modernización equivale a la planificación racionalizada en los campos económico-político, científicotecnológico y sociocultural, y conlleva la superación de un modo de Rinehart and Winston, 1947), 141-171; Eric Fromm, “Los dos aspectos de la libertad para el hombre moderno”, en El miedo a la libertad, trad. Gino Germani (Barcelona: Paidós, 2008), 165-206. Originalmente publicado como “The two aspects of freedom for modern man”, en The Fear of Freedom (Londres: Routledge, 1942), 89-116; Lawrence Kohlberg, La psicología del desarrollo moral (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1992). Originalmente publicado como Essays on Moral Development (San Francisco: Harper and Row, 1981).
3 Cf. Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, trad. M. Antolín Rato (Madrid: Cátedra, 1984). Originalmente publicado como La condition postmoderne (París: Éditions de Minuit, 1979).
4 Cf. Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, trad. Andrea Morales Vidal (Madrid: Siglo XXI, 1999). Originalmente publicado como All That is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity (Nueva York: Simon & Schuster, 1982); Marshall Berman, “Brindis por la modernidad”, Nexus, n.º 89 (1985): 86-87. Citado en Roberto Follari, Modernidad y posmodernidad. Una óptica desde América Latina (Buenos Aires: Rei Argentina; Instituto de Estudios y Acción Social, 1990), 16-20.
pensar y de actuar tradicional-sacralizado (premoderno), para pasar a otro innovador-secularizado, que es el moderno. Conviene detenernos un poco en este concepto weberiano de racionalización, según el cual pueden distinguirse tres formas de racionalidad: la científica, la instrumental y la jurídica.
Esta racionalidad se realiza sobre la imagen del mundo como un dominio teórico de la realidad por medio de conceptos. Su interés es el conocimiento. Le interesan las cuestiones acerca de la verdad en un sentido realista, así como las cuestiones de probabilidad, explicación y coherencia. Los individuos racionales, si no están en posesión de la verdad, por lo menos están orientados hacia ella, en la vía que lleva a entender el mundo como es y no como desearían que fuera. Esta racionalidad se encuentra en las instituciones relacionadas con la educación y la investigación científicas.
De la racionalidad científica moderna surge el concepto de verdad como correspondencia con un mundo cuyos trazos generales son revelados por los métodos de las ciencias. Las aspiraciones de la ciencia moderna a describir y explicar el mundo implican que nada en ella se corresponde con las afirmaciones de la religión y la moralidad tradicionales. Una y otra son expulsadas del dominio de la verdad y han de hallar otro nuevo estatus. Si los hombres descubrieron sentidos y valores en el mundo premoderno, fue porque los habían proyectado en él con sus propias esperanzas y deseos íntimos, y luego no supieron reconocerlos como tales. Este es el sentido de la descripción weberiana del mundo en que vivimos como un mundo “desencantado”: vivir en el mundo moderno es reconocer que los valores existen en la medida en que nosotros los creamos. Si la ciencia define el ámbito de la racionalidad cognoscitiva, las cuestiones sobre el valor han de caer fuera del mismo. Según esta concepción, los valores no son asunto de existencia objetiva, sino de decisión subjetiva.
La racionalidad instrumental
Esta racionalidad se hace visible en el ámbito del mercado, propio de la organización capitalista, y afecta a casi todas las actividades y relaciones humanas.
Los individuos son racionales en este sentido si eligen, de entre la disponibilidad de acciones posibles, aquella que, según la mejor evidencia alcanzable, ha de lograr con mayor probabilidad un objetivo determinado. El interés de esta racionalidad es la eficacia (logro de resultados) mediante la eficiencia (uso racional de los medios). Acepta como dados los fines de la actividad humana y calcula la forma más efectiva de lograrlos. Le interesa producir para producir más, promover el consumo para que se consuma más y el beneficio para obtener un mayor beneficio por parte de quienes detentan el poder sobre el mercado.
Para la racionalidad instrumental moderna, el concepto de libertad es la capacidad del sujeto humano de decidir sobre los medios que emplea en relación con los fines que busca. Este sentido de la libertad comporta una paradoja. Según los teóricos de la escuela de Fráncfort,5 esta racionalidad busca el poder como control, lo que implica el peligro de reducir las personas a medios para la consecución de fines ajenos a ellas —lo cual ya había advertido críticamente Immanuel Kant (1724-1804), al formular el imperativo categórico moral—.6
Esta racionalidad no se explicita con tal adjetivo en el pensamiento weberiano, pero se halla implícita en el tratamiento que Weber le da a la racionalidad formal asociada a la ley. Esta forma de racionalidad tiene una existencia objetiva social en la ley, en las instituciones jurídicas y en determinados aspectos de la burocracia estatal, genera pautas de conducta racional en quienes se hallan sujetos a esas instituciones y exige la aplicación, constante e
5 Escuela que propuso la teoría crítica de la sociedad, desarrollada desde 1923 por Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969) y Herbert Marcuse (1898-1979), y representada hoy por Jürgen Habermas (1929-).
6 “El principio: obra en referencia a todo ser racional (a ti mismo y a otros) de tal modo que valga en tu máxima a la vez como fin en sí, es […], en el fondo, el mismo que el principio: obra según una máxima que contenga en sí a la vez su propia validez universal para todo ser racional. Pues decir que debo restringir mi máxima en el uso de los medios para todo fin a la condición de su validez universal como ley para todo sujeto es tanto como decir que el sujeto de los fines, esto es, el ser racional mismo, tiene que ser puesto como fundamento de todas las máximas de las acciones, nunca meramente como medio, sino como suprema condición restrictiva en el uso de todos los medios, esto es, siempre a la vez como fin” (Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. José Mardomingo [Barcelona: Ariel, 1996], 205-207).
imparcial, de los principios legales generales a los casos particulares. Los individuos son formalmente racionales, en este sentido jurídico, cuando consideran que sus acciones son un caso concreto de los principios que aplican de igual forma a otras acciones sustancialmente similares.
Mientras que a la razón instrumental le interesa la eficacia mediante la eficiencia, a la jurídica le interesa la consistencia de la relación de la norma general con el caso concreto. Esta forma de razón toma cuerpo en la ley. La razón jurídica es así la ley moral de Kant con otros ropajes. Pero, a diferencia de esta ley, que se suponía primeramente y sobre todo en la motivación de los agentes morales individuales, la forma primaria de la existencia de la razón jurídica es institucional: proporciona la estructura legal necesaria para definir y proteger los derechos de los propietarios y de quienes establecen contratos. Por tanto, anima a los individuos a considerar a los demás y a considerarse ellos mismos sujetos de derechos y deberes.
La racionalidad jurídica moderna asume el concepto de justicia en el sentido del término en la relación que este guarda con los de equidad y participación social. Pero este tipo de racionalidad no puede tener más que una leve existencia en el capitalismo moderno. Tanto en las estructuras legales como en los mismos individuos, hallará la oposición constante de la demanda de eficiencia y eficacia. Quienes en lo político o en lo económico buscan o detentan el poder, concibiéndolo como un fin en sí mismo, siempre intentarán oponerse a los límites impuestos por las exigencias formales de imparcialidad y consistencia. Si la vida de uno se orienta a la obtención del poder y a mantenerse en él, su voluntad no aceptará los límites que le imponen las exigencias de moralidad, excepto si estos límites son el medio que lleva al poder o si, en el caso contrario, son impuestos por un poder mayor.
El concepto de posmodernidad, con el que desde principios del siglo xx se describe la época posterior a la modernidad ilustrada del siglo xviii y a sus consecuencias durante el xix, comenzó a usarse primero en el ámbito de las artes y luego en el de la filosofía y las ciencias sociales, con una variedad de significados. Sus rasgos característicos podrían resumirse así:
1. Fin de los metarrelatos7 o mitos trascendentales y de la idea de progreso, entendidos como el compromiso con un futuro por el que se sacrifica el disfrute del presente. Es por tanto el fin de los macroproyectos y en general de todo lo macro, la muerte de las utopías. En tal sentido, la muerte de lo macro implica la revaloración de lo micro, y por lo mismo de lo local y particular frente a lo global y universal.
2. Fin de la unidad del mundo: en lugar de una concepción unitaria y homogeneizadora del hombre y del cosmos, surge y se va imponiendo la valoración de lo fragmentario, lo plural, lo diverso, lo heterogéneo. Así, a la renuncia de cualquier proyecto con pretensiones universales corresponden la conciencia y la afirmación de la relatividad
3. Predominio del sentimiento sobre la razón: frente a la consigna hegeliana “Todo lo real es racional y todo lo racional es real”, se erige el irracionalismo pasional con sus raíces románticas, vitalistas, existencialistas, con sus tendencias hacia la hegemonía del pathos (el ‘sentimiento’) sobre el logos (la ‘razón’) y hacia la identificación de lo ético con lo estético. Conjuntamente con la desracionalización, surgen también las nociones de pensamiento débil, 8 contingencia e ironía9 como categorías propias del pensamiento posmoderno.
Estos rasgos, que caracterizan a la posmodernidad como época y a lo que podríamos llamar la posmodernización como proceso, pueden ser asumidos —y de hecho es lo que está ocurriendo— desde distintas posturas de posmodernismo. Quienes reivindican para sí el apelativo de posmodernos proponen una renuncia total a la razón ilustrada y, por contraste, una negación de todo intento de fundamentación trascendental de la acción humana, afirmando contra este un recurso a lo narrativo y a los microrrelatos propios de
7 Concepto central de Jean-François Lyotard en La condición posmoderna.
8 Cf. Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti, El pensamiento débil, trad. Luis de Santiago (Madrid: Cátedra, 1989). Originalmente publicado como Il pensiero debole (Milán: Feltrinelli,1987).
9 Cf. Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, trad. Alfredo Eduardo Sinnot (Barcelona: Paidós, 1991). Originalmente publicado como Contingency, Ironity and Solidarity (Nueva York: Cambridge University Press, 1989).
la nueva cultura de la imagen audiovisual, y una reivindicación de la sensibilidad y del goce individual en el tiempo presente.
La postura posmoderna suele ser analizada por sus críticos en términos de dos vertientes del posmodernismo: la neoconservadora y la neoliberal. El posmodernismo neoconservador, en no pocos de los aspectos en los que se presenta, parece querer resucitar lo premoderno en el sentido de una vuelta a lo “irracional” como oposición a la racionalización de la economía, de la política, de lo social y en general de la cultura. El intento de regreso a las concepciones premodernas se muestra, por ejemplo, en un comunitarismo que en cierto modo intenta reactivar el espíritu tribal, localista y microrregional de la premodernidad.
El posmodernismo neoliberal , por su parte, parece constituir un intento de negación de todo lo que la modernidad ilustrada significó en términos de utopía social, dado el fracaso que han mostrado los sistemas colectivistas. Sobre la verificación de este fracaso, los posmodernistas neoliberales alzan orgullosos la bandera triunfal de una reivindicación de la economía de mercado con las implicaciones de la racionalidad tecnológico-instrumental al servicio de un capitalismo total sin intervenciones estatales ni ninguna otra clase de cortapisas jurídicas que impidan el ejercicio absoluto de la libertad individual.
Según el filósofo español José Rubio Carracedo (1940-2023), podrían resumirse así los retos de la posmodernidad a la reflexión ética:10
1. Crítica al fundamentalismo de las justificaciones morales en términos de metarrelatos ligados a ideologías tanto religiosas como políticas.
2. Rechazo de toda pretensión metafísica y reconstructiva desde enfoques cognitivistas, para sustituirlos por estudios genealógicos, deconstructivos y desracionalizados.
3. Denuncia de los abusos de la racionalidad teleológica en cuanto razón instrumental colonizadora del mundo vital, para sustituirla por una hermenéutica y una retórica tanto individuales como comunitarias.11
10 José Rubio Carracedo, “La ética ante el reto de la posmodernidad”, Arbor, n.º 530 (febrero de 1990): 119-148.
11 José Rubio Carracedo, Ética constructiva y autonomía personal (Madrid: Tecnos, 1992).
4. Repulsa de una ética abstracta y formal de principios y de normas basada en la pretensión de un sujeto ético trascendental, para sustituirla por una responsabilidad contextual y situada (ibíd., 28).
5. Invalidación de las pretensiones de validez única de la ciencia y la tecnología, reivindicando una estética sin reglas prefijadas y una utilización libre de la retórica.
6. Negación del optimismo político —sin excluir la democracia en sus formas actuales— y afirmación de un desencanto escéptico y resignado frente a las utopías, con el consecuente refugio en la búsqueda de la felicidad privada y en el desentendimiento de lo público.
Sin embargo, el mismo Rubio Carracedo plantea las siguientes reflexiones críticas contra el posmodernismo, que conviene citar textualmente:12
1. “La posmodernidad parece haberse metido en un callejón sin salida. Así, algunos autores como Vattimo (El fin de la modernidad), Lyotard (La condición posmoderna) o Rorty (con un nuevo pragmatismo de ironía privada y decencia pública) han decretado la extinción del programa de la modernidad y han propuesto reemplazarlo por un programa de ‘pensamiento débil’ que desemboca en un cierto nihilismo ‘light’, carente ya de drama y de agonía: se subrayan las contradicciones y el agotamiento de la modernidad para proponer la asunción de un mundo definitivamente desfondado y de una historia invertebrada, de un humanismo desautorizado y vacío; solo nos quedaría el vacío del recurso a un escepticismo amable y a una hermenéutica apacible, que dejan paso a una estética sin reglas y a una retórica sin inhibiciones”.
2. “Más que una pretendida recuperación posmetafísica del ser se alcanza, en realidad, su disolución; del escepticismo general y el anarquismo epistemológico se llega al ‘elogio del error’ y a un hedonismo generalizado. Quizá no pueda interpretarse como una vuelta a posiciones
12 Rubio Carracedo, “La ética…”, 129-130.
precríticas, pero no cabe duda de que estamos ante un programa básicamente negativo, deconstructor y, en el fondo, impotente”.
3. “La alternativa al programa de la modernidad resulta conservadora o ingenuamente utópica (Foucault aboga por una comunidad humana autocomprensiva, sin reglas ni poder; Rorty encuentra la panacea en la ironía privada y en la decencia de los poderes públicos; Vattimo propone un ambiguo pensamiento ‘débil’ —esto es, a la vez aproximativo y subjetivo— sobre la fruición, lo contaminado y lo impuesto). Ni la razón ni la técnica podrían ser ya rehumanizadas. […] Estamos ante un pensamiento por reacción, carente de consecuencialidad lógica: su crítica se centra más sobre los excesos y las desviaciones del programa ilustrado. En algunos casos, llegan a criticar el programa de la modernidad. Pero la consecuencia lógica nunca podrá ser un escepticismo resignado ni el refugio en la subjetividad estética, retórica y narcisista; en definitiva, en la privacidad simple y chata”.
No obstante, la posmodernidad ofrece la oportunidad para una evaluación del proyecto moderno en su vertiente ética. En tal sentido, según el mismo Rubio Carracedo, podrían resumirse en cuatro las “aportaciones” de la posmodernidad al pensamiento ético:
1. Confirmación de un escepticismo ante las pretensiones de una fundamentación última trascendental (a priori) de las normas morales.
2. Recuperación del sentido liberador de la dimensión estética y de su vinculación con la ética en cuanto autoexpresividad auténtica.
3. Recuperación de la autonomía efectiva del sujeto ético concreto, histórica y socialmente situado —por oposición a los imperativos categóricos abstractos del sujeto ético trascendental—.
4. Revalidación de la dimensión retórica, en cuanto reconocimiento de lo emotivo-dinámico del discurso moral.
Por lo tanto, el reto posmoderno obliga al pensamiento ético a un esfuerzo de autocrítica y reajuste interno, que correspondería al siguiente programa de cuatro pasos esenciales:
1. Es posible mantener una justificación racional de la ética, aun sin considerar universalmente aceptable su fundamentación última en sentido metafísico. Las teorías de Apel y Habermas sobre el a priori de la comunidad de comunicación plantean esta posibilidad con base en las condiciones de validez de la situación ideal de habla (verdad, corrección, sinceridad, comprensibilidad).
2. Los derechos humanos, y en particular las exigencias de autonomía, justicia y solidaridad (conceptos axiológicos actualmente correspondientes a la trilogía libertad, igualdad y fraternidad), se mantienen como valores éticos supremos, que expresan la dignidad humana.
3. Los principios de la ética mínima13 han de ser traducidos a normas morales concretas en el contexto histórico-social, mediante la deliberación práctica, es decir, mediante una metodología constructivo-dialógica y combinatoria de una ética de convicciones con una ética de responsabilidad solidaria, consensual-pluralista y no-relativista.
4. La autonomía del sujeto ético se expresa en su elección personal, que es un compromiso intransferible, y por lo mismo implica la libertad de conciencia hasta tal punto que nadie puede válidamente considerarse como autorizado para imponerle a otro, desde posiciones de poder, su propia visión del mundo ni sus propias reglas de conducta moral.
Entre otros autores que analizan el fenómeno de la posmodernidad, conviene mencionar también al sociólogo alemán Niklas Luhmann (19271998), quien plantea lo siguiente con respecto a la relación entre moral y ética en el pensamiento sociológico contemporáneo:
La ética puede y debe continuar insistiendo en que el código moral tenga una relevancia universal y en que, por tanto, pueda ser aplicable a cada conducta sin excepción. Pero al mismo tiempo debe atender a que no suceda esto bajo aplicación de otros códigos regidos por perspectivas opuestas. Entendiendo estos códigos (o incluso: todas las distinciones) como contextos de la observación y de la descripción, puede afirmarse que la ética
13 Cf. Adela Cortina, Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica (Madrid: Tecnos, 1986).
debe centrarse en una observación y en una descripción del mundo y de la sociedad policontextual. 14
Hacia una propuesta para el tratamiento del conflicto social desde la relación entre ética y comunicación, en el marco del debate entre las corrientes crítica y hermenéutica
La confrontación entre modernidad y posmodernidad constituye un marco dentro del cual cabe proponer el encuentro constructivo entre las corrientes crítica y hermenéutica del pensamiento ético en relación con la comunicación, desde los conceptos de verdad, libertad y justicia. Las referencias comunicacionales de estos conceptos pueden formularse respectivamente en términos de veracidad en correlación con el sentido, libertad de expresión en coherencia con la responsabilidad social y justicia como participación equitativa en los procesos sociales que implican el ejercicio del derecho a la comunicación como derecho de todos.
Intentaré, por tanto, presentar una propuesta ético-comunicacional de encuentro entre el pensamiento crítico y el hermenéutico, orientada a lograr el mayor acercamiento posible a la utopía de la convivencia pacífica, a partir del reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos sociales, de la convocatoria de todos en torno a proyectos comunes y de la recreación de los valores correspondientes a los derechos humanos del acceso a la verdad, del ejercicio responsable de la libertad de expresión y de la justicia participativa en el discurso público.
En el campo de la relación entre comunicación y cultura, a partir de la fenomenología de la crisis ética y de la confrontación entre dos importantes corrientes de la filosofía moral contemporánea y su posible síntesis articuladora, el desarrollo de este trabajo implica el reto de indagar acerca de los criterios que, desde las categorías axiológicas de la relación entre ética y
14 Niklas Luhmann, “La moral social y su reflexión ética”, en Razón, ética y política. El conflicto de las sociedades modernas, eds. Javier Palacios Quintero y Francisco Jarauta, trad. Francesc Ballesteros I. Balbastre (Barcelona: Anthropos, 1989), 56. Cursivas en el original.
comunicación correspondientes a los conceptos de verdad, libertad y justicia, posibilitarían la viabilidad de una ética civil conducente a la convivencia pacífica y constructiva.
En el presente trabajo, después de plantear en el primer capítulo los tres conceptos axiológicos de la relación entre ética y comunicación anteriormente mencionados —verdad, libertad y justicia— y de un intento de descripción de la crisis ética en Colombia y sus implicaciones comunicacionales en el segundo capítulo, presentaré los que considero como los conceptos centrales de tres propuestas éticas enmarcadas en el debate entre las corrientes críticas y las corrientes hermenéuticas del pensamiento ético, y cómo a mi juicio aparecen en cada una de ellas las relaciones entre verdad y sentido, entre libertad de comunicación y responsabilidad social, y entre justicia y participación: la ética de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (en el tercer capítulo), la ética de la interpretación de Gianni Vattimo (en el cuarto capítulo) y la propuesta ético-comunicacional de Paul Ricœur como una síntesis articuladora entre el pensamiento crítico y el hermenéutico (en el quinto capítulo).
La tesis que propongo pretende así constituir un aporte a la reflexión ético-filosófica situada en el escenario concreto de la realidad colombiana, desde una perspectiva interdisciplinaria en relación con el estudio y la práctica de la comunicación social a través de los medios de información. Considero conveniente este aporte porque contribuye a la búsqueda de criterios y propuestas que posibiliten un avance en el reconocimiento de la interrelación entre el propósito de la liberación social y el reconocimiento de las identidades culturales. Asimismo, con este trabajo pretendo ofrecer una propuesta que sirva de marco de referencia para el abordaje constructivo de la relación entre ética y comunicación en los ámbitos académicos y profesionales.
Los planteamientos contenidos en este libro fueron presentados en mi tesis doctoral de Filosofía, sustentada en el año 2007, en la Pontificia Universidad Javeriana con sede en Bogotá, Colombia. Dicha tesis fue el resultado de un trabajo investigativo que comenzó a gestarse desde los inicios de mi
labor como profesor de Ética en la Facultad de Comunicación de la Javeriana, donde presté mi servicio académico entre los años de 1978 y 2003.
Los hechos sociales y políticos que se han venido y que se siguen sucediendo desde entonces generan múltiples incertidumbres, y si bien, como suele decirse, ha corrido mucha agua bajo el puente desde los inicios del conflicto armado en Colombia, así como posteriormente en los intentos de búsqueda y construcción de la paz en nuestro país, considero que los planteamientos que desarrollé en esta tesis y que constituyen el contenido del presente libro siguen teniendo vigencia con miras al reto siempre actual de construir una paz auténtica sobre la base de las categorías éticas de verdad, libertad y justicia. Estas constituyen el trípode filosófico-social sobre el cual es imprescindible hacer realidad dicha construcción, y las propuse a través de la confrontación de las corrientes filosóficas críticas y hermenéuticas del pensamiento ético sobre la comunicación. Al respecto, en el posfacio final de este libro, me refiero al contexto colombiano de los últimos veinte años y, en particular, a lo que implicó tanto el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las farc-ep como la adopción de una Jurisdicción Especial para la Paz (jep), y el informe final de la Comisión de la Verdad, para mostrar que todavía hoy sigue vigente la pregunta por la relación entre ética y comunicación.
Reitero mis agradecimientos, que expresé en el año 2007, a quienes me posibilitaron en su momento disponer del tiempo necesario para realizar este trabajo: los entonces rectores de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Gerardo Arango, S. J. (†), y Gerardo Remolina, S. J. (†) e, igualmente, Joaquín Sánchez, S. J. (†), entonces rector de la seccional de Cali de esta universidad, donde trabajaba cuando terminé y sustenté dicha tesis, por su apoyo y constante estímulo para desarrollar y llevar a cabo esta empresa intelectual. Asimismo, al entonces decano de la Facultad de Filosofía, Vicente Durán, S. J. —hoy rector de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali—, y a los profesores del programa de doctorado de la Facultad de Filosofía. Merecen también de manera especial la reiteración de mi reconocimiento y de mi agradecimiento los doctores Jesús Martín-Barbero (†), por sus orientaciones iniciales, y Guillermo Hoyos Vázquez (†), por su asesoría como director de la tesis.
Hacia una ética de la comunicación para la paz. Una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia fue compuesto en caracteres Museo y Chaparral Pro y se imprimió en los talleres de Nomos S. A. en papel holmenbook creamy 2.0 de 80 g, durante el mes de abril de 2025.


Al estudiar los conflictos bélicos que han tenido lugar a lo largo de la historia, resulta inevitable fijarse en el papel y la función que han desempeñado los medios de comunicación en estos contextos. Si bien los medios han tenido la oportunidad de contribuir al esclarecimiento del sentido de estos acontecimientos, también, en algunos lamentables casos, han provocado el oscurecimiento de su comprensión, lo que ha incitado aún más la violencia. De ahí que la relación entre ética y comunicación resulte central en cualquier planteamiento actual sobre la guerra en un país como Colombia, que ha estado marcado históricamente por la violencia y la exclusión. Precisamente, Hacia una ética de la comunicación para la paz examina la crisis de los medios en Colombia y propone una articulación de las corrientes crítica y hermenéutica del pensamiento ético en relación con la comunicación, para abordar el entendimiento del conflicto social.
A través de un análisis profundo de las teorías de Jürgen Habermas, Gianni Vattimo y Paul Ricœur, Gabriel Jaime Pérez, S. J., ofrece una reflexión sobre el papel de la comunicación en la transformación social, explorando el reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos sociales, la convocatoria en torno a proyectos comunes y la recreación de los valores correspondientes a los derechos humanos: el acceso a la verdad, el ejercicio responsable de la libertad de expresión y la justicia participativa en el discurso público.