civilización y violencia
La búsqueda de la identidad en el siglo XIX en Colombia
Traducción de Elvira Maldonado
Prólogo de Jesús Martín-Barbero




Traducción de Elvira Maldonado
Prólogo de Jesús Martín-Barbero



Pontificia Universidad Javeriana
Traducción de Elvira Maldonado
Segunda edición
Con un posfacio titulado “Alternativas civilizatorias: propuestas de las comunidades negras desde la emancipación de la esclavitud hasta el acuerdo de paz (1749-2016)”
Cristina Rojas
Reservados todos los derechos
© Pontificia Universidad Javeriana
© Cristina Rojas
Primera edición en español: 2001
Norma y Pontificia Universidad Javeriana
Segunda edición: marzo de 2023
Bogotá D. C.
ISBN (impreso): 978-958-781-812-3
ISBN (digital): 978-958-781-813-0
DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587818130
Número de ejemplares: 300
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7.a n.° 37-25, oficina 1301
Edificio Lutaima
Teléfono: 320 8320 ext. 4205
www.javeriana.edu.co/editorial
Bogotá, D. C.
Traducción: Elvira Maldonado
Corrección de estilo: Ruth Romero Vaca
Diagramación: Isabel Sandoval
Diseño de cubierta: La Central de Diseño
Impresión: Nomos S. A.
Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación
Rojas, Cristina, autora Civilización y violencia : la búsqueda de la identidad en el siglo XIX en Colombia / Cristina Rojas ; traducción de Elvira Maldonado ; prólogo de Jesús Martín-Barbero. -Segunda edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2023.
406 páginas ; 24 cm
ISBN: 978-958-781-812-3 (impreso)
ISBN: 978-958-781-813-0 (electrónico)
1. Estudios culturales 2. Sociología histórica - Colombia - Siglo XIX 3. Violencia - Aspectos sociales - Colombia - Siglo XIX 4. Raza - Colombia - Siglo XIX 5. Colombia - Historia - Siglo XIX I. Maldonado, Elvira, traductora II. Martín-Barbero, Jesús, 1937-, escritor de prólogo II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá
CDD 303.6 edición 21
20/02/2023
Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin la autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana. Las ideas expresadas en este libro son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la opinión de la Pontificia Universidad Javeriana.
A quienes han hecho posible vivir en la diversidad como un camino a la paz.
Prólogo a la primera edición en español
En pocos países las ciencias sociales conviven con una situación nacional tan desafiante y tan estimulante, pero al mismo tiempo tan opaca y desgastadora, como la colombiana. Y junto al desaliento que acarrea el asesinato de investigadores sociales y su exilio creciente, cunde la sensación de desgaste por la dificultad en entender la diferencia, aquello que hace de Colombia el país más violento de Latinoamérica y quizá del mundo. Las búsquedas de explicación se multiplican, se enredan y se estancan, porque, como insistentemente afirma Daniel Pécaut, las lecturas sobre el conjunto de los fenómenos de violencia solo logran alguna convergencia a la hora de la denuncia, pero son incapaces de compartir una mínima interpretación de las causas o el reconocimiento de los límites entre lo tolerable y lo intolerable, con lo que acaban alimentando la polarización del país. Frente a esa situación de desgaste y polarización, este libro se arriesga a abrir caminos y construir puentes. Y contra el “malentendido antropológico” que durante años impedía hablar de cultura de la violencia —como si ese concepto hablara de una natural predisposición de los colombianos a la violencia, cuando de lo que habla la cultura es siempre de historia—, Cristina Rojas investiga la trama cultural de las violencias colombianas del siglo XIX, y con ello emprende por primera vez en este país el proyecto de pensar las violencias desde la cultura. El déficit de historia cultural y de sociología de la cultura que padecemos ha sido evidenciado por Jorge Orlando Melo, en la introducción de la edición de 1995 de Colombia hoy, cuando escribe:
El estudio del cambio cultural no ha alcanzado un nivel mínimo de desarrollo en el país, y esto ha hecho que sea imposible incluir un artículo en el que se tratara de ofrecer una primera visión de cómo ha evolucionado, en su sentido más general, ese mundo de intercambio de signos, de las creencias y las formas de comportamientos
colectivos, de la producción de bienes culturales, ideas y discursos. (Melo 1995, 9)
A impulsar como estratégico el ámbito de la investigación cultural se dedica este libro que prologo, ya que, aunque tematiza las violencias del siglo XIX, la renovación en los modos de pensar la violencia nos ayuda decisivamente a comprender las de hoy. Caracterizada como una nación sin mito fundacional, no pocos historiadores se han preguntado si esa ausencia no habría marcado a Colombia con algún tipo de frustración originaria. La autora de este libro desplaza esa cuestión y la reubica en su verdadero escenario: para explicar las fallidas expectativas civilizadoras de la expansión del capitalismo a los países del hasta hace poco llamado tercer mundo, la racionalidad occidental ha hecho recaer sobre estos países la responsabilidad de ese fracaso. O sea, si el comercio no ha sido portador de civilización en América Latina, ello es resultado de la incapacidad de estos países para insertarse en las dinámicas del capital. Es ese mito —según el cual Occidente sería Uno y el resto sería Diverso, una diversidad que es imperfección— el que propalan las “interpretaciones metropolitanas” (Pratt 1992) con las que el imperio unificó la mirada europea proclamándola universal. En la construcción discursiva de la diferencia que identifica a nuestros países se halla ya la legitimación/ justificación de las violencias de la dominación: seríamos originariamente una barbarie que frustró la acción civilizadora implicada en las leyes de expansión del capitalismo. Es con esa tramposa “frustración” con la que se halla emparentada la fundación de este país, al igual que los del resto de América Latina, Asia o África “civilizados” por el capital.
A donde, según este libro, remiten entonces las peculiaridades del proceso colombiano de nacionalización del país es a la violencia de la representación: tanto al estigma con que, desde afuera, la propia racionalidad de la dominación —bajo el nombre de división internacional del trabajo — marcó a nuestros países como a los regímenes de representación que en la Colombia del siglo XIX “fijaron
Prólogo a la primera edición en español
las identidades” de los blancos, los negros, los indios y las mujeres, legitimando todas las formas de exclusión. Apoyándose en la sociología política y cultural más avanzada —como la que llevan a cabo los trabajos de Ernesto Laclau, René Girard, Edward Said, Pierre Bourdieu, Chantal Mouffe o Slavoj Žižek—, la autora traza el mapa de las violencias no representadas, para poder después detallar las violencias de la representación.
Como nación, Colombia tiene sus cimientos en una representación que demarca nítida y tajantemente aquello que la constituye —blancos, hombres con propiedad en el haber y en el hablar— de aquello que excluye: los indios, los negros, las mujeres. Es en la representación de sí misma como nación donde se halla la “violencia propia de la exclusión”. De otro lado, el dualismo ontológico entre el individuo soberano del liberalismo y el sujeto moral del conservatismo impidió la formación de un Estado con capacidad de representar el interés general. Y serán esa tajante exclusión nacional y esa incapacidad estatal las que encontrarán en la “identificación partidista” el dispositivo de representación que oscureció cualquier otra diferenciación/división sociocultural. Estamos ante una correspondencia estructural entre el no reconocimiento de las identidades —negros, indios, mujeres, que son las de la mayoría de la población— y la incapacidad del Estado para construir una unidad simbólica de la sociedad. Cristina Rojas elabora aquí una comprensión conceptual e histórica del antagonismo como régimen de representación del otro en Colombia que va al fondo de las intolerancias del país. Su figura más visible y determinante, pero no la única, es la del antagonismo de los partidos. El antagonismo partidista es la representación del otro partido como “mi doble”, y por tanto como perversión y simulación a destruir. Así concebido y practicado, el antagonismo niega la existencia del mínimo “espacio común” en el que adquiere sentido la diferencia entre los partidos, y el indispensable reconocimiento por el otro partido. Privados de la reciprocidad que posibilita/exige aquel “espacio común”, y por tanto de la posibilidad de resolver los conflictos mediante “pactos de reconocimiento”, los partidos no tienen otra
manera de dirimir sus conflictos que la violencia en todas sus formas, desde las discursivas —como las finamente analizadas por Carlos Mario Perea en Porque la sangre es espíritu— hasta las más visibles y corporales estudiadas por María Victoria Uribe en Matar, rematar y contramatar. De ese antagonismo solo se ve salida a través de la violencia que destruye al otro o a través de la autodestrucción de los dos: desde este enfoque se empieza a entender por qué el Frente Nacional, más que un pacto de reconocimiento, resultó siendo la desinstitucionalización/anulación de ambos partidos, su vaciamiento ideológico y su definitiva sustitución por maquinarias clientelistas y electoreras.
Pero el antagonismo no fue solo la forma de identificación partidaria, ha sido también el régimen de representación del mestizaje como blanqueamiento, esto es, la anulación del no blanco. Pues lo que en el proceso de absorción del indio y el negro (y sus derivados: el zambo, el cuarterón, el tente en el aire) por lo blanco resistiera, no desapareciera, debía ser excluido, estigmatizado. Los indios y los negros —y también las mujeres— se vieron así privados de aquel mínimo espacio común con los blancos/machos, desde el que era reconocible su alteridad. Pero, a diferencia de lo sucedido con el antagonismo político, el antagonismo racial se vio en todo momento resistido desde dentro por las voces subalternas. Aunque en el país se ha hecho historia de los rebeldes primitivos, esos estudios han seguido un camino paralelo, no integrado a la comprensión de la trama nacional de las violencias, que es justamente el objetivo de este libro: pensar las violencias de manera diferenciada, pero pensarlas juntas, articuladas históricamente, es decir, articuladas por sus contextos históricos, pero haciendo parte de una misma narrativa nacional. Es lo que le falta al país, y lo que ha sido sustituido por un encadenamiento del presente al pasado según el cual la violencia se inscribe no en una historia, sino en, como afirma Daniel Pécaut, una “infrahistoria de catástrofes y desastres cuasi naturales”, que no pueden narrarse sino míticamente y que, aunque recuerda, no puede dar lugar a una “memoria común” ni mucho menos movilizar un imaginario que proyecte un horizonte de futuro para el conjunto de la sociedad.
Prólogo a la primera edición en español
Más que de mito fundacional, de lo que hay ausencia en Colombia es de un relato nacional. Y ello no remite a ninguna incapacidad congénita, sino al muy histórico acallamiento de las voces subalternas, esas a cuya escucha se dedica un capítulo crucial en este libro. Crucial porque apunta a otra ausencia: la de unos estudios literarios/culturales como los que en Venezuela, México, Brasil y Uruguay están haciendo visible el entretejido de la nación con la narración, con las narraciones literarias en las que se ha metaforizado el conflictivo proceso de formación de la nación. Algo hay de ese tipo de estudios en algunos trabajos publicados en los últimos años, aunque aisladamente, y más como trabajos de investigación literaria que como parte de un proyecto de reescritura plural de la historia nacional, esa que emerge en los poemas de Candelario Obeso, en los que se devela el deseo de los blancos hacia los negros, que se esconde y se dice en la estigmatización de su raza como salvaje e ignorante y en su brutal disciplinamiento, al mismo tiempo que sus contradicciones personales, al sentirse atrapado entre la cultura negra, a la que pertenece, y la escritura “blanca”, desde la que se expresa; en las novelas y cuentos de Soledad Acosta, en los que se expresa la trasgresión que implicaba pensarse mujer y escritora, y las contradicciones que implicó para las mujeres ilustradas el carácter de género de la lucha por la independencia, una lucha en la que la patria significaba la liberación política de la colonia, pero que dejaba intocada la dominación social del macho; en María, en la que el imposible amor metaforiza el miedo a las ambigüedades del mestizaje aquella amalgama racial de la que podía salir una progenie monstruosa , o en Manuela, ese relato de violencias y seducciones en la muy social y culturalmente representativa Ambalema, donde la resistencia que opone una mujer negra al deseo blanco de los hacendados terminará en “la destrucción del objeto del deseo”: la muerte de Manuela el día en que iba a casarse —Eugenio Díaz no podía hablar más claro—, ¡el 20 de julio! Este libro se cierra en el mismo lugar donde se abrió: la violencia no es lo contrario del orden, sino los conflictos que genera cualquier orden, y en especial aquel orden absoluto que se llamó a
sí mismo civilización o, como lo denomina la autora, el deseo civilizador : aquel deseo mimético de ser europeos transformado en principio organizador de la República, y por tanto en consagrador de las diferencias raciales a nombre de su incapacidad de integración al orden del capital, orden cuya libertad económica presuponía contradictoriamente, o exigía, una fuerza de trabajo indiferenciada. Entre las dinámicas homogeneizadoras del capitalismo y las lógicas excluyentes del deseo civilizador no había reconciliación posible. Pero para dar cuenta de esa contradicción fundante de la nación colombiana es necesario poner en escena a otro actor sociocultural: las regiones.
Pues “en Colombia la historia le dio a la raza una estructura regional” (Wade 1991, 46) que fue transformando la geografía racial en una construcción imaginaria de legitimaciones del terror y fabulosos diablos mediadores en el Cauca, de comerciantes natos y desaparición ficticia de lo indígena en Santander, de purezas originarias y ancestros judíos en Antioquia. Construcciones en las que se recargaron las afiliaciones partidistas instrumentalizando miedos, creencias religiosas, identidades étnicas y pertenencias de clase, y se expresaron muy especialmente en las diversas culturas disciplinarias de los cuerpos y las almas en las que se plasmaron las diferentes maneras de organizar una producción que se quería capitalista, pero conservando un precapitalista y excluyente deseo civilizador. Solo en Antioquia, una muy compleja mezcla de construcción imaginaria con marcados rasgos socioculturales —valoración de la individualidad y del trabajo— posibilitó resolver la más aguda contradicción entre conservatismo político y libre comercio mediante la hegemonía aglutinadora y movilizadora de una patria antioqueña.
No serán pocos quizás a los que la densidad teórica de ciertas partes se les convierta en pretexto para acusar a este libro de usar lenguajes o temas “posmodernos”, con todo lo que ello implica hoy de descalificación, o de seguir la “moda de los estudios culturales”, acusación fatal como pocas en un país con la academia más disciplinar y disciplinada de América Latina. Pero esas reticencias —previsibles ante lo que este libro tiene de provocación— no podrán impedir el
Prólogo a la primera edición en español
debate de fondo que este libro plantea a las ciencias sociales en Colombia, un debate que estas no pueden darse el lujo de esquivar si quieren superar el desencantado desconcierto que sufren en los últimos años y seguir ayudando al país a construir el espacio público y el relato nacional en el que algún día quepamos todos los colombianos.
Jesús Martín-Barbero Marzo del 2001, Guadalajara (México)
Introducción
La civilización como historia
Si se trata de comprobar cuál es, en realidad, la función general que cumple el concepto de “civilización” y cuál es la generalidad que se pretende designar con estas acciones y actitudes al agruparlas bajo el término de “civilizados”, llegamos a una conclusión muy simple: este concepto expresa la autoconciencia de Occidente.
Norbert Elias, El proceso de la civilización, 1939
La historia de Norbert Elias sobre la civilización en Europa occidental señala uno de los mayores dilemas confrontados por los académicos dedicados al estudio de la violencia y la civilización en países del tercer mundo. Hacia finales del siglo XVIII, cuando consideraron que sus sociedades habían alcanzado la civilización, las naciones europeas se percibieron a sí mismas como “portadoras de una civilización existente o acabada, como portaestandartes de una civilización en expansión” (Elias 1994, 41).* El mismo proceso que produjo la civilización como una autoconciencia nacional de Occidente autorizó la violencia en su nombre. Dicha autoconciencia permitió extender la civilización a otros lugares por métodos violentos, tal como lo pregonaba Napoleón al partir para Egipto, en 1778: “Soldados, ustedes están emprendiendo una conquista con consecuencias incalculables para la civilización” (citado en Elias 1994, 41). La conquista europea hecha en nombre de la civilización implicó que su control sobre la superficie de la Tierra aumentara de un 35 % en 1800 a un 84 % en 1914 (Huntington 1996, 51).
La civilización no se extendió exclusivamente con métodos violentos, sino también mediante el constructo ideológico de lo que
Mary Louise Pratt (1992) denomina conciencia planetaria, significados a escala global con los que el planeta es reordenado según una perspectiva europea “unificada”. Una vez en contacto con las realidades locales, los significados globales son transformados y adaptados a proyectos nacionales de dominación por parte de las élites locales. También son impugnados por los grupos subordinados. Como resultado de esta lucha surgen nuevos significados o los viejos aparecen bajo nuevas formas. La América hispana no es la excepción; la lucha entre la civilización y la barbarie ha rondado la imaginación de América Latina desde la Independencia hasta el presente.1
La dominación europea en nombre de la civilización tuvo consecuencias incalculables para la comprensión de la violencia en el tercer mundo. Por ende, civilización y violencia acaso no sean necesariamente los antagonistas que los académicos han supuesto —una civilización que domestica a la violencia y una violencia que destruye a la civilización—. En la historia de la colonización, la civilización y la violencia se entrelazaron y apoyaron mutuamente. Las narrativas de la civilización y de la violencia cumplen un papel crucial en la formación de identidades raciales, de género y de clase; además, proporcionan una lógica cardinal tanto para la formación de la nación y del Estado como para los procesos de desarrollo capitalista. En este libro se argumentará que las representaciones que definen jerarquías, ejercen autoridad y determinan la legitimidad, aquellas que apoyan la dominación y silencian a los dominados, son inherentes a la producción y reproducción de la violencia. El análisis de la violencia presentado en este libro pone en tela de juicio aquellas perspectivas que la reconocen solo en su manifestación externa y fenoménica —como la guerra, los conflictos manifiestos o la violencia física—. La violencia también existe en la representación. Por ende, esta perspectiva se refiere tanto a narrativas, interpretaciones
y significados como a la violencia en el sentido restringido en que normalmente se entiende.
Un análisis de la literatura sobre el desarrollo proporciona los fundamentos para estudiar la forma como la violencia “se expresa en el discurso” y los efectos de este discurso sobre las relaciones de poder y dominación.2 Virtualmente, todas las corrientes de pensamiento que analizan la economía política global identifican como característica central de la diferencia del funcionamiento del capitalismo en los países del primer mundo y en los del tercer mundo a la conexión entre desarrollo capitalista y violencia en los últimos. Taylorismo sangriento, capitalismo salvaje, pretorianismo, desarrollo del subdesarrollo y autoritarismo burocrático son algunos de los conceptos sobre el capitalismo del tercer mundo que hacen alusión a la violencia como su elemento distintivo. Para algunos teóricos, la violencia es un instrumento esencial en la expansión del capitalismo a países precapitalistas, atrasados o tradicionales. Para otros, es una consecuencia inevitable de la llegada de este. La fe compartida por Adam Smith y Karl Marx en la expansión pacífica del capitalismo fue puesta en tela de juicio luego de su encuentro con el tercer mundo.3 Las teorías del imperialismo
2 Este análisis debe mucho a la comprensión de Foucault de normalización, es decir, la división sistemática de sujetos en categorías dicotómicas, tales como cuerdo y loco, enfermo y sano, delincuentes y buenos muchachos. En su opinión, el aislamiento y la identificación de anomalías permite transferir el temor a lo anormal y desarrollar tecnologías para controlarlo mediante la adopción de leyes, marcos institucionales o el trazado de fronteras entre poblaciones. Véase en particular a Foucault (1990, 100) y Dreyfus y Rabinow (1982, 195).
3 En Europa las prácticas que llevaron al capitalismo del laissez faire se articularon con los discursos de la civilización europea. En los primeros debates sobre el capitalismo, la expansión del comercio y las conquistas de la civilización se consideraban como procesos paralelos. En el estudio de Lucien Febvre sobre el origen de la palabra civilización se plantea la convicción de que los efectos benévolos del comercio coincidieron con el surgimiento del concepto de civilización. Según Febvre ([1930] 1973, 233), la palabra civilización apareció hacia mediados
hablaban de la necesidad de la violencia en la expansión del capitalismo. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo (1972, 145) argumentó que la expansión de este sistema a otras naciones era una condición para el proceso de acumulación y que la violencia era el resultado inevitable. En su opinión, el impulso global a la expansión conduce a una colisión entre el capital y las formas precapitalistas de sociedad, lo que genera violencia, guerras o revoluciones. Tal como ha sido formulada por Pierre-Philippe Rey, la articulación de los modos de producción también acepta que la violencia es una condición necesaria para la transición al capitalismo en aquellas formaciones sociales a las que el capitalismo llega. Allí, el capitalismo es “‘sucio y sangriento’, en vez de emanar pacíficamente de ‘leyes rigurosas de procesos económicos’” (Rey 1973, 158). Tanto las teorías del imperialismo como las basadas en los modos de producción constituyen buenos ejemplos de enfoques que entienden la violencia como una ley inexorable del desarrollo.4 Diferentes corrientes dentro de la perspectiva del capitalismo mundial también presumen la inevitabilidad de la violencia, no como una condición para la transición al capitalismo, sino como un medio para la construcción del socialismo. La teoría del “desarrollo del subdesarrollo”, de Gunder Frank (1969), por ejemplo, sostiene que
del siglo XVIII, y tomó el lugar que la police ocupara dentro de una escala en la cual los puestos más bajos eran para los salvajes y los del medio para los bárbaros. Las doctrinas económicas del momento equiparaban civilización con propiedad y comercio. Las relaciones entre los primeros argumentos acerca del capitalismo y la restricción de las pasiones también se establecen claramente en Albert Hirschman (1977). Allí se ilustra cómo la idea de la expansión de la economía capitalista coincidió con una actitud positiva frente a las actividades económicas, particularmente el comercio. Según Hirschman, con el término douceur del comercio se evocaba dulzura, suavidad y gentileza, que por otra parte es el antónimo de violencia. Marx compartió el optimismo acerca de las consecuencias civilizadoras de la expansión de las relaciones de producción capitalista. Se esperaba que esta “evolución” fuera el resultado del deseo de la burguesía de imitar a los líderes capitalistas: “La burguesía, debido al acelerado progreso de todos los medios de producción y de medios de comunicación cada vez más efectivos, conduce a todos, incluso a las naciones más bárbaras, hacia la civilización” (Marx [1888] 1974, 71).
4 Barbara Bradby (1975) y Aidan Foster-Carter (1978) son críticos de la forma como Rey eleva una contingencia común a la categoría de ley inexorable.
el desarrollo del centro y el subdesarrollo de la periferia son originados por la misma estructura que los abarca a ambos. La violencia es invocada para destruir el patrón de subdesarrollo en la periferia. De manera similar, en las teorías del Estado periférico el ejercicio de la violencia se toma como una característica permanente. Al Estado se le ha encomendado la misión de promover la expansión capitalista, y esta tarea debe llevarse a cabo por medio de la violencia. Por ejemplo, Mathias y Salama (1983, 97) argumentan que en el tercer mundo el establecimiento de las relaciones de producción se logra por medio de la violencia. Los académicos que se concentran en el proceso interno de acumulación capitalista también son proclives a aceptar la presunción funcionalista de la inevitabilidad de la violencia. Así, la influyente concepción del autoritarismo burocrático de Guillermo O’Donnell (1973) atribuyó el surgimiento de regímenes autoritarios en los años sesenta a las dificultades para “profundizar” el proceso de industrialización.
A pesar del papel central de la violencia en la historia del desarrollo capitalista, el vínculo entre capitalismo y violencia no se establece con claridad. A menudo, la violencia se invoca para llenar un vacío teórico, reemplazando una exposición de las razones por las cuales el capitalismo no sigue sus propias leyes generales de expansión. La violencia ha llegado a percibirse como un rasgo inevitable del tercer mundo. Su normalidad ha ayudado a oscurecer, en vez de clarificar, la naturaleza de los nexos entre esta y el desarrollo del capitalismo. No obstante, es posible que la diferencia de trayectoria del capitalismo en el primer y el tercer mundo no se entienda mejor en términos de la existencia de violencia en uno de ellos. Quizá, como se argumentará en este libro, la economía política global del capitalismo se entienda mejor si se toma en cuenta la formación de los significados que han acompañado la expansión del capitalismo, en especial aquellos sobre diferencia, identidades, civilización y violencia.
Más allá de esas fallas epistemológicas en la conceptualización de la violencia y el desarrollo, estos modos de análisis también se caracterizan por fisuras que atañen al ámbito ontológico, a la forma como se construye una realidad. La violencia ha llegado a significar la realidad del tercer mundo como resultado de la incapacidad para abordar la diferencia. La violencia es producto de la tendencia a interpretar lo diferente desde una posición de privilegio, por lo general la posición en que se encuentra el autor (intérprete). Para describir esta tendencia se recurrirá al concepto de monologismo, 5 de Bakhtin. En una comprensión monológica, la identidad del otro se deduce desde una sola posición: el punto de vista del intérprete. El intérprete se coloca por fuera del mundo representado y, desde la perspectiva de su posición externa, proporciona un significado definitivo a esta realidad. En la literatura sobre el desarrollo descrita antes, los denominados modos de producción precapitalista o países tradicionales o subdesarrollados son vistos desde la experiencia, las necesidades o las prácticas del capitalismo europeo. Las diferencias históricas y culturales del tercer mundo son concebidas como un otro imperfecto, cuyo sentido es revelado desde una identidad ya constituida, conocida como modernidad, modo de producción capitalista o desarrollo. El etnocentrismo y el androcentrismo son también interpretaciones monológicas. En ellos, la experiencia de la civilización occidental adquiere una posición especial en comparación con la de las mujeres o los no occidentales. Se puede afirmar con Dorothy Smith (1974, 267) que todas estas narrativas y análisis históricos “representan el mundo tal como es para quienes lo gobiernan, en lugar de cómo es para quienes son gobernados”.
La construcción monológica de la realidad se aplica a la forma como el otro se define como diferente y a la manera como su
diferencia es construida discursivamente para legitimar el ejercicio de la violencia y la dominación. La crítica de Said (1978) a la forma como el Oriente fue construido y dominado por Europa y el concepto de Escobar (1984) de desarrollismo acusan a las teorías sobre el desarrollo de contribuir a reproducir pretensiones imperiales.6 Como afirma Slater (1993), la teoría de la modernización proporcionó una legitimación discursiva para intervenir y penetrar al tercer mundo como un otro subordinado y asimilado. Los críticos poscoloniales, como Gayatri Spivak (1985), plantean que la “tercermundialización” del tercer mundo no es una construcción desinteresada, sino relacionada con proyectos imperialistas. Académicos feministas han puesto al descubierto que la violencia y la dominación de la mujer no son independientes de la construcción jerárquica de las diferencias de género. Por ende, la institucionalización de las relaciones de poder en el Estado o la división del trabajo se aseguran perpetuando las diferencias entre hombres y mujeres o entre nativos y extranjeros.7
La escuela de la modernización es ilustrativa de la problemática subyacente a las lecturas monológicas del tercer mundo durante el periodo de la Guerra Fría. Las discusiones entre los académicos de la modernización sobre la violencia muestran cómo este discurso estructura la realidad objeto de intervención. El logro del orden político se identificó como un primer paso en la ruta hacia el desarrollo de las naciones del tercer mundo. La política no occidental se representaba como potencialmente explosiva, constantemente amenazada por la inestabilidad (Huntington 1968, 41). Siguiendo esta línea de razonamiento, en el discurso común la violencia se equiparó con la revolución o la perturbación del orden. La contención de la revolución se definió, entonces, como la principal estrategia para lograr el orden político. Chalmers Johnson proporciona un buen ejemplo: “Hacer la revolución es aceptar la violencia con el propósito de cambiar el
6 Véase también Bhabha (1983).
7 Como un ejemplo de la importancia de la construcción de identidades de género para las prácticas estatales, véase Peterson (1992).
sistema; más exactamente, es la implantación intencional de una estrategia de violencia para cambiar las estructuras sociales” (1966, 57). La identificación de la violencia con la perturbación del orden, en conjunción con otros componentes del discurso sobre el tercer mundo, desempeñó un papel crucial en el control de estos países por el primer mundo.
Samuel Huntington propone un paradigma para la interpretación de las relaciones internacionales terminada la Guerra Fría (Huntington 1968, 41). Para él, la rivalidad entre las dos superpotencias será reemplazada por un conflicto entre las civilizaciones situadas a lado y lado de la división del mundo entre un Occidente único y un Oriente diverso. La tendencia expansionista para llevar la civilización occidental al mundo entero a nombre de los valores universales está siendo reemplazada, según Huntington, por el peligro de una posible “revolución contra Occidente”. Según él, las rivalidades entre las civilizaciones no son un fenómeno reciente, por el contrario, ese “‘nosotros’ incluyente frente al ‘ellos’ excluyente ha sido una constante histórica” (Huntington 1968, 129). Siguiendo la tradición realista de los estudios de relaciones internacionales, Huntington ve surgir el conflicto producido por una alteración en el balance de poderes a favor de las civilizaciones no occidentales. También sigue la línea de los estudios de seguridad, en los cuales la diferencia se traduce en miedo, desconfianza y sensación de peligro. El análisis de Huntington señala que sigue prevaleciendo, y en lugar prominente, un discurso civilizador dentro de las políticas mundiales del siglo XX, discurso que posiblemente seguirá presente en el siglo XXI. Si bien la civilización sirvió en épocas anteriores para reproducir actitudes imperiales hacia el tercer mundo, en las políticas contemporáneas occidentales se teme que las políticas civilizadoras conlleven lo que Huntington ve como la desoccidentalización de Occidente, puesto que las civilizaciones no occidentales se estarían convirtiendo en motores y forjadoras de la historia. Un estudio cuidadoso de las representaciones que se tenían de la civilización y de sus efectos permitirá apreciar los peligros que conlleva una interpretación de la historia
en la que los otros son utilizados como instrumentos para reafirmar el deseo de reconocimiento y coherencia de Occidente. Se intentará demostrar que el verdadero origen de la violencia no está en el peligro proveniente del otro, sino más bien en un deseo de reconocimiento y coherencia internos, es decir, está dentro. Se puede concluir que, en términos metodológicos, es igualmente erróneo llevar la violencia de una situación contingente al nivel de una ley inexorable, como reducir lo general a una contingencia. También es justo sugerir que un análisis de la violencia en el tercer mundo debería incorporar tanto la formación de significados como lo que tradicionalmente se ha entendido como factores materiales. Una economía política ampliada también debería analizar la manera como la violencia y la civilización han sido “expresadas en el discurso”.8 Además de estos problemas metodológicos, el foco debe centrarse alrededor de cuestiones ontológicas más profundas planteadas por las conceptualizaciones de los estudios sobre el desarrollo en el tercer mundo. Por tanto, la discusión sobre violencia y desarrollo del capitalismo no debe considerarse como un asunto excepcional o
8 La complicidad de la historia y la negación de la diferencia ha sido planteada por Michel Foucault, para quien el proyecto de una historia global solo reconoce una visión del mundo, un sistema de valores y una civilización. La historia global presupone que la misma historicidad trabaja igualmente para todas las instituciones sociales y produce el mismo tipo de transformaciones. Foucault cuestiona la historia global por su incapacidad de enfrentar las discontinuidades y la diferencia, y propone una historia general, cuya tarea sería abordar las discontinuidades, las series y las relaciones. Otras historias no deberían ser tratadas como sujetos de la misma ley o como si estuvieran enfocadas hacia el mismo patrón de desarrollo y progreso. El cambio de óptica del análisis de la globalidad a la discontinuidad conduce a un giro epistemológico desde el discurso en el que las “palabras designan objetos” hacia discursos como prácticas que dan forma a objetos. La representación no es un duplicado de los objetos, sino un elemento constitutivo de ellos (Foucault [1969] 1983, 16). En esta dirección, Foucault plantea que el discurso de la razón dio origen y constituyó una representación tanto de la razón como de la sinrazón, e ilustra esta afirmación haciendo referencia al objeto “locura”. Este no puede conocerse interrogando “la locura misma”, ni su contenido secreto ni su verdad muda y cerrada sobre sí misma. Es más posible que esta enfermedad mental “haya estado constituida por el conjunto de lo que ha sido dicho en el grupo de todos los enunciados que la nombraban, la recortaban, la describían, la explicaban, contaban sus desarrollos” (52).
anómalo, sino que debe relacionarse con la manera como se producen las narrativas sobre el tercer mundo. Como ha argumentado Said, la apropiación del Oriente por el Occidente se hizo en complicidad con las representaciones de este sobre aquel.9
Este libro sugiere que se abandonen las interpretaciones monológicas tanto de la economía política, en el sentido restringido de la producción y circulación de objetos, como de la violencia restringida a manifestaciones observables, por ejemplo, en la guerra. Los procesos de producción e intercambio se examinan como procesos explícitamente insertos en sistemas de significaciones más amplios. La economía política abarca la producción, la circulación y el intercambio, no solo de objetos, sino también de significados. Como lo afirma Shapiro (1992b, 54), la producción y circulación de significados se refieren a economías reprimidas, inmanentes a las prácticas culturales, aunque ellas y los sistemas de poder y autoridad de los cuales dependen permanezcan ocultos y difusos. Lo mismo que el concepto de economía política, la noción de violencia se amplía aquí al plantear que existe una relación entre violencia y producción de narrativas sobre el tercer mundo, y entre estas narrativas y los procesos de desarrollo capitalista.
Para captar el vínculo entre los actores y sus representaciones, este libro propone una metodología de análisis centrada en la noción
9 En Orientalism, Edward Said va más allá del análisis de Foucault al comprender la historia de la civilización no occidental. Como lo plantea él mismo, orientalismo es un “modo de aceptar que el Oriente está en un lugar especial de la experiencia de la Europa occidental” (1978, 1). Es decir, orientalismo es la lectura que hace Said de la forma en la que la cultura occidental ha manejado y producido el Oriente tanto política como ideológica y militarmente. Lo que circula en el discurso no son verdades, sino representaciones que no dependen del Oriente: “La comprensión de Orientalismo depende mucho más de Occidente que de Oriente, y esto se lo debemos a diversas técnicas de representación que hacen el Oriente visible, claro, ‘presente’ en el discurso que habla de él” (23).
de régimen de representación, entendido como un modo alternativo de interpretación histórica. Epistemológicamente, una interpretación de la historia en términos de regímenes de representación supone un proceso dialógico que facilita encuentros, solapamientos e intercambios entre interpretaciones locales y externas. Los regímenes de representación son espacios de deseo y violencia, también de cesación de viejos órdenes de representación y, por ende, espacios donde es necesario solucionar la violencia. Poner el énfasis sobre los regímenes de representación da lugar a una economía política diferente que incorpora la formación de deseos que acompañan distintas formas de acumulación. La hipótesis que se plantea es que uno de los secretos de la naturaleza contradictora del capitalismo reside en el acoplamiento dispar de narrativas sobre capitalismo y civilización en el primer y el tercer mundo.
Como figura topológica, el concepto de régimen de representación permite poner en escena a los actores locales, sus deseos y el contexto en el que los sucesos ocurren. En este sentido, el pasado es re-presentado en el presente. Un régimen de representación es espacio de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro; espacio de encuentro entre el yo y el otro, y entre un nosotros y el mundo exterior. Por consiguiente, un régimen de representación emerge de la interacción entre estos actores y sus contextos, y supone la presencia de actores luchando por su reconocimiento.
Como recurso epistemológico, el concepto de régimen de representación es dialógico (Bakhtin 1981). El dialogismo posibilita el contacto entre diferentes lenguajes. Contra la tendencia monolítica a deducir una identidad desde una posición única, la posición del intérprete, el dialogismo, permite al yo y al otro develar sus propias interpretaciones. Una epistemología dialógica abre espacio a la heterogeneidad, a la contradicción y a la resistencia. El régimen de representación es espacio de presencia y ausencia y, por ende, espacio de deseo. Los regímenes de representación están estructurados alrededor de una carencia. La representación
requiere la articulación de algo nuevo.10 Al ser la representación un horizonte ilimitado el sujeto no se identifica totalmente con esta representación, siempre falta algo.11 Un régimen de representación permite hacer una re-visión de la historia en cuanto recuento de las múltiples formas de lograr una presencia ontológica dentro de un horizonte abierto de posibilidades.
El concepto de régimen de representación tiene dimensiones ontológicas, normativas y políticas. Ontológicamente, en la representación se dan los procesos de identidad y diferencia. Tanto los sujetos como los eventos históricos se constituyen en la representación a través de la atribución de sentido. Las identidades de género, de raza y de clase no corresponden a diferencias fijas en sexo, color de la piel o posición dentro de la estructura de producción. Reconocer que la representación del yo y del otro tienen un efecto en la constitución de la subjetividad conlleva el reconocimiento de la fantasía en la constitución del yo y del otro.12
Un régimen de representación es un espacio de reconocimiento intersubjetivo y un espacio de deseo en cuanto el sujeto depende del reconocimiento de otros sujetos.13 El yo y el otro buscan unificarse a sí mismos a través de la respuesta del otro. Sin embargo, el sujeto
10 Ernesto Laclau recuerda que la representación es un fictio iuris, que presupone la presencia de alguien en un lugar del que de hecho está ausente. Como “algo nuevo”, la representación tiene el carácter de un “horizonte ilimitado de inscripción de cualquier demanda social y de cualquier dislocación posible” (1990, 38, 65).
11 Para Slavoj Žižek, “el sujeto del significante es precisamente esta carencia, esta imposibilidad de encontrar un significante que llegue a ser el suyo propio: la insuficiencia de su representación constituye su condición positiva” (1998b, 175).
12 Como se ha ilustrado en relatos de canibalismo, la fantasía y el deseo constituyen los antecedentes de las misiones civilizadoras, como dice Peter Hulme (1998, 3): “Permanecen bajo la superficie, listos a reaparecer cuando la influencia civilizadora muestre señales de decadencia”.
13 Este reconocimiento por parte del otro es el lugar del deseo, “en ninguna parte se hace más evidente que el deseo del hombre encuentra sentido en el deseo del Otro, no porque el Otro tenga la clave del objeto deseado, sino porque el primer objeto del deseo es ser reconocido por el Otro” (Žižek 1998a, 58).
no está seguro de esta respuesta; esto se refleja en la importancia a la pregunta “Che voui?”, ‘¿Qué quieres?’. ¿Qué quieren los otros de mí? (Žižek 1998a, 312). La fantasía es el intento que hace el sujeto para llenar el vacío entre el deseo y la incapacidad de convertir ese deseo en una interpelación positiva (Žižek 1998b, 115).
Este libro utiliza tanto la literatura popular como los debates constitucionales y políticos para representar los actores en el escenario y permitir que sean ellos mismos quienes revelen su propia trama y su lucha a favor y contra las reglas que gobiernan las interpretaciones. El énfasis que se hace sobre los regímenes de representación invita a renunciar a la tendencia a deducir la realidad con base en conceptos como capitalismo del laissez faire, modernidad o desarrollo. El método rehúsa otorgar un estatus de preferencia a lo económico sobre lo político, a los factores externos sobre los internos, a lo estructural sobre lo intencional o al concepto de clase sobre los de etnia o género. Por el contrario, un análisis a partir de los regímenes de representación exige un intercambio entre las diferentes voces y un desvelamiento de los esfuerzos por dar primacía a una interpretación inhibiendo otras alternativas. En lugar de preguntarse por qué fracasó la política del laissez faire o en qué forma lo político influye sobre lo económico, un análisis del régimen de representaciones estudia las formas que dichos conceptos tenían cuando se introdujeron dentro del universo de las interpretaciones locales.
La comprensión de la violencia también trasciende el sentido restringido de expresiones observables y manifestaciones fenoménicas tal como la entienden autores como Charles Tilly, quien la define como una “interacción observable en el curso de la cual personas u objetos son aprehendidos o lesionados físicamente, a pesar de su resistencia” (1978, 176). Cuando la violencia se reduce a interacciones observables, se ignoran aspectos más sutiles de ella, tales como la violencia implícita en nombrar, interpretar y calificar. La representación, la manifestación y la resolución reemplazan la concepción de la violencia simplemente como un evento fenoménico o una manifestación. En esta perspectiva, la violencia no se enfoca como derivativa
ni como un fenómeno exclusivamente manifiesto. El reconocimiento de estos tres momentos de violencia y la elaboración de los nexos entre sus dimensiones simbólicas o representadas, su manifestación y su resolución (la capacidad para poner fin a la violencia por medios distintos de la fuerza) evitan relacionar directamente la causa, la manifestación y la resolución de la violencia.
Por esto los diferentes regímenes de representación ponen de presente una diversidad de manifestaciones y de representaciones de la violencia. Entremezcladas con una diversidad de formas de producción hay una variedad de significaciones que están relacionadas con la formación de identidades raciales, de género y de clase. Algunas de ellas podrían considerarse más civilizadas que otras, y además más capacitadas para asumir el objetivo del progreso. Lo mismo que la raza y el género, las regiones se clasificaban según se imaginaran violentas, por su estratificación dentro de la escala de la civilización o por su papel en la división internacional del trabajo. En este libro se trazan los vínculos entre la formación de identidades individuales y regionales, así como entre el desarrollo capitalista y del Estado nación.
En este enfoque sobre la violencia también hay un lugar para la resistencia. Como lo revela la historia de la violencia en Colombia, rara vez los dominados aceptan su condición de silenciados. En la lucha constante por la representación y la expresión se libran guerras, se reescriben constituciones, panfletos y poesías. En esta historia de lucha y deseo de reconocimiento es posible apreciar mejor la interacción entre significados y violencia, y llegar a entender los fracasos del capitalismo en el mundo incivilizado.
Para ilustrar lo anterior, se ha escogido la historia de Colombia, considerada a menudo anómala, debido a su paradójico maridaje de un estado de violencia continuada con la etiqueta de civilización democrática. No se trata de considerar el caso colombiano como excepcional, sino de hacer un análisis que brinde la oportunidad de estudiar la hibridación de civilización y violencia en el mundo poscolonial. Este análisis también ofrece la oportunidad de reflexionar
sobre las premisas epistemológicas y ontológicas que subyacen a los estudios sobre violencia en el tercer mundo. Tradicionalmente el trabajo académico ha consistido en explicar, controlar o predecir brotes de violencia. Esto conduce a que la violencia se asuma como algo natural. La forma en que las narrativas sobre la violencia están entretejidas en las maneras de contar el tercer mundo no se cuestionan con frecuencia.
En Colombia la palabra violencia ha denominado periodos históricos, ha dado el nombre a actores determinados y ha legitimado estrategias para luchar contra ella. La Violencia identifica un periodo de nueve años (1949-1957), en el que se considera que 180 000 personas (el 1,5 % de la población) fueron asesinadas, cerca de 400 000 parcelas fueron abandonadas y dos millones de personas fueron desplazadas de su tierra. Al igual que las guerras civiles del siglo XIX, la Violencia se expresó como un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, pero carecía de la estructura militar de una guerra civil. Para referirse a la violencia contemporánea, se ha utilizado la expresión plural las violencias, que resalta su diversidad y sus formas cambiantes. La Violencia se ha caracterizado por su multivariedad,14 puesto que ha tenido dimensiones socioeconómicas, políticas, culturales, regionales y, más recientemente, las relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas. Una comisión gubernamental hace referencia a la situación en los años 80 como una superimposición de actos violentos, cuyas formas incluyen la organización de ejércitos privados, el ajuste de cuentas a título personal, el surgimiento de las autodefensas, de los escuadrones de la muerte y la organización de brigadas de “limpieza” contra las pandillas juveniles, delincuentes menores, prostitutas, indigentes y homosexuales. La Comisión distingue al menos diez tipos diferentes de violencia: la violencia criminal contra el Estado y los particulares; la violencia de la guerrilla contra el Estado y los particulares; la
violencia del Estado contra las guerrillas, los movimientos sociales y las minorías étnicas; la violencia privada no organizada, la violencia privada organizada, y la violencia familiar (Comisión de Estudios sobre la Violencia 1987).
El discurso colombiano sobre la violencia incluye algunas violencias menores, no representadas o invisibles. Tanto en el discurso popular como en la ficción hay cierta vaguedad con relación a la autoría de la violencia; esta ha adquirido identidad propia, convirtiéndose en actora. Es representada como sujeto abrumador, capaz de producir hechos dolorosos y devastadores. En las expresiones populares, por ejemplo, la violencia se ha personalizado en declaraciones como: “La violencia asesinó a mi familia… La violencia me despojó de mi tierra” (Ortiz Sarmiento 1985). La ficción también ha revelado el aspecto subjetivo de esta violencia. En su novela La mala hora, Gabriel García Márquez concluye la búsqueda del responsable de la violencia con la sentencia “Es todo el pueblo y no es nadie” (1978).
Estos trozos de la historia de Colombia sugieren una relación entre la circulación de narrativas sobre violencia y civilización, procesos de formación de identidad, desarrollo del capitalismo y formación del Estado nación. El discurso sobre la violencia y la civilización ha modificado las identidades de actores individuales y colectivos, transformando su representación y la definición de los lugares donde ocurre la violencia. La representación de ciertos actos como violentos, al igual que la designación de los sujetos y los objetos de la violencia, revelan una regularidad: no solo se identifican repetidamente ciertos actos y cualidades como más violentos que otros, sino que, al mismo tiempo, la identidad de los actores que participan en la arena política se ha sometido a un proceso de transformación y estigmatización por las representaciones tradicionales de la historia. Las fronteras entre civilizadores y bárbaros, y entre violencia legítima e ilegítima, son producto de la lucha alrededor de la representación. La clasificación de una acción como violenta no es una réplica automática de los hechos: por el contrario, el término violencia puede emplearse exclusivamente para describir la resistencia de los grupos dominados,
tales como las mujeres, los trabajadores, los negros o los indígenas. La violencia ejercida contra ellos —la raíz de su resistencia— puede designarse bajo una categoría que oculta y diluye su opresión. Los elementos unificadores en situaciones de violencia cuestionan las explicaciones subjetivistas que la presentan exclusivamente como la suma de acontecimientos dispersos o como resultado de un sujeto único que los inventó o los precipitó. La misma diversidad y cantidad de eventos, actores y lugares en los que se manifiesta la violencia constituye un problema para quienes la explican como un síntoma de las contradicciones o disfunciones del sistema social, en la forma de oposición entre feudalismo y capitalismo o tradición y modernidad. Por ende, la distribución desigual de la violencia en el espacio, la discontinuidad entre las condiciones bajo las cuales se evidencia, entre su representación y su resolución, y la diversidad de formas en que se experimenta ponen en tela de juicio una comprensión exclusivamente fenoménica de la violencia. Restringir la perspectiva únicamente a las dimensiones más fácilmente observables de la violencia, la punta del iceberg, es ratificar su carácter accidental y fortuito y, por tanto, tender un manto de sombra sobre sus formas más permanentes y sutiles.
El desarrollo de los acontecimientos en la Colombia del siglo XIX sugiere que la historia no siempre es impulsada por los dictados de la economía. Por diversas razones, los referentes económicos no proporcionan bases sólidas para fundamentar el análisis histórico. Por un lado, las numerosas guerras civiles que tuvieron lugar después de la Independencia fueron motivadas por una combinación de objetivos religiosos, étnicos, educacionales y regionales. Estas guerras se explican mejor cuando se tiene en cuenta la lucha por la civilización. Junto con las medidas religiosas, la abolición de la esclavitud proporcionó los principales motivos para la guerra de 1851; en 1854, conservadores y liberales unieron fuerzas para deponer al general que había derrocado al gobierno legítimo en protesta contra la constitución aprobada
en 1853; en 1861, los liberales fueron a la guerra en nombre de la Constitución federal de 1853, aduciendo que sus adversarios conservadores habían violado los principios federalistas; reformas religiosas y educativas generaron la guerra de 1876. Estos intereses constitucionales, religiosos, raciales y educacionales no pueden reducirse a conflictos de clase o a fuerzas económicas.
Las fuertes divisiones existentes entre los dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador, arrojan dudas sobre los análisis que explican las divisiones políticas con base en un conflicto subyacente de intereses económicos. Los estudiosos de la política colombiana han tendido a presentar la profunda enemistad entre liberales y conservadores como parte de una subcultura del sistema político en la que cada partido posee su propia visión, memorias y tradiciones. A los conservadores se los describe como creyentes en el catolicismo, el orden, la autoridad y la organización centralista del Estado; a los liberales, como defensores del federalismo, menos preocupados por el orden y opuestos al control de la Iglesia o del Estado (Delpar 1981).15
Una vez establecida la existencia de una división fundamental, este conflicto se convierte en la principal explicación del devenir de la historia colombiana. A los “odios heredados” se les atribuye una causalidad histórica, como si estos fueran una característica natural de la democracia colombiana.16 Las creencias sociales, las prácticas culturales y las ideologías se mantienen vivas reforzando ciertas prácticas y evitando otras. Parte de la tarea del historiador es descubrir estas prácticas y los medios por los cuales las creencias surgen, se transforman o desaparecen.
El caso colombiano también contradice las interpretaciones tradicionales del desarrollo del capitalismo. La historia del desarrollo y la expansión geográfica del capitalismo se ha contado como un relato sobre la “manera como” los bienes son producidos, intercambiados,
15 Véase también Delpar (1971).
16 Odios heredados ha sido la expresión más común para caracterizar la enemistad entre liberales y conservadores. Ejemplos recientes son Pécaut (1987) y Hartlyn (1988).
apropiados o consumidos. La concentración en el mundo de las cosas propició una forma de razonamiento que estudia los bienes y el trabajo haciendo abstracción de su contexto social. En Colombia, el periodo comprendido entre 1849 y 1878 tradicionalmente se ha descrito como una época de “hegemonía indiscutida” de los principios del liberalismo económico.17 Las políticas económicas adoptadas después de mediados de siglo, que fortalecieron la integración del país al mercado internacional a través de las exportaciones agrícolas, parecen confirmar la consolidación de los principios del laissez faire. Entre los dirigentes del país había un amplio consenso acerca de la conveniencia de liberar al mercado de restricciones gubernamentales e institucionales.18 No obstante, las guerras civiles, los conflictos regionales y el uso de la fuerza en la apropiación del excedente laboral corrieron paralelos con la integración del país al mercado mundial. El curso de estos hechos sugiere que el desarrollo capitalista no puede estudiarse independientemente del sistema de significados y de las prácticas locales que lo sustentan.
En este libro se sugiere que el periodo posterior a la Independencia en Colombia (1849-1878) se caracterizó por el deseo civilizador de la élite criolla ilustrada. En el siglo XIX colombiano, el deseo civilizador estaba relacionado con el proyecto que buscaba la desaparición de los viejos sistemas de jerarquía y poder, y con el surgimiento de
17 La expresión hegemonía indiscutida es de Frank Safford, y se encuentra en su estudio “The emergence of economic liberalism” (1988).
18 Los aranceles a las importaciones se redujeron y simplificaron en la reforma de 1847 y en reformas subsiguientes, realizadas en 1861, 1870 y 1873. En 1847 el Gobierno fomentó la privatización del tabaco, que había sido monopolio estatal desde la época colonial. El Gobierno liberal que accedió al poder en 1849 aceleró el ritmo de la reforma. La esclavitud se abolió mediante legislación aprobada el 21 de mayo de 1851. La ley de descentralización de las tierras comunales indígenas (1850) autorizó a los indígenas a vender sus tierras. Estas medidas eran consideradas cruciales para liberar los factores de producción. En 1850 y 1851 fueron aprobadas las leyes sobre “descentralización de ingresos y gastos” en beneficio de las provincias. La mayoría de las provincias abolieron los diezmos y los impuestos al aguardiente. Un resumen de estas reformas se encuentra en Melo (1987). Véase también Molina (1970) y Safford (1988).
nuevas formas cuyo modelo era el de la civilización europea. Este deseo civilizador se materializó en el impulso de ciertas prácticas económicas, en determinados ideales religiosos y educativos, en costumbres y hábitos del vestir, y en el sueño de una “civilización mestiza”, en la que se daría un blanqueamiento de la herencia negra e indígena. El deseo civilizador no obstaculizaba la violencia; más bien, se fue realizando de la mano con guerras civiles, con el uso de la fuerza en las relaciones laborales y con ciertas prácticas sexuales y racistas brutales. Este libro intenta precisamente analizar las relaciones entre civilización, violencia y desarrollo capitalista. Parte bien importante de este empeño es seguirles la pista a las prácticas discursivas: cómo se establecen las diferencias, qué contradicciones se generan y qué efecto produce tanto lo que se dice como lo que se silencia. La construcción de identidades (raciales, de género, religiosas, regionales y de clase) fue un componente importante del proyecto civilizador. La desaparición de la esclavitud estuvo acompañada por el temor a los negros manumisos, considerados como amenaza para la población blanca. Este temor se reflejó en el intento por controlar a la población negra mediante la Ley de la Vagancia, de 1843. La libertad religiosa avanzaba simultáneamente con protestas contra la amenaza potencial que significaban los curas para las instituciones republicanas; esto se tradujo finalmente en la expulsión de los jesuitas de la Nueva Granada, decretada por el presidente liberal José Hilario López. El hecho de que los jesuitas formaran parte de una orden de carácter internacional era considerado como una amenaza para la construcción de un orden nacional y liberal. También se temía la pérdida de identidad propia por parte de la élite criolla, temor que se reflejó en los debates sobre la adecuación del modelo del liberalismo británico para reemplazar las instituciones coloniales que habían sido defendidas por la generación liberal de 1849.19 Por el contrario,
19 Los representantes de mayor importancia del Partido Liberal de esta generación son Miguel Samper (1825-1899), su hermano José María Samper (1828-1888), José Hilario López (17981869), Manuel Ancízar (1812-1882), Florentino González (1805-1874), Salvador Camacho Roldán (1827-1900), Aníbal Galindo (1834-1901), Manuel Murillo Toro (1816-1880) y José
los conservadores defendían que el legado español en cuanto a la religión y a la moral constituía el pilar de la civilización. Un temor más extendido entre la élite de mediados del siglo XIX fue el miedo al pueblo.20 El miedo a los mestizos, a los indios y a los blancos le dio forma al proyecto de la élite colombiana. Estos temores estuvieron siempre presentes en la formación tanto de las bases económicas como de los mitos fundacionales de la nación, el Estado y las constituciones.
El Partido Liberal y el Partido Conservador, recién creados, estuvieron de acuerdo en que la meta más importante era la promoción y la defensa de la civilización, la que se consideraba fundamental para el progreso material. Los líderes de los partidos proclamaron unánimemente que la fuente de la civilización se encontraba en el continente europeo y que la Independencia obtenida en 1810 no marcaba el inicio de una nueva civilización. Concordaban en que las civilizaciones no podían inventarse o improvisarse. La civilización europea proporcionó el modelo, mientras que las prácticas de los indígenas se consideraban como vicios que debían erradicarse.
El consenso al que llegaron los liberales y los conservadores no incluía el cómo forjar la civilización. Los liberales, que llegaron a la presidencia en las elecciones de 1849, consideraban al individuo soberano como la meta de la civilización. Se inspiraban en la imagen del individuo que estaba en el corazón de las doctrinas del laissez faire. El individuo soberano era la personificación del sueño de una civilización mestiza, en la que los colores de los indios y de los negros se difuminarían en su encuentro con sus descendientes. En el plano económico, los liberales respaldaban la división del trabajo según
María Rojas Garrido (1824-1883). Esta generación es conocida también como los radicales del siglo XIX por su contribución tanto política como ideológica al periodo de radicalismo liberal, relacionado con la Constitución de 1863. Los más importantes representantes del Partido Conservador son José Eusebio Caro (1817-1853), Miguel Antonio Caro (1843-1909), Sergio Arboleda (1822-1888) y Rafael Núñez (1825-1894).
20 Según el historiador Fabio Zambrano Pantoja (1988, 1989), este miedo al pueblo es básico para comprender las contradicciones del sistema político colombiano, y explica una de las características de la política en Colombia: una democracia sin pueblo
la cual Europa producía los bienes manufacturados y Colombia se especializaba en la exportación de productos agrícolas. Políticamente, para ellos la meta de la civilización sugería la necesidad de llegar a una democracia ilustrada en la que tanto la inteligencia como el bienestar fueran guía del destino del pueblo. El Partido Liberal, que logró mantenerse en el poder durante casi tres décadas después de las elecciones de 1849, introdujo reformas encaminadas a lograr la soberanía del individuo: la abolición de la esclavitud, el establecimiento de normas restrictivas del castigo corporal, la libertad de prensa, la libertad religiosa, el libre comercio, la abolición de monopolios estatales y la limitación de la intervención del Estado.
Para los conservadores, el ideal del camino hacia la civilización se encontraba en la moral cristiana, en la ilustración y en el bienestar, en este orden de prioridades. Para ellos, la búsqueda de la civilización tenía como eje la difusión de las doctrinas “buenas”, que eran precisamente las provenientes de los principios de la moral cristiana. El laissez faire y el énfasis en el individuo soberano se convirtieron en la personificación de las doctrinas más perniciosas, cuya difusión amenazaba la civilización cristiana. Los conservadores eran más propensos que los liberales a restringir la circulación del material impreso y para ellos la única religión verdadera y permitida era la católica romana; además, eran partidarios de una mayor intervención gubernamental. Al igual que los liberales, tendían a apoyar el libre comercio, aunque abogaban por una fuerte centralización del poder. Por último, el análisis del periodo 1849-1878 es vital para comprender las relaciones entre la violencia y la formación del Estado nación. Por esta época los colombianos estaban comprometidos con la tarea de imaginar la nación: ya habían transcurrido cuarenta años desde la Independencia, en 1810, y existía la sensación de que las instituciones coloniales todavía estaban presentes bajo la forma de las instituciones económicas, sociales, culturales y políticas. La esclavitud, el monopolio estatal sobre el tabaco, la legislación sobre los resguardos, los censos eclesiásticos y el patronato eran algunas de las prácticas que sobrevivían a la Independencia. Para los líderes de la
Generación de 1849 —que nacieron y fueron criados durante la era republicana— la lucha en la que estaban comprometidos era una lucha entre estas instituciones coloniales y la democracia. Se introdujeron varias reformas con el fin de instaurar instituciones republicanas que reemplazaran las viejas instituciones coloniales. Los resguardos y la esclavitud se abolieron en 1851 y 1850, respectivamente; el monopolio del Estado sobre el tabaco tuvo su fin en 1850; la libertad de prensa y la libertad religiosa formaron parte de la Constitución de 1853, en la que también se aprobaron el sufragio universal masculino, el federalismo y la abolición del fuero eclesiástico y del pago obligatorio de diezmos. También se reformaron los procesos correccionales y judiciales. Durante este periodo se consolidaron los partidos Liberal y Conservador, que sirvieron de catalizadores tanto para el lanzamiento de programas de cambio como para la oposición a ellos.21 El Partido Liberal, que permaneció en el poder la mayor parte del tiempo entre 1849 y 1884, fue identificado como motor de cambio, mientras que el Conservador fue considerado el opositor a los procesos reformadores.
El corazón de este libro es el encuentro entre civilización, deseo y violencia surgidos en un régimen de representaciones. En el primer capítulo, “El deseo civilizador”, se plantea que el deseo mimético por lograr la civilización constituyó el régimen de representación predominante en Colombia durante el periodo 1849-1878. Este deseo civilizador fue lugar de encuentro de la representación metropolitana y local, y las diferentes articulaciones entre conocimiento, género y raza permitieron a los criollos, nacidos en Colombia de padres españoles,
21 Una característica del sistema de partidos políticos en Colombia es la diferenciación abarcadora entre liberales y conservadores. Aunque en la mayoría de países latinoamericanos se desarrollaron partidos liberales y conservadores, solamente en Colombia, y quizá también en Uruguay, los partidos originales siguen dominando hasta la fecha. La afiliación de los campesinos ha proporcionado no solo un elemento de continuidad entre la violencia del siglo XIX y el periodo de la Violencia, sino también un cierto sentido de identidad.
consolidar su poder sobre los mestizos, los blancos, las mujeres y los indios.
En el segundo capítulo, “Civilización y violencia”, se plantea que analizando y des-cubriendo el deseo civilizador es posible comprender la violencia de la representación sobre la cual descansan las premisas de los antagonismos, la violencia y las numerosas guerras civiles del siglo pasado. Esta violencia se relaciona con la desaparición de un sistema de diferencias y de identidades heredadas del pasado. Los antagonismos políticos entre liberales y conservadores formaban parte también del deseo mimético de civilizar al otro. Además, la supresión de historias alternativas dentro de una Historia universal invalidaba la creación de un espacio común de reconocimiento para sustituir la violencia.
El tercer capítulo, “La economía política de la civilización”, le sigue la pista a la producción, la acumulación y el intercambio del deseo presentes en el deseo civilizador. Se hace evidente que en el siglo XIX el régimen de representación basado en el intercambio de objetos, separado del ámbito de los individuos, no se había universalizado aún; que la economía política estaba organizada alrededor del proceso de producción, intercambio y circulación de capital civilizador; que el poder estaba concentrado alrededor de quienes poseían los secretos de la civilización: los criollos (hombres) ilustrados, y que las palabras llegaron a ser artículos de lujo que daban pie a conflictos surgidos en el modo de circulación (libre o controlado), en su fuente de autoridad (divina o legal) y en las diversas estrategias para controlarlos y darles forma.
El cuarto capítulo se ocupa de “Las voces subalternas”, las cuales, al ser recuperadas, permiten superar la tendencia al monólogo presente con cierta frecuencia en la comprensión de las posiciones de uno mismo y del otro. Aquí se plantea que el régimen de representación se construye a partir de un proceso de intercambio de diversas lenguas tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que los regímenes de representación implican la presencia de actores con diversos puntos de vista que ponen en contacto diferentes voces.
El capítulo quinto, “El deseo civilizador y su encuentro con el laissez faire”, centra su atención en el encuentro contradictorio entre los dos regímenes de representación. A diferencia de quienes plantean que el laissez faire ejerció una posición hegemónica, en este capítulo se sostiene que el deseo civilizador era la representación predominante. Este deseo presuponía jerarquías étnicas, de género y de clase, que chocaban con los principios del laissez faire, y la idea de un principio autorregulador no prosperó.
El sexto capítulo, “Representación, violencia y desarrollo desigual del capitalismo”, indaga sobre las relaciones entre los dos momentos de violencia: representación y manifestación, e ilustra en qué forma las distintas representaciones de violencia coincidían con diversas manifestaciones suyas en las relaciones de producción. Se encuentra una relación entre la utilización de la fuerza en las relaciones de producción y una concepción jerárquica de las identidades. Asimismo, al comparar varias regiones para observar si la mano de obra era percibida en forma indiferenciada, este capítulo establece una relación entre identidades y procesos de acumulación en el desarrollo capitalista.
El séptimo capítulo, “Nación, Estado y violencia”, plantea que las tensiones entre identidades individuales y colectivas impidieron poner fin a la violencia y su resolución a través de la creación de mitos como la nación, el Estado y las instituciones jurídicas; sitúa la causa en las contradicciones del régimen de representación conocido como el deseo civilizador, e ilustra cómo el régimen de representación moldeó las formas del Estado, la ley, la democracia y la nación.
Esta segunda edición en español implicó volver sobre un libro que fue publicado por primera vez hace más de veinte años y que inevitablemente ha adquirido nuevos significados. Es por eso que, además de unas enmiendas menores, de la inclusión de imágenes nuevas y de otros rudimentos y actualizaciones necesarios, los últimos acontecimientos de la historia reciente de Colombia, dentro de los que se destacan la Constitución de 1991, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC y la elección
de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez Mina como vicepresidenta de Colombia en las elecciones de 2022, sirvieron como una excusa perfecta para ampliar la reflexión alrededor del encuentro entre civilización, deseo, violencia, modernidad y desarrollo capitalista surgidos en un régimen de representaciones. Para seguirles la pista a estas prácticas discursivas, y ver cómo se establecen las diferencias, qué contradicciones se generan y qué efecto producen tanto lo que se dice como lo que se silencia, en el posfacio de este libro se ahonda en las prácticas de territorialidad divergente de las poblaciones negras en las haciendas del Valle del Cauca y en las minas de oro de la región del Pacífico que motivaron el surgimiento de alternativas a las prácticas de la modernidad desde la colonia hasta la actualidad. De este modo, se argumenta que estas prácticas revelan un régimen de visibilidades e invisibilidades cuya presencia muestra tanto las posibilidades como los límites impuestos al concepto de territorio que irrumpieron en la política e hicieron visible la conexión del territorio y la preservación de la vida. Finalmente, es menester mencionar que este libro no hubiera sido posible sin los comentarios de Mario Blaser, Marisol de la Cadena, Arturo Escobar y Catherine LeGrand y sin el apoyo de Luis Fernando Arango. Agradezco también la paciencia y el profesionalismo de Nicolás Morales Thomas, Marcel Camilo Roa y Ruth Romero, de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Esta investigación contó con financiación del Social Science Research Council, de Canadá, y de la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Carleton (Canadá), que facilitó su publicación.
A primera vista, la civilización y la violencia parecen conceptos opuestos. De hecho, podría pensarse que la violencia evita los avances de la civilización, con lo que se explicaría por qué en ciertos países, como los del denominado “tercer mundo”, parece haber una correlación entre un bajo desarrollo económico, político, cultural y social y altos niveles de inseguridad, conflicto y mortandad. Sin embargo, este libro plantea que estos conceptos no son necesariamente antagónicos, sino que, de hecho, en el siglo xix colombiano, se entremezclaron y se apoyaron mutuamente. Para demostrarlo, aborda la trama cultural de las violencias de ese momento histórico y problematiza la racionalidad de la dominación que legitimó muchas de las formas de exclusión de las poblaciones negras, indígenas y de las mujeres en estas comunidades. Tras más de veinte años desde su primera publicación, esta nueva edición de Civilización y violencia no solo ha sido revisada plenamente por su autora, sino que, además, los últimos acontecimientos de la historia reciente de Colombia —la Constitución de 1991, la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP y la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina en los comicios presidenciales de 2022— fueron la excusa perfecta para ampliar el análisis en un posfacio que reflexiona sobre el encuentro entre civilización, deseo, violencia, modernidad y desarrollo capitalista surgidos en un régimen de representaciones. Con todo esto, Cristina Rojas recupera las voces subalternas, de aquellos que han sido dejados fuera de la historia, midiendo y valorando los silencios de quienes conforman no una sino múltiples civilizaciones. ***

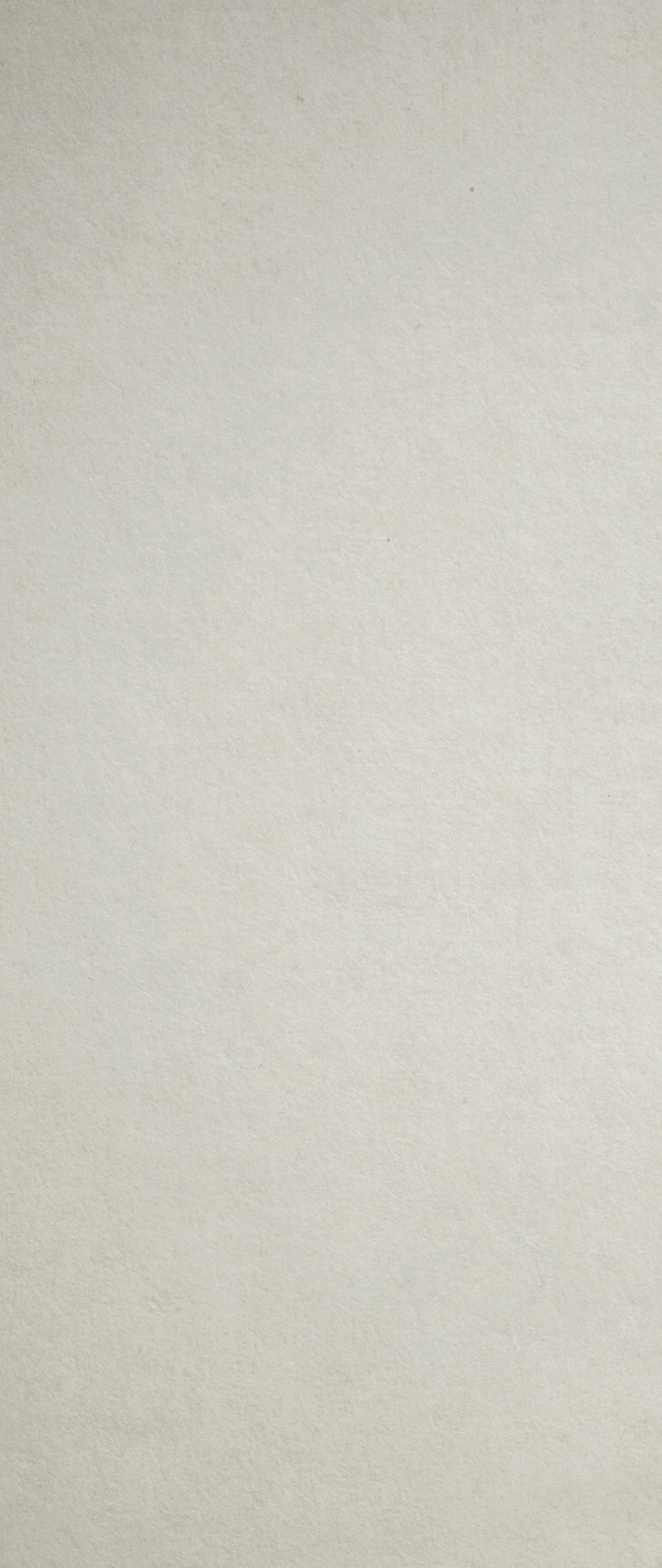

Cristina Rojas muestra cómo el deseo civilizador, y la violencia que lo acompaña, ha sido intrínseco al proceso de la modernidad, y concluye que solo un profundo examen interno y un cambio completo de los regímenes de representación puede superar los antagonismos. Más que a un “choque de civilizaciones”, este examen debe conducir a una interculturalidad aceptable.
arturo escobarIncluye un posfacio titulado
“Alternativas civilizatorias: propuestas de las comunidades negras desde la emancipación de la esclavitud hasta el acuerdo de paz (1749-2016)”