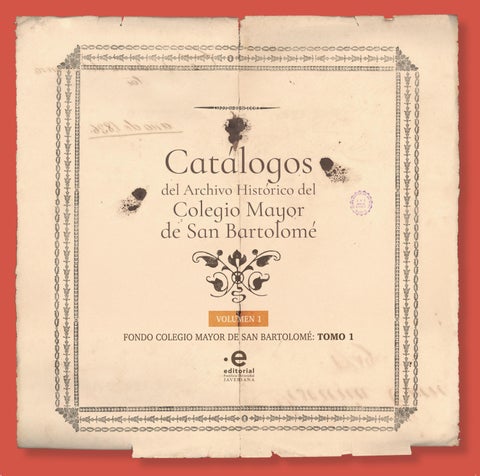Catálogos
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
Hermann Rodríguez Osorio, S. J.
Provincial Jesuitas Colombia
Juan Pablo González Escobar, S. J.
Rector Colegio Mayor de San Bartolomé
Luis Fernando Múnera Congote, S. J.
Rector Pontificia Universidad Javeriana
EQUIPO DE TRABAJO
Jairo Humberto Cifuentes Madrid
Director del proyecto
Secretario general Pontificia Universidad
Javeriana
Jorge Enrique Salcedo Martínez, S. J.
Coordinador académico del proyecto
Profesor asociado Pontificia Universidad
Javeriana
Alma Nohra Miranda Leal
Coordinadora técnica del proyecto
Subdirectora Archivo Histórico Javeriano
José Dionel Benítez Rodríguez
Coordinador operativo del proyecto
ASESORÍA TÉCNICA
Jairo Bernal Parra, S. J.
Director Archivo Histórico Javeriano
Alma Nohra Miranda Leal
Subdirectora Archivo Histórico Javeriano
Nayibe Socha Rodríguez
Coordinadora técnica
Xiomara Posada Villegas Profesional sistemas de información
Luis Efraín Castro Gacha Profesional de descripción
John Jairo Oviedo Capera Profesional de reprografía
DESARROLLO Y EJECUCIÓN proceso de descripción documental
Mauricio Arango Puerta
Doctor en Historia
Ricardo Blanco Quijano Magíster en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
José Dionel Benítez Rodríguez Especialista en Archivos de Derechos Humanos
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
Alberto Cáceres Pineda Técnico en Reprografía
Juan Armando Rodríguez Romero Tecnólogo en Gestión Administrativa
Carlos Hernando Olarte Ruiz
Profesional Ciencia de la información, Bibliotecología y Archivística
Harold Leonardo Hernández Correcha Profesional Ciencia de la información, Bibliotecología y Archivística
Juan David Orjuela Suárez Historiador
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Sandra Catalina Acosta Cleves Gerente del proyecto Jefe de la Oficina de Servicios Generales
Laura Julieth González Mendoza Personal de apoyo del proyecto Auxiliar I Oficina de Servicios Generales
REPRESENTANTES LEGALES DEL CONVENIO
Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S. J. Provincial, 2014- 2020
Hermann Rodríguez Osorio, S. J. Provincial, 2020-actual
Juan Manuel Montoya Parra, S. J.
Rector Colegio Mayor de San Bartolomé, 20182022
Juan Pablo González Escobar, S. J.
Rector Colegio Mayor de San Bartolomé, 2022-actual
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S. J.
Rector Pontificia Universidad Javeriana, 2014-2023
Luis Fernando Múnera Congote, S. J.
Rector Pontificia Universidad Javeriana, 2023-actual
Catálogos del Archivo
Histórico
del Colegio Mayor de San Bartolomé
VOLUMEN 1
FONDO COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ: TOMO 1
Reservados todos los derechos
© Jesuitas Colombia
© Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé
© Pontificia Universidad Javeriana
© Mauricio Arango Puerta, de la introdución y de la descripción documental.
© Ricardo Andrés Blanco Quijano, de la descripción documental.
© José Dionel Benitez Rodríguez, de la descripción documental.
Primera edición: Bogotá, D. C., abril de 2025
ISBN (impreso): 978-958-781-999-1
ISBN (digital): 978-628-502-005-6
DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana. 9786285020056
Número de ejemplares: 300 Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Editorial Pontificia Universidad Javeriana Carrera 7.ª n.° 37-25, oficina 13-01
Teléfono: (601) 3208320 ext. 4752 www.javeriana.edu.co/editorial editorialpuj@javeriana.edu.co Bogotá, D. C.
Corrección de estilo: Miguel Pineda
Diagramación: Kilka Diseño Gráfico
Montaje de cubierta: Kilka Diseño Gráfico
Impresión:
Editorial Nomos S. A.
Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé / Mauricio Arango Puerta, Ricardo Andrés Quijano, José Doniel Benítez Rodríguez. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2025.
1 volumen (444 páginas) : ilustraciones ; 23 cm
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-958-781-999-1 (impreso)
ISBN: 978-628-502-005-6 (electrónico)
1. Colegio Mayor de San Bartolomé - Historia – Catálogos 2. Jesuitas - Historia 3. Jesuitas en ColombiaHistoria 5. Archivos históricos I. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. II. Jesuitas
CDD 025.1714 edición 23
CO-BoPUJ 18/03/2025
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.
Índice temático
Índice de tipos documentales
Índice topográfico
PRESENTACIÓN
Con el fin de responder a la necesidad histórica de visibilizar el patrimonio documental que el Colegio Mayor de San Bartolomé ha resguardado y protegido por más de cuatro siglos, la Pontificia Universidad Javeriana invitó al Colegio y a la Compañía de Jesús a unir esfuerzos y firmar un convenio en 2018 para organizar, digitalizar y preservar el Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé (ahcmsb ). Esta es la continuación del proceso que los padres Daniel Restrepo, S. J., y Fortunato Herrera, S. J., iniciaron, quienes con paciencia compilaron y resguardaron el archivo.
Seis años de arduo trabajo permiten al público acceder a la documentación antigua y contemporánea, preparada por un equipo de trabajo interdisciplinario que, con sus diferentes funciones en el proyecto, lideró y desarrolló los procesos de organización y digitalización de los documentos que se conservan en el ahcmsb . Hoy, la investigación exhaustiva y el esfuerzo conjunto ponen al servicio de la cultura e identidad colombiana esta memoria reunida en más de doscientos mil folios y organizada en dos fondos documentales y una colección documental: el Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé (fcmsb ); el Fondo General Manuel Briceño (fgmb ) y la Colección Hemerográfica (chg ), cada uno con su catálogo particular que se presenta de la siguiente manera:
1. Volumen 1. Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé (fcmsb ): tomos 1 al 4, 1548-2010
2. Volumen 2. Fondo General Manuel Briceño (fgmb ): tomo 1, 1622-1988
3. Volumen 3. Colección Hemerográfica (chg ): tomo 1, 1767-2000
El tomo 1 del Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé (fcmsb ) se organizó en tres grandes partes. En la primera, se presenta la introducción, que ubica la producción, el almacenamiento y la conservación de la documentación del fondo en su contexto histórico y social. En la segunda, se detallan las descripciones de los documentos a nivel de documento simple y compuesto, cuyas fechas extremas se sitúan entre los años 1604 a 1992; sin embargo, la mayor parte se concentra en el periodo de la Monarquía española, entre los años 1604 a 1764. Allí, se consignan fechas, título, alcance y contenido y código de citación. Finalmente, en la tercera, están los índices resultado de la asignación de descriptores o puntos de acceso que fueron clasificados en las siguientes categorías: cargos, títulos y dignidades; cronológico; instituciones; onomástico; temático; tipos documentales y topográfico. Este instrumento de consulta sirve para ampliar la información contenida en los documentos sin la necesidad de registrarlos todos en la descripción.
Es de anotar que la organización de la documentación respetó el orden original de los documentos reunidos en las instalaciones del ahcmsb , siguiendo los procesos propios de la archivística moderna y con base en los índices elaborados por el padre Fortunato Herrera, S. J. Los catálogos podrán ser consultados en las bases de datos del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S. J., y en su página web https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico
INTRODUCCIÓN
EL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ: UN LUGAR DISPUESTO PARA LA EDUCACIÓN
Al padre Fabio Ramírez, S. J., quien estuvo pendiente de este proyecto en busca de nuevos hallazgos.
Colegio y universidad en tiempos de la Monarquía Hispánica: 1604-1819
Hacemás de cuatro siglos, en 1605, inició el primer proyecto educativo y misional moderno en el territorio que ahora llamamos Colombia. El lugar y los protagonistas de ese proyecto fueron el Colegio Mayor de San Bartolomé y la Compañía de Jesús. A pesar de las circunstancias históricas de expulsiones, restablecimientos y reformas políticas en el país, cada piedra sobre la que se cimentó el proyecto pervive y cada día se renueva para responder a los desafíos de la educación en el siglo xxi . En el catálogo que presentamos a continuación se encuentra organizada, clasificada, descrita y digitalizada, para el público en general, la documentación del acervo del colegio, en el que se puede seguir buena parte de esta historia.
El arribo de la Compañía de Jesús al Nuevo Reino de Granada fue tardío con respecto a las otras tres órdenes religiosas encargadas de la evangelización en los siglos xvi y xvii (dominicos, agustinos y franciscanos). Sin embargo, coincidió con un periodo de reformas y renovación que buscaban cambiar los modelos de educación y evangelización en la Monarquía Hispánica. Además de la imperiosa necesidad de poder educar a una élite local que buscaba participar del gobierno y las decisiones de la Corona, el Concilio de Trento abogaba por un clero reformado a partir de la educación1. En América, el problema que regularmente se denunciaba era la falta de títulos y certificaciones de los presbíteros y frailes, muchos de ellos viviendo entre los indios sin tener siquiera nociones o condiciones para confesar y oficiar la eucaristía. En Santafé, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero consideraba preocupante que no hubiera cátedras dedicadas al aprendizaje y la enseñanza de las lenguas de las poblaciones indígenas. Por lo tanto, no se trataba solo de fundar instituciones educativas y formar una élite que ocupara cargos seculares y eclesiásticos, sino también de inscribirse en una política moderna de educación y de reforma eclesial. En 1591, el presidente Antonio González llamaba la atención al respecto al indicar:
como los mas sacerdotes que residen en esta tierra son nacidos en ella y no han podido aprender muchas letras se entiende que a esta causa ay falta de doctrina y // personas doctas que la administren ymportaria mucho p[ar]a el rem[edi]o que el Collegio Seminario desta ciudad se encargase a los religiosos de la Compañía de Jh[esu]s que vinieron aquí en mi compañía por mission y orden de sus mayores los quales ban haciendo mucho provecho assi con las procesiones de los niños indios y negros que hazen las fiestas por las tardes como con los sermones que predican en las yglecias quando se los encargan y con el buen exemplo que dan de su vida y costumbres hace tratado con la ciudad que hagan aquí asiento y yo
1 Juan Fernando Cobo Betancourt, “The reception of tridentine catholicism in the New Kingdom of Granada, c. 1550-1650” (tesis de doctorado, Universidad de Cambridge, 2014).
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
lo procuro por el provecho que resulta de su asistencia en esta tierra, y no encarezco a V[uest]ra M[ajesta]d por dejarse ello entender la ymportancia que tiene morigerar bien a la juventud especialmente en republicas nuevas y ofrecense los de la Compañía a enseñar desde las primeras letras gramática, artes y theologia y de enseñar la lengua de esta tierra que para este efecto la están aprendiendo. Y es tan grande la falta que de todo esto ay que entiendo este ha de ser el único remedio de la tierra para q[ue] se sienta el fructo del evangelio a que V[uestra]
M[ajesta]d esta tan obligado, y los que acá gobernamos en su Real nombre supp[lic]o a V[uestra] M[ajesta]d humildemente por su puro servicio m[an]de considerar esto por la ymportancia que tiene […].2
Los padres de la Compañía de Jesús que acompañaban al presidente de la Audiencia de Santafé eran Francisco de Victoria, S. J., que se dirigía de Castilla a los reinos del Perú; Antonio Linero, S. J., emparentado con Antonio González, presidente de la Audiencia de Santafé, y Antonio Martínez, S. J.3. En la misión, se reconoció que el antiguo Colegio de San Luis no estaba bien administrado o, por lo menos, no tenía el alcance necesario para que la educación llegara hasta los grupos seculares que buscaban tener estudios mayores. Sin embargo, como en tantos otros aspectos de la vida en los siglos xvi y xvii , la solicitud no tuvo un efecto inmediato sino hasta el arribo del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, quien venía de México acompañado de Alonso Medrano, S. J., y Francisco de Figueroa, S. J., padres que llegaron a Santafé el 28 de marzo de 1599. A pesar de que no fue pronta la aceptación de los padres de la Compañía en Santafé, estos últimos clérigos dejaron compradas las casas en las que se podían establecer la co-
2 Archivo General de Indias (agi ), fondo Santa Fe, 17, r. 8, n.º 46, fols. 4r-v. En todas las transcripciones se conserva la ortografía original de la fuente.
3 Fray José Abel Salazar, O. A. R., Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, 1946), 57.
munidad y un colegio4. De esta manera, cuando llegó el padre Martín Funes, S. J., con otros jesuitas en septiembre de 1604, ellos ya contaban con un lugar para comenzar a establecerse, como en efecto lo indicó el Superior: “Tenemos casa con sitio cómodo, con carga de mas [sic] de 7500 pesos de censos de principal de que se pagan réditos, y para las escuelas hemos comprado una casa que costó 2800 pesos”5
A finales de 1604, entonces, se estableció el colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad de Santafé. En informaciones enviadas hasta el Consejo de Indias por el rector Juan Antonio de Santander, el 30 de abril de 1607, se indicó que los encargados de la casa y el colegio de la Compañía eran nueve padres dedicados a la doctrina de los indios, la enseñanza de los españoles de dos cátedras de latín y la visita de las escuelas de niños6. El rector solicitó que se librara una real cédula para el avío y la licencia de veinticuatro jesuitas que pasaran al Nuevo Reino de Granada7 .
En los tres años del establecimiento de la Compañía de Jesús en Santafé, según informó el deán de la catedral, Lope Clavijo, “ha visto que han reducido la lengua a arte que se puede leer y enseñar, un colegio seminario donde se crian [sic] y enseñan gramática y retórica los hijos desta tierra que son muchos y cada día serán más”. El deán se refería a la Gramática y vocabulario de la lengua moscachibcha, de José Dadey, S. J., quien llegó el 1.º de enero de 1605 a Santafé, asumió
4 José Abel Salazar (fray), Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada (15631810) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, 1946), 136.; Juan Manuel Pacheco, S. J., Los jesuitas en Colombia, t. i , 1567-1654 (Bogotá: Editorial San Juan de Eudes, 1959).
5 Citado en Salazar, Los estudios eclesiásticos superiores, 137.
6 agi , Santa Fe, 129, n. 17., fol. 1r.
7 Primero había llegado el padre Martín de Funes con tres padres eclesiásticos y un lego; luego, desde el Perú y Quito llegaron los otros jesuitas, quienes acompañaron al viceprovincial Diego de Torres. “ […] Al presente habrá nueve sacerdotes y dos o tres hermanos legos”, según el testimonio del deán de la iglesia catedral de Santafé, don Lope Clavijo. agi , Santa Fe, 129, n. 17., fol. 2r.
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
una cátedra en el San Bartolomé y, posteriormente, lideró la doctrina en el pueblo de Fontibón8. En cuanto al colegio seminario, se trata de la refundación de una institución educativa que tuvo sus inicios en 1582, con fray Luis Zapata de Cárdenas, a la que hacía referencia el presidente Antonio González en 1591, y la cual quedó finalmente bajo la regencia de la Compañía de Jesús después que el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero la estableciera el 18 de octubre de 1605. Se trataba de una institución que también daba la posibilidad de formación a personas seculares, de ahí su título: Colegio Real y Seminario de San Bartolomé. De esta manera, el arzobispo Lobo Guerrero procuró que la educación que se impartía en el llamado Colegio Máximo también la recibieran los estudiantes que asistían al Colegio Real y Seminario de San Bartolomé, este último bajo la regencia de la Compañía de Jesús. Así lo indicó el arcediano de la catedral en 1607: “[…] Y habrá mas [sic] de un año que los dichos padres de la Compañía por orden del señor arzobispo deste reyno administran un colegio seminario en esta dicha ciudad donde se lee a los hijos desta tierra gramática y retórica donde hay copia de seminaristas y convictores y otros muchos estudiantes que acuden de esta ciudad y de otras deste reyno”9. También, al respecto, Juan de Vallado nos ofrece una pista importante de la manera en que se dictaban las clases a partir de la lectura. La clase era magistral y el catedrático leía un texto, como lo indican los testigos: “acuden los padres de la Compañía a la enseñanza de la juventud española leyéndoles dos cátedras de latín en un colegio seminario y en su misma casa”10. Aunque daba la impresión (y es posible que sucediera en ocasiones) de que se impartían clases en ambos colegios, en general se trataba de una misma comunidad que recibía clases en las aulas y regidos por un solo rector. Es decir, quien era rector de la casa y del Colegio Máximo, lo era tam-
8 José del Rey Fajardo, S. J., Nomenclátor biográfico de los jesuitas neogranadinos: 1604-1831, t. i , A-L (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2020), 479.
9 agi , Santa Fe, 129, n. 17, fol. 4v.
10 agi , Santa Fe, 129, n. 17, fol. 6v.
bién del Colegio Real y Seminario de San Bartolomé. Por lo tanto, la búsqueda para que se otorgaran títulos y se dictaran facultades mayores, solicitadas por la Compañía en las próximas décadas, favorecería a ambas instituciones, a las distintas órdenes religiosas y a las personas seculares que acudían a las aulas.
El 11 de enero de 1616, los oidores de la Audiencia de Santafé informaron que la solicitud de aprovisionamiento y licencia para que llegaran los veinticuatro jesuitas no se había cumplido. Además, se pidió a la Corona una “limosna” de 4000 ducados para terminar la iglesia que años atrás habían iniciado los padres11. Los veinticuatro religiosos serían repartidos en las casas de Cartagena, Panamá, Tunja y Santafé para que, además de la doctrina, la predicación y confesión de los españoles, se dedicaran a ser “lectores de latinidad, artes y teología”12
El 14 de junio de 1627, el rector Baltasar Mas Burgués escribió al presidente y a los oidores de la Audiencia de Santafé para recalcar la facultad que la Corona
11 agi , Santa Fe, 130, n. 19, fol. 1r. Para 1632, la iglesia de San Ignacio no había sido terminada, según lo informaba el rector Juan Bautista Coluccini, quien fue llamado a delinearla y construirla en 1609. Desde 1607 se había acudido al favor del rey para que otorgara una limosna con el fin de terminar la obra, por lo que se libró una real cédula el 21 de febrero de 1609, dirigida al presidente don Juan de Borja, de manera que se destinaran 2000 pesos de oro de trece quilates. Sin embargo, ni el dinero (que quedó rezagado por el depositario general) ni los mitayos (que debían ocuparse en la obra, a cargo de Benito de Figueroa) lograron el propósito en el corto plazo. La obra se extendió y excedió el dinero recolectado por la merced y otras limosnas, pues los padres también decidieron construir una capilla para la doctrina de los indios. El 19 de junio de 1632, Juan de Mendoza, regidor de la ciudad de Santafé, al preguntársele por la obra dijo que: “ha visto que los padres de la Compañía desta ciudad están edificando una iglesia en su convento en la qual conforme a la obra della ha sido y es forzoso haber gastado mucha cantidad de pesos de oro en ella y que le parece habrá gastado en la dicha obra hasta el día de hoy que no está acabada mas cantidad de veinte mil pesos de plata y ha visto este testigo que fuera aparte de la dicha iglesia y pegada a ella los dichos padres han hecho otra iglesia para los indios donde todos los domingos y fiestas se congregan y juntan mucha cantidad de indios donde los dichos padres con mucho cuidado les enseñan la doctrina […]”. agi , Santa Fe, 135, n. 2, fol. 3r. Tres años después, en 1635, la obra fue finalizada. Del Rey Fajardo, Nomenclátor biográfico de los jesuitas, 437.
12 agi , Santa Fe, 130, n. 19, fol. 2r.
le había otorgado al Colegio Máximo “por diez años para poder dar grados a las personas que cursaren en los estudios de la Compañía de artes y teología en la forma que en la bulla se contiene”. En efecto, a partir de 1621, la Compañía —indicó el rector— había graduado con gran satisfacción a sus estudiantes: “y se han graduado muchos en las dichas facultades de bachilleres, licenciados, maestros y doctores con general satisfacción”13. Por lo tanto —precisó el rector—, se debía extender la facultad para otorgar grados. Entre los testigos llamados en esta ocasión, el doctor don José Alaba de Villareal sostuvo que era necesario que se permitiera otorgar grados a perpetuidad a la Compañía de Jesús, “como hasta aquí se han dado de artes y teología” y por estar muy alejado el Nuevo Reino de Granada de la ciudad de Lima (a más de 500 leguas de Santafé), “donde en estas partes solo hay universidad”14
Con esta potestad se daban grados de maestro y doctor en Artes y Teología por tiempo de diez años, como solía suceder con cualquier institución educativa recién fundada. Así que en los primeros años que se cursaban en el colegio se otorgaban los grados de bachiller y licenciado, pero era necesario otorgar títulos mayores y de manera perpetua. Antes de 1620 se debía viajar hasta Lima para alcanzar los títulos mayores. El rector Francisco de Fuentes, al procurar mantener los derechos de reconocimiento de grados en el colegio, hizo una petición el 16 de julio de 1635 a la Audiencia de Santafé, a fin de que se les entregara el título de “Universidad General”. El rector ofrece una descripción de las modalidades académicas:
13 agi , Santa Fe, 133, n. 50, fol. 1r. El primer grado era el de bachiller en Artes o Filosofía, luego estaba el de licenciado y maestro en Artes. En Teología, además de los títulos anteriores de bachiller y licenciado, se concedía el de mayor solemnidad, que era el título de doctor. Mario Herrán Baquero, “Fundación del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y el Colegio de San Bartolomé en el Nuevo Reino de Granada”, Memoria y Sociedad 3, n.º 6 (1999): 114-115.
14 agi , Santa Fe, 133, n. 50, fol. 1v.
Desde la fundación del dicho colegio ha habido y hay actualmente en él estudios generales de gramática, artes y teología con tan gran utilidad y provecho que lo manifiestan y prueban los lucidos estudiantes que en las dichas ciencias se han graduado en el dicho nuestro colegio de maestros y doctores singularizándose en las conclusiones públicas, exámenes y demás ejercicios literarios que se han hecho y hacen pública y secretamente así para darles los dichos grados como para ostentación y demostración de sus ingenios y provecho de los estudios y Maestros.15
Entre 1621 y 1635 se obtuvo la facultad para otorgar títulos por un tiempo determinado. Se debe insistir una vez más en que era el rector de la casa y Colegio Máximo de la Compañía de Jesús el encargado del Colegio Real y Seminario de San Bartolomé, por lo que los estudiantes que se admitían en esta última institución eran aprobados por los consiliarios y autoridades académicas jesuitas. Los estudiantes que decidían continuar con estudios mayores y recibir grados de maestros y doctores pasaban entonces a la Universidad de Francisco Javier o Universidad Javeriana. De tal manera que, entre 1621 y 1635, los jesuitas siguieron un proceso acumulativo de experiencias y documentos en la Audiencia de Santafé y en el Consejo de Indias para que se les otorgara la facultad de conferir títulos, con lo que le dieron fundamento al surgimiento de una “universidad menor”. Entre 1634 y 1635, en especial a partir de la visita del padre Rodrigo de Figueroa, S. J., se confirmó que la Javeriana es una “universidad general” y que debía llevar un libro de grados a cargo del rector y del prefecto de estudios mayores16 Para mediados del siglo xvii , Sebastián Hazañero, S. J., indicaba que la provincia del Nuevo Reino de Granada tenía establecidos ocho colegios, “una
15 agi , Santa Fe, 136, n. 8, fol. 1r.
16 José del Rey Fajardo, S. J. (ed.), Libro de grados de la Universidad y Academia. Libro i : 1634-1685. Actas de la Universidad Javeriana colonial (Bogotá: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S. J., 2013), 23-24.
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
casa de probación, otro colegio ynquoado sobre tres seminarios de manzebos seglares q[ue] en crecidos números parte alimentan las catedrales yglesias, parte estudian á expensas de sus padres, de donde salen eminentes en facultad, y muy bien ynstruidos en sanas y virtuosas enseñanzas”17. En total eran diez instituciones educativas distribuidas por toda la jurisdicción de las audiencias del Nuevo Reino de Granada: Cartagena, Panamá, Quito, Cuenca, Popayán, Mompox, Honda, Pamplona, Mérida y Santafé. En esta última ciudad, Hazañero se refiere al Colegio Máximo, en “donde viven setenta y más de los nuestros”18. A pesar de las constantes solicitudes, para 1643, el colegio no había alcanzado la categoría de universidad general. Así lo afirma el jesuita: “Tenemos aquí por privilegios concedidos de su Santidad una academia, que, aunque no tiene el nombre de universidad, goça de esenciones de ella, donde después de bien probados nuestros estudiantes, y en examen rixido exercitados, se gradúan de maestros y doctores”19.
Los colegios seminarios eran los de San Luis de Quito, San Francisco de Asís de Popayán y el de San Bartolomé en Santafé. En este último permanecían dos padres de la Compañía, un hermano estudiante y dos hermanos coadjutores20 El total de estudiantes para 1643 era de “casi cinquenta colegiales, entre los que sustenta la Catedral, y convictores, que a expensas de sus padres”21. Buena parte de los estudiantes del colegio seminario se sostenían a partir de becas. Se tiene noticia de que fray Cristóbal de Torres, en 1646, había destinado veinte becas para los estudiantes pobres que, para el momento, se habían reducido a diez. La
17 Sebastián Hazañero, Letras anuas de la Compañía de Iesus de la provincia del Nuevo Reyno de Granada. Desde el año de mil y seiscientos y treinta y ocho, hasta el año de mil y seiscientos y quarenta y tres (Zaragoza: s. e., 1645), 6.
18 Hazañero, Letras anuas de la Compañía, 21.
19 Ibid
20 Ibid., 78.
21 Ibid
audiencia debía sostener cuatro becas, de ahí la connotación de ser un colegio real. Estos beneficios también provenían de vecinos pudientes y adeptos al trabajo educativo de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, a finales del siglo xvii , con la muerte del arzobispo don Antonio Sanz Lozano quedaron unas casas en la ciudad de Cartagena, de las cuales sus réditos fueron destinados para el sostenimiento de tres o cuatro estudiantes del colegio. También el deán de la iglesia catedral dispuso 2000 pesos de sus bienes, “para un colegial pobre, el que determinare la Compañía”22
En 1698, la relación entre la Compañía de Jesús y la Arquidiócesis de Santafé estaba afectada por temas de jurisdicción. Por una parte, el arzobispo fray Ignacio de Urbina no aceptaba que el colegio tuviera un padre rector distinto del que manejaba la casa y el Colegio Máximo; por otra, la Compañía no permitía que se hicieran visitas y se tomaran cuentas de su funcionamiento23. Las consecuencias de estos conflictos se vieron reflejadas en el número de becas y otras mercedes que recibía la institución para su sostenimiento. Además, en el saqueo de los franceses a la ciudad de Cartagena en 1697, en cabeza del barón de Pointis, las propiedades de la Compañía se vieron afectadas en unos 4000 pesos de oro, una parte destinada al colegio seminario. A pesar de estas circunstancias, la institución educativa era manejada por un padre rector, un ministro y un “hermano estudiante teólogo que cuida con especialidad de los artistas”24. El número de estudiantes ascendía a sesenta, una cantidad reducida con respecto a años anteriores cuando había alcanzado más del centenar. De estos, unos eran seminaristas, otros convictores y manteístas, es decir, los que vivían fuera de la institución, llamados en Salamanca mantelados25. Como ya se indicó, entre
22 José del Rey Fajardo, S. J., y Alberto Gutiérrez, S. J., Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada: años 1684 a 1698 (Bogotá: Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S. J., Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 223.
23 Del Rey Fajardo y Gutiérrez, Cartas anuas de la provincia, 398.
24 Ibid., 399.
25 Ibid
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
las “escuelas y academias” se contaba un buen número de graduados “así con el grado de maestros en la Filosofía como en el supremo de doctores en la Sagrada Teología”26. Se recalca entonces que los estudiantes que asistían al San Bartolomé podían continuar sus estudios en la Academia Javeriana hasta alcanzar los títulos de maestro y doctor; es decir, en cuanto al estudio y los títulos, el San Bartolomé gozaba de las prebendas que se le habían otorgado a la Compañía de Jesús y al Colegio Máximo. Para 1704, Juan Martínez de Ripalda anotaba que la academia había graduado a 120 doctores en Teología y 412 maestros en Filosofía, esto sin contar los grados de bachillerato y licenciatura27. Solo en 1698 se graduaron quince maestros y cinco doctores.
Aunque en diversas ocasiones el Colegio Máximo y el Colegio Seminario de San Bartolomé son descritos y enunciados de manera separada, en otras (en especial concernientes al ámbito académico) aparecen unidas o como parte de un proyecto mancomunado educativo. Tampoco se trataba de instituciones aisladas o privativas; los frailes y prelados de otras órdenes religiosas seguían asistiendo a las aulas a finales del siglo xvii, para que se les otorgaran títulos académicos: “en nuestro colegio se han graduado siempre los religiosos de otras sagradas familias”28. Posiblemente, estas condiciones académicas ayudaron a que se le confiriera a la institución el título “Mayor” en 1704, pues los otros colegios enviaban sus estudiantes para que alcanzaran elevados rudimentos y grados en la ciudad de Santafé, como también para dirimir un conflicto por jurisdicción suscitado con el Colegio Mayor del Rosario. En efecto, el 25 de noviembre del mismo año se expidió la real cédula por medio de la cual se concedían más prerrogativas al Colegio Máximo. Allí se indicaba también el reconocimiento del título de universidad general con el establecimiento de las cátedras de cánones y leyes;
26 Ibid
27 Ibid
28 Ibid., 400.
en suma, eran los mismos privilegios dados a los colegios del Rosario y de San Bartolomé con el título “Mayor”:
[…] que las dos religiones de Santo Domingo, y la Compañía de Jesus corran con igualdad en essa Ciudad de Santafee, y la de Quito, en las facultades de enseñar, y dar grados es mi voluntad, que los dos Colegios de Nuestra Señora del Rosario, y de San Bartolomé gozen reciprocamente el uno de los privilegios del otro, y el otro de los del otro sin diferencia alguna, y que los grados, que se dieren en el Colegio Máximo de la Compañia de Jesus de dicha ciudad hayan, valgan, y tengan la misma [fol. 7] prerrogativa, estimación, y Lugar, que las demás que se obtienen, y dan en las Universidades generales de todos mis Reynos […].29
A partir de entonces, al antiguo colegio seminario se le encuentra en los expedientes de estudiantes y de las autoridades académicas como Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé, una condición que tendrá hasta las reformas educativas de principios del siglo xix, con motivo de los procesos de las independencias americanas. Después de que los jesuitas estuvieron por más de un siglo —163 años— formando a las élites con su modelo educativo, en 1767 fueron expulsados de todos los territorios americanos y despojados de sus bienes. Estas circunstancias no interrumpieron el hecho de que se siguieran dictando clases en el colegio, ya que, por tratarse de una fundación de la Arquidiócesis de Santafé, la regencia pasó al clero secular y a los estudiantes que se habían formado con los jesuitas. Sin embargo, se perdió el privilegio de graduarse en la misma institución, pues esta potestad pasó a la Universidad de Santo Tomás, de la Orden de Predicadores30 En este ambiente de reformas y modelos de gobierno borbónicos, algunos estudiantes, como Francisco Antonio Moreno y Escandón, propusieron al
29 Salazar, Los estudios eclesiásticos superiores, 753-756.
30 Mario Herrán Baquero, “Fundación del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y el Colegio de San Bartolomé en el Nuevo Reino de Granada”, Memoria y Sociedad 3, n.º 6 (1999): 118.
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
virrey y al arzobispo planes de estudio que pretendían implantar la enseñanza de la ciencia experimental, con el fin de introducir los adelantos de la ciencia y la enseñanza europeas al entonces virreinato de Santafé. Fue así como empezó a plantearse desde sus aulas la fundación de una universidad pública en estos dominios. El virrey Manuel Guirior consideró también que era necesario separar la educación eclesiástica del seminario de la educación secular.
Al dejar de funcionar el Colegio Máximo, el de San Bartolomé fue trasladado entre diciembre de 1771 y febrero de 1772 a los predios que ocupaba el primero, en el costado suroriental de la plaza Mayor de la ciudad de Santafé31. Una buena parte de los bienes, en especial los pertenecientes a la biblioteca, pasaron a otras instituciones, como la Real Biblioteca de Santafé, administrada por Manuel del Socorro Rodríguez. Así, fray Jacinto Antonio de Buenaventura, O. P., manifestó por memoriales su interés de adquirir los libros de ciencia de los jesuitas, como también los bienes “para sostener las cátedras y el Colegio Máximo con todas sus pertenencias, y los derechos y privilegios que tenía la antigua universidad de los jesuitas, además de todas las prerrogativas que el fiscal Moreno pedía para la universidad pública”32
A finales del siglo xviii , la educación que se impartía en los colegios empezaba con las primeras letras, pues se enseñaba a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana. Luego se pasaba a una clase de Rudimentos y Sintaxis, en la que iniciaba el uso de libros y diccionarios, para lo cual se dedicaban cuatro horas, dos en la mañana y dos en la tarde, durante dos años. Para pasar a la sintaxis, los estudiantes debían presentar un examen y quienes no estuvieran “bien sueltos en escribir” debían dedicar hora y media de la tarde en la escuela. Previo examen
31 Fabio Ramírez, S. J., “Notas para una historia de la Universidad Javeriana Colonial”, en Memoria del Primer Encuentro de Archiveros e Investigadores de la Historia de la Compañía de Jesús en Colombia (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S. J., 2001), 169.
32 Diana Soto Arango, Polémicas universitarias en Santa Fe de Bogotá, siglo xviii (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, ciup , Colciencias, 1993), 4.
particular, el estudiante pasaba a las siguientes clases, como la de Propiedad Latina, que exigía la traducción y composición a partir de libros que planteaba el catedrático. En este punto, se podía seguir asistiendo a las clases de primeras letras durante el mismo tiempo indicado. Dos horas diarias se dedicaban a la clase de Poética y Retórica, en la cual se reforzaba la lectura y traducción de obras de poetas selectos para explicar la prosodia, métrica y poética. La clase de Lógica y Metafísica requería de un año de dedicación y en ella se trataba la dialéctica y la metafísica (psicología, ontología y teología natural) durante dos horas de cada mañana. En el mismo horario y dedicación diaria se dictaba Filosofía Moral y Derecho Natural y de Gentes, del que eran necesarios dos años para aprobarlo. Quienes no tuvieran inclinación en propiedad latina, poética y retórica podían aplicar a la clase de Matemáticas para estudiar aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, mecánica, perspectiva, arquitectura, fortificación, artillería, astronomía, entre otras. En esta misma línea, la clase de Dibujo o Dibujo Militar consistía en que los estudiantes delinearan figuras y planos. También, después de aprobar la clase de Matemáticas, se podía tomar la de Física Experimental, ciencia a la que se dedicaba el tiempo que juzgara el maestro. Finalmente, se dictaban las clases de Historia y Geografía, así como Lenguas Inglesa, Francesa, Griega y Hebrea. En cuanto a las primeras, se hacía un recorrido por la historia universal y de España, a partir de libros, mapas, esferas y globos escogidos por el catedrático. En cuanto a las segundas, la enseñanza consistía en traducir y hablar bien la lengua, a lo cual se dedicaban dos horas diarias33
Estos programas no se cumplían a cabalidad por diversas circunstancias, entre ellas: la falta de catedráticos o libros; el avance y aprobación de los estudiantes de los cursos básicos; el interés que cada uno iba desarrollando con el tiempo en las llamadas artes liberales, o la capacidad para comprar los instrumentos de clases como Música o Esgrima. Por ejemplo, los estudiantes debían también asis-
33 Guillermo Hernández de Alba, Documentos para la historia de la educación en Colombia, t. v , 1775-1800 (Bogotá: Editorial Kelly, 1983), 88-92.
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
tir a cursos en los que se enseñaban “habilidades”. El primero era el de Baile, para el que se destinaban tres profesores que se encargaban de indicar posiciones y maneras en este arte. Las clases de Música también tenían lugar en el programa para aprender los principios básicos y “el manejo del violín”. En 1785, el encargado de esta clase era el maestro de la capilla real, Casimiro Lugo, y dos ayudantes que durante hora y media atendían a los discípulos34. La enseñanza de estas actividades cerraba con las clases de Esgrima y Equitación, habilidades vinculadas a la aplicación de las otras ciencias que aprendían y a los ejercicios militares35
Colegios y universidades en el San Bartolomé durante el periodo republicano: 1819-1900
La insistencia en crear una universidad pública y de incorporar nuevas ciencias y mayor eclecticismo en los programas académicos coincidieron con los nuevos retos que exigió el siglo xix en diversos ámbitos de la sociedad virreinal. Fue así como abogados, teólogos y científicos pasaron a engrosar las filas de los ejércitos de las independencias americanas. A partir de entonces, en las cartas constitucionales se dedicó una sección especial para el tema de la educación36. En el Decreto del 20 de junio de 1820, sobre el patronato y dirección de los colegios, el primer artículo indicaba que “El patronato, dirección y gobierno de los colegios de estudios y educación establecidos en la República, pertenece al Gobierno, cualquiera que haya sido la forma del establecimiento”37
34 Egberto Bermúdez Cujar, “Música, sociedad e ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y Colombia, 1775-1830”, Boletín de Historia y Antigüedades 105, n.º 866 (2018): 232.
35 Hernández de Alba, Documentos para la historia, 92-93.
36 Roger Pita Pico, Patria, educación y progreso: el impulso a las escuelas y colegios públicos en la naciente República de Colombia, 1819-1828 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2017), 28.
37 Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la Ley 13 de 1912, por la Sala de negocios generales del Consejo de Estado, t. vii , Suplemento de los años de 1819 a 1835 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1926), 14.
Introducción 25
En buena medida, los estudiantes de los colegios pasaron a ocupar lugares destacados en la vida pública y en los cambios políticos que empezaron a gestarse a lo largo del siglo. En el Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé se formaron hombres como Frutos Joaquín Gutiérrez, José Félix de Restrepo, Custodio García Rovira, José Ignacio de Márquez o Francisco de Paula Santander. Este último aprovechó el cambio de administración, en el que se pasó de la monarquía a la república, y concretó el proyecto dieciochesco de una universidad pública y liberal en los cimientos del Colegio Mayor de San Bartolomé. Con la ley de educación de 1826 fue creada la Universidad Central, con sedes en Bogotá, Caracas y Quito38. El propósito era poder centralizar la educación, establecer nuevas instituciones educativas y ofrecer mayores posibilidades de formación a las mujeres, a los indígenas y a la población afrodescendiente39. Las becas que desde la fundación de los colegios eran otorgadas por la Corona y la arquidiócesis pasaron al Estado y, con ello, a favorecer a los beneméritos de la nueva causa de la república, en especial, de los mártires de la independencia. Sin embargo, esto contribuyó a que los antiguos abolengos fueran dando paso a nuevas élites y criterios de ingreso a los colegios y a la universidad. Basta con anotar el cambio paulatino en los expedientes que se presentaban para el ingreso, pues ya no se trataba de una información que recalcara la “calidad y limpieza de sangre” del estudiante, sino su “idoneidad”.
El plan de estudios para establecer una educación al servicio del Estado y que promoviera la ciencia entre los nuevos ciudadanos encontró una manera de renovar la educación en los modelos de escuela lancasterianos, los nuevos
38 Diana Soto Arango, “Aproximación histórica a la universidad colombiana”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, n.º 7, (2005): 111.
39 Por ejemplo, en el caso de la población indígena, Francisco de Paula Santander decretó el 11 de marzo de 1822 que “En todos los colegios seminarios se admitirán los indios puros a servir sus becas de fundación: por ahora habrá cuatro indígenas en el de Bogotá, cuatro en el de Caracas, igual número en el de Quito, cuando se halle en libertad, y dos en cada uno de los demás seminarios”. Codificación nacional de todas las leyes, t. vii , 76.
esquemas de gobierno y las teorías económicas de autores como Jeremy Bentham, aunque a lo largo del siglo xix, este último despertaría la división de los intelectuales entre sus partidarios y adversarios40. Pese a esto, la comunicación con países como Inglaterra y Francia ayudó a que las universidades y colegios adquirieran mejores instrumentos, libros y estructuras educativas. En más de una ocasión, los estudiantes se opusieron a cambios en los reglamentos y planes de estudio41. Con las reformas académicas, las universidades quedaron organizadas en cinco facultades: Filosofía, Jurisprudencia, Medicina, Teología y Ciencias Naturales42 .
A medida que avanzaba el siglo xix, las disputas entre bandos políticos se exacerbaron, a tal punto de hacer ambivalente las reformas educativas y los planes de estudio que terminaban siendo ajustados a los gobiernos de turno43 El caso más representativo es el del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, quien llevó a cabo una reforma universitaria que buscaba distanciarse del modelo educativo de Francisco de Paula Santander, propuesto desde 1826. El 21 de mayo de 1842, mediante la Ley 1366, se aprobó una reforma en la educación que tenía por énfasis los conocimientos industriales y las artes productivas de riquezas. Un ideal de lo práctico y lo útil que acompañaría a la educación a partir de entonces44
Los cambios jurisdiccionales, con la separación de Venezuela y Ecuador, llevaron también a considerar nuevos centros desde los cuales se pudieran organi-
40 Pita, Patria, educación y progreso, 40-108; Soto, “Aproximación histórica a la universidad”, 112.
41 Sobre los estudiantes que se opusieron a la reforma del plan de estudios propuesto por Simón Bolívar, véase Archivo Histórico Colegio Mayor de San Bartolomé (ahcmsb ), fondo Colegio Mayor de San Bartolomé (cmsb ), caja 28, carpeta 168, fols. 37-45.
42 Soto, “Aproximación histórica a la universidad”, 111.
43 Ibid., 114.
44 Frank Safford, El ideal de lo práctico (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, El Áncora Editores, 1989).
zar los planes de estudio y centralizar la educación45. En este caso, el territorio de la Nueva Granada fue dividido en distritos, cada uno con una Universidad Central que se denominaba con el distrito al que pertenecía. Así, la Universidad del Primer Distrito tenía sede en Bogotá, la del segundo en Cartagena y la del tercero en Popayán. El factor de unidad de cada región lo daba el Gobierno, a partir de la Dirección de Instrucción Pública, la cual velaba porque los programas y la enseñanza tuvieran una orientación concreta y acorde con la administración de turno. Entre las facultades que componían cada universidad, la educación eclesiástica volvió a tomar un lugar destacado, a pesar de que los gobiernos liberales, en su promulgación de un Estado moderno, consideraran que la enseñanza que impartían el clero y las órdenes religiosas era opuesta a estos ideales46. La ambigüedad relacionada con aquellos que debían estar a cargo de los espacios educativos dio lugar a que la Compañía de Jesús, restaurada en Europa en 1814, tuviera un regreso paulatino al continente americano, aunque con más obstáculos que posibilidades.
Los jesuitas regresaron en 1844 para dirigir el antiguo Colegio Mayor de San Bartolomé y ocuparse en instituciones educativas de otras latitudes. Los rectorados recayeron en clérigos, como en el caso de la Universidad del Primer Distrito, y se conformó un Consejo y Junta de Inspección encargada de regular los programas, en cuanto a lo que se enseñaba y las obras que se utilizaban. Pese a estas divisiones en distritos y el regreso de las órdenes religiosas a los establecimientos educativos, el Estado no dejó de tener injerencia en las reformas y los
45 Por ejemplo, en la denominada guerra de los Conventillos, uno de los argumentos para suprimir los conventos regulares de San Francisco, La Merced, Santo Domingo y San Agustín en Pasto fue que estos no podían ser administrados por extranjeros, en clara referencia a la dependencia eclesiástica de la región de la jurisdicción de Ecuador. José David Cortés Guerrero, La batalla de los siglos. Estado, Iglesia y religión en Colombia en el siglo xix . De la Independencia a la Regeneración. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017), 125-126.
46 Jorge Enrique Salcedo, S. J., Las vicisitudes de los jesuitas en Colombia. Hacia una historia de la Compañía de Jesús, 1844-1861. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 14.
nuevos planes de estudio, más cuando uno de los inconvenientes que siempre sobresalía era el sostenimiento económico. El 16 de mayo de 1842, por ejemplo, se informaba que “La Universidad Central, el Colegio de San Bartolomé, el Museo y la Biblioteca Nacional quedan bajo el gobierno y dirección de un solo superior, que se denominará ‘rector de la universidad y del colegio de San Bartolomé’”47. En este punto es necesario llamar la atención por la centralidad que sigue manteniendo el emplazamiento del Colegio Mayor de San Bartolomé para albergar las reformas educativas y las nuevas instituciones. La Compañía de Jesús debió abandonar el territorio colombiano en 1850, pues, dos años antes, el régimen político tomó un nuevo rumbo con la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López. En el campo de la educación se podría definir este periodo como una política que buscaba que la enseñanza “en todos sus ramos” fuera “libre”. Proliferaron entonces la fundación de colegios privados y la expedición de títulos académicos. El Estado se encargaría de seguir reglamentando las universidades y los colegios nacionales, categoría que tenía el Colegio Mayor de San Bartolomé, el cual pasó a llamarse Colegio Nacional de San Bartolomé. Fue así como mantuvo su preeminencia sobre los nuevos colegios y escuelas de educación.
Entre 1846 y 1850 se establecieron nuevas instituciones educativas de enseñanza secundaria y profesional, siguiendo modelos extranjeros, como fue el caso de los establecidos por Lorenzo María Lleras y Lorenzo María Silvestre, ambos imbuidos de la enseñanza en los Estados Unidos de América. Este último restableció el antiguo Colegio de San Buenaventura, en el que, además de seguir nuevos modelos pedagógicos, se vestían a la usanza de la Universidad de Oxford: “toga de merino morado con vueltas negras, sujeta al cuello con un cordón de seda del mismo color, de donde pendía cruz griega de plata; birrete de paño
47 Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la Ley 13 de 1912, por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, t. ix (Bogotá: Imprenta Nacional, 1927), 358.
negro con borla de seda, chaqueta y pantalón de paño negro y guantes blancos de cabritilla”48
Según José María Cordovez Moure, bastaba con observar el tipo de vestimenta para darse cuenta a qué colegio se pertenecía e intuir aproximadamente qué etapa de la educación estaba cursando. Algunos eran muy lujosos: “frac y pantalón de paño azul oscuro y chaleco de piqué blanco, todo con botones de metal dorado, guantes blancos de cabritilla, sombrero de copa; en cada solapa el frac llevaba una paloma de plata”49. En cuanto a los estudiantes de los colegios tradicionales y de renombre, es decir el Colegio Mayor de San Bartolomé y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, los estudiantes vestían con bonete, hopa y beca. La beca del primer establecimiento era roja con un Jesús (jhs ) inscrito, y la del segundo era blanca con la cruz de Santo Domingo50 Sin embargo, no todas las instituciones exigían uniforme y, en general, los estudiantes vestían de manera sencilla. La tradición era remendar los pantalones, heredarlos de los padres o de los hermanos mayores, lo mismo que “la chaqueta y el chaleco, cuyas botonaduras eran de hueso”. Muy pocos se daban el lujo de tener calzoncillos, porque estos y las “medias eran superfluidades buenas sólo para las personas de respeto”. Los zapatos eran de tres tipos: primero, los suizos de cuero de soche, “curtidos en Sogamoso, de color de quina, cosidos con cabuya encerada como la usan los pirotécnicos”; segundo, las babuchas de tafilete azulado, “curtido en el país y clavadas con estacas de palo de naranjo”, y el tercero, las alpargatas, “aseguradas con ataderos hechos por los presidiarios”51 Los estudiantes solían usar un sombrero de panza de burro, es decir, de fieltro, “con cartón de pasta de lana endurecida con un baño de agua-cola bastante
48 José María Cordovez Moure, Reminiscencias. Santafé y Bogotá, t. 1 (Bogotá: Librería Americana, 1899), 29-30.
49 Cordovez, Reminiscencias, 29.
50 Ibid., 45.
51 Ibid., 34.
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
oliscosa, bajos de copa y alones, con cordón de lana cenicienta, que remataba en borlas”. Otros utilizaban cachuchas “de formas deformes”, fabricadas a partir de pieles de “runcho, ratón ó zorro”. En cuanto al abrigo, llevaban “capote de calamaco” de lana de distintos colores, a la manera escocesa. Se trataba de una túnica que llegaba hasta los tobillos, abierta por delante con agujeros laterales, como los de las sotanas de los antiguos clérigos, para sacar los brazos cuando se encerraba abotonándola, y la solapa, que arrancaba por bajo de un cuello de felpa de lana de color vivo, y llegaba hasta las rodillas, todo forrado en bayeta de castilla de color rojo, amarillo, verde ó azul celeste, sujeto sobre el pecho con broche de cobre que representaba cabezas de león engarzadas por una cadenita.52
A medida que los estudiantes iban subiendo de grado abandonaban los trajes más humildes. Quienes lograban llegar hasta las facultades mayores tenían incluso una relación diferente con los catedráticos, ya que incluso eran tratados como amigos y no se les castigaba, sino que se les amonestaba. En cuanto al traje, anotó Cordovez Moure, era ropa de paño de corte elegante, “sombrero de pelo, capa española y botas de charol con cañones de tafilete de color”53. El dibujo de Ramón Torres Méndez (1809-1885) titulado “Un provinciano conduciendo á su hijo al Colegio”, publicado en el Álbum de costumbres colombianas en 1910, confirma las impresiones de las costumbres y vestimentas de los estudiantes de la época (véase la imagen 1).
52 Ibid., 35.
53 Ibid., 46.
Imagen 1. Provinciano conduciendo a su hijo al colegio

Fuente: Ramón Torres Méndez, “Un provinciano conduciendo á su hijo al colejio. Bogotá [c. 1860]”, en Álbum de costumbres colombianas según dibujos del señor Ramón Torres Méndez. Publicado por la Junta Nacional del Primer Centenario de la Proclamación de la Independencia, editado por Víctor Sperling. Tomado de https://repository.eafit.edu.co/ items/2a66a7e0-eb50-4ef5-b3e3-39b4bcdb7a3d
El tránsito de estos establecimientos educativos y las disputas de los gobiernos de turno ocurrieron con la fundación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, en 1867. En ella se rescataron los proyectos anteriores y las instituciones fundadas de índole académica y cultural, algunas contiguas y parte del Colegio Mayor de San Bartolomé: la Biblioteca Nacional,
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
el Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales, el Laboratorio Químico y el Hospital de Caridad y el Militar. Las facultades de Literatura, Filosofía y Jurisprudencia también funcionaron en el edificio del San Bartolomé y complementaron las de Medicina, Ciencias Naturales, Artes y Oficios e Ingeniería54.
Por más de cuatro décadas, el establecimiento de la Dirección de Instrucción Pública y la refundación y reorganización de distintas instituciones educativas (de las cuales el Colegio Mayor de San Bartolomé fue el más estable por su ubicación, tradición y aparataje educativo), sirvieron de soporte para que colegios y universidades mantuvieran políticas unificadas. El analfabetismo cerraba el siglo xix e iniciaba la siguiente centuria con un panorama desalentador. Para 1912, se calculaba que el analfabetismo alcanzaba el 80 % en el país, pues el mayor privilegio lo tenían las zonas urbanas, especialmente las ciudades con un desarrollo estrepitoso como Medellín55. Entre tanto, en el Chocó, el Vaupés o la Amazonia apenas se consideraba la existencia de un país llamado Colombia. Por esto, el reto educativo era muy alto y seguía estando vinculado con los regímenes políticos que seguían dirimiendo sus diferencias en guerras.
El 1.º de noviembre de 1870, varios dirigentes liberales emitieron un decreto en el que se consideró el carácter obligatorio, gratuito y neutral en el ámbito religioso de las escuelas públicas. A pesar de que el decreto no era anticlerical, generó bastante preocupación entre la Iglesia y sus fieles, quienes creían que era necesario que el clero se encargara de la educación de los niños y de los jóvenes. Para 1874, los conservadores pedían que los Hermanos Cristianos llegaran al país para iniciar así una educación que contemplara, primero, la moralización en la pedagogía. A pesar de que la discusión había pasado de emitir decretos y
54 Soto, “Aproximación histórica a la universidad”, 119.
55 Renán Silva Olarte, “La educación en Colombia, 1880-1930”, en Nueva Historia de Colombia, t. iv , Educación y ciencias, luchas de la mujer, vida diaria, editado por Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Planeta, 1989), 62.
artículos sobre reformas en la educación y nuevos reglamentos a una instrucción pública fincada en la pedagogía y preocupada por los nuevos modelos educativos europeos —como los de Pestalozzi—, la guerra de 1876-1877, también conocida como “guerra de las escuelas”, seguía demostrando un conflicto político y social constante que no dejaba de involucrar la educación.
En este sentido, el ascenso de Rafael Núñez a la presidencia en 1880, bajo la bandera de una reconciliación nacional, que se alejaba de los extremos que siempre acudían a la confrontación, le dio un nuevo aliento a un proyecto educativo centralizado. La educación, asociada con el orden y la comprensión entre los partidos, fue presentada como un proyecto de “salvación nacional”56. En cierta manera, los bandos políticos liberales que apoyaron a Núñez le dieron impulso al restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el cual se fortaleció con el Concordato de 1887, que tuvo gran incidencia en la reforma educativa de finales del siglo xix 57. El presidente de la república logró concretar una nueva Constitución —terminada en 1886— que le daba a la Iglesia el papel de unificar a la población en un proyecto común de nación. La Constitución estableció la religión católica como la doctrina oficial y, en conjunto con el Estado, pasó a regular “los textos de religión, filosofía y moral; el derecho de denunciar y hacer excluir a todo docente que pudiera aparecer como sospechoso de creencias religiosas o morales distintas de las que el Estado sancionaba como oficiales”58. La firma del Concordato con la Santa Sede puso los recursos públicos a disposición de establecimientos particulares y de órdenes religiosas para que fueran los rectores de la instrucción pública. En este momento de cambios políticos fundamentales y de definición de la nación colombiana, la Compañía de Jesús retornó al país de manera oficial en 1884. Tres años después, el Gobierno autorizó que, en los colegios que volvieron
56 Silva, “La educación en Colombia”, 67.
57 Soto, “Aproximación histórica a la universidad”, 120.
58 Silva, “La educación en Colombia”, 69.
a la regencia de la Compañía en Bogotá, Medellín y Pasto, se establecieran estudios universitarios de filosofía y letras59. A partir de 1892, con el denominado Plan Zerda, se estructuró de manera escalonada la formación de los estudiantes, lo que se considera en este punto el surgimiento del bachillerato moderno. Un año después, los jesuitas tenían la potestad para entregar el título de doctor en Filosofía y Letras en sus establecimientos; sin embargo, estos cursos y títulos no serían otorgados sino hasta el restablecimiento de la Universidad Javeriana en octubre de 193060
El retorno de la Compañía de Jesús y el San Bartolomé durante el siglo xx
En Bogotá, la Compañía de Jesús retomó sus labores pedagógicas en 1886 con el establecimiento de un externado, situado en el antiguo convento de La Enseñanza, entre la carrera 6 con calle 11, denominado Colegio de María Auxiliadora.
En sus inicios, la institución contó con 172 estudiantes entre la preparatoria y el primer año académico, es decir, hasta el sexto grado del sistema actual61. Al año siguiente, el 24 de agosto de 1887, por iniciativa de Miguel Antonio Caro y José Domingo Ospina Camacho, el edificio del Colegio de San Bartolomé fue entregado a la Compañía de Jesús por medio de un contrato que le daba la dirección de la institución. Con el carácter de “Colegio Nacional” y siguiendo los derroteros de la reforma Zerda, aprobada, aceptada y aplicada paulatinamente en las primeras tres décadas del siglo xx , en el San Bartolomé los estudiantes recibían tres certificados de estudios: el de Cultura General, para quienes aprobaban entre el cuarto y sexto año; el de bachiller en Filosofía y Letras, y el de Filosofía y Ciencias, para quienes alcanzaban el sexto año académico. Con estas
59 Ramírez, “Notas para una historia”, 169.
60 Ibid
61 Víctor Uriel Castañeda Murcia, El Colegio Mayor de San Bartolomé en la historia de Colombia —era moderna— (Bogotá: Imprefácil S. A. S., 2022), 39.
A partir del vigesimoquinto aniversario del regreso de la Compañía de Jesús a Colombia, celebrado en 1910, los padres recibieron en sus aulas, en promedio, 425 estudiantes cada año64. Con recursos del Estado y de contribuyentes privados “para acomodar el local á las necesidades y creciente número de alumnos”, además de una búsqueda de modernización en la educación, fueron organizados un buen gabinete de física, la biblioteca y un museo de historia natural —este último en funcionamiento desde 1909—. Se estableció también un jardín botánico que contaba con “varios millares de plantas”, con sede en la quinta de La Merced, adquirida para “dar á los alumnos algún desahogo en los días de vacación”65.
La construcción del edificio de la quinta inició el 19 de marzo de 1909, de la cual se destinó la parte más baja y plana de la finca para “un gran campo de juegos para carreras de caballos y de bicicletas, foot-ball y base-ball”66
Hasta el 31 de diciembre de 1927, el Estado hizo un contrato con la Compañía de Jesús para que regentara el Colegio de San Bartolomé, según la Ley 38 de 1886 y sancionada por Rafael Núñez. El carácter centralizador de la educación
62 Castañeda, El Colegio Mayor de San Bartolomé, 39.
63 Jorge Enrique Salcedo, S. J., ed., Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014).
64 Colegio Nacional de San Bartolomé, Recuerdo de las Bodas de Plata del Colegio Nacional de San Bartolomé, Bogotá (Colombia), 1885-1910 (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1910), 19.
65 Colegio Nacional de San Bartolomé, Recuerdo de las Bodas, 20.
66 Ibid., 87.
36 certificaciones, los estudiantes podían aspirar a una carrera universitaria y el colegio tenía la potestad por decreto, desde el 30 de enero de 1893, de otorgar títulos doctorales en Filosofía y Letras62. Había pasado hasta entonces poco más de un siglo y medio —163 años— entre la expulsión, extinción y restauración de la Compañía de Jesús y el restablecimiento de la Universidad Javeriana, para que dicha orden volviera a ofrecer una formación integral a las personas que seguían el camino académico63 .
dado por el Gobierno durante la Regeneración le quitaba autonomía a los jesuitas, como se expuso en 1910: “Lástima que el carácter oficial de este colegio no permita á sus directores poner en práctica, por lo que toca a las materias, el Ratio Studiorum de la Compañía”67. Aunque con el Concordato con la Santa Sede en 1887 se procuraba la “libertad de enseñanza, a partir de 1905, el Ministerio de Educación debía aprobar los planes de estudio y los textos escolares en los colegios de la Nación”68. Así las cosas, el Decreto 1951 del 2 de diciembre de 1927, por medio del cual el Poder Ejecutivo suprimió la enseñanza secundaria oficial y dejó de renovar contratos de educación con instituciones extranjeras, privadas o religiosas, ofreció una oportunidad para ganar autonomía en el San Bartolomé en cuanto a los modelos educativos. Asimismo, se autorizó que el edificio quedara de manera permanente en manos de los jesuitas. Pero también se solicitó a las organizaciones privadas y a las órdenes religiosas el sostenimiento de las instituciones y se les quitaron los privilegios que otorgaba el Estado. Esto condujo al hecho de que estos establecimientos oficiales quedaran a la altura de colegios privados en manos de particulares. La Iglesia se opuso a la iniciativa, sin mayores éxitos, argumentando que “la privatización total y la libre competencia de la enseñanza secundaria favorecería la creación de colegios irrespetuosos del Concordato y de la religión católica”69
Sin embargo, en los debates del proyecto de ley del 2 de junio de 1928, quedó establecido que el edificio debía dedicarse exclusivamente para la educación, que la Compañía de Jesús debía encargarse y regentar la enseñanza de manera autónoma y no oficial, pero se debía respetar la propiedad del Estado sobre la edificación. Es decir, no se suprimieron los beneficios que el Estado otorgaba a los
67 Ibid., 22.
68 Aline Helg, “La educación en Colombia, 1918-1957”, en Nueva Historia de Colombia, t. iv , Educación y ciencias, luchas de la mujer, vida diaria, editado por Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Planeta, 1989), 109.
69 Helg, “La educación en Colombia”, 184.
colegios, pero en el caso del San Bartolomé se pidió a la Compañía el pago del arriendo por permanecer en el establecimiento y recibir 150 niños pobres becados por la nación. La última propuesta no fue bien recibida, bajo el argumento de que la institución no tenía los medios y recursos para recibir ese número de becarios, por lo cual se llegó al acuerdo de que se financiarían veinticinco becas para internos y cuarenta para externos70. El artículo 1.º del proyecto citado quedó entonces así: “El histórico y benemérito Colegio de San Bartolomé será en adelante una institución autónoma, sin perjuicio de los derechos que al Presidente de la República le corresponden, al tenor del artículo 120 de la Constitución, inciso 15”71
Sin embargo, el clero perdería incidencia en el Gobierno por el ascenso de Enrique Olaya Herrera a la Presidencia de la República en 1930. A partir de este momento, teniendo en cuenta que unos años antes había llegado una misión alemana para reformar la educación, se dio paso a un proyecto educativo que buscó fortalecer el papel del Estado en la veeduría de la pedagogía, los programas y la cobertura de la educación. El edificio del Colegio de San Bartolomé continuó siendo epicentro de controversias y el 28 de julio de 1937 se reavivó el pleito por la pertenencia a la Compañía de Jesús. Dos años después, el 1.º de enero de 1939, el Gobierno solicitó la entrega del edifico, con lo cual, los predios de La Merced sirvieron para que se instalara la institución que regentaban los jesuitas. Como sucedió a mediados del siglo xix , una vez más se denominó al antiguo colegio como Nacional de San Bartolomé. A pesar de esto, la nación reconoció una parte del edificio a los jesuitas —el costado occidental— y la categorización de una “fundación educativa”. En aras de establecer una educación laica, pero con trasfondo religioso, el Estado colombiano nombró como rector a Tomás Rueda
70 Ibid., 185.
71 Proyecto de ley sobre el Colegio de San Bartolomé, con la exposición de motivos y los informes de la mayoría y de la minoría de la Comisión del Senado que lo estudió para segundo debate, y discurso del honorable senador Antonio José Uribe (Bogotá: Imprenta Nacional, 1928), 25.
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
Vargas —entre 1941 y 1943—, quien acompañó la reforma educativa de Alfonso López Pumarejo en el marco de la llamada Revolución en Marcha, desde su primer mandato. Los acuerdos y las negociaciones con el Gobierno nacional sobre la regencia y propiedad que tenían los jesuitas del claustro de San Bartolomé continuaron hasta el 10 de enero de 1951, momento en el que Laureano Gómez —formado en las aulas bartolinas— suscribió un contrato con la Compañía de Jesús para que retomara la dirección y administración del Colegio Nacional de San Bartolomé. Desde el rectorado de Tomás Rueda Vargas se había buscado que los jesuitas volvieran al claustro, pero los profesores y los estudiantes se rehusaron, especialmente entre 1949 y 1950, “por considerar este acto como lesivo de sus derechos adquiridos”. Además, mientras existiera el litigio entre las partes interesadas, no ayudaba el hecho de cederle a los jesuitas un bien que se consideraba del Estado, según fue comentado en la revista El Bartolino de 1951 por el rector Carlos Ortiz Restrepo, S. J.72 .
Con el referido contrato, el rector pasó al colegio junto con un nuevo personal, integrado por el padre Eustasio Pieschacón, S. J., quien fue prefecto de la institución durante seis años; el padre Jesús Sanín Echeverri, S. J., nombrado como ministro de la casa, y los padres Fernando Barón, S. J., y Andrés Sanín Echeverri, S. J., el primero fue profesor de la cátedra de Filosofía y el segundo fue padre espiritual del alumnado. El designado para la entrega del edificio, los enceres y el material pedagógico fue Ernesto Villamizar Daza, encargado de la rectoría. Ese año, los padres de la Compañía de Jesús recibieron a mil estudiantes, a quienes se les dio a conocer el nuevo reglamento y el cual debía aceptar cada uno de manera escrita73. El 3 de febrero de 1953, el presidente encargado, Roberto Urdaneta Arbeláez (estudiante bartolino graduado en 1906), por medio de un “acuerdo extraordinario”, firmó con el padre Ramón Aristizábal, S. J., provincial
72 Carlos Ortiz Restrepo, S. J., “Reminiscencias de un Rector”, Colegio Mayor del San Bartolomé: Revista, n.º 1 (1958): 4.
73 Ortiz, “Reminiscencias de un Rector”, 5.
en ese momento y representante de la Compañía de Jesús, un nuevo contrato de transacción en el que la Compañía renunciaba a los derechos que podía tener en la parte norte del edificio —donde se construiría la plaza Camilo Torres—, y lo mismo haría la nación con el costado sur donde quedó funcionando el colegio. Además, “se estipuló también que los jesuitas seguirían durante 20 años, dando educación gratuita a 1000 alumnos y que el gobierno sufragaría durante este mismo tiempo los gastos de la enseñanza”74. Por último, ambas partes se comprometían a terminar la fachada que daba hacia la plaza de Bolívar, por lo que la nación prometía derribar la parte correspondiente para la construcción de una plazoleta.
Con la última gestión jurídica de la Compañía de Jesús sobre el colegio, se volvieron a ocupar las antiguas aulas por donde habían pasado próceres, poetas, escritores y presidentes, ahora bajo el nombre de Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé. La portada de la revista de la institución dejó constancia del suceso, además de registrar la recuperación del antiguo nombre de Colegio Mayor de San Bartolomé:
la nación reconoce que la institución conocida desde épocas inmemoriales con el nombre de c olegio de s an b artolomé, es una fundación educacional autónoma, cuya dirección y administración corresponde a los reverendos padres de la c ompañía de j esús 75
A partir de entonces, el contrato de 1951 entre el Estado y la Compañía de Jesús se siguió renovando, como sucedió en 197476. Al tiempo, la institución si-
74 Ibid., 6.
75 Colegio Mayor de San Bartolomé: Revista, 1951 a 1958, n.º 1 (1958), portada.
76 Fernando Correa Muñoz, ed., Colegio Mayor de San Bartolomé: 400 años (Bogotá: Fundación Tomás Rueda Vargas, 2004), 25.
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
guió una política de menos desigualdad en la educación. De las reformas educativas de los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y de Gustavo Rojas Pinilla, se pasó entonces a una formación con nuevos rumbos: los colegios industriales buscaban que los jóvenes que terminaran el bachillerato ingresaran rápidamente al campo laboral de un país en desarrollo, y las instituciones educativas femeninas, que no solo enseñaban sobre buenas maneras, a coser y ser amas de casa, se perfilaron con una clara inclusión de la mujer en la ciencia y en la pedagogía.
El último caso fue un proceso lento y con muchos opositores desde que en 1941 el presidente Eduardo Santos creara el bachillerato femenino. Esto se puede observar también en el caso del Colegio Santa Catalina Labouré, del que se encuentra información en el San Bartolomé entre 1962 y el 2006. En las primeras décadas, el currículo contemplaba asignaturas como Enfermería, Culinaria, Modistería y Moral Familiar. Este tipo de cursos trataban de vincular a la mujer al ámbito del hogar o a tareas consideradas “propias” de mujeres para esta época. Sin embargo, este tipo de asignaturas fueron cambiando y desapareciendo por clases de Vocación, Contabilidad e Informática. El Colegio de Santa Catalina Labouré fue un proyecto del padre Carlos González, S. J., quien en 1935 creó una organización en el barrio Olaya Herrera con el nombre de Escuelas Gratuitas Populares y con el lema “Lo mejor para el pobre”77. Conocida a partir de 1984 como Fundación Carlos González, S. J., en sus inicios se trató de un Consultorio Médico Jesucristo Obrero para atender los grupos menos favorecidos de la ciudad, del mencionado Colegio de Santa Catalina y de la Institución Educativa Santa Luisa, estos dos últimos ubicados respectivamente en los barrios Quiroga
77 Jorge Enrique Salcedo, S. J., “El trabajo social de los jesuitas en Colombia entre 1884 y 2000”, en Historia del hecho religioso en Colombia, editado por Jorge Enrique Salcedo Martínez y José David Cortés Guerrero (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2021), 307.
y Timiza78. En la institución que nos ocupa, solo hasta 1998, por iniciativa del rector Raúl Hernán Restrepo, S. J., y de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (Acodesi), inició la educación mixta en el bachillerato79.
En las aulas del San Bartolomé también se abrió un bachillerato comercial nocturno a partir de 1951, según los libros que se conservan. Los libros de posesión de profesores son pocos, pero logran agrupar la información del periodo en que funcionó el nocturno. En total, fueron registrados en la base de datos 323 libros correspondientes a calificaciones, matrículas, habilitaciones, actas de reunión y actas de graduación. En la mayoría de los casos, las hojas de estudio y seguimiento que se practicaban a los estudiantes —desde el ámbito administrativo— son fundamentales para comprender la urbanización de Bogotá y la migración del campo a la ciudad, acontecida en los últimos ochenta años de la historia de Colombia. Cada estudiante, recibido en el plantel, laboraba en las horas del día, por lo que es posible hacer un seguimiento al comercio de la urbe y a las circunstancias de la vida de las personas que trabajaban y estudiaban diariamente. En los libros eran anotadas las direcciones de los barrios y el lugar de procedencia de cada estudiante, fuente fundamental para estudiar la procedencia de las clases trabajadoras de la ciudad en el siglo xx . En este caso, los principales lugares de procedencia de los estudiantes eran de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Santander, Magdalena, Caquetá, y Casanare. Asimismo, es interesante observar que el colegio recibía a hombres y mujeres en sus aulas, una circunstancia importante al momento de pensar en los cambios y las circunstancias modernas que eran promovidas desde planteles como el Colegio Mayor de San Bartolomé. Desde entonces, siempre consciente de su pasado, la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé y la Compañía de Jesús participan en la escritura de la
78 Salcedo, “El trabajo social de los jesuitas”, 308. Véase también https://www.fundacioncarlosgonzalez.org/quienes-somos.html
79 Castañeda, El Colegio Mayor de San Bartolomé, 356.
historia de Colombia, al tiempo que se renuevan con nuevas pedagogías. En buena medida, siempre sustentados sobre un pasado rico en proyectos que impactan profundamente a la sociedad colombiana. En ese sentido, esta historia de poco más de cuatro siglos cierra con la iniciativa y labor del padre Fortunato Herrera, S. J., el cual, sin tener formación profesional como historiador, procuró en 1984 la creación de un archivo histórico y de un museo para que los docentes avanzaran en el conocimiento y aprendizaje de la labor de otros maestros y estudiantes que habían caminado por las aulas del Colegio Mayor de San Bartolomé.
Los avatares de la organización del archivo: 1605-2003
El acto de fundación y la redacción de las constituciones para regir el Colegio
Real y Seminario de San Bartolomé dio inicio a una actividad amplia y constante de recopilación y producción de documentos. Al igual que otras instituciones y órdenes sociales, los libros de cargo y data; de usos y costumbres; de recopilación de ordenanzas, y, en general, del gobierno y administración del colegio, eran apenas algunos de los libros recopilados y organizados en su archivo. En el capítulo primero del acta de fundación y erección, después de que se indicó que se fundaba la institución en las casas compradas a Juan Chacón, se dejó constancia de que “se pondrá en el libro de esta erección y se guardará en el archivo del dicho Colegio”80.
Aunque no es posible saber con qué regularidad y en qué orden se levantaron inventarios del archivo, en el cambio de la rectoría y en las visitas generales a la institución se procuraba dar cuenta de los documentos existentes en su acervo. El 1.º de julio de 1633, por ejemplo, momento en que el padre Mateo de Villalobos, S. J., dejó la rectoría y la asumió el padre Damián de Buitrago, S. J., además del gasto ordinario y extraordinario de la institución, de las alhajas y otros enseres, se dedicaron algunos folios al inventario de los libros del archivo. De las obras
80 ahcmsb , cmsb , caja 154, carpeta 977, fol. 1r.
se rescataron los autores, el principio de los títulos y hasta el estado de conservación. Fueron anotados de San Agustín “ocho cuerpos”, de Francisco Suárez “de religione primero y segundo tomo / de Deo uno detrino / Metaphisica et Opuscula /Tomo primero, quarto y quinto intertia parte”. En el caso del “Opuscula deus Bernardi”, se dejó constancia al margen de que se trataba de un “libro roto y falto, consumiose”. De otros libros se indicó que no pertenecían a la biblioteca del colegio, como fue el caso de los sermones, en “dos cuerpos”, de Phelipe Dias y del cual se dijo que “el uno era de la librería de abajo y se llevó allá”. Entre tanto, de los que tenían enmendaciones y tachones se señaló que “eran agenos”, entre estos, la Fractica spiritual o Eusebio, de Adoratione81
Como sigue sucediendo con los archivos históricos, otras enmendaciones y notas dan cuenta de pérdidas y vacíos en el inventario. Para 1633, “dos libros pequeñitos de derechos no parecen”, de los cuales se dejó constancia eran los de “Theofilo, Institutiones juris” y el de “Antonio Cuco, Instituciones iuris”82. Pese a esto, 391 años después, en el caso de las obras de Francisco Suárez, misales y otras del inventario se siguen conservando en la biblioteca de referencia del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé.
A lo largo de la historia, en los diferentes inventarios realizados de administración en administración, fue quedando constancia de incalculables pérdidas ocasionadas por el tiempo, los desastres, los robos y otras circunstancias. No cabe la menor duda de que con cada autoridad académica y con los expedientes de los colegiales se iba nutriendo el acervo documental de la institución. Entre las maletas que preparaban las familias de los colegiales se encontraban los expedientes que meticulosamente copiaban los alcaldes ordinarios o los jueces eclesiásticos en ciudades, villas y parroquias de Europa y América. Mientras algunos estudiantes presentaban una copia de la partida de bautismo, otros
81 Ibid., caja 75, carpeta 175, fols. 167v-168r.
82 Ibid
debían recurrir a sus parientes o padrinos para que dieran cuenta del primer acto que los legitimaba ante la sociedad. Así quedó constancia en las informaciones que presentó Gregorio Martínez de Caso en 1777, quien, a falta del certificado de la partida de bautismo en el pueblo de San Francisco de Tadó, en las provincias del Chocó, pidió al cura que certificara su nacimiento y bautismo, pues “el m[aest]ro d[o]n Pedro Alvo Palacio; quien habiendo salido de esta jurisdicción con enfermedad a curarse en la ciu[da]d de Cali, llevándose como es público y notorio el libro parroquial donde constaban los párvulos baptizados por él y por el d[oct]or don Phelipe de la Concha su antecesor”83, obligó a que se levantara un nuevo libro de bautismos y se perdieran las partidas anteriores.
Años después, los antiguos estudiantes regresaban al Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé para solicitar copias de sus expedientes. A la manera de una institución que prestaba servicios de archivo, los secretarios dejaban constancia de que entregaban originales y copias de partidas de bautismo y de informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre de sus alumnos. Citemos el caso de don Eugenio Francisco de Campos, quien solicitó copia de sus informaciones en 1776 para presentarlas en Cartagena de Indias y así continuar con la carrera militar como cadete84. En una época en la cual la información era la primera carta de presentación de una persona para demostrar su procedencia, calidad y pertenencia a un determinado orden social, los expedientes que reposaban en el colegio lo convertían en un lugar central para el funcionamiento de la sociedad.
Al igual que sucedía con las ciudades que eran trasladadas de un lugar a otro, los inventarios del archivo del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé sirvieron de testigos de los avatares de la institución después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. El volumen de información crecía con
83 Ibid., caja 7, carpeta 40, fol. 50r.
84 Ibid., caja 6, carpeta 35, fol. 312r.
el establecimiento de universidades, la organización de nuevas instituciones educativas y una política centralizadora de la educación en las instalaciones del San Bartolomé. En 1851, por ejemplo, Pablo María Herrera, el inspector del entonces denominado Colegio Nacional, dio cuenta en un informe de que llegó hasta el ángulo sudeste de la plaza de la Constitución, entre las calles Sur y Bolivia, hasta un edificio en el que “sobresale mas la solidez, que la elegancia i la comodidad”. En los alrededores reconoció los cimientos del capitolio, el Colegio Seminario Conciliar de San José, la iglesia parroquial de San Carlos y la Administración General de Correos85. Después de recorrer y describir cada uno de los tres pisos, el inspector examinó el segundo hasta la “última pieza del departamento, destinada desde tiempos atrás á la custodia de la biblioteca”86. Durante ese tiempo, la biblioteca se había ampliado y en el inventario se pudo organizar por “ciencias”: eclesiásticas; cánones; medicina; jurisprudencia; naturales; físicas y matemáticas; literatura y filosofía, y una sección de mapas. Ahí también se encontró el archivo, resguardado en cajones forrados “en vaqueta”, el cual contenía cédulas reales; informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre desde 1668 hasta 1840; “informaciones reservadas”; veinticuatro legajos sobre el patronato del colegio, becas reales y seminarias; “papeles públicos”; “informaciones incompletas”; partidas de bautismo; una colección de asertos; expedientes sobre concursos a cátedras; constancia de becas otorgadas por el Estado; comunicaciones oficiales; conclusiones y exámenes de estudiantes, entre otros legajos87. Solo queda por decir que la visita del inspector Herrera tenía por finalidad el traslado de la biblioteca del San Bartolomé para la Biblioteca Nacional:
No se han inventariado los libros por el orden alfabético, por que debiéndose trasladar á la biblioteca nacional, apénas hubo tiempo para ordenarlos como
85 Ibid., caja 78, carpeta 491, fol. 1br.
86 Ibid., caja 78, carpeta 491, fol. 26.
87 Ibid., caja 78, carpeta 491, fols. 56-57.
queda expuesto, i entregarlos al bibliotecario; a lo que se agrega que el triste estado á que se ha dejado reducida la librería de este establecimiento, lejos de interés inspira indignación88
La biblioteca y el archivo del colegio pasaban por la depredación de la reorganización institucional y de las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Algunos documentos corrieron con peor suerte y acompañaron los pasos de la Compañía de Jesús entre sus idas y venidas, según lo dispusiera el Gobierno colombiano. Desde Guatemala, por ejemplo, llegó al archivo un traslado —hecho en diciembre de 1857— de los “Usos y costumbres de esta provincia de el [sic] Nuevo Reino de Granada”, iniciado por el padre provincial Manuel de Arzeo, S. J., el visitador Rodrigo de Figueroa, S. J., y el padre Baltasar Mas, S. J., en 1635. Luego fue completado por el provincial Pedro Calderón, S. J., en 170289.
A pesar de que una buena parte de los libros pasaron a la Biblioteca Nacional, el archivo permaneció entre los muros del Colegio Mayor de San Bartolomé. Allí lo encontraron los jesuitas que retornaron a Colombia a partir de 188490. La vocación del edificio de San Bartolomé se había mantenido en el campo de la educación, especialmente por el funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia desde su fundación en 1867. En un inventario del inmobiliario, útiles de enseñanza y biblioteca de la Escuela de Literatura, Filosofía y Jurisprudencia de 1875-1876, el capítulo cuatro estaba dedicado al archivo. En este caso, apenas se hizo mención detallada de la documentación del siglo xix , iniciando con un “libro expiador de 1868 a 1870”, matrículas, catedráticos, libros de cuentas y otros legajos con expedientes entre 1827 y 1875 relativos al colegio y a la univer-
88 Ibid., caja 78, carpeta 491, fols. 56-58.
89 Ibid., caja 77, carpeta 482.
90 Sobre el regreso de la Compañía de Jesús, véase Jorge Enrique Salcedo, S. J., “Los jesuitas en Colombia: 1842-1924. De las primeras vicisitudes a su pleno establecimiento”, en Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados, editado por Jorge Enrique Salcedo (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 253.
sidad. Entre la lista aparecían cincuenta y nueve “cajones de madera, aforradas en vaqueta que contienen el antiguo archivo”91
Entre los jesuitas desterrados de Colombia por Tomás Cipriano de Mosquera se encontraba el padre Mario Valenzuela, S. J., quien había ingresado al noviciado de la Compañía el 2 de mayo de 1858. Después de ordenarse sacerdote en 1871 y de asumir el cargo de superior para Colombia y Centroamérica, retornó al país el 14 de diciembre de 188392. Entre 1890 y 1893, mientras se dedicaba a la enseñanza de teología dogmática en Chapinero, le fue entregado un nuevo inventario que constaba de ochenta y dos cajas con libros, algunos regresados a la Compañía de Jesús, como él mismo lo indicó al final, y otros que siguieron en los edificios del Colegio Mayor de San Bartolomé, que una vez más pasaría a la regencia de la orden93
Este último inventario, con rasgaduras, manchas de humedad, hojas faltantes, sin autor y sin fecha, nos revela indicios a partir de las notas que al final dejaron sus lectores. Primero, el padre Mario Valenzuela S. J., quien agregó “La señal [signo] indica libros entregados á los PP”. Luego, el padre Daniel Restrepo, S. J., quien agregó otra nota en la que confirma que el inventario estuvo en manos del susodicho: “esta letra es casi seguramente del santo P. Mario Valenzuela y lo cual indicaría es de fin de 1886, o comienzos de 1887”94. Son justo estas notas marginales el hilo conductor que nos muestra el derrotero que fue tomando el archivo histórico a comienzos del siglo xx
En una nueva etapa de organización del archivo, los padres José Salvador Restrepo, S. J., y Daniel Restrepo, S. J., dejaron notas que demuestran su preocupación por organizar la correspondencia, los folletos y los expedientes que
91 ahcmsb , cmsb , caja 80, carpeta 504, libro 217, fol. 17r.
92 Rafael María Carrasquilla, “El R. P. Mario Valenzuela”, Revista del Colegio Mayor del Rosario 17, n.º 161 (1922): 34-36.
93 ahcmsb , cmsb , caja 80, carpeta 507, libro 233, fols. 1r-25r.
94 Ibid., fol. 25r.
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
producían las obras e instituciones educativas de la Compañía de Jesús95. En libros como Recuerdo de las Bodas de Plata del Colegio Nacional de San Bartolomé (Bogotá-Colombia), 1885-1910, publicado en 1910, y El Colegio de San Bartolomé de 1928, publicado por el padre Daniel Restrepo, S. J., y Guillermo Hernández de Alba, se da cuenta de la historia extensa que unía a la Compañía de Jesús con la educación en Colombia. A estas publicaciones le siguieron otras como San Bartolomé y sus bachilleres: 1891-1937, dedicado a mostrar las instalaciones de la institución y los mosaicos de sus egresados. No solo se trataba de indagar en los modelos educativos y formar los estudiantes excelsos de la historia “patria”, sino también de asegurar la permanencia de la Compañía de Jesús en sus obras y en el país. Con preocupación fue anotado en esta última publicación: “Actualmente (1938), el Colegio está herido de muerte por una ley que priva a los jesuitas de la posesión y el uso del local. Esa ley producirá sus efectos el 1.° de enero de 1939: a no ser que el Poder Judicial la declare inasequible”96. No cabe duda entonces que las notas de los padres Restrepo son fiel testimonio de la organización y lectura del archivo con un propósito de conservación de la memoria histórica y de la investigación, más allá de la simple conservación de un acervo con propósitos administrativos e institucionales.
Unos años antes de los problemas sobre la propiedad del colegio, en 1921, el padre Daniel Restrepo, S. J., organizó una exposición en la que dio a conocer algunos de los tesoros documentales que se resguardaban en el archivo desde la fundación de la institución97. Allí se dio cuenta de la existencia del acta de fundación y las constituciones, expediente que había sido retirado del archivo y llevado a los aposentos del rector, por tratarse “del primer documento de este archivo y tesoro inestimable del Colegio de San Bartolomé y de la Compañía de
95 Ibid., caja 65, carpeta 410; caja 68, carpetas 430 y 431.
96 San Bartolomé y sus bachilleres, 1891-1937 (Bogotá: s. e., 1938), 6.
97 ahcmsb , cmsb , caja 1, carpeta 3, fols. 367r-371v.
Jesús”98. En la primera vitrina también fue exhibido uno de los primeros libros publicados en la Imprenta de la Compañía de Jesús, el Compendium, privilegiorvm, et gratiarvm, que data de 1739. En las notas que solía dejar el padre Restrepo anotó que se creía que era el primer impreso de “Colombia”, pero, posteriormente a la exposición, se encontró uno del año 1738, “en el mismo cajón” y con la inscripción “impresos antiguos: i ”99. Lamentablemente, este último ya no se encuentra en el acervo del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé. El archivo siguió creciendo con la actividad administrativa y académica del Colegio Mayor de San Bartolomé y las donaciones de manuscritos y archivos personales. La tragedia y el azar también incidieron para que, como en tiempos de las guerras del siglo xix, el edificio y emplazamiento del San Bartolomé fueran refugios para expedientes y la administración gubernamental. Entre las edificaciones que fueron destruidas e incendiadas el 9 de abril de 1948 estuvo el palacio arzobispal y, con ello, una parte de su archivo. Según lo indica Mario Germán Romero, no todo se perdió, gracias al rescate que hizo monseñor José Restrepo Posada de algunos legajos, entre estos, una copia de las Constituciones sinodales de fray Juan de los Barrios (1556), el catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas (1576) y las Constituciones sinodales de Bartolomé Lobo Guerrero (1606), “precioso manuscrito, salvado del criminal incendio del Palacio Arzobispal”100. Junto con este manuscrito, llegaron autos de gobierno, actas, relaciones de visitas, títulos de
98 Ibid., caja 1, carpeta 1, fol. 1r.
99 Compendium privilegiorvm, et gratiarvm (Sancta Fide Novi Regni Granatensis: Ex Typographia Societatis Jesv., 1739). Biblioteca de referencia del ahcmsb , libro 907. En 1910, por donación que hizo el padre J. M. Quiroz, S. J., se adquirió la Novena de San Stanislao Kostka…, compuesta por el doctor don José Gregorio Díaz Quijano, exalumno del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé, publicado en Santafé de Bogotá en 1741. La fecha de adquisición se debe a la nota: “tiene de impresa 169 años”. Biblioteca de referencia del ahcmsb , libro 909.
100 Mario Germán Romero, Fray Juan de los Barrios y la primera evangelización del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1960), 12.
50
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
órdenes, entre otros expedientes de la Arquidiócesis de Santafé entre los siglos xvi y xviii
En este recorrido sumario se puede apreciar que los archivos no son lugares cerrados en los que reposan letras muertas que se van consumiendo con el tiempo. La condición de ser depósito de la cotidianidad escrita de las instituciones que los resguardan, los mantienen en constante crecimiento, a tal punto que su manejo y conservación se vuelven problemáticos. Sin embargo, siempre son el punto de partida para generar conciencia sobre la memoria histórica de las instituciones y de las personas que los consultan. Por esta razón, al aprovechar la celebración de los 380 años de la fundación del Colegio Mayor de San Bartolomé —en la historiografía persiste la idea de que fue fundado en 1604101—, en 1984, los padres Héctor López Orozco, S. J., rector de la institución, y Fortunato Herrera, S. J., director de estudios, se dieron a la tarea de conformar un nuevo proyecto de organización y difusión académica de la documentación que resguardaba el archivo del colegio102 Fortunato Herrera, S. J., organizó los libros del archivo, los expedientes con la documentación del Colegio Mayor de San Bartolomé, los de las universidades del siglo xix (incluyendo la Universidad Nacional de Colombia), periódicos, recortes y folletos recopilados en la institución, buena parte por el padre Arturo Montoya, S. J.103. Las instalaciones del archivo recibieron fotografías de seminarios, como el de Santa Rosa de Viterbo; libros de matrículas del Colegio José Joaquín Ortiz de Tunja o del Colegio de Santa Catalina Labouré, y piezas traídas de viajes o de bibliotecas personales de los padres de la Compañía de Jesús.
101 El Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé fue fundado el 18 de octubre de 1605.
102 “Carta de Belisario Betancur, presidente de la República de Colombia, al rector y director de estudios del Colegio mayor de San Bartolomé”, en Fortunato Herrera, S. J., Hitos en la historia del Colegio Mayor de San Bartolomé (Bogotá: s. e., 1985).
103 Fortunato Herrera, S. J., Índice general del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé, 1605-1988, 4 vols. (Bogotá: s. e., 1989). Biblioteca de referencia del ahcmsb, libros 13991402.
De estos últimos, el padre Herrera elaboró un catálogo de piezas del museo que acompañaría el archivo. Además de la celebración y conservación del patrimonio de la nación y de la labor de la Compañía de Jesús, el propósito era despertar “el germen” de la investigación entre los estudiantes, profesores y regentes del colegio. La labor del colegio motivó a que algunos investigadores se preocuparan por recuperar la historia de la institución y, en especial, de los estudiantes, docentes y de la actividad académica. La iniciativa de algunos investigadores colombianos, como el profesor Roberto Luis Jaramillo, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, propició que instituciones como el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica —ahora Instituto Colombiano de Antropología e Historia— publicara catálogos de los colegiales de las instituciones educativas más antiguas de Colombia. Fue así como el director del instituto, William Jaramillo Mejía, conformó un grupo de investigadores, compuesto por Martha Cecilia Cortés Henao, María Carlota Ortiz Rodríguez y Martín Eduardo Vargas, para que levantaran un catálogo de colegiales del San Bartolomé104. El catálogo, publicado en 1996, se limitó al periodo de la Monarquía española en América, es decir, entre 1605 y 1820, y recuperó los nombres de estudiantes, sus lugares de procedencia y la existencia del expediente en el archivo. Los límites de la periodización y del tipo de información rescatada dejaron por fuera la mayor parte del archivo histórico, incluidas informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre, peticiones de beca y otros expedientes relativos a estudiantes —que era el objetivo general—, debido a que no se ajustaban a la temporalidad del proyecto. No está de más decir que el libro tiene algunas erratas en nombres de estudiantes, fechas y otras informaciones de los expedientes. En 1996 también tuvo lugar la fundación del Archivo Histórico Javeriano, con motivo de la recuperación del acervo personal del padre Juan Manuel Pacheco, S. J., Uno de los proyectos con el cual se robusteció el archivo fue la restauración y
104 William Jaramillo Mejía, Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. Nobleza e hidalguía. Colegiales de 1605 a 1820. (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996).
microfilmación de una parte de la documentación del Colegio Mayor de San Bartolomé entre 1998 y 1999. El convenio contempló la restauración de expedientes que tenían un estado grave de deterioro, hongos y humedad. También se puso en manos de los investigadores información de la Arquidiócesis de Santafé, de la sección de libros antiguos y, por supuesto, de los expedientes de ingreso de los colegiales. Este fue un recurso muy útil en su momento, pero quedó restringido en el avance técnico de la descripción.
Han pasado 419 años desde que el acta de fundación y las constituciones sirvieron de primera piedra para cimentar el archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé. Desde entonces, estudiantes, profesores, rectores y otros sujetos e instituciones a los que proveía alimentación, administraba bienes o entraba en conflicto con sus regentes han dejado papeles de toda índole en este recinto. La expulsión de la Compañía de Jesús, el establecimiento de nuevas instituciones educativas, la fundación del Museo Nacional, el traslado de libros y expedientes a la Biblioteca Nacional, la guerra, el uso de las instalaciones para el gobierno y los ejércitos en el siglo xix , las idas y venidas de los jesuitas, los conflictos por la propiedad del edificio del colegio, los incendios, los robos y las nuevas adquisiciones le han dado un sentido propio a la historia del Colegio Mayor de San Bartolomé. Entre todas estas vicisitudes, han sido las personas que se han interesado por rescatar, organizar y difundir la información que reposa en el archivo, individuos que han hecho una contribución invaluable al patrimonio de la nación colombiana y de la Compañía de Jesús.
Un proyecto renovado: organización, digitalización y descripción Siguiendo el propósito de la vocación por el conocimiento, por la divulgación y por la contribución educativa que ha hecho a la República de Colombia, la Provincia de la Compañía de Jesús, la Pontificia Universidad Javeriana y el Colegio Mayor de San Bartolomé aunaron fuerzas en el proyecto de organización, digitalización y descripción del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bar-
tolomé, con base en normas internacionales, nacionales e institucionales. Ante todo, el proyecto pretende dar mayor apertura al conocimiento de los archivos eclesiásticos y a la historia de la educación en Colombia, en los cuales la Compañía de Jesús ha desempeñado un papel preponderante. De este modo, se contribuye a la conservación del patrimonio de la nación y de la orden religiosa.
Teniendo en cuenta los periodos de organización y microfilmación por los que había pasado el archivo durante años, era necesario mantener el principio de procedencia y ajustarlo a los requerimientos actuales de organización y conservación. De tal manera que se realizó una intervención archivística al pasar los expedientes de las cajas de madera antiguas —cada una identificada como un tomo— a cajas de cartón ×200, debido a que los folios de gran formato presentaban deterioro en los bordes por dobleces y rasgaduras. Por normatividad, el almacenamiento de los expedientes debe realizarse en carpetas de cuatro aletas, en papel desacidificado, de manera que las temperaturas y otros agentes, que producen acidez o humedad, no afecten negativamente la documentación. En las cajas de madera parece que el criterio de almacenamiento fueron sus dimensiones, pues algunas quedaron atiborradas con más de 600 folios. Los expedientes fueron separados en carpetas con 150 o 200 folios en promedio, según el caso, procurando no separar unidades compuestas.
Siguiendo el criterio de organización de lo general a lo particular, se identificaron dos fondos documentales: el del Colegio Mayor de San Bartolomé y el del general Manuel Briceño. Además, como ya lo había identificado el padre Fortunato Herrera, S. J., se mantuvo separada una colección hemerográfica conformada por impresos, folletos y algunos ejemplares de prensa católica y política de los siglos xix y xx . Algunas cartillas, folletos y papeles sueltos, referentes a noticias políticas y movimientos obreros del siglo xx , pertenecientes al padre Arturo Montoya S. J., quedaron incorporadas al fondo Colegio Mayor de San Bartolomé. Así, a cada asiento descriptivo se le asignó un código de referencia que estaba precedido por las letras co , correspondiente al código del
país según la norma iso -3166. Luego, las siglas que identifican el archivo histórico: ahcmsb , y el fondo al que pertenece cada expediente descrito: Colegio Mayor de San Bartolomé (cmsb ), General Manuel Briceño (gmb ) y Colección Hemerográfica (ch ). Por ejemplo, la ruta de consulta del fondo del colegio es: co-ahcmsb-cmsb . A partir del tomo antiguo 150, en lugar de expedientes se encuentran libros empastados a los que se agregó la letra L , por lo que el código es: co-ahcmsb-cmsb -l .
Ahora bien, la foliación tiene variaciones que se respetaron, por lo que los expedientes más antiguos fueron escasamente intervenidos. La numeración principal de las hojas obedece a la organización por tomos, es decir, por las cajas de madera. Luego, tenemos que las unidades compuestas tienen una numeración interna, más antigua pero discontinua con respecto a la organización por tomos. Finalmente, se encuentra una foliación continua entre las cajas 1 a la 32A, con lo que se llegó a marcar 15 615 hojas —ahora, hasta la caja 17, carpeta 102 de la nueva organización y almacenamiento—. Por lo tanto, de las tres foliaciones que presentan una parte de los expedientes, se tuvo en cuenta la que corresponde al almacenamiento de las cajas de madera, vinculado a los tomos antiguos como primer criterio de organización del archivo.
En la foliación de los tomos también se encontraron inconsistencias por saltos en la numeración, ocasionados por ciertos lapsus del encargado de numerar; en otros casos, porque los expedientes no se encuentran. Fue necesario entonces acompañar las imágenes digitalizadas del archivo con un formato de irregularidades en el que se registraron las anomalías. En otros casos, las erratas de doble numeración o la falta de registro fueron reemplazadas con una foliación alfanumérica. Por ejemplo, si el folio 20 se repetía en dos hojas, se dejó 20 y 20A, para no tener que renumerar toda la caja (algunas con más de 600 folios), lo que podía comprometer varias carpetas.
En pocos casos se pudo identificar que algunos expedientes estaban diseminados en una misma carpeta, por lo que fue necesario identificar con un código
de referencia que se trataba de un mismo expediente. En el campo de notas, se dejó constancia de que “los folios que conforman este registro se encuentran separados físicamente en la misma carpeta, fueron unidos de manera digital para una mejor lectura”. Los expedientes comprenden un periodo de cuatro siglos, siendo el más antiguo de 1561 y los más recientes fechados en 2005. El primero, con la fecha más lejana, es de 3 de diciembre de 1561 y corresponde al traslado de un pleito en la población de Villanueva —Valladolid—, en el que los vecinos reclamaron los derechos de pastos, pechos —impuestos— y tala de bosques en las tierras del conde de Castro. Es preciso anotar que el pleito se llevó a cabo entre 1548 y 1553, pero es el traslado y los autos del escribano Juan Ruiz los que definen la fecha de su producción. Otro ejemplo son las Constituciones sinodales del obispo fray Juan de los Barrios, fechadas en 1556 y trasladadas junto con el catecismo de fray Juan Zapata de Cárdenas (1576) y las Constituciones sinodales de 1606 del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero. El encargado de hacer la última enmienda a estos expedientes reunidos y trasladados el 30 de enero de 1626, en un solo cuaderno, fue el notario eclesiástico Alonso Garzón de Tahuste, el 4 de febrero de 1626. Por lo tanto, aunque en la descripción de los expedientes se dio cuenta de distintas fechas de los acontecimientos relatados, en el área de identificación se dejaron las fechas de producción.
De los distintos expedientes que se encuentran con las fechas extremas del archivo, vale la pena citar el informe presentado por Andrés Giovanni Macana, como parte de su práctica profesional de la carrera de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, al rector del Colegio Mayor de San Bartolomé, el padre Alberto Múnera, S. J., en mayo de 2005. Se trata de un estado sumario del archivo histórico, el cual ofrece fechas extremas en siglos (xvii-xx ) y los temas generales como “cartas de legitimidad” o historia del colegio. También se indicó la
actualización del archivo de la rectoría, las obras de arte de la institución y un inventario de bienes muebles de la iglesia de San Ignacio105
Aunque los investigadores pueden identificar varios periodos de producción de información a partir de sus intereses, se pueden señalar algunas etapas de interés general con el fin de ubicar a los lectores en los tiempos del archivo. Por ejemplo, una fase correspondiente a la Arquidiócesis de Santafé, que incluye libros empastados y autos del gobierno eclesiástico, como los expedientes sobre la extirpación de idolatrías, “saca de santuarios” y fábrica de iglesias en los pueblos de indios de Santafé, llevados a cabo por el arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas, entre 1577 y 1584, y las obras y arreglos de la iglesia catedral entre 1584 y 1605, con contratos, cédulas, bocetos y otros tipos documentales. En los autos de los siglos xvii y xviii , la información es prolífica en rogativas, festividades, policía y otros problemas y temas del gobierno eclesiástico, como el concilio provincial de Santafé celebrado en 1774.
Entre 1689 y 1840 se encuentra un volumen masivo y cronológico de informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre de estudiantes que ingresaron al Colegio Mayor de San Bartolomé. Aquí es posible hacer reconstrucciones genealógicas e indagar en temas concernientes a la educación en tiempos de la Monarquía Hispánica en América. Los estudiantes indicaron su lugar de procedencia, los oficios reales de la familia y las mercedes y becas a las que tenían derecho. De 1623 a 2005 se puede hacer seguimiento al surgimiento y la administración de distintas instituciones educativas que funcionaron en las instalaciones del Colegio Mayor de San Bartolomé, o que, por diversas circunstancias, su documentación terminó en el archivo. Por supuesto, los más tempranos corresponden a las actas de grado de la Universidad Javeriana que inician en 1623. Luego se encuentran expedientes sobre la fundación de una universidad pública, por el fiscal y protector de indios Francisco Antonio Moreno y Escandón (1774);
105 ahcmsb , cmsb , caja 143, carpeta 856, fols. 101r-106r.
el establecimiento del Seminario Conciliar de San José (1823); la Universidad Central (1826), la Universidad del Primer Distrito (1842); la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (1867); la Universidad Católica de Bogotá (1887); el restablecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana (1930), y otras instituciones educativas anexas o relacionadas con el Colegio Mayor de San Bartolomé durante el siglo xx
Finalmente, se puede llamar la atención por un acervo documental disperso en el archivo relativo al patronato, en el periodo de la Monarquía, así como la relación entre el clero, los jesuitas y el Estado en el siglo xx . En este caso, el periodo de 1604-1953 incluye libros manuscritos y expedientes referidos a autos de la Audiencia de Santafé; conflictos entre el clero y el poder secular, hasta el pleito seguido por la Compañía de Jesús y el Estado colombiano sobre la propiedad del edificio del Colegio Mayor de San Bartolomé, que no tuvo resolución sino hasta 1951.
El formato para anotar las fechas fue año/mes/día, procurando identificar los periodos extremos de la producción o la fecha única del expediente. No siempre fue posible establecer los momentos de producción, por lo que fue necesario aproximar fechas ubicadas en un tiempo largo (por ejemplo: c. 1900), y algunos pocos datos desconocidos fueron señalados con un signo de interrogación de cierre (?). En cuanto a la tradición y naturaleza del papel —elaborado a partir de lienzo o trapo—, la gran mayoría reúne expedientes originales. Por tratarse de información que se trasladaba de distintas partes de la monarquía y en distintos periodos de la historia de Colombia, en su diplomática se trata de información copiada, como partidas de bautismo, títulos de oficios, inventarios, entre otros. A medida que se avanza en el tiempo y con otros dispositivos tecnológicos como las máquinas de escribir, las impresoras y las fotocopiadoras, se pueden identificar otros expedientes que fueron donados en fotocopias y que quedaron en el acervo. En cada caso, se indica si el expediente es original o copia e incluso si se encuentran ambos. El papel también presenta bastantes irregularidades; el
tamaño carta, oficio y gran formato son predominantes. Sin embargo, también se produjo información en trozos de papel que se podrían denominar de media carta, así como trozos diminutos que han quedado entre algunos expedientes en los que circulaba información privada y confidencial, o simplemente un recibo de pago o deuda en un libro de cargo y data. Estos últimos casos, al acompañar expedientes más extensos, han quedado incluidos en las unidades compuestas e identificadas con el formato de carta, oficio o gran formato.
El idioma también se consideró como un factor de reconocimiento de la información. Para el periodo de la Monarquía Hispánica predominan el español y el latín, mientras que en el siglo xix encontramos informes, oficios, exámenes y programas académicos en inglés, francés, griego, alemán, italiano, entre otros. Los títulos son la puerta de entrada para entender la estructura y contenido de los expedientes. Pero, por las circunstancias de su producción, algunos no tienen un título propio, así que fue necesario agregar uno atribuido entre corchetes rectos. También sucedía que, para el almacenamiento y organización en el archivo del colegio, los secretarios agregaron títulos que rescataban el nombre del estudiante, su lugar de procedencia u otros datos generales que los hacía muy extensos o cortos e incoherentes con la información, en especial, cuando confundían el orden de los nombres, los apellidos o simplemente no coincidían con el contenido. Por lo tanto, se procuró normalizar los títulos de los expedientes indicando la tipología documental (carta, información de legitimidad, calidad y limpieza de sangre, visita), los sujetos que intervienen en la producción o los interesados y, en la medida de lo posible, las instituciones. En los casos en que se encontraba un título propio con las características expuestas, o que por su importancia en el acervo del ahcmsb lo ameritaba, se dejaron tal cual. Por ejemplo, el acta de fundación del Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé de 1605 quedó con el título original: “Erección y fundación del Colegio Seminario de San Bartolomé de esta ciudad de Santafé y sus constituciones por el ilustrísimo señor doctor don
Bartolomé Lobo Guerrero del consejo de su majestad y arzobispo de este Nuevo Reino de Granada”106
En el alcance y contenido se buscó exponer de manera concisa la estructura y el desarrollo de los hechos principales por los sujetos o las instituciones que intervienen en su producción. La estructura debe iniciar y concordar con la tipología, los productores de la información, el lugar y el asunto. Al tratarse de un archivo histórico con información de más de cuatros siglos, la descripción profunda de los expedientes orienta al lector en el tiempo y el espacio a partir del reconocimiento de instituciones, prácticas y circunstancias históricas de carácter especializado. Un caso representativo son las informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre. Desde la tipología que en los expedientes aparece como “informaciones”, “información de legitimidad”, “información de moribus et vita”, y para el siglo xix , “información de legitimidad e idoneidad”, además de que era necesario normalizar la tipología de este expediente compuesto, su análisis es central en la comprensión de la administración del colegio y de la sociedad en tiempos de la Monarquía Hispánica, como también en parte de la vida republicana colombiana.
A pesar de que existían colegios para las élites indígenas, de que en las doctrinas se procuraba enseñar a la población que se encontraba en los pueblos y de que había casas de educación para que los jóvenes aprendieran los rudimentos de la escritura (en general se enseñaba latinidad y filosofía), los colegios mayores eran estrictos en la admisión y en el otorgamiento de becas. En primer lugar, el aspirante debía demostrar que había nacido en el seno de un matrimonio legítimo. En buena medida, la familia en que se nacía definía el lugar de las personas en los órdenes sociales (encomenderos, comerciantes, artesanos), aunque no iba en contra de la movilidad social. Entonces, el hecho de ingresar al Colegio Mayor de San Bartolomé y poder demostrar que los abuelos y padres
106 ahcmsb , cmsb , caja 154, carpeta 977, fol. 1r.
eran familias legítimas ayudaba en el ascenso social del aspirante. Una vez que ingresaba un miembro de la familia en la institución, las siguientes generaciones no tenían que presentar certificados de partidas de bautismo o matrimonio, el vínculo de la familia era suficiente para demostrar que se trataba de un estudiante con las condiciones suficientes para formarse en el San Bartolomé. Era tal la importancia del nacimiento que muchos padres buscaban legitimar sus hijos años después de su nacimiento, con el propósito de que fueran aceptados en instituciones y cargos. Al respecto, la legitimidad se complementaba con la calidad, es decir, con los oficios y títulos que a la familia se le habían otorgado, como oficios concejiles, títulos militares o títulos nobiliarios. Todo se debía demostrar por medio de testimonios y de certificaciones. Finalmente, la limpieza de sangre hacía referencia a si el estudiante tenía orígenes moros, judíos o de “mezclas sospechosas” —como mestizos, mulatos, afrodescendientes o indígenas—, una cuestión que se repetía en los cuestionarios de ingreso al colegio durante el periodo de la Monarquía. Por lo tanto, al indicarse en el alcance y contenido qué expedientes presentaron certificados de las partidas de bautismo, títulos militares o la ausencia de estos, el tipo de preguntas que se realizaban y el lugar en que se producían contribuyen a entender un problema social en el ámbito de las instituciones educativas. Este es un primer paso para entender mejor el conjunto de informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre que constituyen la parte central del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé107
107 Sobre las informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre, véase Juana Marín Leoz, “Institucionalidad y poder. La expulsión de los jesuitas y los colegiales reales del Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, Santafé de Bogotá”, Revista de Indias 78, n.° 273 (2028): 459-503; Jaime Contreras, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos (Madrid: Siglo XXI Editores, 2013); Nicolaus Böttcher, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres, coords., El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico (México: El Colegio de México, 2011); Adeline Recquoi, “Mancilla y limpieza: la obsesión por el pecado en Castilla a fines del siglo xv ”, en Rex, sapientia, nobilitas. Estudios sobre la Península Ibérica medieval (Granada: Universidad de Granada, 2006), 249-284.
En este sentido, el esfuerzo porque a cada expediente se le definieran los tipos documentales es fundamental y merece mayor profundidad en los próximos años, en el trabajo de la organización y descripción archivística. En un archivo con numerosas instituciones y personas que encontraban en la escritura un modo de demostrar su jerarquía social, su procedencia y preeminencias ante el resto de la sociedad, la diferenciación entre una carta y un oficio, una cédula y una bula o un juicio civil y la visita a la tierra se hace necesaria para la comprensión de los múltiples sentidos y posibilidades de la información. Ya se indicó la importancia de las informaciones de legitimidad, calidad y limpieza de sangre, pero también en una cédula real es posible observar el derecho ganado por una institución para conceder títulos, para solicitar privilegios frente a sus homónimos o para salvaguardar un derecho otorgado por la autoridad real. La estructura de las visitas a la tierra o los informes de gobierno permiten entender la vida rural y cotidiana que vivían personas que no podían acceder a la educación, pero que ayudaban a sostener el aparataje y funcionamiento de las instituciones educativas. En las cartas afloran sentimientos sobre la ausencia o enfermedad de estudiantes, mientras que la solemnidad de los oficios da cuenta de discusiones que influían directamente en el ámbito público e institucional, como leyes, programas académicos, compra de insumos, materiales y otros temas relativos a la administración y la correspondencia entre instituciones.
Al poder desvelar la estructura de un expediente en tipologías, el lector tiene un acercamiento más profundo al sentido y producción de la información. Por ejemplo, el certificado de la partida de bautismo es un traslado de la información que registró el cura párroco del acto, para así dejar constancia del nombre del recién nacido, de sus padres, padrinos y el lugar en el que ocurren los hechos. Mientras que una certificación de la partida de bautismo es un documento que emite una autoridad secular o eclesiástica en la cual interroga a uno o varios testigos para que den cuenta del bautismo del solicitante, esto porque la partida estaba extraviada, o por otras razones azarosas en las que el acto no había
quedado por escrito (aunque un testigo lo podía ratificar). Pese a que en ambos casos la finalidad de los documentos es la misma, la tipología nos indica una diplomática, un proceder y unos intervinientes diferentes en su producción. Por supuesto, ante este tipo de expedientes, las preguntas del investigador llevan a considerar incluso el grado de veracidad de las informaciones que algunos estudiantes presentaban al colegio.
Los límites entre los temas que se tratan en una unidad simple o compuesta y la estructura diplomática que definen las tipologías documentales no siempre son fáciles de identificar, o han recibido mayor atención en unos casos que en otros. El caso de las actas de cabildos es bastante conocido, por tratarse de una fuente recurrente en los archivos, ya que es diacrónica y masiva en la información que ofrece. Esto hace que su estructura diplomática se mantenga en el tiempo y el espacio, por lo menos durante el periodo de la Monarquía Hispánica. Esta iniciaba con una intitulación que indica la reunión de la justicia y el regimiento de la ciudad; la fecha en que sucede el acto, y las personas que intervienen (empezando por los alcaldes ordinarios y de la hermandad, el depositario general, los cuatro o seis regidores, dependiendo de la importancia de la ciudad, el procurador y el escribano). Luego se exponía el caso por tratar, ya fuera que llegara alguna disposición real o que el procurador expusiera alguna queja o solicitud del vecindario. El acta iba tomando los pareceres del Concejo y la resolución, en caso de que se llegara a algún acuerdo. Finalmente, se adjuntaban las peticiones, cédulas y otros expedientes que habían motivado la reunión del cabildo108
En otros expedientes, las fórmulas diplomáticas son fundamentales para definir las tipologías, como “en el nombre de Dios, amén”, usado comúnmente
108 Al respecto, véase Constantino Bayle, Los cabildos seculares en la América española (Madrid: Sapientia Ediciones, 1952); Luis Miguel Córdoba Ochoa, De la quietud a la felicidad: la villa de Medellín y los procuradores del cabildo entre 1675 y 1785 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1998); Óscar Mazín Gómez, Gestores de la real justicia Procuradores y agentes de las catedrales hispanas nuevas en la corte de Madrid (México: El Colegio de México, 2007).
para encabezar un testamento; “sepan cuantos esta carta vieren”, fórmula que indica que el lector se encuentra ante un poder en el cual se le da privilegio a un abogado o persona para que represente los intereses de otra. “A vuestra merced pido y suplico”, expresión con que se diferenciaba la exposición de los hechos y la intitulación de la petición que hacía la parte interesada. Estas fórmulas y tratamientos dan cuenta también de las instituciones y autoridades que intervenían en la producción de un expediente: “Muy Poderoso Señor”, para referirse al monarca; “Muy Reverendo Padre Provincial”, para referirse a los padres provinciales de las órdenes religiosas, o “Ministerio de Instrucción Pública”, para indicar la procedencia de oficios desde distintos ministerios de la República de Colombia, son apenas algunos de los indicios que nos ofrecen los expedientes sobre su procedencia y contenido para definir las tipologías.
Por supuesto, aquí se han dado ejemplos de las tipologías sobre las que se tiene mayor certeza. En los casos de duda se dejó el término entre corchetes rectos, siempre abierta la posibilidad a los investigadores para que reevalúen y contribuyan con este proyecto que, por su carácter histórico, estará constantemente sometido al análisis crítico y renovado del conocimiento. A pesar de lo complejo que es poder identificar una tipología, para el caso del fondo Colegio Mayor de San Bartolomé se lograron identificar 471 tipos documentales109
Los onomásticos también constituyen un trabajo minucioso y profundo de la documentación. Fue necesario establecer un límite de registro de datos por tratarse de documentación masiva en este caso; así que, cuando se trataba de expedientes que superaban los treinta nombres aproximadamente, se acordó registrar un 10 o 20 % del total. Claro está que en los expedientes más antiguos y, en general, en lo referente a las unidades simples de localización, se procuró
109 Es necesario aclarar que por descriptores únicos y descriptores totales se entiende el número de veces que un mismo descriptor es aplicado para varios expedientes, para así establecer la distinción y un reconocimiento del carácter masivo o único de la información del archivo. Por ejemplo, carta es una tipología que puede encontrarse de manera frecuente en un archivo.
anotar la totalidad de personas que intervinieron en la producción y en el hecho descrito. Fueron identificados uno o varios productores de los expedientes y, en los casos en que no fue posible reconocerlos, se dejó la institución como productora. La base de datos cuenta con 36 746 onomásticos únicos, que representan en toda la base de datos 60 426 nombres. En el caso de aquellos que estaban precedidos de las preposiciones de, del, de la y similares, estas acompañan al primer tratamiento. Por ejemplo: Campo Salazar, Andrés del.
El descriptor de topográficos está compuesto de 1128 entradas únicas y, en el total de los registros, alcanza los 11 506. Se procuró rescatar los nombres de las localidades, a pesar de que hayan desaparecido a lo largo de la historia, seguido del nombre del país actual, de manera que los investigadores se puedan ubicar en el tiempo y en el espacio. En los casos en que los descriptores pudieron identificar los nombres actuales de algunas poblaciones, se dejó la última nominación, aunque en el alcance y contenido quedó tal cual aparece en el expediente. Es decir, en los puntos de acceso se normalizaron y actualizaron todos los nombres posibles, según la experiencia, consulta y conocimientos de las personas encargadas de la descripción.
El campo de instituciones es un claro ejemplo de todos los avatares históricos del Colegio Mayor de San Bartolomé en sus 419 años de existencia. Los cambios de denominación de la institución obedecieron a privilegios que se le fueron otorgando y, por circunstancias políticas, en los que sobresalen las reformas educativas, los cambios de regencia y la celebración de contratos sujetos a los cambios políticos y proyectos de ley. A lo largo del siglo xix , el paulatino establecimiento de un nuevo régimen político en el territorio que ahora reconocemos como Colombia está reflejado en la documentación, pues proliferan instituciones como secretarías, ministerios y planteles educativos que también fueron cambiando de denominación o desaparecieron y dieron paso a otras instituciones. Se procuró entonces recuperar la institución productora de los expedientes con base en el
contexto histórico. De tal manera que se registraron 991 instituciones aproximadamente, distribuidas en 11 019 entradas de la base de datos.
Finalmente, los puntos de acceso cierran con un registro de temas o materias tratados en los expedientes. En buena medida se procuró utilizar la herramienta Armarc, con el propósito de normalizar la terminología utilizada a partir de dicho archivo de autoridades. Sin embargo, debido a que una parte de los expedientes corresponden al periodo comprendido entre el siglo xvi y el xix , fue necesario acudir a términos de la época que ayudan a ubicar mejor los problemas tratados en la documentación. En ambos casos pudieron ser registradas 1790 entradas únicas aproximadamente, para un total de 16 836 en las bases de datos del fondo Colegio Mayor de San Bartolomé. Por cada registro se procuró que hubiera dos o tres descriptores temáticos, según el tipo de información y su extensión.
Por lo tanto, en los cuarenta y tres campos en que se distribuyeron área de identificación, de contexto, alcance y contenido, condiciones de acceso y utilización, documentación asociada, notas, puntos de acceso y de control de la descripción, el investigador tiene una ventana a los expedientes y a la metodología de descripción que le permiten hacer búsquedas puntuales. Ante todo, podrá resolver dudas y contextualizarse mejor antes de leer el expediente, algo en lo que también ayudan los índices incluidos al final del catálogo con sus respectivos términos o entradas y su ubicación por el número del registro de cada documento. Más que tratarse de un proyecto que pretendía organizar un archivo para su consulta, se logró hacer una investigación de carácter histórico que identificó personajes, instituciones y legajos que se consideraban perdidos, con el propósito de contribuir a la historia de la educación en Colombia, la cual está profundamente entrelazada con la Compañía de Jesús.
mauricio arango puerta Doctor en Historia
Bibliografía
Fuentes primarias
Archivo General de Indias (agi ), Sevilla, España. Fondo Santa Fe.
Archivo Histórico Colegio Mayor de San Bartolomé (ahcmsb ), Bogotá, Colombia. Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé (cmsb ).
Archivo de Bogotá, Colombia. Fondo Urna Centenaria
Fundación de Servicio Social Carlos González, S. J.
Fuentes secundarias
Bayle, Constantino. Los cabildos seculares en la América española. Madrid: Sapientia Ediciones, 1952.
Bermúdez Cujar, Egberto. “Música, sociedad e ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y Colombia, 1775-1830”. Boletín de Historia y Antigüedades 105, n.º 866 (2018): 209-316.
Böttcher, Nicolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres, coords. El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. México: El Colegio de México, 2011.
Carrasquilla, Rafael María. “El R. P. Mario Valenzuela”, Revista del Colegio Mayor del Rosario 17, n.º 161 (1922): 34-36.
Castañeda Murcia, Víctor Uriel. El Colegio Mayor de San Bartolomé en la historia de Colombia —era moderna—. Bogotá: Imprefácil S. A. S., 2022.
Cobo Betancourt, Juan Fernando. “The reception of tridentine catholicism in the New Kingdom of Granada, c. 1550-1650”. Tesis de doctorado, Universidad de Cambridge, 2014.
Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la Ley 13 de 1912, por la Sala de negocios generales del Consejo de Estado T. vii, Suplemento de los años de 1819 a 1835. Bogotá: Imprenta Nacional, 1926.
Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la Ley 13 de 1912, por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado T. ix . Bogotá: Imprenta Nacional, 1927.
Colegio Mayor de San Bartolomé: Revista, 1951 a 1958, n.º 1 (1958).
Colegio Nacional de San Bartolomé. Recuerdo de las Bodas de Plata del Colegio Nacional de San Bartolomé, Bogotá (Colombia), 1885-1910. Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1910.
Compendium, privilegiorvm, et gratiarvm, Sancta Fide Novi Regni Granatensis: Extypographia Societatis Jesv. Anni D. 1739. ahcmsb, Biblioteca de Referencia, libro 907.
Contreras, Jaime, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos. Madrid: Siglo XXI Editores, 2013.
Córdoba Ochoa, Luis Miguel. De la quietud a la felicidad: la villa de Medellín y los procuradores del cabildo entre 1675 y 1785. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1998.
Cordovez Moure, José María. Reminiscencias. Santafé y Bogotá. T. 1. Bogotá: Librería Americana, 1899.
Correa Muñoz, Fernando, ed. Colegio Mayor de San Bartolomé: 400 años. Bogotá: Fundación Tomás Rueda Vargas, 2004.
Cortés Guerrero, José David. La batalla de los siglos. Estado, Iglesia y religión en Colombia en el siglo xix . De la Independencia a la Regeneración. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017.
Del Rey Fajardo, José. Libro de grados de la Universidad y Academia. Libro i : 16341685. Actas de la Universidad Javeriana colonial. Bogotá: Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco, S. J., 2013.
— ed. Nomenclátor biográfico de los jesuitas neogranadinos: 1604-1831. T. i , A-L. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2020.
Del Rey Fajardo, José y Alberto Gutiérrez. Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada: años 1684 a 1698. Bogotá: Archivo Histórico Javeriano
68
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
Juan Manuel Pacheco, S. J., Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
Díaz Quijano, José Gregorio. Novena de San Stanislao Kostka, fenix en el amor de Maria, y flor la mas deliciosa, y delicada, que diò à la Iglesia uno de sus mas amenos vergeles, la Religion sagrada de la Compañia de Jesus. Bogotá: Imprenta de la Compañía de Jesús, 1741.
Hazañero, Sebastián. Letras anuas de la Compañía de Iesus de la provincia del Nuevo Reyno de Granada. Desde el año de mil y seiscientos y treinta y ocho, hasta el año de mil y seiscientos y quarenta y tres. Zaragoza: s. e., 1645.
Helg, Aline. “La educación en Colombia, 1918-1957”. En Nueva Historia de Colombia. T. iv , Educación y ciencias, luchas de la mujer, vida diaria, editado por Álvaro Tirado Mejía, 61-86. Bogotá: Editorial Planeta, 1989.
Hernández de Alba, Guillermo. Documentos para la historia de la educación en Colombia. T. v , 1775-1800. Bogotá: Editorial Kelly, 1983.
Herrán Baquero, Mario. “Fundación del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y el Colegio de San Bartolomé en el Nuevo Reino de Granada”. Memoria y Sociedad 3, n.º 6 (1999): 114-115.
Herrera, Fortunato. Hitos en la historia del Colegio Mayor de San Bartolomé. Bogotá: s. e., 1985.
— Índice general del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá: 1605-1988. 4 vols. Bogotá: s. e., 1989.
Jaramillo Mejía, William. Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. Nobleza e hidalguía. Colegiales de 1605 a 1820. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996.
Marín Leoz, Juana. “Institucionalidad y poder. La expulsión de los jesuitas y los colegiales reales del Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, Santafé de Bogotá”. Revista de Indias 78, n.° 273 (2028): 459-503.
Mazín Gómez, Óscar. Gestores de la real justicia Procuradores y agentes de las catedrales hispanas nuevas en la corte de Madrid. México: El Colegio de México, 2007.
Ortiz Restrepo, Carlos. “Reminiscencias de un Rector”. Colegio Mayor del San Bartolomé: Revista, n.º 1 (1958).
Pacheco, Juan Manuel. Los jesuitas en Colombia. T. i , 1567-1654 Bogotá: Editorial San Juan de Eudes, 1959.
Pita Pico, Roger. Patria, educación y progreso: el impulso a las escuelas y colegios públicos en la naciente República de Colombia, 1819-1828. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2017.
Proyecto de ley sobre el Colegio de San Bartolomé, con la exposición de motivos y los informes de la mayoría y de la minoría de la Comisión del Senado que lo estudió para segundo debate, y discurso del honorable senador Antonio José Uribe. Bogotá: Imprenta Nacional, 1928.
Ramírez, Fabio. “Notas para una historia de la Universidad Javeriana Colonial”. En Memoria del Primer Encuentro de Archiveros e Investigadores de la Historia de la Compañía de Jesús en Colombia, 161-170. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S. J., 2001.
Recquoi, Adeline. “Mancilla y limpieza: la obsesión por el pecado en Castilla a fines del siglo xv ”. En Rex, sapientia, nobilitas. Estudios sobre la Península Ibérica medieval, 249-284. Granada: Universidad de Granada, 2006.
Romero, Mario Germán. Fray Juan de los Barrios y la primera evangelización del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1960.
Safford, Frank. El ideal de lo práctico. Bogotá: Editorial Universidad Nacional, El Áncora Editores, 1989.
70
Catálogos del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
Salazar, José Abel (fray). Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, 1946.
Salcedo, Jorge Enrique. “Los jesuitas en Colombia: 1842-1924. De las primeras vicisitudes a su pleno establecimiento”. En Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús, editado por Jorge Enrique Salcedo, 237-259. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
— ed. Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
— “El trabajo social de los jesuitas en Colombia entre 1884 y 2000”. En Historia del hecho religioso en Colombia, editado por Jorge Enrique Salcedo Martínez y José David Cortés Guerrero, 335-358. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2021.
— Las vicisitudes de los jesuitas en Colombia. Hacia una historia de la Compañía de Jesús, 1844-1861. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
San Bartolomé y sus bachilleres, 1891-1937. Bogotá: s. e., 1938.
Silva Olarte, Renán. “La educación en Colombia, 1880-1930”. En Nueva Historia de Colombia. T. iv , Educación y ciencias, luchas de la mujer, vida diaria, editado por Álvaro Tirado Mejía, 61-86. Bogotá: Planeta, 1989.
Soto Arango, Diana. Polémicas universitarias en Santa Fe de Bogotá, siglo xviii . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, ciup , Colciencias, 1993.
— “Aproximación histórica a la universidad colombiana”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, n.º 7 (2005): 101-138.
Catálogos
del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé
Volumen 1
Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé: tomo 1
se compuso con tipografía de la fuente Cormorant Infant.
Se terminó de imprimir en los talleres de Editorial Nomos S. A. en el mes de abril de 2025.
Con el propósito de seguir la vocación por el conocimiento, por la divulgación y por la contribución educativa a la República de Colombia, la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, la Pontificia Universidad Javeriana y el Colegio Mayor de San Bartolomé aunaron fuerzas en el proyecto de organización, digitalización y descripción del Archivo Histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé, con base en normas internacionales, nacionales e institucionales. Ante todo, el proyecto pretende fomentar el conocimiento de los archivos eclesiásticos y la historia de la educación en Colombia, en los cuales la Compañía de Jesús ha desempeñado un papel preponderante. De este modo, se contribuye a la conservación del patrimonio de la nación y de la orden religiosa. Este libro corresponde al tomo 1 del Catálogo del Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé, en el que se presentan las descripciones de los documentos existentes entre los años 1604 a 1992.