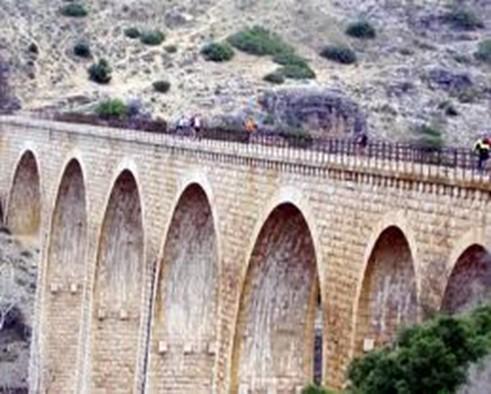3 minute read
EL RINCÓN DE LA FILOSOFÍA
Sección II: Sobre el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth
Esta sección, empieza con el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth en torno a la idea de justicia, intentando llenar el vacío teórico que existe hoy entre la "redistribución" y el "reconocimiento" como metas fundamentales para construir una sociedad más justa. Hasta hace poco, la mayoría de las teorías de la justicia asumían tácitamente que el Estado soberano constituía el marco de la investigación. Ahora, sin embargo, los procesos de globalización han alterado la escala de la interacción social.
Advertisement
Por tanto, debemos hallar un marco nuevo para las cuestiones relacionadas con la justicia social. Con independencia de que se trate de temas de ajuste estructural o de reivindicaciones políticas y territoriales de pueblos o comunidades, de la inmigración o del calentamiento global, del desempleo o del matrimonio homosexual, los requisitos de la justicia no pueden determinarse a menos que nos hagamos estas preguntas: ¿Quiénes son los verdaderos interesados? ¿Qué asuntos son nacionales, locales, regionales y globales? ¿Quiénes deben decidir estas cuestiones y mediante qué procedimientos?
Resulta interesante observar cómo Fraser y Honneth, aún con teorías muy distintas, conciben las injusticias como fenómenos complejos en los que existen muchos factores en juego. Los capítulos que componen esta obra ofrecen un significativo diálogo sobre identidad política, capitalismo y justicia social.
“No obstante, propongo que empecemos poniendo provisionalmente entre paréntesis estas disputas filosóficas. Comenzare, en cambio, considerando “redistribución” y “reconocimiento” en su referencia política; es decir, como constelaciones ideales y típicas de las reivindicaciones que se discuten en la actualidad en las esferas públicas. Desde este punto de vista, los términos “redistribución” y “reconocimiento” no se refieren a los paradigmas filosóficos sino, más bien a los paradigmas populares de la justicia, que informan las luchas que tienen lugar en nuestros días en la sociedad civil. Dados por supuestos de forma tácita por los movimientos sociales y los actores políticos, los paradigmas populares son conjuntos de concepciones relacionadas sobre las causas y las soluciones de la injusticia. Al reconstruir los paradigmas populares de la redistribución y el reconocimiento, trato de esclarecer por qué y cómo estas perspectivas se han presentado como mutuamente antitéticas en los debates políticos de nuestros días” (Fraser, Nancy, 2006, pp 21)
Lo primero que reconoce Freser, en su desarrollo teórico, son las dos distintas corrientes que se ocupan de la justicia. Por un lado vemos claramente una corriente que propone la reivindicación redistributiva, y por otro lado nos encontramos con aquella corriente que propone las reivindicaciones de reconocimiento de grupo y de identidad.
Mientras esto plantea Fraser, claramente señala un contexto particular, el contemporáneo, que genera no solo el surgimiento de esas concepciones de justicia, sino que ninguna de ellas se muestra de forma consensuada, una superior a la otra.
Esto la lleva a reconocer la anterioridad de la intersubjetividad a la subjetividad, a diferencia de lo moralmente centrado, de la concepción distributiva. Las corrientes de reconocimiento se basan en las dimensiones éticas, por lo tanto plantea la prioridad de la realización individual y la vida buena antes que el derecho y la justicia del procedimiento.
También Fraser muestra que estas corrientes son diferentes, pero no excluyentes, mientas nos plantea varios puntos, uno, los dos paradigmas proponen dar solución a injusticias de distintos tipos, mientras el paradigma redistributivo propone su solución en la economía, el paradigma del reconocimiento propone una solución modificando el horizonte cultural simbólico de valoración.
Dos, mientras estos paradigmas proponen soluciones a distinto tipo de injusticias; el paradigma redistributivo propone una solución de la reestructuración en la economía, el paradigma del reconocimiento es propuesto con una modificación en el horizonte cultural simbólico de valoración.
Tres, en este caso Fraser, plantea que los paradigmas se diferencian en el sujeto que lo padece, también nombrado como movimientos o colectividades, basándose ella, en que las víctimas entran en los grupos que llego a caracterizar Max Weber.
“En este sentido, ¿hasta qué punto es inusual el género? ¿Nos estamos ocupando aquí de un caso único o raro de bidimensionalidad en un mundo unidimensional por lo demás, o, en cambio, la bidimensionalidad es la norma? Es obvio que la “raza” es también una división social bidimensional, una combinación de estatus y clases sociales. Las injusticias del racismo, enraizadas al mismo tiempo en la estructura económica y en el orden de estatus de la sociedad capitalista, incluyen tanto la mala distribución como el reconocimiento erróneo. En la economía, la “raza” organiza divisiones estructurales entre trabajos remunerados serviles y no serviles, por una parte, y entre fuerza laboral exp0lotable y “superflua”, por otra. En consecuencia, la estructura económica genera formas racialmente específicas de mala distribución. Los inmigrantes racializados y las minorías étnicas padecen unas tasas desproporcionadamente elevadas de desempleo y pobreza y están representadas en exceso en los trabamos serviles, con salarios bajos. Estas injusticias retributivas solo pueden remediarse mediante una política de redistribución. Mientras tanto, en el orden de estatus, los patrones eurocéntricos de valor cultural privilegian los rasgos asociados con la “blancura”, mientras estigmatizan todo lo codificado como “negro”, “moreno” y “amarillo”, paradigmáticamente –pero no solo- las personas de color. En consecuencia, los inmigrantes racializados y/o las minorías étnicas se consideran individuos deficientes e inferiores , que no pueden ser miembros plenos de la sociedad.. Esas normas eurocéntricas, institucionalizadas de un modo generalizado, producen formas raciales específicas de subordinación de estatus, que incluyen la estigmatización y la agresión física; la devaluación cultura, la exclusión social y la marginación política, hostilidad y menosprecio en la vida cotidiana y negación de los derechos plenos y protecciones equiparables de los ciudadanos. Estas injusticias, daños prototípicos de reconocimiento erróneo, solo pueden remediarse mediante una política de reconocimiento.” (Freser, Nancy, 2006, pp 30-31) -CONTINUARA...-