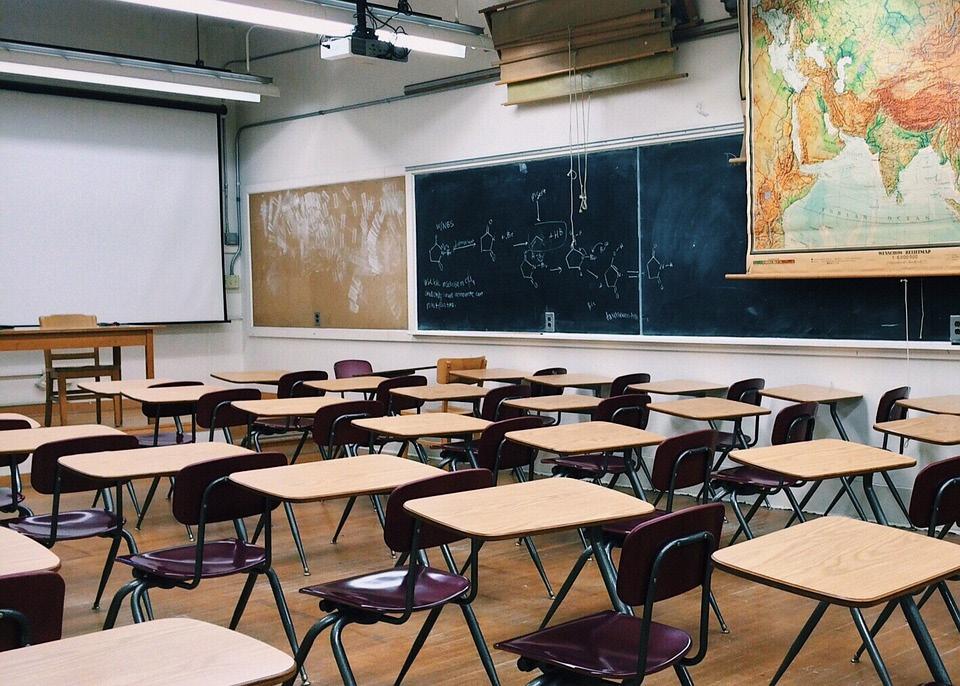
6 minute read
La escuela no es un fenóme- no natural
La escuela no es un fenómeno natural
Analía Emilce Álvarez Lengua y Literatura. 1°9a
Advertisement
Naturalizar: una explicación significa rechazar la importancia que tienen los procesos históricos en la comprensión de la realidad sociocultural y recurrir en cambio, a argumentos de tipo biológico, geográfico o ambiental, sociológico o económico, etc. como si fueran determinantes de las conductas humanas. Cuando se atribuyen causas naturales, fijas o inmutables a los comportamientos culturales, se desconoce la capacidad propia de la especie de aprender, producir y reproducir las prácticas históricas y las valoraciones a ellas asociadas.
Oscar Lewis
Las personas permanecen en la escuela, en cualquier escuela, aproximadamente 5 horas al día, 200 días al año, entre seis o más años de vida infantil, es lógico que todo este tiempo dentro de una institución escolar, deje huellas en sus vidas. De esta forma se produce un acostumbramiento a gran parte de las formas y prácticas educativas y se adoptan como algo totalmente familiar. Por ejemplo, es común asistir al edificio con las típicas características escolares, con sus patios internos, sus gimnasios, salones de usos múltiples, salas de profesores, bibliotecas y aulas; es natural ver el mástil, el timbre o campana, ver guardapolvos y útiles escolares; son muy habituales ciertas conductas como el saludo a la bandera, el dictado de oraciones, responder cuestionarios y resolver problemas matemáticos. Y por supuesto que nadie, absolutamente nadie, refutará los contenidos preestablecidos en el currículum escolar. Todo esto lleva a sociedades enteras a pensar que la escuela es atemporal, universal y eterna. Sin embargo, la escuela no es un fenómeno natural, sino que establece un fenómeno histórico y social, que tuvo un comienzo, un desarrollo y varias transformaciones, dicho de otro modo, «…no siempre hubo escuela, y menos aún, cómo hoy la conocemos». (Gvirtz, Silvina, La educación ayer, hoy y mañana). .
El «mundo de la escuela» pareciera tener vida propia, tiende a existir más allá de los agentes que las crearon, y más aún, determina en cierta medida, lo que harán las generaciones posteriores. Pero, el sistema educativo moderno, comenzó a constituirse junto con el Estado nación, por consiguiente, la historia de la escuela, no es eterna, sino que es, en gran parte, la historia del Estado moderno. Cómo declara el profesor Emilio Tenti Fanfani:
Una de las primeras preocupaciones de los padres fundadores de nuestros Estados nacionales, es la fundación de un sistema escolar obligatorio (…) Digamos aquí que los constructores del Estado moderno necesitaban de otro monopolio para garantizar su dominación sobre los incipientes miembros de las nuevas configuraciones políticas nacionales/estatales. En este caso se trataba del monopolio del ejercicio de otra forma de violencia, no física (que se ejerce sobre los cuerpos de los dominados) sino simbólica, esto es, el aparato educativo del Estado. (Tenti Fanfani, Emilio, La educación como sistema de Estado, 2010).
En relación con la problemática expuesta, cabe resaltar nuevamente, que la escuela no es una manifestación natural ni eterna, sino que tuvo un inicio bien marcado en determinado periodo de tiempo. Lo que no es posible determinar es en qué momento las cosas referentes a la escuela como hoy se conocen, comenzaron a ser como son, ni mucho menos el por qué. Pero sí se pueden analizar las prácticas educativas, las reglas que definen las formas en que las escuelas dividen el tiempo y el espacio, cómo se clasifican los estudiantes para asignarlos a las clases, cómo se conforma el saber que debe ser enseñado, de qué manera se estructuran las formas de promoción y acreditación, ya que «…estás formas permanecen en el tiempo y el espacio, estableciendo qué se entiende por escuela, por buen alumno y buen docente y que resiste a buena parte de los intentos de cambio». (Tyack y Cuban, Gramática de la escuela, 1995).
En relación con la idea anterior, puede llegarse a la conclusión de que esas modalidades y formas educativas, contribuyeron a que la educación escolarizada se convirtiera en lo que es hoy. Ahora bien, las experiencias de cada individuo dentro del ámbito escolar, son todas muy diferentes, pero asimismo, pueden encontrarse similitudes en dichas vivencias, dando como resultado, aún más naturalización con respecto a la esencia de la escuela. Por consiguiente, todos los que en algún momento tuvieron contacto con el sistema educativo escolar, tanto alumnos, docentes o familiares de estos, tienen algo que decir sobre la escuela, ya que las cuestiones educativas serían, de esta forma, un debate de toda la ciudadanía. Esta ‘familiaridad’ con la escuela, es lo que lleva a casi todos los sujetos de una sociedad a pensar que ‘la escuela es algo natural’. Cómo afirman Grimson y Tenti Fanfani:
…en las sociedades actuales, la escuela es uno de los sistemas más incluyentes. Salvo casos excepcionales, todos los adultos argentinos fueron a la escuela: algunos comenzaron antes, otros después; algunos permanecieron más tiempo y alcanzaron los diplomas más elevados, otros salieron de ella en forma prematura y sin obtener un título. La mayoría ‘ha vuelto’ a la escuela como padre o madre de los alumnos. Por lo tanto, todos se sienten legítimamente autorizados a ‘hablar de educación’. Al menos, todos y cada uno tienen una opinión más o menos formada sobre la cuestión escolar. (Grimson, Alejandro y Tenti Fanfani, Emilio, Mito-
manias de la educación argentina, 2014).
Cabe considerar, por otra parte, que hay ciertas cuestiones educativas a las que los ciudadanos ‘comunes y corrientes’, no pueden tener acceso lamentablemente, como distintas cuestiones problemáticas que se consideran ‘cuestiones de expertos’, tema que no se tratará en este ensayo. Pero esto no es motivo para que los individuos de una sociedad dejen de examinar los elementos educativos, ya que no deben considerarlos como fuera de su alcance, y deben entender que cuestionar estos temas y, hasta incluso cambiarlos, es totalmente posible. Quizás uno de los componentes más importantes que se debe analizar de las prácticas educativas, es el conocimiento mismo, que se transmite y se percibe cómo importante, socialmente necesario, cómo así también, el receptor de dicho conocimiento. De esta forma, se rompería con la idea estructurada de ‘la escuela como una cuestión natural’ y pondría a la educación escolarizada como algo necesario para la producción y reproducción de la sociedad, en especial, de las generaciones más jóvenes.
Pero ¿será todo lo visto anteriormente suficiente para que los ciudadanos de una comunidad puedan romper con el estereotipo de la ‘escuela eterna’, ‘la escuela atemporal’, ‘la escuela natural’? ‘La reconstrucción de la génesis’ (como afirma Margarita Poggi), el hecho de conocer el surgimiento del sistema educativo nacional, el comprender sus reglas y sus formas de estructura ¿ampliará el concepto cerrado y errado de la naturalización de la escuela actual? ¿Seguirá esta sociedad con la mente cegada y el entendimiento adormecido por creer lo que se les impone, sin siquiera tener un atisbo de curiosidad por conocer, aprender y razonar? ¿Seguirá el pensamiento colectivo creyendo que la escuela es un fenómeno natural? Estas son preguntas que cada individuo deberá responderse a sí mismo en lo más profundo y secreto de su intelecto.
Por último, es conveniente acotar, que hay que atreverse a tener un impulso transgresor y analítico, para aceptar que la escuela no es un fenómeno natural. que lleva a casi todos los sujetos de una sociedad a pensar que ‘la escuela es algo natural’. Cómo afirman Grimson y Tenti Fanfani:






