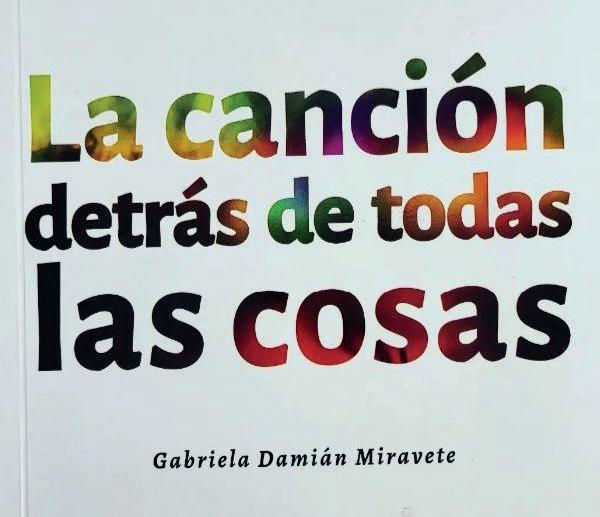6 minute read
La luz en el mar L
luvia.
Las gotas gruesas, pesadas, frías, caían sobre su rostro y empapaban su ropa, pero Teresa no las sentía. Continuó remando, usando su fuerza para sobreponerse a la fuerza de las olas que se empeñaban en enviarla de regreso a la costa. Comenzó a cantar. Su voz dulce se sobrepuso al rugido de las olas y solo entonces, consiguió un poco de paz. Continuó cantando para apaciguar a las sirenas que asomaban las cabezas, aquí y allá, mirándola con desconfianza. No se acercaron, sin embargo. La conocían y conocían su misión. Y nadie en el mar podía interrumpir su trabajo so pena de castigo. Teresa continuó remando hasta que el agua comenzó a burbujear y poco a poco, el enorme y hermoso edificio de nácar, rocas y conchas marinas hizo presencia.
Advertisement
Las almenas y torrecillas estilaban agua, mientras que algunos peces desafortunados saltaban sobre la superficie irregular de la edificación, intentando regresar al abrazo de las olas. Algas y percebes cubrían parte de la estructura, medio escondiendo la radiante belleza del nácar y las perlas, mientras que, en la torre más alta, ardía una llama brillante que iluminaba a su alrededor como si se tratara de un faro. Teresa acercó el pequeño bote a la edificación y alargó una mano, aferrándose a una saliente para atar un grueso cabo de cuerda, asegurando así su frágil embarcación al edificio. Empapada hasta los huesos y con la ropa cubierta de resaca, cogió su canasta y se la colgó de un brazo, dirigiéndose al interior del edificio a paso firme. La pesada falda de lana se pegaba a sus piernas y le impedía caminar con normalidad, pero eso no la detuvo. Tarareando entre dientes, se acercó a la puerta y llamó tres veces, golpeando la pesada aldaba tallada en una perla monumental.
De pronto, la madera gastada cedió y una pequeña cabecita pelirroja se asomó, sonriéndole con entusiasmo. Su rostro, surcado de cicatrices por quemaduras, pareció resplandecer ante su presencia y Teresa sonrió muy amplio, sintiendo en su pecho la dulce satisfacción de saberse en casa.
– ¡Señorita Teresa! – exclamó, con marcado acento escocés, haciéndose a un costado para dejarla pasar– Me alegra mucho verla…
– Hola, James…– saludó la mujer, dedicándole una caricia en el cabello mientras traspasaba el umbral. De inmediato, su ropa y su cabello se secó, como por arte de magia y la tibieza del interior la envolvió como un abrazo– ¿Cómo estás, querido? Te estás poniendo muy guapo…
– Gracias, señorita Teresa– sonrió, perdonando su mentira piadosa– La estábamos esperando…
– Oh, lo sé, mi amor. Por eso he venido…– exclamó, sonriéndole. El pequeño James era uno de los cientos de huérfanos que habitaban en el orfanato. Los pequeños pululaban por aquí y por allá, jugando en las escaleras, corriendo por los pasillos y llenando el interior del edificio con sus risas y juegos. Todos eran sobrevivientes de los miles de naufragios e inundaciones que año a año ocurrían a lo largo y ancho de los mares. La esposa del dios de los océanos, Anfitrite, se compadeció de sus pequeñas almas inocentes y construyó ese hermoso palacio submarino para que vivieran por siempre en un lugar seguro, sin sufrir, sin envejecer, sin regresar jamás a tierra. Los pequeños provenían de todos los lugares del mundo, de distintas épocas y tiempos históricos. Ahí convivían pequeños romanos provenientes de Pompeya, con sus togas rasgadas y manchadas con ceniza, grumetes ingleses que no llegaban a los diez años, embutidos en serios uniformes navales, niños vikingos con el cabello trenzado y ropa hecha de piel de animal, pequeños africanos arrojados por sus madres al mar para salvarlos de la esclavitud, niñas chinas de pies diminutos y decenas de bebés abandonados en las olas por ser hijos de la vergüenza. Los niños que ahí vivían no necesitaban de alimento ni cuidados, simplemente pasaban sus días jugando con los peces, sin medidas de tiempo ni recuerdos dolorosos. Como una medida de misericordia, la diosa borraba los recuerdos de los niños, ahorrándoles el dolor del abandono y la nostalgia por sus familias perdidas. No tenían penas, ni preocupaciones. Excepto una. – ¿Cómo está el aceite? –preguntó Teresa, palpando la gruesa botella que llevaba guardada dentro de su canasta.
– Queda poco– respondió James, guiándola en dirección a las escaleras– Por eso estábamos esperándola.
– Vamos entonces…– replicó la mujer y juntos comenzaron a subir los diez mil escalones que llevaban a la parte más alta del faro.
Una vez cada treinta años, Anfitrite elegía a uno de sus niños y le daba la posibilidad de regresar a tierra para cumplir con una importante misión: buscar el aceite de ballena que mantenía la llama del faro encendida. La diosa estaba imposibilitada de dañar a una criatura marina y por eso, dependía de los pequeños mortales para seguir manteniendo el orfanato vivo. Era una condición penosa, pero, fue la que Hades le impuso para permitirle conservar todas aquellas pequeñas almas que, por derecho, le pertenecían. Solo así los niños seguirían viviendo en el reino encantado de la diosa, felices y seguros. Mientras esa llama brillara, los niños vivirían para siempre. Pero, si se apagaba…
– Le queda poco tiempo de servicio, ¿no es así? – preguntó de pronto el niño y Teresa asintió.
– Tres años– respondió, sin dejar de subir los interminables escalones. Por veintisiete años subió esas escaleras, llevando consigo la preciosa carga. Una vez terminara su servicio, tenía dos opciones: regresar al orfanato o permanecer en tierra, envejecer y morir como cualquier mortal. Teresa, que en todo ese tiempo no se permitió crear ataduras a la tierra, estaba decidida a regresar.
¿Qué podría ser mejor que permanecer ahí para siempre? Jamás envejecería, jamás padecería dolores o necesidades, jamás volvería a sufrir. La vida en la tierra era dura, cruel. No le gustaba. Su vida estaba entre las olas, rodeada de belleza y magia. El agua era su elemento: estar en el agua la hacía rejuvenecer, la transformaba en un nuevo ser cada vez que pisaba el océano o montaba un bote. Allí estaba todo lo que amaba, todo lo que conocía. No recordaba su familia, ni su pasado. Su hogar era ese orfanato. Y moría de ganas por regresar.
– ¿A quién cree que escogerán esta vez? – preguntó de nuevo el muchacho, el miedo en su voz. Teresa podía comprender su miedo. El único recuerdo tangible que los niños conservaban de su vida antes del orfanato eran las cicatrices de las heridas recibidas durante los naufragios. El rostro de James estaba surcado de cicatrices de quemaduras y el niño temía ser elegido y regresar a tierra firme luciendo de ese modo.
– No lo sé, querido… pero, pase lo que pase, te prometo que estarás bien– le aseguró, rodeando sus hombros con un brazo mientras subían y subían por las interminables escaleras.
Cuando finalmente llegaron arriba, Teresa se acercó a la ánfora dorada que contenía el aceite de ballena ardiendo. Cogió la botella que llevaba en su canasta y muy cuidadosamente depositó su contenido dentro, avivando las llamas y dándole a su precioso hogar un poco más de vida. El fuego crepitó alegremente y ardió con tanta fuerza que, por un momento, volvió la noche día. A lo lejos la mujer pudo ver la línea de la costa y la ciudad durmiente, y, muy abajo, las olas reventando alegres contra el nácar de las paredes mientras las sirenas saltaban en la resaca, coleteando con entusiasmo. Desde el fondo de su corazón, Teresa deseó que las cosas permanecieran así para siempre. Sabía que era difícil, que el trabajo de los balleneros comenzaba a ser juzgado por la sociedad y que muchos abogaban por que ya no se cazaran ballenas, alegando que su caza indiscriminada las estaba llevando a la extinción. El mundo estaba cambiando y las personas comenzaban a darse cuenta que los recursos no son eternos y debían cuidarlos antes que se agotaran definitivamente.
Quizás llegaría un día, más temprano que tarde, en el que el medio de vida del orfanato desaparecería para siempre y todos sus habitantes se perderían en el olvido, como espuma del mar. Pero, no sería ese día. Rodeada por la brillante y cálida luz del ánfora, Teresa se apoyó en una columna nacarada y contempló el amanecer despuntando en el cielo. Suspiró, orgullosa. Con su trabajo, logró comprar un poco más de tiempo para mantener su hogar con vida y eso la llenó de satisfacción. Repentina y ferozmente feliz, acercó al muchachito hacia ella, rodeando sus hombros con un brazo para dejar un sonoro beso en su sien. Sí, el mundo cambiaba y ellos un día conocerían a Hades y la magia terminaría para siempre. Pero no sería ese día.