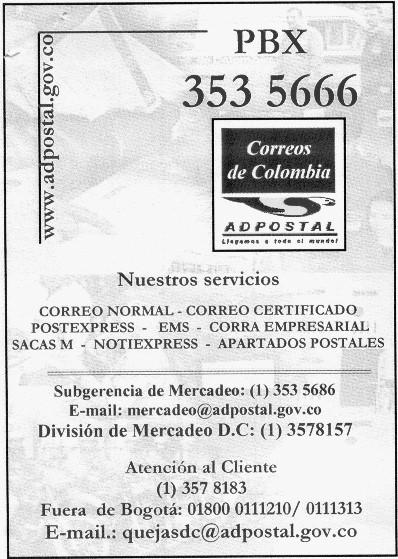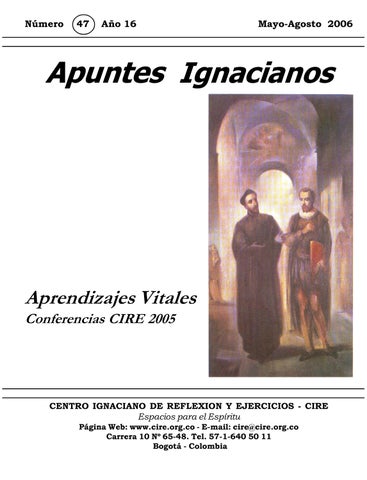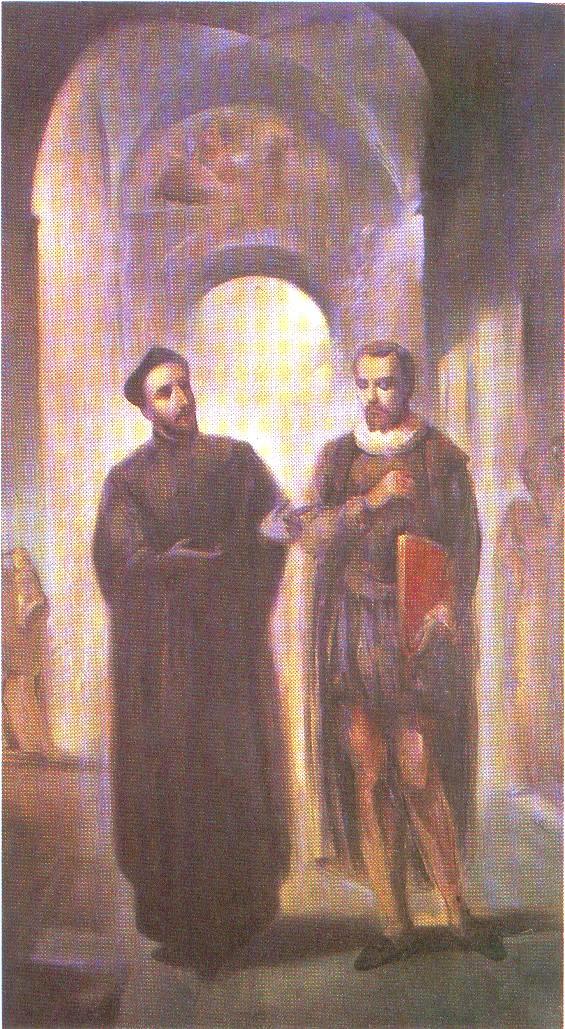
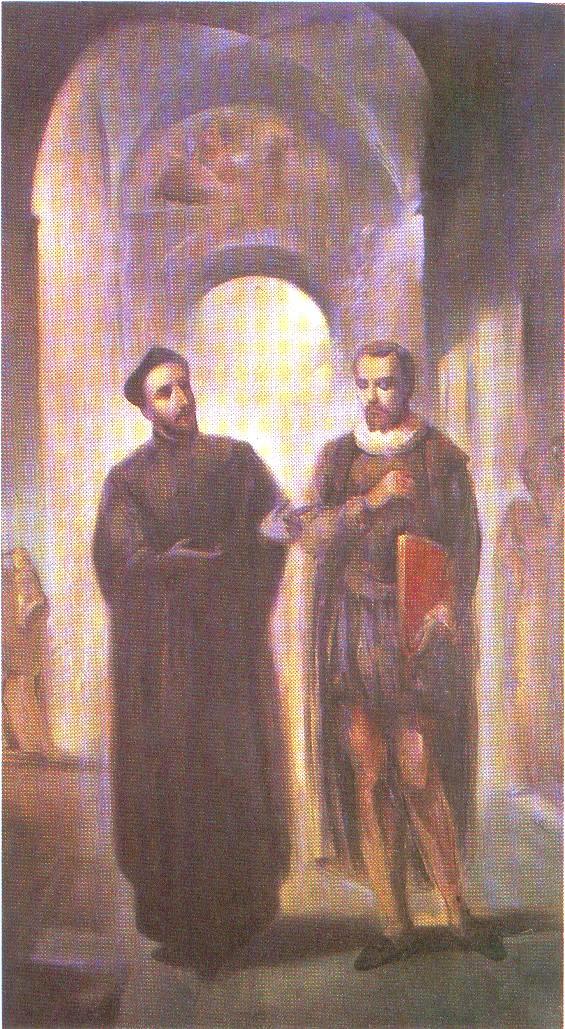
APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
José de Jesús Prieto, S.J.
ISSN 0124-1044
A.S. Zlatoff-Mirsky, USA
Consejo EditorialDiagramacióny
Clara Delpín, S.A. composición láser
Javier Osuna, S.J.
Ana Mercedes Saavedra Arias
Darío Restrepo, S.J. Secretaria del CIRE
Hermann Rodríguez, S.J.
Roberto Triviño, S.J.
Juan C. Villegas, S.J.
Tarifa Postal Reducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2006Editorial Kimpres Ltda. Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80
Redacción, publicidad, suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2006
Colombia:Exterior:
$ 50.000 $ 60 (US)
Número individual: $ 18.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
Cheques: Juan Villegas
Aprendizajes Vitales
Conferencias CIRE 2005
Aprender a perdonar y a perdonarse .........................
Iván Restrepo Moreno, S.I.
Aprender a vivir con el propio dolor ............................
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Aprender a sanar heridas ..........................................
Darío Restrepo Londoño, S.I.
Aprender a cultivar la interioridad ...........................
Gerardo Villota Sañudo, S.I.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006)
3
25
42
57
«Cómo manejar la Transferencia según el código del Reino de Dios» ............................................
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender ............................................
Luis Fernando Granados Ospina, S.I.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006)
Presentación
Hay muchos aspectos de la vida humana cuyos mecanismos no alcanzamos aconocer del todo, además, por el rápido desarrollo del saber acerca de la vida. Sin embargo, lo que aprendamos de la vida, en nuestra condición de vivientes, resulta de gran ayuda para desarrollar las potencialidades humanas y poderla vivir protegiéndola de las amenazas que la rodean y promoviéndola. Podríamos decir que aprender pertenece a la misma entraña de lo que es vivir, de lo que es la vida, en la medida que genere verdad y humanidad.
Cuando la fragilidad de la vida nos pone en situaciones fácticas que tenemos que asumir, se abren unas posibilidades de elaboración de habla, de comunicación, de afecto, de acción simbólica, de experiencia de sentido. Por lo general, aparece la pregunta: ¿Qué se ha aprendido de lo vivido?. Pero una pregunta que haría desplegar más la vida personal y hacerla valiosa, tiene que ver con el cambio o los cambios generados a partir de lo que se aprende.
Dentro de los variados debates que están en relación con la vida, nos vamos a detener en los siguientes: el perdón, el dolor, las heridas que lastiman el yo más íntimo, la vida interior..., el manejo de la transferencia en las relaciones, el aprender y desaprender. Avanzar en estos aprendizajes vitales y necesarios apunta a poder situarse en el lugar que corresponde en cuanto humanos, pero sabiendo que hay que ir más allá de los límites de la propia humanidad, es decir, cultivando lo que hay de divino, de referencia, de apertura a lo absoluto, ...de la vida en el Espíritu.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 1-2
Presentación
El CIRE, en su pasado ciclo de conferencias, abordó los anteriores temas cuya memoria se ha querido recoger en este número de nuestra revista. Sus páginas se abren con lo que es central en la vida humana y la fe cristiana: la aventura humana y espiritual del perdón. Iván Restrepo presenta los posibles momentos de un proceso de perdón. El dolor es un componente de la condición humana que mueve hacia la madurez y la evolución. Hermann Rodríguez lo ilustra mediante testimonios de personas que han sabido vivir con su propio dolor. Darío Restrepo pone de relieve la doble dimensión antropológico-teológica de las heridas que va dejando la existencia y hace una lectura para sanarlas desde la persona de Jesús. La pregunta por la vida interior se hace pertinente como el lugar de búsqueda y aclaración de que somos más de lo que sentimos y pensamos. Gerardo Villota ve en el dinamismo de los deseos la vida tensada entre el vacío y la esperanza cristiana.
Desde una línea práctica, Juan Villegas ofrece unas indicaciones acerca del manejo de la transferencia y contra-transferencia en las relaciones de ayuda espiritual. El criterio es lo que él llama el código del reino. Pero la discusión sobre los aprendizajes tiene sus matices en la habilidad del aprender y a la vez la capacidad para desaprender cuando es conveniente. Luis Fernando Granados se detiene en este proceso del desaprender y presenta algunas insinuaciones que encaminan hacia el riesgo de vivir más auténticamente en la recontextualización de una sociedad del conocimiento y la información.
Se incluye al final, la colección de esta revista desde el año 1991 hasta hoy.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 1-2
Aprender a perdonar y a perdonarse
Aprender a perdonar y a perdonarse
Iván Restrepo Moreno, S.I.*
A QUÉ NIVEL VAMOS A ABORDAR EL PERDÓN
El tema pide que nos aclaremos de entrada sobre el nivel en que nos vamos a situar con relación a esta realidad tan honda y tan basta de «aprender a perdonar y a perdonarse». Porque el contexto en que vivimos y nos movemos: un país cuya geografía e historia cotidiana están saturadas de sangre derramada por suplicios, encierros, ignominias, masacres y maltratos, sistemática y técnicamente aplicados por otros seres humanos, son cosas imposibles de soportar y, como tales, nos invitan a voltear el rostro. Además, del horizonte político nos llegan los debates actuales sobre cuál sea la mejor manera de llevar adelante el proceso con grupos ilegales, con «verdad, justicia (alternatividad penal), reparación, reconciliación y paz». Pero no será ese el plano en que nos vamos a mover, aunque, como seres humanos, no tenemos derecho a voltear la mirada de ese panorama que nunca puede llegar a sernos indiferente o ajeno.
Pero la necesidad del perdón brota también en espacios más reducidos y más íntimos, y no por eso es menos frecuente o menos difícil, y es
* Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es Superior y Maestro de Novicios.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
ese el ámbito al que en este retiro, sin dejar de mirar como con el rabillo del ojo, al contexto amplio apremiante y grave en que vivimos. Más aún, como personas especialmente consagradas a Dios, y por Dios a los demás, abrigamos el deseo de obrar como genuinos fermentos de perdón y reconciliación. Pero allí precisamente encontramos una de las causas más hondas de nuestras frustraciones, pues siendo muy conscientes de esa necesidad, nos descubrimos distantes de poder ser esos focos de un auténtico perdón. Y es que, cualquiera sea el nivel en que nos situemos, social, comunitario, personal, uno queda siempre corto ante la amplitud, la complejidadylahondura deestarealidaddelperdón, pues, hablarde perdónes referirse a un amor capaz de recrear un mundo nuevo de relaciones.
CONVIVENCIA COMUNITARIA
COMO FUENTE DE OFENSAS
Es una ilusión invitar al perdón como si fuésemos dueños de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y pulsiones, y como si esta invitación fuera una cosa simple y sencilla. Nuestra convivencia social y comunitaria es una fuente inagotable de frustraciones, traiciones y decepciones, que nos van dejando una pesada carga. Todos en la vida hemos constatado que hay perdones que toman tiempo y que se constituyen en un obstáculo difícil de superar. Son tantas las maneras en que los demás pueden llegar a lastimar nuestro yo más íntimo; y surge en nosotros el deseo de desquitarnos, con el ofensor, o con nosotros mismos, o con los demás ohasta con Dios. Eso depende del modo de ser de cada uno y del momento que estemos viviendo.
El perdón tendría que llegar hasta la raíz de las tendencias agresivas de nuestras capas más profundas. Sabemos bien cómo la hostilidad se transmite a veces de familia en familia y de generación en generación. Cuántos miembros de las AUC, por ejemplo, han sido personas que en su juventud fueron agredidas por otros «grupos ilegales», como asépticamente decimos ahora. El perdón tiene que romper esta cadena de retaliaciones y de gestos de venganza para convertirlos en gestos generadores de vida.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
La necesidad del perdón se crea cuando los amigos o allegados te decepcionan, engañan, traicionan, te humillan
Aprender a perdonar y a perdonarse
Cuántasheridasvadejandoennosotroslaconvivencia diaria, cuánto resentimiento supura de heridasmalcuradasycuántosestadosemotivos negativos emanan de esos resentimientos acumulados, hasta llegar a debilitar el sistema inmunitarioyhacernospresasfácilesdelasmás diversasenfermedades. Unabuenadosisdeverdaderoperdónseríaunacurahartoefectivacontra ellas. A los pacientes de cáncer se los invita a desear el bien a los que los han herido, como manera de combatir la severidad de los embates de sumal. Un sacerdote amigo, que ha superado crisis increíbles de salud, me compartía hace ya tiempo que tenía como costumbre inquebrantable, al final del día, expulsar de sí todo el resentimiento que hubiera podido recoger en su corazón en esa jornada. Allí creo que podría estar para él esa fuente asombrosa de vitalidad que manifiesta.
Las situaciones de perdón que se producen en el seno de las relaciones familiares, entre padres e hijos, esposos, hermanos y miembros de una misma comunidad, son innumerables. La necesidad del perdón se crea cuando los amigos o allegados te decepcionan, engañan, traicionan, te humillan. Es muy distinto que hayamos sido ofendidos por alguien amado y cercano, que por un extraño. ¿Quién puede herirnos más profundamente que las personas amadas? El amor a las personas cercanas nos hace idealizarlas. Este tipo de relaciones nos hace manejar expectativas exageradas y ese es un terreno fértil para las decepciones.
Esas ofensas pueden ser menudencias o cosas graves, pero todas ellas son muy dolorosas y toman la forma de una verdadera traición. En todos estos casos se hacen necesarios procesos de perdón que pueden tomar un tiempo más o menos largo. Cuando presenciamos una pelea entre dos niños, lo corriente es que les pidamos de inmediato que se reconcilien y se den la mano. Este acto puede dejarnos muy satisfechos de haberles enseñado una actitud cristiana, pero es muy posible también que hayamos tratado de suturar superficialmente una herida mal sanada. El perdón no se puede imponer, ni puede ser visto como una obligación, pues se revolverán en nuestras entrañas las emociones heridas. El perdón no es mágico ni instantáneo.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
No podemos banalizar el perdón, que no consiste simplemente en una palmadita en laespalda y asuntoarreglado. El perdón ocupaunlugar muy central en nuestra fe cristiana. El perdón es una flor rara que florece sobre una base de dolor y victoria sobre uno mismo. El perdón invierte la situación y crea una relación nueva con el culpable. Es liberarse de los vínculos con el pasado y capacidad de crear nuevas relaciones en el futuro. La pregunta es entonces, ¿cómo podremos nosotros dar la talla del perdón de Jesús crucificado, que implora perdón para sus verdugos?
El perdón es una aventura humana y espiritual que ha de movilizar todas nuestras facultades. No estamos capacitados por dotación ‘natural’ para ser misericordiosos con nosotros mismos ni para perdonar. Antes de que existiera la psicología, los antiguos jamás fueron ingenuos con respecto al sujeto humano y nunca lo imaginaron simplemente dueño de sí mismo. Como seres humanos, estamos dotados de una infinita capacidad de decisión, pero equipados con una información muy limitada, y provistos de una multiplicidad de afectos que ofuscan nuestra función judicativa. La incapacidad de perdonar resultante, tiende a paralizarnos y dejarnos presas del pasado, nos impide establecer nuevos vínculos afectivos y emprender nuevos proyectos y asumir riesgos estimulantes. El perdón toma su tiempo. Por eso, para referirnos a él habría que hablar más bien de una ‘conversión interior’, de una ‘peregrinación del corazón’ y de una ‘búsqueda de liberad interior’.
Ahora quiero referirme a las etapas que comprenden esa búsqueda y esa peregrinación. Me baso en la propuesta de un sacerdote canadiense, Jean Monbourquette, teólogo y psicólogo clínico, que en uno de sus libros sobre cómo perdonar describe los posibles momentos de un proceso de perdón, los primeros más de orden psicológico, los últimos en el plano abiertamente espiritual y de fe.
1ª. Etapa: Decide no vengarte, pero haz todo lo posible para que cesen los gestos ofensivos
Tenemos que reconocer que estamos siempre echando cuentas de la consideración o inconsideración de los otros, de un amor propio herido, de lo que nos es debido, del desconocimiento de nuestro propio valor, defalta de amor por nosotros. Si hacemos la sumatoria de todo eso,
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse lo que queda es la revancha y el deseo de vengarse. La obsesión de la revancha encierra en el espiral de violencia. Ceder a esta obsesión revanchista, lejos de sanar la herida, la agrava.
No nos es desconocida la evolución que presenta la Biblia de las disposiciones del corazón humano con respecto al perdón. Lámek, el hijo de Caín, había dicho: «Por un cardenal (no de la santa Iglesia) mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lámek valdrá por 77»1 .
Más tarde la ley del talión, «ojo por ojo, diente por diente», es ya una moderación bien importante de este desquite primitivo. Hacerle pagar el equivalente a quien ha hecho el mal, era lo normal en el ambiente de Jesús, en cumplimiento de la ley del talión. Eso corresponde también a nuestros propios mecanismos psicológicos, por otra parte socialmente respaldados por leyes. Si transgredimos el ordenamiento social, establecido para defender la vida, honra y los bienes de los asociados, nos lo hacen pagar. Son mecanismos psicológicos y sociales muy profundos y legítimos.
¿Por qué nos agrada tanto que el otro las pague? ¿En qué columna queremos poner esas entradas, en las ganancias? ¡Usted me las paga! ¿Qué quiere decir que usted me las tiene que pagar? Queremos compensar nuestro sufrimiento con el sufrimiento que le infringimos al otro. El que me ha hecho sufrir, ¡que sufra! La ley del talión otra vez. Nos encantan los sufrimientos del otro que compensan los nuestros. Es un mecanismo psíquico. Pero es una trampa. ¿De qué nos aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Por qué vale tanto a nuestros ojos ese sufrimiento del otro? Porqué el sufrimiento nuestro tiene un valor infinito. Es un mecanismo que nos valoriza a nosotros mismos, es fruto de nuestro narcisismo.
Pero, ¿procede también Dios así? ¿Hace pagar las infracciones para restablecer el orden? No. Dios es el único que no nos las cobra. Jesús no le hace pagar nada a ninguno para restituir la relación con Dios. Jesús mismo se apoyará en este dicho de Lámek para responder
1 Gn 4, 23-24.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
a Pedro que le pregunta sobre el perdón: «No te digo que has de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7». Solo el perdón puede romper ese ciclo infernal de la venganza. Por eso es importante ‘decidir’ no vengarse, como uno de los primeros pasos.
Después de una ofensa nos quedamos dándole vueltas al pasado y gastando energías preciosas. En esos momentos se revuelven en nosotros pozos de rabia, culpabilidad, resentimiento y, sobre todo, de deseo de venganza y nos vamos consumiendo en la situación de víctimas. Pues bien, un primer paso en la dirección correcta del perdón es renunciar a vengarse.
Lacordaire decía:
¿Quieren ser felices un instante? Vénguense, ¿Quieren ser felices toda la vida? Perdonen; y un proverbio chino:
El que cede a la venganza deberá cavar dos tumbas.
Las razones para no activar la venganza son múltiples y de mucho peso. La venganza enfoca la atención y toda la energía hacia el pasado; reaviva la herida e impide que cicatrice. Si te quieres vengar tendrás que imitar al ofensor y te vas a envilecer como él. Darle su merecido al ofensor, por el placer de vengarte creará en ti un estado constante de temor y ansiedad, un sentimiento de culpabilidad. Esa venganza fomentará el resentimiento, la hostilidad y la cólera, que son sentimientos generadores de stress y de allí pasarás a enfermedades neurovegetativas. Estas son las desgracias que origina la venganza. ¿Deseas aún vengarte?
La salida correcta consiste en empeñarte a buscar por todos los medios, excepto una actitud vengativa, que cesen las acciones ofensivas por parte de quien te agravia. No se puede perdonar a alguien que sigue empeñado en ofenderte, no se pueden abdicar los propios derechos. El perdón no dispensa de tener el valor de interpelar al ofensor y recurrir a la justicia si es necesario. El mismo Ghandi decía: «Si solo se pudiera optar entre la violencia y la cobardía, no vacilaría en aconsejar la
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse violencia». Es la salida contraria a la venganza, en la cual uno se respeta, sin atacar al ofensor.
¿Cómo sueles reaccionar tú en esas circunstancias? ¿Te dices que no hay nada que hacer y dejas pasar hasta que la situación se pudra?
2ª. Etapa: Reconoce la herida y la propia pobreza
Si uno no reconoce el sufrimiento que le produce una ofensa, se expone a no poder dar nunca un perdón auténtico. Y es que cuando nos ofenden solemos utilizar varios mecanismos de defensa contra el sufrimiento que nos han causado. Cuando hemos sido demasiado heridos esos mecanismos nos permiten sobrevivir sin derrumbarnos en el plano psicológico y continuar la vida, pero son curaciones en falso de la herida.
Algunas de esas defensas son de carácter ‘cognitivo’ y por ellas queremos superar el asunto olvidándolo o excusando al agresor. A pesar de múltiples indicios, rechazamos la evidencia. Es una manera de proceder que nos aboca, a largo plazo, a amarguras peores y que acaba teniendo consecuencias nefastas.
Se dan también resistencias de tipo ‘emotivo’. Al psiquismo humano no le resulta fácil dejar emerger a la conciencia las experiencias dolorosas, sino que se protege del sufrimiento y, sobre todo, de la vergüenza. Preferimos sentirnos culpables, antes que avergonzados o impotentes. Por eso la vergüenza de haber sido traicionados por una persona amada se camufla con otras emociones, como la cólera y el deseo de venganza. Puede ser también que uno juegue a la eterna víctima, suscitando la indignación de los oyentes contra el ofensor.
Otras personas, cuando son humilladas, adoptan actitudes de superioridad y de poder, para ocultar su vergüenza. Todo ello para evitar enfrentarse con su pobreza interior. Se puede inclusive llegar a otorgar el perdón, pero se hace en la tónica de evidenciar la propia superioridad moral. Es un perdón que encubre demasiado amor propio y menosprecio hacia el otro. Esos perdones dados en momentos de ira, son venganzas sutiles y el ofensor lo siente así.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
En todo esto se mezcla siempre otro sentimiento complejo pero muy nuestro, el miedo, el temor. Y cuando él emerge, todo se confunde. Lo normal es que tengamos miedo: tantas cosas nos han pasado y nos pueden acaecer a cada paso, tantas cosas nos faltan para considerarnos felices, tenemos tantas heridas que cuidar. Cuando alguien nos ofende, se movilizan todos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras dudas, inseguridades, nuestros fracasos. Se revuelve todo ese hormiguero. Esa movilización general nos aterra, nos hace mal. Por eso el perdón es difícil, porque tenemos miedo. No es raro, pues, que Jesús diga tantas veces en el evangelio: «¡no tengan miedo!». Por eso Dios se permite perdonar y uno diría que le cuesta menos, porque no tiene miedo.
Una manera posible y muy efectiva de diluir esas resistencias psicológicas es ir al encuentro de ellas donde están emboscadas, en el propio cuerpo, en el que producen tensiones, dolores, contracturas y aun enfermedades. Es, pues, un paso importante, y que puede aparecer como paradójico en el proceso del perdón, este de reconocer la herida y la propia pobreza.
3ª. Etapa: Comparte tú herida con alguien
Ante una afrenta, una traición o una agresión hay varias reacciones posibles o uno se aísla, o toma la actitud de la víctima y de mártir. Pero hay otra salida más sana y es buscar un interlocutor atento, no moralizador, que con su escucha y comprensión, te servirá de espejo y de caja de resonancia. A partir de ese momento podrás comenzar a tomar distancias respecto a tus dificultades y a verlas desde una perspectiva más amplia. Si te comunicas ya no estás solo, otra persona compartirá contigo el peso del sufrimiento. Si lo cuentas, revivirás tu drama en un contexto más sereno y la ofensa te parecerá más soportable. Como esa persona te ha recibido con indulgencia, tú también te aceptarás así.
4ª. Etapa: Identifica la pérdida para hacerle el duelo
En el largo camino del perdón, has empezado porreconocer el daño que te han hecho y has hablado de ello con alguien con quien te entiendes muy bien. La situación se va clarificando y tu peso emocional va aligerándose:yaestás en caminodecuración. La propuestade esta cuarta
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse
etapa es hacerte un inventario preciso de las pérdidas que te ha causado la ofensa. Este tomar clara conciencia de ello te ayudará a hacer el duelo, porque si no haces el duelo de lo que has perdido, no sabrás ni podrás perdonar de verdad.
Si no haces el duelo de lo que has perdido, no sabrás ni podrás perdonar de verdad
Hay muchas cosas triviales en la vida que nos resultan imposibles de perdonar. Una causa posible de esa imposibilidad es que se haya evocado una situación penosa de la infancia, una antigua herida que sigue viva pero que no se recuerda. En muchas situaciones uno reacciona desproporcionadamente y eso puede ser señal de que se ha tocado una zona resentida en uno, que está produciendo esa reacción. Pregúntate primero, ¿qué parte de ti se ha visto afectada? ¿Qué has perdido? ¿En qué valores te has sentido atacado o engañado? Ten en cuenta que en estas situaciones el verbo «haber» o «tener» son más verdaderos que el verbo «ser». Es más verdadero decir «tengo una herida», que «estoy herido». Es mejor decirse: «he recibido un insulto» que «soy insultado».
5ª. Etapa: Aceptar la cólera y el deseo de venganza
A primera vista, este paso contradice al primero, que era ‘decidir no vengarse’, pero no es así. Lo que pasa es que a veces tenemos una idea errada de que la virtud implica siempre reprimir cualquier impulso agresivo y es bueno que diferenciemos.
¿Qué es la cólera, la ira? Uno puede decir, un pecado capital que significa odio, resentimiento y deseo de hacer daño al otro o hasta destruirlo totalmente. Claro que si la entendemos así, es un pecado capital. Pero la cólera y la ira son también un estado de irritabilidad interior provocado por una contrariedad, un insulto o una injusticia; y hasta allí todavía no hay nada malo. La agresividad es una fuerza psicológicamente sana; el resentimiento, natural. No hay que culpabilizarse por ambos. No hay que prohibirse sentir la ira ni el resentimiento. La ira es un sentimiento sano que descarga el absceso. Si se expresa la ira no queda el absceso de resentimiento. Si la ira no sale, se forma un quiste lleno de materia: el resentimiento infectado.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
La cólera en sí es un saludable instinto de supervivencia física o moral. Su efecto es perjudicial o beneficioso, según el uso que uno haga de ella. La cólera contribuye al buen funcionamiento de las relaciones humanas, defiende las propias fronteras y los valores personales, que en ocasiones hay que defender con vigor e indignación. La cólera es un sentimiento explosivo pero sano, porque una vez expresado se liquida y desaparece. La afirmación propia, aunque sea colérica, intenta suprimir los obstáculos a la comunicación y al amor. Una cólera expresada permite descubrir a qué valores se les concede mayor importancia. Eso avisa a los demás cuales son los límites que no deben traspasar. La cólera despierta la energía moral precisa para afrontar el mal y la injusticia.
Hay que manejar ese odio. El odio, como la agresividad y la violencia nos dan miedo. Los descalificamos, no les damos derecho a la vida, a estar en nosotros, a sentirlos. Tengo miedo a sentirme iracundo, a sentir odio por una persona, a agredirla.
La cólera es un sentimiento explosivo pero sano,
porque
una vez expresado se liquida y desaparece
Algunos piensan que para perdonar es precisosuprimir cualquierimpulsocoléricoydesprendersede todopensamientodevenganza,reprimiendo cualquier sentimiento considerado ‘negativo’. Pero hay que distinguir entre la emoción pasajera y espontánea de la cólera y el deseo de venganza, del sentimiento voluntario y cultivado de odio ode resentimiento.
La cólera es una reacción normal ante una injusticia, es un esfuerzo por suprimir el obstáculo al amor. Pero la agresividad nos asusta y le ponemos cerrojos para que no salga. El odio es unapasión psicológicamentebuena; es amor vuelto del revés. Cuando tienes un gran amor y esa persona se te retira, el amor cambia de signo. Cuando el amor es muy grande, el odio es muy grande también. El amor y el odio no son dos sentimientos, son las dos caras de un mismo sentimiento.
El resentimiento, por el contrario, se implanta en el corazón como un cáncer, es sordo y tenaz y solo se aplaca cuando el ofensor es humilla-
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse do. Ese resentimiento puede tomar la forma de sarcasmo, odio duradero, actitudes despectivas, hostilidad sistemática, crítica reprobatoria, pasividad agresiva que mata cualquier posible alegría en las relaciones.
La vida común comporta muchas frustraciones, junto con las exasperaciones posteriores que provocan esas frustraciones. En tanto no se quiera reconocer la cólera y sacar de ella el mayor provecho posible, se correrá el riesgo de que se pudra en el interior y se transforme en resentimiento y odio. Reprimir a toda costa la agresividad, lo único que consigue es que esta se exprese después de otra manera, en forma de sentimientos rebuscados y camuflados. Esa ira reprimida a lo mejor se descarga sobre quien no tiene nada que ver con el asunto. Es más sano dejarla emerger, reconocerla a través de las tensiones corporales y descargarla haciendo deporte u otros ejercicios fuertes.
Las emociones son energías humanas positivas, que exigen ser reconocidas, dominadas y utilizadas en el momento oportuno. Cuando se las teme y se las reprime en el inconsciente, forman núcleos de emociones casi autónomos, que entonces se denominan ‘complejos’. Ese material reprimido forma la ‘sombra’ de la personalidad que se vuelve anárquica e incontrolable mientras la persona se niegue a reconocerla e intente huir de ella. Si uno se reconcilia con ella se transforma en fuente de energía.
6ª. Etapa: perdonarse a sí mismo
Entramos en un momento decisivo del proceso del perdón en su momento más bien psicológico. El duro golpe recibido -sobre todo si procede de una persona querida-, hace añicos tu armonía interior y desencadena en ti fuerzas antagónicas. Cuando sobreviene una injusticia se despiertan unas voces discordantes que invaden casi todo el espacio de tu mundo interior, hasta el punto de que ya no hay lugar para el perdón: uno está tan replegado sobre sí mismo que es incapaz de perdonar al otro. Es aquí donde uno se da cuenta que el perdón al prójimo pasa por el perdón a sí mismo.
La psicología contemporánea se atreve a cuestionar algunas cosas que se han dicho con respecto al perdón. Amarse a sí mismo es menos
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
frecuente de lo que uno piensa. Por eso la máxima «amar al prójimo como a sí mismo» no resulta tan clara. Afirmar esa ley sería suponer que todos nos queremos bien y que tenemos una misericordia sin par para con nosotros mismos. La psicología duda mucho de ese presupuesto.
Para poder aceptar el desafío de la invitación a perdonar las ofensas hay que comenzar por tomar en serio la misericordia para consigo mismo. Antes de que existiera la psicología, los antiguos jamás fueron ingenuos con respecto al sujeto humano y nunca lo imaginaron simplemente dueño de sí mismo. Las personas, puestas bajo el efecto de una gran decepción, tienen la extraña tendencia a culparse en primer lugar a sí mismas. La ofensa que han sufrido exhibe a plena luz sus deficiencias y debilidades, razón por la cual, además de estar humilladas, se sienten llenas de vergüenza y de culpabilidad.
¿Cómo se genera ese desprecio a sí mismo? Por varias razones, primero, por no haber estado a la altura del ideal soñado, segundo, por los mensajes negativos que nos llegan de las personas importantes para nosotros, tercero, por los ataques dela propia‘sombra’, formada porel potencial humano y espiritual reprimido y no desarrollado.
Para atacar la primera causa de no haber estado a la altura del ideal soñado, hay que aceptar no ser perfecto. Esa aceptación es la humildad. Hay que valorarse con precisión, permitirse ser limitado y falible, y hasta perdonarse por haberse creído irreprochable.
La segunda causa es la acumulación de mensajes negativos, verbales y no verbales, que le hacen a uno compararse con un ideal imposible. Decepcionado de sí mismo y siempre perdedor, te dominarán las ideas oscuras y te hundirás en estados depresivos periódicos.
En tercer lugar, todo lo que se reprime, no se recibe ni acepta, se vuelve contra la persona que lo ignora. En lugar de ser su aliada, pasará a la fila de los enemigos para atacar en forma de autoacusación enfermiza. ‘Todo reino dividido va al fracaso’, decía Jesús. Y Jung afirmaba que la neurosis es también un estado de guerra consigo mismo, y que todo lo que acentúa esa división interior, empeora el estado del paciente, y todo cuanto la reduce, contribuye a sanarlo.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse
Perdonar el insulto, dar de comer al hambriento, amar al enemigo en nombre de Cristo, son grandes virtudes. Pero, ¿qué haría yo si descubriese que el más pobre de todos los mendigos, el más execrable de todos los que me han ofendido, se encuentra en mi propio interior; que soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad; que soy yo el enemigo que reclama mi amor?
Todostenemos másdeunmotivo paranecesitar nuestro propio perdón, aunque solo fuera por la sencilla razón que somos el ser con quien más horas pasamos. Si alguien es cruel consigo mismo, ¿cómo se puede esperar de él compasión por los demás? Solo el humilde perdón que te otorgues podrá restablecer la paz y hará posible que te abras al perdón del otro.
Perdonar el insulto, dar de comer al hambriento, amar al enemigo en nombre de Cristo, son grandes virtudes
Para aprender a tratarte con más dulzura y tomar conciencia de todas las veces que te acusas,
Para restaurar la armonía interior rota por la ofensa,
Para experimentar el perdón a sí mismo.
7ª. Etapa: Encontrarle un sentido a la ofensa
Vas avanzando en el proceso de tu perdón. Has hecho progresos en la aceptación de tu sufrimiento interior. Pero hay que ir todavía más adelante y descubrir el sentido positivo de la ofensa que has recibido.
¿Qué te puede enseñar esta injuria, esta traición, esta infidelidad?
¿Cómo piensas utilizarla para crecer?
¿Cómo vas a beneficiarte de este fracaso?
Nuestro primer pensamiento es que de una desgracia no se puede esperar nada bueno. Pero hemos ido aprendiendo que toda herida puede ser fuente de crecimiento. Si el intentar mirarla de esa manera te causa una perturbación grande, es signo de que estás todavía en una etapa anterior en la que tienes que profundizar, para apropiártela.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
El ‘shock’ de la ofensa hace que abandonemos posturas inflexibles y anteojos deformantes. Esto es especialmente cierto con las personas cercanas y queridas, a quienes debemos amar por lo que realmente son, y no por la imagen que nos hayamos hecho de ellas. Los fracasos hacen que uno abandone las ilusiones y expectativas imposibles respecto a sí mismo y a los demás. Al verse confrontado con el vacío del entorno uno se siente empujado a hacerse preguntas hondas como, realmente, ‘¿quién soy yo?’. Eso da mucho miedo, soledad y angustia, porque el único que puede contestar a esa pregunta, es uno mismo. Y surgen entonces nuevas preguntas como, ‘¿y qué quiero hacer con mi vida?, ¿qué nuevas razones me voy a dar para vivir? Hay que tener valor para dejar emerger desde dentro las respuestas a estas preguntas.
Al principio, el acontecimiento puede parecer indescifrable, pero con el tiempo, se puede configurar un nuevo sentido de la vida. Toda tragedia personal se puede transformar en victoria, todo sufrimiento en realización humana. La desgracia siempre ofrece posibilidades de crecimiento, con tal de que primero se haga el duelo de la situación anterior. Este segundo período va a tomar su tiempo, pero puede llevarte a un mejor conocimiento personal y de los proyectos futuros. Luego viene un nuevo comienzo y la reorganización de la vida. La más importante es esta segunda fase del mayor conocimiento personal; no se puede brincar. Así que, después deuna ofensa que ha trastornado mi vida, debo tratar de responder a preguntas como estas:
¿Qué he aprendido de esta experiencia?
¿Cómo me ha hecho crecer esta prueba?
¿Hasta qué punto mi vida ha tomado un nuevo rumbo?
8ª. Etapa: Comprender al ofensor
Eldesplegar el procesodel perdón en tantasetapas solamentequiere significar que es algo que toma tiempo, que hay que ir lentamente. Si uno se bloquea en alguno de estos pasos, sobre todo cuando va llegando a esta parte más cristiana, se hace muy necesario respetar el ritmo personal con que se va avanzando. Una señora que escuchaba el desenvolvimiento de este proceso, al llegar a este paso reaccionó diciendo: «Hasta aquí he ido siguiendo, ¡pero esto ya es demasiado!»
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse
Esta etapa supone que uno ya no está en exceso preocupado por la propia ofensa. Si es así, me pregunto, ¿me siento dispuesto a salir de mí mismo para cambiar mi percepción del que me ha ofendido? Comprenderle no es excusarlo ni disculparlo. Es capacidad de posar sobre él una mirada más lúcida, capaz de captar los motivos de su falta. Este encontrar algunos ‘porqués’ de su conducta ofensiva hará que mi perdón no sea ciego e irreflexivo y tendré que esforzarme menos en perdonar. Es decir, no perdonaré con los ojos cerrados sino con ellos bien abiertos.
«No juzguen y no serán juzgados». Esta consigna evangélica mira por mi propio bien. Si no juzgo no seré juzgado. Si me concentro en los defectos del otro, pierdo de vista los míos. Si me abstengo de condenar al otro, es probable que tenga una visión más objetiva de mí mismo y por tanto, también del otro. Esto es lo que dice Jesús: «Por qué te fijas en la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga del tuyo»2 .
La humillación y la ofensa padecida han hecho que yo vea en mi ofensor la personificación de la malevolencia. Pero, gran parte de lo que repruebo en el ofensor está en mí. Mi ofensor es pantalla de mis propios defectos que me niego a reconocer. No lo puedo comprender, si primero no me apropio de las debilidades que más me cuesta aceptar. El enemigo me remite a esas partes mal amadas de mí mismo que constituyen mi ‘sombra’. Amar al enemigo supone acoger mi propia sombra, lo que me da miedo o me hace sentir vergüenza. O sea, no juzgar al enemigo y amarlo, es no condenar mi sombra y empezar a habituarme a ella y amarla. No juzgar al enemigo y comprenderlo es empezar a reconciliarme con el lado oscuro y tenebroso de mí mismo, que puede revelarse como una inmensa fuente de recursos personales. Eso hace parte del «amar a los demás como a ti mismo».
Comprender los antecedentes familiares, sociales y culturales de alguien explica muchas cosas, aunque no las justifique. Conocida la historia y la herencia de una persona es más fácil ponerse en sus zapatos y comprender las desviaciones de su conducta. «Dios lo perdona todo porque lo comprende todo». ¿Te has detenido a pensar eso?
2 Mt 7, 3.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
Comprender es buscar la intención positiva del ofensor. Todo el mundo al obrar, incluso en los gestos más malvados, está movido por una irreductible voluntad de progreso. Los psicoterapeutas tienen que acercarse a las personas desde ese filón positivo que existe en todas, para poder iniciar un posible cambio de conducta. La intención positiva de un suicida es dejar de sufrir («Mar abierto»). La de un niño rebelde es demostrar a los educadores su poder. Los educadores emplean a veces métodos muy humillantes, pero en el fondo están buscando hacer progresar a sus alumnos. Cuánta gente hace daño con una buena intención, ¡también mi ofensor!
Si alguien me hace daño, le digo a Dios, ‘no comprendo porqué me lo ha hecho, pero confío en que
tú sí
lo sepas’, y esta reflexión
me basta para
conservar la paz interior
Otros hacen daño sin querer. Losconductores borrachos. Los médicos que con un tratamiento erróneo arruinan la vida de los pacientes. El padre de familia que con negocios arriesgados arruina a los suyos. Tendemos a reducir la persona toda del ofensor a su gesto hostil contra nosotros. Qué justa la actitud de una esposa que al separarse de un hombre alcohólico que la había hecho sufrir mucho, podía afirmar de él que admiraba su ternura, su valor, su sentido del humor y su profunda fe religiosa. «Nadie podrá quitarme el amor y la alegría de haber vivido con ese hombre».
Hay que saber que nunca se comprenderá todo del otro. Ni siquiera él lo sabe. Decía alguien sobre su filosofía de la vida. «Si alguien me hace daño, le digo a Dios, ‘no comprendo porqué me lo ha hecho, pero confío en que tú sí lo sepas’, y esta reflexión me basta para conservar la paz interior». Perdonar es, en definitiva, no un gesto de olvido (de hecho imposible), sino un gesto de confianza en el otro.
9ª. Etapa: Saberse digno de perdón y ya perdonado
Entramos ahora al meollo del perdón cristiano, que combina al mismo tiempo el esfuerzo humano y el don de Dios. Es tarea humana por la actividad psicológica que despliegas y es don de la gracia que compen-
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse sa tus carencias. Cuando has llegado a este momento, necesitas la ayuda especial de Dios. Ya no se trata tanto de hacer como de dejarte hacer. Es cuestión de apertura humilde y acogida paciente de la gracia. Tu tarea consiste en dejarte invadir por la gracia de Dios.
El quicio del asunto es que, solo quien ha tenido la experiencia del perdón puede realmente perdonar. Se trata de comprender que uno es, no solo digno de perdón, sino que ya ha sido perdonado muchas veces en el pasado. Esta toma de conciencia te ayudará a perdonar, porque con el perdón sucede como con el amor: la persona incapaz de dejarse amar o de darse cuenta de que es amada, no puede dar amor a los demás; del mismo modo, si quien quiere perdonar no consigue sentir que ya ha sido perdonado,¿cómopodrá asuvez perdonar?Abandona,pues, tusresistencias, déjate amar como eres y recibe el perdón de los demás y especialmente el de Dios. Este es el desafío al que eres invitado a aceptar.
Sentirse perdonado es una experiencia indescriptible que llega a lo más profundo del ser, por eso se puede calificar de experiencia fundamental. Es la sensación de ser reconocido y estimado por lo que uno verdaderamente es en lo más profundo de sí. Es sentirse amado a pesar de sus defectos, de sus fracasos, de sus transgresiones. El yo profundo se siente unido a la fuente del amor. Se puede comparar con la confianza que siente el niño al que sus padres desean y aman por sí mismo. La sensación de haber sido uno considerado digno de perdón, no obstante el profundo sentimiento de culpabilidad por los propios errores, proporciona la certeza de no poder perder jamás esa fuente de amor infinito, porque se sabe que en cualquier momento se puede volver a beber en ella y verse confirmado en el amor.
Losconvertidossonlosquesehandejadoamarapesardesupobreza. Los endurecidos son los que han rechazado el amor y el perdón. Por un lado María Magdalena, Zaqueo, Mateo, la Samaritana. Por otro los escribas, los fariseos, Simón, entre otros bienpensantes insensibles al amor y al perdón.
Saberse amado y perdonado es una gracia muy especial. ¿Por qué habrá tanta resistencia a dejarse alcanzar por la gracia del perdón? Repasemos algunas categorías de personas que se hacen impermeables al perdón, para ver si tú estás cerca de alguna de ellas.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
1. Los que se creen imperdonables. Sus faltas son tan enormes que tienen la impresión de que nunca se las podrán perdonar.
2. Los que no creen en la gratuidad del amor. Nada es gratuito, aun el perdón hay que pagarlo antes o después.
3. Los que no experimentan necesidad del perdón, pues no sienten ninguna culpabilidad personal ni social.
4. Los que consideran que la culpabilidad y la necesidad de perdón es una falta de madurez y de autonomía y la rechazan de plano. Confunden la sana culpabilidad con el sentimiento enfermizo de culpabilidad
El ser humano se cierra a un perdón que le humilla y le quita la ilusión de autonomía. El desafío consiste en aceptar recibir el perdón sin sentirse humillado o rebajado. ¿Será que el hijo pródigo sentado a la mesa del banquete con un Padre feliz, estaba muy humillado?
Parece evidente que quien no se ama y no se perdona tampoco puede amar ni perdonar al otro. Por eso el mandamiento reza: «amar a tu prójimo como a ti mismo». De allí la importancia y la dificultad de amarse a sí mismo. Parece que no estamos capacitados por dotación ‘natural’. Por otra parte, el amor y el perdón a uno mismo parecen irrealizables e ilusorios sin la clemencia del Otro.
Todas las ofensas recibidas desencadenan en nosotros una conciencia dolorosa de nuestra vulnerabilidad. Esas ofensas contradicen la idea que nos hacemos de nosotros mismos y tenemos necesidad de otra persona que, por la imagen positiva que nos da de nosotros mismos, nos ayude a sobrepasar estas pérdidas profundas. Solo la mirada benévola que ese Otro (Dios), nos dirija, provocará la mirada misericordiosa nuestra sobre nosotros mismos, que es la única capaz de sostener nuestra capacidad de perdón a los demás.
10ª. Etapa: Dejar de obstinarse en perdonar
Después de este largo camino emprendido para llegar al perdón, podría parecer algo cínica esta recomendación de no obstinarse en perdonar. Pero es que ese esfuerzo de voluntad, al entrar en esta fase espiritual del perdón, podríaconvertirse en perjudicial. Ese empeñopodría con-
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse
vertirse en orgullo sutil y en una obediencia al instinto de dominación y al deseo de suficiencia. Debes todavía renunciar a ser tú el único autor de tu perdón. Es necesario hacer en ti el vacío que necesita la gracia del perdón para actuar.
Haberte decidido a perdonar suponía al comienzo entrar en una gran ascesis personal, ahora es preciso convencerte de que la verdadera fuerza para el perdón proviene de otra fuente fuera de ti. Eso mismo tuvo que hacer Jesús en la cruz cuando, para perdonar a sus enemigos, acudió al Padre: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen»3 .
Nunca conseguiremos perdonar de verdad si no entramos en contacto con el verdadero Dios
El perdón no puede hacerse bajo una orden o un precepto moral. ¿Cuántas veces tengo que perdonar?, preguntaba Pedro, colocándose a este nivel de una regla moral. El perdón no pende de una regla moral, sino de la mística de gratitud que debe reglar todas nuestras relaciones con Dios. La capacidad de perdonar solo puede brotar de un corazón libre y perdonado.
11ª. Etapa: Abrirse a la gracia de perdonar
El vacío interior que has creado al renunciar a ser el único autor del perdón te prepara para acoger el amor de Dios. Ahora se trata de responder a la invitación de Jesús: «Sean compasivos como su Padre es compasivo»4. No es que vayas a ser como Dios contando solo con tus propias fuerzas, sino que te preparas para recibir en ti la fuente del amor y del perdón; ¡si conocieras el don de Dios!
Confesarde palabraqueDioses amor ymisericordia,es fácil, vivirlo efectivamente no lo es tanto. Nunca conseguiremos perdonar de verdad si no entramos en contacto con el verdadero Dios. Son tantas las ideas
3 Lc 23, 34.
4 Lc 6, 36.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
disonantes que nos formamos de Dios, que resulta con frecuencia muy difícil deshacernos de ellas para conseguir el perdón y perdonar. El dios juez despiadado, el policía, el profesor perfeccionista, un ser impasible, un personaje moralista y timorato. Todos estos dioses hacen a sus adeptos incapaces de perdonar.
Está también la idea de un dios condicionado por nuestros perdones humanos. Es esta una manera de ver que se justifica con frecuencia en laspalabras del Padre nuestro, «perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Dios quedaría dependiente de actuar a la medida de nuestros pobres perdones humanos.
El «como nosotros perdonamos» no es la ‘condición’ para recibir de Dios el perdón, ni quiere imponer el ‘modelo’ al perdón que recibimos de Dios. Significa que nosotros solo podemos perdonar bajo el horizonte de misericordia con respecto a nosotros, que es inducido por el perdón recibido. Sería, pues, mejor decir: «Perdona nuestras ofensas a fin de que de esta manera podamos también nosotros perdonar a quien nos ofende».
Esa idea de un perdón de Dios regateando con nuestros propios perdones conduce a un impasse en la vida espiritual. Uno pasa a creer que se tiene que ganar el perdón de Dios por el perdón que uno otorga. Y tanta gente que no logra, se siente doblemente mal o concede perdones forzados. ¿Cómo escapar a este callejón sin salida?
Baste leer la parábola del deudor insolvente que siendo perdonado no perdona y al enterarse el amo lo hace encarcelar5. Esta parábola llama la atención sobre dos aspectos muy importantes con relación al perdón. Primero, que es Dios el que toma la iniciativa de perdonar misericordiosamente. Segundo, esta misericordia de Dios no conmueve a este hombre ni lo lleva a perdonar a su vez a su propio deudor. Es decir, en realidad no acogió la misericordia de su amo, que lo hubiera transformado y hecho capaz de un gesto semejante con su deudor. Por eso se condenó a sí mismo.
5 Cfr. Mt 18, 23-35.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Aprender a perdonar y a perdonarse
Dios mantiene la iniciativa en el perdón como la mantiene en el amor. Dice Juan: «No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero»6. Pero Dios, a pesar de conceder misericordiosamente el perdón, no puede forzar a que sea acogido. Es impotente ante el rechazo del perdón. Y sin embargo, Dios esperará la apertura de los corazones, aun los más recalcitrantes.
12ª. Etapa: Decidir acabar con la relación o renovarla
¿Quévasahacer conlarelación,conlapersonaqueacabasdeperdonar? Está en tu mano. Perdonar a una persona no significa que uno vuelva a quedar a merced de esa persona. Queda todavía el paso de la reconciliación, es decir, de volver a quedar en términos amistosos con ella. Las amistades renovadas exigen más cuidado que las que nunca se han roto.
No es necesario llegar a la reconciliación para que el perdón sea auténtico. Son dos cosas distintas. Se puede perdonar y no volver a la amistad como antes por la reconciliación. La reconciliación es imposible cuando el ofensor es desconocido o ha muerto. Puede también ser que sea contumaz o incorregible. En esas condiciones se puede perdonar sin embargo. Con personas violentas, psicópatas o manipuladores sin escrúpulos se puede perdonar pero mantenerlos a distancia es lo más indicado. Sinembargotodoslosotrospasoshabránsido yadados. El ofendidose habrá reconciliado consigo mismo, no se sentirá dominado por el resentimiento y la idea de venganza, estará tratando de comprender al ofensor, habrá descubierto lo que de positivo pueda tener la situación, y alberga la esperanza de que el corazón del ofensor se transforme.
Es obvio que la reconciliación sigue siendo la consecuencia normal y deseable del perdón, sobre todo con las personas cercanas. Pero aunque la reconciliación sea posible no se debe pensar que la situación será la misma que antes de la falta. Da la impresión de que para algunos el perdón equivaldría a olvidarlo todo, hacer como si nada hubiera pasado y reanudar la misma relación que antes de la ofensa. Se puede, sí, profundizarla o darle otro sentido. La relación se puede restablecer en otros
6 1Jn 4, 10.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Iván Restrepo Moreno, S.I.
términos y los cambios deben ser, no solo de parte del ofensor sino también del ofendido, que por ejemplo debe estar dispuesto a no volver a ponerse en situación de víctima.
El ofensor tendrá que tratar de ponerse en los zapatos del ofendido y medir la cualidad de la falta. Asimismo deberá reparar en lo que se puede los bienes, la reputación, la lealtad. Estos gestos concretos de cambio son muy importantes para que no se queden en palabras. El ofensor deberá preguntarse las causas profundas para haber cometido esa falta y qué comportamientos deberá aprender.
Después de la muerte de una persona amada, pero a quien hay que perdonar muchas cosas, se presenta la oportunidad de rehacer la relación con ella después de perdonarla y recobrar el amor, la energía y el idealismo que hubo en esa relación.
Con ocasión de haber sido ofendido, uno puede aprender muchas cosas sobre la manera de entablar relaciones. La vida sigue y el perdón no lo arregla todo, pero uno sí puede preguntarse:
¿Qué he aprendido sobre mí mismo?
¿He aprendido a expresar más espontáneamente lo que vivo?
¿Soy consciente de mis expectativas no realistas con los demás?
¿Qué hago para no sentirme atraído por personas con problemas?
¿He sido transformado por esta experiencia de ofensa y perdón?
¿Ha aprendido mi ofensor algo de todo este asunto?
Ojalá pueda responder que sí a algunas de estas preguntas. Cualquier pequeño cambio en el terreno de las relaciones humanas generará muchas otras transformaciones. ¡Que así sea!
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 3-24
Darío Restrepo Londoño, S.I.
Aprender a sanar heridas
Darío Restrepo Londoño, S.J.*
¿Quién va a creer lo que hemos oído? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna…; los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento… Nosotros pensamos que Dios lo había herido…; el castigo que sufrió nos trajo la paz , por sus heridas alcanzamos la salud1 .
«He ahí al hombre»2 «He ahí al hombre herido…»
¿Quién de nosotros no ha sido herido alguna vez en su cuerpo, en su psique, en su espíritu?
¿Quién de nosotros no ha sentido el dolor que esas heridas le causaban?
¿Quién de nosotros no ha querido saber cómo poder curarse de esas heridas?
Todos necesitamos aprender a sanar heridas. Primero y ante todo, nuestras heridas personales. Pero, en segundo lugar, aprender también
* Miembro del Equipo CIRE. Doctor en Teología, Instituto Católico de París, 1971. Actualmente Superior de la Comunidad Universidad Javeriana en Bogotá.
1 Is 53, 1-5. Cfr. 1 Pd 2, 21b-24.
2 Jn 19, 5.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas a sanar las heridas de los demás. Es lo que la parábola del Buen Samaritano nos enseña. Claro está, que en unas cuantas líneas apenas si podemos insinuar algo del primer punto: aprender a sanar nuestras heridas.
Estas heridas interiores nos hacen vivir atados y obsesionados siempre por el pasado, que nos hace gran daño, y nos impiden prepararnos para un futuro nuevo y sano, como fue el caso de los dos discípulos de Emaús. La curación de estas heridas nos convertirá, de un Ulises dominadopor la nostalgia del regreso, en un Abraham apasionadopor el futuro de Dios, en camino hasta descubrir su propia identidad oculta3 .
EXPLIQUEMOS LOS TÉRMINOS4
Aprender a sanar heridas:
«Aprender a»:esadquirir elconocimientodealgunacosapormedio del estudio o de la experiencia. (Quien necesita aprender es porque no sabe).
«Sanar»: recobrar la salud perdida.
«herida»: 1. perforación odesgarramiento en algún lugar delcuerpo vivo; 4. Lo que aflige o atormenta el ánimo. Aquí nos referimos a esta última acepción.
TODOS TENEMOS HERIDAS
Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, somos de cristal. Nacimos con un letrero que dice: «frágil». Y con el pasar de la vida nos resquebrajamos, presentamos varias rajaduras, boquetes y rayones que nos han hecho mella al pasar sobre nosotros. Todos, en mayor o menor medida somos seres rotos, heridos, así sea a nivel inconsciente. Continuamente estamos buscando quién nos ayude a curar nuestras heridas: una madre o un padre, un confesor, un acompañante espiritual, un psicó-
3 Cfr.SILVANO FAUSTI, S.J., Ricorda e racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, p. 5.
4 Cfr. Diccionario de la Real Academia española, «aprender», «sanar», «herida».
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
logo, un médico, un amigo de confianza… Lesiones en el hogar, en nuestra convivencia cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con losotros,con laautoridadyaunconnosotrosmismos. Ennuestrasconversaciones con otros muchas veces nos descubrimos hablando de nuestras frustraciones de todo tipo. Con frecuencia no aceptamos nuestra apariencia física, la inteligencia o la memoria que tenemos, la timidez, las amistades, nuestra respuesta religiosa. No aceptamos nuestra manera de ser introvertida, sentimental, nerviosa, apasionada, triste, emotiva, etc. O quizás sea por el lado de los apegos, adicciones, fijaciones, afectos desordenados. Todo esto refleja nuestra efímera constitución humana hasta el momento de la última y fundamental herida que será la muerte. Desde Adán, pasando por todos los profetas hasta Jesús, y de Jesús a todos los santos y santas, todos hemos sufrido y sufrimos heridas5 .
Dice Nouwen6:
Aunque muchas personas sufren de disminuciones físicas o mentales, y aunque hay una gran pobreza económica, de personas sin hogar, y de falta de una cobertura de las necesidades humanas básicas, el sufrimiento del que soy más consciente en mi vivir diario es el de la ruptura del corazón… En el mundo occidental, el sufrimiento que parece ser el más doloroso es el que tiene su origen en la sensación de sentirse rechazado, ignorado, despreciado y dejado a un lado… Los seres humanos pueden sufrir inmensas privaciones. Pero cuando sentimos que ya no tenemos nada que ofrecer a nadie, perdemos el apego a la vida rápidamente. Instintivamente conocemos que el gozo de vivir nos viene de vivir juntos, y que el sufrimiento de vivir procede de las muchas maneras en que somos incapaces de conseguirlo adecuadamente.
Somos seres de comunión. Precisamente en torno a este deseo de comunión, no satisfecho, es donde se producen las mayores angustias. En realidad, en la convivencia diaria, notamos muchas veces un distanciamiento en nuestra emocionalidad: reaccionamos con tensión, enojados, deprimidos, con mecanismos de defensa o de ataque, en un mundo con frecuenciaagresivosobretodo enel aspecto sensorial ysexual.
5 Cfr. HENRI J. M. NOUWEN, Tú eres mi amado. La vida espiritual en un mundo secular. PPC, Madrid 1992, 55ss.
6 Ibid., p. 57-58.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas
PROCESO DE LOS SENTIMIENTOS: DE LA NEGACIÓN A LA ACEPTACIÓN7
En el transcurso de revisión de nuestras heridas vamos experimentadoun «proceso de sentimientos negativos»hasta llegar alprimerpaso de la sanación, la aceptación serena.
Negar el hecho
Esos mecanismos de defensa nos impelen a negar la evidencia y a tratar de convencernos de que «aquí no pasa nada» o, «a mí no se me da nada», pero «la procesión va por dentro». Es decir, somos inclinados a negar la evidencia de que estamos heridos y resentidos. Al no confrontar de frente nuestra situación generamos nuevas angustias latentes y complicamos la posible solución.
con frecuencia esperamos que sean los otros los que den el primer paso para resolver el conflicto
Culpar a otros
Culpar a otras personas de nuestros problemas. Esto nos hace desarrollar la agresividad. Primerosereprime peroluegoestalla como laerupción del volcán con una lava devastadora. Sentimos primero una mejoría pero luego podemos complicar la vida a nuestro alrededor, en nuestra comunidad de vida.
Negociar
Entre el momento de la agresividad y de la culpabilidad se da esta etapa intermedia: negociar. Es reconocer que la culpa no es solo de los otros, también es mía… Pero con frecuencia esperamos que sean los otros los que den el primer paso para resolver el conflicto.
7 Cfr. RICARDO ANTONCICH,S.J., Cuando recen digan padre nuestro. El Mes de Ejercicios de s. Ignacio, Lima 1989, 87-90.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
Culpabilidad
En esta actitud reconocemos que el problema está fundamentalmente en nosotros mismos. Este reconocimiento puede deprimirnos pero al mismo tiempo nos acerca a la solución final. Nosotros no podemos cambiar a los demás pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Descubrimos que lo que más nos hace sufrir no es la acción de los otros sino la reacción nuestra, a menudo, desproporcionada. Somos nosotros los que corregimos y aumentamos el significado de lo que los otros nos dicen o nos hacen. Es decir, que los otros solonos pueden lastimar tanto cuantonosotros mismos nos dejamos herir por ellos.
CÓMO APRENDER A SANAR NUESTRAS HERIDAS
Veamos ahora algunos de los pasos que nos pueden llevar a la curación. Lo primero, pues, que tenemos que hacer para aprender a sanar nuestras heridas es reconocer conscientemente que las tenemos y lo que significan y producen en nuestra vida diaria.
Tenemos que mirarlas de frente y con cariño, no tratar de ignorarlas porque nos dolerán más.
El sufrimiento, ya sea físico, mental o emocional, está considerado siempre como un intruso odiado en nuestras vidas, como algo que no tiene por que estar ahí. Es difícil, si no imposible [para muchos], ver algo positivo en el sufrimiento. Sentimos que debe ser evitado a toda costa. … La curación es a menudo difícil porque no queremos reconocer el dolor. Aunque esto es verdad, referido a cualquier dolor, lo es especialmente, si hablamos del que procede de un corazón roto. La angustia y la agonía que resultan del rechazo, de la separación, del abandono, del abuso y de la manipulación emocional sirve sólo para paralizarnos cuando no podemos enfrentarnos a ellos8 .
Este dolor, como el dolor del parto, es condición devida. Cada herida o ruptura me revela, pues, más profundamente quién soy yo. La heri-
8 NOUWEN, Op. cit., p. 61.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas
da afecta a todo mi ser pero principalmente a una determinada parte de mi ser. Debo examinar a qué parte de mi yo afecta sobre todo y por qué: nos revela cuál o cuáles son nuestros lados vulnerables que debemos fortificar y cuidar con gran vigilancia.
El segundo paso es aceptar con paz nuestras heridas.
La vida tiene muchas y muy duras aristas y nosotros somos muy blanditos. Mientras nos movamos, tendremos heridas. Decía Don Quijote a Sancho: «Sancho, ladran los perros, luego cabalgamos». Si no hacemos nada, nadie hablará de nosotros, nadie nos criticará. Es decir mientras tengamos vida, nuestra vida hará crisis. Un esqueleto o una momia no hacen crisis precisamente porque no tienen vida. Las heridas hacen parte del presupuesto del estar vivos.
Las heridas aceptadas se convierten en fuentes de paz y de sabiduría
No podemos aceptar los hechos negativos en sí mismos pero sí debemos aceptarlos en cuanto son semillas de hechos positivos. La experiencia nos enseña que las personas que han sufrido mucho en su vida y saben valorar su sufrimiento se convierten, de hecho, en buenos samaritanos para los que sufren. Las heridas aceptadas se convierten en fuentes de paz y de sabiduría.
Una herida, una ruptura, no son siempre dificultades o problemas. Es más bien una oportunidad que se nos regala para crecer, para cambiar, para mejorar. Hay personas que no ven sino problemas cuando Dios solo les está ofreciendo oportunidades. Si San Ignacio de Loyola no hubiera sido herido gravemente en la defensa del castillo de Pamplona, si no hubiera aceptado finalmente no solo sus heridas físicas sino sobre todosu honor humillado, seguramenteno seríahoy San Ignacio deLoyola, ni tampoco existiríamos los jesuitas. Nosotros procedemos de una gran herida que tocó el cuerpo pero que también desgarró un corazón y lo acrisoló en el dolor.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
El P. Tony de Mello, S.I. narraba con frecuencia esta significativa historia9:
Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: «¿Mala suerte?, ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?». Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este les respondió: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador quien se limitó a decir: «¿Mala suerte? ¿Buena suerte?, ¿Quién sabe?». Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejarontranquilo.¿Habíasidobuenasuerte?¿Malasuerte?¿Quiénsabe?
Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz de bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañoso. Así, pues, será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena suerte y mala y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en bien para los que le aman10 .
Y Tony de Mello terminaba diciendo: «Entonces compartiremos en algo aquella maravillosa visión mística de Juliana de Norwich de quien es la afirmación más hermosa y consoladora que jamás leí: ‘Y todo estará bien; y todo estará bien…’».
El tercer paso es buscar siempre una persona que quiera y sepa acompañarme en mi herida.
No podemos acercarnos a ella, solos. Para entrar en un túnel donde no vemos nada, necesitamos un apoyo; de lo contrario, caeremos. «Na-
9 ANTONIO DE MELLO, S.J., Sadhana, un camino de oración, Sal Terrae, Santander 51982, 141-142.
10 Así se pueden traducir las «Reglas de discernimiento» de la Segunda Semana de los Ejercicios ignacianos.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas die es buen juez en propia causa». Cuando uno es el reo y el juez, nada parece grave cuando sí lo puede ser y mucho. Requerimos como los de Emaús un peregrino que camine con nosotros, que nos haga sacar de nosotros mismos lo que nos está envenenando, que nos haga ver la realidad con otros ojos desde la Palabra de Dios, que nos enseñe a liberarnos de la esclavitud del pasado para poder vivir el presente y abrirnos con esperanza a un futuro nuevo. Que parta con nosotros el pan de cada día.
En síntesis, debemos aprender a sanar bien las heridas causadas por las espinas de la vida. «Las espinas en las manos hacen doler. Las espinas bajo los pies no dejan caminar. Pero las espinas en el corazón, recibidas por amor, hacen volar al Corazón de Cristo porque él está rodeado de espinas»11 .
CÓMO APRENDER A DEJAR QUE CRISTO SANE PLENAMENTE NUESTRAS HERIDAS:
LA SANACIÓN INTERIOR
Dice el Señor:
No necesitan médico los que están sanos sino los que están mal12 . Vengan a mí todos los que están agobiados y cansados y yo los aliviaré13 .
El hombre no puede vivir sin arrodillarse: si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo de madera, de oro o simplemente imaginario. Fedor Dostoievski
Las mayores heridas del ser humano son el pecado y la muerte. Y solo Dios puede curarlas, y lo hace por medio de su Hijo14 .
11 Adaptación de una máxima del P. J. GARCÍA-MARTÍNEZ, S.J. -Gar-Mar- en Sugerencias.
12 Lc 5, 32.
13 Mt 11,28.
14 «Solo Dios puede perdonar pecados» -Mc2,7-;«Quiten la piedra (de la tumba). Lázaro, sal de ahí» -Jn 11, 39. 43-.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
No solamente no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo; no conocemos la vida, ni la muerte, más que por Jesucristo.
B. Pascal
Una vez que nosotros hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, la clave para aprender a sanar nuestras heridas es el abandono total en el Corazón amoroso del Salvador que es infinitamente misericordioso.
Hay un soloyúnicocamino paraaprenderacurar totalmentenuestras heridas. Conocí una señorita que sufrió mucho durante su infancia porque estando ella pequeña le secuestraron su papá, el amor de su vida y luego lo mataron (porque nunca apareció). Naturalmente, ella quedó no solo completamente herida, sino también, traumatizada. Fue donde el psiquiatra y luego, en unos Ejercicios Espirituales me decía: «sí, el psiquiatra me ayudó mucho pero no del todo, pues no llegó a mi espíritu». Su psique quedó bastante curada pero su espíritu no. Necesitaba el amor para reemplazar su odio y su inconsciente deseo de venganza. Por eso, después, al final de diez días de encontrarse con Cristo a solas en la oración de unos Ejercicios Espirituales personalizados, me comentaba: «ahora sí me siento totalmente curada y en plena paz» y, como prueba de ello, lo participó a todo el grupo en una homilía compartida.
En la misma línea, Carl G. Jung (+ 1961)15, gran psicólogo suizo, discípulo de Freud, de quien se apartó en su doctrina para crear la psicología analítica, decía que en centenares de pacientes tratados durante los últimos 30 años había observado este fenómeno: entre los pacientes de más de 35 años no encontró, ni uno solo, cuyo problema no fuera en última instancia el de no hallar una perspectiva religiosa de la vida. Ellos se sentían enfermos, según Jung, porque habían perdido lo que las religiones vivas de todos los tiempos han dado a sus fieles y que ninguno de ellos se curó realmente sin reconquistar su perspectiva religiosa.
15 Cfr. GORDON WILLARD ALLPORT, The Individual and His Religion, New York, Mcmilla 1960, 79 quien cita la obra de C. JUNG, Modern Man in Search of a soul, New York, Harcourt, Brace and Co., 1930.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas
San Augustín anota: «un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y sin embargo te acepta». Dios no nos ama como debíamos ser; ni siquiera nos ama como somos; nos ama, a pesar de lo que somos.
No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le ha hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros16 .
El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados (…) Nosotros amamos porque él nos amó primero17 .
Siempre hemos oído decir que es muy importante amar a Dios, y es la verdad. ¡Pero no es menos importante que Dios nos ame a nosotros; y él nos amó primero! Este es el contenido esencial de nuestra fe: el amor que Dios nos tiene.
Dios no nos ama como debíamos ser; ni siquiera nos ama como
somos; nos ama, a pesar de lo que somos
Por otro lado, resulta más o menos fácil creer en el amor de Dios en general, pero es más difícil creer en el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, a mí; ¿y, por qué precisamente a mí? En realidad, no son muchas las personas que saben aceptarse plenamente a sí mismas y que creen profundamente que Dios las ama. Lo saben, pero no lo sienten. El cirujano, que nunca ha sido operado, sabe que la cortada del bisturí debe doler al paciente, pasada la anestesia. Lo sabe pero no lo siente. En cambio el paciente no solo lo sabe sino que sobre todo, lo siente y por ello tiene que pedir calmantes.
16 Rom 5, 7-8.
17 1 Jn 4, 10.19.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
La autoaceptación es un acto de fe. Si Dios me ama como soy, yo tengo que amarme a mí mismo y aceptarme como soy. Recordemos que Jesús nos puso de modelo y de medida para aceptar y amar a los demás: «amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos».
Pero la propia aceptación no puede fundamentarse simplemente en las actitudes personales. Se fundamenta en el amor que Dios me tiene a mí. Es este amor el que curó a Pablo de sus heridas. Por eso exclamaba: «Me amóyse entregóalamuerte por mí»18 Este «por mí», interiorizado, vivenciado, y asimilado fue lo que le permitió ser lo que fue, a pesar de sus heridas de perseguidor y blasfemo. Es también laplataformadelanzamientoalamordeDios'por mí' de la Primera Semana de los Ejercicios ignacianos. Un Dios ante quien me siento en inmensa deuda de amor. Solo entonces brotará la pregunta clave «Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago y qué debo hacer por Cristo?»19. Si Diosme amay meama así, luego yo tengo que aceptarme y amarme a mí mismo. No puedo ser más exigente que Dios, ¿verdad? Solo el amor es curativo. ¡Solo el amor redime el dolor!
El dolor que nos causan nuestras heridas es profundamente personal y único
Hablando del Siervo de Yahvé, nos dice Isaías: «el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud»20 .
La primera herida y, quizás una de las más dolorosas, es la pérdida de la paz interior. El dolor que nos causan nuestras heridas es profundamente personal y único, de ahí que nadie puede curarlos totalmente sino el Señor que nos dice: «Yo no doy mi paz como la da el mundo»21. Siempre nuestra oración será: «Señor, si quieres, puedes sanarme»22. Pero también siempre, Jesús nos preguntará: «¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres ser curado?»23 .
18 Gál 2, 20.
19 Cfr. Ejercicios Espirituales 53.
20 Is 53, 5.
21 Jn 14, 27.
22 Mc 2, 40.
23 Jn 5, 6.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas
Una herida, en sí misma, duele, no es salvadora ni sanadora. Solo las heridas de Cristo son sanadoras, porque son todas heridas sufridas por un amor redentor. Por eso oramos con el 'alma de Cristo': «Dentro de tus llagas, escóndeme».
Por eso también, Cristo Resucitado, el Resucitado que nos da una nueva vida, aparece siempre con sus llagas visibles. El apóstol Tomás, herido profundamente por la in-fidelidad (la no-fe) había dicho a sus compañeros, testigos del resucitado: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mis dedos en ellas y mi mano en su costado, no creeré»24 . Cristo resucitado se aparece de nuevo y le dice: «Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y mételaen micostado. No seas incrédulo; ¡cree!»25 .
Invitado por Cristo a meter el dedo en sus llagas, Tomás quedó inmediatamente curado de su mayor herida: la in-fidelidad, la desconfianza. Y como prueba de ello, en seguida, hace el acto más bello de fe, de confianza y la primera confesión en el Cristo pascual: «Señor mío y Dios mío».
Antes de terminar quiero tomar el significativo pasaje de Emaús, (Lc 24, 13-35) (icono señalado por el Papa Juan Pablo II para el «Año de la Eucaristía»), como un relato donde aparece claramente la sanación de las heridas interiores de un par de discípulos. Cristo resucitado conserva visibles sus propias heridas para que desaparezcan totalmente las de sus discípulos. Estos versículosconstituyen todo un manual de terapiapastoral de las heridas internas26. Jesús es el auténtico médico («no he venido a sanar a los sanos sino a los enfermos»), el «Consolador», el «Buen Samaritano» y «Acompañante Espiritual» de todos los golpeados por la vida.
¿Cuáles eran las heridas de Cleofás y su compañero, (posiblemente el mismo Lucas)?
La Pasión y la Crucifixión de Jesús los habían escandalizado. Entonces huían de su comunidad de discípulos, una comunidad deprimida y
24 Jn 20, 25.
25 Jn 20, 27.
26 Cfr. Isidor Baumgartner, Psicología Pastoral, Introducción a la praxis de la pastoral curativa, DDB, Bilbao 1997, 757 p., basado precisamente en este relato evangélico.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
No
se pueden sanar las heridas dejando toda la infección en el interior de la persona
deprimente encerrada en una trinchera por miedo a que fuera, también ella, crucificada.
En este par de discípulos se había resfriado todo el primer amor que le habían profesado al Maestro: su fe en él se extinguía por momentos; su esperanza estaba decepcionada. Eran realmente 'la caña cascada y el pabilo que aún humeaba' pero que amenazaba con apagarse del todo.
EnsuhuídaaEmaússolohablabandeloque tenían en su corazón: lo acontecido en Jerusalén. Eran prisioneros del trágico pasado. Solo podían vivir en él, esclavos de los acontecimientos de los que fueron testigos. Esta actitud hacía que vivieran escapándose del presente y de una lectura objetiva de los hechos a la luz de la palabra anunciada en el Antiguo Testamento. Lo que en otro tiempo los hacía vibrar,lapalabradeYahvé,ya noles decía absolutamentenada. Losdos se realimentaban mutuamente en su pesimismo y en su amargura del pasado. Y esto constituye precisamente una gran causa de heridas.
Así los sorprende el peregrino de Emaús, Jesús resucitado cuando los alcanza en el camino. Y lo primero que hace es hacerlos hablar de su pasado y darles a conocer su lastimosa situación. Bien sabía el «único peregrino de Jerusalén» lo que había sucedido allí, como víctima protagonista de todo: él era «el crucificado». Pero era necesario desintoxicar a los dos discípulos y hacerles arrojar verbalmente este veneno que tenían acumulado en su corazón. Ellos, al narrar los hechos, dejan bien en claro su desencanto por el profeta «poderoso en obras y en palabras», su desesperanza en la prometida resurrección pues «llevamos ya tres días desde que esto pasó», su desconfianza respecto a las mujeres de su grupo y su falta de credibilidad en sus compañeros de comunidad, entre otras cosas. Estas eran sus heridas.
Era necesario hablar y decirle todo a Jesús resucitado. No se pueden sanar las heridas dejando toda la infección en el interior de la persona. Es menester arrojarla antes de intentar la curación. Por eso Jesús hace de acompañante espiritual y emplea un diálogo de sanación y reconstrucción.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a sanar heridas
Una vez que han aflorado las causas de la decepción y una vez cumplido el proceso de desintoxicación, viene el ministerio de la «consolación». «Consolar» en griego («la paraclesis») es la reestructuración, el hacer de nuevo. Es el oficio de «consolar» que trae Cristo resucitado según San Ignacio27. Es la re-creación del ser desde dentro, desde su condición de hombre viejo y herido, para hacer de él «hombre nuevo» y sanado, resucitado con Cristo.
El peregrino de Emaús usa fundamentalmente dos medios para cumplir este oficio: la Palabra de Dios y la Eucaristía. En primer lugar, les enseña a mirar toda su vida personal, como palabra existencial de Dios, con todas sus heridas y problemas, a la luz de la Palabra revelada que le da todo su sentido. Solo a su luz se entiende por qué «era necesario que Cristo padeciera todo eso para entrar así en su gloria»; y con él, por qué también era necesario que nosotros padeciéramos esas heridas para seguirlo en su glorificación. Solo leyendo nuestra pasión dolorosa a la luz de la Palabra divina tendrá pleno sentido nuestra misión humana, nuestros «gozos y esperanzas» pero también nuestras «tristezas y angustias». Solo «cuando el Señor nos habla en el camino» de la vida, nuestras espinas hacen arder el corazón nuevamente.
Y el otro medio fundamental es el partir el pan de Jesús con estos discípulos, -y con nosotros-, es decir, la Eucaristía. Toda nuestra vida consistirá en un ser tomados, bendecidos, partidos y dados a los otros para la salvación del mundo. Toda nuestra vida debe convertirse en una Eucaristía, es decir en una perenne acción de gracias a Dios de tal manera, que como dice un prefacio eucarístico, no abandonemos la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo. Es decirle siempre a Jesús, pero sobre todo, en nuestros misterios dolorosos: «Quédate con nosotros Señor porque atardece y el día ya ha declinado».
Jesús desaparece luego a los ojos físicos de este par de discípulos pero se queda ya definitivamente en sus corazones. Ya no necesitan su presencia física ni los signos externos. La mejor prueba es su curación interna total.
27 Ejercicios Espirituales 224.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Darío Restrepo Londoño, S.I.
Descubrimos al Señor en el pan eucarístico con una mirada de fe. «Se les abrieron los ojos… y lo reconocieron en el partir del pan». Con la misma mirada reconocemos a Jesús y nos reconocemos a nosotros mismos como curados. Conocemos y reconocemos nuestra propia identidad de heridos y de sanados.
Jesús es el Acompañante primordial de todas nuestras crisis, el médico de todas nuestras heridas
Los discípulos de Emaús, una vez rehechos por su contacto con el peregrino, regresan, en medio de la oscuridad de la noche, entusiasmados, a cumplir una misión de luz: anunciar a sus compañeros que Cristo estávivo y que ellosdos, están también de nuevo, curados y vivos con él. Ya no quedan heridas ni en sus mentes ni en sus corazones.
Jesús es el Acompañante primordial de todas nuestras crisis, el médico de todas nuestras heridas. El mismo nos sale al encuentro en el camino de la vida. El nos pregunta por qué estamos tan tristes. El nos enseña a leer nuestra vida diaria a la luz de su Palabra revelada y nos parte su pan. Pero tenemos que recibirlo, acogerlo, escucharlo: «Mira, yo estoy llamado a lapuerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos»28 .
Termino con un texto muy significativo del Profeta Oseas en que nos asegura que si Dios permite nuestras heridas para nuestro bien, en dos días nos sanará y en el tercero nos hará resurgir. Recordamos así, los tres días en que Jesús fue herido, muerto, sepultado, y su resurrección de vida eterna al tercer día:
En medio de su angustia, me buscarán. «Vengan todos y volvámonos al Señor». El ha desgarrado, pero nos curará, el ha herido pero nos vendará. Dentro de dos días nos dará la vida, al tercer día, nos hará resurgir y viviremos en su presencia29 .
28 Ap 3, 20.
29 Os 5, 15; 6,1-2.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 42-56
Aprender a cultivar la interioridad
Aprender a cultivar la interioridad
Gerardo Villota Sañudo, S.J.*
Pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo, según su buena voluntad.1
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE VIDA INTERIOR?
ué significa para nosotros y para el mundo de hoy hablar de Vida Interior o de Interioridad? La expresión puede entrañar una sospecha de dualidad. Al hablar de interioridad estamos determinando una exterioridad y naturalmente estamos aceptando una división, es posible que también esto nos sugiera una contraposición. No es ociosa esta advertencia y nos puede prevenir sobre una concepción dicotómica del ser humano. Sin embargo hablar de interioridad nos permite comprender que dentro de la misteriosa y abarcante totalidad humana existen dimensiones de la vida, no separadas y yuxtapuestas entre sí, sino más bien como vertientes de vida que se expresan y desarrollan desde una particular sensibilidad. Esta primera aclaración nos revela desde nues-
* Jesuita. Comunidad del Filosofado de la Compañía de Jesús.
1 Flp 2, 13.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Gerardo Villota Sañudo, S.I.
tros más primigenios datos existenciales que estamos frente una concepción del ser humano que podríamos llamar una antropología.
En el Misterio del hombre está implicada la Divinidad
No queremos complejizar esta reflexión con una teoría antropológica, tal vez este sea el nombre de algo mucho más sencillo y cotidiano que podemos llamar la vivencia de nuestra humanidad, lo que nosotros sentimos y comprendemos como vida humana. Si nos referimos a esa manera de sentir y comprender la vida humana estamos afirmando que no es una, sino tantas como haya visiones y sensibilidades particulares. No queremos aquí adentrarnos en una teoría con pretensiones de universalidad, pues lo más importante es aclarar nuestra propia experiencia de la vida y desde ella iniciar un camino de búsqueda que permita dar un lugar a nuestra pregunta por la vida interior.
Nos hemos referido a la vida humana como misterio, expresión que evoca un hito en la reflexión teológica y eclesial, y ha sido recogido y publicado en el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes n. 22: «el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado». Esta afirmación supone que somos mucho más de lo que sentimos y pensamos de nosotros mismos, como una comprobación existencial podemos afirmar que hay una experiencia de algo que nos desborda, nuestros intentos por definir eso que somos siempre se ven limitados por sentimientos muy hondos de incompletud, de incertidumbre y deseo de algo más. En el Misterio del hombre está implicada la Divinidad.
Pero antes veamos la implicación de esta afirmación conciliar según la cual los seres humanos somos misterio. En efecto comprobamos en la vida que somos seres incompletos, necesitados de amor, de seguridad, de relaciones, de alimento y de comida. Estas necesidades que nos están impulsando continuamente a su satisfacción, pueden parecer a primera vista procesos instintivos, pero todos hemos sentido que nuestra vida no se agota en lo que podríamos llamar mecánicas biológicas, en las necesidades podemos sentir otra marca, algo que se puede comprender mejor con la expresión deseos. Es cierto, cuando nos detenemos a sentir más a fondo nuestras necesidades nos encontramos con
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Aprender a cultivar la interioridad una especie de nostalgia de algo más. Debajo de la piel palpita una aspiración de fondo que supera el momento de la necesidad. El deseo humano rompe el espacio limitado de la naturaleza y nos trasciende, pues genera una tensión existencial entre la experiencia de vacío y la esperanza de una cierta plenitud. En realidad nosotros hemos comprobado que el deseo va mucho más allá de la satisfacción y nos vincula con anhelos más profundos. Tenemos que aclarar que esto no significa necesariamente una experiencia de fe, típica de una estructura creyente, no. Esa es la dinámica profunda del deseo humano que a lo largo de la historia se ha interpretado de diversas maneras.
Aquí nos interesa llamar la atención sobre la relación profunda entre deseos e interioridad, si hacemos memoria de nuestros deseos, los evocamos y sentimos con toda su fuerza, es posible, entonces, que sintamos un límite entendido como un condicionamiento religioso o cultural: los deseos han tenido muy mala fama en la historia en la comprensión de la vida cristiana, todavía nos resuena el «no desear». No podemos, es cierto, desconocer la ambigüedad del deseo, pues sabemos que el deseo nos abre múltiples posibilidades de conducirnos a Dios y a su obra en medio de los avatares de este mundo, pero también puede generar un estéril encierro del yo en sí mismo.
¿Por qué esta ambigüedad? ¿Dónde se origina la sospecha sobre los deseos? El mismo Jesús en los Evangelios sospecha de los deseos, puesnosdicequesoncomocizañaqueahogalapalabra2, destrozan el matrimonio3, brotan de lo peor del hombre, de lo peor del mundo, supadre es el diablo4; y en la expresión de la vida cristiana en el NT las referencias al deseo también nos dejan con mucha prevención. Los deseos mueven con mucha frecuencia una inclinación muy arraigada en el ser humano a hacerse centro, a confiar en sí, a amarse a sí mismo5; son expresión del pecado que domina en el corazón del hombre y fuerza impulsiva
2 Cfr. Mc 4, 19.
3 Cfr. Mt 5, 18.
4 Cfr. Jn 8, 44.
5 Cfr. Ef 2, 3; 4, 22.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Gerardo Villota Sañudo, S.I.
de lo que hay en él6; el que se deja arrastrar por ellos ya está bajo el poder del pecado7; esta fuerte corriente solo se puede contrarrestar con una vida orientada a Dios, abierta al Espíritu como factor determinante8. Este breve panorama nos puede llevar a afirmar que para Jesús y el NT, los deseos son con mucha frecuencia expresión de los peor que hay en el hombre, en apariencia satisfacen el alma humana y llevan a la frustración y al autoengaño, pero no podemos olvidar que esta es «una» dinámica del deseo; la «Otra» consiste en dejarse conducir por el Espíritu. Entonces los deseospuedenreforzarlaesclavituddelyo, opueden abrirse a un poder liberador.
Jesús es hombre deseoso del Reino, sueña con la nueva comunidad de hombres y mujeres que se saben hijos de Dios y que construyen la fraternidad
JESÚS ES UN HOMBRE DE DESEOS
Cuantas veces hemos contemplado la figura de Jesús lo descubrimos como un hombre apasionado. El corto tramo de la vida pública revela una actividad enorme, dice el Evangelio de Mateo en uno de sus típicos sumariosque...«Jesús recorríatodaslas ciudades, enseñando, proclamando, sanando…»9. Jesús es hombre deseoso del Reino, sueña con la nueva comunidad de hombres y mujeres que se saben hijos de Dios y que construyen la fraternidad. Jesús siempre está movido a incluir a todos los excluidos, en nombre del Deseo de Dios hecho deseo propio… Deseo de Dios y Deseo del Reino son inseparables para Jesús. Es el deseo entrañado desde el AT que contienen las promesas de Dios y que tan bellamente se han escrito en los salmos, en los profetas, en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Así, elhombre y la mujer bíblicos, Jesús y Maríade Nazaret(la del Magnificat, por ejemplo), son personajes llenos de grandes deseos en torno
6 Cfr. Gál 5, 16.
7 Cfr. Rom 6, 12.
8 Cfr. Ef 4, 22-23; Tit 2, 12.
9 Mt 9, 35.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Aprender a cultivar la interioridad a los cuales unifican su vida; podríamos decir que más que tener deseos, ellos están poseídos por un Deseo que les llena de alegría y les moviliza.
Esta perspectiva del Deseo se convierte para nosotros seguidores de Jesús en una clave de lectura de la Sagrada Escritura. Entremos en el deseo de Jesús, sintamos la alegría que lo atraviesa completamente, contemplemos por ejemplo la parábola del tesoro escondido10. Creo que no incurrimos en error si afirmamos que está narrando su propia experiencia interior: el Reino de Dios es tan sorprendente e inesperado, desencadena tal alegría, que el Deseo de poseerlo o de dejarse poseer por él hace que vendamos todo lo demás. ¿Cuál es el tesoro de Jesús, qué ha descubierto tan apasionante que le lleva a vender todo? ¿Qué fue lo que no descubrió el joven rico que, al contrario, quedo triste con todo lo que tenía?
UNA VIDA INTERIOR CENTRADA EN EL DESEO
Es muy posible que nuestra época no se caracterice especialmente por la Pasión y el Deseo, más bien al mundo de hoy lo envuelve una gran apatía. Basta contemplar la indiferencia en que los seres humanos hemos caído, poconos importa la situación de indignidadenque viven másde tres cuartas partes de la humanidad. Las catástrofes humanas que considerábamos inconcebibles hoy hacen parte de una rutinaria y desganada cotidianidad, pero esta apatía lleva consigo un olvido de la compasión y la incapacidad para el padecimiento. Sin duda a este mundo se le han olvidado los grandes Deseos y se desangra en la carencia de Pasión.
Si comprendiéramos nuestra fe cristiana como una gran Pasión por la Vida y el amor de Dios y de los hermanos, nuestra espiritualidad sería distinta. Es posible que nosotros mismos hayamos cultivado nuestra vida interior en prácticas cotidianas muy reglamentadas. No olvidemos que por muchos años la vivencia de la vida interior se fundamentó en la meditación de las reglas y, tal vez, fue un proceso de aprendizaje que se salió de la realidad y creo sus propios imaginarios un poco desencarnados.
10 Cfr. Mt 13, 44-45.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Gerardo Villota Sañudo, S.I.
Sin embargo, en nuestra tradición espiritual siempre ha estado presente lo que podríamos llamar una pedagogía del deseo. A partir de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio el Padre Rambla afirma:
Los Ejercicios recogen la experiencia de maduración del deseo en Ignacio y se convierten en una auténtica escuela o pedagogía del deseo. Pretende el método ignaciano despertar el deseo que muchas veces está adormecido en nuestro corazón: no crearlo, despertarlo. Porque ya está, puesto que Dios está presente en cada uno de nosotros11 .
Como hemos visto, la Sagrada Escritura nos habla permanentemente de los deseos de Jesús y del Padre. Y uno de los deseos básicos de ese Dios es darme sus deseos como forma de darse a sí mismo. San Pablo, en la carta a los Filipenses a continuación del profundo Himno Cristológico dice: «pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo, según su buena voluntad»12 . Dios pone en el corazón humano sus propios deseos, y según Dolores Aleixandre, una mujer conocida por sus estudios sobre la Escritura y los Ejercicios, «todo el proceso espiritual consiste en ir identificando los propios deseos con el deseo de Dios»13 .
Si creemos en esta vertiente de la espiritualidad, entonces debemos atender a los deseos de Dios, sentir y escuchar los deseos hondos de nuestra vida. Más allá de nuestros pequeños deseos, Dios nos está llamando a descubrir nuestro deseo más íntimo, más divino. Y ahí sentimos el deseo de hacer nuestro ese Deseo y emprender el movimiento. Queda en nuestras manos esta responsabilidad, pues si bien Dios lo ha puesto, sólo podemos apropiarlo desde nuestra libertad. Emprender esta fascinante búsqueda es lo que conocemos como discernimiento. El Espíritu del Señor nos mueve en ese deseo, pero habrá otras voces, otros deseos que siempre nos quieren enredar en las pequeñas apetencias. En ese descubrir el deseo de Dios, es fundamental descubrirnos a nosotros mismos como objeto de Su deseo, experiencia decisiva en el itinera-
11 JOSÉ MARÍA RAMBLA, S.J., Bondad y ambigüedad del deseo: Manresa Vol. 66, 259 (1994) 162.
12 Flp 2, 13.
13 DOLORES ALEIXANDRE, El deseo y el miedo. Reflexiones desde la Biblia y desde la espiritualidad ignaciana: Manresa Vol. 66, 259 (1994) 129.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Aprender a cultivar la interioridad rio de la vida interior entendida como la totalidad de la vida en seguimiento de Jesús. Sentirnos como el objeto del deseo de Dios, con nuestras limitaciones y pecados, en una dinámica que se nos hace incomprensible y desmedida, pero fundamental en la aceptación creyente de nosotros mismos y en la madurez humana y espiritual del hombre y mujer cristianos. Pues bien, si sentimos al origen de nuestra vocación cristiana el deseo que tiene Dios de nosotros, no de nuestras cualidades o habilidades, sino de nuestra persona, de ahí brotará un modo de ser cristiano que no se confunde con una actividad funcional en la vida de la Iglesia.
La voluntad de Dios no es una componenda racional o teórica, sino un deseo que brota de su Amor por la humanidad
La oración y el deseo forman una unidad: «Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Tu deseo continuo es tu voz, es decir, tu oración continua»14, dice San Agustín en su comentario a los Salmos. Podríamos decir que la oración consiste en hurgar el deseo de Dios en nuestras vidas y el deseo que Dios tiene con la humanidad, con la historia, con el mundo. Sentir que la voluntad de Dios no es una componenda racional o teórica, sino un deseo que brota de su Amor por la humanidad y que ese deseo me envuelve a mí también, entrar en contacto con un deseo de esas dimensiones que se va realizando en los deseos que mueve a decisiones y acciones concretas, una vida de oración así vivida siempre nos implicará existencialmente y nos llevará a transformar nuestra vida interior, muchas veces desapasionada y rutinaria. Sobre este punto insiste Dolores Aleixandre:
Aprender a orar equivale a aprender a desear:el «Padre nuestro»que resume las enseñanzas de Jesús sobre la oración es una pedagogía de los deseos y educa al discípulo a salir de la estrechez de los suyos para adentrarse en la pasión por el Nombre, el Reino y la Voluntad del Padre15 .
14 Palabras de San Agustín en su comentario a los salmos, salmo 37, 13 – 14 citado por AVELINO FERNÁNDEZ, S.J., Importancia e insuficiencia del deseo en la espiritualidad ignaciana: Manresa Vol. 66, 259 (1994) 134.
15 ALEIXANDRE, Op. cit., p. 125.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Gerardo Villota Sañudo, S.I.
Muchas veces nuestra oración de petición, tan cotidiana y sencilla no busca despertar a Dios para que se fije en nuestros dramas, evidentemente no, más bien esta petición lo que busca es ensanchar el deseo, de modo quenos dispongay nos ayude a recibir con mayor plenitud la gracia que pedimos. Pero esto significa que sabemos bien lo que pedimos en la clave de ese impresionante texto de Mateo: «Busquen el Reino de Dios y su Justicia y todo lo demás vendrá por añadidura»16 (Mt 6,33). Igualmente en la oración comunitaria del Salterio que, en general, hacemos cada día, o escuchamos en la liturgia, podríamos sentir cada salmo o cada Himno como una señal del deseo de Dios experimentado por el pueblo creyente y expresado en símbolos y figuras donde están contenidas las promesas de Dios y la verdadera felicidad de sus hijos e hijas.
Hasta aquí hemos visto la interioridad como el lugar de la experiencia del deseo, pero eso no significa que el deseo vive solamente ahí. Como dijimos al principio, nuestra humanidad no se comprende como una separación entre la interioridad y la exterioridad, somos una unidad y los deseos de Dios se manifiestan en nuestra interioridad. La realidad de la vida también nos ofrece los espacios para buscar y sentir el deseo de Dios sobre cada uno y sobre el mundo. Creo que en este momento de nuestra historia como colombianos nosotros sabemos lo que significa el deseo de la paz y de la justicia, no podríamos entender que el deseo de Dios sobre nosotros desconozca esta realidad de Violencia y de Pobreza que va alcanzando niveles estruendosos,noson lospobresylas víctimasdondeDiosdeseaseracogido y dignificado. La vida Cristiana, la Iglesia, nuestras comunidades parroquiales no pueden desvincular su misión y su identidad de las necesidades del mundo. Esto realmente rompe con una visión de nuestros deseos que se agotan en la estrecha frontera de la intimidad.
Igualmente el deseo cristiano necesita contextos vitales que favorezcan su desarrollo, pues puede verse muy constreñido por una cultura como la nuestra saturada de apatía y consumismo. Cultivar la interioridad, desde esta perspectiva del Deseo, requiere espacios donde el deseo cristiano sea compartido y valorado. Allí donde hablar de estos deseos cristianos sobre nosotros mismos y sobre el mundo tenga un lugar, donde el deseo de los otros estimule la propia búsqueda, entonces la comunidad cristiana se puede vivir como el espacio donde el deseo hecho vida nos enseña que nuestro propio deseo es realizable. Por el contrario, cuánto
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Aprender a cultivar la interioridad daño puede hacer una comunidad cristiana que ha devaluado esos deseos cristianos, comunidades donde se siente tan poco vigor o cansancio frente a sus realizaciones.
Vincular nuestras actividades
más cotidianas a los grandes deseos es, para mi, la manera más clara de cultivar la vida interior
Apasionarnos por la búsqueda de los deseos más hondos de nuestra vida, deseos que sentimos como el Deseo de Dios, fascinarnos en esa experiencia y tener mucho cuidado de no aplazarlo, sino más bien vincular nuestras actividades más cotidianas a los grandes deseos es, para mi, la manera más clara de cultivar la vida interior, en este camino la vida interior saldrá de un modelo cansado de prácticas y gestos rituales, y nos ayudará a comprender la vida interior como el lugar del contacto gozoso y apasionante con esos grandes deseos de Dios. Al mismo tiempo nuestra vida activa será el lugar de las realizaciones, pequeñas o grandes, pero que comienzan con la transformación de nosotros mismos.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 57-65
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
«Cómo manejar la Transferencia según el código del Reino de Dios»
Juan C. Villegas Hernández, S.J.*
entro de los aprendizajes vitales es relevante el aprender el manejo de la transferencia y la contra-trasferencia en las relaciones humanas, sean profesionales o interpersonales. Por ello quiero aportar estas notas prácticas a la luz del «magis» ignaciano.
TRANSFERENCIA Y CONTRA-TRANSFERENCIA
Si me quiebro un hueso del pie y estoy impedido para caminar, soy una víctima real y me encuentro -/+ porque he perdido mi autonomía; necesito de un médico (que sea de lo mejor) para que me «salve» de una situación en la cuál soy impotente. Entro en una «transferencia» de relación de víctima en la cuál pongo mi autonomía en las manos de un especialista cuyo oficio es ser héroe rescatador y quien se relaciona +/- con el paciente. Para éste, lo importante es que el médico sea especialista en fracturas no importa si se llame Pedro, Pablo, Lucía o Josefa. El médico dará las prescripciones pertinentes y si las sigo al pié de la letra, me curaré. Es el caso de una transferencia sana pues no hay cambio de posición: el médico no termina siendo la víctima enferma y el paciente el héroe rescatador del médico.
* Magister en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Magister en Teología de Woodstock College de New York. Magister en Psicología de Columbia University de New York. Miembro del Equipo CIRE.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
«Cómo manejar la Transferencia según el códifo del Reino de Dios»
Pero, si el médico empieza a seducir al paciente para satisfacer sus necesidades afectivas por demás ajenas a su profesión, está abusandodesuposicióncomomédico. Trataralosdemáscomocazadorasechando su presa ni es ético ni es saludable para ambos. Se llama «contra-transferencia». Está el profesional aprovechando la invalidez del otro para su beneficio personal como ser humano y no como médico. Se conoce también como «manipulación», en este caso de relación +/-.
Estos fenómenos de interrelación se presentan siempre entre un profesional y un paciente/a, entre un religioso/a y sus feligreses, entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre el guía espiritual y sus feligreses.
Cuando el mismo médico ortopedista llega a su casa y encuentra a su hijo Jorgito de 5 años llorando y éste le dice «papi, me pegaron en la escuela», el médico le dará la receta como a otro paciente: «eres un macho y los machos no lloran». Sicológicamente el niño buscaba un ser humano que lo consintiera y le pusiera atención. En cambio se siente frustrado y descalificado. Como el niño tiene necesidad de atención y el cariño de su papá sin importarle si es médico o talabartero, la próxima vez va a decirle «papi, me duele aquí» en vez de ponerse a llorar, maniobra que no le funcionó para lograr atención. Y su papá empieza a examinarlo y lo llevará quizá al hospital de tal manera que el niño aprende que si no juega a víctima –no real sino sicológica-, su papá no le pondrá cuidado. Aprendió a jugar a víctima mentalmente y buscará relacionarse -/+ con los demás, buscando cariño y comprensión (que le cojan pena). A la larga no asumirá responsabilidad por su existencia porque «pobrecito yo».
Este último caso será más tarde candidato a psicoterapia. Inconcientemente buscará que el terapista repita el mismo esquema de conducta que tuvo con su papá. El secreto del buen profesional es lograr relacionarse +/+ con él, no jugando el rol complementario de héroe rescatadorni tampoco de villano (ambos +/-). Elterapista, experto en el manejo de la transferencia buscará por todos los medios que el paciente recupere su autonomía e interdependencia, asumiendo responsabilidad por su pasado, su presente y su futuro. Si el terapista se deja manipular por el paciente, ambos se harán daño. El profesional por su frustración y el paciente porque resultó ser más astuto al manipular al terapista a jugar
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
el rol complementario a su estado psicológico de víctima -no real- que por definición busca siempre su complemento: un villano que le abuse o un héroe que le compadezca (pobrecito tu).
EL ESPIRITUAL NO ES TERAPEUTA
El criterio de discernimiento para ambos es el código del reino de Dios
El trabajo de los profesionales de ayuda en el área de espiritualidad no es el de un sicoterapeuta. Si es profesional en espiritualidad, preparará y dispondrá a la persona para que su transferencia sea con su fetiche de dios y descubra por propia experiencia a Dios, cuando deje de jugar a héroe, villano o víctima en su relación con El. Si por el contrario el espiritual permite hacer transferencia con el/ ella está jugando a psicoterapeuta, para lo cual no está preparado. La relación llegará a un estancamiento en el crecimiento espiritual y humano. De ahí la importancia de que el profesional que ayuda espiritualmente a otros sea experto en discernimiento de tal manera que sea capaz de hacer caer en cuenta al feligrés de que está en una transferencia saludable o no saludable con Dios. El criterio de discernimiento para ambos es el código del reino de Dios.
EL CÓDIGO DEL REINO DE DIOS
Las comparaciones bíblicas con el reino son varias. Una es la de la luz refiriéndose a una lámpara de aceite. Tan importante es la mecha como el aceite para que haya luz: relación +/+. Si la mecha se considera ser el Padre y la cera el Hijo, la luz es un símbolo bíblico favorito de la presencia del Espíritu Santo. La relación Pade=Hijo es +/+ puesto que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y Dios no puede relacionarse sino +/+ dentro y fuera de la Trinidad. El reino de Dios es la experiencia del Espíritu santo en la relación yo=tú cuando es análoga a la de la mecha y la cera, del Padre y el Hijo: +/+. Es la razón por la cuál el códigodel reinoesrelación+/+ tantoconDios comocon elprójimo. Quiere decir que se llega a una relación sin manipulación: sin jugar a héroes, villanos o víctimas. Dios no puede relacionarse de otra forma sino +/+ después de la inauguración del reino. Por eso en las escrituras judías sí
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
«Cómo manejar la Transferencia según el códifo del Reino de Dios»
hay narraciones que se pueden leer en clave +/- o -/+. No a partir de las escrituras cristianas por la venida del reino de Dios.
La comparación con la Vid es más cerca de la noción de Dios y su reino porque es la de un organismo, ajena a una organización con flujos deautoridades. El Viñador es el Padre, origen de todo y de todos; el tronco es Jesús y la vida de la Vid es el Espíritu Santo del cual participa cada parte de la rama. Esta participación de la misma vida de Dios en los humanos es en proporción a la relación mutua yo=tú en cuanto sea +/+: «amaos los unos a los otros como yo os he amado»1. No + ni – que a los demás, como Cristo quien nos amó igual que así mismo.
Pablo compara la experiencia del Espíritu Santo con otro organismo (no organización): el cuerpo humano. En la anatomía que conocía dice que Cristo es la cabeza pues «por la boca se nos da a beber del mismo Espíritu»2. Al expresar la relación Padre=Hijo afirma: «Dios (Padre) es cabeza de Cristo»3. Un poco complicado para la mentalidad moderna.
Con la anatomía moderna se puede pedagógicamente clarificar diciendo que el corazón sería la semejanza del Padre porque es quien envía (al Hijo y al Espíritu Santo). La palabra «enviar» es usada 131 veces en las escrituras cristianas, y siempre se utiliza como sinónimo de Dios Padre, utilizada 415 veces. Este envío no es dar órdenes como un jefe a su empleado sino como el corazón cuya función es bombear (enviar) la sangre que vivifica y renueva cada célula del cuerpo. Si el pulmón se considera ser semejanza del Hijo, la vida de dicho cuerpo es analogía con el Espíritu Santo. Si la relación entre corazón=pulmón no fuese +/+ la consecuencia sería la muerte de todo el cuerpo. Igualmente la relación entre el Padre y el Hijo es +/+. De aquí el código del reino: relaciones +/+ o muerte.
1 Jn 15, 11.
2 1 Cor 12, 13.
3 1 Cor 11.3.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
FUNCIÓN DE EL PROFESIONAL EN AYUDA ESPIRITUAL
La
función del espiritual es «preparar y disponer la persona» para que organice su vida según la voluntad universal de Dios
La función del espiritual es «preparar y disponer la persona»4 para que organice su vida según la voluntad universal de Dios que es amarse igual que al prójimo: relaciones +/+ según el reino, como corazón y pulmón. Una vezordenada, buscar y hallar lavoluntad de Dios en su servicio individual a la misión: en qué vida o estado llamaDiosacadaquienpara que ponga su persona al trabajo de hacer discípulos del reino. Dios no necesita sirvientes y porlotantonoselepuedeserviraÉlcomopersona. Es a su reino, restableciendo en la tierra relaciones +/+ como las del Padre y el Hijo; así en la tierra como en el cielo. Se entiende en éste contexto el llamamiento de Cristo: «Considerar que todos los que tuvieren juicio y razón, ofrescerán todas sus personas (sustantivo) al trabajo (adjetivo)». ¿El trabajo?: «Vayan, pues, a las gentes detodas las naciones y háganlas mis discípulos (de su reino)»5. Relaciones +/+ entre todos los humanos como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre.
Análogamente a la relación +/+ entre corazón y pulmón, el Padre y el Hijo, el reino de Dios viene y el Espíritu Santo hace cuna y hábitat en la tierra únicamente en la relación +/+ entre tú y yo. No es el trabajo de las personas sino las personas al trabajo de restablecer relaciones +/+. De ahí el carisma de los Jesuitas de «Ayudar a la salvación (participación en el reino) y perfección (magis según el código +/+) de los próximos»6 .
ESPIRITUALIDAD TERAPÉUTICA
Por consiguiente, si la transferencia que hace el feligrés con Dios es +/+ y lo logra, por sí mismo el proceso tiene un valor terapéutico tal, que se utilizan los ejercicios Ignacianos adaptados a adictos a opiácidos y
4 Cfr. Ejercicios Espirituales 1.
5 Mt 28, 19; Heb 1, 8.
6 Cfr. Constituciones 3.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
«Cómo manejar la Transferencia según el códifo del Reino de Dios»
concluyen: «son la mejor terapia». Y lo son porque el sustituto del terapista ha sido Dios mismo con quien establecen la transferencia +/+. Si quien guía espiritualmente juega a terapista, se mete en un campo fuera de su competencia y hará mucho daño pues termina haciendo que el otro sustituya su fetiche de Dios por el del guía espiritual.
LA TRAMPA DEL «ACOMPAÑAMIENTO»
En este contexto la palabra «acompañamiento espiritual» puede ser una trampa. El diccionario define acompañar como «estar e ir en compañía de otra u otras personas». Implica que una persona está simultáneamente haciendo con la otra la misma actividad, como cuando voy con un amigo de paseo; voy acompañado y tengo la vivencia de que no estoy solo. En el acompañamiento espiritual no se hace el mismo camino con otro. Es una contra-transferencia de parte de quien supuestamente ayuda. Satisface su necesidad de sentirse útil pero no lleva al encuentro de la criatura con el creador: «De manera que el que los da (los ejercicios) no se decante ni se incline a una parte u otra; mas estando en medio como un peso, deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su creador y Señor»7 .
En el acompañamiento espiritual no se hace el mismo camino con otro. Es una contratransferencia de parte de quien supuestamente ayuda
El término Ignaciano de «quien da» (los ejercicios) y «quien los recibe» está cauterizando radicalmente el concepto de transferencia en la guía espiritual. Y la atención de quien los da es «mucho le debe interrogar cerca de los ejercicios, si los hace, a sus tiempos destinados, y cómo»8. Fuera de los ejercicios las personas que ayudan espiritualmente tienen por oficio cotejar si la relación del feligrés es +/+ o todavía no sigue con su fetiche.
7 Ejercicios Espirituales 15.
8 Ibid., 6.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
En ninguna parte sugiere Ignacio el rumbo que la persona debe tomar pues «no hay mayor error que querer llevar a todos por el mismo camino». En cambio precisa que el papel de quien da los ejercicios es precisa que el de asegurarse que «si el principio, el medio y el fin es todo bueno, señal es de buen ángel (el del reino)»9 .
El concepto de bien según el código del reino es amarse a sí mismo igual que al prójimo: relaciones +/+. Por consiguiente, si el espiritual ve que el feligrés no está +/+ con Dios y +/+ con los prójimos, es signo obvio de tentación y su función es la de enseñarle a manejar las coordenadas del reino a través de los prototipos que enseñan las reglas del discernimiento según Ignacio. El código +/+ es la brújula que va indicando certeramente si una persona va en las coordenadas del reino o no; del encuentro con Dios o la perpetuación de su fetiche de El. Ese es el papel del guía espiritual. Hacia donde dirige Dios a una persona es problema exclusivo del Espíritu Santo.
LA GUÍA ESPIRITUAL
Si lapalabra «acompañamiento espiritual»implicaunacontra-transferencia, la palabra «guía» puede dar mejor en el clavo. Si voy a una agencia de turismo y digo a donde quiero ir, el guía me va dando las indicaciones y pasajes para que yo llegue por mi cuenta. Quien me vende el pasaje no me acompaña. Por eso se llaman también guías de turismo. No se confunda el término con los guías de excursiones turísticas donde el guía ciertamente acompaña los turistas, haciendo y caminando junto con ellos. Este es el falso concepto de «acompañamiento espiritual».
EL SCRIPT
Desde niños aprendimos una especie de libreto para sobrevivir los conflictos que tuvimos. Se calcula que para los 8 años una persona ya ha hecho decisiones que la llevan a conductas repetitivas como quien actúa en el teatro según un libreto predeterminado. Se conoce en psicología como el «script». La persona sigue perpetuando el papel de héroe, villano o
9 Ibid., 333.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
«Cómo manejar la Transferencia según el códifo del Reino de Dios»
El script
es la actuación inconsciente de reproducir relaciones no sanas de la infancia con personajes sustitutos en el presente
víctima según sea suprogramación aprendida en su niñez como manera de sobrevivir; sigue actuando en el teatro de la vida su script. En Psicoterapia y aún en el rol de profesor, la salud de las relaciones depende de que la persona salga del impasse de jugar estos 3 papeles complementarios. No es educativo jugarlos porque perpetúan el script ajeno a la relación +/+ según el reino en las relaciones inter-personales. Es raro encontrar personas que están +/+; son aquéllas a las cuales sus padres y educadores les enseñaron de palabra y de testimonio que eran bienvenidos a este mundo. El script es muy valioso para descubrir la profesión en la cual la persona podrá realizarse más plenamente. De hecho, todas las carreras están divididas en profesiones de villano (fiscal, policía); de héroe (todas las profesiones de «ayuda» o de víctima (la telefonista encargada de recibir quejas de clientes). Una persona con el síndrome de Blanca Nieves por ejemplo (héroe) va a tratar a todo elmundo+/- y será una gran educadora, administradora, trabajadora social: como cuidando «enanitos». El conflicto se despierta cuando aplica el mismo script a sus relaciones interpersonales como ser humano (no como profesional). No entiende que ni su marido ni Dios son «enanitos» con quienes perpetuará una relación +/que terminará en desastre matrimonial y/o con Dios. En su relación con Dios va a sentirse que vale mientras se sienta útil ya que su valor como persona delante de El vale tanto cuanto le tenga lástima al otro (+/-). Se va a sentir el/ella gran héroe salvador/a beneficiándose de la miseria de quien juega a víctima (real o ficticia). Incansablemente buscarán a quien hacerles de mamá/papá dándoles pescado. Así perpetúan la dependencia de sus víctimas en vez de enseñarles a pescar y alimentarlos así por el resto de sus días recuperando su propia autonomía.
El script es la actuación inconsciente de reproducir relaciones no sanas de la infancia con personajes sustitutos en el presente. Es buscar con quién expresar el amor/odio que se experimentó perpetuando el rol de héroe, villano o víctima segúnel caso. Así la personase anquilosa en un pasado buscando saldar deudas de experiencias traumáticas, emotivas y
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
que permanecen inconclusas hasta renunciar a la autonomía en interdependencia: relaciones +/+.
Sea en la relación con el terapeuta, el educador o con Dios se reactúan las frustraciones y fantasías inconclusas de la niñez.
La diferencia entre el terapeuta y el educador con el espiritual es que, mientras aquél sirve de almohada para la transferencia, éste monitorea para que la transferencia sea con Dios. El discernimiento es la herramienta del espiritual como la psicología es la del terapeuta.
Signos de contra transferencia son: excesivo amor y apego, cariño y aceptación por el paciente o feligrés
DESPERTADORES DE LA TRANSFERENCIA
Son gestos y expresiones que recuerdan los progenitores o figuras significativas de la infancia como también el sexo.
En alguna ocasión alguien me dijo: «te pareces muchísimoami padre». Ylerespondí: «¡espero que no haya sido un canalla!». Ycon eso se eliminó la transferencia. Aceptar ser como el padre es caer en la trampa.
El tener que vivir juntos es otra causa de transferencia, muy típico de los campos de refugiados, el ejército y la vida religiosa (entre compañeros/as).
Signos de contra transferencia son: excesivo amor y apego, cariño y aceptación por el paciente o feligrés. La regla infalible de saber que se están satisfaciendo necesidades personales es el profesional que hace por alguien lo que no haría por absolutamente todo el mundo por igual. Así como cualquiera sospecha del médico que no hace visitas a sus pacientes que de un momento a otro empiece a visitar a uno/a en particular (una o dos veces diarias), el espiritual o educador que se encuentra preocupado y demasiado solícito por alguien en particular, haciendo algo más por él/ella que por los demás, está en contra-transferencia. El profe-
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
«Cómo manejar la Transferencia según el códifo del Reino de Dios»
sor que trabaja horas extras y todos admiran por su dedicación es porque tiene sus preferidos en quienes satisface sus necesidades personales, justificadas por miles de razones.
En los grupos religiosos son típicos los superiores que tienen sus preferidos a quienes los demás llamábamos «los doce apóstoles». De ellos ninguno perseveró en la vida religiosa. Su experiencia de Dios era la transferencia con el fetiche de dios del superior quien, como no continuó con ellos el siguiente período de formación, se dieron cuenta de que no había ningún «llamado» del Señor a servir a su reino. Fue una transferencia a la figura paterna del superior o formador en vez de relación sana con Dios.
En el lenguaje conversacional son signos de contra-transferencia frases como «dime», «cuéntame» en vez de«qué quieres tú hablar»; «mijo/a»o «mijito/a» en vez de usar su nombre; «háblame como si fuese Dios» en vez de«me dalaimpresión deque me estásconfundiendo conunafiguraparental».
Si se mantiene la perspectiva de que la transferencia es del feligrés con Dios, el papel del espiritual es equipar de discernimiento y no admitir ser sustituto en nada de lo que corresponde a Dios en vez de un fetiche de El a través de quien guía. La culpa malsana es problema de Dios y la criatura, no del guía. Así además evita el espiritual ser objeto de transferencia sexual reprimida y malsana.
Siempre que las necesidades personales del espiritual, el profesional de ayuda, el profeso/ra se satisfagan personalmente con quienes trabajan, signo es de contra-transferencia malsana. Necesidades legítimas se entiende ser el hambre de afecto, aceptación, expresión sexual, la búsqueda de compañía, el reconocimiento y prestigio profesional (alardeando de sus conocimientos), la búsqueda de seguridad (por exceso de alabanzas para que no lo/la deje solo/a), de sentirse útil (prolongando entrevistas), de enseñar (moralizando sentimientos), de resolver problemas íntimos (cambiando los papeles), de sexo (creo en Dios Padre y terminan con la resurrección de la carne), de imponer el propio fetiche de dios (en sustitución de el del feligrés); de posiciones políticas y socio-históricas (para ver si logra adeptos a la propia causa). Estos profesionales de ayuda se les conoce vulgarmente «chupasangre».
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
Juan C. Villegas Hernández, S.I.
Todo espiritual como todo profesional tiene necesidades personales que no se pueden satisfacer en su profesión. Estas necesidades algunas veces nacen de su propio script o de necesidades legítimas que no pueden ser satisfechas con las personas de quienes es «maestro». Cuando se satisfacen necesidades ilegítimas en una contra-transferencia, el daño mutuo puede ser catastrófico para ambos.
INHIBICIÓN VS REPRESIÓN
No en balde los sacerdotes, religiosos y educadores tienen un largo proceso de formación y los maestros una larga gestación educativa. Es para que adquieran un conocimiento personal tan maduro que no hagan daño ni deteriore a los demás, bien sea por ignorancia, bien por mala voluntad cuando los demás no responden a sus injustas demandas de su propia contra-transfeencia.
Un espiritual o maestro que no tenga espacios afectivos que satisfagan sus necesidades legítimas, está destruyendo con la izquierda lo que siembra la derecha. De ahí la importancia de ser entrenado para el papel profesional de ser guía espiritual o educativo. Se darán cuenta que están en contra-transferencia porque no está relacionándose igual (+/+) con los demás. Cuando se presenta la contra-transferencia, lo sano es inhibirla; «lo que hago está mal hecho» (como hizo Pedro al traicionar a Jesús) en vez de «reprimirlo» (¿en qué quedó mi propia imagen...?), como lo Hizo Judas.
No actuar la contra-transferencia en beneficio de no hacer daño al otro es característica principal del verdadero sentido del código +/+ del reino. Eso implica abstinencia, inhibición y decisión madura de no hacerdañoa otros. «Y LUEGO, REFLECTIR PARA SACAR ALGÚN PROVECHO»
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 66-76
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
Luis Fernando Granados Ospina, S.I.*
Los cambios cada vez más acelerados y vertiginosos que están ocurriendo en todo el mundo nos impiden mantenernos estáticos; por lo tanto, necesitamos nuevas formas personales y comunitarias para afrontarlos creativamente. Urge tener la habilidad para aprender a aprender y la suficiente fortaleza para desaprender lo que ya ha cumplido su función, o perturba nuestro crecimiento.
Por ejemplo: cada diez años se duplica la información y los conocimientos generados por la humanidad; al tiempo que cada diez años se vuelve obsoleta una cuarta parte de la información existente. Esto significa que rápidamente se está acumulando información que no podemos conocer, entender, ni asimilar, a la vez que gran parte de los conocimientos en los que nos basamos para actuar y resolver problemas, ya están renovados, en algunos casos revaluados o caducos.
El mundo tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando en la forma en que pensábamos cuando los creamos.
Albert Einstein
* Profesor de la Facultad de Educación. Director de la Especialización en Pedagogía Ignaciana de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Director de Ejercicios Espirituales.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
Actualmente la vida promedio de las empresas productivas en el mundo es de treinta años, e irá decreciendo conforme avance el siglo. Nacerán y morirán vertiginosamente las organizaciones. En el siglo XX y ahora en el XXI, el sistema educativo se ha venido adaptando y mejorando para ser útil a una economía industrial científico–técnica y a las nuevas exigencias de un mundo que ya no quiere ser moderno sino «pos-moderno». La era industrial ha dado paso ya a la «era del servicio», donde las necesidades, los clientes (usuarios – beneficiarios) y los mercados (de productos y servicios) cambian a un ritmo impredecible. La economía se ha transformado mucho, no obstante, nuestros sistemas educativos y administrativos no se han modificado ni un 25%. Por tal, razón uno de los grandes retos del siglo XXI es lograr una educación que nos enseñe a aprender y nos equipe con la herramienta suficientes para el desaprender en este mundo cambiante que exige una mente flexible, creativa y proactiva.
Ahora bien, existe una importante paradoja en esta época de la información y la informática: hay tanta información que ahoga prácticamente a todos; sin embargo, parece que cada día estamos menos preparados e informados. La educación que se nos ha impartido ha estado basada en la aptitud para recordar y repetir información, por tanto, es una educación que no ha desarrollado las competencias necesarias para desenvolvernos efectivamente en el mundo actual, desde la apropiación de verdaderos aprendizajes, con la conciencia de una mente ágil, flexible y conciente de la necesidad de desaprender. Es necesario pues, repensar la educación desde sus fundamentos en todos los ámbitos donde acontecen los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En tiempos de cambio, quienes están dispuestos a aprender heredarán la tierra, mientras que los que creen que ya saben se encontrarán hermosamente equipados para enfrentarse a un mundo que dejó de existir.
Eric Höffer
Las personas, los núcleos familiares, comunitarios, sociales y las empresas, escenarios de los procesos educativos, necesitan dominar la habilidadpara aprender a aprender,y lacapacidadpara desaprender cuando sea necesario. Como ciudadanos de un «nuevo mundo» estamos lla-
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender mados a ser individuos y organizaciones que aprenden inteligentemente. Organismos capaces de aprender cada día nuevas formas de ser y hacer más competitivos, que nos aseguren permanencia digna no solo en la vida económica y social, sino en nuestras relaciones de convivencia, que nos permitan vivir juntos en equidad y justicia, en una aldea global pluriétnica y pluricultural, con acelerados cambios y transformaciones a todos los niveles.
Se nos enseña muchas cosas, pero no se nos enseña a aprender a aprender
Un paso fundamental es pues, saber aprender a conocer la formaen que cada ser humano, cada grupo y equipoorganizado aprende. Tomar conciencia de cuales son las tendencias y factores que inhiben el aprendizaje y cuales son las tendencias y factores que lo facilitan. Aprender a aprender significa obtener, adaptar y utilizar saberes y procedimientos (métodos – protocolos) que otras personas, grupos y organizaciones emplean con éxito para aprender, hacer bien las cosas y obtener resultados de calidad, implica una actitud humilde para aprender de los otros sus conocimientos y experiencias significativas.
El aprendizaje no es sólo una manera de incrementar nuestras competencias, nuestra capacidad de acción. Es también una acción en sí misma, que requiere de competencias propias. Hasta ahora, el énfasis estaba puesto en las acciones que se aprendían, pero escasamente en las acciones que aseguran aprendizajes eficaces. Se nos enseña muchas cosas, pero no se nos enseña a aprender a aprender.
Rafael Echeverría
Aprender a aprender significa también e implica la actitud de desaprender, esto es, la habilidad para «soltar» nuestros modelos mentales, actitudes, comportamientos, maneras de ser y hacer, usados a través de años, y que en ocasiones pueden convertirse en formas obsesivas, caducas e impertinentes de pensar, hacer las cosas o relacionarnos. Este proceso no es nada fácil pues tiende a desinstalar al sujeto, y a cuestionar los núcleos estructurantes de sus seguridades adquiridas. Miremos algunas dificultades con que se encuentra el desaprender humano.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
¿POR QUÉ ES DIFÍCIL DESAPRENDER?
Porque tenemos creencias muy arraigadas que nos dan seguridad, al cuestionar estas seguridades sentimos miedo al error, al poder equivocarnos y al fracaso.
La persona no quiere salir de sus seguridades, no tiene un deseo o un querer real de atreverse a vivir en la «intemperie».
Por el egoísmo que nos encierra en nosotros mismo, en nuestras posiciones, creencias, mentalidades y maneras de proceder.
Por no tener fuerza de voluntad para afrontar el riesgo y el reto que nos plantea el desaprender.
Por temor a romper esquemas mentales o de vida ya adquiridos y que nos ofrecen cierta estabilidad.
Por miedo al cambio.
Porque se acostumbra uno a la situación, nos acomodamos a ella, estableciendo pactos de dependencia.
Por no existir interiorización, o real conciencia de la necesidad vital del cambio, creyendo que no hay necesidad de cambiar. «Si siempre lo hemos hecho así, y nos ha ido bien, para qué cambiar»
Por la influencia de las culturas del consumo que nos alienan, haciéndonos vivir realidades aparentes.
Por temor a ser criticado.
Por conocimiento errado de lo externo. Se mira solo a si mismo viviendo en su mundo (bola de cristal). Vive ajeno a la realidad y a dejarse cuestionar por las preguntas que la realidad le plantean.
Por física pereza para asumir el cambio. Comodidad y falta de carácter. Fuerza de voluntad.
Bajaautoestima. Nosevalora,nosetieneconfianzaal noaceptarse a sí mismo y no acepta a los demás. No se cree capaz y prefiere vivir en la mediocridad o en la ambigüedad.
El desaprender implica un morir a si mismo, y eso es doloroso.
Se esta demasiado aferrado a su manera de pensar y ver las cosas. Se tiende a la inflexibilidad, al vivir del pasado, vía un tradicionalismo enfermizo: «todo tiempo pasado fue mejor». «Nada hay ya nuevo bajo el sol». Por nuestra terquedad y cerrazón, por nuestra resistencia al cambio.
Estamos acomodados a lo fácil, así esté mal, me acomodo, me instalo.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
Debo pasar por una experiencia de «desintoxicación», purificación, y eso es duro.
Por los estereotipos mentales y nuestra formación de infancia que muchas veces dejan heridas profundas que nos dificultan en gran medida cambiar una situación que se ha configurado estructurante en nuestra personalidad (el descubrimiento de una realidadafectiva,uncomplejodepersonalidad,unaidentidadsexual difícil de aceptar…).
Hay cosas que nos tocan íntimamente y nos cuesta dejar. Por resistencia al cambio auténtico y la conversión verdadera del corazón.
Por los esquemas mentales que poseemos. Las visiones ideológicas y las posiciones políticas.
Se hace necesario hacer el duelo, y todo duelo es doloroso.
Para construir hay que destruir (de-construir - desaprender) y eso también cuesta.
Es muy difícil decir adiós. Nos cuesta horrores despedirnos.
¿ENTONCES QUÉ ES DESAPRENDER?
Desaprender es iniciar el camino hacia nosotros mismos, hacia el riesgo de vivir auténticamente
Desaprender es adentrarse en un proceso de sustitución del aprendizaje hecho desde experiencias cognitivas, afectivas o vitales, ahora ya inservibles o caducas, a dimensiones personales ajustadas a la nueva, y más adecuada percepción de la realidad. Desaprender es una decisióndenuestralibertadmodestayreal. Desaprender es iniciar el camino hacia nosotros mismos, hacia el riesgo de vivir auténticamente. Exige interrogarse y hacerse preguntas abiertas. Precisa la sabiduría de dudar y de saber escucharse y escuchar. De ser y parecer sanamente inseguros y de no buscar consistencias perennes donde no las hay ni las puede haber.
Desaprender supone no el cambio por el cambio, sino el cambio por el maduro intercambio con la realidad de dentro y de fuera de nuestra persona. Conlleva un dialogo serio, escuchador, analítico que pondere, reflexione, sienta y consienta. Supone un aprendizaje continuo, una
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
«formación permanente» a la que se resistirá el carácter dogmático…o el miedo deperder poder. La flexibilidad versus el dogmatismo… «Examinad todo, quedaros con lo bueno».
Ser libre para desaprender no es ejercicio de adolescente rebeldía, u oposición contra la dependencia, es sabiduría, bloqueada frecuentemente por el miedo a la libertad y, por qué no decirlo, por el temor a los «castigos» que el poder institucional prodiga a los profetas del cambio que, coherentes con su conciencia, ven las cosas de distinta manera, sustituyendo sumisos aprendizajes antiguos, por adecuaciones a la realidad más hondas,humanizantes,científicasyporsupuesto,máslibresyliberadoras. Es necesario aprender a desaprender, si queremos adaptarnos, evolucionar, crecer y abrirnos adecuadamente a la realidad.
Desaprender equivale a darnos capacidad de maniobra en el horizonte dimensionador que nos provoca y convoca. ¿Qué he aprendido hoy? Buena pregunta que implica esta otra: ¿He sido valiente, capaz y lúcido para desaprender en el contacto sano con mi propia experiencia, y, en diálogo abierto con la realidad y su horizonte provocativo, utópico y, a la vez dimensionador de nuestros conocimientos en la construcción humana de la historia y de esa misma realidad?
NUEVA CULTURA, NUEVAS COMPETENCIAS, NUEVOS APRENDIZAJES
Aprender a desaprender para poder aprender bien
En la sociedad del conocimiento en la que estamos implicados, dos nuevos paradigmas se imponen: el aprendizaje permanente que implica el desaprender y el aprender a aprender, desde una cultura digital de las nuevas tecnologías de la información.
La revolución industrial de principios de siglo XX demandó y formó a las personas para «hacer». A finales de los años 60 aparece la sociedad de la información que requiere estructuras organizativas más flexibles y abiertas; la personaha de«saber pensar y aprender». Enlos años90surge la tercera gran revolución, la sociedad del conocimiento que demanda de
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender lapersona«aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a generar nuevo conocimiento». Hoy no solo es necesario aprender a conocer, desaprender, a hacer, sino que urge «aprender a vivir juntos, aprendiendo a ser en medio de un mundo globalizado».
Las competencias del humano aprender, suponen cultivar cualidades para adquirir, por ejemplo, la posibilidad de establecer y mantener relaciones confiables y eficaces entre las personas, los grupos nucleares y las organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Ser competente es algo más que adquirir una habilidad; es moverse con suficiencia en el dominio de saberes, procesos y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia, de la intersubjetividad y de otras formas de aprendizaje.
Cuando hablamosde competenciasnos referimosa unconocimiento asimilado desde la experiencia o un saber hacer en contextos de múltiple significación, donde ese saber se hace transferible, generando nuevos saberes o transformaciones, especialmente en realidades conflictivas. La competencia es una capacidad general fundada sobre los conocimientos, los valores, las disposiciones duraderas, la capacidad de percibir, pensar y evaluar. La persona competente es capaz de establecer relaciones entre un conocimiento y una situación, es capaz de descubrir el procesamiento (conocimiento y acción unidos) que mejor conviene a un problema, una situación o una relación. Los matices que hallamos en las competencias son: capacidad, aptitud, destreza, cualificación, dominio, saber hacer en contexto, transferencia del conocimiento a otras experiencias o escenarios y actitud para relacionarse bien particularmente cuando se entra en contradicción con el otro.
Aprender a vivir juntos, aprendiendo a ser en medio de un mundo globalizado
Si bien la adquisición de una competencia reposa en la experiencia y exige la implicación total de la persona, también precisa que los aprendizajes sean significativos e intencionados, sirvan para motivar y puedan ser aplicados después a otros contextos o escenarios de la vida. La experiencia de aprendizaje significativo debe constituir una vivencia
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
para los sujetos de aprendizaje. En este sentido, debemos ser prácticos, reflexivos, adentrándonos en un incesante análisis de nuestros procesos del aprender y del desaprender.
La actual sociedad de la información (SI), caracterizada por el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural, conlleva una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, el uso de nuevas máquinas e instrumentos y la implantación de nuevos valores y normas de comportamiento.
No obstante, la potencia que ha adquirido la información se toma o se ha tomado a veces como equivalente a saber o conocimiento. Sin embargo, hay muchas diferencias entre los dos conceptos. La mente humana, se puede concebir limitadamente, como una máquina capaz de adquirir y manipular información, de forma que pensar se va a limitar a procesar información. A pesar de que el conocimiento se basa en la información, ésta por sí sola no genera conocimiento.
La promesa que, insistentemente se nos hace de acceso global y factible a grandes volúmenes de información desde las nuevas tecnologías, no va a ser garantía de mayor conocimiento, ni de mayor educación, ni mucho menos de verdadero aprendizaje. Para que esta información se convierta en conocimiento, es necesaria la puesta en marcha, desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias.
En primer lugar, tendremos que discriminar aquella información relevante para nuestro interés. Tras haber seleccionado la información, debemos analizarla desde una postura reflexiva, intentando profundizar en cada uno de los elementos, deconstruyendo el mensaje, para coconstruirlo desde nuestra propia realidad. Es decir, en el proceso de deconstrucción vamos a desmontar, comprender, entender las variables, partes, objetivos, elementos, axiomas del mensaje. La deconstrucción es un proceso individual y/o colectivo de búsqueda de nuevos significados y de sentidos innovadores.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
El desaprendizaje o deconstrucción es un proceso de inversión de los horizontes de significado que cada sujeto ha sedimentado, en ocasiones, de forma acrítica durante su trayectoria formativa y profesional. Implica examinar críticamente el marco conceptual que estructura nuestra percepción de la realidad y nuestro modo de interpretar el mundo. Desaprender es ejercitar la sospecha sobre aquello que se nos muestra como «aparentemente lógico», «verdadero y coherente». Para ello, es necesario que nos interroguemos acerca de las fuerzas que determinan los límites de lo que nosotros podemos sentir, pensar, saber y conocer. Se trata de suspender la evidencia de nuestros modos habituales de pensar y hacer. El desaprendizaje nos invita a detenernos, girar la mirada y tomar nuestro pensamiento como objeto de análisis, ver desde otro plano, romper con la mirada binaria y disyuntiva del mundo que impide constituir comunidades de sentido que negocien con la heterogeneidad de lógicas y saberes. Supone mirar la realidad desde su complejidad ontológica sin simplificarla, esto es, desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinar.
Desaprender es ejercitar la sospecha sobre aquello que se nos muestra como «aparentemente lógico», «verdadero y coherente»
Uno de los puntos remarcables del enfoque del desaprendizaje es que la ruptura de la mirada única implica la necesidad del tránsito del «paradigma de la simplicidad» al de la «complejidad»1. El paradigma de la simplicidad separa lo que está unido (disyunción) y une lo que es diverso (reducción). Ve lo uno y lo múltiple pero no puede ver que lo uno puede ser al mismo tiempo múltiple. Se trata de empezar a asumir que la complejidad no es un problema actual derivado del desarrollo científico, antes al contrario, ella reside en la cotidianidad, en donde, paradójicamente, parece estar ausente. La vida cotidiana muestra que cada uno juega varios roles sociales y que cada ser tiene una multiplicidad de identidades y personalidades en sí mismo, un mundo de sueños y fantasmas que acompañan su vida.
1 MORIN EDGAR, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa. (Edición original, 1990); 1995.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
En el proceso de coconstrucción realizamos el procedimiento inverso. A partir de variables, axiomas, elementos, etc., volvemos a componer el mensaje, desde nuestra realidad personal, social, histórica, cultural y vital. Se trata de un proceso de re-significación constructora que nos permite nacer de nuevo con un sentir, un pensar y un hacer integrados y coherentes.
APRENDIZAJES VITALES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Reconociendo el camino del desaprender como deconstrucción –construcción, finalicemos esta reflexión estableciendo un diálogo productivo entre la sociedad del conocimiento, escenario de nuestros aprenderes y desaprenderes, con las habilidades necesarias para afrontar con éxito las nuevas realidades de este mundo complejo.
La «sociedad de la información», modelada por el avance científico y la voluntad de globalización económica y cultural, tiene entre sus principales rasgos una extraordinaria penetración en todos sus ámbitos de los medios de comunicación de masas, la informática y las redes de comunicación. En ella la información, cada vez más audiovisual, multimedia e hipertextual, se almacena, procesa y transporta sobre todo en formato digital, con ayuda de las TIC.
En la sociedad de la información, también llamada Sociedad del Conocimiento por la importancia creciente de éste en todas las actividades humanas y como cuarto factor de producción, la formación continua y la gestión del conocimiento (renovación de los saberes de las personas, conversión de los saberes en conocimiento explícito y funcional, aplicación eficiente, compartición y conservación del conocimiento que van generando las personas y las organizaciones...) pasan a tener un papel capital para la competitividad en el mercado y el progreso económico y cultural de la sociedad, constituyendo una garantía para el futuro de las personas.
En este nuevo contexto y para afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva «economía global», los ciudadanos nos vemos obligados a
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender adquirir unas nuevas competencias personales, sociales y profesionales que, aunque en gran medida siempre han sido necesarias, hoy en día resultan imprescindibles. Las sintetizamos en el siguiente esquema:

¿QUÉ NECESITAMOS APRENDER?
Siguiendo los aportes del esquema anterior, podemos presentar con más detalle estas habilidades clasificadas a partir de los cuatro ámbitos que señala Jacques Delors en su informe «La educación encierra un tesoro» (1996). Informe presentado por encargo de la UNESCO, y que se ha constituido en un paradigma de los retos de la educación para el siglo XXI:
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
Aprender a ser, desarrollar la personalidad para actuar con una cada vez mayor capacidad de autonomía, de juicioy de responsabilidadpersonal.
Aprender a saber, conocer, compaginar una cultura amplia con la posibilidad de estudiar a fondo algunas materias; y aprender a aprender para poder seguir este proceso a lo largo de toda la vida.
Aprender a hacer, de manera que se puedan afrontar las diversas (y muchas veces imprevisibles) situaciones que se presenten.
Aprender a convivir, a vivir juntos, conociendo y comprendiendo mejor a los demás, al mundo y a las interdependencias que se producen a todos los niveles. También es necesario saber trabajar en equipo.
NUEVAS HABILIDADES NECESARIAS PARA TODOS LOS CIUDADANOS
SER
- Autoconocimiento y capacidad de autocrítica. Buscar el equilibrio, cultivar la interioridad desde una auténtica espiritualidad del servicio y la generosidad.
- Autoestima. Aprender a ser feliz, aceptarse en sus fortalezas y debilidades.
- Adaptación a las circunstancias cambiantes, a nuevos entornos. Disposición a aprender y desaprender. Aceptar los hechos como una forma de autorrealización, vivir con humor trascendente y actitud positiva.
- Control emotivo y del estrés. Inteligencia emocional. Liberación de afecciones. Ordenar el deseo y la pasión.
- Curiosidad, imaginación. Actitud curiosa, observadora y crítica ante lo que nos rodea... Formularse preguntas, investigar. Gusto por aprender.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
SABER
HACER
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
- Capacidad abstracción, de razonamiento y reflexión. Interpretar y valorar con pensamiento abierto lógico y crítico. Analizar datos, confrontar, argumentar.
-Actitud optimista y proactiva. Creatividad.
- Autenticidad, sinceridad, honestidad, transparencia.
- Responsabilidad y flexibilidad en las actuaciones.
- La Cultura: conocimientos, visiones del mundo y de los fundamentos de la ciencia, ideas, instrumentos, formas de comunicación, normas, valores... Estar inmersoen larealidaddelmomento, y estar permanentemente en un proceso de formación.
- Informarse: observar, leer, buscar información relevante para hacer juicios multidisciplinares, analizar, combinar el conocimiento de varias disciplinas para adquirir una mayor capacidad de comprensión.
- Construir conocimiento.
- Autoaprendizaje (aprender a aprender). Técnicas de estudio. Reflexión, autoevaluación. Aprendizaje a partir de los errores. Formación permanente.
- Idiomas y dominio de los nuevos códigos en los que se presenta la información.
- Iniciativa en la toma de decisiones, anticipación a los hechos.
- Perseverancia y atención continuada, persistir en las actividades pese a las dificultades.
- Razonamiento crítico y pensamiento sistémico superando la imagen de una realidad compartimentada.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
- Actitud creativa, imaginación, que es una manera de percibir el medio y una manera original de realizar las tareas cotidianas, aportar nuevas ideas.
Motivación y estar dispuesto a asumir riesgos y afrontar fracasos o frustraciones.
- Análisis de situaciones complejas, resolver problemas. Identificar problemas, analizarlosy actuar para solucionarlos: planificar, organizar, aplicar, evaluar. Discriminar entre lo importante y lo secundario.
- Experimentar, explorar soluciones diferentes, distinguir causas y consecuencias.
- Uso eficiente de recursos: información, matemáticas, TIC, tiempo... Utilizar con confianza las técnicas y los conocimientos. Tener buenos hábitos de trabajo.
- Adaptación al mundo laboral en cambio.
CONVIVIR
- Expresarse: hablar, escribir y redactar correctamente, dibujar, presentar trabajos y conclusiones con eficacia...
- Comunicarse con sensibilidad hacia los otros (buenas relaciones personales):hablarenpúblico,escuchar, dialogar, comprender, afirmarse, negociar, intercambiar, tener empatía... Tener un buen nivel de comunicación interpersonal e intercultural, con capacidad de gestionar conflictos, discutir, persuadir y negociar.
- Sociabilidad y respeto a las personas, a la diversidad.
- Cooperación. Saber trabajar en colaboración, en equipo en proyectos conjuntos, solicitar ayuda...
- Resolución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, con comprensión mutua y respeto al pluralismo de las culturas, los grupos sociales y las personas.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender
- Solidaridad y participación en la vida democrática de la comunidad. Sentido de servicio a la comunidad.
- Compasión y cuidado de las personas, los grupos y en entorno natural y social.
En este marco, Manuel Castells2, destaca que las principales necesidades de aprendizaje en la sociedad actual son:
Aprender a aprender. Antes el sistema educativo se orientaba a la transmisión de información. Hoy resulta imposible ni siquiera retener una pequeña parte del enorme y creciente volumen de conocimientos disponibles, de manera que lo importante no es el conocimiento sino la capacidad de adquirirlo, saber buscar la información adecuada en cada caso (aprender a aprender con autonomía).
Consolidar la personalidad. Las mentes «flexibles y autoprogramables» necesarias en la sociedad de la información solo pueden desarrollarse en personalidades fuertes y adaptables en esta sociedad inestable en permanente cambio. Los roles sociales que proporcionaba la educación tradicional no bastan, ahora que no hay modelos es necesario desarrollar más el criterio personal y una personalidad sólida para adaptarse a lo largo de la vida a diversas fórmulas familiares y laborales.
Desarrollar las capacidades genéricas. Además de saber utilizar el computador es necesario saber analizar cómo y para qué utilizarlo, lo que exige capacidades genéricas de razonamiento lógico, numérico, espacial (matemáticas, lenguaje...).
Aprender durante toda la vida es una necesidad que impone nuestra cambiante sociedad. Buena parte de esta formación se obtendrá de los sistemas on-line complementados con formación presencial.
2 MANUEL CASTELLS, Nuevas perspectivas criticas en educación, Paidós, Barcelona 1997.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Luis Fernando Granados OSpina, S.I.
Por su parte Edgar Morin3, destaca las siguientes competencias:
Tener en cuenta las limitaciones del conocimiento humano (y sus posibilidades de ilusión, error...)
Adquirir un conocimiento global y contextualizado de los temas (que la especialización de las asignaturas dificulta)
Conocer las características de la condición humana (extraídas como síntesis de las diversas disciplinas)
Saber vivir en un mundo globalizado, interrelacionado, cambiante.
Aprender a afrontar las incertidumbres (que se dan en todas las ciencias) y que la solución de unos problemas genera otros.
Ser comprensivo ante los demás seres humanos, en estemundo que conlleva muchos más contactos con personas de diversa condición (física, social, cultural).
Disponer de una formación ética, que deberá obtenerse (más allá de los contenidos de una asignatura) mediante un ejercicio constante de reflexión y práctica democrática.
Con todo, terminemos nuestro aporte con una historia sugestiva que desde la sabiduría de oriente, nos muestra el camino para el aprender a desaprender.
Un erudito fue a conocer a un sabio maestro en búsqueda de conocimiento. «Maestro, he viajado una gran distancia para conocerlo con el deseo de beber de su océano de conocimiento. Por favor, ilumíneme». El maestro le ofreció sentarse. Tomó una tetera de la mesa y vertió el té en una taza ya colmada. Alarmado por el comportamiento del maestro, el
3 EDGAR MORIN, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, Paidós, Barcelona 1999.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
El cambio implica Aprender a aprender y Aprender a desaprender buscador le recordó apresuradamente, «pero la taza ya está llena...». «Tú también», dijo el maestro sin alterarse.
Muy a menudo escuchamos a los otros llenos de nuestras propias ideasyconceptos. Nosescuchamos a nosotrosmismos. Esto inhibenuestro aprendizaje. Para aprender uno debe, primero, vaciarse de viejos conceptos e ideas.
Sri Bhagavándice,«Todo aprendizajees ‘desaprendizaje’». Cuando nos adherimos a nuestros puntos de vista lo que sucede es un mero «oír». Una vez que has etiquetado a tu colega como falto de juicio, cualquier sugerencia que provenga de él en lo sucesivo parecerá irracional. Ves su idea a través de los lentes de tu propia conclusión. De la misma manera sucede con todas las relaciones. El esposo es sordo a la agonía de su mujer, ya que ella está etiquetada como «tonta». La sugerencia de un niño es generalmente ignorada porque es «inmaduro».
Para aprender uno debe, primero, vaciarse de viejos conceptos e ideas
La imposibilidad para escuchar es consecuencia de nuestro ego, el cual incesantemente juega a «yo lo sé mejor...». Al asegurarte de tu conocimiento o punto de vista rechazas aceptar cualquier cosa que se mantenga fuera del dominio de tu conocimiento, para que tu ego no se rompa. No queriendo perder la batalla prolongas el argumento incluso si la verdad se te está mostrada en la cara. Sin una mente abierta, los progresos en los planos materiales y espirituales no son más que una fantasía. Una rápida mirada a la vida de grandes hombres revelará su tremenda humildad. Con la humildad aparecen el escuchar y el aprender. Sri Bhagaván dice, «El primer paso para escuchar, es estar consciente de que uno no está escuchando».
Estar iluminado para el aprender es estar liberado del ego para poder desaprender. Escuchar es natural para un hombre iluminado ya que toda la lucha para probarse a sí mismo cesa.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 77-93
Colección Apuntes Ignacianos
Temas
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejericcios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos.
Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura. Colaboración con los Laicos en la Misión. «Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 94-96
Temas
El Superior Local (agotado) Movidos por elEspíritu.
En buscade«Eldorado»apostolico. Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión. A la mayor gloria de la Trinidad (agotado) Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» Ignacio de Loyola y la vocación laical. Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado) «...para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» La vida en el espíritu en un mundo diverso.
IISimposiosobreEE:Lapreparacióndelapersonapara losEE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles. 30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE. Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El "Principio y Fundamento" como horizonte y utopía. Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE2004.
Reflexionesparasentir ygustar... Índices 2000 a2005.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 94-96
V Simposiosobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana.
Apuntes Ignacianos 47 (mayo-agosto 2006) 94-96