

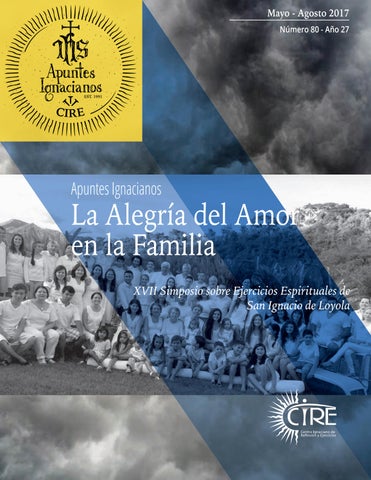


XVII Simposio sobre Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola




Director
Juan Camilo Pérez F.
Consejo Editorial
Luis Raúl Cruz S.J.
Darío Restrepo, S.J.
Iván Restrepo, S.J.
Redacción, publicidad, suscripciones
Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios - CIRE
Dirección: Carrera 10 N° 65 - 48
Bogotá, D.C. — Colombia (S.A.)
Teléfonos: +57 (1) 640 5011
Sitio web: www.cire.org.co
Correo electrónico: centro.cire@jesuitas.org.co cire@cire.org.co
Carátula
Foto familia del P. Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
Diagramación y composición láser
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria de Comunicaciones del CIRE
Número 80 - Año 27
Mayo - Agosto2017
XVII Simposio sobre Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXIÓN Y EJERCICIOS - CIRE
Espacios para el Espíritu
Carrera 10 N° 65 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57 (1) 640 5011
www.apuntesignacianos.org
Enero — Abril 2017
Apuntes personales para dar Ejercicios
Mayo — Agosto 2017
XVII Simposio de Ejercicios Espirituales
Los Ejerciicios Espirituales y la Familia
Número actual
Septiembre — Diciembre 2017
La Congregación General 36
amor conyugal como experiencia transformadora del amor de Dios en la pareja y en la familia –
En la exhortación Apostólica Amoris Laetitia, entre muchas otras enseñanzas y recomendaciones sobre la vida en familia, el Papa Francisco afirma que
Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia «ha sido siempre el “hospital” más cercano». Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La vida en pareja es una participación en la obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu. El amor de Dios se expresa «a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal». Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. Por eso, «querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo»1 .
Desde esta perspectiva, la construcción de la familia se entiende como una auténtica participación en la obra creadora y salvadora de Dios en nuestra historia y el lugar donde se revela Dios a cada ser humano en el rostro del otro que se hace reflejo del amor divino para los seres que tenemos cerca y con quienes construimos un proyecto común de convivencia como miembros de una misma familia. Esta tarea que el Papa propone a todo creyente, supone, además, cooperar con la gracia de Dios que está trabajando en cada persona, y hacernos testigos de la fe para los que comparten nuestro camino más íntimo y familiar.
Algunos días antes de su muerte, el 18 de julio de 1556, san Ignacio de Loyola, encargó a su secretario, P. Juan de Polanco, escribir una carta al P. Fulvio Androzzi, en la que le encomendaba, de manera especial, el apostolado de los Ejercicios Espirituales. En esta carta, el santo insiste en la necesidad de seleccionar y preparar muy bien a los sujetos, buscando aquellos de quienes se espera mayor fruto:
Entre las cosas que suelen mucho ayudar, e intrínsecamente, los hombres, Vuestra Reverencia sabe que hay una muy principal: los Ejercicios. Os recuerdo, pues, que hay que emplear esta arma, muy familiar a nuestra Compañía. La primera semana puede extenderse a muchos juntamente con algún modo de orar; mas para darlos exactamente precisará hallar sujetos capaces e idóneos para ayudar a otros, después que ellos fuesen ayudados; de lo contrario, no debería pasarse más allá de la primera semana. Vuestra Reverencia extienda un poco los ojos a ver si puede ganar algunos buenos sujetos para el servicio del Señor, para los cuales la dicha vía es óptima.
El fruto que Ignacio esperaba de los Ejercicios Espirituales bien propuestos y bien vividos, era que quienes emprendieran esta tarea fueran ‘capaces e idóneos para ayudar a otros, después que ellos fuesen ayudados’. Por tanto, el apostolado de los Ejercicios Espirituales, tiene como finalidad formar a hombres y mujeres capaces de hacerse multiplicadores del bien que han recibido y no solo personas que gozan de un relámpago de consolaciones muy atractivas y fugaces, que no llevan al servicio efectivo en la construcción del Reino de Dios en este mundo en el que vivimos y en los contextos en los que se desarrolla la vida.
1 PaPa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal, Amoris Laetitia 321.
La familia como objeto de los Ejercicios Espirituales es algo más bien extraño y poco común en nuestra práctica ordinaria. Hemos entendido siempre a la persona individual, como el sujeto natural que puede vivir la experiencia de Ejercicios Espirituales. Sin embargo, con motivo de los dos sínodos que la Iglesia ha realizado sobre la familia, en los últimos años, hemos asistido a un florecimiento de experiencias y reflexiones sobre lo que puede ser una experiencia de Ejercicios Espirituales en familia.
El Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios – CIRE, el Centro de Pastoral San Francisco Javier y la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, han querido reaccionar, frente a esta novedad en la práctica y en la reflexión sobre los Ejercicios Espirituales, convocando el XVII Simposio de Ejercicios, para reflexionar juntos sobre esta temática de tanta trascendencia e impacto en la vida de la Iglesia.
Una familia que vive y comparte una experiencia de encuentro íntimo con Dios a través de unos Ejercicios Espirituales y se siente enviada a ‘ayudar’ a otros en su esfuerzo por vivir una vida de mayor integración y docilidad a la voluntad de Dios, que nos crea y salva de modo permanente, puede ser mucho más eficaz y contundente en su desempeño evangelizador, que sujetos aislados unos de otros.
En este número de la revista Apuntes Ignacianos, recogemos el fruto de las reflexiones y las experiencias compartidas en este XVII Simposio, elaboradas desde distintos movimientos eclesiales y en grupos y comunidades de vida cristiana en las que el papel y el protagonismo de los laicos/as, ha sido fundamental.
Alicia Durán, profesora de la Facultad de Psicología de la Javeriana, nos presenta una visión de la familia y su nuevo rostro en Colombia, aportando elementos que nos animan a no comenzar nuestro acercamiento a la realidad de las familias desde juicios externos, sino acogiendo su realidad, donde se van revelando los llamados de Dios. En un segundo momento, se presentan los aportes de Carolina Sánchez, construidos a partir de la propuesta del «Reloj de la Familia» y la experiencia vivida desde la CVX en Colombia y en otros países de América Latina y Europa.
El P. Silvio Cajiao, S.J., desde su experiencia de muchos años acompañando a los Equipo de Nuestra Señora, nos ofrece una lectura de la Exhortación Apostólica Amori Laetitia, desde la clave del amor conyugal, como experiencia transformadora del amor de Dios en la pareja y en la familia. Por último, Miguel Ángel Collado, laico chileno, vinculado durante muchos años a la espiritualidad ignaciana y Coordinador del Consejo Ejecutivo de CVX Latinoamérica, comparte con nosotros su experiencia de trabajo con comunidades populares en Valparaíso, ofreciendo luces para nuevas formas de vivir los Ejercicios Espirituales hoy.
La reflexión del XVII Simposio de Ejercicios se enriqueció con dos paneles, uno sobre pareja y otro sobre familia, que nos enriquecieron a todos desde experiencias cotidianas de encuentro. Nerio Solís, S.J. y Marcela Caicedo, moderadores de estos paneles, presentan algunas de las conclusiones a las que se pudo llegar a través de estos diálogos.
La reflexión sobre un tema tan amplio no queda cerrada. La invitación que hacemos desde estas páginas es a continuar este esfuerzo de llevar la experiencia de Ejercicios Espirituales al seno de la vida de las familias. El Papa Francisco, en el número 94 de Amoris
Laetitia, cita el texto de la Contemplación para alcanzar amor de los Ejercicios Espirituales (EE 230), para reforzar su llamado al servicio, que debe caracterizar el amor en el matrimonio:
En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo «amar» en hebreo: es «hacer el bien». Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe poner más en las obras que en las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir2
Y más adelante, a propósito de la preparación de los novios para el matrimonio, de nuevo el Papa recurre a los Ejercicios Espirituales para tener en cuenta el criterio pedagógico que propone San Ignacio en la Anotación segunda:
No se trata de darles todo el Catecismo ni de saturarlos con demasiados temas. Porque aquí también vale que ‘no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente3 .
Estas recomendaciones del Papa, nos sirvan como criterio para esta búsqueda que queda abierta desde aquí.
2 Ibíd., 94.
3 Ibíd., 207.
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.*
En estos últimos años, la Facultad de Teología, el Centro de Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana y el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios - CIRE, han venido realizando el Simposio de Ejercicios Espirituales, que esta vez tiene como tema «La alegría del amor en la familia». Este foro se encuadra en el contexto de la Semana del Carisma Ignaciano, organizada por la Vicerrectoría del Medio Universitario.
La advertencia que pone San Ignacio al principio de la Contemplación para alcanzar amor, nos da el ámbito de intersección entre lo que se hace en el trabajo universitario, con miras a la formación integral, y lo que se vive en la realidad familiar:
«El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante; de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro»1 .
Se trata del cuidado mutuo y generoso, que está a la base de nuestra espiritualidad cristiana e ignaciana.
Así como la espiritualidad de la Universidad se encarna en la «cura personalis», que vela por la formación integral de cada miembro de la comunidad educativa, también «la espiritualidad se encarna en la comunión familiar»2 . Trabajo y amor, a la manera de vasos comunicantes, tienen una influencia mutua, que debe atender la Universidad.
Desde nuestra espiritualidad ignaciana, la «cura personalis» tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito familiar, se inspiran en una tríada, constituida por el que da los Ejercicios, quien los realiza y por el mismo Dios, que habita en cada uno, donde se percibe un profundo respeto de la conciencia de las personas que interactúan. San Ignacio la describe así:
«Mucho mejor es, buscando la divina voluntad, que el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. De manera que el que los da no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en medio, como un peso, deje inmediatamente obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor»3 .
* Doctor en Teología Moral de la Universidad Gregoriana en Roma. Licenciado en Filosofía y Maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Actualmente Rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
1 Ejercicios Espirituales 231.
2 Cfr. PaPa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal, Amoris Laetitia 315.
3 Ejercicios Espirituales 15.
Los Ejercicios Espirituales vienen a ser entonces una metodología espiritual para potenciar el cuidado de las personas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar.
Sirviéndose de los Ejercicios Espirituales, el grupo familiar, conformado por los esposos, los hijos y la familia extensa, sea cual fuere su constitución relacional, se decide a profundizar con verdadera «indiferencia» ignaciana 4 , su particular historia de vida, donde Dios se manifiesta. Sale de « su propio amor, querer e interese » 5 y se identifica con ese amor oblativo de Jesús, que es sintetizado en el himno de la caridad de San Pablo 6 , que bellamente comenta el Papa Francisco en el capítulo IV de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia . Un amor humano que se concientiza de su Elección divina 7 , y que se hace capaz de confirmar su llamada, amando con dolor, es decir, sintiendo « quebranto con Cristo quebrantado » 8 , en la entrega total, como Cristo lo ha hecho por nosotros. Pero también pudiendo experimentar en el mismo núcleo familiar « los verdaderos y santísimos efectos de la resurrección » 9 , por la transformación que se constata en la vivencia de los Ejercicios. Y así, el núcleo familiar consolado por la acción del Resucitado 10 , sólo pide « su amor y gracia » 11 para perseverar en esa reforma de su vida, que la práctica de los Ejercicios le ha dilucidado.
El Simposio también ha invitado a algunos testigos de la vida familiar, que serán un rico insumo para la reflexión académica que se pretende en estos dos días, desde la dinámica de los Ejercicios Espirituales, cuando estamos a un mes de la visita apostólic a del Papa Francisco, quien precisamente ha elegido el tema de la familia para la Eucaristía que celebrará el 7 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.
Mucho tienen que aportar los Ejercicios Espirituale a la «cura personalis» en el entorno familiar, que redundará en beneficio de la labor académica, administrativa, del Medio Universitario y de la Extensión universitaria, colaborando así con lo que dice el Papa Francisco:
«Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia «ha sido siempre el “hospital” más cercano». Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar»12 .
Espero que las luces que arroje este Simposio iluminen a la Universidad y a las familias, porque « el amor se debe poner más en las obras que en las palabras » 13
4 Cfr. Ejercicios Espirituales 23.
5 Ejercicios Espirituales 189.
6 Cfr. 1 Co 13, 4-7.
7 Cfr. Jn 15, 16.
8 Ejercicios Espirituales 203.
9 Cfr. Ejercicios Espirituales 223.
10 Ibíd., 224.
11 Ejercicios Espirituales 234.
12 PaPa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal, Amoris Laetitia 321.
13 Ejercicios Espirituales 230.
Alicia del Socorro Durán Echeverri
Lo que pretendo hacer en este ensayo es dar un panorama general de lo que está pasando hoy en día con la familia en Colombia y cómo los estudios realizados en diferentes ciencias sociales nos ayudan a esta comprensión. Para finalizar quiero presentar algunos de los aportes que mi disciplina, la psicología, hace para entender el desarrollo del ser humano en relación con las personas que están a su alrededor; y revisar algunas de las problemáticas sociales presentes en nuestras familias, particularmente la violencia de familia, para identificar que sería útil en el acompañamiento a familias ante las nuevas realidades a las que esta se ve enfrentada.
La familia ha sido considerada tradicionalmente como la institución social vital en el cuidado y la formación integral de las personas, en la construcción de ciudadanía y democracia, sustentos de una sociedad equitativa y en paz. Sin embargo, y a raíz de las grandes presiones a las que las familias se han visto enfrentadas esto en muchas ocasiones no termina siendo así. Por esto quisiera iniciar por revisar que comprendemos por familia. Hay muchas perspectivas desde las que se pueden conceptualizar y comprender lo que entendemos por familia, sus definiciones pueden no ser del todo excluyentes, pero dependiendo de la perspectiva desde la que nos paremos se hará énfasis en una u otra cosa. El tener en cuenta diferentes perspectivas complejiza la mirada de la familia y nos da mejores herramientas para el trabajo con ellas.
Tradicionalmente se piensa en familia cuando una pareja (hombre y mujer) se unen voluntariamente para amarse y «generar vida», y entonces la vida en pareja y la presencia de los hijos hace parte de lo que se ha entendido como familia.
La Constitución colombiana de 1991 define:
«La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley»1 .
* Magíster en Psicología Educativa, de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. Especialista en Sistemas Humanos y Psicoterapia Sistémica, del Kensington Consultation Centre de Londres (UK) y Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Docente/investigadora en la Facultad de Psicología de la misma Universidad. Coordinadora del enfoque sistémico de la Maestría en Psicología Clínica y desde el 2012 trabaja con el proyecto de investigación sobre salud mental y familia en procesos de reinserción.
1 Constitución Política de Colombia 1991, artículo 42.
Más adelante en el 2013 El Consejo de Estado, amplia esta definición e incluye otros elementos y afirma que la familia es:
«… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución».
Desde lo legal, vemos entonces que aunque inicialmente se entendía la familia a partir de la pareja (hombre y mujer) e hijos, la más reciente normatividad colombiana en torno a la familia no solo aparece la familia como sujeto colectivo de derechos sino que la familia se puede constituir a partir de vínculos de afecto o consanguíneos, en donde hay gran pluralidad y diversidad de familias y son los lazos de apoyo, cariño, y solidaridad los que brindan cohesión a la institución; se presenta además como un sistema vivo en constante proceso de autorregulación y desarrollo y con la capacidad de asumir autonomía y responsabilidad y ser agente de transformación y desarrollo2.
Al analizar la normatividad y política pública en torno a las familias en Colombia que se encuentra en el reciente documento de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, encontramos que esta tiene en cuenta varias categorías para su análisis, que incluyen demás varias perspectivas que revisaremos más adelante:
1. Familia como sujeto colectivo de derechos con capacidad para ser corresponsables en el agenciamiento y garantía de los derechos de sus miembros
2. La familia se instituye a partir de vínculos naturales o jurídicos (adopción) y además a partir de vínculos afectivos, de apoyo, de cariño y solidaridad en la convivencia.
3. La familia se debe entender desde la pluralidad y la diversidad
4. La familia como agente de transformación y desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de la familia, así como del desarrollo social y comunitario.
5. La familia como un sistema vivo con redes de vínculos y relaciones en constante proceso de autorregulación y desarrollo, donde se ven los conflictos como inherentes a este sistema y las crisis como oportunidades para potenciar sus capacidades y crecimiento3
Desde la perspectiva de la Iglesia en la exhortación «Amoris Laetitia» del Papa Francisco se dice que: «Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia…»4 y la presencia de los hijos son signo de plenitud de una familia «los hijos que los acompañan “como brotes de olivo” (Sal 128, 3), es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las “piedras vivas” de la familia»5.
2 Ligia gaLvis ortiz, Pensar la Familia de Hoy, Bogotá 2011.
3 Cfr. oFicina de Promoción sociaL deL ministerio de saLud y Protección sociaL. Documento técnico de la política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias, Bogotá, enero 2017.
4 PaPa Francisco, Exhortación Apostólica... Op. cit., 13.
5 Ibíd., Op. cit., 14.
En el texto del Papa Francisco encontramos también coincidencias con lo que plantea la legislación colombiana sobre la familia:
«Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia “ha sido siempre el “hospital” más cercano”. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar…»6 .
En este mismo texto también se encuentran referencias sobre las características de las relaciones entre los miembros de la familia. Sobre la relación madre-hijo habla de la necesidad de encontrar «la ternura», olvidada en estos tiempos frenéticos y superficiales, ternura que debe ir más allá de amamantamiento7. También refiere a la familia como el lugar para «el amor y la procreación», entonces vemos como se entiende las relaciones familiares más allá de lo puramente biológico.
Ambas posturas, tanto la legal como lo de la Iglesia, no solo hablan de cómo se conforman las familias, tradicionalmente padres e hijos, sino de cómo las familias se entienden también desde los vínculos que se generan entre estas personas, relaciones de amor, ternura, apoyo, solidaridad y respeto y las funciones de cuidado y protección que se deben dar en la familia.
Pero además, con la siguiente cita el Papa plantea que el rol de los padres es ser los primeros maestros de los hijos.
«La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos… Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona: “Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte […] le responderas…” (Ex 13, 14). Así, las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, “los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños” (Sal 148, 12)»8
Entonces, según el Papa Francisco, «los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos»9, sin embargo, él afirma que «El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida»10
En igual dirección, sociólogos como Luckman y Berger 11 comprenden la familia como el primer sistema socializador y enfatizan su papel en la formación de la subjetividad, en la adquisición del lenguaje, en la forma como se internaliza la cultura, como la base para comprensión del mundo y su realidad significativa y social. La familia entonces como primer sistema socializador se encarga de establecer las primeras formas de interacción entre sus miembros, el cuidado en la convivencia, que incluye además de normas, estilos de comunicación y de resolución de conflictos. Como sistema humano que establece interacciones con otros sistemas humanos
6 Ibíd., Op. cit., 321.
7 Cfr. PaPa Francisco, Exhortación Apostólica... Op. cit., 27.
8 PaPa Francisco, Exhortación Apostólica... Op. cit., 16.
9 Ibíd., Op. cit., 17.
10 Ibíd., Op. cit., 18.
11 Cfr. Peter L. Bergar y thomas Luckmann, Construcción social de la realidad, Argentina 1986.
tiene una dimensión política en cuanto tiene como función no solo el cuidado y la crianza de los hijos, también como tarea política la formación de ciudadanos.
En estas últimas definiciones, como primeros maestros de los hijos y primer sistema socializador, aparecen también otras funciones importantes para la familia que no debemos perder de vista:
¾ La familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos.
¾ Se internaliza la cultura, sus creencias, sus enseñanzas que son la base para comprender la realidad en que vivimos.
¾ Es donde se inicia la formación de la persona como Sujeto.
¾ Se establecen las pautas para las formas de relación que establecemos con los otros, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Se internalizan normas, valores, formas de resolución de conflictos.
¾ Se da la adquisición del lenguaje que es central en la construcción de nuestras realidades.
¾ Se inicia la tarea política de formar ciudadanos.
Para complementar la visión de la familia, las teorías psicológicas que conceptualizan la familia como sistema hacen énfasis que esta es una red compleja de relaciones en donde tanto por su estructura como por su funcionamiento sus diferentes miembros se complementan y regulan siempre en búsqueda de un equilibrio. Es un sistema en donde se observan más incertidumbres que certezas y siempre se encuentran equilibrios y desequilibrios, que en la mayoría de los casos son de corte resiliente, en la medida en que reorganizan los cambios propios de su evolución para conseguir nuevas interacciones al interior de su sistema, el mesosistema y microsistema, para lograr mejores y mayores niveles de adaptabilidad.
Esta compleja red de relaciones que es la familia se constituye en el primer sistema humano capaz de responder a las necesidades de vinculación afectiva y emocional necesarias en el desarrollo integral de todo ser humano; vinculación que satisface también la necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Es aquí donde se da sentido e importancia al ejercicio de los derechos de los miembros de las familias, de sus roles, responsabilidades y lealtades; se tejen entonces patrones de relación democráticas o autocráticas, equitativas o no.
Este último punto completa el complejo e importante rol de la familia para el individuo y su futuro rol en la sociedad. Enfatiza el rol de la familia en:
¾ La vinculación afectiva y emocional, que no solo es necesaria encontrarla en la familia para que se el desarrollo del ser humano, sino que es ahí donde se aprende como vincularse afectivamente con otros.
¾ sentido de pertenencia, que hace que la persona se sienta parte de algo que le da seguridad.
¾ Dar sentido de reconocimiento, esto permite que la persona se valore y se acepte a sí misma como es.
Pensar a la familia como un sistema es concebirla como una integridad, como un todo, es más que la suma de sus partes pues no depende sólo de las individualidades de sus miembros sino de las relaciones que entre ellos mantienen. En sus dinámicas, los
miembros interactúan en diversos grados de dependencia, es decir la conducta de uno afecta al otro y viceversa y de igual forma cualquier acontecimiento que afecte a un miembro influye en los demás. En otras palabras la familia está en un proceso continuo de comunicación e interrelación, y por tratarse de un sistema abierto, se produce un intercambio de información con el sistema externo o entorno social12.
Y por último, en la comprensión de la familia es importante tener en cuenta las ideas del enfoque de curso de vida, desarrollado principalmente por la sociología con elementos de la psicología, la historia y la demografía, que plantea que para comprender un ser humano o una familia se debe tener en cuenta su trayectoria, comprendida como el proceso que se vive a lo largo de la vida de esta y «que puede variar y cambiar de dirección, grado y proporción» por sucesos vitales o momentos significativos, que provocan fuertes modificaciones y cambios drásticos en el curso de vida (Martínez, 2008). Estos sucesos pueden ser positivos o negativos, o estar asociados a la transición de ciertos momentos de la vida, no necesariamente previsibles o predeterminados. Esto hace referencia no solo a los cambios vitales propios de las personas y las familias, como puede ser familias con niños pequeños, familias con niños adolescentes, familias con hijos adultos, etc. sino a otras situaciones inesperadas como la guerra, los desastres, que implican la necesidad de adaptarse a cambios a través de las diferentes formas de organización familiar. Este enfoque trasciende el abordaje transversal de la situación y el estado de desarrollo de cada una de las personas que conforman la familia, hacia una comprensión longitudinal de las situaciones que comprende la dinámica de los procesos familiares13 .
Teniendo en cuenta estas diferentes perspectivas y definiciones de familia podríamos entonces concluir que lo que hace una familia no es tanto su estructura sino los vínculos afectivos y las relaciones que se establecen entre sus miembros, el sentido de pertenencia que se encuentra en la familia, los procesos de cuidado, protección, formación, desarrollo y socialización que llevan a cabo. Relaciones y procesos que no son fijos e invariables sino que cambian de acuerdo a su estructura, los cambios de la vida esperados e inesperados, los contextos culturales, económicos y sociales en donde están inmersas las familias; y por lo tanto debe ser un sistema flexible, que cambia y evoluciona para adaptarse y para poder afrontar las dificultades y los nuevos sucesos a los que se enfrentan.
Estos procesos de cuidado, protección, formación y socialización asociados a la familia son realizados por adultos (individuos o grupos) a cargo de los niños y están articulados con la cultura y los significados que la misma cultura les otorga, al igual que con las experiencias subjetivas de los cuidadores, y marcan las formas de relacionarse con otros en el futuro. A este punto me referiré más adelante.
Pero en la familia no solo se da el cuidado, protección y desarrollo de los niños y adolescentes, este también es el lugar para que se den estos procesos en el resto de los miembros de la familia, cuales quiera que sean estos (mujeres, adultos jóvenes, personas de la tercera edad).
12 Cfr. esteFanía estévez, 2007; Bronfennbrenner, 1987.
13 Cfr. ministerio de saLud y Protección sociaL, Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias, Bogotá 2016, 12.
Culturalmente la familia asume valores sociales, unas tradiciones religiosas, políticas, artísticas propias de su entorno, a la vez que de manera interesante, plantea retos y cambios a la cultura a la que pertenece, hace parte de manera paradójica de las tradiciones y de las transformaciones en lo religioso, político, ético y estético.
En retroalimentación constante, los diversos sistemas que componen las estructuras de la sociedad, incluida la familia, las instancias escolares, los medios de comunicación y de manera indirecta, las instancias gubernamentales, estatales, se encargaran mediante los procesos de socialización de posibilitar o no que los miembros de dicha sociedad, no solamente sean personas, se sientan personas, sino que también puedan ser y actuar como Sujetos. Que puedan ser y actuar como personas y Sujetos sociales, es una manera de posibilitar la construcción de escenarios democráticos, porque como afirma el biólogo Maturana «todos estamos de acuerdo en que la democracia es una creación humana»14, como creación humana surge por el deseo o el sueño por un presente más equitativo, menos excluyente y un futuro más participativo y solidario. Entonces el reto que nos presenta Maturana al hacer este planteamiento es que nosotros somos los encargados de construir esos escenarios que deseamos: familias cuidadoras, amorosas, escenarios democráticos y más igualitarios.
Esto implica reconocer que las familias son también escenarios de expresión política e ideológica en las sociedades, y que no siempre es el escenario de donde surgen las libertades, la capacidad para decidir, la identidad como personas y como sujetos, la equidad de género y la solución de conflictos propios de la convivencia de manera pacífica.
Se requiere pensar en modos de socialización, que permitan tomar conciencia de la importancia de la convivencia en libertad, de la importancia de los derechos y los deberes como miembros de las familias y de la sociedad, cualquiera que sea la tipología de familia, estas subjetividades que allí se forman requieren para su libre expresión, como personas y sujetos a lo largo de su vida, modos de expresión y posibilidad de cambio, es decir ciudadanos participantes, críticos y reflexivos.
En este sentido las familias son consideradas como constructoras de relaciones democráticas, que inciden no sólo en su dinámica interna sino también en la forma en que las familias y cada uno de sus miembros se relacionan con la comunidad y con la ciudad. Sin embargo esta capacidad que tiene la familia de crear sujetos seguros, críticos, amorosos, cuidadores, ciudadanos partícipes y reflexivos no siempre se da. Y entonces la pregunta sería: ¿Qué se requiere para que la familia pueda cumplir estas funciones que le permitan al ser humano su desarrollo como sujeto, como ser social y ciudadano?
Para responder esta pregunta quisiera recordar que ya habíamos dicho que los procesos o funciones asociadas a la familia dependían de los contextos culturales, sociales, económicos y políticos, así como de las experiencias individuales de sus miembros particularmente los adultos. Por esto quisiera entonces comenzar por examinar la situación de la familia en Colombia.
14 humBerto maturana, La democracia es una obra de arte, (Mesa Redonda), Bogotá 1994, 10.
Son muchas las dimensiones que se podrían tener en cuenta al hablar de la familia, familia y género, familia y etnia, familia y desarrollo de la persona, familia y problemas en niños y jóvenes, familia y discapacidad, familia y clase social, familia y conflicto armado, familia y cuidado, familia y violencia, familia y tecnología, familia y ciudadanía, etc. Aquí solo presentaré algunas de estos aspectos pero no significa que los otros no sean importantes.
Desde la época de la colonia las investigaciones en Colombia han encontrado gran diversidad de tipos de familias aunque se hubiera tratado de imponer la familia española de la época «modelo monogámico, indisoluble, sacramental y patriarcal, reforzado según los patrones de la Iglesia Católica», pero familias indígenas y los esclavos africanos dejaron un legado cultural importante que se sumaron a la constitución de familias mestizas y el modelo español solo se convirtió como referente para las elites; de esta manera en muchos lugares del país la mayoría de los niños no eran reconocidos por sus padres, eran muy comunes la uniones libres, la poligamia y el madre-solterismo, en pocas palabras, el modelo familiar de estructura rígida y hegemónica no predominó dado la mezcla de clases, castas, etnias y razas del Nuevo Reino15
En los años 50 y 60 los estudios de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda mostraron las tipologías familiares influidas por las diferencias regionales, su diversidad cultural, económica, social y religiosa y su origen campesino, dado que al menos la mitad de la población de Colombia vivía en el campo; sin embargo y a partir de finales de los 70 esta misma investigadora comenzaba a vislumbrar el impacto de la migración del área rural a la urbana, la creciente homogenización étnica y el impacto de las comunicaciones en la familia. Varios estudios a nivel nacional coinciden con esta autora y muestran cambios en las estructuras familiares, hay aumento progresivo en las separaciones conyugales, uniones sucesivas, familias recompuestas, se inicia el reconocimiento del trabajo femenino, dobles y triples jornales laborales de las mujeres sobre todo en los sectores populares16 .
Durante los años 80 y los 90 en Colombia se destacan las investigaciones sobre las relaciones padres, madres e hijos a raíz de las denuncias sobre casos de maltrato, en especial el castigo físico en la infancia y la violencia de pareja17
Con respecto a las tipologías de familias actualmente las encuestas nacionales muestran diferentes formas de organización. Las encuestas nos hablan de «hogares» entendiendo esto como una persona o grupos de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de la vivienda y que atienden las necesidades básicas con un presupuesto común. Aunque no hay una equivalencia entre hogares y familias estos datos de todas formas nos dan indicaciones que hay diversas formas de familias.
El Observatorio de Familia del Departamento Nacional de Planeación DNP nos indica 7 tipologías de familias y nos nuestra también los número de hogares de este tipo y su variación en 4 años.
15 YoLanda Puyana v., Padres y Madres en cinco ciudades colombianas, cambios y permanencias, Bogotá 2003, 5-6.
16 Cfr. YoLanda Puyana v., Padres y Madres... OP. cit., p. 6-7.
17 Ibíd., p. 49.
por una sola persona
Hogar nuclear completa (jefe y cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros parientes
completa compuesta Hogar nuclear completa (jefe y cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros no parientes
incompleta con hijos Hogar nuclear incompleta (jefe sin cónyuge) con
Hogar nuclear incompleta (jefe sin cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros parientes
Nuclear incompleta compuesta Hogar nuclear incompleta (jefe sin cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros no parientes
Estos datos nos muestran que actualmente en el país aunque las familias completas con hijos, o sea padre madre e hijos predominan han bajado del 39.22% al 36.66% en 4 años. Las familias nucleares con hijos y un solo padre, segunda en la lista, aumentan en 4 años de 13.19% a 13.73%, seguidas muy llamativamente por los hogares unipersonales que incrementaron de 11.57% a 13.16% en el mismo periodo. Muy de cerca también encontramos las familias extensas con uno (13.02% - 13.73%) o dos padres (12.59% -12.75%) pero con otros parientes que representan en promedio el 13% de las familias.
Las familias compuestas con uno o dos padres y con presencia de no parientes también comienzan a emerger y representan alrededor del 1% en el 2014.
Llama también la atención el creciente número de familias nucleares sin hijos que en 4 años pasa de 7.8% a 8.7%.
Otras encuestas y estudios muestran una clasificación de hogares un poco distinta e incluyen en sus clasificaciones familias recompuestas, superpuesta o poligenética (la pareja vive con hijos de uniones anteriores) y familias biparentales conformadas por padres del mismo sexo que pueden estar incluidas en las tipologías anteriores, pero no diferenciada de esa forma.
El estudio del Observatorio Nacional de Política de Familia, del Departamento Nacional de Planeación (Planeación, 2015), muestra la evolución de las tipologías de familias en Colombia entre 1993 y el año 2014, a partir de la clasificación de CEPAL. El estudio muestra, al igual que el anterior, la diversidad y surgimiento de nuevas formas familiares en el país, siendo el hogar monoparental el más notorio al pasar de 20,6% al 28,0% en este periodo. Los hogares sin hijos aumentan del 9,0% en 1993 a un 14,3% en 2014, al tiempo que los hogares con jefatura femenina han aumentado del 22,8% al 34,7% en este periodo. Se señala también la disminución de hogares multigeneracionales (con las tres generaciones), mientras que los hogares generacionales de sólo adultos mayores y los hogares sin niños han aumentado.
Además, la Encuesta de Calidad de vida del 2014 registra un 0,12% de hogares biparentales conformados por parejas del mismo sexo.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en 2015, muestra también el aumento de hogares unipersonales y de parejas sin hijos, así como la disminución de hogares biparentales tanto en familias nucleares, como extensas, lo cual reafirma los efectos de la transición demográfica en las familias del país18
Estos indicadores nos muestran que no es posible hablar de un solo tipo de familia y que más que en la estructura y la composición de esta es importante poner el foco en las relaciones que se tejen entre sus miembros y las funciones que se llevan a cabo para cada uno de sus miembros.
En estudios recientes con poblaciones desvinculadas de la guerra y en proceso de reintegración se ha comenzado a entender como «el grupo armado» era considerado como «su familia» por parte de participantes porque estos cumplían con funciones asociadas a la familia como el cuidado, la protección y el sentido de pertenencia que el grupo dada a sus integrantes especialmente cuando estos ingresaban a tempranas edades19.
Estos datos demográficos se muestran acordes con sentencias posteriores a la Constitución que hacen ajustes al concepto de familia como la sentencia T-572 de 2009 que afirma que la familia «no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del pluralismo. De tal suerte que, en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial». Y con sentencias relacionadas con el reconocimiento de los derechos de parejas del mismo sexo, como las sentencias C577 de 2011 y SU214 de 2016 de la Corte Constitucional, las cuales buscan el reconocimiento explícito de las parejas del mismo sexo como un tipo de familia amparado en el ordenamiento jurídico colombiano y, por otro, en la identificación de un déficit de protección jurídica en su contra.
18 Ministerio de Salud y Protección Social- Profamilia, 2015.
19 aPonte, durán, Laverde et al, 2017 en proceso.
Estos datos podrían no estar del todo de acuerdo con lo que nos plantea la Iglesia debe ser una familia, aunque el Papa Francisco en su exhortación sobre familia reconoce la diversidad de estas, pero son la realidad del país y si queremos acercar las familias a la fe de la Iglesia y hacerla parte de ella y crear un sentido de pertenencia, como lo debe hacer la familia, es necesario que estas se sientan reconocidas y validadas como personas y como sujetos, que creen vínculos emocionales y afectivos con su iglesia y su fe, independiente de su estructura familiar o otras condiciones que los podrían llevar a su discriminación.
Pero estas encuestas y otros estudios de familia en Colombia no solo hablan de las diferentes estructuras familiares sino de las condiciones de vida de las familias colombianas actualmente en Colombia. Nos muestran las precarias condiciones de las familias rurales, las diferencias de género que todavía se mantienen y situaciones que se presentan por las diferentes formas de violencia.
Datos consignados en el documento de Ministerio de Salud de Protección Social de 2017 indica que en los últimos 5 años el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria disminuyó 10,2 puntos porcentuales, al pasar de 30,4% en 2010 a 20,2% en 2015, pero que las condiciones de vida materiales en las familias rurales son mucho menores por la falta de al acceso y calidad a los servicios de salud, educación y recreación comparadas con las cabeceras municipales.
Sumado a esto se encuentra otra característica diferencial entre las familias rurales y urbanas y es la violencia asociada a los conflictos armados y el narcotráfico. Aunque todo el país la vive es particularmente visible en el área rural. El número de muertes mediante asesinatos selectivos que se han dado de manera cotidiana, selectiva y silenciosa lejos de los centros urbanos puede llegar a las 150.000 víctimas, lo que significa que 9 de cada 10 muertes violentas en el conflicto armado se han cometido de esta manera20 . El Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta 25.007 casos de desaparición forzada ocurridos desde el año 1985 hasta el 2012, pero esta cifra podría ser superior si se tiene en cuenta los casos documentados por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, desde la década de los setenta. En cuanto al desplazamiento interno forzado, las cifras son alarmantes, según la Agencia de la ONU para refugiados - ACNUR – entre 1985 y 2015 Colombia llegó a 6,9 millones casos de personas desplazadas por razones asociadas al conflicto armado, lo que hace que las familias lleguen a las ciudades con sus pocas pertenencias a engrosar los barrios marginales muchas veces sin saber cómo sobrevivir en el mundo urbano.
Son innegables las afectaciones que sobre las familias ha tenido el conflicto armado en Colombia, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para mitigarlas. En los actuales procesos de construcción de paz se deben tener en cuenta las dinámicas familiares y sus entornos sociales y comunitarios, para la reconstrucción de vínculos y la generación de procesos de relaciones democráticas al interior, tanto en familias víctimas como en las familias en proceso de reintegración a la vida civil.
El incremento de la violencia es un hecho determinante para el desarrollo social y económico de las familias colombianas. Las violencias de la vida cotidiana de las familias se han visto radicalizadas por la influencia del conflicto armado, del narcotráfico y la
20 centro nacionaL de memoria histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá 2013, 25.
explotación de recursos naturales, entre otros. Las nuevas generaciones han crecido bajo estas tendencias violentas afectando la construcción de la convivencia pacífica en las familias y comunidades El conflicto armado, ha sido uno de los factores que ha incidido en la esperanza de vida de los hombres y en el aumento del número de familias con jefatura femenina.
A esta situación de violencia social y política que vive el país se suma también la situación de violencia en la familia.
El Instituto Nacional de Medicina Legal, en el 2000, realizó 68.585 dictámenes por violencia intrafamiliar y en el 2005, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud21, encuentra que dos de cada cinco mujeres que vive o ha vivido en pareja ha sido víctima de agresiones físicas por parte de su compañero, cifras que muestran la magnitud de esta problemática. A pesar de que en 1996 en Colombia, con la ley 294 se decretó que la violencia en la familia sería prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas y que debería ser denunciada y controlada por la comunidad; y de que se han creado varias instancias de denuncia y atención inmediata, centros de atención a la familia y programas de Buen Trato, esta no ha disminuido.
La violencia en la familia se puede dar entre sus diferentes miembros pero las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencia, con un 86,66% de los casos. En el 47,27% de los casos el presunto agresor es su compañero permanente y en el 29,33% su ex compañero sentimental. En el 2015 Medicina legal registró 47.248 casos de violencia de pareja, y según Forensis «33.125 casos de violencia contra la pareja se dieron en el hogar, lo cual corresponde al 70,22 por ciento, seguido de 11.205 en vía pública»22
Un reciente informe de Medicina legal indica que en el 2015 fueron asesinadas 970 mujeres en todo el país, y de acuerdo con Profamilia, basada en la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends 2010), la violencia de género ha afectado al 74 por ciento de las colombianas.
En el observatorio de familia del DNP encontramos las siguientes estadísticas sobre violencia de familia para el 2012 en donde no solo se indican las cifras de agredidos sino los presuntos agresores de los niños, niñas y adolescentes según sexo de la víctima.
21 Cfr. edgar José maya viLLazón, «Prevención de la Violencia, Intervención Activa De Los Servidores Públicos», Congreso Internacional de Violencia Intrafamiliar, Bogotá 27 de julio de 2006. Fuente: http://www.procuraduria.gov.co/descargas/eventos/discurso_07272006_violenciaintrafamiliar.doc (Noviembre 22 de 2007).
22 Cfr. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2015.
(a)
Conocido sin ningún trato
Cuñado (a)
Encargado del cuidado
Encargado menor
Hijo (a)
(a)
Otros familiares civiles o consanguíneos
(a)
(a)
Esta tabla de violencia contra los niños, niñas y adolescentes indican que en el 2012 los niños son agredidos en su mayoría por familiares y personas cercanas a ellos, y que los padres son los principales victimarios de sus hijos, de los cuales en el 32.98 % de los casos el presunto agresor fue el padre y en el 28.00% de los casos la madre; seguido de 8.8% en donde es padrastro es el presunto agresor. Datos de medicina legal 23 , indican cierta disminución en este tipo de violencia en los últimos años pues durante el 2015 se practicaron en Colombia 10.435 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes, menos que los casos que se presentaron en el 2012, pero corroboran que los padres son los principales agresores, siendo el 32,88% de los casos cometido por el padre y el 30,69% por la madre, lo que indica cierto crecimiento de la agresión por parte de la madre en los últimos tres años.
Esto nos indica que los hogares son el escenario más frecuente en donde los niños y las mujeres son maltratados y el lugar donde más inseguros están los menores de edad. Además que son los hombres los que más maltratan a los niños.
También reporta en el 2015 14.899 casos de violencia entre otros familiares, 1.651 casos de violencia al adulto mayor dentro del contexto de violencia intrafamiliar, de los cuales el 38,42% de los casos fueron cometidos presuntamente por un hijo/a. Este mismo
23 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2015.
documento nos indica que las mujeres son las víctimas más frecuentes en todos los tipos de violencia intrafamiliar y que esta se manifiesta en todos los niveles socioeconómicos y en personas de diferentes niveles educativos24 .
En un documento del ministerio de la protección social del año 2007, se señala que el riesgo de evaluar y tratar la violencia intrafamiliar solamente como un fenómeno psicológico ha oscurecido otros factores económicos, políticos, sociales y culturales que inciden directamente en la violencia familiar lo que ha contribuido a que todavía no se desarrollen programas basados en una perspectiva amplia que respondan de una manera orgánica a la problemática de la violencia intrafamiliar en Colombia. Indudablemente, se han hechos grandes avances y actualmente se tiene conciencia del carácter multicausal del problema y su magnitud que no solo afecta a menores sino a los adultos, lo que ha llevado a que en las entidades del estado se considere la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública y derechos humanos.
En general, los tipos de violencia intrafamiliar son la violencia verbal, el maltrato psicológico, la violencia física, el abuso económico y el abandono. Los factores asociados a la probabilidad de respuesta violenta al interior de las familias se relacionan con frecuencia con la falta de autocontrol por parte del agresor, las presiones sociales, el estrés, el alcohol y estados asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Pero también debemos tener en cuentas algunas de las explicaciones que se han dado para entender la violencia de familia, como son las relaciones de poder al interior de la familia asociadas a creencias culturales de género y las experiencias tempranas de los individuos que ejercen violencia como más adelante veremos.
Estas situaciones de violencia dentro de las familias están asociadas a otros fenómenos sociales, como es el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y bandas criminales. Según el Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la guerra y la pobreza25 en Colombia hay entre 14.000 y 17.000 menores que hacen parte de estos grupos. Al menos hay 5.730 en los grupos armados que es el número de niños que el ICBF –Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– ha atendido en su programa para niños, niñas y adolescentes desvinculados de la guerra.
Recientes estudios realizados sobre población desvinculada y en proceso de reintegración ha encuentra que la situación socioeconómica y las dinámicas relacionales de las familias de origen han llevado a los niños a engrosar las filas de los grupos armados voluntaria o involuntariamente26 , siendo considerada la familia de origen como expulsora y un factor de riesgo.
A todo lo anterior se le suma que por la necesidad de los padres de responder a actividades laborales, profesionales, personales y familiares la crianza de los hijos ha quedado en manos de terceros, y los tiempos para compartir con la familia, para la recreación, para el auto cuidado, para el descanso, para el estudio, para dar cuidado y atención a otros personas diferentes de los hijos, para proyectarse como familia se han reducido y a veces es difícil encontrar un equilibrio entre estos espacios y tiempos que es lo que se ha encontrado produce bienestar27
24 Ibídem.
25 El País, junio 8 de 2016 - Archivo de El Espectador.
26 Cfr. aLicia durán, d. Laverde, d gaitán, m aPonte, J. zaPata, m agudeLo, Aproximaciones al rol de las familias dentro del proceso de reintegración de excombatientes en Colombia. Presentación en: IV Encuentro Nacional de la Red de Programas Universitarios en Familia: «Experiencias de investigación e intervención con familias en escenarios de construcción de paz», Nodo BogotáVillavicencio 11 de agosto de 2016.
27 Cfr. oFicina de Promoción sociaL deL ministerio de saLud y Protección sociaL Documento técnico de la política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias, Bogotá enero 2017, 20.
La Encuesta de Calidad de Vida 2015 señala el 48.4% de niños y niñas menores de cinco años permanecen la mayor parte del tiempo entre semana «con su padre o madre en casa», y el 36.7% permanece en un «hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio». Estas labores de cuidado de los niños se requieren principalmente por la presencia de las mujeres en el mercado laboral y son desarrolladas en su mayoría por mujeres que también tienen que cuidar a otros y a familiares enfermos o dependientes, sin apoyo económico.
Esta situación está bien expresada por Stephanie Coontz, quien resalta que las dinámicas sociales y factores como la industrialización y las formas de empleo inciden en la constitución de nuevas formas de organización familiar, proponiendo que:
En los tiempos actuales, las familias viven en medio de acelerados desarrollos tecnológicos, con una marcada influencia de los medios de comunicación, jornadas escolares reducidas o ampliadas, variada disponibilidad de tiempo libre y de tiempo para compartir, mayor vinculación de la mujer a los procesos productivos, crianza de los hijos en manos de terceros, mayor concentración en viviendas urbanas y mayor exposición a diversos riesgos por las situaciones de conflicto, así como mayores índices de dependencia por el envejecimiento poblacional que inciden en la estructura de las familias; lo cual debe tenerse en cuenta para el ejercicio responsable y autónomo de acciones para el bienestar individual y colectivo28.
Pero en muchas ocasiones el cuidado de los niños, niñas y adolescentes no solo está a cargo de un tercero por falta de tiempo de los padres sino porque los niños han sido retirados de las familias como una medida de protección. El ICBF, que es el ente del gobierno encargado de la protección de los diferentes miembros de la familia, registra en su portal que en el 2015, 65.475 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por vulneración y adoptabilidad, y que hay más de 5.000 niños bajo su protección directa. Además se indica en el portal que desde 2001 a 2015 34.136 niños han sido atendidos por violencia sexual. Estas estadísticas significan de una u otra forma las familias de estos niños no se han hecha cargo de ellos, que se encuentran en estado de riesgo en su familia, o han sido expulsados de estas y entonces ameritan medidas de protección por parte del Estado.
Otro de los casos de protección asociados a dificultades en la familia son los adolescentes menores de 14 años que se encuentran en el Centro Zonal Especializado (CESPA) Puente Aranda en Bogotá por problemas judiciales. En entrevistas realizadas a familias de estos menores infractores se observan dificultades económicas, muchas mujeres cabezas de hogar, desatención de los hijos, patrones de crianza muy estrictos y fuertes, padres ausentes, poca comunicación en la familia, muchas situaciones estresantes, etc.29, lo que nuevamente nos pone en alerta sobre las dificultades de las familias para poder cumplir las funciones que se supone deben tener para sus hijos.
28 oFicina de Promoción sociaL deL ministerio de saLud y Protección sociaL Documento técnico de... Op. cit., p. 21.
29 Información recogida durante prácticas de la Facultad de Psicología en los centros zonales del ICBF durante los últimos 10 años.
Es entonces cada vez más clara la urgente necesidad que se tiene de abordar la comprensión de las dinámicas familiares en sus diferentes manifestaciones y contradicciones. No hay una solo respuesta, y mi idea es hacernos preguntas y compartir algunas ideas que surgen desde los estudios de familia realizados por varias disciplinas sociales, incluida la psicología y mi práctica profesional, para acompañar a las familias y entender que estos fenómenos que se presentan son complejos y requieren de diferentes niveles de intervención.
¿Qué hace que no se den esas relaciones de apoyo, cuidado, cariño y solidaridad en la familia y fuera de ella, y que la familia se vuelva un factor de riesgo? ¿Qué hace que la familia, la sociedad y el Estado se vuelvan indiferentes y hasta permisivos con la violencia familiar y social? ¿Por qué el Estado promueve los derechos, pero no pueda establecer los mecanismos para hacerlos cumplir? ¿Por qué a pesar de que se dan programas de promoción, prevención e intervención para diferentes problemáticas sociales estos no logran dar las repuestas requeridas? ¿Por qué el diálogo y la negociación pacífica como alternativas para la solución de conflictos no son parte de toda nuestra sociedad?
Según el observatorio económico de la Universidad Nacional de Colombia, los cambios que ha sufrido la familia colombiana reflejan fenómenos sociales tales como: la concentración de población en centros urbanos, las elevadas tasas de mortalidad masculina derivada de las diversas formas de violencia, el aumento en la participación laboral de las mujeres, los cambios de valores entre las diferentes generaciones, transformación en las relaciones de género, crisis en el modelo patriarcal, etc.
Como vemos, dentro de esta lista se encuentran fenómenos de diferente índole y mi idea no es abordar los temas estructurales de nuestra sociedad, que hacen parte del problema, sino tenerlos en cuenta pues es dentro de estos contextos que se encuentran las familias y los individuos que las componen. Lo que pretendo aquí es más bien abordar temas que se asocian con las formas de relacionarse que se dan entre los diferentes miembros de la familia, que hacen parte de los problemas que aquí se han mencionado, y que se deben tener en cuenta para su acompañamiento.
Las relaciones de género y sus características son un tema que se ha trabajado desde diferentes disciplinas y es donde se ha encontrado una de las explicaciones para varios de las problemas que aquejan a las familias, como son la violencia familiar, relaciones conflictivas entre padres e hijos, las actividades delincuenciales de los menores, etc. Estas relaciones, dentro de la familia en nuestro contexto, parten de un orden patriarcal en donde lo masculino concentra el poder y define el sentido de la sociedad. El modelo de la familia patriarcal ha imperado desde hace mucho tiempo en muchas culturas y ha sido hegemónico en Colombia. En este modelo, la cabeza de la unidad doméstica, generalmente el hombre, tiene el poder legal y económico absoluto sobre los otros miembros de la familia (otros hombres y mujeres), la mujer es quien da origen a la vida y por lo general es relegada a las tareas que permiten la conservación de la especie. Este pensamiento ha llevado a identificar la mujer con la maternidad y le ha bloqueado otras posibilidades para la construcción de su identidad como serían su proyección laboral, política y cultural, escondiendo diferentes formas de dominación y exclusión. Igualmente, el pensamiento patriarcal ha hecho que la masculinidad esté asociada con la virilidad, la autoridad y rol de buen
padre cuando es proveedor y protector, limitando sus posibilidades de ser sensible, afectuoso, expresar sus emociones, establecer relaciones amorosas y estar involucrado en la crianza de sus hijos. Estos supuestos mantienen las diferencias de género acerca de ser hombre y ser mujer, ser padre, ser madre o hijo y esto ha llevado a características y dinámicas familiares que ya todos conocemos, en donde el cuidado y la crianza de los hijos recae sobre las mujeres, y los hijos y las mujeres estaban están bajo el mando de los hombres. Esto también ha implicado que los padres no estén tan involucrados en la socialización de los hijos y se distancien de ellos.
Sin embargo, este modelo patriarcal ha venido cambiando como se observa en una investigación liderada por Yolanda Puyana sobre las diferentes formas de llevar a cabo la maternidad y la paternidad a finales del siglo XX y principios del XXI en cinco ciudades colombianas. El estudio encontró que las vivencias, concepciones, sentimientos y prácticas sobre ser padre y madre son muy similares en las distintas ciudades y ya no se observa las diferencias regionales indicadas por Gutiérrez de Pineda. Se muestra cómo las relaciones familiares y formas de ser padre, madre e hijo se han transformado gracias a la conjugación de dimensiones subjetivas de las historias de hombres y mujeres (de diferentes estratos sociales) y las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que crean nuevas concepciones y prácticas sociales de asumir la paternidad y la maternidad diferentes a las de sus progenitores; prácticas sociales que a su vez se nutren de la vida familiar. Los resultados de la investigación indican que:
El cambio se da en medio de dos características aparentemente contradictorias: por una parte, una inclinación hacia la homogenización de las representaciones sociales y las prácticas en las relaciones paterno, materno y filiales, cuando se comparan las ciudades, y una diversidad en medio de la forma como padres y madres se sitúan ante las corrientes que incitan a romper con las formas tradicionales de ser padres y madres heredadas de sus progenitores. Al contrastar las distintas narraciones, se hacen evidentes diversas contradicciones entre las representaciones y las prácticas o entre las formas como padres y madres asumen sus funciones y las diferencias en razón al estrato social al que pertenecen o a su tipo de familia30
Las representaciones sociales de ser padre y madre corresponden más a idealizaciones con respecto a respetar los derechos del otro, particularmente de los niños y las parejas, a ejercicios más democráticos de la autoridad, a la búsqueda de equidad en las relaciones de género que rechazan las formas autoritarias de sus antecesores.
Al igual que otras investigaciones en sociedades occidentales31 encontraron algunos cambios importantes en las relaciones padres e hijos, se pasa de una educación drástica y autoritaria a un intercambio comunicativo distante, más expresiones de afecto con una autoridad más democrática y la sensación de sentirse diferentes a sus padres. Se encuentra entonces una disminución en los estilos de vida patriarcales, incluido la fuerte división de roles entre hombre y mujeres, sometimiento de la mujer, etc. lo cual era lo tradicional en los años 60 del siglo 20. Sin embargo, esto no se da en todos los participantes y los cambios son heterogéneos, por eso se identificaron tres tendencias: el mantenimiento de la forma tradicional de ser padre y madre de los años 60, la segunda tendencia es la transición de aquellos que cuestionan las formas tradicionales de ser padre y madre y se apartan de las representaciones y prácticas y la tercera tendencia es la de ruptura en donde se asumen representaciones y prácticas diferentes, innovadoras.
30 YoLanda Puyana v., Op. cit., p. 9.
31 Cfr. anthony giddens, La transformación en la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Madrid 1995; LLuís FLaquer, La estrella menguante del padre. Barcelona 1999; YoLanda Puyana v., Padres y Madres en cinco ciudades colombianas, cambios y permanencias, Bogotá 2003.
La forma tradicional de ser padre es ser proveedor asociado a la figura de autoridad y a emplear castigos físicos y drásticos, poco comunicativos en sus expresiones de afecto, alejados de las actividades de sus hijos y concentrados en su trabajo. Su complemento es la madre ama de casa, dedicada a la crianza y al cuidado de los hijos, y al trabajo de la casa, pero también a la generación de algunos ingresos y poco apreciada por esto. Aquí no se alteran las relaciones de poder que siguen al mando del hombre, las mujeres solo ejercen el poder en ausencia de los padres. Hay cierta consistencia entre representaciones y prácticas. Aun dentro de estos roles tradicionales se encuentran cambios al ser menos autoritarios por el temor a la rebeldía de los hijos, pero se mantienen las creencias patriarcales dominantes.
Los padres y madres en transición hacen referencia a las formas de expresar la autoridad y los afectos, parejas coproveedoras, y hay algo de división de las tareas domésticas, pero se observan contradicciones como por ejemplo padres que colaboran en el hogar pero son autoritarios. Valoran el diálogo y valoran la no repetición de castigos físicos por su misma historia de vida y el dolor que les causó, pero a menudo acuden a reprimendas drásticas sintiéndose luego culpables. Son padres que valoran la institución del matrimonio y lo ven como un espacio para brindar seguridad, afecto y formar ciudadanos. En general se encuentran contradicciones ante lo que las nuevas circunstancias de la sociedad les demanda. Son padres que con frecuencia experimentan crisis frente a sus propios cambios en actitudes y prácticas frente a las expresiones afectivas. Las madres de este grupo son profesionales y trabajadoras que contribuyen significativamente al ingreso familiar pero tienen conflictos consigo mismas por el tiempo que no les pueden dedicar a los hijos, plantean normas y con frecuencia no las cumplen, establecen relaciones de confianza, comunicación y cercanía con los hijos.
En la tendencia de ruptura prevalecen las relaciones de equidad en las relaciones de género, en lo económico, en las labores domésticas y presentan una ruptura y oposición frente a sus progenitores. Son una minoría (entre el 12% y el 14% en todas las ciudades) y prima la construcción de espacios diferentes en lo familiar y social, se observa autorreflexiones del yo, pérdida de ideas fijas y preconcebidas, pensamientos acerca de la cotidianidad. La idea de formar hijos autónomos y autorregulados, búsqueda de principios y valores para establecer la autoridad, y prima la idea de que los niños y jóvenes pueden auto dirigirse, se piensa en una relación de amigos entre padres e hijos. Hay cierta coherencia entre el discurso y la práctica y una cierta construcción permanente de normas y límites, son cariñosos.
Aunque hay una tendencia a la homogenización en el país, las tendencias de cambio observadas no se dan por igual en todas las ciudades, ni en todos los estratos sociales.
La transición es el rasgo más común en Bogotá, Medellín y Cali, o sea en los centros urbanos más grandes; sin embargo en Medellín hay una fuerte cultura para que la madre permanezca en el hogar. La tradición es lo dominante en Cartagena y Bucaramanga, sin embargo en Bucaramanga se observa un importante cambio en la masculinidad, padres más afectuosos y expresivos hacia sus hijos que antes.
Este estudio tuvo dos grandes resultados:
¾ Se encontró un resquebrajamiento del papel del padre como proveedor, y nuevas prácticas en las labores de crianza y el cuidado de los hijos por parte del padre.
¾ Se mantienen las ideas que privilegian la maternidad (crianza y desarrollo) al cuidado indispensable de la madre, más que del padre, y la madre se cuestiona sus largas horas de trabajo por fuera del hogar.
En cuanto a los cambios según estratos sociales se observa que las ideas y prácticas hacia una visión más moderna en torno a la infancia y la equidad entre los padres (transición y ruptura) se encuentran en los estratos 4 y 5 de las ciudades estudiadas, mientras que en los estratos 1, 2 y 3 se encuentra con más frecuencia la tradición. Estos cambios hacia la modernidad, como en investigaciones en otros países, se ven asociados a mejores niveles de ingresos y educación. Sin embargo, es de resaltar que aunque la tendencia a la tradición se observó en niveles de ingresos menores, también se observó en el estrato 6 de Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, lo cual se explica como una identificación con tradiciones fundamentadas en discursos religiosos o biológicos lo que pronostica dificultades para relaciones más democráticas entre género y generación.
Las concepciones innovadoras alrededor de la infancia y los roles de género se presentan en todos los estratos y a pesar de haber recibido de sus padres una socialización rígida con pocas expresiones de afecto las personas en esta tendencia se niegan a continuar con esta tradición, en muchas ocasiones por el dolor que esta situación les causó. Las investigadoras explican esta tendencia de cambio en torno a la paternidad y maternidad a los medios de comunicación y sus programas orientados a este cambio, las guarderías infantiles, las reuniones de padres de familia, otros eventos que cuestionan las tradiciones y la interacción entre diferentes sectores sociales, como en el caso de las empleadas domésticas de origen rural.
Las formas familiares (nuclear, extensa, monoparental y superpuesta o recompuesta) identificadas en este estudio también se asocian con formas de paternidad y maternidad y la valoración del tipo de familia. En la familia extensa, generalmente conformada por tres generaciones, en muchos casos por la necesidad económica, se destaca el papel de las abuelas y el aumento de los conflictos intergeneracionales generalmente por las ideas asociadas a las funciones de autoridad limitadas al padre y la madre, y por la actitud y rol permisivos o autoritarios que asuman los padres y las abuelas.
En los hogares monoparentales se encuentran una inversión de roles, la imposición de retos a los jefes del hogar para los que no fueron socializados y hay una sobresaturación de funciones pues el apoyo de la ex pareja es generalmente mínimo, y además se observan contradicciones en las normas que los dos padres imponen. Los hogares monoparentales con jefatura femenina son más comunes y se destacan en estos las responsabilidades, culpas y tensiones por tener que asumir un trabajo fuera del hogar; mientras que los de jefatura masculina son menores, reciben mayor apoyo de la familia de origen y se destacan las quejas sobre las dificultades de tener que asumir el cuidado de los hijos.
En estos hogares, extensos y monoparentales, hay una tendencia hacia la transición, lo cual muestra que son más susceptibles al cambio porque sus circunstancias demandan nuevos roles y ellos mismos contradicen la división de roles de género en el hogar.
Aunque no hay estadísticas sobre los hogares superpuestos u hogares que se constituyen por uniones de parejas separadas e hijos de diferentes matrimonios, su aumento es evidente dado que nuevas parejas entre personas separadas es cada vez más común.
En este tipo de hogares las relaciones conflictivas son muy comunes, hay celos, el padre o madre que llega se considera intruso y se cuestiona su autoridad para educar; sin embargo estas dificultades no se presentan en todos y se ven hogares con relaciones democráticas, amorosas, solidarias, con vinculación afectiva permanente. En estos últimos hogares se observa la tendencia a la ruptura en las formas de ser padre y madre.
En cuanto a la familia nuclear monogámica, el estudio de Puyana indica que en Colombia sigue siendo un modelo valorado y es un referente para ejercer la paternidad y la maternidad, a pesar del reconocimiento de otro tipo de hogares.
A pesar de estos cambios que presenta este extenso estudio en relación con la paternidad y la maternidad, los problemas sociales, asociados de una u otra forma a ciertas características familiares, subsisten como ya lo he mencionado, y particularmente los problemas de violencia parecen estar creciendo. Es por esto que creo que es importante considerar algunos aportes de la psicología a la comprensión de estos fenómenos.
Ligado con el tema de la paternidad y la maternidad las teorías psicoanalíticas resaltan la necesidad de rescatar la «función paterna» en estas nuevas formas de familia y particularmente importante en familias monoparentales con jefatura femenina, pues han encontrado que en las familias donde se presentan diferentes problemáticas con los hijos (desorden, incumplimientos y hasta sicariato) ésta está ausente. La «función paterna» es la función que permite la separación de la diada madre-bebé a medida que el niño crece, se relaciona no solo con roles sino con las funciones de poner límites, organizar tiempos y espacios y en general hacerse cargo del entorno protector. Según la teoría psicoanalítica el espacio inicial del bebé es casi una prolongación de la madre y la función del padre es establecer límites y diferencias. Todo ser humano debe internalizar los aspectos masculinos y femeninos que son parte de todos nosotros y que ayudan a la identidad de la persona, y si los aspectos relacionados con la función paterna no se dan aparecen los problemas. Pero el establecimiento de esta función puede estar a cargo del padre o de la madre, así como la función materna, ligada al «ser», al cuidado, al dar y recibir, a la contención y regulación emocional, puede ser ejercida por ambos padres también; en los hogares nucleares estas funciones son casi siempre repartidas entre los dos padres, y lo importante en los hogares monoparentales es que haya la existencia de las dos funciones en la crianza de los hijos, lo que a veces se vuelve un reto para el padre o la madre a cargo de la crianza.
Estudiosos del desarrollo y las relaciones familiares, como el psicólogo Milton Bermúdez32 , plantean que no existe suficiente investigación sobre la importancia del padre en el desarrollo de los niños y dentro de la familia; y que la psicología en particular se ha centrado en los efectos de la ausencia de la figura paterna en los hijos (carencias cognitivas, emocionales y relacionales, dificultades comportamentales) y la familia (conflictos, sobrecargas a la madre y carencias de diferentes tipos). Ante este panorama, él plantea la importancia de reenfocar los estudios y el trabajo con familias hacia las posibilidades que ofrecen las investigaciones que muestran que el involucramiento paterno cotidiano con la crianza de los hijos favorece el desarrollo cognitivo, el interés por el estudio, y el desarrollo socio-emocional de los hijos. Esto último, es evidenciado en mayores niveles de tolerancia al stress, a la frustración, mejor
32 Cfr. miLton Bermúdez, ¿Con qué pueden los «nuevos padres» contribuir a la reconciliación en el escenario del posconflicto? : Revista Javeriana No. 833, tomo 153 (2017) 27-31.
manejo de emociones que los hijos de estos padres demuestran, y niños más juguetones, ingeniosos y seguros de sí mismos. Por esto él propone desarrollar un trabajo que favorezca una actitud de los papás más comprometida en los diferentes ámbitos del desarrollo de los hijos, lo que contribuirá a mejores familias y a una mejor sociedad; y de particular importancia en estos momentos de construcción de paz y reconciliación en que se encuentra el país.
En la misma dirección, diversos estudios, desde diferentes enfoques de la psicología han mostrado que el desarrollo y comportamiento de la persona, el desarrollo de su identidad o subjetividad y su capacidad para establecer relaciones de bienestar con otros en el futuro, están relacionados con las características de las relaciones o funciones parentales durante la infancia y la adolescencia. La capacidad de los padres o cuidadores para establecer límites, guiar y dar estructura, las formas como los padres explican las cosas a los hijos, la socialización y regulación de las expresiones emocionales, formas de castigo, dar apoyo cuando se necesita en el desarrollo de competencias y en el establecimiento de contactos con el mundo externo, dar independencia a medida que los niños crecen, etc. facilitan el desarrollo cognitivo, emocional y relacional de los niños y jóvenes. Los estudios han mostrado una fuerte relación entre la falta de límites, la sobreprotección de los padres, poca ayuda de los padres a sus hijos, educación severa, con comportamientos delincuenciales en jóvenes y practicas parentales violentas en adultos.
La teoría del apego y la teoría psicoanalítica, entre otras, resaltan la centralidad de las experiencias tempranas en la vida afectiva, la importancia de relaciones cercanas y sobre todo cómo estas experiencias tempranas son el fundamentos para el funcionamiento psicológico de la persona más adelante y el tipo de relaciones que establecen33 . La teoría del apego en particular ha explicado cómo el recién nacido, no solo requiere para su subsistencia del cuidado y protección de un adulto, sino que la relación entre el recién nacido y su cuidador es una condición primaria para la adaptación humana y su normal desarrollo; de esa relación diádica entre cuidador y bebé se desprende la organización de actitudes, expectativas y comportamientos posteriores34
La psicología durante mucho tiempo se encargó de estudiar el desarrollo del comportamiento individual y cómo las personas entendían el mundo, pero no como las relaciones impactaban al individuo. Los teóricos del apego hacen particular énfasis en la calidad de las relaciones tempranas y como estas nos ayudan a conceptualizar lo que es un desarrollo saludable o con dificultades.
Múltiples estudios realizados desde la teoría del Apego35 muestran que el tipo de relaciones de apego (seguras, inseguras, ambivalentes) establecidas en la infancia pueden predecir las formas de relacionarse en el futuro con otros y que además pueden predecir aún mejor el comportamiento individual que evaluaciones del comportamiento infantil. Dependencia, autoestima, capacidad de empatía y problemas comportamentales se pueden predecir al evaluar las características de las relaciones de apego. Relaciones con pares en la adolescencia, competencia social, desarrollo cognitivo, capacidad para resolver problemas en la adultez y hasta psicopatologías se relacionan fuertemente con la historia de apego del individuo. Las diferentes formas de apego que se observan en los bebés dependen de la calidad de las relaciones entre padres/cuidadores y bebés, estas diferentes formas de apego son el fundamento
33 Cfr. L. aLan. srouFe, The place of attachment in development, Handbook of Attachment theory, research and clinical applications, New York 32016.
34 Cfr. L. aLan srouFe, 1989.
35 Ibíd., 2016.
para la formación de la personalidad y los modelos internos con los que funcionamos o las representaciones de la historia interactiva que son los medios por los cuales nuestra experiencia vivida se desarrolla. Estudios longitudinales han mostrado que hay continuidad intergeneracional en las historias de apego, una apego inseguro, desorganizado lleva a que esto mismo se de en la siguiente generación y esto a su vez predice disociaciones y problemas en la niñez y la adultez, dificultades en la resolución de traumas o perdidas y comportamientos parentales que producen miedo, que producen apegos desorganizados, volviéndose esto un círculo vicioso.
Por el contrario, se ha observado que cuando se recibe un cuidado responsable en los primeros años de vida, se dan historias de apego seguras que dan la sensación de conexión con los otros y se valoran las relaciones. Entonces, cuando se inicia la vida con experiencias positivas sobre uno mismo y con la habilidad para encontrar el apoyo de otros, se encuentra una base segura para explorar el mundo y convertir a las personas en el futuro en excelentes compañeros sociales.
Las investigaciones han mostrado también que el estrés familiar y la falta de apoyo social que recibe la familia aumenta la posibilidad de relaciones de apego ansiosas lo que lleva a dificultades más adelante para las personas y las relaciones que estas establecen; pero también se ha visto que si esto cambia se pueden dar relaciones de apego seguras. Igualmente, los estudios muestran que las historias de apego seguro se relacionan con la capacidad de desarrollar resiliencia, entendida como la capacidad de afrontar dificultades, adaptarse a la adversidad y salir fortalecido que muestran las personas; en estas historias se encuentra el fundamento para la recuperación36
Durante el periodo de la niñez y adolescencia también se da el proceso de socialización y formación de la identidad, lo que influye en que se desarrolle la capacidad del niño para vivir y enfrentarse al mundo. Durante este proceso se desarrollan el sentido de pertenencia y vínculos afectivos asociados a sentimientos de protección o de rechazo que marcan la subjetividad de este nuevo ser humano y su posterior capacidad para relacionarse con otros. Otras teorías psicológicas, como las presentadas por los enfoques sistémicos y construccionistas sociales, han encontrado que el ser humano desarrolla su perspectiva de sí mismo, su identidad, su personalidad, no solo a partir de las experiencias tempranas en su familia sino a partir de las relaciones que establece a lo largo de su vida consigo mismo, con otros y con su entorno y que esto a su vez influye en la forma de relacionarse con las personas que están a su alrededor37
Los estudios sobre violencia familiar también dan luces sobre lo que sucede en la familia. La violencia al interior de la familia no es un fenómeno nuevo y debido a que es un fenómeno silencioso por considerarse del ámbito privado y por las expectativas que se tiene de la familia, al menos en el mundo occidental, de ser el grupo social en que prioritariamente se desarrollan las relaciones significativas de amor, cuidado y protección, es difícil de reconocer que en el mismo ámbito se den tratos que producen daños en los integrantes de la familia, y es por esto que ha sido tolerada y aceptada desde tiempos remotos. Hasta no hace mucho tiempo la violencia intrafamiliar era considerada como un fenómeno poco frecuente, anormal y atribuida solamente a personas con trastornos psicopatológicos; solo
36 Ibídem.
37 Diversos estudios de BoLwy, saLvador minuchin, kenneth gergen, Barnette Pearce, entre otros.
hasta los años 60 se empieza a considerar como un problema social grave, cuando algunos autores describieron el «síndrome del niño golpeado» y los medios contribuyeron a generar conciencia pública sobre el problema. Al inicio de los 70 la influencia del movimiento feminista resultó decisiva para llamar la atención de las sociedades sobre las formas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, el abuso sexual hacia los niños y hacia los ancianos. A finales del siglo XX las investigaciones a nivel mundial mostraban la violencia familiar como un fenómeno «normal» desde un punto de vista estadístico y se definía como una formación cultural sustentada en valores, mitos, creencias y estereotipos arraigados en las sociedades38
Sin embargo, en el desarrollo conceptual del término violencia intrafamiliar ha sido importante hacer una discriminación clara frente a otros conceptos como conflicto familiar, agresividad y violencia. Existe un consenso con respecto al concepto de violencia intrafamiliar en cuanto que la violencia implica siempre el uso de la fuerza y el poder para producir daño físico y/o psicológico. Corsi la define como:
…una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política…) e implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padreshijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-empleado, joven-viejo39
Otras definiciones, como la de la psicóloga María Cristina Ravazzola definen la violencia familiar «cuando una persona, físicamente más débil que otra, es víctima de abuso físico o psíquico por parte de otra»40, y señala que las condiciones, en que se producen los actos abusivos, tienen unas características que impiden implementar el control social capaz de regular y acabar con las prácticas violentas y por esto tienden a repetirse. Las características que menciona son el autoritarismo, creencias culturales como el machismo, inequidades de género, desigualdad de oportunidades laborales, políticas y económicas que contribuyen a la perpetuación del problema de la violencia familiar.
Existen varios modelos explicativos para entender a las familias en las que se presenta la violencia, entre estos están las explicaciones intergeneracionales que hacen énfasis en la trasmisión de la violencia de generación en generación. Plantean que entre más violento sea el padre con sus hijos, estos tienen mayor probabilidad que lo sean con sus hermanos y posteriormente con sus propios hijos, y entre más violento sea el esposo con su esposa, esta será violenta con sus hijos. El grado de violencia posterior depende de la intensidad y duración de la victimización41. Pero también se ha visto que hombres y mujeres con experiencias violentas en la infancia han logrado cambiar esas formas violentas de relacionarse cuando han tenido la oportunidad de conectarse emocionalmente con el dolor que estas les producían y la reflexión de los efectos de estas en los otros cercanos a ellos.
Las explicaciones psicopatológicas asocian la imposibilidad de controlar los impulsos violentos contra las parejas o hijos con personas invadidas por sentimientos de descontento, ira e irritabilidad derivados de experiencias pasadas de abuso y deprivación que afectan la capacidad de relacionarse. Este modelo no contempla los procesos en que las personas se ven involucradas y no tienen en cuenta
38 Cfr. Jorge corsi, Violencia familiar, Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, Buenos Aires 1994, 15-16.
39 Jorge corsi, Violencia familiar, Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, Buenos Aires 1994, 23.
40 maría cristina ravazzoLa, Historias infames: los maltratos en las relaciones, (Terapia Familiar 71), Buenos Aires 1997, 40.
41 Cfr. geLLes (1987), mencionado por arnon Bentovim, Sistemas organizados por traumas, abuso físico y sexual en las familias, Buenos Aires 1992.
factores contextuales y situacionales. La privación social y económica, desempleo y escasas oportunidades son factores de estrés que conducen a actos abusivos, y aunque estos factores son importantes para la comprensión de las relaciones familiares violentas no pronostican quién abusara ni cuándo.
Las explicaciones socio-interactivas, como el enfoque sistémico, se centran en los procesos interactivos entre las parejas, y padres e hijos en el contexto familiar, y a su vez en el contexto de estructuras sociales más amplias, y comprenden la persona, la familia y la sociedad como elementos que son sistemas y a la vez conforman un sistema. Desde esta comprensión, lo que pasa en cada uno de los sistemas se puede diferenciar pero dependen unos de otros, es decir, la sociedad define actitudes, modelos, derechos y valores que persisten a través de las familias que sirve como agente transmisor y reproductor de la cultura y la familia a su vez se apoya en la sociedad para encontrar respaldo y legitimación42
María Cristina Ravazzola, psicóloga sistémica que ha trabajado mucho esta problemática, plantea que en las interacciones violentas en la familia se dan varias condiciones a la vez:
a. una situación familiar en la cual existe déficit de autonomía y una excesiva dependencia de unos con otros. Las investigaciones describen al grupo familiar como aislado de amigos y vecinos,
b. hay la creencia de que el victimario es el único responsable de la relación víctima-victimario, y es quién debe definirla y quién debe decidir sobre lo que suceda. Existe una desigualdad jerárquica fija y ambas personas en interacción reciben presiones, al victimario se le presiona para que sea responsable, dueño y guardián del sistema y a la víctima para que se resigne y no se defienda, y
c. creencias y significados que no permiten considerar los abusos y prácticas violentas como tal, sino que más bien las justifican como legítimas y permiten la impunidad del victimario.
A partir de la revisión de autores como (Ravazzola, 1997; Perrone y Nannini, 1999 y Navarro & Pereira, 2000) se sintetizaron algunos de los supuestos importantes de una comprensión sistémica de la violencia familiar y de pareja.
¾ La violencia de pareja es multideterminada, intervienen factores individuales, relacionales y culturales.
¾ La violencia se construye entre actores que participan en la situación, para su comprensión se deben tener en cuenta a los actores y la relación entre estos, observando e identificando patrones de relación que mantienen la violencia
¾ La violencia familiar es un problema relacional, creado y mantenido por sistemas relacionales (individual, familiar y sociocultural) que están recursivamente conectados y posibilitan la recurrencia de patrones de violencia familiar.
¾ Para describir, analizar e intervenir en problemas de violencia familiar hay que revisar las ideas, acciones y estructuras que llevan a los circuitos de violencia y nos permiten ir más allá de la posición dicotómica de víctima-victimario. Además se requiere de reconocer la responsabilidad individual en la interacción violenta.
42 Cfr. arnon Bentovim, Sistemas organizados por traumas, abuso físico y sexual en las familias, Buenos Aires 1992.
Cloé Madanés, una reconocida terapeuta de familia, describe cuatro aspectos similares que caracterizan las interacciones en torno a los dilemas de amor y violencia. Primero, la lucha por controlar la propia vida y la de los demás que conlleva a problemas de dominio, intimidación y explotación como intentos de obtener poder sobre otros miembros. Segundo, el deseo de ser amado y la interacción se basa en el deseo de ser atendidos lo que puede llevar a una interacción demandante, dependiente y manipuladora. Tercero, el deseo de proteger a otros que cuando se intensifica en la interacción resulta en intrusión, posesión y dominación, y cuarto, una interacción basada en el arrepentimiento y perdón y se caracteriza por el pesar, el resentimiento, las mentiras, los secretos y los engaños43
Para terminar con estas reflexiones sobre la violencia quiero compartir mi experiencia como psicóloga. En la práctica clínica he observado que las mujeres son las que generalmente denuncian maltrato y son ellas también las que más atienden a tratamiento psicológico, mientras que los hombres, quienes son en la mayoría de los casos los que cometen actos de violencia hacia mujeres y niños, no lo hacen y reaccionan con más violencia a la denuncia de las mujeres, y aunque acuden cuando los citan a las instituciones legales, por la obligatoriedad de la notificación, no logran hacer un cambio en las relaciones familiares. En muchas ocasiones esto se debe a que en los diferentes espacios de atención, el presunto agresor no es escuchado, es acusado y es juzgado y esto hace que abandone los procesos; por eso, para potencializar los avances en la atención de la violencia intrafamiliar, me ha sido útil conocer las particularidades de la violencia de pareja, no solamente desde las victimas (mujeres), sino desde los agresores (los hombres), aquellos que perpetran actos violentos contra sus parejas y sus hijos por carencias afectivas, experiencias tempranas de violencias, creencias de género, creencias sobre la crianza de los hijos y aspectos del contexto económico, social y cultural que ayudan a mantener patrones de relación donde predomina la violencia. Mi experiencia me ha mostrado que cuando nos tomamos el tiempo de escuchar y entender sin juzgar a las personas que acuden a terapia, se logran cambios importantes.
Estos elementos encontrados por sociólogos, psicólogos y terapeutas, que trabajan la violencia familiar nos llevan nuevamente a poner el foco en las interacciones y formas de funcionamiento de las familias como una forma de acompañarlas en su búsqueda de bienestar para todos los miembros de la familia.
Para terminar, y luego de esta revisión sobre diferentes aspectos de la familia, quisiera identificar, a manera de resumen, algunos puntos que considero pertinentes para el acompañamiento a las familias:
¾ Ante todo debemos estar abiertos a las diferentes formas de familia que se nos presentan y tener en cuenta quiénes son considerados familia por las personas que acompañamos. Para esto es importante preguntarnos nosotros mismos, como personas encargadas de dar acompañamiento, cuáles son nuestras creencias sobre lo que es y debe ser y hacer una familia, y sus diferentes miembros.
¾ Además, debemos revisar el impacto que tiene, en la familia y en nosotros, el modelo nuclear de familia como la familia ideal que los medios de comunicación y otros se encargan de presentar dándole la espalda a nuestra realidad colombiana
43 Cfr. cLoé madanés, Sexo, amor y violencia, Estrategias de transformación, Buenos Aires 1993.
¾ Las familias no son entes aislados y por esto debemos conocer sus contextos económicos, sociales y culturales, además de la trayectoria de vida de los diferentes miembros que la conforman. Es importante tener en cuenta que las particularidades de las familias los llevan a buscar adaptaciones y soluciones diferentes que son útiles para unas y no necesariamente para todas.
¾ Nuestra realidad social muestra estructuras de familia en permanente transformación, en las que la mujer cobra un especial valor al ser aún hoy en día la principal cuidadora de la familia, sin desconocer la inserción en el ejercicio del cuidado y la protección por parte de los hombres. En este sentido, es importante el trabajo sobre nuevas masculinidades en donde se da un replanteamiento del ser hombre en la sociedad y por tanto en las familias, con percepciones más igualitarias y abiertas en las relaciones y grupos sociales.
¾ Estos cambios implican el reconocimiento de que tanto hombres como mujeres podemos ser afectuosos, responsables, productivos, y que los roles de género asignados a hombres y mujeres por la sociedad no son «naturales».
¾ Las relaciones de género están asociadas a las creencias de género sustentadas en la cultura, y mantenidas y reforzadas muchas veces por los medios de comunicación; es entonces importante trabajar sobre los sentimientos, emociones y acciones que éstas generan, y buscar alternativas.
¾ Siempre hay que tener en cuenta que las relaciones de género en la familia, donde hay desigualdades de poder, llevan generalmente a situaciones problemáticas y en ocasiones violentas.
¾ Es por esto que como parte del trabajo de acompañamiento a las familias se debe tener en cuenta, no solo las representaciones y prácticas sociales y las contradicciones que se encuentran en las familias con las que se trabajan, sino también nuestras representaciones sociales y valoraciones sobre lo que «debe ser» una familia y las funciones y roles de sus miembros.
¾ Ante situaciones conflictivas que enfrentan las familias lo principal es no juzgar, esto no implica aceptar todo lo que se dé, sino tratar de separar las situaciones conflictivas de las identidades de las personas, esto implica por ejemplo, que se habla de que fue lo que pasó para que se llegara una pelea y no explicar la pelea porque una persona es «agresiva». Los rótulos ayudan a justificar, pero no a hacer cambios y buscar formas de relacionarse diferentes. Nosotros como acompañantes de las familias no debemos ser entres de control social, sino entes de cambio.
¾ Se recomienda buscar espacios en lo cotidiano para que los diferentes miembros de la familia experimenten expresiones de afecto y validación del otro, compartan actividades, facilitar la comunicación, buscar posibilidades de horizontalidad en el trato con los hijos y entre la pareja, que incluye voluntad de diálogo, diferentes formas de educación y de impartir autoridad.
María Carolina Sánchez Silva
María Carolina Sánchez Silva*
Hoy, les quiero compartir sobre esta experiencia del Reloj de la Familia que se está volviendo muy nuestra. Este texto es una constante referencia al libro del «Reloj de la Familia» escrito por Fernando Vidal y la CVX1 de España en el que está escrito el método con detalle2 Es también, una selección y un resumen propio de lo esencial, pasado por la propia experiencia de haber hecho con mi esposo el Reloj de la Familia y luego, de haberlo dirigido dos veces en Colombia en conjunto con un equipo de la CVX Colombia3 .
¿Cómo
El fruto de un camino que hemos hecho juntos en la CVX como comunidad mundial en donde una de nuestras líneas de misión y frontera es la familia. Cuando hablamos de la familia como frontera, hablamos de la familia como ese lugar sagrado que es comunidad y al que queremos ayudar a fortalecer para que ella pueda hacer frente a un ambiente que la arrastra como un huracán y la tiende a disgregar. Consideramos que las familias hoy en toda la diversidad en que las podemos encontrar, necesitan parar para reconocerse, fortalecerse y renovarse continuamente y para vivir plenamente su función de construir buenos seres humanos.
El Reloj de la Familia es una experiencia que surge de familias que además de pensar en ellas mismas quisieron pensar en las necesidades de otras familias. En España, un grupo de familias de CVX se reunieron para compartir sus experiencias alrededor de dos preguntas: ¿Qué ha aportado la espiritualidad Ignaciana a nuestra familia? ¿Cómo podemos diseñar una experiencia desde la espiritualidad Ignaciana que apoye a las familias de hoy?
La experiencia utiliza la imagen de un reloj porque el objetivo de la experiencia es sincronizar, ajustar y replantear el proyecto de familia. En la imagen del Reloj de la Familia vemos un Reloj en el fondo… el reloj es como el corazón de la familia que va marcando su palpitar y que hay que darle cuerda todos los días recordando los relojes antiguos, para que no se detenga.
* Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Formación en Psicoanálisis en Sistemas Humanos en la Asociación de Psicoanálisis y Psicoterapias en Bogotá. Terapeuta de adultos, familias, parejas, laicos, laicas, religiosos y religiosas. Miembro de la Comunidad de Vida Cristiana – CVX Bogotá. Colaboradora en el CIRE como acompañantes de los EVC y con talleres de psicología y espiritualidad.
1 La CVX «Comunidad de Vida Cristiana» es una asociación de laicos que pertenece a la Iglesia católica, tenemos presencia en 60 países y nuestra fuente principal a nivel espiritual y de inspiración son los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y por lo tanto el seguimiento a Jesús. Nos reunimos en pequeñas comunidades semanal o quincenalmente para compartir la vida a la luz de la fe y hacer un camino de crecimiento y formación humana, teológica y espiritual. Y lo esencial de todo ello, es que vivimos desde la diversidad del mundo de los laicos una vida apostólica que abarca nuestra familia, trabajo y todos los campos siempre en clave de colaboración con otros para en todo amar y servir.
2 Pido disculpas de antemano a los autores del «Reloj de la Familia» por no poder referir con exactitud todas las frases textuales del libro, ya que al ser también un resumen seleccionado serían demasiadas.
3 En la segunda experiencia del Reloj de la Familia, el equipo de facilitadores estuvo conformado por los siguientes miembros de la CVX: Eduardo Dueri, Carolina Sánchez, Luz Stella Rodríguez, Augusto Garzón, Jairo Forero, Carmen Alicia Amaya, Gina Caicedo y Luis Carlos Chivatá.
El Reloj nos habla del tiempo… quiere hacernos un llamado para decirnos «estamos a tiempo» es bueno «darnos un tiempo» y al mismo tiempo nos pregunta en qué hora esta cada miembro de la familia y si en realidad todos estamos sincronizados… aunque tengamos diferentes ciclos vitales y diferentes épocas existenciales… la pregunta es qué tan sincronizados estamos… sintetizado en una pregunta… sería ¿Estamos acompañándonos, caminando juntos, ayudándonos unos a otros, construyendo familia?
Siguiendo con el logo del reloj vemos el corazón como la raíz del árbol en donde viven varias y variadas familias. Ese corazón es el que alimenta la vida del árbol de las familias y por eso la experiencia del Reloj invita a mirarse a los ojos y conectar los corazones para crear juntos otra vez.
El Reloj de la Familia es una herramienta práctica. La experiencia puede ser hecha por familias con hijos, por parejas, por familias en cualquier momento de su ciclo vital. También ha sido realizada por parejas separadas o personas que participan sin su pareja revisando lo que están aportando a esa relación. Son invitadas cualquier tipo de familias de distintas confesiones religiosas o no creyentes.
Invita al encuentro profundo, a buscar de nuevo la unión y nos hace tomar conciencia de que no somos individuos solos y aislados, sino que hacemos parte de una pequeña comunidad que atraviesa juntos variadas situaciones y circunstancias y se acompaña en el camino de la vida.
La familia pasa por ocho horas del Reloj en las que se marcan las principales notas que componen la música de la Familia: disponibilidad, gratitud, proyecto, libertades, decisiones, sabiduría del fracaso, reconciliación y re-formulación con celebración.
Las distintas horas de este Reloj de la familia no son números, sino que son aspectos esenciales de la familia. Cada ciclo vital trae sus retos, sus ajustes y desajustes. La relación con cada uno de la familia es única y requiere que cada cierto tiempo la revisemos y mejoremos conforme cambia la edad y las circunstancias.
Cada momento tiene varios pasos: Una acogida (5%), una inspiración (5%), un marco (20%), ejercicios (50%) y una valoración final (20%). Lo ideal es que cada momento dure media jornada (4 horas).
En la acogida (5%) de la disposición hay una presentación de las personas y en los demás momentos se les suele pedir una palabra que exprese lo vivido en el momento anterior. Es un momento breve.
En la inspiración (5%), generalmente se da algún elemento que inspire a las personas para que las conecte con sus sentimientos más hondos, sus mejores intenciones y las disponga a vivir el momento. Generalmente es musical, poética, basada en imágenes y en Colombia también hemos introducido la parte de la conciencia y el movimiento corporal. «Buscamos que los participantes se animen,
sientan hondura y quieran buscar lo mejor. La motivación es breve y sencilla. Las personas ponen foco y atención en la cuestión y se genera una emoción compartida de grupo»4.
Marco (20%): Es como un contexto que abre la mirada. Se hace una exposición que da elementos claves para trabajar y avanzar. Al final se explica el ejercicio práctico que se propone a la persona o pareja.
Ejercicio (50%): Es la parte principal de las sesiones, a la que se le da más tiempo. Personas, parejas y familias revisan su vida, dialogan desde sus diferentes formas de ver, «dan voz a los anhelos, examinan sus sentimientos y agradecen toda la vida que mana sin cesar de la fuente común»5 . Se ponen ejercicios prácticos y creativos. Abrimos caminos transitables para vivir mejor y más conscientes de lo mucho que tenemos. Los ejercicios mueven interiormente para quitar lo que estorba y aprender nuevas formas de mirar.
Valoración (20%): Se evalúa el valor de lo vivido. Evaluar es crear valor a partir de las experiencias y sacarles provecho. Se identifican aspectos claves a nivel personal, de pareja y luego se comparte esa sabiduría con el grupo.
Primer tiempo: Disponibilidad
Las personas se han movido, buscado, han querido y han podido sacar el tiempo para empezar la experiencia. Esto parece obvio, pero no es nada fácil. De hecho, es el paso más difícil. Por eso este tiempo empieza celebrando con alegría este gran paso.
En este tiempo presentamos el Reloj de la familia y pensamos juntos cómo venimos hoy y cuál es la realidad en la que nos movemos como familia. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿En qué hora de mi vida estoy? ¿Sé qué hora tiene el otro? ¿Vamos caminado juntos?
Qué cambie todo pero no el amor
El amor pasa a través de todos los acontecimientos de la vida, los afronta, es probado por ellos, crece y se hace fuerte. Las familias cambian mucho a lo largo de la vida, sin embargo hay algo que no cambia y es el amor que sigue siendo tan intenso y el corazón de las personas que sigue buscando a quien entregarse con totalidad. Todo puede cambiar pero el amor no solo permanece, sino que se descubre como esencial. Como dice Juanes en su canción… que cambie todo pero no el amor…
El ejercicio central se hace a través de frases cortas sobre variadas situaciones de la familia que hoy identificamos como lo que más nos afecta para saber qué estamos necesitando más como familia hoy. Se introducen carteles con afirmaciones provocativas para
4 Fernando vidaL - cvX esPaña, El Reloj de la Familia. Un método para el proyecto de familia, Bilbao 2015, 34. 5 Ibíd., p. 36.
enriquecer la reflexión. Solemos tomar sobretodo frases poderosas de la Exhortación Apostólica Postsinodal «Amoris Laetitia» sobre el amor en familia6 . Se quiere facilitar la participación con opiniones comprometidas. En el compartir final cada persona lee la frase que lo hizo reflexionar para entre todos hacer un mapa de fenómenos.
Nos vemos afectados fuertemente por el ambiente en que vivimos
Es normal que las familias se desajusten con las circunstancias y el tiempo. El problema es que a veces dejamos que las cosas sigan su ritmo y no hacemos nada. Caemos en la inercia. También la familia se ve muy influida por el contexto, el modelo económico y social en que vivimos. Por ejemplo el individualismo nos invita a pensarnos solos, separados, pensar solo en el propio beneficio. El neoliberalismo nos impone unos ritmos de trabajo agobiantes que llevan a que las personas entreguen su vida solo a él y descuiden a su familia.
La pobreza y la exclusión también sobrecargan a la familia haciéndola que escasamente pueda invertir sus energías en sobrevivir el día a día descuidando otros aspectos importantes de la calidad. La superficialidad de la cultura impide que las personas establezcan relaciones profundas y asuman responsabilidades plenas respecto a los otros. Y los que más sufren dentro de la familia son los más débiles, como por ejemplo hijos que se quedan solos al cuidado de otros, mayores abandonados, etc.
Ser familia es contracultural porque contradice los principios individualistas y economicistas de la cultura dominante. Es esperable que los relojes se desajusten bajo la presión de la sociedad. Poner en hora es hacer a la pareja más fuerte para vivir con sentido dentro de una sociedad hostil.
Al final de este momento nos hemos hecho conscientes de cómo venimos, cómo nos está influyendo el entorno en que vivimos como familia y qué es lo que más estamos necesitando. Es una sesión marco para toda la experiencia.
Solemos repetir la palabra gracias de modo repetitivo, no siendo muy conscientes de ella y su profundidad. Es una fórmula de cortesía que se hace rutinaria, pero cuando falta, nos llama la atención negativamente. Proponemos que compartir una experiencia de gratitud profunda es el mejor modo de empezar de nuevo7
Por eso en este segundo tiempo recordamos en actitud de agradecimiento nuestra historia de pareja y de familia juntos.
6 Algunas frases con las que hemos trabajado en la experiencia son estas:
«Hace falta tiempo para dialogar, abrazarse sin prisa, compartir proyectos, para escucharse, mirarse, valorarse, para fortalecer la relación» Amoris Laetitia, 224.
«Hay un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares» Amoris Laetitia, 33.
«El amor es un querer hondo, una decisión del corazón que involucra toda la existencia» Amoris Laetitia, 163.
«El sentimiento de orfandad que viven muchos niños y jóvenes hoy es más profundo de lo que pensamos»” Amoris Laetitia, 173.
7 Fernando vidaL - cvX esPaña, Op. cit., p. 100.
Empezar y terminar todo con la gratitud
Hay una buena costumbre judía que nos invita a agradecer cada día apenas despertamos y abrimos los ojos y antes de levantarnos de la cama. Ellos dicen en resumen una frase parecida a esta: «Gracias Señor por darme un día más. Eres bueno y fiel». Proponemos empezar el día también agradeciendo juntos como familia de la siguiente manera: «Aprenderé de ti, creceré contigo y recordaré que estoy hecho para amarte».
Es uno de los hábitos del corazón que dan soporte para que la vida crezca cada día más. «Comenzar el día agradeciendo, planta una semilla que va a ir creciendo a lo largo del día»8 y que por la noche recogeremos con otro agradecimiento al que nos invita San Ignacio con el examen del día.
Muchas veces en vez de agradecer... nos quedamos en lo negativo
¿No procederán muchos de nuestros problemas en las relaciones familiares de que no somos suficientemente agradecidos? En las familias a veces el sentido de la gratitud se adormece, se pierde. La gratitud es sencilla pero no siempre es fácil. ¿Acaso creemos que no hay nada que agradecer? ¿Pensamos que otro está obligado a hacer lo que hace por nosotros? ¿Lo que hace el otro pasa inadvertido a nuestros ojos o no nos parece un favor tan sorprendente como aquel que nos hacen personas a las que estamos mucho menos unidos?
En tiempos de dificultades es necesario más que nunca recurrir a la gratitud. Cuando estemos en crisis, retomemos la gratitud. Más que un sentimiento, es un actitud, una forma de estar y una forma de relacionarse con el mundo y con la propia vida. La gratitud nos permite participar más en la vida, ser más conscientes de lo positivo y eso intensifica la dicha que nos da la vida. Cuando reconocemos el valor de cada cosa, somos capaces de sacar lo mejor de ella.
Cuando damos gracias reconocemos la gracia del otro ¿Y qué es la gracia? La gracia es «el otro dándose por dándose gratuitamente por libre iniciativa»9. La gratitud es una respuesta vital de la persona, cuando lo pronunciamos con sentido, ese agradecimiento saca algo nuestro desde el fondo, abre una vía de paz y entrega entre lo más hondo de ti y el otro. El elemento más básico de la gratitud es la acogida. Acoger al otro dándose. «La gratitud es por tanto, hospitalidad. Uno acoge la vida y la cuida, acoge al otro como un huésped al que acoger con gratitud»10
El asombro forma parte de la gratitud pues nos viene la sensación de que recibimos más de lo que merecemos. La gratitud es sentirse elegido y bendecido. Cuando decimos gracias, hacemos una pequeña celebración. El agradecimiento celebra la bondad del otro, su buena intención se oculta tras el acto por el que se da, reconocemos al otro como fuente de bien. Es esa reverencia ante aquello que viene del otro que no es mío, sino que ha sido dado por el otro. La gratitud forma parte imprescindible del amor. La
8 Ibíd., p. 105.
9 Ibíd., p. 121.
10 Ibíd., p. 122.
gratitud nos inspira a hacer el bien. Nos energiza y transforma nuestras vidas. Al dar gracias, nos entregamos al otro, reconocemos que le necesitamos, aceptamos ser ayudados por él, le queremos personalmente a él.
En este momento proponemos recuperar la gratitud. Este es el paso más grande para reanimar o construir una pareja. Si no sabemos agradecer entonces tenemos que aprender a recordar. ¿Cómo entrenarse de nuevo en el hábito de dar gracias? Quizás comenzar dando gracias por pequeñas cosas…
Ejercicio. El mapa del tesoro
A veces somos Pulgarcito y nos perdemos en el bosque y no sabemos cómo hemos llegado donde estamos. La propuesta es que hagamos en pareja y en familia una memoria agradecida de nuestra historia en común. Agradecer por todo tipo de momentos: de dicha o dolor. Ver el camino común en perspectiva de agradecimiento. La familia tiene un tesoro que es todo aquello fuente de gratitud. La Isla representa la vida en común a cuya costa cada uno llegó de diferentes lugares. La historia de esa vida en común va ir haciendo un recorrido por la isla y a lo largo de ella vamos identificando acontecimientos que fueron importantes en la historia de gratitud de nuestra pareja y familia. El tesoro no está al final sino que lo vamos descubriendo por el camino. Los dibujos son formas de expresarse, nos ayudarán a pensar. Las creaciones visuales nos ayudan a pensar e ir encontrando palabras que las acompañen.
Dedicar primero un tiempo personal a pensar, una hoja personal, hacer primero la propia reflexión. Tratemos de recordar y luego compartamos, hacer una sola isla compartida ya en un papel único para toda la familia.
Para comenzar dibujar la isla, el mar, luego de donde vinimos... cada uno viniendo en un barco o atravesando un puente que lleva a la isla en común. Vamos pintando los hechos de la primera etapa… acompañarlos de árboles, fuentes, montañas, animales, lagos, pantanos… preguntémonos quienes son importantes en nuestra vida ¿Qué papel tienen en nuestra isla? Podemos preguntarnos por Dios y su presencia en el mapa del tesoro. Hay personas que han escrito canciones de su vida o han mencionado películas. Si hemos acabado miremos todo lo que hemos hecho. Seleccionemos tres hechos, cosas, personas o palabras que resumen o simbolizan toda la historia de gratitudes. Pensemos incluso un nombre para la isla. Celebremos este camino en común y dibujemos dando más belleza. Cuando nos desorientemos o cuando la vida en común se pone rutinaria o simplemente porque queremos darnos un banquete de gratitud, vayamos a buscar nuestro tesoro11
El proyecto de familia le da a esta su modo de funcionar, identidad y relación con el mundo. Pocas veces las familias escriben o plasman su proyecto normalmente implícito. Cada cierto tiempo hay que renovarlo. La familia todo el tiempo enfrenta retos, pruebas, problemas en cada uno de sus ciclos vitales y debe responder a ellos para ajustarse y crecer.
11 Ibíd., p. 133-138.
En este tercer tiempo las familias se hacen conscientes de cuáles son los principios que las hacen funcionar y descubren el fuego que da vida a su hogar.
¿Qué es el proyecto familiar?
Es el modo como una familia cumple su misión. La misión son los fines y propósitos fundamentales que la familia siente como suyos. El proyecto esencial está inscrito en nuestro propio modo de vivir. Nadie puede vivir sin proyectos, sueños e historias compartidas.
«Toda familia tiene un proyecto ya que realiza un camino, piensa en el futuro, planifica, deja un legado a las siguientes generaciones y se posiciona por acción u omisión ante los hechos de la historia»12 . Puede que el proyecto nunca haya sido pronunciado, nunca se haya pensado integralmente, pero siempre existe. El proyecto de la familia debe tener la principal función de inspirar. En la familia a veces se puede perder la pasión, podemos llegar a tener la sensación de que hemos perdido la sensibilidad o incluso el amor por el otro.
Es importante para hacer el proyecto de familia ser lo que realmente se es. No es el momento de inventar lo que no somos sino de desplegar lo que somos. Es un reconocimiento de lo que ya se es. No es para ser otros, sino para ser nosotros mismos y potenciar lo que somos. Ninguna familia es perfecta, las familias perfectas no existen, en todas hay problemas y dificultades grandes complejas. Por eso es importante conocer también nuestros límites. Cada familia es irrepetible y en cada familia hay algo que los hace únicos.
Debemos reconocer el futuro en semillas, centrarnos en nuestras capacidades, entregas, reconocer que ya tenemos en semillas todo lo que queremos desarrollar. Se trata de preguntarnos ¿qué hace a nuestra familia única? Descubrir esa química interna que nos hace tener un equilibrio para vivir y crecer juntos. El proyecto de familia habla más de los caminantes que de la meta.
El proyecto de familia es de toda la familia. Todos deben participar en igualdad. Se pretende hacer una formulación sencilla, asequible a la comprensión de todos. Cuanta mayor sencillez, mayor profundidad. Hacer un proyecto de familia nos exige aprender a deliberar juntos, a distinguir lo esencial y buscar caminos compartidos que incluyan el ritmo y modo de andar de cada persona. Hacer este ejercicio, nos hace crecer como familia.
Ejercicio:
Dibujar juntos ayuda a crear y pensar. Vamos a usar la metáfora de una casa para encontrar el proyecto de familia.
Casa:
Cimientos-legado: ser consciente del legado que recibimos de la familia que nos precede. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos han dejado un legado que nosotros entregaremos a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Aprendemos a ser padres, siendo hijos. Ese
12 Ibíd., p. 37.
aprendizaje luego será objeto de críticas, reflexión, redescubrimientos y revalorizaciones. ¿Qué hemos aprendido de nuestra familia y qué queremos transmitir? Tomar lo bueno.
Comedor-misión: Se trata de identificar cual es la misión o tarea que hoy deben cumplir como familia: ¿darle solidez a la relación de pareja? ¿Centrarse en la crianza de los hijos? ¿Cuidar a los mayores? ¿Ayudar en el vecindario? ¿A qué deberíamos servir? ¿Cuál es esa misión que hacemos juntos? Escojamos las misiones más importantes (los platos principales)
Inspiración-fuego-sala-chimenea: El fuego es el centro del hogar. ¿Qué significa el fuego en nuestro hogar? Es aquello que da calor, mueve y reúne a todos en casa. ¿Cuál es la razón que nos mueve más profundamente? ¿Cuál es el motor de nuestra familia? ¿Qué nos da más vida? ¿Cuál es la razón última de todo lo que hacemos?
Crear juntos-la cocina: Quiere ver las actitudes principales que adoptamos, lo que solemos hacer, las reacciones, las capacidades que ponemos en juego. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer juntos? ¿Cómo hablamos las cosas de la vida cotidiana? ¿Cómo nos comunicamos lo realmente importante? ¿Cómo decidimos las cosas? La cocina es el lugar donde se deciden, diseñan y gestionan acciones.
Estilo-decoración de la casa: ¿Qué es lo que resulta más característico de nuestra familia? Empezar desde preguntas como estas: ¿qué tipo de ropa vestimos? ¿Qué películas nos gusta ver juntos? ¿Hay alguna música que nos guste a todos? ¿Cómo definiría un buen amigo de la familia nuestro estilo de vida? ¿Si la familia fuera un individuo, cuáles serían nuestros rasgos? ¿Cómo grupo familiar somos más tranquilos o activos, extrovertidos o introvertidos, emotivos o analíticos? ¿Somos expresivos corporalmente?
Dar espacio-habitaciones: ¿Cómo ayuda la familia a que cada uno se desarrolle y como concilia unidad y libertad? ¿Qué sueños personales no se están desarrollando? ¿Hay equidad? ¿Cómo hace la familia para permanecer unida? ¿Cómo hace la familia para vencer la tendencia al aislamiento de cada uno? ¿Cómo logra la familia que sus miembros comuniquen y compartan lo que sienten, lo que les sucede, lo que se les ocurre?
Dar fruto-jardín: ¿Cómo se proyecta cada familia para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos? ¿En que creemos que nuestro modo de vida mejora el mundo? ¿Qué grado de conciencia tenemos de lo que ocurre en el mundo? ¿A quién y qué cuida la familia fuera de su hogar? ¿A qué servicios nos sentimos llamados?
Afrontar adversidades-sótano: Los sótanos suelen ser aquello que ocultamos por ser negativo o porque nos hace sufrir. Nos vamos a preguntar como afrontamos y superamos las cuestiones negativas en nuestra vida tanto las que son responsabilidad nuestra como otras que nos vienen. ¿Cómo apoya la familia a sus miembros cuando estos atraviesan problemas? ¿Cómo maneja la familia los defectos de cada uno? ¿Cómo ha vivido la familia los momentos de mayor dolor o adversidad?
Celebración-cuarto de juegos: Tomemos conciencia de las ocasiones en que más nos divertimos. ¿Cuáles son los momentos favoritos de cada uno? ¿Cómo jugamos? ¿Qué nos gusta hacer como familia para descansar? ¿Cuál es nuestro estilo de celebración? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué más podríamos añadir a nuestras celebraciones?
Con y para otros-La entrada de la casa: Hora de pensar en nuestros familiares o amigos cercanos a nuestra familia, como una familia extendida. Son aquellos que tratamos con frecuencia o que tenemos muy presentes, que nos influyen y cuidan, los que suelen estar en nuestras celebraciones importantes. Aquellos con los que sabemos que podemos contar cuando los necesitamos y que nos esperan cuando son ellos los que necesitan nuestra presencia y ayuda.
Para finalizar este ejercicio debemos sintetizar en cada espacio con todo lo que hemos dicho una frase que resuma o dos palabras claves para cada espacio. Lo último de este momento es buscar un lema que sintetice el retrato de la familia hoy. Se puede acompañar con un dibujo o si no se llega a un lema, se pueden poner las 3 frases más significativas que representen lo que somos hoy en ese proyecto que vivimos. Se deben buscar palabras sencillas de modo que sea simple, comunicable y memorizable.
Para todos los momentos de la familia es clave primero pensar en un momento personal para luego ser compartido. Puede haber un momento de posproducción en que se haga un dibujo más artístico y se escriba de forma más legible13 .
La familia está hecha para promover el desarrollo personal, como pareja, como madre, como padre, como hijos, etc. Lo individual nunca se debe diluir en el conjunto. Sin el desarrollo personal de cada miembro de la familia, en sus vocaciones y modos que sean, no hay auténtico desarrollo familiar. La familia potencia a cada persona en todas sus dimensiones.
El tiempo cuarto es el de ver el desarrollo de cada miembro de la familia, sus sueños y anhelos profundos. Tiempo de explorar como se podría ayudar a que cada persona crezca más. Al mismo tiempo el aportar a la sociedad como familia, hace sólida la unión familiar.
Nuestras vidas propias en familia se entretejen y por eso hay que buscar el equilibrio en donde desde el proyecto común que se ha elegido, las personas puedan desarrollarse y potenciarse no solo individualmente sino hacerlo de una forma en que redunde en beneficio de todo el grupo familiar.
Permanecer y transcurrir
Quizás, en ocasiones, nos conformamos con «permanecer y transcurrir» como dice la canción de Mercedes Sosa a lo largo de los años, pero vivir es mucho más. La familia es la forma social que más llega a la intimidad más profunda de las personas. Está abierta a nuestro
13 Se ha presentado un resumen del tercer tiempo que en el libro del «Reloj de la Familia» está en las páginas 139 hasta la 190.
mejor fondo y también a nuestros peores demonios. Al estar arraigada al interior de cada persona, hay tantas formas de vivencia de la familia como personas.
También hay muchas formas de no ser familias. A veces nos dejamos llevar por la rutina, el otro no nos sorprende o las relaciones se vuelven aburridas. Tal vez nuestro principal compromiso comienza una y otra vez con el cuidado, desarrollo y libertad de quien tenemos más cerca.
Honrar a cualquier miembro de la familia no es solo vivir bajo un mismo techo sino que es cuidarla y poner todo de tu parte para que todas sus potencialidades y talentos crezcan y sumar deseos y fuerzas al desarrollo de sus proyectos, a sus anhelos y búsquedas. Y también y muy importante, buscar juntos la forma de honrar la vida.
Honrar al otro es reconocerle como es, incluso sus pobrezas. Amarse en la riqueza y en la pobreza tiene su más hondo alcance cuando pensamos que hemos de amar al otro cuando da lo mejor de sí y cuando sufre sus pobrezas. No amamos lo malo ni lo pobre pero si, al otro que lucha con sus pobrezas.
Entregarse no es lo mismo que alienarse
La entrega al otro es un acto de libertad. Se teme que la pertenencia recorte la individualidad. Sin embargo es lo contrario, una sana entrega a los otros favorece la singularidad. Las formas autoritarias en cambio, alienan, impiden vivir en plenitud. «Honrar la familia desde luego no es soportar, callar, ni consentir injusticias repetidas» como dice la canción de Mercedes Sosa.
La canción de Silvio Rodríguez «Yo te quiero libre» habla de quererte libre, de no poseerte, no tratar de dominarte, ni hacerte mi propiedad. Muchas veces queremos poner al otro al servicio de nuestra vanidad, placer y comodidad. En la pareja nunca llegas a conocer al otro totalmente pues el misterio del otro nunca se agota sino que en la vida vamos profundizando en el descubrimiento, la acogida a niveles más profundos y nuevos del otro.
Por muy unido que uno este a la pareja, lo propios sueños no son totalmente colmados por ella, sino que los sueños beben de todas las fuentes del mundo. Muchas veces se crece junto con el otro y muchas otras en otros ambientes, con lecturas, desafíos de la vida. Avivar ese crecimiento es una de las tareas que dan vida a una pareja.
Dice la canción de Silvio Rodríguez «te quiero tanto que te quiero libre hasta libre de mi». Uno se siente en casa pero sabe que el hecho de que el otro este compartiendo la vida con uno es un acto de libertad, de elección y creación y uno debe celebrarlo como tal. La clave es descubrir que el otro sigue siendo un misterio de libertad que sigue creciendo y tú sigues siendo su huésped y anfitrión. Vivir la pareja como una renovada hospitalidad, es clave.
Paradoja comunión y libertad
En la familia se resuelve la paradoja comunión y libertad, donde las dos conviven y se refuerzan mutuamente. Por un lado la cultura moderna nos impulsa al individualismo, pero, por otro lado, constatamos que todos buscamos en el fondo hallar un amor radical para siempre.
El amor autentico, genera libertad para actuar y decidir. Lo que hace crecer en el amor no son las reglas, sino el amar, la confianza, el deseo de trascender los obstáculos e ir más allá de donde solemos quedarnos. Cuanto más honda es la experiencia de amor vivida por la familia, más libre se siente.
La verdadera fábrica diaria del cambio social es el hogar
La familia es una comunidad crucial de la sociedad civil. La familia es quizá el más importante agente de cambio a largo plazo pues es capaz de generar vocaciones de servicio y compromiso público, arraiga los valores, las creencias, sentimientos, praxis diaria… ¿Se mueven nuestras familias para aportar al bien común?
Cuando la familia no se tiene a sí misma como única referencia sino que es consciente de que tiene capacidades para servir a otros que no son sus familiares y al bien común, las relaciones dentro de la familia mejoran. Colaborar juntos para servir a otros y mejorar algo el mundo tiene efectos extraordinariamente positivos: fortalece los lazos, crea experiencias para crecer juntos, multiplica las relaciones de la familia, relativiza muchas veces los problemas internos, hace crecer en solidaridad y compasión. Una familia que sirve, es una familia unida14
Ejercicio N° 1 escucharse a propósito de alguna de las siguientes preguntas:
¿Qué tan libre me siento respecto a ti? ¿Apoyo la libertad, desarrollo y proyectos de cada uno en mi familia? ¿Los proyectos de cada uno admiten la participación del otro o son un mundo aparte? ¿En qué medida aportamos los frutos de ese desarrollo personal a la pareja, a la familia y a la sociedad?
Ejercicio #2 tarjeta regalo:
Primer paso: Pensar en que creo que siente, hace y sueña el otro.
Crea una que experiencia, curso, encuentro, visita que crees le vendría bien a tu pareja para el crecimiento personal. Cada uno diseña la tarjeta para el otro con la experiencia que quiere regalarle. Luego cada uno va a pensar qué tipo de regalo esperaría del otro o le gustaría. Qué me vendría bien. Luego se entregan las tarjetas y hablan de lo que se habían imaginado que querían que les regalaran.
14 Se ha presentado un resumen del tiempo cuatro tomada del libro «Reloj de la Familia», página 191 a la 216.
Dialogan sobre las diferencias entre el tipo de tarjeta que recibieron y el que necesitaban.
¿Cuál es el mayor valor que has recibido con el regalo? ¿Te ha sorprendido? ¿En que nos hacen pensar las diferencias?
Quinto tiempo: hora de decidir
Cuando decidimos juntos en familia, nos encontramos con el reto de hacer coincidir las diferencias de cada uno de los miembros de la familia para construir un camino común. Este tiempo quinto ayuda a ver como nuestra familia suele tomar decisiones. Nos proporciona reglas para ser capaces de descubrir las trampas y tomar juntos el mejor camino.
La última vez que hicimos este tiempo en Colombia, mezclamos los diversos momentos de este bloque y fuimos dando los elementos ignacianos a partir de pequeñas sensibilizaciones y ejercicios. Los recibimos con un escenario de una cena romántica para enfatizar elementos que vamos a hablar como la importancia de los detalles, de preparar, de hablar profundamente. También realizamos unos juegos en los que tienen que decidir juntos como un preámbulo para la reflexión sobre cómo lo hacen.
¿Qué puede aprender una pareja o una familia de la tradición ignaciana respecto a sus formas de decidir y vivir en familia?
Darse tiempo para examinar cada cosa y valorar que hay detrás
San Ignacio nos habla de tiempos, nos propone que nos demos un tiempo para cada cosa. Solo si prestamos atención al otro y le dedicamos tiempo, lograremos ver que hay detrás de sus afirmaciones que a primera vista no nos parecen sensatas. Por ejemplo, todos, a veces, somos incapaces de expresar algo que nos molesta pero esa rabia termina mostrándose en otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, darse el tiempo necesario es crucial para «examinar cada cosa y valorar que hay detrás de ella»15 .
Las decisiones también pueden ser ágiles y eficaces o requerir más tiempo. Lo más importante es llegar a ser capaces de pronunciar en voz alta las verdaderas intenciones y obstáculos que entraña cada opción. Es necesario respetar los ritmos de cada uno pero saber que se comparte meta, mapa y camino. Siempre debe ser la conversación primero y luego la toma de posiciones y no al contrario.
A veces el tiempo es de espera. Uno de la pareja puede caminar más de prisa y es bueno que nos demos también periodos en los que cada uno avance a su ritmo pero al final tenemos que llegar juntos. Estas esperas pueden poner a prueba nuestra paciencia. En otros momentos, una parte de la pareja puede confiar en la clarividencia de la otra parte y dejarse llevar por el otro sintiéndose bien e incluido.
Ignacio nos propone buscar el tiempo oportuno, no precipitarnos sino darnos tiempo para madurar las cosas, no abandonarnos a los impulsos y no dejarnos llevar por entusiasmos que no sean sólidos. Esto previene contra falsas soluciones. Como por ejemplo el
15 Fernando vidaL - cvX esPaña, Op. cit., p. 224.
«yo no lo vuelvo a hacer» como solución rápida ante un error. O el decir rápidamente, «te perdono» sin hacer el proceso. Sería mejor ir a las raíces profundas.
San Ignacio propone hablar cada cosa cara a cara así como debemos encontrarnos y hablar con Dios como un amigo a otro amigo. La mayor parte de los problemas de una pareja se originan en la falta de conversación profunda. Ignacio nos invita a hablar con el corazón en la mano. Un diálogo desde el corazón que acoge.
Para tomar buenas decisiones es muy importante no tener miedo a conocer lo que cada uno siente y piensa. Buscar un diálogo sobre movimientos más profundos que están en la raíz y el interior. Debemos comunicar desde el alma. Tenemos que conocer realmente lo que sentimos, no dejarnos engañar por los reflejos y falsas sensaciones, ni siquiera por nuestros enfados momentáneos o por lo que sentimos como desplantes del otro. No debemos fiarnos de las primeras reacciones
Ignacio nos propone hacer muchos preámbulos o preparativos porque Ignacio cuida mucho los momentos, crea buenas condiciones, pone atención a los detalles para que todo salga bien. Los previos son importantes, por ejemplo la actitud con la que comenzamos una conversación, las expectativas que nos hemos formado, como hemos meditado las cosas entes de decirlas, en todo lo que precede a una decisión.
La prisa con la que vivimos nos impide preparar las cosas. Muchos problemas en la vida se solucionarían si dedicásemos tiempo a preparar las cosas. Lo preparado se nota, se nota quien ha puesto el corazón en ello. Cuando preparamos con cariño y detalle las cosas, siempre las apreciamos más. Es una invitación a recibir las cosas en el interior, dedicarles tiempo, mirarlas con actitud bondadosa y compasiva, lo cual nos dirá aquello que vale y lo que no. El tiempo con el otro no es solo pasar, sino un modo de amar.
No dejarnos llevar por la pereza para ser fieles
Quien vive en el desánimo, en la más mínima actividad encuentra dificultades. La pereza se puede disfrazar de placer y buen vivir hasta el fondo de nuestro cuerpo y desactiva poco a poco las energías que nos mueven. Cuando se está en la pereza hay que escuchar la voz que nos hace remorder la conciencia. Hay que hacer lo opuesto frente a la pereza, moverse activamente frente a ella. Buscar más comunicación, tomar decisiones explícitas y expresadas, cambiar algo en la rutina como por ejemplo levantarnos más temprano los fines de semana para hacer actividades juntos o servir juntos en una tarea comunitaria.
También Ignacio nos advierte que cuando estemos esforzándonos en mejorar vamos a sentir la tentación del desánimo. Quizá pequeños fallos nos hagan perder confianza en alcanzar cambios significativos. Quizás nos distraigan cosas. En la desolación Ignacio nos
recomienda no hacer mudanza. Hay que confiar en el bien que siempre es más profundo que el mal. Persistir es recordar lo mejor, ser fiel a los buenos tiempos. Cuando persistimos en la buena dirección, las tentaciones se achican.
La paciencia ayuda mucho porque las cosas no cambian de un momento a otro, se llevan su tiempo. Poco a poco iremos habitando de nuevo espacios donde somos más nosotros mismos. Es bueno tomar conciencia de los diversos que somos. En la familia hay máxima intimidad y máximo aprecio por las personas en toda su diversidad.
Ignacio nos aconseja que pese a los desánimos no acortemos los tiempos para el encuentro con Dios y en este caso con Dios a través de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Más bien buscar y aumentar los tiempos de hablar, pasear, estar juntos y hacer actividades de familia.
La desolación es tiempo para buscar fuerzas y ánimos, cosa que podemos hacer frecuentando amistades, leyendo cosas inspiradoras., animándonos el uno al otro. Mirar de una forma y luego desde otros ángulos, así se tiene más perspectiva.
Lo malo crece cuando se esconde
En las decisiones debemos comunicar lo que se está moviendo en profundidad para darle nombre y caminar en el proceso de pensar en voz alta para desarrollar la cuestión que queremos que se vaya haciendo clara. Es muy importante sacar y expresar porque todo lo malo crece cuando se esconde. Lo malo crece cuando no se saca a luz, se dice el problema a medias, se habla por detrás o no se dice. Los engaños y desengaños en la vida de pareja se debilitan cuando se los llama por su nombre.
Cuando estemos aclarándonos en algo es necesario que nos centremos en lo que nos hayamos propuesto. Ignacio dice que no hay que hacer de los medios, fines, ni de los fines, medios. Es bueno clasificarlos. Hay que identificar con claridad que es lo que se quiere decidir. Esto que parece simple no lo es. El problema sería quedarnos en lo superficial y no ir a la cuestión de raíz. Luego mirar las pros y los contras de cada una de esas opciones. Ir viendo intuiciones, razones y sentimientos.
Preguntarse. ¿Qué elegiría Jesús? Una persona muy bondadosa ¿qué nos aconsejaría? ¿Qué decisión tomarías si estuvieras a punto de morir? En estos momentos de la vida, apreciamos lo esencial. La clave de todo es estar libres de egoísmos, de decisiones ya prehechas desde el comienzo. La generosidad nos hace lúcidos.
Vivir cuesta arriba
Hay que vivir cuesta arriba y no cuesta abajo. Por ejemplo, a corto plazo es más fácil dejar que los niños hagan lo que les venga en gana. Si quieren ver televisión sin límite, que lo hagan, si no quieren comer, que no coman, o si quieren comer comida chatarra que
lo hagan. No darles lo que se les antoja o les encapricha sino lo que en verdad creemos que es lo que necesitan, es más difícil. Hacer esto exige disciplina, creatividad, atención constante.
Lo más importante es que como familias nunca nos hagamos trampas a nosotros mismos. Lo más fácil es no reciclar. Hay que forzar un poco la pereza y esforzarse en cambiar lo habitual. A veces cuando alguien nos cae mal en nuestra familia, lo más fácil es el chisme, el chiste y la desvalorización. Hay que ir en dirección contraria allí donde vemos que caemos una y otra vez, aunque se nos haga cuesta arriba.
Un buen criterio en familia es buscar hacer aquello que crees que nadie quiere hacer, estar buscando servir a otros. Debemos vivir siempre con el horizonte de la unidad. Somos poco, la vida es breve y el amor es gigante al lado nuestro. La familia es algo que trasciende y en ella, somos un eslabón.
Ejercicios para este momento:
1. Ejercicio con el corazón en la mano
El diálogo no es solo aquello que decimos, sino que nuestros propios gestos hablan por nosotros. El simple hecho de acercarse corporalmente al otro, tomarle la mano o darle un beso puede ser un gran mensaje que atraviese el silencio. Ignacio invita a dialogar con la fantasía y la imaginación, con todos nuestros sentidos.
Sentarse frente a frente mirándose a los ojos y tocándose las rodillas. Tomar con una mano cada uno a sentir el pulso del otro. El objetivo es hacernos sensibles a los mínimos movimientos del corazón del otro y hacernos capaces de escuchar, sentir al otro y mirarnos cara a cara. Finalizar el ejercicio escribiendo cada uno tres sentimientos que ha suscitado este ejercicio. Compartirlo con la pareja.
2. Revisar decisiones
Desde la CVX Colombia, en este momento armamos el cubo del examen Ignaciano y proponemos un ejercicio de escucha en el que cada uno escoge una decisión del pasado juntos y la revisa con el cubo del examen Ignaciano16 . Luego la conversan escuchándose sin interrumpirse. En un segundo momento, hablan sobre una decisión que deban tomar hoy y se preguntan si están poniendo todos los medios necesarios para llevarla a cabo.
3. La importancia de los ejercicios en la vida familiar
La vida familiar está llena de ejercicios. El carácter activo es lo primero que llama la atención en los Ejercicios Espirituales Ignacianos: son ejercicios. No llaman al activismo sino a movilizar nuestro interior y nuestros ánimos. Llaman a intentar, experimentar, desear,
16 El cubo se encuentra en el «Reloj de la Familia» p. 228.
buscar inspiración, seguir, levantarse y caminar. Vivir en el espíritu de Los Ejercicios implica para una familia vivir echándole ganas, con buen ánimo y poniendo mucho amor en todas las cosas.
Las tareas modestas nos enseñan el verdadero secreto de la vida: poner amor en todas las cosas. Conducir por horas, limpiar la casa, cocinar, hacer mandados, hacer compañía, conversar, preparar celebraciones, escribir, llamar, son la más alta escuela de servicio y de amor desinteresado.
Nuestra vida doméstica está llena de repeticiones, tarea en la que nos pone constantemente Ignacio. Así saboreamos lo vivido. Permite probar e intentar de nuevo, reducir las cosas a la esencia, profundizar más allá de las impresiones el gusto por lo novedoso, confirmarnos una y otra vez en lo más importante, mejorar los ánimos, las disposiciones y actitudes. Son también experiencias de fidelidad. En la vida de familia hay cosas que hay que hacer una y otra vez. Las rutinas son una ocasión extraordinaria para que en lo más cotidiano entre el rayo de lo eterno.
Las repeticiones ignacianas nos comunican el espíritu de no dar nada por perdido, de no cesar de intentar las cosas una y otra vez. Somos pobres y limitados pero tenemos la riqueza de intentarlo siempre. Invitamos a vivir las repeticiones como ocasiones para aprender del otro, apreciar su entrega y crecer juntos.
Ser activo en familia no es hacer grandes cosas sino que es vivir todas las cosas con presencia, ánimo, esperanza, novedad creativa, incluso las cosas de mayor quietud. Encontrar en todo el gusto por vivir. Hallar en cada cosa el verdadero placer de vivir17 .
«A veces se gana y a veces se aprende»18 . La pareja debería poder decir: «modestamente, creemos que hemos logrado saber fracasar bastante bien en la vida»19. ¿Qué tolerancia tenemos las parejas al fracaso? ¿Cuánto aprendemos cuando perdemos? Convertir los fracasos en fuente de compasión y sabiduría nos pone de una forma distinta ante la vida en común.
Es el tiempo de darnos cuenta de que muchas veces fallamos, pero no solo se trata de tomar conciencia de las heridas, sino hacer de estas oportunidades para crecer. Así aprendemos a responder esperanzada y creativamente a los fracasos.
Cualquier pareja tiene experiencia del fracaso y del límite y es muy importante que se dé cuenta de la finitud que nos constituye como personas y como familia. Por ejemplo los defectos de nuestros caracteres se muestran ya iniciada un tiempo la relación pero el tiempo de convivencia descubre mucho más los fallos del uno y del otro. Hay un momento crítico y es cuando uno se da cuenta que tanto el otro como uno tenemos fallos estructurales, difíciles de erradicar porque se han pegado a la personalidad. Pueden limarse,
17 Este tiempo ha sido presentado seleccionando lo que nos parece esencial y añadiendo nuevos énfasis que hemos desarrollado al realizar la experiencia en Colombia.
18 Fernando vidaL - cvX esPaña, Op. cit., p. 291.
19 Ibíd., p. 292.
suavizarse, afrontarse pero son algo que está muy incorporado al otro. Cuando uno acepta que el otro más o menos siempre va a ser así, adopta otra actitud.
Cometemos errores en familia, la cosa es cómo abordarlos. Seguramente reaccionar con intolerancia, perfeccionismo o autoritarismo colapsa a las personas. Aceptar los fallos es algo absolutamente necesario. La primera liberación de la pareja procede de ese reconocimiento. Reconocer que fallamos cada uno al otro y que fallamos juntos a los demás, es liberador. Es importante tener en cuenta que somos nosotros quienes fallamos pero no somos nuestras faltas. Lo crucial no es si hay o no fallos, sino que el asunto central es que hacemos con ellos.
En ningún sitio se nos ve y se nos conoce tanto como en el hogar. En la casa miramos a cada uno desde el interior y la exposición es casi total. Nadie esta tan cerca de ver como somos y nadie recibe con tanta proximidad e inmediatez nuestros comportamientos y reacciones. En el hogar es donde hay una visión más profunda e integral de lo que somos y hacemos. En la familia es donde damos lo mejor de nosotros mismos y es también donde los otros pueden ver los fallos y miserias. Si esta desnudez es soportable es porque nos miramos con una mirada misericordiosa.
Esto no elimina el dolor. Quien ama se hace vulnerable al otro. Las cosas nos duelen porque amamos. Cuando fallamos o nos hacen daño, sufrimos. La primera medida ante el fracaso no debe ser la exigencia de perfección, sino la humildad. La pobreza primordial del ser humano es que hace el mal queriendo lo contrario. Hacemos el mal porque nos hacemos inconscientes y dejamos paso a las pasiones, los intereses y los miedos.
Ser pareja es compartir en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad todos los días de nuestra vida. Tomemos la actitud de humildad y mirémonos a los ojos con compasión. El fracaso se muestra con su rostro más duro cuando nos hemos vuelto violentos, hemos negado algo importante, se ha sido infiel, no se trata bien a la familia o se está muy centrado en si mismo y poco les importan los demás. Crisis que deterioran los vínculos y provocan heridas que debemos sanar y superar.
La familia se solidariza con los fracasos de cada uno y con las alegrías. Cada persona tiene que establecer una relación personal e íntima con la vida, ensayar y probarse. Acompañamos a los otros de nuestra familia pero no está permitido vivir por ellos. No siempre es fácil. Hay riesgo de sobreproteger. A los hijos les transmitimos todo lo bueno y lo malo. También debemos dejar en libertad a nuestros padres, respetar sus decisiones así sea en contra de ellos mismos. Los fallos nos enseñan la libertad. Vivir en familia nos invita a elegir amar una y otra vez.
Al no aceptar los fracasos de nuestra vida, rechazamos una de las mayores fuentes de humildad, innovación, mejora y sabiduría en nuestras vidas. El fracaso está siendo exiliado de nuestra cultura. Es mal visto. El fracaso llama a la compasión y la creatividad. Nos hace conscientes de lo vulnerable que somos. El fracaso es también como un síntoma que nos puede llevar a ponerle atención a algo que debemos trabajar o mirar de otro modo juntos. La idea es llegar a identificar las raíces del síntoma. La sabiduría comienza por saber, conocer, distinguir qué es lo que ocurre.
Ante un fracaso podemos tener reacciones superficiales como el fundamentalismo, la negación, la omisión o el victimismo. También puede surgir el miedo. Canción desaprender la guerra de Luis Guitarra, nos invita a desaprender las guerra en familia y para ello se requiere desconvocar el odio, desestimar la ira y rehusar usar la fuerza. Se trata de desaprender la guerra y reinaugurar la vida en familia. Escuchar la canción.
El genio de nuestra fe es transformar el fracaso en una nueva posibilidad, en una nueva oportunidad. ¿Hacia dónde va el camino de los fracasos? Te lleva a vivir desde más adentro cada cosa, no te encierra, sino que te mete al interior de cada cosa para amarla más. Una pareja no se conoce hasta que fracasan juntos y maduran en la experiencia. En los fracasos hay que pensar creativamente. Si los vivimos a profundidad, vamos a crecer en ellos.
Ejercicios:
1. Juego de manos
Escribir juntos… La vida es… La vida en familia es… o La pareja es… primero individualmente cada persona escribe la frase en un papel, después todos tomarán el bolígrafo de modo que cada uno ejerza la misma presión y nadie domine a nadie. El objetivo es escribir juntos la frase sin usar letras mayúsculas o de molde. En cada palabra las letras deben ir unidas. Juntos sincronicemos la escritura. ¿Qué tipo de caligrafía dominará?20
2. Conversar sobre...
Es útil conocer nuestro puntos frágiles, nuestro talón de Aquiles como familia, San Ignacio nos lo propone en el número 14. Los problemas entran por los puntos flacos de la casa, allí donde hay grietas o las ventanas no protegen. ¿Sabemos los defectos que tienen la pareja o la familia? Escribirlos.
Y en la CVX Colombia hemos propuesto conversar también sobre lo que hemos aprendido de nuestras crisis y duelos personales o juntos.
Aunque fracasen las cosas en la vida, eso no significa que fracase el amor. Puede que sea un momento para amar más, para amar hasta en los momentos más duros. ¿Qué significa amar cuando tocan las horas duras de la vida?
Perdonar es el primer paso para la reconciliación, algo que podemos aprender a hacer continuamente con sencillez, de manera personal, en pareja y como familia.
20 Hasta aquí hemos presentado el sexto momento seleccionando del Reloj, aquello que hemos aplicado en las experiencias en Colombia.
Los fracasos son el momento en que el amor queda al desnudo. Somos pobres y vulnerables. Es el momento del abrazo. Recordemos el abrazo del hijo pródigo. Que lo que no son capaces de decir nuestras palabras, lo digan nuestros brazos. Muchos desencuentros los salvamos con el abrazo.
Muchas veces necesita uno tiempo para pedir perdón o perdonar. A veces no somos capaces de reconocer nuestras equivocaciones o de decir a los otros lo mucho que lo sientes. Podemos seguir justificándonos. El abrazo es la entrega al otro, aceptación incondicional, hospitalidad en el propio cuerpo, encuentro de lo mejor de nosotros mismos con lo mejor del otro.
Perdonar no es lo mismo que la reconciliación. Puedes perdonar pero la reconciliación requiere de dos. Perdonar es una decisión personal. Perdonar es una decisión de maduración personal. La reconciliación es el arte de desenredarnos de las trampas y reencontrarnos. Quisiéramos estar bien con el otro, de eso no hay duda. Y no estarlo sigue horadando nuestro corazón. Llegamos a casa y no sabemos qué decir, como horadar los daños. Comienza un largo distanciamiento. Las parejas que saben pedirse perdón son mucho más felices. Pedir perdón nos libera y hace que la relación no tenga cargas.
Sencillamente, pedir perdón. El perdón nos ofrece una oportunidad de conocernos mejor. Se pasan por mucho sentimientos, se remueve la relación. Quizás cosas que cuando no hay problemas, permanecen ocultas. Emergen a la vista cuando hay que pedir perdón. También es importante perdonar. El perdón abre nuestras almas, nos conocemos mejor y avanzamos. Pedir perdón a un hijo por haberle gritado o por haber sido exagerado e injusto o por haber puesto en el, la rabia y el estrés que se tiene con otros es una cuestión que nunca olvidarán. El perdón impide que la última palabra la tenga el poder. Quizás el perdón sea el mayor ejercicio de libertad que pueda haber.
Cuando pasan cosas en la familia hay que hablar para saber que está pasando en cada uno que le ha tocado la sensibilidad, el corazón. Hay que conocer la versión y el mundo del otro y el propio cuando se habla21 .
Ejercicios:
1. Expresar cuando no hay palabras. En Colombia, como ejercicio para este momento realizamos un ejercicio de mucha sensibilidad para vivir en pareja o en familia. Con música suave de fondo que invita a la sensibilidad recorremos con nuestras manos las manos y el rostro del otro. Después miramos en que hemos fallado al otro, le escribimos una carta y se la leemos. Terminamos con un abrazo y un baile de reconciliación.
En el compartir final de todas las familias y cómo cierre de la sesión, compartimos entre todos qué nos ayuda a reconciliarnos.
21 Hasta aquí hemos seleccionado y enfatizado este séptimo momento, releyéndolo desde nuestra experiencia en Colombia.
El proyecto original de nuestra familia ha sido revisado, es hora reformularlo y celebrarlo y también de poderlo enmarcar en una historia mucho mayor, intergeneracional y de la humanidad.
Repasar y recoger lo vivido en cada momento para sacar provecho. Mirar el proyecto de familia y ver qué puede mejorarse.
Ejercicios
Retomar el proyecto de la casa después de repasar todos los exámenes de los anteriores momentos y mirar cuáles son los puntos clave en que nos vamos a enfocar para vivir una vida de familia más plena en un primer momento.
En un segundo momento preguntarnos ¿Qué es lo que brevemente queremos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué querríamos dejar a las generaciones futuras sobre la vida de pareja y de familia? Utilizar frases muy cortas en una lista sencilla.
En Colombia para terminar hemos hecho una celebración final llena de símbolos y gratitud por el recorrido juntos que hemos hecho como familias. Compartimos lo que nos llevamos como fruto más significativo del Reloj de la Familia y leemos las frases que dejamos como legado.
El Reloj es una herramienta inspiradora que tiene mucho potencial para seguir su desarrollo. Es sencilla y práctica pero que debe acompañarse con mística y cuidado del detalle para brindarles a las familias un bálsamo de comunión y encuentro que las revitalice y fortalezca para caminar más unidos y más solidarios.
Se nos plantea como un desafío, seguir desarrollando versiones con elementos específicos para las diversas familias de Colombia, ya que la dinámica inicial se encuentra muy centrada en la pareja. Pensamos especialmente en tantas familias de nuestro país en donde hay tantas madres solas con sus hijos o padres solos con sus hijos.
El Reloj de la Familia nos reta a seguir explorando y desarrollando herramientas que inspiradas en la espiritualidad Ignaciana que enciendan de nuevo la alegría y el fuego del amor en las familias.
Silvio Arcesio Cajiao Pabón, S.J.*
Presentación
Agradezco la amable invitación que el Padre Hermann Rodríguez quiso hacerme al invitarme a presentar esta ponencia en el marco de este XVII Simposio del CIRE. El momento es propicio para la presentación de la preocupación que el Papa Francisco tiene sobre el asunto convocando incluso un Sínodo extraordinario sobre la familia y otro ordinario que lograra concretar lo recogido en el anterior y como se viene haciendo desde que Paulo VI con el Concilio Vaticano II quiso para la Iglesia, un instrumento que tomara el pulso de la Iglesia en el mundo a través de un Sínodo de Obispos, representantes de la Iglesia universal, para que estudiaran y aportaran sobre temas candentes o importantes que estaban siendo vividos y sentidos tanto por pastores y fieles y que necesitaban un esclarecimiento.
Luego de los aportes de cada Sínodo el Papa en su ministerio petrino los recogía y ofrecía a la Iglesia universal una Exhortación Apostólica Post-sinodal.
Así debemos afrontar Amoris Laetitia, La Alegría del amor, Sobre el amor en la familia, o al menos una parte importante, la del capítulo IV, El Amor en el matrimonio que fundamentalmente es un comentario que el Papa Francisco hace del llamado Himno de la Caridad de San Pablo en el capítulo 13 de la Carta 1ra. a la Iglesia de Corinto.
El papa Francisco recomendó la presentación de su exhortación al Cardenal de Viena Christoph Schönborn y ha dicho que su comentario recoge de manera fiel lo que él ha querido expresar en esta carta.
En su introducción se hace el Cardenal de Viena una serie de preguntas que corresponde a la preocupación suscitada por la Exhortación y sobre todo por parte de algunos con una postura tradicionalista. Obviamente, este principio continuo de «inclusión», preocupa a algunos. He aquí los interrogantes: ¿No se habla aquí a favor del relativismo? ¿No se convierte en permisivismo la tan evocada misericordia? ¿Se ha acabado la claridad de los límites que no se deben superar, de las situaciones que objetivamente se definen como irregulares, pecaminosas? Esta exhortación ¿no favorece una cierta laxitud, un «anything goes»? ¿La misericordia propia de Jesús no es, a menudo en cambio, una misericordia severa, exigente?1 Preguntas del Card Shönborn a Amoris Laetitia, recomendado por el mismo Papa Francisco. Referencia al final de las citas.
* Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Licenciado en Teología, Filosofía y Letras de la misma Universidad. Actualmente profesor en la Facultad de Teología.
1 Preguntas del Card Shönborn sobre Amoris Laetitia y comentario recomendado por el mismo P Francisco. En: http://www.arquidiocesisbb.com.ar/el-papa-recomienda-uncomentario-a-amoris-laetitia/
Hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario (AL 36).
Esta perspectiva alentadora, asumida por el Papa Francisco sobre las familias exige esa «conversión pastoral» de la que hablaba
Evangelii Gaudium de una manera tan emocionante. El siguiente párrafo de Amoris Laetitia recalca las líneas directrices de esa «conversión pastoral»:
Durante mucho tiempo creímos que con sólo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas (AL 37)
La gran cuestión obviamente es ésta: ¿cómo se forma la conciencia?, ¿Cómo llegar a aquello que es el concepto clave de todo este gran documento, la clave para comprender correctamente la intención de Papa Francisco: «el discernimiento personal», sobre todo en situaciones difíciles, complejas? El discernimiento es un concepto central de los ejercicios ignacianos. Estos de hecho deben ayudar a discernir la voluntad de Dios en las situaciones concretas de la vida. Es el discernimiento el que hace de la persona una personalidad madura, y el camino cristiano quiere ser de ayuda al logro de esta madurez personal: «no para formar autómatas condicionados del externo, tele comandados, sino personas maduras en la amistad con Cristo. Solo allí donde ha madurado este «discernimiento» personal es también posible alcanzar un «discernimiento pastoral», el cual es importante sobre todo ante «situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone» (AL 6). De este «discernimiento pastoral» habla el octavo capítulo, un capítulo probablemente de gran interés para la opinión pública eclesial, pero también para los medios por sus polémicos planteamientos.
Debo todavía recordar que el Papa Francisco, prosigue el Cardenal Schönborn, ha definido como central los capítulos 4 y 5 («los dos capítulos centrales»), no solamente en sentido geográfico, sino por su contenido: «no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar» (AL 89). Estos dos capítulos centrales de Amoris Laetitia serán probablemente saltados por muchos para arribar inmediatamente a las “papas calientes”, a los puntos críticos. Como experto pedagogo el Papa Francisco sabe bien que nada atrae y motiva tan fuertemente como la experiencia positiva del amor. «Hablar del amor» (AL 89), esto procura claramente una gran alegría al Papa Francisco, y él habla del amor con gran vivacidad, comprensibilidad, empatía.
El cuarto capítulo es un amplio comentario al Himno de la caridad del 13 capítulo de la 1 carta a los Corintios como ya lo indicábamos. Recomiendo a todos la meditación de estas páginas. Ellas nos animan a creer en el amor (cfr. 1 Juan 4,16) y a tener confianza en
su fuerza. Es aquí que «crecer», otra palabra clave del Amoris Laetitia, que tiene su sede principal aquí y en ningún otro lugar se manifiesta tan claramente como en el amor, que se trata de un proceso dinámico en el cual el amor puede crecer, pero también puede enfriarse. Puedo solamente invitar a leer y gustar este delicioso capítulo.
Es importante notar un aspecto: el Papa Francisco habla aquí con una claridad rara, del rol que también las pasiones, las emociones, el eros, la sexualidad tienen en la vida matrimonial y familiar. No es casual que el Papa Francisco cite aquí de modo particular a Santo Tomás de Aquino que atribuye a las pasiones un rol muy importante, mientras que la moral moderna a menudo puritana, las ha desacreditado o descuidado.
Aquí se entiende cómo es posible llegar «a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio» (AL 205). Pero aquí se hace también dolorosamente visible cuanto mal hacen las heridas de amor. Como son lacerantes las experiencias de fracaso de las relaciones. Por esto no me maravilla que sea sobre todo el octavo capítulo el que llama la atención y el interés. De hecho la cuestión de cómo la Iglesia trate estas heridas, de cómo trate los fracasos del amor se ha vuelto para muchos una cuestión-test para entender si la Iglesia es verdaderamente el lugar en el cual se puede experimentar la misericordia de Dios.
Se pregunta el Papa: ¿No es un desafío excesivo para los pastores, para los guías espirituales, para las comunidades, si el «discernimiento de las situaciones» no está regulado de modo más preciso? El Papa Francisco conoce esta preocupación: «“Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna» (AL 308). A esta él objeta diciendo: «Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio» (AL 311).
Como amigos desde nuestra juventud, luego como novios y después como jóvenes esposos no teníamos, a pesar de los ejemplos que nos rodeaban y de una buena preparación al matrimonio, el sentimiento de que la parte espiritual de nuestro amor y nuestro matrimonio tenía y tendría tal importancia.
Hemos tardado algunos años en tomar conciencia de esta dimensión espiritual y de esta transcendencia de nuestra unión conyugal, luego familiar.
Los Equipos de Nuestra Señora nos han iniciado, desde el principio de nuestra pertenencia a ellos, a esta espiritualidad conyugal que brota de la docilidad misma al Espíritu Santo que marca el ser de los esposos. Este Espíritu Santo «vuelve al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó».
2 ENS: los Equipos de Nuestra Señora, es un movimiento de espiritualidad matrimonial fundado por el P. Henri Caffarel en París, en 1939, que obtuvo un reconocimiento del Vaticano 1948 y está presente en más de 80 países.
Hemos descubierto y experimentado el testimonio de la caridad, de la unidad y de la fidelidad en las relaciones entre esposos, de su amor inquebrantable en medio de las pruebas y dificultades. Hemos descubierto también de qué manera la vida espiritual del matrimonio mantiene, consolida y fortifica nuestra unión humana y espiritual conforme a la promesa de convertirnos en una sola carne, hecha en la alianza nupcial.
Así, gracias al encuentro de esta espiritualidad conyugal puesta de relieve por el padre Caffarel y los matrimonios que lo acompañaron, hemos podido construir esta comunión íntima de cuerpo y espíritu que fructifica de manera responsable con la llegada de los hijos a los cuales intentamos transmitir una auténtica formación humana y cristiana.
Con la fuerza de Cristo intentamos vivir la fidelidad, el perdón y la reconciliación, el don de sí y el espíritu de sacrificio, la convivencia y la paz, el respeto y el espíritu de amor.
Pero esto no se consigue sin ascesis y sin exigencia, como nos lo recordaba el mismo padre Caffarel una noche de diciembre de 1993 en su despacho de Troussures: «Sed exigentes, no os decepcionaréis jamás»3
¿Qué es espiritualidad humana?
Las diversas concepciones antropológicas nos mostrarán sin duda visiones diversas del ser humano. Podemos suponer que el abanico de posibilidades es enorme en matices, como un arco iris, pero podríamos decir que estas podrían ir pasando de un extremo ubicado en la concepción cuasi angelical de los seres humanos y que de alguna manera se podría aproximar en la cultura occidental con la concepción griega de los hombres, que son «siqués» (o almas) encarceladas en «somas» (cuerpos) que han de ser liberadas para llegar al cielo empíreo de donde cayeron y ahí volver a contemplar el universo de las ideas para lo cual fueron creadas.
En el otro extremo podríamos encontrar una concepción materialista del hombre el cual está constituido de materia pura y aquello que se pretende que sea «espíritu» en él, no son sino reflejos o fuerzas naturales fácilmente identificables con el mundo de la neurociencia y puros reflejos eléctricos. Lo mismo se diría de la expresión de las culturas, son costumbres que han evolucionado y se han constituido en referentes tradicionales incuestionables para grupos humanos en donde la religión es un elemento fundamental e importante para crear todo un universo mítico de explicaciones que para su nivel de conocimiento, en ese momento evolutivo, no se podía dar con planteamientos científicamente probados y que la necesidad de tener respuestas para las preguntas fundamentales como: de dónde venimos, a dónde vamos y qué sentido le damos a la vida, se han resuelto invocando seres superiores nunca comprobados en su existencia, pero creados por la imaginación para responder estos interrogantes.
Quienes compartimos la visión bíblica judeo-cristiana gozamos de una síntesis entre lo material y lo espiritual. Entre lo que podemos percibir a nivel de los sentidos, aquello que interiorizamos por la percepción de la inteligencia y del entender humano en los conceptos, la percepción de una individualidad que se hace y siente responsable de su actuar, y el referente a un totalmente Otro, con
3 gérard et marie christine de roBerty, p.41-42 En VOLPINI, carLo e maria carLa Colegio Internacional, Brasilia 2012. Material CD Equipos de Formación.
mayúscula, a quien llamamos Dios. Este ha querido que lo percibamos en la historia humana en actuaciones salvíficas y liberadoras de todo el hombre y de todos los seres humanos en todas sus dimensiones.
Pero no son dos universos separados sino integrados, en modo tal que el uno no puede darse sin el otro. Esas son las tres dimensiones bíblicas del ser humano en su versión masculina y femenina, ambas imagen y semejanza divinas, tanto por su singularidad única como también por su ser comunitario y referencial.
Esa tres dimensiones son: «basar» (sarx en griego, o carne) «nefesh» (o psiqué en griego, el alma) o el viaducto entre el cuerpo, la carne y el espíritu, o la «ruah» o propiamente el espíritu.
Como vemos la concepción bíblica es mucho más rica y compleja que la griega que en su evolución y expansión el cristianismo tomó y prefirió y así corrió el peligro de contaminarse con una concepción espiritualizante del ser humano e incluso de la concepción del mismo Jesucristo como un Dios con apariencia humana, pero nunca un verdadero hombre. Esta desviación se llamó el docetismo y fue condenada por la Iglesia porque consideraba que no había habido una verdadera encarnación del Verbo de Dios sino una pura «apariencia» (doka: opinión, apariencia en griego) ya que era imposible que Dios llegara a sufrir.
El referente de los textos del Antiguo Testamento, en Génesis en su capítulo primero, nos dan la igualdad del hombre y la mujer y su semejanza divina. Pero en el capítulo segundo de otra tradición (J: o yahvista del nombre dado a Dios) nos dice que «el hombre se unirá a su mujer y los dos constituyen una sola carne” en modo tal que “lo que Dios ha unido no lo separe el hombre»4 .
Los estudiosos de la Sagrada Escritura nos dicen que basta con nombrar uno de los tres niveles del ser humano para que queden incorporados los otros. Y lo interesante es que el texto bíblico no dice que los dos, hombre y mujer, se unen y constituyen una sola «psique, o un solo espíritu» sino que está enfatizando por decirlo así lo periférico, lo sensible y visible de esa relación. Y de nuevo alguien podría decir que lo que está enfatizando es la dimensión sexual-genital, que sin duda está aludida (máxime cuando en el relato primero del capítulo uno la orden dada por Dios a la pareja humana fue la de multiplicarse) pero que la constituye la totalidad de las dimensiones humanas. Más adelante vamos a volver sobre este tema.
Partiendo de la riqueza del Antiguo Testamento, en Jesús de Nazaret vamos a tener el enriquecimiento de dicha visión. Puesto que toda la Biblia es una Historia de Salvación. Y qué fue lo que se estropeó en esta historia para que Dios mismo tuviera que intervenir para componerla «salvarla». Es lo que teológicamente se ha llamado pecado original y que está relatado igualmente en el capítulo tercero del Génesis. Desobediencia del plan de Dios que puso al ser humano un referente a Él mismo cuando fija un límite (prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal) y este quiere «ser como Dios»5, pero resulta siendo un «dios», con minúscula (es decir un ídolo
4 Gn 2, 24.
5 Cfr. Gn 3, 5.
para sí mismo) capaz de determinar por sí mismo su identidad de bondad-maldad. Pero ¡cuidado! La maldad no está en la capacidad de la autodeterminación, sino en la pérdida del sentido referencial creatural. Es decir el hombre se debe a quien lo creó a Dios.
Jesús por su obediencia va a restablecer lo que Adán y Eva por su desobediencia rompieron, la adecuada relación creatural con su Creador. Para Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo cinco nos dijo que «en Adán pecamos todos»6 o todos somos en el fondo de nosotros mismos «Adán y Eva» que negamos nuestro referente creatural al verdadero Dios y pretendemos apropiárnoslo y generamos toda una serie de rupturas, no solo la divina, sino la humana (pareja sometida, machismo) y aquella de la naturaleza, trabajarás con sudor, parirás con dolor.
La espiritualidad cristiana entonces ha de tomar sus rasgos del mismo Jesucristo, de su ser. Este vino a mostrarnos que Dios sí quiere compartirnos su divinidad, su vida, por tanto hay que referirse a Él como Padre, esto es realmente posible porque su Hijo, Jesús, es la encarnación de su Palabra, la segunda persona de la Santa Trinidad. Se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado7, pues quien viene a mostrarnos qué es ser auténticamente humano, no puede tener en sí mismo lo que nos deshumaniza que es precisamente esa ruptura interior, o pecado.
Pero esta comunicación de la vida divina no se produjo tan fácilmente ya que los contemporáneos de Jesús consideraron que su religión era exclusiva de ellos y excluyente tanto de los que no eran de su raza, como de los que no tenían un comportamiento prescrito en todos sus detalles por la Ley y sobre todo por las falsas interpretaciones de la misma. Así Jesús el Hijo de Dios que viene a compartirnos con absoluta bondad la vida del Dios de amor y misericordia tuvo que incorporar esa desviación tortuosa que interpretó su actuación como contraria a Dios mismo, como blasfema puesto que atribuía a Dios y así mismo el ser el garante de esa actuación perdonadora e incluyente de Dios con el pagano, el pecador, el impuro, el enfermo, los pobres, los perseguidos etc., a quienes Jesús precisamente en sus Bienaventuranzas llamaba dichosos.
De esta entrega de Jesús a la muerte en manos de Dios su Padre nos va a traer para nosotros el don de dones, esa comunicación personal de la Vida de Dios mismo que es su Espíritu Santo. Él viene a introducir definitivamente ese orden nuevo que pretende Jesús, que tenemos un Padre común para todos los seres humanos, por tanto todos somos hermanos. Que la relación con Dios ya no se hace cifrada en preceptos externos para calcular y sopesar hasta donde sí se puede o no se puede, sino que el parámetro de la actuación cristiana es el amor sin medida a los hermanos, en especial a los que en mayor desventaja social e histórica se encuentran8. Que esta liberación triple de la Ley, del Pecado y de la Muerte9 hace que el comportamiento de los seguidores de Jesús de Nazaret esté marcado por tanto por el discernimiento de la calidad del amor que estamos dando a los demás, a Dios, a nosotros mismos y a la naturaleza10 .
6 Cfr. Rom 5, 12-21.
7 Cfr. Heb 4,15.
8 Cfr. Mt 25.
9 Según San Pablo Cfr. Rom 8, 1ss.
10 Ibíd., 12.
Así tendremos que son rasgos fundamentales de toda espiritualidad que pretenda ser cristiana, un elemento encarnatorio, es decir estar en salida para asumir en serio y afondo lo diferente a nosotros y que no desdiga de nuestra original identidad cristiana: humanos sí en todo, menos en el pecado, es decir en todo lo que dañe esa dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Hoy la Iglesia post Vaticano II se ha propuesto buscar una nueva Evangelización que ha de partir precisamente de las culturas en su riqueza y diversidad11 en razón de, como lo dijo ya San Ireneo de Lyon, ellas contienen las «semillas del Verbo» que hay que descubrir y destacar y a partir de ellas y no en contra de ellas mostrar cómo ahí ya hay una presencia del Evangelio.
Ese elemento encarnatorio se lo tomó tan en serio Jesús que pudiendo haber evadido la muerte sin embargo12 la asumió con todas sus consecuencias y fue el medio propicio para demostrar que «nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos»13 y con esto se nos fijó el parámetro de incluir en ese mandamiento al enemigo, al que nos persiga y al que nos haga daño. Así tenemos que ser discípulos de Jesús, necesariamente siguiéndolo con «la propia cruz», no en razón del dolor que genera, sino en razón de que voluntariamente y amorosamente Él la asumió primero por mí, por nosotros, por los otros. Jesús es el-hombre-para-los-demás.
Ahora bien la fe de Jesús lo llevó a confiar totalmente en que quien tenía la resolución de este enigma salvífico solo podía ser Dios su Padre, por eso se confió a Él y este lo rescató de la muerte y de lo que significaba para la historia y su persona quedar sin crédito respecto al Dios que el presentaba como perdonador, incluyente y quien establecía esa comunidad de hermanos y hermanas donde todos son incluidos y reconocidos en su dignidad.
¿Qué es espiritualidad ignaciana?
Considero que el centro de la espiritualidad ignaciana se basa en la apropiación que hizo Ignacio de Jesucristo como el comunicador de la divinidad en su tránsito por esta historia. Tanto lo impactó que quiere vivirla desde su seguimiento incondicional a la manera de los «compañeros de Jesús», los apóstoles, los discípulos de Jesús en Tierra Santa y por eso se hizo peregrino allí y desde Venecia, una vez ordenados sacerdotes, con sus primeros compañeros procedentes de París iban a ir allá. Su intuición primigenia fue vivir en los Santos lugares a la manera como los «compañeros de Jesús» vivieron inicialmente. Realidad que no resultó y discernimiento y decisión de ponerse a las órdenes del Papa en Roma.
Así en ese seguimiento estarían disponibles, para seguir a Jesús en su anhelo de conquistar todo el mundo para Dios, entregando todas sus personas y cualidades para colaborarle a su Señor y Rey en tal misión y si fuere necesario dar la vida por su persona.
Pero lo que nos legó en sus Ejercicios Espirituales no es otra cosa sino el marco referencial de la historia de Salvación registrada por la Sagrada Escritura. Una dinámica creadora de Dios con la única motivación del amor en donde el ser humano, hombre y mujer, constituyen la razón última de tanta perfección. La egoísta respuesta de Adán y Eva (nosotros mismos) a tal propuesta amorosa y el
11 Cfr. Evangelii Nuntiandi de PauLo vi.
12 Cfr. Heb 5.
13 Jn 15,13.
restablecimiento, o mejor, el verdadero proyecto de Dios llevado a cabo por Jesucristo en su historia concreta y personal vivida en Palestina en el siglo I de la era cristiana.
Ante tanta entrega y amor convendrá hacer elecciones y entregas de «mayor estima y momento»14 motivados siempre por un mayor amor15 . Para lo cual se hace necesario purificar el corazón, ponderar a la luz de los criterios operativos de la Bandera del «Buen Capitán» frente a la de «Lucifer»16 suplicar por una identificación total con los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús17 y elegir únicamente lo que más conduce a la Mayor gloria de Dios18 y servicio universal de su Iglesia19 y de los seres humanos.
Con esta disponibilidad de corazón y voluntad entonces lograr una confirmación de esa elección para una identificación total con la vivencia pascual del Señor20, entregar vida para que haya vida en plenitud21 y participar así en su gloria22
El instrumental fundamental de este recorrido se dará por la docilidad al Espíritu Santo percibiendo su rastro en cada uno, una, y en la comunidad, mediante el discernimiento de espíritus23 y poder avanzar siempre hacia la consecución definitiva de la voluntad de Dios y la obtención de su gracia para volverla operativa a sabiendas que «el bien entre más universal, es más divino», pero igualmente «el mal entre más universal, es más diabólico».
De esta forma se colocará el seguidor de Jesús en la capacidad constante del verdadero discernimiento descrito por San Pablo24 , no solo la diferenciación entre lo bueno y lo malo, sino igualmente distinguir entre la calidad o matiz, de la intensidad del amor, que es lo mismo que «las tres maneras de humildad»25 , o según Pablo en el texto citado: «Lo mejor, lo más bueno, lo perfecto» y esto no como producto de un voluntarismo, o perfeccionismo competitivo sino por la gratuidad misma del amor que responde a un Amor ofrecido antecedentemente por el Señor mismo «quien me amó y se entregó por mí»26
Quien ha hecho este recorrido ignaciano se va a encontrar, necesariamente como los discípulos al encuentro con el Resucitado27, ellos van a ser sus testigos de ahora en adelante «empezando por Jerusalén» y llegando a los confines del universo28 . ¿Qué testificarán? Que el amor de Dios manifestado en la historia personal de Jesús de Nazaret con el énfasis del amor misericordioso y entrañable es el
14 Cfr. Ejercicios Espirituales 97.
15 Ibíd., 230 ss. Para alcanzar mayor amor.
16 Ejercicios Espirituales 136 Dos Banderas.
17 Cfr. Flp 2, 5-11; Cfr. Ejercicios Espirituales 103 Contemplación de la Encarnación.
18 Cfr. Ejercicios Espirituales 185 Para hacer una sana y buena elección.
19 Ibíd., 352 Sentir con la Iglesia.
20 Ibíd., 203 Quebranto con Cristo quebrantado.
21 Cfr. Jn 10, 10.
22 Ejercicios Espirituales de Cuarta Semana.
23 En sus dos niveles de interpretación 1er. Ejercicios Espirituales 313 ss.; 2do. Ejercicios Espirituales 328 ss.
24 Cfr. Rom 12, 2.
25 Cfr. Ejercicios Espirituales 164.
26 Gál 2, 20.
27 Cfr. Lc 24 1 ss.
28 Lc 24, 47.
rasgo distintivo de ese Dios, y que invita a sus testigos a realizar en su nombre esos gestos de solidaridad, y reconstrucción de los seres humanos que encuentren en su camino.
¿Qué es espiritualidad conyugal? (En adelante EC)
En esta sucesión de pensamiento la exposición por supuesto está marcada por la visión cristiana de la pareja humana. Si la visión bíblica nos dice que la producción de parte de Dios de la humanidad, en sus dos versiones masculino y femenino, tienen como finalidad no una vida celibataria, donde Dios iba a seguir creando otros seres humanos por cuenta propia y en la medida en que el mundo necesitase ser poblado, sino que en esta diferencia sexual iba explícita una misión «creced y multiplicaos»29 o «por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, de modo que lo que Dios ha unido…»
Por tanto diríamos que en el plan creador de Dios, necesariamente, el ser humano está hecho para la conyugalidad (llevar el yugo, la carga juntamente con) y por lo tanto para la procreación.
Por tanto la Espiritualidad Conyugal es un nuevo aspecto de la espiritualidad cristiana. Dado que la espiritualidad consiste en poner en práctica la perfección cristiana en las diversas situaciones y estados de la vida podemos afirmar que, para las parejas cristianas, existe una espiritualidad completamente particular.
Muchos autores han trabajado en el desarrollo del concepto de EC, no obstante, en este apartado, vamos a detenernos especialmente en el pensamiento del Padre Caffarel30 . En la medida en que vayamos exponiendo sus ideas, haremos comentarios para ir aclarando o desarrollando su pensamiento.
La EC «es el arte de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos»31 «La espiritualidad conyugal es la ciencia y el arte de santificarse en y por el matrimonio,… » 32
« ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo vivir en el estado marital, todas las exigencias de la vida cristiana? Miembros de los Equipos de Nuestra Señora, ustedes saben que hemos optado por esta segunda interpretación…»33
La EC está encarnada en la vida corriente y cotidiana de la pareja. No se trata de excluir las obligaciones normales de la vida de las parejas, se trata de vivir la vida corriente al estilo de Cristo.
29 Gn 1, 28.
30 El Padre henri caFFareL, sacerdote francés, fundador de los Equipos de Nuestra Señora.
31 henri caFFareL, «Viens et suis-moi»: Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame, XVI° année – n. 2 (Novembre 1962) 8. 112.
32 iBíd., XX° année – n. 7 (Avril 1967) 10.144 (suite).
33 henri caFFareL, Vocation et itinéraire des Équipes Notre-Dame. Dans l’anneau d’or. Numéro 87-88 (Mai-Août 1959) Numéro spécial «Mille foyers à Rome» p. 239 à 256. [6 – p. 263].
Por el término «espiritualidad» comprendemos una vida orientada fundamentalmente por los valores del espíritu, por los valores que no perecen, por los valores anunciados en el Evangelio de Jesús. El término espiritualidad engloba la idea de un caminar consciente, continuo y sistemático que busca la perfección de la vida cristiana y el máximo desarrollo de los dones espirituales y materiales que el Señor nos ha regalado. En este contexto, la EC representa el acto de vivir el matrimonio en la búsqueda del bienestar y de la trascendencia que orienta la vida de la pareja más allá de los horizontes simplemente temporales y que satisface los sueños del espíritu, del corazón y de la carne en busca de la perfección en y de la vida conyugal34
Esther et Marcelo Azevedo, una pareja brasileña de los ENS, han presentado algunas ideas sobre la EC que podemos resumir como sigue35:
¾ La espiritualidad es todo aquello que se refiere a la vida espiritual,
¾ La espiritualidad está profundamente encarnada, enraizada en lo cotidiano, vivida en el marco de la vida ordinaria de cada día. No puede ser restringida a un conjunto de ritos y de prácticas alejadas de la vida concreta.
¾ La espiritualidad es un camino que conduce a Dios, impulsados por El espíritu, a través de las realidades en las que vivimos,
¾ La EC no está constituida, por la suma de dos espiritualidades, la del marido y la de la mujer,
¾ La EC, no excluye de ninguna manera, la espiritualidad personal de cada uno de los esposos,
¾ La EC es un camino que conduce a la santidad, con la fuerza de la gracia, en la vida cotidiana de la pareja y en su vida guiada por el amor,
¾ Practicar la EC consiste en vivir la acción sacramental, es decir, hacer actuante el sacramento a través de gestos, palabras y actos particulares del amor natural que une a la pareja,
¾ La EC es esencialmente una realidad sacramental.
Personas casadas, ustedes disponen de poco tiempo para estudiar y profundizar en su fe - algunos entre ustedes sufren por esto, otros toman decisiones a la ligera, felices de tener un excelente pretexto que los exime de realizar una investigación más cuidadosa. Olvidan que no solo los libros hablan de Dios; tienen en sus casas una Biblia en imágenes, si puedo decirlo así; y ¡ustedes ni siquiera la hojean! Quisiera hablar de todas estas realidades familiares que les son propias: el amor conyugal, la paternidad, la maternidad, la infancia, la casa… todo lo que Dios ha encontrado de más explícito para hacerse reconocer. ¡Es para poner celosos a aquellos que no se casan! 36
Otro elemento esencial de la espiritualidad conyugal es también la profundización en el sentido cristiano del cuerpo, desde el punto de vista antropológico y teológico, a fin de progresar de manera más lúcida hacia la madurez del amor.
34 FLavio de castro, Casal em Diálogo. Aparecida, SP. Editora Santuario, 2007, 37-38.
35 esther azevedo, & Luiz marceLo, A espiritualidade do casal: temas de um retiro espiritual. Aparecida (SP): Editora Santuário, 2006, 77-107.
36 henri caFFareL, Votre Bible en images: L’Anneau d’Or, Numéro 77 (Septembre-octobre 1957) 362.
El fundamento de la Espiritualidad Conyugal:
En este trabajo, siguiendo la tradición de los ENS, nos ocuparemos exclusivamente de la EC de los católicos que lo han hecho por el sacramento del matrimonio.
En el origen de la EC hay un llamado de Cristo: « Nosotros, esposos, « nuestra vocación » es la de caminar juntos hacia Cristo, el uno y el otro, el uno con el otro, el uno por el otro»37
« La fuente del amor cristiano », afirma también el P. Caffarel, no está en el corazón del hombre. Está en Dios. A los esposos que quieren amar, que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo darles sino un único y buen consejo: busquen a Dios, amen a Dios, únanse a Dios, cédanle todo el espacio…38 Dios está en el principio del amor, pero también en su fin. El amor viene de Dios, va hacia Dios; Dios es el alfa y el omega del amor…39.
La EC se deriva de la gracia recibida por la consagración del matrimonio que representa una gracia particular o específica, destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges y a fortificar su unidad indisoluble. Esta gracia también contribuye a la santificación mutua durante toda la vida conyugal y también a la aceptación mutua y a la educación de los hijos40 .
En el sacramento del matrimonio se da una doble y recíproca alianza. La alianza que se prometen los esposos por medio del sacramento y la alianza de Cristo con los esposos. Este es el «gran misterio» del que habla San Pablo a propósito del matrimonio y, al mismo tiempo, el gran don de Dios a la pareja: Dios, el fiel por excelencia, se compromete con la pareja y esta puede confiar plenamente en este amor fiel, gracias a la presencia y a la ayuda de Cristo41
De acuerdo con Gaudium et Spes:
… Los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y, por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios42 (GS 1, 48)
Vivir la EC les permite cumplir con la voluntad de Dios y se convierte para ellos en un lugar de amor, en un espacio de alegría y en un camino de santidad. Es lo que les permite realizar su misión y su ministerio en el apostolado específico de la pareja y de la familia dentro de la Iglesia y en el mundo.
37 henri caFFareL, Pour une spiritualité du chrétien marié. Op. Cit., p. 249-250.
38 henri caFFareL, Lotissements: Dans L’anneau d’or, Numéro 35 (Septembre-octobre 1950) 310 à 311 [1- p. 4].
39 Ibíd., Op. cit., [1- p. 5].
40 marioLa caLsing y éLizeu, Sacramento do matrimônio e espiritualidade conjugal. Brasilia, 12 et 13 abril, 2008.
41 constanza aLvarado y aLBerto, El sacramento del matrimonio como experiencia de fe, de amor, de felicidad y de santidad, Bogotá 2008.
42 Gaudium et Spes 1, 48.
El fin de la Espiritualidad Conyugal: La santidad
Estamos llamados a la santidad, pero, un santo no es en primer lugar como muchos lo imaginan, una especie de campeón que realiza proezas de virtud y hazañas espirituales. Es ante todo un hombre seducido por Dios. Y que entrega a Dios su vida entera… Ustedes están llamados a la santidad. Y es en y por el matrimonio como ustedes deben tender hacia ella43.
La santidad no es solamente una meta sino una actitud de vida, una forma de comportarse día tras día, siguiendo los valores evangélicos, como plenitud de la vida cristiana y experiencia de la caridad. Es responder al llamado de Cristo: «ven y sígueme». «Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad»44
La santidad hace referencia a la semejanza con Dios. Es decir a la disponibilidad que por la gracia, permite responder al llamado a la santidad. La imagen de Dios, que es un don gratuito para los hombres, se convierte en realidad cuando la pareja deja obrar libremente al Espíritu en su vida. El texto de Mt 5 muestra el giro que hace Jesús. El Antiguo Testamento habla de la «santidad» y Jesús teniendo en cuenta la santidad de Dios Padre, habla de la «perfección»45 . La invitación es entonces a pasar de la exterioridad (santidad siguiendo la ley) a la interioridad (perfección dejando actuar a Dios en nosotros mismos) en un proceso que nos hace parecer a Dios, a ser sus hijos e hijas.
Ya no pensamos que la santidad es posible solamente para algunos pocos privilegiados o que hay fieles de primera y de segunda clase. Todos los laicos tienen también la posibilidad de elevarse a las alturas de la santidad y del apostolado.
El discípulo actual de Cristo no salvará su alma evadiéndose del mundo, sino al contrario, actuando en el mundo para desarrollar al máximo las potencialidades divinas de la creación46.
Surge entonces la necesidad de un nuevo medio para vivir la espiritualidad: «Hoy no es suficiente ser santo; se requiere la santidad que exige la época actual, una nueva santidad, también sin precedentes»47. La novedad está en que ésta se ha vuelto accesible para los laicos, en la medida en que vivan los valores, las exigencias y la bondad evangélica, encarnándolos en sus vidas insertas en el mundo.
Cidinha e Igar Fehr, antiguos responsables del Equipo Responsable Internacional, sugieren algunas ideas importantes sobre la EC como camino hacia la santidad48 :
43 henri caFFareL, Séduits par dieu: Lettre Mensuelle des Équipes Notre-Dame, XVI° (Année - n. 10 - juillet 1963).
44 Lumen Gentium 40.
45 Cfr. Mt 5, 48.
46 guardini, 1939 – Citado por de Fiores, Op. cit., p. 25-26.
47 weiL, 1939.– Citado por de Fiores, Op. cit., p. 26.
48 maria aParecida Fehr e igar, «Falando de Espiritualidade conjugal», Petropolis (RJ): Vozes, (Colecao Nossa Familia, N° 10) 1994, p. 9-11. Cité par de Fiores, Op. cit., p. 26.
¾ La espiritualidad es el medio por el cual buscamos conocer, interpretar y comprender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y cuál debe ser nuestra respuesta en el camino de la santidad. Es la orientación que le damos a nuestra vida, a partir de los valores revelados por Jesucristo,
¾
La EC orienta la vida a partir del hecho de vivir entre dos. La vida de cada miembro de la pareja, en lo cotidiano, en su relación con el otro y principalmente en su trato con Dios, está marcada por el matrimonio,
¾ La verdadera espiritualidad engloba todos los aspectos de la vida. Integra en la vida espiritual todos los elementos que componen la trayectoria de la vida humana; los elementos que se encuentran dispersos en una infinidad de situaciones, actividades, condicionamientos de la vida en común, familiar, conyugal, profesional, aún si algunas veces los esposos están en conflicto entre ellos.
Los medios de la espiritualidad conyugal
Para caminar en la vida espiritual es necesario conocer y utilizar los medios que son indispensables para nutrir nuestra naturaleza limitada en el tiempo y en el espacio. En este trabajo queremos llamar la atención sobre estos medios. Para crecer en la espiritualidad, es necesario situarse en una actitud de oración permanente y velar por la formación religiosa.
Un elemento esencial de la espiritualidad para los creyentes, es el de adoptar una vida de oración y en consecuencia, ponerla en práctica con el fin de lograr la coherencia entre la fe y la vida.
Los tres grandes medios para el florecimiento de la EC, en su concepto, son: La Eucaristía, la escucha de la Palabra de Dios y la oración.
z La Eucaristía
La donación del cuerpo de Jesús como expresión de total ofrenda, comenta un autor contemporáneo, hace extremamente digno el cuerpo humano y permite comparar la unión en el matrimonio con aquella de Cristo con su Iglesia. El sacramento del matrimonio, signo de la unión de Dios con los esposos está unido al don de Cristo en la Eucaristía. Hay un verdadero matrimonio de estos dos sacramentos.
Mi conclusión será breve: ¡una frase! El matrimonio es la admirable invención de Cristo para que la Eucaristía pueda ser vivida entre dos49.
El sacramento de la reconciliación es importante como fuente de gracias, de misericordias y del perdón de Dios. Es también un instrumento maravilloso para la EC, pues, abre caminos para la reconciliación y el desprendimiento de la pareja en la búsqueda de su equilibrio y de su coherencia entre fe y vida.
49 henri caFFareL, Mariage et eucharistie. Dans L’Anneau d’Or : Le Mariage, Route Vers Dieu, Numéro spécial 117-118 (Mai-aout 1964) 242-265.
La palabra de Cristo en el Evangelio, no solamente es enseñanza, mandamiento, confesión de amor, también es acto. Ella opera. Esta voz que oigo cuando leo El Evangelio es la misma que apaciguaba la tormenta furiosa, que curaba la lepra, la misma que resucitaba a los muertos, que perdonaba los pecados, y que engendraba hijos de Dios50.
Hay diferentes recursos y métodos para discernir la voluntad de Dios, pero todos deben anclarse en la Palabra de Dios, pues ella es fuente de la revelación que Dios hace de Sí mismo y de la forma de vivir que permite al hombre caminar hacia Él, dando así sentido a la vida humana.
Por esto, debemos rechazar todo lo que ensucia, todo lo que nos queda de maldad, para acoger humildemente la Palabra de Dios sembrada en nosotros; ella es capaz de salvarnos. Apliquemos la Palabra, no nos contentemos con escucharla: Eso sería hacernos ilusiones. Pues escuchar la Palabra sin ponerla en práctica, es parecerse a un hombre que se mira en un espejo, y que inmediatamente después se va, olvidando cómo se veía. Al contrario el hombre que considera atentamente la Ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, ése, practicándola, será feliz 51 .
z La oración
La oración es una cita de amor con Cristo, a la cual he sido invitado. La fe cristiana no es un conjunto de creencias filosóficas o religiosas, es una adhesión a la persona de Cristo, que nos conduce al Padre en el soplo del Espíritu… Orar, será entonces ir al encuentro de Cristo. La oración es un encuentro, un, cara a cara, al cual estoy invitado52
Precisiones del Padre Bernard Olivier sobre la oración53:
z Tres definiciones de oración
1. «Toda elevación del alma hacia Dios – No se trata de cualquier pensamiento piadoso sino de un contacto con Dios mediante lo que es en nosotros lo más profundo, lo más personal que llamamos alma»
2. Una definición «médica»: El Dr. Alexis Carrel hace el paralelo entre la respiración del cuerpo y la del alma: «La oración cumple la misma función que la respiración en la vida psíquica»
50 henri caFFareL, Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame, XVII° (Année-n°. 4 - janvier 1964).
51 Sant 1, 21-25.
52 Este pensamiento del Padre CaFFareL está inspirado en el recorrido ofrecido por la Súper Región France-Suisse-Luxembourg en la sesión de vacaciones de Massabielle (28 julio al 3 agosto 2002) sobre las enseñanzas del Padre CaFFareL.
53 Bernard oLivier, OP. Sobre la oración (Sobre la oración y la oración al cuadrado), Documento dactilografiado. El P. Olivier fue uno de los Consiliarios del Equipo Responsable Internacional ERI.
3. La mejor definición de la oración para mi es: «Yahvé hablaba con Moisés, cara a cara, como un hombre habla con su amigo»54 . Notemos los tres elementos indicados.
Es un encuentro, un diálogo, un cara a cara. Ciertamente, esto se hace en la fe; todavía no estamos en la visión…
Dios es quien habla primero - Él es quien tiene cosas interesantes para decir. Tenemos sobre todo que guardar silencio y escuchar. Después podremos hablar - podremos responder…
Es una relación de amistad. Entre dos seres que se aman no hay necesidad de muchas palabras, uno se entiende con pocas palabras. Es verdad, sin embargo, es necesario decir que se ama… Hay un buen proverbio chino que dice: «Antes de hablar asegúrate de que lo que tienes para decir es mejor que el silencio».
Para vivir esta forma de oración, pienso que hay dos condiciones indispensables:
¾ Establecer el contacto - Asegurar la comunicación.
¾ Hablar a Dios «en segunda persona» - Dirigirse a Él directamente y no simplemente entretejer algunas ideas piadosas a propósito de Dios.
z La Meditación
Existen diversos métodos según los diversos maestros espirituales - San Ignacio y sus Ejercicios, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, Santa Catalina de Siena, el P. Caffarel. Métodos muy valiosos y para todos los gustos. Voy a proponer uno muy simple y accesible a todos: el mío.
Estos son los tiempos que propongo:
0. El punto cero: Es importante escoger el tiempo y el lugar, ejemplos: Silencio y paz; En presencia del Santísimo Sacramento cuando podamos; hay personas diurnas y personas nocturnas…55
1. Ponerse en estado de oración, en posición de oración, física y espiritualmente…
2. Escoger un tema: Para no pasar el tiempo de la oración divagando en la búsqueda de un tema que nos seduzca. Un pasaje del Evangelio, una parábola, una simple palabra, una idea (la misericordia, la pobreza evangélica…)56
54 Ex 33, 4.
55 Cfr. Preámbulos: Ejercicios Espirituales 45 ss. Adiciones: Ejercicios Espirituales 75 ss.
56 Cfr. Todos los puntos que ofrecen los mismos Ejercicios Espirituales.
3. Reflexionar sobre el tema: - este es el acto central - ¿Qué significa esta parábola?... ¿Esta palabra?... ¿Qué sentido tiene para mí?... ¿Cómo puede ayudarme a cambiar mi vida?... Uno explora la idea, la escudriña… Podemos ayudarnos con notas técnicas, comentarios. Pero no se trata de un estudio ni de una lectura bíblica, es una oración, un diálogo con Dios.
4. La conclusión en dos actos: a) Escoger una idea que se va a conservar en el espíritu para pensar y para vivirla. b) adoptar una determinación práctica, algo que va a cambiar un poco nuestra vida 57
z La oración de contemplación58
Al contrario de la meditación, la oración contemplativa, no es un trabajo discursivo. No es una reflexión sistemática. Aquí es Dios el que lo hace todo. Uno está más allá de toda palabra. Una mirada simple, miramos a Dios, contemplamos a Dios. Como cuando uno está encantado por la belleza de una pintura.
Volviendo al P. Caffarel, él afirma que para los cónyuges, la oración conyugal es el vehículo de las gracias del sacramento del matrimonio.
La oración conyugal es una prolongación de nuestro sacramento del matrimonio» « Una de las razones de la oración conyugal es la de mantener en nosotros la gracia del matrimonio». «Es un poco como si todas las noches, volviéramos a reanudar el sí sacramental.» Es verdad, la oración conyugal es el tiempo fuerte del sacramento del matrimonio. Los cristianos casados se preguntan a veces cómo aprovechar las gracias de su sacramento. Ellos saben qué hacer para recurrir a las gracias propias de los sacramentos de La Penitencia, y de La Eucaristía, pero… ¿las del matrimonio? No hay que dudar al responder que la oración conyugal es un medio privilegiado para atraer las gracias del sacramento, gracias que éste las tiene reservadas para los esposos. Si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal, si en todos esos hogares, la oración conyugal fuera viva, habría en el mundo un poderoso incremento de alegría, de amor y de gracia59.
Si cada cónyuge puede tener una oración personal con momentos privados de meditación y de contemplación puede también, una vez casado, tener momentos de oración conyugal y familiar; la lectura de la Palabra y la meditación pueden entonces compartirse con el cónyuge. ¡Qué riqueza tan grande se deriva de ahí para la oración y la unión espiritual de los esposos!
Como en todos los demás aspectos de la vida en común, la conyugalidad demanda también la búsqueda de una armonía en la vida de oración.
Si los cónyuges tienen niveles diferentes en su vida de oración, o tienen percepciones diferentes sobre el acceso a la oración, se les aconseja buscar una vía de armonización por medio del diálogo conyugal. Nótese sin embargo que armonía no quiere decir igualdad. Se trata de un caminar atento, inteligente y amoroso para ayudarse mutuamente a progresar hacia la santidad.
57 Cfr. El Coloquio y el Examen de la oración para todos los Ejercicios Espirituales.
58 Cfr. Todos los modos de orar en los Ejercicios Espirituales.
59 henri caFFareL, La prière conjugale - Compte rendu d’Enquête: Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame, (Numéro spécial - mars 1962).
Otros medios
Existen, por supuesto, otros medios que pueden ayudarnos a crecer en la espiritualidad. Es evidente que estos otros medios no constituyen una lista exhaustiva. Cada persona, cada pareja puede descubrir estas nuevas vías.
El individualismo es la reducción del don en sí mismo. Por el contrario la pareja y la familia son los lazos por excelencia en los que el don de sí se hace presente día a día y de múltiples maneras. Sin don, ni perdón, ninguna conyugalidad puede subsistir.
No hay unión conyugal que subsista sin perdón. Perdonar no es «aplastarse». No es pasar la esponja, atropellar el rencor, dejarse destruir en silencio. El verdadero perdón, como lo sugiere el libro del Levítico (19, 17) supone poder expresar al otro el mal que nos ha hecho. El perdón es el don que «va más allá de…» la ofensa, la renovación de la confianza, el deseo de recrear la relación. Supone la esperanza. Exige la valentía de hablar y de hacer claridad. Es uno de los actos humanos más difíciles que existen, lo mismo que pedir perdón. La gracia del Espíritu Santo es indispensable60 .
Estando el perdón en la base misma de todo amor y, por tanto, de toda espiritualidad, constituye un medio fundamental en el funcionamiento de todas las parejas que quieren vivir en y por su matrimonio el ideal evangélico. El verdadero amor integra la fragilidad, los fracasos, las heridas y el sufrimiento; el amor debe entonces convertirnos en seres compasivos, conscientes de nuestra propia fragilidad.
Se aconseja a los esposos adoptar y mantenerse en una actitud de disponibilidad y de búsqueda, no solamente en lo que respecta a la profundización de la fe, sino también en todo lo concerniente a los diferentes aspectos de su vida familiar, social, pastoral y profesional. Todos los otros medios antes propuestos estarían vacíos de sentido si no condujeran a una vivencia concreta. Sobre todo, hay que perder el miedo a comprometerse y a asumir responsabilidades en el Movimiento, en la Iglesia y en el mundo. Partiendo de la capacidad de asumir este riesgo, este estado de pobreza, «El Espíritu de vuestro Padre hablará en ustedes»61 y así seremos reflejo del Padre para todos aquellos que nos critican y para todos aquellos que ignoran todo lo relacionado con la Buena Nueva del matrimonio.
z La participación en organizaciones pastorales o en movimientos de Iglesia
La pertenencia a organizaciones ayuda a la motivación para la formación, permite compartir experiencias y puntos de vista. Integrados en grupos, también podemos discernir en unión con los demás, la mejor forma de vivir y de encarnar nuestra propia espiritualidad. El hacer parte de movimientos, sean de iniciación, de espiritualidad, o de acción, nos permite difundir y aplicar mejor los valores evangélicos.
60
61 Mt 10, 20.
Por lo que respecta a nuestro movimiento de los ENS, con su pedagogía y organización, apoya a equipos de matrimonios que se reúnen para ayudarse mutuamente y para orar. Así, les permite a estas parejas descubrir la espiritualidad conyugal y progresar en ella.
El discernimiento es otro medio igualmente importante para la espiritualidad. Para evitar que la vida transcurra al vaivén de los acontecimientos y de las circunstancias, y para progresar en la vida espiritual, hay que crear una actitud de discernimiento. A partir de la propia situación de la pareja y de lo que se aspira llegar a ser en la vida, en general, y en la vida espiritual, en particular, es bueno tomarse el tiempo necesario para hacer el análisis de las circunstancias para poder discernir los caminos por los cuales el Espíritu quiere guiarnos. Esto se hace, principalmente, por medio del examen de conciencia, la meditación, el diálogo conyugal, la formación y del consejo y de las opiniones de otras personas capaces de ayudarnos en esta actividad.
Todos los medios propuestos para la EC, necesitan ser cultivados y desarrollados idealmente en pareja.
Debemos afirmar que el sacramento del matrimonio confiere a la pareja una función en la Iglesia y, por tanto, una misión apostólica incontestable, original e irremplazable. La pareja tiene un apostolado específico que ejercer y nadie puede reemplazarla 62
La misión del cristiano es la de ser Iglesia, es decir, trabajar en la viña del Señor, ser activo en la misión que nos ha sido encomendada por Jesucristo.
¾ Ser Iglesia: quiere decir un pueblo que sigue el Evangelio;
¾ Ser Iglesia: quiere decir ser un instrumento de instauración del Reino de Dios entre los hombres;
¾ Ser Iglesia: quiere decir vivir la fe en Jesucristo de manera encarnada.
La urgencia del compromiso de la pareja en el apostolado ha sido recordada en varias oportunidades por el magisterio de la Iglesia.
En primer lugar, por la Exhortación apostólica «Christi Fideles Laici», sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Allí se afirma:
La pareja y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que sólo puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma iglesia63.
62 henri caFFareL, Le sacerdoce du foyer, En: L’Anneau d’Or - Numéro spécial 111-112 (Mai-Août 1963) 225 à 240.
63 Juan PaBLo ii, Exhortación Apostólica Post-sinodal Christifideles Laici 40.
La EC invita con insistencia a las parejas a convertirse en discípulos misioneros de Jesucristo, es decir a que sean portadores de la Buena Nueva del matrimonio y de la familia en la humanidad y no evangelizadores tristes y cobardes, impacientes o ansiosos64 .
Siguiendo el pensamiento del P, Caffarel, cuatro elementos especiales caracterizan esta misión de las parejas cristianas65:
¾ La santificación recíproca
Es una misión, una misión divina. Por el sacramento del matrimonio ustedes se constituyen responsables de la santificación de su cónyuge, a ejemplo de Cristo que se encarnó y se constituyó responsable de la salvación de la humanidad.
¾ La procreación y la educación de los hijos
En relación con vuestras actividades de procreación y educación de los hijos, conviene retomar la gran palabra «ministerio». En efecto, por la generación y por la presentación de vuestros hijos a la iglesia a fin de que ella los engendre en la vida de la gracia; por la transmisión de la fe a aquellos a quienes habéis trasmitido la vida, os habéis convertido en cooperadores eminentes del crecimiento cualitativo y cuantitativo del Cuerpo Místico: Este es un ministerio prioritario.
¾ El apostolado fuera del hogar
El apostolado no es solamente un testimonio y una radiación. Es también una tarea. Hay actividades apostólicas que marido y mujer pueden asumir y realizar juntos. Algunas incluso exigen que ambos se consagren a ellas: formación de novios, acogida de catecúmenos, ayuda a los hogares jóvenes, consejería matrimonial para los hogares desunidos…
El P. Caffarel no duda en afirmar a las parejas que el apostolado es una ¡forma eminente e irremplazable de su misión apostólica! El mismo llamado hace también el Cardenal Danneels:
Quisiera decirles lo que espero de los Equipos de Nuestra Señora: Que cumplan fielmente su ministerio de pastoral evangélica, que sean de alguna manera, las manos, los pies, la boca, y la lengua, el corazón de la Iglesia, en su pastoral por las familias y las parejas.
Ahora bien, todo ministerio, sea sacerdotal o cualquier otro, consiste en tratar siempre de vivir no para sí mismos, sino para los demás. Si yo soy obispo, es para los demás, si uno es sacerdote, es para los demás, y si ustedes son los Equipos de Nuestra Señora en la pastoral de la familia y de la pareja, es para los demás. Como lo dice san Pablo, «no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás» porque Cristo ha hecho lo mismo66.
64 Documento de Aparecida, en la conclusión de la Quinta Conferencia General de El Episcopado Latino-Americano y del Caribe (2007).
65 henri caFFareL, Le foyer apôtre. L’Anneau d’Or, Le Mariage. Ce Grand Sacrement, Numéro spécial 111-112 (Mai-Août 1963) 257 à 271.
66 godFried danneeLs, card., Discurso a los ENS en Bruselas, septiembre 1987.
«En el seno del hogar, «célula de la Iglesia», el huésped reencuentra a Cristo, y esa es la razón por la cual el ejercicio de la hospitalidad es un verdadero apostolado, podemos incluso decir que es el apostolado específico del hogar cristiano…» Quien os acoge, me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a Aquel que me ha enviado... (Mt 10, 40)67.
Este no es el lugar para profundizar en esta misión específica de la hospitalidad, ésta debería ser mejor estudiada en sus aspectos concretos, pues, los matrimonios cristianos y las familias cristianas de hoy están en el centro de la práctica de la acogida y de la hospitalidad. «Practiquen la hospitalidad con entusiasmo»68 .
Así, hay que afirmar que, providencialmente, el hogar cristiano es un albergue en el camino de la Iglesia. Allí, el no creyente, como el niño, tiene el primer contacto con ella, el pecador experimenta su misericordia, los pobres y los abandonados descubren su maternidad. Todos aquellos que jamás irían directamente al sacerdote y a los sacramentos son suavemente conducidos a ella69 .
El hogar dará testimonio de Dios de una manera todavía más explícita si es la unión de dos «buscadores de Dios» según la admirable expresión de los salmos. Dos buscadores cuya inteligencia y corazón están ávidos de conocer, de encontrarse con Dios. Apasionados de Dios, impacientes por unirse a Él. Para quienes Dios es la gran realidad, a quienes Dios interesa más que ninguna otra cosa. En tal hogar, todo se ve y se concibe en función de Dios. Y no hablo en teoría. Conozco a muchos de vosotros, que son estos verdaderos buscadores de Dios, en quienes vibra una cuerda secreta cuando, ante ellos, se menciona el nombre de Dios. Tales hogares son un lugar de culto: marido y mujer son allí «adoradores en espíritu y en verdad, tal como lo quiere el Padre»70 .
Querría saber comunicaros mi convicción de que un hogar de «buscadores de Dios», en nuestro mundo que no cree en Dios, que no cree en el amor, es una «teofanía», una manifestación de Dios, como lo fue para Moisés aquella zarza del desierto que ardía y no se consumía71.
La ciencia y el arte de santificarse en y por el sacerdocio, es la espiritualidad sacerdotal, la ciencia y el arte de santificarse en y por el matrimonio, es la espiritualidad conyugal…
Se trata de cristianizar toda la vida familiar. Y sobre todo de buscar el sentido cristiano de todas las realidades familiares, planteándose la cuestión: «Básicamente, ¿cuál es el pensamiento de Dios sobre el amor, sobre la paternidad y la maternidad, la sexualidad, la
67 henri caFFareL, Une conference: Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame, XV° (Année n. 9 - juin 1962).
68 Rom 12,13.
69 henri caFFareL, Le Foyer Apôtre, en: L’Anneau d’Or. Le mariage, ce grand Sacrement, Numéro spécial 111-112 (Mai-Août 1963).
70 Jn. 4, 23.
71 henri caFFareL, Conférence: «Face à l’athéisme»; Rome, 5 mai 1970.
educación, sobre todas las grandes realidades del hogar?» Y no solamente descubrirlo, sino querer realizar ese pensamiento de Dios en todos estos ámbitos.
Y todavía más. Es necesario buscar lo que solemos comúnmente llamar un estilo cristiano de familia: el estilo cristiano de las relaciones entre las personas: entre los esposos, entre padres e hijos, entre padres y abuelos, entre el hogar y los amigos; un estilo cristiano del ambiente familiar: casa, comidas, gastos; un estilo cristiano de las actividades diarias: el trabajo, el ocio, el momento de levantarse, de acostarse, las reuniones, la hospitalidad. ¿Cómo hacer para que todo eso sea cristiano, resulte cristiano, que todo esto refleje la gracia de Cristo? Un estilo cristiano de los días: el domingo no se vive como el sábado, el sábado como el jueves, ni el jueves como los otros días de la semana; un estilo cristiano de los grandes acontecimientos: el nacimiento, la enfermedad, las pruebas, el matrimonio, la muerte… Vivir cristianamente estos acontecimientos. Y todo eso «para que Dios sea glorificado en todas las cosas», como dicen los benedictinos.
Finalmente, como ningún hogar vive aislado en la ciudad y en la Iglesia, esta espiritualidad conyugal y familiar es también una espiritualidad del compromiso del hogar en las tareas humanas y en las tareas eclesiales.
El recorrido que hemos hecho desde la Espiritualidad Cristiana y la Espiritualidad Conyugal en las coordenadas de una Espiritualidad ignaciana y con la riqueza de los aportes del Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Amoris Laetitie, nos permiten percibir la cercanía de la Espiritualidad de los Equipos de Nuestra Señora con la espiritualidad ignaciana en cuanto que es en el diálogo conyugal donde las parejas que quieren con sinceridad encontrar la voluntad de Dios sobre sus vidas –finalidad de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio– realizado en un marco de oración y discernimiento personal y comunitario, al acoger su Palabra en la misma oración y en los acontecimientos de la historia del hogar y necesariamente con una normatividad de purificación del corazón y con una asidua superación en el peregrinar cotidiano en el seguimiento de Jesús de Nazaret.
Mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por la pareja de los Equipos de Nuestra Señora Stella y Germán Mahecha Rodríguez y que va a ser puesto en la red dentro de poco por los Equipos Satélites, o de formación, de este movimiento de espiritualidad coordinado por el Equipo Responsable Internacional (ERI) y que podrá ser consultado por su página Web72 .
72 www.equiposnuestraseñora.org
Miguel Ángel Collado Yantén*
Historia
Primero que todo agradecer al CIRE por la invitación a participar en este XVII Simposio sobre Ejercicios Espirituales y Familia. Dos temas que me apasionan en lo personal y que son prioridad en nuestra CVX a nivel latinoamericano y mundial.
Quisiera centrar mi exposición en la experiencia que hemos tenido en la diócesis de Valparaíso en Chile en parroquias de Playa Ancha un sector de escasos recursos, condición que complementa la prioridad personal y comunitaria de anunciar la Buena Noticia a los pobres desde nuestra espiritualidad.
Todo comenzó hace más de 15 años cuando adaptamos un ciclo de retiros ignacianos para comunidades eclesiales de base desarrollado por el Centro de Espiritualidad Ignaciana de Santiago de Chile y lo entregamos en retiros de fines de semana privilegiando inicialmente a los agentes pastorales de las distintas capillas de estas parroquias. Es un ciclo con cuatro temas que se entregan anualmente y luego continúan con retiros de perseverancia. Los temas están orientados a Principio y Fundamento, Primera y Segunda semana. Tuvieron mucho éxito, más de 500 personas asistieron a los retiros. Con el tiempo empezó a decaer la asistencia. Probablemente habíamos copado la necesidad convocando a los agentes pastorales y además nos decían que les complicaba destinar todo un fin de semana además de todas las otras actividades que demanda la vida activa en parroquias con reuniones, cursos, talleres, etc., y que eso les reclamaban en la familia.
Una primera conclusión fue que ciertamente la vida de familia no podía ser competencia con la actividad espiritual sino que esta última ha de servir a la primera y nunca competir o interferir. Optamos por un método alternativo consistente en ofrecer retiros ignacianos mensuales de medio día los terceros sábados de cada mes. La mayoría eran mujeres dueñas de casa y manifiestan que esto les viene muy bien porque con eso el viernes dejan preparado el almuerzo del sábado y luego del retiro que termina puntualmente a las 13 horas llegan a su casa sin que eso perturbe la vida familiar.
Inicialmente los retiros estaban orientados a seguir los tiempos litúrgicos, de modo que los temas eran relacionados con el Espíritu Santo en Pentecostés, con María en su mes, Navidad, Semana Santa, etc. La Iglesia en Chile dedica un mes a la familia y a partir del Sínodo de la Familia y del Año de la Misericordia convocados por el Santo Padre decidimos programar un ciclo de retiros que orientados a la familia pudieran ser replicados en ambientes familiares. Fue así como surgió el ciclo «El Amor y la Misericordia en la Familia»
* Ingeniero de informática de la Universidad de Chile. Magister en Innovación Tecnológica y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Coordinador del Consejo Ejecutivo CVX Latinoamericana. Acompañante de Ejercicios Espirituales en el Centro de Espiritualidad Ignaciana CEI y en la diócesis de Valparaíso en Chile Gerente General de Innovasoft, empresa de software chilena orientada a sistemas de Remuneraciones y Recursos Humanos. Casado, padre de tres hijos y abuelo de tres lindas nietas.
Teníamos que cuidar de algunos detalles de contenidos, pues no siempre eran los mismos asistentes a los retiros por lo que en caso de ser necesario hacíamos un breve resumen de lo indispensable que se había tratado en las sesiones anteriores y de paso se animaban a conseguir el material para trabajar lo de los otros días.
De los ciclos anteriores habíamos aprendido que una de las cosas que más valoraban los asistentes era tener una experiencia personal con el Señor, por lo que en todas las sesiones se incluía una contemplación grupal dirigida como imaginería de un encuentro personal y vivencial con Jesús o con María.
Lo otro que era muy valorado era que los temas fueran prácticos que surgieran de la vida cotidiana y fácil de comprender. Mucho había servido anteriormente el haber tomar algunos textos del Papa Francisco pues su lenguaje y estilo eran muy bien recibidos.
Fue así como surgió como «anillo al dedo» el comienzo del cuarto capítulo de la exhortación apostólica «Amoris Laetitia» –La Alegría del amor– del Papa Francisco como fuente inspiradora de los retiros. Siguiendo la metodología de Ignacio se incluyeron momentos de meditación, de contemplación y de distintos modos de oración para corregir las afecciones que no están orientadas hacia el amor a Dios y al prójimo buscando la voluntad de Dios en la vida cotidiana. En la práctica pudimos comprobar que trajo muy buenos resultados pues los testimonios de sanaciones de situaciones familiares fueron abundantes lo que nos confirmó que el enfoque daba frutos.
Por cierto que no se pretende que estos sean «los ejercicios espirituales de san Ignacio» sino que son ejercicios espirituales que como el mismo Ignacio definió en su primera anotación:
La primera anotación es que, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la mesma manera todo modo de preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales1
Similar al caso de Ignacio fue necesario anteponer a la propuesta del Papa que estaba basada en el cántico paulino sobre el amor una explicación previa que no es ni contemplación ni reflexión sino que es necesaria como principio y fundamento de lo que viene a continuación. Esto es una explicación de la importancia del amor y de que hablamos cuando denominamos «amor» a una relación. Esta Introducción a modo de Principio y Fundamento lo repetimos cada vez que se iniciaba un nuevo retiro si había personas que no la habían escuchado anteriormente.
Luego el esquema típico continuaba con un encuentro personal con Jesús o con María en que se trataba de crear una relación de intimidad en que finalmente el tema fuera la familia de cada uno y la vida con sus alegrías y tristezas. Todo en un ambiente de
1 Ejercicios Espirituales 1.
oración con sensibilizaciones a los sentidos creando una atmósfera muy real. Invariablemente la palabra que más salía luego de esta imaginería era «paz», también alegría y esperanza.
Luego se tomaban 3 o cuatro definiciones de amor de San Pablo2 y con un extracto de la explicación del Papa Francisco contenidas en el capítulo 4 de su exhortación «La alegría del Amor» se contextualizaban con ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Este punto era muy importante, pues activa los sentimientos y clarifica los conceptos cuando se dan ejemplos personales de la convivencia matrimonial y de experiencias de paternidad. También tenían muy alta valoración el apoyo que mostrábamos con imágenes proyectadas en PPT.
En cada caso se dejaba un momento de reflexión personal en torno a preguntas específicas que interpelaran individualmente. Se finalizaba cada bloque con una oración y luego se dejaba un momento de socialización de a dos o en grupos pequeños de a cuatro personas, según el tema. En algunos casos se asignaba un rato más extenso con grupos más grandes (8 personas) pero esto se evitaba pues las temáticas eran muy personales y se prefería la intimidad del grupo pequeño o la conversa de a dos.
Es necesario hacer mención de la gran experiencia de Iglesia – comunidad con sacerdotes y laicos en labores complementarias. La convocatoria, la logística y la conducción de los retiros son completamente laicales con los agentes pastorales y mi participación era la animación de los momentos. Los sacerdotes apoyan a este equipo animando e incluyendo en los planes apostólicos la asistencia a estas instancias de formación espiritual y durante los retiros muchas veces apoyan con su disponibilidad para el sacramento de reconciliación.
El primer punto al comenzar el retiro era posicionar la temática y aclarar conceptos fundamentales:
La humanidad por muchos años ha intentado entender las verdades más profundas. La pregunta sobre la existencia es eterna. ¿Por qué está el hombre en el mundo? ¿Para qué está el hombre en el mundo?… Muchas corrientes filosóficas conllevan distintas respuestas o sin respuestas a estas preguntas. El padre Alberto Hurtado en algunos de los testimonios fílmicos que se conservan de él les explicaba a unos novios en la prédica de su matrimonio que para los cristianos la respuesta es simple y concreta «el hombre está en el mundo porque alguien lo amó: Dios… y el hombre está en el mundo para amar y ser amado».
Directo, sencillo. El énfasis no está en las personas, el centro del problema no es el ser humano ni Dios. Es la relación que existe entre Dios y la humanidad. Una relación de amor. Es esa relación la que podemos trabajar para que sea virtuosa. Dios mantiene permanentemente su amor, por lo que fortalecer esa relación es algo que depende fundamentalmente de nosotros, podemos hacerlo si nos damos cuenta de la importancia de ello y queremos hacerlo. Lo mismo entre las personas. Mi mamá y yo somos dos personas distintas y producir cambios en el otro es tarea muy difícil, sin embargo, producir cambios en la relación entre ambos es más abordable y factible y con amor ambos podemos mejorar la relación con mayor comprensión mutua y deseos de que el otro esté bien.
2 Cfr. 1 Cor 13, 4-7.
Los personajes iniciales, entonces son dos: Dios y el ser humano.
Dios en nuestra fe tiene una dimensión trinitaria: Dios Padre que nos crea, Dios Hijo que nos comunica la voluntad del Padre y Dios Espíritu Santo que permanece con nosotros por siempre.
Y toda la historia de la humanidad se desarrolla a partir de una primera acción gratuita de Dios. Nos ama, nos crea por amor y nos sigue amando siempre. Dios es infinito, no tiene límites. ¿Cómo habrá de ser su amor?…
Y el ser humano siente ese amor, percibe que Dios le ama en la medida de Dios: infinitamente. Lo natural que surge en una relación de amor es que cuando uno recibe amor, automáticamente nace devolver ese amor amando. «Amor con amor se paga» dice el refrán. Y el ser humano eleva una oración en respuesta: Yo también te amo mi Dios, incluso algunos más santos podrán agregar adjetivos y promesas como alabar, reverenciar y servir a Dios Nuestro Señor3 .
Así como Dios me ama personal e individualmente, Dios también ama cada uno de los seres humanos y se preocupa de cada uno de ellos. Dios presta atención de lo que ocurre en el mundo a mí alrededor, la Trinidad contempla la creación y ¿qué ve?… ¿Cuándo mira el mundo en su completitud que observa?… Gente muriendo, gente naciendo, algunos matando a otros, algunos amando a otros, algunos felices, otros tristes. ¿Qué ve en nuestro país?… ¿Qué observa en mi ciudad?… ¿En mi barrio?… ¿En mi lugar de trabajo o estudio?… ¿En mi comunidad?… ¿De qué se da cuenta Dios? ¿Y si Dios observa con detención a mi familia?… ¿Qué ve allí Dios?… ¿Qué escucha?… ¿Que piden los que viven conmigo?… ¿Por qué sufren?… ¿De qué están alegres? Ante todo eso Dios siente algo. Su corazón se estremece… Ignacio en los Ejercicios al comenzar la contemplación de la Encarnación deduce que por amor Dios decide abajarse y que Dios Hijo se hiciera hombre y pidiendo permiso a una joven de Nazareth naciera Jesús, el Cristo, para que entendiéramos que Dios nos ama como abbá – papito y que quiere nuestra felicidad – salvación.
Lo primero es, entonces percibir el amor que Dios nos tiene. Ese fue el itinerario de Jesús. ¿Cuál fue el primer episodio de la vida adulta de Jesús que todos los evangelios narran?... Su encuentro en el Jordán con Juan el Bautista… ¿y cuál fue el hecho más espectacular que se narra allí?… ¿Algo sobrenatural?… Dicen los evangelios que ocurrió algo muy especial… que fue como que los cielos se abrieron y Jesús sintió que el Padre le reconocía como su «hijo amado». Eso gatilló en el joven campesino de Nazareth un sentimiento extraordinario. Si por un minuto nos imaginamos que nosotros estuviéramos en su lugar… que sintiéramos la voz del Padre Dios identificándonos personalmente como «hijo/hija amado/a»… ¿qué nos ocurriría?… ¿Qué haríamos?…
¿Qué hizo Jesús?… ¿Partió a hacer milagros de inmediato?… ¿Se fue a predicar?… ¿Convocó a una multitud?… Nada de eso… quedó perplejo… necesitaba más información… ¿cuál será la voluntad del Padre Dios para con él en ese tiempo, en ese lugar?… Todos los evangelios relatan que luego del Jordán, ¡¡ Jesús se fue al desierto!! A un retiro… a ejercicios espirituales… no eran los de Ignacio, por cierto, pero tenía similar objetivo: Encontrar la voluntad del Padre Dios en su vida… y estuvo cuarenta días allá, o sea mucho tiempo,
3 Ejercicios Espirituales 23.
apartado del mundo preguntándose y preguntándole a Dios ¿Cuál será su voluntad?… Después será lo primero que nos enseñará a pedir en el Padre Nuestro… que se haga su voluntad.
Y cuando sale del desierto sale con una idea clarita… aunque el demonio trató de distorsionarla no pudo, salió con una misión clara y definida… ¿Cuál era la misión de Jesús?… ¿Qué era lo que le apasionó tanto que incluso arriesgó y dio la vida por esa misión?… ¿Qué anunciaba con sus palabras y con sus actos?… ¿Qué Buena Noticia nos trajo?… ¡¡El Reino!!… Jesús se dedicó a anunciar el Reino de Dios y como ese Reino ponía en apuros a los poderosos de la época, lo mataron, lo asesinaron, el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder religioso no soportaron competir con los valores del Reino de Dios.
Y nosotros «cristianos», seguidores de Jesucristo, nuestra misión ha de ser la misma. Si queremos ser sus discípulos es obvio que nos deben motivar los mismo valores que El, más aún cuando queremos llevarlo a la práctica y ser «discípulos misioneros». Entonces la pregunta que nos llega ahora es: ¿cómo se nota que en nuestra vida cotidiana los valores que hay detrás de esa buena noticia del Reino de Dios se hacen vida?… ¿En la casa?… ¿En el trabajo?… ¿En la vida rutinaria?
Pero antes de seguir es necesario resolver otra pregunta fundamental: ¿En qué consistían básicamente los valores del Reino de Dios?… ¿Cuál era el pilar fundamental de las relaciones interpersonales en el Reino?… ¿Cuál es el mandamiento más importante que predicaba Jesús?… ¡¡El mandamiento del amor!! Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo4
Volviendo al Principio y Fundamento. Dios toma la iniciativa y nos ama infinitamente, Nosotros respondemos a ese amor orando y allí diciéndole «¡¡Señor, nosotros también te amamos!!» Es allí donde la respuesta de Dios nos aclara toda la película. Amar no son solos palabras, sino que son acciones.
… Que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras5 .
Y nos pide que le demostremos nuestra respuesta de amor amando a todos los hijos suyos que tenemos cerca. ¿Pedro me amas?… Señor, sabes que te quiero… Entonces apacienta mis corderos y mis ovejas6 … Lo mismo con nosotros… Amar a Dios se lleva a cabo amando al prójimo que son sus ovejas y corderos queridos.
¿Quiénes serán las ovejas y corderos que Jesús nos encarga?… Podemos encontrarlas en muchas partes, algunas pueden estar lejos, otras pueden aparecer inesperadamente. En algunos casos el encargo es a varios de nosotros que recibimos una misión común de cuidarlos y podemos llevarla a cabo coordinadamente.
4 Lc 10, 27.
5 Ejercicios Espirituales 230.
6 Jn 21, 15-17.
Pero hay un lugar privilegiado donde podemos encontrar hijos e hijas queridos(as) de Dios en que somos nosotros los únicos llamados a cumplir esa misión o el tipo de acción que emprendamos sea única e irrepetible, que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará, que solo cuentan con nosotros.
Y esas personas las encontramos muy cerca, las conocemos muy bien, están en nuestra casa, están en nuestra familia, a lo mejor viviendo bajo otro techo físico, pero solo se pueden cobijar con nosotros. Son esos niños pequeños frágiles e indefensos, esos ancianos cansados y solitarios que piden compañía. Que tienen rostro y nombres conocidos y que Jesús nos encarga especialmente: apaciéntalos, los quiero mucho, por favor cuídalos: ¡Ámalos como yo te amo a ti!
Amar a nuestros familiares… decirlo puede ser natural, hacerlo es el desafío. Es que en algunos casos hay que vivir con ellos para darse cuenta lo que cuesta este mandamiento… peor aún lo mismo se aplica más allá de nuestra familia. La idea es que hay que amar a todos, es el mandamiento de Jesús.
Un mandamiento nuevo os doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado7
Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores8.
El tema se complica porque la palabra «amor» que nosotros usamos en castellano tiene distintas significados con palabras distintas usadas en el griego original de los evangelios.
Por ejemplo nosotros usamos «amor» para referirnos al acto de atracción física biológica. Los griegos le llamaban a eso «eros» (Eρως) y nosotros hablamos de hacer el «amor» y derivamos del griego el erotismo. Por cierto que en los evangelios no hay referencia a «eros» y no es en ese sentido la interpretación del mandamiento del amor.
STORGE
En castellano usamos la palabra amor para referirnos a la relación que fluye en forma natural por ascendencia o descendencia familiar. Los griegos le llamaban «storge» (στοργή) y nosotros decimos por ejemplo «Amor de madre, abismo sin medida». No es amor erótico y tampoco se aplica a todo nuestro prójimo sino que está circunscrito a una relación familiar. En muy pocas partes del Nuevo Testamento se menciona «storge» en algunas cartas se habla de amar como un hermano a otro, pero en ninguno de los evangelios «amor» se escribe como «storge».
Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos9 .
7 Ibíd., 13, 34.
8 Mt 5, 44.
9 Rom 12, 10.
En castellano usamos muy frecuentemente la palabra amor para referirnos a un sentimiento que nace en forma espontánea entre dos personas a partir de algo que lo suscita. Te amo porque eres tan linda. Te amo porque eres tan bueno. Te amo porque me ayudas y me cuidas como nadie. Te amo por tu forma de ser. Es un sentimiento que nace y perdura mientras duren los motivos que lo hicieron nacer. Dejaste de ser linda, dejaste de ser bueno, de cuidarme, de tratarme bien y desaparece el sentimiento y se acaba el amor. Más aún, dice la sicología que los sentimientos son de reacción automática, no deliberada. Alguien me cae bien o me cae mal sin que yo intervenga o me proponga ante ello. Algo hace ella o él que me molesta y despierta en mí un sentimiento que no es amor precisamente. ¿Puede ser este el mandamiento al que se refiere Jesús? ¿Me pueden obligar a tener un sentimiento que está fuera de mi voluntad? En griego a esta relación de amor sentimental se le denomina «philia» (φιλíα) y aparece en algunas partes de los evangelios con esa expresión, pero no en la mayoría. Jesús no nos dice «philias» los unos a los otros porque no es natural, ni tampoco «storge» porque es imposible no todos somos familiares, ni menos «eros» porque eso está reservado a la expresión sexual del amor.
Ejemplos de Philia en el Nuevo Testamento:
Las hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, el que tú amas, está enfermo»10.
Permaneced en el amor fraterno11
ÁGAPE
La palabra que más se usa en los evangelios para referirse al amor al que Jesús se refiere es «ágape» (άγάπη) cuyo significado está orientado a una acción deliberada que se hace por el otro buscando el bien del ser amado. No es un sentimiento sino una acción reflexiva voluntaria de uno hacia el otro. A eso se refiere Jesús cuando nos dice que nos amemos unos a otros, simplemente buscando el bien del otro. El diálogo de Jesús y Pedro en Juan 21 es un ejemplo del uso del amor «philios» versus «ágape».
Jesús pregunta primero por ágape y Pedro reconociendo que su amor no le alcanza para ello le responde sabes que philios. Jesús vuelve a insistir con ágape y Pedro responde con philios hasta que finalmente en un acto sublime de Jesús le baja la valla y pregunta por philios.
10 Jn 11, 13.
11 Heb 13, 1.
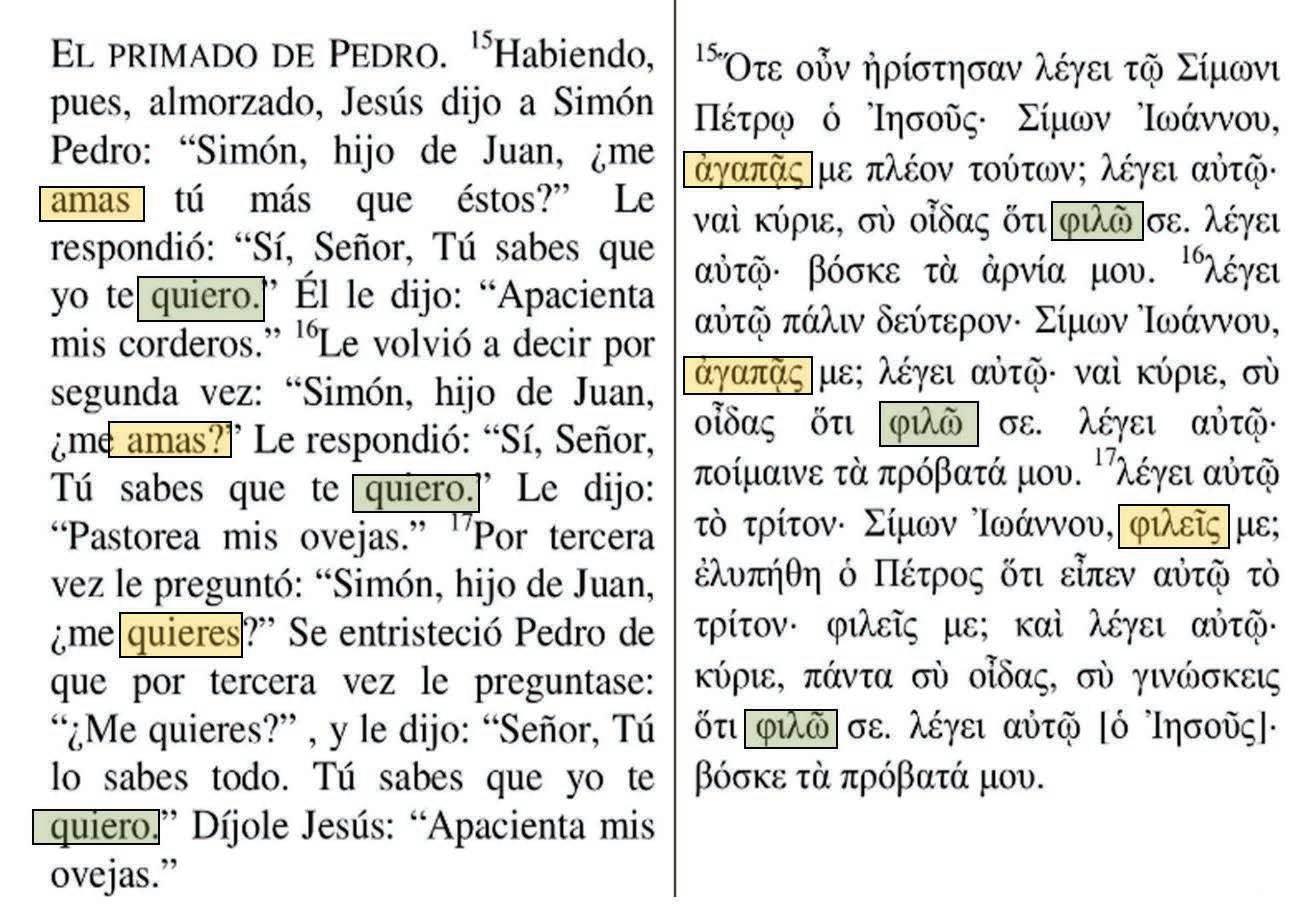
En resumen
Diferencias
¾ Eros
«Te amo porque me atraes»
Se basa en las glándulas.
¾ Storge
«Te amo porque somos parientes»
Se basa en lazos genéticos
¾ Philia
«En verdad me gustas»
«Te amo porque me agrada estar contigo»
Se basa en emociones
¾ Ágape
«Te amo»
No dice «te amo si…»
Tampoco dice «te amo porque…»
Simplemente dice «te amo»
Se basa en una decisión, en un acto de voluntad
¾ Ágape es la clase de amor que pide Dios
¾ Filia es una clase de amor que nace, dependiendo de si existe amistad
¾ Storge depende de los lazos familiares
¾ Eros es exclusivo dentro de la sexualidad
Ágape es la base para las otras clases de amor.
En el matrimonio se dan todas las clases de amor en el tiempo. Se parte con philia cuando la pareja se conoce y se «enamora», esto va aumentando y llega a «eros», si siempre se aplica «ágape» se logra que el lazo sea tan fuerte que se transforma en «storge» y los que no tenían relación familiar pasan a serlo.
La clave está en aplicar ágape que es lo que Dios quiere para nosotros tanto en familia como en sociedad, es la clave para que nuestro mundo sea el Reino de Dios y eso fue la Buena Noticia que Jesús nos trajo, que se puede lograr pues él lo demostró con su vida.
¿Cómo define Dios el amor Ágape?
Himno de la caridad12
El amor es
¾ Paciente,
¾ Es servicial;
¾ el amor no tiene envidia,
¾ No hace alarde,
¾ No es arrogante,
¾ No obra con dureza,
¾ No busca su propio interés
12 1 Co 13, 4-7.
¾ No se irrita,
¾ No lleva cuentas del mal,
¾ No se alegra de la injusticia,
¾ Sino que goza con la verdad.
¾ Todo lo disculpa,
¾ Todo lo cree,
¾ Todo lo espera,
¾ Todo lo soporta
Antes de entrar en las definiciones de amor que serán el centro del retiro se lleva a cabo un momento de oración grupal contemplativa. Para esto se ocupan unos cinco minutos previos para provocar una relajación y eliminar elementos distractores que puedan existir. Le pedimos que tomen una posición cómoda y luego se hace una serie de ejercicios de relajación con la respiración, con los sentidos, agudizando el oído con una música suave o mirando un paisaje proyectado. Finalizando con un ejercicio de fijar la atención mental en distintas partes del cuerpo y respirando profundo para relajar el cuerpo y disponer el alma.
Luego se les invita a imaginativamente salirse del lugar donde están y se procede con un ejercicio imaginativo de encuentro con Jesús o con María.
A continuación dos ejemplos de pauta para estas contemplaciones
1. Encuentro con Jesús
Me dirijo a un lugar hermoso, un paisaje que me guste y allí me quedo un rato… a solas… experimentando paz… respirando paz… Sentado en ese lugar me doy cuenta que a poca distancia hay alguien de espaldas a mi… reconozco esa silueta, me es familiar esa túnica y ese pelo largo. … ¡¡Es Jesús!! ... Me acerco tímidamente, respetuosamente… en silencio. Siento la brisa en mi rostro… que emoción… Allí está Jesús… cuando llego cerquita parece que me siente y se da vuelta. ¡¡Es Él!! … ¡¡Es Jesús!! Contemplo su rostro…. Su barba… su mirada… la mirada de Jesús… ¿cómo es su mirada?... ¿Qué siento ante ella?… Jesús se acerca y pronuncia mi nombre… ¿qué siento?… Me llama por mi nombre… Hola me dice, ¿Cómo estás?… ¡Me pregunta como estoy!… ¿Qué le respondo?… No un lacónico «Bien», sino que le cuento lo que he vivido últimamente, mis penas y mis alegrías… ¿Qué le cuento a Jesús de mi? … Me toma de Las manos… siento sus manos acariciando las mías… ¿cómo son sus manos?… ¿Frías o tibias?… ¿Son suaves o ásperas?… ¿Cómo siento sus manos?… Toco los huesitos de sus dedos… siento que Jesús me toma con más fuerza y me abraza… Dejo mi cabeza en su pecho y me dejo abrazar, me hace cariño en la cabeza y siento como late su corazón. ¡¡Es el corazón de Jesús!! … Luego me pregunta… ¿Y cómo están por casa? … ¿Qué le cuento?… ¿De quién le cuento?… Le cuento lo que pasa en mi casa... Cada uno de mis familiares, los que viven conmigo… y también de aquellos que no viven bajo el mismo techo pero conviven en mi corazón… Jesús me escucha con mucha paciencia… Luego me dice pronunciando mi nombre de nuevo… Quiero pedirte algo… ¿Qué Señor?… ¿Qué misión me encomendará?... Quiero pedirte especialmente por ellos. Cuídalos, acompáñalos, no los dejes solos, tenle paciencia, ámalos… porque yo los quiero mucho… Te los encargo…. Son un tesoro para mí con todas sus cosas. Cuídamelos… ¿ya? …
Cierro los ojos pensando en lo que me está pidiendo Jesús y traigo a mi memoria los rostros de ellos, de mis familiares cercanos y lejanos que Jesús me encarga. Abro los ojos y ya no está… solo el paisaje hermoso…. Comienzo a retornar lentamente hacia el lugar de retiro… Con el recuerdo de esa conversación con Jesús y su encargo…
2. Encuentro con María que visita mi casa
Me dirijo con la imaginación a mi casa… donde vivo… Contemplo mi casa… por fuera… por dentro… los lugares de la casa… el lugar donde duermo… el lugar donde como… el lugar donde recibo a quienes me visitan. Contemplo a quienes viven conmigo… a quienes están muy cerca de mí… a quienes sin vivir conmigo he recibido en mi casa… Me imagino allí tranquilo (a) en el lugar donde vivo… Imagino que de pronto tocan a la puerta… Abro… y me imagino que allí está una joven muy hermosa… es María… ¿cómo imagino a María?… ¿Cómo es su rostro?… ¿Cómo son sus ojos?… ¿Su mirada?… ¿Cómo viste?… Contemplo su guatita pronunciada… esperando a Jesusito… Le doy un abrazo… la invito a pasar… Le ofrezco algo… no quiere nada… «Solo pasaba» me dice… Me pregunta con suavidad «¿Cómo estás?» ¿Cómo estoy?… Que le puedo contar de mi vida… más allá de un breve «Bien» o «Más o menos»… de verdad… honestamente ¿cómo estoy?… ¿Qué le cuento a María?… De mi vida… de lo que me pasa… ¿Cómo estoy? … ¿Qué le puedo contar?
Luego me atrevo a preguntarle también ¿cómo está?
Siento que me responde que está dichosa, agradecida de tanto bien que ha recibido de Dios… Luego me pregunta a mí… y a ti… ¿qué te ha regalado Dios en tu vida?… ¿Qué me ha regalado Dios?… ¿Qué le respondo?… ¿Cuáles han sido los regalos de Dios en mi vida?… ¿Por qué doy gracias a Dios hoy?… Más que cosas me centro en personas, que me han ayudado a quienes yo quiero mucho… ¿Quiénes?… Se lo comento a María, le presento a las personas que amo.
Contemplo su guatita… allí está Jesusito… le expreso la maravilla que es que tenga a Jesusito en su vientre… que es Bendecida por el Señor. Bendita eres entre todas las mujeres… por cierto… y bendito es también ese niño que llevas en tu vientre, fruto tuyo como madre… Bendita María tú y también Jesús, tu hijo que nacerá y nos hará tanto bien…
Si me dice… traerá la liberación a tantos… ¿Y tú, me dice, qué necesitas liberarte?… ¿Qué te impide ser plenamente feliz?… ¿Qué ataduras te complican la vida?… Reflexiono sobre mis anhelos… eso que no he podido cumplir o lograr… ¿qué personas me impiden ser libre?… ¿Qué situaciones me quitan libertad?… ¿Cuáles son deseos míos que no he podido cumplir?… Algunos de ellos están relacionados con las personas de mi familia… Se lo cuento a María con toda libertad.
Me toma de las manos… siento esas manos suavecitas y pequeñas de jovencita… me atrevo a pedirle si puedo poner mis manos en su guatita… ¡Claro me dice! … Mira y con sus manos dirige las mías sobre su vientre…
Allí me quedo esperando… no se siente nada… tranquilo… de pronto siento un movimiento… claro es como una patadita… luego más fuerte… es Jesús en el vientre de María… allí está… acaricio la guatita de María con suavidad… con cariño… allí está Jesús… ¿qué se me ocurre pedirle a Jesús?… ¿Por quién se me ocurre pedirle?… Se lo expreso a María y Jesús con fe… lo que quiero para mí y para quienes tanto quiero…
María se pone de pie y me dice… ya tenemos que marcharnos… la acompaño a la puerta… y me despido con un abrazo… y me quedo solo en mi casa… recordando este encuentro… lo que conversamos ¿cómo estoy? … ¿Por qué doy gracias?… ¿De qué quiero liberarme?… Las personas que aparecieron en mi conversación con ella… ¿qué le pido a Jesús?
Me imagino de vuelta en el lugar donde estoy sentado y recordando este encuentro con maría le digo simplemente… Dios te salve María…
El Amor es Paciente
La primera expresión utilizada es makrothymei. La traducción no es simplemente que «todo lo soporta», porque esa idea está expresada al final del v. 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es «lento a la ira» (Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del Libro de la Sabiduría (cf. 11,23; 12,2.15-18); al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder.
Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla.
Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad» (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía13
¾ ¿Cuándo… con quién… me pasa más seguido que no le tengo paciencia?
¾ ¿Qué me hace perder la paciencia con esa persona?
¾ ¿Quiénes me tienen paciencia a mí con todas mis «mañas»?
¾ ¿Quiénes no me tienen paciencia?
El amor es servicial
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios me ayude para ser más paciente con esas personas
¾ Le doy gracias por estar cerca de quienes me tienen paciencia
¾ Le pido ayuda para no hacer perder la paciencia a otros
Sigue la palabra jrestéuetai, que es única en toda la Biblia, derivada de jrestós (persona buena, que muestra su bondad en sus obras). Pero, por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere aclarar que la «paciencia» nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como «servicial».
En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo «amar» en hebreo: es «hacer el bien». Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe poner más en las obras que en las palabras» [106]. Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir14.
REFLEXIÓN
¾ ¿En quiénes me doy cuenta que me aman porque sus acciones me hacen sentirlo?
¾ ¿Qué acciones son gestos de amor que recuerdo?
¾ ¿Cuándo recuerdo yo haber hecho algo por puro amor?…
¿Con quién?… ¿Cómo fue?
El amor es sin envidia
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios que bendiga a esas personas que demuestran su amor hacia mí en acciones
¾ Le pido que me ayude a tener una mayor actitud de servicio
14 Ibíd., 93-94.
Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como zeloi (celos, envidia). Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro (cf. Hch 7,9; 17,5). La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace
salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo.
En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la Ley de Dios: «No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él» (Ex20, 17). El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo «para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad15.
¾ ¿Quiénes siento que me miran con envidia?
¾ ¿Quiénes creo que se alegran de mis logros y de mis alegrías?
¾ Recuerdo aquellas personas cuyos triunfos me provocan profunda alegría
¾ ¿Con quiénes sus logros me dan lo mismo?
¾ ¿Quiénes me da envidia lo bien que les va?
El amor es sin alarde y sin arrogancia
¾ Le pido a Dios perdón por mis momentos de envidias
¾ Le pido me ayude a superar esa actitud y que los logros de otros me alegren
¾ Pido ayuda para no desear lo que no tengo y otros sí.
¾ Doy gracias por quienes valoran mis alegrías y la comparten
15 Ibíd., 95-96.
Sigue el término perpereuotai, que indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama, no sólo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente –physioutai– es muy semejante, porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se «agranda» ante los demás, e indica algo más sutil. No es sólo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree más «espiritual» o «sabio». Pablo usa este verbo otras veces, por ejemplo para decir que «la ciencia hincha, el amor en cambio edifica» (1 Co 8,1). Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los demás, y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, protege al débil. En otro versículo también lo aplica para criticar a los que se «agrandan» (cf. 1 Co 4,18), pero en realidad tienen más palabrería que verdadero «poder» del Espíritu (cf. 1 Co 4,19).
Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario: los supuestamente más adelantados dentro de su familia, se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: «No ha de ser así entre vosotros» (Mt 20,26). La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que «el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mt 20,27). En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo: «Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes» (1 P 5,5)16.
¾ ¿Quiénes conozco que calzan en la definición de arrogantes y que viven alardeando?
¾ ¿Los encuentro cerca, en mi familia, en mi grupo de amigos, en la comunidad?… ¿Quiénes?
¾ ¿Recuerdo algún momento en que alguien pudiera calificarme a mí de arrogante y de hacer alarde de lo que no soy?
¾ ¿Cuándo me ha ocurrido que me sorprendo queriendo ser el centro y hablando demasiado de mi mismo?
El amor es amable
¾ Le pido a Dios perdón por no ser más humilde y querer imponerme sobre quiénes digo amar.
¾ Le pido ayuda para superar esas actitudes
¾ Le pido por quiénes están cerca de mí y los siento arrogantes.
¾ Le doy gracias por los momentos de convivencia en paz, humildad y amor humilde
16 Ibíd., 97-98.
Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra asjemonéi. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos, son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía «es una escuela de sensibilidad y desinterés», que exige a la persona «cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar» [107]. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, «todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean» [108]. Cada día, «entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto [...] El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón» [109].
Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites, y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes.
El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás, cada uno termina buscando sólo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades, y que cuando lo hacen sólo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas: « ¡Ánimo hijo!» (Mt 9,2). « ¡Qué grande es tu fe!» (Mt 15,28). «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en paz» (Lc 7,50). «No tengáis miedo» (Mt 14,27). No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús17.
¾ ¿Quiénes recuerdo por su mirada, por su lenguaje amable conmigo?… Recuerdo esas miradas, sus palabras, su relación
¾ ¿Quiénes son duros, poco amables que destruyen relaciones sociales perdurables?
¾ ¿Y yo?… ¿He caído en el egoísmo y la dureza en el trato?. ¿Cuándo?… ¿Con quiénes?
El amor es desprendido
¾ Le pido a Dios perdón por mis faltas de amabilidad.
¾ Pido ayuda para mejorar en mis actitudes, mis expresiones, para que sean más amables.
¾ Pido por quiénes conozco que con su egoísmo y sus actitudes antisociales complican a los que están cerca suyo… En la familia…. En el trabajo o estudios… En la comunidad
17 Ibíd., 99-100.
18 Ibíd., 101-102.
Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor «no busca su propio interés», o «no busca lo que es de él». También se usa esta expresión en otro texto: «No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás» (Flp 2,4). Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo sólo puede entenderse como una condición psicológica, en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás: «El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? [...] Nadie peor que el avaro consigo mismo» (Si 14,5-6).
Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que «pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado»[110] y que, de hecho, «las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas»[111]. Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, «sin esperar nada a cambio» (Lc 6,35), hasta llegar al amor más grande, que es «dar la vida» por los demás (Jn 15,13). ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio: «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 10,8)18.
¾ ¿Cuándo recuerdo haber estado más preocupado de mi mismo que de los que están junto a mi?
¾ Recuerdo a alguna persona que conozco, cercana o lejana que siento que entrega con gratuidad. ¿En qué se le nota?
El amor es sin violencia interior
ORACIÓN
¾ Pido ayuda para desprenderme más del egocentrismo en el amor
Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra –paroxýnetai–, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Sólo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros.
El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo (cf. Mt 7,5), y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la Palabra de Dios a no alimentar la ira: «No te dejes vencer por el mal» (Rm 12,21). «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente: «Si os indignáis, no llegareis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo» (Ef 4,26). Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. Y, «¿cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces»[112].
La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane: «Responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados: para heredar una bendición» (1 P 3,9). Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos «no» a la violencia interior19.
REFLEXIÓN
¾ ¿Quiénes me han producido indignación interna?
¾ Recuerdo algo familiar que está abierto
¾ ¿Con quien debiera hacer las paces?
¾ ¿Cómo hacerlo?
¾ ¿Cuándo?
¾ Hago un plan al respecto
19 Ibíd., 103-104.
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios perdón por mi violencia interior
¾ Pido ayuda para poder iniciar un camino para hace las paces con quienes quiero tanto y estamos actualmente complicados
¾ Doy gracias por mi relación en paz con mi familia
Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. La frase logízetai to kakón significa «toma en cuenta el mal», «lo lleva anotado», es decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos, se convierte en una persistente y constante sed de venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad.
Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que «la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar»[113].
Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener esa misma actitud con los demás.
Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo20
¾ ¿A quiénes de mi familia me falta perdonar?
¾ ¿Cómo comenzar a recorre un camino de perdón con ellos?
¾ ¿De qué forma siento que yo me perdono a mi mismo?
¾ ¿Cómo he experimentado el perdón de Dios?… ¿Cuándo?
20 Ibíd., 105-108.
¾ Le pido a Dios sentir su perdón y misericordia
¾ Le pido a Dios me ayude a perdonarme a mi mismo
¾ Le pido a Dios me ayude a perdonar a quienes les debo perdón
El amor es alegrarse con los demás
La expresión jairei epi te adikía indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se complementa con la siguiente, que lo dice de modo positivo: sygjairei te alétheia: se regocija con la verdad. Es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos.
Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y, sobre todo, nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que como ha dicho Jesús «hay más felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35). La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él21
¾ ¿Cuándo he sentido que estoy compitiendo con un ser querido?
¾ ¿De quién siento que trata de competir conmigo?
¾ Recuerdo momentos en que la alegría de alguien la hago propia. ¿Con quién?… ¿Cuándo?… ¿Cómo fue?
El amor disculpa todo
¾ Le pido a Dios me ayude a no competir con mis seres queridos
¾ Le pido también que ayude a quienes tratan de ganarme en la vida
¾ Le doy gracias por esos momentos en que he podido sentir alegría por los logros de los otros
El elenco se completa con cuatro expresiones que hablan de una totalidad: «todo». Disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo, se remarca con fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo.
En primer lugar se dice que todo lo disculpa panta stegei. Se diferencia de «no tiene en cuenta el mal», porque este término tiene que ver con el uso de la lengua; puede significar «guardar silencio» sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable: «No condenéis y no seréis condenados» (Lc 6,37). Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la Palabra de Dios nos pide: «No habléis mal unos de otros, hermanos» (St 4,11). Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias sin importar el daño que causemos. Muchas veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, cuando
21 Ibíd., 109-110.
afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso, la Palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que «es un mundo de iniquidad» que «contamina a toda la persona» (St 3,6), como un «mal incansable cargado de veneno mortal» (St 3,8). Si «con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios» (St3,9), el amor cuida la imagen de los demás, con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. En la defensa de la ley divina nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor.
Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es sólo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Recuerda que esos defectos son sólo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de luces y de sombras. El otro no es sólo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar el papel de un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado22.
¾ Pienso en un ser querido …
¾ ¿Cuáles son sus cualidades?
¾ ¿Cuáles son sus defectos?
¾ Recuerdo conversando con otro sobre ese ser querido… ¿qué cuento de él o de ella?
¾ ¿Lo bueno?… ¿Lo malo?… ¿Por qué?
El amor cree todo
¾ Le pido a Dios me ayude a darle más importancia a las cualidades que a los defectos de quiénes amo
¾ Le pido me ayude a guardar reserva ante otros de sus defectos
¾ Le doy gracias por tener cerca de mí a quienes amo
Panta pisteuei, «todo lo cree», por el contexto, no se debe entender «fe» en el sentido teológico, sino en el sentido corriente de «confianza». No se trata sólo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios, que se esconde detrás de la oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que
22 Ibíd., 111-113.
han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros, y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira23
REFLEXIÓN
¾ ¿Qué momentos de falta de confianza en mi he vivido con seres queridos?… ¿Qué he sentido ante ellos?
¾ Recuerdo cuando a mi me ha entrado la desconfianza con alguien que amo. ¿Cuándo?… ¿Con quién?… ¿Qué fue lo que pasó?
¾ Recuerdo como se ha llevado la relación con quienes amo cuando reina la confianza y la transparencia. ¿Qué siento ante ello?
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios me ayude a confiar más en quienes amo
¾ Pido también por quienes amo y desconfían
¾ Le doy gracias al Señor por esos momentos de confianza mutua al interior de mi familia
23 Ibíd., 114-115.
24 Ibíd., 116-117.
Panta elpízei: no desespera del futuro. Conectado con la palabra anterior, indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra.
Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. Eso también nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud que un día recibirá en el Reino celestial, aunque ahora no sea visible24.
¾ Pienso en un ser querido … en las cosas que no me gustan de esa persona
¾ ¿Podrá cambiar?… ¿Es indispensable que cambie?
¾ ¿Puedo aceptar sus «fallas» que me complican y gozarme de nuestra relación con sus virtudes?
¾ ¿Qué cosas necesito aceptar?
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios me ayude a aceptar a quienes amo con sus cosas buenas y malas.
¾ También le pido por los cambios que yo necesito hacer para agradar más a quienes amo
¾ Le doy gracias por infundir en mi la esperanza de que con o sin esas cosas nuestra relación puede ser magnífica
Panta hypoménei significa que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste sólo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio: una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invite a otra cosa. Manifiesta una cuota de heroísmo tozudo, de potencia en contra de toda corriente negativa, una opción por el bien que nada puede derribar. Esto me recuerda aquellas palabras de Martin Luther King, cuando volvía a optar por el amor fraterno aun en medio de las peores persecuciones y humillaciones: «La persona que más te odia, tiene algo bueno en él; incluso la nación que más odia, tiene algo bueno en ella; incluso la raza que más odia, tiene algo bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la “imagen de Dios”, comienzas a amarlo “a pesar de”. No importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte [...] Otra manera para amar a tu enemigo es esta: cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en que debes decidir no hacerlo [...] Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos.
A las personas atrapadas en ese sistema, las amas, pero tratas de derrotar ese sistema [...] Odio por odio sólo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar, alguien debe tener un poco de sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal [...] Alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor»[114].
En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física y, sin embargo, por la caridad conyugal que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad. Eso también es amor a pesar de todo25.
25 Ibíd., 118-119.
¾ Recuerdo momentos difíciles con quienes comparto mi vida …
¾ ¿Con quienes?… ¿Qué fue lo que causó el problema?
¾ Recuerdo cuando hubo hasta violencia (física, verbal, en los gestos, en la mirada, en el sentir)
¾ Cuando he soportado… cuando no he soportado
¾ ¿Ha quedado rencor?… ¿Qué puedo hacer?
Conclusión y siguientes pasos
ORACIÓN
¾ Le pido a Dios me ayude a soportar con amor los desencuentros.
¾ Le pido por los que me han provocado con su violencia
¾ Le doy gracias por acompañarme en los momentos difíciles de mis relaciones, gracias por inspirar el amor por sobre el odio
¾ Le pido ayuda para enfrentar estas situaciones de violencia
La evaluación de esta experiencia es muy buena. Lo que testimonian los asistentes da mucho ánimo de seguir. Una importante cantidad de ellos se emociona mucho al llevar a su vida cotidiana los retiros. Varios han quedado con la idea de repetirlos con gente de su casa. Hay comunidades que han profundizado luego en grupos los temas tratados. Múltiples situaciones personales surgieron en conversaciones privadas en que se compartieron graves situaciones que por años los han complicado y que o se le aclaran o tienen a partir de los retiros nuevos caminos de esperanza para ir solucionando los problemas de relaciones familiares.
Dos son los aspectos más destacados en la evaluación:
1. La experiencia de Dios que se logra con las contemplaciones. Son un momento único y todos coinciden que es algo que nunca imaginaron vivir y que no es posible narrarlo, solo vivirlo.
2. Incorporar la vida propia y familiar a las meditaciones hace que puedan sentir más que entender y con ello, de paso van ordenando los afectos, como es uno de los objetivos de Ignacio.
Con todo esto, es importante seguir avanzando con la experiencia. Los siguientes pasos que se están proyectando y planificando consisten en multiplicar este esfuerzo ya iniciado replicando estos retiros en otras parroquias de la diócesis o de otras. Para esto se publicará todo el material existente en formato PDF y PPT de modo que pueda ser entregado a las familias de las parroquias, por otros equipos animadores y con eso se puedan multiplicar los efectos. Esto incluye un conjunto de videos que se están preparando y planificando para la motivación de cada uno de los retiros.
Una «segunda temporada» se proyecta siguiendo con el resto del capítulo IV del texto del Papa orientado a las relaciones familiares con cada uno de los integrantes.
Finalmente, creo profundamente que esta experiencia es voluntad de Dios y que El ha de estar feliz, pues es una forma de comunicar la Buena Noticia del amor de Dios y su gran misericordia.
Nerio Solís Chin, S.J.1
La vida en pareja es un escenario donde la espiritualidad ignaciana y el discernimiento de espíritus, cobran un matiz especial, pues lejos de ser una práctica de índole personal, se convierte en un modo de proceder comunitario en miras de conocer la voluntad de Dios respecto a su relación como pareja y de cara a su misión compartida.
El panel del XVII simposio de Ejercicios Espirituales, referente al tema de la vida en pareja estuvo conformado por Carlos Mahecha y Zulma Castañeda, Luis Carlos Mariño y Catalina Gómez, David Trujillo y Maryi Rodríguez, Carlos Ernesto Pérez y Patricia Santamaría. Todos ellos acompañantes de Ejercicios Espirituales o vinculados a alguna actividad propia de la espiritualidad ignaciana.
La vivencia de los Ejercicios es un factor que influye positivamente en la vida de pareja. El diálogo, la escucha atenta y la apertura del corazón son elementos que se van incorporando a la vida cotidiana cuando se tiene por centro a Jesucristo. La toma de decisiones, el manejo de las crisis y el enfrentamiento a la rutina son retos que se vuelven más llevaderos y acertados cuando se hace con el apoyo de un espiritualidad bien enraizada y teniendo como fundamento el amor auténtico.
En la vida de pareja resulta primordial poner en práctica el «vencerse a sí mismo», salir del propio amor, querer e interés y tomar conciencia de las necesidades de la otra persona. Para ello, es menester que cada uno tenga un amplio conocimiento de su propia persona: sus fortalezas, debilidades, heridas en su historia personal, compulsiones, luces y sombras para poder ofrecer lo mejor en la relación de pareja. El trabajo personal nos ayuda a comprender mejor lo que pasa en el interior de la pareja de manera más objetiva, pues no se trata de vivir un eterno idilio sino que la realidad sea la que nos diga por dónde y cómo caminar.
Cuando el principio y fundamento de la pareja se ubica en el amor de Dios, éste se traduce en el servicio generoso hacia las necesidades de la familia, en el cuidado interior y exterior. El amor ha de ser palpable en acciones concretas. Resulta muy fructífero compartir lo que se admira y se aprecia de la pareja. La verbalización de lo que se siente, lo que se percibe de la otra persona nos coloca en la línea de la contemplación para alcanzar amor. El amor no solamente se ha de sentir sino que se ha de decir.
Por otra parte, la espiritualidad ignaciana ayuda a sobrellevar los tiempos de crisis matrimonial. El discernimiento resulta un buen aliado para tomar consciencia profunda de las situaciones conflictivas, percibir la presencia de Dios en medio de su relación y regresar a las apuestas fundamentales. Se trata de reordenar los afectos, de tal manera que no se exacerben cuestiones triviales sino que se tenga claridad en los motivos que los han llevado a optar por un proyecto de matrimonio y de familia. También es recomendable recurrir al acompañamiento espiritual ya sea de manera personal o de pareja.
1 Jesuita mexicano, Licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán de México. Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO de Guadalajara. Acompañamiento de Ejercicios Espirituales y terapia familiar. Actualmente es asesor de la Perspectiva de Reconciliación en el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia y Estudiante de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana.
El ámbito de pareja es un espacio propicio para descubrir la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos muy amados, y colaborar activamente en la construcción del Reino. Podemos experimentar el amor pleno que implica cruz y también resurrección. El amor de pareja no es un asunto de dos individuos sino que se abre y comparte a los hijos cuando los hay, y traspasa las paredes del hogar, es decir, este amor se convierte en un manantial del cual mucha gente puede recibir sanación, inclusión y vida.
Marcela Caicedo Vela1
En el marco del XVII simposio de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola que abordó el tema de la alegría del amor en la familia tuvo lugar el panel titulado «la alegría del amor puesto en obras». Participaron con gran generosidad 5 personas que desde su vivencia personal al interior de cada familia y con la experiencia en el acompañamiento a otras, aportaron en la comprensión de la relación de la Espiritualidad Ignaciana en la formación y reconstrucción de las dinámicas al interior de los hogares.
Previo al desarrollo del panel fue clave reconocer que la familia como institución se ha venido transformando a través de los años y que su abordaje requiere de una gestión conjunta, interdisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional.
Asimismo, al reconocer los aportes de la última exhortación del Papa Francisco en la encíclica Amoris Laeticia se recalcó que la familia ha sido siempre el hospital más cercano, es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos, donde se estructuran las pautas en las formas de relación que se establecerán con nosotros mismos, con otros y con el medio.
De las conversaciones sostenidas con los panelistas a partir de preguntas clave que suscitaron el dialogo, se subrayó que efectivamente es posible la vivencia cotidiana de los Ejercicios Espirituales en el contexto familiar, siendo necesario encontrar nuevas formas para buscar y hallar la voluntad de Dios desde una mirada contextual que aborde la familia y sus dinámicas constantemente cambiantes. Asimismo, se recalcó que en este proceso es fundamental el dialogo continuo, la apertura en el lenguaje, el ejemplo coherente de quien vive la experiencia de los Ejercicios Espirituales y busca propagar su mensaje a otros que lo acompañan cotidianamente.
Frente a los aportes de los Ejercicios Espirituales y su dinámica en el acompañamiento de los hijos en medio de tantos cambios generacionales, se encontró que el acompañar es un camino de constante esfuerzo, de comprensiones amplias y flexibles, de claridades fuentes para el discernimiento, de constante práctica y ejemplo. En efecto, se resaltó que en este proceso es indispensable que prime el amor, el cuidado y encuentros fraternos donde se conjugue la escucha, la resiliencia y la empatía. Se destacó también el papel de la oración y el examen ignaciano que debe comenzar a hacer parte de las dinámicas de relación familiar, reconociendo que todo viene de Dios y a él retorna.
El acompañamiento, rol fundamental en la experiencia de los Ejercicios Espirituales, se convierte en un arma poderosa para la construcción conjunta de realidades y de rutas a seguir al interior de los hogares.
1 Psicóloga con diplomado en intervención en psicología clínica de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Especialista en Terapias Alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Actualmente coordinadora de asesoría familiar y Profesional de Pastoral en el Programa de Ejercicios Espirituales en el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Pontificia Universidad Javeriana.
Al abordar el tema del pecado y el perdón en la dinámica familiar, se encontró necesario recordar la imagen del Dios misericordioso que nos ama a pesar de todo y como somos.
Efectivamente, es importante trabajar con las familias en el reconocimiento de la fragilidad sin juicios, ni recriminaciones. Por el contrario, se debe favorecer la escucha amorosa, la transformación de las dificultades en oportunidades y la práctica de la misericordia en los procesos de perdón.
En este escenario, se recalcó la invitación de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de mirar hacia adentro, de identificar la propia cruz y saber llevarla, de ordenarse primero para salir al encuentro y acompañar caminos.
A partir del dialogo con los panelistas fue importante reconocer que en la experiencia familiar es posible aterrizar la pedagogía de los Ejercicios Espirituales, para esto es fundamental transitar del lenguaje del yo al lenguaje de nosotros, pues la experiencia de encuentro personal con Dios que vive cada persona, se convierte en una vivencia comunitaria que invita a la familia a sentir y a gustar cada día, a orar y revisar la vida, a resaltar las gracias recibidas y a confrontar las distintas mociones que conducen a diversas rutas.
En fin, la vivencia de los Ejercicios Espirituales debe llevar a cada persona a propagar con coherencia la experiencia de encuentro profundo con Dios en todos los contextos, a reconocer al otro como legitimo otro y colaborador del reino, a propagar la misión de servicio y a ser testigo.
Finalmente, se resaltó que la Espiritualidad Ignaciana está inmersa en la vida de la familia y que su vivencia ayuda a consolidarla como pilar de la sociedad, con bases fuertes, valores sólidos, herramientas útiles para discernir la vida y obras que traducidas en amor contribuyen en la construcción de un mundo mejor.
Agradecemos enormemente a Blanca Cecilia Cely Ruiz, ODN, Flor Alicia Moncaleano, María Stella Rodríguez, Gustavo Adolfo Spinel Barreto, y Luis Manuel Vizcaíno, S.J. por su apertura, disponibilidad y por esperanzar con sus aportes los esfuerzos y nuevos retos que de ahora en adelante se vislumbran para el trabajo con familias.
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.1
Haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos hecho en estos días, podemos recordar que ayer comenzábamos con una oración, que nos puso en presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia original y modelo de nuestras familias. En seguida, el Rector de la Universidad nos dirigió unas palabras de bienvenida dándonos la más cordial bienvenida e invitándonos a reflexionar en profundidad sobre la temática que nos convoca.
La primera conferencia estuvo a cargo de Alicia Durán, profesora de la Faculta de Psicología, que se podría sintetizar en dos ideas fundamentales: «no juzgar lo que encontramos en la realidad de nuestras familias» y «acoger y trabajar con la realidad de la familia con la que nos encontremos». Nos ofreció información y análisis de la realidad de la familia hoy en Colombia. Poco después, para terminar la mañana, asistimos perplejos a la conferencia del jesuita argentino José Funes, SJ, antiguo director del observatorio Vaticano, quien nos ayudó a reflexionar sobre el origen y el fin del universo. Nos sentimos pequeños y privilegiados de poder ser testigos del milagro de la vida en este inmenso universo que habitamos.
Al comenzar la tarde nos ofrecieron un Panel en el que un grupo de parejas nos enriqueció con una inmensa variedad de experiencias de construcción del amor a través del diálogo y la comunicación, al mejor estilo ignaciano de relacionarnos con Dios. Al panel lo siguió la conferencia de Carolina Sánchez, laica comprometida con la espiritualidad ignaciana desde la Comunidad de Vida Cristiana y apóstol entusiasta de la vida de familia, cuyo mensaje podríamos recoger en tres palabras: reloj, árbol y corazón; tres símbolos que se trabajan en su propuesta de pastoral familiar. Para terminar el día, el Centro de Gestión Cultural de la Universidad, nos regaló el concierto «Árbol genealógico», del maestro Faber Grajales, que nos entusiasmó con la profundidad de la letra de sus canciones, la belleza de su interpretación del tiple y el detalle de participar con nosotros de su vida familiar.
El segundo día lo comenzamos con la Eucaristía, presidia por el P. Aurelio Castañeda, SJ, en el que leímos el pasaje bíblico que nos recordó la invitación de Jesús a dar de comer a la gente y a hacernos cargo de sus dificultades. Celebramos la vida y la misión. Vino luego el panel de familias, que puso de presente una de las recomendaciones más emblemáticas de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: «El amor debe ponerse más en obras que en palabras». Terminamos la mañana con la conferencia del P. Silvio Cajiao, SJ, que nos enriqueció con su experiencia de trabajo con familias en los Equipos de Nuestra Señora. Al comenzar la tarde nos reunió el conversatorio que a través de las preguntas y aportes de todos, nos ayudó a recoger los aprendizajes que hemos fuimos haciendo en este Simposio. Para cerrar el evento, hemos escuchado la conferencia de Miguel Ángel Collado, laico chileno, también vinculado con la CVX, quien compartió su experiencia de trabajo con familias sencillas de un barrio popular de Valparaíso y nos invitó a seguir construyendo en nuestras comunidades y familias, el milagro del perdón.
1 Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Magister en Psicología Comunitaria y Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente Delegado para la Misión de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Laina – CPAL.
Al terminar este XVII Simposio de EE, quiero invitarlos a todos a realizar no solo los Ejercicios Espirituales Ignacianos en familia, sino también dejarse sorprender por las maravillas de la naturaleza, y hacer de vez en cuando alguno de los siguientes ejercicios como un modo más «buscar y hallar la voluntad de Dios», y de «ordenar la vida», creando relaciones de amor con la naturaleza, con las demás personas y, desde luego, con Dios.
Sugerencia de ejercicios espirituales para hacer en familia
Contemplamos la inmensidad del firmamento…
Disfrutamos observando una luz vacilante…
Gozamos en la presencia de una fogata…
Encendemos con devoción una vela delante de la memoria de un ser querido…
Y guardamos silencio…
Porque también nosotros somos fuego.
Percibimos el soplo del viento…
Agradecemos la caricia de la brisa…
Nos da miedo la fuerza de un huracán…
Nos conmueve la delicadeza del aire que nos llega como aroma…
Y guardamos silencio…
Porque también nosotros somos aire.
Escuchamos la fuerza del agua que cae en una cascada…
Miramos incansables las olas del mar…
Nos alegramos con la gota de lluvia que nos va empapando…
Sentimos la fuerza del río…
Nos deleitamos con la quietud de la laguna…
Apreciamos la hermosura de la Fuente…
Nos encanta observar el jugueteo inquieto de las nubes…
Y guardamos silencio…
Porque también nosotros somos agua.
Le tememos al desierto por su silencio y su soledad… Admiramos las flores que desbordan la alegría del color… Nos inspiran las semillas, henchidas de vida y futuro… Nos seduce el camino cuanto más desconocido parece… Sentimos envidia de las raíces profundas que dan estabilidad… Pero soñamos con ser volátiles, como el horizonte… Y guardamos silencio… Porque también nosotros somos tierra.
Por último, comparto con ustedes una hermosa poesía que Gloria Inés Arias de Sánchez escribe a sus hijos:
Les dejo a mis hijos cien cosechas de trigo, sino un rincón en la montaña, con tierra negra y fértil; un puñado de semillas y unas manos fuertes labradas en el barro y en el viento.
No les dejo el fuego ya prendido, sino señalado el camino que lleva al bosque Y el atajo a la mina de carbón.
No les dejo el agua servida en los cántaros, sino un pozo de ladrillo, una laguna cercana, Y unas nubes que a veces llueven.
No les dejo el refugio del domingo en la Iglesia, sino el vuelo de mil palomas, y el derecho a buscar en el cielo, en los montes y en los ríos abiertos.
No les dejo la luz azulosa de una lámpara de metal, sino un sol inmenso y una noche llena de mil luciérnagas.
No les dejo un mapa del mundo, ni siquiera un mapa del pueblo, sino el firmamento habitado por estrellas, y unas palmas verdes que miran a occidente.
No les dejo un fusil con doce balas, sino un corazón, que además del beso sabe gritar.
No les dejo lo que pude encontrar, sino la ilusión de lo que siempre quise alcanzar. No les dejo escritas las protestas, sino inscritas las heridas.
No les dejo el amor entre las manos, sino una luna amarilla, que presencia cómo se hunde la piel sobre la piel, sobre un campo, sobre un alma clara.
No les dejo mi libertad sino mis alas. No les dejo mis voces ni mis canciones, sino una voz viva y fuerte, que nadie nunca pueda callar.
Y que ellos escriban, ellos sus versos, como los escribe la madrugada cuando se acaba la noche.
... Que escriban ellos sus versos; por algo, no les dejo mi libertad sino mis alas...
El Simposio en el año 2018 será los días viernes 3 y sábado 4 de agosto. El tema será: «Ejercicios Espirituales para Jóvenes». Tendremos como invitado especial a José María Rodríguez Olaizola, S.J., Director de Rezandovoy. Se realizará en la Pontificia Universidad Javeriana, Auditorio Luis Carlos Galán.
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos. (agotado)
Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura.
Colaboración con los Laicos en la Misión.
«Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio. (agotado)
El Superior Local (agotado) Movidos por el Espíritu.
En busca de «Eldorado» apostólico. Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión. (agotado)
A la mayor gloria de la Trinidad (agotado)
Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas»
Ignacio de Loyola y la vocación laical.
Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado)
«...Para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz»
La vida en el espíritu en un mundo diverso.
II Simposio sobre EE: La preparación de la persona para los EE. Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles.
30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE. Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida. Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El «Principio y Fundamento» como horizonte y utopía. Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE 2004. Reflexiones para sentir y gustar... Índices 2000 a 2005.
V Simposio sobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana. Aprendizajes Vitales. Conferencias CIRE 2005. Camino, Misión y Espíritu.
VI Simposio sobre EE: Del rey temporal al Rey Eternal: peregrinación de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro. Contemplativos en la Acción.
Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús.
VII Simposio sobre EE: Encarnación, nacimiento y vida oculta: Contemplar al Dios que se hace historia.
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil Congregación General XXXV: Peregrinando más adelante en el divino servicio.
VIII Simposio sobre EE: Preámbulos para elegir: Disposiciones para el discernimiento.
Modos de orar: La oración en los Ejercicios Espirituales.
La pedagogía del silencio: El silencio en los Ejercicios Espirituales.
IX Simposio sobre EE: «Buscar y hallar la voluntad de Dios»: Elección y reforma de vida en los EE.
Sugerencias para dar Ejercicios: Una visión de conjunto.
Huellas ignacianas: Caminando bajo la guía de los Ejercicios Espirituales.
X Simposio sobre EE: «Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: desafíos de la cruz para nuestros tiempos. Presupuestos teológicos para «contemplar» la vida de Jesús. La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio.
XI Simposio sobre EE: La acción del Resucitado en la historia «Mirar el oficio de consolar que Cristo Nuestro Señor trae» (EE 224).
Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (I)
Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (II)
XII Simposio sobre EE: Contemplación para Alcanzar Amor «En todo Amar y Servir»
Educación y Espiritualidad Ignaciana. I Coloquio Internacional sobre la Educación Secundaria Jesuita. Caminos para el encuentro con Dios.
XIII Simposio sobre EE: Discernimiento y Signos de los Tiempos.
Espiritualidad y construcción de la Paz.
XIV Simposio sobre EE: Y después de los Ejercicios... ¿Qué?
Escritos Ignacianos I. Víctor Codina, S.J.
Escritos Ignacianos II. Víctor Codina, S.J.
XV Simposio sobre EE: Aporte de los Ejercicios Espirituales al Proceso de Perdón y Reconciliación
Discernimiento Espiritual. In memoriam Javier Osuna Gil, S.J.
Misericordia y Ejercicios Espirituales
XVI Simposio sobre EE: Inspiración de los Ejercicios Espirituales para el cuidado de la Casa Común
Apuntes personales para dar Ejercicios
XVII Simposio sobre EE: La Alegría del Amor en la Familia

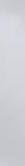

El amor conyugal como experiencia transformadora del amor de Dios en la pareja y en la familia – una mirada desde la espiritualidad ignaciana
S.J.
Ejercicios Espirituales y Familia: la alegría del amor puesto en obras
Marcela Caicedo Vela
Palabras de clausura











Carrera 10 N° 65 - 48, Bogotá D.C., Colombia





