









Ë-COMFORT CLASS SUV
20 ayudas a la conducción Recarga rápida en 2 horas 55km de autonomía en modo 100% eléctrico(4)

Suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos ®
Potencia total acumulada motor gasolina&eléctrico: 225cv
Por 289

/MES(1)



Entrada: 3.315,81€
47 cuotas, TAE: 3,97%
Citroën prefiere Total. (1) PVP recomendado en Península y Baleares de un C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 Feel 33.820€ (Impuestos, transportes, y oferta incluidos), para clientes particulares que financien con una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain, EFC S.A. Sujeto a aprobación financiera. Cuota para una duración de contrato de 48 meses y 50.000 kms totales. Capital financiado con comisión de apertura: 31.709,41€. Comisión de apertura: 1.204,93€. TIN: 2,67% Importe total adeudado: 34.528,49€. Precio total a plazos: 37.844€. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVP para el cliente que no financie: 34.120€. Oferta válida para pedidos antes del 29/02/2020. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado.
PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.

Gama SUV Citroën C5 Aircross Hybrid: Emisiones: A partir de 32g de CO2 (WLTP)(2) Consumo: 1.4 l/100 km(3) (WLTP) Autonomía: 55 km de autonomía(4) (WLTP). (2) Valor comprendido entre 32 y 33 g de CO2 según el equipamiento del vehículo. (3) Valor comprendido entre 1.4l/100km y 1.5l/100 km según el equipamiento del vehículo. (4) Autonomía en modo eléctrico comprendido entre 54 y 55 kms según el equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso. Má s información en https://www.citroen.es/wltp
GARAJE LAS FLORES, S.A. Ctra. de Alcázar Km 2,5 - Cuenca Tel.: 969 22 17 18

Documentación
Comisión de Publicaciones de la Junta de Cofradías de Cuenca
Coordinación
Antonio Abarca Contreras
Diseño y Maquetación
La Red Creativa
Edita
Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca
Fotografía de Portada
Luis Miguel Caballero
Agradecimientos
A las Juntas de Diputación de las Vbles. Hdades. de Semana Santa y a los autores de los artículos y las fotografías
Publicidad
Eurográficas S.L.L
Imprime
Eurográficas S.L.L
Depósito Legal: CU-510/2008
Saludas. Jorge Sánchez Albendea (Presidente de la JdC) y Joaquín Ruiz Requena (Delegado Episcopal)
Entrevistas
14 Al Pregonero: Antonio Pelayo por Berta López
20 Al Cartelista: Antonio Díaz Arnido por Berta López
36 La Semana Santa de Cuenca y la de Sevilla estrechan lazos por Berta López
40 Ponencia sobre la Semana Santa de Cuenca por Berta López
42 El paso de Semana Santa que no llegó a desfilar por Antonio Rodríguez
46 Goñi captó la Semana Santa de Cuenca en sus recios trazos, entre silencios y emociones por José Vicente Ávila
50 La Banda de Música de Cuenca celebra el 125 aniversario de su fundación por Rafael Torres
52 Que todos sean uno por Pedro José Ruiz
54 E ntre Apóstoles y Evangelistas se forjaron las primeras hermandades en la Cuenca del XVI por Miguel Romero
60 El Espejo por Félix Herráiz
62 Túnica verde y oro para San Juan por José Manuel Calzada y Adrián López
64 El Perico Pelao en las hoces de Cuenca por José Francisco López
68 Aquella tarde por José Manuel Alarcón
72 In memoriam. Antonio Requena, clarín desgarrado por José Vicente Ávila
74 En memoria de un gran nazareno: Juan José Soria Muelas por José Manuel Vela
Visiones de la Semana Santa
28 David García, José Andrés Jiménez, Raúl Contreras y Juan José Gómez
Hablan las Hermandades
80 300 años de las primeras constituciones del Santísimo Cristo de la Salud por la Junta de Diputación de la Hermandad
90 De la parroquia de Santa Ana a la parroquia de El Salvador por la Junta de Diputación de la Hermandad
94 Jardín Escultor Vicente Marín. Homenaje en vida por Juan Carlos Muñoz
98 La nueva casa de Hermandad de María Santísima de la Esperanza por la Junta de Gobierno de la Hermandad
100 El culto a la Vera Cruz por la Junta de Diputación de la Hermandad
102 Historia de un concierto por Ramón Gómez
106 Un nuevo cetro para la Santa Cena por Ramón Gómez
110 Un viaje de ida y vuelta por la Junta de Diputación de la Hermandad
112 Noticias sobre Las Turbas. 1900-1936 por Enrique Valero
124 15 Años de voces blancas en la Semana Santa por la Comisión Ejecutiva de la Vble. Hdad. de la Ntra. Sra. de la Soledad de San Agustín
128 El Prendimiento de Cuenca en Sevilla por la Junta de Diputación de la Hermandad
130 Pregón Juvenil de la Semana Santa de 2019. Camina por Alejandra López
138 Antonio Joaquín Dubé de Luque. 1943-2019 por José Manuel Calzada y Fco. Javier Moraleja
154 La Semana Santa de Cuenca en 1931 por Enrique Valero Moscardó
Queremos dar las gracias a todas las entidades y empresas que aparecen en esta publicación, ya que sin su colaboración hubiera sido prácticamente imposible que este ejemplar de la revista Cuenca Nazarena, verdadero testimonio del sentimiento nazareno conquense, se hubiese podido editar.



 Fotografía: Enrique Martínez Gil
Fotografía: Enrique Martínez Gil

Llegadas estas fechas parece que el tiempo recobra un especial significado, igual al año anterior pero siempre distinto. En Cuenca, durante esta época nada es igual pues ha llegado nuestra celebración más querida, los días más intensos, es el momento que anhelamos y que recibimos con la ilusión de un niño: Semana Santa en Cuenca.
Y aquí, en esta magnífica publicación encontrarás numerosos artículos que te harán un repaso de la vida cotidiana de nuestro mundo nazareno. Vaya por tanto mi agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible y que, año tras año, siguen superándose en calidad y contenidos.
La Semana Santa del 2019 nos dejó a todos vacíos. La mitad de los desfiles procesionales tuvieron que ser suspendidos por causas meteorológicas. Todavía guardo en mi retina los difíciles momentos vividos a la hora de tomar la desagradable decisión de suspender cada Procesión. En los momentos complicados es cuando se comprueban las fortalezas y se ponen en evidencia las debilidades. Sin lugar a dudas, hoy puedo asegurar que los cimientos de nuestras hermandades y de la propia Junta de Cofradías son sólidos y están llenos de coherencia, de buen hacer, de profundo sentido de la responsabilidad y de unidad ante la adversidad.

Como siempre el trabajo ha sido intenso en el seno de la institución. Los actos previos han contado con una gran respuesta y los lugares de celebración han estado abarrotados. Las Hermandades, verdaderos motores de esta celebración, siguen dando realce a los días previos. Todo ello demuestra que la vida de nuestras Hermandades no debe limitarse al desfile procesional, que sin duda es el acto más importante y el que nos marcan nuestros tratados constitucionales, pero nuestra devoción debe ser constante a lo largo del año pues nunca debemos olvidar lo que somos y lo que representamos.
Debo animaros a todos a participar activamente en los desfiles procesionales. Volvamos a llenar las calles de fervor. Participad arropando a vuestra Hermandad y hacedlo como nos han enseñado nuestros antepasados, pues ese será el mejor regalo que podamos dejar a nuestros hijos. Una mención especial merecen los turbos, los de verdad, pues tenéis una gran responsabilidad, el rito debe perdurar en el tiempo y no verse deteriorado por extrañas tendencias e injustificados comportamientos. Nos estamos jugando mucho.
No olvidéis nunca que la Semana Santa de Cuenca será lo que los NAZARENOS queramos que sea, pues la responsabilidad es compartida, siendo nuestras Hermandades y en última instancia la Junta de Cofradías, los canalizadores de estas voluntades.
Mi reconocimiento a todas las junta de diputación de las diferentes Hermandades por su continua labor a lo largo de todo el año.
Gracias a todos los miembros de la Junta de Cofradías por el apoyo y confianza que me seguís demostrado. Y la mayor de mis gratitudes es para la actual Comisión Ejecutiva de la Junta de Cofradías por su inmensa labor en favor del bien común.
A todos feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.
Fotografía: Raúl Contreras

Nos vamos dirigiendo a las fechas que nos indican que la Semana Santa va acercándose y esto nos lleva de nuevo a centrarnos en el misterio central de nuestra fe: Pasión , Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Contemplar nuevamente este Misterio nos lleva a detenernos para revisar nuestro camino de vida cristiana, para analizar aquellas situaciones que no se corresponden en nuestras vidas con el Evangelio, a mirar al futuro para iniciar una nueva etapa en nuestra vida personal y comunitaria dentro de nuestra hermandad. Nuestro ser cristiano es dinámico; el seguimiento a Jesucristo, el ser discípulo implica estar siempre en camino. Por eso, nuestras hermandades deben ser manifestación de este ser Iglesia en camino.
Nuestra diócesis comenzaba en septiembre un nuevo plan pastoral1 para adecuar nuestras vidas, nuestras estructuras eclesiales, nuestras hermandades a la oportunidad que Dios nos ofrece de nuevo hoy, para dar respuesta a este desafío que de nuevo se nos plantea de fidelidad al Evangelio.
El Papa Francisco nos pide que tenemos que ser “una Iglesia en Salida”. No se trata de retoques exteriores que no cambian nada, sino que se trata de darle un nuevo impulso para situar nuestra existencia al ritmo de lo que el Espíritu Santo pide hoy a la Iglesia.
Los objetivos que nos planteamos son los de buscar qué Iglesia queremos construir, qué dirección queremos imprimir a nuestra acción pastoral, cómo responder hoy mejor a los desafíos que se nos presentan como Hermandades en la tarea de la evangelización, cómo recuperar la frescura que trae el Evangelio.
La Exhortación Apostólica Evangelii gaudium es el instrumento adecuado para el camino que queremos emprender.
Para nosotros miembros de una Hermandad insertados en una parroquia es un nuevo desafío que se nos presenta.
Ante los nuevos desafíos necesitamos creatividad, inventiva para vivir con fidelidad nuestros ser Iglesia, nuestro ser miembros de una Hermandad. No podemos caer en la pereza ni en la rutina ni conformismo ni en la lenta agonía. Es ante los desafíos donde se nos pide dar lo mejor de nosotros mismos. El evangelio siempre es nuevo y el modo de encarnarlo, de vivirlo ante las nuevas situaciones que se nos presentan también es nuevo.
Os invito a celebrar esta Semana Santa, recorriendo nuestras calles de Cuenca, acompañando a nuestras sagradas imágenes, a dejarnos conmover por el mensaje que nos transmiten; que nos impulsen a ser esos discípulos que acompañar al Señor, esos Cirineos que ayudan a los demás a llevar la cruz, esos testigos de la Resurrección, que como las mujeres que lo encontraron, anuncian que un mundo nuevo es posible.
 1. Plan Pastoral 2019 – 2022. Diócesis de Cuenca. “A vino nuevo, odres nuevos”. Hacia una renovación de nuestras parroquias. Cuenca, septiembre 2019.
1. Plan Pastoral 2019 – 2022. Diócesis de Cuenca. “A vino nuevo, odres nuevos”. Hacia una renovación de nuestras parroquias. Cuenca, septiembre 2019.






Mas de 45 años dando servicio en Cuenca y provincia. Distribuidor ocial de:


OFICINAS Y ALMACÉN:

Avda. Cruz Roja, s/n
16002 - Cuenca
Tel.: 969 22 19 74
TIENDA Y EXPOSICIÓN:



Paseo San Antonio, 12
16003 - Cuenca
Tel.: 969 24 03 90
Calle Hermanos Becerril, 16 (16004) CUENCA Soluciones TérmicasAntonio Pelayo (Valladolid, 1944) es hombre de fe y hombre de palabra. Sacerdote y periodista, el Pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2020 comparecerá el Viernes de Dolores ante los nazarenos de Cuenca con dos objetivos: ayudarles a reflexionar y comprender el mensaje de Dios en Semana Santa y emocionarles con su Pregón. El texto de esta entrevista se basa en varias conversaciones mantenidas con el Pregonero desde su nombramiento, así como en las palabras que dirigió a los conquenses en la presentación del Cartel de este año.
“He aceptado ser Pregonero con muchísimo gusto, por una razón especial: me siento especialmente vinculado a Cuenca por razones familiares, ya que una parte de mi familia paterna ha vivido y vive en Cuenca y yo he estado en la ciudad varias veces, sobre todo cuando vivía en Madrid” afirmaba Antonio Pelayo pocos minutos después de ser elegido pregonero por la Junta de Diputación de la JdC. Conocedor de Cuenca y de su Semana Santa –precisamente por sus vínculos familiares con la ciudad –, nuestro Pregonero refiere como un momento muy especial haber vivido la procesión Camino del Calvario, entre otros momentos de la Pasión de la capital.

Para el asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede, la de pregonero no es una figura que le resulte extraña, pues “yo he aceptado y he hecho ya más de un pregón de la Semana Santa”. Antes de poner Palabra a la conquense, Antonio Pelayo ha pregonado la Pasión de su ciudad natal, Valladolid, ciudad que, en palabras suyas, “se jacta de tener una Semana Santa no menos gloriosa o insigne que la vuestra”. En Valladolid pronunció además el Sermón de las Siete Palabras, así como ha pregonado entre otras la Pasión de Ferrol o la de Carrión de los Condes. Para Pelayo, entre las representaciones de la Pasión de Cuenca y de Valladolid “hay dos puntos de coincidencia que
subrayaré también el día del Pregón”. Recalca el pregonero en este sentido que “Valladolid es una Semana Santa con un despliegue escultural único en el mundo, pero eso tiene una importancia relativa. Lo importante en Valladolid y en Cuenca es el injerto entre la ciudad y la Semana Santa. Dejando aparte los intereses turístico, comercial, de promoción… esto no explica que la Semana Santa esté injertada en el corazón de la ciudad y de sus habitantes” considera.
Además de permitirle ahondar en el conocimiento mismo de la Semana Santa y de la ciudad, sus experiencias pregonando la Pasión en diferentes lugares han otorgado a nuestro Pregonero una perspectiva profunda sobre el propio acto del Pregón. Para él, en el Pregón de la Pasión, estamos “por encima de lo que podría ser un acto social, folclórico, turístico. En algunas provincias españolas, y creo que Cuenca está entre ellas, la Semana Santa es un momento de muy especial intensidad religiosa, que refleja también una identidad”. Para Pelayo “hay ciudades en las que la Semana Santa pasa, sin mucho más. Y en otras, sin embargo, la Semana Santa marca una especie de sello en la identidad de la ciudad. Eso pasa en Cuenca y creo que es muy importante subrayarlo y que es muy importante hacer notar la importancia que tiene”.

Para Pelayo, “hacer un Pregón de la Semana Santa de cualquier ciudad exige un trabajo bastante importante. Por lo menos, en mi caso. Hay que estudiar la historia de esa Semana Santa, las vicisitudes que ha tenido, el significado que la gente de la ciudad le da… hay que estudiar la historia de los pregones de esa Semana Santa. El mío no va a ser el primero y creo que hay que inspirarse en lo que esos pregones anteriores han podido contar y decir”.
“Yo lo que quiero es emocionar a los conquenses” Asegura Antonio Pelayo que, para él, la emoción es parte fundamental de un acto como el Pregón de Semana Santa. Por eso, será la emoción la que vertebre el suyo. “Lo más importante para un pregonero es conectar con el público que va a escucharle, con las personas. Saberles transmitir lo que en ese momento quieren escuchar, pero no para halagarles los oídos, sino para ayudarles a penetrar más profundamente en el sentido que tiene que tener la Semana Santa” opina.
A esa emoción solo se puede llegar a través del conocimiento profundo de lo que se pregona y, la manera de llegar a él es, para Pelayo, mediante un buen trabajo previo. Por eso, el de la Semana Santa de Cuenca “es un Pregón que he trabajado mucho, como hice con los anteriores, porque creo que no hay que defraudar ni a quien te propone ni a quienes te van a escuchar. Intentaré ayudarles para que capten lo que la Semana Santa significa y que les entre en el corazón”.
Y es que para él, como buen comunicador, la clave de un Pregón “tiene que ser provocar la emoción y así quiero que sea el mío. Un Pregón que no emociona… no digo que sea inútil, pero falla en uno de sus objetivos principales. Yo lo que quiero es emocionar a los conquenses con su historia, con su religiosidad, con su identidad. Y que eso les sirva para vivir luego la Semana Santa con una especial intensidad”.
“Conquenses: no os dejéis robar la Semana Santa”
Al dirigirse a la comunidad nazarena conquense en el acto

de presentación del Cartel de este año, Antonio Pelayo se refería a Cuenca como “ciudad única”. Y pedía a todos los presentes y, por extensión, a toda la ciudad, conservar esas señas de identidad, tanto en la urbe como en la Semana Santa. “Conservadla como podáis. Con todas las fuerzas que Dios os dé, con todas las energías que podáis sacar de vuestro corazón, porque esta ciudad no puede perder su personalidad, no puede perder su identidad y, sobre todo, no puede perder a sus habitantes enamorados de ella” sentenciaba el Pregonero, y añadía: “Espero que lo seáis. Que estéis enamorados de vuestra ciudad y que luchéis para mantenerla siempre”.
Lo mismo pide a los conquenses hablando de su Semana Santa. Y otorga a esa petición de conservación un sentido más profundo: el de conservar y mantener la fe durante toda la vida del nazareno. Para el Pregonero “la Semana Santa es crucial en la vida de cada cristiano. Y el que no lo sienta, el que no lo viva… está fuera del tiesto”. Para él “la Semana Santa no se puede vivir como la victoria o la derrota de Napoleón, ni
como la independencia de los Estados Unidos. La Semana Santa es algo que nos implica personalmente a cada uno de nosotros. La podemos vivir con mayor o menos consciencia, pero un verdadero cristiano tiene que vivir la Semana Santa con raíz. Con profundidad”. Parafraseándose a sí mismo en el Pregón de Valladolid, Pelayo hace pues una petición clara a los nazarenos de Cuenca: “Conquenses, no os dejéis robar la Semana Santa. No dejéis que os la arrebaten, no dejéis que os la manipulen, no dejéis que la utilicen con fines espurios. Es vuestra. Solo vuestra. Y si no la defendéis vosotros, se caerá”. El Pregonero está “seguro de que lo vais a hacer. De que la vais a defender y a mantener pura. Íntegra. Evangélica. Espiritual. Y si mi minúsculo Pregón os puede ayudar, me daré por muy satisfecho y me volveré a Roma encantado. Y le diré al Papa: Su Santidad, si un día tiene un rato, pásese por Cuenca que la cosa merece la pena”. Lo que merecerá también y sin duda la pena será escuchar el Pregón de Antonio Pelayo y guardarlo en el corazón para meditarlo durante la próxima Semana de Pasión.

En Cuenca, la Semana Santa es un momento que refleja una identidad
Cuando pronuncie su Pregón el 3 de abril en el Teatro Auditorio de la ciudad, Antonio Pelayo será el décimo religioso en pregonar la Semana Santa de Cuenca. El primero del que se tiene noticia en los archivos de la Junta de Cofradías es el Canónigo Magistral Aristeo del Rey Palomero, quien pregonó la Semana de Pasión conquense en el año 1959. Tras él, lo hicieron el canónigo del Archivo de la Catedral Clementino Sanz y Díaz (1966), el sacerdote y poeta Carlos de la Rica (1983), el sacerdote salesiano Rafael Alfaro (1985), el sacerdote y archivero diocesano Dimas Pérez (1990), el sacerdote José Antonio Navarro Saugar, el obispo de Cuenca monseñor José Guerra Campos (1997), el sacerdote y delegado episcopal de la JdC José Javier Muñoz Pérez (2013) y, el 2019, el también vallisoletano Cardenal Carlos Amigo.

El Pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2020 nació en Valladolid, en el año 1944. Y es veteranía, oficio y fe. Es uno de los periodistas más veteranos y más respetados de habla hispana de cuantos están en Roma, con una trayectoria de décadas cubriendo la información del Vaticano. Actualmente, es el corresponsal en Roma para Vida Nueva, así como para Antena 3 y colaborador de COPE, entre otros medios. También es asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede.
Ya a los once años, la edad a la que entró al seminario, desarrolló su vocación sacerdotal, algo que, según él mismo cuenta, resulta extraño ya que no había ningún antecedente familiar en esto de tomar los hábitos. Cursó estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia Comillas y fue ordenado sacerdote en Madrid en 1968. Ya por entonces había compaginado su carrera con una de sus grandes pasiones, el cine, participando activamente en la Semana del Cine de Valladolid, y haciendo crítica cinematográfica en Vida Nueva. Tras graduarse como periodista en la Escuela Oficial de Madrid, en 1970 comenzó a trabajar en el diario Ya y en el semanario Vida Nueva, llevando la información religiosa.
En 1976 fue nombrado corresponsal de Ya en París, donde permaneció nueve años, siendo durante dos años presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Francia. En 1986 se trasladó a Roma, siempre como corresponsal de Ya, y a partir de 1990 comenzó a trabajar también para Antena 3.
Ha acompañado a Juan Pablo II en la mayoría de sus viajes a través del mundo, así como a Benedicto XVI y actualmente al papa Francisco. Además, ha sido secretario y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia.
Galardonado en multitud de ocasiones, ha recibido el Premio Calabria de la Presidencia de la República italiana como mejor corresponsal extranjero; el Premio del Club Internacional de Prensa de Madrid en 2004, al Mejor trabajo periodístico español en el extranjero; el Premio Giuseppe De Carli 2017 por su amplia trayectoria periodística; o el Premio ¡Bravo! Especial 2016 de la Conferencia Episcopal Española.

Ser Cartelista de una ciudad de la que lo han sido Saura, Zóbel, Zapata… es un sueño para mí.
Y un paso adelante en mi carrera

“Me gustaría que mi cartel se recordase. Me da igual cómo”. Antonio Díaz Arnido (Sevilla), tuvo claro cuando fue elegido Cartelista de la Semana Santa de Cuenca de 2020 que quería que su Cartel “diera que hablar” y que “solo pudiera ser para Cuenca”. Con una amplia y exitosa trayectoria artística, este sevillano hermano de la Hiniesta y del Carmen ha diseñado más de 30 carteles relacionados con festividades y citas varias, entre los que destacan los ocho dedicados a anunciar oficialmente la Semana Santa (el último, el de Cuenca). Ninguno es, sin embargo, como el que ha concebido para nuestra ciudad. En esta entrevista, Díaz Arnido habla – sin rehuir una sola pregunta – del Cartel, de arte y técnicas pictóricas, de inspiración y de fe. Y, sobre todo, de Cuenca.
¿Qué ha supuesto para usted ser Cartelista de la Semana Santa de Cuenca?
Ha sido un sueño, como dije en mi presentación. En mis libros de arte he estudiado, tanto en la carrera como en mi formación académica a Antonio Saura, Fernando Zóbel, a Zapata, Torner… y para mí, entrar en una colección con semejantes artistas es un sueño. También es un paso adelante en mi carrera, por enfrentarme a otro tipo de realidad nazarena y cofrade, en este caso, y utilizar un lenguaje plástico que no había utilizado anteriormente. Para mí es un paso adelante.
¿Cómo y cuándo llegó la inspiración para el Cartel? En la presentación explicó que lo tuvo claro desde el principio.
¿Por qué?
No conocía la ciudad in situ y, sinceramente, me maravilló. Estoy deseando volver, cuando ya pase todo esto, para vivirla desde otro punto de vista. Tuve clara la inspiración al conocer sobre todo a las personas, al conocer a los nazarenos de Cuenca, a la gente de la Junta de Cofradías y de algunas hermandades. Fue en ese momento cuando tuve claro lo que quería hacer y lo que quería que fuera mi cartel. Quería que fuera la ciudad protagonista. En ese sentido, no necesariamente la visión de las Casas Colgadas fue la inspiración, pero sí vivir la ciudad y estar en la ciudad. Quería que la ciudad estuviera muy presente en el cartel, por eso elegí el elemento más universal que tiene, el más icónico, que son las Casas Colgadas.
¿Cuáles son las ideas fuerza del Cartel?
Yo quería representar la devoción y la ciudad. La ciudad a la vista del forastero. La devoción sobre todo porque, fundamentalmente y que no se nos olvide, por mucho que sea una obra publicitaria e icónica tiene que tener un sentido religioso: al anunciar un evento, una celebración litúrgica, religiosa, tiene que tener un sentido espiritual. Y la visión del ojo del nazareno en plena procesión, en pleno diálogo con Dios y diálogo íntimo contigo mismo y con la imagen a la que vas portando, porque es un bancero, representa ese sentido.

Por otro lado, quería hacer algo que llamara la atención fuera de la ciudad y que fuera muy reconocible. Tenía muy claro que este cartel solamente debería ser para la ciudad de Cuenca, para la Semana Santa de Cuenca. Y creo que, en ese sentido, he conseguido una obra que, más allá de gustos, es una obra de muy fácil lectura dentro y fuera de la ciudad. Es desde Cuenca y hacia Cuenca. Tenía claro que quería plasmar esa dualidad, así lo dice el lema del Cartel.
Una de las cosas que me ha sorprendido de la Semana Santa de Cuenca y que no conocía es que la Semana Santa vertebra toda la ciudad; prácticamente el 80% de la ciudad vive la Semana Santa, es nazarena. Yo quería que en el Cartel la Semana Santa apareciera como corazón de la ciudad, por eso se entronca en esa peña que remata la Hoces en las Casas Colgadas. Quería que el corazón de la ciudad se viera. Se sintiera.
Para llegar hasta ese mensaje, ¿qué proceso ha seguido y qué técnicas ha utilizado?
El proceso ha sido como el habitual en un cartel. Empecé con una fase de documentación virtual a través del visionado de vídeos y fotografías de la Semana Santa de Cuenca. Segundo, que es algo que hago siempre, visitar el sitio y conocer la ciudad, la realidad nazarena, a los nazarenos, conocer a la gente de la ciudad y a la ciudad en sí. Me gusta vivir sobre el terreno lo que quiero anunciar. En cuanto al proceso artístico, es un proceso de síntesis publicitaria. Esto no es una pintura, es un cartel; eso siempre me gusta remarcarlo. Y el cartel siempre lleva un proceso de síntesis publicitaria. Parte de una idea pictórica, una idea plástica, que conviertes en imagen visual; tienes que ir simplificando mucho hasta llegar a esta estampa. La obra física, digámoslo así, está realizada a nivel técnico con tinta, grafito y acrílico sobre tabla. Así es la obra original y tiene unas medidas aproximadas de 90x50 cm.
Un formato que no es habitual en los carteles de la Semana Santa de Cuenca. ¿Por qué quiso que fuera así el suyo?
Pues, precisamente, lo decidí en mi visita al Museo de la Semana Santa de Cuenca y a las instalaciones de la Junta de Cofradías, a la sala en la que tenéis toda la exposición de carteles. Uno de los objetivos era aportar a la colección algo que no tuviera, algo diferente. Y, en ese sentido, ese formato exacto no existe en la colección. También te imaginas la obra como póster, que es en lo que se convierte cuando termina de hacer su función, como póster formando parte de una colección. Me imaginaba la obra en esa pared y quería que la estética de la obra fuera acorde para que encajara bien en la colección.
En su Cartel, habla de cómo ve Cuenca y su Semana Santa. ¿Qué le dice la ciudad al cartelista cuando viene a verla por primera vez? ¿Que le dice al visitante que no la conoce?
La ciudad, efectivamente, habla a quien la visita. Por eso creo que es interesante alternar con cartelistas y pregoneros, que somos el anuncio gráfico y el anuncio oral
de la Semana Santa para España y para el mundo, que no sean de la ciudad o vivan fuera de ella, tanto en la Semana Santa de Cuenca como en cualquier otra. Y en otros eventos de relevancia internacional. Esto aporta la visión de alguien de fuera, sobre lo que tú vives dentro. Y me parece interesante.
La mirada ajena sea quizá una visión menos condicionada por la costumbre, el conocimiento, la vivencia personal… una mirada externa que no da nada por hecho a la hora de comunicar.
Sí, más inocente. Yo siempre lo digo. Soy una persona creyente que hago vida en las hermandades de mi ciudad y vivo la Semana Santa de mi ciudad muy intensamente. Salir a ver otras formas de vivirla lo comparo al despertar de un niño a la Semana Santa, al primer recuerdo que tú tienes como cofrade, que decimos nosotros, o como nazareno, que decís en Cuenca. La primera imagen, el primer sentimiento, el primer recuerdo, eso que nunca se te olvida, es lo que vivo yo cada vez que me enfrento a una obra para anunciar la Semana Santa de otras ciudades, como puede ser Cuenca. Eso también es la Semana Santa. Es la esencia de la Semana Santa. Y creo que es interesante.
Como artista ¿qué supone redescubrir en los ojos de otro una forma de vivir la fe ya arraigada en lo personal? ¿Cómo influye desde el punto de vista inspiracional? Es bonito y es enriquecedor. Aprendo mucho en cada experiencia de este tipo, a vivir otras realidades nazarenas de otros sitios, a usar lenguajes estéticos diferentes, otros cánones artísticos y plásticos, otras idiosincrasias y, por supuesto, conocer a otras personas. Al fin y al cabo, también la Semana Santa es eso: convivencia con otras personas en hermandad. Me sirve como excusa perfecta para conocer sitios maravillosos como vuestra ciudad, pero sobre todo para conocer a las personas. Me sirve como una experiencia que voy atesorando a lo largo de los años, junto con amigos y buenas personas a las que he conocido a través de la Semana Santa.

El objetivo no era hacer una obra que gustase más o menos. El objetivo era hacer una obra que funcionara, que diera que hablarFotografía: Santi León

Los pintores abstractos de las vanguardias presentes en Cuenca ¿han sido una inspiración, más allá del homenaje simbólico del que habló en la presentación?
Sí. Yo vivo y trabajo en una ciudad con un carácter barroco a todos los niveles. También en el artístico. En ese sentido, si en Sevilla eres un amante del arte contemporáneo, allí es un lenguaje que no se consume y que no entra tan bien como en Cuenca. A mi me parece que, que Cuenca sea el foco y abandere el arte contemporáneo a nivel nacional y europeo, es algo de lo que sentirse muy orgulloso como conquense. Y yo quería hacer en mi Cartel un homenaje a la ciudad, por eso mismo. Porque es un paraíso para los que somos amantes del arte contemporáneo. Es una maravilla cómo una ciudad tan pequeña guarda como un joyero sus museos. Me parecía algo para poner muy en valor a los ojos del forastero, por eso quería que las Casas Colgadas aparecieran también en el Cartel como homenaje al arte contemporáneo.
¿Esperaba la reacción de los conquenses?
Sí, sí, sí. Por supuesto. La reacción ha sido la previsible.
¿La entiende?
Sí. La he entendido perfectamente. Cuando haces una obra de estas características sabes que te expones a la crítica y también al halago. Yo tanto el halago como la crítica los vivo con mucha normalidad, porque considero que son parte de mi trabajo. Si no lo viviera así, me tendría que dedicar a otra cosa. Los vivo ambos con mucha humildad y con mucha naturalidad. Y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en que la obra guste más o menos, porque el objetivo no era hacer una obra que gustase más o menos: si gusta o no gusta es accesorio. El objetivo era hacer una obra que funcionara, que diera que hablar. Que sorprendiera, a mí mismo y a todos los nazarenos y forasteros. Que diera que hablar. Creo que es muy positivo que se hable de arte en este país en que el arte hoy en día ha quedado relegado a la mínima expresión a nivel educativo. Y creo que el recorrido del Cartel es ese. Hay que hablar.
¿Qué debe tener un Cartel de Semana Santa para ser efectivo?
Un cartel está para emocionar, pero sobre todo para anunciar. Para proclamar. Creo que debe ser algo icónico, que el lenguaje plástico debe ser más sencillo que el de la pintura. Muchos carteles adolecen de demasiados elementos pictóricos que no aportan nada al mensaje. Creo que debe ser de fácil lectura y que el texto debe tener la misma importancia que cualquier ele-
mento figurativo, que debe ser protagonista a nivel compositivo desde el principio, porque es el mensaje que transmite la obra: un cartel no es una pintura a la que le ponemos unas letras. Y luego, seguir las premisas básicas de un cartel: uso de tintas planas, grandes espacios, claridad de conceptos, limpieza, síntesis publicitaria, versatilidad a nivel de formato. La clave está en aplicar estos fundamentos – que todos los artistas conocemos – en la medida de lo posible a la obra. Y, por supuesto, el respeto. Saber que tú no estás anunciando unas lavadoras: estás anunciando una celebración litúrgica muy importante a nivel religioso y a nivel espiritual. Por eso, tienes que afrontar siempre las obras con responsabilidad y con respeto.

Una peculiaridad de su Cartel, que es original en la Semana Santa de Cuenca, es que al representar un capuz ha creado versiones con los colores de los capuces de todas nuestras hermandades. ¿Qué pretendía con esta idea?
Se me ocurrió en el mismo proceso creativo y de síntesis. Como dije, tenía claro que la obra debía ser neutra, que no fuera ninguna hermandad más protagonista que otra. Por otro lado, también pensaba que a mí me gustaría, por ejemplo, que si el cartel fuera para mi ciudad, mis hermandades – que en Sevilla son dos – aparecieran en el Cartel. Para no tener que elegir ninguna, se me ocurrió personalizar el capuz del cartel. Hice la recopilación de todos los colores, para dar forma a una idea simpática por la que cada uno, a nivel personal, se sintiera más identificado con el Cartel. Es algo que no se había hecho nunca en la Semana Santa de Cuenca y que es una pequeña aportación a la colección, junto con el formato del Cartel.
¿Cómo le gustaría que fuera recordado su Cartel para la Semana Santa de Cuenca?
Me gustaría primero que se recordase. Creo que lo peor para un cartel es que pase desapercibido. No me gustaría que el cartel pasase desapercibido; me gustaría que tuviera recorrido durante el tiempo que va a cumplir su función y que después fuera una obra recordada, tanto para el que le gusta como para el que no.
¿Le gustaría que se convirtiera en una pieza de culto, como el cartel de Saura?
No sé si me gustaría que se convirtiera en una pieza de culto. Yo creo que un cartel tiene un recorrido en el espacio y en el tiempo. Cuando el cartel deja de serlo para convertirse en póster de coleccionista, pierde un poco el sentido. Por supuesto, ni puedo soñar con que se me recuerde como a Saura (risas).
La Semana Santa es una experiencia religiosa y espiritual, pero también sensorial. Una experiencia que hay que vivir



Almacén y Exposición


Ctra. Madrid/Teruel, Km. 138
16003 CUENCA

Tel.: 969 140 214
Fax: 969 140 359
Móvil: 608 865 212
materialessalomon@yahoo.es
José Andrés Jiménez

Raúl Contreras
Juan José Gómez
Cámara: Nikon D600

Objetivo: Nikkor 50 mm
Datos EXIF: F 1.8 · 1/200 · ISO 1600
En mi familia, vivimos los preparativos para vestir la túnica como un ritual inspirador. Todo desaparece, el tiempo se detiene. Hasta la luz parece acompañar.

Cámara: Cámara Nikon D610
Objetivo: Nikon 18 - 200

Datos EXIF: ISO 800, f/5, 1/8 seg.
La foto seleccionada está realizada el Jueves Santo del 2013 a los banceros del Paso del Huerto, en la calle del Peso, una de mis preferidas para fotografiar nuestra Semana Santa, dada su estrechez permite capturar más detalles. En la foto utilizo una baja velocidad para dar sensación de movimiento, estando el foco en el centro de la toma donde se ve una de las horquillas un poco más nítida.


Hay momentos, escenas mejor dicho, que te llaman la atención. Algunas veces, si se pudiera, me gustaría unir a la imagen mis sentimientos y los del nazareno. Esta escena de recogimiento íntimo, cubierto por su capuz, refleja esa emoción de ver subir el paso de su Cofradía por la calle Solera, con la soberbia torre del Salvador como fondo. Sin conocer el resto de la escena, la intuyes. Son breves segundos que detienen el tiempo.

Esta fotografía es de la Semana Santa de 2014 siendo un momento muy emotivo donde afloran los sentimientos como expresa en sus versos de forma magistral Pepe Bodoque :

“El camino se hace noche, un Cáliz busca en el cielo luz y consuelo. Las ramas del olivo no pueden detenerse, los plateados puñales que en su tristeza la luna llora. ¿Qué busca tu mirada en el azul de la noche? ¿Qué desgarro hay en tu rezo que llena Cuenca de dolor? Deja que caminemos contigo, que seamos Nazarenos hasta que termine tu Oración y nos abrace tu amor”










AVENIDA CRUZ ROJA S/N
16003 CUENCA
TELEFONO 969 23 05 08
pedidos@lalicoreria.net www.lalicoreriadecuenca.net
PLAZA DE LA HISPANIDAD, Nº 11

16002 CUENCA
TELEFONO 969 21 40 40
info@elcucoencantado.es www.elcucoencantado.es


(parque San Julián 1)
del 24 de marzo al 12 de abril

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla firmaban el 5 de abril un convenio pionero en el ámbito nazareno, cuyo objetivo era sellar la unión de ambas instituciones y, a partir de su firma, potenciar la divulgación conjunta.
La firma del convenio tenía lugar en el acto de Presentación de la Semana Santa de Cuenca en Sevilla, una acción promocional de la Semana de Pasión conquense desarrollada por la Junta de Cofradías con el apoyo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y del Círculo Mercantil e Industrial de la capital hispalense, sede de multitud de actos cofrades y de la propia presentación.
Los presidentes de ambas instituciones, Jorge Sánchez y Francisco Vélez, fueron los encargados de formalizar esta unión entre dos de las representaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo más importantes de España, ambas declaradas de Interés Turístico Internacional en 1980.
A partir de ahora, ambas instituciones cofrades definirán las líneas de actuación y colaboración fruto del convenio. En su intervención, nuestro presidente quiso destacar el valor de que las Semana Santas “trabajen unidas por la difusión conjunta de algo que es tan nuestro”, así como el primer paso dado por Cuenca y Sevilla en este sentido.

El Círculo Mercantil e Industrial acogió el acto de presentación de la Semana Santa de Cuenca en Sevilla, una acción promocional en la línea de las presentaciones que la Junta de Cofradías de Cuenca ya había desarrollado en años anteriores en Madrid (Círculo de Bellas Artes y Museo Thyssen Bornemisza), y que se suma a otras acciones promocionales como la participación en 2018 en una exposición en Bélgica o en el VII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de Zamora este 2019.

Ante la Junta Superior del Consejo de Hermandades encabezada por su presidente, Francisco Vélez –quien asistió junto con el vicepresidente, José Roda; el secretario, José Carretero; y el tesorero, Alejandro Marchena– y el presidente del Círculo Mercantil e Industrial, Práxedes Sánchez, así
como delante de alrededor de un centenar de asistentes entre conquenses y sevillanos, la Junta de Cofradías mostró la esencia de la Semana Santa de Cuenca en un acto coral en el que se habló de la Pasión conquense desde sus diversas facetas y que contó con las intervenciones del presidente de la JdC, Jorge Sánchez; el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez; el vicepresidente, Antonio Abarca; el secretario, Rodrigo Merchante; el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos; el concejal del Área de Semana Santa, Pedro J. García Hidalgo; el presidente del Círculo Mercantil, Práxedes Sánchez; o el director de la Banda de Las Cigarreras, José María Gutiérrez, entre otros.
“Si bien todas las Semanas Santas son distintas, todas tienen sus particularidades que las hacen únicas, lo innega-
ble es que todos representamos lo mismo y que lo hacemos bajo una misma creencia” afirmaba en su intervención Sánchez Albendea, quien recalcaba que “en base a ello firmamos el convenio que tiene por objetivo la colaboración que permitirá aprovechar al máximo los potenciales de ambas instituciones, siendo nuestra intención, en fraterna comunión, trabajar conjuntamente en aquellos aspectos que puedan ser provechosos para la otra parte, estableciendo líneas de acción comunes para la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de ambas Semanas Santas”. El presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla suscribía las palabras de Sánchez Albendea y aseveraba que Cuenca no le resulta extraña, ni tampoco su Semana Santa; Vélez recalcó además la importancia de

que una Semana Santa como la de Cuenca se presentase en Sevilla.
El vicepresidente de la JdC conquense, Antonio Abarca, puso el acento en la faceta cultural y artística dentro de la Semana Santa de Cuenca y afirmó que “cultura y arte son valores intrínsecos a la Semana Santa desde sus orígenes”. Abarca hizo un completo recorrido por los imagineros que han marcado la Pasión conquense, especialmente durante su reconstrucción en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. “Tuvimos que empezar de nuevo con escultores y artesanos que trabajaron en pos de recuperar un valor que se había ido. Profesionales de talla y renombre nacional” relataba. El vicepresidente tuvo palabras especiales para la música y los compositores que han dedicado marchas a la Semana Santa
La Semana Santa de Cuenca es fe. Es Cultura, es Arte, es Gastronomía, es Tradición, es la tradición que une a la ciudad.
A los periodistas, nos encantan los datos. En datos, podría contarles que son 43 imágenes, 10 procesiones, unos 30.000 nazarenos. Que la Semana Santa de Cuenca contempla 8 templos de salida y que son 20 las calles por las que transcurren nuestros desfiles. Que el Viernes Santo vivimos 20 horas seguidas de procesión. Podría contarles, y sería verdad, que Cuenca en Semana Santa es Luis Marco Pérez, Coullaut-Valera, Martínez Bueno, José Capuz. Dubé de Luque, Vicente Marín, Francisco Javier López del Espino o los hermanos Pérez del Moral. Podría contarles esto pero… ¿Sería ésta la esencia de nuestra Pasión? Si después de contárselo les preguntara qué saben en realidad de la Semana Santa de Cuenca... ¿Qué me responderían?

Quizá sea mejor, entonces, que se lo cuente así: Cuenca son dos Esperanzas, dos Angustias, tres Soledades. Cuenca es soñar palma al viento, encender tulipas, tallar banceros, colocar puntales. Cuenca es también Amargura, del Hijo huérfanas Santas Mujeres; fe, sufrimiento, alegría… y Dolores que Amparo se vuelven.
Cuenca son 18 cruces a las que entre dos luces todos veneramos. Cuenca es orar en dos huertos y saber de cierto que ambos son hermanos. Cuenca es el rostro que al cielo vuelven Ecce-Homo de San Gil y Agonía, mientras que hacia el mismo cielo dirige sus ojos el Cachorro en Sevilla.
Cuenca, en Pasión, es de tambor redoble. Matracas que el silencio rompen. Campana para el reo de muerte cuando el Santísimo Cristo de las Misericordias cruza el Puente de San Antón. Cuenca, en Pasión, es que sea el golpe de horquilla
el que marca el latido del corazón. Es prestarle al Señor el hombro y convertir en su camino toda la ciudad.
Porque Cuenca, en Semana Santa, se transforma en templo sin pared. Son callejas, recodos y cuestas – Alfonso VIII, Andrés de Cabrera, Aguirre, Las Torres, Palafox, Solera – lugares en que en madera encarna la Escritura. Es medir de los pasos la anchura en la curva entre el Peso y Madre de Dios.
Cuenca, en Pasión, es enseñar a los niños a contar en hermandades la edad de Cristo. Son puertas que al tercer golpe se abren. Son banzos que bailan, banzos que mecen, golpes de horquilla. Palmas que se agitan en los Oblatos para la Esperanza y nuestra Borriquilla.
Cuenca, en Semana Santa, está hecha del amor de esas madres que lloran al ver a sus hijos vestir por vez primera tulipa, túnica y capuz. De ventanas que abren al filo del Peso y gentes que se santiguan tras tocar el madero del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Cuenca… es mensajera del Redentor cuando el Martes Santo, en el Perdón, rasgan la noche heráldicas trompetas al pasar bajo arcos el Precursor. Es el ejemplo de María Magdalena soñando en partitura Cristo de la Luz. Es Jordán que Júcar se vuelve y San Juan por San Pedro bautizando a Jesús. Es el regio caminar de Jesús Nazareno de Medinaceli y ver devociones florecer a sus pies. Es contar lo que fuimos cuando el Perdón en Silencio deviene y ya brilla en lo alto la luna del Nisán. Es María en Su Esperanza, la del verde caminar.
Es blanco silencio, evangélico olivar y la Santa Cena saliendo a pulso al abrirse las puertas de la Catedral. Es que a golpe de horquilla baile bajo arcos el Señor en la traición, al frente luciendo los treinta denarios que en un pentagrama Aguilar escribió. Noche de sentencia, Plaza Mayor convertida
en Sanedrín, que echen a suerte a hombro de bancero la túnica del Santísimo Ecce-Homo de San Miguel y que las curvas de la Audiencia, al bailar el Huerto, en verdad se transformen en Getsemaní. Y si Sevilla es saeta, es en Cuenca la saeta eterna porque baila San Pedro mientras da la hora el reloj de Mangana. Es en la Trinidad escuchar un gallo mientras el discípulo a Cristo negaba. Es Cuenca Flevit Amare y encontrar consuelo en la Hispanidad al enseñarnos San Pedro, que La Muerte, no es el final. Es azul dulzura cuando la Amargura despide a su Hijo en el Salvador; y recibe el consuelo a hombro de bancero de aquel discípulo al que amó el Señor.
Cuenca… es expresar en madera la Pasión según San Juan en la procesión de Paz y Caridad. Es el látigo del sayón que azota en San Antón la espalda del Amarrao. Es el rojo sangre de la clámide de Nuestro Padre Jesús con la Caña y el doble paño verónico que dos veces da en Cuenca consuelo al Señor. Es la mirada infinita de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente y la resignada de su Madre Doliente, Soledad del Puente, misterio de Amor.
Es en vela Madrugada y es en vela caminar. Es bramido de la turba que la tierra hace temblar y que en muros, corazón y piedras, prendido por siempre se ha de quedar. Rítmico golpear de martillo sobre yunque rezando a la Madre en su Soledad. Es que amanezca al pasar la herrería y el sol ilumine la mano que alzada lleva San Juan: esa mano que en Cuenca señala el camino de Cristo y el de la ciudad. Es la burla ensordecedora – a la que mueva, clariná – que profieren los clarines en la entrada del Señor en Palafox y las primeras notas del San Juan de Cabañas que son, más que un himno, una oración. Es la última estrofa del miserere a Nuestro Jesús de las Seis, esas notas que la turba se lleva y solo el Él llega a escuchar.

Santa de Cuenca en Sevilla. 2019
Por Berta López
Lo que queremos que sepan es que vive Cuenca por su Pasión con el mismo corazón con que la vive Sevilla y que, cuando eso pasa, no hay nada más. Que podemos rezar diferente pero tenemos una misma forma de amar.
Y que así el Viernes Santo, en el Mediodía, recuerden que somos pasiones hermanas. Y a la hora en que Cristo vivió su agonía, piensen en Sevilla… “Ya se ha vuelto Cuenca de Monte Calvario y a hombro de bancero ya baja rezando rosario de Cristos por Carretería”. Ya viene la Madre con el Hijo Muerto y llora sus Angustias en tránsito eterno, ya la arropan Cuenca y sus miles de hermanos por si la pudieran así consolar.
Lo que queremos que sepan es que si Cristo expira en Sevilla, igual hace en Cuenca a la atardecida y Yacente desfila entre hachones y sombras. Y que... si la Macarena llora, llora frente a Cruz Vacía también nuestra Soledad. Y en el consuelo a la Madre, nuestra fe nos unirá.
En esas horas amargas. En las más oscuras. En esa madrugada de orfandad que nos espera, cuando los nazarenos de Cuenca nos acerquemos hasta el Santuario de Las Angustias a darle el pésame a la Madre, recordaremos a nuestros hermanos que en Sevilla lloran nuestra misma pérdida. Y en la misma fe que hoy nos une, esperaremos a que vuelva a florecer el Árbol de la Cruz en que estuvo clavada la Salvación del Mundo y resucite el Señor… como cada primavera.
Podría contarles que Cuenca son 43 imágenes, 10 procesiones, casi 30.000 nazarenos. Que la Semana Santa de Cuenca contempla 8 templos de salida y que son 20 las calles por las que transcurren nuestros desfiles. Que el Viernes Santo vivimos 20 horas seguidas de procesión. Podría contarles, y ahora sabrían que es verdad, que en Cuenca la Semana Santa es ese sentimiento… que define a la ciudad.


“He visto en este Cristo una representación no ya de nuestros árboles, sino de nuestra propia Cuenca, ciudad desarrollada, casi en carne viva, a la que profanaron embadurnándola con colores”.
Así se expresaba, ante la impresión que le había producido al ver por primera vez la obra escultórica que representaba a Cristo en la Cruz el poeta y Cronista Oficial de Cuenca, Federico Muelas: imagen de Cristo que después presidiría el altar mayor de la iglesia de San Pedro de Cuenca donde permanece. Talla que estaba destinada para participar en la Semana Santa de Cuenca, deseo que nunca se llevó a cabo.
Tendríamos que remontarnos a la época que estuvo destinado en Cuenca como gobernador civil, Mariano Nicolás García (1963-66); aquí iniciaría y daría comienzo su dilatada carrera política durante el franquismo y primeros años de la transición. Este, junto con un grupo de conquenses que residían en la capital de España, ideó fundar una cofradía cuyos
componentes fuesen aquellos naturales de Cuenca que por motivos diversos tuvieron que dejar su tierra y tenían añoranza de ella y sus tradiciones.
La talla procesional destinada a desfilar en nuestra Semana de Pasión sería costeada por sus cofrades y fue encargada al prestigioso escultor cántabro, Víctor de los Ríos Campos, quien a principios del año 1967, según crónica aparecida en el Diario de Cuenca, de A. de la Torre, ya la tenía terminada. Ello motivó una reunión en el estudio que el escultor tenía en Madrid con la presencia de Federico Muelas, José Miguel Jannssens, periodista belga amigo de Cuenca y divulgador de sus bellezas; Luis F. Fábregas, ingeniero, acompañado por los personajes moteños, Cipriano Palacios Lillo (alcalde), José Zarco Castellanos, medico, presidente de la Asociación Amigos de los Molinos y Museo Manchego, completando la embajada manchega, Urbano Zarco Castellanos, primo del anterior y alto cargo de la Organización Sindical en Madrid.
En esta reunión, el imaginero santoñés Víctor de los Ríos, presenta la talla de “Nuestro Señor del Largo Padecer”, advocación ideada por el escritor conquense y que así se conoce, porque según recordara el mencionado Cronista “La agonía de Cristo, terminó; su largo padecer continuará mientras la humanidad exista”.

La imagen de Cristo con los brazos poco flexionados, demostración de la muerte por asfixia, es de gran sobriedad, escueta, sin adornos, muy del estilo del imaginero o santero Víctor de los Ríos, como gustaba llamarse.
El material utilizado fue madera de tilo seca sin policromar y satinada; tipo de madera usada desde siglos, por ser material excelente para tallar figuras por su facilidad para trabajar a golpe de gubia, es suave, ligera de peso y grano muy fino; aunque es madera de color casi blanco que se torna en un marrón pálido al contacto con el aire por su secado presuroso.
“Nuestro Señor del Largo Padecer” es de dimensiones que exceden a las características comunes que hay en la Semana Santa de Cuenca en este tipo de pasos; las dimensiones de la cruz son de 6 metros de largo y 2,80 metros de ancho, ello hizo que los promotores de la hermandad pensasen que debía llevarse en posición horizontal o, quizás con una pequeña inclinación.
Coincidía la realización de la talla destinada a nuestra Semana Santa con la culminación de las esculturas de Víctor de los Ríos, colocadas aquel mismo año de 1967, que aún permanecen en el Puente de los Leones, sobre el rio Bernesga,
afluente del Esla en la ciudad de León íntimamente ligada al escultor por su matrimonio y donde tiene amplia obra.
Volviendo a aquella reunión que relataba al principio puede llamar la atención la presencia de tres personajes de la localidad manchega de Mota del Cuervo, pero estaban en el estudio del imaginero para tratar de otro monumento que iba a llevar a cabo y ver aspectos relacionados con el mismo.
Se trataba de una escultura con la figura del Ingenioso Hidalgo sobre Rocinante, a realizar con rejas de arados romanos procedentes de toda España, según diría Urbano Zarco por aquel tiempo en entrevista a José Luis Muñoz, al inicio de una dilatada y fecunda carrera periodística en Cuenca. Aquel monumento no llegó a ser realidad y Mota del Cuervo se vio privada de tener una interesante obra de Víctor de los Ríos, aunque posteriormente de este mismo escultor tuvo un busto dedicado a quien fue gobernador civil de Cuenca, Eugenio López y López colocado en el instituto de enseñanza media “Julián Zarco”. Fue López y López Hijo Adoptivo de la localidad manchega y figura decisiva para la creación de este centro de enseñanza. El busto sería retirado hace unos años, igual que el nombre de una calle que tenía dedicada.
Después de esta pequeña digresión, referida a la mencionada reunión y circunstancias secundarias retorno al tema que nos ocupa para indicar que la imagen de “Nuestro Señor del Padecer” fue seguidamente traída a la capital conquense acompañado por el periodista Jannssens y colocada en la iglesia de San Pedro para su exposición al público; lugar que sería definitivo, o al menos hasta el momento presente.
Estuvo el imaginero, Víctor de los Ríos, varios días en Cuenca y uno de ellos (2/3/1967) pronunció una conferencia en la Casa de Cultura dirigida por Fidel Cardete que llevaba por título “El futuro de la Semana Santa en Cuenca” presentado a petición suya por Federico Muelas; donde ante numeroso público y prácticamente la totalidad de las principales autoridades de la provincia, hizo una descripción detallada de cómo creía él que debían ser los desfiles procesionales de la capital e igualmente lo expresó en entrevista al joven periodista citado, José Luis Muñoz Ramírez, quien escribiría: “Víctor de los Ríos ha venido a Cuenca a hablarnos de nuestra Semana Santa. Y sus palabras eran revolucionarias”.
Efectivamente, así parecía, porque consideraba que Cuenca tenía que ser modelo de la Semana Santa de otras ciudades y modificar sus procesiones.
Se debían -según él- colocar los diferentes pasos en lugares elegidos y allí celebrar actos litúrgicos durante la Semana o bien otra forma sería con desfiles por unas determinadas calles de la ciudad, pero no como hasta entonces se hacía y una vez terminada la procesión no se quedarían los pasos en la iglesia sino en un lugar fijado de la ciudad para cada uno y se retirarían el Domingo de Resurrección con una gran procesión participando todas las imágenes.
Como puede deducirse, su propuesta no triunfó y Cuenca siguió con su tradición, en una época donde las filas de nazarenos sufrían un alarmante descenso de participación que preocupaba especialmente a los responsables de la Junta de Cofradías. La hermandad de Nuestro Señor del Largo Padecer” se quedó solo en
una idea y deseo por falta de cofrades; no se pudo hacer frente al precio estipulado y tuvo que ser -una vez más- la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, presidida por José Luis Álvarez de Castro, quien en el año 1970 adquiriese la talla realizada para donarla después al Obispo de la Diócesis, Inocencio Rodríguez Diez, Consejero Honorario de la Entidad, que en agradecimiento, D. Inocencio manifestó “…el doble rasgo que tanto honra al Consejo de la Caja: de generosidad por la adquisición de la imagen, y del afecto y consideración al Prelado por la donación”, igualmente pidió que se dejase constancia exacta y justificativa “del benemérito y ejemplar proceder de la Entidad en este caso”.
En la actualidad preside el altar mayor de la iglesia de San Pedro (como se observa en la fotografía), sede de la parroquia de Santiago y San Pedro que alberga, entre otras imágenes, los pasos de la Semana Santa de Cuenca, Declarada de Interés

Turístico Internacional (1981) que desfilan el Miércoles Santo en la espectacular procesión llamada “del Silencio”; en cambio no se ve por nuestras calles la imagen de “Nuestro Señor del Largo Padecer” obra de Víctor de los Ríos Campos (en la partida de nacimiento suya fechada en Santoña en 1909 figura con los nombres de Mariano Joaquín), hijo de un funcionario de prisiones y madre de etnia gitana. Para terminar como curiosidad añadir que en el momento de nacer su abuela materna, Josefa Mateo Serra de 54 años de edad, viuda, era vecina de la localidad conquense del Picazo (así se llamaba entonces sin articulo EL, que precediera).
Desconozco los motivos de residir allí esta madrileña de nacimiento.
“Cuenca me ha descubierto un mundo nuevo. Un mundo que tiene con el mío una rara afinidad, con algo que llevo dentro y no lo puedo explicar”. Esta frase de Lorenzo Goñi, en un amplio reportaje de cuatro páginas en “ABC”, que le hizo el periodista conquense Leandro de la Vega Gil, en 1962, revela la influencia que la ciudad de las Casas Colgadas tuvo para un genial artista que suplía de alguna manera con su mirada la sordera que padecía.
Lorenzo Goñi Suárez del Árbol (Jaén, 25-01-1911 / Suiza, 28-02-1992) fue sin duda alguna uno de los mejores ilustradores españoles del Siglo XX, en su faceta de dibujante, pintor y grabador. Incluso se destacó en la esfera artística su afinidad con Goya, tanto por su pintura como por la incapacidad auditiva de ambos. En 2013, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando lo demostró con una Exposición titulada “Lorenzo Goñi y Francisco de Goya: dos genios singulares”.
Si Cuenca le descubrió a Lorenzo Goñi un mundo nuevo, con esa mirada diaria sobre la Hoz del Huécar, la Semana Santa le cautivó, le entró por esos ojos que eran su oído, transmitido en la mirada y en los labios de su esposa Conchita, su lazarillo auditivo. Observando los dibujos de Goñi, de trazos recios en los apuntes del Yacente o Cristo en su Agonía, y el lápiz suave de la Virgen de todas las esperanzas con la torre de Mangana como fiel vigía o ese San Juan Evangelista que sigue en su “paso a paso” los versos de su compadre Federico Muelas (“¿Dónde por la Serranía / tan de mañana San Juan? / --Buscando mis ojos van / lo que mirar no quería…”) al redoble del tambor del barbudo hebreo que le acompaña en el primer plano del dibujo, como ocurría en las calendas nazarenas de los cincuenta, la década en la que Goñi vino a Cuenca de la mano de Nicolás Muller y de Federico Muelas.

Cuando Lorenzo Goñi llegó a Cuenca a comienzos de esa década, ya era uno de los más importantes ilustradores de España, no sólo en revistas y periódicos, sino para decenas de libros que luego serían centenares, entre ellos el de “Marcelino pan y vino”. En su primera visita vino acompañado del fotógrafo húngaro, Nicolás Müller, en calidad de ayudante, por encargo del Ayuntamiento, pues ya en 1950 el propio Muller, Manuel de Aristizabal y Martínez Novillo habían realizado una exposición en la Diputación en los días abrileños de Semana Santa, repitiendo Muller en junio, con sus fotografías de la Pasión de Cuenca, ya tan conocidas, y aprovechando la coronación de la Virgen de la Luz para ampliar su legado gráfico mariano-nazareno-conquense.


La llegada “oficial” de Goñi a Cuenca se produce en enero de 1955, siendo invitado durante cuatro días por el Ayuntamiento, de ahí que en la portada de “Ofensiva” del 3 de febrero aparezca
un dibujo suyo de las Casas Colgadas con una bruja volando sobre una escoba, con el título de “Goñi en Cuenca”, y un amplio comentario sobre este periodista gráfico “que mayores dotes de imaginación reúne, aproximándose con su trazo ingenioso y fantástico al Goya de los aguafuertes”.
En una entrevista que le hizo Delia Vindel en “Gaceta Conquense” en 1988, apuntaba Goñi que “posteriormente Federico Muelas me hizo ver algunas cosas”. Y “alguna de esas cosas” fue la Semana Santa, acompañado en su primera visión por Muller, Camilo José Cela, Federico y Aristizabal. Curiosamente, el cartel de la Semana Santa de 1951 fue una fotografía de Muller, con un nazareno en primer plano y los rascacielos de San Martín como fondo. Su “ayudante” Goñi dibujaría dos nazarenos con el marco de las casas arracimadas de abajo arriba, y de arriba abajo, que Raúl del Pozo, también amigo de Goñi, escribiría que los rascacielos de Cuenca eran más antiguos que los de Manhattan.
Goñi, en su silencio interior, quedaba fascinado, admirado de Cuenca y su Semana Santa. De las imágenes de Marco Pérez, al que admiraba. Impagable ese dibujo de grueso trazo de la Virgen de las Angustias con su Hijo en brazos, con el fondo de las Casas Colgadas en su verticalidad, los leñosos árboles de la incipiente primavera, y el puentecillo de San Pablo, convento entonces de los Paúles que aparece junto al Rostro de Jesús coronado de espinas. Jesús de las Seis con su Cirineo, entre dos árboles huesudos y la torre de la Virgen de la Luz. Dibujos que nos hablan de un Lorenzo Goñi conteniendo sus emociones, porque la Semana Santa es silencio, respeto, dolor, misterio, sentimiento… y esperanza.
Y así la capta en esos apuntes que Miguel María de la Hoz, director de “Ofensiva”, fue publicando en los especiales de Semana Santa en esos años entre 1955 y 1958, compartiendo los apuntes de Goñi con los dibujos de Luis Roibal (¡qué gran cartel el suyo de la Semana Santa de 1957!), Segundo Manzanet y Alfonso Cabañas, ya entonces consumado cartelista nazareno. Dibujos de Goñi y Roibal que ilustran el folleto editado del Pregón de la Semana Santa de 1957 de Enrique Domínguez Millán, el escritor conquense amigo y vecino de Goñi en la calle de San Pedro. Dibujos que se repiten en folletos y revistas, gracias a los clichés de línea en la impresión de tipografía.

Raúl Torres es también amigo de Goñi y le acompaña por las callejuelas de Cuenca en los días de la Semana Santa, compartiendo potaje, rosquillas, torrijas y resoli, aunque Lorenzo no bebe, dibuja. Sus pupilas no dejan de sorprenderse ante el paso de las imágenes y las filas de nazarenos de capuces verticales, cuyas sombras se aprecian en las paredes. (Raúl Torres editó
en 2001 un Cuaderno titulado “La Semana Santa de Lorenzo Goñi” con varios dibujos de aquella etapa). Conchita y Raúl intenta explicarle el significado de la procesión “Camino del Calvario” con las tumultuosas turbas. Colores de madrugada, caras y gestos, con sonidos que no escucha, pero que percibe.
Por ello cabe destacar su visión de la “Procesión de las Turbas en Cuenca”, como así tituló el impactante dibujo en color que publicó en su sección “La ventana de Goñi” en el suplemento dominical de “ABC” del 8 de abril de 1979. Pese a su sordera, parecía trasladar Lorenzo Goñi, en su impagable aguafuerte, los sonidos del Amanecer del Viernes Santo, con la luna en su rosicler del alba apareciendo entre nubarrones y las rocas de la Cuenca vertical --como nazarenos invisibles de la orilla del Júcar--, y la turba vociferante delante del Jesús. ¿Percibiría Goñi ese ronco sonido de tambores velados y clarines desafinados que tocaban los turbos, algunos de ellos con el capuz recogido sobre la cabeza? (En 1903 ya el canónigo Regueira escribía en “El Correo Católico” sobre esta procesión mañanera que sobrecogía a Goñi “con los ruidos de sus tambores destemplados y atiplados clarines que lo anunciaban”).
La ilustración del suplemento semanal del “ABC” (Domingo de Ramos de 1979) ofrece esa imagen soñada de Cuenca por Lorenzo Goñi, esa ciudad onírica que en la madrugada del Viernes Santo sobrecoge con la turba delante del Jesús, y que el pintor que se sintió conquense, y amante de su Semana Santa, llevó al lienzo del papel de prensa, en ventana al mundo. La ventana de Goñi con su Procesión de las Turbas de Cuenca, bien merecedora de un hueco en el Museo de la Semana Santa de Cuenca.


Este 2020 es un año muy especial para la Banda de Música de Cuenca, pues en él celebra el 125 aniversario de su fundación.
Esta singular banda de música fue en creada el 16 de diciembre de 1895 por Santos Fontana, alcalde de la ciudad por aquel entonces, para acoger a los estudiantes de la academia de música que se había constituido quince años antes. Un año después, la Banda Municipal de Cuenca ofrecía su primer concierto en la capital conquense, iniciando una trayectoria de más de un siglo de historia cultural y musical. Durante sus primeros años tuvo que coexistir con la Banda Provincial de Cuenca, que dependía de la Excma. Diputación Provincial. Esta dualidad llevó al Ayuntamiento de Cuenca a proponer a la Diputación que la Banda Provincial alternase con la Banda Municipal en los ciclos de conciertos programados para las



noches de verano. Con esta solera, en la actualidad nos encontramos con una banda muy arraigada, que no para de crecer tanto en número de integrantes como en calidad.
La historia de la Banda de Música de Cuenca está fielmente vinculada a la historia de la ciudad, ya que no había acto social o celebración en la que no haya estado presente. Ciento veinticinco años dan para mucho…
En la actualidad la Banda de Música de Cuenca sigue estando presente en la práctica totalidad de los actos lúdicofestivos que se organizan en nuestra ciudad: desde las fiestas de los distintos barrios o las fiestas de San Mateo, hasta las cabalgatas de Reyes o Ferias. Aunque quizás sea en Semana Santa y la temporada de conciertos veraniegos, en el parque de San Julián, cuando su trabajo se hace más patente y visible. También ha participado en varias ediciones del festival
de música “Estival Cuenca” y en las “Jornadas de Zarzuela” organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. De tal forma, que han formado parte importante del ocio de los vecinos y vecinas de la ciudad desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, siendo la banda sonora que acompaña a la evolución de Cuenca. Esta añeja agrupación es por tanto, hoy en día, la formación musical más antigua que existe en nuestra ciudad.
Desde su creación han sido varios los directores que han empuñado la batuta al frente de la agrupación. Su primer director fue Arturo García Agúndez, al que luego irían sucediendo en el cargo Casimiro y Rafael Rubio, Nicolás Cabañas, Jesús Calleja, Lucio Navarro, Aníbal Carricoba, Aurelio FernándezCabrera y Juan Carlos Aguilar Arias, su actual director.
Tiene en su haber varias grabaciones, principalmente sobre obras de compositores conquenses autores de música para los dos eventos más importantes que se celebran en la ciudad: Semana Santa y San Mateo. Aunque sus actuaciones se centran en la ciudad de Cuenca, en algunas ocasiones ha actuado en otras localidades como Tarancón, Mota del Cuervo, San Clemente y Horcajo de Santiago, entre otras.
Desde su creación hasta el momento actual, gracias a la ilusión y preparación de sus componentes, siempre ha ido dejando constancia de su calidad y buen hacer en todas sus actuaciones.
Los músicos de la banda de música son toda una seña de identidad en la ciudad. Muchos han llegado por medio de la
tradición familiar, pasando el testigo de padres a hijos, o de abuelos a nietos. En muchos casos, los instrumentos, flauta, saxofón, trompeta o clarinete, han ido pasando de mano en mano, de generación en generación. Dándose algún caso de hasta cinco generaciones consecutivas.
Creo, por ello, que son buenos merecedores de una referencia en estas páginas de la revista nazarena, en forma de unas sencillas letras que solamente quieren poner en valor el trabajo y esfuerzo de sus componentes, auténticos enamorados del lenguaje universal por excelencia. Los músicos son capaces de producir en nosotros intensas emociones y sensaciones con sus sonidos, en forma de recuerdos que se convierten a veces en lágrimas de alegría.
¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido y qué sería de nuestros desfiles procesionales, si a lo largo de todos estos años no hubiéramos contado con la aportación musical de nuestra singular e inigualable Banda de Música? Nadie mejor para entender el sentir del bancero cuando porta la imagen y las fuerzas comienzan a flojear. O su aportación musical en las fiestas de San Mateo: todos deseamos que se acerque la hora para escuchar con emoción los perfectos sonidos musicales que emite esta agrupación musical debajo de los arcos del Ayuntamiento.

Por todo lo expresado, entiendo que la ciudad de Cuenca, sin los sonidos de la Banda de Música durante estos 125 años, se encontraría huérfana de emociones y perdida en el abismo de la indiferencia.



Sabía «que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre» (Jn 13, 1). En su corazón, quizás desgarrado ante la inminente traición y el profundo dolor, sólo puede conmoverse de infinito amor por sus discípulos: «los amó hasta el extremo». Jesús, quizás por ello, instantes antes de su prendimiento, nos dejó en herencia tres fundamentales regalos para poder vivir como seguidores suyos: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y las sabrosas enseñanzas del discurso de la Cena. El primero, expresión máxima del servicio; el segundo, la entrega total, para siempre, en su Cuerpo y en su Sangre; el tercero, revelación del misterio de Dios como Amor.
Y, en aquel contexto, entre todos aquellos ejemplos, donaciones e instrucciones de vida, su «testamento» se recrea: “No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos.”
(Jn 17, 20-26).
Hay en estas frases algo casi de sueño imposible y, sin embargo, necesario. Entre sus anhelos, ¡la unidad! Esa es, quizás, la gran obsesión de Jesús en esta hora. Ese es –para Él– el gran argumento que convencerá al mundo de la verdad de su misión de enviado de Dios.

No es la primera ni la última vez que Jesús convocará a sus discípulos a la unidad. Aprovechando circunstancias distintas, les había ya advertido que están, y que estamos, llamados a reconocernos como hermanos y a servirnos unos a otros porque «uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos…, uno solo es vuestro Padre…» (Mt 23, 8-9). Y una vez que fue exaltado en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu que había prometido, por el cual nos llamó y nos congregó en unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad a todos, como enseñará el Apóstol Pablo:
«…esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un Bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.» (Ef 4, 3-6). Puesto que «todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo… porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.» (Ga 3,28).
¿Cómo no intentar colaborar en el cumplimiento del sueño de Cristo? ¿Cómo no poner todo aquello que esté en nuestras manos para posibilitar la realización de su proyecto?
Cada Semana Santa en Cuenca se convierte para nosotros, nazarenos, en una ocasión propicia para manifestar al mundo nuestra única fe, para orar, para testimoniar el amor de Dios por cada uno de nosotros, en la entrega de su Hijo. Es una oportunidad excepcional para mostrar a todos la vida de Cristo y su envío por parte del Padre por medio de nuestra entrega conjunta, nuestro trabajo coordinado, nuestro servicio mutuo y nuestro esfuerzo compartido. Es una realidad que ofrece la posibilidad de aunar los mismos sentimientos, ilusiones, pasiones, razones y corazones de toda una comunidad creyente que reconoce en su vida la presencia y acción de Dios, y de su Madre.
Nuestra Semana Santa se convierte en vínculo, en nexo de unión entre personas de diferentes vidas, ideas y generaciones, haciendo a todos, por igual, nazarenos conquenses, que con la experiencia sincera de la presencia viva de Cristo en sus vidas, contemplando sus imágenes, acompañándolo en sus últimos días, en su Pasión, Muerte y Resurrección, y compartiendo su dolor y su entrega, su alegría y su gloria, intentamos identificarnos con Él. Hacernos uno.
Unidos en un sentir, en un vivir, en una tradición, en un Amor. Manifestamos a Cristo, en quien no cabe división, ni rivalidad, ni orgullos, ni vanidades. En la medida en que nos acercamos con humildad al Señor Jesucristo, nos acercamos también entre nosotros. La grandeza de nuestra Semana Santa se fundamenta en Cristo y, en Él y con Él, en la unidad de todos los hermanos. Todos llamados a la misma vocación y gracia «para que el mundo crea». «Después de decir esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos.» (Jn 18, 1). Todo estaba listo.

Es curioso como este siglo XVI, tal vez, el más religioso para España, dejó el sello más tradicional dentro del marco social, económico y litúrgico para nuestra ciudad de Cuenca. La Tierra conquense se expande económicamente, se activan los productos derivados de la madera y sobre todo, la industria textil con la ganadería lanera.
Los Gremios -agrupaciones de artesanos- fueron estableciendo sus ordenanzas y conformarían el entamado corporativo de aquellos tiempos. El abundante dinero que generaría el comercio de los buenos ganados conquenses, cuya lana era apetecida por las ferias de España, sobre todo de Castilla y Aragón, hizo que llegarán a la ciudad, artesanos del metal, del cuero o de la decoración de retablos. El Obispado se enriquecía y deseaba ornamentar sus iglesias parroquiales y el templo catedralicio por lo que la llegada de pulidores, orfebres, entalladores, ebanistas, etc. de los lugares más recónditos de la Castilla vieja hizo crecer la ciudad en todo su ámbito.
Los Carpinteros, Curtidores, Guarnicioneros, Tintoreros, Plateros, Entalladores, Ganaderos, Hortelanos, Esquiladores o Canteros, entre alguno más, fueron dando vida al entramado social de la vecindad, ocupando espacios urbanos diferentes y específicos. Unos y otros, en función de su poder, constituirían las bases de lo que después conformarían algunas de nuestras Hermandades procesionales.
Era necesario que un Patrón o Patrona (patronazgo o advocación) diera vida a una Hermandad, cuyo ejercicio y devoción les unía en sus confesiones y sus fiestas religiosas y no tanto, en sus parroquias o collaciones, las cuales definían el lugar de vecindad, nacimiento, bautismo, confesión, comunión, confirmación y enterramiento.
Las parroquias de Cuenca, surgidas a raíz de la repoblación cristiana una vez conquistada la ciudad en 1177, reflejarán una fisonomía diferente de la urbe y a su vez, crearían el entramado devocional de aquella ciudad renacida para la Cruz. El escaso espacio urbano que condicionaba la orografía de la ciudad, colgada en un farallón rocoso entre las dos hoces o vertientes barranquiles de sus dos ríos: Huécar y Júcar, determinaba que muchas de sus doce originarias parroquias estuvieran en un radio demasiado estrecho, combinando espacios de unas collaciones con otras.


Dentro de un mismo bloque de alturas, un hogar de la primera planta podría pertenecer a parroquianos de San Andrés y otra vivienda de una segunda o tercera del mismo edificio, a parroquianos de San Vicente, por ejemplo. Esta situación era muy común en nuestra ciudad por la escasez de espacio edificado. Incluso los corregidores, para argumentar y tener controlado el pago de impuestos, determinarían los diferentes colores de las fachadas para distinguir espacios de viviendas.
Ello irá determinando, poco a poco, la aparición de barrios condicionados a actividades artesanales específicas y las clases estamentales fueran ocupando espacios propios: los canónigos en San Nicolás; los caballeros de la sierra o caballeros a guisado en San Pedro; los hortelanos en San Martín; los carpinteros en San Gil; los comerciantes en San Felipe, los artesanos, arrieros o prestamistas en San Miguel; los carreteros, molineros y algunas mujeres públicas en el barrio de San Antón bajo la parroquia de la Virgen de la Puente; los plateros y orfebres en Santa Cruz o los judaizantes y taberneros en Santo Domingo, sin olvidarnos los vecinos de San Andrés, San Juan, Santa María o Santiago Apóstol.
Pero, ante tanta confesión, control y ejercicio religioso, habrá casos -en algunas ciudades castellanas- que no determinen una futura Hermandad procesional y si aparecerán en un determinado momento casual, tal es el caso de la Hermandad de San Eloy, común para los plateros en Aragón y Castilla. Tenía, como la mayoría, sus fines asistenciales y religiosos, convirtiéndose más tarde en Cofradía de Gremio, es decir, en una organización de carácter profesional.
Respecto a este patrón, en Cuenca no tenemos más que una noticia. En 1519 el peostre y cofrades de los plateros, herreros y oficiales de martillo pidieron al Ayuntamiento de la ciudad que aprobase unas ordenanzas que habían redactado reunidos en Cabildo general para uso de su Hermandad y para poder celebrar mejor la fiesta de su patrón San Eloy, al que tienen por abogado y cuya advocación ellos ya celebran.
Esta petición no aparece firmada, lo que nos priva de saber quiénes fueron los plateros que la elevaron al Concejo. Teniendo en cuenta que vivían entre la Calle Correduría y la Calle Pellejería, ambas pertenecientes a la parroquia de Santa Cruz, es normal que aquel patrón tuviera imagen en aquella iglesia.
El 6 de diciembre de 1519 (AMC Actas. Legajo 234, fol. 159 v.) esta solicitud era leída ante el Ayuntamiento y los señores que lo conforman en ese momento, encargarán a Fernando Valdés que estudie dichas ordenanzas e informe sobre ellas en una próxima junta. Desconocemos, por tanto, si fueron aprobadas o si se hicieron actas en reuniones o fiestas de tal patronazgo, pero lo cierto es que nunca conformaría Hermandad procesional como va a suceder con otras.
Y siguiendo con nuestras advocaciones procesionales, llegaríamos a esa duda que no se puede resolver por escasez documental, pero que se ajusta a los Gremios que la ciudad tuvo y en los que primaban los patronazgos, ya que en algún caso eran Apóstoles y en otros, Evangelistas.
¿Qué diferencia habría a la hora de elegir uno u otro? Ninguna, pues bien pudo ser por los Cabildos ya establecidos y con las congregaciones religiosas que los constituían o presidían dar vida a las Cofradías con sus patronos establecidos. El Cabildo de San Agustín, o los conventuales de San Francisco, unos y otros, sin olvidar que después Dominicos, Mercedarios y Descalzos, irían dando cobertura a aquellas cofradías gremiales donde los Nazarenos, las Dolorosas, los Cristos o simplemente la imagen devocional que marcaba su ideario, ocupaba el patronazgo que cada gremio artesanal debía recurrir.
Apóstoles, en el sentido litúrgico, “es el que predicando la fe convierte a los infieles como enviado de Dios”, o bien, su procedencia del arameo bajo ese nombre de “sheliah” que equivaldría a mensajero o enviado. Solamente San Lucas es el único evangelista que emplea este término para designar a los elegidos o apóstoles.
Los teólogos nos indican que el número de doce apóstoles es simbólico, pues es un orden a representar y en él nos quiere definir, que la iglesia es el verdadero Israel del fin de los tiempos donde los doce patriarcas dieron nacimiento a la comunidad de Dios, dando así vida a ese número de doce. Por eso, el que sean doce las tribus de Israel –según la Biblianos puede conducir a este hecho.
La representación de los Apóstoles ha sido de las materias más tratadas en la iconografía cristiana, sobre todo a partir de la Edad Media, donde los artistas plasmaron en sus obras de arte la interpretación, que a su entender, correspondía a cada uno de ellos, como son esos atributos que le son peculiares.
San Pedro con las llaves, cruz invertida y gallo; San Andrés, cruz de aspa; Santiago el Mayor con el bordón y sombrero de peregrino; San Juan, copa y águila; San Felipe, una cruz con tres nudos; San Bartolomé, un libro y una cuchilla; San Mateo, una pica y un libro; Santo Tomás, una piedra grande y una escuadra; San Simón con una sierra; Santiago el Menor, un libro y un bastón de junco; San Judas Tadeo, una maza y una alabarda y por último, San Matías, un hacha.

Por tanto, Evangelistas, solamente encontramos advocaciones y no iglesias parroquiales, ni siquiera ermitas como podremos ver a continuación. Ni siquiera San Juan de la Ribera o San Juan de Letrán nos podrían llevar a San Juan Evangelista, por cuanto el santoral no lo condiciona.
Sin embargo, casi todos los Apóstoles tuvieron iglesia parroquial en la Cuenca del Medievo y como tal sus devotos parroquianos. Aquellos Apóstoles que no dieron título a parroquia lo dieron a ermita, aunque no sea así el caso de Cuenca, pero sí sucedería en muchas otras ciudades castellanas, al ocupar barrios o las cimas de sus montañas.
Ermitas en la ciudad, a lo largo de este siglo XVI, serían muchas y todas o cada una de ellas, con la singularidad del patrón al que rendir devoción, pero siempre justificada por la necesidad de su trabajo o de su devoción familiar.
Como curiosidad exponemos aquí las ermitas que según la relación de los Obispos de Cuenca (Obra del canónigo Trifón Muñoz y Soliva) aparecen documentadas a lo largo de este siglo XVI y en algunos casos, del siglo XVII:
1. ´La ermita de San Pantaleón o de San Juan de Letrán, ocupando lo que sería el Hospitalillo de la orden de San Juan, en la calle de San Pedro.
2. La ermita de Nuestra Señora de la Esperanza , situada en la parte trasera de la iglesia del Salvador.
3. La ermita llamada del Rey de la Majestad o la Ascensión del Señor, situada en el cerro de la Majestad, frente a San Juan y al otro lado del río. Hoy está totalmente desaparecida.
4. La ermita del Santo Cristo del Amparo y Santa Catalina del Monte Sinaí, situada a la izquierda del Huécar y fuera de la ciudad.
5. La ermita de Nª Sª de la Cabeza (Ya en ruinas en el siglo XVI. Sobre la puerta de Valencia)
6. La ermita de San Sebastián, situada hacia el campo de san Francisco en la elevación de su cerrito (ya en ruinas en el siglo XVI)
7. La ermita San Roque que estuvo situada en el barrio del Argelillo, cercano a la antigua ubicación de la plaza de toros -hoy cerrillo de San Roque- y sirvió durante mucho tiempo de enterramiento a los ajusticiados.
8. La ermita de Nª Sª del Buen Suceso, también entre el cerrillo de San Roque y la ermita de San Sebastián, cercana a la ladera de los actuales depósitos del agua (entre la de la Virgen de la Cabeza y San Roque)
9 Ermita de Nª Sª del Socorro, ubicada en la cúspide del cerro del Socorro y desde donde se divisa toda la ciudad.
10. La ermita de Nª Sª Angustias de abajo. Estaba situada junto al convento de los carmelitas Descalzos y tiene mucho culto y una cofradía bastante numerosa.
11. Ermita de San Bartolomé, debajo de la huerta de las Descalzas y sobre el puente del Carbadillo.
12. Ermita de Nª Sª de las Angustias de arriba , entre el camino de los Jerónimos y Buenache de la Sierra. Quedan restos de sus muros.
13. Ermita de San Jerónimo, sobre la Hoz del Huécar, la cual estuvo muy concurrida hasta el siglo XIX.
14. Ermita de San Isidro Labrador, sobre el Júcar. Tiene Cofradía y participaban muy activamente en el día de su patrón, bendiciendo campos y haciendo romería.

15. Emita de San Cristóbal , en la cumbre de su cerro que es el que está sobre el castillo y que hoy llamamos cerro de las antenas. Hoy está en ruinas, conservando algunas piedras de sus cimientos.
16. Ermita de San Juan de la Ribera , al margen izquierdo del río Júcar, entre huertas y debajo de la que se titula de Uña. Actualmente quedan escasos restos de sus muros.
17. Ermita de San Julián el Tranquilo. Actualmente es la más venerada por ser hogar de San Julián cestero, obispo de Cuenca. Tiene santero y bien cuidada. Se hace romería y misa mayor el día de su patrón.
18. Ermita de Nª Sª del Carmen o Carmen Viejo. Junto al puente sobre el cauce del molino de la Noguera.
19. Ermita de Santa Ana , entre Santa Ana y Casablanca, levantada a finales del siglo XIII a consecuencia de cesar la peste que sufrió la ciudad durante el pontificado del Papa Martino V, cuando votó en gratitud a la santa y celebrar su fiesta.
20. Ermita de San Antonio el Largo, fundada por el obispo Solano con hermosa casa y viña cerca del puente del Moscas y al lado de la Fuente del Sol. Tiene buenas pinturas y celebran romería todos los años.
21. Ermita de Santa Isabel , sobre el cerrillo que hay al lado del Camino de la Mancha, cerca de Cuenca. El nombre lo conserva el mismo torrente que hay al lado de la llamada Fuente del Sol.
22. Ermita de Nuestra Señora del Puente o de la Puente, llamada ermita de San Antonio Abad o ermita de los Antoneros. A su lado estaba la ermita de San Jorge que daría lugar al Hospital con el mismo nombre y que dedicó su cuidado a las prostitutas y a los pobres de la ciudad. Hoy desaparecida la última y la primera daría forma en el siglo XVIII a la iglesia de la Virgen de la Luz, obra del arquitecto José Martín de Aldehuela.
23. Ermita de Nª Sª de la Estrella , a tres cuartos de la ciudad, en el camino de la Mancha, cercana a la localidad de Villar de Olalla.
24. Ermita de Nª Sª de Belén, entre la alcantarilla de las alfarerías y la Grillera.
La mayor parte de todas estas ermitas fueron destrozadas durante la guerra de Sucesión a principios del siglo XVII, por el bombardeo de las tropas ingleses comandadas
por el teniente general Wilham, auxiliar del archiduque Carlos; luego, acabaron por ser derruidas una gran parte de ellas, durante la guerra napoleónica a principios del siglo XIX.
Como podemos observar al analizar la relación de ermitas, solamente encontramos dedicadas a Vírgenes, santos de tradición campesina, advocaciones de barrios y gremios y ningún apóstol como tal.
Y siguiendo con nuestras advocaciones semasanteras y analizando nuestras hermandades procesionales conquenses, solamente será San Pedro como parroquia la única cuya advocación sea un Apóstol. Razón que nos lleva al Nuevo Testamento en todo su contenido, donde cada etapa de la vida de Cristo recreará un patronazgo procesional de esas Cofradías que irán apareciendo a partir del siglo XVII y sobre todo, XVIII y XIX.
Pero nos quedarían, dentro del santoral litúrgico, el tema de los Evangelistas, curioso por cuanto dos de ellos fueron también Apóstoles –San Mateo y San Juan- y sin embargo, otros dos, no lo serían, ya que simplemente aparecerán como discípulos aventajados que creyeron en la palabra de San Pablo, el soldado convertido, y en la palabra de San Pedro, cabeza y sucesor como lo fueron San Lucas y San Marcos.
Solamente uno de ellos, San Juan Evangelista conformará patronazgo de hermandad procesional en la Cuenca semanasantera , algo que provoca curiosidad y admiración. Y nos queda San Mateo como patrón de la ciudad en celebración de conquista cristiana, pero no en patronazgo litúrgico, parroquial o semanasantero.

sol (Un paseo por mi infancia)
¡Oh, que ilusión el quincallero! Al oír el pregón de su llegada al pueblo me levanto deprisa y voy corriendo hasta el sotechado de la posada donde expone sus baratijas. Una manta en el suelo y allí, llenos de sol: relojes, gafas, peinetas, espejos, hilos de colores… Pronto el recinto se llena de mujeres que acuden con sus capazos y su poco dinero, guardado entre las huchas de sus pechos, a comprar: agujas, dedales, madejas de lana, colonias, jabones de olor… Las mozas buscan telas para su ajuar y zapatos de tacón para el baile; los niños piden a sus madres gafas, relojes de juguete, yoyós, trompos, pelotas… muchos inútilmente. Aquel día, inolvidable de mi infancia, conseguí que me compraran un espejo. ¡Qué alegría y cuánto me divertí con él, Dios mío! Era maravilloso, el sol daba en el espejo y yo podía hacer volar sus rayos hacia el interior de una cueva rasgando su oscuridad; o dar luz, hasta el agua profunda y atesorada de los pozos; o romper la negrura virginal de una sima; o llegar a la ermita de la “Virgen del Rosal”, a las afueras del pueblo, y a través del ventanuco enrejado de la puerta, lanzar con mi espejo un rayo de sol que asaeteaba la penumbra y que llegaba como una oración de luz hasta la Virgen, devolviéndome ésta su dulce mirada… Trasladar la luz a esos lugares, a veces inaccesibles, se convertía para mí en un juego encantador, seductor, maravilloso.
(Un paseo por mi adultez)
Cuando ya me hice hombre, discerní que no era el espejo un juego de niños, sino un símbolo de lo que yo podía hacer con mi vida. A la vista de las Palabras en el Evangelio deducimos que Dios Padre debió pensar: Enviaré al mundo a mi hijo. Él es mi imagen, mi espejo. Es el reflejo de mi bondad, de mi justicia y de mi amor. Refleja al hombre como Yo lo he pensado y querido. Y Jesús vino como un espejo del Padre para los hombres.
Fijarme en Él, imitar su estilo de vida, empaparme de su amor, humildad, belleza, alegría… era llenarme de su Luz, y poder ser, también, su espejo, “un rayo de Su Sol” reflejándolo en mi vivir. Desde ese descubrimiento, procuré modestamente reverberar la luz de Cristo hasta corazones de hombres y mujeres alejados de Su Luz, siendo humilde faro para los desorientados, abandonados, perdidos…
Alumbrar el camino a otros no es tarea fácil. Muchas veces en vez de dar luz, oscurecemos mucho más su camino a través de la crítica, el desaliento, el desamor, la injusticia, el egoísmo… ¡Qué hermoso sería si fuéramos “espejos” de Jesús para reflejar su Vida, su Luz en los demás, y encauzar así su caminar!

Vulgo “Cristo de los Espejos”
(Un paseo como penitente)
Todavía, con el eco susurrante en los oídos de un amanecer de trompetas y tambores destemplados de las turbas y del trepidar de los cristales en vanos, balconadas y claraboyas, que ahora, en el sol profundo del mediodía, espejean y levantan en luz sobre la piedra rascacielos de madera y de vidrio, taraceando el Júcar y el Huécar láminas de agua de la ciudad en el aire, hoces de luz y sonido, en este Viernes Santo de Dolor. Mientras, desfila por sus calles tortuosas, muchas enclaustradas en sombras, la procesión “En el Calvario”, poniendo fulgor hachones y cirios, hebras de luz entre el cristal de las tulipas, oraciones oscilantes luminarias en manos nazarenas. Como penitente voy tras el “Cristo de la Luz”, que expira sobre maderos revestidos de pequeños espejos. Suena, en este silencio sepulcral, Mangana, que da las tres, Hora de la Misericordia, y una oración silente nace en los corazones de la gente. Cuenca, calvario, es dolor, es silencio; y en el silencio, un grito que recorre, como un escalofrío, la geografía de la ciudad, el Miserere. Miro, con ojos de fe a la Luz Crucificada, y medito:
• Sus espejos, incorporan mi imagen a su Cruz como para decirme:
“El que no coge su cruz y me sigue no es digno de Mí”. (Mt 10, 38).
• Y a la vez, sus espejos me reflejan, invitándome a ser también un humilde reflejo de Cristo, de su Amor, de su Misericordia, de su Luz…
Sigamos a Jesús, luz verdadera, para no extraviarnos e irradiar, por nuestra parte, luz y calor en quienes atraviesan momentos de dificultad y oscuridad interior. (Papa Francisco).
Que nuestra vida, a imitación de Cristo, brille, ilumine, encienda otras vidas como lo expresa León Tolstoi:
Al igual que una vela enciende otra, y puede iluminar miles de ellas, un corazón ilumina otro corazón, y puede iluminar miles de otros.

La icografía que desde tiempos inmemoriales ha rodeado al evangelista ha sido muy numerosa, destacando la copa de veneno, el caldero de aceite hirviente y las más conocidas y representativas como lo son el águila y la palma del Paraiso. Esta iconografía se ve complementada con los colores de las prendas de vestir que porta el apostol, túnica y mantolín, siendo elegidos desde el principio de su representación muy a conciencia. Actualmente estamos acostumbrados a ver a San Juan ataviado de rojo y verde, pero al principo, el joven apóstol era representado con túnica blanca o azul celeste, usando el otro color para el mantolín, acercando la representación al de la Inmaculada Concepción, y usando estos colores para enfatizar el símbolo de la virginidad del apóstol.
Pero estos colores fueron sustituidos para dejarlos en exclusividad como representación de María y su virginidad. Por lo tanto, al apóstol se le asignaron los colores verde y rojo a los que
estamos tan acostumbrados. El verde representa la naturaleza, el renacimiento de ésta a la llegada de la primavera. La iconografía cristiana le otorga un significado de renovación espiritual, manifestado explícitamente en su Evangelio: “…No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo…”
Por otra parte, el color rojo es el color de la sangre, asociado a los mártires, pero también el del amor. En consecuencia, el color rojo tiene dos significados: por un lado, el martirio al que fue sometido, aunque salió indemne de él; y por otro, como símbolo de su amor a Jesús (su discípulo amado) al que jamás abandonó.
A sabiendas de dicha iconografía, la Junta de Diputación propuso al taller de bordados de la Virgen de la Esperanza ejecutar una túnica en color verde, y tener un juego de túnica y mantolín en colores más clásicos.
Con todas esas premisas, y en consonancia con el uso que se le va a dar como vestimenta de camarín, la túnica presenta una

decoración sencilla y elegante, concentrada en su borde inferior, los bordes de las mangas, el pecho y el cuello. De esta manera se deja libre buena parte de la superficie de la prenda y se otorga protagonismo al fondo textil, donde el color verde, tan característico en la iconografía del Santo y, por consiguiente, en la estética de la Hermandad, es el protagonista. En consonancia también con esa voluntad de crear una pieza equilibrada, vistosa pero no excesivamente recargada, se optó por ese estilo hoy ya clásico dentro del bordado cofrade, denominado como estilo juanmanuelino en honor a su principal creador, el gran diseñador y bordador sevillano Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1853-1930), considerado como el auténtico ideólogo de la estética de la Semana Santa, no ya hispalense, sino aún de toda España, pues muchas de las innovaciones que salieron de su mano han quedado hoy incorporadas al acerbo común y compartido de la gran familia cofrade. En realidad, Juan Manuel no hizo sino estudiar, revivir y reinterpretar la época dorada del bordado en oro español, que podríamos situar entre 1525 y 1675. Una época en la que la Iglesia, espoleada en buena medida por el espíritu de la Contrarreforma y el Concilio de Trento, enriqueció la liturgia y produjo una ingente cantidad de piezas textiles, bordadas y tejidas, de altísima calidad técnica y enorme vistosidad y belleza. Casullas, dalmáticas, capas pluviales, frentes de altar, doseles y muchos otros elementos litúrgicos que hoy se conservan en iglesias, catedrales y museos a todo lo largo y ancho de la geografía española, y que conforman un conjunto notablemente homogéneo en sus formas, técnicas y motivos; excepcional en el apartado técnico y que, sin duda, representa una de las páginas doradas de la rica historia de las artes decorativas hispanas. El juanmanuelino es, por tanto, un estilo que bebe directamente de esa gran tradición, sobre todo en su etapa canónica, antes de que Juan Manuel se adentrase en el universo del regionalismo, e introdujese en sus diseños una

impronta más decididamente andaluza, a partir de la influencia del arte mudéjar o de la azulejería tradicional. Es, precisamente, de ese juanmanuelino clásico, de concepción historicista, del que bebe estéticamente esta pieza, motivo por el cual muestra claros ecos también del bordado renacentista y del primer barroco.
Así, la cenefa, que constituye el elemento decorativo fundamental de la túnica, presenta unos sencillos motivos en “ese” que se disponen acostados y engarzados mediante unos clásicos nudetes. Estas “eses” están rematadas, en sus dos extremos, por unas elegantes hojas de acanto que se enroscan hacia el centro del motivo, donde vemos también unas pequeñas y esquemáticas hojas de la misma variedad vegetal. La disposición de las hojas principales es alterna en cada motivo, de forma que una apunta hacia arriba y otra hacia abajo, lo que, al agruparse las “eses”, otorga un ritmo visual muy dinámico a una cenefa que es recta y que, si no fuese por este recurso, podría haber resultado demasiado plomiza. En el centro de la cenefa inferior y de la zona del pecho, los tallos confluyen y se entrelazan, abrazando una clásica flor de cuatro pétalos.
Dentro del proceso de aprendizaje del taller de bordado, este diseño resulta el ideal para ejecutar la multitud de puntos y técnicas aprendidas, desde la puntita en las hojas de acanto, que combina hilo y hojuela de oro, enriquecida con lentejuela y canutillo, hasta la ejecución de cordonería bordada directamente sobre el terciopelo, con técnicas tan diversas como el cetillo, la media onda o la puntita, para los que, a su vez, se han usado distintos tipos de hilos de oro: torzal, muestra, granito… lo que llena la túnica de matices usando los diferentes brillos y texturas del material para enriquecer la túnica.
Desde el principio, la idea ilusionó al taller que tiene como objetivo que San Juan pueda estrenar la túnica en la próxima función de mayo.

El pasado 9 de marzo de 2019 se celebró el tradicional Concierto de Inicio de Cuaresma, organizado por la Junta de Cofradías de Cuenca que, con la intención de ofrecer otras visiones musicales de la Semana Santa, prestaba en esta ocasión una especial atención a la música procesional de Cartagena, mediante la interpretación de la Unión Musical Cartagonova, dirigida por Jaime Belda Cantavella.

En los actuales tiempos de globalización procesionil, donde la estética pasionaria andaluza parece extenderse, desnaturalizada, hasta el Finisterre, pasando por la austera Castilla, la Unión Musical Cartagonova puso en escena un repertorio de la mejor música procesional para banda, destacando junto a composiciones universalmente conocidas como Mektub, de Mariano San Miguel Ucelay, o Mater Mea, de Ricardo Dorado, otras marchas genuinamente cartageneras o conquenses que por sí mismas son capaces de evocar la esencia procesional de ambas ciudades.
No es de extrañar el rico patrimonio musical cartagenero si atendemos a la circunstancia de que la mayor parte de las composiciones para marcha procesional ha sido obra de músicos militares, muchos de los cuales desarrollaron su labor al frente de las unidades de música castrenses presentes en Cartagena, capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo desde el siglo XVIII.
Precisamente, entre las piezas musicales más antiguas y, al mismo tiempo, más típicas y populares, se encuentran las interpretadas por los tercios de granaderos y de soldados romanos -popularmente denominados “judíos”- en las que destacan los característicos toques de pífano, como el denominado “Perico Pelao”, un toque de burla, -en similar tradición a las turbas conquenses- con el que los tercios de soldados romanos acompañan el camino del Nazareno. Pero, entrando en las marchas procesionales propiamente dichas, se debe destacar el determinante papel que la música desempeña en la singular configuración estética de la Semana Santa cartagenera. Mucho se ha hablado del uso de la flor, con la elaboración de monumentales arreglos florales en los tronos de estilo cartagenero, del indiscutible papel de la luz y, sobre todo, del orden en el paso procesional de los cortejos. Pero ese orden unánime, rítmico de los tercios de penitentes -secciones de capirotes alumbrantes- no tiene nada que ver con una supuesta influencia castrense, como a veces se ha querido justificar desde el desconocimiento. El paso unánime de los capirotes cartageneros -derivado en principio de la necesidad de avanzar sin trompicones cuando antiguamente todos los hachotes se encontraban unidos por cables eléctricos- es un orden acompasado, dirigido por la interpretación musical, de tal forma que en Cartagena se puede decir que tanto los tercios de penitentes como los tronos portados a hombros interpretan cadenciosamente las marchas procesionales. En la procesión cartagenera la música está en el centro, no sólo de manera sensorial o figurada, sino que físicamente la banda de música ocupa el lugar central de cada unidad en las que se pueden dividir las procesiones, formada según el esquema tercio de capirotes – banda de música – trono, dejando claramente de manifiesto que la música se dirige tanto a la imagen sobre el trono como a su cortejo de capirotes alumbrantes, formando todo un conjunto único regido por el ritmo acompasado de la marcha procesional. Se puede entender de este modo la procesión cartagenera como un concierto ilustrado, de manera que en aquellas procesiones más largas, con mayor número de tercios y tronos, como pueden ser la del Prendimiento, de los californios, Miércoles Santo, o la del Entierro, de los marrajos, noche del Viernes Santo, puede dar lugar al desfile simultáneo de alrededor de quince bandas de música en un solo cortejo.
Esta necesidad de música procesional ha incentivado la composición, con marchas tan características como la de San Juan, de Vicente Victoria Valls en 1891, por citar una de las más antiguas y, al igual que ocurre con el San Juan conquense de Nicolás Cabañas, seña de identidad de la Semana Santa cartagenera. Desde entonces han sido muchos los músicos que han aportado su creación a las procesiones de Cartagena, como Gerónimo Oliver, que fuera director

de la banda de Infantería de Marina, autor de la Marcha Lenta, compuesta con ocasión del fallecimiento del alcalde de Cartagena D. Ángel Bruna, a principios del s. XX. Hasta los más recientes, como el cartagenero Alberto Pina, que en 2011 se dirigía al entonces muy activo en la web Foro de la Semana Santa de Cartagena, de la asociación Tertulia La Vara, para presentar su Crucifixus, dedicada a la Semana Santa cartagenera y actualmente imprescindible en muchas ciudades de gran tradición procesionil, entre las que se encuentra sin duda Cuenca.
El concierto ofrecido por la Unión Musical Cartagonova concluiría, en el programa, con la interpretación de una pieza que, si bien no tiene carácter de marcha procesional, se convirtió desde su estreno, en Cartagena, en 1902, en pieza indiscutible del patrimonio inmaterial y sentimental de todo un país, el popular pasodoble Suspiros de España. Compuesto por Antonio Álvarez Alonso, por aquel entonces músico en el café La Palma Valenciana, en la calle Mayor de Cartagena, debe su inspirador nombre a unos populares dulces que exponía en su escaparate la confitería España, ubicada frente al café donde el maestro Álvarez Alonso realizaba sus actuaciones.
No pudo faltar, como propina al programa, la popular San Juan, de Nicolás Cabañas, poniendo el colofón a un concierto que ya ha quedado en un lugar de honor del historial de esta joven, aunque experimentada, Unión Musical Cartagonova.
La buena aceptación del concierto ha impulsado a la Junta de Cofradías de Cuenca a la edición del disco grabado en directo en el Teatro Auditorio de Cuenca, y que acompaña esta publicación, perpetuando de esta manera el recuerdo de una actuación que ya constituye un vínculo entre las tradiciones de la Semana Santa de Cuenca y Cartagena.
Este fraternal acercamiento entre dos de las tradiciones procesionales más singulares y arraigadas de España tuvo su continuación con la presentación del disco editado por la Junta de Cofradías de Cuenca el pasado 1 de febrero en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, en un conciertopresentación auspiciado de nuevo por la Asociación Procesionista Tertulia La Vara, con la acogida de la Junta de Cofradías de Cartagena. De nuevo sonaron algunas de las marchas contenidas en el disco, siendo en esta ocasión el público cartagenero, que llenaba el teatro, el que pudo descubrir piezas tan relevantes del patrimonio musical conquense como Cristo de la Luz, Ecce Homo y San Juan. Sin duda, una jornada también memorable en la que la Junta de Cofradías de Cuenca se convirtió en un referente para los procesionistas cartageneros por su buen hacer en la conservación y promoción del elemento más directamente evocador de las múltiples sensaciones de la Semana Santa: la música.


Era el 8 de abril de 1819, festividad de San Dionisio y de Santa Casilda, Jueves Santo.
Intensas habían sido las semanas anteriores, en las que las hermandades conocidas en Cuenca como las de los Santos Pasos habían invertido ilusiones, esfuerzo y los ajustados caudales de que disponían en erigir dignos espacios de culto a sus Titulares, resumen de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo que durante varias centurias venían siendo catequesis en la calle para el pueblo de Cuenca, en torno a la Vera Cruz, nacida al abrigo y por impulso de la Orden Franciscana casi a la sombra de su convento, en la cercana ermita de San Roque.
Allí, en el templo dedicado al santo occitano, había tenido su capilla la Vera Cruz desde antiguo, donde las Imágenes recibían el culto de sus devotos, que con el tiempo formaron hermandad en torno a cada uno de los misterios que salían en procesión en la tarde de Jueves Santo, invitando a la ciudad a la meditación sobre la violencia y el dolor soportados por el Hijo de Dios para salvarnos.
Aún conservaban en su memoria los hermanos del viejo Cabildo y de las corporaciones surgidas en su seno el aroma a cera de la antigua capilla en la ermita de San Roque, la luz primaveral de la tarde al salir en procesión por la puerta del antiguo templo; pero aquellos invasores franceses, en su desmedida codicia y afán por hacer daño y sembrar destrucción, habían saqueado e incendiado el espacio sagrado, dejándoles sin nada más que el Santísimo Cristo de las Misericordias y los Santos Pasos, que a tiempo fueron puestos a salvo en la iglesia de San Esteban, intramuros de la ciudad, asomada frente a la castiza barriada de Tiradores.
Allí llevaban unos pocos años con las Tallas expuestas a la devoción de los fieles de forma provisional, sin poder erigir retablos ni fábrica alguna de más porte, pues justo era el espacio y necesario buscar acomodo en otro templo, abandonado el sueño de poder reconstruir la antigua capilla de los Pasos, de la que tan sólo conservaban la propiedad del solar, compartida entre las hermandades y el Cabildo, lo que de poco servía ante la imposibilidad de acopiar fondos suficientes como para levantar un nuevo edificio.


No volverían los conquenses a poder visitar a los afamados Pasos en el altozano de San Roque; como un añorado recuerdo quedaría el tránsito de la procesión de Jueves Santo por el campo de San Francisco para entrar en la ciudad vieja por la puerta de Valencia. Su Semana Santa ya nunca sería igual, como la habían conocido desde su niñez.
Dos años atrás, el Ayuntamiento de la ciudad, que acababa de obtener de la Corona la propiedad de la ermita de la patrona, Nuestra Señora de la Luz, o de la Puente, como era llamada por el pueblo desde antiguo, se había dirigido a las hermandades de los Santos Pasos para que sus Titulares pasasen a recibir culto en aquella, sabedor el Consistorio de que habían perdido su capilla durante la francesada y de que su estancia en la parroquia de San Esteban no podía prolongarse muchos años más.
Con las efigies de la Pasión de Nuestro Señor se llenarían los cuatro grandes espacios en los que en otro tiempo, antes de que las hordas napoleónicas asolaran también este templo, hubo bellos retablos. Dicen que los diseñó el mismo José Martín de Aldehuela, que fue quien levantó la iglesia en el solar donde antes hubo dos, una dedicada a la Virgen de la Puente y otra a San Antón, por encargo de la que sería su primera propietaria, la Orden de San Antonio Abad.
Después, cuando ésta quedó disuelta, el espléndido templo pasó a la Corona, que desde entonces mantuvo un cura encargado del culto y de velar por el mantenimiento del edificio, hasta que llegaron los franceses y su devastación, dejando la iglesia casi arruinada y vacía de mobiliario. Por suerte se pudieron salvar las Imágenes de la Patrona y de San Antón, que fueron acogidas en la recoleta Parroquial de San Juan Bautista.
Luego la necesidad agrandó el daño, pues algunos vecinos tomaron tejas de su cubierta para usarlas en sus casas, y las aguas empezaron a entrar por la bóveda y la cúpula, dañando los frescos que representaban escenas de la vida de San Antonio Abad y de Nuestra Señora, llegando el deterioro hasta tal punto que, si el Ayuntamiento no hubiera solicitado al Rey Fernando VII la cesión de la propiedad del edificio, éste podría haberse perdido de forma irremediable.
Muchos meses duraron las obras que más apremiaban para asegurar la pervivencia del templo, mas dieron su fruto porque ya en septiembre del año 1818 pudo volver la Patrona a su casa, junto a San Antón y a San Roque, efigie ésta que había perdido su ermita, en la que recibía culto junto a los Santos Pasos de la Vera Cruz, con los que había pasado a la iglesia de San Esteban, y que ahora se adelantaba a éstos para llegar antes al que sería su nuevo lugar de culto.
Repuesto el tejado, cesada la entrada de aguas en la iglesia, sacado el escombro y colocado su nuevo enlosado, era momento ya de acoger entre sus muros a las Sagradas Imágenes, mas las hermandades precisaban dar a sus Titulares el culto más decoroso, levantando retablos necesariamente sencillos, porque su economía no daba para poder ir más allá.
Fue una ayuda el dinero que se pudo sacar de la venta del solar de la antigua capilla, aun suponiendo la dolorosa y definitiva renuncia a volver al lugar donde siempre había estado el Cabildo, donde ellos siempre lo recordarían, ingreso que se repartiría entre las hermandades para aliviar las cargas pecuniarias que la construcción de las nuevas hornacinas aparejaban.
Y así, afanados en dar a sus Imágenes el marco más decente para seguir recibiendo la devoción del pueblo de Cuenca, llegó la Semana Santa, la tarde de Jueves Santo.

Ceñida la túnica, salieron los penitentes de sus hogares hasta llegar a San Esteban, donde los Pasos aguardaban. Seguían extrañando aquel lugar para ese momento, distinto de aquel con el que habían vivido tantas procesiones, la añeja y sencilla portada de San Roque.
Rezaron juntos, hermanos de unas y de otra corporaciones, en torno a sus Pasos y al Santísimo Cristo, conocido como de las Misericordias, que acompañaba a los reos al cadalso, asistidos material y espiritualmente por el Cabildo. Y en silencio, por última vez desde esa iglesia, salieron a la calle ordenados, como siempre, según la cronología de la Pasión de Nuestro Señor: Jesús orando en el huerto, escarnecido con la caña entre las manos, con la cruz a cuestas y la Madre en su Soledad.
Cerca esperaban los mozos contratados para bajar las mesas y banquillos a San Antón, aguardando a que la Parroquial quedase vacía y la calle despejada para comenzar su trabajo.
El golpe seco de las horquillas contra el empedrado, la música de capilla y el aroma de los cirios llenaban hasta el último rincón de las estrechas callejuelas del barrio de Santa Lucía. Apurada la calle del Peso, iniciaron la ascensión hacia la Correduría, y en la bocacalle que a San Gil conducía, se incorporó al cortejo la Hermandad del Ecce Homo para continuar ciudad arriba, hasta la Catedral, y después bajar por donde se había subido.
Mas al llegar a la proximidad de la puerta de San Juan siguieron hacia donde estaba la parroquia del mismo nombre, prolongando el descenso hasta pasar junto al Monasterio de la Santísima Trinidad. Cruzaron el puente del Canto sobre los ecos del río que con su rumor de verdes aguas iba a acompañarles cada Jueves Santo desde aquel día.
Paso a Paso fueron atravesando por vez primera el umbral de la ermita antonera; sintieron algo familiar: paz, reposo y alegría, nuevos sueños con los que alimentar sus almas cuando nace la primavera.
Allí estaban, para siempre. Habían llegado a casa.
NOTA: Esta ensoñación escrita está basada en las conclusiones alcanzadas en el artículo de investigación publicado por el autor en la revista Cuenca Nazarena del año 2019, bajo el título “Recuerdo de la llegada a la iglesia de la Virgen de la Luz y San Antón de las Hermandades de los Santos Pasos y de su Cabildo de la Vera Cruz, Sangre de Cristo y Misericordia. Doscientos años de Historia compartida”.
El sonido de un clarín desgarrado, entre los toques de las campanas de la parroquia de El Salvador doblando por la muerte de Antonio Requena Carrillo (Cuenca, julio 1933 / Madrid, 4-02-2020) ponía el vello de punta a quienes despedíamos a este médico conquense, amante de sus tradiciones, que nunca se fue de Cuenca aunque residiese en Madrid. El párroco rezaba el responso y en ese final del descanse en paz el clarinazo de Turbas traspasó las puertas de esa parroquia nazarena en la que Miguel Zapata dejó en bronce la Pasión según Cuenca, con la imagen de Jesús en su Transfiguración. En uno de los plafones, los turbos aparecen en su papel en el Camino del Calvario de cada Viernes Santo en Cuenca, y es el propio Antonio, transfigurado por Zapata en bronce, el que toca el clarín eterno. Uno de sus hijos, emocionado, lanzó ese clarinazo que Antonio debió percibir en el azul de las estrellas casi a las cinco de la tarde, en el adiós del duelo. Antonio Requena fue un conquense en la diáspora enamorado de Cuenca, de sus gentes, de sus tradiciones, pero de manera especial de su Jesús Nazareno de “El Salvador” como hermano y sobre todo como clarín de Turbas. En su profesión de médico traumatólogo, ejercida en hospitales y clínicas de Madrid, el doctor Requena siempre tuvo esa fraternal acogida “a los de Cuenca”. No sólo ejerció de conquense en la Villa y Corte, sino que además transmitió ese cariño por la tierra que le vio nacer a sus seis hij@s y demás familia. Cuando podía se venía a Cuenca a respirar aire puro, como él decía, y cómo no, su gastronomía y su resoli, porque ese licor le recordaba la Semana Santa. En 2016, en uno de sus últimos viajes a Cuenca, se acercó hasta la ermita de San Isidro con uno de sus hijos. Su deseo era visitar la tumba de Miguel Zapata -su querido amigo del alma y padrino de uno de sus hijos-, en la que está colocado uno de los plafones naza-
renos de las puertas de El Salvador, y recordar a José Luis Lucas Aledón. Le hizo gracia aquello de “hasta luego Lucas” de la placa en barro de Tomás Bux.
Quedó emocionado Antonio en aquel idílico jardín de la eternidad y al reconocer el monaguillo de la ermita, dijo sin más: “Este es del Jesús”, y le comentamos que estaba allí cedido por la Hermandad. Se admiró observando la vidriera de Zapata, que refleja el cartel de la Semana Santa de 2006. Dado su conquensismo, Antonio Requena pronunció desde el balcón del Ayuntamiento el Pregón de San Mateo de 1987.
Antonio ya no podía volver a Cuenca por Semana Santa debido a su enfermedad. Repasaba textos y fotos de su “Camino del Calvario”. Se emocionaba escuchando “el Miserere de turbas”. El párroco Gonzalo Marín decía en la homilía del funeral que una de las hijas de Requena le había comentado que en los últimos meses de su vida sólo quería escuchar ese Miserere, que sus nietas le pusieron en una cinta en el micrófono de la iglesia ante el féretro. Fueron momentos de escalofríos, y allí estaba en su capilla del estrenado retablo, la talla de Jesús de las Seis, mirando de frente…
Antonio Requena publicaba todos los años en la prensa conquense (Diario de Cuenca, Gaceta Conquense, El Día de Cuenca…) su particular visión de la procesión “Camino del Calvario” y el comportamiento de sus queridas Turbas, reivindicando siempre la importancia de los clarines, en la salida, en la entrada, en las curvas, en la anteplaza, en la Plaza Mayor o en San Felipe. De aquellos artículos publicados entre 1980 y 2003 recuperamos algunos fragmentos.
1989: “Espacio y característica propia de nuestra Semana Santa, las turbas son quizá el momento de mayor emoción

y sentimiento para todo conquense. Concentrados ante las puertas de El Salvador y esperando con ansia y nerviosismo la aparición de los primeros pasos, el revuelo y la aglomeración llegan a pasar desapercibidos para todo aquel que se encuentre en este lugar por lo que son y serán por mucho tiempo nuestras Turbas”. (…)
Observamos la Plaza Mayor desde el repecho de San Pedro y la Catedral; qué riqueza de colores, de movimientos de voces. Esta Plaza… ¡Cuidado! El Jesús se mueve… Por antigüedad me toca a mí coordinar los clarines; tengo suerte, en el arco central del Ayuntamiento nos reunimos como por encanto diez-doce clarines… ¡A la que se mueva! ¡Ahora!.... enorme clariná. Pinós graba para RNE. ¡Vamos!, a la Verónica y luego ¡al Guapo! (…) ¡Atención!, se está preparando el miserere de Pradas, gran expectación. Los tambores se van parando. El Jesús para y mira… Miserereeeere… Silencio absoluto, ¡qué momento! Jesús habla con el Padre… termina, se mueve. ¡Terrible clariná! Los clarines preguntan, ¿Jesús qué te han dicho…? Comienzan las notas “del San Juan” , el cual parece volar detrás del Maestro. Aparece la Virgen… solemne silencio.” (…)
1994: “¡La verdad! es tan intensa y variada la riqueza anímica y plástica de nuestra Semana Santa, que ningún año es igual al anterior. Ello, quizá sea el principal motivo por el que una vez culminada la Pasión y la penitencia que lleva consigo, una vez llegada la Pascua de Resurrección, nos disponemos con nuevos bríos y ánimos a emprender el nuevo tramo del año próximo. (…)
Afortunadamente, Cuenca tiene las armas espirituales, plásticas y culturales suficientes: su propio escenario, su música (aún sin explotar) en gran parte y sobre todo el gran espíritu conquense que con una actitud fervorosa y entrañable forma una gran piña en torno a sus tradiciones señeras y concretamente en la que acabamos de disfrutar. Al menos por unos días, vivimos la ilusión de que el espiritualismo predomina sobre el materialismo en nosotros”.
2000: “A las cinco y media, en punto, de la madrugada, se efectúa la salida, quizás más clamorosa de todos los tiempos. El hermano Zapata, antiguo turbo de vocación, dio la salida, abriendo el viejo portón del Salvador, transfigurado por sus manos en una genial Pasión de Cristo Conquense, en bronce… Serían las seis y cuarto cuando la Turba, en volandas, pisa tierra firme en la Puerta de Valencia; los tambores se organizan, alguna clariná y de pronto irrumpe el Jesús en ese cruce mágico de las dos Cuencas: la baja y la alta, la judía y la moruna… (…) El Jesús aparece doblando en la curva de la Audiencia, tres clarines nerviosos se adelantan… ¡Quietos!, el paso para… ¡a la que se mueva! Todos clarines: Resolí…iii, resolí... iii, resolí, resolí! ... Tambores: ¡Alajud, alajud, alajud, ju, ju...! Este remoquete me lo contaba hace muchos años Antonio Aguilar Galdrán. “Qué tiempos, no pasaríamos de cuarenta turbos…” (…) Por fin llegamos a la anteplaza, y al lazo fuimos formando un grupo de unos treinta clarines, suficientes, dada la acústica del lugar, para conseguir una de las entradas más vibrantes y emotivas en nuestra querida y magistralmente restaurada Plaza Mayor…”


Un reciente y aciago trece de noviembre del pasado año de 2019, con la escarcha en los tejados del barrio de Tiradores, un cielo anaranjado que prometía nieve y el aroma a leña quemada exhalado por las chimeneas de este ancestral barrio, ante nosotros, sin que nuestros corazones y deseos más poderosos pudieran evitarlo, un amigo de los de verdad nos dejaba. Los relojes del alma se paraban en los primeros minutos de la madrugada y un silencio sordo nos dejó una atroz sensación de vacío y desorientación.
Juan José Soria Muelas, tras meses de encomiable gallardía y entereza, había cruzado a la orilla de la eternidad, ese punto de la existencia humana sin retorno donde no se lleva más equipaje que el bagaje de una vida, en su caso corta pero recorrida con honradez y ejemplaridad. Ya en terreno firme de luz y plenitud, tras cruzar su personal Rubicón, arropado por el manto azul del amor de Nuestra Madre de las Angustias y la mirada misericordiosa del Creador, y habiendo quedado libre de las cadenas de las tribulaciones y el dolor que causa la infame enfermedad, lo imagino volviendo con detenimiento la vista una última vez hacia su querida Maribel y sus adorados hijos Miriam, Héctor y Esther, con el mayor amor que se es capaz de expresar hacía quienes siempre han sido y serán la razón misma de su lucha en la vida.
Y es que Juanjo contaba con la virtud de dejar entrever su pensamiento sin palabras, con la sola mirada, con un gesto, con una inclinación de cabeza y una sonrisa de complicidad.

Por José Manuel Vela Velasco. Secretario de la Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias.

Te marchaste buen amigo revestido de túnica morada de Viernes Santo, con la medalla de Nuestra Señora en el pecho y el guión de la Real Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias cubriendo con delicadeza el féretro. Más de treinta años dejabas atrás como Vicesecretario de la Cofradía mariana a la que tantas horas de esfuerzo y desvelos dedicaste; y en favor de la cual realizaste siempre un trabajo afinado y digno de encomio.
Cualquier organización que se precie, si quiere ser realmente modélica en todos sus aspectos, está obligada a honrar la memoria de aquellos que con total abnegación han dedicado buena parte de su vida a su engrandecimiento. Y Juan José Soria ha sido un paradigma de ello, un verdadero prohombre de esta multitudinaria Cofradía conquense. Y así, la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, correspondió a la grandeza de Juan José como directivo, con un funeral celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz cooficiado por el párroco y el consiliario de la hermandad, arropado por la Junta de Diputación de la Cofradía en pleno portando cetros; y multitud de cofrades y amigos, bajo la mirada dulce de la talla de Nuestra Señora junto al catafalco y sonando el Himno de la Madre en los momentos en que sus restos abandonaban el templo parroquial para recibir santa sepultura. Todo ello, con la solemnidad y respeto de que se hizo merecedor a lo largo de su vida. Acompañamiento que se prolongaría hasta el momento de su inhumación. Así se marchó, en una tarde fría y nubosa donde lluvia, nieve y un sostenido viento también quisieron testimoniar el dolor por una pérdida tan relevante. Para quienes le quisimos de manera franca, una sensación de orfandad nos invadió en aquellas horas sobrecogedoras que sin saber cómo ni cuándo, laceraron nuestros corazones con una cicatriz imperecedera.
Fue Juanjo un hombre querido dentro y fuera de la Hermandad del Viernes Santo conquense, y un sólido baluarte de la propia Semana Santa de esta ciudad. Siempre discreto y prudente pero acertado en sus apreciaciones y opiniones. Los que le conocimos y tuvimos la inmensa suerte de poder llamarnos con orgullo amigos suyos, sabíamos que, ante una determinada situación, sus silencios en muchas ocasiones no eran otra cosa que momentos de reflexión tras los cuales alguna idea ingeniosa y acertada afloraría. Nunca le movió el afán de notoriedad; solo el ser digno, con su esfuerzo, del sentimiento y la impronta que supone ser miembro de la gran familia que es la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Habiendo pertenecido a otras hermandades no es menos cierto que su arraigo familiar a la que venera a la
Madre de Cuenca siempre sobresalió con un especial ímpetu que fue creciendo de la mano de su padre Esteban y su madre Milagros desde la más tierna infancia.
Su compromiso ha sido tal, que su edad podría contarse por Viernes Santos, pues jamás desde su nacimiento dejó de cumplir con el compromiso de revestirse de túnica morada y capuz y fajín negros en secular acompañamiento de la talla de María Santísima en sus Angustias en las horas centrales del día culmen de la Semana Mayor de esta vetusta ciudad.
Su propio oficio, aprendido tempranamente con maestría de su padre, hizo que estuviera inmerso en multitud de proyectos de construcción de andas para diferentes hermandades. Pocas son las que recorren las calles de Cuenca en los días de la Pasión de Cristo que –por uno u otro motivo- no han pasado por el taller compartido con su padre y hermano Javier. Y banzos, y horquillas, y pequeñas cruces de nazarenos infantiles torneadas pacientemente en el taller de “los Sorias”, como afectivamente se les conoce en la ciudad.
Se aproxima una Nueva Semana Santa, querido amigo, y ambos sabemos que no será nada fácil afrontarla en este año 2020. Son muchas las cosas que nos quedaron por hacer en el seno de nuestra querida y sentida cofradía, muchos Viernes Santos por compartir, muchos pasos que dar siempre tras las huellas de Nuestra Madre.

Este año, cuando suene el himno del Viernes Santo conquense, “Mater mea”, te recordaremos con un afecto espontáneo y sincero; y así ocurrirá también en el Traslado de Nuestra Madre el Sábado de Pasión, cuando lleguen las siete de la tarde y las puertas del templo de la Virgen de la Luz se abran de par en par para acompañar a la reina de los cielos hasta la sede conventual; y en cada instante, en cada momento donde siempre hemos contado con tu presencia. Eres memoria viva e imperecedera de nuestra historia colectiva.
Pero no quiero que estas últimas líneas sean de aflicción, sino de esperanza. Marchaste revestido de nazareno, y así vives ya la eternidad de tu existencia, pleno, junto a Nuestro Creador y su Madre. Eres luz que esperamos alumbres de ahora en adelante nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestras vidas. Tu memoria es ya parte de la trayectoria vital de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que te agradece abiertamente tu generosidad para con ella y tu excelente y desinteresado trabajo.
Siempre en nuestro recuerdo. Siempre juntos en la estación de penitencia del Viernes Santo.
Hasta siempre buen amigo.
Juanjo fue un hombre querido dentro y fuera de la Hermandad del Viernes Santo conquense y un sólido baluarte de la propia Semana Santa de esta ciudad






Este año 2020 la Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud “El Descendimiento” celebra el tercer centenario de su primera constitución y el 75 aniversario del nuevo paso del Descendimiento
En la calle de Santa Lucía, intramuros, adosada a la muralla, dando vista a la hoz del Huécar muy cerca de la Puerta de Valencia, estaba situada la parroquia de San Esteban Protomártir, una de las primeras colaciones en que se dividió la ciudad antigua, a raíz de la Reconquista.

A espaldas del templo parroquial existía una cruz adosada al muro, a devoción de la cual se había fundado hacía tiempo la “Hermandad de la Santa Cruz”, cuyo libro de actas se conserva en el Archivo Diocesano. Se proponían los hermanos, venerando la Cruz en que murió nuestro Salvador, beneficiarse, mediante bula del Papa, “de las indulgencias y gracias que ganan los cofrades de la Santísima Cruz de nuestro Redentor de la ciudad de Roma”.
Las primeras noticias escritas de la Hermandad de la Santa Cruz datan del año 1698, según se demuestra en un acta de fecha 16 de agosto de 1699, son noticias bastante confusas pero sumamente interesantes en lo concerniente a la Antigüedad de la Hermandad, en ella nos dice lo siguiente: “Memoria de lo que se están debiendo los Hermanos a la Hermandad de esta Sta. Cruz y tuvieren obligación de haber puesto el día de la Cruz de este año de 1699 y por la esterilidad de los tiempos, y habiéndose juntado todos los Hermanos el día 16 de agosto de 1699 en casa de Tomás García Hermano Mayor actual para este dicho año de 1699. Habiéndoseles requerido a todos los dichos Hermanos diesen satisfacción de lo que cada uno estaba debiendo.” A continuación detallarán todas las deudas contraídas alcanzando la cantidad de 203 Reales Vellón, una mínima parte corresponde al pago pendiente de sitios (cada hermano pagaba dos Reales Vellón de sitio anuales), y la mayoría corresponderá a
lo que quedó pendiente en el año 1698 por la hechura de la cruz. Y continúan: La Hermandad en sus primeros inicios debió ser bastante numerosa si nos abstenemos al pago por hermano y a la cantidad debida que hace que solamente los hermanos deudores alcancen el centenar. En cuanto a la antigüedad debe ser anterior al año 1698 por reflejarse este acta de un segundo libro. “Aquí sacada en este libro nuevo, y el librete lo ha de tener en su poder el Hermano Mayor que al presente es y en adelante fuere por si sucediese alguna duda”.
En una de las capillas se daba culto a una imagen del Crucificado, bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Salud, de la cual se tienen noticias al menos desde el siglo XVII.
El 3 de mayo de 1720 se hacen las Constituciones, en las que se dispone la celebración solemne de la fiesta de la Invención de la Santa Cruz en el domingo siguiente al tres de mayo. Habría en esta fiesta misa “con diácono y subdiácono” y además “sus vísperas y al día siguiente misa de réquiem, aplicándola por los hermanos difuntos”. Al hermano mayor se le darían todos los años “cuatro ducados, con los cuales, ha de pagar la limosna y gastos de misas y vísperas, y si se colgase de tafetanes la capilla mayor, y el aderezo del altar, en que se han de poner seis velas, además del gasto de luminarias y de pólvora para la víspera”. En la constitución undécima hay una llamada a la sobriedad:
“Y prohibimos in totum todo género de comidas, almuerzos, meriendas y colaciones, y gastos de bebidas, porque ningunos de estos gastos queremos que se permitan en ninguna junta”.
Los hermanos que prepararon las Constituciones nuevas, se consideraron como fundadores, a pesar de haber cuentas de la cofradía desde 1699.

Pronto comenzó a haber una estrecha relación entre esta Hermandad y el Cristo de la Salud, pues al cobijo de su capilla estaba enclavada la piadosa cofradía. Por eso al comienzo de sus actas escribían así: “La Hermandad de la Santa Cruz sita en la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, de la parroquial de San Esteban”.
En 1706 Cuenca se vio sitiada por las tropas del Archiduque en la llamada Guerra de Sucesión. Se temió lo que iba a suceder: el saqueo e incluso la profanación de algunos templos. Con este motivo se escondió el Cristo de la Salud y hasta es posible que se perdiera la memoria del lugar en que se hallaba cuando en 1727 se descubrió la imagen en la capilla del Racionero Vázquez, de la misma parroquia, “que estaba oculto, enterrado en el lado derecho de dicha capilla, en la entrada, por evitar que los enemigos lo ultrajasen” El Crucifijo “se hallaba muy sucio y renegrido, que no se podía poner en el altar para veneración de los fieles”. Fue entonces cuando los hermanos de la Santa Cruz pidieron permiso al señor Obispo, Duque de Abrantes, para llevarlo a limpiar al monasterio de las vecinas monjas Bernardas cuya iglesia era contigua a la misma de San Esteban. Lo hacían con el pensamiento de “pasarse y unir esta hermandad con el título de Santísimo Cristo de la Salud”. La abadesa y las demás monjas acogieron muy bien el encargo y además “se ofrecieron todas a ser hermanas”. Una vez hecha la limpieza de la imagen, se hizo el traslado a su capilla, eligiendo para ello el día 25 de diciembre de aquel año de 1727.
El día 12 de mayo de 1728, figura en acta que hubo un acuerdo de decreto entre la Hermandad de la Santa Cruz y el Stmo. Cristo de la Salud, por lo que en acta de esta fecha ya figura como Hermandad de la Santa Cruz advocación al Stmo. Cristo de la Salud, En acta del 9 de mayo de 1751 se pasa directamente a llamar a la Hermandad del “Stmo. Cristo de la Salud” sita en la Parroquia del Sr. San Esteban de esta ciudad. En el año 1855 se hacen varias juntas para tratar sobre la ruina que amenazaba la parroquia de San Esteban, tratándose en Junta de 9 de agosto de 1855 “se reunió la Hermandad en casa del hermano José Bilches para tratar de asuntos gobernantes para el bien de la Hermandad y la ruina que nos amenazaba”, El día 17 de agosto de 1855 tiene lugar una Junta Extraordinaria de Diputación que nos dice así: “reunidas las Juntas de Diputación de las Hermandades del Stmo. Cristo de la Salud, Stmo. Cristo del Amparo, San Isidro Labrador y San Antonio de Padua, previa estación al efecto con el fin de tratar la clase de Función que ha de hacerse a los cuatro Santos Varones, se acuerda hacer una Función solemne con misa y sermón y por la tarde se lleven en procesión las cuatro imágenes a la Santa Iglesia Catedral Basílica”,
Hay un intento de restauración en 1859, concretamente el diez de Abril de dicho año se convoca una reunión a la que acuden muchos de los antiguos hermanos, acordando recomenzar (esta última acta está firmada por Cándido Bermejo) pero ya no se vuelven a reunir, pues el libro de actas al cual le quedan muchas hojas en blanco no vuelve a ser utilizado.
Después de estas hojas en blanco están las cuentas de la hermandad de 1699 y después de otras hojas en blanco la relación de Hermanas que había.

El libro de actas de esta “Hermandad de la Santa Cruz sita en la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, de la parroquial de San Esteban”, que se encuentra actualmente en el Archivo Diocesano, fue entregado en un principio a la actual Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud en el año 1912, como así se desprende del acta referente a la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de Octubre de 1912, que en lo referente a este punto dice textualmente lo siguiente: “fue presentado a la Hermandad por el Sr. Secretario el libro de actas de la antigua Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud, que fue fundada en la derruida iglesia parroquial de San Esteban el día tres de Mayo de mil setecientos veinte y disuelta en la actual iglesia parroquial de la expresada advocación, como fecha probable en diez de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve”, pues según se desprende de un acta extendida en esta fecha debía andar la Hermandad falta de recursos y ésta también sería la última acta del libro correspondiente. Dicho libro fue entregado a la actual Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud, Paso del Descendimiento, por el Hermano Bautista Vindel Palomino, que lo poseía de su señora madre Doña Polonia quién a su vez lo poseía de su señor padre Julián Palomino, uno de los últimos hermanos de la disuelta Hermandad y manifiesta era gusto suyo cederlo en atención a que la actual Hermandad era sucesora de la antigua, pues que la imagen titular era la misma y a ella perteneció como Hermano, cuya donación también la hacia en nombre de su señora madre, que así había manifestado varias veces su deseo de donar dicho libro por ser esta Hermandad actual sucesora de la antigua y por la devoción que tenía al Stmo. Cristo su señor padre. La Hermandad acepta gustosa la donación del libro y acordó por unanimidad dar las gracias al Hermano Bautista Vindel y que el libro se custodie en Secretaria con todo cuidado y esmero”.
El Secretario de la Hermandad en aquel momento era Don Rogelio Sanchiz y no se sabe ni el año ni el motivo por el que el libro de actas se subió al Archivo Diocesano, (el ser director de la Biblioteca Pública de Cuenca pudiera tener alguna relación).
La imagen del Sto. Cristo de la Salud fue conocida también como el “Cristo de las Tres Manos” (llamado así por tener en el costado las falanges de cuatro dedos de una mano izquierda) como se pone de manifiesto en la portada del libro de actas de la actual Hermandad, que pone lo siguiente “Libro registro de la hermandad del Sto. Cristo de la Salud (vulgo de las tres manos) que se venera en la Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de Cuenca” y también en la primera página de las primeras Constituciones de la actual Hermandad fechada en 1886 y que dice textualmente “Constituciones para el régimen y gobierno de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud (vulgo de las tres manos) restablecida en la Iglesia parroquial del Protomártir San Esteban de esta Ciudad de Cuenca, donde se venera dicha Imagen”.
La actual Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud queda constituida definitivamente el domingo 29 de Agosto de 1886, como así lo refleja el acta de la Junta general extraordinaria celebrada en dicha fecha, si bien se tendrían reuniones anteriores para redactar las primeras Constituciones de la Hermandad que son presentadas en dicha Junta para su aprobación y que tienen fecha de 22 de Agosto de 1886.
Se acordó que todos los que solicitasen ingresar en esta corporación lo verifiquen por medio de un memorial; que observe buena conducta Moral y Religiosa; abonando en el acto de ser admitido veinte reales y libra de cera.
Igualmente se acordó por unanimidad la obligación de asistencia a los entierros y procesión en el caso de que la hubiese bajo la multa de cuatro reales.
El 1 de Octubre de 1886 celebra la primera Junta General de ajuste de cuentas y nombramiento de cargos, en el que el Depositario da cuenta de que existen en su poder 668 reales, de los cuales según acredita mediante justificantes haber satisfecho 427 reales, quedando un saldo a favor de la Hermandad de 241 reales.
De lo visto hasta ahora se deduce que la Hermandad se limitaba a dar culto a la Imagen del Stmo. Cristo de la Salud, “vulgo de las tres manos”, que se veneraba en la Iglesia Parroquial de San Esteban, así como a celebrar la Función anual, normalmente el cuarto domingo de Septiembre, en honor del mismo.

Sin embargo, en la Junta General celebrada el 3 de Noviembre de 1901, se plantea la posibilidad de añadir al Stmo. Cristo, cuatro figuras (la Virgen, María Magdalena y los 2 varones) a fin de constituir el paso de “El Descendimiento”, para con el permiso del Stmo. Cristo de los Espejos, salir con él en la procesión de las diez de la mañana (entonces se salía a esa hora) del Viernes Santo.
El contenido literal del acta de dicha Junta es el siguiente:
“En la Ciudad de Cuenca a 3 de Noviembre de 1901. Reunidos los hermanos que al margen se expresan, en la Sacristía de la Iglesia de San Esteban, previa citación con papeletas, se dio principio al acto leyendo lo acordado en la Junta General anterior, cuyo contenido le prestaron conformidad.
Acto seguido y por el Sr. Secretario manifestó que el hermano Don Rogelio Sanchiz, hacia varias proposiciones a la Hermandad para poder allegar cuantos recursos sean necesarios a la misma para el arreglo y restauración del Stmo. Cristo de la Salud, para ver si se puede conseguir que dicha Imagen salga en la Procesión acompañando al Stmo. Cristo de la Luz, o sea el Viernes Santo a las diez de la mañana, como así mismo se nombraron tres Comisiones exclusivamente para las tres Parroquias de esta Capital, por si se pudiera recaudar algo en obsequio al Stmo. Cristo de la Salud (vulgo de las tres manos). También se abrió una suscripción entre los hermanos para que
cada cual ponga lo que tenga voluntad, la cual obra en poder del Sr. Depositario y dicho Señor se ha encargado voluntariamente a recorrer los hermanos uno por uno con la expresada lista para que se enteren y hagamos cada uno todo lo que esté a nuestro alcance, para poder conseguir el que se saque en Procesión.
El Hermano Don Marcelo Usón ha presentado ante la Hermandad un Boceto del Stmo. Cristo de la Salud con su correspondiente grupo del Descendimiento, el cual gusto mucho a todos, pero respecto al precio no estuvieron conformes que dijo ser unos cinco mil reales con todos sus accesorios, y entonces se acordó que Don Rogelio Sanchiz escribiera a una o varias casas de Barcelona para pedir precios y condiciones respecto al asunto”.
Para dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo, se convoca Junta General Extraordinaria el uno de Diciembre, donde el Sr. Secretario manifiesta que “Don Rogelio Sanchiz había recibido carta del Escultor de Barcelona Sr. Quixal, dando los precios de las cuatro figuras que han de acompañar al Stmo. Cristo de la Salud ó sea el Descendimiento, costando estas 525 pesetas; y se acordó escribir a dicho Sr. Quixal para que inmediatamente ponga manos en ellas y las mande cuanto antes”.
Se acordó también “mandar el Stmo. Cristo a Barcelona para su restauración, al mismo Escultor Sr. Quixal, el que también ha mandado los precios de la expresada restauración del dicho Stmo. Cristo, costando este 225 pesetas; y que al ser enviada dicha Imagen a Barcelona hiciera la Hermandad un anticipo de 50 o 60 pesetas”.
El 19 de Enero de 1902, se celebra Junta General Extraordinaria con el fin de nombrar una comisión que establezca la concordia entre la Hermandad y la del Stmo. Cristo de la Luz, “como igualmente las Parroquias para quedar conformes respecto a la Procesión del Viernes Santo”.
Igualmente se toma el acuerdo, en esta Junta, de adicionar a las Constituciones doce artículos mas respecto a la Procesión, “elevándolos a la sanción del Muy Ilustre Señor Provisor, cuyos artículos después de suficientemente discutidos se fijaron a los ya existentes, Se acuerda igualmente que “los vestidos de la Imágenes sean de lo mejor y mas elegante posible; y la Capilla del Stmo. Cristo que se arregle con una especie de urna con cristales para el resguardo de las Imágenes”.
Por último, se acuerda “que la bendición del Paso se haga el Domingo de Ramos por la tarde y a ser posible se tenga sermón para mayor realce, invitando al Iltmo Sr. Obispo para hacer la expresada bendición, a la que se invitará a todos los donantes. Que se hagan doce horquillas para llevar el Paso el día de la Procesión por cuenta de la Hermandad”.
Se vuelve a celebrar Junta General Extraordinaria el 19 de Marzo de 1902, con el fin de nombrar a los doce Hermanos que, por rigurosa antigüedad, han de llevar el Paso, satisfaciendo cada uno la cantidad de una peseta como derecho de banzo “como proviene las Constituciones, la cual se ha de satisfacer el Domingo de Ramos”.
Del mismo modo se procede a entregar a los hermanos el Escudo prevenido por el artículo 4º de las Constituciones de la Procesión, entregando por el mismo, con destino al fondo de la Hermandad, la limosna que tuvo por conveniente cada hermano.
Cuenca Nazarena 84Esta Junta admite al Sr. Obispo como Hermano Honorario. De lo visto en estas Juntas de 1901 y 1902 se deduce:
- Que el acuerdo de hacer el Paso del Descendimiento se toma en 1901.
- Que este sale por primera vez en la Procesión de la diez de la mañana del Viernes Santo del año 1902.

- Que solo lo hace en este año con las Imágenes, además del Stmo Cristo de la Salud, de María Magdalena, Virgen Dolorosa y los 2 Santos Varones (Jose de Arimatea y Nicodemo). San Juan se agregará en 1903.
El 21 de Septiembre de 1902 se recibe en la Hermandad una comunicación dirigida por la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, por la que accede a formar parte de la Procesión del Viernes Santo para la que fue invitada por las cuatro Hermandades que ya formaban esta Procesión.
El 16 de Noviembre celebra la Hermandad Junta General Extraordinaria, en la que se toma el siguiente acuerdo relacionados con el Paso, abrir una suscripción voluntaria entre todos los Hermanos que en el acto alcanzó la suma de 80 pesetas con 50 céntimos y comisionar desde luego al Hermano Don Rogelio Sanchiz para que encargue al Escultor Sr. Quixal dicha imagen de San Juan armada con varillaje por el precio de 131 pesetas en que puede hacerlo el escultor según carta de 31 de Mayo último”.
En la Junta celebrada el 29 de Marzo de 1903 se da cuenta de haberse hecho cargo la Hermandad de la Imagen de San Juan Apóstol con destino a completar el Paso, que Don Rogelio Sanchiz había encargado al escultor Sr. Quixal por el precio de 131 pesetas, “siendo la expresada imagen del agrado y satisfacción de la Hermandad”.
Aunque la reorganización de la Hermandad y salida en procesión del nuevo paso del Descendimiento, obra de Luis Marco Pérez, se realiza por primera vez en 1945, tras la guerra civil, se tenia previsto que lo hiciese en 1944, como así lo atestigua el programa de Semana Santa de dicho año, pero ocurrió que estando el Paso ya terminado y a punto de venir a Cuenca, fueron a ver a Marco Pérez a Madrid, una comisión de la Junta de Cofradías de Ciudad Real con el fin de encargarle algún paso, pero al ver éste les gustó y le ofrecieron a Marco Pérez mas dinero que le daba Cuenca.
Protestó Cuenca, por lo que inmediatamente hizo otro Paso del Descendimiento, una copia casi igual al anterior, con pequeñas diferencias en los Santos Varones pero con el agravante de que como no le daba tiempo para terminarlo, con el fin de sacarlo en la Semana Santa de 1945, a la Virgen y a María Magdalena solo hizo en talla de madera, la cara, manos y pies, siendo el resto del cuerpo de cartón piedra o escayola, y aunque se comprometió que para el año siguiente ya las tendría hechas totalmente de talla de madera nunca cumplió dicha promesa, dejando sin contestar las numerosas cartas que la Hermandad le escribió, requiriéndole a cumplir lo pactado.
Como queda dicho antes, la reorganización de la Hermandad tras la guerra civil se produce en 1945, concretamente en la Junta General Extraordinaria celebrada el cuatro de Marzo de ese año según se desprende del acta de dicha junta, cuyo contenido literal es: “Previa convocatoria, se reúnen en la Sacristía de la Iglesia de San Esteban los hermanos que subsisten y desean continuar perteneciendo a la Hermandad, ya que se trata en este acto de su reorganización debido a haberse recibido del escultor D. Luis. Marco Pérez el Paso que le tenía encargado para la Cofradía la Excma. Diputación Provincial. La disolución de la Hermandad fue como consecuencia de la Guerra Civil y durante ella fue destruido casi en su totalidad el antiguo Paso, y ya, al carecerse de él, mal podía subsistir ni funcionar aquella.
Seguidamente fueron tomados los siguientes acuerdos:
1º) Que las tres imágenes del antiguo Paso, libradas de su destrucción, San Juan, la Santísima Virgen y María Magdalena se ofrezcan al que satisfaga mayor donativo con que poder atender a los urgentes y perentorios gastos que origina la reorganización de la Hermandad.
2º) Se formalice un inventario de los efectos propiedad de la Hermandad, que existan en la actualidad.
3º) Que debido a la situación crítica económica porque se atraviesa, hasta nuevo acuerdo, se suprima el bien a favor de los hermanos y demás que tuvieren derecho a él. También se acuerda que el ingreso sea gratuito hasta nueva reunión en que quede sin efecto.
4º) Elevar la cuota anual a 8 ptas, satisfechas por trimestres vencidos, aunque el primero actual, lo sea sin terminarse, a fin de recaudarse la mayor cantidad posible con el fin de sufragarse gastos urgentes de toda necesidad.
5º) Vista la imposibilidad de que por todos los hermanos pueda adquirirse el género necesario para la confección de la túnica reglamentaria, por carecerse de él en los establecimientos de la Capital, se acuerda que por este año se asista con ella, de color
morado y capuz negro, que son los elementos más fáciles de adquisición en todos sus aspectos.
6º) La Hermandad, juntamente con técnicos y público en general, ve con todo su entusiasmo la labor artística realizada por el insigne escultor Sr. Marco Pérez en la confección del Paso “El Descendimiento”; y sintiendo enormemente no poderle hacer un merecidísimo homenaje público cual su trabajo realizado merece, dentro de su agradecimiento sincero y gratitud, por aclamación unánime, se le nombra Hermano Mayor, a perpetuidad de la Cofradía, al igual y por sus actividades y celo desplegado para la confección del Paso, por el Sr. Presidente y Vocal, respectivamente, de la Junta de Cofradías de la Capital, Don Carlos Albendea Escribano y Don Emilio Saiz, se les nombra hermanos honorarios.
7º) Que, a efectos de organizar cumplidamente la Procesión, distribución de banzos, y cuantas otras cuestiones pudieran surgir, se citare nuevamente a Junta General para el día 18 de los corrientes.”
Firma el acta el reeligido Secretario, pues ya lo era antes de la guerra, Don Francisco Zurilla.

Por lo que respecta al acuerdo primero (venta de las tres imágenes del antiguo paso del Descendimiento salvadas de la guerra civil: San Juan, María Magdalena y la Virgen), nada se dice en el libro de actas de las siguientes juntas generales, en el sentido de si se llegó a hablar del tema y por tanto que solución se había dado al mismo. El único dato que existe es en el libro de cuentas de la Hermandad donde aparecen; en el primer estado de cuentas dado por primera vez en la Junta General celebrada el 24 de febrero de 1946 y en el apartado de ingresos, hay dos partidas referentes a la venta de la Santísima Virgen (sin especificar a quien se hizo), ya que la misma se realizó en dos plazos, siendo el primero de 500 Ptas. y el segundo de 400 Ptas. Se sabe que el comprador fue el Cabildo de Caballeros que la sacaron como Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz en la procesión del Santo Entierro, hasta que en 1959 fue realizada una nueva en Camarena (Toledo). La antigua imagen en la actualidad se encuentra en la Parroquia del Salvador.
De San Juan se sabe que no se vendió ni se donó, permaneciendo en poder de la Hermandad y en la actualidad está cedida al Museo de Semana Santa Conquense. De María Magdalena se sabe igualmente que no se vendió, pero hay varias versiones sobre que pudo pasar con ella, no figurando en el inventario de la Hermandad y dándose en estos momentos por desaparecida.
Muchos son los escritos que envía la Hermandad a Luis Marco Pérez con el fin de que pudiera reemplazar los cuerpos de la Virgen y María Magdalena sin que se concretara tal operación por lo que siguieron acompañando en la mañana del Viernes Santo al paso “El Descendimiento”. Es en Junta General del 23 de marzo de 1984 donde se decide hacer nuevas imágenes aprovechando caras, manos y pies tallados por el insigne escultor conquense D. Luis Marco Pérez, los cuerpos son sustituidos por tallas de madera de pino de primera calidad por el artesano de Horche D. José Martínez Fernández, se hace constar en acta que ambas tallas son del agrado general por la similitud que tienen en todos los detalles con las anteriores de arpillera y escayola. Desfilarán el año 1985.
En la Junta General de 11 de marzo de 1989 se da a conocer la aparición de los documentos originales correspondientes a los estatutos de la Hermandad que estaban extraviados.
El 21 de mayo de 1994 celebra la Hermandad Junta General Extraordinaria, donde se acuerda por la mayoría la realización de nuevas andas, siendo D. José Martínez Fernández el que las realizaría según boceto presentado en esta misma Junta, cuya fecha de entrega debe ser anterior a la Semana Santa de 1995, a propuesta del Sr. Secretario D. Honorio Villalba se forma una comisión que se encargará de la organización de los actos del cincuentenario que tendrán lugar el año 1995.teniendo como principal acto una procesión popular el día 4 de abril por las calles Aguirre, General Fanjul, Ramón y Cajal y regreso por la calle San Francisco, finalizando dicha procesión con una solemne Función religiosa.
En el año 2002 se realizarán varios actos para conmemorar los 100 años de la salida en procesión del grupo escultórico El Descendimiento (1902-2002) destacando una exposición con enseres y documentación de la Hermandad, inauguración de una placa en piedra realizada por el hermano D. Juan Pinedo Cañas y la composición de una marcha dedicada a nuestra Hermandad por D. Pedro José García Hidalgo titulada “Et Descenderunt eum”.
19 de junio de 2004 se celebra Junta General Extraordinaria para decidir si se restaura nuestro “Paso”, se presentan varios presupuestos saliendo elegido por mayoría el presupuesto presentado por D. Luis Priego, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Restauración.

La prensa de Madrid, publica el día 30 de septiembre de 2009 que con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid en el mes de agosto de 2011, tendrá lugar un grandioso Vía Crucis “Madrid contará en agosto de 2011 con una muestra de la Semana Santa española. Este Vía Crucis mostrará diferentes escenas que sólo se pueden ver por las calles españolas en Semana Santa.
“Un día de febrero de 2010 suena el teléfono: - si, dígame, era el Secretario de la Hermandad, - hola Félix, mañana tenemos una reunión, nos ha citado el Presidente de la Junta de Cofradías, parece ser que tiene que darnos una noticia muy importante para nuestra hermandad, pero sobre qué? -dije yo-, solo sé que es algo bueno, contestó. Está bien, allí estaré.
Presentes todos los miembros de la Junta de Diputación, nos mirábamos expectantes unos a otros sin saber sobre que especular, esperando que Jorge, el Presidente, nos desvelara esa noticia tan importante, lo que demoró algún minuto de forma deliberada.
Por fin, con solemnidad y lentitud, recreándose, nos desveló que nuestra Hermandad había sido seleccionada por la Conferencia Episcopal para participar en el Vía Crucis que se celebraría en Madrid el 19 de agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, junto a importantes pasos de otras ciudades, pertenecientes a otras Semanas Santas, completando entre todas las 14 Estaciones del Vía Crucis”.
A partir de ese día de febrero de 2010 la Hermandad comienza los preparativos para tan importante acontecimiento, infinidad de trabajo, reuniones, preparativos para no dejar ni un detalle que pueda dar lugar a la improvisación. El Vía Crucis tiene lugar el 19 de agosto en el paseo Recoletos de la Capital donde nuestro paso representará a la Semana Santa de Cuenca, aproximadamente sobre las 19,30 horas el Santo Padre pasa por delante de nuestras imágenes y de un gran número de hermanos así como de otras hermandades desplazados para tal evento. Una vez finalizado este acto se acercaba otro momento mágico, momento anhelado por nuestro corazón nazareno, comenzaba la procesión por el siguiente itinerario Recoletos, Cibeles, Alcalá, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Calle Jesús de Medinaceli y Neptuno.
“Es la hora de descansar, me acuesto agotado pero sintiéndome tremendamente orgulloso de los míos, han estado a la altura, Cuenca ha quedado donde siempre debe estar, entre los grandes.
Tras dormir varias horas, me despierto feliz, he tenido un sueño maravilloso. Pero al incorporarme de la cama y al mirar la silla veo mi túnica negra, mis borlas y guantes blancos y mi reluciente medallón, y sin darme cuenta una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla, ¡oh Dios mío, no ha sido un sueño, realmente lo he vivido!”

Unos meses después y en recuerdo de los momentos vividos en agosto de 2011 con motivo de las Jornadas Mundiales
de la Juventud se nos hace entrega de una nueva marcha compuesta por D. Antonio Enrique Galindo y D. Fernando Ugeda con el nombre de Cristo de la Salud “El Descendimiento” de Cuenca, músico y director respectivamente de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Las Mesas.
La Junta de Diputación de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, una vez finalizados todos los actos de la JMJ, prepara un informe con destino al obispado solicitando el título de Muy Ilustre. El 12 de marzo de 2012 recibimos contestación del obispado, En atención a la sacrificada y devota colaboración de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, de esta ciudad de Cuenca, para el más solemne desarrollo del Vía Crucis presidido por su Santidad Benedicto XVI en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid el 19 de agosto de 2019.
Teniendo presente las razones expuestas, la carta comendaticia del Delegado Episcopal para la Junta de Cofradías de la Semana Santa. El Reverendo D. José Javier Muñoz Pérez, así como el visto bueno y recomendación del Capellán de la Venerable Hermandad, el reverendo D. Anselmo de la Cruz Castro.
Concedemos a la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, de la ciudad de Cuenca, el título de MUY ILUSTRE, pasando a denominarse “Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud”, el cual podrá utilizar a la recepción del presente Decreto.
El 16 de febrero de 2013 José Luis Torijano Nueda compone una nueva marcha de procesión dedicada a nuestra Hermandad con el título de “Monte Calvario”, es estrenada en el Concierto Inicio de Cuaresma 2013 por el director Francisco Grau Vergara y la banda sinfónica municipal de Albacete. La partitura será entregada a la Hermandad en Junta General de ese mismo año.
Son varias las Juntas de Diputación celebradas en estos años tanto para solicitar un nuevo título al Obispado como para la compra de un local, en el primero y tras reunir gran documentación se presenta al obispado en febrero del año 2017, recibiendo confirmación en abril del mismo año en los siguientes términos: “Vista la documentación presentada por la Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud (Descendimiento), de la ciudad de Cuenca, en la que se pide el título de “Muy Antigua” para dicha Hermandad, y viendo que nada obsta a dicha petición. Por el presente Decreto aprobamos el cambio de denominación que pasara a denominarse “Muy Ilustre, antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud (Descendimiento)”.
En julio de 2016 la Junta de Diputación aprueba la compra de un local para la Hermandad, siendo ratificada por mayoría por la Junta General el 1 de abril del 2017, a partir de esta fecha se empiezan los trámites para la compra y reforma del local terminando a inicios del año 2018. El sábado 3 de marzo del 2018 el Excelentísimo Sr. Obispo D. José María Yanguas bendice la que será en propiedad Sede de la Hermandad.


Con una misa de acción de gracias celebrada el primer domingo de Cuaresma del año pasado, la Venerable Hermandad de Jesús Entrando en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza realizaba su último culto en su antigua sede canónica, la parroquia de Santa Ana, tras treinta y dos años recibiendo la veneración de los hermanos (llegó en 1988, desde la iglesia de San Andrés donde no se le rendía culto). Desde estas líneas queremos agradecer a la parroquia la acogida a la hermandad y el cariño y respeto recibido por parte de todos los feligreses hacia nuestras Sagradas Imágenes. Gracias de corazón.
Desde hacía tiempo, la Junta de Diputación estaba trabajando en la posibilidad de cambio de sede canónica. El principal argumento para cambiar fue el culto a las imágenes, ya que las celebraciones diarias se realizaban en la capilla de la parroquia y no en la principal donde estaban ubicadas nuestras Sagradas Imágenes. Otro motivo fue la colocación de las imágenes en el Altar Mayor, que no acababa de agradar a la mayoría de los hermanos. Por estos motivos se decidió el cambio y buscar distintas opciones.
Se barajaron varias alternativas y fue en una reunión con el párroco de la iglesia de El Salvador en donde se nos abrió las puertas de la parroquia para el cambio sede canónica. En aquella reunión se explicó las obligaciones que debería asumir la hermandad y la ubicación de las imágenes dentro del templo. El párroco nos explicó que a las imágenes se les
rendiría culto en la capilla conocida como ‘del Corazón de Jesús’ y que para ello habría que hacer una reforma integral de la misma a causa de las humedades que estaban deteriorándola; nos informó de que las capillas colindantes habían tenido el mismo problema y cómo se había solucionado. Desde aquel mismo momento, la Junta de Diputación aceptó las condiciones, que resultaban de gran atractivo y de gran de beneficio a la hermandad, e inició los trámites oportunos para la puesta en marcha de la propuesta.
Era exactamente lo que se buscaba para el cambio de sede canónica: las imágenes recibirían culto en una capilla con un horario más amplio y a su vez, se trataba de un lugar muy cercano a la salida de la procesión del ‘Hosanna’. Se iniciaron los trabajos técnicos por parte de dos hermanos para el arreglo de la capilla, hermanos que contaban con dilatada experiencia en este tipo de proyectos. Finalmente, se convocó Junta General Extraordinaria para la aprobación del cambio.
Y fue el día dos de febrero de 2019, día de la Presentación de Jesús en el Templo, cuando se celebró esa Junta General en a la que se aprobó oficialmente con una amplia mayoría (respaldada por la presencia de numerosos hermanos) la nueva sede canónica en la iglesia parroquial de El Salvador. Al finalizar la Semana Santa de 2019, el primer lunes de Pascua, veintidós de abril, las imágenes llegaban por primera vez al templo y se colocaban en la capilla de forma provisional para recibir su culto por parte de los hermanos y fieles.

El cambio de sede canónica de la hermandad de Jesús entrando en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza
En la solemnidad de Cristo Rey, y según marcan nuestros estatutos, se celebró así la Solemne Función Religiosa en esta parroquia como inicio de los cultos en la parroquia. Arropados por todos las hermandades que forman la comunidad nazarena, que colocaron sus respectivos guiones en el Altar Mayor, nuestras Sagradas Imágenes recibieron su acogida oficial como asociación de fieles en la iglesia de El Salvador; en ella, la participación de hermanos fue numerosa y activa.
La Hermandad está muy ilusionada con el cambio. Numerosos son los actos que realiza la parroquia durante todo el año en la que involucra a las hermandades, haciendo vivir la religiosidad nazarena de una forma muy especial y activa durante todo el año en la comunidad parroquial.

El arreglo de la capilla va a suponer un esfuerzo económico muy importante para nuestra hermandad; un proyecto que se llevará a cabo durante un largo periodo de tiempo debido a las procesos técnicos y administrativos. Tardaremos años en ver a capilla terminada al completo, pero será un tiempo de espera que merecerá la pena.
Agradecimiento especial a dos personas: nuestro consiliario, D. Pedro José Ruiz Soria, por su mediación, interés y apoyo continuo a los intereses de la hermandad; y a D. Gonzalo Marín López, párroco de El Salvador, por su acogida, predisposición y entendimiento hacia nuestra hermandad.
Que este cambio sea para fortalecer el sentimiento de hermandad, de vida de la Fe en comunidad y la mayor devoción que profesamos a Jesús entrando en Jerusalén y a Nuestra Señora de la Esperanza.
Hablan las Hermandades Cuenca Nazarena 92

Pasear por la Ronda Oeste de nuestra ciudad, concretamente en un jardín frente al río Moscas, nos permite admirar un conjunto de esculturas que evocan la Serranía Conquense, primero por el material del que está hecha la obra de allí procedente y segundo por lo que representa la obra ejecutada.
Así definía estas esculturas José Vicente Ávila en su artículo de la exposición del artista en el Teatro Auditorio en septiembre del año 2013: “…la sencillez de Vicente Marín contrasta con la dimensión de su obra creativa en la que la escultura alcanza grandiosidad y rotundidad, belleza y originalidad. La madera y las piñas, la piedra y el hierro son algunos de los elementos con los que ha trabajado para dar forma a monolitos o enormes bellotas de toza y piñas, para presentar un airoso paraguas o un hacha clavada en el roble o el pino, porque en suma, los materiales los ha buscado el escultor por los predios serranos en los que tan a gusto se encuentra, como si él artista que ennoblece la piedra o perfila la madera fuese uno de aquellos hacheros, gancheros o resineros que trabajaban de sol a sol en la Naturaleza”.

Este jardín de simbología serrana, lleva el nombre de “Jardín del Escultor Vicente Marín”, gracias a una solicitud que la Ilustre y Venerable Hermandad de La Negación de San Pedro elevó al Ayuntamiento de la ciudad de Cuenca en febrero de 2016, para la consecución de uno de los actos previstos dentro del marco de la celebración del XXV aniversario de la Fundación de esta Cofradía; para que ese lugar público llevara el nombre del escultor que realizó el conjunto escultórico con el que procesiona en Semana Santa y también, como muestra de profundo agradecimiento a este escultor conquense por su gran generosidad al donar estas obras para engalanar con arte los rincones de nuestra ciudad para deleite y disfrute de los conquenses. Petición que coincidía con el empeño de toda la Corporación Municipal de reconocer a los conquenses que han destacado por su talento creativo y artístico
El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca en el mes de abril del año 2016, aprobaba realizar un homenaje a este conquense al que le sobran méritos para merecer este reconocimiento, ya que domina la escultura con fuerza realista, alcanzando su máxima belleza cuando recurre a la naturaleza como fuente de inspiración.
Trasladarle la propuesta al escultor por parte de la Ilustre y Venerable Hermandad de La Negación de San Pedro, está salpicada de alguna anécdota simpática ya que, aparte de que a Vicente no le gusta estar presente en actos públicos y más dirigidos a su persona, el propio escultor manifestaba a este Secretario que: “… no me gusta mucho la propuesta porque este tipo de reconocimientos los hacen cuando la persona estaba ya muerta”.
Sería el 21 de marzo de 2018, con el propio escultor presente en vida, cuando el entonces alcalde de Cuenca Ángel Mariscal junto al homenajeado descubrió una placa con el nombre del escultor Vicente Marín, en el jardín que ya lleva su nombre y donde se encuentran ubicadas varias esculturas suyas referenciadas. El acto de homenaje, conducido por el cronista oficial de Cuenca, Miguel Romero, contó con la asistencia de miembros de la Hermandad de San Pedro, cuyo secretario, Juan Carlos Muñoz dirigió unas palabras a los presentes; la teniente de alcalde de Cultura, Marta Segarra; el diputado provincial de Cultura, Francisco Doménech; el director provincial de Hacienda de la Junta de Comunidades, Ramón Pérez Tornero, además de la familia y amigos de Vicente Marín Morte. Arropado el escultor por un gran número de Cofrades de la Negación de San Pedro y de su Consiliario D. Anastasio Martínez Sáez, un experto además en Arte.
Al finalizar el acto oficial, en otro acto más íntimo de la Cofradía con el Escultor, se le impuso la insignia de plata de la Ilustre y Venerable Hermandad de La Negación de San Pedro.
 Por Juan Carlos Muñoz del Olmo. Secretario de la Iustre y Venerable Hermandad de La Negación de San Pedro
Por Juan Carlos Muñoz del Olmo. Secretario de la Iustre y Venerable Hermandad de La Negación de San Pedro
Con este Jardín se reconoce la trayectoria del escultor conquense Vicente Marín Morte, desde que inició su labor escultórica que dio comienzo de forma oficial entre 1972 y 1973, tras su paso por Bellas Artes en la capital de España hasta la actualidad.
Centrándonos en la imaginería procesional, por la que confiesa su especial admiración por creadores como Montañés o Juan de Juni, no ha sido una faceta que haya constituido una finalidad ni un objetivo en su carrera profesional; más bien, ha sido una etapa creativa que inició ante la solicitud de sus servicios artísticos por parte de algunas hermandades de la Semana Santa de Cuenca.
Su obra religiosa se encuentra especialmente presente en Cuenca, donde encontramos: Paso procesional de El Encuentro (1987), Paso procesional de Cristo Descendido (1988), Paso Procesional de El Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo (1990), Paso procesional de La Negación de San Pedro (1997) . Para Tarancón (Cuenca), realiza el paso de La Exaltación de la Cruz (19921998) . También encontramos pasos procesionales de este artista en la ciudad castellana de León: Paso procesional del Santo Sepulcro (1996) y Paso procesional del Hombre Nuevo (Resucitado) (2002).
El conjunto procesional de la Negación de San Pedro creado para nuestra Hermandad, supone uno de los trabajos más notables del escultor dentro de la imaginería procesional, con un resultado gratificante para el esfuerzo de recuperación de un paso, viendo desfilar desde 1997 por las calles de Cuenca un soberbio conjunto escultórico del escultor conquense Vicente Marín Morte, tallado en madera de tilo y abedul, policromado sobriamente al óleo, huyendo de dorados y plateados, tal y como se identifica a la imaginería procesional conquense; con una puesta en escena calificada de atrevimiento por la ubicación de sus imágenes.
Estilísticamente deja patente la característica renacentista que identifica a este escultor conquense, de trazados suaves y delicados, marcando a su vez los pliegues exagerados de las vestimentas y la puesta en escena del origen de las procesiones, estos dos últimos aspectos propios del Barroco.
La característica principal de todas sus imágenes es el dinamismo, el conjunto se ajusta al resto de los pasos procesionales que desfilan en la Noche del Miércoles Santo, manteniendo el estilo artístico y una forma acorde con éstos.
Las figuras se encuentran enmarcadas con elementos que muestran nítidamente las referencias de un paisaje urbano propio de la época donde se desarrolla la acción: fustes inacabados de columnas en la parte trasera del paso, sillares de piedra donde descansa la portera, un brasero de luz natural alrededor del cual tiene lugar la última acusación y dos pebeteros también de luz natural en el frontal del atrio; todos éstos elementos quedan circundados por dos alturas de escalinatas que simulan dar acceso a las dependencias del sumo sacerdote del Sanedrín.
El verdor de las hiedras que se colocan en el paso y los focos de luz natural contrastan con el color calizo de las piedras del atrio, acentuando el juego de luces y sombras del conjunto en la noche blanca del Miércoles Santo.
Gracias Vicente por contribuir con tu arte a la recuperación de un paso perdido convertido en Hermandad.
 Cuenca Nazarena 96
Hablan las Hermandades
Cuenca Nazarena 96
Hablan las Hermandades

En pleno corazón del barrio conquense de los Tiradores, y junto a la zona más nazarena de la ciudad, se construirá a lo largo de este año la nueva casa Hermandad de la Venerable Hermandad de María Santísima de la Esperanza.
Tras la adquisición de lo que era una conocida y tradicional carpintería conquense, y a la espera de los permisos administrativos preceptivos, nuestra Hermandad realizará una amplia sede, que servirá para dar cobertura a la importante vida que esta corporación genera gracias a sus actividades y a sus más de 1.800 hermanos.
El nuevo espacio, que sustituirá al local donde hasta la fecha ha crecido la Hermandad, está situado en el número 4 de la calle Cristo del Amparo, y servirá como sala multiusos, así como de zona para alojamiento de vitrinas, almacén de enseres, oficina, sala reuniones, además de muchas otras funciones que enriquecerán y agrandarán las actividades que ya realizamos.

Gracias a la incorporación de la Casa Hermandad en el barrio de los Tiradores, y concretamente en la parroquia del Cristo del Amparo, otro de los objetivos será integrarnos en la propia vida del barrio y la vida parroquial.
LAS OBRAS
La casa Hermandad será la conclusión de un gran proyecto de Hermandad, y será levantada gracias al esfuerzo de todos los miembros de esta corporación, que verán realizado el sueño de tener unas dependencias acordes a la dimensión de la cofradía.
Próximamente se procederá a la colocación de la primera piedra, donde se introducirá en el interior de una urna colocada en planta baja, de los estatutos de la corporación, monedas de curso legal, periódicos del día, una copia del proyecto de ejecución, la medalla de la hermandad, una fotografía de la
Virgen de la Esperanza, un escudo de la ciudad, otro de la Hermandad y otro del Colegio de Agentes Comerciales y un acta del acto firmada por las autoridades presentes. La construcción se desarrollará a lo largo del año 2020, siendo el objetivo poder inaugurar la sede el próximo mes de diciembre, haciéndolo coincidir con los solemnes cultos a la Virgen de la Esperanza.
CASA HERMANDAD
Estas nuevas dependencias contará con un lugar de referencia o simbólico, situado en la planta intermedia del edificio, donde se ubicará el manto procesional bordado por Charo Bernardino y diseñado por Carrasquilla, que en una de las grandes joyas patrimoniales que posee nuestra Hermandad, y qué podrá ser contemplado por todo aquel hermano que lo desee. Además, permitirá exponer todo el patrimonio, incluyendo sayas, piezas de orfebrería, y otros enseres que no se pueden disfrutar a lo largo del año. Contará con una superficie total de algo más de 150,00 m2, distribuida en tres plantas.
En cuanto al funcionamiento, se ha propuesto la distribución de espacios en torno a un núcleo vertical de comunicación, dejando libre el resto de la planta para ubicar los diversos usos.
El deseo de la Junta de Gobierno es que la nueva sede vuelva a dar un impulso a la actividades y vida de Hermandad, integrando y haciendo participes de su nueva casa a todos lo hermanos, desarrollando proyectos como el Plan Anual de Caridad impulsado por dicha vocalía, o actividades de formación o de trabajo e integración de los más pequeños de la Hermandad.
Una nueva Casa Hermandad de todos y para todos los hermanos de la Esperanza y que tendrá la puertas abiertas para todos los nazarenos de Cuenca.

Si nos referimos al culto a la Vera Cruz debemos remontarnos a su más remoto origen, por ello es inevitable hablar de Santa Elena. Esta santa, en su senectud inició una empresa con un claro fin, que no era otro que hallar la Cruz donde Jesucristo murió. En torno al 325 d.C mandó destruir un templo pagano construido en el paraje denominado Gólgota y, cuenta la leyenda que excavando en una vieja cantera se hallaron tres cruces, junto con clavos y un letrero. Santiago de la Vorágine narra en su obra que la auténtica Cruz de Cristo logró sanar a un hombre enfermo. Las reliquias de la Vera Cruz pronto se extendieron por la cristiandad y su culto se generalizó, especialmente tras las ideas contrarreformistas, que favorecieron la aparición de Cofradías. Evidentemente estas son breves pinceladas necesarias para comprender el culto a la Vera Cruz.
En nuestra provincia hay dataciones de la existencia de varias Hermandades dedicadas al culto de la Vera Cruz (Ibáñez Martínez, 2002). En la ciudad de Cuenca existió un antiguo Cabildo de la Vera Cruz, del cual, tanto de sus orígenes como de su relevancia en los desfiles procesionales no hay argumen-

tos totalmente claros, aunque podría haber sido el origen de los primeros desfiles procesionales de Semana Santa. Este Cabildo fue víctima de los dramáticos sucesos históricos ocurridos durante los inicios del siglo XIX, su desaparición fue debido a la entrada de las tropas de la Francia napoleónica en Cuenca en torno al 1810 y el consecuente saqueo.
Esta Hermandad se erigió en su día como la heredera de la devoción a la Vera Cruz en nuestra provincia, según el acta fundacional el objetivo era continuar con el extinto Cabildo, además de llenar el hueco que quedaba libre el Lunes Santo tras la suspensión en 1968 del Vía Crucis que se venía celebrando ese día.
El 8 de marzo de 1995 fue el día en el que se fundó la Hermandad, esta reunión fundacional se produjo en la Cámara de Comercio de Cuenca estando presentes los hermanos fundadores: Antonio Saiz Ramírez, José Manuel Vela Velasco e Israel Casanova Valero. No obstante, hasta el mes de julio de ese mismo año no se realizó la primera Junta General Ordinaria, donde se fijó la primera Junta Gestora. En el primer
libro de cuentas que conserva la Hermandad, a día de 31 de marzo del 1995, aparecen en el listado de Hermanos 49 personas. No obstante, el 4 de mayo de 1996, tras el primer desfile procesional, el número se elevó hasta las 143 personas y en la actualidad el número ronda los 400 hermanos.
La puesta en marcha de la Hermandad presentó grandes gastos a los que los nuevos Nazarenos de Lunes Santo debían hacer frente, tal y como muestran las actas y los libros de cuentas se fijó la cuota anual en 2000 pesetas, además de otra cuota de ingreso de 7000 pesetas. Esta cuota supuso un alto esfuerzo económico a los Hermanos, no obstante, fue necesaria para lograr el objetivo de procesionar el 1 de abril de 1996, que sería el primer Lunes Santo tal y como lo conocemos hoy en día. Los banzos para esa procesión costaron, por cuota fija 15000 pesetas, siendo 24 el número inicial de banceros. El 3 de febrero de 1996 se presentó la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, de corte barroco. Luis Luna, por aquel entonces Director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid la dató en torno a los siglos XVII-XVIII perteneciente a la escue-

la madrileña. Esta pasional efigie fue adquirida a un anticuario en Madrid. Un mes después fue bendecido por monseñor José Guerra Campos. Ya se encontraba todo listo para la primera salida procesional. La primera procesión salió del Palacio Episcopal bajo una tímida lluvia y un silencio sepulcral, tan solo roto por la campana procesional, los tambores y el Coro.
Este desfile procesional ha sufrido pocos cambios, pues el deseo de los Hermanos es que mantenga su esencia inicial, la penitencia y la austeridad. Los cambios que quizás sean los más importantes son: la salida desde el templo catedralicio, que deja bellas estampas en la memoria, la reducción del número de tambores a uno (anteriormente fueron 2) y la incorporación de las siete piezas cantadas por el Coro Alonso Lobo, obras de Luis Carlos Ortíz, director de dicho Coro. Durante estos 25 años la Hermandad ha ido creciendo, tanto en Hermanos, como en patrimonio y en espiritualidad. No obstante, este crecimiento nunca ha interferido en la verdadera esencia del desfile, que es el culto a la Vera Cruz, y en concreto, la meditación de las siete palabras.


Por el Hno. Ramón Gómez Couso. Vble. Hermandad de Jesús Orando en el Huerto (San Esteban)
En este año peculiar por la conformación de sus dígitos, acontece el trigésimo concierto de marchas procesionales que la Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto viene celebrando ininterrumpidamente en la iglesia del protomártir San Esteban.
En fechas tan redondas, como son treinta años, es preciso reconocer y recordar orígenes, circunstancias y propósitos que motivaron la celebración de este concierto con profundo arraigo y calado en la ciudad.
El primer contacto que tuve con la Banda de Música de Cuenca y con su director, por aquel entonces Don Aurelio Fernández-Cabrera, fue en 1988 cuando desempeñaba mi labor docente en el colegio de los Salesianos. El motivo era la celebración de unas jornadas audiovisuales, así como una exposición de nuestra Semana de Pasión como actividad escolar.
Culminamos este evento con la celebración de un concierto de marchas procesionales en la capilla del colegio, hoy convertida en biblioteca universitaria, ofrecido por la Banda de Música de Cuenca. En este sentido, quiero reconocer la estrecha e imprescindible colaboración de mi buen amigo Pedro Eduardo Pérez, gran difusor de la Semana Santa conquense en los medios radiofónicos y escritos.
En 1991 se cumplía el cincuenta aniversario de la reaparición en procesión de nuestra Hermandad tras el conflicto de la contienda civil. Esta efeméride nos motivó a celebrar un concierto de marchas procesionales para conmemorar tan importante acontecimiento para la Hermandad. Y como no, por la Banda de Música de Cuenca, manifestando así nuestro respeto por su buen hacer año tras año acompañado las imágenes de nuestra Semana Santa.

Hasta esta fecha, no teníamos conocimiento de que la Banda de Música de Cuenca hubiera celebrado un concierto de estas características a excepción de la actividad anteriormente citada. Se trataba entonces del primer concierto de marchas procesionales que una hermandad celebraba junto a la Banda de Música de Cuenca.
Preparamos este primer “Concierto del Huerto”, como así se le conoce popularmente, con gran ilusión tanto por la hermandad como por la Banda con su director al frente. Antonio Aguilar Ortiz, recordado hermano mayor de turno, presidió este primer concierto que se celebró el viernes ocho de marzo de mil novecientos noventa y uno en la Iglesia de San Esteban. Inestimable fue la acogida y las facilidades dadas para la organización por la parroquia y su párroco en aquel tiempo Don Feliciano Torremocha.
Este prometedor inicio nos ha guiado hasta llegar al trigésimo concierto con la misma ilusión que el primero, en buena medida, por la excelente respuesta de la ciudad y del mundo nazareno que abarrota la iglesia de San Esteban año tras año.

Quiero destacar, en este punto, el interés y el compromiso que tanto el entonces director de la Banda, Don Aurelio, como todos sus componentes prestaron desde el primer momento para
que este concierto tuviera la calidad y el reconocimiento debido. Esta estrecha colaboración y buen entendimiento a lo largo de los años motivó que al alcanzar en el año 2000 el décimo concierto, Hermandad y Banda lo sellaran con el Hermanamiento que nos une en estrecha relación desde entonces.
Estuvo Don Aurelio dirigiendo el concierto hasta el año 2004, año en el que dejó su cargo pasándole la batuta a su actual director D. Juan Carlos Aguilar Arias. Logrando entre ambos situar a la Banda de Música de Cuenca en los más altos niveles de calidad y profesionalidad.


También hemos podido disfrutar de la intervención, además de los titulares, de consagrados directores y músicos que han tenido en su mano la batuta para dirigir a esta querida Banda como: D. José López Calvo, Julián López Calvo, Pedro J. García Hidalgo, José Solá, José Mecías, Luis Vicente Sánchez, José Luis Torijano, Rubén Ruipérez, Sergio Bascuñana, José Vicente Monedero, Fernando Ugeda, Alberto Nevado, Pedro Segovia o José Vélez
A lo largo de estos años, la Hermandad se planteó unos objetivos bien definidos para que este concierto coadyuvara a ampliar su enfoque cultural, por un lado ofrecer la posibilidad a jóvenes músicos la presentación en público de nuevas marchas
Cuenca Nazarenaprocesionales, y en algunos casos dirigir sus composiciones. Así lo hicieron algunos de ellos: Juan Carlos Aguilar Arias, Pedro García Hidalgo, José Mecías, José l. Torijano, Manuel Millán, Óscar Contreras, Sergio J. Mateo o Rubén Ruipérez.


Por otro lado, ofrecer este marco a otras hermandades para la presentación de marchas a ellas dedicadas. En este escenario se han presentado y estrenado marchas dedicadas a:
Oración en el Huerto (San Esteban): Entre Banzos de J.C. Aguilar Arias, Oratio Hortus de José Solá, Noche de Olivos de Pedro García Hidalgo y Orando en Getsemaní de Aurelio Fernández-Cabrera; El Cristo de La Salud, Et descenderunt eum de Pedro García Hidalgo; San Pedro, Malco de Pedro García Hidalgo; Negación de San Pedro, Flevit amare de Pedro García Hidalgo, La Negación de José Vicente Monedero, No lo negaste en la cruz de Manuel Millán; Oración del Huerto (San Antón) Pan compartido sangre derramada de José López Calvo; Soledad de San Agustín, Tu silenciosa Mirada de J.C Aguilar Arias; El Prendimiento, Treinta denarios de J.C Aguilar Arias; Jesús caído y la Verónica, Lienzo sagrado de J. C. Aguilar Arias; Virgen de la Esperanza de Luis Vicente Sánchez; María Magdalena de Fernando Ugeda; Virgen de las Angustias, Por tu cara de pena de José López Calvo; Ecce-Homo José López Calvo; San Juan Bautista ¡Precursor! de
Ernesto Vicente; La Amargura con San Juan de José A. Esteban; San Juan Evangelista, La palma al viento de José Mencías y Sergio J. Mateo; Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz, Marcha por nuestro Cristo Yacente de José López Calvo, Marcha por un guitarrista Conquense dedicada a Ismael Martínez Marín de José López Calvo y Juan Carlos Aguilar Arias.
Pero no sólo la música ha tenido protagonismo en este concierto. También el arte, a través de la imagen, ha sido objeto de divulgación. La elaboración del cartel anunciador del concierto ha sido un escaparate apropiado para que los artistas conquenses presentaran su obra. Así hemos podido conocer la expresión mediante la imagen de artistas como: Miguel Ángel Moset, Hnos. Culebras, Fernando Urango, Pedro Romero, Ignacio Blanco, Carlos Martínez, Nuria Amago, Javier Romero, José Andrés Jiménez, Antonio Abarca, Juan Pedro Huerta, Rubén Polo o Julio Palencia.
Sólo puedo desear que la ilusión por este acontecimiento, tan esperado en la ciudad perdure y este acto (“EL CONCIERTO DEL HUERTO”) siga teniendo la misma acogida que ha tenido durante estos treinta años y, así, seguir ofreciendo, a artistas de nuestra ciudad, la posibilidad de encontrar en él el marco idóneo expresar y presentar sus obras.



A propuesta de la Junta General de la Venerable Hermandad de la Santa Cena, la Directiva encarga a Pedro Joyeros la realización de un Cetro que represente la esencia de la Hermandad.
Tras varios meses de trabajo se presentan unos bocetos con varias ideas. Una vez vistas se elige la que definitivamente se lleva a cabo, siendo sus principales características que pueda utilizarse el Miércoles Santo en el desfile de la Hermandad como Cetro y por otra parte también pueda ser utilizado el Cáliz para la Consagración del vino en las ceremonias religiosas que realice la Hermandad. Se empieza a diseñar con un programa de dibujo con el fin de tener una visión tridimensional del futuro Cetro.
El mencionado enser de la Hermandad está compuesto por piezas totalmente independientes fabricadas en plata de primera ley:
A. El Cáliz en la cúspide del mismo.
B. Pieza de unión del Cáliz con el varal.
C. El varal como parte esencial cualquier cetro.
El Cáliz a su vez está formado por varias piezas:
1. Cuenco del Cáliz, con forma de vaso de tulipa de 130 gramos de plata dorada. Realizado con la técnica del torno.
2. Recubrimiento del cuenco del Cáliz. Está formado en primer lugar por unos diseños de hojas de parra y uvas que simbolizan la finalidad que tiene, la consagración del vino. En la parte siguiente de abajo figura la representación del lugar donde se ubica el Paso de la hermandad, en este caso los doseletes góticos de la fachada de la Catedral de Cuenca y los arcos laterales del triforio. El peso del recubrimiento es de 253 gramos en plata de primera ley en su color natural. Realizado con la técnica de la cera perdida.
3. Fuste del Cáliz compuesto a su vez por:
a. Celosía en forma hexagonal con repeticiones del escudo de la Hermandad (Cruz de Malta). Peso 8,7 gramos en plata dorada de primera ley. Realizado a la cera perdida de prototipado.
b. Doble altura de doseletes góticos de la fachada de la Catedral. Peso 51,8 gramos de plata en su color natural.
4. Base del Cáliz compuesta por:
a. Celosía de hojas de parra en plata dorada y racimos de uvas engastadas en 13 rubíes dobles por cada brazo. Al ser seis brazos hacen un total de 156 rubíes. Transversalmente la unión de cada brazo consta de otra celosía con 3 rubíes cada una que hacen un total de 18 rubíes. Los brazos acaban en dos bolas que sujetan un oval con un rubí que lo sujetan. Hacen un total de 6 rubíes de 7 x 5 milímetros y 24 en las patillas. Peso 57,80 gramos en plata dorada. Realizado a la cera perdida de prototipado.
b. Parte interior en forma de tronco de pirámide hexagonal con los grabados de los 6 apóstoles de la derecha de la figura de Jesús del paso de la Santa Cena de Cuenca con el nombre en latín de los mismos y su representación iconográfica:
“PETRVS”. Gallo.
“ANDREAS”. Pez.
“IACOBVS I”. Concha de vieira.
“BARTHOLOMAEVS”. Cuchillo.
“MATTHEVS” Angel.
“JVDAS IACOBI”. Porra.
El peso total son 145,50 gramos en plata en su color. Realizado a mano y grabado a laser.
Marcado con CO995 como fabricante HISAMAR de Pedro Joyeros y 925A2 como plata de primera ley.
Como tapa de esta parte inferior forma un hexagonal con las inscripciones: “HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI” y en la otra cara “Diseñado y realizado por Hisaman de Pedro Joyeros. Cuenca 2019”. El peso de la tapa es de 46,7 gramos de plata en su color. Realizado a mono y grabado a laser.
Como sujeción de la tapa con la parte inferior un tornillo que representa el rosetón central de la fachada de la Catedral de Cuenca. De 13,2 gramos de peso de plata en su color y cortado a laser.
Por Pedro JoyerosEntre la cúspide del cetro (el Cáliz) y el varal o parte inferior del mismo hay una parte de unión entre ambas consta de las siguientes piezas:
1. Tornillo de sujeción. Representa el rosetón central de la fachada de la Catedral de Cuenca. De 13,1 gramos de plata en su color y cortado a laser.
2. Tapa hexagonal con la figura de Jesús del paso de la Santa Cena de Cuenca, grabada y la inscripción “MIERCOLES SANTO ABRIL 2019” de 42,7 gramos de plata en su color. Técnica realizada a mano y cortada a laser.
3. Parte Interior. Figura primeramente la inscripción “HERMANDAD SANTA CENA” y tres escudos de la Hermandad (cruces de Malta) que hacen de tornillo de unión con la base del Cáliz. Seguidamente se sitúa una pirámide hexagonal truncada con los grabados de los 6 apóstoles de la izquierda de la figura de Jesús del paso de la Santa Cena de Cuenca con el nombre en latín de los mismos y su representación iconográfica:
“IOANNES”. Pluma.
“IACOBVS II ALPHAES”. Bastón.
“THOMAS”. Escuadra.
“SIMONES ZELOTAS”. Serrucho.
“PHILIPPVS”. Serpiente.
“IVDAS ISCARIOTH”. Bolsa de dinero.
Acabado en plata en su color de 156,30 gramos. Realizado a mano y grabado a laser.
Marcado con CO995 como fabricante HISAMAR de Pedro Joyeros y 925A2 como plata de primera ley.
Parte exterior. Celosía de hojas parra en plata dorada y racimos de uvas engastadas en 13 rubíes dobles por cada brazo. Al ser seis brazos hacen un total de 156 rubíes. Transversalmente la unión de cada brazo consta de otra celosía con 3 rubíes cada una que hacen un total de 18 rubíes. Los brazos acaban en dos bolas que sujetan un oval con un rubí que lo sujetan. Hacen un total de 6 rubíes de 7 por 5 milímetros y 24 en las patillas. Peso 57,80 gramos en plata dorada. Realizado a la cera perdida de prototipado.
4. Parte inferior formada por tres celosía hexagonales en vertical, con escudo de la Hermandad (cruz de Malta). Peso 76,17 gramos en plata dorada. Realizado a la cera perdida prototipado con láser.
El varal del cetro está compuesto de tres cuerpos de latón bañados en plata. Las uniones de los mismos llevan roscas con celosías de plata dorada con el escudo de la Hermandad. En el primer cuerpo aparece el escudo del Ayuntamiento de Cuenca como ciudad a la que pertenece la Hermandad y en recuerdo del apoyo recibido por esta administración para la fundación de la misma. También se encuentra el escudo de la Diputación Provincial de Cuenca como “Hermano Mayor Honorario Institucional”.



Cuando llegan estos días son múltiples los temas de conversación en los que repasamos actualidad, historia, tradiciones…y todas estas cosas que conforman la realidad de nuestras Hermandades. Hablaremos de lo que se hace, de lo que se hizo, de por qué se hace, de por qué se hizo…y seguramente no pasará desapercibido el traslado de la Sagradas Imágenes de Jesús Resucitado y María Santísima del Amparo a la Parroquial de El Salvador.
Y es que el pasado dos de diciembre la V.H. de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo concluía un viaje de ida y vuelta que comenzó hace más de cincuenta años.

Fundada en los años cincuenta del siglo pasado, tenía como objetivo el desfile que daba sentido a las procesiones conquenses las cuales vivían en dicha época un movimiento expansivo que llevó a la creación de los desfiles de los domingos y del martes santo. Pero, a pesar del interés y del ímpetu mostrado, esta participación fue languideciendo hasta que en la década de los años sesenta cesaba su actividad procesional, retomada en 1973.
Constituida en la parroquia de El Salvador, vio como sus Sagradas Imágenes tenían que abandonar este templo por decisiones parroquiales iniciando una época sin culto hasta que en la década de los ochenta fueron trasladadas a la parroquia de Santa Ana.
Todo parecía que esta iba a ser la Sede Canónica definitiva de la hermandad.
Pero no era así.
Hace casi cuatro años las Hermandades que tenemos la antigua iglesia de San Andrés como centro de nuestros desfiles procesionales veíamos con preocupación el posible uso de este enclave tan nazareno como recurso cultural. Idea que se ha mantenido y acrecentado a lo largo de estos años con constantes ideas de proyectos culturales con sede en San Andrés, lo que motivó que decidiéramos trabajar en una doble dirección: de un lado, realizamos cuantas acciones entendimos oportunas para mantener este uso de la coqueta iglesia nazarena, de otro lado, comenzamos a estudiar la posibilidad de variar nuestra iglesia de salida, por lo que pudiera deparar el futuro.
Y es aquí donde surgió la posibilidad del regreso a la que fuera nuestra sede fundacional, idea que siempre se había intentado desde aquel lejano 1973 y que, por unas razones u otras, no se había hecho realidad.
Ha sido un tiempo de estudio, conversaciones, análisis de pros y contras, poniendo siempre en el centro del pensamiento, del debate, hacer lo que era bueno para la Hermandad. Esta, en sesión de Junta General celebrada el pasado mes de noviembre, aprobaba por una amplísima mayoría el traslado de nuestras Sagradas Imágenes a la Iglesia de El Salvador, el regreso a casa.
Atrás dejamos una etapa maravillosa en la parroquia de Santa Ana donde hemos aportado, colaborado, vivido… siempre en función de nuestras posibilidades. De hecho, muchos de nuestros hermanos se han formado allí, han sido bautizados, casados, han hecho su primera comunión y, lamentablemente, les hemos despedido para su nacimiento a la vida eterna. No podemos dejar de dar gracias mil y una veces a la parroquia de Santa Ana y, personalizando, en sus Párrocos y Vicarios.
De hecho, si somos lo que somos es fundamentalmente por la relación con ésta parroquia.
Pero regresamos a El Salvador para cambiar aquel punto y final en un punto y seguido.
Delante de nosotros un camino ilusionante en unión con las demás hermandades, con la Parroquia que nos ha abierto sus puertas de par en par, camino por el que transitaremos con la alegría del recién llegado a este mundo nazareno, tan hermoso y tan complejo. De hecho, en el pasado mes de febrero presentábamos por vez primera a nuestros hermanos más jóvenes ante nuestro altar como parte de la celebración de la Candelaria, tan arraigada en nuestra parroquia.
No sabemos dónde nos llevará este camino, pero sí que sabemos que nos ha de servir para contar a todos que Cristo ha resucitado, que si no creemos en la Resurrección vana es nuestra fe, que el desfile del Domingo de Resurrección no cierra nada, más bien al contrario, nos abre a una celebración alegre y esperanzada de nuestras creencias…y es que hemos vuelto a casa para gritar a los cuatro vientos que Cristo está vivo, hoy más que nunca.


Investigar sobre las Turbas de antes de la Guerra Civil es tarea difícil, pero no imposible. Sólo hacen falta paciencia y motivos, que no deberían ser otros que conocer nuestra antigua Semana Santa, concienciar a propios y extraños del valor que tuvieron en aquella época, y admitir la singularidad que tuvo la procesión Camino del Calvario cuando fue descrita en los periódicos de la época. Las centenarias noticias de aquel grupo de escribas y fariseos que escarnecía al Señor, como reza la Biblia, han sido siempre inconexas, mezcladas con las de la posguerra y con poca información. Sabemos por las fuentes orales y la tradición, que al comenzar el siglo XX José Cobo, secretario de la Hermandad de Jesús Nazareno, se distinguió por revitalizarlas, y las familias encargadas de ello por mantenerlas (Patacos, Planchas y Pantaleones), que existe un único cliché fotográfico con algunos turbos posando, y poco más.
En los años veinte comenzaron a llenarse los trenes para ver la Pasión de Cuenca; ABC, Blanco y Negro y Las Provincias, entre otros periódicos, la anunciaban. Era complicado buscar alojamiento, hoteles, posadas, hostales y fondas a rebosar, se alquilaban los balcones de Carretería, un gentío espectacular llenaba las calles, según la prensa de aquellos años. Los programas fueron más elaborados y se preparaban actos populares, toros, cinematógrafos, música, teatro, Comercio, viajes a Palomera, Ciudad Encantada, etc. Fue antes de la guerra civil cuando la Semana Santa de Cuenca surgió del anonimato y se dio verdaderamente a conocer. En los treinta se convirtió en una de las más importantes del país, singular, típica, cargada de simbolismo religioso, propia, y en su marco excepcional, diferente a todas las de -
más. Para saber más sobre los turbos de principios del siglo XX hubiera sido imprescindible consultar las antiguas actas de la Hermandad de Jesús Nazareno, pero lamentablemente parece que también fueron quemadas en los desastres de la guerra, junto a tantas imágenes y enseres procesionales. Tras la guerra, y con el paso de los años, la Semana Santa de Cuenca ha vuelto a recuperar toda su estructura, ampliando hermandades y pasos con gran calidad, siendo en la actualidad más impresionante de lo que entonces fue. Cada año surgen del olvido curiosas noticias o enseres históricos de aquellos tiempos: programas, fotografías, incluso algunos escritos, que van conformando y engrosando los archivos de cada cofradía o hermandad.
No ha sido así con las Turbas, sustentadas en la tradición y las referencias orales, adolecieron de registros, actas o acuerdos propios redactados de puño y letra, propiciando un vacío endógeno de 364 días cada año. Admitiendo esta situación, apostaremos por la búsqueda en otras fuentes formales, las publicaciones periódicas, y volveremos a los inicios del belicoso siglo anterior, rebuscando en las páginas de la vieja prensa y en los programas oficiales. A ciencia cierta, algunas noticias serán conocidas, otras no tanto; esperamos que sirvan de base y estímulo a mejores compilaciones que irán ampliando nuestro conocimiento sobre aquellos escribas y fariseos conquenses del Camino del Calvario hace más de cien años.
Los textos que siguen a continuación han sido divididos en cuatro décadas, en ellas se adjuntan las fotografías de todas las portadas de los programas anteriores a la guerra civil que han aparecido hasta la fecha.

Al comenzar el siglo XX, las procesiones de la Semana Santa de Cuenca todavía estaban ancladas en el arraigo inmemorial. Cuatro procesiones tenían lugar, la de Jueves Santo por la tarde y las tres de Viernes Santo. Tan sólo, la hermandad de Jesús Amarrado a la Columna de Santo Domingo se había incorporado unos años antes con su paso titular a la procesión de Paz y Caridad. En 1902 se amplió el número de pasos y hermandades en la del Calvario y en 1905 se fundó la procesión del Silencio en la tarde de Miércoles Santo.
La primera noticia oficial del siglo XX sobre las Turbas sucede antes de la fundación citada del Miércoles Santo, y no significa que sea el primer año que salieron (no lo dice su autor), parece ya lógico que los turbos vinieran de más lejos en el tiempo, hay casos que parecen haberlo demostrado, como el de Gregorio Romeral a principios del XVIII y otros similares a mediados del XIX. Aquí está el artículo aparecido en el Correo Católico el día 11 de abril de 1903, firmado por el Rvdo. Hermenegildo Regueira1:
1903. Nuestras Procesiones

“El Viernes Santo hubo tres procesiones: la del Calvario con los ruidos de sus tambores destemplados y atiplados clarines que la anunciaban, detalle muy característico por lo que quiere representar, pero molesto y poco edificante. Salió del Salvador a las primeras horas de la mañana, llegando a las nueve a la Catedral. Compuesta de las Hermandades de Jesús Nazareno, San Juan y Nuestra Señora de la Soledad, con las músicas referidas y presidida por el 2º teniente de alcalde Sr. Madina, gustó mucho, marchaba bien ordenada, y solamente se observó la falta de concurrencia, a no dudarlo por verificarse tan temprano..., ...los resultados obtenidos en las procesiones han sido tan buenos, que en la parte baja de la población son
recordados con orgullo: que cuantos han contribuido al esplendor de los actos referidos, pueden estar satisfechos de que la opinión pública estima y agradece.”
Tras la descripción de Regueira, las Turbas no volverán a ser citadas en ningún periódico local ni en programas oficiales hasta pasados trece años. En las publicaciones periódicas de tirada nacional la Semana Santa de Cuenca no está todavía reconocida 2

En 1909, el famoso escritor Andrés González Blanco regresó a su ciudad natal, para revivir la Semana Santa que había contemplado de pequeño. Recordemos su novela “Un Amor de Provincia” donde citaba a los turbos de finales del siglo XIX. En este caso nos dejó escrito el siguiente poema:

¡Procesión de provincia por la Semana Santa! Era un amanecer fresco y claro de abril, cuando nos despertaba la campana monjil que en la alta torre canta como una congreganta... Encapuchados lúgubres revestidos de hopas moradas y con cierto tinte pati-bulario que subían las cuestas arrastrado sus ropas, como Jesús debió subir hacia El Calvario...
El atambor cubierto lanza un redoble falso, como la marcha fúnebre del que va hacia el cadalso.
¡Qué irónicos sonaban los clarines! en la ciudad levitiva en cuyo ambiente flota
ese olor peculiar de sacristía...
Poemas de la Provinci a. A. González Blanco.
Abril 1909
Durante la segunda década del siglo XX, la Semana Santa de Cuenca tampoco aparecía citada en los medios nacionales; y en la prensa de la vieja ciudad tampoco se dirá nada sobre turbos ni bandas “judaico-fariseas”, a pesar de otras crónicas en estos días tan señalados. Sin embargo, en 1916 aparecerá un curioso agradecimiento en el Progreso Conquense3, dirigido a la revista La Esfera (Madrid) por un artículo donde se ensalza a la ciudad de Cuenca, nombrando a las “Turbas” de la siguiente manera:
“...y es precisamente en las costumbres religiosas, donde con más pureza perseveran y se transmiten de generación en generación aquellas modalidades genuinas que constituyen la fisonomía de un pueblo. Las procesiones de Semana Santa responden a esa característica. La de Miércoles Santo, por la noche, cuando la luna exalta la ideal hermosura del cuadro… la del Jueves, nutrida de fieles, fervorosa y ordenada, y la del Viernes a las seis de la mañana, con su turba de martirizantes, su mezcla ingente de bacanal y fiesta religiosa...”
Del mismo modo, ese año encontramos una poesía en la publicación conquense “La Voz del Catequismo”4 :

“... Ese es, el de la túnica morada que avanza entre la turba lentamente el que, si cae, levantan rudamente tirando de la soga al cuello echada…”
En 1917, el programa oficial de la Semana Santa de Cuenca, editado por el Ayuntamiento, cambió el título de la procesión Camino del Calvario por otro distinto, desconocemos los motivos que llevaron a tal solución. Comienzan a ser evidentes las referencias a las Turbas, siendo la primera aparición de ellas en un programa. El antiguo periódico El Día de Cuenca, del 28 de marzo de aquel mismo año, copió el mismo título en sus páginas:

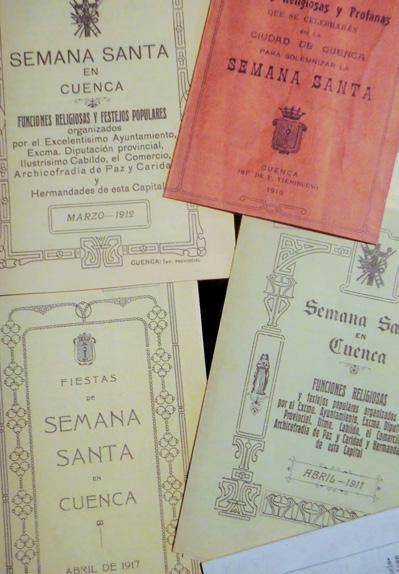
1917. Programa Oficial de la Semana Santa de Cuenca. Viernes Santo. A las seis de la mañana. Tendrá efecto la “ Procesión de las Injurias” , que saliendo de la Parroquia del Salvador...
Revisadas las hemerotecas, en 1918 la procesión de las seis de la mañana vuelve a denominarse Camino del Calvario, pero un nuevo vacío informativo pesará sobre las turbas, habrá que esperar a 1926.


Parece incomprensible que el propio Ayuntamiento de Cuenca no hiciera ningún Programa de Semana Santa desde 1918 a 1924, ambos inclusive, no habiendo todavía constancia de ninguno de ellos. La prensa sí publicaba los días de procesiones, horarios y pasos con sus hermandades, pero en ninguno se citaba a escribas y fariseos, turbos martirizantes, tambores o clarines. En 1925, el programita tipo “postal acartonada” tampoco los nombró. Y llegó 1926 año clave para las Turbas y también para la Semana Santa de Cuenca. Aquel año la Cámara de Comercio apostó por editar un gran programa-libro, con fotografías de todos los pasos, procesiones y detalles de cada hermandad. Realizado en papel couché, con textos de Giménez de Aguilar, Kleiser, etc. La Cámara lanzó una tirada de 5.000 ejemplares, que fueron enviados a las ciudades y periódicos más importantes del país. Una gran publicidad, la cual, a partir de entonces, siempre sería citada en la prensa nacional, los turistas llegarían en mayor cantidad y la Semana Santa de Cuenca se convertiría en una de las mejores de España. Y las Turbas serán, al fin, bien descritas.
“...De madrugada, la procesión se titula “Camino del Calvario” y la integran los pasos de Jesús Nazareno, Jesús y la Verónica, San Juan y Ntra. Sra. de la Soledad. Es típico de ella la banda de destemplados tambores y estridentes clarines que en son de mofa precede al Jesús Nazareno; por ella, por la hora riente de estos amaneceres de primavera temprana, hace fuerte contraste la unción de devotos con el jolgorio pseudo judaico de la banda. Entre el resoli, los obsequios de los hermanos mayores y el picante sol mañanero hacen que el final de la procesión sea movida y más alegre que corresponde a las tristuras litúrgicas del día. La impresión placentera de esta alegre mañana abrileña perdura largo rato. La rumbosa hermandad del Jesús Nazareno, procura que estas sensaciones jocundas se prolonguen unas horas...”
Las Turbas, a partir de 1926, estarán incluidas en todos los programas y crónicas, tras algunos elogios de influencia exógena, que no dudaban en calificarlas como integrantes de: “La procesión más típica de la Semana Santa de Cuenca”.
En 1927, el programa oficial fue una repetición del anterior, con alguna pequeña diferencia que lo distingue; volvieron a repartirse fuera de la provincia y causaron impacto en los medios y el turismo.

“... Al pasar frente a nosotros el Cristo de Las Misericordias sentimos un escalofrío espeluznante. Así meditando, en la noche, llegan
a nosotros los doloridos sonidos del miserere, y es cuando el corazón se acongoja. Y como la noche es de insomnio, cada pecho exhala un suspiro que se pierde al oído con el redoblar de los tambores. Apenas hemos podido reposar el cansancio del Jueves, cuando somos desvelados por el ruido de tambores y clarines. Las tinieblas de la noche se disipan a los destellos del astro rey, Cristo es conducido por sus enemigos al monte Calvario, a corta distancia le sigue San Juan, indicándole a la Madre de Jesús el Camino del Calvario. Pasamos un rato alegre, siguiendo al grupo de tambores y clarines que visten de nazarenos con capuz caído y caminan delante de la procesión al toque de la clásica y añeja marcha estridente y mofadora, pero el austero carácter de los que forman esta banda da la sensación de antigua costumbre inspirada en las mofas y jolgorios judíos, pues a distancia prudencial, la procesión desfila solemne y ordenada.”. José Pérez Madero.
1928.- El Día de Cuenca. Programa Oficial de Semana Santa 6
Viernes Santo. Procesión Camino del Calvario.
A las seis de la mañana sale esta procesión de la Parroquia de El Salvador, con el siguiente orden: Turbas de escribas y fariseos que hacen burla al Señor con tambores y clarines. Jesús de la Cruz y Cirineo, Jesús y la Verónica, San Juan Apóstol y Evangelista y la Soledad.
1928.-Semana Santa conquense
“Semana Santa conquense”. Los destemplados tambores y agudos clarines de la procesión del amanecer, impresionan y nos causan emoción.” 7
1928. Semana Santa en Cuenca8
“...Al despuntar el día del Viernes Santo, se oyen los estridentes sonidos de unos clarines y tambores que hacen mover del lecho a los más perezosos, abandonando el hogar, y echando pie a la calle para ver el menudeo zurcir de nazarenos vestidos de verde unos y morados otros y los que rinden guardia a la Soledad, que se visten de luto riguroso...”
Película de Tomás Camarillo
La excepcional película de Tomás Camarillo, rescatada por la Junta de Cofradías para su contemplación, está mal fechada en la actualidad. Aquel año de 1928 la procesión Camino del Calvario fue suspendida por culpa de la lluvia. Posiblemente corresponda al año 1929.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OcphD5RrE44
“El Viernes Santo recorren tres procesiones las calles de la villa de Alfonso VIII; los tres últimos actos del drama augusto se representan en ellas. La primera, titulada Camino del Calvario, se organiza al amanecer, la precede una turba de hombres, qué como buenos farsistas, hacen muy al vivo su papel de plebe judaica, rodeando la imagen del Señor y escarneciéndola con la algarabía y el clamoreo de unos estrepitosos tambores y unos estridentes clarines. Las rosadas irisaciones de la aurora iluminan el vigoroso cuadro, y los cuerpos de algunos ateridos madrugadores, no menos destemplados que algunos instrumentos por el frio de las alboradas abrileñas o marceñas, acuden a entonarse, haciendo secretamente estaciones más numerosas que la Vía Sacra, para beber resoli agradable y traidor, un mejunje que, a base de vino blanco o aguardiente, cortezas de naranja o limón, canela y otros ingredientes misteriosos, calienta aún más las cabezas que los estómagos de los bebedores.”
El programa oficial de 1929, patrocinado por el gran Hotel Moya, repitió los mismos textos y fotografías que la Cámara de Comercio había editado en los años 1926 y 1927. (ver 1926). Continuaba así, la promoción de la Semana Santa con buenas publicaciones.

“... se rezan maitines y laudes; trisagio, prima, tercia, sexta y nona, ofrendando el tantum ergo con que alborea el día del Viernes Santo y en esta hora, las cinco de la mañana, unos clarines zumban en nuestros oídos, marchamos en pos de ellos hasta la iglesia de El Salvador, donde se organiza la procesión de la Calle del Calvario; son primeramente turbas de escribas y fariseos que burlan al Señor, Jesús Nazareno, La Verónica y caída de Jesús con la Cruz, San Juan y Soledad de María.”10
5.- Sensaciones de la Semana Mayor. La Voz de Cuenca (18/4/1927). Cuenca.
6. - Programa de Semana Santa de Cuenca. (1/4/1928).
7. - Semana Santa conquense. Zeraus. La Opinión. Cuenca (27/3/1928).
8. - Semana Santa en Cuenca. El Día de Cuenca. (7/4/1928)

9. - La Semana Santa de Cuenca. Martínez Kleiser, L. ABC (Madrid) nº 1975, (24/3/1929).
10. - Programa Religioso. La Opinión. G.O.C. (2/4/1929). Cuenca.
11. - MARTÍNEZ PÉREZ, B. “Postales Conquenses”. Cuenca,1929.
En 1929, Basiliso Martínez Pérez publicó el libro “Postales Conquenses”, una guía de la ciudad con fotografías procedentes de la primera Guía Larrañaga y prólogo de Juan Giménez de Aguilar. Hoy es una de las publicaciones más buscadas por los coleccionistas de libros conquenses.

(Basiliso Martínez Pérez)
Viernes Santo
“Los tambores y clarines rompen el silencio de la ciudad que duerme...; alborea el gran día, este día que el mundo cristiano consagra a conmemorar la muerte afrentosa de Jesús... Madrugada de ese día, en la parroquia del Salvador se organiza la más típica y emotiva procesión de cuantas se exhiben en Cuenca en su Semana Mayor y que se denomina “Camino del Calvario”. Integran el cortejo las cofradías de: Jesús con la Cruz, La Caída, San Juan y La Soledad. El gran número de cofrades, la buena organización, la belleza de las imágenes y la diversidad de colores hacen de esta procesión algo excepcional que cautiva el alma obligándole a una meditación firme. La procesión discurre lentamente por la amplia Carretería, cuando el astro Sol se levanta tras la inmensa mole del Socorro, y hasta la gente más incrédula contempla fijamente las efigies del Nazareno, siente su corazón comprimirse fuertemente por una recia emoción, a la vez que su conciencia le muestra el panorama vergonzoso de su vida, punteado de pecados. El viajero, el turista, el ajeno a esta tierra, observará algunos cuadros que contrastan fuertemente con la solemnidad del día, no le extrañe, no califique a nadie de lo que no es; es una rancia costumbre de esta tierra en este día, es como algo esencial, genuino...”
B.M.P. 192911
En los años treinta, no hubo Semana Santa sin programas de mano, incluso en algún año se editaron tres. Las Turbas ya figuraban en ellos y los redactores de algunos periódicos también las incluyeron en sus crónicas.
1930. “Breves Apuntes al Turista”
“...Es típico, de la Procesión “Camino del Calvario”, la turba de estridentes clarines y destemplados tambores, que simulan escarnecer al “Jesús Nazareno...” (A. Patiño y Tarín)
1930.- “La Procesión más Típica”12
“...La procesión de la madrugada del Viernes Santo, es la más típica, la más conquense, ella es el retrato del alma de la ciudad. El resoli, bebida que toman los cofrades, predispone los ánimos de éstos de manera tal, que ha llegado a decirse que las desafinadas trompetas de los falsos sayones, repiten, cual ecos lejanos, la última vocal con que se compone esta palabra, Resoliiiiiiiiii...” 13 (José Luis Navarro)
1930. Semana Santa de Cuenca. ABC
“...Al romper el día de Viernes Santo, en la primera procesión, precede a la imagen de Jesús una comparsa histriónica, que, bien impuesta de su papel de plebe judaica, emula escarnecer a su anhelada Víctima, escupiendo sobre su amargo rostro las descordadas notas de los clarines estridentes... “ (Luis Martínez Kleiser)
1931. ABC, 4 de abril. Cuenca 3, 2 de la tarde
“...Al frente marchaban los batidores de Húsares de Pavía y las típicas Turbas que se burlan del Jesús, con trompetas y redoblantes, que da su carácter original a esta procesión, que dura ocho horas...”
1931. Crónica (Madrid). “Semana Santa en Cuenca, evocación del pasado y apunte del presente”
“...ya cesó el estruendo de los tambores, que no han dejado de vibrar en toda la noche anterior llamando a los cofrades a la procesión de la madrugada...”
1931. “El Turismo Devoto”
“... en Cuenca, durante la noche del Jueves al Viernes Santo, no cesa el redoble de los tambores llamando a los cofrades, con igual tesón que los campanilleros del Rosario en Andalucía...”14
1932. Programa de Semana Santa de Cuenca (tipo acordeón)
“Saldrá de la iglesia de El Salvador la procesión titulada Camino del Calvario compuesta por la hermandades y pasos siguientes: “Jesús Nazareno”, al que precede una banda de destemplados tambores y estridentes clarines...”
1932. “En España con García Lorca”
“

...Amanece. De la calle asciende un clamor extraño: lamentos y alaridos; trompetazos de Juicio Final. Esta bullanga es lúgubre, torturadora, apocalíptica, trágica. Simboliza en esa forma demoníaca la desolación de la muerte de Cristo en la Cruz. Y diríase que el drama acaba de ocurrir. Me asomo al balcón. En la madrugada que apenas se inicia, advierto la presencia de enmascarados de aspectos diabólicos que gesticulan al tiempo que lanzan gemidos espeluznantes. Magnífico..., pero pagano”. (Morla Linch, C.)15
1933.
Este año se editaron tres programas distintos, en todos pone lo mismo:
“A las seis de la mañana Procesión Camino del Calvario, que la forman los Pasos de: Jesús Nazareno, con la turba de clarines y tambores...”
1933. “Semana Santa en Cuenca” (ABC y El Siglo Futuro)
Cuenca. 14, 11 de la mañana. A las seis de la maña de hoy salió la procesión titulada Camino del Calvario, con los pasos Jesús y los Cirineos, Jesús caído con la Verónica, San Juan y La Soledad. Salieron también las tradicionales turbas con tambores y clarines, y los soldados romanos. Hubo una masa imponente de público y el acto religioso duró seis horas.
1934. Programas de Semana Santa
Se hicieron dos programas (morado y naranja) en ambos se puso lo mismo:
“-...A las seis de la mañana, típica procesión Camino del Calvario, la integran los pasos de: Jesús Nazareno, precedido de una turba de clarines y tambores...”
1934. Programa

(El Defensor de Cuenca)
A las seis de la mañana, de la Parroquia del Salvador saldrá la procesión titulada “Camino del Calvario” con los pasos Jesús y el Cirineo, llevando delante las típicas turbas de tambores y clarines , la Caída de Jesús y la Verónica, San Juan Evangelista y La Soledad de San Agustín.16
1934. ABC. (Madrid)
Las Provincias (Valencia)
(El Defensor de Cuenca)
De madrugada salió la procesión Camino del Calvario, que ha constituido una imponente manifestación de religiosidad. Fuerzas de seguridad escoltaban a las imágenes y abrían paso a las típicas turbas de clarines y tambores. Figuraban en ella soldados romanos y los pasos de Jesús Nazareno, Jesús y la Verónica, San Juan y la Soledad, y centenares de alumbrantes.17
1934. “Apuntes de Fiestas Pasadas”
(Vitoria Calafi, R.)
“...Luce el sol. Trinan las aves al saludar el día. La aurora con sus rayos rojizos nos da el avance de lo que ha de ser el Viernes Santo. A las seis en punto de la mañana la Parroquia del Salvador aparece repleta de nazarenos. Se oyen durante toda la noche que precede, el sonar de tambores y el ruido de clarines, y entre ese conjunto de sonidos un tanto estridentes y raros sale y avanza la procesión mayestática..., sublime..., bella, para ser envuelta rápidamente en la sábana de una niebla espesa, densa, que le da más tipicidad, más encanto y más ensueño por aquestas calles estrechas, empinadas y curvas... Avanza..., avanza... Los de los tambores y trompetas, abren marcha, hacen, según expresión de las gentes, ¡la burla del Señor! y esta procesión la más típica y original de Cuenca termina rodeada del misterio con que salió, en plena luz, en pleno sol, habiendo dado origen a este día el más bello y el más atrayente de los de la Semana Mayor.”18
En 1935 el programa oficial de la Semana Santa de Cuenca (en la portada, el dibujo de un nazareno llevando el escudo de Cuenca en el pecho) las referencias a las Turbas eran las mismas que las, ya clásicas, del año 1926.
(Vitoria Calafi, R.)
“...El Viernes Santo, el día acaso más caracterizado, apenas la aurora muestra sus primeros resplandores, se oyen en Cuenca el retumbar de tambores y destemplados clarines, que simulan marchar al Gólgota para acompañar al Nazareno camino de la Expiación. Es una procesión precedida por una turba de clarines y tambores. Es típico en ella...”

“...El Viernes Santo, al amanecer, desfila la primera procesión, titulada Camino del Calvario; delante de la comitiva van las turbas, tocando destemplados tambores y clarines en son de burla. Esta nota típica llama extraordinariamente la atención...”19
ABC (Madrid/Sevilla)
“...A las cinco de la madrugada salió de iglesia del Salvador la procesión denominada Camino del Calvario, en la que figuraban los pasos de Jesús Nazareno, Jesús y la Verónica, San Juan Evangelista y la Soledad. En la comitiva iban enormes filas de nazarenos y penitentes, resultando impresionante el acto, pues, a pesar de la hora avanzada de la madrugada, una enorme multitud se agolpaba en las calles para presenciar el desfile, al que precedían los clásicos tambores y clarines, las turbas judaicas haciendo mofa a los nazarenos.” 20
La prensa es una fuente de utilización indispensable para investigar y escribir la historia contemporánea. Cada periódico es un producto acabado, destinado al consumo del público, y puede adquirir un valor universal, adaptando su contenido, a los casos nacionales, regionales o locales. Los antiguos programas de Semana Santa nos hablan de las procesiones, los cultos, y otros festejos, eran los principales elementos publicitarios, destinados también al público, en ellos aparecían los horarios y lugares principales de los recorridos. En la actualidad se conocen 18 programas oficiales anteriores a la guerra civil (quedan 19 todavía por aparecer) 21; quizá, algunos no fueron editados, hay un vacío existente entre los años 1918-1924.
POL. IND. CAMPSA - NAVE 16 - 16001 CUENCA direccion@piscinastorremar.es
TEL. 678 68 35 86
www.piscinastorremar.es



C/ Colón 36
Tel. 969 23 11 85
www.construccionescarrascosa.com




info@grupoconca.es


En octubre de 2005, coincidiendo con el inicio del curso escolar, comenzaban los ensayos de un coro de voces blancas que, bajo la denominación de ‘escolanía’, pretendía ser un proyecto de la hermandad para implicar a los más jóvenes en los diferentes cultos que se organizaban en honor a Nuestra Señora de la Soledad.
Con cinco niños, ahora ya jóvenes y miembros activos de la hermandad, se inició nuestra escolanía a propuesta del representante de la hermandad ante la Junta de Cofradías, Antonio F. López Garrido y con una gran aceptación e ilusión por parte de la Junta de Diputación que, entonces, trabajaba en la hermandad, recuperándose así la tradición coral de niños en la ciudad. Actuando este hermano como director musical, los niños se iniciaron en la interpretación del canto coral y, poco a poco, fueron más los que colaboraron en esta iniciativa, que este año cumple quince años.
Las primeras actuaciones fueron los acompañamientos musicales a las celebraciones litúrgicas de la hermandad en la parroquia de El Salvador y algunas celebraciones dominicales, a las que siguieron los acompañamientos a los cultos de otras hermandades. Posteriormente, conciertos y encuentros musicales varios que han permitido la intervención de la escolanía en la ciudad, en la provincia y diversas localidades españolas.
Un proyecto de y para la hermandad
Se propuso así esta actividad para impulsar la implicación de los hermanos más jóvenes en nuestra hermandad, siendo las edades comprendidas para su participación entre 6 y 18 años. Han sido en torno a 80 niños y jóvenes los que han formado parte históricamente de nuestra formación.
Tras la dirección musical de Antonio F. López Garrido, llegó la implicación del hermano Carlos Lozano, quien fue relevado posteriormente por Juan Pablo López de Haro y siendo el director actual José García Llopis. Cada uno de los directores ha aportado una visión diferente en la trayectoria de la escolanía, si bien en común los cuatro han mantenido su esencia: ser una parte de la hermandad con el objetivo principal de impulsar la devoción a Nuestra Señora de la Soledad y al misterio de El Encuentro a través de la música.
Y de ese fin surgió el primer ENCUENTRO DE MÚSICA SACRA celebrado en 2008 durante el besamanos a Nuestra Señora de la Soledad, donde acompañaron a nuestra escolanía varios coros de la ciudad; después, se fue perfilando más este encuentro, siendo principalmente otras escolanías, tanto de la región como de otras ciudades españolas, las que participaban y siguen participando en este encuentro, que este año celebra su decimosegunda edición (si bien, por diversas causas, este año se celebrará

Escolanía ‘Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín’. 2005-2020Fotografía: Sara Ayllón

tras la Semana Santa, el 25 de abril). La participación en el encuentro conlleva la restitución de la visita a la ciudad de la que proviene la escolanía invitada, participando así en otras celebraciones y actividades fuera de nuestra provincia, llevando a nuestra hermandad por diversos puntos de la geografía española.

En la Navidad de 2009 se iniciaba otra de las actividades que han continuado su desarrollo con la escolanía y que se adhiere a uno de los fines esenciales de la hermandad: la caridad; se trata del CONCIERTO BENÉFICO DE VILLANCICOS ‘UN NIÑO, UNA SONRISA’ que, desde entonces, colabora con organizaciones que desempeñan su labor social con niños (Cáritas, Aldeas Infantiles, Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación Española contra el Cáncer). Así, a los escolanos se les hace partícipes de la importancia del servicio a los demás prestando su voz y su trabajo para la
recaudación de fondos; a la vez, las organizaciones les explican la forma de trabajar y la inversión de ese importe recogido para que ellos entiendan y valoren la finalidad de su esfuerzo.
En otra línea de trabajo, el año pasado se celebró por primera vez en la parroquia de El Salvador el CANTO DEL MAYO y canciones de ronda a Nuestra Señora de la Soledad, con ofrenda de flores de la escolanía y de los hermanos, entroncándose así el repertorio musical con una de las tradiciones conquenses más arraigadas.
Directamente dependiente de la hermandad, en 2009 se formó la asociación cultural que organiza la escolanía y nuestra actividad cultural, buscando abarcar un mayor número de hermanos que participen y colaboren en la gestión y desarrollo de actividades; de marcado carácter voluntario, busca dotar de dinamismo anualmente a la hermandad; y
Cuenca Nazarena 126 Hablan las Hermandades Fotografía: Sara Ayllónse consigue y se valora muy positivamente por su dedicación y esfuerzo. La sede de la hermandad es el centro neurálgico durante todo el año de ensayos, reuniones y encuentros de la escolanía y de otras actividades de la parroquia y de la hermandad, principalmente de los jóvenes.
La Escolanía, parte de nuestra Semana Santa
A lo largo de estos quince años han sido varias las hermandades que han contado con nuestra escolanía para el acompañamiento musical de sus cultos, destacando por su perdurabilidad en el tiempo (con colaboración y comprensión plena) el de la Santa Misa previa al Via Crucis de la Vble. Hermandad de Nuestro Padre Jesús Amarrado a Columna. Intervino la escolanía, además, durante varios años en las actuaciones previas a la declamación del pregón de Semana Santa, organizado por la Junta de Cofradías, siendo ahora

su intervención en la Santa Misa que se celebra en Cuaresma por el alma de todos los miembros difuntos de la misma.
En la procesión del Domingo de Ramos, la escolanía inició el canto en el convento de la Concepcionistas Franciscanas, si bien posteriormente ha sido el Cabildo de la S. I. Catedral B. el que ha implicado a nuestra agrupación en el acto de la bendición de palmas en el oratorio de San Felipe Neri.
Tras quince años se mantiene activo el proyecto que nuestra hermandad inició y que, con gran voluntad y entrega, continúa participando en la vida cultural de la ciudad y, sobre todo, en la espiritual. Porque la escolanía no es una simple actividad de carácter musical de la hermandad, es el conocimiento pleno del significado de una hermandad, la vivencia continua del sentimiento de convivencia y unión, de trabajo en común, de vivencia de la Fe en comunidad, con la música y el trabajo transformados en oración.
El pasado 2 de marzo de 2019, la Hermandad de El Prendimiento de Jesús (Beso de Judas) y algunos de sus hermanos tuvimos el honor y el placer de acompañar a nuestros hermanos sevillanos de la Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima de Regla Coronada y San Andrés Apóstol, también conocida como Los Panaderos, en el solemne traslado de sus titulares desde la Capilla de San Andrés hasta la Iglesia de la Misericordia. Dicho traslado tiene lugar cada año para la celebración del Solemne Quinario y Función Principal del Instituto. Previo al solemne traslado tuvo lugar la celebración de una emotiva misa en la que tuvimos el honor de participar junto a nuestros hermanos Sevillanos.
El traslado tuvo lugar por calles con un encanto especial de la capital hispalense, como Orfila, Daoiz, San Andrés o Amparo y fue para nosotros una gran experiencia, que nos permitió conocer desde dentro y de primera mano, otra Semana Santa tan importante como es la de Sevilla guiados

por unos hermanos que desde el primer contacto nos trataron de maravilla. Seriedad, silencio, gran cantidad de público, son algunas de las notas que caracterizaron la solemne procesión por las calles de Sevilla en plena cuaresma Hispalense acompañando a sus pasos titulares Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla Coronada, a la que algunos pudimos ver desfilando en Madrid en 2011 con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud.
Al terminar el solemne traslado, nuestros anfitriones nos invitaron a compartir con ellos en su casa de Hermandad una cena a beneficio de la Diputación de Caridad en la tuvimos la oportunidad de compartir costumbres y tradiciones cofrades con nuestros hermanos Sevillanos, además de hacernos entrega mutua de unos presentes para recordar siempre tan emotiva experiencia.
Ya al día siguiente, visitamos la sala en la que se encuentran los tronos con los que procesionan, impresionante el del Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento,
recién restaurado. A continuación tuvimos ocasión de compartir con ellos el ensayo de los costaleros del trono de María Santísima de Regla Coronada, desde que comienzan a vestirse, pasando por la colocación de los costaleros por parte del capataz hasta el inicio de la marcha recorriendo las calles de Sevilla acompañados por el Hermano Mayor Ángel Corpas Jiménez, quien ha sido durante muchos años costalero y que nos acompaño durante todo el ensayo explicándonos todos los pormenores, curiosidades, etc. que entrañan los tronos sevillanos, Queremos agradecer a la Junta de Gobierno de la Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima de Regla Coronada y San Andrés Apóstol, el trato dispensado tanto a nuestra Venerable Hermandad como a los hermanos que allí nos trasladamos, esperando que devuelvan la visita y podamos corresponderles de igual manera así como deseamos que esta incipiente relación entre dos hermandades que compartimos misterio se mantenga en el tiempo.



Organizado por la Vble. Hdad. de Ntra. Señora de la Soledad (del Puente)
Camina, cierra los ojos, recuerda.
¿Lo ves? Son recuerdos tenues, ingrávidos, pero firmes, eres tú aprendiendo que es la Semana Santa, sois vosotros con vuestro primer capuz, somos nosotros con nuestros abuelos agitando la palma el día de Domingo de Ramos.
Vive y siente, siente la emoción, el temblor, la alegría, el júbilo que nos produce la Semana grande de Cuenca.
¿Aún podéis recordar la primera marcha procesional que memorizasteis? ¿Aquella melodía que os acompaña los 365 días del año hasta la llegada de un nuevo ciclo?
Cada día, cada hermandad, cada nota musical, nos trasportan en un vaivén de recuerdos propios, de nuestra más tierna infancia, aquel momento de nuestra vida en el que empezamos a entender y apreciar los siete días que más esperamos al año.
Siente hermano, siente hermana, rememora cada Domingo de Ramos, cuando el pulso se aceleraba al oír los tres primeros golpes en la puerta de San Andrés.La banda de trompetas y tambores comienza su andar por la ciudad, y los conquenses corren para llegar a tiempo y acompañar como cada año la entrada de Jesús con la Borriquilla.
El primer día grande acaba de comenzar, un año entero esperando sentir como si fuera propia la cadencia de las horquillas por las calles de la ciudad.
Ciudad recogida, sosegada, tranquila, quizás de pequeños no lo entendíamos, no llegábamos a comprender el ambiente de serenidad que irradia el lunes Santo, fuera como fuese acabábamos contagiados de la silenciosa quietud que acompaña el desfile procesional de la Vera Cruz.
Bautizando a Jesús, si tuviera que elegir, es mi marcha predilecta, Martes Santo para mi es color blanco y morado. Todos los años varios hermanos del Bautismo subimos a ver y a rezar a todas las imágenes que están preparándose para desfilar.
Una infinidad de túnicas pintan de morado la plaza del Salvador. San Juan abre el paso en su camino hacia la catedral, seguido de María Magdalena, fiel seguidora de Jesucristo hasta el final.
Unos metros más arriba, la Madre espera su salida, aún mira con Esperanza el futuro que a su amado hijo le aguarda.
San Felipe Neri acoge a la multitudinaria hermandad que reza con fervor al cautivo, decenas de penitentes acompañarán al Cristo de Medinaceli en su majestuoso caminar por las calles conquenses. Cada año me contagio aún más si cabe del ambiente de emoción y nerviosismo que recorre a todos sus hermanos por la llegada de un nuevo Martes Santo, pero que después, tan sólo unas horas más tarde, se impregnará de algunas notas de melancolía.
Todos sabéis a que me refiero, esa sensación de ambivalencia, alegría agridulce, tras finalizar el desfile de nuestras hermandades. Alegría porque un año más todo ha vuelto a suceder, y tristeza porque en nuestro interior comienza una nueva cuenta atrás, intrínseca en cada uno de nosotros, para revivir ese conjunto de sentimientos que nos recorre al acompañar a nuestros pasos y sentirnos en hermandad.
Subimos a San Pedro, el camino es largo, parece que no acaba nunca, tengo tantas ganas de llegar…
Y después, calor, el calor de una hermandad que para mí es sinónimo de familia, reencuentros con amigos que forman parte de esa cuenta atrás que os he contado antes. Estoy segura de que mis palabras traen a vuestra mente ese día de Semana Santa, la hermandad y el lugar exacto en el que llevamos un año esperando volver a encontrarnos.
. Blancos capuces inundan los rincones de la ciudad, y de repente, el Silencio, esta noche marcará un antes y un después en el trascurso de la Semana Santa. La última cena, la traición de un amigo, un temblor nos paraliza al verla en proce -
Por Alejandra López Morónsión, todos hemos vivido esa cruel decepción en algún momento de nuestra vida. El mecer de los olivos que acompaña la temerosa oración de un Dios hecho hombre que conoce su destino, el respaldo de su discípulo que da paso a la negación, un Ecce-homo afligido y al final del camino, la madre, acompañada del más joven de los doce, que se abre paso ante nuestra tímida mirada cubriendo la noche de Amargura por lo que está a punto de suceder.
Aún está naciendo la tarde cuando me descubro corriendo hacia San Antón, es Jueves Santo, el primer día que formó parte de la Semana Santa conquense. Son muchos los fieles que como yo se apresuran para llegar a tiempo e impregnarse de la gran cantidad de sensaciones que desencadena en nosotros este día.
El Santísimo Cristo de las Misericordias ya está en la calle, tras él, el Júcar refleja las amargas lágrimas de un Dios que conoce su trágico fin.
Látigo, burla y dolor, el escalofrío que nos recorre al mirar el caminar de Jesucristo amarrado a la Columna es indescriptible.
Unísono en nuestro interior, la oración comienza, el rezo de las cinco llagas ocupa nuestra mente mientras los banceros portan la viva imagen de la humillación en forma de corona de espina y caña en la mano.
Tan sólo han salido la mitad de las hermandades del día de Paz y Caridad, y la expresión de los asistentes es totalmente diferente, nada que ver con el Domingo de Ramos, la compasión y la empatía por Jesús Nazareno son los matices predominantes.
Una mirada al cielo, que esconde el miedo y la desesperación, Ecce- Homo que sufre un castigo injusto.
Cruz de madera que hiere su espalda, sentid hermanos el peso sobre vuestros hombros de la cruz que carga con todos nuestros pecados. Una Verónica que limpia el rostro ensangrentado, un Cirineo que le ayuda en el camino al Gólgota y detrás de ellos el solemne y pausado andar del Jesús del puente.
Siete espadas atravesarán tu corazón, la Virgen se refugia en su soledad, soledad paradójica, nunca va sola, una multitud de hermanos la acompañan en su dolor, muchos de ellos son niños, que están aprendiendo como nosotros en el pasado a interiorizar la Semana Santa.
Golpe de tambor y toque de clarín acompañan a Jesús camino del Calvario, y detrás su discípulo Juan, al que él ama indicando a la Madre el camino a seguir.
Nueve, nueve años tenía cuando di mi primer golpe con el martillo, estuve meses con la idea rondando en mi cabeza desde que mi tío me dijera que la siguiente era yo. El momento había llegado. Las cuatro y media, hora de despertar.
“Oh soledad la Madruga, sola en tu llanto no estarás”, como era posible concentrarme en seguir el ritmo y emocionarme al mismo tiempo, ese es mi momento hermanos, sé que todos tenemos el nuestro, hay un lugar, una marcha, un paso, que nos acercan un poco más a los que ya no están, recuerdos y sensaciones que estremecen la piel. Conmoción
pero no desaliento, ellos siempre nos acompañarán como año tras año hace la fragua, el martillo y el yunque con la Madre que camina en Soledad.
Quebranto, temor, de niña no lo entendía, parecía que el Viernes Santo recubría a Cuenca de un halo de pesadumbre.
El hijo de Dios ha sido crucificado, los pasos de los nazarenos acompañan a las imágenes en su ascenso a la Catedral, mismo ritmo, mismo paso que el resto de días pero con una cadencia diferente, marcada por la culpabilidad de haber juzgado mal al Mesías hasta llevarlo a la Cruz.
La agonía del Nazareno, la lanza que atravesó su corazón, el descendimiento del cuerpo que yace sin vida, el Angustioso llanto de una desconsolada madre que aún sostiene el cuerpo sin vida de Jesucristo, su hijo.

Cuz de madera, cruz sin ornamento, desnuda, tan solo un sudario cubre el lamento de la madera sobre la que ha muerto el Salvador del nazareno.
El Santo Entierro les sigue los pasos, horquilla silenciosa, pero al compás. Estimados hermanos, ¿No os preguntábais de pequeños como era posible que los banceros siguieran el ritmo sin escuchar el sonido de las horquillas? Quizás ahora parezca fácil, pero desde la ingenua e inocente mirada de un niño puede parecer fascinante, esa ingenua e inocente mirada que lamentamos haber perdido en algunas ocasiones.
El halo de pesadumbre que asolaba Cuenca al medio día se convierte en desasosiego, incertidumbre e introvertida esperanza de la llegada del tercer día, en el que Jesús resucitará.
Tras la muerte llega el duelo, la compañía a María en su tormento, y aunque la noche anterior fueron muchos los conquenses los que visitaron a la Virgen en el Santuario de las Angustias, nos faltaba la representación bíblica de esos momentos en los que fueron María Magdalena y María de Salomé quienes la arroparon en el sufrimiento.
A pesar de lo que el día de hoy conmemora, no podemos evitar sentir esa mezcla de ilusión impaciente ante el nacimiento de una nueva Hermandad en el seno de nuestra Semana de Pasión. Somos conscientes de lo que representa, la voluntad y las ganas de impulsar la Semana Santa conquense van en aumento, y eso ocurre porque nuestra devoción, aunque es quizás a veces difícil de explicar para quienes no la experimentan, está fijada en nuestro corazón.
La jovialidad y el regocijo se respiran en el ambiente, y a la vez la nostalgia, miscelánea de sentimientos se agolpan en nuestra cabeza el Domingo de Resurrección, Jesucristo ha resucitado, pero es el último día del desfile procesional.
Es hora de guardar las túnicas, los capuces, de dejar el escudo de la hermandad a la que pertenecemos desde antes de nacer en nuestro cajón preferido, no muy lejos, para que podamos abrirlo cuando la melancolía nos asalte y recordemos que cada vez queda menos…
Camina, cierra los ojos, siente, una nueva Semana de Pasión está a punto de comenzar.





 C/ Carretería, 60 - Tel.: 969 21 10 26 16002 Cuenca
C/ Carretería, 60 - Tel.: 969 21 10 26 16002 Cuenca









 Fotografía: Enrique Martínez Gil
Fotografía: Enrique Martínez Gil


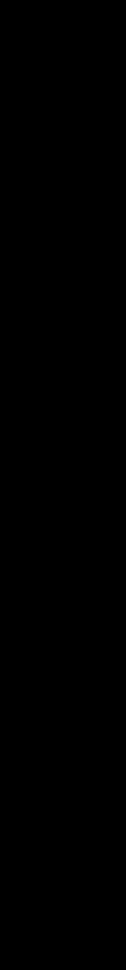

INTRODUCCIÓN
Hace ya 400 años que el escultor Juan de Mesa y Velasco gubió la portentosa imagen del Señor del Gran Poder. Hace ya 400 años de la creación escultórica de dos escuelas que marcaron la mejor producción en este campo del Siglo de Oro español. La escuela castellana personificada en Gregorio Fernández (1576-1636) y la sevillana que ejemplifica con inigualable fuerza expresiva Juan Martínez Montañés (1568-1649) han dado lo mejor de su creación estética a la Historia del Arte universal, concretado en la ejecución de numerosas obras que tienen por común el ser realizadas en madera policromada, con gran verismo, con inclusión de elementos autóctonos arraigados en la tradición, inspirada en los cánones clásicos y que es característica singular y única de la escultura española del Seiscientos, que viene expresándose así desde el siglo XVI, y que se prolonga durante todo el siglo XVIII. La Imaginería de esta época tan concreta de la Historia, movió los sentimientos religiosos de la sociedad del momento, alcanzando a todas las capas de la misma. Desde entonces esos mismos sentimientos de piedad y profundidad espiritual han sido una constante que alcanza el momento presente.

“Los imagineros y pintores somos las gubias y pinceles del verdadero escultor que está arriba: Dios”
Antonio J. Dubé de Luque.

Por muchos acontecimientos distintos y de diversa índole que haya sufrido nuestro país en esta larga vida de cuatro siglos; por muchas tendencias y modas que se hayan asentado en el mismo; por muchos cambios de pensamiento y de formas de vida que se hayan producido; desde que estos escultores tallaron sus obras, y tras el paso de muchas generaciones, estas singulares creaciones artísticas han tenido continuidad plástica a lo largo de estas centurias, manteniendo un mismo y profundo valor, que reside en seguir moviendo masas y convivir con ellas de forma armónica, dialogando con el mismo sentimiento expresivo que sirvió de estímulo a las sociedades de épocas pasadas.
En la Historia del Arte, todos los estilos artísticos han tenido un nacimiento que ha culminado en una etapa de plenitud de estilo, para ir languideciendo hasta llegar a su fin. No es el caso de la imaginería religiosa. Esta creación artística tan singularmente española, ha ido adaptándose a los tiempos, sorteando cualquier moda y tendencia, que ha eclosionado en el pasado siglo XX, hasta desembocar, con plenitud creativa, en pleno XXI en el que, a pesar de existir imágenes de todo tipo, convive en esta sociedad de la información y de la imagen de forma plena. Un estilo de hacer escultura exitoso y permanentemente constante, con portentosa capacidad de adecuación y adaptación a los tiempos presentes.
Obras que son arte creado para la veneración pública, para la masa social de cada momento. Que han ido evolucionando sin abandonar su primitiva concepción artística y que, en cada momento, han ido aportando novedades dentro del estilo y que, finalmente, han llegado a tener proyección internacional en los numerosos encargos de obra a imagineros españoles actuales.
La vitalidad que ha tenido la escultura barroca en el pasado siglo XX se debe a numerosos factores que no son objeto de esta reflexión, pero que ha dejado un rico resultado de numerosas obras y creaciones de gran relevancia artística. No hace falta recordar la aportación de Mariano Benlliure a caballo entre siglos, o las imágenes salidas de las gubias de Guraya Urrutia, Quintín de Torre, Francisco Palma Burgos, Lorenzo Coullaut, José Capuz, Ortega Bru, Buiza, Castillo Lastrucci, Federico Coullaut Valera o la ingente producción del gran escultor Luis Marco Pérez. Estos escultores e imagineros, escogidos de una gran nómina, que dominaron el panorama escultórico de principios del siglo XX, se dedican a la imaginería tras la destrucción de imágenes religiosas en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, con el mismo éxito artístico que en sus creaciones anteriores, pues conocen bien el oficio y dominan la técnica con absoluta maestria. Un número importante de artistas, muy galardonados en muchos casos, van a ser fuente de inspiración de este tipo de escultura a partir de los años 60 del siglo XX.

Así Leonardo Martínez Bueno, Luis Álvarez Duarte , Antonio J. Dubé de Luque o Juan Manuel Miñarro, crearán reputadas y magníficas obras dentro del estilo, hasta la novísima escultura neobarroca actual de Darío Fernández Parra, Jaime Babío. O Navarro Arteaga y Fernando Aguado, entre otros muchos.
Frente a esta extraordinaria creación artística tan nuestra, hay no pocos autores y escribidores culturales que minusvaloran a estos escultores, aduciendo que la imaginería es algo pasado, caduco, facilón y anacrónico,...mediocre. En su derecho están de expresar lo que piensan, faltaría más. Frente a estas afirmaciones que, en algunos casos caen en el menosprecio, no considerando, ni siquiera, que puedan ser objeto de serio estudio, cabria responderse que estos artistas han utilizado las formas clasicas con desenvoltura y precisión, conservando la tradición escultórica tan propia de nuestro país, y que han sabido mantener como resultado un diálogo con el espectador que las contempla; que recibe, que capta y que interioriza el mensaje espiritual que ha querido trasmitir el artista en su obra y que lo hace vibrar de emoción y aun expresar sentimientos, incluso dentro de estas sociedades más cultas, ricas en información y escasas de devoción... ¿es eso poco?
Tal es el caso del trabajo de nuestro escultor imaginero Antonio J. Dubé de Luque. Que se inserta dentro de la tradición escultórica imaginera con destino a las Cofradías principalmente y que no solo sobresale por su obra escultórica, sino por aportar a este singular mundo una innumerable obra de diseño de pasos procesionales y ornamentos para las imágenes titulares de las Hermandades y Cofradías.
En palabras de Abascal Fuentes, que recoge también las opiniones al respecto de Bonet Correa, el Barroco prendió fuerte en la Andalucía popular y estimamos que por ello los escultores sevillanos del siglo XX, formando parte de ese mismo pueblo andaluz, y por tanto, llevando en su tradición espiritual y cultural fuertemente prendido el barroco, al realizar esculturas de temática religiosa para ese pueblo, que las necesita como motivación para la oración (...) continúan utilizando las formas barrocas a las que siguen dando vida y emoción, incrementando el tesoro inigualable de la estatuaria religiosa con logros muy destacados que desde Sevilla se proyectan hacia otras provincias andaluzas y otras regiones españolas y a veces hasta los países hispanos allende los mares.1
Palabras acertadas que bien se pudieran aplicar también a nuestro particular caso, durante la necesidad de la creación de obras clásicas para la veneración y devoción; y que tuvieron cumplida respuesta en nuestro extraordinario conjunto procesional conquense al que se sumó Antonio Dubé de Luque con el Misterio y paso del Bautismo de Ntro. Señor Jesucristo.
1. Recogido y desarrollado en Abascal Fuentes, Juan. “Permanencia y vigencia de las formas y principios barrocos en los escultores imagineros sevillanos del siglo XX”.Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1982.Antonio Joaquín Dubé de Luque es uno de los escultores imagineros más sobresalientes del neobarroco sevillano desde bien entrada la segunda mitad del siglo XX. A su faceta inigualable de escultor imaginero, hay que añadir su rica y más que notable aportación al diseño de pasos procesionales, y la de pintor, restaurador y diseñador de no pocas obras suntuarias con destino a las Cofradías principalmente dentro de la Semana Santa.
Nace nuestro escultor en Sevilla un 23 de diciembre de 1943, en plena posguerra. Su interés por la elaboración de imágenes aparece muy tempranamente. De niño recuerda la realización de una pequeña reproducción de la imagen del Nazareno caído de las Penas que se venera en la Parroquial de San Vicente de la ciudad hispalense. Con 11 años recibe el primer juego de gubias y realiza con ellas el perfil de un Cristo. No es de extrañar esta circunstancia dado que su padre, Antonio Dubé Tapia, realizó estudios de Bellas Artes en la especialidad de Pintura.
Cursa los inicios de su Educación Primaria en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, para continuarlos en el Escuela Francesa. El conocimiento de las obras de los grandes artífices y maestros barrocos no le son ajenos a nuestro artista, pues convive con ellos en su misma ciudad. Tampoco la creación artística del primer tercio del siglo XX en el que la ciudad asistió a una revitalización de la escultura y la estética barrocas, que cobrará fuerza con la celebración en la ciudad del Guadalquivir de la Exposición Iberoamericana de 1929, en la que sobresale Antonio Castillo Lastrucci y Antonio Illanes
con su Cristo de la Lanzada (1928). Comienza en este momento una gran eclosión de artistas que siguen los postulados del Barroco, tan metido en el alma de esta ciudad, y que continúa pujante durante todo el siglo XX, debido a la proliferación de encargos para completar y reponer los destrozos causados en el Patrimonio Artístico Religioso anteriores al estallido de la Guerra Civil, tanto en iglesias como en cofradías y hermandades.

Dubé de Luque conoce en profundidad la historia de la vida artística de la ciudad. Sevillano por los cuatro costados, ha ido recibiendo sus primeras enseñanzas de pintores como Juan M. Sánchez y del escultor Manuel Echegoyán (1905-1984), uno de los grandes de la escultura andaluza del siglo XX, profesor de Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, cuando realiza estudios artísticos, en un principio, en la Escuela de Artes Aplicadas y continúa en la Escuela Superior de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungría” , actual Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
No obstante, el artista siempre se ha considerado autodidacta en lo que a la imaginería se refiere, interesándose e inspirándose en la obra de los grandes maestros de la escuela sevillana del siglo XVII. Martínez Montañes, Roldán, junto a otros que le marcan plenamente como José Montes de Oca (1668-1754), autor del grupo de La Piedad que componen Ntra. Señora de los Dolores y Stmo. Cristo de la Providencia, de la Hermandad Servita de la cual fue Hermano Mayor, o Juan de Mesa (1583-1627), autor de obras tan sobresalientes como el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, Cristo del Amor o el magnífico Nazareno del Gran Poder, su obra maestra. Hombre
profundamente religioso, siempre procura nuestro escultor que las obras que salen de su inspiración inviten a los fieles a la oración y que, al mismo tiempo, transmitan al espectador que contempla la obra un sentimiento humano ante el sufrimiento, y espiritual ante la Divinidad.
Sus obras contienen, por tanto, una inspiración puramente clásica, barroca, que conjuga con aportaciones novedosas en algunos casos. Por tanto, siempre utilizará la madera como material escultórico que policromará tras el tallado.
Los rasgos plásticos de la obra de Dubé de Luque, según los profesores Miguel González Gómez y José Roda Peña 2 , se caracterizan por buscar siempre el estudio anatómico del natural. Siempre gusta representar a Cristo con la dignidad del Dios – Hombre. Y así el rostro de la imagen siempre refleja serenidad aunque esté mostrando dolor. El dinamismo es otra de sus características principales, huyendo siempre que puede de la quietud y el estatismo.
La representación de las Dolorosas que Dubé de Luque ha modelado con mucho acierto presentan una representación doliente en unos casos, y serena tristeza en otros. El hoyo en la barbilla, la boca entreabierta y que proyecta la lengua al exterior, el caracol en las patillas y los ojos directamente pintados sobre la madera, son rasgos singulares del lenguaje artístico en su obra; al igual que la pormenorización anatómica de los cuellos en los que talla la fosa clavicular y el arranque de los trapecios entre otras formas corpóreas.
La policromía de sus imágenes es de carnaciones sonrosadas y pálidas en la mayoría de los casos. Utilizando el óleo y tierras junto con pigmentos naturales que disuelve en alcohol con cera 3
Su primer trabajo es de poca importancia, pues le piden que intervenga en el apostolado que conformaba el antiguo Misterio de la Santa Cena de Sevilla que recoloca y retalla. Pero será en 1966, con 22 años, cuando el joven artista reciba un encargo de profunda responsabilidad. La Real Cofradía Servita recibe la donación de una imagen de la Soledad, cotitular de esta importante Cofradía del Sábado Santo sevillano. La imagen, obra del escultor Antonio Castillo Lastrucci (1878-1967), no fue del agrado de la Junta de Gobierno, por lo que encarga al joven Dubé de Luque una reforma que ejecuta en dos meses de ese mismo año, con una remodelación tan profunda que marcó su impronta de escultor en ella, dejando pocos rasgos del propio Castillo; y convirtiéndose en una de sus obras más sobresalientes y afortunadas. Obra que marcó su camino, e imagen con la que culminó su trabajo como escultor, pues en el verano de 2019 intervenía nuevamente en la Sagrada Imagen para proceder a su restauración y limpieza polícroma, siendo su última aportación estética.
En abril de 1969 recibía su primer encargo importante: la Imagen de Ntra. Señora de Consolación, con destino a la Cofradía del Stmo. Cristo de la Sed. Una Dolorosa de candelero de 1,69 m, que encierra la particularidad de tener los ojos azules, y que realiza en poco más de tres meses en pino de Flandes y que el propio escultor restaura en 1991.
Una nueva imagen de sobresaliente factura saldrá de la gubia de Dubé de Luque en 1978. En este caso la popular Virgen de la Aurora, de la Cofradía de la Resurrección, una imagen de candelero para ser vestida y ejecutada con serena belleza. Una obra devocional de dulces y profundos ojos, hermosamente divina.
 2. Juan Miguel González Gómez, José Roda Peña. “Imaginería Procesional de la Semana Santa de Sevilla”Secretariado de Publicaciones de la Universidad. Sevilla, 1992
3. Juan Miguel González Gómez. José Roda Peña. Op. cit.
Virgen de la Aurora
2. Juan Miguel González Gómez, José Roda Peña. “Imaginería Procesional de la Semana Santa de Sevilla”Secretariado de Publicaciones de la Universidad. Sevilla, 1992
3. Juan Miguel González Gómez. José Roda Peña. Op. cit.
Virgen de la Aurora
También para Sevilla realizará las figuras secundarías del paso del Sagrado Decreto de la Stma. Trinidad, en el periodo 1994/97 sustituyendo las efigies de San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio y la Fe.
Pero la numerosa producción de Antonio J. Dubé de Luque no solo se circunscribe a la ciudad de Sevilla. Así, su obra se reparte por toda Andalucía y por el resto de España.
Para la Semana Santa malagueña ejecuta seis imágenes; desde las figuras secundarias del paso de la Exaltación, hasta la Virgen de Lágrimas y Favores o el grupo escultórico del Nazareno de la Salutación, que representa el Encuentro de Jesús con las Santas Mujeres de Jerusalén, pasando por la Virgen del Amor o la del Mayor Dolor todas ellas realizadas en los años 80.

Granada o Almería. Jaén, Córdoba, Ayamonte, Gerena, Écija o Cáceres y Santa Cruz de Tenerife, son ciudades que en su patrimonio religioso y cofrade, cuentan con obras de Antonio Joaquín Dubé de Luque. Desde El Cautivo o Jesús de Pasión de la Semana Santa granadina, hasta el Jesús de Medinaceli de Almería o la Virgen del Dulce Nombre de Córdoba. En ellas, en todas, Dubé de Luque entregó lo mejor de su inspiración y quehacer artístico y escultórico, hasta completar una gran producción que completa con el diseño y realización de pasos, palios y mantos procesionales que son parte importante del Patrimonio de las Cofradías en nuestro país.
EL MISTERIO DEL BAUTISMO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO PARA LA SEMANA SANTA DE CUENCA. En plena madurez artística, Antonio Dubé de Luque recibe el encargo de un Misterio Sacro que es extraño a la producción pasionista del escultor. La entonces joven Hermandad del Bautismo de Ntro. Señor Jesucristo le confía, en 1998, la ejecución de su Misterio Titular y que realiza su primera salida procesional el martes santo en el año 2000.
La aceptación de este cometido supone una nueva responsabilidad para este autor prolífico, por cuanto ha de realizar, para una Semana Santa del centro castellano, marcada profundamente por
la estética personal, única y dinámica del gran escultor conquense Marco Pérez (1896-1983) y por una producción de obra religiosa neobarroca de acusada personalidad, y que, además, representa una época muy concreta de nuestra local y singular historia. Un conjunto que se completa con obras de Capuz, Martínez Bueno o Federico Coullaut y Octavio Vicent.
El encargo, pues, no es baladí; porque también sustituye al grupo escultórico anterior de Vicente Marín Mohorte, ejecutado en 1990. En el mismo, Dubé de Luque va a mostrar su mejor oficio. Dubé va a tener que incluir una obra de escuela neobarroca sevillana en un conjunto procesional de inspiración barroca del centro peninsular. Concibe el escultor un grupo de gran dinamismo, inspirado nuevamente en los maestros sevillanos del Siglo de Oro, singularmente en la tabla central del Bautismo de Cristo, del retablo de San Juan Bautista que se puede admirar en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, que Juan Martínez Montañes traza y talla en madera y Juan de Uceda policroma, en 1620. La imagen del Señor arrodillado nos remite, incluso, al San Jerónimo Penitente que el Dios de la Madera realizara para presidir el retablo del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce (Sevilla) en 1609.
El Misterio representa a Jesús arrodillado sobre una peña, con las manos cruzadas al pecho, en actitud de obediencia y sumisión, mientras recibe las aguas bautismales que el Bautista vierte con una concha, con semblante de increible asombro.
El Señor del Bautismo, gubiado en madera de cedro, mide arrodillado 1,24 metros y presenta el torso desnudo realizado según las formas clásicas con marcada suavidad anatómica, en la que no desecha el autor efectos de realismo al marcar tendones y venas, con una encarnación de tonalidad clara que continúa en el pelo y la barba en color castaño. Alrededor de la cintura se desarrolla todo un estudio de paños que componen la túnica arrugada y entonada en blanco roto y que se descuelga por la roca desde la que Jesús se asoma al torrente del Jordán.
La imagen de San Juan Bautista se nos muestra erguido detrás del Señor. El Precursor se realizó en caoba del Brasil, con una altura de 1,84 metros y nos muestra una figura asombrosa, de potente anatomía, que se recoge el manto de piel de camello con su mano izquierda para no mojarse con el agua y que, decididamente, lleva a extender el brazo derecho para bautizar a Cristo, circunstancia aprovechada por el artista para hacer caer parte del sobremanto que, en granate, rodea el contorno de la imagen y que se recoge en su lado opuesto. La escultura, de fuerte carga emocional, se sorprende ante el acontecimiento que él mismo coprotagoniza. Un rostro de gran expresividad, de boca entreabierta, que ennoblece una abundante cabellera leonina, revuelta y movida. Las encarnaduras más tostadas culminan la magnífica talla que tiene marcado el corte del martirio en su poderoso cuello 4
El escultor Dubé de Luque realizó una magnífica obra, de unción sagrada bajo los postulados y lenguajes barrocos clásicos de la mejor escultura española. Cabe añadir, incluso, en esta breve aproximación a su obra y a su estilo que, también, fue maestro de un buen grupo de estudiantes que se iniciaban en la escultura y que, con el tiempo, han pasado a formar parte de la nómina que forma parte del grupo de artistas actuales que conforman la nueva escuela escultura neobarroca del siglo XXI. Darío Fernández Parra, Jaime Babío Núñez, Jesús Iglesias Estepa o Antonio Jesús Dubé Herdugo son buena prueba de ello.
4. Roda Peña, José. “El imaginero Antonio J. Dubé de Luque: Trayectoria, estilo e influencias. El paso del Bautismo para Cuenca”En “Cuenca Nazarena” Publicación Oficial de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca. Ediciones de la Junta de Cofradías. Cuenca, 2000 Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
Cuenca Nazarena
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
Cuenca Nazarena
 Cartel de la Semana Santa de Sevilla. Año 2012. Pintura al oleo sobre lienzo. Autor. Antonio Dubé de Luque.
Cartel de la Semana Santa de Sevilla. Año 2012. Pintura al oleo sobre lienzo. Autor. Antonio Dubé de Luque.
No cabe duda de que el “imaginero Dubé de Luque” esta en el olimpo de esta disciplina, siendo una de las grandes figuras de la imaginería de finales del siglo XX y principios del XXI, tal y como hemos visto anteriormente.
Pero sin ánimo incurrir en una afirmación casi “sacrílega”, Antonio Dubé de Luque fue probablemente tan buen diseñador y pintor, como imaginero. Sin embargo, su figura en esos ámbitos es más desconocida, debido a que su fama como escultorimaginero eclipsó sus dotes como diseñador cofrade.
Antonio se ve influenciado desde muy joven por su padre, que estudia pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, inculcándole al joven Dubé el amor por los pinceles, pudiendo comprobar su virtuosismo en este arte, llegando a realizar obras de calidad, recibiendo formación artística en este ámbito de los pintores Juan Miguel Sánchez, Eduardo Acosta y Miguel Pérez Aguilera. (IMG. 02.01_Cartel de Semana Santa de Sevilla 2012)
A pesar de su facilidad para el pincel, la personalidad arrolladora y el talento de Dubé, le lleva a sentir que la pintura se le queda corta para sus aspiraciones artísticas, y empieza a experimentar con el modelado en barro, para posteriormente pasar a plasmar su obra en la talla en madera, convirtiéndose en la referencia de la imaginería religiosa andaluza y española de la que hemos hablado anteriormente.
Pero el universo artístico de Antonio Dubé de Luque no se limita a la imaginería, ni siquiera a la pintura o el diseño como podremos ver a continuación, si no que a través de su creatividad y su gusto artístico, traspasó la materialidad de un bordado en oro, o una pieza de orfebrería de plata, creando un patrimonio inmaterial a través de lo material, para la Semana Santa de Sevilla: la imagen y personalidad de la Cofradía de los Servitas de la que fuera Hermano Mayor, siendo un referente en la actualidad, con un marcado carácter y personalidad dentro de las Hermandades penitenciales de la capital hispalense.

Pero antes de entrar en describir y analizar ese gran proyecto personal, debemos conocer y analizar su obra como diseñador.
José Ramón Paleteiro, bordador de su última obra, el palio de la Virgen de la Aurora de la Hermandad de la Resurrección de Sevilla, afirma en una entrevista al preguntarle por la figura de Antonio Dubé de Luque por sus otras facetas artísticas que “… como diseñador, creo que no se le ha dado el sitio. Bajo mi criterio, él ha sido el Juan Manuel del siglo XX y ha sido muy poco valorado. Para mí, los diseños de Antonio son los mejores que hay…” 5
Quizá la afirmación es un poco atrevida y sólo el tiempo nos dirá si es cierta. Quizá en un futuro podamos hablar del estilo “dubedeluquino” ( y perdón por la osadía). Quizá si hubiese preferido el pincel a la gubia…
En todo caso sus numerosos proyectos y diseños, nos han dejado un estilo propio, heredero del clasicismo compositivo propio de periodos anteriores, pero con una evolución clara y la incorporación de sus conocimientos espaciales y de volúmenes, que le dan a sus diseños ese carácter tan personalísimo.
BORDADOS. EL PALIO DE LA VIRGEN DEL ROCIO DE LA HERMANDAD DE LA REDENCIÓN
Los diseños para piezas bordadas, en las que de Antonio Dubé de Luque no se prodigó especialmente, tienen un aire clásico, heredero de su formación artística, si bien, y al igual que en los pasos, que es donde más aplica la capacidad de control de volúmenes, a través de los juegos de luces y sombras, y del uso del vacío que rompe el “horror vacui”, intenta crear piezas volumétricas, partiendo de un carácter plano.
El mejor ejemplo del uso del vacío es el manto que diseñaría para la Virgen de la Soledad de la Hermandad de los Servitas, donde conjuga zonas cargadas de bordados, con geometrías que se generan a través del terciopelo vacío, creando un diseño singular, y que será repetido y copiado posteriormente.
5. Entrevista al bordador José Ramón Paleteiro Bellerín en la publicación “Resucitó XLVIII. Anuario 2016-2017”. Pag. 136 editada por la Hermandad de la ResurrecciónPero si alguna pieza de bordados destaca, fue el aire fresco que introdujo en su primer gran diseño para la Semana Santa de Sevilla fuera de las gubias: el palio de la Virgen del Roció de la Hermandad de la Redención. Si bien desde su primera estación de penitencia en el año 1955 no dejó de estrenar diversos objetos de orfebrería, no fue hasta 1968 cuando Dubé de Luque realizó el diseño del palio.

Bordado durante el año 1969, por el talles de Carrasquilla, siendo concluido por el talles de los sobrinos de José Caro. Posteriormente y siguiendo el diseño original de Dubé de Luque, fue encargado al taller de Francisco Carrera Iglesias “Paquili” un nuevo palio bordado, enriqueciendo el diseño original y pasando a nuevo terciopelo los bordados y restaurando los interiores.
El diseño que presenta en esta ocasión Dubé para el paso de palio de la Hermandad de la Redención muestra elementos propios de su estilo inicial, y que, sin duda alguna, mantendrá hasta sus últimos diseños. Las bambalinas, bordadas en ambas caras, destacan por su colorido y exuberancia decorativa, articulada en tres paños, y dividida en por dos cordones, y en cuyo centro aparece el escudo de la Hermandad y el escudo Real, flanqueados en sus laterales por sinuosos motivos vegetales a base de hojarascas. Se empieza, por lo tanto, a intuir la mano del escultor, en la que juega con la luz, las sombras y los vacíos, introduciendo una nueva línea estética que, sin alejarse del estilo más juanmanuelino en sus elementos decorativos, busca nuevos modelos compositivos con las formas y el uso de las tres dimensiones en elementos planos.
Las caídas polilobuladas, con flecos de madroño, que se corresponden con la crestería de la parte superior, son características del momento 6
El techo de palio es de malla de oro, tan característico en todos sus diseños, y donde se puede apreciar el estilo de Antonio Dubé, de un barroco “atemperado”, con motivos vegetales articulados en un ritmo ordenado. Además de todos los elementos de diseño, se incorporan elementos de iconografía más llamativos, en este caso destaca una paloma plateada a modo de gloria, simbología alusiva a Pentecostés, por si identificación con la advocación mariana del Rocío.
En este diseño se vuelcan todas las características de los posteriores dibujos para piezas bordadas: uso de multitud de técnicas, implementando sedas, colores…; juego de luces y sombras a través de mallas y piezas caladas; búsqueda del volumen de las piezas combinando zonas bordadas, con vacíos geométricos que enfatizan el propio bordado; y un discurso iconográfico hasta el momento nunca visto en este tipo de piezas.
En este ámbito Antonio Dubé de Luque es muy prolífico, probablemente alentado por su formación como escultor e imaginero, ya que, en los pasos procesionales, tronos, canastillas o andas, puede volcar todo su genio como diseñador y a su vez usar los mismos conceptos volumétricos y compositivos que en una escultura.
Dubé gubia con sus lápices el remate a un misterio, siempre buscando el concepto de diseño total que aplicará posteriormente, y visualizando el conjunto como un todo escultórico, como una sola pieza de madera de donde sacar desde el trono hasta la talla, persiguiendo como único fin, resaltar la Sagrada Imagen a la que le da fin ese diseño.
En este ámbito Antonio Dubé también desarrolla una de sus principales características como diseñador, ya que no busca imponer su estilo, si no que por el contrario, estudia cada caso, y adapta el diseño a las necesidades de la talla, convirtiéndose así en un diseñador camaleónico, diseñando desde el trono más barroco que pueda imaginarse, hasta un paso delicioso, elegante y contenidamente Renacentista como el del Cristo de la Corona.
Nacidos de sus lápices tenemos el diseño de multitud de pasos: el de misterio de la Redención, el Decreto de la Trinidad, el del Cristo del Cristo de la Corona, el del Cristo de la Sed, el antiguo palio de la Virgen de Consolación de Nervión o nuestro ejemplo más palpable: la Hermandad del Bautismo.
Dejando a parte este último, del que ya se han escrito diversas reseñas y artículos en pasadas ediciones de esta revista, deben destacarse dos pasos por encima del resto, donde po -
demos observar todas las características propias del diseño de Dubé de Luque. Estos dos pasos son: el paso de misterio de la Redención y el paso anteriormente mencionado, del Cristo de la Corona.
El primero de ellos, fue encargado por la Hermandad de la Redención a los Hermanos Caballero en el año 2005. El diseño combina maderas en dos tonalidades con motivos geométricos y vegetales, así como apliques de orfebrería realizados por Manuel de los Ríos e Hijos y dorado de Manuel Santana. Este canasto cuenta con cuatro cartelas con los cuatro pasos de misterios al completos tallados por Castillo Lastrucci (Panaderos, Dulce Nombre, Hiniesta y San Benito). Los respiraderos son de madera de caoba procedente de Brasil, donde lucen los escudos de la ciudad de Sevilla, la hermandad Matriz de Almonte, el Real e Ilustre Colegio de Médicos y el escudo de la corporación del Lunes Santo.
Dispone de un gran moldurón tallado con agallones donde hay doce cartelas en orfebrería doradas con un óvalo en su centro con relieves de la Pasión de Cristo. Las esquinas tendrán una forma de capilla con dos columnas y una hornacina con un relicario en cada uno. Por otro lado, en el centro porta cuatro escudos dorados, con el corporativo en el frontal. Por último, la zona baja lo remata una moldura con agallones y unos racimos de uvas colgantes.


De un diseño extremadamente barroco, Antonio Dubé de Luque pasa a un diseño en el Paso del Cristo de la Corona en un estilo renacentista, clásico y muy elegante. De color caoba mezclado con relieves en bronce. Sobre el papel, las esquinas cuenta con los cuatro evangelistas inspirados en los que están en la parroquia del Sagrario.
Asimismo, también contiene cuatro relieves con escenas de la vida de Cristo. Por otro lado, en los respiraderos se proyectó a los cuatro padres de la iglesia latina y los de la oriental.
Pero las señas de identidad son constantes, y las generalidades bien podrían aplicarse a cualquier diseño del maestro: concepto
de diseño que pretende centralizar la visión en el misterio principal, que esquemas triangulares que, componiendo un alzado del paso direccional, donde se impone la talla al paso, y no a la inversa; otro elemento de diseño muy característico es el uso y combinación de diversas materialidades: tipos de madera, dorados, orfebrería… lo que produce un dinamismo vertiginoso en el observador, jugando con volúmenes, texturas, brillos, formas…; finalmente, la otra gran característica es el uso de una riquísima iconografía, fruto de su formación cultural y religiosa, lo que le da un plus de calidad al diseño final, soliendo enriquecerse con artistas, escultores, imagineros u orfebres de primer nivel como es el caso del paso de la Redención.
6. Palios de Sevilla. “II Los pasos de palio hispalenses”. J.Fernando Gabardón de la Banda. Ediciones Tartessos Diseño del paso del Cristo de la Corona. (Sevilla). Año 2009. Autor del diseño. Antonio Dubé de Luque. Tallista. Francisco Verdugo (Año 2016)UN CASO ESPECIAL. EL PROYECTO DE LA NUEVA URNA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE DE LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
Así titulaba la revista número 15 de “Tabor y Calvario”, que abarcaba los meses de enero, febrero y marzo de 1991, en su página 36, en la sección de Actualidad, una fotografía de un diseño sorprendente para la Urna del Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla.
Si bien es un proyecto de paso procesional, y además no realizado, su ambición y su calidad, hace que deba ser tratado de manera especial.
En el boceto se puede ver al Cristo Yacente de Juan de Mesa en un paso que, obviamente, no identificamos con el actual, y en la parte inferior derecha vemos la característica firma de Dubé de Luque, con la ‘D’ muy ancha que acoge en su interior el resto de las letras de su apellido, ‘UBÉ’.
La explicación a este diseño la encontramos en la intención que hubo en la Hermandad del Santo Entierro de cambiar su segundo paso, para lo que encargó varios proyectos. Uno de ellos era éste, de Dubé de Luque.
El diseño está claramente inspirado en la urna de Juan Laureano de Pina, que alberga el cuerpo de San Fernando en la Capilla Real de la Catedral, a los pies de la Virgen de los Reyes. Al
contrario que el actual paso del Cristo Yacente, completamente dorado, el proyecto de Dubé era totalmente de plata, con la urna elevada por varios ángeles, a modo de atlantes. La iluminación estaba formada por cuatro hachones en las esquinas y varios guardabrisas tanto en la mesa del paso como junto a la propia urna.

Finalmente, los faldones debían ser negros con bordados en oro, al más puro estilo Dubé de Luque, como también lo es la presencia de partes en madera junto a la plata en el perímetro del paso, la base de los hachones y las maniguetas.
Sin duda, se trató de un proyecto bastante ambicioso que finalmente sería rechazado por la Hermandad del Santo Entierro no tanto por la calidad del mismo, que evidentemente la tenía, como por lo costoso que hubiera supuesto su realización.
Al final, la cofradía del Sábado Santo optó por mantener el estilo neogótico que ya tenía en la urna, aunque enriquecida por Antonio Ibáñez y Joaquín Pineda, quienes también realizaron entre los años 1995 y 1998 el canasto actual, inspirado igualmente en una gran obra existente en la Catedral de Sevilla.
No cabe duda que el actual paso de la Urna del Santo Entierro es una maravilla. Pero si el proyecto de Dubé de Luque finalmente se hubiera realizado habríamos podido estar ante uno de los logros más impresionantes de la orfebrería procesional de todos los tiempos.
Proyecto de la nueva Urna del Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Obra de Antonio Dubé de Luque. Año 1991Aunque Antonio Dubé de Luque ya contaba con una dilatada experiencia en todos los ámbitos de la imaginería y el diseño cofrade, es a finales de los años 70 cuando la Hermandad de la Resurrección le brinda la oportunidad de realizar el diseño total de un paso de palio, experiencia que repetirá en varias ocasiones posteriormente, como es el caso cercano de la Hermandad del Bautismo.
En 1978, Antonio esculpe la Dolorosa que toma como advocación la misma que la imagen anterior: la Virgen de la Aurora. Es la propia talla la que se convierte en un verdadero incentivo a la hora de proyectar el palio.
Sus ideas estéticas, aunque fueron modificadas parcialmente en lo que respecta a la orfebrería del paso por los hermanos Delgado, fueron sacadas adelante. Es una visión y proyecto conjunto de una Hermandad, que todavía hoy sigue adelante, ya que es en 2020, más de 40 años después de que Antonio tallara la Virgen de la Aurora, cuando se estrenarán los bordados del palio, restando todavía la ejecución del manto, del que Dubé dejó el boceto inconcluso, pero con el suficiente detalle, para poder sacarlo adelante. El diseño del palio de Antonio Dubé, siendo los bordados ejecutados por José Ramón Paleteiro, y conjugando la labor de los
Hermanos Delgado en la orfebrería, han dado un precioso paso de palio que ha ido acrecentando su riqueza ornamental a lo largo de los años. Todo el palio, bambalinas y techo, esta bordado en oro sobre malla, enfatizando el juego de luz y sombra tan característico del diseñador-imaginero sevillano.
La bambalinas presentan una crestería en la parte superior, con las caídas polilobuladas, y con flecos de madroño. Los motivos ornamentales se articulan nuevamente con una amplia gama de juegos vegetales, ubicando magníficos jarrones con flores en los paños centrales.

Tanto en el diseño de los bordados como en la orfebrería, este palio es el ejemplo de la amplia cultura de Dubé de Luque, y de su carácter católico y cofrade, ya que el diseño presenta un riquísimo programa iconográfico: desde los ángeles tenantes en las bases de varales o jarras, pasando por la magnífica peana con las imágenes de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, culminándose con la representación de la Inmaculada Concepción que preside bajo un amplio arco de medio punto el centro del respiradero frontal.
El paso de palio de la Virgen de la Aurora es el culmen del concepto de diseño total de un paso, ya que Antonio Dubé imaginó y esculpió la dolorosa sevillana, y murió dibujándole el manto, que culminará el todo soñado por el imaginero desde el primer golpe de gubia.
 Techo de palio de la Virgen de la Aurora. Hermandad de la Resurrección. (Sevilla). Año 2020. Autor del diseño. Antonio Dubé de Luque. Bordado. José Ramón Paleteiro.
Techo de palio de la Virgen de la Aurora. Hermandad de la Resurrección. (Sevilla). Año 2020. Autor del diseño. Antonio Dubé de Luque. Bordado. José Ramón Paleteiro.
Sí hay que relacionar a Antonio Dubé de Luque con una hermandad, esa es los Servitas. Una cofradía proyectada por sus manos, al detalle. Desde la música de capilla abriendo la cofradía, de admirar a los nazarenos portando la cruz alzada, el diseño de los pasos o la remodelación de la Virgen de la Soledad, encargo a través del cual, llegó a la Hermandad, ya que firmó su petición de acceso el mismo día que entregó la remodelación de la Virgen de la Soledad en 1.966.

Escuchar a Dubé de Luque hablar de “Los Servitas” es escucharle hablar de unión, de cercanía, en una palabra, de Hermandad. Antonio, en una entrevista realizada para el canal de youtube de la Cofradía no repasa ni ensalza su trabajo de diseño, sino de hacer Hermandad. La humildad de un Hermano Mayor que diseñó una Cofradía. Pero los que analizamos
su trabajo podemos concluir que si algo caracteriza a esta Hermandad es su personalidad, su estilo tan característico. Y ese proceso, conseguido a través de los años y las ideas de Dubé de Luque se debe valorar, tanto a nivel de Hermandad, como a nivel artístico, siendo una de las Cofradías más personales y elegantes de cuantas desfilan en Sevilla en Semana Santa.
Faltan líneas para poder hablar de todos los diseños y elementos que tienen el sello de Antonio en esta Cofradía: el paso del Señor de la Providencia y la Virgen de los Dolores, el palio de Nuestra Señora de la Soledad, coronas, bordados, bambalinas, mantos, sayas, enseres…Pero si se ha de destacar alguno de los diseños de Dubé de Luque, son dos los que sin duda alguna merecen una reseña especial: la Cruz de plata que remata el paso de estilo neorrocalla de la Virgen de los Dolores, y la peana que sustenta dicha Cruz.

El diseñador pretende crear en este paso, ya de por sí simbólico, una exaltación de la Cruz a través del sexto dolor de la Virgen María, consiguiéndolo sobradamente.

La Cruz, con el sello de un diseño maduro, siguiendo el estilo churrigueresco del paso y a la vez sobrio y elegante, mezclando materiales en su realización: plata, caoba procedente de Brasil, al igual que el paso, carey y elementos de marfil, lo que te otorgan una gran riqueza compositiva, y que le sirven para revestir a la Cruz de la dignidad buscada, y a su vez lo enriquecen con una iconografía de salvación por el sacrificio del Cordero místico.

La Cruz, estrenada recientemente, culmina el diseño de una magnífica peana, realizada al igual que la Cruz, con plata y carey. De base cuadrada, presenta ingletes en las esquinas que la convierten en una planta en cruz latina. Su perfil, a juego
con el resto del Misterio, presenta una líneas sinuosas, de curva y contra curva, rematado en su parte superior por una moldura no rectilínea, rota en su frente por una cartela de la resalta en relieve la cabeza del evangelista San Marcos. En los flancos, dos piezas cinceladas a manera de arbotante, sobre las que se asientan sendos querubines en actitud de exaltar la Santa Cruz.


La peana, estrenada 5 años antes que la Cruz, nos sirve como ejemplo de la imagen y concepto global que Antonio Dubé de Luque tenía. Del diseño de Cofradía que a lo largo de 50 años tuvo en su cabeza y que, boceto a boceto, nos ha legado.
Podrían llenarse páginas y páginas con los numerosos diseños de Dubé, aunque hemos tratado de condensar aquellos más relevantes y que pueden darnos una perspectiva global del diseñador,
imaginero,
gran
 El Barrio de San Martín con los famosos y antiguos “Rascacielos” de Cuenca en 1931.
El Barrio de San Martín con los famosos y antiguos “Rascacielos” de Cuenca en 1931.
Lic. Humanidades e Historia
Colaboraciones y fuentes hemerográficas: Biblioteca Pública Fermín Caballero, Archivo Histórico Nacional, Antonio Abarca, El Centro, La Opinión, Imprenta Comercial de Cuenca, Revista Estampa, ABC, Crónica, Junta de Cofradías de Cuenca.
Textos: EGECE, Revolera, Juan Giménez de Aguilar y Enrique Valero.

Fotografías: Campos, ABC, Vble. Hermandad Cristo de la Agonía.
La Semana Santa de 1931 en Cuenca volvió a marcar un hito en su historia. Tras los fuertes años de promoción, de la segunda mitad de los años veinte, y las sucesivas incorporaciones escultóricas, que habían alcanzado un sueño con la llegada de la Santa Cena en el año anterior; las hermandades y los conquenses no se detuvieron y continuaron mejorando sus procesiones, actos religiosos y los festejos de su semana grande. Como veremos en estas páginas, la popularidad y el interés del turismo en 1931 fue singular, tanto, que por primera y única vez el protocolo “Procesional, Municipal y Eclesiástico” fue cambiado en una noche, algo hoy impensable, permitiendo realizar dos grandiosas procesiones en el mayor Jueves Santo que recuerda la levítica ciudad de Castilla.
Los textos que siguen han sido recuperados de las fuentes consultadas y mencionadas. Para su mejor comprensión, con intento de datación exacta de las fotografías, como es habitual cada año, han sido ordenados según idea cronológica, respetando la redacción original de los mismos, sin realizar transformaciones barrocas, las cuales siempre inducen a seguras incomprensiones y desánimo del lector, tan ocurrentes hoy en día. (Nota del autor).
“...y durante toda la noche, del Jueves al Viernes Santo, no ha cesado el redoble de los tambores llamando a los cofrades, con igual tesón que los campanilleros del Rosario en Andalucía...”

“Cosas de Aquí. En las Vísperas.”
“...Hay dos maneras de hacer las cosas, bien y mal. Aquí estamos tan enamorados de de esta última que si alguna vez lo hacemos bien es porque sonó la flauta de la fábula de Samaniego. Estamos en la víspera del Domingo de Ramos y aún ignora la provincia cuales serán las fiestas de su capital en esta Semana Mayor. Ni aun la propaganda mercantil, pagada a buen precio, llegará a tiempo para ser eficaz. ... No, señores lectores. Todavía no sabemos lo que puede implicar novedad apreciable. Saldrán las Cofradías (si no llueve) y habrá por ahí algo en que divertirse de carácter profano. ¿Detalles? No los conocemos, así será mayor la sorpresa de los que nos visiten.” 1
Nuevo Paso de Semana Santa. “El Descendido” “...Nuestro incomparable artista Marco Pérez, ha enriquecido la Semana Santa, con una nueva producción de su genio “ El Descendido”. El artista ha escogido para llevar a cabo obra tan notable, aquel memorable momento en que Cristo Jesús, descendido del Santo Leño de la Cruz, es depositado en los brazos de su Virginal Madre, María Magdalena y Juan, el discípulo amado, contemplan con veneración e inmensa pena el ensangrentado cadáver del Divino Maestro en el único regazo digno del precioso depósito. La obra de Marco Pérez, puede compararse - no exageramos, no - con el portentoso “Descendido” de Gregorio Fernández, que posee Valladolid y el Descendido de Zamora, la obra maestra de Mariano Benlliure. El año pasado nos entregó a Cuenca el hermoso paso de “La Santa Cena”, éste, el “Descendido”es de esperar que de sus expertas manos salga para el próximo año otro nuevo y artístico paso. El paso figurará en la procesión del Viernes Santo, de las once de la mañana, irá entre el “Descendimiento” de San Francisco y la Virgen de las Angustias del Salvador.”. 2
Nuevas Constituciones de la Soledad de San Agustín
“...La Venerable Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de San Agustín, de la procesión Camino del Calvario del Viernes Santo, ha publicado la renovación de sus Constituciones aprobadas el pasado año.” 3
Un templete para San Juan
“...La Venerable Hermandad de San Juan Evangelista lucirá en la procesión, de las seis de la mañana del Viernes Santo, unas artísticas andas de plata repujada con un elegante templete del mismo metal. Coronando la obra con un Águila de Patmos de plata sobredorada, dando un gran realce a la exposición de la preciosa y artística imagen de San Juan, que ha de producir un gran efecto en nuestras procesiones de la Semana Mayor.” 4
Obsequio de Mérito al Jesús del Puente.
“...No se deben olvidar de las preciosas andas de caoba, con adornos de plata que le han sido puestas al Jesús del Puente, son de reconocido valor, y en ellas van trabajos de delicado gusto artístico, figurando la Pasión de Cristo y otras alegorías de la Vida del Redentor con los atributos de los cuatro evangelistas, los grupos de bronce llevan 52 luces por lo que hará precioso efecto expositivo en la procesión titulada “Paz y Caridad”. El donante don Alfonso Merchante ha tenido excelente gusto al regalar dichas andas, dando con ello un motivo más de acendrado conquensismo y cristianos sentimientos, por ello reciba nuestra cordial enhorabuena.” 5
Para Formar la Hermandad de la Santa Cena
“...Ha quedado integrada la Comisión Ejecutiva, que se encargará de formar la Hermandad de la Santa Cena, por los señores siguientes: D. Rodrigo Lozano, D. Juan Ramón de Luz, D. Leopoldo Picazo, D. Basiliso Martínez y D. Mariano Zomeño. A más de la organización de esta Cofradía, se encargarán de cuanto a hermandades se refiera para los nuevos “pasos” que el escultor conquense D. Luis Marco Pérez ha de hacer con destino a las procesiones conquenses. La idea nos parece excelente, y de este modo se progresará en nuestras fiestas de Semana Santa.” 6
Los Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo y Albacete son una imitación de Cuenca
“...Hace próximamente dos años, un canónigo de la Catedral primada, el ilustre conquense don Rafael Martínez Vega, concibió el proyecto de establecer en la Imperial ciudad de Toledo, un Cabildo de Caballeros de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro, tomando como modelo el existente en Cuenca desde el siglo XV, para celebrar anualmente la procesión del Santo Entierro del Redentor del mundo. Así, el Emmo. señor Cardenal prestó su decidido apoyo, haciendo personalmente la imposición del hábito en la capilla privada del palacio arzobispal, con toda solemnidad y en la que pronunció una sentida plática alusiva al acto. Y, en la Semana Santa de 1930, el pueblo de Toledo pudo admirar, por vez primera, a sus Caballeros de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro. El acto, en la ciudad del Tajo, repercutió y tuvo sus imitadores y, con fecha 18 de mayo del año último se iniciaron los trámites para que pudieran ser también establecidos en Albacete. Nos satisface en extremo, que Cuenca sirva de ejemplo y que su nombre sea puesto en alto.” 7
Viajeros
“...El número de viajeros que a Cuenca llegan con motivo de estas fiestas es grande, y prueba de ello es que algunos, como les ha sucedido a los excursionistas del Instituto Pedagógico de Chamartín, a pesar de las gestiones hechas para hospedarse, hubieron de marchar a Tarancón por no haber podido encontrar en esta, probabilidad de hacerlo.” 8

Miércoles Santo
A las ocho de la noche, procesión llamada del Silencio. Sale de la Iglesia de San Francisco y se compone de los pasos siguientes: La Cena (obra del imaginero y laureado escultor conquense Marco Pérez), La Oración del Huerto, EL Beso de Judas, Jesús en el Pretorio, La Negación de San Pedro, Jesús ante Anás y la Virgen de la Amargura con San Juan Apóstol. Preside esta procesión la cofradía del Beso de Judas.
Jueves Santo
A las cuatro y media de la tarde, saldrá de la iglesia de San Antón Abad, la procesión dirigida por la Archicofradía de Paz y Caridad, y la componen los pasos siguientes: La Oración del Huerto, Jesús atado a la Columna, Jesús con la Caña, Ecce Homo, Jesús Nazareno (este paso lucirá andas nuevas de caoba, con incrustaciones de plata, regalo de D. Alfonso Merchante), Cristo de las Misericordias y la Soledad.
Viernes Santo
A las seis de la mañana, saldrá de la iglesia del Salvador la procesión llamada “Camino del Calvario”, y la forman los pasos siguientes: Jesús Nazareno y Simón Cirineo, Jesús y la Verónica (este paso estrenará andas artísticas de madera con juego de tulipas), San Juan (este paso estrenará andas nuevas con un templete) y La Soledad.
A las once de la mañana, se inicia la procesión llamada “En el Calvario” en la parroquia de El Salvador, completándose en la iglesia de San Francisco, componiendo de los pasos siguientes: Jesús despojado de sus vestiduras, La Crucifixión, la Exaltación de la Cruz, Santo Cristo de la Agonía, La Lanzada, El Descendimiento y la Virgen de las Angustias.
A las cinco de la tarde, saldrá de El Salvador la procesión del Santo Entierro, la forman solamente los tres pasos siguientes: La Cruz Desnuda, de la Venerable Orden Tercera, acompañada de la juventud Franciscana y Caballeros Terciarios. El Santo Sepulcro y La Dolorosa (este paso estrenará iluminación eléctrica), acompañados de los Caballeros del Santo Sepulcro, Niños Pasionarios, Heraldos de a pie y montados, Evangelistas, alumnos del Seminario, Acogidos de la Casa de Beneficencia y Hermanitas de los Pobres, representación de todas las Hermandades con hermanos mayores y cetros, y presidida por el Sr. Obispo y todas las autoridades civiles y militares.
En todas las procesiones abrirán marcha veinticuatro números con sus correspondientes caballos, que forman la Banda de
trompetas y batidores del Regimiento de Caballería de Húsares de Pavía. Las Marchas fúnebres de todas las procesiones a cargo de las Bandas Municipal y Provincial, esta con su banda de cornetas y tambores, y además se cantará el Miserere.
Nota: Ante la imposibilidad de incorporar a la procesión de las once de la mañana del Viernes Santo el nuevo paso titulado “El Descendido” de nuestro paisano el laureado escultor Sr. Marco Pérez, por no estar policromado, se expondrá en sitio que se avisará.
Sábado de Gloria
Por la tarde gran espectáculo de Atracciones Mundiales en la Plaza de Toros. Por la noche, debut de la Compañía de Comedias de Carmen Echavarría, en el Teatro Cervantes.
Domingo de Resurrección
A las doce de la mañana gran concierto en el Parque de Canalejas. Por la tarde, a las cuatro, gran Novillada, lidiándose dos novillos y un toro por una agrupación, compuesta por cuarenta profesores. En secciones vermut y por la noche, representaciones en el Teatro Cervantes.
Lunes de Pascua
Por la tarde gran espectáculo de Atracciones Mundiales en la Plaza de Toros.
El día 28 de marzo, la Revista Estampa, de tirada nacional, publicó una magnífica fotografía del Ecce Homo de San Andrés en sus páginas. Del mismo modo, un número especial de Semana Santa de ABC, del 3 de abril de 1931, publicó una fotografía a media página del paso y la Hermandad de la Oración del Huerto de la procesión del Silencio.


“...Con la solemnidad de costumbre, se celebró la tradicional fiesta de la bendición de las Palmas en las iglesias de esta capital. La esplendidez del día, contribuyó a la mayor animación del acto religioso, viéndose las iglesias concurridísimas de fieles, que iban a por el Ramo Bendito.”
Miércoles Santo
“...El Miércoles Santo se celebró en la Catedral el oficio de tinieblas. Por la noche, al empezar a organizarse la procesión, nos obsequió el tiempo con un fuerte temporal de lluvia, acompañada de truenos, relámpagos y aguacero. A pesar de la persistencia de la lluvia, grandes núcleos de forasteros se estacionaron en los portales y en la iglesia de San Francisco, esperando que cesara la lluvia para celebrar el acto religioso. El clero y cofradías, pacientemente desde las siete a las diez de la noche, estuvo esperando en el templo que amainase la tormenta para poder salir, pero como aquel continuase, decidieron de común acuerdo, suspender la procesión hasta el Jueves Santo a las once de la mañana.”
El gran Jueves Santo de Cuenca
“...y amaneció el Jueves Santo en Cuenca lloviendo; pero, no obstante, han estado los templos atestados. De Madrid llegaron muchos automóviles particulares, que van también a visitar la Hoz del Huécar, donde se registró hace días el hundimiento ciclópeo frente a las Casas Colgadas. A las once mejoró el tiempo,
luciendo el sol. Por esta causa se organizó la procesión del Silencio, suspendida anoche por la tormenta, figurando los pasos de La Cena, Jesús en el Huerto, El Beso de Judas, La Negación de San Pedro, Injurias a Jesús, y la Virgen de la Amargura. El desfile resultó muy lúcido, abriendo marcha los batidores de Húsares de Pavía. A las tres de la tarde se efectuó el Lavatorio en la Catedral por el Obispo de la diócesis, ocupando la cátedra el magistral del templo.
A pesar del mal tiempo, pudo celebrarse la procesión de Paz y Caridad y demás cofradías anexas desde la iglesia de San Antón, con los pasos de Jesús en el Huerto, La Columna, Ecce Homo, El Nazareno, El Cristo de la Misericordia y La Soledad. Abría la marcha una sección de batidores de Húsares de Pavía, con muchísima animación en las calles. En el monumento de la parroquia de San Esteban, instalado en la capilla de la V.O.T, realizaron turnos de vela los socios de la Juventud Franciscana.
Lo variable del tiempo, hizo que el número de mantillas, lucidas por gentiles señoritas y elegantes damas, fuera escaso con relación al de años anteriores, sin embargo, la concurrencia a los templos para visitar los Sagrarios ha sido extraordinaria durante todo el día de Jueves Santo. Por la noche, después de la procesión, se celebró la Hora Santa en la Merced y en San Felipe Neri, siendo dirigidas por el señor Rector del Seminario y un Padre Redentorista, respectivamente. La Adoración Nocturna hizo su vigilia especial en la Capilla de la Esperanza.
Impresionante panorámica del desfile de 1931 con la procesión del Silencio. En ella podemos apreciar como el sol delata aquel momento de la mañana de Jueves Santo, en el que todo el cortejo se dirige hacia la Plaza Mayor. La procesión había sido suspendida la noche anterior por la fuerte tormenta, pero los conquenses decidieron realizarla al tener tiempo de sobra hasta la salida de la de Paz y Caridad a medio día. Este hecho jamás ha vuelto a suceder.
(Foto: Giménez de Aguilar, J. (1932) “ La Semana Santa de Cuenca”. Cuenca.1932.)

A las seis de la mañana salió de la parroquia del Salvador la procesión llamada Camino del Calvario, con los pasos Jesús Nazareno y el Cirineo, La Verónica y La Caída, San Juan Evangelista y La Soledad. Al frente marchaban las típicas turbas que se burlan de Jesús, con trompetas y redoblantes tambores, que da su carácter original a esta procesión y que dura ocho horas. La temperatura, aunque fría, no desmayó el entusiasmo popular. En la procesión figuraban muchos penitentes, marchando tras las imágenes con los pies descalzos.
Ya cesó el estruendo de los tambores, que no han dejado de vibrar en toda la noche anterior llamando a los cofrades para la procesión de la madrugada, ahora, vagos rumores, silencio trágico, y el lento caminar de los hermanos...A las once, se ha celebrado la procesión llamada En el Calvario, en la que figuran los pasos: Jesús despojado de las Vestiduras, La Crucifixión, Exaltación, Cristo de la Agonía, Cristo de los Espejos, El Descendimiento y Las Angustias. El desfile ha sido muy brillante y los oficios en la Catedral concurridísimos. Las procesiones de las seis y las once de la mañana han estado admirablemente organizadas.
A las cinco de la tarde, del Salvador, ha salido la procesión del Santo Entierro, que puede decirse que hoy es de las más importantes de toda España, por el orden, concurrencia y acabada organización. Los Caballeros del Santo Sepulcro no reparan en toda clase de sacrificios para su mayor esplendidez. La Juventud Franciscana dando la nota de brillantez a ella. Los jóvenes en larguísimas filas acompañaron a su severo paso La Santa Cruz Desnuda, que encierra todo el sublime poema de la Pasión y Muerte del Hijo de Dios. El Prelado y todas las autoridades civiles y militares con nuestro dignísimo Gobernador a la cabeza presidiendo la procesión. Ha sido un acto religioso de inusitado esplendor. Los Caballeros del Santo Sepulcro daban escolta a las imágenes, y cerraban la comitiva los Húsares de Pavía. Terminada la procesión, todo el vecindario ha ido al Santuario de Las Angustias, rezando el Vía Crucis, el magistral de la Catedral ha pronunciado un elocuente sermón. Se calcula en más de 5.000 las personas que han adorado el cuerpo yacente de Jesucristo.
Ha sido una verdadera pena que no saliera “El Descendido”, de nuestro laureado imaginero Marco Pérez, pero somos respetuosos con la opinión del artista - por no haber tenido tiempo de policromarse - se ha dejado para el año que viene, cuando dicha operación ornamental esté terminada, con lo que se podrán apreciar todos los detalles de la magistral obra escultural. Todos, paisanos y forasteros, elogiaron cual merecían, las magníficas andas de Jesús Nazareno del Puente, regalo de D. Alfonso Merchante; y el templete que ha estrenado San Juan del Salvador, que a costa de grandes y generosos sacrificios costearon sus cofrades. Es de esperar que el próximo año se realicen nuevas mejoras.”
La novillada de Pascua
“...Poco hemos de decir de la novillada celebrada en nuestro circo taurino, el Domingo de Resurrección, ya que la cosa no merece mayores honores. Corramos un tupido velo sobre la parte seria del festejo (que fue lo menos serio) y que no agradó al respetable. No queremos censurar a la empresa, a la que disculpa en cierto modo, la dificultad de organizar este primer festejo, y esperamos qué en los carteles sucesivos, sean garantía de los aficionados, los nombres que en ellos figuren, debidamente contrastados en esta y otras plazas. De no hacerlo, el fracaso es seguro. La rondalla “La Monumental” está bien organizada, ahora, ninguno sabe dar un capotazo. Por eso Llapisera es único y hoy por hoy el amo de las pesetas. Con que dejémonos de novedades...y al toro, señores empresarios.” 10

 Fotografía: Enrique Martínez Gil
Fotografía: Enrique Martínez Gil





