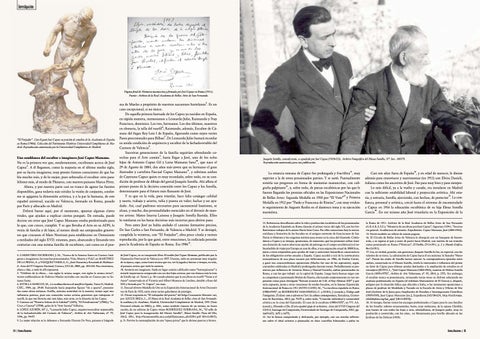Investigación
Página final de Memoria manuscrita y firmada por José Capuz en Roma (1911). Fuente: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 5
Una semblanza del escultor e imaginero José Capuz Mamano. No es la primera vez que, modestamente, escribimos acerca de José 4 Capuz . A él llegamos, como la mayoría en el último medio siglo, por su faceta imaginera; muy pronto fuimos conscientes de que había mucho más, y de lo mejor, pues sobresalía el escultor: otro paralelismo más, al modo de Plutarco, con nuestro paisano Marco Pérez. Ahora, y por nuestra parte casi en trance de agotar las fuentes disponibles, gana todavía más nitidez la visión de conjunto, conforme se agiganta la dimensión artística, y a la par la humana, de este español universal, nacido en Valencia, formado en Roma, pasado por París y afincado en Madrid. Deberá bastar aquí, por el momento, apuntar algunas claves vitales, que ayudan a explicar ciertos porqués. De entrada, puede decirse sin error que José Capuz Mamano estaba predestinado para lo que, con creces, cumplió. Y es que llevaba el Arte en su ADN, le venía de familia y de lejos, al menos desde sus antepasados genoveses que cruzasen el Mare Nostrum para establecerse en Onteniente a mediados del siglo XVII: estamos, pues, abarcando y llenando tres centurias con una misma familia de escultores, casi como en el poe-
ma de Muelas a propósito de nuestros nazarenos hortelanos . Es un caso excepcional, si no único. De aquella primera hornada de los Capuz ya nacidos en España, en rápida muestra, memoramos a Leonardo Julio, Raimundo y Fray Francisco, dominico. Los tres, hermanos. Los dos últimos, maestros 6 en eboraria, la talla del marfil ; Raimundo, además, Escultor de Cámara del fugaz Rey Luis I de España, figurando como suyos varios 7 Pasos procesionales para Bilbao . De Leonardo Julio bastará recordar su unida condición de arquitecto y escultor de la fachada-retablo del 8 Carmen de Valencia . Sucesivas generaciones de la familia seguirían ofrendando co9 sechas para el Arte común , hasta llegar a José, uno de los ocho 10 hijos de Antonio Capuz Gil y Luisa Mamano Sanz , que nace el 29 de Agosto de 1884, dos años más joven que su hermano el gran 11 ilustrador y cartelista Pascual Capuz Mamano , y sobrinos ambos de Cayetano Capuz quien es muy recordado, sobre todo, en su condición de profesor de dibujo del genial Joaquín Sorolla. Ahí aflora el primer punto de la decisiva conexión entre los Capuz y los Sorolla, determinante para el futuro más flamante de José. Y es que en la vida, para triunfar, hace falta conjugar calidad y suerte, trabajo y acierto, valía y puesta en valor; luchar y ser ayudado. Así, cual padrinos necesarios para sacramental bautismo, se alzan, y mucho, dos personalidades esenciales en el devenir de nuestro artista: Mateo Inurria Lainosa y Joaquín Sorolla Bastida. Ellos lo tutelaron en las horas decisivas más inciertas para abrirse paso. Pero antes José ya había andado el camino formativo preciso, De San Carlos a San Fernando, de Valencia a Madrid. Y se destapó, cumplida la veintena, con “El Forjador”, obra poco citada y menos reproducida, por la que ganó, entre emociones, la codiciada pensión 12 para la Academia de España en Roma. Era 1906 .
4. CARRETERO ESCRIBANO, J. M., “Acerca de la Semana Santa en Cuenca: Imágenes e imagineros; las marchas procesionales; Vida, Muerte y Vida”, en MARTÍNEZ DE LA PRESA, A. y VÁZQUEZ VARELA, C., Jesús Nazareno y Rescatado de Medinaceli. Actas del IV Congreso Nacional, Cuenca, UCLM, 2005, pp. 103-140. Nos remitimos, ahora a dúo, a todo lo allí expuesto). 5. “Orfebres de la ribera… tres siglos la misma sangre, tres siglos la misma tierra”; versos emblemáticos de Federico Muelas recitados con unción en Cuenca por su Semana Santa. 6. ESTELLA MARCOS, M., La escultura barroca de marfil en España, Tomo II, Madrid, CSIC, 1984, pp. 29-30. Raimundo hacía pequeñas figuras “de a quarta”, presentadas como obras italianas. Estella, máxima autoridad en la materia, intuye aquí una influencia paterna, pues son conocidos varios artistas genoveses que trabajaron el marfil, lo que nos llevaría aún más lejos, más atrás, en la dinastía de los Capuz. 7. Constan así “Nuestra Señora de la Soledad” (1693), “El Prendimiento” (1700) y “La Cruz a Cuestas” (1700), galas de la “Aste Santua” bilbaína. 8. LÓPEZ AZORÍN, Mª. J., “Leonardo Julio Capuz, arquitecto-escultor responsable de la fachada-retablo del Carmen de Valencia”, Archivo de Arte Valenciano, nº. 77, 1996, pp. 94-97. 9. La mejor relación se la debemos a Fernando Dicenta De Vera, paisano y biógrafo
de José Capuz, en su insuperado libro El escultor José Capuz Mamano, publicado por la Diputación Provincial de Valencia en 1957. Dicenta, todo un personaje muy singular de su época, supo, como buen tenista que era, ver la jugada y honrar a tiempo, en vida, al paisano artista que todo lo merecía. 10. Antonio era imaginero. Suele ser lugar común calificarlo como “barroquizante” y restarle importancia comparado con sus dos hijos artistas; por eso destaca más la tesis de Estella -op. cit. Tomo I, p. 18- cuando plantea que la escultura en marfil “Venus y el Amor” conservada en el Victoria and Albert Museum de Londres, datable a fines del XIX y firmada por “A. Capuz”, sea suya. 11. Pascual obtuvo Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925, entre otros varios galardones de prestigio. 12. Dícese inspirada en “El trabajador del puerto” del belga Constantin Meunier -así, por AZCUE BREA, L., El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: la escultura y la Academia, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991 (Tesis Doctoral editada en 2002), p. 404-, como también tratarse de un retrato, en barro cocido, de un sobrino de Capuz -véase RODRÍGUEZ SUBIRANA, M., “El sello de José Capuz para la inauguración del Museo Sorolla”, Museo Sorolla: Pieza del Mes, Abril, 2011, http://museosorolla.mcu.es/pdf/piezames_abril2011.pdf (01-12-2015), p. 5-. Pervive la contemplación de esta “opera prima” que le abriese puertas y futuro.
“El Forjador”. Con él ganó José Capuz su pensión de estudios de la Academia de España en Roma (1906). Colección del Patrimonio Histórico Universidad Complutense de Madrid. Reproducción autorizada por la Universidad Complutense de Madrid.
114 Cuenca Nazarena
Joaquín Sorolla, convaleciente, es ayudado por José Capuz (1920/23). Archivo Fotográfico del Museo Sorolla, Nº. Inv.: 80379. Reproducción autorizada para esta publicación. 13
16
La estancia romana de Capuz fue prolongada y fructífera , muy superior a la de otros pensionados patrios. Y se notó. Puntualmente remitía sus progresos en forma de memorias manuscritas, con cali14 grafía palpitante , y, sobre todo, de piezas escultóricas por las que le fueron llegando los premios oficiales en las Exposiciones Nacionales 15 de Bellas Artes: Segunda Medalla en 1910 por “El Voto” y Primera Medalla en 1912 por “Paolo y Francesca de Rímini”, con muy evidente seguimiento de Auguste Rodin en el dantesco tema y su ejecución marmórea.
Casi seis años fuera de España , y en edad de merecer, le dieron además para ennoviarse y matrimoniar (en 1911) con Elvira Danieli, italiana como los ancestros de José. Fue para muy bien y para siempre. Lo más difícil, ya a la vuelta y casado, era instalarse en Madrid con la suficiente estabilidad laboral y proyección artística. Ahí esta17 ría, y entraría, Sorolla, ejerciendo, con hechos, de protector . La confianza, personal y artística, creció hasta el extremo de encomendarle a Capuz en 1916 la educación escultórica de su hija Elena Sorolla 18 García . En ese mismo año José triunfaría en la Exposición de la
13. Referencias descollantes sobre la vida y producción escultórica de los pensionados de la Academia Española en Roma durante el primer tercio del siglo XX, son los brillantísimos trabajos de la autora María Soto Cano. Por ellos conocemos hoy la inercia cotidiana y formativa de los becados en el antiguo convento de franciscanos de San Pietro in Montoro y los exigentes méritos para morar en la cima del Gianicolo. Ciñéndonos a Capuz y su tiempo, apuntamos, de momento, que las pensiones solían tener una duración de cuatro años (con opción de prórroga en el campo escultórico) y el sobreañadido de viajar por Europa en uno de ellos, y una asignación anual de 3000 liras, junto a otros estipendios para ayudas de viaje y menciones honoríficas consecuencia de los obligatorios envíos anuales a España. Capuz accedió a raíz de la convocatoria extraordinaria de una plaza vacante por fallecimiento, en 1906, de Emilio Cottet, y ganó tras concurridísimas oposiciones (Macho fue uno de los aspirantes), según costumbre celebradas en Madrid y prolongadas durante meses. Probablemente se presentara por influencia de Antonio Alsina y Manuel Garnelo, ambos pensionados en Roma, y con los que trabajó en la capital de España. Luego haría buenas migas con su compañero y pensionado Moisés de Huerta, efectuando conjuntamente un tan imponente como poco divulgado “Retrato ecuestre de S.M. el Rey Alfonso XIII” y que sería expuesto, junto a otras creaciones de sendos becados, en la famosa Exposición Internacional de Roma en 1911 (SOTO CANO, M., “La escultura española en Roma (1900-1939)”, en RODRÍGUEZ SAMANIEGO, C. y EGEA, J. (coords.), Diàlegs amb l’antiguitat. El clàssic com a referent en l’art i la cultura contemporànies, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013, pp. 73-75 y, sobre todo, “Creación individual y comunidad artística en la cima del Gianicolo. El caso de la escultura (1900-1937)”, en VV. AA. (coord.), Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia. Actas del XVIII Congreso del CEHA, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 1667-1672, 1675 y 1677). 14. Así lo hemos comprobado y disfrutado, por ejemplo, con sus sesudas reflexiones sobre el ideal artístico y plasmadas en doce cuartillas hilvanadas a pulso en
la Roma de 1911: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (A.R.A.B.A.S.F.), “Memoria de escultura por José Capuz”, Signatura 5-59-1, “Secretario general. Académicos de número. Expedientes. Capuz Mamano, José (1884-1964). 15. Envió también un relieve de asunto pagano. 16. El Círculo de Bellas Artes de Valencia le obsequió con un banquete de bienvenida, a su regreso al país y antes de partir hacia Madrid, con motivo de sus triunfos como pensionado en Roma (“Noticias”, El Pueblo, 27-11-1911, p. 2 y Mundo Gráfico, 06-12-1911). 17. Los, en verdad, grandes, son generosos. Joaquín Sorolla lo fue, en especial, con los talentos de su tierra. La admiración de Capuz hacia él era máxima: le llamaba “Maestro”. Pronto los avales de Sorolla harían notarse: la correspondencia epistolar entre ambos, conservada en el Museo Sorolla, revela la intercesión e influencia del pintor en favor de Capuz para obtener ayudas destinadas a la ampliación de estudios en el extranjero ( JUSTO, I., “José Capuz Mamano (1884-1964), maestro de Helena Sorolla García (1895-1975)”, Archivo de Arte Valenciano, nº. 95, 2014, p. 257). Sin embargo, el escultor nunca se posesionaría, retrasando varias veces su disfrute aduciendo sus ataduras profesionales en España (el toledano Monumento de El Greco) o, después, peligros por la situación bélica que afectaba a Italia, o las inminentes oposiciones a plazas de profesor de Modelado y Vaciado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid (Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939), José Capuz Manzano [sic.], Expediente JAE/30-224, http://archivojae. edaddeplata.org/jae_app/ [18-11-2015]). 18. Al tiempo, fueron varios los encargos profesionales a Capuz para la casa familiar de los Sorolla: relieves ornamentales; busto, muy rodiniano, de la esposa Clotilde; más bustos de casi todos los hijos y otro, señaladísimo, de Joaquín padre, muy reproducido y convertido, con los años, en Monumento para Sevilla ubicado en los Jardines de las Delicias (1924).
Cuenca Nazarena 115