

MÉXICO MEGADIVERSO
VISTO A TRAVÉS DE SUS JARDINES
Y SUS PROTAGONISTAS
México megadiverso visto a través de sus jardines y sus protagonistas
Coordinadores de la edición: José Viccon Esquivel, Salvador Arias Montes, Sol Cristians Niizawa, Mario Arturo Hernández Peña, Arturo Castro Castro, William Cetzal Ix, Monica Rivas Avendaño, Jesús Ramón Escalante Castro, Judith G. Luna Zuñiga & Milton Hugo Díaz Toribio
Revisión de textos: Erika Beatriz Carrillo Rodriguez
Diseño editorial: Juan Carlos Tejeda Smith
Fotografías de portada y contraportada: Monica Rivas Avendaño, Salvador Arias Montes, Heriberto Ávila González, Sol Cristians Niizawa, Javier Monreal Ruiz, Juan Carlos Tejeda Smith, Carmen Cecilia Hernández Zacarías, Hugo Castillo Gómez, Alberto Daniel Ortiz Salas, Michelle I. Ramos Robles & Epifanio Blancas Calva
D.R. © 2023, Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (AMJB)
Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB)
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)
ISBN obra impresa: 978-607-59896-0-0
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los coeditores.
Impreso y hecho en México / Printed in Mexico
Agradecimientos: A Verónica Campos Balderrama, Verónica Sagelín Hernández, Carmen Cecilia Hernández Zacarias, Hermes Lustre Sanchez, Héctor M. J. López Castilla, Gustavo Castañeda de los Santos y a todos los autores de los diversos Jardines Botánicos, Jardines Etnobiológicos y Colecciones de plantas por sus valiosas aportaciones.
Forma sugerida de citar:
Viccon Esquivel, J., Arias Montes, S., Cristians Niizawa, S., Hernández Peña, M. A., Castro Castro, A., Cetzal Ix, W., Rivas Avendaño, M., Escalante Castro, J. R., Luna Zúñiga, J. G. & Díaz Toribio, M. H. (2023). México megadiverso visto a través de sus jardines y sus protagonistas Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) / Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). México.
MÉXICO MEGADIVERSO
VISTO A TRAVÉS DE SUS JARDINES
Y SUS PROTAGONISTAS
COORDINACIÓN GENERAL
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, CONAHCYT
COORDINACIÓN NORTE
Coahuila ● Nuevo León ● Tamaulipas ● Durango ● Nayarit
Arturo Castro Castro
Baja California ● Baja California Sur ● Sinaloa ● Sonora
Jesús Ramón Escalante Castro
Jalisco ● Aguascalientes ● Colima ● Michoacán
Monica Rivas Avendaño
COORDINACIÓN CENTRO
Ciudad de México ● Estado de México ● Morelos ● Tlaxcala
Sol Cristians Niizawa
Querétaro ● Hidalgo ● San Luis Potosí Judith G. Luna Zuñiga
Guanajuato ● Puebla
José Viccon Esquivel & Maria Isabel Ávalos Sánchez
COORDINACIÓN SUR
Veracruz ● Guerrero ● Oaxaca
Milton Hugo Díaz Toribio
Campeche ● Chiapas ● Yucatán ● Quintana Roo
William Cetzal Ix
Jardín
comunión
UAA:
Baja California Sur. Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui: Un espacio de revaloración de los conocimientos tradicionales sudcalifornianos
Jardín Etnobiológico Campeche: Un espacio de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán
Chiapas. Nuevos enfoques en el patrimonio cultural de Chiapas: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS)
Ciudad de México. Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM: Conservando la biodiversidad y el patrimonio biocultural de México
Coahuila. Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides: Espacio de conservación de plantas de zonas áridas del sureste del Desierto Chihuahuense
Coahuila. Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter: Un Jardín Botánico
Coahuila. Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila: Conservación y preservación de flora en peligro de extinción
Colima. Jardín Etnobiológico La Campana: Un promotor del patrimonio Biocultural de Colima
Durango. Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas, UJED
Durango. Jardín Botánico ENA: Espacio de conocimiento de las zonas áridas
Durango. Jardín Botánico Regional ISIMA UJED: Un aula verde, un laboratorio vivo
Durango. Jardín Etnobiológico Estatal de Durango: Enlazando diversidad biocultural desde la educación ambiental
Estado de México. El Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: Espacio de conservación y enseñanza para la zona norte del Valle de México
Guanajuato. Jardín Etnobiológico El Charco del Ingenio: Espacio biocultural para la gestión, conservación y defensa del territorio
Guerrero. Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero: Conservando
Jalisco. Jardín Botánico Haravéri: Conservación in situ del bosque mesófilo de montaña
Jalisco. Conservación de la biodiversidad, tradición cultural y paisaje sonoro en el Jardín Etnobiológico de Jalisco
Morelos. El Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH en Morelos: Sus particularidades entre la perspectiva biocultural y la participación social
Nayarit. Jardín Etnobiológico Tachi’í: Explorando la riqueza biocultural del estado de Nayarit
Nuevo León. Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi de la Facultad de Ciencias Forestales, UANL
Nuevo León. Jardín Etnobiológico UANL sede Marín: Espacio para compartir la riqueza biocultural del norte de Nuevo León
Oaxaca. Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti y su contribución a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad
Puebla. Jardín Botánico Universitario BUAP: Formar una colección de plantas del estado de Puebla para su estudio y conservación
Puebla. Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla: Resguardando los saberes de sus comunidades
Puebla. Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán: Sus colecciones y su relación con la sociedad
Querétaro. La trascendente travesía del parvo Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Querétaro. Jardín Etnobiológico Concá: Una muestra de la riqueza biocultural de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro
Quintana Roo. Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar: Un espacio para la integración biocultural
San Luis Potosí. Jardín Etnobiológico San Luis Potosí
Sinaloa. Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston: Patrimonio histórico y resguardo de la riqueza biocultural del pueblo YoremeMayo
Sonora. Renatura Sonora: Jardín Etnobiológico del Desierto
Tamaulipas. Jardín de Piedras: Un jardín para disfrutar
Tlaxcala. Jardín Etnobiológico Tlaxcallan: Un espacio biocultural para el vínculo académico y social
Veracruz. El papel del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en la conservación de la biodiversidad y rescate biocultural
Yucatán. Jardín Botánico Regional Roger Orellana: Conservar, investigar y promover el acceso universal al conocimiento en la sociedad a través de colecciones de plantas vivas
Acrónimos
AMJB Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.
ANP Área Natural Protegida
BGCI Botanic Gardens Conservation International
BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
CEIBAAS Centro de Estudios e Investigación en Bioculturalidad, Agroecología, Ambiente y Salud
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán
CIIDIR Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
CIJE Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
COLPOS Colegio de Postgraduados
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONAHCYT Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur
EGCV-CDB Estrategia Global para la Conservación Vegetal del Convenio sobre Diversidad Biológica
EMCV Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal
ENA Escuela Nacional de Agricultura
FCB Facultad de Ciencias Biológicas
FES Facultad de Estudios Superiores
IIES Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia
INECOL Instituto de Ecología A.C.
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
INIREB Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISIMA Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera
JB Jardín Botánico
JB-IBUNAM Jardín Botánico del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
JBB-EHX Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi
JBBFJ Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston
JBC Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero
JBH Jardín Botánico Haravéri
JBR Jardín Botánico Regional
JBR-RO Jardín Botánico Regional Roger Orellana
JBRCC Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti
JBU-BUAP Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
JEC Jardín Etnobiológico La Campana
JEC Jardín Etnobiológico Concá
JEED Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
JEJ Jardín Etnobiológico de Jalisco
JEM Jardín Etnobotánico de Morelos
JESFB Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar
JESLP Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí
JESS Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco
JET Jardín Etnobiológico Tlaxcallan
JFPR Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán
JRZ Jardín Rzedowski Rotter
MIEA Modelo de Intervención en Educación Ambiental
MIP Manejo Integrado de Plagas
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
RENAJEB Red Nacional de Jardines Etnobiológicos
SBN Santuario de Bosque de Niebla
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SNIARN
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales
TecNM Tecnológico Nacional de México
UAA
UAAAN-UL
UAdeC
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna
Universidad Autónoma de Coahuila
UAGro Universidad Autónoma de Guerrero
UANL
Universidad Autónoma de Nuevo León
UAS Universidad Autónoma de Sinaloa
UCOL Universidad de Colima
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UJED Universidad Juárez del Estado de Durango
UMA Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México
UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICACH
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
UNISON Universidad de Sonora
URUZA Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
CLAVE DE LOS SÍMBOLOS
HISTORIA Y UBICACIÓN
COLECCIONES BIOLÓGICAS
PATRIMONIO BIOCULTURAL
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Presentación



El interés por el conocimiento de nuestra diversidad vegetal, así como los conocimientos asociados a los mismos han motivado a un sinfín de personas a explorar nuestro país y contribuir con programas, políticas públicas, estrategias de conservación y desde luego, la conformación de Jardines Botánicos.
Fue durante el año de 1985 cuando el Dr. Arturo Gómez-Pompa, la Biól. Alicia Bárcenas, el M. en C. Andrés Vovides, la M. en C. Edelmira Linares, el Biól. Omar Rocha, la Biól. Maite Lascurain, entre otras personas cuyo prestigio y vocación por la conservación de nuestro patrimonio biocultural las distingue, se reunieron en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero para conformar formalmente la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB).
Además de la integración de colecciones en los distintos Jardines Botánicos, el trabajo colectivo ha permitido la contribución de documentos valiosos como son: Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030, Jardines Botánicos: contribución a la conservación vegetal de México, Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México, Plan de Manejo Tipo para Jardines Botánicos y Revista Amaranto.
Hoy, la AMJB sigue siendo una figura legal que agrupa y respalda a los diversos Jardines alrededor de México; algunos Jardines vinculados con instituciones de enfoque académico, otros con centros de investigación, otros pertenecientes a instancias de gobierno y aquellos que han surgido de la sociedad civil organizada o que son de carácter privado.
En México, los Jardines Botánicos son reconocidos como instituciones pioneras en el tema de la conservación vegetal, quienes a su vez son instituciones que concilian a la sociedad con el mundo natural, es decir, más allá de jardineras de exhibición y el manejo científico de colecciones, los Jardines Botánicos en México cumplen el rol de sensibilizar, concientizar y educar a la población
y tomadores de decisiones respecto a la importancia de la estructura y función de los elementos que integran nuestro paisaje natural.
Hoy, de cara a los retos que implica el cambio climático es de suma importancia un enfoque de gobernanza ambiental que nos lleve a reconocer aquellos saberes resguardados por pueblos originarios —conocimientos que a su vez han sido asociados al uso sustentable de las especies vegetales—, para avanzar así en un proceso de reconocimiento, recuperación y defensa de dichos conocimientos.
Ante este desafío, en el 2020 surge la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB) impulsada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Hasta el momento, la RENAJEB se integra por 24 Jardines distribuidos en un igual número de estados de México. Los Jardines Etnobiológicos se conciben como espacios donde se conservan y resguardan conocimientos sobre la biodiversidad mexicana, entendida como su flora, fauna y funga, y en ellos es posible la recuperación, visibilización, intercambio y transmisión de saberes entorno al patrimonio biocultural que es resguardado por los pueblos originarios y comunidades equiparables de nuestro país. Además, un eje central de los Jardines Etnobiológicos consiste en la promoción y conservación de la diversidad agroecológica, artística, cultural y lingüística de México. Estos espacios también buscan acompañar e impulsar la participación de las comunidades cercanas con el fin de fortalecer sus capacidades y condiciones de vida y restaurar o mejorar sus territorios.
La participación conjunta del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a través de la RENAJEB y la AMJB resulta en una gran oportunidad de sumar esfuerzos en la defensa del México megadiverso, sus pueblos y sus territorios.
M. en C. Mario Arturo Hernández Peña Presidente 2021 – 2024
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.
Dr. Arturo Castro Castro
Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
Introducción



La información incluida en la presente obra demuestra que los Jardines Botánicos mexicanos —incluidos los Jardines Etnobiológicos y Colecciones de plantas vivas— refrendan su importancia en la conservación vegetal (tanto ex situ como in situ) y en las estrategias sobre su aprovechamiento sostenible. A lo largo de los capítulos, los 36 repositorios vivientes que participan ofrecen información destacada acerca de sus aportaciones en cuatro temas fundamentales, incluyendo:
1) Las colecciones biológicas que mantienen, proporcionando información de la conformación de los grupos de plantas, relevancia, planes de actividades hortícolas y curatoriales que aplican en sus colecciones.
2) El patrimonio biocultural representado por sinergias para conocer y valorar la permanente relación entre las personas y plantas, integrando la biodiversidad, la cultura y los conocimientos de pueblos o comunidades y su aprovechamiento sostenible.
3) Su aporte en investigación científica, en el espectro más amplio posible, incluyendo sus participaciones fundamentales en sistemática, al describir nuevas especies y contribuir a entender las relaciones filogenéticas y procesos evolutivos; además de los procesos ecológicos que encierran las plantas como la biología de la polinización e interacción con depredadores, por citar algunos de los temas más representativos relacionados con la conservación.
4) Las acciones que emprenden en educación ambiental, para construir de forma interdisciplinaria los saberes, valores y prácticas sobre las plantas y promover así una conciencia ecológica y de conservación en los Jardines Botánicos.
Sin lugar a duda, las 36 contribuciones que forman este libro son en sí una amplia expresión de las diversas historias, misiones, objetivos, perspectivas y financiamientos que los sostienen como Jardines Botánicos, Etnobiológicos o Colecciones de plantas vivas. Tener entre las manos una síntesis de esa diversidad de repositorios vivientes no sería posible sin una historia de cuarenta años llamada Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A. C. (AMJB) que, a fuerza de reuniones periódicas de trabajo, mantiene propuestas estratégicas para promover los estudios biológicos, de conservación y aprovechamiento sostenible de la flora de México, junto con el desarrollo de programas educativos para la formación de una conciencia pública sobre la relevancia de la diversidad vegetal y su conservación.
Como agrupación científica, la AMJB fue pionera en el tema de la conservación vegetal ex situ, al desarrollar desde la década de 1990 acciones para que los Jardines Botánicos afiliados desarrollen de forma explícita acciones sobre conservación de la diversidad vegetal de México y posteriormente de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (GSPC) y la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV), evaluando el trabajo de mantenimiento en las colecciones, divulgación y educación ambiental, que son fundamentales para la conservación de la diversidad vegetal. En esta última parte me refiero al antecedente más directo del presente libro, que es la publicación Jardines Botánicos: Contribución a la conservación vegetal de México.
Se debe destacar que los 36 repositorios vivientes que concurren en esta intrépida publicación representan a 26 entidades políticas de la República Mexicana. De los 36 repositorios referidos, 21 pertenecen a centros de educación superior e investigación (ya sean universidades o tecnológicos), cinco pertenecen a iniciativas de la sociedad civil o privada y cuatro al sector gubernamental (local, estatal o federal). Además, en conjunto estos repositorios vivientes confirman las metas fundamentales de los Jardines Botánicos:
a) Conservación, con propósito diverso según la infraestructura, recursos humanos y económicos, financiamiento y ubicación geográfica de cada uno.
b) Educación y divulgación, como se presenta a lo largo de los diferentes capítulos sobre educación ambiental.
c) Investigación, principalmente en ecología, horticultura, florística, propagación, etnobiología y sistemática.
Sin embargo, es necesario seguir analizando y aplicando estrategias en conservación que puedan integrarse a otras actividades como la horticultura, las colecciones vivas, la biología de las plantas y la educación ambiental, las cuales ya son objeto de discusión y estudio a nivel nacional y global para avanzar en la GSPC hacia el 2030. Entre ellas enuncio tres estrategias para mantener en el horizonte:
• Consolidar programas de horticultura regional, por grupos bioculturales, ambientales o taxonómicos, que permitan acciones efectivas de propagación que aseguren la conservación de las especies en colecciones vivas genéticamente diversas, en particular para las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.
• Impulsar redes activas y metacolecciones, coordinadas por la AMJB, con el objetivo de evaluar la conservación integral y el aprovechamiento sostenible de especies de alto interés.
• Reforzar e impulsar Jardines Botánicos tanto en regiones áridas, templadas y tropicales del país. De los Jardines Botánicos miembros de la AMJB, es claro que en los ambientes tropicales del sureste (p.e. Tabasco) y áridos y templados del norte (p.e. Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas) se requiere fortalecer Jardines Botánicos que contribuyan a la conservación de su flora.
Desde luego no son temas nuevos ni sencillos, pues como sabemos la formación y consolidación de un Jardín Botánico se sustenta en la fuente de financiamiento base. Cabe destacar el impulso actual por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para la creación de Jardines Etnobiológicos que permiten a diferentes públicos acercarse y conocer el patrimonio biocultural.
Dr. Salvador Arias Montes Secretario Científico 2021–2024
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.
AGUASCALIENTES • Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl
BAJA CALIFORNIA SUR • Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui
CAMPECHE • Jardín Etnobiológico Campeche
CHIAPAS • Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco
CDMX • Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM
COAHUILA • Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides
• Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter
• Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila
COLIMA • Jardín Etnobiológico La Campana
DURANGO • Jardín Botánico de la FCB-UJED
• Jardín Botánico ENA
• Jardín Botánico Regional ISIMA UJED
• Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
ESTADO DE MÉXICO • Jardín Botánico de las Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
GUANAJUATO • Jardín Botánico El Charco del Ingenio
GUERRERO • Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero
JALISCO • Jardín Botánico Haravéri
• Jardín Etnobiológico de la región Valles y Sierra Occidental de Jalisco
MORELOS
• Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH
NAYARIT •Jardín Etnobiológico Tachi'í
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TAMAULIPAS
• Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi
• Jardín Etnobiológico UANL sede Marín
• Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti
• Jardín Botánico Universitario BUAP
• Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla
• Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán
• Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío
• Jardín Etnobiológico Concá
• Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar
• Jardín Etnobiológico San Luis Potosí
• Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston
• Jardín Etnobiológico del Desierto
• Jardín de Piedras
TLAXCALA • Jardín Etnobiológico Tlaxcallan
VERACRUZ
YUCATÁN
• Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero
• Jardín Botánico Regional Roger Orellana CICY
Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA:
La comunión de la naturaleza, sociedad y el territorio

Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA, Aguascalientes, Aguascalientes. Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla
Hugo Noé Araiza Arvilla1*

RESUMEN
Para Valdés (1974), un Jardín Botánico es una institución con personal adecuado que mantiene colecciones de plantas vivas con un arreglo y un control determinado, con propósitos de enseñanza, difusión cultural o investigación científica. Tomando en cuenta lo anterior, desde el nacimiento de este proyecto se desarrollaron actividades que pudiesen ser transversales en la educación, interés y cambios de la sociedad a través del tiempo.
1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA, Av. Universidad, Ciudad Universitaria #940, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes.
* Autor para la correspondencia: hugoaraizabotanico@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
En 1984 comenzó el proyecto de Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), gracias a la visión de los maestros del departamento de Biología, María Elena Siqueiros y Luis Delgado Saldivar (Figura 1), ya que los estudiantes y la sociedad requerían información sobre los usos y las condiciones en las cuales se encontraban las plantas, además de representar la vegetación del estado de Aguascalientes. Para la recolección de las plantas, los investigadores en conjunto con el alumnado se dieron a la tarea de recolectar ejemplares botánicos y conformar colecciones de plantas que pudieran representar los diferentes tipos de vegetación de los municipios del es-
tado. Este proceso duró cinco años, dando comienzo con actividades de recorridos sobre etnobotánica y educación ambiental, así como cursos de verano, continuando la propagación, recolección de plantas, apoyo a la investigación y recopilación de información, siendo responsable el maestro Gerardo García Regalado (hasta 2012) quien fue relevado después de su jubilación por el biólogo Hugo Noé Araiza Arvilla.
Hay que señalar que, en estos treinta y ocho años, el Jardín Botánico ha sido desplazado en varias ocasiones dentro de ciudad universitaria (Figura 2), aun así, se ha continuado fomentando el respeto a la flora y sus interacciones con los demás organismos.

Figura 1. Primer Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl. Foto: Fototeca de la UAA

COLECCIONES BIOLÓGICAS
Arboretum. Consiste en un conjunto de especies arbóreas dentro de las cuales destacan las variedades de zona boscosa de la región como ocote (Pinus sp.), encinos (Quercus eduardii y Q. laeta), mezquite (Prosopis laevigata), sauce (Salix bonplandiana), sabino (Taxodium mucronatum), entre otros.
Frutales. Sección formada por plantas frutales tradicionalmente cultivadas en la entidad como zapote blanco (Casimiroa edulis), tejocote (Crataegus mexicana), moras (Morus nigra), níspero (Eriobotrya japonica), durazno (Prunus persica) y capulín (Prunus serotina). Plantas tóxicas. Separadas en ornamentales y utilizadas en reforestación urbana, estas plantas con frecuencia son causa de acci-
dentes por intoxicación externa o interna al entrar en contacto con ellas, como el colorín (Erythrina coralloides), la rosa laurel (Nerium oleander), los toloaches (Datura stramonium) y el floripondio (Brugmansia sp.).
Plantas de la región. Sección formada por varias plantas típicas de la región, principalmente cactáceas, rosetófilas, suculentas y otras variedades herbáceas y arbustivas. Garambullo (Myrtillocactus geometrizans), sotol (Dasylirion acrotrichum), pitayo (Stenocereus queretaroensis), agaves (Agave spp.), Ferocactus sp., yucca (Yucca fillifera) y cenizo (Leucophyllum frutescens).
Plantas de uso regional. Sección conformada por especies medicinales, alimenticias y
Figura 2. Una vista del Jardín Botánico Actual. Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla
condimentos como árnica amarilla (Heterotheca inuloides ), escobilla ( Baccharis conferta), palo bobo (Ipomoea murucoides), nopal cardón (Opuntia streptacantha) y zacate limón (Cymbopogon citratus).
Mezquitera. Sección conformada por especies nativas (in situ) dentro de las cuales sobresalen los mezquites (Prosopis laevigata) (Figura 3), huizaches (Vachellia farnesiana) y algunas cactáceas.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Sin duda existen dos obras las cuales son de relevancia para la flora en el estado de Aguascalientes, una de ellas es Plantas medicinales del estado de Aguascalientes, escrita por el maestro Gerardo García Regalado, donde enuncia cuáles son los usos tradicionales, formas de uso y distribución dentro del estado (García, 2014), además de llevar fotografías anexas.
La otra es Flora Dicotiledónea del estado de Aguascalientes, la cual es un compendio
taxonómico de familias vegetales presentes en Aguascalientes, esta obra fue coordinada por la Doctora María Elena Siqueiros Delgado, donde el Maestro Gerardo García Regalado y el Biólogo Hugo Noe Araiza Arvilla colaboran con la descripción de varias familias con importancia medicinal y/o con distribución restringida en el estado.
Figura 3. Árboles de mezquite en el paisaje natural del Jardín Rey Nezahualcóyotl.
Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos de las actividades:
• Dar a conocer la riqueza florística y faunística en la región.
• Llevar a cabo algunas de las directrices del plan de educación ambiental de los jardines botánicos en México.
• Ayudar a comprender al público especializado y público en general: la identificación botánica, la divulgación, la apropiación del territorio, la interpretación de la naturaleza, la conservación, la relación especie-ecosistema.
Recorridos:
• Los recorridos son acorde a las necesidades de los planes escolares de los visitantes, ya que se preparan según se pueda ocupar. Estos recorridos mezclan, tanto conocimientos científicos, como conocimientos de campo.
Material didáctico:
• En primera instancia está apoyado con señalética en algunas de las plantas que
pueden ser importantes para los recorridos; complementado con material gráfico para los recorridos, para crear empatía.
• Dotar con material del obtenido por CONABIO, CORNELL y el generado en la colección.
• Manuales sobre aves, insectos, plantas y poesía.
Talleres:
• Apoyar a los talleres que se ofertan dentro de la institución y fuera de la UAA.
• Crear talleres y/o charlas para público especializado y público en general.
Conferencias:
• En temas varios como conservación, polinización, importancia de las colecciones científicas, para públicos desde primaria hasta post universitarios.
Congresos:
• Llevar los resultados de algunos de los programas y actividades que se hacen en el Jardín Botánico.
AGRADECIMIENTOS
A la Dra. María Elena Siqueiros Delgado, la M. en C. Margarita De la Cerda Lemus, el M. en C. Gerardo García Regalado y al Biól. Luis Delgado Saldivar.
Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui: Un espacio de revaloración de los conocimientos tradicionales sudcalifornianos

Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui, La Paz, Baja California Sur. Foto: María del Carmen Mercado Guido
María del Carmen Mercado Guido1*
Sara Cecilia Díaz Castro2
Alejandra Nieto Garibay1
Martha Reyes Becerril1

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico de Baja California Sur (JEB Guyiaqui) es un espacio para investigar, preservar y difundir el conocimiento tradicional y actual de la flora y fauna sudcaliforniana, conformado en estrecha relación con las comunidades locales, para la revalorización y conservación de la riqueza biocultural regional. Está ubicado en terrenos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC (CIBNOR) en La Paz, Baja California Sur, México (cibnor.gob.mx/guyiaqui/).
1 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, Instituto Politécnico Nacional #195, Col. Playa Palo de Santa Rita, C.P. 23096, La Paz, Baja California Sur.
2 Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, Ignacio Allende #1550, Col. Perla, C.P. 23040, La Paz, Baja California Sur.
* Autor para la correspondencia: cmercado04@cibnor.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui surge en 2021, con apoyo de CONAHCYT y COSCYT para establecer la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, teniendo como antecedente la experiencia del PACE (Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación) en la actividad llamada “Visita al sendero del matorral xerófilo”. En 2007 el CIBNOR destinó un espacio del campus para esta actividad, que actualmente es Guyiaqui.
Durante 2021, se implementó la infraestructura básica que consta de un sendero interpretativo, una palapa estilo tradicional, una plataforma para observación de aves, un vivero y cuatro estaciones de interpretación.
Asimismo, se diseñó la señalética del Jardín y carteles con iconografía que describen los usos tradicionales de cada especie, y un código QR para acceder a la galería fotográfica de la misma. El 22 de octubre de 2022, se inauguró el Jardín durante la celebración del 47º aniversario del CIBNOR, e iniciaron los recorridos guiados y talleres para la divulgación de los conocimientos etnobiológicos (Figura 1).
El JEB Guyiaqui se localiza a 17 km de la ciudad de La Paz, sobre la carretera al norte, en un área suburbana denominada El Comitán, ubicado a menos de un kilómetro de la costa.

Figura 1. Recorrido guiado por el sendero interpretativo del JEB Guyiaqui
Foto: María del Carmen Mercado Guido
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Actualmente se cuenta con especies representativas del matorral sarcocaule, vegetación propia del área destinada para establecer el JEB Guyiaqui. Este tipo de vegetación es distintivo de los desiertos mexicanos, caracterizado por especies de tronco y ramaje engrosado, semisuculento, generalmente de crecimiento tortuoso (León de la Luz et al., 2021).
Como resultado del censo realizado en 2021, se determinó que esta comunidad vegetal está compuesta por 39 especies, agrupadas en 20 familias, siendo las mejor repre-
sentadas Cactaceae (siete especies), seguida de la Fabaceae, Euphorbiaceae (cuatro especies), Burseraceae, Rhamnaceae y Malvaceae (tres especies). El elenco florístico del Jardín se muestra en el Cuadro 1. En esta comunidad, las cinco especies más abundantes son: el lomboy blanco (Jatropha cinerea), la pitaya agria (Stenocereus gummosus), el cardón (Pachycereus pringlei), el viejito (Mammillaria dioica) y la matacora (Jatropha cuneata), y juntos conforman aproximadamente 50% de los individuos del Jardín.
Cuadro 1. Elenco florístico del Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui
NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO
Rama prieta Acanthaceae Ruellia californica var. peninsularis
Datilillo Agavaceae Agave datylio var. datylio
Ciruelo cimarrón Anacardiaceae Cyrtocarpa edulis var. edulis
Copal Burseraceae Bursera hindsiana
Torote colorado Burseraceae Bursera microphylla
Torote blanco Burseraceae Bursera odorata
Viejito Cactaceae Mammillaria dioica
Choya Cactaceae Cylindropuntia cholla
Cardón pelón Cactaceae Pachycereus pringlei
Pitaya agria Cactaceae Stenocereus gummosus
Garambullo Cactaceae Lophocereus schottii var. australis
Pitaya dulce Cactaceae Stenocereus thurberi
Rajamatraca Cactaceae Peniocereus striatus
Juaiven Capparaceae Atamisquea emarginata
Mangle dulce Celastraceae Maytenus phyllanthoides
Melón coyote
Cucurbitaceae Ibervillea sonorae var. peninsularis
Lomboy blanco Euphorbiaceae Jatropha cinerea
Matacora Euphorbiaceae Jatropha cuneata
Pimientilla Euphorbiaceae Adelia brandegeei
Candelilla Euphorbiaceae Euphorbia lomelii
Uña de gato Fabaceae Olneya tesota
Palo verde Fabaceae Parkinsonia florida
Palo brea Fabaceae Parkinsonia praecox subsp. praecox
Mezquite amargo Fabaceae Prosopis articulata
Palo adán Fouquieriaceae Fouquieria diguetii
Mezquitillo Krameriaceae Krameria paucifolia
Malva Malvaceae Abutilon californicum
Malva rosa Malvaceae Melochia tomentosa var. tomentosa
Malva blanca Malvaceae Horsfordia alata
San Miguelito Polygonaceae Antigonon leptopus
Palo colorado Rhamnaceae Colubrina viridis
Crucecilla Rhamnaceae Ziziphus obtusifolia var. canescens
Sarampión Rhamnaceae Condalia globosa var. globosa
Alfilerillo Simaroubaceae Castela peninsularis
Frutilla Solanaceae Lycium megacarpum
Mariola Solanaceae Solanum hindsianum
Toji Viscaceae Phoradendron californicum
Tripa de aura Vitaceae Cissus trifoliata
Gobernadora Zygophyllaceae Larrea tridentata
Se tiene contemplado incrementar la diversidad de especies con importancia etnobiológica que se exhiben en el Jardín, se propone iniciar con especies de cactáceas y agaváceas que tienen una distribución tanto en la región norte como sur de la entidad.
De las especies presentes en el Jardín, la uña de gato (Olneya tesota) y el garambullo
(Lophocereus schottii var. schottii) se encuentran citadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) sujetas a protección especial (Pr), y 18 especies se registran en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el Jardín Etnobiológico, la educación ambiental se aborda como parte de la introducción a los recorridos guiados por el sendero interpretativo, proporcionando un contexto histórico de la relación del humano con la naturaleza en esta aislada y árida porción meridional de la península de Baja California. De acuerdo con Cariño (2015) los grupos que habitaron estos espacios desarrollaron prácticas de gestión del paisaje y redes de intercambio cultural y material, caracterizadas por la autolimitación, la frugalidad, la autosuficiencia y el aprovechamiento integral y sustentable de la diversidad biótica.
Asimismo, a través de los diferentes talleres sobre la riqueza biocultural que se ofre-
cen, se dan a conocer aspectos globales de la crisis ambiental regional, como son: la pérdida de suelos, escasez de recursos hídricos, salinización de suelos y mantos freáticos en una escala regional, y de nivel global como la extinción de flora y fauna silvestres y el cambio climático. Se resaltan las características adaptativas de la flora y fauna de la región, en comparación con especies de otros ecosistemas, y se promueve la concientización sobre el cuidado y la conservación de flora y fauna silvestre que es endémica o que se encuentra en alguna categoría de riesgo (Figura 2).

AGRADECIMIENTOS
Un sincero agradecimiento al personal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC (CIBNOR) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que han hecho posible cumplir en tiempo y forma con los objetivos de este noble proyecto.
Figura 2. Taller de artesanías con hoja de palma Washingtonia robusta. Foto: María del Carmen Mercado Guido
Jardín Etnobiológico Campeche:
Un espacio de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán

Jardín Etnobiológico Campeche, Campeche, Campeche. Foto: William Cetzal Ix
William Cetzal Ix1*
Justo Enríquez Nolasco1
Rodrigo Tucuch Tun1
Héctor López Castilla1
Ofelia Ucan Borges1
Yaquelin Ginore Pérez1

RESUMEN
Ángel Ríos Oviedo1
Crhistian Laynes Magaña1
Verónica Castillo Rodríguez1
Marcelina Antonio Joaquín1
Salma Sánchez Cobos1
La Península de Yucatán (PY) conformada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán posee en conjunto 10% de la flora nativa mexicana, 90% de la cual es utilizada por los campesinos mayas de la región, quienes basados en sus conocimientos tradicionales han asignado múltiples usos, manejo o producción que les permite desarrollar actividades económicas primarias o secundarias para obtener ingresos para sus familias. En este sentido, el Jardín Etnobiológico Campeche (JEC) cuenta con colecciones de importancia artesanal, alimentaria y aromática, así como atrayentes de mariposas, melíferas, melipónicas, medicinales, ornamentales y tintóreas, como base para el rescate de flora con conocimiento tradicional, además de huertos mayas para la seguridad alimentaria, alternativas económicas, generación de conocimiento científico y productivo (CCP) y formación de recursos humanos. El JEC además, impulsa la creación de un conjunto de museos enfocados a productos artesanales, apicultura, meliponicultura, semillas, mieles e insectos y, con estas colecciones biológicas, se llevarán a cabo eventos científicos, productivos, educativos y de recreación. Por otro lado, se genera información que está disponible en un repositorio digital, página web y redes sociales para promoción de conocimiento biocultural de las comunidades mayas de la PY.
1 Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 s/n entre 22 y 28, Col. Centro Chiná, C.P. 24050, Campeche, Campeche.
* Autor para la correspondencia: rolito22@hotmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El JEC forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Chiná. Se encuentra en la localidad de Chiná (Calle 11 s/n, entre 22 y 28) del municipio de Campeche, Campeche (Figura 1). El JEC, inicialmente fue nombrado como Unidad de Conservación de Flora Nativa de la Península de Yucatán (UCFNPY) y es conocido localmente como “El Palmetum”. Este espacio fue creado el 23 de enero de 2017 por el Dr. William Rolando Cetzal Ix en colaboración con el M. en C. Manuel de Jesús Cuevas y estudiantes de la Licenciatura en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Administración que oferta el Instituto Tecnológico de Chiná. Posteriormente, el 4 mayo de 2018, en el JEC se estableció el Laboratorio de Agroecosistemas y Conservación de la Biodiversidad (LACB) para impulsar actividades de investigación y, en conjunto con el Jardín se comenzaron a desarrollar actividades de educación, investigación y vinculación, para promover el conocimiento, la conservación y preservación de los recursos florísticos presentes en la península de Yucatán.
Para el periodo de enero de 2017 a marzo de 2020 contaba con colecciones incipientes de Orchidaceae, Arecaceae, palma de jipi (Cyclantaceae), campanitas (Convolvulaceae), un arboretum (vegetación natural
enriquecida con árboles de la selva mediana subperennifolia) y senderos de la selva mediana subcaducifolia (vegetación natural). Estas colecciones se conectaban con caminos de terracería o grava, los cuales fueron realizados por estudiantes de licenciatura y profesores adscritos al LACB a través de proyectos financiados por el TecNM y la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para el Tipo Superior. A partir del 31 de julio de 2020, con el financiamiento obtenido del proyecto CONACYT-PRONACES #304952 se mejoró la infraestructura del Jardín y se incorporó un museo etnobotánico con colecciones de mieles, semillas y artesanías. También se crearon 19 espacios para el establecimiento y consolidación de colecciones etnobotánicas, y se amplían los senderos de la selva mediana subcaducifolia, los cuales en su ruta principal fueron construidos con adocretos para facilitar la movilidad de los visitantes y para que durante la temporada de lluvias se filtre rápidamente el agua y puedan realizarse los recorridos el Jardín de forma inmediata. En el Jardín se colocaron seis antenas para internet para así recuperar información educativa, científica y productiva a través de los códigos QR colocados en la señalética de las colecciones del Jardín y del museo etnobotánico.

COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JEC cuenta con una extensión aproximada de 2.8 hectáreas. En la vegetación natural se han identificado alrededor de 204 especies nativas en 69 familias botánicas, de las cuales, siete son endémicas a la provincia biótica de la PY. Este fragmento de selva mediana subcaducifolia del JEC forma parte de una colección natural, ya que este ecosistema en la región se encuentra severamente amenazado por los incendios forestales que se realizan cada año para la agricultura, ganadería,
cambio de uso de suelo para urbanización y nuevas vías de comunicación.
En los espacios con colecciones etnobiológicas se han incorporado 95 especies de flora nativa y cultivada en la región; en conjunto con la vegetación natural, el JEC cuenta con un total de 299 especies en 69 familias botánicas (Figura 2). Las colecciones etnobiológicas del JEC son:
Figura 1. Croquis de los espacios y colecciones etnobiológicas. Imagen: William Cetzal Ix

Cactarium. Cactáceas nativas y cultivadas con potencial ornamental y alimenticio.
Chayario. Arbustos nativos con potencial alimenticio.
Agavario. Maguey (henequén) para la obtención de fibras y la elaboración de diversos objetos artesanales.
Árboles frutales. Árboles nativos y cultivos con uso alimenticio.
Solanaceae. Arbustos con usos medicinales y atrayentes de polinizadores.
Orquideario. Orquídeas epífitas y terrestres nativas con potencial ornamental y atrayentes de abejas solitarias.
Arboretum. Árboles nativos que crecen en la vegetación natural de los fragmentos de selva mediana subcaducifolia y enriquecido con
especies forestales provenientes de la selva mediana subperennifolia de la PY.
Plantas ornamentales. Flora nativa y cultivada de diferentes familias botánicas con utilidad para la creación de jardines urbanos, periurbanos y rurales y como atrayentes de polinizadores.
Plantas tintóreas. Árboles y arbustos con potencial tintóreo y como base para la tinción de productos artesanales.
Palmetum (Arecaceae). Palmeras nativas y cultivadas en la PY con potencial ornamental y artesanal.
Palma de Jipi (Cyclanthaceae). Palmas con utilidad para la elaboración de productos artesanales, principalmente sombreros y bisutería.
Figura 2. Caminos principales y señaléticas. A. Señalética y letreros con códigos QR de las colecciones. B. Colección de cactáceas. C. Colección de Flora melífera. D. Plazoleta del arboretum. Foto: W. Cetzal Ix
Passifloraceae. Herbáceas trepadoras nativas y cultivadas atrayentes de mariposas y para proyectos de ecoturismo.
Bromeliaceae. Plantas epífitas y terrestres con potencial ornamental, alimenticio y artesanal.
Convolvulaceae. Enredaderas trepadoras que florecen principalmente en la temporada de lluvias y de utilidad para los periodos de escasez de alimento de las abejas melíferas y con impacto en la apicultura.
Bignoniaceae. Plantas trepadoras leñosas con uso artesanal para la elaboración de cestería.
Bambuseto. Bambús introducidos con potencial ornamental y para la construcción de casas.
Flora melífera. Árboles y arbustos nativos considerados de mayor importancia en la apicultura de la PY para la alimentación de las abejas Apis mellifera.
Plantas medicinales. Plantas utilizadas por las comunidades mayas para contrarrestar diferentes afecciones.
Plantas aromáticas. Arbustos de las familias Vebernaceae y Lamiaceae con propiedades aromáticas.
Dentro del museo etnobotánico se cuenta con tres colecciones:
1) La colección de semillas, que incluye 600 especímenes provenientes de plantas nativas y cultivadas de ecosistemas y agroecosistemas de la PY.
2) La colección de 214 mieles, mismas que provienen de apiarios establecidos en diversas localidades de la PY. Estas colecciones son base para estudios melisopalinológicos que contribuyen a entender cuales son las principales fuentes de alimentos (plantas) para las abejas melíferas durante las estaciones climáticas (secas, lluvias y nortes) y ciclo de la apicultura (cosecha, postcosecha y precosecha).
3) La colección de productos artesanales, que incluye 50 objetos que se han realizado con flora nativa y cultivada de la región (cestos, canastas, sombreros, abanicos, objetos de bisutería y frutos en conserva).
Las colecciones del JEC y museo etnobotánico (Figura 3) permiten fomentar el conocimiento biocultural de las comunidades mayas como base para el desarrollo de talleres participativos para el intercambio de saberes entre estudiantes, académicos y productores (Figuras 4 y 5).
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán conforman la PY, que en conjunto posee 10% de la flora nativa mexicana con 2,333 taxa (154 endémicos) (Carnevali et al., 2021).
Campeche cuenta con 75% (1,764 especies) de la flora regional, distribuida principalmente en selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, selva baja inundable y caducifolia, duna y matorral costero y manglar (Carnevali
et al., 2010). Las comunidades circundantes asociadas a los diferentes tipos de vegetación reconocen y desarrollan actividades tradicionales (AT) con la flora que forma parte de su medio de vida (alimentos), de su cultura (mágico-religioso, medicinal), de su economía (actividades artesanales, frutas en conserva) o ecología (flora con fuentes de néctar y polen para la alimentación de abejas melíferas y meliponas para la producción de miel) (Quezada-Euán et al., 2001). Todas estas actividades tradicionales generan ingresos para miles de familias rurales y constituyen un rubro de obtención de divisas para la región y para la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.
Una de las AT del norte de Campeche es la producción artesanal con tintes naturales y fibras vegetales obtenidas de palmas, lianas o bejucos, las cuales son cultivadas a baja escala o están en la vegetación circundante a sus hogares; la problemática deriva de la escasez de materias primas, por lo que tienen que recorrer mayores distancias para obtenerlas o conseguirlas en estados vecinos. Aunado, los artesanos son adultos mayores y existe desinterés por las nuevas generaciones en aprender sus AT para el relevo generacional, incluso desconocen la identidad de las plantas utilizadas para las artesanías (Cetzal Ix et al., 2018).
Otras AT ampliamente arraigadas a las comunidades mayas de Campeche son la apicultura (cría y aprovechamiento de abejas Apis mellifera) y meliponicultura (cría de abejas nativas sin aguijón (ANSA), ambas dependen de la interacción abeja y flora (néctar y polen) para la producción de miel, por lo que los productores tienen un alto conocimiento de
su flora local para establecer sus colmenas o apiarios (Coh-Martínez et al., 2019). La apicultura es de alta importancia en la PY por los beneficios socioeconómicos que representa: 85% de los apicultores son campesinos mayas de escasos recursos y ven en esta actividad secundaria una importante fuente de ingresos (Villanueva & Collí, 1996). En Campeche, se generan más de 7,000 toneladas anuales de miel con 200,000 colmenas, constituyendo uno de los principales productos a nivel nacional y de exportación a mercados europeos o asiáticos.
El precio del kg de miel alcanza precios de 50 a 100 pesos, generando ingresos que sustentan parcialmente a la familia campesina y de la cual dependen más de 5,000 familias. Actualmente, se registran en Yucatán 162 meliponicultores con 1,900 jobones (Quezada-Euán et al., 2001) y en Campeche 54 meliponicultores con 1,462 jobones (Pat-Fernández, 2016). La cantidad de miel cosechada por colonia y año va de 0.25-1 kg con un precio de entre 1,500-1,800 pesos por kg. Los meliponicultores venden en promedio 88.5% de su miel y el excedente es para autoconsumo por sus propiedades medicinales (Pat-Fernández, 2018). A pesar de que la meliponicultura es una práctica antigua, la técnica continúa vigente, los productores que la practican intentan reproducir a las abejas, pero su nivel de conocimiento está en desarrollo y generalmente las colonias de abejas mueren (Pereira-Nieto, 2005).
Este patrimonio biocultural asociado a las comunidades mayas de la PY está siendo incorporado en el JEC.

Figura 3. Colecciones etnobiológicas. A. Entrada al arboretum. B. Cactarium. C-D. Bromeliario. E. Entrada al palmetum. F. Laboratorio de Agroecosistemas y Conservación de la Biodiversidad. G-H. Agavario. Foto: W. Cetzal Ix
JARDÍN ETNOBIOLÓGICO CAMPECHE: UN ESPACIO DE RESCATE, CONSERVACIÓN, PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES MAYAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Figura 4. Visitas guiadas y talleres dentro del Jardín. A-B, D. Visitantes de escuelas primarias. C. Visitantes de nivel licenciatura. E-F. Talleres de fotografía. G. Taller de plantas medicinales. H. Visita del corredor del conocimiento etnobiológico. Foto: W. Cetzal Ix

Figura 5. Vivero forestal. A. Vista general del vivero. B. Riego automatizado del vivero. C. Plantas ornamentales. D. Plantas medicinales. E. Plantas atrayentes de mariposas. F. Plantas comestibles. G. Visitantes. H. Donación de germoplasma a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Foto: W. Cetzal Ix
Y
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Como ya se mencionó, el JEC cuenta con un museo incipiente con colecciones de mieles, semillas, artesanías, equipos y herramientas para la apicultura, pero están siendo consolidados y ampliados en un espacio físico con sus colecciones (Figura 6); actualmente es visitado para la promoción, revalorización e intercambio de saberes entre estudiantes, académicos y productores (Figura 7).
En la región de Campeche, aún no existe institución que albergue un conjunto de museos enfocados a dichas actividades de importancia biocultural, que recupere y fomente el conocimiento científico y las técnicas tradicionales en conjunto con las técnicas modernas de producción para el desarrollo de las AT. Se busca promover la diversidad de multiusos de la flora al brindar alternativas económicas que optimicen e incrementen la producción. Por ejemplo, estudios sobre el origen botánico de mieles, flora en función de estacionalidad y calendarios florales, mieles gourmet, flora para disminuir el despoblamiento de apiarios, origen botánico y procedencia de los productos artesanales, uso de tintes naturales. Estas iniciativas de investigación se fomentan en el JEC, ya que pueden ayudar a incrementar los precios de los productos artesanales por su valor agregado, facilitar su producción de cultivo en huertos
o pequeños espacios caseros al reproducirlos a través de semillas, evitando la escasez de materias primas y conservando las especies en sus ecosistemas.
La apicultura en la región requiere de estrategias integrales para el enriquecimiento selectivo y ensamblajes de flora melífera (FM) en áreas circundantes a los apiarios y de la tecnificación para mejorar las condiciones económicas de las familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Los ensamblajes de FM para la producción de miel deben ser analizados de colecciones de mieles provenientes de diferentes ecosistemas para establecer grupos o patrones de flora en función de los tipos de vegetación para incorporar especies adaptadas a los mismos, reduciendo esfuerzos de propagación (Figura 8).
Por otra parte, el museo también alberga conocimiento sobre meliponicultura, la diversidad de técnicas tradicionales empleadas por las comunidades mayas y sobre todo flora útil como fuente de alimento para las abejas nativas sin aguijón, la cual puede promover estrategias de flora melipónica para su selección en programas de restauración y reforestación de ecosistemas, jardines de polinizadores, bancos de germoplasma, áreas dedicadas a la meliponicultura.

Figura 6. Museo etnobotánico. A. Entrada del museo etnobotánico. B. Semillas de plantas artesanales. C. Semillas de plantas comestibles. D. Semillas de plantas nativas de la península de Yucatán. E. Objeto para tejer hamacas. F. Cestería con Bignoniaceae. G. Limpieza y envasado de colecciones. H. Productos artesanales. Foto: W. Cetzal Ix
Y
LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Figura 7. Museo etnobotánico. A. Taller de elaboración de jabones con miel de Apis mellifera. B. Jabones de miel. C. Colección de mieles. D. Exposición de objetos de apicultura. E-F. Objetos de apicultura. G-H. Visitas de estudiantes de diferentes niveles académicos. Foto: W. Cetzal Ix

Figura 8. Cursos dentro del Jardín. A-B. Taller de avifauna. C-D. Taller de polinizadores y calidad de néctar de las flores. E. Taller de botánica. F. Taller de plantas medicinales. G. Taller de apicultura. H. Taller de establecimiento de apiarios. Foto: W. Cetzal Ix
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JEC para el desarrollo de talleres tiene como objetivo consolidar y promocionar corredores de conocimiento tradicional a través de colecciones vivas como atrayentes de mariposas y FM en periodos de escasez de alimento. Además, cuenta con plazoletas con anuncios e infografías impresas que son base para el desarrollo de talleres, cursos y formación de recursos humanos. En el museo se están incorporando gradualmente colecciones de insectos (himenópteros y lepidópteros) hasta inventariar la diversidad disponible del JEC, lo cual será base para generar conocimiento científico y divulgativo, metodologías de educación ambiental y promover la conservación de los ecosistemas.
El JEC además imparte talleres en las comunidades de Campeche, tomando como crite-
rio a las localidades con el mayor número de estudiantes de todos los niveles educativos y productores interesados.
Los talleres comunitarios son participativos, fomentan la recuperación del CT y permiten el intercambio de saberes para tecnificar actividades artesanales, apicultura y meliponicultura y, al mismo tiempo, ayudan a la conservación de los polinizadores. Por ejemplo, en cada nivel educativo se implementan talleres de conservación de flora y polinizadores. Los resultados de los estudios del JEC, se ponen a disposición pública en repositorios (jec-lacb.org) y aplicaciones móviles digitales (APP JECAM para Android y IOS), con acervos de información, fotografías y videos para difundir el cuidado de los ecosistemas y patrimonio biocultural de las comunidades mayas.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El aprovechamiento de la flora regional se encuentra comprometida por la pérdida de cobertura vegetal (37% del total a nivel nacional) derivado de actividades antropogénicas, siendo catalogada la PY como de preocupación especial (Céspedes-Flores y Moreno-Sánchez 2010). Son necesarias estrategias de conservación in situ y ex situ de plantas de interés ecológico, alimenticio, económico y cultural, para la seguridad alimentaria y como base para mantener vigente los recursos biocul-
turales y continúen generando ingresos para las familias rurales que dependen de estos, así como para favorecer la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.
En este sentido, el JEC fortalece y promociona colecciones de flora de interés biocultural para visibilizar y conservar los ecosistemas donde habitan otras especies poco llamativas, en peligro de extinción, endémicas y/o distribución restringida. También considera mecanismos de conservación in situ, conso-
lidando colecciones de semillas (500 colecciones) como base de resguardo de material genético, identificación y selección para su
propagación en vivero para incrementar su disponibilidad para iniciativas productivas y de conservación.
AGRADECIMIENTOS
William Cetzal Ix agradece al CONAHCYT por los proyectos #302952 (Consolidación de la Unidad de Conservación de la Flora nativa de la Península de Yucatán: estrategia para integrar y promover el conocimiento etnobotánico con fines de investigación, formación de recursos humanos, conservación, uso y manejo sustentable), #321337 (Consolidación del JEC: base para el rescate, promoción y generación de conocimiento etnobotánico con fines de investigación, formación de recursos humanos, producción y conservación de los recursos naturales y culturales) y RENAJEB-2023-3 (Consolidación de las colecciones etnobiológicas del JEC como base de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán). Asimismo, agradecemos a directivos y administrativos del TecNM por todos los permisos otorgados y trámites realizados para establecer y desarrollar el JEC. A estudiantes de diferentes carreras de Licenciatura (Licenciatura en biología, Ingeniería forestal, Ingeniería en agronomía) que han ayudado con mantenimiento y por establecer colecciones en el Jardín. A las personas de las comunidades, familiares y amigos por compartirnos su conocimiento tradicional de la flora regional, donación de semillas, mieles y plantas con diferentes usos. Al personal y colegas de las diferentes instituciones que han contribuido con la colaboración para realizar diferentes talleres dentro y fuera del Jardín, Instituto Campechano, BEDR, CBTA, SDA.
Nuevos enfoques en el patrimonio cultural de Chiapas: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS)

Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco, Tuzantán, Chiapas. Foto: Luis Román Castañeda Viesca
Anne Damon1*
Wilber Sánchez Ortiz1

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS) busca ser el punto de referencia y enseñanza en representación del patrimonio biocultural de la planicie costera de la Región del Soconusco, Chiapas, de altitudes de 20 a 600 msnm. Se enfoca por primera vez en el resguardo del conocimiento etnobiológico relacionado con las plantas, animales y etnias originales de las selvas de esta región geográfica. Tiene un registro de 644 especies determinadas que corresponden a 98 familias y 695 géneros.
1 El Colegio de la Frontera Sur Unidad Tapachula, Carr. A, El Escondite s/n, Col. La Guardianía, C.P. 30680, Teléfono: 962 628 9800 ext. 5300, Tuzantán, Chiapas.
* Autor para la correspondencia: adamon@ecosur.mx; wilber.sanchez@ecosur.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El inicio del JESS se remonta a 1993 cuando el señor Walter Peters Grether, invitó a la Dra. Anne Damon, a desarrollar un Jardín Botánico en una plantación de cacao abandonada de una hectárea dentro de su rancho que, eventualmente, donó a ECOSUR (Figura 1). En el año 2022 se extendió la superficie, integrando otra hectárea y media de área conservada, entonces actualmente la superficie del JESS es de 2.5 hectáreas. Se ubica a 80 msnm en la ranchería La Guardianía, del municipio de Tuzantán, Chiapas (Figura 2). En 2008 se anexó el Orchidarium “Santo Domingo”,
ubicado a 1,100 msnm en el municipio de Unión Juárez, en un terreno de casi un tercio de hectárea cerca del volcán Tacaná.
El JESS ha pasado por varias etapas, iniciando con pocos recursos y personal y, en el año 2017 una tromba destruyó 60% del Jardín, lo que obligó a reconstruirlo. A partir del año 2020 y gracias a la iniciativa del CONAHCYT, el Jardín ahora representa a Chiapas en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, es miembro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos
A.C. y de Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Figura 1. Lote Demostrativo de Policultivo de Cacao. Foto: Anne Ashby Damon

COLECCIONES BIOLÓGICAS
El Soconusco, en el extremo sureste de México, coincide con la Región Terrestre Prioritaria no. 135, Tacaná-Boquerón (Arriaga et al., 2000; CONABIO, 2017), y con la totalidad o parte de tres Reservas de la Biósfera: Volcán Tacaná, La Encrucijada y El Triunfo. El JESS es un Jardín regional y contribuye a la conservación y reconocimiento de especies de las diferentes selvas (alta perennifolia, media subcaducifolia y baja caducifolia), pastizal natural, vegetación ribereña y palmar de la planicie costera del Soconusco, Chiapas
(Figura 3). Mayormente son especies nativas y sólo se resguardan especies exóticas asimiladas en la cultura local.
El JESS tiene registradas 644 especies de plantas determinadas, que corresponden a 98 familias y 695 géneros, y con más especies en espera de determinación. Las familias más representativas son: Orchidaceae, Bromeliaceae, Fabaceae, Araceae, Malvaceae, Piperaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae y Bignoniaceae. El 31% de las especies son árboles y se tienen avances importantes
Figura 2. Ubicación del Jardín Etnobiológico de las Selvas de Soconusco. Imagen: Ronny Roma Ardon
en la incorporación y determinación de lianas y bejucos que ya rebasan 10% de la colección (Figura 4). Se destacan varias colecciones, como la Huerta de Traspatio; el Lote Demostrativo de Policultivo de Cacao (Theobroma cacao; Malvaceae) (Figura 5), dado que es el agroecosistema emblemático de la región; el Arboreto (Figura 6); el Lote Demostrativo de Restauración y Sucesión Forestal; un Orquideario en el JESS a 80 msnm y otro en el anexo a 1,100 msnm. Se cuenta con un Laboratorio
Rústico para la Propagación de Orquídeas Silvestres. Se ha desarrollado una colección de arbustos nativos con potencial ornamental. El árbol emblema del Jardín era un ejemplar de más de 30 m de zope negro, Vatairea lundellii, que fue derribado por la tromba de 2017, pero de cuya especie se tienen ejemplares juveniles; el JESS es el único Jardín en México con esta especie. Se tienen en total 12 especies de plantas con alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) (Cuadro 1).

Figura 3. Sendero del JESS, pasando por parte de la colección de helechos en camas elevadas, el muro de celosía de barro para la siembra de epífitas y una estructura metálica de soporte de una liana de la selva alta tropical húmeda. Foto: Anne Ashby Damon



Figura 4. Un ejemplar de la colección de lianas del JESS.
Foto: Anne Ashby Damon
Figura 5. Puente pasando el arroyo para llegar al Lote
Demostrativo de Policultivo de Cacao.
Foto: Anne Ashby Damon
Figura 6. Sendero hacia el Arboreto.
Foto: Anne Ashby Damon
Cuadro 1. Plantas en riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), presentes en el JESS
NOMBRE COMÚN FAMILIA ESPECIE
Zope negro Fabaceae
CATEGORÍA DE RIESGO
SEGÚN LA NOM-059
Vaitairea lundellii Peligro de extinción
Cícada, Palmita Zamiaceae Zamia furfuraceae
Cícada, Palmita Zamiaceae Zamia herrerae
Ron ron Anacardiaceae Astronium graveolens Amenazada
Diefenbagia Araceae Dieffenbachia seguine
Palma camaedor Arecaceae Chamaedora quetzalteca
Pata de elefante Asparagaceae Beaucarnea recurvata
Marillo Calophyllaceae Calophyllum brasilense
Chonte lechón Euphorbiaceae Sapium macrocarpon
Hormigas Orchidaceae Caularthron bilamellatum
Cien noches Orchidaceae Cycnoches ventricosum
La Candelaria Orchidaceae Guarianthe skinneri
Vainilla Orchidaceae Vanilla planifolia
Cedro Meliaceae Cedrela odorata
Hemos ampliado la información sobre uso y conocimiento de las plantas nativas relacionadas con la población local de origen mestizo o descendientes de mayas tuzantecos y en algunos casos de indígenas mames. También se tienen avances en el conocimiento hortícola de varias de estas plantas.
Protección especial
Se están documentando los animales silvestres e insectos del Jardín entre los que se incluyen aves, murciélagos, peces, mariposas y algunos mamíferos. Están en proceso de desarrollo un Meliponario, áreas para la cría de mariposas, y una Casa de Refugio de Murciélagos.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Entre varios colaboradores, se ha documentado el uso y conocimiento de las plantas nativas por la población local, incorporando la información en el quehacer rutinario del JESS. Se difunde mediante las visitas guiadas y talleres que se ofrecen, por la producción de folletos, infografías y videos, y también por la señalética que da prioridad a los nombres locales que la gente ha proporcionado. Ofrecemos al público folletos con títulos diversos, tales como: El Jardín Etnobiológico
de las Selvas del Soconusco, Las Orquídeas del Soconusco, Peces, Murciélagos, Mariposas, Policultivo de Cacao, Los Tuzantecos, Las Plantas Útiles de los Tuzantecos, Plantas Útiles de los Mames, El Herbario (Figura 7). De modo eventual se dan charlas a grupos sociales que tienen interés en los temas de educación ambiental, producción sustentable, o el patrimonio biocultural enfocado a detalle en las culturas y ecosistemas de nuestra región.
Figura 7. El arroyo, área sin tocar del JESS, donde se han determinado 9 especies de peces. Foto: Anne Ashby Damon

Se han escrito y publicado dos libros: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (Damon y Sánchez, 2022) y Los tuzantecos (Sánchez, 2022) que abordan, el primero las generalidades del JESS y el segundo el pueblo originario en el que el JESS se encuentra establecido y se han hecho donaciones de los mismos a los actores clave en el desarrollo de nuestras actividades.
En tres comunidades, que son Benito Juárez el Plan, de población indígena Mam, Acacoyagua (de población mestiza) y Tuzantán
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento local se han hecho investigaciones relacionadas con la etnobotánica y etnoecología de los tuzantecos, y se ha avanzado con la determinación taxonómica y difusión de las especies representativas de la región del Soconusco y de exposición en el JESS. Se realizan investigaciones relacionadas con la distribución y ecología de la fauna; distribución, ecología y fenología de la flora; interacciones insecto-planta, y la propagación y aprovechamiento sustentable de nuestras plantas locales de importancia económica o cultural. Por estar situado en la segunda región con mayor riqueza de orquídeas a nivel nacional (136 especies y 35 géneros), se han enfocado
(indígenas tuzantecos) se diseñaron e imprimieron mediante planeación participativa rótulos informativos sobre su propio conocimiento y se expusieron en sitios públicos y de dominio común que la comunidad asignó. A su vez en el JESS se estableció la museografía con rótulos de los componentes de la casa tuzanteca.
Por último, a través de las diversas redes sociales como Facebook y YouTube hemos difundido videos sobre diversos aspectos de la vida cultural de las mismas comunidades.
varias tesis y proyectos de investigación en el estudio de las orquídeas epífitas de la región (Figura 8).
Estudiamos los factores más importantes de la biología y ecología de las orquídeas y en relación con las realidades socio-económico-culturales de la población local. Estos estudios han contribuido al desarrollo e implementación de una estrategia para el manejo rústico y conservación de las orquídeas en los agroecosistemas boscosos tradicionales de café y cacao. Finalmente, el JESS tiene varias colecciones importantes de grupos de plantas como las lianas, y familias como las dioscoreáceas y piperáceas que normalmente pasan desapercibidas (Figura 9).

Figura 8. Estructura metálica creativa, simulando la copa de los árboles, para la exposición de orquídeas, bromélias, piperáceas y cactáceas epífitas. Foto: Anne Ashby Damon

Figura 9. Colaboración entre investigadoras, investigadores e instituciones chiapanecas. Dra. Marisol Castro Moreno y Dr. Iván de la Cruz Chacón de UNICACH enseñando a la estudiante Diana Molina Ozuna, y el técnico del JESS Wilber Sánchez Ortiz, el uso de un equipo para medir parámetros fisiológicos de las plantas, en este caso de las orquídeas epífitas. Foto: Anne Ashby Damon
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Los integrantes del JESS imparten charlas de diversos temas en eventos, congresos, visitas guiadas, talleres y cursos, dirigidos a diferentes sectores educativos y grupos sociales. Se formó un grupo de integrantes del JESS y voluntarios para llevar a cabo misiones culturales a comunidades locales en donde los diferentes colaboradores imparten charlas y se realizan exposiciones y venta de artesanías, música y muestras gastronómicas.
Cada año se ofrece un Taller de Educación Ambiental denominado “Simbiosis” dirigido a niños de la localidad con edades de seis a doce años, un Taller de Ciencias de Plantas y Educación Ambiental para jóvenes de las
preparatorias de los municipios aledaños, y se tiene proyectado un Taller de Ecología para estudiantes de educación secundaria. El Diplomado en Horticultura de Plantas Nativas, que ofrecemos a nivel nacional, se presenta en el contexto de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Nuestra oferta de cursos y talleres prioriza en todo momento la experiencia práctica y el intercambio de saberes y sentires (Figura 10). Sin embargo, las realidades económicas y tecnológicas actuales nos están impulsando a también diseñar talleres en línea de temas de educación ambiental y horticultura para la conservación de plantas nativas.

Figura 10. Área de descanso, discusión y preguntas. Foto: Anne Ashby Damon
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Una verdadera estrategia de adaptación al cambio climático implicaría la selección de los individuos de plantas más resistentes a los extremos del clima y la realización de campañas de concientización para reducir el impacto de las actividades humanas en el planeta. Aparte de los talleres y visitas guiadas, de momento nos hemos enfocado en algunas acciones sencillas que amortiguan los estragos del cambio climático en el JESS.
• Priorización de especies nativas.
• Tenemos una reserva de 1.5 hectáreas en proceso de restauración forestal.
• Sólo regamos las plantas de recién incorporación para hacer más eficiente el uso del agua.
• En el período de estiaje incorporamos mulch a las plantas recién incorporadas para preservar la humedad del suelo.
• Prácticas de conservación de suelo, usando curvas de nivel con piedras y siembra de plantas coberteras.
• En el futuro inmediato pretendemos la instalación de paneles solares y cisternas que capten el agua de lluvia.
AGRADECIMIENTOS
El JESS ha enriquecido su trabajo con la participación de Trinidad Aguilar Díaz, Helisama Colín Martínez, Aucencia Emeterio Lara, Karen Beatriz Hernández Esquivel, Fabiola Hernández Ramírez, Silvino López Hernández, Juanita Mejía Cordero, Diana Claudia Molina Ozuna, Nelson Pérez Miguel, Gustavo Pérez Ordoñez (QEPD), Adelmi Pérez Pérez, Ronny Waldemar Roma Ardón, Daniel Sánchez Guillen, Eliécer Torres Aguilar, Víctor Velasco López, Rudy Bladimir Zárate Roblero y las diferentes personas de las comunidades mam y tuzanteca, y mestizos del municipio de Acacoyagua que han colaborado con nosotros. Los autores también agradecen al CONAHCYT por el financiamiento otorgado en el marco de la Red Nacional de Jardínes Etnobiológicos.
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM: Conservando la biodiversidad y el patrimonio biocultural de
México

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Ciudad de México. Foto: Sol Cristians Niizawa
Salvador Arias Montes1
Jorge Cortés Flores1
Sol Cristians Niizawa1*
Abisaí García Mendoza1
Nayeli González Mateos1
Alejandra Moreno Letelier1

RESUMEN
Gabriel Olalde Parra1
Ivonne Olalde Omaña1
Aída Téllez Velasco1
Mariana Vallejo Ramos1
Araceli Zárate Aquino1
El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (JBIBUNAM) tiene más de seis décadas de vida, actualmente alberga 14 colecciones taxonómicas y temáticas que representan una buena parte de la biodiversidad vegetal de México. Con sus más de 1,500 especies, resguarda plantas con distintas categorías de uso, siendo un reservorio del conocimiento biocultural. Asimismo, el quehacer científico y educativo de la institución que lo acoge da pie a una multiplicidad de investigaciones y formas de divulgar el conocimiento generado.
1 Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Tercer Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Alc. Coyoacán, Ciudad de México.
* Autor para la correspondencia: sol.cristians@ib.unam.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, fue fundado en 1959 por los botánicos Faustino Miranda y Manuel Ruiz Oronoz, con el apoyo de Efrén del Pozo, fisiólogo médico, quien entonces fungía como Secretario General de la UNAM.
El Jardín Botánico se integró al Instituto de Biología en 1965. Las primeras etapas de su crecimiento estuvieron ligadas al desarrollo de la botánica moderna en México. El Dr. Miranda, botánico y ecólogo tropical de origen español, formó un equipo de jóvenes entusiastas para realizar la colecta de ejemplares de plantas en todo el país, que incluyó a Ramón Riba, Arturo Gómez-Pompa y Javier Valdés, quienes años después se convirtieron
COLECCIONES BIOLÓGICAS
La visión inicial fue desarrollar colecciones con énfasis en plantas raras o endémicas de las zonas tropicales y áridas del país y en grupos taxonómicos como los agaves, las yucas, las cactáceas y las orquídeas. A lo largo de su historia de más de sesenta años, se desarrollaron otras colecciones que complementan y refuerzan nuestra misión y objetivos.
en destacados especialistas de la botánica mexicana. Otros científicos ilustres que participaron de diferentes formas fueron Teófilo Herrera, Eizi Matuda, Otto Nagel, Helia Bravo, Francisco González Medrano, Hermilo Quero, Claudio Delgadillo y Mario Sousa.
El JB-IBUNAM ocupa 12.7 hectáreas, de las cuales 2.75 hectáreas están habilitadas para albergar las colecciones vivas, el resto de la superficie lo ocupan diversas instalaciones del Jardín Botánico y la vegetación natural de pedregal. Se encuentra ubicado al suroeste de Ciudad Universitaria, en el Tercer Circuito Exterior, a espaldas del Instituto de Biología, colindando con el Núcleo Poniente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
En la actualidad el JB-IBUNAM está conformado por 14 colecciones vivas que mantienen alrededor de 7,000 plantas representantes de más de 1,500 especies, la mayoría nativas, contribuyendo al resguardo de una importante proporción de especies mexicanas por su valor ecológico, histórico y usos, pero también en peligro de extinción.
Las colecciones del JB-IBUNAM son:
Agaváceas y Nolináceas
Dalias silvestres
Cactáceas y Nopales silvestres
Crasuláceas
Orquídeas
Plantas Acuáticas
Plantas Tropicales, invernadero
Faustino Miranda
Dentro de esta diversidad de colecciones, algunas de ellas se destacan por su importancia taxonómica o temática:
Agaváceas y Nolináceas. Conformada por magueyes o agaves, izotes, amoles, pitas, sacamecates, cucharillas, sotoles, patas de elefante y palmillas. Reconocida como nacional por la AMJB en 1994.
Cactáceas y Nopales silvestres. Integrada por más de 300 especies nativas provenientes de distintas regiones de México, con formas de crecimiento y tamaños muy contrastantes, algunas de ellas están en riesgo.
Plantas Acuáticas. Diferentes especies acuáticas representativas de la Cuenca de México que permitan su revaloración ambiental y cultural.
Plantas Tropicales. Representa la riqueza y diversidad vegetal de los bosques tropicales húmedos del país (Figura 1).
Plantas Tropicales, invernadero
Manuel Ruiz Oronoz
Arboretum
Jardín del Desierto Helia Bravo
Jardín Ecológico
Jardín Etnobiológico
Jardín Evolutivo
Jardín de las Interacciones
Jardín Ecológico. Es un espacio de apoyo para la educación ambiental y comprensión de la biodiversidad, enfocándose en las prácticas que las personas podrían llevar a sus propios jardines.
Jardín Etnobiológico. Especies vegetales de distintas categorías de uso, que representan la diversidad vegetal y conocimiento biocultural asociado a ellas, con especial énfasis en las plantas de la Ciudad de México.
Jardín Evolutivo. Representa la historia evolutiva de las plantas terrestres, ejemplificando con plantas vivas los grupos más emblemáticos, desde las hepáticas a las plantas con flor.
Jardín de las Interacciones. Colección multipropósito que busca destacar la importancia ecológica de la flora nativa del centro de México, en particular las interacciones de las plantas con los polinizadores, los microorganismos del suelo y con los humanos.
Arboretum. Conjunto de árboles del JBIBUNAM que agrupa especies representativas de los bosques templados de México. Sin embargo, también existen ejemplares de bosques tropicales secos y bosques de niebla.

PATRIMONIO BIOCULTURAL
A lo largo de las distintas colecciones que conforman el JB-IBUNAM, encontramos especies icónicas que tienen un valioso conocimiento tradicional asociado, siendo en sí mismas un reservorio del patrimonio biocultural de México.
En la colección de Agaváceas y Nolináceas encontramos a Agave marmorata (Figura 2) conocida de Puebla y Oaxaca, nombrado como tepextate o pichometl. Se usa para elaborar mezcal, aguamiel, jarabes medicinales, los quiotes como cercos y las flores como ornamento (Ojeda-Linares et al., 2023).
Entre las Cactáceas y Nopales silvestres tenemos al pitayo de mayo (Stenocereus pruinosus) (Figura 3) produce frutos comestibles
objeto de domesticación bajo manejo tradicional en huertos familiares y comerciales en el sur del país (Parra et al., 2015).
Dentro de la diversidad de Plantas Acuáticas podemos ver a “atlacuetzon” (Nymphaea mexicana) (Figura 4) que habitaba la Cuenca de México, sin embargo, sus poblaciones naturales han disminuido drásticamente lo que la ha catalogado como especie amenazada. Esta especie de flores atractivas de color amarillo formó parte del paisaje lacustre y de las especies relevantes para la conformación de las chinampas. Su representación está incluida en murales prehispánicos en Teotihuacán (Lot y Novelo, 2004).
Figura 1. Invernadero Manuel Ruiz Oronoz. Foto: Aída Téllez Velasco



Figura 3. Pitayo de mayo (Stenocereus pruinosus). Foto: Salvador Arias Montes
Figura 4. Atlacuetzon (Nymphaea mexicana). Foto: Nayeli González Mateos
Figura 2. Pichometl (Agave marmorata). Foto: Abisaí García Mendoza
De los dos invernaderos que comprenden la colección de Plantas Tropicales, destaca el pochote, Ceiba pentandra , que es el árbol sagrado de los mayas yucatecos que los comunica con el cosmos y es símbolo de la vida. Se usa su madera, la cubierta algodonosa de las semillas, y las propias semillas (Muñóz-Cázarez et al., 2018).
Del bosque urbano que plasma el Arboretum, es indiscutible la importancia del árbol de las manitas, Chiranthodendron pentadactylon, el cual tienen usos medicinales, y las hojas se usan para envolver tamales (Lascurain et al., 2017).
En el Jardín Ecológico destaca el teocintle, Zea mexicana, una gramínea de tallo esbelto y pequeñas mazorcas con dos hileras de semillas, el ancestro del maíz, base de nuestra alimentación.
Producto de siglos de domesticación, en el Jardín Etnobiológico podemos apreciar el

sistema milpa, con la triada mesoamericana: maíz (Zea mays) (Figura 5), frijol (Phaseolus spp.) y calabaza (Cucurbita spp.), con innumerables usos y reflejo claro de la riqueza biocultural de nuestro país.
Circunscrito en un periodo de tiempo de millones de años, el Jardín Evolutivo resguarda a Dioon spinulosum (Figura 6), una planta arborescente con una corona de gruesas y largas hojas, que pertenece al grupo más antiguo de plantas con semilla (Martínez-Dominguez et al., 2018).
Finalmente, Cuphea aequipetala, la hierba del cáncer engalana el Jardín de las Interacciones, floreciendo de mayo a noviembre y proveyendo de alimento a abejas y mariposas, es utilizada para dolores provocados por el cáncer, inflamaciones, infecciones, diarrea y fiebre (Márquez et al., 1999).

Figura 5. Diversidad de maíz (Zea mays). Foto: Sol Cristians Niizawa
Figura 6. Cícada (Dioon spinulosum).
Foto: Ivonne Olalde Omaña
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Dada la particularidad del JB-IBUNAM, inserto en una vasta institución educativa, hay una diversidad de investigaciones en distintas áreas del conocimiento que se han abordado a lo largo de las seis décadas de existencia de dichas colecciones biológicas. Así, se pueden mencionar a los estudios a nivel molecular para entender la filogenia del género Agave (Lledías et al., 2020).
Al nopal cardón (Opuntia streptacantha) y otras especies afines que son manejadas para aprovechar los frutos comestibles, cuya hi-
bridación natural es evaluada con evidencias moleculares para explorar el origen híbrido de algunos taxones (Granados-Aguilar et al., 2022).
A la Dioscorea mexicana, base de la píldora anticonceptiva, y que a través del cultivo in vitro a partir de explantes de hojas se logró recuperar varios ejemplares enteros.
A los trabajos con Pinus ayacahuite, parte del complejo de especies de pinos blancos mexicanos que está siendo estudiado para entender la especiación del grupo (Moreno-Letelier y Barraclough, 2015) (Figura 7).

Figura 7. Ocote (Pinus teocote). Foto: Alejandra Moreno Letelier
Los trabajos con Salvia amarissima, cuyas capacidades para disminuir la sensación de dolor e inflamación estomacal y la resistencia de las células cancerígenas se ha estudiado (Moreno-Pérez et. al., 2019).
Los proyectos de investigación encaminados a la reproducción sexual de especies amenazadas del género Nymphaea.
Incluso trabajos anatómicos, fitoquímicos y moleculares que permitieron comprobar que el toronjil blanco (Agastache mexicana subsp. xolocotziana), es un híbrido producto de la domesticación (Carrillo-Galván et al., 2020).
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La misma dinámica del quehacer universitario en el que se encuentra inmerso el JBIBUNAM, ha permitido el desarrollo de múltiples actividades de educación y divulgación, que van desde visitas guiadas temáticas diarias en las distintas colecciones, pasando por la generación de trípticos e infografías, hasta el uso mismo de dichos espacios en la docencia. En este sentido, podría destacarse el rol de la colección de Cactáceas y Nopales silvestres en la celebración anual del Día Nacional de las Cactáceas, actividad educativa para conocer, valorar y disfrutar de estas suculentas. Incluye visitas guiadas, talleres de propagación e ilustración, así como charlas de carácter botánico. El Jardín de las Interacciones se usa como un espacio de enseñanza-aprendizaje, donde
Ejemplo de la investigación enfocada a la conservación está Magnolia vovidesii, especie en peligro de extinción por su reducida población, la explotación de sus flores y la falta de un programa de reproducción (Galván-Hernández et al., 2020).
O estudios a nivel ecológico con Penstemon roseus, hierba perenne polinizada por colibríes en la que se está evaluando la dinámica de las relaciones tritróficas planta-insecto-parasitoide en un gradiente de elevación (Lara & Ornelas, 2008).
se llevan a cabo prácticas sobre fenología y las interacciones de las plantas con diversos organismos (Figura 8).
En cuanto a las Plantas Tropicales, permite a los alumnos de distintos niveles educativos, mostrar las características y plantas del bosque tropical húmedo o selvas.
En el caso del Jardín Etnobiológico, la información etnobotánica allí representada se difunde al público urbano, muchas veces ajeno o alejado de los saberes tradicionales; en otros casos, funge como un puente transgeneracional que permite la difusión del conocimiento biocultural entre los diversos visitantes del JB-IBUNAM.

AGRADECIMIENTOS
A los diferentes proyectos apoyados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), UNAM, que han permitido desarrollar investigación y materiales educativos en las distintas colecciones del JB-IBUNAM. También se agradecen los apoyos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), a través de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, así como los otorgados por la Botanic Gardens Conservation International (BCGI) y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM que han permitido realizar mejoras en la infraestructura e incrementar las accesiones de nuestro Jardín Botánico.
Figura 8. Polinización en Mentzelia sp. Foto: Jorge Cortés Flores
Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides: Espacio de conservación de plantas de zonas áridas del sureste del Desierto Chihuahuense

Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides, Saltillo, Coahuila. Foto: Michelle I. Ramos Robles
Michelle I. Ramos Robles1 *
José A. Villarreal Quintanilla1
Jesús Valdés Reyna1
Miguel A. Carranza Pérez1

RESUMEN
El Jardín Botánico Gustavo Aguirre Benavides, ubicado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, alberga una valiosa colección de plantas de las zonas áridas del Desierto Chihuahuense. Este Jardín se divide en áreas que presentan distintos tipos de vegetación de la zona árida, con el propósito de conservar especies endémicas y raras de Coahuila. Destaca su amplia variedad de agaváceas, cactáceas, leguminosas y gramíneas, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad regional.
1 Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro #1923, Buenavista, C.P. 25315, Saltillo, Coahuila
* Autor para la correspondencia: ramosrobles.m@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
Los trabajos iniciales para la conformación del Jardín Botánico se llevaron a cabo en 1965 por iniciativa del Ing. José A. de la Cruz Campa. No obstante, fue fundado en 1968 y, en 1970, recibió el nombre de “Ing. Gustavo Aguirre Benavides” en honor al destacado ingeniero químico coahuilense nacido en Parras en 1897. Aguirre Benavides fue conocido por su incansable labor como protector del medio ambiente y su especial interés en el estudio de la flora de las zonas áridas y semiáridas de México. Este espacio se concibió con el propósito de integrar la enseñanza y la investigación, enfocándose en promover la
educación y la gestión sostenible de la biodiversidad de la región que contribuye a su valoración y protección.
El Jardín tiene una extensión de cuatro hectáreas y se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, por la calzada Antonio Narro #1923. Se encuentra a una altitud de 1,743 m, en una latitud norte de 25°22’41” y longitud oeste de 101°00’00”. Tiene una precipitación media anual de 298.5 mm, y una temperatura media anual de 19.8 ºC con una temperatura mínima extrema de hasta -10.2 ºC y una extrema máxima de 35 ºC (Figura 1).

Figura 1. Vista del izotal (Yucca filifera) en una nevada. Foto: Miguel Carranza
COLECCIONES BIOLÓGICAS
En el Jardín Botánico se diseñaron áreas para representar las distintas colecciones demostrativas y especiales de las especies de zonas áridas y semiáridas (Figura 2). La colección botánica alcanza las 300 especies, representadas en 265 géneros y 147 familias (Cuadro 1),
además de contar con 10 especies endémicas del estado de Coahuila como el agave de montaña (Agave montana), la falsa canela arroyera (Myrospermum sousanum) y el duraznillo (Prunus cercocarpifolia).
Cuadro 1. Riqueza de las familias y géneros de las colecciones representativas del Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides

Las colecciones demostrativas están conformadas por las siguientes áreas:
Bosque de Pino. La comunidad está dominada por las especies de pinos como el pino piñonero (Pinus cembroides), pino piñonero-llorón (P. pinceana), con individuos esparcidos de palma china (Yucca filifera) y maguey serrano (Agave gentryi).
Bosque de Encino. La colección cuenta una comunidad de algunos encinos como el blanco (Quercus gravesii), encino gris (Q. grisea), encino colorado (Q. saltillensis) y encino rojo (Q. greggii).
Área de Cactáceas. Está representada por la familia Cactaceae y los géneros Ariocarpus, Cylindropuntia, Echinocactus, Echinocereus, Ferocactus, Grousonia, Neolloydia, entre otros.
Izotal. Está comprendido por una comunidad de palmas del género Yucca como la palma china (Yucca filifera).
Matorral Crasicaule. Lo conforman principalmente especies como el maguey de Parras (Agave parrasana) y el género Opuntia como el nopal morado (Opuntia violeacea).
Matorral Desértico Micrófilo. La colección está conformada principalmente por la gobernadora (Larrea tridentata), hojeasén (Flourensia cernua), el huizache (Acacia farnesiana) y el mezquite dulce (Prosopis glandulosa).
Matorral Desértico Rosetófilo. Se encuentra predominantemente conformado por los géneros Agave, Manfreda, Dasylirion, Hesperaloe, Nolina y Yucca
Matorral Espinoso Tamaulipeco. Aquí encontramos a especies como lechuguilla (Agave lechuguilla), cenizo (Leucophyllum frutescens) y mezquite (Prosopis glandulosa) y especies de gramíneas como la navajita morada (Bouteloua trífida).
Matorral Gipsófilo. Se presentan especies como costilla de vaca (Atriplex canescens).
Matorral Submontano. La colección está representada por una comunidad conformada por arbustos y árboles pequeños como rosa silvestre (Purshia plicata), entre otras.
Zacatal. Vegetación predominantemente conformada por las gramíneas de los géneros
Aristida, Arundo, Bouteloua, Bromus, Cenchrus, Chloris, Cynodon, Eragrostis, Panicum,
Figura 2. Vista lateral del Jardín en época de lluvias. Foto: Michelle Ramos
Pennisetum, Setaria, Stipa y Sorghum entre otros.
Las colecciones especiales se dividen en dos áreas:
Especies Forrajeras. Conformada por arbustos y gramíneas nativas e introducidas de los
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Dentro del Jardín Botánico se exhiben y conservan especies nativas del Desierto Chihuahuense, incluyendo algunas plantas con diversos usos forrajeros, propiedades tóxicas, aplicaciones medicinales y de importancia cultural en el uso de rituales y ornamentación, entre otros. Además, se llevan a cabo recorridos guiados para diferentes grupos, donde se explican los múltiples usos e importancia de estas especies, con el propósito de concientizar sobre el valor del conocimiento tradicional y su estrecha relación con la naturaleza.
Con respecto a la conservación del patrimonio biocultural relacionado con la riqueza
géneros Cenchrus, Chloris, Panicum, Acacia, Prosopis, Leucaena, Mimosa, Eysenhardtia y Myriospermum
Pinetum. Representado por especies de pino como el piñonero (Pinus cembroides), pino piñonero-llorón (P. pinceana), pino prieto (P. greggii), pino real (P. pseudostrobus), pino alepo (P. halepensis).
biológica, el Jardín Botánico opera una Unidad de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA) SMA-UMA-JB-0005-COA con el objetivo de la reproducción controlada con fines de conservación, rescate, educación ambiental y exhibición de distintas especies, principalmente de la familia Cactaceae (Figura 3). La integración del patrimonio biocultural dentro de los jardines botánicos es de gran importancia ya que logra el enlace entre la conservación de la diversidad cultural y la biológica (Figura 4).

Figura 3. Reproducción de ejemplares de la biznaga (Ferocactus pilosus). Foto: Michelle Ramos








INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Se pueden destacar las investigaciones en los siguientes aspectos:
Estudios de la biodiversidad local. Conservación ex situ de seis especies de la sierra de Zapalinamé utilizando la técnica de cultivo in vitro de tejidos vegetales. Se busca generar una estrategia de conservación ex situ para especies de la Sierra de Zapalinamé consideradas como prioritarias utilizando la técnica de cultivo in vitro de tejidos vegetales (Leal-Robles, et al., 2023).
Cactáceas ornamentales del Desierto Chihuahuense. Se distribuyen en Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León, México. Se estableció una colección de cactáceas de Coahuila,
San Luis Potosí y Nuevo León con 94 ejemplares y 15 géneros (Villacencio-Gutiérrez et al., 2010).
Conservación de especies amenazadas. Gramíneas Raras del Desierto Chihuahuense: Estatus de Festuca ligulata en Coahuila, México y una propuesta de cultivo para su conservación ex situ (Valdés-Reyna et al., 2023).
Estudios ecológicos y de interacciones. Diversidad de visitantes florales, específicamente de Lepidoptera (mariposas y polillas), en el Jardín Botánico. Con el objetivo de realizar un inventario de las especies más importantes, así como analizar su diversidad y composición temporal en relación con la flora del Jardín (Ramos-Robles et al., 2023).
Figura 4. Habitantes del Jardín Botánico. Fotos: Michelle Ramos
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Jardín Botánico lleva a cabo diversas actividades con el objetivo de promover la conciencia sobre la importancia de la biodiversidad. Se realizan visitas guiadas a distintos grupos de alumnos de la Universidad, de materias como botánica II, botánica forestal, plantas de zonas áridas, plantas medicinales, agrostología, ecología general, entre otras. También recibimos visitantes externos de escuelas de diferentes niveles, desde preescolar hasta universitario, provenientes de distintas localidades. Se han llevado a cabo distintos talleres prácticos enfocados en el monitoreo de fauna silvestre, zacates de importancia forrajera en Coahuila y elaboración de bonsáis (Figura 5).
Recientemente se creó un jardín de polinizadores “Experimentalis”, espacio enfocado a la investigación y a promover la ciencia ciudadana mediante el registro de la flora y sus visitantes florales (Figura 6). Además, en este año el Jardín Botánico participó por primera vez en el Día Nacional de los Jardines Botánicos, durante el cual se realizaron actividades de trasplante de cactáceas y se impartió una charla sobre la reseña del Jardín Botánico desde sus inicios hasta la actualidad (Figura 7). Estas actividades buscan promover el conocimiento acerca de la importancia de conservar las especies de plantas del Desierto Chihuahuense, tanto entre los estudiantes de la Universidad como entre el público en general.
Figura 5. Estudiantes de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro realizando actividades del taller monitoreo de fauna. Foto: Michelle Ramos



Figura 6. Mariposa monarca (Danaus plexippus) visitando al girasol (Tithonia tubaeformis) en el jardín de polinizadores “Experimentalis”. Foto: Michelle Ramos
Figura 7. Actividades dentro del marco del XVIII Día Nacional de los Jardines Botánicos. Foto: Michelle Ramos
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los jardines botánicos contribuyen a la mitigación de este fenómeno debido a que cuentan con grandes sumideros de carbono por los árboles que conservan sus colecciones (Primack y Miller-Rushing, 2009), como es el caso de nuestras colecciones demostrativas de Pinetum y bosque de pino. A través de los talleres que impartimos y las visitas guiadas, contribuimos a la educación ambiental sobre la importancia de conservar los recursos vegetales (Suárez-López y Eugenio, 2018), y a concienti-
zar acerca de los servicios ecosistémicos de los que tanto depende el hombre y nos proveen los jardines botánicos (Qumsiyeh et al., 2017).
Estos espacios de conservación de plantas nos pueden ayudar a resolver preguntas de investigación sobre cómo las especies responderán ante el cambio climático (e.g., fenología; Piao et al., 2019; Figura 8), en nuestro Jardín se están llevando a cabo diversos estudios con especies amenazadas, los recursos florales y sus visitantes.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todas las personas e instituciones que han contribuido de manera significativa a la realización de este capítulo acerca del Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides. En particular, a los fundadores del Jardín Botánico, cuya visión y compromiso sentaron las bases para la creación de este valioso espacio. A todo el personal del Jardín Botánico, pasado y presente, cuya dedicación incansable y su conocimiento han sido fundamentales para su cuidado y desarrollo. A quienes han contribuido con el crecimiento de la colección al proporcionar material vegetativo y a las autoridades que en su momento han determinado resguardar diferentes especies en este sitio. Además, a las instituciones académicas y científicas que han apoyado nuestras investigaciones y actividades educativas. A nuestros visitantes, tanto locales como extranjeros, que han compartido su entusiasmo y admiración por el Jardín. Por último, agradecemos a nuestros patrocinadores, cuya generosidad ha permitido el desarrollo y el mantenimiento de este Jardín Botánico.
Figura 8. Flor de la biznaga plateada (Thelocactus beguinii). Foto: Michelle Ramos
Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter: Un Jardín Botánico regional

Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter, Torreón, Coahuila. Foto: Luis Román Castañeda Viesca
Luis Román Castañeda Viesca1* Perla Krystal Lozano Oropeza1

RESUMEN
El Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter (JRZ) es un jardín que pretende contener en colecciones, la vegetación nativa de la Comarca Lagunera, conformada por los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Parras, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca, del estado de Coahuila y, de los municipios de Cuencamé, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Simón Bolívar y Tlahualilo del estado de Durango. Será un referente para los estudios botánicos del Desierto Chihuahuense.
1 UAAAN-UL, Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter, Periférico Raúl López Sánchez Km 2, Col. Valle Verde, C.P. 27054, Torreón, Coahuila.
* Autor para la correspondencia: luis.cas.vie@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
Con el fin de representar la flora típica del desierto chihuahuense, área de influencia de nuestra Universidad, se estableció en 1984 el Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter en las instalaciones de la Unidad Laguna. Un Jardín Botánico regional aumenta la posibilidad de mantener exitosamente una colección de plantas, contribuyendo a la conservación de la flora nacional y en particular a la regional. Conservar los recursos no es dejar de utilizarlos, sino de ordenar su utilización de modo que no se agoten y se aprovechen de manera sostenible.
COORDENADAS
ALTITUD
CLIMA
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURAS
Existen aspectos biológicos y fisiológicos de las plantas que pueden ser analizados únicamente en su área de distribución natural, los jardines botánicos regionales se convertirán en bancos de reserva de especies de valor económico apoyando a la agricultura, silvicultura y horticultura.
El Jardín se localiza en un terreno de tres hectáreas localizado al suroeste de la Unidad con orientación de sureste a noreste como se detalla a continuación:
103° 22' 30" de longitud oeste y 25° 37' 30" de latitud norte
1,130 msnm
BWhw" (e). Seco, muy árido, semicálido, con régimen de lluvias en verano, presencia de canícula y extremoso. (Según Köppen, modificado por García, 1970)
200 mm anuales
Media mensual de 22.4 °C
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones biológicas se encuentran distribuidas en dos grandes categorías: plantas herborizadas y plantas vivas (Figura 1).
El Herbario Jorge S. Marroquín de la Fuente, cuenta con aproximadamente 1,000 ejemplares que representan a 20 familias y a 44 géneros. La colección de malezas incluye alrededor de 3,000 ejemplares con 18 familias y 40 géneros.
La colección de plantas vivas se distribuye en cuatro áreas distintas:
Área de vegetación riparia. Donde se representan las especies de los bosques de galería, a orillas de los ríos Nazas y Aguanaval, que corren paralelos dentro de la Comarca Lagunera, por ejemplo, los ahuehuetes o sabinos,
1. Herbario y oficinas; 2. Vegetación riparia; 3. Vegetación xerófila; 4. Vegetación exótica (en proyecto); 5. Cultivos regionales; 6. Etnobotánica; 7. Vivero; 8. Estacionamiento

álamos, sauces, mimbres, fresnos, tules, jaras, etc. (Figura 2).
Área de vegetación xerófila. Donde figuran especies típicas del Desierto Chihuahuense tales como Cactáceas: nopales morados, cegadores y rastreros, cardenches, tasajillos, alicoches, pitayos, biznagas; Palmillas o Yucas del desierto: palmas samandoca, socol, soyate, pita y china; Micrófilas: chamizo, gobernadora, cenizo; Rosetofilas: maguey cenizo, noa, sotol y Árboles nativos: ebanillo,
frijolillo, gigantillo, alerón, huizache, gatuño, pinacate, granjeno, tenaza, mezquite, palo rojo, colorín y sanpedro.
Área de etnobotánica. Donde se representan las 15 principales especies nativas útiles: árboles nativos para reforestación urbana y rural; cactus para ornato y venta; maguey cenizo para ornato y producción de quiotes para la construcción de corrales y techumbres; carrizo para ornato y construcción de techumbres; guayule para la producción de hule natural;

Figura 1. Distribución de las colecciones biológicas del Jardín
Figura 2. Área de vegetación riparia. Foto: Luis Román Castañeda Viesca
lechuguilla para la producción de fibras; candelilla para la producción de cera; mimbre para la elaboración de cestos; noa es una especie en peligro de extinción la cual reproducimos para fines restauración; ocotillo para la fabricación de cercas en corrales; orégano para el condimento y producción de aceite; sangre de drago medicinal y cosmética; sotol
OTOÑO/INVIERNO
PRIMAVERA/VERANO
CULTIVOS PERENNES
HORTALIZAS
para elaboración de aguardiente; tule para fabricación de artesanías y gobernadora para uso medicinal y sanitario. Área de cultivos regionales. Por el perfil agrícola de la institución y con fines educativos, se establecieron en esta área los siguientes tipos de cultivos:
Triticale, cártamo, avena, ballico y trigo.
Sorgo escobero, algodonero, maíz, frijol y sorgo de grano.
Alfalfa, nopales, vid, palma datilera y nogales.
Betabel, brócoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, rábano, zanahoria, calabacita, melón, pepino, sandía, chile y tomate.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Los enfoques bioculturales que tiene el Jardín Botánico se manifiestan en las siguientes actividades:
Exposición etnobotánica anual. Conmemorando el Día Nacional de los Jardines Botánicos, esta exposición pretende mostrar a las comunidades universitaria y externa, los productos elaborados en diferentes lugares del país con plantas nativas de la misma especie, ya que nuestra región carece de la tradición artesanal que sí se presenta en el centro y sur del país.
Cultivos regionales. La Comarca Lagunera es una región con vocación agrícola, donde se han abierto nuevas áreas extensas de cultivos, que sustituyen a la vegetación nativa
y a través de las visitas al Jardín Botánico de alumnos de educación básica (jardín de niños y primaria), podemos transmitir el conocimiento de los cultivos que generan alimento, forrajes y vestido.
Árboles nativos. Las reforestaciones urbanas se hacen con árboles introducidos y de moda, son susceptibles a plagas, enfermedades, heladas y sequías y se desconoce la existencia de árboles nativos de buen porte que pueden sustituir a las especies anteriormente nombradas, ya que tienen mayores probabilidades de sobrevivir y son de fácil manejo. El Jardín Botánico a través de su vivero puede proveer estas especies a la comunidad, haciendo convenios con las autoridades municipales y estatales para que camellones y parques públi-
cos sean reforestados con estas especies y sea notable el ahorro del agua para su riego en esta región árida.
Noa. El maguey Agave victoriae-reginae es una especie endémica y en peligro de extinción que debe ser preservada para proyectos de restauración, evitando su desaparición. Trabajos que aumenten el conocimiento de
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Los primeros trabajos de investigación en el Jardín Botánico fueron dos tesis que identificaron las primeras especies arbóreas y arbustivas nativas de la Comarca Lagunera (Cuadro 1) y dieron pie a los posteriores trabajos de vinculación (Del Toro, 1998; Olivares, 1999). A partir de este conocimiento se
su biología permitirán un mejor manejo de la misma planta.
Cactáceas. La impartición de talleres para la reproducción y cuidados de éstas, para coleccionistas, evitará su depredación en campo y el conocimiento adquirido será transmitido a su círculo social cercano.
pudieron reconocer las especies en campo y recolectar sus semillas, y en el vivero establecer los primeros programas de producción de árboles nativos. Posteriormente se establecieron campañas de reforestación para áreas verdes con el apoyo de los alumnos en servicio social y la comunidad universitaria.
Cuadro 1. Árboles y arbustos nativos de la Comarca Lagunera
ÁRBOLES NATIVOS IDENTIFICADOS
NOMBRE
Frijolillo
Alerón
Uña de gato
Granjeno
Chapopotillo
Acacia berlandieri
ARBUSTOS NATIVOS IDENTIFICADOS
Flor de liz
Anisacanthus linearis
Acacia crassifolia Cabellitos, ebanillo Calliandra conferta
Acacia greggii
Celtis pallida
Diospyros texana
Fresno Fraxinus greggii
Tenaza
Pithecellobium pallens
Ceroso Rhus virensi
Alfombrilla
Pinacate
Tournefortia hartwegiana
Senna wislizeni
Gobernadora Larrea tridentata
Cenizo
Vara prieta
Leucophyllum candidum
Cordia parvifolia
Barreta negra, manzano Lindleya mespiloides
Tronadora Tecoma stans Legumbre
Olivo Vauquelinia californica
Engorda cabras
Setchellantus caeroleus
Dalea bicolor
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental es un proceso que permite investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente.
En el Jardín Botánico se realizan las siguientes actividades ambientales:
Producción de árboles nativos. El reciclado de envases para ser reutilizados como macetas en el programa de producción de árboles nativos (Figura 3), involucra la participación de trabajadores, maestros y alumnos a través de campañas de colecta de estos materiales, lo que nos permite un ahorro económico al evitar la compra de materiales costosos que entrarían como nuevos en el ciclo de producción. Reducir, reutilizar y reciclar.

Exposición etnobotánica anual. Muestra a la comunidad universitaria y externa la utilización de recursos vegetales nativos para la elaboración de productos artesanales desconocidos en nuestra Comarca, al no tener una tradición en su elaboración (Figura 4). Área de cultivos regionales. En esta área, a los alumnos de nuevo ingreso se les enseña a establecer parcelas de cultivos hortícolas y básicos, utilizando técnicas del uso de los plásticos en la agricultura mediante el establecimiento de almácigos, túneles y acolchados. El control de plagas y enfermedades sin agroquímicos es también otra enseñanza que apoya la producción sin dañar el medio ambiente.

Figura 3. Programa de Producción de Árboles Nativos.
Foto: Luis Román Castañeda Viesca
Figura 4. Exposición etnobotánica.
Foto: Perla K. Lozano Oropeza
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los trabajos del Jardín Botánico siempre han estado a la vanguardia en la protección del medio ambiente, por lo tanto, las acciones de adaptación al cambio climático no son nuevas y son las siguientes:
Invernadero. Desde su construcción se diseñó sin clima controlado, mediante acciones que evitaran el gasto de energías como fueron la instalación de ventanas para la salida del calor, piso de tierra para humedecerlo y bajar las altas temperaturas, así como la elaboración de mesas diseñadas para recuperar el agua de riego.
Árboles nativos. El Programa de Producción de Árboles Nativos, ha sido desde siempre consistente en el ahorro de agua y la captación de CO2, acciones para la adaptación al cambio climático.
Noas. La producción del Agave victoriae-reginae (Figura 5), una especie en peligro de extinción según la NOM-059 (SEMARNAT, 2019), ha sido objeto de estudio desde hace aproximadamente treinta años, lo que servirá para la restauración del ecosistema dañado.

Figura 5. Reproducción de la Noa. Foto: Luis Román Castañeda Viesca
Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila: Conservación y preservación de flora en peligro de extinción

Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Saltillo, Coahuila. Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
José L. Martínez Hernández1 *
Cristóbal N. Aguilar1
José Sandoval Cortes1
Alberto Daniel Ortiz Salas2
Cristian Torres León3

RESUMEN
David Aguillón Gutiérrez3
Jorge A. Aguirre Joya3
Juan C. Chavarría3
Alma Leticia Espinoza3
Jesús Salvador Hernández Vélez3
El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE) es un espacio que combina la protección de la biodiversidad de la región semiárida del estado, la conservación del medio ambiente y la educación de la comunidad. Utilizando un enfoque biocultural, rescata saberes ancestrales, integra a la comunidad y fortalece la educación ambiental. En el CIJE se han implementado y puesto en marcha estrategias de adaptación al cambio climático, como gestión de agua eficiente y diversificación económica. Además, a través de la educación ambiental y la diversificación económica, busca garantizar un futuro sostenible y prosperidad en una región marginada. A diferencia de la mayoría de los jardines etnobiológicos mexicanos, el CIJE está integrado a un centro de investigación lo que potencializa el estudio de flora y fauna viva local y regional con el fin de resguardar el conocimiento relativo a ellas, que se recuperen y visibilicen los conocimientos etnobiológico locales y/o regionales y aquellos relacionados con la riqueza biocultural de la región lagunera y del semidesierto de Coahuila, promoviendo la difusión y el acceso universal a este conocimiento, así como su intercambio.
1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila. Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas V. s/n. Col República, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
2 Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica, Universidad Autónoma de Coahuila, C.P. 25020, Saltillo, Coahuila.
3 Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila, C.P. 27480, Viesca, Coahuila.
* Autor para la correspondencia: jose-martinez@uadec.edu.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdez (CIJE), fue creado a partir de la necesidad de contar con un espacio físico que pudiera resguardar la flora y fauna locales, así como el conocimiento tradicional del uso de estos recursos (Figura 1). La creación del CIJE es el resultado del replanteamiento del compromiso científico con el sector social en estricto apego al cuidado ambiental y bajo la concepción de un modelo de Pentahélice (Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta) incluido en el plan de desarrollo institucional y concebido y gestionado desde la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila por el Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez y del director de Investigación y Posgrado, Dr. Cristóbal Noe Aguilar González.
El proyecto del CIJE se postuló en la convocatoria emitida en 2019 por el Gobierno Federal, mediante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), para establecer una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos; con la intención de asegurar beneficio comunitario, generar conciencia del valor biocultural, resguardar e investigar las especies de flora y fauna mediante el diálogo de saberes en temas de salud, medioambiente, botánica, zoología, organización comunitaria, entre otros temas. De esta manera, la Universidad Autónoma de Coahuila establece el 24 de enero de 2020 una nueva unidad académica denominada Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila en el municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza.

Figura 1. Fotografía del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila Dr. Gregorio Martínez Valdez (CIJE). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
El polígono que comprende el CIJE es de 12 hectáreas y se encuentra en las siguientes coordenadas, como se presenta en la Cuadro 1. Donde se han construido cerca de 4 hectáreas de espacios de Jardín, espacios comunes, de usos múltiples, oficinas y de servicios, con apoyo del CONAHCYT, la UAdeC, el sector social, académico, gubernamental y empresarial.
El CIJE se encuentra ubicado en un pueblo mágico de Coahuila, el municipio de Viesca, reconocido por su historia, gastronomía y maravillas naturales, sin embargo, es al mismo tiempo un municipio altamente marginado, sin acceso a fuentes de empleo estables, de difícil acceso de comunicación y con escasez de agua.
Cuadro 1. Descripción de las coordenadas y área de construcción del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico (CIJE) del Semidescierto de Coahuila
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Dentro del semidesierto de Coahuila existen especies que se encuentran amenazadas o con alguna característica según la NOM059 (SEMARNAT, 2010), sin embargo, uno de los objetivos del CIJE es la preservación y conservación de estas, teniendo como base la propagación.
El objetivo del CIJE es el poder resguardar y conservar la flora que se encuentra en la localidad y en la región del semidesierto de Coahuila, así como difundir información relativa a ellas mediante el diálogo de saberes para recuperar el conocimiento etnobiológico y las riquezas bioculturales regionales, ya
que la diversidad es necesaria para el funcionamiento eficiente y sostenido de los ecosistemas naturales, además, la conservación del medio ambiente nos garantiza y asegura los servicios ambientales, mejor conocidos como servicios ecosistemáticos.
Actualmente en el Jardín Etnobiológico (CIJE) nos encontramos realizando propagación de estas especies de forma sexual (por
semilla), además de contar con un banco de semillas donde estamos resguardando el material genético de las especies.
A continuación, se presenta en la Cuadro 2, la lista de especies que son objetivo de estudio del Jardín y que se encuentran bajo cierto estatus en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010).
2. Plantas del estado de Coahuila que presentan algún tipo de estatus según la Norma Oficial Mexicana NOM- 059 SEMARNAT-2010
Biznaga Nido Astrophytum capricorne
Biznaga Nido Astrophytum senile
Cactus globoso, tamaño de 10 a 40 cm de altura y 10 a 15 cm de diámetro, presenta 5-9 costillas pronunciadas con espinas largas y flexibles, suelen curvarse sobre la planta. Sus flores son grandes, de color amarillo brillante con el centro rojo.
Planta solitaria de tallo cilíndrico de color verde olivo y descubierto totalmente de escamas, pudiendo alcanzar hasta 30 cm de altura por 15 cm de diámetro. El tallo se divide en 5-7 costillas irregulares, con espinas centrales curvadas de 5 cm de longitud, con flores de color amarillo con el centro rojo, de 5 cm de diámetro por 2 cm de largo.
Se distribuye en Coahuila y Nuevo León, en lomeríos bajos de abundante vegetación xerófita en un rango de altura de 500 y 1300 msnm. Especie protegida por la NOM-059. 2
Endémica de la parte suroeste del estado de Coahuila específicamente en el municipio de Viesca. Crece en lomeríos bajos de escasa vegetación en alturas de 1200 a 1400 msnm.
Huevo de Venado Peniocereus greggii
Planta arborescente, como enredadera de tallo cilíndrico muy largo, de color verde azulado, pudiendo alcanzar hasta 1 metro de largo de 5cm de diámetro, el tallo dividido de 3 a 5 costillas irregulares. Con raíz tuberosa en forma de papa. Suele crecer escondida entre arbustos a una altura 1200 a 1600 msnm.
Cuatro Ciénegas, sierra mojada y Viesca donde su densidad de población es muy baja y está protegida por la NOM-059.
3
4
Cuadro
Bonete de Obispo Astrophytum myriostigma, subsp. coahuilense
Huevo de Toro Echinocereus pectinatus
Planta usualmente solitaria, aunque es posible encontrar especímenes con varias cabezas, tallo cilindro verde olivo se divide en 5 a 7 costillas rectas, flores de color amarillo pálido de 1 cm de diámetro.
Planta de hábito mixto de tallo cilíndrico que puede alcanzar hasta 30 cm de longitud por 10 cm de diámetro, tallo dividido en finas costillas entre 15 y 20.
Especie que crece en lomeríos rocosos con escasa vegetación xerófita, en altura de 1000 a 1400 msnm. Endémico de Viesca. Está protegida. NOM-059.
Distribuida en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Donde crece en lomeríos bajos de 600 a 1800 msnm. En Coahuila han sido llevadas al borde de la extinción en localidades cercanas a la ciudad de Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo.
5
Falso Peyote Ariocarpus fissuratus
Peyote Lophophora williamsii
Planta de tallo globular, de color verde rojizo, de algunos 20 cm de diámetro con un ápice de su tallo de 15 cm, con decenas de tubérculos triangulares de 20 a 30 cm de ancho. Crece en pendientes rocosas de montañas bajas, en alturas de 1200 a 1600 msnm.
Planta globosa de tallo aplanada hacia el suelo, del cual sobresalen 3 cm pudiendo alcanzar un diámetro de hasta 10 cm, con flores apicales de color rosa, especie de gran valor por su contenido de sustancias alucinantes. Crece en planicies rocosas debajo de cualquier tipo de vegetación xerófita en alturas comprendidas de 800 a 1600 msnm.
Especie relativamente abundante en la sierra de Paila municipio de Ramos Arizpe y también se encuentra en el valle de Cuatro Ciénegas. Está protegida por la NOM-059.
Se distribuye en el altiplano mexicano. Está protegida por la NOM-059.
6
Escoba de Bruja Leuchtenbegia principis
Planta de tallo cilíndrico de color verde claro de hasta 30 cm de largo por 20 cm de diámetro especie monotípica; es decir, no tiene subespecies. crece en terrenos abiertos de suelo pedregoso, o en lomeríos rocosos de vegetación xerófita en alturas de 1200 a 1800 msnm.
Se localiza en los municipios de General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arispe y Viesca. Está protegida por la NOM-059.
7
8
9
Biznaga de Viesca o Biznaga de chilitos
Mammillaria lenta
Noa Agave victoriae reginae
Planta cespitosa de tallo globoso, de color verde oscuro de hasta 10 cm de diámetro, sobresaliendo 5 cm del suelo, su tallo está dividido en mamillas o tubérculos cilíndricos de 5mm de largo por 3 mm de diámetro, crece en lomeríos bajos de suelo rocoso en alturas de 1200 msnm.
Tiene formas variables, su roseta son pequeñas y compactas compuestas por hojas cortas, duras, rígidas y gruesas de 15 a 20 cm de largo por 4-6 cm de ancho tiene una altura de hasta 30 cm
Endémica de Viesca. Coah. Está protegida por la NOM-059. 10
Se encuentra distribuida en Chihuahua, Comarca Lagunera de Coahuila, y Durango. Está protegida por la NOM059. 11

Figura 2. Biznaga Nido (Astrophytum capricorne). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas




Figura 3. Biznaga Nido (Astrophytum senile). Foto: Juan Carlos Chavarría
Figura 4. Huevo de Venado (Peniocereus greggii). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
Figura 5. Bonete de Obispo (Astrophytum myriostigma subsp. coahuilense). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
Figura 6. Huevo de Toro (Echinocereus pectinatus). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas


Figura 7. Falso Peyote (Ariocarpus fissuratus). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
Figura 8. Peyote (Lophophora williamsii). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas



PATRIMONIO BIOCULTURAL
En las actividades que desarrolla el CIJE de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se tienen en cuenta los conocimientos ancestrales, las prácticas locales y la riqueza biológica de la región. Por ejemplo, se han
realizado proyectos de investigación para recopilar y documentar el conocimiento y los saberes ancestrales sobre el uso de especies vegetales en la medicina humana tradicional en comunidades rurales pertenecientes a eji-
Figura 11. Noa (Agave victoriae-reginae). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
Figura 9. Escoba de Bruja (Leuchtenbergia principis). Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
Figura 10. Biznaga de Viesca o Biznaga de chilitos (Mammillaria lenta) Foto: Alberto Daniel Ortiz Salas
dos de Viesca y Parras de la Fuente en el estado de Coahuila como por ejemplo Bajío de Ahuichila, Boquillas del Refugio, Cuatro de Marzo, Tomás Garrido Canabal, San Isidro, San José del Aguaje, Venustiano Carranza, Villa del Bilbao y Villa de Viesca. En el desarrollo de estas investigaciones se tiene un profundo respeto por las comunidades y los proyectos se abordan de acuerdo con el código de ética de la Sociedad Internacional de Etnobiología y bajo las estipulaciones del Protocolo de Nagoya, por lo que las comunidades después de ser informadas del alcance de la investigación, dan su consentimiento por escrito con el compromiso de que los investigadores realizarán un documento impreso para que todas las personas puedan acceder al conocimiento tradicional y puedan continuar protegiendo su patrimonio biocultural. Un estudio reciente fue
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Entre las actividades de investigación, se llevó a cabo el estudio de las propiedades medicinales de plantas del semidesierto en el cual se encuentra localizado el Jardín Etnobiológico de la UAdeC, para ello se entrevistaron a más de 122 residentes de 16 comunidades cercanas al Jardín, se catalogaron 77 plantas medicinales pertenecientes a 36 familias botánicas. Entre las plantas más mencionadas tenemos a Lippia graveolens que es empleada para el tratamiento de enfermedades respiratorias, el Aloe vera empleado para tratamiento de afecciones de la piel, ojos, oídos, nariz
realizado con 122 personas de los ejidos, que fueron entrevistadas individualmente usando un cuestionario estructurado impreso, se solicitó información sobre las plantas utilizadas en medicina tradicional, técnicas de preparación, dosis recomendadas, formas de administración y propiedades curativas. Las plantas fueron identificadas con la ayuda de la información proporcionada por los entrevistados, consultando la flora local reportada en CONABIO, y con ayuda de especialistas del CIJE y del Centro de Referencia Botánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (CREB-UAAAN). Algunos de los resultados de este trabajo fueron publicados en Saudi Pharmaceutical Journal en 2023 (https://doi.org/10.1016/j.jsps.2022.11.003).
Con el desarrollo de estas investigaciones el CIJE contribuye a la conservación del patrimonio biocultural de la región.
y garganta y contra enfermedades infecciosas (Torres-León et al., 2023).
La preservación de especies en peligro de extinción es otra de las actividades más relevantes. Estas plantas deben ser preservadas no solo por el hecho de conservarlas para el futuro inmediato y a largo plazo, sino también debido a su utilidad en diversas formas. Por ejemplo, en la creación de techos verdes, los cuales permiten ahorros de energía en la vivienda moderna a través de la reducción de la transferencia de calor, reduciendo consecuentemente la producción de CO2, favo-
recen la reducción del calor generado por el efecto isla en las manchas urbanas (Seyedabadi et al., 2021). Así pues, las plantas del semidesierto son ideales para generar ideas de aplicación específicas o con propósito particular debido a sus requerimientos de agua y radiación solar, su tolerancia a las bajas temperaturas.
Las principales amenazas para las especies del semidesierto como el caso de Astrophytum provienen de la destrucción de sus hábitats y
actividades como extracción ilegal, el cambio climático que puede reducir las posibilidades de regeneración de las poblaciones y el éxito de los programas de reintroducción (Carrillo-Angeles et al., 2016) de ahí la importancia del trabajo que se realiza en el Jardín Etnobiológico.
Las especies que hoy en día se tienen bajo un cuidado especial para su conservación son las siguientes:
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Biznaga Nido o Mechudo Astrophytum capricorne
Biznaga Nido o Mechudo Astrophytum senile
Huevo de toro Echinocereus pectinatus
Huevo de venado Peniocereus greggii
Noa Agave victoriae-reginae
Escoba de bruja Leuchtenbergia principis
Falso peyote Ariocarpus fissuratus
Bonete de Obispo Astrophytum myriostigma subsp. coahuilense
Peyote Lophophora williamsii
Biznaga de Viesca Mamillaria lenta
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental ha sido uno de los ejes más importantes para el CIJE. Las estrategias que se han implementado para cumplir con esta función son, por ejemplo, colocar señalética e información acerca de las plantas, co-
lecciones y del aprovechamiento de recursos naturales. Ofrecer visitas guiadas y recorridos por el Jardín es otra actividad importante que fomenta la educación ambiental, ya sea en el caso de visitas programadas o visitan-
tes ocasionales. En estos recorridos se brinda información acerca de la biodiversidad del ecosistema semiárido y la importancia de su conservación. Además, constantemente se publican notas, videos y cápsulas en las distintas redes sociales del CIJE (uadec.mx/cije/) como: Facebook (Cije UAdeC), Instagram (@cijeuadec), YouTube (youtube.com/@cijeuadec), Twitter (twitter.com/CIJEUAdeC) y Tiktok (@cijeuadec). También se han publicado artículos de divulgación científica, de investiga-
ción, capítulos de libro, libros, tesis y se han tenido participaciones en congresos, en los cuales se dan a conocer los proyectos científicos llevados a cabo en este centro. El CIJE seguirá implementando métodos que incentiven el conocimiento y cuidado de la naturaleza, el respeto a los seres vivos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con el compromiso de que las generaciones futuras puedan gozar de los servicios ambientales que el ecosistema semiárido nos ofrece.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
La adaptación al cambio climático en las regiones semidesérticas es un tema relevante dada la creciente preocupación sobre los impactos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos, la productividad agrícola y la biodiversidad en estas áreas. Para atender lo anterior, para poder atender estos aspectos, se ha reflexionado y buscado la manera de tomar acciones de adaptación de nuestra región o relacionadas con zonas semidesérticas como lo es la región de La Laguna.
Gestión del agua. Dada la escasez de agua en las regiones semidesérticas, se están implementando medidas para mejorar la gestión del agua y promover un uso más eficiente y sostenible; lo cual implica la implementación de tecnologías de riego eficientes. Esto también va de la mano con las características de la biodiversidad propia de la región que está adaptada a climas extremos y poca lluvia. Se busca concientizar a la gente en la promoción de la conservación del agua en la agricultura,
la industria y el uso doméstico, buscando un uso racional del agua en todas las actividades de la población.
Diversificación económica. Las regiones semidesérticas están buscando diversificar su base económica para reducir su dependencia de actividades altamente sensibles al clima, como la agricultura tradicional. Esto implica la promoción de sectores económicos más resilientes al cambio climático, como el turismo sostenible, y la generación de energía renovable pues la biotecnología y la innovación juegan un papel crucial en la generación de cultivos más resistentes y productivos. De cara al futuro, una de las estrategias es la diversificación inteligente, que se basa en la complejidad económica para expandir eficientemente las capacidades productivas de una región, señalado incluso por el Gobierno de México. Esta estrategia consiste en identificar oportunidades en las cadenas de valor, determinar una canasta idónea de diversificación, y vincular regiones y actividades. Se utilizan
varios índices para diseñar una recomendación personalizada para cada municipio o región, y se identifican las actividades que representan un mayor beneficio y menor riesgo para una región en específico.
Conservación de ecosistemas y biodiversidad. Es una estrategia clave de adaptación en las regiones semidesérticas. Se están implementando acciones para proteger y restaurar los hábitats naturales, conservar especies en peligro de extinción y promover la resiliencia de los ecosistemas frente a los impactos del cambio climático.
Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Las comunidades locales están fortaleciendo su resiliencia al cambio climático
mediante la promoción de la educación y concientización sobre el tema, la capacitación en técnicas de adaptación y la promoción de la participación comunitaria en la toma de decisiones relacionadas con la adaptación. Estas acciones de adaptación al cambio climático en las regiones semidesérticas tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y las comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y la capacidad de adaptación frente a los desafíos climáticos actuales y futuros.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen el apoyo financiero de CONAHCYT por medio del proyecto 321360 “Fortalecimiento y desarrollo del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del semidesierto de Coahuila”. También les agradecen a las comunidades por compartir su conocimiento y por su gran apoyo en la ejecución de este proyecto. Se hace un agradecimiento especial a la Ing. Alma Leticia Espinoza por su entrega y compromiso para con el proyecto.
Jardín Etnobiológico La Campana: Un promotor del patrimonio biocultural de Colima

Jardín Etnobiológico La Campana, Colima, Colima. Foto: Emanuel Ruiz Villarreal
Alana Pacheco Flores1
Emanuel Ruiz Villarreal1
Rubén Ortega-Álvarez2*

RESUMEN
En el occidente de México, sobre los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad de Almoloyan en la actual zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, se localiza el Área Natural Protegida La Campana. Aquí se encuentra el Jardín Etnobiológico La Campana (JEC), que cuenta con tres colecciones: selva baja caducifolia, bosque de galería y colección agroforestal y medicinal. El JEC ofrece al visitante recorridos guiados, talleres, conferencias y foros de saberes, entre otras actividades. Asimismo, acompaña a comunidades indígenas y rurales de Colima en la conservación y documentación de su patrimonio biocultural.
1 Jardín Botánico de Colima, A.C. Lomas de la Higuera, Villa de Álvarez. Colima.
2 Centro de Estudios e Investigación en Biocultura, Agroecología, Ambiente y Salud (CEIBAAS-Colima). Investigadoras en Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
* Autor para la correspondencia: rubenortega.al@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico La Campana (JEC) toma su nombre de una de las más importantes Zonas de Monumentos Arqueológicos de Colima y su adyacente Área Natural Protegida: La Campana. Ésta se encuentra al norte de la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, limitada por el río Colima al este y el arroyo Pereira al oeste. Consiste en 94.75 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, vegetación de galería y algunos manchones de selva mediana (Figura 1). En el año 2020 el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y el Jardín Botánico de Colima, A.C., comenzaron el establecimiento del JEC en tres áreas del extremo sur-sureste del
entonces Parque Ecológico, con el objetivo de generar espacios para recuperar, conservar y visibilizar a las especies nativas, así como los conocimientos y saberes tradicionales relacionados a la diversidad biológica y cultural de la región.
Posteriormente, en el mismo año, se decretó el Área Natural Protegida (ANP) La Campana, de injerencia estatal, bajo la categoría de Zona Ecológica y Cultural debido a su alto valor arqueológico, histórico, cultural y ambiental. A la fecha en el sitio se han registrado 205 especies de flora, 167 de aves, 32 de mamíferos, 40 de anfibios y reptiles y 62 de hongos (Figura 1).

Figura 1. Fotografía aérea del ANP La Campana. Foto: Arnoldo Campos
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JEC consta de tres colecciones etnobiológicas que resguardan 33 especies de plantas perennes, así como biodiversidad nativa del sitio, incluyendo a la fauna silvestre (Figura 2). Debido a la condición de Zona de Monumentos Arqueológicos, las colecciones solamente han sido intervenidas mediante acciones de poda, limpieza de senderos y establecimiento de señalética. Sin embargo, el sitio cuenta con algunas plazoletas, bancas y sanitarios, infraestructura desarrollada por el gobierno del estado en 2018.
Colección selva baja caducifolia. Este espacio busca destacar el principal tipo de vegeta-
ción de la entidad, el cual se caracteriza por perder gran parte de su follaje en la época de estiaje (diciembre a mayo) y reverdece con la llegada de las lluvias (junio a noviembre). Sus árboles generalmente no sobrepasan los 15 m de altura y muchas plantas cuentan con importantes adaptaciones para resistir la sequía: tallos suculentos, cortezas gruesas o papiráceas (Figura 3).
El también llamado bosque seco tropical, es uno de los ecosistemas en los que se desarrollaron grandes culturas mesoamericanas. En esta colección predominan especies de vegetación secundaria como el guamúchil

2. Ubicación de las colecciones etnobiológicas en el ANP La Campana. Imagen: archivo JEC
Figura

(Pithecellobium dulce), la guásima (Guazuma ulmifolia) y el chacalcahuitl (Senegalia macilenta), que son de gran importancia biocultural en la región. Su fauna asociada, particularmente aquella representada por los vertebrados, es de gran relevancia dado que está compuesta por numerosas especies endémicas del occidente de México.
Colección bosque de galería. En esta colección se representa la también llamada vegetación ribereña que funciona como carretera para la biodiversidad, ya que conecta diferentes ecosistemas, desde los manantiales donde nace el agua, hasta los esteros que desembocan en el mar. Al mantener agua y humedad ambiental, permite el desarrollo y dispersión de una gran diversidad de hongos, animales, plantas y microorganismos (Figura 4). Este espacio está particularmente destinado para
que los visitantes comprendan que, gracias a la presencia del agua y a su gran número de especies útiles asociadas, los ríos y arroyos han permitido a los humanos migrar, abastecerse y establecerse en sus inmediaciones generando de manera importante corredores biológico-culturales. En esta colección predominan especies útiles como la ceiba (Ceiba pentandra), la higuera (Ficus insipida), la anona (Annona reticulata) y la parota (Enterolobium cyclocarpum). Su condición de corredor biológico favorece el desplazamiento de animales como la rana verde (Agalychnis dacnicolor), la malcoa (Boa constrictor), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el perro de agua o nutria (Lontra longicaudis), diversas especies de garzas, martines pescadores y murciélagos.
Figura 3. Fotografía de una parte de la Colección selva baja caducifolia del JEC. Foto: Alana Pacheco
Figura 4. Fotografía de una sección de la Colección bosque de galería del JEC. Foto: Alana Pacheco

Colección agroforestal y medicinal. En esta colección se representa a los sistemas agroforestales, que son una de las formas más antiguas de interacción humana con el paisaje (Figuras 5 y 6). Aquí tienen sede la mayor parte de las actividades educativas sobre los métodos tradicionales y alternativos de apro-
vechamiento de la biodiversidad en sistemas que armonizan la producción de alimentos, combustibles, fibras y medicinas, respetando los componentes forestales y trabajando en conjunto con los sistemas naturales. En este espacio predominan especies como la parota (E. cyclocarpum) y el guamúchil (P. dulce).
Figura 5. Fotografía aérea de la Colección agroforestal y medicinal. Foto: Arnoldo Campos


PATRIMONIO BIOCULTURAL
A pesar de los rápidos cambios ambientales y sociales que acontecen en Colima y en la región occidente de México, las comunidades humanas aún mantienen estrechas relaciones con la naturaleza, las cuales han permitido a los habitantes de la región sostenerse a lo largo de más de 2,300 años. Bajo este escenario, el JEC tiene el objetivo de ser un espacio de conservación y comunicación sobre el conocimiento, uso y manejo de la biodiversidad regional. Asimismo, acompaña a comunidades locales en la conservación de su memoria biocultural, siendo la documentación y conservación de la agrobiodiversidad uno de los ejes principales del proyecto, por lo que se ha
generado y sistematizado información sobre las especies que la componen.
El JEC busca recuperar y sistematizar el conocimiento tradicional y lo divulga a través de distintas actividades que fomentan el uso y protección del patrimonio biocultural de Colima y de México. A través de la transferencia de los saberes sobre las especies con importancia cultural, en el JEC buscamos que el conocimiento científico abrace, respalde y genere un diálogo con el conocimiento tradicional, con miras a revalorar e innovar en el uso de los recursos naturales de Colima y el occidente de México.
Figura 6. Taller realizado en la Colección agroforestal y medicina. Foto: archivo JEC
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El JEC cuenta con un Comité Académico
Asesor integrado por investigadoras e investigadores de la UNAM, UCOL, INIFAP, INAH y CEIBAAS. Por medio de las actividades vinculadas con el JEC, se han realizado estudios sobre la biodiversidad del ANP La Campana, principalmente relacionados con flora, anfibios, reptiles y mamíferos. También, se ha sistematizado información sobre las especies nativas útiles en la Base de Datos Etnoflora de Colima, generada a partir de la Base de Datos Etnobotánicos de Plantas de México (BADEPLAM) del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, la cual
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Recorridos guiados. A través de recorridos especializados por las tres colecciones, se dan a conocer los ecosistemas de Colima, sus peculiaridades y sus especies con importancia biocultural, así como sus formas de uso y se fomenta el intercambio de conocimientos entre usuarios. Normalmente se recorren aproximadamente tres km, con una duración de dos a cuatro horas. Debido a la estacionalidad de los ecosistemas locales cada recorrido es diferente, y se pueden encontrar especies animales migratorias, así como flores y frutos exclusivos de la temporada (Figura 7).
Talleres. Por medio de estas actividades se dan a conocer la importancia y las formas de uso de las especies nativas, así como las tradiciones
se ha enriquecido con información obtenida de tesis, libros, artículos y trabajo de campo. De manera complementaria, y como parte de la colaboración que se cuenta con comunidades tanto indígenas como mestizas de la zona, así como con diferentes grupos académicos de la UNAM, se realizan investigaciones sobre la agrobiodiversidad de la región. Estos estudios representan la base sobre la cual se puede cimentar el desarrollo de un mayor número de trabajos de investigación asociados con aspectos ecológicos, etnográficos, etnobiológicos y arqueológicos del área.
y tecnologías asociadas a éstas. Se brinda un enfoque especial a las especies presentes en el JEC, así como a las festividades y productos de cada temporada. Los talleres también incluyen capacitaciones relacionadas con la observación de aves, las ecotecnologías y el uso de la plataforma Naturalista (Figura 8).
Foro de saberes/Festival biocultural. Anualmente se lleva a cabo un evento donde se comparte el conocimiento del uso y manejo de la agrobiodiversidad que se encuentra en el estado de Colima. Ésta es una celebración dedicada al patrimonio biocultural, acompañada con música local, degustación gastronómica y productos regionales (Figura 9).


Figura 8. Taller de observación de aves. Foto: archivo JEC
Figura 7. Recorrido etnobotánico guiado en el JEC. Foto: archivo JEC
Figura 9. Conversatorio sobre la milpa realizado durante el 2º Encuentro Comunitario para el Intercambio de Saberes Tradicionales en 2022. Foto: Hernando Rivera

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Al formar parte de una ANP, la jardinería del JEC se desarrolla exclusivamente con especies nativas. Éstas se fomentan para ser utilizadas en acciones de siembra y reforestación al interior de zonas urbanas. Así, su uso favore-
ce el incremento de áreas verdes urbanas de bajo mantenimiento, visualmente atractivas, contextualizadas a las condiciones socioecológicas de la región y con importantes aportes ecosistémicos.
AGRADECIMIENTOS
Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos; al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; a los habitantes de las comunidades de Zacualpan, Suchitlán, Ixtlahuacán, La Caja, El Remate, Cuyutlán y Agua de la Virgen. A la Dra. María Guadalupe Carrillo Galván, así como a las y los investigadores miembros del Comité Académico Asesor del JEC: Dr. Alejandro Casas (IIES-UNAM), Dr. José Manuel Palma (UCOL), Mtra. Tonantzin Medina (INAH COLIMA), Dra. Gabriela Orozco (INIFAP COLIMA), Arqueol. Fernando González (INAH COLIMA) y Dr. Sergio Aguilar (UCOL).
Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas, UJED

Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas, UJED, Gómez Palacio, Durango. Foto: Ángel Samuel de la Torre Esparza
Gisela Muro Pérez1*
Raúl López García1
Luis M. Valenzuela Núñez2
Jaime Sánchez1*

RESUMEN
El Jardín Botánico de la FCB de la UJED, tiene como objetivo el mantener una colección de plantas vivas representativa del Desierto Chihuahuense; siendo una fuente de difusión y educación ambiental. Se realizan visitas guiadas y recorridos donde se pueden observar hasta 13 familias representativas del desierto. Es necesario conservar las especies, ya que se procura su permanencia in situ mediante la propagación de especies que por sus características ornamentales son propensas al saqueo y son clave para el ecosistema.
1 Laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, Av. Universidad s/n Fracc. C.P. 35010, Filadelfia, Gómez Palacio, Durango.
2 Laboratorio de Botánica Forestal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, Av. Universidad s/n Fracc. C.P. 35010, Filadelfia, Gómez Palacio, Durango.
* Autor para la correspondencia: j.sanchez@ujed.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico (JB) de la Facultad de Ciencias Biológicas, fue fundado en junio de 1987 ante la inquietud de alumnos de la octava generación de la carrera de biología que egresaron en esa fecha, con la asesoría del M. en C. Luis R. Castañeda Viesca, Académico de la Escuela Superior de Biología, y con el apoyo del Rector el Lic. Juan Francisco García Guerrero (Rector recientemente electo). Cuenta con una superficie de 700 m2 y está localizado dentro del Núcleo Universitario de la UJED en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango; el campus universitario comparte áreas con las Facultades de Ciencias Químicas (FCQ), Ingeniería Civil y Arquitectura (FIQA) en una superficie aproximada de 20 hectáreas. En el año que se fundó (1987) se tenía la misión, que en la actualidad se contempla, de representar las especies más significativas de la vegetación nativa de los 16 municipios que conforman la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango, mediante una colección viva y en herbario. Aunque en la actualidad se cuenta también con un herbario en la FCB con flora herborizada del norte de México, se conside-
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JB de la Facultad de Ciencias Biológicas es un área que mantiene colecciones de plantas vivas de la región árida y semiárida del norte de México. En el semestre A y B del año 2019, se dio a la tarea la rehabilitación del mismo, y con la ayuda de alumnos de servicio social y
ra un apoyo a la colección de plantas vivas. Desde su fundación, la principal función del Jardín ha sido apoyar a la docencia, aunque también contribuye en cuestiones de investigación y sirve también para el resguardo y reproducción de especies en alguna categoría de riesgo, y como espacio para el desarrollo de programas de educación ambiental. En el área de investigación se han llevado a cabo programas de investigación, con la colecta de semillas de las diferentes especies que se tienen en el Jardín Botánico y se establecen proyectos y/o experimentos relacionados con escarificación de la cubierta seminal, agrupamiento de semillas, facilitación o nodrizaje, entre otros.
El JB tiene como objetivo promover el conocimiento, preservación y conservación de una colección de plantas vivas representativa de la región del Desierto Chihuahuense de México. Su función es fungir como fuente de difusión y educación ambiental, pues se realizan visitas y recorridos guiados por estudiantes prestadores de servicio social, maestros y/o encargados del Jardín Botánico.
exalumnos se trata de mantenerlo para posteriormente tener un espacio para visitas de estudiantes y público en general. El Jardín está distribuido por áreas, algunas de ellas aún en desarrollo, y a continuación se describen:
Área de reproducción. Ubicada en el centro del Jardín Botánico; en un área con malla sombra como techo y paredes del mismo material, es el lugar donde se reproducen las especies nativas a través de esquejes y se ofrecen de manera gratuita cuando hay eventos de Casas abiertas, pláticas o talleres.
Área de etnobotánica. Esta sección aún no se encuentra habilitada, pero pretende albergar especies de las principales familias que tengan alguna utilidad: fines medicinales, ornamentales, culturales, lúdicos, construcción y culinario, entre otros.
Vegetación xerófila. En esta sección están las especies representativas del Desierto Chihuahuense.
Vegetación riparia. Se estableció un pequeño estanque artificial recubierto con una película plástica con medidas de 7 m por 5 m y 1.20 m de profundidad; aquí están especies de flora representadas de los bosques de galería localizados en el río Nazas como el ahuehuete o sabino (Taxodium mucronatum)
Vegetación nativa. Es un área que contiene la vegetación representativa de la región del
Desierto Chihuahuense; las especies representadas son árboles de huizache (Acacia farnesiana), mezquites, (Prosopis laevigata, P. glandulosa), granjeno (Celtis pallida), y gobernadora (Larrea tridentata), entre otros.
En el JB se tienen 13 familias con 52 especies en total, las cuales se encuentran distribuidas en cada una de las áreas (vegetación xerófila, riparia, nativa, etc.). Es necesario continuar con labores de educación ambiental en el JB pero, aunado a esto, es necesario también realizar o innovar en áreas más afines como investigación sobre las especies con mayor vulnerabilidad o especies en alguna categoría de riesgo presentes en el Jardín.
Es necesario conservar las especies del JB, ya que se procura su permanencia in situ mediante la propagación artificial y sistemática de aquellas especies que, por sus características ornamentales como algunas cactáceas como biznagas y suculentas, son propensas al saqueo, resultan ser clave para el ensamblaje vegetal de ecosistemas propios de la región del Desierto Chihuahuense (Figura 1).

Figura 1. Área para reproducción de especies del Jardín
Botánico. Foto: Ángel Samuel de la Torre Esparza
Las actividades del JB representan un conjunto de acciones que responden y aportan al cumplimiento de metas establecidas por la
Estrategia Global para la Conservación Vegetal, se tiene un listado de las especies presentes en el JB (Cuadro 1).
Cuadro 1. Número de especies vegetales presentes en el JB en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010)
El patrimonio biocultural es el conocimiento que se tiene de las buenas prácticas ecológicas que se llevan en el Jardín a través de las visitas guiadas o recorridos. Las personas que realizan los recorridos son estudiantes desde nivel preescolar hasta nivel profesional, los cuales se llevan conocimentos de especies que se
distribuyen en zonas áridas, así como el nombre científico de las especies, distribución y uso de las mismas. El JB tiene como propósito principal incrementar el valor de las especies que se distribuyen en la región del Desierto Chihuahuense a través de una muestra representativa de manera viva en el mismo.
Las plantas del JB son mayormente de origen silvestre, originarias principalmente por donaciones y/o rescates de flora de la región; cumpliendo los cuatro puntos clave: investigación científica, conservación, educación y difusión (Thompson, 1972). Menciona Budowski (1976) que las colecciones vivientes para los propósitos de conservación no son
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
En 2018, se publicó en la Revista Interciencia: Muro, et al., 2018. ¿Afecta el tiempo de almacenamiento la germinación en cactáceas?
Experimento germinativo en Leuchtenbergia principis, especie endémica del Desierto Chihuahuense, donde se colectaron frutos del JB.
En el mismo año, se publica en la revista
Phyton: Sánchez, et al., 2018. Does seed agrupation and subtrate type affect the germination on three native species of Durango, Mexico?, dicho estudio se realizó en un área protegida denominada Parque Estatal Cañón de Fernández, y las especies que aparecen en dicho estudio, se encuentran en el JB.
De igual forma, en 2018, se publicó en la revista Polibotánica: Romero-Méndez, et al.,
un concepto nuevo y su importancia es indiscutible, ya que gran número de los Jardínes Botánicos en México cuentan con programas dedicados a la conservación de especies (colecta y germinación de semillas y/o reproducción de especies ex situ), lo que conlleva a salvar las especies de extinción.
2018. Hidrocoria en Astrophytum coahuilense: Experimento para identificar las estructuras seminales que le proporcionan su flotabilidad. La especie en estudio se encuentra en el JB y es considerada una especie emblemática de la región.
En 2017 se realizó un estudio con la noa y se publicó en la revista Gayana Botánica: Sánchez et al., 2017. Hidrocoria en semillas de Agave victoria-reginae, especie en peligro de extinción: Morfología y anatomía como facilitadores de hidrodispersión y germinación. La noa es una especie endémica del Desierto Chihuahuense y también se tiene en el JB.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JB cuenta con aproximadamente 14 especies en alguna categoría de riesgo, por lo que se ha puesto mayor importancia a estas, para el resguardo del banco de germoplasma de
la misma unidad académica; también se han realizado estudios de germinación con estas semillas y se han obtenido algunos productos como publicaciones. Se participa de manera
directa en pláticas y/o talleres sobre la pertinencia de los Jardines Botánicos, aunque no se cuenta con un calendario de dichas actividades, convirtiéndose en un área de oportunidad para el futuro (Figura 2).


Figura 2. Recorrido guiado por el Jardín Botánico a estudiantes de nivel medio superior. Fotos: Ángel Samuel de la Torre Esparza
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático es el tema que define nuestra actualidad y es nuestra responsabilidad poder actuar en el cuidado de las especies y de nuestros ecosistemas. Este comienza desde los patrones climáticos cambiantes que amenazan la producción de cultivos, aumento de las temperaturas, hasta el aumento del nivel del mar con el riesgo de posibles inundaciones; migración de especies
silvestres; extinción y pérdida de biodiversidad, entre otros. Los impactos del cambio climático tienen alcance global y una escala sin precedentes, hoy en día la responsabilidad del JB es el mantener y preservar especies silvestres con diferentes tipos de propósitos (alimenticio, medicinal y construcción, entre otros) para poder conocer y conservar el patrimonio natural a través de las colecciones vivas representadas en el JB.
AGRADECIMIENTOS
Se agradece al Dr. Jorge Sáenz Mata (Director de la FCB-UJED) por la confianza brindada al equipo de trabajo, así como al Ing. Jorge Martín Castro Vitela (Secretario Administrativo) y al Secretario Académico M. en C. Miguel Ángel Garza Martínez de la administración en curso. Y a todos los alumnos de servicio social que han estado presente en cada una de las actividades que se realizan en el JB.
Jardín Botánico ENA: Espacio de conocimiento de las zonas áridas

Jardín Botánico de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Bermejillo, Durango. Foto: Rafael Carrillo Flores

RESUMEN
El Jardín Botánico ENA de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) de la Universidad Autónoma Chapingo, expone colecciones de plantas vivas de las regiones áridas de nuestro país. Su propósito es promover entre la sociedad la importancia de la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de las zonas áridas, realizar investigaciones sobre el conocimiento, uso y estrategias de preservación de la flora nacional y regional, así como el resguardo, protección y reproducción de especies en peligro de extinción.
1 Universidad Autónoma de Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Km 40 Carr. Gómez Palacio-Chihuahua, C.P. 35230, Bermejillo, Durango, México.
* Autor para la correspondencia: rcarrillo@chapingo.uruza.edu.mx
Rafael Carrillo Flores1*
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico ENA, debe su nombre a la Escuela Nacional de Agricultura, título original de la ahora Universidad Autónoma Chapingo. Se localiza dentro de las instalaciones de la URUZA de la Universidad Autónoma
Chapingo a 40 km de la ciudad de Gómez
Palacio, Durango, sobre la carretera Gómez
Palacio-Chihuahua, a dos km del poblado de Bermejillo, en el municipio de Mapimí, Durango. Tiene sus orígenes a partir de 1985 por iniciativa del Ing. José Santana Méndez Rivera, Profesor Investigador de la URUZA quien, a partir de ese año, promovió su es-
tablecimiento con especies colectadas por alumnos de la Universidad durante prácticas de campo, viajes de estudio y a través de donaciones de diferentes fuentes. Desde sus inicios se llevaron a cabo trabajos de investigación encaminados al manejo y reproducción de las especies colectadas con el propósito de aumentar el número de plantas por especie y, por tanto, la superficie del Jardín Botánico. Actualmente cuenta con un acervo de aproximadamente 1,300 plantas de 75 especies diferentes en una superficie de 1.7 hectáreas con posibilidad de ampliación (Figura 1).

Figura 1. Cactus viejito (Cephalocereus senilis) en el Jardín Botánico ENA de la URUZA. Foto: Rafael Carrillo Flores
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El Jardín Botánico cuenta con siete colecciones distintas donde se exhiben especies y ecosistemas representativos de las zonas áridas de nuestro país (Figuras 2 y 3), las cuales se describen a continuación:
Agaves. Los agaves, mejor conocidos como magueyes, son considerados una planta con una gran importancia cultural para nuestro país, de la cual se obtienen bebidas como el pulque, el mezcal y el tequila, además de usarlo como alimento, forraje, medicinal y ornamental. En esta colección, se encuentran nueve especies del género Agave y se presentan es-

pecies tanto del Desierto Chihuahuense como del Desierto Sonorense.
Cactario. Esta colección presenta especies de cactáceas de las zonas áridas de México, excepto las especies del Bolsón de Mapimí.
Se encuentran cactáceas de porte arbustivo como los nopales (Opuntia spp.) hasta cactáceas de tallos pequeños, globosos y cilíndricos (Figura 4). Se compone de 20 especies representativas de las diferentes zonas áridas de nuestro país de 13 géneros (Figura 5).
Cactáceas regionales. En la colección se presentan especies que se distribuyen en el Bolsón de Mapimí, las cuales en su mayoría son

Figuras 2 y 3. Sahuaro (Carnegiea gigantea) en la colección de cactáceas en el Jardín Botánico ENA de la URUZA. Fotos: Rafael Carrillo Flores
cactáceas de tallos pequeños, globosos y cilíndricos. Está representada por 12 especies de seis géneros de esta región.
Matorral micrófilo. En esta colección se agrupan comunidades de plantas arbustivas de 0.5 a 1.5 m de altura y cuya característica principal es que presentan hojas pequeñas. Se cuenta con 17 especies de este tipo de matorral de 11 géneros diferentes.
Vegetación halófita. La colección agrupa especies características de este tipo de vegetación y que se distribuyen en las regiones de suelos salinos tanto del Desierto Chihuahuense como del Sonorense. Se encuentran siete especies de este tipo de vegetación de cuatro géneros diferentes.
Matorral rosetófilo. Es un tipo de matorral que se caracteriza por la dominancia de plan-
tas arbustivas y suculentas de hojas alargadas dispuestas en forma de roseta, lo cual favorece la captación de humedad al dirigirla a la base de la planta. En esta colección se encuentran 11 especies de seis géneros
Palmas y afines. En este tipo de vegetación predominan fisionómicamente las especies del género Yucca, que son plantas de aspecto de palmas, con tronco frecuentemente simple, además otras especies de plantas con apariencia morfológica de palmas con alturas de 4 a 7 m se dan asociaciones de izotales con diversos tipos de matorrales como son micrófilo, mezquitales o resetófilo. En esta colección se encuentran siete especies de tres géneros.

Figura 4. Biznaga burra o biznaga tonel (Echinocactus platyacanthus) especie con estatus de Protección Especial según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) en el Jardín Botánico ENA de la URUZA. Foto: Rafael Carrillo Flores

la
del
del
de la URUZA donde se exponen cactáceas de las zonas áridas de México excepto del Bolsón de Mapimí. Foto: Rafael Carrillo Flores
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Dentro de las actividades de difusión, divulgación y educación ambiental, en el Jardín Botánico ENA se llevan a cabo las siguientes:
• Visitas guiadas a grupos de estudiantes (regionales y nacionales) de todos los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades), así como técnicos, investigadores y sociedad civil en general.
• Participación en la Semana de Vinculación Regional organizada por la URUZA, que se realiza en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Recursos Bióticos de Zonas Áridas, recibiendo en un lapso de tres días un promedio de 1,500 visitantes cada año entre estudiantes, docentes, padres de familia y profesionistas.
• Elaboración y distribución de materiales de divulgación como boletines de prensa, videos y trípticos.
• Conferencias y talleres sobre la flora de las zonas áridas, su ecología, manejo, aprovechamiento, uso y la importancia de su conservación.
• Colaboración con diferentes investigadores para la divulgación de la ciencia y tecnología enfocada a los ecosistemas de zonas áridas.
Se tiene considerado el diseño de una plataforma para un tour virtual del Jardín Botánico que permita recorrer las diferentes colecciones y acceder a galerías fotográficas y a la información de cada una de las especies que se exhiben en este Jardín Botánico.
Figura 5. Vista de
colección
Cactario
Jardín Botánico ENA
Jardín Botánico Regional ISIMA UJED: Un aula verde, un laboratorio vivo

Jardín Botánico Regional ISIMA UJED, Durango, Dgo. Foto: Efrén Unzueta A.
Efrén Unzueta A.1*
Víctor M. Barragán H.1
Jorge A. Chávez1

RESUMEN
México, como país, refleja la adaptación de los organismos al ambiente, Durango como estado tiene una extensión territorial de 123,451.29 km2 y con rangos altitudinales que van desde 150 hasta 3440 m; la migración de fauna y flora permite diferentes ecosistemas dentro de cada ecorregión y da como resultado casi todos los tipos de vegetación. La representación de las cuatro ecorregiones dentro del jardín permite que, en un pequeño espacio, los visitantes diferencien la vegetación, características y usos.
1 Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). B. Guadiana # 501, Cd. Universitaria, C.P. 34120, Durango, Durango.
* Autor para la correspondencia: eunzueta@ujed.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera (ISIMA) tiene como función principal la investigación científica y tecnológica en el ámbito forestal y ambiental, además de la difusión del conocimiento mediante los diferentes medios y formas convenientes. Bajo este contexto nace la idea de crear el Jardín Botánico Regional (JBR) el 12 de julio de 2001 en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Árbol, plantando el primer árbol por parte de autoridades universitarias (en su momento) Lic. Roberto Martínez Tejada, abogado general y C.P. Esteban Pérez Canales (QEPD), Director del ISIMA. Al JBR se le puede considerar de carácter temático en virtud de que está enfocado a la flora existente en el bosque de clima templado frío, a la vegetación de pastizales, semidesierto y las
especies de clima tropical y subtropical que corresponde a la zona de las quebradas, además de áreas destinadas a plantas de ornato, medicinales y frutales. Ubicado al oriente de la ciudad capital Durango, a una altitud de 1,860 m, cuyas coordenadas geográficas son 240 00ʼ 42” de N y 1040 41ʼ 25” de O. Estar en una zona de transición permite tener las especies de mayor altitud las del bosque y de menor altitud las del semidesierto.
El JBR cuenta con instalaciones propias del instituto para su funcionamiento: un edificio de oficinas administrativas, cubículos para investigadores, auditorio para 100 personas con vestíbulo, sala de juntas, invernaderos demostrativos y productivos, sistema de riego manual y automatizado, estacionamiento con acceso principal y secundario (Figura 1).

Figura 1. Edificio de oficinas administrativas, estacionamiento y entrada principal. Foto: archivo fotográfico ISIMA
COLECCIONES BIOLÓGICAS
La distribución actual del JBR es el bosque templado frío de México, el cual se distribuye en rangos altitudinales de los 800 a 3,300 m, predominando principalmente los géneros Pinus, Abies y otras coníferas, del género Quercus y otras latifoliadas representando una buena parte de la Sierra Madre Occidental y para el estado los municipios de Pueblo Nuevo y el Mezquital (González et al., 2007). Algunos de los elementos presentes en el Jardín son: pinos (Pinus engelmannii, P. durangensis, P. discolor, P. maximartinezii), encinos (Quercus grisea, Q. obtusata, Q. sideroxyla) (Figura 2).
Tanto el pastizal como el semidesierto serían la otra mitad del territorio estatal de gran importancia ecológica y económica ya que se encuentran más de 3,000 especies de las cuales son aprovechadas en la herbolaria y otras actividades productivas. Las gramíneas en Durango tienen una gran importancia ecológica y económica si se toma en cuenta que el maíz, trigo y arroz son de esta familia (Herrera, 2001). Las especies que se encuentran en esta área son pastos como: tres barbas anual (Aristida adscensionis), banderilla anual (Bouteloua aristidoides), navajita anual (B. barbata), el cadillo

Figura 2. Área del Bosque templado frio, Pinus engelmannii y Quercus obtusata Foto: Efrén Unzueta A.
o rosetilla (Cenchrus incertus), pata de gallo mexicano (Chloris submutica) y árboles y arbustos como: mezquite (Prosopis glandulosa), huisache (Acacia spp.), gobernadora (Larrea tridentata), yuca (Yuca carnerosana), nopal (Opuntia imbricata, O. microdasys y O. durangensis), cardenche (Cilindropuntia imbricata), maguey (Agave durangensis, A. salmeana, A. americana), sangre de drago (Jatropha dioica) (Figura 3) y cactus o biznaga de chilitos (Mammillaria magnimamma), entre otros.
Para preservar la vegetación de la zona de las quebradas o selva baja caducifolia, se
cuenta con un invernadero demostrativo que cuenta con una superficie de 235 m2 y con una altura total al centro de 15 m, tiene una forma octogonal recubierta de lámina de policarbonato y techumbre de fibra de vidrio acanalada, con riego por microaspersión y nebulización, calefacción y aire acondicionado para mantener la temperatura entre 8 ºC y 25 ºC (Figura 4). Las especies que se encuentran dentro del invernadero demostrativo son: Ficus (Ficus alii, F. benghalensis, F. repens y F. triangularis), dracaena o palmilla (Dracaena marginata) y palo de Brasil (D. fragans), entre otras (Figura 5).

Figura 3. Área del semidesierto, Jatropha dioica, Opuntia microdasys. Foto: Efrén Unzueta A.
Figura 4. Invernadero demostrativo donde se tiene la vegetación de la selva baja caducifolia del suroeste Duranguense. Foto: Efrén Unzueta A.

Figura 5. Vista central del invernadero, Acalypha wilkesiana, Areca triandra y Bambusa vulgaris. Foto: Fernanda Unzueta G.

PATRIMONIO
BIOCULTURAL
Como parte del patrimonio biocultural se cuenta con una sección que contiene una muestra de los frutales que hacen fuerte la economía de algunas regiones de nuestro estado, ejemplo de ello es la región de Canatlán y Nuevo Ideal, donde la actividad frutícola depende de un cultivo, los manzanos (Malus domestica), además de cultivar de manera de traspatio o de ornato dentro de las huertas las peras (Pyrus communis) y duraznos (Prunus persica). Un nuevo cultivo que se está desarrollando es la producción de nuez
(Carya illinoensis) a tal grado que, recientemente, existen fraccionamientos residenciales de alta plusvalía, dentro de las nogaleras dándoles un multienfoque a esas áreas. La región de Nombre de Dios tiene como principal cultivo los membrillos (Cydonia oblonga) y en el Mezquital en la actualidad se están cultivando magueyes (Agave spp.) para la elaboración comercial del mezcal, dado que las poblaciones silvestres están en franca decadencia (Loera et al., 2018).
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Dentro de las actividades del JBR se encuentran las visitas guiadas como una opción donde se exponen las diferentes áreas enfatizando en las especies de mayor relevancia, dependiendo del grupo al que va dirigido ya que los visitantes que se reciben son de todo el sector educativo, desde el nivel preescolar
hasta posgrado e incluso tesistas que se enfocan en una o dos especies; por lo anterior, los temas deben ser descritos de manera específica de modo que los estudiantes de cada nivel académico puedan comprender sin problema la importancia de la conservación de las especies que se tienen en el JBR (Figura 6).

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Aunado a lo anterior se imparten cursos y talleres de diferentes tipos como el de podas e injertos en frutales y propagación de especies en el área del invernadero productivo, además el JBR cuenta con un auditorio anexo para 100 personas en el cual se imparten cátedras y seminarios sobre temas como: cambio climático,
uso eficiente del agua y desarrollo de las energías alternativas. Este auditorio ha sido sede de innumerables eventos de divulgación científica y tecnológica, mesas redondas nacionales e internacionales, además de exámenes profesionales de licenciatura y posgrado.
Figura 6. Alumnos al término del recorrido en su visita guiada. Foto: Efrén Unzueta A.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El JBR es pionero en la implementación de la ISO 14001-2004 NMX-SAA-140001-IMNC-2004 obtenida el 12 de enero de 2016 con recertificaciones en el siguiente año. Posteriormente se migró a ISO 14001-2008 y finalmente a la ISO 14001- 2015 teniendo como objetivos: el uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía eléctrica, manejo integral residuos sólidos urbanos, manejo y control de residuos peligrosos y educación ambiental. En la ISO 9001-2008 NMX-CC.9001-IMNC 2008
también se obtuvo la certificación en el año 2016 pero con el tema de calidad de visitas guiadas y también se migró con éxito a la ISO 9001-2015. Desafortunadamente la pandemia de COVID-19 causó que los objetivos y metas no se cumplieran y aun con la reingeniería que se implementó en el 2021 no se ha podido recertificar, pero los datos e indicadores se siguen observando para cuando se vuelva a contratar el servicio.
AGRADECIMIENTOS
Tanto el desarrollo como el proyecto se llevaron a cabo por un grupo de investigadores del ISIMA. En la coordinación general estuvieron M. A. Esteban Pérez Canales (QEPD) y el M. en C. Raúl Solís Moreno; como responsables Ing. Víctor Manuel Barragán Hernández, L.C.F. Bernardo Robles Hernández (QEPD), L.C.F. Federico Esparza Alcalde y L.C.F. Efrén Unzueta Ávila; en la asesoría general M. en C. Jeffrey R. Bacón Z y M. en C. Luis Jorge Aviña Berúmen. Se extiende un agradecimiento también a los directores que han apoyado y dado seguimiento a tan noble actividad, así como a todos los alumnos que han apoyado las labores culturales y de medición de vegetación desde su servicio social, y sobre todo a los jardineros que han tenido la disposición y ganas de aprender en todas las labores culturales del Jardín Botánico.
Jardín Etnobiológico
Estatal
de
Durango:
Enlazando diversidad biocultural desde la educación ambiental

Jardín Etnobiológico Estatal de Durango, Durango, Durango. Foto: Heriberto Ávila González
Arturo Castro Castro1,2*
Heriberto Ávila González2
Norma L. Piedra Leandro2
Ricardo Ramírez Maciel2,3
Martha González Elizondo4
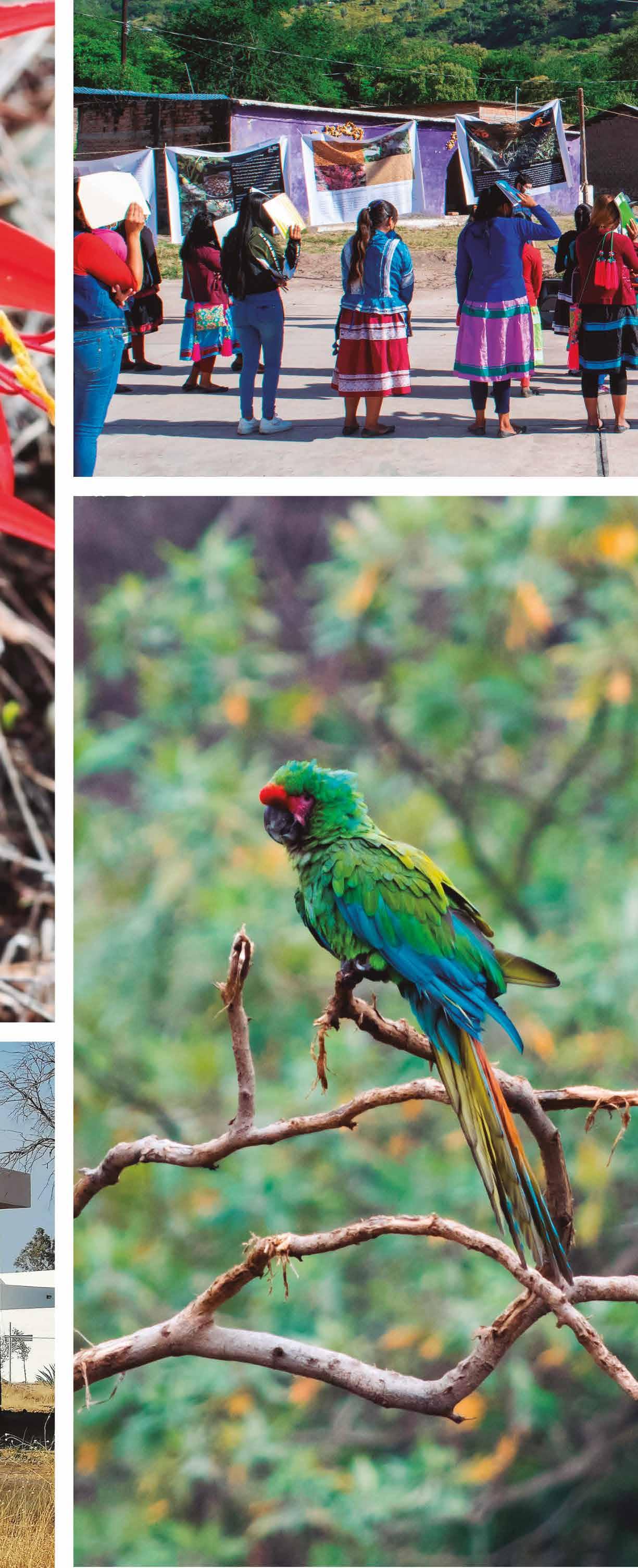
RESUMEN
Ulises Luna-Vargas2,5
Brenda Raquel Amador-Sierra2
El Jardín Etnobiológico Estatal de Durango (JEED) es un espacio público que inició en 2020, localizado sobre 2.9 hectáreas del ANP Parques Guadiana-Sahuatoba-Centenario. La educación ambiental es un eje rector del JEED y bajo este enfoque se realiza investigación dirigida a la promoción y preservación del patrimonio biocultural de pueblos originarios y comunidades equiparables de la región. El JEED conserva colecciones vivas y herborizadas de plantas nativas, agroecosistemas, semillas, artesanías y acervos digitales.
1 CONAHCYT-Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Durango, Sigma #119, Fracc. 20 de Noviembre II, Victoria de Durango, C.P. 34234, Durango, Durango.
2 Jardín Etnobiológico Estatal de Durango-Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Durango, Sigma #119, Fracc. 20 de Noviembre II, Victoria de Durango, C.P. 34234, Durango, Durango.
3 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Cam. Ramón Padilla Sánchez #2100, C.P. 44600, Las Agujas, Zapopan, Jalisco.
4 Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Durango, Sigma #119, Fracc. 20 de Noviembre II, Victoria de Durango, C.P. 34234, Durango, Durango.
5 Telebachillerato Comunitario La Guacamayita, Mezquital, C.P. 34975, Durango, Durango.
* Autor para la correspondencia: art.castroc@hotmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico Estatal de Durango (JEED) es un espacio público en proceso de consolidación nacido en 2020 como parte del proyecto nacional de formación de una Red de Jardines Etnobiológicos. La coordinación del JEED se realiza desde la Unidad de Sistemática y Ecología Vegetal del CIIDIR Unidad Durango (Instituto Politécnico Nacional). Además, participan especialistas de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana y el Gobierno estatal a través del Consejo de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
El JEED se localiza a 1,900 msnm en 2.9 hectáreas del Área Natural Protegida Parques Guadiana-Sahuatoba-Centenario, en la ciudad de Durango (Figura 1). Es el único

1. Proyecto y zonificación del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Imagen: Esdras Álvarez Arreola
Figura
Jardín Etnobiológico en la Sierra Madre Occidental y se encuentra en la transición de las ecorregiones Valles y Sierra de Durango, espacio donde dominan matorrales de huizache y mezquite y el bosque bajo abierto con marcada afinidad florística hacia el Altiplano
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones son importantes repositorios de información sobre biodiversidad, saberes y tradiciones que son aliadas en la tarea de comunicar la forma en cómo las diferentes sociedades nos relacionamos con el entorno. Asimismo, son herramientas indispensables para realizar investigación, educación y conservación del patrimonio biocultural de Durango.
Nuestras colecciones están integradas por especímenes, objetos, tejidos e imágenes que son testigos del patrimonio biocultural que guardan grupos indígenas y comunidades equiparables de Durango. El JEED cuenta con cuatro colecciones que tienen el propósito de rescatar, conservar y divulgar los conocimientos y saberes asociados a cada uno de los ejemplares que las conforman. Las colecciones son:
Colección científica de semillas. Está integrada por accesiones de cultivos nativos de la región, donde destacan semillas de frijol común, chile de diversas variedades, maíz de razas criollas, calabazas y chilacayotes, entre otras (Figura 2). Actualmente está integrada
Mexicano (González-Elizondo et al., 2007). El clima en el JEED es del tipo semiseco templado, la temperatura media anual oscila en 19 ºC y las lluvias ocurren en el verano, principalmente en julio y agosto, con precipitación media anual de 500 mm.
por 368 accesiones que representan 22 especies (incluyendo cultivares) de los agroecosistemas tradicionales de la región (Cuadro 1).
Colección de plantas vivas. Representa los diferentes tipos de vegetación presentes en el estado, además de mostrar la diversidad de grupos botánicos importantes desde el punto de vista etnoflorístico y como elementos que dan identidad a los duranguenses; como lo son los magueyes (Agave spp.), nopales (Opuntia spp.) y pinos (Pinus spp.). También la conforman réplicas de agroecosistemas de la zona indígena y/o mestiza del estado. Esta colección en la actualidad incluye 25 géneros y cerca de 68 especies (sin contar las presentes en los agroecosistemas) (Cuadro 2).
Colección de saberes. Esta colección es una muestra de la riqueza biocultural de Durango con énfasis en el pueblo O´dam (tepehuanos del sur). En esta se incluyen conos de pino, muestras en espíritu, plantas medicinales en manojo, prendas de vestir, morrales, utensilios de cocina, herramientas de pesca y objetos utilizados por grupos indígenas y comunidades equiparables de Durango en actividades relacionadas con sus festividades (Figura 3).

Figura 2. Accesiones que integran la colección de semillas nativas del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango, México. A. Alubia morada (Phaseolus vulgaris) o ix bu gum babi (Au'dam), B. Frijol sangre de toro (Phaseolus vulgaris), C. Chile poblano (Capsicum annuum var. annuum), D. Chile bolita (Capsicum annuum var. annuum), E. Maíz de coamil (Zea mays), F. Maíz amarillo (Zea mays), G. Calabaza de castilla, sehuelca o segualca (Cucurbita moschata), H. Chilacayote (Cucurbita ficifolia) o chilak (O'dam).
Foto: Heriberto Ávila González
Cuadro 1. Número de accesiones por especie incluidas en la colección de semillas del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
Cuadro 2. Número de especies por género incluidas en la colección viva del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
Colección de imágenes (fototeca). Es un banco de imágenes sistematizadas de plantas útiles y de semillas nativas de agroecosistemas tradicionales de Durango y regiones adyacentes. A la fecha se integran cerca de 2,500 imágenes, todas asociadas a una base de datos con información curatorial, taxonómica, geográfica y etnobiológica.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El patrimonio biocultural comprende los conocimientos en torno al manejo de la biodiversidad tanto silvestre como domesticada y prácticas agroecológicas en un territorio particular (Boege, 2008). El entendimiento de
este patrimonio permite tener una perspectiva más completa y ética para cumplir con el objetivo de promover investigación enfocada a recuperar, resguardar y generar intercambio de conocimientos y saberes entre los dife-

Figura 3. Muestra de la colección etnobiológica del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. A. Cono de pino (Pinus maximartinezii), B. Nasa (instrumento de pesca tradicional), C. Flores en espíritu de nopal (Opuntia robusta) y de maguey (Agave sp.), D. Damiana planta medicinal (Chrysactinia mexicana), E. Vestimenta de niña Náayeri, F. Morral o bhai'mkar (O'dam), G. Pipa de barro para fumar macuche ( Nicotiana rustica ) o duiñkar (O'dam), H. Plato de barro o jooxia' (O'dam). Foto: Heriberto Ávila González
rentes grupos socioculturales que comparten el territorio.
Como parte medular para la realización de actividades desde y en el JEED, se adoptó y adaptó un código de ética basado en la propuesta de la Sociedad Internacional de Etnobiología (2006), el cual considera una serie de criterios y principios que dan dirección a nuestro actuar y a la forma de relacionarnos equitativamente con otros grupos socioculturales y nuestro entorno.
En este mismo sentido, el trabajo comunitario, a partir de talleres participativos, no solo ha permitido recopilar información, sino también formar lazos de colaboración con diferentes comunidades. Esta colaboración, ha permitido desarrollar actividades encaminadas al rescate, conservación y divulgación
de conocimientos y saberes locales, dejando un registro de la información generada y procurando llevarla de regreso a las mismas comunidades, presentando los materiales generados en un lenguaje sencillo y claro. Por ejemplo, a través de exposiciones itinerantes con textos en O´dam y en español sobre la diversidad biocultural regional (Figura 4); cápsulas de video que además de registrar la forma escrita de los diferentes idiomas presentes en Durango también registran la fonética de los mismos; textos de temas selectos como agrobiodiversidad con traducciones del español al O´dam; y la creación de una colección de semillas nativas de agroecosistemas tradicionales de Durango (se sugiere visitar https://rb.gy/zt054).

Figura 4. Exposición fotográfica “Retratos Etnobiológicos Korian kam” exhibida en la comunidad de Chianarkam (Santiago Teneraca), Mezquital, Durango. Foto: Heriberto Ávila González
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La investigación científica desarrollada en el JEED parte del principio de reconocer que los pueblos indígenas y comunidades equiparables deben ser reconocidos según su autonomía, respetar su integridad y otorgar crédito en todas las publicaciones y otras formas de difusión acordadas, y por su contribución tangible o intangible en las actividades de investigación. Con esta base, en el JEED se desarrollan investigaciones orientadas a la documentación y conservación de conocimientos tradicionales sobre el uso de la biodiversidad regional (ver por ejemplo Narváez-Elizondo et al., 2020, 2021; González-Elizondo et al., 2022). También se ha trabajado en la conservación de semillas tradicionales a través de la creación de una colección científica enfocada
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental que hacemos desde el JEED, se sustenta en una serie de criterios y principios que transversalmente guían nuestras actividades a partir de una estrategia comunitaria, participativa y flexible que toma en cuenta la multiplicidad de maneras en las que científicos, indígenas, comerciantes, empresarios, turistas, visitantes del Jardín y otros grupos, se relacionan con la diversidad natural en las localidades de Durango.
La intención es establecer diálogos horizontales entre conocimientos y saberes des-
en cultivos nativos de importancia alimenticia. Un área de investigación adicional comprende la conservación ex situ de flora nativa mediante el reconocimiento del JEED como un PIMVS (Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre) y el desarrollo de programas de propagación de especies en riesgo de extinción.
Además, recientemente se realiza investigación dirigida a documentar y analizar las distintas formas de relaciones que las sociedades humanas han mantenido desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad en algunas ecorregiones de Durango mediante un análisis histórico-antropológico de la relación sociedad-naturaleza.
de las narrativas lingüísticas de los diferentes grupos socioculturales, con el fin de generar alternativas de convivencias recíprocas y dignas, en favor de la restauración y conservación de la diversidad biológica y cultural. Así, se privilegia la generación, divulgación y difusión de investigaciones, desde y en favor de la diversidad sociocultural y natural.
En el JEED se asume desde la etnobiología y la educación ambiental que, es en las relaciones que establecemos con las plantas (Figura 5), donde se encuentra la clave de
la sobrevivencia de toda la trama de la vida dispersa en la Tierra, pues las plantas son poseedoras de la información primigenia de
convertir la luz en materia que se reserva y distribuye a través de organismos de formas tanto unicelulares, como pluricelulares.

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En el JEED se tiene y actualiza un plan de gestión ambiental y se encuentra en desarrollo un plan de manejo, los cuales tienen como objetivos:
• Cumplir, en el curso de sus operaciones cotidianas, con la normatividad ambiental vigente.
• Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades habituales del Jardín.
• Incrementar la eficiencia en el uso de energía, agua y recursos materiales en las operaciones cotidianas de todas las áreas de trabajo del JEED.
• Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales utilizados en las operaciones, así como asegurar su reciclaje (en todos los casos que sea posible) y su apropiada disposición final.
Figura 5. Sendero interpretativo ambiental con alumnos de telebachillerato, en el territorio de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango. Foto: Luis Daniel Capistrán Quiñones
• Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre el equipo de trabajo y la comunidad local.
• Impulsar el establecimiento de flora nativa en las áreas verdes urbanas, actividad ligada a un plan de sustitución del arbolado exótico por especies propias de la región.
AGRADECIMIENTOS
Se agradece al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por los financiamientos para el establecimiento de un Jardín Etnobiológico en Durango mediante los proyectos 305093, 321340 y RENAJEB-2023-12. Un agradecimiento especial a los colaboradores del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango en la Universidad Juárez del Estado de Durango, El Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana y la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Gracias al Gobierno del estado de Durango por el apoyo brindado a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y el Instituto para la Infraestructura Física Educativa.
El Jardín Botánico de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán: Espacio de conservación y enseñanza para la zona norte del Valle de México

Jardín Botánico de las Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Cuautitlán, Estado de México. Foto: Alejandro De la Rosa Tilapa
Mayte Stefany Jiménez Noriega1* Alejandro De la Rosa Tilapa1

RESUMEN
El Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-Cuautitlán) es el centro de conservación de la diversidad vegetal más importante en la región norte del Valle de México, ya que se encuentra ubicado en una zona de gran actividad industrial. Las colecciones botánicas contribuyen a la conservación de la biodiversidad de la flora mexicana, pero, además, al encontrarse dentro de una escuela sus colecciones tienen a su vez, la función de enseñanza para estudiantes de licenciatura.
1 Jardín Botánico, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Carr. Cuautitlán-Teoloyucan km 2.5, San Sebastián Xhala, C.P. 54714, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
* Autor para la correspondencia: mayajimenez13@yahoo.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán se fundó en el año de 1991, bajo la administración del Dr. Jaime Torres Keller, se asignó un área de una hectárea dentro del perímetro de la facultad con el propósito de contar con un acervo de la flora vegetal de México. El objetivo principal fue establecer colecciones botánicas enfocadas a diversos usos de las plantas, como medicinales y ornamentales, para que los estudiantes de Ingeniería Agrícola pudieran tener un acercamiento de estas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se observó la necesidad de resguardar plantas sobreexplotadas y se incrementaron las colecciones con especies de suculentas mexicanas en algún estatus de riesgo.
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El Jardín está representado por 98 familias botánicas, 298 géneros y 707 especies distribuidas en nueve colecciones botánicas (Cuadro 1):
Arboretum. Los principales representantes de esta colección son pinos (Pinus spp.), encinos (Quercus spp.) y árboles frutales de las familias Rosaceae, Moraceae y Rutaceae (Figura 1).
Jardín del desierto. Con plantas suculentas nativas de las zonas áridas y semiáridas de México, las familias mejor representadas son Cactaceae y Asparagaceae, además de otras familias como, Asphodelaceae, Burseraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae y Verbenaceae.
Con el ingreso a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, las actividades del Jardín han ido incrementado para dar cumplimiento a las metas de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (CONABIO, 2012b) a la que está suscrito.
El Jardín Botánico se ubica dentro de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, campo cuatro, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Esta región tiene una amplia zona industrializada en la que se desarrollan actividades terciarias, por lo que es común encontrar bodegas y fábricas alrededor de la facultad.
Plantas ornamentales. Conformada por cerca de 70 familias botánicas, entre las mejor representadas están Rosaceae, Lamiaceae, Verbenaceae y Amaryllidaceae. Además, en este espacio se encuentra un jardín de polinizadores con el fin de conservar especies nativas de insectos y vertebrados de la región.
Medicinales. Conformada principalmente por especies vegetales para enfermedades sistémicas como dolor de estómago, tos, diarrea, cólicos, y con cualidades diuréticas y desparasitantes. Además de enfermedades culturales como susto, mal de ojo y aire. Las familias mejor representadas son Lamiaceae, Asteraceae, Rosaceae y Verbenaceae.
Cuadro 1. Distribución por familias, géneros y especies de las colecciones del JB-FESC
Acuáticas. Colección conformada por géneros como Nymphea y Typha
Nopales y xoconostles. Representada por algunas variedades tuneras de nopales comestibles en la región.
Agaves pulqueros. Muestra de diversas especies de agaves ancestralmente usados en la producción de pulque y aguamiel.
Cactáceas y otras suculentas. Es la colección más importante del Jardín Botánico con
370 especies de las cuales 60% se encuentra en algún estatus de riesgo de acuerdo a la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). Los taxa de la colección son, en su mayoría, endémicas de México, pero también hay representantes de otros países.
Crasuláceas. Especies nativas de Echeveria spp. y Sedum spp. predominan esta colección, además de especies de otras regiones del mundo como Kalanchoe spp. y Aeonium spp.

Figura 1. Arboretum Jardín Botánico-FESC. Foto: Alejandro De la Rosa Tilapa
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El Jardín Botánico se encuentra dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, por lo que, alumnos de la carrera de Ingeniería Agrícola, han realizado diversas investigaciones para su titulación, como protocolos de propagación de cactáceas y banco de germoplasma (Figura 2). Además, se han realizado proyectos de actualización académica como micros sitios de la asignatura de botánica económica y sistemática.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el Jardín Botánico de la FES- Cuautitlán se capacita a los alumnos de las carreras de Biología e Ingeniería Agrícola para que realicen recorridos a las distintas colecciones botánicas con un lenguaje sencillo para los estudiantes de niveles básicos (primaria y secundaria), licenciatura, profesores y grupos de la comunidad externa que lo soliciten (Figura 3).
Las investigaciones más recientes aportan conocimiento en la variación anatómica de individuos provenientes de invernadero (Jardín Botánico) y silvestres, que permitirán reconocer factores que podrían estar interviniendo en las bajas tasas de reintroducción de las especies de invernadero a sus hábitats naturales.
Figura 2. Trasplante de cactáceas a cargo de alumnos de la carrera de Ingeniería Agrícola. Foto: Mayte Stefany Jiménez Noriega
Por otra parte, los servicios sociales de diseño gráfico elaboran infografías, sobre el cuidado de las plantas, el reconocimiento de las especies del Jardín y las efemérides ambientales. Además, funciona como un laboratorio vivo y de material de enseñanza para los alumnos del primer y segundo semestre de la carrera de Ingeniería Agrícola, en las asigna-
turas de anatomía y organografía vegetal, botánica económica y sistemática, fruticultura, agroecología, fitotecnia vegetal y bioquímica. Otras actividades de divulgación ambiental anuales son: la Exposición de Cactáceas y Suculentas y el Día Nacional de los Jardines
Botánicos que este año celebró su edición número 32 y recientemente se incorporó el Simposio de Botánica. En todas estas actividades se ve involucrada la comunidad estudiantil y la externa al campus (Figura 4).


Figura 3. Visita guiada a estudiantes. Foto: Mayte S. Jiménez Noriega
Figura 4. Taller Aromas y sabores de las plantas impartido en el JB. Foto: Alejandro De la Rosa Tilapa


ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En un análisis de los datos históricos de temperatura para el Valle de México se registró que la temperatura promedio ha aumentado, como resultado de los fenómenos de urbanización y cambio de uso de suelo por el fenómeno de islas de calor (Romero-Lanko, 2010). Por lo que una acción a desarrollar es continuar con la divulgación hacia el público en general sobre la necesidad de más espacios verdes, en zonas industrializadas como Cuautitlán Izcalli. El Jardín Botánico funciona como un reservorio vegetal para preservar la biodiversidad de la zona, incluyendo flora nativa (Figuras 5 y 6) y de forma indirecta a la
fauna asociada. Tal es el caso de las aves que utilizan a los árboles como sitios de percha y nidos. Además, visitantes florales y polinizadores han sido registrados en las distintas colecciones botánicas del Jardín (De la Rosa-Tilapa & Jiménez-Noriega, 2023). También se han encontrado especies de reptiles que se ocultan en algunos espacios, como Barisia imbricata (Figura 7), culebras de agua (Thamnophis sp.) (Figura 8) y cincuates (Pituophis deppei). Estas especies presentan una fuerte presión ambiental debido al cambio de uso de suelo en la zona.
Figura 4. Taller Injertos en cactáceas impartido en el JB; Taller Teñido de fibras naturales con grana cochinilla impartido en el JB Fotos: Alejandro De la Rosa Tilapa

Figura 5. Girasol morado (Cosmos bipinnatus). Foto: Juan Carlos Tejeda Smith

Figura 7. Lagarto alicante de las montañas (Barisia imbricata). Foto: Alejandro De la Rosa Tilapa

Figura 6. Mayitos (Zephyranthes sp.).
Foto: Mayte Stefany Jiménez Noriega

Figura 8. Culebra de agua (Thamnophis sp.). Foto: Alejandro De la Rosa Tilapa
AGRADECIMIENTOS
Se agradece la colaboración constante de los estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera de Ingeniería Agrícola, a los servicios sociales de Biología de múltiples entidades académicas. A nuestras colaboradoras del Jardín Botánico Ing. Agrícola Madel Jiménez Romano y pasante de Ingeniería Agrícola Gisela López Miranda.
Jardín Etnobiológico El Charco del Ingenio: Espacio biocultural para la gestión, conservación y defensa del territorio

Jardín Etnobiológico El Charco del Ingenio, San Miguel de Allende, Guanajuato. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
Mario A. Hernández Peña1* José Viccon Esquivel1

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico de Guanajuato es un espacio de gran valor ecológico, paisajístico e histórico, formado por una extensa red de senderos, inmerso en el matorral xerófilo, donde los visitantes pueden reconciliarse con la naturaleza a través de la educación, el esparcimiento, la contemplación, la investigación científica, la divulgación de la ciencia, la propagación de especies amenazadas y la protección de la vida silvestre. Actualmente ha diversificado sus funciones para asumir una gobernanza ambiental a través de la participación conjunta de diversos actores sociales, promoviendo una cultura de resguardo, recuperación y visibilidad, que permita el intercambio y difusión del conocimiento de la riqueza biocultural del altiplano sur, región fisiográfica en la que se localizan las regiones norte y noreste del estado.
1 Jardín Botánico El Charco del Ingenio, A.C. Paloma s/n, Col. Las Colonias, C.P. 37720, San Miguel de Allende, Guanajuato.
* Autor para la correspondencia: elcharcodireccion@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
Ubicado en la ciudad de San Miguel de Allende en la región norte del estado de Guanajuato, el Jardín Botánico El Charco del Ingenio es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Su fundación e inicio de operaciones fue enmarcada durante el eclipse de sol del 11 de julio de 1991 y bajo el acompañamiento participativo de las mayordomías indígenas de la región, quienes desde entonces lo consideran como territorio neutro y centro ceremonial (Figura 1). Sus objetivos son la conservación, la educación ambiental, y la divulgación e investigación del patrimonio biocultural de México. Forma parte de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) y atesora 67 hectáreas de matorral
xerófilo cuya flora ha desarrollado diversas adaptaciones a un ambiente seco y semiárido (Figura 2). El Charco del Ingenio debe su nombre a dos elementos de identidad para el pueblo sanmiguelense, por una parte, se le ha llamado charco a un manantial enclavado en la cañada del sitio, mientras que la palabra ingenio deriva de la presencia de vestigios del primer molino de agua (1567) en el continente americano; pues durante el siglo XVI toda obra de bienes y servicios que sirviera para generar energía era conocido como ingenio, de manera que desde hace 450 años la zona donde hoy se encuentra el Jardín Botánico ya era referenciada como El Charco del Ingenio (Tovar de Teresa et al., 2006).

Figura 1. Procesión de la Santa Cruz del Charco del Ingenio, el día de la fundación del Jardín Botánico, 1991. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.

2. La unidad de recepción comprende una novedosa Sala Interpretativa, una maqueta de la cuenca hidrográfica y una tienda de productos del semidesierto. Foto: Juan Carlos Tejeda Smith
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones de carácter científico tienen un papel primordial en la investigación y conservación, mostrando la ocurrencia de la biodiversidad. Durante los inicios del proyecto se han documentado paulatinamente los recursos bióticos del lugar, así como aspectos ecológicos y etnobiológicos de la región. Durante la década de 1990 se contó con la valiosa participación del cactófilo Charles Glass, quien llevó a cabo las principales expediciones alrededor de México, logrando integrar una colección de suculentas que consiste principalmente en cactáceas, agaves y crasuláceas (Figura 3). La colección botánica está integrada por 522 especies provenientes
de diversas partes del país. Se ha integrado una colección de carácter etnobotánico donde asumen un protagonismo agaves, izotes y cucharillas, nopales y xoconostles, plantas curativas y plantas útiles, ordenadas por usos locales, medicinales, alimenticios, melíferos, forrajeros, combustibles, maderables, ornamentales, ceremoniales o tintóreos, además de proveer fibras y material para la construcción y las artesanías (Figura 4). La colección regional cuenta con ejemplares de la provincia biogeográfica altiplano sur: zacatecano - potosino introducidos al sitio por sus características de conservación.
Figura


4. Diseño de jardineras correspondientes a las colecciones etnobotánicas. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
Los inventarios de diversidad biológica del Jardín Botánico registraron 51 especies de líquenes, 518 especies nativas lo que representa el 17 % de la flora estatal (Meagher, 2007). Resulta valioso enfatizar la importancia de las relaciones ecológicas y su dinamismo, situación que motiva el estudio y exploración con-
tinua en el Jardín, tal es el caso de Viridantha minuscula, nueva especie de bromelia descrita recientemente a partir de una colecta en el sitio, así también, Peperomia tancitaroana nuevo aporte para el conocimiento científico de México (Mathieu et al., 2020, Hernández et al., 2023).
Figura 3. Invernadero que alberga el banco de germoplasma vivo integrado principalmente por plantas suculentas de México. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
Figura
Los resultados de la restauración ecológica han favorecido la estructura vegetal, a su vez que han generado condiciones apropiadas para la presencia de fauna silvestre, tal es el caso de cacomixtle, gato montés, halcón peregrino, mariposa monarca, etc. (Figura 5).
En el caso de fauna se cuenta con los siguientes inventarios: 25 especies de libélulas, 130 de mariposas, 18 de reptiles, 260 de aves, 24 de
escarabajos y 32 de mamíferos. La diversidad biocultural de la región donde se inserta El Charco del Ingenio se manifiesta en diversas expresiones culturales vinculadas con pueblos originarios de ascendencia pame, otomí y chichimeca; la gastronomía, bioconstrucción, domesticación y rituales son un referente de la adaptación de los pueblos del semidesierto guanajuatense.

Figura 5. El Charco del Ingenio presenta hoy en día una vida silvestre abundante y variada. Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus). Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
La región norte y noreste se ubica en la provincia fisiográfica de la Mesa del Centro, se caracteriza por su ecosistema xerófitico (matorrales crasicaule y micrófilo) principalmente, así también por las distintas elevaciones que van desde los 1,700 hasta los 2,300 msnm donde crecen los bosques de encinos, bosques de coníferas, bosque tropical caducifolio y pastizales (CONABIO, 2012). Estos territorios fueron ocupados por pueblos originarios de ascendencia otomí, pame y chichimeca, quienes a su vez desarrollaron una rica cultura íntimamente asociada con los diversos elementos de la naturaleza.
Desde sus orígenes, El Charco del Ingenio ha sido un proyecto comunitario de resistencia
biocultural, su apropiación como centro ceremonial por parte de las mayordomías de los pueblos otomí y chichimeca, orienta las acciones a tener un carácter de etnobiológicas.
Así también, se ha convertido en un importante espacio de convergencia para las manifestaciones culturales de la población de la
región, particularmente las relacionadas con lo ritual/indígena, realizadas durante la celebración del aniversario de la fundación del proyecto (fin de semana más próximo al 11 de julio) a través de la Festividad de la Santa Cruz de El Charco del Ingenio y que reúne a cerca de 5,000 personas (Figura 6).

El Jardín Botánico resulta ser un ejercicio incluyente donde las actividades no se acotan a la conservación, sino que es un proyecto de la sociedad civil que cumple un rol social vinculado en la protección del territorio, derivando ello en su reconocimiento como un proyecto ciudadano que cuenta con una fuerte autoridad moral en la región.
En 2020 El Charco del Ingenio se incorpora a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lo cual contribuye a una mayor colaboración con pueblos originarios
de municipios al norte y noreste del estado a través de actividades orientadas al conocimiento y la documentación de las plantas útiles, rescate de las lenguas originarias, listados de etnofauna, talleres de herbolaria y propagación, exposiciones, recorridos temáticos, divulgación audiovisual, catálogos y obras impresas, simposios, encuentros académicos, banco de semillas, y actividades orientadas al rescate de la planta sagrada conocida como cucharilla (Dasylirion achrotrichum), entre otras (Figura 7).
Figura 6. Trabajo ceremonial de las mayordomías con planta cucharilla. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
En 1991 el naturalista Walter L. Meagher inició los inventarios florísticos del sitio y la publicación de un fascículo en 1994 en colaboración con el Instituto de Ecología Pátzcuaro y una actualización en 2007. En 1993 el cactólogo Charles Glass inició la colección botánica de suculentas, la cual se integró con permisos de colecta federales a partir de diversas expediciones por el territorio mexicano. Dicha colección tiene como objetivo la propagación y conservación de diversas especies enlistadas en la NOM-059 (CONABIO, 2012b; SEMARNAT, 2022). En 2014 inicia oficialmente el herbario para resguardar la flora del sitio y del estado. Se encuentra organizado en: líquenes, helechos, gimnospermas y angiospermas, ordenados alfabéticamente por familias, géneros y especies. Su enriquecimiento se basa
en las colectas del estado, especímenes provenientes de intercambios y donaciones y ha sido fundamental para inventariar y divulgar la flora de Guanajuato. Constantemente se focalizan esfuerzos para documentar la presencia de especies vegetales previamente no registradas, así como para la identificación y descripción de especies nuevas (Cetzal Ix et al., 2017).
La firma de convenios de colaboración con universidades públicas favoreció la publicación de tesis de diversos grados académicos, siendo la gestión integrada de cuencas, humedales, aves, bioindicadores de calidad del agua, entre otros, líneas de investigación que favorecen la información para la toma de decisiones vinculadas con la gestión del territorio.
Figura 7. Colección de magueyes, cucharillas y yucas organizada conforme a los usos locales (Asparagaceae). Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
A través de distintos medios audiovisuales e impresos se registra la cosmovisión y el aprovechamiento de la flora y fauna de los

EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Charco del Ingenio es pionero y un referente en el tema de la educación ambiental en la región. La colaboración en redes con diversas organizaciones de la sociedad civil favoreció que en 2004 se desarrollara el Programa de Educación Ambiental de San Miguel de Allende, mismo que atendió a toda la población de educación primaria de la cabecera municipal durante seis años. A lo largo del año el jardín desarrolla diversas estrategias en dicha materia con instituciones civiles, gubernamentales y educativas combinando los valores y prácticas sustentables, principalmente con los niños y jóvenes, quienes encuentran en el jardín una motivación para la conservación del entorno. Algunas de estas actividades son
pueblos originarios (otomí, pame y chichimeca) que se asentaron en la región norte o noreste de Guanajuato (Figura 8).
Figura 8. Durante 2020 y 2021 se realizó una investigación participativa en colaboración con seis comunidades originarias para conocer el uso tradicional de la flora. Como resultado de su sistematización se publicaron tres libros. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
obras de teatro, talleres, recorridos guiados y temáticos, café científico, exposiciones permanentes y temporales.
La colaboración con proyectos rurales y pueblos originarios ha favorecido la identificación de plantas útiles en la región, teniendo como resultado el acompañamiento para el aprovechamiento sustentable y procesos para la defensa del territorio (Figura 9).
Por otra parte, se cuenta con un programa de voluntariado en donde extranjeros se han formado para llevar a cabo recorridos interpretativos y de observación de aves, así como vínculo con instituciones en el extranjero para la colaboración en distintos proyectos de investigación (AMJB, 2012).

Figura 9. Recorridos interpretativos por el Jardín Botánico con comunidades originarias. Foto: Archivo El Charco del Ingenio A.C.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Jardín ha recorrido un proceso de adaptación ante los retos que significan garantizar la continuidad de las acciones propias del mismo, para lo cual se consolida un equipo profesional que incide en la recaudación y administración de fondos que garanticen la operación. Derivado de los resultados de la conservación se logró que la autoridad municipal decretara la Zona de Preservación Ecológica El Charco y Zonas Aledañas, consistente en 392 hectáreas. De similar manera en 2014 se logra certificar las 67 hectáreas
como Área Designada Voluntariamente a la Conservación por la CONANP. Los ejercicios mencionados han sido reconocidos como unidades de gestión ambiental territorial en los instrumentos local y estatal de ordenamiento del territorio, lo cual ha permitido contener la expansión de la mancha urbana. La figura de Unidad de Manejo Ambiental ha permitido la propagación de especies enlistadas en la NOM 059, logrando la reproducción y distribución legal.
AGRADECIMIENTOS
Al Consejo, equipo operativo de El Charco del Ingenio y al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero: Conservando la biodiversidad regional

Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero. Foto: Epifanio Blancas Calva
Epifanio Blancas Calva1*
Elvia Barrera Catalán1
Natividad D. Herrera Castro1
Elizabeth Beltrán Sánchez1
Santiago Barrios Matías1

RESUMEN
El Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) desde su fundación, hace más de cuarenta años, ha constituido un área importante para la conservación de flora y fauna regional. Su misión es la investigación, docencia y difusión con enfoque científico y cultural a través de sus colecciones. Recientemente se ha incrementado la colección de ejemplares de especies vivas de interés etnobiológico y del herbario, destacando los taxones Bursera, Agave e individuos representativos de la flora regional del bosque tropical caducifolio. Así mismo, se dispone de una colección paleontológica.
1 Instituto de Investigación Científica de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Guerrero. Av. Lázaro Cárdenas s/n, interior del Jardín Botánico, Ciudad Universitaria, C.P. 39087, Chilpancingo, Guerrero.
* Autor para la correspondencia: ebcalva@yahoo.com.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico de la UAGro, fue fundado en el año de 1974. Se ubica en Ciudad Universitaria al sur de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Av. Lázaro Cárdenas s/n, C.P. 39087 (17°32’12’ N, 99°29’44’’ O, 1,237 msnm), tiene una superficie de 2.8 hectáreas (Figura 1). Presenta un clima tropical lluvioso semicálido. Es miembro oficial de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., y de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. Este espacio se debe a los esfuerzos realizados por las autoridades universitarias, para reservar un área dedicada al conocimiento y conservación de especies locales (Figura 2). Inicialmente fue dirigido por el Ing. Javier Castañeda. Los
objetivos principales del Jardín Botánico son la conservación de individuos de especies de flora y fauna locales, la investigación, la difusión y la visibilización de la bioculturalidad. Su misión es contribuir al conocimiento de la biodiversidad, con énfasis en la flora y fauna de Guerrero, por medio de la preservación de colecciones científicas de plantas vivas, herborizadas y del estudio de la fauna silvestre con distribución en el área, además se cuenta con una colección paleontológica. Parte fundamental de sus actividades es la vinculación con la comunidad académica universitaria, con los diferentes niveles educativos y la sociedad en general (Figura 3).

Figura 1. Mapa de localización del Jardín Botánico de la UAGro y distribución de las áreas que lo componen. Foto: Archivo del Jardín Botánico de la UAGro


COLECCIONES BIOLÓGICAS
El Jardín Botánico preserva dentro de su colección especies de plantas vivas cultivadas ex situ, además de individuos de especies de plantas in situ derivadas de bosque tropical caducifolio; en total son 218 especies, principalmente de formas de vida arbustiva y arbórea, sin considerar a la flora herbácea silvestre. Diversas especies tienen uso medicinal, alimenticio, ornato, mágico-religioso, maderable para construcción, y combustible, entre otros.
Las familias mejor representadas son Fabaceae, Burseraceae y Asparagaceae (Figura 4). Dentro de la familia Fabaceae se conserva, la planta denominada palo morado (Peltogyne mexicana), especie endémica de Guerrero de importancia ecológica y etnobiológica. Está considerada por la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) como especie amenazada y por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro (EP) (UICN, 2021).
Respecto del taxón Bursera, es el género con mayor riqueza de especies dentro de la colección, destacando el lináloe (B. linanoe) especie emblemática en la elaboración de artesanías (Figura 5). Así mismo, se cuenta con especies como B. suntui, B. vejar-vazquezii, B. hintonii y B. tecomaca, que se encuentran dentro de la lista roja de la UICN.
De igual manera, se dispone de una colección de plantas de la familia Asparagaceae, con nueve especies del género Agave; entre ellas agave papalote (A. cupreata) y agave espadín (A. angustifolia), especies de importancia estatal para la elaboración de mezcal, alimento y en medicina tradicional.
Figuras 2 y 3. Entrada y andador principal del Jardín Botánico de la UAGro. Fotos: Epifanio Blancas Calva
4. Familias botánicas mejor representadas por número de especies en el JB UAGro, con base en el inventario taxonómico elaborado en el año 2021. En el eje x, se indican las familias con mayor número de especies, en el eje y el número de especies para cada familia.

Figura
Figura 5. Ejemplar de Bursera linanoe, especie cultivada en el Jardín Botánico de la UAGro.
Foto: Epifanio Blancas Calva
Otras colecciones biológicas que alberga el Jardín Botánico, son: el Herbario UAGC, registrado en 1998. Esta colección contiene 13,300 ejemplares herborizados, recolectados de las distintas regiones del estado, de éstos, 2,000 especímenes contienen información de interés etnobiológico (Barrera-Catalán et al., 2022). Aunado a la colección de plantas del Jardín Botánico existe un conjunto de organismos vertebrados; ocho especies de murciélagos (Beltrán et al., 2021) (Figura 6) y 95 especies de aves (Castro y Blancas-Calva, 2014; Blancas-Calva y Castro, 2021), que establecen interacciones bióticas con éstas (Figura 7).
Se cuenta con una colección de fósiles de invertebrados marinos, correspondientes a los períodos geológicos cuaternario, cretácico superior, cretácico medio y pérmico medio. Colección que da soporte a la historia geológica y paleoambiental de Guerrero (Figura 8). Recientemente, se estableció un Jardín para polinizadores, donde se han introducido especies locales de plantas atrayentes para insectos, aves y murciélagos, cuyo objetivo es el estudio de las interacciones planta-polinizador, y como un recurso didáctico para destacar la importancia de este fenómeno biológico en el mantenimiento de la diversidad biológica en los ecosistemas (Figura 9).
Figura 6. El murciélago Artibeus jamaicensis del gremio de los insectívoros, una de las ocho especies que visitan el JB de la UAGro. Foto: Epifanio Blancas Calva

Figura 7. Un ejemplar hembra del colibrí opaco (Phaeoptila sordida) forrajeando en la floración de la sábila (Aloe vera). Una de las 95 especies de aves que visitan o residen el JB de la UAGro. Foto: M. Castro Torreblanca



Figura 9. Visita guiada al Jardín para polinizadores que se acondicionó a inicios del 2023. Ofrece una mirada a las interacciones planta-polinizador y brinda un espacio didáctico para explicar la importancia de este fenómeno. Foto: Natividad D. Herrera Castro
Figura 8. Visita al Museo Paleontológico de la UAGro. Foto: Natividad D. Herrera Castro
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El conocimiento tradicional sobre las especies biológicas ha sido transmitido por generaciones de forma oral. Los pueblos originarios y comunidades rurales son los poseedores y depositarios de dicho conocimiento. El patrimonio biocultural incluye la herencia histórica del conocimiento tradicional sobre las especies biológicas. En este sentido, en el JB-UAGro existe trabajo académico con enfoque biocultural, ya que se realizan investigaciones en el área etnobiológica (Herrera-Castro, 2009; Herrera-Castro & Barrera-Catalán, 2022; Barrera-Catalán et al., 2018; Blancas-Calva & Castro, 2021; Beltrán et al., 2021; Blancas-Calva et al., 2023).
De manera que se cuenta con documentación de conocimiento tradicional local sobre diversas especies tanto de flora como de fauna del estado de Guerrero. En la colección de plantas vivas del JB-UAGro existen especies de las que se han registrado diversos usos tradicionales. La información documentada sobre el conocimiento de estas especies ha sido obtenido de comunidades originarias de la entidad, a través de investigaciones etnobo-
tánicas. Con la información generada se han elaborado tesis, artículos científicos, catálogos etnobotánicos y etnofaunísticos (Herrera-Castro et al., 2021; Blancas-Calva & Castro, 2021, Blancas-Calva et al., 2023) que incluyen tanto información científica como cultural, que visibiliza el conocimiento y experiencias que la población, mayormente originaria, tiene sobre las especies biológicas.
Actualmente ha habido mayor vinculación con comunidades indígenas, principalmente de lengua náhuatl, con quienes se han establecido, de manera horizontal, diálogos de saberes, realizados tanto en su comunidad de origen como en el JB-UAGro (Figura 10). Para la difusión del conocimiento biocultural se ha incluido en etiquetas botánicas el nombre local en castellano y en lengua originaria, y en castellano el uso de la especie, forma de uso y parte utilizada de la planta.
Durante las visitas guiadas que se realizan en el JB-UAGro, se destaca la importancia de los conocimientos tradicionales locales. Estas acciones integran el enfoque biocultural dentro del JB-UAGro.

Figura 10. Visita guiada a la colección de plantas vivas del Jardín Botánico de la UAGro. Foto: Ana L. Castrejón Herrera
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
En el JB-UAGro, como parte de los trabajos de investigación científica se desarrollan proyectos con enfoque etnobiológico y de ciencia básica acerca de las especies que se encuentran en las colecciones. Así mismo, se utilizan las áreas disponibles para investigaciones agroecológicas.
Los productos de investigación científica más relevante son: el inventario de las especies de aves con presencia en Ciudad Universitaria y el Jardín Botánico UAGro (Castro & Blancas-Calva, 2014), el catálogo fotográfico de las especies de aves con distribución en la localidad de Xalitla y en el JB-UAGro (Blancas-Calva & Castro-Torreblanca, 2021), un artículo de científico sobre la nomenclatura tradicional en lengua náhuatl de las aves comunes de Xalitla, Guerrero (Blancas-Calva et al., 2023).
Se ha elaborado el inventario de la quiropterofauna, donde se ha analizado su distribución y sus hábitos alimenticios (Beltrán et al.,
EDUCACIÓN AMBIENTAL
En las actividades desarrolladas en el JB-UAGro, se promueve la educación ambiental, se realizan visitas guiadas a la colección del Jardín Botánico, el Jardín para polinizadores, el Herbario y la Colección Paleontológica a grupos de estudiantes, de diversos niveles escolares, y público en general. En los recorridos se enfatiza la importancia del cuidado y conservación de la biodiversidad, como reguladora del clima, protección de los suelos, su aportación de
2021). De igual manera, se realizan proyectos para el análisis fitoquímico de algunas especies medicinales, como el Kalanchoe y especies del género Bursera, mismos que se desarrollan en vinculación con la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero.
El Jardín Botánico brinda espacios para que estudiantes realicen tesis o investigaciones cortas, como el caso de aplicación de diferentes tratamientos para el cultivo de papaya maradol (López & Zamora, 2022), maíz y frijol. Algunas de estas tesis versan sobre la alimentación y permanencia de murciélagos, así como acerca de inventarios florísticos y, se desarrollan estudios etnobotánicos de diversas localidades de Guerrero con el apoyo del Herbario UAGC, tales como las investigaciones de Gallardo (2021), Herrera et al., (2021), Barrera et al., (2022).
materia orgánica y su papel en la generación de servicios ecosistémicos (UNEP, 2016).
Se imparten cursos de elaboración de abonos orgánicos, promoviendo la sustitución de agroquímicos contaminantes de suelos, agua, aire y generadores de dependencia tecnológica. Existe el jardín para polinizadores, para difundir la trascendencia ecológica de éstos, así como un recurso didáctico soporte de la educación ambiental. Para lograr los objetivos
de esta actividad se desarrollan talleres temáticos interactivos, resaltando la importancia del conocimiento tradicional y la necesidad de preservar y visibilizar la cultura de los pueblos originarios. Ante la carencia de áreas arbola-
das en las principales ciudades de Guerrero, se aborda la necesidad de generar otros espacios destinados a la conservación, investigación y difusión de la alta diversidad biológica con que cuenta Guerrero.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El crecimiento no planificado y la expansión de la frontera urbana ha destinado muy pocos espacios verdes en la ciudad de Chilpancingo, y la pérdida de la cobertura vegetal en el entorno, aunado al proceso global de cambio climático, ha transformado las condiciones climáticas de la ciudad en los últimos cuarenta años.
Dentro de las acciones para adaptarnos al cambio climático, se ha implementado el reciclado de materia orgánica mediante elaboración de composta, se evita el uso del fuego
como método de limpieza y ante la escasez de agua dentro del Jardín Botánico, se ha optado por introducir especies de plantas del bosque tropical caducifolio de la región adaptadas al estrés hídrico.
De igual manera, se realizan conferencias, charlas, talleres y visitas guiadas orientadas para sensibilizar acerca de la importancia del mantenimiento y cuidado de la biodiversidad vegetal y animal en los ecosistemas componentes que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y regulación del clima.
AGRADECIMIENTOS
Los participantes del Jardín Botánico de UAGro agradecen al CONAHCYT por los apoyos otorgados en sus diferentes convocatorias de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. Asimismo, agradecen la confianza y colaboración de los habitantes de los pueblos originarios de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Axaxacualco, municipio de Eduardo Neri y de la Colonia Emperador Cuauhtémoc de Chilpancingo, Guerrero.
Jardín Botánico Haravéri: Conservación in situ del bosque mesófilo de montaña

Jardín Botánico Haravéri, San Sebastián del Oeste, Jalisco. Foto: Monica Rivas A.
Monica Rivas Avendaño1*
Luis F. González Guevara2

RESUMEN
El Jardín Botánico Haravéri (JBH), clasificado como un Jardín Botánico in situ, se desarrolla en 11 hectáreas y resguarda bosque mesófilo de montaña y bosque de pino-encino en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, localizado en el extremo norte de la Sierra Madre del Sur, una de las regiones de mayor riqueza de flora y considerado a su vez hotspot de endemismo del Occidente de México (Harker et al., 2015; Hernández et al., 2021). El JBH busca promover la identidad del territorio, la protección y conservación de los ecosistemas a través de la investigación científica y el uso sostenible de los recursos naturales. Entre las actividades que realiza están la conservación, la investigación, la educación ambiental, la difusión y divulgación científica y el desarrollo comunitario.
1 Jardín Botánico Haravéri, Proyecto Nebulosa. Camino a las Guacas Km 7.5, localidad La Estancia de Landeros, San Sebastián del Oeste, Jalisco.
2 Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de Guadalajara # 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco.
* Autor para la correspondencia: jardinharaveri@proyectonebulosa.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico Haravéri se localiza en el extremo norte de la Sierra Madre del Sur (Figura 1) y es concebido como el elemento más ambicioso de Proyecto Nebulosa, al incidir de forma transversal con el resto de los elementos de este proyecto multimarca, bajo la premisa de la conservación biológica y el desarrollo sostenible de la región.
JBH nace tras reconocer su relevancia para la conservación dada su ubicación excepcional; el Ing. Salvador Galindo, fundador del Jardín, decide crear Jardín Botánico in situ Haravéri, como una primera estrategia de conservación e investigación de la flora de la región.
De diciembre de 2016 a la fecha, se han realizado exploraciones botánicas con la finalidad de determinar las especies presentes en la zona; así mismo, se delinearon senderos y puentes de forma cuidadosa, que permiten al visitante recorrer el área y conocer la flora más representativa del bosque de pino-encino y el bosque mesófilo de montaña. Desde sus inicios, el JBH ha sido reconocido como un verdadero espacio de conservación e investigación. En el año 2021, se creó el Comité Técnico Consultivo integrado por especialistas de diferentes disciplinas biológicas que han permitido al Jardín posicionarse como un ejemplo tangible de conservación en la región.

Figura 1. Ubicación del Jardín Botánico Haravéri. Imagen: Nancy García
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JBH cuenta con dos colecciones vivas principales que refieren a los ecosistemas del bosque mesófilo de montaña (Figura 2A) y el bosque de pino-encino (Figura 2B) que se desarrollan en el sitio. En su interior, alberga una impresionante diversidad biológica, con 448 especies pertenecientes a 271 géneros y 94 familias, lo que equivale al 6.6% de la flora conocida en el estado de Jalisco (Ramírez et al., 2010) (Figura 3).
Las 10 familias más diversas comprenden el 53.5% de la flora del Jardín, mientras que los 10 géneros más diversos representan el 12% de todas las especies presentes (Cuadro 1). Entre las especies registradas, se destaca que 11 cuentan con algún nivel de protección según la NOM-
059 (SEMARNAT, 2010), 26 están incluidas en la lista roja de la IUCN y 32 se encuentran reguladas por el CITES.
La alta diversidad de plantas que se encuentra en el JBH requiere de una estrategia de conservación in situ especializada. Esta estrategia no solo está alineada con la Estrategia Global de Conservación Vegetal, sino que también considera los desafíos únicos que enfrenta como un ecosistema relicto a nivel nacional e incluso mundial. Para lograr una conservación efectiva, es necesario priorizar la conservación de los ecosistemas por encima de las especies individuales, fomentando así el proceso evolutivo natural y promoviendo una mayor adaptabilidad frente al cambio climático.

Figura 2A. Colección de bosque mesófilo de montaña. Foto: Monica Rivas

Cuadro 1. Diversidad de familias y géneros de la flora del JBH
Figura 2B. Colección de bosque de pino-encino. Foto: Monica Rivas

Figura 3. Especies representativas del Jardín: A. Lirio (Guarianthe aurantiaca). B. Maxillaria mexicana C Tepejilote (Chamaedorea pochutlensis). D. Arete (Bessera tuitensis). E. Anthurium halmoorei. F. Limoncillo (Siparuna thecaphora). G. Pedorrilla (Miconia jaliscana). H. Ternstroemia maltbyi. I. Mameyito (Saurauia serrata). J. Achimenes fimbriata. K. Palmailla (Podocarpus matudae subsp. Jaliscanus) L. Cícada (Zamia paucijuga). Foto: Dante S. Figueroa
Las colecciones del JBH tienen diversos usos, entre los cuales destacan la investigación, que implica la actualización constante de las bases de datos, el registro fenológico y el estudio de la ecología de las especies. Además, se lleva a cabo la propagación de especies silvestres bajo protocolos establecidos, centrándose en aquellas de interés para la polinización, así como especies forestales útiles para la reforestación
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El enfoque de Patrimonio Biocultural es fundamental en la filosofía y práctica del Jardín Botánico Haravéri. Desde su concepción, este jardín ha abrazado un pensamiento sistémico que integra la conservación de la biodiversidad con la preservación de la cultura y tradiciones locales. Su misión se centra en promover la identidad natural del territorio, enriqueciendo la investigación científica y fomentando el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades locales.
Un ejemplo destacado de este enfoque es el proyecto: Rescate de Saberes Ambientales y Gastronómicos del Municipio de San Sebastián del Oeste. Este proyecto tiene como objetivo preservar los aspectos intangibles de la región, tales como la tradición y la cultura, rescatando las prácticas ancestrales de apropiación de la biodiversidad. Asimismo, busca proteger los saberes ambientales relacionados con la comprensión de la temporalidad, las prácticas de aprovechamiento y su papel en la dinamización económica local (Figura 4).
y restauración de ecosistemas. Por último, el Jardín Botánico desempeña un papel importante en la educación ambiental, ya que sus colecciones vivas son conocidas a través de senderos guiados, donde los visitantes son acompañados por guías expertos, convirtiendo al JBH en un valioso espacio de aprendizaje en la naturaleza.
Al mismo tiempo, el enfoque de Patrimonio Biocultural se materializa a través de talleres realizados en colaboración con instituciones internacionales reconocidas, como el Consorcio para la Conservación de Magnolias del Neotrópico de Botanic Gardens Conservation International (BGCI), así como con instituciones nacionales, como la Universidad de Guadalajara (UDG). Estos talleres ofrecen una valiosa oportunidad para promover la conservación y el uso sostenible de especies forestales, destacando especialmente la magnolia (Magnolia pacifica), un recurso de gran relevancia en las comunidades indígenas y ejidales de la región. Durante estos encuentros, se enfatiza la aplicación de técnicas de propagación y se exploran sus posibles usos, como la producción de esencias aromáticas y su utilización como soporte para cultivos de café, entre otros. Esta colaboración entre instituciones y comunidad local fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la valorización de la biodiversidad y la cultura presentes en la región.

Figura 4. A) Variedades de maíz de la comunidad de Santiago de Pinos. B) Parcelas de proveedores locales de la localidad de Amatanejo. C) Charlas sobre los usos de la biodiversidad en la comunidad de Colimilla. D) Muestra de especies con usos gastronómicos. Foto: Monica Rivas
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Hablar de JBH es hablar de conservación con sustento científico; entre los aportes florísticos más significativos están los 84 nuevos registros para el municipio de San Sebastián del Oeste, dos más para el estado de Jalisco y dos especies nuevas para la ciencia, una de ellas ya se encuentra publicada. El orégano silvestre (Clinopodium haraverianum), (Figura 5) actualmente sólo es conocido en las cañadas dentro del Jardín.
Entre los nuevos aportes a la ciencia en términos faunístico, se registra la publicación de una nueva especie de escarabajo (Lagochile occidentalis) de la familia Rutelinae y la contribución al comportamiento reproductivo y de anidación de dos especies de colibríes, ninfa (Eupherusa ridgwayi) y ermitaño (Phaethornis mexicanus griseoventer), así como una creciente contribución a partir de tres tesis a nivel pregrado y dos más a nivel posgrado,
derivado a su vez, de diferentes proyectos colaborativos con la Universidad de Guadalajara. Entre estos últimos destacan las líneas de investigación vigentes como el fototrampeo de mamíferos, que ha permitido el registro de seis felinos reportados para México, mues-
treo de murciélagos y mamíferos pequeños, ecología de la flora de dosel, y el listado de macromicetos del JBH. Estos esfuerzos colectivos demuestran el compromiso continuo con la investigación científica y la conservación de la biodiversidad en el Jardín.

Figura 5. Orégano silvestre (Clinopodium haraverianum), especie nueva para la ciencia que crece en las cañadas del JBH. Foto: Dante S. Figueroa
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JBH es un espacio comprometido con la educación ambiental, la difusión y la divulgación científica. Con el objetivo de promover la conciencia, el conocimiento y las acciones responsables hacia el medio ambiente, se ha diseñado un plan integral que busca fomentar la conservación y sostenibilidad de los recursos. Se ofrecen diversas actividades tanto dentro como fuera de las instalaciones del Jardín. Las visitas a la colección botánica siempre se realizan en compañía de un guía,
quien acompaña a los visitantes a través de cuatro senderos diferentes. Durante el recorrido, se abordan temas relacionados con la flora del bosque de pino-encino y el bosque mesófilo de montaña, haciendo hincapié en la importancia de su conservación, usos etnobotánicos y las interacciones ecológicas.
Además de las visitas guiadas, el JBH ofrece talleres diseñados para distintos grupos, desde preescolar hasta universitarios. Estos talleres también se llevan a comunida-
des cercanas, acercando así el conocimiento botánico a la comunidad. A través de ferias ambientales, talleres para niños y actividades especializadas para grupos como ejidatarios o mujeres, el Jardín busca difundir su labor y compartir conocimientos valiosos con la comunidad (Figura 6).
La difusión y divulgación científica ocupan un lugar prioritario en las actividades
del JBH; en septiembre de 2019, lanzamos nuestro boletín trimestral Nubes y Ciencia, una revista gratuita y descargable que tiene como objetivo dar a conocer las investigaciones y actividades de conservación llevadas a cabo en el JBH (Figura 7). A través de nuestras actividades buscamos contribuir en la construcción de un futuro más sostenible y respetuoso con la naturaleza.

Figura 6. A) Recorridos guiados por las colecciones del JBH. B) Taller de magnolias con los ejidatarios de la Estancia de Landeros. C) Feria ambiental en la plaza pública de San Sebastián del Oeste. D) Taller de identificación de especies comunes en San Sebastián del Oeste. Foto: Monica Rivas

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las acciones del JBH para adaptarse al cambio climático se pueden clasificar en directas e indirectas. Las acciones directas se enfocan en la propagación, reforestación y restauración, buscando preservar los procesos ecológicos fundamentales como la sucesión ecológica, polinización, fotosíntesis, ciclo de nutrientes y dinámica de comunidades. Un ejemplo de estas acciones es la restauración de seis hectáreas de bosque de pino-encino y bosque mesófilo de montaña, con la propagación de hasta un millón de árboles en una primera etapa (Figura 8).
Por otro lado, las acciones indirectas involucran la participación continua con diversos actores de la comunidad en temas relevantes como el cambio climático, la planificación territorial bajo un enfoque de manejo integrado, la alfabetización ecológica y modelos de ordenamiento territorial ecológico regional. Es importante destacar la participación activa del JBH en la identificación e intervención de conflictos socioambientales, como la actividad extractiva irregular (minería).
Figura 7. Boletín trimestral de Nubes y Ciencia. Imagen: Nancy García

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todos nuestros colaboradores de Proyecto Nebulosa, a nuestro Comité Técnico Consultivo y a toda la comunidad de San Sebastián del Oeste.
Figura 8. Propagación de especies del género Pinus en colaboración con el predio el Atajo. Foto: Monica Rivas
Conservación de la biodiversidad, tradición cultural y paisaje sonoro en el Jardín
Etnobiológico de Jalisco

Jardín Etnobiológico de la región Valles y Sierra Occidental de Jalisco, Ameca, Jalisco. Foto: Javier Castro Rivera
Yalma L. Vargas Rodriguez1*
José Guadalupe Macías Barragán1
Carlos Ignacio García Jiménez2
Sean M. Smith Márquez3

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico de Jalisco representa y preserva la diversidad biológica, la cultura asociada a ella y ecoacústica de la región. El Jardín desarrolla investigación, educación y extensión y forma parte de la Red Nacional Jardines Etnobiológicos (CONAHCYT). Tiene una colección de referencia para comprender la diversidad biológica del occidente de México y la cultura relacionada. Se fomenta el trabajo cooperativo entre comunidades para reforzar la identidad cultural y preservar la biodiversidad de los ecosistemas asociados.
1 Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara, carr. Guadalajara-Ameca Km 45.5, C.P. 46600, Ameca, Jalisco.
2 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Periférico Norte 799, núcleo Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
3 Centro de Estudios Arqueológicos, El Colegio de Michoacán, Martínez de Navarrete 505, C.P. 59699, Zamora, Michoacán.
* Autor para la correspondencia: yalma.vargas@academicos.udg.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico de Jalisco (JEJ) se ubica al poniente de la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Ameca, a los 45.5 km de la carretera Guadalajara a Ameca. Se encuentra dentro del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara. CUValles tiene una extensión de 25 hectáreas, de las cuales 1.1 conforman el área núcleo del JEJ que contiene la colección de flora y fauna viva, así como el herbario, invernaderos, humedal, geomembranas y representación de isletas prehispánicas.
El área de influencia del JEJ consiste de la región central y occidental de Jalisco, conocida como región Valles y Sierra occidental. En la proximidad se encuentran cuatro áreas naturales protegidas, al norte la Sierra del Águila, al suroeste la Sierra de Quila, al este la Sierra de La Primavera y el sitio Ramsar Presa de La Vega.
El Jardín está localizado en una zona de alto valor ambiental. El sistema de lagunas y
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones vivas del JEJ se enfocan inicialmente en los siguientes componentes de la región Valles y Sierra occidental de Jalisco: 1) representación y conservación de la diversidad de las especies de plantas de los géneros Agave, Pinus y Quercus, 2) representación y conservación de las especies de selva baja caducifolia, 3) representación y conservación de la diversidad de peces de la región.
ríos funcionó como área importante para el cultivo en isletas durante la época prehispánica. Evolutivamente la región funciona como área de diversificación de peces goodeidos y de plantas, especialmente agaves, pinos y encinos.
El JEJ tuvo un impulso para su establecimiento en el año 2021 con la convocatoria
Impulso al Establecimiento de una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). El trabajo colaborativo entre personal académico y administrativo de la Universidad y la cooperación de ejidos de las regiones de Sierra aledañas han dado forma al Jardín y lo encaminan a su consolidación. El JEJ es el primer Jardín de uso público ubicado fuera del área metropolitana de Guadalajara.
Dentro de la zona de Jardín, así como en la zona que comprende el Centro Universitario se registran cinco especies de anfibios, 10 de reptiles, 110 de aves y 13 de mamíferos (CUValles, 2019). Entre los anfibios se encuentran los sapos Incillius mazatlanensis y Rhinella horribilis, los reptiles Kinosternon integrum (tortuga con la categoría de Protección Especial, NOM-ECOL-059), la iguana
Ctenosaura pectinata, las serpientes Thamnophis eques subsp. scotti y Pituophis deppei, éstas tres últimas especies tienen la categoría de Amenazada (NOM-ECOL-059). Se
conservan ex situ en el humedal del Jardín los peces Ameca splendens y Skiffia francesae, ambas especies están en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ameca splendens se considera en Peligro Crítico de Extinción y es endémica del río Teuchitlán. Skiffia francesae esta extinta en su medio natural y es endémica de los ríos Teuchitlán y Ameca.
Las plantas que conforman la colección del JEJ fueron seleccionadas con base en los siguientes criterios principales: Se colectan semillas o ejemplares vivos con base en a) el intercambio de conocimientos durante talleres etnobotánicos, b) encuentros con ejidos, en donde se identificaron las plantas alimenticias, forrajeras y forestales relevantes, y en donde se fomenta la propagación de especies de árboles con apego cultural y de importancia para la conservación forestal (Figuras 1 y 2), c) colectas botánicas de especies bajo alguna categoría de conservación.

Figura 1. Trabajo con ejido La Cuesta (Talpa de Allende) para la propagación de especies de árboles con apego cultural y de importancia para la conservación forestal. Foto: Carlos Ignacio García Jiménez

Aproximadamente 90% de los ejemplares de plantas que conforman la colección viva fueron propagados a partir de semillas colectadas ex profeso para el Jardín. Para buscar la representación de la diversidad genética, además de la diversidad de especies, se realizan colectas en las diferentes poblaciones vegetales. Parte de las semillas colectadas se almacenan para formar el banco de semillas y otro porcentaje se siembra para su germinación y posterior trasplante al Jardín.
Además de las colecciones vivas, el JEJ cuenta con acervos digitales, herbario y re-
presentaciones arqueológicas. Se incluye una colección herborizada contenida en el herbario, la cual está constituida principalmente por ejemplares de interés etnobotánico. La colección digital está conformada por grabaciones de paisajes sonoros para representar la diversidad acústica del estado, tanto de áreas urbanas como naturales. El Jardín contiene una representación arqueológica para la preservación del sistema tradicional prehispánico de cultivo en isletas, técnica observada principalmente en la región Valles de Jalisco.
Figura 2. Encuentro etnobotánico con ejido Texcalama (Talpa de Allende). Foto: Carlos Ignacio García Jiménez
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del JEJ es generar y promover estrategias de conservación ex situ para prevenir la pérdida de conocimiento biocultural y de biodiversidad en la región y estado, para este propósito, se realiza investigación biológica y social.
La zona de influencia del JEJ constituye un espacio ambiental heterogéneo con diferentes desafíos sociales y ambientales. Para conocer este contexto, se realiza investigación sobre el conocimiento ambiental que poseen los habitantes de una región de la sierras occidentales de Jalisco (García-Jiménez et al., 2022) y la problemática ambiental asociada al deterioro de los recursos naturales (García-Jiménez & Vargas-Rodriguez, 2021) y cómo esta problemática ambiental impacta la calidad de vida de los habitantes (García-Jiménez et al., 2019). Esta investigación permite el inter-
cambio de conocimientos con las comunidades para prevenir la pérdida de saberes sobre la naturaleza e implementar acciones para el mantenimiento de los recursos naturales en zonas de alta diversidad biológica de Jalisco.
A la fecha, la investigación biológica en el Jardín se ha enfocado en los géneros Agave y Pinus. Considerando que estos grupos contienen una gran cantidad de especies, endemismos y en alguna categoría de protección, y sobre todo el valor que los pobladores de la región les otorgan debido a sus múltiples usos económicos. Se eligieron estos grupos (Agave y Pinus), con la finalidad de conocer su estado de conservación, usos tradicionales, y estrategias de propagación. Específicamente, se han concluido las investigaciones sobre las especies Agave geminiflora y Pinus georginae (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Investigación del JEJ sobre conservación y propagación de Agave geminiflora (Asparagaceae). Foto: Emily Tadeo

EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JEJ se alberga en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y se beneficia de los múltiples programas educativos que la institución ofrece y de su infraestructura para fomentar actividades de educación y difusión. Las actividades se encaminan a la participación de estudiantes en actividades de salud ambiental, sostenibilidad ambiental, conservación, etnobotánica,
acuacultura, entre otras. Por ejemplo, el uso del control biológico del dengue con peces nativos. Cada semestre se reciben estudiantes de bachillerato y de pregrado de todas las carreras con la finalidad de que conozcan las actividades que el Jardín ofrece para su formación integral.
La difusión de la diversidad de especies de la región y la cultura asociada a ellas se realiza
Figura 4. Investigación del JEJ sobre conservación y propagación de Pinus georginae (Pinaceae). Foto: Andrea Hernández.
al público en general a través de la radio universitaria, en la edición y difusión de videos educativos, carteles y exposiciones, conferencias y en encuentros con las comunidades del área de influencia del Jardín. También, la representación a escala de las pirámides prehispánicas de la Tradición Teuchitlán y el sistema de cultivo en isletas de la Tradición
Grillo en el área del Jardín facilitan la transmisión del legado cultural y ambiental de los antiguos pobladores de la región. Se tienen planificadas la ejecución de otras actividades de educación dentro del Jardín, las cuales se
comenzarán a implementar conforme se consoliden los diferentes espacios de colecciones vivas, área de talleres, huertos, etc., de la zona núcleo del Jardín.
El JEJ contribuye a identificar las necesidades de educación ambiental en la región. Con el desarrollo de índices de conocimiento ambiental se determinan las temáticas que necesitan reforzarse y además las tendencias en el tiempo, esto es, si existe una pérdida del conocimiento ambiental a través de generaciones (García-Jiménez et al., 2022).
AGRADECIMIENTOS
Se agradece al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por el financiamiento otorgado a través de los proyectos 311076, 321344 y RENAJEB-2023-13. A la Universidad de Guadalajara por el financiamiento a través de fondos concurrentes 2021, 2022. Se agradece al Rector General Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, a los rectores de CUValles, Dra. María Luisa García Batiz, Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro y secretario administrativo Mtro. Luis A. León Dávila el interés, seguimiento y apoyo para la formación y consolidación del Jardín Etnobiológico de Jalisco. Se agradece al Dr. Jorge A. Pérez de la Rosa su experiencia y conocimientos compartidos para el desarrollo de las colecciones biológicas del JEJ.
El Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH en Morelos: Sus particularidades entre la perspectiva biocultural y la participación social

Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH, Cuernavaca, Morelos. Foto: D. Castro
Paul Hersch Martínez1* Lucero Patricio Paredes1

RESUMEN
El Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria, constituye una instancia pionera de su tipo en México, en funciones desde 1979, adscrito a una institución pública de cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De entonces a la fecha ha generado diversas colecciones y acervos, actividades educativas y de difusión, investigaciones y publicaciones y actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración integral, en el marco de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos del CONAHCYT.
1 Jardín Etnobotánico y Museo de la Medicina Tradicional y Herbolaria, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Matamoros # 14, Col. Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
* Autor para la correspondencia: osemos@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobotánico de Morelos (JEM) fue fundado en Acapantzingo, Cuernavaca, por Bernardo Baytelman, antropólogo y poeta exiliado de Chile en 1973. Desde su origen, Baytelman lo concibió como un espacio multifuncional pero orientado primordialmente a las comunidades. Ello por su adscripción al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dedicado a investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de México, y la flora forma parte de ese patrimonio, pues ningún proceso civilizatorio se ha generado en la historia al margen de la realidad física y biológica de los territorios.
Esta adscripción institucional explica por qué el JEM fue pensado desde su inicio como
etnobotánico, por qué tiene un museo dedicado al contexto sociocultural de su principal colección, la de plantas medicinales y también el papel relevante que ha tenido en el origen de sus colecciones el aporte colectivo y el de expertos locales desde su relación cotidiana con la flora en sus comunidades.
Otra particularidad del JEM es su ubicación, al ocupar un recinto histórico: el predio que adquiriera en Acapantzingo el efímero emperador de México Maximiliano de Habsburgo, quien mandó edificar allí una pequeña casa cuyos planos se encontraron años después en Viena, casa ocupada hoy por el Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria, primera sala del museo verde (Figura 1).

Figura 1. Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria. Foto: P. Hersch
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Actualmente el JEM contribuye con la conservación ex situ de 950 taxones (agrupados por sus características comunes), que conforman sus seis colecciones organizadas por usos (Medicinales, Alimentarias y Condimenticias y Ornamentales), tipo de vegetación (Arboretum de la Selva Baja Caducifolia) y familias botánicas (Orquídeas y Cactáceas).
Las plantas se encuentran en jardineras delimitadas con andadores para acceso del público y cédulas de identificación con información básica (Salazar y Alvarado 2022):
Colección Nacional de Plantas Medicinales: Esta colección es la más relevante, pues resguarda la transmisión de los saberes de curan-
deros, parteras, amas de casa, recolectores y comerciantes de plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional y popular, mayoritariamente de Morelos. En 1994 recibió de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos el reconocimiento como Colección Nacional de Plantas Medicinales. Actualmente conserva un promedio de 550 especies entre silvestres y cultivadas (Figura 2).
Colección de Plantas Alimentarias y Condimenticias. Estas plantas conservan un valor importante en la cultura alimentaria, sobre todo en la cocina mexicana. Incluye especies nativas e introducidas y algunas con propiedades medicinales (Figura 3).


Figura 2. Vista de la Colección Nacional de Plantas Medicinales. Foto: L. Patricio
Figura 3. Papaloquelite (Porophyllum macrocephalum), Colección de Alimentarias y Condimenticias. Foto: Z. Delgado
Colección de Plantas Ornamentales. En su mayoría se trata de especies introducidas, algunas de ellas también con atribuciones medicinales (Figura 4).
Arboretum de la Selva Baja Caducifolia. Esta colección es representativa del ecosistema dominante en Morelos, conservando 73 taxones arbóreos nativos de México (Figura 5).
Colección de Orquídeas. Contiene especies silvestres colectadas en varios estados o pro-
venientes de decomisos y donaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Dada la pérdida de su hábitat y su venta ilegal, algunas se encuentran en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) (Figura 6).
Colección de Cactáceas. Representa una familia actualmente amenazada por el saqueo, el comercio ilegal y por su demanda popular principalmente como ornamentales (Figura 7).

Figura 4. Flor de mayo (Plumeria rubra), Colección de Plantas Ornamentales. Foto: Z. Delgado



Figura 5. Ceiba, amate, copal en el Arboretum de selva baja caducifolia. Foto: R. García
Figura 6. Estrella de fuego (Epidendrum × obrienianum), Colección de Orquídeas. Foto: Z. Delgado
Figura 7. Biznaga (Ferocactus latispinus), Colección de Cactáceas. Foto: Z. Delgado
La conservación de las colecciones depende de labores de limpieza y mantenimiento: poda, riego, retiro de maleza, enriquecimiento de sustratos y control de plagas. Estas actividades son complementadas con la colecta de semillas o partes vegetativas para la reproducción de ejemplares en el área de propagación
que se lleva a cabo principalmente para nutrir las colecciones, pero también se ha orientado, en procesos de investigación participativa, a disponer de plantas para el trabajo en comunidades, la elaboración de preparados galénicos y el aporte a recolectores de flora medicinal silvestre (Figura 8).

PATRIMONIO BIOCULTURAL
En el desarrollo del JEM han evolucionado algunos de sus referentes iniciales y se han evidenciado otros. Uno de ellos remite al de patrimonio biocultural, que cuestiona la construcción de la naturaleza como algo exterior a la sociedad, separación nacida de la exigencia de un sistema económico centrado en la ex-
plotación intensiva del medio en que vivimos, viéndolo como un mero depósito de recursos (Santos et al., 2004), y ello en el marco de la colonialidad como la jerarquización heredada de la colonia, impuesta pero naturalizada de seres humanos, lugares, saberes y maneras de vivir (Restrepo & Rojas, 2010).
Figura 8. Cuachalalate (Amphipterygium adstringens), propagación para recolectores. Foto: P. Hersch
La vulneración antropogénica actual del equilibrio ecológico del planeta denota precisamente el efecto nocivo de esa escisión entre natura y cultura que las etnocienciasintentan superar, reconociendo la dimensión biocultural que preside las relaciones entre los seres humanos y el medio biológico del que formamos parte. Ello expande el cometido mismo del INAH, porque el patrimonio cultural es biocultural o no es, tanto como la materia de trabajo del JEM. Y de ahí proviene otro elemento clave, la relevancia crítica de la participación social en su cometido, pues su encomienda no puede ser cumplida al margen de
la población (Hersch, 2017). En ese sentido, el perfil del JEM en su reestructuración actual emerge como una Casa de Saberes, al constituirse y operar como interfaz entre la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos y otras redes a nivel nacional y una red incipiente de comunidades que a nivel estatal pugnan por la defensa colectiva de la integridad biocultural de su territorio, en concordancia con el planteamiento de incidencia que impulsa actualmente el CONAHCYT (Figura 9). En diversas facetas de esa integridad biocultural a defender en redes se concreta también la responsabilidad socioambiental del JEM.
RED DE JARDINES ETNOBIOLÓGICOS JEM RED DE REFERENCIA EN COMUNIDADES
NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE UNA INTEGRALIDAD DEL CUIDADO PARA PRESERVAR, CREAR Y APLICAR SABERES PARA LA VIDA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La investigación inició plasmándose en las obras de Baytelman entre 1976 y 1982, año de su fallecimiento, reunidas póstumamente en un solo tomo por su viuda, la escritora Eliana Albalá (Baytelman, 1993).
Desde entonces se desarrollan diversas investigaciones en y desde el JEM, abarcando temas relativos a las parteras de Morelos en continua vinculación, a la comercialización de plantas medicinales en ferias y mercados
Figura 9. El Jardín y Museo como interfaz entre redes. Imagen: P. Hersch
y también a la propagación de diversas especies, así como en el programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México (ASFM) en diversos ámbitos en Morelos y fuera del estado, en líneas relativas al ejercicio de amas de casa, terapeutas tradicionales, recolectores y acopiadores de plantas medicinales, promoción de salud, fitoterapia clínica, historia social de la terapéutica, investigación participativa, epidemiología sociocultural y regulación sanitaria (véase sitio web: https:// pasfminah.wixsite.com/).
Las investigaciones también derivan en la serie de divulgación Patrimonio Vivo y en exposiciones museográficas fijas o itinerantes, nutriendo al mismo Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria (Premio Nacional de Museografía 1998). El JEM mantiene vinculaciones de investigación con diversas instituciones académicas, educativas y de servicios, incluyendo la Comisión Permanente de Farmacopea a cargo de la Farmacopea Herbolaria y el Programa de Medicina Integrativa de la Secretaría de Salud de la CDMX.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Jardín Etnobotánico ha colaborado en la Estrategia para la Educación Ambiental en el Estado de Morelos y en el contenido sobre medicina tradicional y conservación de la flora medicinal para el libro de texto gratuito correspondiente a la materia de español de cuarto año de primaria de la SEP.
Se realizan actividades de educación ambiental reforzadas con diversos medios de comunicación, así como visitas guiadas para diferentes niveles educativos, público en general y adultos mayores (Figura 10).
Se imparten talleres sobre elaboración de productos galénicos, propagación de plantas medicinales y crasuláceas, cuadernos miniherbarios, elaboración de composta y abonos orgánicos. Otras actividades se enmarcan
en la operación de un espacio que destaca la dimensión biocultural emblemática de las artesanías, así como la serie de expovinculaciones (Figura 11) dedicadas a la conformación de comunidades en red de defensa de su integridad biocultural, y donde la educación ambiental, entendida también en su alcance social y colectivo, se relaciona con temas y problemas concretos de cada territorio.
También se brindan asesorías, consultas en el herbario, capacitaciones, degustaciones, conferencias, cursos infantiles de verano y donación de especies para reforestación. Así mismo, grupos de estudiantes de distintos niveles e instituciones nacionales y extranjeras realizan su servicio social o prácticas profesionales.

11. Expo-vinculaciones, demostración de alfarería de Cuentepec. Foto: R. García.

AGRADECIMIENTOS
A quienes por más de cuatro décadas han hecho posible el Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH Morelos: tanto los expertos locales que han compartido generosamente sus saberes, como los trabajadores en sus diversas áreas y actividades.
Figura 10. Visita guiada a la Colección de Cactáceas del JEM. Foto: L. Patricio
Figura
Jardín Etnobiológico Tachi'í: Explorando la riqueza biocultural del estado de Nayarit

Jardín Etnobiológico Tachi'í, Tepic, Nayarit. Foto: Mario A. Martínez
Mario A. Martínez1,2*

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico Tachi'í busca coadyuvar a la articulación de acciones orientadas al rescate y visibilización de saberes bioculturales asociados a la flora y fauna de la región, sentando las bases para detonar procesos de desarrollo regional, construcción y divulgación del conocimiento, así como acciones que permitan un flujo de comunicación entre los sectores sociales más amplios, de tal manera que se contribuya a la generación y construcción del conocimiento desde la ciudadanía.
1 Dirección de Gestión Ambiental, Ayuntamiento de Tepic, Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n, Parque Ecológico, C.P. 63175, Tepic, Nayarit.
2 Parque Ecológico Tachi'í, Ayuntamiento de Tepic, Av. Tecnológico s/n, Parque Ecológico, C.P. 63175, Tepic, Nayarit.
* Autor para la correspondencia: jardín.tachii@gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico Tachi'í surge a través de la convocatoria impulsada por el CONAHCYT para el establecimiento de una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. El Jardín tiene por sede las instalaciones de la primera área natural protegida municipal en el estado de Nayarit, denominada como Parque Ecológico Tachi'í (Figura 1). Se ubica en la zona oriente de la capital del estado con una extensión de 22 hectáreas y alberga un ecosiste-
ma predominante de tipo humedal dedicado al resguardo de un amplio número de aves residentes y migratorias y demás fauna interrelacionada.
Su zonificación incluye áreas verdes y arboladas, dedicadas al esparcimiento y desarrollo de actividades de cultura ambiental, así como espacios dedicados a la conservación, divulgación y reapropiación del patrimonio biocultural del estado (Figura 2, 3 y 4).

Figura 1. Panorámica del Jardín Etnobiológico Tachi'í y motivo de ingreso. Foto: Mario A. Martínez



El Jardín, junto con las personas que colaboran en su gestión y manejo, promueve acciones de investigación biológica, de educación y promoción ambiental comunitaria y de la aplicación de tecnologías, con un enfoque colaborativo, incluyente y de intercambio de saberes, bajo un modelo estratégico de nodos regionales representativos a nivel estatal por su riqueza ecosistémica y cultural (Figura 5).
Figura 2. Trotapista y áreas verdes de la zona sur del Jardín. Foto: Mario A. Martínez
Figura 3. Uso de trotapista para actividades físicas. Foto: Mario A. Martínez
Figura 4. Imagen común del arco formado por las arboledas sobre la trotapista. Foto: Mario A. Martínez

desarrollo de actividades de divulgación y cultura ambiental.
COLECCIONES BIOLÓGICAS
México se caracteriza por presentar una rica vegetación, producida por la interacción físico biótica y las actividades humanas. En su territorio, convergen elementos de la flora neotropical, neártica y antillana. Nayarit, a pesar de ser un estado con una extensión relativamente pequeña posee una importante riqueza vegetal, posee características climáticas y edafológicas que han permitido el desarrollo de una amplia gama de especies tanto nativas como exóticas, en este se desarrollan y describen 11 tipos de vegetación (de acuerdo con lo reportado por Téllez, 1995).
Es por lo anterior, que el Jardín Etnobiológico ha iniciado acciones para contar gradualmente con espacios que permitan resguardar y representa elementos relevantes de la flora regional de Nayarit bajo, en el contexto del Jardín Etnobiológico, y que estos a su vez,
faciliten el acercamiento de las personas usuarias al Parque Ecológico Tachi'í con la biodiversidad que en ellos se resguarda.
Actualmente se están realizando las obras para habilitar cuatro colecciones vegetales de los 11 tipos de vegetación descritos para el estado de Nayarit (de acuerdo con la clasificación de Rzedowski, 1978). Asimismo se están desarrollando una serie de jardines temáticos que consisten en el agrupamiento ordenado de determinadas especies vegetales que, en su conjunto, resaltan un tema específico (Cuadro 1).
El germoplasma y los individuos vegetales que integrarán estos espacios serán producto de las investigaciones etnobiológicas y actividades que realizan el Jardín Etnobiológico Tachi'í y sus colaboradores en las distintas comunidades de nuestro estado (Figuras 7 y 8).
Figura 5. Espacios para el
Foto: Mario A. Martínez
Cuadro 1. Colecciones vegetales y jardines temáticos en desarrollo dentro del Jardín
COLECCIONES VEGETALES
Bosque tropical subcaducifolio
Bosque tropical caducifolio
Vegetación acuática
Bosques de galería
JARDINES TEMÁTICOS
Jardín etnofarmacológico
Jardín de los sentidos
Huerto agroecológico
Jardines de polinizadores (Figura 6)

Figura 6. Vista panorámica del jardín de polinizadores. Foto: Mario A. Martínez

Figura 7. Vivero de planta nativa. Foto: Mario A. Martínez

PATRIMONIO BIOCULTURAL
El Jardín Etnobiológico busca consolidar los procesos de rescate, conservación, reapropiación y realimentación de la biodiversidad, asociada a los saberes locales y tradicionales tomando como punto de inicio la consolidación de espacios para la propagación, intercambio y conservación de la diversidad genética de flora de la región.
Lo anterior permite contribuir a la recuperación del conocimiento que poseen las diversas comunidades además de generar la articulación con colectivos e instituciones
públicas o privadas para el desarrollo de actividades que promuevan el acceso universal al conocimiento etnobiológico y de la riqueza biocultural local.
Lo anterior permite desde la visión el Jardín Etnobiológico, integrar el enfoque de patrimonio biocultural a las acciones realizadas desde el proyecto y verlo materializado en los distintos productos físicos y digitales que se desarrollarán, siendo parte importante de ello los Jardines Etnobotánicos planteados en el presente capítulo.
Figura 8. Zona de propagación del germoplasma en el vivero de planta nativa. Foto: Mario A. Martínez
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desde la visión del Jardín, la educación ambiental representa la base para el desarrollo de ciudadanía consciente y activa en la conservación y protección medio ambiental, de igual manera permite el reconocimiento y apropiación de espacios naturales, como lo es el mismo Jardín Etnobiológico Tachi'í.
Por lo anterior el Jardín Etnobiológico desarrolla una estrecha colaboración con las instituciones de educación básica del estado de Nayarit permitiendo desarrollar un gran número de actividades tanto dentro, como fuera del Jardín.
Anualmente se tiene una visita de cerca de 40 escuelas de nivel básico con un aproximado de 50 infantes por visita, desarrollando recorridos guiados a los distintos espacios del Jardín tales como el vivero de planta nativa, el banco de germoplasma, la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, así como el jardín de polinizadores.
De igual manera se atiende a visitantes para realizar recorridos guiados por los senderos y se establece un programa semanal de actividades concernientes a los alcances del Jardín.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la invitación y el apoyo brindado por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos a este proyecto, en especial a Arturo Castro Castro, coordinador Norte para los alcances de la propuesta. Así mismo agradecemos el trabajo brindado por parte del personal que integra el Jardín Etnobiológico Tachi'í, así como de las personas que colaboran desde cada una de sus áreas con el proyecto. Por último, agradecemos la confianza que el CONAHCYT ha puesto en el Jardín Etnobiológico Tachi'í.
El
Jardín
Botánico Efraim Hernández Xolocotzi de la Facultad de Ciencias Forestales, UANL

Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi, Linares, Nuevo León Foto: Miguel Pequeño Ledesma
José Uvalle Sauceda1
César Cantú Ayala1*
Fernando González Saldívar1
Humberto González Rodríguez1
Francisco Silva Ruiz1

RESUMEN
Carlos García Leal1
Patricia Sánchez Velasco1
El Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi (JB-EHX) ha sido, desde su origen en el año 1986, un referente demostrativo de la flora regional para especialistas y público no especializado. Cuenta con una superficie de 10 hectáreas y una colección de plantas, semillas y animales entre las cuales se resguardan especies en riesgo de extinción. El JB-EHX es un espacio acreditado de gran relevancia social, fuente de conocimiento académico, que contribuye a la conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad y a formar ciudadanos comprometidos con el cuidado de la naturaleza.
1 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León Carr. Nacional # 85, C.P. 67700, Linares, Nuevo León.
* Autor para la correspondencia: cesar.cantuay@uanl.edu.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi (JB-EHX) de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL fue fundado en el año 1986 por el Dr. Glafiro José Alanís Flores; lleva por nombre el del ilustre botánico tlaxcalteca, considerado padre de la etnobotánica en México. Las primeras acciones para establecer este Jardín Botánico, localizado en el Campus-Linares de la UANL en el municipio de Linares, Nuevo León, empezaron a principios de la década de 1980 (Figura 1), coincidiendo con el inicio de los trabajos para crear la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., establecida formalmente en 1985 (Rodríguez-Acosta, 2000; Caballero, 2012). Mientras que, en el plano internacional, fue creada en 1987 la organización Botanic
Gardens Conservation International (BGCI, por sus siglas en inglés) para vincular los jardines botánicos del mundo en una red global para la conservación de las plantas. A dicha asociación está adscrito el JB-EHX cuya extensión es de 10 hectáreas, de las cuales cuatro están cubiertas por matorral submontano y matorral espinoso tamaulipeco (Figura 2).
El JB-EHX cuenta con registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (PVSNL-UMA-IN-1270-NL) por lo que está oficialmente acreditado para recibir plantas decomisadas a traficantes, y plantas rescatadas de áreas sometidas a cambios de uso del suelo.

Figura 1. El Dr. Hernández Xolocotzi acompañado por el Dr. Alanís Flores durante el recorrido inaugural del Jardín Botánico en septiembre de 1986. Foto: Archivo Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi

COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JB-EHX, cuenta con más de 60 mil plantas de 63 especies de cactáceas y suculentas, de las cuales, 23 se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) (Cuadro 1). Esta diversidad de plantas se encuentra distribuida en diferentes secciones, como lo son: el Cactarium, en el que se muestra más del 90% del total de las cactáceas y suculentas, así como plantas de los géneros Yucca y Agave. Una sección de aproximadamente cuatro hectáreas del JB-EHX, está cubierta por asociaciones de plantas de matorral submontano y matorral espinoso tamaulipeco.
La sección Etnobiológica del JB-EHX, de aproximadamente siete hectáreas, cuenta con una red de estaciones para el monitoreo y registro de la fauna silvestre, las cuales están acondicionadas con bebederos y comederos, así como con cámaras-trampa, sensibles al movimiento, que registran a los animales con fotografías y videos, tanto en el día como en la noche. A la fecha se han registrado con las cámaras trampa 40 especies faunísticas de las cuales 20 se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010).
Figura 2. Vista aérea del Jardín Botánico en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.
Foto: Miguel Pequeño Ledesma
Cuadro 1. Lista de especies vegetales, y su categoría de riesgo, del Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi
NOMBRE COMÚN
Lechuguilla
Jacubo
Agave amarillo
Maguey jarcia
Maguey de cerro
Noa
Botón de oro, huevos de víbora
Biznaga ganchuda
Chautle
Biznaga maguey chautle
Biznaga maguey pata de venado
Peyotillo
Bonete de obispo
Pata de elefante
Biznaga partida de jaumave
Biznaga partida llorona
NOMBRE CIENTÍFICO
Agave lechuguilla
Acanthocereus tetragonus
Agave americana
Agave lophantha
Agave scabra
Agave victoriae-reginae
Amoreuxia wrightii
Ancistrocactus scheeri
Ariocarpus retusus
Ariocarpus retusus subsp. trigonus
Ariocarpus kotschoubeyanus
Ariocarpus fissuratus subsp. lloydii
Astrophytum myriostigma
Beaucarnea recurvata
Coryphantha delicata
Coryphantha glanduligera
Biznaga partida de Laredo Coryphantha nickelsiae
Tasajillo
Cylindropuntia leptocaulis
Sotol Dasylirion berlandieri
Varacuete
Chamal
Mancacaballo
Biznaga burra
Mancacaballo
Alicoche
Alicoche real
Alicoche peine
Cola de rata
Dasylirion longissimum
Dioon edule
Echinocactus horizonthalonius
Echinocactus platyacanthus
Echinocactus texensis
Echinocereus berlandieri
Echinocereus enneacanthus
Echinocereus pectinatus
Echinocereus poselgeri
Biznaga escobar de emskoetter Escobaria emskoetteriana
Biznaga barril espinosa Ferocactus echidne
Biznaga costillona Ferocactus hamatacanthus
CATEGORÍA DE RIESGO
SEGÚN LA NOM-059
En peligro de extinción (P)
En peligro de extinción (P)
Sujetas a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Sujetas a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Sujetas a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Sujetas a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
En peligro de extinción (P)
Sujetas a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Biznaga barril de acitrón
Biznaga uña de gato
Biznaga roja
Biznaga bola uncinada
Guapilla
Cortadillo
Cactus agave
Peyote
Biznaga de cabeza blanca
Biznaga comprimida
Biznaga finamente formada
Biznaga chilitos
Biznaga prolifera
Biznaga dedos largos
Biznaga ganchuda
Cabeza de viejo
Amole de río
Amole de virginia
Órgano
Garambullo
Biznaga cónica
Nopal de engelmann
Nopal maneas de coyote
Biznaga de muchas costillas
Pitaya de mayo
Biznaga pezón bicolor
Biznaga pezón de cono
Biznaga pezón de seis lados
Espinoso
Biznaga pezón de Tula
Palma samandoca
Palma china
Ferocactus histrix
Ferocactus latispinus
Ferocactus pilosus
Glandulicactus uncinatus
Hechtia glomerata
Hesperaloe campanulata
Leuchtenbergia principis
Lophophora williamsii
Mammillaria chionocephala
Mammillaria compressa
Mammillaria formosa
Mammillaria heyderi
Mammillaria prolifera
Mammillaria sphaerica
Mammillaria uncinata
Mammilloydia candida
Manfreda longiflora
Manfreda virginica
Marginatocereus marginatus
Myrtillocactus geometrizans
Neolloydia conoidea
Opuntia engelmannii
Opuntia pubescens
Stenocactus dichroacanthus
Stenocereus griseus
Thelocactus bicolor
Thelocactus conothelos
Thelocactus hexaedrophorus
Thelocactus setispinus
Thelocactus tulensis subsp. buekii
Yucca carnerosana
Yucca filifera
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Sujetas a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Entre las especies registradas destacan las siguientes: venado cola blanca (Odocoileus virginianus), jabalí (Pecari tajacu), coyote (Canis latrans), gato montés (Lynx rufus), mapache (Procyon lotor), zorrillo (Mephitis mephitis), guajolote silvestre (Meleagris gallopavo), cardenal (Cardinalis cardinalis), cardenal saino (Cardenalis sinuatus), chara café (Psilorhinus morio), cascabel de diamantes (Crotalus atrox), culebra negra (Drymarchon melanurus), culebra ojos de gato (Leptodeira septentrionalis), galápago
tamaulipeco (Ghoperus berlandieri), lagartija espinosa azul (Sceloporus cyanogenys), sapo verde (Anaxyrus debilis), sapo gigante (Rhinella horribilis) y rana arborícola mexicana (Smilisca baudini) (Cuadro 2)(Figura 3).
Adicionalmente, se cuenta con secciones de plantas medicinales, y un área demostrativa en la que se cultivan algunas de las principales especies agrícolas de la región. El banco de germoplasma del JB-EHX cuenta actualmente con más de 14 millones de semillas de más de 39 especies xerófitas.
Cuadro 2. Lista de especies de vertebrados terrestres, y su categoría de riesgo, del Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi
NOMBRE COMÚN
Sapo común
Sapo gigante
Sapo verde
Rana arborícola mexicana
Rana leopardo
Rana leopardo
Galápago tamaulipeco
Camaleón común
Lagartija sorda menor
Lagartija de vientre rosado
Lagartija espinosa del mezquite
Lagartija espinosa azul
Lagartija espinosa de collar
Lagartija arbórea
ANFIBIOS
Rhinella horribilis
Rhinella marina
Anaxyrus debilis
Smilisca baudinii
Lithobates berlandieri
Lithobates pipiens
REPTILES
Gopherus berlandieri
Phrynosoma cornutum
Holbrookia maculata
Sceloporus variabilis
Sceloporus grammicus
Sceloporus cyanogenys
Sceloporus torquatus
Sceloporus olivaceus
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Sujeta a protección especial (Pr)
Lagartija de vientre azul
Lagartija rayada
Lagartija de cola azul
Salamanquesa de cola roja
Culebra chirrionera
Culebra corredora de petatillos
Culebra ojos de gato
Culebra negra
Culebrilla ciega
Falsa coralillo
Ratonera común
Alicante
Culebra chirrionera
Culebra listonada manchada
Culebra acuática
Coralillo verdadero
Cascabel de diamantes
Zopilote
Sceloporus parvus
Aspidoscelis gularis
Aspidoscelis inornata
Plestiodon tetragrammus
Coluber constrictor Amenazada (A)
Drymobius margaritiferus
Leptodeira septentrionalis
Drymarchon melanurus
Leptotyplops dulcis
Lampropeltis triangulum Amenazada (A)
Pantherophis emoryi
Pithophis catenifer
Masticophis flagellum Amenazada (A)
Thamnophis marcianus Amenazada (A)
Thamnophis proximus Amenazada (A)
Micrurus tener
Crotalus atrox
AVES
Coragyps atratus
Aura Cathartes aura
Chachalaca (Cotona)
Guajolote norteño
Codorniz común
Codorniz escamosa
Garza garrapatera
Elano tijereta
Milano blanco
Gavilán americano
Gavilán de Cooper
Halcón de Harris
Gavilán gris
Halcón de Swanson
Ortalis vetula
Meleagris gallopavo
Colinus virginianus
Callipepla squamata
Bubulcus ibis
Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Parabuteo unicinctus
Buteo nitidus
Buteo swainsoni
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Aguililla cola roja
Caracara
Cernícalo americano
Halcón mexicano
Chorlito colirrojo
Tórtola turca
Paloma alas blancas
Paloma huilota
Tortolita mexicana
Tortolita azul
Paloma montaraz común
Perico mexicano
Correcaminos norteño
Garrapatero o pijuy
Lechuza de campanario
Búho cornudo
Chotacabras chico
Tapacaminos común
Chotabras de paso
Carpintero cheje
Carpintero mexicano
Rascador oliváceo
Carbonero cresta negra
Cardenal rojo
Cardenal saino
Zorzal cola canela
Chara verde
Calandria capucha negra
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco mexicanus
Charadrius vociferus
Streptopelia decaocto
Zenaida asiatica
Zenaida macroura
Columbina inca
Columbina passerina
Leptotila verreauxi
Aratinga holochlora
Geococcyx californianus
Crotophaga sulcirostris
Tyto alba
Bubo virginianus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor
Caprimulgus carolinensis
Melanerpes aurifrons
Dryobates scalaris
Arremonops rufivirgarus
Baeolophus atricristatus
Cardinalis cardinalis
Cardinalis sinuatus
Catharus guttatus
Cyanocoraz yncas
Icterus graduacauda
Sujeta a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Centzontle norteño
Perlita azul-gris
Chara pea
Zanate mayor
Papamoscas fibí
Vireo de ojos blancos
Zarigüeya o Tlacuache
Musaraña
Miotis mexicano
Murciélago ratón de california
Murciélago de cola libre
Armadillo de nueve bandas
Liebre cola negra
Conejo matorralero
Conejo matorralero
Ardilla gris mexicana
Ardillón mexicano
Zorra gris
Coyote
Puma
Jaguarundi
Gato montés o cola rabona
Zorrillo listado norteño
Mapache
Cacomixtle
Venado cola blanca
Pecarí de collar
Mimus polyglottos
Polioptila caerulea
Psilorhinus morio
Quiscalus mexicanus
Sayornis phoebe
Vireo griseus
MAMÍFEROS
Didelphis virginiana
Cryptotis parva
Myotis velifer
Myotis californicus
Tadarida brasiliensis
Dasypus novemcinctus
Lepus californicus
Sylvilagus floridanus
Sylvilagus audubonii
Sciurus aureogaster
Spermophilus mexicanus
Urocyon cinereoargenteus
Canis latrans
Puma concolor
Puma jaguarundi
Lynx rufus
Mephitis mephitis
Procyon lotor
Bassariscus astutus
Odocoileus virginianus
Tayasu tajacu
Sujeta a protección especial (Pr)









Figura 3. Especies vegetales y animales registradas en el Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi. A. Coyote (Canis latrans); B. Biznaga pezón de Tula (Thelocactus tulensis subsp. buekii); C. Culebra negra (Drymarchon melanurus); D. Chautle (Ariocarpus retusus); E. Venado cola blanca (Odocoileus virginianus); F. Biznaga burra (Echinocactus platyacanthus); G. Puma (Puma concolor); H. Biznaga finamente formada (Mammillaria formosa); I. Sapo común (Rhinella horribilis). Fotos: Archivo del JB-EHX.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
La misión del JB-EHX es contribuir a la conservación de la biodiversidad regional, a través de la investigación, docencia y extensión cultural, para promover su aprovechamiento sostenible. Para cumplir con esta misión, el Jardín Botánico tiene una sección Etnobiológica en la que se cuenta con áreas demostrativas con especies agrícolas cultivadas bajo prácticas culturales tradicionales de la región; áreas con bebederos, comederos y cámaras-trampa para atraer a la fauna silvestre, con el fin de registrar y monitorear su presencia.
La sección Etnobiológica del JB-EHX es de reciente creación, en ésta, se buscará exhibir las plantas y animales silvestres, en el caso de los animales mediante carteles con sus fotografías registradas en las cámaras-trampa, así como las especies agrícolas que se cultivan en la región, con la finalidad de mostrar su productividad y el impacto que ocasionan dichas actividades, para analizar el conocimien-
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Entre las recientes investigaciones realizadas en el JB-EHX, destacan los estudios sobre la fenología reproductiva de Mammillaria heyderi, M. sphaerica (García et al., 2021) y Echinocereus poselgeri, Lophophora williamsii y Thelocactus bicolor, las cuales forman parte del acervo de plantas del JB-EHX. Los objetivos se centra-
to y prácticas ecológicas locales, la riqueza biológica asociada, la formación de rasgos de paisaje y paisajes culturales, así como la herencia, memoria y prácticas vivas de los ambientes manejados o construidos, es decir, el patrimonio biocultural.
Para contribuir al cuidado, al conocimiento y al uso adecuado de la biodiversidad, el JBEHX cuenta con una superficie de 10 hectáreas y una colección de más de 60 mil plantas de 63 especies de cactáceas y plantas suculentas, de las cuales, 20 se encuentran en riesgo de extinción según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010).
Cuenta con registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (PVSNL-UMA-IN-1270-NL), por lo que está oficialmente acreditado para recibir plantas decomisadas a traficantes, y rescatadas de áreas dónde se realizan cambios de uso del suelo.
Además, se cuenta con un banco de germoplasma con más de 14 millones de semillas de 39 especies de cactáceas.
ron en registrar su fenología reproductiva con relación a las condiciones meteorológicas.
Se registró la presencia de sus estadios fenológicos mediante muestreos quincenales, generando fenogramas y climogramas. Mammillaria heyderi, M. sphaerica, Echinocereus poselgeri y Thelocactus bicolor registraron un
patrón de floración y fructificación unimodal, mientras que Lophophora williamsii mostró tres eventos de floración entre la primavera y el verano.
De igual manera, se analizó la biodiversidad de artrópodos como potenciales polinizadores en el JB-EHX mediante el uso de frascos-trampa de distintos colores (amarillo, azul, blanco y rosa) para simular el color de las inflorescencias. Los frascos contenían agua jabonosa para capturar los insectos y se mantuvieron
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JB-EHX ha sido, desde su origen en el año 1986, un referente demostrativo de la flora regional para especialistas y público no especializado. En el año 2018 fue iniciado un programa de educación ambiental con la Unidad Regional Número 7 de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Nuevo León, recibiendo la visita de alumnos y maestros de los niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación especial, con el fin de crear conciencia entre la población sobre el cuidado de la naturaleza.
En el mencionado programa participan los estudiantes de semestres avanzados de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL, de las carreras de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales e Ingeniería Forestal, como
abiertos durante 24 horas al inicio de las cuatro estaciones del año (Pérez et al., 2023).
Destaca la presencia del himenóptero Lasioglossum sisymbrii con 136 individuos registrados, 32 en los frascos amarillos, 34 en los azules, 61 en los blancos y nueve en los de color rosa. Durante el mes de marzo del 2021, la avispa Lasioglossum sisymbrii fue registrada en las flores de Mammillaria heyderi (García, 2023).
instructores y guías de los recorridos en el Jardín Botánico. A la fecha se han recibido 5,370 alumnos y 328 maestros de 53 escuelas, a quienes se les han impartido conferencias sobre la importancia del cuidado del ambiente, abordando temas especiales sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y el manejo de residuos sólidos urbanos, así como la visita guiada al Jardín Botánico y su sección etnobiológica en la que se pueden apreciar un gran número de especies de plantas y animales.
El JB-EHX es un espacio de gran relevancia social como fuente de conocimiento que contribuye al aprovechamiento racional de la biodiversidad y a formar ciudadanos comprometidos con el cuidado de la naturaleza.
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En el JB-EHX se desarrollan diversos estudios sobre la biología y ecología de especies de la región, abordando temas sobre los patrones de crecimiento vegetativo, floración y fructificación de una gran diversidad de especies vegetales, así como los polinizadores, depredadores de semillas, y presencia estacional de la fauna silvestre, a fin de conocer el efecto de los cambios ambientales en sus patrones de crecimiento y actividad estacional. Se contempla la instalación de paneles solares para
proveer electricidad a las edificaciones del JBEHX, que incluyen el Centro de Atención a Visitantes, oficina, baños y almacén, así como un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia para irrigación de las plantas y mantenimiento de las instalaciones. El banco de germoplasma del JB-EHX cuenta con más de 14 millones de semillas de 39 especies xerófitas, las cuales son utilizadas para apoyar proyectos de restauración ecológica.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen al CONAHCYT por el apoyo financiero brindado para la realización del presente estudio, en sus distintas etapas 2019-2020: (FORDECYT/03SE/2020/02/14-04. clave: 304982), 2021: (Clave: 321347), y 2023: (RENAJEB: 2023-10).
Jardín Etnobiológico UANL sede Marín: Espacio para compartir la riqueza biocultural del norte de Nuevo León

Jardín Etnobiológico UANL sede Marín, Ciudad General Escobedo, Nuevo León. Foto: María del Carmen Rodríguez Vázquez
Lidia R. Salas Cruz1*
Francisco Zavala García1
José E. Treviño Ramírez1
Maginot Ngangyo Heya1
Juan E. Segura Carmona1

RESUMEN
Fernando de J. Carballo Méndez1
Marisol González Delgado1
Jesús A. Pedroza Flores1
El Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sede Marín es un espacio abierto a todo público que permite conocer las especies de flora y fauna representativas de ecosistemas presentes en el centro-norte de Nuevo León. Cuenta con 3.5 hectáreas divididas en: 1. Conservatorium, tres hectáreas de matorral espinoso, con senderos interpretativos. 2. Collectarium, 1870 m2 en tres terrazas con colecciones de plantas diversas. 3. Banco de germoplasma, para resguardo de semillas nativas y cultivadas, y 4. Vivero, para propagación de plantas en el Jardín.
1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Agronomía, Francisco Villa s/n, Ex-Hacienda El Canadá, C.P. 66050, Cd. General Escobedo, Nuevo León.
* Autor para la correspondencia: lidia.salascrz@uanl.edu.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Etnobiológico UANL sede Marín se originó a partir de la convocatoria 2019 del CONAHCYT “Formación de una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos”, desde entonces se trabaja en el desarrollo y consolidación de los espacios que permitan contar con ejemplares de fauna y flora representativos de Nuevo León y transmitir conocimientos sobre los usos, conservación e importancia de los recursos naturales regionales a la población en general.
El JEB UANL se localiza en el Campus Marín de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en las coordenadas geográficas 25°52´26.9´´N y 100°02´47.6´´O, a 375 msnm (Figura 1). Consta de cuatro áreas principales: 1. Conservatorium, es un espacio con una extensión de tres hectáreas ubicado junto a la presa La Juventud, cuenta con punto de observación de aves y palapa para recepción y pláticas a grupos escolares. 2. Collectarium, consta de 1870 m2 en tres terrazas que incluyen colecciones de plantas diversas. 3. Banco de germoplasma, colección de semillas nativas de importancia etnobotánica, las cuales proceden de las plantas presentes en los espacios del Jardín y de colectas en zonas naturales de la región y, 4. Vivero, sección para la propagación de plantas nativas de la región.

Figura 1. Ubicación del JEB UANL sede Marín y espacios que lo conforman. Imagen: Juan Emmanuel Segura Carmona
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El Jardín cuenta con colecciones biológicas representadas en cuatro espacios principalmente:
Collectarium. Conformado por cactáceas, agaváceas, arbustos y árboles nativos, plantas para polinizadores, aromáticas y cultivadas de la región (Cuadro 1).
Banco de germoplasma. Cuenta con 91 muestras de diferentes especies de semillas, principalmente cactáceas y arbustivas. Además de la colección base de especies cultivadas (maíz, trigo, sorgo, avena, frijol) (Figura 2).
Conservatorium . Consta de senderos entre vegetación nativa de matorral espinoso
(Figura 3), predominan especies como mezquite ( Prosopis glandulosa ), huizache ( Vachellia farnesiana ), ébano ( Ebenopsis ebano ), uña de gato ( Senegalia wrightii ), entre otras. El área aledaña al JEB cuenta con 850 hectáreas, de las cuales alrededor de 500 hectáreas cuentan con vegetación nativa de matorral espinoso tamaulipeco (INEGI, 2016), esto permite el acercamiento de fauna diversa al Jardín.
Vivero. Alberga 46 especies de plantas nativas para propagación, se emplean técnicas de multiplicación vegetativa y sexual (Figura 4). En este espacio además se encuentra un área para la elaboración de compostas.

Figura 2. Colecciones de semillas en el Banco de germoplasma JEB UANL sede Marín. Foto: Lidia
Rosaura Salas Cruz
Cuadro 1. Listado de flora presente en el Collectarium del JEB UANL sede Marín y usos reportados
NOMBRE COMÚN
Agave azul Agave tequilana Asparagaceae Ornamental, culinario y producción de mezcal y tequila
Alicoche Echinocereus berlandieri Cactaceae Ornamental, medicinal
Asiento de suegra Echinocactus grusonii Cactaceae Ornamental
Bella alfombra Phyla nodiflora Verbenaceae Medicinal, ornamental
Biznaga barril Ferocactus histrix Cactaceae Ornamental
Biznaga burra Echinocactus platyacanthus Cactaceae Ornamental, material de construcción, alimenticio para elaboración del acitrón, forrajero y medicinal
Biznaga chilitos Mammillaria heyderi Cactaceae Ornamental
Biznaga comprimida Mammillaria compressa Cactaceae Ornamental
Biznaga costillona Ferocactus hamatacanthus Cactaceae Ornamental
Biznaga escobaria Escobaria emskoetteriana Cactaceae Ornamental
Biznaga esférica Mammillaria sphaerica Cactaceae Ornamental
Biznaga ganchuda Ferocactus latispinus Cactaceae Ornamental
Biznaga ojo de indio Thelocactus bicolor Cactaceae Ornamental
Biznaga roja Ferocactus pilosus Cactaceae Ornamental
Camotillo guaco Aristolochia pentandra Aristolochiaceae Medicinal
Candelilla Euphorbia antisyphilitica Euphorbiaceae Industrial para obtención de cera y medicinal
Capulín Malpighia glabra Malpigiaceae Nectarífera, alimenticio, ornamental, farmacéutico
Cardón Acanthocereus tetragonus Cactaceae Confección de cercas vivas, planta ornamental, medicinal (infusión de los tallos diurético) y en la gastronomía mexicana
Chícharo escarlata Indigofera miniata Fabaceae Medicinal
Cholla Cylindropuntia imbricata Cactaceae Artesanal (elaboración de lámparas)
Cinco negritos Lantana camara Verbenaceae Ornamental, medicinal, nectarífera
Cinco ojos Chamaesaracha sordida Solanaceae Medicinal
Escobilla Melochia pyramidata Sterculiaceae Medicinal, artesanal para fabricación de escobas
Espadín Agave striata Asparagaceae Ornamental y medicinal (laxante, depurativo y reduce el colesterol)
Estafiate Artemisia ludoviciana Lamiaceae Medicinal
Falso peyote Astophytum asterias Cactaceae Ornamental
Garambullo Myrtillocactus geometrizans Cactaceae Ornamental, alimenticio
Guapilla Hechtia glomerata Cactaceae Ornamental, alimenticio, medicinal
Hierba de zizotes Asclepias oenotheroides Apocynaceae Medicinal
Hierba del corazón Maurandya antirrhiniflora Scrophulareacae Medicinal
Lantana Lantana urticoides Verbenaceae Ornamental, medicinal, nectarífera
Lantana Lantana velutina Verbenaceae Ornamental, medicinal, nectarífera
Lavanda Lavandula latifolia Lamiaceae Medicinal, aromaterapia
Lechugilla Agave lechuguilla Asparagaceae Ornamental, textil
Maguey blanco Agave americana Asparagaceae Ornamental y producción de mezcal
Maguey de cerro Agave scabra Asparagaceae Ornamental
Maguey jarcia Agave lophantha Asparagaceae Ornamental
Mancacaballo Echinocactus texensis Cactaceae Ornamental
Mirto coral Salvia coccinea Lamiaceae Medicinal
Noche buena silvestre Euphorbia cyathophora Euphorbiaceae Ornamental, medicinal
Nopal Opuntia engelmannii Cactaceae Alimenticio, medicinal, ornamental, forrajero
Ocotillo Fouquieria splendens Fouqueriaceae Ornamental, medicinal, forrajero
Oreganon Plectranthus purpuratus Lamiaceae Nectarífera
Palma china Yucca filifera Asparagaceae Ornamental, alimenticio, textil
Palma samandoca Yucca carnerosana Asparagaceae Industrial, los cogollos para la extracción de ixtle, alimenticio
Perrito Opuntia schottii Cactaceae Ornamental
Romero Rosmarinus officinalis Lamiaceae Medicinal, condimento
Rosa laurel Nerium oleander Apocynaceae Ornamental y medicinal
Ruda Ruta graveolens Rutaceae Medicinal
Sacasil Echinocereus Cactaceae Ornamental
Samandoque Hesperaloe funifera
Asparagaceae Ornamental, artesanal (elaboración de escobas)
Sangre de drago Jatropha dioica Euphorbiaceae Medicinal, estético
Sotol Dasylirion longissimum
Tasajillo Cylindropuntia leptocaulis
Vaporub Plectranthus hadiensis
Verbena Glandularia bipinnatifida
Viejito Echinocereus pectinatus
Asparagaceae Ornamental, combustible, construcción y alimento al ganado
Cactaceae
Medicinal
Lamiaceae Medicinal
Verbenaceae Ornamental, medicinal, nectarífera
Cactaceae Ornamental
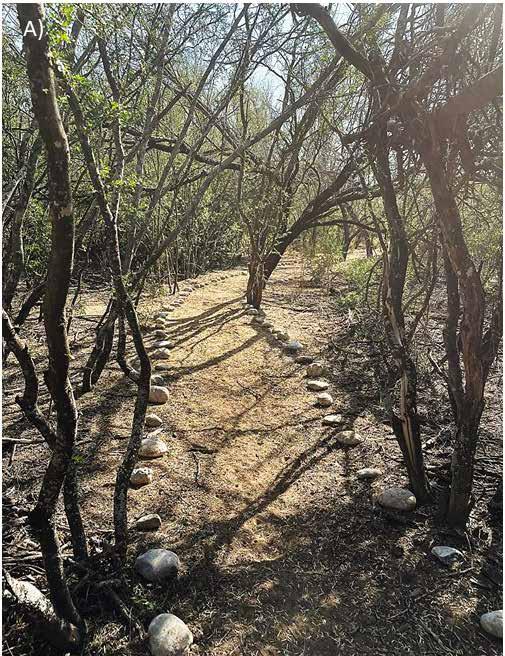


Figura 3. Conservatorium, JEB UANL sede Marín. A) Senderos, B) Punto de observación de aves, C) Palapa, punto de reunión. Foto: Lidia Rosaura Salas Cruz

Los principales vertebrados herbívoros que se encuentran en el JEB UANL y predios aledaños son conejo (Sylvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), tortuga del desierto (Gopherus agassizi) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Entre los ejemplares omnívoros, el pecarí de collar (Pecari tajacu), guajolote silvestre (Meleagris gallopavo) mapache (Procyon lotor), coyote (Canis latrans) y ocasionalmente oso negro (Ursus americanus). Los vertebrados insectívoros son: huico pinto del noreste (Aspidoscelis gularis) y lagarto cornudo del desierto (Phrynosoma platyrhinos), mientras que los vertebrados carnívoros son: víbora de cascabel (Crotalus sp.) y gato montés (Lynx rufus) (Tarapues & Gutiérrez, 2021; CONANP, 2020). El número de aves reportadas en la zona es mayor que los vertebrados antes mencionados, por lo que se agregan en el Cuadro 2 y Figura 5.
Históricamente la fauna silvestre y sus derivados han sido aprovechados por comunidades rurales mediante recolección y cacería de subsistencia (Contreras et al., 2001 & Olivas et al., 2005). Sin embargo, la transformación, degradación y fragmentación de los ecosistemas naturales aunados a la sobreexplotación de hoy en día, amenazan algunas especies de fauna silvestre en México y el mundo (SNIARN, 2018). Prueba de ello es que algunas de las especies antes mencionadas están catalogadas en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial por la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). Por consecuencia, el hábitat que representa el JEB UANL es una opción natural de albergue para especies nativas desplazadas debido a las actividades antropogénicas como el desarrollo inmobiliario y contaminación (Hovick et al., 2014).
Figura 4. Plantas propagadas en vivero. Foto: Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la UANL

Figura 5. Aves observadas en la presa La Juventud dentro del Jardín Etnobiológico UANL sede Marín. A. Calandria dorso negro menor (Icterus cucullatus); B. Halcón esmerejón (Falco columbarius); C. Martín pescador norteño (Megaceryle alcyon); D. Correcaminos norteño (Geococcyx californianus); E. Caracara quebrantahuesos (Caracara plancus); F. Pelícano blanco americano (Pelecanus erythrorhynchos); G. Pato pico anillado (Aythya collaris); H. Pato cucharón norteño (Spatula clypeata); e I. Mergo mayor (Mergus merganser). Fotografías: Kingfisher-Birdwatching Nuevo León.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
En primer lugar, el JEB UANL sede Marín, permite exponer, conservar y reflexionar sobre la riqueza biológica asociada a las especies y la diversidad genética existente en este ambiente que rodea a la zona de influencia de la Facultad de Agronomía, principalmente
por la belleza del entorno asociado a las cactáceas, agaves, yucas, opuntias, gramíneas forrajeras y leguminosas, entre otras; sin embargo, la presencia en nuestro Collectarium de especies vegetales, anuales y perennes, son una muestra de la riqueza de saberes que los
Cuadro 2. Listado de fauna presente en el JEB UANL sede Marín y predios aledaños
NOMBRE COMÚN
Aguililla aura
Aguililla cinchada
Aguililla cola blanca
Aguililla patas ásperas
Aura cabeza roja
Cardenal común
Cardenal torito
Carpintero de frente dorado
Carpintero listado
Cenzontle norteño
Cernícalo chitero
Chiero barbanegra
Chindiquito
Chinito
Copetón cenizo
Correcamino californiano
Corvejón
Cuervo grande
Degollado
Garcilla garrapatera
Garza blanca
Garza morena
Gavilán de cola roja
Gavilán rastrero
Golondrina tijerilla
Gorrión morado
Gorrión oliváceo
Gusanero de corona anaranjada
NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA DE RIESGO
SEGÚN LA NOM-059
AVES
Buteo albonotatus
Parabuteo unicinctus
Buteo albicaudatus
Buteo regalis
Cathartes aura
Cardinalis cardinalis
Cardinalis sinuatus
Melanerpes aurifrons
Picoides scalaris
Mimus polyglottos
Falco sparverius
Amphispiza bilineata
Chondestes grammacus
Bombycilla cedrodum
Myiarchus cinerascens
Geococcyx californianus
Phalacrocorax brasilianus
Corvus corax
Pachyramphus aglaiae
Bubulcus ibis
Ardea alba
Ardea herodias
Buteo jamaicensis
Circus cyaneus
Hirundo rustica
Passerina versicolor
Arremonops rufivirgatus
Oreothlypis celata
Sujetas a protección especial (Pr)
Sujetas a protección especial (Pr)
Sujetas a protección especial (Pr)
Sujetas a protección especial (Pr)
Milano coliblanco
Paloma de alas blancas
Paloma huilota
Papamoscas boyero
Papamoscas fibí
Perlita común
Picogordo azul
Pijui
Quebrantahuesos
Saltapared tepetatero
Tapacamino zumbón
Tecolote cornudo
Tortilla con chile
Valoncito
Verdugo
Vireo ojiblanco
Vireo oliváceo
Zacatero mixto
Zacatonero corona rojiza
Zopilote negro
Ardilla de tierra
Ardilla zorra
Cacomixtle
Castor
Conejo
Coyote
Gato montés
Jabalí de collar
Liebre cola negra de Merriam
Mapache
Oso negro
Elanus leucurus
Zenaida asiatica
Zenaida macroura
Sayornis saya
Sayornis phoebe
Polioptila caerulea
Passerina caerulea
Crotophaga sulcirostris
Caracara cheriway
Thryomanes bewickii
Chordeiles minor
Bubo virginianus
Sturnella magna
Auriparus flaviceps
Lanius ludovicianus
Vireo griseus
Vireo huttoni
Zonotrichia leucophrys
Aimophila ruficeps
Coragyps atratus
MAMÍFEROS
Spermophilus mexicanus
Sciurus niger
Bassariscus astutus
Castor canadensis
Sylvilagus floridanus
Canis latrans
Lynx rufus
Pecari tajacu
Lepus californicus
Procyon lotor
Ursus americanus
Amenazadas (A)
En peligro de extinción (P)
Sujetas a protección especial (Pr)
En peligro de extinción (P)
Puma
Tejón solitario
Tlacuache
Tlalcoyote
Venado cola blanca
Zorra
Zorrillo
Zorrillo listado
Zorrillo trompa de marrano
Tortuga del desierto
Víbora de cascabel
Lagarto cornudo del desierto
Puma concolor
Nasua narica
Didelphis virginiana
Taxidea taxus
Odocoileus virginianus
Urocyon cinereoargenteus
Conepatus leuconotus
Mephitis mephitis
Conepatus mesoleucus
REPTILES
Gopherus agassizi
Crotalus sp.
Phrynosoma platyrhinos
(Pr), (A), (P); Adaptado de González, 2011; Jiménez, 1999; SEMARNAT, 2010.
pobladores tienen sobre su uso con propósitos medicinales (poleo), culinarios (maíz nativo, orégano) y de ornato (nochebuena). El tercer nivel del JEB UANL fue dedicado a las especies arbóreas nativas que forman parte importante del entorno semiárido de la región y donde algunas de estas especies tienen una importancia social, como el ébano, el cual es utilizado para el consumo de sus semillas. Dada la imposibilidad de mantener cautivos a las especies animales de la región, hemos acompañado a este Jardín con exposiciones fotográficas no permanentes, en las cuales se han presentado imágenes de mamíferos como venados, jabalíes, etc., que se han logrado obtener a través de cámaras trampa colocadas estratégicamente en el Conservatorium que forma parte de nuestro JEB UANL. Comple-
Amenazadas (A)
Amenazadas (A)
Amenazadas (A)
Sujetas a protección especial (Pr)
mentando estas exposiciones se muestran diferentes especies de aves, residentes y migratorias, aprovechando los reservorios de agua. Los insectos forman parte importante del entorno, sobresaliendo las mariposas, que adornan con sus bellos colores, el paisaje de la región.
Para conservar esta diversidad biológica, se han hecho esfuerzos para mantener un banco de germoplasma activo, que permita conservar semillas nativas de la región y mantener vivo este patrimonio biocultural; y que a la vez sirva para expandir el conocimiento en el uso de estas especies vegetales. Sin embargo, las actividades de difusión a la comunidad, son siempre importantes para crear conciencia de la conservación de estos recursos y para difundir el uso potencial de los mismos.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El desarrollo del JEB UANL sede Marín, ha permitido realizar investigaciones importantes, dirigidas a las siguientes áreas:
1) Conocimiento de maíz nativo pigmentado, para entender la importancia de esta pigmentación y de los compuestos bioquímicos que la conforman, con enfoque a beneficios en la salud y nutrición humana.
2) Identificación de maíces nativos con alto potencial de rendimiento para la multiplicación de semillas para uso y distribución de productores regionales.
3) Conservación y exploración de la diversidad genética de especies de importancia etnobiológica, como la lechuguilla, al buscar la mejor forma de multiplicación con fines de reforestación.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se han realizado talleres y pláticas en escuelas primarias y centros educativos de la región, con la finalidad de transmitir a los estudiantes de diferentes grados escolares los conocimientos generados por el equipo de trabajo del JEB; por ejemplo, en el CECyTE Unidad Marín, se realizaron pláticas sobre el conocimiento de las especies de importancia etnobiológica de Nuevo León. En el municipio de Aramberri, al sur del estado, se realizaron talleres titulados: La flora de la región, ¿Conoces el crecimiento de la lechuguilla?, dirigidos a estudiantes de primaria. En el municipio de García, se reali-
4) Identificación de medios in vitro para conservación y multiplicación principalmente de cactáceas, en peligro de extinción.
5) Identificación del mejor sustrato in vitro para multiplicación de especies comerciales como agaves, libres de enfermedades.
6) Identificación de compuestos obtenidos de plantas nativas, para identificar posibles efectos alelopáticos o como herbicidas para el control de malezas en cultivos de importancia económica y social.
7) Identificación de extractos de plantas como elicitores o bioestimulantes en cultivos de importancia económica y social.
8) Monitoreos de fauna que permitieron publicar un artículo sobre la diversidad de aves en La Presa La Juventud (Castillo et al., 2021).
zan también visitas para impartir el taller De la semilla a la planta, Jardín Etnobiológico UANL para estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, con el apoyo del programa Inicios Mágicos en la Ciencia UANL. Adicionalmente, se contempla la realización de ferias temáticas, en el marco de la ExpoSur, organizada por la FA-UANL. La educación ambiental es una herramienta clave para la divulgación de la ciencia, y la información sobre recursos etnobiológicos puede ser recibida por diferentes sectores de la población gracias a estas acciones (Figura 6).



ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Como respuesta a las variaciones climatológicas provocadas por el cambio climático se ha instalado un sistema de captación de agua de lluvia de 400 m2 y con capacidad de almacenamiento de 10,000 litros. Esta reserva de agua permitirá brindar riegos de auxilio a las plantas del Jardín Etnobiológico en caso que la precipitación no se presente. Además, con la finalidad de auxiliar la fauna silvestre en caso de un episodio de sequía extrema se ha colocado un
bebedero a un lado de un estanque artificial de captación de agua de lluvia, para ser habilitado en caso de que este último llegue a quedarse sin agua. Otra actividad destacable es el manejo adecuado de los residuos vegetales generados en el Jardín, para ello se considera la elaboración de compostas y lombricompostas para generar biofertilizantes que permitan incorporar la biomasa obtenida de podas y deshierbes en las áreas del JEB.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por el financiamiento otorgado a través de los proyectos 304982 (Fortalecimiento de las Capacidades de los Jardines Etnobiológicos de Nuevo León para Promover la Conservación, Investigación, Docencia y Divulgación Científica de la Biodiversidad Regional, FORDECYT-PRONACES, 2019) y 321347 (Consolidación del Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el Desarrollo Regional y Conservación de la Riqueza Biocultural, Fondo Presupuestario F003, 2021). A la Facultad de Agronomía de la UANL por las facilidades para el establecimiento del JEB sede Marín.
Figura 6. Imágenes de las actividades de educación ambiental realizadas. Fotos: Lidia Rosaura Salas Cruz y Francisco Zavala García
El Jardín Botánico
Regional Cassiano Conzatti y su contribución a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad

Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Foto: Hermes Lustre Sánchez
Hermes Lustre Sánchez1
Gladys Isabel Manzanero Medina1*
Marco Antonio Vásquez Dávila2

RESUMEN
El Jardín Cassiano Conzatti se ubica desde 1990 en el CIIDIR Oaxaca del IPN en Santa Cruz Xoxocotlán. Es una UMA miembro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, y está inscrito en la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos. Tiene una superficie de 2.5 hectáreas que alberga cuatro colecciones: Cactáceas y suculentas, Plantas acuáticas, Plantas útiles y Especies del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Integra el enfoque de patrimonio biocultural mediante la investigación científica, educación ambiental y adaptación al cambio climático.
1 Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Calle Hornos #1003, Col. Nochebuena, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
2 Tecnologico Nacional de México, campus Valle de Oaxaca, Ex hacienda de Nazareno, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
* Autor para la correspondencia: gmanzane@ipn.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti (JBRCC) se ubica en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Santa Cruz Xoxocotlán, al sur de la Ciudad de Oaxaca, a 1,563 msnm y un clima semicálido con lluvias en verano (Manzanero-Medina y Flores-Martínez, 2000).
El JBRCC inicia en 1990 con el apoyo del CONAHCYT; la primera fase termina en 1993 con la sección de cactáceas y otras plantas suculentas provenientes de cuatro regiones del estado de Oaxaca: Valles Centrales, Istmo, Mixteca y Cañada. A partir de ese año inicia la segunda fase con las secciones de plantas
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JBRCC tiene una superficie de 2.5 hectáreas, cuenta con un laboratorio de propagación y dos invernaderos rústicos donde se efectúan estudios de germinación, supervivencia y almacenamiento de semillas. Actualmente se tienen 4,000 ejemplares establecidos en cuatro colecciones:
1. Cactáceas y otras plantas suculentas de Oaxaca
2. Plantas acuáticas
3. Plantas útiles (Figura 1)
4. Especies del Valle de Tehuacán-Cuicatlán
útiles y plantas acuáticas. El Jardín se inauguró oficialmente en 1996. Las plantas fueron colectadas por los biólogos Alejandro Flores Martínez, Abisaí García Mendoza, Ulises Guzmán Cruz, Guillermo Loera Orozco, Salvador Acosta Castellanos, Gladys Isabel Manzanero Medina y Jerónimo Reyes Santiago. El Jardín Cassiano Conzatti está registrado como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con clave SEMARNAT-UMA-JB-0012-OAX, es miembro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos a partir de 1994 y está inscrito en la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos (BGCI) desde 2007.
La colección está formada por 218 registros de flora silvestre (y algunas domesticadas), pertenecientes a 180 especies de 79 géneros y 41 familias de plantas vasculares. Entre ellas se encuentran 19 especies incluidas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010): dos de ellas en la categoría en peligro de extinción (Agave nizandensis y Fouquieria purpusii), siete amenazadas (por ejemplo: Agave guiengola, Beaucarnea recurvata, Mammillaria tonalensis y Zephyranthes conzatti), nueve sujetas a protección especial (Roystonea regia, Cephalocereus nizandensis, Coryphantha retusa var. melleospina, Echinocactus platyacanthus,

Mammillaria dixanthocentron, M. huitzilopochtli, M. kraehenbuehlii, Peniocereus fosterianus y Pseudomitrocereus fulviceps) y una probablemente extinta en medio silvestre (Furcraea macdougallii).
En la colección de cactáceas y otras plantas suculentas predominan las cactáceas (Myrtillocactus geometrizans, Neobuxbaumia mezcalaensis, Opuntia pilifera, Pachycereus weberi, Pereskia lychnidiflora, Stenocereus spp.), magueyes (Agave angustifolia, A. karwinskii, A. guiengola, A. stricta), copales (Bursera bipinnata, B. fagaroides, B. schlechtendalii, B. submoniliformis), patas de elefante (Beaucarnea gracilis, B. stricta) e izotes (Yucca elephantipes, Y. mixtecana, Y. periculosa). La familia Cactaceae está representada por 68 taxones (incluyendo dos subespecies y una variedad).
La sección de plantas acuáticas se implementó como contraste de las plantas xerófilas y para abordar el tema de la importancia del agua para los seres vivos. En esta sección sobresalen el tule (Typha domingensis), especies
introducidas como el lirio acuático (Eichhornia crassipes) y el papiro (Cyperus papyrus).
En el área dedicada a las plantas útiles se encuentran diversas especies con usos ornamental, medicinal, comestible o ritual, por ejemplo: la flor de mayo o cacalosúchil (Plumeria rubra), el muicle o hierbatinta (Justicia spicigera), el estafiate (Artemisia ludoviciana) y el cuachalalate (Amphipterygium adstringens). Dentro de esta área hay una colección de plantas para polinizadores donde se cultivan especies nativas como salvias (Salvia coccinea, S. microphylla), cinco negritos (Lantana camara ) y quiebramuelas o toritos ( Asclepias curassavica, A. oenotheroides). En 2023, se estableció una parcela de milpa urbana (ver más adelante).
En la colección de especies del Valle de Tehuacán-Cuicatlán se ubican plantas suculentas que fueron rescatadas cuando se construyó la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y predominan los copales (Bursera aptera, B. arida, B. biflora).
Figura 1. Colección de plantas útiles del Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El patrimonio biocultural de Oaxaca es notable por su riqueza biológica, sus idiomas y grupos originarios y por ser área de origen de cultivos de importancia mundial como el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), calabaza (Cucurbita spp.), chiles silvestres y cultivados (Capsicum annuum var. glabriusculum, C. anuum var. annuum), jitomate (Solanum lycopersicum), aguacate (Persea americana), magueyes (Agave spp.) y nopales (Opuntia spp.), entre otros. En el JBRCC se visibilizan las antiguas relaciones entre grupos humanos, plantas, otros seres vivos -como insectos, aves y mamíferos que viven en él o lo visitan- y el paisaje biocultural del que forma parte.
Abejas, mariposas y avispas viven o visitan el jardín. Las pequeñas avispas de la familia
Agaonidae desarrollan su ciclo vital en los frutos de un enorme higo negro (Ficus crocata) con el que establecen una relación de mutualismo. Debajo de este hermoso árbol se desarrollan las actividades de educación
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
ambiental que más adelante se detallan. Los pájaros carpinteros (Picidae) hacen sus nidos en las cactáceas columnares de los géneros Pachycereus y Neobuxbaumia. Los colibríes se alimentan del néctar de numerosas plantas. Algunos murciélagos se alimentan de los frutos de los higos y de otras especies arbóreas y otros polinizan a las pitahayas (Hylocereus undatus). Numerosos roedores sirven de alimento a los quebrantahuesos (Caracara cheriway), aves que se encuentran en la cúspide de la cadena trófica que señalan la salud de los agroecosistemas y cuyas poblaciones se incrementaron a raíz del confinamiento asociado a la pandemia del SARS-CoV-2 (2020-2022).
El JBRCC forma parte del valle al pie de Monte Albán, la montaña sagrada de los antiguos zapotecos. En la época prehispánica, en este valle vivían mujeres y hombres agricultores que alimentaban a toda la población, incluyendo a los gobernantes, sacerdotes y orfebres de la acrópolis sagrada de Monte Albán.
En los últimos treinta años, se han realizado investigaciones científicas para contribuir al conocimiento y aprovechamiento sustentable de la diversidad vegetal del estado de Oaxaca. Se ha estudiado la germinación, latencia y efecto de la edad en la viabilidad de semillas de especies endémicas como Mammillaria huitzilopochtli, M. kraehenbuehlii y M. oteroi, así como estudios demográficos de M. supertexta, M. dixanthocentron y Pachycereus weberi (Flores-Martínez et al., 2008; Lustre-Sánchez y Manzanero-Medina, 2012; Lustre-Sánchez et al., 2014; Manzanero-Medina y Lustre-Sánchez, 2017).
Los quelites y flores comestibles de los Valles Centrales se han investigado en mercados y
huertas familiares para destacar su valor nutricional y promover su conservación y consumo (Manzanero et al., 2020; Manzanero-Medina et al., 2021). También se ha documentado el conocimiento y uso de plantas suculentas de la Mixteca (Martínez-Cortés et al. 2017; Ortiz-Martínez et al. 2022). Los chiles (Capsicum spp.) constituyen un recurso importante en la cultura, alimentación, medicina y ritualidad
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental es un objetivo fundamental del JBRCC, por lo que se han realizado actividades de manera constante. Los recorridos guiados de grupos escolares desde nivel preescolar hasta nivel posgrado y público en
mexicana y oaxaqueña. En un marco de bioculturalidad y su aprovechamiento sustentable, las especies y variedades de chiles han sido estudiadas en diversas localidades de Oaxaca e incluso a nivel nacional (Manzanero-Medina et al. 2021; Medardo-Cayetano et al. 2021; Vásquez-Dávila et al. 2021a, Vásquez-Dávila et al 2021b).
general, son los más frecuentes (Figura 2). En ellos se explica la importancia de esta colección y cómo la ciudadanía puede contribuir a la conservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.

Figura 2. Recorridos guiados por el Jardín Botánico a jóvenes de bachillerato. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
Las actividades de educación ambiental realizadas en el Jardín —aunque sean esporádicas— promueven el pensamiento crítico para la solución de los problemas ambientales. Con la población infantil se han realizado cursos de germinación de semillas, cultivo de hortalizas, dibujo (Figura 3), elaboración de macetas con material reciclado y lombricomposta. Con los adultos (Figura 4) se ha trabajado en talleres de reciclado de papel (Figura 5), propagación de cactáceas, aprovechamiento sustentable de recursos


vegetales locales, huertas urbanas (Figura 6) y control biológico de plagas, por mencionar algunos.
Actualmente se realizan talleres en escuelas de educación primaria (Figuras 7 y 8) y media superior para que conozcan y se sensibilicen sobre la importancia y el cuidado de los polinizadores; así mismo, se están estableciendo jardines para polinizadores con plantas nativas en donde los alumnos dan seguimiento a través del registro de fotografías y bitácoras.


Figura 3. Taller de dibujo. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
Figura 4. Recorrido guiado de adultos por el Jardín Botánico. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
Figura 5. Curso-taller de reciclado de papel. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
Figura 6. Curso-taller de huertas urbanas. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes


Figura 7. Visita del alumnado de primaria al Jardín Botánico. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
Figura 8. Juego de lotería ecológica con infantes de primaria. Foto: Paulo Sergio Nava Arellanes
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Un gran reto de los Jardines Botánicos es actuar ante el cambio climático, el calentamiento global y la escasez de agua. El JBRCC es un xerojardín con una colección de plantas xerófitas, uso de gravilla en camellones y andadores y un consumo de agua de riego mínimo.
El modelo industrial de producción de alimentos es una causa principal del cambio climático. En el Jardín se ha establecido una pequeña parcela de milpa urbana para la soberanía alimentaria con maíz, frijol, calabaza,
chile y chayote (Sechium edule) retomando el conocimiento agroecológico comunitario de Oaxaca y México (Figuras 9-13). Este policultivo tradicional mesoamericano se caracteriza por la sinergia, favorece un rendimiento conjunto y genera resiliencia ante perturbaciones externas. Así se promueve la agricultura orgánica y la producción de alimentos sanos, libres de agroquímicos. Ante la crisis de polinizadores se cultivan plantas nativas para atraerlos y para desarrollar talleres sobre la relevancia del tema.

Figura 9. Maíz en la milpa urbana. Foto: Luis Eder Ortiz Martínez




AGRADECIMIENTOS
Las dos primeras autoras agradecen el financiamiento de diversos proyectos de investigación por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Se agradece el apoyo en las actividades de milpa urbana y jardines de polinizadores al proyecto CONAHCYT PRONAII Agrosilviculturas agroecológicas urbanas y periurbanas para nuestras soberanías alimentarias. Al Dr. Alejandro Flores Manzanero y la M.C. Izchel Gabriela Vargas Jiménez, por la revisión del escrito.
Figura 10. Frijol en la milpa urbana. Foto: Celestino García Castro
Figura 11. Calabaza en la milpa urbana. Foto: Celestino García Castro
Figuras 12 y 13. Ritual de la Cruz en la milpa urbana. Fotos: Gladys Isabel Manzanero Medina
Jardín Botánico Universitario BUAP:
Formar una colección de plantas del estado de Puebla para su estudio y conservación

Jardín Botánico Universitario BUAP, Puebla, Puebla. Foto: Irinna Acevedo Rodríguez
Josefina L. Marín Torres1* José L. A. Parra Suárez2

RESUMEN
El presente trabajo resume a grandes rasgos puntos importantes del Herbario y Jardín Botánico Universitario BUAP desde sus inicios hasta la actualidad para compartir con la sociedad y dar a conocer la importancia de las acciones que se realizan día con día en pro de la conservación, educación, investigación, vinculación y colecciones científicas, de la gran diversidad de plantas del estado de Puebla. Siempre con un alto grado de responsabilidad de parte de nuestro personal capacitado, los estudiantes y la comunidad.
1 Jardín Botánico Universitario, Ciudad Universitaria, Av. San Claudio s/n, col. San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla.
* Autor para la correspondencia: josefina.marin@correo.buap.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
En 1985 inició el proyecto de investigación Flora Útil de los estados de Puebla y Tlaxcala, en la mapoteca Dr. Jorge A. Vivo del Instituto de Ciencias, que generó una importante colección de plantas silvestres del estado de Puebla dando origen a la creación del Herbario de la BUAP, el cual obtuvo su reconocimiento internacional y las siglas HUAP en 1987. En ese mismo año se solicitó al responsable del proyecto de investigación mencionado, colaborar en la formación del Jardín Botánico, proyecto institucional aprobado por la Rectoría de la Universidad y el Departamento de Construcción de la misma.
Desde la fusión de estos dos proyectos, que hasta la fecha se conocen como Herbario y Jardín Botánico, se visualizó la formación de un Centro de Investigación sobre Recursos Vegetales el cual tendría como base estas dos colecciones científicas de plantas para apoyar las áreas del conocimiento en taxonomía, florística, ecología y manejo de recursos bióticos. Por otra parte, la colección de plantas vivas en el Jardín Botánico apoyaría las áreas de la fisiología vegetal, horticultura y biotecnología. Se encuentra ubicado en Ciudad Universitaria, Av. San Claudio s/n, col. San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Pue. (Figura 1).

Figura 1. Instalaciones del Jardín Botánico Universitario. Foto: J. Lucina Marín Torres
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Los cimientos del Jardín Botánico Universitario radican en sus cinco colecciones botánicas científicas, tres de ellas de tipo biológico y dos de tipo histórico. Dentro de la colección de tipo biológico se encuentra la Colección Viva actualmente integrada por 3,040 plantas de 1,350 especies nativas de todo el estado de Puebla, perfectamente etiquetadas. Ocupa un espacio de 10.5 hectáreas y está compuesta de 501 especies arbóreas, cuenta con un laboratorio para cultivar estas especies, muchas de las cuales son introducidas por primera vez al cultivo.
Está dividida en 10 secciones de plantas, tomando en cuenta criterios geográficos, taxonómicos y de usos. Se han añadido algunas plantas a estas secciones, dependiendo de si
ahí existen las condiciones climáticas adecuadas para ellas. Algunas de las secciones más grandes dentro del Jardín Botánico son el área de Quercetum, Arboretum, Zona centro semiárida y templada de Puebla, Zona norte de Puebla (Figura 2).
El incremento en el número de especies se debe a la intensificación de las salidas de campo financiadas a través de proyectos de investigación, así como a la experiencia del taxónomo del Jardín Botánico, y al grupo de profesores que integran el área de colecciones científicas. Esta colección de plantas vivas representa una de las colecciones silvestres con un alto grado de curación a nivel nacional e internacional.

Figura 2. Mapa de ubicación con secciones. Imagen: archivo del Jardín Botánico Universitario BUAP
Las colecciones del Herbario en los últimos años han alcanzado un total de 32,000 registros para el estado de Puebla, que nos aportan una diversidad de más de 5,000 especies y variedades para el estado, constituyendo un patrimonio de la Universidad (Figura 3).
Dentro del Herbario se encuentra la Colección Herborizada compuesta por más de 55,000 especímenes, el nivel de curación en esta colección es excelente, se estima puede llegar a durar hasta trescientos años.
La Colección de Germoplasma de Plantas Amenazadas se inició en 2018 para recolectar semillas de árboles amenazados; la colección
cuenta actualmente con el resguardo de 10 especies y un total de 40,188 semillas de árboles en peligro de extinción. La Colección del Herbario Histórico se encuentra en la Biblioteca José Ma. La Fragua, tiene escaneados y en línea 1,300 ejemplares; esta colección es la evidencia que tuvo la botánica en el siglo XVIII.
La Colección Histórica de Plantas Medicinales del Siglo XX, corresponde a la colección que se adquirió a la compañía Merck a principios del siglo XX, para apoyar a los estudiantes de medicina en el área de farmacéutica (Figura 4).


Figura 3. Colecciones biológicas del Herbario. Fotos: Irinna Acevedo Rodríguez


Figura 4. Colección Histórica de Plantas Medicinales del Siglo XX. Fotos: J. Lucina Marín Torres
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Por su colección de plantas vivas y su trabajo de conservación de árboles en peligro de extinción, así como por cumplir estándares de calidad mundial, el Jardín Botánico obtuvo la acreditación Arboretum Nivel IV, por la Red Internacional Arboreta Network de Morton Arboretum, una asociación de Jardines Botánicos Internacionales. El Herbario y Jardín Botánico de la BUAP, son un centro de excelencia en el estudio y aprovechamiento de los recursos vegetales de México, manteniendo siempre calidad en la investigación, un compromiso con la educación y la conservación de la biodiversidad del estado de Puebla.
“El Patrimonio Biocultural puede ser entendido como el conjunto de conocimientos y habilidades de los pueblos originarios, con relación a sus ecosistemas. Y es un producto de un proceso histórico de aprendizaje permanente” (BUAP, 2017). En 2021 se recupera el Jardín Histórico del Colegio Carolino que alberga 63 especies de plantas medicinales, 10 de estas especies fueron donadas por el Jardín Botánico Universitario debidamente etique-
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
tadas y cuentan con señalética describiendo su uso terapéutico que, de manera ancestral y biocultural, han sido utilizadas por las culturas originarias.
Para conservar la estrecha relación entre la medicina, la farmacia y la botánica, durante la segunda mitad del siglo XX en Puebla, dentro de las Colecciones del Herbario existe una colección de muestras medicinales de uso conocido, aquí se encuentran plantas de gran valor médico como la digitalis, amapola y la belladona. Dentro de los talleres ofertados se encuentra el de Plantas Medicinales, el cual muestra el proceso para la colecta, el secado y el almacenamiento de plantas medicinales, así como las técnicas de cultivo.
Actualmente el Jardín está a cargo del proyecto de restauración de 10 hectáreas del Ecocampus Valsequillo, en el cual se han obtenido excelentes resultados hasta ahora. Se tienen alrededor de 2000 plantas in situ, ejemplares de diferentes especies de plantas nativas.
Como parte de las actividades de divulgación científica, además de participar en la elaboración de las cápsulas de Radio BUAP Cambio Climático, y de colaborar de manera ininterrumpida en la Semana de la Investigación Científica y de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se ha participado en los programas de la VIEP Jóvenes Investigadores La ciencia en tus manosy Verano de Talentos en sus diferentes versiones; también se realizan proyectos de investigación científica en las diferentes líneas de investigación que se tienen.
Otro de los rubros sustantivos de nuestra máxima casa de estudios y, por lo tanto, del Herbario y Jardín Botánico, es la investigación y difusión del conocimiento científico generado a partir de ella mediante las publicaciones de artículos en revistas a nivel nacional e internacional, y la publicación de libros y notas de divulgación científica generados en el Herbario y Jardín Botánico. La labor de
PUBLICACIÓN
Plantas medicinales de Puebla: Una visión etnofarmacológica
Plantas silvestres de Puebla
Plantas de importancia económica en el estado de Puebla
Flora del estado de Puebla, México
Manual para la propagación de Quercus
investigación se ha venido consolidando en estos últimos años y, como un resultado natural de esta consolidación (Cuadros 1 y 2), se han incrementado las líneas de investigación desarrolladas por los investigadores y alumnos con los que se cuenta. Otro medio para presentar los resultados de las investigaciones es la presentación en congresos nacionales e internacionales.
AUTORES
Maricela Rodríguez Acosta
Alejandra Ortiz González
Allen J. Coombes
Ma. Guadalupe Hernández Linares
Maricela Rodríguez Acosta
Allen J. Coombes
Jaime Jiménez Ramírez
Maricela Rodríguez Acosta
Alberto Jiménez Merino
Allen J. Coombes
Maricela Rodríguez Acosta
José Luis Villaseñor Ríos
Allen J. Coombes
Amparo B. Cerón Carpio
Maricela Rodríguez Acosta
Allen J. Coombes
J. L. Arturo Parra Suárez
I. Paulina Morales Sandoval
Cuadro 1. Publicación de libros
Cuadro. 2 Proyectos de Investigación. Cultivo in vitro en el laboratorio
PROYECTO
Propagación de especies vegetales por cultivo in vitro en el laboratorio
Cultivo de tejidos vegetales para la propagación de encinos
Propagación de plantas ornamentales por la técnica de cultivo in vitro
OBJETIVO
Germinar distintas especies vegetales que se encuentran amenazadas, bajo alguna categoría de riesgo o de difícil propagación mediante la técnica de cultivo in vitro
Propagación de yemas vegetativas a partir de la técnica de cultivo in vitro
Propagación de especies de interés
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una de las áreas del Herbario y Jardín Botánico que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento y consolidación es el área de educación y difusión, siendo parte de los objetivos principales. En este sentido, se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con la educación no formal (Cuadro 3), es decir, aquella que imparte determinados aprendizajes fuera del ámbito oficial, cumpliendo con otro objetivo: sensibilizar a la sociedad en general en materia ambiental (con énfasis en las plantas), y así fortalecer la currícula en biología y temas ambientales en todos los niveles educativos.
Dentro de los programas educativos del Jardín Botánico se encuentran las visitas
guiadas a escolares y público en general, con la ayuda de un instructor para conocer las colecciones de plantas del Jardín. Se ofrecen talleres generales y especiales que tratan sobre temas relacionados a las plantas y el ambiente. Las visitas temáticas abordan temas que tienen que ver con la currícula, sobre todo del nivel licenciatura y posgrado, impartidas por profesores del propio Jardín (Cuadros 4 y 5). Para divulgar el Día de los Jardines Botánicos Mexicanos año con año se lleva a cabo una serie de actividades para visibilizar su importancia.
Cuadro 3. Proyectos de investigación conservación y restauración
PROYECTO
Jardín histórico del Antiguo Colegio del estado
Conservation of Croton rosarianus and Bernardia macrocarpa, highly threatened tree species in central east Mexico
Apoyo en actividades operacionales para Puebla Jardín Botánico Universitario como consecuencia del COVID19
Interpretive signs for plant species in some risk category within the University Botanical Garden-BUAP
OBJETIVO
1. Mostrar la importancia de la generación del conocimiento herbolario y tradicional de América y la región Puebla-Tlaxcala.
2. Definir los usos: medicinales, alimenticios o de manufactura que tienen las especies seleccionadas.
3. Generar el contenido de las fichas informativas y científicas
Desarrollar actividades de exploración de campo, recolección de semillas y propagación, para contribuir a la conservación de ambas especies amenazadas.
El objetivo principal es continuar con el mantenimiento de las especies que están en alguna categoría de riesgo, reconocidas por la IUCN y la NOM-59, localizadas en el área de propagación y en el Banco de Semillas. Además de hacer la compra de material necesario para las colectas del Herbario y el mantenimiento de maquinaria necesaria para el riego de la Colección Viva.
Promover la conservación de especies en alguna categoría de riesgo mediante el uso de carteles interpretativos dentro de la JBU BUAP.
Objetivos particulares
1. Revisar la literatura actual sobre las causas de la pérdida de biodiversidad para cada especie de planta propuesta.
2. Elaborar una plantilla que contenga los datos relativos a su descripción biológica, distribución, usos y estado de conservación, principalmente.
3. Ofrecer una o dos visitas guiadas gratuitas a la semana durante un mes utilizando los carteles interpretativos.
4. Encuestar a la audiencia acerca de las rutas, para conocer el impacto de los carteles interpretativos, uno antes y después del recorrido.
Surveying and cultivation of two priority species in a biodiverse hotspot in Guatemala for conservation
Proyecto de restauración ecológica del Eco Campus Valsequillo con responsabilidad social
1) Realizar expediciones en dos regiones de Guatemala, para inventariar la presencia o ausencia de las especies prioritarias objetivo.
2) Recolectar material de herbario, para revisar la identidad taxonómica y descartar sinónimos.
3) Recolectar semillas y material vegetativo para cultivo y otros estudios.
4) Ilustrar la importancia del trabajo de conservación que se está realizando con la colaboración internacional.
Iniciar los trabajos en restauración ecológica a partir del desarrollo de un proyecto en el área natural Valsequillo, perteneciente a la Universidad, que permita restablecer la vegetación natural original, evitar una mayor degradación del suelo de la zona, y desarrollar un modelo de recuperación de bosques que permitan el manejo sustentable de los mismos.
Cuadro 4. Programas educativos formales y no formales
PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMALES PROGRAMAS EDUCATIVOS NO FORMALES
El personal académico colabora impartiendo docencia en Posgrado y en la licenciatura de Biotecnología, especialmente en las áreas de biotecnología vegetal, ecología, bioética y cultura y de medio ambiente, así como también se imparte el Diplomado en plantas medicinales
Se han diseñado programas que complementan los planes de estudio curriculares en temas de ciencias naturales y de medio ambiente a los estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria y profesional
Cuadro 5. Actividades de educación ambiental del Jardín Botánico
¡Conoce las plantas del estado de Puebla mientras recorres el Jardín Botánico!
Paisajismo (A nivel profesional)
Nuestros árboles
¿Qué es conservación y por qué conservar?
Ecosistemas de Puebla
(A nivel profesional/ Todo público)
Generales Especiales
Crea tu herbario Colecta de plantas
Conociendo y conservando el medio ambiente
De fósiles y plantas
Horticultura
Lombricomposta
Terrarios: Mini-herbario, Mini-jardín
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este Jardín Botánico Universitario participa dentro de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (EGCV), en colaboración con la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB).
Dentro de los esfuerzos que realiza, destaca la obtención del inventario florístico del estado de Puebla, del cual se pueden obtener
Educación ambiental para docentes
Plantas medicinales
los hotspots que servirán para hacer recomendaciones pertinentes para la protección de las zonas de alta diversidad. La distribución de los árboles y arbustos en el estado de Puebla y su estatus de conservación son otras de nuestras prioridades (Figura 5).
Algunas de las acciones que se llevan a cabo en pro de la conservación son: Conservación
in situ, ex situ y biodiversidad (aves, mariposas, insectos y plantas silvestres propias del JBU). Los proyectos de conservación: Distribución de encinos mexicanos y colecta de semillas de especies amenazadas, actualmente
se realizan proyectos de restauración y de reintroducción de especies que se encuentran en alguna categoría de la UICN, Ecovalsequillo es un ejemplo de un área degradada.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos por el trabajo loable que realiza al compilar la información generada desde los diferentes Jardines Botánicos en la República Mexicana y el esfuerzo que hace cada uno de ellos desde su área de influencia para conservar la flora nacional.
Figura 5. Colecciones biológicas del Jardín Universitario. Foto: Irinna Acevedo Rodríguez
Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos
Originarios del Estado de Puebla: Resguardando los saberes de sus comunidades

Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. Foto: César Reyes Reyes
César Reyes Reyes1*
Oscar Pérez García2
José Espinoza Pérez3
Renato Almorín Albino4
Maximino Díaz Bautista4

RESUMEN
Eduardo Ramiro Calderón4
Ana María T. García García5
Macario L. Bautista Ramírez1
Víctor H. Luna Lobato1
Luis A. Cruz Hernández6
En 2019 se creó el Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla, tiene una extensión de 3.5 hectáreas, además, están asociados cuatro módulos de vainilla y tres módulos de abejas nativas ubicados en tres municipios. Nuestro principal objetivo es salvaguardar la flora, fauna y saberes que se encuentran en manos de sus pueblos originarios. A la fecha cuenta con una colección de 82 especies de flora, senderos interpretativos, invernadero, meliponario, vivero, herbario, banco de semillas y temazcal.
1 Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla. Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, C.P. 73475, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
2 Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales - Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla. Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, C.P. 73475, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
3 El Colegio de la Frontera Sur, Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, C.P. 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
4 Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Licenciatura en Desarrollo Sustentable-Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla. Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, C.P. 73475, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
5 Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Licenciatura en Ingeniería en Agronomía y Zootecnia- Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla. Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, C.P. 73475, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
6 Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Licenciatura en Lengua y Cultura-Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla. Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, C.P. 73475, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
* Autor para la correspondencia: cesar.reyes@uiep.edu.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
En 2019, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) emitió la convocatoria para conformar la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB). Uno de los proyectos beneficiados fue el Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla, que se localiza en la comunidad de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla y está conformado por un grupo interdisciplinario de docentes adscritos a la Universidad Intercultural del estado de Puebla, para atender la disminución de la diversidad biocultural prevaleciente en los pueblos originarios. En esta etapa se identificaron las especies prioritarias, se creó el herbario, germoplasma de vainilla, cultivo de abejas nativas, banco de semillas,
y el diseño arquitectónico del Jardín con apoyo de expertos del Colegio de Postgraduados campus Córdoba, además de la generación de catálogos ilustrativos en colaboración con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Posteriormente, en 2022 se consolidó parte de la infraestructura del Jardín que incluyó senderos (Figura 1), temazcal (Figura 2), el área de vivero e invernadero, cuatro módulos externos de propagación de vainilla y tres módulos de producción de miel con abejas nativas en varias comunidades. Se recibió asesoría por parte de investigadores del Jardín Botánico Universitario de la BUAP para la clasificación y etiquetado de especies, así como para la conservación de semillas, y talleres de educación ambiental.

Figura 1 y 2. Senderos y temazcal del Jardín Etnobiológico de Puebla. Foto: César Reyes Reyes
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Desde el inicio del proyecto, una de las tareas fundamentales fue la identificación de las especies útiles que se encuentran en manos de los pueblos originarios, para ello se llevaron a cabo colectas en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, en esta región coexisten Totonacos, Nahuas, Tepehuas y Otomíes. Las plantas de uso comestible y medicinal tienen los usos más comunes, éstas pertenecen a las familias Asteraceae, Lauraceae y Orchidaceae. Una cuarta parte de las especies que conforman la colección del Jardín se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM 059-SEMARNAT 2010 y la lista roja de la UICN. En este contexto, las especies de las familias Lauraceae y Orchidaceae tienen una mayor cantidad de especies ubicadas en alguna categoría de riesgo. A la fecha, se tiene una lista de 54 especies prioritarias, de las
cuales 40 se encuentran dentro del Jardín Etnobiológico (Cuadro 1). Cabe mencionar que las especies más representativas del Jardín Etnobiológico son la vainilla (Vanilla planifolia), anayo (Beilschmiedia anay) (Figura 3), tepejilote (Chamaedorea oblongata), zapote negro (Dyospiros nigra), plátano tuna (Musa mexicana) (Figura 4), huichín (Verbesina persicifolia), caoba (Swietenia macrophylla) (Figura 5), bambú nativo (Guadua aculeata), zapote amarillo (Pouteria campechiana), olopio (Couepia polyandra) y frijol gordo (Phaseolus dumosus). Todos ellos considerados como cultivos o especies útiles raras o en declive. En el Módulo de vainilla (Figura 6) y polinizadores, además de V. planifolia, V. insignis y V. pompona se encuentran 19 especies locales e introducidas, algunas de ellas tienen funciones de tutoras (Cuadro 2).

Figura 3. Anayo (Belisshmiedia anay). Foto: Oscar Pérez García
Cuadro 1. Especies prioritarias establecidas en el Jardín Etnobiológico de Puebla
NOMBRE LOCAL
Uyukg´ o yoyo (Totonaco)
Tepejilote; lilhtampan (Totonaco); tepexilot "jilote de monte" (Náhuatl)
Kulatxanat (Totonaco), Cuernavaca
Japat (Totonaco)
Wichin
Estafiate
Cuajilote, chote; puxni', puxni (Totonaco); kowhxilotl, kowhxilot "palo de jilote", koxilotl (Náhuatl); puch (Tepehua)
Pita
Pija u olopío
Zapote negro de monte o silvestre
Sin información
Lalhni' (Totonaco), Ekimit (Nahua), Gasparito
Laleq (Totonaco de Huehuetla), Waxih (Nahua), Lalax (Tepehua), Guaje, Huachi
Xpuxama chux (Totonaco de Huehuetla), Ixtimin papa (Tepehua), Haba negra, Peso del diablo
Xuyumit (totonaco), frijol gordo
Kukat (Totonaco)
Pakawi'wat (Totonaco de Huehuetla), Tianxiwit (Nahua), Mazorquita
Noktaiswat (Náhuatl), papatla de monte, chamaqui cimarrón, papatlilla
NOMBRE CIENTÍFICO USO
Gonolobus sp.
Chamaedorea oblongata
Montanoa grandiflora
Schistocarpha bicolor
Comestible y medicinal
Ornamental y ritual
Ritual, ornamental y cerca viva
Forrajera, abono verde y melífera
Verbersina persicifolia Medicinal
Artemisia ludovisiana subsp. mexicana
Parmentiera aculeata
Aechmea magdalenae
Couepia polyandra
Diospyros digyna
Medicinal
Multipropósito, medicinal, comestible, combustible, instrumentos domésticos y forraje
Fibra y cerco vivo
Comestible
Comestible
Croton macrodontus Leña
Erythrina caribaea
Leucaena leucocephala
Mucuna argyrophylla
Phaseolus dumosus
Comestible, cerca viva, colorante y medicinal
Comestible y leña
Tinte natural y medicinal
Comestible
Quercus corrugata Leña
Columnea schiedeana
Heliconia schiedeana
Toroji (Otomí), Pinkil (Tepehua), Toronjil Agastache mexicana
Janiya (Totonaco de Huehuetla), Anay, Xokokana, Kowhtahtakilot (Nahua), Anayo
Beilschmiedia anay
Medicinal y comestible
Ornamental
Medicinal y estimulante
Comestible, maderable, combustible, sombra de café y construcción
Komayt o Awakatsitsin (Náhuatl)
Pawa, Chinina, lhpaw, lhpu (Totonaco); chinan, pawa, pawakwawit (Nahua)
Carboncillo
Nakawita
Caoba; maqxuxutki’wi’ (Totonaco); ayakaxkwawit "palo de sonaja" (nahua)
Cedro; puksnanki’wi’ olistanki’wi’, puksni’, puksnanki’wi’ (Totonaco); tiokwawit (nahua); puxni (tepehua)
Plátano tuna
Persea cinerascens Leña
Persea schiedeana
Ocotea puberula
Hampea nutricia
Swietenia macrophylla
Cedrela odorata
Musa mexicana
Comestible
Maderable
Medicinal
Maderable
Maderable
Ornamental
Xamuksun mayak (Totonaco de Huehuetla) Vanilla insignis Rec genético
Sin información
Vanilla pompona Rec genético
Xamuksun mayak (Totonaco de Huehuetla) Vanilla planifolia
Flor de mayo o flor de santa cruz
Kuxi' (Totonaco), Taol (Náhuatl), Tethä (Otomí), Kuxi (Tepehua), Noj'ma (Mazateco), Nua (Mgigua), Nuni (Mixteco)
Tarro
Nekaxanilh (Totonaco), Witsitsixochitl (Nahua), Espinosilla, Gallina ciega
Capulín, capulincillo, capulín del monte; aqtalawat (totonaco); xalkapolin (nahua)
Leqaxki’wi’ (Totonaco de Huehuetla), Kwesalkwawit (Nahua), Garrochillo
Jaka (Totonaco de Huehuetla), Kwawhtsapot "palo de zapote", Chichiltsapot "zapote rojo", Tetsonsapotl (Nahua), Mamey
Zapote borracho o amarillo; tapa (Totonaco); kokona, kwawhtsapot, kostiktsapot "zapote amarillo" (Náhuatl)
Chile, chiltepín; stilampi’n, aqtsispi’n (Totonaco); chiltekpin, chilpitsa (Náhuatl); nguisa (Otomí); akxisp’in (Tepehua)
Oncidium sphacelatum
Zea mays
Guadua aculeata
Loeselia mexicana
Parathesis psychotrioides
Cupania dentata
Pouteria sapota
Comestible y medicinal
Ornamental y ritual
Comestible, medicinal, cercado, forraje, ceremonial, artesanal
Construcción
Medicinal
Comestible y medicinal
Postes, maderable, material para construcción y combustible
Comestible, medicinal y combustible
Pouteria campechiana Comestible
Capsicum annuum
Comestible
Chichicastle, atsitsikas (Náhuatl) Myriocarpa cordifolia Medicinal



Figura 6. Módulo de vainilla y polinizadores. Foto: Maximino Díaz Bautista
Figura 4. Plátano tuna (Musa mexicana). Foto: Oscar Pérez García
Figura 5. Caoba (Swietenia macrophylla). Foto: Oscar Pérez García
Cuadro 2. Especies de plantas en el Módulo de vainilla y polinizadores
NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO
Xanat
Vanilla planifolia cv. variegata
Cacao Theobroma cacao
Algodón Gossypium hirsutum
Chile Capsicum sp.
Achiote Bixa orellana
Pistache Pistacia vera
Cocuitle Gliricida sepium
Piñón Jatropha curcas
Colorín Erytrina sp.
Anturio Anthurium sp.
Por otro lado, de las 200 especies comestibles que se registran en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, documentamos 56 especies (45 nativas y 11 introducidas) que se encuentran subutilizadas entre plantas silvestres, fomentadas y domesticadas que son marginadas, si es que no están totalmente ignoradas, por los investigadores, los consumidores y los responsables políticos (Espinoza-Pérez et al., 2023). Del registro total, 20 especies fueron frutales, 18 especies de que-
NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO
Pera de Malasia Syzygium malaccense
Canela Cinnamomun zeylanicum
Guayaba Psidium sp.
Limonero Citrus × aurantifolia
Naranjo dulce Citrus × sinensis
Jamaica Hibiscus sabdariffa
Pita Aechemea magdalenae
Pimienta Pimenta dioica
Plátano Musa sapientum
Tepejilote Chamaedorea sp.
lites, nueve verduras locales, cuatro raíces y tubérculos, tres especias, una leguminosa y una especie que se utiliza para preparar bebidas. De la lista de estas especies, 22 fueron colectadas en los agroecosistemas campesinos y se establecieron en el Módulo Agroecológico del Jardín Etnobiológico (Cuadro 3).
Finalmente, respecto a la fauna, en la comunidad de Lipuntahuaca, en donde está ubicado el Jardín, se han identificado 48 especies de aves y 6 de reptiles (Basilio, 2022).
Cuadro 3. Especies subutilizadas de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla que se encuentran en resguardo del Jardín Etnobiológico
Opuntia cochenillifera Nopal Akaxalh 2
Renealmia alpinia Xkijit Xkijit 2
FV: Forma de vida= (1) árbol; (2) arbusto; (3) herbácea; (4) bejuco, enredadera; O: Origen= (1) nativa, (2) introducida; PU: Parte utilizada= (1) Raíces, tubérculo, rizoma; (2) Tallos, (3) Hojas; (4) Flores o inflorescencia; (5) Frutos; (6) Semillas; (7) Savia; Manejo= (CUL) cultivada; (FOM) fomentada; (SIL) silvestre.
PATRIMONIO BIOCULTURAL
En el estado de Puebla conviven siete de los 68 pueblos originarios de México. A la fecha, el Jardín Etnobiológico ha trabajado en el rescate de su gastronomía, que, a pesar de los procesos de transculturización a los que se han visto sometidos, se mantiene viva (García-García et al., 2022) debido al uso de la flora y fauna local. Nuestro grupo de trabajo ha encontrado que el maíz, chile, frijol siguen siendo base fundamental, además de frutos de la región, entre ellos mango, naranja, limón, calabaza, quelites, hierba mora, yuca, pata de gallo, lengua de vaca, gasparito, y guías de diversas plantas. Este rescate de una gran variedad de platillos nos permite visualizar la cosmovisión de las diferentes culturas, y su cocina sobrevive gracias a la tradición oral. Por otra parte, se ha iniciado la documentación de las prácticas tradicionales que fomentan el aprovechamiento de la flora local con expertos de la comunidad, como la elaboración de hilos a partir del algodón (Gossypium hirsutum) y la extracción de tintes naturales del zapote cabello (Moquilea
platypus), del árbol de la pimienta (Pimenta dioica), capulín (Parmentiera acuelata), xkijit (Renealmia alpinia) y nescafé (Mucuna pruriens), entre otras (Espinoza-Pérez et al., 2022). Con el mismo objetivo, se trabajó un taller para la elaboración de tepache con base de raíz del timbirillo (Acacia angustissima) con expertos comunitarios (Espinoza-Pérez et al., 2022). Posteriormente, se establecieron cuatro módulos de producción y conservación de vainilla (V. planifolia) para garantizar su manejo y conservación en los agroecosistemas naturales, además se establecieron tres meliponarios de producción y conservación de abejas nativas (Scaptotrigona mexicana) con el propósito de alentar la producción de miel con base en conocimientos tradicionales y asegurar la polinización de plantas útiles. Finalmente, el Jardín Etnobiológico ofrece servicios de temazcal, de acuerdo al protocolo de la cultura totonaca e incluye sesiones de medicina tradicional, cosmovisión, y un ritual.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La vainilla tiene su origen en México, por ello, nuestro grupo de trabajo ha llevado a cabo varios estudios, entre los cuales se encuentran el análisis de la relación morfológica y fitoquímica de Vanilla planifolia, V. insignis, V. pompona y V. inodora (Díaz-Bautista et al., 2018); cuantificación de la vainillina en V. planifolia a través de técnicas de cromatografía líquida de alta resolución (Díaz-Bautista et al., 2022); caracterización de la producción de vainilla en función de la concentración de vainillina en los diferentes tipos de cultivares en la región del Totonacapan (Herrera-Cabrera et al., 2022); estudio de la riqueza florística de los diferentes agroecosistemas de producción de V. planifolia en el Totonacapan (Espino-
za-Pérez et al., 2019) e identificación de los polinizadores naturales de V. planifolia (Fernández-Hernández, 2002). Por otra parte, gran parte de nuestro esfuerzo se ha centrado en la identificación de las plantas útiles presentes en los agroecosistemas de los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla (Espinoza-Pérez et al., 2021), las plantas útiles en la alimentación (Espinoza-Pérez et al., 2021; Espinoza-Pérez et al., 2023) y del conocimiento tradicional de la flora del Totonacapan (Pérez-García, 2022). Finalmente, se ha realizado trabajo de campo para la identificación de las variedades de maíces que tienen bajo resguardo diversas comunidades del estado de Puebla (Pérez-García et al., 2021).
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se han realizado actividades con instituciones, como parte de las actividades de educación ambiental con temas como la propagación de plantas, restauración de ecosistemas y colecta de semillas. En ese tenor, hemos recibido visitas guiadas de estudiantes: Primaria Federal Bilingüe Leona Vicario de Lipuntahuaca, Huehuetla; Telesecundaria Katusunin de Lipuntahuaca, Huehuetla; Telesecundaria Vicente Suárez de Cinco de Mayo, Huehuetla; Colegio Paulo Freire de Huehuetla; Primaria, Antropólogo Julio de la Fuente de Ecatlán, Jonotla y la Escuela Primaria Justo Sierra de Vicente Guerrero, Olintla (Figura 7). Por otra parte, se han preparado a estudiantes de Licen-
ciatura en polinización, tutores de vainilla y propagación de las orquídeas para el manejo y operación de los cuatro módulos de vainilla asociados al Jardín en los municipios de Ixtepec y Huehuetla. Finalmente, se han dado talleres de producción de miel por abejas nativas (Scaptotrigona mexicana), especies de flora asociadas, manejo y mantenimiento de cajas de miel y extracción, control de calidad de la miel a estudiantes de la Universidad Intercultural del estado de Puebla, con el objetivo de operar los tres módulos ubicados en el Cerro Zopilote del municipio de Hueytlalpan, Colonia la Loma y en la comunidad de Kuwikchuchut en el municipio de Huehuetla.

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En agosto de 2021, la región recibió los impactos del huracán Grace, lo que generó estragos en los sistemas de cultivo tradicionales de pimienta, café y vainilla. A partir de entonces, nuestro Jardín inició una estrategia de asesoría a productores de pimienta para la generación de plántulas a través de germinación de 2,000 semillas provenientes de las comunidades de Kiwichuchu y Xonalpú en el municipio de Huehuetla (Figura 8). A la última comunidad se le apoyó con la producción de 3,600 plántulas de café, variedades Colom-
bia, Marsellesa y Geisha (Figura 9). Además, se propagaron plántulas de V. planifolia en comunidades de los municipios de Ixtepec y Huehuetla; y se ofrecieron talleres a productores sobre polinización, propagación y plantas tutoras con base en agroecosistemas tradicionales (Figura 10). Actualmente se están propagado 10 especies emblemáticas del Jardín: M. grandiflora, V. persicifolia, A. luvodisiana subsp. mexicana, P. aculeata, C. poliandra, D. digyna, Q. corrugata, S. macrophylla, G. aculeata y P. campechiana.
Figura 7 Taller de producción de miel por S. mexicana a estudiantes de la Escuela Primaria Justo Sierra de Vicente Guerrero, Olintla. Foto: Víctor Hugo Luna Lobato


Figura 9. Propagación de plántulas de café, variedades Colombia, Marsellesa y Geisha. Foto: Renato Almorín Albino
Figura 8 Propagación de Pimenta dioca en vivero. Foto: Renato Almorín Albino
10. Propagación de plántulas de vainilla (V. planifolia). Foto: Maximino Díaz Bautista

AGRADECIMIENTOS
Al financiamiento por parte de CONAHCYT Proyecto 305109 (FORDECYT-PRONACES) y CONAHCYT 2022 Fondo F003 Fortalecimiento de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos Proyecto No 321349.
Al Dr. J. Cruz García Alvarado del Colegio de Postgraduados (COLPOS) Campus Córdoba por el diseño arquitectónico del Jardín. Al Dr. Sergio Cortina Villar y del Doctorante José Espinosa Pérez del ECOSUR por su aporte en la generación de una base de datos y el catálogo de plantas subutilizadas de los agroecosistemas de la Sierra Norte de Puebla. Al Dr. Jesús Francisco López Olguín, Dra. Lucina Marín Torres, Mtra. Irina Acevedo Rodríguez, Mtro. Sergio Barreiro Zamorano y Mtro. José Luis Arturo Parra Suárez del Jardín Botánico Universitario de la BUAP por la asesoría en el manejo de diversas especies de plantas, clasificación, etiquetado, mantenimiento, educación ambiental y conservación de semillas del Jardín. A la Mtra. Diana Ramiro Calderón, Dr. Oscar Javier Zapata Nava y el estudiante Ismael Álvarez Márquez del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla por haber generado una app para la identificación de las especies de flora del Jardín.
Figura
El Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán: Sus colecciones y su relación con la sociedad

Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán, San Andrés Cholula, Puebla. Foto: Jorge Flores Hernández
Mara Eloína Peláez Valdés1*
Paulina X. Rendón Pujol1
Ariadna Tobón Sampedro1
Jorge Flores Hernández1
Luz Anahí Morales Gaspar1

RESUMEN
Daniel Cristóbal Sánchez Sánchez2
El Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán (JFPR) alberga colecciones de plantas medicinales, aromáticas, culinarias, frutales y hortalizas. A partir de ellas desarrollamos nuestro trabajo educativo, cultural, de investigación y difusión, buscando conectar a las personas con las plantas y otras formas de vida, para que conozcan y conserven la biodiversidad que nos incluye. Últimamente nuestro trabajo se extiende al cultivo en el campo, donde estudiamos la agrobiodiversidad local y aprendemos de los métodos tradicionales, desarrollando alternativas de cultivo que la conserven y fomenten.
1 Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. A.C., 2 Sur 1900, San Andrés Cholula, C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla.
2 Jardín Botánico de Vallarta, carr. Puerto Vallarta, Carr. Costera a Barra de Navidad Km 24, C.P. 48425, Puerto Vallarta, Jalisco.
* Autor para la correspondencia: eloinape@prodigy.net.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
Desde su fundación en 1993, el Jardín ha ido evolucionando, respondiendo a las necesidades de la sociedad y a retos que la crisis socioambiental presenta. Inicia como Finca de Hierbas Rosmarinus, con la idea central de recordar, recuperar y replantear la relación de conocimiento y uso de las plantas en la vida cotidiana.
Para 2004, se redefine como Jardín Etnobotánico, concentrándose en la relación entre humanos y plantas, entendiendo esta relación como clave para la conservación de las plantas, otras formas de vida no humanas y el futuro de la humanidad. Se extiende el trabajo para incluir insectos, aves, anfibios y reptiles.
El Jardín es una Asociación Civil independiente y autogestiva. Está ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, en una zona ahora urbanizada. Para 2020 se extiende al campo, a San Andrés Calpan, Puebla, región entre volcanes con una tradición milenaria en el cultivo, para responder a la pérdida de agrobiodiversidad, soberanía alimentaria y migración.
La relación con la sociedad y la construcción de una comunidad física y virtual ha sido el eje central del trabajo y ha hecho que el Jardín salga de sus confines físicos para impactar en espacios urbanos, rurales, públicos y privados (Figura 1).

Figura 1. Visitantes en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán, A.C. Foto: Archivo del JFPR
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Colecciones de plantas vivas: Las colecciones de plantas vivas son esenciales para llevar a cabo las actividades de conservación, educación ambiental e investigación de la biodiversidad. El Jardín cuenta con una amplia colección de plantas aromáticas, medicinales, culinarias, cosméticas y tintóreas de varias regiones de México y del mundo, reflejando el movimiento de personas y de plantas a través de la historia.
El registro formal de las colecciones comenzó a partir de nuestra afiliación a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en 1999. Desde entonces, se ha trabajado en su documentación y etiquetado. Ya que muchas de las plantas son plantas anuales o perennes de corta vida, el proceso de documentación y etiquetado es constante.
Actualmente, el herbario del Jardín cuenta con alrededor de 660 ejemplares de 308 especies, el banco de semillas con 165 especies
y se han identificado 534 especies presentes actualmente en las colecciones vivas (Cuadro 1 y Figura 2).
Otra parte de las colecciones de plantas vivas es la Huerta de Frutales que funge como banco de germoplasma para la conservación de variedades antiguas de frutas. Ubicada en el campo de cultivo que tenemos en San Andrés Calpan, la colección está conformada por 150 ejemplares.
Colección entomológica: Es un proyecto consolidado, el cual ha sido referente para conocer la diversidad de especies de insectos que se observan en la región de Cholula y en el Jardín durante diferentes temporadas del año. La colección cuenta con un total de 2,887 ejemplares de insectos preservados y resguardados en cajas entomológicas. (Cuadro 2 y Figura 3).
Cuadro 1. Número de familias botánicas, géneros y especies de las colecciones científicas de plantas del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán
2. Familias de plantas mejor representadas en las colecciones vivas dej Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R.
Cuadro 2. Número de ejemplares por órdenes en la colección entomológica – 2,887 ejemplares
Figura

Colección de referencia de nidos de aves silvestres de Cholula: Hemos desarrollado una colección de referencia de lo denominado técnicamente como partes y derivados, lo cual consiste en una colección de nidos, cascarones y plumas. Como estrategia didáctica, reconstruimos algunos huevos con restos de cascarones o creamos una réplica de ellos, con materiales tipo plastilina. Nos interesa mostrar la estrecha relación de las plantas con la conservación de las aves, no sólo por el
alimento que les proporcionan, sino porque también son indispensables para su reproducción. Tenemos registros de 116 especies de aves observadas en el Jardín, entre migratorias, eventuales, registros raros y especies residentes, de las cuales 20% ha anidado en el Jardín (Cuadro 3 y Figura 4).
La información generada a partir de las colecciones científicas ha servido para la elaboración de manuales, guías y libros para el entendimiento y uso de la flora local.
Figura 3. Colección entomológica. Foto: Jorge Flores
Cuadro 3. Aves con representación en la colección de nidos del JFPR

Figura 4. Colección de nidos. Foto: Ariadna Tobón
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El enfoque de patrimonio biocultural ha estado presente desde los inicios del Jardín a través de los estudios etnobotánicos, particularmente, el estudio y conservación de plantas medicinales de la región y la difusión de los saberes y el conocimiento acerca de ellas, fortaleciendo la relación de uso y disfrute de las personas con las plantas.
Fomentamos la actividad de cultivar y trabajamos en el rescate de tradiciones en torno al cultivo a través de festivales, talleres y eventos que celebran el cultivo y lo cultivado. Rescatamos el conocimiento del uso comestible de los insectos y exploramos nuevas recetas a partir de ello.
En nuestro proyecto actual, Entre Volcanes: Conservación sociobiológica de la biodiversidad y del cultivo de Calpan, ampliamos el enfoque hacia la agroecología, con proyectos para conocer y entender la biodiversidad y la agrobiodiversidad en la región Entre Volcanes. Documentamos las técnicas y el conocimiento tradicional en torno al cultivo de
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Entre Volcanes: Conservación sociobiológica de la biodiversidad y del cultivo de Calpan: Por su topografía y su tradición de cultivo, Calpan es rico en biodiversidad y agrobiodiversidad. Las estudiamos elaborando guías e implementando estrategias para su conservación social y científica.
temporal, hemos instalado una hectárea de cultivo de milpa y establecimos una huerta de árboles frutales de la región que funciona como banco de germoplasma para la conservación de variedades antiguas de frutas. A través de los espacios que cultivamos queremos ser un prototipo de cultivo orgánico con principios agroecológicos, que aprende de los métodos tradicionales para desarrollar e implementar alternativas de cultivo que conserven y fomenten la agrobiodiversidad local.
Con base en el uso tradicional de la flora regional, se estimula un aprovechamiento sostenible y el desarrollo de nuevos usos. Se anima al trabajo colectivo y comunitario a través de proyectos empoderadores para mujeres para el procesamiento sustentable de las frutas y otros cultivos, dando acompañamiento en el proceso de transformación y comercialización de sus productos. En este proceso se da un diálogo de saberes entre la comunidad de Calpan y el personal del Jardín. (Cuadro 4).
Uso cultural de las plantas medicinales: Empezando con plantas medicinales de Cholula, ampliamos este estudio a otros pueblos, documentando el uso de las plantas medicinales nativas, silvestres e introducidas, para comprender su relación con padecimientos de filiación cultural y otras enfermedades.
Cuadro 4. Líneas de trabajo del proyecto de conservación agroecológica de Los Volcanes
CONOCER Y ENTENDER LA BIODIVERSIDAD Y AGROBIODIVERSIDAD DE CALPAN
Flora Silvestre de San Andrés Calpan
Estudios etnobotánicos
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HORTUCULTURAL
Huertos frutales
Viñedo
Las milpas Milpa
Estudio y conservación de la flora silvestre
Parcelas experimentales
Jardín naturalista Control de plagas y enfermedades sin agroquímicos
El agua
El traspatio
Historia del cultivo en Calpan
APROVECHAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
Proyectos empedradores: Mujeres de Calpan
Aprovechamiento de maíces criollos de Calpan
Programa de educación comunitaria
Serie de publicaciones: hortalizas, frutas, alimentación y recetarios
Artesanías con productos locales
CONEXIÓN CAMPOCIUDAD
Feria de la fruta regional
Tianguis de productores
Turismo horto cultural
Participación del Jardín en ferias de Calpan
COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. TEJER REDES DE ACCIÓN
Comunicación
Documentación del Proyecto
ColaboraciónVinculación
Sostenibilidad
Santuario Urbano y Observatorio de Aves:
Se creó un espacio atractivo para las aves a través de la selección de plantas que proporcionen refugio y alimento, además de ser un lugar de enseñanza y aprendizaje al facilitar el proceso de observación (Cuadro 5 y Figura 5).
Mariposario a cielo abierto: Espacio con plantas nativas consideradas como polinizadoras y atrayentes de mariposas. El estudio y monitoreo de las mariposas que encuentran
refugio y alimento en el mariposario ha aportado al conocimiento de aproximadamente 55 especies de mariposas (Figura 6).
El agua, el río Atoyac y promoción de ciencia ciudadana: Monitoreo de flora y fauna en los márgenes del río Atoyac, tramo La Vista-Tres Cerritos. Diseño e implementación de un programa de educación ambiental y ciencia ciudadana.
Cuadro 5. Aves observadas en el proyecto Santuario Urbano y Observatorio de Aves del JFPR
Columbiformes Columbidae 3 Cuculiformes Cuculidae 1
Apodiformes Trochilidae 4
Accipitriformes Accipitridae 1
Piciformes Picidae 2
Passeriformes Tyrannidae 7
Passeriformes Vireonidae 1
Passeriformes Hirundinidae 1
Passeriformes Aegithalidae 1
Passeriformes Troglodytidae 2
Passeriformes Polioptilidae 1
Passeriformes Regulidae 1
Passeriformes Turdidae 3
Passeriformes Mimidae 2
Passeriformes Passeridae 1
Passeriformes Fringillidae 2
Passeriformes Passerellidae 7
Passeriformes Icteridae 5
Passeriformes Parulidae 7
Passeriformes Cardinalidae 5
Passeriformes Thraupidae 2


Figura 5. Santuario Urbano y Observatorio de Aves. Foto: Ariadna Tobón
Figura 6. Mariposario a cielo abierto. Foto: Jorge Flores
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nos enfrentamos con un panorama de destrucción creciente de la relación entre comunidad y naturaleza y una desvalorización general de ésta. Nuestro programa de educación surge a partir de este contexto. Este programa, Educando para la vida, educando a través de los sentidos, ha sido desarrollado a través de la práctica y la reflexión, incorporando diversas teorías acerca de la educación ambiental, el medio ambiente, la sustentabilidad y la conservación.
Nuestro enfoque pedagógico enfatiza la educación experiencial, en la que los sentidos y la emoción juegan un papel clave. Recurre a una metodología constructivista, promoviendo la participación activa en la construcción colectiva del conocimiento.
Pretendemos que la biodiversidad sea una experiencia vivencial en la que el individuo y las colectividades se asuman como parte de ella, cobrando conciencia de su medio y adquiriendo las competencias para actuar en la solución de los problemas ambientales.
Nuestro programa trabaja transversalmente diferentes ejes temáticos: conociendo y entendiendo a las plantas; cultivando para la vida; usando y disfrutando a las plantas; conociendo y entendiendo la biodiversidad; viviendo ecológicamente; creando y recreando una cultura.
Además de las experiencias educativas en el Jardín, llevamos la educación a escuelas y comunidades urbanas y rurales y en línea (Cuadro 6).
Cuadro 6: Educando a través de los sentidos por ejes temáticos y actividades del programa educativo
USANDO Y DISFRUTANDO LAS PLANTAS
CONOCIENDO Y ENTENDIENDO LA BIODIVERSIDAD
Botiquín del mundo De dónde vienen las plantas
Infusiones medicinales
Capturando los sabores de la naturaleza
Creando tu propio herbario
Creando tu propio terrario
Chocolatería con hierbas Las plantas silvestres de mi región
CULTIVANDO PARA LA VIDA VIDA ECOLÓGICA
Cómo armar tu huerta orgánica en casa
Cuidado de árboles frutales en maceta
Composta y manejo de residuos en casa
Lombricomposta
Jardinería en macetas Haciendo papel reciclado
Ecología de jardineras
Cuidado del agua y limpiadores ecológicos
Gominolas medicinales Observando y entendiendo el ciclo de vida de las mariposas
Pintando con la naturaleza
Germinación de cactáceas Mi vida sin plásticos
Club de insectos Control agroecológico de plagas
Arte con flores prensadas Conociendo a los polinizadores
Plantas y flores en el cuidado de la piel
Repelente natural para mosquitos
Pomadas medicinales Conociendo el mundo de las aves
Del maíz a la tortilla Creando espacios de vida
¿Por qué vuelan las aves?
Cómo atraer colibríes al hogar
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las más relevantes son:
• Programa de educación ambiental que promueve prácticas de mitigación al cambio climático.
• El establecimiento de composta y Centro de Acopio Comunitarios.
• La realización de mercados ecológicos que fomentan el consumo responsable, local, reducción de residuos y el uso de materiales reutilizables y reciclables, promoviendo prácticas de economía social como el trueque.
• Programa de propagación de especies nativas para jardines públicos y privados y para paisajismo urbano, estas plantas son accesibles en el vivero.
• Establecimiento en dos hectáreas de un prototipo de cultivo con principios agroecológicos, aprendiendo de los métodos tradicionales para implementar formas de cultivo que fomenten la agrobiodiversidad regional.
• Creación de jardines como espacios de vida para conservación de la flora y fauna urbana. Estos espacios fungen como procesos educativos que sensibilizan sobre los procesos biológicos que se suscitan en los Jardines, y su contribución en la preservación de la diversidad en entornos urbanos (Figura 7).

Figura 7. Creación de jardines como espacios de vida para la conservación de la flora y fauna. Foto: Luz A. Morales
La trascendente travesía del parvo Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Jardín Botánico Regional de Cadereyta, Cadereyta de Montes, Querétaro. Foto: Daniel Camacho Martínez

Emiliano Sánchez Martínez1*
Abigail Arteaga Cruz1
Daniel Camacho Martínez1
Margarito Cruz Cruz1
Francisca Cuevas García1
Érika V. García Flores1
Thomas P. Gibson Castañeda1
María M. Hernández Martínez1
RESUMEN
José R. Martínez Romero1
Beatriz Maruri Aguilar1*
Ramiro J. Paz Cruz1
Ramiro Paz Hurtado1
María C. Rozalez Aguilar1
Yazmin H. Ugalde de la Cruz1
Oliverio Vera Organista1
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC) planea y desarrolla sus tareas con la finalidad de contribuir a la consecución de los objetivos nacionales y globales de conservación vegetal, establecidos por los instrumentos de planeación de los que nuestro país forma parte. El trabajo sostenido de 32 años lo ha convertido en escenario de encuentro y trascendencia para las plantas queretanas y su gente. Este breve compendio comparte nuestro método de trabajo y brinda algunos ejemplos de sus alcances.
1 Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Camino a la Antigua Hacienda de Tovares s/n, C.P. 76500, Predio El Vivero, Ejido de Fuentes y Pueblo Nuevo, Cadereyta de Montes, Querétaro.
* Autores para la correspondencia: esanchez@concyteq.edu.mx, bmaruri@concyteq.edu.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
En 1989, bajo la dirección del Dr. Gabriel Siade Barquet, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y el ejido Las Fuentes y Pueblo Nuevo formalizaron la creación del JBRC (Figura 1). Su primer director fue el maestro Cristóbal Orozco Ledezma (1991-2003).
Desde 2003, el JBRC ha estado bajo la batuta del ingeniero Emiliano Sánchez Martínez. Su estrategia se fundamenta en un conjunto de instrumentos de planeación enmarcados en las leyes nacionales y estatales sobre biodiversidad, ciencia, tecnología e innovación, para cumplir con esta misión: Contribuir al desarrollo sustentable del estado a través del conocimiento de sus recursos vegetales y de
la generación de estrategias de conservación, aprovechamiento y restauración; por medio de actividades de investigación, educación no formal y sensibilización ambiental.
La misión se cumple a través de procesos y procedimientos estandarizados y bajo mejora continua. Esto ha permitido al JBRC incidir en el ámbito tradicional de los jardines botánicos, y recibir reconocimiento nacional e internacional.
El foco primordial del JBRC es la flora de la Zona Semiárida Queretano Hidalguense (ZSAQH), pero la institución promueve el derecho a un ambiente sano, para nuestra especie y para todas las que conforman la biodiversidad local, nacional y mundial.

Figura 1. Pasado y presente de la fachada principal del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Foto: Medios JBRC
COLECCIONES BIOLÓGICAS
La colección viva es un recurso para la conservación ex situ de especies de flora que son trascendentes, de acuerdo con criterios evaluados científicamente.
Las especies prioritarias que el JBRC ha identificado, han sido incorporadas a este repositorio organizado en secciones que muestran grupos emblemáticos de flora de la ZSAQH, sin menoscabo de elencos vegetales de otros ecosistemas queretanos y mexicanos que también se exhiben. La colección alberga 320 taxa de 30 familias botánicas (Figura 2).
El estudio, comprensión y propagación de las especies de esta colección forman parte
de una estrategia de conservación ex situ que refuerza los ecosistemas in situ que representa. La permanencia de esta estrategia está cimentada en los procedimientos curatoriales que el personal del JBRC aplica y documenta en una base de datos en constante actualización. Estas tareas incluyen ingresos, reubicaciones, sustituciones y bajas; registro de las etapas fenológicas, monitoreo y atención de problemas fitosanitarios, y colecta de propágulos, entre otros aspectos (Figura 3).
La colección viva del JBRC es un banco vivo de germoplasma, cuya producción se aprovecha en los protocolos de propagación, que se

Figura 2. Distribución esquemática de la colección viva del JBRC. Imagen: Medios JBRC

diseñan y evalúan en la Unidad de Propagación de Plantas Silvestres (UPPS). Esta tarea es el último eslabón de la estrategia de conservación ex situ del JBRC. Las labores de propagación comprenden la aplicación y prueba sistematizada de un método, hasta que se consigue el mejor desempeño por especie. La producción de lotes de plantas se programa y registra en conformidad con lo establecido en la reglamentación mexicana para las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Históricamente, se han propagado 170 especies de 20 familias, 45 de las cuales están en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) (Figura 4).
Inigualable aula al aire libre, la colección es también el lugar donde los visitantes partici-
Figura 3. En el Jardín Botánico, el cuidado fitosanitario de la colección viva es una prioridad del programa de horticultura, y se atiende cotidianamente. Foto: Daniel Camacho Martínez
pan de una visita guiada cuya narrativa transmite la importancia de la flora y su conservación, e inculca un germen de conciencia sobre las acciones individuales y su impacto en la naturaleza. A lo largo de sus siete secciones, que tienen propósitos educativos específicos, el visitante identifica la variedad de familias, formas de vida y adaptaciones de la flora semiárida (Figura 5), comprende la importancia de las Cactáceas y Agavoideas queretanas y mexicanas (Figura 6), aprende la relevancia de los árboles del bosque tropical caducifolio del Bajío, e incluso conoce el valor de un carismático grupo de polinizadores, los colibríes (Trochilidae). El Cuadro 1 presenta las secciones de la colección y algunas especies emblemáticas.

Figura 4. La Unidad de Propagación de Plantas Silvestres es un modelo de aprovechamiento racional y asistido que apoya la conservación de la flora nativa. Hoy en día, existen lotes de 134 especies. Foto: Daniel Camacho Martínez & Hailen Ugalde de la Cruz

Figura 5. El claustro inicial abre las puertas a la diversidad biológica local, presentando las 10 Familias botánicas relevantes del semidesierto. Foto: Daniel Camacho Martínez

Figura 6. Panorámica de la colección central del Jardín Botánico denominada “Cactaceae del estado de Querétaro”. Foto: Daniel Camacho Martínez
Cuadro 1. Secciones de la colección viva del JBRC y algunas de sus especies emblemáticas
FAMILIAS REPRESENTATIVAS DEL SEMIDESIERTO QUERETANO-HIDALGUENSE
CACTACEAE
Guamishí (Ferocactus histrix)
Órgano (Lophocereus marginatus)
CACTACEAE
Barril dorado (Kroenleinia grusonii)
Bondota (Opuntia robusta)
ASPARAGACEAE
Sotol (Dasylirion acrotrichum)
Junquillo (Dasylirion longissimum)
EL SEMIDESIERTO QUERETANO
ASPARAGACEAE
Arcia (Agave garciae-mendozae)
FOUQUIERIACEAE
Garambullo (Myrtillocactus geometrizans)
CACTACEAE
Chiquiñá (Fouquieria splendens)
CACTÁCEAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ASPARAGACEAE
Agrita, Alicoche, Pitahaya (Echinocereus cinerascens)
Biznaga de bola (Ferocatus glaucescens)
Espadín (Agave striata)
Guapilla (Hechtia argentea)
Biznaga ganchuda (Ferocactus latispinus)
Liendrilla o Piojosa (Astrophytum ornatum)
Nopal arrastradillo (Opuntia stenopetala)
Nopal chamacuero (Opuntia tomentosa)
Órgano (Isolatocereus dumortierii)
Tepenexcomitl (Stenocactus obvallatus)
FABACEAE
Espino (Mimosa aculeaticarpa)
Mezquite (Prosopis laevigata)
Palo blanco (Albizia occidentalis)
Palo fierro (Senna polyantha)
Sacamecate (Beaucarnea hookeri)
FOUQUIERIACEAE
Cantarito (Fouquieria fasciculata)
Chiquiñá (Fouquieria splendens)
EUPHORBIACEAE
Sangregado (Jatropha dioica)
VEGETACIÓN DEL VALLE DE QUERÉTARO
MELIACEAE
Nogalillo (Cedrela dugesii)
RHAMNACEAE
Granjeno (Condalia velutina)
Tullidora (Karwinskia humboldtiana)
Tepehuaje (Leucaena leucocephala)
Tepehuaje (Zapoteca formosa)
CONVOLVULACEAE
Cazahuate (Ipomoea murucoides)
ASPARAGACEAE
Amole (Agave guttata)
SAPINDACEAE
Ocotillo (Dodonaea viscosa)
VERBENACEAE
Frutilla (Lantana achyranthifolia)
LAS AGAVOIDEAE (ASPARAGACEAE) DE QUERÉTARO
ASPARAGACEAE
Maguey (Agave tenuifolia)
Amole (Beschorneria rigida)
Amolito (Prochnyanthes mexicana)
Chaguillo (Agave gracielae)
Estoquillo (Yucca queretaroensis)
Nardo silvestre (Polianthes sessiliflora)
Maguey de mezcal (Agave weberi)
Maguey mezote (Agave doctorensis)
Maguey penca larga (Agave mapisaga)
Maguey pulquero (Agave salmiana)
Izote (Yucca filifera)
MAMMILLARIA EN MÉXICO
Biznaga de seda (Mammillaria bombycina)
Biznaga cabeza de viejo (Mammillaria candida)
Biznaguita de La Cañada (Mammillaria mathildae)
Bolita de hilo (Mammillaria herrerae)
Biznaga plumosa (Mammillaria plumosa)
Biznaga de flor occidental (Mammillaria zephyranthoides)
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El JBRC se rige por directrices para el encuentro y beneficio de plantas y gente, y promueve la participación de las comunidades locales en la conservación de sus especies nativas (Figura 7).
Considerando a las plantas como patrimonio biológico y cultural mexicano cuyos bienes derivados deben repartirse justa y equitativamente (Convenio sobre Diversidad Biológica, 1992), y a la educación y la cultura ambiental como fuentes de conciencia social responsable (CONABIO, 2012), el JBRC ha contribuido
al desarrollo biocultural de lugares de memoria y tradiciones vivas, comunicando el valor de la biodiversidad vegetal del paisaje sagrado de la Peña de Bernal de los otomí-chichimecas de Tolimán (Sánchez, 2009); del Pueblo Mágico de Cadereyta de Montes (Sánchez et al., 2012b), y del Proyecto Geoparque Mundial UNESCO Triángulo Sagrado (Centro de geociencias UNAM, 2021).
Con conciencia de la biodiversidad como bien que garantiza la calidad de vida de la sociedad, el JBRC participó en la escritura de la

Figura 7. Grupo de estudiantes de educación media de la localidad El Arbolito, al oriente del municipio de Cadereyta de Montes, observan un lote de plantitas que han aprendido a propagar sustentablemente en el JBRC. Foto: Acervo fotográfico del proyecto Las tres Erres que tú eres (HSBC-BGCI)
Ley de Biodiversidad del estado de Querétaro, hoy asimilada al Código Ambiental Estatal. Este instrumento promueve la participación social en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y locales; y en el reparto justo y equitativo de sus bienes derivados (LXIII Legislatura de Querétaro, 2016).
Al encabezar el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, el JBRC promovió el Código de Conducta para el Acceso y Uso de la Biodiversidad en los que parti-
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Desde 2003, la institución ha concursado por fondos nacionales y extranjeros que han permitido el desarrollo de proyectos para aplicar el método científico en la identificación de especies prioritarias para la conservación, el desarrollo de protocolos de propagación de flora silvestre, incluyendo diversas especies amenazadas, y la evaluación del estado de conservación de diversos taxa que enfrentan circunstancias de amenaza específicas, como el saqueo ilegal y la pérdida de hábitat. Los resultados se han divulgado en decenas de foros y medios impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros. El Cuadro 2 presenta cinco ejemplos selectos de libros y artículos que son producto de la investigación en el JBRC.
cipen los Jardines Botánicos de México, y su Compendio de Buenas Prácticas para la aproximación respetuosa y equitativa con los pobladores locales (AMJB, 2016).
Internamente, el procedimiento JB-P-02 para la investigación, integración de colecciones botánicas, reproducción y conservación de las especies vegetales (CONCYTEQ, 2010), propone un modelo sustentable de producción de plantas, como alternativa para la mejoría de circunstancias marginadas y socialmente vulnerables.
Parte central en este rubro es la vinculación con investigadores e instituciones, a través de proyectos de interés común (Figura 8). Entre nuestras contrapartes están organizaciones e instituciones como: Species Survival Commission (Cactus and Succulent Plants Specialist Group, IUCN), International Organization for the Study of Succulent Plants (IOS), Global Partnership for Plant Conservation, Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco), Universidad Autónoma de Querétaro, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB).
Cuadro 2. Cinco publicaciones emblemáticas del JBRC
Sánchez Martínez, E., Chávez Martínez, R. J., Hernández Oria, J. G. y Hernández Martínez, M. M. (2006). Especies de Cactaceae Prioritarias para la Conservación en la Zona Árida Queretano Hidalguense. CONCYTEQ.
Sánchez Martínez, E., Hernández Oria, J. G., Hernández Martínez M. M., Maruri Aguilar, B., Torres Galeana, L. E., Chávez Martínez, R. J. (2011). Técnicas para la propagación de especies nativas clave para la forestación, la reforestación y la restauración en el municipio de Querétaro y su área de influencia. CONCYTEQ.
Goettsch, B., Hilton-Taylor, C., Cruz-Pinon, G., Duffy, J. P., Frances, A., Hernandez, H. M., Inger, R., Pollock, C., Schipper, J., Superina, M., Taylor, N. P., Tognelli, M., Abba, A. M., Arias, S., Arreola-Nava, H. J., Baker, M. A., Barcenas, R. T., Barrios, D., Braun, P., Butterworth, C. A., Burquez, A., Caceres, F., Chazaro-Basanez, M., Corral-Diaz, R., del Valle Perea, M., Demaio, P. H., Duarte de Barros, W. A., Duran, R., Faundez Yancas, L., Felger, R. S., Fitz-Maurice, B., Fitz-Maurice, W. A., Gann, G., Gomez-Hinostrosa, C., Griffith, M. P., Guerrero, P. C., Hammel, B., Heil, K. D., Hernandez-Oria, J. G., Hoffmann, M., Ishiki Ishihara, M., Kiesling, R., Larocca, J., Leon-de la Luz, J. L., Loaiza S., C. R., Lowry, M., , Machado, M. C., Majure, L. C., Martinez Avalos, J. G., Martorell, C., Maschinski, J., Mendez, E., Mittermeier, R. A., Nassar, J. M., Negron-Ortiz, V., Oakley, L. J., Ortega-Baes, P., Pin Ferreira, A. B., Pinkava, D. J., Porter, J. M., Puente-Martinez, R., Roque Gamarra, J., Saldivia Perez, P., Sanchez Martinez, E., Smith, M., Sotomayor M. del C., J. M., Stuart, S. N., Tapia Munoz, J. L., Terrazas, T., Terry, M., Trevisson, M., Valverde, T., Van Devender, T. R., Veliz-Perez, M. E., Walter, H. E., Wyatt, S. A., Zappi, D., Zavala-Hurtado, J.A. and Gaston, K. J. (2015). High proportion of cactus species threatened with extinction. Nature Plants 1(10): Article number 15142. DOI: 10.1038/nplants.2015.142.
Sánchez Martínez, E., Hernández Martínez, M. M., Maruri Aguilar, B. (2017). Árboles nativos del estado de Querétaro con potencial ornamental: catálogo básico y formas de propagación. Cuadernillos del Jardín Botánico 5.
Hernández-Martínez, M. M., Golubov-Figueroa, J., Mandujano-Sánchez, M. C., Maruri Aguilar, B., Ugalde-De la Cruz, Y.H., Sánchez-Martínez, E. (2020). Querétaro Semidesert: Cactaceae Imperiled, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.

Figura 8. Visita de reconocimiento a la población de la bolita de hilo Mammillaria herrerae, en compañía del Dr. James Aronson, visitante experto del Jardín Botánico de Missouri, Estados Unidos. Sierra El Doctor, Cadereyta de Montes. Foto: Hailen Ugalde de la Cruz
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación y cultura ambiental hacia una conciencia social responsable [sexto objetivo de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal (CONABIO, 2012)], es práctica rutinaria, dirigida a todos los visitantes del JBRC.
La institución aplica un procedimiento para esto, llamado JB-P-01 (Procedimiento para la atención de usuarios del JBRC) (CONCYTEQ, 2010), que garantiza que cada visita cumple con los requisitos formativos y recreativos elementales, a través de la transmisión de los conceptos, métodos y prácticas de la educación ambiental (Figura 9). Las visitas guiadas se brindan a un número creciente de visitantes, que antes de la pandemia rozaba los 40,000 al año, y que actualmente está en recuperación.
Estos conceptos, métodos y prácticas están fundamentados en un Plan Conceptual, Metodológico y de Prácticas Educativas (Sánchez y Galindo, 2009), y busca transmitir un conjunto de 37 conceptos elementales cuya comprensión brinda una base para el entendimiento de la naturaleza y la conciencia sobre su importancia (Sánchez et al., 2012b) (Figura 10).
Comprometido con la comunidad mexicana de jardines botánicos, el JBRC ha colaborado con la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A.C, en la elaboración del Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México (Martínez et al., 2012).

Figura 9. El Jardín Botánico es un sitio de encuentro entre las plantas y la gente, promovido mediante la educación y cultura ambiental que se imparte en las visitas guiadas a todos sus usuarios. Foto: Daniel Camacho Martínez

Figura 10. El programa de educación ambiental se basa en 37 conceptos interrelacionados, cuya comprensión fomenta la inteligencia naturalística y el entendimiento de las plantas como soporte de la vida en el planeta, y la influencia del hombre en su curso evolutivo. Imagen: Emiliano Sánchez Martínez & Medios JBRC
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En el JBRC se registran los cambios atmosféricos en la estación hidrometeorológica IQUERETA15, integrante de la red de la Comisión Estatal del Agua. También se observa y registra la fenología en la colección viva, para analizar los efectos del cambio ambiental en las especies locales (Figura 11). El JBRC es un modelo austero y eficiente en el ahorro de agua, pues adecúa los riegos de mantenimiento al ciclo de lluvias.
Se invita a los visitantes a reflexionar y hacer cambios en su estilo de vida, para incidir
favorablemente en el ambiente, y se promueve la adopción de especies nativas, adaptadas a la escasez de agua.
La institución pertenece a la Climate Change Alliance of Botanic Gardens (Alianza de Jardines Botánicos para el Cambio Climático), firmó The Xishuangbanna Declaration on Botanical Gardens and Climate Change (BGCI, 2014), y contribuyó a la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, en Querétaro.

AGRADECIMIENTOS
Al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, CONCYTEQ, por sostener desde hace 32 años la actividad del JBRC. Al Gobierno del Estado de Querétaro y a todos aquellos que han sido solidarios con nuestra institución, cuya travesía quiere ser trascendente para plantas y gente.
Figura 11. Registro de fenología en la colección viva. Foto: Daniel Camacho Martínez
Jardín Etnobiológico Concá: Una muestra de la riqueza biocultural de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro

Jardín Etnobiológico Concá, Arroyo Seco, Querétaro. Foto: José Santos Perusquía Chávez
Judith G. Luna Zúñiga1*
Javier A. Obregón Zuñiga1*
Hugo A. Castillo Gómez2
Brenda K. Sánchez Torres1
José S. Perusquía Chávez1

RESUMEN
Megan Uribe Bernal1
El Jardín Etnobiológico Concá (JEC) es un espacio único en la zona que tiene como objetivo contribuir a la conservación de la riqueza biocultural de la parte norte del estado de Querétaro, específicamente de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda queretana. Las colecciones vivas del Jardín brindan un conocimiento con infinitas posibilidades de vinculación con los diferentes niveles de educación y la sociedad en general.
1 Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Concá, Facultad de Ciencias Naturales, Valle Agrícola s/n, C.P. 76410, loc. Concá, Arroyo Seco, Querétaro.
2 Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, Av. de las Ciencias s/n, Delegación Santa Rosa Jáuregui, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro.
* Autores para la correspondencia: judith.luna@uaq.mx, javier.alejandro.obregon@ uaq.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
La región de la Sierra Gorda, tiene una orografía única y una gran diversidad de microclimas donde se encuentran especies endémicas, lo que la convierte en un sitio prioritario de conservación. Dentro de esta región viven los integrantes del pueblo Xi'ui (Pame), asimismo, el pueblo Teenek, con una población muy escasa. Estos pueblos forman parte del patrimonio de nuestro país y contribuyen a la conservación del patrimonio natural (Boege, 2008).
En el año 2019, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, publicó la primera convocatoria para el establecimiento de una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, con el objetivo de preservar, investigar,
conocer y dar a conocer la riqueza biocultural de México.
La Universidad Autónoma de Querétaro, en específico los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales, presentaron una propuesta para establecer el Jardín Etnobiológico Concá (JEC) el cual se consolidó y se localiza dentro de las instalaciones del campus Concá, Arroyo Seco, Querétaro. El JEC se encuentra ubicado entre las coordenadas 21° 54’ N y 99°
37’ O, colinda al sur con el Río Santa María, tiene una extensión de 1.8 hectáreas, las cuales, anteriormente fueron usadas para la agricultura convencional en la que predominaban pastizales inducidos (Figura 1).

Figura 1. Panorámica de la entrada a las colecciones del JEC. Foto: Megan Uribe Bernal
COLECCIONES BIOLÓGICAS
En el JEC se encuentra representada parte de la flora de importancia cultural de la región a través de:
1. Sistema de cultivo tradicional milpa.
2. Colección Plantas forestales no maderables.
3. Colección Plantas forestales maderables (Arboretum).
Para establecer el sistema tradicional y las dos colecciones se visitaron algunas de las localidades de la región, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los pobladores para recopilar información etnobotánica.
El sistema de cultivo tradicional milpa, es de temporal, reúne 10 especies, una combi-
nación de plantas de importancia alimenticia y cultural (Figura 2). Destacan diversas razas de maíz, frijol, dos especies de calabaza, maíz de teja, chiles silvestres, jitomate y tomates de cáscara, algunos quelites y cempasúchil (Cuadro 1). La colección de plantas forestales no maderables, tiene 35 especies y está formada por hierbas, arbustos y árboles de uso medicinal, alimenticio, ornamental, ceremonial y artesanal (Figura 3).
Destacan especies como, orégano de monte, poleo de hoja chica, hierba del venado, chilcuague, pitayo, flor de mayo, garambullo, palma samandoque, salvia, granjeno, guayaba, gallitos, maguey (Cuadro 2). El Arboretum es una colección de 30 especies enfocada

Figura 2. Arado en el sistema de cultivo tradicional milpa. Foto: Alejandro Obregón Zuñiga
en la riqueza de la flora y vegetación nativa que comparten el hábito árbol y destaca por la relación tradicional de planta y persona (Figura 4). Algunos de los árboles de esta colección son: cedro, chaka, palo de arco, palo de rosa, ciruelo, guayabilla, capulín, guamúchil, mora, jaboncillo, y los principales usos son, madera, leña, ornamentales, comestibles, medicina y forraje (Cuadro 3).
Las colecciones del JEC brindan un conocimiento con infinitas posibilidades de vinculación con las personas, asimismo, contribuyen en crear conciencia de la importancia de la riqueza biocultural y la necesidad de su conservación. También, son el espacio para reconocer a los titulares del conocimiento y compartir los saberes tradicionales.


Figura 3. Vista de una sección de la colección de plantas no maderables. Foto: Megan Uribe Bernal
Figura 4. Vista de una sección del Arboretum. Foto: Megan Uribe Bernal
Cuadro 1. Especies de la milpa
COLECCIÓN CULTIVO TRADICIONAL MILPA
NOMBRE COMÚN
Quelite Amaranthaceae
Cempasúchil Asteraceae
Maíz de teja Asteraceae
Calabaza borrada Curcubitaceae
Calabaza de castilla Curcubitaceae
Frijol de guía Fabaceae
Maíz Poaceae
Chile Solanaceae
Tomate coyol Solanaceae
Tomate de cáscara Solanaceae
Amaranthus hybridus Alimento, forraje
Tagetes erecta Ceremonial
Helianthus annuus Alimento
Cucurbita argyrosperma Alimento, forraje
Cucurbita moschata Alimento, forraje
Phaseolus vulgaris Alimento
Zea mays Alimento, forraje
Capsicum annum Alimento
Solanum lycopersicum Alimento
Physalis philadelphica Alimento
Cuadro 2. Especies de la colección Plantas forestales no maderables
COLECCIÓN PLANTAS FORESTALES NO MADERABLES
NOMBRE COMÚN
Muicle Acanthaceae Justicia leonardii
Medicinal
Flor de mayo Apocynaceae Plumeria rubra Ornamental
Palma Arecaceae Brahea dulcis
Artesanal, construcción, ornamental
Maguey Asparagaceae Agave celsii Ornamental
Maguey pulquero Asparagaceae Agave salmiana Bebida
Palma samandoque Asparagaceae Yucca treculeana
Comestible, construcción
Coco Bignoniaceae Crescentia alata Medicinal
San Juan Bignoniaceae Tecoma stans Medicinal
Chote Bignoniaceae Parmentiera aculeata Ornamental
Gallitos Bromeliaceae Tillandsia ionantha Ornamental
Gallitos Bromeliaceae Tillandsia schiedeana Ornamental
Gallitos Bromeliaceae Tillandsia recurvata Ornamental
Paxtle Bromeliaceae Tillandsia usneoides Ornamental
Garambullo Cactaceae Myrtillocactus geometrizans Comestible
Jacube Cactaceae Acanthocereus tetragonus Comestible
Nopalillo Cactaceae Opuntia megarrhiza Medicinal
Órgano Cactaceae Isolatocereus dumortieri Construcción
Pitaya Cactaceae Stenocereus huastecorum Comestible, construcción, ornamental
Granjeno Cannabaceae Celtis pallida Comestible
Papaya Caricaceae Carica papaya Comestible
Árnica Asteraceae Heterotheca inuloides Medicinal
Chilcuague Asteraceae Heliopsis longipes Medicinal, alimenticia
Sangre de grado Euphorbiaceae Jatropha dioica Medicinal
Hierba de la gallina Lamiaceae Teucrium cubense Medicinal
Poleo de hoja chica Lamiaceae Hedeoma drummondii Comestible, medicinal
Salvia Lamiaceae Salvia melissodora Medicinal
Salvia blanca Lamiaceae Hyptis albida Medicinal
Hierba del burro Fabaceae Dalea bicolor Medicinal
Guayaba Myrtaceae Psidium guajava Alimento
Encyclia Orchidaceae Encyclia candollei Ornamental
Laelia Orchidaceae Laelia sp. Ornamental
Hierba del venado Passifloraceae Turnera diffusa Medicinal
Flor de peña Selaginellaceae Selaginella lepidophylla Medicinal
Orégano de monte Verbenaceae Lippia graveolens Comestible, medicinal
Cuadro 3. Especies de la Plantas forestales maderables (Arboretum)
COLECCIÓN ARBORETUM
Ciruela Anacardiaceae Spondias purpurea Comestible
Chirimoya Annonaceae Annona reticulata Comestible
Hueso de Fraile Apocynaceae Cascabela thevetia Ornamental
Palo de rosa Bignoniaceae Tabebuia rosea Ornamental
Trompillo Boraginaceae Cordia boissieri Combustible, construcción
Chaca Burseraceae Bursera morelensis Construcción, medicinal
Chaca Burseraceae Bursera simaruba Construcción, medicinal
Copal Burseraceae Bursera fagaroides Medicinal, ceremonial
Ébano Fabaceae Ebenopsis ebano Maderable
Efés Fabaceae Leucaena leucocephala Combustible, alimento
Guajillo Fabaceae Mariosousa coulteri Combustible
Guamúchil Fabaceae Pithecellobium dulce Comestible, combustible
Huizache Fabaceae Vachellia farnesiana Combustible
Mezquite Fabaceae Prosopis laevigata Alimento, combustible
Palo corral Fabaceae Gliricidia sepium Construcción, ornamental
Palo de arco Fabaceae Lysiloma acapulcense Construcción, ornamental
Tamarindo Fabaceae Enterolobium cyclocarpum Ornamental
Tépame Fabaceae Vachellia pennatula Combustible
Tepehuaje Fabaceae Lysiloma microphyllum Construcción, ornamental
Palo hediondo Fabaceae Senna atomaria Ornamental
Ceiba Malvaceae Ceiba pentandra Ornamental
Mocoque Malvaceae Pseudobombax ellipticum Ornamental, alimento
Aquiche Malvaceae Guazuma ulmifolia Combustible
Cedro rojo Meliaceae Cedrela odorata Maderable
Mora Moraceae Maclura tinctoria Ornamental, maderable
Ojite Moraceae Brosimum alicastrum Alimento
Capulincillo Muntingiaceae Muntingia calabura Ornamental, comestible
Guayabilla Myrtaceae Psidium sartorianum Alimento
Sauce Salicaceae Salix humboldtiana Combustible
Jaboncillo Sapindaceae Sapindus saponaria Otros
Capulín Sapotaceae Sideroxylon palmeri Alimenticio
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Desde el surgimiento y desarrollo del concepto de patrimonio biocultural a finales del siglo pasado, que señala la coexistencia geográfica entre la diversidad biológica y la cultural, se rompe con el paradigma de que cultura y naturaleza son mutuamente excluyentes (Nietschmann, 1992).
La localización del Jardín Etnobiológico de Concá en la Sierra Gorda, nos obliga primero a contextualizar un área con un dinámico pasado, hasta donde llegó la tradición mesoamericana enmarcada en la cultura huasteca de los teenek, y donde numerosos pueblos con diferente grado de trashumancia, han habitado en diferentes períodos, entre estos los xi'iuit (pame sur), ximpeces, uzá' (chichime-
co-jonaz) y hñöñho (otomí del Semidesierto) (Stresser, 2008).
Por otro lado, el contexto social actual es resultado del contacto entre conquistadores y pueblos originarios, la desaparición y desvanecimiento de estos últimos, el paulatino dominio mestizo y esfuerzos recientes por la reivindicación cultural de la región a través del reconocimiento y visibilización de los pueblos sobrevivientes (Vázquez, 2010 & Gallardo, 2011).
Considerando este panorama, aunado a la riqueza y diversidad biológica de la zona, se han establecido nexos entre el Jardín Etnobiológico y los principales actores sociales que han desarrollado actividades para el fortalecimiento del conocimiento tradicional (Figura 5).

Figura 5. Meliponario. Foto: Megan Uribe Bernal
Se han abordado temáticas como la medicina tradicional, gastronomía, agricultura, artesanías y música, considerando el Diálogo de Saberes como la metodología preferente para tratar de manera recíproca los conocimientos entre los sectores involucrados (Argueta et al., 2011) (Figura 6).
De esta manera, se ha trabajado con comunidades y colectivos clave con antecedentes de trabajo, como la UMA Tepame Jardín, el Taller de Medicina Tradicional de San José de Las Flores, las artesanas de palma de Las Nuevas Flores, las cocineras del municipio de Arroyo Seco y músicos tradicionales de diversas comunidades, incluyendo la zona limítrofe de San Luis Potosí.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Las actividades realizadas en el Jardín Etnobiológico Concá, encaminadas a la educación ambiental, han sido planeadas principalmente para la infancia, a través de cursos de verano, dirigidos a niñas y niños entre seis y doce años de edad de diferentes comunidades. Se ha
construido un espacio formativo en educación ambiental, guiado por una metodología participativa y vivencial que permite el aprendizaje a través del juego, actividad de agrado en las diferentes edades que abarca la etapa de la infancia (Figura 7).
Figura 6. Semillas de importancia biocultural. Foto: Megan Uribe Bernal

Dichas actividades son diseñadas teniendo como base dos perspectivas educativas: la Educación Popular y la Educación para la Paz. Estas dos visiones reconocen que la educación es un acto de amor que libera, por lo que promovemos la colaboración, horizontalidad y el reconocimiento con respeto a una/o misma/o y del otro, ya sea ser humano, árbol, planta o animal. Así, las actividades realizadas son un
espacio amoroso que reconocen el saber de las niñas y los niños en relación a la naturaleza, les acercan más conocimientos que les permite el asombro, descubrimiento y creación. Otras actividades también promueven el cuidado del medio ambiente, como: las visitas guiadas al JEC y los talleres brindados sobre el uso de plantas curativas (Figuras 8 y 9).
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Actualmente el Jardín Etnobiológico Concá, aplica acciones que procuran el cuidado ambiental por medio de actividades que favorecen a la disminución del cambio climático, por ejemplo, en la producción de plantas y mantenimiento de colecciones, se utilizan bioinsumos producidos en el mismo Jardín (Figuras 8 y 9). El sistema milpa, se mantiene con arado tradicional, la fertilización se lleva a cabo con aplicación de lombricomposta y bocashi (abono); para el control de plagas, se utilizan bioinsecticidas. El Jardín tiene espacios que se construyeron con técnicas sencillas, usando materiales locales, preferentemente renovables (bioconstrucción) (Figura 10). Asimismo, el JEC se mantiene con energía solar fotovoltaica, que se obtiene de paneles solares instalados dentro del Jardín.
Figura 7. Área para llevar a cabo actividades de educación ambiental.
Foto: Megan Uribe Bernal



10. Ecotecnología, sanitarios secos, un sistema que permite el reciclaje de desechos humanos. Foto: Megan Uribe Bernal
AGRADECIMIENTOS
Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), por apoyar el establecimiento del Jardín Etnobiológico Concá. A las personas de las localidades del municipio de Arroyo Seco, quienes han contribuido de manera significativa al conocimiento de los recursos bioculturales. Y a los directivos de la Universidad Autónoma de Querétaro por apoyar las actividades del JEC.
Figura 8. Área de producción de plantas nativas multipropósito. Foto: Megan Uribe Bernal
Figura 9. Unidad de producción de plantas medicinales y comestibles. Foto: Megan Uribe Bernal
Figura
Jardín
Etnobiológico San Felipe Bacalar: Un espacio para la integración biocultural

Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar, San Felipe Bacalar, Quintana Roo. Foto: Fernando Arellano Martín
Francisco Montoya Reyes1,2
Fernando Arellano Martín1
Naybi R. Muñoz Cázares1
José Vidal Cob Uicab1*

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar (JESFB), representa al estado de Quintana Roo en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, apoyado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). El JESFB está integrado por un museo de fauna y módulos relacionados con plantas medicinales, bancos de germoplasma, epifitario, mariposario, meliponario y xiloteca. El objetivo del JESFB, es mostrar e impulsar la conservación de la riqueza biocultural que posee el estado de Quintana Roo.
1 Campo Experimental Chetumal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, km 5 Carr. Federal # 307 (Chetumal–Cancún), C.P. 77963 Xul-Ha, Othón P. Blanco, Quintana Roo.
2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Postgrado en Ciencias Forestales. km 36.5 Carr. México-Texcoco, C.P. 56230 Montecillo, Texcoco, Estado de México.
* Autor para la correspondencia: cob.jose@inifap.gob.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
En México, la creación de los Jardines Botánicos dedicados a la conservación de la flora, investigación y educación comenzó a finales de los años setenta (Herrera et al., 1993; Vovides et al., 2010). En este contexto, el JESFB inició operaciones en el año de 2019 con financiamiento del CONAHCYT través de la convocatoria “Impulso al Establecimiento de una Red Nacional de Jardines Etnobiológicos” y actualmente, representa al estado de Quintana Roo en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos.
El JESFB es un espacio en el cual, se fomenta un diálogo circular de saberes ancestrales en torno a la salud, ambiente, botánica, zoología, ecología y organización social. Además,
se llevan a cabo actividades de acceso universal al conocimiento como la capacitación sobre el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, la enseñanza de las lenguas nativas y la integración de acervos digitales con información etnobiológica.
El JESFB, se ubica en el Sitio Experimental San Felipe Bacalar (18° 46’ a 18° 44’ N y 88° 20’ a 88° 19’ O; Figuras 1 y 2) perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el municipio del mismo nombre, y cuenta con acceso a la Laguna de Bacalar, el atractivo turístico más importante del sur de Quintana Roo (Chavelas, 1981).

Figura 1. Localización del Sitio Experimental San Felipe Bacalar y del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar en México. Imagen: Francisco Montoya Reyes

COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones biológicas son repositorios sistematizados para el resguardo, preservación y estudio de alguno o algunos grupos taxonómicos de interés; históricamente han sido un recurso primordial para el estudio de la biodiversidad y son fundamentales para la sistemática, la ecología, la taxonomía, la conservación, entre otras disciplinas (Bradley et al., 2014; Buerki & Baker, 2016; Martínez-Camilo & Martínez-Meléndez, 2017 & de Siracusa et al., 2020). Además, al ser espacios educativos no convencionales, las colecciones biológicas son útiles para el alumnado, educadores y público en general en cuanto al co-
nocimiento, apreciación y conservación de la biodiversidad (Bradley et al., 2014; Quintero Ramírez & Valbuena Ussa, 2021).
Las colecciones bioculturales, particularmente, no están interesadas meramente en los especímenes biológicos por su valor en la caracterización de la biodiversidad y sus cambios a través del tiempo y el espacio, sino en aquellos organismos usados por alguna o algunas culturas y el procesamiento que se les da hasta su uso final (Salick et al., 2014 & da Fonseca-Kruel et al., 2019). Así, las colecciones bioculturales no sólo se conforman por especímenes, como ocurre con las colecciones
Figura 2. Fotografía aérea del edificio principal del Sitio Experimental San Felipe Bacalar. Actualmente, el edificio alberga el Museo de Fauna Silvestre Juan Nava Solorio y la Xiloteca del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar. Foto: Fernando Arellano Martín
biológicas, sino que también puede incluir productos naturales, artefactos culturales e incluso colecciones de ADN de organismos útiles a grupos humanos (Salick et al., 2014; da Fonseca-Kruel et al., 2019). Debido al contexto etnográfico en que se inscriben sus ejemplares, las colecciones bioculturales se construyen mediante relaciones con las culturas que aprovechan y transforman en productos y artefactos distintas especies (Bell, 2017; da Fonseca-Kruel et al., 2019).
El JESFB alberga diversas colecciones de especímenes tanto no vivos como vivos organizadas a manera de módulos: Museo de Fauna Silvestre Juan Nava Solorio (Figura 4), Jardín de plantas medicinales, Xiloteca (Figura 5), Meliponario, Mariposario, Epifitario (Figura 6), Bancos de germoplasma de cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla), Senderos interpretativos y Plantaciones forestales (Cuadro 1). El Museo de Fauna
Silvestre, el mariposario, el epifitario, y los senderos interpretativos se constituyeron con una perspectiva principalmente biológica, mientras que el resto de las colecciones con un enfoque biocultural.
El principal reto de las colecciones en el JESFB es, al igual que con otras colecciones biológicas y bioculturales del mundo, la falta de financiamiento continuo para su mantenimiento, operación y enriquecimiento (Bradley et al., 2014; Buerki & Baker, 2016). Asimismo, su reconocimiento formal dentro del INIFAP, y la participación activa y el compromiso de diversos investigadores y autoridades serán cruciales para garantizar su continuidad, funcionamiento apropiado, crecimiento y fortalecimiento futuro ante los cambios políticos que han provocado la desaparición de algunas instituciones mexicanas dedicadas a la etnobiología (Cervantes Reza, 2016; Pulido-Silva & Cuevas-Cardona, 2021).

Figura 4. Vista de algunos de los ejemplares y vitrinas que se exhiben en el Museo de Fauna Silvestre Juan Nava Solorio en el Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar. Foto: María Tonatzín García Osorio
Adicionalmente, la digitalización de las colecciones del JESFB potenciaría grandemente sus beneficios para investigadores, educadores, alumnos, científicos ciudadanos, público en general y las comunidades locales que han

Figura 5. Xiloteca del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar durante una exhibición temporal en el Instituto Tecnológico de Centla, en Centla, Frontera, Tabasco, durante 2022. Foto: Fernando Arellano Martín
contribuido activamente en su constitución (Cantrill, 2018; Castrillón-Arias et al., 2018; Cook et al., 2014; da Fonseca-Kruel et al., 2019; Paradise y Bartkovich, 2021; Thompson et al., 2022).

Figura 6. Orquídea en floración en el epifitario del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar. Foto: Naybi R. Muñoz Cázares
Cuadro 1. Especies de las colecciones Arboretum y plantas no maderables
COLECCIÓN
Museo de Fauna Silvestre Juan Nava Solorio
NÚMERO DE EJEMPLARES
1,119
NÚMERO DE ESPECIES
258: 15 de anfibios, 47 de reptiles, 49 de mamíferos y 147 de aves
Jardín de plantas medicinales No aplica 67
Xiloteca
533
120: 43 de bosques templados y 77 de bosques tropicales
Meliponario No aplica 1
Mariposario No aplica 3
Epifitario No aplica 26
Bancos de germoplasma No aplica 2: 144 genotipos de cedro y 60 genotipos de caoba
Senderos interpretativos No aplica 38 especies de árboles
Plantaciones forestales No aplica 4
PATRIMONIO BIOCULTURAL
El patrimonio biocultural hace referencia a la conexión entre la diversidad biológica y la diversidad cultural de los pueblos indígenas (INECOL, 2021). Este patrimonio abarca desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores espirituales, aspectos que son transmitidos de generación en generación mediante la tradición oral (INECOL, 2021; Toledo et al., 2019). En este sentido, uno de los principales objetivos del JESFB es el intercambio de conocimientos con pueblos originarios para el registro del

uso tradicional de la flora y fauna de Quintana Roo (Figuras 7 y 8). Lo anterior ha permitido el establecimiento de diferentes módulos que permiten apreciar la biodiversidad presente en el estado, y dar a conocer el rico conocimiento que las comunidades mayas han desarrollado sobre el manejo de sus recursos naturales.
Hoy en día, el JESFB alberga especies vegetales y animales que forman parte del conocimiento tradicional y cultural de Quintana Roo. Asimismo, se preservan diversas prácti-

Figura 7. Investigadores del INIFAP registran el conocimiento sobre plantas medicinales de una yerbera maya en Chunhuhub, Quintana Roo. Foto: Naybi R. Muñoz Cázares
Figura 8. Investigador del INIFAP con un productor de una de las comunidades vinculadas al Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar durante la colecta de trozas de madera para la constitución de la Xiloteca en un predio en el que se práctica el sistema roza-tumba-quema para la producción agrícola. Foto: Fernando Arellano Martín
cas productivas tradicionales, como la meliponicultura, que es una actividad económica y social que las comunidades mayas desarrollaron para la conservación y cuidado de las abejas sin aguijón, especialmente de Melipona beecheii (Pat Fernández et al., 2018).
En el vivero y Ka'an-che (Figura 9) se muestran técnicas agrícolas utilizadas en el huerto familiar o solar (Granados-Sánchez et al., 1992; Terán y Rassmussen, 2009), que forman parte del sistema milpa que sustentó en gran parte
el desarrollo de la cultura maya y que continúa practicándose (UNESCO, 2022).
De igual forma, se organizan talleres, foros, encuentros y ferias que fomentan el entendimiento de la dinámica comunitaria y cosmovisión maya para el manejo de los recursos de su entorno. El intercambio e integración de estos conocimientos permitirá plantear estrategias de protección y conservación del patrimonio cultural de Quintana Roo en conjunto con sus pueblos originarios.

Figura 9. Ka'an che, construcción maya utilizada para el cultivo de hortalizas en huertos familiares y su protección ante el consumo por animales domésticos destinados al consumo. Este ka'an che forma parte de la colección biocultural de plantas medicinales en el Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar. Foto: Naybi R. Muñoz Cázares
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
En la Península de Yucatán, la medicina tradicional maya destaca por el uso de plantas medicinales como principal recurso terapéutico para el tratamiento de enfermedades. Aunque en Quintana Roo persiste el cono-
cimiento sobre las propiedades curativas de varias especies vegetales, su transmisión y conservación están en riesgo debido a la globalización, la deforestación, y la migración, sobre todo en las generaciones más jóvenes
(Can Ortiz et al., 2017); por lo que una de las principales líneas de investigación del JESFB es la documentación y difusión de la flora medicinal de Quintana Roo. Derivado de esto se ha publicado TS'AAK XIU: Plantas medicinales utilizadas en Quintana Roo (Durán-Castillo et al., 2022), un documento que recopila conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas medicinales en comunidades del centro y sur del estado.
Teniendo en cuenta que no solo los adultos son los que tienen conocimientos sobre
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental desempeña un papel fundamental en la promoción de la conciencia y el cuidado del entorno natural en el estado de Quintana Roo (Padilla y Sotelo & Luna, 2003). En el JESFB, se han implementado diversas estrategias de educación ambiental para abordar los desafíos específicos de la región y fomentar la empatía con la niñez hacia la conservación y el cuidado del ambiente. En este sentido se han llevado a cabo actividades como talleres, entrevistas, juegos y actividades lúdicas, que han demostrado ser efectivas en la promoción del conocimiento y la conciencia ambiental (Rentería, 2008; Gallois & Reyes-García, 2023). Estas iniciativas han sido dirigidas principalmente a escuelas de nivel primaria y secundaria, reconociendo el importante papel del desempeño de la niñez como futuros agentes del cuidado ambiental (Castillo, 2010).
las plantas, se elaboró un cuento infantil bilingüe Lool y el pequeño Nek', Guardianes de plantas medicinales (Jiménez-Balam & Serralta-Peraza, 2022), cuyo propósito es fortalecer la transmisión del conocimiento a la niñez. Asimismo, se está trabajando en la actualización y reedición del libro Herbolaria Maya. Patrimonio biocultural para el mundo (Serralta Peraza et al., 2014).
En el JESFB también se han realizado cursos, recorridos de campo y talleres en los diferentes módulos que lo integran, ofreciendo a los alumnos experiencias prácticas y educativas que fortalecen su comprensión de la interacción entre los seres humanos y la naturaleza conforme con las prácticas de las culturas locales (Siti Sunariyati & Miranda, 2019) (Figura 10). Además, se han establecido grupos de trabajo en colaboración con la niñez de diversas comunidades mayas, con el objetivo de promover la educación ambiental y recopilar información para la creación de un libro educativo infantil que refleje el conocimiento de los niños sobre la medicina tradicional en las zonas mayas de Quintana Roo (Jiménez-Balam & Serralta-Peraza, 2022).

Figura 10. Actividades de educación ambiental dirigido a la niñez en el Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar. Foto: Francisco Montoya Reyes
AGRADECIMIENTOS
La rehabilitación del JESFB y su mantenimiento durante 2021 y 2022 fueron financiados por el Programa Presupuestario F003 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), en el marco de los proyectos 305088 y 321351 titulados Reactivación del Jardín Etnobiológico del Sitio Experimental San Felipe Bacalar para la conservación y estudio de especies de flora y fauna en el estado de Quintana Roo y Fortalecimiento del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar.
A los diferentes miembros de las comunidades locales vinculadas al JESFB por compartir sus conocimientos y brindar las facilidades para la obtención de los especímenes que conforman las colecciones.
A los investigadores Dra. Teresa Alfaro Reyna, Dr. Rubén Darío Góngora Pérez, Dr. Jhibran Ferral Piña, M. C. Xavier García Cuevas, Dr. Josué Delgado Balbuena, M. C. Caribell Yuridia López, M. C. Lidia Serralta Peraza y Dra. Farah Zamira Vera Maloof por su contribución a la rehabilitación del JESFB y a la constitución de sus colecciones.
El Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí

Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Foto: Hugo Magdaleno Ramírez Tobías
Hugo Magdaleno Ramírez Tobías1*

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí (JESLP) apoya actividades académicas de formación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y funciona como plataforma que ofrece servicios que promueven la educación ambiental y la divulgación de conocimientos. Estos últimos ofrecidos a visitantes y a la sociedad en general a través de acciones de difusión por medios electrónicos. Alberga especies representativas del estado de San Luis Potosí y genera y promueve acciones de propagación vegetal y actividades de investigación científica.
1 Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carr. San Luis-Matehuala Km 14.5, Ejido Palma de la Cruz, C.P. 78321, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
* Autor para la correspondencia: hugo.ramirez@uaslp.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El actual Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí tiene como antecedente la iniciativa y esfuerzo de alumnos y profesores de la época en los años setenta del siglo pasado. Es así, que algunos ex alumnos, ahora profesores, de la actual Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, refieren que en 1975 participaron en la construcción del Jardín Botánico de la Es-
cuela de Agronomía. Es probable que la permanencia del Jardín se explique por el servicio que presta a la formación en la Universidad y a la misma Universidad, aunado a las visitas frecuentes de niños, principalmente de nivel educativo básico. El Jardín se encuentra en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el Ejido Palma de la Cruz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Las colecciones de plantas en el Jardín se organizan principalmente con base en la definición de tipos de vegetación descrito por Rzedowki en su obra La Vegetación de San Luis Potosí. Así, desde sus inicios y hasta la actualidad se encuentran las siguientes cuatro colecciones:
Matorral desértico microfilo. Con especies representativas de este tipo de vegetación como la gobernadora (Larrea tridentata), la escoba de ramón (Dalea bicolor), el mezquite (Prosopis laevigata), la albarda o ocotillo (Fouquieria splendens), el pinacate (Senna wislizeni), entre otras.
Matorral desértico crasicaule. Representado por especímenes del grupo de los nopales como la tapona (Opuntia robusta), el nopal cardón (O. streptacantha), el nopal duraznillo (O. leucotricha), el nopal cegador (O. microdasys) y el nopal liso tunero (O. ficus-indica)
y otros nopales. También se encuentran especímenes de garambullo (Myrthillocactus geometrizans), pitayo (Stenocereus griseus), xoconostle (Cylindropuntia imbricata), tasajillo (C. leptocaulis), alicoche (Echinocereus pentalophus), entre otras especies (Figura 1).
Matorral desértico rosetófilo. En donde sobresalen los magueyes y las palmas, como el maguey verde (Agave salmiana), lechuguilla (A. lechuguilla), maguey cola de rata (A. mapisaga), maguey de cerro (A. asperrima), guapilla (A. striata), el sotol (Dasylirion achrotrichum), guapilla china (Hechthia glomerata), tres especies de palma (Yucca carnerosana, Y. decipiens y Y. filifera) (Figura 2).
Zacatal. En donde se encuentran especímenes de zacatón alcalino (Sporobolus airoides), lobero (Lycurus phleoides), navajita y banderita (Bouteloua gracilis y B. curtipendula), de huizache (Vachellia schaffneri) y saladillo (Atriplex nummularia). A estas colecciones se
suman otras como los pinos piñoneros, que son individuos de Pinus cembroides dispuestos en franjas que cruzan y dividen los anteriores tipos de vegetación formando túneles bajo dos filas de árboles.
También se encuentra el Montículo central de cactáceas que muestra, en un círculo elevado con arreglo de terrazas concéntricas, entre otras las siguientes especies: Coryphantha erecta, Echinocactus platyacanthus, Ferocactus pilosus, Ferocactus latispinus, Echinocereus pentalophus y Mammilaria sp. otras áreas de la colección son el Huerto y la Milpa. En el
primero se encuentran algunas especies perennes como pinos piñoneros, nopales, cactáceas, plantas aromáticas y algunas plantas cultivadas como cilantro, chile y rábano. La milpa alberga las plantas cultivadas propias de este agroecosistema (maíz, frijol y calabaza) así como las arvenses (alrededor de 20 especies diferentes asociadas).
Nuestro proyecto de crecimiento ha permitido iniciar con el establecimiento de otros tipos de vegetación, y para ello es importante la presencia del área de propagación y experimentación.


Figura 1. Andadores y ejemplares de la colección de matorral crasicaule del JESLP. Foto: Hugo Magdaleno Ramírez Tobías
Figura 2. Ejemplares de Yucca sp. y andadores en el JESLP. Foto: Hugo Magdaleno Ramírez Tobías
EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el Jardín, las prácticas, el esparcimiento, la observación y actividades de investigación han sido parte fundamental en la formación de los alumnos de las carreras de licenciatura así como de posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Además, los recorridos ilustrativos durante las visitas de niños de escuelas del entorno y de la ciudad de San Luis Potosí son actividades frecuentes que se proporcionan y que promueven la educación
ambiental (Figura 3). Otras acciones, como los talleres y la generación de materiales y recursos educativos y su divulgación por redes sociales han posibilitado un mayor alcance en la difusión del conocimiento y, por ende, a la educación. Algunos materiales y recursos utilizados son las conferencias, la generación y publicación de video cápsulas y de pósters informativos, la organización de foros, concursos y cursos-talleres.

Figura 3. Visitantes de grado escolar básico recorriendo el JESLP. Foto: Hugo Magdaleno Ramírez Tobías
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Jardín contribuye con la adaptación al cambio climático a través de la generación de conocimiento sobre sus efectos en algunas especies. En los espacios del Jardín se han desarrollado investigaciones que han documentado el efecto del aumento de temperatura por el cambio climático en Agave angustifolia subsp. tequilana, A. striata, en cactáceas como Echinocactus platyacanthus, Ferocactus histrix y Stenocactus coptonogomus y en Yucca filifera (Aragon-Gastelum et al., 2014; 2016; 2020). También se han realizado investigaciones del efecto de aumento de temperatura en plantas cultivadas como la avena, el frijol y el maíz, estos últimos tanto de forma separada como parte del agroecosistema milpa (Diédhiou et al., 2022; 2022).
Otras acciones han sido desarrolladas como parte de las actividades de investigación del Jardín. Dentro de ellas se encuentran aquellas que documentan procesos funcionales de plantas de interés como la germinación de algunas especies (Flores-Vargas, 2023 & Rodríguez-Olvera, 2023) e interacciones entre plantas de interés como leguminosas, zacates y simbiontes (bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos micorrízicos arbusculares) (Crespo-Flores et al., 2021; 2022). Otros proyectos de investigación se han enfocado en la documentación de conocimiento sobre plantas medicinales (Salazar-Martínez, 2023), análisis de riqueza y diversidad de plantas alimenticias en los procesos de comercialización (Rodríguez-González, 2022).
AGRADECIMIENTOS
Al CONAHCYT por los apoyos a través de la iniciativa de Impulso a la Red de Jardines Etnobiológicos, a los alumnos y profesores que colaboran en los grupos de trabajo.
Jardín
Botánico Benjamin Francis Johnston: Patrimonio histórico y resguardo de la riqueza biocultural del pueblo Yoreme-Mayo

Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston, Los Mochis, Sinaloa. Foto: Javier Monreal
Jesús R. Escalante Castro1* Gustavo Castañeda de los Santos1
Judith S. León Verdugo1

RESUMEN
El Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston (JBBFJ), representa un espacio de gran valor histórico para los mochitenses, el cual alberga una colección de plantas exóticas, principalmente conformada por cactáceas, fabáceas y arecáceas, así como también, por especies categorizadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). Recientemente, con la acreditación SEMARNAT-UMA-IN0222-SIN, se suman esfuerzos para conservar y promover la vegetación nativa, lo cual incide con el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. Además, con la creación del Jardín Etnobiológico Juyya Ánnia de Sinaloa, se impulsa el rescate y divulgación de la riqueza biocultural del pueblo Yoreme-Mayo. Dichas colecciones, junto con la colección de semillas, de insectos y el herbario, son los pilares del JBBFJ, aunado también a las actividades de educación ambiental, a través del Recinto Educativo, Plantario y las demás áreas mencionadas.
1 Departamento de Curaduría y Departamento de Educación Ambiental, Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston, Boulevard Antonio Rosales Sur # 750, Col. Centro, C.P. 81200 Los Mochis, Sinaloa.
* Autor para la correspondencia: curaduria@jbbfj.org
HISTORIA Y UBICACIÓN
Ubicado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston es considerado desde 2004, por el ayuntamiento, reserva ecológica y patrimonio histórico de Ahome. Su historia comenzó en 1900, cuando el empresario norteamericano Benjamin Francis Johnston, construyó el ingenio azucarero llamado Sinaloa Sugar Company y a su alrededor, en 1903, edificó su residencia adornada con una pérgola (Figura 1) y extensos jardines, que fue enriqueciendo con el paso de los años con plantas exóticas.
Hacia 1929, la arquitecta paisajista, Florence Yoch, se encargó de dotar al Jardín con una fisonomía colosal y organizarlo en cinco jardines temáticos. Posterior a la muerte de
Johnston, en 1937 y a la de su único hijo en 1939, su residencia y jardines fueron vendidos. En 1961 fueron adquiridos por Aarón Sáenz, quien los donó al municipio y los abrió al público en 1963 bajo el nombre de Jardín Botánico Sinaloa. Por más de treinta años, el jardín estuvo expuesto al vandalismo, hasta 1988 cuando el municipio mostró interés por recuperarlo.
En 2002 se le asignó su nombre actual y para 2003, el Patronato Amigos del Jardín Botánico del Parque Sinaloa, A.C. comenzó a constituirse, mismo que se transformó en Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, I.A.P. la cual hasta el día de hoy tiene el propósito de estudiar, conservar y divulgar la colección botánica histórica.

Figura 1. Pérgola del JBBFJ, ubicada en el Jardín Francés. Foto: Eden Dusk
COLECCIONES BIOLÓGICAS
La colección botánica viva está integrada por 608 especies de 114 familias botánicas, siendo las cactáceas las más abundantes con 68 especies; las fabáceas con 60 y las arecáceas con 56. Se resguardan 31 especies bajo alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la NOM059 (SEMARNAT, 2019), con lo que se contribuye al cumplimiento de la meta 14 del objetivo dos de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV). El 26 de julio
de 2022, el JBBFJ recibió la acreditación como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con clave de registro: SEMARNAT-UMA-IN0222-SIN, para el manejo de dos especies de insectos y 13 de plantas (Cuadro 1). Bajo este esquema, se busca contribuir con la meta 28 del objetivo cinco de la EMCV, mediante la reproducción sostenible de plantas nativas para su comercialización.
Cuadro 1. Especies autorizadas para su manejo por la UMA “Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston”
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE APROVECHAMIENTO
Mariposa cuatro espejos
Rothschildia cincta cincta
Reproducción para exhibición y donación de capullo
Mariposa monarca Danaus plexippus Reproducción para exhibición
Ronrón
Guanadi, Palo María
Astronium graveolens Conservación en el Jardín Botánico
Calophyllum brasiliense Conservación en el Jardín Botánico
Sahuaro Carnegiea gigantea
Guayacán Guaiacum coulteri
Amapa amarilla regional
Amapa rosa regional
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus impetiginosus
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
CATEGORÍA DE RIESGO SEGÚN LA NOM-059
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Biznaguita Mammillaria dioica
Sacamatraca Peniocereus marianus
Palma real cubana Roystonea regia
Palmito sonorense Sabal uresana
Tempisque Sideroxylon capiri
Huizilacate Sideroxylon cartilagineum
Palma estrella Thrinax radiata
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico, intercambio, donación y comercialización
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico
Conservación en el Jardín Botánico
Conservación en el Jardín Botánico
Reproducción y conservación en el Jardín Botánico
El concepto original del JBBFJ, considera seis divisiones. Las colecciones (Figura 2) se organizan en:
El Jardín Francés. Caracterizado por un estilo de jardín simétrico; incluye al Jardín Forestal y al Jardín Frutales.
El Jardín del Yin Yang. Fue pensado para representar la flora oriental, pero actualmente alberga especies regionales. Incluye al bosque templado, destaca el encino arroyero (Quercus brandegeii).
El Jardín del Camino Dorado. Hace alusión al reflejo que la luz solar hace en la hojarasca del suelo al amanecer o atardecer; resaltan especies de la familia Moraceae como el amate sagrado (Ficus religiosa); Bignoniaceae, como la amapa rosa (Handroanthus impetiginosus) y amapa amarilla (H. impetiginosus), ambas en la categoría de riesgo, y otras endémicas de la región, como el palo navío (Albizia sinaloensis).
Sujeta a protección especial
Sujeta a protección especial
Sujeta a protección especial
Sujeta a protección especial
Amenazada
Peligro de extinción
Amenazada
El Jardín Avenida de las Palmas Reales. Se encuentra adornado con la palmera real cubana (Roystonea regia); destacan también, el guayaco (Guaiacum officinale) y el chicozapote (Manilkara zapota).
El Jardín Estrella de Oriente. Alberga la colección de palmas (familia Arecaceae), con especies de palmas bambú (Chamaedorea seifrizii), soyale (Brahea dulcis) y palmito sonorense (Sabal uresana); siendo éstas últimas dos especies normadas.
El Jardín Xerófito. Está destinado a representar a las especies de ambientes desérticos, como las familias Euphorbiaceae, Asparagaceae y Cactaceae. Sobresale el sahuaro ( Carnegiea gigantea) (Figura 3), la sacamatraca (Peniocereus marianus) y el guayacán (Guaiacum coulteri) (Figura 4), todas normadas.
Recientemente, se constituyó el Jardín Etnobiológico Juyya Ánnia, espacio destinado a la representación de la vegetación de la selva

baja caducifolia y matorral xerófito. Cuenta con 140 especies distribuidas en siete subcolecciones, denominadas “saberes”, las cuales concentran las especies de plantas aprovechadas por el pueblo Yoreme-Mayo. Se tienen:
1. Aromas y sabores del monte: plantas comestibles
2. Uso maderable
3. Formas y colores del monte: especies de importancia ornamental con potencial para la horticultura de la conservación
4. Plantas curativas
5. Secretos del desierto
6. Huerto tradicional: de semillas autóctonas
7. Enramada tradicional Yoreme-Mayo: plantas utilizadas para instrumentos y ceremonias
A la par de la creación del Jardín Etnobiológico, se conforma la colección entomológica para resguardar y exhibir ejemplares de insectos, la cual cuenta con 131 especies determinadas de 41 familias. Asimismo, el herbario, cuyo objetivo es resguardar y documentar la flora útil y de importancia etnobiológica para
Figura 2. Mapa de las áreas que conforman al JBBFJ. Imagen: Ángela Padilla
el pueblo Yoreme-Mayo; contiene 74 especies de 26 familias botánicas, con lo que se busca aportar a las metas uno y dos del objetivo uno de la EMCV. Por último, se enriqueció la co-

Figura 3. Sahuaro (Carnegiea gigantea), especie amenazada y autorizada para su manejo en la UMA. Foto: Javier Monreal
lección de semillas integrada por 310 especies de 70 familias botánicas, las cuales son utilizadas con fines de conservación, exhibición y reproducción.

Figura 4. Guayacán (Guaiacum coulteri), especie amenazada y autorizada para su manejo en la UMA. Foto: Javier Monreal
PATRIMONIO BIOCULTURAL
La creación y consolidación del Jardín Etnobiológico Juyya Ánnia de Sinaloa, deriva de la convocatoria emitida por el CONAHCYT en 2019, para la creación de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos de México, cuyo objetivo es contribuir al rescate, documentación y divulgación de los saberes bioculturales del pueblo Yoreme-Mayo, asentado en el norte de Sinaloa y sur de Sonora.
El nombre del Jardín es una clara alusión a la importancia que tiene el ecosistema nativo
para el pueblo Yoreme-Mayo. El vocablo Juyya Ánnia, derivado de la lengua Yoremnokki, alude al espíritu del monte (naturaleza), en referencia a la fuente proveedora de recursos para la subsistencia, a quien rinden culto como muestra de agradecimiento por los bienes obtenidos, manifestado durante sus festividades mediante danzas, ritos, cantos y sonidos (Figura 5).
Su creación implicó el diálogo de saberes con la población indígena, favoreciendo el
intercambio de conocimientos tradicionales, los cuales dieron pauta a la conformación de dicho espacio.
El Jardín Etnobiológico ha sido el parteaguas para la divulgación del patrimonio biocultural Yoreme-Mayo, a través de la documentación de plantas útiles para las comunidades indígenas; la colección de semillas de importancia etnobotánica; el resguardo de la riqueza etnobiológica mediante el herbario y la colección entomológica del noroeste de México; la conservación ex situ de la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta cincta) y su aprovechamiento sostenible; la produc-
ción de flora nativa para actividades de restauración en escuelas y comunidades (Figura 6); las intervenciones comunitarias para el fortalecimiento de capacidades de los indígenas; la documentación de la cosmovisiones del pueblo Yoreme-Mayo, así como de sus platillos tradicionales, entre otras.
La representación del Jardín, así como los productos generados, son una mirada a la forma de vida y de relacionarse con la naturaleza de dicho pueblo, así como de sus diversas prácticas ancestrales y del lenguaje que ha trascendido de generación en generación.
Figura 5. Ceremonia del pueblo Yoreme-Mayo en la inauguración del Jardín Etnobiológico Juyya Ánnia.
Foto: Eden Dusk

Figura 6. Intervenciones en escuelas para la restauración de áreas verdes. Foto: Javier Monreal

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
A través del financiamiento del actual CONAHCYT al Jardín Etnobiológico, en 2022, se establecieron protocolos de propagación dentro del laboratorio de cultivo in vitro del JBBFJ (Figura 7) de las plantas sacamatraca (Peniocereus marianus) y wereke (Ibervillea sonorae), ambas con importancia etnobotánica. Se probaron cuatro métodos de escarificación y cuatro de desinfección de semillas de sacamatraca, encontrando más viable la escarificación mecánica con bisturí, con 50% de semillas germinadas. Se realizó un diseño experimental factorial 2 por 4 (16 tratamientos) para evaluar la respuesta que produce en la germinación el uso de diferentes concentraciones de las fitohormonas AIA y BAP, encontrando que al utilizar 0.3 mg/L de AIA y 3 mg/L de BAP se logra un 71.1% de germinación.
En el caso del wereke, al evaluar cuatro métodos de desinfección de embriones, con el mejor método sólo 12.5% de las semillas se contaminó y, además, se determinó que con 0.3 mg/mL de AIA más 3 mg/L de BAP se obtiene hasta 97% de semillas germinadas. Se sugiere comprobar el uso de otros métodos de escarificación y desinfección, así como evaluar el uso de otras fitohormonas.
Con esta investigación, se pretende propagar dichas especies y promoverlas para su aprovechamiento por las comunidades indígenas; además, se aporta a la meta 15 del objetivo dos de la EMCV, ya que la especie sacamatraca está sujeta a protección especial (SEMARNAT, 2010).

Figura 7. Siembra de tejidos vegetales de sacamatraca (Peniocereus marianus) en el laboratorio de cultivo in vitro. Foto: Javier Monreal
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JBBFJ implementa actividades de educación ambiental enfocadas, inicialmente, en recorridos guiados y talleres. A partir de 2019, se obtiene la acreditación Centro de Educación y Cultura Ambiental por parte del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), implementando el nuevo Modelo de Intervención en Educación Ambiental (MIEA), el cual pretende desarrollar intervenciones (Cuadro 2) vinculadas a los recursos y problemáticas socioambientales de la región, abordadas desde:
Recinto educativo. Espacio de exhibición y conservación de la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta cincta), especie de importancia biocultural vinculada al Pueblo Yoreme-Mayo (Figura 8).
Plantario. Microecosistema de clima tropical que alberga diversas especies de flora, que revelan diversos procesos adaptativos y evolutivos que han favorecido la existencia de las plantas.
Jardín Botánico. Alberga una diversidad de especies, en su mayoría tropicales, las cuales crean un microecosistema, que se convierte en el refugio de la fauna local y migratoria, como aves e insectos.
Jardín Etnobiológico. Espacio con especies de flora nativa útil para el buen vivir del pueblo Yoreme-Mayo.
Desde el año 2014 hasta la fecha, se ha documentado el registro anual de visitantes atendidos: 2021 fue el año de menor atención, con 1,850 personas, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, sin embargo, otros años han sido más significativos, como en 2016, logrando atender a más de 22,000 personas (Figura 9). Estos resultados han motivado a los educadores a implementar una mejora continua en los procesos educativos, para posibilitar el acercamiento de más personas a aprender acerca del mundo natural y de los seres vivos.
INTERVENCIÓN OBJETIVO
Recorridos interpretativos
Talleres
Contemplar diversos procesos biológicos que permitan valorar la biodiversidad, reconocer y apropiarse de su entorno, así como fortalecer el vínculo de la sociedad con la naturaleza.
Favorecer la capacidad motriz de las personas mediante la manipulación de materiales que permitan ampliar las posibilidades de aprendizaje.
Escolares de todos los niveles educativos y público en general
Escolares de todos los niveles educativos y público en general
Cuadro 2. Matriz de prácticas educativas implementadas en el JBBFJ
Rallies ambientales Fomentar una técnica de aprendizaje donde el juego, los retos, las emociones y sensaciones, incidan en una actitud positiva de las personas, principalmente de jóvenes hacia la concientización de su entorno.
Charlas Divulgar el conocimiento mediante discursos que los educadores imparten a la comunidad con temáticas específicas.
Conferencias Fortalecer el conocimiento mediante el intercambio de experiencias profesionales.
Diálogo de saberes
Compartir experiencias, formas de vida y saberes populares entre comunidades indígenas y educadores ambientales para vislumbrar el buen vivir de los pueblos originarios.
Exposiciones Exponer las técnicas y herramientas educativas que se instrumentan en el jardín botánico.
Cine ambiental Reflexionar y sensibilizar a las personas mediante obras audiovisuales acerca de la relación del ser humano con la naturaleza y su deterioro.
Jóvenes universitarios
Escolares y comunidad
Comunidad científica
Comunidades indígenas
Comunidad educativa y público general
Comunidad educativa

Figura 8. Alumnos en recorrido guiado por Recinto Educativo presenciando a la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta cincta). Foto: Ángela Padilla
Figura 9. Número de personas atendidas al año a través de las diversas prácticas educativas implementadas por el JBBFJ. Imagen: Judith León
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Se ha optado por una visión de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para el mantenimiento de la colección botánica viva, el cual prioriza el uso de enmiendas biológicas como Trichoderma spp., micorrizas, lixiviado de lombriz, extractos de algas, jabón agrícola, etc. Los restos vegetales de las podas son triturados y utilizados con estiércol de vaca, para obtener compostas que se utilizan para fertilizar las plantas.
Además, el JBBFJ promueve la participación de las instituciones educativas en acciones para mitigar el cambio climático mediante
la restauración de áreas verdes. Para ello, se trabaja en la producción de flora nativa de la selva baja caducifolia, constituyendo una paleta vegetal adaptada a las condiciones ambientales de la región, de bajo mantenimiento, escaso requerimiento hídrico y con potencial embellecedor, que provee alimento para las especies de fauna, amortigua el clima, actúa como barreras verdes contra ciclones y huracanes, entre otros beneficios, contribuyendo con la meta 20 del objetivo tres de la EMCV.
AGRADECIMIENTOS
A la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, a las personas que han contribuido y aportado para el crecimiento y fortalecimiento del JBBFJ, a los alumnos prestadores de servicio social y práctica profesional, al CONAHCYT, al Gobierno del estado de Sinaloa, al equipo de trabajo que realiza una ardua labor en beneficio del JBBFJ y a la Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, IAP.
Renatura Sonora: Jardín Etnobiológico del Desierto

Renatura Sonora, Jardín Etnobiológico del Desierto, Bahía de Kino, Sonora. Foto: Narciso Navarro

RESUMEN
Renatura Sonora, Jardín Etnobiológico del Desierto, es un proyecto desarrollado por la Universidad Tecnológica de Hermosillo y la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, a través del CONAHCYT y en colaboración con el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en Bahía de Kino. En este espacio se exponen las diversas especies de plantas originarias de la región y, con ello, resalta las relaciones entre la flora y fauna con las culturas de nuestra entidad, mediante la participación de las principales etnias del estado.
1 Renatura Sonora, Jardín Etnobiológico del Desierto. Universidad Tecnológica de Hermosillo, Av. Mar de Cortés esq. Estrella B. de Félix, Predio Roca Roja, C.P. 83336, Bahía de Kino, Sonora.
* Autor para la correspondencia: carloscastillo@uthermosillo.edu.mx
Carlos Castillo1*
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín se creó en 2019, con la habilitación de espacios para la conservación y propagación de plantas nativas y de interés de las comunidades comca'ac (seris), yaquis y mayos. Se crea una farmacia viviente para conservar y mostrar plantas medicinales y aromáticas, para adquirir conocimientos sobre usos y aprovechamientos herbolarios de nuestras etnias y preservar estos saberes. Al mismo tiempo, se construyó, lo que es ya el mariposario más grande del estado de Sonora, para integrar las relaciones culturales de las etnias de la región, sus costumbres y tradiciones, en la conservación de la mariposa cuatro espejos, especie endémica de Sonora
y Sinaloa, como un espacio educativo, demostrativo y de investigación.
La recuperación e integración de todos estos saberes, se resguardará en espacios digitales de acceso abierto y de consulta sobre el rescate de la riqueza biocultural, dando impulso al acceso universal del conocimiento y sus beneficios sociales. El proyecto se encuentra ubicado en el poblado de Bahía de Kino, situado en el Mar de Cortés, en la costa central de Sonora. El Jardín tiene como fondo paisajista la Isla Tiburón (la isla más grande de México), que actualmente es un Área Natural Protegida (Figura 1).

Figura 1. Laguna de sedimentación en el proyecto y al fondo el Mar de Cortés y la Isla Tiburón. Foto: Hugo Palafox
COLECCIONES BIOLÓGICAS
Se cuenta con terrazas de cultivo donde se siembran especies representativas de cada etnia y del entorno natural de la región, constituyendo las colecciones, algunas de ellas, aún en proceso de habilitación. Especies como el mezquite (Prosopis laevigata), que es una planta emblemática en el estado, con gran valor cultural por el uso que tribus dan a las vainas y madera. A la vez, es un recurso alimenticio de gran importancia para grupos étnicos de la región debido al alto valor nutricional de la semilla. Se incluye al saguaro (Carnegiea gigantea) y en general, la familia de las cactáceas que, para todas las etnias, constituye más que una materia prima, es parte importante de su existir, lo usan como alimento, medicina y tiene un significado mágico religioso. La jojoba (Simmondsia chinensis) es una de las plantas más conocidas y utilizadas local, nacional e internacionalmente, tiene múltiples propiedades y usos en diferentes industrias, además de ser el único vegetal que produce cera líquida.
Y el palo fierro (Olneya tesota), que es un árbol culturalmente muy importante por ser parte de la mitología y rituales de las etnias Seri y Pima.
El sangregado (Jatropha cinerea) es un excelente cicatrizante, desinflamante y se aplica en el tratamiento de úlceras estomacales, gastritis crónicas y como analgésico. Entre los usos más comunes, de los seris y yaquis, está el tratamiento de infecciones de la piel por hongos, bacterias y virus. Se cuenta también con la gobernadora (Larrea tridentata); los seris utilizaban una sustancia café rojiza que aparecía en sus ramas producto de las excreciones del insecto escama (Tachardiella larrea), la sustancia era derretida y con ella se hacían bolas que se utilizaban como pegamento para reparar ollas, tapaderas, mangos de arpones y para pegar puntas de flechas.
En el área del mariposario del Jardín, se cuenta ya con la primera generación de capullos (Figura 2), que solo están en espera de las

Figura 2. Monitoreo de capullos en el mariposario. Foto: David Urrutia
primeras lluvias del año, para que se presente el segundo ciclo de eclosión y la segunda generación de mariposas cuatro espejos (Figura 3) o la palomilla de los Tenábaris.
En la farmacia viviente, se cuenta ya con jardineras de cultivo, en donde existen especies medicinales que utilizan nuestras etnias,
y se destaca que algunas nos serán donadas por ellos y nos apoyarán en su plantación y resguardo. La metodología será la recolección vivencial de conocimientos en el uso de cada especie para tratar ciertos padecimientos y enfermedades.

Figura 3. Oruga de la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta cincta) en el mariposario. Foto: Narciso Navarro
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Sonora es la entidad en el norte de México con mayor diversidad étnica. Está constituida por diversas culturas regionales, teniendo algunas de ellas el componente étnico, es decir, son peculiares tanto en el aspecto cultural como en lo biológico. Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la dinámica cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de cultura (Castro, 2011). La propuesta de nuestro Jardín, contempla la cola-
boración permanente con los grupos étnicos más representativos en el estado, que son los yaquis, seris y mayos.
El Jardín Etnobiológico de Sonora, busca mostrar en vivo las diversas especies de plantas originarias representativas de la región y otras partes del estado, que identifican a los distintos grupos étnicos (Figura 4) y, con ello, dejar ver las relaciones entre la flora y fauna con las culturas de nuestra entidad, así como representar los tipos de vegetación que caracterizan a las comunidades, sus tradiciones, medios de aprovechamiento, productos
Figura 4. Donación de especies seri a la farmacia viviente. Foto: Hugo Palafox

artesanales y, en general, el fomento de la promoción cultural de los principales grupos étnicos del estado.
La recuperación e integración de todos estos saberes, en ecosistemas informáticos y en espacios digitales de acceso abierto, servirán para el análisis de datos y para la visualización de información sobre el rescate de la riqueza biocultural, dando impulso al acceso universal del conocimiento y de sus beneficios sociales.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Uno de los impactos que se plantean en nuestro proyecto es contribuir a la recuperación del conocimiento que poseen las diversas comunidades locales, acerca de la riqueza biocultural regional, sus costumbres y tradiciones, sus territorios naturales, la defensa de sus semillas, hábitos de alimentación sana y prácticas agroecológicas, entre otros, priorizando las vinculadas a sus lenguas originarias.
Una de las principales líneas temáticas de investigación es lo referente a saberes curativos, herbolarios, reproductivos, fungicidas y que, mediante la intervención de las instituciones educativas y centros de investigación, se trabaje en la recopilación del conocimiento etnoecológico y biológico
Al mismo tiempo, se plantea la meta de configurar un espacio cultural, científico, tecnológico y humanista, que vaya adquiriendo un carácter integral en mediano plazo, plural, participativo, incluyente, interinstitucional y transversal, que sea de utilidad para impulsar el crecimiento de nuestras comunidades y permita mejorar sus procesos productivos y, con ello, impactar en sus condiciones de vida.
tradicional, mediante la participación de las comunidades y la colaboración interinstitucional de distintas dependencias.
De esa manera, se busca contar con base de datos y registros, sobre los conocimientos populares en el uso tradicional de los distintos recursos biológicos como plantas, animales, insectos y microorganismos, recuperando mediante dichos registros, conocimientos tradicionales que hoy se conocen de manera verbal y que solo están en la memoria de los habitantes mayores, para así plasmarlos en documentos tangibles que puedan ser consultados por las generaciones de la comunidad, u otras personas, y de esa manera contribuir al acceso universal del conocimiento.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
La operación técnica del Jardín Etnobiológico desde su diseño, implementación, operación y mantenimiento, facilitará el desarrollo de actividades de preservación de distintas especies de flora y fauna, así como la generación de conocimiento, respecto a la técnica y buenas prácticas de conservación. Se trabaja en salvaguardar la biodiversidad existente en esta región de la costa en Bahía de Kino, las comunidades cercanas y en las áreas naturales protegidas, con acciones que permitan la investigación, difusión y fomento de una cultura de preservación, medios de subsistencia sostenibles, educación ambiental y de conservación de los recursos naturales propios de la región.
Bajo el enfoque de sustentabilidad y educación ambiental y ecología, buscamos impactar las condiciones de vida de las distintas comunidades y sus pobladores. Al apoyarles mediante pláticas, cursos, capacitaciones, certificaciones, espacios culturales y artesanales, fortalecemos su soberanía e identidad etnocultural y su desarrollo integral y sostenible (Figura 5).
La promoción de buenas prácticas agroecológicas y productivas, aportará la sostenibilidad de sus comunidades y la del propio Jardín. Con ello, se aportará al bienestar de las generaciones presentes y futuras a la preservación, restauración, protección y mejoramiento del medio ambiente y el entorno local.

Figura 5. Cocineras tradicionales yaquis, seris y mayos, certificadas en el proyecto del Jardín. Foto: David Urrutia
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Se desarrollará un programa de plantación, cuidado y mantenimiento de especies de flora en las terrazas de cultivo, preparadas con maquinaria y nutrientes, niveladas y orientadas para un mejor aprovechamiento de los espacios y con bordos de contención para retener el agua y evitar la erosión. Se procurará asignar una terraza para cada etnia de la región, de tal forma que se tengan áreas de estudio e investigación desde la recolección de semillas, cultivo y conservación de especies representativas de cada grupo.
En el desarrollo de las terrazas de cultivo, se estudia sobre mejores prácticas sustentables y educativas para pobladores que, sin
duda aprenderán sobre el cálculo y diseño del terreno del Jardín, en cuanto a nivelación, topografía, elaboración de surcos de contención y orientación para aprovechar escurrimientos de lluvia, permear la humedad en el subsuelo y, de esa forma, evitar daños en el ecosistema y evitar el desgaste del terreno por efecto de las lluvias.
Al mismo tiempo, en el proyecto se contará con sistema de generación de energías limpias (solar, hidráulica y eólica) para abastecer las necesidades de las instalaciones y que estos ecosistemas puedan ser conocidos por los visitantes del Jardín (Figura 6) promover y difundir su uso.

Figura 6. Visitantes del Jardín. Foto: Narciso Navarro
AGRADECIMIENTOS
En el desarrollo de nuestro proyecto agradecemos la participación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), la Universidad de Sonora (UNISON), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme (ITESCA), la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC), las comunidades de Punta Chueca, Vicam y El Centenario, Etchojoa; la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Redescubramos Sonora A.C.
El Jardín de Piedras: Un jardín para disfrutar

Jardín de Piedras, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: Sergio Niebla Alvarez
Sergio Niebla Alvarez1*

RESUMEN
Este pequeño Jardín Botánico es el traspatio del lugar donde vivimos. Es parte de la vida diaria, esta es nuestra morada. La convivencia con las plantas, sus flores y sus frutos es cotidiano, el día a día. Las cactáceas, agaváceas y nolináceas ocupan un lugar preponderante, pero nuestro Jardín también alberga palmas, guamúchiles, duraznos, encinos, anonas, retamas, granjenos, tullidores, cítricos, ciruelos, anacuas, hierbas de olor, aguacates, ébanos, mezquites, anacahuitas, etc. Además, contribuye en la sana alimentación de la familia.
1 Carr. Fed. Lib. Victoria-Monterrey Km 12, Ejido Laborcitas. C.P. 87261, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
* Autor para la correspondencia: segioniebla@yahoo.com.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El Jardín de Piedras tiene más de dieciocho años, y se crea por el mero gusto de convivir con las plantas y su interacción con la vida animal, el viento, la lluvia, la neblina, el frío, el calor, el sol, la noche, la luna, las estrellas, su silencio y sus ruidos. El público tiene acceso gratuito y está abierto durante el día, prácticamente todo el año.
El Jardín se ubica en una hectárea de terreno en el km 12 de la Carretera Federal Libre Victoria-Monterrey, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Se fundó en el año 2004 después de una severa helada que nos obligó a reconfigurar la escenografía del Jardín y sus metas.
Sus plantas xerófitas se ubican sobre cinco pequeñas lomas creadas artificialmente con 350 m3 de tierra que se extrajo de un arroyo cercano. Esta tierra viene mezclada en forma natural con arena, limo y grava. Fueron muchos viajes de camiones de volteo los que hicieron el trabajo de levantar las colinas donde se ubican, mayormente cactáceas, agaváceas y nolínáceas, en un entorno de pequeñas lomas vestidas con piedras de muchos tamaños y colores que se caminan a través de senderos, algunos espinosos y otros no tanto (Figuras 1 y 2).

Figura 1. El Jardín de Piedras en sus inicios (enero de 2005). Foto: Sergio Niebla Alvarez

COLECCIONES BIOLÓGICAS
Solo tenemos plantas vivas, no contamos con herbario. Son principalmente las cactáceas, las agaváceas, las nolináceas y las beaucarneas las que caracterizan a las poblaciones de este Jardín.
Entre las cactáceas destacan los géneros: Pachycereus, Stenocereus, Astrophytum, Echinocactus, Ferocactus, Echinocereus, Mammillaria, Myrtillocactus y Acanthocereus. En las
agaváceas son los géneros: Agave, Yucca y Hesperaloe. Y en las nolináceas tenemos los géneros: Beaucarnea, Nolina y Dasylirion (Figura 3).
Algunas plantas de estas pequeñas poblaciones que alegran nuestro Jardín, tienen un crecimiento destacado, como lo es en el caso de Pachycereus, Beaucarnea y Yucca, como se observa en las fotografías (Figura 4 y 5).
Figura 2. El Jardín de Piedras ya establecido (mayo de 2005). Foto: Sergio Niebla Alvarez


Figura 3. Ejemplares de Beaucarnea, Nolina y Yucca del Jardín de Piedras. Foto: Sergio Niebla Alvarez
Figura 4. Ejemplares de Pachycereus y Yucca del Jardín de Piedras. Foto: Sergio Niebla Alvarez

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Sin validar el método de investigación, en el Jardín de Piedras se ha observado el comportamiento de pata de elefante (Beaucarnea recurvata) desde su germinación hasta la floración, lo que constituye un valioso testimonio de interés científico. En el año 2005, el Jardín recibió del vivero municipal de Ciudad Victoria un lote de cerca de 100 plántulas, de las cuales se conservan 40 individuos en la actualidad. Estas plantas, que germinaron en 2004, se plantaron el mismo año en que fueron enviadas al Jardín, lo que ha permitido registrar los tiempos de floración de esta especie. Los resultados hasta el momento han sido los siguientes:
• Una única planta floreció en el año 2011; pasaron seis años desde su germinación hasta su floración.
• En el año 2013 un par de plantas más florecieron tras ocho años desde su germinación. A partir de aquí se fueron dando más floraciones.
• A la fecha, después de 20 años, también hay ejemplares que aún no florecen.
• Beaucarnea recurvata es una planta dioica, sin embargo, algunas plantas femeninas lograron producir semillas sin la participación de la parte masculina. Al parecer, hay tema de estudio para este fenómeno.
Figura 5. Ejemplares de Nolina nelsoni y Calibanus hookeri del Jardín de Piedras. Foto: Sergio Niebla Alvarez
EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el Jardín de Piedras se llevan a cabo talleres como actividades de educación ambiental, dirigido a jóvenes, niños y también adultos. Los talleres comprenden principalmente la reproducción de plantas xerófitas como cactus y agaves. Fuera del Jardín, en colaboración con algunos centros educativos y otras organizaciones ambientalistas, también se hacen talleres para el aprendizaje para la reproducción de plantas y la conservación de espacios públicos (Figura 6).
En la Figura 7 se observa el trabajo que el Jardín ha hecho desde hace más de 10 años en la glorieta del Cuerudo Tamaulipeco, monumento elegantemente adornado con plantas xerófitas como yucas, sotoles, tasajillos, hesperaloes, biznagas, magueyes, nopales, aloes, zamias, cilindropuntias y hechtias.

Figura 6. El Jardín de Piedras participando en la conservación de los espacios públicos. Foto: Sergio Niebla Alvarez

Figura 7. Trabajos de siembra y mantenimiento de especies locales en la glorieta del Cuerudo Tamaulipeco. Foto: Sergio Niebla Alvarez
Jardín
Etnobiológico Tlaxcallan: Un espacio biocultural para el vínculo académico y social

Jardín Etnobiológico Tlaxcallan, Ixtacuixtla, Tlaxcala. Foto: María Mercedes Rodríguez Palma
María Mercedes Rodríguez Palma1*
Luis Alberto Bernal Ramírez2
Laura Trejo Hernández3
Adriana Montoya Esquivel1*

RESUMEN
El Jardín Etnobiológico Tlaxcallan (JET) es un espacio donde se resguarda la biodiversidad y se revaloriza el patrimonio biocultural de Tlaxcala. De reciente creación en el año 2020, en el JET se lleva a cabo investigación, difusión y divulgación para fomentar el acceso universal e intercambio de conocimientos en beneficio de las comunidades locales. Mediante la colaboración, se establecen vínculos e intercambio de saberes sobre la importancia y el cuidado de las tradiciones, cultura, organismos silvestres, domesticados y del ambiente.
1 Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, Carr. San Martín-Tlaxcala Km 10.5, C.P 90120, Ixtacuixtla, Tlaxcala.
2 Universidad Nacional Autónoma de México, Jardín Botánico del Instituto de Biología, 3er. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México.
3 Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología, Ex-fábrica San Manuel de Marcom, C.P. 90640, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.
* Autores para la correspondencia: mrodriguezpalma@hotmail.com, jet.uatx@ gmail.com
HISTORIA Y UBICACIÓN
El JET fue establecido en 2020 a partir de la convocatoria emitida por CONAHCYT para el establecimiento de una Red de Jardines Etnobiológicos en México. Desde su creación, ha mostrado su importancia social y académica, pues a pesar de que Tlaxcala comprende un territorio pequeño, alberga un vasto conocimiento tradicional que se mantiene mediante la transmisión oral. La falta de respeto por la naturaleza, el consumismo exacerbado y el cambio de hábitos alimentarios, son algunos de los factores que influyen en la erosión de saberes locales.
El proyecto ha permitido dar continuidad a la investigación científica (que se ha forta-
lecido de manera importante), el trabajo conjunto con las comunidades mediante el diálogo de saberes, la participación en actividades para la conservación biológica y cultural de plantas, animales y hongos (Cuadro 1).
Las actividades de difusión y divulgación han sido fundamentales para estimular en la niñez y juventud tlaxcalteca el interés por conocer su riqueza biocultural. Se están fortaleciendo prácticas locales que permiten un adecuado uso, manejo y conservación de los recursos naturales. El JET se ubica en la comunidad de Ixtacuixtla y está adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del Jardín Etnobiológico Tlaxcallan en la comunidad de Villa Mariano Matamoros, Ixtacuixtla, Tlaxcala, México. Imagen: Luis Alberto Bernal Ramírez
Cuadro 1. Actividades del Jardín Etnobiológico Tlaxcallan (JET)
ENFOQUE ACCIÓN EN COLABORACIÓN CON:
Inventario de plantas útiles
Investigación
Formación de recursos humanos
Inventario de agaves en Tlaxcala
Inventario de hongos comestibles y tóxicos
Prácticas profesionales
• Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, Jardín Botánico, IB-UNAM
• Laboratorio de Ecología Molecular, LBYCTV, IBUNAM, sede Tlaxcala
• Laboratorio de Biodiversidad, CICB, UATx
• Ingeniería en Agrotecnología, Universidad Politécnica de Tlaxcala
• Facultad de Agrobiología, Licenciatura en Biología, UATx
Servicio social
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Libros Artículos científicos
Difusión
Divulgación
Cursos y talleres sobre biodiversidad
• Facultad de Agrobiología, Licenciatura en Biología, UATx
• Laboratorio de Ecología Molecular, LBYCTV, IBUNAM, sede Tlaxcala
• Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, Jardín Botánico, IB-UNAM
• Maestría en Biotecnología y manejo de Recursos Naturales, UATx
• Laboratorio de Biodiversidad, CICB, UATx.
• Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, Jardín Botánico, IB-UNAM
• Laboratorio de Ecología Molecular, LBYCTV, IBUNAM, sede Tlaxcala
• Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, IPN
• Grupo Biocultural Yoloaltépetl
• Laboratorio de Biodiversidad, CICB, UATx
• Laboratorio de Ecología Molecular, LBYCTV, IBUNAM, sede Tlaxcala
• Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, Jardín Botánico, IB-UNAM
• Laboratorio de Interacciones ecológicas y Micorrizas, CICB, UATx
Elaboración de material didáctico (v.g., manuales, trípticos, juegos de mesa)
Divulgación
Vinculación
Cápsulas radiofónicas
Entrevistas a medios de comunicación locales
Gestión de convenios y colaboraciones
• Laboratorio de Biodiversidad, CICB, UATx
• Laboratorio de Ecología Molecular, LBYCTV, IBUNAM, sede Tlaxcala
• Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, Jardín Botánico, IB-UNAM
• Laboratorio de Interacciones Ecológicas y Micorrizas, CICB, UATx
• Secretaría de extensión universitaria y difusión cultural, UATx
• Radio Universidad, Tlaxcala
• El Sol de Tlaxcala
• Periódicos digitales
• Colectivo Proyecto Malintzi, San Pablo del Monte
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE)
• Comunidad de La Trinidad Tenexyecac
• Comunidad de Nanacamilpa
• Comunidad de San Isidro Buensuceso
• Comunidad de San Pedro Tlalcuapan
• Grupo Biocultural Yoloaltépetl
• Grupo Vicente Guerrero, A.C.
• Tlalli Atoktli, A.C.
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El JET cuenta con colecciones vivas, herborizadas, digitales y de exhibición, caracterizadas de la siguiente manera:
Vivas. Actualmente, las colecciones de plantas útiles (v.g., comestibles, medicinales, ornamentales y con uso artesanal) se encuentran en desarrollo. Se han integrado aproximadamente 50 especies con importancia para diversas comunidades del estado (Figura 2). Los agaves en Tlaxcala es la colección más representativa del JET ya que resguarda al menos un individuo de las siete especies del género Agave que hay en el estado (Figura 3). Se han
registrado 40 variedades locales, de las cuales 15 están presentes en el JET (Sánchez-Flores, 2020; Trejo et al., 2022; Muñoz-Camacho et al., 2023). Los taxa más abundantes tanto silvestres como cultivados son de A. salmiana, siendo la mayoría de A. salmiana subsp. salmiana.
Herborizadas. Existen tres colecciones asociadas al herbario TLXM: 1) Plantas: con cerca de 300 ejemplares obtenidos a partir del establecimiento del JET; sin embargo, el herbario ya contaba con una colección previa con alrededor de 9,500 ejemplares pertenecientes a 160 familias, generados como parte
de estudios iniciados desde hace 30 años. 2)
Hongos: se han obtenido 200 ejemplares con importancia biocultural recolectados como parte de las actividades del proyecto, y que se suman a la colección previa albergada en el herbario, la cual incluye 8,000 ejemplares.
3) Mixomicetes: con casi 20,000 ejemplares, de los cuales, dos son comestibles. Esta colección es la más importante en América Latina (Kong et al., 2023).
Digitales. a) La Fototeca, es una colección compuesta por un acervo fotográfico con 500 imágenes de organismos en su hábitat natural, incluye plantas, animales y hongos, todos con importancia cultural para los habitantes
de las localidades de Tlaxcala, b) Bases de datos, incluyen información precisa de ubicación de los ejemplares recolectados, nombres, usos, tipo de vegetación y número de registro en la colección del herbario. Fijadas o de Exhibición. Colecciones en dispositivos específicos para exhibición como un insectario con algunos de los ejemplares más comunes en la entidad; un terrario con especies de hongos saprófitos y parásitos de la madera, con importancia alimenticia y medicinal; cajas de exhibición con hongos deshidratados que tienen importancia cultural en la región.

Figura 2. Colección viva de cactáceas, crasuláceas, yucas (Yucca spp.) y sotoles (Dasylirion acrotrichum y Nolina parviflora) del JET. Foto: Mercedes Rodríguez Palma


Figura 3. La colección viva Los agaves en Tlaxcala alberga a las siete especies de magueyes registradas en el estado y 15 de las variedades locales. a) Año 2020, b) Año 2023. Fotos: Mercedes Rodríguez Palma
PATRIMONIO
BIOCULTURAL
En Tlaxcala hay una enorme riqueza biológica que incluye cientos de especies y ambientes, dos grupos originarios que luchan por preservar su lengua, así como productos intangibles que se derivan de la interacción de ambos aspectos. Las acciones realizadas en el JET a través del intercambio de saberes y observa-
ción de las prácticas de manejo local in situ, han facilitado el diálogo con expertos conocedores de la diversidad biológica. La documentación, los inventarios, listas de nombres, bancos de semillas, colecciones biológicas vivas y procesadas, el registro de las expresiones artísticas, de tecnologías tradicionales,
manejos locales, productos, procesos y todos estos saberes mediante los medios escritos y audiovisuales son una manera de visibilizar la importancia fundamental de preservar y resguardar esta enorme riqueza con la que contamos y de la que somos parte.
En colaboración constante con los académicos participantes, se realizan esfuerzos
para resguardar las memorias locales y para mostrar al mundo los saberes locales que distinguen a esta región de México. Aunque es un estado pequeño, Tlaxcala es único porque resguarda una de las más importantes diversidades de maíces en nuestro país (Figura 4), tecnologías tradicionales de propagación de magueyes mediante los metepantles (hileras


Figura 4. Diversas variedades locales de maíz: a) Santa María Las Cuevas, Atltzayanca. b) San Juan Ixtenco. Fotos: Mercedes Rodríguez Palma
de agaves entre otros cultivos), procesos de elaboración de pulque (Figura 5), empleo de diversas especies de hongos (Figura 6), música indígena y bailes locales, así como muchísimas otras expresiones que han sido transmitidas por los ancestros (Figura 7). Mediante el proyecto del JET, se fomenta en las localidades el interés por los organismos
y la importancia que tienen para la vida y para nosotros como parte de esta diversidad. Además, se incentiva el entendimiento de los cambios en las dinámicas de aprovechamiento y tener evidencia del uso presente, para tener testimonios de la realidad actual frente a los inminentes cambios.


Figura 6. Guiso de hongo comestible enchilado (Hygrophoropsis aurantiaca) con frijoles, epazote y chile. Foto: Luis Alberto Bernal Ramírez
Figura 5. Tinacal tradicional con tinas y barriles de madera en Atltzayanca, Tlaxcala. Foto: Elvira Romano Grande



Figura 7. Muestra de algunas expresiones bioculturales. a) Cruz católica adornada con hojas de sierrilla (Dasylirion acrotrichum). b) Ofrenda agrícola demostrativa durante la 25ª Feria del Maíz y otras semillas nativas en Vicente Guerrero, Españita. c) Artesanía elaborada con hojas de palma (Nolina parviflora) en Santa María Las Cuevas, Atltzayanca. Fotos: Luis Alberto Bernal Ramírez
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Funga: Se documenta la diversidad de hongos con importancia cultural y su papel en los sistemas alimentarios en la región náhuatl (Figura 8a). Se realizan estudios en el único sitio Ñuhmú del estado para entender procesos de cambio en el conocimiento de los hongos y se genera material para reforzar su nomenclatu-
ra en Yuhmú. Se han iniciado estudios en el noreste de Tlaxcala.
Flora: Se están realizando estudios etnobotánicos en comunidades nahuas y mestizas (Figura 8b-c). A través de una revisión bibliográfica, se esclarecerá el estado del arte del conocimiento etnobotánico tlaxcalteca. Se




Figura 8. Diversas actividades asociadas a la investigación científica realizadas como parte del proyecto Jardín Etnobiológico Tlaxcallan. a) Experto local mostrando un ejemplar del hongo comestible yema (Amanita basii) en El Peñón, Tlaxco. Foto: Adriana Montoya. b) Colaboradora local recolectando flores de calabaza. Foto: Luis Alberto Bernal Ramírez. c) Entrevista sobre el conocimiento y manejo de plantas útiles a experta local en San Pedro Tlalcuapan. Foto: Arizbe Ponce Bautista. d) Caminata etnobotánica con el cronista local en el volcán Coaxapo, Tetla de la Solidaridad. Foto: Arizbe Ponce Bautista
realizan estudios farmacológicos de algunas plantas ampliamente utilizadas, para identificar sus propiedades y reafirmar, recuperar, fomentar y valorar más el conocimiento tradicional. El estudio de magueyes es el más avanzado, ya que se cuenta con el listado más completo de especies, plantas cultivadas y sus parientes silvestres de Agave en Tlaxcala. Se ha documentado el conocimiento tradicional
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El JET cuenta con un programa de divulgación y difusión de la ciencia que incluye acciones, transmisión de experiencias y habilidades donde los conocimientos recopilados, resguardados y generados por las personas expertas locales, son transmitidos a la población joven y adulta no experta. Las actividades se realizan en localidades dentro de las escuelas y en fiestas típicas para incentivar a la población a interesarse en la cultura local y en la diversidad biológica. Para ello, el conocimiento se socializa mediante diferentes mecanismos de transferencia como son cursos, pláticas, juegos y talleres relacionados con nomenclatura local, propagación, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad (Figura 9), así como de
y hasta el momento se reconocen 92 usos, así como el sistema de cultivo más utilizado denominado metepantle.
Fauna: Se realizan estudios con insectos y colibríes, para generar conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sus interacciones bióticas para su aplicación en la conservación y manejo.
ecotecnologías orientadas a la obtención, cuidado, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, se imparten conferencias orientadas a la difusión y divulgación del trabajo realizado en el JET.
Entre los servicios a la comunidad, se realizan actividades dentro de las instalaciones del JET, en diversas localidades del estado o virtuales. Se promueve el intercambio de saberes al realizar caminatas con expertos locales, entrevistas y demostraciones culturales, relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. De igual forma, se ha elaborado material didáctico que facilita la sinergia entre la naturaleza y la sociedad.

Figura 9. Actividades de acceso universal al conocimiento en diversas comunidades de Tlaxcala. a) Taller hongos con niños de primaria en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de Tlaxcala. Foto: Adriana Montoya. b) Registro de prácticas tradicionales in situ en Las Mesas, Tlaxco. Foto: Elvira Romano Grande. c) Registro de caracteres reproductivos de infrutescencias de Manso (Agave salmiana subsp. salmiana) en PULMEX, Nanacamilpa. Foto: Laura Trejo. d) Curso Cultivo y propagación de cactáceas en el CICB, Ixtacuixtla. Foto: Mercedes Rodríguez. e) Taller Ni todas damos flores, ni todas somos verdes: los tipos de plantas en Nanacamilpa. Foto: Arizbe Ponce Bautista. f) Curso de secado de plantas y elaboración de bolsas de té en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan. Foto: Mercedes Rodríguez Palma. g) Talleres de biodiversidad con el Colectivo Proyecto Malintzi, San Pablo del Monte. Foto: Mercedes Rodríguez Palma
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En el JET se han iniciado acciones que permiten un aprovechamiento adecuado del agua, se planea la activación de un jagüey para la captación de agua de lluvia, se realiza la propagación de algunas especies de árboles y plantas útiles con la finalidad de enriquecer las colecciones vivas del JET, así como buscar el intercambio o donación en las comunidades con fines de reforestación. Se están implementando ecotecnologías para evitar el
uso de plaguicidas o herbicidas y se utilizan prácticas tradicionales para el cultivo.
En los talleres participativos se fomenta, mediante el diálogo, el reúso de utensilios y se emplean materiales que no son contaminantes. En la medida de lo posible, en el JET
se utilizan materiales de reciclaje para las construcciones. De igual forma, se iniciará la gestión para realizar actividades colaborativas con los programas que buscan objetivos similares (por ejemplo: PIES-AGILES y CEIBAAS).
AGRADECIMIENTOS
Todo el grupo de trabajo del Jardín Etnobiológico Tlaxcallan agradece la fundamental participación de los colaboradores locales por acogernos y brindarnos acceso al cúmulo de conocimientos ecológicos tradicionales de sus comunidades. Asimismo, agradecemos el acceso y colaboración de las autoridades y habitantes de las comunidades de San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan; La Trinidad Tenexyecac, Ixtacuixtla; San Isidro Buensuceso, San Pablo del Monte; Santiago Cuaula, Calpulalpan; Nanacamilpa, Atltzayanca y Tetla de la Solidaridad. Agradecemos las facilidades brindadas para establecer vínculos de colaboración con grupos y organizaciones participantes como la Asociación Civil Tlalli Atoktli de San Diego Metepec, Tlaxcala; el Grupo Biocultural Yoloaltépetl de San Pedro Tlalcuapan, Grupo Vicente Guerrero A.C. de Españita y CrassuMex de Nativitas. A las instituciones colaboradoras como son CECyTEs, IPN, UNAM. Al Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a los Amigos del Jardín Etnobiológico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez AC, al Jardín Etnobiológico Totláli, Zumpahuacán, Estado de México, Jardín Etnobiológico de Concá, Universidad Autónoma de Querétaro, con los que se tienen colaboraciones y al Jardín Etnobiológico de la Ciudad de México con el que se han realizado actividades de manera conjunta. A todos los investigadores y estudiantes que colaboran en el proyecto.
Este proyecto es posible gracias al financiamiento del Programa presupuestario F003 del CONAHCYT y la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB).
El papel del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en la conservación de la biodiversidad y rescate biocultural

Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Xalapa, Veracruz. Foto: Akeri Cruz Bonilla
Milton Hugo Díaz Toribio1*
Orlik Gómez García1
Norma Edith Corona Callejas1
Víctor Elías Luna Monterrojo1
Carlos Aldair Zárate Pérez1

RESUMEN
Carlos Gustavo Iglesias Delfín1
Andrew Peter Vovides Papalouka2
Desde el inicio de labores del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero; el establecimiento de la colección científica de plantas vivas y la conservación del bosque de niebla han sido consideradas sus atributos más importantes. Una característica fundamental de nuestra colección es que a través de ella podemos conocer y redescubrir la relación entre los humanos y la naturaleza, concretamente entre personas y plantas.
1 Instituto de Ecología, A.C., Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Carr. Antigua a Coatepec # 351, El Haya, C.P. 91073, Xalapa, Veracruz.
2 Instituto de Ecología, A.C., Red de Biología Evolutiva, Carr. Antigua a Coatepec # 351, El Haya, C.P. 91073, Xalapa, Veracruz.
* Autor para la correspondencia: milton.diaz@inecol.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
El proyecto para la creación del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero (JBC) inició en el año de 1975, en la propiedad llamada entonces Rancho Guadalupe, adquirida por el gobierno del estado de Veracruz siendo Rafael Hernández Ochoa el gobernador, cuya visión fue destinarla a la protección y fomento del bosque nativo. A partir de ese momento y durante muchos meses, los doctores Arturo Gómez-Pompa y Andrew Peter Vovides, junto con su equipo de trabajo, todos ellos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) laboraron arduamente para adecuar el terre-
no y las primeras colecciones de plantas vivas. Poco tiempo después, la neblinosa tarde del 17 de febrero de 1977, el Jardín fue formalmente inaugurado.
El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, ubicado a 2.5 km al suroeste de la ciudad de Xalapa, en Veracruz, pertenece desde 1988 al Instituto de Ecología, A.C. (INECOL). Sus colecciones se extienden sobre casi ocho hectáreas (Figuras 1 y 2). Además, el Jardín es custodio de 30 hectáreas de bosque natural en buen estado de conservación, que hoy es conocido como Santuario del Bosque de Niebla.

Figura 1. Vista general del Jardín Botánico Clavijero. Foto: Akeri Cruz Bonilla

COLECCIONES BIOLÓGICAS
Desde el inicio de labores del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en 1975, el establecimiento de la colección científica de plantas vivas, la conservación del bosque de niebla y posteriormente el Santuario de Bosque de Niebla (SBN) han sido considerados su atributo más importante. Las actividades del JBC han girado en torno a esta colección de plantas documentadas, de la cual varios grupos taxonómicos han destacado con el tiempo. En sus inicios, la colección de plantas era relativamente pequeña y con el pasar de los años se ha incrementado a medida que nuevos especímenes fueran incorporados principalmente por botánicos, especialmente aquellos que contribuyeron con el proyecto Flora de Veracruz.
El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero alberga 6,222 mil ejemplares, pertenecientes a más de mil especies ubicadas en las exhibiciones al aire libre y en los invernaderos (Díaz-Toribio et al., 2021). Esta colección ha sido pieza clave para posicionar el JBC como uno de los jardines botánicos líderes en conservación vegetal a nivel nacional e internacional. El JBC introdujo por primera vez en el país el concepto de colecciones nacionales de plantas vivas, contando con dos colecciones nacionales consolidadas (cícadas y bambúes nativos de México; Figuras 3 y 4) y una más en vías de lograrlo (género Pinguicula). Además, muchas de estas plantas son del agrado de los miles de visitantes que recibe el JBC anualmente. Es importante mencionar que esta
Figura 2. Otra vista general del Jardín Botánico Clavijero. Foto: Akeri Cruz Bonilla
colección está registrada como una colección científica ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con clave de registro VER-FLO228-09-09.
La médula de cualquier colección científica yace en la calidad de sus registros y bases de datos, así como una liga eficiente de ubi-
cación dentro del Jardín de cada uno de los individuos con estas bases. Así se recapitula la manera de adquirir, registrar, documentar, dar seguimiento a las colecciones e identificar las acciones prioritarias para su mantenimiento a largo plazo.


Figura 3. Colecciones científicas del JBC; Colección Nacional de Cícadas. Foto: Akeri Cruz Bonilla
Figura 4. Colecciones científicas del JBC; Colección de híbridos de orquídeas. Foto: Akeri Cruz Bonilla
PATRIMONIO BIOCULTURAL
Una característica muy importante de nuestra colección es que a través de ella podemos conocer y redescubrir la indisoluble relación existente entre los humanos y la naturaleza, concretamente entre personas y plantas. De esta manera, el Jardín Botánico Clavijero toma en cuenta el concepto de patrimonio biocultural, entendido como la vinculación entre la biodiversidad, la cultura y los conocimientos de pueblos, comunidades de los pueblos originarios, campesinos, colonias populares e incluso individuos, asociados a esa diversidad biológica.
Este patrimonio abarca mucho más que el conocimiento y el uso tradicional de la bio-
diversidad, en este caso las plantas, sino que incluye los valores espirituales, mágico religiosos y cualquier forma de aprovechamiento de los recursos naturales, que son, además, transmitidos de generación en generación mediante las tradiciones oral y escrita, a través de recetas, cuentos, leyendas y desde luego el sistema educativo. Por ello en los últimos tres años nos hemos puesto a la tarea de consolidar el Jardín Etnobiológico, con al menos nueve nuevas exhibiciones, entre las que destacan las plantas comestibles (Figura 5), en cualquiera de sus formas, nativas del centro de Veracruz.

Figura 5. Colecciones científicas del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero; Colección de especies de Plantas Comestibles nativas del centro de Veracruz. Foto: Milton Hugo
Díaz Toribio
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Un objetivo fundamental de la colección científica del JBC es servir como herramienta de la investigación ecológica, sistemática, enseñanza y exhibición pública. La conservación y la utilidad científica de la colección JBC se refleja en la calidad excepcional de datos de accesiones y la descripción de 26 nuevas especies de plantas. Por ejemplo, Ceratozamia
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El proyecto educativo del JBC tiene como objetivo propiciar en la sociedad la concienciación y participación en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Para ello diseña, organiza y coordina programas de actividades sobre cultura, comunicación y
alvarezii, una nueva especie de Chiapas, México (Perez-Farrera et al., 1999), Stromanthe popolucana (Castillo-Campos et al., 1998) y Chusquea enigmatica (Ruiz-Sanchez et al., 2014) fueron nuevas especies descritas utilizando material vegetal de las Colecciones del Jardín Botánico.
educación ambiental dirigidos a diferentes públicos de la sociedad, particularmente docentes, estudiantes de educación básica y público en general, interesados en la horticultura, arboricultura y manejo de bosques urbanos (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Actividades de educación ambiental en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Foto: Dalila Callejas

El JBC es concebido como un ambiente de aprendizaje inclusivo que trasciende a la investigación y conservación de los recursos naturales; se enfoca en el aprecio y valoración de la bioculturalidad. Para alcanzar sus metas, realiza trabajo colaborativo con diversas instituciones: Secretaría de Educación de Veracruz, Universidad Veracruzana y el Fairchild Tropical Botanic Garden, entre otras. Utiliza pedagogías activas basadas en el humanismo y constructivismo priorizando el aprendizaje situado y significativo.
El JBC se ha consolidado como un recurso de formación y capacitación para fomentar una sociedad consciente, crítica y participativa sobre su ambiente natural. Sus actividades se alinean e inciden con políticas nacionales e internacionales de conservación de los recursos naturales y desarrollo sostenible como la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México
AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestro agradecimiento al personal del Jardín Botánico que sin su trabajo diario el mantenimiento de nuestra colección no sería posible. También, agradecemos el apoyo proporcionado por el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, CONAHCYT, por el apoyo brindado a través del proyecto: Un Jardín Etnobiológico: Ampliando los Horizontes del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en Xalapa, Veracruz.
Figura 7. Actividades de educación ambiental en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Foto: Dalila Callejas
Jardín Botánico Regional Roger Orellana:
Conservar, investigar y promover el acceso universal al conocimiento en la sociedad a través de colecciones de plantas vivas

Jardín Botánico Regional Roger Orellana, Mérida, Yucatán. Foto: Jaime Martínez Castillo
Isaí Olalde Estrada1
Lilia Carrillo Sánchez1
Clarisa Jiménez Bañuelos1*
Jaime Martínez Castillo2
Azucena Canto Aguilar2

RESUMEN
Wilberth Canché Pacheco1
Rosalina Rodríguez Román2
Wendy Torres Avilez3
Alfredo Dorantes Euan2
Roger Orellana Lanza4
El Jardín Botánico Regional Roger Orellana (JBR-RO), con sus 21 colecciones, ha sido un referente para los Jardines Botánicos a nivel nacional; desde sus inicios, la conservación, la investigación y el fomento de la educación y cultura ambiental, han sido sus temas prioritarios. En el presente capítulo, se hace un recuento de su historia y se presenta el nuevo circuito etnobiológico, creado con la colaboración de cuatro comunidades mayas, el cual resalta el valor del patrimonio biocultural maya.
1 Jardín Botánico Regional Roger Orellana, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), A.C., Calle 43 # 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yucatán.
2 Unidad de Recursos Naturales CICY.
3 Estancias Posdoctorales por México, CONAHCYT.
4 Investigador Emérito CICY.
* Autor para la correspondencia: margarita.jimenez@cicy.mx
HISTORIA Y UBICACIÓN
La primera colecta del Jardín Botánico se realizó en 1981, pero éste se estableció oficialmente hasta 1983, con el objetivo de integrar colecciones que sirvieran para estudios sobre flora nativa de Yucatán, con énfasis en el henequén.
El JBR-RO inició en un área de 3.6 hectáreas de un terreno cedido al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el cual había sido un plantío de henequén durante el auge del llamado oro verde. La vegetación presente en el área estaba en proceso de sucesión natural, con elementos de selva baja caducifolia, ecosistema propio de la región y circundante de la ciudad de Mérida. Conside-
rando la importancia de este ecosistema para la investigación, conservación y educación, ésta se definió como la primera colección del Jardín, con un área de 6,000 m2. Desde ese momento se desarrollaron múltiples colecciones que fueron coherentes con el objetivo del Jardín, el cual actualmente ocupa 2.6 hectáreas y cuenta con 21 colecciones vivas: 20 de plantas y una de abejas nativas (Figura 1).
Con apoyo de CONAHCYT, en 2014 se construyó el Centro de Atención a Visitantes y, en 2021, se inició el circuito etnobiológico y la colaboración con comunidades de Yucatán a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes SEDECULTA.

Figura 1. Entrada Circuito Etnobiológica, colección del solar tradicional. Foto: Isai Olalde Estrada
COLECCIONES BIOLÓGICAS
El plan estratégico del JBR-RO definió y conceptualizó las colecciones de la siguiente manera:
Colecciones taxonómicas. Exhiben grupos con relaciones de parentesco y evolutivas, como se puede observar en la colección de asparagales, la cual muestra agaves y especies afines como las beaucarneas; en la de palmas, en la que se agrupan las 20 especies de palmeras nativas de la península de Yucatán y una sección de palmeras exóticas; y la colección de bromelias terrestres (Familia Bromeliaceae), la cual forma parte de la línea de investigación en sistemática en la Unidad de Recursos Naturales.
Colecciones bioculturales. Incluyen especies de interés etnobiológico o que pueden tener algún uso de índole económico, como las plantas medicinales, los frutales, las plantas aromáticas, el solar tradicional y abejas del Mayab.
Abejas del Mayab. Tiene como fin dar a conocer a las abejas nativas en contraposición a la abeja europea. La colección está formada por cuatro de las 16 especies de abejas de la tribu Meliponini, con distribución en la península de Yucatán. A estas se les conoce como abejas sin aguijón, porque éste es vestigial y no pueden picar. Las abejas del Mayab se crían en troncos llamados jobones o en cajas tecnificadas (Figura 2).

Figura 2. Colección de las abejas del Mayab, actualmente representada por cuatro especies de abejas nativas sin aguijón. Foto: Isai Olalde Estrada
Colecciones fitogeográficas. Agrupan a plantas que crecen en un lugar determinado, formando un tipo de vegetación particular, como la selva baja caducifolia, la selva húmeda, el matorral de duna costera y el petén.
Colecciones ecológicas. Muestran la relación de las plantas con el ambiente, resaltando adaptaciones al hábitat, como: las plantas acuáticas o las plantas epífitas.
Colecciones didácticas. Tienen el propósito de despertar la apreciación y crear interés
PATRIMONIO BIOCULTURAL
La ubicación del JBR-RO en la zona maya de la península de Yucatán, ha sido una característica esencial ya que, a lo largo de los años el conocimiento, las prácticas ancestrales y la riqueza biológica asociados a dicha cultura, han sido parte de nuestras colecciones. Por mencionar algunos ejemplos:
1. Una de las primeras colecciones conformadas fue la del henequén (Agave fourcroydes), la cual cuenta con variedades culturales, según el conocimiento ancestral, y de las cuales se conservan tres hasta nuestros días: ya'ax kij, sac kij y kitam kij.
2. La colección de Plantas Medicinales, que incluye en las fichas de las especies el concepto de enfermedades de filiación cultural, estrechamente relacionado a la forma de comprender el mundo.
3. La colección del Solar Maya, que muestra plantas útiles en la vida cotidiana, inclu-
focal en especies nativas o en temas particulares; por ejemplo, el Jardín del Descubrimiento, el cual fue pensado para la población infantil; la colección de ornamentales, que pretende lograr la atención en el uso de especies nativas para el diseño de paisajes o para la jardinería; o el Jardín de la Contemplación, el cual promueve el uso de especies costeras nativas en la jardinería de las casas de playa.
yendo alimentos, utensilios, construcción, entre otros.
4. La colección de Abejas del Mayab, que exhibe especies nativas que se pueden criar para la producción de miel, que tiene uso alimenticio, ceremonial y medicinal, inclusive existe una deidad asociada a una de estas especies (Xuna'an kaab, Melipona beecheii).
Así, todas las colecciones resaltan la cosmovisión, el conocimiento y las prácticas tradicionales que, lamentablemente, hoy en día están en riesgo de desaparecer y/o perderse por múltiples factores.
En 2020, CONAHCYT convocó a los Jardines Botánicos de México a someter proyectos para establecer colecciones de interés biocultural; con el proyecto aprobado, se han fortalecido seis colecciones de interés etnobiológico y se ha conformado un circuito que actualmente está integrado por cua-
tro jardines comunitarios: uno en la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural #73 de Acanceh, otro en la telesecundaria Rufino Chí de Xoy, uno más como parte del
proyecto ecoturístico de Xocén Birding Trail en Xocén y uno en el Museo Comunitario de Yaxché (Figura 3).

3. Información en idioma Braille en las colecciones del circuito.
Fototeca CICY
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Las colecciones del JBR-RO han sido parte de diversos proyectos de investigación que se realizan en el CICY y que abarcan desde estudios taxonómicos, moleculares, de metabolitos secundarios, de bioenergía, hasta la agrobiodiversidad y los procesos de domesticación, entre otros. Además, en el JBR-RO se realiza investigación educativa con énfasis
en el intercambio de conocimiento, en donde se concibe a los visitantes como agentes activos en los procesos educativos, sin limitarse a ser solo receptores de información, sino que cuentan con conocimientos previos que les permiten entrar en contacto con la información expuesta en las visitas.
Figura
Foto:
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El programa de educación y cultura ambiental tiene como objetivo ofrecer a las y los visitantes, experiencias que permitan una conexión entre los recursos naturales y los seres humanos; llevándolos a descubrir a través de las colecciones y actividades educativas/culturales la diversidad vegetal y cómo se asocia a un profundo conocimiento
que han generado las comunidades y la ciencia para su conservación y uso (Cuadro 1). El programa busca fortalecer una conciencia sobre la importancia del ambiente y ser fuente de información para temas ambientales como el cambio climático, la contaminación, la reducción de desechos, el agua, entre otros (Figura 4).

Figura 4. Dibujo del Cenote de Yaxché Valladolid, actividad artística infantil realizada en el marco del proyecto Fortalecimiento del Papel Etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana. Foto: Clarisa Jiménez
Cuadro 1. Actividades Educativas del Jardín Botánico Regional Roger Orellana
ACTIVIDAD
Visitas guiadas
Club ambiental
Cursos de educación continua
Talleres
Encuentros culinarios
Recorridos temáticos
PÚBLICO
General y escolar
Adolescentes
Adultos
General y escolar
OBJETIVO
Transmitir experiencias significativas relacionadas al curricula escolar y biodiversidad
Ser un espacio de educación no formal donde se fomente una cultura ambiental
Atender solicitudes de capacitación específicas
Brindar acceso universal al conocimiento desde la actividad práctica
General Valorar la importancia de la utilización de los ingredientes vegetales tradicionales
General Exponer temas específicos asociados a los recursos vegetales
Videos General Fomentar la cultura ambiental en el mundo digital
Cápsulas de audio
General y maya hablantes
Comunicar conocimiento relevante a la población maya
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Desde hace más de veinte años, el JBR-RO ha promovido el uso de plantas nativas en la jardinería y espacios públicos de la región. Su vivero reproduce más de 100 especies nativas que ofrecen diferentes beneficios ambientales, como, por ejemplo, que estas especies están perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas de la península de Yucatán y requieren poca agua, aún cuando las temperaturas alcanzan hasta los 400 C en la época de secas (primavera). El JBR-RO tam-
bién ofrece información con videos cortos a través de nuestras redes sociales, en donde participan investigadores en las áreas de cambio climático y servicios ambientales de la Unidad de Recursos Naturales del CICY. Esta serie de videos, denominada A la sombra de las plantas, ha despertado gran interés en la sociedad y ha sido una puerta de entrada para participar en diferentes medios de radio y televisión, resultando en un mayor alcance de divulgación.
Bibliografía
Aragón-Gastélum, J.L., Badano, E., Flores, J., González-Salvatierra, C., Ramírez-Tobías, H.M., Rodas-Ortíz, J.P. & Yáñez-Espinosa, L. (2016) Seedling survival of three endemic and threatened Mexican cacti under induced climate change. Plant Species Biology. 32: 92-99. https://doi.org/10.1111/1442-1984.12120
Aragón-Gastélum, J.L., Badano, E., Yáñez-Espinosa, L., Ramírez-Tobías, J.P., Rodas-Ortíz & González-Salvatierra, C. (2014). Induced climate change impairs photosynthetic performance in Echinocactus platyacanthus, an especially protected Mexican cactus species. Flora 209: 499503. https://doi.org/10.1016/j.flora.2014.06.002
Aragón-Gastélum, J.L., González-Durán, E., González-Salvatierra, C., Flores, J., JarquínGálvez, R., Ramírez-Benítez, J.E. & Ramírez-Tobías, H.M. (2020). Photochemical activity in early-developmental phases of Agave angustifolia subsp. tequilana under induced global warming: Implications to temperature stress and tolerance. Flora. 263: 151535. https://doi. org/10.1016/j.flora.2019.151535
Argueta Villamar, A., Corona, M.E. & Hersch, P., coord. (2011). Saberes colectivos y diálogo de saberes en México. Cuernavaca: UNAM, CRIM; Puebla. Universidad Iberoamericana. Arriaga, L., Espinoza, J.M., Aguilar, C., Martínez, E., Gómez L. & Loa, E. (2000). Regiones terrestres prioritarias de México. CONANP. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ regionalizacion/doctos/terrestres.html
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. (AMJB). (2012). Plan de acción de educación ambiental para los jardines botánicos de México. AMJB & SEMARNAT. México.
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. (2016). Código de conducta para el acceso y uso de la biodiversidad vegetal en los que participen los Jardines Botánicos de México. Compendio de buenas prácticas de acceso y uso de la biodiversidad vegetal. Glosario de términos. Proyecto gobernanza de la biodiversidad: Participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la diversidad biológica, conjunto entre la Cooperación Alemana al Desarrollo [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIX) GmbH] y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. Cd. México.
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. (AMJB). https://www.concyteq.edu.mx/ amjb/historia_consejo_directivo.html Fecha de consulta 2023
Basilio González, R. (2022). Estructura de la diversidad en aves y reptiles en la localidad de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. México: Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Puebla. Tesis de Maestría.
Barrera-Catalán, E., Herrera-Castro, N.D. & Blancas-Calva, E. (2022). Herbario UAGC: Una aportación al conocimiento biológico y cultural de la flora del estado de Guerrero. Tlamati Sabiduría 13: 100-108.
Barrera-Catalán, E., Herrera-Castro, N.D. & Catalán-Neria, A. (2018). Usos locales de las especies de Bursera (Burseraceae) en el Jardín Botánico-UAGro. Boletín Amaranto 3: 12-25.
Baytelman, B. (1993). Acerca de plantas y de curanderos. Etnobotánica y antropología médica en el estado de Morelos, México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cd. México. Bell, J.A. (2017). A bundle of relations: collections, collecting, and communities. Annual Reviews. 46: 241-259.
Beltrán Sánchez, E. (2021). Catálogo visitantes nocturnos del Jardín Etnobiológico del Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias Naturales (IICACN) UAGro. https://www. uagroetnobiologico.com/descargas/LibroMurcielagos31052022.pdf
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). (2017). La BUAP trabaja a favor de la preservación del patrimonio biocultural de México. Boletines BUAP. https://www.buap.mx/ content/la-buap-trabaja-favor-de-la-preservaci%C3%B3n-del-patrimonio-biocultural-dem%C3%A9xico
Blancas-Calva, E. & Castro-Torreblanca, M. (2021). Catálogo fotográfico de las aves de Xalitla, Guerrero y del Jardín Etnobiológico UAGro. https://www.uagroetnobiologico.com/ Blancas-Calva, E., Sebastián Aguilar, E., Castro-Torreblanca, M. & Barrera-Catalán, E. (2023). Una aproximación a la nomenclatura tradicional de las aves comunes de Xalitla, Guerrero, México. Etnobiología 21: 3-17.
Boege, E. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cd. México.
Botanic Gardens Conservation International (BGCI). (2002). Estrategia global para la conservación vegetal. Botanical Garden Conservation International. Islas Canarias. https:// www.cbd.int/doc/publications/pc-brochure-es.pdf
Botanic Gardens Conservation International (BGCI). (2014). The xishuangbanna declaration on botanical gardens and climate change, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences. Yunnan.
Boege, E. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad en los territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cd. México.
Bradley, R.D., Bradley, L.C., Garner, H.J. & Baker, R.J. (2014). Assessing the value of natural history collections and addressing issues regarding long-term growth and care. BioScience. 64: 1150-1158.
Budowski, G. (1976). “The global problems of conservation and the potential role of living collections”. En: Simmons, J.B., Beyer R.I, Brandham, P.E., Lucas, G.L. & Parry V.T.H. (Eds.) Conservation of threatened plants. New York, Londres Plenum Press, pp 9-13.
Buerki, S. & Baker, W.J. (2016). Collections-based research in the genomic era. Biological Journal of the Linnean Society 117: 5-10.
Caballero, J. (2012). Jardines botánicos: contribución a la conservación vegetal de México. Cd. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.
Can Ortiz, G.O., Aguilar Cordero, W. de J. & Ruenes Morales, R. (2017). Médicos tradicionales mayas y el uso de plantas medicinales, un conocimiento cultural que continúa vigente en el municipio de Tzucacab, Yucatán, México. Teoría y Praxis. 21: 67-89.
Cantrill, D.J. (2018). The Australasian virtual Herbarium: tracking data usage and benefits for biological collections. Applications in Plant Sciences. 6: e1026.
Carnevali, G., Tapia-Muñoz, J.L., Duno de Stefano, R. & Ramírez-Morillo, I. (2010). Flora Ilustrada de la Península de Yucatán: Listado Florístico. Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., Mérida.
Carnevali G., Ramírez-Morillo I., Pérez-Sarabia, J.E., Tapia-Muñoz, J.L., Estrada Medina, H., Cetzal Ix, W., Hernández-Aguilar, S., Lorena Can Itza, L., Raigoza Flores, N.E., Duno de Stefano, R. & Romero-González, G.A. (2021). Assessing the risk of extinction of vascular plants endemic to the Yucatán Peninsula biotic province by means of distributional data. Annals of the Missouri Botanical Garden, 106: 424-457.
Carrillo-Ángeles, I.G., Suzán-Azpiri, H., Mandujano, M.C., Golubov, J. & Martínez-Ávalos, J.G. (2016). Niche breadth and the implications of climate change in the conservation of the genus Astrophytum (Cactaceae). Journal of Arid Environments 124: 310-317. https://doi.org/10.1016/j. jaridenv.2015.09.001
Carrillo-Galván, G., Bye, R., Eguiarte, L., Cristians, S., Pérez-López, P., Vergara-Silva, F. & Luna-Cavazos, M. (2020). Domestication of aromatic medicinal plants in Mexico: Agastache (Lamiaceae)—an ethnobotanical, morpho-physiological, and phytochemical analysis. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 16: 22. https://doi.org/10.1186/s13002-020-00368-2
Cariño, M.M., Tenza, A., Breceda, A., Gámez, A. & Conway, F. (2015). Estudio, valoración y rescate de los oasis de Baja California Sur (BCS) y del noroeste de México. En: Narchi, N. (2015). Nodo Golfo de California en Luque, D. (Coord) Programa estratégico nacional de la red temática Conacyt sobre el patrimonio biocultural de México, Región Noroeste. Reporte Técnico del CONACYT México.
Castillo-Campos, G., Vovides, A.P. & Vazquez, M. (1998). Una nueva especie de Stromanthe (Marantaceae) de Veracruz, México. Polibotánica 8: 13-19.
Castillo Muñoz, M., Guzmán-Hernández, J.L. & Salas-Cruz, L.R. (2021). Presa La Juventud: un sitio potencial para la observación de aves. Ciencia UANL 24 (105).
Castillo, R.M. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. Revista Electrónica Educare 14: 97-111.
Castrillón-Arias, C.G., Agudelo-Henao, C.A. & Vega, O.A. (2018). Plataforma web para colecciones biológicas: caso Herbario Universidad del Quindío. Scientia Et Technica 23: 249-257.
Castro, T. (2011). Etnias de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. Instituto Sonorense de Cultura. http://isc.sonora.gob.mx/bibliotecadigitalsonora/wp-content/uploads/2020/05/Etnias-deSonora-Tonatiuh-Castro.pdf
Castro-Torreblanca, M. & Blancas-Calva, E. (2014). Aves de Ciudad Universitaria campus Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, México. Huitzil Revista Mexicana de Ornitología. 15: 82-92. https://doi.org/10.28947/hrmo.2014.15.2.57
CBD. (1992). Convention on Biological Diversity. https://www.un.org/
Centro de Geociencias, UNAM (2021). Sitio web del proyecto Geoparque Mundial UNESCO Triángulo Sagrado. https://tellus.geociencias.unam.mx/index.php/geoparque-queretaro/#geoparque
Centro Universitario de los Valles (CUValles). (2019). La fauna silvestre de CUValles. Universidad de Guadalajara.
Cervantes Reza, F.A. (2016). Uso y mantenimiento de colecciones biológicas, IB, UNAM. Revista Digital Universitaria 17: 2-12.
Céspedes-Flores, S.E. & Moreno-Sánchez, E. (2010). Estimación del valor de la pérdida de recurso forestal y su relación con la reforestación en las entidades federativas de México. Investigación Ambiental 2: 5–13.
Cetzal Ix W. (Ed.). (2017). Los jardines botánicos y sus retos en la conservación, Ediciones Eón/ Universidad Loyola del Pacífico/Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Chiná/Universidad Autónoma de Guerrero.
Cetzal Ix, W., Noguera-Savelli, E. & Zúñiga-Díaz, D. (2018). Plantas tintóreas y su uso en las artesanías de palma jipijapa (Carludovica palmata Ruiz & Pav.) en el norte de Campeche, México. Desde el Herbario CICY, 10: 17–24.
Chavelas Polito, J. (1981). Campo Experimental Forestal San Felipe Bacalar. Ciencia Forestal I 3: 65-82.
Coh-Martínez, M.E., Cetzal Ix, W., Martínez-Puc, J.F. Basu, S.K., Noguera-Savelli, E. & Cuevas, M.J. (2019). Perceptions of the local beekeepers on the diversity and flowering phenology of the melliferous flora in the community of Xmabén, Hopelchén, Campeche, Mexico. Journal of Ethnobiology Ethnomedicine 15: 16.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2012). La biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. México.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2012b). Estrategia Mexicana para la conservación vegetal, 2012-2030. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/ janium/Documentos/7403.pdf
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2016). Colecciones biológicas científicas de México. https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ctmenu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/902-las-colecciones-biologicas-tesoros-quedebemos-conservar
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2017). La diversidad biológica de México. http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_ internacional/doctos/db_mexico.html
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2000). Estrategia nacional sobre biodiversidad de México. https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/ janium/Documentos/12890.pdf
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2015). Germoplasma Forestal. https://www.gob.mx/ conafor/documentos/germoplasma-forestal-27707
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2020). Parque Nacional Cumbres de Monterrey, borrador Programa de Manejo. Monterrey, Nuevo León, México. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). (2010). Manual de Procedimientos.
Contreras Balderas, A.J., García Salas, J.A., Guzmán Velasco, A. & González Rojas, J.I. (2001). Aprovechamiento de las aves cinegéticas, de ornato y canoras de Nuevo León, México. Ciencia UANL 4: 4.
Cook, J.A., Edwards, S.V., Lacey, E.A., Guralnick, R.P., Soltis, P.S., Soltis, D.E., Welch, C.K., Bell, K.C., Galbreath, K.E., Himes, C., Allen, J.M., Heath, T.A., Carnaval, A.C., Cooper, K.L., Liu, M., Hanken, J. & Ickert-Bond, S. (2014). Natural history collections as emerging resources for innovative education. BioScience 64: 725-734.
Crespo Flores, G., Ramírez Tobías, H.M., Vallejo Pérez, M.R. & Méndez Cortés, H. (2021). Coinoculation with rhizobia and arbuscular mycorrhizal fungi in seedlings of Prosopis laevigata. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 12: 1249-1262.
Crespo-Flores, G., Ramirez-Tobias, H.M., Vallejo-Perez, M.R., Mendez-Cortes, H. & González-Canizares, P.J. (2022). Inoculación con rizobios y hongos micorrízicos arbusculares en plantas de Leucaena leucocephala en etapa de vivero y en sustrato con pH neutro, Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales: 10: 98-108.
Damon, A. (2017). Estrategia para el rescate, conservación y aprovechamiento sustentable de las orquídeas (Orchidaceae) del sureste de México. Agroproductividad 10: 25-30.
Damon, A. & Sánchez W. (2021) Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco. ECOSUR.
Da Fonseca-Kruel, V.S., Martins, L., Cabalzar, A., López-Garcés, C.L., Coelho-Ferreira, M., van der Veld, P.J., Milliken, W. & Nesbit, M. (2019). Biocultural collections and participatory methods: old, current, and future knowledge. En: Albuquerque U.P., Paiva de Lucena R. F., Fernandes Cruz da Cunha L.V. & Nóbrega Alves R.R., (eds). Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology (Segunda edición). Humana Press, pp 215-228.
De la Rosa-Tilapa, A. & Jiménez-Noriega, M.S. (2023). Jardín botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: centro de conservación de polinizadores y visitantes florales en el norte del valle de México. Herreriana. 5: 21-26.
De la Torre, L., Calvo-Irabién, L. M., Salazar, C., Balslev, H. & Borchsenius, F. (2009). Contrasting palm species and use diversity in the Yucatán Peninsula and the Ecuadorian Amazon. Biodiversity Conservation, 18: 2837–2853.
De Siracusa, P.C., Gadelha JR., L.M.R. & Ziviani, A. (2020). New perspectives on analysing data from biological collections based on social network analytics. Scientific Reports 10: 3358.
Del Toro, M.M. (1998). Especies arbóreas con fines ornamentales nativas de la Región Lagunera. México: UAAAN. Tesis de Licenciatura como Ingeniero Agrónomo en Fitotecnia.
Díaz-Bautista, M., Francisco-Ambrosio, G., Espinoza-Pérez, J., Barrales-Cureño, H.J., Reyes, C., Herrera-Cabrera, B.E. & Soto-Hernández, M. (2018). Morphological and phytochemical data of Vanilla species in Mexico. Data in Brief 20: 1730-1738. https://dx.doi.org/10.1016/j. dib.2018.08.212
Díaz-Bautista, M., Marcos-Barrientos, F., Sotero-Francisco, M.A., Espinoza-Pérez, J., ReyesReyes, C., Soto-Hernández, M., Herrera-Cabrera, B.E., López-Valdez, L.G., MontielMontoya, J. & Barrales-Cureño, H.J. (2022). Quantification of vanillin in fruits of Vanilla planifolia by high-resolution liquid chromatography. Letters in Applied NanoBioScience 12: 1-12. https://doi.org/10.33263/LIANBS121.015
Diaz-Toribio, M.H., Luna, V. & Vovides, A.P. (2021). The role of the Francisco Javier Clavijero Botanic Garden (Xalapa , Veracruz , Mexico) in the conservation of the Mexican flora. Acta Botanica Mexicana 128: 1-10.
Diédhiou, I., Ramírez-Tobias H.M., Fortanelli-Martinez, J., Flores-Ramírez, R. & Flores, J. (2022). Induced passive heating on the emergence, early growth and photochemical responses of seedlings of native maize (Zea mays L.) genotypes from warm-dry, temperate, and hot and humid climates. Emirates Journal of Food and Agriculture 35: 815-826.
Diédhiou, I., Ramírez-Tobias, H.M., Fortanelli-Martinez, J. & Flores-Ramírez, R. (2022). Maize Intercropping in the Traditional “Milpa” System. Physiological, Morphological, and Agronomical Parameters under Induced Warming: Evidence of related Effect of Climate Change in San Luis Potosí (Mexico). Life: 12: 1589. Diversificación inteligente. (2021). https://e.economia.gob.mx/blog/diversificacion-inteligente/ Durán-Castillo, M., Muñoz-Cázares, N., Arellano-Martín, F. & Montoya-Reyes, F. (2022). TS’AAK XIU: Plantas medicinales utilizadas en Quintana Roo. Chetumal: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El Universal. (2021). Rescata BUAP El Jardín Histórico del Colegio Carolino. https://www. eluniversalpuebla.com.mx/educacion/rescata-buap-el-jardin-historico-del-colegio-carolino Espinoza-Pérez J., Cortina-Villar, S., Pérez-García, O., Reyes-Reyes, C. & Ramos-López, F. (2021). Plantas subutilizadas de los agroecosistemas de la Sierra Norte de Puebla, México. Huehuetla: El Colegio de la Frontera Sur. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10719.18081 Espinoza-Pérez, J., Díaz-Bautista, M., Barrales-Cureño, H.J., Herrera-Cabrera, B.E., SandovalQuintero, M.A., Juárez-Bernabé, Y. & Reyes, C. (2019). Floristic biodiversity in Vanilla planifolia agroecosystems in the totonacapan region of Mexico. Biocell 43: 440-452.
Espinoza-Pérez, J., Reyes, C., Hernández-Ruíz, J., Díaz-Bautista, M., Ramos-López, A. & Pérez-García, O. (2021). Uses, abundance perception, and potential geographical distribution of Smilax aristolochiifolia Mill (Smilacaceae) on the Totonacapan Region of Puebla, México. Journal Ethnobiology Ethnomedicine.17: 1-15. https://doi.org/10.1186/s13002-021-00477-6
Espinoza-Pérez, J., Cortina Villar, S., Perales, H., Soto-Pinto, L. & Méndez-Flores, O.G. (2023). Autoabasto en la dieta campesina del Totonacapan poblano (México): implicaciones para la agrodiversidad. Región y Sociedad 35: e1717. https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1717
Espinoza-Pérez, J., Reyes-Reyes, C., Pérez-García, O., Díaz-Bautista, M., Cortéz-López, R. & Ramiro-Calderón, E. (2022). Producción de tepache de raíz con Acacia angustissima. Tríptico Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32907.16161
Espinoza-Pérez, J., Reyes-Reyes, C., Pérez-García, O., Díaz-Bautista, M., Hernández-Guzmán, E. & Ramiro-Calderón, E. (2022). Fabricación de hilos y elaboración de tintes naturales. Tríptico Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22840.83207
Fernández-Hernández, R. (2022). Identificación de polinizadores naturales de Vanilla planifolia en el municipio de Cuetzalan del Progreso. México: Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Tesis de Licenciatura en Desarrollo Sustentable.
Flores, J. (2015). Las mariposas de Cholula. México: Colección Universitas Naturalis Serie de Flora y Fauna de Cholula.
Flores, J. & Aragón, A. (2019). Los coleópteros de Cholula. México: Colección Universitas Naturalis Serie de Flora y Fauna de Cholula.
Flores, J. (2020). Guía rápida Mariposas del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez. San Andrés Cholula. Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., A.C.
Flores-Martínez, A., Manzanero-Medina, G.I., Rojas-Aréchiga, M., Mandujano, M.C. & Golubov, J. (2008). Seed age germination responses and seedling survival of an endangered cactus that inhabits cliffs. Natural Areas Journal 28: 51-57. https://doi.org/10.3375/0885-8608
Flores-Vargas, A.G. (2023). Germinación de semillas de Equinocereus pentalophus (dc.) Lem. en función de la temperatura y del déficit hídrico. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tesis de Licenciatura en Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.
Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Editorial Siglo XXI.
Gallardo Arias, P. (2011). Los pames coloniales, un grupo de fronteras. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.
Gallardo García, M.C. (2021). Estudio florístico y de vegetación del Cerro del Peregrino, en los municipios de Acapulco de Juárez y Juan R. Escudero, Guerrero, México. México: UAGro. Tesis de Licenciatura Biología Experimental.
Gallois, S. & Reyes-García, V. (2023). Children and Ethnobiology. Journal of Ethnobiology 38: 155-169.
Galván-Hernández, D.M., Octavio-Aguilar, P., Bartolo-Hernández, C.J., García-Montes, M., Sánchez-González, A., Ramírez-Bautista, A. & Vovides, A. (2020). Current status of Magnolia vovidesii (Magnoliaceae, Magnoniales): new data on population trends, spatial structure, and disturbance threats. Tropical Conservation Science 13: 1-12. https://doi. org/10.1177/1940082920923894
García, G., González, F., Cantú, C. & Uvalle, J. (2021). Fenología reproductiva de Mammillaria heyderi Muehlenpf. y Mammillaria sphaerica A. Dietr. en Montemorelos, Nuevo León, México. Ciencia UANL 24: 33-37. https://doi.org/10.29105/cienciauanl24.105-1
García-García, A.M.T., López-Varela, G., Piñon-Vargas, M., De Luna-Pérez, D., Campos-Reyes, C., Cruz-Posadas, M.A., Córdoba-Osorio, C.T., Gaona-Ricaño, H., Franco-Bernabé, I., LunaVázquez, L.F., Delgado-Niestra, B., Castro-Valencia, J.I., Sánchez-Martínez, I., MartínezMelchor, J.A., López-Gutiérrez, J., Sánchez-Rosas, S. & Benabé-Valencia, M.G. (2022). Recetario de platillos tradicionales de los pueblos originarios de Puebla. Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Ed. Página Seis. p 122.
García Jiménez, C.I., Vargas Rodríguez, Y.L. & Quiroz Caro, B.Y. (2019). Conflictos ambientales y sus efectos en la calidad de vida en una región occidental de México. Economía, sociedad y territorio 19: 273-304.
García-Jiménez, C.I. & Vargas-Rodríguez, Y. L. (2021). Passive government, organized crime, and massive deforestation: The case of western Mexico. Conservation Science and Practice 3: 562.
García-Jiménez, C.I., Vargas-Rodríguez, Y. L., Quiroz-Caro, B. Y. & García-Valadez, K. (2022). An assessment of environmental knowledge in a highly biodiverse mountainous region of Mexico. Forests 13: 165.
García, A. (2023). Contribución al conocimiento de la fenología reproductiva y polinización de Echinocereus poselgeri Lem. y Mammillaria heyderi Mühlenpfordt. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. Tesis de Maestría en Ciencias.
García Regalado, G. (2014). Plantas Medicinales de Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Gascón, P. & Beristain, C. (1995). La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Gentry en la sierra de Registrillo, Durango. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 9: 1171-1180.
Goettsch, B., Hilton-Taylor, C., Cruz-Piñón, G., Duffy, J.P., Frances, Hernández, H.M., Inger, R., Pollock, C., Schipper, J., Superina, M., Taylor, N.P., Tognelli, M., Abba, A.M., Arias, S., Arreola-Nava, H., Baker, M.A., Bárcenas, R.T., Barrios, D., Pierre Braun, P., Butterworth, C.A., Búrquez, A., Caceres, F., Chazaro-Basañez, M., Corral-Díaz, R. & Gaston, K.J. (2015) High proportion of cactus species threatened with extinction. Nature Plants 1: 1-7.
González-Elizondo, S., González-Elizondo, M. & Márquez-Linares, M.A. (2007). Vegetación y ecorregiones de Durango. Plaza y Valdés, México.
González-Elizondo, M., Ávila-González, H., Castro-Castro, A., González-Elizondo, M.S., González-Gallegos, J.G., López-Enríquez, I.L., Noriega-Villa, J., Piedra-Leandro, N.L., Ramírez-Noya, D., Ruacho-González, L. & Tena-Flores, J.A. (2022). Agrobiodiversidad de géneros selectos, parientes silvestres y quelites en un área de importancia biocultural en Durango. Instituto Politécnico Nacional. Informe final CONABIO proyecto No. RG025. Cd. México, México: Proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
González Páez, H. (2011). Comparación de la ornitofauna de dos comunidades vegetales en el municipio de Marín, Nuevo León, México. Disertación Doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Granados-Aguilar, X., Rosas, U., González-Rodríguez, A. & Arias, S. (2022). The prickly problem of interwoven lineages: hybridization processes in Cactaceae. Botanical Sciences, 100: 797-813. https://doi.org/10.17129/botsci.3065
Granados-Sánchez, D., López-Ríos, G. & Osorio, C. (1992). El solar en la zona maya de Quintana Roo, México. Revista Chapingo, Serie Horticultura 2: 169-187. Grupo Xolocuahuitl. (2016). Recetario de Cocina Tradicional Rural de la Comunidad Indígena de Zacualpan Comala, Colima. PACMYC. México.
Gutiérrez-Gutiérrez, E. (1983). Aspectos etnobotánicos de la reserva de la biósfera de SianKa›an. En: Sian Ka›an. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Centro de Investigaciones de Quintana Roo, Puerto Morelos, Q. Roo, México.
Hantke, G. (2014). Los anfibios y reptiles de Cholula. México: Colección Universitas Naturalis Serie de Flora y Fauna de Cholula.
Harker, M., Hernández-López, L., Reynoso-Dueñas, J.J., González-Villarreal, L.M., CedanoMaldonado, M., Arias-García, J.A., Villaseñor-Ibarra, L. & Quintero-Fuentes, V. (2015) Actualización de la flora vascular de San Sebastián del Oeste, Jalisco, México. Ibugana 8: 3-63. http://ibugana.cucba.udg.mx
Hernández, C. (2011). Las aves de Cholula. México: Colección Universitas Naturalis Serie de Flora y Fauna de Cholula.
Hernández-Cárdenas, R.A, Espejo-Serna, R., López-Ferrari, A.R, Viccon, J. & Sandoval, N. (2023). Viridantha minúscula (Tillandsioideae; Bromeliaceae), a new species from Guanajuato, Mexico. Phytotaxa 607: 1-7 . Hernández-López, L., Rodríguez-Alcántar, M., Figueroa-García, D., Reynoso-Dueñas, J.J. & Arias, A. (2021). Flora y microbiota en riesgo y endémicas en San Sebastián, Jalisco, México. Acta Botanica Mexicana 128: e1771 https://doi.org/10.21829/abm128.2021.1771 Herrera-Arrieta, Y. (2001). Las Gramíneas de Durango. IPN/CONABIO. México. Herrera-Cabrera, B.E., Salgado-Garciglia, R., Ocaño-Higuera, V.M., Barrales-Cureño, H.J., Delgado-Alvarado, A., Montiel-Montoya, J., Díaz-Bautista, M. & Reyes, C. (2022). Producción y caracterización de vainilla (Vanilla planifolia) en función de la concentración de vainillina. Revista Iberoamericana de Ciencias 9(2): 46-62. Herrera-Castro, N.D. (2009). El Copal: Usos pasados y presentes y su representación iconográfica. Revista Oxtotitlán, Itinerancias Antropológicas 5: 54-61.
Herrera-Castro, N.D. & Barrera-Catalán, E. (2012). Lacas y Artesanos en Olinalá. El lináloe, las mujeres y elementos que modifican la técnica tradicional. En: Vásquez, S., Martínez, M. & Barrera, E. (Comp.) Olinalá Pintado a Mano. Editorial Lama. México, pp 203-248. Herrera-Castro, N.D., Barrera-Catalán, E. & Zumaya-Mendoza, S.G. (2021). Catálogo etnobotánico de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, México. Universidad Autónoma de Guerrero. https://www.uagroetnobiologico.com/
Herrera, E., García-Mendoza, A. & Linares, E. (1993). Directorio de los jardines botánicos de México. Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., Publicación Especial Núm. 1. Jardín Botánico IB-UNAM.
Hersch Martínez, P. (1996), Destino común. Los recolectores y su flora, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Hersch Martínez, P. (2000) Plantas medicinales: relato de una posibilidad confiscada. El estatuto de la flora en la biomedicina mexicana. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Hersch Martínez, P. (2003) “El Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria: al rescate de nuestra capacidad de preguntar”. En: Parrilla, L. (Coord), Jardín Etnobotánico, Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria. Cuernavaca, Morelos. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp 39-60.
Hersch Martínez, P. (2003). Actores sociales de la flora medicinal en México. Revista de la Universidad de México 629: 30-36.
Hersch Martínez, P. (2017). Patrimonio cultural y participación social: una articulación imprescindible, Diario de Campo 2a época 1(2), pp 5-25.
Hersch Martínez. P. & Glass, R. (2006), Linaloe: un reto aromático. Diversas dimensiones de una especie mexicana, Bursera linanoe, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Hersch Martínez, P. & González-Chévez, L. (1996). Investigación participativa en etnobotánica, Dimensión Antropológica, 3(8), pp 129-153. (2011) Enfermar sin permiso. Un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Heywood, V.H. (1987). The changing role of the botanic garden. En: Bramwell, D., Hamann, O., Heywood, V. & Synge, H. (eds.), Botanic Gardens and the World Conservation Strategy. Londres. Academic Press, pp 3-18.
Hovick, T.J., Elmore, R.D., Dahlgren, D.K., Fuhlendorf, S.D. & Engle, D.M. (2014). Evidence of negative effects of anthropogenic structures on wildlife: a review of grouse survival and behaviour. Journal of Applied Ecology, 51: 1680-1689.
Instituto Nacional de Arqueología e Historia. (2023). La Campana. https://www.inah.gob.mx/ zonas/zona-arqueologica-cerro-de-la-campana.
Instituto de Ecología (INECOL). (2021). El patrimonio biocultural de México; un tesoro de los pueblos indígenas. https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17ciencia-hoy/784-el-patrimonio-biocultural-de-mexico-un-tesoro-de-los-pueblos-indigenas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (1993). Cuaderno estadístico municipal de Durango. INEGI. México.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Conjunto de datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Serie VI (Capa Unión), escala: 1: 250 000.
Jander, C. & Hernández, J. (2014) Manual de huertos escolares. Una guía desde la semilla hasta la cosecha. Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., Universidad de las Américas Puebla.
Jardín Botánico Regional de Cadereyta. (2006). Las tres erres que tú eres – Conservación de cactáceas amenazadas con la participación de las comunidades locales. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, Querétaro, p 18.
Jiménez-Balam, D. & Serralta-Peraza, L. (2022). Lol y el pequeño Neek’ guardianes de plantas medicinales. José María Morelos, Quintana Roo, México: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
Jiménez-Guzmán, A., Zúñiga-Ramos, M.A. & Niño-Ramírez, J. (1999). Mamíferos de Nuevo León, México. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Kanno, P.H. & Lini, P. (Eds.) Biodiversidade, Espaços Protegidos e Povos Tradicionais. CEPEDIS: 155-170.
Kong, A., Montoya, A., Rodríguez, M. & Nava, Y. (2023). Diversidad Biológica y conocimiento tradicional de hongos y mixomicetes de Tlaxcala. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Lara, C. & Ornelas, J.F. (2008). Pollination ecology of Penstemon roseus (Plantaginaceae), an endemic perennial shifted toward hummingbird specialization? Plant Systematics and Evolution, 271: 223-237. https://doi.org/10.1007/s00606-007-0624-0
Lascurain, M., López-Blinnqüist, C., Avendaño, S. & Covarrubias, M. (2017). The Plants Leaves Used to Wrap Tamales in the Mexican State of Veracruz. Economic Botany, 71: 374-379.
Leal-Robles, A., Valdés-Reyna, J. & Encina Domínguez, J.A. (2023). Conservación ex situ de seis especies de la sierra de Zapalinamé utilizando la técnica de cultivo in vitro de tejidos vegetales. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Lemus-Juárez, S. (2016). Resumen ejecutivo de diversidad genética. En: CONABIO, La Biodiversidad en Colima. Estudio de estado. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, pp 505-510.
León de la Luz, J.L., Medel Narváez A. & R. Domínguez Cadena. 2021. Flora Iconográfica de Baja California Sur. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, pp 281.
Lledías, F., Gutiérrez, J., Martínez-Hernández, A., García-Mendoza, A., Sosa, E., HernándezBermúdez, F., Dinkva, T., Reyes, S., Cassab, G.I. & Nieto-Sotelo, J. (2020). Mayahuelin, a Type I Ribosome Inactivating Protein: Characterization, Evolution, and Utilization in Phylogenetic Analyses of Agave Frontiers in Plant Science 11: 573. https://doi.org/ 10.3389/fpls.2020.00573
Loera Gallegos, H.M., Corral-Rivas, J.J., Montiel-Antuna, E., Solís-Moreno, R., ChávezSimental, J. & González-Cervantes, G. (2018). Calidad de sitio para Agave durangensis. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 9: 1171-1180.
López-Aguilar, S. & Zamora-Morales, M.G. (2022). Influencia de fertilizantes químicos y biofertilizantes en el desarrollo del cultivo de la papaya Maradol (Carica papaya L.). México: UAGro. Tesis de Licenciatura en Biología Experimental.
López-Palacios, C., Ramírez-Tobias, H.M., Flores, J., Gelviz-Gelvez, S.M., Rojas-Velázquez, A.N. & Sauceda-Acosta, C.P. (2022). Warming due to climate change alters physiological performance, biomass production and microenvironment of Avena sativa Brazilian Journal of Botany: 1-10.
Lot, A., & Novelo, A. (2004). Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la Ciudad de México y sus alrededores, Universidad Nacional Autónoma de México.
Lustre-Sánchez, H. & Manzanero-Medina, G.I. (2012). Germinación y latencia comparativa de especies del género Mammillaria (Cactaceae) del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Cactáceas y Suculentas Mexicanas 57: 4-15.
Lustre-Sánchez, H., Manzanero-Medina, G.I. & Vásquez-Avendaño, V. (2014). Atributos demográficos y reproductivos de Pachycereus weberi en la Reserva de la Biósfera TehuacánCuicatlán. Cactáceas y Suculentas Mexicanas 59: 4-19.
LXIII Legislatura de Querétaro. (2016). Ley de Biodiversidad. La Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 15 de julio de 2016.
Manzanero-Medina, G.I. & Flores-Martínez, A. (2000). La Colección del Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti del CIIDIR-IPN-OAXACA. Avances en Ciencia y Tecnología 5: 32-41.
Manzanero-Medina, G.I. & Lustre-Sánchez, H. (2012). Actividades del Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti que apoyan la implementación de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal y la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. En: Caballero, J. (Ed.) Jardines Botánicos: Contribución a la conservación vegetal de México. Cd. México: Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, pp 131-137.
Manzanero-Medina, G.I. & Lustre-Sánchez, H. (2017). Investigación para la conservación de cactáceas endémicas del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Amaranto 5: 34-45.
Manzanero-Medina, G.I., Manzanero-Medina, A., Manzanero-Medina V. & Vásquez-Dávila M.A. (2021). Chile de amor. Remembranzas, comida y recetas culinarias de Iztapalapa (¡para el mundo!). En: Vásquez-Dávila, M.A., Aguilar, A., Katz, E., Manzanero-Medina, G.I. (Coords.) Chiles en México: Historias, culturas y ambientes. Veracruz: Universidad Veracruzana, pp 109-144.
Manzanero-Medina G.I., Tapia-Peña, D., Vásquez-Dávila, M.A., Lustre-Sánchez, H. & SaynesVásquez, A. (2021). Diversidad de plantas comercializadas en el interior y exterior en cinco mercados de los Valles Centrales de Oaxaca. En: Moctezuma-Pérez, S., Sandoval-Genovez, D. (Comps.) Mercados y tianguis en el siglo XXI. Repensando sus problemáticas. Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México, pp 223-240.
Manzanero-Medina G.I., Vásquez-Dávila, M.A., Lustre-Sánchez, H. & Pérez-Herrera, A. (2020). Ethnobotany of food plants (quelites) sold in two traditional markets of Oaxaca, Mexico. South African Journal of Botany 130: 215- 223. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.01.002 Martínez-Cortés, M., Manzanero-Medina, G.I. & Lustre-Sánchez H. (2017). Las plantas suculentas útiles de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan, Oaxaca, México. Polibotánica 43: 321-348. http://dx.doi.org/10.18387/polibotanica.43.14
Márquez, A.C., Lara, F., Esquivel, B. & Mata, R. (1999). Plantas medicinales de México II. Composición, usos y actividad biológica: Universidad Nacional Autónoma de México.
Martínez-Camilo, R. & Martínez-Meléndez, N. (2017). Introducción. En: Martínez-Camilo, R., Martínez-Meléndez, N. & Pérez-Farrera, M.A. (Eds.) Colecciones biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Aportaciones al conocimiento de la diversidad biológica de Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp 13-18.
Martínez-Domínguez, L., Nicolalde Morejón, F., Vergara Silva, F. & Dennis W.S. (2018) Las cícadas y los códigos de barras genéticos. Ciencia y Desarrollo 44: 65-69.
Martínez-González, H.L., Franco-Toriz, V. & Balcázar-Sol, T. (2012). Plan de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México. Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. Mathieu, G. & Viccon, J. (2020). Two new Peperomia species (Piperaceae) from southwest Mexico. Phytotaxa 458: 069-076. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.458.1.3 Meagher, W. (2007). Revisión y actualización del inventario de la flora espontánea del jardín botánico El Charco del Ingenio, San Miguel de Allende, Guanajuato (México). Instituto de Ecología A.C., Pátzcuaro, Michoacán.
Medardo-Cayetano, A., Vásquez-Dávila, M.A. & Manzanero-Medina, G.I. (2021). La cultura del chile entre los ayuuk de Guichicovi, Oaxaca. En: Vásquez-Dávila, M.A., Aguilar, A., Katz, E. & Manzanero-Medina, G.I. (Coords.) Chiles en México: Historias, culturas y ambientes. Veracruz: Universidad Veracruzana, pp 249-259.
Morales, L. & Peláez, E. (2016) Guía Rápida Plantas silvestres medicinales de la región de Cholula., México. PACMYC.
Moreno-Letelier, A. & Barraclough, T.G. (2015). Mosaic genetic differentiation along environmental and geographic gradients indicate divergent selection in a white pine species complex. Evolutionary Ecology, 29: 733-748. https://doi.org/10.1007/s10682-015-9785-4.
Moreno-Pérez, G.F., González-Trujano, M.E., Martínez-Gordillo, M.J., San Miguel-Chávez, R., Basurto-Peña, F.A., Dorazco-González, A. & Aguirre-Hernández, E. (2019). Amarisolide A and pedalitin as bioactive compounds in the antinociceptive effects of Salvia circinata (Lamiaceae). Botanical Sciences, 97: 355-365. https://doi.org/10.17129/botsci.2187
Muñoz-Camacho, L.L., Bello-Cervantes, E., Romano-Grande, E. & Trejo, L. (2023). Diversity and traditional knwowledge of Agave landraces in the Community of San Pedro. Tlalcuapan, Tlaxcala, Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad 94: 944-979. https://doi.org/10.22201/ ib.20078706e.2023.94.4979
Muñoz-Cázarez, N., Aguilar-Rodríguez, S., García-Contreras, R., Soto-Hernández, M., Martínez-Vázquez, M., Plama-Tenango, M. Prado-Galbarro, F.J. & Castillo-Juárez, I. (2018). Phytochemical screening and anti-virulence properties of Ceiba pentandra and Ceiba aesculifolia (Malvaceae) bark extracts and fractions. Botanical Sciences 96: 415-125. https:// doi.org/10.17129/botsci.1902
Narváez-Elizondo, R.E., González-Elizondo, M., González-Elizondo, M.S., Tena-Flores J.A. & Castro-Castro, A. (2020). Edible ethnoflora of the southern tepehuans of Durango, Mexico. Polibotánica 50: 245-277.
Narváez-Elizondo, R.E., González-Elizondo, M., Castro-Castro, A., González-Elizondo, M.S., Tena-Flores, J.A. & Chairez-Hernández, I. (2021). Comparison of traditional knowledge about edible plants among young Southern Tepehuans of Durango, Mexico. Botanical Sciences 99: 834-849.
Nietschmann, B. (1992). The Interdependence of Biological and Cultural Diversity. Olympia: Center for world indigenous studies. Convenio sobre diversidad biológica. http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1111/j.1468-2451.2010.01753.x/full ONU
Ojeda-Linares, C.I., Vallejo, M. & Casas, A. (2023). Disappearance and survival of fermented beverages in the biosphere reserve Tehuacán-Cuicatlán, Mexico: The cases of Tolonche and Lapo Frontiers in sustainable food sciences 6: 1067598. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1067598
Olivares, Y. (1999). Especies arbustivas ornamentales nativas de la Región Lagunera. México: UAAAN. Tesis de Licenciatura como Ingeniero Agrónomo en Fitotecnia.
Olivas, M.M., Moya, E.G., Islas, C.G.R. & Arámbula, L.A.T. (2005). Composición de la dieta del guajolote silvestre (Meleagris gallopavo mexicana, Gould, 1856) reintroducido en Sierra Fría, Aguascalientes, México. Veterinaria México 36: 395-409.
Ortega-Álvarez R. & Casas, A. (2022). Las aves están en el monte, no en el pueblo: Percepción comunitaria sobre la riqueza aviar asociada a los traspatios de Zacualpan, México. El Hornero 37: 1-10.
Ortega-Álvarez, R., Pacheco-Flores, A. & Casas, A. (2022). The Guamúchil tree: A culturally important wild food source for people that enhances bird foraging behavior. Frontiers in Forests and Global Change 5:1020207.
Ortíz-Echániz, S., Avilés-Flores, M. & Fuentes-Mata, M. (2021). Feria de Tepalcingo, Morelos, lugar de riqueza histórica, cultural y de naturaleza. En: Burgos, A. & Tello, I. (Eds.), Diversidad biológica e importancia cultural del estado de Morelos. Importancia Cultural, Vol. II. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pp 60-82.
Ortiz-Martínez, L.E., Manzanero-Medina, G.I., Golubov, J., Vásquez-Dávila, M.A. & Mandujano, M.C. (2022). Nopal de monte: cacti named and used by a mixtec community in mountainous Oaxaca. En: Casas, A., Blancas-Vázquez, J. (Eds.) Ethnobotany of the Mountain Regions of Mexico. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77089-5_56-1
Pacheco-Flores, A., Ruiz-Villarreal, E. & Valdéz-López, G. (2021). Guía de Naturaleza del Jardín Etnobiológico La Campana. México: Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
Pacheco-Flores, A., Ruiz-Villarreal, E. & Valdéz-López, G. (2021). Flora útil de Colima y la Región Centro Occidente de México. Jardín Etnobiológico La Campana. México: Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
Padilla y Sotelo, L.S. & Luna Moliner, A.M. (2003). Percepción y conocimiento ambiental en la costa de Quintana Roo: una caracterización a través de encuestas. Investigaciones geográficas 52: 99-116.
Paradise, C. & Bartkovich, L. (2021). Integrating citizen science with online biological collections to promote species and biodiversity literacy in an entomology course. Citizen Science: Theory and Practice 6: 1-13.
Parra, F., Casas, A., Rocha, V., González-Rodríguez A., Arias S., Rodríguez-Correa H. & Tovar J. (2015). Spatial distribution of genetic variation of Stenocereus pruinosus (Otto) Buxb. in Mexico: analyzing evidence on the origins of its domestication. Genetic Resources and Crop Evolution 62: 893-912. https://doi.org/10.1007/s10722-014-0199-x
Pat-Fernández, L. (2016). Situación actual y perspectivas de la meliponicultura en comunidades aledañas a la reserva de la biosfera de los Petenes. Campeche, México: El Colegio de la Frontera Sur.
Pat-Fernández, L.A., Anguebes-Franceschi, F., Pat-Fernández, J. M., Hernández-Bahena, P. & Ramos-Reyes, R. (2018). Condición y perspectivas de la meliponicultura en comunidades mayas de la reserva de la biósfera Los Petenes, Campeche, México. Estudios de Cultura Maya 52: 227-254.
Peláez, E., Carvajal, D., Guarneros, Y. & Hernández, E. (2017). Las Plantas Silvestres Medicinales de Cholula. México: Colección Universitas Naturalis Serie de Flora y Fauna de Cholula.
Peláez, E., Tobón, A. & Flores, J. (2021). Paisajismo para la fauna urbana: Creando espacios para la vida silvestre en un mundo urbanizado. En: Olivares, E. (Ed.) Diseño de paisaje para ciudades biodiversas. Cd. México: Secretaría de Cultura, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA).
Peña, E.Y. & Hernández, L. (2014). Recursos Curativos y Patrimonio Biocultural en Suchitlán, Comala, Colima. México: Instituto Nacional de Arqueología e Historia.
Pereira-Nieto, A. (2005). Abejas ancestrales, una mirada a la apicultura en Yucatán. Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, 235: 86–91.
Pérez, E., Cantú, C., Uvalle, J., González, F. & Jaramillo, E. (2023). Fenología reproductiva e insectos polinizadores de Thelocactus bicolor (Galeotti ex Pfeiff.) Britton & Rose, en tres localidades de Nuevo León y San Luis Potosí, México. E-cucba. Revista Electrónica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 10(19) pp 56-63. https://doi.org/10.32870/ecucba.vi19.263
Pérez-Farrera, M.A., Vovides, A.P. & Iglesias, C. (1999). A new species of Ceratozamia (Zamiaceae, Cycadales ) from Chiapas, Mexico. Novon, 9: 410-413.
Pérez García, A.M. (2022). Conocimiento tradicional sobre plantas útiles y memoria fotográfica del patrimonio biocultural en el Totonacapan poblano. México: Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Tesis de Licenciatura en Desarrollo Sustentable.
Pérez-García, O., Andrade González, V.H., Ramírez-Juárez, A., López-López, P.C., ÁlvarezSimbrón, Y.V. & Ramos-López, F. (2021). Diversidad de Maíces nativos del estado de Puebla. Cartel Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33155.43048
Piao, S., Liu, Q., Chen, A., Janssens, I.A., Fu, Y., Dai, J., Liu, L., Lian, X., Shen, M. & Zhu, X. (2019). Plant Phenology and Global Climate Change: Current Progresses and Challenges. Global Change Biology 25, pp 1922-1940. https://doi.org/10.1111/gcb.14619.
Primack, R.B. & Miller-Rushing, A.J. (2009). The role of botanical gardens in climate change research. New Phytologist 182: 303-313. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02800.x
Pulido-Silva1, M.T. & Cuevas-Cardona, C. (2021). La etnobiología en México vista a la luz de las instituciones de investigación. Revista Etnobiología 19: 6-28.
Quezada-Euán, J.J.G. (2011). Xunan cab, la señora abeja de Yucatán. La miel y las abejas, el dulce convenio del Mayab. Mérida, Yucatán: Gobierno del Estado de Yucatán.
Quezada-Euán, J.J.G., de Jesús May-Itzá, W. & González-Acereto, J. A. (2001). Meliponiculture in Mexico: problems and perspective for development. Bee world, 82: 160–167.
Quintero Ramírez, D.M. & Valbuena Ussa, E.O. (2021). Análisis documental de las colecciones biológicas como espacios no convencionales en la educación en biodiversidad. Resultados preliminares. Revista de Educación En Biología. 3: (No. extraordinario), pp 660-662.
Qumsiyeh, M., Handal, E., Chang, J., Abualia, K., Najajreh, M. & Abusarhan, M. (2017). Role of museums and botanical gardens in ecosystem services in developing countries: Case study and outlook. International Journal of Environmental Studies 74: 340-350. https://doi.org/10.10 80/00207233.2017.1284383
Ramírez-Delgadillo, R., Vargas-Ponce, O., Arreola-Nava, H.J., Cedano-Maldonado, M., González-Tamayo, R., González-Villarreal, L. M., Harker, M., Hernández-López, L., Martínez-González, R.E., Pérez de la Rosa, J.A., Rodríguez-Contreras, A., Reynoso-Dueñas, J. J., Villarreal de Puga, L.M. & Villaseñor, J.L. (2010). Catálogo de plantas vasculares de Jalisco. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara / Sociedad Botánica de México / Universidad Autónoma Metropolitana, pp 143.
Ramos-Robles, M., Albores-Ramírez, J. & Zamudio-Pérez, M.R. (2023). Diversidad de visitantes florales, específicamente de Lepidóptera (mariposas y polillas), en el Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Rentería, Y.S. (2008). Estrategias de educación ambiental de institutos descentralizados en el sistema educativo colombiano en Medellín. Revista Facultad Nacional de Salud Pública 26: 78-89.
Restrepo, E. & Rojas, R. (2010). Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos Popayán: Universidad del Cauca.
Rivas, M., Medina, J., Santiago-Pérez, A., Contreras-Martínez, S. & Rosas-Espinoza, V. (2020). Notes on the Distribution and The Lekking and Nesting Behaviors of the Mexican Hermit (Phaethornis mexicanus griseoventer) in West-Central Mexico. Western North American Naturalist 80: 426-434. https://doi.org/10.3398/064.080.0313
Rodríguez-González, G.M. (2022). Comparación de la oferta y diversidad de plantas comestibles en la ciudad de San Luis Potosí. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tesis de Licenciatura de Ingeniero Agroecólogo.
Rodríguez-Olvera, B.J. (2023). Efecto de la edad, temperatura y disponibilidad de agua en la germinación de semillas de Echinocactus grusonii Hildm. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tesis de Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.
Rodríguez-Acosta, M. (Ed). (2000). Estrategia de Conservación para los Jardines Botánicos Mexicanos, 2000. Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. A.C. México, pp 36. http:// www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos /b07/Estrategia%20 de%20Conservacion%20para%20los%20jardines%20botanicos%20mexicanos%202000-1.pdf.
Roma, R., Damon A. & Sánchez, W. (2021). Etnoecología del pueblo qato´ok de Tuzantán, Chiapas Red de Investigación de Aguascalientes, México.
Roma, R., Damon A. & Sánchez W. (2022). Una aproximación a la etnobotánica del pueblo qato’ok de Tuzantán, Chiapas En: Vasconcelos, A.W.S. (org), Função política e social do direito e teorias da constituição 4. Paraná: Atena Editora, pp 72-86.
Romero-Lankao, P. (2010). Water in Mexico City: what will climate change bring to its history of water-related hazards and vulnerabilities?. Environment and urbanization 22: 157-178.
Rosas-Espinoza, V.C., Rivas, M., Contreras-Martínez, S., Medina, J. & Santiago-Pérez, A. L. (2022). Notes on Mexican Woodnymph (Eupherusa ridgwayi) Behavior and Nesting in Central-western Mexico. The American Midland Naturalist 187: 258-267. https://doi. org/10.1674/0003-0031-187.2.258
Ruiz, E. (2016). Árboles de Minatitlán, Colima. Guía de Usos Tradicionales. Colima: Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Colima.
Ruiz-Sánchez, E., Mejía-Saulés, T. & Clark, L.G. (2014). A new endangered species of Chusquea (Poaceae: Bambusoideae) from the Acatlán volcano in central Veracruz, Mexico, and keys to the Mexican Chusquea species. Phytotaxa 163: 16-26. https://doi.org/10.11646/ phytotaxa.163.1.2
Rzedowski, J. (1978). Vegetación de México. México: Editorial Limusa.
Salas-Cruz, L.R., Zavala-García, F., Treviño-Ramírez, J.E., Pedroza-Flores, J.A., Ibarra Gil, H. & Ngangyo-Heya, M. (2021). El banco de germoplasma de la Facultad de Agronomía UANL, como patrimonio etnobiológico del Estado de Nuevo León. Ciencia UANL 24: 110.
Salazar-Goroztieta, L. & Alvarado, E. (2022), Jardín Etnobotánico del Centro INAH Morelos, Suplemento Cultural El Tlacuache 1030: 2-17.
Salazar-Martínez, A. (2023). El conocimiento tradicional de las plantas medicinales de la comunidad de Tanchahuil, San Antonio, San Luis Potosí, México. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tesis de Licenciatura de Ingeniero Agroecólogo.
Salick, J., Konchar, K. & Nesbitt, M. (2014). Biocultural collections: needs, ethics and goals. En: Salick, J., Konchar, K. & Nesbitt M., (Eds.) Curating biocultural collections. A handbook. Royal Botanic Gardens Kew, pp 1-13.
Sánchez-Flores, C. (2020). Identificación y conocimiento tradicional de agaves como apoyo para su establecimiento en el Jardín Etnobiológico Tlaxcallan. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tesis de Licenciatura en Agrobiología.
Sánchez Martínez, E. (2009). Valores bióticos de un paisaje sagrado. Reunión académica de análisis, intercambio y discusión de la comisión interinstitucional multidisciplinaria de Peña de Bernal, lugares sagrados y capillas familiares otomí chichimeca de Tolimán en el semidesierto queretano (CONACULTA-INAH). Tolimán, Querétaro.
Sánchez Martínez, E. & Galindo-Sotelo, G. (2009). Proyecto conceptual, metodológico y de prácticas para la educación ambiental en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
Sánchez Martínez, E., Galindo-Sotelo, G., Hernández-Martínez M.M. & Maruri Aguilar, B. (2012). 37 key concepts to line up people with Nature. BGCI’s 8th International Congress on Education in Botanic Gardens. México.
Sánchez Martínez, E., Hernández-Martínez M.M. & Maruri-Aguilar, B. (2012b) Naturaleza eres y en naturaleza te convertirás. Nthe (4), pp 4-6.
Sánchez, O.W. (2021) Los tuzantecos. CONECULTA-UNACH. Santiago-Pérez, A. & Hernández-López, L. (2017). El bosque mesófilo de montaña, un hábitat crítico en riesgo. La Biodiversidad de Jalisco. Estudio de Estado. Vol. I. Cd. México: Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, pp 318-323.
Santos, B.S., Meneses, M.P. & Arriscado Nunes, J. (2004), “Introduçao: para ampliar o canone da ciencias: a diversidade epistemologica do mundo”, en Santos, B.S. (Org). Semear otras soluçoes. Os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Ed. Afrontamento, pp 19-101.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre, Segunda Sección, pp 1-78.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2019). Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010. https://www.dof.gob.mx/ index_111.php?year=2019&month=11&day=14
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2022). Plan de manejo tipo para Jardines Botánicos, publicada en septiembre de 2022. https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/763383/PMT_Jardines_botanicos_2022.pdf
Serralta Peraza, L., Sierra Aguilar, F., Dzul Batún, M. & Franco Monsreal, J. (2014). Herbolaria Maya. Patrimonio biocultural para el mundo. 1 Ed. José María Morelos, Quintana Roo, México: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Secretaria y Cultura de Quintana Roo. Seyedabadi, M.R., Eicker, U. & Karimi, S. (2021). Plant selection for green roofs and their impact on carbon sequestration and the building carbon footprint. Environmental Challenges 4: e100119. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100119
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN). (2018). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. SEMARNAT https://apps1.semarnat. gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html
Siti Sunariyati, S. & Miranda, Y. (2019). Efforts to improve scientific attitude and preservation of local culture through ethnobiology-based biological practicum. Edusains. 11(2): 255-263. https://doi.org/http://doi.org/10.15408/es.v11i2.13622
Sociedad Internacional de Etnobiología. (2006). ISE Code of Ethics (with 2008 additions) Sociedad Internacional de Etnobiología. Florida, EE.UU. http://ethnobiology.net/code-ofethics/
Solano Gómez, R., Damon, A., Cruz Lustre, G., Jiménez Bautista, L., Avendaño Vázquez, S., Bertolini ,V., Rivera-García, R. & Cruz-García, G. (2016). Diversidad y distribución de las orquídeas de la región Tacaná-Boquerón, Chiapas, México, Botanical Sciences 94: 1-32.
Stresser Péan, G. (2008). Viaje a la Huasteca con Guy Stresser-Péan, Fondo de Cultura Económica, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México. https://doi.org/10.4000/books. cemca.4002
Suárez-López R. & Eugenio, M. (2018). Wild botanic gardens as valuable resources for innovative environmental education programmes in Latin America. Environmental Education Research 24: 1102-1114. https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1469117
Tarapues Hidalgo, J.A. & Gutiérrez, D.J. (2021). Cartilla de primera atención básica nutricional para fauna silvestres. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC en convenio con Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible del Campo Colombiano, Colombia.
Téllez, O. (1995). Flora, vegetación y fitogeografía de Nayarit, México. Ciencias 33: 52-54. Terán, S. & Rassmussen, C. (2009). La Milpa de los Mayas. La agricultura de los Mayas prehispánicos y actuales en el noroeste de Yucatán. 2º Ed. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México, pp 396
Thompson, G.L., Haynes, C.L. & Lyle, S.A. (2022). Botanical scans as a learning aid in plant identification courses. HortTechnology 32: 398-400.
Thompson, P.A. (1972). The role of the botanic garden. Taxon 21: 115-119.
Tobón, A., González, R. & Peláez, E. (2017). Guía Rápida Los colibríes de la región de Cholula. San Andrés Cholula, Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., A.C. Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N. & Boege, E. (2019). ¿Qué es la diversidad biocultural? Morelia, Michoacán, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Torres-León, C., Rebolledo Ramírez, F., Aguirre-Joya, J.A., Ramírez-Moreno, A., ChávezGonzález, M.L., Aguillón-Gutierrez, D.R., Camacho-Guerra, L., Ramírez-Guzmán, N., Hernández Vélez, S. & Aguilar, C.N. (2023). Medicinal plants used by rural communities in the arid zone of Viesca and Parras Coahuila in northeast Mexico. Saudi Pharmaceutical Journal 31: 21-28. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2022.11.003
Tovar de Teresa, L. (Ed.). (2006). Historias de un jardín botánico El Charco del Ingenio, San Miguel de Allende, Guanajuato. Santillana. México.
Trejo, L., Luz-Vázquez, L., Vallejo-Ramos, M. & Montoya, A. (2022). Differentiating knowledge for Agave landraces, uses, and management in Nanacamilpa, Tlaxcala. Journal of Ethobiology 42: 31-50. https://doi.org/10.2993/0278-0771-42.1.31
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2022). Las prácticas agrícolas tradicionales de los mayas de la Península de Yucatán. https:// www.unesco.org/es/articles/las-practicas-agricolas-tradicionale s-de-los-mayas-de-lapeninsula-de-yucatan
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). (2021). https://www. iucnredlist.org/search?query=Peltogyne%20mexicana&searchType=species
United Nations Environment Programme (UNEP). (2016). El estado de la biodiversidad en América latina y el Caribe. Una evaluación del avance hacia las metas de AICHI para la diversidad biológica. UNEP, pp 131. https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-es.pdf.
Valdés, J. (1974). Los jardines botánicos. Revista de la Universidad de México Septiembre: 11-16. https://www.revistadelauniversidad.mx/download/0f88ff9f-de3b-4aed-b3de-f311ea95eefb?filename=los-jardines-botanicos
Valdés-Reyna J, Leal-Robles, A., Ochoa-Espinoza, J., Poulos, H.M. & Barton, A.M. (2023). Gramíneas Raras del Desierto Chihuahuense: Estatus de Festuca ligulata en Coahuila, México y una propuesta de cultivo para su conservación ex situ. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, CONANP, Wesleyan University & University of Maine.
Vásquez-Dávila, M.A., Aguilar-Meléndez, A., Manzanero-Medina G.I. & Katz, E. (2021). Bueno para pensar, bueno para comer. En: Vásquez-Dávila M.A., Aguilar, A., Katz, E., ManzaneroMedina, G.I. (Coords.) Chiles en México: Historias, culturas y ambientes. Veracruz: Universidad Veracruzana, pp 327-334.
Vásquez-Dávila, M.A., Aguilar-Meléndez, A., Manzanero-Medina, G.I. & Katz, E. (2021). Saboreando el cielo. En: Vásquez-Dávila, M.A., Aguilar, A., Katz, E. &Manzanero-Medina, G.I. (Coords.) Chiles en México: Historias, culturas y ambientes. Veracruz: Universidad Veracruzana, pp 17-29.
Vázquez, E.A. (Coord.) (2010). Xi’oi, los verdaderos hombres. Atlas etnográfico de la Sierra Gorda Queretana. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
Villanueva, G.R. & Collí-Ucan, W. (1996). La apicultura en la península de Yucatán, México y sus perspectivas. Folia Entomológica Mexicana 97: 55-70.
Villavicencio-Gutiérrez, E.E., Arredondo-Gómez, A., Carranza-Pérez, M.A., Mares-Arreola, O., Comparan-Sánchez, S. & González-Cortés, A. (2010). Cactáceas ornamentales del Desierto Chihuahuense que se distribuyen en Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León, México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. México.
Vovides, A.P. & Linares, E. (2000). Historia e importancia de los jardines botánicos. En: Sánchez, O.S. & Islebe, G.A. (Eds.), El Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. San Cristóbal de las Casas. Chiapas. Ecosur, pp 1-13.
Vovides, A.P. & Hernández, C.C. (2006). Concepto y tipos de jardines botánicos. En: Lascurain, M., Gómez, O., Sánchez, O. & Hernández, C. (Eds.), Jardines Botánicos: conceptos, operación y manejo. Mérida: Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., pp 15-19.
Vovides, A.P., Linares, E. & Bye, R. (2010). Jardines botánicos de México: historia y perspectivas. Veracruz: Secretaria de Educación de Veracruz.
MÉXICO MEGADIVERSO
VISTO A TRAVÉS DE SUS JARDINES Y SUS PROTAGONISTAS
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A.C. y Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, CONAHCYT. Se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2023, en los talleres de Litográfica Ingramex, S.A. de C.V., Centeno 162-1, col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C.P. 09810, Ciudad de México, CDMX. El tiraje consta de 1,000 ejemplares.
Impresión Offset en papel couché mate, encuadernación en rústica pegada PUR. Para su composición se utilizó la familia tipográfica de código abierto Ysabeau, desarrollada por Christian Thalmann para Google Fonts.

