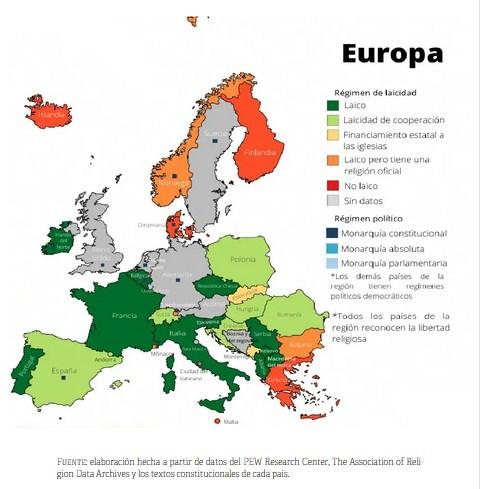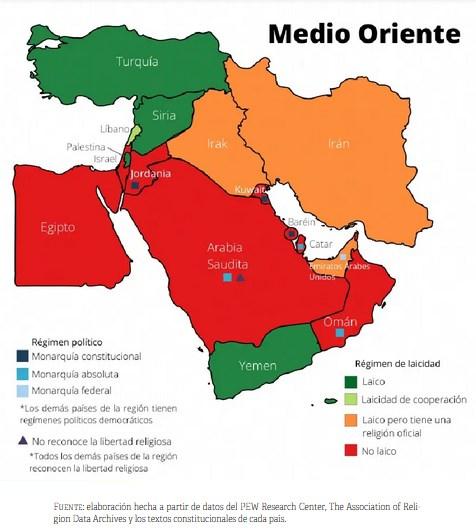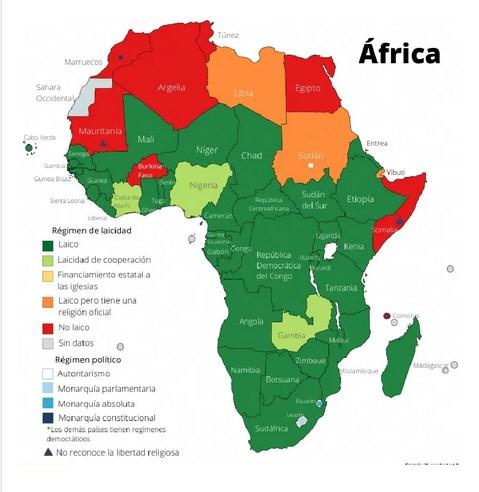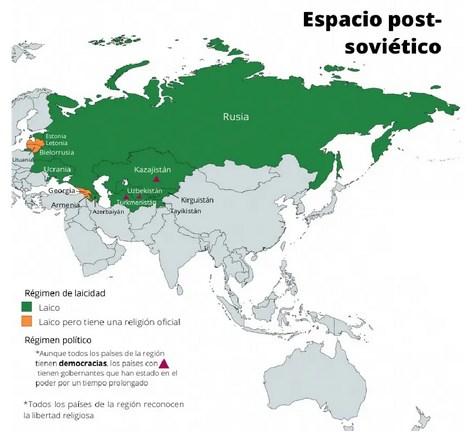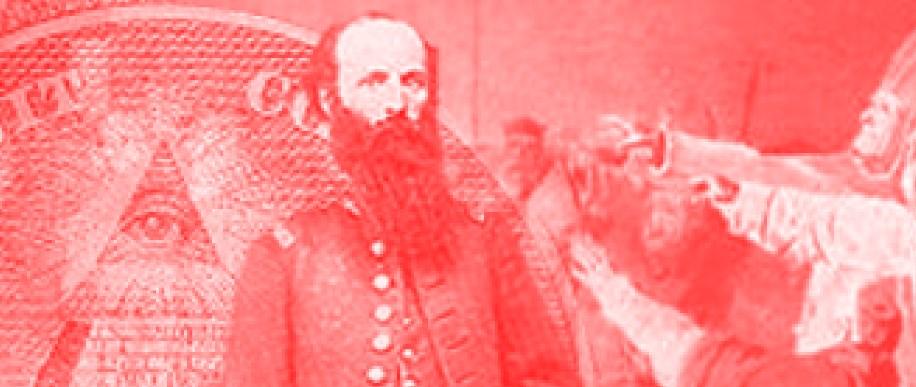OCTUBRE
¿Que es el Laicismo?
La cuestión del Estado laico
La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica
El Estado venezolano y la laicidad
Reflexiones de Aquí y de Allá
Actuar cristianamente en una sociedad laica
Europa Laica, una trayectoria de lucha por el laicismo

Conflicto de competencias entre la Iglesia y el Estado durante el periodo republicano (SIGLO XIX)
(La Iglesia católica durante el período de Guzmán Blanco)
Educación sexual en aulas: la laicidad como práctica (México)
Mapas de Laicidad
FILOSOFÍA COMUNICACIÓN CULTURA
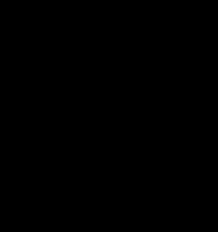
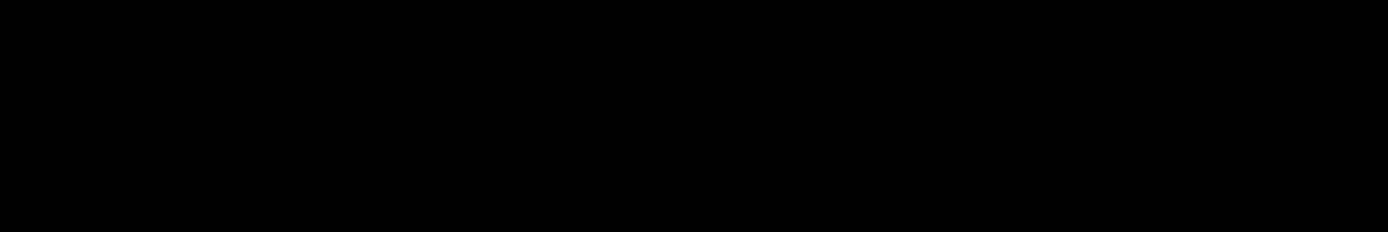
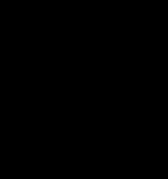
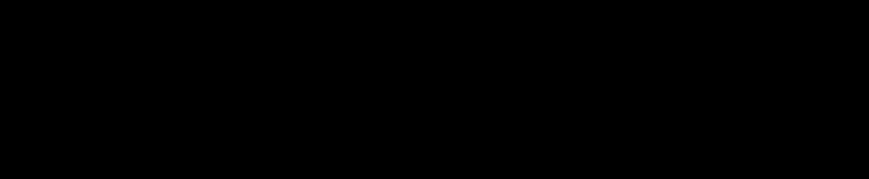
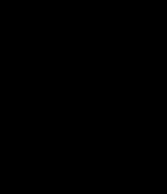

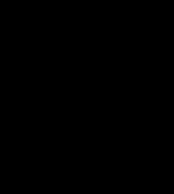
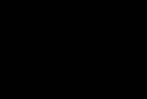

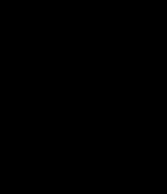
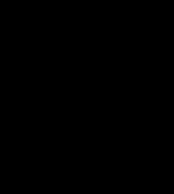
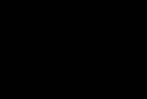

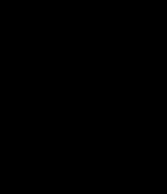
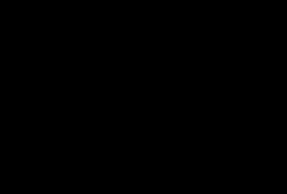
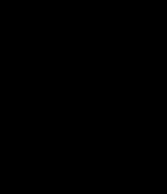
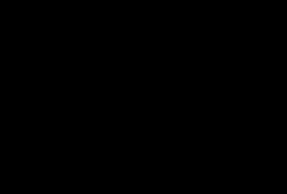
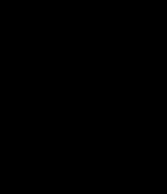
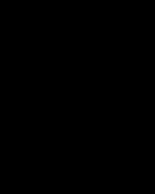
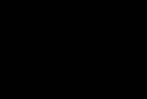

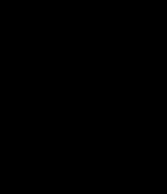
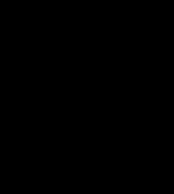
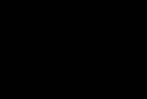

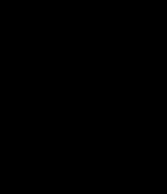
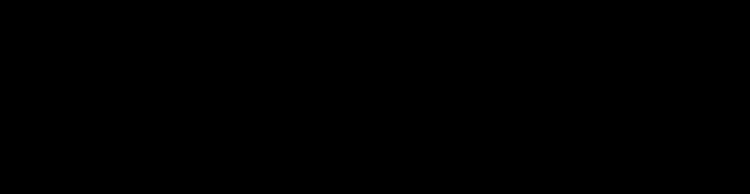
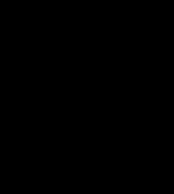
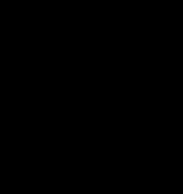
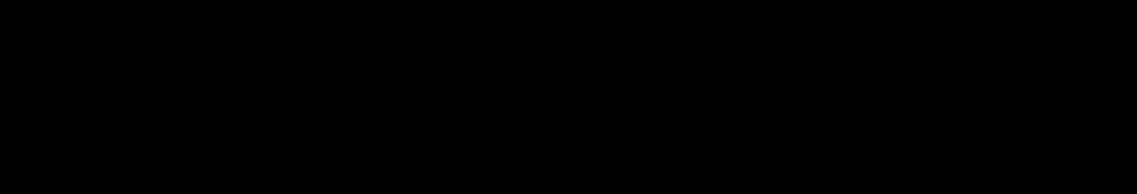
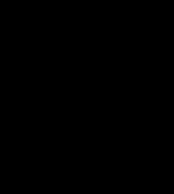
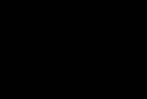

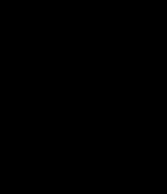
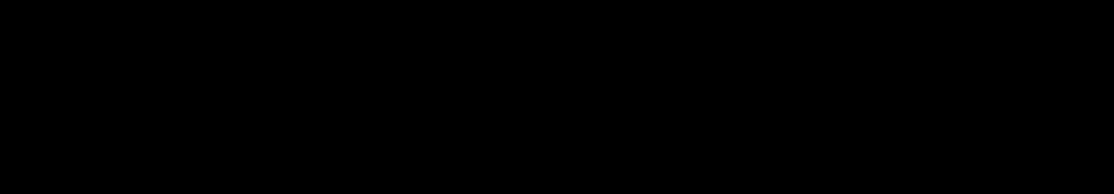
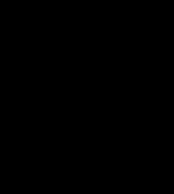
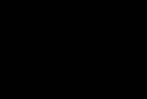

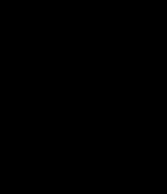
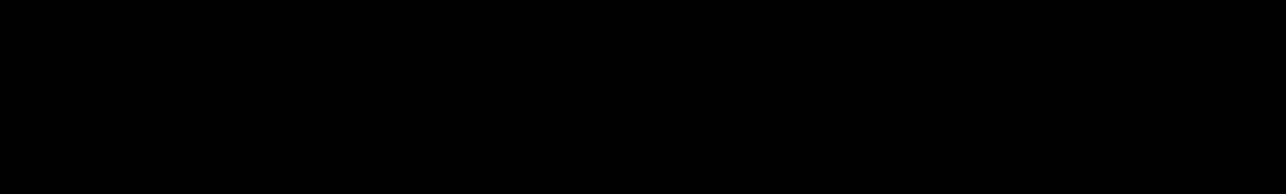
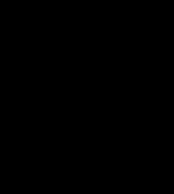
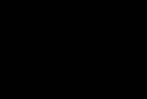

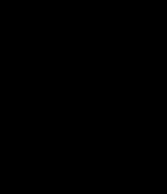
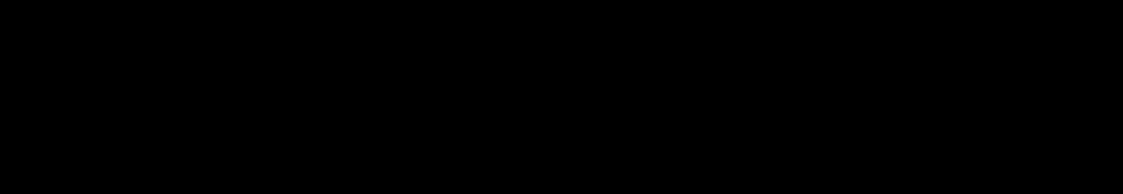
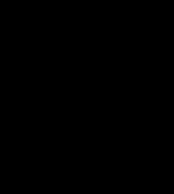
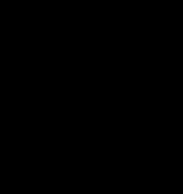
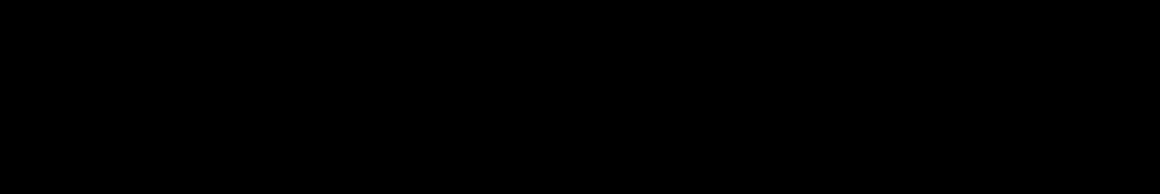
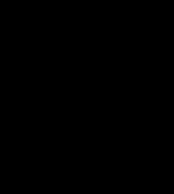
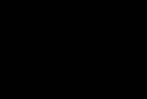

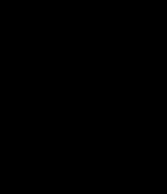
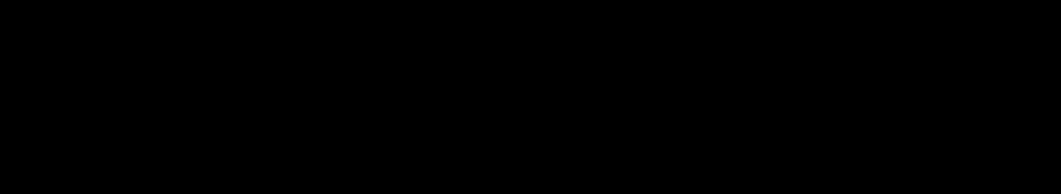
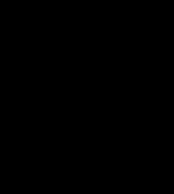
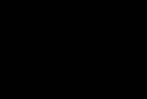

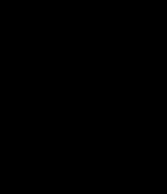
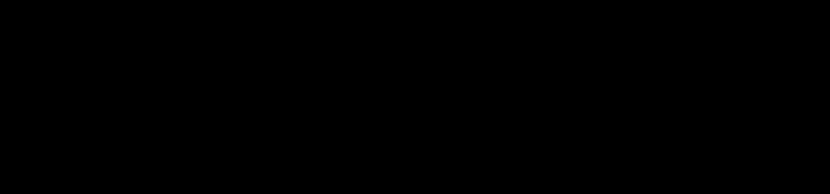
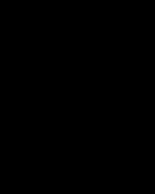
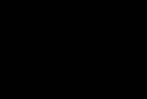

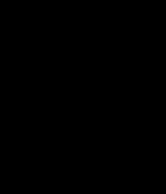

1
2022
Tema Central: EL ESTADO LAICO
Editorial Editorial

RELIGION Y ESTADO LAICO
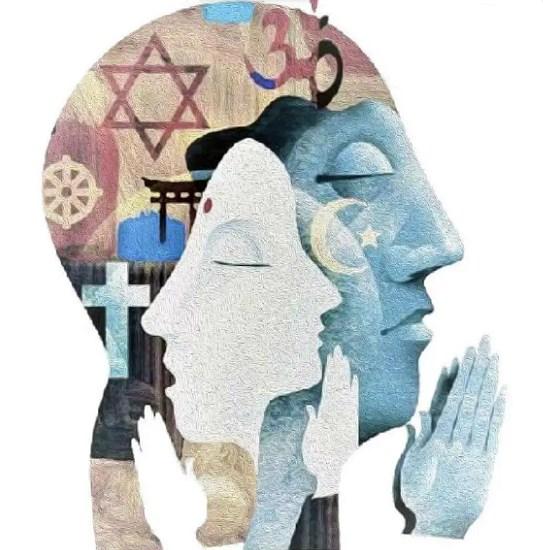
uego de 33 años de emitida la sentencia (fatua) contra Salman Rushdie, el escritor de los “Versos satánicos” fue atacado por un hombre de 24 años, que lo apuñaló en el rostro, el cuello y el abdomen. Rushdie permanece conectado a un ventilador que le proporciona respiración asistida. Su agente editorial advirtió que "probablemente perderá un ojo, los nervios en el brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado".
Entretanto, en Irán la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por no llevar bien colocado el hiyab o velo islámico (algunos mechones de cabello asomaban fuera de la prenda) , ha desatado una oleada de protestas, que se extendieron desde el Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven, a Teherán.
En Bolivia, la ministra de Educación de la tristemente célebre autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez, proclamó que bajo su gestión el estudio de la historia, la geografía y las matemáticas, tendrían un enfoque netamente cristiano.
Observando esos tres eventos, donde el dogma religioso aparejado a la legislación parece no tener límites, es inevitable evitar la perplejidad, ya que resultan inaceptables desde cualquier punto de vista. Nos preguntamos si esto acaso no tiene que ver con la falta de definición y cabal comprensión política y filosófica de esa materia pendiente llamada laicidad.
La laicidad se basa en principios intrínsecos a la democracia y a los Derechos Humanos, tales como la libertad de conciencia, la igualdad de derechos sin privilegios ni discriminación y la universalidad de las políticas públicas.
En este contexto, se producen innumerables desafíos para los Estados nacionales, sus gobiernos y la sociedad en general. ¿Qué papel jugar ante temas tan trascendentales como la educación pública, la familia, la bioética medica, la interrupción del embarazo, la sexualidad humana y sus múltiples expresiones, la eutanasia, entre muchos otros aspectos de la vida?.
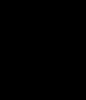

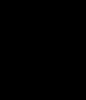

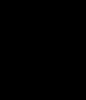
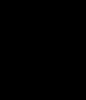
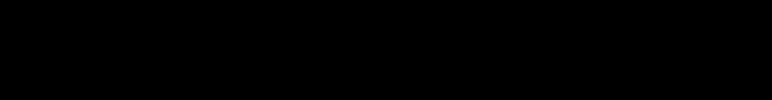
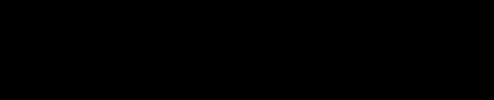
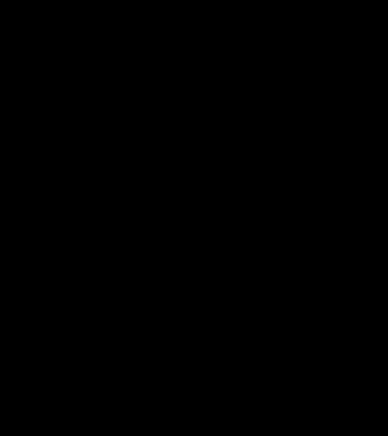
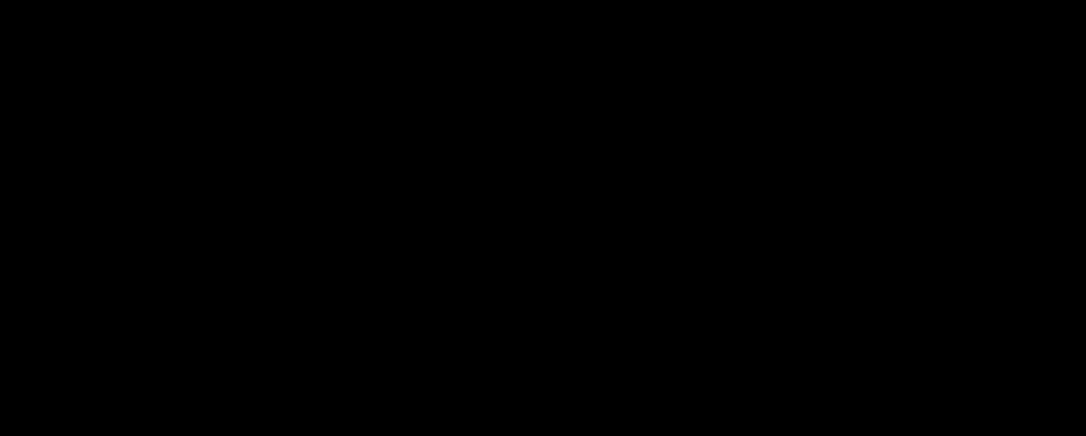
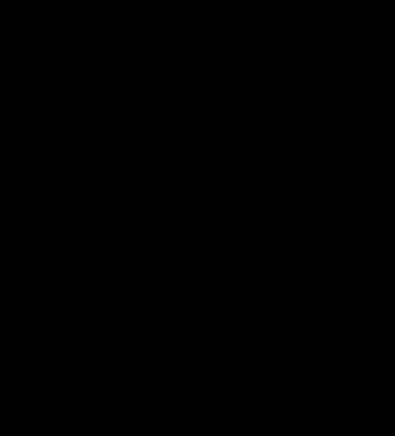
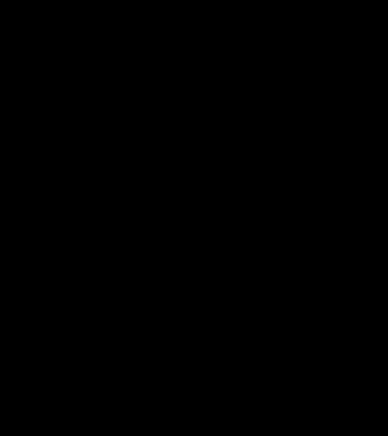
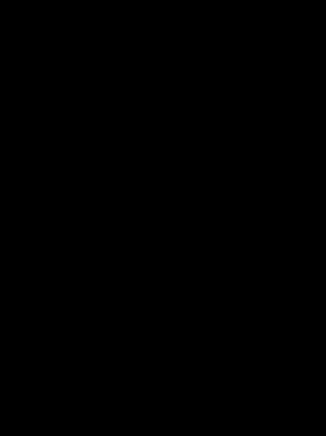
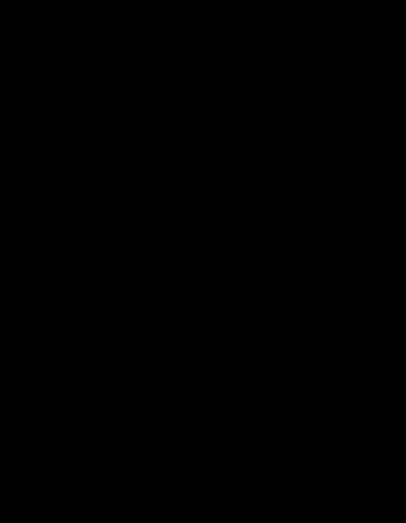

Afirmamos, junto a Luis Mª Cifuentes, que la ética laica es la mejor expresión de una ciudadanía democrática plena. Es universal y sus valores morales y cívicos garantizan el pluralismo moral y religioso, manifiestan lo más profundo de la condición humana y la exigencia de compartir lo esencial de cada persona: la dignidad, junto al cumplimiento de los derechos individuales y sociales. La neutralidad del Estado y el esfuerzo por distinguir entre la ética individual de la pública.
“La laicidad se piensa a veces como un concepto abstracto, que es de competencia exclusiva de académicos, juristas, y en todo caso políticos. No obstante, ésta tiene efectos en prácticamente todos los ámbitos de la vida política y social. La laicidad es el principio de fondo en el reconocimiento a nuestras libertades para decidir si queremos o no tener creencias religiosas, contraer matrimonio o formar una familia, así como para manifestar públicamente nuestras convicciones y actuar conforme a ellas”.
“La laicidad es ante todo un principio a partir del cual pueden constituirse regímenes estatales con autonomía, respecto de normas y creencias dogmáticas, apoyados en un marco jurídico con el que se espera regular la convivencia social. En otras palabras, ésta no se agota en las discusiones académicas ni en las leyes: se traduce también en políticas públicas que afectan, para bien o para mal, la vida cotidiana de quienes componen la sociedad”

Editores Entre Luces y Sombras
Octubre 2022. Año 1 N° 2
2
5 La cuestión del Estado laico
8 La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica
12 El Estado venezolano y la laicidad
Sus regulaciones jurídicas
16 Reflexiones de Aquí y de Allá
17 Actuar cristianamente en una sociedad laica
19 Europa Laica, una trayectoria de lucha por el laicismo
20 Conflicto de competencias entre la Iglesia y el Estado durante el periodo republicano (SIGLO XIX)
(La Iglesia católica durante el período de Guzmán Blanco)
24 Educación sexual en aulas: la laicidad como práctica (México)
33 Mapas de Laicidad

3 2
Editorial
4
¿Que es el Laicismo?
La laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no sobre lo que los separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
La laicidad

Puede definirse la laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos o convicciones particulares.
Si la laicidad designa el estado ideal de emancipación mutua de las instituciones religiosas y el Estado, el laicismo evoca el movimiento histórico de reivindicación de esta emancipación laica. La laicidad pretende un orden político al servicio de los ciudadanos, en su condición de tales y no de sus identidades étnicas, nacionales, religiosas,…
El término laicidad viene del vocablo griego laos, que designa al pueblo entendido como unidad indivisible, referencia última de todas las decisiones que se tomaban por el bien común. El laicismo recoge ese ideal universalista de organización de la ciudad y el dispositivo jurídico que se funda y se realiza sobre su base.
El laicismo como afirma Henri Peña Ruiz:
«Es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o, en un sentido más amplio de toda tutela del Estado que, siendo democrático, ha de ser de todos y no sólo de algunos.»
Los pilares del laicismo
La laicidad descansa en tres pilares:
· La libertad de conciencia, lo que significa el derecho de cada persona de tener sus propias convicciones o creencias, sean religiosas o no.
· La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión, del ateísmo o de cualquier otra convicción, atendiendo siempre al interés general.
· La universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.
Los principios del laicismo
· Libertad de conciencia, la conciencia es naturalmente libre para adherirse a cualquier convicción o creencia; ya sea creyente, agnóstica o atea, o para no adherirse a ninguna o cambiar de opción cuando quiera (la apostasía es un derecho que ha de ser garantizado por el Estado).
· Separación del Estado y las confesiones religiosas, lo que implica la clara distinción entre el ámbito público y el privado, y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos.
· Igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas, la neutralidad del Estado laico exige que ninguna opción particular (religiosa o no) sea discriminada ni positiva ni negativamente. No caben los privilegios públicos de una opción cualquiera en un Estado laico. Solo así se garantiza la igual consideración de todos los individuos como ciudadanos libres.
· La búsqueda del bien común como única razón de ser del Estado, los griegos llamaban “koinonía” al principio según el cual el ejercicio de la ciudadanía debía tener como único referente el bien común (koinon), poniendo entre paréntesis los intereses privados. El Estado laico tiene como referencia la universalidad del bien común. No es legítima la financiación pública de las creencias particulares, que debe destinarse única y exclusivamente a lo que es de interés general. El laicismo se compromete así con la defensa de los servicios públicos, es decir, la utilización del presupuesto público para aquellos servicios que son de interés general (educación, sanidad, etc.).
Lo que el laicismo NO es
· El laicismo no es antirreligioso, pues ello iría en contra del principio de la libertad de conciencia que anima el ideal laico. Tampoco es esencialmente anticlerical, si por ello se entiende una oposición frontal al ejercicio de las funciones del clero.
· Laicismo no es ateísmo o agnosticismo, el laicismo busca una forma de convivencia institucional, una organización política de la sociedad, mientras el ateismo o el agnosticismo son cosmovisiones en las que dios no se incluye.
· Religión no es lo mismo que clericalismo, el “clericalismo”, frente al cual lucha el movimiento laicista, es la ilegítima deriva política de la religión, es decir, la pretensión de dominación de una opción espiritual particular sobre la esfera pública. El laicismo no es anticlerical cuando el clero desempeña su papel dentro de los límites de su comunidad religiosa; pero se vuelve anticlerical, en virtud de sus principios, cuando el clero traspasa los límites de su comunidad religiosa e intenta imponer una cierta concepción de la ley (común) a partir de una cierta concepción de la fe (particular).
· Defender la libertad de conciencia y la tolerancia que de ella se deriva no es ser relativista, la neutralidad del Estado laico no implica la relatividad de los valores morales (relativismo), y mucho menos ausencia de valores (nihilismo). Precisamente, el laicismo asume la salvaguarda y la garantía de valores morales fuertes, pero no son valores particulares que provienen de una matriz particularista, sino valores universales, cuya raíz está en los derechos humanos (libertad de conciencia, autonomía moral, igualdad entre el hombre y la mujer, dignidad de las distintas orientaciones sexuales, libertad a la hora de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, etc.). Quienes desde sectores clericales se arrogan el papel de guardianes de la moral tienden a negar la validez universal de los valores morales que defiende el religiosas, así como laicismo.
· La lucha por el laicismo es la lucha por la emancipación de las conciencias, pero esta lucha estará inacabada mientras una religión o convicción particular siga gozando de privilegios o prerrogativas ilegítimas en el ámbito público en general y de forma especial en el ámbito escolar. Por eso, el laicismo reclama la separación del Estado y de las Iglesias, del poder político y de las instituciones la abolición de todo tutelaje de la conciencia humana, como condición de posibilidad para la emancipación del ser humano. De ahí su especial relación con la racionalidad y el libre pensamiento.
4
Por el Observatorio del Laicismo de la asociación Europa Laica
La cuestión del Estado laico
Por Ivone Gebara Traducción: Kirenia Criado Pérez
Hablar del Estado laico exige que reflexionemos en primer lugar sobre las dos palabras que constituyen esta expresión: la palabra Estado y la palabra laico. Las dos no son claras con respecto a su contenido, ya que encierran significados diferentes según las personas, los movimientos sociales y políticos, las ideologías, los lugares y los tiempos.
Es necesario que sepamos de qué Estado estamos hablando y qué modelo de laicidad se está debatiendo. Cada modelo se inscribe en una contexto cultural y social determinado y por eso no se puede hablar de laico de manera general, como si este vocablo se aplicase a todos los contextos de forma indiferenciada. En general, cuando se dice «laico» se busca oponer esta palabra a «religioso». Pero laico también se usa al interior mismo de las religiones y significa «aquellos que no son el clero». Por tanto
Es urgente que comprendamos qué sentido le estamos dando a las palabras usadas.
El Estado también necesita ser situado y caracterizado. En el caso brasileño nos referimos a un Estado democrático donde la voz y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas dan la propia consistencia al Estado. No estamos hablando de Estados dictatoriales o teocráticos. Pero el concepto Estado necesita ser explicitado pues aun cuando hablamos de Estado democrático, es apenas el concepto lo aludido, pero la vivencia cultural de la democracia necesita ser explicitada.
Creo que, en general, cuando las feministas exigen que el Estado democrático sea laico, se están refiriendo a la necesidad de que el Estado no funcione a partir de códigos religiosos particulares, que a su vez impulsen el avance de algunos comportamientos juzgados importantes para las mujeres y para el conjunto del país. Laico significa aquí laico con el sentido de no religioso, desde el punto de vista político institucional y desde el punto de vista del establecimiento de políticas necesarias para el país.
Se pretende que en la elaboración de leyes, que es parte de la función del legislativo y, por tanto, del Estado, se pauten los derechos de los ciudadanos con independencia de sus creencias religiosas; que la obligatoriedad de la observancia respete la libertad de cada uno e inclusive de sus creencias religiosas también a nivel individual, esto significa que ciertas leyes permiten a los ciudadanos escoger o no su utilización a título personal, otras, en tanto, son obligatorias para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Ya de inicio dos situaciones muchas veces opuestas coexisten: la existencia de la ley y, al mismo tiempo, de la conciencia individual capaz de afirmar y escoger la observancia o no de la ley. El individuo puede observar una ley por obligación legal, pero puede no aceptarla. Y esos conflictos no pueden ser olvidados cuando se quiere trabajar en un proceso democrático. En la misma perspectiva podemos igualmente afirmar que los poderes ejecutivos judiciales deben estar ausentes, en sus diferentes funciones, de la influencia o parcialidad de los códigos religiosos de comportamiento. Deben dirigirse a todos los ciudadanos con independencia de su opción religió
sa, esto implica una postura de objetividad que, a mi modo de ver, en la mayoría de las veces es imposible que sea respetada. Basta ver el caso de las bancadas cristianas de diferentes denominaciones que actúan en el Congreso Nacional y en el Senado. No somos, en el ejercicio político, radicalmente indiferentes a nuestras creencias, posicionamientos familiares y comunitarios, la escala de valores con la cual vivimos, son estos factores que siempre inclinan un tramo de la balanza más que el otro. Hay una ilusión de objetividad política que necesita ser denunciada, ya que es ella quien muchas veces impide una claridad mayor en el diálogo entre los diferentes grupos. Sabiendo y reconociendo esa dificultad podremos con más serenidad enfrentarnos a cuestiones que afectan a los diferentes grupos de personas. Seremos un poco más vulnerables al dolor ajeno y en la búsqueda de soluciones.
Quiero llamar la atención para la complejidad de la cuestión desde el punto de vista de la vida ordinaria de las personas, queremos que el Estado sea laico en la medida en que las religiones y los valores religiosos que conforman la vida de los individuos entren en conflicto con las políticas que consideramos importantes para las mujeres y para otros grupos.
Queremos que las religiones se comprometan con la vida de los ciudadanos que son fieles a su institución religiosa. Hay una duplicidad de exigencias. Pero, si así no fuese, esta cuestión tal vez no aflorase en nuestra conciencia. Esto nos convida a que hagamos un análisis más profundo de las referencias religiosas y morales de la vida en los diferentes grupos, y de cómo estas referencias, queramos o no, se entrometen e influyen en las políticas más diversas.
Percibimos así que la objetividad y la postura ausente del Estado y sus instituciones no existe de forma absoluta. Es un esfuerzo, una búsqueda, una tendencia. Y esto porque lo que de hecho aparece son conflictos de interpretaciones ideológicas de cuño religioso o de cuño civil que interfieren en el establecimiento de diferentes relaciones.
Si, por un lado, el Estado concebido en abstracto se puede declarar laico, o sea, fuera de la órbita o tutela de una institución religiosa, lo mismo no ocurre con los individuos. De ahí el conflicto entre el principio abstracto y las actuaciones concretas. Cargamos para todos los lugares nuestras opciones, nuestros valores, nuestros intereses y

5
nuestras creencias religiosas o morales. Donde estemos, nuestras opciones nos acompañan. Y con ellas cargamos con nuestros miedos, nuestras supersticiones, nuestras angustias, así como la definición de nuestros aliados o enemigos. Una vez más, conocer los limites inherentes a nuestra condición social nos permite ser un poco más solidarios con los otros que, como nosotros llevan, además de las cargas cotidianas, las influencias del medio cultural y religioso donde fueron educados.
Cuando se trata de las funciones del Estado, imaginamos que es posible exigir una separación política más radical entre posturas personales y el bien común. Queremos que los representantes de la voluntad popular en un Estado laico se abstraigan de sus creencias personales y legislen de manera totalmente objetiva.
La vida nos muestra que no siempre esto es posible. En esa línea es necesario decir que esa separación parece ser muchas veces inoperante desde el punto de vista cultural y político en lo cotidiano de nuestras acciones. La vida personal no es radicalmente separada de la vida social y de la vida política. Y muchas veces son las opciones personales y religiosas que parecen tener más fuerza de ley y no la pretendida objetividad de la ley, o la objetividad que se pretende como beneficio para la población o para una parte de la población.
Otro problema que me parece grave es que las instituciones religiosas hoy no consiguen, como antes, ofrecer un código significativo para la sociedad como un conjunto. Su influencia es múltiple y variada, así como su peso político y social. A pesar de eso, constatamos que todavía tiene mucha fuerza y algunas veces tiene más efecto que las políticas partidarias. Hablar en nombre de Dios parece dar una seguridad necesaria en un mundo de inseguridades. Y los religiosos políticos no vacilan al hablar en nombre de Dios y actuar en su nombre. La mayoría de las instituciones religiosas, en particular las iglesias, consiguen ofrecer algo para algunos de sus fieles que, a su vez, transmiten este sentido para las instancias donde viven y actúan. Estas posturas en general generan conflictos de orden social y político. Por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan hacer transfusiones de sangre. Sin duda no discuten que esto sea una ley del Estado, pero crean dificulta-
proyectos moralizantes, a partir de los cuales se puede abrir una polémica de gran interés para los medios y para un buen número de políticos.
Pedofilia, aborto, homosexualidad del clero, celibato sacerdotal, estabilidad de la familia tradicional, son temas que causan sensación e impacto en los medios. Últimamente los grandes medios se ven interesados en estas cuestiones, en gran medida porque ellas permiten el sensacionalismo y el lucro de la industria de las noticias. Un día nos intoxican con la repetición de las mismas noticias, al otro, llegan novedades diferentes y al siguiente lo anterior ya pertenece al olvido.
Sin disminuir la importancia de las cuestiones a las que me referí, pienso que carecemos de otras que salgan de esa órbita de la conciencia individual y de los escándalos individuales para lanzarnos a una preocupación colectiva más amplia. Y, además de eso, necesitamos descubrir nuevas formas de abrir estas cuestiones para sujetos diversificados. En otros términos, necesitamos procesos educativos más amplios, procesos capaces de atraer la atención de las personas para intentar modificar sus comportamientos, su cosmovisión, su comprensión de sí mismas como seres humanos a favor, por ejemplo, de la sobrevivencia del planeta, de la vida de los grupos marginalizados por el capitalismo y así sucesivamente.
La influencia de la Iglesia católica en el Brasil es innegable. Ella va más allá de las instituciones que ella misma creó. Ella es, como sabemos, elemento importante en la propia cultura brasileña.

Todas nosotras recordamos las creencias religiosas de nuestras abuelas y bisabuelos. Todas nosotras somos habitadas por una especie de nostalgia religiosa o al menos por un respeto y temor religioso, sobre todo en ciertas situaciones de la vida. En las situaciones de muerte, de diferentes amenazas, de enfermedades, de persecución, nuestra vulnerabilidad religiosa se muestra de forma más evidente. Nuestros miedos personales muchas veces se confunden con los miedos religiosos, miedos de castigos, condena o de que alguna cosa mala nos ocurra si hacemos tal o más cual cosa. Ese caldo religioso en el cual vivimos tiene sin dudas que ver con nuestra constitución humana frágil y fuerte al mismo tiempo, siempre necesitada de ayudas, de apoyos terrestres o celestiales. Y este caldo religioso es también parte de la cultura latinoamericana en que vivimos.
des para el Estado cuando se trata de una urgencia que necesita de una transfusión de sangre para salvar una vida.
La mayoría de los católicos no acepta el aborto y algunos hacen lobby en el Congreso para que se impida la aprobación de la ley de descriminalización y legalización del aborto. La fuerza de los católicos es culturalmente mayor que la de los testigos de Jehová. ¿De dónde viene la prohibición de transfusión de sangre o de hacer abortos? Proviene de visiones religiosas en primer lugar y solo después se puede hablar de ellas como visiones políticas o que inciden en una política común. Una vez más las posturas religiosas son posturas que influencian las políticas y nos convidan a reflexionar con más profundidad sobre las afirmaciones en relación al Estado laico.
Hoy vivimos en cierta forma en una crisis de voluntad política en favor del bien común. Tenemos hasta dificultades para delimitar lo que es el bien común. Cada grupo busca favorecer sus propios intereses. Por eso, en la falta de proyectos políticos claros comienzan a aparecer los
6
“¿De dónde viene la prohibición de transfusión de sangre o de hacer abortos? Proviene de visiones religiosas en primer lugar y solo después se puede hablar de ellas como visiones políticas…”
Asimismo, además de la cuestión de la laicidad del Estado, vivimos una especie de mentalidad, de cultura, de valores, que nos vienen de la religión. Hay como una filiación familiar y cultural más amplia y más profunda que se choca con la racionalidad política que exigimos en la constitución del Estado laico. Por eso, el feminismo político tiene que profundizar más en las cuestiones relativas a los valores culturales y la psicología religiosa de las mujeres. No podemos ignorar la contribución de la cultura cristiana y de las otras culturas que nos constituyen en la formación de nuestras decisiones.
Hay una matriz cultural católica internalizada en muchas personas, que choca con nuestras pretensiones políticas y, además de eso, hay un dualismo patente en nuestra cultura religiosa, como si tuviésemos que ser obedientes a las fuerzas celestiales porque estas son conocedoras de lo que es mejor para nuestra vida. Por ejemplo, hablar públicamente del aborto y del matrimonio de homosexuales, en defensa de los derechos de ciudadanas y ciudadanos. Hay una racionalidad que consigue entender lo que se plantea y hay una emocionalidad que rechaza lo que se plantea porque contradice el legado cultural tradicional recibido e internalizado. Es más, se imagina que la novedad contradice la ley de Dios o la ley de la naturaleza a la cual tenemos que someternos sin discutir.
Los políticos y los padres muchas veces trabajan el sentido de esa emocionalidad religiosa dualista. Usan sus argumentos de forma que los funden en una voluntad mayor, la voluntad divina que desea siempre el bien para los seres humanos. Mas la voluntad superior corresponde de hecho a una voluntad cultural de carácter tradicional, mantenida en las manos del poder patriarcal político y religioso.

A partir de esa voluntad superior quieren influenciar las políticas de los Estados y fundirlas en leyes religiosas, eternas e inmutables.
Las feministas, al contrario, proponen que seamos nosotras mismas las creadoras de nuestras propias leyes. No se desprecia la tradición cualquiera que sea, pero la tradición no puede estar por encima de la vida ni del bien común. Por esta razón, en una sociedad culturalmente religiosa, la autonomía propuesta por las feministas, autonomía sin legitimación religiosa, se torna casi insoportable y acaba bloqueando reflexiones e impidiendo que pasos concretos puedan ser dados. No estoy proponiendo que las feministas se tornen cristianas o católicas o de otros credos religiosos, pero estoy llamando la atención de noso-
tras mismas sobre la complejidad de la dimensión religiosa, sobre todo la cristiana, en nuestra cultura brasileña, en las ciudades del interior y en las periferias de las grandes ciudades. Estoy queriendo reflexionar sobre los obstáculos a nuestras posiciones, al mostrar que la cultura patriarcal busca su fundamento en un poder del más allá y del más acá de la historia.
No tengo la respuesta al problema de la laicidad y las cuestiones que de ella se desprenden. A penas sugiero que estemos más atentas a la cultura religiosa plural presente en nuestro país y la fuerza que aún tienen en las decisiones personales y políticas más amplias.
Hay una tarea del feminismo que, a mi modo de ver, está todavía dando sus primeros pasos. Es la de estar más atentas al caldo cultural religioso en el cual vivimos, en particular las mujeres a las cuales nos dirigimos. Este caldo parece nutrirse más allá de las instituciones religiosas, los comportamiento y opciones de vida. Este caldo parece fortalecer sentidos, referencias, límites. Creo que a penas una minoría consiguió superar la dominación de los registros religiosos culturalmente internalizados. Hay todavía mucho camino para ser andado en vista de la libertad y la autonomía personal.
Creo que estos elementos nos podrán abrir a una reflexión sobre la complejidad del Estado laico al interior de una cultura dominada por el paradigma de la sumisión religiosa y las voluntades superiores y poderosas. Tal vez podamos dar algunos pasos más en la comprensión de ciertas estructuras mentales que condicionan nuestro pensamiento y, más que el pensamiento, nuestra manera de sentir el mundo y actuar en él. Nuestra pretensión por una macropolítica laica no puede dejar de lado las micropolíticas cotidianas, las políticas de los sentimientos y del sentimiento religioso que vive en nosotras. Las micropolíticas en general no son laicas, o sea, son mezcladas por los diferentes tipos de vivencias y percepción de la realidad histórica. Por esta razón, los procesos educativos de discusión, participación y construcción colectiva se hacen necesarios y urgentes. Son ellos los que fermentarán la vida digna y diferente que estamos buscando.
Estoy convidando a pensar en la complejidad que somos y en la complejidad de la realidad histórica en la cual vivimos. Cada grupo se podrá organizar a su manera para responder a los desafíos históricos y culturales que nos son lanzados.
7
La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica
Resumen: La tesis marxista de la religión como opio del pueblo ha sido tergiversada y convertida en uno de los principales argumentos que ha utilizado el pensamiento neoliberal y religioso contemporáneo para denostar en su integridad el pensamiento marxista. En este artículo pretendemos recuperar el sentido genuino de aquella sentencia, intentando ser justos con el propósito emancipador general de la filosofía marxista. Mostraremos la vinculación que existe entre la crítica a la religión de Marx y su defensa de la libertad de conciencia desde una perspectiva laica. Por último, veremos como el planteamiento marxista, leído desde una perspectiva laicista, puede arrojar luz sobre la alianza actual entre el neoliberalismo y el clericalismo religioso.
Palabras clave: Marx, laicismo, emancipación, religión, neoliberalismo.
Abstract: The Marxist statement about religion as ‘the opium of the people’ has been distorted and turned into one of the main arguments utilized by contemporary neoliberal and religious thinkers to deride the entirety of Marxist thougth. The aim of this work is to restore the true meaning of this statement in an attempt to do justice to the generally emancipatory rhetoric of Marxist philosophy. This article will demonstrate the relationship between Marx’s criticism about religion and his advocacy for freedom of conscience from the point of view of philosophy of laicism. Finally, this piece will reveal how Marxist thought, read from a laicist point of view, unveils the current complicit relationship between neoliberalism and religious clericalism.
Keywords: Marx, laicism, emancipation, religion, neoliberalism.
LA CRÍTICA COMO CONDICIÓN DE EMANCIPACIÓN. UNA RELIGIÓN DE COMPENSACIÓN
Nadie puede reprocharle a Marx el tesón y la constancia que desde siempre demostró en el intento de transformar un mundo injusto en uno más humano. La mayoría de los grandes intelectuales que jalonan la historia de la filosofía hicieron lo mismo. Sin embargo, el caso de Marx es especial. Supo que para sentar las bases efectivas de un cambio socio político real era necesario emprender una tarea previa, mucho más compleja: la tarea de desenmascarar los prejuicios y las ilusiones que mantenían a la sociedad aferrada consciente o inconscientemente a un status quo que en muchas ocasiones ni siquiera se percibía como una situación de dominación. La erradicación de la opresión requiere la conciencia de la opresión. La crítica de todo tipo de ideología falaz e ilusoria es condición de posibilidad de la emancipación humana. Es en este contexto filosófico en el que hay que encuadrar la crítica marxista a la religión, así como la crítica a toda otra retórica seductora que a base de abstracciones y grandes palabras más o menos arbitrarias mantenga a los hombres sometidos a la ideología de las clases dominantes.
Marx expone su famosa tesis sobre la religión como opio del pueblo
Por: César Tejedor
en la Contribución a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Es evidente que Marx se nutre de la concepción de la alienación religiosa que desarrollan tanto Hegel como Feuerbach. Al igual que todas las opciones de sentido a las que se adhiere la conciencia humana, la deriva religiosa es un producto histórico, cuyo origen está en el hombre. No es la religión la que hace al hombre, sino el hombre el que hace a la religión. Cualquier recurso ideológico que sitúe la esencia del hombre y el sentido de su vida fuera de sí mismo y de su propia vida real debe ser por tanto desenmascarado como ilusorio. Hegel había interpretado la alienación humana como una externalización inconsciente de sí mismo, de tal forma que debe ser la filosofía, entendida como una especie de hermenéutica de la historia, la que reconcilie a la humanidad consigo misma. En el seno de un planteamiento idealista, Hegel pensaba que esa reapropriación se llevaría a cabo a través de la referencia a un ideal que triunfaría al final de los tiempos. La propuesta marxista es heredera de esta reapropiación de la humanidad del hombre por sí mismo, pero en un sentido claramente materialista: «La crítica de la religión desemboca en esa enseñanza que muestra al hombre como el ser supremo para sí mismo y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones de poder en las que el hombre permanece como un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable».2 Siguiendo la estela de Feuerbach, Marx se da cuenta de que la religión crea una serie de ídolos que recrean una realidad ficticia y trascendente en la cual el hombre, víctima de la opresión y del sufrimiento en la tierra, proyecta sus ilusiones y sus esperanzas en el cielo. Desde esta perspectiva, la famosa frase de Marx que define a la religión como el opio del pueblo y complemento espiritual de un mundo sin alma, como la conciencia invertida del mundo, no puede interpretarse como un rechazo radical de la espiritualidad religiosa como tal, sino solamente de la función social que esta asume en un mundo dominado por la explotación y la alienación del hombre. Henri Peña Ruiz, el comentarista más influyente en la actualidad del pensamiento marxista, comenta en su reciente obra sobre el autor esta misma idea:
«Precisamente porque el hombre vive una existencia sin posibilidades de desarrollo real, es decir, una existencia mutilada, su conciencia inventa un mundo de realidades ideales y trascendentes en las que proyecta eso a lo que ha renunciado en su vida real. Dios no existe más que por la anulación de la humanidad del hombre. De ahí que sea inútil luchar contra la religión como tal, si no nos remontamos al mundo real y a la configuración concreta que ha generado la necesidad de la religión».3 Marx no se opone a la religión como opción espiritual libre de la conciencia humana, tal y como la definía el ilustrado Bayle, sino a una religión que se adapta a las necesidades de la ideología dominante y se convierte en una religión de compensación que
1 Universidad de Salamanca.
2 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, texto disponible en internet.
3 H. Peña Ruiz (2012). Marx, quand même. Paris: Editorial Plon, pp. 86 87.
8
asume una doble función: por un lado, la de servir de consuelo a las almas atormentadas de este mundo que sufren día a día los rigores de la opresión y la explotación; por otro lado, la de legitimación del orden establecido, en tanto que se constituye como “aroma espiritual” de un mundo sin corazón, donde la miseria es más que real. Marx no se opone por tanto a la religión en sí misma, sino al rol que adquiere en un contexto social de dominación y de frustración, y parece dejarlo claro una y otra vez en los textos donde aborda la crítica de la religión como ideología: «Abolir la religión en tanto que felicidad ilusoria del pueblo es exigir su felicidad real. Exigir que el pueblo renuncie a las ilusiones sobre su situación es exigir que renuncie a una configuración de la realidad que necesita de ilusiones».4
El objetivo de la crítica marxista se dirige por tanto a la instrumentalización social y política de la religión. No tiene ningún sentido epistemológico o teológico. Marx no pretende demostrar que los creyentes de una religión determinada vivan en el error en comparación con quienes optan por una opción atea. Sería vano oponerse a la religión como tal, como si se tratara de una representación puramente arbitraria y susceptible de ser remplazada sin que cambie la situación real que la acompaña. Eso sería tanto como confundir la causa con el efecto. Por eso Marx insiste en que lo que es miserable es la realidad social, no la religión. Y por tanto no es a ella a quien hay que oponerse, sino a la injusticia social que ha generado una necesidad de consuelo y compensación espiritual.
La crítica de la religión como compensación ilusoria de un mundo capitalista deshumanizado nos retrotrae por tanto a una crítica mucho más radical, la de un mundo “desencantado” donde la injusticia social ha hecho brotar en los hombres la necesidad de una esperanza ilusoria, trascendente. En realidad, Marx recoge el testigo de Hegel y Kant en su crítica de una religión que adquiere una función política en un contexto histórico concreto. «La crítica del cielo se transforma en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política».5 Kant, en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, ya había puesto de manifiesto esta diferencia entre religión y clericalismo teológico político. Como reconocido creyente, de la rama del protestantismo pietista, no puede ser sospechoso de hostilidad militante hacia el cristianismo como tal, sino hacia su encarnación histórica reconocible bajo la forma de un poder teológico político que ha sido letal para las libertades individuales. «Tantum religio potuit suadere malorum!»6 («¡Cuánta maldad ha podido inspirar la religión!»). Estas palabras, bajo la pluma de un creyente, solo pueden ser consideradas como una crítica de la deriva teológico política de la religión, que se configura como vector de dominación política más que de emancipación de las conciencias humanas. La misma crítica de fondo encontramos en Hegel, filósofo
cristiano que consideraba la religión, junto con el arte y la filosofía, como las formas a través de las cuales se desarrolla el espíritu humano y se expresa el absoluto. Para él, el sentimiento religioso es el sentimiento interior de lo absoluto, a través del cual el individuo particular se reconcilia con su finalidad, que no es otra que el desarrollo de la idea de libertad. Hegel se opone así a una deriva perversa de la religión por la que esta se identifica con intereses políticos, y adquiere un cariz de reacción compensatoria de un mundo donde rigen determinadas relaciones de dominación entre los hombres.
En definitiva, a Marx se le ha atribuido injustamente un odio exacerbado de la religión y un intento de erradicarla con la supuesta finalidad de imponer un régimen ateo. La deriva totalitaria que adquirió el régimen comunista de Stalin fue utilizada por sus críticos para atribuir el origen de la dictadura comunista de Stalin a la filosofía marxista, cuando en realidad no tienen nada que ver. El régimen comunista de Stalin fue una dictadura que asesinó a tantos comunistas como había hecho la Inquisición con los cristianos.7 La amalgama entre Marx y Stalin es tan absurda como pueda ser identificar a Jesucristo con Torquemada. Sin duda la amalgama entre Marx y Stalin le ha resultado muy útil a la ideología dominante, que bajo apariencia de liberalismo, considera que no hay alternativa posible al capitalismo. Pero lo cierto es que el proyecto de emancipación humana que destila toda la filosofía marxista no tiene nada que ver con la deriva totalitaria que adquirió el régimen de Stalin. Ni siquiera la idea marxista de una dictadura del proletariado tenía un significado político, sino más bien económico, compatible con la defensa de las libertades civiles y políticas, entre ellas la libertad de conciencia.
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
«El Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre».8 De esta forma expresa Marx la contradicción que existe entre el cielo de unos principios jurídicos abstractos y formales, y la tierra de la realidad social en la que vive el hombre día a día. En El Capital, Marx evocaba «el pomposo catálogo de los derechos del hombre», que desde el momento en que no tienen en consideración sus posibilidades efectivas de realización, se convierten automáticamente en letra muerta. No son más que grandes palabras sin un verdadero efecto emancipador. La libertad, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad... todos ellos son derechos que suenan bien, pero que leídos atentamente, como hace Marx tomando como referencia las distintas declaraciones de derechos que se habían firmado a finales del siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos, pueden servir únicamente para legitimar un orden social atento a las exigencias de las clases poderosas.
4 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet.
5 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet.
6 I. Kant (1986). La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza, p. 134. Para un análisis más detallado de este texto de Kant y su interpretación desde la perspectiva de la diferencia laica entre religión y clericalismo, remito al lector a nuestro libro H. Peña Ruiz y C. Tejedor de la Iglesia (2009). Antología laica. 66 textos comentados para comprender el laicismo. Salamanca: Ed. Univ. de Salamanca, pp. 83 85.
7 Recordemos que la Santa Inquisición fue creada como un instrumento de control de la ortodoxia cristiana, y por tanto solo podían ser juzgados por ella quienes habían sido previamente bautizados, y pertenecían así a la comunidad cristiana. El encono de la persecución de toda heterodoxia del que ha hecho gala la Iglesia a lo largo de su historia explica entre otras cosas la conversión forzada en distintos momentos de la historia de moriscos y judíos. Y también la práctica tan irracional como normalizada hoy en día de bautizar a los niños cuando son bebés, antes de que ellos mismos tengan uso de razón para seguir los dictados de su conciencia y decidir libremente sobre su adscripción voluntaria a una comunidad religiosa.
8 K. Marx (1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana, p. 23.
9
El carácter abstracto de las distintas declaraciones de derechos y su notable carácter burgués convierten estos derechos en exclusivos de quienes pueden disponer por sí mismos de los medios para hacerlos efectivos. Por eso, Marx precisa que una modesta ley que limite la jornada legal de trabajo puede llegar a ser mucho más efectiva para la emancipación de los hombres que toda esta lista de derechos y libertades formales que en ningún caso significan una aplicación de las exigencias de la dignidad humana que en ella quedan codificadas.9
La ficción jurídica de los derechos del hombre, considerados desde una perspectiva puramente abstracta y formal, en el fondo adquieren la misma función que la religión de compensación de la que hablábamos más arriba: dibujan un paraíso idílico donde puede mirarse el hombre y olvidar su miseria y su falta de derechos reales, y a la vez legitiman un orden donde prima el egoísmo frente a la solidaridad, el blindaje de la propiedad privada frente a la redistribución de la riqueza, el derecho al interés propio frente a los derechos de todos como pueblo. En definitiva, el análisis crítico de Marx desenmascara el carácter ideológico de los derechos humanos, que hoy es más actual que nunca. ¿Cómo se puede entender como universal el derecho a una vivienda digna cuando miles de seres humanos han sido desahuciados y obligados a seguir pagando una casa de la que ya no pueden disfrutar bajo el único pretexto de la rentabilidad de las entidades financieras y la supuesta neutralidad de las leyes del mercado? De la misma manera podríamos dudar de la libertad de la que goza una persona en paro. Las exigencias de la dignidad humana codificadas en las distintas declaraciones de derechos y constituciones estatales le conceden la facultad de decidir si quiere firmar o no firmar un contrato de trabajo que se le ha ofrecido. Sin embargo, su propia precariedad existencial y el sometimiento al que se ve expuesto por las relaciones de poder establecidas por la ley de la oferta y la demanda convierten su supuesta libertad “jurídica” en obligación “real” de firmar sin rechistar, por muy inaceptables e inhumanas que parezcan las cláusulas del contrato. En realidad, está completamente sometido al arbitrio del capitalista. Sus derechos no valen nada frente a la dictadura del capital.
Como vemos, la crítica de Marx a los derechos humanos es radical, desde el momento en que pone de manifiesto su carácter tramposo y falaz. Sin embargo, el hecho de que un contexto socio económico determinado impida la realización efectiva en la práctica de los ideales que conllevan los derechos humanos no invalida los propios ideales. La insuficiencia de tales derechos no implica su ilegitimidad. La crítica de la instrumentalización ideológica de las libertades formales no es incompatible con su defensa de los derechos humanos, del mismo modo que la crítica de la instrumentalización política de la religión no solo no es
incompatible con la defensa de la libertad de conciencia, sino que además es su condición de posibilidad. En su obra La cuestión judía, al hilo de su análisis de los derechos del hombre y del ciudadano, Marx afirma que «entre ellos se encuentran la libertad de conciencia, el derecho a practicar el culto elegido. El privilegio de la fe es reconocido expresamente, ya sea como un derecho del hombre, o como consecuencia de un derecho del hombre, de la libertad». Y un poco más adelante:
«La incompatibilidad de la religión con los derechos del hombre se halla tan poco presente en el concepto de derechos del hombre que el derecho a ser religioso, a ser religioso en el modo elegido, a practicar el culto de la propia religión particular, resulta antes bien expresamente enumerado entre los derechos del hombre. El privilegio de la fe es un derecho universal del hombre».10
De esta forma, Marx se define como un pensador de la emancipación del ser humano en todos sus registros, y en un defensor de los derechos humanos genuinos y efectivos, incluido el derecho a adherirse a una opción de conciencia determinada, ya sea creyente, agnóstica o atea, sin sufrir discriminación por ello. La separación laica del Estado y las Iglesias, sean del signo que sean, no es para Marx la condición necesaria para imponer un Estado ateo, que cambie simplemente el signo de la dominación. Más bien pretende acabar con la posibilidad de la dominación de unos seres humanos por otros, en cualquiera de sus versiones. Un Estado que no se identifica con ninguna opción de conciencia determinada, sino que deja esa elección a los individuos en privado, solo puede ser visto como un Estado totalitario por quienes disfrutan de privilegios ilegítimos en razón de sus creencias particulares, que al perderlos sienten como una ofensa el advenimiento de la igualdad real de todos los ciudadanos y la anulación de toda discriminación, ya sea positiva o negativa. Así enuncia Marx el primer principio de la laicidad del Estado, «que la emancipación del Estado respecto de la religión no entraña la emancipación del hombre real respecto de la religión».11 El Estado neutral dedicado a la res pública, y que respeta las diferentes opciones de conciencia de los individuos en su vida privada no es un Estado ateo, pues en tal caso se estaría imponiendo una opción particular el ateísmo a todo el pueblo, sino más bien un Estado que defiende y permite el desarrollo de todas las opciones de conciencia posibles en el ámbito que le corresponde, que es el ámbito privado. «El Estado puede haberse emancipado de la religión, incluso si la aplastante mayoría es todavía religiosa. Y la aplastante mayoría no deja de ser religiosa por el hecho de ser religiosa privatim».12
9 Véase el apartado titulado “Lucha por la jornada normal de trabajo. Repercusiones de la legislación fabril inglesa en otros países”, El Capital, Libro I, capítulo IV. Marx se está refiriendo a la ley que por primera vez fijó un límite máximo de 10 horas diarias la jornada laboral, y en dos notas a pie de página afirma: «La ley de las 10 horas ha salvado a los obreros de su total degeneración y ha garantizado su salud física», «y una ventaja todavía mayor significa el que por fin se distinga claramente el tiempo que pertenece al propio obrero y el que pertenece a su patrono. Ahora, el obrero sabe dónde termina el tiempo que vendió y dónde comienza el suyo propio
Marx es sin duda uno de los grandes filósofos de la laicidad del Estado, en contra de muchos paladines del liberalismo económico contemporáneo que han querido ver en él al más firme defensor del Estado autoritario que impediría el libre ejercicio de los derechos individuales, entre ellos el de ejercer un culto religioso determinado. Para él, la emancipación laica y la emancipación socio económica del hombre son las dos caras de una misma moneda. Sus ideas tenían como enemigos al clericalismo teológico político y a los depositarios del poder económico. Por eso, visto con la perpestiva qe nos brinda el siglo
10 K. Marx (1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana, pp. 32 33.
11 K. Marx, op. cit., p. 31.
12 K. Marx, op. cit., p. 23.
10
XXI, no resulta tan extraño que su memoria intelectual cayera en cierto modo en desgracia en los siglos siguientes, que trajeron consigo el triunfo del neoliberalismo y la emergencia de los diferentes fanatismos religiosos.
NEOLIBERALISMO Y RELIGIÓN: LA FARSA DE LA BENEFICENCIA
¿Por qué el triunfo del capitalismo a nivel global coincide con el renacimiento de los fanatismos religiosos? Con la crítica al rol de la religión como compensación, Marx se adelantó a su tiempo y nos proporcionó una respuesta a la pregunta. En un mundo plegado a las exigencias del capital, donde las relaciones humanas se descomponen sin solución de continuidad en relaciones mercantiles, la religión emerge como ese suplemento espiritual que el hombre ya no encuentra en la realidad social. La religión se convierte en el único proveedor de sentido en un mundo «desencantado».13
A medida que la mundialización capitalista ha ido completando el proceso de mercantilización de toda la realidad social, la ideología político económica del neoliberalismo le allanaba el camino erigiendo el capital como único criterio normativo del mercado. La falacia del crecimiento económico esconde un proceso de externalización de los costes humanos, ecológicos, sanitarios sociales en definitiva , como condición para la acumulación capitalista. Así, la ideología neoliberal defiende que cualquier traba que se le ponga al mercado, o lo que es lo mismo, al libre desarrollo de los intereses egoístas de los agentes económicos particulares, generará desajustes nefastos para la sociedad. Por esta razón, tiende a considerar la inversión pública como un gasto público fatal, pues supone una intromisión del Estado que no produce más que perjuicios para la economía de un país, cuya cara más visible en épocas de crisis económicas se manifiesta a través del déficit público. La solución neoliberal no deja de ser sospechosa. Considera que la reducción del déficit público pasa por eliminar el gasto público. Sin embargo, a pesar de la defensa de un Estado “mínimo” dedicado simplemente a garantizar que se respeten los contratos privados, no rechaza la utilización de dinero público para “re capitalizar” las entidades bancarias que entran en quiebra, aunque sus altos directivos cobren indemnizaciones millonarias. Por otra parte, impone la necesidad de la austeridad como coartada para la privatización de los servicios públicos, denigrados por su insoportable peso fiscal y su improductividad económica a corto plazo. De esta forma, servicios como la sanidad o la educación entran en el libre juego de la rentabilidad económica y la competencia capitalista.
Todo el programa neoliberal que sostiene ideológicamente al proceso de mundialización capitalista convierte la cuestión social en un problema que el Estado no tiene que resolver, sino más bien que disolver. Aborda así la destrucción de los derechos sociales, seña de identidad del Estado social de derecho. La pregunta de marcadas reminiscencias marxistas surge inmediatamente. ¿Quién asiste a quién? Y la respuesta parece evidente. La redistribución de las riquezas a favor de los más desfavorecidos que suponía el Estado social de derecho se convierte, reconducida por la ideología dominante del neoliberalismo, en una carga cada vez más pesada para los más desfavorecidos que resulta directamente proporcional a la avaricia del beneficio especulativo del capital. Las desigualdades crecientes entre ricos y pobres no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial parecen corroborar las contradicciones que se derivaban del análisis crítico del capitalismo que Marx anticipaba ya en el siglo XIX.
Enterrada la justicia social bajo las “aguas heladas del cálculo egoísta”, la miseria se hace más visible y real que nunca, y no le queda más remedio que recurrir a la caridad. En este mundo sin alma hace falta un complemento anímico. Las propias palabras de Marx son esclarecedoras: «La miseria religiosa es, por una parte la expresión de la miseria real y, por otra la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de las condiciones sociales sin espíritu».14 El papel que le correspondía cumplir al Estado, legítimo garante de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, es desviado a la Iglesia y otras organizaciones “benéficas”. Los derechos sociales, que suponían una reapropiación social de la producción convirtiéndose así en el principal resorte real de la emancipación social, dejan paso a la eventual caridad que solo puede emanar de quien no está necesitado. De esta forma, Marx desveló de forma premonitoria la relación simbiótica entre el neoliberalismo y la religión, concebida como complemento espiritual caritativo y, en último término, legitimador de las relaciones de fuerza
en la sociedad. El paralelismo de los argumentos de quienes predican la caridad y la misericordia desde púlpitos de oro pagados por el Estado, y quienes predican la austeridad sin aplicarse a sí mismos la moderación salarial parece revelador de esta alianza ya denunciada por Marx entre todas las fuerzas opresoras de la sociedad. Es fácilmente comprensible desde esta perspectiva por qué las instituciones religiosas que disfrutan de privilegios públicos, contradiciendo los principios laicos de la libertad de conciencia y la igualdad de trato de todos los ciudadanos al margen de las diferencias de creencia, se esconden tras el falaz argumento de su “labor social” para justificar y perpetuar tales privilegios.
Pero hay un peligro mayor asociado al debilitamiento o incluso la erradicación de un sector público fuerte y sostenido por el Estado. Es el peligro de la emergencia de los fundamentalismos religiosos, que prosperan precisamente porque llenan un gran vacío de bienestar social. La periodista y ensayista canadiense Naomi Klein ya denunciaba hace unos años en su obra No Logo los peligros asociados a la privatización de los servicios públicos que propugna el neoliberalismo contemporáneo. Le bastaba con el ejemplo de las infraestructuras creadas por Osama Bin Laden en países pobres asolados por la guerra, donde no existe un buen sistema público de carreteras, escuelas, centros médicos y servicios sanitarios básicos.15 Fue precisamente en Pakistán donde Bin Laden creó sus semi narios islámicos extremistas, donde fueron adoctrinados tantos líderes talibanes.
Pero hay ejemplos más recientes y cercanos que avalan esta tesis. No hace mucho, por ejemplo, en la Grecia acorralada por los imperativos de la Troika, el partido neo nazi en auge Aurora Dorada pretendía captar acólitos repartiendo alimentos en distintos lugares del país a los griegos (y solo griegos) que habían caído en la miseria. De igual manera, el brazo más fundamentalista de la Iglesia Católica en España, encarnado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española Rouco Varela, amenazaba con dejar de ejercer la “labor social” que lleva a cabo Caritas si el Estado le obligaba a renunciar a uno de los muchos privilegios fiscales de los que disfruta la Iglesia en España, el pago del IBI.16
La consecuencia es evidente: cuanto más débil es el sector público de lo que es de todos, lo universal, más riesgo hay de que surjan las diferentes figuras de la dominación, siempre particulares. Marx era consciente de ello, y por eso tuvo siempre clara la diferencia entre la esperanza de un más allá de compensación y el deseo de un mundo de justicia social aquí abajo.
13 M. Gauchet (2005). Le désenchantement du monde. Paris: Gallimard.
14 K. Marx, Crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet
15 N. Klein (2011). No Logo. Barcelona: Paidós, p. 531.
16 El 20 de mayo de 2012, el cardenal Rouco Varela declaraba que «si la Iglesia se ve obligada a pagar el IBI irá en detrimento de su obra caritativa». Se refería a la acción benefactora de Caritas, que por cierto no recibe de la Iglesia católica más de un 2 % de su financiación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Gauchet, M. (2005). Le désenchantement du monde. Paris: Gallimard. Kant, I. (1986). La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza. Klein, N (2011). No Logo. Barcelona: Paidós.
Marshall, T.H. y Bottomore, T. (2007). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza. Marx, K. (1997). El Capital [Tomo I]. Barcelona: Ediciones Folio.
(1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana.
Contribución a la crítica de la filosofía política de Hegel, texto en internet. http://www.atinachile.cl/content/view/692985/Critica de la filosofia del derecho de Hegel Karl Marx sobre la religion.html
Pérez Tapias, J.A. (2007). Del bienestar a la justicia. Madrid: Trotta. Peña Ruiz, H. (2012). Marx, quand même. Paris: Plon.
Peña Ruiz, H. y Tejedor de la Iglesia, C. (2009). Antología laica. 66 textos comentados para comprender el laicismo. Salamanca: Universidad de Salamanca.
11
El Estado venezolano y la laicidad. Sus regulaciones jurídicas
Carmen Vallarino-Bracho y Pedro Bracho Grand
Resumen
La laicidad es reconocida por la teoría política como una de las características del Estado Moderno. A partir de la consideración de los elementos básicos de esta categoría relación el presente tra bajo se propone explorar aspectos relevantes de dicho tema en el ordenamiento jurídico político venezolano, partiendo del análisis de los textos constitucionales (1811 1999), así como de las formas de regulación de la relación Iglesia Católica Estado venezolano. As pectos como la presencia de la invocación religiosa en los textos constitucionales, la regulación de la libertad de religión y culto, así como de los derechos concomitantes y de la organización administrativa, en conjunto con la evolución de la Ley de Patronato al Modus Vivendis, son analiza dos con el mencionado fin.
Palabras clave: Laicidad, Estado venezolano, libertad de religión, patronato eclesiástico constituciones venezolanas.
Introducción
La Laicidad como fenómeno social implica la separación mutua como esferas excluyentes del campo de lo jurídico político expresado en el Estado, y de las religiones. Ello nos sitúa, aparte de la dimensión institucional que delimita relaciones entre entes del Derecho Público con personería jurídica reconocida por el Derecho Internacional (como es el caso de la Iglesia Católica), frente a la regulación y defensa de cierto conjunto de prácticas y expresiones públicas que puedan ser apreciadas como formando parte de un sistema de derechos.
La regulación de este campo que involucra aspectos de la vida pública de las sociedades y que se expresa a través de las más intimas convicciones de los ciudadanos, implica que su análisis jurídico se realice a partir de múltiples planos. En primer lugar, se han de tomar en cuenta los aspectos jurídico institucionales expresados en el modelo de la relación Iglesia Estado, a ello habrá de añadirse la forma en que se consagra el derecho a profesar y practicar los cultos, las regulaciones administrativas que le sean aplicables, e incluso las relaciones sociales de regulación de la vida civil cuya forma normativa influya sobre los diversos sistemas de creencias.
A los efectos de esta aproximación hemos intentado un acercamiento a partir del examen de los documentos Constitucionales de la historia republicana (1811 a 1999) en Venezuela, así como de otras normas de índole diferente que se aplican a los aspectos antes señalados y que podrán ser consultadas a través de los cuadros elaborados. Asimismo, hemos considerado imprescindible dotar de un marco interpretativo los datos que hemos sistematizado, para ello nos permitimos reflexionar a partir de las contribuciones de importantes especialistas en el tema en cuestión.
Definición básica
El jurista Henry Capitant, propone en el año 1936, una de las más afortunadas definiciones que la Laicidad ha recibido desde el punto de vista de la doctrina jurídica, para él, “la laicidad es una concepción política que implica la sociedad civil y la sociedad religiosa, no
ejerciendo el Estado ningún poder religioso y las Iglesias ningún poder civil (Capitant 1936). Tres aspectos de esta definición merecen ser comentados, en primer lugar destaca el carácter de concepción político constitucional del carácter laico de un determinado sistema político, coincidiendo esa concepción con los desarrollos que se generan a partir de la Constitución de los Estados Unidos de América, y de la Revolución Francesa. Pone en relieve en segundo lugar, el carácter relacional del concepto, dado que éste no es una cosa o un lugar, si no una separación, una ausencia de relación. Por último, y dado su carácter político es ante todo la delimitación de dos géneros de poder de naturaleza esencialmente diferente y llamados a expresarse en diferentes esferas de lo social, el poder político y el poder religioso.
Algunos especialistas como Maurice Barbier (2000), aceptando los méritos expositivos de esa definición, plantean argumentos críticos destinados a mejorar su capacidad explicativa, con éxito parcial. Así señala que la exposición de Capitant lleva a plantear una oposición entre sociedad civil y sociedad religiosa, lo correcto sería hablar de una separación entre el Estado y la sociedad civil, en el seno de la cual han de expresarse las religiones. Punto de vista interesante, pero que descontextualiza la definición de Capitant, dado que éste se refiere a la separación entre dos géneros de poder, ambos políticos en el sentido amplio, uno que se presenta como de origen divino y otro de origen terrenal, cuyo máximo conflicto se vivió en Europa a partir del siglo XI, con la llamada revolución Papal (Berman,1996), y que legó a la posterior evolución de la “sociedad civil” uno de sus momentos clave de diferenciación. La segunda crítica que se hace a la definición de Capitant, está referida a su insistencia en la sepa ración de funciones especificas que opera entre las Iglesias y el Estado, cuando conviene hablar de las religiones y el Estado. En este caso coincidimos plenamente con la constatación de que la separación se establece no tan sólo con las Iglesias, sino con la Religión, dado que no todas las ex presiones religiosas constituyen iglesias, y no es admisible, por otra par te, que la lucha entre poder político y poder religioso se salde con el establecimiento de una religión de Estado. Hay que señalar, sin embargo, que históricamente los conflictos de poder se han articulado en torno a las instituciones eclesiales y no en torno de universos de creencias.
La adopción de un punto de vista laico dentro de un orden jurídico político trae consecuencias respecto al marco de actuación del Esta do, el cual debe adoptar una serie de medidas que garanticen la igualdad de los cultos, el libre desenvolvimiento de las iglesias y movimientos religiosos, y la garantía absoluta de la práctica religiosa por parte de los ciudadanos, con las limitaciones establecidas por las Leyes. Para Jean Rivero (1977), la laicidad implica para el sistema jurídico que la colige aspectos positivos y negativos en su accionar:
Aspecto Negativo: consiste en considerar el hecho religioso como exterior al Estado. Coloca al Estado fuera de toda obediencia reli giosa; obediencias que son a su vez integradas en el sector privado. Extrañas al régimen de regulación del Derecho Público, pasan a regularse como son reguladas las personas del Derecho Privado.
12
Aspecto Positivo: el Estado asume la obligación de asegurar y proteger la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de cul to, y se convierte éste en el garante de que estas libertades y de aquéllas que se asocian a su ejercicio, puedan ser ejercidas en las condiciones más plenas y como desarrollo de los derechos humanos, individual y colectivamente.
El Estado según sus relaciones con la religión
Tal como se ha expresado, la relación particular dentro de una so ciedad entre el poder político y las prácticas religiosas ha sido un elemento importante y en algunos momentos clave para la comprensión socio política de la sociedad. A partir del examen de las formas en que se organizan las relaciones entre el Estado y las religiones puede intentarse la construcción de una tipología que facilite el análisis de los diversos casos específicos. Barbier (1995), nos propone la siguiente diferenciación.
Cuando existe un vínculo estrecho entre el Estado y una religión particular, se describen dos subtipos:
La religión domina y dirige al Estado: es el caso de la llamada teocracia
El Estado sostiene y controla la Religión: es el caso del llamado Estado Confesional.
Cuando la religión y el Estado están estrictamente separados pueden describirse algunas variantes:
El Estado no interviene en materia religiosa y las confesiones no ejercen ninguna influencia en los asuntos públicos, estamos frente al Estado laico.
Cuando el Estado se proclama ateo y combate cualquier forma de religión, se presentan dudas acerca de la posibilidad de su subsunción en la categoría de Estado Laico, dado que presupone una toma de posición frente a la religión.
Estos criterios analíticos son un punto de partida para organizar la reflexión en torno al comportamiento de la relación entre el Estado y una religión en particular en la vida de un país a lo largo de su evolución polí tica y evidentemente, punto departida de estudios comparativos. Es sin embargo, una herramienta de trabajo que tiene el valor de tipo ideal a ser matizada y enriquecida en la investigación de casos empíricos.
3. Especificidades jurídicas del hecho religioso
En conjunción con la relación política que hemos descrito en las lí neas precedentes, existe una serie de características que son propias del hecho religioso vivido socialmente, las cuales dejarán su huella en las formas particulares que el derecho está obligado a tomar en consideración a la hora de regular, constituyendo la especificidad del hecho religioso (Rivero, 1977), que se expresa en los siguientes rasgos:
En la base de la pertenencia a una religión hay necesariamente un acto de adhesión al sistema del mundo que ella propone. Ha de impli car una escogencia libre, en ese sentido forma parte del sistema de derecho que está articulado a la libertad de opinión y se subsumiría al caso de la libertad de conciencia. Algunos comentarios se imponen, sin embargo: en primer lugar, la fuerza del entorno sociocultural y la adhesión a una determinada religión hace que en muchos casos la libertad de es coger libremente una creencia esté sometida en la realidad a presiones insoportables, según el país y el medio en el cual se produce dicha escogencia. Por otra parte, como el mismo autor lo señala, la opinión religiosa es diferente a otras opiniones en el sentido en que constituye la creencia en algo considerado por los fieles ”objetivo, trascendental y superior a toda otra creencia” u opinión, con lo cual en casos extremos se hace más difícil la aceptación y respeto de opiniones contrarias.
La adhesión a una religión conlleva un conjunto de comportamientos
a través de los cuales se anudan las relaciones de los hombres con un Dios, y que se expresan en ritos, prácticas, penitencias, etc.; la ex presión de un determinado comportamiento ético que busca marcar de una manera total la vida del creyente para el cual estas prácticas no son una simple manifestación de su fe, sino un misterio por el cual el busca la unión con su Dios.
En la generalidad de las religiones las relaciones del hombre con la divinidad no son sólo individuales, en el carácter colectivo de los ritos de adoración se engendran conductas de carácter comunitario con las cuales se presentan o dan testimonio los fieles frente a la sociedad. De manera que para el Derecho no es posible tratar sus regulaciones en el campo de la libertad individual, si no examinarlas como expresión de la libertad de grupos actuantes dentro de la sociedad.
Algunas religiones han desarrollado este perfil comunitario hasta la construcción de formas societarias que determinan la existencia de una sociedad religiosa fuertemente organizada, regulada, jerarquizada, notablemente estructurada y de toda disciplina y derecho propio, que al desplegarse dentro de un marco nacional tiende a invadir las fronteras de actuación del Estado generándose los conflictos a los cuales nos hemos referido.
Al afirmarse portadoras de una verdad absoluta incontrovertible y salvadora, las grandes religiones son necesariamente misioneras. La propaganda religiosa es para ellas un deber hacía Dios y hacia los hombres. El Derecho en una sociedad democrática debe desarrollar mecanismos para que esta actividad no involucre el irrespeto a otros sistemas de creencias y manifestación de odio o intolerancia.
El carácter integral que suelen manifestar tanto las grandes religio nes monoteístas, como las sectas que de ellas se derivan, puede producir choques con las Leyes establecidas socialmente a través de los mecanismos de creación del Derecho y aspectos de las creencias que se profesen. De donde las regulaciones de la libertad religiosa han de tomar en cuenta el deber de preservación de las regulaciones públicas y buscar un equilibrio entre su propia expresión y los sistemas de creencias particulares.
4. Elementos para el estudio de la laicidad
El abordaje de nuestro objeto de análisis se hace a partir de diversas fuentes de Derecho objetivado, tales como Constituciones de la Re pública, leyes, tratados y reglamentos aplicables a las materias en cuestión de forma directa, o que puedan incidir en el tratamiento público del tema. Hemos construido materia de sistematización y estudio capaces de dar cuenta de la realidad, y de ordenarla a los efectos de su examen crítico. Hemos procedido de esa manera tanto para los datos de rango constitucional, eje fundamental , como de las otras normas que se agrupan dentro del sistema jurídico venezolano. Se ha tratado de hacer un uso eficiente de la matriz categorial de Emile Poulat (1997), con las modificaciones impuestas por las peculiaridades de nuestro objeto.
El nombre de Dios en la Constitución Nacional
El primer elemento que hay que tomar en consideración a la hora de evaluar el lugar de la religión en la vida pública tiene que ver con la presen cia del nombre de Dios en la Constitución, o desde luego, de su ausencia. Para el constitucionalismo moderno la Constitución es un documento destinado a ser aplicado a todos los ciudadanos, cualquiera que sean su creencias, o ausencia de ellas. El ejemplo más ilustrativo de esa posición lo encontramos en la Constitución de los Estados Unidos, cuyo llamado inicial es “Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar (...)estatuimos y sancionamos esta Constitución”...(1787). Esta proclamación neutra refleja sin duda las ideas de Jefferson, según las cuales había que construir una muralla de separación entre el Estado y las religiones para evitar que cualquier ciudadano pueda sufrir opresión como consecuencia de sus creencias; idéntica razón puede percibirse en la ausencia de alusiones religiosas en el juramento constitucional para el Jefe de Estado de esa nación: ”Juro solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y defenderé la Constitución”...”
13
Caso diferente es la Declaración de los Derechos del hombre y los ciudadanos de 1789, fruto temprano de la Revolución Francesa la cual es dictada “en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo”, formula que al decir de Jean Baubérot (1990), posee un carácter tanto religioso como consensual, puesto que sirvió como espacio donde pudieran encontrar cabida católicos como deístas de orígenes diversos. La Constitución de 1791, cambia el enfoque cuando coloca el origen del reino de Francia en un contrato realizado con la Nación Francesa.
En el caso de la evolución constitucional venezolana, la mayoría de los textos constitucionales poseen una invocación religiosa en su Preámbulo, con excepción de aquéllas de 1881,1891 y 1914. La expresión más repetida en dichas invocaciones es “En el nombre de Dios Todopode roso”, hay que notar que esa protección o ayuda es recibida según los casos, por El Pueblo, por Los Representantes, por Los Diputados, por La Asamblea Constituyente. Hay que observar de igual manera que esas invocaciones, coherentes con la concepción católica de la soberanía popular, se ven acompañadas de formulaciones de raigambre masónica tales como, Supremo Legislador del Universo, las Leyes de la Naturaleza, etc. Algunas de estas expresiones son tomadas como principales en la invocación que preside algunas de dichas cartas Constitucionales.
El otro aspecto que habría que considerar para esta primera apro ximación es el referido a los juramentos de los funcionarios. Es impor tante señalar en este caso que no es habitual en nuestras constituciones establecer fórmulas estrictas de juramento, sin embargo la Constitución de la Gran Colombia de 1821, presenta el contenido de dicho juramento, pero al no suministrar un texto estricto (Art. 185), deja la posibilidad que se acuda a formulas religiosas. Caso diferente, que causó más de un conflicto entre la Iglesia Católica y la República, es el juramento de obediencia a las Leyes que se exigió en determinados momentos a los representantes del culto católico.
El rol del Estado en materia religiosa y el lugar de la religión en la vida pública
Este criterio puede ser representado como un continum, en el cual hay una influencia mayor o menor de cada una de esas instituciones sobre el espacio público. Una observación se hace necesaria, sin embargo, puesto que en la vida real un Estado con las características que atribui mos al Estado confesional se encuentra bajo el influjo de la institución religiosa, la cual en no pocas ocasiones le disputa importantes “franjas de poder político”; siendo el Estado protector de la fe, debe al mismo tiempo recuperar y mantener el poder que constituye su razón de ser. El mencionado “conflicto de los juramentos”, es una expresión cabal de como el Estado, aún muy identificado con un determinado sistema de creencias, actúa tratando de imponer la “razón pública”.
Las formas que puede adoptar la regulación que un Estado ejerce so bre una religión considerada como religión de la República (1811), o de los habitantes de la República, según el caso (Ley de Patronato de 1824), pueden transitar a un estatus de tolerancia hacia otras confesiones siempre que éstas se practiquen privadamente (1864); hasta la libertad religiosa propiamente dicha, manteniendo, sin embargo, un estatus de privilegio respecto a aquélla considerada como principal institución religiosa, bajo la suprema inspección del Estado (1904); para llegar al desarrollo de un control similar sobre las expresiones religiosas en general (1911), y el impulso a la autonomía y desarrollo libre de todas las religiones y cultos.
La vigencia a lo largo de la historia republicana del régimen de Pa tronato Eclesiástico, provee de del marco en el cual se mueve la acción del Estado venezolano respecto a las religiones, de tal manera que las actitudes de omisión, vigilancia e intervención que describen las posibles pautas de acción de los Estados con relación a las religiones, no son distinguibles en nuestro caso. La larga vigencia del Patronato como puede percibirse en la información suministrada , permitió apreciables diferencias en la forma en que éste fue asumido a lo largo de su permanencia.
La influencia reconocida a las Iglesias en la formación de las decisiones públicas, en nuestro caso de la Iglesia Católica, ha sido importante a lo largo de la vida nacional, si bien ha estado sujeta a los vaivenes se ñalados supra. El poder social (y político) de la Iglesia ha sido tomado en cuenta (o se ha expresado con vehemencia), a la hora de la producción de decisiones que afectan la vida social, generándose discusiones
al igual que otros países alrededor de lo que algunos especialistas llaman los “temas cactus” de la relación Estado Iglesia Sociedad, tales como matrimonio, divorcio, contracepción, planificación familiar, educación. Es notable la tendencia mantenida a consultar la(s) Iglesia(s) en la toma de decisiones políticas e incorporarla aun legislativamente a foros y comisiones diversas.
Las libertades fundamentales y la igualdad de derechos
En este punto hay que reflexionar sobre el establecimiento o la ausencia en la Constitución y las Leyes de la libertad religiosa o libertad de culto, como forma de entender que una sociedad practica la tolerancia y respeta la libertad de conciencia. En ese examen hemos de ir mas allá, sin embargo , tomando en cuenta lo que llamaremos las libertades concomitantes, esto es, derechos que pueden en un momento dado servir para vehicular e incluso establecer la libertad en materia religiosa, y en el caso que ella se encuentre establecida, contribuir a su florecimiento. El modelo clásico de esa agrupación de derechos se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos “…el Congreso no hará Ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.
Se integran pues las libertades religiosas con las de expresión del pensamiento, la de libre asociación y reunión, y el derecho de petición for mando un grupo integrado de libertades que se refuerzan unas a otras. Como hemos señalado nuestras constituciones parte en sus primeras expresiones con una religión única y la prohibición de todo otro culto a la par que garantiza la libertad de imprenta y la de reclamo; en 1830 se incorpora la libertad de asociación, que a partir de 1864 se complementa con la de reunión. La Constitución de 1864 reconoce la libertad religiosa pero se limita la posibilidad para otros cultos diferentes a la católica; a partir de 1881 se elimina este añadido y a partir de 1904 aparece la potestad del Presidente para examinar los cultos lo cual en el fondo, es una extensión práctica del derecho del Patronato que la República ejercía sobre a Iglesia Católica, esa extensión se producirá formalmente en el año 1911.
En cuanto a los derechos concomitantes, éstos mantienen una línea de continuidad y desarrollo, sin embargo, es importante notar que en las Constituciones de 1928, 1931,1936 aparece la prohibición expresa de doctrinas y filosofías, vinculadas al anarquismo, socialismo, y comunismo, que desaparecerá posteriormente. Se incorporan además siguiendo el constitucionalismo social latinoamericano, cláusulas de derechos sociales que en algunos aspectos roza los tradicionales temas de conflicto Iglesia Estado.
Régimen de cultos, de sus ministros y sus bienes
Como lo planteábamos supra, el régimen de culto fue sometido a lo largo de la historia latinoamericana a un conjunto de regulaciones que para la religión católica, única con derecho pleno desde 1811, toman su base en el Patronato que de alguna forma es el marco en el cual se desenvuelve el ejercicio del culto. Para las otras confesiones la situación es bastante más complicada, dado la declaración del artículo 1 de la Constitución, que expresaba: “Art. 1. la religión católica, apostólica, romana es también la del Estado y la única exclusiva de los habitantes de Venezuela (...)omissis “ no permitirá jamás en todo el territorio de la confederación, ningún otro culto público o privado, ni doctrina contraria a Jesucristo”.
A la vez y en el Art. 169 del mencionado texto constitucional se esta blecía que, “Art. 169. Todos los extranjeros de cualquier nación se recibirán en el Estado(...)omissis, siempre que respeten la religión católica, única del país (...)”.
Esta lucha entre la tradición religiosa heredada de la colonia y reforzada por las medidas draconianas de las autoridades coloniales des tinadas a impedir la libre circulación de las ideas en la América española, y la necesidad nacida del propio hecho de la independencia tendrá un proceso social casi determinante en lo que será la vida religiosa en la na ciente república. Desde muy temprano se abre la polémica respecto a estas libertades, aunque su traducción en términos legales y constitucionales tarda en ser plasmada, primero lo será en forma restringida y mucho después en plenitud.
14
El establecimiento de grupos extranjeros con otras creencias y practicas religiosas hará imposible la prohibición en la práctica de “otros cultos públicos o privados”, de manera que las constituciones posteriores mantienen durante décadas silencio a ese respecto, no existiendo plena certeza de cual era la situación de los creyentes de otros cultos. Sin embargo, las necesidades del comercio habían ido creando en diferentes sitios del país núcleos de habitantes con creencias diferentes.
Hay noticias que para 1824 ya existía en Coro una comunidad hebrea con organización interna y que mantenía lugares privados destinados al culto. Para la década de 1830 existían grupos de comerciantes en los principales puertos del país provenientes de Inglaterra y de religión pro testante. Esta presencia traerá sin duda en una sociedad como la nuestra una serie de inconvenientes prácticos dado que la organización del registros y la administración de los cementerios estaba en manos de los párrocos católicos, situación que se sorteaba a través de la intervención consular y el mantenimiento permanente de súbditos extranjeros para las familias establecidas entre nosotros, sin embargo la Iglesia anglicana, que se establece en 1834, recoge la historia de los hostigamientos a los cuales se sometía a los no católicos por parte de la población, como en el caso de los motines anti judíos de 1831 y 1855 en Coro, azuzados por el clero y los comerciantes nativos 1.
Ante esta confusión de la opinión pública, el Congreso de 1854 emi te una Ley de aclaratoria según la cual se establecía que la libertad de cultos no estaba prohibida en la república. Esta declaración legislativa tiene el carácter de una interpretación constitucional del artículo 218, que declaraba la libertad de los extranjeros de establecerse en el país y los derechos concomitantes consagrados en la Constitución de 1830. Llama la atención el carácter de retruécano con el cual se expresa, en lu
indígenas que les eran sometidos. En ese mismo instrumento normativo se suprime el fuero del que disfrutaban los miembros del clero, artículo que desencadenó un apreciable grupo de votos salvados en esa Asamblea Constituyente. De igual manera las primeras constituciones del siglo XIX otorgan a las Diputaciones Provinciales o Municipios competencia para incoar procesos a aquello sacerdotes que no cumplan a cabalidad con los deberes de su ministerio. De igual manera durante el siglo XX en varios textos constitucionales se establece como atribución del Presidente de al República la de prohibir la entrada al país de religiosos extranjeros.
Las reglas de las incompatibilidades entre el ejercicio de las funciones públicas y el carácter de ministro ordenado del culto que es piedra angular de muchas legislaciones extranjeras es muy limitado entre noso tros, y aparece entre 1909 y 1947 limitadas tan sólo a la exigencia de estado seglar para el Presidente de la República. La Constitución de 1947, incluye esta exigencia para los Ministros de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema y el Procurador de la República, manteniéndose ese requisito en la Carta de 1953; en la de 1961 se exige para los Ministros y el Presidente, mientras que la Constitución de 1999 la exige sólo para el caso del Presidente y Vicepresidente de la República.
El régimen de los bienes destinados al culto y del mantenimiento de los ministros y de las actividades de la Iglesia se enmarcan, claro está, dentro del régimen especial previsto en la Ley de Patronato, y posterior mente en el Convenio de 1964; sin embargo, la manera de percibirlo fue siempre piedra de discordia entre un Estado empeñado en forma a veces desesperada de establecer y organizar sus finanzas y estabilizar su poder político, y la proliferación de recaudaciones, cuyo cálculo de mon tos, ocasión y forma de recaudar permanecían en manos de la Iglesia. De allí que durante el siglo XIX, cada medida que el Estado emprendía con el objeto señalado era motivo para la creación de terribles tensiones entre la Iglesia y el gobierno de turno.
El régimen de los servicios públicos
La importancia de la consideración de este aspecto tiene particular interés en los países de tradición católica, donde una parte importante de los servicios que hoy en día presta el Estado de una manera indeclina ble en ciertos casos, fueron desarrollados y asumidos por la estructura de la Iglesia católica, baste con señalar el menos polémico de ellos como era el mantenimiento y fomento de hospitales en los principales poblados. Otros tocan fronteras mucho más conflictivas que colocan a medida que el Estado republicano se desarrolla, a los párrocos y otros hombres de Iglesia como servidores públicos, y por lo tanto, obligados a la obediencia jurar de las autoridades, y que a la larga generarán conflictos que empujan hacia la secularización del aparato del Estado.

1. La presencia de los grupos judíos en Coro, una de las más antiguas en el continente americano y de los motines en su contra, hechos notables en la historia venezolana así como para una historia cultural de la alteridad, puede ser estudiada en una numerosa bibliografía, entre la que tenemos obras como: FORTIQUE, José Rafael. Los Motines Anti Judios De Coro. Maracaibo. Editorial Puente, 1973. 91 p. ; DE LIMA, Blanca. Coro: Fin de la Diáspora. Isaac A. Senior e Hijo: redes comerciales y circuito exportador (1884 1930).; LOPEZ FONSECA, David. Escritos de un Judío del Liberalismo Venezolano en Coro 1879. Editorial Miranda. Coro. 2002. 72 p. ; Bokser Liwerant, Judit y Alicia Gojman de Backal (Coordinadores) Encuentro Y Alteridad. Vida y cultura judía en América Latina. Primera edición. Colección Tierra Firme. Fondo de Cultura Económica. 1999. 758 pp.; así como la ponencia de Mauricio Baez Cabrera, Universidad Simón Bolivar, Venezuela. La persecución a los judíos de Coro en 1855, presentada al Congreso: Árabes y Judíos en el Mundo Iberoamericano: Similitudes, Diferencias y Tensiones sobre el Tras fondo de las Tres Culturas. Universidad de Tel Aviv, Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin, Centro S. Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales, Instituto de Historia y Cultura de América Latina, en colaboración con La Fundación Tres Culturas. 29 de abril 1° de Mayo 2007.
gar de declarar la existencia de la libertad de cultos establece que dicho derecho humano fundamental no esta prohibido entre nosotros. En cuanto a la situación de los ministros de culto el marco de su ac tuación fue regulado en lo fundamental por las disposiciones de la Ley de Patronato, sin embargo otras normas constitucionales le han estado diri gidas, así en la Constitución de 1811 aparece la norma que prohíbe a los catequistas el sacar provecho personal de las actividades religiosas y educativas que llevaban a cabo en detrimento de los derechos de los
En el apéndice sobre el Poder Moral de la Constitución de 1819, Bolívar entiende la importancia de la estructura administrativa que posee la Iglesia católica a lo largo y ancho del país, cuando sugiere que la supervisión del deber de educación debe estar entre otros en manos del párroco; quien al poseer la información completa sobre el niño puede constatar de manera directa si se cumple o no con esa disposición.
De igual manera, el hoy llamado Registro Civil dependía en forma exclusiva de los registros parroquiales, constituyendo un problema cuando nacen en el país hijos de padres extranjeros de fe diferente, los cuales debían permanecer como extranjeros puesto que eran registrados consularmente. Estos problemas se irán agravando: a medida que las Leyes que regulan el matrimonio incluyan la adopción del matrimonio civil y posteriormente el divorcio, imponen la necesidad de un registro del Estado Civil público. Otro de las funciones que la Iglesia llevaba adelante era el de administrar los Camposantos que solían estar a la vera de los templos. Aquí se planteaban graves conflictos incluso con repercusiones diplomáticas cuando los párrocos se negaban a dejar descan sar en tierra consagrada a herejes e infieles generándose conflictos en tre los poderes públicos y la Iglesia, lo cual obligo a la secularización de dicho servicio.
Otro de aspecto conflictivo es el relativo a la educación, mientras en la práctica se asiste a ese género de discusiones; puede apreciarse que desde muy temprano en la vida republicana el Estado reconoce su responsabilidad en materia educativa (con apogeo en el período de Guzmán Blanco), y reconoce de igual forma la libertad de enseñanza dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y las Leyes.
15
Relaciones con la santa sede
Después de unos comienzos de gran dificultad cuyo origen se encuentra en la Bula Papal que condena la Independencia y pide obediencia a los americanos al imperio español, la Constitución de 1811, pide afincar la relación a través de los prelados nacionales en el año 1924, y en el momento de la unión Grancolombiana se dicta la Ley de Patronato, que va a regular el funcionamiento de la Iglesia católica venezolana a lo largo de más de 153 años. La relación con el Vaticano quiso ser normada por un Concordato en el año 1862, conocido como el Convenio Guevara Antonelli, cuyo perfeccionamiento jurídico no llegó culminar, a pesar de que se le llevó a fases avanzadas de perfeccionamiento.

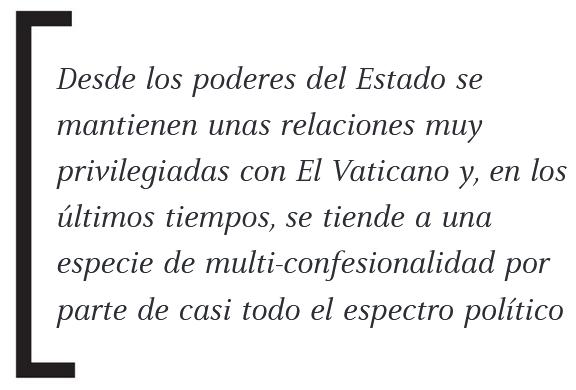
No es si no hasta el año 1964 cuando se firma el Convenio entre la Santa Sede Apostólica y la República de Venezuela que rige las relacio nes entre Venezuela y el Estado Vaticano y sustituye como instrumento primario de regulación a la Ley de Patronato del 18 de julio de 1824 2
Referencias bibliográficas
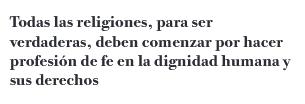
BARBIER, Maurice (2000). La Modernité Politique. Préface de Marcel Gauchet. Thémis. Presses Universitaires de France. Paris. 237 p.
BARBIER, Maurice (1999). La Laicité. Editions L´Harmattan. Paris. 311 p. BAUBEROT, Jean (1990). La laïcité quel héritage? De 1789 à nos jours, Labor et Fides, Genève. Suisse 111 p.
BERMAN, Harold J. (1996). La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente. Sección de Obras de Política y Derecho. Fondo de Cultura Económica. México. 674 p.
CAPITANT, Henri (1936). Vocabulaire Juridique. Presses Universitaires de France. Paris. 305 p.
CRUZ ESQUIVEL, Juan (2006). La impronta católica en las legislaciones de América Latina. UBA UNLAM / CONICET. Buenos Aires, Argentina.
PERERA, Ambrocio (1943). Historia Orgánica de Venezuela. Editorial Venezuela. Caracas. 303 p.
2. Para estudios desde otras perspectivas sobre la Ley de Patronato Eclesiástico, puede consultarse las obras de los Obispos Carlos Sánchez Espejo y Nicolás Navarro, así como: José Rodríguez Iturbe. Iglesia y Estado en Venezuela (1824 1964). Universidad Central de Venezuela. Imprenta Universitaria. Caracas. 1968. 359 p., y Hermann González Oropeza, SJ. Iglesia y Estado en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 1997.
POULAT, Emile (1997). La Solution Laique et ses Problemes. Col. Faits et Représentations. Berg International. Paris. 230 p.
RIVERO, Jean (1977). Les Libertés Publiques. Tome 2. Le Régime Des Principales Libertés. Col. Thémis. Droit Public, sous la direction de Maurice Duberger. Presses Universitaires de France. Paris. 417 p.
Reflexiones de Aquí y de Allá

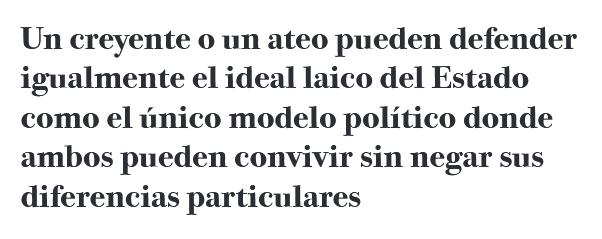
16
Actuar cristianamente en una sociedad laica Por: Benjamín Forcano
1. REBELIÓN Y LLEGADA DE LA MODERNIDAD
Se ha dicho, y creo que con razón, que la laicidad es una consecuencia de la modernidad. Y es que la modernidad arranca de una cierta protesta contra las religiones, las cuales demasiadas veces atentaron contra la condición natural del ser humano, su dignidad y derechos.
En nombre de Dios, de la Religión, de la Patria, se han cometido enormes atropellos de la persona. La modernidad más que contra Dios se alza contra la utilización blasfema que de Él se ha hecho, habiendo justificado en su nombre la negación del protagonismo, de la creatividad, de la autonomía y de la libertad del hombre. Por defender los derechos de las religiones, se han negado demasiadas veces los derechos de la persona.
Esta visión imperialista de la religión es la que hace que estalle en la conciencia moderna la reivindicación de la laicidad, negándose a que lo mundano y humano sea postergado y desvirtuado a expensas de lo cristiano. “Cristiano y humano escribía T. De Chardin, tienden a no coincidir; he aquí el gran cisma que amenaza a la Iglesia”. Y el teólogo protestante J. Moltman escribía: “Si la modernidad ha convertido al hombre en palabra iconoclasta contra Dios, es porque el Dios auténtico se ha convertido en palabra iconoclasta contra el hombre”.
Arrastramos, por tanto, desde Trento hasta el Vaticano II, una mentalidad eclesiástica antimoderna, contraria a la laicidad.
2. LA ENTRADA EN UN MUNDO ADULTO
Con la llegada de la modernidad se inicia la entrada en un mundo adulto. Mundo adulto significa aquí que la humanidad traspone el umbral de la infancia y adolescencia para encaminarse hacia la mayoría de edad. Paradójicamente, la jerarquía católica viene ejerciendo todavía una función de paternalismo paralizante en este proceso.
modernidad, aplicado a la Iglesia, requiere una nueva relación de convivencia basada en la igualdad y que se expresa en la democracia. La actual estructura autoritaria de la Iglesia es residuo de modelos mundanos y contradice la enseñanza apostólica y la tradición.
La modernidad exige también una nueva relación con Dios, el cual en lugar de afirmarse a base de explotar los límites de la debilidad e impotencia humanas, aparece sustentando toda la talla del ser humano, dejándole actuar en todo lo que es, por sí y ante sí. El concilio reconoce que la religión, demasiadas veces, se ha convertido en opio al impedir la realización del ser humano y ocultar el rostro genuino de Dios.
Hacer profesión de ateísmo o, lo que es lo mismo, expulsar tantos dioses falsos, es condición saludable para preservar la fe y la madurez humana: “Son muchos los que imaginan un Dios que nada tiene que ver con el Dios de Jesús” (GS, 19).
Las características mayores de la modernidad son el paso de una concepción mítica del mundo a otra científica, de una sociedad desigual a otro igual, y de una sociedad sacralmente tutelada a otra civilmente autónoma.
En ese mundo emerge la laicidad como reclamo de independencia frente a las sociedades teocráticas, donde la condición de ciudadano va uni-
da a la de religioso y la de lo civil a lo religioso. La laicidad surge como polo de afirmación frente a sociedades sacralizadas o muy tuteladas por el poder religioso.
3. LAICIDAD, BIEN COMÚN Y PODER POLÍTICO
La laicidad, resulta así ser base, ámbito y referente de la apolítica de todo Estado, que se precie ser gestor del Bien Común, pues el Bien Común es la coordinación del bien de todas las personas, en uno u otro lugar , de una u otra parte, de una religión u otra, se trate de ciudadanos creyentes o ateos. Los ciudadanos incluyen, como personas, una ética natural, que se enuncia válida para todos y que los Estados deben manejar sensatamente para articular la convivencia.
Las religiones podrán enunciar creencias, principios, promesas, programas de futuro y felicidad que, a lo mejor, no figuran en el programa básico de la ética civil. Podrán inculcarlo a sus seguidores y ofrecerlo a cuantos lo deseen conocer, pero jamás imponerlo y mucho menos hacerlo valer contraviniendo la dignidad y derechos de la persona. La persona es el terreno firme, más allá del cual no puede ir el Estado, la religión ni ideología alguna.
Desde esta perspectiva, resulta anacrónica toda posición que pretenda basarse en un imperialismo religioso (sumisión del poder temporal al religioso) o sobre un fundamentalismo de Estado, que no respete el hecho religioso, tal como aparece en cada una de las religiones.
A quien se apoye en el pensamiento y espíritu del Vaticano II, le resultará fácil proponer que es tarea del Estado establecer una legislación sobre la enseñanza de la religión en la escuela, la ayuda económica estatal a la Iglesia católica, el aborto, el divorcio, las convivencias homosexuales, la investigación sobre las células madre embrionarias, y otras cuestiones, a la escucha de lo que la experiencia, la ciencia, la filosofía y la ética consideren más conforme y respetuoso con esas realidades. De ahí brotan precisamente unas normas que pueden resultar válidas y vinculantes para todos porque tratan de recoger y expresar la dignidad, los valores, los derechos y deberes de todos. Es la experiencia humana común, la ciencia común, la ética común, la sabiduría común, la ley común, la que todos podemos profesar resultándonos inteligible, congruente y coherente con nuestro modo de ser. Una ética común, de consenso universal y de obligatoriedad universal. Tal comunidad de experiencia, de valores y de ética, dimana de la persona humana. La persona es el pilar de la laicidad.
La persona es el referente básico para el estudio, la comprensión y la legislación de todo poder público. El Estado no tiene más misión que promover, respetar y asegurar los bienes de la persona, sus derechos y dignidad. Y personas somos todos. Y personas somos los que constituimos las comunidades políticas.
Pero no todos somos creyentes, o no lo somos según un único credo. Las religiones también nacen de la persona, y como todas las cosas humanas pueden ser buenas o malas, servir para humanizar o degradar, liberar o reprimir, alienar o transformar. Pero la religiosidad no es expresión única ni unívoca en el mundo de las personas, ni lo es en el mundo de las comunidades civiles.
17
Y, además, todas las religiones, para ser verdaderas, deben comenzar por hacer profesión de fe en la dignidad humana y sus derechos, y comprometerse a no apartarse de esa fe, común a todos. El Estado, que atiende al Bien Común, no puede legislar para todos guiándose por la perspectiva particular y diferenciada de cada una de las religiones, sino que debe guiarse por la perspectiva universal de la dignidad de la persona. Ya esa dignidad tiene un nombre común, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Entonces, una convivencia justa, basada en el respeto, igualdad y libertad de todos, tienen que regularse por un ordenamiento jurídico que sea fiel a esa dignidad y derechos de la persona. ¿Cómo llevar a cabo el respeto por esa dignidad y cómo lograr una solución satisfactoria para cuantas situaciones plantea la persona en la convivencia?
Pienso que es éste el desafío que la laicidad plantea a todo poder político.
Por supuesto, las Iglesias tienen derecho a aportar su experiencia y sabiduría, sus luces y propuestas, pues al fin y al cabo también ellas beben del pozo profundo de la humanidad. Sobre esa sabiduría común y compartida, podrán añadir, si la tienen, otra sabiduría, la peculiar de su religión, pero no pueden aspirar a que sea considerada como obligatoria para todos a nivel de ley. Es una oferta gratuita, nunca antihumana, que podrá ser aceptada libremente por cuantos quieran. Su doctrina particular puede entrar en colisión con alguno o algunos puntos de lo que hemos llamado ética o legislación común, pero el Estado tiene que hacer valer aquello que es ley común por consenso mayoritario dentro de la comunidad civil.
Todas las religiones, para ser verdaderas, deben comenzar por hacer profesión de fe en la dignidad humana y sus derechos. Las Iglesias tienen derecho a aportar su experiencia y sabiduría, sus luces y propuestas, pues al fin y al cabo también ellas beben del pozo profundo de la humanidad
4. MI ACTUACIÓN CRISTIANA EN UNA SOCIEDAD LAICA
Teniendo en cuenta todo lo que he dicho, es fácil deducir los elementos que deben configurar la actuación de un católico en una sociedad laica.
La conducta de la persona se guía por principios, criterios y opciones en situaciones concretas. Siempre al decidir precede el percibir, el analizar y el valorar los elementos de una cuestión. Si yo decido ahora actuar de una determinada manera en una sociedad laica, y no de otra, es porque estoy imbuido por una determinada visión de la laicidad. Nadie procede al azar o ciegamente.
Desde los presupuestos desarrollados, yo me atrevería a formular los siguientes criterios como propios de una actuación cristiana en una sociedad laica:
1. No se puede seguir manteniendo una división antagónica entre el mundo creado y el mundo revelado, el mundo de la razón y el mundo de la fe, la historia humana y la historia de la salvación. La vida, la historia y la salvación son únicas y unitarias, aunque dentro de ellas crezcan dialécticamente el trigo y la cizaña. No hay más que u n sujeto de salvación, la persona, con el que es preciso contar como agente primero y primordial. Jesús, el hombre por excelencia, se hizo uno de nosotros, vivió a fondo nuestra humanidad, se apasionó por la implantación del Reino de Dios en este mundo, se decantó a favor de los pobres y mostró que esa humanidad, originariamente buena, alcanzaba un destino de plenitud y resurrección, que superaba todo cálculo humano.
2. Se tenga o no fe, la realidad humana es portadora de dignidad, significación y sentido humano. Tal significado y sentido es consistente, con fundamentación en Dios para los que creemos. Pero no se necesita fe explícita en Dios para que ese significado sea real, inviolable y merezca todo reconocimiento. Ninguna fe, so pretexto de defender a Dios, puede impugnar esa dignidad humana, rebajarla, o anularla. Más, toda fe tiene obligación de incluir en su credo la proclamación de la dignidad humana y sus derechos. La unitariedad del proyecto salvífico hace que Dios y el hombre, la razón y la fe se den la mano y caminen estrechamente unidos, sin negarse nunca. La negación ocurrirá cuando la fe es falsa o es falsa la razón.
3. La tarea evangelizadora del cristiano comenzará por anunciar y defender aquello que es lo más importante y lo más importante es lo que es común a todos. Nos hemos dedicado por mucho tiempo a anunciar y construir sobre nuestras diferencias y no a construir sobre lo que nos es común. Construyendo sobre lo común es como únicamente edificaremos sólidamente la convivencia, pues ella reposará sobre los pilares seguros de la dignidad humana y derechos humanos universales.
4. El progreso vendrá, primero de todo, de este acuerdo, esfuerzo y lucha común. Y ese acuerdo común arranca de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el amor y la paz como obra de todos, y también como obra de todas y de cada una de las religiones. Primero alcanzar eso: la igualdad, el respeto, la justicia, la cooperación que hagan posible un nivel de vida digno para todos.
5. Las religiones renunciarán a todo monopolio ético, como si sólo ellas fueran depositarias de la salvación y únicas intérpretes de lo verdaderamente humano. Podrán ofrecer, anunciar y defender la especificidad de sus propuestas, como un plus para la perfección y felicidad humanas, pero sin negar o infravalorar la valía de las propuestas humanas.
6. El actuar del cristiano se mostrará tal en la medida en que se afane por preparar, inspirar, impulsar y configurar las realidades humanas de acuerdo con los valores básicos de la dignidad humana y los más directos y específicos del Evangelio. Trabajará como el primero para que la ciudad humana, la convivencia, sea un reflejo de los postulados de la ética, de la razón y del derecho, sabiendo que en esa baza se construye también el Reino de Dios y es por donde hay que avanzar hasta lograr la plenitud humana. El Evangelio será creíble en tanto en cuanto humanice al hombre, lo dignifique, lo libere y se muestre insobornable con la dignidad y derechos que le son inalienables.
EPÍLOGO
En el Vaticano II hay un retorno al Evangelio, la conciencia eclesial trató de sacudirse todo polvo imperial, presentando a la Iglesia como Pueblo de Dios todos hermanos e iguales y a la jerarquía enteramente al servicio de ese Pueblo.
Pero, los cambios no sobrevienen rápidamente, por más que hayan pasado 50 años. Surgen ahora, otra vez, voces que reclaman ese puesto central que la Iglesia ha ocupado en la historia, confiriéndole hegemonía y autoridad en asuntos importantes como el divorcio, aborto, modelos de familia, etc., un nuevo imperialismo que les llevaría a hablar “en nombre de Dios”.
Afortunadamente, el concilio Vaticano II está ahí marcando un nuevo humanismo, un nuevo estilo y unas nuevas pautas.
18
Europa Laica, una trayectoria de lucha por el laicismo
Por:Antonio Gómez Movellán*
EUROPA Laica viene funcionando desde el año 2001. Los fundadores fuimos personas que, desde uno u otro campo, entroncábamos con la lucha por el laicismo que desde el siglo XIX se viene persiguiendo en España y en muchos países europeos y en la idea que la persistencia del confesionalismo estatal y la alianza del trono y del altar ha contribuido a un atraso finisecular en la historia de España y sobre todo ha significado una violencia extraordinaria sobre la libertad de conciencia de las personas simbolizadas por hechos tan trágicos como el asesinato por la inquisición del maestro Ripoll en Valencia en 1821 o el asesinato de Ferre y Guardia en 1909 o el nacionalcatolicismo durante el franquismo, con todo lo que ello ha significado en la manipulación de las conciencias por la Iglesia Católica y el Estado fascista.
Entre las personas fundadoras de Europa Laica caben destacar, por su relevancia, Gonzalo Puente Ojea el que fuera embajador de España en la Santa Sede y depurado por la democracia a instancias del Vaticano o Francisco Gonzalez Barón primer presidente de asociación o la profesora Emma Rodríguez o Fernando Orbaneja entre otras muchas personas; al cabo de unos meses se sumaron personas valiosísimas por su fortaleza y tenacidad como el que fuera presidente, hasta hace unos meses, Francisco Delgado Ruiz que provenía del ámbito político ya que fue diputado y senador y ya más recientemente personas como Fermín Rodríguez, responsable de educación, con amplia trayectoria política y de activismo social o el profesor, la feminista y escritora Teresa Galeote o el profesor especializado en la cultura árabe y en el islam político Waleed Saleh. Ello ha significado que Europa Laica tenga hoy cerca de mil quinientos asociados y mantenga un amplio círculo de amigos y amigas con gran influencia en los países latinoamericanos y gracias a nuestro portal digital laicismo.org nos hemos convertido en la primera referencia digital sobre laicismo en las redes. La fortaleza de Europa laica reside en el núcleo duro del laicismo, la libertad de conciencia de las personas lo cual exige la separación estricta de las iglesia y el Estado y la configuración de un ámbito público de libertad.
Una distinción radical entre Nación y Estado y entre sociedad pública y sociedad civil también está en nuestro ADN. La tan cacareada libertad religiosa no está garantizada
sino existe una garantía de la libertad de conciencia para todos y por consiguiente un ámbito público libre de las injerencias religiosas y particularmente en algunos campos como la enseñanza. Una de las primeras campañas que lanzamos fue precisamente “La religión fuera de la escuela!” sobre el adoctrinamiento religioso en las educación y en favor de la escuela pública y laica, el primer servicio público universal que se estableció en Europa. La escuela laica no es solamente la escuela sin religión tiene que ser una escuela racional y critica y es la única escuela que integra todas las pertenencias. En nuestro país conseguir una Escuela laica es una aspiración que, desgraciadamente, cada día está más lejos ya que el sistema político esta coaligado en seguir financiado a la escuela católica. Y más allá de la Escuela esta la amenaza que se cierne sobre multitud de servicios públicos universales por ese nuevo sacro que es el mercado neoliberal. Particularmente denunciamos el desmantelamiento de los precarios servicios sociales que o bien están siendo privatizados o bien se están asumiendo por la caridad católica.
Campañas contra los Acuerdos de la Santa Sede del año 1979 (que prolongaron alguno de los privilegios económicos y políticos que tuvo la iglesia durante el franquismo) o contra la financiación pública de la iglesia católica son actividades también permanentes. En la actualidad, junto a otras plataformas, apoyamos la campaña contra las inmatriculaciones ilegales realizadas por la Iglesia católica y exigimos en los tribunales en los medios públicos y en la calle que la simbología católica deje de ser, como es, la simbología cuasi oficial del Estado. Desde el primer momento comprendimos que la Constitución de 1978 no estableció un estado aconfesional como proclama y que en verdad dejó la puerta a lo que nuestro primer presidente de honor denominó un criptoconfesionalismo católico.
Europa Laica, está relacionada con asociaciones europeas humanistas y librepensadoras con el fin de hacer presión política en Europa. Y así somos miembros de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, vinculada al laicismo histórico francés, socialista y republicano y somos observadores en la Federación humanista europea en la que están encuadradas más de 80 organizaciones humanistas de libre pensamiento, ateas, contra el irracionalismo etc y que buscan una Europa laica y donde está también encuadradas
organizaciones de países de tradición religiosa protestante. En España, mantenemos relaciones con asociaciones similares a la nuestra y pretendemos siempre confederarnos con ellas (Movimiento hacia un Estado laico, Asturias Laica etc) Fundación Pi y Margal, asociaciones civiles y sindicatos en favor de la enseñanza pública y movimientos sociales en favor de la igualdad social y sexual. Con Redes Cristianas mantenemos muy buenas relaciones. También es conveniente aclarar que Europa Laica no solicita ni acepta, por estatutos, subvenciones públicas y vive exclusivamente de las cuotas de sus socios y de donaciones privadas y ningún cargo es asalariado.
El laicismo, para Europa laica, significa una fuerte convicción en la garantía de la libertad de conciencia y enarbola la bandera de una presión permanente popular por los ideales de la Republicanos de libertad, igualdad y fraternidad; ideales que no son una utopía y que desde la Revolución francesa han inspirado todos los movimientos de progreso en Europa y en el mundo.
* Es autor de la “La iglesia católica y otras religiones en España”, y de numerosas publicaciones sobre derechos fundamentales de las personas. En la actualidad publica habitualmente en Diario 16, Viento Sur, Rebelion.org y Laicismo.org

19
Conflicto de Competencias Entre la Iglesia y el Estado durante el periodo republicano (SIGLO XIX)
ARGENIS CONTRERAS DELGADO y MARIBELSANCHEZ UZCATEGUI (U.L.A)
La vida republicana venezolana iniciada en 1830, se caracteriza por la inestabilidad política de sus gobiernos y la ininterrumpida sucesión de conflictos civiles. Todo el siglo XIX es escenario de un conflicto patente entre el Estado y la Iglesia por la cuestión del Patronato Eclesiástico, los privilegios y fueros eclesiásticos.
En Venezuela, como el resto del continente, a partir del siglo XIX se produce un desplazamiento de las élites locales hacia el liberalismo como planteamiento político, que encontrará en el Positivismo su madura expresión ideológica. Las sociedades capitalistas europeas, y especialmente Francia, son propuestas como modelos sociales a imitar y a contraponer al pasado histórico ligado a España y evidentemente a la cristiandad: la difusión de la leyenda negra llevaba consigo el repudio al orden institucional colonial, notoriamente ligado a la situación de beneficio y privilegio de la Iglesia (Oropeza:1994,p.122).
Por su parte, la Iglesia había salido debilitada institucionalmente del proceso independentista venezolano. La reducción numérica del Clero alcanzaba proporciones alarmantes: la Arquidiócesis de Caracas, por ejemplo, contaba en 1810 con 547 sacerdotes, que para 1881 se había reducido a 115 (Cfr. Micheo:1983,p.8).
La situación de las diócesis de Mérida, Guayana, y Barquisimeto no era más alentadora. Durante períodos significativos las diócesis permanecieron vacantes o sus Obispos se encontraron en el exilio forzado o voluntario. El ataque de las oligarquías al “status sacerdotal”, sin duda contribuía al deterioro de la percepción social del Clero y consecuentemente a la casi insalvable crisis de vocaciones (González:1993,p.77).
El proceso de la Iglesia venezolana en el siglo XIX presenta una nota característica a diferencia de los restantes países del continente a diferencia de estos, donde la Iglesia contó con un aliado político en el partido conservador; en Venezuela, el partido conservador participaba plenamente del anticlericalismo liberal (González:1993,p.78).
La carencia de aliado político en las castas conservadoras de aquella sociedad venezolana configuraban un cuadro particularmente precario para la Iglesia en conflicto. Sin embargo, no deja de ser llamativa la frecuente presencia de sacerdotes beligerantes como representantes en el Congreso Nacional (Polanco:1992, p.177).
Los aspectos que apenas aquí se enumeran propiciaron una postura frente a las castas conservadoras por parte de la Iglesia. Lo que inicialmente pudo verse como la pugna por la continuidad de beneficios y privilegios, a la larga de convirtió en una lucha por la supervivencia institucional. En 1856 se produce la separación de la Universidad de Caracas y del Seminario, que hasta entonces habían permanecido bajo la tutela de a Iglesia. Con la Universidad se desmembró, del Seminario, la Facultad de Ciencias Eclesiásticas, de forma que los títulos eclesiásticos empezaban a ser conferidos por el Esta-
do. De esta manera se neutraliza la presencia de la Iglesia, por lo menos, en el ámbito de la Educación Superior Venezolana (Polanco:1992,p.182).
Llegada al Poder de Antonio Guzmán Blanco
La verdadera carrera política y militar de Guzmán Blanco la inicia en 1859, cuando se unió a los grandes caudillos y ejes de la política Venezolana por espacio de casi veinte años, en la Guerra Federal, el futuro caudillo Liberal se alinea al lado de Juan Crisóstomo Falcón y de Ezequiel Zamora. Al triunfar la Revolución, en 1863, pasa Guzmán Blanco a formar Gobierno. La extraordinaria carrera política de Antonio Guzmán Blanco se inició a la sombra de Juan Crisóstomo Falcón, jefe de la Revolución Federal, y más tarde como Mariscal y Presidente de Venezuela. Guzmán Blanco acompañó a Falcón en sus dos invasiones y actuó como su Secretario General, hombre de confianza, ostentando desde el primer momento el título de General. (Polanco:1992,p.20).
En 1862, a la muerte del joven General Rafael Urdaneta, quien era el Jefe de la Revolución general en las provincias del centro del país, comprendió Falcón la urgencia de designar el nuevo jefe que asumiese el mando militar, dirigiese las operaciones y se hiciese respetar y obedecer por los numerosos caudillos federales de aquella región del país.
Falcón pensó primero en el General Asdrúbal Bruzual, pero comprendió que este hombre era insustituible como Jefe del Estado Mayor General y terminó designando a Antonio Guzmán Blanco. Era el primer cargo de importancia que iba a ejercer el futuro dictador caraqueño. Sobre este episodio dice el historiador Level de Goda en su “Historia Contemporánea de Venezuela, Política y Militar:
Que Falcón no podía desprenderse del General Bruzual, fue comprendido por Guzmán Blanco mejor que por otro alguno, y se le ocurrió hacerse designar como Jefe de la Federación en el Centro del país, aspiró el cargo y procedió en consecuencia. Para entonces ya ejercía Guzmán Blanco en el ánimo de Falcón una gran influencia, y fácil le fue persuadirlo de que debía mandarlo al Centro, en su carácter de Secretario General y en su representación a fin de ser obedecido, puesto que así lo comprendía Guzmán Blanco no podía serlo por sus antecedentes, servicios o aptitudes militares de las cuales carecía (Level:1920,p.320 323).
A ninguno de los jefes o personalidades que rodeaban a Falcón le gustó la elección que hacía en Guzmán Blanco, y así lo manifestaron muchos, pero lo quiso el General Falcón y se consumó el hecho: y al efecto le fue dirigida desde Churuguara, el 16 de agosto de 1862 una circular a todos los jefes del centro del país en la cual Falcón les decía que persuadido de la necesidad de su presencia en el centro del país y no pudiendo separarse en ese momento de los campamentos de occidente en donde el enemigo concentraba todo su poder, fuerzas y elementos había resuelto enviar al General Antonio Guzmán Blanco, su Secretario General para que en posesión de todos sus poderes, instrucciones, planes y deseos lo representara en aquellos Estados pudiendo organizar, remover em-
20
pleados, asumir el mando del Ejército, en todo o en parte; y dirigirlo y administrarlo todo como si fuera Falcón mismo. Concluía su circular el caudillo federal diciéndoles que Guzmán Blanco conservaba su condición de Secretario General.
El General Guzmán Blanco, a pesar de sus grandes pretensiones de entonces y de su desmesurada ambición comprendía que le faltaban títulos para que se le subordinaran y obedecieran tantos jefes federales, Generales de grandes servicios y mucho valor, que con mando de tropas habían combatido mil veces, cuando él no tenía sino merecimientos civiles, y que si había llegado al grado de General, jamás había mandado fuerza alguna, llevándolo mas por lujo, y como tantos otros que no eran militares, pues hacía tiempo que el General Falcón venía prodigando tal grado, que así obtuvieron de él personas de toda clase y condición, algunas sin ningún valor, y otros que no sabían leer ni escribir.(Level:1920,p.326).
Pero, justo es decir, y es también nuestro deber como historiadores honrados, que si el General Antonio Guzmán Blanco no era militar sino porque llevaba el grado, en cambio le servía civilmente, con decisión y lealtad, a la causa federal desde sus comienzos; se había consagrado en ella, había sido expulsado, había sufrido; dos veces había desembarcado con el General Falcón en las costas de Venezuela, lo había acompañado en sus correrías militares que se llamaron campañas, y asimismo en el extranjero.
Y por último, tenía Guzmán Blanco capacidad, talentos reconocidos, y en esa época antes de ir al centro de la República, era todavía moderado y suave de carácter, trataba muy bien a todos y halagaba a la generalidad, principalmente a los hombres influyentes y a los que tenían cargos. (Level:1920,p.328).
La Revolución Federal triunfa en 1863, en virtud de un acuerdo pactado entre Antonio Guzmán Blanco, representante del General Juan Crisóstomo Falcón, jefe de la Revolución y Pedro José Rojas, Ministro Universal de la Dictadura de Páez. Terminarían así cinco años de guerra y devastación, y comenzaría una nueva era en la historia política y social del país. Juan Oropeza en su libro “Cuatro Siglos de Historia Venezolana”, enjuicia de la siguiente manera estas negociaciones:
Nunca hubo pareja alguna de parlamentarios que pudieran sentir mayor afinidad a la hora de liquidar viejas rivalidades. Audaces, inescrupulosos sintiéndose ambos superiores al medio cuyo atraso desdeña, su reunión el Coche tiene algo del encuentro de dos viejos compinches habituados a farrear en compañía dispuestos siempre, llegada la ocasión a echar juntos con una partida, pelillos a la mar. Se les adivina partiendo los naipes antes de mostrarse sus respectivos triunfos (Oropesa:1994,p.215).
En 1870 Guzmán Blanco encabeza una revolución y logra entronizarse a la manera de los dictadores; en 1873 es electo Presidente de la República y gobierna hasta 1877; este período se conoce con el nombre de Septenio; luego asciende al poder Linares Alcántara, quien muere repentinamente y es Guzmán Blanco quien se encarga de nuevo de la Presidencia, desde 1879 hasta 1884, es decir, el período llamado Quinquenio; de 1884 a 1886 gobernó Joaquín Crespo, retornó Guzmán Blanco desde 1886 a 1888, período conocido con el nombre de Bienio.
Durante estos tres períodos Guzmán fue un autócrata, hizo un gobierno personalista y acomodó la Constitución a su con-
veniencia; sin embargo, la historia le reconoce el papel de civilizador, de modernizador de la Venezuela que él vivió. Hizo caminos a través del país, fomentó la agricultura y la instrucción (a él se le debe el decreto de instrucción pública y obligatoria, de 1870), estimuló el comercio; construyó el Panteón Nacional, El Capitolio, teatros, iglesias, etc (Polanco:1992, p. 571).
Hizo fastuosa la celebración del Centenario del Nacimiento del Libertador en 1883. En definitiva, impulsó a Venezuela en los órdenes material y cultural, recibió el título de Ilustre Americano.
Antonio Guzmán Blanco, fue sin dudas, el caudillo de mayor relieve surgido de la Guerra Federal. Ejerció el gobierno, directa e indirectamente, por veintidós años y su influencia se extendió por un período aún mayor. Su obra de gobierno la realizó en tres etapas o períodos. El Primero, 1870 77, es considerado como “uno de los períodos más fecundos y progresivos de la historia venezolana” (Polanco:1992,p.572).
Al terminar este período, Guzmán Blanco hizo elegir para que le sucediera en la Presidencia, a uno de sus tenientes más fieles, el General Francisco Linares Alcántara, se fue a Europa investido de un alto cargo diplomático. Pero, Linares Alcántara que había prometido continuar la política de Guzmán Blanco, decidió romper con su protector y propició desde el gobierno un movimiento anti guzmancísta. Fueron derogados los decretos dictados por los Congresos sobre honores a Guzmán Blanco y demolidas las estatuas que esos mismos Congresos habían ordenado levantarle en Caracas (Polanco:1992,p.574).
Este movimiento contra Guzmán Blanco, ausente de Venezuela y de residencia en Europa, provocó el alzamiento de uno de sus partidarios, el General Gregorio Cedeño, quien a la cabeza de la llamada “Revolución Reivindicadora” entró en Caracas, en febrero de 1879. Pocos días después regresó Guzmán Blanco y se encargó del mando como Supremo Director.
En mayo, fue elegido Presidente Provisional y en noviembre del mismo año Presidente Constitucional hasta 1884. Esta segunda etapa de gobierno de Guzmán Blanco se conoce con el nombre de “Quinquenio”, y durante éste continuó el progreso material iniciado en el Septenio y se acentuó el carácter dictatorial del Guzmáncismo. Al finalizar este período hizo elegir Presidente a otro de sus partidarios, el General Joaquín Crespo, quien gobernó de 1884 a 1886 (Polanco:1992,p.574).
La lucha contra la autocracia de Guzmán Blanco cobró impulso con la introducción de las ideas positivistas y el movimiento político estudiantil que se inició durante la primera presidencia de Crespo (Rivero:1991,p.40).
La oposición estudiantil contra Guzmán Blanco tuvo su origen en ciertas medidas del gobierno que afectaban a la Universidad, sobre todo la supresión de la autonomía universitaria y la apropiación por Guzmán Blanco de la hacienda Chuao, propiedad de la Universidad (Rivero:1991,p.41).
Pero Crespo, a diferencia de Linares Alcántara, reprimió el movimiento anti guzmancísta con la cárcel y el destierro y cerró la Universidad. Bajo los auspicios de su gobierno se preparó un movimiento nacional de “Aclamación” para el retorno
21
de Guzmán Blanco, a quien el Consejo Federal eligió Presidente Constitucional para el período 1886 1888 (Rivero:1991,p.42).
Guzmán Blanco ocupó de nuevo el mando hasta 1887. Este año se fue definitivamente a Europa, dejando encargado del gobierno al General Hermógenes López, a quien hizo elegir para que terminara su período.
Guzmán Blanco resultó ser un nuevo tipo de caudillo que sometió a los numerosos generales alzados después de la caída de José Ruperto Monagas y a algunos de sus propios partidarios en armas contra su gobierno. En los años que siguieron a su llegada al poder, el país se encontraba sacudido en todas partes por conmociones y revueltas. Se decía que “Venezuela es como un cuero seco, que se pisa por un lado y se levanta por el otro” (Rivero:1991, p.43).
El novelista crítico literario y ensayista Gonzalo Picón Febres dedica varias páginas en consideraciones sobre el valor venezolano de la palabra “machetero”. Inicia su disertación pintando una escena de un diálogo entre el Presidente General Antonio Guzmán Blanco y un antiguo compañero de la Universidad de Caracas. Su condiscípulo le pide que desde el poder termine con la plaga terrible del machetero que invadió todas los órdenes de la vida venezolana y que impide el libre crecimiento y el fortalecimiento de las instituciones republicanas (Picón:1964,p.200).
Gobernar con solamente las leyes en donde todo el mundo puede es mantener el orden y la paz, también con sólo ellas, el caudillismo ejerce tal influencia parece tarea imposible
Guzmán Blanco fue liquidando o sometiendo a sus enemigos mediante el ejercicio de una férrea dictadura. Siempre ejerció el gobierno investido de facultades extraordinarias. Durante su gobierno no se respetaron los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Fue un período de presos y desterrados políticos, de allanamientos, confiscaciones, contribuciones forzosas, vejámenes, torturas en las cárceles y ejecuciones. Fue también una época de corrupción administrativa y peculado (García y Sánchez:1988,p.27 28).
Pero al combatir y someter a los caudillos regionales, Guzmán Blanco frenó el proceso de desintegración de la República, contribuyó a forjar la unidad nacional y golpeó el regionalismo. No obstante llamarse defensor de la Federación, Guzmán Blanco en la práctica acabó con toda autonomía regional, provincial o municipal. Centralizó el poder y afianzó la autocracia.
Durante su gobierno mejoró la red de comunicaciones: carreteras, ferrocarriles, líneas de navegación, correos y telégrafos. Estableció el sistema métrico de pesas y medidas y una moneda nacional, el bolívar, que el mismo Guzmán Blanco creó en 1879 (Arraiz:1959,p.42).
Fundó un servicio nacional de estadísticas; hizo levantar mapas, censos e inventarios de la nación; estableció una economía estable, estructuró una administración ordenada, un sistema fiscal, restauró el crédito público interno y externo; trazó normas a la economía y aún a la geopolítica Venezolana, algunas de las cuales seguían vigentes sesenta años más tarde; le dio sentido y orientación a la política nacional, protegió la agricultura y el comercio, y durante su gobierno se hicieron en Venezuela los primeros ensayos de industrias; regularizó la administración de la
justicia; completó y perfeccionó la legislación. En suma; le dio cohesión a la nación (Arráiz:1959,p.43).
Al lograr durante tanto tiempo la pacificación casi absoluta de Venezuela, consiguió que se perdiese un poco el hábito de la guerra civil. En 1892, cuando Crespo se alzó y el país entró en un nuevo ciclo de conmociones armadas, el pueblo cantaba: “Ya Venezuela no quiere guerras porque esta tierra se va a acabar. Generales, Coroneles, sinvergüenzas, que no quieren trabajar...” (Arráiz:1959,p.44).
La paz relativa permitió el incremento de la inversión de capitales nacionales y foráneos. Sin embargo, este proceso de crecimiento económico y desarrollo social ha sido tildado de “progreso de fachadas”. En este sentido, cabe considerar las impresiones del viajero alemán Carl Sachs. A finales del Septenio, el Doctor Carl Sachs hizo un viaje a Venezuela, expresamente comisionado por la Academia de Ciencias de Berlín, para el estudio del pez llamado Gimnoto o “temblador”, cuya condición de batería eléctrica era, como todavía es, motivo de singular perplejidad en la fisiología. Relata Sachs en su libro “De Los Llanos. Descripción de un viaje de Ciencias Naturales a Venezuela”, la impresión que le produjo la Caracas de entonces:
En una de las manzanas limítrofes de la plaza, la del lado sur, está la Universidad, edificio construido en estilo gótico inglés, cuyo aspecto es perjudicado solamente por la pequeña altura, lo cual se debe a la frecuencia de los temblores de tierra. La prolongación del frente de la Universidad forman una angosta fachada provista de una torre, y que me fue señalada como el museo. Curioso por ver de este museo algo más que la fachada me dirigí a donde yo creía que debía estar en la pared lateral del edificio francamente tuve que reírme cuando me convencí de que todo el museo, a la manera de un bastidor de teatro consistía solamente en la pared de la fachada. Se había pensado que al frente de la Universidad debía terminar dignamente prolongado en esta parte, y para tal efecto había sido representado en museo. Yo, menciono esta circunstancia porque ella da, en general, una idea acerca de la condición venezolana. Cuando las personas y los medios no bastan para presentar de hecho una cosa que se considera deseable se pone simplemente la apariencia en lugar de la realidad: en lugar de un edificio, una simple fachada. La satisfacción y aún la auto admiración en que se haya sumida una gran parte del pueblo no sufre con tal motivo lo más mínimo (Sachs:1955,p.31).
Al mismo tiempo que sometía a los caudillos, Guzmán Blanco se ligaba con la naciente burguesía mercantil, con las firmas comerciales que tenían en sus manos el comercio exterior y también la ejecución de las obras públicas decretadas por el gobierno. El apoyo de estos sectores dio solidez a la política centralizadora del autócrata (González:1988,p.107).
En su discurso del 3 de octubre de 1941, pronunciado en la Academia Nacional de la Historia (Tipografía La Nación, Caracas) el jurista, sociólogo, historiador y político Pedro Manuel Arcaya expuso entre otros, los siguientes conceptos acerca de la actitud de Guzmán Blanco, como Presidente de la República y Jefe del Partido Liberal. Se refiere el Doctor Arcaya a los juicios emitidos por el historiador Francisco González Guinan: Más, en lo político no fue su obra, como influido por su criterio partidista la describe nuestro historiador. El régimen de Guzmán Blanco no se ajustó a los principios liberales que decía defender. Hay una honda diferencia entre su régimen y, por ejemplo, el de los Presidentes en turno de esa misma época, nombrados y sostenidos por el Partido Liberal de Colombia. Pero la historia, poniendo principalmente
22
en claro la realidad del gobierno de Guzmán Blanco, habrá de decidir que ese gobierno suyo, dictatorial y personal bajo la apariencia de una constitución impracticable, correspondía a la necesidad del momento y a los íntimos anhelos del pueblo venezolano que no aspiraba a que mediante engañosos y agitados procesos electorales, se volviese al período de sangre y ruinas que comenzó con el de 1846 (Velásquez:1990,p.295).
El error de Guzmán Blanco consintió en pretender que el grupo eminentemente personalista suyo, de sus amigos y colaboradores, actuase como un Partido Liberal, un Partido doctrinario con proclamación de principios opuestos a lo que él mismo estaba haciendo. Este llamado Gran Partido Liberal, en realidad, el círculo guzmancista era el único que podía actuar en la política venezolana y esto sometiéndose a lo que dispusiese su Jefe, Centro y Director que era el propio Guzmán Blanco. Al titulado Partido Conservador ufanábase él haberlo destruido como núcleo social, y ni aún a los mismos liberales disidentes, les habría permitido, y ellos lo sabían y no lo pretendieron jamás, organizarse en partido político.
La situación era muy parecida a la de los regímenes totalitarios de nuestros días con sus Partidos Oficiales únicos, pero había la importantísima diferencia de que Guzmán Blanco, con sumo acierto, se limitó a controlar la política respetando la libertad de todos los venezolanos para contratar y trabajar (Cfr. Velásquez: 1990, p.295 296).
El clima de paz que Guzmán Blanco logró en la República, le permitió llevar a cabo importantes medidas en el orden económico y fiscal. Los derechos de importación y de exportación habían subido de un 30% en 1830, a más de 100% en 1863, del valor de las mercancías. Guzmán Blanco rebajó los impuestos de importación en un 70% y eliminó prácticamente los de exportación (Polanco:1992,p.115 116.).
Igualmente suprimió los peajes y derechos de cabotaje que se cobraba al comercio interior, por llevar las mercancías de un sitio a otro de la República. Los quince años de paz de la autocracia de Guzmán Blanco fueron de gran recuperación de la ganadería y la producción agrícola, diezmadas como consecuencia de las continuas guerras civiles desde 1830. El rebaño vacuno, calculado en 1858 en 12 millones de cabezas, se había reducido a 5.400.000.
Cuando terminó el gobierno de Guzmán, el número de cabezas de ganado había subido a más de 8.000.000. La producción agrícola, la pesca, las minas, el comercio interior y en general, todas las actividades económicas, experimentaron un notable progreso en comparación con la precaria situación en que se encontraban a raíz de la Guerra Federal (Polanco:1992,p.117).
Esta prosperidad fue la causa principal de la estabilidad del gobierno de Guzmán, y se debió en gran medida a los precios altos que tuvieron en aquellos años los principales frutos de exportación: como el café, cacao, algodón, entre otros (Polanco:1992,p.117).
En aquel tiempo se comenzó a exportar caucho, dividive y plumas de garza. Hay que mencionar también, en este balance del período de Guzmán, la reducción de la deuda interna y externa; el aumento considerable del comercio exterior y el incremento del presupuesto de gastos del gobierno, que llegó a 50 millones (Cfr. Sachs:1955,p.30).
Guzmán Blanco se ocupó de sanear y estabilizar la moneda. Por Ley del 11 de mayo de 1871 estableció el fuerte o “Venezolano” como moneda nacional, incorporando por primera vez la efigie del Libertador en nuestro signo monetario. Se mandó fundar una casa de moneda, “El Cuño”, que funcionó entre 1886 1889; y en 1879 se derogó la Ley de 1871 y se estableció como moneda nacional, el Bolívar, dividido en 100 céntimos, que se conserva hasta hoy (Sachs:1955,p.37).
Separación de Poderes entre la Iglesia y el Estado.
Dentro de esta especificidad del territorio venezolano, la Iglesia fue columna fundamental, no sólo por su aporte específicamente religioso, sino sobre todo por haber sido factor decisivo en la formación del pueblo venezolano. Cuando hablamos de la Iglesia, como columna de la sociedad colonial, nos referimos a la Institución eclesiástica formada por los Obispos, sacerdotes seculares, las diversas órdenes religiosas y la organización típicamente eclesial; queremos apuntar la influencia de los criterios eclesiásticos en el espíritu de las normas que regían la organización social de los pueblos por ella formados (Micheo:1983,p.11).
Es lógico que esta forma constitutiva de la sociedad venezolana le proporcionara a la Iglesia un enorme poder político. En el territorio no se dieron casos de Obispos que fueran, al mismo tiempo, elegidos para ocupar puestos oficiales de gobierno civil. Pero el hecho era que las autoridades civiles, supuesto el origen del pueblo, poco podían hacer sin pasar por la mediación de la Iglesia. Esto era verdad aún para reforzar las normas y leyes civiles (Micheo:1983, p.12).
Puede llamar la atención el hecho de que solamente un Obispo, entre los 27 que rigieron la diócesis de Caracas y Venezuela hasta el inicio de la independencia, fuera nativo del territorio. Este Obispo fue Francisco de Ibarra, que fue primer Obispo de Guayana y luego primer Arzobispo de Caracas de 1803 a 1806 (González:1993,p.43).
Tres ilustres prelados venezolanos rigieron la Diócesis de Puerto Rico, a la que pertenecía parte de la costa oriental de Venezuela, y que en la época tenía más categoría que la de Caracas; dos rigieron la diócesis de Santa Marta, uno la de Filipinas, que fue también Gobernador de la región; uno la de Cartagena de Indias y uno la Diócesis de la Paz de Bolivia. La Iglesia oficial se fue constituyendo con seguridad y poder. Al final de la colonia el clero secular formaba un grupo socialmente influyente por su cantidad y por su calidad. El papel fundamental tenido por la Iglesia en todo el proceso de colonización y el énfasis dado a la figura religiosa en la nueva forma organizativa de la sociedad hizo que la pertenencia al sector clerical tuviera un enorme prestigio, no sólo religioso sino también social y político (Micheo: 1983,p.13).
Expulsión del Episcopado en Pleno. En 1870 se presenta un abierto enfrentamiento cuyos resultados van a ser definitivos para la Iglesia. El General Guzmán gana una batalla importante en Guama y como final de una guerra civil sangrienta pide al Señor Arzobispo que cante un Te Deum de acción de gracias a Dios por el beneficio. Guevara y Lira, que lo conocía muy bien, sabía que la motivación era más política que religiosa (González:1920,Tomo XII, p.399).
Preocupado por las graves consecuencias de la guerra civil y el ensañamiento existente manifestado en un gran número de presos políticos, el Arzobispo decide abogar por ellos condicionando el acto de Acción de Gracias a la liberación de los presos políticos (González:1920,Tomo XII, p. 401).
Lo hace en una carta muy bien pensada, equilibrando muy sutilmente argumentos políticos y evangélicos. El momento era muy peligroso. En un contexto de exacerbación política el riesgo de ser interpretada solamente bajo ese aspecto era muy grande. Y así sucedió. Guzmán Blanco, el hombre fuerte del momento, lo interpretó como un insulto personal (González:1920,Tomo XII, p.415). Esto influenció a Guzmán y comenzó una auténtica campaña para acabar con la organización eclesiástica.
23
(Nota del editor: El texto aquí presentado forma parte de la tesis de grado presentada
por
sus
autores titulada: “LA IGLESIA CATOLICA VENEZOLANA EN EL PERIODO DE
ANTONIO GUZMAN BLANCO 1870 1888. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES U.L.A.)
Educación sexual en aulas: la laicidad como práctica (México)
 Armando Javier Díaz Camarena
Armando Javier Díaz Camarena
Resumen:
Los contenidos oficiales de educación sexual en secundaria en México se rigen por el principio de laicidad, pero su impartici ón en aula está permeada por creencias y valores de origen religioso que configuran la subjetividad del profesorado y sus limitaciones para manejar las tensiones de la comunidad escolar. Mediante entrevistas y observación en aula, se documentaron discursos y prácticas en las que docentes y alumnado dan sentido a los contenidos e incorporan elementos regulatorios circunscritos a la moral judeocristiana; esto coexi ste con prácticas discursivas que incorporan principios laicos y expresiones de resistencia que transforman el orden “legítimo” de la sexua lidad.
Palabras clave: laicidad, educación sexual, currículum, discursos
La laicidad educativa en México es un principio constitucional. Desde 1974 han avanzado los contenidos oficiales sobre sexual idad, pero este avance no garantiza que los temas se revisen ampliamente en aula, debido a subjetividades y tensiones culturales en las comunidades escolares. El presente trabajo es un acercamiento cualitativo a la forma en que los contenidos de educación sexual de primer grado de secundaria se abordan en aulas de escuelas de gobierno. Se analiza la manera en que el principio de laicidad se traduce en discurs os y prácticas educativas, así como la influencia de la moral judeocristiana que en ellas persiste. Los contenidos en cuestión tienen un carácter laico; sin embargo, no hay una garantía de que el tratamiento en aula se sostenga en ese principio, pues es un espacio de tensiones cult urales y subjetividades.
En este estudio me di a la tarea de documentar algunas interacciones de sujetos escolares con dichos contenidos en las aulas, que constituyen los espacios concretos donde la laicidad se pone en marcha y circula como discursos y prácticas. Los contenidos en cuesti ón corresponden al bloque sobre sexualidad de la materia Ciencias 1 (Biología) de primero de secundaria; la observación en aula fue duran te las sesiones dedicadas a este tema y las entrevistas realizadas fueron a profesorado y grupos de alumnado de las clases observadas; en la escuela 1 fueron 38 estudiantes y en la escuela 2 fueron 48. En el proceso de investigación también se trabajó con padres de familia, pero los resultados no se incluyen en este documento porque ameritan un tratamiento amplio por separado; esto permitió profundizar en lo que sucede en aula durante la revisión de contenidos.
En la investigación me propuse responder la pregunta: ¿De qué manera los discursos y las prácticas educativas mantienen autonomía respecto a creencias y valores basados en la moral judeocristiana? Este acercamiento tuvo como objetivo conocer la manera en que se aplica la laicidad en el aula cuando se aborda la educación sexual; implicó identificar discursos y prácticas que reflejan la autonomía o la influencia respecto de lo religioso. En acercamientos previos pude documentar que la oposición a la educación sexual se fundamenta en documentos religiosos (Díaz, 2017 , 2018), y entendí que hay influencia religiosa cuando las leyes, las políticas públicas o los contenidos oficiales de educación sexual están atravesados por fundamentos de origen religioso que imponen y naturalizan un orden sexual “legítimo” circunscrito al binarismo sexual y de género, la heterosexualidad obligatoria, la restricción erótica, la monogamia y “la vida desde la concepción” como referentes éticos y posibilidades únicas para la vida de los sujetos. Cuando hablo de orden sexual “legítimo” retomo la noción de Max Weber (2008: 25 27) acerca de un orden que es reconocido como el válido y al cual se le otorga un carácter obligatorio; y también retomo la idea de Zygmunt Bauman (2010: 52) acerca de que todo orden se sostiene a través de miedos. Parto de la premisa de que el abordaje de los contenidos oficiales en aula se ve mediado por la subjetividad del profesorado y sus posibilidades de negociación con las tensiones culturales que derivan de la contradictoria preocupación de la comunidad escolar respecto a la sexualidad; por un lado pretenden atender prioridades en materia de salud y población, mientras por el otro experimentan temor de que la educación sexual laica provoque la pérdida del orden y genere algún tipo de caos o deterioro social. Este documento pretende aportar hallazgos para el conocimiento de la laicidad en un ámbito poco estudiado: el espacio de interacciones donde se ejecuta una política pública y donde se desarrollan conflictos de orden cultural más que político; las aulas constituyen lugares concretos donde la laicidad se hace realidad y donde se manifiesta la influencia de lo religioso.
La moral judeocristiana atraviesa los discursos modernos sobre sexualidad, como se ha señalado desde hace décadas; de hecho, Foucault sostiene que la idea moderna de sexualidad es un dispositivo regulatorio construido a partir de la noción judeocristiana de “la carne”.
En este trabajo abordo el sesgo que se da a los contenidos como un fenómeno de origen religioso a partir de dos elementos. El primero es que diversos líderes de la jerarquía católica se posicionaron contra dichos contenidos cuando se dieron a conocer en 2006 y la Iglesia católica fue parte de las contramovilizaciones ante las políticas de educación sexual durante el siglo XX ( Díaz, 2017 , 2018). El segundo es que, en otros trabajos, he mostrado que los actores que se oponen a la educación construyen sus argumentos en aten ción a documentos religiosos como las encíclicas católicas “Familiaris consortio” y “Orientaciones educativas para el amor humano” (Díaz, 2021: 261). Finalmente, aunque es real que la oposición a la educación sexual laica puede derivar de otros discursos hegemónicos, en este e studio de la laicidad es importante situar el aspecto religioso, ya que la moral judeocristiana atraviesa los discursos modernos sobre sex ualidad, como se ha señalado desde hace décadas; de hecho, Michel Foucault (2007: 139) sostiene que la idea moderna de sexualidad es un dispositivo regulatorio construido a partir de la noción judeocristiana de “la carne”.
24
Este acercamiento sociológico permitió identificar algunos discursos y prácticas educativas que reproducen un orden sexual judeocristiano, así como procesos de resistencia que abonan a su transformación. El trabajo de campo lo realicé durante marzo y abril de 2015. Consistió en observar clases sobre los contenidos sobre sexualidad de Ciencias 1 (Biología) y entrevistar a profesorado y alumnado en dos escuelas secundarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La escuela 1 se encuentra en una zona urbana popular y está ubicada en una avenida de fácil acceso; las instalaciones, en buen estado; cuenta con salas de juntas que en ocasiones son utilizadas para reuniones de docentes de varias escuelas y no se reporta carencia de equipo audiovisual. La escuela 2 se ubica en una zona popular, a su alrededor hay varias colonias marginadas, con calles empedradas y a pocas cuadras de una barranca; en sus instalaciones se observan carencias, como falta de cristales en algunas aulas, pintura deteriorada y equipo audiovisual insuficiente; personal del programa Escuela y Salud de la Secretaría de Educación estatal comenta que es una escuela identificada como de “alta vulnerabilidad” respecto a problemas como deserción, adicciones, violencia intrafamiliar, acoso escolar y embarazo en adolescentes. No incluí escuelas particulares porque están legalmente obligadas a tratar los contenidos oficiales, pero no se les prohíbe promover valores religiosos; además, las posibilidades de que trabajen desde una perspectiva más laica dependen de la filiación religiosa de cada institución escolar (Molina Fuentes, 2016). Las escuelas constituyen “casos” de estudio en los que se pueden observar las prácticas educativas pero, retomando la idea de Hans Gundermann Kroll (2008: 253 256), el objetivo final no es comprender el funcionamiento de estas instituciones en sí, sino que son escenarios que permiten observar para comprender e interpretar nuestro objeto de investigación: la aplicación cotidiana de la laicidad mediante discursos y prácticas de los sujetos cuando interactúan con los contenidos de educación sexual.
Para un acercamiento contextualizado
Para entender lo que sucede en las aulas es necesario identificar su contexto histórico, pues los contenidos de educación sexual mantienen relación con acontecimientos discursivos en el ámbito económico, político y cultural que los hacen posibles (Foucault, 1994: 63). Además, se requiere identificar lo que sucede en el país, pues los niveles micro y macro de la vida social están conectados y se definen mutuamente (Munch ySmelser, 1994:463). En México, la autonomía del Estado respecto a la religión está decretada desde el siglo XIX, la laicidad educativa es un principio constitucional desde 1917 y los contenidos de educación sexual se han desarrollado progresivamente desde 1974 como respuesta ante desafíos en materia de salud y población y en cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos (Díaz, 2018). Estos avances se dieron en medio de contiendas entre actores, incluidos líderes de la jerarquía católica, que pretendían mantener el orden sexual judeocristiano en confrontación con quienes tomaban posiciones seculares; la primera disputa se desarrolló en torno a una iniciativa de política pública para la Ciudad de México entre 1932 y 1934, y la anterior al trabajo de campo fue de 2006 a 2008 (Díaz, 2018). Los contenidos de Ciencias 1 de secundaria están vigentes desde 2007 y abordan temas como las dimensiones de la sexualidad, la reproducción, los cambios físicos durante la adolescencia, la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, además de una serie de temas que inicialmente fueron motivo de conflicto entre distintos actores: el inicio de las relaciones sexuales, la masturbación como una actividad saludable, los derechos sexuales, el condón como medida preventiva adecuada, y el uso del anticonceptivo de emergencia.
Como ya indiqué, el trabajo de campo de esta investigación lo realicé en 2015; es importante situar varios acontecimientos. El primero fue que el nuevo milenio llegó con la alternancia en el gobierno; el Partido Acción Nacional (PAN), identificado con la perspectiva católica, ganó las elecciones federales, pero para 2006 aún no había cambiado al funcionariado de la Dirección de Material y Métodos de la Secretaría de Educación, que fueron quienes formularon los nuevos contenidos con carácter laico; como respuesta, distintos actores con perspectiva católica hicieron alianza con el nuevo funcionariado de Educación para colocar contenidos más conservadores, pero no pudieron, debido a las intervenciones de organizaciones de derechos sexuales (Díaz, 2017). En 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a estar en el gobierno y el funcionariado con visión laica regresó a la Secretaría de Educación; además, hubo cambios en leyes y políticas que respaldaron la laicidad en la educación sexual. En 2014 se publicó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce a personas menores de edad como titulares de derechos, de manera que el “derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos” quedó desplazado por el principio de interés superior de la niñez. Ese mismo año el gobierno dio a conocer la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes (Enapea), una respuesta ante el incremento de embarazos en adolescentes durante las administraciones del pan; mientras que la tasa de fecundidad había mostrado descenso en las últimas décadas, el segmento de mujeres entre 15 y 19 años subió de 64.4% en 2004 a 77% en 2014 (Conapo, 2016). En Jalisco, instituciones con trabajo en género, educación y salud se involucraron en acciones para avanzar en educación sexual; de hecho, pude acceder a las escuelas gracias a que conocí profesorado en algunas actividades derivadas de la Enapea. Por último, desde el año 2000 ha habido avances en visibilidad y reconocimiento de derechos de personas LGBT+: se han realizado marchas por la diversidad en muchas ciudades, así como campañas gubernamentales y de sociedad civil contra el rechazo a la diversidad sexual, se reconoció el matrimonio igualitario y el cambio de identidad de género en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y después en otras entidades, se han generado nuevas posibilidades de inclusión. Durante 2015, en Jalisco se desarrolló una discusión muy visible debido a que una mujer transgénero fue retirada de su cargo como maestra en una secundaria de gobierno por haber asumido su identidad trans; después de una demanda laboral fue reinstalada.1
Finalmente, es importante señalar que este trabajo muestra una realidad que seguramente se ha modificado, pues las organizaciones conservadoras de Jalisco aumentaron su visibilidad desde julio de 2015, cuando la red “Jalisco es uno por los niños” organizó una marcha;2 esta fue una semilla para la formación del Frente Nacional por la Familia, que desde 2016 se ha movilizado en contra de los derechos sexuales. En educación sexual, estos actores realizaron campañas como “No te metas con mis hijos” o “El bus de la libertad”, así como posicionamientos en contra de nuevos contenidos sobre anticonceptivos en primaria y sobre diversidad sexual en secundaria. El avance de este tipo de actores se observa a escala internacional y marca una nueva etapa en el proceso de secularización, de manera que habría que tener nuevos acercamientos a comunidad escolar.
Conceptos para entender la laicidad como práctica y la educación sexual en aula
Entiendo la laicidad como el principio político jurídico que mantiene la autonomía del Estado respecto a los principios y valores personales y religiosos (Blancarte, 2008). Tiene tres componentes fundamentales: libertad de conciencia, autonomía de lo político respecto a las normas religiosas y filosóficas particulares, y no discriminación por motivos religiosos (Bauberot, 2008: 57). En un Estado laico, las leyes y las políticas públicas, incluidas las de educación sexual, se desarrollan con base en fundamentos seculares en los que la ciencia es el argumento privilegiado para definir lo verdadero y lo falso, las acciones se basan en evidencias, y los derechos humanos son el referente ético, especialmente las perspectivas recientes que reconocen las libertades sexuales, la inclusión y la igualdad de género. La laicidad va ligada al proceso de secularización, que se entiende como un proceso de transformación cultural en países occidentales, donde la religión ha ido perdiendo centralidad social y capacidad como discurso dominante, pues ha ido dejando de definir la visión de la realidad, el orden social y la subjetividad (Berger, 1981; Bauberot, 2009). Actualmente se entiende que la secularización no es un proceso progresivo absoluto, sino que existen cambios, continuidades y retrocesos.
El estudio de la laicidad ha permitido conocer aspectos relacionados con religión y política y reflexionar la manera en que las élites políticas involucran sus creencias personales, así como la influencia de las jerarquías eclesiales en el quehacer político y de gobierno (Blancarte, 2008). Mi acercamiento a los debates sobre la educación sexual y los derechos sexuales me permite identificar que existen distintos ámbitos de la laicidad, que se configuran a partir de la diversidad de escenarios y actores que se involucran en disputas sobre la legitimidad de la influencia de los fundamentos religiosos en las leyes y las políticas públicas; por ejemplo, en las discusiones acerca de los contenidos oficiales se involucran principalmente representantes de organizaciones con perspectiva católica que mantienen autonomía respecto a jerarquías eclesiales; aunque asumen los mismos principios ideológicos (Díaz, 2017), han incidido para posicionar la moral judeocristiana y “el derecho de los padres“ en el diseño curricular, la aprobación de libros y la legislación.
25
El presente trabajo aborda otro ámbito de la laicidad: el de las prácticas cotidianas en escenarios donde se implementan las políticas de educación sexual. Las escuelas son espacios concretos donde se discuten los temas, y hay tensiones entre sujetos que pretenden mantener un orden sexual basado en la moral judeocristiana o transformarlo a partir del reconocimiento de la ciencia y los derechos humanos. En estos espacios no hay intervenciones de instituciones religiosas, pero en las prácticas educativas cotidianas circulan discursos regulatorios de la sexualidad que tienen fundamentos religiosos. Para abordar la laicidad en el aula, parto de la premisa de que la moral religiosa judeocristiana se generalizó, es decir, se volvió parte sustancial de nuestra cultura; los discursos de la sexualidad no siempre son identificados como religiosos por el hecho de que están al margen de rituales y no hay referencias directas a textos como la Biblia o las encíclicas católicas, sin embargo, prevalece cierta sacralización del orden sexual judeocristiano. La generalización, como una de las dimensiones del proceso de secularización, es un fenómeno mediante el cual la religión pasó a un plano discursivo no explícito, en el que permea el mundo desde apariencias seculares y establece las reglas que norman la vida privada (Tschannent, 1991: 409); el cristianismo institucionalizó un modelo de familia “natural”, normas de género y valores sobre la sexualidad que se manifiestan en discursos y prácticas en las escuelas y las aulas.
Los diversos estudios sobre la educación sexual en las escuelas coinciden en que se aplica más como un dispositivo regulatorio que privilegia aspectos de salud y población, con enfoques medicalizados que contrastan con la falta de formación docente, que se centra en los riesgos, y que requiere trascender la perspectiva moral. Martha Villaseñor (2008) en México y Louise Allen (2008) en Nueva Zelanda señalan que los contenidos son distantes de los intereses del alumnado, son heteronormativos, prescriben el matrimonio y evitan temas como el placer, la diversidad sexual y el manejo de las relaciones afectivas. Por su parte, Silvia Martínez (2018) analiza las estrategias de docentes para mantener la atención del alumnado en los temas de sexualidad, con el fin de administrar las expresiones de risa burla y conservar el interés, desafío que el profesorado afronta al hacer circular los discursos sobre sexualidad en medio de percepciones estigmatizantes. Catalina Wainerman yNatalia Chami (2014) estudiaron escuelas que impartían educación sexual desde antes de la Ley de Educación Sexual en Buenos Aires de 2006; construyeron cuatro tipos ideales sobre la forma en que se trata el tema: 1) el modelo confesional; 2) el científico enfocado a prevenir consecuencias; 3) el científico enfocado a fomentar responsabilidad; 4) el enfocado al ejercicio del derecho a la sexualidad. Estos enfoques pueden identificarse de menor a mayor secularidad y no necesariamente corresponden a que una escuela sea confesional o laica. Denisse Quaresma da Silva yÓscar Ulloa Guerra (2011) estudiaron escuelas de Brasil, donde la educación sexual es un tema transversal; se encontraron con falta de planeación, diagnósticos y seguimiento; no se hacen intervenciones mientras no se vea solicitud y se pierde la importancia de prevenir situaciones como embarazos tempranos; se normaliza la falta de corresponsabilidad masculina, se estigmatiza la diversidad sexual y se evitan los derechos sexuales. Laura Rangel (2019) documenta la manera en que el profesorado tiende a involucrar sus valores y creencias personales y religiosas cuando imparte clases.
Para analizar la educación sexual en aula es necesario entender: 1) que la regulación de la sexualidad opera a partir de un temor a que se rompa el orden sexual y que ello destruya la sociedad como la conocemos; 2) que la escuela juega un papel relevante como agencia de reproducción social, y 3) que la educación sexual es un campo de lucha por la transformación o la conservación social, pues implica la circulación de discursos que son parte de las múltiples relaciones de poder que atraviesan la sociedad. Por orden sexual me refiero a los límites sociales y culturales que se establecen respecto a las posibilidades de vivir el erotismo, la identidad y el uso del cuerpo, que se mantienen mediante normas y regulaciones (Butler, 2002). Estos límites han sido naturalizados por la moral judeocristiana, que se basa en la idea de una “sexualidad natural” ligada a un sentido reproductivo, un binarismo de género y una heterosexualidad obligatoria, así como por una valoración de la restricción del deseo y una sacralización de “la vida desde la concepción”; se caracteriza también por mayor restricción de libertades y exposición a la violencia sexual para las mujeres. Este orden sexual se mantiene a través de prácticas regulatorias derivadas de una preocupación acerca de que su transgresión pueda provocar un caos, una especie de deterioro de la sociedad. El cumplimiento de este orden se mantiene mediante la producción de sujetos que se regulan a sí mismos, así como prácticas regulatorias que incluyen la prescripción de comportamientos, así como el estigma, la discriminación y la violencia como mecanismos que desalientan su transgresión.
Parto de la premisa de que las escuelas no están aisladas de lo macrosocial, sino que son sitios políticos involucrados “en la construcción y control de discurso, significado y subjetividades” (Giroux, 2008: 72), de manera que son instancias reguladoras que contribuyen a mantener el orden sexual. Las escuelas juegan un papel de reproducción social y cultural, pues transmiten valores y significados a través del currículum explícito y oculto, entendido este último como los mensajes, las normas y las prácticas de la vida diaria que no están declarados de forma explícita (2008). Para entender el papel social de la educación sexual, parto de la siguiente idea foucaultiana: “La sociedad está atravesada por múltiples relaciones de poder, las cuales no pueden establecerse ni funcionar sin una producción, una circulación y un funcionamiento del discurso” (Foucault, 1979: 140). Los contenidos de educación sexual son parte de esos discursos que dan forma a la sociedad y poseen implicaciones de poder, pues tienen efectos regulatorios al establecer los límites de lo válido, lo que puede ser nombrado y lo que está dentro del orden social de la sexualidad. La educación sexual es un campo de disputa justamente porque tiene la capacidad de producir cuerpos y subjetividades, pues es una forma en que circulan saberes y normas con los que los sujetos entienden su sexualidad y a sí mismos. La escuela y el aula son espacios de reproducción y de resistencia donde circulan discursos sobre la sexualidad con implicaciones de poder, pues son considerados discursos legítimos y parte constitutiva de la sociedad, y la puesta en circulación de los contenidos oficiales contribuye a mantener o transformar la vigencia de un orden sexual.
Condiciones materiales desafiantes para la educación
No se puede entender un fenómeno como la educación sexual si no se toman en cuenta las condiciones materiales de los espacios de interacción; si bien este trabajo se enfoca en entender el peso de los discursos y las subjetividades, no se puede menospreciar el dato de que la educación se ve afectada por precariedades de las escuelas públicas o que viven el profesorado y el alumnado. Respecto al alumnado, encontré que los problemas de disciplina, atención e involucramiento en las actividades escolares fueron más difíciles en la escuela 2, ubicada cerca de colonias marginadas; esto posiblemente se relaciona con la poca relevancia con que se ve a la educación en sí misma como parte de los proyectos de vida, debido a que en el entorno hay menos referentes de personas que han estudiado alguna profesión; después de todo, en las escuelas se reproducen y perpetúan las desigualdades sociales. Además, el número de estudiantes por aula dificulta el manejo de grupo; en la escuela 1 el grupo era de 38 adolescentes y en la escuela 2 era de 48. Esta situación dificulta al profesorado conocer las necesidades personales de cada estudiante y requiere que constantemente haga uso de técnicas para mantener la atención, lo que convierte el aula en un escenario de control y ejercicio de autoridad. El profesorado refiere que debe ejercer autoridad y manejar su voz; si la usa a poco volumen, no puede mantener “el orden”, y si la usa muy alto, puede generar agotamiento; buena parte de cada sesión se invierte en revisar tareas y verificar que los estudiantes realicen actividades en equipo, lo que permite al profesorado descansar por momentos.
El profesorado vive limitaciones económicas que dificultan sus posibilidades de actualización; con frecuencia trabaja doble turno para poder completar un ingreso más o menos digno, y es común que no tenga plaza y sus horarios sean parciales, lo que lo obliga a trasladarse de una escuela a otra durante un mismo turno. Esto hace difícil que pueda prepararse por su cuenta, de manera que lo más común es que asista a alguna capacitación cuando la misma escuela lo asigna. Es muy difícil pensar que se pueda mejorar la educación sexual en la escuela si no cambian las condiciones del profesorado y que pueda prepararse para atender las necesidades del alumnado; esta situación afecta la posibilidad de que el profesorado se actualice, de manera que una dificultad para trabajar con los temas es que no ha tenido la oportunidad de reflexionar y documentarse, por lo que su posición ideológica tampoco se actualiza. De hecho, a veces el profesorado conoce poca información aparte de la incluida en el libro de texto.
Entre semana difícilmente nos queda tiempo, algunos utilizamos el sábado para buscar información. Yo tengo 48 horas de clase a la semana, 42 en esta escuela y 6 en otra. Por ejemplo, el lunes entro a las 7:00 de la mañana aquí, salgo a las 9:30 corriendo, porque entro a las 10:00 a la otra escuela. Tengo que irme un poquito antes porque no alcanzo. Mi ingreso es similar al que gana un docente con una plaza de un turno (maestro, escuela 2).
26
Además, durante 2015 hubo reformas de tipo laboral. El profesorado señaló que cada vez hay menos plazas y que cuando un maestro se jubila es común que sus horas se asignen a varios profesores que tendrán trabajo parcial en distintas escuelas y cuyo trabajo se complica por los traslados, además de que se ven precarizados porque no acceden a las prestaciones que garantiza tener una plaza de tiempo completo.
Muchos maestros se están jubilando y en virtud de ello se están quedando solas las escuelas. Por la modificación de las cuestiones laborales, los maestros que ingresen a la docencia ya no van a tener plazas de base (maestro, escuela 1).
Entre los problemas que enfrenta el profesorado están las carencias de equipo e infraestructura; para presentar proyecciones y videos se necesita solicitar el aula audiovisual o que le presten equipo proyector, el cual es insuficiente para la escuela e implica dedicar minutos a la gestión, lo que reduce el tiempo de trabajo en aula.
Yo acabo de comprar un proyector… porque sólo algunos salones cuentan con uno, y en la otra escuela hay solamente un cañón. En un año que lo pedí no me lo prestaron porque siempre estaba ocupado (maestro, escuela 2).
Una situación particularmente difícil es cuando el profesorado se enferma; un día el maestro de la escuela 2 llegó con gripe (10 de marzo, escuela 2) y durante la sesión constantemente utilizó su posición de autoridad para mantener el control en el grupo con el fin de cuidar sus propias fuerzas. Se puso en silencio, los miraba para esperar a que callaran, caminaba por entre las butacas para vigilar que estuvieran en orden, optaba por que trabajaran en equipos y se dedicaba a supervisar. Estas estrategias para mantener “el orden” son parte del proceso de resistencia docente ante las condiciones materiales precarias que repercuten en sus propios cuerpos, que utilizan la relación de poder como una estrategia de sobrevivencia.
El profesorado ante las exigencias en educación sexual
El profesorado considera que los contenidos son buenos; cree que son insuficientes pero que representan una parte de la información que las y los adolescentes necesitan. Uno de los desafíos que identifica es que las nuevas generaciones visualizan la sexualidad de manera diferente a como ellos y ellas la vivieron a esa edad, además, se dan cuenta de que tienen relaciones a edades más tempranas; por eso consideran necesaria la educación sexual.
Tengo 26 años dando clases en la escuela, y me acuerdo de que cuando empecé, los niños de tercero, si acaso uno o dos, ya tenían relaciones sexuales. Ahorita los de primero vienen y te dicen cosas que te quedas así sorprendido. La mayoría de los niños de primero ya tienen relaciones sexuales y hay cada vez más embarazos (maestro de la escuela 1, que también es médico escolar).
Esta situación refleja un fenómeno al que me referiré como brecha discursiva, que es una especie de vacío que hay entre los discursos que formaron al profesorado como sujetos, y los discursos y prácticas de las nuevas generaciones. Está configurada por varios elementos que producen una experiencia de la sexualidad distinta a la de generaciones anteriores, pues conviven con nuevos saberes, normas y experiencias corporales. Las y los adolescentes experimentan los cambios de la pubertad a menor edad; además, tienen mayor acceso a información y contenidos sexuales por medios digitales y por educación formal; asimismo, entre ellos circulan nuevos discursos a través de redes sociales. El alumnado está en contacto con noticias, opiniones, imágenes, videos y audios en los que algunos temas se han vuelto más visibles; de hecho, las y los adolescente reconocen que varios de sus compañeros tienen relaciones sexuales, que hay compañeras embarazadas y estudiantes que asumen una orientación no heterosexual. En este panorama, los adolescentes conocen nuevos arreglos de relación en los que el encuentro sexual no implica ser una pareja formal.
Los profesores y las profesoras, especialmente quienes tienen mayor edad, tuvieron una educación sexual muy diferente cuando eran adolescentes, de manera que requieren capacitarse y actualizarse para atender las demandas y necesidades del alumnado. Uno de los desafíos que enfrentan es que los contenidos de educación sexual no se revisan en su formación dentro de las escuelas normales, no hay suficiente capacitación a profesorado en servicio, y con frecuencia ni siquiera tienen idea de cuál es el material adecuado para consultar. Se supone que el saber es lo que da legitimidad al profesorado, pero éste es inaccesible, no todos los profesores tienen acceso a la capacitación. En esta falta de capacitación, la influencia religiosa contra la educación laica impone límites y se detona una lucha de poderes ante el cambio cultural, una disputa por mantener un orden sexual.
En la Normal no hubo una materia que hablara sobre sexualidad. En 2001 2002 nos mandaron a una capacitación; fueron tres días, allí nos hablaron de sexualidad. Nos dijeron que el libro, que por primera vez hablaba sobre sexualidad, lo habían detenido porque el clero había dicho que estaba muy fuerte. Nos prestaron unos libros de esos, supuestamente venía una pareja teniendo relaciones, pero no se veía la pareja, se veía nada más la anatomía, el miembro del hombre penetrando, eso era lo problemático (maestro, escuela 2).3
Otro de los desafíos para el profesorado ha sido el tema de abuso sexual. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que deben denunciar en caso de conocer la violación de derechos de una persona menor de edad. El profesorado se percibe en una paradoja, pues por un lado se le vigila para que no hable del tema, pero por otro tiene responsabilidad de denunciar y no se siente respaldado por la institución para el proceso jurídico. Esto se dificulta más con la situación actual de violencia; en algunos casos el profesorado tiene alumnado cuyos padres están involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado. En 2015 no estaba claramente establecido el procedimiento a seguir para la denuncia,4 y menos aún los mecanismos de seguridad para protección del profesorado cuando hace la denuncia.
Híjole, si te metes, malo, y si no se metes también; o sea estamos al filo de la navaja; sinceramente es bien difícil caminar por el filo (maestro, escuela 1). Los maestros refieren que las tensiones con padres de familia relacionadas con la educación sexual no son relevantes. En la escuela 1, un docente comentó que hubo quejas del alumnado y los padres hacia una profesora por abordar los temas, pero sostuvo que se trataba de un asunto personal debido a que no llevaba una buena relación con el alumnado, pero que los temas fueron un pretexto.
Mi compañera anterior llevaba dos años; venían padres de familia reclamándole porque tocaba esos temas, que no eran para que ella los tocara así de fácil. En realidad, los trataba por encimita, era más el ataque porque había aversión de los alumnos hacia la maestra (maestro, escuela 1).
El encuadre en aula
El profesorado utiliza algunas tácticas para prevenir reacciones; son acciones de negociación que le permiten convencer a los padres de familia y además situar las necesidades del grupo. Durante el proceso educativo, va identificando cuáles contenidos puede exponer frente a grupo y va negociando para ampliar las posibilidades. La mediación de los contenidos no siempre deriva de su posición ideológica, sino también de su percepción respecto al riesgo de que haya reacciones de padres de familia; otras veces deriva del temor a que su intervención fomente iniciaciones sexuales entre el alumnado. De hecho, ninguno de los maestros de Ciencias 1 abordó la Cartilla de Derechos Sexuales, que estaba incluida en sus textos. Un ejemplo de negociación tácita en el aula se muestra con una narración que hizo un maestro:
27
Llega Pepito con su mamá y le dice: “Oye, mamá, ¿qué es pene?” Cuando el papá llega, la mamá le dice: “Habla con tu hijo, para que le aclares algo”. Cuando Pepito le pregunta: “Papá, ¿qué es pene?”, el papá se pone colorado porque no esperaba que su hijo le preguntara a esa edad eso, y le da toda la explicación: “Es el miembro, etc., etc., es por donde haces pipí, es aquello”. Cuando termina toda la explicación, le dice: “Bueno, pero ¿por qué quieres saber qué es pene?”. Y el niño le dice: “Ah, papá, es que fíjate que en el colegio se murió el jardinero, y las madres nos dijeron que vamos a hacer una oración para que su alma no pene” (maestro, escuela 2).
En esta narración, el maestro establece un acuerdo con el alumnado para hablar de la sexualidad de manera explícita y sin evitar los nombres de los órganos sexuales, pero a la vez se observa un mensaje de currículum oculto: no se tiene que hablar lo que no se esté preguntando; de hecho, el profesorado trata de no tocar los temas que no estén previstos en el programa. El uso de ese cuento como discurso negociador no es circunstancial, pues el maestro refiere que se lo contaron como parte de una capacitación impartida por personal de la Secretaría de Educación; el objetivo declarado era que debían hablar claro con el alumnado, pero no se hablaba del mensaje negociador; tampoco es un recurso nuevo, pues recuerdo que cuando yo era adolescente también lo contó mi maestro de Biología de primero de secundaria al iniciar el tema hace más de 30 años.
Una segunda táctica utilizada por el profesorado es informar directamente a padres y madres para que asuman el hecho de que se revisarán los temas. En este caso no se trata tanto de pedirles autorización como de abrir la oportunidad de intervenir con diálogo para convencer a quienes se opongan a la educación sexual. Aunque parece que subordina el derecho del alumnado al permiso parental, en realidad es un ejercicio para que los padres sepan que los temas se revisarán en aula y se inserta con otra táctica discursiva que desafía a los padres para que traten de explicar los temas y reconozcan que el profesorado tiene mayor preparación; es una alternativa efectiva cuando los padres tienen poca escolaridad.
Normalmente cuando iba a empezar el tema mandaba avisos a los papás para que me los firmaran, pidiéndoles que ellos, en compañía de sus hijos, analizaran todos los temas. Les decía: “Siéntense, analicen los temas…, vean lo que van a trabajar sus hijos, si sus hijos tienen alguna duda, ayúdenme…, si están de acuerdo en que se les imparta esta materia les pido su autorización”. Solamente una vez un señor dijo: “Yo no estoy de acuerdo en que un hombre toque estos temas con mi hija”. Yo le dije: “No hay ningún problema, se vienen usted y su esposa, aquí están los temas, usted desarróllelos”. Al final, el señor se dio cuenta de que no lograba explicarle nada a su hija y me dijo: “Oiga, ¿puede entrar mi hija a ver estos temas? Discúlpeme por lo que dije, es que yo no pensé que conociera esto” (maestro, escuela 2).
Una tercera táctica utilizada para hacer un encuadre fue organizar un buzón de preguntas; se trata de un recurso para conocer las necesidades del alumnado e ir estableciendo las reglas de interacción, pero también es una práctica recomendada en los libros de texto y que el profesorado utiliza para argumentar acerca de las necesidades del alumnado. De hecho, algunos docentes citan las preguntas de buzón para dialogar con padres de familia y convencerlos de que es mejor que el profesorado resuelva las dudas. En los buzones de la escuela 1 y 2 se pudo observar que muchas de las preguntas son sobre aspectos médicos y hay diferencias según el género. Los hombres tienen más inquietudes sobre actividad sexual y algunos cambios físicos; las mujeres se enfocaron más a preguntar sobre salud reproductiva, aunque también hicieron preguntas sobre la vida erótica. Algunas preguntas de los hombres fueron: “Cuando el hombre se excita se le para, pero cuando ellas se excitan ¿qué pasa?”, “¿Si usamos condón es seguro que nos protegerá?”, “¿Cuánto tarda el hombre en eyacular?”, “¿Es cierto que los mezquinos y el acné se deben a que te masturbas?”, “¿Cómo se hace el sexo oral?”, “¿Hasta cuánto puede medir el pene?”, “¿Por qué tengo comezón en los testículos?”, “¿Por qué el pene se para?”, “¿Qué es el coito anal?”. Algunas de las preguntas de las mujeres fueron: “¿Cómo se transmite el sida?”, “¿Cómo se puede evitar alguna infección?”, “¿Qué son los quistes ováricos?”, “¿Qué cuidados debe tener una embarazada?”, “¿Cómo nos podemos cuidar para no quedar embarazadas?”, “¿Qué es el papiloma?”, “¿Cuántos tipos de anticonceptivos hay?”, “¿Si la mujer se masturba pierde la virginidad?”, “¿A los cuántos años empiezan los sueños húmedos?”, “¿Duele tener relaciones sexuales?”.
El desarrollo de las clases
Los primeros temas de clase son las dimensiones de la sexualidad: género, erotismo, vinculación afectiva y reproductividad. Generalmente se tratan sin dificultades, pero evitan profundizar en lo erótico y explican la vinculación con ejemplos de relaciones familiares o amistad. Esta situación de currículum oculto viene desde el programa oficial y también aparece en aula, pues el profesorado elude contenidos y emite mensajes basados en su propia opinión y en su temor a posibles reacciones de la comunidad escolar. Los libros tienen ejercicios de reflexión sobre los roles de género para entender la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. En la escuela 1, el maestro expresó opiniones antifeministas: nombró de manera descalificadora la “liberación de la mujer” y afirmó que es “una fuente de precarización del trabajo” y que “ya no hay quién se quede con la familia”. Después hubo bromas de alumnos; uno dijo: “Yo lavo y plancho”; cuando el maestro preguntó si era válido que mataran a una mujer a pedradas, otro alumno respondió que sí; posteriormente, varios compañeros platicaban mientras una alumna leía sobre equidad de género. Se trata de una situación de currículum oculto, pues los contenidos fomentan la igualdad de género, pero las prácticas y los menajes del maestro y otros varones validan la desigualdad y la violencia machista.
En clase se dio mucha relevancia a temas biomédicos como pubertad, embarazo e infecciones de transmisión sexual (ITS). Los docentes utilizaron material audiovisual; esto permitió tener información documentada y mantener la atención del grupo, pues tomar clases en sala de audiovisuales es muy apreciado por el alumnado porque rompe con la rutina del aula. Algunos materiales tienen mensajes con influencia religiosa que no es explícita; por ejemplo, en la escuela se revisó un video de animación sobre pubertad que presentaba personajes desnudos con los nombres de Adán y Eva; después de explicar el desarrollo mostraban el embarazo. Si bien la información sobre los cambios físicos es científica, se identifica el currículum oculto que permite la entrada de contenidos de origen religioso, puesto que queda implícita una idea creacionista del origen de la humanidad. Además, se asocia la sexualidad con un fin reproductivo desde un régimen de heterosexualidad obligatoria y binarismo sexual. La información sobre métodos anticonceptivos fue completa; los profesores se apoyaron con los libros de texto y videos que abordaron todos los métodos, y fueron claros respecto a que los métodos “naturales” no son eficaces. En el tema de ITS utilizaron algunas imágenes de lesiones, táctica cuestionable porque se enfoca más en el uso del miedo para desalentar comportamientos que en la promoción de prácticas seguras. El alumnado hizo varias preguntas: “¿Dónde se pone el DIU?”, “¿Cómo se pone el condón femenino?”, “¿Puede el hombre usar el condón y penetrar cuando también tienes el condón femenino puesto?”, “¿Se pueden prevenir ITS orinando después de las relaciones sexuales?”. También expresaron algunas dudas sobre los cuidados posparto.
En aula, el abordaje de los cambios físicos durante la pubertad fue motivo de risas cuando se explicaba que a los hombres se les ensancha el tórax y la espalda y les crecen los músculos; en la escuela 2, el maestro sonrió y aclaró que sólo crecen si se hace ejercicio; también preguntaron a qué edad sale el bigote, y el maestro respondió que varía en cada quien. Esto muestra el carácter performativo de los contenidos: el discurso no describe, sino que produce lo que nombra (Butler, 2002); cuando los contenidos informan sobre el cuerpo, se establecen directrices acerca de cómo se supone deben ser los cuerpos de los hombres y de las mujeres. Estos mensajes reflejan la influencia religiosa, pues parte de la idea judeocristiana de que mujeres y hombres somos opuestos y complementarios, además de que tienen estereotipos raciales.
Los últimos temas fueron sobre actividad sexual y derechos sexuales. Los contenidos hablan de la masturbación como una práctica que no causa daño; en aula se leyó la información, pero no hubo comentarios. Sobre relaciones sexuales hubo varias preguntas: “¿Cuando tienes relaciones con familiares los niños salen mal?”, “¿Se puede tener relaciones cuando estás reglando?”, “¿Se pueden usar el condón femenino y el masculino juntos?”, “¿La primera vez
28
sangras?”. Acerca de esta última pregunta, el maestro de la escuela 2 respondió que puede doler, pero que no necesariamente se sangra. En la escuela 1, el maestro explicó qué es el coito; hubo reacción de risas y bromas e inmediatamente se pasó al tema del afecto y con ello se enlazó el deseo sexual con el enamoramiento. En la escuela 2 se habló del erotismo como asociado a la pareja; se trata de mensajes regulatorios que implícitamente prescriben relaciones monogámicas. En ambas escuelas se enunciaron los derechos sexuales de manera superficial debido a la preocupación de fomentar la libertad sexual. Sobre el aborto, en la escuela 1 el maestro comentó: “Desde que está el nuevo ser en gestación, ya está escuchando”, mensaje que refuerza posiciones contra el aborto; en la escuela 2, el maestro respondió una pregunta y señaló que existen embarazos de alto riesgo en los que es obligatorio el aborto; se trata de un tema que no está incluido en los contenidos oficiales y sobre el cual el profesorado prefiere no hablar para evitar tensiones. En los contenidos toda la información se ajusta al modelo heterosexual y de binarismo de género y se naturaliza; en los videos de la escuela 1 aparece el mensaje acerca de las hormonas como fuente del “gusto por el sexo opuesto”; en este mensaje, el currículum oculto opera a través de la exclusión de información sobre diversidad sexual y de género, contenido que no existía antes de 2017. La exclusión de esos contenidos es una forma en que la educación reproduce el orden sexual heterosexual y binario, de manera que los sujetos que salen de ese modelo no acceden a contenidos que se refieran a sus vidas
La perspectiva del alumnado
Los alumnos y las alumnas identifican la educación sexual como contenidos sobre higiene, prevención de infecciones y prevención de embarazo; piensan que los cambios en la adolescencia hacen necesaria la información. Consideran que ese es el papel de la escuela y que los contenidos son suficientes y adecuados a sus necesidades; no se cuestionan el hecho de que no se aborden temas como el placer. Dan una relevancia central a la información, lo que habla de la idealización del saber, como si fuera la respuesta ante los desafíos de la sexualidad y como un elemento central en la construcción de sí mismos.
Saber las cosas más claras así, para no tener dificultades. Ya sabemos que es adecuado para nuestra higiene y todo eso. Ahorita en esta etapa se presentan las cosas, los temas que estamos viendo (alumno, escuela 1).
Los alumnos y las alumnas consideran que ya tienen la capacidad de manejar la información; se dan cuenta de la diferencia generacional y discursiva que hace que perciban la realidad de distinta manera, que los presenta ante situaciones y desafíos distintos a los que vivieron las otras generaciones. Es decir, son sujetos construidos desde nuevos discursos y condiciones que los hicieron posibles gracias al proceso de secularización que ha llevado los temas a mayor visibilidad y aceptación social.
Porque tenemos otra forma de pensar, no como antes (alumna, escuela 1).
Los y las adolescentes se perciben como sujetos en transición que requieren una guía de los adultos. Consideran que los padres son los más indicados para orientarlos; argumentan que les tienen más confianza y que son quienes los conocen desde pequeños. Sin embargo, reconocen también la importancia de la escuela para darles información, como si los valores provinieran de las familias y los saberes válidos, de la escuela.
Porque tenemos más confianza con nuestros papás, porque nos conocen por dentro y por fuera. Claro, ellos [los maestros] saben lo que sigue, lo que nos pueden enseñar (alumno, escuela 1).
Una de las situaciones de riesgo que comparte el alumnado es que vive hostigamiento sexual por parte de personas adultas a través de medios cibernéticos. Una alumna refirió que se da cuenta de que alguien que la contacta no es de su edad porque usa palabras distintas a las que usan los adolescentes, como decirle “reinita” o “princesa”. Esta es una de las razones por las que consideran importante la educación sexual.
Algo con lo que no están de acuerdo es que se les regulen las relaciones afectivas; se les prohíben acercamientos físicos que reflejen noviazgos, incluso cuando los muchachos llevan flores a alguna muchacha, el profesorado se las quita. Al parecer, existe el temor de que se pierda el control de la situación, que los adolescentes tengan relaciones sexuales y que terminen en embarazos. Estas prácticas regulatorias parecen altamente legitimadas en la institución escolar; una de las preocupaciones es que las y los adolescentes tomen decisiones o tengan descuidos que repercutan de manera negativa en su proyecto de vida, pero también hay un trasfondo moral y un intento de evitar acusaciones de padres y madres de familia, que responsabilicen al profesorado de lo que suceda.
Los prefectos no te dejan tener novio; si traes una rosa te la quitan, si nos ven agarrados de la mano nos separan. Una vez [un compañero] se estaba abrazando con su prima y se los llevaron (alumno, escuela 2).
No deberían de prohibirnos eso, nos deberían dejar mostrar nuestros afectos, pero no de forma vulgar; no haciendo cosas indebidas, por ejemplo, agarrar las partes íntimas de la pareja, que haya besos y cosas permitidas (alumna, escuela 2).
Los estigmas y la violencia como regulaciones en la convivencia escolar
Como señala Héctor Domínguez Rubalcaba (2015), las violencias sexogenéricas, contra las mujeres o contra las comunidades de la diversidad sexual, son expresiones de una normativa patriarcal. En las escuelas existen prácticas de acoso homofóbico contra hombres afeminados y de estigmatización de mujeres adolescentes que inician relaciones sexuales; considero que estas prácticas tienen un carácter regulatorio y constituyen formas de currículum oculto encaminadas a mantener el orden social “legítimo” de la sexualidad a través de sanciones traducidas en violencias.
En las escuelas urbanas se está haciendo visible la diversidad sexual; se observan muchachos con expresión femenina y que se asumen como homosexuales, parejas de mujeres adolescentes, y personas que se acercan al profesorado para expresarle que tienen una condición transgénero. Principalmente los varones agreden de manera verbal a sus compañeros que salen del modelo heterosexual, lo cual es motivo de intervención del personal escolar y de sanción. Las agresiones no son físicas, pero operan como un mecanismo que sanciona a quienes se salen del orden sexual y a la vez como una manera en que los varones afirman su masculinidad heterosexual ante los demás.
Siempre es la botana; si a un hombre no le gustan las mujeres, le decimos cosas, no le pegamos, nomás gritamos “joto” o “maricón”, pero si el maestro te ve, te regaña, te lleva a la dirección, te expulsan (alumno, escuela 1).
Estas prácticas discursivas muestran el papel regulatorio del acoso escolar como una cita del orden sexual y de género, un ejercicio del poder como forma de afirmación masculina, y a la vez un castigo por romper con la heterosexualidad obligatoria. Generalmente los varones de escuelas urbanas dicen que no hay golpes, las mujeres sí hablan de que los golpean; estas distintas percepciones muestran que los hombres no reconocen su violencia cuando no son golpes físicos fuertes y la consideran “juego”.
[A un alumno “afeminado”] a veces lo discriminan o le hacen burla por cómo es él; le dicen que “jotito” y así, o le tiran indirectas y ese tipo de cosas. Algunas mujeres también les dicen, pero regularmente nosotras somos las que nos juntamos con ellos. A veces los amenazan o les dan zapes (alumna, escuela 2).
29
Pero la diversidad sexual es un tema que pone en evidencia un proceso contradictorio en la convivencia escolar: por un lado se reproducen los estigmas y rechazos que contribuyen a mantener un orden sexual tradicional, pero a la vez se transita hacia un proceso de inclusión, pues los hombres comienzan a cuestionar la exclusión y a pensar a sus compañeros como parte de su unidad escolar, especialmente ante la importancia de protegerlos de la violencia homofóbica; de esta manera se reproducen valores sociales pero también se transforman. Aunque es menos visible el rechazo a lesbianas, también está presente.
Hay apodos como “joto” o “perra”; nosotros todo lo decimos jugando, no lo hacemos para agredirlos, todos nos queremos unos a otros (alumno, escuela 2).
En la convivencia escolar se observaron también procesos de resistencia en los que se visibilizan algunas identificaciones alternativas a la masculinidad tradicional. Por ejemplo, en la escuela 2, un adolescente de tercer grado pedía a sus compañeros que lo llamaran “La Perra”; esta era una manera de presentarse como un sujeto fuerte y subvertir el acoso que vive debido a tener una expresión de género masculina y femenina al mismo tiempo. Otro de los muchachos del mismo grupo reconoció que mira de manera insistente y con implicación sexual a sus compañeros; esto muestra que las relaciones de poder no son fijas ni unilaterales y que el poder puede ejercerse desde lo subalterno; al respecto, los compañeros no expresaron molestia ni haberse sentido acosados. En este grupo se identificó una relación de mayor inclusión debido a la presencia de compañeros abiertamente homosexuales; aunque persiste la burla reguladora y diferenciadora como forma de mantener el orden o de afirmar la masculinidad, también hay aceptación.
Otra de las prácticas regulatorias que se desarrollan en la convivencia es la estigmatización de las adolescentes que inician relaciones sexuales; se trata de actos de vigilancia para garantizar la abstinencia, así como de castigo por tener relaciones sexuales y transgredir la moral judeocristiana que impone la virginidad a las mujeres. En las escuelas reportaron conocer casos de chicas que compartieron fotos semidesnudas o desnudas y que fueron expuestas por muchachos a través de algún sitio virtual. Algunas adolescentes ejercen también prácticas regulatorias contra sus compañeras.
Entre nosotras se corre la voz de que alguien está embarazada cuando en realidad no lo está, es una forma de balconearla si ya tuvo relaciones sexuales. A las que ya tienen relaciones les dicen muchas cosas feas. Si se toman fotos desnudas y las mandan a sus novios, ellos nos las pasan (alumna, escuela 2).
Hay discriminación por tardar en hacerlo o que lo haces muy rápido. Se corre el chisme de que ya tuviste relaciones y ya eres una “tal por cual”, o que no lo has hecho y eres la virgen (alumna, escuela 2).
En la dinámica de relaciones, los hombres se comparten información acerca de quiénes han tenido relaciones sexuales; eso les permite seguir teniendo actividad sexual sin responsabilidad emocional. Un maestro platicó una anécdota de cuando una alumna se acercó para preguntarle sobre la pastilla del día siguiente. En esa conversación ella afirmó que lo hizo con un muchacho de la escuela porque le gustó “lo hice con uno de experiencia” y que después vería si quería volver a hacerlo con él. El maestro dijo que le explicó: “El chavo tiene amigos y es posible que les pase la voz: ‛Esta chava jala’, y ellos te empezarán a buscar para lo mismo”. A las dos semanas la chica le comentó al maestro que tenía razón: “Otros chavos que se juntan con él me han estado buscando” (anécdota del maestro de escuela 2).
Se reconoce que existe el acoso por parte de varones, lo que es muy cuestionado. También se identificaron situaciones de poder que se subvierte, como es el caso del acoso de mujeres a hombres; se identificó la presencia de casos de alumnas de tercer grado que buscan novios de primero y les piden acercamientos eróticos para los que los muchachos no están listos. Es una práctica que subvierte el orden de género y transgrede la moral sexual tradicional; y no queda libre de estigma a pesar de que el entorno ha cambiado y es más permisivo: esas jóvenes son percibidas de manera negativa.
Sí se da mucho aquí, muchachas que ya están muy desarrolladas y los hombres empiezan a decirles piropos o esas cosas, o pasar y un agarrón o algo. Pero se da más en las mujeres, ya son como más respetuosos los hombres (alumno, escuela 1).
Reflexiones finales
...La autonomía de la educación respecto a lo religioso no es completa, debido a la falta de formación docente, las tensiones sobre los temas y la preocupación del profesorado acerca de que sus intervenciones generen comportamientos que rompan el orden sexual establecido por la moral judeocristiana.
El acercamiento a la educación sexual como una práctica de la laicidad permitió documentar que la autonomía de la educación respecto a lo religioso no es completa, debido a la falta de formación docente, las tensiones sobre los temas y la preocupación del profesorado acerca de que sus intervenciones generen comportamientos que rompan el orden sexual establecido por la moral judeocristiana.
Pude identificar una brecha discursiva que constituye un obstáculo para que el profesorado entienda la experiencia de la sexualidad que viven las y los adolescentes, debido a diferencias generacionales en medio de un proceso de secularización. Esta brecha sólo podrá solventarse si se desarrollan procesos de formación docente para el manejo de los contenidos. La actualización queda como un proceso que el mismo profesorado resuelve, pero uno de los obstáculos para que esto sea posible es la precarización y saturación de su trabajo; es muy difícil pensar que la educación mejore si no mejoran las condiciones materiales de las escuelas y del profesorado.
En el aula se redefinen los márgenes de lo tratable; es un espacio donde se observa la paradoja de que se espera que las y los adolescentes tengan desarrollo integral, pero a la vez se experimenta preocupación de que ejerzan libertades. El profesorado utiliza tácticas discursivas que le permiten gestionar apoyo del alumnado y los padres o madres de familia. Los temas más asimilables se relacionan con saberes médicos que regulan el cuerpo de los sujetos, pero dan respuesta sólo a una parte de las necesidades del alumnado. Los temas relacionados con el placer y con formas de vivir la sexualidad más allá del modelo dominante siguen siendo asignaturas pendientes.
Se observa un currículum oculto en el que se filtran mensajes basados en la moral judeocristiana, tanto en las clases como en la convivencia escolar. Se trata de discursos y prácticas que prescriben un modelo de sexualidad y proscriben a quienes salen del mismo. La falta de espacios de formación, actualización y acompañamiento del profesorado es un elemento importante que mantiene vigente estas prácticas debido a la falta de reflexión, pues frecuentemente el profesorado no se da cuenta de estos elementos debido a que la moral sexual judeocristiana ha permanecido en los discursos modernos y su normativa se percibe como natural. Otro factor importante es la preocupación que experimenta el profesorado respecto a reacciones por parte de las familias del alumnado o que sus intervenciones detonen pérdida del orden social de la sexualidad.
30
manecido en los discursos modernos y su normativa se percibe como natural. Otro factor importante es la preocupación que experimenta el profesorado respecto a reacciones por parte de las familias del alumnado o que sus intervenciones detonen pérdida del orden social de la sexualidad.
El principal aporte de este trabajo consiste en observar el aula como un escenario más cotidiano de disputa por la laicidad y entender a esta última como práctica más que como una situación normativa de autonomía de lo político sobre lo religioso. Asimismo, presenta narrativas de los actores que dan cuenta de una lucha por los significados de una manera compleja y no se limitan a la generación de tipologías, como es el caso de algunos textos revisados. De esto deriva una de las limitaciones del estudio, que es el hecho de que no existen suficientes análisis con los cuales dialogar; esto se debe a que los estudios sobre laicidad suelen enfocarse en la relación entre las élites políticas y las religiosas, mientras que los estudios educativos sobre sexualidad no identifican el elemento de la laicidad porque no visualizan el aspecto religioso que subyace al manejo de contenidos. Por otro lado, la riqueza de las narrativas recuperadas en el texto no es desmenuzada por completo, sino que podría reinterpretarse con otras categorías, por ejemplo, desde los estudios de género.
Es necesario seguir investigando otros aspectos de la laicidad como práctica en la educación sexual; esto implica analizar otros temas, como la posición de los padres y las madres de familia, lo que acontece en espacios rurales o con mayor presencia religiosa, así como en escuelas particulares. También es necesario regresar a espacios escolares para documentar los efectos de los debates sobre educación sexual en los últimos años, en los que el país y el mundo han experimentado el fortalecimiento y la visibilidad de actores que se posicionan en contra de la educación sexual, el feminismo y los derechos sexuales; pues han tenido fuerte presencia desde 2016.
Bibliografía
Allen, Louise (2008). “They think you shouldn’t be having sex anyway. Young people’s suggestions for improving sexuality education content”. Sexualities II(5): 573 593. Disponible en <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1363460708089425>. [ Links ]
Bauberot, Jean (2008). “Transferencias culturales e identidad nacional en la laicidad francesa”. En Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo, 47 58. México: El Colegio de México. [ Links ]
Bauberot, Jean (2009). “Secularisation et laicization”. En Secularisations et laïcities, 13 58. Japón: Haneda Masashi. [ Links ]
Bauman, Zygmunt (2010). La posmodernidad y sus descontentos Madrid: Akal. [ Links ] Berger, Peter (1981). Para una teoría sociológica de la religión. Barcelona: Cairos. [ Links ]
Blancarte, Roberto (2008). “Introducción. El porqué de un Estado laico”. En Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo, 9 47. México: El Colegio de México. [ Links ]
Butler, Judith (2002). Cuerpos que importan; sobre los límites materiales y discursividad del “sexo ”. México: Paidós. [ Links ] Consejo Nacional de Población (Conapo) (2016). Situación de la salud sexual y reproductiva, República Mexicana. México: Conapo. [ Links ]
Díaz, Armando (2017). “La contienda por los contenidos de educación sexual: repertorios discursivos y políticos utilizados por actores en México a inicios del siglo XXI” [en línea]. Debate Feminista 53: 70 88. Disponible en <https://www.elsevier.es/es revista debate feminista 378 articulo la contienda por contenidos educacion S0188947817300038>. [ Links ]
Díaz, Armando (2018). Laicidad y educación sexual. México: Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en <http:// catedra laicidad.unam.mx/detalle jorge carpizo/761/35 Laicidad y educaci%C3%B3n sexual>. [ Links ]
Díaz, Armando (2021). “Las disputas por la educación sexual en un Estado laico”. En Religión, género y sexualidad, entre movimientos e instituciones, coordinado por Karina Bárcenas y Cecilia Delgado, 247 282. México: Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales. Disponible en <https:// www.iis.unam.mx/religion genero y sexualidad entre movimientos e instituciones/>. [ Links ]
Domínguez Rubalcaba, Héctor (2015). “Atisbos a la subjetividad de los victimarios en el cine y el ciberespacio en México”. Iztapalapa, Agua sobre Lajas. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 79: 93 110. [ Links ]
Foucault, Michel (1979). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. [ Links ]
Foucault, Michel (1986). Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres. México: Siglo XXI Editores. [ Links ]
Foucault, Michel (1992). El orden del discurso. Lección inaugural en el College de France, 2 de diciembre de 1970. Buenos Aires: Tusquets. [ Links ]
Foucault, Michel (1994). “Diálogo sobre el poder”. En Obras esenciales, vol. III, 59 72. México: Paidós. [ Links ]
Foucault, Michel (2007). Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores. [ Links ]
Giroux, Henry (2008). Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición. México: Siglo XXI Editores. [ Links ] Gundermann Kroll, Hans (2008). “El método de los estudios de caso”. En Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social, compilado por María Luisa Tarrés. México: El Colegio de México, pp. 251 288. [ Links ]
Martínez, Silvia (2018). “Estrategias docentes de control permisividad para abordar contenidos sobre sexualidad en el aula de la escuela secundaria mexicana”. Tecné, Episteme y Didaxis, número extraordinario. [ Links ]
Molina Fuentes, Mariana Guadalupe (2016). “Buenos católicos y buenos ciudadanos. Socialización de valores en adolescentes de escuelas religiosas en la Ciudad de México”. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. México: El Colegio de México. [ Links ]
Münch, Richard, y Neil Smelser (1994). “Los niveles micro y macro en relación”. En El vínculo micro macro, de Alexander Giesen, Richard Münch y Neil Smelser, 429 465. México: Universidad de Guadalajara. [ Links ]
31
Quaresma da Silva, Denisse, y Óscar Ulloa Guerra (2011). “Embarazo en adolescencia y educación sexual: un análisis en escuelas del sur de Brasil sobre las prácticas e implicaciones de la perspectiva de género” [en línea]. Analíticos de Políticas Educativas 19: 1 23. Disponible en <https://www.redalyc.org/ pdf/2750/275019735014.pdf>. [ Links ]
Rangel, Laura (2019). “Educación sexual en las escuelas mexicanas: entre el discurso científico laico y la moral religiosa” [en línea]. Palabra 17 (2): 270 288. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7461196>. [ Links ]
Tschannent, Olivier (1991). “The secularization paradigm. Systematization”. Journal of the Scientific Study of Religion 30 (4): 395 415. [ Links ]
Villaseñor, Martha (2008). “Qué sabemos de la perspectiva que los adolescentes tienen sobre la sexualidad y la educación sexual”. En Adolescentes en México. Investigación, experiencias y estrategias para mejorar su salud sexual y reproductiva, coordinado por Claudio Stern, 73 114. México: El Colegio de México. [ Links ]
Wainerman, Catalina, y Natalia Chami (2014). “Sexualidad y escuela, perspectivas programáticas posibles” [en línea]. Analíticos de Políticas Educativas 22 (45): 1 14. Disponible en <https://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/1744/1263>. [ Links ]
Weber, Max (2008). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
1<https://revistaeducarnos.com/sergio alberto o andrea carolina el dilema de un maestro atrapado en su masculinidad/>.
2<https://www.animalpolitico.com/2015/07/marchan en jalisco a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer/>.
3Las capacitaciones fueron impartidas por el programa Higiene Escolar; en 2007 el gobierno estatal contrató a una organización con perspectiva católica para capacitar (tesis “Actores y discursos en la contienda por educación sexual”).

4El Marco de Convivencia Escolar para el Estado de Jalisco establece un protocolo para acoso escolar, pero no considera los casos en que existen situaciones constitutivas de delito y menos aun cuando suceden fuera de la escuela.
Recibido: 18 de Octubre de 2020; Aprobado: 24 de Enero de 2022
Revista mexicana de sociología
32
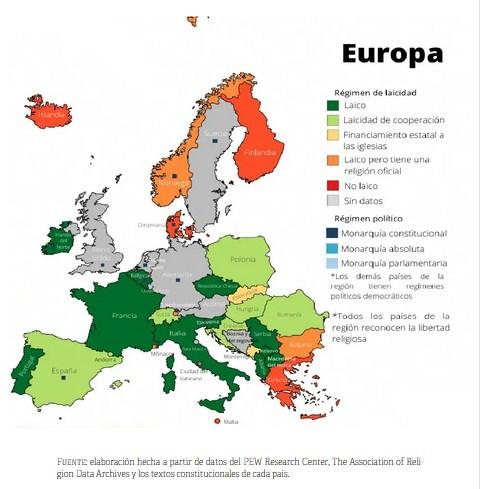
33

34
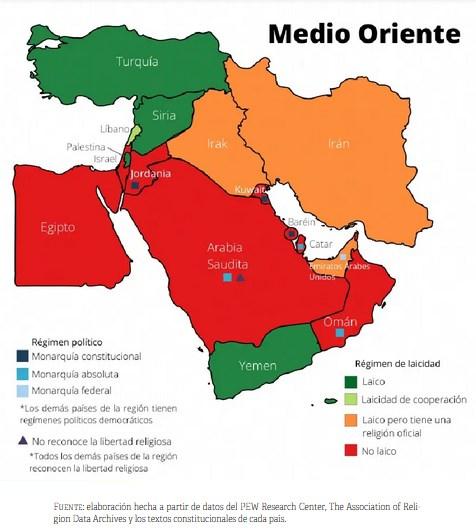
35
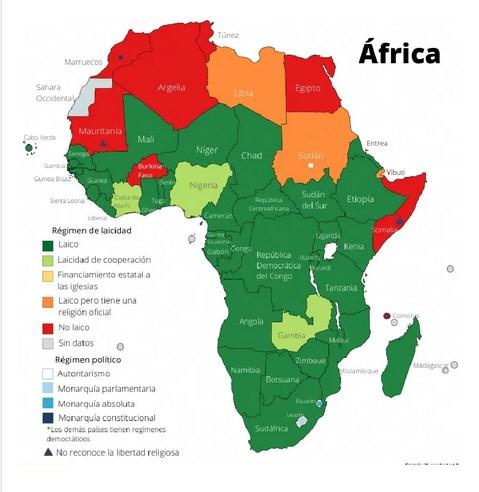
36
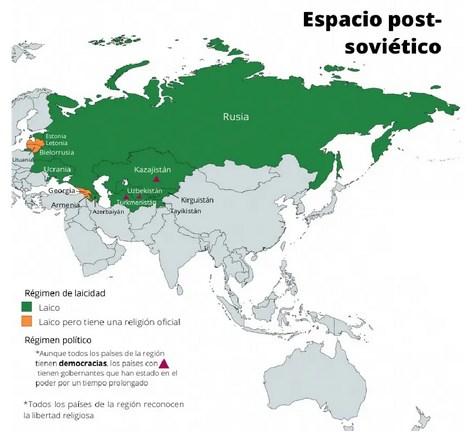
37

38
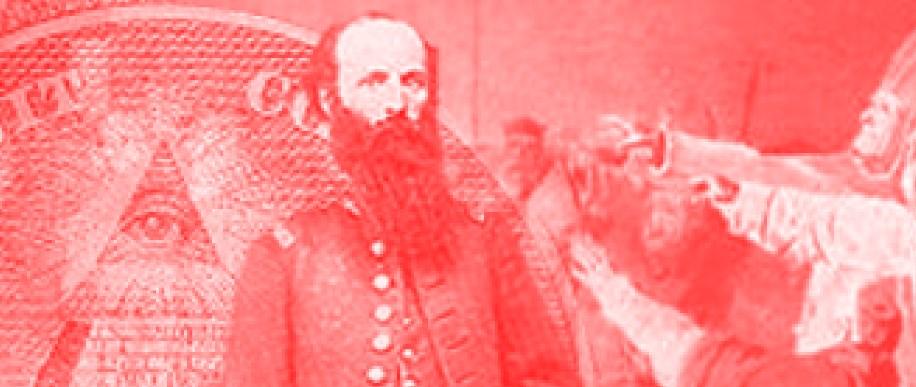


39


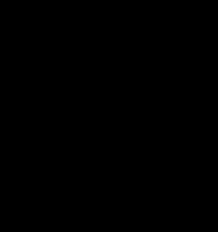
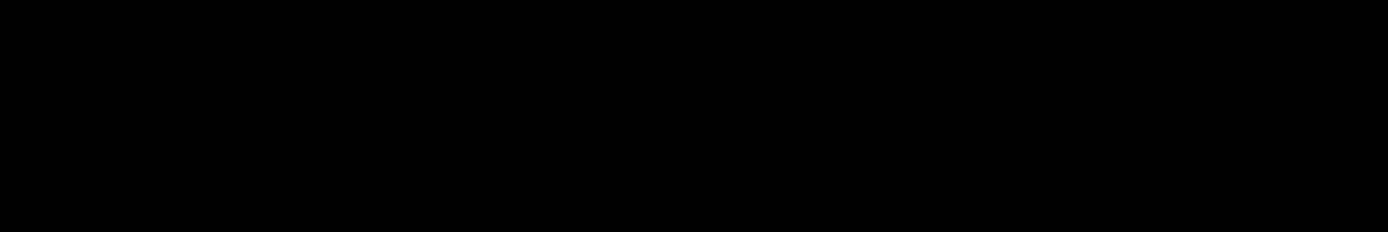
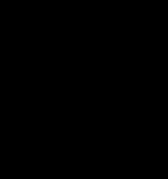
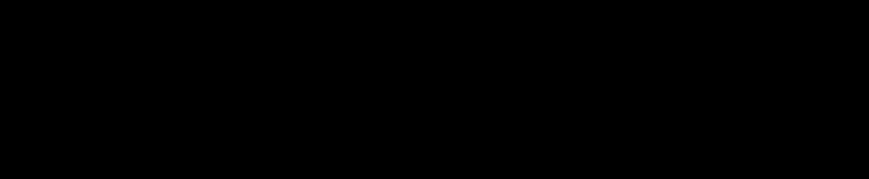
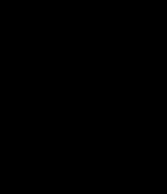

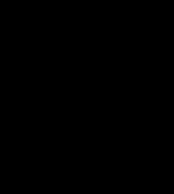
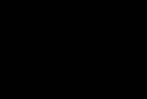

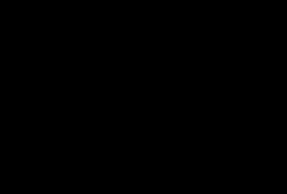
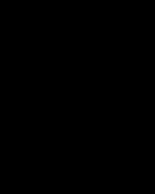
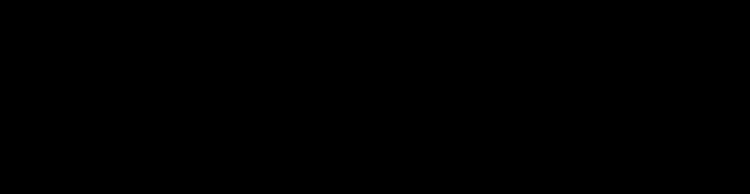
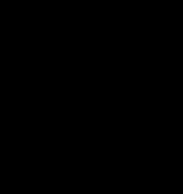
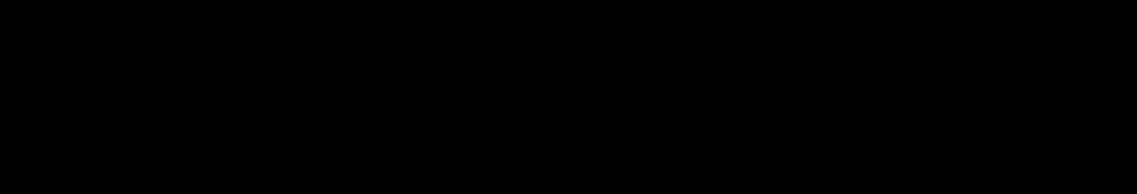
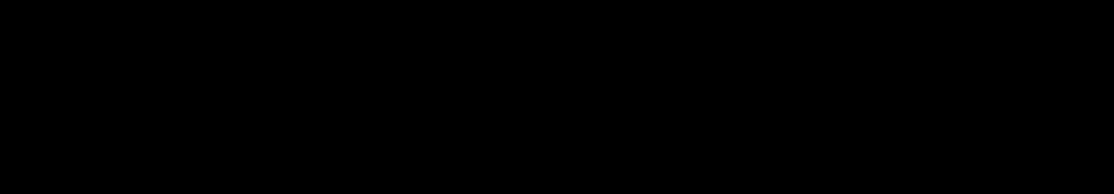
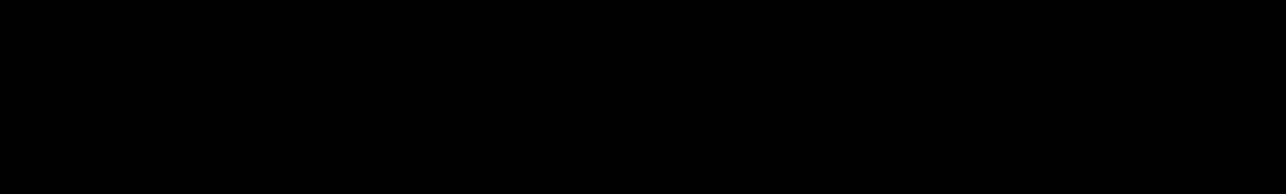
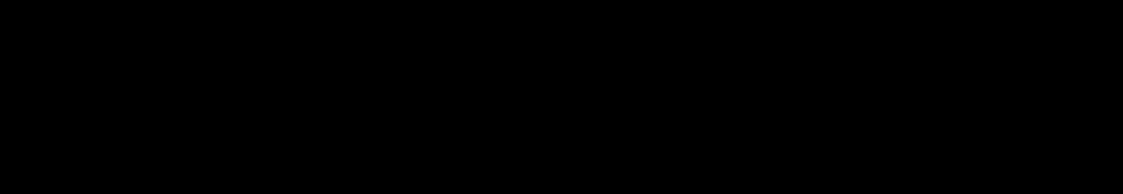
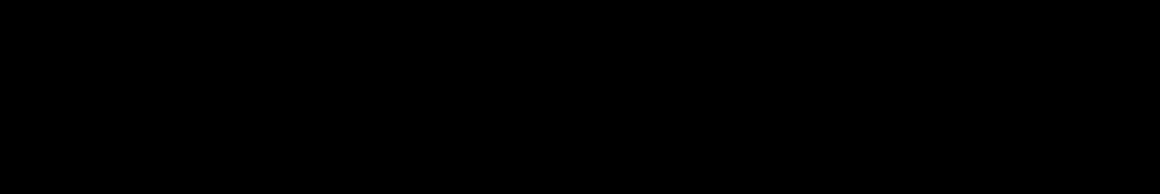
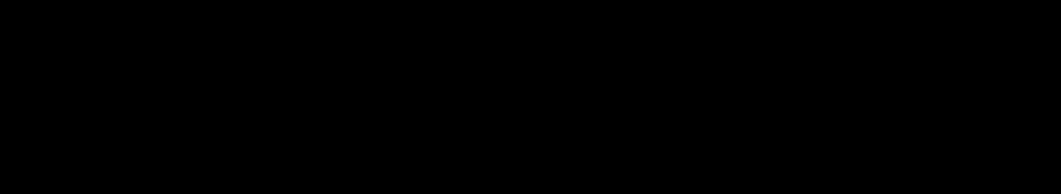
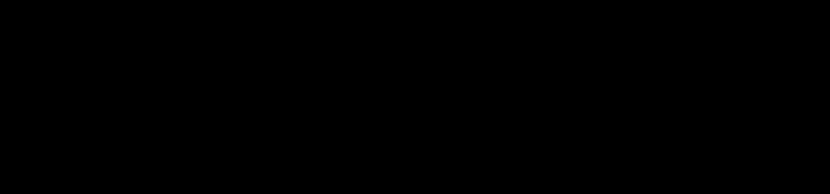
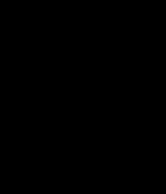


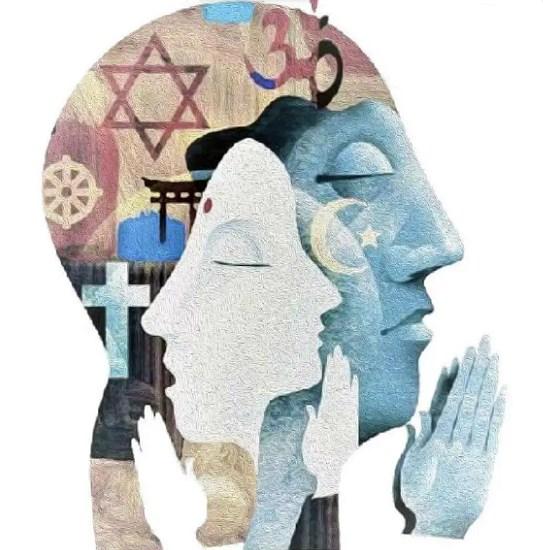
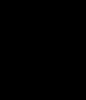


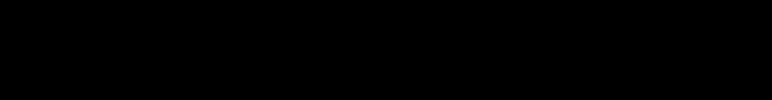
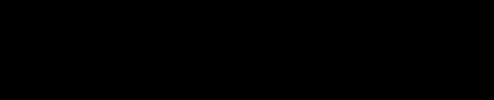
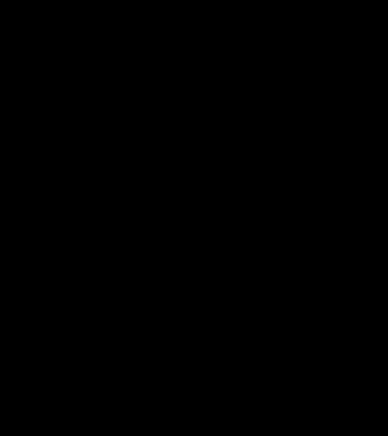
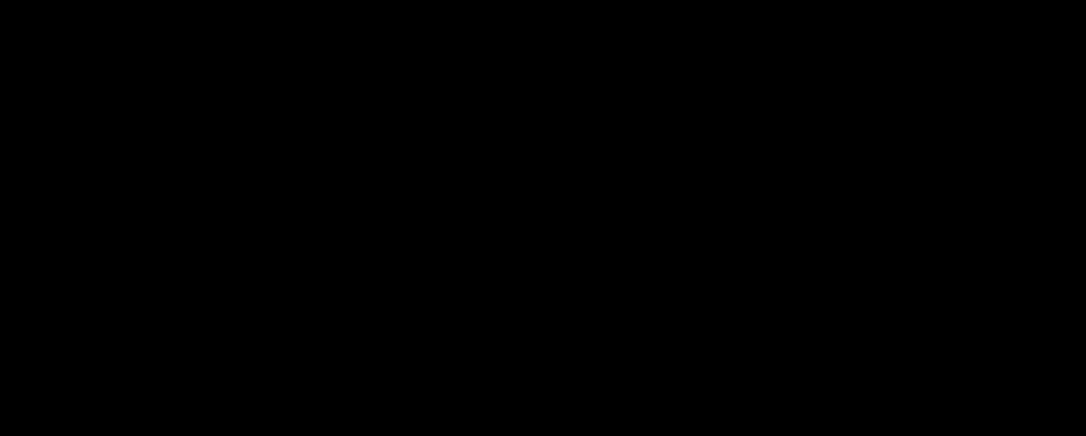
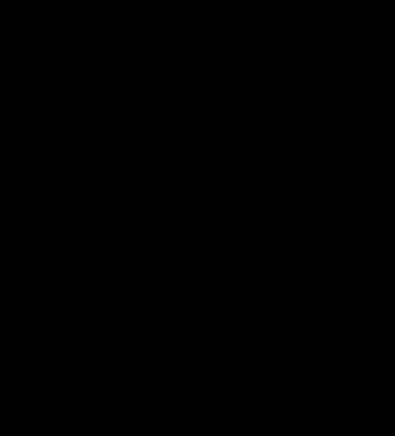
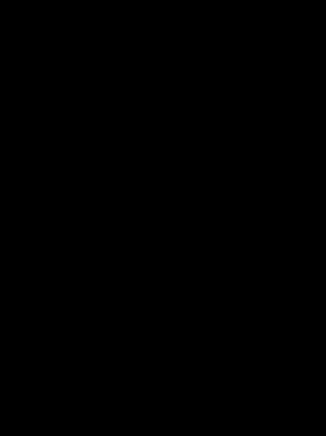
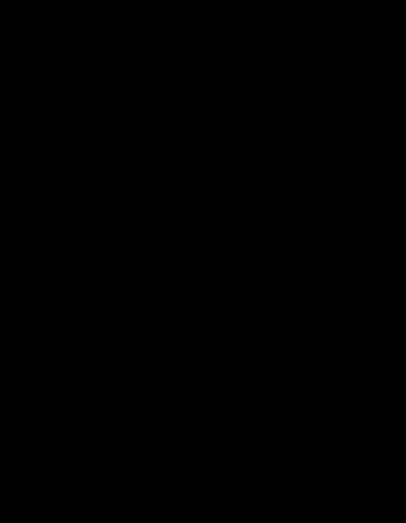









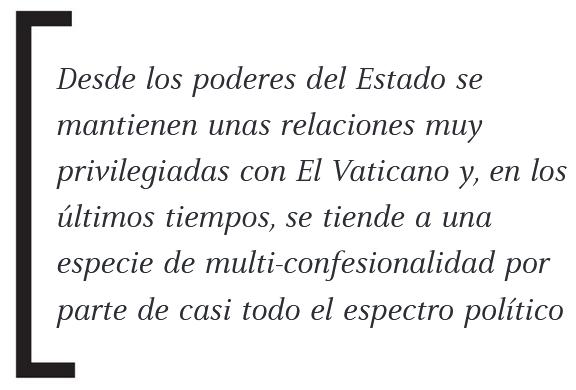
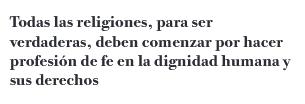

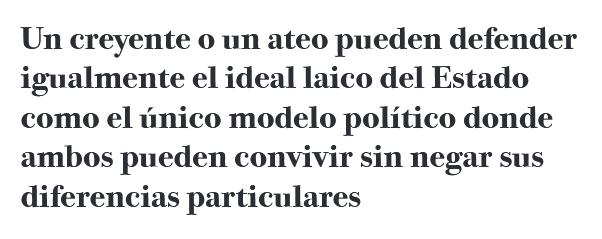

 Armando Javier Díaz Camarena
Armando Javier Díaz Camarena