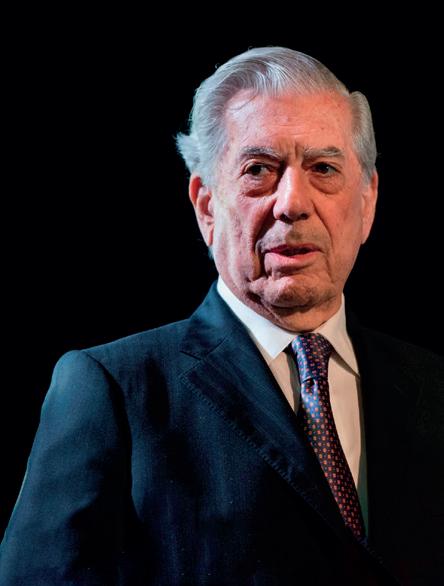A 100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1925
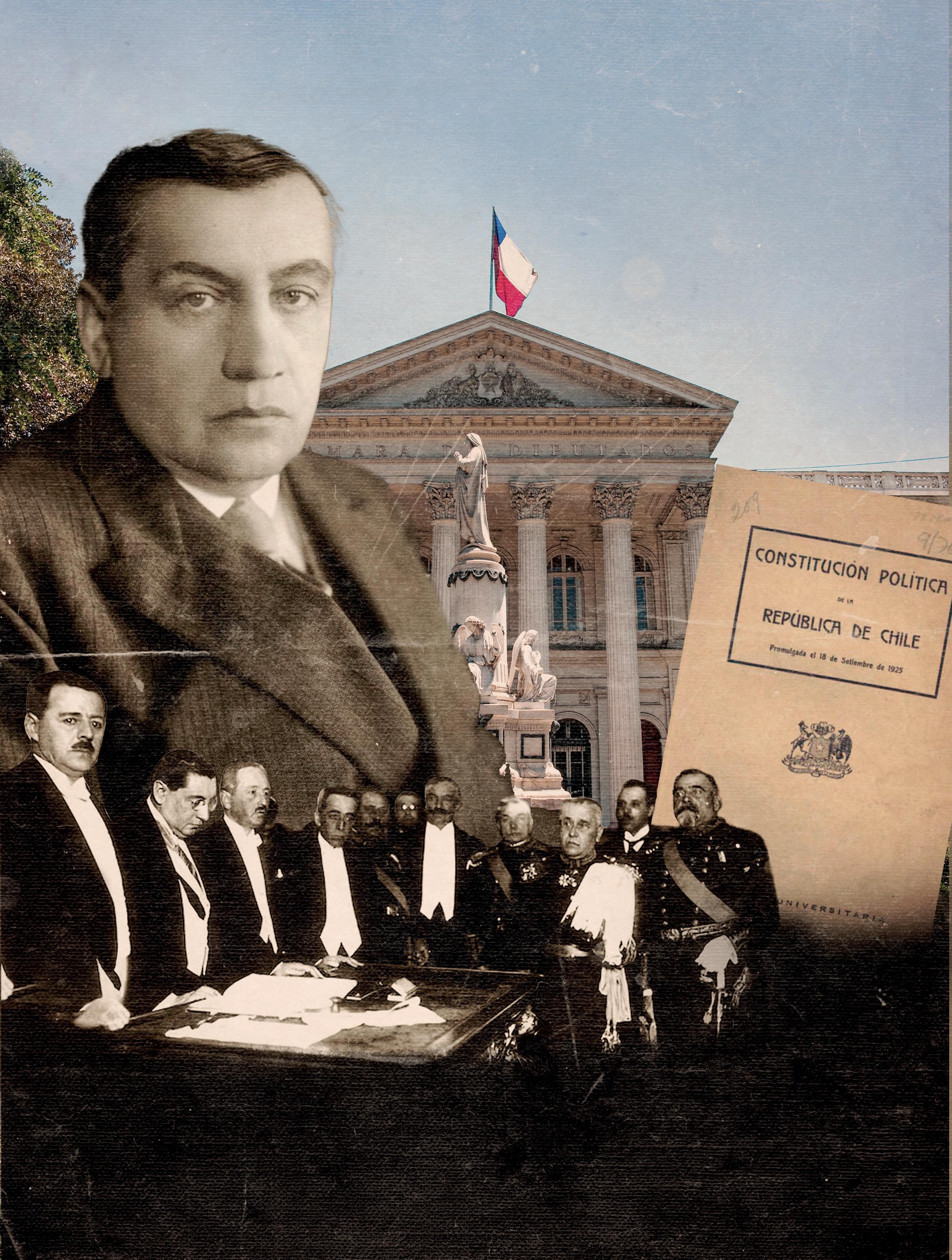
* DEMOCRACIA Y POPULISMO ¿DE QUÉ HABLAMOS?
* EL PAÍS DE CHILOÉ EN SU BICENTENARIO
* GIORDANO BRUNO, EL HOMBRE QUE ABRIÓ LA PUERTA DEL UNIVERSO
* MÚSICA: HÉCTOR PAVEZ Y GABRIELA PIZARRO
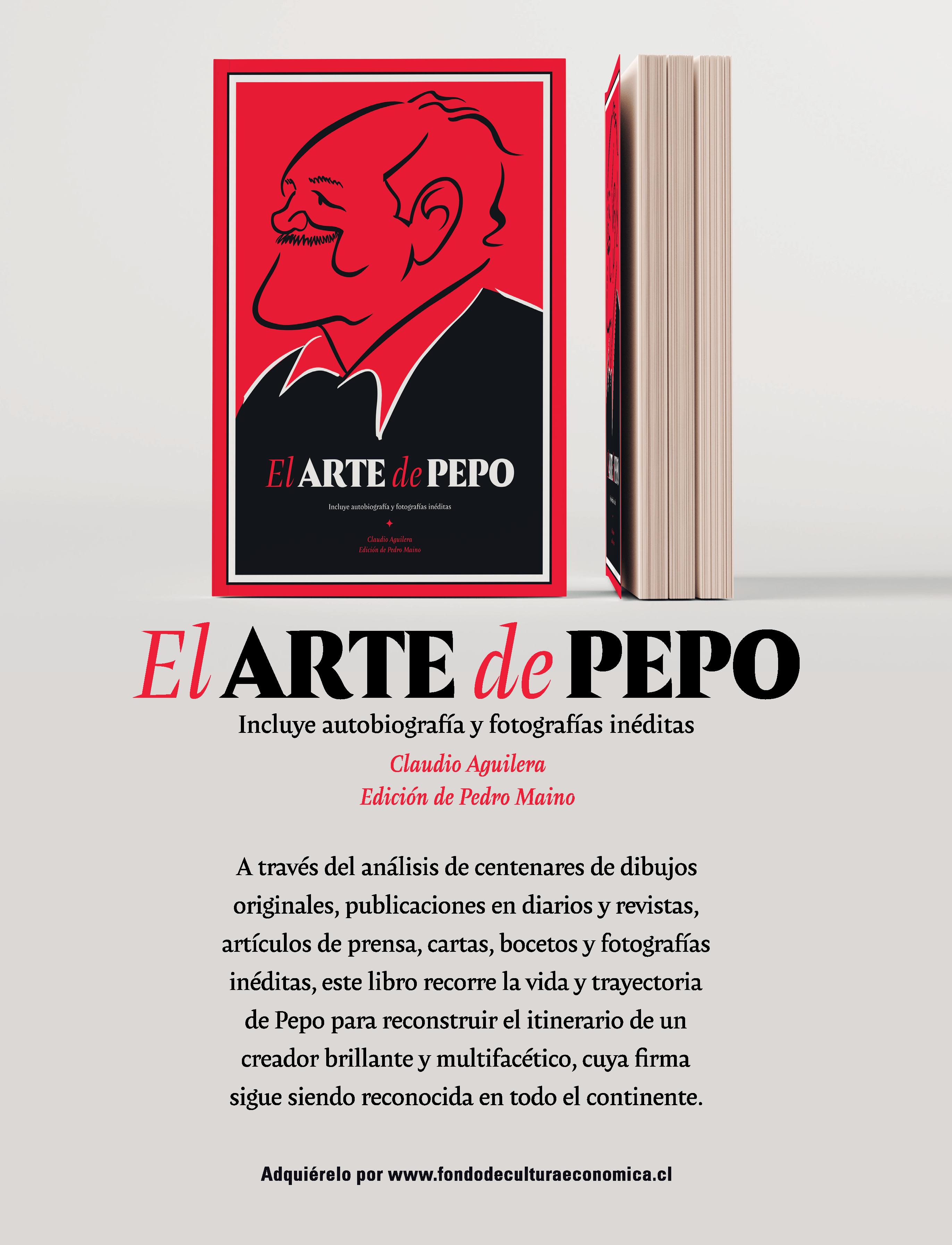
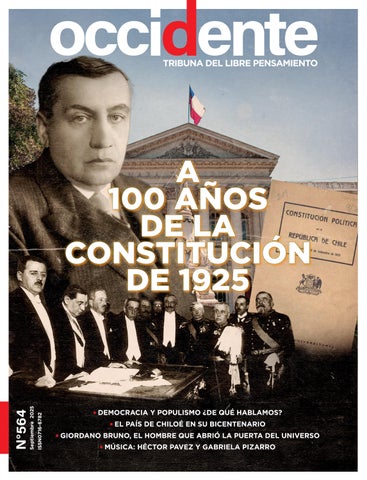
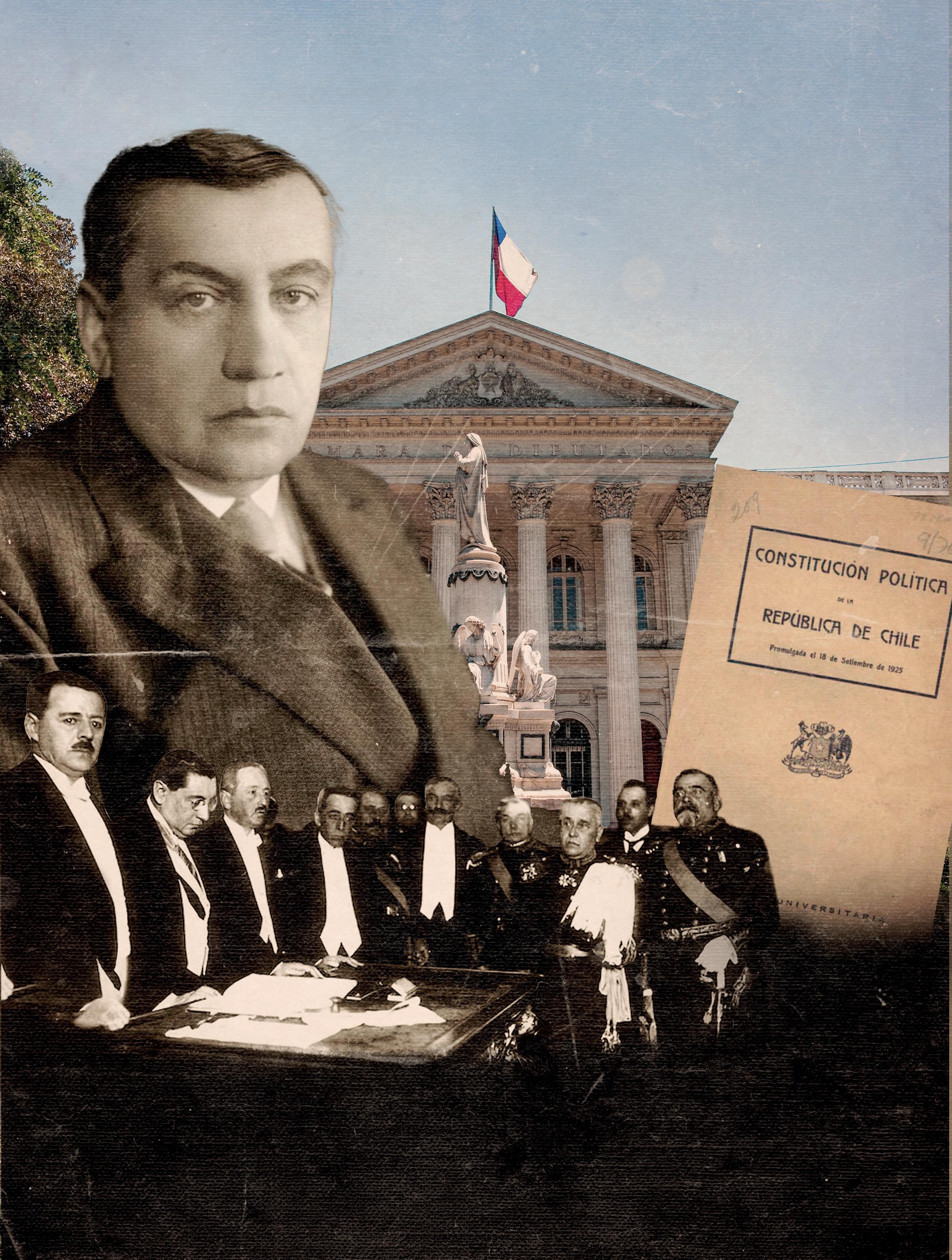
* DEMOCRACIA Y POPULISMO ¿DE QUÉ HABLAMOS?
* EL PAÍS DE CHILOÉ EN SU BICENTENARIO
* GIORDANO BRUNO, EL HOMBRE QUE ABRIÓ LA PUERTA DEL UNIVERSO
* MÚSICA: HÉCTOR PAVEZ Y GABRIELA PIZARRO
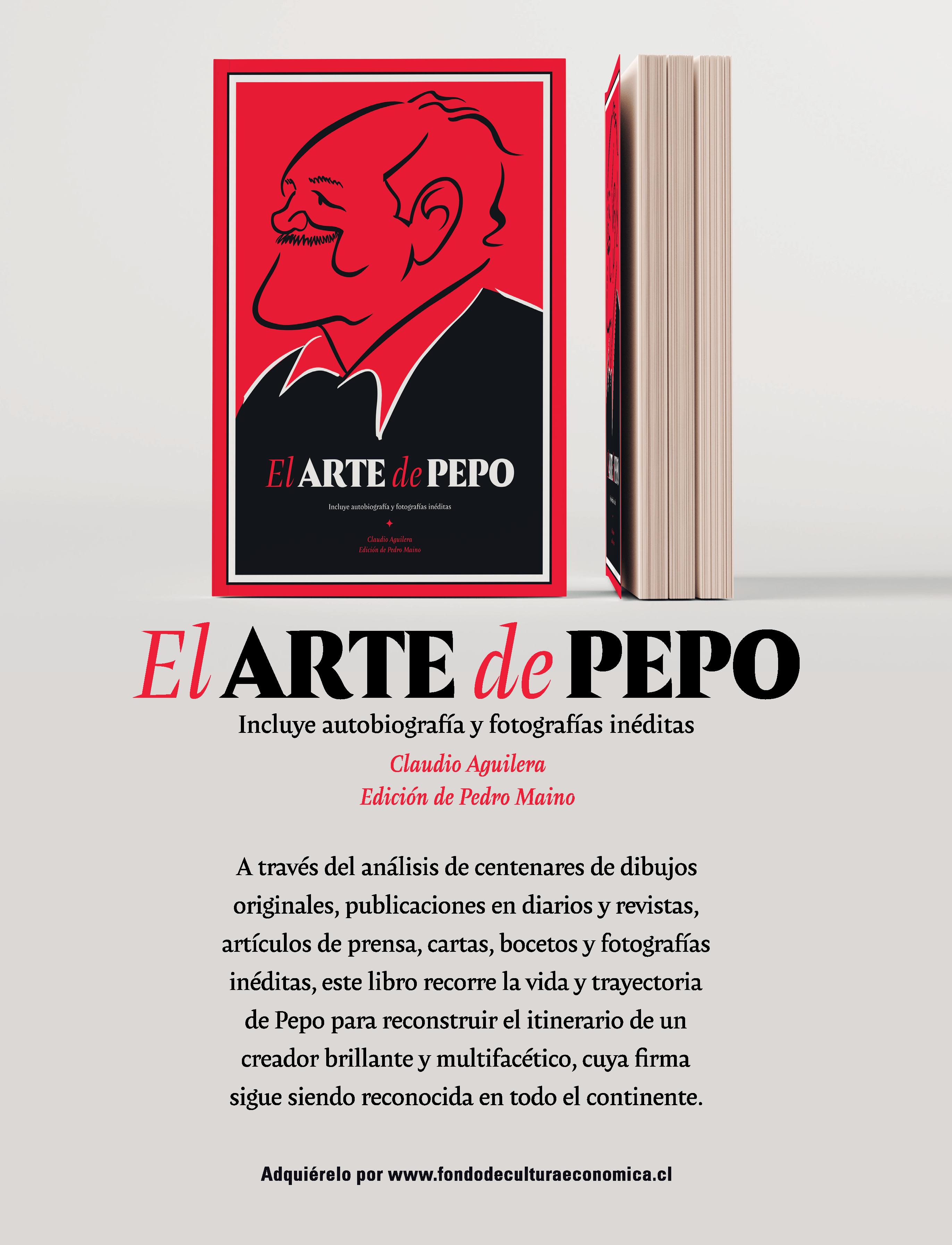

5 Democracia y populismo
¿De qué hablamos?
8 A 100 años de la Constitución de 1925.
Entre el ocaso parlamentario y el amanecer presidencial 12 Columna de Opinión
Joaquín Edwards Bello y esa esquiva chilenidad
14 Instituto Nacional José Miguel Carrera
El triste aniversario N° 212 sin aniversario
18 Salud
Una epidemia silenciosa para Occidente: enfermedad Inflamatoria intestinal
22 Corresponsabilidad: paradigmática del compromiso en sociedad
26 El otro Once de nuestra historia: 1541, el primer golpe de Estado en Chile
30 El país de Chiloé en el bicentenario de su anexión a Chile
36 Giordano Bruno: el hombre que abrió la puerta del universo
42 Literatura
Cinco poetas mujeres ante un acto supremo de rebeldía
54 Música
Héctor Pavez y Gabriela Pizarro
En cuerpo y alma para el folclore
60 Cine
Fragmentos de Chile en la pantalla grande: Breves reflexiones sobre los cineastas
Ignacio Agüero y Cristián Sánchez
64 La última palabra Laicismo indispensable


Fundada en 1944
Septiembre 2025
Edición N° 564
ISSN 0716 – 2782
Director
Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Andrés Rivette
Pablo Cabaña Vargas
Roberto Rivera Vicencio
Pierine Méndez Yaeger
Ricardo Bocaz Sepúlveda
Álvaro Vogel Vallespir
César Vaccaro Fernández
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
Juan Andrés Zúñiga
Federico Orlandini
Sergio Arancibia Cases
Eduardo Harcha Chaer
Edgard “Galo” Ugarte Pavez
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl
Portada Collage AM
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
En una sociedad madura no debería importar el peso de un apellido ni la herencia cultural que actúe como un destino impuesto. Los hechos deben ser juzgados por lo que son, por su verdad intrínseca y la ética que los ilumina. Sin embargo, demasiadas veces la tradición, las creencias aprendidas en la infancia o las fidelidades políticas y religiosas se convierten en un lente deformante. Y desde ese lógica, contaminada por prejuicios, se edifica un mundo donde el juicio justo queda relegado por lealtades heredadas.
La historia muestra sociedades quebradas por antagonismos nacidos más de prejuicios que de diferencias sustantivas. Cuando se juzga más por el linaje que por la acción la convivencia común se convierte en un campo minado. En lugar de encuentro surge la sospecha; en vez de debate, trincheras. Así, la democracia se erosiona hasta convertirse en una caricatura. El problema no se limita a la política. Lo vemos en las iglesias que confunden fe con fanatismo, en estadios donde la pasión se transmuta en odio, en redes sociales donde la diferencia se paga con burla o violencia verbal. La obcecación se vuelve cárcel invisible: lo que debería ser diálogo se convierte en agresión.
El desafío es recuperar el discernimiento, recordar que ninguna verdad nos pertenece por completo y que el otro no es enemigo sino interlocutor. La ética republicana exige reconocer que somos falibles, que la verdad se busca y no se posee. Esa actitud, hoy tan escasa, separa civilización de barbarie.
Por ello es urgente condenar la violencia venga de donde venga. No importa la bandera ni el dogma que se invoque: la violencia siempre es derrota de la razón. Las muertes en la Araucanía, en Gaza, en Ucrania o en México tienen en común la misma raíz: el fanatismo nacionalista, étnico o religioso que convierte la diferencia en amenaza. No podemos aceptar la trampa de justificar el dolor ajeno porque la víctima pertenece al campo rival. La coherencia ética exige rechazar la desolación provocada por todos los fanatismos, sin excepción.
Abrazar la democracia solo cuando conviene es traicionarla. Mirar con indulgencia a regímenes que esclavizan a sus pueblos solo porque enfrentan a nuestros adversarios geopolíticos es cinismo. Es fácil denunciar al enemigo; lo difícil es reconocer las propias incoherencias. Si no nos miramos con la misma exigencia que aplicamos a los demás, la democracia se reduce a un ritual vacío.
El llamado de este tiempo es a despojarnos de la esclavitud de los apellidos, banderas y creencias petrificadas. A juzgar los hechos por lo que son, disentir sin destruir, debatir sin descalificar. La paz no se construye con discursos inflamados ni con tradiciones sacralizadas, sino con la convicción de que nadie posee la verdad definitiva y todos tenemos algo que aprender del otro.
Solo así la justicia pesará más que el linaje, la ética más que la conveniencia y la razón más que el fanatismo.

NACIONAL
Señor director,
La inauguración de la nueva sala de conciertos de la Universidad de Chile en Santiago, destacada en la pasada edición de Revista Occidente, constituye un hito cultural de enorme relevancia. Este espacio no solo fortalecerá la formación musical y artística, sino que además abre sus puertas a la ciudadanía, proyectándose como un centro de encuentro y creación que dignifica a la educación pública y al país. Atentamente, Pedro Vargas Riquelme
GRAN SALA SINFÓNICA
NACIONAL (2)
Señor director:
La historia de la Orquesta Sinfónica de Chile, decana de las agrupaciones sinfónicas del país, ha estado íntimamente ligada al desarrollo cultural de nuestra
nación. La inauguración de su nueva sala de conciertos constituye un hito que corona décadas de esfuerzo y excelencia artística, ofreciendo al fin un espacio a la altura de su trayectoria. Este logro no solo enaltece a la orquesta, sino que también fortalece el acceso ciudadano a la música y a la cultura. Saludos desde Chillán, Jaime Herrera H.
Señor director,
La reciente publicación de El Loco de Dios, de Javier Cercas, y que reseña oportunamente vuestra revista en la edición de agosto, nos invita a una reflexión que trasciende lo literario. En sus páginas, el autor español plantea con lucidez la tensión entre lo efímero y lo trascendente, recordándonos que lo verdaderamente decisivo en la especie humana no está en la acumulación de poder o
riqueza, no en la mera forma ni en las instituciones, sino en la capacidad de dar sentido, crear vínculos y buscar la verdad sin ataduras. Su lectura nos confronta con la pregunta esencial: ¿qué queda de nosotros cuando todo lo accesorio se desvanece?
Atte.
Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
Diego Cáceres Villalobos
Licenciado en educación
REFLEXIONES SOBRE
LAS TRANSFORMACIONES
SOCIALES DEL SIGLO XXI
Señor director,
Quisiera expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento por el artículo publicado en la edición Nº 562 de Occidente, dedicado a las evoluciones sociales contemporáneas. El enfoque con que se abordaron las transformaciones propias del siglo XXI —como los cambios en las estructuras familiares, el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y la creciente conciencia sobre la diversidad y la equidad— fue no solo enriquecedor, sino también necesario en los tiempos que corren.
En un contexto marcado por la aceleración de los cambios culturales y el desgaste de ciertos marcos tradicionales, resulta valioso encontrar espacios como esta revista, donde el análisis no se rinde ante la superficialidad ni el sensacionalismo. La calidad del texto, el equilibrio de sus fuentes y la claridad de la argumentación son testimonio del estándar editorial de Revista Occidente, que una vez más demuestra estar a la altura del debate actual.
Gracias por seguir aportando a la reflexión desde una perspectiva crítica, seria y abierta. Saludos,
Francisco Fuentes Santiago
POR JAVIER IGNACIO TOBAR Abogado, académico, ensayista
En Chile, hablar de populismo asociado a la izquierda es una discusión compleja, cargada de historia, matices ideológicos y tensiones actuales. No se trata solo de analizar una tendencia política, sino de entender un fenómeno que ha sido utilizado como argumento, acusación y temor en distintos momentos del debate público. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, donde gobiernos de izquierda adoptaron formas claras de populismo —concentración de poder, personalismo, discursos polarizantes o debilitamiento de los contrapesos institucionales—, el caso chileno
se ha mantenido, en términos generales, dentro de márgenes más institucionales. Sin embargo, el uso del término “populismo” se ha vuelto recurrente en el discurso político, muchas veces como una etiqueta que busca deslegitimar cualquier proyecto que cuestione el modelo neoliberal dominante o que proponga transformaciones profundas desde una lógica distinta a la del consenso tecnocrático. La pregunta que surge, entonces, es si realmente ha existido un populismo de izquierda en Chile, en qué medida ha influido en la política nacional, y si estamos ante una tendencia que amenaza con consolidarse o ante un fenómeno más discursivo que real. También es legítimo preguntarse si esa supuesta inclinación populista representa un desvío autoritario

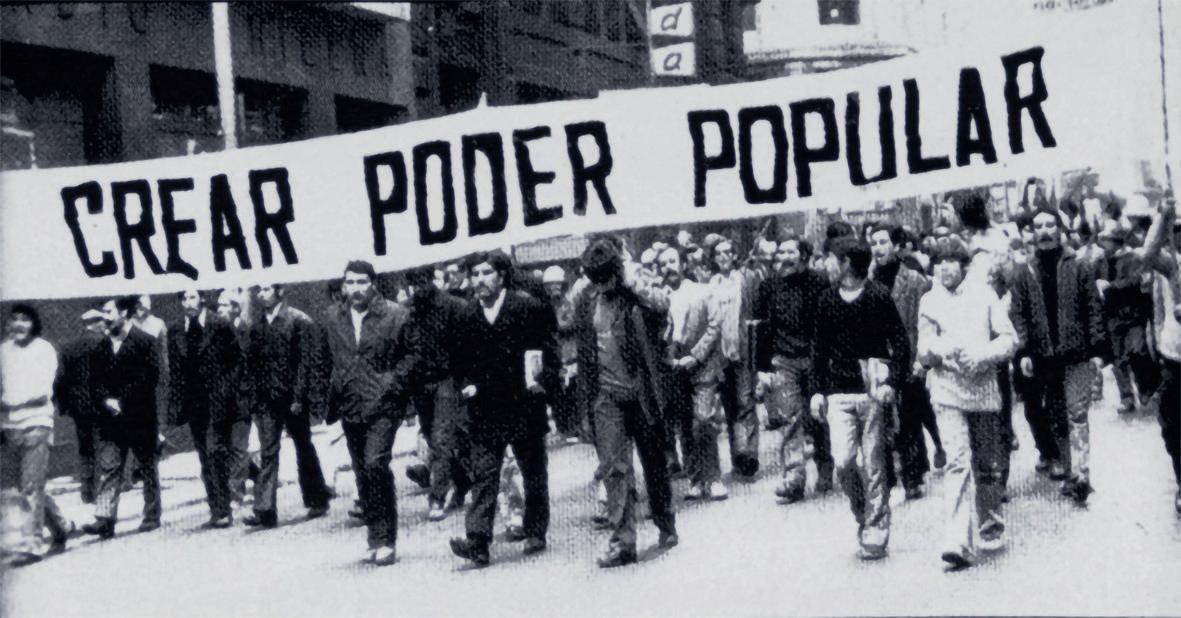
o, por el contrario, una forma legítima de canalizar demandas que han sido sistemáticamente desoídas por las élites políticas y económicas del país.
Durante buena parte del siglo XX, la izquierda chilena se estructuró a partir de ideologías bien definidas. Las principales corrientes fueron el marxismo —con el Partido Comunista como su principal exponente—, el socialismo democrático, el humanismo cristiano y, en menor medida, el anarquismo y otras expresiones más radicales. Esta izquierda, particularmente la articulada en torno a la Unidad Popular en los años setenta (que mi padre me perdone), impulsó una propuesta de transformación estructural del modelo económico, centrada en la nacionalización de los recursos naturales, la reforma agraria y la ampliación de derechos sociales. El gobierno de Salvador Allende, pese a las duras críticas que recibió, mantuvo su fidelidad a la institucionalidad democrática. Gobernó a través del Parlamento, respetó las decisiones judiciales y sostuvo un diálogo constante con sectores sociales y políticos, incluso en medio de una fuerte polarización.
Sin embargo, sus adversarios insistieron en tildarlo de populista, principalmente por su cercanía con el mundo popular, su “retórica” de justicia social y su idea de “poder popular”. Pero, en términos técnicos, su gobierno distaba del populismo clásico: no hubo personalismo extremo, no se intentó suprimir a la oposición ni se gobernó por fuera de las instituciones. Lo que sí hubo fue un proyecto de cambio profundo que despertó resistencias enormes, tanto internas como externas.
Con el golpe militar del año 1973 y la posterior dictadura de Augusto Pinochet, la izquierda fue severamente reprimida, perseguida y desplazada del
poder. Tras la transición democrática, la centroizquierda —reunida en la Concertación de Partidos por la Democracia— volvió al gobierno con una estrategia completamente distinta. La prioridad era asegurar la estabilidad política, recuperar la economía y avanzar, lentamente, en derechos sociales. La Concertación abandonó los discursos confrontacionales y se centró en la gestión tecnocrática, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional. Esta versión moderada y pragmática de la izquierda chilena logró avances significativos, pero también se distanció del mundo popular y de los sectores más movilizados, quienes comenzaron a percibir que las promesas de igualdad y justicia social no se estaban cumpliendo.
Fue en este contexto que comenzó a gestarse una nueva izquierda, con un discurso más crítico, más conectado con los movimientos sociales y menos dispuesto a aceptar las limitaciones del modelo de transición. El Frente Amplio, nacido hacia fines de la década de 2010, fue el principal canal político de esa nueva generación. Sus liderazgos —en especial los provenientes del movimiento estudiantil de 2011— irrumpieron en la escena pública con un tono distinto: directo, emocional, crítico de las élites y de la política tradicional. Su mensaje hablaba de dignidad, de abusos estructurales, de desigualdad persistente y de la urgencia de un cambio real. Para algunos analistas y actores políticos, este discurso contenía elementos populistas: apelaciones directas al pueblo contra una élite corrupta, simplificación de los problemas estructurales y desconfianza hacia los partidos tradicionales. Sin embargo, más que populismo autoritario, lo que se evidenció fue una retórica contestataria dentro del marco democrático. El estallido social de octubre de 2019 vino a
confirmar el diagnóstico que esa nueva izquierda venía planteando. Millones de personas salieron a las calles sin líderes visibles, sin una organización central, pero con un mensaje claro: el modelo económico y social heredado de la dictadura ya no respondía a las necesidades del país. La clase política, los empresarios y los medios de comunicación fueron duramente cuestionados. En ese momento, se vivió un vacío de representación que generó el terreno propicio para el surgimiento de discursos más radicales, algunos de los cuales sí podrían considerarse populistas en el sentido más clásico: antielitismo, polarización discursiva, deslegitimación de la institucionalidad. El proceso constituyente que emergió como salida institucional al estallido fue inicialmente celebrado por su amplitud y su carácter democrático. Sin embargo, el desarrollo de la Convención Constitucional mostró una serie de fallas: exceso de simbolismo, desconexión con las prioridades ciudadanas, falta de acuerdos transversales y un estilo comunicacional que, en algunos sectores, alimentó el miedo y la polarización. Parte de la izquierda cayó en una retórica refundacional que, más que convocar, espantó a sectores moderados. El rechazo del texto constitucional en el plebiscito de salida de 2022 fue una señal clara de que, aunque la ciudadanía quería cambios, no estaba dispuesta a abrazar propuestas percibidas como ideologizadas o desconectadas de la realidad.
A pesar de este traspié, la izquierda no ha cruzado, al menos hasta ahora, los umbrales del populismo autoritario. La elección de Gabriel Boric como presidente fue una muestra de que aún era posible articular una propuesta de cambio profundo dentro del marco democrático e institucional. Boric, proveniente del Frente Amplio, asumió con un discurso de transformación, pero también con una clara defensa de los derechos humanos, la institucionalidad y el diálogo político. Y se ha mantenido. Su gobierno ha debido enfrentar enormes desafíos: desde una oposición férrea y bien articulada hasta una situación económica compleja y una ciudadanía cada vez más impaciente. En este escenario, ha optado por moderar su programa, negociar con otros sectores y mantener el respeto por la legalidad y las formas republicanas. Esa decisión le ha costado apoyos en su base, pero ha evitado que su gobierno derive hacia formas populistas o autoritarias.
El dilema de la izquierda chilena sigue siendo el mismo que ha enfrentado desde el retorno a la democracia: cómo combinar sensibilidad social con eficacia política (económica y seguridad), cómo canalizar el malestar sin caer en la demagogia, cómo
representar los intereses populares sin adoptar lógicas populistas que puedan terminar debilitando la democracia. El populismo, entendido como una lógica política que simplifica la realidad, polariza la sociedad y concentra el poder en una figura que se presenta como la encarnación del pueblo, no ha sido una práctica consolidada dentro de la izquierda chilena. Pero el riesgo existe, sobre todo cuando las instituciones son lentas, los partidos se desconectan y las soluciones parecen estar siempre postergadas. La clave, entonces, no es temer al cambio, sino construirlo con responsabilidad. La izquierda tiene frente a sí la posibilidad de demostrar que es posible transformar sin destruir, avanzar sin dividir y gobernar con justicia sin recurrir al atajo de la polarización populista. Su desafío es grande, pero también lo es su oportunidad histórica.
Y ahora, ¿por quién vota la “Social Democracia” en los actuales tiempos?


El 30 de agosto de 1925, Chile asistió a una jornada que marcaría para siempre su derrotero político: el plebiscito convocado para aprobar la nueva Constitución redactada bajo el impulso del presidente Arturo Alessandri Palma. Aquel documento, promulgado semanas después, el 18 de septiembre, no fue solo un cambio legal o administrativo: representó un giro de época, la culminación de un prolongado ciclo de tensiones acumuladas y la inauguración de un nuevo horizonte institucional.

Pero la historia no avanza en compartimentos estancos. Ningún texto constitucional brota en el vacío. El nacimiento de la Carta de 1925 fue la consecuencia directa de una larga cadena de conflictos que, en su trasfondo, enfrentaban visiones antagónicas de país. ¿Cómo explicar este momento sin volver la mirada al 11 de septiembre de 1924, cuando los militares — cansados de la inercia y la corrupción— intervinieron abruptamente disolviendo el Congreso y sellando así el ocaso de la llamada República Parlamentaria? ¿O sin remontarse
al año 1891, cuando la Guerra Civil precipitó la caída del presidente José Manuel Balmaceda y entregó las llaves de la República a una oligarquía enquistada en el Parlamento? Lo que ocurrió en 1925 no fue, en ese sentido, más que la lenta consecuencia de una fractura abierta tres décadas antes.
La República Parlamentaria, instaurada tras la derrota de Balmaceda, se había transformado en un régimen estéril, donde el poder se disolvía en interminables negociaciones entre facciones políticas, dejando al Ejecutivo reducido a un rol casi decorativo. Chile vivía atrapado en un sistema en el que los presidentes no gobernaban y los parlamentos no legislaban con eficacia. Mientras tanto, nuevas fuerzas emergían desde las profundidades sociales: las organizaciones obreras, el sindicalismo naciente, los estudiantes que comenzaban a cuestionar el orden establecido, las clases medias que aspiraban a un espacio propio. El país real, el del taller, la mina y el puerto, golpeaba las puertas de una institucionalidad incapaz de dar respuesta.
En ese marco, la Constitución de 1925 vino a inaugurar un régimen presidencialista, que devolvía al Ejecutivo las herramientas necesarias para gobernar, y por sobre todo, por lo que popularmente más se recuerda, es que ella consagró la separación entre la Iglesia y el Estado, un gesto que simbolizaba la voluntad de modernizar la vida pública y poner fin a un tutelaje espiritual que había marcado buena parte del siglo XIX. No fue un camino fácil: hubo tensas negociaciones con la propia jerarquía eclesiástica, que temía perder privilegios ancestrales. Pero el desenlace fue inapelable: Chile se declaraba, por primera vez en su historia, un Estado laico.
La historia, sin embargo, rara vez ofrece cortes nítidos. Cada acontecimiento es detonante de otro,

cada crisis es hija de las anteriores. El plebiscito de 1925 no puede entenderse sin la larga gestación de malestares que lo hicieron posible, ni sin los vientos de transformación que recorrían el mundo tras la Primera Guerra Mundial, cuando las democracias buscaban afirmarse frente a la sombra de los totalitarismos emergentes. En aquel Chile lejano y pequeño, pero nunca indiferente a los pulsos del planeta, también se respiraba el aire de los cambios. Y esa respiración colectiva, fatigada de décadas de estancamiento, fue la que finalmente abrió las puertas a una nueva época.
El aire de Chile en los albores del siglo XX cargaba con la pesadumbre de una herida mal cerrada. Desde 1891, cuando la guerra civil zanjó a cañonazos la pugna entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso, el país había entrado en una extraña deriva institucional que se conoció como “régimen parlamentario”. Era, en rigor, una caricatura de parlamentarismo: no se trataba de una monarquía constitucional ni de un sistema como el británico, sino de un remedo que consagraba la supremacía del Congreso sobre el Ejecutivo, reduciendo al Presidente a una figura decorativa, rehén de mayorías circunstanciales y del apetito insaciable de una élite que había confundido el Estado con su hacienda personal.
Durante más de tres décadas, Chile vivió bajo esta modalidad. El país parecía gobernarse en
medio de un teatro donde los actores cambiaban de vestuario con rapidez vertiginosa: gabinetes que duraban meses, ministros que se sucedían en desfiles grotescos, presidentes que miraban con impotencia la parálisis de sus proyectos. El Congreso no legislaba tanto por el bien común como por la conveniencia de grupos económicos y redes clientelares. El parlamentarismo chileno no fue, como en Europa, una fórmula de integración política, sino un mecanismo de bloqueo, de usufructo y de estancamiento. El pueblo miraba con creciente desencanto cómo las élites celebraban banquetes mientras en las salitreras y en los conventillos se multiplicaba la miseria.
La industrialización incipiente, la expansión del salitre y la urbanización acelerada generaron un nuevo actor social: el obrero. Jornadas interminables, salarios de hambre, viviendas insalubres, ausencia total de derechos: la vida de miles se consumía en el humo de las fábricas y en las pampas salitreras. De esa explotación nacería la “cuestión social”, un grito colectivo que se alzó a partir de 1900 con huelgas, mítines y la aparición de sociedades mutualistas y partidos obreros. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, fue la cicatriz más profunda de ese período: miles de trabajadores fusilados por el
Ejército en nombre del orden. El Estado, en manos de las élites, mostró su rostro más implacable. Ese mismo Estado, sin embargo, no podía ignorar para siempre el clamor que crecía en calles y talleres. El movimiento obrero, nutrido por el anarquismo, el socialismo y luego el comunismo, fue modelando un nuevo paisaje político. Al mismo tiempo, la clase media emergente —profesionales, empleados públicos, pequeños comerciantes— comenzó a reclamar un lugar en el reparto de poder que hasta entonces había sido monopolio de la aristocracia. En ese cruce de tensiones nacería el espacio para un liderazgo nuevo: un político con olfato, con verbo ardiente y con capacidad de encarnar las ansias de modernización. Ese hombre fue Arturo Alessandri Palma.
Alessandri, abogado, liberal y carismático, supo presentarse como el tribuno del pueblo. Su candidatura presidencial en 1920 levantó las banderas de la justicia social, la reforma laboral y la modernización del Estado. Con un lenguaje llano y encendido, se distanciaba de los políticos encorbatados que parloteaban en el Congreso. Fue llamado “el León de Tarapacá”, no solo por su origen nortino sino por su rugido en los mítines. Su triunfo, estrecho y disputado, abrió una era de expectativas: por primera vez parecía que la República escucharía al pueblo.
Sin embargo, su programa reformista chocó de inmediato con los muros de granito del Congreso. Allí, las mayorías conservadoras y liberales se atrincheraron para frenar cada intento de reforma. Alessandri impulsó proyectos de ley sobre jornada laboral de ocho horas, sindicalización, viviendas obreras y tributación más justa. Pero cada iniciativa era triturada, postergada o enviada al olvido. El Congreso se transformó en un dique contra la modernización. La frustración popular crecía: habían elegido un presidente, pero el poder real residía en un Parlamento renuente. La situación llegó al paroxismo con la llamada “crisis de las 100 leyes” de 1924. Alessandri había enviado un paquete de reformas sociales al Congreso; este, sin prisa ni voluntad, las mantenía en el limbo. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes oficiales del Ejército irrumpió en la política: marcharon por las calles de Santiago, golpearon sus sables en el
Congreso, y exigieron la aprobación inmediata de las leyes sociales. Era la primera vez que los militares intervenían de manera tan directa en la escena civil desde 1891. El gesto de los “sables” marcó un quiebre.
La presión de los militares llevó al Congreso a aprobar, casi a regañadientes, las leyes sociales. Pero la crisis estaba desatada. Alessandri, agotado, pidió licencia y se refugió en Italia. El país quedó bajo el control de una Junta Militar que, con el tiempo, terminó por dar paso a otra Junta civil. La política parecía un tablero en perpetua recomposición. En 1925, sin embargo, Alessandri regresó triunfalmente: el pueblo lo recibió como a un caudillo esperado, y los militares, conscientes de su propia incapacidad de gobernar, lo repusieron en la presidencia. Ese retorno fue el preludio de la gran obra que marcaría su legado: la nueva Constitución.

La Carta de 1833, que había regido por casi un siglo, era una pieza obsoleta. Aunque había dado estabilidad durante gran parte del siglo XIX, en el siglo XX se había convertido en un corsé para el país. El parlamentarismo impuesto tras 1891 había deformado su espíritu original, y ya nadie creía posible gobernar bajo esa camisa de fuerza. Alessandri impulsó la convocatoria de una comisión consultiva que redactara un nuevo texto constitucional. Fue un proceso breve, intenso, lleno de negociaciones. Alessandri quería un régimen presidencial fuerte, que evitara el caos de los gobiernos efímeros y devolviera al Presidente la capacidad real de gobernar. También buscaba modernizar la relación del Estado con la sociedad, integrando las demandas sociales y estableciendo un marco laico.
Uno de los puntos más candentes fue la relación entre la Iglesia católica y el Estado. Desde la Independencia, Chile había mantenido el catolicismo como religión oficial. Aunque desde fines del siglo XIX se habían dado pasos hacia la secularización —como el establecimiento del registro civil y la ley de cementerios laicos—, la Constitución de 1833 seguía consagrando la unión entre Iglesia y Estado. Alessandri consideraba que el país necesitaba superar esa dependencia: era
indispensable que el Estado se declarara neutral en materia religiosa para garantizar la libertad de cultos y la igualdad de todos los ciudadanos.
Las negociaciones con la Iglesia fueron arduas. El Vaticano y el episcopado chileno veían con alarma la posibilidad de perder su posición privilegiada. Hubo diálogos discretos, cartas diplomáticas y tensiones soterradas. Finalmente, se llegó a un acuerdo: la Constitución de 1925 estableció la separación de la Iglesia y el Estado, reconociendo la plena libertad de cultos. Fue un paso gigantesco en la historia de Chile: un país tradicionalmente católico, que hasta entonces había sido confesional, daba el salto hacia el laicismo institucional. La Iglesia perdió su sitial oficial, pero mantuvo influencia social y cultural. El Estado, en cambio, adquirió autonomía espiritual, liberándose de ataduras que habían condicionado su evolución.
El nuevo texto constitucional fue aprobado en plebiscito y promulgado el 18 de septiembre de 1925. Sus rasgos centrales fueron:
• Régimen presidencialista: Presidente recuperaba la plenitud del poder Ejecutivo, con facultades para nombrar y remover ministros, disolver el Congreso en ciertas circunstancias y conducir la política sin la camisa de fuerza parlamentaria. Se buscaba evitar la parálisis que había caracterizado al período 1891-1925.
• Separación Iglesia-Estado: se reconocía la libertad de cultos y se ponía fin a la confesionalidad oficial.
• Reconocimiento de derechos sociales: si bien de manera incipiente, la Constitución recogía el espíritu de las reformas sociales impulsadas por Alessandri, estableciendo un marco más sensible a la cuestión obrera.
nal del país hasta 1973. Su espíritu presidencialista marcaría la política chilena del siglo XX: la figura del Presidente, fortalecido, se transformó en el eje de la vida pública. Al mismo tiempo, la separación Iglesia-Estado abrió un camino de laicismo que, con el tiempo, se profundizaría.
Pero el legado de 1925 no estuvo exento de paradojas. Si bien fortaleció al Ejecutivo, no resolvió todos los problemas sociales ni garantizó una participación plena de las mayorías populares. El Chile posterior a Alessandri seguiría con profundas desigualdades, y la cuestión social retornaría una y otra vez con distintas formas. Sin embargo, la obra de 1925 fue un parteaguas: representó el intento más serio de modernizar el Estado y de reconciliar la política con el pueblo.
Mirar hacia ese período es comprender un momento en que Chile buscó romper con sus viejos fantasmas. El parlamentarismo de 1891-1925 había sido una mascarada que asfixiaba al país; la irrupción del movimiento obrero y de las clases medias exigía un nuevo pacto social; y Alessandri, con su verbo ardiente y su pragmatismo político, encarnó la posibilidad de un Estado moderno, sensible a la justicia social y liberado de tutelas confesionales. La Constitución de 1925 fue el fruto de ese cruce: no una obra perfecta, pero sí un salto hacia adelante en la construcción republicana.
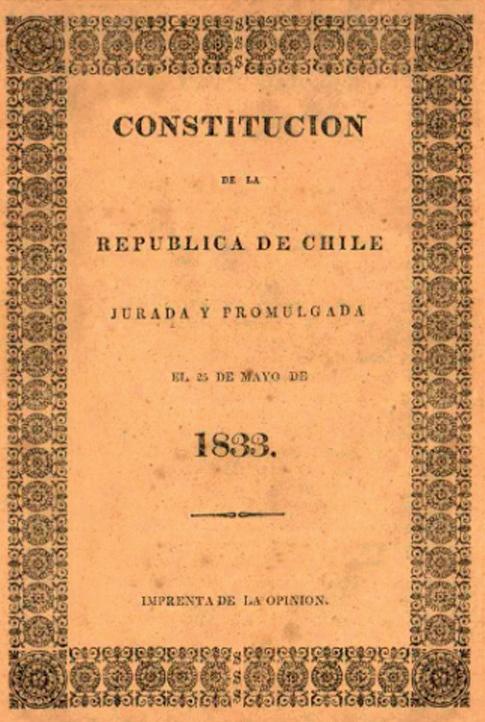
• Bicameralismo legislativo: se mantenían Senado y Cámara, pero con atribuciones más delimitadas.
• Nuevo equilibrio institucional: se buscaba, en suma, devolver eficacia y coherencia al Estado.
La Constitución de 1925 inauguró un ciclo nuevo en la historia política chilena. Dio estabilidad durante varias décadas, y aunque sería puesta a prueba en los años posteriores, se convirtió en el marco institucio-
En la memoria histórica, ese texto es mucho más que un conjunto de artículos legales. Es la huella de una lucha por rescatar la soberanía popular de las garras de una élite ensimismada; es la inscripción en piedra del laicismo como principio; es la demostración de que las tensiones sociales pueden, con liderazgo y audacia, cristalizar en reformas institucionales. Chile, al promulgar la Constitución de 1925, se miró en el espejo de su propio tiempo y decidió que la República no podía seguir siendo un club cerrado, sino un espacio donde el pueblo comenzara a reconocerse, deuda que aún a pesar de los años pareciera seguir abierta cuando los tiempos de la posmodernidad y de la crisis de las instituciones no alcanza a extinguir la necesidad de nuevo de un texto constitucional que actualice una época y especialmente la sempiterna demanda ciudadana por más y mejor democracia.
POR PABLO CABAÑA VARGAS Abogado y escritor
Comienza septiembre, y junto con los asados, las empanadas, los ceacheí y las cuecas, surge la fatigosa y clásica necesidad de teorizar acerca de la chilenidad, ya sea para definirla, negarla o exaltarla.
Elegir entonces un autor nacional que nos permitiera hablar acerca de dicho concepto, parecía un deber ineludible. Y nombres sobran: Manuel Rojas y Alfredo Gómez Morel, desde la marginalidad; José Donoso y su mirada de la burguesía; Lemebel y la disidencia; poetas láricos, épicos, minimalistas y rabiosos; historiadores que pretendieron oficiar de jueces de la historia; autoras que desafiaron los prejuicios, entre otros representantes de nuestra escena literaria.
Sin embargo, decidí revisitar una pluma incómoda, que tuvo una relación de amor y odio con el país y de desgarro respecto de su clase social, para mirarlos a ambos desde fuera y con precisión de entomólogo.
Joaquín Edwards Bello nació en Valparaíso en 1887, y fue un hijo de la élite, venida a menos pero élite al fin, tema no menor en un país en que el apellido, las relaciones sociales, el colegio, el barrio y ciertas maneras aristocráticas, valen tanto más que el mérito, el dinero y el esfuerzo.
Declarado un paria por esa misma clase social -que podía permitirlo todo, menos un pariente escritor, como dice su sobrino el también narrador Jorge Edwards-, dedicó su vida a transitar por el expedito camino de la decadencia: reírse de los suyos, oficiar de dandy , vividor y suicida. Pese a ello, logró
convertirse en el gran cronista nacional, escribiendo de todo desde su tribuna del diario “La Nación”, que le permitía una vitrina permanente y masiva para exponer a sus compatriotas, y revelando que detrás de algunas certezas y lugares comunes, se escondía un mito que era necesario refutar o una creencia débil que debía hacer tambalear.
En “Mitópolis”, una recopilación de sus crónicas publicada por la Editorial Nacimiento, y seleccionadas por Alfonso Calderón, se refiere con soltura, humor y rigor a temas tan disímiles como la envidia -a su juicio el primer rasgo nacional-, la mala educación de los chilenos, el arribismo (esa otra enfermedad nacional) y los lateros, raza a la que despreciaba por sobre todas las cosas, de allí su estilo directo y sin pretensiones, para evitar incurrir en lo que muchos escritores caen, esto es, escribir “para ganar el Premio Nobel. Se diría que se dirigen a un público pedante; nunca tienen en cuenta al hombre del tranvía”.
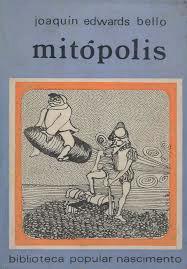
En esas páginas, podemos encontrar crónicas a esta altura clásicas como aquella en que declara la fealdad de La Quintrala, a partir de rasgos de su carácter y otros antecedentes históricos (“la inquietud vengativa y su estrictez casera no son propias de las bonitas; se torturaba demasiado y por lo mismo ardía en inquietudes matadoras”), o esa pequeña obra maestra denominada “La Madre China”, en la que con lucidez y apoyo documental, establece que, junto con España, nuestra madre patria debería ser China, India o Japón, habida cuenta nuestros rasgos físicos, la paciencia para la artesanía de los pueblos indígenas

latinoamericanos y la denominación de chinas que recibían algunas mujeres en Chile y Argentina.
Memorable es, asimismo, su preclara definición de los mitómanos, desde aquellos que afirman que descienden de conquistadores españoles o de los mismos reyes, hasta los que “manifiestan vanidad al revés, o modestia olímpica”, disminuyendo con fines torcidos su pasado, con el fin de engrandecer su presente.
En su obra podemos rastrear algunos atributos que sirven para poner sobre la mesa de la discusión sobre la chilenidad, como el gusto por el pelambre, el humor negro al límite de la crueldad, el arribismo de un país que se auto percibe blanco, moderno y de clase media, y la amargura y el carácter taciturno como compensación y excusa ante los fracasos propios, todo ello con sentido del humor, resignada

aceptación y la conciencia de también cargar con esas mismas características.
Cabe recordar que la editorial de la Universidad Diego Portales, publicó sus crónicas completas en varios tomos y en orden cronológico, labor que permite conocer la extensión temática de su obra, y tener una mirada amena y privilegiada del siglo XX chileno, escritos que, junto a otras narraciones clásicas como “El roto” y “La chica del Crillón”, cuentos y biografías, componen una obra necesaria y vigente.
A los 80 años, y luego de un ataque cerebral que le paralizó parte de su rostro, viviendo con su pareja de la época y disminuido en lo económico y laboral, se encerró en su pieza y, luego de cantar “No me arrepiento de nada”, de Édith Piaf, se disparó con un revólver Colt calibre 38, poniendo punto final a una vida y una obra, que no cedieron ante la presión de su clase ni al peso de la noche de las tradiciones ampliamente convenidas.
Esa decisión, radical y performativa, no tuvo como propósito galvanizarse en leyenda, -grandilocuencia de la que siempre huyó y contra la cual escribió-, y lo transformó en el incauto que se retira antes de que termine una reunión, y se expone a ser criticado y descuerado por los aún presentes, pero jamás ignorado, como un representante esencial de esa tan esquiva e inasible chilenidad.

Primer 10 de agosto que no se celebra su aniversario por encontrarse el establecimiento tomado. Una buena señal habría sido, tal como los griegos suspendían sus guerras por las olimpiadas, haber hecho lo mismo, para esta fecha tan significativa para los institutanos de ayer y de siempre. Bajar las armas.
POR ROBERTO RIVERA VICENCIO Escritor
Después de doscientos doce años podemos decir con la vergüenza que corresponde que hemos logrado paralizar la celebración del aniversario de la institución educacional más antigua de la república. Sus enemigos externos y al parecer también internos, bien se comenta que hoy los tiene, pueden disfrutar de lo que con ahínco han perseguido desde su creación misma, desmoronar el Chile diverso y resuelto que se propuso asumir un papel de responsabilidad en lo personal y en el devenir social y en el buen sentido político de nuestra tierra, ciudadanos conscientes, trabajadores, estudiosos.
Las glorias pasadas, sus presidentes de la república, sus profesionales destacados en todos los ámbitos, sus intelectuales y artistas, sus premios nacionales, poco y nada significan en el actual proceso de descomposición del país, y más pareciera su suerte ser parte de este mismo deterioro.
Pero no es ésta la primera vez que nuestro Instituto Nacional se ve amenazado, aunque tal vez

ahora la amenaza sea aún más peligrosa que cuando fue clausurado en 1814, como lo señala Domingo Amunátegui Solar en: “Instituto Nacional (1813-1835)”, la reconquista española, -(el enemigo)- quiso borrar en Chile, como se borra en una pizarra, hasta el recuerdo de los sucesos que se habían verificado en los cuatro años transcurridos desde la instalación de la primera junta de gobierno. Después de la victoria de Chacabuco, los patriotas se apresuraron a colocar en su programa de gobierno el restablecimiento del Instituto, aunque su reapertura se retardó otros dos años por las atenciones preferentes de la guerra. Y no es que no hubiera pasado por problemas, ya en 1845 pese a la benevolencia de su rector Don Francisco de Borja Solar, estalló un motín estudiantil en los cursos superiores, y Solar se vio en la necesidad de pedir al ministro que le autorizara para hacer uso de castigos corporales como el cepo y el guante, valga, al más puro estilo inquisidor medieval, pero con permiso de la autoridad competente. Dice Domingo Amunátegui al respecto, que su rector, si bien poseía un carácter clemente y generoso era capaz de imponerse cuando las circunstancias lo
requerían. Y vaya manera de imponerse. Las turbulencias no volvieron a repetirse sino al fin de su rectorado, cuando las pasiones políticas de la vía pública contagiaron a los alumnos. Lo cual, podemos dar fe, generalmente ocurre.
En las agitaciones políticas de 1850-1851, la revuelta comenzó con el alzamiento de peones y gañanes en San Felipe, y rebotó en el Instituto Nacional con un primer estallido provocado por la oposición de los alumnos de la Academia de Leyes y Práctica Forense a la nota de felicitación que su director don Juan Francisco Meneses envió a don Máximo Mujica, presidente de la Academia, por su nombramiento de ministro de justicia. Mujica era reconocido partidario de Manuel Montt a la presidencia. El resultado fue la expulsión de la Academia del bachiller en Leyes de don Benjamín Vicuña Mackenna. Y aunque éste volvió a ser admitido, no escarmentó y tomó parte activa en los movimientos revolucionarios integrando la Sociedad de la Igualdad junto a sus amigos Manuel Recabarren y Francisco Bilbao. Con motivo de la publicación de “El crepúsculo de Santiago” (1843) Bilbao ya había sido expulsado del Instituto en 1844.




Y ahora no más, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) siendo rector don Clemente Canales Toro, el colegio también sufrió una toma por parte del alumnado, el cual seguramente alertado, al momento del desalojo por parte de carabineros, no encontró a nadie. Los alumnos subrepticiamente habían desaparecido. En ese tiempo también la campana del llamado a clases estuvo desaparecida por más de un año. Nunca se supo quienes la “secuestraron”.
Bromas aparte, no es extraño entonces ver al Instituto Nacional y sus alumnos tomar partido y comprometerse con el acontecer del país y sus corrientes políticas, pero ello no impidió nunca hasta este 10 de agosto de 2025 que se suspendiera el aniversario. Alumnos y ex alumnos, en todos los ámbitos jugaron un rol importantísimo en la recuperación de la democracia, por ejemplo, y hoy los ex alumnos de todos los colores políticos juegan un papel más que fundamental en la administración de las instalaciones

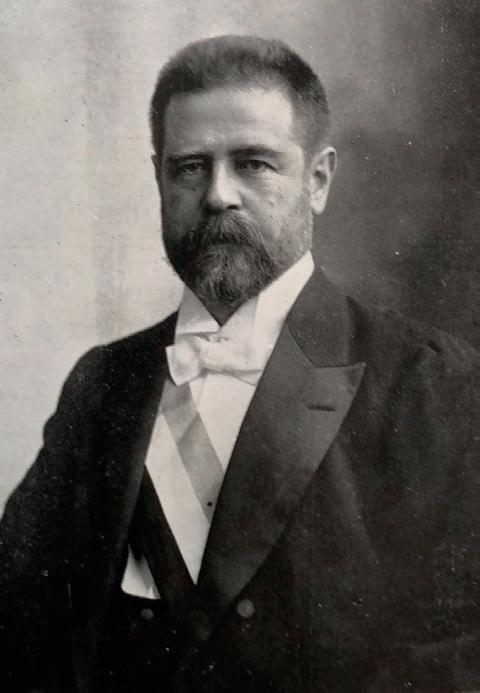


que fueran “las catacumbas”, el estupendo Centro Cultural CEINA, Centro de Ex alumnos del Instituto Nacional, un espacio privilegiado para la difusión de las artes, la cultura y las ciencias, con salas extraordinarias y una administración impecable.
Nunca hasta ahora, decíamos, más allá de discrepancias y diferencias, cada 10 de agosto se entonaba el “Que vibre compañeros el himno institutano, el canto del más grande colegio nacional…” en el salón de actos y los patios del colegio, y por extensión y por así decir, de Arica a Magallanes, los ex alumnos repletaban “El Parrón” de Avda. Providencia, la “Casa Vieja” de Chile-España…Junto con ello, sus alumnos lucían los mejores resultados, los más brillantes generalmente en la muy laica Universidad de Chile que los recibía en masa, cien por ciento de ingreso, ninguno quedaba fuera. Hoy no ocurre lo mismo, antes al contrario, pese al esfuerzo de muchos docentes y el sentido compromiso de muchos de sus alumnos. El Instituto no distinguía diferencias sociales,
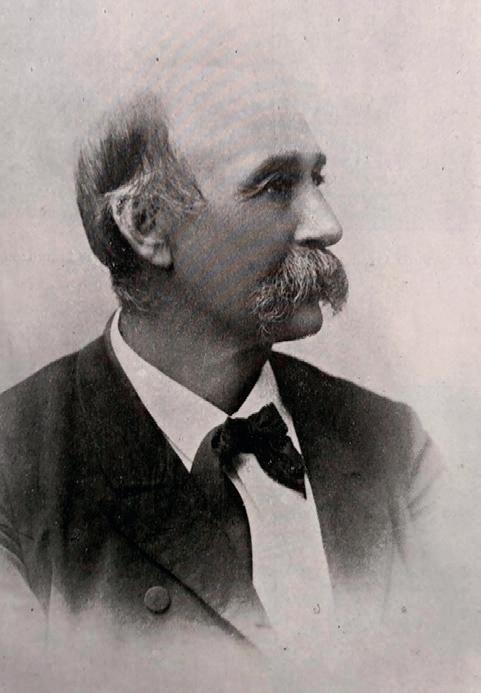
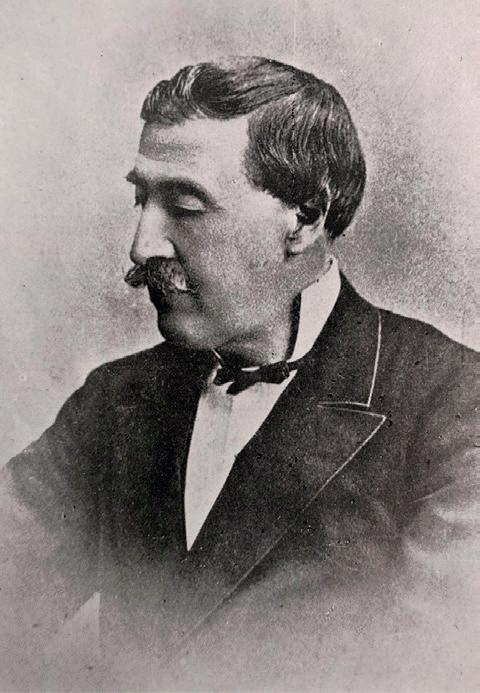



con el pago de una muy modesta matrícula llegaban quienes quisieran estudiar, alentados por sus padres desde quinta preparatoria, externos y medio pupilos y pasaban a integrar la comunidad institutana, fútbol, basquetbol y atletismo, scouts, academia de letras, de ciencias…Es que el Instituto Nacional era, ha sido, es el reflejo mismo del devenir de la república, de su enorme biblioteca surgió la biblioteca nacional, de sus aulas surgió en 1843 la Universidad de Chile, y don Andrés Bello de profesor del colegio prosiguió su carrera como rector en la Universidad recién creada. Los más grandes estadistas de nuestra patria por lo general institutanos, los más destacados en todo ámbito también venían de allí, traían a fuego marcado el sello, la disciplina, el sentido social y de servicio, y más allá de sus aspiraciones personales la idea de un país y su desarrollo y progreso. Ser institutano era garantía de muchas virtudes que el mundo exterior apreciaba. Pero si entre sus fundadores encontramos a Juan Egaña, José Miguel Infante,
Camilo Henríquez, Manuel de Salas, y entre sus ex alumnos Carlos Antúnez, Daniel Barros Grez, Alberto Blest Gana, Ignacio Carrera Pinto, Melchor Concha y Toro, Custodio Gallo, Galvarino Gallardo Font, Eusebio Lillo, Manuel Antonio Matta, el Excelentísimo Don Pedro Montt, José Toribio Medina, Arturo Prat, Augusto Orrego Luco, Agustín Palazuelos, los Excelentísimos Germán Riesco y Domingo Santa María, Ismael Valdés Vergara, en resumen, por calle que nos adentremos nos encontramos con la memoria de un institutano, señal inequívoca que este país que nos vio nacer y nos acoge, en las buenas y en las malas, está cruzado desde su conformación en muchos sentidos por ese espíritu que nos distingue, contra viento y marea.
Qué pasó entonces, por qué Chile perdió el aprecio al Instituto y todos esos colegios que fueron sus pares, el Barros Arana, el Aplicación, el Siete, el Uno, el Tres de niñas, el Lastarria, el Barros Borgoño… Es probable que hoy la educación pública de calidad carezca de interés para un grupo importante de chilenos, que asocie los recursos destinados al saber y la educación pública como un fortalecimiento subrepticio del estado, que lo asocie a dineros y recursos malgastados en tareas que los privados manejan con mayor eficacia y destreza. Pero es del caso que, una idea de país, de sentido responsable y solidario, de respeto y tolerancia es lo que tal vez se echa más de menos, algo que el Instituto Nacional sembraba.
Por otra parte, la excelencia de la que gozó hasta no hace mucho seguramente generó en su tiempo resquemores y las decisiones que desembocaron en esta situación que se encuentra actualmente el Instituto Nacional y la educación pública en general, tal vez, a la luz de los resultados, pareciera que no fueron las más acertadas.
Los especialistas nacionales e internacionales concuerdan en que, a medida que el ritmo de vida se acelera, los hábitos de alimentación se deterioran, lo que expone a la población a graves patologías como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que pueden tener graves consecuencias e, incluso, mortales.
POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER Periodista
La celeridad y exigencia de la vida moderna suele generar, a juicio de los expertos, diversas complicaciones en la salud de las personas, tanto a nivel mental como somático.
Diagnóstico que suele agravarse debido a la tendencia de muchas personas a ingerir una dieta estructurada casi exclusivamente a base de “comida rápida”, que por lo general es sinónimo de alimentos procesados altos en nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías sin valor nutritivo.
Esto se traduce, en opinión de los especialistas, en alta probabilidad de desarrollar patologías inflamatorias digestivas, en especial si dicha dieta alta en nutrientes críticos (que hoy es característica de los países occidentales), se combina con otros factores como malos hábitos de sueño y sedentarismo.
Ya en 2021 un estudio realizado conjuntamente por docentes e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis, y de la Clínica Cleveland, advirtió que la suma de estos malos hábitos puede deteriorar la flora intestinal (microbiota), lo que se traduce en mayor riesgo exponencial de padecer infecciones y enfermedades inflamatorias intestinales, EII.
“La enfermedad inflamatoria intestinal ha sido históricamente un problema, principalmente en
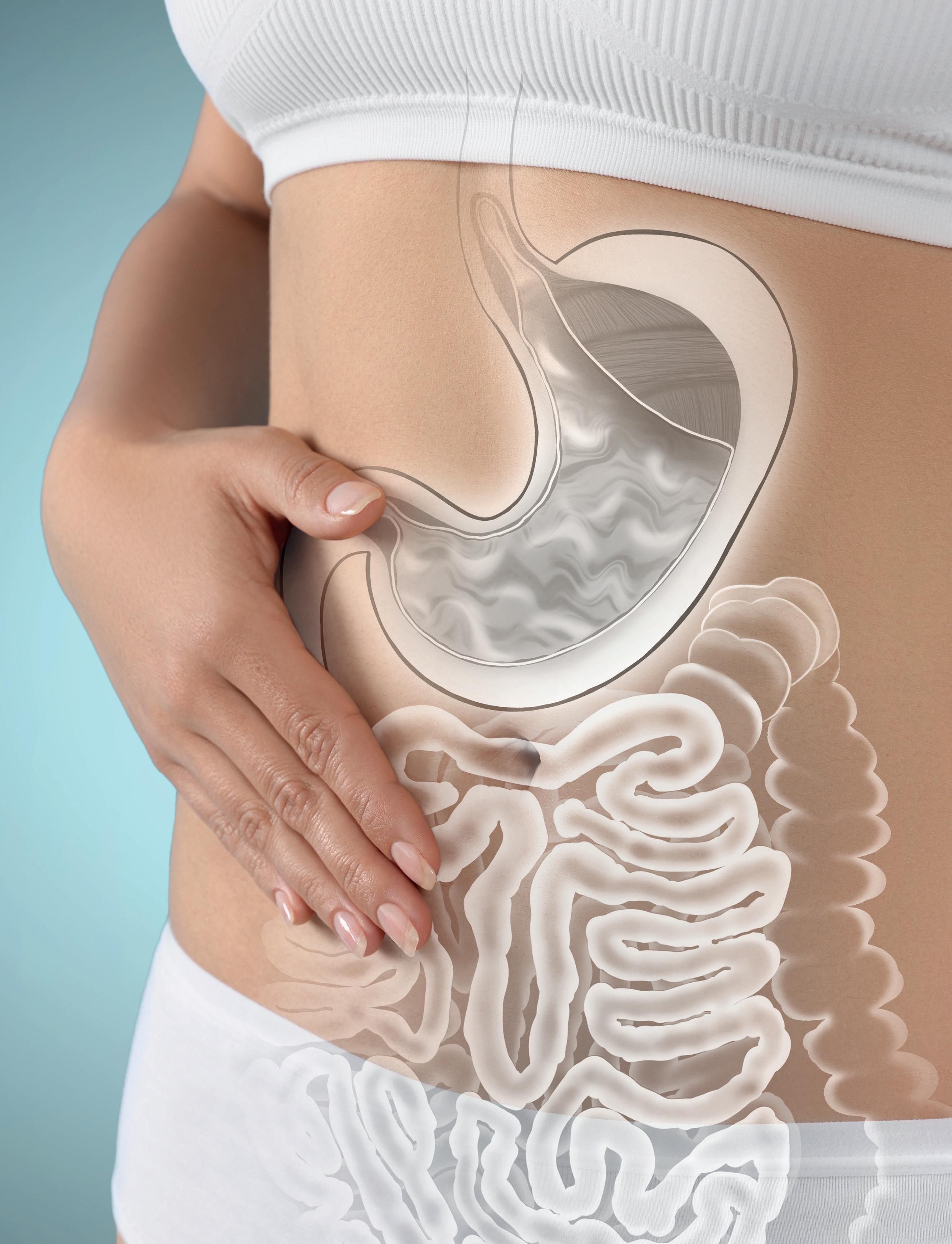

países occidentales como EE.UU., pero hoy se está volviendo más común a nivel mundial, a medida que más y más personas adoptan estilos de vida (y alimentación) occidentales”, manifestó en su momento Ta-Chiang Liu, MD, PhD, profesor asociado de patología e inmunología en la Universidad de Washington, y autor principal de la inves tigación.
El experto también enfatizó que el consumo a largo plazo de una dieta de estilo occidental, rica en grasas, sodio y azúcar, afecta la función de las células inmunitarias en el intestino, lo que podría aumentar la prevalencia de EII e, incluso, incrementar el riesgo de infecciones intestinales mortales.
cosa, y afecta desde el recto y todo el intestino grueso (Colon).
- La enfermedad de Crohn (EC), por su parte, se caracteriza por presentar lesiones en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en forma discontinua y profunda, afectando todo el grosor de la mucosa.

Diagnóstico sombrío y complejo, que con el paso de los años, se ha intensificado, a medida que una mayor cantidad de personas practica malos hábitos de salud y alimentación, desarrollando EII de alto impacto como, por ejemplo, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
Si bien ambas afecciones provocan una inflamación crónica del tracto digestivo, tienen algunas diferencias específicas:
La colitis ulcerosa (CU) se caracteriza por ser un proceso continuo que compromete solo la mu-
Frente a esta situación, el Dr. Rodrigo Valderrama Labarca, gastroenterólogo de la universidad de Chile, especialista en Gastroenterología CONACEM y con estudios de especialidad en el Hospital Clínic de Barcelona, España, comenta que “desde el siglo 20, la enfermedad inflamatoria intestinal ha tenido un incremento importante de incidencia y prevalencia, lo que ha significado un impacto muy grande en términos de gasto en salud en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados”. El especialista detalla que, de acuerdo con estadísticas recientes, la incidencia anual para CU, es 3-9 casos/100.000 habitantes, mientras que para EC, es de 2-4 casos/100.000 habitantes.
“La prevalencia de CU, en tanto, es 40 casos/100.000 habitantes; y de 20-40 casos/100.000 habitantes para la EC. A su vez, la edad de presentación varía entre 10 y 50 años para CU; y entre 20 y 30 años para EC”, agrega.
Y si bien las EII afectan por igual a ambos sexos, son más frecuente en personas blancas, en habitantes de áreas del norte, población urbana y judíos.
Aunque este escenario parece alterarse significativamente, a medida que más personas (sin distinción de raza, sexo u origen geográfico) caen dentro del principal factor de riesgo: la mala alimentación).
A juicio del Dr. Valderrama, si bien estas enfermedades involucran factores genéticos y ambientales, actualmente “se responsabiliza de su aumento a la occidentalización del estilo de vida y la urbanización”.
A primera vista, esto parece una contradicción, pero si se analiza el escenario en profundidad se puede concluir que, aun cuando el crecimiento económico conlleva un desarrollo urbano destacado en materia de salubridad, higiene y mayor disponibilidad de agua potable y sistemas de alcantarillado (lo que debiera conllevar una mejora de la inmunidad intestinal), en forma simultánea se produce un deterioro de los hábitos de alimentación, debido a la necesidad de las personas de comer lo más pronto posible, para no perder tiempo
Esto se traduce “en mayor consumo de alimentos procesados, y cada vez menos alimentos frescos y naturales”, indica el Dr. Valderrama.
De este modo, dicha conducta se refleja en progresivas alteraciones en la composición de la microbiota intestinal normal, “que en algunos individuos genéticamente susceptibles genera una respuesta inapropiada contra la flora intestinal normal”, detalla el especialista.
“Esto -agrega-, nos permite concluir que la EII resulta de la interacción compleja entre predisposición genética, factores ambientales, y una respuesta inmune desregulada (exacerbada por la mala alimentación), cuya consecuencia final es una inflamación severa del intestino”.
La población nacional no es ajena a este fenómeno. De hecho, según el Dr. Valderrama, los casos de EII se han incrementado de manera alarmante en el último tiempo.
“Esta es una patología orgánica con gran morbimortalidad, y en el registro de casos publicado el año pasado, entre agosto de 2023 y septiembre 2024, se ingresaron 1.283 casos de EII en 13 centros hospitalarios de Chile. De estos, 65% correspondió a Colitis Ulcerosa; y 35% a Enfermedad de Crohn. La edad mediana fue de 30 años para CU; y 34 años para EC”.
Claro que lo más complejo de este cuadro fue que el 52% de los afectados por EII, presentó compromiso grave de su estado de salud, lo cual se traduce en alto riesgo de mortalidad.
“Por este motivo, el ministerio de salud tiene hoy un programa de tratamiento con fármacos biológicos, que son eficaces en el tratamiento de EII, y que forma parte de las coberturas establecidas en la Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto)”, explica Valderrama.
Sin embargo, más allá de la eficacia de los tratamientos farmacológicos modernos, para el Dr. Valderrama la mejor forma de abordar este escenario crítico consiste en diseñar e implementar una extensa campaña educacional, no solo para detectar y tratar los síntomas de EII, sino también para modificar los hábitos de vida y alimentación que inciden en su manifestación.
“Primero se debe informar a la población sobre las características de las EII, para que haya conciencia de la peligrosidad de manifestaciones como la diarrea con sangre o la diarrea crónica (que dure más de un mes), especialmente si se presentan con baja de peso y compromiso del estado general. En caso de detectar cualquiera de estos síntomas, se debe consultar de forma temprana en el centro de salud más cercano”.
Pero al mismo tiempo, el especialista también enfatiza que la educación para llevar un estilo de vida saludable, es fundamental para tener una calidad de vida integral. “La dieta sana -indica-, como la dieta mediterránea, por ejemplo, tiene un gran papel en la prevención de muchas enfermedades, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria y, por supuesto, la EII”.
A esto se debe sumar acciones trascendentes como realizar actividad física constante, eliminar el consumo de tabaco y alcohol, y dejar de lado el uso inapropiado (sin supervisión médica) de antiinflamatorios no esteroidales (como aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, celecoxib, el diclofenaco y ketorolaco). “Todos ellos son factores destacados en la prevención de la EII”, manifiesta Valderrama.
En otras palabras, la clave radica en implementar un gran plan de salud preventiva, cuyo eje central sea educar a la población, desde pequeños, para que practique un estilo de vida saludable, lo que incluye dieta balanceada y nutritiva, realizar actividad física constante y mantener un peso adecuado.
“Todo ello permitirá un adecuado desarrollo físico y psicológico de las personas, y evitará muchas enfermedades, incluyendo la EII”, concluye el Dr. Valderrama.
POR RICARDO BOCAZ SEPÚLVEDA
Mg. en Psicología, postitulado en el Imperial College
Al parecer, la existencia en-el-mundo y con los otros, según Heidegger, deviene como una propuesta vital del darse cuenta del Ser en sociedad, según cada época, involucra también sus contingencias.
La responsabilidad como la define Ferrater Mora es la libertad de la voluntad, puesto que si existiera un condicionamiento, cualquiera que sea, ya no sería una opción y solo estaría determinada hacia una regla a cumplir, entonces, la conciencia de sí y hacerse cargo de ese actuar convierte la responsabilidad en un vínculo personal asociado al bien común, del cual se forma parte; no es un simple actuar, sino es la forma correspondiente de interacciones sociales que hace fluir la libertad de unos hacia los otros, en reciprocidad. Impresiona cierto que hemos adoptado un tipo de garantías interpersonales que confluyen en un conjunto de normas, constituidas como convivencias para el balance social, la equidad y la ansiada igualdad, ante el derecho y la justicia. Entonces, nos queda un difícil desafío para asumir la responsabilidad, ya no como individuo, sino como sociedad, transformándola en una corresponsabilidad.
Si el cumplimiento de normas, acuerdos y obligaciones se asocia comúnmente a la
responsabilidad, entonces, la corresponsabilidad se convierte en un acto de mayor cuidado: una actitud de comprensión que sustenta el compromiso hacia los demás, en cualquier lugar y tiempo que se asuma.
El dilema de la complejidad relacional, presente en distintas esferas, transforma las antiguas prácticas en nuevas formas de compromiso.
De este modo, la corresponsabilidad aumenta la cercanía en una sociedad individualista, consolidando paradigmas humanistas en la construcción de compromisos sociales, impulsando propuestas de solución pragmática para un cambio positivo en nuestras comunidades.
No es novedad que el cumplimiento de los compromisos se vea desvalorizado por prácticas no éticas, tanto en el ámbito público como en el privado. Precisamente por ello es necesario crear mecanismos que fomenten no solo la responsabilidad individual, sino el sentir de corresponsabilidad, evitando así reproducir asimetrías que generan decepción. Este cambio implica una comprensión distinta de la importancia del cumplimiento recíproco en las relaciones entre las personas.
Si analizamos el origen de la falta de involucramiento por el bien común, encontramos que esta excluye las formas de “sanidad social” necesarias para establecer límites justos, y termina cosificando las demandas legítimas en meras excusas para evitar un

trato equitativo. Este, sin duda, es un dilema presente en las decisiones cotidianas. Un ejemplo claro lo constituye la pertenencia a una comunidad: cuando existe identidad y compromiso, también surge la corresponsabilidad en su cuidado y protección de quienes la sostienen.
El actuar corresponsable, basado en el bien común, no se limita a cumplir la norma; se convierte en el punto de partida para actuar. Es el método que valida una relación mediante la comprensión de la unidad de intereses en la sociedad y en la generación de alternativas viables y racionales a los dilemas actuales. Solo basta mencionar las inequidades e incivilidades para asimilar que el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad deben profundizarse, no solo por políticas de bienestar, sino por el respeto básico a la persona y a su dignidad en comunidad.
La tarea es transformar el ejercicio territorial, comunitario y social, instalando la corresponsabilidad como una herramienta de solución y como una forma empática de acceder a una esfera de interacciones que permita fluir en libertad con responsabilidad social. Las sociedades deben crear formas de vinculación sanas que garanticen, mediante las conductas, un verdadero cambio de paradigmas en el reconocimiento de la diversidad, el respeto y la libertad para convivir en paz, más allá de la política, los credos o cualquier manifestación, sobre todo del odio.
Esta libertad, constituida en y con el otro, se manifiesta como un acto de responsabilidad mutua; es decir, un vínculo válido sustentado en la preocupación consciente por el ser humano, quien, afectado por su época, se ve vulnerado por las mismas inequidades que lo alienan. La adaptación a nuevas formas de cercanía es, entonces, la contribución de un relato que profundiza en la colaboración desde la persona hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la persona.
Por otro lado, los grados de corresponsabilidad comienzan a determinar una estética que sobrepasa la moda.
Wilhelm Weischedel hace alusión a la autorresponsabilidad como un proyecto de vida de una persona, que asume su realidad y sus consecuencias, atribuyendo, además, la responsabilidad como una profunda convicción donde la libertad radica en el ser humano siendo su fundamento, de principio a fin.
Si bien la responsabilidad en el desarrollo del individuo denota una serie de aspectos relevantes de los factores esenciales de la existencia humana, se discierne que es la posibilidad de producir un nivel de conciencia mayor en los ámbitos del quehacer humano, siendo esta una base para la convivencia y la vida social. Las condicionantes de la corresponsabilidad se encuentran en las bases mismas del ser humano como entidad racional y constitutiva de vida en

comunidad, en un vínculo que se ha transformado en el paso del tiempo como una necesidad de supervivencia y evolución para el ser humano, cuya progresión coloca de relieve facultades de la persona al servicio de sus semejantes en forma activa. Para ello, los aspectos fundamentales de igualdad en deberes y derechos impulsan los compromisos de la libertad en corresponsabilidad. Cabe mencionar que al convertirnos en personas, y especialmente en personas conscientes de nuestra realidad, asumimos la vida social como la capacidad de entender nuestro entorno como una construcción compartida que comienza en un mundo en el cual cada elemento participa, como un sistema, conformando posibilidades de una cultura solidaria en la cual se encuentra.
Aquella corresponsabilidad, como acción directa, se convierte en creación de nuevas instancias para el desarrollo.
La ética de la responsabilidad moral es sobre todo la responsabilidad que se relaciona con las acciones y su valor moral. Dicho valor será dependiente de las consecuencias de tales acciones. Se entenderá entonces al daño o beneficio causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo.
En una ética deontológica, en cambio, tales acciones tendrán un valor intrínseco, independiente de sus consecuencias. Desde esta perspectiva, es un sistema de principios y de juicios compartidos por los conceptos y las creencias culturales, religiosas y filosóficas, lo que determina si algunas acciones dadas son correctas o incorrectas. Estos conceptos son generalizados y codificados a menudo por una cultura o un grupo, y sirven así para como regulador de las conductas.
Mientras que en la tradición Kantiana la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente como máxima universal de nuestras conductas, para Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”. La responsabilidad individual se aleja del determinismo. En consecuencia, la libertad de elección y la autonomía, se basa en la conformación de estructuras psíquicas de cada organismo para conducirse por la voluntad como una entidad consciente que posee resultados paradójicos desde una perspectiva psicodinámica, es decir como manifestaciones hacia la preservación de la vida o su anulación, las cuales valoramos como buenas o malas, funcionales o disfuncionales, positivos

o negativos según cada observador determinado por su medio cultural.
Si la responsabilidad requiere del logro de una personalidad organizada y estructurada para cristalizar aspectos tales como la inteligencia, la motivación, la autoestima, la orientación al aprendizaje, la comunicación interpersonal, la creatividad, la afiliación, la tolerancia entre otras, la corresponsabilidad considera la empatía, la emocionalidad, la intersubjetividad y la solidaridad.
Lo anterior, desde una perspectiva del desarrollo tal como lo indicara Erik Erikson en las fases que conforman la personalidad, en las cuales existen momentos claves, que repercuten a largo plazo de la vida en las personas desde la infancia, tales como la resolución de confianza, autonomía, iniciativa e identidad se integran en una relación capaz de responder por el ser humano en un sentido superior de corresponsabilidad social
Así es, como la autoestima, la autorrealización y la satisfacción personal en el proyecto vital asumido, condensa la responsabilidad individual fortaleciendo los aspectos afectivos en forma integral lo que permite avanzar hacia aspectos que sustentan la vida social en corresponsabilidad para el avance de la sociedad. Entonces, la responsabilidad, a partir de su conformación individual responde a una realidad mayor de comprensión y complejidad en reconocer su potencial de mejora, inserto en una estructura social, consonante con un proyecto individual y social de compromisos como la corresponsabilidad.
“No quedamos sino con los andrajos y con las armas que a cuesta teníamos y con dos porquezuelas y un cochinillo, una polla y un pollo y hasta dos almuerzas de trigo”
SOBREVIVIENTES DEL PRIMER ONCE DE SEPTIEMBRE
POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Historiador y profesor de Historia
La llegada a Chile de los adelantados españoles no fue en 1536, como señalan la mayoría de los historiadores en sus obras. En rigor, Francisco de Pizarro, conquistador del Perú, expulsó de las tierras usurpadas a los Incas a un grupo de delincuentes peninsulares dos años antes de que Diego de Almagro realizara su viaje a Chile entre 1535 y 1536. Por espacio, el estrepitoso y fatal viaje de Almagro no será analizado. Estos revoltosos forjaron amistad con los jefes indígenas locales y se quedaron un buen tiempo en Chili (como presuntamente se mencionaba entonces a nuestras tierras).
La personalidad y forma de ser de Valdivia era lo opuesto al carácter desdichado de Almagro (tuerto, ignorante, homicida y analfabeto). Antes de viajar, Valdivia planificó todos sus movimientos —incluso sus futuras recompensas— sin dejar nada al azar; se vino a Chile por el camino adecuado —la ruta de los oasis— y se hizo acompañar por un barco que lo seguía por la costa. Con todo, fue uno de los capitanes más violentos que se ha visto en la conquista; su trágica muerte es concordante con su trato denigrante a los indígenas.
La odisea del viaje de once meses del conquistador, no estuvo exenta de problemas, como cuando los atacameños casi le dan un ejemplar castigo; logró llegar al valle central y penetró en las tierras de Michimalonko. Pedro de Valdivia no fue un aparecido; estaba al tanto de los conflictos que tenían los caciques locales, de la infraestructura de los pueblos y del estado de las ciudades. Esta información la logró en base a la aclaración otorgada por los Yanaconas —los indígenas más repudiados de América—; por lo tanto, la fundación de Santiago fue premeditada y el sitio de la Plaza de Armas fue bien elegido, ya que era una plaza solsticial inca con todas las comodidades que necesitaban los españoles.
Lo que Valdivia no había previsto era la astucia del señor del valle central. Michimalonko no atacó de inmediato: lo dejó entrar y esperó pacientemente, observando para decidir cuándo, cómo y dónde dar el golpe. Valdivia notó que los indígenas no tenían una organización jerarquizada al estilo occidental, por lo tanto, pensó que era factible establecerse en una ciudad. La llegada al valle central, como ya insinuamos, no fue casual. Sabía muy bien que allí había existido una ciudad inca, con calles, acequias, cursos de agua, sistemas de riego, puntos de observación, depósitos de alimentos y una eficiente

red de comunicaciones con el centro del imperio. La elección del sábado 12 de febrero para fundar la ciudad y trazar las calles principales alrededor de la plaza de armas fue, en realidad, “tomar en bandeja” lo que los incas ya habían construido, previa negociación con algunos jefes locales, como el cacique Vitacura. En torno al centro comenzaron a ocupar y parcelar el terreno, levantando una pequeña ciudadela de unas 500 personas. No se dedicaron de inmediato a trabajar la tierra: primero saquearon los depósitos existentes y aprovecharon la abundancia de agua proveniente de los numerosos afluentes del río Mapocho. Mientras el tiempo avanzaba, en las sombras, Michimalonko planeaba el ataque a Santiago. Paralelamente, Cachapoal —otro gran cacique— bloqueaba la entrada norte y preparaba un golpe inicial en lo que hoy es el

estero Marga-Marga, allí donde más dolía a los ávidos forasteros: negarles el acceso a los lavaderos de oro.
Este cacique, dueño de extensas tierras en el valle central, al igual que Michimalonko, se enteró de inmediato la llegada de Valdivia al corazón del país. Ya tenían algo de experiencia: en 1470, los incas habían invadido la zona con éxito. Ahora sabían defenderse, aunque nunca antes habían visto a estos hombres barbados y de piel pálida como hojas.
Cachapoal decidió atacar los lavaderos de oro del estero Marga-Marga y quemar un bergantín que se estaba construyendo en la bahía de lo que hoy es Concón, con el objetivo de infundir temor y forzar a los españoles a retroceder hasta La Serena. Mientras tanto, Valdivia lamía sus heridas tras un motín interno en Santiago.
Los españoles, sospechando un nuevo ataque después de lo ocurrido en Marga-Marga, enviaron un destacamento a la ribera norte del río Cachapoal. En su avance, destruyeron los pucarás que hallaron a su paso. Mientras esto ocurría, grupos indígenas se reunían en torno al río, en número indeterminado y con una actitud claramente hostil. Uno de los jefes españoles, Pedro Gómez, advirtió de inmediato a Valdivia sobre un ataque inminente.
Sin embargo, en realidad, los indígenas buscaban tender una trampa: querían que los españoles creyeran que atacarían por el sur, dejando así a Santiago desprotegida para un asalto desde el norte. Valdivia cayó en el engaño y movió su destacamento hacia el río mencionado… craso error. Santiago quedó con setenta soldados menos —la mitad montados—. Michimalonko, desde Huechuraba, se frotaba las manos mientras planeaba el ataque.
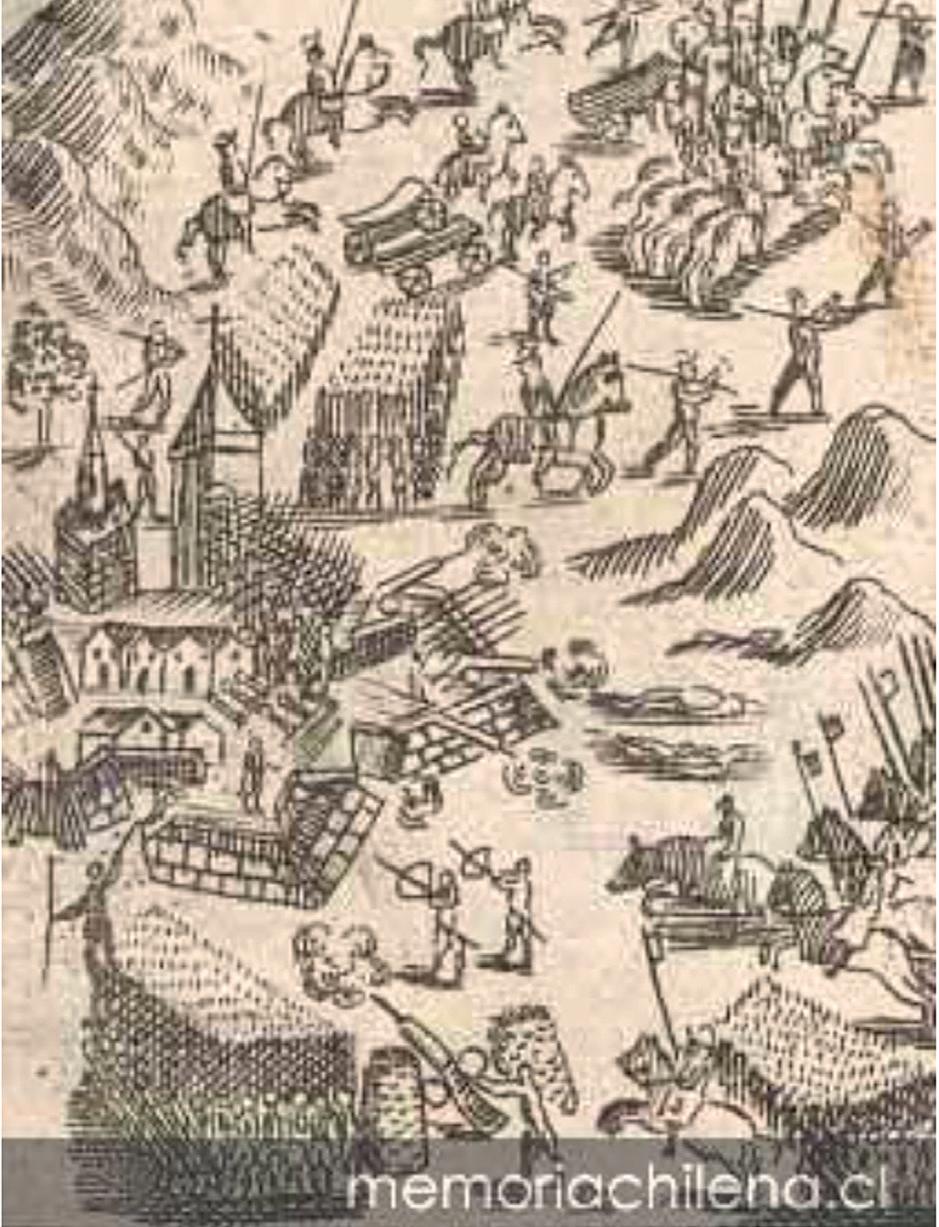
En la ciudad permanecieron solo cincuenta españoles bajo el mando de Alonso de Monroy que, aunque era hombre de confianza de Valdivia, resultó ser un soldado más disperso que efectivo.
La historia de Felipillo es tan interesante como ambigua, aunque las fuentes pronto se vuelven difusas respecto a su figura. En lo que nos concierne, Felipillo —llamado así por su parecido con el rey Felipe II— salvó su vida gracias a su papel como intérprete entre españoles e indígenas.
Durante el sitio y posterior ataque del 11 de septiembre a Santiago, su actuación fue crucial, aunque envuelta en un manto de dudas. Osciló entre la lealtad a Valdivia como informante y su pasado indígena incaico. Algunos autores lo han catalogado como un yanacona. Este término es amplio, pero en su caso se asocia al de traidor de su pueblo por servir a los españoles. En cambio, los yanaconas que cargaban pesados fardos eran considerados “indios amigos” o auxiliares, y solían participar en combates locales, como en el sitio de Santiago.
Felipillo llegó hasta Alonso de Monroy e Inés de Suárez para advertir que había visto movimientos indígenas en Huechuraba, mientras todos creían que se encontraban en el río Cachapoal. Esto implicaba que el ataque podía ser inminente y devastador. Sin
embargo, los capitanes se dividieron entre creerle o no, y esas dudas hicieron perder un tiempo valioso. Los indígenas lograron reagruparse no solo en Huechuraba, sino también en Malloco, Melipilla y Chacabuco. Los mapuches del valle central acudieron desde tantos lugares que, al amanecer del día 11, formaron un cerco completo en torno a Santiago. A pesar de que Felipillo había advertido los movimientos con antelación, los españoles solo reaccionaron cuando la ciudad ya estaba completamente sitiada.
Antes de aquel jueves 11, en la gobernación de Santiago mantenía a varios caciques prisioneros. La custodia estaba a cargo de Inés de Suárez. Cuando la ciudad se vio cercada, Villagra pensó en canjearlos para apaciguar los ánimos. Sin embargo, la mujer de Valdivia se mostró inflexible: seguirían cautivos. Francisco de Villagra insistió en que liberarlos podría conceder una breve tregua y ganar tiempo. Inés, firme, volvió a negarse. En lo más profundo de su pensamiento, sabía —o creía saber— que la única salvación para la ciudad podía hallarse en una decisión más terrible: la decapitación de los prisioneros como medida de escarmiento.
La tradicional oración matinal del miércoles diez fue reemplazada por las faenas tendientes a levantar una rudimentaria trinchera en la ciudad y de armar a cuantos pudieran empuñar un arma, por precaria que esta fuera. El sueño profundo del jueves once se vio interrumpido por el fatídico sonido de la trompeta de alarma, tocada por los centinelas que patrullaban las riberas del Mapocho, en el sector de La Chimba. Santiago de Azócar y Juan Negrete divisaron, a poca distancia, una gran regua de indígenas. Horas antes, los jefes mapuches, al comprobar que Valdivia y sus hombres habían mordido el anzuelo del río Cachapoal, habían avanzado en silencio, amparados por las tinieblas nocturnas. La ciudad del Nuevo Extremo, que apenas cumplía seis meses de vida, estaba a punto de ser duramente castigada.
El choque de fuerzas fue inexorable. Según testigos, más de ocho mil indígenas se precipitaron sobre Santiago. En palabras del clérigo González Marmolejo: «Fue un día de juicio; si hubiese de contar lo que pasaron ese día, no acabaría de hacerlo en gran tiempo»
Presumiblemente, a partir del análisis de las fuentes, la batalla comenzó alrededor de las seis de la mañana. Ya al mediodía, Francisco de Aguirre asumía la derrota y la inminente destrucción de la ciudadela. Los defensores fueron arrinconados en la bifurcación del río Mapucheco —hoy Mapocho—, que en aquellos
tiempos se dividía en dos enormes brazos. El punto exacto al que me refiero corresponde al lugar donde hoy se levanta la Iglesia de San Francisco; entonces, un gran castaño señalaba el límite más extremo de la ciudad.
Otro grupo corrió hasta lo que hoy conocemos como el barrio Brasil, y unos pocos lograron subir al cerro Huelén, al que posteriormente se le dio el nombre de Santa Lucía por la famosa ermita del mismo nombre. Los españoles apenas sumaban cincuenta hombres, aunque contaban con un número indeterminado de yanaconas, conocedores de las tácticas de combate de los indígenas del valle central.
A media tarde, los pocos habitantes que permanecían en Santiago lograron reagruparse en la Plaza de Armas.

Paralelamente, las fuerzas indígenas incendiaron la totalidad de la ciudad, así como las cosechas y los campos circundantes. Una vez extinguido el fuego, procedieron a destruir los cimientos de las viviendas con el propósito de borrar de la faz de la tierra cualquier vestigio que recordara la presencia española.
Ese día fue consumido por las llamas el Libro Becerro, que contenía las actas correspondientes a los primeros seis meses del cabildo de Santiago. Dicho registro sería reescrito tres años después; sin embargo, la fuente original —documento primigenio para la historia de Chile— se perdió de manera definitiva.
En el fragor del combate, los siete caciques prisioneros se agitaron ante el estrépito de los gritos y manifestaron su deseo de unirse a la lucha. Mientras tanto, Inés de Suárez se ocupaba de curar a los heridos y de infundirles ánimo. Consciente del riesgo que implicaría una eventual fuga de los cautivos, y según relatan las crónicas, tomó una espada y, con la asistencia de algunos soldados, los decapitó uno a uno. Acto seguido, sus cabezas fueron exhibidas en las esquinas de la Plaza de Armas, a la vista de las fuerzas indígenas.
Este hecho, consignado por los cronistas, habría infundido un temor suficiente para precipitar el levantamiento del asedio y por lo tanto la salvación de la ciudad. No obstante, la ciudad quedó completamente arrasada y debió ser reconstruida desde sus cimientos, tarea que solo fue posible gracias al apoyo proveniente del Perú. Para ello, Pedro de Valdivia envió a Alonso de Monroy, cuya misión se prolongó más de lo previsto y que, por sus peripecias, podría servir de materia para una novela histórica.
No se conoce una versión directa de los hechos desde la perspectiva indígena; el relato histórico se ha construido exclusivamente a partir de fuentes hispanas. Aun así, los conquistadores comprendieron muy pronto que la ocupación de Chile representaba un desafío de extrema dificultad. En episodios como la Guerra de Arauco, la empresa resultó sencillamente imposible. Los mapuches se ganaron la admiración de los cronistas quienes los inmortalizaron en sus gestas. La reputación mapuche fue transversal y admirados como estrategas militares de notable pericia.
El 15 de septiembre, Pedro de Valdivia regresó cabizbajo a Santiago y pudo constatar el estado de desamparo en que se hallaba la ciudad. Las crónicas coinciden en señalar que los españoles habían quedado con lo puesto, carentes de víveres y recursos. En tal contexto, la muerte de Valdivia solo era una cuestión de tiempo.
Aquí se cuenta lo que ha sucedido antes de estos últimos casi 200 años. Desde ser “el último reducto español” hasta la hazaña de la goleta Ancud que llegó justo a tiempo a Punta Arenas, para gloria de la República. También, de las migraciones lejanas en busca del pan y del trabajo asalariado en los extractivismos de otros tiempos.
Estas palabras están acompañadas de creaciones de los artistas chilotes o avecindados: Cicleto Tapia Charme y América Dagnino en fotografía y Giuliano Zampeze en pintura. Todas obras referidas a la identidad en la tensión, a la permanencia y al cambio de este archipiélago al sur del sur.

Periodista y magíster en literatura
El próximo año se cumplirá el bicentenario de la anexión a la República de Chile del archipiélago de Chiloé: 1826-2026. La historia, esa que se registra, informa que un 19 de enero se firmó el denominado Tratado de Tantauco entre un general chileno llamado Ramón Freire y el gobernador español Antonio Quintanilla. En ese acto, terminaba la presencia de España en Sudamérica.
El nuevo territorio no era poco, Nicasio Tangol escribiría por los 70 en esas bellas y después perseguidas ediciones de Quimantú:
El archipiélago de Chiloé es como un pequeño continente adosado al territorio chileno, con el cual geográficamente tiene muy poca similitud. Separado de él por el canal de Chacao y de la cordillera andina por un mar interior, extiende su estructura original por más de cien millas hacia el sur.1
A propósito de la historia, de la memoria y del presente entrevistamos a Dante Montiel Vera (Castro 1959) historiador y escritor de la cultura chilota, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica y Bachiller en Filosofía y Ciencias Sociales de la USACh. Autor de una docena de libros que abarcan una extendida temática que se ve reflejada en el extenso cuestionario que le propusimos y que respondió.
En julio pasado viajé a Castro a celebrar el cumpleaños número 70 , en esos trajines nos reencontramos con Dante luego de algunas décadas y volvimos a conversar. En los intentos de aterrizaje
1 Tangol, Nicasio, Chiloé Archipiélago Mágico, Editorial Quimantú, Santiago, 1972.
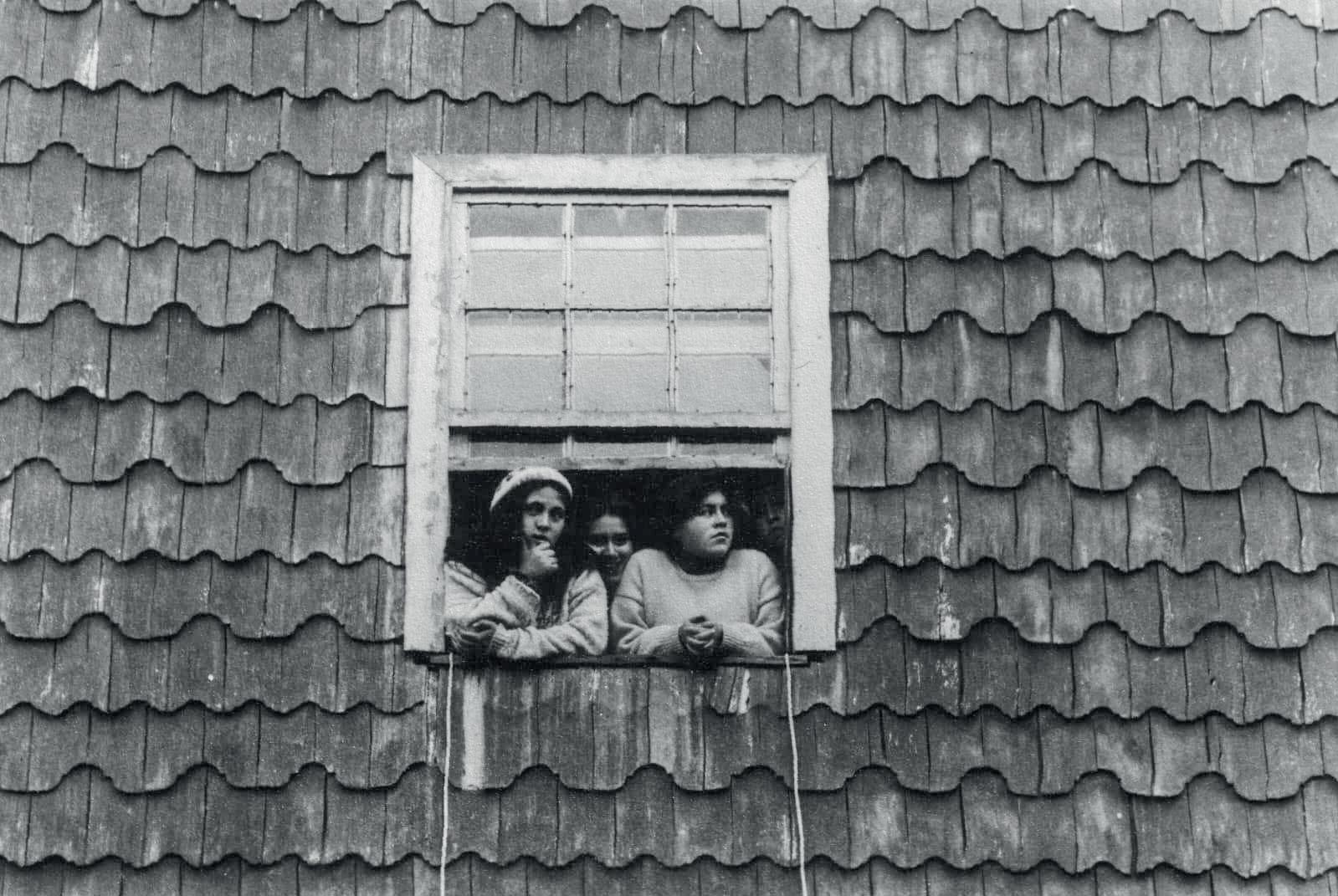
en Mocopulli comenzaría la aventura de esos días castreños. En un reitimiento en Queilen bailamos o intentamos bailar cueca. En Dalcahue degustamos una paila marina de cuchara parada. Y, por cierto, nos reencontramos con las amistades de siempre.
Caminando la bajada de calle Blanco hacia la librería de la Inesita o en medio del centro nos hacíamos la misma y esencial pregunta: ¿Cuánto había cambiado Chiloé en los últimos diez años que no habíamos retornado?
La pregunta ocultaba y revelaba el deseo de permanencia de todo eso que atesoramos de ese Chiloé profundo, luego de vivir allí e incluso comenzar a crecer al hijo menor. Lo comunitario y solidario; la identidad cultural reflejada en su fe, música y gastronomía. Todo e incluso su, a veces, inentendible habla, si el que llega de afuera no ecualiza antes “su música”.
En fin, todo eso que nos hace reconocer a Chiloé en medio de sus nuevos bypass, el mall que no conocemos y los camiones que se llevan los salmones y los rollizos de madera, o sea, todo aquello que sale para el norte y continúa tensionando ese Chiloé de postal y de ese pegajoso vals del chilote marino.
¿Por qué los habitantes de Chiloé se van a privar de los adelantos y progresos de otros territorios?
El tema es siempre lo mismo: ¿Cuál es el precio de ese bienestar material?
Incluso quizás hay que atreverse a realizar esa atrevida pregunta que se hace el historiador chilote : ¿Cuál sería el balance si Chiloé hubiese permanecido bajo la corona de España?
Por ejemplo, está muy probado que los denominados Títulos Realengos reconocidos a las tierras huilliches, el Estado de Chile los desconocería apropiándose de esas tierras y acto seguido entregándolas a colonos afuerinos.
-¿Cuál es tu balance en tanto historiador de Chiloé a 200 años de la anexión al Estado-Nación de Chile?
D.M.: Desde una perspectiva histórica el balance que realizo es negativo, el Estado de Chile no ha sido un real aporte a Chiloé en diversos aspectos, más aún, creo que persiste una mirada despectiva y de ninguneo con esta provincia archipiélago desde la administración central. Creo que aún se mantiene en el imaginario colectivo centralista el que Chiloé no participó en el proceso de independencia. Incluso que, al contrario, estuvo en guerra contra Chile. Considero que en el ethos mental

continental de alguna manera persiste y, por tanto, hubo de castigar a la provincia de diversas formas, situación que personalmente sostengo que aún persiste. Tenemos cientos y cientos de ejemplos de esta situación hasta el presente.
Cada vez que viajo a Santiago o a otras ciudades del Chile central me sorprendo de los avances materiales y de otro tipo con millones de pesos de inversión. En tanto, aquí en Chiloé para asfaltar un pequeño camino o realizar una obra pasan años, con inversiones paupérrimas. A veces pienso que habríamos estado mucho mejor si hubiéramos seguido dependiendo de España.
Hoy, a 200 años de la anexión forzada a Chile continuamos siendo una provincia marginal, incluso, repitiendo los mismos problemas que se anunciaron en el primer centenario en 1926.
-¿Cómo caracterizarías la relación entre las gentes de Chiloé y esa conectividad “territorial” con el continente?
-Con el puente sobre el Canal de Chacao se producirá la continentalización de Chiloé, y creo que será una oportunidad para los chilotes si analizan en perspectiva esta magna obra. Ahora, la pregunta es cómo los chilotes mantienen su cultura y otros elementos que los caracterizan con un puente funcionando. Esa es la ecuación para resolver. La conectividad en estos tiempos es fundamental y si se aprovechan las oportunidades que da el mercado nacional e internacional puede ser un plus relevante en el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando se tenga un organismo regulador que potencie y proyecte esta economía a escala humana, y que los coterráneos entiendan este proceso. Es lo que yo llamaría insertarse desde lo local a lo global y viceversa.
En el ámbito social, sin duda, la gente de Chiloé debe tener muy clara su identidad y aspectos culturales, valorar su herencia, para que al cotejarse con la otredad o los continentales, aprecie que es parte de un ámbito identitario y territorial reconocido y singular.
En 1986 Gustavo Boldrini en una publicación compartida con Renato Vivaldi reconocía en Chiloé un “modo de hacer” singular y reconocible. Así desarrollaba esa observación:
La insularidad tan marcada de Chiloé , acentuada por un clima duro y el genio-producto del isleño, son sin duda los elementos que hacen de este lugar uno de los últimos bastiones culturales de Chile. Un “banco de raíces” que hoy día aún

se diferencia del resto del país [...]Pensamos que esta forma de vida, este ritmo chilote, no se debe evidenciar y tratar al modo de museo. No es un territorio armario. Es decir, no está muerto, ni en exposición este bullir humano que es todo creación para vivir […] Pensando en lo utópico y paternalista que sería “cerrar” Chiloé para su “no contaminación”, impedir que le sea incorporado el flujo turístico y con ello negarle los beneficios que esto acarrearía, es que estamos convencidos se hace necesario tener en cuenta estas reflexiones.2
-¿En relación con los negocios extractivistas del salmón y la madera cual es tu percepción?
-Chiloé históricamente ha sido una provincia exportadora de mano de obra, los braceros chilotes se repartieron por todo el país buscando un trabajo, en la Patagonia, en la zona minera, en los puertos de la zona central. Porque sin fuentes laborales había que migrar. Este proceso se mantuvo hasta fines de los años 70, ya que la actividad salmonera, de la mitilicultura, forestal y turística, de alguna manera frenaron esta migración y entregaron empleos asalariados. Sin duda, este capitalismo provocó un serio desajuste estructural en lo económico y social en Chiloé, porque se transformó una economía familiar-propietaria a una proletaria con todas sus implicancias. También, hubo inconvenientes serios en lo ambiental, en la extracción irracional de recursos forestales y marítimos, y desestructuras sociales, que aún se sienten, como el abandono de los campos por la gente joven y su traslado a las ciudades.
Luego, con la protesta ciudadana el 2015
2 Boldrini Gustavo-Vivaldi Renato, Bitácora del Viajero, Chiloé Ediciones Altazor, diciembre 1986. Impresa en Talleres Gráficos de la Editorial y periódico “El Observador”, en la ciudad de Quillota.

se visibilizaron estos males a pesar de que eran de conocimiento público. De alguna manera se han minimizado los inconvenientes y existen mayores controles a pesar de todo, con un mayor empoderamiento sindical y gubernativo. Si lo miramos con la perspectiva del tiempo fueron y son industrias que dieron empleos hasta el presente, y sin duda para cualquier familia tener un trabajo es fundamental, en especial en estos momentos.
Pero, en esas protestas los más afectados, como siempre, son los propios chilotes, ya que se paraliza la provincia y nos autoflagelamos, siendo que el problema está en el continente, es allí donde se deben dar a conocer estas situaciones y reivindicar las propuestas.
-¿Cómo evalúas el impacto y externalidades de los parques eólicos que en muchas ocasiones requieren deforestar grandes extensiones de especies arbóreas?
-En el tema de los parques es preciso hacer una distinción. Se están promoviendo y formalizando parques ambientales en Chiloé con una proyección educativa a futuro, lo que es tremendamente valioso, ya que años atrás el tema del bosque para los chilotes era un lugar para depredar y no a mantener, así el bosque era lo contrario a la habitabilidad. Hoy veo que está sucediendo un movimiento de conservación en estos parques en la Isla. Pero, también se están instalando eólicas que implican desforestar grandes extensiones de bosques, a lo que se suma la extracción del bosque para leña en las casas, lo cual deriva efectivamente en una gran deforestación. Por eso la propuesta que se realizó con la desforestación

en el espacio donde está actualmente el aeropuerto de Chiloé la encontré eficiente, porque se reforestó en otro lugar el mismo espacio que se tuvo que talar, compensando lo afectado.
Los censos nacionales del 2017 y 2024 demuestran que la población del archipiélago ha crecido muy poco, solo un 11,2%. Hoy Chiloé tiene 170.083 habitantes; un segmento que envejece, mientras desciende la natalidad como en el resto del país. Entonces ese éxodo de continentales no aparece reflejado en las muestras censales, a menos que se produzca un equilibrio entre quienes salen del archipiélago con los nuevos habitantes.
-¿Cómo consideras el fenómeno de los nuevos habitantes de Chiloé? ¿Podría estar sucediendo una virtuosa mixtura de intercambio de saberes y culturas?
-Uno de los fenómenos urbanos y rurales que está ocurriendo estas últimas décadas en Chiloé es la migración al archipiélago de personas y familias principalmente de la zona central, incluso antes de la pandemia. Se está produciendo una parcelación del territorio y una especulación de precios con sitios destinados a turismo y vivienda. Encuentro que es una situación que sin duda ha traído beneficios económicos y de cierto desarrollo material, especialmente en zonas campestres, con trabajos para los habitantes y un urbanismo de construcción, pero el problema es que muy pocos de los “nuevos chilotes” hacen vida comunitaria o se integran a la vecindad, muchos viven en auténticos guetos rurales.
Es justo reconocer que también hay otras personas que sí lo hacen y participan activamente en la comunidad, incluso defienden más a Chiloé que los propios chilotes, o sea se achilotan notablemente y eso se valora.
-¿Es posible diferenciar formas diversas de turismo en Chiloé?
-En el ámbito del turismo en Chiloé es posible hablar de turismos diversos: gastronómicos, musicales, ecológicos, mitológicos, marítimos, y otros, donde sí es posible valorizar visitantes interesados en estos diferentes temas. Aquí, destaco a los estudiantes universitarios que arriban y que han encontrado en este Chiloé una fuente relevante para sus estudios y desarrollo académico.
Apreciar la identidad chilota no es instantáneo y las empresas que vienen a Chiloé por un día
o pocos días no pueden inculcar a sus usuarios que conocieron la cultura, porque ese turismo de superficie no logra interactuar efectivamente con lo local. Incluso, se está produciendo una saturación de las fiestas costumbristas o eventos gastronómicos, como si fuera lo único a mostrar por las comunas, habiendo tantos otros elementos para aprovechar turísticamente. A la variedad de aspectos identitarios siempre es bueno agregarles otros ingredientes, para tener nuevos saberes y gustos, porque la identidad tampoco es algo estático, sino que siempre va cambiando.
A partir del 2005 la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció 78 sistemas de patrimonio agrícola en 24 países. Ese sello se llama SIPAM que significa: Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. El único de esos en Chile le correspondió al Archipiélago de Chiloé. Fue presentado por el Centro de Educación y Tecnología CET de Chonchi, liderado por el veterinario y agro ecólogo Carlos Venegas y se hizo efectivo desde el 2011.
-¿Cuál es vuestra lectura al respecto, y en qué medida los propios habitantes de la isla grande conocen esta distinción?
-El sello SIPAM en el territorio insular es un activo de primer nivel, reconocido a nivel mundial, pero yo diría que falta todavía hacer la bajada a los campesinos que aún no conocen la real valía de este sello. Aquí creo que hay responsabilidad gubernativa estatal y también municipal ya que deberían tener una acción más concreta y efectiva con el campesinado chilote que cultiva sus productos, abriendo mercados sustentables, creando cooperativas, respaldando la producción, entregando capacitación y con precios que reflejen ese sello de calidad.
En definitiva, creo que todavía la gran mayoría de los campesinos de Chiloé aún no lo entienden porque aún no les han llegado los beneficios del sello SIPAM.
Gustavo Boldrini(1951) de familia quemchina posiblemente es uno de los escasos escritores con vida que ha caminado y navegado una parte significativa del Archipiélago de Chiloé, desde ahí escribe y precisa una diferencia esencial:
La ilustración está en las academias, en las universidades, en los libros. La cultura es más intangible y compleja de adquirir porque es la relación con el medio, es la creación de
adaptabilidad y creación con ese entorno inmediato. Incluso más, la posibilidad de diferenciarnos en nuestra singularidad y huir de la copia es precisamente conocer nuestras particularidades.3
Las expresiones actuales de la cultura en Chiloé son múltiples, heterogéneas y están dispersas por todas las islas y el maritorio. En su gran mayoría son respuestas propias e identitarias. Coros de niños y festivales de cine. Una extendida red de grupos y asociaciones de cultivo de bailes y coros.
O artistas plásticos que se tornan maestros y polinizan como José Triviño que fija en sus telas las imágenes de lo que mañana podría no estar. Exhibe en sus trazos y colores la memoria de lo que fue y de lo que todavía, quizás, se puede aún proteger.
En los meses del verano y también en los de invierno continúa la multiplicación de festivales y encuentros costumbristas dibujando un mapa que va desde la gastronomía hasta el tejido en lana y otras múltiples fibras. En el reciente viaje nos llamaba la atención un letrero en las puertas de uno de los mercados que rezaba: “aquí no hay productos chinos, todo es de Chiloé”.
Un recuento de las expresiones de resistencia e identidad es infinito. Antes, un cahuín: por Castro andan diciendo que un pillo del norte tuvo el atrevimiento de intentar patentar el Licor de Oro. ¡Qué desvergüenza!
Vamos con ese recuento. En Castro hay dos librerías que resisten: Anay y El Tren. Mientras, en Ancud está El Gran Pez. Están activos los poetas Mario Contreras y Carlos Alberto Trujillo en Castro y Rosabetty Muñoz en Ancud. Seguramente hay otros y otras escritoras que desconocemos. Los arquitectos se han multiplicado y el taller del pasaje Díaz de Edward Rojas continua en actividad.
El Obispado de Ancud que brilló con el liderazgo y compromiso de monseñor Juan Luis Ysern, hoy parece estar ausente y descomprometido en su sucesión. Mientras, el Museo de Arte Moderno de Chiloé, el MAM cumple 37 años. Y en el mercado de Dalcahue la Cocinería Camila, donde la Lula ofrece cazuela de cordero y vacuno, merluza, congrio y paila marina, empanadas fritas y asado, roscas, empanadas de manzana y milcaos y todo eso, creo, que no tiene ninguna comparación en calidad y precio en ningún otro territorio de la República.
Mientras, 16 iglesias construidas en madera, con técnicas artesanales y diseños heterogéneos fueron asumidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad hace 25 años.
3 Boldrini Gustavo. Raín, Crónica del último canoero, Ediciones Kultrún, Valdivia, 2006.

Continuamos conversando con el historiador
Dante Montiel
-Te referiste a lo local y su relación con lo global y a la importancia de la educación de la historia y la memoria viva del territorio. ¿Podrías desarrollar eso?
-Hemos recibido una herencia comunitaria de primer nivel, un trasvasije de una cultura singular y reconocida, tenemos una historia común diferente a la historia de Chile central, fuimos contemporáneos, pero no coetáneos. Sin embargo, desde la anexión a Chile o podríamos también decir como el primer territorio conquistado por la República se inició un proceso de chilenización de la cultura chilota como en todo el país, haciendo que los propios chilotes desconozcan su propia historia y cultura. Tenemos la necesidad que los chilotes puedan reflexionar acerca
de su pasado y el reforzamiento de la identidad. Estos temas deben complementar una educación con pertenencia, que valorice la identidad, que permita los diálogos y reflexiones. El presente de Chiloé impone explicaciones que obligan a revisar siempre hacia el pasado y actuar responsablemente ante la sociedad, por lo tanto, conocer nuestra historia es conocernos a nosotros mismo, y privilegiar la diferencia, es decir todo lo que hace de Chiloé y del chilote un mundo, un pueblo distinto.
- En su momento conociste la experiencia de la sede en Castro de la extinta Universidad ARCIS. ¿Cómo consideras su aporte a eso que denominas lo “local”?
-La Universidad ARCIS Patagonia en Chiloé fue un notable proyecto que lamentablemente se truncó. Incluso en el presente con tres universidades asentadas en Chiloé y centros técnicos, aún no se han insertado ni incorporado lo local como aporte en sus programas académicos, los veo todavía alejados del entorno social-comunitario, sin espacios concretos para tener asignaturas o talleres enmarcados en la historia y cultura local o especialidades con formación en el entorno nuestro.
Ese espacio de alguna manera lo cumplía la Universidad ARCIS Patagonia a pesar de sus limitaciones, y en este aspecto encuentro que fue un centro de estudios con una mirada en lo local y privilegiando muchas veces la historia y cultura de un territorio patrimonial. Ese fue el sello que destaco, además la veía más incorporada a la comunidad. Espero que las universidades y centro técnicos tengan en sus proyectos y propuestas futuras integrar lo local en sus espacios académicos, y así puedan comprender que vincular la educación y la historia con otras asignaturas les permitirá valorar lo que nos pertenece y contribuir a mantener la diversidad, que son elementos consustanciales en el desarrollo de una comunidad. La entrevista con el historiador Dante Montiel nos ha permitido apenas iniciar una conversación, apenas abrir algunas preguntas y reflexiones. Lo cierto, es que lo que está sucediendo en ese territorio debiese importar a sus habitantes y también a la ciudadanía consciente toda porque en época de ocurrencia del cambio climático Chiloé puede aportar significativamente en ese esfuerzo de aportar a cuidar la sobrevivencia del planeta.
El archipiélago de Chiloé, después de Tierra del Fuego es la segunda isla de Chile en tamaño y la tercera de América del Sur.
Está por verse, como se conmemorará este Bicentenario en enero próximo.
POR CÉSAR VACCARO FERNÁNDEZ, JUAN ANDRÉS ZÚÑIGA, FEDERICO ORLANDINI y SERGIO ARANCIBIA CASES
Ciudad de Roma, 17 febrero de 1600; en la famosa cárcel de Tordinona, ubicada a orilla del Tíber, frente al Castel Sant’ Angelo, solo se huele miedo, miseria y muerte; son las temidas prisiones del Papa, cuyos detenidos en su mayoría esperan ser brutalmente ajusticiados en las plazas públicas, como un terrible manifiesto para todos aquellos que piensan burlarse de la autoridad de la Santísima Iglesia Católica Apostólica Romana.
El frío intenso que desde semanas aplasta la ciudad, entra en el cuerpo desnutrido de los detenidos, congelando su sangre y sus esperanzas de libertad, mientras sus plegarias angustiosas retumban en el húmedo edificio. En la oscuridad de una celda, con su capucha rebajada hasta los ojos, un hombre permanece agachado en absoluto silencio, a diferencia de los otros detenidos, espera sin temor su cita con la muerte.
La luz de las estrellas ya había dejado el paso al amanecer cuando un pequeño grupo de hombres, todos miembros de la “Compagnia di San Giovanni Decollato” se presenta a la cárcel para conducir al rogo (hoguera, pira) el grupo de condenados. El hombre encapuchado permanece inmóvil y perdido en sus pensamientos, recuerda sus viajes a París, a Londres, la amistad con el Rey Enrique III, las clases de Oxford, la arriesgada vuelta a Venecia, la traición y la extradición a Roma, el juicio, y la absurda condena de la Santa Inquisición.
Se había milagrosamente salvado de la peste veneciana de 1576 pero nada pudo hacer contra el tribunal romano, la Iglesia le exigió renunciar públicamente a sus ideas, declarar que sus teorías eran falsas, pero el filósofo, después de incluso haber aceptado la propuesta, terminó intentando convencer a los mismos inquisidores de la validez de sus ideas, fue impulsivo, un volcán en erupción que como siempre arrasó con todo.
En el fondo esta había sido su forma de vivir y él no se arrepentía de nada, había liberado una vez aquel heroico furor que siempre lo guio por los caminos


de la existencia y que no lo abandonó nunca, incluso en los momentos previos a su muerte.
Al llegar a Campo dei Fiori, mientras los inquisidores bendicen el rogo con agua santa, el hombre es amarrado y amordazado, en un instante las llamas se levantan, envolviendo la toga y el cuerpo del filósofo, una columna de humo se hace visible desde todas las colinas de Roma, el hombre, durante algunos instantes, mira el fuego fijamente, luego cierra sus ojos y con una sonrisa su pensamiento empieza a volar hacia los mundos infinitos que imaginó durante toda su existencia.
Más o menos es así como, 425 años después, podemos imaginar la ejecución de Giordano Bruno. Si bien su muerte es célebre, su vida fue bastante discreta y ciertos detalles permanecen envueltos en misterios. Afortunadamente su pensamiento ecléctico y singular llegó íntegro hasta nuestros días, detallado en más de cuarenta obras, consagrando a Giordano Bruno como una de las personalidades más complejas y controversiales del Renacimiento europeo.
Bruno ya comienza a expresar los aspectos esenciales de su filosofía.
Desde muchos puntos de vista, Bruno fue hijo de su tiempo, abrazando numerosas corrientes progresistas del Siglo XVI y colocándose a pleno título en el amplio debate renacimental entre teología y filosofía. Su pensamiento se desprende en buena medida de las corrientes neoplatónicas, derivadas de la Academia Platónica de Florencia e influidas por las ideas de hombres como Niccoló Cusano, Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino, cruzando el platonismo con las aún más antiguas tradiciones herméticas.
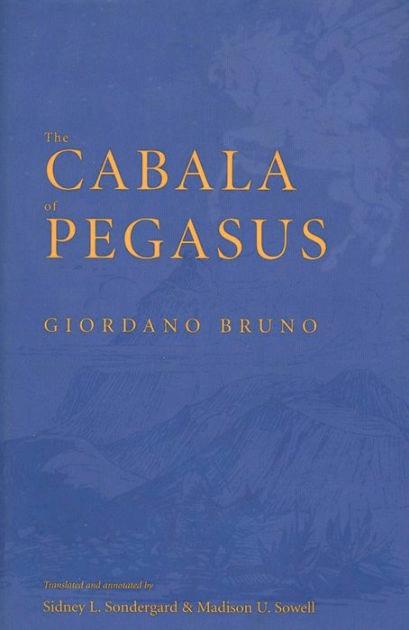
De la infancia de Bruno sabemos muy poco. Nació el año 1548 en Nola, de ahí que se le llame también “el nolano”. Nola es una pequeña localidad próxima a Nápoles. La familia de Bruno era modesta y le dio el nombre de Filippo; pasó a llamarse Giordano cuando, a los 13 años, fue recibido en la Orden Dominicana e ingresó al Monasterio de San Domenico Maggiore de Napoli.
En el transcurso de pocos años fue investido sacerdote y recibió el título de doctor en teología. A pesar de su disciplina e inteligencia, la relación con la inquisición, ya desde el periodo de los estudios, fue problemática. Sabemos que fue procesado dos veces por cuestionar abiertamente algunos dogmas fundamentales de la teología católica y por dedicarse a lecturas prohibidas de autores presocráticos.
Cuando Bruno entra en un convento, el Concilio de Trento había terminado apenas unos años atrás, dando inicio al periodo europeo de la contra reforma, un contexto histórico riguroso y canónico en el cual rápidamente muchas de las tesis de Bruno comenzaron a ser consideradas escandalosas. En 1576, a los 28 años, decide huir, empezando desde ese momento una vida errante y aventurera, que lo lleva inicialmente hacia al norte de Italia, entre G é nova, Savona, Torino, Venecia y Padua, donde
Giordano Bruno no fue un científico, ni un astrónomo propiamente tal, fue un cantor incansable de la naturaleza, dotado de profunda intuición y aguda ironía. Con su pluma apasionada quiso exaltar la divinidad, la naturaleza y el hombre, descubriendo un mundo infinito que solo pudo engrandecer su heroísmo en la misión de buscar la verdad. Permeado por la convicción en sus ideas revolucionarias, decide alejarse de Italia no solo para encontrar un refugio fuera del alcance de la Santa Inquisición; tenía el preciso objetivo de obtener una cátedra en alguna prestigiosa universidad europea y se traslada a Ginebra, centro neurálgico del protestantismo calvinista.
Bruno inicialmente siempre es bien recibido, logra fácilmente impresionar por su cultura y capacidades, pero pareciera que a la larga llevarse bien con él era realmente difícil. En Ginebra, por ejemplo, al poco tiempo publicó un directo ataque contra un célebre profesor calvinista, incluyendo por cierto aspectos teológicos. Fue arrestado por la Inquisición pero retractó sus dichos quedando en libertad a las pocas semanas.
Bruno huye nuevamente, después de pasar por Toulouse, llega a París el año 1581, a los 33 años. La fama lo precedía y accedió rápidamente a los círculos influyentes parisinos. Se presentaba a sí mismo como un conocedor de todas las ciencias y era muy buscado en las cortes de toda Europa por su dominio del arte de la memoria, además de sus otros talentos de mago. Bruno aseguraba su habilidad no solo de manejar a la perfección esas técnicas, sino de poder enseñarlas a otros, actividad que le permitió tener un buen pasar, viajar y trabajar en el desarrollo de sus obras.
En París, el propio rey Enrique III se interesó en Bruno y lo nombró profesor de la universidad de La Sorbona, ayudándolo poco después para que se

trasladara a Londres, cuando en 1583 fue nombrado secretario del embajador francés en Inglaterra y tuvo la oportunidad de exponer en la universidad de Oxford. A decir verdad, su experiencia en Oxford no fue tan buena, Bruno se hizo conocido rápidamente por su marcado acento napolitano y por esos gestos típicamente italianos que ya en ese tiempo eran famosos. No cayó en gracia a las corrientes académicas más conservadoras y al poco tiempo fue acusado de plagio por citar partes extensas de obras de Ficino completamente de memoria, una acusación que hizo enfurecer a Bruno, sus imprecaciones no le ayudaron a reconstruir buenas relaciones con la alta sociedad inglesa; lo cierto es que en Oxford sus teorías no lograron mayor difusión y su reputación fue empeorando por defender públicamente las ideas copernicanas, frente a un público que en su mayoría aún era fiel a la visión clásica aristotélica.
Dedicó estos años principalmente a escribir, publicando gran parte de sus obras sobre cosmología, antes de seguir su marcha hacia Alemania, donde publicó sus últimos libros, abarcando aspectos éticos como culminación natural de la visión del mundo que había desarrollado durante toda su vida. En Alemania tampoco pudo permanecer mucho tiempo ya que fue nuevamente excomulgado por difundir abiertamente sus ideas. Después de católicos y calvinistas, era el inevitable turno de los luteranos.
Nuevamente Bruno debe pensar en otro lugar donde huir, cuando recibe una invitación de Giovanni Mocenigo, un noble veneciano que quiere aprender

el arte de la memoria y que sin duda está dispuesto a pagarlo muy bien. Bruno, a pesar del evidente peligro, decide correr el riesgo de volver a la península itálica.
Venecia era una república independiente y con total autonomía en su gobierno, Bruno cree que estará seguro, una convicción que a la luz de los hechos parece bastante ingenua, pero en el fondo, hasta ese momento nadie del clero conocía sus libros, que eran difundidos únicamente en selectos círculos de intelectuales.
Luego de más de un año en Venecia, el filósofo decide volver a Alemania para completar la publicación de algunos libros, pero Mocenigo cree que Bruno no le enseñó todo y que su vuelta a Frankfurt solo es una excusa para ir a enseñar sus secretos a otra corte, los mismos secretos que aún, según él, no le entregaba por completo. Mocenigo, enfurecido, decide denunciarlo a la Inquisición.
Bruno es nuevamente arrestado pero esta vez, la Santa Inquisición Romana se entera de su detención y solicita la extradición a Roma. Es así como el 12 de septiembre de 1592, a las pocas semanas de su arresto, Bruno es entregado y trasladado a Roma. Es acusado de negar la Trinidad de Dios, la naturaleza divina de Cristo, la virginidad de María, afirmar que los profetas son unos charlatanes y profesar la inutilidad de la misa, declarar que el infierno no existe y sugerir que las almas después de la muerte no serán sometidas a ningún juicio final, sino que pueden reencarnar indiferentemente en hombres o animales, además se le acusa no solo de difundir teorías heliocentristas sino enriquecerlas con extrañas ideas acerca de mundos infinitos y la existencia de otros seres en el universo.
Durante meses, años, es dejado en su celda sin que nada ocurra, las obras de Bruno eran desconocidas para los inquisidores y fue una ardua labor recopilarlas y especialmente estudiarlas todas, porque el fraile hereje realmente había escrito muchísimo.
Cuando Bruno se presenta a las nuevas audiencias, luego de más de cuatro años de prisión, la acusación se hace más decidida, hay nuevos indicios y evidencias, además se incorpora al proceso un temible adversario, el jesuita Roberto Bellarmino, un destacado teólogo y autor de obras esenciales, gran conocedor del arte del debate filosófico y experto en la clasificación de las elaboraciones del pensamiento, es un hombre tan culto y listo como Bruno, por lo que se desató una verdadera lucha entre dos titanes del pensamiento.
Ahora Bruno, puesto frente a sus verdades, ya no puede confundir sus declaraciones. Bellarmino realiza una síntesis lógica de todas las afirmaciones
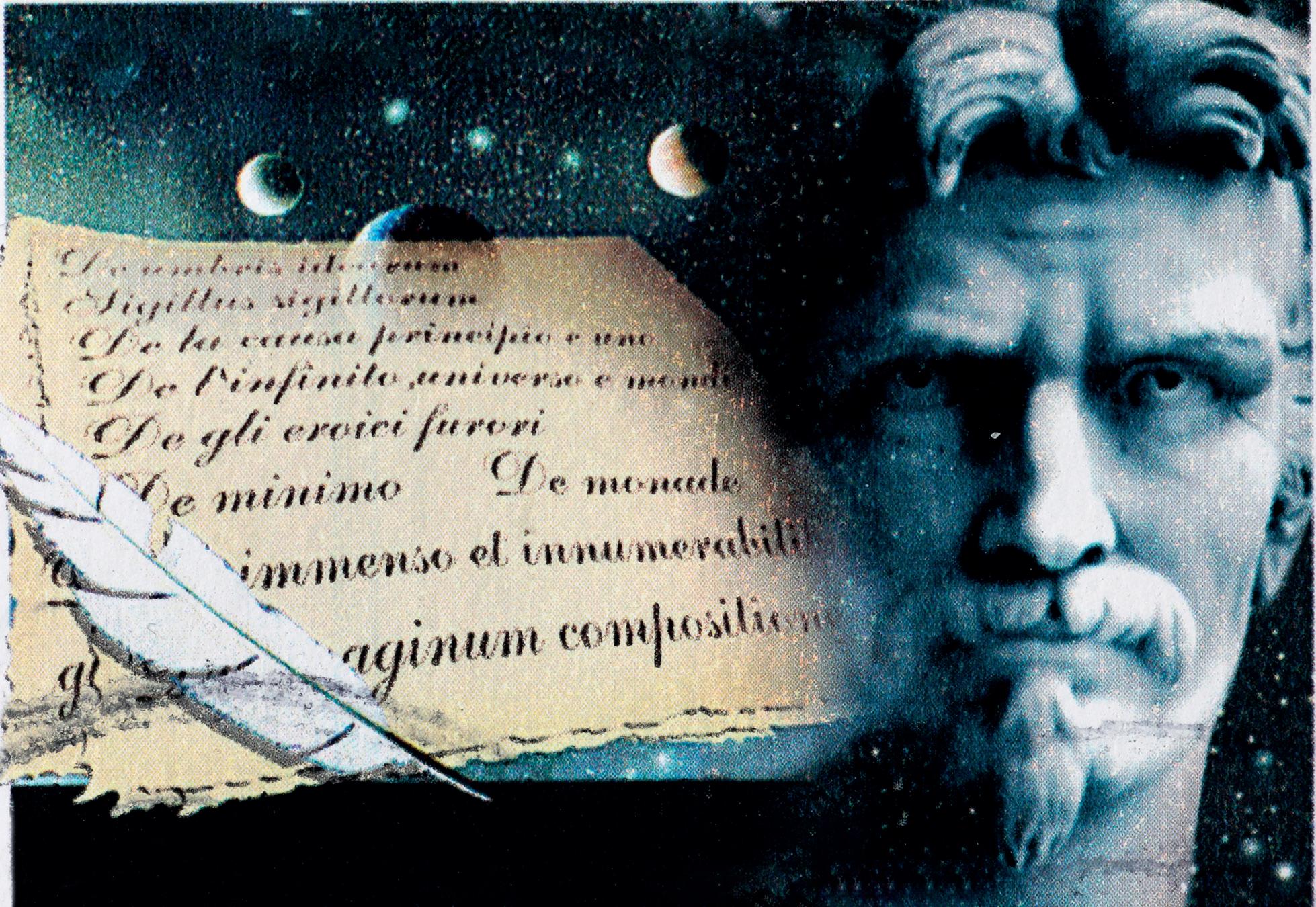
de Bruno y las reduce a ocho enunciaciones de tipo teológico y filosófico. Bruno es llamado a abjurar de todas ellas en forma completa.
Luego de otros cuatro años de proceso y debate teológico, Bruno, en su última audiencia, el 21 diciembre de 1599, para gran sorpresa de los inquisidores abandona el debate con Bellarmino, declarando firmemente que de nada se arrepiente y no retractará nada, sus escritos reflejan su comprensión de la verdad y no tiene nada de qué arrepentirse.
A partir de este momento será Bruno quien empuja los eventos hacia su condena capital al rogo, marcando el fin del hombre Giordano Bruno y el nacimiento de un mito que se fue alimentando en el tiempo, logrando una cierta amplificación a partir del iluminismo del siglo XVIII. Será retomado por varios autores destacados, como Friedrich Hegel y Baruch Spinoza, contribuyendo a la revolución científica y el desarrollo posterior del pensamiento occidental.
El mito de Bruno reaparece con fuerza a finales del siglo sucesivo, durante el nacimiento del nuevo Estado italiano y la unificación del país en 1860, dando inicio a un momento histórico que se exaltó posteriormente con la estatua que en 1899 fue erigida en la plaza Campo dei Fiori para inmortalizar
la figura del mártir del pensamiento, a pocos metros del rogo que le dio muerte y dirigiendo su espalda al Vaticano, obra de Ettore Ferrari, escultor que pocos años después asumió el más alto cargo de la masonería italiana.
El punto de partida del pensamiento de Giordano Bruno radica en un axioma: todo en el universo es dominado por una fuerza primaria, que es infinita y que corresponde a Dios.
Para Bruno, de una causa infinita debe necesariamente producirse un efecto infinito, por lo tanto, la divinidad se nos presenta bajo dos formas, Mens super homnia, en latín mente sobre todas las cosas y Mens insita Omnibus, mente adentro de todas las cosas, unificando el concepto canónico de un Dios creador y trascendente con un principio vivo e inmanente, según el cual Dios es también la fuerza que gobierna las cosas desde su interior.
Bruno construye así una visión innovadora, donde la naturaleza se vuelve algo interesantísimo y pulsante de vida que nos ofrece la oportunidad de desvelar los principios de la energía divina que opera transformando el mundo, encontrando expresiones de Dios en todas
las cosas, en las personas, en sí mismo, en los animales, las plantas, las rocas, en todo lo que existe.
Para Giordano Bruno la causa y el efecto, la idea y la cosa, la forma y la materia, coinciden, destacándose fuertemente del platonismo propiamente tal, según el cual la idea y las cosas son opuestas y la idea trasciende las cosas. Giordano afirma que Dios es la naturaleza, Mens Super Omnia y Mens Insita Omnibus, son dos caras de la misma moneda, Dios, universo, naturaleza e infinito coinciden.
En un mundo infinito no existe lo cercano y lo lejano, lo curvo y lineal, todas las dualidades se pierden en un espacio sin fin, asemejándose al Dios de Niccoló Cusano entendido como Coincidencia Opositorum, es decir que Dios se manifiesta en donde los opuestos coinciden.
Bruno se acerca a la teoría copernicana siguiendo estas líneas de pensamiento, finalmente la Tierra no ocupa un lugar especial en el cosmos, es un planeta como los otros, pero Bruno va mucho más allá, teorizando que el sol tampoco tendría por qué ocupar un lugar especial y que las estrellas posiblemente solo sean otros soles y a su alrededor graviten otros planetas similares a la Tierra, que podrían albergar otras especies vivas, con toda probabilidad inteligentes.
Es así como a Bruno le debemos el concepto actual de infinito, fue el primero en utilizarlo bajo la concepción moderna de un espacio abierto y sin límites, constituido por una pluralidad de mundos, una imagen extraordinaria para su tiempo.
Este pensamiento es completado con el desarrollo de la ética bruniana como una consecuencia lógica de estas filosofías. El hombre, por ser una creación divina dotada de intelecto y capaz de comprender las leyes divinas que regulan la naturaleza, tiene la obligación moral de buscar esta verdad en todas las cosas que lo rodean. El hombre bruniano adquiere un valor renovado, elevándose como constructor de su propia vida y conocedor de las leyes universales que deben regular su conducta, aspectos que Bruno describe poéticamente en la obra titulada Los Heroicos Furores, donde el concepto de heroico debe entenderse en su derivación griega, es decir referida a Heros, se trata por lo tanto del furor del amor, que en esta obra Bruno describe reviviendo el mito griego clásico de Atteone pero en una clave renovada.
“Atteone es un antiguo cazador que durante una cacería se adentra en el bosque con sus cincuenta perros y llegando a un río se encuentra con una mujer bañándose totalmente desnuda; esa mujer, sin embargo, no es cualquier mujer, es Artemide, la diosa de la caza, y cuando la diosa se da cuenta que Atteone la está observando furtivamente decide transformarlo en
un ciervo, Atteone, asustado, huye, pero es alcanzado por sus propios perros, que le dan muerte.”
Bruno ve en este mito un ejemplo extraordinario y lo reinterpreta de forma original, para él todos los seres humanos somos como Atteone, vamos en busca de la naturaleza y queremos dominarla, pero cuando realmente nos encontramos con ella y la observamos en su verdad desnuda, automáticamente nos hacemos uno con esta naturaleza, es así que Atteone se transforma de cazador en presa, la única forma de dominar la naturaleza es transformarse en ella. De acuerdo con la misma lógica, cuando buscamos a Dios en la naturaleza la única forma será transformarnos nosotros mismos en algo semejante a dioses, porque ese principio divino también está adentro nuestro y lo podemos encontrar cuando contemplamos la unidad inmanente en la naturaleza.
De esta forma el mito de Bruno no solo puede respaldar simbólicamente cualquier manifestación de libre pensamiento y lucha de emancipación humana, sino además toda acción en defensa de la paz y del medio ambiente, forjando un marco de extraordinaria tolerancia y libertad que sigue renovándose de siglo en siglo.
“El universo es infinito”, “La naturaleza es divina”, “los límites son mentales”, “La muerte no existe”, “Todo ser es eterno y sus obras también”, convicciones que, a la luz del entendimiento, y tras el paso del tiempo, a Bruno han dado la razón.
“… ¡Ah!, Prefiero mil veces mi muerte a vuestra muerte
morir como yo muero, no es una muerte, no, morir así es la vida; vuestro vivir, la muerte…”
...DE PROFUNDIS GIORDANO BRUNO VIVE!
Vive en todo aquel que busca la verdad. Vive en cada ser que aplica su enseñanza con valor, bajando desde el mundo inteligible de las ideas al mundo sensible de las formas, manifestando en acciones su pensamiento.
Bruno, el nolano, vive en todo aquel que persigue desentrañar los misterios de la existencia mediante el sentido regulado y la meditación contemplativa de la naturaleza, dispuesto para percibir en ella la belleza cautivante de sus formas, y tras sus formas, una sustancia universal, sustancia que contiene en potencia todas las infinitas formas y manifestaciones del universo.
Giordano Bruno advierte que quien ha hallado la razón de esta unidad, ha hallado la llave de acceso a la verdadera contemplación de la naturaleza y el entendimiento de la existencia.





Escribir es como alumbrar, dar nacimiento, concebir el mundo.
ENHEDUANNA, SIGLO XXIII A.C.
POR EDUARDO HARCHA CHAER
Abogado
Precisamente este hecho que las hermana, esta circunstancia finalmente marginal en un mundo donde se les está diciendo permanentemente que, donde y como ser, sus muertes aparecen como una afirmación del ser íntimo, un acto supremo de rebeldía y empoderamiento definitivo.
Permanentemente relegadas a un lugar secundario o excluidas, como en los oprobiosos casos que registraremos, cabe señalar que las primeras representaciones de la divinidad fueron femeninas. Así como dios también nació mujer entonces, según consta, la poesía consecuentemente tuvo su origen asociado a este eterno femenino.
“¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar?”
Cuando hablamos de un acto de suprema rebeldía no es extraño que se nos venga a la mente de inmediato el nombre de Alfonsina. Crecimos escuchando “Alfonsina y el Mar”, con letra de Félix Luna inspirada en el último poema de la escritora, con música compuesta por Ariel Ramírez, interpretada por Mercedes Sosa.
Nacida el 29 de mayo de 1892 en Capriasca, Suiza. Sus padres emigraron a Argentina donde intentaron diferentes negocios que fracasaron, lo que sumió a su padre en la depresión y el alcoholismo, lo cual obligó a su madre a ejercer diversos trabajos para mantener a la familia y que Alfonsina dejara a la edad de diez años de asistir a la escuela para dedicarse a
trabajar lavando platos y atendiendo mesas.
Ella se describe a sí misma de niña como “colorada, redonda, chatiIlla y fea”, y dice haber escrito su primer poema a los doce años, en el que habla de cementerios y de la muerte. A pesar de la tremenda carga de trabajo, ayudando en casa a su madre como costurera y apoyando a sus hermanos menores, persistió en sus inquietudes, y tempranamente, empieza a publicar sus primeras obras, en revistas, destacándose el poema “Anhelos”:
“Bajo el ombú, que eleva majestuoso / su verde copa en la lanosa pampa / he sollozado un día los recuerdos / que viven en el alma. / Bajo el ombú, coloso de lo inmenso, /cuando la noche silenciosa y quieta / iba robando al día sus colores / lloré mi dicha muerta”.
Para salir del encierro en casa, trabajó como obrera en una fábrica de sombreros e incluso se le vio repartiendo volantes en la calle. En 1909, a los 17 años, retoma los estudios ingresando a la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales. Fue aceptada según declaró la señorita Gervasoni, directora del establecimiento “por su entusiasmo, porque no tenía certificado de estudios primarios y tampoco aprobó el examen de ingreso, pero la escuela recién abría y necesitaba alumnos”.
En 1911 se traslada a Buenos Aires. Se embaraza y tiene a su único hijo, Alejandro, de padre desconocido, aparentemente un hombre más de veinte años mayor que ella y casado. Tuvo diversos trabajos, hasta que el Consejo Nacional de Educación le otorgó un nombramiento. Desde entonces se dividió entre la enseñanza y las cátedras de declamación en el Teatro Infantil Municipal Labardén y en el Conservatorio Nacional, donde se desempeñó hasta sus últimos días.
Sus letras fueron creciendo y destacando en el medio literario argentino y latinoamericano, erigiéndose como una de las máximas representantes del posmodernismo, a más de su militancia feminista y progresista. Publicó columnas del Diario La Nación donde reclamaba un lugar para las mujeres. Fue, junto a Carolina Muzzilli, Julieta Lanteri y Salvadora Medina Onrubia, una de las impulsoras del voto femenino en Argentina:
“Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior; este día la moral sufrirá un vuelco; las costumbres cambiarán”.
Plasmaba estos pensamientos en poemas rebeldes como ¿Qué diría?:
¿Qué diría la gente, recortada y vacía, / Si en un día fortuito, por ultrafantasía, / Me tiñera el cabello de plateado y violeta, / Usara peplo griego, cambiara la peineta / Por cintillo de flores: miosotis
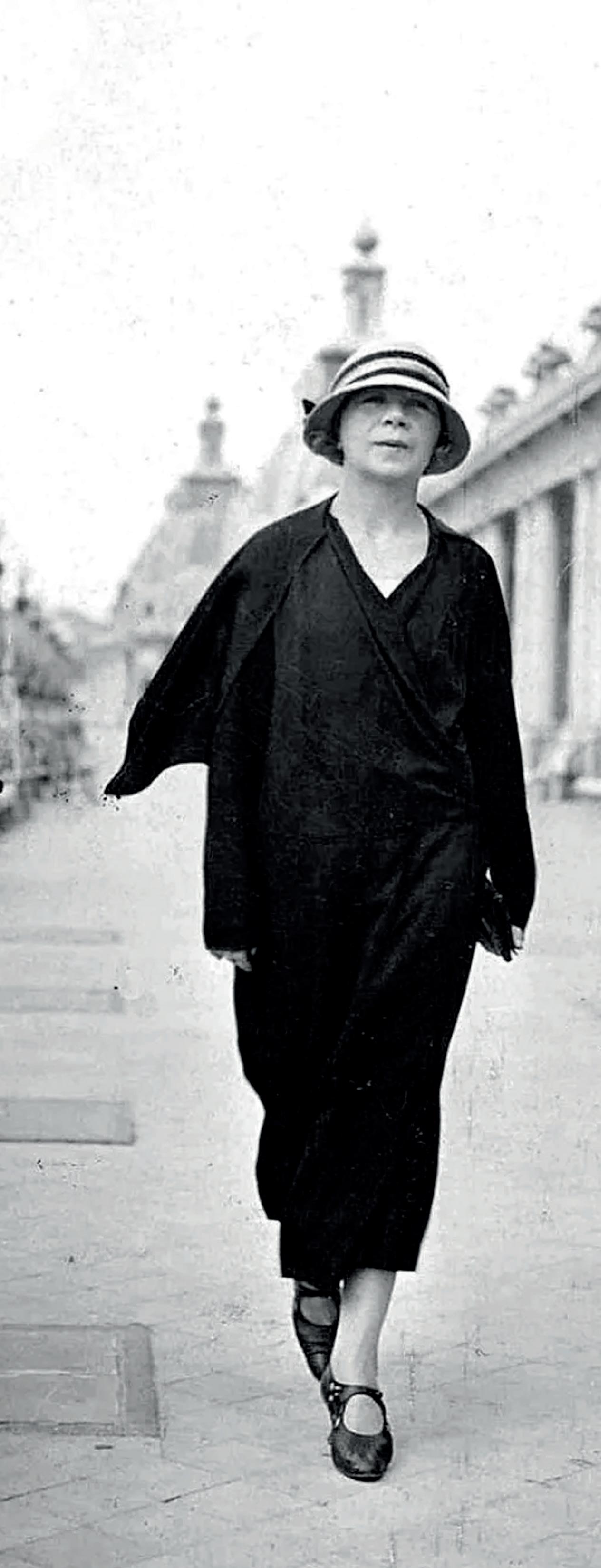
o jazmines, / Cantara por las calles al compás de violines, / O dijera mis versos recorriendo las plazas, / Libertado mi gusto de vulgares mordazas? / ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? / ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? / ¿Campanas tocarían para llamar a misa? / En verdad que pensarlo me da un poco de risa.
Alfonsina fue una mujer independiente, con ideas claras y críticas hacia la sociedad patriarcal de los años veinte, que llevó a posturas extremas. Algunas mujeres la admiraban, mientras que otras la consideraban “peligrosa” Storni era la única mujer invitada a tertulias literarias, en las cuales se encontraban José Ingenieros, Amado Nervo, Manuel Gálvez y Horacio Quiroga, con quien tuvo una intensa relación.
Sobre el feminismo, su visión era la siguiente:
“Cuando se dice feminismo , para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy, no hay una sola mujer que no sea feminista, podrá no querer participar en la lucha política, sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer”.
Su propia poesía lo refleja, contraria a ese machismo que pretende mantener a la mujer en un rol de objeto utilitario a los deseos del hombre. Su poema “Tú me quieres blanca” lo refleja mejor que cualquier análisis:
Tú me quieres alba, / me quieres de espumas, / me quieres de nácar./ Que sea azucena / Sobre todas, casta. / De perfume tenue. / Corola cerrada. /Tú que en el banquete / cubierto de pámpanos / dejaste las carnes / festejando a Baco. / Tú que el esqueleto / conservas intacto / no sé todavía /( por cuáles milagros, / me pretendes blanca…
Alfonsina nunca se casó, ni tuvo relación estable conocida. Pero sí tuvo amores, destacando su intenso y fugaz romance con el escritor uruguayo Horacio Quiroga, generándose de estos sentimientos algunos de sus más notables poemas:
Mas no lo maté con armas, le di una muerte peor; / lo besé tan dulcemente que le partí el corazón. (Romance de la Venganza)
Oye: Yo era como un mar dormido / Y me despertaste y la tempestad ha estallado. / Y sacudo mis olas, hundo mis buques, / Subo al cielo y castigo estrellas / Me avergüenzo y me escondo / Entre mis pliegues / Enloquezco y mato mis peces. / Y no me mires con miedo / Y tú lo has querido ( Te amo porque no te pareces a nadie…” (Poemas XXXII y XXXIII Alfonsina y Horacio Quiroga)
La muerte de Horacio Quiroga, quien se suicidó en la selva el año 1937 bebiendo cianuro, luego de haber sigo diagnosticado de un incurable cáncer, lleva a Alfonsina a dedicarle el siguiente poema de despedida:
Morir como tú, Horacio, en tus cabales, / y así como siempre en tus cuentos, no está mal; un rayo a tiempo y se acabó la feria … / Allá dirán. / No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio … / Allá dirán. / Nos hiere cada hora –queda escrito- nos mata la final. / Unos minutos menos … ¿quién te acusa? / Allá dirán. / Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte / que a las espaldas va. / Bebiste bien, que luego sonreías … / Allá dirán.
En mayo de 1935, a Alfonsina le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, que le provocó una mutilación tanto física como emocional:
Soy alma desnuda en estos versos / Alma desnuda que angustiada y sola / Va dejando sus pétalos dispersos (Alma desnuda)
Preconizó su destino, como se lee tan proféticamente en Frente al Mar
Oh mar, enorme mar, corazón fiero / De ritmo desigual, corazón malo, / Yo soy más blanda que ese pobre palo / Que se pudre en tus ondas prisionero. / Mírame aquí, pequeña, miserable, / Todo dolor me vence, todo sueño; / Mar, dame, dame el inefable empeño / De tornarme soberbia, inalcanzable.
El día 18 de octubre de 1938, Alfonsina viajó a la ciudad de Mar del Plata. El cáncer regresaba y ya no se quería someter a tratamientos. Desde allí escribe tres cartas, una a su hijo, otra a Manuel Gálvez pidiéndole que su sueldo pase a incrementar el de su hijo, y al diario La Nación, con un último poema¡: Voy a dormir. Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla, donde se lanzó al mar.
Dientes de flores, cofia de rocío, / manos de hierbas, tú, nodriza fina, / tenme puestas las sábanas terrosas / y el edredón de musgos escardados. / Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. / Ponme una lámpara a la cabecera, /una constelación, la que te guste, / todas son buenas; bájala un poquito. / Déjame sola: oyes romper los brotes, / te acuna un pie celeste desde arriba / y un pájaro te traza unos compases / para que olvides. Gracias... Ah, un encargo, / si él llama nuevamente por teléfono / le dices que no insista, que he salido...
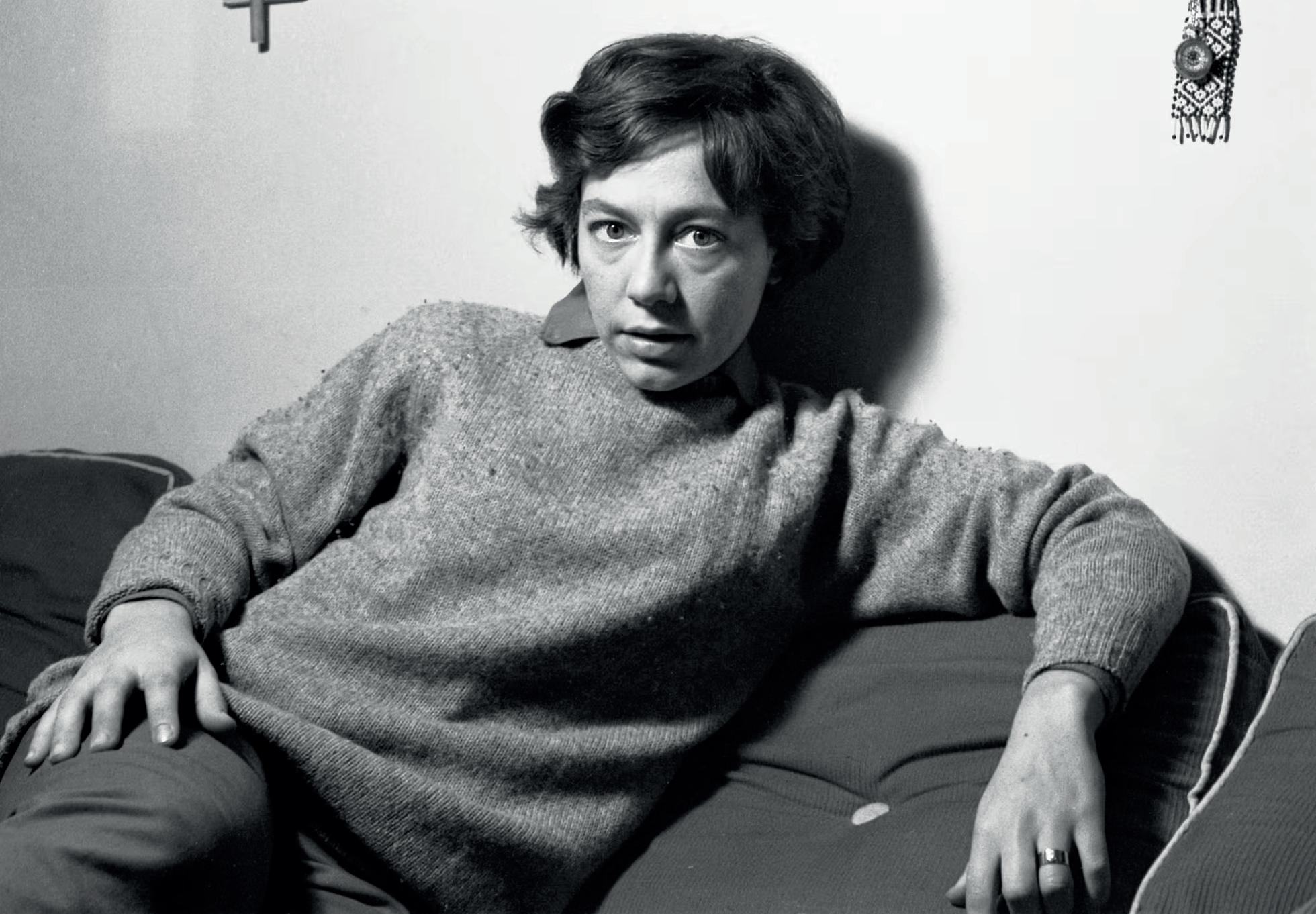
Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura. Porque todos estamos heridos.
Alejandra nació el 29 de abril de 1936, en Avellaneda, Republica Argentina, hija de inmigrantes de Europa Oriental. Su ascendencia rusa y la constante comparación con su hermana mayor marcaron negativamente su infancia. En su adolescencia mantuvo una muy baja autoestima, dados sus problemas de acné, sobrepeso, asma y tartamudez. Todo lo anterior generó en Alejandra una personalidad decidida a romper con los moldes y cánones, y a alejarse de su familia, volviéndose rebelde, estrafalaria y subversiva. Su vía de liberación fue la literatura, donde la filosofía y la poesía ocuparon un lugar central, y el existencialismo y la libertad fueron sus temas preferidos. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, y también pintura. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó como traductora, escribió para revistas y pulió definitivamente su pluma, llegando a la madurez literaria. También en París trabó una profunda amistad con Julio Cortázar.
Dada su obsesión con el peso, y al consumo de anfetaminas y barbitúricos para controlarlo, debió iniciar una terapia con León Ostrov, cuestión fundamental en su obra poética, ya que su literatura devino en una reflexión sobre la subjetividad y sus problemas internos. Dedicó a su psicoanalista el poema El despertar:
Señor / La jaula se ha vuelto pájaro/ y se ha volado/ y mi corazón está loco / porque aúlla a la muerte / y sonríe detrás del viento / a mis delirios / Qué haré con el miedo / Qué haré con el miedo / ¿Cómo no me suicido frente a un espejo / y desaparezco para reaparecer en el mar / donde un gran barco me esperaría / con las luces encendidas? / Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo / porque aún no les enseñaron / que ya es demasiado tarde.
Para Pizarnik escribir no solo representaba el reconocimiento sino, también, la posibilidad de desahogarse, de manifestar esa sensibilidad que poseía. Su poesía refleja su aproximación al amor desde sus estados de ánimo, su anhelo de encontrarse a sí misma, de regresar a ese hogar amoroso, al refugio que nunca tuvo:
En la otra orilla de la noche. / El amor es posible / -Llévame- / Llévame entre las dulces sustancias / Que mueren cada día en tu memoria” / -Llévame / El amor nunca muere, y si muere / No merece ser recordado / Decir yo amé / Es decir nunca has amado.
Es también en sus Diarios, donde se encuentra la profundidad de su pensamiento y su obra, donde hablándose a sí misma, nos habla a nosotros:
Te odio, te necesito, ven a vivir conmigo, / Hagamos juntos el odio, el amor / Lo que tú quieras, pero juntos… / Ven a vivir conmigo. / Tendremos todos los libros de poesía que existen en el mundo / Toda la música. Todos los alcoholes / Nos embriagaremos hasta oscilar / Como seres de una materia / Fosforescente / Y diremos tantos poemas / Que nuestras lenguas se incendiarán / Como rosas
O sus expresiones hechas versos:
Soy un buen error, cométeme.
La escritura, el sexo: Mi ausencia actual de estos dos pilares de la sabiduría.
También me queda el derecho a la blasfemia y al vicio.
Ahora, en esta hora inocente / Yo y la que fui nos sentamos / En el umbral de mi mirada
Perdón por el puente insalvable / entre el deseo y la palabra
En verdad, muchas cosas dejaron de importarme. Y me alegro. / Que me roben las maletas y yo pueda viajar con las manos libres.
Sus crisis de depresión y ansiedad se fueron agudizando con los años. Su primer intento de suicidio en el año 1970, se lo contó en un post data en carta dirigida a Cortázar del siguiente tenor, PD: Me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra que tiene miedo de todo salvo (ahora, ¡Oh, Julio!) de la locura y de la muerte. (Hace dos meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio -que fracasó, hélas)
Esta fue la respuesta de Cortázar: París, 9 de septiembre de 1971
Mi querida: Tu carta de julio me llega en septiembre, espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes; la mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo apunto de. Pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza -y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además
no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos; y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida, y esta el verdugo del poeta. Los verdugos, hoy, matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos, llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés: un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra. Escribíme, coño, y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip (¿rosa o verde?) para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. Un año después, Alejandra Pizarnik se quitaría la vida, el 25 de septiembre de 1972, a la edad de 36 años, ingiriendo 50 pastillas de seconal, durante un fin de semana en el cual había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada tras dos intentos de suicidio en el marco de un gran cuadro depresivo. En el pizarrón de su habitación, se encontraron sus últimos versos: No quiero ir / Nada más / Que hasta el fondo.
“I took a deep breath and listened to the old brag of my heart.
I am, I am, I am”
Sylvia nace en Boston el 27 de octubre de 1932, hija de Otto Plath, profesor universitario y de Aurelia Schober, quien postergó su vida profesional en pos de la de su marido. Otto falleció tempranamente, cuando Sylvia tenía 8 años, quien a esa edad ya escribía poemas, y que le dedicó el siguiente a su padre muerto titulado Daddy:
Papi, tenía que matarte pero / Moriste antes de que me diera tiempo / Saco lleno de Dios, pesado como mármol / Estatua siniestra, espectral, como un dedo de pie gris…
Sylvia siempre fue una mujer brillante, pintaba, dibujaba, escribía, tocaba el piano, sacaba notas sobresalientes. Se sentía atrapada en su condición de mujer en el contexto de una sociedad opresora, llegando a expresar que su gran tragedia era haber nacido mujer, a las cuales se les quería objetos, decorativas, sumisas. Sus primeros intentos de suicidio datan de su época universitaria, lo que llevó a que fuera internada en un psiquiátrico y tratada con electroshok. Aun así, se graduó con honores y ganó una beca Fulbrigth, trasladándose a la Universidad de Cambridge, donde conoce y se casa con el poeta Ted Huges.
Tienen su luna de miel en Benidorm, y viajan incesantemente entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Siendo una escritora e intelectual superior a su marido, debió asumir un rol secundario, postergando su desarrollo para abocarse a la maternidad y al hogar. Nunca renegó de su elección ni de su dedicación a la familia, pero en un alma inquieta, despierta y muy activa intelectualmente no podía estar tranquila en ese rol. Con Ted tienen dos hijos, pero a poco andar descubre las infidelidades de su marido, dañándola especialmente la relación que este tuvo con Assia Esther Wevill.
A pesar de todo lo anterior, y de tener que lidiar con sus cambiantes estados de ánimo (se especula que sufría de depresión bipolar) escribió obras notables, las más conocidas son sus poemarios “El Coloso” y “Ariel“ y su novela semiautobiográfica “La campana de cristal“ (cuatro meses antes de su suicidio). También sus diarios recogen de forma notable la enorme riqueza interior que brillaba en ella: creamos para combatir la ruina, el olvido de todo, / volvemos a crearlo todo y lo creamos plantando / cara al fluir: hacer que el instante adquiera / permanencia. Esa es la tarea de una vida.
Mis poemas surgen inmediatamente de la / experiencia sensitiva y emocional que tengo.
Lo único que nos exige la vida: que nos mantengamos receptivos a cuanto es hermoso en medio de lo que no lo es…
Si la Luna sonriera, se parecería a ti. / Ambos dejan la impresión de algo hermoso pero
Aniquilador.
La perfección es terrible, ella no puede tener niños.
Assia Wevill, quien se emparejó con Huges después de la muerte de Sylvia, también se suicidó, y en peores términos. Arrastró un colchón hasta la cocina, le puso sábanas limpias. Se preparó un whisky. Luego otro, con algunos somníferos, así seis o siete veces. Fue a buscar a su hijita Shura a su dormitorio. La cogió en brazos y la trasladó a la improvisada cama. Apagó la luz y antes de tumbarse junto a la niña abrió la llave del gas del horno, murieron ambas.
Desde las cenizas me levanto, con mi cabello rojo y devoro hombres como el aire…
Oh amor, oh, célibe. / Nadie, sino yo / Pasea por este humedal, mojada hasta la cintura.
Y yo anhelo la longevidad del uno y la osadía de la otra. Esta noche, bajo la luz / infinitesimal de los astros, / Los árboles y las flores han /estado esparciendo sus / aromas frescos. / Yo paseo entre ellos, /aunque no se percaten de / mi presencia. / A veces pienso que cuando / duermo / Es cuando más me / parezco a ellos.

Y también va aflorando en su poesía su desazón, la tristeza y especialmente la muerte:
Es terrible querer irse y no querer ir a ninguna parte / Le hablo a Dios, pero el cielo está vacío / Hoy, por alguna bendita razón, he conseguido llegar / al final del día gracias a la prometedora recompensa / de no tener nada que preparar mañana.
Deseo las cosas que me destruirán al final / Cierro los ojos y muere por completo el mundo / Pensé que la cosa más hermosa del mundo debía de ser la sombra, el millón de formas animadas y callejones sin salida de la sombra…
He dejado fluir las cosas, yo, carguero de treinta años, / Veía cómo mi juego de té, mis aparadores, mis libros / Se hundían hasta perderse de vista, mientras el agua me iba llegando al cuello. / Ahora soy una monja, nunca he sido tan pura.
Lo he vuelto a hacer. / Lo consigo una vez cada diez años… / Esta es el número tres.
De cualquier manera, soy la misma, idéntica mujer. / La primera vez que me pasó tenía diez años. / Fue un accidente. / La segunda vez intenté / Llegar hasta el final y no volver más. / Me encerré / Como una concha de mar. / Ellos tuvieron que llamar y llamar / Y sacarme los gusanos como perlas pegajosas.
Morir / Es un arte, como todo lo demás. / Yo lo hago excepcionalmente bien / Tan bien que parece real / Se diría, supongo, que tengo el don.
El 8 de febrero de 1963 Sylvia le escribió a su marido, Ted Hughes, con el que había comenzado los trámites para la separación. Le comunicaba su decisión de marcharse a París y abandonarlo para no volver a verle jamás. Ella había supuesto que la carta no llegaría antes del sábado, pero Hughes la recibió el viernes por la tarde. Hughes, al leer la carta, fue a la casa de su aún esposa y se desató una fuerte discusión. Más tarde, Sylvia telefoneó a Hughes, pero quien descolgó el teléfono fue su amante. Cuando ella le pasó el teléfono, Hughes le dijo: “Take it easy, Sylvia”.
Sylvia se quitó la vida el 11 de febrero de 1963. Tenía 30 años. Ahí, recién separada, en un invierno horrible, el agua se solidificaba en las cañerías. Sylvia se despierta a las seis de la mañana y le prepara el desayuno a sus hijos, de tres y un año. En una bandeja les lleva a la habitación de Frieda y Nick el desayuno: pan, mantequilla, leche. Vuelve a la cocina en la que acaba de prepararlo, cierra la puerta, tapa cuidadosamente todos los resquicios con toallas. Mete la cabeza en el horno. Abre el gas.
El último poema que escribió Sylvia Plath lo llamó Límite (Edge):
La mujer está concluida. / El cuerpo / muerto
muestra la sonrisa de la realización, / en los rollos de la túnica fluye / la ilusión de una necesidad griega, / Los pies / desnudos parecen decir: hasta aquí hemos llegado, se acabó.
“Al final, el asunto siempre es la muerte.
Ella es mi taller”
Anne nace el 9 de noviembre de 1928, en Boston, Estados Unidos de Norteamérica. De familia acomodada, sufre una infancia difícil a manos especialmente de su padre, quien la agredía en sus frecuentes arrebatos alcohólicos. A lo anterior se sumaban los altibajos de su madre. Por lo anterior, tempranamente abandona sus estudios para casarse a los 19 años, luego de lo cual, se dedica al cuidado de su familia y hogar. En 1954 se le diagnostica depresión posparto, sufre un colapso nervioso y debe ser internada. En 1955, luego del parto de su segunda hija, recae y debe ser hospitalizada nuevamente. Ese mismo año intenta suicidarse. A raíz de lo anterior, comienza una terapia con el Dr. Martin Orne, quien, como parte de la misma, la alienta a escribir. Anne abre un diario de vida y comienza a trazar poemas. En ellos habla sin tapujos sobre su depresión, sus experiencias en el psiquiátrico, su difícil relación con sus hijas, el divorcio de su marido usando muchas veces imágenes sacadas de los cuentos de hadas. Es lo que hace en uno de sus libros más conocidos Transformations, publicado en 1971 y en el cual escribe poemas sobre distintos personajes de los cuentos de hadas (Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel) para mostrar su oscuridad y cómo predisponen a las mujeres a ciertos roles. Tanto en “Transformations”, como en sus otros libros, hay un gran énfasis en la belleza o las expectativas de belleza y juventud de las mujeres. Anne Sexton trabajó un tiempo como modelo para una agencia en Boston. La sombra de la vejez se desliza amenazante por sus poemas. Se inscribe en un taller de poesía y llama la atención de sus oyentes. En menos de tres años trasciende aquellos círculos, y su obra comienza a hacerse famosa. En 1959 fue publicada en mas de 40 revistas, recibiendo múltiples elogios. Comienza a recibir invitaciones y becas. Su fama fue in crescendo, y hasta llegó a tener un agente literario, cosa muy rara para una poeta. En 1967 recibió el premio Pulitzer por su libro “Vive o Muere”, a lo que se sumaron cuatro doctorados Honoris Causa. En su obra se plasma su experiencia vital, hablaba abiertamente de menstruación, aborto, masturbación, incesto, adulterio y drogadicción en una época en la que el sentido del decoro no autorizaba a utilizar estos temas como
materia poética. No es descabellado afirmar que la sucesión de sus libros es una extensa autobiografía poética y que además su obra está íntimamente ligada a su terapia. Notable es su poema Cigarros, whisky y mujeres salvajes:
Quizá nací de rodillas, / Nací tosiendo en el largo invierno, / Nací esperando el beso de la misericordia, / Nací con una pasión por la rapidez / Y aún así, al ir progresando las cosas, / Aprendí temprano sobre la estocada / O sacarla, el vapor del enema. / A los dos o tres aprendí a no arrodillarme, / A no esperar, a plantar mis fuegos bajo tierra.
Y en este otro poema audaz para la época y notable: La Balada de la Masturbadora solitaria:
…de noche sola, me caso con la cama / Dedo a dedo, ahora es mía… / De esta forma, escapo de mi cuerpo / Me despliego. Crucifico / Mi pequeña ciruela la llamabas…
Y este otro poema:
Me gustas, tus ojos están llenos de lenguaje / ( El lugar en que vivo / Es una especie de laberinto / Y no hago mas que buscar / La salida o el hogar. El año 1959 fallecen sus padres, con apenas tres meses de diferencia. Escribe un poema titulado “La verdad que conocen los muertos” con la siguiente dedicatoria:
“For my Mother, born march 1902, died march 1959, and my father, born february 1900 died june 1959”:
Se acabó, digo, y me alejo de la iglesia, / rehusando la rígida procesión hacia la sepultura, / dejando a los muertos viajar solos en el coche fúnebre. / Es junio. Estoy cansada de ser valiente / Conducimos hasta el Cabo. Crezco / por donde el sol se derrama desde el cielo, / por donde el mar se mece como una puerta de hierro / y nos emocionamos. Es en otro país donde muere la gente. / Querido, el viento se desploma como piedras / desde la bondadosa agua y cuando nos tocamos / nos penetramos por completo. Nadie está solo.
Anne Sexton escribió que los suicidas tienen un lenguaje especial: “Como carpinteros quieren saber qué herramientas. Nunca sin embargo por qué construir”.
El día 4 de octubre de 1974 la poeta interpretó su ritual de muerte, cuando se puso el abrigo de piel que había heredado de su madre, se bebió dos vodkas y con un tercero en la mano entró en el garaje de su casa, encendió el motor y la radio de su Mercury Cougar rojo y se quitó la vida inhalando el venenoso dióxido de carbono que salía del tubo de escape del automóvil. Tenía 45 años,

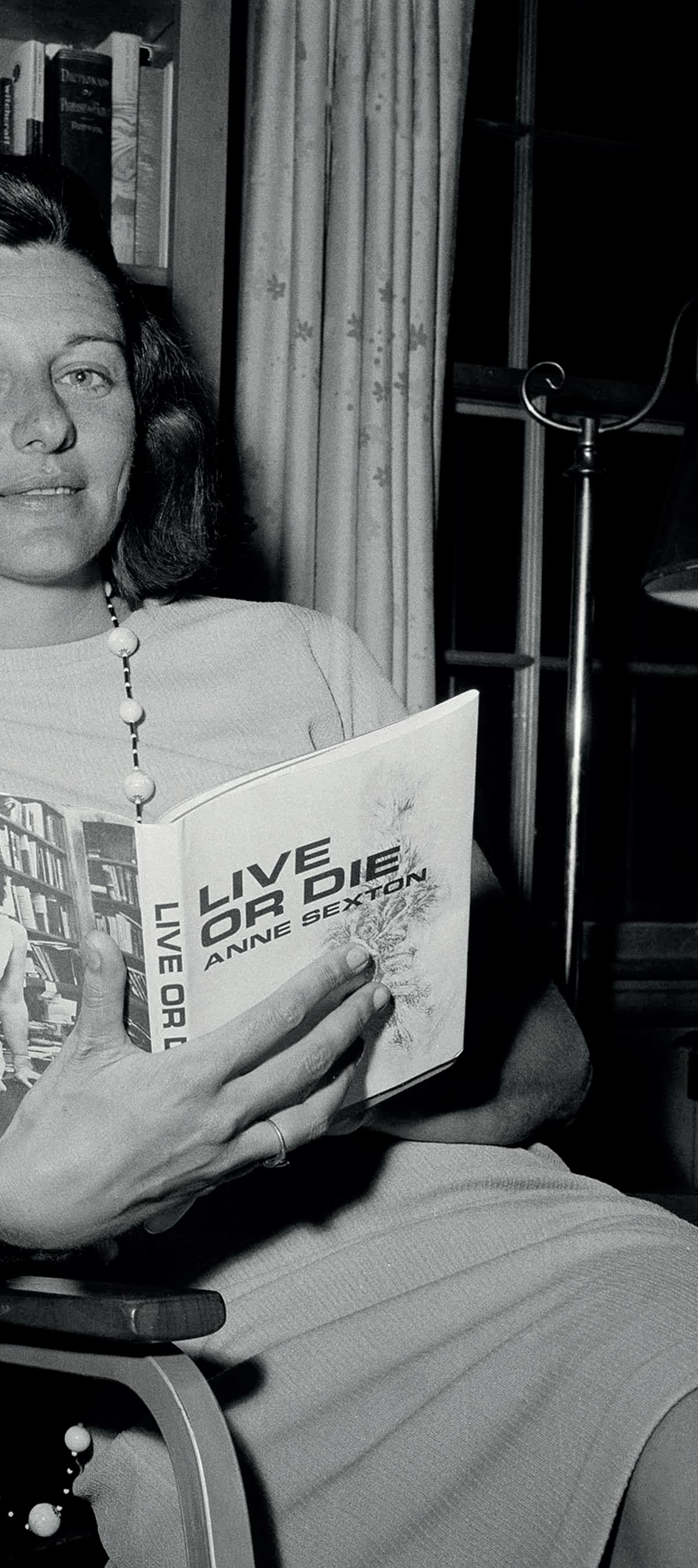
dos hijas y aquel era su décimo intento de suicidio. En “Cartas para el Doctor Y” que dejó inédito hasta después de su muerte, invoca tozuda su única suerte: Muerte, / necesito mi pequeña adicción a ti, / necesito esa vocecita que, / hasta cuando / asciendo desde el mar, / toda una mujer, completa, /dice: mátame, mátame.
“Soy yo, desconcertadamente desnuda, rebelde contra todo lo establecido grande entre todo lo pequeño, pequeña ante el infinito Soy yo.”
Teresa nació en Viña del Mar el 8 de septiembre de 1893. Fue la segunda de siete hermanas y siempre sintió un trato diferente. En sus diarios cuenta cómo de pequeña la castigaban a copiar cientos de veces el verbo obedecer. En un diario de vida que redactó en francés siendo aún niña, se puede leer: “Lo sabía de sobra gramaticalmente sin haber pensado nunca en practicarlo. Es tan absurdo exigir que obedezca; porque soy como el mar, el viento, el sol”. Aunque pronto aprendió idiomas, (aprendió francés, inglés, italiano, portugués y alemán) no la dejaban leer todo lo que ella deseaba: “Me han prohibido los libros. ¡Está bien! Los robaré ahí donde los encuentre y los leeré, de noche, cuando duerme todo el mundo”. Recibió una educación a la usanza de la época, enfocada al rol de esposa y anfitriona de la alta sociedad, sin perjuicio de lo cual recibió el suficiente bagaje cultural para desarrollar su brillante intelecto. Escribe en su diario:
“Escarbar en mi cerebro con la tenacidad de un loco buscando fondo al insondable abismo en el cual estoy dando vueltas desorientada. Oh más allá, ¿existe? Teosofía, filosofía, ciencia, ¿qué hay de verdad en tus teorías? Morir después de haber sentido todo y no ser nada. Me dan ganas de reír y río con la frialdad de los polos. ¡Ah vida, no ser, no ser…!”
Desde joven manifestó un carácter rebelde, “encaprichándose” con Gustavo Balmaceda, ocho años mayor que ella, pariente del ex presidente y funcionario del SII con quien se casa, contra la voluntad de su propia familia, a los 17 años. De esa unión nacen sus hijas Elisa y Sylvia. Se traslada a Iquique junto a su esposo e hijas. En dicha ciudad se abre a nuevas experiencias. Anota en su diario: “Vivíamos en un hotel de mala muerte, pero el mejor del puerto, rodeados de toda clase de hombres extranjeros y chilenos, comerciantes, médicos, periodistas, literatos, poetas etc. Un vie de boheme, más o menos. La noche era para charlar, el día para dormir, la tarde para escribir. Yo era la única de sexo femenino en las reuniones…
abusaba del licor, de los cigarrillos, del éter… me gastaba ideas anarquistas y hablaba con el mayor desparpajo de la religión -en contra- y participaba de las ideas de la masonería”.
La relación con su marido era pésima, quien no comprende ni acepta sus inclinaciones. Su esposo se muestra celoso y desconcertado por la personalidad “excéntrica” de Teresa. Por su parte, ella comienza una apasionada relación con un primo de su marido, Vicente Balmaceda. Es descubierta cuando su esposo encuentra cartas clandestinas que su amante le enviara, por lo que su esposo Gustavo Balmaceda convoca a un tribunal familiar, formado por los hombres de la familia, entre quienes se contaban su padre y su suegro, quienes decretan el enclaustramiento de Teresa en el Convento de la Preciosa Sangre, agregándose a la condena la prohibición de ver a sus hijas. Compartió celda con embarazadas y locas que avergonzaban a las más elegantes familias chilenas.
En 1916, luego de seis meses encerrada y de un intento de suicidio, su amigo Vicente Huidobro la ayuda a escapar del convento, disfrazada, y huyen a Buenos Aires. El poeta la describe así: “Teresa Wilms es la mujer más grande que ha producido la América. Perfecta de cara, perfecta de cuerpo, perfecta de elegancia, perfecta de educación, perfecta de inteligencia, perfecta de fuerza espiritual, perfecta de gracia. A veces cree uno encontrar otra mujer casi tan hermosa como ella, pero resulta que le falta el alma, el temple de alma de Teresa, que solo aquellos que la vieron sufrir pueden comprender”.
En Buenos Aires, Teresa editó dos libros: “Inquietudes sentimentales” y “Los tres cantos” , muy bien recibidos por la crítica. Feliz en Argentina, guardaba un mal recuerdo de Chile:
“Desde la sociedad en que me crié, no conservo nada más que ingratos recuerdos. Aquello es añejo, rancio, retrógrado… la iglesia domina aún, la separación entre la sociedad es profunda; al pobre ‘roto’ se le desprecia; entre la aristocracia, corroída como todas, y el pueblo, existe un abismo insondable”. Fue muy popular en Buenos Aires, relacionándose con grandes personalidades del arte y la literatura. Tuvo amantes, pero se cuidó mucho de volver a enamorarse. Su relación con los hombres sería meramente sexual. Ciertamente, Teresa Wilms Montt amó un ideal, uno muy personal: imperfecto, nebuloso, incompleto y, quizá por eso, más sabio:
“Amo lo que nunca fue creado, aquello que dejó Dios tras los telones del mundo. Amo aquel hombre incompleto, de un solo ojo en la frente, cuyos reflejos son turbios reflejos de luna sobre aguas estancadas. A ese hombre le quedó más
fuerza en el cerebro. Hay en él más arcilla en bruto, también un poco de perversidad del Divino. Amo a aquel hombre que nunca fue y que me aguarda apoyado tras el bastidor”.
Uno de aquellos amantes, el joven Horacio Ramos Mejías, abatido porque la chilena no le correspondía, se cortó las venas, y murió en los brazos de la poeta. Teresa se encerró tres días y luego guardó un riguroso luto. Horacio se convertiría en “Anuarí” en sus libros, donde ella lo recordaría como el ser amado que en la realidad no fue:
Te amo Anuarí… Mi boca está sedienta de lujuria. En contorsiones de poseída, escápanse de mí los aullidos desgarradores de mi carne y mi corazón heridos”
Después de un año y medio en Argentina, decide irse en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, a los Estados Unidos de Norteamérica. Durante el viaje en barco intenta por segunda vez suicidarse, lanzándose al mar, cosa que es impedida por otros pasajeros. No le permitieron el ingreso a Estados Unidos, por cuanto su marido, enterado de su viaje, había denunciado que Teresa era una espía de Alemania. Prosigue su viaje a Europa y se radica en España. Por ese tiempo Teresa publicó dos libros más: “En la quietud del mármol” y “Anuarí”, prologado por su amigo Ramón ValleInclán, prólogo que comenzaba diciendo: ¿De qué mundo remoto nos llega esta voz extraña cargada de siglos y juventud? “.
En 1918 volvió a Buenos Aires. Escribía en su diario: “Viajar, he aquí el sueño de tantos burgueses panzudos. No saben que para estarse treinta días en el mar, hay que tener en la sangre el infinito y ellos solo tienen glóbulos rojos”.
Allí publicó un libro de llamativo título: “Cuentos para los hombres que son todavía niños” . Luego viajó a Londres, Madrid, Sevilla, Córdova y Granada. Estando en España en 1920, se enteró de que su suegro, José Ramón Balmaceda, se instalaría en París junto a sus dos nietas, es decir, con las dos hijas de Teresa. Después de cinco años sin ver a sus hijas, Teresa partió a París y lo primero que hizo fue mandarles regalos al Hotel Majestic, donde se alojaban. Pero todos le eran devueltos. Sara Valdés, la suegra que la despreciaba, no permitió que viera a Elisa de nueve y Sylvia de seis años. Pero los empleados de la familia Balmaceda posibilitaron el encuentro. En los jardines del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, se reencontraron por primera vez madre e hijas.
Un año después, durante el cual siguió viendo semanalmente y en secreto a sus hijas, la familia Balmaceda regresa a Chile. Este nuevo alejamiento de sus niñas fue un golpe fulminante para la poeta.

Teresa no lo soportó. Cayó en grave depresión. De esta crisis física y espiritual no logra recuperarse y decide poner fin a su vida consumiendo una fuerte dosis de Veronal. Muere el 24 de diciembre de 1921, a los 28 años. En la última página de su diario, escribe: “Me siento mal físicamente. Nunca he tributado a mi cuerpo el honor de tomar su vida en serio, por consiguiente, no he de lamentar el que ella me abandone. Vida, sonriendo de tu tristeza me duermo y de tus celos de madre adoptiva. En tus ojos profundos ha rebrillado inconfundible la iniciación de mi ser astral. Solo una vez más se filtrará mi espíritu por tus alambiques de arcilla. Vida, fuiste regia, en el rudo hueco de tu seno me abrigaste como al mar y, como a él tempestades me diste y belleza. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí y es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido”.
Poco se habla hoy de ella considerando su estatura e importancia. Décadas de oscurantismo cultural arrastraron nombres y legados que de renacer, harían de Chile un lugar mejor. Resumir su vida y su obra en tan pobre tiempo, en tan pocas líneas llega a ser vergonzoso. Por eso dejo que por su propia boca exprese su ser en el poema Autodefinición: Soy Teresa Wilms Montt / y aunque nací cien años antes que tú, / mi vida no fue tan distinta a la tuya. / Yo también tuve el privilegio de ser mujer. / Es difícil ser mujer en este mundo. / Tú lo sabes mejor que nadie. / Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. / Destilé mujer. / Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. / Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. / Cuando quisieron matarme, di vida. / Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. / Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. / Cuando trataron de callarme, grité. / Cuando me golpearon, contesté. / Fui crucificada, muerta y sepultada, / por mi familia y la sociedad. / Nací cien años antes que tú / sin embargo te veo igual a mí. / Soy Teresa Wilms Montt, / y no soy apta para señoritas.
Mientras leía sus poemas sentí un verdadero amor por cada una de ellas, también una profunda vergüenza. Cómo quisiera haber pasado un momento con estas poetas, abrazarlas, decirles que todo está bien. Que no las juzgamos. Que las queremos tal como se nos muestran, pero se nos adelantó, se nos adelantó…Nunca es tarde…”su cuerpo dejarán, no su cuidado; serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo serán…”
POR EDGARD “GALO” UGARTE PAVEZ
Licenciado en Teoría de la Música Universidad de Chile, cantautor, compositor y guitarrista
Fueron dos de los folcloristas más connotados de nuestro país. Además de intérpretes y/o compositores, al igual que Violeta Parra y Margot Loyola, se dedicaron a ir a la raíz misma, llevando a cabo un trabajo en terreno muy importante, recopilando un sinfín de material de
cantores populares, campesinos que ejercían su arte en sus localidades. Nos referimos a Gabriela Pizarro y Héctor Pavez Casanova.
Gabriela Eliana Pizarro Soto nace el 14 de octubre de 1932 en Lebu. Sus padres fueron Blanca Hortensia Soto, originaria de esa ciudad, y José Abraham Pizarro, un hijo de inmigrantes españoles proveniente de Ovalle que llegó a Lebu a trabajar en la administración del ferrocarril minero. Su madre había estudiado en el Conservatorio Nacional y en Lebu era una activa
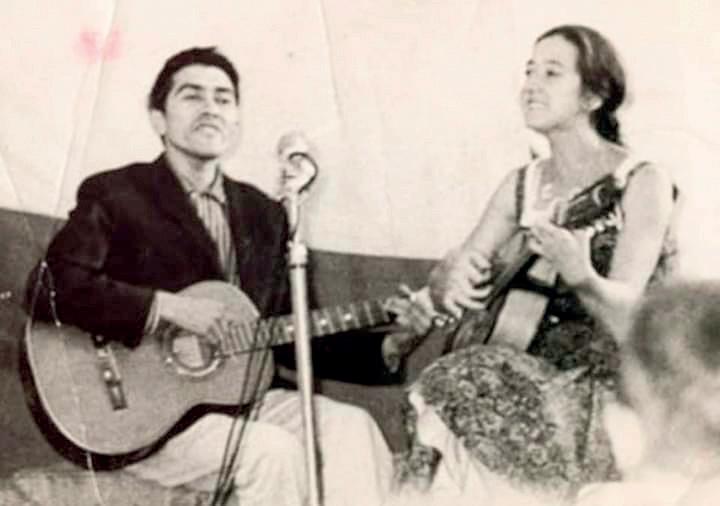
HÉCTOR PAVEZ Y GABRIELA PIZARRO

participante del coro de la iglesia, de la orquesta de profesores y de grupos de teatro, zarzuela y opereta. Gabriela vivió sus primeros acercamientos al folclore al acompañar a su padre a cobrar arriendo a los inquilinos que vivían en su propiedad. Fue en estas visitas en las que conoció el velorio del angelito, la cama redonda, el oficio de los hierbateros y otras costumbres típicas. También la cantora campesina Elba González, de Cañete, que fue quien la crió, le mostró el arte popular vivo en las casas de canto y las festividades religiosas. En 1954 toma un curso con Margot Loyola, donde comparte aulas con unos jóvenes Rolando Alarcón, Víctor Jara, Silvia Urbina y Cuncumén. Gabriela Pizarro ya había visto actuar en Santiago al célebre dúo de Las Hermanas Loyola, y ahora encontraba en Margot a una maestra que valoraba el arte popular que ella había conocido en su infancia.
Héctor Eugenio Pavez Casanova, también conocido como “Indio Pavez”, nace el 1° de diciembre de 1932, hijo de una modista y costurera y de un campesino emigrado a Santiago e iniciado en la artesanía. Su cuna fue una casa de calle Pizarro, en San Eugenio, barrio obrero poblado por industrias textiles y marcado por la presencia de la maestranza ferroviaria. Pavez estudió danza flamenca y entró luego a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde tuvo como maestros a los profesores del Teatro Experimental de la época. De ese tiempo data su conocido alias, luego de que en un montaje de la obra ‘‘Fuerte Bulnes’’, de María Asunción Requena, hiciera el papel de un indio: a partir de entonces lo llamarían Indio Pavez. También coincidió con compañeros de generación como Delfina Guzmán, Nelson Villagra y Víctor Jara, y éste último marcó su acercamiento al folclore.
En 1955, Héctor y Gabriela se conocen. Al tiempo, mientras ella dictaba cursos en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, Pavez se convirtió en uno de sus discípulos. En 1957, Gabriela reemplaza a Violeta Parra (a quien admiraba como recopiladora y compositora) en su programa de radio mientras esta estaba de gira por Europa. A la vuelta de esa gira, se conocieron. Si Margot Loyola fue la formadora, Violeta Parra fue la comadre. En 1958, Gabriela forma el conjunto Millaray, junto a Héctor Pavez. En 1960, ellos se casan y tienen cinco hijos: Gabriela Violeta (n. 1961), de profesión maestra, ahijada de Violeta Parra y que actualmente vive en París; Anaís (n. 1962), cantora; Valentina (n. 1963), bailarina; Héctor (n. 1964), cantor y cantautor; y Julieta (n. 1965), bailarina y coreógrafa también residente en París. Todos han seguido de una u otra forma el legado de sus padres.
Mientras Gabriela siguió profundizando en su trabajo de investigación, exponiendo en congresos musicológicos, haciendo gestión cultural e incluso influyendo en la formación de “Loncurahue” (1962), el primer ballet folclórico chileno, Héctor fue adquiriendo cada vez mayor fama como intérprete y se transformaría en una de las figuras relevantes del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Finalmente Gabriela y Héctor se separan, cada uno entregado plenamente a sus respectivos trabajos. Ambos comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de estado los trata duramente. Héctor que, entre otras cosas, era el presidente del Sindicato de Folcloristas de Chile, tras la persecución política decide partir al exilio y llega a Francia en 1974. Empezó a actuar con intensidad. Escribió en la cueca “Alerta, pueblos del mundo” su denuncia del golpe contra Allende. El 1° de mayo de 1974 cantó en un

HÉCTOR PAVEZ Y VIOLETA PARRA
acto de la confederación de trabajadores francesa. Participó como músico en la obra de teatro ¿Qué hora será en Valparaíso? presentada por el Théatre des Amandiers en Nanterre, e integró una gira europea encabezada por Hortensia Bussi, viuda de Allende. También lo acompañaba una delicada situación de salud: a raíz de problemas cardíacos que ya habían motivado intervenciones quirúrgicas, le fue instalada una válvula en el corazón. Finalmente fallece el 14 de julio de 1975. Por su parte, para Gabriela el golpe de estado significó la exoneración de todos sus trabajos y la desintegración del grupo Millaray. En adelante, ella se transformó en una de las más abnegadas folcloristas activas en Chile durante la resistencia a la dictadura, y en 1979 impulsó incluso una formación fugaz del conjunto para la representación de la obra “La pasión de Manuel Jesús”, con repertorio religioso del folclore campesino sumado a su experiencia como pobladora urbana. Gabriela Pizarro fallece el 29 de diciembre de 1999, a causa de un cáncer al pulmón. Hoy en día, sus hijos no solo han seguido su
legado a través de sus carreras artísticas, sino que han impulsado la creación de la “Fundación Gabriela Pizarro y Héctor Pavez”, para preservar su legado y rescatar el incontable material de las recopilaciones. Al respecto, conversamos con el director de la Fundación, su hijo Héctor Pavez Pizarro, el “Gitano” Pavez:
EU: ¿Cuál crees tú que ha sido la importancia tanto de tu padre como de tu madre en el ámbito de la música chilena?
HP: Yo creo que el trabajo de ellos se ha visto reflejado en muchas situaciones actuales que están ligadas al folclore, al canto popular, al mismo cancionero del canto popular, yo lo veo reflejado también en los conciertos, cuando canto las canciones que aprendí de ellos, la gente se las sabe, entonces eso me dice que el repertorio que ellos trabajaron quedó en el pueblo de Chile. La gente lo transmite, lo canta. Ha sido para ellos algo importante para sus vidas. Y está reflejado a veces también en la juventud, hay gente joven que le gusta mucho también el folclore.


-¿Cómo recuerdas la presencia de la música en tu casa durante tu infancia?
-Yo tengo recuerdos de muy pequeño de haber escuchado música tradicional, no solamente música grabada de estudio, sino que también música de las recopilaciones, grabadas en el campo. Cuando mi madre iba a recopilar, ponía los registros y nosotros los escuchábamos. Y posteriormente, aprendimos en el mismo trabajo en terreno con mi madre cuando la acompañábamos.
-¿Te acuerdas de algún cultor o cultora que te haya llamado particularmente la atención en esa época?
-Me acuerdo por ejemplo de Daniel del Prado. Nosotros éramos muy pequeños y mi madre iba a recopilar a las cantoras, sobre todo señoras con mucho conocimiento, con un repertorio muy amplio, como Rosario Umanzor. En Chiloé conocí a José Concepción Bahamondes, también a gente que cantaba un repertorio bien festivo, por ejemplo don Coche Molina. Gabriel Bahamondes, que cantaba
puras cuecas, por ejemplo. Y así, mucha gente que formó parte del trabajo de mis padres.
-Me imagino que en la casa familiar se hacía mucha tertulia guitarreando.
-Sí, generalmente cuando había encuentros de cantores. Por ejemplo, una vez mi madre hizo un encuentro de payadores en el teatro Caupolicán y, como en esa época no había fondos de cultura y no se podía postular a proyectos como ahora, todo lo que es alojamiento tenía que ser en la casa de nosotros, ahí todo lleno de cantores, se ponían a guitarrear toda la noche, entregando todo su arte, su trabajo.
-Tanto tu padre como tu madre fueron muy importantes en todo esto de difundir el folclore, pero tu padre en específico además fue uno de los personajes de relevancia de lo que fue el movimiento de la Nueva Canción Chilena.
-Sí, mi padre primero fue alumno de mi madre, él se acercó a aprender guitarra en un taller que estaba haciendo mi madre cuando era muy joven y ahí se conocieron y después, estimulados por Violeta Parra, hicieron un viaje a Chiloé por el año 1958 y al regreso, al revisar el material, mi madre se dio cuenta de que tenía que armar un conjunto folclórico para poder montarlo y ahí nace el conjunto Millaray, entonces el conjunto después estuvo también en la campaña de Allende y posteriormente, cuando mi padre se separó del conjunto y comenzó a trabajar como solista y con su nueva agrupación, él formó parte del Tren de la Cultura, así como muchas agrupaciones culturales que apoyaban el proyecto de la Unidad Popular, igual que mi madre, de distintas formas, se juntaban en distintas actividades las mismas agrupaciones. Entonces, siempre hubo un desarrollo artístico, lo que pasa es que mi padre como tuvo mayor popularidad por su interpretación, la gente lo reconoce más a él que a mi madre, pero mi madre fue la que formó a mi padre.
-Supongo que tu padre tuvo amistad con otros representantes de la Nueva Canción Chilena.
-Sí, mi padre fue muy amigo de Víctor Jara, Rolando Alarcón y Patricio Manns. Y antes de eso, fue muy amigo con la Violeta Parra. Él iba a la carpa de La Reina donde Violeta realizaba sus encuentros de folclore. Hay un disco que se llama “La carpa de la Reina” y mi padre aparece en la portada cantando.
-Tengo entendido que tu padre hacía clases de música.
-Mi padre fue profesor de folclore, al igual que mi madre. Mi madre trabajó en la Casa de la Cultura de
La Granja durante el gobierno de la Unidad Popular, ella era la directora, cargo que tuvo que abandonar luego del golpe militar y mi padre hacía clases en San Miguel y yo a la fecha aún me encuentro con gente mayor que me dice “oye, fui alumno de tu papá en un taller en San Miguel”. Entonces ellos trabajaron mucho enseñando folclore, entregando su material también.
-El legado ha seguido en ustedes, sus hijos ¿de qué forma tú en particular has continuado el legado de tus padres?
-Sin duda alguna yo continúo cantando folclore manteniendo vivo el trabajo de ellos y también haciendo mi trabajo personal. Entonces, hay una continuidad. Solo por el hecho de tocar la guitarra ya hay una continuidad. Y en cada cantor y cantora que ha mostrado el trabajo de ellos, ha estado presente todo el esfuerzo que ellos hicieron para investigar, ir al campo, traer el material, seleccionar ese material, que es muy importante también y grabarlo y mostrarlo en la escena artística. Entonces, hay una labor, hay un detalle ahí, hay dedicación. Y la creación, también hay creación folclórica. Todo eso es muy importante y se mantiene hasta hoy en día. Nosotros como hijos de ellos terminamos hace muy poco de armar la Fundación Gabriela Pizarro y Héctor Pavez, la cual ha significado un proceso súper importante para todos nosotros, porque ahí están todos los esfuerzos de nuestros padres y los esfuerzos nuestros también. Y estarán también los esfuerzos de nuestros hijos. Nosotros tenemos dentro de la Fundación el activo de la familia en la cual yo soy director y estamos postulando a proyectos. Uno de ellos que hice yo fue de restauración de todas las cintas antiguas y ahora estoy postulando otro para digitalizar todos los casetes que contienen el trabajo de recopilación, todo lo de terreno. Entonces sería restauración, digitalización y escritura de todas las líneas melódicas de las piezas musicales y estamos trabajando en conjunto con la Biblioteca Nacional, quien nos va dar un espacio en su página web para poder publicar parte de este material.
-En cuanto a tu trabajo musical, tú has trabajado la creación también, la cual recoge el folclore pero dándole otros aires además ¿qué otras influencias has tomado para tu propio trabajo?
- Bueno, en ese sentido mi primer trabajo de creación fue “Cantos de ayer y hoy” que tenía una fusión un poquito más contemporánea para poder motivar a la juventud hacia el folclore y después vino un trabajo que yo hice con cuecas. También fui uno


de los cantantes principales en este movimiento de la cueca brava que se dio en este último tiempo. De hecho, hice una cueca que suelen cantar mucho que se llama “Me gusta la cueca brava” y otra que se llama “Pa cantar cueca chilena” muy cantada también por las recientes generaciones en las ruedas. Está todo el trabajo de creación de mi disco “Caminando a 30 años de carrera”, también tengo harta creación ahí. Y lo último que hice fue “Cantos de campo”, que son dos discos, vol. 1 y 2, y que contiene recopilaciones hechas por mis padres que encontré y que ellos no alcanzaron a grabar con el Millaray, así que las grabé yo en esos discos.
-Por último, te quiero preguntar ¿cómo ves la escena del folclore actualmente y cuánto de la influencia de tus padres aún pervive en ella?
-Yo encuentro que la escena folclórica actual está pobre en el sentido de que no hay gente haciendo recopilaciones, no están yendo a trabajar en terreno. Sí encuentro que hay mucha gente joven que se ha interesado por el repertorio antiguo, que están reeditando piezas antiguas del folclore, pero veo muy poca investigación. Veo mucha comercialización del folclore, sobre todo con la cueca. El folclore está en todas partes y es necesario tener la sensibilidad para entender realmente qué significa: que está ligado a la identidad de los pueblos. La verdadera riqueza ahí

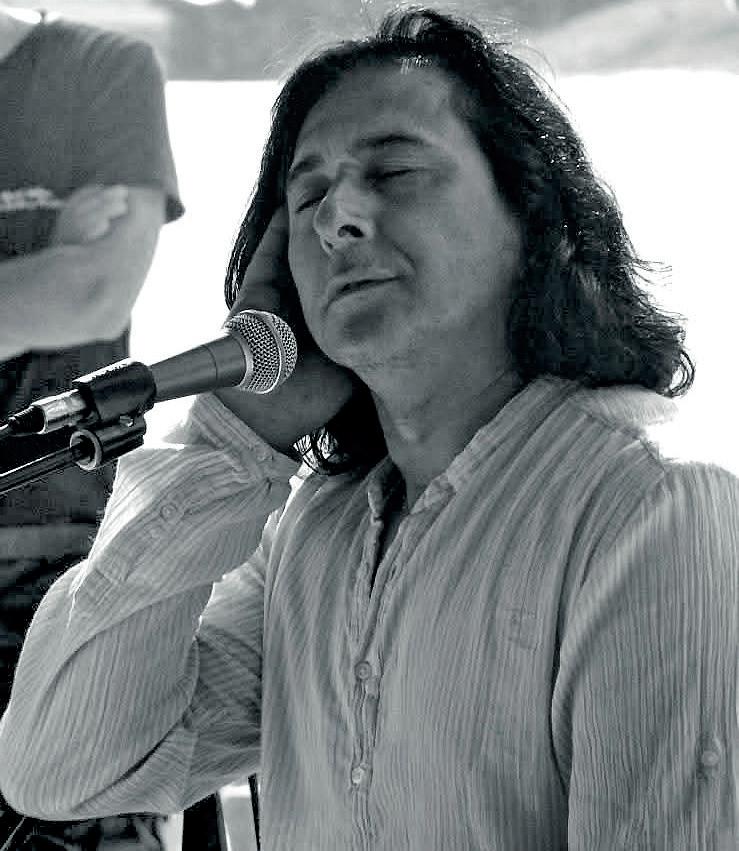
tiene que ver con el enriquecimiento interior, te hace popular desde tu interior, te hace sentir seguro, con identidad, con fuerza, con conocimiento de tu país.
Eso es lo que el folclore sí te va entregar. Estamos en un país al que no le interesa la identidad del pueblo,
éste es un país completamente comercial. La única región que realmente entiende esto es Chiloé. Allí las mismas autoridades estimulan el folclore porque saben que la identidad les trae también dividendos económicos por medio del turismo, entonces apoyan eso. Ellos sí lo entendieron, antes que todo Chile. Aunque lamentablemente eso ya se está destruyendo en algunos lugares, pues la televisión entró con mucha fuerza. Es la cultura dominante que entra en pueblos que ya tienen identidad. Hay varias fiestas tradicionales donde yo asistía y a la gente que hace folclore, que hace identidad, los sacaron del escenario principal para ponerlos en lugares secundarios y en el escenario principal ponen a gente de la televisión, entonces se están destruyendo esas fiestas tradicionales, lo cual es permitido por los parámetros culturales del país, las leyes culturales. Por eso es complicado, cuando uno asume como director en un rol de cultura lo primero que tiene que defender y cuidar es la identidad. Por ende, se hace fundamental el trabajo que estamos haciendo con el legado de nuestros padres y con la Fundación. Y para contarte lo último que estamos haciendo, estamos planificando una gira a Europa para homenajear los 50 años de la muerte de mi padre y los 25 años de la muerte de mi madre, entonces vamos a ir a mostrar el trabajo a Francia, después iremos a Hamburgo en Alemania y después a Italia.
En 2016, el prestigioso sitio especializado CineChile, la enciclopedia del cine chileno convocó a un grupo de especialistas de diversas áreas de la disciplina para elaborar un listado de las 50 mejores películas de nuestro país. Basándonos en esa selección –y como un homenaje en el mes de la patria–proponemos aquí un breve repaso por algunos hitos del cine nacional. Si bien este tipo de listas suele estar encabezada por obras insignes como El chacal de Nahueltoro , (Miguel Littin, 1969), Tres tristes tigres (Raúl Ruiz, 1968) o Valparaíso mi amor (Aldo Francia, 1969), aquí proponemos una breve revisión de otros realizadores destacados por sus obras. Se trata de dos autores que aún están vigentes y que han construido una obra consistente con un sello autoral reconocido y admirado: Ignacio Agüero Piwonka y Cristián Sánchez Garfias.
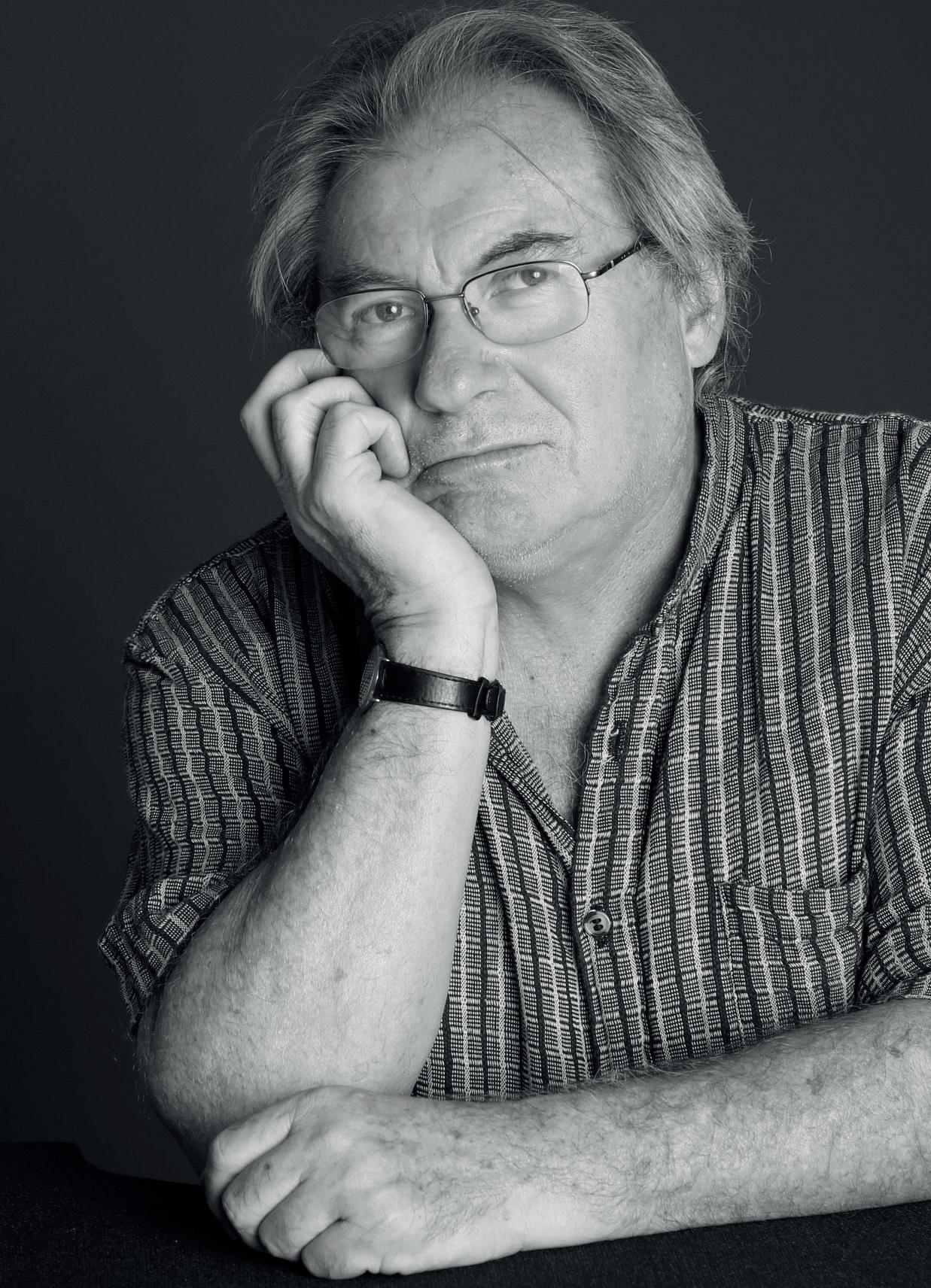


POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del Cine
Ignacio Agüero (Santiago, 1952) es, sin lugar a duda, uno de los documentalistas más relevantes del cine chileno contemporáneo. Formado académicamente en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, su obra se ha caracterizado por una sensibilidad única para registrar las transformaciones de la sociedad chilena con una estética de la observación paciente. Su nombre aparece varias veces en la lista que revisamos, y con distintas obras, lo que ratifica su importancia y lo convierte en un imprescindible en esta reflexión.
Corría 1987 y Agüero decide registrar la labor de la destacada educadora y divulgadora de cine, Alicia Vega. Así nace Cien niños esperando un tren (1988), cuyo título alude a la película de los hermanos Lumière y obtuvo numerosos reconocimientos. Alicia ya llevaba un tiempo impartiendo talleres de cine para niños en zonas vulnerables y ese año se propuso repetir la experiencia en la población Lo Hermida, Peñalolén. Allí se reunió durante veinte sábados con casi cien niños, que en su mayoría jamás habían ido a una sala de cine. Su objetivo era acercarlos a ese arte mediante el juego y la construcción de aparatos pre-cinematográficos (taumatropos, zootropos), estimulando su creatividad y entregándoles un digno acercamiento a la cultura. Cuando el documentalista le pregunta: “Alicia, ¿por qué haces esto?”, ella responde: “Porque sufren
más que nadie en el país”. El taller se realizaba en la capilla Espíritu Santo, lugar que se habilitaba para la actividad. De ello dan cuenta las hermosas secuencias de imágenes al principio del documental, cuando vemos que después de una misa se retiran los enseres litúrgicos y el fin de un rito da inicio a otro: la experiencia del cine, con un telón rudimentario, pero que alcanza para entretenerse, como les dice Alicia. Todo para que aquellos que ella describe como marginados en lo físico y en lo espiritual, se entusiasmen con la magia del cine y se aparten por un día en la semana de la rutina de precarización y marginalidad.
Agüero solo observa, sin interferir en las sesiones del taller, sin guionizar las tomas. El resultado es uno de los documentales más notables del cine chileno, pues el realizador muestra no solo la transmisión del lenguaje cinematográfico, sino también la apertura de un espacio de libertad, imaginación y expresión en un contexto marcado por la represión y la pobreza. El gran logro de la película radica en su delicadeza, donde a través de la captura de las miradas y actitudes curiosas de los niños y las niñas, de sus comentarios espontáneos, se revela un mundo de creatividad latente que contrasta con la aridez del entorno social. Cien niños esperando un tren es una reflexión sutil pero contundente sobre el rol del cine como vehículo de transformación, sobre la dignidad de la infancia, y sobre la capacidad de la educación popular para construir una ciudadanía crítica.
Una década después, Agüero aborda otro tipo de transformación: la del espacio urbano y su impacto en la vida cotidiana. Aquí se construye (o ya no existe el
lugar donde nací), estrenada en el año 2000, documenta el proceso de demolición de antiguas casas en una zona residencial de la comuna de Providencia para dar paso a grandes edificios modernos. A partir de este conflicto aparentemente simple —la sustitución de lo viejo por lo nuevo—, Agüero despliega una meditación profunda sobre la pérdida de memoria, el desplazamiento afectivo y la lógica neoliberal que moldea las ciudades contemporáneas.
Con una cámara que observa con calma, el director se convierte en un testigo silencioso de un fenómeno que, aunque particular, tiene resonancia global: la transformación del espacio urbano como una forma de violencia simbólica. En este caso, el hilo conductor es la historia de un biólogo que reflexiona acerca de cómo su casa familiar va quedando como sobreviviente de un progreso que arrasa no solo con la tranquilidad del vecindario, sino también con los microambientes del lugar. Y eso involucra a las aves y a las pequeñas criaturas que él estudia y conoce muy bien.
Lejos de los grandes discursos, Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací) encuentra su potencia en los detalles —en los objetos que se botan, en las grietas de una casa por derrumbarse, en las voces de los antiguos habitantes—, componiendo un relato elegíaco sobre el paso del tiempo y el olvido forzado. Las imágenes de la gran pala mecánica, a ratos con sonido ambiente, a ratos silenciosas o con música incidental, son la representación de la amenaza y posterior pérdida del territorio familiar. Esa idea se refuerza en el extraordinario montaje, cuando el biólogo, a quien Agüero registra también en su hábitat laboral, les dice a sus estudiantes que “territorio es el espacio que ocupa un grupo de sujetos y que defiende de otros individuos de la misma especie”. Durante el desarrollo del registro fílmico, constataremos que en su caso la defensa falló y su territorio familiar físico y sentimental cederá prontamente a una especie que no valora los patrimonios, pues como dice el biólogo, “me cuesta entender que uno de esos departamentos valga lo mismo que esta casa”.
Celebrados hitos dentro de la filmografía de Ignacio Agüero, tanto Cien niños esperando un tren como Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací) revelan su mirada única: una que se niega a imponer un punto de vista y que, en cambio, escucha, observa y articula una narrativa desde la experiencia de los otros. Su cine es político, sí, pero desde una trinchera no panfletaria sino llena de humanidad, porque su fuerza radica en el tiempo que se toma para mirar, en la confianza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que el discurso oficial muchas veces deja fuera.
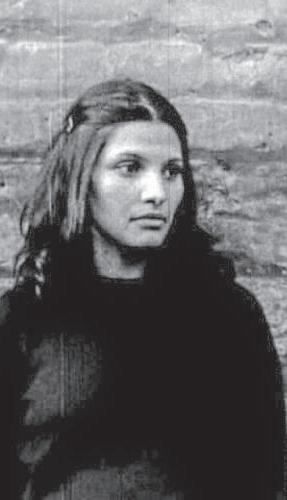

El zapato chino (1979 ), el primer largometraje dirigido en solitario por Cristián Sánchez (Santiago, 1951), es un título que se repite en las listas de las mejores películas nacionales. Reconocido por ser uno de los directores que resistió durante la dictadura militar haciendo cine desde los márgenes, su producción ocupa un lugar importantísimo dentro del cine underground chileno. Si bien ha cultivado una filmografía escasa en volumen, esta resulta indiscutiblemente rica en densidad estética y filosófica. Esa es una de las razones por las que Cristián Sánchez ha ejercido una influencia silenciosa pero persistente en generaciones posteriores de cineastas independientes.
Al igual que Ignacio Agüero, estudió en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica. Era una época convulsionada, pero no menos interesante, pues entre sus profesores estaba, por ejemplo, el gran Raúl Ruiz. Con apenas 28 años, Sánchez ya tenía claro cuál sería su camino en el séptimo arte: “El cine que a mí me interesa hacer es una indagación antropológica sobre la realidad chilena. Me interesa detectar determinadas estructuras que subyacen bajo el quehacer cotidiano del chileno”. Aquello se reflejaba en su película El zapato chino, la que fue estrenada en el Teatro de la Universidad Católica, como consta en una nota del diario El Mercurio del 21 de noviembre de 1979, donde se comentaba que había sido rodada “con gran escasez de medios” y se destacaba que se



había logrado en solo en dieciséis días. El zapato chino, entonces, emerge como una obra de resistencia simbólica, tanto desde lo político como desde lo estético. La película presenta una trama difusa, centrada en Marlene, una joven que vaga por la ciudad, y que es “rescatada” por un taxista que se obsesiona con ella hasta la locura. La muchacha, en cuanto objeto de deseo de otros más, uno muy escurridizo, aglutina los movimientos, poco claros para el espectador, de quienes la asedian. Entonces, a través de una serie de encuentros fortuitos, desprovistos de una linealidad narrativa clara, Sánchez crea a partir de allí una especie de diario visual existencialista, donde
la alienación y el vacío se hacen palpables.
Por eso, lo que distingue a El zapato chino no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. El montaje fragmentado, el uso de largos silencios, la economía de diálogos y el trabajo con actores no profesionales revelan una clara voluntad anticomercial y rupturista. El cine de Sánchez, y particularmente esta obra, se sitúa en una suerte de zona de intersticio entre el cine y la poesía visual. Hay también una fuerte impronta bressoniana en su uso del tiempo muerto y del cuerpo como signo, así como una vocación por filmar lo inefable, lo no dicho.
Desde una perspectiva más amplia, El zapato chino se puede leer como un gesto de resistencia cultural frente a la hegemonía ideológica de la dictadura, no a través de una denuncia directa, sino mediante la creación de una sensibilidad disonante. En ese sentido, Sánchez propone una forma alternativa de pensar la realidad chilena, más cercana al extrañamiento. El zapato chino, con su radicalidad estética y su mirada melancólica sobre la deriva existencial, se erige como una obra fundamental para comprender no solo el cine chileno de los años oscuros, sino también las posibilidades del cine como forma de pensamiento. Según el propio realizador, al llegar a esa película encontró algo más personal, “un modo de tomar lo chileno en donde lo político –y la dimensión del poder-, fuera parte de eso. Pero había otras capas que veíamos ya en Chile. Capas antropológicas, capas que hoy podemos decir ontológicas”.

POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
En su libro Memorias desvergonzadas (que termino de leer en estos días), el pensador español Javier Sádaba dedica unas páginas al laicismo. Un Estado laico –escribe– “no permite que pueda imponerse algo como verdad absoluta, totalitaria, con mayúsculas. Y las religiones, precisamente, se presentan como verdades intocables. El laicismo, entonces, considera que cada uno dentro de su Iglesia haga lo que quiera, como una creencia más. Pero que no ocupe espacios que romperían la igualdad de todos. Los espacios públicos y la enseñanza, por ejemplo”.
Ciertamente, en una sociedad conviene separar el terreno público de las normas que todos debemos compartir del espacio íntimo o privado (aunque públicamente exteriorizable a título personal) de las creencias de cada cual.
Esta separación trae ventajas para ambas partes. Por un lado, la política ya no es de naturaleza teocrática y, por otro, las iglesias y los fieles no son manipulados ni perseguidos por los gobiernos.
Es conveniente insistir, sin embargo, en que el laicismo va más allá de establecer estas condiciones de divorcio entre la Iglesia y el Estado. Como señala el pensador español Fernando Savater, en su libro La vida eterna: “Es una determinada forma de entender la política democrática y también una doctrina de la libertad civil. Consiste en afirmar la condición igual de todos los miembros de la sociedad, definidos exclusivamente por su capacidad similar de participar en la formación y expresión de la voluntad general y cuyas características no políticas (religiosas, étnicas, sexuales, genealógicas, etc.) no deben ser en principio tomadas en consideración por el Estado”.
En la lucha denodada por establecer sociedades laicas han participado activamente los librepensadores, desde los tiempos de la Ilustración. Y se han opuestos permanentemente las religiones organizadas, al extremo de que en buena parte del planeta aún existen Estados teocráticos y en la otra parte la Iglesia (o las iglesias) no cesan de tratar de
intervenir en los asuntos públicos, a veces solapadamente y otras veces con un desenfado total.
Una forma de cautelar la no-intervención eclesiástica en el espacio cívico es reconocer que aunque las religiones pueden decretar, para orientar a sus fieles, qué conductas son definidas como pecado, ellas no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado legalmente delito. Por ejemplo, los creyentes no pueden impulsar, desde sus dogmas, la penalización legal del aborto o la eutanasia. Y a la inversa: una conducta tipificada como delito por las leyes vigentes en la sociedad laica no puede ser justificada, ensalzada o promovida por argumentos religiosos de ningún tipo ni la fe que declara es atenuante para el delincuente. De modo que si alguien golpea a su mujer para que le obedezca o apedrea al sodomita o mutila los genitales de las niñas (lo mismo que si recomienda públicamente hacer tales cosas), da igual que los textos sagrados que invoca a fin de legitimar su conducta sean auténticos o apócrifos, estén bien o mal interpretados, etcétera; en todo caso debe ser penalmente castigado. La legalidad establecida en la sociedad laica marca los límites socialmente aceptables dentro de los que debemos movernos todos los ciudadanos, sean cuales sean nuestras creencias o nuestras incredulidades. Son las religiones las que tienen que acomodarse a las leyes, nunca al revés.