HISTORIA Y LITERATURA: Mario Vargas Llosa y Raúl Porras
Por: Freddy Molina Casusol
¿QUÉ HUBIERA PASADO si Vargas Llosa, seducido por las enseñanzas de Raúl Porras, dejaba la literatura y optaba por la historia? Hay que recordar que entre los años 1954 y 1958 –un año antes que se diera la revolución cubana– el joven Vargas Llosa trabajaba con el historiador fichando crónicas y mitos prehispánicos (fue reclutado por Porras como asistente, junto a Carlos Araníbar). Vargas Llosa por esos años sanmarquinos, en los que tímidamente estaba enamorado de Lea Barba, prestó atención a un solo curso de la universidad, el de “Fuentes Históricas”, dictado justamente por Porras, en el que presentó un trabajo que le valió el llamado de este. El influjo de esos años sumergido en la historia –los que le hicieron dudar de su vocación literaria, como él mismo ha admitido–, se pueden rastrear al menos en un artículo: “El nacimiento del Perú” (1985). Allí están las reminiscencias del historiador que, tal vez, íntimamente quiso ser Vargas Llosa, pero que luego la pasión por la literatura terminó por difuminar y colocar en un segundo lugar.

SI HAY ALGO que hay que reconocer, en su condición de maestro, a Raúl Porras, es que formó a un premio Nobel. Porque no hay que pensar demasiado para observar que esa manera con la que Vargas Llosa traza el destino de los personajes de sus ficciones, tiene como modelo el método con el que Porras acometía sus trabajos de investigación: fichando y siguiendo a los personajes de la historia. Método que el joven Vargas Llosa heredó de su viejo maestro sanmarquino para estudiar, por ejemplo, a Faulkner con lápiz y papel en mano en sus inicios, y que le sirvió ya en su madurez literaria para delinear el Diario de Irak, un reportaje de la historia contemporánea. Porras fue, pues, para Vargas Llosa lo que el preceptor de Simón Bolívar (Simón Rodríguez) fue para él: un ejemplo de trabajador intelectual y un forjador de su pensamiento.
FUE, cuando trabajaba con Porras, que Vargas Llosa publica su primer cuento: Los jefes (1957). Un año antes, 1956, su maestro había ganado el Premio Nacional de Historia con su obra Fuentes Históricas Peruanas. Y dos años antes se había casado con su primera esposa, Julia Urquidi. Fue por este matrimonio atropellado y rocambolesco, al decir del futuro escritor, que Porras, para que pueda subsistir con alguna decencia, le consigue varios trabajos, entre ellos el de asistente de bibliotecario en el Club Nacional, cargo que ejercería entre 1955 y 1958, el cual le permitiría leer literatura erótica, como la de Restif de la Bretonne, Sade, Aretino, la que en el futuro impactaría en sus novelas Elogio de la madrastra y Cuadernos de don Rigoberto. Porras, indirectamente, lo llevaría a explorar esa veta literaria que enriquecería su futura novelística. Pero es con Los jefes, inspirado en una huelga escolar protagonizada por el autor y algunos de sus amigos en el colegio San Miguel de Piura, que el joven Vargas Llosa, en
los tiempos que frecuentaba la casa de Raúl Porras, iniciaría su descollante carrera literaria.
NO ES casual que Vargas Llosa y Raúl Porras hayan congeniado. Porras fue un cultor de la palabra. Sus inicios están relacionados a la literatura, especialidad en la que su discípulo, el joven Vargas Llosa, alcanzaría pleno dominio. Porras fue en 1928 catedrático de Literatura Castellana en la Facultad de Letras de San Marcos. Ese amor por las letras es refrendado por Jorge Guillermo Llosa, quien, en un estudio, afirmó que “la vocación primera y espontánea de Porras fue la literatura”, la que encuentra eco, como catador de esta, en su “Reseña de la Historia Cultural del Perú” (1945), convertida luego en libro por el Instituto que ahora lleva su nombre, con el título de El sentido tradicional en la literatura peruana (1969). Por tanto, esa atracción por la historia que tuvo Vargas Llosa cuando era joven, se debió a que, muy probablemente, vio en los trabajos de Porras a un artesano de las palabras, un maestro digno de emular, con esa hechicería que él emplearía para cautivar a los lectores de sus novelas, y que condujeron a que se dijera de él en la ceremonia de premiación del Nobel: “Usted ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XXI en una burbuja de imaginación”. Palabras que Porras, con orgullo, hubiera hecho suyas también.
¿CÓMO LLEGÓ Vargas Llosa a trabajar con Porras? Fue de carambola. Porras, necesitado de un asistente, recordó al alumno que había encontrado un error histórico del arqueólogo Tschudi en un trabajo que le había presentado. Ese era Vargas Llosa. Tenía tan solo 17 años. Por esas fechas, su padre le había conseguido un trabajo en un banco, trabajo que detestaba y que le recordaba, de alguna forma, su paso por el Leoncio Prado. Presentada la
inmejorable oportunidad de dejarlo por algo que era más cercano a sus inquietudes intelectuales, y con el disgusto de su padre que lo acusaba de falta de ambición, el joven Vargas Llosa inició un periodo de cuatro años y medio como asistente del historiador en la casa de la calle Colina. Su horario era de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde, y su labor era leer crónicas y hacer fichas sobre los mitos y leyendas del Perú, como el propio escritor ha precisado en sus memorias de El pez en el agua. Por esos días de 1954, el joven Vargas Llosa colaboraba en la revista Turismo y abandonaba la célula comunista “Cahuide”, mientras su maestro Porras Barrenechea, empujado por docentes y estudiantes que lo admiraban, era tentado a ocupar el rectorado de San Marcos.
TAL VEZ cuando estaba escribiendo sus ensayos García Márquez: Historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y “Madame Bovary” (1975) y La Utopía Arcaica (1996), Vargas Llosa tenía en mente la meticulosidad y el rigor de los trabajos de Porras, Fuentes Históricas Peruanas (1954) y Los Cronistas del Perú (1986), por su afán totalizador y el propósito de abrazar todo el conocimiento existente sobre el tema estudiado. Por otra parte, se podría arriesgar un paralelo entre García Márquez: Historia… y Los Cronistas, en ese sentido. En ambas, el manejo de las fuentes, el afán documentalista y la intención velada de novelar el (o los) personaje(s) descrito (s), hace que estas obras, en sus respectivos géneros, alcancen un grado de excelencia único. Monumentales, piezas bibliográficas indispensables en sus respectivas disciplinas, la literatura y la historia, estos dos trabajos que demandaron de sus autores considerable tiempo y esfuerzo, reflejan la tenacidad de dos vocaciones entregadas a la pasión por la investigación. Esto, una noche, lo reconoció Vargas Llosa cuando, recibiendo el honoris causa de una
universidad privada, dedicó parte de su discurso a su viejo maestro. Era una manera de pagar la deuda contraída con él: la de su formación.
INMORTALIZADO por Vargas Llosa, Porras aparece con nombre propio en una novela del escritor, El hablador, como uno de los personajes que se mueven dentro de ella. Esto forma parte de la propensión, confesada por el novelista, de simular la realidad en sus ficciones. Ocurre también en la no menos celebrada La tía Julia y el escribidor, en la que el personaje llamado Javier, inspirado en su amigo de juventud Javier Silva Ruete, participa y se hace cómplice de las aventuras de Marito, el alter ego del narrador, quien no es sino el propio Vargas Llosa. En El hablador, el escritor hace dialogar a Porras con el sociólogo Matos Mar, a propósito del otorgamiento de una beca a Francia a Saúl Zuratas –que, al final, rechaza–, protagonista de la ficción. Pero no solo aquí late el recuerdo de Vargas Llosa sobre su viejo maestro sanmarquino, esa evocación continúa en el discurso del novelista – publicado como “Elogio de los claustros” en el diario El Sol– cuando la Universidad de Lima le otorga un doctorado Honoris Causa en 1997, y en la dedicatoria de su ensayo La Utopía Arcaica con las siguientes palabras: “A la memoria de Raúl Porras Barrenechea, en cuya biblioteca de la calle Colina aprendí la historia del Perú”. Tenemos, pues, que Vargas Llosa reconoce las enseñanzas impartidas por el historiador en su etapa formativa cuando era tan solo un aspirante a escritor y sentía que el mundo venía cuesta arriba para él.
Lima, setiembre del 2014
BAUTIZO REAL Y LITERARIO: La ciudad y los perros cincuenta años después
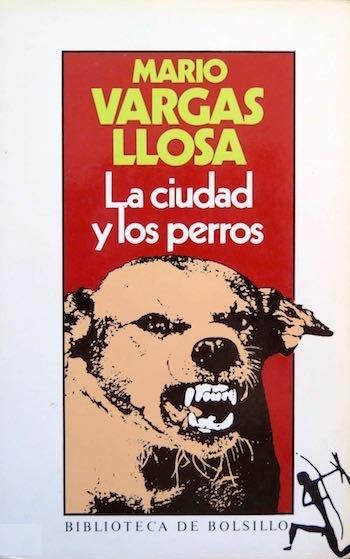 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol
LA COMENZÓ en Madrid en el otoño de 1958, en una tasca de Menéndez y Pelayo llamada El Jute, que miraba al parque del Retiro, mientras hacia sus estudios de doctorado en la Universidad de Madrid –hoy Complutense–; y la terminó en un departamento de la rue de Tournon, en París, tres años después, fatigado y sin saber que había escrito una de las obras fundacionales del “boom” de la novela latinoamericana.
Génesis de una novela
La ciudad y los perros nació de una experiencia vital del escritor. Su padre, cuando estaba por cumplir catorce años, lo inscribió en el Colegio Militar Leoncio Prado. Allí descubrió “que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, de pituquitos miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, de blancos, de negros, de indios, de chinos, que había pobres, que había ricos…”, cargados de “prejuicios, complejos, animosidades y rencores sociales y raciales”[1], que marcaron profundamente su vida adolescente.
Para escribirla debió resucitar los tortuosos años de cautiverio en el Leoncio Prado.
En una carta, fechada en Madrid el 11 de diciembre de 1958, dirigida a un amigo de juventud, Abelardo Oquendo, describe ese proceso:
“Pero yo voy a salir loco: frente a la maquina [de escribir] siento malhumor, palpitaciones, odio, impotencia, excitación (…) una inexpresable y espantosa desesperación. Dejo la máquina y me acuesto: sueño despeñarme por abismos larguísimos y siniestros en cuyas simas me aguardan las lucientes bayonetas del Colegio Militar como una anchurosa cama de fakir, o revivo los malditos sábados de consigna, paseándome como una fiera rabiosa dentro de la grisácea cárcel de La Perla, sin poder salir, y las humillaciones matutinas, vespertinas y nocturnas, constantes, ineludibles, bochornosas, de suboficiales, oficiales, brigadieres (…) y, en fin, toda la tragedia y el sufrimiento de dos años, que creía olvidados”[2].
Cuando Vargas Llosa puso fin a este desgarramiento personal, en el invierno parisino de 1961, e hizo una revisión de lo escrito en febrero de 1962, tenía 700 páginas:
“Me deprime su dimensión páginas, su tema, y ya no tengo simpatía por los personajes. Me parece que le he dedicado demasiado tiempo, es mejor que pase a otra cosa. Ojalá se pueda publicar allá [en España], aunque su extensión espantará a los editores. Sería triste que se quedará inédita”[3].
Las dudas de un joven novelista
Sería a fines de 1961, o comienzos de 1962, cuando Vargas Llosa, siguiendo el consejo de un amigo francés, el
hispanista Claude Couffon, envió el manuscrito de su novela a la editorial Seix Barral; pero pasaban los meses y el escritor no obtenía respuesta alguna:
“Pasaron muchos meses, y en esos meses yo me había decepcionado de la novela. Había sido rechazada por varios editores: además había trabajado tanto en ella que estaba saturado, harto; ya estaba escribiendo otra [“La casa verde”]. Pensaba que el libro no había salido en absoluto. Pensé que el silencio de Seix Barral era una manera diplomática de rechazarla, de decirme que la novela no les había gustado, pero siempre recordaré una mañana que, al despertarme, me sorprendió la llegada de un telegrama, un telegrama de Carlos Barral. Habían pasado, por lo menos, ocho o diez meses desde que mandara el manuscrito. El telegrama decía: «Paso por París tal día. Búsqueme en el hotel Port-Royal»”, rememoró el escritor años después[4].
¿Qué había pasado? Que Carlos Barral, editor de Seix Barral, revisando los manuscritos de novelas que el novelista Luis Goytisolo –lector profesional de la editorial–había desechado, se topó una tarde con el original de La ciudad y los perros y quedó embelesado con su lectura.
El editor español, entonces, envió un telegrama a Vargas Llosa para verse con él en París. Cuando lo vio, Barral le propuso que presentara La ciudad y los perros –por entonces llamada La morada del héroe[5]– al premio
Biblioteca Breve. Vargas Llosa, confundido, dijo que lo iba a pensar.
José Miguel Oviedo, crítico literario y compañero de carpeta de Vargas Llosa en el colegio La Salle, al respecto cuenta:
“Hay testimonios de que Vargas Llosa tomó el consejo [de Barral] con reticencia: le parecía imposible alcanzar el premio o le entraron dudas de su obra o lo alarmaron los
precedentes del mismo premio (de cinco convocatorias, cuatro veces habían ganado novelistas españoles; en la otra, el fallo fue desierto). Lo consultó, lo pensó; finalmente presentó su novela al concurso bajo el título de Los impostores. A los veintiséis años hacía su mayor apuesta”[6].
Recepción de la crítica
La ciudad y los perros se impuso en el concurso Biblioteca Breve de 1962 a 81 originales que llegaron a disputarle el premio. El fallo del jurado, compuesto por José María Valverde, José María Castellet, Víctor Seix, Carlos Barral y Juan Petit, fue otorgárselo por unanimidad al novelista peruano.
Con ese fallo, como ha escrito Oviedo, “la vida y la obra de Vargas Llosa dejaron de ser, para siempre, anónimas”[7].
Sin embargo, el escritor tuvo que esperar un año para ver su novela publicada. La censura franquista en España le ponía trabas a la publicación en España. Al final la superó con la ayuda indesmayable de Carlos Barral.
“El libro –ha recordado Vargas Llosa– salió con un tiraje de dos mil ejemplares que se agotó muy rápido, en días. Comenzaron las reediciones y, pasado un tiempo, llegaron las noticias de la quema en Lima [de la novela], lo que le dio al libro una enorme publicidad. De pronto, ante mi gran sorpresa y la de la propia editora, el libro empezó a agotarse una edición tras otra. Lo presentaron al Premio Formentor de editores, que existía en ese tiempo, y quedó segundo; pero los diez editores lo contrataron para ser traducido” [8].
La novela, que salió a la luz en octubre de 1963, tuvo un éxito indiscutible, fue traducida a diez idiomas y ganó el Premio de la Crítica Española de ese año.
En Lima, cuando al fin la novela pudo leerse (sobre todo en la edición de Populibros de Manuel Scorza), críticos como Alberto Escobar –que en el pasado, había escuchado con desdén la lectura pública de un cuento suyo, “La Parda”[9]–se doblegaron ante la variedad de recursos narrativos del joven novelista Vargas Llosa[10].
Y de todos los elogios recibidos, el de José María Valverde fue el que tuvo más recordación con el paso del tiempo: “Es la mejor novela en lengua española desde Don Segundo Sombra”.
Cincuenta años después
La historia del Poeta, el Jaguar y el Esclavo, cincuenta años después, es aún motivo de admiración por la arquitectura de la historia –devota de la técnica de Faulkner y de la teoría del relator invisible de Flaubert–, y por la precocidad literaria de su autor –26 años– que resultó, a juicio de Juan José Armas Marcelo, biógrafo español de Vargas Llosa, “insultante” para la época.
Hace algunas semanas, la Real Academia, en coordinación con la Asociación de Academias de la Lengua Española, ha publicado una edición conmemorativa –revisada por el propio autor–, para celebrar el cincuentenario de su aparición.
Atrás, pues, han quedado los tiempos cuando La ciudad y los perros pugnaba por salir a la luz: ahora todos se disputan el honor de publicarla.
[1] Ver El inconquistable, Beto Ortiz, Editorial Estruendomudo, 2011, p. 48; y El pez en el agua, Mario Vargas Llosa, Seix Barral-Biblioteca Breve, 1993, p. 104.
[2] Ver “Cartas del sartrecillo valiente (1958-1963) / Abelardo Oquendo”, en Hueso Húmero No. 35, diciembre de 1999, pp. 90-91.
[3] Ibíd., p. 96.
[4] Ver Semana de autor. Mario Vargas Llosa, Ediciones de Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1989, p. 14.
[5] El título final, La ciudad y los perros, es sugerido por Oviedo. Ver “La primera novela de Vargas Llosa”, José Miguel Oviedo, en La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa, edición conmemorativa del cincuentenario, Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española, 2012, p. XXXIV.
[6] Ver Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad, José Miguel Oviedo, Seix Barral-Biblioteca Breve, 1982, p. 34.
[7] Ibíd., p. 35.
[8] Ver “La total vigencia de los derechos humanos es central”, entrevista de Federico de Cárdenas a Mario Vargas Llosa (1 de enero de 1984), en Mario Vargas Llosa. Entrevistas escogidas (Selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila), Tierra Nueva Editores, 2010, p. 182.
[9] El incidente completo se puede leer en El pez en el agua, pp. 281-282.
[10] Ver “Impostores de sí mismos”, Alberto Escobar, en Revista Peruana de Cultura, No. 2, Julio de 1964; también en Mario Vargas Llosa y la crítica peruana, Miguel Ángel Rodríguez Rea (editor), Universidad Ricardo Palma. Editorial Universitaria, 2011, pp. 43-51.
Publicado en Revista Domingo del diario La República (5 de agosto del 2012).
VARGAS LLOSA Y GARCÍA MÁRQUEZ: Memoria y ruptura
Por: Freddy Molina Casusol
HA dejado a que sus futuros biógrafos desentrañen el misterio. Ni con Beto Ortiz –en la lejana entrevista televisiva del 2000, la más completa que se ha hecho sobre su vida personal y política– ni con Heidi Grossman[i], Vargas Llosa ha cedido. Antes ya lo había intentado el periodista Ricardo Setti para el largo libro que éste publicara en idioma portugués allá por 1986[ii]. Con ninguno hablaría sobre el incidente. En los tres casos, una carcajada contenida y juguetona detuvo la curiosidad de los entrevistadores por arrancarle una confesión acerca de los motivos que lo empujaron a endilgarle un fuerte puñetazo hace 33 años a García Márquez, en el Palacio de las Bellas Artes de México.
El incidente
El 12 de febrero de 1976, fecha de la proyección privada del film “Odisea en los Andes”, el novelista peruano Mario Vargas Llosa le propinó un fuerte puñete en la cara a su par colombiano Gabriel García Márquez en un cine de la ciudad de México, en circunstancias en que éste se disponía a abrazar al primero a quien no veía después de una larga temporada.

El colombiano no tuvo tiempo de reaccionar y cayó de bruces. Todavía sorprendido por la actitud del peruano, le contó varios días después al periodista Oscar Alarcón del diario “Correo” de Bogotá, lo siguiente:
“Cuando me vi con Mario, me pareció verlo sonreír y que trataba de abrazarme. A esto se debió que cuando me pegó estaba completamente indefenso y con los brazos abiertos, de lo contrario me hubiera protegido por lo menos la cara. Caí sin conocimiento. Además, Mario tenía un anillo con el que me rompió la nariz”[iii].
García Márquez manifestó igualmente: “La verdad es que ignoro completamente los motivos y sigo sin saber cuál fue la razón que tuvo Mario para pegarme”[iv].
Francisco Igartua, periodista peruano, años después le diría a Juan José Armas, biógrafo español de Vargas Llosa: “Yo estaba presente. Fue terrible. Cuando nos dimos cuenta, Gabriel estaba en el suelo y Mario se había ido. Fui yo quien trajo el bistec para bajarle la hinchazón al ojo del Gabo.”[v]
Sin embargo, en sus memorias, el propio Igartua desmiente haber hecho esto: “luego supe que lo trataron con un trozo de carne, un grueso bistec, que adquirieron en una carnicería vecina y se lo aplicaron al ojo como compota.”[vi]
Hasta antes del incidente, la amistad que se profesaban ambos novelistas era inmensa. María Pilar Serrano, esposa del desaparecido escritor chileno José Donoso y testigo de excepción del mutuo aprecio que existía entre ellos dos, ha escrito :
“Pero «amistad», verdadera amistad, con profundo cariño, reconocimiento y admiración era la que unía entonces a
Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez. Vivían a una cuadra de distancia, a la vuelta de la esquina literalmente, en el barrio barcelonés de Sarriá. Se admiraban, disfrutando de su mutua compañía, de sus interminables conversaciones, de los paseos que juntos hacían por las calles de la ciudad y Mario escribía sobre «Gabo». «Le dedicó dos años de su vida, María Pilar», me dijo Patricia (Llosa), al libro-ensayo en el que volcó su admiración por Cien años de soledad, la obra maestra de su amigo. El libro: Historia de un deicidio le sirvió también a Mario a manera de tesis para obtener su doctorado en la Universidad de Madrid........”[vii]
El testimonio de Serrano –que frecuentó a los Vargas Llosa y García Márquez en la década del 70– es importante para tener una idea de las dimensiones de la ruptura que remeció el ambiente literario por aquel entonces.
Las hipótesis
Son tres las hipótesis que se barajan para explicar la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez.
Hipótesis 1: “García Márquez le quiso robar la mujer a Vargas Llosa”.
Esta hipótesis fue la primera que apareció en los cables de las agencias periodísticas que reseñaron el incidente. La agencia de noticias EFE, en su despacho del 13 de febrero de 1976, decía:
“El móvil de la pelea, no podía ser para menos: las faldas. Un asunto de faldas que, al parecer, provocó García Márquez cuando, en Barcelona, intentó una aproximación a la mujer de Vargas Llosa”[viii].
Esta hipótesis no resiste análisis. No aporta prueba alguna. Es una suposición, una especulación que rondó por la mente de los periodistas, bastante propensos a dejar volar, tanto como el público lector, la imaginación.
Hipótesis 2: “Vargas Llosa estaba ofuscado por las posiciones políticas de izquierda de García Márquez y disimuló su enojo tomando como pretexto lo que supuestamente el Gabo «le había hecho a Patricia en Barcelona»”.
Esto ha sido sostenido por Francisco Igartua. Pero ha sido el propio Vargas Llosa, quien, en la referida entrevista que le hizo Beto Ortiz, ha expresado enfáticamente que: “Lo que ha dicho Igartua es falso”.
Además, para que no queden dudas, ha aclarado que “.... el distanciamiento con él (con García Márquez) se debió a una cuestión personal, fundamentalmente, que no tiene nada que ver con su posición ideológica, de la cual discrepo también profundamente, porque creo que, políticamente, García Márquez no es de ninguna manera el buen escritor que es de literatura.”[ix]
Queda, pues, para explicar el confuso incidente de 1976, la tercera hipótesis:
Hipótesis 3: “Vargas Llosa se dejó llevar por la ira al enterarse que García Márquez y su mujer le habían aconsejado a su esposa Patricia separarse de él, debido a que éste sostenía un tórrido romance con una modelo norteamericana en Finlandia” (otra versión que circula indica que era una joven sueca).
Esta hipótesis fue expuesta en un artículo por el periodista
Juan Gossain del diario “El Heraldo” de Barranquilla[x]. Es
verdad que Gossain no señaló cuál era el nombre de la referida modelo y no aportó, como en el primer caso, prueba alguna. Pero pensamos que lo que conjeturó, es lo que más se acerca a la verdad.
La agencia Associated Press (AP) reprodujo parte del artículo de este periodista, quien escribió que la mujer de Vargas Llosa hizo caso a los consejos de los García Márquez y que cuando éste se enteró de todo, “montó en cólera”[xi].
Eso quiere decir que Vargas Llosa, llevado por el enojo extremo, esperó el momento oportuno, que se le presentó con la exhibición del film “Odisea en los Andes”, para desquitarse de lo que consideró una afrenta a su matrimonio.
Vargas Llosa, asimismo, habría tramado el encuentro entre los dos para vengarse. García Márquez, en conversación telefónica con un redactor del diario “El Espectador”, dijo que “... el director de cine chileno Miguel Littin lo había invitado a sugerencia de Vargas Llosa porque hacía tiempo que no se veían y esa era una buena oportunidad, de lo que se desprende que el peruano lo hizo con premeditación”[xii].
Esto último es posible. De que Vargas Llosa haya provocado el encuentro deliberadamente, es posible. Hay que recordar que Jaime Bayly, en su columna publicada en el diario “Correo” de Lima, relató que el escritor, molesto por la deserción de su hijo Álvaro de la prestigiosa universidad de Princeton para trabajar como periodista en Lima, pactó una cita con éste en el parque de Miraflores, la cual terminó con el ojo morado del hijo mayor del escritor.
Cuenta Bayly:
“Álvaro terminó asilado en casa de Fernando de Szyslo, amigo de la familia. Cierta tarde, Mario lo citó en el parque de Miraflores para convencerlo de regresar a Princeton. Álvaro volvió a La Prensa con un ojo morado. Mario le había dado un puñete.”[xiii]
O sea, ya hay un antecedente de las iras del novelista que abonan la tesis de que el escritor se deja a veces ganar por la furia. Esto habría ocurrido en el caso de García Márquez.
Las consecuencias de un puñetazo
Vargas Llosa rompió unilateralmente la amistad con García Márquez. Le dijo a su editor Carlos Barral que no volviera a publicar el ensayo García Márquez. Historia de un deicidio (1971), libro que analizaba la obra del colombiano (por ello esta edición se ha convertido en una pieza de colección para los fanáticos). Barral lo hizo y, lamentándose con el biógrafo Armas Marcelo, confesó: “Sólo pude publicar una primera edición de 20,000 ejemplares, y ahí acabó todo”[xiv]. Tampoco fue traducida a otros idiomas. Así de tajante fue Vargas Llosa.
Posteriormente, la brecha entre los dos escritores se ensanchó al calificar Vargas Llosa, en la polémica con el novelista alemán Günter Grass, a García Márquez como “cortesano de Fidel Castro”[xv].
Vargas Llosa ha dicho que ni él ni Gabriel García Márquez hablarán sobre el incidente. Dice que le dejarán el trabajo a sus biógrafos, si es que se lo merecen. Todo conduce a pensar que Vargas Llosa se equivocó, se precipitó. Se dejó llevar por sus impulsos, aquellos que bien canalizados convierte en sus famosos “demonios” literarios. Por eso no quiere hablar del tema. Sabe que está en falta.
Esto explicaría el que Vargas Llosa, no muy recientemente, haya autorizado se publique como prólogo un extracto de Historia de un deicidio para la nueva edición de Cien años de soledad, editada por Alfaguara y la Real Academia Española. Ha tendido el puente para una futura reconciliación. Vargas Llosa habría comprendido, finalmente, que la precipitación no es una buena consejera y que un puñetazo no es suficiente para apagar el recuerdo de una buena amistad.
Lima, 20 de julio de 2009
*Publicado en el diario "La República"(16/08/09).
Notas
[i] Ver “Montesinos es más ladrón”. Entrevista de Heidi Grossman a Mario Vargas Llosa (2000). En Mario Vargas Llosa. Entrevistas escogidas. Selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila. Fondo Editorial Cultura Peruana, 2004, p. 276.
[ii] Ver Diálogo con Vargas Llosa, por Ricardo Setti. Ensayos y conferencias de Vargas Llosa. Kosmos-Editorial, S.A., 3ra. Edición, 1990.
Colofón
[iii] Ver “García Márquez. «No sé por qué me pegó Mario»”, en “Correo”, 18 de febrero de 1976. Reproducido en Psicoanálisis de Vargas Llosa, Max Silva Tuesta, Editorial Leo, 2005, p. 231.
[iv] Ibíd., p. 230.
[v] Ver Vargas Llosa. El vicio de escribir, Juan José Armas Marcelo, Grupo Editorial Norma, 1991, p. 121.
[vi] Ver Huellas de un destierro, Francisco Igartua, Editorial Santillana S.A., 1998, p. 106.
[vii] Ver “El «boom» domestico”, María Pilar Serrano. En Historia personal del «boom», José Donoso, Editorial Seix Barral, 1983, p. 107.
[viii] Ver “El novelista Vargas Llosa noqueó a García Márquez”, en “El Comercio”, 14 de febrero de 1976. Reproducido en Psicoanálisis de Vargas Llosa, p. 224.
[ix] Ver Diálogo con Vargas Llosa, p. 30.
[x] Ver “Vargas Llosa fracturó la nariz de García Márquez”, en “La Prensa”, 18 de febrero de 1976. Reproducido en Psicoanálisis de Vargas Llosa, pp. 232-233.
[xi] Ibíd., p. 233.
[xii] Ver “Siguen especulaciones sobre el golpe de Vargas Llosa a García Márquez”, en “La Prensa”, 20 de febrero de 1976. Ibíd., p. 235.
[xiii] Ver “El escritor y el payaso”, Jaime Bayly, 20 de octubre de 2008.
[xiv] Ver Vargas Llosa. El vicio de escribir, p. 124.
[xv] Ver “Respuesta a Günter Grass”, en “El Comercio”, 6 de julio de 1986; y “Günter Grass aclara a Vargas Llosa”, en “Quehacer”, No. 42, agosto-setiembre 1986.
LA FIESTA DEL CHIVO: UNA NOVELA QUE YA ES HISTORIA
 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol
DURANTE estos días he tenido oportunidad de leer los dos, y hasta casi tres, primeros capítulos de La Fiesta del Chivo y mi primera impresión es de que la crítica especializada ha exagerado en sus apreciaciones –negativas, por cierto– y que ésta es una buena novela. Por supuesto que éste es un análisis todavía parcial y no da una muestra del conjunto, faltando desglosar lo que sigue. Eso es cierto, eso es exacto. Pero en esos dos primeros capítulos he podido comprobar que el mejor Vargas Llosa se encuentra allí, y que éste, Flaubert y Faulkner están yendo de la mano. Eso se dejaba extrañar en Vargas Llosa, sobre todo en esos intentos fallidos de novelas como Los Cuadernos de don Rigoberto, y en especial Cartas a un joven novelista que le salió muy forzada, como sacando camotes con los pies. En cambio, en La Fiesta del Chivo, Vargas Llosa, demuestra porque es considerado uno de los mejores exponentes de las letras hispanas y porque está en tal sitial. En esta novela se puede sentir a través de Urania, una de las protagonistas, la presencia de los dos maestros
UNO
anteriormente mencionados. Los cambios de tiempo son sutiles, leves, y transportan al lector a lo que quiere el novelista, vivir el tiempo de la realidad ficticia. Quizás lo mejor y lo que causa una grata impresión es la redondez, el tiempo de circularidad que rodean a esos primeros capítulos que salen muy bien mondados, con un acabado impecable, terso, apenas lesionado, tal vez, cuando se aborda al dictador Trujillo y en él al “mariconazo de Betancourt” y la OEA, pero esto es leve, como una brizna, una pelusa que afea el cuadro, cosa que no sucedió en Historia de Mayta que se le estropeó en diferentes tramos por su afán de dejar malparada una ideología –la socialista–. Sin embargo, a lo mejor, esta puntualización sea una exageración, producto de una mala lectura, un digerimiento apresurado, pues el resto es melodioso, armónico, bien encajado. Si los siguientes capítulos contienen ese aliento, Vargas Llosa habrá redondeado una buena faena y se entenderá una vez más el por qué a los críticos se les debe tomar con pinzas y más bien de las veces fondearlos en el olvido. DOS
Luego de la lectura de los cinco primeros capítulos de La Fiesta del Chivo, última novela del escritor Mario Vargas Llosa, uno puede comprobar cuán errada puede estar cierta crítica. Nos referimos, en este caso, al señor Garavito de “El Espectador” de Bogotá, quien no muy recientemente ha publicado unas líneas sobre esta novela (reproducidas en el diario “Liberación” de Lima), atreviéndose a señalar que “Vargas Llosa se ha olvidado de escribir” y descalificando al escritor por los errores gramaticales que comete éste en algunos pasajes de la misma. Es menester recordar que muchos escritores, comenzando por Cervantes, pasando por Proust, y terminando por Neruda –quien tenía terror a las comas y tildes–, les ha sido señalado problemas en su
idioma natal. Para enjuiciar una obra literaria no se puede echar mano sólo de la cuestión lingüística, sino de los tópicos referentes a la parte artística, estética. Si uno se dedicara a desgajar páginas, líneas o párrafos, de las mejores obras de la literatura universal, éstas con seguridad no nos dirían nada. La combinación de las partes, sumadas al talento y el genio del creador dan la belleza del conjunto. Desacreditar la labor artística remitiéndose a fallas nimias es un absurdo, una mezquindad. Si hubiera sido ese el patrón para evaluar lo artístico, entonces en donde quedarían ciertas obras de arte como la Mona Lisa, de la que no se sabe con certeza si su sonrisa es ex profesa o un yerro de Leonardo da Vinci. Lo que pasa es que el señor Garavito en sus ánimos de pontificar no ha entendido las intenciones del novelista, a pesar de que su especialidad, la de crítico, ha debido darle el entrenamiento adecuado. Él ha pensado que La Fiesta del Chivo iba a darle la imagen fidedigna de la dictadura de Trujillo, y eso es un error, por no decir una gaffe, pues lo que recrea ésta es una ficción. Vargas Llosa, fiel a sus postulados de “deicida” (ver su ensayo García Márquez, historia de un deicidio) es quien mueve los hilos de la trama y es el dios de la novela. Él ha “creado” su propia dictadura, su propio Trujillo y ha recogido elementos de la “realidad real” para darle forma, vida. Que algunos críticos, como Garavito, no comprendan esa intención no es culpa de Vargas Llosa, sino de las limitaciones del primero, cuyas anteojeras le impiden ver mejor el horizonte.
TRES
Al parecer la crítica no ha comprendido a Vargas Llosa. Quizás se deba esto a ciertas limitaciones para percibir el uso adecuado de la técnica narrativa. Hace poco, uno de ellos, el Sr. Planas (de la revista “Caretas” de Lima) –según
me han contado– habría revivido viejas tesis de un antiguo crítico –Chávez de Paz– consistente en que Vargas Llosa primero escribe sus novelas, las troza y luego las rearma para dar la sensación de ruptura y continuidad. Una tesis un tanto incrédula y facilista. Por qué no pensar que Vargas Llosa, en todo caso, hace uso de la argucia para dar efecto a la trama. No sería una mala opción. Sin embargo, se repite esta especie para desmerecer La Fiesta del Chivo. Si fuera así, a cualquiera se le ocurriría escribir una novela de manera lineal y luego rearmarla para generar la sensación de suspenso y expectativa. ¿Por qué no lo intenta la crítica?
Tal vez con el método de la prueba se le puedan aclarar algunos vacíos y de pasada nos despejarían la duda a nosotros también. Sería de mucha utilidad que demuestren que una novela se puede hacer haciendo uso de ese tipo de artificios. Imagino las dificultades que se les va a presentar y los problemas que van a tener que afrontar para hacer coincidir las rupturas, que en las novelas de Vargas Llosa aparecen naturales en los capítulos alternados. Ya veremos uniones de cinta scotch pegando artesanías de barro y problemas para utilizar la técnica de los vasos comunicantes y los saltos de tiempo del pasado al presente y viceversa, que en Vargas Llosa aparecen muy naturales y nada forzados en los cortes. Sería un buen ejercicio y un buen adiestramiento. Un buen entrenamiento para ser de una vez por todas verdaderos creadores. CUATRO
Terminar de leer y releer La Fiesta del Chivo es como saborear un buen vino. Es comprobar que Trujillo y Johnny Abbes, se parecen tanto a nuestros Fujimori y Montesinos que las diferencias parecen disolverse. Pero, más allá de ello, esta novela nos da un fresco de las interioridades, psicologías y atrocidades de las dictaduras
latinoamericanas. Aquellas que introducen sus raíces en la piel y poros de nuestros gobernantes. Nadie que haya leído esta última novela de Vargas Llosa podrá negar que el oportunismo y la mala laya se encuentran fielmente retratados en personajes como Henry Chirinos, El Constitucionalista Beodo; la crueldad y la perfidia en Abbes; y la sinuosidad y la astucia en la política, en Balaguer. Vargas Llosa ha construido bien sus personajes y ha realizado al final de esta novela, trenzada en las historias paralelas de Urania, la hija del senador Agustín Cabral –caído en desgracia y sometido a prueba por capricho de Trujillo– y los actores del atentado contra el dictador, un ajuste de cuentas con el género policial, con aquel que le jugó una mala pasada en ¿Quién mató a Palomino Molero?, que, como sabemos, se le cae de las manos en los momentos de resolución de la misma. En cambio, en La Fiesta del Chivo, el novelista ha cogido firmemente las riendas y ha dejado que las elaboraciones poéticas tomen forma y ganen espacio. He allí la maestría de Vargas Llosa, la de dosificar el tiempo y no dejarse avasallar por la ansiedad en contar una historia. No hay duda de que en esta novela está el mejor Vargas Llosa, el de los destellos técnicos de La Casa Verde, el de la profundidad poética de La Ciudad y los perros y el de la gran visión de conjunto de La Guerra del Fin del Mundo. Una novela que, como lo dicen las líneas de su presentación, “ya es historia”.
Lima, agosto-setiembre del 2000
LA “NIÑA MALA” DE VARGAS LLOSA
 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol
Vargas Llosa ha creado en esta novela, Travesuras de la niña mala, el arquetipo de la mujer desleal y sin escrúpulos. “Lily, la chilenita”, al final, encuentra, después de tantas cabriolas en la vida, redención en los brazos de Ricardo, el único que la amó con desinterés. Empero, Vargas Llosa ya había boceteado una antiheroina de esas características en otra novela. ¿En cuál? En Lituma en los Andes, con Mechita, la chica del cantito piurano que fue ofrecida en prenda jugando a los dados en La Chunga, y que aparece y desaparece –dejándolo loco de amor– en la vida de Tomasito Carreño, el lugarteniente del cabo Lituma, en la mítica Naccos, escenario alejado y pedestre de los andes peruanos, donde se encuentra destacado. En Travesuras, el escritor escruta, como si fuera un tratado sobre el amor, los extraños vericuetos a los que conduce la pasión amorosa. Recuerda en esas fatalidades a las que somete a Ricardito, en su terco amor por la niña mala, las penas y decepciones retratadas en Justine o los infortunios de la virtud de Sade, que, como bien se sabe, recrea las desgracias y tristezas de su protagonista, Justine, quien –cándidamente– trata de enfrentar la vida siguiendo una
correcta línea de conducta, pero que, a lo largo de una existencia plagada de contratiempos, crueldades y perversidades, es, a cada instante, desdecida para encumbrar otro modelo de vida en los que el arribismo, el tomar ventaja sobre los demás y la astucia son coronados con el éxito, los cuales, curiosamente, son encarnados por Juliette, su hermana mayor. Por otra parte, Vargas Llosa ha escrito una obra maestra, utilizando todos los artificios de la técnica literaria que él domina bien, para mantener en vilo a su lector. Si de él se dudaba, por ejemplo, que la cuestión erótica no era plenamente satisfactoria en obras como Elogio de la madrastra o Los cuadernos de don Rigoberto, esta vez el escritor demuestra, a través del dato escondido, el retardo del tiempo en el desarrollo de la acción ficticia y las elipsis, su destreza en este terreno. ¿Pero qué más hay en esta novela de Vargas Llosa? Hay el cumplimiento de un sueño, de un deseo. En alguna oportunidad el escritor peruano manifestó su anhelo de escribir una novela tomando como materia sus recuerdos parisinos. Si Travesuras de la niña mala, con el fondo de París, es aquella que imaginó, entonces ha cumplido con creces esa aspiración. Porque en ella se puede respirar las calles, los olores y los restaurantes de una ciudad que lo fue todo para Vargas Llosa cuando era un aprendiz de escritor y no pensaba ganar el premio Nobel. Asimismo, el final de Travesuras de una niña mala, es también un homenaje a la labor de creación de un escritor. Cuando la niña mala –o
Lily la chilenita, la camarada Arlette, Mme. Robert Arnoux, Mrs. Richardson, la ex amante del japonés Fukuda y la que le robó el marido a Martine– le dice, al borde de la muerte y hecha un despojo humano, debido a la enfermedad terminal que la consumía lentamente, que la historia de amor de ambos era tema para una novela, el creador de la materia ficticia se engulle a sí mismo y termina descubriendo su raíz más íntima: la de ser un escritor. Una novela hecha, pues, por momentos, con pasión desbordante –y espléndidos
toques de humor que desarrollan la línea trazada en Pantaleón y las visitadoras y La tía Julia... – y que sólo un maestro del idioma como Vargas Llosa podía hacer.
Lima, 11 de enero del 2011
HISTORIA Y CONFIRMACIÓN.
La Casa Verde, cincuenta y siete años después
Por: Freddy Molina Casusol
LA EMPEZÓ a escribir veinte días después de haber publicado La ciudad y los perros1 . La Casa Verde, la segunda gran novela de Vargas Llosa, tiene una deuda contraída con el escritor norteamericano
William Faulkner, de cuya técnica literaria –estudiada por críticos como Efraín
Kristal2– recibe un potente influjo.
Sobre el origen de La Casa Verde, Vargas Llosa ha
testimoniado:
“Me llevaron a inventar esta historia los recuerdos de una choza prostibularia, pintada de verde, que coloreaba el arenal de Piura el año 1946, y la deslumbrante Amazonía de aventureros, soldados, aguarunas, huambisas y shapras,
1 Ver “El escritor debe trabajar como peón” (1966). Francisco Bendezú, en Mario Vargas Llosa. Entrevistas escogidas. Selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila, Revuelta Editores, 2019, p. 23.
2 Ver Tentación de la palabra, Efraín Kristal, Fondo de Cultura Económica, 2018.

misioneros y traficantes de caucho y pieles que conocí en 1958, en un viaje de unas semanas por el Alto Marañón”3 .
Al crítico literario Francisco Bendezú le confesaría: “Ha sido el tormento de mis días y mis noches. Solamente el ‘magma’ –como le llamo al borrador monumental de cada una de mis obras– fluctúa entre las 4 mil y 5 mil páginas”4 .
La novela competiría el año 1967 por el premio Rómulo Gallegos con la del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, Juntacadáveres, ganándole apenas por un solo voto (Onetti, con buen sentido humor, explicaría su derrota al hecho que “el burdel de Mario en La casa verde era mejor que el mío en Juntacadáveres. El mío no tenía orquesta”).
Cuarenta y un años después, curiosamente, el ganador de aquella competencia homenajearía al derrotado con un libro: El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti (2008).
El escritor argentino Julio Cortázar, uno de los primeros en leer el manuscrito de La Casa Verde, muy impresionado, le escribe una carta a Vargas Llosa en la que le dice:
“Has escrito una gran novela, un libro extraordinariamente difícil y arriesgado, y has salido adelante por todo lo alto… Me río perversamente al pensar en nuestras discusiones sobre Alejo Carpentier, a quien defiendes con tanto encarnizamiento. Pero hombre, cuando salga tu libro El siglo de las luces quedará automáticamente situado en eso
3 Ver “Prólogo”, en La casa verde, Mario Vargas Llosa, Alfaguara, 2004, p. 9. También: “Mario Vargas Llosa habla de La Casa Verde”, en Dominical, El Comercio, 29 de mayo de 1966, p. 23; e Historia secreta de una novela, Tusquet Editor, 1971.
4 Ver “El escritor debe trabajar como peón” (1966). Francisco Bendezú… p. 23.
que yo te dije para tu escándalo, en el rincón de los trastos anacrónicos, de los brillantes ejercicios de estilo.”5
La Casa Verde se inscribe en un periodo histórico bastante particular: el de la revolución cubana y los acontecimientos del Mayo Francés del 68, y generaría el discurso “La literatura es fuego” donde el joven Vargas Llosa rompe lanzas por un futuro socialista para América Latina (del cual se desencantaría décadas después).
La novela ha encajado críticas. Una de ellas muy curiosa. La de que Vargas Llosa, en realidad, había escrito una historia lineal que luego dividiría y revolvería para dar la impresión de fragmentación y juego con el tiempo y el espacio. El autor de dicha tesis es el crítico Darío Chávez de Paz. Dice:
“… en La Casa Verde se revela, mediante un análisis detenido, que lo que hizo el autor fue en principio moldear una gran historia con un gran acontecimiento cuyo desarrollo era diacrónico y posteriormente fragmentó dicha historia mediante cortes en el texto sin modificar ninguna escena ni ninguna palabra para luego reordenar los fragmentos a fin de lograr los efectos que se revelan.”
6 Vargas Llosa ha admitido, por su parte, que la única historia que se narra de forma lineal es la del burdel en Piura que da título a la novela y que reposa en sus recuerdos de cuando cursaba el quinto año de primaria7 .
También la novela estuvo inserta en medio de polémicas políticas. Enterado Vargas Llosa que, por La Casa Verde, su nombre se voceaba para recibir el premio literario Rómulo
Gallegos consulta al agregado de cultura de Cuba en París,
5 Mario Vargas Llosa. La libertad y la vida. Editorial Planeta, 2008, p. 146.
6 Ver “La compleja estructura de La Casa Verde”, Darío Chávez de Paz, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones, 1973, p. 6.
7 Ver Los nuestros, Luis Harss, Alfaguara, 2012, p. 386.
Alejo Carpentier, la opinión del gobierno de Fidel Castro sobre el premio. Sintió un deber hacerla debido a su cercanía con la revolución cubana. Las acusaciones de represión que recibía el gobierno venezolano que lo iba a conceder, el de Raúl Leoni, lo empujaron a ello. Pero el problema vino cuando Vargas Llosa no quiso donar el monto del premio, 25.000 dólares (100.000 bolívares), a la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Haydée Santamaría, directora de La Casa de las Américas, da a conocer en una carta la versión cubana:
“Cuando en abril de 1967 usted quiso saber la opinión que tendríamos sobre la aceptación del premio venezolano Rómulo Gallegos, otorgado por el gobierno de Leoni, que significaba asesinatos, represión, traición a nuestros pueblos, nosotros le propusimos ‘un acto audaz, difícil y sin precedentes en la historia de nuestra América’: le propusimos que aceptara ese premio y entregara su importe al Che Guevara, a la lucha de los pueblos. Usted no aceptó esa sugerencia: usted se guardó el dinero para sí; usted rechazó el extraordinario honor de haber contribuido, aunque fuera simbólicamente, a ayudar al Che Guevara.”
8 Vargas Llosa, por su lado, hizo su descargo y acusó al escritor Alejo Carpentier de hacerle una propuesta deshonesta: de que públicamente done el monto del premio, pero que no se preocupara porque, por debajo de la mesa, el gobierno cubano se lo iba a devolver. Eso fue tomado por el escritor como una ofensa. Carpentier le leyó una supuesta carta de Santamaría donde ella habría formulado esa proposición9 .
8 Ver “Carta de Haydée Santamaría”, en Los abismos de Mario Vargas Llosa, José Luis Ayala, Fondo Editorial Cultura Peruana, 2017, p. 184.
9 Ver Diálogo con Vargas Llosa, Ricardo Setti, Kosmos Editorial, 1990, pp. 147-150.
La Casa Verde (1966) confirma la vocación literaria del joven Vargas Llosa. Forma parte, con La ciudad y los perros (1963) y Conversación en la Catedral (1969), de la trilogía que lo coloca en primera línea de la literatura internacional.
Aunque por momentos la técnica literaria desplegada parece devorar a los personajes que se abren paso por los arenales de Piura y el follaje espeso de la selva de Santa María de Nieva, la historia de Don Anselmo, Fushía, el Sargento Lituma y La Selvática se impone y emerge envolvente, como una espiral, en la mente del lector.
La Biblioteca Nacional del Perú ha anunciado hace algunos días que La Casa Verde será declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Esa es otra forma –como la convenida por la Academia Francesa– de quedar inmortalizado.
Lima, 29 de mayo de 2023

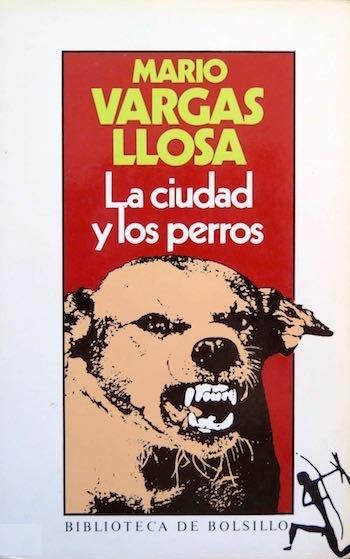 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol


 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol
 Por: Freddy Molina Casusol
Por: Freddy Molina Casusol
