Navidad embotellada: imaginarios, consumo e infancias en La Caravana Coca-Cola
Autores: Becerril Fernández, Juana Viridiana y Cruz Vega Obdulia
INTRODUCCIÓN
La Caravana Navideña Coca-Cola, en el contexto de la publicidad estratégica actual, influye en los procesos de socialización y en la creación de hábitos de consumo en las infancias. Esta influencia se sostiene en tres ejes fundamentales: primero, los medios de comunicación no sólo entretienen, sino que también educan; segundo, la comunicación, en tanto lenguaje, permite la comprensión de la cultura y la realidad social. Por último, en la socialización de las infancias, la estructuración simbólica para dicha comprensión es parte del proceso de aprendizaje. Así pues, este artículo tiene la intención de indagar sobre los sistemas semióticos-simbólicos y la configuración de los discursos que operan como mecanismos de articulación de los imaginarios colectivos y las prácticas socioculturales.
Reconociendo los límites de este estudio y en su intención de concientizar para una transformación sociocultural venidera, también creemos en la posibilidad de encontrar-nos con voces diversas que quieren abrir la conversación sobre un problema tan complejo como la alimentación. Desde un enfoque crítico respecto a las formas en que habitamos el mundo, nos preguntamos por las condiciones que posibilitan nuestras prácticas de hiperconsumo y problematizamos las responsabilidades que cada institución y sector de la sociedad tienen con respecto a las infancias, sus formas de interacción y hábitos de consumo.

Imagen de Shutterstock
Nuestro horizonte apuesta por vidas más dignas y sanas, en las que las infancias no sean “pequeños adultos hiperconsumistas” en mundos obesogénicos, los cuales se caracterizan por profesionalizar, planificar, gestionar y administrar económicamente la muerte desde la perversidad, ya no desde el control por ignorancia, burocracia o mediocridad del no pensar (Periódico desdeabajo, 2025)¹.
¹ El informe de UNICEF ofrece la evaluación más completa hasta la fecha de la malnutrición infantil en el siglo XXI. Describe una triple carga de malnutrición que contempla tres manifestaciones de la mala alimentación, que incluyen la desnutrición, el hambre oculta (falta de nutrientes esenciales), así como sobrepeso y obesidad. Advierte, además, que las malas prácticas alimentarias comienzan desde el nacimiento: a pesar de que la lactancia materna puede salvar vidas, por ejemplo, sólo el 42% de los niños menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna (en México esta cifra es de 30%) (c.f. UNICEF, 2019).
Este tipo de productos ultraprocesados y su dieta alta en azúcares, grasas y sal, se ha extendido a todos los rincones del planeta. En este proceso de poco más de 50 años se han deteriorado los hábitos alimentarios de la población humana, lo cual ha provocado una epidemia global de sobrepeso, obesidad y diabetes que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad (c.f. Calvillo, 2014).
En ese sentido, recuperamos lo que señala el investigador Sergio Ramos (2012) sobre ampliar el punto de vista de la salud, ya que ésta “no se sostiene únicamente en la institucionalidad de un estilo social de vivir o una cultura de la condicionalidad institucional” (pág. 36), antes bien, es un proceso corporal complejo, que tiene su propio tiempo y espacio, además se vincula con la memoria social, familiar, cultural. Así, entendemos la salud desde una epistemología constituida por emociones-cuerpocultura-ecología, en la que prevalece el cuidado por la vida, y este cuidado, según Norma Delia Durán (2016), “se funda en vivir la vida en la armonía con sus circunstancias” (pág. 36).
A su vez, la propuesta de Maturana y Dávila (2019) nos permite complejizar la salud en términos de armonía compuesta por tres formas: fisiológica (realización y conservación del vivir), ecológica (coherencia sensorial y operacional del ser humano en su nicho ecológico), y psíquico-sensorial-relacional (conservación del bien-estar en sus relaciones conductuales en su nicho ecológico): “Estas armonías son aspectos de la realización y conservación del vivir en el presente cambiante del organismo en su nicho ecológico” (pág. 57).
En la misma línea, el Doctor Gustavo Cediel (Mendoza, 2022), académico de la Universidad de Antioquía, en Colombia, destaca la necesidad de cambiar de paradigma respecto a la salud en dos sentidos: “primero, dejar atrás la concepción de que el único responsable es el individuo y pasar a tomar en cuenta también los entornos y sistemas alimentarios. También se transitó del nutricionismo, una concepción reduccionista donde la alimentación se concibe como un mero sistema de transferencia de nutrientes, a un paradigma más holístico y transdisciplinario” (párr. 6).
Así pues, en la presente investigación profundizaremos en la salud de las infancias, definida como la armonía entre éstas con su entorno. Frente a ello, planteamos que La Caravana Navideña Coca-Cola es parte de las formas de estructuración semiótico-simbólica que fungen como entorno posibilitador de procesos pedagógicos, provocando una desarmonización al reproducir las lógicas del hiperconsumo de productos ultraprocesados, altos en azúcares, grasas y sal, que enferman a los cuerpos y la tierra. Como ejemplo de ello, la ENSP - 2022 arrojó que el 35% de la población infantil vive con sobrepeso y obesidad, mientras que para 2035 se proyecta un aumento de hasta el 56% (Maldonado, 2025). Si bien las condiciones que posibilitan la obesidad y la diabetes son múltiples, el “ambiente alimentario obesogénico, gobernado por la omnipresencia y publicidad agresiva de productos ultraprocesados” (Macotela, 2024, párr. 2), es un factor determinante.
¿Cómo crear otras narrativas y formas de entretenimiento para y con las infancias donde el fin último no sea el hiperconsumo disfrazado de diversión, sino la apertura a la imaginación y la fantasía? ¿Es posible la vida en armonía y el cuidado —propio y con los otros— en un mundo de hiperconsumo donde se prioriza la ganancia económica y el placer hedonista? ¿Qué se necesita para crear otras formas de alimentación no mediadas por la lógica capitalista ganancia-pérdida que perpetúa la actual comunicación?
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
El marco teórico que es hermenéutico. Parte de entender la comunicación como un proceso complejo de producción de significación y sentido en el que se pone en juego el intercambio simbólico, así como la interpretación y comprensión (Lizarazo, 2012). Las características y condiciones de dicha producción nos convocan a reflexionar sobre las formas de la comunicación actual que posibilitan prácticas de hiperconsumo de alimentos ultraprocesados, como el refresco. Particularmente, nos interesa la publicidad, herramienta o técnica comunicativa que se ha reducido a la venta de un producto o servicio sin límites ni regulaciones claras.
Respecto a lo pedagógico, lo entendemos como “un campo de producción teórica sobre el saber, como un discurso que orienta la educación, al tiempo que sustenta y promueve una ética y un objetivo político” (Becerril, 2021, pág. 31). Este campo de producción no se ciñe a la escuela ni a la familia, se produce en diversos espacios de la educación formal, no formal e informal, por ejemplo, el espectáculo en el espacio público, como La Caravana Navideña. Al mismo tiempo, recuperamos el concepto de infancias desde los enfoques críticos de la nueva sociología que nos permiten considerarlas como sujetos históricos que no pueden ser entendidos fuera de otras variables como género, clase y etnia, y que “está expuesta en principio a las mismas fuerzas que las personas adultas (económica e institucionalmente, por ejemplo) aunque de modo particular” (Gaitán, 2006, pág. 33). En esta perspectiva, asumimos que las infancias no son “pequeños adultos”, sino sujetos históricos situados.
Así, desde la comunicación y la pedagogía como campos de estudio, indagaremos en los proceso de socialización y significación de las infancias en el evento de La Caravana Navideña Coca-Cola, con el objetivo de mostrar cómo operan los sistemas semióticos-simbólicos y los discursos tanto en los imaginarios colectivos, como en las prácticas de hiperconsumo de los alimentos ultraprocesados, en particular de las bebidas azucaradas. Al ser un estudio
de caso, nuestra metodología es cualitativa, mientras que el instrumento de investigación es material de archivo: fotografías, videos, notas periodísticas y documentos históricos.
Para analizar La Caravana Navideña Coca-Cola, partiremos de la idea de que es una expresión con distintos elementos comunicativos que permiten su lectura como un texto, sea como puesta en escena en el espacio público o como imagen reproducida en medios masivos y digitales. En este sentido, entenderemos el texto como una “unidad sintáctica/semántica/pragmática que viene interpretada en el acto comunicativo mediante la competencia del destinatario” (Vilches, 1984, pág. 35). Los componentes que analizaremos son: elementos navideños como La Caravana, Santa Claus, osos polares Coca-Cola y el camión iluminado; así como las frases que publicitan la marca y la tecnología que se usa tanto en la puesta en escena como en la difusión de la imagen mediática.
La hermenéutica nos ayudará no solo como marco teórico sino metodológico. Recuperamos la propuesta de “Arco hermenéutico” del filósofo Paul Ricoeur (1997), pues éste nos permite comprender cómo la actividad lingüística se inserta en los modos de ser-en-el-mundo, en este caso, cómo es posible que La Caravana Navideña, en tanto texto, configure imaginarios colectivos y prácticas en las infancias. Nos interesa dicha propuesta porque recupera los sistemas semiótico-simbólicos que dan autonomía semántica al texto posibilitando su apropiación, sin olvidar las condiciones socioculturales de producción de sentido y significación de dicho texto. El Arco hermenéutico consiste en tres momentos:
Mímesis I. La representación de la realidad es posible por la comprensión previa del mundo donde el saber está estructurado en una red de intersignificados.
Mímesis II. La reestructuración semiótica-simbólica permite la comprensión de lo que nos-pasa, pues “Toda experiencia humana está mediatizado por signos” (Ricoeur, 1997, pág. 92).
Mímesis III. Volver a simbolizar —resimbolizar— es posible por la autonomía semántica del texto, donde el lector puede reapropiarse, o no, de éste.
Si bien no estudiaremos el fenómeno en términos ontológicos, el arco hermenéutico nos sugiere distintos niveles y momentos de análisis. Por ejemplo, la red de intersignificados es fundamental para los procesos de socialización, pues sólo a partir del lenguaje y la cultura comprendemos previamente nuestro mundo; en el caso de las infancias, los contextos socioculturales son uno de los principales escenarios que influyen en el aprendizaje

del niño (Rodrigo López & Cubero,1998). Mientras que los sistemas semióticos-simbólicos nos permitirán analizar qué elementos comunicativos están articulando qué discursos desde la marca Coca-Cola, configurando los imaginarios y prácticas socioculturales. Por su parte, reconocer la autonomía del texto respecto a la intención de su autor permite que los lectores tengan la posibilidad de romper el signo-símbolo y llevarlo a otras formas de significación y sentido no re-presentadas por la marca. De esta forma, asumimos que las infancias no internalizan de manera pasiva la cultura, sino que contribuyen de manera activa a su reproducción y cambio (Corsaro, 1997).
En este sentido, en el presente texto encontrarás en un primer apartado la descripción de la red de intersignificados en la que se inserta la estrategia publicitaria Coca-Cola en el contexto actual de la comunicación. Posteriormente, describiremos cómo opera el sistema semiótico-simbólico de La Caravana Coca-Cola, al instalar en el imaginario de las infancias —aunque no sólo— una narrativa hegemónica de la Navidad. Finalmente, abordaremos los procesos de socialización de las infancias y sus (im)posibilidades de resignificación.
¡COMPARTE TU ESPÍRITU NAVIDEÑO!
ESTRATEGIA PUBLICITARIA COCA-COLA: MEDIR, MODELAR Y CONTROLAR
La comunicación está al servicio del control humano mediante datos. La sociedad digital se caracteriza por una economía capitalista cibernética de la vigilancia (c.f. Zuboff, 2020; Tiqqun, 2015), en la que las tecnologías de la información son parte del nuevo aparato de producción económica y reestructuración semiótico-simbólica. Millán Campuzano (2024), siguiendo a Heidegger, señala que “la cibernética es la culminación metafísica de un largo
proyecto de control por el cálculo” (pág.11), donde se sostiene la idea de que el futuro es planificable. La planificación, gestión y administración de la humanidad planetaria caracteriza a nuestra época, por ende, a las formas de la comunicación.
Para comprender por qué la estrategia de La Caravana Navideña Coca-Cola es parte de las formas actuales de la comunicación que posibilitan la distribución y consumo de la bebida azucarada, es necesario situar históricamente la función de la publicidad en las sociedades (pos)modernas industriales y digitales, como la nuestra, obsesionadas por la cuantificación y su forma de operación desde los sistemas semióticos-simbólicos, donde se ha tecnificado el lenguaje con fines de predicción, anticipación y control (Han, 2013). Los hábitos de hiperconsumo de alimentos ultraprocesados, como el refresco, son posibles o se activan por las formas de comprender y utilizar la comunicación y sus medios.
Una característica de los medios de comunicación es que “publicitan” en la esfera pública. En este sentido, la publicidad no se reduce al anuncio de productos o servicios, sino que es un lenguaje que configura la opinión pública. Heidegger (2008) nos dice que en lo público se está de forma impersonal (ser-uno), nuestra comprensión del mundo se aliena a lo que se dice. De ahí las habladurías y la curiosidad por las tendencias y lo novedoso, por ejemplo “estar a la moda”. Mientras que Habermas (1981) señala que la publicidad pertenece a la sociedad burguesa, refiriéndose a la época en que surge el tráfico de mercancías y noticias en Europa occidental. Lo que se dice en la circulación de información es parte del aparato productivo al que pertenece, en nuestro caso, la sociedad digital cibernética.
El modelo de publicidad en tanto razón pública, tal como la conciben los filósofos alemanes antes citados, nos fue heredado por el Estado-moderno. La publicidad es parte de las sociedades (pos)modernas, en las que juega un papel fundamental para la vida política, económica y cultural de cada época. Ejemplo de ello es el mensaje publicitario durante la modernización, industrialización y urbanización del Estado Mexicano a lo largo del siglo XX: consumir como sinónimo de democracia e identidad nacional² (Moreno, como se citó en W. Jones, 2025, p. 49).
La publicidad es un lenguaje que permite persuadir; la profesionalización de la comunicación, desde una razón instrumental³, afina sus técnicas para hacerlo. Recordemos, por ejemplo, que el empirismo norteamericano4, desde una investigación administrativa, procuró la medición de la cultura con fines de rentabilidad económica y reproducción del sistema social (Mattelart y Mattelart, 1997). En 1960, predominaron los estudios de mercado de la sociedad de masas; mientras que actualmente el marketing digital
datifica a la humanidad a partir de algoritmos que procura mayor fluidez de información, pues entre más datos, mayor capital económico (Han, 2013).
Si asumimos que somos a partir de una red de intersignificados que dan coherencia y sentido a nuestro hacer y estar en el mundo, daremos cuenta que los estudios de mercado analizan a las personas en tanto unidades culturales coherentes, donde el objetivo es “conocer” sus sueños o propósitos, sus miedos o deseos, sus creencias o conductas. Dicha información en forma de inputs será devuelta como outputs en el valor —social— de cambio que se le asigna a productos o servicios. La experiencia humana queda reducida a datos que configuran la estructuración semiótica-simbólica impuesta por la intención comunicativa de las estrategias publicitarias.
En este caso, veremos que la bebida azucarada representada en La Caravana Navideña Coca-Cola se asocia a valores sociales que refieren a lo familiar, el compartir, la felicidad y la esperanza. En términos semánticos, el significado, en este caso el valor social que refiere a lo familiar, el compartir, la felicidad y la esperanza, son conceptos que se vinculan a un signo-simbólico, sin pertenecer a ese signo, tal como señala Roland Barthes (1974), en Retórica de la imagen. Es decir, el signosimbólico “Navidad” denota lo familiar, la felicidad y la esperanza; lo que a su vez se asocia a la marca Coca-Cola. La estrategia publicitaria tiene una intención comunicativa que evoca significados vinculados al signo-simbólico del cual se ha apropiado.
Dicho “fenómeno publicitario” se presenta para ser entendido a partir de tales valores sociales configurados desde un modelo semiótico-simbólico específico. Las infancias, al tener contacto con La Caravana Navideña Coca-Cola, están destinadas a comprenderlo a partir de una red de intersignificados, los cuales estructuran su experiencia. Si el significado —concepto— queda
2 La identidad nacional mexicana está fuertemente marcada por el consumo del refresco. Como lo dice el siguiente fragmento de una canción popular “Yo soy mexicano de esos que llegan tarde a todos lados, de los que toman Coca todos los días y confían más en el ladrón que en el policía, de los que piensan que el tequila cura la gripa […]” (Amandititita y Don Cheto, El muy muy, 2008). El consumo asociado a la identidad se ha reforzado con estrategias en la gastronomía: “Donde hay tacos, hay coca cola” dice un slogan publicitario que responde a una de las estrategias más efectivas para pintar de rojo nuestro paisaje cotidiano, ésta consistió no en un comercial, sino en una estrategia de presencia para exhibir la marca en pequeños comercios, tiendas y taquerías. La estrategia fue tan fuerte que ahora “es imposible imaginar un puesto de tacos sin las botellas de Coca-Cola, las mesas o los refrigeradores”. 3 C.f. Theodor Adorno y Max Horkheimer. 4 Todo pensamiento humano está situado. Al respecto, la definición de geopolítica del conocimiento de Catehirine Walsh (2004) señala que hablar de la geopolítica no sólo hace referencia al espacio físico, es decir, el lugar en el mapa, sino también a los espacios históricos, sociales, culturales, discursivos e imaginados —“los espacios epistemológicamente diagramados” (Mignolo, 2000)—, que ofrecen la base para las subjetividades (identidades) políticas. [...] También aquí se generan, producen y distribuyen conocimientos (Walsh, 2004).
vinculado a ese signo-simbólico como el único significado, ese destino se consumará. Dicho de otra manera, si la estructura simbólica de las infancias asocia la Navidad con Coca-Cola, ésta quedará instituida como la única forma de representarla, significarla y practicarla, vaciándola de todo sentido otro, con lo cual se reduce la festividad al consumo de un evento que no busca el descanso y la contemplación (Han, 2020), sino sólo la producción y satisfacción instantánea del sujeto narcisista y hedonista de nuestra época.
Las teorías e instrumentos utilizados para los estudios de mercado suponen —dan por hecho— un sujeto sociológico medible en un mundo específico: sociedades industriales que devinieron cibernéticas-digitales. Así, las investigaciones de dicho sujeto social parten de la misma premisa: medir, controlar y modelar al sujeto social y su futuro. ¿Cuál es el objetivo? Podríamos pensar que el fin último es poder económico o político, sin embargo, al dar cuenta de que La Caravana Navideña Coca-Cola, en tanto texto comunicativo, es parte de un dispositivo5 que permite que las personas vean y hablen de determinada forma o dirección, que incorporen esquemas de pensamiento que orientarán sus prácticas y conductas, podemos advertir entonces que está en juego una forma de ser humano, donde la cultura es piedra angular de toda sociedad.
Ahí donde se cultiva una forma de ser, se imposibilitan otras. Nuestra forma está bajo el mismo paradigma de la obsesión por el cálculo y el control que ha desarmonizado la salud de las infancias, no sólo en términos fisiológicos desde las tecnologías de la alimentación con la ciencia del nutricionismo, sino psíquico-sensorial-relacional y de su nicho ecológico. Ahí donde hay una elección de la bebida azucarada, hay mecanismos publicitarios que influyen en lo culturalmente aceptable y la percepción de las infancias. Entonces, los cuerpos enfermos son parte de una cultura y medio desarmonizado. Sin principios éticos en los estudios de audiencia y la falta de regulación en las formas publicitarias, continuaremos en escenarios anárquicos, como la actual minería de datos, y seguiremos reproduciendo irresponsabilidades desde diversos actores: profesionales de la comunicación, académicos y su financiamiento de investigación6, agencias de publicidad, funcionarios de gobierno, corporaciones y ciudadanía.
Desde dicha perspectiva, “el fenómeno publicitario” puede llegar a ser una especie de pedagogía encubierta, al ser publicidad disfrazada de entretenimiento que transmite una forma de estar en el mundo a partir de la configuración de la opinión pública. Si bien esta transmisión no es homogénea ni total, ya que, como lo mencionamos anteriormente, las infancias son, en cierta medida, agentes y sujetos activos en la producción del conocimiento, es innegable que la publicidad, en tanto herramienta comunicativa, nos arraiga en una determinada
estructura semiótico-simbólica que perpetúa la forma de ser humano hiperconsumista y clientelista.
Algunos testimonios que pueden dar cuenta de la configuración de la opinión pública mediante la publicidad mediada por los adultos los vemos en la encuesta realizada por Imagen Noticias. A las preguntas ¿qué opinan los niños sobre el consumo diario del refresco con azúcar? y ¿cuántos días a la semana tomas refresco?, señalaron:

Nicole: Todos los días en la comida
Juan: no diario, una vez a la semana
Darinka: Casi… poco.
Carlos: La verdad, según yo, me refresca un poco al volver de la escuela
Paola: Cuando lo tomas, las burbujitas que se sienten
René: Sé que tienen mucho colorante, mucha azúcar, que te puede dañar el hígado
Jeisel: Sé que no es saludable del todo
¿Por qué la comida debe acompañarse con Coca-Cola? ¿La bebida azucarada realmente refresca? ¿Cómo es posible perpetuar lo que sabemos que nos daña? Desde la comunicación y la pedagogía podemos afirmar que la creación y mantenimiento de los imaginarios colectivos y las prácticas socioculturales son determinadas por el complejo proceso de producción de significación y sentido, donde la publicidad juega un papel relevante. Debemos entender que la comprensión de nuestra vida cotidiana es posible porque somos seres de lenguaje, compartimos una estructura lingüística común que nos permite con-vivir, es decir, el hábito de tomar Coca-Cola tiene coherencia en la compleja red de intersignificados que media nuestra experiencia en el mundo, dando sentido a las formas de vida pos(modernas).
El uso del lenguaje tecnificado en las estrategias de marketing se activa de diversas maneras: desde el logo, forma de la botella, slogans y colores; hasta el empleo
5 Al respecto, Gilles Deleuze explica que “el dispositivo es una máquina para hacer ver y hacer hablar que funciona acoplada a determinados regímenes históricos de enunciación y visibilidad” (pág. 156). Por su parte, Michael Foucault lo concibe como una red que articula relaciones y juegos de poder (Agamben, 2015), compuestos por “discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas” (Foucault, como se citó en García, 2011, p. 1).
6 La investigación científica no es posible sin la esfera política y económica. Algunos ejemplos de esto son el proyecto científico de Oppenheimer y toda la investigación armamentística bélica.
de figuras o personajes para promocionar el producto7; refrigeradores en taquerías, carteles en parques de diversión; recomendaciones de artistas o influencers; nombres impresos en botellas, coleccionismo; o el famoso storytelling. En el caso de las infancias, veremos que el coleccionismo está de la mano con el sentido del asombro en tanto capacidad humana que, a decir de Jerome Bruner (1991), funge como una herramienta fundamental para conocer la realidad. Un ejemplo de ello es la reciente campaña que combina el coleccionismo con el uso de algunos personajes referentes para las infancias de la cultura pop, como son los labubus
En lo que respecta a la Navidad, esta estrategia de marketing se ve reflejada en la compra y colección de las villas navideñas para impulsar el espíritu navideño de los consumidores, dichas compras se refuerzan en los medios digitales, por ejemplo, a través de los famosos unboxing8, de esta manera se genera una omnipresencia de la publicidad y se fortalece la necesidad de consumo en el mundo físico, pero también en el virtual.
Así, las estrategias publicitarias actuales persuaden a sus potenciales consumidores apelando a sus deseos, sueños y necesidades humanas más profundas; utiliza y explota conocimientos y capacidades humanas fundamentales como herramientas para reproducir la cultura de hiperconsumo y genera una compleja red de intersignificados, que impactan en las identidades e imaginarios coelctivos. En el caso de las infancias ¿qué símbolos con respecto a la Navidad son utilizados como parte de la estrategia publicitaria de La Caravana Coca-Cola para impactar en sus hábitos de consumo?



¿POR QUÉ LA NAVIDAD SABE A COCA-COLA? COLONIZACIÓN DE LOS IMAGINARIOS COLECTIVOS
Imagina que a los seis años ves un camión iluminado gigante parecido al juguete que te aguarda debajo del árbol; o una fábrica de regalos con la que fantaseas por tener todos los juguetes que anhelas; o nieve cayendo como si estuvieras en el Polo Norte junto a los osos de tu colección de Villas; o a Santa Claus que trae dulces y regalos. ¿Qué significa? Para fines corporativos multinacionales, es una estrategia de marketing que posiciona una marca; para papá, quizá es nostalgia por la familia amorosa que no existe y quizá nunca existió, pero anhela desde que era niño; para las infancias, es la fantasía de conocer a quien les “da” un regalo; mientras tanto, en términos culturales, se configura la representación global “universal” de la navidad que hegemoniza el imaginario social.
7 Actualmente, esta estrategia se ha reducido gracias a la norma NOM-051, que contempla la eliminación del uso de personajes en productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias. Es un primer paso para regular este tipo de estrategias publicitarias y proteger a las niñas y niños, con ello se abre el paso a una regulación de publicidad más amplia que contemple todos los medios (incluyendo televisión, digital, escuelas y sus alrededores, puntos de venta, etc.) y estrategias (personajes, regalos y promociones, patrocinios y product placement) que contribuyen a tener en México un ambiente que favorece la obesidad (El Poder del Consumidor, 2021).
8 Se trata de una tendencia que ha ganado popularidad, la cual consiste en desempacar y mostrar el contenido de un producto recién adquirido. Es una práctica que no solo resulta divertida para los consumidores, sino que también ofrece múltiples beneficios para las marcas (amazon, 2025).
El imaginario lo entendemos, tal como lo sugiere Emmánuel Lizcano (2003), en dos sentidos. Primero, como aquello que conforma el mundo que la colectividad habita, es decir, un conjunto de normas y símbolos que comparte la colectividad y que pese a ser imaginado, estructura la experiencia social, sus ideas, imágenes, actitudes y afectos que definen su manera de concebir el mundo y su existencia (Castoriadis, 2007). Tales formas compartidas estarán atravesadas por relaciones de poder que se disputan su significación y sentido, como el imaginario navideño. De manera tal, que la estrategia publicitaria tendrá el objetivo de influir en la elección de las personas adultas, quienes enseñarán a las infancias qué imaginarios se habitan.
Segundo, el imaginario como un exceso de indefinición, previo a la definición y lo instituido por lo social, que sólo la metáfora o la analogía permite representar. Toda sociedad tiene la capacidad instituyente y de autoorganización que permite la continuidad y la permanencia. Pero tiene también la capacidad de creación y la posibilidad de lo nuevo más allá de lo instituido socialmente, he ahí la posibilidad de la discontinuidad, el conflicto y la resistencia. Por ejemplo, aun cuando la marca Coca-Cola intenta cooptar símbolos como la Navidad, dicho significante es tan rico en significados que nos podemos reapropiar de él fuera de las lógicas mercantiles y de colonización cultural. Siempre y cuando creemos otras condiciones comunicativas que no perpetúen la hegemonización de la representación simbólica, como lo han hecho las estrategias publicitarias hasta ahora.
Por qué se bebe, cómo se bebe y para qué se bebe el refresco Coca-Cola, no sólo es una batalla territorial, sino cultural y simbólica. En la exportación de un producto, se exporta una cultura, colonizando los territorios y las formas de relación con la tierra, los paisajes cotidianos y las identidades. En este caso, se exporta el “estilo de vida” estadounidense de hiperconsumo, extendiéndose a todo el planeta. La Doctora Ana Ávila (Boletín UNAMDGCS-021, 2025) explica que “estamos inmersos en una captura corporativa de la nutrición, donde bebidas como el refresco de cola representan un estilo de vida (el estadounidense) y de consumo” (párr. 6).
La moda —lo que se dice— es lo deseado y con lo que nos sentimos interpelados (Althusser, 1974). Deseamos ser como el otro en un proceso de identificación donde lo simbólico moldea eso que deseamos (Zizek, 2003). Incluso cuando lo que deseamos no conserve el bien-estar, es decir, la armonía fisiológica, ecológica y psíquico-sensorial-relacional. A manera de ejemplo, los latinoamericanos van de “shopping”, consumen lo “fast”, y están en “tendencia” con los “outfit” más populares.
En los procesos pedagógicos de las infancias, la identificación con ciertas narrativas permitirá la confirmación de ciertos valores y hábitos de hiperconsumo, pues, de acuerdo con Peter McLaren (1997), “en una cultura depredadora, la identidad se forja principalmente en torno a los excesos del marketing y del consumo, y en las relaciones sociales propias del capitalismo postindustrial” (pág. 8).
La Cocacolonización9 territorial está determinada por las dinámicas de poder locales, regionales y globales. Los canales de venta y distribución de estos productos son controlados por personas y grupos de poder que deciden qué corporativos tanto de la industria alimentaria como de la comunicación y el entretenimiento apoyan a partir de diversos intereses económicos-políticos. La política como actividad humana ha sido reducida a un gobierno de Estado-soberano con intereses partidistas que están al servicio del capital (Panikkar, 1999). En el caso de la Caravana Navideña Coca-Cola, es necesario preguntarse ¿quién(es) la autoriza(n) y qué intereses se ponen en juego?, ¿por qué la festividad navideña está fuertemente anclada a una actividad de hiperconsumo disfrazada de entretenimiento y diversión?
La ocupación del territorio también nos lleva a observar dónde y cómo se presenta La Caravana. Como toda colonización, la imposición de una cultura sobre otra crea sincretismos violentos, donde los símbolos de una cultura serán usados por otra para instaurar su forma. En las caravanas de Puebla y Xalapa, Veracruz, de 2023, hubo una mezcla de prácticas locales, como el desfile de escuelas o la música, con símbolos globales “universales”. Y si ampliamos la mirada, daremos cuenta de la invasión de nuestros caminos y espacios cotidianos por el logo de la marca refresquera: calles, escuelas, plazas públicas, tienditas, espacios de recreación y parques. ¿Quién(es) ha(n) decidido no regular las formas de la comunicación que saturan y homogenizan el paisaje cotidiano, en particular de la publicidad mercantil dirigida a las infancias?
Asimismo, la colonización simbólico-cultural la veremos en el imaginario navideño. La Navidad es una festividad que
9 La Cocacolonización ha constituido una línea de análisis importante en los últimos años. Al respecto, destacamos los aportes del investigador José Tenorio, quien documenta las transformaciones vinculadas al consumo alimentario a partir del avance de productos industrializados, y específicamente de bebidas de cola, sobre la dieta tradicional basada en maíz —con trabajadores de la caña de azúcar y sus familias del centro-sur chiapaneco—. Una idea relevante que este investigador sostiene es que la incorporación del refresco en la dieta de la población mexicana trae consigo el desplazamiento de bebidas locales-tradicionales, quizá como un asunto de clase o como una promesa de modernidad; por ejemplo, el pox antes utilizado para las ceremonias religiosas en Chiapas, fue sustituido por el refresco. Para conocer más sobre sus investigaciones puede consultarse la mesa redonda Bebidas ultra-procesadas, ciencia de la nutrición y la Coca-Colonización de México https://acortar.link/DieoMy y el texto Agua, azúcar y energía: ¿consumo de refresco en Chiapas como modernidad incumplida?, disponible en https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/50701
ha acompañado a las sociedades (pos)modernas, no tiene un único origen ni una sola representación, como lo ha pretendido la marca Coca-Cola. Su significación y sentido ha variado según la época y sus conflictos religiosos, políticos y culturales. La Navidad existe antes que CocaCola, aun cuando nos hagan pensar que la inventaron tal como la conocemos ahora, o que con la llegada de La Caravana, inicia dicha festividad.
Si bien hay un universo mediático con diversas estrategias publicitarias, Coca-Cola ha creado La Caravana Navideña para aumentar sus ventas10: llega a 18 Estados de la República y al 80% de la población, posicionando su marca con la representación global “universal” de la Navidad que intervendrá en los imaginarios colectivos y la memoria sociocultural.



Desde la década de 1920, Coca-Cola ha utilizado la temática navideña en su publicidad. Sin embargo, fue en 1995 cuando decidieron dar un giro a sus anuncios. Presentaron un spot que mostraba una flotilla de camiones de la empresa atravesando un paisaje nevado, iluminando su camino a medida que avanzaban. Este desfile encantador llevó a niños y adultos a salir a las calles para presenciar el mágico recorrido.
En la parte trasera del último camión, antes de que concluya el anuncio, aparecía Santa Claus brindando con una Coca-Cola. Este comercial se convirtió en uno de los más icónicos de la compañía y fue transmitido en más de 100 países alrededor del mundo. (Escobar, 2024, párr. 3-4)
A partir de la revisión de fotografías y videos sobre La Caravana Navideña Coca-Cola 2023-2024 en diversos estados de la República, nos percatamos que dicho evento “encanta” a niños y adultos: ¡Comparte tu espíritu navideño! Se escucha al iniciar el recorrido y se repite en las pantallas de los trailers. El camión de reparto iluminado como símbolo de arribo de la Navidad denota la “magia” que llega a la Ciudad, pero también representa una promesa de Modernidad, pues el automóvil es una tecnología que dio forma a la vida urbana, como en su momento el ferrocarril o las telecomunicaciones.
Al respecto, veremos que la tecnología es un elemento fundamental de las sociedades industriales devenidas digitales-cibernéticas. En el caso de Coca-Cola, se presenta como una empresa que trasciende generaciones con más de cien años de existencia mientras está a la vanguardia tecnológica. Por ejemplo, el uso de autómatas en forma de osos, la creación de globos personalizados y el show de drones: al final de La Caravana aparecerán en el cielo vehículos aéreos dando forma al trineo, el pino, el tráiler y el logo Coca-Cola, interpelando el asombro y la imaginación de las infancias.
Los carros alegóricos que desfilan en orden durante el recorrido crean una puesta en escena que representa el Polo Norte: fábrica de regalos, esferas gigantes, árbol de navidad, familia de osos, nieve, luces y, claro, Santa Claus, que habla desde el centro de mando ¡Niños y niñas, acompáñenme a recibir la magia de La Caravana Navideña Coca-Cola! Los osos y Santa toman Coca-Cola, ejemplo para las niñas y los niños que los observan y aprenden. Sobre este punto, algunos especialistas señalan que el mercado guioniza la vida infantil.
[...] define qué es lo que los chicos desearán, a
10 México se ha convertido en el mayor consumidor de refresco en el mundo, paradójicamente, aun antes que Estados Unidos (PROFECO, 2023).
qué jugarán, sobre qué charlarán, qué discutirán o agradecerán a sus padres, sobre qué compartirán con sus pares, qué pensarán, qué dibujarán, qué soñarán, qué pedirán a Papá Noel. El mercado escribe un guion sobre el cual los chicos podrán improvisar, más o menos, según su creatividad, su motivación [...] pero plantea la escena, el tema y la utilería. (Minzi, 2006, pág. 6)

Entre cada carro alegórico, bailarines llenos de energía, colores y luces producen el espectáculo navideño que llega a territorios que ahora “son” Coca-Cola. El discurso de la Navidad también interpela a los adultos, que la esperan con cierta nostalgia por lo que recuerdan fue y desean que sea o hubiera sido. Los adultkids o kidults, como el marketing los ha definido para hablar de una población de adultos jóvenes, son movidos estratégicamente por la nostalgia, que busca “reconectar” con su infancia.
En los videos observados, recuperamos las frases de adultos que, cuando eran niños, fueron a La Caravana o que asistir les trae algún recuerdo familiar. Por ejemplo, el comentario de una niña que dice “mi papá me trajo, porque él siempre venía de niño”. Esta nostalgia, sentimiento de añoranza, por “recuperar” el pasado y de rescatar o evocar los sentimientos de la infancia de los adultos es una de las emociones que más “vende”, porque es una herramienta de la psique para dar esperanza al presente y lidiar con el futuro, es un lugar seguro (Rudy, 2016).
En un contexto actual de fragmentación social, guerras, genocidio, cambio de paradigmas, crisis climática y desaparición de rituales (Han, 2020), el discurso publicitario de La Caravana Navideña Coca-Cola seduce a los adultospequeños, e instala en el imaginario una nostalgia cultural por la Navidad. La estrategia comunicativa es perversa o cínica, en términos de Zizek (2003), pues perpetúa el sistema de insatisfacción, mientras promete “felicidad”; instala en el imaginario un anhelo y crea una promesa de satisfacción a partir del hiperconsumo. Incluso cuando estemos vacíos y rotos, mejor para el inconsciente, el
cual se regocija en esas apariencias de felicidad. Y los alimentos ultraprocesados, como el refresco Coca-Cola, alimentan ese vacío a partir de desencadenar dopamina, y con ella, una sensación de placer temporal e instantánea; el dispositivo construye una estrategia ingenieril para descubrir nuevos sabores, incluso ahora con la ayuda de la inteligencia artificial (Morris, 2023).
Por su parte, la personificación como estrategia fundamental de La Caravana para las infancias inventa a los encantadores osos polares. Si bien Santa es uno de los personajes más esperados por chicos y grandes en La Caravana, otra figura que en las últimas décadas también ha tenido un papel relevante en la publicidad, y por tanto en el imaginario infantil, son los osos polares de Coca-Cola.
Según Esteban Delgado (2020), en su artículo La historia de los osos polares Coca-Cola, a finales de los 80, Santa fue perdiendo representatividad como icono particular de la marca Coca-Cola, ya que su imagen empezó a ser explotada por otras marcas y en otros espacios como el cine, lo cual se reflejaba en la baja en sus ventas.
[...] como es de imaginar, con el paso de los años este personaje se convirtió en un elemento genérico y fue perdiendo la representatividad de la marca […] arrastrando el lastre de las guerras de colas, en donde se enfrentó de una manera feroz contra Pepsi en la década de 1980, Coca-Cola necesitaba un nuevo icono. (Delgado, 2020, párr. 3-4)
Para ello recurrieron a una de las estrategias persuasivas fundamentales que conecta con las formas cognitivas que les permiten a los y las niñas leer, así como comprender el mundo, la antropomorfización; de ahí que la creación de personajes sea una estrategia básica del marketing infantil. Según los estudios sobre antropología, desde siempre a las personas nos ha gustado antropomorfizar y entregar una categoría más elevada a las cosas para poder entenderlas11. Es una manera más fácil de comprenderlas, tomando como punto de partida el propio ser humano, “pues se le transfieren atributos que no son propios del objeto. Nos permite sentir empatía a través de una expresión metafórica casi instintiva” (Delbaere et al., 2011).
En este sentido, en el caso de los estudios con las infancias, Jerome Bruner (Egan, 2010) es una referencia importante, quien señala que los y las niñas tienen algunas herramientas cognitivas para relacionarse con el mundo, entre ellas destacan el conocimiento en términos de cualidades
11 Pensemos en el animismo en algunas culturas ancestrales como una forma de relacionarse y entender el mundo. En ese sentido, Guthrie (1993) sostiene que el animismo y el antropomorfismo, lejos de ser irracionales, son respuestas razonables a la ambigüedad del mundo perceptual.
humanas y el sentido del asombro. Pero, ¿por qué un oso polar? Es casi innegable que ninguna persona se resistiría al encanto de un oso, a decir de los especialistas; por ejemplo, en el caso de los osos pandas, “cuando miramos un oso nuestro subconsciente se ve afectado por lo que la biología del desarrollo llama neotenia, es decir, la retención de características infantiles en la edad adulta, la ternura de su rostro, su comportamiento similar al de un bebé, estimula oxitocina, hormona que nos provoca sentimientos de amor y protección” (Holland, 2024, párr. 5). Pensemos también, por ejemplo, en la ternura de los osos de peluche.

Siguiendo lo planteado por Bruner, el icono de los osos y su personificación se conecta con la habilidad cognitiva de las infancias —aunque no exclusiva de ellas— de conocer en términos de cualidades humanas, “eso es realmente lo que intentábamos hacer: crear un personaje inocente, divertido y que reflejara los mejores atributos de lo que llamamos humanos”, mencionó en una entrevista el creador del personaje del oso polar Coca-Cola, Ken Stewart, quién fue inspirado por su perro labrador para crear a los icónicos osos. Los ositos polares, la familia de osos polares en algunos casos, muestran en su paso por La Caravana habilidades humanas que conectan con quienes les observan: bailan y caminan de forma bípeda, sonríen, lanzan besos, usan bufandas y, por supuesto, toman Coca-Cola.

La iconografía antropomorfa de los osos polares, usada como una estrategia publicitaria de Coca-Cola desde la década de los 20, tuvo su mayor impacto con uno de sus comerciales históricamente más famoso, Northern Lights, el cual hizo su debut en febrero de 1993 durante la entrega de los Premios Oscar, sumándose junto con Santa, a partir de ese año y de diversas maneras, al imaginario navideño diseñado por Coca-Cola.
El marketing infantil usa la personificación en animales para generar una mayor conexión emocional, “es así como la personificación puede alentar a los consumidores a antropomorfizar. Una vez que se genera el engagement, este antropomorfismo hace que la respuesta emocional sea más probable y aumenta las atribuciones de la personalidad de la marca” (Delbaere et al., 2011).

Esta estrategia de la personificación es eficaz en el caso de las infancias porque promueve el aprendizaje fáctico, es decir, el recuerdo y memorización de cierta información, generando impresiones mentales de las marcas; aun cuando son pequeños, el reconocimiento de la imagen del oso bebiendo refresco se imprime en el imaginario infantil y se convierte en un elemento primordial para impulsar el mercado futuro12, a saber, aquel que proporcionará nuevos consumidores si se cultivan desde la niñez. Se estima que desde los 6 meses los niños reconocen marcas y logos, así también, que la lealtad de marca empieza tan temprano como a los dos años, “el estudio de UNICEF demostró que, a partir de los dos años, se desarrolla conciencia de marca de los productos (colores, personajes, sabor), y se establece así una mayor atracción
12 Recordemos que McNeal (2000) considera que los niños son representantes de tres mercados atractivos para todo practicante de marketing: el primero es el mercado primario, ya que gastan su propio dinero según sus propias necesidades; el segundo, el mercado de influencia, donde los niños orientan el gasto de dinero de sus padres (compras familiares) en su beneficio; y el tercero, el mercado futuro, que proporcionará nuevos consumidores si se cultivan desde la niñez.
a los mismos, principalmente, a aquellos altos en energía, azúcar, sodio y grasas saturadas” (c.f. Alianza por la Salud Alimentaria, s.f).
A la par de producir esta impresión mental de las marcas, la personificación mediada por la imaginación y la fuerza de la ficción en los niños y niñas genera confianza y apego con el personaje, por tanto, disposición a participar en el consumo a partir de esa empatía. Los niños y niñas se conectan con los personajes de la publicidad desde lo que Vigotsky llamó la ley de la realidad emocional de la imaginación, “los anhelos y destinos de los personajes inventados, sus alegrías y tristezas nos alarman, inquietan, contagian, a pesar de que sabemos que no son hechos reales sino producto de la fantasía” (Vigotsky como se citó en Egan, 2010, p. 54), es decir, que la imaginación influye sobre el sentimiento y la acción de los niños y niñas.
Vigotsky también señala que hay un círculo de la actividad creadora de la imaginación, a partir del cual el niño se va apropiando y resignificando los símbolos culturales del mundo, “las imágenes de la fantasía brindan un lenguaje interior para nuestro sentimiento, este sentimiento selecciona algunos elementos de la realidad y los combina en una relación que está condicionada por nuestro estado de ánimo” (Vigotsky, 2022, pág. 11); a esto se le llama también ley del signo emocional, según la cual las imágenes que vemos tienen un signo emocional que nos permite internalizarlas, y que incluso empatizamos con esos sentires aun cuando sean parte del mundo de la fantasía. Si en La Caravana, Santa invita a beber Coca-Cola, o se muestra como una imagen alegre al tomarla, habrá una identificación con esta emoción y es probable que ese símbolo comience a existir realmente en el mundo, así como a influir sobre la realidad que les rodea, replicando la acción de beber el refresco para sentir esa felicidad, “sienta lo que él siente, piense como él piensa, reaccione como él reacciona”. Al respecto, según una investigación con infancias acerca de la credibilidad en la publicidad, niños menores de 10 años señalaron que las personas que hablan en los anuncios publicitarios dicen la verdad.
Así, podemos decir que el impacto de los elementos semiótico-simbólicos utilizados en La Caravana Coca-Cola han “secuestrado” el imaginario infantil, situando la marca como un elemento central de su universo simbólico. Desde muy pequeños, los niños y niñas ubican y recuerdan el refresco Coca-Cola, lo cual repercute en sus hábitos de consumo, tanto presentes, a través de la imitación, o en el consumo futuro, como potenciales compradores de bebidas azucaradas. La personificación, la imaginación y la ficción, elementos constitutivos de los humanos capaces de potenciar su experiencia creadora (Vigotsky como se citó en Egan, 2010), a través del espectáculo publicitario, se ven restringidas a situar a las infancias sólo como consumidores.
LA CARAVANA COCA-COLA COMO AGENTE DESOCIALIZACIÓN.
MEDIACIONES COMO (IM)POSIBLIDAD DE LA RE-SIMBOLIZACIÓN
La apropiación que hacen los niños y las niñas de un sistema semiótico-simbólico, como lo hemos descrito en los apartados anteriores, está mediada por su capacidad de agencia, por las instancias y medios de socialización en los que se desarrollan, y el entorno o contexto social que habitan. El corpus de videos analizados nos permite ubicar la fuerza que tiene la experiencia de socialización vivida a través de La Caravana Navideña Coca-Cola, donde la familia y los medios de comunicación juegan un papel fundamental como mediadores de la realidad de las infancias, sea para reproducir una estructura semiótica-simbólica que mantiene el hiperconsumo del refresco Coca-Cola, sea para re-simbolizar las festividades navideñas y sus prácticas de alimentación.
Cada año se reúnen en las principales calles de más de 18 ciudades miles de personas para presenciar La Caravana y ser encantados por este evento13. Es decir, La Caravana funge como un agente de socialización para miles de familias, además de como un dispositivo publicitario disfrazado de entretenimiento.
“La verdad es que nunca habíamos visto tantas familias reunidas esperando esta caravana, nosotros fuimos al parque cultural, pero créanme que todo el camino vimos a tantas personas esperando este desfile, que, créanme, la verdad nos dejó impresionados. Nos tocó esperar un ratito en el parque cultural, pero créanme que valió la pena ya que ahí terminaba y lo podíamos ver más de cerca. Lo mejor para mí sin duda fue ver la carita de mis niños, que, aunque mi bebé está muy pequeño estaba muy emocionado de ver a cada uno que pasaba en este desfile. Y mi hijo el mayor pues él ya entiende más de la navidad y pues él estaba emocionado de ver todos los carros arreglados con luces y sobre todo ver a Santa”. (Testimonio Caravana navideña Coca-Cola, Reynosa, 2023)
Entendemos que La Caravana es un agente de socialización, ya que este último refiere a aquella persona o institución que hace posible y efectiva la interiorización de una estructura y procesos sociales, mediante éste, se transmiten pautas culturales que permiten que una persona ajuste comportamiento y hábitos (Yubero, 2002). En este caso, La Caravana hace efectiva, como lo vimos
13 En el 2024, La Caravana Coca Cola se realizó en algunas ciudades del país, no así en la CDMX, ya que gracias a la campaña #Caravanasincoca se logró cancelar (c.f. CDMX cancela la caravana Coca-Cola, 2014)
en el apartado anterior, la identificación de cierto relato cultural y su estructuración semiótico-simbólica.
También sostenemos que La Caravana forma parte de un dispositivo de control cultural, en tanto en el entretenimiento asociado al hiperconsumismo:
“el pasarla bien parece quedar aprisionado en los límites de lo lúdico o recreativo y en el consumo derivado de productos de fabricación masiva. Es decir, aquello que no sea lúdico y que no esté producido por los circuitos industriales (grandes corporaciones, empresas transnacionales, etc.) será marginalizado por el dispositivo de entretenimiento. En esta medida, el dispositivo crea un filtro de aceptación de contenidos, de imágenes, de verdades”. (Silva Prada et al., 2022)
Es decir, la potencia lúdica del entretenimiento queda al servicio del marketing, como lo sostenemos desde el inicio de este artículo; por tanto, La Caravana es un elemento que forma parte de todo un dispositivo publicitario. En el caso del entretenimiento asociado al hiperconsumo, también lo podemos ejemplificar con una experiencia que en las últimas dos décadas ha cobrado una importancia significativa en las infancias, KidZania. Propuesta que, según su directora comercial Maricruz Arrubarrena, busca “lograr que niños y niñas asocien su natural capacidad de jugar, gozar y pasarlo bien a las marcas de los sponsors […] es una estrategia no convencional de marketing”.

Así, La Caravana, como agente de socialización y dispositivo de entretenimiento, tiene un fuerte impacto en el aprendizaje social de las infancias que asisten a ésta, pues “una de las características del aprendizaje social es que se puede producir inmediatamente, sin la necesidad de un proceso gradual de adquisición. Mediante la observación aprendemos no sólo la forma de realizar una determinada acción, sino también a predecir lo que sucedería en una situación específica al poner de manifiesto los mecanismos para llevar a cabo esa conducta” (Ocadiz Parra, 2015, párr. 3)

En ese sentido, como lo vemos en la fotografía, podemos ubicar la asistencia de niños pequeños “de brazos” a esta Caravana, en la que opera un aprendizaje por imitación, también llamado por observación o modelado, que permea el aprendizaje cultural. Este tipo de aprendizaje se da a partir de la interacción con terceros, es una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje (Bandura,1969). Es decir, en La Caravana, los adultos tienen un papel central en el aprendizaje social de las infancias, sobre todo en el caso de los niños y niñas más pequeñas, pues los adultos son figura clave en los procesos de imitación.
A manera de ejemplo, un video donde el padre invita a la hija de brazos a gritar “¡Coca-Cola, Coca-Cola!”, o aquel vídeo donde el adulto intenciona la mirada de ésta para emocionarse y aplaudir cuando pasa el osito polar o santa. Esta experiencia familiar mediada por el entretenimiento y consumo es una forma clásica del capitalismo en el que, a decir de Gadotti (2006), “el capitalismo tiene necesidad de sustituir felicidades gratuitas y humanas por felicidades vendidas y compradas, que son, por encima de todo, necesidades del capital” (pág.8). Entonces, ¿por qué no pensar otras formas de convivencia familiar fuera del consumismo y la orientación de prácticas dañinas para las infancias?
Por su parte, veremos que en la sociedad digitalcibernética, las formas de socialización han mutado radicalmente14. En los videos analizados, llamaron nuestra atención particularmente dos estrategias publicitarias propias del espacio virtual que fortalecen el impacto de La Caravana. Por un lado, el fenómeno de familias blogueras o bloggers, es decir, familias que comparten su vida cotidiana, experiencias familiares y, en ocasiones,
14 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales - 2024 del IFT, en México, nueve de cada 10 niños y niñas tienen acceso a internet, de los cuales el 74% utiliza alguna red social (IFT, 2024).
hasta de crianza; por otro lado, la tendencia popular GRWM Get Ready with me, difundida principalmente en las redes sociales.
La experiencia mediática familiar tiene un papel relevante en las infancias impactando en la construcción de sus deseos, de acuerdo con Arciniega (como se citó en Durán, 2017), “los sujetos viven los deseos desde los primeros años de vida, y este deseo se construye en ocasiones a partir del deseo de la familia, particularmente de los padres […] este deseo en la familia tiene que ver, a su vez, con los deseos que se exaltan en la cultura” (pág. 21).
Tenemos los casos de Los Lopezitos de Torreón Coahuila, quienes en el 2024 armaron un blog navideño sobre La Caravana Coca-Cola. O bien, Los Corderitos de Tuxtla Gutiérrez Chiapas: “Hola corderitos, el día de hoy aquí con mis hermanitos los corderitos, vamos a La Caravana Coca-Cola que es aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Espero que disfruten el video, que les guste mucho, eso sí, no olviden darle like y suscribirse”.
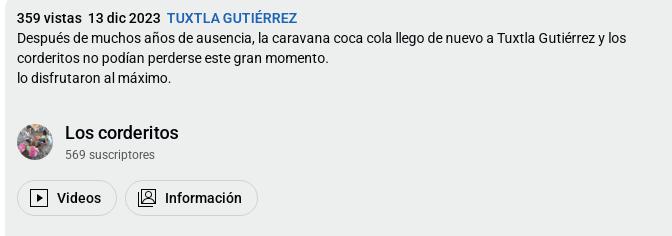
A partir de los videos presentados por estas familias se naturaliza la experiencia familiar asociada al imaginario navideño antes expuesto, donde las infancias se vuelven motivo para ganar likes: se monetiza la experiencia infantil.

Otra estrategia que fortalece el impacto de La Caravana en las infancias es la tendencia GRWM, Get Ready With Me o Alístate conmigo, tendencia en las redes sociodigitales, que consiste en realizar videos mostrando rutinas de maquillaje y skincare antes de salir a un evento, para ir a la escuela o trabajo. En el caso de los materiales analizados podemos escuchar la siguiente narrativa:
“Oigan, estaba pensando qué podría usar para un evento Coca-Cola, ¿qué colores? y dije blanco y rojo obviamente […] mi parte favorita del outfit del día de hoy son estas calcetitas, pero vean, perfectas para la ocasión […] oigan, voy llegando y vean a quién me topé, a los ositos de Coca-Cola […] personalmente, debo admitir que mi carrito favorito fue el de los ositos polares, después comenzó el show de drones. Todos estábamos asombrados que el cielo se iluminó de muchas formas, entre ellas un trineo, un pinito de navidad y claro también de Coca-Cola. Les recomiendo 100% asistir a la caravana Coca-Cola cuando llegue a su ciudad, es una caravana que no se pueden perder“
La voz de los influencers se escucha y crea tanto hábitos como formas de vida en las infancias y adolescencias, la mayoría de las veces asociadas al hiperconsumo. Es una voz dentro del dispositivo publicitario con mucha fuerza porque pasa desapercibida su intención de moldear una forma de vida; este poder persuasivo se incrementa cuando la publicidad es ocultada por el “influencer” y aparece como una recomendación personal.

Así pues, la (im)posibilidad de las infancias de re-significar y re-simbolizar las festividades navideñas y prácticas de alimentación están mediadas por los adultos y medios de comunicación, quienes acompañan, guían y promueven el hiperconsumo de niños y niñas. El papel que estos juegan como mediadores de las experiencias de las y los niños es fundamental; así como también reconocer la agencia de los niños y las niñas para dotarlos de otras propuestas y herramientas para que la resignificación sea posible a favor de una práctica de consumo distinta, donde la salud, entendida como armonía, tenga un lugar primordial.
CONCLUSIONES
A manera de recomendación, concluimos que lo anterior expone en dos niveles de responsabilidad ante los entornos que desarmonizan la salud de las infancias. En este contexto, la Caravana Navideña Coca-Cola actúa como agente de procesos pedagógicos y de socialización mediante la estructuración semiótica-simbólica y la configuración de los discursos, imaginarios y prácticas de consumo.
1.Regulación de los medios de comunicación en la sociedad digital-cibernética. El Estado tiene la obligación de garantizar la salud de su población. En este sentido, apelamos a que cumpla su función desde las instituciones y autoridades encargadas de crear las condiciones que posibiliten una armonía entre las infancias y su entorno. Para ello:
A. Requerimos una clara separación entre publicidad comercial y entretenimiento. Todo ciudadano, incluyendo las infancias, tenemos derecho a la información veraz, clara y comprobable. La Caravana Navideña Coca-Cola es una especie de pedagogía encubierta, al ser publicidad disfrazada de entretenimiento. La empresa y sus estrategias publicitarias echan mano de la tecnificación del lenguaje para que las infancias recuerden y elijan la marca a partir de la estructuración simbólica que asocia la Navidad con dicho producto, coartando sus posibilidades cognitivas y creativas.
B. Es urgente cambiar las formas de operar de los medios masivos y digitales y crear, desde distintos espacios, una educación de la mirada, es decir,
REFERENCIAS
Althusser, L. (1974). Ideología y aparatos ideológicos de Estado (apuntes para una investigación). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 20(78), 5-28.
Amazon (11 de febrero 2025). ¿Qué es el unboxing y cómo puede beneficiar a una marca? amazon.com. https://vender.amazon.com.mx/ sellerblog/unboxing-que-es Alianza por la Salud Alimentaria (s.f.) Publicidad y personajes. Etiqueta de Advertencia. https://etiquetadosclaros.org/evidencia/publicidad-ypersonajes/ Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. New York, Holt, Rinehart & Winston
Barthes, R. (1974), Retórica de la imagen. En E. Verón (Coord.), La semiología (3ra ed., S. Delpy, Trad.) (127-140). Argentina, Tiempo Contemporáneo.
Becerril Fernández, J. V. (2021). Las potencialidades de las artes en proyectos feministas con infancias [Tesis doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México.
Boletín UNAM-DGCS-021 (12 de enero 2025). Estamos inmersos en una captura corporativa de la nutrición, revela investigación. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2025_021.html
una educación que permita “multiplicar las formas de mirar, de multiplicar las posibilidades de mirar todo aquello que las imágenes producen […] de los modos en que al mirar esas imágenes producimos algún tipo de sensibilidad, memoria y pensamiento” (Skliar como se citó en Tolosa, 2010, párr. 3), distinta ante la sobreestimulación de la publicidad.
C. Exhortamos a los gobiernos a considerar la salud de las infancias desde una epistemología constituida por el vínculo emociones-cuerpo-cultura-ecología.
2. Ciudadania politizada
La política no es solo un gobierno, sino una actividad humana que exige la acción en distintos niveles. Por lo que convocamos a que la ciudadanía agencie su posibilidad de transformar sus propias condiciones de sujeción, en este caso, de cuerpos enfermos. ¿Cómo? Desde la posibilidad de exigir a las instituciones y sus funcionarios; pero, también desde el lugar donde nos encontramos: el hogar, el aula, la investigación científica, el arte, los espacios públicos.
Recordemos que la mediación de los adultos es fundamental para que las infancias sean agentes y tengan la posibilidad de re-significar y crear otros hábitos alimenticios y de consumo. No ignoramos que estos son parte de un problema estructural, donde pareciera que la precarización de la vida, con insistencia, asfixia todo espacio de transformación, sin embargo, creemos en la resistencia y apostamos por una política de lo local mediada por el cuidado, por una visión integral de la salud, así como la creación de otras narrativas y símbolos que permitan vivir las festividades y lo familiar desde otros imaginarios colectivos.
Bruner, J. (1991). Actos de significado. Mas allá de la revolución cognitiva (J. C. Gómez Crespo y J. Linaza, Trad.). Madrid, Alianza. Calvillo, A. (1 de septiembre 2014). El propósito de la chatarra. El poder del consumidor. https://elpoderdelconsumidor.org/2014/09/el-fin-de-lachatarra/ Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad (A. Vicens y M. Galmarini, Trad.) Buenos Aires, Tusquets. CDMX cancela la caravana Coca-Cola. (12 de diciembre 2024). Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/1212/mexico/cdmx-cancela-lacaravana-coca-cola/ Corsaro, W. A. (1997). The sociology of childhood. California, Pine Forge Press.
Delbaere, M., Mcquarrie, E., & Phillips, B. (2011). Personification in advertising: Using a visual metaphor to trigger anthropomorphism. Journal of Advertising. 40(1). 121-130. DOI 10.2753/JOA00913367400108
Delgado, R. E. (13 de diciembre 2023). La historia de los osos polares de Coca-Cola. Copy Estándar. https://www.copyestandar.com/post/lahistoria-de-los-osos-polares-de-coca-cola
Durán, N. D. (2016). I. El cuerpo, la naturaleza y las emociones para una pedagogía de lo corporal. En Pedagogía de lo corporal: el aprendizaje de las emociones en los niños. ISSUE - UNAM, pp. 29-62.
Egan, K. (2010). La imaginación: una olvidada caja de herramientas del aprendizaje. Praxis Educativa (Arg), XIV(14), 12-16. https://www.redalyc. org/articulo.oa?id=153115865002
El Poder del Consumidor (2 de marzo 2021). Aplauden salida de personajes y llaman a regular toda la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia como medida de salud pública. https:// elpoderdelconsumidor.org/2021/03/aplauden-salida-de-personajes-yllaman-a-regular-toda-la-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-dirigida-ala-infancia-como-medida-de-salud-publica/
Escobar, F. (25 de noviembre 2024). Historia de la Caravana Coca-Cola en La Laguna. El Sol de la Laguna. https://oem.com.mx/elsoldelalaguna/tendencias/historia-de-lacaravana-coca-cola-en-la-laguna-13228917
Gaitán, L. (2006). Sociología de la Infancia: nuevas perspectivas. Madrid, Síntesis.
Gadotti, M. (2006). La pedagogía de Paulo Freire y el proceso de democratización en el Brasil: algunos aspectos de su teoría, de su método y de su praxis. En A. Ayuste (Coord.) Educación, ciudadanía y democracia (39-64). Barcelona, Octaedro. García Fanlo, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben. A Parte Rei: revista de filosofía, (74), 1-8.
Guthrie S. (1993). Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. Nueva York, Oxford University Press.
Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública [A. Domenech, Trad.]. Barcelona, Editorial Gg. Han, B. C., (2013). La sociedad de la transparencia (R. Gabás Pallas, Trad.). Barcelona, Herder. (2020). La desaparición de los rituales (A. Ciria, Trad.) Barcelona, Herder. Heidegger, M. (2008). Ser y Tiempo [J. E. Rivera, Trad.]. Madrid, Trotta. Holland, J. S. (16 de octubre 2024). ¿Por qué nos gustan tanto los osos panda?. National Geographic España. https://www.nationalgeographic. com.es/medio-ambiente/por-que-nos-gustan-tanto-osospanda_10577#google_vignette
IFT (2024). Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. https://somosaudiencias.ift.org.mx/archivos/6_REPORTE_ ENCCA_2024_o.pdf
Macotela, Y. (7 de marzo 2024). Causas de la obesidad en México y Latinoamérica. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/causas-dela-obesidad-en-mexico-y-latinoamerica/ Maldonado, C. S. (1997). México se enfrenta a un futuro de obesidad y diabetes: el 56% de la niñez sufrirá sobrepeso en 2035. El País. https:// elpais.com/mexico/2025-03-20/mexico-se-enfrenta-a-un-futuro-deobesidad-y-diabetes-el-56-de-la-ninez-sufrira-sobrepeso-en-2035.html
Maturana, H. y Dávila, X. (2019). Historia de nuestro vivir cotidiano. Chile, Paidós.
Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación [A. López Ruíz y F. Egea, Trads.]. Barcelona, Paidós. McLaren, P. (2023). Pedagogía Crítica y cultura depredadora, Políticas de oposición en la era posmoderna. Barcelona, Paidós Educador. https:// otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2018/11/McLarenPeter-Pedagogia-critica-y-cultura-depredadora-1.pdf
McNeal, J. U. (2000). Los niños como consumidores de productos sociales y comerciales. Organización Panamericana de la Salud, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y Fundación W. K. Kellogg. https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/ childcons.pdf
Mendoza, Y. (30 de noviembre 2022). #EstudioIBERO Alimentos ultraprocesados potencian la obesidad infantil. Ibero Ciudad de México. https://ibero.mx/prensa/estudioibero-alimentos-ultraprocesadospotencian-la-obesidad-infantil
Mignolo, W. (2000). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Millán Campuzano, M. A. (2024). Para una filosofía de la comunicación II. Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Cuajimalpa.
Minzi, V. (2006). La “cultura infantil”: ¿cómo abrir espacios para el diálogo intergeneracional?. Cine y formación docente. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente Área de Desarrollo Profesional Docente. pp. 1-9.
Morris, C. (12 de septiembre 2023). Coca-Cola presenta un nuevo sabor misterioso, creado por IA. Fortune. https://fortune.com/2023/09/12/ coke-new-mystery-flavor-ai-coca-cola-no-sugar/ Lizarazo, D. (2012). Iconemas [Canal de Youtube]. https://www.youtube. com/@Iconemas/videos
Lizcano, E. (6 - 9 de mayo de 2003). Imaginario colectivo y análisis metafórico [Conferencia inaugural]. Primer Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y Horizontes Culturales que se celebró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México. Ocadiz Parra, I. (2015). Resumen “Aprendizaje y Comunicación Social en Niños de 3 a 5 años” Desde la teoría de Albert Bandura. Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, 2(3). Panikkar, R. (1999). El espíritu de la política [R. T. Calvo, Trad.]. Barcelona, Península.
Periódico desdeabajo (28 de julio 2025). El Drone Nº8: Por una salvación de nuestra sensibilidad [Archivo de video]. https://www.youtube.com/ watch?v=s7hgd97zMkc
PROFECO (16 de marzo 2023). Consumo de refresco. A propósito del Día mundial contra la obesidad. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/profeco/documentos/consumo-de-refresco-aproposito-del-dia-mundial-contra-la-obesidad?state=published Ramos, S. (2012) Cuerpo Memoria y salud. Trama (37), 33-55. https:// biblat.unam.mx/hevila/TramasMexicoDF/2012/no37/2.pdf
Ricoeur, P. (1997). Hermenéutica y semiótica. Cuaderno Gris. Época III, (2) [Monográfico: Horizontes del relato: lecturas y conversaciones con Paul Ricœur / Gabriel Aranzueque (coord.)], 91-103.
Rodrigo López, M. J & Cubero Pérez, R. (1998). Constructivismo y enseñanza: reconstruyendo las relaciones. Con-ciencia social, (2), 25-44. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=929758
Rudy, D. (2016). e Power of Nostalgia: Why All Your Design Friends Are Talking About “Stranger ings”. Insights.
Silva Prada, D. F., Gutiérrez Ojeda, P., & García Serrano, S. E. (2022). La infancia contemporánea y los dispositivos de control cultural: entretenimiento y consumismo. Reflexión Política, 24(49), 22–34. https://doi.org/10.29375/01240781.4377
Théodore, F. L., Blanco-García, I., & Juárez-Ramírez, C. (2019). ¿Por qué tomamos tanto refresco en México? Una aproximación desde la interdisciplina. Inter disciplina, 7(19), 19-45. https://doi.org/10.22201/ ceiich.24485705e.2019.19.70286
Tiqqun (2015). La hipótesis cibernética (R. Suárez Tortosa y S. Rodríguez Riva, Trad.). Madrid, Antonio Machado. Tolosa, C. A. (17 de febrero de 2010). Educar la mirada. Entrevista a Carlos Skliar. La escuela y los jóvenes. https://laescuelaylosjovenes. blogspot.com/2010/02/educar-la-mirada.html
UNICEF (2019) Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición: Crecer bien en un mundo cambiante. https://www.unicef.org/ mexico/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2019
Vigotsky, L. S. (2022). Imaginación y creación en la edad infantil [F. Martínez, Trad.]. La Habana, Editorial Pueblo y Educación. Vilches, L. (1984). La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Barcelona, Paidós. Walsh, C. (2004). Geopolíticas del conocimiento, interculturalidad y descolonialización. Boletín ICCI-ARY Rimay, 6(60).
Zizek, S. (2003). El sublime objeto de la ideología [I. Vericat Núñez, Trad.]. Buenos Aires, Siglo XXI.
Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder (A. Santos Mosquera, Trad). España, Paidós.
ww w.elpoderdelconsumidor.org
