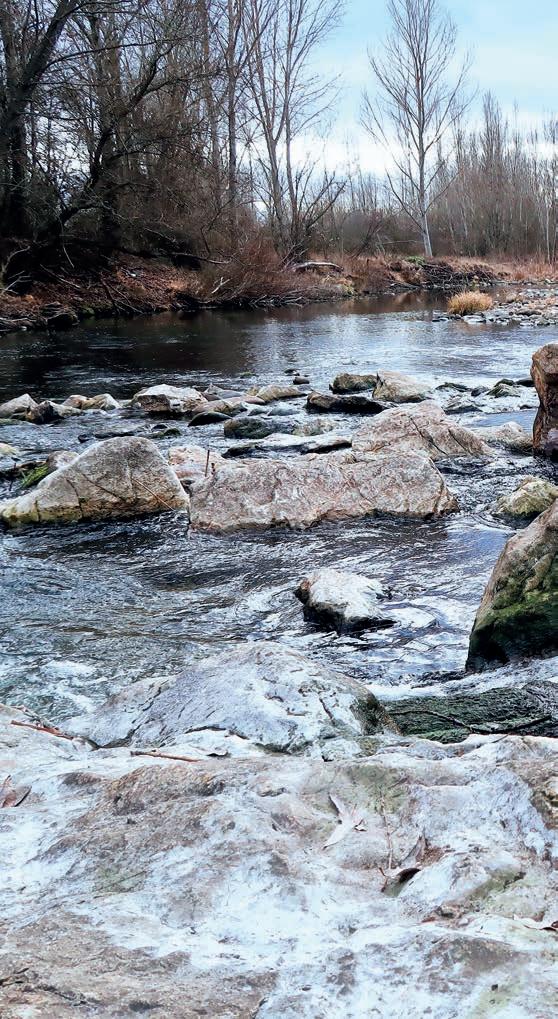38 minute read
Patrimonio artístico
VI Cuadros
Patrimonio Artístico
Advertisement
´Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Justum´. (Destilad, cielos, el rocío desde lo alto, y que las nubes lluevan al Salvador)
Antífona del 4º domingo de Adviento. (P. Borget, 1615)

Partitura del Antifonario de la Catedral de León
PATRIMONIO ARTÍSTICO
Es una realidad indiscutible que – en la abrumadora mayoría de los casos - el arte en las zonas rurales se encuentra en las Iglesias. Es, por lo tanto, un arte que pivota alrededor del hecho religioso, patrimonio de los pueblos y del conjunto del municipio, con independencia de las creencias e ideologías de cada cual. El arte religioso ha dado a la humanidad obras de valor indiscutible. No se concibe el devenir artístico, en los terrenos de la arquitectura, la escultura, la pintura o la música sin la decisiva influencia de lo religioso, al menos hasta finales del s. XIX. Así se consideran hitos de capital importancia para la cultura occidental creaciones como El Oratorio de Navidad de Bach, La Piedad de Miguel Ángel o la Misa Solemne de Beethoven.
El valor artístico del patrimonio de la Ribera del Bernesga ha de situarse en su justo valor. Si no es equiparable a las grandes obras del arte universal, tiene la impronta de la genuina creación popular, junto con la devoción que ha inspirado a los vecinos, desde generaciones.
De los tesoros fundacionales del arte provincial se podría escribir una biblioteca. Yo quisiera mencionar, aunque el tema nos aparte del entorno municipal, el misterioso Antifonario Mozárabe de la catedral de León, maravillosamente miniado, en el que la liturgia hispana anterior al rito romano, perdura en sus anotaciones musicales aún desconocidas. Copiado a principios del siglo X, sobre un ejemplar leonés de mediados del VII, y por lo tanto anterior a la entrada de los árabes en la península, ha sido imposible hasta la fecha transcribir a lenguaje musical moderno sus anotaciones: la altura de sus sonidos, el desarrollo de las caudas y la medida de las melodías solo se pueden aventurar en meras conjeturas. Cuando el Cardenal Cisneros fundó la Capilla Mozárabe de Toledo, en el 1502, sus músicos no consiguieron ya transcribir una sola nota de aquellas páginas... Desde entonces se mantiene este Antifonario en el más obstinado silencio.
Otro documento imprescindible por su importancia es el Códice 46, del escritorio medieval de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, datado en el año 964. Su valor histórico estriba en que por primera vez aparecen en él palabras escritas en ´romance´, o lengua castellana, abandonando el latín como único vehículo de cultura y pasando a dar carta de naturaleza al idioma hablado por el pueblo, que era un incipiente castellano o moderna lengua española.
Del año 976 data el más antiguo manuscrito español en que aparecen las nueve cifras árabes y procede del Monasterio de Albelda. Este esquematismo de la representación numérica fue poco a poco aceptado, llegando a sustituir a la romana y adoptándose en todo el mundo. Inmediatamente los números árabes dieron pie a la construcción del ábaco, o plancha dividida en 27 compartimentos, sobre los cuales se disponen las nueve cifras que representarán todos los números. Fue la primera calculadora del mundo y pasó a ser operativa en el año 980, cuando el monje Gerberto escribe su famoso tratado sobre el ábaco ´Regulae de numerorum abaci rationibus´, remoto precedente de nuestro “Windows”. De los extraordinarios códices miniados conocidos como ´Beatos´ es indiscutible su origen y autoría religiosa en el seno de los monasterios, desde Liébana a Valcavado.
Vemos, por tanto, que los máximos exponentes artísticos y culturales del medioevo, en el período fundacional de nuestros pueblos, tienen raíces y fundamentos inequívocamente religiosos. Y así entramos ya de lleno en el examen del entrañable patrimonio artístico municipal, no tan impactante, pero de un extraordinario valor, cuando los constructores, los herreros, orfebres, pintores, escribanos, miniaturistas y demás artesanos de la materia y la figuración se aplicaron a un progresivo desarrollo espiritual y artístico, basado en el impulso de la fe.
Nos dejaron así, a lo largo de siglos, toda una muestra de manifestaciones creativas, para deleite e instrucción de los fieles: los edificios de los tempos y su contenido. (Retablos, Imaginería, Cruces parroquiales y procesionales, Pinturas, Pilas bautismales y de agua bendita, más todo tipo de utensilios u ornamentos, lámparas, sagrarios, libros, ropa litúrgica, cajoneras, cálices, ostiarios, incensarios, apagavelas, porta óleos…) un incontable bagaje de religiosidad y belleza.
Iglesia y cementerio de Cuadros (E. Fierro)


Retablo principal de la iglesia de Cabanillas (E. Fierro)

El inventario de este patrimonio está asegurado por la labor de algunos sacerdotes: D. Máximo Gómez, para el conjunto de la diócesis de León y los párrocos de la zona para los pueblos del municipio de Cuadros. Gracias a sus archivos, que amablemente me permitieron consultar, puedo trazar un breve bosquejo del arte religioso en el territorio. Por los comentarios de múltiples informantes puedo, incluso, asomarme al fulgor de los recuerdos.
Resultará imperativo dejar constancia de las piezas propias del municipio que en la actualidad se encuentran “en el exilio”, es decir, fuera de sus emplazamientos originales. Es el caso de algunas tallas recogidas en el Museo de la Catedral de León, como las Vírgenes románicas de La Seca, con más de ocho siglos de antigüedad o de otras, en paradero desconocido.
En cuanto a los Retablos, el tema necesita más amplia explicación: son en general de estilo barroco, entre los siglos XVII y XVIII, de una exuberante ornamentación, con angelotes, volutas, cenefas y a menudo dorados; un arte que se caracteriza por el horror al vacío, al mismo tiempo que el sentido didáctico. En la segunda mitad del s. XX muchos fueron retirados de las parro-
quias por diversos motivos: grave deterioro de sus maderas a causa de la humedad o la carcoma, el progresivo abandono de las iglesias, así como la intención de prevenir los frecuentes robos, ventas fraudulentas y otras tropelías. Dicho esto, hay que reconocer que los métodos usados por algunos clérigos no fueron siempre transparentes ni ortodoxos.
En el Archivo Episcopal no se llevó un registro exhaustivo del destino de los retablos, que serían, por este orden: el desguace, la reutilización de algunos elementos para construir Mesas de Altar o Ambones y, finalmente, su simple traslado a otras iglesias que carecían de todo tipo de ornamentación, tras los despojos de la guerra. Hay que recordar, en sentido inverso, algunos casos como el retablo mayor de la Iglesia de Cuadros, que procede del Monasterio femenino de Otero de las Dueñas.
En algunos pueblos, como Valsemana o La Seca, los vecinos evocan con nostalgia y cierto deje de indignación sus antiguas imágenes y retablos, que han desaparecido. El cronista no entra a valorar la gestión episcopal de la imaginería religiosa, tema complejo y controvertido. Sí que conviene, en estos casos, actuar con la más absoluta transparencia y consenso; explicar los motivos y ventajas de retirar de sus emplazamientos ciertos objetos de culto y reconocer su propiedad a las parroquias de donde proceden.
Estarán de acuerdo conmigo en que el análisis del arte religioso, por su delicadeza y envergadura, supera de lleno las posibilidades de esta crónica. Por ello voy a trazar noticias esquemáticas, como meros apuntes de contenido, encomendando a la fotografía la visualización de este microcosmos de belleza acumulado por los pueblos y parroquias durante generaciones.
Lo haré con dos criterios principales: seguir el inventario de los ficheros del Obispado pueblo a pueblo y resaltar, en cada caso, la secuencia de las piezas de mayor a menor antigüedad. Pertenecen a diversas etapas cronológicas, que van del siglo XI hasta la actualidad y, consecuentemente, a muy distintas tendencias artísticas: románica, gótica, renacentista, barroca, modernista y contemporánea.
Me eximirán los lectores de fatigarles con las acotaciones temporales y estéticas propias de cada estilo, que pueden consultar en cualquier tratado o en internet.



Predela en el retablo mayor de la iglesia de Santibáñez (E. Fierro)
EL ARTE PUEBLO A PUEBLO
Como ya dije, revisaré el arte de los siglos aún presente en las iglesias y ermitas del municipio mediante un esquema de contenido, que toma como base las fichas existentes en el Archivo Episcopal de León.
Hay que anotar que la mayoría de los pueblos, excepto Cascantes y Santibáñez, además de su iglesia disponen de ermita. Puesto que las iglesias solían ubicarse en lugares elevados y casi periféricos a fin de hacerlas visibles desde el campo y que los fieles oyesen el toque de campanas, fue corriente instalar en un punto más central de los pueblos otro local como capilla urbana, de menor tamaño y más fácil acceso. Estaba dedicado a un patrón distinto del parroquial, particularmente venerado por los fieles y solía acoger celebraciones, como novenas, rosarios u otros actos religiosos en casos de mal tiempo. Todavía se discute si las ermitas tenían origen concejil, mientras que las iglesias eran del obispo. A pesar de todo tipo de vicisitudes, el actual estado de conservación de los templos se puede considerar admirable, a diferencia de cómo se encontraban a principios del s. XX o cómo los vieron los viajeros ingleses del XVIII. Recuerden los comentarios que dejó escritos Richard Ford, al bajar de Asturias a León, en su ´Handbook for travellers in Spain´ (1830): ´…Encantador valle del Bernesga. Pasamos por Camposagrado y Lorenzana y llegamos a León´. (En 1845 vuelve a cruzar el territorio, esta vez en sentido inverso, y escribe: ´Las iglesias están en tal estado que parecen pajares, con una pared delantera terminada en punta…´
Quizás nadie había explicado al inglés que se trataba de las espadañas, en cuyos huecos se colocan las campanas y se pretende sean visibles en la distancia. Tampoco advirtió el valor de los pórticos a veces maravillosamente empedrados, que servían a los fieles para guarecerse del mal tiempo mientras esperaban al sacerdote y alinear las madreñas durante los oficios religiosos. Y, por supuesto, seguramente no fue consciente de que muchas iglesias, de apariencia ruinosa, eran en realidad verdaderos museos.
A este respecto queda por comentar un tema controvertido: la posibilidad de que las tallas y elementos de valor artístico puedan ser objeto de rapiña por los amigos de lo ajeno sigue siendo real, aunque cada vez menos frecuente, dada la vigilancia y el control documental de las piezas. Hace aún pocos meses que los cacos desvalijaron la centenaria iglesia de Valcabado del Páramo (León), de donde sustrajeron una Virgen románica del s. XII y otra precolombina. Usaron el expeditivo método de reventar la puerta, lo que indica, quizás, la ausencia de vecinos en las inmediaciones.

Se ha debatido, por ello, la conveniencia de omitir toda cita a la localización del arte sacro en las iglesias, para no ofrecer pistas a los ladrones. Es un punto de vista respetable, pero hurtaría a los amantes del arte la posibilidad de contemplar este tesoro de belleza y espiritualidad. Aparte de saber lo que tenemos y dónde está ¿para qué necesitamos las joyas, si no es para poderlas disfrutar?
CASCANTES DE ALBA
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
. Fábrica de sillería de piedra, ladrillo y canto rodado, con dos capillas laterales y arco triunfal de medio punto, en piedra. (s. XVII) . Retablo principal, de dos cuerpos y tres calles, decoración floral. (s. XVIII) . Retablo lateral de Santa Lucía (s. XVIII) . Retablo lateral de la Virgen de los Remedios (s. XX) . Tallas de Santa Lucía, San Pedro, Inmaculada y Virgen de los
Remedios (Todas del s. XVIII) . Imagen de San Antonio de Padua, en piedra (s. XVIII) . Cajonera, con temas florales (s. XVIII) . Cruz procesional de plata (s. XIX)
Notas.-
• La iglesia actual de Cascantes es heredera de la primitiva de San Félix, de la que solo se conserva el topónimo de ´Valdeiglesia´, al este del pueblo. La fábrica actual es de estilo barroco, muy reformada. En la veleta figura un rótulo metálico con la leyenda ´Santo malvar´ (jardín o cementerio)
• El pueblo honra a dos patronos: el titular de la parroquia es San Pedro (cátedra de San Pedro), representado con un libro, cuya celebración cae el 22 de febrero. Pero la sancionada por el fervor popular es La Virgen de los Remedios, cuya talla tiene retablo propio. Es el 12 de octubre, que coincide con la fiesta del Pilar, cuando el pueblo celebra su día grande.
• Las imágenes de Ntrª Srª del Rosario y La Virgen de los Remedios fueron “donadas” al Museo diocesano por un antiguo párroco en 1956. Tras arduas gestiones se recuperó la de la patrona, en 1982. Es una de las pocas imágenes donde se muestra la Virgen dando el pecho a su hijo.
• En la base del crucero de piedra original, situado en el patio exterior, hay la representación del símbolo céltico del sol, usual en el arte románico, cuya fotografía figura en el capítulo anterior. Ello daría un indicio de antigüedad.

• Colindante de la iglesia de Cascantes un solar aún lleva el nombre de El Hospital. Es un recuerdo de la existencia allí de una ermita o anwrecinto de acogida y atención a los peregrinos. En el retablo derecho de la iglesia figura la talla de Santa Lucía, con sus ojos vaciados en un plato, que vino de esa ermita. Hay que recordar que Cascantes tuvo “alfoz”, en época del rey Sancho IV, (1286) y como tal fue cabecera de comarca.

Talla de Santa Lucía (E. Fierro) Libro parroquial de Bautizados, Casados y Difuntos de Cascantes. Año 1852 (E. Fierro)



Iglesia moderna de La Seca, de 1980 (E. Fierro)
LA SECA DE ALBA
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTIN
· Iglesia moderna, de escaso valor arquitectónico, de ladrillo y cemento y una sola nave. · Cruz procesional de plata. · Talla barroca de San Martín (s. XVIII), procedente de la primitiva iglesia · El resto de imágenes son de escayola. monasterio de San Martín y de su antigua Cofradía del Rosario, documentada en 1377. Todas las piezas de valor fueron retiradas en el momento que la iglesia primitiva amenazaba ruina. Además de sus cuatro retablos barrocos (uno de los cuales era impactante, según se recuerda), la lápida sepulcral del Licenciado Losada y un púlpito, albergaba hasta dos Vírgenes románicas, de los siglos XI y XII respectivamente y una cruz de chapa, del gótico tardío, del siglo XV.
• De los retablos no queda noticia.
• La talla de San Martín, santo por antonomasia de la peregrinación, registra con su nombre hasta cinco menciones entre Cuadros y La Robla: ´La Vega de San Martino´, el topónimo menor ´San Martino´ de Cabanillas, la imagen de La Seca, la labra en piedra sobre una puerta de La Seca y un hermoso mosaico de Vela Zanetti, en La Robla. Es un rastro peregrino que se prolongará hasta el final del Camino de San Salvador.
. Las dos tallas románicas y la cruz gótica están recogidas en el Museo de la Catedral de León y sus fotografías serán reproducidas en un apéndice de este capítulo, con el significativo título de Arte en el exilio. La pérdida de este importante patrimonio es añorada e incluso airadamente denunciada por los vecinos.
Notas.-
• La iglesia moderna fue consagrada en 1980 siendo párroco
Solutor Pereda. La Cía. minera Vasco Leonesa corrió con los gastos, incluida la demolición de la primitiva en 1970, y una nueva nave, de carácter casi industrial, sustituyó a la anterior.
Por los recuerdos de quienes conocieron la antigua, no parece haber sido un edificio de mucho porte, sino con la humildad que corresponde a esta zona rural. Tenía planta de cruz latina y alta espadaña, como se ve en la fotografía del capítulo Vº.
• Hay que mencionar la total pérdida del patrimonio religioso del pueblo, que era abundante y valioso, heredado del vecino

Ermita de San Blas de La Seca, en su estado actual (E. Fierro)
FICHA DE CONTENIDO DE LA ERMITA DE SAN BLAS
. Fábrica restaurada en 2008 . Imagen de San Blas, en escayola, con un báculo en la mano derecha . Pila bautismal de antigua y tosca factura
Notas.-
• El antiguo edificio de la ermita fue restaurado a principios del s. XX y remodelado hasta su estado actual en 2008, después de algunos años en que había servido de consultorio médico.
Tiene una original espadaña lateral con campana y un óculo sobre la puerta de medio punto.
• La Pila bautismal apareció enterrada junto con una cruz gótica tardía, de principios del s. XV. (Ver su fotografía en el cap. Vº de esta crónica)
• La cruz gótica se expone en el Museo de la Catedral y se reproduce al final de este capítulo.
• La imaginería de iglesia y ermita (excepto la talla barroca de San Martín) es de escayola.

Imagen de San Blas, policromada (E. Fierro)

Iglesia de Santa Eufemia de Valsemana, restaurada (E. Fierro)
VALSEMANA DE ALBA
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EUFEMIA
· Fábrica de la iglesia de canto rodado, de una sola nave, con arco de piedra de medio punto (s. XVIII) · Talla de Santa Eufemia, de fecha 1772, de factura popular. · Talla de San Antonio (s. XVIII) · Cáliz con decoración floral y marca de platero, fechado en 1784. · Lápida sepulcral, casi ilegible, donde reposa un párroco de Valsemana (s. XVII)
Notas.-
tó la bóveda del presbiterio con suaves tonos, representando la paloma del Espíritu Santo. El joven de 17 años, Pablo González, talló para el mismo recinto un Ramo de Santa Eufemia, en madera.
• Una completa devastación se abatió sobre su Iglesia de Santa Eufemia, que estaba prácticamente arruinada en la última parte del s. XX. En un arranque de dignidad comunal, fue restaurada por los vecinos en Hacendera, mediante obras que finalizaron en 1998. Los propios vecinos se ocupan de su mantenimiento. De su antigua imaginería solo se conserva una talla de la patrona, de arte popular, fechada en 1772 y otra de San Antonio, del s. XVIII. Sus retablos barrocos y un impactante Cristo Crucificado son las pérdidas más añoradas por el vecindario
• En la restaurada iglesia algunas personas vertieron entrañables muestras de piedad y dedicación: así Beatriz Gallego pin-

. Fábrica de ladrillo y canto rodado, del s. XVIII, de una sola nave adintelada y tres vanos cuadrangulares. Se sitúa en el centro del pueblo. . Pila bautismal con cruz en altorrelieve. . Imaginería de escayola.
Ermita de San Antonio, remodelada, exterior e interior. (E. Fierro)



Iglesia de ´San Salvador´, en Cabanillas (E. Fierro)
CABANILLAS DE LA JURISDICCIÓN
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR
. Fábrica de la iglesia en ladrillo y canto rodado, del período barroco (s. XVIII). Estructura cuadrangular, con tres cuerpos y tres vanos de medio punto. La nave central está adintelada y revocada y la capilla mayor tiene bóveda de cañón. . Tres retablos barrocos, entre los ss. XVII y XVIII. El central tiene dos cuerpos, ático y tres calles y está presidido por la imagen sedente del Cristo en Majestad, con la bola del mundo, conocido por ´El Salvador´. El de San Antonio de Padua se sitúa al lado de la Epístola y el de la Virgen del Rosario al lado del Evangelio. . La Talla del Salvador, repintada. (s. XVIII) . Pinturas murales en techo y paredes, con escenas bíblicas (s. XVIII) . Cáliz de Cofradía (1910) . Varias imágenes en escayola.

Retablo principal y ábside de la iglesia de ´San Salvador´, con pinturas murales (E. Fierro)
Notas.-
• La iglesia se sitúa en lugar elevado, según es habitual y su imaginería y pinturas interiores denotan una fina sensibilidad artística, pudiendo considerarse entre las más bellas de todos los contornos. Toda la espadaña es de ladrillo y aunque una ventana romboide lleva la fecha de 1910, el resto de la iglesia es muy anterior. • La talla del Cristo Salvador está hermanada con la románica de la catedral de Oviedo. • Los retablos barrocos están perfectamente mantenidos. El central está dorado en 1777 y pintado con decoración floral y columnas abalaustradas con angelotes. • Las pinturas murales representan cuatro escenas bíblicas e imágenes de santos, con adornos florales (La Samaritana, La Magdalena, El Huerto de los Olivos, etc…)
FICHA DE CONTENIDO DE LA ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ (CABANILLAS)
. Fábrica de estructura cuadrangular, en ladrillo, con dos cuerpos y tres vanos de medio punto. Nave central adintelada, bóveda de cañón y arco triunfal de medio punto. (Siglos XVI al XX) . Retablo de dos cuerpos, tres calles, columnas y pilastras, con decoración de “candelieri” . Talla románica de San Pelayo (San Pelayín), (s. XII) . Talla de la Virgen del Rosario (s. XVII) . Talla de San Roque, con el perro (s. XVIII) . Cristo, del s. XX
Notas.-
. La ermita fue ampliada y reformada en 1910 y restaurada nuevamente en 1964.
. El Cristo de Cabanillas es titular de una centenaria Cofradía, documentada desde 1613, cuya Festividad de la Cruz se celebra el segundo domingo de mayo, con gran afluencia de cofrades y visitantes.
. La conservación de la joya románica de San Pelayo, (San Pelayín), con un libro en la mano y sin repintar, es como un milagro, pero de forma inverosímil se mantiene en la ermita. Procede del desaparecido poblado de San Pelayo, de cuyo enclave solo se conserva la fuente alta de San Pelayo, o Del Campar. La vida y muerte de este niño mártir en la Córdoba califal resulta edificante. Su martirio tuvo lugar el año 925, bajo
Abderramán IIIº, octavo emir independiente y primer califa omeya.
. La imagen románica de Santa Polonia (debería decirse Santa Apolonia), del s. XIII, procedente también de San Pelayo, ha desaparecido sin dejar rastro, aunque parece que fue vendida, con disgusto general de los vecinos.
Hay quien opina que San Pelayo no sería propiamente un poblado, sino el patrón de la iglesia de La Llamiella, núcleo arrasado por el río, junto con Villalbura. Dejo a los investigadores dilucidar si se trata de uno o dos poblados, en todo caso ubicados en el entorno de Cabanillas.

‘San Pelayín´. Talla románica en la ermita de la Vera Cruz (E. Fierro)

Ermita de la Vera Cruz, de Cabanillas (E. Fierro)

CUADROS
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CIPRIANO
. Edificio de tres naves, con elementos de distintas edades. (s. XVI / XVII, entre Renacimiento y Barroco).
Estructura cuadrangular, de piedra y ladrillo, con tres cuerpos y tres vanos de medio punto. Arco triunfal de medio punto, bóvedas de yesería de arista y cúpulas de media esfera. Esquineras de piedra labrada y fachada de la espadaña con llana de cal. Soporte interior por pilares. . Retablo barroco de tres cuerpos, con tres calles y columnas abalaustradas (s. XVIII) . Talla de un Cristo gótico, restaurado (principios del s.
XVI) . Talla de San Cipriano, patrono de la parroquia (s. XVIII) . Talla de la Virgen y el Niño, objeto de un incendio que le ahumó el rostro. . Imágenes varias, de escayola. . Pila bautismal, con estrías y acanaladuras (s. XVI) . Cruz procesional, con Cristo crucificado en dorado y decoración floral en plata (s. XVIII) . Naveta, cáliz e incensario de plata (s. XVIII) . Sagrario dorado, con el Agnus Dei en la puerta (s. XVII) . Dos lápidas sepulcrales en el suelo.
Notas.-
. Describir las singularidades y soluciones arquitectónicas de esta iglesia de San Cipriano sería un empeño arduo, incluso contando con mucho mayor espacio del que le puedo dedicar. El templo ha sufrido a lo largo del tiempo un continuado proceso de transformación, con sucesivas intervenciones humanas, cambios, ajustes, dudas y una amorosa atención durante siglos. La modificación más importante tuvo lugar en el s. XVIII, cuando se produjo un derrumbe achacable a un rayo o incluso se dice que al “terremoto de Lisboa”. Este conocido cataclismo se trató, en realidad, de un maremoto gigantesco, ocurrido en 1755, con olas de quince metros, que llegó a arrasar Cádiz. Su epicentro estuvo en el oeste del Cabo San Vicente, pero Lisboa fue una de las ciudades más perjudicadas, con miles de réplicas en Portugal, sur de España y norte de África.
Bien sea a causa de este derrumbe o por la necesidad de buscar mayor estabilidad al torreón que albergaría el presbiterio, se invirtió su sentido y el del altar, buscando la mayor firmeza de la terraza oeste. Es la única iglesia de la zona que tiene esta orientación, ya que es conocido que los antiguos cánones constructivos de los templos prescribían que “los altares mirasen a oriente y la imagen a poniente”. No está documentado que la inversión este – oeste se debiera al famoso terremoto de Lisboa y la fecha de esta fundamental reforma es 1786.
Las bóvedas de cañón con lunetas son diferentes una de otra: la del altar (oeste) es de medio melón, mientras que la del coro (este) de media naranja. Todo el techo interior de la iglesia está
Yesería del techo de la iglesia de Cuadros (E. Fierro)

resuelto mediante yesería de arista, con figuras geométricas y angelotes.
Las columnas o pilares son de épocas diferentes: las cuatro primeras son renacentistas, esbeltas y equilibradas, mientras que las dos posteriores son barrocas, más bajas y toscas.
. El obispo afrancesado de León D. Pedro Luis Blanco hizo construir hacia el 1800 una torre lateral cuadrada en la iglesia de Cuadros, que permanecía derrumbada desde hacía tiempo. Su estructura, con estribos y escalera interior de caracol para el acceso a las campanas, en cierto modo rompe la simetría de la espadaña. En la actualidad a la torre le han aparecido grietas que amenazan su estabilidad, por lo que ha sido protegida con cinchas de hierro. La biografía de este prelado es muy interesante, aunque su figura fue polémica y se mantuvo a contracorriente del sentir general de los españoles, pues apoyó activamente la ocupación francesa de Napoleón. Sus actos de pleitesía con el invasor, algunos particularmente llamativos, como el de celebrar un ´Te Deum´ por su victoria en Medina de Rioseco o el recibimiento de sus tropas al llegar a León, no fueron bien aceptados. De los desmanes de las tropas galas en el Panteón de los Reyes de San Isidoro no se le oyó quejarse. Tras la victoria de españoles e ingleses contra Napoleón, su vida corría peligro y hubo de refugiarse en Rioseco de Tapia.
Independientemente de su ideología, se adelantó a su tiempo por su preocupación social, animar a la vacunación y sacar las tumbas fuera del recinto de las iglesias, cosa a que la Sanidad Pública obligaría después.
. El retablo barroco procede del convento femenino de Otero de las Dueñas. Es sobrecargado y didáctico, como propio del barroco más tardío.
. La imaginería que ocupa su lugar en el retablo es de escaso valor artístico, por tratarse de figuras de escayola, con la excepción de La Virgen y el Niño y San Cipriano, que son tallas de madera. La del patrón de la parroquia está repintada, en una discutible restauración, después de pasar por el trastero parroquial. Son objeto de gran piedad las imágenes de los santos mártires Fabián y Sebastián, que presiden la Cofradía local.


. Diríamos que sus dos piezas más interesantes están retiradas del culto (¿?) y se encuentran en la Sacristía – Museo de la iglesia: son el Cristo gótico y un San Miguel (El San Miguelón), repintado por Alberto González, restaurador de las vidrieras de la catedral de León. Este pequeño “Museo” de la sacristía derecha alberga objetos de interés, como las dos tallas señaladas, libros antiguos, útiles litúrgicos, elementos de las
Cofradías, cantorales, el Monumento…
. El Cristo gótico es una imagen de ático restaurada, para verse en altura, originaria del Monasterio de Las Arenas. Durante tiempo estuvo en un trastero, aunque su valor artístico supera de lejos al de toda la imaginería del retablo principal.
. Las dos lápidas sepulcrales en el suelo de la iglesia son de 1632 y 1735. La primera pertenece a Juan López de Ordás, ministro del Santo Oficio y la segunda a un mayorazgo, en que apenas pueden adivinarse los apellidos García, Díaz y Flórez. (Ver sus fotografías en el capítulo IIIº de esta crónica)
. Hay dos ambones o púlpitos laterales, muy importantes en épocas pasadas.


EL MONUMENTO DE CUADROS
Sin que pueda ser considerado propiamente un elemento artístico, aunque a veces alcanza a serlo, resulta imprescindible mencionar la presencia en la iglesia de San Cipriano de Cuadros de un centenario Monumento parroquial.
El Monumento se trata, en general, de un ejemplo de arquitectura efímera barroca, de finales del s. XVII y principios del XVIII, que pervivió en la mayoría de las iglesias, prácticamente hasta la guerra civil y, en algunos casos, hasta la actualidad. Solo tres se conservan en la provincia de León, entre ellos el de Cuadros. Era (o es) una estructura que se instalaba en la Semana Santa para tapar el retablo de las iglesias, que debía estar “velado” o “desnudado” para purificarlo y limpiarlo. El día de Jueves Santo se reservaba el Sacramento para el Viernes Santo, único día del año en que no se celebra la Eucaristía. A partir del Concilio de Trento se crea el Monumento para dar mayor solemnidad a la institución del Sacramento. Su reserva del jueves para el viernes simbolizaba el entierro de Cristo, durante el tiempo que estuvo en el sepulcro, cuando no se permitía la presencia del ostensorio ni el crucifijo y se “velaban” las imágenes.
Esta simbología tan propia del barroco derivó en la construcción de elementos decorativos efímeros y recargados, de tipo turriforme o de arquitectura fingida, que evolucionó a verdaderos artificios de escalinatas, pasarelas, cirios, bombillas, flores, fuentes, cortinajes y arcángeles…, que distraían la atención de los fieles, llegando a resultar un pastiche antididáctico, incluso desdeñado por los párrocos.
No es el caso de Cuadros, cuyo Monumento es un conjunto de telas pintadas, con bastidores de madera, que constituyen una acertada lección de catequesis. Se continúa instalando, durante la semana Santa, con excepción de las escaleras para las velas y dos ángeles adoradores de 50 cmts. Los fieles echan a faltar las velas y se piensa en sustituirlas por las eléctricas. El hecho de dejar el Sagrario abierto y vacío resulta extraño y por ello impactante.
El telón del Monumento, que se reproduce aquí, cumple perfectamente la función prevista de ocultar el retablo y su imaginería a la vez que ensalza la Eucaristía, utilizando suaves motivos gráficos que son didácticos, casi a la manera calderoniana.
El lenguaje simbólico de las nubes, rayos, flores y querubines, enmarcando la Eucaristía, no alcanza el paroxismo del

Iglesia de Cuadros. Colocando el Monumento (Díaz Porlier)


Iglesia de Cuadros, con el Monumento instalado (Díaz Porlier)

Telón del monumento de Cuadros. (Díaz Porlier) barroco, aunque mantiene la suntuosidad de un elemento de tramoya.
Cumple perfectamente su función didáctica, donde se intuye la Virgen mediadora, las orquídeas que representan el amor, los gladiolos de la victoria y la Santa Faz...
Comparativamente con otros telones o sargas, este de Cuadros tiene un mensaje muy certero y ceñido al significado de los días de Pasión. Son motivos más que suficientes para que el Monumento y su telón merezcan ser legados a la posteridad.
ERMITA DE LA MAGDALENA (CUADROS)
. No dispone de ficha en el archivo episcopal. Se aporta documentación fotográfica básica.
. El edificio está muy reformado en sucesivas restauraciones. Como la mayoría de las ermitas, es una capilla urbana alzada por impulso concejil, más que propiamente eclesiástico. En su origen estuvo rodeada de importantes dotaciones comunales ya desaparecidas, a las que hice mención en el capítulo anterior. Está construido sin cimientos, bien asentado en paralelo a la terraza geológica, con cantos rodados y su estructura es simple, en línea recta: entrada de arco, atrio y nave rectangular.
Su orientación norte – sur es muy diferente de la tradicional este – oeste: se debió a los albañiles locales, expertos observadores del terreno, que aprovecharon el nivel freático de la terraza condicionado por el eje del río. Las variaciones de humedad son de este modo muy pequeñas por la menor distancia entre paredes y ello explica la carencia de grietas de la ermita, a pesar de carecer prácticamente de cimientos y contrafuertes laterales.
. El retablo antiguo se atribuye al taller de Tomé, a finales del s.
XVIII y procedía de la iglesia de San Cipriano, cuando esta recibió el barroco de Otero de las Dueñas. Debido a su mal estado, fue sustituido por el actual, realizado por Enrique, un vecino del pueblo, siguiendo la estructura del anterior.
. Su imaginería principal está formada por una Inmaculada (a la izquierda), La Magdalena (en el centro) y ´San Juanín´ , a su derecha.
La de La Magdalena es una talla de madera, mientras que las demás son de escayola. Es del tipo penitente castellano, llamado ´del desierto´, en contraposición a las Magdalenas vestidas de Asturias. Esta aparente desnudez recibió, en ocasiones, el rechazo popular, que se sumó a la moda de La Inmaculada, tras la declaración del dogma.
La de San Juan Bautista (San Juanín) es de escayola, pero confirma la particularidad de las ermitas con fuente, que entronca el cristianismo con los cultos paganos, como ha señalado Eutimio Martino y otros autores. Tiene sentido, si se repara en el aún recordado topónimo de Cuadros ´La Fuente de la Ermita´.
En el pasado albergó una talla de San Benito, propio de las colonizaciones benedictinas, de las que pervive el topónimo menor “El Coto”, propio de una concesión medieval a un monasterio. Esta imagen está desaparecida.

Imagen de María Magdalena en el desierto (E. Fierro)

Ermita de La Magdalena (E. Fierro)

CAMPO Y SANTIBÁÑEZ
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
. Fábrica de la iglesia de estilo barroco, de piedra y canto rodado, con una sola nave. (El edificio actual es del s. XVIII, edificado sobre uno anterior del s. XVI) . Retablo mayor central con banco de cinco calles y ático, dotado de pinturas y esculturas en relieve. Está dedicado al patrón San Juan Bautista. . Retablo de la epístola, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, de un solo cuerpo y ático. (s. XVIII) . Retablo del Evangelio, con pintura y escultura, dedicado a la Piedad (s. XVII) . Esculturas de relieve, en el retablo mayor. (s. XVI) . Esculturas de bulto redondo de Cristo crucificado, San Juan
Bautista, La Piedad, La Virgen del Rosario y el Niño Jesús de
Praga. (ss. XVII - XVIII) . Pila bautismal, de color rojo manzana, similar al alabastro. . Cruz procesional de plata, cincelada, fundida y repujada (s.
XVI) . Un hostiario, un limosnero y cinco cálices
Notas.-
. La iglesia se encuentra en un punto elevado, junto al camino llamado ´La Hoja de Camposagrado´, con buenas vistas hacia la vega. Está en el pueblo de Santibáñez, al que dio nombre desde el latino de Sancti Iohannis, siendo asimismo la parroquial de Campo. Su torre es similar a la de Sariegos, con espadaña neoclásica de esquineras en piedra labrada.
La escalera de caracol, de perfecta factura, se hizo en el año 1774. El arco de entrada a la nave lleva la leyenda ´Alabado sea el Señor de cielos y tierra´ y el techo tiene un artesonado con efecto de quilla invertida. Su campana es de 1928, de estilo romana, ideal para repicar. . El retablo central procede de San Juan de las Arenas. . La escultura de la Virgen del Rosario lleva una corona de plata con la leyenda ´Esta corona dio Isidoro de Balle y Ana Hernández su mujer´. Es del s. XVII y autor anónimo castellano. . En el presbiterio hay restos de pinturas murales, en mal estado. . La pila bautismal lleva la inscripción: ´Esta pila se hizo siendo cura D. Fernando Ibanes. Año 1769) . La cruz procesional, de 63 X 50 centímetros está decorada con gallones.


Retablo de la iglesia de Campo y Santibáñez (E. Fierro)


LORENZANA
FICHA DE CONTENIDO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL
. Fábrica de la iglesia de canto rodado y argamasa de cal, de una sola nave y torre exterior junto a la espadaña de ladrillo, que alberga una escalera de acceso al campanario. . Retablo barroco de tres calles, con columnas salomónicas, con pinturas y esculturas. (s. XVIII) . Retablo de un cuerpo, dedicado a la Virgen con el Niño. . Talla policromada de la Virgen y el
Niño, de 97 X 35 cmts. (s. XVII) . Tallas de Santiago, San Antonio de
Padua, San Sebastián y la Virgen del
Rosario. . Talla del Salvador, muy deteriorada (se encontró enterrada, bajo los escombros) (s. XV) . Talla del Cristo Crucificado, en el interior de una hornacina. (Anónimo castellano del s. XVII) . Dos tablas con pinturas de Santa Lucía y Santa Bárbara. (s. XVI) . Sagrario, en cuya puerta hay tallado en relieve un jardín con azucenas. (s. XVIII) . Lámpara votiva (s. XVII)
Notas.-
. La iglesia original es del s. XI, pero ha sufrido importantes modificaciones en los siglos XVII y XVIII, mientras que en el XIX se llevó a cabo la recuperación del campanario. (1860) El pórtico está hermosamente empedrado. La escalera de caracol para acceso a las campanas va por el interior de un característico cubo, adosado a la espadaña y es de troncos entallados a un mástil central.
. El retablo principal de tres calles, dedicado a Santiago, se hizo en el año 1770 y se pintó el 1779. Su descripción puede verse en el libro ´El retablo barroco en la provincia de León´ (ULE, 1991)
. La talla de Santiago Apóstol como peregrino preside el retablo central, flanqueada por San Sebastián y San Antonio de Padua. Están catalogadas como de autor anónimo castellano, del s. XVIII.
. La talla de un Cristo gótico, del s. XV, fue desenterrada entre los escombros, y se conserva con signos de evidente deterioro.

Iglesia de Santiago Apóstol, de Lorenzana. Espadaña y torre (Tomero & Romillo)

Retablo principal de la Iglesia de Lorenzana (E. Fierro)


FICHA DE CONTENIDO DE LA ERMITA DEL BENDITO CRISTO DE LA VERA CRUZ
. Fábrica iniciada en el s. XVIII, junto a la actual carretera y reformada en 1962. De una sola nave, es de sillar de piedra, ladrillo y mampostería, con arco triunfal de medio punto. . Talla románica de transición al gótico de la Virgen y el Niño, policromada. . Talla del Cristo de Lorenzana, policromada y dorada. . Sagrario gótico – renacentista (s. XV) . Pinturas murales que flanquean al Cristo, formando un Calvario. . Cajonera (s. XVIII) . Lámpara de aceite (s. XVII)
Notas.-
. La remodelación del s. XX fue tan amplia que prácticamente no ha quedado nada de la ermita original. Se trata, como en otros casos, de una capilla urbana, aunque la iglesia de
Lorenzana no está alejada del casco del pueblo. . La talla de la virgen románica de Lorenzana, del siglo XII, (aunque la ficha episcopal la data en el XIV y la adjetiva gótica), parece un caso de Virgen peregrina, que deambula de un lado a otro sin que se reconozca su valor. Inexplicablemente el Obispado no la reclamó para sus Museos; después estuvo expuesta en la Casa de Cultura Antigua de Lorenzana, concretamente en la
Sala Vª, dedicada al Arte Sacro; la tenemos ahora escondida en un pequeño cuarto de la Ermita de la Vera Cruz… Sus siglos de existencia merecerían mejor presente y atención. . El Cristo se reputa como muy milagrero. También existe discrepancia sobre su antigüedad, pues el inventario del Obispado lo data en s. XVIII, mientras que en otras fuentes se hace retroceder hasta el XVI. Este “decalàge” de dos siglos no disminuye, en ningún caso, su calidad artística y mucho menos la devoción de los vecinos hacia su Cristo. Su festividad del 14 de septiembre acoge una concurrida procesión con la imagen, acompañada de la de Santiago, patrono parroquial y los pendones municipales.
. Las pinturas murales son de una ingenuidad popular evidente. Fueron realizadas en la década de 1960 y sus figuras reproducen a personas del pueblo, aún reconocibles por sus convecinos.
. El Sagrario es del siglo XV, con un frontal de la Santa Faz.


Virgen románica / gótica de Lorenzana, s. XII / XIV (E. Fierro) Sagrario gótico – renacentista, de la Ermita de Lorenzana s. XV(E. Fierro)

EL ARTE EN EL EXILIO. MEMORIAL DE PÉRDIDAS
Como ya comenté, no voy a terciar en el delicado dilema entre respetar los emplazamientos originales de las obras de arte religiosas o ponerlas a buen recaudo en los Museos de la Iglesia, donde está claro que se cuenta con mayor nivel de protección. En el fondo subyace la vieja pregunta sobre la propiedad de estas piezas, (¿iglesia o pueblos?) que tienen la doble vertiente de elementos de culto y obras de arte.
Partiendo, sin embargo, de los actuales hechos consumados, voy a traer a las páginas de esta crónica los testimonios gráficos de las piezas originales del municipio que se encuentran en paradero conocido fuera del mismo. Muchísimos otros elementos (retablos, tallas, cruces…) han desaparecido, parece que de forma irreversible.
PIEZAS DE ARTE RELIGIOSO RECOGIDAS EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL DE LEÓN
Son básicamente dos tallas románicas y una cruz gótica, procedentes de la Iglesia antigua de La Seca. Estas tres piezas están expuestas en el Museo y son de indudable valor.

Vírgen románica de La Seca 1, (43 cmts. de altura, s. XI –XII) en el Museo de la Catedral de León (E. Fierro)


PIEZAS DE ARTE RELIGIOSO DESAPARECIDAS
. En Cabanillas echan de menos a su venerada ´Santa Polonia´, (debería decirse ´Santa Apolonia´) talla románica que se retiró supuestamente para ser restaurada, pero nunca regresó a su ermita de la Vera Cruz. Es tradición que la talla, junto con la de ´San Pelayín´, procedían del desaparecido pueblo de La Llamiella, cercano a Cabanillas, cuya iglesia estuvo dedicada a San Pelayo ¿?, o bien de otro despoblado cercano con ese nombre, hace tiempo arrasado por el río, en una de sus crecidas.
Veremos las tradicionales coplas a Santa Polonia en el capítulo siguiente dedicado a la oralidad.
. En La Seca se recuerda un altorelieve en piedra de San Blas, que estuvo situado sobre la puerta de la ermita del mismo nombre. Fue retirado al mismo tiempo que todo el arte religioso de la parroquia y está en paradero desconocido.
Como puede advertirse, un reguero de piezas de todo tipo y edad ha pasado a incrementar, ya para siempre, el inventario de pérdidas del mundo rural.