COLECCIÓN EDUCACIÓN
CAROLINA CHÁVEZ PREISLER
EVELYN ORTEGA ROCHA
CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)

COLECCIÓN EDUCACIÓN
CAROLINA CHÁVEZ PREISLER
EVELYN ORTEGA ROCHA
CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)
Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa
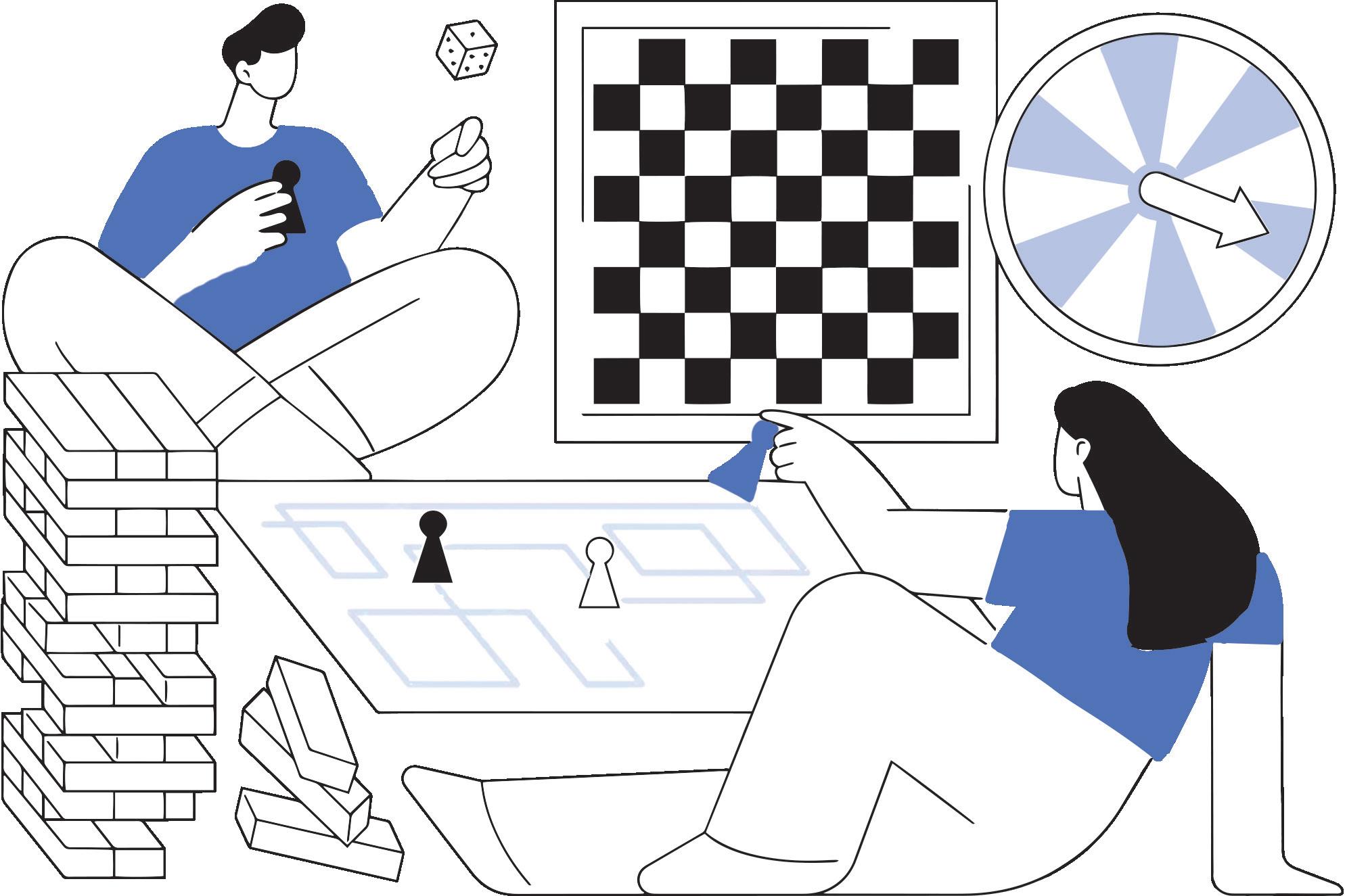
CAROLINA CHÁVEZ PREISLER
EVELYN ORTEGA ROCHA
CAMILA SAAVEDRA-SOLÍS (COORDINADORAS)
Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa
COLECCIÓN EDUCACIÓN
Aprendizaje basado en juegos para una ciudadanía activa
Coordinadoras:
© Carolina Chávez Preisler
Evelyn Ortega Rocha
Camila Saavedra-Solís
Primera edición, octubre 2025
ISBN: 978-956-17-1203-4
Derechos Reservados
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Dirección Editorial: David Letelier Diseño: Mauricio Guerra / Alejandra Larraín
Obra licenciada bajo Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
9 PRÓLOGO
Carolina Chávez Preisler
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Evelyn Ortega Rocha
Universidad Autónoma de Chile
13
CaPítuLO I: Jugar hacia la utopía: prácticas lúdicas para una didáctica transformadora
Camila Saavedra-Solís
Universidad de Granada
23
33
CaPítuLO II. La ronda por La justicia sociaL: una propuesta lúdica y colectiva para trabaJar en el aula
Francisca Díaz-Zúniga
Universidad Autónoma de Barcelona
Camila Saavedra-Solís
Universidad de Granada
Mario Ramos-Paredes
Colegio San Fernando, Chillán
CaPítuLO III. la gran independencia de chile: creando aprendizaJe significativo a través del Juego
Cristóbal Olivares Correa
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
41
CaPítuLO IV: ruta migrante: un viaJe a través del diálogo. una propuesta lúdica para el desarrollo de habilidades del pensamiento histórico y geohistórico.
Catalina Muñoz Chamorro
Valentina Núñez Valenzuela
Evelyn Ortega Rocha
Universidad Autónoma de Chile
59
69
CaPítuLO V: érase una vez: edición colonial ¿cómo éramos y cómo somos?
Iván Jesús Valderrama Aguayo
Francisca Lisette Castillo Vera
Catalina Millaray Pacheco Díaz
Valentina Alexandra Peña Ramos
Tamara Alexandra Rivas Galleguillos.
Universidad Católica de Temuco
CaPítuLO VI: abya yala: un Juego de descubrimiento histórico
Iván Jesús Valderrama Aguayo
Nataly Tiare Altamirano Contreras
Natalia Carolina Gómez Maripan
Evania Aracelly Vergara Jaramillo
Universidad Católica de Temuco
79
89
CaPítuLO VII: gamificación y pensamiento histórico: una propuesta de Juego para explorar la causalidad histórica en el aula.
Claudio Figueroa González
Rodrigo León Salgado
Ivan Perez Contreras
Franco Ramos Gutiérrez
Ariel Zubicueta Valdés
Paula Soto Lillo
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
CaPítuLO VIII: tutóm: Jugar en el aula para fomentar la ciudadanía diversa y participativa
Francisca Carolina Díaz-Zúñiga
Estefi Leiva
Marta María Salazar Fernández
Universidad Autónoma de Barcelona
99
109
CaPítuLO IX: game over: la búsqueda del streamer perdido
Marta María Salazar Fernández
Universidad Autónoma de Barcelona
Vivian Nancuante Benavente
Universidad Arturo Prat
Alexandro Leonel Maya Riquelme
Universidad Autónoma de Barcelona
CaPítuLO X: geocronos: Juego de cartografía escolar para desarrollar el pensamiento geográfico-histórico
Sandra Eliana Álvarez Barahona
Fabián Rodrigo Araya Palacios
Universidad de La Serena
121
127
CaPítuLO XI: Jenga del conocimiento: edición dictadura militar en chile
Karla González Castillo
Noemy Olguín De La Paz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
CaPítuLO XII: eco-finanzas: el Juego de mesa que enseña educación financiera y conciencia ambiental a niños y niñas de enseñanza básica.
Leonardo Vidal Vergara
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
137
sObRe autORes y autORas
ElAprendizaje Basado en Juegos es una metodología activa o un conjunto de estrategias que se sustentan en el uso de diferentes tipos de juegos, entre ellos juegos de mesa, juegos de roles o actividades gamificadas para desarrollar el aprendizaje de contenidos específicos (Ayén, 2017). Para la enseñanza, y en particular la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, es relevante la utilización del juego porque: promueve la motivación por aprender, la socialización, la participación en clases (Real y Yunda, 2021), permite que el estudiantado sea protagonista de su aprendizaje (Español, 2017), le otorga a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de tomar decisiones y argumentarlas, también es un vehículo que le permite al profesorado diversificar sus forma de enseñar (Trejo, 2022) facilitando el proceso de transposición didáctica.
La utilización del juego, como un vehículo para enseñar contenidos de la historia y la ciencias sociales y lograr aprendizajes, está bien documentado y pareciera no ser discutible en la primera infancia (UNICEF, 2018). Sin embargo, a medida que aumentan los niveles de enseñanza el juego deja de estar presente en las salas de clases, comúnmente, no se utiliza y existen resistencias para hacerlo por parte del profesorado (Carbó et al., 2015). Se piensa que una de las razones que dificulta la utilización del juego en la enseñanza es el tiempo y el costo que implica crear un juego pertinente para abordar los propósitos curriculares.
En la enseñanza de la historia y las ciencias sociales hay varios ejemplos de innovaciones educativas en las que se ha incorporado el juego. Algunos ejemplos son Camino al Sol, a través del cual se enseña el período prehispánico de la arquitectura a estudiantes universitarios (Real y Yunda, 2021), Twinlight
Struggle que trata sobre la Guerra Fría y donde dos jugadores toman el mando de cada una de las superpotencias o Timeline que permite desarrollar la comprensión cronológica (Iglesias, 2022). Estos ejemplos han sido publicados en revistas especializadas, sin embargo, son juegos de difícil acceso, de alto costo y que muchas veces no se ajustan del todo al currículum escolar chileno.
La desproporción entre los beneficios del juego en la enseñanza y su escasa utilización en el aula, convocó a un grupo de profesores en formación, profesores en ejercicio y especialistas en didáctica a exponer diferentes propuestas lúdicas que permitan que los y las estudiantes aprendan una disciplina, la historia, la geografía o las ciencias sociales, pero que además, durante el aprendizaje sean capaces de compartir, participar, argumentar, reflexionar con el propósito de fomentar la ciudadanía activa. Este es el origen de los juegos que se describen en cada uno de los capítulos de este libro. Desde esta perspectiva es un libro polifónico que convoca a actores claves del sistema educativo y les brinda la oportunidad de exponer procesos de creación que, en su mayoría, son colectivos.
La convocatoria del libro estuvo a cargo de las coordinadoras Carolina Chávez Preisler de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Evelyn Ortega Rocha de la Universidad Autónoma de Chile y Camila Saavedra Solís de la Universidad de Granada. Para recopilar los capítulos se llevó a cabo una convocatoria en la carrera de pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales de las Universidades Católica de Valparaíso y Autónoma de Chile, además de convocar a los y las integrantes de REDIECS (Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales). Los capítulos seleccionados fueron enviados a evaluación de doble par ciego. Participaron como evaluadores y evaluadoras especialistas en didáctica a nivel nacional e internacional.
Los capítulos que forman parte del libro consideran un apartado donde se cuenta el origen del juego, esto para visibilizar a las y los diferentes actores del sistema educativo que convergen en esta propuesta. También se incluye una fundamentación teórica para que el juego tenga sustento didáctico. Posteriormente se describe el juego con la finalidad de tener una visión general de qué se trata, se expone su objetivo y se especifica la propuesta. En los apartados siguientes se explican algunos resultados o proyecciones de su aplicación y se plantean preguntas orientadoras para su utilización en la sala de clases. Finalmente en los Anexos de cada capítulo se dispone de un código QR en el que los y las lectoras podrán tener acceso a todos los materiales del juego con el propósito de que se puedan imprimir y utilizar en diversos contextos. Los juegos han sido pensados para abordar la enseñanza y el aprendizaje de
disciplinas como la historia, la geografía y la formación ciudadana. En ellos es posible encontrar una diversidad de temas históricos y problemas socialmente relevantes . Por ejemplo, migraciones, diversidad cultural, procesos históricos, pueblos originarios, interculturalidad y ciudadanía para la justicia social. De esta manera se espera democratizar el acceso al juego y difundir las propuestas en diferentes contextos de enseñanza formal e informal.
Carolina Chávez Preisler
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Evelyn Ortega Rocha Universidad Autónoma de Chile
Chile, Julio de 2024.
Ayén, F. (2017). ¿Qué es la gamificación y el ABJ? Ibér, 86, 7-15
Carbó, J., Gutiérrez, P., Sesé, J y García, J. (2015). Estudio de juegos de mesa como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales y humanidades. En González, J y González, A. (Eds.) La Universidad como comunidad de innovación y cambio. UCAM, Servicio de Publicaciones (73-82).
Español, D. (2017). El juego: creatividad y autodescubrimiento. Ibér, 86, 45-49 Iglesias, A. (2022). La aplicación de juegos de mesa en la enseñanza de la historia. CLÍO History and History Teaching, 46, 26-40 https://doi.org/10.26754/ojs_ clio/clio.2022486981
[Real, Y y Yunda, J. (2021). Aprendizaje basado en el juego aplicado a la enseñanza de la historia de la arquitectura prehispánica. Estoa, 19(10), 67-75
Trejo, J. (2022). Transformar la enseñanza de la Historia a través del juego. Una reflexión teórico-práctica. Revista Digital Universitaria, 23, 1-9
UNICEF (2018). Aprendizaje a través del juego.
CAPÍTULO I
Camila Saavedra Solís Universidad de Granada camila.saavedra_s@umce.cl
Durante el desarrollo de sesiones de trabajo de Fundación Jugarse, docentes de Ciencias Sociales reconstruyen sus memorias lúdicas escolares. Con frecuencia surgen recuerdos de juegos con cantos que el profesorado analiza como “letras que eran racistas, aunque en esos momentos, como estudiantes no nos dábamos cuenta”. Los juegos como artefactos culturales, cifran el imaginario colectivo de cada época, y con ello, contribuyen a promover valores que repercuten en las identidades de quienes socializan jugándolos (Bueno y García, 2012).
Considerando lo anterior, es necesario transitar de un juego tradicional, muchas veces portador de relatos y prácticas excluyentes, hacia un juego transformador que permita poner en valor elementos fundamentales para la educación del siglo XXI como la igualdad, la inclusión y la promoción de la justicia social. En esta línea, Beatrice Ávalos (2017) Premio Nacional de Educación, plantea que, a pesar del consenso sobre la importancia de jugar, este parece olvidarse al estructurar la vida en las aulas, elaborar el currículum o trazar rutas de trabajo coherentes con los valores fundamentales para la educación contemporánea.
(1) Este trabajo forma parte del proyecto de I+D+i PID2021-123465NB-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”.
En nuestra experiencia como fundación, se ha visualizado como principal dificultad que nuestra socialización lúdica -entendida como las maneras en que hemos jugado a lo largo de nuestras vidas- muchas veces responden a prácticas competitivas y estereotipadas, que nos dificultan un jugar transformador.
Lo que nos lleva a la pregunta ¿Cómo desaprender ciertas maneras de jugar? y ¿De qué manera es posible hacer del jugar un ejercicio coherente con una didáctica transformadora?
El propósito de esta aportación es acompañar al profesorado a transitar del impulso lúdico -nuestro deseo de jugar, desde el entusiasmo y el goce- hacia la elaboración de propuestas lúdicas reflexivas sostenidas desde la teoría del juego y los saberes propios de la Didáctica de las Ciencias Sociales.
Considerando lo anterior, el capítulo se estructura desde el “jugar y diseñar propuestas lúdicas”, valorando la relación entre juego, educación y Didáctica de las Ciencias Sociales (DCS). Continúa con “jugar hacia la utopía” que proporciona algunos elementos para jugar desde y para la transformación de la sociedad, como actividad que enuncia otros mundos posibles. Finalmente, “jugar y errar: claves para acompañarte en la escuela” que propone las dificultades que surgen comúnmente en la práctica docente.
Convocar a docentes y académicos a esta ronda de juego, puede ser un ejercicio desafiante por lo que nos proponemos definir algunas cuestiones fundamentales para jugar y no extraviarse en el camino. Tal como plantea Huizinga en “Homo ludens” al jugar se entra en un círculo mágico, que se articula a través del compromiso individual de cada jugador/a y también, a partir de los acuerdos compartidos por quienes juegan. Estos pueden ser distintos a los de la vida real.
Entrar al círculo mágico implica desplegar una actitud personal de apertura y concentración, involucrarse en aquello que se juega. Por ello, es necesario que como docentes indaguemos en nuestro espíritu lúdico identificando qué juegos nos provocan emoción, alegría y curiosidad, para que esas emociones tengan un lugar en el aula al compartir lúdicamente con el estudiantado.
El círculo mágico se complementa con la noción de actitud lúdica (lusory attitude) acuñada por Suit (1978) y se relaciona con la adopción de acuerdos durante un juego para conseguir un objetivo común. En este sentido, jugar se trata de establecer un contrato social mientras se habita el círculo mágico, contrayendo acuerdos comunes, que fijan quién está dentro o fuera del juego (Salen y Zimmerman, 2004).
Para diseñar propuestas lúdicas emplearemos el concepto de Aprendizaje Basado en Juegos (en adelante ABJ) que refiere al uso de juegos en contextos educativos con fines didácticos. Esta metodología propone la adaptación de juegos creados para otros fines, como también el diseño de propuestas lúdicas secuenciadas en diferentes actividades, conducentes al objetivo propuesto por el docente para la innovación y la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje (González, 2015). Con recurrencia al adaptar un juego ya existente ocrear una propuesta lúdica, el material diseñado pierde el espíritu lúdico “aquello que lo vuelve un juego” y es percibido por el estudiantado como “un material didáctico”. Para tener éxito diseñando juegos, hay que conocer qué elementos son imprescindibles para su diseño.
Desde la psicología, se propone la teoría del flow o de flujo, que se define como un estado positivo, en que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad que le provoca placer y disfrute. Csizkzentmihalyi (1998) plantea que un antecedente para generar este estado es que exista equilibrio entre el desafío y la habilidad, objetivos claros y retroalimentación inmediata. Considerando lo anterior, es crucial valorar el error en el desarrollo del juego, introduciendo situaciones desafiantes que permitan al estudiantado cometer desaciertos, brindándoles así la oportunidad de practicar la resolución de problemas de manera individual o colectiva.
Los juegos tienen una narrativa, es decir, la capacidad de centrar su atractivo mediante una historia. Dado que son producciones culturales es indispensable analizar cuáles son las características del relato que proponen ¿Qué características tienen? ¿A quiénes incluye como personajes centrales? ¿A quiénes excluye? ¿Qué valores se promueven mediante el juego? Para proponer un juego transformador es necesario analizarlos textual y narrativamente. Como docentes necesitaremos emplear nuestros conocimientos disciplinares para elaborar o adaptar juegos, considerando que en el mercado abundan narrativas maestras, que muchas veces promueven una identidad excluyente, eurocentrada y hegemónica. Es recomendable proponer narrativas de juego que faciliten la incorporación de identidades diversas e interculturales a través de la inclusión de personas invisibilizadas de la historia, como infancias, mujeres, identidades sexuales diversas, migrantes y pueblos originarios. Si el juego aborda temáticas socialmente relevantes o controversiales, la narrativa puede estructurarse en torno a una situación desafiante mediada por elementos de los juegos de roles, presentando una variedad de personajes que asumen posturas diferentes frente al tema.
Otro elemento fundamental es la mecánica del juego, que se refiere a los sis-
temas y las normas, que proporcionan indicaciones de cómo los jugadores interactúan. Aporta significativamente a la jugabilidad, en la medida en que tiene la capacidad de atraer, entretener y desafiar a los participantes. Tal como plantean Berríos et al. (2017) desde la Didáctica de la Lengua, se establecen tres mecánicas de juego, la colaboración, la competición y el agrupamiento para el desarrollo de actividades lúdicas.
El juego colaborativo se refiere a los elementos y sistemas diseñados en un juego para fomentar y recompensar la colaboración entre los jugadores. Se busca incentivar la interacción positiva y el trabajo en equipo, como situaciones de interdependencia en las que todos son esenciales para el éxito del grupo. Por otra parte, la mecánica de competición está diseñada para crear un entorno donde los participantes se enfrentan entre sí para alcanzar objetivos individuales o grupales, y la victoria se determina mediante la superioridad en habilidad, estrategia o rendimiento. La investigación educativa respalda los beneficios del trabajo colaborativo y señala que las mecánicas individuales presentan una oposición improductiva para generar situaciones de aprendizaje. Desde lo anterior, las investigadoras proponen la conformación de grupos como alternativa para aprovechar los beneficios de colaborar en una organización intragrupal y luego introducir elementos de gamificación entre grupos.
Estas orientaciones serán útiles para considerarlas al planificar una propuesta, ya sea modificando o creando un juego. Es necesario tener presente que, existen materiales con una “mecánica colaborativa” pero que pueden contener narrativas tradicionales, o bien, narrativas inclusivas que se sustenten en “mecánicas competitivas” dando poco espacio a la discusión y la toma de acuerdos. Un elemento clave para proponer un juego transformador es proponer narrativas inclusivas con mecánicas de agrupamiento y colaboración.
La literatura infantil y el juego a lo largo del siglo XIX y XX, fueron empleados en muchas ocasiones como vehículos de mensajes moralizantes, que aspiraban a que las infancias puedan socializar con los valores de la cultura dominante. En contraposición a estos planteamientos en los que el juego tiene un valor instrumental “jugar para”, Mirtha Chokler (2009) plantea que jugar es una función vital en las personas y se asocia al placer por el descubrimiento progresivo del mundo que las rodea, estableciéndose relaciones y conexiones con otros y otras. Así, jugar se constituye en un fin en sí mismo siendo una poderosa herramienta de transformación de la sociedad, en la medida en que es un espacio fructífero para la construcción de otros mundos posibles.
Tal como plantea Paulo Freire (2005) la utopía implica una tensión “entre la denuncia del presente que se hace cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir” (p.117). En este sentido, jugar como propuesta utópica implica repensar el jugar como vehículo de transmisión cultural y mantenimiento del status quo, e introducirse en el camino incierto de jugar soñando un mejor futuro para todos y todas.
Desde lo anterior, María Aguado (2019) sostiene que existen propuestas utópicas desde la educación que proponen una crítica a la sociedad actual promoviendo valores como la cooperación, la igualdad y la autodeterminación como ejercicios colectivos. Bloch señala que la educación y la utopía se sostienen sobre el “principio de esperanza” que nos lleva a trazar una propuesta de futu-ro deseable para la vida en comunidad, vinculándose a actuaciones tendientes a la transformación de la realidad.
A lo largo del siglo XX reseñamos una serie de propuestas educativas con carácter utópico, entre ellas destacan las hermanas Agazzi, Decroly, Montessori que confluyeron con las pedagogías de Freinet y Ferrer dando paso a movimientos de renovación pedagógica que hasta hoy cimentan las bases de nuevas propuestas educativas que abogan por el desarrollo de pedagogías activas (Aguado, 2019). Al definir este movimiento pedagógico Ferrière (2004) plantea que es fundamental la importancia que se da a la expresión creativa del estudiantado, mientras se considera la dimensión afectiva e intelectual.
En las pedagogías activas el juego es concebido como espacio de exploración creativa, y con ello, el jugar se relaciona con la posibilidad de hacer el mundo de otra manera mientras se juega. Levitas (2013) plantea que la utopía es una práctica prefigurativa que se relaciona con prácticas sociales que consideran modos diversos de hacer y ser intentos de vivir de otra manera, de muchas maneras, individuales y colectivas.
Lo anterior nos lleva a la pregunta ¿Cuáles serían los principios lúdicos para el ejercicio de un jugar que enuncie la utopía?. En nuestra experiencia jugando con otras y otros, existen ciertos principios lúdicos que pueden acompañar a quienes decidan tomar este camino. Estos los definimos como, jugar colaborativamente, desde narrativas inclusivas, en la búsqueda de autonomía y sin estereotipos de género.
Jugar colaborativamente, implica que los participantes trabajen de manera conjunta para alcanzar objetivos compartidos privilegiando la cooperación sobre la competencia, generando experiencias que propicien la interacción y comunicación como aspectos fundamentales para lograr el objetivo del jue-
go. Propiciar el juego colaborativo implica implementar mecánicas específicas que fomenten la colaboración, como objetivos compartidos que requieran esfuerzos colectivos, roles especializados que promuevan la complementariedad entre los participantes y estímulos positivos que resalten la importancia de los logros del grupo en lugar de enaltecer el desempeño individual y la competencia (Saavedra y Lobos, 2019).
Jugar desde narrativas inclusivas, se refiere a diseñar experiencias lúdicas que desarrollen lecturas narrativas críticas de los juegos, evaluando de qué manera algunos relatos contribuyen a perpetuar narrativas de identidades excluyentes. Así, es fundamental proponer narrativas inclusivas y diversas, visibilizando a personas invisibilizadas en la historia oficial (infancias, pueblos originarios, migrantes, mujeres, disidencias sexogenéricas).
Jugar en la búsqueda de autonomía, se fundamenta en que el juego constituye un espacio para la experimentación, la toma de decisiones y la construcción de habilidades socioemocionales. En tanto, el estudiantado tiene la oportunidad de practicar la capacidad de autorregulación emocional, pues jugar puede ser una actividad placentera, estimulante y no exenta de conflictos.
Jugar sin estereotipos de género, aboga por la deconstrucción y el desmantelamiento de normativas tradicionales que perpetúan roles y expectativas predeterminadas para cada género. Implica configurar espacios lúdicos inclusivos, donde las características y habilidades asociadas a cada género no dictaminen ni restrinjan las posibilidades de participación. Para ello, es necesario desvincular el juego como dispositivo del jugar, de estructuras patriarcales que reproducen estereotipos, fomentando una experiencia lúdica que promueva la diversidad, la igualdad y la libre expresión de nuestras identidades.
Estos principios se erigen como pilares fundamentales para un jugar transformador, que propone la colaboración, incorporación de narrativas inclusivas, fomenta la búsqueda de la autonomía y desafía las normas de género preestablecidas. Considerando estas propuestas es posible avanzar hacia un jugar hacia la utopía, donde la imaginación y la acción conjunta tracen un camino hacia un futuro más inclusivo e igualitario, un futuro deseable para el bien común, que no solo deseamos sino también esperamos conseguir (Anguera, 2013).
Proponer experiencias lúdicas en el aula es un muchos casos implica enfrentar la incertidumbre ¿Les gustará, se sentirán convocados, aprenderán?, son pre-
guntas razonables para quienes están comprometidas/os con el ejercicio de la docencia desde una perspectiva transformadora.
En un inicio, este apartado sería una especie de decálogo para planificar propuestas lúdicas, pero al poco andar y al mucho escribir, he notado que aquello de valorar el error como posibilidad puede ser más significativo que generar un instructivo que declare las normas para un buen jugar. Por lo que me dispongo a desde mi experiencia como jugante-docente, a mostrar los errores que he experienciado diseñando propuestas lúdicas, con la esperanza de que este acto, al fin de cuentas vulnerable, permita a quiénes se quieran unir a esta ronda, a hacerlo con menos aprehensiones y más certezas de las que teníamos con el equipo de Jugarse Ludotecas, cuando decidimos jugarnos en el sistema educativo formal.
El primer error y más habitual es pensar el jugar como un acto idílico, en el que el estudiantado se sentirá profundamente motivado. Diseñar o adaptar un juego puede ser una experiencia compleja, ya sea porque tomamos un juego y terminamos convirtiéndolo en una tarea, o porque, la mecánica o la narrativa de este no conecta con el estudiantado. Recomendamos en este punto, indagar en nuestro espíritu lúdico y recordar que, no todos los juegos nos parecen atractivos y eso también le ocurre al estudiantado. Jugar es un lenguaje, y ser docentes que se juegan implica aprender ese lenguaje ¡Cometeremos errores!
El segundo desacierto es considerar que jugar mejorará el clima de aula, muy probablemente las cosas empeorarán antes de mejorar. Común es el dicho “jugando se conoce a la gente” y es que abre la caja de pandora de nuestras emociones, y por tanto, es necesario considerar que surgirán conflictos y discusiones. Para acompañar el jugar es recomendable fortalecer un sistema de acuerdos entre el estudiantado, repasarlos al iniciar el juego y definir qué integrante del grupo de estudiantes actuará de mediador/a cuando surjan desacuerdos. Recuerda ¡Deja que construyan la habilidad de autorregularse!
El tercer desacierto es creer que no existirán inconsistencias en nuestra propuesta lúdica. A continuación un ejemplo muy ilustrativo ¿Puede enseñarse democracia sin democracia? La respuesta es evidente. Una de mis primeras propuestas de juego, abordaba ideas claves para la participación desde la perspectiva de la narrativa del juego (roles de los jugadores y épocas) pero la mecánica era profundamente directiva, no propiciaba el establecimiento de acuerdos sino solamente adscribir a una serie de reglas que había considerado oportuno diseñar. Esto ocurre porque, en ocasiones, nos centramos en el contenido del juego, olvidando las actitudes que deseamos que vivan y practiquen durante la experiencia lúdica. Cuando estés diseñando un juego, es necesario alinear los pro-
pósitos (relacionados con las actitudes y habilidades que deseas potenciar en el estudiantado) con los objetivos relativos al contenido (aquellos conceptos de primer orden de carácter disciplinar) que desees que se aborden a lo largo del juego. Repítete ¡No se puede enseñar democracia sin democracia!
La cuarta dificultad es que tenemos una memoria lúdica, nos hemos socializado en una manera de jugar que responde a los valores hegemónicos de una época determinada. En mi caso, como mujer de treinta años, he participado de experiencias lúdicas que han tendido a la competencia por sobre la colaboración, y un jugar que en muchos casos contribuye a fortalecer estereotipos de género. Por ello, ser una docente que juega implicó reconstruir mis memorias lúdicas, cuestionarlas, e introducir el juego en mi vida cotidiana, jugar con mis amistades, conocer nuevos juegos que me permitieran ver otras formas de jugar. ¡No se puede enseñar a jugar sin jugar!
El quinto inconveniente es implementar juegos sin adaptarlos a la rutina del aula y al nivel lúdico del estudiantado. En nuestras prácticas iniciales desarrollamos un juego con un sistema complejo de reglas y un largo instructivo. La mayor cantidad del tiempo se destinó a entender cómo jugarlo. Por ello, lo recomendable es iniciar con juegos que tengan una mecánica simple para redescubrir el placer por jugar, paulatinamente puede aumentarse el nivel de dificultad. Considera el tiempo que tienen para jugar; una clase, un recreo, una jornada lúdica y adáptalo a estas necesidades. No olvides ¡Nadie quiere jugar un juego sin terminar la partida!
La sexta recomendación está destinada a quienes deseen introducir el jugar más allá del juego. No es lo mismo implementar un juego en una unidad didáctica que introducir prácticas lúdicas a lo largo de todo el semestre. Jugar desde la utopía es socializarse en establecer acuerdos, y muchas veces el estudiantado juega mucho, pero lo hace de manera individual por lo que tienen asentados hábitos de juego competitivos. Introducir la colaboración como forma de jugar es una ruta de largo aliento ¡No te desanimes!
La séptima inconsistencia surge cuando el grupo de estudiantes ya está socializado en el jugar utópico. Comienzan a proponer muchas ideas para modificar los juegos e inclusive crearlos. En un primer momento puede ser agobiante, nos da temor que los juegos se escapen de los propósitos educativos, o que contengan narrativas tradicionales o excluyentes. El placer por jugar es contagioso y si el estudiantado ha vivenciado prácticas lúdicas transformadoras poco a poco integrará esto en sus memorias lúdicas. Diseña materiales que les acompañen en la creación de sus propios juegos o muestrales este pequeño artículo. ¡Que pasen de jugadores a mediadores lúdicos!
La octava dificultad no es una dificultad, es una invitación. El segundo apartado de este escrito se inicia con la posibilidad de Jugar hacia la utopía, y reúne todos aquellos elementos que pueden hacer del jugar una propuesta de trans-formación. Si te sientes extraviado/a, consúltalo nuevamente y haz un chequeo de qué elementos has integrado y cuáles te faltan en la propuesta que estás desarrollando.
Jugarse hacia la utopía es jugar para transformar la sociedad y soñar un mejor futuro colectivo. Creemos que jugando podemos crear ese mundo para hacerlo posible ¡A jugar!
Aguado, M. (2019). Utopía y educación: conexiones en el tiempo y el espacio. La “Ciudad de los niños” como ejemplo de utopía educativa viva. En Juan Pro y Pedro Mariblanca (Eds.) Lugares de utopía, tiempos, espacios y estrías (pp.248-274)
Anguera, C. (2013). Una Investigación sobre cómo Enseñar el Futuro en la Educación Secundaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales, 13, 27-35
Ávalos, B. (2017) Juego frente a las políticas públicas y la escolarización. En Ragnar Behncke (Ed), 1,2,3 por mi y por todos mis compañeros: la seriedad del juego en la escuela. (pp. 12-14). MINEDUC
Berríos, A. Pujolà, J y Apple, C. (2017) Tres mecánicas en juego: los efectos de la colaboración, la competición y el agrupamiento en propuestas didácticas gamificadas. En Carina González (Coord.), Actas del V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación. Editorial: Universidad de la Laguna
Bueno, T. y García, C. (2012) Estereotipos de género y videojuegos: análisis de la imagen de la mujer transmitida en sus carátulas. Guillermo Paredes (Ed). En I Congreso Internacional de Comunicación y Género. (pp. 1491-1507)
Csikszentmihalyi, M. (1998) Aprender a fluir. Kairós
Chokler, M. (2009). Psicomotricidad, el cuerpo en juego: hacer, pensar, sentir. Ediciones: novedades educativas.
Freire, P. (2005) Pedagogía de la esperanza. Editorial Siglo XXI.
Ferrière, A. (2004). L’école active. Fabert. González, C. (2015). Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. Revista De Educación a Distancia, 40.
Levitas, R. (2013). Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society. Editorial:AAIA
Suits, B. (1978) The Grasshoper. Games, Life and Utopia. Broadview Press
Salen, K y Zimmerman, E. (2004) Rules of play: game design fundamentals Massachusetts: MIT Press.
Saavedra, C. y Lobos, A. (2019). Ludoteca en la Vespertina: Jugarse desde el nosotros y nosotras. Una experiencia de educación popular con niñas y niños. Revista Trenzar, 2(1), 34-50.
CAPÍTULO II
La ronda por la justicia social: una propuesta lúdica y colectiva
Francisca Carolina Díaz-Zúñiga Universidad Autónoma de Barcelona Francisca.diaz.zuniga@gmail.com
Camila Saavedra-Solís Universidad de Granada camila.saavedra_s@umce.cl
Mario Ramos-Paredes
Colegio San Fernando, Chillán profesormarioramosp@gmail.com
Nuestra propuesta de juego fue creada por la Red Chilena de Didáctica de las Ciencias Sociales (en adelante REDIECS) durante el año 2023. Con motivo de la conmemoración de los cincuenta años del Golpe de Estado en Chile nos propusimos repensar conceptos fundamentales para la promoción de la justicia social, como lo son la memoria democrática, la participación política, los movimientos sociales, entre otros.
Para realizar esta propuesta nos inspiramos en el juego ¿Qué es la Política? creado en 1989 por un equipo de educadores populares de la organización ECO, que a través de metodologías participativas buscaban no solo repensar las ideas fundamentales para la democracia sino también practicarlas a través del juego.
Tomando en cuenta estas ideas como equipo de trabajo nos organizamos para profundizar nuestro conocimiento sobre el juego y la justicia social. Luego de un ejercicio de reflexión y trabajo colectivo, elaboramos “La ronda por la justicia social” a partir de la aplicación de una encuesta por redes sociales que nos ayudó a indagar en el imaginario colectivo de docentes, estudiantes de educación media y pedagogía sobre la justicia social.
Diseñar este juego supuso un desafío que implicó trazar una propuesta coherente entre la narrativa y la mecánica del juego. En primer lugar, decidir los aspectos gráficos significó conectar con una narrativa que diera lugar a un ejercicio de memoria, que articulara el vínculo histórico entre el juego ¿qué es la política? y nuestra propuesta. Fue clave contar con el apoyo del diseñador gráfico @laesporacreatividad (Instagram) quien comprometido con el fortalecimiento de la memoria gráfica de los movimientos sociales, nos facilitó el afiche “seamos un solo pueblo que busca su libertad” restaurado y digitalizado por él. El afiche corresponde a una convocatoria desarrollada en 1971 por el Centro Cultural Pueblo, ubicado en la histórica Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa en Santiago.
La ronda por la justicia social fue jugada por primera vez en el XVIII Seminario Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales celebrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en noviembre del año 2023. También, fue traducido al inglés para ser compartido con jugantes de otras latitudes, como el investigador canadiense Wayne Ross, quién participó de la jornada lúdica y se dispuso a compartir nuestro material con estudiantes que se forman para ser docentes en Canadá.
Situación inicial
Como equipo de trabajo establecimos la necesidad de repensar conceptos como justicia social, democracia y participación política mediante una propuesta lúdica que nos permitiera ejercitar la ciudadanía, reflexionando juntos, debatiendo y tomando acuerdos.
El juego La ronda por la justicia social fue diseñado de manera colaborativa y contó con la participación de más de sesenta personas quienes propusieron individualmente tres conceptos para definir justicia social. La recopilación de los datos se hizo a través de redes sociales. Una vez obtenida la información, hicimos un análisis de las recurrencias. Con esto, elaboramos un mazo con 60 tarjetas en cada una de las cuales hay un concepto vinculado a la justicia social.
Establecimos como criterio de elaboración que fuesen conceptos legibles y comprensibles para estudiantes de Educación Media, futuros docentes y profesorado en ejercicio. Ya que, nuestra propuesta es convocar a personas de todas las edades a pensar la sociedad que queremos y el futuro deseable para todos y todas a través de la aplicación del juego.
Fundamentación teórica desde la Didáctica de las Ciencias Sociales
Jugar en espacios educativos permite el desarrollo de habilidades y competencias en los y las estudiantes (Iglesias, 2022). Su uso didáctico faculta la creación de estrategias pedagógicas para acercar el contenido de una manera lúdica (Observatorio del juego, 2017). Uno de los ejemplos más claros es el uso de metodologías tales como el aprendizaje basado en juegos y la gamificación (Ojeda-Lara y Zaldívar-Acosta, 2023; Sarlé, 2013; Yélamos-Guerra, 2022).
El trabajo con juegos en distintos niveles educativos es sin duda un aspecto positivo y significativo. Permite generar la participación del estudiantado y también la reflexión sobre múltiples temas que se puedan aplicar en la clase (Echeverría, 2022). En este caso, el juego que planteamos responde a diversos elementos de estudio propios del campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales.
En primer lugar, la idea de justicia social en educación implica aproximarnos a la noción de que ésta no existe si no hay redistribución, reconocimiento y representación, lo que integra aspectos económicos, temas culturales y elementos políticos (Fraser, 2008; Plá, 2016). Para alcanzar la paridad de diferentes personas o grupos, se han establecido estrategias de afirmación y transformación. Las primeras aspiran a remediar las desigualdades aunque no alteran las estructuras sociales que las causan. Mientras que las segundas aspiran a remediarlas modificando el marco subyacente. En este sentido, curricularmente el abordaje de temáticas como participación, política, feminismo, medioambiente e inclusión se aproximan a estrategias de transformación en la medida en que apuestan por la deconstrucción de patrones culturales que han impedido la participación de grupos subordinados (Plá, 2016; Subiabre y Quintana, 2023).
En segundo lugar, este juego también es un aporte al desarrollo de una ciudadanía crítica que integre la visión de las infancias, mujeres, disidencias sexo genéricas, pueblos originarios y migrantes a temáticas que son propias de la realidad. Hablar de justicia social evidentemente nos remite a la posibilidad de crear futuros posibles en los cuales todas las personas se sientan representadas (García y Lukes, 1999). Por ello, trabajar estas temáticas desde la escuela
significa un proceso de reflexión ciudadana de gran envergadura (Santamaría-Cárdaba y Carrasco-Campos, 2020).
En tercer lugar, la dinámica del juego permite abarcar el concepto de justicia social desde diversas perspectivas. Sobre la base de esta idea, cada participante, según su propia experiencia, selecciona tres tarjetas para vincular la conceptualización con los elementos que han tenido sentido en su vida personal y colectiva. La cobertura de temáticas que analiza el concepto de justicia social, en conjunto a la selección y el diálogo para reflexionar sobre este mismo, busca problematizar el conocimiento con el fin de dar con una respuesta a aquellos elementos de un paradigma sociocrítico que, desde las subjetividades, busca una mediación con el mundo (Freire, 2005), concibiendo la realidad colectiva como un proceso de constante transformación.
A la vez, generar este tipo de actividades desde equipos heterogéneos permite que, si se ha sustentado el desarrollo de esta a través de la colaboración, reflexionen con el fin de una nueva representación y/o resignificación sobre la justicia social. El objetivo es desarrollar una interdependencia positiva (Zariquiey, 2006) que da lugar a que la participación de cada integrante del equipo sea fundamental para el producto final del juego.
El objetivo del juego "La ronda por la justicia social" es promover el ejercicio de la ciudadanía participativa mediante una propuesta lúdica que facilite la reflexión tanto personal, como colectiva sobre la justicia social y los componentes de ésta. Como fue mencionado, esta propuesta emerge de un proceso colectivo a través del cual distintas personas nos entregaron sus impresiones e ideas sobre qué es la justicia social. Con ello, creamos una dinámica colectiva que nos acerca a conceptos que permiten hablar y reflexionar sobre la temática y sus alcances en nuestras vidas.
Los 64 conceptos responden a habilidades, competencias, contenidos y procesos históricos que permiten intencionar en el aula el ejercicio ciudadano, de participación y de reflexión colectiva. Es un juego bastante abierto y esto hace que sea posible poder aplicarlo en distintos espacios educativos e inclusive modificarlo si es necesario.
propuesta
Queremos manifestar de manera enfática que La ronda por la justicia social puede ser jugado en distintos niveles educativos y contextos geográficos. Si bien, en un primer momento fue aplicado en un seminario universitario, esto
no significa que sólo responda a ese tipo de actividades. Es más, esperamos que pueda ser replicable en distintos establecimientos, universidades, organizaciones comunitarias, etc.
El propósito del juego es construir una definición consensuada de qué es justicia social, desde una mirada personal y colectiva, por lo que se ha empleado una mecánica lúdica en la que cada integrante del grupo escoge tres tarjetas con los conceptos que le son representativos y luego los presenta al equipo, con quienes se debate qué tarjetas deben quedar y cuáles ser eliminadas.
La meta del juego es de trabajo en equipo, puesto que, mediante la interdependencia positiva, se aspira a construir una definición intergrupal de qué es justicia social nutriéndose de las definiciones individuales, en una primera etapa, para luego construir una definición colectiva mediante estrategias como la argumentación, el debate y la búsqueda del consenso.
En la fase final del juego, se desarrolla un trabajo intergrupal en el que se socializan los resultados pero también se analiza cómo se desarrolló la toma de decisiones y se identifican los modos como se resolvieron los conflictos, qué estrategias contribuyeron al diálogo y la colaboración y cuáles representan nodos críticos o desafíos para avanzar hacia un jugar colaborativo y participativo.
De esta manera, nuestra propuesta se puede ajustar a las necesidades de cada espacio. Al ser una construcción colectiva consideramos que debe tener siempre esa premisa como base para su implementación.
Acuerdos para jugar
Para desarrollar el juego en el aula se sugiere seguir las siguientes instrucciones. El tiempo aproximado para la jugabilidad es de 90 minutos.
Organización y exploración (15 minutos):
1. Formar grupos de cuatro personas. A cada grupo se le entregará un mazo de 60 cartas.
2. Las y los integrantes del grupo proceden a separar las pequeñas tarjetas, ubicándolas todas sobre una mesa, con el texto de las palabras hacia arriba.
3. Para comenzar el ejercicio, deben escarbar en el montón de tarjetas, con el objetivo de escoger tres palabras que estimen relativas a lo que comprenden por justicia social.
4. Al terminar este proceso, que no debe tomar más de cinco o diez minutos, cada persona debe tener en su poder tres tarjetas.
5. En este momento, se retiran de la mesa todas las fichas o tarjetas restantes, las que deberán ser guardadas y conservadas para una próxima oportunidad.
Discusión y reflexión (40 minutos):
6. El siguiente paso consiste en que cada participante, por turno, muestra y lee al grupo reducido las palabras que escogió y fundamenta por qué las escogió y qué sentido les atribuye.
7. Una vez que todos y todas han mostrado sus palabras, se inicia una discusión encaminada a eliminar palabras, reduciendo paulatinamente la cantidad de expresiones repetidas o muy semejantes. De este modo el grupo debe llegar a quedarse con sólo cuatro tarjetas con los conceptos más importantes y que han sido consensuados por el grupo.
8. Finalmente, con los conceptos seleccionados deben redactar una frase que para el grupo sea significativa sobre la justicia social.
Socialización intergrupal (30 minutos):
9. A modo de cierre, cada grupo debe comentar la frase que diseñaron para generar una reflexión final en el plenario.
10. Orientados por el/la mediador/a del juego, desarrollan una reflexión sobre las formas de participación a lo largo del juego y las estrategias empleadas para tomar decisiones.
Las formas de participación que se den al interior de los grupos reducidos o posteriormente en la socialización intergrupal pueden ser simple o proyectiva. En la tabla 1 se definen estos tipos de participación.
Tabla 1. Formas de participación en el juego.
Formas de participación en el juego
Participación simple
Participación proyectiva
Descripción
Algunas personas integrantes del grupo participaban de la discusión y otras se mantenían como espectadoras (Trilla y Novella, 2001)
La totalidad de las personas del grupo participan en la discusión y son corresponsables de las decisiones que toman (Trilla y Novella, 2001)
Nota: Elaboración propia a partir de los postulados de Trilla y Novella, 2001.
Otro aspecto a tener en consideración son algunas estrategias que el estudiantado puede desarrollar para reflexionar, discutir y tomar decisiones al interior del grupo. Para ello se exponen algunas estrategias en la toma de decisiones en la tabla 2.
2. Estrategias para la toma de decisiones
Estrategias para tomar decisiones
Voto
Búsqueda de consenso
Presentación del concepto y voto
Nota: Elaboración propia.
Descripción
Cada integrante presenta su concepto y luego votan para escoger cuáles serán seleccionados.
Cada integrante presenta su concepto y argumenta por qué lo escogió. Posteriormente, se propone buscar similitudes y/o diferencias entre los conceptos para decidir mediante el consenso cuáles serán seleccionados.
Cada integrante presenta su concepto y argumenta por qué lo escogió, posteriormente votan para escoger cuáles serán seleccionados.
A continuación presentamos una serie de preguntas para trabajar en el desarrollo del juego. Son preguntas guías que pueden servir como base. Si al momento de implementar la actividad surgen otras interrogantes estas se pueden modificar.
Tabla 3. Preguntas orientadoras para la ronda por la justicia social
Fase del juego
Organización y exploración
Discusión y reflexión
Socialización intergrupal
Nota: Elaboración propia.
Preguntas orientadoras
¿Qué es para ustedes la justicia social?
¿Cuáles fueron tus motivaciones para escoger esas tres palabras?
¿De qué manera las palabras que escogiste se relacionan entre sí?
¿Qué palabras escogieron para definir justicia social?
¿De qué manera el párrafo que redactaron para definir justicia social se relaciona con las ideas aportadas por los otros grupos?
¿Cómo fueron las formas de participación a lo largo del juego?
¿Qué estrategias emplearon para tomar decisiones como grupo?
En el plan anual de REDIECS se considera la importancia de desarrollar propuestas lúdicas que faciliten el diálogo entre la organización y los espacios educativos tales como escuelas, universidades y organizaciones sociales. En esta línea, durante el año 2024 se ha propuesto compartir el juego en diferentes espacios educativos con el propósito de desarrollar una sistematización que nos permita profundizar en cómo se entiende la justicia social.
Respecto de los resultados de la aplicación del juego en el Seminario de Valparaíso, fue posible observar que facilitó el diálogo y la interacción entre personas con diferentes perfiles y edades. Entre los que destacan estudiantes de
pedagogía en Ciencias Sociales, académicos y académicas del área. Dentro de los elementos destacables, los participantes plantearon que se sentían estimulados a participar, pues les ofrecía una variedad de alternativas que les permitía reflexionar y luego argumentar su postura. Adicionalmente, al desarrollarse el plenario entre grupos, se les consultó sobre cómo abordaron los disensos y mediante qué mecanismos lograron construir un consenso para escoger las palabras con las que definirían justicia social.
Como hallazgo, se referenciaron diversas maneras de enfrentar el disenso y elaborar acuerdos. Algunos grupos votaron, otros discutieron en profundidad para identificar qué ideas eran esenciales para definir el concepto. Mientras otros, agruparon las tarjetas buscando similitudes entre ideas empleando el recurso de “esta palabra podría englobar estos conceptos”. En este sentido, una de las potencialidades del juego es que permitió que cada grupo pudiese observar que existen múltiples y variadas formas de trabajar en equipo.
Finalmente, abordar la justicia social también evidencia de qué manera hay ciertos aspectos de nuestra vida y del día a día que están totalmente vinculados a estos conceptos. Por ello, la inclusión de juegos o actividades lúdicas se torna un desafío que permite formar una ciudadanía comprometida con la realidad.
Echeverría, P. (2022). Justicia social: revisitando antecedentes teóricos e históricos de un concepto complejo para comprender la realidad social chilena. Contextos, (50), 64-95. http://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/ view/1698
Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Editorial Herder. Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.
García, M. y Lukes, S. (1999). Ciudadanía: Justicia Social, Identidad y Participación. Siglo XXI.
Iglesias, A. (2022). La aplicación de los juegos de mesa en la enseñanza de la historia. Clío. History and History Teaching, (48), 26–49.https://doi. org/10.26754/ojs_clio/clio.2022486981
Observatorio Del Juego (2017). 8 factores para planificar actividades lúdicas. Guía para la reflexión docente. Observatorio del juego,. Fundación Desarrollo Educativo. https://educrea.cl/8-factores-para-planificar-actividades-ludicasguia-para-la-reflexion-docenteOjeda-Lara, O. y Zaldívar-Acosta, M. (2023). Gamificación como Metodología Innovadora para Estudiantes de Educación Superior. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0, 16(1), 5-11. https:// doi.org/10.37843/rted.v16i1.332
Plá, S. (2016). Currículo, historia y justicia social. Estudio comparativo en América Latina. Revista Colombiana de Educación, (71), 53-77
Santamaría-Cárdaba, N. y Carrasco-Campos, Á. (2020). La justicia social: clave para desarrollar ciudadanos críticos en Educación Primaria. Praxis Educativa, 24 (3), 1-15. https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240303.
Sarlé, P. (2013). Jugar en la escuela: los espacios intermedios en la relación juego y enseñanza. Educación y Ciudad, (24), 59-71. https://revistas.idep.edu.co/ index.php/educacion-y-ciudad/article/view/66/55
Subiabre, P. y Quintana, S. (2023). Educación para la justicia social y la apuesta por un enfoque feminista. En: Chávez, C., Marolla, J., Díaz, F., Quintana, S. y Meneses, B. (Coords). Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI. Nuevas perspectivas para su estudio y práctica. Ediciones Universidad de Valparaíso (pp. 57-91).
Trilla, J. y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164. https://doi.org/10.35362/ rie260982.
Yélamos-Guerra, M. (2022). Uso y percepciones del profesorado sobre el aprendizaje basado en juegos (ABJ). HUMAN Review, 12 (3), 1-15. https:// doi.org/10.37467/revhuman.v11.3956
Zariquiey F. (2016). Cooperar para Aprender, transformar el aula en una red de aprendizaje cooperativo. Ediciones SM.
Descargar juego

CAPÍTULO III
Cristóbal Olivares Correa Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cristobal.olivares.c01@mail.pucv.cl
El juego nace a partir de la evaluación final de la asignatura “Didáctica e Investigación de la Historia y Ciencias Sociales”, en el transcurso del octavo semestre de Pedagogía en Educación Básica -y segundo de mención Historia, Geografía y Ciencias Sociales- de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; en el que se espera que el profesor en formación “Conozca y utilice en el aula una variedad de estrategias didácticas, de modo que ellas sean coherentes con la naturaleza de los contenidos y con las necesidades derivadas de las características de sus estudiantes para el logro de su aprendizaje.”
Por años, la enseñanza de la Historia en el sistema educacional chileno ha sido mayoritariamente tradicional, desarrollándose clases expositivas que se fundamentan en la memorización de fechas, personajes y lugares, dejando de lado la posibilidad de que el estudiantado, comprenda el pasado y aplique lo aprendido en su presente, para tener un futuro más óptimo.
Desde ahí, emana la importancia de la asignatura de Historia, donde se busca que el estudiantado aprenda sobre las raíces de su propia cultura y las de otras sociedades, desarrollando así una mayor apreciación y respeto por la diversidad cultural; además, fomenta el pensamiento histórico, crítico y analítico al examinar eventos históricos.
En relación con lo anterior, cuando las clases se enfocan en la descripción, más no en el análisis crítico, se desarrollan pocas habilidades de pensamiento histórico dejando un vacío en la comprensión de la Historia. Es por esto que este juego pretende respaldar el trabajo de dichas habilidades, pero de una forma entretenida y colaborativa.
En Chile, el Ministerio de Educación (MINEDUC) establece los lineamientos curriculares a nivel nacional, sin embargo la forma en la que estos se imparten y evalúan son, en parte, resultado de la libertad de los y las docentes.
En ese sentido, la creación del juego de mesa “La Gran Independencia de Chile” se fundamenta en la necesidad de promover el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes de sexto año básico, específicamente en relación con el proceso de Independencia de Chile. En palabras de Ávalos (2013), las tareas que rodean la planificación de estos materiales dependen de la complejidad de las actividades que deseamos enseñar, es por eso que este material didáctico busca la inmersión del estudiantado en un entorno lúdico que simula eventos y decisiones históricas clave, facilitando la comprensión de las dinámicas y perspectivas de la época.
El juego está diseñado para fomentar el pensamiento histórico a través de varias estrategias. En primer lugar, se incorporan una diversidad de actores y bandos del proceso de independencia, lo que permite a los estudiantes adoptar diferentes perspectivas y comprender las motivaciones y acciones de los y las protagonistas de la historia. Este enfoque ayuda a la comprensión matizada y multidimensional de la historia, alineada con las recomendaciones de Seixas y Morton (2013) sobre la adopción de perspectivas históricas, evitando juicios presentistas.
La implementación del juego en la última clase de la secuencia didáctica se ha elegido estratégicamente para consolidar y evaluar formativamente los aprendizajes adquiridos durante las sesiones anteriores. Este no se utiliza para diagnosticar conocimientos previos, sino para consolidar los conocimientos adquiridos sobre la Independencia de Chile. La estructura del juego, que incluye la
toma de decisiones estratégicas y la respuesta a preguntas históricas, permite evaluar el conocimiento de manera colaborativa y práctica, reflejando la aplicación de conceptos aprendidos. Esta evaluación se enmarca en las MINEDUC (2018), que destacan la importancia de la comunicación y la colaboración en el aprendizaje.
La elección de adaptar juegos conocidos como “El Gran Santiago” y “Monopoly” se fundamenta en la familiaridad de los estudiantes con estos formatos, lo que facilita su participación y comprensión del juego. Esta decisión se basa en observaciones y encuestas realizadas entre el estudiantado, que han indicado un alto nivel de conocimiento y aceptación de estos juegos en contextos grupales.
El juego también refuerza habilidades interdisciplinarias, especialmente en el área de lenguaje, ya que requiere la comunicación efectiva entre los jugadores, la lectura y comprensión de las instrucciones, y la articulación de argumentos históricos durante el juego. Esto se alinea con las habilidades de comunicación presentes en las MINEDUC (2018).
Los eventos históricos seleccionados para el juego, como el Cabildo Abierto de 1810 y las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, entre otros, son presentados no solo como hechos aislados sino en su contexto temporal y causal. Esto permite a los estudiantes comprender cómo estos eventos están interrelacionados y cómo sus consecuencias perduran en el tiempo, facilitando un entendimiento profundo de la continuidad y el cambio en la historia. Según Seixas y Morton (2013), esta comprensión de la interconexión de eventos es crucial para el desarrollo del pensamiento histórico.
Desde el inicio del juego, se destaca la importancia de los aspectos económicos de la independencia, reflejando cómo la posesión y el control de recursos fueron cruciales durante este periodo. Las mecánicas del juego, que incluyen la compra y arriendo de propiedades, simulan los cambios en la estructura social y económica del país durante la Independencia. Este enfoque ayuda al estudiantado a comprender la dimensión económica de la historia y su impacto en el desarrollo del país.
El juego también promueve el método del historiador, específicamente el uso de fuentes para la reconstrucción del pasado. El comodín “La Aurora de Chile”, por ejemplo, resalta la importancia de recurrir a fuentes para obtener información precisa, fomentando el análisis crítico y la discriminación de información entre los estudiantes. Como menciona Chávez (2021), la dimensión metodológica en el uso de fuentes es esencial para abordar problemas sociohistóricos desde la problematización.
En resumen, “La Gran Independencia de Chile” se presenta como un recurso didáctico integral que no solo cumple con el objetivo de aprendizaje de promover el pensamiento histórico, sino que también estimula la exploración de perspectivas, el uso de fuentes históricas y la comprensión de la significancia de los eventos económicos y sociales de la Independencia. Este juego facilita una experiencia de aprendizaje dinámica y colaborativa, que fortalece tanto el conocimiento histórico como las habilidades interdisciplinarias del estudiantado.
El juego está pensado para llevarse a cabo durante una clase de 45 minutos. Su implementación se considera para el cierre de la unidad y/o módulo de Independencia de Chile, por lo que no se espera que se adquieran nuevos conocimientos y habilidades, sino más bien, que se apliquen los practicados durante la Unidad de Aprendizaje. De esta manera, el objetivo es identificar conceptos de primer orden e hitos de la Independencia de Chile, a través del juego colaborativo, con espíritu emprendedor. Conceptos de primer orden como independencia, causa patriota, cabildo abierto.
Propuesta de juego
El juego está pensado para niños y niñas de Quinto Básico en adelante, o en estudiantes que estén familiarizados con el proceso de Independencia de Chile. Al ser un juego de mesa con tablero, se puede jugar entre 6 y 7 jugadores para que todos y todas puedan participar y la distancia entre turnos no sea tan amplia.
Antes de comenzar se recomienda que el docente oriente la lectura de las instrucciones junto al grupo curso dando espacio para resolver dudas e inquietudes.
1. Poner el tablero sobre la mesa, junto con los 3 mazos de preguntas en sus respectivos recuadros.
2. En la caja, ordenar los billetes, las 12 tarjetas de propiedades y los 12 comodines “La Aurora de Chile”. Todo esto quedará a cargo del banco.
3. Entre los jugadores, designar quién será el banco. En caso de existir 6 omenos jugadores, este rol lo puede cumplir un participante, a la vez
que participa del juego. Si no existe acuerdo, el dado menor será el banco.
4 Designar los turnos de juego, de mayor a menor, según el número que aparezca al lanzar el dado. De esta manera, se ubican alrededor del tablero, dos por lado, desde el punto de partida.
5. Ubicar las piezas de avance en el punto de partida del tablero. Estas serán asignadas al azar, una por cada jugador.
6. Antes de comenzar el juego, el banco debe entregar $1000 por jugador, repartidos de la siguiente forma: 1 billete $500, 4 billetes $100, 3 billetes $20, 4 billetes $10.
7. Cuando sea tu turno, tira el dado y avanza con tu pieza alrededor del tablero en la dirección de la flecha. La casilla sobre la que caigas determinará lo que debes hacer. Puede haber más de un jugador a la vez sobre la misma casilla.
8. Dependiendo de la casilla sobre la que hayas caído, puedes realizar una de las siguientes acciones:
Si caíste sobre una propiedad: Puedes comprarla. Para esto, debes pagar el valor total al banco y se te asignará tu tarjeta de propiedad y una ficha de propiedad para que coloques en el recuadro del tablero correspondiente.
Si caíste sobre una propiedad ya comprada: Debes pagar el valor del arriendo al dueño de esta.
Si caíste sobre una casilla de pregunta: Debes sacar una tarjeta de pregunta del mazo que corresponda, según en el periodo en el que estás y responderla. Si respondiste bien, guarda la tarjeta; por cada 2 preguntas correctas del mismo periodo o por cada 3 preguntas de distintos periodos, el banco te entregará $180 de recompensa. Si respondiste mal, debes volver a tu ubicación anterior y colocar la carta al final de su mazo.
No se puede saltar la pregunta, debes intentar responder. Para corroborar si la respuesta es correcta o no, los miembros del equipo verificarán la información en el solucionario de respuestas.
En caso de no saber la respuesta, puedes pagarle al banco $130 y acceder
al comodín “La Aurora de Chile”, el cual te permite consultar alguna fuente para responder la pregunta. No hay límite de compra por jugador de este comodín. Son 12, hasta agotar stock.
Si caíste en la señal “PARE”: Pierdes un turno.
Si caíste en el “Cabildo Abierto”: Tus compañeros decidirán una de las 3 opciones que otorga esta esquina para que puedas seguir jugando.
Si caíste en el punto de partida: El banco te entregará $500.
Cada vez que pases por el punto de partida, sin detenerte, el banco te entregará $220.
Fin del juego
9. El juego finaliza una vez que se hayan vendido todas las propiedades y agotado al menos un mazo de preguntas. Idealmente, que se agoten los 3.
10. Gana el juego quien tenga mayor dinero, entre sus propiedades y sus billetes.
11. Para sacar la cuenta, cada propiedad vale su valor de compra, lo que se le debe sumar al total de billetes por jugador.
Debido a que la implementación del juego está pensada para cerrar el módulo y/o unidad de la Independencia de Chile, las preguntas de reflexión pretenden atender a procesos de metacognición de los y las estudiantes que logren recoger sus análisis posteriores a lo aprendido y propiciar el diálogo. Cabe destacar que, lo que se busca con el desarrollo de este juego es trabajar habilidades de pensamiento histórico, por lo que, de este modo, las preguntas, inicialmente serían:
¿Cómo influyen socialmente las ideas de la Ilustración y los ejemplos de independencia de otros países en los líderes y movimientos independentistas chilenos? A través de esta pregunta, se busca entender el papel de las corrientes de pensamiento y los precedentes de independencia en la conformación de la ideología y acciones independentistas en Chile.
¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo (que podemos evidenciar incluso en la actualidad) de la independencia para Chile y para América Latina en general? Esta pregunta permite explorar los efectos duraderos de la Inde-
pendencia, tanto positivos como negativos, en el desarrollo posterior de Chile y su relación con la región.
En tu experiencia escolar, ¿cómo se ha representado y conmemorado el proceso de Independencia en la cultura, educación y sociedad chilenas a lo largo del tiempo? Con esta pregunta se indaga en la memoria histórica, los símbolos y las narrativas que han surgido en torno a la Independencia y cómo estos han evolucionado o sido objeto de debate.
Con respecto a preguntas orientadoras para los y las docentes que vayan a implementar este juego, apuntan a procesos de reflexión de la propia práctica pedagógica y el trabajo con este material en las aulas:
¿Cómo puede integrarse «La Gran Independencia de Chile» en el plan de estudios de Historia de manera efectiva? Ayuda a los profesores a pensar críticamente sobre cómo “La Gran Independencia de Chile” puede ser una adición valiosa y efectiva a su enseñanza de Historia, asegurando que el juego no solo entretenga, sino que también enriquezca y profundice el aprendizaje de los estudiantes.
¿De qué manera la evaluación formativa se ve enriquecida al utilizar este juego en comparación con métodos tradicionales de evaluación? Reflexiona sobre las mejoras que “La Gran Independencia de Chile” puede traer al proceso de evaluación, ofreciendo una alternativa innovadora y efectiva que puede complementar y enriquecer los métodos tradicionales de evaluación en la enseñanza de la Historia.
¿Qué desafíos podría enfrentar al planificar la implementación de este juego en su aula y cómo los abordaría? Anticipa y planifica de manera proactiva para los desafíos que puedan surgir al implementar “La Gran Independencia de Chile” en sus aulas, asegurando una experiencia de aprendizaje exitosa y efectiva para el estudiantado.
¿Cómo fomentaría una cultura de reflexión y mejora continua en sus estudiantes a partir de la experiencia de jugar «La Gran Independencia de Chile»? Busca empoderar a los estudiantes para que reflexionen críticamente sobre su experiencia de juego, identifiquen áreas de mejora y se comprometan activamente con su propio proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Al fomentar una cultura de reflexión y mejora continua, el profesor puede ayudar al estudiantado a convertirse en aprendices más autónomos, responsables y conscientes de su propio crecimiento académico y personal.
Debido a que este juego aún no se ha llevado a la práctica con estudiantes en contextos educativos reales, las proyecciones se centran en llevar a cabo su implementación en diversos establecimientos de la región de Valparaíso; de diversas realidades y contextos, para que la puesta a prueba sea lo más transversal posible. Una vez aplicado se espera realizar las mejoras que sean necesarias, para que el juego cumpla a cabalidad el objetivo que se ha propuesto, y logre los aprendizajes esperados, sobre todo los que dicen relación con las habilidades del pensamiento histórico.
Adicionalmente, la implementación de “La Gran Independencia de Chile” en las aulas de historia contribuirá significativamente a la mejora de la enseñanza de la historia en el sistema educativo chileno, fomentando un enfoque más dinámico, participativo y significativo. El juego sirve como un ejemplo de recurso didáctico innovador que puede inspirar el desarrollo de otros materiales y actividades que promuevan el pensamiento crítico y el aprendizaje activo en el aula.
Ávalos, B. (2013). Lo que nos enseña la investigación internacional sobre la inserción laboral de los docentes. Santiago: CIAE, Universidad de Chile.
MINEDUC (2018). Bases Curriculares Enseñanza Básica
Chávez, C. (2021). Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico. Clío & Asociados. La historia enseñada, 33, 51-71.https://doi.org/10.14409/cya. v0i33.10355
Seixas, P & Morton, T. (2013). The big six: Historical thinking concepts. Toronto: Nelson Education.
Descargar juego
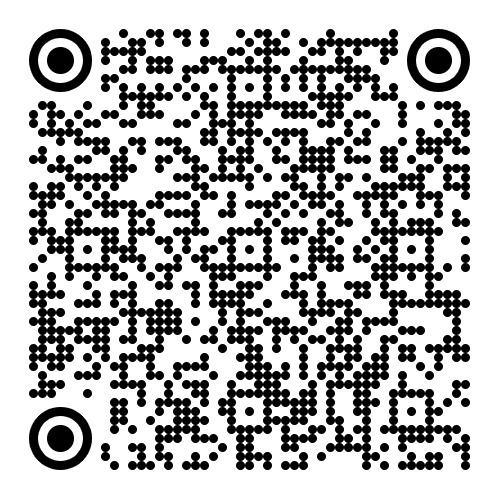
CAPÍTULO IV
Catalina Muñoz Chamorro
Universidad Autónoma de Chile catalina.munoz18@cloud.uautonoma.cl
Valentina Núñez Valenzuela
Universidad Autónoma de Chile valentina.nunez2@cloud.uautonoma.cl
Evelyn Ortega Rocha
Universidad Autónoma de Chile evelyn.ortega@uautonoma.cl
El juego de mesa Ruta Migrante fue desarrollado como parte de un proyecto académico en la asignatura Práctica Intermedia II: Gestión del Aprendizaje, correspondiente al tercer año de la Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, en su sede de Talca. Este proyecto surgió como una respuesta a la necesidad de crear recursos didácticos innovadores para abordar el tema de la migración contemporánea en Chile. Fue confeccionado por Catalina Muñoz y Valentina Núñez, estudiantes
en formación inicial bajo la dirección de la docente Evelyn Ortega, quien brindó orientación y apoyo durante todo el proceso de desarrollo para diseñar un material didáctico pertinente a la realidad educativa.
El juego Ruta Migrante fue concebido como una herramienta educativa que permita favorecer un aprendizaje activo y la comprensión de las experiencias de los y las inmigrantes en Chile, inspirado por la salida pedagógica y el estudio de caso de la colonia alemana Villa Baviera en Parral, también conocida como Colonia Dignidad. El juego se diseñó con el objetivo principal de fomentar el diálogo entre los y las estudiantes, permitiéndoles desarrollar una perspectiva multicultural. A través de una experiencia inmersiva e interactiva, los y las estudiantes explorarán las motivaciones, desafíos y aspectos socioculturales de la migración, convirtiéndose en personas recién llegadas al país.
Situación inicial
Actualmente la sociedad chilena ha experimentado un incremento en los flujos migratorios, considerando un aumento significativo entre el censo del 2002, donde la población inmigrante representaba un 1,27 % del total del país, mientras que para el año 2017 había aumentado a un 4,35% del total de la población residente en Chile (INE, 2017). En la misma línea, las salas de clases han reflejado una mayor presencia de niños y niñas y adolescentes en situación de movilidad que ha aumentado de un 0,6% en 2014 a un 6,6% en 2022 (SMJ, 2022) Aunque dicho proceso está en amplio crecimiento, al analizar el currículum escolar chileno de Ciencias Sociales, Saavedra y Delcán (2023) concluyen que la narrativa histórica del área de Ciencias Sociales está centrada en lo nacional, y que tiende a la separación entre nosotros “pertenecientes a la comunidad nacional” y los otros “personas migrantes”. Adicionalmente, el currículum aborda la migración como fenómeno sociodemográfico en lo que los autores denominan una migración sin migrantes, lo que impide el abordaje de las identidades culturales y los procesos interculturales.
La investigación realizada por Pávez (2012) revela que al interior de los centros educativos los niños y las niñas migrantes enfrentan diferentes situaciones de discriminación y racismo, y que esto se condice con los altos niveles de prejuicio expresados por los/as estudiantes chilenos/as. En esta línea Poblete et al. (2017) plantean que una de las formas de trabajar el respeto, valoración, compresión e inclusión de estudiantes migrantes y su cultura es por medio de una perspectiva intercultural, de manera que se promuevan los conocimientos y valoración de las diferentes culturas presentes en el entorno educativo.
Basándonos en estos antecedentes, se ha establecido la necesidad de generar recursos educativos que permitan al estudiantado comprender la complejidad de la experiencia migratoria, a través del diálogo, la reflexión, la empatía y la solidaridad hacia quienes deciden o se ven obligados a migrar por diversas razones o circunstancias. A través de esta propuesta lúdica se busca que el estudiantado pueda experimentar algunas de las vivencias de los y las migrantes, y al mismo tiempo conocer que las personas han estado en constante movimiento desde tiempos inmemoriales, y que en el caso de Chile, la influencia de las personas migradas ha enriquecido la cultura, la sociedad, la arquitectura, entre otros aspectos.
La propuesta lúdica Ruta Migrante parte de la necesidad de vincular un concepto geográfico primordial como lo es la migración con la vida cotidiana de los estudiantes al situarlos en contextos reales y relevantes para la comprensión y aplicación (Araya y Cavalcanti, 2018). Desde la mirada didáctica, los conceptos claves actúan como organizadores básicos y mediadores del conocimiento disciplinar. Por ejemplo, desde la experiencia de diálogo proporcionada por el juego sobre migración es posible abordar cada uno de los conceptos sociales propuestos por Benejam (1997) como la identidad, la alteridad, el cambio y la continuidad, la diferenciación, el conflicto de valores y creencias, la interrelación y la organización social.
Es una propuesta que responde a enfoques transdisciplinares de la enseñanza de las Ciencias Sociales, como la perspectiva de los problemas sociales relevantes (Santisteban, 2019) y la mirada geohistórica (Chávez y Ortega, 2023). En el primer caso, porque considera la migración como un tema controvertido desde la esfera pública y desde las propias experiencias cotidianas de los y las jóvenes que se pone en discusión para que los y las estudiantes examinen cuestiones significativas y puedan participar en la vida pública de manera reflexiva y crítica. A través del juego se exploran dinámicas sociales como la xenofobia, el racismo social e institucional, la diversidad cultural, la identidad, entre otros. En el caso de la mirada geohistórica, permite abordar la problemática desde una mirada dialéctica donde conviven múltiples perspectivas (históricas, geográficas, sociales, económicas, culturales, políticas, etc) teniendo en cuenta que el saber disciplinar actúa como un medio para ubicar a los y las jóvenes en su mundo.
El juego Ruta Migrante permite el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico (Santisteban, 2010) como:
a) La conciencia histórica - temporal porque extrapola al estudiante a desplazarse mentalmente en el tiempo, relacionando el pasado - presente y la proyección futura, a partir de la interpretación de los cambios y continuidades. El juego ofrece al estudiantado la posibilidad de un viaje inmersivo a través de diferentes momentos históricos (hitos) que han marcado la presencia migrante y sus aportes a la construcción social y cultural hasta el presente. En la parte final del juego, se invita a pensar y describir su localidad de residencia soñada, situación que invita a pensar en el futuro, ese que es construido a través de todo el aprendizaje de la experiencia migrante vivenciada durante el juego. Consideramos que finalizar con esta prospectiva es trascendental porque la representación del futuro es uno de los ámbitos menos explorados en la enseñanza y sin duda es una de las claves para convocar al estudiantado a reflexionar sobre el futuro que desea, tanto individual como colectivamente.
Durante todo el juego se encuentra presente el diálogo entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá (Santisteban, 2010) respecto a la problemática abordada, las migraciones.
b) la imaginación histórica a través de la empatía y la contextualización porque se entiende que a través del pensamiento creativo nos permite hacernos conscientes de las vivencias del pasado usando el aparato conceptual de la actualidad (Santisteban, 2010). A través del juego, se da la oportunidad al estudiantado para que emplee la empatía, que consiste en intentar imaginar y ponerse en el lugar de las personas del pasado, para comprender sus motivaciones, circunstancias y contextos culturales. Esto posibilita interpretar de mejor manera los eventos históricos, significa adentrarse en la vida de las personas y no solo conocer los hechos (Chávez, 2021). La empatía les permite a los estudiantes ayudar y valorar las opciones de las personas del pasado, comprender el presente y proyectarse al futuro. De esta forma, se puede vislumbrar al sujeto migrante y quizás brindar soluciones al conflicto social que los rodea contribuyendo a un bien mayor y al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo sobre la moral, los valores sociales y éticos que engloban la migración (Santisteban y Castellví, 2021).
De igual forma, el juego Ruta Migrante evidencia el tratamiento de elementos del pensamiento geográfico y geohistórico. En primer lugar, se entiende el espacio como una construcción social e histórica donde las dinámicas migratorias gene-
radas en diversos territorios de Chile y revisadas a través del juego han contribuido a la interpretación de los lugares permeados por la experiencia migrante.
Desde el enfoque geohistórico (Chavéz y Ortega, 2023) se rescatan los siguientes elementos:
a) Perspectiva geohistórica porque permite comprender las relaciones entre las personas y su medio en diferentes momentos históricos y lugares geográficos, a través del relato geohistórico que se promueve en el juego a través de la comprensión, la argumentación y la reflexión sobre las migraciones en diferentes contextos. La perspectiva geohistórica nos permite reconocer las acciones de las personas o grupos (visibilizadas o invisibilizadas) en torno a la identidad generada con el lugar que habitan, sus significados, emociones y su experiencia desde la comprensión de la diversidad cultural que caracteriza a los diferentes espacios geográficos.
b) Juicio geohistórico a través la inmersión en discusiones y decisiones a lo largo del juego con un componente ético y moral que pone en la palestra el sistema de creencias y valores de cada participante. Estas valoraciones se realizan tanto para apreciar situaciones del pasado, como el presente y también sobre lo que debería suceder en el futuro. Se invita a los y las estudiantes al debate sobre la integración social y política de las personas migrantes, las dificultades que viven en el país de llegada y los estereotipos y prejuicios que enfrentan en los medios de comunicación, en las escuelas, y en la comunidad en general.
En síntesis, el juego Ruta Migrante implica un espacio de diálogo permanente enfocado en la reflexión y la comprensión de la experiencia migratoria, haciendo un recorrido temporal y espacial en el contexto chileno. Se examinan las experiencias migrantes explorando diversas temáticas afines como la diversidad cultural, la construcción del otro (alteridad), las implicaciones vitales en términos de justicia, equidad, derechos y bienestar, entre otros. Se ofrece al estudiantado herramientas para analizar las causas, consecuencias y alternativas para asumir las responsabilidades sociales que conllevan a la acción social que permita la construcción de un mundo más justo y equitativo a partir de la realidad en la que se encuentran inmersos los y las estudiantes.
El objetivo del juego es fomentar el diálogo entre los y las estudiantes para que puedan desarrollar una perspectiva multicultural. Esto les permitirá com-
prender y empatizar con las vivencias de las personas migrantes, y como futuros ciudadanos y ciudadanas, promover el entendimiento mutuo, la igualdad y el respeto hacia la diversidad cultural.
El juego está diseñado para crear un espacio democrático y de respeto, donde el estudiantado pueda deconstruir sus ideas preconcebidas, expresar libremente sus dudas y opiniones, y profundizar sus conocimientos sobre las migraciones en el contexto local y nacional. Se promueve un entorno inmersivo que permita a los y las estudiantes comprender las experiencias de quienes vienen de otros territorios, incluyendo la oportunidad para aquellos que han vivido experiencias similares de compartir sus historias. Esto estimula un aprendizaje significativo, ya que no se centra en la transmisión de información, sino que invita a la exploración colectiva de las realidades complejas manifestadas a través de la migración.
El fin último de esta propuesta es incentivar la acción social a partir del desarrollo de actitudes de respeto y empatía que permitan la construcción de sociedades más inclusivas.
La propuesta de juego
La propuesta de juego Ruta Migrante tiene consideraciones importantes:
Cantidad de jugadores: Puede admitir de cuatro a diez participantes
Edad: +13 años.
Adaptación a grupos grandes: Se recomienda la conformación de equipos, la implementación de variados tableros o abordar el juego por estaciones de trabajo.
Flexibilidad en el juego: Se pueden enfocar en una sola sección del tablero, modificar la plantilla del juego o adaptarlo a necesidades particulares, ya que el formato original es digital.
Tarjetas adicionales:
• Se incluyen tarjetas vacías, de diferentes tipos (eventos, contribuciones, apoyo a la comunidad, oportunidades) para ser rellenadas con ejemplos o situaciones creadas por docentes o estudiantes durante el mismo desarrollo del juego.
• Se incluye una casilla en el tablero para la creación de estas nuevas tarjetas, incentivando la participación activa de los estudiantes.
Enriquecimiento del juego:
• Se plantea la posibilidad de enriquecer el juego con situaciones creadas por los docentes o estudiantes para hacerlo más dinámico y verídico.
Duración del juego:
• Está planteado para durar de treinta a sesenta minutos, pero puede variar según el desarrollo de la conversación y el número de participantes.
• Si el tiempo es limitado, se puede trabajar en una sola sección del tablero, priorizando la conversación por sobre finalizar el juego.
Rol del docente:
• Es vital que el docente esté presente como supervisor o mediador de la dinámica, incluyendo contenidos históricos, geográficos y perspectivas sociales para encaminar las reflexiones hacia una perspectiva intercultural.
Acuerdos para jugar:
Ruta Migrante es un juego de mesa que permitirá a los y las participantes disfrutar de una experiencia significativa, considerando los siguientes lineamientos:
1. Todos los jugadores deben comenzar su partida, colocando su ficha, en el círculo blanco del tablero que dice: “LLEGADA AL PAÍS” y recibiendo un monto de dinero ficticio fichado en 25.000 o en caso de emplear otra forma de dinero (fichas, esferas, porotos, etc.). El primer jugador en comenzar será quien lance los dados y obtenga el mayor puntaje, los demás jugadores se organizarán en orden descendente según los números obtenidos en el lanzamiento de los dados. Desde aquí tendrán que continuar su camino, avanzando según el número obtenido por los dados en el resto de las casillas que están divididas en tres categorías: simples, acciones e información.
a) Simples:
• Verdes: No sucede nada relevante, simplemente se continúa con el siguiente turno
b) Acciones:
• Rojas: Son tarjetas de eventos, se debe tomar una. Esta señala una situación que puede ser positiva como: “¡Tu solicitud de visa está siendo procesada! Recibes un bono de dinero como apoyo para comenzar en Chile” en las cuales existe una recompensa monetaria. De igual forma, pueden ser negativas: “Has tenido dificultades con tu documentación de migración. Paga una multa por los costos legales”. Son la mayor cantidad de tarjetas y evidencian situaciones que pueden colocar en escenarios complicados a los jugadores como en el pago de dinero excesivo[1], enviarlos al centro de detención[2], pero de igual forma brinda instancias beneficiosas como la obtención de visas[3] o ayudas de la comunidad[4].
• Azules: Son tarjetas de oportunidad, se debe tomar una. Estas son tarjetas con situaciones positivas que le acontecen al jugador en la cual se ve beneficiado por un apoyo monetario o turnos extras en el juego, un ejemplo de estas es: “Recibes asesoría legal gratuita para resolver problemas relacionados con tu estatus migratorio (Avanza una casilla y ganas: 2000 pesos)”.
• Amarillas: Son tarjetas de contribución, se debe tomar una. Estas son tarjetas en las que los jugadores se ven obligados a contribuir en el transporte, un ejemplo de esto es: “Has invertido en una compañía de transporte, esperemos que tu aporte de frutos (Pagas 3000 pesos)”. Sin embargo, también hay algunas que permiten al jugador avanzar algunas casillas: “Te han otorgado un pase de autobús gratuito (Puedes moverte 2 o 3 casillas)”. Los jugadores en su posición de migrantes se ven condicionados a pagar lo solicitado en la tarjeta para continuar, en caso de no hacerlo perderán 2 turnos.
• Moradas: Son tarjetas de apoyo a la comunidad, se debe tomar una y leerla en voz alta. Esta señalará una situación sobre la cual todos los jugadores pueden contribuir económicamente, pueden escoger hacerlo o no dando sus razones en el proceso (falta de dinero, desinterés, etc.).
• Naranjas: Son tarjetas vacías pertenecientes a las 4 secciones anteriores, estas deben ser rellenadas por el estudiante dependiendo de qué tipo de tarjeta escoja (evento, oportunidad, contribución y apoyo a la comunidad) tendrá que presentar una situación, puede tomar como ejemplo las tarjetas anteriores.
c) Información:
• Blancas: Son tarjetas de las localidades en las cuales existe o ha existido presencia migrante, estas tarjetas contienen información sobre ubicación geográfica, historia migratoria, cultura y tradiciones, atractivos turísticos y curiosidades. En su parte trasera contienen preguntas las cuales incentivan la reflexión sobre el impacto que tienen los migrantes sobre el país. Al sacar una carta de localidad los estudiantes deben escoger una de las preguntas en la parte posterior y comentar con el resto de los jugadores para que también contesten.
2. Entre los participantes se debe escoger a uno que asumirá el rol de “banco”, este será el encargado de entregar y recoger el dinero según cada circunstancia. La misma persona designada como banco puede manejar las tarjetas de localidades y aportes a la comunidad. Es recomendable que esta persona sea el docente o uno de los participantes escogidos democráticamente.
3. Los participantes pueden ganar dinero a través de sus aportes a la comunidad, trabajo o apoyo, mientras que pueden perder lo ganado, si es que caen en el centro de detención, problemas con sus visas, casos de xenofobia, etc. La pérdida y ganancia del dinero les permitirá a las y los jugadores tomar decisiones sobre contribuir monetariamente o no según lo solicitado en las casillas.
4. A lo largo del juego y según los resultados obtenidos en las tarjetas rojas de oportunidad el jugador podrá obtener una visa que variando el tipo (estudiante, trabajo, turismo, humanitaria, residencia permanente y emprendimiento) tendrá una serie de beneficios. Entre ellos salir del centro de detención y en la mayoría de casos (a excepción de la visa de Turismo Extendido) una bonificación al final de cada turno o cada dos turnos. Es importante considerar que las visas se agotan tras una serie de turnos y al agotarse deben regresar al mazo de cartas.
5. Si los jugadores caen en el “Centro de detención”, deberán seguir instrucciones específicas para poder salir y continuar con el juego. Las opciones para salir variarán según las circunstancias que hayan llevado a los jugadores a caer en este lugar. Hay tres posibles formas de salir:
1. Documentos en Orden: Si los documentos del jugador están en regla (tiene una visa), pueden salir del Centro de Detención en su próximo turno sin penalización (agota uno de las oportunidades para salir del centro de detención estipulado en la visa).
2. Falta de Documentos: Si los documentos del jugador no están en orden (no tiene visa), deben pagar una multa (10.000 pesos) y pierde el turno, si no paga la multa perderá 2 turnos.
3. Liberación Temprana: Si el jugador desea defender su caso debe sacar un número donde la suma del dado lanzado dos veces de mayor a 6, se le permite salir antes de tiempo sin pagar la multa ni perder turno, en caso de perder paga (10,000) y pierde 1 turno, si no paga, perderá 2 turnos.
Se debe considerar que:
• Las visas (humanitaria, trabajo, estudiantil, permanente, emprendimiento y turismo extendido) tiene un rango de uso o “validación” la cuales dependiendo del tipo pueden ser utilizadas por un rango de turnos determinado[5] y una vez este acaba debe ser devuelto al mazo para que otro jugador tenga la posibilidad de obtener la visa.
• Si se posee una visa, pero se le han agotado las oportunidades para salir del centro de detención solo podrás recurrir a los puntos: Falta de Documentos o Liberación Temprana.
• Entre más se caiga en el Centro de Detención la multa a pagar crecerá 2000 pesos.
6. El juego finaliza cuando un jugador llega a la casilla blanca titulada “FIN”. Al llegar allí, el jugador/a debe describir su “Localidad de Residencia Soñada”, teniendo en consideración la historia migratoria, cultura y tradiciones, atractivo turístico y curiosidades (extraídos de las tarjetas blancas de localidad) y todo lo vivido a lo largo del juego con relación a situaciones que experimentan y pueden experimentar los migrantes en Chile.
Se presentan imágenes que reflejan la propuesta lúdica implementada con estudiantes de formación inicial docente en una Universidad regional del Maule.
En la figura 1 se observa la presentación del juego a los y las participantes, la lectura de las instrucciones y la familiarización con la dinámica de la propuesta lúdica. En la actividad participaron 8 personas.

En la figura 2 se observa el desarrollo del juego Ruta Migrante donde las y los jugadores dialogan a partir de los diferentes escenarios migratorios propuestos en el juego. La docente va generando preguntas y dinamizando los aportes de los y las participantes. Las y los jugadores se encuentran leyendo una de las cartas de “Apoyo a la comunidad” donde se requiere analizar la propuesta descrita en la tarjeta para tomar las decisiones individuales de aportar financieramente a la causa descrita en la tarjeta. En la figura 3 se observa a un jugador leyendo en voz alta una tarjeta de localidad, que permite comentar las características principales y aspectos relacionados con la migración de este lugar.


Las preguntas planteadas están diseñadas para abrir un diálogo significativo posterior a la realización del juego, lo que permite al docente sistematizar la experiencia lúdica a partir de las percepciones de los y las participantes. Esta acción no solo busca mejorar la comprensión del juego, sino también enriquecer la actividad y su impacto en las y los jugadores.
Al invitar a los y las participantes a reflexionar sobre su experiencia, el o la docente puede obtener información valiosa sobre diferentes aspectos del juego, como las estrategias utilizadas, los desafíos enfrentados y las emociones experimentadas. Además, estas preguntas fomentan el pensamiento crítico y la autoevaluación, lo que contribuye al desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales.
En el caso de que surjan discursos de odio durante el juego, es vital tomar decisiones inmediatas para asegurar un entorno seguro y respetuoso para todos los participantes. El profesorado debe estar preparado para intervenir, deteniendo la actividad si es necesario, y abordar directamente los comentarios ofensivos o discursos de odio, proporcionando una reflexión constructiva sobre el impacto de tales discursos en la sociedad. A su vez, se pueden establecer previamente normas claras con relación al respeto y la inclusión y también ofrecer apoyo adicional o particular a quienes se sientan afectados por estos comentarios.
Este proceso de retroalimentación puede identificar áreas de mejora tanto en el diseño del juego como en su ejecución, lo que brinda al docente la oportunidad de ajustar y perfeccionar futuras sesiones. En última instancia, estas conversaciones posteriores al juego no solo consolidan el aprendizaje, sino que también fortalecen la relación entre los participantes y el o la docente, generando un sentido de comunidad y colaboración en torno a la experiencia lúdica.
¿Qué dificultades enfrentaste al interactuar con otros/as participantes durante el juego? ¿Cómo crees que estas dificultades pueden relacionarse con los obstáculos que enfrentan las personas migrantes al integrarse en una nueva comunidad, considerando que no todas las personas viven la migración de la misma forma?
·¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre las situaciones representadas en el juego y la situación real de la migración en Chile? ¿Cómo crees que diferentes características personales, como el género, la raza o la religión, podrían influir en estas experiencias?
¿Qué acciones podríamos implementar para promover la inclusión y el respeto hacia las personas migrantes en nuestra sociedad?
· ¿Qué situaciones o eventos del juego te hicieron reflexionar sobre tus propios prejuicios o estereotipos hacia las personas migrantes? ¿Cómo crees que podríamos superar estos prejuicios en nuestra sociedad? ¿Cómo crees que podríamos superar estos prejuicios en nuestra sociedad, especialmente considerando la diversidad de experiencias migratorias?
¿Qué emociones experimentaste al enfrentarte a situaciones de discriminación, xenofobia o problemas legales dentro del juego? ¿De qué manera crees que vivir estas experiencias en el juego puede fomentar tu empatía y comprensión hacia las personas migrantes en la realidad?
Fuente: Elaboración propia.
La implementación del juego se realizó en el contexto de formación inicial docente con un grupo de estudiantes de segundo y cuarto año, lo que posibilitó una serie de percepciones y conclusiones sobre su dinámica. En primer lugar, es fundamental comprender que el contexto educativo y social en que se desarrolle el juego tiene un impacto significativo sobre el diálogo que se genera a partir de las diferentes situaciones planteadas respecto a la migración, ya que este contexto influye en las interpretaciones de los y las participantes y sus reacciones ante los escenarios propuestos (por ejemplo, visas, centro de detención, ayudas sociales, entre otros).
La puesta en práctica del juego se realizó en una universidad regional del Maule, observándose que se evidencia una diversidad de conocimientos previos sobre algunos escenarios de migración en el contexto nacional, incluyendo a aquellos/as que manifiestan desconocimiento sobre la presencia migrante en estos espacios. Aunque el juego abarca diversos territorios nacionales con presencia migrante extranjera, la concentración de la información expuesta en
las tarjetas se concentra en zonas del centro y sur del país, lo que podría propiciar dos escenarios: i) podría no conectar de la misma forma con estudiantes de los extremos del país, o ii) incentivar el conocimiento de los y las estudiantes al incorporar tarjetas con nuevas localidades y enriqueciendo la discusión a partir de sus perspectivas. En ambos casos, es importante la labor del o la docente para guiar, adaptar el material, contextualizar los escenarios y compartir sus percepciones.
En segundo lugar, es evidente que el juego por sí solo no permite desarrollar una perspectiva intercultural, es una forma simplificada de representar una problemática tan compleja como la migración. Por tanto, los y las estudiantes necesitarán dinamizar su experiencia inmersiva a través del diálogo sobre la migración, políticas públicas, las percepciones de los y las habitantes locales hacia las personas migrantes y las narrativas de las experiencias de los propios migrantes. El juego es un punto de partida o un complemento a procesos reflexivos más significativos, que necesita de la mediación docente para establecer conceptos de entrada al tema, dirigir la conversación de manera constructiva y, así, evitar posibles discusiones con matices xenófobos o discriminatorios que desvirtúen el objetivo pedagógico del juego.
En términos de logro de aprendizaje estos pueden variar respecto al objetivo que busque conseguir el docente, si es analizar las causas de la migración, los efectos de la misma en la sociedad, la percepción de los locales ante la presencia extranjera, etc. No obstante, se ha podido percibir gracias al compromiso de los y las jugadoras las posibilidades que ofrece el juego para el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico (conciencia temporal - imaginación histórica) y de pensamiento geohistórico (perspectiva y juicio geohistórico), sumando elementos del pensamiento geográfico como la construcción del lugar habitado a partir de la identidad y las emociones. Por otra parte, el juego ha demostrado ser un recurso valioso para despertar empatía e interés por las historias de vida de las personas migrantes, gracias a la toma de decisiones y la resolución de situaciones que reflejan las realidades a las que se enfrentan las personas migrantes.
De esta forma, los y las participantes en el juego comprenden la perspectiva externa, discuten sobre las vivencias de conocidos o la información difundida en los medios de comunicación otorgándoles la oportunidad de entender cómo se perciben las decisiones de las personas migrante en aspectos como la elección del empleo, los problemas con las autoridades migratorias o su influencia en la sociedad. También reconocen la influencia de la migración en el desarrollo de la sociedad chilena, apreciando cómo los migrantes contribuyen y reconfiguran el entorno social y cultural.
Finalmente, los testimonios de los participantes coinciden en la complejidad que puede traer consigo la implementación de este juego con estudiantes menores a 13 años, debido al ritmo del juego o la necesidad de conocimientos previos para una participación efectiva. La percepción de las y los jugadores sobre la duración del juego sugiere que el avance a través de las casillas y el desarrollo de las conversaciones pueden percibirse como prolongados, dificultando la conclusión del juego. Sin embargo, este aspecto ofrece una oportunidad de ajuste, considerando que el objetivo principal es fomentar el diálogo sobre las experiencias migratorias. Por lo tanto, alcanzar el final del tablero se convierte en un elemento secundario, siendo posible centrar la actividad en uno de los cuatro cuadrantes del tablero para obtener los resultados esperados. En definitiva, el juego se adapta al contexto, a la edad de los jugadores y al tiempo dependiendo de la mediación del docente y a los objetivos que éste se proponga.
Araya, Fabián., y Cavalcanti, L., (2018). Desarrollo del pensamiento geográfico: un desafío para la formación docente en Geografía. Revista de geografía Norte Grande, (70), 51-69.https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200051
Benejam, P. (1997). La selección y secuenciación de los contenidos sociales. En P. Benejam y J. Pagès (coords). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria (pp.71-94). Editorial Horsini.
Chávez, C. (2021). Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico. Clío & Asociados, 33, 51-71. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130764
Chávez, C. y Ortega, E. (2023). La Geohistoria: una alternativa para la enseñanza de las Ciencias Sociales. En C. Chávez, J. Marolla, F. Díaz, S. Quintana y B. Meneses (Coords.). Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI, nuevas perspectivas para su estudio y práctica. (pp. 171-190). Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Instituto Nacional de Estadísticas (2017). Síntesis de Resultados Censo 2017.
Ocampo, L., y Valencia, S. (2019). Los problemas sociales relevantes: enfoque interdisciplinar para la enseñanza integrada de las ciencias sociales. REIDICS. Revista De Investigación En Didáctica De Las Ciencias Sociales, (4), 60-75. https://doi.org/10.17398/2531-0968.04.60
Pavez, I. (2012). Inmigración y Racismo: experiencias de la niñez peruana en Santiago de Chile. Si somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, 1, 75-99. http://dx.doi.org/10.4067/S0719-09482012000100004
Poblete, Rolando, y Galaz, C. (2017). Aperturas y cierres para la inclusión educativa de niños/as migrantes en Chile. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(3), 239257.https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000300014
Saavedra, C. y Delcán, D. (2023). “No dejar a nadie atrás, infancias en movimiento y educación para el desarrollo sostenible”: Análisis comparativo del currículo de Chile y la Comunitat Valenciana. En: Cambil, M.E., Fernández, A. y Del Alba, N. (Eds.), La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (pp.287-296) Narcea.
Santisteban, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento histórico. Clío & asociados, (14), 34-56.
Santisteban, A. (2019). La enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de problemas sociales o temas controvertidos: estado de la cuestión y resultados de investigación. El Futuro del Pasado, 10, 57-79. http://dx.doi.org/10.14516/ fdp.2019.010.001.002.
Santisteban, A., y Castellví, J. (2021). La formación del pensamiento histórico como pensamiento crítico. En A. Santiesteban y C. Lima (Eds). La enseñanza de la historia en Brasil y España: un homenaje a Joan Pagès Blanch. (47-68).
Editorial Ofi.
Servicio Jesuita a Migrantes Chile [SMJ]. (2022) Educación. Matrícula escolar. https://sjmchile.org/incidencia-y-estudios/cifras/educacion/ Stefoni, C. y Brito, S. (2019). Migraciones y migrantes en los medios de prensa en Chile: la delicada relación entre las políticas de control y los procesos de racialización. Revista Historia Social y de las Mentalidades, 23(2), 1-28. DOI: 10.35588/rhsm.v23i2.40991.
[1] Te reúnes con tu familia en Chile. Les donas parte de tu dinero para que puedan mantenerse. (Dona según el número del dado [1: 1000, 3: 3000, 5: 5000, etc.])
[2] Una denuncia anónima te señala como posible infractor de las leyes de inmigración. Ve al centro de detención para una investigación (Revisa las instrucciones para salir)
[3] Obtienes una visa de residencia permanente con la que puedes quedarte en Chile permanentemente (Obtienes tu visa)
[4] La comunidad local te ofrece ayuda para resolver un problema. Recibes un bono en efectivo (Ganas dinero: 2000 pesos)
[5] Visa de turismo extendido: Válida por 1 turno
Visa de estudiante: Válido por 4 turnos
Visa de residencia permanente: Válido hasta el final de juego
Visa de trabajo: Válido por 3 turnos
Visa de emprendimiento: Válido por 3 turnos
Visa Humanitaria: Válida hasta el final del juego

Érase una vez: edición colonial.
¿Cómo éramos y cómo somos?
Iván Jesús Valderrama Aguayo ivalderrama@uct.cl
Francisca Lisette Castillo Vera fcastillo2020@alu.uct.cl
Catalina Millaray Pacheco Díaz cpacheco2020@alu.uct.cl
Valentina Alexandra Peña Ramos vpena2020@alu.uct.cl
Tamara Alexandra Rivas Galleguillos Universidad Católica de Temuco trivas2019@alu.uct.cl
El siguiente juego fue creado por Francisca Lisette Castillo Vera, Catalina Millaray Pacheco Díaz, Valentina Alexandra Peña Ramos y Tamara Alexandra Rivas Galleguillos, todas ellas Licenciadas en Educación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica con Mención de la Universidad Católica de Temuco, Chile; en colaboración con el Dr. Iván Jesús Valderrama Aguayo.
Este diseño nace como respuesta a problemáticas didácticas detectadas en contextos escolares de práctica pedagógica. Estás fueron realizadas en diversos establecimientos educacionales de la región de La Araucanía durante
los tres últimos años de carrera. Dichas experiencias permitieron relevar la importancia de aproximar los contenidos disciplinares y promover el desarrollo de habilidades y actitudes ciudadanas y de pensamiento histórico de forma lúdica, accesible y adaptada a las necesidades específicas de los entornos estudiantiles; donde el capital cultural portado por los y las estudiantes no necesariamente es coherente con lo que se propone en el currículo educativo.
Este surge como respuesta a problemáticas didácticas/disciplinares que se identificaron en el contexto de las prácticas pedagógicas. Específicamente en 5° básico, evidenciamos la falta de estrategias que diversifiquen el desarrollo de aprendizajes significativos basados en el análisis de continuidades y cambios o la contextualización y empatía histórica, para el período colonial. El problema es lo que da origen al siguiente insumo didáctico, que se espera permita planificar y ejecutar clases de manera diferente a la habitual, transformando el enfoque tradicional centrado en el docente.
En colaboración con el Dr. Ivan Jesús Valderrama Aguayo, y luego de un arduo proceso de examen de los objetivos de aprendizaje correspondientes a la disciplina y nivel indicado, se acuerda construir un juego que permita a los estudiantes aprehender respecto a las características sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales del período colonial. En consecuencia, se trabaja con el objetivo de aprendizaje 6 del programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el cual demanda que los estudiantes sean capaces de “explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el papel de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad mestiza”.
La diversificación de estrategias didácticas permite profundizar los aprendizajes disciplinares. Aparicio y Ostos (2020) señalan que más allá de la adquisición de conocimientos, dicha diversificación promueve el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten un aprendizaje continuo. Así, dando el protagonismo al estudiantado en el juego, se crea un ambiente propicio para que relacionen las consecuencias de sucesos históricos con el presente, construyendo conocimientos de manera contextualizada y significativa.
Diversas investigaciones de Álvarez et al. (2019); Li et al. (2022); Orellana (2020) y Quinn et al. (2019) destacan la necesidad de establecer metas de
aprendizaje profundas que superen lo puramente disciplinar. De este modo, las dimensiones sociales; políticas y administrativo-económica de las sociedad colonial revisten, a nuestro modo de ver, principal importancia a la hora de establecer continuidades y cambios; establecer interpretaciones históricas basadas en evidencia y analizar desde un juicio ético los procesos históricos (Santiesteban, 2010).
Fernández et al. (2020), mencionan que la gamificación del aprendizaje exige que los estudiantes sean capaces de triangular conocimientos, habilidades y actitudes, desde el planteamiento de escenarios desafiantes y motivadores. Aquello, supone un beneficio cualitativamente significativo en la formación de los estudiantes, ya que permiten desarrollar una serie de habilidades y actitudes que le permitirán desenvolverse como futuros ciudadanos críticos, participativos y activos según la propuesta de Castellví y Gonzales-Monfort (2019).
Se deciden abordar las dimensiones antes destacadas en cuanto el currículo de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales busca que los estudiantes, entre otras, desarrollen sentido de identidad y pertenencia al tiempo que valoren positivamente los avances que como sociedad hemos experimentado (Ministerio de Educación, 2018). Al seleccionar el tema y las habilidades a desarrollar se consideró la edad y la etapa de desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo cual permite comprender de manera profunda las características de su cultura, y los procesos de larga duración que han permitido su construcción actual. De lo anterior se espera que los estudiantes reflexionen acerca de los aspectos que cambian y permanecen en la sociedad y el porqué de dichos avances, los costos que ello conlleva y cómo hemos ido construyendo una mejor sociedad respecto al acceso de una amplia gama de derechos sociales antes no existentes.
El objetivo de este juego consiste en identificar las principales características políticas, sociales, religiosas, económicas, culturales y legislativas del periodo colonial comparándolas con el Chile de hoy. Este objetivo se construyó pensando en que aborda diversos aspectos fundamentales para comprender la identidad chilena (Larraín, 2014) como producto histórico integral y multidimensional; a la vez que aborda la complejidad del pensamiento histórico por medio de la identificación de fenómenos socio históricos por medio del cambio y la continuidad; la causalidad y simultaneidad en los procesos propios de la Historia.
Esto favorece que los estudiantes comprendan las dinámicas relacionales y las
diversas perspectivas y experiencias de los grupos involucrados, profundizando el cómo estos conflictos poseen orígenes que superan la contingencia actual. Así, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento histórico sobre las complejas interacciones entre economía, cultura y sociedad como ejes vertebradores del devenir histórico.
Propuesta de juego
La propuesta lleva por nombre “Érase una vez: Edición Colonial. ¿Cómo éramos y cómo somos?”, es un juego que propicia la cooperación reglada entre los participantes. La idea de este juego es reconocer elementos de cambio/ continuidad, contextualización y empatía histórica a través de la completación de un círculo de colores, respondiendo diversas preguntas con temáticas específicas que dictan acerca de la Colonia. Este juego está diseñado para niños entre 10 y 11 años, la duración de una partida fluctúa entre 60 a 90 minutos y exige de 2 a 4 personas por partida. Y se sugiere utilizar como insumo evaluativo para verificar el término o grado de consecución del aprendizaje.
El juego contiene
Tablero: Superficie plana en donde se van evidenciando las posiciones de los jugadores y sus movimientos a lo largo de todo el juego.
Tokens: Figuras que representan a los jugadores en el tablero
Círculo colorido: Se va completando con las fichas cuando el jugador responde correctamente las respuestas de las distintas categorías.
Fichas: Sirven para completar el círculo colorido.
Dados: Sirven para conocer las casillas que se deben avanzar por turno.
Tarjetas con preguntas: Contienen preguntas por categorías, los temas son “Administración, economía y política en la Colonia” (tarjetas rojas), “La Iglesia Católica en la Colonia” (tarjetas verdes) y “Sociedad Colonial” (tarjetas azules).
Instrucciones de juego
1. El tablero debe estar abierto sobre una superficie plana, en el centro del tablero se posicionan los tokens que representan a los jugadores y al costado del tablero deben estar ubicadas las tarjetas con preguntas, los dados y las fichas. (observar Figura 1)

11 . Posición Inicial del Juego
2. Los dados son lanzados y quién obtenga el mayor puntaje comienza el juego, luego los turnos siguen de forma correlativa en sentido horario.
3. Cada jugador lanza el dado y según el puntaje que obtenga son las casillas que avanza. El jugador puede avanzar en el sentido que desee, el tablero es de libre movimiento.
4. Según el color de la casilla en la que cae el token es el color de tarjeta de preguntas que le corresponde responder al jugador, es decir, si el token del jugador cae en un círculo azul, le corresponde responder una tarjeta azul.
5. Si el jugador responde correctamente la pregunta de la tarjeta puede comenzar a llenar su círculo colorido con una ficha del mismo color de la tarjeta de preguntas que respondió. (observar Figura 2)
1 En la Figura 1 se observa la posición inicial del juego, destacando la figura del tablero, tokens, círculo colorido, fichas, dados y tarjetas con preguntas.

22 . Avance del juego
6. Si el jugador no responde correctamente la pregunta, mantiene su token en el mismo lugar y continúa el jugador que le corresponda el siguiente turno.
Para determinar el ganador del juego, esto se da cuando los jugadores logren completar su círculo colorido, para conseguir esto, debieron haber respondido correctamente seis preguntas, dos de cada categoría. El juego se termina cuando todos los participantes completan su círculo colorido. (Observar Figura 3)
2 En la Figura 2 se observa una etapa de avance en el juego en donde se comienzan a completar los círculos coloridos con las fichas.

33 . Juego finalizado en donde el jugador completó su círculo colorido.
En el intento por enriquecer el uso pedagógico del insumo presentado, es necesario que el docente realice de forma consciente una profunda reflexión orientada a analizar su propia práctica docente, algunas preguntas que pueden orientar dicha reflexión son las que presentamos a continuación:
1. ¿Cómo puedo propiciar que los estudiantes se expresen con una pluralidad de interpretaciones históricas respecto al periodo señalado?
2. ¿Qué fortalezas/debilidades/oportunidades/amenazas encuentro a la hora de intentar replicar este juego en mi aula de clases?
3 En la Figura 3 se observa el juego finalizado en donde el jugador completó su círculo colorido.
3. ¿Qué estrategias de enseñanza pueden ser utilizadas antes, durante y después del juego para profundizar el aprendizaje?
4. ¿Cómo se puede adaptar el juego para abordar aspectos específicos del currículum, como la geografía, la historia, la política o la ética?
En base a los aprendizajes y vivencias desarrollados en nuestras propias experiencias pedagógicas, hemos visto como el insumo ha demostrado diversificar los recursos orientados a promover el desarrollo de habilidades sociales claves como la colaboración, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.
Aquello se puede interpretar como un positivo antecedente en la búsqueda y desarrollo de las habilidades propias de la disciplina, con miras a lograr eventuales valoraciones éticas en perspectiva temporal y multicausal. Lo que a su vez lleve a comprender en forma profunda cómo las características propias de procesos históricos remotos influyen en el presente.
Al cultivar una conciencia histórica activa y promover la reflexión crítica, se fomentaría la participación cívica informada y responsable. Así el juego, como herramienta pedagógica, permitiría que los estudiantes se involucren de manera activa y participativa en su proceso de aprendizaje, facilitando la internalización de conceptos históricos y su conexión con la realidad presente, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero.
Álvarez, J.; Álvarez, T.; Sandoval, R. y Aguilar, M. (2019). La exploración en el desarrollo del aprendizaje profundo.Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo, 9(18), 833-844.https://doi. org/10.23913/ride.v9i18.474
Aparicio, O y Ostos, O. (2020). Pedagogías emergentes en ambientes virtuales de aprendizaje. Revista Internacional De Pedagogía E Innovación Educativa, 1(1), 11–36. https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.25
Castellví, J., González-Monfort, N. (2019). Educación para una ciudadanía crítica en España:cambios y continuidades. Revista Espaço do Currículo, 13(2), 66175.
Fernández, P.; Gómez, A.; Ordóñez, E. y Vergara, D. (2020). La Gamificación como Técnica de Adquisición de Competencias Sociales. Revista Prisma Social, (31), 388-409.
Li, H., Deng, H., & Zhang, Y. (2022). Application of the PBL Model Based on Deep Learning in Physical Education Classroom Integrating Production and Education. Computational intelligence and neuroscience, 4806763. https:// doi.org/10.1155/2022/4806763
Ministerio de Educación (2018). Historia, Geografía y Ciencias Sociales Programa de Estudio Quinto básico del Ministerio de Educación. Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación, primera edición. Santiago de Chile. Orellana, C. (2020). Aprendizaje profundo en la formación docente: experiencia con estudiantes de Enseñanza de la Educación de la Universidad de Costa Rica. Revista Innovaciones Educativas, 22(33), pp. 208-221. https://dx.doi. org/10.22458/ie.v22i33.3125
Quinn, J.; McEachen, J.; Fullan, M.; Gardner, M. & Drummy, M. (2019). Dive into deep learning: Tools for engagement. Corwin Press.
Santiesteban, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento histórico. Clio & Asociados: La historia enseñada, vol. 14, 34-56
Descargar juego
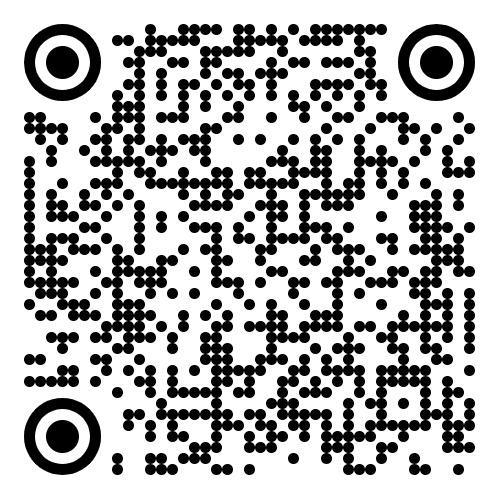
Iván Jesús Valderrama Aguayo ivalderrama@uct.cl
Nataly Tiare Altamirano Contreras naltamirano2020@alu.uct.cl
Natalia Carolina Gómez Maripan ngomez2020@alu.uct.cl
Evania Aracelly Vergara Jaramillo evergara2020@alu.uct.cl Universidad Católica de Temuco
Los discursos curriculares sobre la enseñanza de las civilizaciones americanas han sido evaluados como profundamente coloniales. Esto debido a que, el Post Clásico de América es periodificado en una organización cronológica donde los hitos fundamentales tienen relación con la llegada de los españoles al continente americano, priorizando el momento de “encuentro” entre ambas culturas e invisibilizando la riqueza cultural del pasado indígena americano (Marolla y Saavedra, 2020). En este contexto, el juego se presenta como un dispositivo que pretende dar visibilidad a los elementos políticos, económicos, culturales y espirituales, propios de los pueblos originarios de nuestra América, específicamente, Incas, Mayas y Aztecas. Abya Yala que en lengua kuna significa tierra madura o tierra en florecimiento, es el nombre con el que
los pueblos originarios de América se auto designan rebelándose de la matriz colonial europea extendida sobre las nomenclaturas con las que se denomina el continente (Walter, 2011).
En el contexto descrito, el juego Abya Yala… surge de la necesidad de ampliar las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en los niveles de Educación Básica hacia propuestas que contemplen la visibilidad de las formas de vida y organización de las culturas originarias.
En nuestra experiencia profesional como futuros docentes hemos notado que, existe una falta de motivación y una participación limitada durante las actividades de aprendizaje que versan sobre contenidos disciplinares que refieren a temporalidades lejanas en el tiempo histórico, especialmente en el período de las civilizaciones americanas. Paralelamente, hemos identificado la necesidad de potenciar habilidades sociales, especialmente en lo concerniente a la comunicación oral y la colaboración entre pares. En respuesta a estas demandas, se pretende impulsar un aprendizaje activo y participativo que involucre al estudiantado en un entorno respetuoso, propiciando así la construcción de aprendizaje desde el interés de los educandos; el juego y la interacción social entre pares.
Este juego se convierte en una herramienta efectiva para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales por diversas razones. La principal de ellas es que Abya Yala, está diseñado para abordar el proceso de aprendizaje de las civilizaciones americanas en el siglo XV, a partir de los conocimientos previos de los estudiantes, incentivando a niños y niñas a revisar y contrastar sus preconcepciones, propiciando así la consolidación de conocimientos a partir de espacios críticos reflexivos (Labraña, 2005).
Además, la actividad está diseñada para desarrollar habilidades fundamentales de pensamiento histórico como la comprensión histórica, pues supone que el estudiantado desarrolle la conciencia histórico-temporal, comprenda los hechos ocurridos en el pasado y los sitúe en el presente y ejercite elementos de cambio-continuidad (Santisteban y Pagès, 2006).
El juego fomenta la habilidad de representación histórica de las civilizaciones americanas en el siglo XV mediante la narración histórica. Este enfoque estimula la búsqueda de significado, el análisis causal y la comprensión de las interconexiones entre procesos históricos. Haciendo más inteligibles procesos
complejos considerando a diversos actores sociales en un contexto determinado y reconstruyendo posibles pasados con ayuda de la creatividad e imaginación (White, 1994). De este modo, esta herramienta pedagógica combina la desafiante confrontación de preconcepciones, el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico y la promoción de la narrativa histórica como medio para un aprendizaje más dinámico de las Ciencias Sociales.
De forma paralela, la propuesta didáctica que ofrecemos es un intento por visibilizar los relatos históricas de las culturas americanas, visibilizando sus formas de vida, cultura, economía y espiritualidad con el fin de introducir al estudiantado en la riqueza cultural del continente americano o Abya Yala, identificando elementos culturales comunes los que son fundamentales para trabajar conceptos como la identidad cultural latinoamericana desde una perspectiva intercultural (Marolla y Saavedra, 2021). Finalmente, la intención del juego va más allá de la simple descripción de las culturas y se presenta como una herramienta integradora que sumerge al estudiantado en experiencias prácticas, promoviendo un aprendizaje activo y la conexión directa con los fundamentos de las ciencias sociales (Abimbola, 1988).
El objetivo del juego es comprender las principales características compartidas por las sociedades Azteca-Maya-Inca. Centrándonos en los aspectos de la vida social, agricultura y legado cultural. A través de la exploración de estas civilizaciones, se busca que los estudiantes adquieran conocimientos históricos y al mismo tiempo desarrollen habilidades para trabajar en equipo, expresar sus ideas de manera efectiva y apreciar la diversidad cultural presente en estas sociedades.
Componentes del juego: El juego se compone del tablero, cartas de desafío (cada categoría tiene las propias), fichas de equipo, dado de color y hojas de dibujo.
Categorías de desafío
Imitón: Para ganar, el equipo debe elegir a uno de sus jugadores para que realice la prueba. Este jugador deberá lograr que su equipo descubra el concepto que se menciona en la tarjeta, realizando mímicas o gestos sin emitir sonidos. El artista saca la tarjeta, da vuelta el reloj y ¡comienza a actuar!
Preguntado: Para superar esta prueba, el equipo deberá descubrir el concepto o frase que se define en la tarjeta. Un representante del equipo leerá la definición en voz alta y dará vuelta el reloj para que entre todos puedan responder.
Dibujado: Para ganar en esta categoría, el equipo debe elegir a uno de sus jugadores para que haga la prueba. Este jugador deberá lograr que su equipo descubra la respuesta que figura en la tarjeta a través de un dibujo. Una vez que el representante lea la tarjeta dará vuelta el reloj y ¡comenzará a dibujar!
Bonus: ¡La sorpresa está a la vuelta de la esquina! Con esta tarjeta podrían encontrarse con una grata sorpresa que les llevará un paso más cerca de la victoria o una que les haga retroceder en el juego.
Los equipos avanzan por el tablero lanzando el dado de acción. Al caer en una categoría específica, deben completar con éxito el desafío correspondiente para avanzar. Al llegar a la meta, el equipo realiza un último desafío que combina elementos de todas las categorías para ganar el juego.
Imitón: sistema de Intercambio de productos que forma parte de la memoria social de los pueblos originarios, los cuales intercambiaban artesanías, productos agrícolas, ganaderos, entre otros, donde no interviene el dinero como un valor en la transacción. (Trueque)
Preguntado: Fibra textil de origen vegetal, conocida y cultivada desde la antigüedad por los pueblos americanos. (Algodón).
Nombra un cambio importantes que se ha dado con respecto al pasado en la agricultura
Dibujado: Alimento con numerosas propiedades, generalmente picante utilizado desde la antigüedad, principalmente en el continente americano. (Ají)
Bonus: Cambia la dirección de juego y pierdes turno.
Acuerdos para jugar
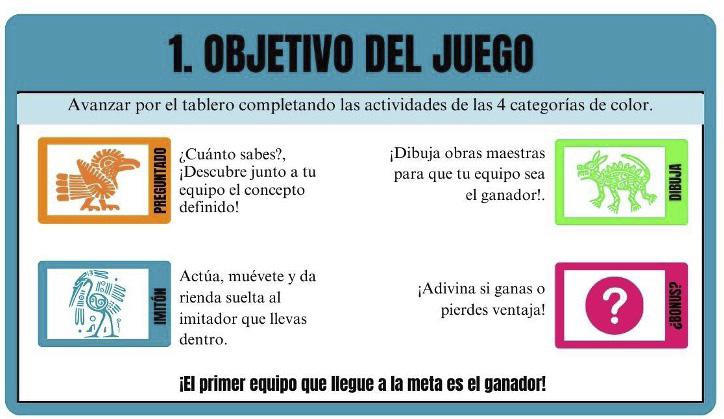
El objetivo final del juego es ser el primer equipo en llegar al espacio “Meta” al completar con éxito una tarea de cada una de las cuatro categorías del juego (Imitón - Preguntado - Bonus - Dibuja). El juego busca proporcionar una experiencia divertida y desafiante, fomentando la participación de jugadores con diferentes habilidades y estilos. Los desafíos incluyen preguntas de trivia, dibujo, actuación, y acertijos, lo que hace que el juego sea emocionante y dinámico.
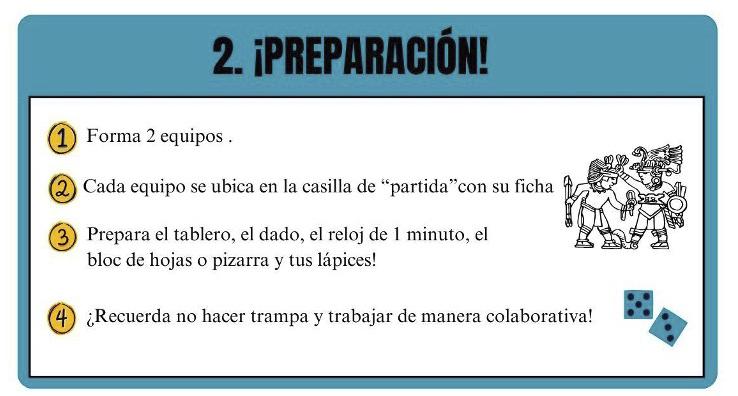
La preparación del juego “Abya Yala” comienza formando 2 equipos (Se recomienda como mínimo una persona por cada equipo), cada equipo elige una ficha y la coloca en la casilla de salida. Se debe comprobar que todas las tarjetas estén separadas por grupos de color y en la misma dirección (se colocan los 4 grupos de tarjetas en el mesón con las respuestas escondidas). Una vez que el tablero, el dado, el reloj de un minuto y la pizarra para dibujar estén listos comienza el juego.
El juego comienza con el turno de uno de los equipos, para decidir quién parte primero, se recomienda partir con un desafío, pregunta u adivinanza, por ejemplo, ¿Quién vive más al sur de los jugadores?, ¿Quién vive más cerca de la escuela? o ¿De quién es el siguiente cumpleaños? etc. o simplemente comienza quien saca el mayor número en un dado.
El equipo que comience deberá seleccionar un jugador para lanzar el dado de colores. El jugador designado lanzará el dado y tomará la tarjeta asignada según el color correspondiente. El jugador lee la tarjeta en voz alta y en cuanto termina se gira el reloj.
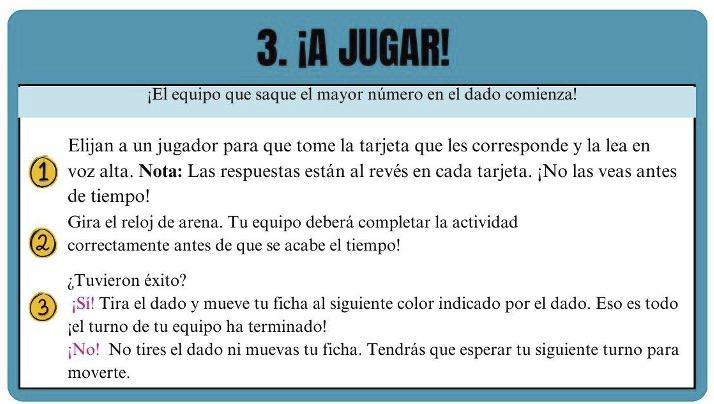
Figura 3. Tarjeta del juego Abya Yala: Un Juego de Descubrimiento Histórico
¿Quién gana? En el juego Abya Yala, el equipo que completa con éxito una tarea de cada una de las cuatro categorías y llega al espacio “Meta” es declarado el ganador. Al ser el primer equipo en lograr esta hazaña, obtienen la victoria en el juego. Cabe destacar que las tareas pueden variar y abarcar
actividades como responder preguntas de trivia, dibujar y actuar, lo que hace que el juego sea diverso y entretenido para los participantes.
Con el propósito de maximizar el potencial pedagógico del juego, Abya Yala: Un Juego de Descubrimiento Histórico, es esencial orientar la dinámica lúdica mediante preguntas reflexivas que guíen a los estudiantes hacia el logro de los objetivos mencionados anteriormente. A continuación, se presentan preguntas orientadoras que permiten a los docentes extraer el máximo provecho de esta herramienta educativa.
Preguntas para reflexionar y fomentar una comprensión más profunda de las continuidades y cambios que caracterizaron a las sociedades Maya, Azteca e Inca a lo largo del tiempo: ¿Qué elementos de las grandes civilizaciones reconoces en el presente? ¿Crees que la técnica del sistema de tala y roza cambió a lo largo del tiempo? ¿Cómo la institución de la encomienda evolucionó durante la colonización? ¿Cuál fue la importancia de las chinampas en la agricultura de las civilizaciones mesoamericanas y cómo evolucionaron con el tiempo? ¿Se observan elementos de continuidad en el uso de las chinampas en diferentes culturas?
Preguntas para comparar contextos temporales: Compara la vida cotidiana de un niño de la antigua civilización maya con la de un niño en la actualidad. ¿Qué diferencias y similitudes observas en términos de actividades diarias, educación y entretenimiento? ¿Cómo crees que estos cambios a lo largo del tiempo han impactado la forma en que vivimos hoy?.
La construcción del recurso educativo tuvo un impacto positivo en la experiencia pedagógica, a través de su diseño y aplicación, puesto que la producción del mismo demandó realizar una revisión crítica del currículo, en el área de los conocimientos, las habilidades y actitudes propias que se buscan desarrollar a través de la disciplina.
Como profesionales de la educación en formación inicial, nos fue esencial comprender que el juego es una gran herramienta de aprendizaje, pues nace desde el interés del estudiantado, los que se muestran motivados y dispuestos a aprender. Así, el juego de descubrimiento histórico Abya Yala es una herra-
mienta didáctica que se propone tributar al desarrollo de aprendizaje profundo que podría ser utilizada por diferentes educadores del área de Ciencias Sociales.
Respecto a las proyecciones, el juego tiene un gran potencial para ser aplicado en diferentes contextos educativos, teniendo en cuenta el realizar las correspondientes adecuaciones a las características específicas de los niños y niñas usuarios del juego y a la etapa formativa en que se aplique (esta propuesta está pensada para la etapa diagnóstica o inicial). Una de sus principales fortalezas es, precisamente, la flexibilidad y adaptabilidad del mismo; pues es sencillo, pero desafía al estudiantado a mantener una participación activa y colaborativa, brindando así la oportunidad de desarrollar diversas habilidades.
Abimbola, Isaac. (1988). The Problem of Terminology in the Study of Student Conceptions in Science. Science Education. 72. 175-184. https://doi. org/10.1002/sce.3730720206
Marolla, J., y Saavedra., C. (2021). América Latina en el currículo chileno de Historia: análisis desde la literacidad crítica. Revista Colombiana de Educación, (82), (61-82).
Marolla, J., y Saavedra., C (2020). Presencia y ausencia de América Latina. La didáctica de las ciencias sociales y la interculturalidad como desafío para la enseñanza. Revista interdisciplinaria de estudios latinoamericanos, 4 (1), (75-92).
Pagès, J. y Santisteban, A. (2010). La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación primaria. Cadernos CEDES, 30(82), 281–309. https://doi.org/10.1590/S0101-32622010000300002
Santisteban, A. y Pagès, J. (2006) La enseñanza de la historia en la educación primaria. En: Casas, M; Tomás, C. (Coord.). Educación primaria. Orientaciones y recursos. Barcelona: Wolters Kluwer Educación, 129-160.
Labraña, C. (2005). Ideas previas en el proceso de aprendizaje de la historia. Caso: estudiantes de primer año de secundaria, Chile. Geoenseñanza, 10(2), 209218.
Walter, C. (2011) Abya Yala, el descubrimiento de América. En N. Giarraca (Comp.), Bicentenerios (otros): transiciones y resistencias. (pp. 39 – 47) Buenos Aires: Una ventana ediciones
White, H. (1994), El texto historiográfico como artefacto literario. Historia y Grafía, Núm 2, 9-34
Descargar juego

CAPÍTULO VII
Claudio Figueroa González claudio.figueroa@pucv.cl
Rodrigo León Salgado rodrigo.leon@pucv.cl
Iván Perez Contreras ivan.perez@pucv.cl
Franco Ramos Gutiérrez franco.ramos@pucv.cl
Ariel Zubicueta Valdés ariel.zubicueta.v@mail.pucv.cl
Paula Soto Lillo
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso paula.soto.l@pucv.cl
La creación de esta propuesta didáctica se nutre a partir de nuestra experiencia previa durante el desarrollo del trabajo de título, como estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento histórico a través del Game Based Learning: “Detectives de la
Historia” del año 2022, en el que, creamos un juego de mesa orientado hacia el desarrollo de habilidades del pensamiento histórico. Haciendo uso de la base teórica de esta experiencia previa, nos propusimos la creación de un juego de cartas enfocado ahora en la habilidad de la causalidad histórica.
Tanto en enseñanza básica como secundaria, el currículum nacional identifica el desarrollo del pensamiento histórico como uno de los ejes fundamentales del aprendizaje de la historia en primer y segundo ciclo (Mineduc, 2015, 2018). A esta forma de pensar se le atribuye la cualidad de permitir al alumnado “desarrollar una visión crítica y comprensiva de su entorno y del mundo” (Mineduc, 2015, p. 138-139). Sin embargo, el pensamiento histórico presenta complejidades en su definición, y aún más en su trabajo en el aula, pues los desafíos que el gremio de historiadores enfrenta al momento de acceder a una fuente histórica son similares a los que tiene el estudiantado cuando reflexionan sobre la relación del presente con el pasado. Es decir, se enfrentan a los mismos procesos operacionales y cognitivos junto con las dificultades que estos conllevan. Por lo tanto, la adecuación del método historiográfico a la práctica pedagógica y el aprendizaje escolar es uno de los desafíos fundamentales de la didáctica de la historia. Por otra parte, a nivel de objetivos transversales, el currículum considera el desarrollo de habilidades cognitivo-intelectuales y de vida ciudadana relacionadas con la exposición de ideas, el debate y el establecimiento y cumplimiento de compromisos democráticos (Mineduc, 2015, 2018).
Se ha establecido, entonces, la necesidad de desarrollar nuevas propuestas didácticas, que favorezcan el desarrollo tanto de las habilidades relacionadas con los contenidos temáticos como de las habilidades transversales del currículum nacional.
Seixas y Morton (2012) señalan que el pensamiento histórico es un proceso creativo mediante el cual los historiadores interpretan evidencias del pasado para explicar la realidad, para observar “nuestro propio entorno social” de manera crítica (Fontana, 2008, p. 9). Dicho proceso creativo es específico y no espontáneo (Wineburg, 2001), por lo cual debe ser desarrollado mediante la práctica del método historiográfico. Para hacerlo, deben enfrentar seis problemas inherentes a la construcción de un relato histórico: la importancia de los hechos históricos, los cambios y continuidades, causas y consecuencias, uso
de evidencia, las diversas perspectivas sobre la historia y la dimensión ética del estudio del pasado (Seixas y Morton, 2012). El desarrollo del pensamiento histórico entre el estudiantado es valioso pues les permite entender y evaluar el razonamiento sobre el pasado disponible en contextos más allá del aula de Historia, como puede ser en los medios de comunicación, en casa o en museos (Van Boxtel y Van Drie, 2018).
Para desarrollar esta propuesta, nos ceñimos al concepto de Game Based Learning, o Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), particularmente siguiendo la definición de Jan y Gaydos (2016), quienes lo definen como una innovación pedagógica informada por principios del diseño de juegos ( p. 8), y al de gamificación, como la práctica de incorporar elementos lúdicos en actividades pedagógicas para aumentar la motivación y aprendizaje (Huang y Soman, 2013). Apuntamos al desarrollo de un Content Mastery Game, tipo de juego que emplea simulaciones o representaciones para facilitar el dominio de ideas y habilidades complejas (Jan y Gaydos, 2016, p. 7). Asimismo, el juego contiene un elemento de interacción social, al ser la argumentación, el intercambio de ideas y la coevaluación el mecanismo principal del mismo, incorporando a los elementos propios de los juegos los requisitos del currículum en cuanto a los Objetivos de Aprendizaje Transversales.
La propuesta se enfoca en el desarrollo de la causalidad histórica, que resulta fundamental al desarrollo del pensamiento histórico, pues la comprensión de la cronología y de las dinámicas de causa y consecuencia es esencial para que el estudiantado pueda pensar históricamente (Waring, 2010). La causalidad histórica es un concepto complejo que implica comprender las interacciones entre eventos, procesos y actores en el tiempo. Se reconoce que va más allá de una simple secuencia lineal de acontecimientos (Arteaga y Camargo, 2014). En este sentido, se destaca la importancia de considerar una red de factores, tanto directos como indirectos, que interactúan para dar forma a los procesos históricos (Rozendal y Van Boxtel, 2022). Además, se enfatiza la multicausalidad como un fenómeno esencial en la interpretación histórica, lo que resalta la diversidad de factores que influyen en los procesos históricos (Seixas y Morton, 2012). Se subraya también que el pensamiento causal en la historia está intrínsecamente vinculado al conocimiento específico del contenido histórico, lo que destaca la importancia de comprender cómo estas redes complejas de interacciones dan forma a los eventos históricos (Aisenberg et al., 2022). Es por esto que el núcleo de la propuesta es el análisis de fuentes primarias y secundarias con el fin de construir relaciones causales a partir de elementos asociados al contexto histórico específico de dichas fuentes. El uso de evidencias para validar interpretaciones históricas es parte fundamental del método
historiográfico y permite al estudiantado cultivar habilidades críticas y analíticas que les serán útiles más allá de la sala de clases (Seixas y Morton, 2012).
En términos de contenidos temáticos, el juego aquí presentado se ciñe al proceso de Independencia de las colonias hispanoamericanas. Sin embargo, constituye una matriz basada en el aprendizaje mediante habilidades que puede ser fácilmente adaptado al contenido temático que cualquier docente crea pertinente reforzar.
Finalmente, para validar nuestra propuesta lúdica, nos hemos apegado al modelo de gamificación de Huang y Soman (2013), que considera cinco pasos en el proceso de gamificación de una actividad: comprensión del público objetivo y su contexto, definición de los objetivos de aprendizaje, estructuración de la experiencia de juego, identificación de recursos necesarios para implementar el juego y aplicación de elementos de gamificación.
El objetivo del juego
Considerando todo lo anterior, se evidencia la necesidad curricular de crear nuevas propuestas didácticas para el desarrollo del pensamiento histórico. A partir de nuestra revisión de la literatura especializada sobre la didáctica de la historia y el ABJ, proponemos un juego cuyo objetivo es desarrollar las habilidades y conocimientos relacionados al concepto historiográfico de causalidad, por medio de la gamificación, de la creación de nexos causales entre fuentes (primarias y secundarias) y conceptos relacionados temáticamente con el mismo contexto histórico específico.
De forma más general, y siguiendo a Rozendal y Van Boxtel (2022), podría decirse que el juego apunta específicamente al desarrollo y profundización de conocimientos de primer orden (conocimiento factual sobre hechos históricos, conceptos, cronología y actores relevantes), de segundo orden (conceptos historiográficos, como razonamiento causal) y creencias epistemológicas (como la comprensión del carácter subjetivo de las fuentes históricas), lo cual se logra tanto con el uso autónomo del juego por el alumnado, como con la guía docente para promover reflexión.
La propuesta de juego
La propuesta es un juego de cartas cooperativo por turnos, de una duración de entre 15 a 20 minutos, en el que cada participante identifica conceptos en determinadas fuentes primarias y secundarias (correspondientes a una lección de una unidad temática) y van conectando sus cartas en la mesa en relación a dichas fuentes, estableciendo relaciones de causalidad entre las fuentes y
los conceptos de los que disponen, y de estos conceptos entre sí. Una vez terminado el juego, el rol docente consiste en profundizar los aprendizajes con preguntas sobre aspectos más complejos de las dinámicas de causalidad histórica, como son las acciones e intenciones de sujetos históricos o la clasificación de causas y consecuencias según importancia o tiempo.
Nuestra propuesta está diseñada para su uso en aulas, en contexto de educación formal. Si bien los contenidos temáticos que trata (independencias hispanoamericanas) están circunscritos a un momento específico de la formación escolar, este es solo un ejemplo intercambiable por cualquier otro contenido temático del área de Ciencias Sociales, siendo los elementos, mecánicas, reglas y recursos del juego adaptables a discreción de cada docente. Por lo tanto, puede ser utilizado en cualquier nivel del sistema educativo. Asimismo, su versatilidad permite que el juego pueda ser implementado en cualquier fase de la secuencia didáctica como: actividad diagnóstica relativa los contenidos temáticos y a la causalidad histórica, actividad introductoria al trabajo con fuentes históricas, acción focalizada en la reflexión sobre la causalidad histórica, o en el cierre de la secuencia. Puede, a su vez, ser usado múltiples veces durante la secuencia, para así evaluar el avance del estudiantado continuamente.
El juego propuesto, al ser un juego cooperativo de cartas de carácter pedagógico, se debe implementar en condiciones adecuadas para el aprendizaje. La dinámica de juego considera su ejecución en grupos, por lo que un paso primordial es la organización de los mismos. El siguiente considera la explicación de los componentes que posee el juego, los cuales son: las cartas y las fuentes históricas correspondientes al contenido temático que se quiere abordar.
Antes de comenzar el juego, los participantes se deben asegurar de revolver y luego repartir las cartas, las cuales contienen los conceptos que cada estudiante utilizará para jugar. En cuanto a las fuentes, estas están presentes de forma escrita, duplicadas e invertidas, lo cual tiene como propósito facilitar la lectura para todos los participantes del juego, independiente de su ubicación espacial en el aula.
En cuanto a la repartición de las cartas, se debe considerar para la realización del juego un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 6 por partida, se les reparten 7 cartas a cada uno, de un mazo de 76 cartas (existiendo un total de 38 conceptos, 2 cartas por cada concepto). Estas serán repartidas de manera aleatoria, es por ello que debe existir una preocupación docente de que sean bien revueltas antes de la repartición de las mismas.
Una vez repartidas las cartas que contienen los conceptos, el juego comienza. Cada estudiante debe utilizar su turno para conectar un concepto con las fuentes, y, dependiendo de su apreciación, catalogar el concepto como una causa o una consecuencia del proceso estudiado. Esto se debe justificar a través de las evidencias y en la relación de causalidad que se está estableciendo. Para que el jugador pueda conectar su carta, los demás jugadores deben estar de acuerdo. De no haber consenso, se pasa al turno siguiente.
Para ejemplificar el funcionamiento del juego, presentamos la siguiente situación. Un grupo de cinco estudiantes dispone el juego con fuentes relativas a las independencias hispanoamericanas, incluyendo un extracto de la “Proclama de Quirino Lemachez”. En su turno un jugador, teniendo en su mano la carta de “despotismo ilustrado”, la ubica como una consecuencia del proceso de independencias a partir de la información contenida en la fuente, argumentando que la adopción de los principios de la Ilustración reflejados en la fuente tuvo como consecuencia el surgimiento de los despotismos ilustrados. El resto de los jugadores no está de acuerdo. Argumentan que, si bien “Ilustración” y “despotismo ilustrado” están relacionados, no existe tal relación causal en la fuente; más aún, el contexto histórico de esta no derivó en despotismo ilustrado. Por lo tanto, se acuerda que la jugada no es válida y se devuelve la carta de “despotismo ilustrado” a la mano del mismo jugador. Se pasa al turno siguiente. El próximo jugador, analizando la misma fuente y teniendo la carta “descontento criollo” en su mano, la ubica como una causa, argumentando que la “Proclama” corresponde al desarrollo de un sentimiento de descontento de los criollos con el dominio español, especialmente por las referencias a la esclavitud y la libertad. El resto de los jugadores considera apropiada la argumentación, por lo que se acuerda que la jugada es válida y se pasa al turno siguiente.
En cuanto a la labor docente durante el juego, este tendrá un rol de mediador y permanecerá atento a los razonamientos y acciones del estudiantado, pero en ningún caso debe interferir en las decisiones de los jugadores. En este sentido, el juego apela a la autorregulación de las personas, en cuanto a la toma de decisiones durante el juego, promoviendo el trabajo colaborativo entre pares. Es por ello que se estima que las correcciones pertinentes sean realizadas una vez que la partida finalice. El juego se termina una vez que todos los jugadores se hayan quedado sin cartas.
Una vez finalizado el juego, cada docente debe considerar la implementación de preguntas orientadas a la metacognición, tanto para recoger las impresiones generadas por el juego, como para comprender el dominio y comprensión de este por parte de los jugadores. Adicionalmente, se recomiendan pre-
guntas orientadas a evaluar el logro del objetivo planteado para la sesión, un breve cuestionario relacionado a la multicausalidad del proceso histórico es considerado apropiado para dicha finalidad, en ese sentido se espera que los jugadores sean capaces de identificar las influencias de cada concepto en la elecciones desarrolladas durante el juego.
Recomendamos la propuesta de modelo de cognición para propósitos de evaluación desarrollada por Rozendal y Van Boxtel (2022, p. 71) para evaluar las respuestas. Algunas actividades y preguntas para promover la profundización del aprendizaje son las que sugerimos a continuación:
• El docente resta o agrega fuentes a las que ya se habían utilizado en el juego. Pregunta: ¿Cómo cambia la red de factores y relaciones causales al quitar o agregar estas evidencias?.
• El estudiantado clasifica las causas y consecuencias que identificaron a partir de su influencia o relevancia, según su propia reflexión. Pregunta: ¿Por qué algunos factores son más importantes que otros?.
• ¿Qué actores pueden identificar? ¿Los actores involucrados tienen intenciones que puedan evidenciarse? ¿De qué manera se relacionan con el contexto histórico?.
• ¿Pueden formular la explicación de un proceso histórico a partir de las causas identificadas? ¿Es esta la única explicación posible?.
El pilotaje del juego permitió poner en práctica las mecánicas del juego como también afinar la selección de conceptos con los que el estudiantado realiza conexiones. Las pruebas preliminares con otros contenidos temáticos de Historia, distintos al aquí propuesto, resultaron exitosas, demostrando la versatilidad de la matriz creada, pero también evidenciaron que el uso del juego con otros contenidos temáticos requiere de más fichas de concepto para ser aprovechado al máximo. Una posibilidad es la elaboración colectiva del juego por parte del estudiantado y mediada por los docentes, de nuevos conceptos a partir de la lectura de fuentes históricas distintas a las aquí presentadas. En una etapa más avanzada del dominio de la causalidad histórica, según el mo-
delo de cognición de Rozendal y Van Boxtel (2022), el juego podría iniciarse con fichas en blanco, que pueden completar con conceptos de su elaboración.
Con respecto al papel del profesorado en el uso pedagógico del juego, creemos que las sugerencias de preguntas estimuladoras de la reflexión sobre los problemas más complejos de la causalidad pueden ser expandidas. El núcleo del juego es el trabajo con evidencias y el establecimiento de nexos de causalidad, y considerando esa nuestra matriz, se puede llevar al estudiantado a reflexionar sobre cuestiones más complejas del estudio de la historia: particularmente, y siguiendo a Seixas y Morton (2012), las categorías de perspectivas históricas y la dimensión ética de la historia, relacionadas estrechamente con la categoría de creencias epistemológicas de Rozendal y Van Boxtel (2022), pueden ser exploradas.
Otro factor relevante en relación con los objetivos y alcance de la propuesta es la consideración del equipo creador de que esta iniciativa contribuye al desarrollo de conocimientos y habilidades complejas. La existencia y aplicación de este tipo de herramientas en el aula resultan beneficiosas para enriquecer la experiencia educativa. Por último, esperamos también que el resultado de nuestro trabajo pueda ser una inspiración para seguir fomentando la implementación de juegos e instancias lúdicas en el aula, que escapan de los formatos tradicionales, pero tienen potencialidades muchas veces inexploradas.
Aisenberg, B., Lerner, D., Bavaresco, P., Benchimol, K., Larramendy, A., y Olguín, A. (2009). Diferentes explicaciones para un hecho histórico: La enseñanza a través de la lectura. Reseñas de Enseñanza de la Historia, 7, 93-129.
Arteaga, B., y Camargo, S. (2014). Educación histórica: una propuesta para el desarrollo del pensamiento histórico en el plan de estudios de 2012 para la formación de maestros de Educación Básica. Revista Tempo e Argumento, 6(13), 110-139. https://doi.org/10.5965/2175180306132014110
Fontana, J. (2008). ¿Para qué sirve la historia? Material inédito. Huang, W. H. Y., y Soman, D. (2013). Gamification of education. Report Series: Behavioural Economics in Action, 29(4), 37.
Jan, M., y Gaydos, M. (2016). What is Game-Based Learning? past, present, and future. Educational Technology Archive, 56(3), 6–11. https://dialnet.unirioja. es/servlet/articulo?codigo=6460471
Mineduc (2015). Bases curriculares 7° básico a 2° medio. https://www. curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
Mineduc (2018). Bases curriculares. Primero a sexto básico. https://www. curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
Rozendal, U. D., y Van Boxtel, C. A. M. (2022). Illuminating historical causal reasoning: Designing a theory-informed cognition model for assessment purposes. Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, 10(1), 60-75. https://doi.org/10.52289/HEJ10.105
Seixas, P., y Morton, T. (2012). The big six historical thinking concepts Canadá: Nelson Education.
Van Boxtel, C., y Van Drie, J. (2018). Historical Reasoning: The Interplay of DomainGeneral and Domain-Specific Aspects. En F. Fischer, C. Chinn, K. Engelmann, y J. Osborne (Eds.), Scientific Reasoning and Argumentation. The Roles of Domain-Specific and Domain-General Knowledge. Routledge. (pp. 141-161)
Wineburg, S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past (Critical perspectives on the past). Temple University Press.
Waring, S. M. (2010). Escaping Myopia: Teaching Students about Historical Causality. The History Teacher, 43(2), 283–288. http://www.jstor.org/ stable/40543294

CAPÍTULO VIII
Francisca Carolina Díaz-Zúñiga
Universidad Autónoma de Barcelona francisca.diaz.zuniga@gmail.com
Estefi Leiva
Tricípite Editores y Universidad Ramón Llull leivaestefi24@gmail.com
Marta María Salazar Fernández
Universidad Autónoma de Barcelona martamaria.salazar@autonoma.cat
En nuestra sociedad y en el diario vivir, no están representadas la totalidad de las personas que la conforman. Al ver televisión, leer el diario, mirar una propaganda o simplemente estar en redes sociales se hace evidente que hay personas que son marginadas e invisibilizadas dentro del espectro social. Nuestras experiencias personales y profesionales también nos llevan a esta conclusión. Para dar respuesta a esta invisibilidad creamos Tutom con el objetivo de problematizar desde la escuela la inclusión y la diversidad del Chile actual.
Este juego de rol nace como una reflexión grupal para fomentar una ciudadanía diversa y participativa. En la cual, los niños, niñas y adolescentes se sientan representades en su espacio educativo y de convivencia diaria. Diversas investigaciones han evidenciado que hay colectivos y grupos sociales que no son
considerados en la enseñanza de la historia. Entre estos destacan: las mujeres, las infancias, las personas de la comunidad LGTBIQ+ y la población migrante (Meneses et al., 2023; MINEDUC, 2017; Nancuante, 2021; Pinochet, 2023; Sánchez y Miralles, 2014).
Esta propuesta también se enfoca en la visibilización social de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que Chile el 14,7 % niños, niñas y adolescentes entre los 2 y 17 años presentan algún tipo de discapacidad (leve, moderada o severa). De ese total, un 96,73% tienen acceso a la educación entre los 4 y 17 años (SENADIS, 2022). Esta población de estudiantes, al igual que el resto de la clase debe sentirse representada con las distintas metodologías, recursos y actividades que se aplican en el aula.
Por otra parte, el nombre Tutom está inspirado en la palabra de la lengua catalana tuthom cuyo significado es todo el mundo. Adoptamos el fonema de esta palabra porque creemos que es una forma de que las personas se sientan parte de una comunidad y de un espacio de representación.
Situación inicial
Tutom es un juego de rol que está diseñado para ser aplicado en distintos niveles educativos. Se puede utilizar en asignaturas tales como: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana, Orientación, Consejo de Curso y en distintos electivos. El profesorado puede emplearlo según los objetivos de aprendizaje que estime conveniente.
A través de este juego buscamos potenciar la representación de la diversidad en la escuela. Con ello, esperamos que el estudiantado pueda desarrollar habilidades y resultados de aprendizaje que les permitan: trabajar en equipo, fomentar una ciudadanía diversa, expresar emociones, desarrollar el respeto por las personas, problematizar la ausencia o presencia de las identidades, grupos y colectivos marginados socialmente y la empatía.
Desde la Didáctica de las Ciencias Sociales se ha planteado la falta de diversidad de las personas que protagonizan los contenidos históricos escolares siendo un problema curricular (Massip et al., 2020). Esta ausencia de diversidades podría ser una de las razones de la desmotivación por las clases de historia y ciencias sociales. Los contenidos históricos escolares poseen un impacto directo
en la construcciones de las identidades de las niñas, niños y adolescentes por lo que se hace fundamental incluir a distintos grupos humanos (Pinochet, 2023).
La visibilización de otros escenarios y personas permitirían en alguna medida un cambio en las prácticas y en los contenidos que utiliza el profesorado en sus aulas, siendo este un camino alternativo para la humanización de las Ciencias Sociales (Massip, 2022).
Además, desde el modelo social de derechos, la discapacidad es concebida como la interacción entre las barreras que la sociedad puede tener para una persona que tenga ciertas condiciones físicas, sensoriales o cognitivas (Palacios, 2008). Una de las mayores barreras que presentan las personas con discapacidad, y en específico en el sistema educativo, son las actitudinales. Estas se basan en prejuicios que la sociedad tiene hacia este colectivo.
Estos prejuicios se replican a través de los medios de comunicación, películas, series o incluso en redes sociales proyectando una falsa creencia sobre las personas con discapacidad, lo que incluso se evidencia dentro del aula (Moya-Mata et al., 2017). Es por esta razón, que un juego de rol favorece que el estudiantado pueda conocer diferentes realidades mediante la representación de personajes para erradicar prejuicios y estereotipos asociados a la discapacidad y otras personas tales como la población migrante, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, entre otros. (Gran de Prado y Avella, 2010).
En esta misma línea, diversas investigaciones sobre la inclusión de los juegos del rol en el aula señalan que éstos permiten motivar al estudiantado desde aspectos lúdicos y dinámicos (Iglesias, 2022; Sánchez, 2021; Sarlé, 2013; Yélamos-Guerra, 2022). Los juegos de rol son una metodología participativa significativa para estimular la imaginación y la creatividad, brindando un espacio seguro donde explorar ideas y emociones (Cantero, 2010; Cruz-Blas y Gamboa-Rubio, 2021; Medina et al., 2017). Además, también permiten poner “en la piel de personajes de ficción definidos por una serie de características que determinan sus habilidades y competencias y toman cuerpo en la ficha de personaje” (Maté, 2017, p. 25).
Isabel Rubio (2019) menciona que para el estudiantado cumplir un rol dentro del juego les brinda “la oportunidad de asumir mayor autonomía, compromiso, aceptación, autoestima, mejora de habilidades sociales y transferencia de los conocimientos teóricos a una práctica mucho más recreativa, pues contiene elementos propios de los juegos” (p. 11). Es decir, al participar en actividades lúdicas, los niños, niñas y adolescentes no sólo desarrollan habilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas, sino que tam-
bién forman y fortalecen una empatía histórica al ponerse en el lugar de otros personajes y entender sus motivaciones y necesidades (Bartelds et al., 2020). Sobre todo porque posibilitan promover la representación de diversos roles y perspectivas dentro de un contexto ficticio (Polo-Acosta et al., 2018).
En definitiva, su inclusión contribuye a formar ciudadanas y ciudadanos más conscientes, tolerantes y comprometidos con la construcción de un mundo más inclusivo, equitativo y diverso. Sobre todo porque a través de su implementación es posible lograr una comprensión más profunda de la complejidad de la sociedad y sus dinámicas.
Objetivo del juego
Tutom es un juego de rol que tiene por objetivo fomentar una ciudadanía que contemple la diversidad y la participación de todas las personas, desde elementos comunes como analizar el lugar donde se vive y los problemas sociales relevantes que se presentan en cada comunidad.
El juego busca que el estudiantado logre representar, visibilizar y reflexionar sobre diferentes problemáticas que comúnmente suceden o se encuentran en los barrios de Chile, mediante la resolución de un problema específico asumiendo el rol de un personaje.
La propuesta de Tutom
Es un juego de rol que se conforma por equipos de 5 o 6 personas. Puede ser adaptado según las necesidades y la realidad del aula, como también a partir de los objetivos de aprendizaje que el profesorado desee abordar.
El tiempo estimado de juego son dos bloques de 45 minutos. Sin embargo, si en algún caso se requiere utilizar una segunda clase para completar la actividad, esto quedará a criterio de cada docente según las necesidades y particularidades del grupo curso en el cual se aplicará.
Si bien no existe una edad mínima para jugar, se sugiere que pueda ser utilizado desde educación básica. Como fue mencionado, puede ser aplicado en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Educación Ciudadana -en caso de que se aplique en enseñanza media-, orientación, consejo de curso y también en otras instancias que se estimen conveniente.
En este capítulo entregamos algunas directrices para jugar. Tutom es una propuesta flexible, lo importante es crear imaginarios, personajes, futuros posibles y que el estudiantado pueda ponerse en el lugar de otra persona a partir de la personificación de un rol.
Acuerdos para jugar: Formen grupos de 5 o 6 personas y lean el texto que está continuación para comenzar a jugar.
Escenario donde transcurre el juego: El barrio Ayni está ubicado en la periferia de la ciudad. Limita con una carretera y al otro lado con la cordillera. En el barrio hay una plaza central que tiene diversos juegos y bancas donde la gente va a tomar el sol. Tiene un CESFAM y una escuela a la cual van la mayoría de las niñas, niños y adolescentes del barrio.
El almacén más famoso es el de la tía Leidy. Su fama se debe a que tienen el mejor pan y los precios más accesibles para toda la comunidad. También hay una multicancha donde se hacen clases de zumba los jueves y los sábados. Y también la utiliza el grupo scout Inti. Frente a la escuela, está la sede de la junta de vecinos y vecinas, que es un lugar de encuentro y reuniones periódicas.
En la última reunión, la junta de vecinos y vecinas del barrio recibió diversas quejas producto de problemas que tienen dentro la comunidad. Sus integrantes programaron una reunión para hablar de lo que está pasando para así tomar decisiones de cómo ayudar a resolver estas inquietudes.
Indicaciones del juego
En grupos de cinco o seis personas tendrán que personificar a quienes integran la junta de vecinos y vecinas. Para ello, deberán asumir el rol de cada uno de los personajes[1] teniendo en cuenta sus características, personalidad, gestualidad y otros elementos que puedan servir de ayuda para cumplir con el objetivo del juego. El cual es buscar soluciones a las problemáticas[2] que tienen los y las habitantes del barrio Ayni.
Pasos por seguir
1. Creación del personaje (20 minutos): saca una tarjeta del mazo amarillo que corresponde a los personajes. Tienes que asumir el rol que aparece ahí, considerando las características personales de cada habitante del barrio Ayni.
2. Identificación de las problemáticas (30 minutos): una vez definidos sus personajes, como grupo saquen una tarjeta del mazo morado la cual tiene una problemática que está sucediendo en el barrio. Deberán plantear y anotar las soluciones para el problema que les tocó. Realicen una reflexión grupal en el cual todas las personas del grupo deben participar. No olviden escucharnos entre todos y todas y respetar las opiniones.
3. Síntesis grupal del juego (20 minutos): para finalizar el juego, escojan a una persona del grupo para realizar una síntesis o idea final de todas las soluciones que plantearon. Y conversen cuál es la más pertinente para resolver el problema que les tocó.
4. Presentación de las conclusiones al grupo curso (20 minutos): una vez hecha la síntesis, cada grupo deberá presentarla al curso, diciendo cuáles fueron los personajes que les tocó representar, la problemática y la propuesta de solución.
Tutom busca que los y las estudiantes reflexionen sobre problemáticas que tiene la junta de vecinos del barrio Ayni. Las siguientes preguntas pueden orientar al uso del juego:
a)¿En tú barrio hay junta de vecinos y vecinas? ¿conoces su función?
b)¿Cuáles son las características y problemáticas que tiene el barrio en el que vives? ¿Cómo se han visto reflejadas en el juego?
c)¿Conoces a alguien que tenga características parecidas a los personajes del juego?
d)¿Qué podemos hacer para que todas las personas se sientan incluidas en nuestro barrio, en nuestra escuela?
e)¿Cuáles son las reflexiones a las que han llegado como equipo? ¿Y cómo llegaron a estas?
f)¿Cuáles son las facultades que tiene la junta de vecinos y vecinas para solucionar el problema?
Tutom es un juego que no ha sido implementado en el aula. No obstante, para validar su posible uso en educación básica, hemos mostrado el juego a diferentes profesionales de la educación: profesores y profesoras de historia, de educación especial y psicólogas educativas. Quienes nos han brindado una serie de sugerencias y retroalimentaciones. Destacan que al ser un juego de roles, permite que los y las estudiantes se sientan representades con cada personaje.
Además, consideran que fomenta el aprendizaje situado por el hecho de mostrar características de un barrio que puede ser similar al espacio que habitan.
Junto con ello, se logra un aprendizaje significativo, promoviendo una ciudadanía participativa, así como una conciencia de que todas las personas somos distintas y diversas. Lo que implica un proceso de reflexión y empatía.
En los anexos encontrarán disponible un apartado con la justificación curricular para el uso del juego en el aula. Se han identificado los objetivos de aprendizaje y las unidades desde primer año hasta sexto año básico[3].
Bartelds, H., Savenije, G. & Van Boxtel, C. (2020) Students’ and teachers’ beliefs about historical empathy in secondary history education. Theory & Research in Social Education, 48 (4), 529-551, DOI: https://doi.org/10.1080/0093310 4.2020.1808131
Cantero, C. (2010). La importancia de la creatividad en el aula. Pedagogía Magna, (9), 14-19. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3628182
Cruz-Blas, M. y Gamboa-Rubio, E. (2021). El juego de roles para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de educación básica regular. Polo de Conocimiento 63(6), 1029-1048. https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=8219320
Grande de Prado, M. y Abella, V. (2010). Los juegos de rol en el aula. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 11 (3), 5684. https://www.redalyc.org/pdf/2010/201021093004.pdf
Iglesias, A. (2022). La aplicación de los juegos de mesa en la enseñanza de la historia. Clío. History and History Teaching, (48), 26–49. DOI: https://doi. org/10.26754/ojs_clio/clio.2022486981
Maté, I. (2017). Juegos de Rol. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, (86), 24-29.
Massip, M. (2022). La Humanització de la Història Escolar. Conceptualizació, limitacions, y possibilitats per al professorat. [Tesis Doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona.
Massip, M., Castellví, J. y Pagès, J. (2020). La historia de las personas: reflexiones desde la historiografía y de la didáctica de las ciencias sociales durante los últimos 25 años. Panta Rei, (2), 167-196. https://doi.org/10.6018/ pantarei.445831
Medina, N., Velázquez, M., Alhuay-Quispe, J. y Aguirre, F. (2017). La Creatividad en los Niños de Preescolar, un Reto de la Educación Contemporánea. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(2), 153-181 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55150357008
Meneses, B., Benavides, C. y Araya, J. (2023). La Disidencia Sexual en la educación histórica y ciudadana. Enfoques curriculares y perspectivas de tres docentes de ciencias sociales en Chile. Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 17, 28-52. https://doi.org/10.6018/pantarei.552551
MINEDUC. (2017). +Inclusión +Protección en la Comunidad Educativa. -Discriminación -Violencia. Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar. Unidad de Transversalidad Educativa, Ministerio de Educación, Chile.
Moya-Mata, I., Ruiz, L., Martín, J., Pérez, P. y Ros, C. (2017). La representación de la discapacidad en las imágenes de los libros de texto de Educación Física: ¿inclusión o exclusión? Retos, 32, 88–95. DOI: https://doi.org/10.47197/ retos.v0i32.52191
Nancuante, V. (2021). La Equidad de Género: Inclusión de la Mujer Indígena Aymara en la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Nuevas dimensiones. Revista de Didáctica de las Ciencias Sociales, 8, 208-228.
Palacios, M. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ediciones Cinca.
Pinochet, S. (2023) El desarrollo de la agencia en niños, niñas y jóvenes a partir de la enseñanza de la historia de las infancias: miradas desde la Historia y desde la Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales. En: Chávez, C., Marolla, J., Díaz, F., Quintana, S. y Meneses, B. Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI. Nuevas perspectivas para su estudio y práctica Ediciones Universidad de Valparaíso. pp. 91-119.
Polo-Acosta, C., Carrillo-Estrada, M., Rodríguez-Barrio, M., Gutiérrez-Meriño, O., Pertuz-Guette, C., Guette-Granados, R., PoloPalacin, A., Padilla-Muñoz, R., Campo, R., Estrada, M., Vergara, R. y Osorio, A. (2018). Juego de roles: estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia. Cultura. Educación y Sociedad, 9(3), 869-876. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/ cultedusoc.9.3.2018.103
Rubio, I. (2019). “REV” Juegos de Rol en Vivo, como metodología innovadora. [Trabajo final de Grado de Pedagogía] Universidad de Barcelona. https:// diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/145605/1/TFG_Rubio_Asensio_ Maria_Isabel.pdf
Sánchez, M. (2021). Recreando la Historia. Uso de los juegos de rol y la aplicación web Roll20 para la didáctica de las Ciencias Sociales. Revista UNES. Universidad, Escuela y Sociedad, (11), 114–123. https://doi.org/10.30827/ unes.i11.17834
Sánchez, R. y Miralles, P. (2014). Pensar a las mujeres en la historia y enseñar su historia en las aulas: Estado de la cuestión y retos de futuro. Revista Tempo e Argumento, 6(11), 278-298. https://doi.org/10.5965/2175180306112014278
Sarlé, P. (2013). Jugar en la escuela: los espacios intermedios en la relación juego y enseñanza. Educación y Ciudad, (24), 59-71. https://revistas.idep.edu.co/ index.php/educacion-y-ciudad/article/view/66/55
Servicio Nacional de Discapacidad. (2022). III Estudio Nacional De la Discapacidad https://www.senadis.gob.cl/pag/693/2004/iii_estudio_nacional_de_la_ discapacidad
Yélamos-Guerra, M. (2022). Uso y percepciones del profesorado sobre el aprendizaje basado en juegos (ABJ). HUMAN Review, 12 (3), 1-15. DOI: https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3956
[1] Las tarjetas de personajes están disponibles en los anexos y el código QR.
[2] Las tarjetas de las problemáticas están disponibles en los anexos y en el código QR.
[3] Documento Word disponible en anexos y código QR.

CAPÍTULO IX
Marta María Salazar Fernández,
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) martamaria.salazar@autonoma.cat
Vivian Nancuante Benavente,
Universidad Arturo Prat (UNAP) vnancuante@unap.cl
Alexandro Leonel Maya Riquelme,
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) alexandroleonel.maya@autonoma.cat
El juego educativo surge de la experiencia vivida por las personas que han elaborado esta propuesta. Durante su periodo de formación académica. En el marco de la asignatura “Fundamentos de la Investigación I”, se desarrolló una sesión que buscó el fomento de competencias indagatorias. En esta oportunidad la sesión dirigida por el Dr. Antoni Santisteban, se presentó la actividad “La extraña muerte de Luis Puig”, la cual sirvió como inspiración para la creación de “Game Over: La búsqueda del streamer perdido”. En esta instancia se trabajaron las diversas formas de pensamiento que promueve las ciencias sociales, tales como el trabajo con fuentes, la literacidad crítica, el pensamiento histórico y geográfico.
Esta actividad surge a partir de los talleres de historias creados en la década de 1980, en Inglaterra y replicados en España (García et al., 1990). Los creadores consideramos que es una actividad que despierta la curiosidad y el interés del estudiantado, pero que necesita ser adaptada a los tiempos actuales. Fomentando así las habilidades del siglo XXI, los distintos objetivos de aprendizajes (OA) y los objetivos de aprendizajes transversales (OAT) del ámbito de las Ciencias Sociales.
Situación inicial
Nuestro propósito es conseguir que el estudiantado logre trabajar en equipo y de manera colaborativa para resolver la desaparición de un(a) reconocido(a) creador(a) de contenidos de videojuegos. A través de la investigación, el análisis de pistas y el diálogo entre sus compañeros y compañeras, deberán ser capaces de desentrañar el misterio y al mismo tiempo visibilizar grupos excluidos y marginados en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales.
Esto permite abordar algunas de las actitudes que plantean los programas de estudio de la asignatura:
“Respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica, y las ideas y creencias distintas de las propias, considerando la importancia del diálogo para la convivencia y el logro de acuerdos, evitando prejuicios.
Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, y desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica.
Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana y su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y perspectivas de análisis” (MINEDUC, 2016, p. 69)
Fundamentación teórica desde la
Una de las áreas que estudia la Didáctica de las Ciencias Sociales, son las invisibilidades de las personas y sus identidades, lugares, temporalidades y conflictos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Para Santisteban (2015)
Hacer visible lo invisible tiene mucho que ver con la formación del pensamiento crítico, con la capacidad de hacerse preguntas y cuestionarse
las fuentes de información, y el origen, naturaleza, intencionalidad o silencios de la propia información, es decir, con aquello que se ha llamado “literacidad crítica”, como elemento esencial de la conciencia crítica. Y también con la formación de un pensamiento creativo y divergente (p. 384).
Por tanto, uno de los aspectos que busca relevar esta propuesta de juego, es la invisibilidad curricular de colectivos como las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad, teniendo como objetivo la humanización de un contenido histórico escolar (Massip et al., 2020).
Desde la literacidad crítica, en lugar de aceptar un punto de vista esencialista, se debe estimular la problematización, es decir, tratar de comprender los problemas y su complejidad. En otras palabras, se deben elaborar preguntas y buscar explicaciones alternativas como forma de reconocer y comprender mejor la complejidad de la situación. (McLaughlin y DeVoogd, 2004).
Para lograr que el estudiantado identifique y problematice las invisibilidades, es pertinente que pueda diferenciar los hechos de las opiniones, la veracidad, la fiabilidad, la intencionalidad y los silencios de las fuentes de información utilizadas (relatos, texto, objetos, imágenes, sonidos), de esta manera podrá posicionarse activamente en un contexto social (Tosar y Santisteban, 2016). Por lo tanto, es pertinente desarrollar en el estudiantado habilidades de comprensión literal, inferencial e ideológica de las fuentes de información utilizadas, lo que permitirá distinguir lo invisible en lo visible (Santisteban, 2015).
Por otro lado, González y Santisteban, (2011) nos señalan que, desde la perspectiva de una educación para la formación de la ciudadanía, la acción social pasa a un primer plano y el desarrollo de competencias es la base de cualquier metodología. Consideramos que esta propuesta facilita la problematización y la comprensión de la realidad desde una perspectiva geográfica. Posibilitando la reflexión sobre el espacio, la movilidad en las diferentes espacialidades (multiescalaridad) y la toma de conciencia sobre dicha espacialidad (las acciones personales y colectivas territorializadas en un espacio cambiante y móvil) (Ortega y Pagès, 2021).
• Desarrollar en el estudiantado competencias para la indagación a partir del trabajo con fuentes de información que permitan visibilizar distintas problemáticas sociales que afectan a las personas y sus espacios.
• Cuestionar los estereotipos y prejuicios frente a determinados grupos o colectivos, a partir de sus representaciones con la finalidad de poder promover una educación más equitativa y justa.
• Promover la reflexión y el diálogo, respetando las opiniones de todas las personas que conforman el equipo de investigación, generando un trabajo colaborativo entre pares.
La edad estimada para aplicar el juego es de los 13 a 18 años de edad.
La propuesta de juego
El número de jugadores/as es diverso y se puede contextualizar de acuerdo a las características del grupo. La actividad está diseñada para 1 hora 30 minutos. La propuesta de juego está pensada para estudiantes desde los 13 hasta los 18 años. Se recomienda la conformación de equipos con 5 o 6 estudiantes. El juego fue pensado para aplicarlo en clases de historia y ciencias sociales, donde el objetivo principal es desarrollar y trabajar la competencia de indagación, problematización, diálogo sobre la visibilización de grupos excluidos y marginados en la enseñanza de la historia escolar.
Se fundamenta en una metodología de aprendizaje experiencial y colaborativo. Esta estrategia pedagógica busca impulsar un rol activo del estudiantado en su propio proceso de aprendizaje, propiciando la toma de decisiones autónomas, la formulación de hipótesis y el trabajo en equipo como elementos esenciales para la construcción del conocimiento.
Se espera que el alumnado:
• Desarrolle y aplique la competencia de indagación en un contexto real.
• Reflexione sobre estereotipos y prejuicios relacionados con grupos invisibilizados.
• Fortalezca sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Acuerdos para jugar
Contexto del juego
_chikixmami_ es una persona muy conocida en redes sociales por ser creador(a) de contenido, desde el año 2020 cuenta con una cantidad considerable de seguidores en Youtube, Instagram, X y Twitch.
El día viernes 15 de Marzo, diversos medios de comunicación han publicado la desaparición de este famoso(a) personaje.
La información con la que se cuenta es que ha sido encontrada una mochila con una serie de pertenencias y una denuncia que han realizado sus seguidores(as) para dar con el paradero de esta persona.
Su comunidad se encuentra muy preocupada y actualmente están difundiendo la información a través de diversas redes sociales. Uno de los aspectos que ha entorpecido esta búsqueda es que _chikimami_ nunca ha dado a conocer su rostro, ni tampoco datos personales que puedan dar indicios de su paradero. Por tanto, cualquier información que se obtenga debe ser remitida a la policía de investigaciones.
A partir de la lectura de este contexto, se le entrega a cada uno de los equipos de investigación el documento con la denuncia de la desaparición realizada por las y los seguidores de _chikimami_.
Evidencias entregadas para su respectivo análisis e interpretación
1. Últimos post compartidos por el o la creadora de contenidos en Instagram.
2. Pulsera para ingresar a Lollapalooza
3. Tarjeta de presentación Terapeuta Ocupacional
4. Un bálsamo labial (Marca Blistex)
5. Comprobante con un depósito a una institución de beneficencia (Teletón)
6. Pasaje de ida y regreso
7. Cargador de móvil
8. Cargador de batería externa
9. Una goma de mascar (chicle)
Acuerdos para jugar
1. En esta propuesta de juego no existen ganadores, tampoco es un juego basado en la competencia o el mejor desempeño de un
participante. Es un juego que favorece la observación, colaboración, interpretación y el diálogo.
2. Se debe dividir el curso en equipos de cinco o seis integrantes de acuerdo a las preferencias del profesorado. No existe un reglamento formal, sólo guiar y enfatizar en el diálogo que se genere al analizar las evidencias encontradas en la mochila. Es decir, la clave del juego se encuentra en las evidencias que son encontradas por un grupo de seguidores.
3. Posteriormente, deben de leer la denuncia que se realizó, explicitando la desaparición de una persona muy famosa por crear contenido para redes sociales.
4. A continuación, analizarán cada una de las evidencias encontradas al interior de la mochila. Para ordenar todas las evidencias, cuentan con una tabla que permitirá organizar e interpretar todo el material entregado. Además, el profesorado propone un set de preguntas para favorecer el diálogo entre los equipos de trabajo.
5. La idea es identificar a la persona que se encuentra desaparecida.
6. Los equipos de investigación describen las características de la persona desaparecida, comparten sus interpretaciones, señalando rasgos como el género, la edad, su residencia, sus preferencias, entre otras características. En este punto es importante reflexionar sobre la representación social de las y los estudiantes sobre la identidad de la persona desaparecida.
7. Para cerrar la actividad y reflexionar en torno a las interpretaciones a las que llegó cada uno de los equipos de trabajo, se proyectará un video. Con la finalidad de cuestionar sus estereotipos y prejuicios de la persona desaparecida.
Tabla 1- Preguntas orientadoras para el desarrollo del juego
1.- ¿Qué información tenemos sobre la desaparición del personaje? ¿Qué pistas o indicios nos podrían ayudar a determinar qué sucedió?
2.- ¿Qué características físicas, psicológicas o sociales podemos identificar del personaje a partir de la información disponible? ¿Cómo estas características podrían influir en su historia o en los eventos que la rodean?
3.- ¿Qué tipo de evidencia podemos encontrar en este caso? ¿Cómo podemos verificar la confiabilidad de estas evidencias? ¿Qué nos dice la evidencia sobre el personaje y su desaparición?
4.- ¿Qué información tenemos sobre los lugares que ha visitado el personaje? ¿Qué importancia podrían tener estos lugares en su historia o en los eventos que la rodean? ¿Qué podemos inferir sobre los motivos del personaje al visitar estos lugares?
5.- ¿Qué información tenemos sobre el origen del personaje? ¿Cómo este origen podría influir en su historia, sus valores o su forma de actuar? ¿Qué podemos investigar sobre el lugar de origen del personaje para comprender mejor su contexto?
6.- ¿Qué hipótesis o teorías podemos formular sobre las razones de la desaparición del personaje? ¿Qué evidencia respalda cada una de estas hipótesis?
7.- ¿Qué indicios o pistas nos sugieren que el personaje podría estar ocultando algo? ¿Cómo podemos investigar para verificar esta sospecha?
Tabla 2. Tabla con preguntas para que el profesorado guíe la reflexión sobre estereotipos y prejuicios
1.- ¿Qué estereotipos o prejuicios existen sobre el personaje o el grupo al que pertenece?
2.- ¿Cómo se representan estos estereotipos en la información disponible?
3.- ¿Qué impacto podrían tener estos estereotipos en la forma en que interpretamos la historia del personaje?
4.- ¿Cómo podemos desafiar estos estereotipos y construir una comprensión más justa y equitativa del personaje?
Resultados y proyecciones de su implementación en el aula
La siguiente propuesta no se ha implementado aún en las clases de la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales. Las autoras esperan implemen-
tar esta propuesta durante el I semestre del año en curso, con la finalidad de recibir la retroalimentación de las y los docentes en ejercicio y sus estudiantes.
A la fecha, sólo se ha compartido el juego y la idea construida con jóvenes y docentes, y la percepción ha sido positiva, nos han hecho sentir lo interesante de la propuesta, lo creativa y por sobre todo rescatan componentes del juego que los acerca al lenguaje de los jóvenes lo que conlleva a interesarles la actividad.
En este sentido, las proyecciones que se tiene con la actividad, es seguir enriqueciendo y ampliando la temática con situaciones de invisibilización tales como el edadismo y la discapacidad y así, continuar desarrollando competencias relacionadas a las ciencias sociales con métodos de indagación y el entorno social.
García, M.D., Rodríguez, M.A., Martínez, M.V., Cuevas, J.P., Mestre, J.S., Socías, I., & Zaragoza, G.S. (1990). Taller de historia : proyecto curricular de ciencias sociales : guía didáctica : grupo 13-16.
González-Monfort, N., y Santisteban, A. (2011). Cómo enseñar ciencias sociales para favorecer el desarrollo de las competencias básicas. Aula de Innovación Educativa, 198, 41-47.
McLaughlin, M., y DeVoogd, G. (2004). Critical Literacy as Comprehension: Expanding Reader Response. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(1), 52-62. https://doi.org/10.1598/JAAL.48.1.5
Massip, M., Castellví, J., y Pagés, J. (2020). La historia de las personas: Reflexiones desde la historiografía y de la didáctica de las ciencias sociales durante los últimos 25 años. Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 14(2), 167-197. https://doi.org/10.6018/pantarei.445831
MINEDUC. (2016). Programa de Estudio Octavo básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Ortega, E., y Pagès, J. (2021). La formación de la conciencia geográfica en el aula. Estudio de casos en educación secundaria en Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 79, 325-344. https://doi.org/10.4067/S071834022021000200325
Santisteban, A. (2015). La formación del profesorado para hacer visible lo invisible. En Hernández, A., García, C., De La Montaña, J., (Eds.), Una Enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas (pp 383-393). Universidad de Extremadura Servicio de Publicaciones.
Tosar, B., y Santisteban, A. (2016). Literacidad crítica para una ciudadanía global. Una investigación en educación primaria. En García, C., Arroyo, A., Andreu, B., (Eds.), Deconstruir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales: Educar para una ciudadanía global. (pp. 674-683). Entimema.
Descargar juego
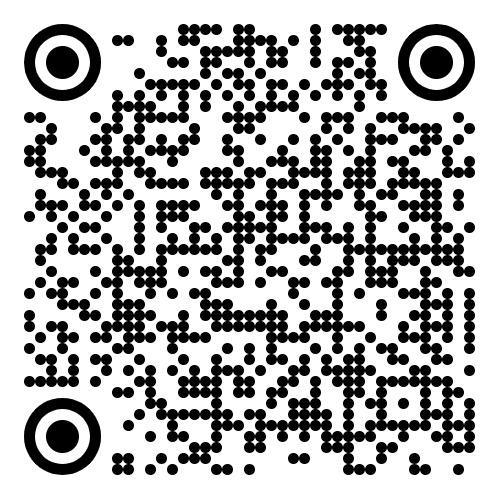
X
Sandra Eliana Álvarez Barahona salvarez@userena.cl
Fabián Rodrigo Araya Palacios faraya@userena.cl
Universidad de La Serena
El año 2023, la Universidad de La Serena, Chile, inauguró el Núcleo de innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Es un equipo multidisciplinario que se propone investigar, desarrollar y difundir metodologías y recursos didácticos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la Geografía e Historia en futuros docentes y en el sistema escolar. Esta iniciativa se desarrolla bajo los principios de la innovación educativa, didáctica, cartografía escolar, geo alfabetización, desarrollo del pensamiento geográfico e histórico, aprendizaje basado en juegos, entre otros.
Considerando que existe en el sistema escolar una imperiosa necesidad de desarrollar el pensamiento geográfico- histórico en los y las estudiantes, mediante metodologías innovadoras, se formuló una propuesta didáctica cuyo objetivo general fue desarrollar un recurso didáctico innovador que promueva el desarrollo del pensamiento geográfico- histórico en estudiantes de enseñanza básica, utilizando cartografía escolar. De esta manera, se diseñó al inte-
rior del núcleo un juego educativo llamado GeoCronos, creado por un equipo de académicos, diseñadores y futuros profesores, estos últimos previamente formados en cartografía escolar en el contexto de los cursos de Didáctica de la Geografía y de la Historia de la Carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Cabe destacar que este juego se encuentra en etapa de maquetación y próximo a ser aplicado.
GeoCronos es un juego innovador que fusiona la gamificación con la cartografía escolar. Mediante una estrategia de aprendizaje basada en juegos, integra actividades desafiantes que combinan elementos analógicos y virtuales. En este juego, los y las estudiantes exploran y resuelven problemas geográficos e históricos vinculados con diversas culturas y civilizaciones. Utilizando un tablero que representa un mapa del mundo ( planisferio) y guiados por una serie de elementos incorporados al juego (fichas, dados, cartas, figuras impresas en 3D, aplicación móvil), reconocerán al espacio geográfico como el escenario fundamental de la actividad humana, tanto en el pasado como en el presente y comprenderán que el conocimiento se construye de manera colaborativa entre pares, desarrollando habilidades y actitudes para deliberar, procesar el conflicto y Construir acuerdos en un ambiente de aceptación, respeto, tolerancia, justicia, entre otros.
Se ha detectado actualmente la necesidad de incorporar en los planes de estudios, diversas estrategias que promuevan el pensamiento geográfico e histórico, para formar ciudadanos, ciudadanas y docentes geográficamente informados y formados (Araya y Cavalcanti, 2018), capaces de comprender las diversas acciones y actitudes del pasado desde una perspectiva histórica (Martínez- Gómez y Miralles, 2022). Asimismo, se destaca la urgencia de fortalecer en los y las estudiantes valores como la responsabilidad, el respeto a los demás, la tolerancia, la honestidad, el orden, la generosidad, la empatía y el esfuerzo (Mineduc, 2018).
En el contexto actual, donde es esencial integrar los métodos de enseñanza tradicionales con recursos tecnológicos, surge la urgencia de implementar estrategias didácticas innovadoras, diseñadas, específicamente, para abordar los intereses actuales de niños y niñas, implicando con ello evitar la exclusividad de actividades únicamente intelectuales en desmedro de los aprendizajes de carácter lúdico y social.
El juego se presenta como una alternativa real y efectiva ya que actúa como un lenguaje esencial y lúdico para una comprensión más concreta del espacio geográfico a una escala global. Se consideran en el juego conceptos claves del espacio geográfico como: espacio, lugar, escala, conexión, proximidad, distancia, pensamiento relacional, personas y medio ambiente, tal como lo plantea Araya y Cavalcanti (2018).
También posibilita el análisis y la representación de una serie de interrelaciones históricas como: el cambio-acción, la temporalidad y el cambio, la sincronía-asincronía, la conexión y multiplicidad de tiempos y espacios, las representaciones sociales, la historicidad y sociedad, así como la experiencia y cultura, tal como han propuesto Chávez y Ortega (2023). Así mismo, el juego al presentar desafíos a los y las estudiantes relacionados con resolver situaciones de culturas y civilizaciones, les permite desarrollar habilidades para comprender las acciones y actitudes de las sociedades en perspectiva histórica, según lo plantean Martínez- Gómez y Miralles (2022).
Siguiendo lo planteado por Silva et al. (2023), uno de los elementos más significativos del juego es que facilita la integración entre la Geografía e Historia y de éstas con otras áreas disciplinares, permitiendo en los y las estudiantes una comprensión y conexión más real con su entorno. Esta necesaria integración entre la Geografía y la Historia ofrece una amplia perspectiva que es abordada eficazmente en el juego mediante la cartografía escolar.
La cartografía escolar con un formato lúdico, permitirá a los niños y niñas no solamente desarrollar habilidades de pensamiento geográfico- histórico, sino también desarrollar habilidades sociales como el trabajo colaborativo, la autonomía y la responsabilidad entre los participantes (Díaz-Herrera, 2023).
De acuerdo a lo sugerido por Cota et al. (2020), el juego incorpora elementos de gamificación educativa, la que busca estimular la participación y la implicación en una actividad a través de la obtención de logros y satisfacción por las recompensas, siendo por este motivo que se ha incorporado progresivamente a las aulas, especialmente los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) que se utilizan como herramientas en entornos educativos mediados por la tecnología.
Tal como lo propone Ponce (2014), el juego permite que los y las estudiantes establezcan relaciones e interacciones con su entorno natural, social y cultural al interactuar con otros, en un tablero que representa el mapa del mundo, el
cual concibe diversos fenómenos geográfico- históricos y en donde se deben aplicar conceptos de cartografía básica como posición geográfica, extensión de fenómenos, escala, simbologías, etc., involucrándose activamente en el tiempo y en el espacio.
En síntesis, el juego desempeña un papel fundamental en el desarrollo de diversas categorías de pensamiento geográfico-histórico y de habilidades sociales, tales como: localizar, asociar, comparar y argumentar fenómenos.
También se fomenta la comprensión de la temporalidad histórica y la capacidad de analizar la continuidad y el cambio en sociedades y civilizaciones, junto con la empatía histórica, que implica comprender la interculturalidad a través del estudio de culturas pasadas y presentes a través del desarrollo de valores y actitudes como la honestidad, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.
Propiciar una experiencia educativa integral e innovadora que fomente el desarrollo del pensamiento geográfico – histórico.
Promover el uso de la Cartografía escolar para la integración entre la Geografía y la Historia, mediante la geo alfabetización, la empatía histórica y la comprensión de la temporalidad histórica.
Fortalecer la integración interdisciplinaria estimulando el desarrollo de una serie de valores y actitudes que permitirán a los estudiantes deliberar, procesar el conflicto y construir acuerdos en ambientes de aceptación.
Edad de quienes juegan
El juego está diseñado para estudiantes de enseñanza básica, desde los ocho años de edad. Esto está en concordancia con los niveles desde tercero a sexto básico, considerando las actuales bases curriculares para enseñanza básica en Chile. También puede ser utilizado en niveles superiores.
La propuesta de juego
El juego, titulado GeoCronos está diseñado para ser utilizado con estudiantes de enseñanza básica a partir de los ocho años de edad. Este recurso didáctico combina el aprendizaje basado en juegos, la gamificación y la cartografía escolar, ofreciendo a los estudiantes una oportunidad valiosa para desarrollar habilidades analíticas y de razonamiento crítico.
Durante el desarrollo del juego, los y las estudiantes tienen la oportunidad de
desarrollar habilidades sociales, lo que les permite comprender que el conocimiento se construye en colaboración con sus pares en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. Al jugar en grupos de 4 a 5 personas, el juego adquiere un carácter eminentemente colaborativo, fomentando una alta interacción social entre los participantes.
Elementos que considera el juego:
Tablero:
Se incluye un tablero físico del mapamundi a todo color, con dimensiones de 77 por 55,5 cm., de cartón piedra plastificado, enriquecido gráficamente con elementos geográficos de referencia (como ríos, cordilleras y mesetas) y con íconos que representan las rutas a seguir por los jugadores.
Fichas de jugadores y dados:
Elementos físicos que tendrá cada jugador o jugadora para desplazarse por el tablero (1 por cada uno) y 2 dados para todo el grupo.
Cartas:
Carta Misión: Asignan un rol y una misión a los jugadores. Le darán un propósito al juego y generarán las acciones al inicio.
Carta Desafío: Asignan una pregunta a los jugadores y se encontrarán en distintos puntos del tablero con preguntas adicionales.
Figuras (impresas en 3D):
Elementos que representan a diversas creaciones humanas de culturas y civilizaciones aportando un refuerzo al aprendizaje. Serán utilizados para ayudar a cumplir con las cartas de Desafíos.
Aplicación móvil (App):
Utilizada mediante un dispositivo móvil (celular o tableta). Tiene la función de proyectar imágenes (AR) sobre el mapa y sobre las cartas. Dichas imágenes representan elementos naturales y culturales típicos del mundo.

Desarrollo del juego
Cada partida podrá constar de 4 a 5 participantes y ellos decidirán quién parte (puede ser por sorteo). Se reparte 1 carta Misión para cada jugador o jugadora (la cual se mantiene con la carátula principal hacia abajo). El primero de ellos, voltea la primera Carta Misión para descubrir su rol y misiones. El jugador o jugadora deberá leer en voz alta, hasta la primera misión. Pueden comenzar con más de una carta según estime conveniente el profesor o profesora, según el tiempo disponible. Cada Carta contiene el rol o personaje que se deberá interpretar (arqueólogo/a, geógrafo/a, historiador/a, antropólogo/a) y 2 o 3 misiones que deberá realizar.
Para la primera misión, el jugador o jugadora deberá nombrar los países o zonas del planisferio que corresponda con la pregunta, poniendo su ficha en el lugar. Si el jugador o jugadora no sabe la respuesta, entonces el compañero o compañera de su izquierda podrá ayudarle respondiendo la pregunta. Continuarán rotando hasta que alguien responda correctamente. Quien acierte ganará un punto. Una vez que los participantes posicionaron sus piezas, el primero de ellos continuará con la segunda misión de su tarjeta leyendo en voz alta. A continuación, una Carta Misión a modo de ejemplo:
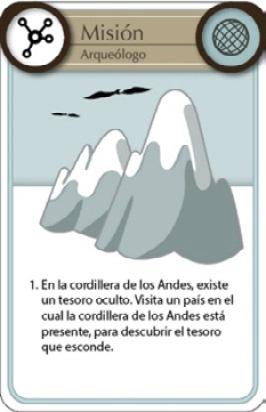
Figura 2. Carta Misión [3] desplazarse por el tablero a través de la trayectoria trazada en el mapa. Si no la sabe, al igual que con la primera pregunta, los demás pueden ayudarle, siempre partiendo por quien está a su izquierda. Nuevamente la persona que responda ganará 1 punto, lanzar los dados y avanzar a su destino continuando con el siguiente participante. Se repite la misma mecánica para las demás preguntas.
Una vez que cada jugador o jugadora llegue a su destino deberá sacar una Carta Desafío, las que contienen preguntas extras y que también pueden encontrarse en los casilleros marcados alrededor del tablero. Si se cae en un casillero Desafío también deberá sacar una Carta y leerla en voz alta ubicándola hacia arriba, en el casillero indicado en el mapa. Nuevamente, si no sabe la respuesta puede preguntar al resto y el que responda correctamente ganará 1 punto. Para complementar la información, pueden utilizar la App y proyectar la imagen 3D sobre el mapa (con contenido extra). A continuación, sigue el siguiente participante.
Fin del juego:
El juego finaliza cuando uno de los participantes termina todas sus misiones. El primero en finalizar ganará 2 puntos. Cada uno de ellos, contará su puntaje, sin embargo, el puntaje será solo referencial, para medir su capacidad de res-
puesta, ya que en conjunto decidirán quién fue el mejor jugador o jugadora de la partida, considerando conocimientos aplicados, participación y/o apoyar a otros jugadores.
El objetivo del juego es acumular la mayor cantidad de puntos posibles al completar misiones y desafíos que se presentan durante el recorrido por el mapamundi. Estas tareas incluyen la búsqueda de civilizaciones antiguas, resolver problemas de acuerdo a roles, la asociación entre el desarrollo cultural de civilizaciones con las características físicas de sus lugares, la identificación de similitudes entre diferentes culturas, identificación de elementos de continuidad y cambio en sociedades y paisajes, entre otras actividades desafiantes.

Tabla 1. Preguntas orientadoras
¿De qué manera se puede aplicar el conocimiento geográfico-histórico adquirido durante el juego, en situaciones de la vida real?
¿Cuál fue el rol que desempeñó el espacio geográfico en las regiones donde florecieron importantes culturas y civilizaciones?
¿Qué otras estrategias podrían emplearse para fomentar aún más la colaboración y la tolerancia entre los estudiantes durante el juego?
¿Cómo podríamos adaptar el juego para que sea más inclusivo y accesible para todos los y las estudiantes?
El juego es capaz de propiciar el desarrollo del pensamiento geográfico – histórico, ya que permite una visualización interescalar del mundo (escala local y global), fomentando la capacidad de localizar, asociar y argumentar sobre diversos fenómenos, bajo los principios de espacio, lugar, escala, conexión, proximidad, distancia, elementos propuestos en el modelo de Araya y Cavalcanti (2018). Así mismo, al tener como desafíos el conocer y resolver situaciones de las antiguas culturas, permite desarrollar habilidades para comprender las acciones y actitudes de las sociedades pasadas en perspectiva histórica, tal como lo plantean Martínez- Gómez y Miralles (2022).
Asimismo, la cartografía escolar se ve potenciada en el juego, emergiendo como una alternativa efectiva para que los y las estudiantes alcancen un aprendizaje profundo y más atractivo en Geografía e Historia. Esto facilita la integración entre ambas disciplinas, permitiendo a los y las estudiantes conectar de manera más realista y empática con su entorno, tal como lo expone Silva et al. (2023), además de comprender que el espacio geográfico es multidimensional, donde los fenómenos históricos y sociales son partes inherentes a él. De esta manera, el juego contribuye a superar posibles barreras presentadas por los y las estudiantes relacionadas con geo alfabetización, ubicación geográfica, disponibilidad de recursos, accesibilidad, entre otros.
A medida que los y las estudiantes se sumergen en el juego y desarrollan su pensamiento geográfico- histórico, también cultivan y ponen a prueba una serie de habilidades sociales. Estas habilidades les permiten reconocer límites y desafíos, mientras experimentan interacciones sociales que fomentan la creación de lazos con sus compañeros y profesores, logrando crear acuerdos y consensos de manera tolerante y participativa, proyectándose como individuos capaces de vivir de esta manera en una sociedad compleja y en permanente cambio.
La tríada conformada por el aprendizaje basado en juegos, la gamificación y la cartografía escolar hacen del juego un recurso que ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades analíticas y de razonamiento crítico al explorar el papel del espacio geográfico en las prácticas históricas y sociales de la humanidad.
Finalmente, GeoCronos ofrece a los estudiantes una oportunidad emocionante y cautivadora para explorar el mundo y la cultura local -global desde sus propias salas de clases abriéndose paso a nuevas perspectivas de manera desafiante y motivadora.
Araya, F., Cavalcanti, L. (2018) Desarrollo del pensamiento geográfico: un desafío para la formación docente en Geografía. Revista de geografía Norte Grande, (70), 51-69. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200051
Cota Martínez, C., Briones Lara, V., & Valencia García, L. (2020) El uso de objetos de aprendizaje multimodal y juegos interactivos en el aprendizaje de verbos modales en inglés. RECIE. Revista Electrónica Científica De Investigación Educativa, 5(1), 237-254. https://doi.org/10.33010/recie.v5i1.1094
Díaz-Herrera, S. (2023) Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) Con-Ciencia, Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 3, Vol. 10, No. 20, pp. 69-70 https:// repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa3/issue/archive
Chávez C., Ortega, E. (2023) La Geohistoria: Una alternativa para la enseñanza de las Ciencias Sociales. En: Chávez, et al.(coord.) Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI, pp. 171-189, Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Ponce, M. (2014) Juego, Libertad y Educación. Departamento Técnico Pedagógico Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Ministerio de Educación, Chile. Martínez-Hita, M., Gómez-Carrasco, C., Miralles-Martínez, P. (2020) Estudio comparativo sobre la presencia del pensamiento histórico en los currículos educativos de diferentes países. Revista Electrónica Educare, 26 (2), pp. 350368. https://dx.doi.org/10.15359/ree.26-2.19
Ministerio de educación, Chile [Mineduc] (2018) Bases Curriculares Primero a Sexto Básico. https://www.mineduc.cl
Silva, A., Lima, D., Da Silva, R., Pereira, S. ( 2023) Cartografia escolar e a alfabetização cartográfica: concepções para o Ensino de Geografia. Revista Verde Grande: Geografia E Interdisciplinaridade, 5(01), pp. 128–143. https:// doi.org/10.46551/rvg2675239520231128143
[1] Los autores agradecen el apoyo financiero para desarrollar el juego didáctico, al Proyecto INES-ULS, 19101, llevado a cabo por la Universidad de La Serena, Chile, durante el segundo semestre 2023 y se agradece especialmente el trabajo realizado por futuros docentes, diseñadores y programadores de la Universidad de La Serena, cuyos aportes y materiales gráficos han sido incluido en este trabajo.
[2] Fotografía en la que se visualiza que los jugadores ubicaron algunas imágenes 3D en regiones del mapamundi, después de una pregunta. Fuente: Archivo Núcleo de Innovación en Didáctica de las Cs. Sociales, ULS. 2023.
[3] Fotografía en la que se visualiza el formato de una Carta Misión con el rol de arqueólogo. Fuente: Archivo Núcleo de Innovación en Didáctica de las Cs. Sociales, ULS. 2023.
[4] Fotografía en la que se visualiza el uso de la App sobre el tablero para la observación de imágenes en realidad aumentada. Fuente: Archivo Núcleo de Innovación en Didáctica de las Cs. Sociales, ULS. 2023.
Descargar juego
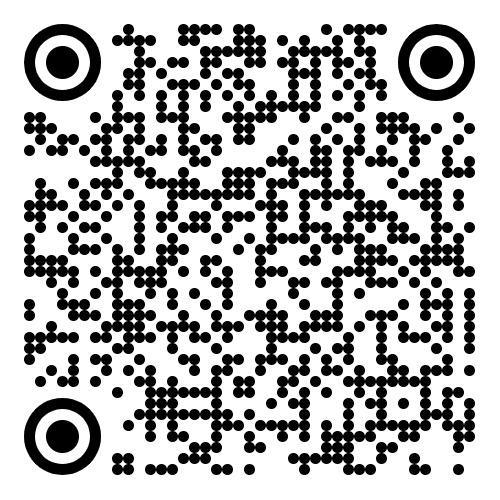
CAPÍTULO XI
Noemy Antonella Olguín de La Paz noemy.olguin.d@mail.pucv.cl
Karla Andrea González Castillo karla.gonzalez.c@mail.pucv.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Las creadoras del juego son Noemy y Karla , quienes cursaron la asignatura de Didáctica e Investigación de la Historia y Ciencias Sociales, durante el octavo semestre de la carrera de Pedagogía en Educación Básica con mención en Historia. La creación del juego responde a la preocupación de generar una propuesta que permita problematizar la Dictadura Militar, trabajar fuentes históricas, proponer preguntas para el diálogo y el debate. En este sentido, el juego “Jenga: edición Dictadura Militar en Chile” se propuso emplear la mecánica del juego de jenga para asociarlo con una serie de preguntas a ser respondidas colaborativamente por el estudiantado. Jugar les permite vivenciar emociones y desarrollar motivación, saliendo de la cotidianidad que en muchas ocasiones existe en un salón de clases.
Se crea el “Jenga: edición Dictadura Militar” con el propósito de abordar la dictadura militar dado que tiende a ser un tema controversial en las escuelas
del país, por lo que este material pretende ser útil para facilitar el diálogo en la escuela sobre esta temática a través del desarrollo de distintas competencias y actitudes como el conocimiento, análisis de fuentes, trabajo colaborativo y la participación. De tal manera que se logre despertar interés en los y las estudiantes o participantes del juego en cuanto a la dictadura militar vivida en Chile.
Por otra parte, el juego pretende llegar a desarrollar el pensamiento crítico e histórico de las y los jugadores, a través de las distintas preguntas donde no solo deberán acudir a sus conocimientos previos sobre el tema, sino también al análisis e interpretación que se requiera.
Aquellos estudiantes que no deseen participar de manera directa pueden ser moderadores, ayudar con el orden de las tarjetas, o funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del juego.
El juego en cuestión fortalece la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales a partir de diversas aristas y considerando siempre las distintas dimensiones y componentes del modelo para el desarrollo del pensamiento histórico planteado por Chávez (2021). Por ejemplo empatía histórica, causa-consecuencia, perspectiva, cambio-continuidad y significancia, trabajando constantemente el uso de fuentes como también los conocimientos y representaciones previas que ya tienen los jugadores o estudiantes.
Es importante destacar que “las fuentes históricas deben tener un valor epistemológico, didáctico y formativo, es decir, han de ser relevantes para el conocimiento histórico, han de favorecer el aprendizaje de competencias históricas y han de propiciar la autonomía del alumnado, a partir del desarrollo de sus capacidades para seleccionar e interpretar información” (Santisteban, 2009, p.18) Es por ello que se realizó un trabajo profundo en cuanto a la elección de las fuentes utilizadas en cada una de las preguntas o retos, puesto que consideramos necesario incentivar el análisis y la capacidad de seleccionar e interpretar distintas informaciones.
Si bien el uso de fuentes es importante como ya hemos descrito antes, es necesario trabajar con más de un tipo de estas, se deben presentar en sus distintos formatos, como es el caso del juego, donde las fuentes se presentan a través de imágenes. Esto permite una mayor versatilidad al momento de realizar diversas actividades en nuestras aulas, además mediante las imágenes no todos los jugadores llegarán a una misma hipótesis o un mismo análisis debido a las representaciones sociales con las que cada uno de ellos cuenta.
Finalmente, y como docentes en formación o en ejercicio, es necesario tener en cuenta que “necesitamos conseguir que los alumnos se interesen por ello. Un profesor no debe conformarse con que los alumnos aprendan; tiene que conseguir que quieran aprender" (González, 2014, p.15), para que tengan ganas de aprender sobre todo en un tema tan contingente e importante en la realidad de nuestro país como lo fue la Dictadura militar vivida en el periodo seleccionado, pues este conllevo una serie de consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales, etc.. A través de esta experiencia las infancias conocerán el pasado del lugar en el que se encuentran inmersos de tal manera que sean ciudadanos y ciudadanas activas y críticas en la sociedad.
Además, se podrá potenciar el trabajo colaborativo que es una competencia necesaria en el alumnado, así como también potenciar en ellos diversas funciones ejecutivas con las cuales podrán investigar y aprender de manera organizada y efectiva siempre siendo guiados y con una mediación constante por parte de las docentes o quien esté a cargo de la realización del juego.
El objetivo del juego es propiciar el abordaje de la dictadura militar en las aulas, mediante el diálogo y la participación del estudiantado en instancias que les permitan reflexionar sobre el pasado reciente, y trabajar fuentes históricas de la época.
Por otra parte, la realización del juego permite al alumnado profundizar el contenido conceptual a partir de conceptos de primer orden como dictadura, derechos humanos y democracia; como también de segundo orden referentes a cambio y continuidad y el contraste de fuentes en cuanto al periodo de Dictadura vivido en Chile comparando las distintas visiones en torno al quiebre de la democracia a través de las interacciones y diálogos que genera este.
El Jenga del conocimiento (edición Dictadura militar en Chile) propone reforzar perspectivas, analizar, profundizar y conversar respecto al periodo de dictadura en nuestro país, donde considerando los objetivos de las bases curriculares será jugado desde los 11 años (sexto básico) sin límite de edad. El tiempo empleado para jugar es de veinte a treinta minutos aunque dependerá del cómo acomoden las piezas de tal manera que el Jenga no se caiga y puedan jugar tranquilamente.
Debido a que el juego consiste primordialmente en el análisis de un tema controversial, se puede jugar a partir de dos integrantes y máximo seis.
Acuerdos para jugar
El juego está creado para ser utilizado en grupos desde dos a seis jugadores, antes de comenzar se debe realizar el conteo de todas las piezas del juego siendo estas: veintisiete piezas de madera numeradas (jenga), veintisiete cartas con preguntas, ocho cartas con retos y un dado. Las piezas de madera deberán apilarse antes de comenzar el juego de tres en tres formando una torre. Luego que se confirma el orden y existencia de todas las piezas del juego se informan las instrucciones, las cuales son:
1. Deberán lanzar el dado y quien obtenga el número más alto comenzará la partida, posteriormente el juego continúa hacia la derecha de quien inicia.
2. Deberán sacar una de las piezas de madera por turno las cuales tienen un número en específico que corresponderá a una de las tarjetas con preguntas.
3. Si al momento de extraer una de las piezas se cae la torre o más de una de ellas se deberá extraer una de las tarjetas de retos y cumplir con este.
4. Si no sabe una de las respuestas podrá saltar su turno en un máximo de dos veces o pedir ayuda a un jugador utilizándolo como comodín.
El juego puede finalizar tras una ronda o hasta que a alguno de los jugadores se le caiga la torre Jenga, asimismo quien haya respondido la mayor cantidad de preguntas de forma correcta es quién ganará la partida.
Se establece un set de preguntas que permitan a los docentes orientar el juego en cuestión, las cuales son:
1. ¿Qué oportunidades ofrece el juego para promover la inclusión y la participación equitativa de todos los estudiantes, considerando sus diferentes estilos de aprendizaje y habilidades?
2. ¿Cuál es el nivel de dificultad del juego y cómo podemos ajustarlo para adaptarlo a las necesidades y habilidades individuales de los estudiantes, asegurando un desafío adecuado pero alcanzable?
3. ¿Qué dimensiones específicas del modelo de pensamiento histórico se espera que los estudiantes ejerciten durante el juego?
Estas preguntas permiten reflexionar en torno al juego, pero también acerca del grupo curso al que este va dirigido, así como las oportunidades y/o dificultades presenta este para ellos.
Al momento de jugar “Jenga del conocimiento” dentro de la asignatura cursada se reflejó una buena disposición y recibimiento de esta, asimismo se evidenció el disfrute que conlleva el aprender jugando. Por otra parte, los docentes en formación compartieron opiniones en torno a este lo que permite continuar con su mejora siempre desde el punto de vista del trabajo colaborativo y el uso de fuentes.
Finalmente, las creadoras del juego esperan utilizar este en su futura práctica docente final así como también a lo largo de su desarrollo como profesionales del área, además destacan la idea que este juego no solo se limita al periodo de dictadura militar sino que también este formato permite adaptar el contenido conceptual que se requiera en un momento en específico y creando distintas versiones de este.
Dentro del aula lo que se proyecta por parte de las autoras es desarrollar el pensamiento crítico de manera directa a través de las distintas preguntas que se presentan en el juego y también trabajar distintas habilidades. Por otra parte, se pretende lograr el objetivo del juego y poder repasar todo el contenido aprendido de la dictadura militar en Chile mediante el análisis de fuentes y trabajando también los conceptos de segundo orden ya escritos anteriormente.
Chávez, C. (2021). Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico. Clío & Asociados. La Historia enseñada, (33). https://doi.org/10.14409/cya. v0i33.10355
González, I. (2014). Poner el tiempo pasado en disposición del aprendizaje: La razón de ser de la didáctica de la historia. Revista Andamio https://revista-andamio.cl/index.php/revista/article/view/3/2 Santisteban, A. (2009). La formación de competencias de pensamiento histórico. Clío & Asociados, (14), 34–56.Recuperado a partir de https:// www.clio.fahce.unlp.edu.ar/article/view/clion14a03

CAPÍTULO XII
el juego de mesa
enseña educación financiera y conciencia ambiental a niños y niñas de enseñanza básica
Leonardo Vidal Vergara leonardo.vidal.v@mail.pucv.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Historia de la creación del juego
El origen del juego de mesa Eco-Finanzas se remonta a la finalización de cursos de especialización didáctica en Educación Financiera para la Ciudadanía, impartidos por la Universidad de Chile. Esta formación despertó la conciencia sobre la importancia de integrar la educación financiera de manera transversal en la enseñanza básica. Posteriormente, durante la participación en un curso y torneo de Innovación y Emprendimiento frente a la Crisis Climática, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, surgió la idea de fusionar la educación ambiental y financiera en un juego de mesa. Reconociendo el potencial de esta combinación para promover prácticas sostenibles, dando inicio a Eco-Finanzas.
Este juego fue parte del desarrollo de un proyecto para un torneo universitario de innovación por el cambio climático, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El proyecto buscaba crear material educativo medioambiental. En este contexto, surgió la concepción de Eco-Finanzas, diseñado por Leonardo Vidal y validado por un equipo de un diseñador y dos
estudiantes de último año de ecoturismo. El juego y su enfoque innovador le valieron el reconocimiento en el Segundo Encuentro de Ideas y Experiencias sobre la Educación Financiera de la Universidad de Chile, resaltando así su capacidad para estimular el aprendizaje y la conciencia sobre temas financieros y ambientales de manera efectiva y atractiva.
Situación inicial
La situación que busca potenciar el juego es la conciencia de los estudiantes de Educación General Básica para tomar decisiones financieras sostenibles, considerando tanto sus finanzas personales como el impacto en el medio ambiente. Este enfoque busca promover actitudes de conciencia financiera y ambiental entre los estudiantes, permitiéndoles comprender la estrecha relación entre ambas áreas y tomar decisiones informadas que favorezcan la sostenibilidad. Para lograr esto, se requieren recursos interdisciplinarios lúdicos que no solo enseñen conceptos, sino que también motiven y faciliten la reflexión crítica y la práctica de comportamientos responsables.
Sobre la selección del contenido del juego, en la educación básica, los didactas sugieren abordar los contenidos de Educación Financiera desde el eje temático de la educación para el consumo. Es decir, enseñar a niños y niñas a tomar decisiones racionales que consideren la conservación del medio ambiente y de la misma especie humana (Santisteban & Pagés, 2011). En este sentido, Eco-Finanzas cumple al enseñar a los y las estudiantes a tomar decisiones responsables de consumo. Además, busca ser un juego innovador para abordar la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con un modelo de desarrollo sostenible. Este enfoque está en línea con lo que destaca Travé (2006), quien resalta la importancia de desarrollar un compromiso por la defensa del medio ambiente desde la educación primaria. La escuela primaria, según Travé, tiene dentro de sus objetivos prioritarios enseñar sobre la repercusión de las actividades humanas en el medio ambiente y la problemática ambiental, con la meta de formar ciudadanos comprometidos con un modelo de desarrollo sostenible que armonice los aspectos económicos, sociales y ecológicos.
La integración de la Educación Financiera en el plan de estudios de la Educación Básica, desde el primer hasta el sexto año, está limitada a tres asignaturas específicas: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Na-
turales (UCE, 2019). Por lo tanto, contar con este juego puede ser beneficioso para desarrollar de manera transversal en estas áreas. En Historia y Ciencias Sociales, el juego permite explorar las relaciones causa-efecto en el contexto de las finanzas sostenibles. En Ciencias Naturales, el contenido del juego se puede vincular con el consumo responsable y el desarrollo sostenible. Mientras tanto, en Matemáticas, se pueden fortalecer habilidades de tipo procedimental. Del mismo modo, el juego transversalmente fomenta la lectura, sobre todo en alumnos de primer ciclo.
Según Santisteban & Pagés (2011), la educación económica y financiera se entrelazan no solo con la formación ciudadana, sino también con el enfoque de la educación para la sostenibilidad. Travé et. al (2018) identifican valores y actitudes pertinentes para una educación financiera y sostenible. Algunos de estos aspectos son desarrollados en el juego de mesa Eco-Finanzas. Estas son:
1. Curiosidad: interés por conocer las finanzas de modo responsable, la sostenibilidad, el medio ambiente, la sociedad multi e intercultural y el mundo.
2. Actitud crítica: frente a hechos, procesos y ante la información.
3. Implicación: espíritu de participación y ejercitación de responsabilidades. Por ejemplo, medidas para evitar y/o reducir los impactos. Por ejemplo, evitar comprar plásticos
4. Prevención: actitud preventiva ante situaciones que pueden entrañar riesgo. Por ejemplo, el consumismo.
5. Austeridad: actitud positiva hacia el consumo responsable y racional. Eco-Finanzas reconoce que en la educación financiera es esencial integrar el conocimiento cotidiano de los estudiantes (Travé et al., 2018). En este sentido, lo que busca este juego es poner a los y las estudiantes frente a situaciones posibles, cercanas y ancladas a sus vivencias personales y familiares. Por ejemplo, comprender que es bueno tomar duchas cortas porque ayuda a ahorrar dinero y también contribuye a cuidar el medio ambiente.
El objetivo del juego
El objetivo de Eco-Finanzas es desafiar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo sus acciones individuales pueden impactar tanto en el entorno natural como en el económico. Busca cultivar actitudes de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, alentando a los participantes a reconocer el poder de sus decisiones financieras en la sostenibilidad ambiental y la prospe-
ridad económica. Más allá de impartir conocimientos sobre finanzas y medio ambiente, este juego pretende inspirar un cambio de mentalidad hacia prácticas financieras más conscientes y sostenibles en la vida cotidiana.
“Eco-Finanzas” incorpora diversas características lúdicas que hacen del aprendizaje una experiencia dinámica y enriquecedora. El juego se estructura en torno a un tablero con fichas, dados y cartas, creando un ambiente de competencia amistosa y colaboración. La interacción constante y el componente de azar, aportado por el dado, mantienen el interés y la atención de los participantes. Además, el juego incluye variantes de dificultad para adaptarse a diferentes niveles de comprensión, asegurando que todos los jugadores, independientemente de su edad o habilidad, puedan participar y aprender.
Acuerdos para jugar
Cómo Ganar: El jugador con la mayor cantidad de dinero al final del juego es el ganador.
Preparación:
• Coloca el tablero en el centro del área de juego.
• Coloca los mazos de cartas alrededor del tablero, dividiéndolos por colores.
• Busca un dado y fichas para jugar.
• Cada jugador elige una ficha y la coloca en la casilla de inicio.
• Repartir $120 a cada jugador.
Instrucciones para Jugar:
1. Antes de comenzar, determina el orden de los jugadores lanzando el dado. El jugador con el número más alto comienza, seguido por los demás en orden descendente.
2. En su turno, cada jugador tira el dado y avanza su ficha la cantidad de espacios indicada.
3. Al llegar a una casilla, el jugador toma una carta del mazo del color correspondiente.
4. Las cartas presentan decisiones relacionadas con el medio ambiente y las finanzas, las cuales pueden aumentar o disminuir el dinero del jugador.
5. Todos los jugadores discuten los efectos ambientales y financieros de la decisión antes de pasar al siguiente jugador.
6. Si un jugador obtiene una carta comodín, puede responder una pregunta relacionada para obtener beneficios adicionales.
7. El juego continúa hasta que todos los jugadores lleguen al final del tablero.
8. El primer jugador en llegar a la meta recibe un bono de $30.
9. Al final del juego, el jugador con más dinero es el ganador.
10. Si en algún momento durante el juego, un jugador se queda sin dinero, todos los jugadores, incluido el jugador que se quedó sin dinero, recibirán un monto de $30 para equilibrar la partida.
Rol del Banquero:
Para garantizar un juego equitativo, designaremos a un jugador como el ‘banquero’.
1. El banquero será responsable de manejar todas las transacciones de dinero durante el juego.
2. Esto incluye repartir los $120 iniciales a cada jugador, otorgar bonificaciones, manejar el dinero de las cartas y distribuir los $30 adicionales si algún jugador se queda sin dinero.
3. Al final del juego, el banquero verificará quién tiene más dinero y declarará al ganador.
Variante Difícil:
En la variante “Difícil”, las cosas se ponen un poco más complicadas, ¡pero no te preocupes, aun así será divertido! En esta versión, cuando llegues a una casilla y tomes una carta, tendrás que escuchar atentamente la situación que te describa la persona que lee las cartas. Después, tendrás que decidir si esa situación te ayuda a ganar dinero o si te hace perder dinero. Si tomas la decisión correcta, ¡podrías obtener más dinero! Pero si te equivocas, ¡vas a perder dinero! Así que asegúrate de pensar bien antes de tomar tu decisión.
Reglas:
1. Esperar Pacientemente: Los jugadores deben esperar su turno según el orden establecido. No se permite saltarse el turno ni jugar fuera de turno.
2. Atención a las Discusiones: Mientras esperas tu turno, mantén la atención y participa en las discusiones que están teniendo los otros jugadores sobre las decisiones relacionadas con el medio ambiente y las finanzas. Esto te ayudará a aprender y a estar mejor preparado para tu propio turno.
3. Comunicación Respetuosa: Si deseas participar en la discusión de otro jugador, espera a que te den la palabra de manera respetuosa. Evita interrumpir y escucha atentamente las opiniones de los demás.
4. Mantén el Orden: Durante el turno de otro jugador, evita tocar las fichas, las cartas o el dinero en el tablero para no interferir con su juego
Simbología:


Figura 1. Alumno de 2° Básico jugando “Eco-finanzas”
Para enriquecer la experiencia educativa del juego “Eco-Finanzas”, es esencial desarrollar un conjunto de preguntas orientadoras que potencien aspectos clave del juego, como el análisis de situaciones hipotéticas y la reflexión sobre las decisiones financieras. Por ejemplo, antes de jugar, es necesario hacer preguntas como “¿De qué manera pueden nuestras elecciones financieras contribuir al cuidado del medio ambiente?” o “¿Qué efecto crees que tienen nuestras decisiones de compra en la naturaleza?”. Estas estimulan a los estudiantes a reflexionar sobre la interrelación entre las finanzas y el entorno natural. Este enfoque reflexivo, desde el inicio del juego, establece un marco contextual significativo que facilita a los estudiantes comprender la importancia de tomar decisiones financieras responsables y sostenibles.
Durante el juego, es necesario ayudar a los estudiantes a comprender mejor las situaciones presentadas en las tarjetas haciendo preguntas como: “¿Cómo crees que esto afecta al medio ambiente?” y “¿Cómo crees que afectaría a tu dinero?” También puede preguntarles: “¿Te parece que esta situación te recuerda algo que has visto antes?”. Al finalizar el juego, es necesario pregun-
tarles a los estudiantes qué medidas piensan que podrían tomar ellos o sus familias después de lo aprendido. Esta pregunta fomenta la reflexión sobre la experiencia del juego y promueve la aplicación práctica de los conceptos aprendidos en la vida cotidiana.
El juego “Eco-Finanzas” ha sido implementado en el aula con éxito hasta el momento, abarcando tanto el primer como el segundo ciclo escolar. En el primer ciclo, se probó con niños de 2° y 4° básico, mientras que en el segundo ciclo se implementó en un curso completo de 5° básico. En términos generales, se ha observado que los objetivos del juego se cumplen satisfactoriamente, ya que los niños se divierten mientras adquieren un gran aprendizaje y desarrollan una actitud proambiental en relación con el cuidado de sus finanzas y el medio ambiente.
Durante la implementación en un grupo de estudiantes de 2° y 4° básico, se observó un alto nivel de disfrute por parte de los niños. Sin embargo, se identificó la necesidad de dedicar un tiempo considerable al espacio de reflexión asociado a cada tarjeta. Este componente resultó fundamental, ya que permitió a los niños analizar y comprender las implicaciones de las acciones financieras y ambientales representadas en el juego. Se notó que, cuando no se hacía énfasis en este proceso de reflexión, los niños tendían a continuar jugando sin considerar profundamente las razones detrás de las ganancias o pérdidas de dinero en el juego.
Un aspecto relevante que se destacó durante la implementación fue la diferencia en el nivel de comprensión y velocidad de lectura entre los niños de 2° y 4° básico. Se observó que los niños de 2° básico necesitaban más apoyo y orientación durante la lectura de las tarjetas, lo que sugiere la importancia de adaptar la dinámica del juego según las necesidades específicas de cada grupo de edad. Proporcionar orientación adicional y tiempo suficiente para que los niños más jóvenes procesen la información contribuyó significativamente a su participación y comprensión del juego.
A pesar de estas diferencias, fue gratificante observar cómo ambos grupos de estudiantes lograron comprender los conceptos fundamentales relacionados con el cuidado del medio ambiente y las finanzas personales. José Tomás De Oliveira, un niño de 2° básico, expresó su experiencia positiva al comentar que “el juego es súper divertido, aprendí sobre reciclar, reutilizar y reducir, cosas súper importantes”. Este testimonio refleja el impacto positivo del juego en
el aprendizaje y la conciencia de los niños sobre la importancia de prácticas sostenibles y responsables.
En el caso del uso del juego en un curso completo de 5° básico, se logró un éxito notable que superó las expectativas iniciales. Los estudiantes no solo participaron activamente en el juego, sino que también demostraron una comprensión más profunda de los conceptos financieros y ambientales presentados. Este nivel de comprensión se reflejó en la generación de ideas innovadoras, como la propuesta de recolectar papel para venderlo y recaudar fondos para el curso. Estas iniciativas muestran cómo el juego no solo enseña conceptos, sino que también estimula la creatividad y el pensamiento crítico entre los estudiantes.
Como gestor del proyecto, experimento un profundo orgullo ante el impacto positivo que el juego ha generado. Observar cómo los estudiantes se involucran activamente y con entusiasmo en el proceso de aprendizaje constituye una fuente inestimable de satisfacción. Sin embargo, soy consciente de la necesidad constante de mejora y adaptación del juego para responder eficazmente a las cambiantes necesidades de los estudiantes y los diversos contextos educativos. En este sentido, veo la posibilidad de desarrollar un juego más desafiante que continúe fortaleciendo las bases establecidas en este juego. Mediante la incorporación de escenarios más dinámicos, situaciones imprevistas y decisiones complejas, buscamos no solo expandir el conocimiento de los estudiantes, sino también desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico. Este compromiso constante con la mejora es fundamental para garantizar que el juego siga siendo relevante y efectivo en la promoción del aprendizaje significativo y el crecimiento integral de los estudiantes.
Santisteban, A., y Pagès, J. (Coords.). (2011). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria. Síntesis.
Travé, G. (2006). ¿Qué conocimiento escolar sobre las actividades económicas es relevante para enseñar en primaria? En G. Travé (Coord.), ¿Qué conocimiento escolar sobre las actividades económicas es relevante para enseñar? (pp. 91-112). Díada.
Travé, G., Molina, J., & Delval, J. (2018). Enseñar y aprender economía en la educación secundaria. Síntesis.
Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). (2019). Currículum escolar y desafíos de la educación financiera.Recuperado de https://www.agenciaeducacion. cl/noticias/agencia-realizo-seminario-sobre-educacion-financiera/

Carolina Chávez Preisler. Doctora en Educación con especialidad en Didáctica de la Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de Didáctica de la Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro de LABDH+C (Laboratorio de Didáctica de la Historia y la Ciudadanía) y de REDIECS (Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales). Su línea de investigación es el desarrollo del Pensamiento Histórico en la Formación Inicial Docente. Actualmente investiga sobre la “Enseñanza de la Historia en Centros de Práctica”, proyecto Fondecyt posdoctoralN°3230331.
Evelyn Ortega Rocha Doctora en Educación, en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Investigación Educativa, Profesora de Estado en la especialidad de Historia, Geografía y Educación Cívica. Investigadora en temas de pensamiento y conciencia geográfica, formación inicial docentes y prácticas de aula. Integrante de la Red chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales (REDIECS), participa en el Grupo Interdisciplinario en Estudios sobre Educación, Patrimonio, Género y Memorias (GIEPGM) e integra el Grupo de Investigación en Formación y DesarrolloDocente(FODED).
Camila Saavedra-Solís. Profesora de Historia, Geografía de la UMCE. Investigadora predoctoral del Doctorado en Educación de la Universidad de Granada, Máster en Innovación y Didácticas Específicas de la Universidad de Valencia. Becaria Doctorado Internacional ANID-Chile 2023. Mis líneas de investigación se orientan desde la Didáctica de las Ciencias Sociales a la formación práctica, práctica reflexiva y la educaciónpara elfuturo. Jugando
Mario Ramos-Paredes. Profesor de Historia y Geografía titulado por la Universidad del Bío-Bío (2018) y estudiante del Magíster en Convivencia Escolar en la Universidad de Concepción. Cuenta con experiencia como educador en la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Actualmente se desempeña en el Colegio San Fernando, en niveles de enseñanza básica, y en la Escuela Arturo Mutizábal, donde implementa el taller de educación ciudadana y convivencia escolar “Ciudadaniñ@s”, en Chillán, Región de Ñuble. Su línea de investigación se centra en el aprendizaje cooperativo,laeducaciónciudadanaylaconvivenciaescolar.
Cristóbal Olivares Correa. Profesor de Educación Básica con mención en Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Valparaíso.
CatalinaMuñozChamorro. Profesoraegresadaenelaño2025dePedagogíaen Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Chile. Durante su formación, se ha especializado en metodologías activas, inclusióneducativayusodeTIC,destacandosuparticipacióncomoayudante de práctica, tutora de estudiantes y expositora en seminarios académicos. Ha publicado su investigación sobre el uso de tecnologías en la formación docente y cuenta con experiencia en proyectos educativos que integran la culturalocalyelaprendizajebasadoenjuegos.
Valentina Núñez Valenzuela. Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, egresada por la Universidad Autónoma de Chile en el año 2025. Ha realizado prácticas en diversos establecimientos educacionales de la Región del Maule, destacando el programa 4 a 7. Su tesis de investigación publicada aborda el uso de las TICs en docentes de formación inicial. Se distingue por la planificación de clases contextualizadas centradas en el desarrollo del pensamiento histórico y estrategias que promuevan el análisiscríticodelosestudiantes.
Tamara Alexandra Rivas Galleguillos. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada con máxima distinción en la Universidad Católica de Temuco. Actualmente se desempeña en elColegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, trabajando con estudiantes de primer ciclo,especialmentedeprimerobásico.
Catalina Millaray Núñez Díaz. Profesora de Educación Básica con mención en Ciencias Naturales, titulada con máxima distinción en la UniversidadCatólica de Temuco. Actualmente se desempeña en el Colegio El Labradorde Victoria, trabajandoconestudiantesdeprimerciclo,específicamentedecuartobásico.
Valentina Alexandra Peña Ramos. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada en la Universidad Católica de Temuco. Sus intereses académicos son la enseñanza basada en el desarrollo socioemocional y psicológico de los estudiantes y la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan el bienestar integralenelaula.
Francisca Lisette Castillo Vera. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada con máxima distinción en la Universidad Católica de Temuco. Sus principales intereses académicos incluyen una enseñanza que favorezca el desarrollo socioemocional y psicológico de los estudiantes, la implementación de estrategias pedagógicas orientadas al bienestar integral en el aula, y la incorporación de metodologías activas que promuevanunaparticipaciónsignificativaenelproceso deaprendizaje.
Nataly Tiare Altamirano Contreras. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada con máxima distinción en la Universidad Católica de Temuco. Sus principales intereses académicosincluyen una enseñanza que favorezca el desarrollo socioemocional y psicológico de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento crítico mediante aprendizajecolaborativo
Natalia Carolina Gómez Maripan. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada con máxima distinción en la Universidad Católica de Temuco. Sus principales intereses académicosincluyen la inclusión educativa de colectivos vulnerables y el desarrollo de estrategias para reconocer y valorar identidades culturales en contextos educativos formalesynoformales.
Evania Aracelly Vergara Jaramillo. Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, titulada con máximadistinción en la Universidad Católica de Temuco. Sus principales intereses académicos incluyen la participación ciudadana en proyectos educativos y sociales y el uso de herramientas digitales para la mediación comunitaria y la inclusión.
Iván Jesús Valderrama Aguayo. Licenciado en Educación por la Universidad de Concepción. Magíster y Doctor en Estudios Interculturalespor la Universidad Católica de Temuco. Sus principales líneas de investigación refieren a la enseñanza de la Historia y el desarrollo de competenciasciudadanaseencontextosinterculturales.
Claudio Figueroa González Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV. Se ha desempeñado como docente en básica y media y actualmente se encuentra trabajando en el colegio Domingo Ortiz deRozasdeLaLigua.
Rodrigo León Salgado. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV y estudiante de Magíster en Historia en la misma.Se ha desempeñado como profesor de Educación Básica y Media, trabaja actualmenteenelColegioSeminarioSanRafael.
Iván Pérez Contreras. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV. Se ha desempeñado como docente en Educación Básica y Media y en el programa para estudiantes con altas capacidades BETA de la PUCV.Actualmente se encuentra trabajando en el Liceo SanJuan XXIII, de VillaAlemana.
Franco Ramos Gutiérrez. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV y estudiante de Magíster en Historia en la misma.Se ha desempeñado como profesor de Educación Básica y Media, trabaja actualmenteenelComplejoEducacionalSargentoAldea.
Ariel ZubicuetaValdés. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV. Se ha desempeñado como docente en Enseñanza Básica yMedia.
Paula Soto Lillo. Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la PUCV, Máster en Educación y Desarrollo por la Universidad de Birmingham, Reino Unido y doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, España. Se ha desempeñado como docente de Educación Básica y Media.ActualmenteesacadémicadelInstitutodeHistoriadelaPUCV.
Francisca Carolina Díaz-Zúñiga. Doctora en Educación, mención Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Su formación inicial contempla los estudios de Licenciatura en Historia, en Educación y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Además, posee un diplomado en Patrimonio Cultural. A partir de sus intereses temáticos y profesionales estudió el programa de Máster en Historia, mención Historia de Chile en la Universidad de Santiago de Chile. Y también, el máster enInvestigación Educativa mención Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Barcelona,España. Sus áreas de interés y trabajoinvestigativosonlaeducaciónparalaciudadanía, la Historia Reciente de Chile y el trabajo con valoración de losDD.HH.
Este i Leiva. Psicóloga educativa, activista feminista y fundadora de la editorial de juegos accesiblesTricípite. Integra FEMACU y trabaja hace másde diez años en inclusión, accesibilidad universal y derechos de personas con discapacidad. Está especializada en accesibilidad desde el diseño de experiencias lúdicas y educativas, la formación docente en Braille y la adaptación de materiales con criterios multisensoriales. Su enfoque es interseccional, anti capacitista y orientado a la autonomía, especialmente de mujeres,niñas,niñosyjóvenescondiscapacidad.
Marta María Salazar Fernández. Doctoranda en Educación, con especialización en Didáctica de las Ciencias Sociales, en la Universidad AutónomadeBarcelona, España.Suformacióninicialcorrespondealacarrerade Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Valparaíso, Chile. Asimismo, cuenta con un diplomado en Educación, Creatividad e Innovación, cursado en la Universidad Católica del Norte. Motivada por sus inquietudes como docente en ejercicio, realizó el Máster en Investigación en Educación, con mención en Didáctica de las Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de interés incluyen la educación para la ciudadanía, las invisibilidades en la enseñanzadelahistoriaescolarylaformacióninicialdelprofesorado.
Alexandro Leonel Maya Riquelme. Doctorando en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también obtuvo su Máster en Investigación en Educación, especializándose en Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha sido académico en la Universidad Católica del Norte y profesorde Historia y Ciencias Sociales en Chile, liderando proyectos de innovación pedagógica. Su trabajo ha sido reconocido con la Beca de Doctorado en el Extranjero de ANID y la Asignación de Excelencia Pedagógica del Ministerio de Educación, entre otras distinciones. Es autor de diversas publicaciones sobrela enseñanzadelahistoriaencontextosdediversidadcultural.
Vivian Nancuante Benavente. Doctora en Educación, mención Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesora de Historia,GeografíayCienciasSociales.
Sandra Eliana Álvarez Barahona. Doctora en Educación por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Magíster en Gestión Educacional por la Universidad Diego Portales, Chile. Profesora de Estado en Historia y Geografía y Licenciada en Educación por la Universidad de La Serena, Chile. ActualmenteesacadémicadelDepartamentodeEducacióndelaUniversidaddeLa Serena.
Fabián Rodrigo Araya Palacios. Postdoctorado en Universidad Federal deGoias. Doctor en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo,Argentina.Magísteren Educación con énfasis en Geografía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.ProfesordeEstadoenHistoriayGeografíayLicenciadoenEducaciónpor la Universidad de La Serena, Chile. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena. Línea de investigación: Desarrollo del pensamiento histórico y geográfico.
Karla González Castillo. profesora de educación básica con mención en historia, geografíaycienciassocialesporlaUniversidadCatólicadeValparaíso.
Noemy Olguín De La Paz. profesora de educación básica con mención en historia,geografíaycienciassocialesporlaUniversidadCatólicadeValparaíso.
LeonardoVidalVergara. ProfesordeEducaciónBásicaconmenciónenPrimerCiclo, Historia y Ciencias Sociales, y especialización en Ciencias Naturales. Actualmente cursa un Magíster en Educación Ambiental y al Aire libre en la Universidad de Edimburgo. Posee experiencia en educación ambiental y alfabetización científicaenescuelas, proyectos comunitarios e investigación.
Este libro fue compuesto con la tipografía Avenir Next en un formato de 17 x 24 cm.
Pertenece a la Colección Educación Fue maquetado en la ciudad de Valparaíso, durante el mes de octubre de 2025.