PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

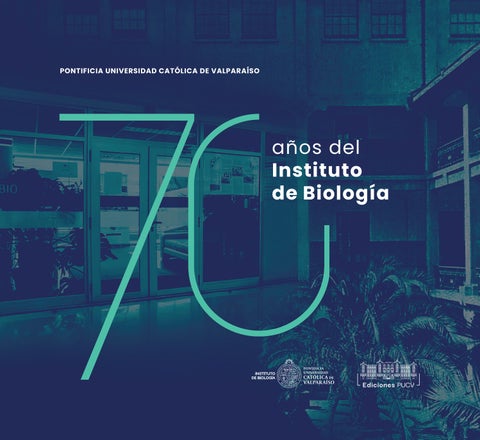
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

70 años del Instituto de Biología
© Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2025
Edición a cargo de Sofía Meza Meza
Coordinación general Mª Verónica Rojas Durán
ISBN: 978-956-17-1196-9
Derechos Reservados
Tirada: 100 ejemplares
IMPRESO EN CHILE
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Dirección Editorial: David Letelier
Diseño: Paulina Segura
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Introducción
Setenta años del Instituto de Biología PUCV: Historia, ciencia y compromiso con la vida
Presentación
Mª Verónica Rojas Durán
Directora Instituto de Biología
Capítulo 1
Universidad Católica de Valparaíso, sus inicios
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Palabras finales
Anexos
Orígenes de un proyecto académico — 1950-1975
Reestructuración y consolidación — 1975-2000 Instituto de Biología en la era Pontificia — 2000-2025 13 17 31 67 89 125 129 9
La humanidad no solo ha perseverado por su capacidad de adaptación y de supervivencia. También ha sido su innata curiosidad, junto a la necesidad de nombrar, clasificar y comprender el mundo, la que ha promovido el desarrollo de su aprendizaje y conocimiento. En diversas épocas y en todas las culturas, la observación del entorno natural ha sido un camino privilegiado para el saber.
El imaginario del paraíso —representado muchas veces como un jardín diverso y exuberante— simboliza esta conexión profunda con los seres vivos. No resulta extraño que Carlos Linneo (1707-1778), botánico y naturalista sueco, haya sido conocido como “el segundo Adán”, aludiendo a su papel inaugural en la clasificación de plantas y animales y relacionándolo con la figura bíblica que nombró por primera vez a los seres vivos del Paraíso.
El acto de nombrar, más allá de su propia función comunicativa, constituye una forma de conocer, ordenar y de humanizar el mundo natural. En su obra Pequeños paraísos: los jardines de la imaginación (Satz, 2017), Mario Satz reflexiona sobre cómo los jardines —desde el Edén bíblico hasta los jardines botánicos ilustrados— son espacios de conocimiento. Esto nos permite com-
prender la vida a través de su diversidad, no solo desde una perspectiva estética, sino también cognitiva y simbólica. Satz sugiere que en estos jardines se manifiesta el anhelo de remediar el desorden del mundo a través del cuidado, la clasificación y el nombramiento. De esta forma, en su origen, la biología se revela como una disciplina empírica, pero también como una expresión profunda del deseo humano de habitar con real sentido la vida que le rodea.
Durante el desarrollo del estudio de la biología, esta se ofrece como aporte esencial en numerosas dimensiones de la vida humana. Ha permitido comprender procesos celulares y genéticos fundamentales para el desarrollo de tratamientos en el ámbito de la salud. Su integración con disciplinas como la medicina y la farmacología han sido claves para enfrentar problemas y desafíos globales. En el ámbito ambiental, la biología aporta herramientas para conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas e implementar la sostenibilidad. Su conocimiento sustenta decisiones de políticas públicas, sobre todo en aquellas relacionadas con cambio climático, ordenamiento territorial y gestión ecológica. En
el ámbito educativo y cultural, la biología favorece una comprensión integral de la vida. Contribuye a formar ciudadanía consciente frente a dilemas como la biotecnología, la ética ambiental y la conservación, y promueve una relación responsable con el mundo natural y con las futuras generaciones.
En Chile, la enseñanza de las ciencias, y en particular de la biología, ha sido un eje central desde el siglo XIX. La Ley de Instrucción Secundaria y Superior de 1879 instituyó la gratuidad de la educación secundaria y el impulso estatal a la formación científica, sentando las bases de la alfabetización biológica del país (Ley de instrucción secundaria y superior, 1879). Durante la primera mitad del siglo XX, la biología en los liceos se enseñaba en un contexto higienista, naturalista, y reflejaba diferencias de género y regionales (Herrera, 2023). Tras la Reforma Universitaria de mediados del siglo XX, la disciplina se institucionalizó, fortaleciendo su autonomía, pluralidad y formación especializada. Instituciones como la Universidad de Chile y las Escuelas Normales fueron primordiales en la formación de docentes y el desarrollo de una cultura científica que, con altibajos, ha reivindicado la biología como una disciplina en desarrollo constante (Núñez, 2013).
En la enseñanza secundaria contemporánea, la biología sigue siendo puntal en el desarrollo de competencias científicas: el profesorado debe poseer no solo conocimiento disciplinar, sino también la capacidad de contextualizarlo en marcos más amplios, promoviendo pensamiento crítico y vinculación con la vida real (Vergara et al., 2010). Sin embargo, persiste el desafío de fortalecer
la formación docente en ciencias, mejorando los currículos de pedagogía para alcanzar adecuados estándares en los niveles de alfabetización científica, que aún resultan insuficientes (Vergara & Cofré, 2008). En consecuencia, la presencia activa de las ciencias y de la biología en los currículos escolares es esencial para promover una ciudadanía capaz de abordar los desafíos ambientales, sanitarios y tecnológicos del siglo XXI.
En el ámbito universitario, la biología ha evolucionado desde los espacios académicos hasta convertirse en una disciplina estratégica que abarca investigación, docencia y vinculación con el medio. Junto con ello, el sector de educación superior y las universidades nacionales han debido articular la actualización de contenidos de la disciplina con la formación ética de sus estudiantes. Otras preocupaciones han sido mejorar la captación en la admisión, reducir la deserción y mejorar el pensamiento lógico.
En este marco, a nivel nacional e impulsadas por reformas como la de los años sesenta y setenta, surgieron y se consolidaron escuelas, institutos y unidades académicas dedicadas a las ciencias biológicas. Tal es el caso del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que, durante setenta años, ha cultivado una vocación por la excelencia académica, la investigación pionera, la formación de docentes calificados y la vinculación con el entorno regional y nacional.
A lo largo de estas siete décadas, el Instituto de Biología de la PUCV ha consolidado una identidad insti-
tucional. Desde sus inicios en 1955 como Escuela de Biología y Química, ha sido pionero en múltiples áreas, siendo además el lugar donde se desempeñaron grandes científicos y pensadores. También el Instituto ha liderado la creación de colecciones únicas de historia natural; ha sido pionero en divulgación científica a través de medios digitales en Sudamérica; y ha estado a la vanguardia en la modernización de infraestructura de laboratorios, por ejemplo, con la incorporación de equipamiento de biología molecular de última generación. Este legado institucional se ve reforzado por la acreditación de sus programas de licenciatura, docencia y posgrados, y por su rol central en áreas referidas a diversas y relevantes disciplinas biológicas, lo que sitúa al Instituto como referente regional para el desarrollo de la biología en Chile.
Junto con estos logros académicos y científicos, el Instituto de Biología ha establecido importantes vínculos con organismos públicos, aportando evidencia e insumos técnicos a políticas ambientales, de conservación de la biodiversidad y de educación científica. Ha colaborado en mesas de trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente, participado en comisiones técnicas sobre regulación de especies nativas, y asesorado proyectos de ley vinculados a conservación y restauración ecológica. Además, mantiene convenios internacionales con instituciones en Europa y América Latina para el desarrollo de investigaciones conjuntas, movilidad estudiantil y formación de posgrado, que fortalecen su proyección global. Estas alianzas han permitido que académicos y estudiantes del Instituto participen en proyectos y fondos multilaterales de cooperación científica, que posicionan
a la PUCV como un actor relevante en redes internacionales de investigación en ciencias biológicas.
Finalmente, la presente obra conmemorativa adopta una estructura narrativa específica. Inicia con una presentación de la actual autoridad académica del Instituto de Biología. A continuación, tres capítulos abordan cronológica y temáticamente periodos de veinticinco años del Instituto, desde algunos años antes de su origen. Los periodos se conforman de la siguiente manera: 19501975, 1975-2000 y 2000-2025, tal como indica Estrada (2018), al sostener que, en la historia de la PUCV, suelen generarse saltos significativos en la universidad cada veinte años, lo que nos ha servido como criterio orientador para esta división cronológica.
Cada sección correspondiente a cada periodo, describe los hitos que marcaron el desarrollo del Instituto, y muestra indicadores académicos como matrícula, titulaciones y programas de pre y posgrado. Por su parte, el capítulo final indicará, de forma ejecutiva, la situación actual del Instituto y planteará un enfoque prospectivo frente a los desafíos del sector universitario, en la especificidad de la disciplina y en el contexto de desarrollo del siglo XXI.
La recuperación histórica de esta memoria institucional fue especialmente compleja. Urbina y Buono-Core (2018) constatan que, hasta 1973, los archivos históricos universitarios se encontraban dispersos en oficinas, rectorías, archivos personales y colecciones físicas, lo que dificultó su sistematización. El presente volumen
es, por tanto, un ejercicio historiográfico de reconstrucción y valoración institucional: no solo aborda el pasado, sino que también reconstituye el sentido de compromiso con la vida universitaria y el saber del Instituto de Biología.
Con la lectura del presente volumen se accederá a una visión de acontecimientos, datos, testimonios, cambios curriculares, transformaciones institucionales, formación de redes de vinculación, hitos docentes y científicos que dotan al Instituto de su propia identidad. Esta publicación conmemora un aniversario y es una invitación, al mismo tiempo, a valorar la biología como una disciplina vital para la formación de profesionales y ciudadanos, al servicio del bienestar colectivo y de la sostenibilidad. En tiempos en que las crisis ecológicas, las pandemias y las decisiones tecnocientíficas vuelven imperiosa una alfabetización biológica crítica, el vínculo entre investigación, docencia y acción social que ha cultivado el Instituto adquiere una relevancia que acompaña el sello y la misión de la PUCV.
Esta edición reafirma el compromiso con la vida, la ética, la transparencia, la diversidad y la formación científica rigurosa y situada. Bienvenidas y bienvenidos.
Cofré, H., Camacho, J. P., Galaz, A., Jiménez, J., Santibáñez, D., & Vergara, C. (2010). La educación científica en Chile: debilidades de la enseñanza y futuros desafíos de la educación de profesores de ciencia. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 36(2), 289-303. https://doi.org/10.4067/ S0718-07052010000200016
Estrada, B. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 Años de Historia 1928-2018. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Herrera, F., López, M., & González, C. (2023). La enseñanza de la biología en la primera mitad del siglo XX en Chile: Enfoque y elementos claves. En, E. Herrera, M. Ibacache, A. Vélez (Eds.), Acta del 5° Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica. Educación Científica desde la comunidad y para los territorios (pp. 41–44). Universidad Austral de Chile.
Ley de Instrucción Secundaria y Superior. (1879). Congreso de Chile.
Núñez, I. (2013). Biología y educación: Los reformadores funcionalistas. Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, (1), 65-86.
Satz, M. (2017). Pequeños paraísos: los jardines de la imaginación. Editorial Acantilado.
Urbina Burgos, R., Buono-Core, R. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde su fundación hasta la reforma 1928-1973. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Vergara, C. y Cofré, H. (2008). La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica chilena: un camino por recorrer. Revista Foro Educacional, (14), 85-104.
Mª Verónica Rojas Durán Directora
Instituto de Biología
Este libro forma parte de la conmemoración de los 70 años del Instituto de Biología de la PUCV. Emprendimos este desafío ante la ausencia de un relato que diera cuenta de estas siete décadas de historia. Tampoco existía un registro parcial que rescatara su trayectoria, y la memoria de quienes podrían reconstruirla corre el riesgo de desvanecerse con el tiempo.
Esta memoria histórica recoge información desde los orígenes del Instituto hasta su etapa actual, y se organiza en tres períodos que destacan los principales hitos de cada uno. A través de este recorrido, se evidencia que cada etapa ha sido significativa y ha contribuido al enriquecimiento del Instituto. El relato da cuenta de una Unidad Académica que ha crecido, evolucionado y se ha desarrollado en consonancia con los cambios de la Universidad y de la sociedad.
Recopilar esta historia no ha sido una tarea sencilla, especialmente considerando que gran parte de la documentación de las primeras etapas no se encuentra digitalizada y permanece resguardada en numerosos tomos, principalmente en la Secretaría General. Para construir este relato, accedimos a una amplia variedad de documentos y apelamos a la memoria de quienes forman o formaron parte de los estamentos de profesores y funcionarios. Estas personas nos compartieron recuerdos, testimonios y reflexiones valiosas. Sabemos que la memoria humana no siempre es precisa, por lo que es posible que existan algunas imprecisiones u omisiones involuntarias. Agradecemos sinceramente a todos quienes aceptaron relatarnos sus vivencias como estudiantes y, posteriormente, como académicos del Instituto.
La Universidad, inaugurada el 25 de marzo de 1928, se encamina hacia la celebración de su centenario. A partir de 1951, la Compañía de Jesús asumió su dirección durante 13 años, un período marcado por importantes avances académicos en todas sus Facultades y unidades. Fue durante estos años, llamado “período jesuita”, bajo el rectorado del R.P. Jorge González Föster S.J., que en 1955 se creó la Escuela de Biología y Química, dependiente de la Facultad de Filosofía y Educación, con el propósito de formar profesores de Biología y Química para la Enseñanza Media. A partir de 1960, con la separación de ambas disciplinas, la Escuela comenzó a formar, de manera independiente, profesores de Biología.
La creación del Instituto de Ciencias Básicas en 1969 dio un impulso decisivo a la investigación científica en la Universidad. En ese contexto, el entonces Departamento de Biología comenzó a otorgar el grado de Licenciado en Ciencias. Posteriormente, en 1980, se estableció la Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas —actual Facultad de Ciencias—, conformada por distintos Institutos, entre ellos el Instituto de Biología. Desde entonces, este ha asumido la misión académica de formar tanto Profesores de Biología como Licenciados en Biología.
Diversos profesores desempeñaron un papel fundamental en los inicios del Instituto, siendo pioneros en el desarrollo de las primeras disciplinas biológicas, a pesar de contar con escasos recursos. Gracias a su dedicación y creatividad, sentaron las bases de lo que hoy constituye la estructura académica del Instituto. Entre ellos destacan el profesor Haroldo Toro Gutiérrez en
el área de Zoología; el padre Alejandro Horvat Suppi en Genética; los profesores Bernardo Parra Leiva, Carlos Pizarro Godoy y Otto Zölner Schorr en Botánica; los profesores Luis Zúñiga Molinier y Francisco Saiz Gutiérrez en Ecología y el profesor Victoriano Campos Pardo en Microbiología. Posteriormente, los profesores Atilio Almagià Flores y Gloria Arenas Díaz impulsaron las áreas de Anatomía e Inmunología, respectivamente. El área más reciente de desarrollo corresponde a Didáctica que se inicia con la incorporación de la profesora Corina González Weil. A partir de la labor de estos profesores, y todos quienes se fueron incorporando a lo largo de estos años, hemos intentado reconstruir cómo se gestaron las distintas áreas que aún hoy conforman el quehacer docente y de investigación del Instituto.
Desde sus inicios, el Instituto de Biología se ubicó en el plan de Valparaíso, en el cuarto piso de la Casa Central, mientras que sus laboratorios de docencia práctica se distribuían entre el tercer y cuarto nivel de este edificio. En sus primeros años, la labor del Instituto fue principalmente docente. No obstante, la progresiva incorporación de nuevas y nuevos académicos, junto con la necesidad de fomentar el perfeccionamiento académico, fueron impulsando paulatinamente el desarrollo de la investigación científica.
Sin duda, uno de los grandes hitos en la historia del Instituto fue su traslado, en el año 2010, al actual campus de Curauma, junto con otras Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias. Este cambio representó una mejora significativa en la infraestructura, al contar con espacios más amplios tanto para las actividades aca-
démicas como para el esparcimiento. Este importante aumento de los espacios destinados a la investigación permitió consolidar laboratorios mejor equipados, lo que, sumado a la incorporación de nuevas académicas y académicos, favoreció el fortalecimiento de la investigación, consolidando un grupo destacado de investigadoras e investigadores en diversas disciplinas biológicas. A su vez, permitió el desarrollo de proyectos científicos de mayor envergadura y fortalecer la formación de estudiantes en pre y posgrado.
La formación de posgrado ha sido también una prioridad para el Instituto. A inicios de la década de 1980, se crearon dos programas de Magíster en Ciencias Biológicas, con mención en Microbiología, y en Ecología y Sistemática. Actualmente, se imparten los programas de Magíster en Ciencias Biológicas y en Ciencias Microbiológicas. Además, el Instituto está adscrito al programa de Doctorado en Biotecnología, y en el marco de nuestro Plan de Concordancia, se desarrollará un Doctorado en Interacciones Biológicas. Esta expansión del posgrado ha permitido habilitar un espacio propio, con salas de clases y áreas de trabajo y permanencia para los estudiantes de estos programas.
La historia del Instituto se ha construido gracias al esfuerzo y compromiso de numerosas generaciones de docentes, funcionarios y estudiantes. La dedicación de sus académicos se refleja en su sostenida participación en diversas instancias institucionales y en el gobierno central de la Universidad. Nuestra trayectoria nos posiciona como una Unidad Académica relevante dentro de una institución compleja, que desarrolla docencia de
pre y posgrado, mantiene una investigación activa y se vincula con la comunidad regional y nacional. Los logros alcanzados nos permiten enfrentar con confianza los cambios y desafíos futuros, proyectándonos con optimismo hacia el rumbo que deseamos seguir.
Finalmente, es importante destacar que este libro también tiene como propósito rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de la comunidad académica del Instituto. Gracias a su dedicación y esfuerzo, hoy nos encontramos donde estamos, y podemos reconocer la trayectoria, los logros y aciertos de estos 70 años. Este libro pone de manifiesto la importancia de la memoria en el desarrollo de cualquier organización, al permitirnos reconstruir y consolidar fragmentos de nuestra historia, documentados mediante textos representativos de distintos períodos, y acompañados por un valioso apoyo fotográfico. Esperamos que aporte información significativa a las nuevas generaciones y contribuya a comprender nuestra procedencia y cómo hemos llegado a ser el Instituto que somos hoy.
Valparaíso, agosto de 2025.

Como introducción a la historia que conmemora los setenta años del Instituto de Biología, corresponde iniciar por la fundación de la Universidad que lo alberga. Este largo recorrido comienza con la apertura de un nuevo centro educativo en Valparaíso, durante la agitada década de 1920, un periodo caracterizado por cambios sociales acelerados, avances tecnológicos y una creciente conciencia sobre la importancia de la educación como motor de desarrollo. La ciudad, que ostentaba el título de principal puerto marítimo del país y se consolidaba como un importante centro comercial, industrial e intelectual de la República, también se distinguía por su diversidad cultural, su vitalidad política y una intensa vida social. En teatros, cafés, clubes y salones se congregaban artistas, intelectuales y comerciantes para intercambiar ideas, noticias y proyectos, en un ambiente que mezclaba el bullicio del puerto con el refinamiento cosmopolita.
A inicios del siglo XX, Valparaíso era una urbe que respiraba el dinamismo del comercio internacional y mantenía estrechos vínculos con los grandes puertos del mundo. La presencia de comunidades extranjeras —británicas, alemanas, italianas, españolas, croatas, entre otras— no solo aportaba diversidad lingüística y cultural, sino también conocimientos técnicos, prácticas comerciales modernas y un rico legado arquitectónico que aún define el paisaje urbano. Esta interacción constante con el exterior imprimía a la ciudad un carácter abierto, innovador y receptivo a las tendencias globales,
lo que reforzaba su posición como referente cultural y económico en Chile y Sudamérica.
En el ámbito educativo, la ciudad disponía de establecimientos primarios y secundarios independientes que centraban su formación en las humanidades y las ciencias básicas, herederos de una tradición ilustrada que valoraba la formación integral. Además, funcionaban centros técnicos y profesionales administrados desde Santiago, dependientes de la Universidad de Chile, que ofrecían formación especializada en áreas como comercio, industria y administración. Sin embargo, la oferta local estaba lejos de satisfacer la creciente demanda educativa. El acceso a la educación superior era reducido y restringido a sectores privilegiados: cerca del 50% de la población no sabía leer ni escribir, y la situación se tornaba aún más crítica en las zonas rurales, donde las escuelas eran escasas y los recursos limitados. Esta brecha educativa no solo reflejaba desigualdad social, sino que también representaba un obstáculo para el desarrollo económico y cultural del país. En este contexto, la creación de una institución universitaria en Valparaíso no solo respondía a una necesidad formativa, sino que se erigía como un proyecto estratégico de vocación regional, comprometido con la excelencia académica, la investigación aplicada y el fortalecimiento del vínculo entre conocimiento y comunidad.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hoy próxima a celebrar su centenario, hunde sus raíces en
el generoso legado de Isabel Caces de Brown, una filántropa porteña nacida en 1826, en una ciudad marcada por la efervescencia comercial y el intercambio cultural. Su vida estuvo signada por un profundo sentido de responsabilidad social y un compromiso inquebrantable con la educación y la fe. En 1845, contrajo matrimonio en la emblemática Iglesia La Matriz —templo histórico y símbolo de la identidad porteña—, con John (Juan) Brown Diffin, empresario e ingeniero constructor estadounidense que, tras establecerse en Chile, se convirtió en figura clave del desarrollo urbano de Valparaíso. Brown fue responsable de obras de gran envergadura, entre ellas la construcción del edificio de Aduanas, hoy Monumento Histórico Nacional, y de múltiples recintos destinados al almacenamiento aduanero, vitales para el comercio marítimo de la época. Además, desarrolló actividades en el sector carpintero y ejerció como finan-
cista, consolidando una de las fortunas más importantes de la ciudad.
A pesar de sus cuantiosos recursos, el matrimonio — que crió a seis hijos— llevó una vida austera y reservada, estrechamente vinculada a la Iglesia, cultivando la sobriedad y el servicio por sobre la ostentación. La figura de Juan Brown, más allá de su éxito económico, se destacó por su participación en el tejido social y su cercanía con las obras de beneficencia. Su muerte, en 1877, no solo dejó como herencia la mayor fortuna registrada en Valparaíso en ese tiempo, sino también un ejemplo de disciplina laboral, visión estratégica y compromiso con el desarrollo de la ciudad.
Viuda a los 51 años, Isabel Caces orientó gran parte de su vida a poner sus recursos al servicio de los más necesitados, en un Valparaíso que, mientras crecía como

Imagen 1. Frontis Casa Central UCV.
centro neurálgico del comercio internacional, también enfrentaba altos índices de pobreza, enfermedades y desigualdad. Su acción filantrópica se extendió a obras de beneficencia, apoyo a congregaciones religiosas, financiamiento de instituciones educativas y asistencia directa a sectores vulnerables. Falleció en 1916, a los 90 años, dejando como legado un testamento que destinaba la notable suma de un millón quinientos mil pesos —equivalente a una fortuna de dimensiones excepcionales para la época— a “beneficencia, instrucción y piedad”.
Nombró albaceas fiduciarias a dos de sus hijas, Isabel Brown Caces y María Teresa Brown Caces, confiándoles la administración de estos recursos con el mandato expreso de materializar sus ideales. Los restos de la familia descansan en el Cementerio N.º 1 de Valparaíso, donde aún se preserva la memoria de un linaje que marcó la historia educativa, social y cultural de la ciudad.
BROWN Y LA CASA CENTRAL
Guiadas por el deseo póstumo de su madre, Isabel Brown Caces y María Teresa Brown Caces, junto con el esposo de esta última, Rafael Ariztía, emprendieron un ambicioso proyecto que marcaría la historia educativa de Valparaíso y la región. Contaron para ello con la orientación del presbítero Rubén Castro Rojas, figura de reconocida influencia en la vida religiosa y social porteña, quien aportó su visión sobre la necesidad de un centro de formación técnica inspirado en los valores del humanismo cristiano. La decisión fue fundar un instituto técnico católico bajo la tutela de la Iglesia de Valparaíso,


que respondiera a las demandas de capacitación profesional en un contexto de creciente industrialización y modernización económica.
En 1918, el grupo adquirió un terreno emblemático que pertenecía a Juana Ross de Edwards, otra benefactora ilustre de la ciudad, delimitado por Avenida Argentina, Avenida Brasil, calle Yungay y calle Doce de Febrero. Este predio, situado en una zona estratégica del plan de Valparaíso, se convertiría en el núcleo físico y simbólico del futuro centro educativo. Allí se proyectó y, con el tiempo, se levantó el Instituto Técnico Superior de Comercio e Industria de Valparaíso, pensado para formar profesionales que unieran competencia técnica y sólidos principios éticos.
En 1924 se constituyó legalmente la Fundación Isabel Caces de Brown, entidad que aseguró la administración de los recursos y formalizó el destino de estos a la creación de la “Universidad Comercial e Industrial Católica de Valparaíso”. Un año más tarde, en 1925, se colocó la primera piedra de la actual Casa Central. Este edificio, en sus orígenes dependiente de la Universidad Católica de Chile, fue diseñado siguiendo una estética sobria y funcional, con muros de albañilería reforzada, amplios ventanales que favorecían la iluminación natural y una disposición espacial que respondía tanto a criterios prácticos como simbólicos. La obra encarnaba un mensaje claro: la educación debía estar al servicio del progreso material y moral de la comunidad.
La autonomía institucional llegó el 18 de octubre de 1925 con la creación de la Diócesis de Valparaíso por el Papa Pío XI, mediante la bula Apostolici Muneris Ratio. Bajo esta
nueva jurisdicción eclesiástica, Monseñor Eduardo Gimpert Paut, primer obispo de Valparaíso instituyó oficialmente la Universidad Católica de Valparaíso, marcando el inicio de una trayectoria académica que, con el tiempo, daría origen a unidades de excelencia como el Instituto de Biología. Este proceso fundacional, fruto de una convergencia entre filantropía, visión pastoral y compromiso con el desarrollo regional, consolidó un proyecto que hasta hoy mantiene viva la misión de sus creadores.
El 25 de marzo de 1928 se inauguró oficialmente la Universidad, iniciando sus actividades con dos facultades fundacionales: Comercio y Ciencias Económicas, e Industria y Ciencias Aplicadas. La ceremonia inaugural fue un acontecimiento relevante para la ciudad y la región, con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y académicas, y se desarrolló en un ambiente de expectativa por el impacto que tendría esta nueva institución en la vida cultural y productiva del país. El primer rector, presbítero Rubén Castro Rojas, pronunció un discurso que marcaría la impronta de la Universidad en sus primeros años, subrayando la necesidad de una formación integral, que combinara la excelencia técnica con una sólida preparación moral y humana. Resaltó, asimismo, la importancia de que las aulas estuvieran abiertas no solo a los jóvenes que buscaban una profesión, sino también a obreros y trabajadores deseosos de perfeccionar sus conocimientos y competencias, en coherencia con los principios de la doctrina social de la Iglesia y su llamado a la dignificación del trabajo.

4. Rubén Castro Rojas.
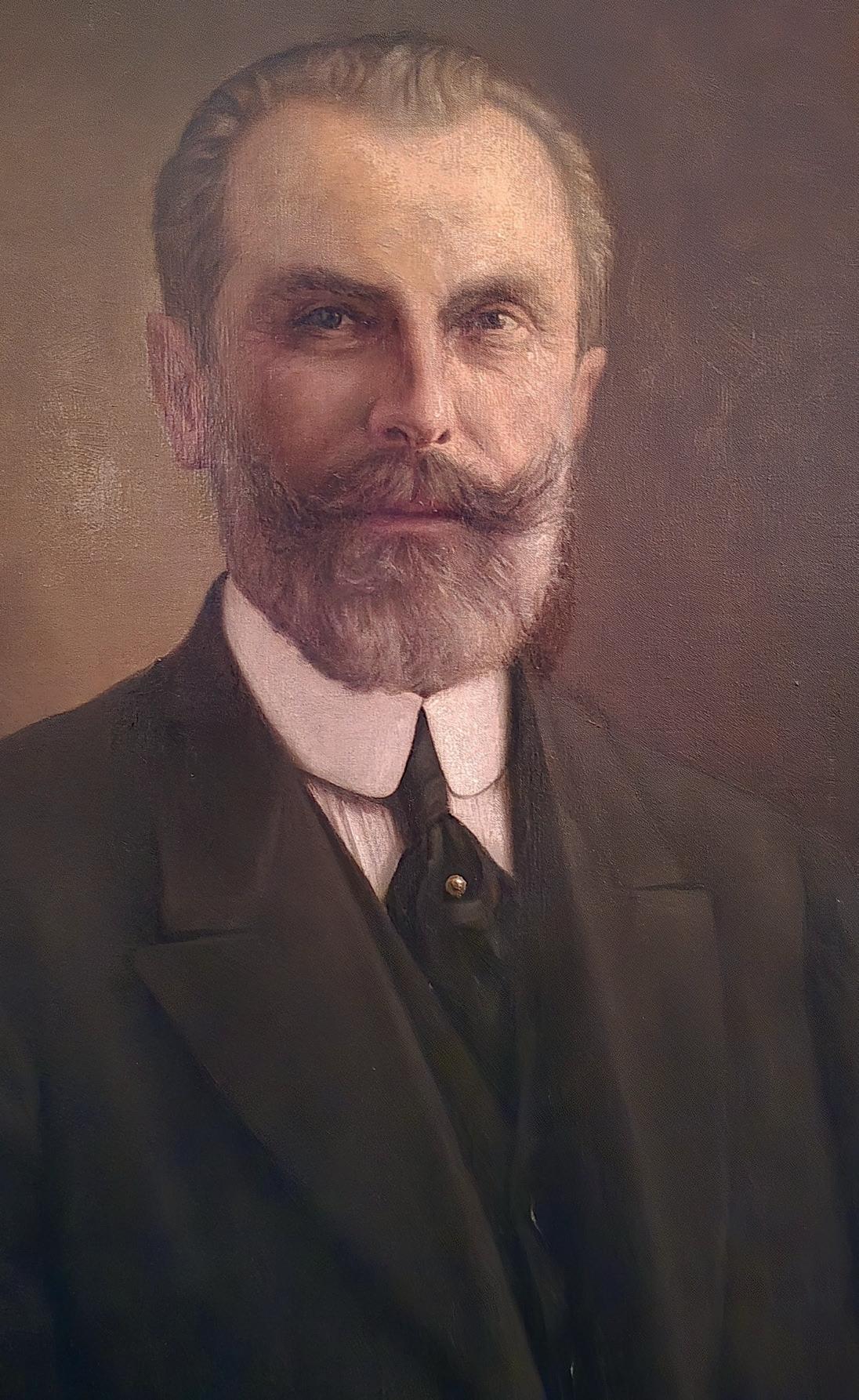
Su discurso inaugural enuncia las palabras que siguen: “[En la Facultad de Ciencias Económicas y Comercio] trataremos de preparar a los jóvenes para que conozcan a fondo las diversas actividades de la vida comercial. Formaremos su carácter profesional, para despertar en ellos las iniciativas vocacionales que les hagan capaces de luchar por cuenta propia. Nuestros alumnos, al retirarse ya formados de nuestras aulas, llevarán un rumbo bien definido, estudiando con calma y teniendo en cuenta su carácter, sus actitudes, su situación social y moral.”
Por otro lado, “la Facultad de Industrias formará técnicos en construcción, mecánica, electricidad y química. Tendremos todos los elementos necesarios para la preparación científica más exigente: laboratorios y talleres completos y modernos”.
Finalmente, declara que “terminados los cursos diurnos con los jóvenes alumnos, las puertas de esta institución quedaran abiertas para el obrero que, teniendo consciencia de la necesidad de progresar, busque el perfeccionamiento en su propio ramo. Este es un objetivo al cual dedicaremos todo nuestro entusiasmo y esfuerzo: levantar el nivel intelectual y moral de nuestros obreros haciéndolos más preparados y conscientes, en obra cristiana y patriótica por excelencia. La obra moral que realizará esta institución es tan importante como la científica.”
Estas palabras revelan el sentido social, innovador y científico de la Universidad Católica de Valparaíso en un contexto de importante crecimiento y desarrollo educativo e industrial. Son el inicio de una trayectoria de alto Imagen 5. Rafael Ariztía.
renombre e importancia para el país, que, a casi un siglo de funcionamiento, continúa creciendo. En los años venideros a la apertura, se realizaron numerosas adecuaciones y cambios en la estructura universitaria, que serán revisados junto al avance histórico del libro.
Al comenzar el ciclo de formación profesional, la Universidad contaba con dos Unidades Académicas principales: la Facultad de Industria y la Facultad de Comercio, cuyos nombres aún se pueden observar grabados en las alturas del frontis de Casa Central, como testimonio de su origen. La Facultad de Industria ofrecía especialidades como Construcción y Edificación, Electricidad Industrial, Mecánica Industrial y Química Industrial, programas que respondían de forma directa a las necesidades de una economía en proceso de modernización y a la creciente demanda de mano de obra calificada en los sectores portuario e industrial. Por su parte, la Facultad de Comercio impartía Contabilidad, Aritmética Comercial, Taquigrafía y Dactilografía, herramientas esenciales para el área de negocios, y la administración pública y privada de la época.
La propuesta formativa se complementaba con una sólida base humanista: programas y cursos de Filosofía, Antropología, Literatura, Latín, Historia, Psicología, Sociología, así como Dibujo Artístico y Manufacturas Decorativas. Además, se ofrecía formación en idiomas —inglés, francés, alemán e italiano—, con la convicción de que el futuro profesional no debía limitarse a la destreza técnica, sino también al desarrollo cultural, con amplitud de miras y consciente de su papel en la sociedad. Este enfoque integral, pionero para la época, reflejaba la
convicción institucional de que la educación universitaria debía formar no solo trabajadores competentes, sino ciudadanos ilustrados, comprometidos con el progreso material y moral del país.
La combinación de áreas técnicas, humanísticas y artísticas otorgaba a la Universidad un carácter distintivo, en una época en que la mayoría de las instituciones de educación superior del país seguían modelos fragmentados o centrados en las disciplinas profesionales. Esta diversidad curricular, sumada al énfasis en la responsabilidad social, fortaleció desde el inicio la idea de que la Universidad no solo debía formar especialistas para la industria o el comercio, sino también ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral de la nación. Con ello, sentó las bases para la expansión académica y la creación de nuevas unidades, entre las que, décadas más tarde, emergería el Instituto de Biología como una de sus expresiones más sólidas en el campo de la ciencia y la investigación.
La muerte de Rafael Ariztía en 1929, fundador y benefactor de la Universidad junto a su esposa, supuso un duro golpe para la institución, no solo por la pérdida de un visionario comprometido con la educación, sino porque coincidió con el inicio de la Gran Depresión, cuyas repercusiones económicas y sociales fueron particularmente severas en Chile. La contracción del comercio internacional afectó de forma directa a Valparaíso, ciudad portuaria por excelencia, y redujo drásticamente los ingresos y posibilidades de financiamiento para proyectos educativos de gran envergadura (Collier & Sater, 2004).
En 1931, en un contexto marcado por la inestabilidad política nacional y por las dificultades económicas que aquejaban a la institución, el rector Rubén Castro tomó la difícil decisión de interrumpir temporalmente las actividades docentes. Esta suspensión, que se prolongó por dos años, respondió a la necesidad de reorganizar los recursos y garantizar la viabilidad del proyecto universitario. No obstante, el compromiso institucional se mantuvo firme, y en 1934, por decisión del obispo Eduardo Gimpert, la Universidad reabrió sus aulas. Ese mismo año, el fallecimiento del rector Castro puso fin a una etapa fundacional, pero abrió el camino para un nuevo impulso. La reapertura fue significativa: 818 estudiantes se matricularon en programas diurnos y nocturnos, reflejo de una demanda sostenida de educación superior, incluso en tiempos adversos (Urbina & Buono-Core, 2004).
Durante la década siguiente, la Universidad experimentó un proceso de expansión y diversificación académica. A mediados de los años treinta, y en coherencia con las políticas de formación técnica y profesional impulsadas por el Estado, se crearon escuelas vespertinas de Ingeniería Química, Arquitectura y Comercio, así como cursos industriales vespertinos y cursos libres abiertos a la comunidad. Paralelamente, se fortaleció la escuela nocturna, dirigida principalmente a trabajadores que buscaban completar o ampliar su formación al término de la jornada laboral, siguiendo un modelo educativo que en Chile comenzó a ganar reconocimiento como herramienta de movilidad social y de integración ciudadana.
En 1943, la matrícula ascendía a 1.560 estudiantes, distribuidos entre modalidades diurna, vespertina y noc-
turna, lo que consolidó a la Universidad como una de las instituciones más inclusivas y socialmente comprometidas de la región. Este modelo, que combinaba la excelencia académica con la apertura a diversos sectores sociales, sentó las bases de una identidad institucional que perdura hasta hoy: la convicción de que la educación superior debe ser un motor de desarrollo personal, comunitario y nacional.
En 1948, la Universidad Católica de Valparaíso dio un paso decisivo en su historia y en la educación superior chilena al autorizar el ingreso de mujeres a todos sus programas académicos. La medida, que en ese momento implicaba un cambio cultural profundo, se condicionó a que las postulantes acreditaran conocimientos previos suficientes, que coincidieran con el alto estándar académico que la institución buscaba mantener (Urbina & Buono-Core, 2004). Este hito no solo amplió las posibilidades de formación para las mujeres, sino que también comenzó a transformar la vida universitaria, incorporando perspectivas y talentos que enriquecerían tanto la docencia como la investigación. En el contexto de un país donde la participación femenina en la educación superior era todavía reducida, la apertura de la UCV representó un avance significativo hacia la equidad.
Ese mismo año, coherente con su vocación de servicio al país y su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo, la Universidad decidió crear programas
de estudios universitarios de pedagogía, conscientes de la necesidad de formar profesores capacitados para responder a las demandas de una sociedad en crecimiento. Esta decisión condujo, en 1949, con la fundación de la Facultad de Filosofía y Educación, que inició sus actividades con las Escuelas de Matemáticas y Física, y de Castellano y Filosofía, sentando las bases de una formación docente sólida y multidisciplinaria. La expansión continuó con la incorporación de las Pedagogías en Inglés y en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que amplió el espectro de disciplinas y fortaleció el impacto de la Universidad en el ámbito escolar. Finalmente, en 1955, se fundó la Escuela de Pedagogía en Biología y Química, cuyo origen se vincula directamente con las necesidades de modernización científica y pedagógica del país, y que se convertiría en el antecedente directo del actual Instituto de Biología. Esta decisión institucional respondió, por una parte, a la demanda de formar profesores especializados en ciencias, y por otra, al deseo de inaugurar un camino de desarrollo académico que integraba la enseñanza con la investigación científica, un legado que perdura hasta nuestros días.
PERIODO JESUITA Y MODERNIZACIÓN
UNIVERSITARIA
Entre 1951 y 1961, la Compañía de Jesús asumió la dirección académica y administrativa de la Universidad Católica de Valparaíso, e imprimió un sello de modernización integral y un ritmo de crecimiento sin precedentes en su historia. Bajo su gestión, la matrícula estudiantil experimentó un aumento notable, pasando de
753 alumnos a 2.335, distribuidos en cinco facultades y un instituto técnico. Este avance no solo reflejaba la pertinencia de la oferta académica, sino también la consolidación de la Universidad como un referente de calidad educativa en la región y el país. La influencia jesuita, sustentada en una sólida tradición pedagógica y un enfoque humanista, se tradujo en la ampliación de programas, la diversificación de áreas de estudio, la actualización de metodologías y la incorporación de nuevos campos del saber. Asimismo, se fomentó un diálogo constante entre la ciencia, la técnica y las humanidades, acompañado de una mayor vinculación con el medio social y productivo.
En esta década de crecimiento, la planta docente alcanzó en 1963 un total de 566 profesores, tanto de jornada completa como parcial. La Universidad inició un ambicioso proceso de perfeccionamiento académico que no solo buscaba elevar la calidad de la enseñanza, sino también robustecer la capacidad investigativa y la producción intelectual. Este impulso, considerado estratégico para un proyecto universitario en expansión, sentó las bases para que la institución proyectara su quehacer más allá del aula, articulando conocimiento, investigación y compromiso social.
Entre las innovaciones más relevantes de este periodo destacó la creación del Departamento de Bachillerato, concebido para evaluar rigurosamente la formación previa de los aspirantes a la educación superior. El sistema, compuesto por cuatro pruebas específicas, permitía determinar el grado de preparación cultural y académica de los postulantes, para garantizar que quienes
ingresaran contaran con las competencias necesarias para afrontar con éxito los estudios universitarios. Este mecanismo otorgaba el grado de Bachiller en Humanidades con menciones en Letras, Matemáticas, Ciencias
Físico-Químicas o Biología, y consolidó un modelo formativo que valoraba la amplitud de saberes y la formación integral. La etapa jesuita, por tanto, dejó un legado de exigencia intelectual, compromiso social y apertura al mundo que continuaría marcando el rumbo institucional en las décadas posteriores.
El 5 de octubre de 1957, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcó un hito no solo en su propia historia, sino también en la de Chile y América Latina, al realizar, a través de UCV Televisión, la primera transmisión inalámbrica de televisión del país. Desde el subterráneo de la Casa Central —un espacio adaptado con ingenio para albergar cámaras, antenas y equipos técnicos de vanguardia para la época— se emitió en vivo la inauguración del nuevo pabellón de laboratorios científicos. La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, junto a autoridades ministeriales, académicas y locales, testigos de un acontecimiento que unía, de manera inédita, la infraestructura científica con la innovación tecnológica en comunicaciones.
La fundación de UCV Televisión fue mucho más que la creación de un canal: representó la apertura de la Universidad a un nuevo medio de alcance masivo, capaz
de proyectar su misión educativa más allá de las aulas y de las fronteras físicas del campus. En una época en que la televisión recién comenzaba a instalarse en el imaginario social, la Universidad apostó por un formato que integraba cultura, ciencia y formación ciudadana. Su programación pionera incluyó cursos televisados de matemáticas, astronomía, física y biología, así como espacios culturales que fomentaban el pensamiento crítico y el aprecio por el conocimiento. De este modo, se adelantó varias décadas a lo que hoy conocemos como divulgación científica universitaria y educación a distancia, al utilizar la televisión como herramienta de democratización del saber. El impacto de esta iniciativa no solo fortaleció la identidad innovadora de la UCV, sino que dejó una huella duradera en el desarrollo de los medios de comunicación en Chile y en la región.
LUGAR IDENTITARIO: “EL LABERINTO”
Entre desarrollo, crecimiento y modificaciones, la Casa Central tuvo numerosos cambios arquitectónicos. El crecimiento sostenido de la matrícula universitaria en la década de 1950 impulsó una serie de remodelaciones que respondían a la necesidad de ampliar la infraestructura y adecuarla a las nuevas demandas académicas. En 1956, el histórico Edificio de Rentas —originalmente concebido para generar ingresos mediante el arriendo de espacios comerciales y oficinas— fue reconvertido en un centro de actividad académica. Este cambio de uso marcó un momento de inflexión en la vida universitaria, pues supuso destinar un inmueble clave para el finan-
ciamiento institucional a la labor formativa y científica. Las remodelaciones permitieron habilitar 17 salas de clases, 4 oficinas para profesores y laboratorios especializados para las Escuelas de Biología, Química, Matemáticas y Electrónica, equipados con instrumentos y materiales que representaban lo más avanzado disponible en el país para la época.
El crecimiento no se detuvo allí. La presión por espacio, consecuencia directa de una comunidad estudiantil y académica en expansión, llevó a ocupar el tercer piso del edificio para albergar a la Facultad de Filosofía y Educación. Esta nueva distribución interior dio origen a un singular apodo: “El Laberinto”. La denominación surgió de su intrincada red de pasillos angostos, escaleras en distintas direcciones, salas interconectadas y rincones inesperados que parecían multiplicarse a medida que se recorría el edificio anexo. Para generaciones de estudiantes y docentes, “El Laberinto” no solo fue un espacio físico, sino también un símbolo de la vida universitaria: un lugar donde la exploración, el encuentro fortuito y el aprendizaje se entrelazaban en un tejido arquitectónico tan complejo como estimulante. Su configuración peculiar terminó formando parte del imaginario colectivo de la Universidad, recordando que la identidad de una institución también se forja en los espacios que habita.
El dinamismo académico de la Universidad, acompañado por la consolidación de la pedagogía en ciencias y la modernización sostenida de sus laboratorios, preparó el terreno para la creación del Instituto de Biología.
No fue un hecho aislado, sino el resultado de décadas de construcción institucional, de inversión en infraestructura científica y de una creciente conciencia sobre la importancia estratégica de la biología para el país. En esos años y décadas, Chile comenzaba a mirar con mayor atención sus ecosistemas, su biodiversidad y la necesidad de formar profesionales con capacidades de estudiarlos y preservarlos. El espíritu humanista y científico de la UCV encontró así un cauce natural en esta nueva Unidad Académica, que integró docencia de excelencia, investigación pionera y una fuerte vocación de vinculación con el medio. La historia que sigue mostrará cómo, en un contexto de expansión educativa y proyección internacional, el Instituto de Biología se transformó en un referente nacional, contribuyendo no solo al conocimiento científico, sino también a la formación de generaciones de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la divulgación de la ciencia hacia la comunidad.
Collier, S. & Sater, W. F. (2004). A History of Chile, 18082002 (2° ed.). Cambridge University Press.
Estrada, B. (2018). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 Años de Historia 1928-2018. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Urbina, R. & Buono-Core, R. (2004). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde su fundación hasta la Reforma, 1928-1973. Un espíritu una identidad. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
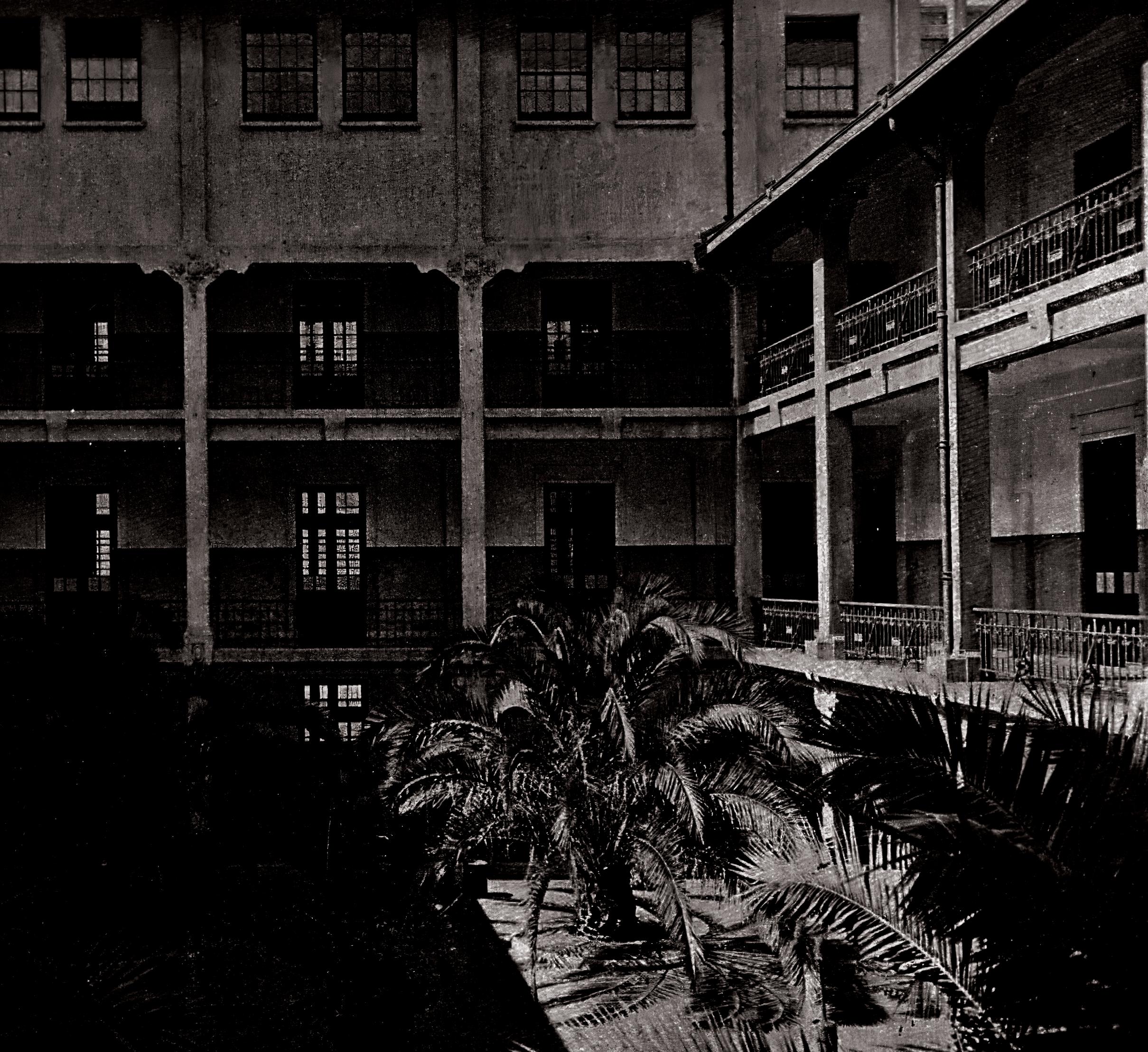
1950—1975
33 DE LA ESCUELA AL INSTITUTO: CIENCIA, VOCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
33 COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA: PERIODO JESUITA
35 FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA
37 SEPARARSE PARA CRECER, LA AUTONOMÍA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA
39 REFORMA UNIVERSITARIA: CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS CIENTÍFICOS
43 ENTRE PASILLOS Y LABORATORIOS, EL NÚCLEO CASA CENTRAL
46 LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN: DOCENTES FUNDADORES
54 DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA
59 SALIDAS A TERRENO: APRENDER DE LA VIDA
60 NUESTRO LEGADO NATURAL: COLECCIONES CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA
El recorrido histórico realizado hasta este punto —que ha abarcado la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso, el papel de sus precursores y las características distintivas de la ciudad en aquel periodo— constituye el necesario conocimiento para comprender el origen del Instituto de Biología. Este acervo de saberes fundacionales nos conduce ahora hacia el sentido de la conmemoración: los primeros pasos de la Unidad Académica que, con el tiempo, llegará a consolidarse como un referente en la formación científica y la investigación biológica. La mirada hacia sus orígenes es un ejercicio de reconocimiento a las personas, ideas y circunstancias que estuvieron en su origen y han acompañado su desarrollo. En este sentido, es fundamental iniciar el relato con una aproximación que abarque el primer cuarto de siglo de su historia, comprendido entre los años 1950 y 1975.
Aunque la Escuela de Química y Biología se constituyó oficialmente en 1955, recibiendo a su primera cohorte de estudiantes ese mismo año, su gestación intelectual y administrativa comienza varios años antes. La decisión de incluir este periodo más amplio en el análisis obedece a la necesidad de situar su creación en el marco del desarrollo institucional general de la Universidad, la cual atravesaba, por entonces, un proceso de modernización y expansión académica sin precedentes.
En la década de 1950, la Universidad Católica de Valparaíso experimentaba un momento de particular dinamismo. Las demandas de la sociedad chilena en materia
de educación superior, el avance del conocimiento científico y el compromiso con la formación de profesionales capaces de aportar al desarrollo del país fueron factores que confluyeron para que, en 1955, se diera el paso decisivo hacia la creación de la Escuela de Química y Biología. Esta nueva Unidad Académica respondía tanto a una visión estratégica de largo plazo como a una vocación profunda por fortalecer el estudio de las ciencias naturales en la región. La incorporación de esta área de conocimiento no solo amplió el espectro formativo de la Universidad, sino que también cimentó las bases de un proyecto académico que, décadas más tarde, evolucionaría hasta convertirse en el actual Instituto de Biología, manteniendo como sello distintivo la excelencia científica y el compromiso social.
Y LA CIENCIA: PERIODO JESUITA
La fundación de lo que hoy conocemos como Instituto de Biología nos remonta a la década de 1950, durante el episcopado de Monseñor Rafael Lira Infante. El obispo de la diócesis de Valparaíso, atento al contexto educativo nacional e internacional, comprendía que la experiencia pedagógica de la Compañía de Jesús constituía un capital invaluable para el fortalecimiento de la joven Universidad Católica de Valparaíso. Reconocida mundialmente por sus eficaces métodos de enseñanza, su rigurosidad académica y su capacidad para articular la formación intelectual con una sólida dimensión humanista, la Compañía de Jesús se convirtió en un socio estratégico para encauzar el proyecto universitario en etapa de expansión.
De esta forma, en el año 1951, la Universidad Católica de Valparaíso acordó delegar la administración y la docencia a la Congregación jesuita. Con este fin fueron convocados tres destacados sacerdotes: Jorge González Förster, Paúl Montes Ugarte y Ramón Salas Valdés. Su llegada marcó el inicio de una etapa de profundas transformaciones, tanto en la estructura académica como en la gestión institucional. En ese momento, la Universidad contaba con 763 estudiantes y 110 docentes —entre jornada parcial y completa—, cifra que pronto se vería incrementada como consecuencia del dinamismo y la visión estratégica introducida por la nueva dirección (Estrada, 2018).
El periodo que la historia institucional denomina “Periodo Jesuita” no solo supuso una reorganización administrativa, sino que redefinió el sentido y alcance de la misión universitaria. Bajo la rectoría del R. P. Jorge González Förster S. J., se fundó en 1952 la Facultad de Filosofía y Educación, concebida como un espacio de formación integral para futuros docentes. De esta facultad surgieron profesionales que, además de incorporarse al sistema educativo nacional, realizaron sus prácticas en

Imagen 6. R. P.
Jorge González Förster S. J.
el recién creado Colegio Rubén Castro (1953), institución que sirvió como laboratorio pedagógico para la aplicación de innovadoras metodologías de enseñanza media. El colegio, junto con su jornada nocturna, se convirtió en un símbolo de apertura y de respuesta a las necesidades de una comunidad estudiantil diversa.
La visión del rector González Förster trascendió el ámbito estrictamente académico. Consciente de las condiciones materiales de las y los estudiantes, promovió la creación de pensiones para quienes provenían de otras regiones, para garantizar su acceso a la formación universitaria. Junto con ello, implementó una planta de viviendas para profesores foráneos junto a la Casa Central, que favoreció la integración de académicos y fortaleció la vida intelectual en torno a la Universidad. Esta atención a las condiciones de estudio y trabajo reflejaba un compromiso profundo con el bienestar de la comunidad universitaria.
En el plano de la investigación, el impacto del “Periodo Jesuita” fue igualmente notable. En virtud de una ley que disponía la asignación de un porcentaje de la recaudación fiscal a las universidades reconocidas por el Estado para estimular la productividad científica y tecnológica, en 1954 se fundó el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta iniciativa coincidió con la obtención de recursos provenientes de la Fundación Isabel de Caces, lo que permitió la modernización de laboratorios y el fortalecimiento de la investigación en ciencias naturales. Este proceso de actualización tecnológica y científica sentó las bases para la futura creación de la Escuela de Química y Biología, y también consolidó el prestigio de
la Universidad como un centro de excelencia académica y científica en la región.
Bajo el espíritu visionario de los fundadores de la Universidad Católica de Valparaíso y el decidido impulso de la Congregación Jesuita por ampliar las oportunidades educativas, surge la enseñanza de la Biología como disciplina formalmente integrada a la formación docente. Esta incorporación no fue un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un proyecto académico orientado a dotar al país de profesores altamente calificados en ciencias, capaces de combinar el rigor del conocimiento con la vocación pedagógica. En el contexto de la década de 1950, cuando el acceso a la educación superior en áreas científicas era todavía limitado y concentrado en pocas instituciones, la decisión de vincular la Biología y la Química a la docencia universitaria representó un avance significativo en la democratización del saber y en la proyección social de la Universidad.
En el Consejo Universitario del 12 de noviembre de 1954, presidido por el R. P. Jorge González Förster, se tomó la determinación de integrar la recién concebida Escuela de Biología y Química a la Facultad de Filosofía y Educación, que ya se había consolidado como un espacio de innovación en la formación de profesores, esta adscripción se mantuvo hasta el año 1968. La medida, centrada en la preparación de docentes de enseñanza media, respondía al objetivo estratégico de fortalecer la pedagogía en las ciencias básicas, disciplina fundamen-
tal para el progreso científico y tecnológico del país (Estrada, 2018). El acta de esta sesión refleja con claridad la visión institucional:
Este documento no solo plasma la decisión formal, sino también la conciencia de que se iniciaba un proceso de crecimiento progresivo, con infraestructura y recursos en expansión. Para facilidad de quien lee, en el acta se escribe, a partir del cuarto párrafo:
“Nuevas Escuelas: -A fin de completar el Pedagógico, se propone crear el Departamento de Francés y la Escuela de Biología y Química. (…). Para Biología y Química, se cuenta además, con los elementos de Biología recién adquiridos para el Colegio Rubén Castro y con los laboratorios de Ingeniería Química. Todo esto en principio, mientras se adquieren y montan los propios laboratorios para la Facultad. Es aprobada esta idea.”
El año 1955 marcó el hito fundacional y la llegada de la primera cohorte de estudiantes de Pedagogía en Biología y Química. Estos primeros estudiantes encarnaron el ideal de la Universidad de articular excelencia científica con vocación docente. Sus aprendizajes se gestaron en la Casa Central, cuyo primer edificio albergó aulas, laboratorios y espacios de encuentro intelectual, que dieron forma a una comunidad en la que cada generación aportaba nuevas formas de conocimiento. Desde aquellos primeros años, el sello formativo de la Escuela comenzó a proyectarse más allá de Valparaíso, con egresados que, a través de su labor educativa y científica, contribuyeron a consolidar la presencia de la Biología y la Química en el panorama académico nacional. La fundación de esta Escuela, por tanto, no solo inauguró
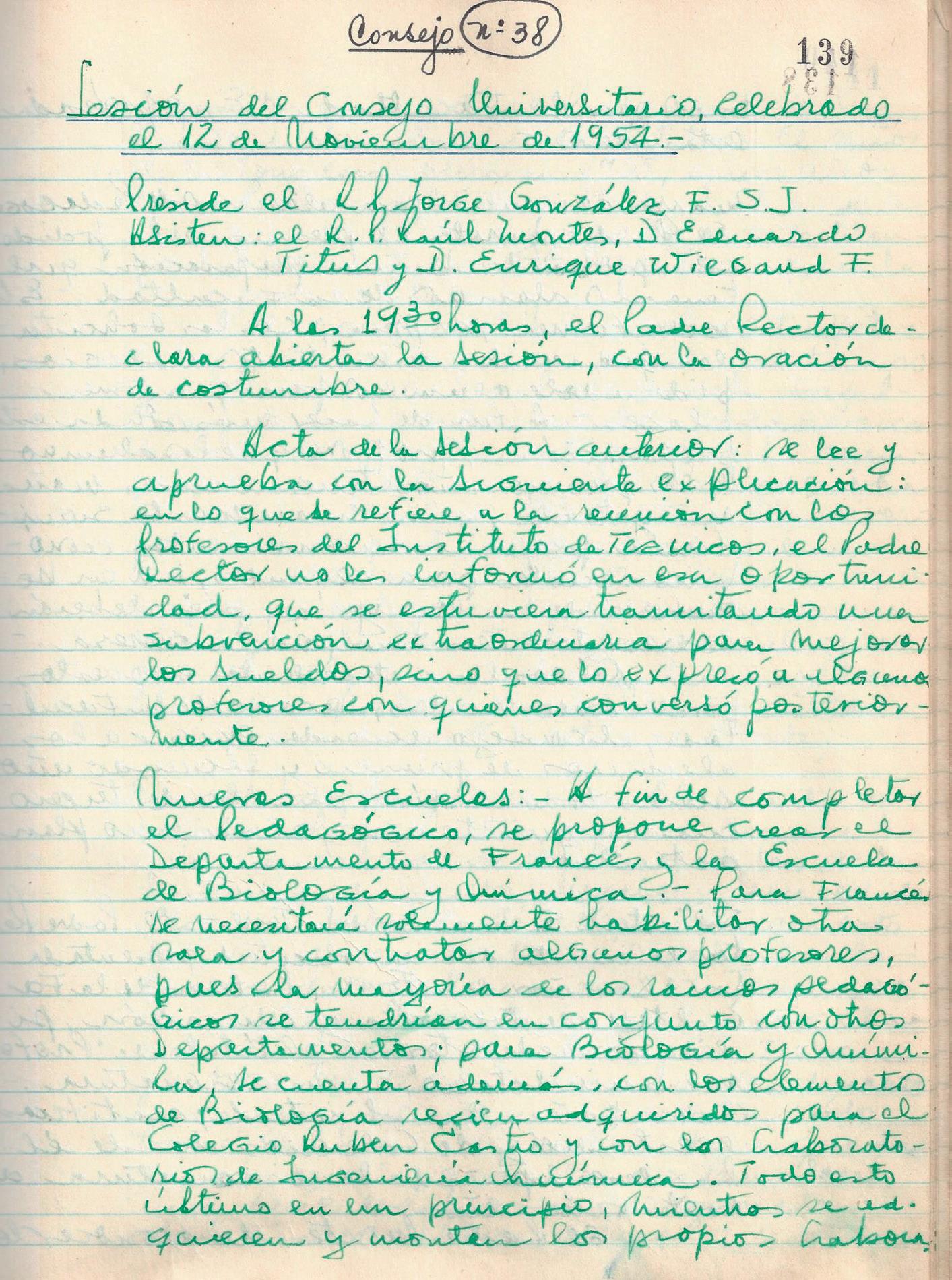
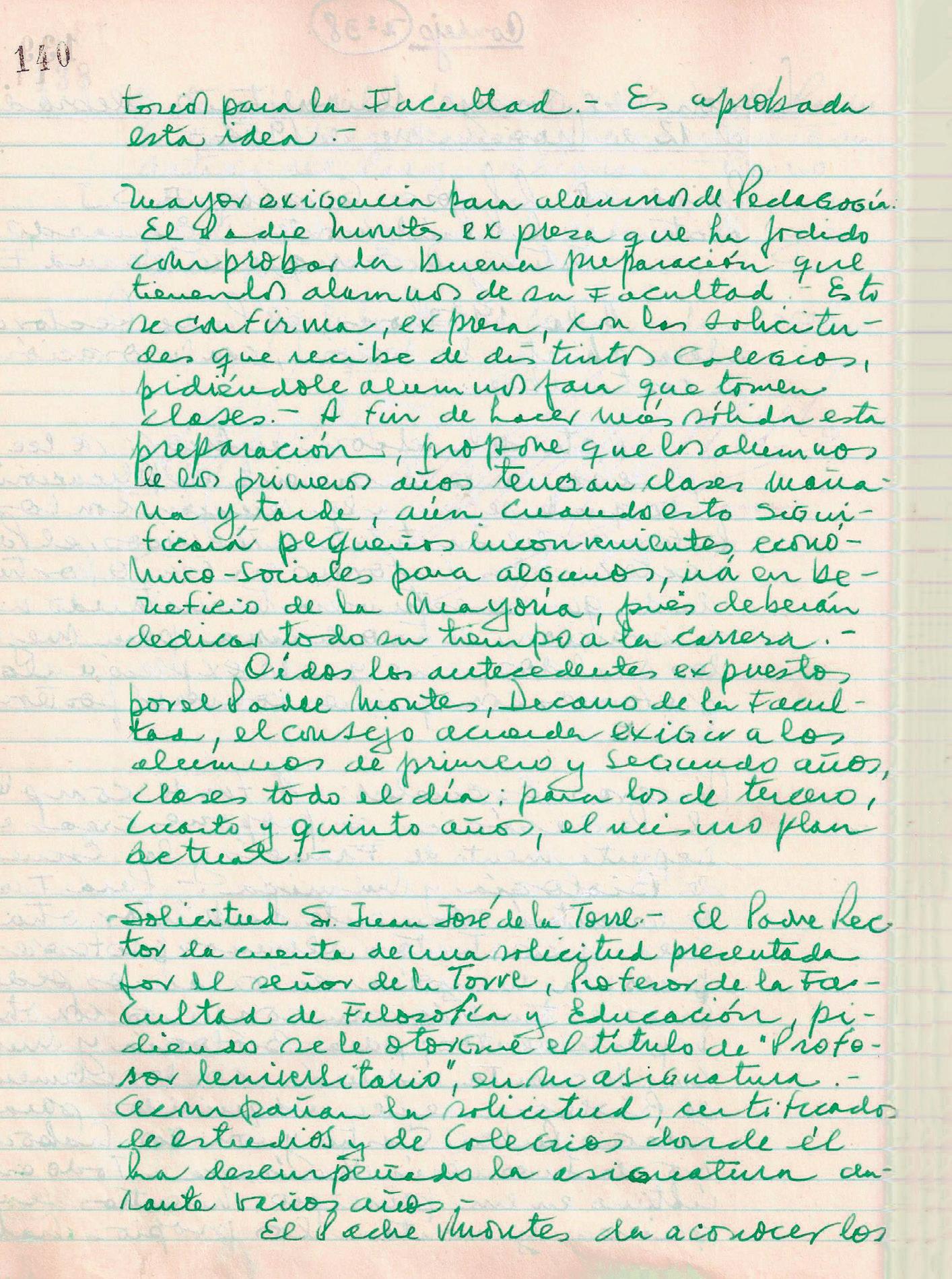
Imagen 7. Acta de Sesión del Consejo Universitario que crea la Escuela de Biología y Química.
una nueva oferta académica, sino que sentó las bases de una tradición que, con el tiempo, se transformaría en un legado vivo de la Universidad.
SEPARARSE PARA CRECER, LA AUTONOMÍA DE BIOLOGÍA
La llegada de la primera generación de estudiantes de Pedagogía en Biología y Química, en 1955, es el inicio formal de la trayectoria del Instituto de Biología, que setenta años después nos convoca a conmemorar esta historia. Sin duda este momento constituye una importante experiencia de aprendizaje para alumnos y alumnas. Del mismo modo, constituyó un significativo acercamiento para la Universidad en la incipiente formación de docentes en Ciencias Básicas que, desde luego, tendría adecuaciones para mejorar la enseñanza. En aquellos años, la formación de docentes en Ciencias Básicas era todavía un campo en desarrollo, por lo que cada experiencia académica y cada cohorte ofrecían valiosas lecciones para ajustar y mejorar los programas de estudio. Este periodo inicial, caracterizado por la cercanía entre autoridades, estudiantes y profesores, forjó una
comunidad académica que entendía la docencia como vocación y compromiso con el fortalecimiento de las capacidades científicas del país.
El año 1959 marcó un punto de inflexión. Con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, la primera promoción de estudiantes organizó una Convención de Facultad, instancia inédita liderada por alumnos de Pedagogía en Biología y Química junto al decano de la Facultad de Filosofía y Educación, a la cual pertenecía el programa. Este encuentro, que incluyó debates abiertos y exposiciones públicas, permitió reflexionar sobre la experiencia acumulada durante los años de formación y evaluar las proyecciones futuras de la disciplina. De aquellas jornadas surgió una propuesta fundamental: separar la formación en dos programas distintos, Pedagogía en Química y Pedagogía en Biología. La idea respondía a criterios pedagógicos —profundizar en los contenidos y metodologías propias de cada área—, y a la necesidad de dar identidad y autonomía académica a ambas especialidades.
En 1960, el alumnado de la Escuela de Biología y Química ya constituía el segundo grupo más numeroso de la UCV, sobre el total de 2.015 estudiantes matriculados en

Imagen 8. Primera cohorte de egresados y egresadas de Pedagogía en Biología Química. Diciembre de 1959.
la universidad. El crecimiento sostenido continuó al año siguiente, cuando la matrícula global alcanzó los 2.300 estudiantes y 433 docentes, y se consolidó en 1962 con 2.846 estudiantes y 566 profesores (Estrada, 2018, p. 67). Este aumento reflejaba no solo la demanda por formación en ciencias, sino también la confianza depositada en el proyecto académico de la universidad.
A finales de 1960, la Resolución Nº 214 aprobó el nuevo Reglamento de la Escuela de Biología y Química, que formalizó la separación de las disciplinas en departamen-
tos independientes. Esta decisión permitió que, desde ese momento, los nuevos postulantes eligieran directamente su especialidad, mientras que los estudiantes ya matriculados fueron redistribuidos de acuerdo con su área de interés. De esta forma, la autonomía de Biología y Química se convirtió en un paso decisivo para el fortalecimiento de cada campo, que los dotó de mayor capacidad para diseñar programas propios, desarrollar líneas de investigación y contribuir, de manera diferenciada pero complementaria, al avance científico y educativo del país.
A pocas décadas de la fundación de la Universidad, comenzaron a emerger ánimos de transformación que, con el tiempo, se materializaron en cambios estructurales de gran envergadura. En el año 1963, la Universidad Católica de Valparaíso puso fin al Convenio con la Compañía de Jesús, un hito que abrió paso a una nueva etapa en su historia institucional. Ese mismo año, por primera vez en su joven historia, es elegido un rector laico: Arturo Zavala Rojas, quien lideró la institución hasta abril de 1968.
Durante su gestión, Zavala impulsó iniciativas que fortalecieron la formación académica y la investigación científica. En marzo de 1965, creó el Departamento de Promoción de Docentes y Becas, cuya misión fue apoyar la especialización y perfeccionamiento del cuerpo académico, lo que consolidó la producción científica dentro de la Universidad (Estrada, 2018). En efecto, este programa posibilitó que la mitad de los profesores de Biología fueran enviados a cursar estudios de doctorado en el extranjero. La internacionalización de la planta académica no fue un proceso improvisado; había sido iniciado por el profesor Francisco Garrido, quien gestionó becas de especialización en España para docentes del área Química-Biología.
Estos esfuerzos reflejan un cambio de paradigma que se vivía tanto dentro como fuera de la Universidad: la transición desde una docencia centrada en la transmisión de conocimientos hacia un modelo basado en la producción de conocimiento original. La UCV comenzaba
así a ampliar sus fronteras intelectuales, pasando de la formación de profesionales a la consolidación de líneas de investigación especializadas. En este contexto, las Ciencias Básicas se erigieron como un motor clave del desarrollo universitario, aportando rigor metodológico y nuevas perspectivas para el futuro de la institución.
Al interior de la entonces Escuela de Biología y Química, el profesor Patricio Meneses Iturrizaga dirigió la unidad entre 1965 y 1967. Además, desempeñó un relevante papel en los debates y proyecciones académicas. En 1967, Meneses participó junto a otros docentes de Biología en el “Seminario Nuestra Universidad”, un espacio de reflexión y propuesta cuyo objetivo era transformar la estructura universitaria vigente, sentando las bases para la posterior creación de institutos científicos que articularan investigación, docencia y extensión bajo un marco interdisciplinario.
Según documenta el historiador Baldomero Estrada (2018), “en el caso particular de la Universidad Católica de Valparaíso, quedó en evidencia que esta institución estaba viviendo un proceso evolutivo desde algunos años antes de iniciarse el movimiento de junio de 1967 [en Chile]”. Proceso incluso anterior a los emblemáticos acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. Otros especialistas en historia universitaria coinciden en esta lectura, al señalar, décadas después, que “la experiencia reformista de la Universidad Católica de Valparaíso constituyó la primera en Chile y la primera en institucionalizarse y consolidarse, y puede ser calificada como la que más se aproximó al modelo ideal de reforma universitaria y, por ende, la más interesante” (Allard, 2002; Hunneus, 1988).
En este contexto, un proceso interno de movilización —que se extendió desde el 19 de junio al 8 de agosto de 1967— culminó con la firma del Acta de Avenimiento para la Reforma, hito que marcó un antes y un después en la estructura académica de la Universidad. El documento fue suscrito por el Gran Canciller, monseñor Emilio Tagle; el Rector Arturo Zavala; los profesores Fernando Molina (Instituto de Ciencias Básicas y Desarrollo), Arturo Baeza (Arquitectura) y Patricio Meneses (Biología), junto a representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Este pacto reflejó una voluntad común de estudiantes, académicos y autoridades por construir un modelo universitario más participativo, interdisciplinario y orientado a la producción de conocimiento.
En diciembre de 1967, se resolvió someter a votación las propuestas de reforma durante un Claustro Pleno Constituyente, jornada presidida por elección por el profesor y Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, Raúl Allard Neumann. En la extensa deliberación, cuya amplia convocatoria obligó a realizar la sesión en el gimnasio de Casa Central, se debatieron tres propuestas estructurales. Finalmente, resultó electo el plan denominado Constitución Básica, un estatuto que redefinió la organización académica al establecer tres ejes: Institutos científicos, Escuelas profesionales y Centros interdisciplinarios. Entre sus disposiciones se incluía, de manera explícita, la creación de un Instituto de Ciencias Básicas. Según consigna la historia institucional, durante este periodo se desarrollaron prolongadas y sustantivas instancias de discusión académica, orientadas a diagnosticar cuáles disciplinas se encontraban en condiciones
de alcanzar la autonomía. En estas sesiones, profesores exponían los motivos científicos, teóricos y académicos que justificaban la conformación de Institutos o Escuelas propias (Garcés, 1979). Los fundamentos de cada área fueron presentados en Actos Académicos Públicos, encuentros abiertos a la comunidad universitaria e invitados externos, que funcionaron como foros de validación y debate disciplinar. En estas instancias, el área de Biología mostraba gran relevancia: su rápida expansión, el compromiso de sus académicos y la importancia estratégica de la disciplina en el panorama científico nacional, la situaron como uno de los ejes centrales del proceso.
En abril de 1968, Arturo Zavala presentó su renuncia al cargo de Rector. En efecto, el Gran Canciller designa a Raúl Allard como rector interino, quien, el 6 de septiembre del mismo año, fue elegido formalmente como máxima autoridad universitaria. Posteriormente, el 14 de enero de 1969, mediante Decreto de Rectoría N° 39, se declaró en receso todas las Facultades, y se conformaron comisiones encargadas de organizar los nuevos Institutos. Estos grupos de trabajo fueron integrados por académicos de reconocido prestigio e involucrados directamente en la reforma.
La comisión organizadora del Instituto de Ciencias Básicas, estuvo integrada por los docentes Carlos Sunkel Letelier (Química), Tomás Muzzio Vergara (Física), y Victoriano Campos Pardo (Biología), quienes dieron forma a una estructura académica que integraba tres departamentos: Química, Física y Biología. Es así como ese año 1969 se crea el Instituto de Ciencias Básicas, que eligió como primer director al profesor Campos Pardo, cuyo equipo directivo estuvo conformado por los académi-
Imagen 9. Victoriano Campos Pardo, profesor e investigador del Instituto de Biología PUCV.
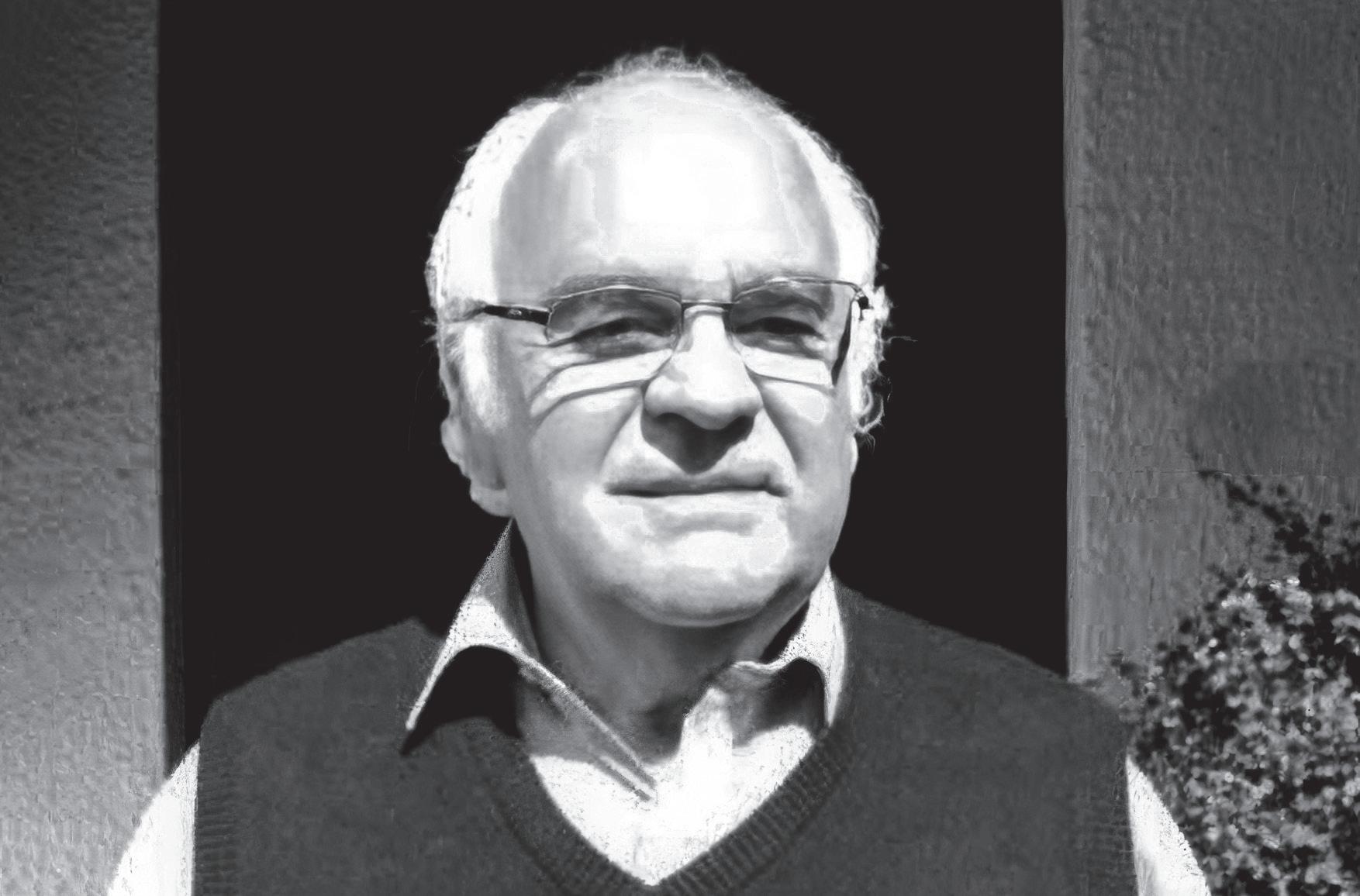
cos Haroldo Toro Gutiérrez, Humberto Cerisola Bedroni, Margarita Molina y Víctor Cabezas Bello. La creación de este Instituto significó un fuerte impulso para hacer ciencia, formar laboratorios de investigación, y promover el perfeccionamiento de sus profesores mediante la realización de estudios de posgrado en el extranjero. Sin duda marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la UCV, caracterizada por la institucionalización de la ciencia como pilar del quehacer universitario.
Al iniciarse el año académico, entró en vigor el nuevo plan que suprimió definitivamente las Facultades, en cuyo lugar se conformaron Institutos, dedicados al desa-
rrollo autónomo de cada disciplina en el ámbito teórico y científico. Paralelamente, se mantuvieron las Escuelas, como unidades orientadas a la formación profesional y el ejercicio práctico de las distintas áreas del saber. En este nuevo marco, la enseñanza de la Biología dejó de depender de la antigua Facultad de Filosofía y Educación para integrarse al recién creado Instituto de Ciencias Básicas, que asumió la responsabilidad de formar docentes especializados en Biología y de otorgar los grados de Licenciatura en Ciencias y Bachillerato en Ciencias.
El profesor Victoriano Campos se incorporó al Instituto de Biología en 1968, tras finalizar su Doctorado en
Ciencias Biológicas en la Universidad Central, actual Universidad Complutense de Madrid, España. Durante este periodo, además de su labor académica, Campos fue elegido para representar al área en el Senado Académico, órgano que reemplazó al Consejo Superior a partir de 1969. Reconocido como precursor del área de Microbiología y figura clave en la consolidación del Instituto, puso a disposición de diversas cátedras sus espacios e instrumental de laboratorio, cuando aún no existían equipamientos exclusivos para cada programa (Escobar, 2018).
Su trayectoria investigativa estuvo centrada en el estudio de microorganismos indicadores para evaluar la presencia de patógenos en aguas potencialmente contaminadas, también fue pionero en el estudio de microorganismos extremófilos en Chile en particular de bacterias halófilas provenientes del salar de Atacama, realizando el primer aislamiento de arqueas en Chile. Estos trabajos fueron desarrollados en colaboración con destacados investigadores de España y Alemania, y han contribuido a posicionar al Instituto como un referente nacional en investigación microbiológica aplicada a la salud y al medio ambiente. Su destacada labor ha sido reconocida con el Premio Municipal de Ciencias Exactas y Tecnología de Valparaíso en 1995, y la incorporación como miembro correspondiente de la Real Academia de Farmacia, España en 1992 y la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada, España en 2004.
De este modo, la dirección de Campos no solo consolidó la estructura académica de la Biología en la UCV,
sino que también la proyectó hacia líneas de investigación con impacto internacional.
Las áreas de investigación en el Departamento de Biología, que estaban en plena expansión y desarrollo, alcanzaron importantes avances con un amplio equipo de excelencia. Este crecimiento se desarrolló en paralelo con una sólida labor pedagógica que, fiel al espíritu de la reforma universitaria, buscaba integrar la ciencia con la educación, con la formación de profesionales y docentes capaces de transmitir el valor del conocimiento científico a nuevas generaciones. En la visión reformista de la época, cada disciplina debía contar con un espacio institucional propio que garantizara su desarrollo autónomo. En el caso de las Ciencias Básicas, esto significaba asignar recursos específicos para fomentar la investigación y el fortalecimiento de capacidades científicas. No obstante, este impulso requería una inversión significativa.
Durante este periodo, la Universidad Católica de Valparaíso contaba con un creciente cuerpo académico altamente calificado, beneficiado por programas de perfeccionamiento que habían elevado de manera sustancial el nivel de la investigación. Asimismo, la matrícula había crecido exponencialmente; según datos obtenidos, el alumnado de la UCV pasó de 3.600 a 7.500 entre 1968 y 1973, reflejo de la ampliación de la oferta académica y del prestigio creciente de la Universidad. Desde la Rectoría se gestionaron créditos y fondos destinados a equipar laboratorios y a establecer un Fondo para el Desarrollo de la Investigación, lo que permitió incrementar en un 170% los recursos disponibles para investigación entre 1971 y 1972. Esta inversión estratégica sentó las
bases para un modelo universitario que articulaba investigación de excelencia, innovación pedagógica y proyección académica.
Igualmente, la Universidad experimentó una reorganización administrativa que buscaba consolidar su estructura académica y fortalecer las funciones estratégicas derivadas de la reforma universitaria. Se creó la Dirección de Posgrados, responsable de desarrollar programas académicos propios de magíster y doctorado. Paralelamente, se estableció la Dirección General de Investigación, destinada a definir las prioridades investigativas institucionales, gestionar fondos y fomentar proyectos en diversas áreas del conocimiento. Esta dirección estuvo encabezada por el profesor de Química, David Carrillo Contreras, reconocido Profesor Emérito de la PUCV, quien desempeñó un papel fundamental en la articulación de líneas de investigación estratégicas y en la gestión de recursos que permitieron el equipamiento de laboratorios y la expansión de capacidades técnicas. Del mismo modo, con la misión de asegurar la calidad académica en la enseñanza de pregrado y fortalecer los procesos pedagógicos institucionales, fue creada la Dirección de Docencia, a cargo del destacado profesor de Física Carlos Wörner Olavarría, también reconocido Profesor Emérito de la Universidad.
Al concluir los tres primeros años de administración, en 1971 Raúl Allard fue reelegido hasta el año 1975 como Rector de la Universidad. Sin embargo, su rectorado concluyó abruptamente con la intervención del régimen militar, que en 1973 destituyó a las autoridades universitarias y forzó el exilio de varias de ellas. El 3 de octubre de ese año, asumió como rector el contralmirante (r) Al-
berto de la Maza, dando inicio a un proceso de redefinición institucional en el que se suprimieron institutos, carreras y facultades. Se designaron autoridades de la Armada de Chile y comenzó el proceso para retomar la estructura académica de Facultades, tarea de los decanos-organizadores; figura que utilizó la Armada para la gestión universitaria (Estrada, 2028).
En el ámbito del Instituto de Ciencias Básicas, Haroldo Toro Gutiérrez continuó como jefe del Departamento de Biología hasta 1974, sucedido por el profesor y sacerdote de la Congregación Salesiana Alejandro Horvat Suppi. Dos años más tarde, en marzo de 1976, asume el rector delegado (r) Matías Valenzuela Labra, quien, mediante el Decreto Nº 236 solicitó la renuncia de todas las autoridades académicas, en el marco de una reestructuración general. Tras este proceso, algunas autoridades fueron ratificadas y otras reemplazadas; en el caso de Victoriano Campos, fue confirmado como Director del Instituto de Ciencias Básicas, asegurando la continuidad de la labor académica y de investigación en el área. Por su parte, el profesor Alejandro Horvat Suppi también fue confirmado para continuar en su cargo como jefe del Departamento de Biología.
ENTRE PASILLOS Y LABORATORIOS, EL NÚCLEO CASA CENTRAL
Durante este primer periodo, la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso se erigió como el corazón académico, administrativo y simbólico de la institución. Ubicada estratégicamente en la intersección de Avenida Argentina y Avenida Brasil, en pleno centro de
la ciudad, el histórico edificio no solo albergaba aulas y oficinas, sino que encarnaba el espíritu universitario en una época de crecimiento sostenido y de consolidación institucional. Su fisonomía arquitectónica, marcada por sucesivas modificaciones y ampliaciones, respondía al incremento exponencial de la matrícula, a las nuevas exigencias del cuerpo docente y a las posibilidades que ofrecían los recursos provenientes tanto de políticas estatales como de donaciones privadas. Dichos recursos permitieron, por una parte, modernizar las dependencias centrales y, por otra, adquirir propiedades en distintas zonas de la Región de Valparaíso.
Las fuentes históricas documentan que, en sus primeros años, todas las carreras se desarrollaban dentro del mismo edificio, lo que propiciaba una convivencia académica intensa y un intercambio interdisciplinario natural. La vida universitaria en la Casa Central tenía un carácter cercano y comunitario; la mayoría de los estudiantes se conocía, al menos de vista, y compartía pasillos, patios y salas en una dinámica que favorecía el diálogo entre disciplinas. En 1958, se incorpora al edificio de Casa Central la construcción del llamado “edificio nuevo” que expande la edificación principal, hacia la calle Yungay, donde fue trasladada la Escuela de Biología. Se produce así la expansión de “El Laberinto” dado que este nuevo espacio mantiene la peculiar distribución de un entramado de pasillos, entradas y escaleras que conducían a aulas y dependencias improvisadas y adaptadas según las necesidades del momento. Dicha configuración es fruto del trabajo constante de adecuación y ampliación, que refleja el espíritu práctico y resiliente de una universidad en plena expansión.
En concordancia con la misión formativa y el desarrollo de la investigación, los laboratorios de Biología se ubicaban entre el tercer y cuarto nivel del edificio, en espacios diseñados para acoger clases prácticas, experimentos, trabajos de tesis y diversas actividades científicas. Dotados de equipamiento especializado que, para el contexto geográfico y económico de Chile, resultaba notablemente avanzado, estos laboratorios se convirtieron en un referente para la enseñanza de las ciencias naturales en la región.
En estas dependencias, estudiantes y académicos desarrollaban proyectos que no solo reforzaban el aprendizaje, sino que también aportaban al conocimiento científico local. La conjunción de un espacio centralizado, una comunidad académica cohesionada y recursos materiales de vanguardia para la época hizo de la Casa Central un verdadero núcleo de saber.
La Casa Central, concebida inicialmente como un edificio funcional para una universidad en crecimiento, se transformó progresivamente en un símbolo arquitectónico y cultural de la UCV. Sus ampliaciones y remodelaciones respondieron tanto a la necesidad de acoger nuevas facultades y escuelas, como al deseo de proyectar una imagen institucional sólida y perdurable. Elementos como su fachada neoclásica adaptada al paisaje urbano porteño, la incorporación de patios interiores y el diseño de pasillos que fomentaban el encuentro académico, consolidaron su carácter de “corazón” de la vida universitaria.
Hoy, la Casa Central es un referente ineludible en la historia de la educación superior en la región. Preserva la memoria material de las primeras décadas de la Universidad, y encarna los valores fundacionales de apertura, diálogo y compromiso con la formación integral.
Imagen 10. Laboratorio de docencia práctica, Escuela de Biología y Química, Casa Central UCV.

Imagen 11. Vista interior al cuarto piso de la Casa Central UCV.

LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN:
DOCENTES FUNDADORES
Al momento de su fundación, la Universidad Católica de Valparaíso se enfrentaba al desafío de dotar a sus laboratorios de equipamiento científico en un país que, en la primera mitad del siglo XX, dependía casi por completo de la importación para la adquisición de instrumentos especializados. Los primeros implementos llegaron principalmente desde países europeos, adquiridos gracias a los fondos provenientes de la generosa herencia y la petición testamentaria de la familia Brown-Ariztía. El equipamiento científico tradicional obtenido para la enseñanza de las Ciencias Naturales era limitado y costoso. Incluso para una ciudad portuaria como Valparaíso, cuya ubicación estratégica facilitaba el arribo de mercancías desde ultramar, los tiempos de espera para la llegada de instrumental eran prolongados, debido a trámites aduaneros, disponibilidad de transporte y las contingencias propias del comercio marítimo de la época.
En vista de ello, docentes y estudiantes asumieron un rol protagónico en la creación y adaptación de equipamiento de laboratorio, que generó un ambiente de innovación técnica que caracterizó los primeros años de la Universidad. Esta práctica implicaba la construcción artesanal de instrumentos con materiales accesibles, lo cual potenció el desarrollo de la investigación, particularmente en Biología. En un trabajo conjunto de las cátedras de Genética, Zoología, Botánica y Microbiología —entre otras disciplinas emergentes en el plan formativo— la investigación científica comenzó a adquirir un lugar central dentro del quehacer institucional. Esta
etapa temprana fue decisiva para establecer una cultura académica, donde la experimentación y la pedagogía se desarrollaban de manera simultánea.
En este sentido, en las áreas de Genética y los inicios de la Biología Molecular una de las figuras históricas es el profesor Alejandro Horvat Suppi. (1915-1997). Fiel al perfil de varios académicos fundadores del Instituto, Horvat ingresó a la Universidad Católica de Valparaíso como estudiante, obtuvo su grado en Licenciatura en Filosofía y en Ciencias de la Educación con mención en Biología, y permaneció en la Institución realizando clases gracias a sus destacadas habilidades e interés genuino por la ciencia. Horvat es recordado como un espíritu creativo y resolutivo, que marcó el estilo de trabajo de diseñar y fabricar herramientas de laboratorio, con medios limitados, pero con resultados notables: agitadores confeccionados con rodamientos, colectores de fracciones, secadores de geles, cámaras electroforéticas verticales y horizontales, entre otros implementos. Su compromiso institucional lo llevó a ser reconocido como pilar académico en los primeros años de la Escuela de Biología y Química, asumiendo la jefatura del Departamento de Biología entre 1974 y 1979.
A partir de su profunda vocación investigativa, fundó el primer Laboratorio de Genética —actual Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular—, que estuvo ubicado inicialmente en el altillo del cuarto piso del edificio de Casa Central. Allí trabajó junto a su ayudante y exalumno Sergio Marshall González, quien se integró el año 1972 como académico de la Universidad, tras completar estudios de magíster en la Universidad de Brandeis, Estados Unidos, aportando de manera relevante con técnicas y
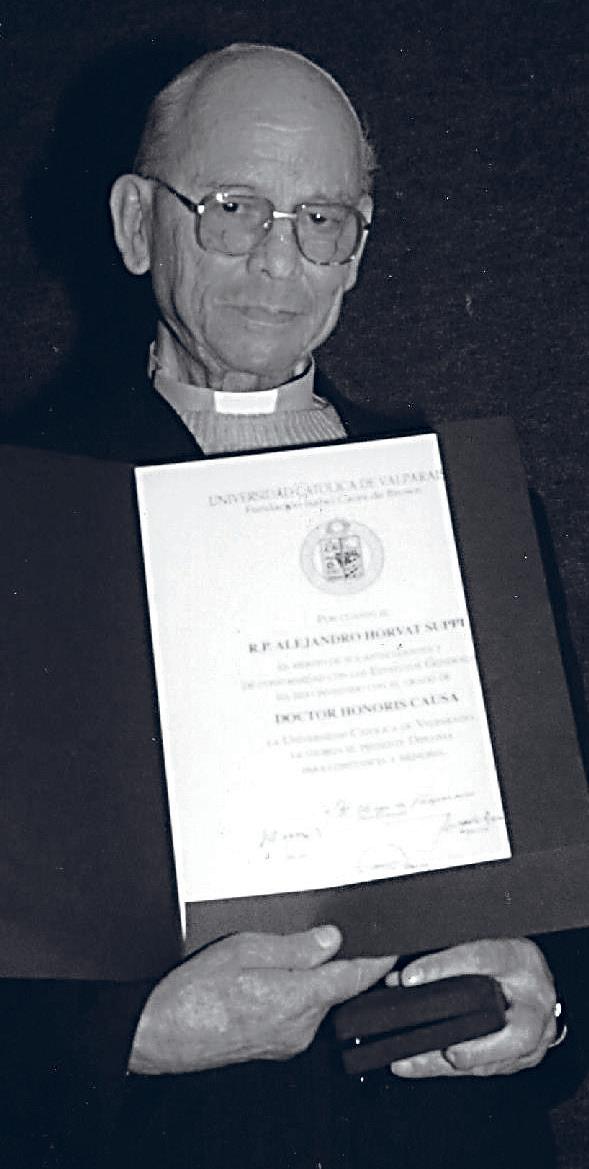
Imagen 12.
Reverendo Padre
Alejandro Horvat
Suppi (1915-1997).
materiales que actualizaron y enriquecieron la capacidad investigativa. Entre ellos, variantes fenotípicas de color de ojos del género Drosophila melanogaster que el Dr. Marshall enviaba desde la Universidad de Yale, y que se sumaron a la colección de moscas utilizada en las investigaciones. El uso de Drosophila como modelo experimental, fundamental en la genética clásica, permitió a los estudiantes comprender de manera práctica principios de herencia, mutación y variabilidad, además de acercarlos a metodologías que se empleaban en otros países.
En palabras de la Congregación Salesiana, donde el Reverendo Padre Alejandro Horvat ejerció sus primeras actividades religiosas y docentes, “nadie habría sospechado jamás encontrarse frente a un notable científico, al verlo inclinado sobre la tierra, escarbándola con una pequeña pala, limpiándola con sus propias manos, plantando y cosechando legumbres y hortalizas. En otras palabras, trabajaba con la mente, pero también lo hacía con sus manos, y eran esas mismas manos que manipulaban microscópicos elementos de la naturaleza en el laboratorio de la UCV, las que en su casa salesiana recogía los frutos de su huerto” (Recorrido Humano y Salesiano desde Eslovenia a Chile). Este retrato sintetiza la dualidad de su personalidad: un académico riguroso, capaz de moverse con igual soltura en el espacio intelectual de la ciencia y en el trabajo práctico de la tierra, uniendo la precisión del laboratorio con la paciencia y la constancia del cultivo.
La relevancia de la labor del profesor Alejandro Horvat fue ampliamente reconocida en el ámbito nacional. En 1982, recibió el Gran Premio “Gabriela Mistral” por su
contribución a la educación chilena, una distinción otorgada a personalidades que han influido de manera decisiva en el desarrollo cultural y educativo del país. Más de una década después, en 1996, la propia Universidad Católica de Valparaíso le concedió el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria, su labor pionera y su aporte al prestigio de la institución que le acogió hasta su muerte en 1997.
En un contexto donde el mundo natural todavía era un misterio, el descubrimiento y catalogación de especies era un aspecto central. Dentro de este panorama, el Laboratorio de Zoología de la UCV se consolidó como una de las primeras áreas especializadas en desarrollarse al interior de la Escuela de Biología. Su creación se debe al impulso del profesor Haroldo Toro Gutiérrez (1934-2002), quien, inspirado por su madre, educadora y directora escolar, dedicó su vida a la docencia y la investigación.
Con jóvenes 22 años, en 1956, Haroldo Toro comenzó a impartir clases de Zoología en la UCV. Su formación se nutrió del magisterio de José Herrera, reconocido entomólogo y figura clave en el desarrollo de la zoología en el país, de quien fue discípulo, ayudante y alumno. Experto en el área de entomología, enfocó su interés en el estudio de las abejas chilenas, grupo de insectos cuya diversidad y adaptación ecológica representaban un campo de estudio inexplorado en aquel momento. En el curso de sus investigaciones describió y clasificó numerosas especies nuevas para la ciencia, ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad del territorio nacional. Con sus cruciales aportes al desarrollo del incipiente Laboratorio de Zoología relevó a la Universidad a nivel nacional en el ámbito científico. A través de su labor do-
cente, Toro formó a generaciones de biólogos y biólogas que, según recuerda la Revista Gayana (2002), lo evocan como un maestro exigente y meticuloso, pero también como un profesor motivador, capaz de transmitir entusiasmo por la investigación de campo y de laboratorio.
El Laboratorio de Zoología no tardó en convertirse en un espacio de trabajo colectivo. En su interior se formó de un equipo de apoyo técnico, estudiantes ayudantes y posteriores profesionales, que permanecieron ligados como docentes titulares de la Universidad Católica de Valparaíso. Este núcleo humano fue determinante para la continuidad de las líneas de investigación en zoología y entomología, así como para la formación de redes de colaboración interuniversitarias. Las colecciones biológicas generadas durante esas décadas, compuestas por ejemplares recolectados en diversos ecosistemas del país, se transformaron en valiosos acervos científicos, utilizados para docencia, investigación y referencia taxonómica.
El laboratorio se inscribe en un momento histórico en que las ciencias biológicas chilenas buscaban afirmarse como disciplinas con identidad propia, capaces de generar conocimiento original desde la realidad local. El énfasis en la entomología aplicada y en la taxonomía de abejas, sumado a la orientación pedagógica de su fundador, hizo del Laboratorio de Zoología un espacio en el que convergían investigación de frontera y formación universitaria, uniendo el trabajo paciente de la clasificación con la pasión por comprender y preservar la riqueza natural del país. La expansión de la línea investigativa en abejas nativas en la Universidad Católica de Valparaíso durante las décadas de 1960 y 1970 constituyó uno de los ejes más distintivos del desarrollo científico del
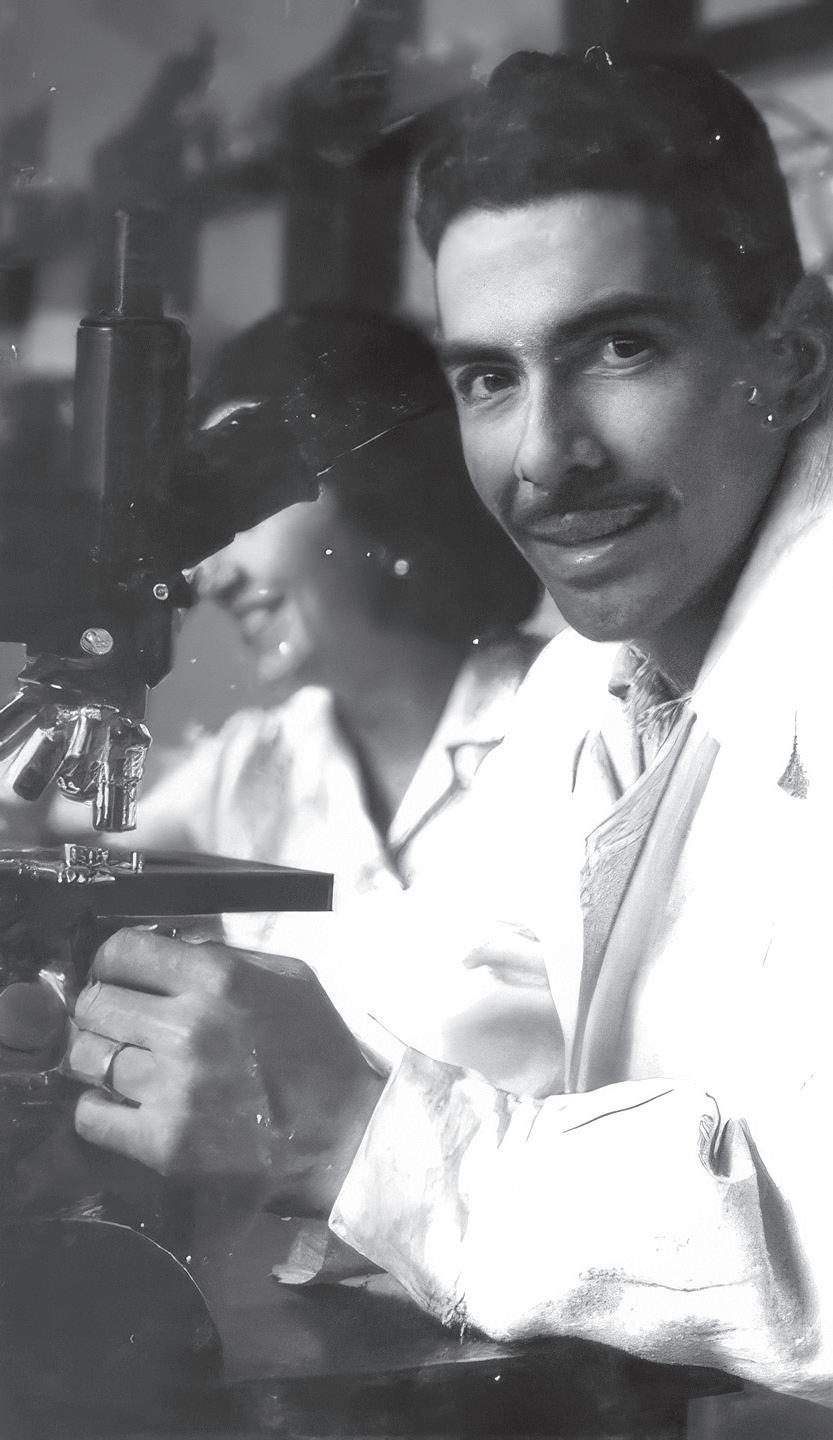
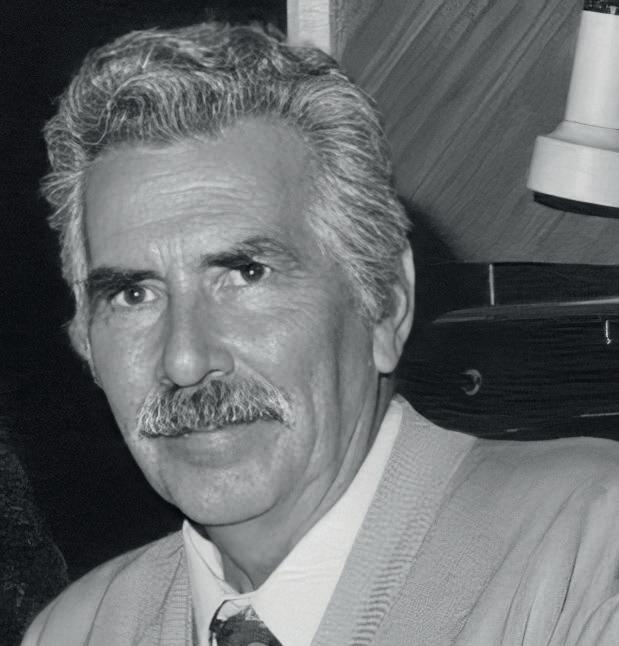
Imágenes 13 y 14. Haroldo Toro Gutiérrez (1934-2002).
Instituto de Biología. Esta línea de trabajo se fortaleció con la incorporación de nuevos académicos cuya formación y trayectoria profesional aportaron una diversidad de enfoques y metodologías.
En 1960 se incorporó el profesor Víctor Cabezas Bello, quien realizó su tesis de licenciatura en relación con el grupo de abejas Colletidae y desarrolló su magíster en torno a las aves chilenas en la Universidad Austral. Inicialmente, se desempeñó como docente en Colegio Rubén Castro y en la cátedra de Zoología de la Escuela de Biología. Posteriormente, se ocupó del Departamento Central de Estudios de la Universidad —unidad dedicada a la admisión y permanencia de estudiantes—, reflejo de su compromiso con la formación integral, articulando la docencia disciplinar con la gestión universitaria.
Tres años más tarde, en el año 1963, se suma al equipo Enrique Montenegro Arcila, quien inició sus estudios en Pedagogía en Biología en la UCV, posteriormente obtuvo el grado de Doctor en Ciencias de la Universidad de Navarra, España. Paralelamente dictó clases de Zoología para alumnos de enseñanza media y enseñanza superior. Luego se mantuvo en la gestión administrativa de la Universidad, ocupando cargos en el Departamento Central de Estudios; como director del Instituto de Biología; Decano de la Facultad de Ciencias; director de Investigación; y Vicerrector de Asuntos Docentes y Estudiantiles.
En 1968 se incorpora a la cátedra de Zoología y a la línea de investigación sobre abejas nativas, la profesora Luisa Ruz Escudero. La doctora y curadora ingresó a Pedagogía en Biología en la UCV, obtuvo el grado de Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Ento-
mología en la Universidad de Kansas en 1982, y realizó su doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Entomología en la misma Universidad. Su regreso a Chile en 1986 coincidió con un periodo de creciente profesionalización de la investigación entomológica y el fortalecimiento de las colecciones científicas universitarias. Desde entonces, Ruz asumió la curaduría de la Colección de Abejas Nativas, labor que ha implicado no solo la conservación de ejemplares, sino también la sistematización de datos, la incorporación de material proveniente de expediciones y colaboraciones, y la proyección de esta colección como recurso formativo y de investigación para generaciones de estudiantes.
Durante 1970, es contratado Mario Pastén Cordovez, quien había sido formado bajo la guía de Haroldo Toro y obtenido el título de Profesor de Biología con una tesis sobre aislación reproductiva en avispas del grupo Pompilidae. Su ingreso como académico fortaleció el cuerpo docente, y contribuyó a un aspecto clave de la preservación del patrimonio científico: el ordenamiento sistemático de las colecciones entomológicas. Entre sus labores especializadas se contaba la disposición de insectos en cajas entomológicas con montaje estandarizado, la confección minuciosa de microetiquetas que registraban datos esenciales —fecha y lugar de colecta, así como la planta hospedera, cuando era posible identificarla— y la aplicación de protocolos de conservación, para evitar que los ejemplares produjeran quitina: un tipo de azúcar que se aloja en esqueletos de insectos y sirve de alimento para organismos. La rigurosidad de estos procedimientos ha permitido que, más de cinco décadas después, parte importante del material original continúe en
exhibición y disponible para la consulta de investigadores, estudiantes y público general, como fuente primaria de información sobre biodiversidad entomológica.
En la misma década, otro hito relevante es la promoción de Eduardo de la Hoz Urrejola (1941-1997), quien se convirtió en el primer becario del Instituto de Ciencias Básicas en obtener un doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Zoología en el extranjero, gracias a una beca otorgada por la propia Universidad Católica de Valparaíso (Revista de Biología Marina y Oceanografía, 1999). En 1975 retornó a la Universidad, y se dedicó la docencia e investigación en el Instituto de Biología, desarrollando proyectos que combinaron observaciones anatómicas con estudios de comportamiento alimentario en ambientes naturales y controlados. Su enfoque integrador aportó una visión más amplia de la biología de peces, que trascendió la descripción morfológica para vincularla con la función ecológica y adaptativa.
En 1972 se integró al equipo de Zoología Juan Carlos Magunacelaya Rumié, entonces estudiante de Pedagogía en Biología y Bachiller en Ciencias mención Biología de la UCV. Desde sus primeros años de formación destacó por sus sólidas competencias en razonamiento lógico y matemático, por lo que se desempeñó como ayudante de Haroldo Toro en el programa de Agronomía. Al egresar, obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias mención Biología, y entre 1985 y 1988, se dirige a España, donde cursó el doctorado en Ciencias mención Nematología Agrícola en la Universidad de Granada. Durante este periodo, se adentró en el estudio sistemático de nematodos fitoparásitos, un campo de relevancia creciente en
la agricultura por su impacto económico y ambiental. Su investigación doctoral se orientó al entendimiento de las interacciones entre nematodos y cultivos, con énfasis en mecanismos de infestación, ciclos biológicos y estrategias de control integrado, incorporando enfoques innovadores en la identificación y clasificación de especies. El Dr. Magunacelaya permaneció como académico del Instituto de Biología hasta su retiro en el año 2024, realizando una destacada labor académica y una contribución sostenida a la misión formativa y científica de la Universidad
Durante las primeras décadas del desarrollo de la Biología en Chile, la Botánica adquirió un papel fundamental. En un país de vocación agrícola, con vastas zonas aún inexploradas y un alto número de especies vegetales sin describir, la investigación botánica se volvía imprescindible, no solo para el conocimiento científico, sino también para la salud pública, dado que muchas plantas autóctonas eran utilizadas con fines medicinales por comunidades rurales y pueblos originarios. El estudio y la catalogación sistemática de la flora nacional se integraban así a las estrategias de modernización del conocimiento científico en el país.
Al interior de la Escuela de Biología UCV, el impulso inicial del desarrollo de la Botánica fue liderado por el profesor Otto Zöllner Schorr (1909-2007), reconocido botánico y profesor alemán que llegó a Chile en el año 1933. Formado en la Universidad de Leipzig en Pedagogía con especialidad en Biología y Geografía, ejerció brevemente como profesor en Alemania antes de emigrar, con apenas 25 años, para incorporarse como docente al Colegio Alemán de Quilpué. Enraizó su vida a la Ciudad del Sol y
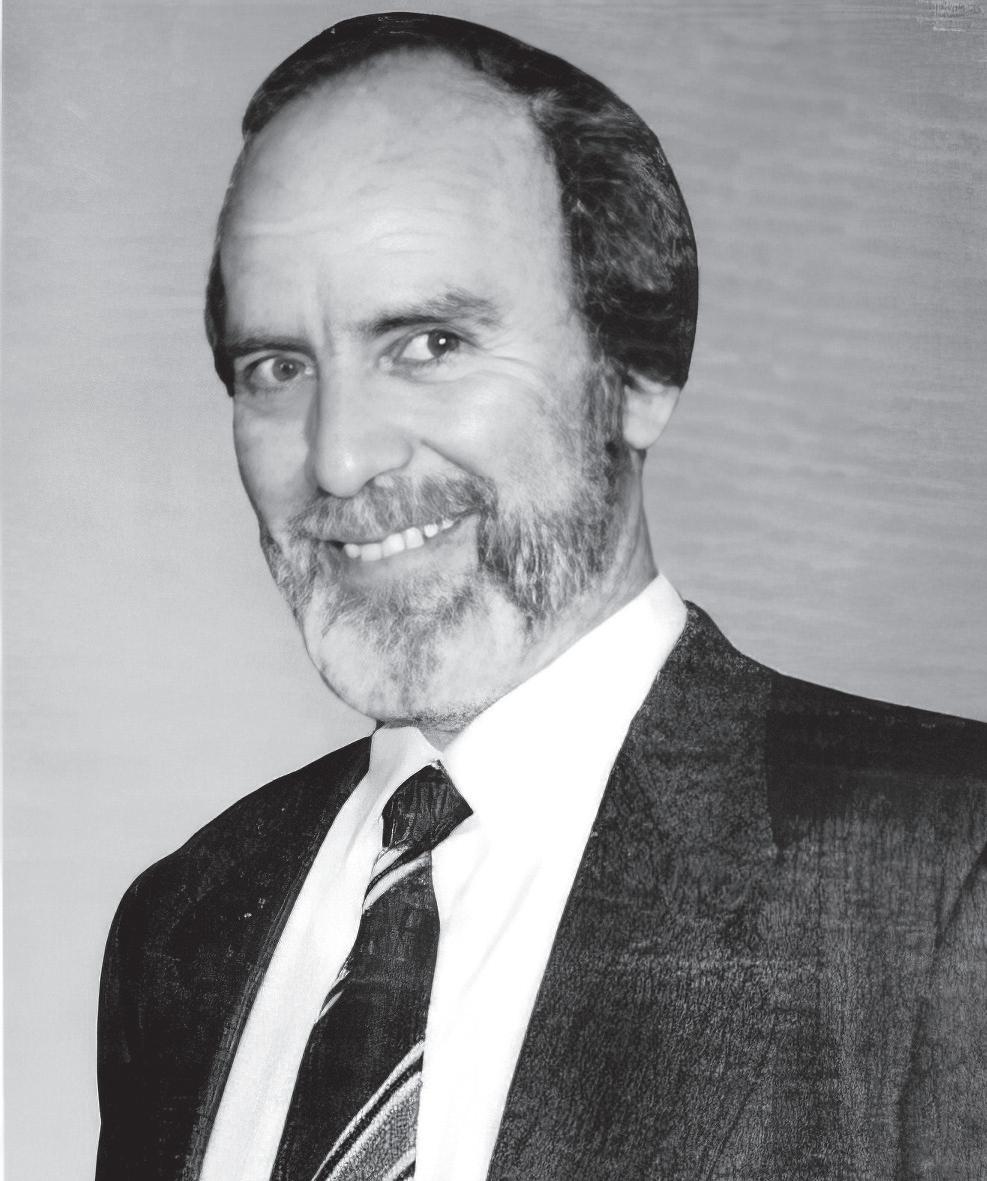
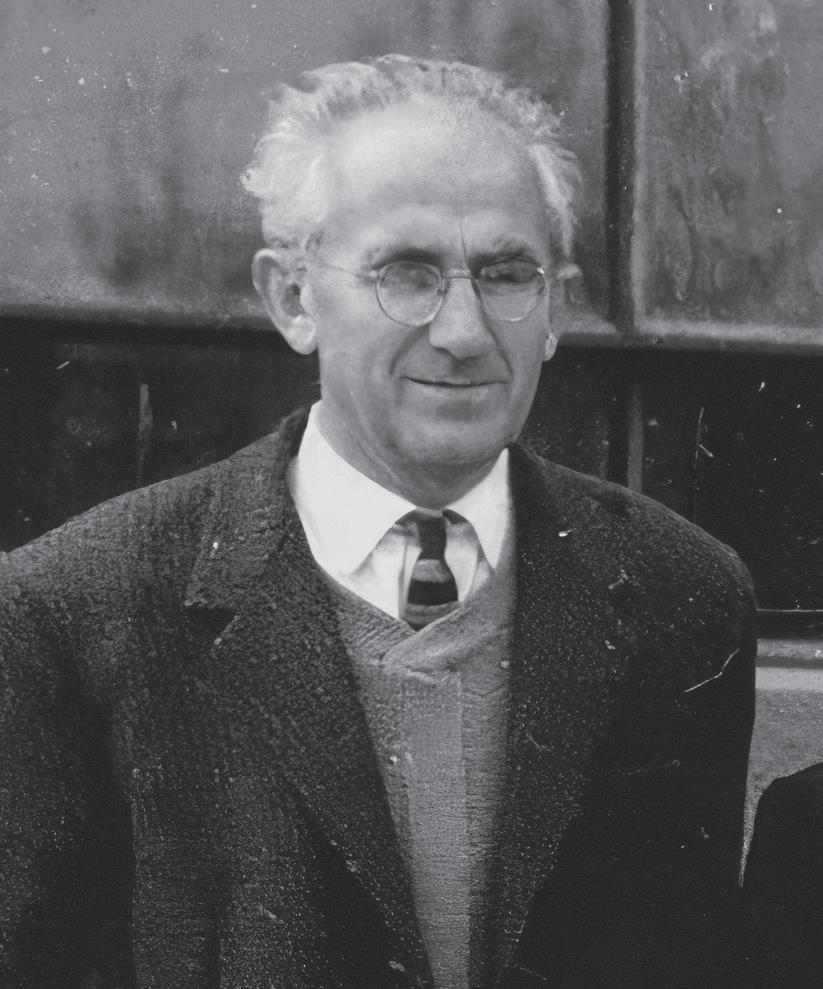
la convirtió en su hogar definitivo, e incluso fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Municipalidad de Quilpué.
A partir de la década de 1950, Zölner comenzó a formar una colección botánica que, por su magnitud y relevancia, le valdría la Medalla al Mérito Vicente Pérez Rosales. Alcanzó a reunir cerca de 23.000 especímenes, con especial énfasis en las briófitas (musgos y hepáticas), un grupo de plantas de gran importancia ecológica por su papel en la retención de humedad, la formación de suelos y la colonización de ambientes extremos. Entre sus hallazgos se encuentran especies no registradas previamente, que pasaron a formar parte de la nomenclatura científica internacional. Una de ellas, la Zollnerallium andinum, una aliácea cordillerana presente en Chile y Argentina, fue nombrada en su honor como reconocimiento a su labor taxonómica. Asimismo, el invernadero del Jardín Botánico de Viña del Mar fue nombrado en su honor, como testimonio vivo de su legado. En el año 1998 fue inaugurado el Laboratorio de Fitogenética Otto Zölner Schorr, dedicado a la investigación en genética vegetal y a la conservación de germoplasma, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. La amplitud de su colección permitió conservar más de 11.000 especies de plantas provenientes de todo lo largo y ancho del país, que hoy permanecen en las dependencias de la PUCV a disposición de investigadores, estudiantes y proyectos de conservación.
En el contexto de la segunda mitad del siglo XX, la investigación biológica en Chile comenzó a expandirse hacia territorios poco explorados, incluyendo ecosistemas extremos como la Antártica. En esa área, el Profesor de
Biología y Licenciado en Filosofía, Carlos Pizarro Godoy, comenzó las recolecciones para el primer repositorio de líquenes de la antártica chilena. Esta importante especie existía con aproximadamente 400 ejemplares, las cuales, según el Boletín N° 7 del Instituto Antártico Chileno (1975), escrito en una sección por el profesor, “corresponden, sin lugar a dudas, a las formas vegetales más abundantes y dominantes del paisaje antártico terrestre”. En un momento donde “falta mucho por conocer en torno a la distribución y composición de estas comunidades. El exacto conocimiento de estos mosaicos vegetacionales permitirá, en el futuro contribuir a la dilucidación de la historia vegetacional del continente Antártico” (Redón & Pizarro, 1975, p. 15).
Por su parte, el profesor e investigador Bernardo Parra Leiva complementó la colección con ejemplares de algas. Reconocido por su dedicación docente y su vocación de divulgador, Parra fue coautor del Catálogo de Botánica Aplicada, un texto “elaborado por los docentes e investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso Bernardo Parra, Viviana Escudero y Arturo Herreros, que Ediciones Universitarias de Valparaíso está entregando a la comunidad”, cuya finalidad fue “facilitar la labor de los padres, apoderados y profesores, permitiéndoles proporcionar repuestas satisfactorias a las demandas de los jóvenes para completar tareas o trabajos de investigación científica” (Catálogo de Botánica Aplicada, 1994, p. 630). De este modo, su contribución no solo se tradujo en avances académicos, sino también en un valioso puente entre la investigación universitaria y la educación escolar.
UNIVERSITARIA
En sus primeras décadas, las clases de Biología se caracterizaban por un enfoque eminentemente análogo, artesanal y creativo, en el que la destreza manual y la capacidad de improvisación eran tan valoradas como el rigor científico. Docentes y colaboradores utilizaban todo tipo de herramientas para entregar los contenidos al alumnado, de manera que pudiesen aprehender la disciplina con excelencia y razonamiento. La premisa era clara: el conocimiento debía integrarse en la experiencia directa del estudiante, de manera que la teoría se enlazara con la práctica de forma inseparable.
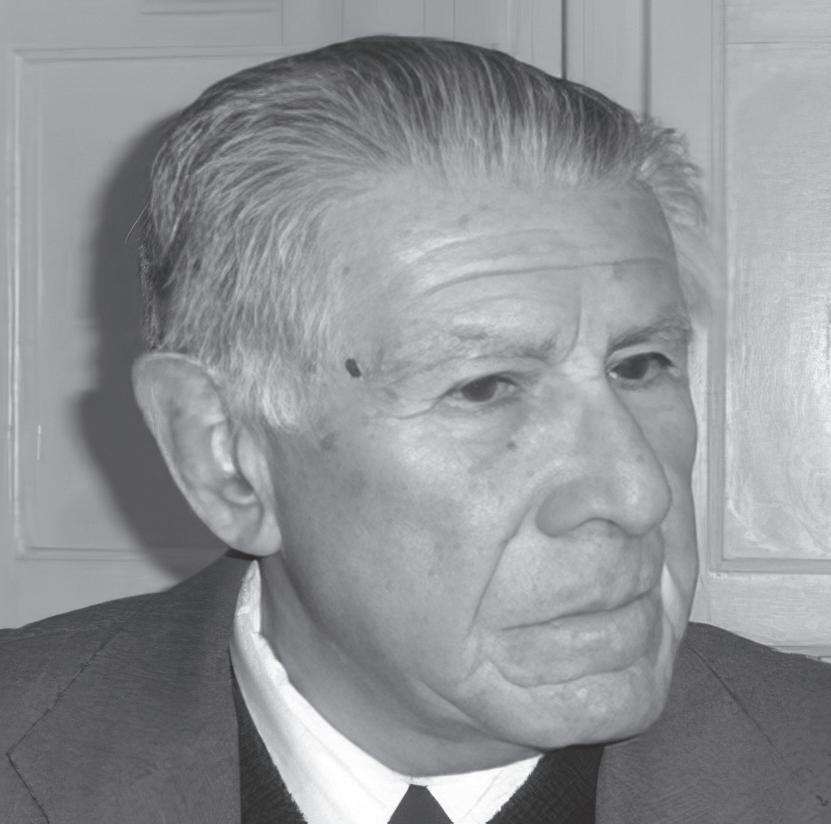
En particular, en la enseñanza de la Biología resultaba habitual el uso de órganos humanos como material de estudio, recurso que respondía a un compromiso pedagógico con la observación anatómica precisa y la comprensión empírica del cuerpo humano. Estos órganos eran trasladados con especial cuidado desde la morgue de Valparaíso hasta las dependencias universitarias.
Las actividades prácticas ocupaban un lugar central en la formación de biólogos y biólogas, siendo consideradas una extensión natural de la teoría. El plan curricular contemplaba extensas jornadas de laboratorio en las que se trabajaba con organismos vivos, ejemplares preservados o réplicas fielmente elaboradas. La enseñanza se sustentaba en una convicción compartida por la comunidad académica internacional de la época: la experiencia directa y la manipulación cuidadosa del material biológico constituían la vía más eficaz para afianzar el aprendizaje y formar un criterio científico sólido.
En aquellos años, era ampliamente aceptado y estaba fuera de cuestionamiento la utilización de animales para el aprendizaje. Se trataba de una práctica común y legítima, fundamentada en la necesidad del estudio práctico, de observación directa y empírica, y también en la disponibilidad cercana de animales que —a juicio humano— la naturaleza brindaba para ello. De aquel modo, durante los inicios de los estudios científicos en Biología, se impartían clases basadas en la disección de diversas especies de animales.
Para estudiar e identificar a una especie animal, se realizaba un minucioso trabajo basado en su morfología, se observaba su estructura ósea, comportamiento, sis-

Imagen 18. Profesores de la Escuela de Biología (Inicios década de 1970). En ella están los profesores:
RP Alejandro Horvat, Bernardo Parra, Luis Zuñiga, Luis Silva, Walter Radrigán y Victoriano Campos; y las Instructoras Ana Baya, Rosa Guerra, Margarita Molina y Gloria Naveas.
tema de reproducción, entre otros aspectos. En este proceso se estudiaban especies desde lo más simple hasta lo más complejo: microorganismos unicelulares como protozoos; gusanos nemátodos; planarias y lombrices de tierra; moluscos caracoles; artrópodos como arañas, abejas y otros insectos, o equinodermos como estrellas de mar. También se analizaba peces, ranas, lagartijas, y finalmente se observaban y estudiaban mamíferos; respecto de estos últimos, en las primeras décadas de prácticas de disección, se utilizaban animales de alta complejidad fisiológica como gatos o conejos. Del mismo modo, en los inicios de la docencia del Instituto, particularmente en el área de Genética, se utilizaban muestras de moscas contenidas en antiguos frascos de
yogurt, que eran mantenidas y alimentadas por los propios estudiantes mientras cursaban sus clases.
Paralelamente, y en sintonía con un cambio global en las ciencias biológicas, comenzó a consolidarse un enfoque posantropocéntrico, que contempla, entre otras cosas, el bienestar animal como un eje moderador en la enseñanza. De igual manera, la ética investigativa adquiere un rol importante e institucionalizado que regula la utilización de seres vivos. Por ello, estas prácticas son impensadas en la actualidad sin las respectivas autorizaciones e informes que las justifiquen, con énfasis en la integridad de los animales.
La Universidad no fue ajena a esta transformación: estas actividades prácticas fueron progresivamente reemplazadas por recursos alternativos. Así a través de diferentes fondos de proyectos se adquirieron modelos anatómicos a escala, los que con un nivel de detalle adecuado permitieron continuar la labor de entregar contenidos en torno a la morfología de distintas especies. Estos modelos, junto a recursos audiovisuales y herramientas digitales, han permitido mantener la enseñanza de la morfología con altos estándares académicos, preservando al mismo tiempo el compromiso con la ética y la sostenibilidad.
Durante el desarrollo de las clases, los profesores entregaban material didáctico en formato de libros o guías a los estudiantes. Implementos que eran hechos artesanalmente con mimeógrafos, con el propósito de crear distintas y numerosas copias a través de la técnica manual del esténcil. El procedimiento requería preparar cada hoja del material con excesivo cuidado: se meca-

Imagen 19. Moscas vivas cautivas en frascos de yogurt. Década de 1960.
nografiaba o dibujaba sobre la lámina de esténcil, que luego se fijaba al rodillo del mimeógrafo para entintarse y transferir el contenido al papel. Por la naturaleza del método, el proceso debía repetirse para cada página, lo que implicaba largas jornadas de trabajo. Los textos resultantes eran en su mayoría extensos, con diagramación básica y escasa presencia de ilustraciones; cuando las había, se imprimían en blanco y negro. Finalmente, las páginas se compaginaban a mano y se distribuían directamente en las aulas, constituyendo una valiosa herramienta de estudio y consulta.
De igual modo, la docencia se apoyaba en ilustraciones científicas y dibujos a escala, que facilitaban la comprensión de los contenidos relativos a la morfología y taxonomía de plantas, animales e insectos. Para ello, ilustradores científicos eran contratados para dar imagen a los conocimientos. Entre ellos destacó Eduardo Pérez, quien —como era común para la época— carecía de estudios profesionales, pero es recordado como un dibujante nato. Sus trabajos en acuarela demostraban gran talento, y retrataban tan minuciosa y detalladamente que podía pensarse que se trataba de fotografías. Otro colaborador fundamental fue Enrique Peralta, dibujante técnico de profesión, cuyas composiciones aportaban un equilibrio entre exactitud anatómica y belleza estética. Asimismo, la dibujante técnico Carmen Tobar también fue parte del Instituto de Biología durante el periodo, poniendo sus habilidades al servicio de la enseñanza y contribuyendo a la producción de un acervo visual que, más allá de su función pedagógica, constituye hoy un testimonio patrimonial del quehacer académico de la época.

Imagen 20. Ilustradora documenta gráficamente un insecto en diferentes ángulos.
En paralelo, la incipiente tecnología disponible durante las décadas pasadas jugó un papel importante en el desarrollo práctico de las clases. Aunque limitada en comparación con los avances actuales, esta tecnología representaba un recurso valioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los equipos más utilizados en el aula era el retroproyector, instrumento que permitía proyectar, sobre una superficie, imágenes contenidas en transparencias. Estas diapositivas solían elaborarse artesanalmente por el propio profesorado, utilizando acetatos y marcadores permanentes, o bien incorporando material fotográfico preparado con antelación.
La fotografía analógica cumplía una función central en la producción de estos recursos visuales. Con cámaras con película de celuloide, los docentes registraban especímenes, procesos de laboratorio, paisajes de campo o esquemas elaborados en pizarras y cuadernos. Una vez reveladas, las imágenes eran cuidadosamente seleccionadas, recortadas y adaptadas para formar parte de nuevas transparencias, generando un banco visual reutilizable en diversas asignaturas. Este proceso, aunque laborioso y dependiente de la pericia técnica del docente, permitía enriquecer las clases con un soporte gráfico que complementaba la explicación oral y facilitaba la comprensión de estructuras, procesos y relaciones biológicas.
Por otro lado, el impacto del desarrollo tecnológico en el ámbito académico se hace aún más evidente cuando se analiza el avance en las herramientas de análisis de datos. Hoy en día, gracias al uso de programas estadísticos y hojas de cálculo digitales, es posible realizar un análisis completo en cuestión de minutos o, a lo sumo, pocas horas. Por ejemplo, una tarea estadística que actual-
mente puede resolverse en aproximadamente 30 minutos, durante las primeras tres décadas de formación universitaria requería una inversión de tiempo considerablemente mayor. En aquella época, el mismo trabajo podía extenderse hasta seis meses, debido a la necesidad de recopilar manualmente los datos, transcribirlos en hojas de papel o formas estandarizadas. Los cálculos se realizaban sin más apoyo que reglas de cálculo, tablas impresas y, posteriormente, calculadoras básicas que, si bien reducían el esfuerzo aritmético, no eliminaban la necesidad de verificar cada resultado de forma individual. El proceso incluía revisiones repetidas para detectar y corregir errores, dado que un único cálculo incorrecto podía invalidar series completas de datos.
Esta metodología, aunque lenta y exigente, fomentaba una rigurosidad metodológica que, en muchos casos, marcó la formación de generaciones de científicos. No obstante, el contraste con el presente es evidente: la digitalización ha aportado una eficiencia sin precedentes, minimizando la probabilidad de error y permitiendo dedicar más tiempo al análisis interpretativo de los resultados que a la mera ejecución de cálculos. La transición desde el trabajo manual hacia el procesamiento digital representa así, uno de los hitos más significativos en la modernización de la enseñanza y la investigación científica en biología.
En relación con el desarrollo de proyectos de investigación, en tiempos pasados el proceso de búsqueda bibliográfica representaba una tarea considerablemente más compleja y laboriosa que en la actualidad. Los investigadores debían acudir presencialmente a la biblioteca de Casa Central, donde, entre estanterías repletas de libros
y revistas especializadas, revisaban pacientemente los artículos que pudieran ser de su interés. Una vez identificada la bibliografía relevante, el siguiente paso consistía en contactar a los autores mediante correo postal, solicitando amablemente el envío de copias o información adicional sobre sus trabajos. Este procedimiento no solo requería tiempo y paciencia, sino que también dependía en gran medida de la disposición del autor para responder y colaborar, lo cual no siempre ocurría de manera oportuna. En muchos casos, las respuestas podían tardar semanas o incluso meses, retrasando inevitablemente el avance de las investigaciones.
Hoy en día, el escenario ha cambiado radicalmente. Gracias al desarrollo de Internet y el acceso generalizado a bases de datos digitales, la búsqueda de información se ha vuelto más eficiente, rápida y accesible. El intercambio de conocimientos ya no depende de intermediarios ni de largas esperas; ahora ocurre en tiempo real, lo cual permite a los investigadores obtener de inmediato los recursos necesarios para continuar con su trabajo. Esta transformación ha significado un avance significativo en términos de productividad, colaboración y democratización del conocimiento.
Nuestro territorio cuenta con una excepcional biodiversidad, que contempla desiertos, valles, bosques y montañas; y cuerpos de agua desde el océano, la costa marítima, ríos y humedales. Cada uno de estos ecosistemas alberga una infinidad de vida por conocer; para ello, es fundamental la experiencia activa y el contacto directo
con la biodiversidad local. Desde sus inicios, la docencia en Biología en nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se ha caracterizado por un fuerte énfasis en el trabajo en terreno. Este enfoque se extiende particularmente entre las décadas de 1960 a 1980, cuando predominaba la corriente naturalista en la enseñanza de las ciencias biológicas. Muchos precursores del Instituto de Biología adherían al naturalismo, corriente de pensamiento que pone énfasis en el trabajo de campo y la observación directa, como también en la conexión espiritual y emocional con la naturaleza.
En este sentido, uno de los sellos de la docencia, y una experiencia fundamental en la formación más allá de aulas y laboratorios es la salida a terreno. El entorno natural constituye un escenario vivo de observación, registro y aprendizaje de los procesos biológicos. Se trata de una herramienta pedagógica que desarrolla habilidades de investigación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Las salidas a terreno también constituyen momentos de reunión-vinculación personal, y espacios de formación en identidad institucional y vocacional.
Las salidas a terreno solían tener una duración de entre 10 y 15 días, con itinerarios que llevaban a estudiantes y docentes tanto al norte como al sur de Chile, con el objetivo de registrar, observar y comprender en profundidad la diversidad biológica de cada ecosistema. Estas expediciones ofrecían oportunidades únicas para documentar interacciones ecológicas complejas y ejemplares, así fue como se estableció la relación simbiótica entre las abejas chilenas del género Centris y el tamarugo (Prosopis tamarugo), árbol endémico del desierto de Atacama,
en que las primeras cumplen un papel fundamental en la polinización, garantizando así su reproducción y permanencia del tamarugo en un entorno con una disponibilidad hídrica mínima.
Además de la observación, estas salidas incluían la recolección de muestras de plantas e insectos, siguiendo protocolos que permitían continuar el estudio en las aulas y
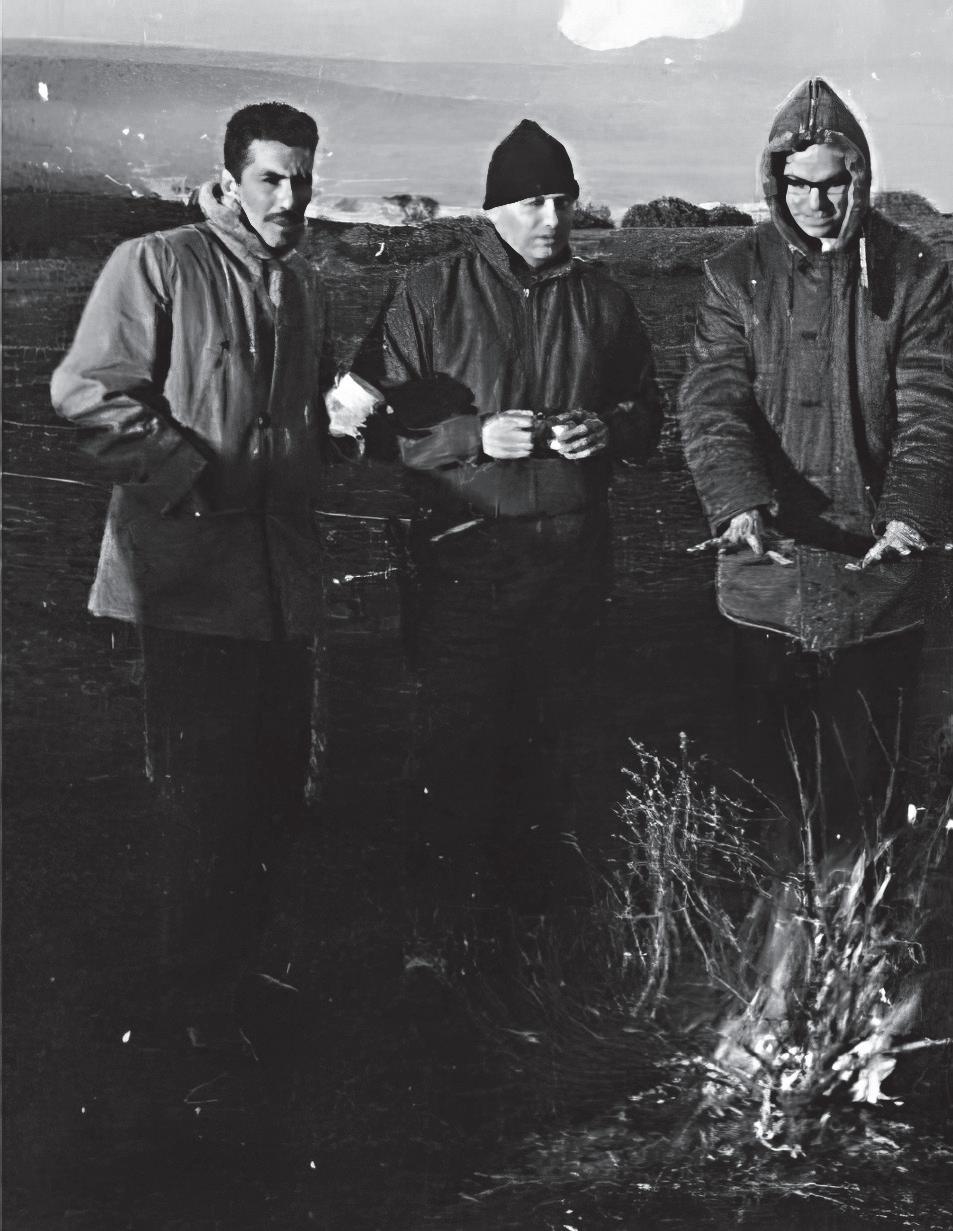
Imagen 21. Profesores se reúnen frente al fuego en una salida a terreno.
fortalecer las colecciones de referencia del Instituto. Estas colecciones, muchas de las cuales aún se conservan, sirvieron como material didáctico, y en la actualidad se convirtieron en registros históricos de la biodiversidad nacional, valiosos para estudios posteriores sobre distribución de especies, cambios ecológicos y conservación.
NUESTRO LEGADO NATURAL: COLECCIONES CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA
Herbario PUCV, Colección Paleobotánica, Colección de Abejas Silvestres y Sala Museo José Carpeneto
Desde su fundación en 1955, uno de los ejes que ha definido la labor académica y científica del Instituto de Biología ha sido la documentación sistemática y preservación de la vida silvestre. A través de décadas de trabajo meticuloso, profesores, investigadores y estudiantes han conformado colecciones que hoy constituyen un patrimonio científico y cultural de gran valor, no solo para la comunidad universitaria, sino también para la historia natural del país
Entre las colecciones más destacadas figura un herbario con más de 11.000 especímenes de plantas recolectados a lo largo de todo Chile, desde el desierto de Atacama hasta los bosques australes. Estas muestras son producto de frecuentes salidas a terreno y rigurosas campañas de recolección, esenciales para el estudio taxonómico, la conservación y la docencia, pues documentan la biodiversidad vegetal en distintos ecosistemas y momentos históricos.

Imagen 22. Antiguo bus en salida a terreno. Década de 1980.
Por su parte, la Colección de Abejas Nativas y Silvestres de Chile refleja el invaluable patrimonio natural de nuestro territorio, constituyendo un referente nacional e internacional. Cuenta con alrededor de sesenta mil especímenes de 230 especies de abejas, cuidadosamente montados con alfileres entomológicos en muestrarios especializados. Esta colección es testimonio del trabajo pionero del profesor Haroldo Toro, quien impulsó la iniciativa en la Escuela de Biología y logró conformar el repositorio más relevante del país y uno de los más completos de Latinoamérica. Como se señaló anteriormente, el relevo de su custodia lo asumió
la Dra. Luisa Ruz Escudero, quien continúa ampliando y modernizando este patrimonio, alojado en dependencias de la Casa Central.
Junto a estas colecciones, la Sala Museo José Carpeneto Noziglia, ubicado en el segundo piso del edificio de Ciencias, en el Campus Curauma de la Universidad, ofrece un espacio de exhibición que integra piezas representativas de la biodiversidad y del trabajo histórico del Instituto, funcionando como un puente entre la investigación científica, la enseñanza universitaria y la divulgación hacia la comunidad. Este espacio es heredero directo de una tra-

Imagen 23. Cachalote enano en exhibición en Casa Central, década de 1960.
dición iniciada en la década de 1950, cuando en la Casa
Central los precursores del laboratorio comenzaron la recolección sistemática de animales invertebrados y vertebrados para su estudio, conservación y exhibición con fines académicos.
El autodidacta taxidermista de origen italiano José Carpeneto (1892-1974), cuyo lugar de trabajo era el Museo de Historia Natural de Valparaíso, se encargó de realizar la labor de taxidermia para la preservación de innumerables especímenes, gracias a lo cual se conservan hasta hoy muchas de las especies nombradas. Reconocido
por su pericia y atención al detalle, Carpeneto no solo destacó en el ámbito del Museo, sino que extendió su trabajo a diversas instituciones académicas y científicas. Durante 20 años, fue contratado bajo la figura de Profesor Auxiliar en el Instituto de Biología, trabajando en conjunto a Haroldo Toro en la docencia, hasta la fecha de su muerte. Su presencia fue fundamental en la transmisión de conocimientos y en la consolidación de una cultura de respeto y valoración hacia la fauna chilena. Carpeneto se dedicó a la caza y captura de las aves y mamíferos que hoy se exponen en la Sala Museo del Instituto de Biología, la cual lleva su nombre en memo-
ria de su extensa contribución. Según fuentes históricas de la taxidermia científica, “quienes fueron sus estudiantes recuerdan especialmente el realismo de las piezas que creaba, a tal punto que un peuco embalsamado de su autoría servía para espantar a las palomas de la facultad” (Valenzuela, 2018).
A partir del Laboratorio de Zoología, se conforma una gran antología animal que cuenta con alrededor de 800 especímenes; aves embalsamadas; mamíferos taxidermizados; cajas de muestras entomológicas con insectos edáficos y voladores; peces marinos y de agua dulce; y frascos de animales preservados bajo el líquido que impide que los tejidos se descompongan, lo cual permite, en la actualidad, continuar exhibiendo estas muestras. Un papel clave en la consolidación de este acervo lo tuvo el profesor Eduardo de la Hoz, quien fue responsable de formar la colección de peces marinos y de agua dulce que todavía se exhibe. Estas muestras no solo sirvieron para fines docentes, sino que también constituyeron la base para el desarrollo de su línea de investigación, la cual más tarde se institucionalizó en el Laboratorio de Morfología Funcional Animal.


Imágenes 24 y 25. Herbario preservado en el Instituto de Biología PUCV.
En la actualidad, la Sala Museo José Carpeneto no solo preserva piezas históricas de alto valor científico, sino que también exhibe trabajos destacados de estudiantes de distintas generaciones, integrando así el legado del pasado con la creatividad y rigor académico del presente. Estas producciones, elaboradas en el marco de asignaturas, proyectos de investigación o prácticas de laboratorio, permanecen disponibles como recurso visual y educativo, ofreciendo a las nuevas cohortes de estudiantes la oportunidad de aprender a partir de la experiencia de quienes las precedieron. De igual modo, las colecciones cumplen una función estratégica en el plan de vinculación con el medio del Instituto de Biología. Con frecuencia, la Sala Museo recibe la visita de niños, niñas y jóvenes de establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, quienes acceden a una experiencia de contacto directo con la ciencia, sus objetos de estudio y su historia. Este encuentro no solo acerca el conocimiento científico a públicos escolares, sino que también promueve el despertar vocacional y favorece el interés por carreras del ámbito biológico, contribuyendo a fortalecer la formación de futuras generaciones de profesionales en el área.


Cabezas, V. (1999). Dr. Eduardo de la Hoz Urrejola (1941-1997) [Obituario]. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 34(2), 119-121.
Garcés Guzmán, R. (1979). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Desde su fundación hasta la Reforma: 1928-1973, Un espíritu, una identidad. Ediciones de la Universidad Católica de Valparaíso.
Redón, J. F., & Pizarro, C. G. (1975, octubre). La vegetación terrestre de la Antártica Chilena. En Boletín informativo (N.º 7, pp. 15-17). Instituto Antártico Chileno.
Valenzuela Matus, C. (2018). Una contribución científica desde la taxidermia: José Carpeneto (1892-1971) y su colección en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Colecciones Digitales, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Imagen 28. Colección de Abejas Silvestres. Casa Central PUCV.


1975—2000
El periodo entre 1973 y 1975 significó un quiebre profundo para las universidades chilenas y, en particular, para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El sistema de educación superior vivió una contrarreforma que puso fin al proceso iniciado en la Reforma Universitaria de fines de los sesenta. La instalación de rectores designados, la supresión de facultades, y la reestructuración administrativa, entre otras, fueron parte de un clima que redujo la autonomía universitaria y limitó la vida académica.
En este escenario de alta tensión política y social, la universidad enfrentó, además, las consecuencias de un nuevo modelo de financiamiento que disminuyó recursos al sistema y abrió camino a la expansión de instituciones privadas. La cobertura en educación superior se redujo en la segunda mitad de los setenta y el trabajo científico se vio condicionado por la falta de fondos y la centralización de las decisiones.
El Instituto de Biología de la UCV no estuvo ajeno a estos procesos. Su desarrollo se dio en medio de tensiones, entre la continuidad de la docencia y las restricciones impuestas. Sin embargo, se sostuvo la formación de pregrado en áreas clave como Pedagogía en Biología y Licenciatura en Ciencias, lo que permitió mantener viva la misión formativa. La década que comenzaba abrió camino a una lenta consolidación de la investigación y de la enseñanza, en paralelo a la reestructuración institucional que viviría la Universidad en los años siguientes.
Durante los primeros años, los ajustes institucionales se reflejaron en la renovación de cargos, en la reorganización de las facultades y en la redefinición de los insti-
tutos. Pese a estas dificultades, el Instituto de Biología mantuvo su vocación de docencia en pregrado, asegurando la continuidad de la formación de profesionales en ciencias biológicas. Este esfuerzo por resguardar la calidad académica constituyó un elemento central para la proyección futura del Instituto
Este marco introductorio permite comprender que los hitos del Instituto de Biología entre 1975 y 2000 estuvieron profundamente marcados por la coyuntura nacional histórica: limitaciones iniciales, esfuerzos de adaptación y, más tarde, la consolidación de equipos, proyectos y líneas de investigación que sentaron bases duraderas para el futuro.
Paralelamente, comenzaron a consolidarse líneas de investigación que, con el tiempo, serían decisivas en el desarrollo de la disciplina dentro de la Universidad. Distintas áreas fueron fortaleciendo su quehacer como campos prioritarios, impulsadas por un cuerpo académico que supo generar respuestas a los nuevos desafíos. Con ello, el Instituto preservó su docencia e investigación y sentó las bases de una etapa de expansión y madurez científica que caracterizaría las décadas siguientes.
Durante la segunda mitad de la década de 1970 y a lo largo de los años ochenta, el Instituto de Biología inició un proceso decisivo de consolidación institucional. Tras los años iniciales de crisis y reorganización universitaria, la unidad logró estabilizar su quehacer, proyectando una identidad académica sólida en docencia, investigación y formación profesional. Este periodo significó dejar atrás la incertidumbre para articular un proyecto
científico y pedagógico de largo alcance, en sintonía con los desafíos nacionales e internacionales de las ciencias biológicas.
Paralelamente, la creación en la Universidad de nuevas unidades como la Dirección de Posgrado, la Dirección General de Investigación y la Dirección de Docencia representó un cambio estructural en la gestión académica. Estas unidades transversales facilitaron el acceso a financiamiento, la formulación de programas propios de magíster y doctorado, el desarrollo de laboratorios, la adquisición de equipamiento y la mejora continua en la calidad docente. En consecuencia, el Instituto pudo beneficiarse de algunas políticas universitarias generales, potenciando su capacidad de investigación aplicada y vinculándose a redes nacionales e internacionales.
En el ámbito formativo, en este período se produce una ampliación de la oferta académica. Al grado de Licenciado en Biología y al Título de Profesor de Biología, se suma en el año 1996 la creación de la carrera y el título de Biólogo. Un año después, se modifica el plan de estudios para la obtención del Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales, en conjunto con el grado de Licenciado en Educación, en concordancia a los requerimientos educacionales de la época. Paralelamente, se produjo un crecimiento sostenido de la matrícula, reflejo del reconocimiento alcanzado por el Instituto como referente en la enseñanza de las ciencias básicas.
El interés de los estudiantes se sustentó no solo en la calidad de esa oferta académica, sino también en la posibilidad de integrarse tempranamente a proyectos de investigación y en la proyección profesional que ofrecía
la disciplina. La estrecha articulación entre docencia e investigación generó un sello particular, que consolidó la vocación pedagógica y científica del Instituto, contribuyendo además a carreras pedagógicas y profesionales relacionadas con la enseñanza de las ciencias naturales.
A continuación, se presentan cinco tablas y dos gráficos que ilustran cuantitativamente la evolución de la matrícula en los programas y carreras de pregrado y posgrado del Instituto de Biología. La información disponible comienza en el año 1972 y se extiende hasta el 2000, periodo durante el cual se cuenta con registros sistemáticos y comparables. Cabe señalar que para los años previos no se dispone de datos consolidados, por lo que no fue posible realizar este ejercicio histórico sobre las primeras décadas del Instituto. Para facilitar la lectura y el análisis de las tendencias, las tablas se han organizado en tramos de aproximadamente una década, comprendiendo los periodos 1972-1980, 1981-1990 y 1991-2000. En el caso de los posgrados, los datos se organizan en los periodos 1983-1990 y 1990-2000.
Progresión de la matrícula de pre y posgrado período 1972-2000 .
Tabla 1. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, años 1972-1980*
PROGRAMA/CARRERA
Tabla 2. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, década 1981-1990*
Tabla 3. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, década 1991-2000*
* El total de los matriculados por año podría diferir de la suma vertical de estudiantes, debido a que algunos estudiantes podrían encontrarse con matrícula en dos programas o carreras. La fila Total matrícula pregrado, informa RUTs únicos.
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
Tabla 4. Matrícula total estudiantes de posgrado, por programas, periodo 1983-1990.
PROGRAMA
MAGÍSTER EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Y SISTEMATICA
MAGÍSTER EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Tabla 5. Matrícula total estudiantes de posgrado, por programas, periodo 1991-2000.
PROGRAMA
MAGÍSTER EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
MENCIÓN
Gráfico 1. Matrícula total estudiantes de pregrado, periodo 1972-2000.
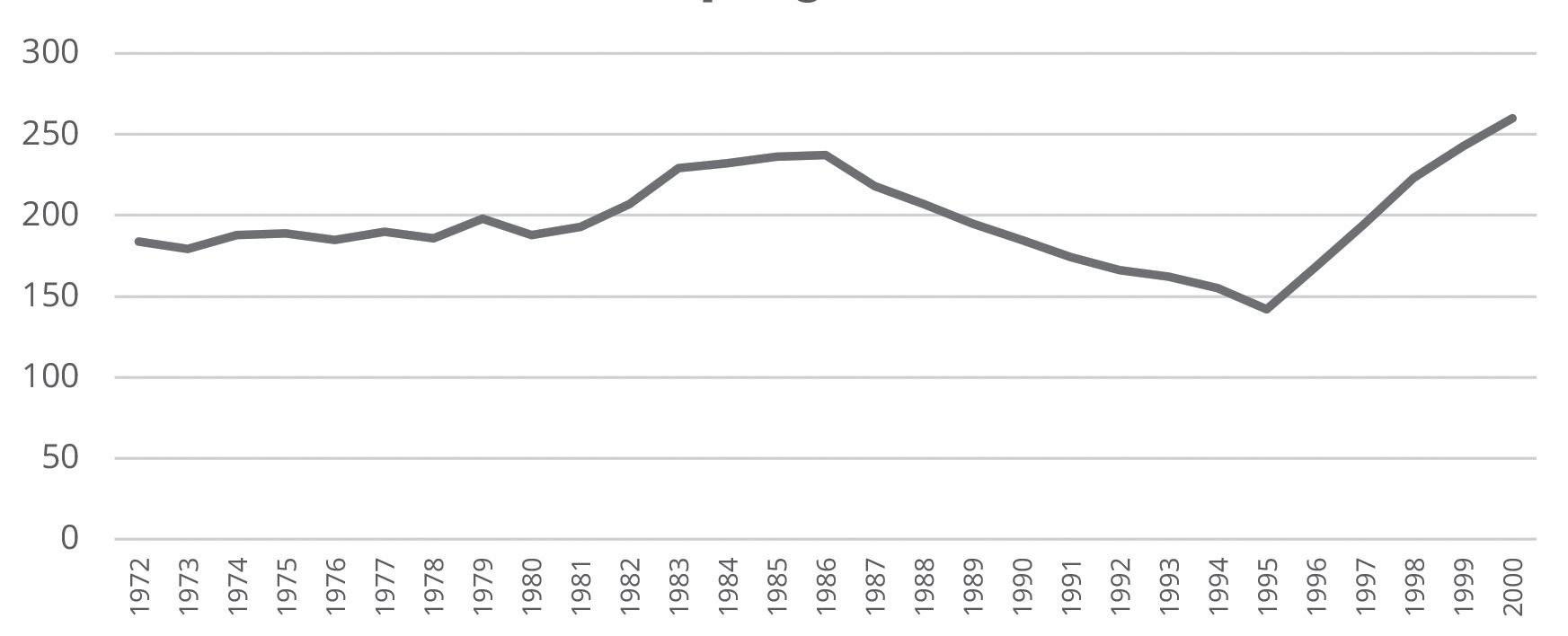
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
Gráfico 2. Matrícula total estudiantes de posgrado, periodo 1983-2000.
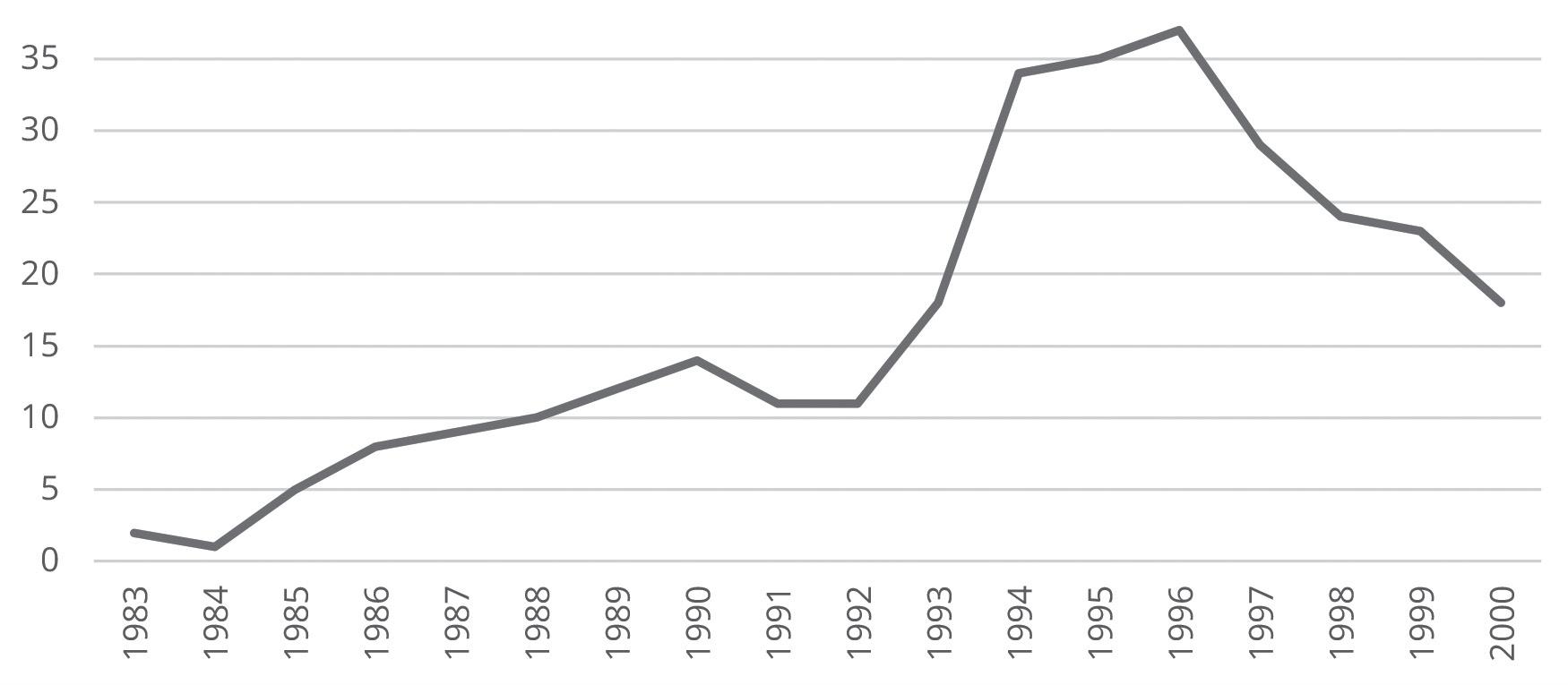
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
Durante la década de 1980, el Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso experimentó un proceso de consolidación que resultó decisivo para su proyección futura. En medio de un contexto nacional marcado por las transformaciones estructurales en la educación superior y la fuerte centralización de las políticas universitarias, la comunidad académica del Instituto supo articular esfuerzos para sostener la calidad de la docencia y, al mismo tiempo, dar un paso significativo en el desarrollo de la investigación científica. Este periodo se caracterizó por el fortalecimiento de los equipos docentes y el establecimiento de líneas de investigación que otorgaron identidad a la Unidad Académica, situándola en un lugar destacado dentro de las ciencias biológicas en Chile.
Otro elemento central fue el fortalecimiento del perfeccionamiento académico del cuerpo docente. La reestructuración universitaria de los años ochenta obligó a una redefinición de los roles académicos, en la cual los profesores del Instituto asumieron la doble misión de investigar y enseñar. Para ello, muchos académicos iniciaron procesos de formación avanzada en universidades extranjeras o a través de estancias de investigación en centros de excelencia, lo que redundó en una mayor profesionalización y en la actualización de las líneas de investigación del Instituto.
Fue relevante para consolidar la investigación en el Instituto, el retorno de académicos de sus programas de
doctorado en el extranjero, su incorporación contribuyó a consolidar una cultura investigativa más robusta y diversificada. A su vez, el ingreso de nuevos académicos, investigadores jóvenes formados en distintas disciplinas, diversificó aún más las áreas de estudio, y significó un enriquecimiento por el aporte desde perspectivas científicas renovadas. Como detallaremos más adelante, áreas como las bases moleculares de patologías asociadas a la acuicultura, la microbiología ambiental, la genética bacteriana, la biología marina y la fisiología vegetal, entre otras, encontraron en el Instituto un espacio fértil para su desarrollo.
El Instituto no se limitó a la formación de pregrado, sino que desplegó una estrategia orientada a incrementar la presencia en la investigación aplicada, en la generación de publicaciones científicas y en la vinculación con instituciones nacionales e internacionales. La apertura a convenios de colaboración con centros de investigación de Europa y América Latina permitió a profesores y estudiantes ampliar sus horizontes, generando un intercambio intelectual que fortaleció la productividad científica y la actualización metodológica. Estos vínculos fueron, a su vez, un reflejo de la capacidad del Instituto para insertarse en las redes académicas internacionales, a pesar de las restricciones propias del contexto nacional.
En este período distintas áreas experimentaron un crecimiento sostenido gracias a la incorporación de nuevos académicos con sólida formación en investigación. En el área de Genética, en el año 1982 retorna el Dr. Sergio Marshall luego de realizar su doctorado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, lo que motiva la am-
pliación del Laboratorio de Genética en el cuarto piso, pero sigue manteniendo el espacio del altillo para la colección de moscas empleadas para investigación. A este laboratorio se integró inicialmente como ayudante tesista y luego como académica la profesora Graciela Muñoz Riveros, Magíster en Ciencias Biológicas. Los profesores S. Marshall y G. Muñoz expandieron el ámbito de la docencia en Genética, sumando a la Genética general la docencia de la Genética Molecular. Se inicia también un período de gran consolidación de la investigación del área con el desarrollo de la línea de patógenos relevantes para la acuicultura nacional. La adjudicación de diversos proyectos nacionales de investigación en ciencias básicas y aplicadas con distintas fuentes de financiamiento por parte del Dr. S. Marshall, le permite realizar un aporte significativo en el ámbito de la salmonicultura; junto a un grupo de investigadores y estudiantes bajo su conducción, contribuyen al conocimiento sobre los mecanismos de infección de la bacteria Piscirickettsia salmonis y del virus de la Anemia Infecciosa (ISA). Por su parte, Sergio Marshall asumió como director del Instituto de Biología entre 1984 y 1987. En reconocimiento a su vasta trayectoria, el año 2017 fue nombrado profesor Emérito de la Universidad, y en esa categoría sigue perteneciendo al claustro de profesores del Instituto de Biología.
El área de Microbiología también experimentó un crecimiento sostenido. Al desarrollo de los estudios en microbiología iniciados por el Dr. Victoriano Campos en la década de 1960, se sumaron nuevos apoyos tanto en la docencia como en la investigación. Entre ellos, estuvo el profesor Patricio García-Tello Olivares, Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Szczecin, en Polonia,
especialista en microbiología marina, quien fortaleció la vinculación del Instituto con el estudio de ecosistemas costeros y su biodiversidad microbiana. Inició una exitosa línea de investigación asociada al estudio de bacterias intestinales en peces y bacterias provenientes de pozas litorales, abriendo un nuevo campo de estudio relacionado con la microbiología marina.
A este equipo se sumaron, en 1981 y tras culminar sus estudios de posgrado, el doctor Freddy Lund Bellocchio, enfocado en el análisis de bacterias ambientales y sus interacciones con distintos hábitats, y el doctor James Robeson Camus, cuya labor en genética bacteriana aportó conocimientos clave sobre los mecanismos de intercambio y transferencia de genes entre bacterias y su entorno, instalando una nueva línea de investigación asociada a la transferencia lateral de genes, y una innovadora línea asociada al uso de fagos como antimicrobianos, que se mantiene en nuestro Instituto hasta la actualidad. Los trabajos de James Robeson, Patricio García-Tello y Freddy Lund marcaron el ingreso a áreas de frontera como la bacteriología ambiental y la transferencia génica, consolidando un campo de creciente relevancia para la biotecnología. Cada uno de ellos, aportó con su experiencia acumulada en sus estudios de posgrado previos, y nuevas visiones en el estudio de los microorganismos, y mantuvieron colaboraciones internacionales. Por su parte, James Robeson fue director del Instituto de Biología entre 1990 y 1993.
El desarrollo de esta área gestó a partir del financiamiento estatal que todavía recibía la Universidad, y a través de proyectos de investigación y colaboraciones
internacionales. En este último punto, destaca la duradera y fructífera colaboración establecida entre el profesor Robeson y el investigador estadounidense Roy Curtis III. También el intercambio académico establecido por el profesor García-Tello y grupos de investigación de Francia. Las iniciativas del equipo impulsaron el flujo de saberes, trascendió las fronteras y permitió enriquecer las perspectivas de análisis.
La colaboración es un eje para el impulso de nuevas líneas de investigación también al interior del Instituto. Los profesores James Robeson y Enrique Montenegro, dieron forma a la experimentación asociada con las relaciones tróficas nemátodo-bacteria El profesor Montenegro se había reintegrado luego de obtener en el año 1986 el grado de Doctor en Ciencias por la Universidad de Navarra, España. Esta nueva línea de estudio abrió paso a numerosos proyectos de investigación aplicada. Posteriormente, se integra al equipo investigativo y docente la profesora Erika Salas, que a la fecha sigue impartiendo docencia en nuestro Instituto.
Esta década fue testigo de un esfuerzo sostenido por mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo académico. La incorporación de laboratorios especializados, equipamiento actualizado y espacios destinados a la investigación de campo dio un nuevo impulso a la actividad científica. Estos avances fueron posibles gracias a la adjudicación de más proyectos financiados por organismos nacionales, como FONDECYT, y por la activa búsqueda de fondos internacionales.
En el ámbito de la docencia, la preocupación por formar profesionales con sólidos conocimientos disciplinares y
con capacidad de innovación fue un sello distintivo. Se introdujeron nuevas metodologías pedagógicas, con énfasis en el trabajo de laboratorio y en la integración entre teoría y práctica, lo que permitió a los estudiantes un acercamiento directo a los problemas científicos de su tiempo. Este enfoque pedagógico no solo fortaleció la formación de biólogos, sino que también propició el surgimiento de vocaciones científicas que más tarde se reflejarían en la creación de programas de posgrado.
Durante este período, también se consolidaron actividades de extensión, programas de formación docente y visitas a establecimientos escolares como parte de una estrategia de vinculación con el medio, que respondía tanto a la misión universitaria como a la necesidad de abrir la ciencia hacia la ciudadanía. Este conjunto de iniciativas fue posicionando al Instituto de Biología como un referente nacional, capaz de proyectar su quehacer más allá de los límites estrictamente académicos y de contribuir al desarrollo cultural y científico del país, y daban cuenta del compromiso de la comunidad académica del Instituto con la difusión del conocimiento hacia la sociedad.
Hacia fines de la década de 1990, el Instituto de Biología ya se encontraba plenamente consolidado como un actor estratégico dentro de la Universidad Católica de Valparaíso y del sistema de educación superior chileno. Sus académicos habían liderado proyectos de investigación relevantes, establecido convenios con instituciones externas y sentado las bases para el desarrollo de programas de posgrado en biología y áreas afines. Esta etapa de madurez, caracterizada por la estabilidad, la diversi-
ficación y el crecimiento, configuró un hito en la historia institucional y proyectó al Instituto hacia los logros del nuevo milenio. Hacia fines de esta década, desde el año 1987 hasta 1990, encabezó el Instituto el académico Enrique Montenegro Arcila.
FORMACIÓN DE POSGRADO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA
Durante el período comprendido entre 1975 y 2000, el Instituto de Biología de la UCV vivió un proceso decisivo en la consolidación de su carácter académico, marcado por el fortalecimiento de la formación de posgrado y por la profesionalización sistemática de la docencia. En este lapso, se generaron las bases que permitirían articular la investigación científica con la enseñanza de pregrado y posgrado. La estrecha vinculación entre investigación y docencia se consolidó como un rasgo identitario del Instituto de Biología en este período.
La carrera de Pedagogía en Biología, luego en Biología y Ciencias Naturales, fue fortaleciendo sus vínculos con la Escuela de Pedagogía de la entonces Facultad de Educación de la UCV y el sistema escolar. En un esfuerzo por elevar la calidad de la enseñanza en la formación de profesores de biología, fue incorporando metodologías pedagógicas más actualizadas y fomentando la articulación entre teoría y práctica. Un fuerte componente disciplinar se complementaba con asignaturas que entregaban fundamentos filosóficos, psicológicos y sociales de la educación, de planificación curricular y evaluación educacional, para finalizar con la práctica docente en el sistema escolar. La planificación, observación y super-
visión de las prácticas, es una tarea que perdura hasta hoy, fue liderada por la profesora Patricia Navarrete Carvallo, y continuaron en el tiempo los profesores Mariana Acevedo Iturriaga y Carlos Núñez Aranda.
En este mismo marco, la docencia de pregrado se vio enriquecida por la incorporación de seminarios especializados, prácticas de laboratorio y tutorías académicas, donde los estudiantes pudieron interactuar directamente con las líneas de investigación vigentes. La inclusión de estudiantes en proyectos de investigación no solo favoreció su aprendizaje, sino que también potenció el sentido de pertenencia al Instituto y fomentó la continuidad hacia estudios de posgrado.
En relación con el posgrado, en primer lugar, en 1983, se formalizó el Programa de Magíster en Ciencias, mención Microbiología, uno de los hitos más relevantes de este período. Como declara desde sus inicios, este programa respondía a la necesidad de “formar graduados y profesionales altamente especializados, capacitados para realizar investigación y docencia superior en la materia”, al mismo tiempo que proyectó al Instituto como un espacio de referencia nacional en la formación científica avanzada. Desde sus inicios, se concibió con una fuerte impronta investigativa, vinculando estrechamente la docencia en las áreas de genética y taxonomía microbiana, y microbiología ambiental, de suelo y marina con las líneas de trabajo de los laboratorios. La Microbiología, con aplicaciones en medio ambiente y salud, se convirtió en un eje estratégico que otorgó visibilidad y prestigio. A partir de la autoevaluación y diagnóstico curricular, en el año 1993, el programa de Magíster en Ciencias mención
Microbiología se renueva hacia el Magíster en Ciencias Microbiológicas, e incorpora la línea de investigación en inmunología, cuya primera tesis en el área fue defendida en el año 1997 por el actual profesor del Instituto Luis Mercado Vianco.
Posteriormente, en 1985, la formación de posgrado tiene un nuevo impulso con la creación del Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Ecología y Sistémica.
Promovido por los profesores de las áreas de zoología y ecología, tuvo como propósito “formar graduados a un nivel científico superior que los habilitara para la investigación y docencia en estas disciplinas de la Ciencias Biológicas”; así, los conocimientos de biometría, biogeografía, ecología de poblaciones y de comunidades y sistemática animal y vegetal, vinculaban la docencia con las líneas de trabajo que desarrollaban estos académicos.
Los estudiantes de posgrado comenzaron a participar activamente en proyectos de investigación que recibían financiamiento externo —como los provenientes de FONDECYT y otras agencias nacionales e internacionales—, integrándose desde etapas tempranas en dinámicas de trabajo científico de alto nivel. Esta interacción permitió que la docencia no se limitara a la transmisión de contenidos, sino que se transformara en un espacio de generación de conocimiento y de innovación formativa.
No obstante, durante este período no se impulsó la creación de un programa de Doctorado desde el Instituto de Biología, varios de sus profesores participaron activamente en la docencia y la dirección de tesis del programa de Doctorado de Biotecnología, dictado en forma conjunta con la Universidad Técnica Federico
Santa María. La creación de este programa en 2001 (decreto 115/2001), correspondió al entonces Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, doctor Sergio Marshall. En función del rol protagónico que desarrolla el Instituto de Biología en este programa, a fines del año 2022, su gestión administrativa se traslada a nuestro Instituto y la Escuela de Ingeniería Bioquímica quedando adscrito a ambas Unidades Académicas por parte de la PUCV.
El Instituto comenzó a proyectarse hacia la creación de programas doctorales, impulsados por la necesidad de formar investigadores capaces de liderar grupos de trabajo en áreas clave de la biología, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Hacia fines del período, la consolidación del magíster y el perfeccionamiento docente permitió proyectar al Instituto como un espacio de formación avanzada y de investigación de excelencia, capaz de aportar tanto al desarrollo científico como a la mejora de la educación en biología en Chile. El esfuerzo sostenido en este campo dejó una huella institucional duradera: la convicción de que la enseñanza y la investigación son dimensiones inseparables de la vida académica, y que su integración constituye la base para un proyecto universitario sólido y dinámico.
El periodo comprendido entre 1975 y 2000 constituyó una etapa decisiva en lo relacionado a innovación pe-
dagógica y al fortalecimiento de la enseñanza práctica de las ciencias. En un contexto de cambios estructurales en la educación superior chilena, el Instituto asumió el desafío de modernizar sus metodologías docentes, diversificar sus recursos didácticos y consolidar la infraestructura necesaria para que la enseñanza de la biología se desenvolviera en estrecha vinculación con la investigación. De este modo, la creación, actualización y especialización de laboratorios se transformó en un eje articulador que potenció tanto la formación de pregrado y posgrado como la extensión hacia colegios y comunidades educativas de la región.
Un hito significativo en esta trayectoria fue la implementación de nuevos Laboratorios de Docencia de Biología, concebidos como espacios para la enseñanza práctica de los estudiantes de pedagogía y biología. Allí, las experiencias de laboratorio no se reducían a la reproducción de protocolos clásicos, sino que se fomentó el trabajo experimental, la capacidad crítica y la apropiación de técnicas que más tarde serían transmitidas en las aulas escolares, lo que marcó un antes y un después en la formación de futuros profesores, quienes encontraron en estos espacios un puente entre la teoría impartida en las salas de clases y el quehacer experimental que caracteriza a la disciplina biológica.
La mejora en la infraestructura no se limitó a la docencia general, sino que alcanzó áreas de especialización clave. Durante estos años se establecieron y fortalecieron laboratorios de Biología Celular, Genética, Ecología y Fisiología. Esto permitió que los estudiantes tuvieran acceso a equipamiento actualizado y pudieran aproximarse
de manera directa a las problemáticas de investigación propias de cada campo. El énfasis en la práctica fue un sello distintivo de la institución, que comprendió que la enseñanza de las ciencias debía nutrirse de un contacto continuo con el trabajo de laboratorio. La actualización de estos espacios garantizó no solo un aprendizaje más completo, sino también la posibilidad de involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación en curso, integrando tempranamente docencia e investigación como pilares inseparables.
En este marco, cabe subrayar la relevancia del Laboratorio de Microscopía Electrónica, cuya incorporación significó un salto cualitativo en la capacidad técnica del Instituto. Este laboratorio no solo posibilitó investigaciones de frontera en diversas áreas de la biología, sino que también se integró a los procesos de formación de estudiantes, quienes pudieron acceder a herramientas tecnológicas que en ese momento eran escasas en el medio nacional. La experiencia con microscopía electrónica otorgó a los egresados un perfil diferenciado y los dotó de competencias que les permitieron insertarse en ámbitos científicos más exigentes, tanto en Chile como en el extranjero.
La innovación pedagógica también se expresó en la incorporación de metodologías activas de enseñanza, que colocaron el énfasis en la experimentación, la resolución de problemas y la interacción con contextos reales. Los académicos impulsaron prácticas en terreno, pasantías y actividades conjuntas con colegios de la región, con el fin de que los estudiantes en formación enfrentaran tempranamente la complejidad del proceso educativo
en ciencias. El Instituto reconoció que debía formar a sus estudiantes con competencias disciplinares sólidas, pero que era imprescindible desarrollar en ellos las herramientas didácticas para traducir el conocimiento científico en experiencias pedagógicas significativas. En este sentido, se promovieron instancias de reflexión crítica sobre la enseñanza de las ciencias, donde la práctica pedagógica se vinculó estrechamente con la investigación educativa.
El impacto de estas innovaciones trascendió los muros universitarios y se proyectó hacia el sistema escolar. El Instituto participó activamente en programas de extensión y actualización docente para profesores de enseñanza media, generando espacios de perfeccionamiento que contribuyeron a elevar el nivel de la enseñanza de la biología en la región. Asimismo, se establecieron lazos de colaboración con colegios de Valparaíso y sus alrededores, lo que permitió una transferencia efectiva de conocimientos y metodologías didácticas. Esta articulación universidad-escuela configuró un modelo pionero en la época, pues vinculaba el quehacer académico con las necesidades concretas del sistema educativo.
En suma, el proceso de innovación en la enseñanza y la creación de laboratorios especializados durante el periodo 1975-2000 fue un esfuerzo de modernización de la infraestructura y ayudó a cambiar el paradigma en la formación científica y pedagógica. Al integrar de manera coherente la docencia universitaria con la investigación de frontera y la vinculación con el sistema escolar, el Instituto de Biología de la UCV sentó las bases de un modelo formativo que ha perdurado hasta la actuali-
dad. Dicho modelo, sustentado en la experimentación, la actualización tecnológica y la reflexión crítica sobre la enseñanza, se erige como una de las contribuciones más significativas del Instituto a la educación superior y a la enseñanza de las ciencias en Chile.
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
El nivel de consolidación alcanzado posicionó al Instituto de Biología como un referente nacional en las ciencias biológicas, proyectando una identidad propia y un sello distintivo que se mantendrían en las décadas siguientes. Durante este periodo, el Instituto supo articular tres dimensiones fundamentales —docencia, investigación y extensión— en una visión integradora que le permitió superar dificultades del contexto político y universitario, y afirmar su papel en la Universidad y en el país.
Un elemento decisivo de esta consolidación fue la formación de una nueva generación de académicos. Profesores que se habían formado en la propia UCV, durante los años setenta y ochenta, regresaron al Instituto tras completar estudios de posgrado, asegurando la continuidad institucional y renovando las líneas de trabajo. Esta dinámica fortaleció una comunidad académica capaz de proyectar sus investigaciones en áreas como biología marina, ecología, fisiología y genética, y al mismo tiempo incidir en la docencia universitaria y en la formación de futuros investigadores. La inserción de egresados del Instituto en universidades y centros de investigación del país demostró la calidad y el impacto de esta formación, consolidando un círculo virtuoso de docencia e investigación.
De estas adecuaciones se desprenden nuevos apoyos docentes al interior del Instituto. Entre ellos, la entomóloga Elizabeth Chiappa Tapia (1941-2022), quien obtuvo la licenciatura en Biología y cursó el Magíster en Ciencias Biológicas mención en Ecología y Sistemática en la Universidad, desarrollando investigación sobre la avispa chaqueta amarilla y los efectos de su introducción en Chile durante la década de 1980. La profesora contribuyó con excelencia a la docencia en el área de Zoología, colaborando junto al precursor Haroldo Toro. Más adelante, se integran al equipo docente de Zoología los profesores Cecilia Cancino Araya y Francisco Flores Apablaza (1967-2013), quienes formaron parte del Instituto por más de una década. Por su parte, Víctor Cabezas Bello, profesor incorporado a la cátedra de Zoología durante la década de 1960, estuvo a cargo del Instituto de Biología entre 1993 y 1996.
En el área de Botánica, siguió los pasos de los precursores la académica Beatriz Palma Lutjens, quien fue titulada como Profesora de Biología por la Universidad en el año 1971, obteniendo la Licenciatura en Filosofía y Educación, y contribuyó a la docencia desde su área, la Fisiología vegetal. También se incorporó a enseñanza de la Botánica el profesor Leopoldo Silva Tapia (1957-2023), quien obtuvo el título de Profesor y Licenciado de Biología en la Universidad Católica de Valparaíso, y Magíster en Pedagogía Universitaria por la Universidad Mayor.
En paralelo, la producción científica experimentó un incremento sostenido. El Instituto amplió significativamente la publicación de artículos en revistas indexadas y la participación activa en congresos internacionales, lo
que reforzó su visibilidad en la comunidad académica global. Se participaba activamente en el circuito científico y se generaban líneas de investigación propias, vinculadas al estudio del entorno natural de la región de Valparaíso, con especial énfasis en los ecosistemas costeros y marinos. Esta especificidad temática otorgó al Instituto una identidad diferenciada, conectando la investigación con el territorio y con las necesidades de comprensión y cuidado de la biodiversidad.
La consolidación institucional también se expresó en el desarrollo de redes de colaboración y en la firma de convenios internacionales. Durante estas décadas se establecieron vínculos con universidades y centros de investigación de Europa y Estados Unidos, lo que permitió acceder a proyectos conjuntos, intercambios académicos y formación de posgrado. Estos lazos internacionales reforzaron la capacidad del Instituto para proyectarse más allá de las fronteras nacionales, integrando sus investigaciones a las dinámicas globales de la biología contemporánea.
El Instituto profundizó su vocación de servicio a la sociedad a través de programas de extensión y actividades de divulgación científica, orientados tanto a la comunidad escolar como al público general. La formación de docentes y el fortalecimiento de la enseñanza de la biología en colegios de la región se convirtieron en un rasgo distintivo de su aporte educativo.
En síntesis, entre 1975 y 2000 el Instituto de Biología logró afirmar una identidad institucional sólida, construida sobre la base del rigor científico, la formación de capital humano avanzado, la vinculación internacional y la
proyección hacia el mundo escolar. Estos elementos lo posicionaron como un actor central en el desarrollo de la biología en Chile y prepararon el terreno para la etapa siguiente (2000-2025).
En este cuarto de siglo, uno de los rasgos más visibles del proceso de consolidación fue el liderazgo académico. Bajo las sucesivas direcciones desde la fundación del Instituto, se generó un ambiente propicio para la expansión de nuevas áreas de estudio y el fortalecimiento de aquellas ya existentes. A partir de la década de 1990, la estabilidad administrativa fue acompañada por la creación y fortalecimiento de laboratorios especializados, que permitieron avanzar hacia una investigación con mayor grado de complejidad y pertinencia disciplinar.
En el ámbito de la infraestructura y el desarrollo científico destaca la creación, en el año 2000 del Laboratorio de Genética a Inmunología Molecular (GIM), que unió estratégicamente los grupos de investigación de Fisiología y Genética, liderados por Gloria Arenas y Sergio Marshall, respectivamente. El primer gran proyecto que consolidó este grupo fue el proyecto INMUNAQUA de la Unión Europea. El GIM albergó la formación de diferentes investigadores, muchos de ellos posteriormente influyeron en el desarrollo de líneas de investigación en Genética e Inmunología. Paralelamente se impulsó la apertura del Laboratorio de Fitopatología, que bajo el liderazgo del docente Enrique Montenegro Arcila generó una plataforma de referencia en el estudio de las enfermedades de las plantas.
A estos avances se sumaron la consolidación del Laboratorio de Antropología Física y Anatomía Humana, liderado por el profesor Atilio Almagià Flores. En sus inicios, el área de anatomía humana fue desarrollada por médicos de profesión, como los doctores Jorge Aguirre Julio y Walter Radriagán Vögel. Sin embargo, el desarrollo de la disciplina ameritaba el componente científico. En este contexto, contribuyeron de forma sustancial a esta tarea la profesora Triana Toro Díaz y el profesor Atilio Almagià, quienes representaron al Instituto como socios fundadores de la Sociedad Chilena de Anatomía, y fueron parte de la organización de importantes seminarios y congresos en el área.
La docente Triana Toro Díaz fue una destacada académica en las áreas de anatomía y neuroanatomía. Su liderazgo académico fue clave en el desarrollo del campo de anatomía, antropometría y composición corporal. Además, dentro de sus actividades en el Departamento de Biología, implementó el optativo de primeros auxilios. Esta innovadora estrategia pedagógica aportó experiencias altamente significativas, y fue reconocida por el realismo de la simulación de heridas, sumado a la participación activa de estudiantes. Triana Toro se mantuvo activa en la docencia por largo tiempo, hasta su fallecimiento el año 2021. Al partir, deja un legado científico y social para muchas generaciones de profesionales, quienes la recuerdan como una docente muy cercana, poseedora de una vocación indescriptible.
Por su parte, el reconocido profesor Atilio Almagià Flores (1946-2023) fue director y socio fundador de la Sociedad Chilena de Anatomía, jefe de laboratorio de Antropolo-
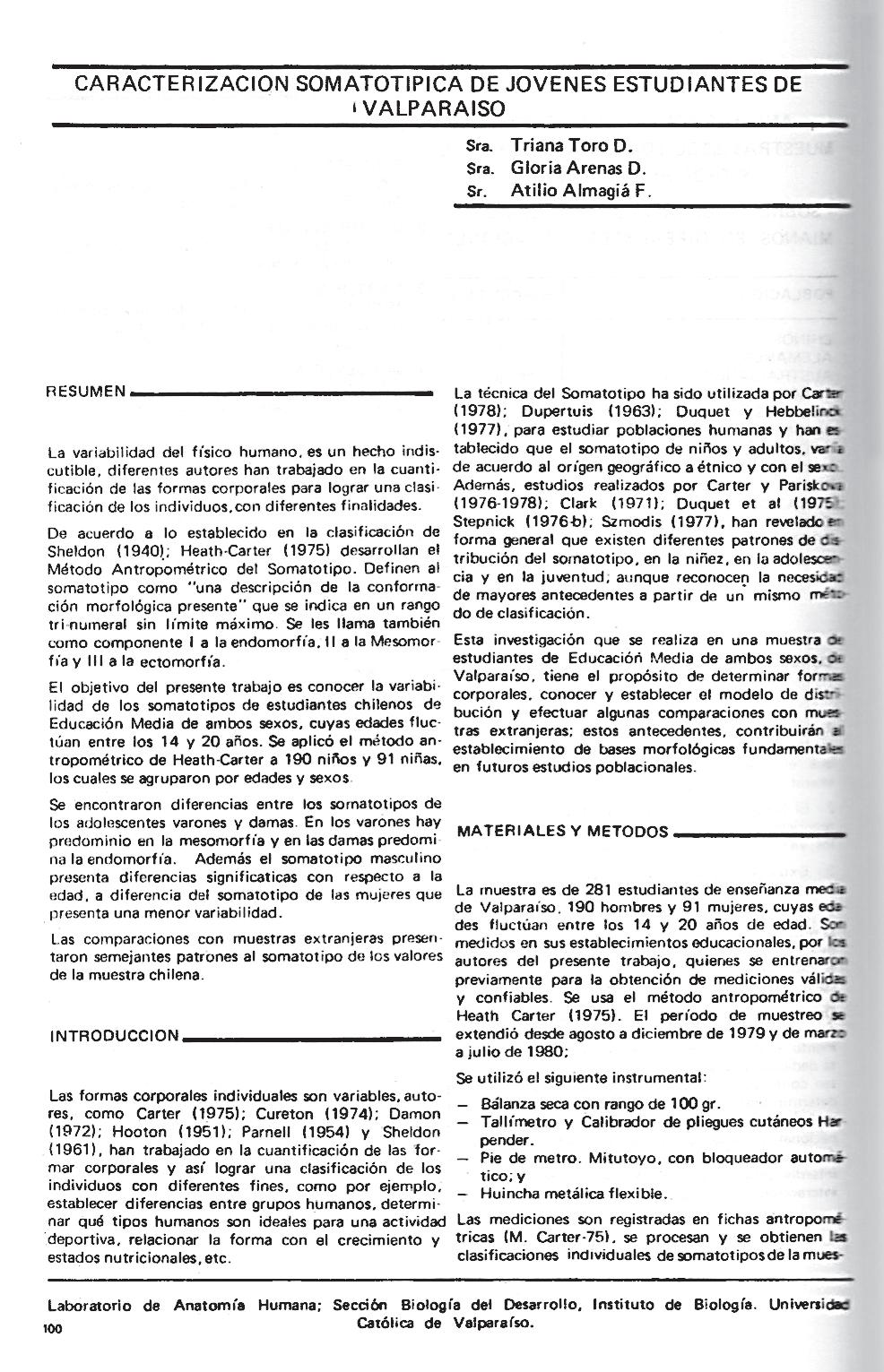
Imagen 29. Tres profesores del Laboratorio de Anatomía Humana UCV publican un estudio antropométrico (somatotipo) en estudiantes el año 1983.
gía Física y Anatomía Humana del Instituto de Biología, y presidente de la Sociedad Chilena de Antropometría
Humana. Ingresó al programa de Bachiller en Ciencias y de Profesor de Biología de Universidad Católica de Valparaíso. Al egresar en 1977, procedió a formar parte del equipo docente, e impartió las asignaturas de Anatomía
Humana, Antropología Física, Nutrición, Morfofisiología
Física, Estructura y función ocular, a estudiantes de ca-
rreras pertenecientes al Instituto de Biología como de otros programas. Se desempeñó como jefe del programa Bachillerato en Ciencias y fue responsable de la articulación de iniciativas con impacto nacional e internacional. Su labor en la Universidad se extendió hasta su reciente fallecimiento en el año 2023. Entre sus colegas y exalumnos, se le recuerda como un hombre cercano, hospitalario, cálido y religioso, cuyo eterno caminar por
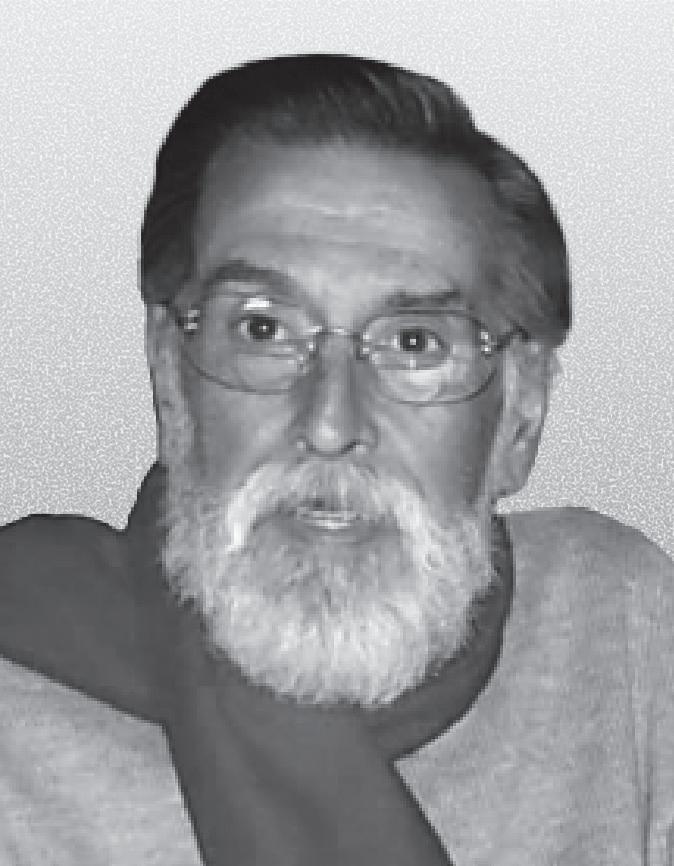
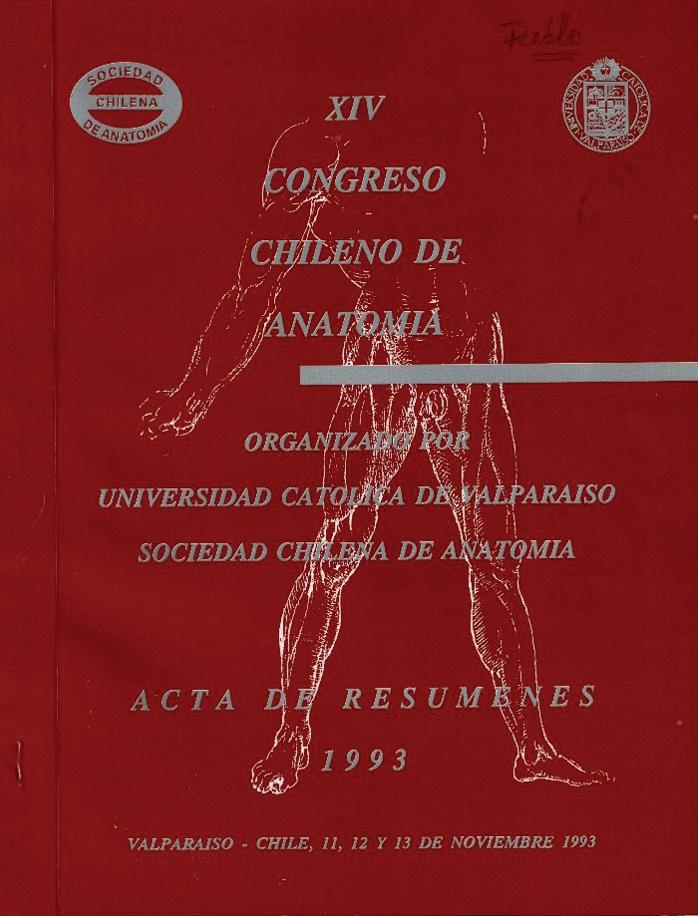
pasillos del cuarto piso de Casa Central guio innumerables trabajos de tesis, acompañado siempre de un cigarro conversado.
El equipo docente del área de anatomía del Instituto fue un actor clave en el desarrollo de la disciplina en el ámbito nacional. Durante el año 1986, el Instituto de Biología y sus profesores asociados organizaron el VIII Encuentro Nacional de Anatomía, realizado en la ciudad de Valparaíso, con la Universidad Católica de Valparaíso como sede anfitriona.
Del mismo modo, en noviembre del año 1993, se desarrolló el XIV Congreso Chileno de Anatomía en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso. Bajo la presidencia del profesor Atilio Almagià, junto al comité organizador conformado por el doctor Humberto Cerisola, del área de embriología, como secretario; la profesora Triana Toro, del área de anatomía y neuroanatomía, como secretaria de finanzas; y la doctora Adriana Gamonal, del área de histología y embriología, como secretaria de actividades culturales y sociales. En definitiva, el equipo docente e investigativo del Instituto tuvo un rol protagónico en el impulso de los estudios anatómicos.
En 1987, se reincorporó al Instituto tras obtener el grado de Doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, la profesora Gloria Arenas Díaz. Por acuerdo del Consejo de Profesores, asumió la docencia de las asignaturas de Fisiología Celular y Fisiología de Sistemas. Su incorporación modernizó la enseñanza del área de Fisiología, integrando por primera vez el estudio de la comunicación Celular en el Sistema
Inmune. Su línea de investigación, inicialmente centrada en neurotransmisores del sistema nervioso, condujo a la generación de anticuerpos en el laboratorio, técnica que posteriormente fue aplicada en el estudio de células inmunitarias. Como respuesta al desarrollo intensivo del cultivo de moluscos bivalvos en Chile, estableció una nueva línea de investigación en Inmunología de Moluscos Bivalvos, con énfasis en los péptidos antimicrobianos como mecanismos ancestrales de defensa. La Dra. Arenas desarrolló su labor investigativa en colaboración con la industria pesquera nacional, enfocándose en el estudio del sistema inmunitario de los moluscos, y en convenio con el IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer), con sede en Montpellier, Francia, para implementar técnicas de diagnóstico de enfermedades del camarón (Litopenaeus vannamei) en cultivo, así como el análisis de péptidos antimicrobianos como sistemas de defensa.
Paralelamente, también se impulsa el área de la Histología, bajo la responsabilidad del médico Luis Silva-Risopatrón, quien fue el primer patólogo del Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez —ubicado en el Cerro Delicias de Valparaíso—, y uno de los fundadores de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. En años posteriores, Luis Silva-Risopatrón fue director de Investigaciones de la Universidad. El relevo del área de Histología correspondió a quien fue ayudante de Silva-Risopatrón, la doctora Adriana Gamonal Villa, primero alumna y posteriormente docente de esta cátedra en el Instituto. La docencia del área de Embriología y Biología reproductiva era impartida por el doctor Humberto Cerisola Bedroni, quien en 1994 fue socio fundador de la Sociedad Chile-
na de Ciencias del Mar, y aportó con publicaciones sobre estructura y función de algunas especies de peces.
Durante este período, la producción científica alcanzó niveles inéditos para la institución. Sobresalen las más de ciento treinta publicaciones en ecología y sistemática lideradas por Francisco Saiz Gutiérrez (1937-2022), así como la creación de colecciones científicas —entre ellas la de coleópteros Staphylinidae, hoy parte del Museo Nacional de Historia Natural—, las cuales dan cuenta de la vocación patrimonial del Instituto. En efecto a su compromiso con el desarrollo investigativo de la ecología, se suma su aporte en la gestión, asumiendo como Director del Instituto de Biología entre 1979 y 1981. Del mismo modo, entre los años 1996 y 1999, la dirección del Instituto estuvo en manos de Luis Zúñiga Molinier, también docente de Ecología.
En cuanto a la visibilidad internacional y la innovación tecnológica, el Instituto alcanzó un hito mayor con la fundación de la Electronic Journal of Biotechnology (EJB), dirigida por la profesora Graciela Muñoz Riveros, cuyo primer número fue publicado en abril de 1998, con 5 artículos de investigación. En el mismo año, la Revista fue indexada en SciELO Chile. Se trató de la primera revista electrónica de biotecnología de la Universidad y una de las pioneras en su tipo a nivel latinoamericano, lo que proyectó al Instituto en una dimensión global, anticipando la importancia que adquiriría la difusión digital de la investigación científica. Esta iniciativa no solo reflejó un espíritu de modernización, sino que consolidó la presencia internacional del Instituto en áreas estratégicas.
La Revista ha contado con la participación de importantes referentes del área de la ciencia biológica, como el doctor James D. Watson, reconocido biólogo molecular, genetista y zoólogo estadounidense, quien obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 por su revolucionario descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, que reveló cómo la información genética se almacena y se transmite en los organismos vivos. Su importancia a nivel científico fue tal que se posicionó como miembro de honor del comité editorial, y su hallazgo fue la inspiración para el diseño del logo de la revista.
En colaboración con el Instituto de Biología fueron precursores de la Revista los académicos de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Andrés Illanes Frontaura Fernando Acevedo Bonzi. El Dr. Illanes se incorporó como Presidente del Comité Editorial y posteriormente como co-editor., y continúa sus labores de edición en la actualidad. Del Dr. Acevedo destaca su aporte en el proceso de decidir el foco de la revista, la periodicidad de publicación, y normas de citación, entre otros aspectos previos a su publicación. En el año 1999 se incorporó al trabajo editorial como apoyo informático el exalumno de la carrera de Biólogo Italo Costa Roldán quien continúa contribuyendo en la actualidad. A pocos años de su lanzamiento, la Revista EJB ingresó al sistema de datos de Web of Science, plataforma de alta exigencia que permite distribuir y compartir diversas investigaciones bajo su sello.
Finalmente, cabe destacar la activa participación de sus académicos en la creación y fortalecimiento de sociedades científicas nacionales e internacionales, la orga-
nización de congresos, seminarios y la inserción en redes profesionales que han ido consolidando al Instituto como un referente en diversas disciplinas biológicas, ampliando su capacidad de influencia en las políticas científicas y en la formación de nuevas generaciones.
En suma, los años 1975 a 2000 representan un período en el que el Instituto de Biología se transformó en un espacio que empezó a conjugar tradición y modernidad, docencia y producción científica, infraestructura y visibilidad nacional e internacional.
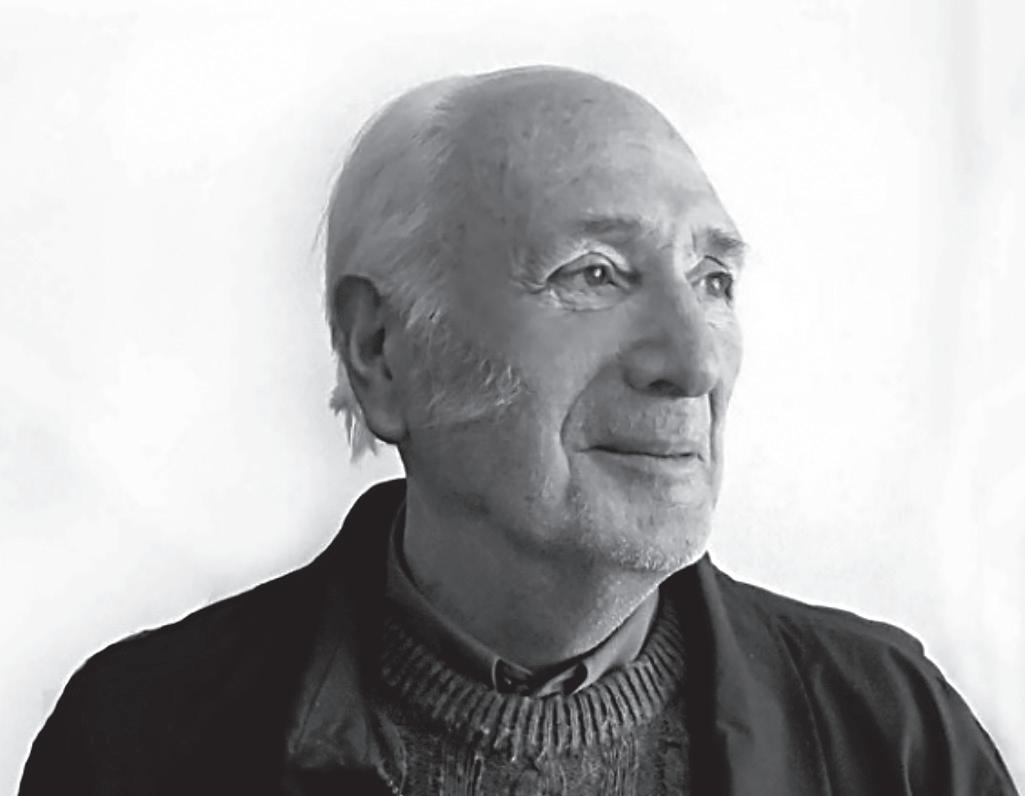
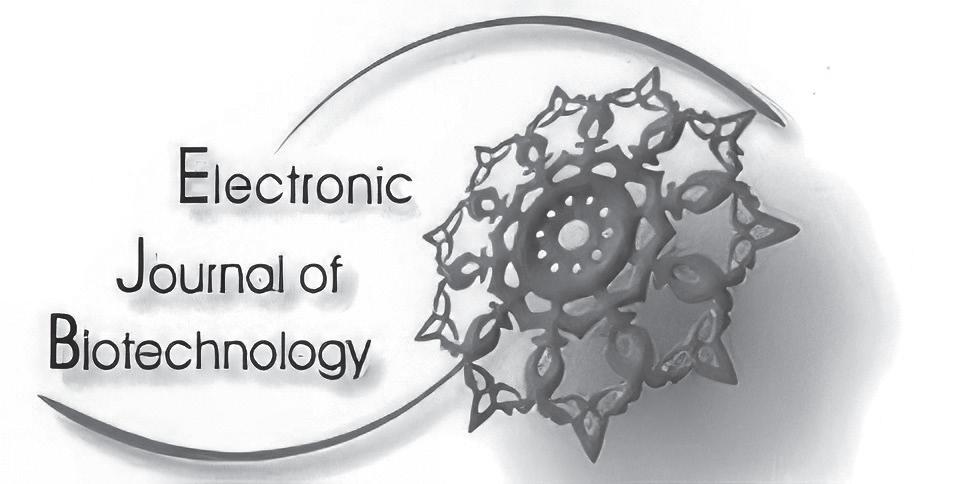
Imagen 32. Francisco Saiz Gutiérrez (1937-2022)
Imagen 33. Logo de la primera revista electrónica de biotecnología, dependiente del Instituto de Biología.

93 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, ADAPTACIÓN CURRICULAR Y EXPANSIÓN DEL POSGRADO
98 CAMPUS CURAUMA: NUEVO ESPACIO PARA LAS CIENCIAS
103 ¿CONSOLIDACIÓN CIENTÍFICA Y EXPANSIÓN DISCIPLINAR: NUEVAS LÍNEAS, LABORATORIOS Y LIDERAZGO ACADÉMICO
112 COMPROMISO CON EL ENTORNO: VINCULACIÓN, TRANSFERENCIA E IMPACTO SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA
117 CONTRIBUCIONES DOCENTES Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA
119 INDICADORES DEL PERIODO
El 25 de marzo de 2003, la Universidad Católica de Valparaíso recibió del Vaticano el título honorífico y jurídico de Pontificia, una distinción que vincula a la institución directamente con la Santa Sede y que solo un grupo reducido de universidades latinoamericanas ostenta. El término pontificia, derivado del latín pontifex —“hacedor de puentes”—, evoca la vocación de diálogo entre fe y razón, entre tradición y conocimiento, que ha orientado el quehacer universitario desde su origen. El reconocimiento fue otorgado por Su Santidad Juan Pablo II, quien acogió la solicitud formulada en 1999 por el entonces rector Alfonso Muga Naredo, en el marco de una audiencia con el secretario de la Congregación para la Educación Católica en Roma. También fue decisivo el apoyo del Nuncio Apostólico en Chile y del Cardenal de la época.
La obtención del título pontificio reafirma el compromiso histórico de la Universidad con la formación de personas y la producción de conocimiento desde los principios del humanismo cristiano. Este aspecto lo consagra la misión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientada al “cultivo, a la luz de la fe, de las ciencias, las artes y las técnicas a través de la creación y comunicación del conocimiento, y la formación de graduados y profesionales con vocación de servicio a la sociedad, en el marco valórico del Magisterio de la Iglesia”. Dos décadas más tarde, en enero de 2022, este compromiso se vio nuevamente reconocido cuando la Universidad obtuvo, durante el rectorado de Claudio Elórtegui Raffo, la máxima acreditación institucional —siete años— por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, ratificando su liderazgo académico en el sistema de educación superior chileno.

Imagen 34. Celebración 50 años del Instituto de Biología.




Imágenes 35, 36, 37 y 38. Celebración 60 años del Instituto de Biología. Campus Curauma de Valparaíso.
En este contexto de crecimiento institucional, el Instituto de Biología ha experimentado una importante expansión en sus capacidades formativas, investigativas y de infraestructura. Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2005, bajo la dirección de Victoriano Campos Pardo, el Instituto consolidó mejoras sustantivas en sus dependencias, fortaleció su planta académica y amplió su oferta de programas de pregrado y posgrado, adecuándose a los nuevos desafíos de la educación universitaria en Chile. En 2005, con motivo del quincuagésimo aniversario de su creación, se celebró un acto conmemorativo que reunió a los docentes y el personal administrativo en un ambiente de camaradería que permitió reflexionar sobre memoria, gratitud y proyección en la institución.
Ese mismo año, el Instituto vivió un hito en su historia al elegir por primera vez desde su creación, a una mujer en la dirección. Se trató de la académica Graciela Muñoz Riveros cuyo liderazgo se extendió durante tres periodos consecutivos, entre 2005 y 2014. Le sucedió en la dirección la profesora Vitalia Henríquez Quezada, cuya gestión se desarrolló entre 2014 y 2020. A partir de ese año, el Instituto de Biología es dirigido por la académica Verónica Rojas Durán, quien continúa al frente de los desafíos actuales. Estos sucesivos períodos se han caracterizado por la consolidación académica, con la incorporación de la mayor parte de los y las docentes
actuales, la conducción de los procesos de acreditación o autoevaluación de los programas de pregrado, la expansión del posgrado, la gestión de los espacios, y la modernización del Instituto.
En 2015, ya trasladados al campus Curauma, aspecto relevante que se desarrolla más adelante, el Instituto de Biología conmemoró sus sesenta años de trayectoria con una ceremonia realizada en su nueva sede. La ocasión reunió a representantes de toda la comunidad universitaria —docentes, funcionarios y estudiantes—, reafirmando la identidad institucional de un Instituto que ha sabido conjugar la formación académica y el desarrollo científico con una vocación pública orientada al desarrollo del país.
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, ADAPTACIÓN CURRICULAR Y EXPANSIÓN DEL POSGRADO
Desde la década de 1980, Chile ha experimentado un proceso sostenido de institucionalización de mecanismos para asegurar la calidad de la educación superior, junto con un creciente énfasis en la vinculación significativa entre las universidades y su entorno social, productivo y cultural. En línea con estos cambios, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha reafirmado su vocación de ¿servicio público?, integrando el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad como un pilar de su desarrollo. En este contexto ha sido determinante el rediseño de políticas institucionales que aseguren este compromiso con la excelencia académica, la formación integral y el bien común, que ha permeado a
sus Unidades Académicas, incluida la Facultad de Ciencias y, en particular, el Instituto de Biología.
La consolidación de estos pilares se ha traducido en una preocupación sistemática por la calidad, expresada en los procesos de acreditación institucional, junto con la evaluación y certificación de programas de pregrado y posgrado. También se ha reflejado en el impulso a la formación continua del cuerpo académico, promoviendo una comunidad universitaria altamente calificada y comprometida con la investigación, la docencia y la extensión.
Un hito significativo de este proceso fue la primera acreditación de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en el año 2003, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Desde entonces, la carrera ha mantenido una acreditación ininterrumpida, y se actualiza según los criterios de la CNA y los Planes de Mejora que emergen a partir de los procesos de autoevaluación de la carrera. En 2016 el programa obtuvo seis años de acreditación por la Agencia Qualitas, y en 2022, 5 años que tienen vigencia hasta 2027. La acreditación continua de la carrera consolida su trayectoria de calidad y su capacidad para adaptarse a los cambios en el sistema escolar chileno y en las exigencias contemporáneas de la formación docente.
En sintonía con los principios de mejoramiento continuo y equidad en el acceso a recursos de calidad, en 2006 el Instituto de Biología se adjudicó el proyecto MECESUP 0306, titulado “Innovación significativa de la enseñanza experimental en Ciencias Biológicas”. El proyecto permitió una modernización profunda del equipamiento destinado a la docencia experimental. Se adquirieron
Imágenes 39, 40, 41 y 42. Primera cohorte egresados Magíster en Ciencias Microbiológicas PUCV. Año 2014.
microscopios ópticos de alta resolución, modelos anatómicos, software de análisis de imágenes, computadores conectados a redes, proyectores multimedia y telones, lo que permitió renovar el entorno pedagógico y responder a estándares internacionales de enseñanza científica. La incorporación de estas herramientas fue decisiva para la formación práctica de los estudiantes, facilitando la comprensión de fenómenos biológicos y potenciando el aprendizaje activo.
Durante las últimas décadas, el escenario educativo ha estado marcado por transformaciones profundas, que han considerado revisiones de los estándares pedagógicos y actualización de los currículos para afrontar los nuevos desafíos pedagógicos. Lo anterior ha demandado la introducción de nuevas asignaturas obligatorias en la educación media, para abordar temas emergentes como la alfabetización científica, la sostenibilidad y el cambio climático, entre otros, y desarrollar en el estudiantado el uso de tecnología y habilidades científicas transversales. También ha significado implementar asignaturas, como “Ciencias para la vida” que permitan la comprensión integrada de las ciencias con otros saberes, y utilicen el conocimiento científico y las habilidades propias del quehacer científico en la propuesta de soluciones que afecten a las personas, la sociedad y el ambiente con la toma de decisiones informadas.




Estas transformaciones implican la revisión permanente de nuestro plan de estudios. En respuesta a estos desafíos, a partir del proceso de admisión 2025, se implementó un nuevo currículo con dos años de audiencia común con las carreras de Pedagogía en Química, y en Física y Ciencias Naturales. Esta reestructuración curricular busca promover una formación científica integrada, con énfasis en las conexiones entre las disciplinas, que aborda los desafíos contemporáneos de la enseñanza. Se incorporan asignaturas innovadoras como Educación ambiental y cambio climático, Habilidades científicas, Tecnologías educativas y Formulación de proyectos científicos escolares. Estas asignaturas están diseñadas para desarrollar competencias críticas y fomentar la creatividad, la reflexión ética y el compromiso con el entorno.
En materia de posgrado, el Instituto de Biología ha desarrollado un proceso sostenido de diversificación y fortalecimiento de su oferta. El programa de Magíster en Ciencias Microbiológicas, creado originalmente en 1993, fue interrumpido en 2002 para ser rediseñado en coherencia con los avances científicos y las nuevas exigencias formativas. Fue reactivado en 2012 con una malla actualizada que contempla una sólida formación en áreas clave de la microbiología: microbiología básica, ambiental, genética microbiana, biología molecular, inmunología y microbiología aplicada. En 2019 obtuvo una acreditación por seis años, lo cual respalda su calidad académica y pertinencia formativa. El programa ha permitido formar capital humano avanzado en el área de las ciencias biológicas, facilitando el desarrollo de investigaciones innovadoras, colaboraciones interdisciplinarias y trayectorias académicas de excelencia.
La formación de pregrado también experimentó ajustes relevantes. En 2013, se reanudó la entrega del grado de Licenciatura en Biología, mediante un ingreso común con la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, lo que favoreció una formación articulada, integrando componentes disciplinares y pedagógicos, y facilitando la continuidad hacia programas de posgrado. Sin embargo, en el contexto de la implementación del nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior, desde 2021 ambas carreras pasaron a tener ingresos diferenciados y mallas propias. Esta decisión respondió a la necesidad de fortalecer los perfiles de egreso específicos y optimizar las trayectorias académicas según los intereses y proyecciones profesionales del estudiantado.
Coherente con el principio de mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad, el programa de Licenciatura en Biología realizó un proceso de autoevaluación conducente a la reestructuración de su plan de estudios a partir del proceso de admisión 2026. Esta actualización busca consolidar una formación con énfasis en la investigación biológica, incorporando contenidos y metodologías alineadas con las exigencias del conocimiento de frontera, sin descuidar su aplicabilidad en contextos reales. La nueva propuesta curricular contemplará, además, un mayor desarrollo de competencias para la investigación científica, el pensamiento crítico y la responsabilidad ética.
En 2022 se inauguró un nuevo programa de posgrado: el Magíster en Ciencias Biológicas, concebido para formar investigadores capaces de abordar problemáticas complejas desde una perspectiva integradora. Su plan
de estudios contempla herramientas conceptuales y metodológicas propias de la biología contemporánea, fomenta el pensamiento interdisciplinario y establece puentes entre la ciencia académica y los desafíos de la sociedad. Las áreas de salud, medio ambiente y biotecnología son algunos de los ejes de aplicación, lo cual amplía las posibilidades de inserción profesional. A pesar de ser un programa nuevo, fue acreditado por dos años antes de la graduación de su primera cohorte, lo que evidencia su proyección y solidez.
Finalmente, en 2023, el Instituto de Biología concretó un hito importante con la inauguración de un nuevo espacio para los posgrados. El recinto está especialmente diseñado para apoyar el desarrollo académico y humano de estudiantes de magíster y doctorado. Cuenta con salas híbridas para clases y seminarios, espacios de cowork para el estudio individual y grupal, salas de reuniones, casilleros y zonas de colación. Estas instalaciones fomentan el trabajo colaborativo, creando condiciones favorables para el bienestar, la circulación de sa-
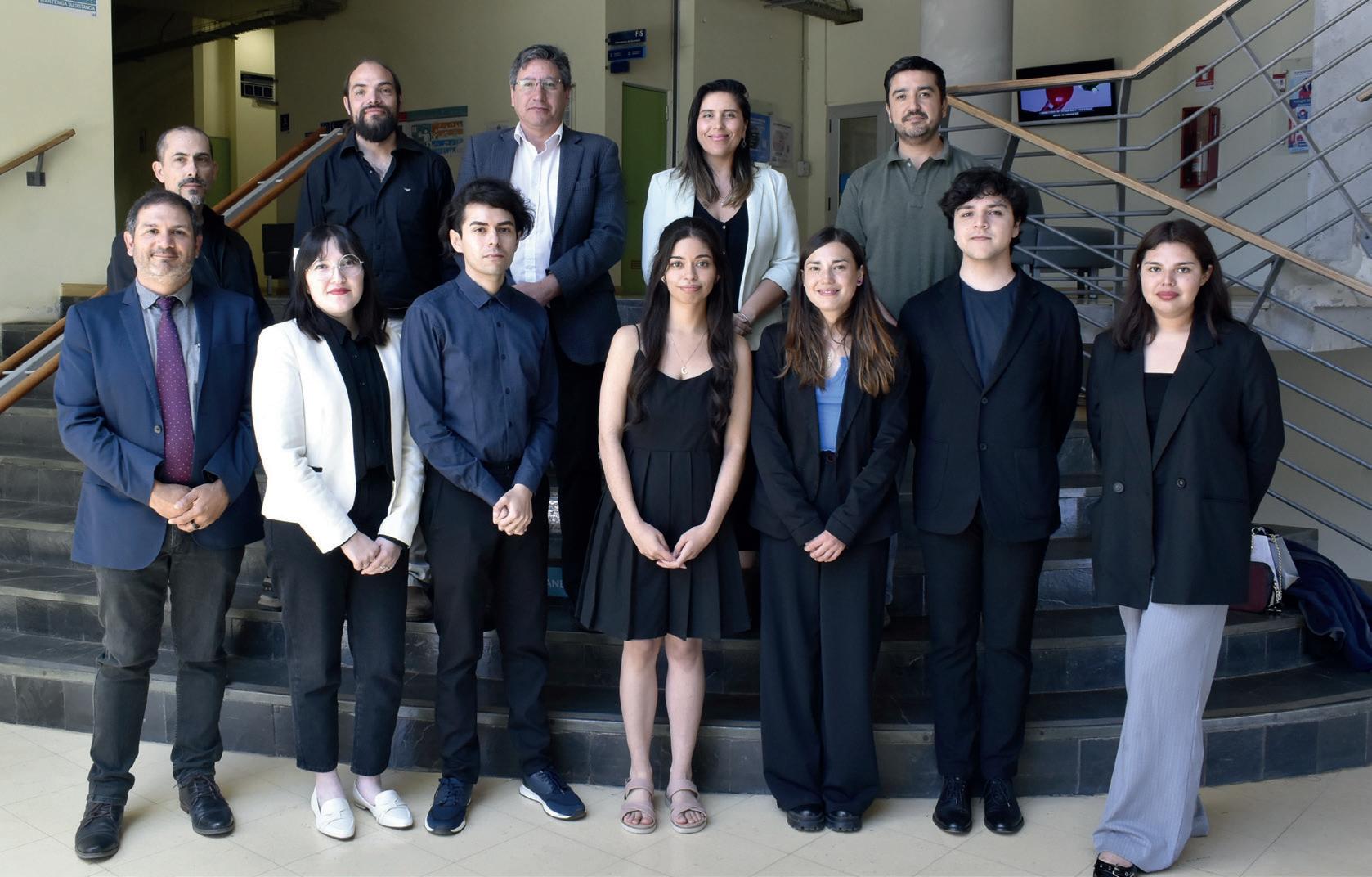
Imagen 43. Primera cohorte egresados Magíster en Ciencias Biológicas PUCV. Año 2024.



beres y el fortalecimiento de una comunidad académica comprometida con la excelencia.
CAMPUS CURAUMA: NUEVO ESPACIO PARA LAS CIENCIAS
A comienzos del siglo XXI, el crecimiento sostenido de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Biología comenzó a evidenciar las limitaciones estructurales del edificio ubicado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El progresivo aumento de la matrícula estudiantil, la expansión de la planta académica y la creciente complejidad de la investigación científica tensionaron la infraestructura disponible, que ya no respondía a los estándares requeridos para un desarrollo adecuado de la docencia experimental y la generación de conocimiento. A estas limitaciones se sumaban los desafíos propios de mantener laboratorios con condiciones adecuadas de seguridad, ventilación, energía y almacenamiento de reactivos.
En el año 2003, durante la rectoría de Alfonso Muga Naredo, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso adquirió un terreno de 17,6 hectáreas en el sector de Curauma, Placilla, con el propósito de albergar en el futuro el conjunto de Unidades Académicas que cultivaban las Ciencias Básicas. Esta decisión estratégica respondió al crecimiento sostenido de la Facultad de Ciencias y a las crecientes limitaciones de infraestructura en la Casa Central. Tal como señaló el entonces rector Muga en una entrevista institucional: “Curauma es el espacio donde proyectamos la Universidad del futuro; un lugar que debe permitir que el conocimiento se desarrolle sin


barreras físicas ni conceptuales” (PUCV, 2004). En este marco visionario, el Instituto de Biología vio abrirse un horizonte de posibilidades que se materializaría, años más tarde, en la construcción de su nuevo edificio. El proyecto respondió a una planificación integral, que buscó dotar a la ciencia de espacios adecuados para la investigación, la docencia y la vinculación con el medio, consolidando a Curauma como un verdadero polo de desarrollo académico y científico para la región y el país.
La primera piedra del nuevo Campus Curauma fue colocada simbólicamente el 13 de diciembre de 2004, momento que marcó el inicio físico de la iniciativa más ambiciosa de infraestructura universitaria en la región de Valparaíso. El acto formalizó el compromiso institucional de crear un nuevo espacio académico de vanguardia para las ciencias, proyectado para transformar radicalmente la condición formativa y tecnológica del Instituto de Biología y demás unidades de ciencia básica de la Universidad.
En octubre de 2008, el rector Alfonso Muga Naredo acompañó personalmente una visita a las obras del nuevo Campus Curauma, que para ese entonces alcanzaban un 80% de avance. En esa ocasión destacó que: “Este campus constituirá una verdadera piedra fundacional de la PUCV. Es una inversión enorme y en tamaño es lo más grande que se ha construido después de la Casa Central”. Estas palabras reflejan con claridad el alcance simbólico y arquitectónico del proyecto: una expansión física, junto a una renovación institucional que proyecta el compromiso científico, pedagógico y estratégico de la Universidad en el siglo XXI.
Los trabajos de construcción de los nuevos edificios destinados a la Facultad de Ciencias se extendieron hasta el año 2009, momento en que se inició el traslado progresivo de equipamiento, mobiliario y materiales desde la Casa Central al nuevo campus. En 2010 comenzaron oficialmente las actividades académicas del Instituto de Biología en Curauma, marcando un hito en su historia: después de 55 años de funcionamiento en el centro histórico de Valparaíso —un entorno urbano ecléctico y compartido con unidades de humanidades y ciencias económicas—, el Instituto inauguraba una etapa caracterizada por infraestructura especializada, modernas instalaciones y entornos naturales propicios para el estudio de la vida.
El nuevo emplazamiento fue concebido desde sus inicios para responder a los requerimientos específicos del quehacer científico. El edificio del Instituto de Biología fue diseñado considerando criterios funcionales para laboratorios de docencia e investigación, aulas equipadas con tecnología actualizada, zonas diferenciadas por niveles de bioseguridad, espacios de almacenamiento, y áreas comunes pensadas para la colaboración académica. Además de las salas de clases, se habilitaron oficinas administrativas, un comedor, zonas de descanso y una sala de Consejo de Profesores. Esta última lleva el nombre del recordado profesor Francisco Flores, destacado académico del área de Zoología, cuya temprana e inesperada partida en 2013 conmovió profundamente a la comunidad de nuestro Instituto.
La apertura del Campus Curauma significó una significativa mejora en las condiciones físicas para el desarrollo



Imagen 52. Sala de Consejo de Profesores.


Imagen 53. Pasillo de acceso a oficinas de profesores.
Imágenes 49, 50 y 51. Laboratorios de docencia.
de la docencia y la investigación, y representó una apuesta estratégica por el futuro de las ciencias en la región de Valparaíso. Desde entonces, este espacio ha albergado diversas actividades interfacultades, programas de posgrado, iniciativas de vinculación con el medio y proyectos de investigación interdisciplinarios. El entorno natural del campus —próximo a la Reserva Nacional Lago Peñuelas y al Parque Quebrada Verde— ofrece, además, oportunidades privilegiadas para la docencia en terreno y la investigación ecológica.
Hoy, a más de una década del traslado, el Campus Curauma constituye un referente regional en el desarrollo científico y tecnológico. La experiencia del Instituto de Biología en este espacio ha potenciado su capacidad investigativa y formativa, además de su compromiso con la sustentabilidad, la innovación pedagógica y la interacción con otras disciplinas. Como expresión concreta del crecimiento institucional y de la consolidación de una comunidad científica moderna, el Campus Curauma simboliza la proyección de la biología del siglo XXI en el corazón de la Universidad.
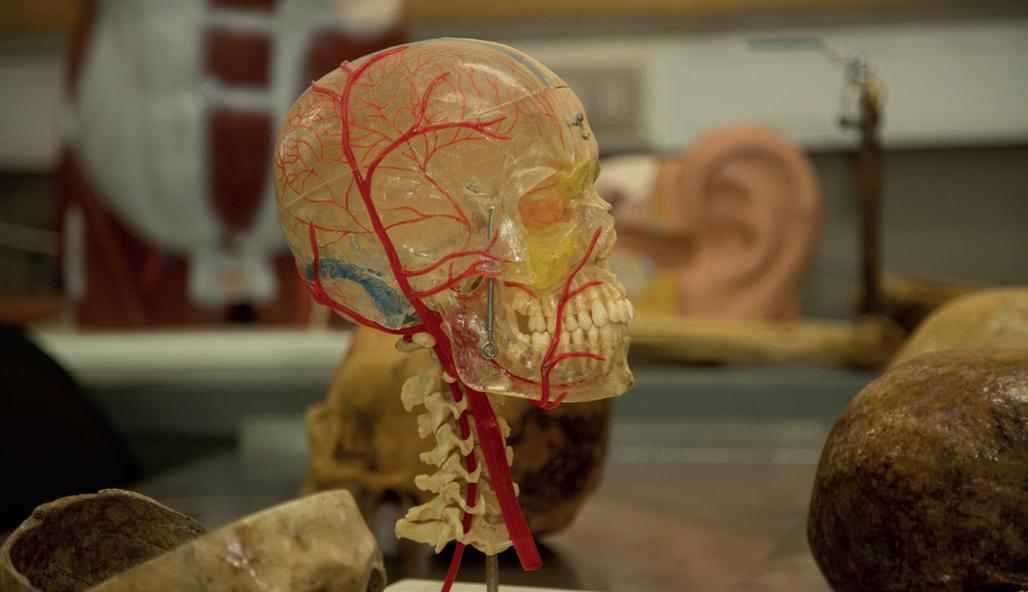

Imágenes 54 y 55. Material de docencia: Modelo anatómico y microscopios
Imagen 56. Entrada Instituto de Biología, Campus Curauma.


CONSOLIDACIÓN CIENTÍFICA Y EXPANSIÓN DISCIPLINAR: NUEVAS LÍNEAS, LABORATORIOS Y LIDERAZGO ACADÉMICO
Renovación académica y fortalecimiento de la investigación
Durante este período, el Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso experimentó una profunda renovación de su planta académica, proceso que permitió configurar progresivamente el equi-
po docente que actualmente lo conforma. Esta expansión del cuerpo académico respondió a necesidades de cobertura curricular, pero también obedeció a una estrategia institucional orientada a fortalecer las capacidades de investigación científica, en concordancia con los objetivos de desarrollo del Instituto y de la Universidad. Como resultado de esta renovación, se consolidaron nuevas líneas de investigación en áreas emergentes y se reforzaron aquellas ya existentes, ampliando el espectro temático y metodológico de la producción científica.
El impacto de este proceso se evidencia en el sostenido aumento de publicaciones en revistas científicas indexadas de alto impacto, particularmente en los cuartiles superiores (Q1 y Q2). Muchas de estas publicaciones han sido fruto de colaboraciones internacionales, lo que ha contribuido significativamente al posicionamiento del Instituto como una Unidad Académica altamente productiva dentro del sistema universitario chileno, proyectándose también en el ámbito internacional. El crecimiento de esta productividad científica ha sido reconocido en dos oportunidades (2018 y 2021) como la Unidad Académica más productiva en la Universidad, consolidando al Instituto como un referente en investigación biológica.
Paralelamente, se incrementó la capacidad de adjudicación de proyectos competitivos, especialmente aquellos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), instrumento clave para el desarrollo de la investigación básica en Chile. La creciente participación en este tipo de fondos refleja la madurez y robustez de los equipos de investigación conformados en el período. Asimismo, el Instituto promovió decididamente la investigación aplicada y la innovación tecnológica mediante la participación en proyectos FONDEF, COPEC y en otras iniciativas vinculadas a la transferencia de conocimiento y tecnologías, muchas de las cuales se desarrollaron en vinculación con actores productivos y sociales del territorio.
A ello se suma la creciente participación en programas de investigación asociativa como los Núcleos Milenio y los Proyectos Anillo, que han permitido desarrollar inves-
tigación colaborativa de frontera en redes interinstitucionales, fortaleciendo el capital científico de la Universidad y sus vínculos con centros de excelencia en el país.
Didáctica de las ciencias: institucionalización y liderazgo nacional
Un hito especialmente relevante dentro de este ciclo de fortalecimiento académico e investigativo fue la adjudicación de un proyecto MECESUP, cuyo incentivo económico posibilitó en julio de 2005 la contratación de la doctora Corina González Weil. Formada en el Instituto de Didáctica de la Biología de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (Alemania), su incorporación marcó el inicio formal del área de Didáctica de la Biología en el Instituto. El nuevo campo disciplinar implicó el desarrollo de nuevas líneas de investigación y la creación del Laboratorio de Didáctica, un espacio clave para la formación inicial docente y la generación de conocimiento educativo especializado. El fortalecimiento de esta área tuvo un impacto estructural en la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, aportando una dimensión metodológica e innovadora que enriqueció de manera decisiva el perfil formativo del Instituto y de sus egresados.
La proyección de la Didáctica de la Biología hacia nuevas formas de formación y extensión se manifestó con especial fuerza a partir del año 2010, con la creación de la comunidad de aprendizaje PRETeC (“Profesores Reflexionando por una Educación Transformadora en Ciencias”), una iniciativa surgida desde un proyecto FONDECYT de iniciación liderado por la profesora Co-
rina González. Esta comunidad ha reunido, hasta la fecha, a más de cuarenta docentes de ciencias, quienes han participado activamente en procesos de formación continua, actividades de desarrollo profesional docente, talleres, jornadas de reflexión pedagógica y producción de materiales educativos.
La incorporación en el año 2014 del doctor Hernán Cofré Mardones, biólogo con doctorado en Ecología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y formación postdoctoral en Educación en Ciencias en el Illinois Institute of Technology, marcó un punto de inflexión. Desde su llegada, lideró proyectos FONDECYT que fortalecieron las líneas de investigación sobre enseñanza de la evolución, naturaleza de la ciencia y conocimiento pedagógico del contenido (PCK) orientado a la formación docente. Esta producción cristalizó en diversas publicaciones y en la publicación del libro Enseñar evolución y genética para la alfabetización científica (Ediciones Universitarias de Valparaíso), obra que sintetiza los avances y enfoques desarrollados por el equipo en esta área.
En 2018, como fruto de una iniciativa conjunta entre académicos del Instituto de Biología y de las Unidades Académicas de Física, Química y Geografía de la Facultad de Ciencias, se creó el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CIDSTEM). Esta unidad se propuso generar, desde la investigación y la innovación, conocimientos aplicados al bienestar de las personas, los territorios y el medioambiente, promoviendo una visión integral y transformadora de la educación científica. La creación del CIDSTEM consolidó a la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso como referente nacional en el ámbito de la didáctica de las ciencias, articulando proyectos interdisciplinarios, líneas de investigación emergentes y redes de colaboración a nivel latinoamericano.
Durante la última década, el área ha diversificado sus líneas de trabajo según los desafíos contemporáneos. Destacan la incorporación de temáticas como la Educación Ambiental y Patrimonial, liderada por la académica
Erika Salas Carvajal, y la Pedagogía del Decrecimiento, desarrollada por Joyce Maturana Ross. Ambas líneas han enriquecido la oferta formativa del Instituto y promovido una vinculación más estrecha con las comunidades escolares, territorios locales y marcos de sustentabilidad y justicia ecológica.
Desde 2015, el Instituto de Biología, a través de su área de didáctica y del CIDSTEM, lidera en la Región de Valparaíso la implementación del programa nacional Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC), orientado al perfeccionamiento docente con enfoque en prácticas investigativas. Esta responsabilidad ha permitido extender el impacto del Instituto a nivel escolar, fortaleciendo capacidades pedagógicas en profesores en ejercicio y consolidando vínculos entre la formación inicial y continua del profesorado.
A nivel nacional, los académicos del área de didáctica han desempeñado un rol activo en la elaboración, revisión y evaluación de propuestas curriculares y estándares para la formación docente, por encargo del Ministerio de Educación. Su participación ha sido fundamental para influir en políticas públicas que buscan modernizar
la enseñanza de las ciencias y alinearla con las demandas del siglo XXI.
Anatomía y morfología: consolidación de un polo investigativo en ciencias biológicas
Durante el período 2012-2024, el Instituto de Biología fortaleció notablemente su planta académica en el ámbito de la Anatomía, ampliando tanto la docencia como la investigación en ciencias morfológicas. La incorporación del académico Pablo Lizana Arce en 2012, Doctor en Ciencias del Ejercicio por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, impulsó el desarrolló líneas pioneras en composición corporal, salud mental docente, biomarcadores de estrés y técnicas de preservación anatómica. Bajo su liderazgo se creó el Laboratorio de Ciencias Morfológicas, consolidado como una unidad de referencia nacional. Su labor investigativa ha contribuido significativamente al conocimiento aplicado en salud escolar y docente, destacando estudios antropométricos realizados junto al profesor Atilio Almagià, centrados en la evolución de la obesidad infantil en un arco temporal de dos décadas. Estos trabajos, además de su rigor científico, han tenido impacto en el diseño de políticas públicas orientadas al bienestar infantojuvenil.
En 2017, el equipo se fortaleció con la incorporación del doctor Paulo Salinas Pérez, médico veterinario con formación en Ciencias Morfológicas por la Universidad de La Frontera, Temuco. Lidera actualmente el Laboratorio de Morfología Animal, su llegada permitió desarrollar la línea de investigación en morfología comparada, a través del estudio anatómico de modelos no tradiciona-
les. Su interés también se ha centrado en Ciencias de la Salud Ambiental, a través del estudio del impacto de la polución del aire por humo de leña sobre el sistema reproductor, tanto durante la gestación sobre el desarrollo fetal, como en la función reproductiva en adultos.
Dada la alta demanda de docencia en el área anatómica, en 2022 se incorporó de manera permanente al Instituto el profesor Gustavo Vega Fernández, Magíster en Ciencias con mención en Morfología por la Universidad de La Frontera. Su presencia ha permitido una distribución más equitativa de la carga docente, y ha fortalecido la enseñanza práctica de la anatomía en un entorno formativo especializado, moderno y colaborativo.
Estas incorporaciones han consolidado al área como uno de los pilares estructurales del Instituto, proyectando su quehacer a nivel nacional e internacional. Las colaboraciones académicas, los desarrollos en innovación pedagógica y las publicaciones científicas derivadas de estos laboratorios han posicionado al Instituto de Biología como un polo emergente en el campo de las ciencias morfológicas aplicadas. A ello se suma una activa participación en redes de investigación y actividades de vinculación con el medio que extienden el impacto de esta área más allá del aula y el laboratorio.
Genética e Inmunología Molecular: biotecnología y ecosistemas acuáticos
El Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular (GIM) ha desempeñado un papel fundamental en la expansión de la investigación científica del Instituto de Biología. Conocido internamente como “GIM”, este labo-
ratorio ha articulado desde 2000 una sólida línea de trabajo en biotecnología aplicada, con énfasis en la salud de organismos acuáticos y la generación de herramientas diagnósticas y terapéuticas.
En el año 2002, tras finalizar su doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, España se incorporó al Laboratorio GIM el doctor Luis Mercado Vianco, quien se hizo cargo de la docencia en el área de inmunología en el Instituto de Biología, inicialmente en el curso obligatorio para la carrera de Bioquímica y luego en carreras del Instituto de Biología. El año 2007 a través de un proyecto CORFO del Dr. Luis Mercado se instaló la línea de investigación de Inmunología de Peces en el Laboratorio GIM, sucesora del trabajo de la Dra. Gloria Arenas en Inmunología de Moluscos. Bajo su liderazgo, se desarrollaron investigaciones de vanguardia en biotecnología acuícola, incluyendo la producción de anticuerpos, la evaluación del estado inmune de peces salmónidos y la identificación de marcadores inmunológicos específicos, líneas de trabajo que fortalecieron la docencia en inmunología.
El año 2012 tras realizar su doctorado en Microbiología y Parasitología en la Universidad de Montpellier, Francia, se incorpora al grupo como postdoctorando del programa FONDECYT la Dra. Paulina Schmitt Rivera. En 2014 la Dra Schmitt se integra como profesora y da continuidad a la línea de investigación en moluscos, con énfasis en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la inmunidad innata de moluscos bivalvos, y su interacción con la microbiota asociada. Este grupo de investigación al interior del Laboratorio GIM se constituyó como Grupo de Marcadores Inmunológicos en Organismos Acuá-
ticos. En 2024 se incorpora de manera permanente el Magíster en Ciencias Biológicas Felipe Ramírez Cepeda, quien participa activamente en la docencia de pregrado e investigación en el área. Este grupo ha logrado a la fecha más de 150 publicaciones WoS, el desarrollo de diversos proyectos FONDECYT, en todas sus categorías, proyectos CORFO, y del fondo de inversión estratégica del Ministerio de Economía. Además de la formación de doctores en biotecnología y en acuicultura, formando especialistas en inmunidad de moluscos y en inmunidad de peces, con una perspectiva aplicada a la acuicultura, además de servicios de asistencia técnica vinculados a la industria acuícola.
Al área de Genética liderada por el profesor Marshall se suma en 2006 la doctora Vitalia Henríquez Quezada, luego de completar su doctorado en Biología Molecular en la École Pratique des Hautes Études, Francia. Su incorporación permitió fortalecer el eje genético del laboratorio, con una línea de investigación centrada en la biotecnología de microalgas. Particularmente, ha desarrollado estudios sobre ingeniería genética y metabólica para potenciar la acumulación de compuestos de valor nutricional en microalgas, como carotenoides, ácidos grasos poliinsaturados y polisacáridos bioactivos. Esta línea ha sido clave para vincular los intereses del Instituto con desafíos actuales en alimentación, salud y sustentabilidad.
En 2014 se incorpora al área de Genética el Fernando Gómez Carmona, doctor en Biotecnología por el programa conjunto PUCV-USM, cuyas investigaciones se centran en patogénesis bacteriana, bioinformática y diagnóstico mo-
lecular de patógenos en peces. Ese mismo año ingresa el doctor Jorge Olivares Pacheco, formado en la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación aborda la resistencia a antibióticos en bacterias patógenas y ambientales, siendo uno de los referentes nacionales en esta temática, con activa participación en redes científicas y proyectos interdisciplinarios. La incorporación de estos investigadores fortalece aún más el desarrollo del área de Genética, y continua el camino trazado por el Dr. Marshall con la adjudicación de proyectos FONDECYT, FONDEF, COPEC, FIA y CORFO-INNOVA, además de contribuir a la formación de doctores en biotecnología.
En 2011 se integró al laboratorio la doctora Verónica Rojas Durán, formada en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. Inicialmente centró su trabajo en patógenos de peces, para luego desarrollar una línea sobre la identificación de compuestos bioactivos —provenientes de microalgas— y su evaluación funcional respecto de diferentes actividades biológicas mediante modelos celulares. Su trabajo también se ha centrado en la identificación de péptidos derivados de microalgas, con actividad antimicrobiana sobre organismos patógenos, especialmente de peces salmónidos.
La docencia en Biología Celular ha sido un componente clave del área, y es impartida a estudiantes del Instituto, y de diversos programas y carreras de la universidad. Originalmente fue dictada por los profesores Roberto González Plaza, Yolanda Carrasco Fuentes y Patricia Flores Rodríguez, tomando el relevo en la última década la doctora Rojas. En la docencia del área participó activamente la profesora Yenise Soto Mercado hasta su retiro.
Actualmente comparte con el profesor Víctor Moya Silva, Magíster en Ciencias Biológicas que forma parte de la planta permanente del Instituto desde 2013. El aporte del profesor Moya también ha sido fundamental en la enseñanza de Fisiología, contribuyendo a la articulación entre la biología celular y la fisiología en el currículo.
La diversidad de enfoques y organismos modelo que se cultivan en el GIM lo ha consolidado como un ecosistema científico interdisciplinario, donde confluyen la genética y la inmunología con la biotecnología. El laboratorio ha sido clave en la producción de conocimiento científico y en la formación de estudiantes altamente capacitados, comprometidos con la investigación básica y aplicada y con la solución de problemas reales en salud animal, acuicultura y biotecnología. La importante vinculación que mantiene con el sistema productivo se refleja en la asistencia técnica que ofrece a la industria en la solución de problemas biológicos que afectan su productividad.
Microbiología ambiental y aplicada: bacteriófagos, suelos contaminados y salud pública
La microbiología ha tenido una presencia constante y significativa en el Instituto de Biología desde sus primeras etapas. Como se señaló en el capítulo 2, el desarrollo de esta disciplina comenzó tempranamente con el esfuerzo de los profesores fundadores, quienes sentaron las bases para una tradición investigativa que ha evolucionado y diversificado a lo largo del tiempo.
En el año 2009 comenzó una renovación de los profesores asociados a esta área. La primera profesora en
sumarse al equipo fue la Dra. Carolina Yáñez Prieto, Doctora en Ciencias del Suelo por la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos. La doctora Yáñez ha desarrollado una línea de investigación relacionada con la microbiología molecular de suelos, la interacción entre plantas y bacterias, la respuesta de bacterias ambientales a metales pesados y la adaptación y diversificación microbiana en entornos contaminados, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para el área. Su incorporación permitió además estrechar y fortalecer vínculos de investigación con otras Unidades Académicas y sectores industriales como la agronomía, en problemáticas agrícolas y medioambientales.
Posteriormente, en el año 2013 se incorporó al equipo el doctor Roberto Bastías Romo, doctor en Ciencias con mención en Microbiología por la Universidad de Chile, quien viene a expandir la línea de investigación asociada a bacteriófagos con nuevos modelos bacterianos de investigación, como son los vibrios y Pseudomonas. Su trabajo explora el potencial biotecnológico de los fagos en el biocontrol de bacterias patógenas, desarrollando herramientas innovadoras para su aplicación en salud pública, seguridad alimentaria y tratamiento de aguas. Actualmente, la profesora Yáñez lidera el grupo de investigación Ecología Microbiana de la Rizósfera (EMRI), y el profesor Bastías encabeza el grupo Bacteriófagos e Interacciones Microbianas (BIM), consolidando un ecosistema investigativo con proyección nacional e internacional.
Ambos investigadores han fortalecido el vínculo de la investigación con el sector industrial. La profesora Yá-
ñez ha establecido colaboraciones exitosas con distintas empresas que abordan el uso de microorganismos benéficos para el crecimiento de cultivos de importancia agrícola y su resistencia a condiciones ambientales adversas asociadas al cambio climático. Por su parte, el profesor Roberto Bastías ha levantado una línea de trabajo relacionada con el uso de fagos como antimicrobianos en contextos agrícolas, lo que ha generado resultados de propiedad intelectual y licenciamiento de un producto biotecnológico basado en bacteriófagos que actualmente se comercializa y utiliza en los cultivos del país. A través del Magíster en Ciencias Microbiológicas y el Doctorado de Biotecnología han contribuido a formar numerosos investigadores que trabajan actualmente en investigación en el área, y han adjudicado proyectos de investigación aplicada como FONDEF, VIU y FIA.
En el marco de la docencia, el equipo se ha fortalecido con la participación del profesor Ricardo Pefaur López, Magíster en Ciencias Microbiológicas de la PUCV quien complementa la docencia teórica y apoya de manera relevante las actividades de docencia práctica. El laboratorio de Microbiología también cumple una función esencial en la prestación de servicios al medio externo, a través de la identificación de microorganismos y el análisis microbiológico de superficies, ambientes y productos. Se realizan estudios de determinación de carga y diversidad microbiana y ensayos de resistencia a antimicrobianos, lo que ha permitido establecer vínculos con empresas, municipios y otras instituciones interesadas en la seguridad sanitaria y la vigilancia microbiológica.
Botánica Ecología, Zoología y Evolución: mantención de una tradición naturalista
Desde sus orígenes, el Instituto de Biología de la PUCV ha desarrollado un fuerte vínculo con las disciplinas naturalistas, las cuales conformaron uno de sus pilares fundacionales. Áreas como la Botánica, la Ecología y la Zoología nacieron del interés y vocación de sus académicos pioneros, quienes promovieron una comprensión científica del entorno natural y la biodiversidad, particularmente del patrimonio biológico del centro y norte de Chile. La incorporación de nuevos profesores ha permitido articular sus investigaciones con la formación de estudiantes, generando sinergias entre docencia, investigación y vinculación territorial.
En el área de Botánica, la renovación académica de este período se manifiesta con la incorporación del profesor Hernán Cabrera Arana, doctor en Ecología tropical por la Universidad de Los Andes, Colombia. Durante los años en que perteneció al Instituto actualizó la docencia e investigación en botánica con una mirada ecológica contemporánea. Posteriormente, la disciplina experimentó un nuevo impulso bajo el liderazgo del doctor Cristian Atala Bianchi, quien obtuvo su grado en Ciencias Biológicas en el área de Botánica en la Universidad de Concepción.
El profesor Atala ha sido clave en la consolidación del Laboratorio de Anatomía y Ecología Funcional de Plantas, desde donde dirige investigaciones sobre anatomía vegetal, ecofisiología funcional y adaptaciones morfológicas a distintos ambientes. Estas líneas abordan, entre
otros temas, las relaciones entre estructura y función en hojas, tallos y raíces; la eficiencia en el uso de recursos; y la respuesta de las plantas al estrés abiótico por sequía o salinidad, con énfasis en especies nativas chilenas. Su labor ha fortalecido la formación de estudiantes de pre y posgrado, revitalizando en el área de botánica dentro del Instituto.
En el ámbito de la Ecología, sucedieron a los profesores fundadores académicos con posgrados en el área, como fueron Myriam Daza Arellano (QEPD) y Patricio Domínguez Tapia., hasta los años 2012 y 2016 respectivamente. Ambos docentes dictaron hasta los años 2012 y 2016 asignaturas de Ecología y dirigieron Seminarios y Trabajos de Título en el área, contribuyendo activamente a la disciplina y la formación de nuestros estudiantes, actividad que profesor Domínguez realizó por 30 años.
Imágenes 58, 59, 60, 61, 62 y 63. Laboratorios de Investigación del Instituto de Biología Campus Curauma.






Con posterioridad, ocurrió una renovación sustantiva de la planta docente, marcada por la incorporación de académicos que han enriquecido tanto la docencia como la investigación con nuevos enfoques y metodologías en el campo de la Ecología. La línea ecológica se vio fuertemente reforzada en 2014 con la llegada del doctor en Ciencias de la Universidad de Chile Gastón Carvallo Bravo, especialista en ecología y evolución de plantas. El profesor Carvallo lidera el Laboratorio de Ecología Vegetal, desde donde impulsa estudios en selección natural, adaptación fenotípica y estrategias funcionales de plantas nativas frente al cambio climático. Su enfoque articula metodologías de campo, experimentación y modelación ecológica, contribuyendo a comprender los patrones de diversidad vegetal y su dinámica evolutiva.
En 2017 se suma el doctor Francisco Fontúrbel Rada, quien obtuvo su grado de doctor en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Chile. Desde su ingreso, ha desarrollado una línea de trabajo en Ecología Integrativa, que abarca temáticas como ecología del paisaje, redes de interacción ecológica, conservación biológica y cambio global. Dirige el Laboratorio de Ecología Integrativa, que se ha posicionado como una unidad de investigación de alto impacto, con numerosos proyectos FONDECYT, publicaciones internacionales y colaboración con investigadores nacionales y extranjeros.
La docencia e investigación en la disciplina de Zoología se refuerza con el ingreso en 2011 del doctor en Ciencias Biológicas mención Zoología de la Universidad de Concepción Fernando Torres Pérez, quien es director
del Laboratorio de Zoología, epidemiología y Evolución. Sus principales líneas de investigación corresponden a Epidemiología evolutiva y Zoología y Ecología Molecular, a través de ellas el Dr. Torres busca estudiar los procesos evolutivos, climáticos y geográficos que explican la diversidad animal, así cómo entender los mecanismos que explican el origen, distribución, transmisión y dinámica de los patógenos y hospedadores de origen animal que provocan enfermedades zoonóticas. Finalmente, en 2023 se incorpora al Instituto la profesora asociada Rocío Álvarez Varas, veterinaria de profesión, doctorada en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, quien desarrolla las líneas de investigación de Ecología de vertebrados marinos, Genética y Genómica de Conservación, Conservación Biológica y Toxicología de Fauna Silvestre.
COMPROMISO CON EL ENTORNO: VINCULACIÓN, TRANSFERENCIA E IMPACTO SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA
Del compromiso vocacional a la política institucional: evolución de la Vinculación con el Medio
En el contexto nacional, la Vinculación con el Medio (VcM) ha transitado desde ser un componente complementario del quehacer universitario hacia consolidarse como una función sustantiva y evaluable dentro del sistema de educación superior chileno. Esta evolución se inicia con la promulgación de la Ley N° 20.129 en octubre de 2006, la cual crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) e introduce inicialmente a la VcM como un
criterio opcional dentro de los procesos de acreditación institucional. Sin embargo, la creciente necesidad de fortalecer los lazos entre las instituciones académicas y su entorno impulsó una rápida transformación en su valoración. El año 2010 marca un hito clave, con la publicación del informe del Comité Técnico de Vinculación con el Medio de la CNA, titulado Hacia la Institucionalización de la Vinculación con el Medio como función esencial de la Educación Superior en Chile. El documento propone abandonar el paradigma tradicional de la “extensión universitaria” —entendida como una proyección unidireccional— para dar paso a un modelo más integral, bidireccional y transversal, que reconoce a la VcM como expresión orgánica del compromiso social de las universidades. Esta modificación adquiere carácter normativo en 2025, cuando la CNA establece la Vinculación con el Medio como una dimensión obligatoria en los procesos de acreditación institucional, situándola a la par de la docencia, la investigación y la gestión institucional.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) ha cultivado históricamente una profunda vocación de servicio público, manifestada en una práctica sistemática —aunque inicialmente no formalizada— de colaboración con su entorno. Desde sus orígenes, esta actitud ha estado anclada en su identidad confesional y su arraigo territorial en Valparaíso, configurando una cultura institucional que entiende el quehacer académico como inseparable del compromiso con las personas, los territorios y los saberes sociales. A lo largo de las décadas, dicha vocación se tradujo en una multiplicidad de actividades promovidas por docentes y Unidades Académicas, articuladas con iniciativas de divulgación científica,
formación ciudadana, promoción de la salud, educación ambiental y asesoramiento técnico, entre otros ámbitos. Esta praxis —marcada por el compromiso individual y colectivo del cuerpo académico— constituyó el humus sobre el cual se edificaría posteriormente una política institucional de Vinculación con el Medio.
Con el objetivo de sistematizar y fortalecer este quehacer y de acuerdo a los nuevos lineamientos, en 2014 la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso promulga su Política de Vinculación con el Medio, donde se reconoce “como una institución cuya identidad, por su origen, está ligada fuertemente a la ciudad de Valparaíso, y declara de forma manifiesta una actitud de responsabilidad con la sociedad y una fluida vinculación con los ámbitos regional, nacional e internacional”. En ella “se entenderá como vinculación con el medio a una de las funciones esenciales de las instituciones de educación superior de Chile, expresión substantiva de su responsabilidad social, integrada transversalmente al conjunto de las funciones institucionales”, donde la institución “asume que la tarea universitaria incluye no solo la creación de conocimiento, sino también su comunicación, lo que es expresión de su sólida vocación de servicio público, la que está inspirada en los fuertes lazos de vinculación que esta sustenta con el medio externo” (Decreto de Rectoría PUCV, 2014). Inspirada en el principio de bidireccionalidad, la política reconoce que la Universidad crea saberes y se enriquece con los aportes, necesidades y saberes de la comunidad.
Como resultado de esta institucionalización, se definieron cuatro ejes estratégicos de vinculación que cada
Unidad Académica debe proyectar: el sistema educacional en todos sus niveles; el sector productivo; el Estado y sus instituciones públicas; y la sociedad civil organizada, incluyendo sus dimensiones culturales, ambientales, sociales y territoriales. Esta arquitectura institucional ha permitido consolidar un enfoque integrado, donde las iniciativas de VcM dialogan con la docencia, la investigación, la innovación y la formación ética, proyectando un modelo de universidad pública no estatal, abierta al diálogo de saberes y comprometida con el bien común.
Difusión científica y divulgación escolar
El Instituto de Biología, desde sus inicios, ha desarrollado una activa labor de vinculación con diversos sectores de la sociedad, articulando sus actividades de docencia e investigación con una vocación pública orientada a la comunicación del conocimiento. Esta labor, orientada especialmente al ámbito escolar y de divulgación científica, se ha traducido en múltiples iniciativas que reflejan una interacción bidireccional con comunidades educativas, instituciones culturales y organizaciones de fomento científico.
Durante las últimas dos décadas, el Instituto ha consolidado una tradición de apertura a la comunidad mediante actividades de extensión orientadas a la alfabetización científica y al fomento de vocaciones tempranas. Una de las iniciativas más destacadas en esta línea fue la exposición “El Genoma en Viñetas”, organizada en 2012 en conjunto con el Programa Explora CONICYT y el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Esta muestra, concebida como una experiencia de
divulgación científica innovadora, integró ilustración y ciencia en un formato accesible y lúdico para diversos públicos. Mediante recursos visuales, paneles y actividades interactivas, permitió acercar los fundamentos de la genética a estudiantes, familias y visitantes del museo, transformando el espacio en un entorno pedagógico abierto y dinámico.
Asimismo, el Instituto ha promovido de manera sistemática la realización de visitas guiadas a sus laboratorios y dependencias, orientadas principalmente a estudiantes de enseñanza media interesados en las ciencias biológicas. Estas instancias permiten a los escolares interactuar directamente con académicos, observar procedimientos científicos en tiempo real y familiarizarse con el equipamiento e infraestructuras de investigación. Al mismo tiempo, constituyen una oportunidad para despertar el interés por la ciencia, fomentar la vocación científica y visibilizar el quehacer académico universitario en sectores escolares que muchas veces carecen de acceso a estas experiencias.
En este mismo espíritu, el Instituto ha tenido una participación activa en el programa nacional “1000 Científicos, 1000 Aulas”, una iniciativa de Explora-CONICYT que busca acercar la ciencia a las aulas escolares. A través del programa, distintos docentes del Instituto han impartido charlas y talleres en colegios de la Región de Valparaíso y otras zonas del país, compartiendo su experiencia investigativa y fomentando el pensamiento científico desde edades tempranas. Estas intervenciones democratizan el acceso al conocimiento, además de fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad al construir espacios de encuentro donde la
ciencia es presentada como una herramienta cercana y comprensible.
También debe destacarse el trabajo de profesores del Instituto en iniciativas editoriales con impacto territorial. Es el caso del profesor Francisco Sáiz, quien impulsó la presentación del libro Coleópteros del Parque Nacional La Campana y Chile Central, publicación orientada a la divulgación de la biodiversidad chilena. El proyecto editorial responde a una necesidad científica, enmarcándose en una política de acercamiento con las comunidades locales que permite valorar el patrimonio entomológico del país y fortalecer los vínculos entre la investigación biológica y la ciudadanía. Así también, en el año 2010, el profesor Victoriano Campos junto a Mª Carolina Cano R., publicaron el libro “Enfermedades infecciosas”, que resume los aspectos más relevantes de las enfermedades infectocontagiosas, que tienen incidencia en Chile, resaltando la prevención de estas.
Finalmente, resulta relevante mencionar la participación del Instituto en el programa ICEC-PUCV (Indagación Científica para la Educación en Ciencias), que busca fortalecer las prácticas pedagógicas de docentes de educación básica y media. A través de esta iniciativa, diversos académicos han colaborado en procesos de acompañamiento, capacitación y co-docencia con profesores en ejercicio, generando un diálogo constructivo entre la didáctica de las ciencias y los avances disciplinarios. El enfoque colaborativo ha permitido la construcción de una comunidad educativa ampliada, donde la Universidad entrega conocimientos junto con aprender de las prácticas escolares.
Transferencia tecnológica y vínculos con el sector productivo
El Instituto de Biología ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la articulación entre la investigación científica y el desarrollo del sector productivo nacional. Esta orientación se ha materializado en una creciente línea de trabajo en torno a la transferencia tecnológica, la asistencia técnica especializada y la innovación aplicada, que contribuye al avance de las ciencias biológicas, e impacta positivamente en la productividad, sustentabilidad y competitividad de diversos sectores económicos del país.
En las últimas décadas, el Instituto ha ampliado significativamente su quehacer más allá del ámbito estrictamente académico, consolidando su capacidad para ofrecer soluciones prácticas a problemas concretos del entorno. En este contexto, y bajo el alero del Instituto de Biología y la dirección del Dr. Sergio Marshall, en 2011 el Laboratorio de Patógenos Acuícolas —ubicado en el edificio Núcleo Biotecnología (NBC) del campus Curauma— fue reconocido por SERNAPESCA como laboratorio nacional de referencia para dos patógenos de gran relevancia en la salmonicultura nacional: el virus ISA y la bacteria P. salmonis. Esta distinción fue acompañada por la acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN), dependiente de CORFO. Recientemente, dicho Laboratorio fue revalidado como unidad de diagnóstico conforme a la norma de gestión de calidad NCh-ISO/IEC 17025, en el área de Patología de Peces, por un período de cinco años.
También destacan como hitos relevantes la generación de nuevos productos de asistencia técnica durante el año
2018, entre los cuales destaca la solicitud de una Patente de Invención Internacional para un compuesto antiviral desarrollado para su aplicación en acuicultura, bajo la dirección del profesor Fernando Gómez. El avance mencionado representa un ejemplo paradigmático de investigación científica con impacto directo en la sanidad de especies cultivadas y en la economía acuícola nacional.
En esa misma línea, el año 2018 también vio concretarse un contrato de licencia tecnológica con la empresa Solarium Biotechnology, a partir de la gestión impulsada por la profesora Vitalia Henríquez. El acuerdo permitió transferir conocimientos generados en el ámbito universitario al sector industrial, generando un flujo de innovación que refuerza el rol estratégico del Instituto como agente de conexión entre ciencia y mercado.
Otro logro notable se produce en el año 2023, cuando los profesores Roberto Bastías y Carolina Yáñez desarrollan y licencian la tecnología Kiwiphage, una solución biotecnológica basada en bacteriófagos, orientada al combate de una bacteria que afecta al cultivo del kiwi. Esta innovación es un avance técnico relevante para el control fitosanitario, abriendo nuevas posibilidades para fortalecer la producción frutícola tanto a nivel nacional como internacional, ampliando la proyección del Instituto en redes de transferencia tecnológica de alto impacto.
Cabe destacar que estas iniciativas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en una dinámica institucional sostenida de vinculación con sectores productivos y de aplicación práctica de la investigación científica. El Instituto de Biología ha logrado posicionarse como un actor activo en la formulación y ejecución de proyectos
financiados externamente, ya sea mediante instrumentos del programa FONDECYT en el área de las ciencias básicas o a través de fondos orientados a la innovación y colaboración con empresas.
El crecimiento ha sido posible gracias a la capacidad investigativa de su cuerpo académico, a la gestión eficiente de sus recursos y al compromiso por generar conocimiento pertinente y transferible. Los resultados evidencian la voluntad institucional de convertir la ciencia en una herramienta efectiva para la solución de problemas reales, promoviendo el desarrollo sustentable y aportando al bienestar social y económico del país.
Respuestas comunitarias frente a emergencias sanitarias
El compromiso público del Instituto de Biología también se ha manifestado con fuerza en momentos de crisis, particularmente durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de COVID-19. Frente a un escenario de incertidumbre y restricciones, el Instituto desplegó múltiples iniciativas que conjugaron su capacidad investigativa, su infraestructura científica y el compromiso ético de su comunidad académica al servicio del país y su región.
Una de las acciones más relevantes fue la creación de un laboratorio de diagnóstico de COVID-19, impulsado por los profesores Vitalia Henríquez y Sergio Marshall, el cual operó temporalmente en las instalaciones del Laboratorio de Patógenos Acuícolas del Instituto. Esta unidad fue clave en la respuesta inicial a la pandemia, realizando 920 diagnósticos durante un periodo crítico
de dos meses, en comunas estratégicas de la Región de Valparaíso. Estas acciones implicaron la readecuación de capacidades instaladas para atender una necesidad sanitaria urgente, y también la movilización solidaria de funcionarios e investigadores del Instituto, en articulación con redes locales de salud pública.
Paralelamente, y conscientes del impacto que la suspensión de clases y la virtualidad forzada tendrían sobre la formación científica de pregrado, se desarrollaron estrategias innovadoras para garantizar la continuidad pedagógica. Un caso notable fue el trabajo liderado por la profesora Graciela Muñoz, quien gestionó y ejecutó proyectos de mejoramiento de la calidad de la docencia, mediante la grabación en formato 360° de prácticas de laboratorio. Esta iniciativa permitió que los estudiantes accedieran a experiencias formativas inmersivas en entornos virtuales, mitigando los efectos del confinamiento sobre el aprendizaje práctico y manteniendo la excelencia formativa característica del Instituto.
En el ámbito investigativo, también se desplegaron esfuerzos orientados a aportar conocimiento relevante para el manejo de la pandemia. El proyecto “Epidemiología basada en las aguas residuales”, dirigido por el profesor Jorge Olivares, desarrolló una estrategia de vigilancia epidemiológica temprana mediante el análisis de trazas del virus en aguas servidas. Esta metodología, ampliamente reconocida a nivel internacional, ofreció una alternativa eficaz para anticipar brotes y tomar decisiones sanitarias oportunas, demostrando la capacidad del Instituto para adaptarse a nuevos desafíos desde un enfoque científico riguroso y socialmente comprometido.
Adicionalmente, se creó el Programa de Acompañamiento en Ciencias (PAC), una iniciativa destinada a reforzar el aprendizaje de Ciencias Básicas en estudiantes escolares. En este programa participaron estudiantes de último año o egresados de la carrera de Pedagogía, quienes aplicaron sus conocimientos en didáctica para acompañar a escolares en un contexto educativo adverso. Esta actividad permite fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de enseñanza media y robustecer las competencias pedagógicas de nuestros estudiantes, futuros docentes.
Estas acciones en su conjunto dan cuenta de una institución viva, ágil y empática, capaz de transformar la adversidad en oportunidad y de proyectar su quehacer académico y científico más allá de los muros universitarios, en diálogo directo con las necesidades del país. El Instituto de Biología reafirma su vocación pública, su capacidad de innovación y su rol insustituible en la promoción del conocimiento como bien común, especialmente en contextos de crisis sanitaria y social.
CONTRIBUCIONES DOCENTES Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA
A lo largo de su trayectoria, el Instituto de Biología ha desempeñado un papel fundamental en la docencia universitaria, en sus propias carreras, y a través de una activa participación en programas formativos de otras Unidades Académicas. Esta labor se ha concretado mediante la prestación de servicios docentes, una modalidad que permite integrar asignaturas impartidas por académicos del Instituto en planes de estudio de carre-
ras afines, fortaleciendo de esta forma la formación de profesionales con una sólida base científica y una mirada interdisciplinaria.
Esta contribución docente incluye tanto asignaturas teóricas como prácticas, las cuales son esenciales para el desarrollo de competencias en el ámbito de las ciencias biológicas. En particular, el Instituto ha sido un pilar para la formación de estudiantes de las carreras de Bioquímica, Pedagogía en Química y Ciencias Naturales, Kinesiología y Tecnología Médica, así como del Bachillerato en Ciencias, todas ellas pertenecientes a la Facultad de Ciencias. Estas asignaturas permiten a los futuros profesionales adquirir conocimientos fundamentales en biología celular, genética, microbiología, bioquímica y fisiología, entre otros, que son claves para su desempeño académico, investigativo y laboral.
El alcance de esta labor trasciende los límites de la Facultad de Ciencias. El Instituto de Biología también ha colaborado activamente con otras facultades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la Facultad de Ciencias Agronómicas y de Alimentos, por ejemplo, se imparten cursos para las carreras de Agronomía e Ingeniería en Alimentos, aportando al entendimiento de los procesos biológicos que sustentan la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por su parte, la Facultad de Filosofía y Educación recibe el apoyo del Instituto en la carrera de Pedagogía en Educación Básica, integrando contenidos de ciencias naturales en la formación docente con enfoque didáctico y experimental. Asimismo, en la Facultad de Ingeniería, los estudiantes de Ingeniería Civil Bioquímica e Ingeniería en Bioprocesos cursan asig-
naturas impartidas por el Instituto, donde se vinculan los principios biológicos con aplicaciones tecnológicas en procesos industriales.
Actualmente, el Instituto de Biología programa alrededor de 30 asignaturas de prestación de servicios por semestre, una cifra que da cuenta del alto nivel de articulación académica que mantiene con el resto de la Universidad. Esta actividad representa una significativa carga docente para el cuerpo académico, pero también una expresión concreta de la vocación formativa y colaborativa del Instituto.
La calidad de esta docencia se sustenta en un cuerpo académico altamente calificado, con una constante actualización metodológica, y en el diseño de estrategias pedagógicas que incorporan herramientas digitales, aprendizaje activo, y metodologías participativas. El enfoque formativo no se limita a la transmisión de contenidos, también estimula en los estudiantes la reflexión crítica, el pensamiento científico, la interdisciplinariedad y la conciencia ética, aspectos fundamentales en la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad y el medioambiente.
La labor del Instituto de Biología en docencia y formación interdisciplinaria al fortalecer los programas académicos de diversas carreras, colabora en el fomento de una cultura de colaboración, promueve el diálogo entre disciplinas y posiciona a la biología como un eje articulador del conocimiento en múltiples campos del saber.
INDICADORES DEL PERIODO
Progresión de la matrícula de pre y posgrado periodo 2000-2025.
A continuación, se presentan cinco tablas y dos gráficos que ilustran cuantitativamente la evolución de la matrícula en los programas y carreras de pregrado y posgra-
do del Instituto de Biología. La información comienza en el año 2000 y se extiende hasta el 2025. Para facilitar la lectura y el análisis de las tendencias, las tablas se han organizado en tramos de aproximadamente una década, comprendiendo los periodos 2001-2010, 2011-2020 y 2021-2025. En el caso de posgrados, no se encontraron datos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Tabla 5. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, década 2001-2010.*
Tabla 6. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, década 2011-2020.*
Tabla 7. Matrícula total estudiantes de pregrado, por carreras y programas, años 2021-2025.*
* El total de los matriculados por año podría diferir de la suma vertical de estudiantes, debido a que algunos estudiantes podrían encontrarse con matrícula en dos programas o carreras. La fila Total matrícula pregrado, informa Ruts únicos.
Tabla 8. Matrícula total estudiantes de posgrado, por programas, años 2001-2015.
Tabla 9. Matrícula total estudiantes de posgrado, por programas, años 2016-2025.
Gráfico 3. Matrícula total estudiantes de pregrado, periodo 2001-2025.
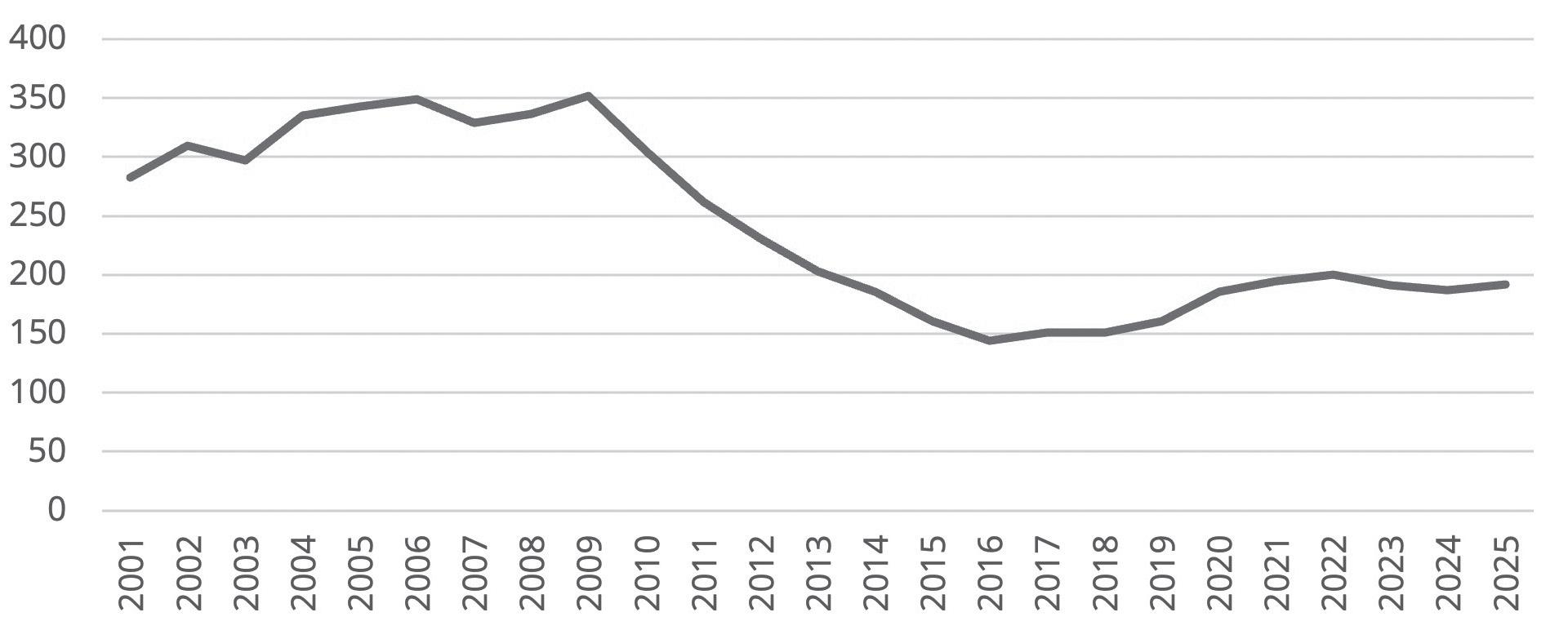
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
Gráfico 4. Matrícula total estudiantes de posgrado, periodo 2001-2025.
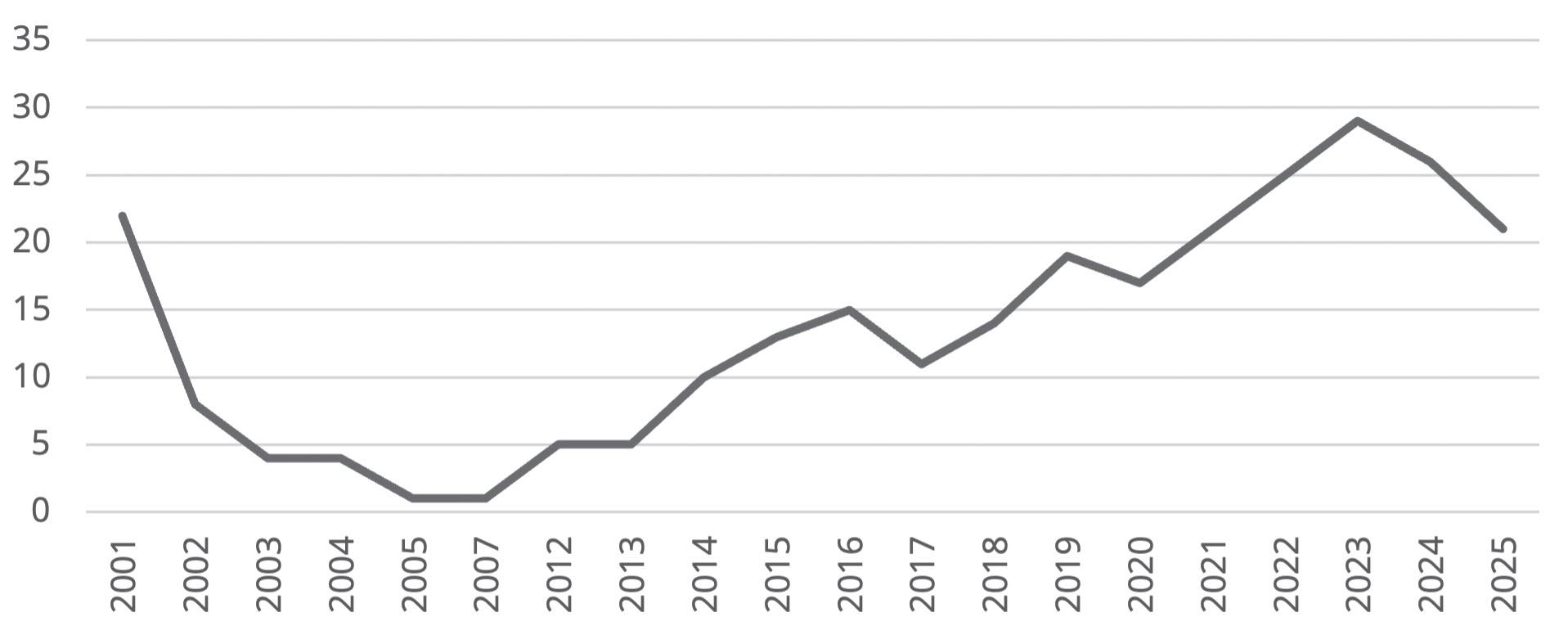
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
INDICADORES DE PUBLICACIONES Y PROYECTOS, PERIODO 2003-2024.
A continuación, se presentan cuatro tablas y tres gráficos que ilustran cuantitativamente la evolución de publicaciones científicas del Instituto de Biología. La información comienza en el año 2003 y se extiende hasta el 2024. Para facilitar la lectura y el análisis de
las tendencias, las primeras tablas se han organizado en tramos de aproximadamente una década, comprendiendo los periodos 2003-2013 y 2014-2024. Las siguientes tablas continúan con el porcentaje de publicaciones en los cuartiles 1 y 2 de Web of Science entre los años 2017 y 2024. Finalmente, se muestran las publicaciones en colaboración internacional entre los años 2017 y 2024.
Tabla 10. Cantidad de publicaciones en WOS, Scielo y Scopus por año, década 2003-2013.
Tabla 11. Cantidad de publicaciones en WOS, Scielo y Scopus por año, década 2014-2024.
Tabla 12. Porcentaje publicaciones en Web of Science en cuartiles Q1 Y Q2, años 2017-2024.
Tabla 13. Porcentaje publicaciones en asociación internacional, años 2017-2024.
Gráfico 5. Publicaciones Web of Science, Scielo y Scopus, periodo 2003-2024.
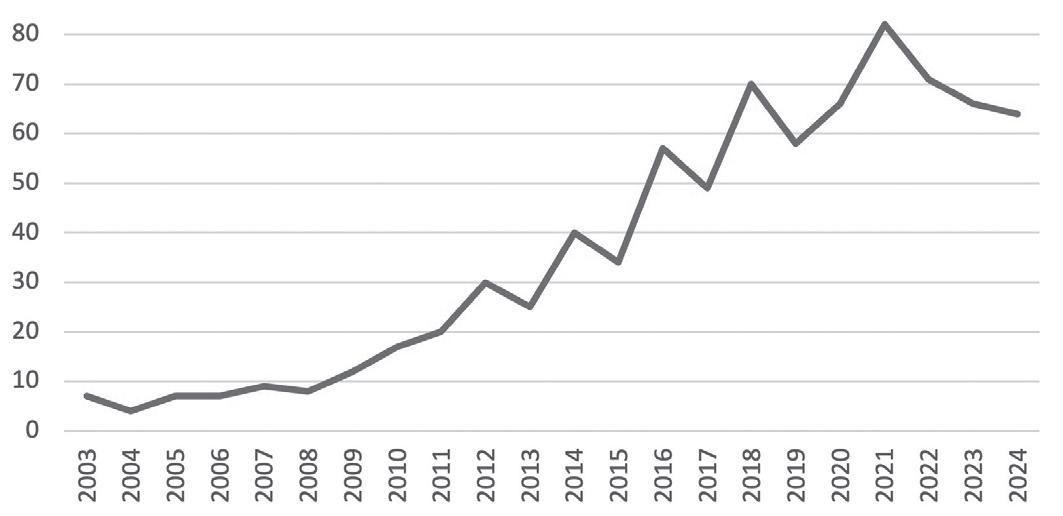
Gráfico 6. Publicaciones Web of Science en cuartiles 1 y 2, periodo 2017-2024.
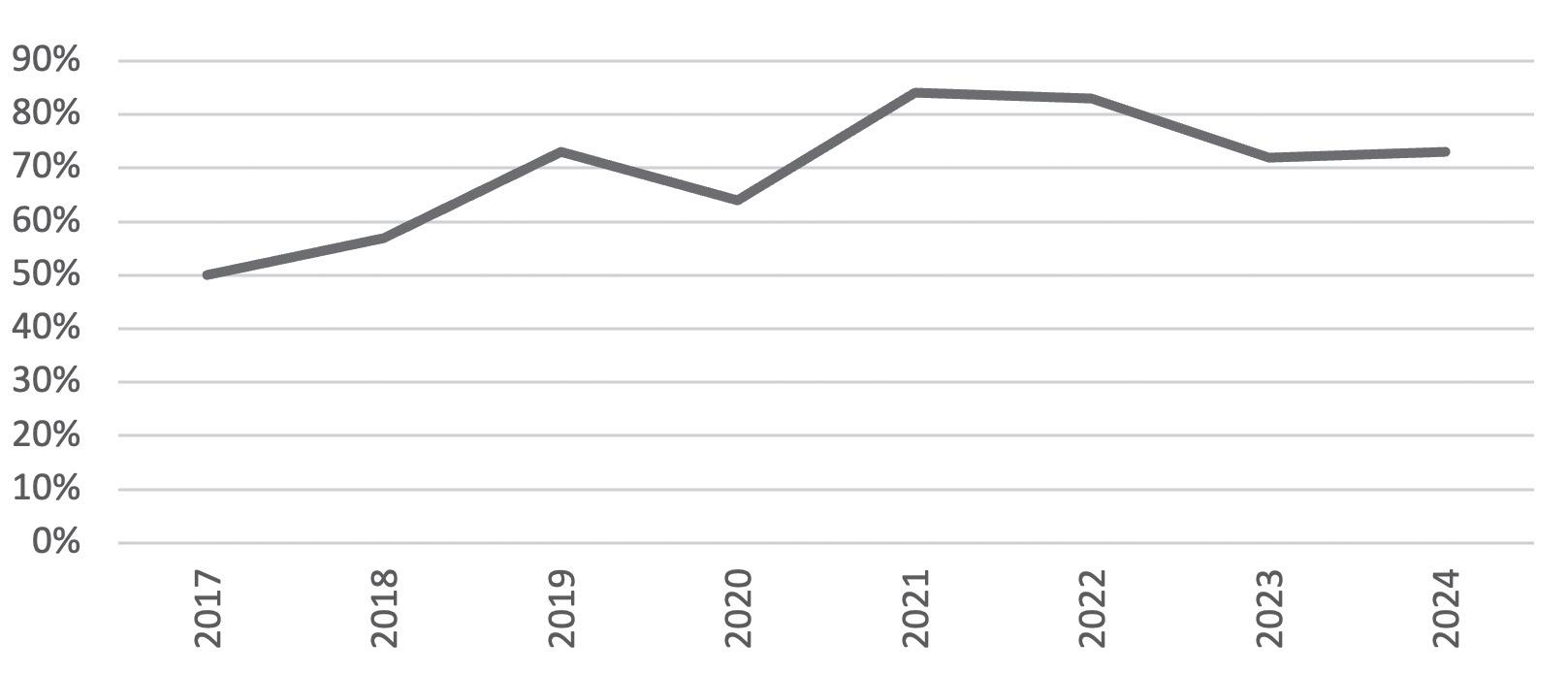
Gráfico 7. Publicaciones en colaboración internacional, periodo 2017-2024.
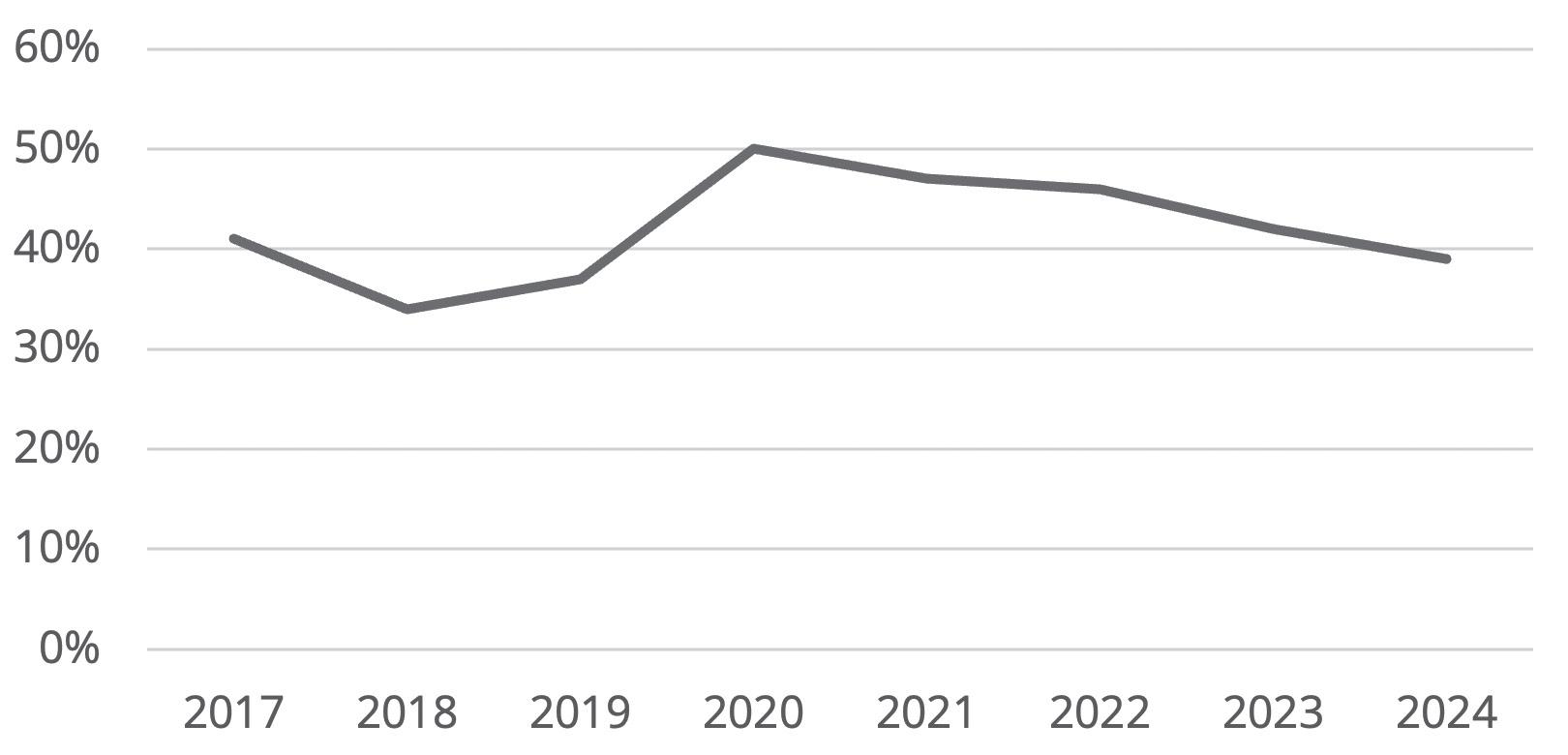
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
A lo largo de estas páginas, hemos recorrido la historia de nuestro Instituto, desde sus orígenes hasta su consolidación como la Unidad Académica que es hoy: un actor clave dentro de la Universidad y en la sociedad. Esta mirada retrospectiva no solo nos permite valorar el camino recorrido, sino también proyectarnos hacia el futuro, con mayor claridad sobre el rumbo y los desafíos que nos esperan. Este libro no solo recoge hechos, fechas y logros a partir de los registros históricos disponibles; también se construye desde las voces de quienes han sido parte de este Instituto. Sus experiencias y testimonios aportaron miradas diversas que enriquecieron este relato.
En estas siete décadas hemos consolidado programas de pregrado y posgrado que responden de manera pertinente a las demandas del entorno, con un enfoque de formación integral. Del mismo modo, hemos desarrollado una labor sostenida en el ámbito de la enseñanza, fortaleciendo procesos pedagógicos centrados en el aprendizaje significativo, la actualización disciplinar y la formación crítica de nuestros estudiantes, con una articulación temprana entre teoría y práctica. Para fortalecer y proyectar aún más nuestra Unidad Académica, es fundamental continuar impulsando la innovación, la interdisciplinariedad, la implementación de metodologías activas de enseñanza, así como el compromiso con la sostenibilidad y la ética en la investigación científica. Estas acciones nos permitirán consolidar nuestro liderazgo académico y contribuir de manera significativa al desarrollo científico y cultural de nuestra región y del país.
Sin duda, aún tenemos tareas pendientes, varias de las cuales han emergido desde un proceso reflexivo al inte-
rior de nuestra Unidad Académica. Otras se encuentran alineadas con los objetivos establecidos en nuestro Plan de Concordancia 2023-2029, y, también están aquellas que surgen como respuesta a los constantes cambios y desafíos que enfrenta nuestro entorno.
Para el período 2023-2029, la Universidad definió una nueva metodología de trabajo en relación con los Planes de Concordancia, presentando una propuesta de proyectos específicos que consideran las características de cada Unidad Académica en su contribución a los nueve lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo
Estratégico institucional. Estos planes orientarán nuestro quehacer durante los próximos años.
Como Unidad Académica, enfrentamos el desafío de promover la internacionalización, entendida como un pilar fundamental para fortalecer la calidad e impacto de nuestros programas de pregrado y posgrado, así como para aumentar la visibilidad del conocimiento generado en el Instituto. Para ello, es clave consolidar alianzas estratégicas que impulsen la movilidad de estudiantes y académicos, y fomentar la participación en publicaciones y proyectos de investigación en colaboración con instituciones internacionales. Estas acciones permitirán posicionar al Instituto de Biología como un actor relevante en el escenario académico global.
Sin duda, como Unidad Académica perteneciente a una universidad de la Región de Valparaíso, tenemos un compromiso activo con su desarrollo, contribuyendo desde el conocimiento científico que generan las diversas disciplinas biológicas que cultivamos. Participamos de manera constante en el sistema escolar, pero es ne-
cesario fortalecer el diálogo con las distintas comunidades y profundizar la vinculación con el sector productivo regional. Solo así podremos responder de manera pertinente a problemáticas de impacto local y proyectar una mayor presencia del Instituto tanto en la comunidad como en el entorno regional y global.
Los desafíos de la transformación digital nos exigen integrar de manera efectiva nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza, con el objetivo de alcanzar mejores resultados académicos y fortalecer la calidad educativa en entornos digitales. La incorporación de la inteligencia artificial en el quehacer estudiantil y en la innovación pedagógica ya es una realidad; el desafío consiste en utilizarla de forma ética, para enriquecer la experiencia de aprendizaje y preparar de manera adecuada a nuestros egresados frente a estos cambios. La modernización de nuestras actividades prácticas y equipamiento de docencia seguirán siendo claves para asegurar la formación de excelencia de nuestros egresados.
El fortalecimiento del posgrado, a través de la creación de un programa de Doctorado que integre a la mayoría de nuestros académicos, representa un anhelo largamente esperado y un desafío estratégico para nuestra Unidad Académica. Hemos iniciado un proceso en esa dirección, con la convicción de que se concretará en los próximos años. Asimismo, la ampliación de la formación continua mediante programas de postítulo y diplomados constituye un compromiso con nuestros egresados, orientado a apoyar su desarrollo profesional y mantener un vínculo activo con el Instituto.
Construir una historia y proyectar un futuro son elementos esenciales para el desarrollo de toda institución. A lo largo de estas siete décadas, el Instituto de Biología ha formado numerosas generaciones de graduados, realizando una valiosa contribución tanto a la sociedad como al avance del conocimiento científico. Los desafíos a futuro exigen continuar consolidando al Instituto como un referente en el ámbito académico y en la investigación científica. En un contexto global marcado por la
transformación tecnológica y la aceleración del conocimiento, la biología adquiere una relevancia aún mayor como ciencia clave para comprender y abordar los grandes problemas del presente. En este escenario, nuestro Instituto debe seguir fortaleciendo su compromiso con la calidad educativa, la producción científica y el vínculo activo con la comunidad, con la convicción de que el conocimiento transforma realidades, y que nuestra misión permanece tan vigente como el primer día.

ANEXO 1. DECRETOS DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y DE POSGRADO
Decretos de pregrado periodo 1982-2024
DECRETO FECHA REFERENCIA
68/1982 5 octubre 1982 Crea Grado Académico de Licenciado en Biología
96/1982 23 noviembre 1982
Establece Plan de Estudios para el Grado de Licenciado en Biología y el Título de Profesor de Biología
47/1984 12 julio 1984 Modifica Decreto de Rectoría Académico 96/82
12/1996 30 mayo 1996 Crea el Título Profesional de Biólogo
55/1996 30 mayo 1996 Establece Plan de Estudios conducente al Título Profesional de Biólogo
34/1997 8 mayo 1997 Modifica Decreto de Rectoría Académico 28/93
97/1997 14 octubre 1997 Crea Título Profesional de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
52/1998-8 1 julio 1998
Establece nuevo currículo conducente a la obtención del Grado de Licenciado en Educación y al Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales.
79/1998 3 agosto 1998 Otorga el Grado de Licenciado en Biología y Título Profesional de Biólogo
8/2000 13 enero 2000
40/2000 20 abril 2000
150/2000 22 noviembre 2000
12/2007 26 marzo 2007
Modifica Decreto de Rectoría Académico 55/96
Modifica Decreto de Rectoría Académico 52/98-8
Complementa Decreto de Rectoría 8/2000 que modifica al Decreto 55/96, currículo conducente a la obtención del Título de Biólogo
Establece nuevo currículo conducente al Grado de Licenciado en Educación y al Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales, a contar del ingreso del año 2008
64/2007 5 diciembre 2007 Modifica Decreto de Rectoría Académico 12/2007
3/2008 25 enero 2008 Modifica Decreto de Rectoría Académico 12/2007
13/2008 7 marzo 2008 Modifica Decreto de Rectoría Académico 12/2007 y deroga Decreto 3/2008
28/2009 4 junio 2009
Declara establecido nuevo currículo para el Grado de Licenciado en Educación y al Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
DECRETO FECHA REFERENCIA
30/2009 19 junio 2009
28/2011 27 abril 2011
39/2012 2 agosto 2012
40/2012 2 agosto 2012
66/2014 9 diciembre 2014
67/2014 9 diciembre 2014
11/2015 23 enero 2015
Modifica Decreto de Rectoría Académico 13/2008
Modifica Decreto de Rectoría Académico 28/2009
Establece Plan de Estudios conducente Grado de Licenciado en Educación y al Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
Establece Plan de Estudios conducente al Grado de Licenciado en Biología
Declara Complementado Decreto 40/2012 conducente Grado de Licenciado Biología
Declara complementado Decreto 39/2012 conducente Grado de Licenciado en Educación y al Título de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
Establece nuevo currículo conducente al Grado de Grado de Licenciado en Educación y al Título profesional de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
83/2015 17 diciembre 2015 Declara establecido nuevo currículo para el Grado de Licenciado en Biología
26/2018 1 agosto 2018 Modifica Decreto de Rectoría Académico 11/2015
48/2020 21 octubre 2020 Modifica Decreto de Rectoría Académico 83/2015
32/2024 28 octubre 2024
Establece nuevo currículo conducente al Grado de Grado de Licenciado en Educación y al Título profesional de Profesor de Biología y Ciencias Naturales
Decretos de posgrados, periodo 1982-2022
DECRETO FECHA
REFERENCIA
89/82 11 noviembre 1982 Crea Grado Académico de Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología
7/83 7 enero 1983
10/85 15 marzo 1985
Establece Reglamento y Plan de Estudios para obtención del grado académico de Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología
Establece Reglamento y Plan de Estudios para obtención del grado académico de Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Ecología y Sistémica
14/85 2 de abril 1985 Complementa Decreto de Rectoría Académico 10/85
129/88 6 diciembre 1988 Modifica Decreto de Rectoría Académico 10/85
16/93 21 enero 1993 Crea Grado de Magíster en Ciencias Microbiológicas
38/93 15 abril 1993
40/93 15 abril 1993
4/2013 25 enero 2013
Modifica Decreto de Rectoría Académico 129/88
Establece Reglamento y Plan de Estudios para obtención del grado académico de Magíster en Ciencias Microbiológicas
Establece reglamento académico y plan de estudios del Programa de Magíster en Ciencias Microbiológicas
23/2022 15 julio 2022 Crea el grado académico de Magíster en Ciencias Biológicas
28/2022 16 agosto 2022
Establece reglamento académico y plan de estudios del programa de Magíster en Ciencias Biológicas
Directores, directoras y jefes de departamento, periodo 1965-2023
NOMBRE PERÍODO(S) Nº DECRETO
DIRECTOR ESCUELA BIOLOGÍA Y QUÍMICA
Patricio Meneses Iturrizaga 1965 64/1965
JEFES DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Patricio Meneses Iturrizaga 1967 240/1967
Haroldo Toro Gutiérrez 1967 336/1967
Alejandro Horvat Suppi 1974 1976 Ratificado 236/1976 Designado 222/1974
DIRECTOR INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS
Victoriano Campos Pardo 1974-1976 1976-1979 222/1974 236/1976
DIRECTORES/AS INSTITUTO DE BIOLOGÍA
Alejandro Horvat Suppi 1979 05/1979
Francisco Saiz Gutiérrez 1979 - 1981 735/1979
Sergio Marshall González 1984 - 1987 197/1984
Enrique Montenegro Arcila 1987 - 1990 203/1987
James Robeson Camus 1990 - 1993 330/1990
Víctor Cabezas Bello 1993 - 1996 339/1993
Luis Zúñiga Molinier 1996 - 1999 185/1996
NOMBRE
Victoriano Campos Pardo
Graciela Muñoz Riveros
Vitalia Henríquez Quezada
María Verónica Rojas Durán
PERÍODO(S) Nº DECRETO
1999 - 2002
2002 - 2005 210/1999 228/2002
2005 - 2008
2008 - 2011
2011 - 2014 208/2005 305/2008 274/2011
2014 - 2017 2017 - 2020 381/2014 322/2017
2020 - 2023 2023 - 2026 136/2020 224/2023
Anatomía
Pablo Lizana Arce
Paulo Salinas Pérez
Gustavo Vega Fernández
Biología celular, Fisiología e Inmunología
Luis Mercado Vianco
Víctor Moya Silva
Felipe Ramírez Cepeda
Mª Verónica Rojas Durán
Paulina Schmitt Rivera
Botánica
Cristian Atala Bianchi
Didáctica
Corina González Weil
Hernán Cofré Mardones
Joyce Maturana Ross
Erika Salas Carvajal
Ecología
Gastón Carvallo Bravo
Francisco Fontúrbel Rada
Genética y Biología Molecular
Fernando Gómez Carmona
Vitalia Henríquez Quezada
Sergio Marshall González (profesor Emérito)
Jorge Olivares Pacheco
Microbiología
Roberto Bastías Romo
Ricardo Pefaur López
Carolina Yáñez Prieto
Zoología
Fernando Torres Pérez
Rocío Álvarez Varas (profesora asociada)
CUMPLIDO
Profesor Victoriano Campos Pardo
• Decano Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas (1986-1989 y 1989-1993)
Profesor Sergio Marshall González
• Director General de Investigación (1994-1997)
• Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados (1998-2002 y 2006-2010)
Profesor Luis Mercado Vianco
• Director de Investigación (2022-2024)
• Vicerrector de Investigación, Innovación y Creación (2024 a la fecha)
Profesor Enrique Montenegro Arcila
• Director de Dirección de Selección, Registro y Programación Académicos (1980-1983).
• Director General de Docencia (1983)
• Vicerrector Académico (Suplente) (1990-1992)
• Director General de Investigación y Posgrado (1990-1993)
• Decano Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas (1993-1996; 1996-1999 y 1999-2002)
• Vicerrector de Asuntos Docentes y Estudiantiles (2002-2006).
• Director de Personal y Perfeccionamiento Académicos (2016-2022)
• Director de Desarrollo Integral de Académicos (2022 a la fecha)
Profesor Fernando Torres Pérez
• Director de Investigación (2015-2022)
• Presidente del Capítulo Académico (desde 2025).
Anatomía y Fisiología
Atilio Almagià Flores QEPD
Gloria Arenas Díaz
Triana Toro Díaz QEPD
Biología Celular
Yolanda Carrasco Fuentes
Patricia Flores Rodríguez
Roberto González Plaza
Yenise Soto Mercado
Botánica
Hernán Marino Cabrera Arana
Beatriz Palma Lütjens
Bernardo Parra Leiva QEPD
Carlos Pizarro Godoy QEPD
Leopoldo Silva Tapia QEPD
Otto Zölner Schorr QEPD
Ecología
Myriam Daza Arellano QEPD
Patricio Domínguez Tapia
Francisco Saiz Gutiérrez QEPD
Luis Zúñiga Molinier
Enrique Vásquez Morales QEPD
Embriología e Histología
Adriana Gamonal Villa
Francisco Cerisola Bedroni QEPD
Luis Silva Risopatrón QEPD
Genética y Evolución
R.P. Alejandro Horvat Suppi QEPD
Graciela Muñoz Riveros
Metodología - Prácticas Docentes
Patricia Navarrete Carvallo
Julio Saldes Inostroza QEPD
Microbiología
Victoriano Campos Pardo
Patricio García-Tello Olivares QEPD
Freddy Lund Bellocchio
James Robeson Camus
Zoología
Víctor Cabezas Bello
Cecilia Cancino Araya
Eduardo de la Hoz Urrejola QEPD
Francisco Flores Apablaza QEPD
Juan Carlos Magunacelaya Rumié
Enrique Montenegro Arcila
Luisa Ruz Escudero
Haroldo Toro Gutiérrez QEPD
Profesores/as Instructores/as:
Nadja Abovich Baburriza
Anita Airola Maggiolo
Ana María Baya
Marta Cabrera García
Fresia Carrasco Herrera
Rosa Guerra Muñoz
Margarita Molina Briones
Gloria Naveas Hodgert
Manuel Roncagliolo Pastene
Ana Salazar Martínez
Profesores Extraordinarios
Biología Molecular
Cristian Orrego B. QEPD
Microbiología
Jürgen Weckesser
Y PROFESIONALES DE APOYO (1969-2025)
Secretaria de Dirección
Mandina Pecarevic (hasta 2012)
Lorena Mena Vásquez (2012 a 2018)
Fabiola Ponce Moraga (2018 a la fecha)
Secretaria de Docencia
Leonor Pérez Rozas: (2002 a 2010)
Lorena Mena diciembre (2010 a 2012)
Yesenia Jorquera Becerra (2012 a la fecha)
Asistente de Dirección
Carolina Escobar Inostroza (2017 a 2022)
Denisse Carvajal (2022 a la fecha)
Laboratorio Técnicas Histológicas
Edith Méndez (1977 a 2014)
Claudia Ojeda (2015 a la fecha)
Dibujante técnica
Carmen Tobar (1981 a 2016)
Colecciones Biológicas
Christian Jofré (2023 a la fecha)
Asistente de Laboratorio
Sandra Zelada (2001 a la fecha)
Patricio Cataldo (2011 a 2024)
Cristian Muñoz (2022 a la fecha)
Ex Auxiliares
Luis Escalona QEPD
Luis Gajardo QEPD
Luis Muñoz QEPD
Osvaldo Martínez (1969 a 2017)
Juan Navia (1973 a 2017)
Osvaldo León (1978 a 1998)
Carlos Palavicino (2000 a 2014)
Rodrigo Collao (2001 a 2024)
Rodrigo Mellado (hasta 2015)
Oriana Rivera QEPD (2015 a 2019)
Auxiliares actuales
Jorge Zapata (1984 a la fecha)
Claudio Silva (2003 a la fecha)
Jorge Contreras (2015 a la fecha)
Luis Montero (2016 a la fecha)
José Pacheco (2017 a la fecha)
Any Atencio (2019 a fecha)
Víctor González (2024 a la fecha)
Laboratorio de Patógenos Acuícolas
Álvaro Labra (2015 a la fecha)
Dannia Giménez (2016 a la fecha)
Biología Humana
• Composición corporal en el ciclo vital, Morfoestructura humana, Anatomía Humana, Nutrición Humana, Anatomía Comparada, Técnicas Anatómicas.
• Profesores: Pablo Lizana y Paulo Salinas.
Biología Celular y Molecular
• Biotecnología de microalgas, Compuestos y péptidos bioactivos de microalgas, Patógenos de peces, Diagnóstico en peces salmónidos, Patogénesis bacteriana, Resistencia a antibióticos y Biología de bacterias antárticas, Inmunología de peces e invertebrados marinos, Marcadores inmunológicos en invertebrados, Biotecnología acuícola, Desarrollo de anticuerpos. Respuesta inmune de organismos de interés acuícola; Interacción inmunidad-microorganismos simbiontes y patógenos.
• Profesores: Fernando Gómez, Vitalia Henríquez, Sergio Marshall, Luis Mercado, Jorge Olivares, Verónica Rojas y Paulina Schmitt.
Microbiología
• Interacciones bacterianas, Microbiología marina, Bacteriófagos, Microbiología de suelos.
• Profesores: Roberto Bastías y Carolina Yáñez.
Ecología, Evolución y Biodiversidad
• Epidemiología evolutiva, ecología molecular, nemátodos agrícolas, zoología, ecofisiología vegetal,
anatomía funcional de plantas, ecología de plantas, ecología de ecosistemas mediterráneos, relación insecto-planta, fauna del suelo, Biología evolutiva del comportamiento.
• Profesores: Rocío Álvarez, Cristian Atala, Gastón Carvallo, Francisco Fontúrbel, Juan Carlos Magunacelaya y Fernando Torres.
Didáctica de la Biología
• Naturaleza de la Ciencia y Enseñanza de la Biología, Comprensión y enseñanza de NOS en profesores y estudiantes, Comprensión de la Indagación Científica, Comprensión y enseñanza de la Evolución, Formación de profesores de Ciencia.
• Profesores: Hernán Cofré y Corina González.
ISBN: 978-956-17-1196-9