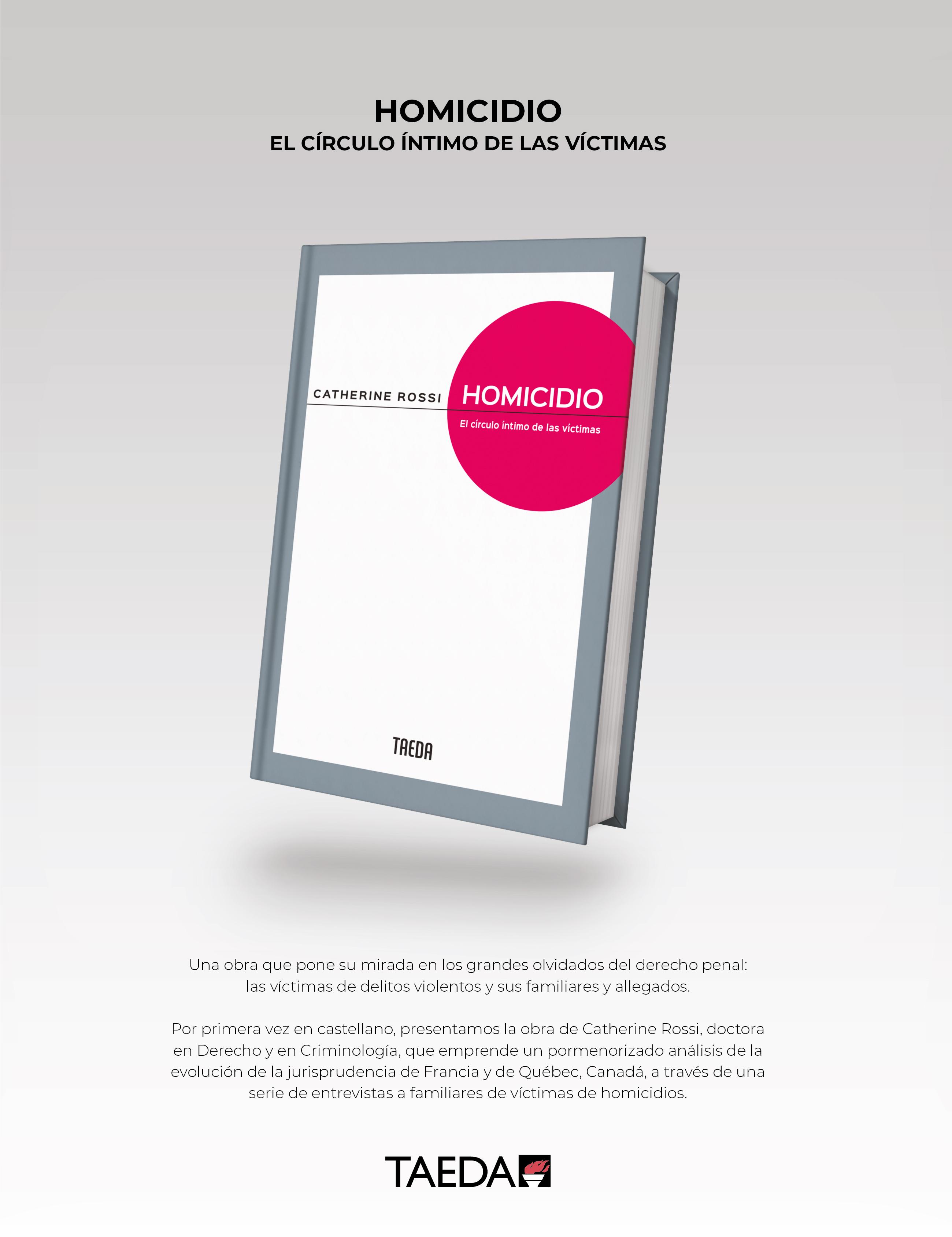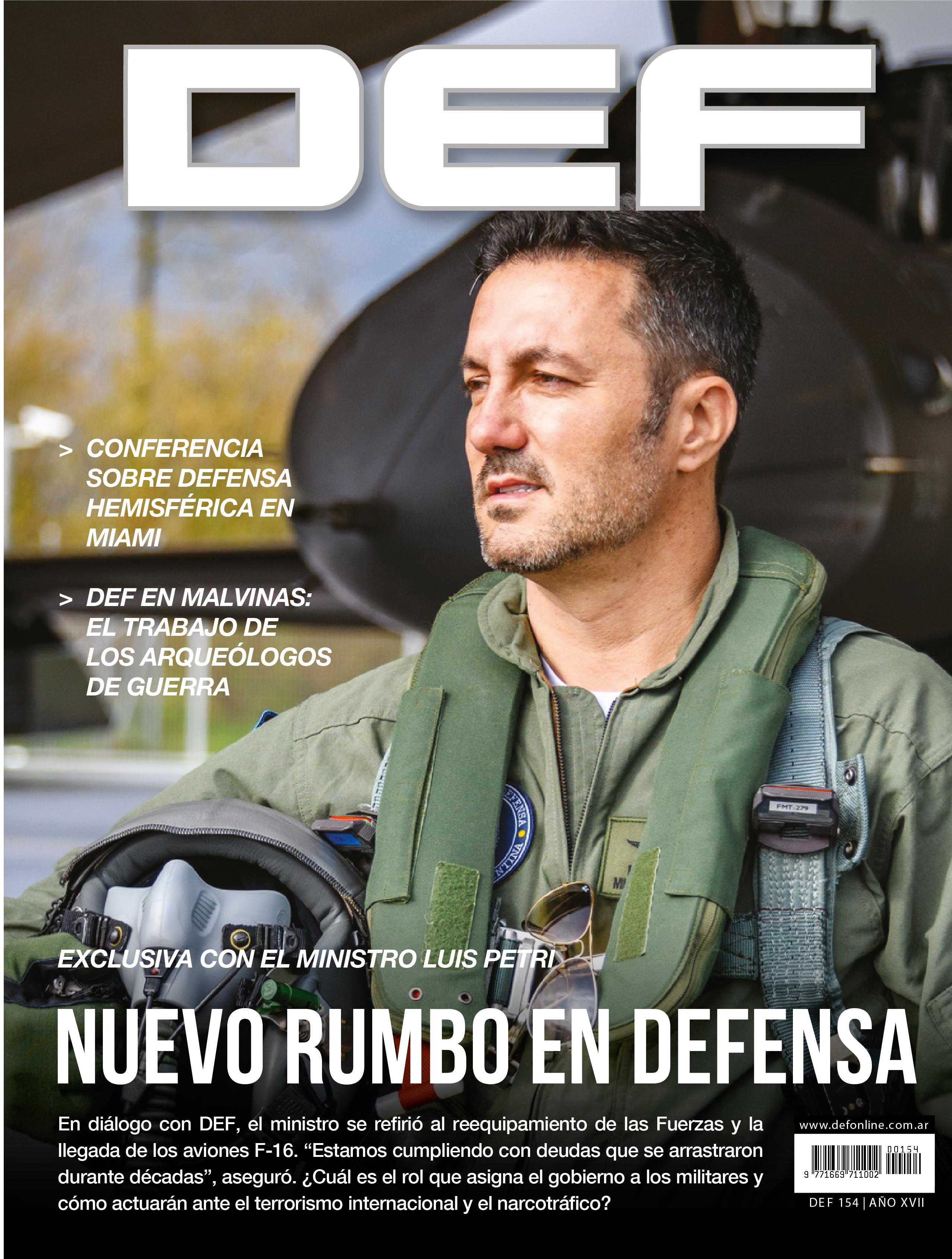
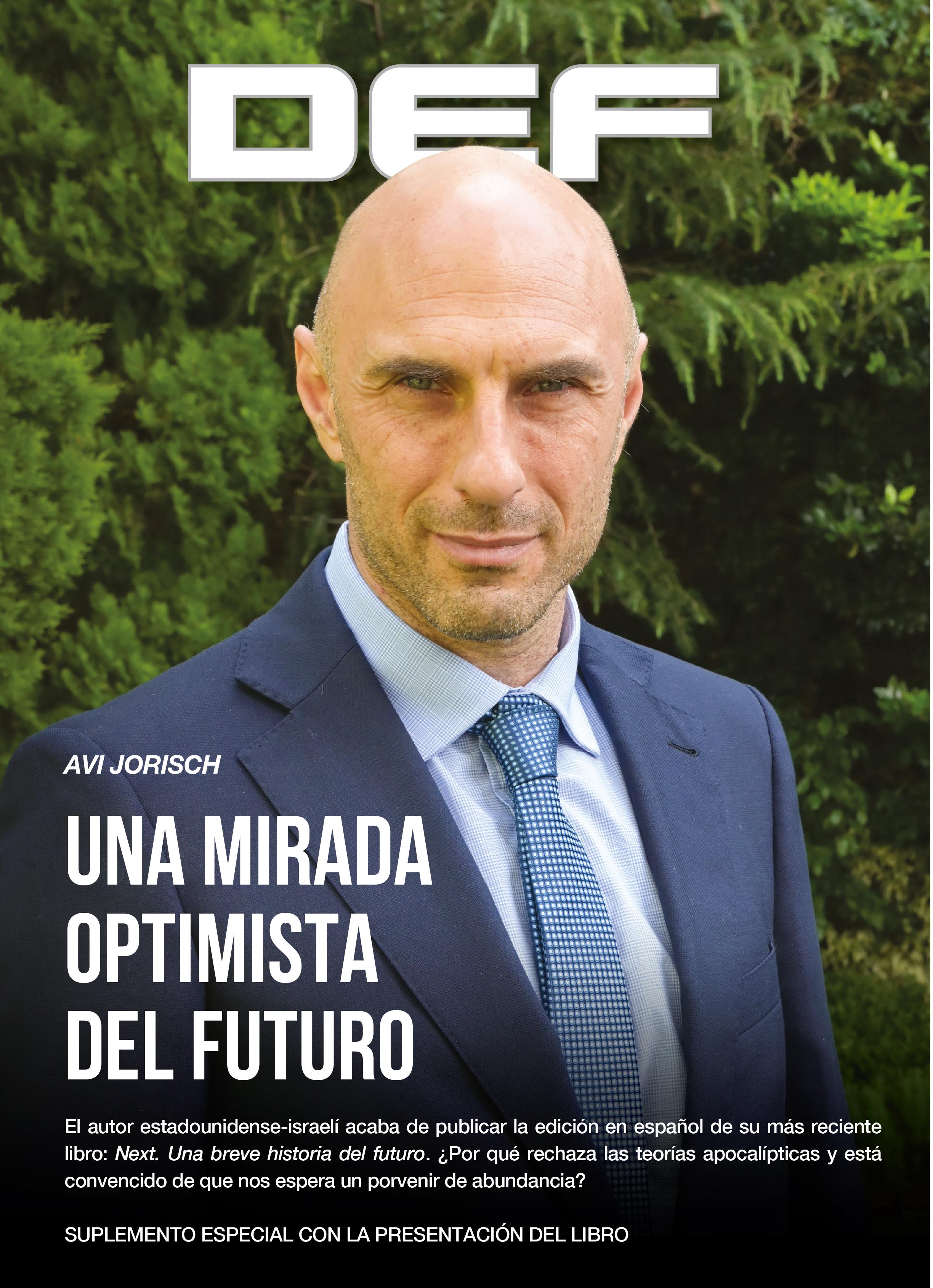
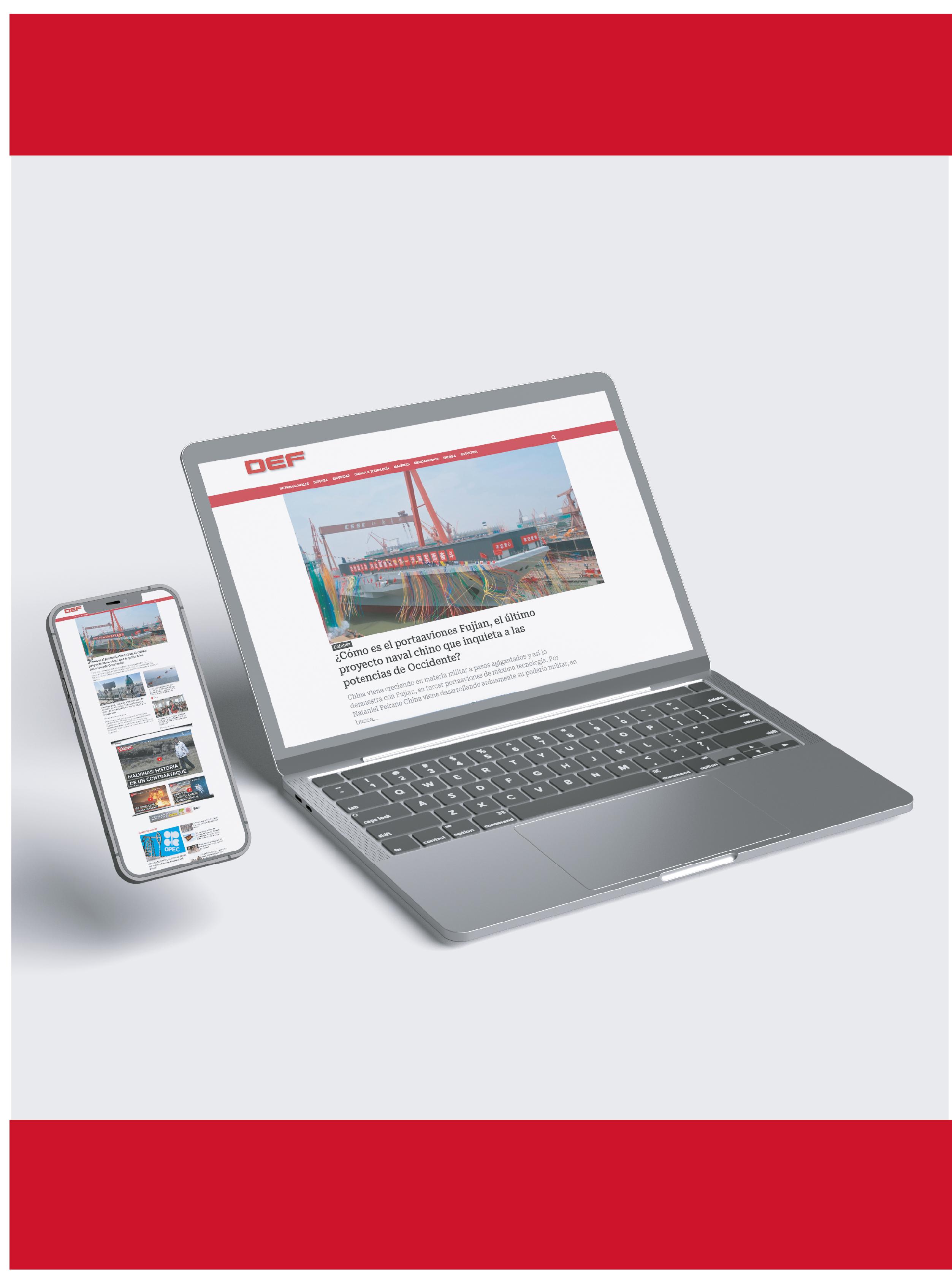
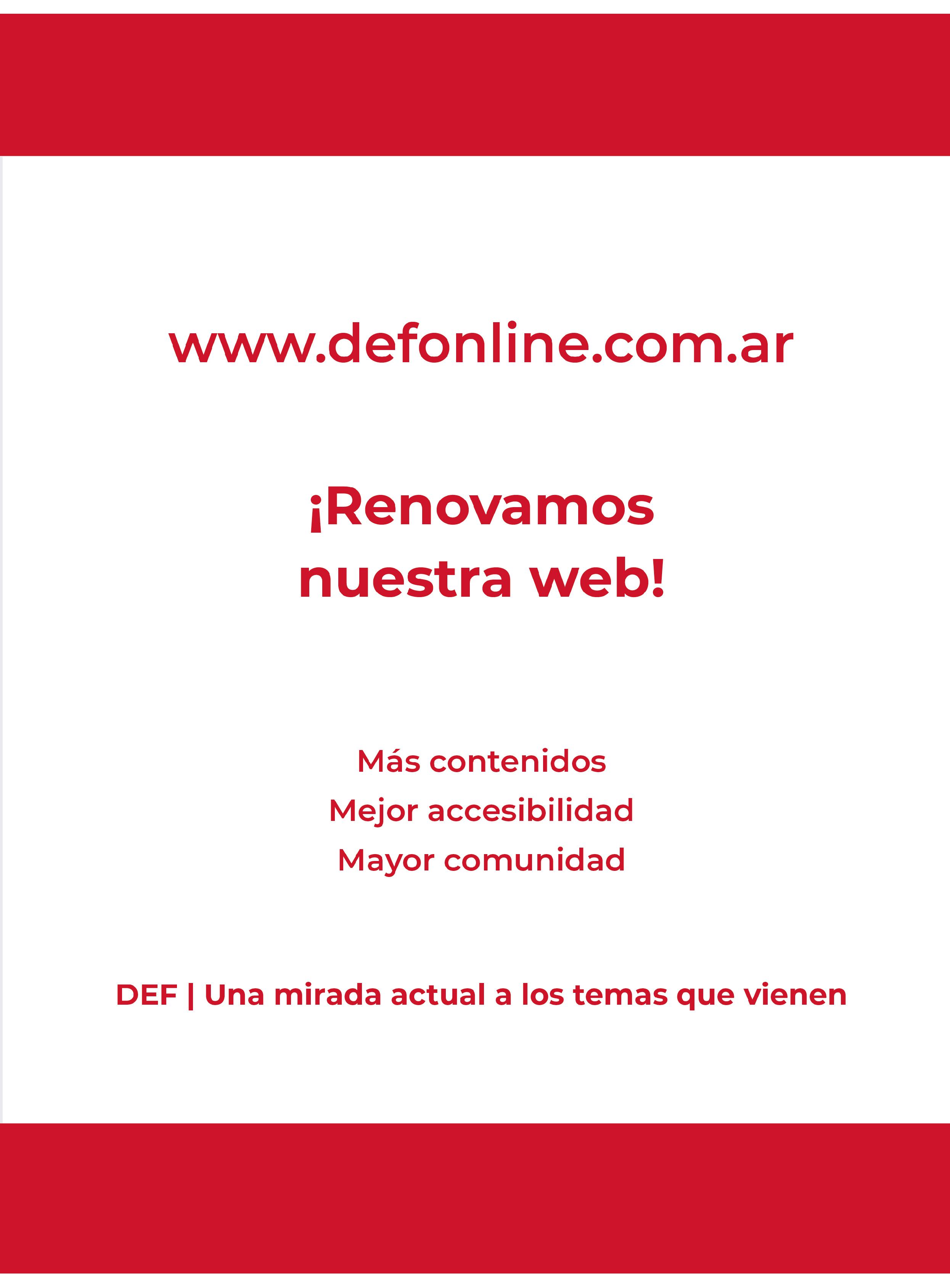

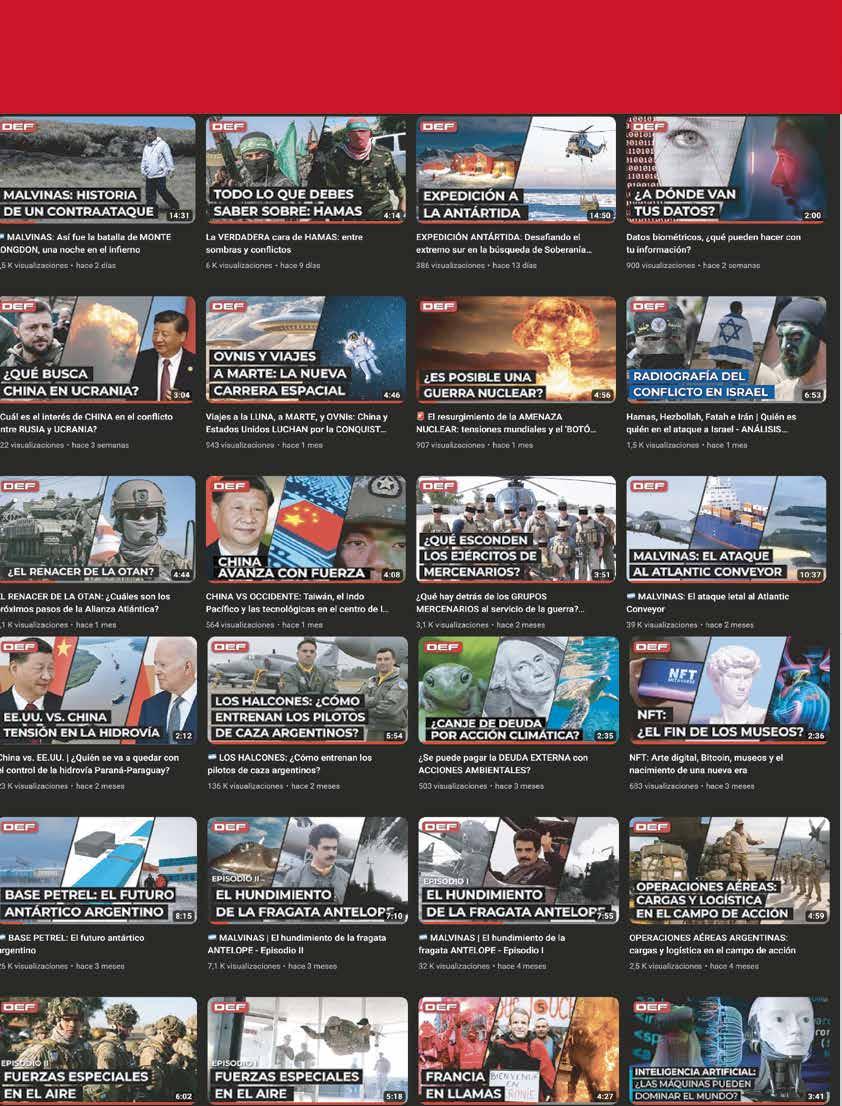
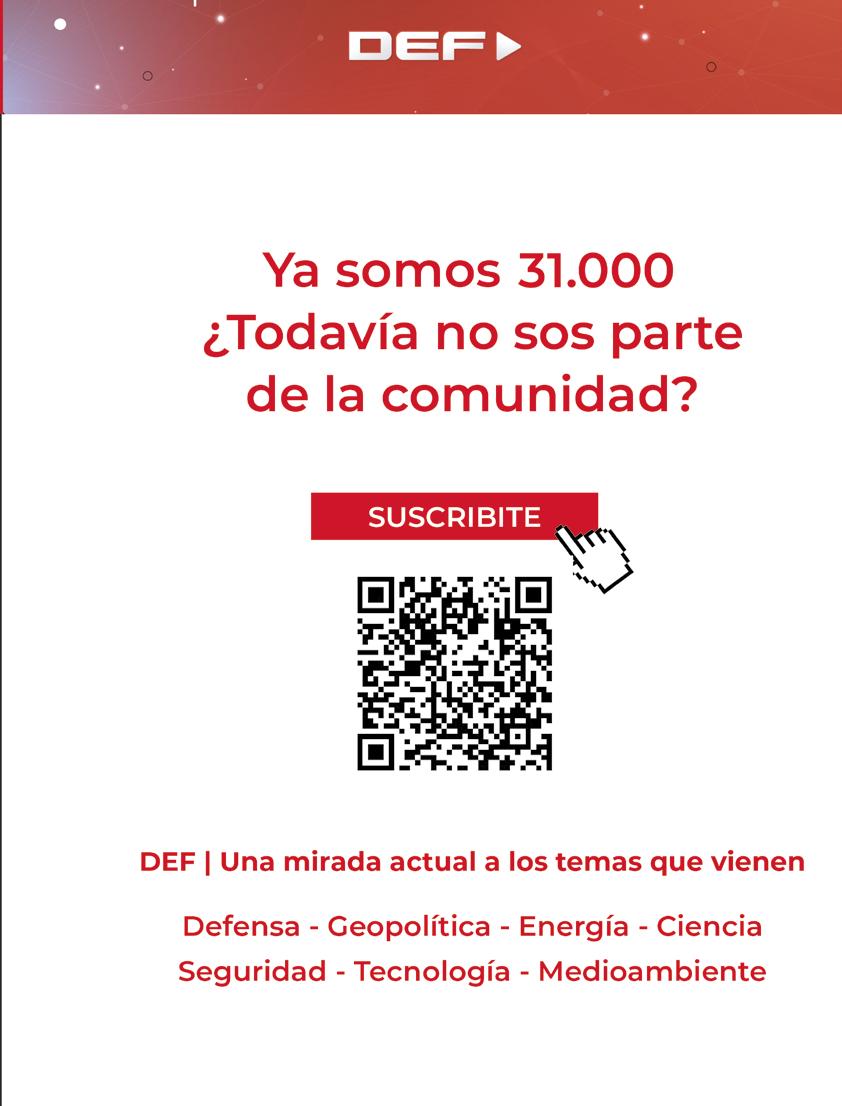
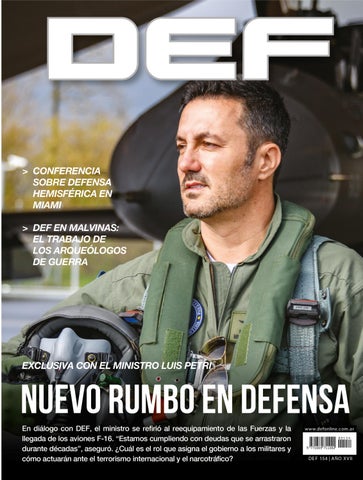
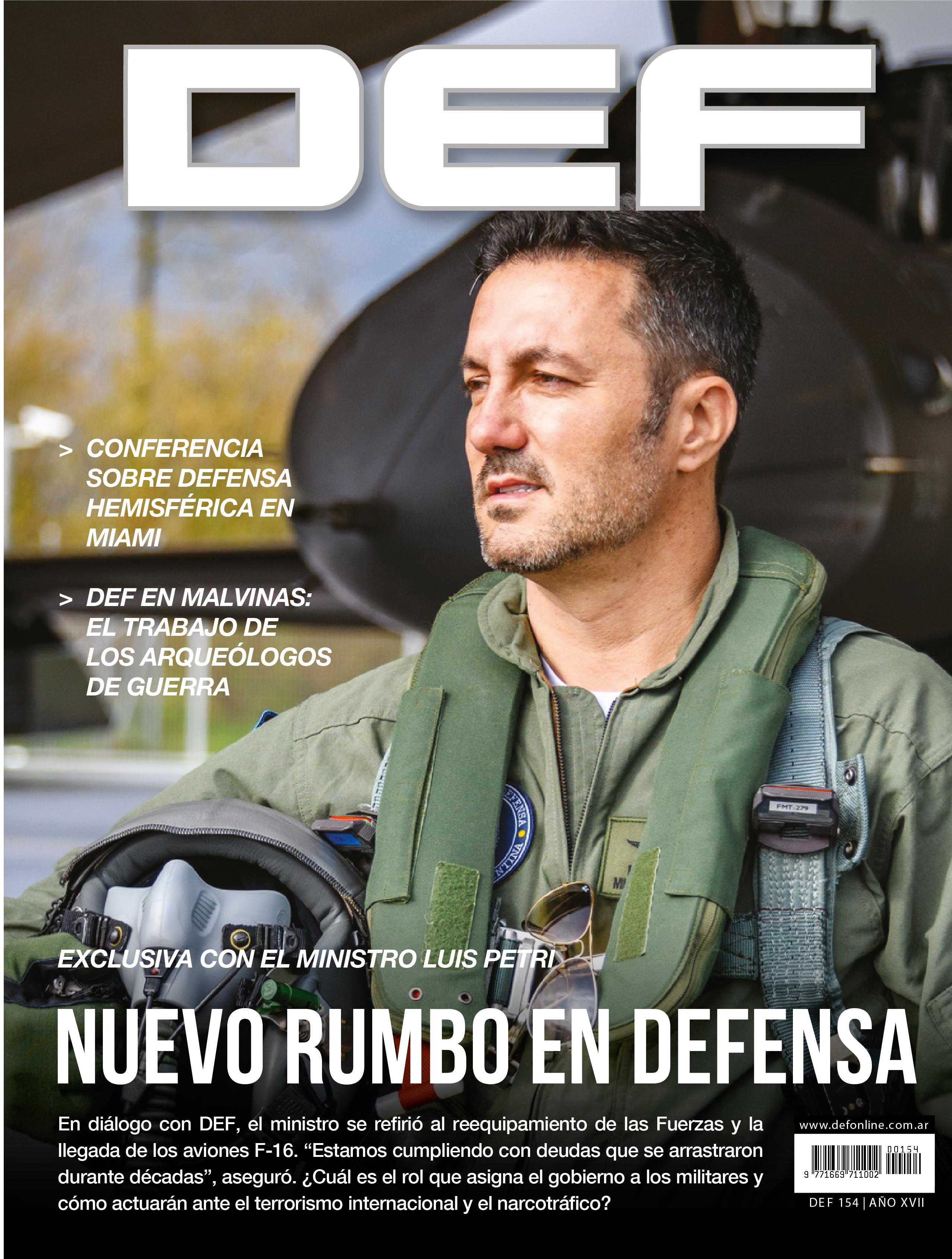
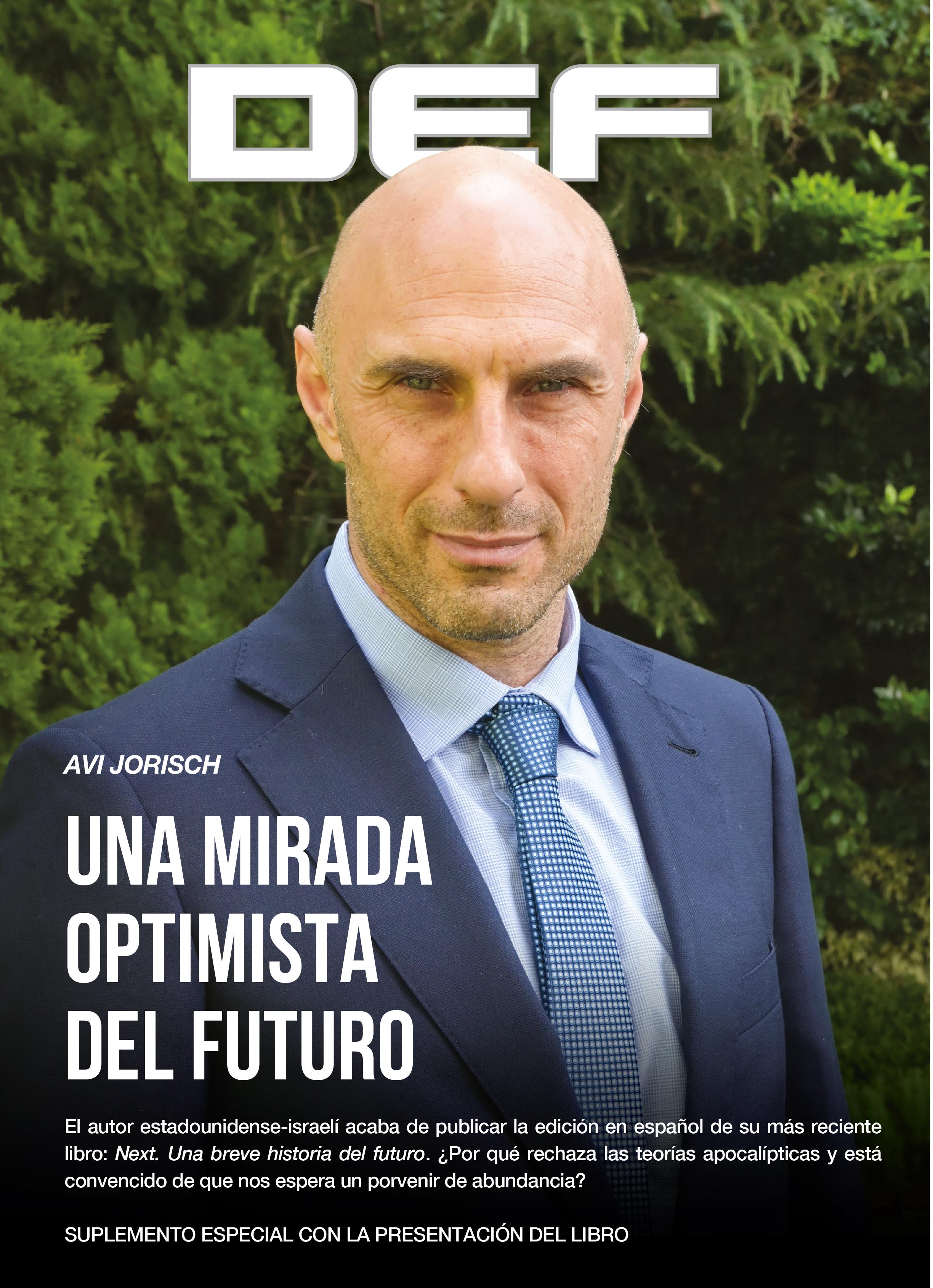
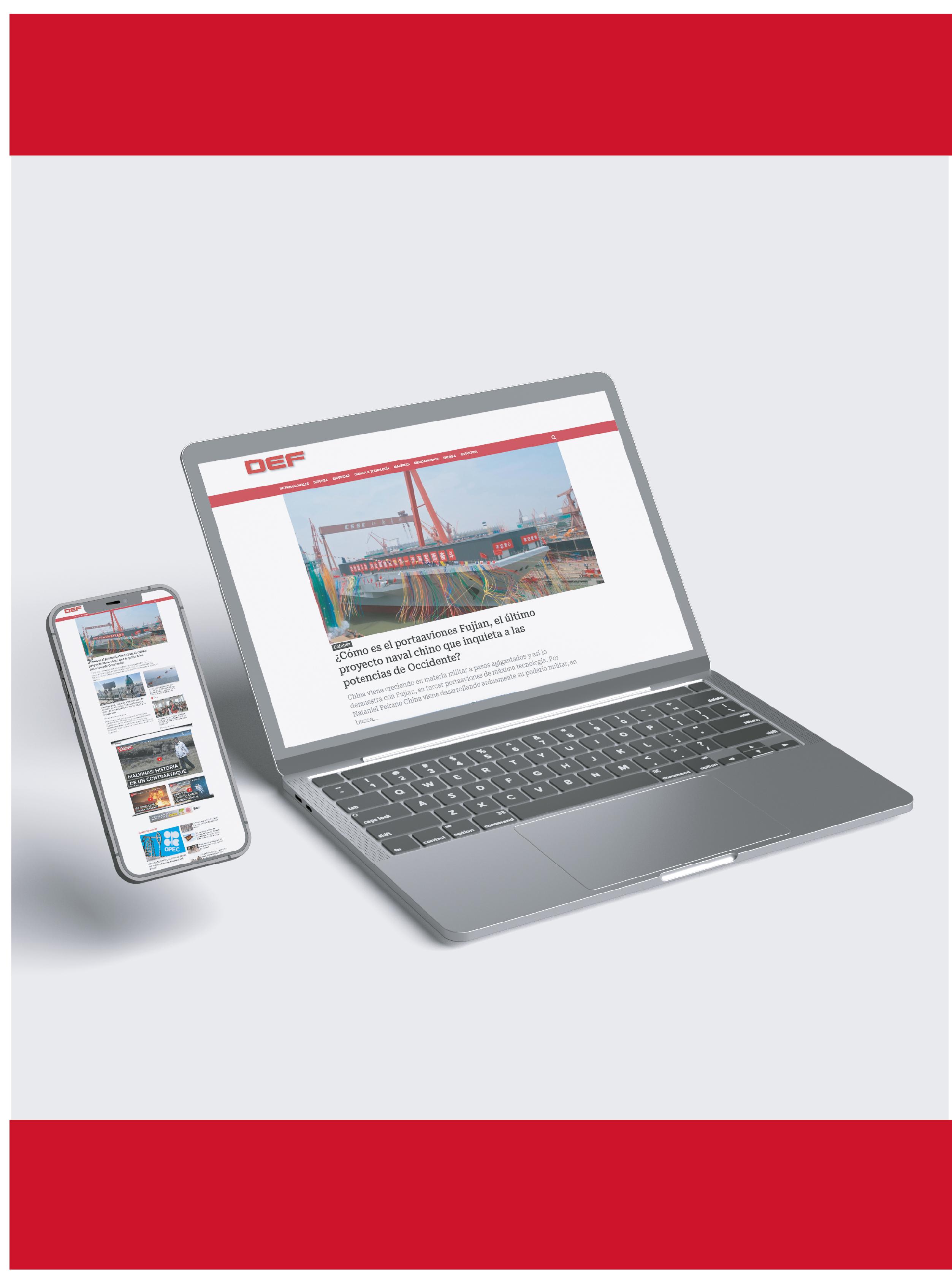
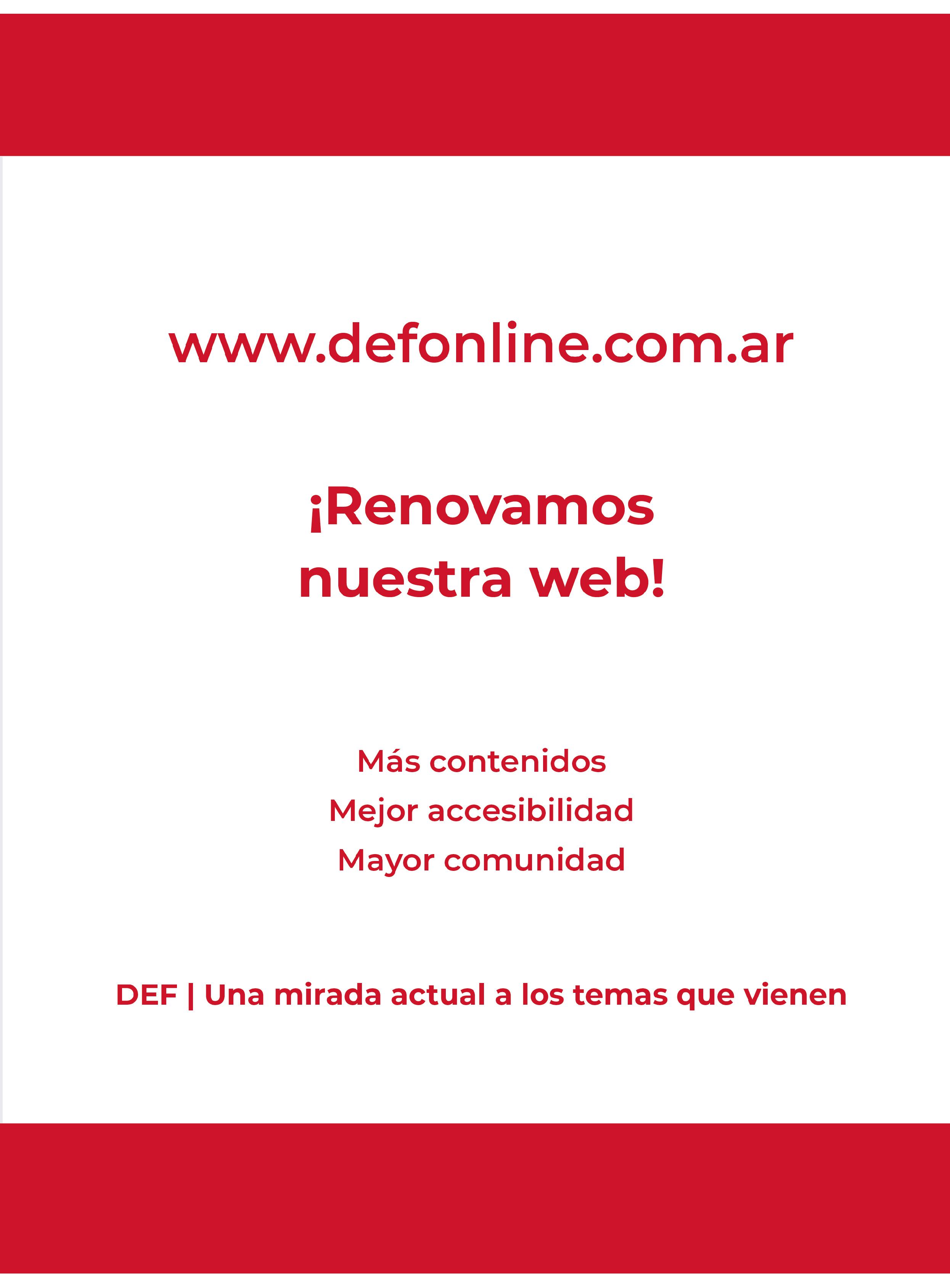

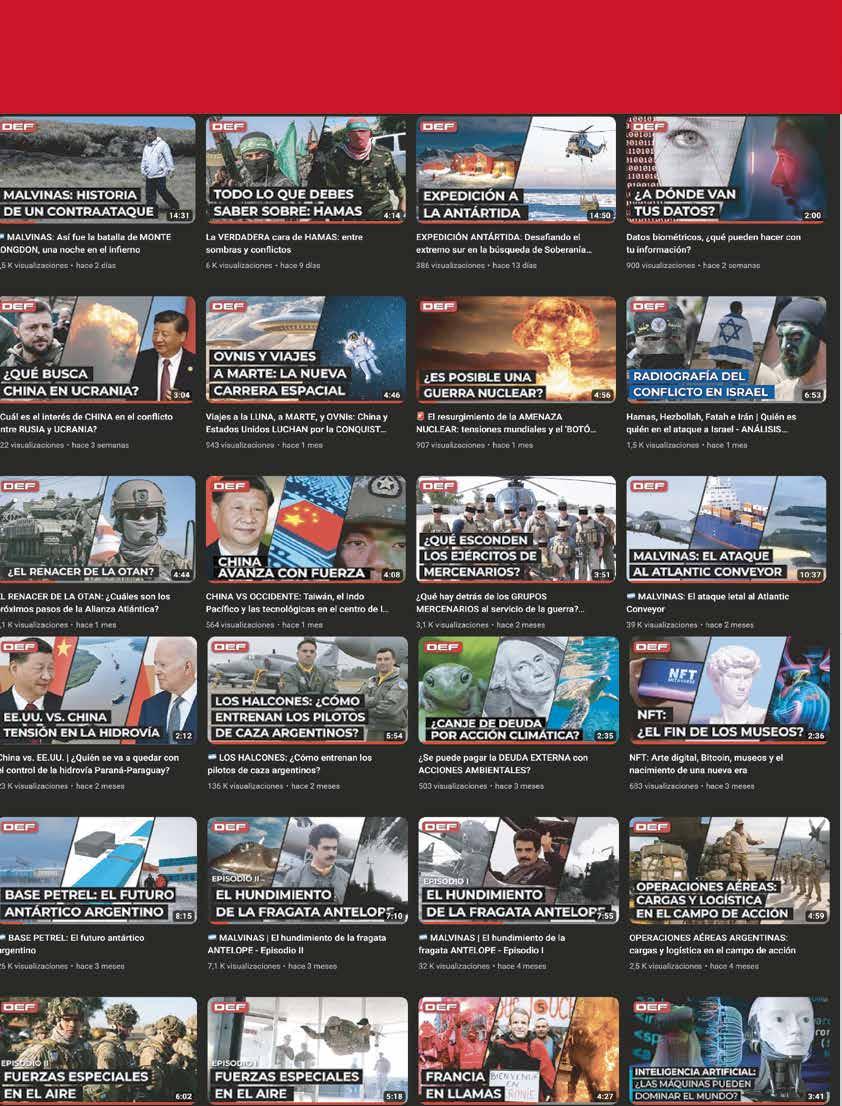
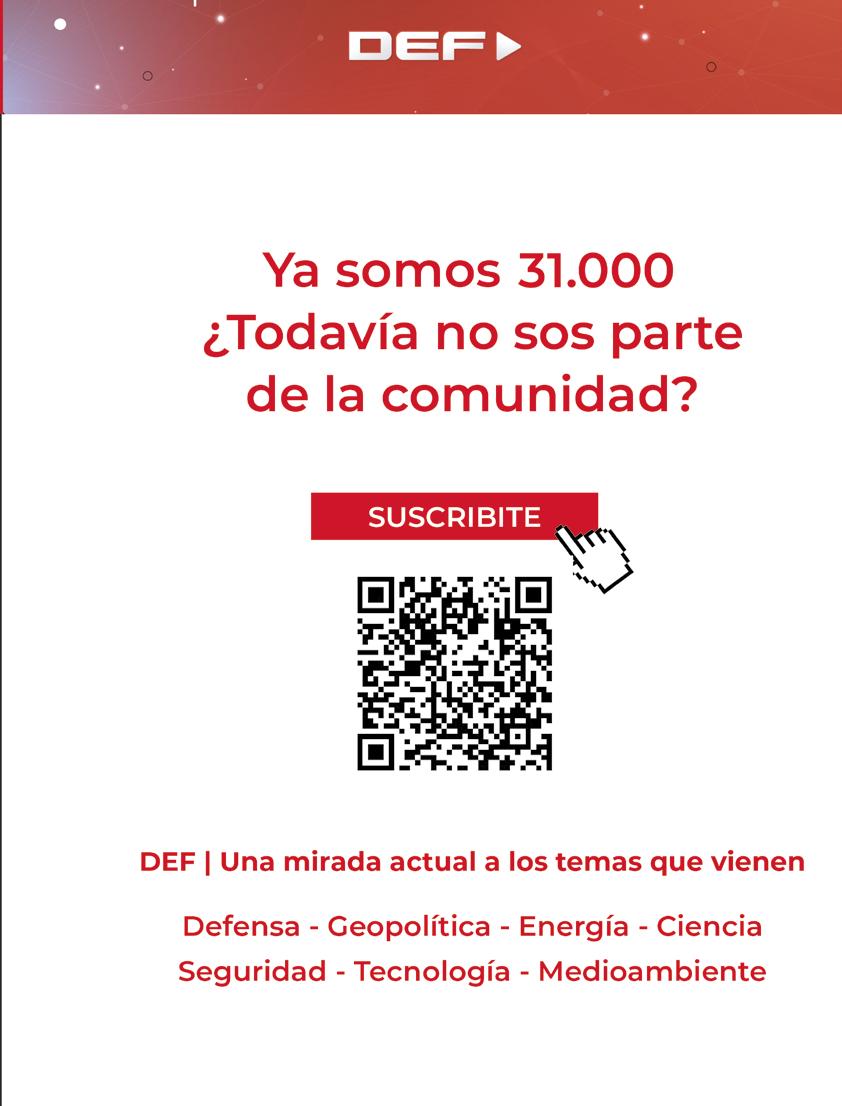

ENTREVISTA AL MINISTRO DE DEFENSA, LUIS PETRI “Estamos cumpliendo con deudas que se arrastraron durante décadas”
En un diálogo exclusivo con DEF, el ministro Luis Petri se refirió al reequipamiento de las Fuerzas y a la llegada de los F-16 tras la firma del contrato de compra con Dinamarca. ¿Cuál es el rol que asigna el gobierno a las fuerzas militares, y cómo actuarán ante amenazas, como el terrorismo internacional y el narcotráfico?
PRESIDENTE
Mario Montoto DIRECTOR Gustavo Gorriz
www.defonline.com.ar
DEF es una publicación de TAEDA EDITORA SA. Derechos reservados. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Las opiniones vertidas en esta revista no representan necesariamente las de TAEDA EDITORA SA. Registro de Propiedad Intelectual N.º 476240. Piedras 1333 2.º “A”, Buenos Aires, Argentina. (5411) 4300-1186.
Aquellos que siguen nuestra publicación desde su inicio sabrán que, en cada cambio de gestión en el Ministerio de Defensa, llevamos a tapa una entrevista con el titular de la cartera. En este caso, Luis Petri recibió a un equipo de DEF en su despacho horas después de su gira por Dinamarca, donde selló la adquisición de 24 aviones F-16 daneses. No solo se refirió a este hito en la modernización del equipamiento de las FF. AA. argentinas, sino también al estado de las Fuerzas y a sus planes futuros.
Párrafo aparte merece la visita que hicimos a Malvinas. En ediciones anteriores ya presentamos algunos materiales de nuestro trabajo en las Islas, pero en este número volcamos una cobertura especial: presenciamos la labor de la primera campaña arqueológica realizada por argentinos en los campos de combate de Malvinas. Dialogamos con sus protagonistas, entre ellos, un veterano que encontró la posición en la que combatió después de 42 años.
Foto de tapa: Ministerio de Defensa
JUAN IGNACIO CÁNEPA Editor
DIRECTOR
Gustavo Gorriz
EDITOR
Juan Ignacio Cánepa
COLUMNISTAS
Andrea Estrada
George Chaya
Cecilia Chabod
REDACCIÓN
Mariano Roca
Susana Rigoz
Patricia Fernández Mainardi
Dolores Barón
Nataniel Peirano
Francisco Reyes
ARTE Y DISEÑO
Lola Epstein
Sofía Vilá
FOTOGRAFÍA
Fernando Calzada
Servicios Agence France Presse
ILUSTRACIÓN
Sebastián Dufour
Alejandra Lagos
Marcelo Elizalde
De cara a la transformación que se viene en el mundo a partir de las nuevas tecnologías, América Latina aún presenta graves déficits, que debe resolver para no quedarse a mitad de camino. A su vez, nuestro continente puede ofrecer al mundo respuestas para el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, soluciones a la inseguridad alimentaria y mejores respuestas a la imperativa necesidad de energía limpia. El camino no será fácil, tampoco imposible. Otras regiones lo han hecho partiendo de condiciones tan o más difíciles que las nuestras.
GUSTAVO GORRIZ Director
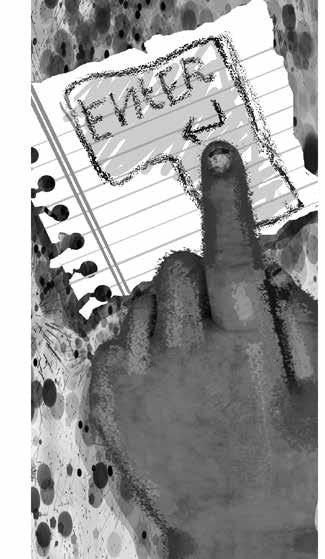
CORRECCIÓN
G. B. y A. E.
ADMINISTRACIÓN
Andrea Botta
RECEPCIÓN
Laura Pérez Consoli
PUBLICIDAD
publicidad@taeda.com.ar
IMPRESIÓN
Mundial SA
DISTRIBUCIÓN
Distrired SRL
Distribuidora interplazas SA

p. 88. Desafíos geopolíticos, amenazas criminales y riesgos en el ciberespacio
Altos funcionarios, académicos y representantes del sector privado de todo el continente se dieron cita en Miami para participar de la novena edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, coorganizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Fundación Taeda. DEF fue testigo del profundo debate sobre las amenazas, riesgos y oportunidades que enfrenta la Región.

p. 108. Generala Laura Richardson:
“Me preocupa que se pueda apuntar a satélites desde la estación china en Neuquén”
Además de alertar sobre el avance del régimen chino en la Región, la jefa del Comando Sur de EE. UU. se refirió a la transferencia de equipamiento militar para el país: después de los F-16, ¿qué otros sistemas de armas está dispuesto a transferir EE. UU.?

> Timothy Ray “Hay que promover la sinergia entre el Congreso, las Fuerzas Armadas y el sector privado”.

> Dan Restrepo “Lo ciber no tiene el papel que debería tener en las conversaciones sobre seguridad”.

> Randy Pestana “China despliega su juego en la Región a largo plazo”.

> María Paula Romo
“El Estado ecuatoriano tiene que retomar el control”.

> Ali Rahman
“Para China, la transición energética es un tema de seguridad nacional”.

> Claudia Natenzon “Debemos considerar al ambiente dentro de una estrategia de seguridad nacional”.




> Roberta Braga “Las personas más politizadas son las que creen mayormente en la información falsa”.
> Alexis Bethancourt “La ruta migratoria del Darién genera problemas ambientales y de seguridad”..
> César Restrepo “En América Latina hay un estado de negación frente al crimen transnacional”.
> Ignacio Celorrio “Necesitamos infraestructura para convertirnos en grandes productores de carbonato de litio”.
“Estamos
entrando en la era del cambio exponencial”
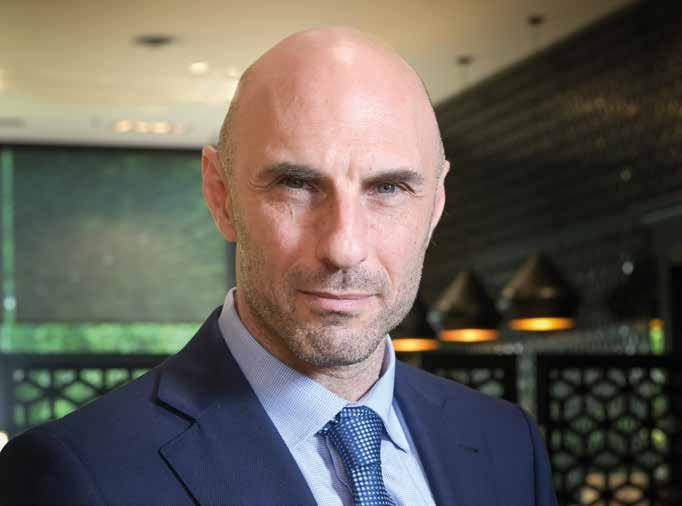
El emprendedor israelí analiza los próximos años y, al contrario de lo que se suele creer, tiene una visión optimista del futuro. En diálogo con DEF, destaca que estos podrían ser los mejores años para inventar, innovar y hacer del mundo un mejor lugar. Pero ¿por dónde se empieza?

SUPLEMENTO ESPECIAL: Presentación de Next. Una breve historia del futuro
La última publicación de Avi Jorisch llega al público hispanohablante de la mano de la Fundación Taeda. En esta obra, el autor describe 13 innovaciones que podrían cambiar el mundo y ayudar a gran parte de la sociedad.



> GEOPOLÍTICA
p.52. La OTAN se prepara para un conflicto con Rusia
> MEDIOAMBIENTE
p. 60. Contaminación por plástico: un asesino invisible
p.120. El “pueblo argentino” contra la pesca ilegal
> ENTREVISTAS
p.64. Alon Chen: “El COVID-19 tuvo un dramático impacto en la salud mental”
p.134. Leland Lazarus: “América Latina es muy importante para la diplomacia taiwanesa”
> ANTÁRTIDA
p. 116. Héctor Ochoa: “No dejo de maravillarme cada vez que llego a la Antártida”
> DIÁLOGOS
p.126. Amador Sánchez Rico: “La Unión Europea salió fortalecida de la pandemia y la guerra de Putin”
> COLUMNISTA
p.138. George Chaya: Hamás y un peligroso escenario nuclear







“Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen”.
Eduardo Galeano (1940-2015)
Filósofo, ensayista y pensador uruguayo
De cara a la transformación que se viene en el mundo a partir de las nuevas tecnologías, la Región aún presenta graves déficits, que debe resolver para no quedarse a mitad de camino de la transformación digital y, a la vez, poder aprovechar la oportunidad de crear empleos de calidad. Y no solo eso; también, debe resolver un problema quizás más grave aún, que consiste en determinar qué tipo de tareas y actividades harán quienes sean sustituidos por la propia dinámica provocada por el desmesurado avance de las nuevas tecnologías, que superan el rendimiento humano, y abaratan costos y tiempos en este nuevo camino hacia un progreso al que no le encontramos horizonte. Los expertos coinciden en que la falta de recursos para apoyar el talento y el desarrollo tecnológico se convierte en el principal obstáculo para que los países de la Región sean capaces de aprovechar esta transformación digital al máximo.
En el plano educativo, el rezago es muy marcado. Tras las últimas pruebas PISA, de acuerdo con lo publicado en diciembre de 2023, el 75% de los estudiantes latinoamericanos registraron resultados por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas, y el 55% lo hizo por debajo del nivel de competencia básico en lectura. Esta evaluación también confirmó la inequidad que existe en toda América Latina, donde el 88% de los estudiantes más pobres tienen bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55% de los más ricos. De acuerdo con datos de Unicef, actualmente, hay 15 millones de adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años que no van a la escuela. Además, la Región salió más débil de la pandemia, cuando sus alumnos perdieron más días de clase que sus pares de cualquier otra región del mundo.
Tal como señala la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), a pesar de que en la mayoría de los países ha aumentado la cobertura y el acceso a la educación básica, media y técnico-profesional, no se ven resultados positivos en términos de la calidad del aprendizaje. A estas falencias y ausencia de resultados, se suman las diferencias siderales con las prestaciones que las escuelas brindan en el primer mundo y la acumulación de tareas en los países periféricos, donde deben afrontar aulas con el triple o cuádruple de alumnos y, además, atender problemas alimentarios, sanitarios y conductas distorsionadas en muchos sectores sociales marginados. A ello, hay que agregar que, en general, en toda la Región, son los docentes mismos quienes tienen un tremendo retraso por no contar con herramientas tecnológicas, y por tener condiciones laborales y económicas muy pobres. Otro gran desafío a superar es la brecha digital. Si bien entre 2014 y fines de 2021, prácticamente, se duplicó el número de ciudadanos con acceso a internet móvil, que pasaron de 220 a 400 millones; sigue habiendo una amplia franja de la población que no cuenta con ningún tipo de conexión. Hoy, un 32% de los latinoamericanos, es decir, 244 millones de personas, no accede a servicios de internet. Y las diferencias son abismales entre las zonas urbanas, donde la conectividad alcanza el 79%;y las rurales, donde llega apenas el 43%.
Si bien sabemos que los graves problemas de desigualdad que vive nuestra Región no deben confundirse con la pobreza, sino que obedecen a situaciones históricas, culturales y sociales de una enorme inequidad estructural, hay notables situaciones contrapuestas que así lo certifican. Brasil, por ejemplo, es hoy la novena economía del planeta tras superar en PBI a Canadá a fines de 2023. Además de ser el segundo exportador mundial de granos y un gigante de la agroindustria, ha logrado posicionarse en el liderazgo de nichos de productos muy competitivos. La empresa aeronáutica Embraer ocupa el tercer puesto entre las mayores fabricantes de aeronaves del mundo, mientras que la industria automotriz bate récords de inversiones y el polo industrial de San Pablo es un coloso a nivel regional. No obstante, las deudas sociales de Brasil siguen siendo enormes: el país tiene un 31,6% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza, y un 5,9%, en la extrema pobreza. Según datos oficiales, 33 millones de brasileños aún no tienen acceso al agua potable y casi 100 millones no cuentan con adecuados sistemas

de saneamiento. El país ocupa el 17.° puesto en la clasificación del índice mundial de inequidad (World Inequity Database), es decir, la brecha entre ricos y pobres. El 1% más rico de Brasil concentra ya prácticamente la mitad de la riqueza del país, frente a un 20,3% del capital en manos del 90% más pobre. Para entender claramente que los problemas planteados son aún más graves de los que podríamos imaginar, veamos un país de América Central elegido al azar, Honduras, en este caso, que se encuentra en las antípodas de Brasil en cuanto a magnitud, población, recursos y posibilidades. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de hogares que se encuentra por debajo de la línea de pobreza representa el 64,1%, y la pobreza extrema se ubica en el 41,5%. Y cerca de 5,5 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento seguro, lo que representa un 56,7 % de la población.
Otro caso de análisis es Bolivia, donde los últimos datos oficiales indican que alrededor del 36% de la población se ubica por debajo del umbral de la pobreza; y el 11%, en situación de pobreza extrema. Sin embargo, en la zona rural, la pobreza alcanza el 47,9% de la población, lo que sigue marcando los fuertes contrastes sociales del país. Otra confirmación de esa disparidad es que el 33% de la población rural aún no tiene acceso a servicios de agua potable, y únicamente, el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico.
Luego de este brevísimo prólogo sobre el futuro de nuestra Región en materia de nuevas tecnologías, entremos al debate. Existen dos posiciones antagónicas: los pesimistas, que ven un futuro complejo, con peores tasas de crecimiento y mayores desigualdades entre nuestra Región y el resto del mundo; y, en la vereda de enfrente, aquellos que ven en la nueva revolución tecnológica una oportunidad, alguno incluso habla de “una oportunidad extraordinaria y única” para acortar la brecha y sacar a América Latina del papel de Cenicienta del progreso mundial. Por el lado oscuro de la grieta, es sumamente difícil que cientos de millones de personas salgan de un estado de pobreza si sus necesidades básicas no son satisfechas, no tienen trabajo o viven en la informalidad, porque esta situación lleva, indefectiblemente, a una mala alimentación, a la falta de acceso a otras necesidades básicas, como el agua potable,
la electricidad y, como es obvio, a la ausencia de conectividad, base primigenia para los desafíos actuales de la inteligencia artificial y los retos por venir. La exclusión social y la marginalidad generan una inmensa desigualdad: requeriría cientos de páginas desarrollar sus causas y efectos, pero lo que es seguro es que se necesita del esfuerzo de dos o tres generaciones y un fuerte apoyo global para modificar esta cuestión. Quienes abonan esta idea de los perjuicios que traerá el progreso exponencial a la América Latina profunda sostienen que reducir ese bajo desarrollo humano —sumado a la criminalidad y al resentimiento social que produce el hambre, la ignorancia y la falta de expectativas— impide crear las mínimas condiciones para incorporar a esos millones de personas al escenario del futuro de una manera seria y permanente.
Quienes ven un promisorio futuro por venir, por el contrario, señalan razones de peso para abonar ese optimismo. Por ejemplo, un informe de la Asociación Latinoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) vaticina la posibilidad de generar más de 400.000 empleos al año en la Región si se logra el cierre de la brecha de digitalización entre esta parte del mundo y la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según la Cepal, por su parte, el 42% de los adultos latinoamericanos ya realizan regularmente pagos por algún medio digital, y el 11% adoptó este método a partir de la pandemia. En ese sentido, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial, William Maloney, sostiene que la inversión pública y privada en conexión digital puede estimular nuevos empleos y ofrecer nuevas oportunidades al comercio en una Región donde el 74% de los hogares urbanos tiene acceso a internet fijo (aunque solo el 42% de los hogares rurales cuentan con ese servicio).
A pesar de las desigualdades, que están lejos de ser resueltas, el ecosistema digital regional presenta algunos datos alentadores. Brasil cuenta con el 63% de las startups de toda la Región y con 24 unicornios, es decir, empresas que cotizan más de 1000 millones de dólares, y encabezan el ranking regional. Por su parte, un estudio del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2023, identificó 340 startups de tecnología profunda que se encuentran ubicadas en 14 países de la Región. Se trata de
“compañías que están fundadas sobre un descubrimiento científico o una genuina innovación tecnológica”, según la definición acuñada por Swati Chaturvedi, CEO de la plataforma de inversión Propel(x). Mientras tanto, Argentina asoma como el país con el mayor número de startups de tecnología profunda de América Latina, con un total de 103 empresas, lo que representa aproximadamente el 30% del total. Las startups locales de tecnología profunda tienen un valor de 1900 millones de dólares, lo que representa el 23% del valor total del ecosistema regional. Alrededor de dos tercios están vinculadas al sector de la biotecnología, y el 11%, al de inteligencia artificial. Sin embargo, también ganan terreno otros sectores, como la nanotecnología, el espacio, la movilidad avanzada, la robótica, la salud y los materiales avanzados. Si vemos las perspectivas a largo plazo, a partir del aprovechamiento de las capacidades de la inteligencia artificial, la Región y Argentina, en particular, pueden aumentar a 100.000 millones sus exportaciones anuales de servicios basados en el conocimiento, y el PBI regional se puede incrementar un 4% gracias a los aportes del I+D privado.
Es más que probable que la verdad no esté en ninguna de estas dos posiciones extremas. Ni tirios ni troyanos. Un criterio intermedio debería primar, cuando menos para aligerar la situación más que crítica que hoy vive la Región. Para ello, será fundamental el apoyo del G20 y de las principales instituciones multilaterales a las que les cabe el tema. Sin embargo, además de lo antedicho, será clave el rol de los gobiernos de todos los países de América Latina; todos, sin excepción. Está en nosotros romper con el mito de ser el continente de las “décadas perdidas” y de las “mil oportunidades que se han dejado pasar”. No se trata solo de mejorar nuestras administraciones, combatir la corrupción y ser sensatos en la toma de decisiones estratégicas, sino de valorar lo mucho que tenemos para ofrecerle al mundo y hacerlo valer en la mesa de negociaciones.
América Latina podría sentarse a esa mesa, como actor trascendente en la solución de los desafíos globales por venir y, a su vez, lograr que esa oferta traiga soluciones permanentes a los graves problemas endémicos que acarrea nuestra Región. ¿Qué podemos ofrecer? Respuestas para el cambio climático, para la preservación de la biodiversidad, soluciones a la inseguridad alimentaria y mejores respuestas a la
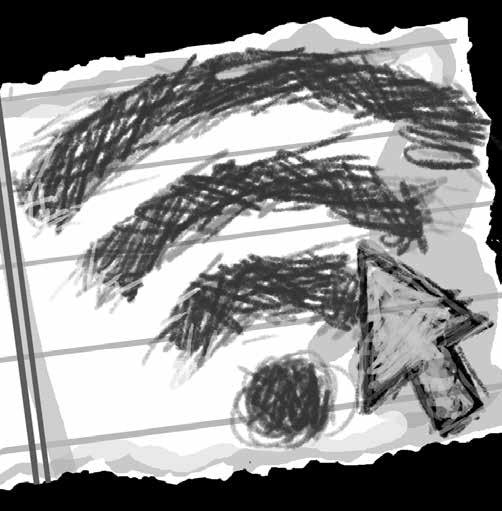
imperativa necesidad de energía limpia, entre ellos, el hidrógeno verde. Las reservas de litio, níquel, grafito y cobre son cruciales para la transición energética que se avecina.
Para que lo expuesto tenga un trato justo y evitemos “espejitos de colores” que ya hemos visto en el pasado, es fundamental asegurarnos fuertes inversiones en infraestructura, mejorar nuestra capacitación y tener políticas que garanticen el financiamiento y la productividad. ¿Es ello posible? Creemos que depende más de nosotros que del resto del mundo. Si lo logramos, eso no solo permitirá crear cientos de miles de puestos de trabajo, sino que ayudará, con gran sacrificio y esfuerzo, a sacar de la indigencia social y educativa a millones de personas que hoy ven el mundo pasar.
No es fácil, tampoco imposible. Otras regiones lo han hecho partiendo de condiciones tan o más difíciles que las nuestras.
Es la hora de ponerse en marcha.
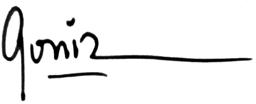
> El autor es director de DEF
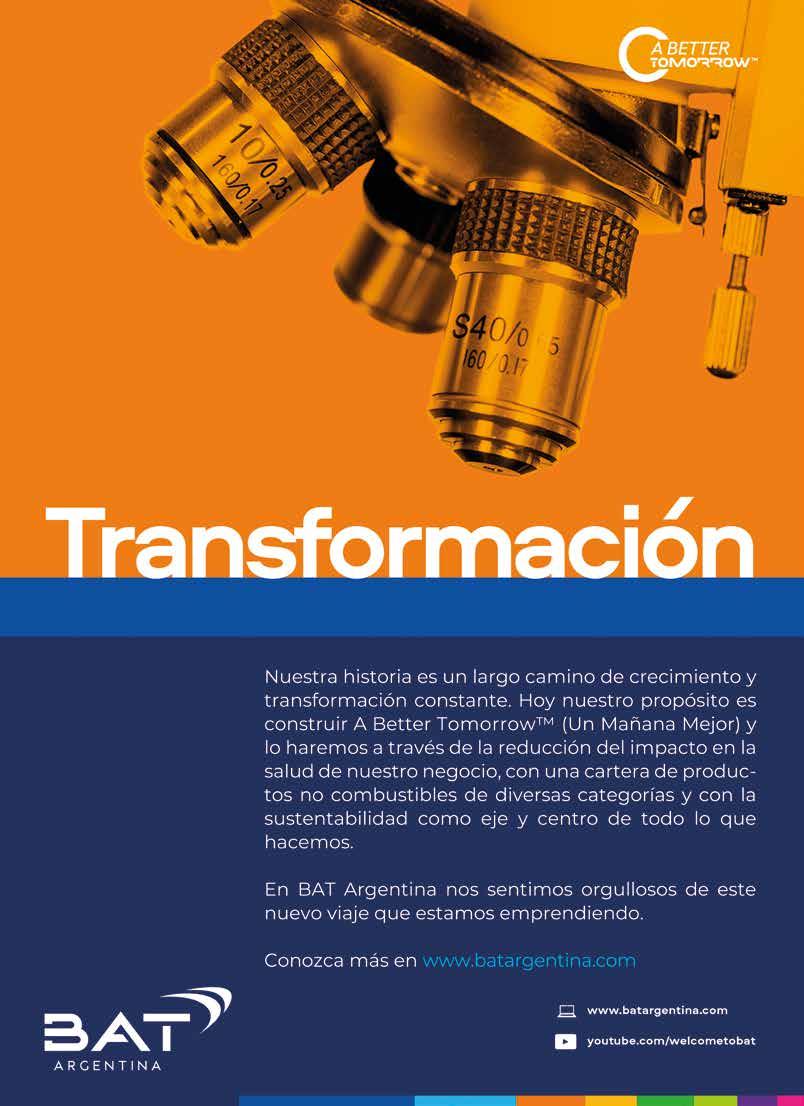
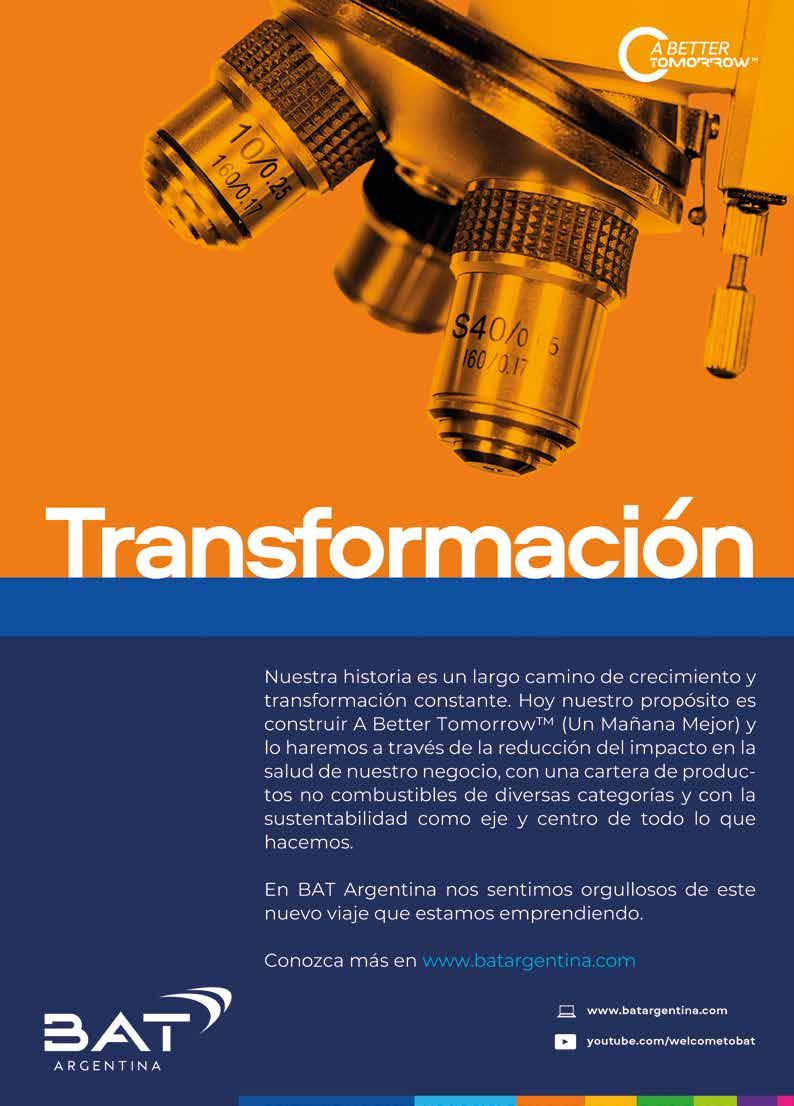

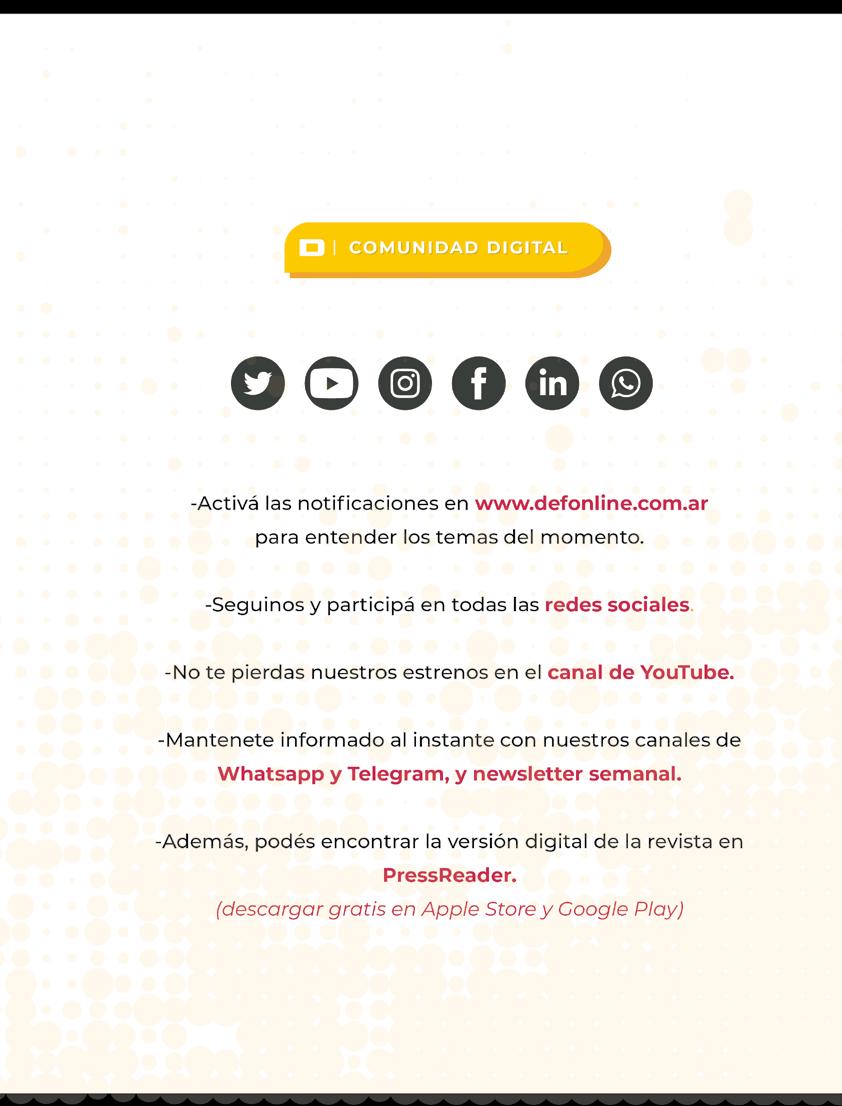
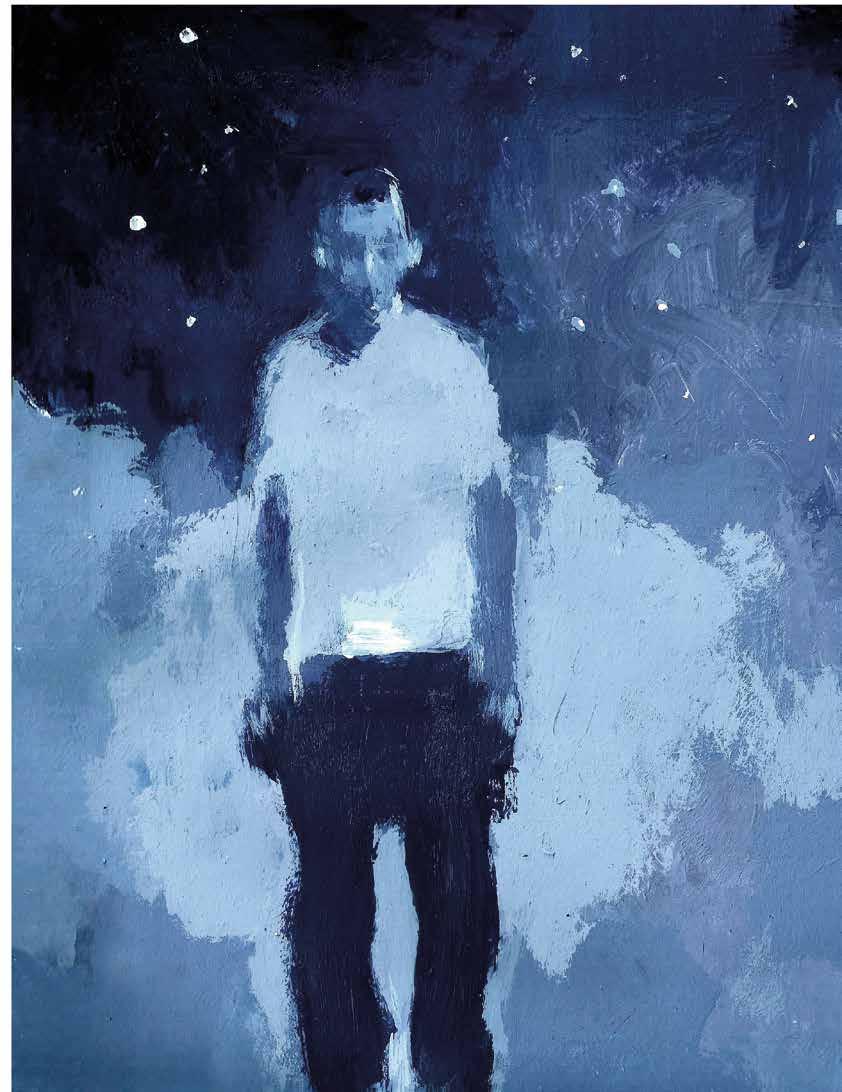
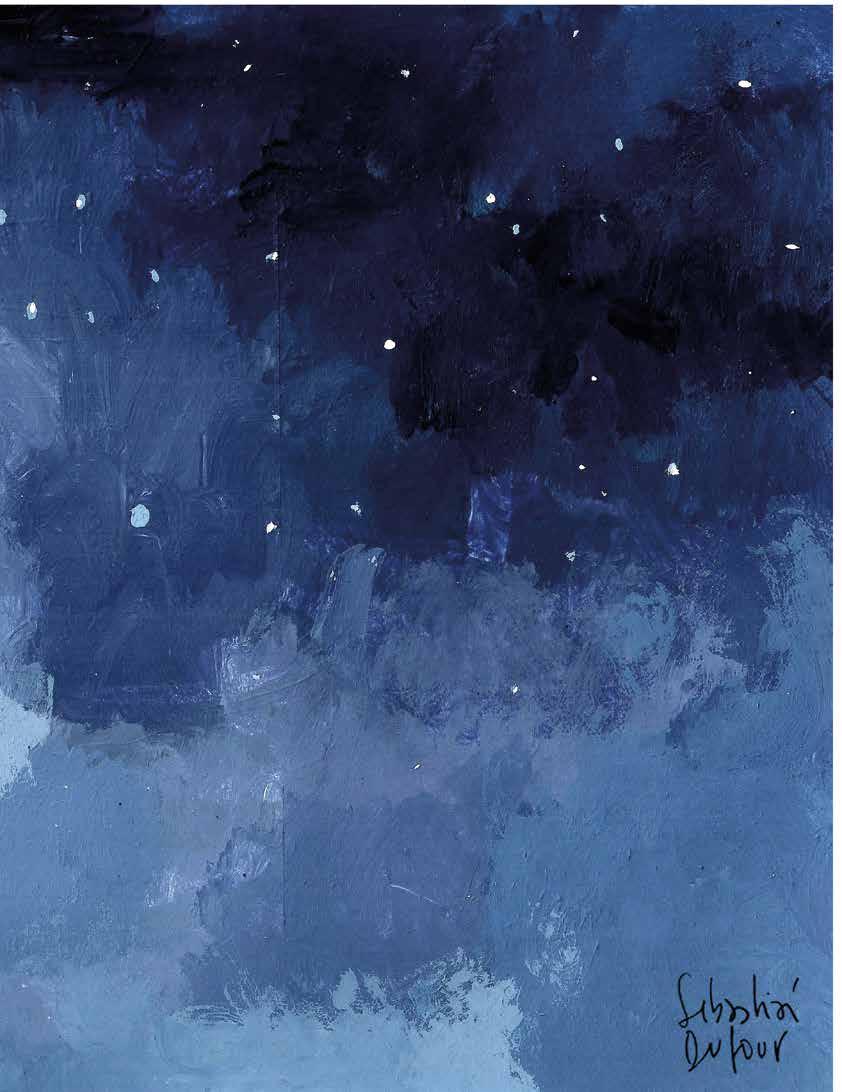
"No creo que la humanidad logre sobrevivir otros mil años como especie, a menos que escapemos de nuestro frágil planeta".
STEPHEN HAWKING Astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico.
AVI JORISCH
El autor de Next. Una breve historia del futuro ofrece una visión optimista del porvenir de la humanidad y confía en que podremos resolver los desafíos globales que enfrenta el planeta. ¿Qué rol le asigna a los innovadores en la nueva “era de la abundancia”?
Fotos: Fernando Calzada
“El mundo que heredarán nuestros hijos será radicalmente diferente del que recibimos nosotros”, afirma Avi Jorisch, escritor y emprendedor israelí-estadounidense. Estamos ingresando, a su juicio, en la “era del cambio exponencial”. “No hay nada que no podamos resolver sin una dosis de imaginación”, sostiene al referirse a las extraordinarias innovaciones que ya
están entre nosotros y que recorre con detalle en Next. Una breve historia del futuro, cuya primera edición en castellano acaba de lanzar Taeda (todos los detalles del evento de la presentación del libro están en el suplemento especial que acompaña esta revista).
“En las próximas décadas, lo que sigue estará determinado por nuestra creciente capacidad de aprovechar el
pensamiento exponencial para lograr innovaciones realmente extraordinarias que vayan mucho más allá de nuestra imaginación: tecnologías que, si se utilizan para el bien, nos permitirán hacer del mundo un lugar mucho mejor”, afirma en la introducción de su libro.
En un jugoso diálogo con DEF, este licenciado en Historia y columnista de
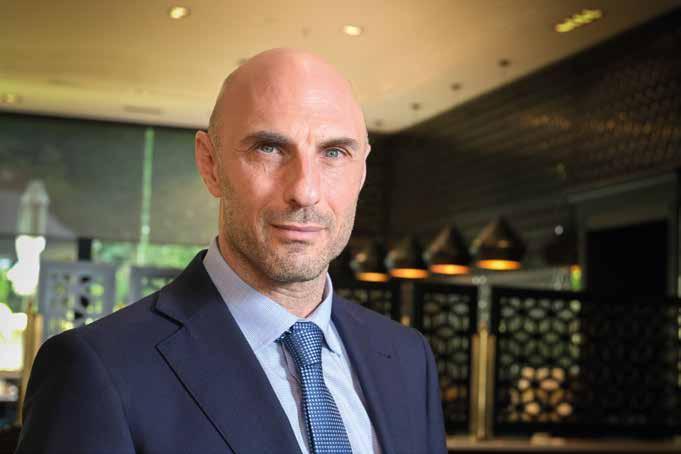

“La idea de fracaso no es solo aceptada, sino que es bienvenida”.
numerosos medios de comunicación internacionales recorre las claves de la “Humanidad 2.0”, tal como define al tiempo que se avecina.
� En su libro, usted afirma que estamos en una coyuntura crítica a nivel global, pero que al mismo tiempo estamos ingresando en lo que denomina una “era de la abundancia”. ¿Cómo explica esta paradoja?
� Enfrentamos desafíos globales enormes vinculados al desarrollo sustentable. Todos sabemos cuáles son: el cambio climático, la inseguridad alimentaria y de recursos hídricos, la pobreza, los desafíos energéticos y la resiliencia frente a desastres naturales. Al mismo tiempo que somos conscientes de los problemas que enfrenta el planeta, vemos que existen soluciones para todos ellos. En cada una de estas categorías, hay una persona, una empresa o un país que está resolviendo, al menos en parte, alguno de estos problemas. Pensemos qué ocurrirá de aquí a unos años: los científicos predicen que hacia 2030 se producirán hechos asombrosos, como la cura de muchos tipos de cáncer; el regreso del hombre a la Luna y, posiblemente, la llegada a Marte; los vehículos autónomos serán una realidad, y habrá muchos más autos eléctricos circulando. Y, para 2030, también, tendremos computadoras que, por primera vez, superarán la velocidad de procesamiento del cerebro humano. Eso permitirá superar una
barrera que ha tenido históricamente la humanidad: hasta ahora, hemos estado limitados por el tamaño de nuestro cerebro y su velocidad de procesamiento.
� En el libro, usted da cuenta de trece ejemplos concretos de cómo avanzamos hacia la solución de muchos de los grandes desafíos de la humanidad.
� En Next, planteo que cada uno de estos problemas tiene una solución, al menos parcial, como resultado del ingenio de distintas personas a lo largo del planeta. Estas soluciones pueden ser aplicables a la Argentina. Empecemos por el caso de Israel, que hoy es la única “superpotencia del agua” y ha desarrollado cinco grandes
TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE
innovaciones en el manejo de sus recursos hídricos: el riego por goteo; la desalinización; la reutilización de las aguas residuales; el sistema de doble descarga en los baños; y TaKaDu, un software desarrollado con inteligencia artificial que utiliza sensores de altísima calidad, y que permite detectar las pérdidas de agua dentro del sistema y solucionarlas.
Otro caso es el de Estonia, que en los últimos 20 años se ha convertido en el país líder en gobernanza digital y cuya sociedad opera totalmente en la “nube”, lo que ha reducido al mínimo los niveles de corrupción y le ha permitido ahorrar un 2% de su PBI, que hoy destinan a su seguridad nacional.
“NECESITAMOS UNA SOCIEDAD PALESTINA
DESRADICALIZADA, DESMILITARIZADA Y PRÓSPERA”
“Yo estoy convencido de que, para convivir, necesitamos una sociedad palestina desradicalizada, desmilitarizada y económicamente próspera. Israel ha ofrecido su mano y lo seguirá haciendo”, afirmó Avi Jorisch, al referirse a la tensión que se vive en su país desde la masacre del 7 de octubre de 2023. “Hamas ha dejado muy claro ante el mundo lo que quiere; y ninguna sociedad libre y amante de la paz puede convivir con ese comportamiento barbárico”, alerta.
El autor de Next pone como ejemplo las innovaciones que cita en su libro, desde los microcréditos hasta la tecnología aplicada al uso racional de los recursos hídricos, y se muestra convencido de que cada una de ellas podría ayudar a la sociedad palestina a abrazar el camino de la prosperidad. “Podrían ser el Singapur del mundo árabe, y nada haría más feliz a Israel que tener un vecino próspero. Son los palestinos quienes deben elegir si odian a Israel más de lo que aman a sus hijos, o viceversa”, concluye.
Finalmente, podemos mencionar a Japón, un país ubicado en la región conocida como “anillo de fuego”, una zona de terremotos. Hoy, gracias a cómo ha conseguido lidiar con esos fenómenos y a su código de construcción antisísmico, se ha convertido en el lugar más seguro del planeta. Han desarrollado un sistema de alertas y de simulacros que permiten a la sociedad estar preparada para afrontar este tipo de catástrofes naturales.
� ¿Es optimista respecto del futuro?
� Los seres humanos son criaturas asombrosas. Se le atribuye a Darwin, de manera apócrifa, una frase que encaja muy bien con su escuela de pensamiento: “No son los seres más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino quienes mejor se adaptan a los cambios”. Los científicos predicen que tendremos por delante 20.000 años de cambios en la humanidad. Y recordemos que solo llevamos 4000 años de historia registrada.
Hubo cinco eventos previos de extinción masiva, y el 99% de las especies animales que alguna vez existieron ya no están entre nosotros. Por primera vez en la historia, los humanos estaremos en condiciones de resolver los mayores desafíos que enfrenta el planeta Tierra y movernos incluso más allá de él.
En lo que queda de nuestra vida, nosotros veremos al hombre volver a la Luna sin contaminar el espacio: en los últimos años, Elon Musk ha logrado desarrollar cohetes espaciales reciclables, lo que resolverá el problema de la “basura espacial”. Las oportunidades son realmente ilimitadas.
� Usted también afirma que los gobiernos ya no son las únicas entidades que pueden desempeñar un rol significativo para resolver los desafíos mundiales.
¿Cómo se complementan los roles del

-Es escritor israelí-estadounidense.
-Es licenciado en Historia por la Universidad de Binghamton y tiene una maestría en Historia Islámica por la Universidad Hebrea de Jerusalén.
-Estudió Filosofía Árabe e Islámica en la Universidad Americana de El Cairo y en la Universidad al-Azhar.
-Es miembro titular del Consejo Americano de Política Exterior y de la Young Presidents’ Organization (YPO), una ONG que reúne a líderes empresariales.
-Es autor del best-seller Innovarás. De cómo el ingenio israelí repara el mundo, traducido a más de 30 idiomas.
sector público y de la empresa privada?
� Ambos tienen que cumplir su rol. Veamos el ejemplo de Space-X o de Tesla, donde los créditos fiscales y subsidios del Estado tuvieron un papel al permitir su desarrollo. Los gobiernos están en condiciones de promover la innovación. Estamos a las puertas de una era completamente nueva, entrando en un terreno totalmente desconocido. El Estado tiene que promover la educación y poner en marcha sistemas que permitan al sector privado alcanzar economías de escala.
Tomemos el ejemplo de Israel, que tiene un programa denominado “80-20”, en el que el Ministerio de Innovación tiene hubs de innovación alrededor del país y del mundo. Si soy un innovador y tengo una idea, el Ministerio la evalúa y, si la acepta, me ayuda con recursos humanos y cuestiones legales. Le da al innovador el 80% del costo de la startup, y el innovador completa con el otro 20%. Hay otro programa “50-50”, en el que cada uno pone la mitad del financiamiento. Si la compañía tiene éxito, devuelve ese crédito con una
bajísima tasa de interés. Y si fracasa, no tiene que devolverlo.
La idea de fracaso no es solo aceptada, sino que es bienvenida. Los que somos padres sufrimos al ver caer a nuestros pequeños hijos cuando comienzan a caminar. Sin embargo, sabemos que para que aprendan a caminar, es necesario que se caigan muchas veces para que finalmente logren dar esos pasos.
� ¿Cuáles son los sectores tecnológicos que definirán nuestro futuro?
� Las tres áreas que serán protagonistas de esta nueva era son, por un lado, la computación cuántica; por otro, la inteligencia artificial (IA); y, finalmente, el espacio. El futuro de la humanidad será determinado por estas tres áreas. Los países y las sociedades que logren resolver los desafíos asociados con el espacio, la IA y la computación cuántica serán los líderes de la nueva era. Hoy, China, EE. UU. y la India son los líderes, con China sacando una luz de ventaja.
� ¿La disputa geopolítica entre China y EE. UU. puede afectar el desarrollo tecnológico en el futuro?
� Yo creo que la competencia es saludable. EE. UU. y China siguieron un desarrollo paralelo durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 20 años, China focalizó todas sus energías en la IA, la computación cuántica y el espacio, mientras que EE. UU. aún no tiene un plan. Hay una competencia muy pareja entre China y EE. UU. en lo que se refiere a la IA y a la computación cuántica. También, existe una lucha de civilizaciones sobre quién liderará el mundo en términos de sus valores culturales. Veremos…

� ¿Es un problema, tal como plantea EE. UU., que la tecnología caiga en manos de regímenes autocráticos?
� La democracia tiene muchas ventajas y también enfrenta grandes desafíos. Como regla general, en las sociedades liberales, el modelo preferido es el de EE. UU. Sin embargo, en un modelo como el chino, con una población de más de 1000 millones de personas, cuando el Estado instruye a sus industrias a hacer algo, se avanza a fondo en esa dirección. Debemos destacar que hoy la expectativa de vida es mucho mayor que la de hace 40 años. La población sigue creciendo, pero vemos que ha caído enormemente la pobreza. Cuando nos alejamos y vemos la historia, tomamos conciencia de que estamos viviendo en la mejor época.
� Sin embargo, hay debates éticos so bre la actual revolución tecnológica, por ejemplo, en el caso de la edición genéti ca. ¿Existe el peligro de abrir una caja de
Hoy, tendríamos la capacidad, por primera vez en la historia, de lograr que esa especie (el Aedes aegypti) no incube más huevos. El problema es que, una vez extintos, no hay vuelta atrás. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero por ahora, la humanidad ha decidido no avanzar por ese camino. CRISPR nos puede ayudar a solucionar enfermedades, como el cáncer, pero también tiene la capacidad de desatar una pesadilla, o pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos que los gobiernos tengan políticas inteligentes y que las sociedades sean sabias en sus decisiones.


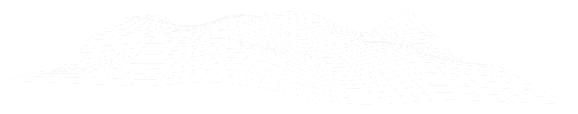
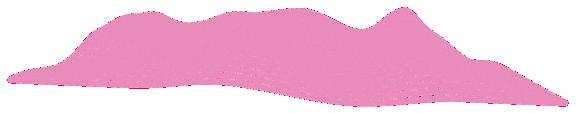
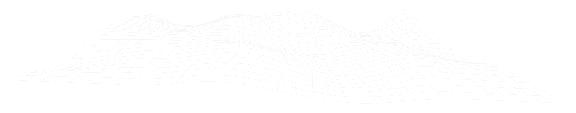
genética. Estamos entrando en una era que nos permitiría solucionar todos los problemas que existen con la genética. Pensemos en los mosquitos del dengue.
Autor: Avi Jorisch
Editorial: Taeda
Páginas: 272
Año: 2024
En Next. Una breve historia del futuro, la tecnología aparece como protagonista y catalizadora del cambio. Las grandes temáticas abordadas por Avi Jorisch incluyen el espacio, la educación, la vivienda, el medioambiente, la higiene y la salud pública, la medicina, la resiliencia frente a catástrofes, la energía y la alimentación sustentables, el uso adecuado del agua, la gobernanza digital y la movilidad urbana. Son trece historias exitosas, que demuestran la capacidad y la creatividad humanas para salir adelante frente a las adversidades.
Made in Space. Los dispositivos 3D de la empresa fundada por Jason Dunn y William R. Kramer fueron desarrollados para funcionar fuera de la gravedad terrestre. En el futuro, sus creadores aspiran a poder imprimir objetos de gran tamaño en 3D en la propia estación espacial internacional.
Khan Academy. Los métodos de aprendizaje virtual de Salman Khan permiten a estudiantes con dificultades mejorar sensiblemente su rendimiento académico. Facilitan el acceso a la educación de todos los grupos sociales.
Innovation Africa. La iniciativa, desarrollada por una ONG israelí, ha completado más de 300 proyectos de energía solar y acceso al agua potable, que transformaron la vida de 2 millones de personas en países africanos.
Gestión del agua en los Países Bajos. Bajo la dirección de Henk Ovink, el gobierno neerlandés ha instrumentado un plan de 34 medidas para una gestión inteligente del agua en un país que lleva siglos luchando contra el avance del mar.
Higiene femenina accesible en India. Las toallas femeninas de bajo costo, ideadas y fabricadas por Arunachalam Muruganantham, han permitido mejorar la calidad de vida de millones de mujeres.
La edición génica (CRISPR). La técnica permite a los científicos manipular el código vital de cualquier
organismo de la Tierra, incluidos los seres humanos. Podría facilitar el desarrollo de tratamientos médicos antes impensados.
Japón y su resiliencia ante catástrofes naturales. Las tecnologías sísmicas innovadoras de Japón permiten evitar costos millonarios para la reconstrucción después de una catástrofe.
Automóviles eléctricos. En los próximos años, el mercado se disparará a medida que los precios disminuyan y se logre una mayor autonomía de las baterías. Además, serán necesarias políticas públicas que apoyen su adopción masiva.
Grameen, un banco de microcréditos. En los últimos 30 años, más de 100.000 personas pudieron salir adelante gracias a los programas de microfinanciación impulsados por Muhammad Yunus.
Beyond Meat, “carne verde”. Las hamburguesas producidas a partir de proteína de origen vegetal representan una solución innovadora que ayuda a mejorar la ecuación ambiental e influye positivamente en la salud de la población.
TakaDu, software para el manejo del agua. A partir del análisis de datos obtenidos por sensores ubicados en tuberías, válvulas y estaciones de bombeo, TaKaDu permite resolver problemas relacionados con la pérdida de agua en todo el mundo.
X-Road, una red digital en Estonia. Con una tecnología de código abierto, países de todo el mundo pueden seguir el ejemplo del país báltico y digitalizar toda su infraestructura de servicios públicos gubernamentales.
Vehículos autónomos con inteligencia artificial. A partir de las investigaciones de Sebastian Thrun, a cargo del laboratorio Google X, las asombrosas mejoras en la seguridad de los vehículos autónomos permitirán transformar nuestros sistemas de transporte urbanos.
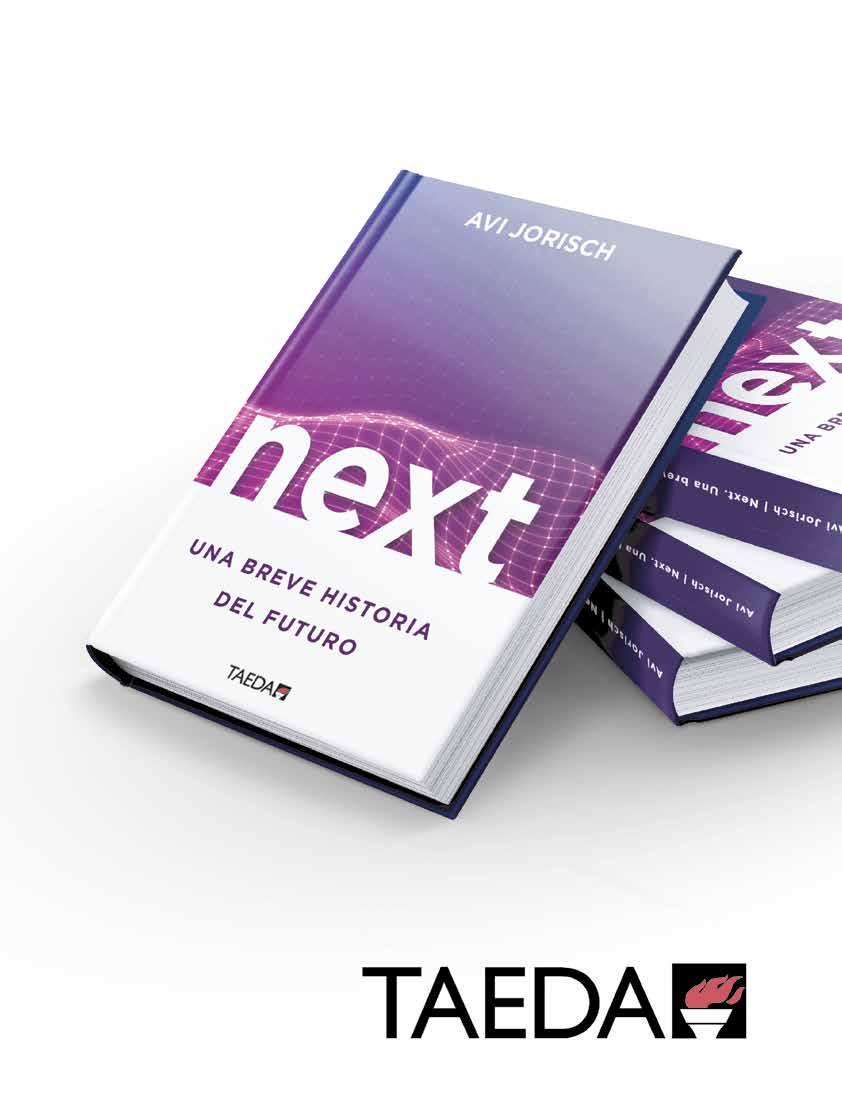
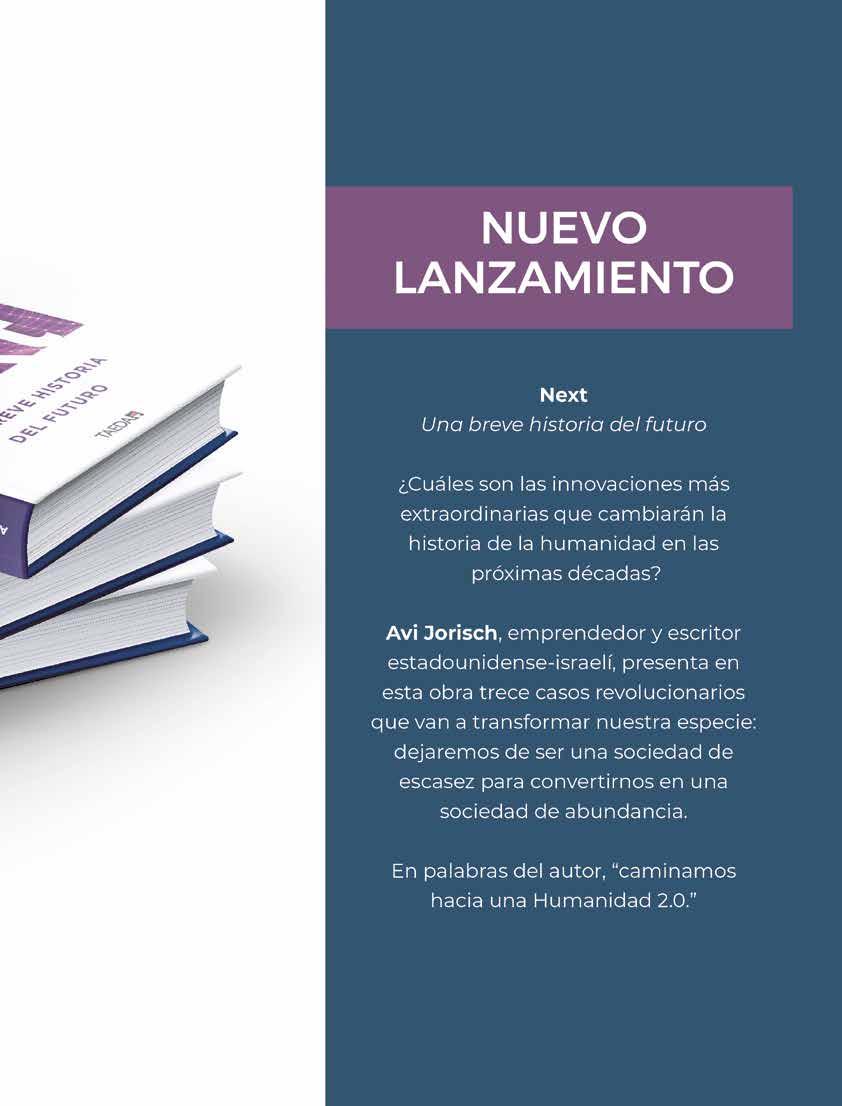

El Regimiento de Infantería 1 "Patricios" realizó su tradicional relevo de la guardia de honor del Cabildo de Buenos Aires para conmemorar la Semana de Mayo. Después de varios años, las máximas autoridades del gobierno nacional asistieron al evento. En este caso, presidió la ceremonia la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La acompañaron la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros miembros del gabinete.


RAÚL FERNANDO CASTAÑEDA
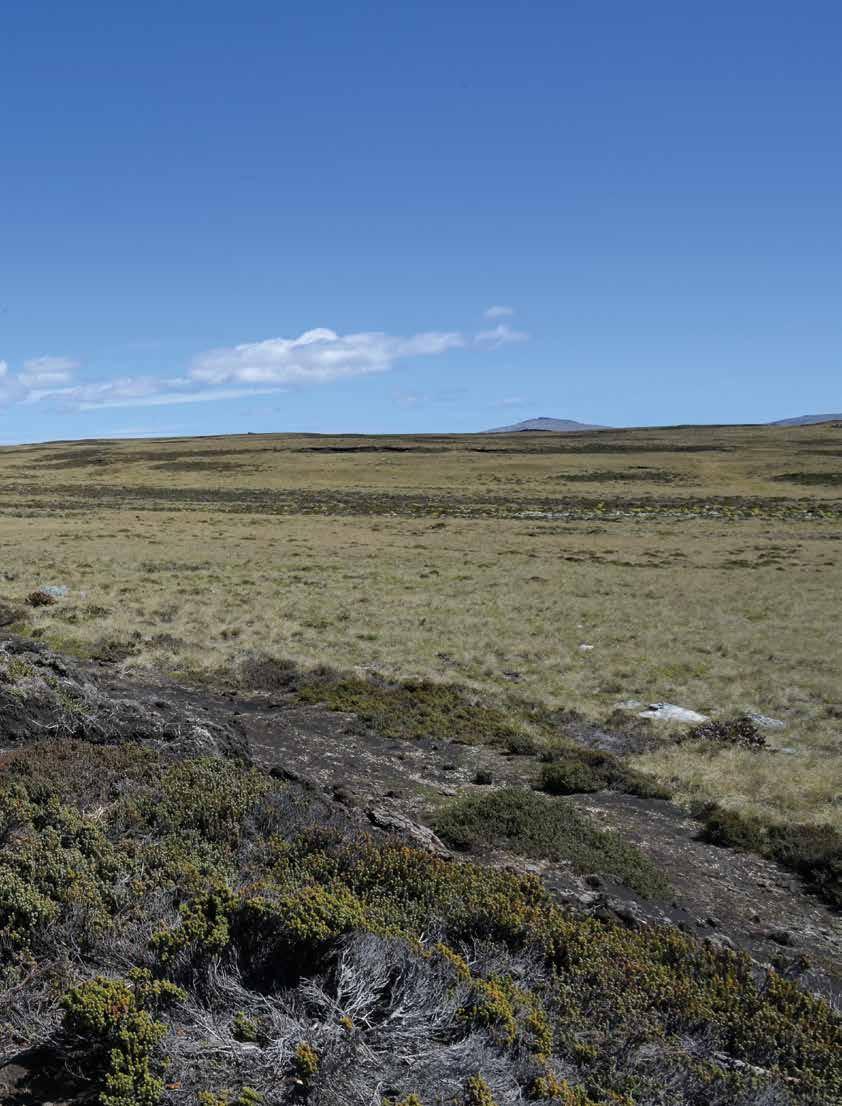
DEF tuvo la oportunidad de conocer de cerca la historia del veterano de guerra Raúl Castañeda, quien encabezó un contraataque suicida sobre monte Longdon en la noche del 11 de junio de 1982. Un testimonio único desde el propio campo de combate.
Por Juan Ignacio Cánepa
Fotos: Fernando Calzada y gentileza R. F. C. (enviados especiales a Malvinas)
Es sabido que la guerra de Malvinas no fue un trámite para las fuerzas británicas. Más bien, todo lo contrario. Los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval causaron serios daños a la Royal Navy, y los soldados del Ejército y de la Infantería de Marina ofrecieron una resistencia tenaz en las batallas terrestres, especialmente, en los combates finales en los montes al oeste de Puerto Argentino.

La historia de Raúl Fernando Castañeda se inscribe en esa generalidad. El contraataque que realizó sobre el monte Longdon la noche del 11 de junio de 1982 fue una proeza que no hace más que agigantarse con el paso del tiempo. Más aún, cuando se observa la reconstrucción de las acciones desde el lugar de los hechos, tal como hizo DEF en el marco del proyecto de investigación “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, dirigido por la antropóloga Rosana Guber. El recuerdo brota vívido de la boca de Raúl Castañeda, hoy coronel retirado, a 42 años de la guerra, parado en el mismo lugar en el que estaba su pozo de zorro, donde vivió 74 días a merced del riguroso clima de las islas y, más tarde, del fuego enemigo. No había regresado a Malvinas desde el conflicto y reconoce que la posibilidad de volver a ver el campo de batalla le cambió la perspectiva de muchas cosas: “Lo que creía que estaba en un lugar era diferente. De haber conocido ciertas cosas, no sé si hubiéramos hecho lo que hicimos esa noche”. Pero si nos interiorizamos en la vida de Castañeda, sabemos que eso no hubiera sucedido, y que una y mil veces hubiera encarado la misión sin miramientos, convencido de la causa que lo asistía.
Esta es la historia de un líder probado en combate, un soldado profesional que se ganó la confianza de su grupo –que lo siguió en el fragor de la batalla hasta agotar munición– y al que aún hoy le duele la pérdida de seis hombres de su sección.
Raúl Fernando Castañeda nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 3 de enero de 1956 en el seno de una familia de clase media. Aunque su padre fue suboficial de la Gendarmería, nunca llegó a verlo con uniforme, ya que un grave accidente lo obligó a retirarse joven. Otro vínculo con lo militar se remonta a la Primera Guerra Mundial, de la que su abuelo materno participó como soldado alemán.
Si bien su padre no hablaba mucho de la vida castrense, el pequeño Raúl siempre se sintió atraído por ese mundo. Cuando tenía que pasar a la escuela secundaria, quiso entrar al Liceo Naval, pero sus padres
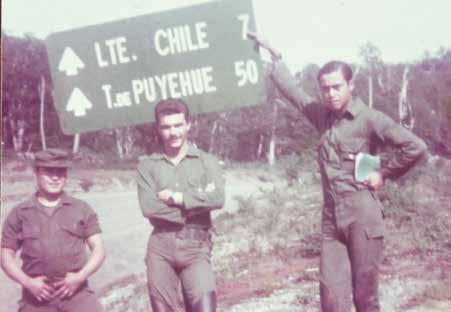

lo convencieron de que cursara un bachillerato común y que, en todo caso, se anotara en la Escuela Naval cuando se recibiera. Así lo hizo, pero cambió de Fuerza: el 12 de febrero de 1975 entró al Colegio Militar de la Nación, como parte de la promoción 109. La mención del número de la promoción no es un dato menor. Esa camada de oficiales del Ejército egresó antes de lo estipulado por la currícula para atender las necesidades de una inminente guerra con Chile en 1978 y fue la que
registró la mayor cantidad de caídos en la guerra de Malvinas. El destino de Raúl Castañeda comenzaba a tomar forma.
era movilizado ante la creciente tensión con Chile. Todo indicaba que Argentina se encaminaba a una guerra.
“Fueron 15 días en tren”, recuerda Castañeda. De Tartagal a Retiro, haciendo infinitas paradas intermedias, y de ahí a Bariloche. Después de unos pocos días, se movilizaron a la posición asignada en Paso Puyehue (hoy Cardenal Samoré). Fueron 75 días –que incluyeron Navidad, año nuevo y su cumpleaños–de espera y preparación para una guerra que terminó siendo evitada a último momento por la mediación papal. Para el joven subteniente Castañeda fue un bautismo de realidad y un anticipo de lo que, como veremos más adelante, le tocaría vivir en Malvinas: ponerse al frente de una camada de soldados a los que no había conocido previamente ni instruido.
Como se dijo antes, el 12 de octubre de 1978 Castañeda egresaba de manera anticipada del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Infantería. Su primer destino fue en el Regimiento 28 en Tartagal, Salta. Apenas un mes y medio más tarde, el regimiento completo
Pasado el conflicto, le salió el pase al Regimiento de Infantería Mecanizado 7, con asiento en Arana, provincia de Buenos Aires. Llegó los primeros días de febrero de 1982, cuando el 60% de los soldados conscriptos de la Clase 62 estaba ya dado de baja y a pocos días de que se incorporaran los nuevos de la Clase 63. A mediados de marzo, como era costumbre, se movilizó a un predio en Ezeiza para instruirlos. Fue ahí que los sorprendió el 2 de abril.
“No me olvido más de ese día”, dice Castañeda. Se había levantado temprano y ya corría el rumor: “¿Escuchaste lo que se anda diciendo, que retomamos las Malvinas?”. El comentario circulaba entre los oficiales, suboficiales y soldados, pero no había nada oficial. A la hora de la formación, a las 8:00, no estaba el jefe del Regimiento: un indicio más de que algo pasaba, pero el segundo jefe no dijo nada. Recién a eso de las 10:30 los vuelven a llamar para formar en la


plaza de armas y, finalmente, les dan la noticia. “Fue una algarabía total”, recuerda Castañeda, y reconoce que en un principio no pensó que se iba a entrar en guerra. “Aunque, tal vez, fue más una expresión de deseo”, admite. Después de algunas idas y vueltas, la orden para el Regimiento 7 fue marchar a Malvinas con la reincorporación de la Clase 62, que ya había recibido instrucción. “Mi sección con la Clase 63 fue desarmada y ya estaba recibiendo soldados nuevos”, relata Castañeda y remarca:
“Mi gran preocupación era conocer a mis nuevos soldados y que ellos me conocieran a mí, porque íbamos a cruzar a Malvinas, a un lugar que desconocíamos completamente, habitado por gente que no iba a ser amigable. Así que, mientras podía, me pasaba todo el día con ellos”. Los soldados Clase 62 del Regimiento 7 se reincorporaron de manera ejemplar. Algunos se presentaron antes de que les llegara la citación y hasta hubo un desertor que se apersonó. Todo por la causa Malvinas. “Me encontré con soldados
que tenían familia formada, que trabajaban, que estudiaban…”, comenta Castañeda sobre la variedad de situaciones que tuvo que enfrentar para formar su sección. “Uno me preguntó si volvíamos antes del Mundial, porque tenía los pasajes. Fue uno de los que no volvió”, recuerda con dolor.
En los días previos a la partida, permanecieron acuartelados esperando la orden para salir. “A mis padres prácticamente no los vi. Mi mujer, que estaba embarazada, me visitaba en el Regimiento”.
La orden para partir llegó de noche. Se aprestaron y salieron esa misma madrugada. Castañeda marchaba al frente de 45 hombres que conformaban la primera sección de la Compañía C. Fueron de Arana a El Palomar en camiones y colectivos, y de allí a Río Gallegos en aviones de línea sin asientos.
El cruce a Malvinas lo hicieron en un avión Hércules. De ese vuelo recuerda un primer tramo de algarabía, cantos y chistes, pero que, en cuanto se sintió que el avión comenzaba las maniobras de aterrizaje se hizo un silencio absoluto. “Cuando bajó el portón trasero, entró un viento helado…”, recuerda el hoy coronel retirado. Malvinas les daba la bienvenida.
El jefe de compañía les ordenó marchar hacia un caserío cerca del monte Longdon. Aproximadamente al kilómetro de marcha, con armamento completo y bolsón al hombro, empezó a llover. Es probable que nunca más se secasen hasta el fin del conflicto.
Al día siguiente, todo el Regimiento 7 se ubicó en el monte Longdon. En el plan inicial, iban a ser una gran reserva, ya que se esperaba el ataque británico por el norte de Puerto Argentino. La ofensiva vino del oeste y terminaron siendo la primera línea.
La posición de la compañía de Castañeda estaba en una planicie entre Longdon y el río Murrell. Vivían en pozos de zorro a merced del clima. “La vida en Puerto Argentino era muy distinta a la nuestra. Además del clima, nosotros teníamos el problema del racionamiento. Desayunábamos y después teníamos una sola comida durante el día”, señala Castañeda. “Tampoco nos llegaba mucha información. No sé si eso era bueno o malo”, reflexiona. Cuando hablaba con sus soldados, siempre estaban de ánimo. “Pese a todo, siempre los vi con la moral alta”, asegura y cuenta que, ya pasada la guerra, se enteró de que sus soldados tenían sus búsquedas: “Se iban al pueblo o iban de noche a una casa que estaba en frente a nuestras posiciones y que tenía un frigorífico. Más de una vez carnearon una oveja y hacían trueque con alguna otra compañía. Hacían cada cosa… y yo ni enterado”, cuenta divertido el coronel.
Durante esos 74 días, el entonces teniente Castañeda se preocupó por preparar la defensa y practicar tiro mirando al norte, tal como se le había ordenado. En cuanto a la seguridad del dispositivo, el 60% dormía durante el día y el 40% estaba de guardia, y por la noche, al revés. Castañeda se repartía en los turnos y buscaba incansablemente seguir conociendo a sus hombres.
más los afectaba era la falta de información. “El rumor era lo que circulaba por las posiciones de la primera línea. En ocasiones, cuando llegaba alguien del puesto comando del jefe de Regimiento nos enterábamos de lo que estaba pasando”. Finalmente, el enemigo fue tomando cuerpo y, el 10 de junio, recibieron noticias de que se habían localizado movimientos de tropas a pocos kilómetros al noroeste de las posiciones del Regimiento 7. El enfrentamiento era inminente.
El bombardeo británico del 1.º de mayo marcó el inicio oficial de la guerra. Primero sintieron el rugir de los aviones Sea Harrier pasando por encima de ellos y luego los estallidos de las bombas en el aeropuerto. En las semanas siguientes sufrirían bombardeos aéreos y navales continuamente. “Aunque parezca increíble, uno se termina acostumbrando a convivir con la muerte”, sentencia. Los días se fueron sucediendo y lo que
Después de todo un día de preparativos y tensa espera, el combate se hizo presente la noche del 11 a través de un intensísimo cañoneo sobre todo el sector de Longdon. “Se sentía como un terremoto”, recuerda Castañeda, quien, desde su posición, podía observar al monte literalmente al rojo vivo, tomado por las explosiones y los destellos de la munición trazadora entrecruzada. El viento le traía la voz de las órdenes impartidas en el fragor del combate, los gritos de

dolor de los heridos y un intenso olor a pólvora.
A eso de las 22:00, recibió la orden de marchar a monte Longdon a reforzar la compañía B. De inmediato, Castañeda reunió a todos sus soldados para prepararlos y los arengó: “Vamos carajo”, les dijo. “¡Tanto querían que vinieran, ahí los tienen! Demostremos a esta basura quiénes somos. Tenemos que reforzar la compañía B. Quiero todos los cargadores llenos y munición hasta en los bolsillos. ¿Están con ganas o se cagaron? ¡Vamos a buscarlos de una vez, carajo!”. Todos los soldados fueron a prepararse y al poco tiempo estaban de regreso. No faltaba ninguno. Así iniciaron la marcha a la batalla. Los esperaba el poderoso PARA 3, una de las unidades especiales del Ejército británico. Era realmente una misión de muerte, porque ni Castañeda ni ninguno de los hombres de su sección, habían estado en Longdon propiamente dicho. Ahora debían encontrar el camino en medio de la noche cerrada, desplazándose en el difícil
VIDEO
CONTRAATAQUE EN MONTE LONGDON
Escaneando este código QR, podrá acceder al video especial grabado en Malvinas para nuestro canal de YouTube (@DEFmediaOK), con todos los detalles del combate y el testimonio en primera persona de Raúl Castañeda.

terreno de turba y piedras, y bajo fuego enemigo. Su única guía era el resplandor de la batalla en la cima.
El combate fue feroz. Llegaron a pelear a 50 metros del enemigo por horas hasta agotar munición. Hubo momentos de enorme entrega, y algunos soldados habían calado sus bayonetas dispuestos a seguir luchando. Pero encontrándose completamente solos –el jefe de compañía se había replegado sin avisar–, Castañeda da la orden de replegarse [N. del E.: el lector podrá encontrar los detalles del contraataque en el video al que redirige el código QR del recuadro].
“Algo que me quedó grabado para toda mi vida son los rostros de los soldados”, apunta el veterano sobre aquel difícil momento. “Cuando yo ordené el repliegue, ellos cumplieron la orden, pero lloraban… Lloraban por lo que yo les había dicho antes y por todo lo que habíamos vivido. Esa era la bronca”. El repliegue tampoco fue fácil. Ya era de día, los británicos podían verlos y tiraban sobre ellos. Se había perdido el monte Longdon, pero los hombres del regimiento 7 vendieron cara la derrota. Lo que los ingleses pensaban conquistar en tres horas y empleando solo dos compañías, les llevó más de 12 y tuvieron que empeñar todas sus fuerzas. En Longdon cayeron tres de sus soldados –Falcón, Rodríguez y Carballido– y, al día siguiente, otros tres a merced del fuego de artillería –Rodríguez Silva, Gattoni y Del Hierro–. El propio Castañeda casi es abatido en dos oportunidades por el constante bombardeo. De hecho, todos los hombres de la primera sección de la compañía C, si no fueron muertos, cayeron heridos.
“Después de Malvinas, no quise saber más nada”, confiesa el veterano sobre los primeros años luego de la guerra. “No me gustaba hablar del tema, pero, además, en esos dos primeros años hubo como dos Ejércitos: los que habían ido (y perdido) y los que no”, describe Castañeda. Para graficar el estado de las cosas, agrega: “El nuevo jefe del Regimiento se dedicó a destruir a todos los que habíamos ido. Dos suboficiales que estuvieron conmigo terminaron presos”.
Al tiempo, Castañeda empezó a tener fuertes dolores de cabeza. “Yo se lo adjudicaba a los bombazos, entonces, fui al Hospital Naval de Ensenada, donde nos atendíamos todos los del 7”, reconstruye Castañeda. Allí lo derivaron a un psicólogo y los exámenes le salieron mal. “Me quisieron internar y me escapé. Yo no me sentía mal psicológicamente”, asegura.
Su jefe de regimiento le dijo que se hiciera revisar en el Hospital Militar y después de seis meses de tratamiento, una junta médica decidió pasarlo a retiro. “Yo no quería saber nada, discutí y me prolongaron un mes más el tratamiento”. Finalmente, un capitán médico lo revisó y le dio el apto para seguir en la Fuerza, pero le advirtió: “Todos ustedes, tarde o temprano, van a tener un problema de estrés postraumático”.
Por fuera del mundo militar habían aparecido lo que Castañeda llama “voces oscuras”, los mensajes desmalvinizadores que hablaban puramente de cobardía y represión, y que también impactaban en los veteranos. “Me han llamado soldados con problemas. Uno que estaba muy mal se quitó la vida. Muchos querían volver a las Islas, porque acá no veían destino”, comenta con amargura el oficial.
A pesar de todo, Castañeda se fue reencontrando con el tema. Primero, a través de pequeños escritos donde iba anotando
lo que recordaba (y que fueron la base de su libro ¡Y fueron hombres!); luego, gracias a una exposición que le invitaron a dar en el Círculo Militar: la devolución que le hicieron los asistentes le dio confianza en lo que tenía para contar. Más tarde, en los 90, comenzó a dar charlas en escuelas.
Pero, tal vez, la reconciliación con Malvinas se terminó de forjar cuando en 2003 o 2004 empezó a hablar con sus soldados. “Cuando apareció el WhatsApp y armamos los grupos, la comunicación se hizo constante, hablamos todos los días. Me siguen llamando ‘mi teniente’”, comenta.
Ahora bien, no todos los veteranos quieren volver a Malvinas. ¿Cómo fue que se decidió Castañeda a viajar? “Pasaron los años y nunca se me cruzó la idea, pero, una vez, una persona que iba a colocar una placa en el monte Longdon me invitó a ir. Aunque yo estaba en actividad y era complicado, despertó algo en mí”,
asegura. Después, miembros de su sección empezaron a viajar. “Veía fotos y me entusiasmaba. Lo que más quería era ir a las tumbas de los seis soldados caídos”, señala Castañeda. Finalmente, surgió el proyecto de investigación “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas” y pudo concretar el viaje.
hizo bien, sobre lo que se hizo mal, pero, fundamentalmente, sobre la historia de cada uno de los que combatió allí, los que realmente pusieron su vida a disposición de una causa mayor.
“Cuando hablo de Malvinas me acuerdo de mis soldados, por todo lo que hicieron”, ratifica Castañeda. “Ellos estaban defendiendo su Patria, algo que habían jurado un año atrás”.
Hoy, Raúl Castañeda siente a Malvinas como una “necesidad”: “Me sigo desahogando, tengo ganas de relatar lo que viví, para que sirva de enseñanza a los militares, y para que los civiles escuchen la verdad: que sepan que el soldado argentino es un soldado, no un pibito miedoso. Yo hago con gusto esto, pero también siento una obligación, por mis seis soldados muertos”.
A casi 42 años de los hechos, los campos de batalla de Malvinas siguen vivos, con mucho por decir aún: sobre lo que se
Para concluir, recuerda un episodio muy particular en el fragor de la batalla que pinta entero ese compromiso del soldado argentino: “Hay un momento en el combate en el que yo levanto a un soldado que estaba muriendo. Y él me dice: mi teniente yo maté a estos dos soldados británicos. Levanto la vista y había dos británicos a su lado. Cuando lo vuelvo a mirar, muere. Con el tiempo, me di cuenta de que este soldado me estaba diciendo: ‘Mi teniente, cumplí’. Así que, cada vez que hablo de Malvinas, hablo de mis soldados”.

ROSANA GUBER
La doctora en Antropología Social dirige el proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, una investigación sin precedentes en el ámbito académico nacional. ¿Cuál es su visión sobre uno de los temas que más pasiones despierta entre los argentinos?
Desde hace décadas, Rosana Guber viene desarrollando un trabajo científico constante en torno a uno de los temas que más pasiones despierta en Argentina: Malvinas. Hacemos especial hincapié en el adjetivo “científico”, porque eso es lo que lo distingue de la mayoría de los que abordan ese mismo campo de estudio.
Desde su disciplina, la Antropología Social, inició sus trabajos a fines de los 80 enfocada en la figura de los conscriptos que participaron en la guerra. Luego, se centró en los pilotos de la Fuerza Aérea,
Por Juan Ignacio Cánepa Fotos: Fernando Calzada
más específicamente, en los pilotos de los aviones Skyhawk A-4B; y, más tarde, hizo foco en los pares de la aviación naval, en el marco de un trabajo que abordaba el accionar de los hombres de la Armada en la guerra. En la actualidad, Guber –que recibió el premio Konex Platino en la categoría Arqueología y Antropología en 2016–, se centra en el estudio de las fuerzas de tierra y dirige el proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”. Al frente de un equipo interdisciplinario, que incluye arqueólogos, historiadores
y militares, la doctora en Antropología Social analiza el mando y la logística en las batallas de monte Longdon y Tumbledown, una investigación sin precedentes en Argentina, solo comparable al histórico Informe Rattenbach. �¿Por qué pensás que en 42 años no hubo una investigación de este estilo? ¿Por limitaciones materiales, falta de interés académico o político?
� Hay un poco de todo. Los británicos tienen un largo camino recorrido en materia de historiadores de guerra, porque todas las generaciones han tenido su

guerra. Lo toman como un campo de indagación que no afecta el prestigio del Estado británico; entonces, la gente puede investigar. Acá no fue así. Lo que pasó fue que Malvinas sirvió para hablar de otras cosas: del prestigio del Ejército, de si los combatientes hicieron o no lo que tenían que hacer, o si fue una extensión de los campos clandestinos de detención. Esto generó varias cosas: de un lado, unos dicen “fueron héroes”. Entonces, si son héroes, son eso y punto. Imagen definida y predeterminada. El bronce. Del otro lado, los califican
como chicos que fueron y pelearon heroicamente, pese a sus suboficiales y oficiales que los tenían todo el tiempo estaqueados y muertos de hambre. Esta es la versión más habitual en los académicos universitarios. Entonces, en ambas categorías, ya están las respuestas. No se necesita hacer investigación ahí. Ya está todo dicho. Es más, en estas caracterizaciones no son necesarios los británicos, sobran, porque lo que se termina dirimiendo es una cuestión nuestra. Es una cuestión entre argentinos.
� ¿Qué problema genera esta dicotomía en la tarea del investigador?
� El problema es que vas a repetir lo que está dicho, porque, si no, estarías atentando contra el statu quo de la interpretación de Malvinas. ¿Cómo hacés para interrogar y transformar a la guerra en un problema de conocimiento si no tenés discusión ni debate? Parece que para hablar de la guerra tenés que tomar un testimonio, después otro –como sucede con tantos libros autobiográficos y de testimonios que hay, en los que se describen las cosas puntuales de lo que cada uno vivió–, pero
para integrar todo esto en un trabajo que dé cuenta tanto de lo que pasó como de lo que la gente vivió hacen falta un montón de conceptos y mucho debate teórico. Esto es lo que no hay sobre Malvinas, y es grave. ¿Cuál es la implicancia de lo que pasó en Malvinas? ¿Qué dice Malvinas de la sociedad y del Estado argentinos?
�¿Cómo desarrollaste tus trabajos?
� En general, de una manera muy solitaria, porque en Ciencias Sociales no se ha trabajado el tema. Se trabaja la memoria de la guerra en las escuelas, la identificación de los restos, la cuestión de los monumentos funerarios, las conmemoraciones, pero… ¿y la guerra? No está. Tan es así, que cuando fue el concurso que derivó en el libro Mar de guerra, el único proyecto que se presentó sobre la guerra fue el nuestro. Y eran ochenta proyectos subsidiados. No había ni uno de la guerra. Claro, la otra cuestión es que para poder estudiar la guerra se necesita conocer de guerra y de la actividad militar. Y las ciencias sociales y humanidades, en nuestro país, no trabajan con militares.
�Ahora, esto también habla de las Fuerzas Armadas, que tampoco encararon estudios.
� Las Fuerzas Armadas trataron de preservar el prestigio y, creo que por eso, trataron de no mover mucho el agua. Dicho literalmente, “para que no caigan todos en la volteada”, porque hubo gente que hizo las cosas bien. Pero las Fuerzas pueden ser objetadas como sucede en toda guerra.
� Nombraste el caso de los británicos, ¿hay otros países que hagan historia militar sin concesiones?
� Dos países: Israel y Estados Unidos. Este último va al hueso. Son muy críticos, porque saben que es la única forma de mejorar. Se ve en las películas, donde hay personajes que son obcecados, necios, y son jefes. Lo que no se entiende es por qué nosotros deberíamos ser perfectos. A menos que sea por razones políticas. Entonces se induce a callarse la boca y no hablar del tema… Pero lo cierto es que
esto le hizo mal, no solamente al campo de investigación sobre la guerra de Malvinas, sino también a las FF. AA. y a la Argentina en general, porque estamos todavía discutiendo cuestiones viejas. A las nuevas generaciones, tanto civiles como militares, no les gusta el silencio ni las respuestas fáciles.
� Es como que la sociedad no termina de procesar ciertas cosas.
� Claro y, entonces, no cicatrizan. “No quiero saber, dejalo”, “¿para qué vas a remover?”, “no quiero mierda”, “para qué te vas a meter en eso, ya pasó”, son todos dichos muy habituales.
� Después de tantos años de trabajar en la temática Malvinas, ¿qué plus te dio estar efectivamente en el lugar?
� En antropología hacemos lo que se llama “trabajo de campo”, que, dicho muy someramente, es estar ahí, donde está la gente. Malvinas es un evento de 1982. Yo no estuve en una cabina de un avión A-4, porque el A-4 lleva una sola persona y no puedo pilotearlo. Tampoco estuve en el crucero Belgrano. Pero donde sí podía estar era en las islas. ¿Para qué sirve estar? Para ver los espacios con el ojo de las personas que estuvieron ahí, entender el ambiente donde ellos estuvieron y que fue visto por ellos de una manera que no es la de un turista. El trayecto que hacíamos para ir a Longdon era el trayecto que hacían los soldados cuando iban a buscar comida. Tres horas de caminata, más otra hora y media para llegar a Puerto Argentino. Esto da un sentido y una dimensión de lo que podía hacerse y de qué manera, una lógica ambiental de lo que había pasado.
� ¿Es posible para un antropólogo despojarse de sus propias subjetividades para abordar el objeto de estudio? Más aún en este caso, que cala tan hondo en el sentir argentino.
� Nos despiertan sentimientos a nosotros también, porque somos personas.
Además, en este caso fuimos con veteranos de guerra, a los que también se les despertaban sentimientos. Pero la subjetividad está, ¿no?, por ser argentinos, por estar allá, por haber sido contemporáneos. Esto es parte de lo que estudiamos: personas. Me doy cuenta de que en mi primera etapa profesional, en el año 89, 90, 91 y 92, en la que trabajé con exsoldados –muchos de los cuales combatieron en estos montes–, había unas cuantas cosas que no entendía. Ahora, verlos en su función militar, reponerlos en su encuadre institucional y llegar al lugar donde ellos estuvieron es muy impresionante, te pega en la nariz. Es realmente como una pared de realidad contra la que chocás: esto sucedió acá, porque a grandes rasgos, el lugar se conserva tal cual. Será por eso también que este trabajo impone una gran responsabilidad, por los que fueron, por los que no volvieron y por la descendencia, por quienes no fueron contemporáneos de la guerra. La guerra está hipersimplificada en Argentina.
�¿Por qué fue que elegiste Malvinas como objeto de estudio?
� Lo elegí en 1986 o 1987, cuando decidí irme a estudiar a Estados Unidos. Teníamos que explicar en la solicitud de postularnos a la universidad el tema posible de nuestra tesis y yo puse la guerra de Malvinas. Lo que me llamó del tema es que, como contemporánea, no entendía qué había pasado. Hay gente que cuando digo esto se ofende y me dice: “¿Cómo que no entendías lo que pasó? Fuimos a recuperar algo nuestro”. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo los que recuperaban algo nuestro, tan largamente ansiado, era un sector político-militar que tres días antes, el 30 de marzo, había tenido la primera manifestación realmente importante en contra del régimen [N. de R.: se refiere a la marcha “Paz, pan y trabajo”, encabezada por la CGT Brasil de Saúl Ubaldini]. En ese entonces, yo no tenía relación con el

mundo militar, salvo como ciudadana argentina, y no entendía por qué hacían lo que hacían en ese momento y de esa forma; qué pasaba con la gente y qué pasó después que volvieron. Yo sabía de la manifestación y fui a veer qué pasaba. Después fui al centro el 2 de abril; también a la plaza el 14 de junio a la tarde y escuchaba: “Galtieri, borracho, mataste a los muchachos”. Yo no entendía nada, mucha gente no lo entendió y, probablemente, todavía no entendimos qué pasó. Yo me estaba recibiendo de antropóloga y esto me quedó pendiente. Tiempo después pensé en trabajar con un hecho que unió a todos los argentinos y que luego terminó desuniéndolos, como también pasó con la campaña del COVID.
HACER PREGUNTAS
� Volviendo al proyecto, ¿de dónde surge el nombre “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”?
� “Los rostros” viene de El rostro de la batalla, la obra de John Keegan en la que trata de reconstruir tres batallas (Agincourt, Waterloo y el Somme) desde el punto de
vista de sus distintos tipos de combatientes y su armamento, el rostro de la batalla son esas tres guerras desde la realidad del combatiente. Es una mirada mucho más cruda y más cruel, pero la guerra es eso. Y lo de la “savia” es el título de La savia de la guerra: la logística del conflicto armado, de Julian Thompson, veterano británico de Malvinas. ¿Por qué elijo a dos británicos para titular el proyecto? Primero, porque es una manera de insertarnos en una tradición de estudios de la guerra que no hay acá, que es lo que hablábamos al principio. En segundo lugar, este proyecto iba a ser binacional. Íbamos a trabajar con británicos en las discusiones de la forma de comprender los combates. Después, por diversas razones, esta cooperación no ocurrió. Pero es importante porque nosotros, los argentinos, tenemos enfoques sobre la guerra de Malvinas, que difieren de los británicos. La cuestión es cómo usar esos enfoques para hacer de nuestra única guerra internacional del siglo XX una guerra interpretada por argentinos, con nuestros conceptos, nuestras críticas y, finalmente, nuestra experiencia.
�¿Creés que va a haber un cierre para el tema de Malvinas en algún momento? � No, por ahora. Hay muchas razones por las que esto va a seguir. Una es que no hay una finalización del diferendo. Esto pone todo en una zona gris que es permanentemente avivada por distintos intereses: isleños, británicos y argentinos. Los británicos no quieren que se hable del tema, pero los isleños siguen hablando de la cuestión. La otra cosa es que un hecho como este, con tantos muertos y que, además, es un evento único en la historia argentina contemporánea, realmente abre muchísimas preguntas. Preguntas que, para ser respondidas, primero tienen que ser planteadas. Lo más importante de una investigación es el planteo de la pregunta. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo va a empezar a contestar algunas de esas preguntas cosa, pero siempre dentro de un debate, no del juicio ni de la última palabra. En investigación no hay última palabra. A los hechos del pasado siempre se les pregunta de nuevas maneras, porque los distintos presentes nos hacen mirar lo miran de nuevas formas.
DEF presenció el trabajo en las Islas del Equipo de Arqueología Memorias de Malvinas en torno a las batallas de Monte Longdon y Tumbledown. Dialogamos con dos de sus integrantes, Sebastián Ávila y Alejandra Raies, para conocer los detalles de esta experiencia pionera y entender lo que dicen los objetos encontrados sobre los combates decisivos de la guerra.
Por Juan Ignacio Cánepa
Fotos: Fernando Calzada y Equipo de Arqueología Memorias de Malvinas
En el marco del proyecto “Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas”, conversamos con el historiador Sebastián Ávila y con la arqueóloga Alejandra Raies. Ambos integran el equipo de investigadores que realizó un estudio de campo en las propias Islas. El objetivo de esta iniciativa es reconstruir las batallas de monte Longdon y Tumbledown, ocurridas entre el 11 y el 13 de junio de 1982.
Sebastián Ávila, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo su primer viaje individual a Malvinas en enero de 2020. “Una de las cosas que más me enloqueció fue el tema de los objetos en los campos de batalla”, destacó en diálogo con DEF, al tiempo que definió a esos espacios como un “museo a cielo abierto”. A su regreso, Ávila se contactó con Carlos Landa, un investigador que dirige el
Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así se fue formando la red de profesionales que se integró al proyecto encabezado por Rosana Guber y que los llevó a las islas a fines de 2023 para realizar un trabajo de campo. Además de Ávila, Raies y Landa, se sumaron los arquólogos Juan Bautista Leoni, Luis Coll y Diana Tamburini. También

colaboraron los historiadores Daniel Chao y Alejandra Barrutia.
“El proyecto de Rosana es magnífico porque permite sacar a la luz las complejidades de la guerra de Malvinas”, señaló, por su parte, Alejandra Raies, arqueóloga de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien estaba especializada en campos de batalla de los siglos XVIII y XIX y se animó al desafío. “Todos sabemos lo que fue la guerra de Malvinas, pero pocos conocen la complejidad de esa guerra y cómo fueron los hechos”, añadió. “Esta ciencia trata de acercarse a la verdad y ver distintas perspectivas del mismo fenómeno”, explicó el historiador de la UBA, quien matizó que “en
una batalla, lo que ocurre es confuso”. “Las versiones de las batallas siguen teniendo implicancias en las personas que las protagonizaron”, aportó Alejandra Raies, quien aseguró que en la sociedad argentina se sabe poco de la complejidad que tuvo la contienda bélica.
Consultada sobre los años que deben transcurrir para poder hacer una investigación arqueológica de hechos contemporáneos, Raies consideró que el corte temporal es una cuestión arbitraria. Al respecto, especificó: “En realidad, más allá de los tradicionalistas de la arqueología, todo lo que tenga que ver con identidad y cultura es patrimonio. Uno lo puede investigar, poner en valor y preservar, más aún, cuando es un territorio que sigue estando en litigio”.
“Cualquier trabajo científico conlleva
una investigación respecto de qué se conoce del tema y con qué materiales contamos”, detalló y señaló, para dar un ejemplo, la cartografía que brindó el Instituto Geográfico Nacional con la identificación de los campos minados para evitar transitar por ellos. “Después, como cualquier trabajo científico sistemático, uno determina cómo cubrir toda el área de análisis para evitar que falten piezas en el rompecabezas”, ilustró Raies.
Respecto al tipo de investigación, los involucrados explicaron que la gran diferencia es que en este caso los protagonistas de los hechos están vivos y pasaron solo 42 años, lo que constituye
una experiencia pionera para todo el equipo. “Eso, como profesional, te interpela”, dijo Raies, quien consideró que la posibilidad de conversar con los veteranos es una “experiencia totalmente enriquecedora”. “Nosotros trabajamos la guerra y lo que sucedió posteriormente como un gran proceso histórico”, señaló Raies. El objetivo final, aclararon, no es la “búsqueda de la verdad”, pues “cada uno tiene su historia y procesa lo que vivió a su manera”. “La guerra tiene tantas versiones como protagonistas”, precisó la antropóloga.
“El campo de batalla se extiende metafóricamente a la posguerra, ya que la propia batalla se convierte en una batalla de interpretaciones”, añadió, por su parte, Ávila, quien advirtió que estas versiones tienen posteriormente implicancias a la hora de los reconocimientos oficiales a los excombatientes. Para describir lo que significó el trabajo en el campo para el proyecto global, Ávila señaló que, con solo tomar en cuenta algunas variables puramente arqueológicas, “es como si te pusieran otros ojos, porque ves el espacio de otra manera y cambia todo lo que escuchaste alguna vez de boca de los veteranos, porque ahora lo podés ubicar en un lugar, en un sitio”. “El cerro tiene forma de dragón, con miles de recovecos”, precisó, y remarcó que, al recorrer el lugar, “uno puede meterse en la dinámica de la batalla”. Eso permitió entender “por qué se generó un combate de las características del de Longdon, por ejemplo, que duró tantas horas y tuvo tantas bajas y heridos”.
¿Cómo se organizó el trabajo de campo? “Nosotros planteamos cuadrantes y, en conjunto con el equipo militar y con los




veteranos, delimitamos sectores, de un total de más de 1,8 kilómetros de largo y de 800 metros de ancho, que fue el área que ocuparon las fuerzas argentinas en el dispositivo defensivo de monte Longdon”, detalló Alejandra Raies, quien reconoció que, en un comienzo, se sintió abrumada por la extensión del campo de batalla. “Se priorizaron sectores que sí o sí teníamos que cubrir en esta campaña, y elegimos lugares estratégicos”, especificó la antropóloga. “Lo logramos: en cuatro días, relevamos el 90% del monte Longdon”. Y reconoció que, a pesar de haber visto millones de fotos del terreno de batalla y de los testimonios que habían recogido de los veteranos, “estar en el campo te permite dimensionar la batalla de verdad”, dijo satisfecha. “En Longdon, por ejemplo, todavía se encuentran objetos referidos no solo a la batalla, sino que tienen que ver con
La fotogrametría es una técnica científica que, a partir de imágenes tomadas en 2D por una cámara, permite reconstruirlas en 3D, y que conserven sus cualidades geométricas, sus formas y sus propiedades. De esta forma, se pueden reconstruir situaciones que ocurrieron en el terreno hace 40 años. “La fotogrametría permite acercarse materialmente al lugar y acercar a gente que tal vez no viaje nunca a las Islas”, indicó Sebastián Ávila. “La sociedad completa va a poder reconstruir las vivencias de los veteranos”, añadió Alejandra Raies.
los soldados de manera personal”, recordó. En el trabajo de campo, se utilizaron tecnologías como la fotogrametría y los drones, que tomaron imágenes cenitales y en 45 grados. Estos elementos tecnológicos permitieron reconstruir con profundidad y volumen las imágenes obtenidas en dos dimensiones. “Digitalizamos elementos muy relevantes de la batalla”, explicó Alejandra Raies. Pudieron también tomar información para tratar de reproducir el impacto de los bombardeos, ya que todavía se
pueden observar a simple vista los cráteres producidos por los disparos de la artillería naval y terrestre, y de los bombardeos aéreos.
“Al ser un territorio al cual no sabemos cuándo vamos a volver, técnicas como la fotogrametría nos permiten la conservación de las posiciones de los combatientes”, aportó Sebastián Ávila, quien destacó la importancia de “georreferenciar esas posiciones”. De allí, se pueden hacer inferencias de cómo se encontraba el campo de batalla en 1982. “Tiene un valor sustancial”, subrayó.
Así como el equipo de arqueólogos e investigadores argentinos desarrolló su trabajo de campo en Malvinas, un grupo de estudiosos británicos también
realizó su propia tarea. Sin embargo, matizó Sebastián Ávila, hay en ese trabajo un sesgo “colonial” muy claro. Un ejemplo es el del arqueólogo Tony Pollard, quien en sus conclusiones plantea que Argentina llevó tribus guaraníticas a combatir en la guerra.

Consultada sobre su llegada a la disciplina, la rosarina Alejandra Raies recuerda que desde niña se fue acercando a una rama de la ciencia que se denomina “arqueología subacuática” y que lo hizo desde la navegación, otra de sus grandes pasiones. “Para la licenciatura, hice un trabajo arqueológico sobre puertos y, ya para el estudio doctoral, me centré en un enfrentamiento bélico anfibio, la batalla de ‘Vuelta de Obligado ’”; recordó. “Me interesaba cómo comía el soldado, cómo estaba vestido e inferir qué le pasaba durante la batalla; ahora, con la investigación sobre Malvinas, tenemos a las personas y les podemos preguntar sobre su experiencia”, explicó.
Por su parte, Sebastián Ávila se graduó como licenciado en Historia y fue ingresando en la denominada “arqueología histórica” posteriormente. “En Argentina, la antropología histórica fue la que empezó a tener puentes entre dos disciplinas que estaban separadas”, detalló. Del actual proyecto de investigación, rescató que tiene “un montón de novedades para los estudios que se hicieron en Malvinas”. La cuestión más novedosa es la parte arqueológica, ya que, salvo algunas experiencias aisladas, no había habido hasta hoy “trabajos sistemáticos de campo”. “La diferencia es que no nos estamos quedando con interpretaciones y estamos yendo a buscar, como equipo, una mirada común en el campo”, destacó.
En ese sentido, mencionó elementos encontrados que darían cuenta de “la materialidad de las prácticas de esas tribus”, como vidrios utilizados para ciertas técnicas de placado que serían propias de los pueblos originarios argentinos. “Hay un colonialismo intelectual muy claro, ya que al no consultar al otro, se lo ve como un salvaje”, explicó Ávila.
Por su parte, Alejandra Raies recordó que en sus trabajos los británicos no hacían mención a la época de la independencia argentina y al dominio de las Provincias Unidas sobre el territorio de Malvinas. “Esa construcción del conocimiento no es ingenua, si consideramos que las islas siguen estando en litigio”, advirtió. “Si bien la objetividad en la ciencia no existe, uno trata de aproximarse y hacerlo de la manera más sistemática y más científica posible”, matizó, algo que evidentemente no se estaría dando en el caso británico.
La única salvedad que hizo Ávila es el acercamiento del grupo de investigadores británicos al arqueólogo Carlos Landa. “Eso los salva un poco, en el sentido de sumar una contraparte argentina”, explicó. También recordó que los británicos publicaron un artículo del equipo argentino de investigación sobre Malvinas en un libro que publicaron sobre la batalla de Tumbledown. Sin embargo, para el historiador argentino, “es muy notable cómo su formación científica los lleva a hacer inferencias que son complicadas”.
EL PROCESAMIENTO
POSTERIOR DE LOS DATOS
Toda la información recogida en el terreno es procesada posteriormente por el equipo. Ávila brindó detalles de esa labor, que encararon
una vez de regreso en el continente:
“Todo ese cúmulo de datos se procesa y se ubica en el espacio a través del sistema de información geográfica. Esto permite armar diferentes capas de información: posiciones, cráteres, artefactos. Esa información es, posteriormente, entrecruzada con el trabajo de los otros equipos (historiadores, militares y antropólogos)”.
Actualmente, los investigadores se encuentran en la etapa del procesamiento y están trabajando en un primer artículo académico. La idea, de cara al futuro, es aportar toda la información a Rosana Guber (directora del proyecto) y Héctor Tessey (vicedirector) para que cuenten con toda la información y puedan hacer las inferencias de manera interdisciplinaria. Un ejemplo de esta segunda etapa de la investigación es la ubicación de cada soldado en su posición durante el combate y qué rol cumplía cada uno en ese espacio. En esta reconstrucción, se va a analizar, además, cómo cada Fuerza –el Ejército, en Longdon, y la Infantería de Marina, en Tumbledown– construía sus posiciones y cómo evolucionaron en el combate. Se trata de detalles técnicos que se van a estudiar desde el punto de vista militar.
“También hay que tener en cuenta que estamos hablando de una guerra, y la gente que vivió ahí, tenía que comer, dormir y relacionarse con ciertas jerarquías, además de sus relaciones cotidianas”, explicó Raies. “El hecho de participar en una guerra no es una experiencia cotidiana para nuestro país y tampoco lo fue para quienes estuvieron en combate”, añadió. Para finalizar, Ávila y Raies coincidieron en la necesidad de rescatar el pasado para que no quede en el olvido y, sobre todo, para aprender de las experiencias vividas.


Vainas servidas de FAL y un rosario en una antigua posición de combate. Los objetos siguen hablando de la guerra.
DEF fue testigo directo del trabajo realizado en Malvinas. Fue muy impactante ver salir a los arqueólogos todos los días entre las cinco y seis de la mañana, con temperaturas bajo cero, para subir a los montes. Volvían recién cuando caía la tarde. Había que aprovechar cada minuto en las Islas para recolectar la mayor cantidad de información posible. Y así lo hicieron: en tan solo seis días completaron sus objetivos en monte Longdon y Tumbledown, a pesar de las inclemencias del cambiante clima de Malvinas.
De alguna manera ese esfuerzo y dedicación en el trabajo les dio algo mucho más valioso que los datos toponímicos y georreferenciales: experimentaron en cuerpo y alma los rigores que impone la geografía y el clima de las Islas, los mismos a los que estuvieron expuestos nuestros soldados. Algo que seguramente resignifica toda la información recolectada.
La guerra en Ucrania llevó a su punto más difícil desde la Guerra Fría la relación entre la Organización del Atlántico Norte y Rusia. El ejercicio militar masivo que está realizando la Alianza Transatlántica durante el primer semestre del año muestra cómo se podrían desarrollar las acciones en un futuro próximo.
Por Nataniel Peirano Fotos: AFP
Todavía hoy vivimos conflictos heredados de la puja entre Occidente y la Unión Soviética durante el siglo XX. Desde la década del 90, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emprendió una expansión hacia el este, que puso al límite las relaciones entre ambas partes en los últimos tiempos. El intento de sumar a Ucrania a la alianza llevó a que Rusia invadiera el Donbas y provocara el comienzo de una guerra que ya lleva más de dos años. De todas formas, desde el estallido del conflicto el 24 de febrero de 2022, la OTAN sumó dos países más a su larga lista de aliados, y sus últimos movimientos muestran acciones concretas en la preparación para una –por ahora– hipotética guerra con Rusia.
Suecia y Finlandia emprendieron juntos su proceso de adhesión en 2023 y, tras un año de arduas negociaciones, concretaron su objetivo. Su ambivalente relación con Moscú y la frontera que ambos Estados comparten con Rusia no hace más que tensionar los vínculos diplomáticos. El ingreso de Finlandia sumó 1320 km a la frontera terrestre de la OTAN con Rusia y duplicó así la extensión previa. Por otro lado, si bien los suecos no tienen un contacto por tierra con Rusia, el Mar Báltico –al que ambos países tienen acceso– será un eje de disputa en el futuro. Rusia cuenta con una salida a este mar a
través de San Petersburgo. Es su vía más directa al Océano Atlántico, factor importante a la hora de pensar en otra magnitud de conflicto.
Concretada su entrada, Suecia y Finlandia ya tienen un rol fundamental en la visión de la Alianza: compondrán la Fuerza Aérea Nórdica, junto con Noruega y Dinamarca, y ante la posibilidad de una escalada en Europa, los cuatro países tendrán un papel importante ante la inmediatez territorial que tienen con Rusia. Si bien la región nórdica no estaba integrada al completo en la OTAN, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca ya habían acordado el año pasado crear una defensa aérea unificada para contrarrestar la creciente amenaza de

Rusia. La integración de las fuerzas aéreas de cada país conformará una flota regional de alrededor de 250 aviones cazas, que entraría en igualdad de poderío con una potencia militar como Gran Bretaña y actuaría como disuasión ante un posible ataque.
William Alberque, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Británico, reconoció la “contribución enorme en términos de poder aéreo y control de los cielos sobre toda la región báltica, nórdica y del alto norte” que realizará la alianza de estos países en el marco de los intereses de la OTAN.
La región de Europa del Norte parece decidida a constituirse como la primera línea de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y hogar de las nuevas ambiciones de la alianza.
Inmediatamente después de que se concretara el ingreso de Finlandia a la organización en diciembre de 2023, la OTAN anunció el ejercicio militar más grande desde la Guerra Fría. Durante el primer semestre de 2024, los 32 países miembro contribuirán con equipamiento y efectivos para 14 entrenamientos.
La Alianza anunció que movilizará 90.000 soldados, 1110 vehículos de combate, más de 50 navíos y 80 aeronaves durante seis meses y, ante la hipotética necesidad de defender el área europea del Atlántico Norte, pondrá bajo observación principal los movimientos de la flota desde Estados Unidos.
La totalidad del ejercicio estará basado en la implementación del Artículo 5 de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, que invoca, a su vez, el Artículo 51 de las Naciones Unidas, y le permite a la Alianza actuar colctivamente si uno o más países miembro es atacado por otra nación. La primera fase del ejercicio comenzó a principios de marzo, en simultáneo con la aprobación para la adhesión de Suecia, tras largos meses de negociaciones con Hungría y Turquía. Más de 20.000 soldados de más de una docena de países se reunieron en la base militar Camp Bodin ubicada en Bodoe, al norte de Noruega. Del ejercicio participaron los aviones de combate F-35, estadounidenses y noruegos, los F-18 finlandeses y los Gripen suecos como parte de una primera prueba de un centro nórdico conjunto de operaciones aéreas, fundamental en el reperfilamiento político del norte
“Los ejercicios militares de la OTAN y la progresiva expansión hacia las fronteras rusas provocaron la reacción de Putin. En concreto, el mandatario habló abiertamente de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial”.
europeo. El mayor general Rolf Folland, jefe de la Fuerza Aérea Noruega y del nuevo centro de operaciones, reconoció que la incorporación de Suecia “permitirá trabajar como una potencia aérea en tiempos de paz, crisis y guerra”.
La segunda fase de la operación Steadfast Defender se denominó “Polish Dragon 24”, y se eligió otra localización, esta vez en el río Vístula y en el polígono polaco de Drawsko Pomorskie, una ciudad de apenas 11.000 habitantes.
Las tropas asignadas a la Fuerza de Tarea de Alta Preparación, unos 20.000 efectivos de Francia, Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, realizaron distintos ejercicios ante la presencia del presidente polaco, Andrzej Duda, y el mandatario lituano, Gitanas Nauseda. Este despliegue de miles de tropas significó el mayor ejercicio terrestre en la historia de la Alianza.
En un principio, las fuerzas combinadas de la OTAN se enfocaron en entrenamientos para la integración de soldados y vehículos militares, que para este ejercicio llegaron a 921 unidades.
Para el cierre de la etapa Polish Dragon 24 se realizó una marcha táctica de 300 kilómetros hacia la frontera oriental de Polonia, el límite de la OTAN.
Dos fases más le deparan al ejercicio
Steadfast Defender: Gran Quadriga se realizará durante mayo, principalmente, en Lituania y Polonia, y Gran South, abarcará desde fines de abril hasta mediados
del siguiente mes, con localizaciones en Rumania y Hungría.
En palabras del alto mando militar de la alianza, el balance de la operación
Steadfast Defender es positivo y, si bien fue pensado antes de la guerra en Ucrania, la construcción del escenario para los ejercicios se inspiró en las lecciones aprendidas del conflicto militar que ya lleva dos años.
Sin dudas, el enfoque de estos entrenamientos gira en torno al c oncepto de un “conflicto simulado con un adversario cercano”. La elección de las ubicaciones, la esencia de los ejercicios y los artículos que invoca como premisa parecen indicar que la Alianza Atlántica ve un posible enfrentamiento con los rusos en un futuro no muy lejano.
¿PRELUDIO DE UNA
GUERRA MUNDIAL?
Más allá de la preparación necesaria para la mayor alianza militar del planeta, está claro que la operación Steadfast Defender 2024 hoy cumple otro papel que el de la Defensa. El ejercicio más importante en la historia de la OTAN tiene el fin de preparar a los ejércitos de los 32 miembros de la organización y a la opinión pública ante la que podría ser una guerra inminente. Pero hay quienes buscan ir más allá de los ejercicios y de la asistencia a Ucrania con material de defensa y apoyos económicos que se aportan desde febrero de 2022. En los primeros meses de 2024, fueron creciendo las voces en favor de
una intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el conflicto ruso-ucraniano, y el tema logró instalarse en las altas esferas de la política y en los medios de comunicación.
La voz cantante en la iniciativa de llevar tropas al frente fue la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se posicionó como un feroz opositor de Vladimir Putin dentro de la OTAN, y sus declaraciones evidenciaron la idea de abandonar la posición de defensa y pasar al ataque.
Sin embargo, gran parte de la política europea le cerró las puertas a la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. Alemania, Polonia, Italia, España, Suecia y Finlandia –estos dos últimos, los más recientes ingresos–se opusieron a la idea de Macron. Solo Lituania se pronunció a favor, y no resultó extraño el silencio de Rumania, con una histórica relación con la Federación Rusa.
El primer ministro alemán, Olaf Scholz, fue el mandatario que más confrontó a su par francés, y el asunto tomó tono de disputa por el apoyo brindado a los ucranianos. La confrontación resultó contradictoria, dado que el Triángulo de Weimar, integrado por Alemania, Francia y Polonia, se había reunido en marzo bajo el lema “Menos palabras y más municiones”.
Para gran parte de Europa, el suministro de armamento y la ayuda económica para financiar el presupuesto militar ucraniano más alto de la historia (46.635 millones de euros para 2024)

EJERCICIO "STEADFAST DEFENDER 2024"
32 países
90.000 tropas involucradas
1100 vehículos
50 embarcaciones
80 aeronaves

NORDIC RESPONSE: 5 al 10 de marzo
Prácticas terrestres, aéreas y marítimas en el norte de Noruega (Bjerkvik y las costas de la región de Finnmark). 50 submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones y buques anfibios. Más de 100 aeronaves (desde patrulla marítima, aviones de quinta generación hasta transportes).
JOINT WARRIOR: 24 de febrero al 3 de marzo
El Reino Unido encabeza ejercicios navales en el Mar del Norte. 20.000 tropas, 30 embarcaciones, 4 submarinos y múltiples aeronaves (desde patrulla marítima, aviones de quinta generación hasta transportes).
DRAGON 24: 25 de febrero al 14 de marzo
20.000 tropas en el ejercicio terrestre más importante de la OTAN. Se realizó en Polonia (en el río Vístula y en el polígono polaco de Drawsko Pomorskie). Incluyó una marcha táctica a la frontera este).
SWIFT RESPONSE: 5 al 24 de mayo
El Mando Europeo de Estados Unidos lidera operaciones aéreas y de paracaidismo en Lituania, Letonia, Georgia, Polonia y Estonia.
GRAND QUADRIGA 24: 15 al 30 de mayo
Despliegue de 3000 efectivos y diez divisiones armadas del Ejército alemán a Lituania.

es el límite. Independientemente de los pronunciamientos en público, los distintos movimientos de la OTAN, principalmente, militares, dan indicios de un conflicto inminente
El ejercicio Steadfast Defender, las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y el reciente reacondicionamiento de la base Kucova, en Albania, para convertirla en el primer centro regional de operaciones de la Alianza en los Balcanes Occidentales, son algunas de las decisiones que repercuten de forma preocupante en la estabilidad de la paz mundial.
Más allá de los cuestionamientos ante la poca claridad en el proceso electoral ruso, la victoria de Vladimir Putin y la extensión de su mandato hasta 2030 es una ratificación del curso que tomará Rusia. Puertas adentro, la fortaleza del Kremlin se renueva tras
25 años en el poder y seis por delante. Hacia afuera, se encuentra la principal problemática para el oficialismo ruso, que mientras busca una victoria en la guerra con Ucrania mira con atención los efectos de las sanciones internacionales y su repercusión en los vínculos comerciales.
Actualmente, Rusia depende de que la reestructuración de las alianzas a lo largo del globo, principalmente en Asia y África, surta el efecto deseado y logre vencer los fantasmas de un desmoronamiento interno.
Los ejercicios militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la progresiva expansión hacia las fronteras rusas provocaron la reacción de Putin. En concreto, el mandatario habló abiertamente de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.
Los principales aliados políticos y militares de Rusia respaldaron la posición de Moscú y se pusieron en pie de guerra. El ministro de Defensa de China, Dong Jun, y el mandatario de Corea del Norte,
Kim Jong-un, aparecieron públicamente y se mostraron dispuestos a intervenir militarmente en cualquier lugar si Es tados Unidos o la OTAN deciden atacar a Rusia.
Más allá del apoyo a un Estado aliado, ambos países asiáticos tienen sus pro pias campañas geopolíticas. El pre sidente chino Xi Jinping mantiene el interés por territorios críticos como Tai wán, Hong Kong y en la gran cantidad de recursos concentrados en el Mar de China
Meridional. Los norcoreanos, por su parte, sostienen 73 años de conflicto con sus veci nos del sur.
Un paso en falso de la alianza militar del At lántico Norte puede involucrar no solo a los 32 países miembro en un enfrentamiento directo con Rusia, sino que provocaría una serie de escaladas de violencia fuera del continente europeo. Asia podría convertir se en un nuevo epicentro de las disputas si China y Corea del Norte deciden apoyar a Vladimir Putin en la campaña ucraniana y, a su vez, avanzar con sus campañas bélicas en sus áreas de influencia.

Un Seguro de Vida con ahorro exclusivamente diseñado para miembros de las Fuerzas Armadas que combina la cobertura indemnizatoria por muerte e invalidez total y permanente, con un componente de ahorro con capitalización mensual, ideal para la etapa de retiro, o bien, como ahorro adicional.



La robótica y la tecnología llegan a lugares impensados. En la foto, un “perro robot” protege a los trenes del vandalismo y y de los graffitis en las estaciones de Baviera, Alemania.

La crisis de la contaminación por plásticos es una realidad urgente que requiere atención inmediata. La doctora Lilian Corra, miembro de la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente, ISDE, analiza el alcance de este problema contemporáneo de impacto global.
Las cifras son realmente alarmantes. Según el Banco Mundial, en los últimos sesenta años, se produjeron, a nivel global, 8,3 millones de toneladas de plásticos, de los cuales se recicla solo el 9,5%, mientras que el resto se desecha en cursos de agua o basurales. Por otra parte, y de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, los plásticos fabricados por año en el mundo superan los 430 millones de toneladas, dos tercios de los cuales pertenecen a artículos de un solo uso que, en cuestión de minutos, se convierten en residuos. Por su bajo costo, su versatilidad y por el
Por Susana Rigoz
Fotos: AFP y F. C.
impacto de su presencia en la vida diaria, podría decirse que el plástico es el material que mejor caracteriza el perfil de la era actual. Es justamente esta omnipresencia (en bolsas, sorbetes, envases, vasos y tazas, electrodomésticos, textiles, etc.) lo que los convierte en una amenaza para el equilibrio del ambiente y la supervivencia de los seres que lo habitan, a la vez que representan un alto costo para el desarrollo y para la productividad.
Su presencia durante cientos de años en los ecosistemas –debido a la muy lenta degradación– y los químicos asociados tienen consecuencias devastadoras, como
por ejemplo, la intoxicación de la vida acuática, la degradación de los suelos, la calidad de los alimentos y el envenenamiento de la vida en el planeta. A esto, se suma el hecho de que el plástico es un importante contribuyente a la crisis climática, ya que su fabricación es intensiva en energía, es decir, depende de los combustibles fósiles y aumenta la huella de carbono.
Hay diferentes características que definen a los micro- y nanoplásticos. Una de ellas

De los 430 millones de toneladas de los plásticos fabricados por año en el mundo, dos tercios son artículos de un solo uso que, en cuestión de minutos, se convierten en residuos.
es su tamaño, ya que van desde menos de una milésima de milímetro (los micro) hasta menos de una millonésima parte de milímetro (los nano) y tienen una penetración muy importante en los seres vivos. Además, los diversos elementos asociados a este material (por ejemplo metales y minerales) tienen distintas características físicas y químicas y un comportamiento diferente.
Otra particularidad que los determina es su origen, ya que pueden ser el resultado del desgaste natural o ser producidos intencionalmente por la industria. En este último caso, son creados para uso directo en determinadas industrias, como la farmacéutica y la cosmética, y también en
plaguicidas y fertilizantes, entre otros. “Las micro- y nanopartículas tienen diversos usos industriales, y muchas están diseñadas para cumplir tareas de ‘transportadores’, o sea, para mejorar la penetración y dirección de otros químicos a la profundidad de los tejidos y células”, explica la doctora Lilian Corra. El problema es que esta característica persiste una vez eliminadas en el ambiente y, al persistir en su función, aumentan la toxicidad de los químicos y metales pesados adheridos a los plásticos, por mencionar solo algunos contaminantes.
En cualquier caso, al ser resistentes a la degradación, estas pequeñas partículas pueden ingresar a la cadena alimentaria
de manera indirecta a través de la contaminación del ambiente, y los seres humanos las terminamos incorporando a través de la ingestión o el contacto directo con la piel.
En 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) emitió una resolución en la que se compromete a abordar la crisis de la contaminación por plásticos. En este contexto, el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) está trabajando desde ese momento en la elaboración de un acuerdo global, jurídicamente vinculante,
denominado “Fin de la contaminación por plásticos”, que debería estar concluido para finales de 2024.
Aunque es anunciado como el pacto ambiental más importante desde el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la doctora Corra considera que esta negociación es una herramienta limitada. En cuanto a las razones de esta evaluación, explica que la contaminación por plásticos es un problema complejo que debe abordarse de un modo integral, que abarque “todo el ciclo de vida”. Para regularlo, entonces, es indispensable tener un conocimiento técnico importante y una definición clara acerca de qué debe incluirse en el futuro tratado. “Como derivan en su mayoría de combustibles fósiles, debería especificarse con claridad si los impactos provenientes de las etapas de exploración, perforación, extracción y destilación de materia prima (petróleo, gas y carbón) tienen que incluirse”, manifiesta la especialista. En cuanto a la producción, sostiene que para regularla “es necesario tener conocimiento acerca de cuáles son los precursores utilizados para sintetizar el plástico y evaluar su impacto. Una vez sintetizado el material, se debe analizar qué químicos y metales se incluyeron para adaptarlos a cada necesidad específica, como por ejemplo, plastificantes, metales pesados u otros.
Por último, y sumamente importante, es la cuestión de la disposición final (recuperación, separación, clasificación, recolección, reciclaje y disposición) que difiere según el tipo de plástico. La doctora Corra destaca que, en general, hasta ahora, las discusiones se centran en lo visible, “en el problema de los desechos que todos ven: la tortuga que se tragó una pajita o el pez que se enredó en una bolsa. Pero el tema es mucho más grave, ya que involucra desde la fabricación hasta la disposición final, incluyendo la generación intencional de nano- y microplásticos que, pese a ser tan o más peligrosos que los derivados de la


degradación, no están comprendidos explícitamente en la negociación”. E insiste en que no hay que engañarse por el hecho de que no sean visibles a simple vista, ya que aun así ocupan lugar, tanto en los ambientes acuáticos como en la atmósfera, y debido a su importante volumen, pueden
desplazar y alterar los procesos esenciales que ocurren en los océanos relacionados a la producción de oxígeno disponible para la vida.
Sobre los tiempos de las negociaciones, Corra es terminante: “El problema en los temas ambientales es con qué premura se
“No hay que engañarse por el hecho de que no sean visibles a simple vista, ya que aun así ocupan lugar, tanto en los ambientes acuáticos como en la atmósfera”.
implementan las soluciones. En este caso, hay muchos países que ya están tomando medidas para reducir los usos innecesarios de los plásticos o sus residuos, como por ejemplo, prohibir los elementos de un solo uso o no utilizarlos en envases y embalajes. Es un inicio muy tibio y con poco impacto”, evalúa con preocupación. Pese a este panorama sombrío, hay algo positivo que es la innovación y las acciones voluntarias por parte de empresas e industrias. “Creo que estamos viviendo una transformación importante de la que no tenemos un registro real. Como en todas las áreas, la educación es clave, y cuánto más programas de formación integral de profesionales que incluyan una mirada a futuro se lleven a cabo, mejores serán los resultados”.
LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA
A pesar de los avances, los compromisos actuales tanto de los gobiernos como de las empresas no son suficientes para hacer frente de manera efectiva a la crisis de la contaminación por plásticos que debe asumirse desde la raíz del problema. Para abordar este desafío de manera integral, se requiere un cambio sistémico orientado a poner en marcha definitivamente los conceptos de economía circular.
Al problema de la falta de conocimiento sobre los procesos a regular, se le suma la ausencia de normas que obliguen a
brindar información a través del etiquetado, para que el consumidor tenga la posibilidad de optar. Contar con este conocimiento, afirma la entrevistada, “allanaría el camino en el proceso de toma de decisiones para lograr una herramienta útil y eficiente”. Consultada acerca de si hay acciones individuales por parte de los ciudadanos que pueden contribuir al cambio, la doctora Corra afirma que todos somos responsables: “Tratar de no
utilizar productos de un solo uso, elegir a conciencia lo que compramos y reciclar son algunas de la medidas que podemos poner en marcha a nivel personal y en comunidad”.
“Para lograr un enfoque exhaustivo es clave tener en cuenta la reducción de la fuente, la innovación en los diseños, la mejora en la disposición final, la promoción de prácticas de consumo sostenible y la sanción de políticas regulatorias a nivel nacional e internacional”, sintetiza la especialista.
-De los más de 400 millones de toneladas de plástico producidos anualmente, entre 19 y 23 millones terminan en lagos, ríos y mares.
-Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), si se mantiene la tendencia actual, la producción de plástico se triplicará para 2060.
-Las microfibras sintéticas (plásticas) en los océanos provienen de la fabricación, el uso, el lavado y el descarte de textiles.
-Unas 700 especies marinas se encuentran afectadas por los residuos volcados al agua, en su mayoría, plásticos.
-Se calcula que una persona promedio ingiere 5 gramos de microplásticos por semana en relación a su peso corporal, esta exposición es comparativamente (masa/volumen/superficie) mayor en los niños.
-Se han encontrado plásticos en un importante porcentaje de las muestras de tejidos humanos, vegetales y animales estudiados. Los efectos de los químicos presentes en las fórmulas y de los desechos plásticos no están aún determinados, pero las consecuencias son comunes a otras exposiciones tóxicas ya existentes.
El presidente del Instituto Weizmann de Ciencias es uno de los mayores expertos en neurobiología del estrés. En una conversación con DEF, explicó por qué nos estresamos y cómo influyen la predisposición genética y los factores ambientales en nuestra salud mental.
Por Mariano Roca Fotos: Giovanni Sacchetto
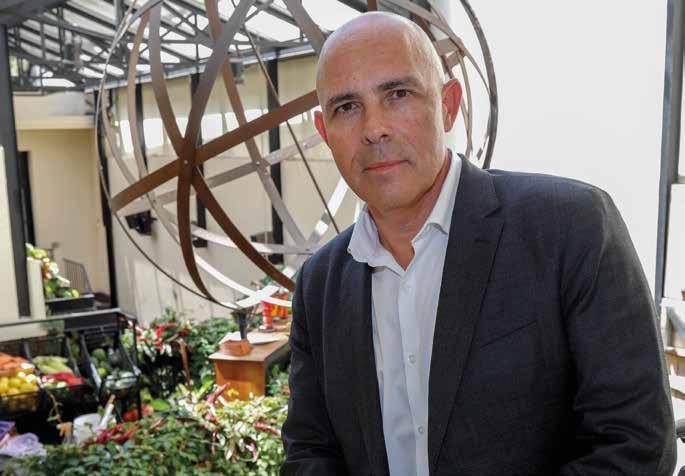
“El COVID-19 fue un gran factor de estrés y tuvo un dramático impacto en la salud mental, en patologías vinculadas con la depresión y la ansiedad”, afirmó el prestigioso neurobiólogo israelí Alon Chen, quien acaba de visitar la Argentina en el marco de una gira por la Región, que también lo llevó a Chile. “Los grupos de población más afectados fueron los niños y los adultos jóvenes, porque la pandemia limitó su interacción social y aumentó su sensación de incertidumbre”, puntualizó este investigador, quien preside, desde hace poco más de cuatro años, el Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. “Inicialmente, estábamos preocupados por los ancianos,
pero un estudio que hicimos en Israel demostró que ellos mostraron una mayor resiliencia durante la pandemia”, aclaró.
En diálogo con DEF, también se refirió al sangriento ataque terrorista del grupo Hamas, que sufrió su país el año pasado, y cómo impactó psicológicamente en la población, a pesar de ser una sociedad habituada a situaciones de guerra y violencia. “El 7 de octubre fue algo completamente distinto y provocó un gran trauma”, señaló. En ese sentido, mencionó un dato que muestra a las claras las consecuencias de esa jornada sangrienta: hubo un aumento de entre el 30% y el 40% en la prescripción de medicamentos para tratar patologías,
como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático.
PREDISPOSICIÓN GENÉTICA Y FACTORES AMBIENTALES
� ¿Qué es el estrés?
� El estrés es todo aquello que desafía a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Ahora bien, lo que sentimos cuando decimos que estamos estresados no es el estrés en sí mismo, sino la respuesta de nuestro cuerpo. Si sentimos que nuestro corazón late más fuerte o que nuestra presión sanguínea se eleva, esa es la respuesta de nuestro cuerpo al factor desencadenante del estrés. Es una respuesta normal y saludable, que hace a
“La prevalencia de ansiedad o depresión es de dos a tres veces mayor en las mujeres que en los hombres”.
nuestra supervivencia. Esa respuesta ha estado presente en todos los seres vivos a lo largo de la evolución, desde los peces hasta los humanos.
� ¿Cómo se desencadena esa respuesta de nuestro cuerpo?
� Por ejemplo, imaginemos que un león o un terrorista ingresa en esta habitación, o se produce alguna situación que es estresante. En ese momento, nuestro cerebro activa una respuesta que provocará diferentes cambios en nuestro cuerpo, como un aumento de la presión sanguínea y de los niveles de glucosa. También, en nuestro cerebro, el umbral de miedo y de excitación se incrementarán. Todo eso lleva a un desbalance en nuestro sistema, a salir de lo que se denomina técnicamente “homeostasis”. Eso es normal, pero no menos importante es superar esa situación, y que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, muchas personas no regulan esa respuesta de manera adecuada y eso puede provocarles una enfermedad.
� ¿Cuánto influyen la predisposición genética y los factores ambientales en el desarrollo de patologías relacionadas con la salud mental?
� Es una pregunta muy importante que nos hacemos: ¿por qué algunas personas, expuestas a situaciones estresantes, desarrollan enfermedades y otras no?
Existe un consenso en el campo de la psiquiatría del estrés respecto de los dos factores. Por un lado, el factor genético, lo que denominamos “predisposición genética”. Y, por otro, los factores ambientales que influyen sobre nuestra salud,
y pueden ser la alimentación, la bebida, etc. El hecho de tener una predisposición en sus genes no significa que la persona necesariamente vaya a desarrollar una enfermedad. Primero, es necesario que exista el factor genético, pero solo si la persona está expuesta a situaciones de estrés muy agudo o estrés crónico, esa combinación puede llevar al desarrollo de una patología. Es lo que se denomina “interacción genesambiente” o “naturaleza versus crianza”.
� ¿Qué es la denominada “epigenética” y cómo funcionan sus mecanismos?
� Con “epigenética”, nos referimos a los mecanismos a través de los cuales el estrés “conversa” con la predisposición genética. Los mecanismos epigenéticos son los diferentes procesos moleculares que se producen en nuestras células y que no están en las letras de nuestro ADN. Existen distintos tipos de modificaciones químicas que están por encima del ADN. Hoy en día, sabemos cómo leerlas. Es posible secuenciar tanto el ADN como el epigenoma, es decir, las modificaciones que están por encima del ADN.
� Usted comentó, en una entrevista, que cerca del 40% de la población sufre depresión. ¿Es correcto?
� De acuerdo con estudios epidemiológicos que se han hecho, alrededor del 40% de la población experimentará algún tipo de episodio depresivo. Una buena parte de esas personas van a poder lidiar con esa depresión y manejar la situación: se
levantarán de la cama, se darán una ducha e irán a trabajar todos los días. Seguirán deprimidas, pero podrán superar la situación sin necesidad de medicación y sin tener que ser hospitalizadas. Pero, al mismo tiempo, habrá personas que no podrán superar ese estado depresivo; algunos incluso pensarán en dañarse a sí mismos o en suicidarse. Ellos van a necesitar algún tipo de intervención, ya sea atención médica, psicoterapia o medicación.
� Respecto de la medicación, usted ha señalado que se utilizan los mismos fármacos desde hace 50 años. ¿Hoy no son efectivos?
� Tenemos un gran problema. Muchos de esos medicamentos están trabajando sobre los mismos mecanismos y están explorando los mismos caminos, como ocurre con el Prozac. Existen nuevos medicamentos; muchos de ellos se encuentran dentro de la misma familia de las denominadas “monoaminas”, como son la serotonina y la dopamina. Honestamente, después de un año de tratamiento e incluso luego de utilizar cinco o seis drogas, actualmente, cerca del 35% de los pacientes no responden a ninguna de ellas. Necesitamos, entonces, desarrollar nuevos medicamentos. La pregunta es por qué los actuales no están siendo suficientemente efectivos. La respuesta es que no estamos entendiendo bien el funcionamiento del cerebro. Tenemos que entender los mecanismos presentes en nuestro cerebro para comprender por qué se desarrollan patologías, como la depresión o la ansiedad. No hay magia en esto. Para lograr mejores tratamientos, necesitamos una mejor investigación en ciencia básica y profunda. Solo así podremos, con el tiempo, desarrollar nuevos medicamentos y nuevos tratamientos.
� ¿En qué líneas está trabajando usted actualmente?
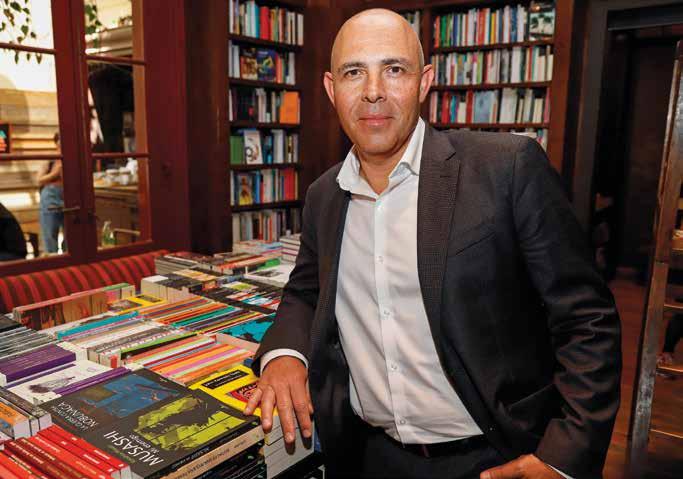
� Hay distintas cuestiones en las que nos hemos focalizado, que son muy importantes. Una de ellas es las diferencias entre hombres y mujeres, que no responden del mismo modo tanto desde el punto de vista hormonal como del comportamiento. La prevalencia de ansiedad o depresión es de dos a tres veces mayor en las mujeres que en los hombres. Eso debe llevar a cuestionarnos si es correcto seguir aplicando el mismo tipo de tratamiento. Una segunda pregunta que nos hacemos es por qué algunas personas son resilientes y otras son susceptibles al estrés y desarrollan enfermedades. Sabemos que existen mecanismos en el cerebro que permiten una mayor resiliencia en determinadas personas. Si logramos entenderlos, tal vez podamos ayudar a las personas más
susceptibles a sufrir estas patologías. � ¿El estrés es más prevalente en personas adultas?
� El estrés puede afectarnos en distintas etapas de nuestra vida: personas mayores, adultos jóvenes, adolescentes, niños, bebés e incluso embriones, ya que las madres que lo sufren pueden transmitir las señales y afectar la manera en que su futuro hijo o hija responda al estrés más adelante, en su vida adulta, y en las dificultades que tenga en sus interacciones sociales. Recientemente, hace apenas unos meses, estudiamos el estrés en etapas tempranas de la vida y descubrimos, a través de estudios celulares, qué es lo que cambia en el cerebro que hace que la persona sea más susceptible o vulnerable a desarrollar enfermedades a lo largo de su vida.
> Realizó sus estudios de grado en Biología en la Universidad Ben-Gurion.
> Tiene un PhD en el Instituto Weizmann, un MBA en la Universidad Ben-Gurion y estudios posdoctorales en el Salk Institute for Biological Studies de California.
> En 2005, ingresó al Departamento de Neurobiología del Instituto Weizmann.
> En 2013, asumió la conducción del Laboratorio de Neuropsiquiatría Experimental y Neurogenética del Comportamiento, gestionado en conjunto por el Weizmann y el Instituto Max Planck de Alemania.
> Desde diciembre de 2019, es presidente del Instituto Weizmann de Ciencias.
> En 2022, lanzó con el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el Programa Conjunto Argentino-Israelí de Becas Posdoctorales.
LUIS PETRI
En diálogo con DEF, el ministro de Defensa se refirió al reequipamiento de las Fuerzas y a la llegada de los F-16 tras la firma del contrato de compra con Dinamarca. ¿Cuál es el rol que asigna el gobierno a las fuerzas militares, y cómo actuarán ante amenazas, como el terrorismo internacional y el narcotráfico?
Por Patricia Fernández Mainardi y Mariano Roca Fotos: Fernando Calzada y gentileza Ministerio de Defensa

Tras la exitosa firma del contrato de adquisición de los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa, Luis Petri, recibió a DEF en su oficina del Edificio Libertador, donde hizo un repaso de los primeros meses de su gestión. Se mostró entusiasmado con el arranque del gobierno y declaró que la compra de las aeronaves fue producto de una decisión política de Javier Milei. “El presidente fue muy claro cuando me dio el mandato de luchar para que las FF. AA. estén adiestradas, alistadas, capacitadas y equipadas”, destacó el dirigente mendocino.
Al referirse al posicionamiento internacional del país, reafirmó el alineamiento con “las democracias occidentales y los países que defienden los valores de la libertad”. “Es el lugar en el que la Argentina siempre debió estar”, añadió. En ese sentido, señaló que el ingreso de la Argentina como “socio global” de la OTAN permitirá a nuestras FF. AA. entrenarse y capacitarse con los más altos estándares internacionales. “Es un beneficio superlativo para la República Argentina”, subrayó.
Petri defendió, además, un cambio en la visión del rol de las FF. AA. ante amenazas, como el terrorismo internacional y el narcotráfico. “La Ley de Defensa hablaba de una ‘agresión de origen externo’, sin identificar el sujeto responsable de esa agresión”, cuestionó, en referencia a la reglamentación de esa norma hecha por la administración de Néstor Kirchner en 2006. La actual gestión va a avanzar en la “modificación integral” del decreto reglamentario para que las FF. AA. puedan intervenir ante ataques del “narcoterrorismo”.
� ¿Cómo define la compra de los aviones F-16?

“DURANTE MUCHO TIEMPO SE DEMONIZÓ A LAS FUERZAS”
-¿Cómo vive este momento de su carrera política?
-A mí me honró el presidente de la nación al designarme como ministro de Defensa. Yo vengo a aportar trabajo y tengo mucha vocación para cambiar las cosas. Y, desde el primer día, estamos trabajando para devolverles a las FF. AA. las capacidades que perdieron. Se las destrató y demonizó durante mucho tiempo, y esto supuso desinversión. Nosotros venimos a reivindicar a las FF. AA. en un momento en el que tienen mucho por hacer, particularmente en la lucha contra el terrorismo, y en la custodia y protección de nuestros recursos. Ellos también cumplen un rol destacado en lo que tiene que ver con la Antártida Argentina, porque proporcionan la logística para que se puedan hacer investigaciones, y son quienes nos protegen en el espacio aéreo.
-¿Cómo surgió la idea de que el ministro de Defensa vistiera el uniforme de las FF. AA.?
-También, los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana vistieron uniformes. Lo que pasa es que ellos no se sentían orgullosos y, probablemente, por eso, no los mostraron. Yo siento honor de portar el uniforme por el hecho de ser ministro de Defensa. En el caso del F-16, fue un requisito para subir al avión. De hecho, al día siguiente, se subió la ministra de Defensa de los Países Bajos, y utilizó el mismo uniforme. En el mundo, nadie se escandaliza por eso. Mucho menos cuando lo hace un presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Me parece que eso forma parte del prejuicio instalado por el kirchnerismo. De hecho, los militares ni siquiera portaban el uniforme en la calle por temor a escraches o a burlas. Esa Argentina se terminó porque nos sentimos orgullosos de las FF. AA. Y, cuando me toca vestir el uniforme, lo hago con honor y orgullo porque sé que los miembros de las Fuerzas están dispuestos a dejar la vida por la bandera argentina.

� Es la compra más importante en equipamiento militar, en un sistema de armas, desde la vuelta a la democracia. Pensemos que los Mirage se habían desprogramado hace 10 años, y la República Argentina había perdido la capacidad supersónica y la custodia y vigilancia de su espacio aéreo. No garantizábamos la soberanía y, por lo tanto, no podíamos defender a los argentinos. Esto es trascendental para la defensa. Es una compra muy esperada por las FF. AA.
� ¿Qué aportan a las FF. AA. y a los argentinos?
� Poder defender los intereses vitales de la patria, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la independencia, la libertad y la vida de los argentinos. Se requieren FF. AA. equipadas, capacitadas, alistadas y con una legislación que
acompañe. Para nosotros, eso es trascendental porque, además, estamos comprando aviones en excelente estado, modernizados con la última tecnología, con una vida útil de 25 años, con posibilidad de financiación, y a un precio muy bajo y conveniente para el país.
� Los detractores argumentan que se trata de aeronaves “antiguas”. ¿Qué les responde?
� Primero, que averigüen con qué se está combatiendo en los conflictos actuales en el mundo: las aeronaves que se están utilizando son los F-16. De hecho, hace pocos días, vimos una prueba piloto entre uno tripulado por un humano y otro navegado por inteligencia artificial. Son aviones modernos, son los aviones que la Fuerza Aérea recomendó. Los pilotos argentinos son de los mejores del
mundo y lo han demostrado a lo largo de su historia. Ellos recomendaron esta adquisición porque son aviones probados y que se utilizan en 26 países del mundo.
� ¿Cómo se va a implementar la llegada de las aeronaves?
� Es una inversión que se hace gradualmente, a medida que llegan los aviones. Se espera que este año llegue el primer avión de entrenamiento y los simuladores. Porque la compra no solo supone los 24 aviones, que serán entregados en tandas de seis por año, sino que además incluye ocho paquetes de motores, repuestos para las aeronaves para cinco años, el armamento de entrenamiento y la capacitación de pilotos y mecánicos. Esto implica una adecuación paulatina de los hangares y las pistas. Eso se hará de manera

progresiva, conforme a la llegada de las aeronaves.
FF. AA.
� Después de los F-16, ¿qué planes de adquisición tienen para las otras Fuerzas?
� Estamos trabajando para cuidar cada peso que ingrese al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), de manera que sea destinado a las prioridades de cada una de las FF. AA. El objetivo es la adquisición de sistemas de armas que permitan un mejor desempeño de las Fuerzas para que puedan cumplir su misión de defender y garantizar la libertad, la vida, la integridad territorial y la autodeterminación, que son justamente los intereses vitales a los cuales está
destinada su misión. En tanto y en cuanto lo permitan los recursos y exista el financiamiento, vamos a avanzar en procesos de modernización de nuestras Fuerzas.
� ¿Cuál fue el panorama que encontraron en materia de equipamiento?
� Las autoridades anteriores no compraron absolutamente nada. En los hechos, no adquirieron equipamiento estratégico para la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. No avanzaron con la compra de aeronaves supersónicas, ni blindados, ni submarinos. Nosotros sí lo estamos haciendo, en un proceso gradual y paulatino. Estamos cumpliendo, en muy poco tiempo, con las deudas que se arrastraron durante décadas. Y esto es por la firme decisión del presidente Javier Milei.
� El tema de los submarinos es otra de las grandes deudas.
� Estamos analizando alternativas. Lógicamente, la República Argentina tiene que recuperar sus capacidades submarinas. Ahora bien, los procesos de construcción de un submarino son lentos, demoran entre siete y diez años. Por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy no van a tener resultados inmediatos.
� ¿Cuál es su visión respecto del Polo Logístico Antártico en Ushuaia?
� Queremos desarrollar el polo integral de la Armada en Ushuaia. Nos parece que es una obra trascendental para Tierra del Fuego, para la Patagonia y para nuestra vida en la Antártida. En 2025, vamos a inaugurar la base Petrel. Durante la actual Campaña Antártica, se construyeron y se instalaron dos módulos, y restan tres módulos más. Además, falta habilitar la pista de aterrizaje y construir el muelle para que pueda llegar hasta

allí el rompehielos Almirante Irízar. Argentina estaría en condiciones de convertirse en el hub logístico de la Antártida.
� ¿Qué pasará con el FONDEF?
� El destino del FONDEF es el de equipar a las Fuerzas, pero no fue utilizado correctamente, ya que, en la anterior gestión, un 5% fue empleado en gastos corrientes. Pero, además, nos mentían, porque gran parte de los fondos eran del inciso 22, que es financiamiento internacional, y Argentina no tenía acceso. Con lo cual, se fondeaba ficticiamente.
� ¿Cómo sería eso?
� Si se tenían en cuenta las fuentes del financiamiento, los fondos del tesoro eran menores que los nominales que
hacían figurar en el presupuesto. Y esos fondos no se utilizaban para equiparar a las Fuerzas, sino que se empleaban para financiar el déficit de las empresas de la Defensa. Por eso, no hay adquisiciones gravitantes ni incorporaciones de sistemas de armas que uno recuerde de la gestión anterior, porque claramente los fondos terminaban financiando los déficit estructurales de las empresas.
� ¿Qué pasará con esos organismos?
� Los estamos reestructurando y
rediseñando para que sean competitivos, no den perdidas, produzcan y sirvan a los intereses de la defensa y a necesidades de las Fuerzas. Porque antes orientaban sus programas de trabajo y su producción a las necesidades de los políticos de turno. Por ejemplo, Tandanor, en lugar de reparar y construir barcos, terminaba fabricando mobiliario para plazas, estatuas o bicicleteros. Y Tandanor es una empresa estratégica para la Armada en tanto repare y construya barcos.
“Todos los países occidentales utilizan a sus Fuerzas Armadas para prevenir o repeler actos terroristas en el mundo”.

ARGENTINA
SU
� En cuanto al posicionamiento internacional de la Argentina, ¿qué implica ser “socio global” de la OTAN?
� Nosotros hemos definido, por mandato del presidente, cuál es nuestra alineación internacional y, en el marco de esa definición, es natural que nos planteemos ser “socios globales” de la OTAN porque nos alinea con las democracias occidentales y con aquellos países que defienden los valores de la libertad. Es un beneficio superlativo para la República Argentina. Facilita el acceso al financiamiento y al equipamiento a bajo costo. Permite la interoperabilidad y la posibilidad de realizar ejercitaciones conjuntas con las FF. AA. de países miembros o socios globales de la OTAN. Nos da mayor transparencia porque nos ofrece estándares a los cuales se tienen
“Estamos rediseñando todo el control del espacio aéreo en la República Argentina”.
que sujetar las compras y las adquisiciones militares. En definitiva, nos va a permitir ingresar en la discusión de las políticas y las estrategias mundiales en términos de cooperación y de defensa. Argentina ingresa, además, con un programa a medida de sus necesidades, como son, por ejemplo, la seguridad marítima y la ciberdefensa.
� En gobiernos anteriores, se afirmó que Malvinas era una “base militar de la OTAN en el Atlántico Sur”. ¿Fue un prejuicio ideológico?
� Por supuesto. Por ejemplo, tanto España como el Reino Unido son miembros de la OTAN y tienen un conflicto territorial en Gibraltar. En nuestro caso, por otra
parte, buscamos ser “socios globales” y no miembros plenos. No hay ningún tipo de imposibilidad al respecto.
LAS FF. AA. Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL
� ¿Se va a utilizar a las FF. AA. en seguridad más allá del rol que tienen en este momento en Rosario?
� Aquí, producto de una persecución que existió durante el kirchnerismo, se acotaron y limitaron al máximo las capacidades de nuestras FF. AA. Esa es una de las cuestiones que vamos a reformar en las próximas semanas. Porque fue el decreto reglamentario 727

de 2006 el que violó el espíritu de la Ley de Defensa, acotando el margen de acción de las Fuerzas. Los nuevos desafíos pasan, por ejemplo, por actuar ante actos de terrorismo.
� En ese contexto, ¿qué papel deberían tener las FF. AA.?
� Todos los países occidentales, con principios democráticos y que abrazan los valores de la libertad, utilizan a sus Fuerzas Armadas para prevenir o repeler actos terroristas en el mundo. Argentina, no. Y así desaprovecha el enorme talento y profesionalismo que tienen nuestras Fuerzas.
� Usted viene del radicalismo, que ya tuvo una historia con las Fuerzas Armadas. ¿Piensa que lo va a acompañar?
� Creo que sí. De hecho, nosotros primero vamos a impulsar la modificación integral del decreto 727 y, en segundo término, presentaremos en el Congreso una modificación a la Ley de Seguridad Interior para posibilitar que las FF. AA. puedan
intervenir ante actos de terrorismo o narcoterrorismo, como los que vivió Rosario. Hay que considerar que la Ley de Seguridad Interior de 1991 habilita a las Fuerzas a intervenir bajo dos hipótesis, una es el apoyo a las Fuerzas de Seguridad en tareas de logística.
� Como lo están haciendo ahora en Rosario…
� Sí. Y la segunda hipótesis es la más extrema, la del artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior y la del artículo 23 de la Constitución Nacional. Lo que planteamos es una hipótesis intermedia que permita que las Fuerzas, en el marco de un procedimiento establecido por la ley, con control judicial, convocadas por el comité de crisis, y ante hechos terroristas que hayan sido calificados por la justicia, puedan realizar operaciones de seguridad interior, prestando, por ejemplo, control y vigilancia de vehículos, personas o instalaciones.
� Si las FF. AA. se involucran en estos temas, ¿qué respaldo legal tendrán?
� Ese tema se resuelve con respaldo institucional y legal. Por eso, el Congreso tiene que dictar una reforma a la Ley de Seguridad Interior, que ya prevé el procedimiento para la actuación de las Fuerzas de Seguridad. La manda de actuación de las FF. AA. va a devenir de una ley votada por el Congreso, no de una regla de empeñamiento dictada por un ministro de Defensa.
� ¿Qué harán respecto de los vuelos irregulares que ingresen a nuestro espacio aéreo?
� Estamos rediseñando todo el control del espacio aéreo en la República Argentina. Fundamentalmente, estamos trabajando en las posibilidades ciertas de identificar a quienes ingresan. Además, en un trabajo coordinado con

“Estamos
trabajando para jerarquizar a las FF. AA. y para que tengan salarios dignos. Todo indica que lo vamos a hacer antes de lo pensado”.
el Ministerio de Seguridad, apuntamos a que las FF. AA. puedan lograr incautaciones efectivas de aquellos que, por ejemplo, ingresan con droga en la República Argentina. Hay que coordinar esfuerzos para lograr operativos exitosos a partir de la identificación, la interceptación, el decomiso en tierra y la aprehensión de quienes cometen delitos.
LAS CONDICIONES SALARIALES DEL SECTOR MILITAR
� ¿Se hará algo respecto de la equipa-
ración salarial entre las FF. AA. y las de Seguridad?
� Estamos trabajando. El gobierno anterior prometió completar una equiparación dándole a la maquinita. Nosotros estamos trabajando para jerarquizar a las FF. AA., para que tengan salarios dignos y puedan equipararse, pero en tanto y en cuanto la economía se recupere. Todo indica que lo vamos a hacer antes de lo pensado porque hay una baja en la inflación, el equilibrio fiscal, el superávit comercial, el aumento de reservas y la disminución del riesgo país. Esto habla de que Argentina
está empezando a crecer y va a permitir que mejoremos los salarios de las FF. AA.
� El instituto de Obra Social de las FF. AA. (IOSFA) y el Instituto de Ayuda Financiera son parte del bienestar del personal militar. ¿Qué lugar tienen en su gestión?
� Fundamental. Estamos trabajando todos los días para mejorar el bienestar de nuestras Fuerzas, optimizando la eficiencia del IOSFA, porque los recursos que se destinaban para pagar gastos administrativos duplicaban lo que establece la Ley de Obras Sociales: en vez del 7% permitido,
se gastaba el 15%. Esto es dinero de los afiliados, que en lugar de ir a una mejor atención, iba a la burocracia y al pago de personal. Estamos haciendo una reestructuración.
� ¿Cuál es la postura del Ministerio en materia de Derechos Humanos?
� La primera medida que tomamos fue disolver el grupo de trabajo que se había conformado, al que se le asignaban funciones parajudiciales. Creemos que estas pueden ser asumidas por la Dirección de Derechos Humanos, que ya existe en el Ministerio. No queremos una caza de brujas por portación de apellido o un verdadero macartismo, como sí ocurrió en la gestión anterior. El Ministerio de Defensa tiene las estructuras para conservar el acervo histórico y para dar respuestas a las requisitorias judiciales, sin perseguir, en el propio Ministerio, a las FF. AA., que son las fuerzas armadas de la democracia y defensoras de la Constitución.
� ¿Hay alguna propuesta de volver al servicio militar obligatorio?
� No. Nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de reestructurar el servicio militar voluntario y de la posibilidad de incorporar el servicio cívico voluntario para jóvenes que no hayan terminado sus estudios, para que se les pueda brindar una terminalidad educativa y capacitación en oficios. Lo estamos trabajando y, en el segundo semestre del año, va a haber un lanzamiento en conjunto con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

-Es abogado, tiene 47 y naciónacido en San Martín (Mendoza).
-Cursó sus estudios universitarios de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral.
-Es dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue secretario legislativo del Senado provincial (2003-2006), diputado mendocino (2006-2013) y diputado nacional (2013-2021).
-En junio de 2023, disputó las internas de la UCR para la gobernación de Mendoza, en las que fue derrotado por Alfredo Cornejo, pero obtuvo un importante caudal de votos (40%).
-Acompañó a Patricia Bullrich como candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula de Juntos por Cambio.
-Ocupa, desde el 10 de diciembre de 2023, el cargo de ministro de Defensa.
-Tiene un hijo, Julián, de 17 años.
-Actualmente, está casado con la periodista Cristina Pérez.
-Reparte su pasión futbolera entre River y su querido San Martín de Mendoza, el equipo “chacarero”.
-Sus hobbies son la cocina y la fotografía.

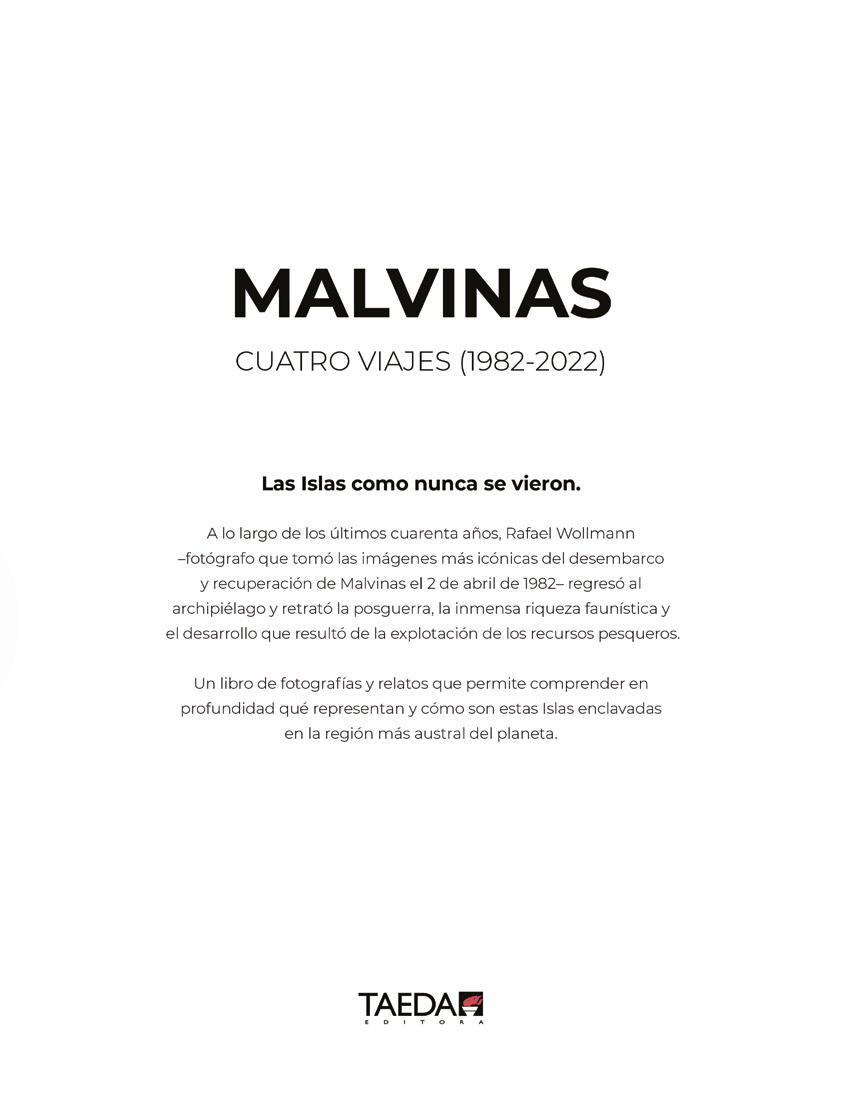
En un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, la editorial Taeda llevó su emblemática muestra “Malvinas, retratos de un sentimiento” a distintos puntos del país. Las imágenes tomadas durante el conflicto por los reporteros gráficos argentinos siguen recorriendo Argentina, como lo hacen desde 2007. A esa exhibición se sumó otra, “Malvinas, cuatro viajes”, que pone el foco en las fotografías tomadas por el fotoperiodista Rafael Wollmann durante los viajes que protagonizó en las décadas posteriores al conflicto.
>EN EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 1 “PATRICIOS”
Una selección de “Malvinas, retratos de un sentimiento” fue instalada, a pedido del Ejército Argentino, en las instalaciones del regimiento histórico. Por primera vez, la Fuerza llevó adelante un multiespacio para homenajear a nuestros héroes de Malvinas.




Las dos muestras dijeron "presente" el pasado 2 de abril con motivo del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, en el museo "Malvinas e Islas del Atlántico Sur". Allí, el nuevo director del organismo, Esteban Vilgré La Madrid, inauguró su gestión con una jornada 100% malvinera.

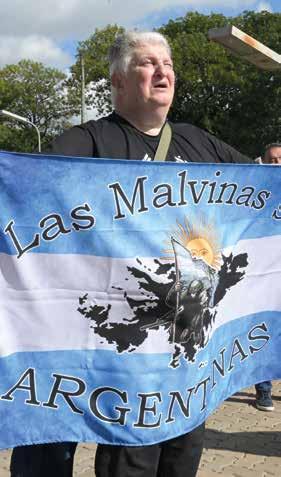


Una vez más, las imágenes de Taeda llegaron a la Casa de Tierra del Fuego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acompañar una jornada con charlas y exposiciones sobre la causa y gesta de Malvinas. En esta ocasión, se presentó una selección de ambas muestras.



Los vientos transportaron por miles de kilómetros la arena del desierto sahariano y tiñeron de naranja a Grecia. Aquí una postal de una pareja sentada en la montaña Tourkovounia, en Atenas.
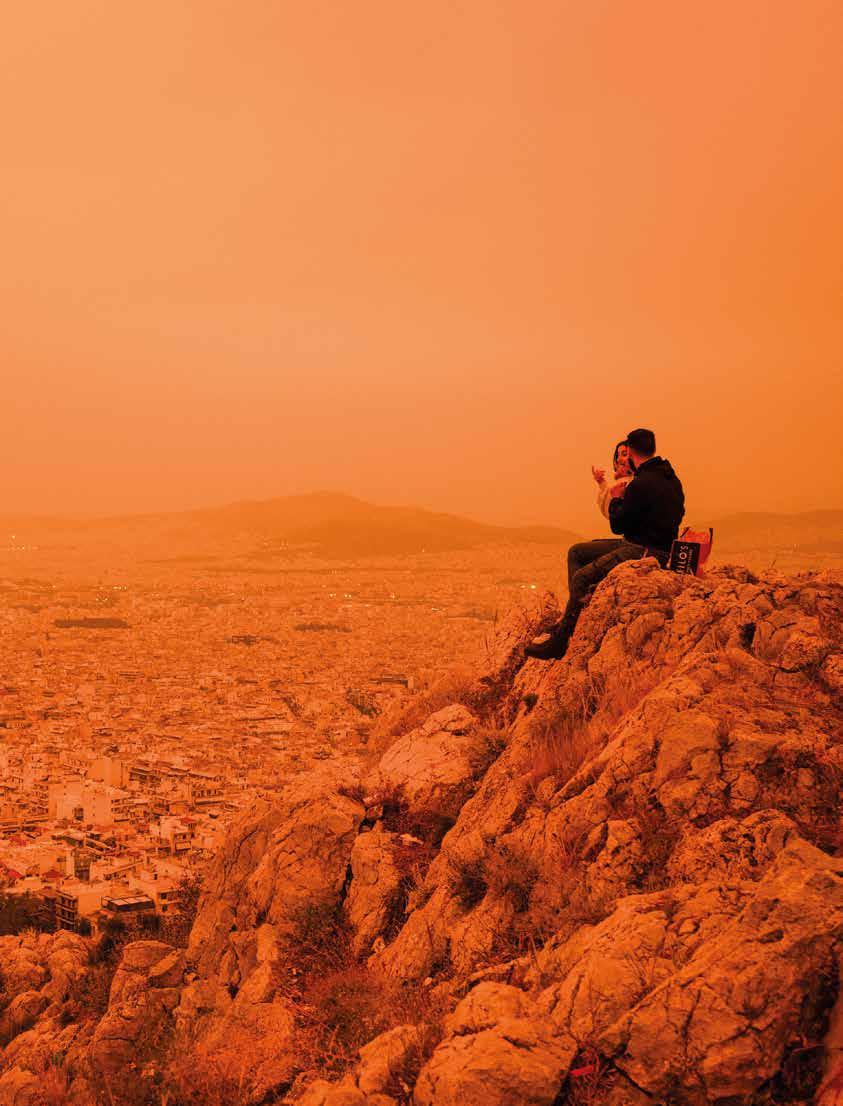
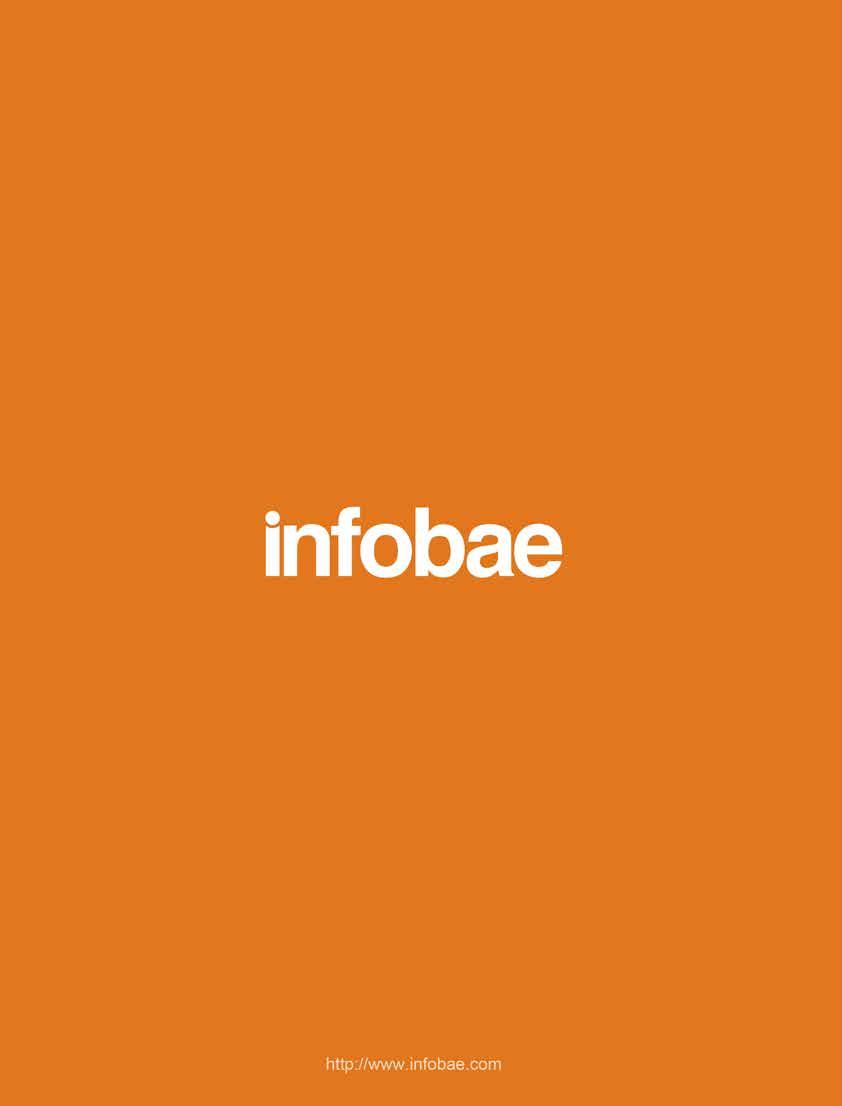

Altos funcionarios, académicos y representantes del sector privado de todo el continente se dieron cita en Miami para participar de la novena edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, coorganizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Fundación Taeda. DEF fue testigo del profundo debate sobre las amenazas, riesgos y oportunidades que enfrenta nuestra región.
Por Juan Ignacio Cánepa* Fotos: Fernando Calzada (enviados a Miami)
*Con la colaboración de Mariano Roca y Nataniel Peirano

La 9.° Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC 2024) presentó numerosas mesas de debate y paneles ante representantes de las más altas esferas del gobierno de EE. UU., funcionarios públicos y actores del sector privado de distintos países del continente. En dichos paneles se abordaron las problemáticas que hacen a la seguridad del Hemisferio Occidental. El Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Fundación Taeda oficiaron de anfitriones del evento, que tuvo lugar en el campus de la FIU en Miami. Además de permitir el debate y la puesta en común de experiencias e iniciativas regionales, la conferencia ofreció un espacio para el networking de los sectores público y privado.
LAS PRIORIDADES PARA WASHINGTON
En la apertura de la conferencia, la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, y el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. y asesor presidencial para la América Latina, Dan Erikson, abordaron las principales preocupaciones vinculadas a la geopolítica a nivel global y su impacto en la Región, y dieron detalles del abordaje de la política estadounidense hacia el continente americano. Tanto Richardson como Erikson se refirieron a la problemática de la migración a escala regional, la internacionalización del crimen organizado transnacional y las relaciones de Washington con
los distintos países del continente. “El objetivo no es trabajar para América Latina, sino con América Latina”, dijo Erikson, al referirse a la visión del presidente Joe Biden. Asimismo, recordó los vínculos históricos del actual mandatario con la Región desde sus tiempos de senador, que luego consolidó durante sus ocho años como vicepresidente de Barack Obama.
“Las relaciones se basan en la confianza, en la capacidad institucional y en el desarrollo institucional”, afirmó la generala Richardson, quien destacó la importancia que tiene esta región como fuente de alimentos y energía para todo el mundo. “Debemos asegurarnos que haya mercados abiertos y la Región se beneficie de esos recursos”, añadió. También se
refirió al desafío que representa la República Popular de China y cómo el régimen de Pekín invierte en proyectos de infraestructura crítica a lo largo de América Latina. “Las empresas estadounidenses tienen que competir por esos contratos y licitaciones, porque si no lo hacen, EE. UU. nunca va a poder hacer inversiones en infraestructura crítica”, sugirió la comandanta militar.
Dan Erikson advirtió que “la administración Biden ve con preocupación la problemática de la migración y la estabilidad económica de los países”.
En ese ámbito, destacó la participación del secretario de Estado, Antony Blinken, en la tercera reunión ministerial sobre migraciones llevada a cabo en Guatemala, a la que concurrieron representantes de 20 países de toda la Región. El funcionario también hizo mención a los esfuerzos de Washington y se refirió, particularmente, a una de las iniciativas más ambiciosas de la administración actual: la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP). “Para que las democracias prevalezcan, deben ofrecer soluciones vinculadas a la prosperidad económica, la seguridad y el cambio climático”, señaló.
En relación con el nuevo gobierno argentino, Dan Erikson se mostró optimista respecto de la nueva etapa de la relación bilateral. “Creo que las relaciones están en un buen camino, el presidente Milei persigue una ambiciosa agenda económica en Argentina y va a ser un factor crítico en la política doméstica. Estamos muy interesados en construir una estrecha relación y creo que hemos hecho un buen progreso”, expresó el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU.
En un panel moderado por la directora ejecutiva de la Fundación Taeda, Yanina Kogan, un grupo de representantes de distintas entidades y organizaciones del sector privado se refirieron al impacto de los delitos económicos y cómo prevenirlos. En ese marco, Nick Schumann, jefe del Programa de Compromiso contra Delitos Financieros del banco HSBC, señaló que “el lavado de dinero no solo permite la actividad criminal y distorsiona los mercados económicos legítimos, sino que también tiene un impacto económico y social devastador sobre los ciudadanos, y amenaza la seguridad nacional en todas las jurisdicciones afectadas”.
Por su parte, María Lourdes Terán, del Council of the Americas, reconoció que “la Región ha estado rezagada en la adopción de políticas de ciberseguridad y en la comprensión de las amenazas”. “El riesgo cibernético ha crecido considerablemente y se ha expandido más allá de los servicios financieros para abarcar sectores, como la digitalización de puertos, la infraestructura energética y el transporte urbano, lo cual enfrenta a los gobiernos con riesgos cibernéticos significativos en toda la economía”, añadió.
También presente en el panel, Óscar Rocha, director de Estudios Sociales de FEMSA, afirmó que las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, el machinelearningy la computación en la nube “permiten descubrir actividades sospechosas, que no podemos ver a simple vista”. “Estas tecnologías nos van a ayudar a mitigar el riesgo de delitos financieros y evitar la tensión con los clientes por los falsos positivos”, completó el ejecutivo de la multinacional del sector de alimentos y bebidas.

SEGURIDAD NACIONAL, FRONTERAS Y CRIMEN ORGANIZADO
Una participación destacada fue la del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien lo hizo por teleconferencia desde Asunción. “La inestabilidad política global sigue poniendo en riesgo nuestras soberanías”, afirmó el mandatario, quien manifestó que su país “no es ajeno al tráfico de drogas y la violencia”. “Nuestras fronteras se transforman en conductos de actividades ilícitas”, indicó. En respuesta a una consulta de DEF, hizo referencia a la situación en la Triple Frontera y se refirió a cómo su país afronta la presencia del crimen organizado en la zona: “Nosotros trabajamos en coordinación con las diferentes agencias de inteligencia de la región y fuera de la región para asegurarnos de que esta zona geográfica no sea utilizada por grupos terroristas y criminales”. Destacó también los avances en el combate de los flujos económicos de las actividades ilícitas y, en ese sentido, mencionó la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dio cuenta del alto nivel de cumplimiento en la normativa antilavado y de prevención del financiamiento del terrorismo internacional.
Por su parte, los ministros de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro, y de Paraguay, Oscar González Cañete, participaron por videoconferencia, junto al politólogo chileno Gabriel Gaspar, exviceministro de Defensa de su país, en un panel en el que debatieron los desafíos en la materia de seguridad y defensa. “La diplomacia es cada vez más importante y necesaria, pero también, el fortalecimiento de las FF. AA.,” explicó el ministro de Defensa brasileño, quien subrayó



el compromiso de su gobierno con la seguridad y la estabilidad regional. Se refirió al rol de las FF. AA. en “operaciones contra delitos transfronterizos, delitos ambientales, el tráfico de drogas, de armas, la trata de blancas, la lucha contra las plagas ilegales y la protección humanitaria de las poblaciones indígenas y de aquellos que sufren catástrofes naturales”.
El ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González Cañete, señaló que en su país “policías y militares trabajan coordinadamente, cada uno dentro de su rol constitucional, para enfrentar con mucha decisión al crimen organizado”. En cuanto a la cooperación con los países limítrofes –Argentina, Brasil y Bolivia–, puso énfasis en “la obligación de compartir inteligencia, capacitaciones y vivencias de los organismos de seguridad” para combatir con éxito al delito transfronterizo. La violencia urbana y el aumento de la inseguridad en los cinturones de las grandes ciudades fueron otras prioridades mencionadas por el funcionario. Habló además del conflicto con grupos paraguayos adiestrados por organizaciones extranjeras, como el autodenominado "Ejército del Pueblo Paraguayo". “Los tenemos arrinconados, pero seguimos alertas porque estos grupos quieren instalar el terror y el miedo en la población”, manifestó. En su intervención, Gabriel Gaspar aludió a la “transnacionalización del delito” como un “riesgo para la seguridad regional”. En el caso de Chile, dijo, la apertura de la economía trajo aparejada, además de los innegables beneficios del comercio exterior, el ingreso de bandas y organizaciones de otros países, entre las que mencionó al Tren de Aragua venezolano y otros grupos criminales infiltrados. Se refirió, finalmente, a tres focos de conflicto que deben enfrentar hoy
las autoridades trasandinas: por un lado, el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado en la frontera norte; por otro, ciertas organizaciones radicalizadas que utilizan la causa mapuche para desafiar al Estado y que se asocian con actividades delictivas; y, finalmente, en las grandes ciudades, los históricos focos de criminalidad chilena alimentada por las
nuevas bandas transnacionales. “Con un diagnóstico adecuado y una conducción eficiente y profesional, estamos a tiempo de controlarlos”, concluyó.
En el panel sobre internacionalización
Un espacio dentro de la conferencia estuvo dedicado a los minerales críticos y su papel en la transición energética. Scott MacDonald, del Caribbean Policy Consortium, apuntó que “América Latina puede ser mucho más competitiva que África en energía y minerales”. Reconoció, al mismo tiempo, que “la competencia global es muy fuerte”.
Por su parte, Ignacio Celorrio, vicepresidente ejecutivo de Lithium Argentina, habló sobre el litio en el Cono Sur y señaló que la transición hacia su pleno rendimiento no tiene tanto que ver con la disponibilidad del recurso, sino con las inversiones e infraestructura. “Con el aumento del precio internacional que ocurrió el año pasado, hay un interés por desarrollar nuevos y grandes proyectos”. Añadió que estos proyectos de explotación de litio “llevan muchísimo tiempo porque, aun con las mejores intenciones, pasar de la exploración a la producción lleva por lo menos cinco años”.

de los grupos criminales de la Región, Ivelaw Griffith, del Caribbean Policy Consortium, se refirió a su concepto de “soberanía cuestionada o desafiada”, con el que define aquellas situaciones en las que “la vulnerabilidad del Estado es exacerbada por acontecimientos internos y externos que comprometen la capacidad del poder público para ejecutar sus políticas”. Si bien su principal foco de atención son los países caribeños, aclaró que ello también puede estar ocurriendo en otros estados.
Su colega Vanda Felbab-Brown, del Instituto Brookings, puso énfasis en “la toma de control de economías legales, ya sea minería, pesca o agricultura, por parte de los grupos criminales”. Además de la expansión de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se detuvo en el caso del Primeiro Comando da Capital (PCC), que pasó a “jugar en las grandes ligas” y ha desarrollado operaciones en otros países del continente y en el corredor de la droga de África occidental. Por último, mencionó la expansión en la región de grupos del crimen organizado europeo, concentrados principalmente en el Cono Sur. Por su parte, Will Freeman, del Council on Foreign Relations, apuntó al aumento en la producción de cocaína en Sudamérica. En ese sentido, recordó que entre 2014 y 2023, según datos de Naciones Unidas, las cifras se duplicaron, y aseguró que esa expansión se debió a una ampliación del área de cultivo, principalmente, en Colombia y, en menor medida, en Bolivia y Perú. Paralelamente, agregó, asistimos a un fenómeno de “globalización de la demanda de cocaína”, lo que conlleva una diversificación de las rutas de tránsito a partir de 2010. “El peso relativo del mercado de consumo estadounidense disminuyó”, apuntó el



especialista, quien se refirió también a la mayor incidencia del tráfico marítimo de la droga y de las nuevas rutas a través de Ecuador, del Amazonas y del litoral brasileño y, por el último, de los ríos Paraguay y Paraná hasta su salida por el Río de la Plata. Finalmente, María Paula Romo, exministra de Gobierno de Ecuador, explicó cómo su país se convirtió en un país atractivo para las organizaciones delictivas, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación –ambos mexicanos– y el de los Balcanes –mafia albanesa–. Entre los factores que facilitaron el ascenso de la violencia criminal, mencionó la dolarización, la cercanía geográfica de dos países productores de cocaína del mundo –Perú y Colombia–, playas extensas, rutas marítimas adecuadas y el puerto de Guayaquil. “Si vemos esto en términos de una lucha entre el gobierno criminal y el gobierno institucional, el primero de ellos tomó gran fuerza y predominancia en un momento en que el gobierno estatal iba en retroceso y abandonaba muchas de sus tareas”, advirtió Romo. A su turno, el especialista colombiano César Restrepo, actual secretario de Seguridad de Bogotá, se centró en el impacto local del delito transnacional. Al respecto, aseguró que en los centros urbanos se da el reclutamiento de personas para prestar servicios al delito internacional. “Es en determinadas zonas de las grandes ciudades donde se desarrollan estas redes delictivas”, señaló. “El crimen organizado transnacional contrata a grupos delictivos locales para recibir los recursos que permiten financiar sus operaciones internacionales”, añadió. “Si no generamos una estrategia para impactar a nivel táctico en el debilitamiento de las opciones con que cuenta el delito organizado para

infiltrarse en las ciudades, la lucha a nivel estratégico no va a ser efectiva”, concluyó.
En el segundo día de la conferencia, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, brindó su visión sobre la desinformación, el riesgo más severo que, a su juicio, enfrenta el mundo. “Los medios de comunicación ya no tienen la misma influencia que podían
tener hasta hace 20, 30 o 40 años”, manifestó, al referirse a la crisis que enfrenta la “prensa tradicional”. “Las campañas políticas hoy en día están centradas en la emoción”, completó, al explicar cómo funcionan las estrategias de manipulación, que utilizan además la desacreditación, la polarización, la suplantación de identidades, las teorías conspirativas y el uso de trolls. “La nueva guerra global está en la información, es híbrida y conjuga el misil con la palabra”, concluyó Hadad.
En un panel dedicado a las tecnologías emergentes y los riesgos en el ciberespacio, Mónica Ruiz, gerenta de Asuntos de Gobierno y Diplomacia Digital de Microsoft, advirtió que “las amenazas en el ciberespacio están aumentando en escala y en sofisticación, lo que denota la necesidad de normas claras”. Hugo Miguel, exsubsecretario de Planificación de Tecnologías de la Comunicación de la Argentina, defendió la necesidad de un enfoque multidisciplinario para abordar los problemas vinculados con el ciberespacio, que, tal como explicó, “no es un espacio en sí mismo, sino una entidad lógica”. “Necesitamos preparar a las personas para tomar decisiones en ese mundo”, sugirió. Por su parte, Randy Pestana, director de políticas de ciberseguridad del Jack Gordon Institute de la FIU, se centró en las ciberamenazas en el continente, que involucran tanto las vulnerabilidades del sector financiero como el espionaje entre países y entre empresas. “La amenaza al ciberespacio todavía es un tema subestimado. Vivimos en un momento político complejo a nivel mundia,l y es muy difícil explicar lo que ocurre y por qué ocurre”, aseguró este experto. Roberta Braga, fundadora y directora ejecutiva del Digital Democracy Institute of the Americas, señaló que “la desinformación es cíclica y no tiene fronteras”. Sin embargo, lejos de una visión pesimista, observó que “la desinformación, la mala información y la propaganda son predecibles”. “La gente de ambos lados (de la grieta) están mirando la misma verdad, pero desde dos telescopios diferentes”, explicó. “Yo creo que el problema está en el marco de referencia de valores e ideología, y no en la información en sí misma”, apuntó.
En cuanto a la fuente de la desinfor -

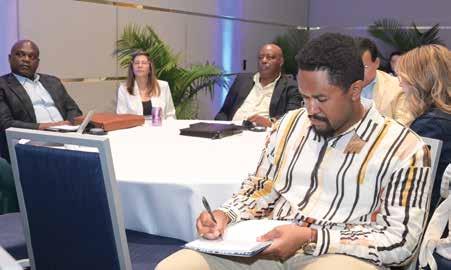
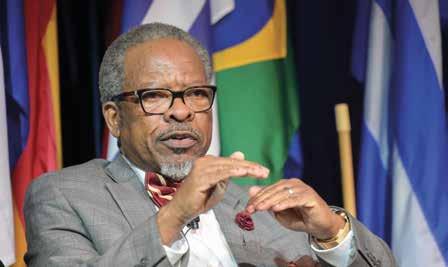

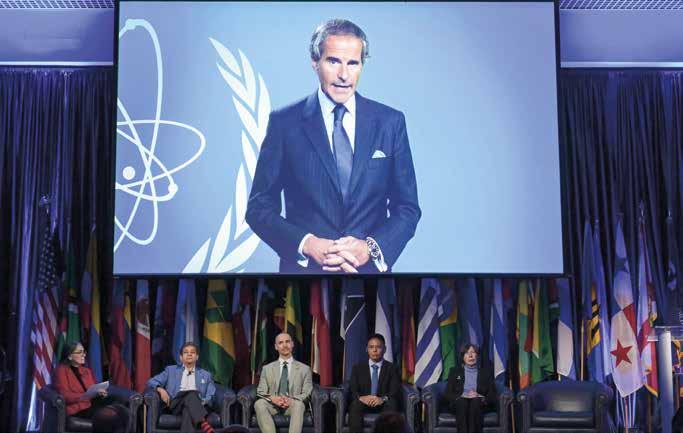
mación, Dan Restrepo –quien fuera asistente especial del presidente Barack Obama durante su mandato–remarcó que, antes que cargar tintas contra otros países, primero hay que mirar dentro del propio. En ese sentido, señaló: “En EE. UU. hay un candidato presidencial que distribuye la mala información y también hay actores externos que utilizan la tecnología para promover ese tipo de campañas”.
CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIOAMBIENTE Y MIGRACIONES
Un tema que no podía estar ausente en el debate fue el de la transición energética y la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias ambientales. En ese marco, una intervención esperada fue la del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien lo hizo por videoconferencia. El titular de la agencia rectora del sector nuclear apuntó a la participación de esa fuente de energía como “la única que ofrece una opción escalable y baja en carbono, que no depende de las condiciones meteorológicas ni del reabastecimiento frecuente”. En ese sentido, remarcó: “La energía nuclear debe formar parte de la solución”. En referencia al tema climático, la experta argentina Claudia Natenzon, doctora en Geografía y directora del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aludió a la cooperación nacional e internacional necesaria para “mejorar el conocimiento y la innovación, fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas en todas las escalas, y desarrollar las capacidades humanas institucionales”. Citó, a modo de ejemplo, el Sistema de Información sobre Sequías


del Sur de Sudamérica (SISSA), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un tema conexo al cambio climático es el de las migraciones, que abordó Alexis Bethancourt, exministro de Seguridad de Panamá. “La migración tiene que ser ordenada, regular y segura”, afirmó, al tiempo que alertó sobre el impacto que tiene, por ejemplo, la ruta del Darién. “Tiene un impacto directo en el ambiente porque se deforesta el terreno y se contaminan los cursos de agua y la erosión de los suelos”, puntualizó.
Finalmente, Paul Angelo, director del Centro William J. Perry Center, se refirió al fenómeno de El Niño y su impacto en la Región. “Debemos ser proactivos para evitar los desastres climáticos”, advirtió. Bajo el lema “Latinoamérica y el Caribe se globalizan: la región en el contexto de seguridad mundial”, la novena edición de la Conferencia de Seguridad Hemisférica abrió múltiples temas de debate y permitió el contacto entre expertos y representantes de los sectores público y privado de todo el Continente.

Timothy Ray General (R) de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Presidente y CEO del Business Executives for National Security.
� ¿Cuál es el papel del Business Executives for National Security (BENS)?
� El papel del BENS es ayudar a abordar problemas desde una perspectiva de negocio. Puede ser un problema de instalación o de capital humano; tal vez, sea una conversación sobre innovación o sobre cómo introducir financiamiento de segundas y terceras partes en una asociación pública o privada para poder hacer algo de manera más rápida. O simplemente, darles prácticas eficientes que utiliza el mundo de los negocios a las agencias de gobierno.
� ¿Por qué usted suele decir que la economía nacional es un problema de seguridad?
� Cuando se considera la plena dimensión de una economía y el ecosistema competitivo en el que estamos operando con otros jugadores, surge la pregunta de cómo asegurar que los mercados se mantengan estables y cómo hacer cosas buenas para nuestra gente y nuestros aliados.
También, se piensa en cómo modernizar el equipamiento de la manera más eficaz posible. En ese sentido, hay una relación entre nuestro Congreso, nuestras Fuerzas Armadas y el sector privado, y cuando eso se sinergiza, somos muy efectivos. Parte de lo que BENS intenta hacer es ayudar a promover esa sinergia y a incorporar una manera de pensar estas cosas: ¿Los líderes militares entienden cómo funciona el mundo de los negocios y del capital? Tienen que entender cómo hacer las preguntas. Tiene que haber alguien que le pueda explicar al Congreso cómo funciona algo en el mundo del negocio, no para decirles lo está mal o bien, sino para que puedan evaluar mejor las opciones y validar una idea que puede no ser mainstream en las FF. AA. Esas son las cosas que hacemos en BENS para ayudar a promover más cooperación entre los diferentes sectores de nuestro gobierno.
� ¿Se puede usar este modo de pensar la Seguridad y Defensa para las relaciones entre países?
� El mundo del negocio puede dar consejos. Hablamos de cómo promover el desarrollo en un país, y cómo ese desarrollo promueve su estabilidad. Mientras, podemos hacer fondos de gobierno para ayudar a países aliados y crear más oportunidades que sean factibles para las inversiones estadounidenses, es decir, ayudar a modelar un ecosistema atractivo para el sector de los negocios. Podemos trabajar desde ambos lados de la frontera: en la diplomacia, en el desarrollo y, luego, en la defensa combinada. No se puede elegir una; hay que elegir todas, porque se necesita estabilidad en los gobiernos, estabilidad en las economías, y se necesita, asimismo, fortalecer las cadenas de suministro para operar. Es muy importante para toda nuestra seguridad.

Claudia Natenzon Doctora en Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
� ¿Por qué inserta la idea de seguridad ambiental en una estrategia nacional de seguridad integral?
� La palabra clave es "estrategia", que tiene que ver con mirar el largo plazo. Yo evalúo que no estamos trabajando a largo plazo. Y no se trata solamente de seguridad, sino que hay que insertarlo en una perspectiva más amplia, la del riesgo. Tenemos que considerar los orígenes de las migraciones, que ambientalmente tienen su impacto. Las personas migran porque están en situaciones de vulnerabilidad social. Eso las expone a que las exploten, a que sufran enfermedades y hasta a que pierdan a sus hijos. Son cuestiones humanitarias básicas. Considerar todos estos aspectos del ambiente dentro de la seguridad nacional permite incorporar una serie de factores que ayudan a mejorar la seguridad en sentido estricto, por ejemplo, que no haya bandas criminales, que no haya gente involucrada
en el narcotráfico y una serie de cuestiones terribles para nuestras sociedades.
� ¿Hay permeabilidad a este tipo de planteos en los países de la Región, o todavía se piensan estos problemas de manera aislada?
� Lamentablemente, yo creo que, en este momento, no están dadas las condiciones para implementar miradas estratégicas. Podemos citar, por ejemplo, el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), que involucra a los seis países del Cono Sur que sufrieron el fuerte impacto de la sequía. Surgió por el interés de los servicios meteorológicos de los países, de la Organización Meteorológica Panamericana y de la Organización Meteorológica Internacional, que no pueden trabajar sin datos conjuntos. Gracias a esa cuestión, se pudo trabajar dando un diagnóstico que también es útil para la economía, que es el arte de asignar recursos escasos
a fines alternativos. ¿Quién fija esos fines alternativos? Tenemos que tener esa mirada estratégica.
� ¿En qué consiste esa mirada estratégica? � Sabemos que no alcanza el dinero para hacer todo ahora. Entonces, ¿qué hacemos primero? Si existe una red de países coordinados para intercambiar datos, el que hizo algo mejor puede ayudar al otro. Esa es la cooperación técnica horizontal. Por ejemplo, Brasil y Argentina tienen una tradición muy grande en ese sentido. Actualmente, tenemos ahora una compatriota (Celeste Saulo), que está a cargo de la Organización Meteorológica Mundial. Antes, estaba a cargo del Servicio Meteorológico. Es una mujer que viene de la academia. Eso hay que protegerlo. Son los gérmenes de esa mirada estratégica los que nos van a hacer mejorar la seguridad nacional, y también la ambiental.

Dan Restrepo
Exasesor principal del presidente Barak Obama para América Latina y el Caribe. Socio fundador de la consultora Dinámica Americas.
� ¿Por qué dice que se le está prestando poca atención a lo ciber?
� Se habla mucho de ciber, pero en general, todavía no tiene el papel que debería tener en las conversaciones sobre seguridad. Cada día, más y más cosas están conectadas a la tecnología, y de allí vienen las vulnerabilidades que tienen efectos a nivel nacional y global. Entonces, todavía estamos en una conversación que se asemeja un poco al siglo pasado, en cuanto a cómo hablamos de los riesgos nacionales y globales, sin darnos cuenta del nivel de conectividad de todo y de las vulnerabilidades a la seguridad que conlleva eso.
� ¿Es sencillo de transmitir para que la gente entienda?
� Es difícil de entender. Tenemos dos problemas a la vez: uno es la velocidad con la que está ocurriendo el cambio tecnológico, y la relación de
esa rapidez con lo lentos que son los gobiernos en general. Y, segundo, hay un problema generacional dentro de los gobiernos. Los dirigentes en muchos sitios todavía son personas formadas literalmente en el siglo pasado, con tecnologías que ya son obsoletas. Entonces, el problema surge porque la tecnología avanza a pasos agigantados, los gobiernos son lentos, y hay una generación de dirigentes que no entienden lo que está ocurriendo.
� ¿Cómo podría modificarse eso, con el cambio generacional?
� Creo que son dos cosas. Uno es el cambio generacional, obviamente. Cada vez hay más nativos digitales en el mundo tecnológico en que vivimos y que están llegando a la vida pública de nuestros países. Lo otro es educar a los que ya están. También, los
viejos –me incluyo en ese grupo–, tenemos que entender mejor las realidades tecnológicas que estamos viviendo y las que vienen, de modo de poder tomar decisiones en el mundo público.
� Durante su exposición, usted hizo hincapié en que cuando se habla de desinformación se piensa en actores externos, pero que, en realidad, mucho viene desde el propio país. Usted hablaba de EE. UU., ¿pero es algo que sucede en general?
� Sí, creo que sí. Sobrevaloramos lo que viene de afuera, porque es más fácil de manejar como tema político y de narrativas, y es incómodo pensar que los problemas vienen de adentro. Entonces, eso es parte de la naturaleza humana y parte de nuestra política en general: culpar al otro y, más fácil aún, culpar a los que están fuera del país.

Roberta Braga Fundadora y directora ejecutiva de Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA).
� ¿Por qué en sus estudios ustedes se centran en las personas al hablar de ciber y no en la tecnología?
� Nos centramos en las personas porque creemos que es superimportante entender las razones psicológicas, sociales y de consumo de información que impactan no solo en lo que la gente cree, sino también en la forma en que circula esa información errónea. Muchas personas trabajan con la tecnología, pero los problemas de integridad de la información no siempre son tecnológicos. Tampoco, lo son las soluciones, que se tienen que centrar también en la persona y en la comunidad.
� ¿Qué encontraron en sus encuestas?
� Hicimos encuestas con latinos en Estados Unidos en 2022 y estamos haciendo este año también. Lo que encontramos en 2022, con una muestra de 2400 personas, fue que la mayoría (53%) no sabía decir si eran verdaderas o falsas las 16 narrativas que les mostramos (que eran falsas).
Tenían un alto nivel de escepticismo. Incluso algunos, estando familiarizados con esas premisas, no sabían decir al 100% si eran verdad o no. Y no era necesariamente la gente que tenía bajo nivel de educación y bajo acceso a la información la que más creía en la información errónea, eran más bien los que tenían altos niveles de interés en la política, valores e identidades vinculados con la política. Consumían mucha información partidaria y tenían tendencias conspirativas. Vemos, entonces, que no es una cuestión necesariamente demográfica, sino de tendencias y de consumo. Por eso, creemos que es importante enfocarnos un poco en lo psicológico y social, y no solo en el contenido para contrarrestar el contenido mismo.
� ¿Qué línea de acción recomiendas para atacar este conflicto?
� Nuestras encuestas muestran que todas las soluciones funcionan: fact-checking, pre-bunking, informar a la gente, brindar
educación mediática, todo funciona. La cuestión es trabajar con la herramienta adecuada para cada persona. Una persona que cree en una de 16 narrativas falsas solo necesita un fact-check. Pero el problema es diferente para una persona que cree en 12 de 16. A veces, necesitan despolarización o conocer a alguien del otro lado del espectro político. En este momento, en DDIA, nos estamos enfocando en la inoculación: intentamos explicar las narrativas meta, que son las narrativas que no cambian tan frecuentemente, y mostrar las tácticas y técnicas que los malos actores usan para manipular a la gente. Creemos que si las personas entienden esas narrativas meta y esas tácticas y técnicas, podrán asociar a esas dinámicas el contenido que ven en línea en el día a día. Salimos un poco de la mentalidad de corregir contenido, y nos centramos en ayudar a la gente a a ser resilientes a las narrativas con las que se enfrentan.

Randy Pestana Director de Políticas
de Ciberseguridad del Jack Gordon Institute de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
� ¿Por qué considera la ciberseguridad como “la próxima frontera de la competencia entre China y EE. UU. en las Américas”?
� La Región es actualmente un “campo de batalla” de la competencia entre China y EE. UU. A pesar de los vínculos históricos, los lazos geográficos y el número de empresas privadas estadounidenses que existen en la Región, China está sacando ventaja de las otras preocupaciones que hoy tiene EE. UU. en el mundo y de las habituales luchas presupuestarias que tienen lugar en Washington DC. En la actualidad, Pekín está en condiciones de proveer servicios a los países de la Región de una manera más rápida y, francamente, más económica que las empresas estadounidenses.
� En el pasado, cuando hablábamos de ciberataques, automáticamente pensábamos en Rusia. ¿Cuáles son las diferencias con China?
� La gran diferencia es que Rusia es abierta respecto de sus intenciones, mientras que China no lo es. Rusia utiliza sus propios grupos en el ciberespacio para esparcir
desinformación y para reunir fondos para mantener sus operaciones en el vecindario cercano: Ucrania, Georgia, Estonia y otras exrepúblicas soviéticas. No les preocupa tanto si son descubiertos. Si eso ocurre, simplemente, dicen que se trata de noticias falsas y siguen haciéndolo.
� ¿Cómo actúa China en la Región?
� China está desplegando su juego a largo plazo y quiere ser percibido como un buen socio. Puede aproximarse, por ejemplo, al gobernador de un estado regional de Brasil y proporcionarle el servicio de telefonía 5G. Eso significa no solamente darle a China acceso a las redes de comunicaciones, sino que toda la información pasará a través de servidores chinos, y todo eso será transmitido al Estado (por la Ley de Seguridad de Datos de China). La otra cara de la estrategia china es la propagación de desinformación contra EE. UU. y la búsqueda de influenciar a los usuarios con posturas prochinas, por ejemplo, a través de plataformas como TikTok.
� ¿Cuáles son las mayores dificultades
que tiene EE. UU. para intercambiar información de inteligencia con otros países de América Latina para dar respuesta a eventuales ciberataques?
� Un primer obstáculo es la limitada capacidad de EE. UU. para proporcionar información en tiempo real durante los ciberataques, debido a las “restricciones NOFORN” (N. de R.: información que no puede ser entregada a ciudadanos extranjeros). Les lleva mucho tiempo a las agencias estadounidenses compartir esa información, porque se requiere una serie de permisos para poder ingresar a sistemas extranjeros y ayudar a otros países. En ese aspecto, tienen ventajas los regímenes autoritarios, que responden a un partido único que controla todas las estructuras del poder. La segunda dificultad se refiere al sector privado. Las compañías necesitan ganar dinero y, ante la necesidad del cliente, le proponen su software. Las empresas que tienen la voluntad de contribuir de buena voluntad cuando ocurre un ciberataque son muy pocas.

Alexis Bethancourt Exministro de Seguridad Pública de Panamá.
� ¿Por qué considera que el problema migratorio a través del Darién es ambiental, además de humanitario?
� Existen en el Darién muchos retos que superar, pero el tema ambiental es muy importante. Allí, tenemos tres áreas protegidas, la Reserva Hidrológica de Alto Darién, el Parque Protector de Alto Darién y, el más relevante, el Parque Nacional Darién, un área protegida de 579.000 hectáreas. Hay rutas que usan los migrantes que están siendo afectadas, porque ellos necesitan deforestar para poder ampliar estos caminos, que son muy difíciles de transitar. Erosionan la tierra y causan otros problemas, como el consumo de animales silvestres, algunos de ellos en peligro de extinción. También, contaminan los ríos, que son utilizados p or las comunidades indígenas para consumo humano y otras actividades.
� ¿Cómo impacta la conducta de los migrantes en el ecosistema?
� El problema se agrava porque, además, dejan basura inorgánica en la ruta. El año pasado, atravesaron esa ruta más de 521.000 personas: si hoy quisiéramos remediar estos daños poniendo fin a la ruta migratoria, nos llevaría más de 60 años y nos costaría mucho dinero. Sacar la basura de esos lugares, que son inhóspitos, también exige una inversión, una técnica y un transporte especial.
� ¿Panamá recibe algún tipo de apoyo para lidiar con este problema?
� Nosotros no recibimos apoyo formal. Sí, recibimos apoyo, por ejemplo, para la seguridad, con helicópteros para transporte. También, recibimos ayuda de organizaciones de la ONU, como UNICEF, u otras, como la Cruz Roja, que nos asisten en técnicas para potabilizar el agua, la atención médica y la atención
a los niños. Obtenemos esos recursos, y algunos los vamos ubicando y enfocando en el problema de Darién. Sin embargo, estos recursos no son infinitos, por lo cual tengo que decir que la mayoría de los que utilizamos sale de los panameños.
� ¿Estamos ante un problema regional?
� Es un problema regional e incluso, dentro del éxodo, también, tenemos personas que vienen de fuera del continente, de África y de Asia. Entonces, tenemos el problema de seguridad. El año pasado, hasta agosto, identificamos por biometría 133 casos de delito, y de ellos, los más sobresalientes fueron 55 relacionados con droga y 60 por sus nexos con terroristas. Panamá funciona, entonces, como filtro para que la Región esté en paz. Nosotros sacrificamos recursos y horas para que se beneficie toda la Región.

María Paula Romo
Abogada y política ecuatoriana. Exministra de Gobierno de Ecuador durante la presidencia de Lenín Moreno.
� ¿Cuáles fueron las condiciones para que Ecuador llegara a la situación que vivió recientemente?
� Ecuador vive un deterioro de su situación de seguridad muy acelerado y muy radical. Yo lo resumo en unas condiciones internas y externas: la economía, la geografía y el vecindario, y la debilidad institucional, en la que incluyo una serie de malas decisiones. Primero, la, economía es un factor que, sin duda, se ha convertido en un lugar “atractivo” para las organizaciones criminales porque la economía está dolarizada. Esto implica que una serie de controles se relajan, y la operación de ciertas actividades ilegales se facilita. Es un factor que no se puede minimizar.
La segunda: la geografía y el vecindario. Ecuador es vecino de Perú y Colombia, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Tiene la gasolina más barata, las playas más amplias y una situación geográfica privilegiada. Esto también ha
convertido a Ecuador en un lugar, nuevamente, atractivo para las actividades criminales. Además, en la última década, se ha duplicado la cantidad de hectáreas sembradas de coca, un dato alarmante que pone a Ecuador en una situación muy compleja. Si a esto último le sumamos la cantidad de envíos del puerto de Guayaquil a Europa, también, podemos descubrir los motivos por los cuales el cartel de los Balcanes se ha instalado en los últimos años en el Ecuador. Pasando al tercer punto, la resolución que se tomó en 2019, durante el gobierno de Rafael Correa, de retirar las visas a los ciudadanos de todos los países y de separar tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía a los encargados de puertos y aeropuertos, y a los encargados de las cárceles implicó una debilidad institucional pavorosa. Además, ahora mismo, gracias al trabajo de la Fiscalía General, se pudo evidenciar cómo se han contaminado, debido a las organizaciones criminales, las
más altas esferas institucionales en el Estado. Esta suma de elementos explica de alguna manera lo que está pasando en el Ecuador, y ojalá pueda retomarse el control. � ¿Por dónde empezarías para revertir esto?
� No es una pregunta sencilla, pero hay que fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad. Y por instituciones de seguridad me refiero a la policía, los fiscales, los jueces y las cárceles. Creo que, si se puede escoger un lugar por donde empezar, hay que hacerlo ahí. Por supuesto, las políticas de seguridad son integrales, tienen que ver con protección social, con servicios, con futuro, con educación. Pero estas son políticas de resultados de mediano plazo. El Estado tiene que retomar el control, tiene que imponerse, tiene que asegurar el imperio de la ley. Y eso significa recuperar el control del Estado y someter a las organizaciones criminales, con lo que esto implica.

César Restrepo
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
� ¿Qué aporte puede hacer el trabajo desde la seguridad local a la lucha contra el crimen organizado?
� En términos de crimen transnacional organizado, hay que señalar que la mayoría de los análisis se abordan desde la perspectiva internacional: se estudia cómo se integran las redes y cómo funciona el negocio. En cambio, poco se aborda la criminalidad desde sus raíces en lo local, en ciudades grandes que tienen mercados lícitos e ilícitos que generan los recursos para que estas organizaciones puedan crear sus redes transnacionales. El problema de la política pública y de la cooperación internacional sobre el crimen transnacional es que se ha enfocado mucho en la parte más estratégica o en la transnacionalidad, pero no en las raíces locales. Si se logran desconectar las raíces locales de esas redes de crimen transnacional, se vaciará a estas redes de recursos y de su soporte operativo.
� ¿Qué problemas está atacando usted en Bogotá?
� Nuestra estrategia es la seguridad ciudadana, que tiene un componente muy importante de lucha contra la criminalidad. Estamos trabajando en transformar los entornos donde el crimen se pueda arraigar. Tenemos que quitarle al crimen la posibilidad de ubicarse en un espacio de la ciudad, fortalecerse y tratar de expandirse. Nuestro objetivo es cerrarle los espacios para que no se expanda su negocio.
� ¿Cómo se logra ese objetivo?
� Con el trabajo de todos los servicios de la ciudad para que los ciudadanos tengan una entrega de servicios y de atención mucho más efectiva. Aquí, finalmente, estamos compitiendo por el ciudadano porque las redes del crimen buscan cooptarlo a partir de servicios que las ciudades no logran entregar efectivamente.
� ¿Cuál es la situación actual de América Latina respecto de la penetración del crimen organizado? ¿Existe conciencia en las autoridades?
� Yo creo que hay un estado de negación frente al crimen transnacional, y hay una desconexión entre la realidad que se va viviendo y la expansión de estas redes, no solo en la transnacionalidad, sino en su arraigo dentro de las comunidades locales. Eso siempre busca solucionarse con discusiones que no van al meollo de la cuestión: mejorar las capacidades de gobierno para tener ciudadanos más comprometidos en una relación estrecha entre instituciones y ciudadanos, que les cierren el espacio a los criminales. América Latina no ha tenido éxito en esa estrategia. Colombia tuvo éxito durante mucho tiempo porque fue la forma como salimos de un momento muy crítico. Lastimosamente, durante los últimos años, parece que estuviéramos teniendo algún retroceso.

Ali Rahman Investigador del Jack Gordon Institute de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
� ¿Qué opinión tiene sobre la política de los países de la Región respecto del litio?
� Se necesitan políticas e inversiones de empresas. Necesitamos una colaboración estrecha entre el sector privado y el público para avanzar en un marco para la transición energética. Se necesitan muchísimos recursos y buena relaciones con los países. Nosotros no somos como China, donde las empresas tienen el apoyo del Estado cuando son proyectos de gran envergadura.
� ¿Qué sucede con las inversiones estadounidenses en comparación con las de China?
� No sé si EE. UU. sabe qué necesita cuando estamos hablando de una industria física. Hay cuestiones políticas y otras relacionadas con las comunidades indígenas o de infraestructura física. Cuando hablamos del litio, estamos hablando de una industria física y de recursos naturales. No sé si tenemos la intención de hacerlo y para competir con China.
� Usted marcaba la diferencia entre la transición energética que está haciendo China y la que está haciendo Occidente. ¿Cómo están diferenciadas?
� La diferencia es que, en EE. UU., tenemos todos los recursos que necesitamos. Nos podemos quedar en el mundo petrolero, en un mundo de hidrocarburos, porque tenemos gas y somos el productor petrolero más grande del mundo. Por eso, el empuje para la transición energética viene desde las políticas públicas. En cambio, China no tiene los recursos. Para ellos, la transición energética es un tema de seguridad nacional. Entonces, necesitan de los recursos en Argentina, en Chile, en África y en otros lugares para hacerse de esos metales y minerales.

Ignacio Celorrio Vicepresidente ejecutivo de Lithium Argentina.
� ¿Qué se necesita para explotar aún más el sector del litio e incorporarlo en una estrategia con una mirada geopolítica?
� Hoy, la principal necesidad de nuestro país es que se desarrolle el potencial que tenemos en recursos. Y el faltante más importante, por lo menos desde el punto de vista material, es la infraestructura. La infraestructura va a superar lo que un proyecto pueda hacer individualmente y, por ende, es necesario coordinar las formas en las cuales puedan financiarse obras que beneficien a todos los proyectos de la zona. Y no hay límite ahí: tendido eléctrico, ampliación de gasoductos, mejoramiento de rutas, etc. Desde un punto de vista geopolítico, puede ser una manera muy importante para hacer pie en lo que puede convertirse en un centro de gran producción de carbonato de litio a nivel mundial.
� ¿Esa mirada está presente en las actuales inversiones, particularmente en el caso de China?
� Hasta ahora, ha habido mayor inversión
en recursos de parte de todos los países. No ha habido una visión generalizada de cómo se pueden beneficiar todos los proyectos de infraestructura. Y la realidad es que, también con estos proyectos, la capacidad de producción se va a incrementar, con lo cual va a aumentar la disponibilidad del producto, que es lo que les preocupa a muchos países. O sea, una buena coordinación para el desarrollo de infraestructura va a traer algo que no ha sido contemplado hasta ahora en las inversiones. De esa manera, Argentina va a tener la posibilidad de mantener la producción a costos razonables, que es el gran desafío que tenemos por delante.
� ¿Por qué el sector privado de EE. UU. o de Europa no termina de involucrarse en este tipo de inversiones?
� Yo creo que hay dos razones. Por un lado, hay un desconocimiento y hasta cierto prejuicio sobre lo que es el desarrollo de recursos naturales per se.
Y, por otro, no terminan de asumir el riesgo que conlleva una inversión de estas características. Las tasas de retorno van a dar. El riesgo de inversión es lo que debería suplirse a través de organismos internacionales.
� ¿Qué hay de cierto en la dicotomía de exportación del recurso versus el desarrollo local de toda la cadena de valor?
� Yo creo que hay una primera falacia ahí. Nosotros no exportamos el recurso. La salmuera que nosotros bombeamos tiene 500 partes por millón, y el producto que exportamos tiene una pureza arriba del 99,5%. O sea, hay un proceso muy complejo al cual se somete el mineral y lo que nosotros terminamos exportando es un producto. Obviamente, se suma a una cadena que termina en un producto final, que puede ser la misma batería de un auto eléctrico o alguna de las muchas aplicaciones que el litio tiene. El litio es solo un insumo de las baterías.
GENERALA LAURA RICHARDSON
DEF tuvo la oportunidad de entrevistar mano a mano a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, al término de su gira por Argentina. Además de alertar sobre el avance del régimen chino en la Región, se refirió a la transferencia de equipamiento militar para nuestro país
La visita a la Argentina de la generala Laura Richardson, jefa del organismo del Pentágono dedicado a América Latina y el Caribe, no pasó desapercibida. En una
Por Juan Ignacio Cánepa Fotos: Fernando Calzada
gira de alto voltaje político, viajó a Ushuaia –donde se reunió con el presidente Javier Milei– y encabezó en Buenos Aires la donación de un avión de transporte
C-130 Hércules para Argentina. Durante su estadía, dejó trascender sus temores por la actividad de China en la Región.

No es la primera vez que DEF mantiene un mano a mano con la general Richardson. Al principio de su gestión, en su primer viaje a Argentina en 2022, ya nos había expresado en exclusiva su preocupación por la estación espacial china en Bajada del Agrio, Neuquén.
Además, durante la charla, se mostró muy confiada en la posibilidad de avanzar en la transferencia de nuevo equipamiento militar para las Fuerzas Armadas de Argentina, más allá de la compra de los cazabombarderos F-16 daneses y la donación del avión de transporte
C-130 Hércules. En particular, se mostró entusiasmada con la posibilidad de la adquisición de 250 vehículos blindados 8×8 Stryker y de la instalación de una planta de mantenimiento en el país.
� ¿Qué evaluación hace de su viaje a Argentina, especialmente de la visita a Ushuaia?
� Este viaje ha sido fantástico. Estoy muy emocionada, porque he sentido
que podemos asociarnos mucho más y hacer un mayor trabajo en equipo de lo que estábamos haciendo. He estado en Argentina tres veces, pero esta es mi primera vez con la nueva administración. Vine para reunirme con los líderes, para entender cuáles son los desafíos y qué es lo que les gustaría hacer. Me siento muy honrada de poder representar a las Fuerzas Armadas estadounidenses en esta región, donde nos centramos especialmente en la cooperación con la seguridad. Muchos piensan que lo militar es el “poder duro”, pero creo que
lo que tengo que hacer en el Comando Sur de los Estados Unidos con las 28 democracias iguales en la región [N. de R.: los países que entran en la órbita del Comando Sur] es centrarme también en el “poder suave”.
� ¿En qué canales se expresa ese “poder duro” que mencionaba antes?
� En lo que llamamos “ventas militares extranjeras” y artículos de defensa de exceso. Por ejemplo, el avión C-130 Hércules que donamos. Argentina alquilaba ese C-130, pero ahora se transfirió directamente. Otro caso es el de los aviones F-16. Una de las principales prioridades de Argentina es modernizar a sus fuerzas militares. Hay mucho equipamiento antiguo que no ha sido modificado, y esa es claramente una de las cosas con las que Argentina quiere avanzar. Estamos muy entusiasmados por eso.
� ¿Hay otros programas similares a futuro?
� Sí, por ejemplo, para los vehículos blindados Stryker, y para los aviones P-3 y King Air para patrulla marítima, que Argentina está necesitando. De hecho, me reuní con el comandante naval en Ushuaia. Tiene dos buques de tamaño medio y cuatro más pequeños para el puente a la Antártida, y eso es todo. Es la puerta de entrada al Continente Blanco, un área enorme en la que tienen que realizar tareas de búsqueda y rescate sin ningún helicóptero. Tenemos que ayudar con eso. En ese sentido, tenemos listas de necesidades que el ministro Petri priorizará.
� ¿Y en cuanto al “poder blando”?
� Cuando hay temas que no puedo resolver yo, veo quién puede ayudar con una mirada interagencial. Hicimos que el director de la NASA, Bill Nelson, viniera aquí el año pasado. Le pedí que lo hiciera porque creo que hay muchas cosas con las que podríamos colaborar en el área espacial. Así fue como viajó a

“El requerimiento para Argentina es de 250 de vehículos Stryker, incluso, con una planta instalada en Argentina que ayude con los trabajos”.
Brasil y a Argentina, y se firmó el Acuerdo de Artemis. También viajé un par de veces con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Cuando hablo de instrumentos de poder nacional, pienso en el acrónimo DIME: Diplomacia, Información, Militar y Economía. Creo que la seguridad económica hace a la seguridad nacional. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, invitó a la secretaria de Comercio –quien hizo un gran trabajo legislativo con la Chips Act– a una conferencia de comandantes en mayo pasado. Y pensé: “La necesito a ella en el hemisferio occidental”. Así que fui a verla y le conté lo que estaba sucediendo en torno a la inversión de otros países en
la Región y la necesidad de que EE. UU. invirtiera más.
STRYKER PARA ARGENTINA
� ¿Qué nos puede decir de los vehículos Stryker?
� El requerimiento para Argentina es de 250 de estos vehículos. Es un número elevado y no se puede comprar todo a la vez. Pero se puede empezar con lo pequeño y, eventualmente, eso podría llegar a una dinámica general. Incluso, con una planta instalada en Argentina que ayude con los trabajos. Eso trae inversiones económicas al país e impulsa

la cultura de mantenimiento para que el equipamiento esté listo y operacional. Porque podríamos avanzar en el intercambio de equipamiento, pero si se rompe y no funciona, no ayuda.
� ¿Cómo se puede instrumentar esa ayuda para mantenimiento?
� Tenemos un programa nuevo que no existía la última vez que nos vimos. Estoy muy emocionada con él. Lo llamamos la "Iniciativa de Mantenimiento Teatral Cooperativa" (TMPI, por su sigla en inglés). Mi oficial de logística, mi J4, trabajó en esto durante un año en el Comando Sur. Luego, fue enviado al Pentágono, donde estuvo tres o cuatro días exponiendo en 25 oficinas diferentes sobre los detalles de esa iniciativa. Es un programa de siete años, y necesitábamos dinero y recursos, por supuesto. Contempla desde el nivel táctico –por ejemplo, un jefe de equipo en un helicóptero o en un avión, o un mecánico en un vehículo– hasta el ministro de Defensa, para ver cómo se programa un presupuesto para logística y sostenimiento. La idea es que no haya que esperar a que algo se rompa para tener que buscar las partes.
� No se trata, entonces, solo de modernizar el equipamiento, sino también del proceso de mantenimiento.
� Sí, todo el proceso. Yo soy una pilota de helicóptero y sé que el mantenimiento es muy difícil para el ejército estadounidense. Siempre hay algo que hacer o resolver; es una cultura de mantenimiento. Tenemos nueve centros de excelencia. La idea es asociarlos e incorporarlos a las academias o instituciones militares de cada país y crear un programa de instrucción financiado por nosotros y enseñado por cada país. Entonces, puede haber un programa para el mantenimiento del C-130, como el que donamos. Tengamos en cuenta que hay 51 aviones Hércules en esta región. ¿Por qué no los llevamos a operar en el estándar de la OTAN en lugar de un estándar más bajo? Esto puede ayudar a todas las naciones y que estas se ayuden entre sí.
� ¿En qué consiste la instalación que está construyendo los EE. UU. en Neuquén? ¿Cuál es su propósito?
� Es un centro de operación de emergencia (COE), una instalación donde se pueda tener una imagen para operar en común ante catástrofes. Hemos construido muchos COE en la Región. En la sede del Comando Sur, en Miami,
tenemos uno: una gran pantalla donde se pueden poner diferentes cosas y monitorearlas. Para el caso de Neuquén, acabamos de conseguir todo el mobiliario. El siguiente paso es instalar toda la IT (tecnología): las computadoras, las pantallas y todo ese tipo de cosas. Ya casi está terminado.
� ¿Qué nos puede decir de la base espacial de China ubicada en la misma provincia?
� He dicho mucho sobre ella. Me preocupa. China tiene solo tres estaciones espaciales de este tipo en el mundo y una está aquí. Argentina es un país soberano y nosotros, los Estados Unidos, respetamos eso. Pero me preocupa que Argentina no pueda ir a visitarla y que tenga que pedir una cita para hacerlo. La gente trabaja ahí bajo una tarea científica, pero me preocupa que se pueda apuntar a satélites de otras naciones desde esa instalación.
� ¿Le preocupan las inversiones chinas en la Región?
� Los billones de dólares que han invertido en la Región con la iniciativa de la Franja y la Ruta –muchas veces con costos superiores, fracasos de diseño, deudas de atrapamiento, deudas predatorias, todo tipo de cosas– han sido destinados principalmente a infraestructura crítica. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué invierten en puertos de aguas profundas? ¿Por qué lo hacen en el espacio? ¿Por qué lo hacen en tecnología 5G? ¿Por qué en tecnología destinada a los proyectos de Smart City (ciudades inteligentes)?
� ¿Cuál es su posición sobre esa situación? ¿Qué aconseja?
� Bueno, le pregunto a la gente por qué es así. ¿Por qué tanta inversión? A mí me preocupa que esa infraestructura pueda tener un uso dual. No son inversiones de empresas privadas con fines comerciales, sino que son empresas estatales, y esas inversiones podrían ser usadas para fines militares, si ese país lo considerara necesario.

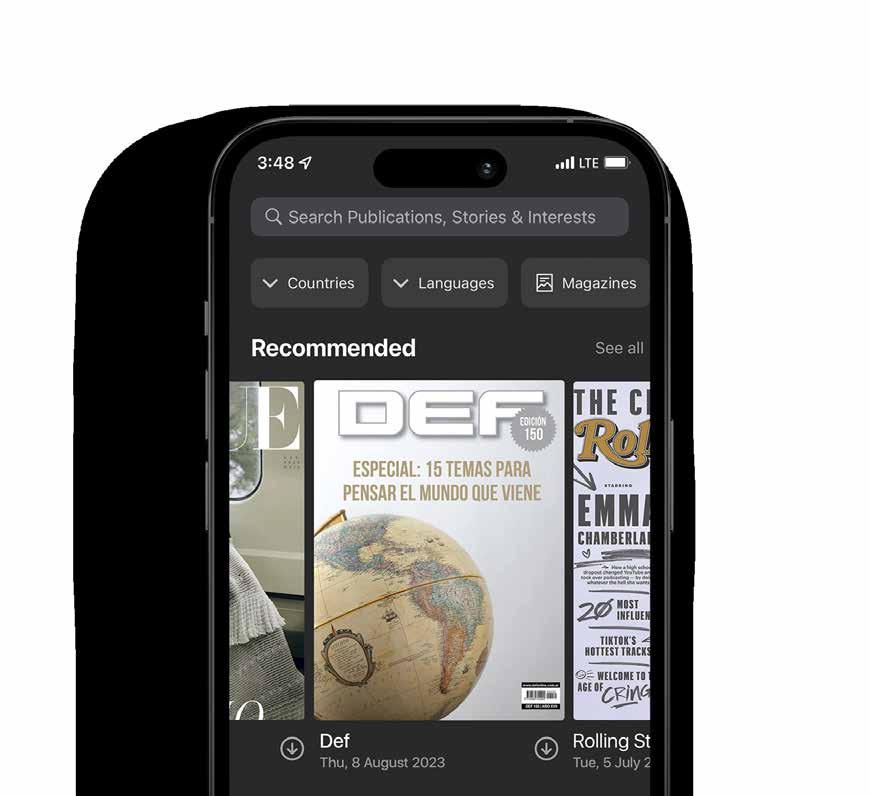

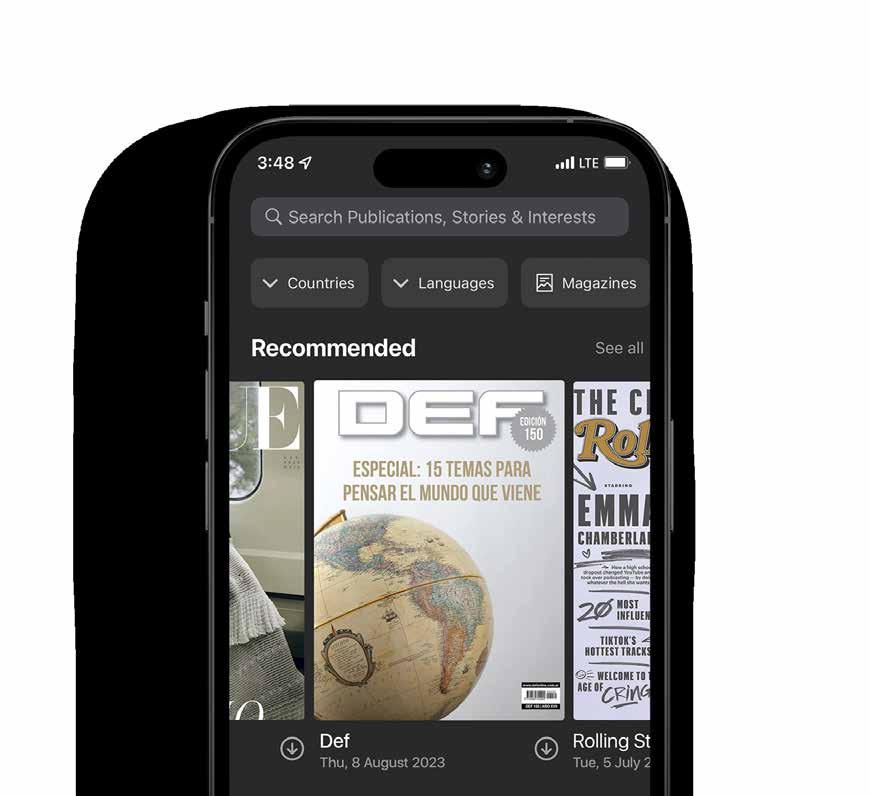



Francia busca controlar la ola
migratoria que se dirige desde su territorio hacia el Reino Unido a través del mortífero Canal de la Mancha.
Un apasionado por la electrónica y el estudio de la atmósfera, trabaja hace 39 años en el Instituto Antártico Argentino, lapso durante el cual viajó alrededor de 51 veces al continente blanco.
Por Susana Rigoz Fotos: Martín Gallino

Ingeniero en sistemas, la tarea actual de Héctor Ochoa es dar servicio a los estudios de la disciplina de alta atmósfera que se realizan en la Antártida fruto de convenios de colaboración con instituciones extranjeras y nacionales. Para ello, hay una multiplicidad de equipos e instrumental desplegado en varias bases antárticas. La función de Ochoa, al comienzo de la campaña, fue formar a los ingenieros y técnicos para la operación y mantenimiento de dichos equipos. Por otra parte, todos los años recorre los distintos laboratorios para la calibración del instrumental y la formación in situ del personal de la base.
“Son 51 ingresos, no 51 años”, aclara Ochoa, como si no fuera mucho. Y cuenta que su historia con la Antártida comenzó en
1984, cuando buscaba trabajo y encontró un clasificado del Instituto Antártico Argentino en el que solicitaban ingenieros y técnicos con experiencia. Él siempre había soñado con conocer el sexto continente, así que no lo dudó. Incluso, ese día al llegar a su casa, le comunicó a su familia que se iba a la Antártida. Con 22 años, fue el único que quedó seleccionado de las 30 personas que se presentaron para el puesto de técnico, gracias a su gran experiencia en electrónica. En la primera entrevista, recuerda, no se habló de la tarea en sí, sino de las dificultades de trabajar en ese territorio y de vivir alejado de la familia. Nada lo amilanó. Después vinieron los exámenes de idoneidad y el psicofísico. De esos primeros pasos,
recuerda que no tenía mucha idea de dónde se estaba metiendo, ya que en ese momento no existía internet ni había difusión de la actividad. “Fui un poco a ciegas porque solo conocía la Antártida por fotos, pero ya me había cautivado”.
Finalmente, en 1985 partió para su primera invernada, nada más y nada menos que en la Base Belgrano II, la más austral que tiene la Argentina, a 1300 kilómetros del Polo Sur. En esta primera etapa, su función específica era la de dar soporte a la investigación como ayudante científico, tarea que le permitió volver a invernar en Belgrano II en 1989. De las primeras impresiones recuerda el impacto que le generó encontrarse “con ese mar lleno de pedazos de
hielo. Fue increíble, emocionante”. En ese entonces, uno de los temas más complejos que se vivía en la Antártida era, además de la lejanía, la incomunicación, sobre todo, en las instalaciones científicas más australes. “Una vez que se iba el rompehielos, quedábamos aislados hasta el año siguiente, en especial, en la base Belgrano. Podíamos pasar semanas incomunicados, sobre todo durante la noche polar”, explica. La única posibilidad de contactarse con la familia era a través de la radio dos o tres veces a la semana, siempre y cuando las condiciones ionosféricas lo permitieran. “Cuando había mucha actividad solar o tormentas magnéticas, no podíamos comunicarnos. Aunque tampoco era lindo, porque uno sabía que todos escuchaban la conversación. Incluso, a veces, había tanta interferencia, que el diálogo se desarrollaba a través de los operadores. Entonces se daban charlas insólitas: “‘Dice su señora que lo extraña’, por ejemplo”, relata.
Todas estas dificultades tuvieron su lado positivo, ya que Héctor empezó a analizar las opciones para instalar la telefonía satelital. De regreso, en 1992, a bordo del rompehielos Almirante Irízar y pese a que el minuto de comunicación costaba 11 dólares, Ochoa llamó a su casa con la ilusión de escuchar la voz de su esposa. Al atender, el cuñado le informó que había salido. La bronca fue enorme, pero le sirvió para darse cuenta de que, si pudo hacer la llamada desde el buque estando cerca de la base, tenía que ser factible también lograrlo desde la propia base en el continente antártico. Fue entonces cuando, además de su tarea como ayudante científico, empezó a involucrarse en otros temas.
“Comenzó en ese momento la zaga de las comunicaciones, las idas y vueltas, las peleas, hasta que logré que la empresa Telefónica Argentina hiciera una inversión que nos permitió tener un enlace en el continente. A partir de entonces, vino una lluvia de avances tecnológicos que posibilitó ir cambiando los sistemas”, detalla.

En cuanto a su vida personal, ya para ese entonces Héctor estaba casado y tenía hijos. Su gran ilusión era que la familia conociera su lugar en el mundo para que de algún modo comprendieran mejor el motivo que lo mantenía alejado tanto tiempo de su casa. “Siempre se dice que no se ama lo que no se conoce, y creo que es cierto. Uno saca fotos, filma videos, pero, por muy linda que sea una imagen, es algo que vemos y nada más. Es intransferible la vivencia de pisar el hielo antártico”.
Mientras ahorraba en un intento de juntar el dinero necesario para realizar un viaje de turismo, llegó la oportunidad: un sismógrafo instalado en la Base Esperanza tenía algunos problemas con los registros. Le propusieron ir a invernar con su familia, propuesta que Elisa, su esposa, aceptó sin dudar.
Durante la campaña 1992-1993, viajó solo para dejar el equipo en marcha y al año siguiente, 1994, viajaron todos –Héctor, Elisa, Diego (6), Rocío (5) y Mariel (3)–, hecho que los transformó en la primera familia civil que invernó en la Base Esperanza. “En los meses previos, pude aprender la rutina de esta base, la diferencia de estar solo y con
familia, el vínculo que se establece entre todos y me encantó”, revela. Durante esa campaña, Elisa, que previamente había hecho un curso en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, trabajó en la Radio Arcángel San Gabriel; Diego y Rocío cursaron el primer grado y el preescolar, respectivamente, en la Escuela Presidente Julio A. Roca. “La experiencia fue alucinante para todos (aunque Mariel no recuerda casi nada), y en lo familiar, excelente. Para mis hijos, representó tener a los papás las 24 horas del día, a lo que hay que sumarle las vivencias, el paisaje, las actividades que podíamos compartir, y el hecho de que nos tocara una dotación fantástica con la que tuvimos una gran convivencia”.
Sobre cuáles son los principales desafíos de una buena invernada, Héctor no duda al afirmar que “el cuco mayor es la convivencia, ya que de la noche a la mañana hay que empezar a vivir con extraños que uno no eligió”. Y explica que en la ciudad, una persona va a su trabajo y después sigue con su vida normal en familia, algo que no ocurre en la Antártida. Por ejemplo, “si uno se enoja con otra persona no puede alejarse, porque
“Una vez que se iba el rompehielos, quedábamos aislados hasta el año siguiente. Podíamos pasar semanas incomunicados”.
no hay adónde ir”. Esto que parece tan complejo tiene su parte positiva, porque obliga a ser flexible, a aprender a respetar al otro, a saber callar.
Otra cosa que se aprende es que, más temprano que tarde, los defectos salen a la superficie: “Al cabo de un tiempo, se caen todas las caretas y aparece la verdadera personalidad de cada quien. Entonces, resulta que el amable no lo era tanto, el duro se transforma en el más contenedor y el simpático es bastante intolerante”. Por esto, son tan importantes los estudios psicológicos previos. Pero no todo se trata del vínculo con el otro, ya que a lo largo del año se profundiza el autoconocimiento. “Es clave aprender a ser parte de un grupo y también lograr adaptarse individualmente a los desafíos que se presentan. La realidad es que durante un año tus compañeros son tu familia, y se generan vínculos profundos que permanecen para siempre”.
Otro factor fundamental es el referido al trabajo. “Los problemas comienzan cuando no hay mucha actividad. Si uno está ocupado, no tiene tiempo de bajonearse”, sentencia.
DEL AISLAMIENTO A LA HIPERCOMUNICACIÓN
En cuanto a las comunicaciones, Ochoa señala dos hitos que cambiaron el ritmo de la vida en la base: la red satelital e internet. También explica que esas modificaciones se vivieron tanto en lo relacionado a los vínculos como a lo profesional.
“Contar con telefonía e internet nos cambió la vida, porque acortó las distancias.A nivel individual, además, permitió tener privacidad, lo cual no es menor. El lado B es que modificó también el ritmo de vida en la base, porque mientras antes al finalizar el trabajo lo usual era salir a compartir actividades físicas o recreativas, hoy muchos no lo hacen porque están pendientes de las comunicaciones”. Hoy estamos hipercomunicados: videoconferencias, whatsapp, internet. En el ámbito laboral marcó definitivamente un antes y un después. Antes de contar con esta red, los datos reunidos durante el año llegaban a los investigadores recién al finalizar la campaña. “Usábamos disquetes de 5 1/4 y 3 1/2 pulgadas. A veces mandábamos las cajitas con los discos vía diplomática a España”, resume. Hoy los datos están online y se van compartiendo a lo largo del año, los investigadores pueden interactuar con directores de tesis, se pueden hacer cursos, entre otros beneficios que brindó la tecnología. Además, se enorgullece al recordar que, después de golpear muchas puertas, logró que una empresa donara una antena de 3,8 m para la base Belgrano que todavía está funcionando”.
Ochoa se siente muy agradecido por las posibilidades que le dio su profesión, desde capacitarse en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, de
España hasta ir la universidad Pierre y Marie Curie en París, donde trabajó en el desarrollo de un sistema de medición de dióxido de carbono en el mar, entre otros. Y a la hora de contabilizar logros, elige haber podido ampliar el Laboratorio de la base Belgrano II e instalar, gracias al aporte económico y técnico español, el edificio de ozono sondeo, además de concretar un proyecto de creación de laboratorios en todas las bases.
Si bien su familia no le cuestiona los viajes, Héctor explica que es uno mismo el que se pone los límites. “No hago más campañas larguísimas, porque aunque siempre digo que estoy acostumbrado, no es tan así. Uno nunca se acostumbra. Por suerte, a esta altura, ya puedo manejar mis tiempos y viajo cuando es realmente indispensable”. Incluso, no es menor el hecho de ser abuelo de Malena (7), que cada vez que viaja le pregunta “si va otra vez a ver la casa de los pingüinos”.
Entre las experiencias más lindas, Héctor destaca el haber vivido en esa geografía, a lo que se sumó el hecho de compartirlo con la familia. “Es un lugar único. Uno mira por la misma ventana y todo cambia de un día a otro. Siempre es diferente. A veces, me pregunto por qué voy y la verdad es que cada vez que viajo no puedo dejar de sentirme un privilegiado por todo: desde ver el buque ingresar en los hielo, a veces romperlo, hasta disfrutar del paisaje y del lugar. No dejo de maravillarme cada vez que llego a la Antártida. Si eso no me pasara, no vendría más”.
En una acción legal poco frecuente, un grupo de abogados presentó una demanda en defensa de un bien común: el ecosistema marino que reiteradamente es víctima de la depredación.
De la Redacción
Fotos: Archivo DEF
El 27 de marzo, la Armada y la Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque –el Tai An– que estaba pescando ilegalmente merluza negra en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA). El incidente comenzó cuando las autoridades nacionales a cargo de la vigilancia
de la región detectaron la embarcación navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.
El barco ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales,
momento en el que activó también el identificador. Pasadas apenas unas horas y convencidos de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta de la Prefectura y el patrullero oceánico de la Armada retomaron la ruta

y confirmaron la operación irregular de la embarcación.
Este incidente se suma a otro que había ocurrido la semana anterior en el puerto de Ushuaia. Allí se detectó que el mismo barco había llevado a cabo capturas ilegales de merluza negra desde mediados de febrero. Esta especie marina se encuentra protegida por un sistema de cuotas establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Cuenta también con protección internacional que exige que las embarcaciones tengan asignada una cuota para las capturas.
Después del escándalo de la persecución del buque pesquero Tai An, se inició
una demanda colectiva o “acción de clase” destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas de los argentinos satisficieran las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N.° 21 el 4 de abril de 2024 y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur SA, propietaria del Tai An, por pesca ilegal dentro de la ZEEA.
En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino.
En consecuencia, solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.
En la demanda, los abogados piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído –en este caso, la merluza negra– en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales, de uso internacional, en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro. Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca
ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
DEMANDAS COLECTIVAS:
LOS ANTECEDENTES
Los profesionales llevan adelante esta demanda colectiva en calidad de afectados y, a su vez, representantes de toda la comunidad en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, presente y futuro. De hecho, esta es la segunda acción de este tipo a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por los 45 millones de ciudadanos argentinos. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer, etc., sobre transgénicos y agrotóxicos”, planteada por el mismo estudio jurídico.
Incluso, hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno–que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.
Según la normativa, están autorizados a buscar reparación y el cese de las actividades en este tipo de perjuicios colectivos generados a cualquier ciudadano afectado tanto el Defensor del Pueblo, como las ONG ambientalistas y los diversos estamentos del Estado. La noción de acción de clase implica que una decisión judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se ven afectados en un mismo derecho, con el propósito de evitar la multiplicidad de demandas.
En materia ambiental, para que sea pertinente la competencia federal judicial deben existir dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza

negra, especie migratoria y frágil que está protegida internacionalmente y forma parte del patrimonio nacional. Quizás el caso más resonante de una acción de clase que hace décadas espera una solución efectiva sea el conocido como "causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo".
Al cierre de esta edición, el Juzgado Civil y Comercial 11 había dado intervención a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) en el caso de la Merluza Negra. Este fallo inicial reviste importancia por dos decisiones fundamentales: en primer lugar, la competencia declarada por el juez y la admisión de la causa solicitada, algo no menor en un país donde no hay una gran tradición de demandas colectivas. En segundo lugar, la participación de la Unidad Fiscal de Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el doctor Ramiro González de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para colaborar en la representación del Estado. Dicho de otro modo, el hecho de sumar
un organismo especializado para representar los intereses públicos y brindar apoyo a los litigantes indica un esfuerzo por garantizar que el caso se maneje de manera justa, en especial, en lo referente a las cuestiones ambientales involucradas.
En cuanto a la magnitud de la depredación, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), organismo responsable de asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros, destaca que el barco Tai An no cuenta con autorización para pescar merluza negra desde 2020 y que, además, utilizó redes de arrastre de fondo en un área donde esta práctica está prohibida.
El incidente del Tai An se suma a otros casos de explotación ilegal de recursos pesqueros por flotas extranjeras en aguas argentinas, lo que motiva a promover una mayor conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero. Tal vez este caso, a todas lúces único en su tipo, se convierta en un primer hito en el reordenamiento y control efectivo del Mar Argentino y sus riquezas.
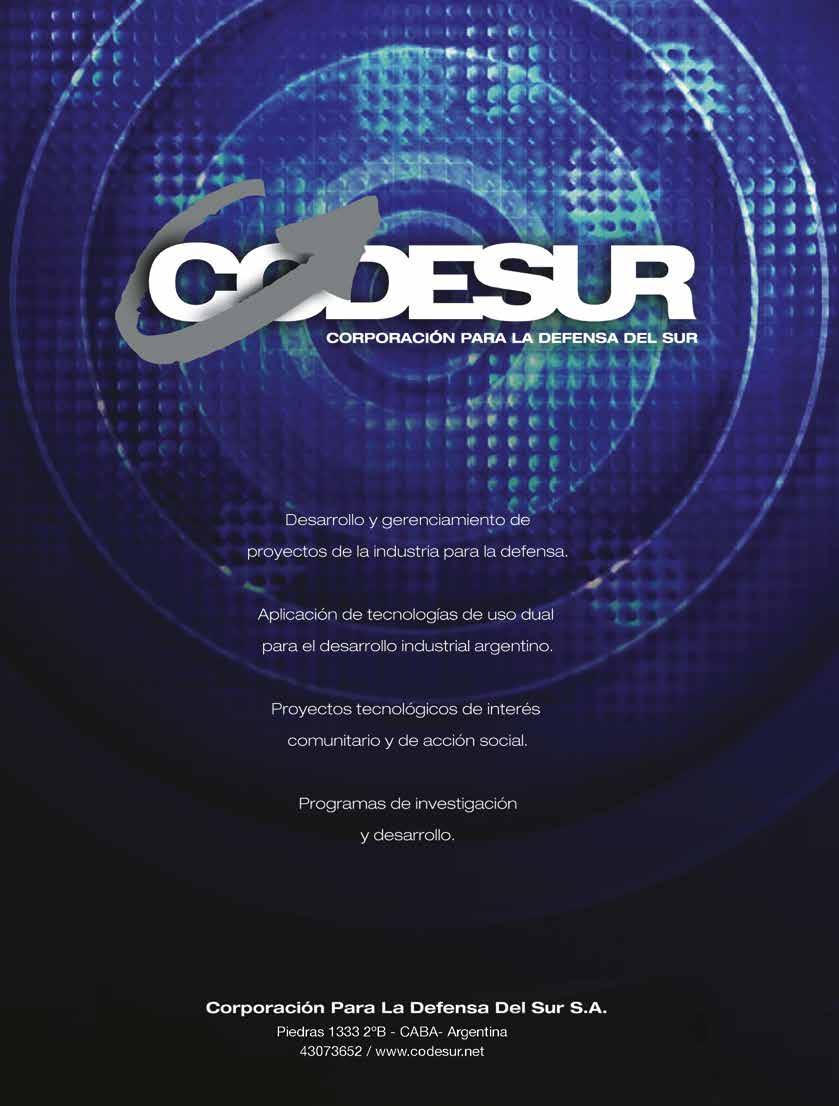


Un hombre aprovecha la Luna y su efecto en las mareas para rescatar material de un barco perdido en el fondo del río Yangon, Myanmar. La posición del astro a esa altura del mes le garantiza cambios menos bruscos en el caudal del agua y, por lo tanto, la posibilidad de trabajar sin peligro durante más tiempo.
El embajador de la Unión Europea en Argentina destacó el nacimiento de una “Europa geopolítica” a partir de la invasión rusa a Ucrania. En diálogo con DEF, analizó la situación actual del bloque comunitario, su recuperación pospandemia, las negociaciones comerciales con el Mercosur y las inversiones en nuestro país.
Mariano Roca
Fotos: Fernando Calzada


“Luego del 24 de febrero de 2022, se produjo efectivamente el nacimiento de una Europa geopolítica, algo que ya había sido anunciado en 2019, cuando dio comienzo el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea”, señaló a DEF el embajador Amador Sánchez Rico, representante diplomático de la Unión Europea (UE) en la República Argentina. En una larga conversación con DEF, reconoció que la UE pudo haber “pecado de ingenua” frente a Moscú, pues ya en 2014, con la anexión ilegal de Crimea, el Kremlin había mostrado síntomas de sus ambiciones territoriales. “Tendríamos que haberle visto las orejas al lobo de una manera mucho más clara”, admitió con franqueza.
Al mismo tiempo, destacó la firme respuesta del bloque comunitario y afirmó que el primer sorprendido
fue el líder ruso Vladimir Putin. “No se esperaba la unidad de respuesta de los 27 países de la UE, los 12 paquetes de sanciones y la solidez de la alianza transatlántica con EE. UU.”, manifestó. “Siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor”, acotó. Sin embargo, subrayó que “la UE ha salido fortalecida tanto de la pandemia como de la guerra de Putin, a pesar de la tragedia que ha supuesto”.
� A pocos días de iniciada la invasión rusa a Ucrania, en marzo de 2022, el alto representante para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, se refirió al “tardío nacimiento de una Europa geopolítica”. ¿Qué significa?
� Podríamos retrotraernos al 24 de febrero de 2022, cuando se dio la invasión de un gigante, como es
Rusia –potencia nuclear y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU– al territorio de Ucrania, un Estado soberano y democrático. Pero creo que podríamos irnos un poco más atrás, a 2019, cuando entró en funcionamiento la Comisión Europea bajo el mandato de Ursula von der Leyen, que concluirá en el mes de junio de este año. En ese momento, ya se hablaba de una “Unión Europea geopolítica” y de una “autonomía estratégica”. Parecía algo abstracto. La pandemia y, luego, la guerra en Ucrania nos abrieron mucho más los ojos.
� ¿Cuáles fueron las enseñanzas?
� Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir dependiendo de Rusia en el suministro de gas, porque no es un actor confiable, y tampoco podíamos seguir dependiendo de China para ciertos insumos, como demostró la pandemia. Nos dimos cuenta de que
ni una sola mascarilla, ni un solo ventilador mecánico, ni un solo gramo de paracetamol se producían en Europa. Y, finalmente, tampoco podíamos seguir dependiendo eternamente del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Nos teníamos que dotar, de una vez por todas, de una verdadera autonomía estratégica.
� ¿La UE subestimó al gobierno de Vladimir Putin?
� Subestimamos a Putin. La Unión
Europea quizá pecó de ingenua. Se veía venir y, quizás, no quisimos aceptar la realidad. Ahora bien, después de la invasión rusa a Ucrania, la UE ha reaccionado con una fortaleza y con una unidad que muy pocos esperaban. El primero que no se esperaba esta unidad, y la contundencia en la respuesta, fue el mismo Putin, que pensaba que en 24 o 48 horas iba a ser capaz de cambiar de régimen y poner un presidente “títere”
“EUROPA ES EL PRIMER INVERSOR EN ARGENTINA, Y HAY MARGEN PARA SEGUIR CRECIENDO”
� ¿Cómo define el vínculo entre la UE y la Argentina?
� Somos el primer inversor, con alrededor de 800 empresas europeas presentes en el país. Disputamos con China el segundo lugar como mayor socio comercial. La diferencia es que Argentina tiene un gran superávit comercial con la UE, mientras que tiene un déficit comercial con China. No caben dudas de que hay potencial para mucho más. No podemos dormirnos en los laureles. Hay margen para muchas más inversiones.
� ¿En qué sectores se podría ampliar esa cooperación con Argentina?
Pienso, por ejemplo, en la energía y en la agenda de la transición energética.
� Argentina tiene grandes reservas de gas –una energía de transición–, pero hoy no lo puede exportar. A los europeos nos gustaría poder contar con el gas natural licuado (GNL) argentino, pero, de momento, no existe aún una planta de licuefacción en un puerto de agua profunda, como podría ser el de Bahía Blanca. Ojalá, muy pronto, pueda llegar el gas argentino a Europa. Firmamos en 2023 un memorando de entendimiento en este ámbito. Aún falta reunir las condiciones de infraestructura.
� ¿Y en qué otros sectores existe interés de parte de los inversores europeos?
� Más allá del gas, hay otros dos sectores. Uno de ellos es el litio, donde cada vez hay más empresas europeas interesadas e invirtiendo en el lado argentino del triángulo del litio. Y el otro gran horizonte en el que Argentina puede ofrecer muchísimo es el del hidrógeno verde, tanto por sus condiciones meteorológicas como geológicas. Ahí, también, hay empresas europeas interesadas. Ambos sectores son claves para la transición energética y para la autonomía estratégica de la UE.
para tener a Ucrania bajo su área de influencia.
� ¿Cómo observa el rol de América Latina, que todavía no ha implementado sanciones directas contra Rusia?
� En la Región, no hay tradición de sanciones. Sin embargo, si analizamos el voto en la Asamblea General de Naciones Unidas y comparamos la votación de los diferentes continentes y zonas del mundo, vemos que en América Latina es donde más condenas ha habido a Rusia. Salvo alguna abstención, es la Región del mundo donde ha habido una mayor condena de la invasión. Aquí, no se trata de estar del lado de Occidente o de Rusia. Aquí, se trata de estar del lado del orden internacional basado en reglas o del lado de la ley del matón y del más fuerte.
� Otro gran actor internacional es China. En la Brújula Estratégica de la UE, se lo menciona como un “socio para la cooperación”, un “competidor económico” y un “rival sistémico”. ¿Qué implica esta definición?
� Por un lado, China es un socio, por ejemplo, en materia de lucha contra el cambio climático. Vivimos un desafío a nivel mundial, y la responsabilidad de la UE en la contaminación del planeta es del 8% de los gases de efecto invernadero. Necesitamos tejer alianzas en el marco de las Conferencias de Parte (COP) de la ONU, y ahí, China es un actor imprescindible. Al mismo tiempo, China es un competidor tecnológico. Tenemos el caso del 5G, donde el que mejor productos ofrezca se podrá llevar el mercado, y eso es muy saludable. Y, por último, es un rival sistémico. Por ejemplo, tenemos una manera muy diferente de ver la protección de los derechos humanos. Ahí es donde tenemos las mayores divergencias. Eso no quita que no trabajemos juntos con China.

RECUPERACIÓN
POSPANDEMIA, PACTO DE ESTABILIDAD Y MIGRACIONES
� ¿Qué significó la pandemia para la UE?
� La pandemia puso a la UE a prueba. En Bruselas, no existe una política común en materia sanitaria. Cuando ocurrió la pandemia, había mucha incertidumbre de cómo iban a reaccionar las instituciones europeas. ¿Y qué hizo la Comisión Europea? Sin tener competencia y asumiendo riesgos, negoció y adquirió vacunas para todos los europeos. Eso permitió que se vacunara muy rápido a toda la población, al mismo ritmo y de manera homogénea. Eso evitó que se crearan desequilibrios y asimetrías. La UE también consiguió exportar y donar el
mayor número de vacunas al resto del mundo. Hicimos mucho a través de entidades supranacionales o multilaterales, como el Covax, lo que quizás no nos dio el crédito suficiente.
� La pandemia hizo que se abandonaran, momentáneamente, las reglas de los pactos de estabilidad. ¿Qué sucedió?
� Ante desafíos de esta envergadura, evidentemente, hubo una flexibilización de las reglas. Hubo una emisión de deuda común y luego hubo una inyección de un paquete financiero, como es el programa Next Generation EU. Ha sido una respuesta muy ambiciosa, y sin precedentes, para hacer frente a la crisis. Eso demostró, una vez más, la solidaridad entre los países de Europa. Actualmente, existe un marco, que es el que pone la Comisión Europea, y luego se distribuye en
función de las necesidades y de los programas presentados por cada país.
� ¿Qué desafíos plantea la política migratoria, teniendo en cuenta que es uno de los caballitos de batalla de las fuerzas políticas euroescépticas?
� Las elecciones al Parlamento Europeo van a medir cuál es la temperatura. La migración es uno de los grandes desafíos europeos. Las migraciones son necesarias y se tienen que gestionar de una manera regulada y gradual. Se tienen que dar dentro de los cauces establecidos. También, tenemos que trabajar muchísimo más con los países de origen, particularmente en África, para crear empleo allí, y seguir tejiendo alianzas con un continente que en 2050 puede llegar a tener entre 3000 y 3500 millones de ciudadanos. Mientras tanto, la realidad es que
Europa vive un declive demográfico y necesita de los migrantes.
AMÉRICA LATINA:
RECUPERAR EL TIEMPO
PERDIDO
� ¿Cuál es el estado actual de los vínculos entre Europa y América Latina?
� Vuelvo a lo que decía antes: la necesidad que tiene la UE de diversificar sus relaciones y de apostar por socios confiables. De este lado del mundo, además de la relación transatlántica con EE. UU., tenemos otra relación transatlántica que es igual de importante: me refiero a la que va de EE. UU. hacia abajo. Hasta hace 20 o 25 años, esa relación entre la UE y América Latina estaba bien consolidada, y había mucho vínculo. En los últimos 20 años, en cambio, ha habido cierto distanciamiento.
� ¿Cómo explica ese distanciamiento?
� Ha habido diferentes causas, y la responsable no es solamente la UE. La culpa es atribuible a ambos lados. En la UE, por ejemplo, hace 20 años, éramos 12 socios y hoy somos 27. La Unión se ha ido ampliando hacia el este, y nos hemos ido alejando geográficamente de esta región. Además, hemos tenido muchos problemas o urgencias internas, como el Brexit, la crisis migratoria, el euro, el terrorismo, etc. Tenemos muchos problemas en el vecindario, y hay mucho fuego por apagar alrededor de la UE. Eso, querámoslo o no, nos ha llevado a distanciarnos un poco de América Latina.
� ¿De qué manera piensa que es posible reconstruir ese vínculo?
� Quizás, hemos pecado de una agenda demasiado focalizada en lo que nos divide o en lo que nos separa. Pueden ser temas como los de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y no hemos sabido
capitalizar todo lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos divide: un pasado en común, principios y valores en común. Yo creo que tenemos que empezar a construir una agenda mucho más positiva.
� En 2023, tuvo lugar la tercera Cumbre CELAC-UE. ¿Qué importancia tuvo?
� El hecho de que la Cumbre se haya celebrado después de siete años de ausencia ya nos dice mucho. Eso se corrigió el año pasado, bajo la presidencia española de la UE. Ahora, no tenemos que quedarnos ahí; tenemos que volver a sentarnos y a trabajar juntos para recuperar el terreno que hemos ido perdiendo en los últimos 20 o 25 años. Por un lado, está la política entre bloques, que no es fácil: en la UE, somos 27 y aquí son 33. Lo tenemos que hacer también a nivel subregional, como la UE y el Mercosur, con el que estamos negociando un acuerdo de asociación comercial. Y luego, entre la UE y cada uno de los países latinoamericanos.
UE-MERCOSUR: UN ACUERDO COMERCIAL POSIBLE
� Yendo al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, la canciller argentina, Diana Mondino, habló de ciertas “incomprensiones” y “mitos” que existen en Europa, por ejemplo, respecto del Amazonas y la protección ambiental. ¿Qué tan lejos se está del acuerdo?
� Estuvimos muy cerca de cerrar las negociaciones, que ya llevan prácticamente 25 años. Esperamos retomarlas a nivel técnico. Quedan algunas cuestiones pendientes. Yo sigo siendo optimista, porque creo que viviríamos muchísimo mejor con este acuerdo que sin él. No podemos estar siempre hablando de lo que este acuerdo restaría, en lugar de destacar todo lo que sumaría. Tendríamos que hablar

Población total: 448,4 millones
Miembros: 27 países
Superficie total: 4,2 millones de km2
Sede de la Comisión Europea: Bruselas
Sede del Parlamento Europeo: Estrasburgo
Presidente del Consejo
Europeo: Charles Michel (Bélgica)
Presidente de la Comisión
Europea: Ursula von der Leyen (Alemania)
Presidente del Parlamento
Europeo: Roberta Metsola (Malta)
Intercambio comercial con Argentina (2023)
Exportaciones: US$ 6857 millones
Importaciones:
US$ 10.701 millones
Saldo comercial: –US$ 3847 millones
La UE es el tercer socio comercial de la Argentina, y las empresas europeas son, en su conjunto, el primer inversor extranjero en el país.
muchísimo más del precio o del coste de un “no acuerdo”.
� En nuestra Región, se cuestiona el proteccionismo europeo y su normativa ambiental. ¿Qué responde usted?
� Se habla mucho de la UE y de sus normativas, como por ejemplo, el reglamento sobre deforestación.
> Es diplomático español; tiene 51 años.
> Es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Montpellier. Posee un máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina.
> Fue responsable de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
> Fue portavoz de la Vicepresidencia de la Comisión Europea y Desk Officer para África Occidental.
> En Bruselas, fue jefe adjunto de la División de Derechos Humanos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
> Se desempeñó como consejero político de la Embajada de la UE en México y de la Delegación de la UE ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
> Se desempeña, desde septiembre de 2021, como embajador de la UE en la República Argentina.
> Está casado con la ciudadana francesa Sonia Lalanne, con quien tiene dos hijos, Inés y Adrián.
En realidad, lo que hacemos es responder a una preocupación de la ciudadanía. La gente, a ambos lados del océano, quiere saber qué está consumiendo, de dónde procede y en qué condiciones se lo produce. Es justo que este tipo de normativa, que se aplica a los agricultores y a las empresas europeas, también se
aplique a otros lugares de origen de las exportaciones. Es lo que estamos haciendo. Son cambios que han venido para quedarse. Este tipo de reglamentos y normativa responden a estas preocupaciones. Lo que tenemos que hacer es tener un diálogo para disipar dudas y para seguir aumentando nuestros flujos comerciales.

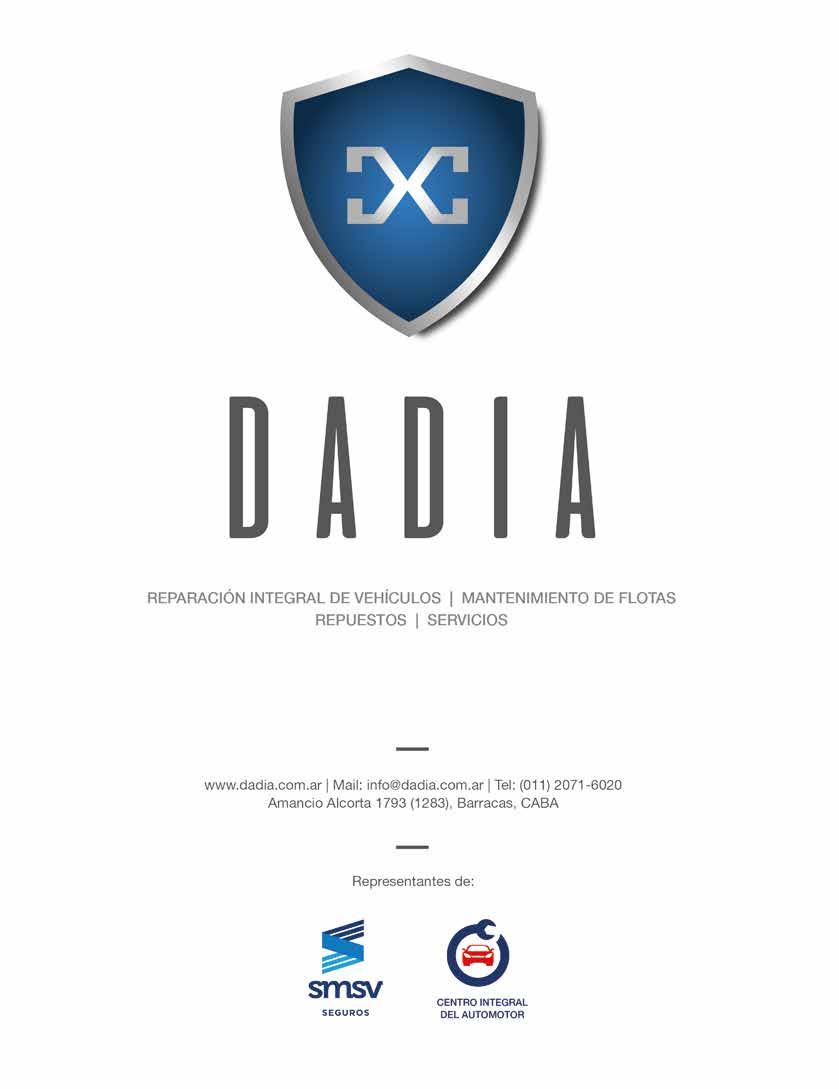
LELAND LAZARUS
El director asociado del Programa de Seguridad Nacional del Jack D. Gordon Institute for Public Policy, perteneciente a la Florida International University, dialogó con DEF sobre la competencia entre China y Taiwán en nuestro continente y se refirió a las tensiones entre EE. UU. y el régimen de Pekín.
Por Mariano Roca Fotos: F. C. y AFP

“Taiwán es una democracia muy madura”, subraya, en diálogo con DEF, Leland Lazarus, director asociado de Seguridad Nacional del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad International de Florida, quien acaba de visitar la isla, en un viaje patrocinado por el German Marshall Fund. Este académico, con un excelente dominio del idioma chino mandarín, se entrevistó en Taipéi con altos funcionarios del país, entre ellos la vicepresidenta electa, Hsiao Bi-khim –exrepresentante diplomática del país en EE. UU.–, y el canciller Joseph Wu. En esos encuentros, pudo palpar in situ el clima que se vive tras las elecciones del pasado 13 de enero, que dieron la victoria al candidato del oficialista Partido Progresista Demócratico, Lai Ching-te, quien se convirtió en el nuevo mandatario taiwanés.
EL
A fin de entender la relevancia de América Latina para Taiwán, cabe señalar que siete de los doce aliados diplomáticos de Taiwán en el mundo están en nuestra Región: Belice, Guatemala, Haití, Paraguay y los pequeños estados insulares caribeños de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. En los últimos años, sin embargo, la ofensiva de la República Popular China consiguió “arrebatarle” a Taiwán seis de sus antiguos socios, que han cambiado su política exterior y han roto las relaciones con Taipéi para alinearse con Pekín: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
“Durante muchos años, China y Taiwán estuvieron compitiendo en la denominada
‘diplomacia del dólar’, y los taiwaneses ya no quieren jugar ese juego”, señaló Leland Lazarus. Lo dijo públicamente la actual mandataria de la isla, Tsai Ingwen, hace poco más de un año, cuando Honduras se convirtió en el más reciente país latinoamericano en romper sus lazos con Taiwán para arrojarse a los brazos de la República Popular de China.
� ¿Por qué América Latina sigue siendo tan importante para Taiwán?
� Diplomáticamente, esta Región es sumamente importante para Taiwán. En mi viaje, tuve la oportunidad de reunirme con las autoridades del Departamento de Relaciones Latinoamericanas, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me dieron detalles de todos los programas e iniciativas que tiene Taiwán a escala regional. Están enfocados en entrenamiento
“China estableció como meta para 2049 dotarse de un ‘ejército global’”.
médico, infraestructuras y programas de apoyo a las mujeres y a las personas con discapacidades, entre otros. Un ejemplo de ello fue la construcción del Hospital Nacional de Chimaltenango (Guatemala), con el apoyo de la Overseas Investment and Development Corporation (OIDC) de Taiwán, durante la pandemia.
� Guatemala está hoy en el centro de todas las miradas, con la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo. ¿Cuál es la importancia de este país para Taiwán?
� Guatemala es la economía más grande, si consideramos los siete países de la Región que mantienen su alianza diplomática con Taiwán. Entonces, para la República Popular China, lograr captar su reconocimiento diplomático y “robarle” otro país a Taiwán sería un éxito muy importante. Hemos escuchado al actual presidente Bernardo Arévalo, cuando era candidato, decir que quería fortalecer los lazos económicos con la República Popular China y, a la vez, mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán. Muy pronto, se va a dar cuenta de que eso no va a ser posible. Lo mismo había dicho Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, durante su campaña. Me preocupa mucho que Guatemala sea el próximo país en romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán.
Una propuesta que plantea Leland
Lazarus para la Región es la participación de Taiwán en el futuro centro de excelencia digital que EE. UU. construirá en Costa Rica, en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas lanzada en 2022. “Taiwán sería el mejor socio para poner en marcha esta iniciativa que busca entrenar la fuerza laboral en 5G, inteligencia artificial y semiconductores, porque es líder global en cada una de estas tecnologías emergentes”, sostuvo.
� Si hablamos del nearshoring, la estrategia de EE. UU. de acortar distancias en cadenas de valor, como la de los semiconductores, ¿qué lugar ocupa Taiwán?
� El nearshoring ya está en marcha. Por ejemplo, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha invertido en la construcción de una fábrica de semiconductores en Arizona. Un representante del Ministerio de Comercio de Taiwán, que conoce muy bien la economía de la Región, me comentó que algunos productores de placas de circuito impreso (que conectan los componentes electrónicos) están construyendo fábricas en la frontera entre EE. UU. y México, justamente para aprovechar la cercanía del establecimiento de Arizona. Sin embargo, desafortunadamente, no vamos a ver otras grandes inversiones del sector privado de Taiwán, porque América Latina está muy lejos de la isla, que cuenta con socios confiables en el sudeste asiático, como Vietnam, Indonesia o Malasia. El costo laboral en estos países es menor que el de la mano de
obra latinoamericana, y aún existen en nuestra Región muchos obstáculos en materia de regulación de impuestos.
� ¿Le preocupa el uso dual de las infraestructuras chinas en América Latina?
� China estableció como meta para 2049 dotarse de un “ejército global”. Una piedra angular para alcanzar esta meta es establecer diferentes puntos logísticos en todo el mundo. Hoy, están más enfocados en el Indo-Pacífico, pero a los expertos estadounidenses les preocupa que los chinos estén preparando el escenario para “militarizar” en el futuro las infraestructuras que están construyendo en la actualidad. Un ejemplo de ello son los puertos de aguas profundas, como el que están construyendo en Chancay (Perú), las terminales cercanas al canal de Panamá, o algunos puertos en el Caribe. En otros lugares, como Guinea Ecuatorial o Emiratos Árabes Unidos, reportes de inteligencia nos indican que allí se construyeron facilidades portuarias que podrían tener un propósito militar. En el caso argentino, la base espacial en Neuquén fue construida por una subsidiaria de la Fuerza de Apoyo Estratégico, vinculada al Ejército Popular de Liberación de China. Todo su equipamiento puede ser utilizado para propósitos científicos, pero también para rastrear satélites de los países adversarios o para guiar misiles.
� ¿Por qué el Congreso de EE. UU. está avanzando en la prohibición de TikTok?
� Existe una gran preocupación en

algunos congresistas porque la empresa matriz de TikTok, ByteDance, podría ceder al gobierno chino información y datos personales de los usuarios estadounidenses y utilizarlos en el futuro para chantajear o para manipular su comportamiento. Podría influenciar, por ejemplo, al pueblo estadounidense durante los procesos electorales. Ya vimos cómo, en el proceso de negociación de la ley en la Cámara de Representantes de EE. UU., TikTok lanzó una campaña de persuasión de los usuarios para presionar a los congresistas y evitar que cancelen TikTok.
� ¿Qué perspectivas se abren para los vínculos entre EE. UU. y Taiwán en vistas al proceso electoral estadounidense?
� Yo creo que la política hacia Taiwán no va a sufrir cambios. EE. UU. reconoce la existencia de una sola China y considera que Taiwán es parte de ella, pero, a la vez, entiende que el pueblo que vive en la isla tiene el derecho de escoger su propia forma de gobierno y no debería ser intimidado ni amenazado por China continental. Sin embargo, por el lado de Taiwán, en el pasado, el nuevo presidente Lai Ching-te dijo públicamente que él estaba a favor de la independencia de la isla. Aunque el propio Lai luego haya dicho que está de acuerdo en mantener el statu quo en las relaciones con China, el gobierno de Pekín no confía en sus palabras. También, dijo, en su momento, que le gustaría visitar la Casa Blanca, lo que sería claramente una violación de la “política de una sola China”. Otro factor es la unidad dentro
de Taiwán. Si bien es una democracia madura, también, sufre los problemas de cualquier democracia, como la polarización interna, y su sociedad está expuesta a las campañas de desinformación de la China continental. Tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre dentro de China, que está experimentando un momento pésimo en la economía. Existe una “burbuja” en el mercado de los bienes raíces; los gobiernos provinciales y municipales han acumulado una deuda enorme; el índice de desempleo juvenil supera el 20%. A su vez, también se profundizan las restricciones de distintos países al acceso a tecnologías avanzadas por parte de Pekín. Los expertos en EE. UU. dudan si Xi Jinping podría usar un ataque sobre Taiwán para desviar la atención de su pueblo sobre los problemas domésticos.

La milicia rebelde yemení, que controla actualmente un tercio del territorio de Yemen y su capital Saná, y que cuenta con el respaldo de Irán se ha convertido en un actor desestabilizador. La reciente campaña de ataques en el Mar Rojo amenazan con extender el alcance de un conflicto regional cada vez más preocupante.

POR GEORGE CHAYA
Consultor y experto en Oriente Medio, relaciones internacionales y prevención del terrorismo. Autor del libro La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI
A medida que se profundizan las operaciones militares de Israel en Gaza para desalojar al grupo terrorista Hamás del enclave, nadie puede aseverar que el conflicto no continúe extendiéndose a nivel regional. Es innegable que el riesgo creciente de ataques con armas tácticas e, incluso, nucleares puede escalar en la medida que la guerra avance y se amplíe. A principios de febrero, Rafael Grossi, el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), efectuó declaraciones en las que no descartó que la escalada de hostilidades pudiera disparar el peligro de la proliferación en la región, aunque tampoco confirmó una futura dimensión nuclear de la guerra. El jefe del OIEA es un profesional serio y nunca hubiera dado una respuesta categórica
ante una situación potencialmente grave, de no percibir realmente un escenario peligroso y volátil.
Mientras la guerra en Gaza puede ser el disparador de mayores males, en la frontera norte israelí, el grupo terrorista libanés Hezbollah continúa ampliando sus ataques con misiles y cohetes sobre el Estado judío. Esta provocación coadyuva en la escalada del conflicto regional entre Israel e Irán y sus proxies en Yemen, Siria e Irak. Ante ello, los países del Golfo, liderados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, saben que no saldrán indemnes en caso del creciente riesgo de ataques nucleares y de
“El riesgo creciente de ataques con armas nucleares puede escalar en la medida que la guerra de Gaza avance y se amplíe a nivel regional”.
proliferación de ese tipo de sistemas de armas. De allí que la posición expresada por el director de la OIEA, en relación a las “dimensiones nucleares” que puede tomar el conflicto, debería ser tomada muy seriamente por las monarquías sunitas del Golfo.
Otros detalles que no pasan desapercibidos para esos dos gobiernos son, por un lado, el curso inalterable del programa nuclear de Irán, y, por otro, las declaraciones de un ministro israelí sobre el eventual uso de armas nucleares en Gaza. Ambas circunstancias confirman positivamente las capacidades nucleares del Estado de Israel en materia defensiva, en caso de ser atacado de forma más violenta e inesperada que lo acaecido el 13 de abril, cuando Irán disparó indiscriminadamente unos 2000 drones suicidas y misiles sobre territorio israelí –aunque el 99% de ellos fue neutralizado por las defensas aéreas israelíes y de sus aliados–.
Lo concreto es que Israel ha mantenido durante mucho tiempo una política de discreción y reserva en materia de su arsenal de armas nucleares. Por su parte, con sus altos y bajos, Washington continúa apoyando a su aliado sin pronunciarse sobre la postura nuclear de Israel. Al mismo tiempo, agencias de inteligencia árabes de los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCPG) se esfuerzan por no quedar atrás en cuanto a capacidad de respuesta ante una República Islámica de Irán cada vez más agresiva en la búsqueda por alcanzar “su arma nuclear”, lo cual torna la situación mucho más compleja.
Ante este escenario y frente a las provocaciones iraníes, no puede descartarse que el sistema global de no proliferación nuclear se derrumbe a nivel regional y se fortalezca la idea de la disuasión nuclear entre los estados árabes. Sin embargo, a pesar de las crecientes tensiones, EE. UU. continúa impulsando iniciativas diplomáticas como el reciente Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y el impulso para una Zona Libre de Armas Nucleares en Oriente Medio como manera de frenar la proliferación de armas nucleares en la región. Todo ello, a pesar de la conducta de Teherán y su relación conflictiva con el OIEA, lo que indudablemente puede estar socavando los esfuerzos globales de no proliferación.
AMENAZA LATENTE
En Oriente Medio hay patrones marcados. Uno de ellos es que las crisis graves suelen poner luz a revelaciones profundas. Allí aparece la mención del ministro de Patrimonio israelí, Amichai Eliyahu, a principios de noviembre, cuando sugirió que lanzar un arma nuclear sobre Gaza era una opción que no debía descartarse. Si bien Eliyahu fue reprendido severamente de forma pública por el primer ministro Benjamín Netanyahu y suspendido de las reuniones de gabinete, el funcionario ratificó su posición en declaraciones que realizó a finales de febrero último. La posesión de armas nucleares por parte de Israel es un hecho reconocido
desde hace varios años atrás, pero rara vez fue confirmado por funcionarios de los distintos gobiernos israelíes. Los líderes judíos no niegan ni reconocen la posesión de armas nucleares por dos razones: por un lado, para preservar la no proliferación en Oriente Medio y, por otro, como parte de su política de Defensa. Y el mundo lo reconoce de esa manera, como también reconoce la postura responsable de Israel al no hacer uso de esos sistemas de armas.
Muy distinta es la posición de Irán, que ha expresado en varias oportunidades el deseo de aniquilación del estado judío. Si la República Islámica se hace de capacidad nuclear de uso militar, el peligro que conlleva ese escenario para Israel se torna alto.
El programa nuclear israelí data de finales de 1950 y principios de 1960, cuando se estableció el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, cerca de Dimona. En sus inicios, el programa contó con la apoyatura de Francia, que proporcionó reactores nucleares, facilitó la tecnología que permitió el enriquecimiento de uranio y, según algunos informes no confirmados por ninguno de los dos países, compartió datos de pruebas nucleares. Aunque se dice que Israel desarrolló su primera arma nuclear a mediados de la década del 60 y ahora posee un arsenal de varias docenas de ojivas nucleares, el país nunca ha revelado mayores detalles sobre sus capacidades por razones de Defensa y seguridad nacional.
Más allá de la reprimenda pública del primer ministro Netanyahu, los

comentarios del ministro Eliayhu dispararon críticas generalizadas tanto a nivel regional como internacional y renovaron las manifestaciones antisemitas de los grupos propalestinos y organizaciones de militancia favorables a Irán. Estos últimos protagonizaron varias revueltas en la región y asomaron también en Occidente, donde arrecian las críticas a Israel, especialmente, en varios campus universitarios donde nunca antes se habían producido. Los manifestantes reprueban el accionar de Israel y niegan el derecho a la defensa de su territorio y sus ciudadanos, al tiempo que llaman a realizar esfuerzos urgentes de no proliferación, pero nada dicen sobre el dossier nuclear iraní.
Mientras esto sucede, en materia política, dentro de la propia sede de las Naciones Unidas en Nueva York, representantes de China, Rusia, Qatar, Irán y naciones árabes –como Siria e Irak– condenaron con vehemencia el arsenal nuclear israelí y propusieron reuniones de urgencia para organizar una conferencia por un Oriente Medio libre de armas nucleares, sin mencionar el programa de proliferación de Irán.
Al mismo tiempo, en una muestra superlativa de hipocresía, Irán –apoyado por Rusia– afirmó que la posesión de armas nucleares por parte de Israel era una amenaza directa a la estabilidad regional, y China llamó a Israel a unirse al Tratado de No Proliferación (TNP), del que el estado judío aún no es signatario.
Por su parte, desde una edulcorada moderación política, la administración Biden efectuó un llamado a no utilizar armas nucleares en Gaza. Sin embargo, en un equilibrio forzado y poco claro en materia política regional, el secretario de Estado, Antony Blinken, instó a todas las partes a abstenerse de realizar acciones que puedan conducir a una situación de no retorno. No obstante, en términos generales, la respuesta de la administración Biden al avance del programa nuclear iraní ha sido tibia y complaciente. Con excepción de la política reflejada durante la presidencia de Donald Trump, cuando EE. UU. se retiró unilateralmente del acuerdo
nuclear, Washington no mostró en el pasado reciente acciones concretas ni ejecutó medidas políticas, diplomáticas o de otro tipo para que el régimen iraní detuviera su peligroso proyecto nuclear. Desde los tiempos de la administración Obama, Irán no ha encontrado escollos a sus esfuerzos para avanzar en su programa nuclear ni ha sido objeto real de un control firme de armas de parte de Washington, a excepción del período de Trump en el poder. El Plan de Acción Integral Conjunto, suscripto por el presidente Obama y que fuera publicitado como un acuerdo que tenía por objeto detener el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio en las sanciones económicas impuestas al régimen persa, fue alcanzado incluso con la oposición de la propia comunidad de inteligencia y seguridad nacional estadounidense. Lo notable del enfoque actual de la administración Biden hacia el programa de armas nucleares iraníes contrasta marcadamente con su abordaje y su discurso. El foco está puesto en la geopolítica regional, mucho más que en un compromiso con la no proliferación nuclear. Incluso cuando Irán continúa avanzando peligrosamente hacia la obtención del arma nuclear.
Sin embargo, al mantener el apoyo a Israel durante el conflicto de Gaza, la administración Biden ha corregido errores de años anteriores y ha evitado el aumento de las tensiones en la región. Este enfoque ha otorgado mayor credibilidad a Washington a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad de sus socios regionales, aunque los países sunitas del Golfo mantienen sus reservas y aguardan las próximas elecciones presidenciales estadounidenses con renovadas expectativas. Mientras tanto, EE. UU. conserva como eje central su propia seguridad nacional y continúa viendo con recelo los movimientos iraníes en la zona.
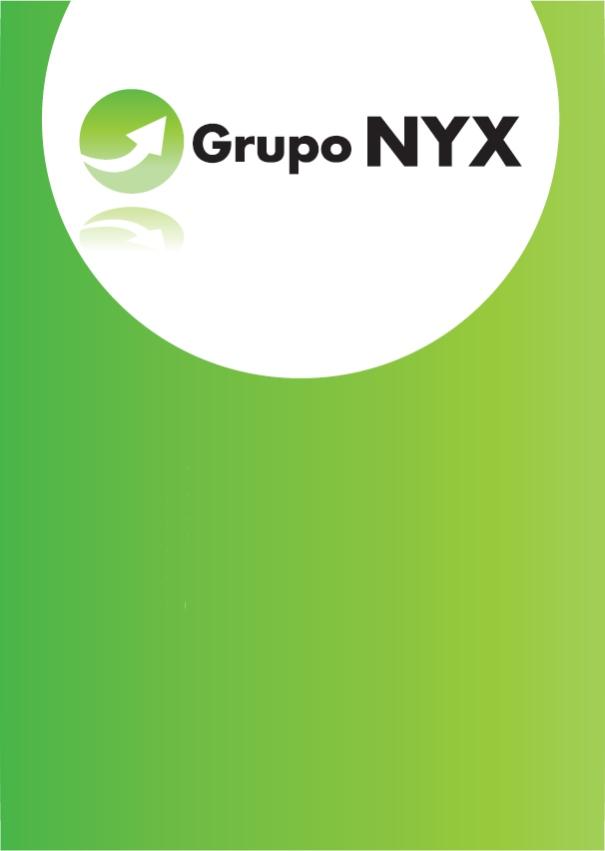



En un evento inédito, los regimientos de Infantería 1 "Patricios", de caballería Granaderos a Caballo "General San Martín", y de Artillería 1 "Brigadier General Tomás de Iriarte" llevaron adelante, en una ceremonia conjunta, el cambio de centinelas del Cabildo de Buenos Aires, de la Casa Rosada y del Ministerio de Defensa. Unos 200 militares protagonizaron el acto, al que también asistió el ministro de Defensa Luis Petri.
Fotos: gentileza EA y Ministerio de Defensa


El relevo consistió en la mudanza de los centinelas de los edificios cuya responsabilidad recae en los distintos Regimientos históricos de la Fuerza: el Cabildo, en el caso de los Patricios; la Casa Rosada, para los Granaderos; y el Ministerio de Defensa, en cuanto a los artilleros de Iriarte.

La Banda Militar "Tambor de Tacuarí", reconocida a nivel nacional y premiada alrededor del mundo, realizó un tradicional carrusel con marchas castrenses y canciones populares.

Con banderas argentinas, ciudadanos y turistas, presenciaron el relevo que, desde mayo, se repetirá los primeros sábados de cada mes.





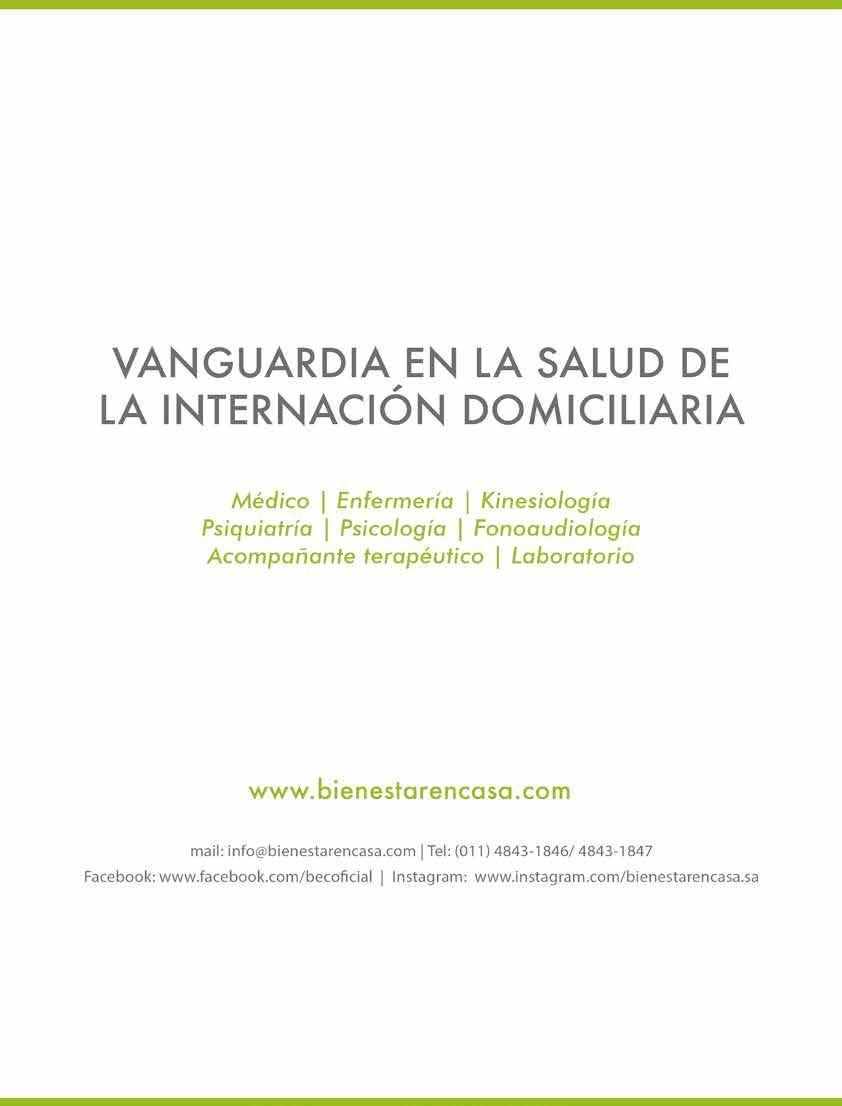
Julieta Desmarás es escritora, poeta, curadora y dramaturga, y colabora en diferentes espacios de la cultura. Coordina el ciclo “El toro” y publicó dos poemarios: El río y su cajón y La voz mayor. En 2023 participó de un concurso de cuentos de Malvinas organizado por la Universidad de la Defensa Nacional y la Dirección General de Cultura. Su cuento, “El jilguero”, resultó ganador del certamen.
� ¿Cómo surgió la escritura de "El jilguero"?
� Todo empezó por una compañera de trabajo. Yo trabajaba en una radio, me dedico a la columna de Cultura y hacía entrevistas que tenían que ver siempre con la literatura y el teatro. Y mi compañera me dijo: “¿Te enteraste del concurso que está haciendo el Ministerio de Defensa con la Cámara de Diputados? Mirá que cierra mañana”. El concurso tenía ciertas bases y condiciones. Era la primera vez que yo, como escritora, tenía que trabajar o escribir para un concurso, con cierta temática, determinada extensión y con el formato de cartas apócrifas sobre Malvinas.
� ¿Qué perspectiva elegiste para abordar el tema?
� Se ha escrito mucho sobre las batallas de Malvinas, sobre los propios veteranos, tesitgos vivaces de ese momento... Entonces, ¿cómo hago para escribir y contar otra Malvinas? Porque hay todo un contexto que
Por Dolores Barón Foto: Fernando Calzada
ahora es difícil de pensar: estamos hablando de 1982, época en que no estaba presente la inmediatez de las redes sociales. Hoy, en cierta medida, te enterás de todo lo que está pasando en una guerra casi al instante por Instagram. En cambio, en ese momento, estaba el concepto de la espera. ¿Qué hace el hijo cuyo padre viajó a la guerra? ¿Qué hace la esposa? ¿Qué sucede con la espera? De ahí surgió la idea: ¿Qué pasaría si hay un intercambio entre padre e hijo en cartas de Malvinas? De ahí surgieron estas nueve cartas, que son un ida y vuelta entre Pedro, un niño al que me imaginé entrando en la preadolescencia, y su padre que fue a Malvinas.
� ¿Hiciste una investigación previa o simplemente escribiste cómo te salió basado en lo que ya sabías del conflicto?
� Fue una investigación muy grande para mí, porque quería volver real esta carta: este chico juega al fútbol, ¿de qué equipo es?
De Boca. ¿Qué pasa para un nene cuando pierde su equipo? Cosas así me imaginaba y me preguntaba. Por eso, también investigué qué pasaba con Boca en ese momento. Como le estaba ganando Peñarol, hay un momento en la carta donde el nene dice: “Soy de Boca, pero a mí me gustaría ser de Peñarol”. Fue meterme en la mente de un niño que escribe con faltas de ortografía. Creo que de ahí vino el deseo de no adentrarme tanto en lo que ya habíamos recibido del conflicto, la documentación precisa y real de lo bélico, sino que me enfoqué en los familiares. Me pareció mucho más interesante y creativo.
� ¿Te inspiraste en alguna historia real que hayas leído o escuchado?
� No, trabajo en la Editorial Universitaria del Ejército (EUDE), donde lo que tiene que ver con Malvinas es puramente investigación. Tengo una cascada de conocimiento mucho más bélico. Entonces traté de

pensar una Malvinas “diferente”. Fue propiamente creatividad y el deseo de escribir un relato que no tuviera la demanda de si estoy diciendo bien tal lugar o si algo pasó realmente así. Tal vez hay algún nombre que resuena para mí, pero es todo ficción, ninguno de los personajes existió verdaderamente. Es mi humilde gesto hacia la gente que fue a Malvinas, sin tocar lo bélico y lo que realmente sucedió. Me interesaba mucho más pensar en los que estábamos acá y referirme a una Malvinas imaginaria.
� Sos poeta, ¿te interesaría hacer algo de Malvinas en ese formato?
� Sí, me gustaría. La poesía es mi hábitat en el mundo, es mucho más minuciosa, laborioso. Se juega mucho más. Siempre me interesa mucho más la parte de la imaginación. Nunca escribí en forma de poema sobre Malvinas, pero ¿qué mejor espacio para jugar con el lenguaje? La poesía es eso, no es una novela, no es una narrativa; tiene que haber una construcción que se pueda comprender y, desde lo lúdico, pueden aparecer grandes hallazgos literarios. Como cuando Silvia Plath o Alejandra Pizarnik hablan de
la jaula, el pájaro y sobre permitirse jugar con las palabras. Sin duda, el mejor camino para mí es la poesía.
� Volviendo a la editorial para la que trabajás, ¿editan textos de ficción relacionados a Malvinas?
� Abordamos el tema más que nada desde lo científico, desde la investigación con trabajo metódico, pero también tenemos ficciones sobre lo bélico en general. Además hay una línea que se dedica a los niños, para pensar Malvinas y la Antártida, y que presenta los valores de nuestras Fuerzas Armadas.
� ¿Creés que el cuento que escribiste, aunque sea de ficción, puede servir como una herramienta para difundir aún más el conflicto sobre las islas?
� Completamente, se toman rasgos distintivos de una época y, si bien tiene que ver puramente con un concepto surgido de la imaginación en una relación entre padre e hijo, abarca mucho más. Primero, cuando elegí el título fue porque el padre lo nombra en una de sus cartas a Pedro, su hijo, y dice que el jilguero tiene que ver con el
sinónimo de la libertad para los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Pensé lo que para mí significa la libertad, qué me enseñó mi padre siendo militar y qué significaba para él la Patria. Más allá de nuestros acuerdos y desacuerdos, él me enseñó algo que es muy valioso: que la libertad es tener la valentía de hacer tu propio camino. En un momento, el nene se debate entre querer ser jugador de fútbol o ser bailarín, y el padre le dice: “Hacé lo que quieras”. Decide jugar, eso es lo importante y no perder la libertad de ser quien sos. Es lo que el día de mañana te va a servir para tener una vida plena. Entonces, me enfoqué en estos valores, en donde no estuviera la demanda de lo viril, que está tan marcada y es tan errónea. Porque ser viril abarca muchas cosas, no solamente ser duro y el mejor en el deporte, sino también ser bueno con tus seres queridos, tratar bien a quienes te rodean, no discriminar, tener la libertad de usar el color que desees, de ser lo que seas y sin ningún mandato social impuesto.
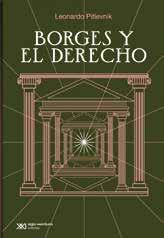
TÍTULO: Borges y el derecho
EDITORIAL: Siglo Veintiuno
PÁGS: 168
AÑO: 2024
AUTOR
Leonardo Pitlevnik
TEMA
En una conexión impensada, Pitlevnik hace un análisis del mundo literario de Jorge Luis Borges en relación a la justicia, la verdad y la sociedad. El autor toma distintos textos del genio literario argentino y los aborda desde un ángulo puramente sociológico, y con una mirada desde la actualidad. Una vez más, las ideas cuasifilosóficas plasmadas por Borges son redescubiertas desde otra perspectiva.
OPINIÓN
Sin dudas, es un libro más que interesante y, a su vez, llevadero. El hecho de unir el relato de Borges con un espectro tan amplio, como la justicia y la verdad, generan una cierta intriga y duda. ¿De qué manera se relacionan estos dos tópicos? A medida que el libro avanza, se entiende y capta cada vez mejor la relación entre relato y concepto. Analizar a la sociedad desde ese punto de vista y con cuentos que ya son clásicos trae, paradójicamente, una mirada más innovadora.
CITA
“Deberíamos tener en cuenta, que, de algún modo, también elegimos a Borges como personaje central, con una proyección más allá de nuestras fronteras. Esa elección también podría ser pensada en función de la imagen que nos devuelve de nosotros mismos”.
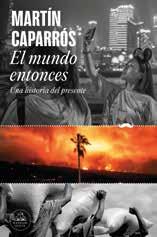
TÍTULO: El mundo entonces
AUTOR: Martín Caparrós
EDITORIAL: Penguin Random House
AÑO: 2024
PÁGS.: 432
Uno de los trabajos galardonados en los Premios Ortega y Gasset de periodismo muestra un panorama de lo que podría ser nuestro futuro. El famoso cronista retrata, a través de distintas miradas del mundo, lo que vemos hoy y lo que podríamos ver en un futuro. Caparrós no solo incluye ángulos demográficos, sino también sociales e ilustra el modo en que la tecnología colabora en esto.
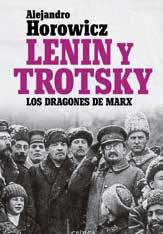
TÍTULO: Lenin y Trotsky. Los dragones de Marx
AUTOR: Alejandro Horowicz
EDITORIAL: Planeta
AÑO: 2024
PÁGS.: 448
Horowicz encuentra nuevas miradas de gran parte de la historia del movimiento socialista. Si bien es una revisión al pasado de los representantes más conocidos de esta corriente filosófica y económica, se analizan elementos de ese entonces con las perspectivas de la actualidad. También se genera una constante dicotomía entre las prácticas de ese pasado con las de hoy.
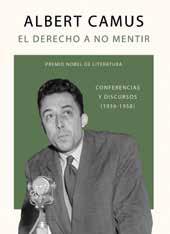
TÍTULO: El derecho a no mentir. Conferencias y discursos (1936-1958)
AUTOR: Albert Camus
EDITORIAL: Penguin Random House
AÑO: 2024
PÁGS: 288
El compilado de discursos y conferencias de Albert Camus ahora se puede leer en un solo lugar, desde los del inicio de su carrera hasta los más consagratorios, como el de aceptación del Premio Nobel. Además, muchos de ellos no estaban publicados en castellano. Una obra que invita a reflexionar sobre la verdad, la libertad y la justicia social.

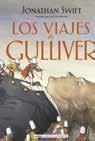
POR NICOLÁS ARTUSI
Empezó en las redes bajo el nombre de “Sommelier de Café” dando recomendaciones, consejos y datos curiosos del consumo de esta infusión y, a raíz de eso, sacó varios libros. Escribe una columna semanal de cultura en La Nación en donde recomienda y analiza películas, series, libros, música y más. También participó del Suplemento Sí en Clarín. Condujo Brunch, Café del día y Su atención por favor en distintas emisoras de radio. Fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se lanzó a su primera novela, titulada Busco similar.
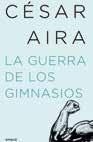



1. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift
Es el primer libro que recuerdo haber leído, es de la colección “Robin Hood”. Además me gusta cómo analiza y recorre el relato de los viajes épicos y aventureros.
2. La guerra de los gimnasios, de César Aira
Es un surrealismo barrial. Tiene la irrupción de ninjas enfrentados en facciones con el escenario de un gimnasio de barrio. Tan loco como entretenido, es una lectura muy atrapante.
3. Borges, de Bioy Casares
Es, posiblemente, el libro más mítico del siglo XXI entre nosotros, y la consagración del chisme como entidad literaria.
4. Corre conejo, de John Updike
Ya nadie lee a John Updike y, para mí, es uno de los grandes escritores del siglo XX. Resume como nadie la angustia del ser humano y este libro es prueba de ello.
5. Lolita, de Nabokov
Si bien hay quien piensa que tiene sus controversias, no deja de ser un clásico que retrata a la perfección muchas temáticas y aborda la creación artística desde un lado más que interesante.
"Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas".
Víctor Hugo
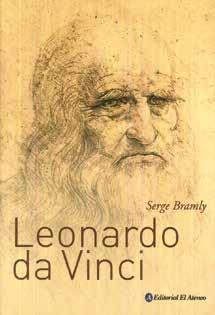
Título: Leonardo Da Vinci
AUTOR: Serge Bramly
EDITORIAL: El Ateneo
AÑO: 2015
PÁGS.: 448
La vida de Leonardo Da Vinci, uno de los mayores inventores de toda la historia, es muy particular y especial. A través del relato de Bramly, se puede conocer con mayor profundidad el contexto y la trayectoria del hombre que cambió tantos aspectos de la humanidad.
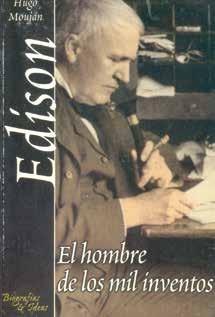
Título: Edison, el hombre de los mil inventos
AUTOR: : Hugo Moujan
EDITORIAL: Longseller
AÑO: 2000
PÁGS.: 160
Thomas Edison tuvo su parte fundamental en la revolución tecnológica. En esta biografía se exploran todos los procesos y distintos momentos de la vida del creador de miles de inventos. Además, se analizan muchos proyectos patentados por él no tan conocidos como la lámpara incandescente.

Título: Elon Musk
AUTOR: Walter Isaacson
EDITORIAL: Penguin Random House
AÑO: 2024
PÁGS.: 736
Una biografía para conocer un poco más sobre el empresario del momento. Su paso por la tecnología va desde simples aplicaciones hasta su deseo por colonizar Marte. Walter Isaacson, autor especializado en grandes biografías, da un pantallazo por la trayectoria que tuvo y lo que le queda por conseguir al magnate sudafricano.

El sitio de venta de eBooks líder en la región.
Leé donde y cuando quieras.
Los eBooks son más baratos que los libros en papel y nunca se agotan.

En tu PC, Mac, iPad, iPhone, eReaders,Tablets ycelularescon Android.




DESCARGÁ LA APLICACIÓN ¡CON EBOOKS GRATIS!



> MINIBIO:
SOY NICANOR, DICEN QUE
SOY PICANTE, PERO SOLO TENGO POCAS PULGAS.
> TWITTER: @PICANTENICANOR
¡Ayyy! ¡Señor, señora! ¡Nicanor la pasó más bien horrible y hasta tuvo noches de delirio! Es que el dengue viene con lo suyo y el maldito mosquito me recuerda el cuento del chupacabras, ese críptido legendario que ataca a los animales en el campo, solo que acá te agarra en el living de tu casa y te manda 15 días a transpirarla a la camucha. Y no hay privilegios, ni Recoleta ni Villa la Tuerta, te agarra desprevenido donde sea y ¡zas!, sos boleta de una. Bueno, la cosa es que viniendo mal y para atrás, contraté un par de asistentes femeninos, solo para ventilar y traer un tecito; ¡nada de malos pensamientos! Ni uno. Que no daba el cuerpo y mucho
menos la mente. Con poca fuerza y muchas horas de sueño, empecé a percatarme de que el reggaeton sonaba día y noche. Delirio va, conciencia viene, empecé a escuchar las letras de estos angelitos, emparentados con el hip hop y el reggae de Jamaica (explicación de mi sobri Pía, porque acá, por casa, ni idea). La verdad es que asustan más que mucho, sobre todo si creés de verdad que la música “influye en la conducta y en las emociones de los seres humanos” (Google dixit).
Y es tal como le dice Nicanor, señora. No sabía del estado de mi mente, dormido o delirante y con casi 40 grados en la sesera, escuchaba a estos “muchaches” que agitaban más el hígado que cualquier otro músculo con sus malos pensamientos. Pues así es el “perreo”, señores, ¡meta sexo, cuernos, droga! Meta transa, meta masa, meta copada y todo con re: me regusta, me recopa, me recabe. Así que, para desasnarse, nomás, busque “Chupi chupi”, “Estamos clear”, “Safaera” o “Cuatro babys” y caerá desmayado seguramente, y con escasas capacidades de recuperación. Solo de referencia, Osmani García, prolífico autor que se inició en la trova cubana nada menos que con Silvio Rodríguez,

le vio el filón al alto curro y en “Chupi chupi” repite sin cesar: “Abre la bocuti y trágatelo tuti”. Y casi para certificar que no hay vida después de la muerte, no salieron de sus tumbas ni Walt Whitman, ni Borges ni Milan Kundera ni Emily Dickinson. Ni que nombrar al gran William Shakespeare, que con Macbeth te pinta la cara con lo que puede la ambición. ¡¡Otra que “Chupi chupi”!!
Entonces, a medida que el mosquito aflojaba, me puse a leer, poquito, nomás. ¡¡¡Qué sorpresa, doña!!! ¿Usted sabía que Cervantes usó 22.939 diferentes palabras para escribir el Quijote y que en una conversación entre profesionales se usan unos 3200 vocablos? Bueno, sepa usted que una canción del bendito reggaeton tiene más o menos 30 o 35 palabras. ¡Ahhh! Pero retranqui, porque los chicos que vienen ahora se manejan con un promedio de 300 palabras y, de yapa nomás, un tercio son groserías que pondrían colorada a la tía Amalia (que es mi tía, pero a la suya, igual o peor). Después de 40 emoticones cada media hora, nos agarramos la cabeza en las pruebas PISA con aquello de que “no hay comprensión de lectura”. Ni hablemos de conjugar verbos, de saber qué es el pluscuamperfecto (¿con qué se comerá
eso?). Y, menos todavía, dividir sujeto y predicado o pasar una oración a futuro simple o compuesto… Repito: ¿con qué se come esto que no es recopado para nada?
Y es por eso por lo que esas 300 palabras están todas en el mundo hispano de hoy. No le recabe otra. Rían o lloren, ¡vienen bien estos pibes que vienen!
Pero, bueno, esto solo es lo que piensa Picante Nicanor, capaz la estoy tirando a los caños, pero lo dudo mucho, y eso me pone muy picante, y con menos pulgas.
Dijo alguno por ahí que lo útil es más caro que lo valioso, pero que lo valioso genera la felicidad verdadera, y eso es lo único que uno recuerda cuando entra al túnel blanco del que no se regresa. En fin, lo valioso es el primer beso, ver nacer a tu hijo o el último abrazo a un amigo, y lo útil es el sacacorchos, la cuota paga de tu moto o el cheque gigante que te llega por “Chupi chupi”. No todos necesariamente debemos elegir lo mismo, ¿no? Pero Nicanor te pregunta: ¿qué querrías para ti? ¿Qué hijos querrías? ¿Qué padre?
Picante, solo para pensar un rato.
649 nombres grabados en granito negro desafían la nostalgia en el cementerio de Darwin en la isla Soledad del archipiélago de Malvinas.
230 cruces blancas.
649 nombres grabados en granito negro brillan en la Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires.
Una lámpara votiva flamea sobre la silueta de las islas.
1912 kilómetros de distancia.
Ni el viento oceánico que barre la estepa ni el ruido disonante del barrio de Retiro se escuchan más fuerte que el silencio.
El granito negro espeja nuestra tristeza.
649 nombres alados recorren calles, plazas y monumentos en todos los rincones de la Patria que los recuerdan.
Por Susana Gorriz