



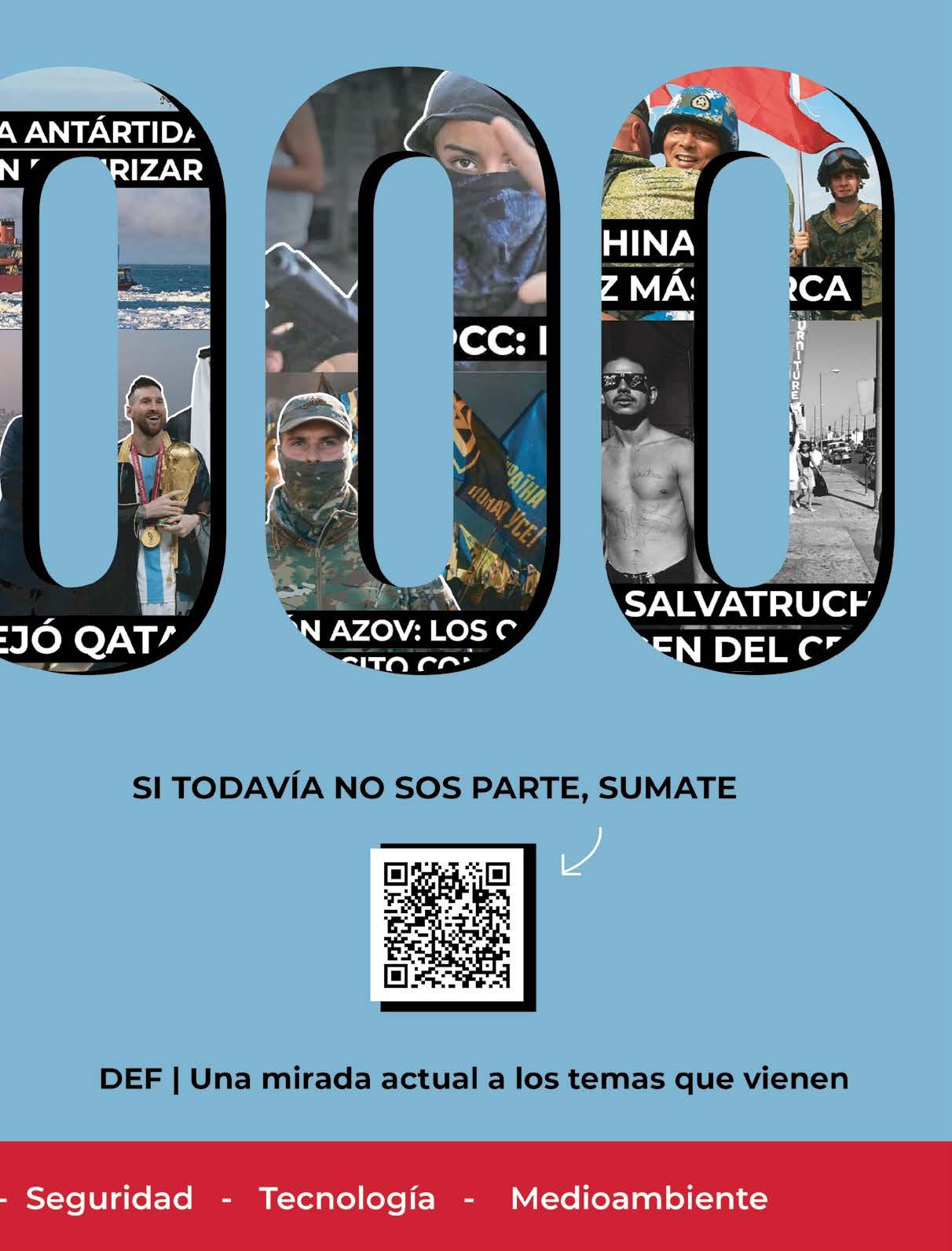





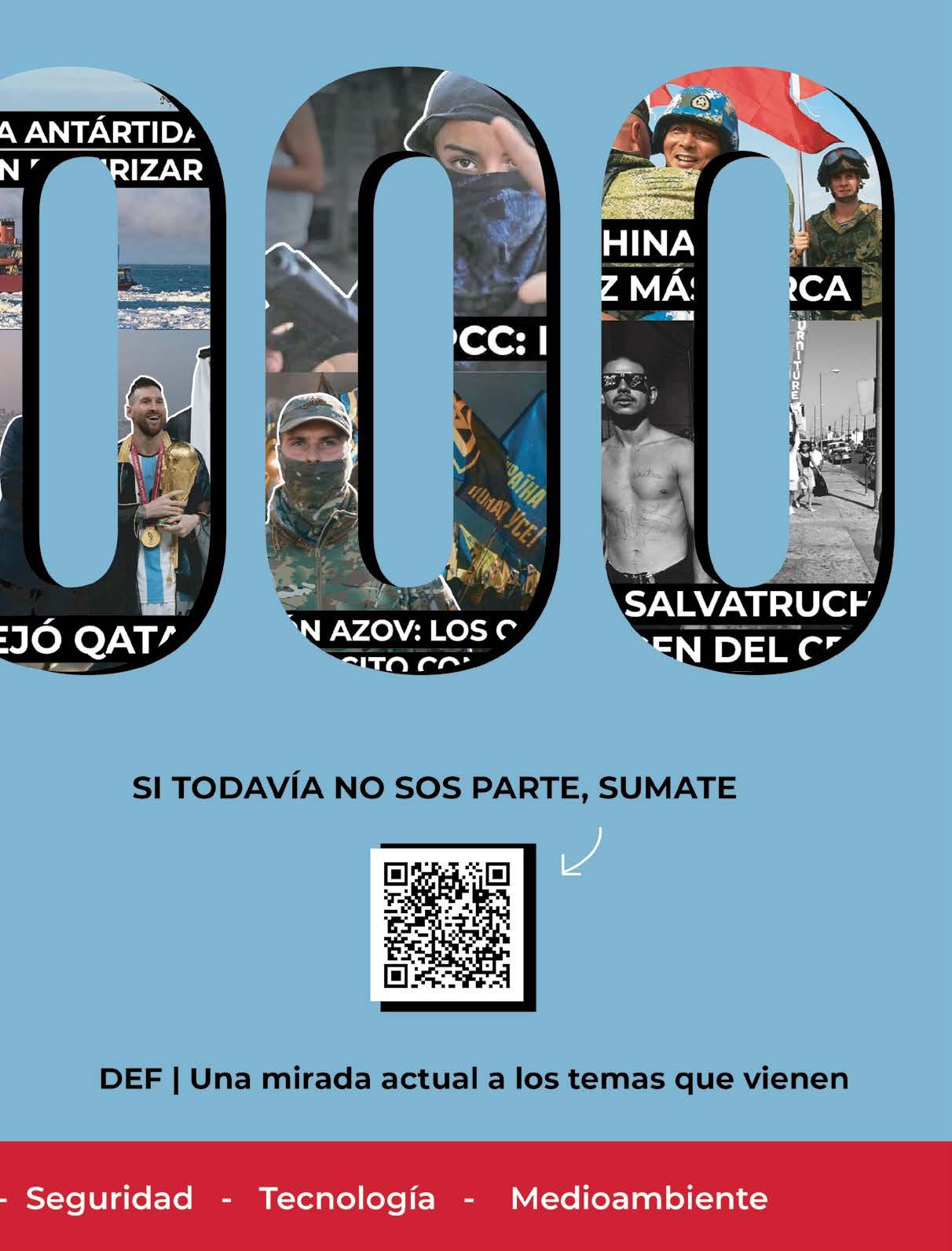
Los eventos meteorológicos extremos de los últimos meses son una señal más de la transformación acelerada que está sufriendo el clima de la Tierra. A pocas semanas de una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), nos preguntamos si la humanidad está dando una respuesta adecuada al problema y si realmente está a tiempo de hacer algo.

www.defonline.com.ar
PRESIDENTE
Mario Montoto DIRECTOR Gustavo GorrizDEF es una publicación de TAEDA EDITORA SA. Derechos reservados. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Las opiniones vertidas en esta revista no representan necesariamente las de TAEDA EDITORA SA. Registro de Propiedad Intelectual N.º 476240. Piedras 1333 2.º “A”, Buenos Aires, Argentina. (5411) 4300-1186.
p.
El doctor Pablo Canziani, investigador principal del CONICET y Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, se refirió a los problemas que vive el planeta y cómo impactan en nuestro día a día.


p. 74. LILIAN CORRA: “Entorno, contaminación y salud”
p. 76. ELBA STANCICH: “Cambio climático y escasez de agua”

p. 78. DANIEL WERNER: “Cambio climático y seguridad alimentaria”

p. 38. LA HISTORIA DE UN VERDADERO LÍDER
Rescatamos la figura de Jorge Colombo, piloto naval y comandante de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de la Armada Argentina durante la guerra de Malvinas.

p. 104. CRÓNICA: UN DÍA CON LOS RESIDENTES DEL HOSPITAL DEL EJÉRCITO
DEF convivió con el personal del Hospital Militar Central, recorrió los rincones del histórico edificio y pudo conversar con los médicos más jóvenes, los residentes.

DIRECTOR
Gustavo Gorriz
EDITOR
Al momento de la publicación de esta edición, el mundo se prepara para una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocidas como COP, que reúne a los líderes mundiales para buscar políticas comunes para enfrentar la emergencia ambiental. Será la número 28 y tendrá lugar en Dubái. A pesar de que, después de tantas reuniones y tan pocos resultados, reina un gran escepticismo en cuanto a las reales posibilidades de este mecanismo, la realidad del clima planetario –que se hizo sentir como nunca este 2023– nos convoca y reunimos a especialistas de diferentes áreas para abordarlo. Los tiempos que vivimos requieren liderazgos claros, efectivos y, sobre todo, humanos. Por eso rescatamos la figura del capitán de navío Jorge Colombo, piloto naval y comandante de la exitosa Escuadrilla de aviones Super Étendard argentinos durante la guerra de Malvinas. Su historia y modelo de mando puede servir de ejemplo para enfrentar los desafíos actuales.
Juan Ignacio Cánepa
COLUMNISTAS
Andrea Estrada
George Chaya
Cecilia Chabod
REDACCIÓN
Mariano Roca
Susana Rigoz
Patricia Fernández Mainardi
Dolores Barón
Manuela Tecera
ARTE Y DISEÑO
Lola Epstein
Sofía Vilá
FOTOGRAFÍA
Foto de tapa: AFP
El mundo vive una gravísima emergencia climática imposible de ocultar. Perjudicados en la primerísima línea están los ínfimos Estados insulares, los países menos desarrollados, África en general y otros estados vulnerables. Apenas un puñado de países del Primer Mundo han honrado su palabra de ayudar a los más débiles en las medidas necesarias para luchar contra los efectos del calentamiento global. Muy poco, para lo que el planeta necesita. Como afirma Greta Thunberg, “en la emergencia climática, ganar lentamente es lo mismo que perder”.

Fernando Calzada
Servicios Agence France Presse
ILUSTRACIÓN
Sebastián Dufour
Alejandra Lagos
Marcelo Elizalde
CORRECCIÓN
G. B. y A. E.
ADMINISTRACIÓN
Andrea Botta
RECEPCIÓN
Laura Pérez Consoli
PUBLICIDAD
publicidad@taeda.com.ar
IMPRESIÓN
Mundial SA
DISTRIBUCIÓN
Distrired SRL
Distribuidora interplazas SA
GUSTAVO GORRIZ Directorp. 34. Los tentáculos de la mafia china

DIPLOMÁTICOS
p. 48. Enrique Manalo, canciller de Filipinas: “Nuestro mayor desafío es gestionar la rivalidad entre China y EE. UU.”

p. 86. Indo-Pacífico, una región en disputa: Mares agitados

> DEFENSA
p. 96. Ejército, neurociencias e inteligencia artificial > ENERGÍA
p. 128. Protonterapia: Un centro médico de última generación
> CIENCIA

p. 114. Testeo sin uso de animales: Una tendencia irreversible

El ingreso a los BRICS inserta a nuestro país en una estructura en la que se encuentran sus principales socios económicos, Brasil y China. Sin embargo, tendrá un costo: el aumento de la dependencia que se podría generar la asociación con el bloque.

El derrocamiento del gobierno democrático nigerino es un capítulo más en la inestabilidad de una región clave de África. Frente a la presión de los países de la zona para restablecer el orden constitucional, el gobierno de Biden mantiene su cautela.
El hambre alcanzó al 8,6% de la población en América Latina en 2021, lo que constituye la cifra más alta en casi 15 años. El tema recorre la literatura, convirtiendo en hecho estético el dolor cotidiano de millones de personas.


Ante los repetidos cuestionamientos a la figura del expresidente Julio Argentino Roca y su Campaña al Desierto, el autor contextualiza ese hecho histórico en el marco de una época en la que se definían los límites de los espacios territoriales nacionales en todo el mundo. >

Una palabra en auge es “pistantrofobia”, en alusión al “miedo a volver a confiar en las personas debido a experiencias negativas del pasado”. Ese temor bien puede aplicarse al sentimiento de decepción y hartazgo hacia los políticos de una parte de nuestra sociedad.


“Con la revolución de la inteligencia artificial, es probable que dentro de veinte o treinta años el mundo haya cambiado completamente. Y lo más importante es que, por primera vez, una herramienta creada por nosotros podrá sustituirnos en el pensamiento y en la toma de decisiones, lo que significa que habremos inventado algo que nos ha quitado el poder”.


el resultado devastador del cambio climático puede conllevar daños de valor incalculable, sobre todo, para numerosas comunidades y países en vías de desarrollo: la pérdida de la vida y de la subsistencia, así como la degradación del territorio, de los campos de cultivo, del patrimonio cultural, del conocimiento autóctono, de la identidad social y cultural, de la biodiversidad y de los servicios ambientales.
Dra. Adelle Thomas, una de las principales autoras del informe de 2022 del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad.
el mundo vive una gravísima emergencia climática de la que ya nadie duda, y son los jóvenes los abanderados de llevar la iniciativa del cambio radical que asegure el futuro de la humanidad. esta situación no siempre fue así y, si hacemos memoria, hasta hace poco, no figuraba en la agenda de los problemas esenciales de nadie. Hace 50 años, ni el calor extremo, ni las sequías interminables, ni las inundaciones u otros fenómenos que azotaban al mundo se atribuían a responsabilidades humanas. los agrotóxicos, los mares contaminados con plásticos y los ríos destruidos por la basura, las personas expuestas a enfermedades incurables y los químicos inundando el ambiente eran comentarios
menores de especialistas y estudiosos en seminarios específicos que no asustaban a nadie, y menos a los siempre urgidos con capacidad dirigencial.
es bien sabido que, en todo tipo de arte, puede vislumbrarse el futro, incluso, docenas o cientos de años antes.. Alcanzaría con solo repasar las increíbles predicciones de Julio Verne –que se hicieron realidad en ese futuro que no conoció–, pero ha habido cientos de otros genios, como el pintor e inventor leonardo da Vinci, el escritor Isaac Asimov, y los cineastas James Cameron, con su saga terminator 1 (1984) y terminator 2 (1991), y el genial Stanley Kubrick,
con la apocalíptica 2001: Odisea del espacio (1968). estos son sencillos ejemplos al alcance de todos de una lista que podría ser verdaderamente interminable.
por su parte, en 1973, hace justamente 50 años, Joan Manuel Serrat publicaba su disco per al meu amic (para mi amigo), en la lengua de su madre, el catalán. Dentro de esa obra, una canción se distingue por premonitoria: “pare” ("padre"), en la que Serrat denuncia la destrucción del planeta. Vale la pena leer cada palabra y, por ello, he decidido incluirla íntegra en este texto y recordando particularmente su año, 1973. la fecha se compara con la tímida creación de Greenpace, en 1971, y con el nacimiento en noviembre de 1970 de Malena ernman, de dilatada carrerra como cantante de ópera. ¿por qué la incluyo? porque Malena sería, muchos años más tarde, la madre de Greta thunberg, esa niña sueca que, a los 15 años, inspiró a millones de jóvenes en un movimiento global que hoy abarca a 180 países. Greta se ha
transformado en la voz de las generaciones que, a través de la conciencia de que ya vivimos una “emergencia existencial”, apuran con feroz energía a la gobernanza mundial a dejar de lado las eternas deliberaciones y a las múltiples comisiones que solo giran sobre su propio eje para actuar de manera práctica y urgente, tal como la emergencia lo amerita.
todo lo dicho, para volver a aquella famosa canción del extraordinario Joan Manuel Serrat, con la intención de comprender que la grave crisis que el cambio climático que vivimos existe, en verdad, hace más de cien años. fueron años de creciente acumulación de fracasos y de toma de decisiones erróneas, y también de abusos contra la naturaleza, por un lucro lascivo que trajo finalmente la cuenta por pagar. Solo pocos iluminados y con la sensibilidad a flor de piel lograron captar ese pasado irresponsable. Invito a leer con atención esta obra que cumple medio siglo y que pinta la aldea, la aldea hoy ya globalizada con una tragedia común:
“PARE” ("Padre"), de Joan Manuel Serrat (1973)
Padre, digame qué le han hecho al río que ya no canta, Resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca.
Padre, que el río ya no es el río
Antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que encuentre vivo. Padre, qué le han hecho al bosque que no hay un árbol, Con qué leña encenderemos fuego y en qué sombra nos cobijaremos, padre, Si el bosque ya no es el bosque.
Padre, antes de que oscurezca, guarde usted un poco de vida en la despensa, Porque sin leña y sin peces Tendremos que quemar la barca, Tendremos que arar sobre las ruinas, padre, Y cerrar con tres cerraduras la casa. Y usted nos dice, padre Que si hay pinos hay piñones, que si hay flores, hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es el campo, Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvias de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre, Monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese, y les dice que usted nos tiene a nosotros y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.
podemos conectar a Serrat con Yacanto, ese bello paraje turístico de nuestro interior profundo. Yacanto es una pequeña localidad del Valle de Calamuchita, de alrededor de 4000 habitantes, ubicada en la provincia de Córdoba. Durante agosto, vientos huracanados combinados con altas temperaturas provocaron un voraz incendio, con importantes daños ambientales, evacuados y destrucción de viviendas. Aunque sin víctimas fatales, pasará a ser rápidamente un dato anecdótico, salvo para los propios damnificados. este fue apenas uno de los cientos de incendios en esa provincia producidos por las sequías y la inestabilidad de las condiciones climáticas, similar a otras localidades y provincias de nuestro país. todo agravado por el fenómeno de la niña, que empeora la naturaleza del cambio climático y sus consecuencias. las sequías generaron una de las peores campañas de maíz, soja y trigo del país. Mezclados con muchos casos de efectos contrarios, como lluvias extremas en distintas localidades del país y enormes temporales en el sur y otras localidades, con dramáticas consecuencias materiales y humanas.
parece poco si lo comparamos con la cantidad de fenómenos que solo en lo que va el año ha sufrido el planeta, desde el huracán Idalia, en el Golfo de México, y los dramáticos incendios en Grecia, Maui (Hawaii), Croacia y portugal, con centenares de muertos y cientos de miles de hectáreas perdidas. también, se batieron récords de temperaturas extremas en China y un tremendo terremoto en Indonesia; a esto le sumamos una nueva marca superada en cuanto a derretimiento de los glaciares, según informó un junio la OnU. Mientras tanto, julio fue, a nivel mundial, el mes de las jornadas más calurosas jamás registradas en la historia desde que se realizan mediciones serias. Agregamos tambén las descomunales inundaciones en China e India, con miles de evacuados y pérdidas incalculables en el patrimonio y en la vida de los cientos de miles de habitantes de esos gigantescos países, y terminamos citando los más recientes: en libia, el ciclón Daniel provocó el colapso de dos presas y la devastación de la ciudad costera de Derna, con un saldo de 11.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. en Hong Kong y la costa sur de China, el tifón Saola, con vientos superiores a los 210 km/h, provocó las peores inundaciones en 140 años, con numerosos daños materiales y miles de evacuados.

podríamos decir, con cierto escepticismo, que estos acontecimientos también ocurrieron en el pasado, algunos de ellos con peores consecuencias. pero ya existe la clarísima evidencia científica de la huella humana en muchos de estos desastres y también el aumento incesante en la intensidad de cada uno de ellos, con sus imprevisibles consecuencias futuras.
Bien, está claro que hay conciencia y basamento científico, y también voluntad de cambio. pero ese cambio no es acompañado por la fuerza de la necesidad extrema, de la excepcionalidad. Solo basta tomar como ejemplo la movilización mundial por la pandemia del COVID-19 para darnos cuenta de dónde estamos parados respecto de las acciones que deberían implementarse. A la fecha, la situación, muy resumida, puede plantearse en estos ítems:
> Con una temperatura media global de 16,95 °C, el pasado mes de julio fue el mes más caluroso desde que se tienen registros, según informaron la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión europea (Ue). Y agosto de 2023, con 16,82 °C, ha sido el segundo mes récord desde que se iniciaron las mediciones. Mientras tanto, en mayo, se alcanzó el nivel máximo de concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera: 423 partes por millón.
> también, preocupa el avance del nivel medio del mar, que ha crecido 4,5 milímetros al año durante el período de 2013 a 2021, un ritmo dos veces mayor al registrado entre 1993 y 2002. Solo los últimos dos años explican el 10% del aumento global del nivel del mar desde que comenzaron las mediciones por satélite hace casi 30 años.
> en las últimas tres décadas, tras la histórica Cumbre de la tierra de Río de 1992, se avanzó en una serie de instrumentos con objetivos concretos en pos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. el protocolo de Kioto, firmado en 1997 y en vigor en 2005, estableció una serie de compromisos vinculantes para 36 países industrializados y la Unión europea en el período 2008-2012.

protocolo de Kioto fue el establecimiento del Mecanismo de Desarrollo limpio (MDl), que permite a los países desarrollados financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en países en desarrollo y recibir, a cambio, certificados de reducción de emisiones aplicables a sus propios compromisos de reducción.
> en diciembre de 2015, en ocasión de la COp 21, se selló el histórico Acuerdo de parís, que entró en vigor en noviembre de 2016, en el que se estableció el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, preferentemente, que ese límite no supere los 1,5 °C. Sin embargo, en los últimos ocho años ha habido muy pocos avances concretos al respecto.
está claro que acá no hay ingenuos ni inocentes y que, increíblemente, quienes deben financiar esos cambios miran al costado o se excusan en pequeñas sinrazones para no hacerlo. Mientras tanto, perjudicados en la primerísima línea del cambio climático están los ínfimos estados insulares, los países menos desarrollados, África en general y otros estados vulnerables. Son ellos, que poco aportaron a la desmesura de la acción depredadora del hombre, quienes enfrentan las peores consecuencias del calentamiento global. Desde el Acuerdo de parís, hubo un compromiso firme de financiamiento público para ayudar a los más débiles en las medidas necesarias para luchar contra los efectos del cambio climático. Honraron esa palabra hasta hoy solamente Dinamarca, los países Bajos y Suecia. Un saldo penoso, porque, citando nuevamente a la líder juvenil Greta thunberg, al referirse a tan delicada situación: “en la emergencia climática, ganar lentamente es lo mismo que perder”.
para finalizar, me permito recordar que desde el primer día de nuestra publicación, que cumplió 18 años, usamos como lema una frase del ilustre Gabriel García Márquez: “no tenemos otro planeta al que nos podamos mudar”. la vigencia de su frase huelga cualquier otro comentario.
> posteriormente, a través de la enmienda de Doha, se ampliaron los compromisos para un segundo período comprendido entre 2013 y 2020. Uno de los avances del





Pasó de ser el mejor pateador de tiros libres del mundo a ser uno de los grandes empresarios del momento. Parece irreal que hace apenas diez años David Beckham se haya retirado de su carrera deportiva y que, en ese lapso, se haya convertido nuevamente en una de las tendencias del fútbol. Si bien su gran jugada en el campo de los negocios se dio al adquirir el equipo Inter de Miami CF de la Major League Soccer (MLS), en Estados Unidos, lo cierto es que viene trabajando en distintos proyectos comerciales desde su salida del fútbol profesional. Actualmente, Beckham está en el centro del mundo empresarial ya que logró traer a su equipo a “la” figura del fútbol y del deporte en general: Lionel Messi, campeón del mundo y el mejor de todos los tiempos. Junto con él, vinieron también reconocidos jugadores, como Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otros compañeros estelares del rosarino. Sin embargo, su camino empresarial no comenzó con el deporte, sino con la industria de la moda y la belleza. Al ser él mismo una de las grandes caras de distintas marcas de ropa y de perfumes, decidió lanzar al principio de los 2000 su propia fragancia y su línea de ropa. De hecho, ha colaborado invirtiendo y realizando trabajos conjuntamente con marcas exclusivas, como D&G, con la que creó un espacio exclusivo para celebridades. Su gran socia y compañera es su esposa, Victoria, exintegrante de la agrupación de música pop Spice Girls. También ella logró reconocimiento en una industria diferente a la de sus comienzos. Mucho de la imagen de ambos tiene que ver, justamente, con su unión. Desde ese momento, marcaron tendencia, trascendieron sus carreras individuales y empezaron a crear su marca publicitaria como dúo icónico. David Beckham tiene un patrimonio neto de 450 millones de dólares y sigue trabajando con marcas valuadas en miles de millones de dólares, como H&M, Pepsi, Samsung, Sainsbury y muchas más de distintos rubros. Sus ganas y hambre de seguir invirtiendo, negociando y emprendiendo hacen que se parezca más a un antiguo magnate de los negocios, que a un exfutbolista de 48 años. En muy poco tiempo y de manera ininterrumpida, David Beckham se convirtió, una vez más, en una de las figuras más relevantes del fútbol, aunque esta vez, por otras razones.
A medida que se intensifica la urbanización, cada vez son más necesarios sistemas de gestión basados en la sustentabilidad. Dialogamos con funcionarios y especialistas en la materia para conocer cuáles son las prácticas actuales, y cuáles las deudas para Buenos Aires y su área metropolitana.
Por Dolores Barón
Fotos: Fernando Calzada
Después de su segunda y definitiva fundación en 1580, la Ciudad de Buenos Aires fue creciendo alrededor de la Plaza Mayor (actual Plaza de Mayo) y organizándose en un cuadrilátero de 16 manzanas frente al río por nueve manzanas de fondo, hacia el oeste. Hoy difícilmente se pueda describir y explicar a la ciudad en tan solo unos renglones. Más allá de los muchos años que pasaron, los contextos que se fueron dando hicieron más compleja la distribución urbana de las viviendas y los espacios que se habitan a diario. Sin embargo, esta evolución no viene sola. La sociedad, la cultura, la historia
y hasta el medio ambiente demandan de manera constante la reestructuración de distintas variables. Hoy, el desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores necesita convivir y trabajar con la agenda ambiental que se viene en los próximos años. Prevenir y anticipar ciertos problemas es una de claves fundamentales para fomentar. En ese sentido, CABA y sus alrededores se han destacado en los últimos años por su enfoque en la generación de espacios verdes. Con una población en constante crecimiento y una mayor conciencia sobre la importancia de la
sostenibilidad, las autoridades locales han implementado políticas y proyectos innovadores para abordar los desafíos urbanos, proteger el entorno natural y promover una arquitectura sustentable. Pero todavía hay muchos desafíos por afrontar y mucho por mejorar. Según estos planes, se apunta hacia una mejor calidad de vida y cuidado del medioambiente. De hecho, muchos de los edificios nuevos que se están construyendo tienen este enfoque. Se trata de “reinventar el lujo” al unir lo público con lo privado, los espacios verdes de la ciudad con infraestructura sostenible.
Se trata de conectar más con la naturaleza, sin dejar de llevar adelante un estilo de vida metropolitano.
El desarrollo urbano sostenible en Buenos Aires y sus alrededores ha influido directamente en la arquitectura de la ciudad. Se han promovido medidas para fomentar una planificación urbana más eficiente y un diseño arquitectónico orientado hacia la sustentabilidad. Esto se ve reflejado en la construcción de edificios energéticamente eficientes, el uso de materiales sostenibles y la incorporación de soluciones de diseño bioclimático que maximizan el uso de la luz natural y reducen la demanda energética. Lo que se busca con esto es
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a reducir el impacto ambiental de los edificios en la Región. La preservación y ampliación de espacios verdes, también ha influido en la arquitectura de Buenos Aires. Como ya fue mencionado, en muchos proyectos arquitectónicos se hizo una integración de áreas verdes, como parques urbanos, jardines verticales y terrazas ajardinadas. Además, se ha impulsado la arquitectura paisajística, que busca crear espacios que se integren de manera armoniosa con el entorno natural y promuevan la biodiversidad.

Así lo cuenta Francisco Sánchez Moreno, director general de Reciclado y Economía Circular de la Ciudad de Buenos Aires. Desde lo estatal, se concentran en tres ejes principales para mejorar y desarrollar la Agenda Verde: energía,
transporte público y reciclado. Son los pilares fundamentales que impulsan desde el gobierno para seguir adelante un plan de acción que implique una ciudad con desarrollo sustentable. Si bien es importante trabajar desde el mismísimo momento en que se construyen las viviendas, los espacios comunes y las tareas del día a día en la ciudad también son esenciales.
Incluso, como iniciativa del gobierno de la Ciudad, se creó un “movimiento ambiental”: se capacitó en liderazgo a todos aquellos vecinos interesados en la agenda verde para así promover y expandir estos ideales a distintos barrios. En ese marco, se armaron grupos de reciclado y otras actividades con foco en la sustentabilidad. El objetivo principal fue difundir lo mejor posible todo lo que se puede hacer para cuidar a
la ciudad en materia de desarrollo urbano y ambiental. Esto puede colaborar en la formación de nuevos hábitos y costumbres en la comunidad para que pase a ser un comportamiento cuasi automático en toda la sociedad argentina.
La gestión adecuada de los residuos y el reciclaje también se han reflejado en la arquitectura de Buenos Aires. Se han implementado proyectos arquitectónicos que utilizan materiales reciclados y reciclables, así como técnicas de construcción sostenibles. El diseño arquitectónico ha incorporado estrategias para minimizar los residuos de construcción, aprovechar los recursos disponibles y reducir la huella ambiental de los edificios. Estos nuevos métodos y las prácticas de reciclado han permitido avanzar hacia una economía circular en el sector de la construcción y han contribuido a la
reducción de la generación de residuos. Además, el director de Reciclado de la ciudad de Buenos Aires se refirió a cómo se pueden aplicar todas estas medidas en espacios urbanos que, por su uso masivo, tienen un alto impacto: los estadios de fútbol. “Particularmente con algunos clubes de fútbol, entre ellos Racing, Boca, entre otros, propusimos pequeñas acciones, como colocar muchos cestos en las canchas o dar talleres en sus escuelitas de fútbol. En algunas oportunidades de clásicos importantes, se han puesto banderas concientizando, al tener un mayor público que lo puede ver”, comenta Francisco Sánchez Moreno.

Hoy por hoy, la ciudad tiene 6,7 m2 de
espacios verdes por habitante cuando, según la Organización Mundial de la Salud, lo ideal sería tener un rango de 10 a 15 m 2. Para dar respuesta a esa necesidad, surgieron durante las últimas décadas en la región metropolitana de CABA muchos proyectos urbanísticos que cuentan, desde su concepción, con muchos espacios verdes. Tal vez el más renombrado entre ellos es Nordelta. Si bien su nombre sigue estando asociado a la idea de modernidad, es un proyecto que ya tiene sus años. En diálogo con DEF, Marcelo Cantón, gerente de comunicaciones de Nordelta, cuenta cómo fueron los inicios del proyecto: “Nordelta nació en la década del 70 de la mano del empresario Julián Astolfoni, quien en los 90 se asoció con Eduardo Costantini para el desarrollo y construcción del complejo”.
También Cantón comenta que en este momento Nordelta ocupa 1700 hectáreas en dónde más de la mitad son espacios verdes, repartidos entre parques públicos y lagos. Además, explica que fueron muchos los años de trabajo previos a la obra para insertarse adecuadamente en un territorio que en un principio no fue pensado justamente para eso. Sin embargo, el crecimiento de Nordelta resultó en una fuerte dinámica de expansión a nivel comercial en toda la zona del Nuevo Delta, en Tigre, provincia de Buenos Aires. En contraste, Ariel Jinchuk, director del curso de Proyecto Urbano en la Universidad de Buenos Aires, rescata al entramado urbano tradicional frente a los nuevos desafíos ambientales: “Vivir en ciudades es mucho más eficiente que vivir en barrios de baja densidad (ya sea abiertos o cerrados)”. El desafío, a su entender, es poder discernir en qué punto la densidad es beneficiosa y en qué punto se genera congestión y, en consecuencia, resulta en “deseconomías”. A su vez, la cercanía también genera economías de escala más eficientes para el estado al tener abastecimiento de calles, saneamientos y otros servicios como el agua, el gas y la electricidad. Es eficiente por ambos lados: por lo social y por lo económico.
Por otro lado, el arquitecto advierte que Argentina solo está dando sus primeros pasos en este tipo de desarrollos y que hay un largo camino por recorrer. “Hay ciudades en donde los residuos se clasifican en seis cestos de basuras distintos, las luminarias son inteligentes y se encienden al detectar movimiento o,
incluso, los costos de mantener un auto son muy altos y el transporte público resulta ser muy eficiente como contracara para transportarse”, comenta.
Así como sucede en las ciudades, el gerente de comunicaciones de Nordelta señala que allí también tienen un programa exigente de separación de residuos, del que participan el 53% de las viviendas. Cada mes se separan 110 t de residuos reciclables, que procesa la cooperativa Creando Conciencia. “Actualmente, estamos haciendo una campaña para elevar la cantidad de hogares que separan residuos”, remarca Cantón. Además, como parte de uno de los grandes proyectos de Nordelta se está trabajando en una reformulación de las parquizaciones de zonas públicas en las nuevas áreas de la ciudad, para incluir mayor cantidad de especies nativas y lograr un mejor ecosistema para la fauna local. Es decir, se estarían incorporando 8600 elementos de flora: árboles, arbustos y gramíneas que tienen en cuenta este criterio de selección, orientado a la fauna.
Este trabajo implica para Nordelta estar de manera constante comunicados con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. Es la única autoridad que puede permitir intervenciones en la fauna silvestre y, junto con el área de medioambiente de la Municipalidad de Tigre, para mejorar la convivencia entre la comunidad y la fauna autóctona. Según Marcelo Cantón, hay permanentes monitoreos de la cantidad
de carpinchos y coipos, estudios de aves y peces y análisis de la situación sanitaria de toda esa fauna. Para una inspección rigurosa, también se colabora con fundaciones privadas y especialistas de la UBA y el Conicet para el mejor manejo de la fauna.
Con una mirada crítica, Jinchuk alerta que el concepto de “barrios cerrados” podría estar dañando al medio ambiente. “El verdadero problema está allí donde cuatro personas ocupan 2000 m 2 y necesitan dos autos para ir a trabajar, a la escuela o hasta para hacer las compras más básicas”, alerta el arquitecto. En la mirada del especialista, estas urbanizaciones significan un consumo de energía y de espacio territorial bastante grande que impacta directamente en el ecosistema.
A diferencia de lo que suele decirse, Jinchuk no cree que el centro de la cuestión pase por construir sobre un humedal o no –como sucede con los barrios cerrados de la zona norte del conurbano bonaerense–, sino por la alta densidad que termina generando este tipo de emprendimientos. Además, insiste en lo complejo y lo difícil que se torna la vida cotidiana desde este tipo de lugares: “El costo lo termina pagando la sociedad al congestionar las infraestructuras y tensionando al Estado que tiene que llegar hasta ahí con calles, alumbrado, redes de agua, cloaca, gas y, ni hablar, de los servicios de emergencia, como las ambulancias, los bomberos y la policía”.
A la hora de planificar nuevas urbanizaciones, hay mucha normativa vigente para el planeamiento en la ciudad que puede colaborar a la gestión ambiental.
“Vivir en ciudades es mucho más eficiente que vivir en barrios de baja densidad (ya sea abiertos o cerrados)”.
Por ejemplo, la normativa en la Ciudad de Buenos Aires impone a los desarrolladores la obligatoriedad de diseñar cubiertas frías, materiales con coeficiente de aislación térmica para reducir las necesidades de refrigeración y calefacción. También se están pidiendo espacios obligatorios para el estacionamiento de bicicletas en los edificios. Todo esto trabaja en conjunto con los planes gubernamentales que ya se están aplicando, como la ampliación de la red de ciclovías y la peatonalización de las áreas centrales.
Sánchez Moreno también habla del rol importante que tienen las redes y el mundo digital para la concientización
en materia de urbanismo verde que, en definitiva, va a ser lo que genere el verdadero cambio socio-cultural. “Por esto, la participación juvenil en la revolución verde es de una gran importancia, porque es el público que más convive con las aplicaciones de redes sociales”. Además, hace énfasis en que es una responsabilidad de toda la sociedad, esto incluye al gobierno, las empresas privadas, las ONG y los ciudadanos. “El cambio tiene que ser colectivo”, refuerza el director de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Ariel Jinchuk explica que busca formar a sus alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella con una visión que pueda analizar y abordar los problemas contemporáneos del hábitat. “La idea de nuestra cátedra es que puedan llevar
todo proyecto de arquitectura particular a lo multidisciplinar y multiescalar, es decir, el ordenamiento territorial”, explica el profesor. Además, todas las entregas y trabajos están asociadas al medio ambiente y la ecología, siempre teniendo en cuenta el factor humano.

De todas formas, Jinchuk advierte que su abordaje no es el más extendido: “Lamentablemente este tipo de formación es muy escasa, hay una sola carrera de grado en urbanismo (Universidad de General Sarmiento), y en la FADU hay solo un cuatrimestre, lo cual resulta insuficiente para enseñar todos estos temas en profundidad”, remarca para cuestionar las ofertas educativas del urbanismo.
Por último, uno de los grandes problemas
urbanos en la ciudad es el crecimiento horizontal de la mancha urbana. Se trata de un sistema infraestructural por el que las ciudades crecen por los lados. Es decir, en vez de construirse edificios más altos, se ocupa más territorio. Esto se puede dar por un aumento en la población y por la alta demanda de viviendas y servicios. Ariel Jinchuk propone “densificar o consolidar lo que ya existe”, para alentar hacia un modelo de crecimiento vertical.

A su vez, el profesor de urbanismo destaca la poca presencia de estas problemáticas en los medios de comunicación.
“Me cuesta encontrar temas más importantes que la sustentabilidad en el entorno que habitamos”, ratifica Jinchuk,y pide que se expongan estos temas en la agenda pública de todos: a nivel político, social, educacional y cultural. Empezar por ahí podría ser una de las claves del futuro para afrontar estos desafíos que se vienen en los próximos años.
“Toda acción del ser humano en el entorno genera un impacto en él y nosotros, con nuestras actividades productivas, somos una parte indisoluble del ecosistema”. Con esta idea, Ariel Jinchuk resume la importancia y el valor que se le debería dar al ambiente y al entorno en el que vivimos. Si bien hay mucho camino por recorrer, Buenos Aires podría convertirse en uno de los grandes referentes de Latinoamérica en la materia. Sin embargo, es de suma importancia seguir promoviendo la innovación y la colaboración entre arquitectos, urbanistas y autoridades locales para garantizar un desarrollo cada vez más sostenible y resiliente.

“La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se han destacado en los últimos años por enfocarse en la generación de espacios verdes”.


Un informe de la Florida International University (FIU) advierte sobre la penetración de las tríadas y grupos criminales chinos en América Latina y el Caribe. Desde el tráfico de drogas y el lavado de dinero, hasta el tráfico de fauna salvaje y la trata de personas, las huellas de estas mafias están presentes a lo largo de nuestro continente.
Por Redacción DEF
Fotos: AFP
“Los grupos criminales chinos se han vuelto altamente eficientes en el tráfico de fentanilo y otras drogas, el lavado de dinero, el tráfico de seres humanos y de fauna salvaje, actividades conexas con otros crímenes por medio del
fenómeno de la convergencia”, alertan Leland Lazarus y Alexander Gocso, investigadores de la Florida International University (FIU) y autores de un esclarecedor trabajo sobre estas organizaciones criminales, que operan a lo largo
de la Región. Si bien estos expertos no involucran directamente al gobernante Partido Comunista Chino, afirman que la corrupción persistente y la impunidad reinante tanto en el gigante asiático como en América Latina y el Caribe hace
que “funcionarios provinciales y municipales chinos puedan estar beneficiándose al hacer la vista gorda frente a las actividades de estos grupos ilegales”. Entre los mayores grupos involucrados en estos actos delictivos, se menciona a las tríadas chinas, principalmente, la “14 K”, y a la denominada “mafia de Fujian”, cuyas operaciones preocupan a las autoridades a lo largo de todo el continente. La 14 K es, según precisan los autores, “la tercera mayor red global involucrada en el tráfico de droga, las apuestas ilegales, el tráfico de seres humanos y otras actividades criminales”. Mientras tanto, la mafia de Fujian, de menores dimensiones, está muy presente en países sudamericanos, como Chile, donde recientemente la exitosa operación “Dinastía Dragón Sur”, de la
Policía de Investigaciones (PDI) trasandina, permitió la incautación de droga a granel, armamento, municiones, dinero y vehículos pertenecientes a esa banda. En Argentina, en 2016, en una operación conjunta con las actividades chinas, se logró el arresto de 40 personas vinculadas al temible clan Pixiu, presunto brazo ejecutor de aprietes a los supermercadistas en los que se exigía el pago de una cuota mensual a cambio de protección.
El fentanilo, un potente opioide sintético 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, está en el centro de la escena. Las muertes por sobredosis se han
vuelto un problema de salud y de seguridad nacional para EE. UU. Se estima que solo en 2022 alrededor de 109.680 personas fallecieron en el país por el abuso de este tipo de estupefacientes, lo que representa el 11% del total de muertes por sobredosis desde 1999. La mayor parte de los casos es, según se desprende del informe, del consumo directo de fentanilo o bien de su combinación con heroína, metanfetaminas y cocaína, entre otras sustancias.
El Departamento de Justicia ha acusado a compañías farmacéuticas chinas por su complicidad en la llegada de esta droga a los cárteles mexicanos, que la introducen en el mercado estadounidense.
“La aplicación de las regulaciones respecto del fentanilo de parte de China está muy lejos de ser transparente”, afirman Lazarus

y Gosco en su reporte. Allí señalan que muchas veces las transacciones son facilitadas por la participación de miembros de la diáspora china residentes en México. Los embarques se realizan a través de los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y Manzanillo, en Colima, ambos sobre la costa del Pacífico y que constituyen las principales terminales desde las que ingresa la droga al territorio mexicano.
Si bien en una carta de mayo pasado atribuida a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, ellos niegan haber establecido, a sabiendas, relaciones con personas que trafiquen fentanilo, el trabajo de la FIU cita un caso que probaría lo contrario. Se trata de la ciudadana guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, detenida en marzo de este año y extraditada a EE. UU. por sus supuestos vínculos con el tráfico de fentanilo para “Los Chapitos”.
Sería, según la Justicia estadounidense, una pieza clave en la conexión entre estos últimos y los proveedores chinos.
Paralelamente, las bandas delictivas chinas también facilitarían el lavado de dinero procedente de los cárteles mexicanos a través de un método conocido como Flying Money (“dinero volador”).
¿En qué consiste? Se trata de una sofisticada red que permite el blanqueo del dinero de la droga a través de compañías que actúan como pantallas en China y que actúan, a su vez, como intermediarias ante firmas mexicanas en operaciones de importación de productos desde el gigante asiático. “El proceso suele involucrar a bancos con sede en China, que facilitan las transferencias”, destacan Leland Lazarus y Alexander Gocso. En los vínculos entre grupos criminales mexicanos y chinos también entra

El informe de la FIU incluye una sección con recomendaciones tanto para el gobierno estadounidense como para su contraparte en Pekín y para los países de la Región que se ven afectados por el accionar de las mafias y grupos criminales chinos. Entre ellos, cabe señalar las principales sugerencias de Leland Lazarus y Alexander Gocso:
> Involucrar a los embajadores y funcionarios de la República Popular de China en América Latina para que tengan un “rol más activo” en el combate a las actividades ilícitas en la Región.
> Actuar con la debida diligencia frente a las compañías chinas con un historial de corrupción, incumplimiento de contratos, daños ambientales y violación de las leyes laborales locales.
> Instar a Ecuador, uno de los principales países de ingreso, a que reconsidere exigir visas a los ciudadanos chinos, que hoy se encuentran exentos de obtenerlas.
> Exigir a las autoridades chinas la remoción de los sitios online que promueven la venta de fentanilo, y las cuentas que incentivan en redes sociales la migración ilegal a América Latina.
> Endurecer las leyes y las campañas en contra del tráfico ilegal de fauna salvaje.
> Desarrollar un código de ética para las operaciones de negocios en el exterior, exigiendo una conducta más firme del gobierno chino contra los abusos de las compañías que operan fuera de sus fronteras.
> Utilizar la inteligencia artificial generativa en EE. UU. para detectar rutas y patrones comunes en las cadenas globales de comercialización del fentanilo, lavado de dinero, tráfico de fauna salvaje y trata de personas.
en juego el tráfico de productos ligados a la fauna salvaje, que tiene un enorme mercado en el gigante asiático. Un ejemplo que cita el informe de la FIU es el del tráfico de vejigas de totoaba, también conocida como corvina blanca, que se paga en China por encima de los 50.000 dólares por kilo. Se trata de un producto muy apreciado en sopas y productos para la piel, y al que también se le atribuyen propiedades afrodisíacas. En Bolivia y Perú, mientras tanto, se vincula a grupos ligados con criminales chinos al tráfico de colmillos y huesos de jaguar. Por otro lado, una actividad que toca muy de cerca a la Argentina y a otros países de la región, como Perú y Ecuador, es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con embarcaciones chinas que incursionan en aguas tanto del Pacífico como del Atlántico Sur. “Muchas de estas embarcaciones, especialmente los grandes buques frigoríficos, son propiedad

de empresas estatales como la China National Fisheries Corporation”, alertan los autores del informe de la FIU, quienes grafican en números las consecuencias de este tipo de pesca predatoria. Estiman este opaco negocio en alrededor de 2300 millones de dólares al año, con graves consecuencias en términos de seguridad alimentaria y sostenibilidad del trabajo de la mano de obra pesquera en los países que sufren este expolio. Finalmente, el tráfico de personas procedentes de China también es una fuente importante de ingresos de las mafias del país oriental. “La dificultad para obtener visas estadounidenses y la caída de la economía provocada por las políticas de “Covid cero” llevan a un aumento sin precedentes del número de ciudadanos chinos que buscan atravesar ilegalmente la frontera de EE. UU.”, señalan Lazarus y Gocso. Para lograrlo, existen redes criminales
que les proveen documentos falsos y firmas de abogados especializadas en tramitación fraudulenta de pedidos de asilo ante los Tribunales estadounidenses.
“A través de la convergencia (de sus negocios ilegales), estos grupos colaboran con otras organizaciones criminales transnacionales en la venta de narcóticos y el lavado de dinero de sus clientes ricos en China, así como de los cárteles latinoamericanos”, indican los investigadores de la FIU. Y agregan que entre sus nuevas alianzas globales, están también incursionando en el negocio de las criptomonedas.
Por último, si bien se descarta una responsabilidad directa del gobierno de China, la falta de cooperación en el combate contra estas mafias muestra la falta de voluntad o bien, la incompetencia burocrática del régimen en sus niveles locales.
Rescatamos la figura de Jorge Colombo, piloto naval y comandante de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de la Armada Argentina durante la guerra de Malvinas. Querido y respetado por sus subordinados, supo guiar y cuidar a sus pilotos con éxito, aun cuando esto le valió fuertes enfrentamientos con sus superiores.
Por Patricia Fernández Mainardi Fotos: gentileza familia Colombo
Durante la guerra de Malvinas, la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de la Armada Argentina tuvo un rol destacado. Con solo cuatro aviones Super Étendard y cinco misiles Exocet sus pilotos lograron el hundimiento del destructor HMS Sheffield y del transporte SS Atlantic Conveyor, y dañar al portaaviones
HMS Invencible (acción que nunca fue reconocida por los británicos). El por entonces capitán de corbeta Jorge Colombo –o “Piti”, por su indicativo de vuelo– era quien estaba a cargo de esa Escuadrilla. De acuerdo con los testimonios de sus subalternos y compañeros, si estaba él, nada podía salir mal.
Su hermano lo describió como un ser iluminado; un camarada de la Armada –con quien participó en la guerra de Malvinas– lo calificó como un verdadero líder; y sus hijos lo describieron como un padre noble. “Fue un gran comandante en la guerra”, resumió quien fue uno de sus pilotos durante el conflicto.

Colombo falleció el 28 de julio de este año. DEF reunió testimonios de su círculo más íntimo, para poder reconstruir la historia de este argentino que, pese a las limitaciones materiales, logró su objetivo con creces y volvió de la guerra con todos sus pilotos vivos. Claro, esto solo se podía lograr plantando sus convicciones ante sus superiores, que no siempre eran bienvenidas.
Gabriel García Márquez dijo alguna vez que cuando él quería escribir algo era porque sentía que aquello merecía ser contado. Después de escuchar los relatos a los que DEF tuvo acceso, no hay duda de que la historia de Jorge Colombo merece ser contada.
“Nos queríamos mucho. Éramos hermanos y amigos. Teníamos las mismas inquietudes: los aviones. Además, éramos

muy deportistas. Él, incluso, fue campeón panamericano de remo en Venezuela”, recuerda Eduardo, el más chico de los hermanos Colombo y el más allegado a Jorge. En palabras de Eduardo, vivían en Chile cuando su hermano finalizó la primaria. En ese momento inició una nueva vida vinculada a la Armada:
“Tenía 12 años y, sin decir ‘agua va’, se tomó el tren trasandino y se fue a la casa de mi abuela, en el barrio de Las Cañitas”. Jorge ingresó al Liceo Naval y, desde entonces, solo lo vieron en las vacaciones. “Era muy independiente y, además, buen alumno. A mis padres la carrera de él no les costó un peso porque siempre fue becado. Él siempre sostenía, y con justa razón, que su hogar era la Armada”, añadió.
Pese a la distancia, Eduardo y Jorge pudieron entablar un lazo inquebrantable. “Había una simbiosis muy especial, fue
una gran hermandad”, confiesa. Entre las anécdotas que comparte, Eduardo relata que como él era “muy vago en el colegio” y tenía que rendir inglés, aquel verano Jorge llegó y le propuso una rutina prometedora: todos los días, a las 6 de la mañana, tenía que sentarse con él a estudiar. Y sí, el esfuerzo valió la pena.
“Piti” sabía hacer de todo. “Mi hermano era muy gracioso. No se peleaba, no era agresivo. Era duro, pero con él mismo. También eligió vivir austeramente. No pretendía grandes cosas. El nació así. Fue un iluminado”, destaca Eduardo y narra otro recuerdo: “Cuando estaba en el colegio en Chile, quiso aprender inglés. Conoció a un chofer de un colectivo que era inglés. Entonces, Jorge se ponía a picar los boletos de los pasajeros y hablaba con él. Así aprendió”, relata Eduardo, sobre un hermano al que también describe como una persona virtuosa y excepcional.
Tal vez la anécdota más sobresaliente que narra sobre Jorge es la del momento en el que le salvó la vida cuando tenía cinco años. “Estábamos en Rancagua, en unas termas. De repente, el agua me llevó hacia abajo. No llegaba a pedir auxilio, porque me entraba agua. Jorge me sacó y enseguida me propuso: ´Lo primero que vamos a hacer es que aprendas a nadar, ahora. ¿Te animás?’. Me enseñó a nadar ahí mismo”, rememora Eduardo, y agrega: “Mi hermano siempre emanaba confianza”.
Después de terminar el Liceo, Jorge Colombo ingresó a la Escuela Naval. “Fuimos amigos y compañeros. Él se destacó en el estudio y por sus formas militares”, cuenta el capitán de navío retirado Carlos Cortalezzi. “Cuando terminamos la Escuela fuimos juntos al crucero 9 de Julio. Si bien queríamos ser aviadores, teníamos que hacer un año en un buque de superficie”. Fue así como, tiempo más tarde, ingresaron a la Escuela de Aviación
Naval, en Punta Indio: “Yo me había comprado un fitito y Colombo era mi copiloto en los viajes que hacíamos. Íbamos y veníamos”. Ambos se recibieron y fueron enviados a cumplir funciones en diferentes destinos dentro de la Base Aeronaval Comandante Espora.

“Mi esposa y la de él se hicieron muy amigas, eso también nos acercó mucho. Ambos tuvimos cuatro hijos, así que nuestras mujeres se intercambiaban la ropa de los chicos. Tuvimos una real amistad adulta, cargada de chiquilinadas, juegos y cargadas”, dice Cortalezzi.
Su compañero de armas asegura que Jorgen Colombo se “destacó siempre”. “Era muy bien piloto y compañero, alguien que siempre te iba a respaldar. Además, era muy didáctico. Escuchar sus conferencias para mí era un placer”, subraya. De hecho, Cortalezzi, oriundo de Coronel Suárez, lo había invitado a dar una charla junto con los veteranos de guerra de Malvinas de la localidad: “Él ya estaba enfermo. Hacía unos años que, cerca de su casa, una nena quiso
cruzar la calle cuando venía un auto y él logró evitarlo. Pero, al hacerlo, tropezó y se lastimó. Su estado de salud, poco a poco, se fue agravando. Lo llamé y quedamos en ir a Coronel Suárez y, desde allí, a Sierra de la Ventana, volver a dar la charla y regresar. Estuvo de acuerdo en todo. Era un plan perfecto. Pero tuvimos que posponer el evento por una ola polar importante. Lamentablemente, esa charla nunca se pudo hacer”. Cortalezzi también recuerda una de las grandes cualidades de “Piti”: era un excelente cocinero y la fama en torno a esta cualidad se difundió por la Armada. De hecho, en una etapa de ejercicios, los pilotos se desplegaron en la base de Puerto Madryn y, cada vez que entraba la flota allí, Colombo hacía una paella para 150 personas. La llamaron la “Paella Colombo”.
“Era bueno en todo. Siempre sobresalía. Lo que hacía, lo hacía bien. Pero no era soberbio, al contrario. Era de buenos sentimientos, con una familia estupenda”, dice Cortalezzi, y añade: “Era tan aplicado, que cuando fue designado para hacer la Escuela de Guerra Naval en Estados Unidos también se matriculó en la universidad y se trajo otro título. Después fue destinado a la Escuela de Guerra Naval acá, donde yo era jefe de curso. Lo invité a mi oficina y la compartíamos. Fuimos muy compañeros”.
Sobre la participación de Colombo en la Guerra de Malvinas, Cortalezzi es contundente: “Ellos habían asumido el compromiso de atacar lo realmente rentable, porque solo teníamos cinco misiles. Era muy firme en sus convicciones”.
Para cerrar su relato, Carlos recuerda que ambos cumplían años el 28. Jorge, en octubre; Carlos, en junio. “Siempre nos saludábamos por teléfono. Pero esta vez no me llamó, entonces lo hice yo el 29. Me dijo que estaba enfermo,
que no se sentía bien. ‘Vamos Jorge, yo sé que se te pasó’, le dije en broma. A los días, lo volví a llamar, pero no lo escuché bien. Posteriormente lo internaron, así que lo fui a ver. Me había pedido que le lleve una cerveza. ‘Escondela’, me dijo. Tuve el pálpito de que no lo iba a volver a ver”, cuenta conmovido. Para Cortalezzi, la pérdida de Colombo fue dolorosa: “Se fue un amigo. Los buques importantes dejan estela. El grupo humano que él integró fue el que más daño le causó a los ingleses en Malvinas”.
DEF pudo reunir a dos de los cuatro hijos de Colombo, Constanza (Coti) y Juan Martín. “Fue lo más en todo. Para mí, un apoyo muy importante. Era un bombero, apagaba todos los incendios. Además, fue muy culto y sabía un montón de todo. Fue un referente”, comienza la hija, quien comenta: “Siempre nos criaron muy independientes. Tanto mi papá como mi mamá".
Coti lo recuerda gracioso, culto, cascarrabias y obsesivo con las máquinas. “Eso lo llevaba en la sangre”, dice. Por ejemplo, todavía conservan en excelentes condiciones el Renault que habían comprado en 1989. “Mi viejo cuidaba las cosas. Tuvo una infancia con algunas limitaciones, como todos en la época”, añade.
Colombo, además de cuatro hijos, tuvo 11 nietos. “Cuando mi viejo hablaba de Malvinas, no volaba una mosca. Siempre nos decía que los héroes son los que no regresaron”, dice Coti. Lo cierto es que los hijos de ella no lo recuerdan al abuelo por su participación en Malvinas, sino por ser quien les cocinaba y recibía los domingos con el delantal, el que los llevaba a los cumpleaños, al club y jugaba al ajedrez: “Es el legado del humano, no del superhéroe. Creo que
cuando sean más grandes, lo recordarán desde su perfil más histórico”.
Por su parte, Juan Martín tiene la imagen de su padre como una persona noble, recta y correcta. Al coincidir su infancia con la época más activa de su papá en la Armada, pasaban mucho tiempo con su mamá: “La conexión más profunda que hice con él fue ya de
grande. De niño lo tenía como figura respetable. Lo primero que quiero decir es que todo lo que hablamos de mi papá no hubiese sido posible sin mi vieja, que sostenía todo el compromiso de mi papá para lograr lo que hizo”. De todas maneras, cuando Jorge regresaba de las actividades en la Armada, les dedicaba un tiempo exclusivo. Juan

Martín conserva intactos muchos de esos recuerdos, en especial los de sus vacaciones. “Hacía el ruido de una foca y todos íbamos a colgarnos de su cabeza. Él realmente disfrutaba de esos momentos de esparcimiento”, dice y agrega: “Mi viejo era muy noble, tanto en lo personal como en lo profesional. Con nosotros hicieron una gran carrera familiar ambos. A mí me marcó mucho cuando yo trabajaba en aeroparque y él me llevaba. Yo tenía veintipico de años y él se levantaba a las 4 de la mañana para llevarme. Valoro el esfuerzo adicional que hizo por estar”.
Juan Martín, que vive con su familia en Salta, comenta que uno de sus hijos lo extraña particularmente. “Él tiene muy lindos recuerdos. Buscó venir a Buenos Aires para estar con el abuelo, por las dudas. Y me pidió que le guardara algo de mi papá relacionado con Malvinas”.
El capitán de navío retirado Roberto Curilovic también dialogó con DEF sobre Jorge Colombo. Cuando “Curi” –como lo conocen– ingresó a la Armada, y posteriormente a la Escuela de Aviación Naval, se topó con el reconocido oficial ya como instructor. “Siendo los dos de orientación de ataque, continuamos la carrera superponiéndonos en las escuadrillas. En la década del 80 nos fuimos a Francia, con otros pilotos, a buscar los aviones Super Étendard, Colombo, como comandante de la Escuadrilla, y yo, como jefe de Logística”, describe. Convivieron prácticamente todo 1981, incluso, con las familias. Al regresar, Curi se incorporó a la Escuadrilla luego de su licencia de verano. La llegada lo sorprendió con la preparación para el conflicto. “Colombo era exigente consigo mismo y también con nosotros. Fue un comandante para la guerra,

él defendía a sus pilotos”, comenta antes de meterse de lleno en las misiones que tuvieron que enfrentar durante la Guerra.
Por entonces, habían conformado parejas, ya que siempre volaban de a dos. “Se lanzaban dos misiles sobre el mismo blanco para tener probabilidad de impacto. Solo había cinco Exocet y éramos 10 pilotos”, cuenta. Para armar las parejas tuvieron en cuenta el orden de antigüedad, con lo cual el comandante debía volar con el más moderno de la escuadrilla. “Lo que teníamos a favor es que contábamos con muchas horas de vuelo y experiencia en aviones de ataque”, cuenta Curi. Como comandante de la Escuadrilla,
Colombo dispuso un orden para volar que establecía que la sección que salía, atacase o no un blanco, pasaba a la guardia a la siguiente. De esa manera todos tenían la oportunidad de volar. El primer vuelo, el del 1.º de mayo, lo ejecutó Colombo con Carlos Machetanz. Tuvieron un inconveniente con las válvulas y no pudieron cumplir con la misión. Cuando regresó, asumió las operaciones”.
Desde Río Grande, Jorge Colombo fue quien mantuvo relaciones con los comandos de Comodoro Rivadavia, Espora y Buenos Aires. “Discutía la realización de misiones, porque es fácil decir cómo realizar una misión a miles de kilómetros de distancia y no
desde el lugar de los hechos. Entonces, discutía, argumentando que determinadas misiones eran incumplibles. Tuvo el éxito de –con 5 misiles– llevar al fondo a dos buques y averiar a otros. Era un líder”, destaca.
Curi brinda un detalle sobre estas misiones: en los escenarios de aguas restringidas, donde los buques se encuentran en un estrecho rodeados por costa y montañas, los sistemas de detección de armas pueden ser burlados con mayor facilidad. En cambio, en aguas abiertas, los buques tienen todo a su favor. Por eso, en Malvinas, los ataques en aguas abiertas iban a ser ejecutados por los Super Étendard, ya que contaban con armamento fire and forget, o sea, que podía ser lanzado a distancia sin necesidad de sobrevolar los blancos.
Para ejemplificar la condición de líder y de comandante del capitán Colombo, Curilovic relata un hecho que sucedió tras el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Se habían lanzado las acciones de rescate y, en ese marco, había salido una aeronave que detectó cinco buques grises en formación rumbo a Río Grande. Era tarde y la meteorología era muy desfavorable. Desde Buenos Aires llegó la orden de enviar dos Super Étendard a atacarlos: “Yo, que tenía mayor experiencia, me ofrecí para ir con Roberto Agotegaray”, recuerda Curi. “Íbamos a ir separados, con radar emitiendo y, en cuanto se detectaran los blancos, lanzaríamos los misiles y volveríamos. Mientras tanto, ordenaron que todos los aviones que estaban en Río Grande se fueran de la base”.


Colombo fue a la Central de Operaciones para discutir y explicar que era una misión que no tenía sentido. Mientras tanto, la niebla se iba cerrando. En un momento dijo: “Mis aviones no van a salir a cumplir

con esta misión. Si realmente ustedes tienen problemas, me pueden relevar de mi comando”. “Así fue su permanente preocupación por nosotros”, señala Curilovic. El resultado de los acontecimientos le dieron la razón a Colombo: “Lo que habían visto eran cinco buques pesqueros polacos. Imagínate lo que hubiese sido el resultado de la misión. En Malvinas él expuso sus condiciones de líder. Condujo a un rebaño de pilotos prácticamente como un padre de familia, él nos protegía. Destaco su conducción y liderazgo, por sobre todas las cosas”, confiesa el veterano de guerra.
Días antes de que finalizara el conflicto, los pilotos –que ya habían lanzado los cinco misiles– se trasladaron a Espora. Allí volaban de noche con el objetivo de estar capacitados y listos
para el momento en el que arribaran más Exocet. “Nunca llegaron”, dice Roberto Curilovic. Con el pasar del tiempo, se comenzaron a entregar distintos reconocimientos. “Cuando le preguntaron al comandante quiénes debían ser distinguidos, él explicó que nosotros habíamos cumplido con nuestro deber, nada más. Finalmente, se decidió que aquellos que habían hundido los barcos recibieran el reconocimiento. Fue injusto, fundamentalmente con los suboficiales, porque si no hubiera sido por ellos, la misión no se cumplía”, explica Curilevic. “Años después, ya retirados, Jorge les entregó un diploma de participación, una réplica de la condecoración de la Escuadrilla y la orden de operaciones, donde figuraba el cargo. Se les entregó para que lo pudieran tener en sus casas y mostrar a sus nietos. Fue una iniciativa conjunta, pero, quien firmó los diplomas, fue el comandante Colombo”.
Curilevic recuerda a su antiguo jefe como marcial pero humano en el trato. En los últimos días, ya internado, había pedido que no lo visitaran en el hospital. Sin embargo, Roberto se acercó: “Lo vengo a saludar, Skipper”. Jorge le cuestionó qué hacía allí. “Vine para quedarme”, le respondió su subalterno y camarada. Colombo falleció a los pocos días. “Hasta el último día me cargaba: `Voy a seguir aterrizando como yo quiero y no como usted me dice´. Después, terminaba reconociendo el valor del señalero de portaaviones”, completa la analogía naval Curilovic.
Para terminar, vale retomar un recuerdo que compartió su hermano Eduardo: “Jorge decía que la vida es una anécdota”. En efecto, Colombo dejó varias en su paso. Fue un hombre cabal, un comandante comprometido en la guerra y un verdadero soldado. En definitiva, un héroe.











En un delicado equilibrio entre las dos grandes potencias, Filipinas apuesta al diálogo y al multilateralismo en una de las regiones más calientes del planeta. De visita en Argentina, en el contexto del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, el canciller Enrique Manalo brindó detalles sobre la política exterior de Manila y se refirió a las inversiones y a la cooperación con nuestro país en distintos ámbitos.
Por Mariano RocaFotos: Fernando Calzada

Filipinas, con sus 115 millones de habitantes, ocupa el decimotercer lugar entre los países más poblados del mundo. Se encuentra entre las economías de crecimiento más acelerado, con un promedio del 6,4% durante la década anterior a la pandemia. Tras la esperable caída en 2020 (-9,5%), recuperó su vigor en los últimos dos años: su PBI creció al 5,7% en 2021 y al 7,6% en 2022. Es uno de los socios fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y forma parte de la mayor área de libre comercio del mundo, la flamante Asociación Económica Integral Regional (RCEP), conformada por los diez países de la ASEAN sumados a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Con un frente político interno relativamente estable, luego del tumultuoso sexenio del expresidente Rodrigo Duterte –cuestionado por distintas ONG por supuestas violaciones a los derechos humanos en su polémica “guerra contra las drogas”–, el gobierno de su sucesor Ferdinand “Bongong” Marcos enfrenta grandes retos que obligan al ejercicio de una política exterior muy cautelosa. El delicado equilibrio entre la República Popular de China, su mayor socio comercial, y EE. UU., su histórico aliado y principal socio en el plano militar, aparece en el horizonte como su mayor desafío. En el marco de una conferencia que ofreció en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, respondió las consultas de DEF y de otros medios locales. El diplomático, con una trayectoria de más de cuatro décadas al servicio de su país, puso énfasis en la actitud constructiva de Manila para resolver las disputas de sobera-
nía en el mar de China Meridional. “Como nación insular, con uno de los mayores litorales costeros del mundo, Filipinas cree que la seguridad y la protección de los océanos y de los ecosistemas marinos son condiciones esenciales para el futuro del país y de la región”, explicó.
� ¿Cómo enfrenta su país las crecientes tensiones entre EE. UU. y China?
� Uno de los mayores desafíos con el que tenemos que lidiar es la intensificación de la rivalidad entre China y EE. UU., que es especialmente pronunciada en Asia. Consideramos importante que ambos países mantengan abiertos sus canales de comunicación para evitar que esas tensiones se agudicen y lleven a un conflicto. La ASEAN tiene un rol central en la arquitectura de seguridad de la región, que debe ser preservado en el contexto actual de rivalidades y disputas. Filipinas está orgullosa del papel desempeñado como país fundador de la ASEAN, que representa un bloque de 670 millones de habitantes y un PBI conjunto de 3 billones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la quinta economía del mundo. Se trata de uno de los procesos de integración más exitosos, que ha logrado la paz y estabilidad de la región, ha favorecido su crecimiento económico y ha permitido progresos en el plano social y desarrollos desde el punto de vista cultural.
� ¿Cuál es la respuesta de Filipinas frente a los sucesivos incidentes en el mar de China Meridional?
� Filipinas ha dado muestras de su compromiso permanente con el mantenimiento
de la paz y estabilidad en el mar occidental de Filipinas y el mar de China Meridional. Millones de filipinos tienen en el mar su medio de vida y son conscientes de la importancia de defender nuestra zona económica exclusiva y el libre acceso a esas aguas, como garantía del sustento de nuestros pescadores y de la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Abogamos por la resolución pacífica de las disputas en el mar de China Meridional en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y en el respeto del laudo arbitral de 2016 (en el que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dio la razón a Filipinas en su disputa territorial con China).
� ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con el gobierno de Pekín sobre un Código de Conducta en el mar de China Meridional?
� Desde 2017, cuando China y la ASEAN acordaron promover un Código de Conducta, se han sucedido tres rondas de negociaciones. En agosto pasado, tuvo lugar la última ronda en Manila, y se ha acordado que habrá una cuarta ronda. Son negociaciones difíciles, que involucran a once países, y existen distintas posiciones que hay que conciliar. Filipinas pretende que se trate de un Código de Conducta efectivo. No queremos una repetición de las declaraciones de principios que ya existen. Las negociaciones tampoco pueden tener lugar en el vacío y deben tener en cuenta los incidentes que ocurren en el mar de China Meridional. Probablemente, nos lleve unos años más de tratativas. Lo importante es que existe un compromiso al más alto nivel político de todas las partes para que se adopte este instrumento.
"Estamos comprometidos con la estabilidad regional y la resolución pacífica de las disputas de soberanía en el mar de China Meridional".
� Filipinas es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y se ha planteado ambiciosas metas en el Plan de Desarrollo 2023-2028. ¿Cuáles son las áreas prioritarias del programa?

� La economía filipina ha venido creciendo de manera constante en los últimos 25 años. En el futuro inmediato, el objetivo es convertirnos en un país de renta media, y estamos muy cerca en términos de nuestro PBI per cápita (pasó de 1000 a 3500 dólares en los últimos veinte años). El enfoque del presidente Marcos es tener una economía abierta a las inversiones y al libre comercio. Tenemos cuatro grandes sectores que queremos desarrollar: la agricultura –especialmente, la seguridad y resiliencia alimentaria–; las energías renovables –incluida la posibilidad de la energía nuclear–; infraestructuras; y desarrollo tecnológico y digitalización de la economía.
� Su país forma parte de la Belt and Road Initiative (BRI), conocida también
como “Las nuevas Rutas de la Seda”, de la República Popular de China. ¿Qué impacto tienen estos proyectos en el sector de las infraestructuras?
� Hemos firmado el acuerdo y somos miembros de la iniciativa (N. del R.: en 2018, se firmó el memorando de entendimiento, que fue actualizado en 2022). Sin embargo, no hay aún un elevado número de proyectos bajo la iniciativa BRI. Esa no ha sido tampoco una de las mayores fuentes de financiamiento de nuestras infraestructuras, sino que gran parte de las inversiones en ese sentido proviene de otros países, por ejemplo, Japón.
FiLiPiNAs Y ArgENTiNA: uNA AgENDA cOmPArTiDA
� ¿Cómo calificaría el vínculo entre nuestros dos países al conmemorarse los 75 años del establecimiento de estas relaciones?
� Filipinas y Argentina tienen una amistad de larga data, basada en una historia común, el respeto mutuo y valores com-
partidos. La representación diplomática filipina en Buenos Aires fue la primera en América Latina. Por su parte, la Embajada de Argentina es la más antigua que tiene vuestro país en el sudeste asiático. En el plano comercial, una muestra de nuestros lazos económicos es la inversión de 500 millones de dólares de la empresa filipina ICTSI en TecPlata (operadora de la terminal de contenedores del puerto de La Plata). Por su parte, en Filipinas, existe una creciente presencia de empresas argentinas, como Farmesa (dedicada a los aditivos alimentarios), Laboratorios Bagó y el restaurante La Cabrera (la parrilla cuenta con dos locales en aquel país). En mayo de este año, una misión de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN permitió conectar a empresarios filipinos con potenciales socios en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Durante la visita del secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas a Buenos Aires, se sellaron una serie de acuerdos, entre los que cabe destacar los suscriptos por la Philippine Space Agency (PhilSA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales

-Es diplomático de carrera, con más de 40 años en el servicio exterior.
-Cuenta con un Máster y un Doctorado en Economía por la Universidad de Filipinas en Diliman.
-Fue embajador en el Reino Unido y Bélgica.
-Fue representante permanente adjunto en la Misión Permanente de Filipinas ante Naciones Unidas, y primer secretario y cónsul de la Embajada en EE. UU.
-Se desempeñó como alto funcionario de su país ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
-Ocupó, en forma interina, el cargo de secretario de Asuntos Exteriores durante el mandato de Rodrigo Duterte, entre 2017 y 2022, y fue confirmado por su sucesor Ferdinand “Bongong” Marcos, en julio del año pasado.
-Está casado con Pamela Louise Hunt y tiene dos hijos.
(CONAE), y por el Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria Metalúrgica filipino y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, se avanzó en convenios que involucran a las empresas argentinas INVAP e IMPSA para asesorar en aplicaciones nucleares y energías renovables, respectivamente. Con anterioridad a esta gira, se había cerrado un memorando de entendimiento sobre cooperación en agricultura, que permitió brindar asistencia, a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a sus contrapartes filipinas.
En el plano cultural, en el marco de la celebración de los 75 años del establecimiento de las relaciones entre ambos países, se desarrolló en agosto pasado un ciclo de cine filipino en el Gaumont, que incluyó la coproducción Destino pasional. Finalmente, la gastronomía también está presente en este vínculo bilateral, con la chef Christina Sunae –estadounidense de raíces filipinas–quien publicó en 2021, con el auspicio de la Embajada, el primer libro de recetas filipinas en nuestro país: KusineraFilipina
Superficie: 298.170 km2
Población: 115,5 millones
Capital: Manila
Jefe de Estado: Presidente
Ferdinand Marcos Jr.
La 39.a economía del planeta por tamaño de su PBI:
US$ 404.280 millones
Intercambio comercial con Argentina (2021)
Exportaciones argentinas:
US$ 174 millones
Importaciones filipinas: US$ 124 millones
Saldo comercial: + US$ 50 millones


L A ESTATUA DE R OCA
Ante los repetidos cuestionamientos a la figura del expresidente y su campaña al desierto, el autor rescata el valor de los símbolos como aglutinante nacional y punto de encuentro en las diferencias.
Una reciente publicidad de la aerolínea estatal afirma que cuando se enciende un motor de avión argentino, o cuando este vuela, “hay más Argentina”. Del mismo modo, haciendo una analogía, podemos pensar que cuando se derriba o se quita una estatua del general Julio Argentino Roca, hay menos Argentina. Esta columna tiene por objeto reflexionar sobre el significado de los símbolos y sobre su importancia para sustentar valores comunes en los Estados nacionales. Estos continúan siendo la unidad política principal a partir de la cual se organizan las sociedades humanas.
En términos del análisis internacional, estamos ante el regreso de los Estados nacionales y frente a una puja por el control de espacios en el orden mundial. Esto nos lleva a una reflexión, basada en la historia, sobre la trayectoria y creación de los Estados nacionales: han tenido como sustento el fenómeno del nacionalismo y de la nación. El supuesto de estas líneas es que se
puede discutir la idea de un nacionalismo bien entendido (no chauvinismo) que sirve para cohesionar a las sociedades. Lo opuesto de cohesión es desintegración. Esto implica acuerdos sobre ciertos valores, ilusiones, reglas y preferencias que deberían predominar en una sociedad para asegurar que ese grupo humano que decide actuar bajo el mismo Estado nacional pueda funcionar y convivir. Por lo tanto, el debate sobre la estatua de Roca es importante, porque claramente atañe a la dimensión simbólica de un país. Se ha extendido la idea de que cometió actos genocidas durante su campaña de ocupación de la Patagonia. Esto es discutible, y hasta podría calificarse como aberrante. Se debe reconocer, como lo hacen en todas las naciones del mundo, a quienes fueron los miembros –tanto hombres como mujeres– que ayudaron a la construcción de la nación. Hoy, se los recuerda por las acciones en las que la mayoría de los miembros

de su comunidad no participaron y por las que hoy sus sucesores disfrutan. Sin esas acciones, encaradas porque el gobierno nacional había asignado la tarea, las generaciones posteriores no podían estar aprovechando el territorio adquirido.
El libro Lasconquistasterritorialesargentinas, de Rómulo Félix Menendez (1982), muestra el largo período de expansión hasta los límites actuales del país. Comienza con la Revolución de Mayo, a la que el autor describe como la guerra del “primer” Estado Patrio contra el Virreinato del Río de la Plata. Esta campaña es liderada por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires (un gobierno local que abarcaba una superficie aproximada de 350.000 km2) hasta constituirse en lo que hoy se conoce en el mundo como la República Argentina (2.780.085 km2 de superficie continental). El investigador afirma que “la confrontación en ciernes no tiene por objeto defender un enorme patrimonio heredado, sino conquistar lo que no se posee”. Agrega luego, “solo la presencia o el uso de la fuerza hizo posible el dominio real de los espacios en litigio”.
Estas acciones tienen su correlato político en el libro del investigador Oscar Oszlak titulado La formación del Estado argentino, donde describe el camino para alcanzar la “estatidad” como un “proceso de construcción social” y sostiene que “la formación del Estado nacional supone a la vez la conformación de la instancia política
que articula la dominación en la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio”.
Retomando la historia, existían dos áreas en disputa no controladas por ninguna unidad política: una abarcaba la Pampa central y la Patagonia; y otra, el Gran Chaco. Es necesario reconocer que la Argentina no era el Virreinato del Río de la Plata. Los hombres y mujeres de la Independencia lucharon (y no exageramos la palabra) por construir un nuevo territorio libre de la ocupación extranjera.
Al mismo tiempo, se realizaba otra epopeya: la paulatina incorporación de la Patagonia, que se inicia en 1820 y dura hasta 1884, y cuyo período exitoso se comienza en 1878. En esos siete años, se agregaron al patrimonio nacional 1.000.000 km2, se resolvió el litigio con Chile en competencia por esos espacios, se afirmó el dominio del litoral atlántico y se terminó con la constante lucha para defenderse de los malones y con las pérdidas humana y materiales que implicaban. Este último período tan favorable para el país es, justamente, el que concentra las críticas y condenas.
Basta con recorrer en automóvil o en tren el trayecto desde Buenos Aires hasta San Carlos de Bariloche para experimentar el sentido de vastedad de esos espacios que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, “desierto”, dado que aún hoy los encontramos escasamente poblados. Esa imagen nos lleva a reflexionar que hace
más de un siglo, un grupo de soldados del Ejército nacional, sirviendo a la nación argentina, iniciaron una campaña sin GPS, rutas asfaltadas o estaciones de servicio para establecer el control efectivo del país sobre ese territorio.
El primer problema que se plantea cuando se cuestiona este procedimiento es que la discusión sobre cómo se procedió se hace desde la mirada del siglo XXI. En segundo lugar, pero no menos importante, es necesario preguntarse si en 1870 existía otro modo de hacerlo. La historia se encarga de demostrar que los asuntos se abordaban y resolvían de una manera muy diferente a la actualidad.
Es innegable que las culturas criolla y aborigen chocaban. Desde el inicio, con la llegada de los primeros descubridores a América en el siglo XVI, hasta el XIX, hubo una concepción diferente de inclusión. El conflicto entre culturas era parte de un proceso general de la humanidad. Lo mismo ocurrió entre diferentes culturas en el Extremo y Medio Oriente de Asia, en África y en la América precolombina. Además, es necesario reconocer que, hasta hace poco, recurrir al uso de la violencia organizada (la guerra) era parte de la vida de los Estados, en particular, cuando estaban creciendo o en proceso de consolidación. Quienes vivimos en la época actual gozamos del privilegio de haber superado dos guerras mundiales y el lanzamiento de un arma nuclear, y de poder convivir bajo reglas de organizaciones internacionales que ayudan a la coexistencia e inclusión de grupos diversos. Ya no se piensa que la guerra es necesaria para demostrar
“A la pregunta de si podría haberse actuado de otro modo en esa época, una respuesta es que las sucesivas campañas fracasadas muestran que no”.
la fortaleza de las naciones. Hoy, no hay cruzadas, sino diálogo interreligioso e intercultural.
Así como existen los que tienen la idea de que hay que defender un sano valor de soberanía nacional, también, existen grupos dentro del país que no se sienten parte de esta comunidad política llamada "República Argentina" y que quisieran quedarse con pedazos de territorio para usufructo de una nueva unidad política separada. Por esos motivos, es imperativo defender la estatua de Roca. Derribar una estatua de Roca, cortarla en pedazos o trasladarla a un lugar apartado y lejos del que tenía es, justamente, renunciar a la esencia de la decisión soberana.



Así que para mantener de manera cabal la convivencia y no dar la impresión de que
existe un proceso de desintegración o de que importa poco la unidad política de la Argentina, es preciso no realizar actos reivindicativos que atentan contra la integridad nacional. Al mismo tiempo, se aceptan las diversas expresiones culturales que conviven en el territorio bajo el dominio de las leyes del Estado de la nación argentina. Por lo tanto, no ayuda a la convivencia inventar, exagerar o sacar de contexto hechos que en su momento eran parte de la lógica de la interacción humana. Hoy en día, quienes cuestionan el monumento lo hacen parados sobre los mismos espacios que fueron incorporados con sacrificio, con entrega y en cumplimiento de las órdenes de un gobierno legítimo. Quienes ven la expansión y consolidación de la nación argentina como un hecho heroico que merece ser destacado y no como una vergüenza u oprobio, sienten que no se ha cometido crimen alguno. Tienen derecho y razones pensar así. A la pregunta
de si podría haberse actuado de otro modo en esa época, una respuesta es que las sucesivas campañas fracasadas muestran que no. Lo que ocurrió fue parte de la vida de los Estados en una época en la que se definían los límites de los espacios nacionales en todo el mundo. Por último, la estatua ecuestre de Roca, en conjunto con el mástil de la bandera nacional flameando en el Centro Cívico, no representa la imagen de un conquistador blandiendo su espada, sino la de alguien satisfecho que cumplió con llegar a su destino, a pesar de la adversidad y del cansancio. Una imagen placentera de quien fue el fundador de la colonia del Huapi, de la que más tarde nacería la ciudad que hoy pueden disfrutar todos los argentinos, San Carlos de Bariloche. De no haber sido así, no tendríamos controversia. Ese espacio nacional sería de otros que no tienen remordimientos.

Sobre las aguas de lampedusa, un buque de la Guardia di finanza italiana transporta a inmigrantes recién llegados de África. la oleada de migrantes fue tal, que el centro de recepción de la isla mediterránea no dio abasto, por lo que hombres, mujeres y niños se vieron obligados a dormir al aire libre en catres de plástico improvisados.



Los eventos meteorológicos extremos de los últimos meses son una señal más de la transformación acelerada que está sufriendo el clima de la Tierra. A pocas semanas de una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), nos preguntamos si la humanidad está dando una respuesta adecuada al problema y si, realmente, está a tiempo de intervenir de alguna manera. En este sentido, presentamos en este número una larga entrevista con Pablo Canziani, Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, y varias columnas a cargo de los especialistas Lilian Corra, Elba Stancich y Daniel Werner.


PABLO CAN z IANI
Mientras los efectos del cambio climático se acentúan, las cumbres y los tomadores de decisiones no logran los acuerdos necesarios para frenar el calentamiento del planeta. Conversamos con el doctor Pablo Canziani, investigador principal del CONICET y Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.
Frío polar en los Estados Unidos y Canadá. Evacuaciones masivas por incendios forestales descontrolados en diversas regiones del planeta. Temperaturas récord. Aumento del nivel del mar, al que se suma el incremento de la temperatura y la acidificación de las aguas oceánicas, que impacta con
severidad en los ecosistemas. Inundaciones y sequías. Hambrunas. Más de 50 millones de personas afectadas por las tormentas y crecidas en Asia, situación que se repite en los países de África, considerados los más vulnerables del mundo, que este año sufrieron una sequía extrema y los embates del
ciclón Freddy. Bosques en llamas y calor sin precedentes en Australia. Este es solo un repaso, que no pretende ser exhaustivo, de los desastres ocurridos durante el último año. El tiempo se volvió loco. Hablar de cambio climático parece una abstracción, pero esta es la realidad que vivimos a diario y que,
sumada a la mala gestión ambiental y a la desigualdad, se convierte en una trampa mortal. Nadie puede argumentar desconocimiento del tema. Pese a que lo padecemos a lo largo y ancho del planeta, ni los gobiernos ni las empresas parecen decididos a tomar el toro por las astas. La realidad es que ya hace 35 años que fue creado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El objetivo era reunir los conocimientos científicos y técnicos relacionados con esta problemática y mostrarlos al mundo, para alertar sobre su posible impacto.
Desde entonces, el IPCC ha dado a conocer diversos informes, elaborados por un grupo selecto de científicos internacionales. El último trabajo, el sexto, publicado en marzo de este año, advierte sobre la urgencia de actuar frente a lo que denomina “emergencia climática” y asegura que, salvo que se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura media del planeta llegará a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. De concretarse, esta realidad nos llevaría a padecer graves consecuencias en los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar humanos. En palabras del presidente del Grupo de Expertos, el economista surcoreano Hoesung Lee: “Tenemos el conocimiento, la tecnología, las herramientas y los recursos

financieros para superar los problemas climáticos que hemos identificado, pero por el momento, lo que falta es voluntad política”.
A ¿LA AccióN?
A su vez, anualmente, se realiza la denominada “Conferencia de las Partes (COP)”, donde 196 países más la Unión Europea, reunidos bajo el paraguas de las Naciones Unidas, intentan consensuar la agenda de lucha contra el cambio climático. Mucha agua corrió bajo el puente desde la primera COP en 1995, llevada a cabo en Berlín, Alemania, a la última, la número 27, celebrada en Sharm el Sheij, Egipto, en noviembre de 2022.
Numerosos acuerdos y protocolos se firmaron en pos de frenar el calentamiento global. Sin embargo, seguimos sin poder alcanzar los objetivos mínimos de reducción de emisiones que nos permitan soñar con un “futuro habitable y sostenible para todos”, según afirma el informe.
Para el doctor Canziani, director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, creada por el CONICET y la UTN (Facultad Regional de Buenos Aires), el problema real es que “sigue prevaleciendo la maximización del lucro, cuando lo importante es la optimización de los flujos económicos”. En definitiva, dice en diálogo con DEF, “lo que faltan son valores”.
�¿Cómo describirías la situación global?
� El estudio del sistema climático indica –con un 99% de certeza– que el hombre está cambiando el clima. La evidencia científica es contundente, y los principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono son los combustibles fósiles para la generación de energía, seguidos por los modelos agroindustriales. Nos acercamos peligrosamente al grado y medio de calentamiento y corremos el riesgo de alcanzar los dos grados respecto de la era preindustrial. Nos están llevando a una situación límite, y no quedan muchas opciones. Creo que tenemos entre cinco y diez años para llegar a un acuerdo que nos permita implementar las medidas de reducción estricta de emisiones, desde ahora hasta 2050.
� ¿Qué nos espera, si no tenemos éxito?
� Un escenario de cambio climático severo nunca antes visto en la
historia de la humanidad, con una total desregulación o desestabilización del sistema que sufrirá impactos muy graves. Me refiero a los sistemas productivos, en especial de alimentos; a la destrucción de diversos ecosistemas, sobre todo en zonas tropicales; al corrimiento de zonas áridas en algunos sectores del planeta, mientras que otros sufrirán excesos de precipitación, entre otros impactos. La falta de previsibilidad y de un paradigma de comportamiento más o menos promedio dificultaría la toma de decisiones público-privadas y la planificación de mediano y largo plazo.
� ¿Qué cambios se observan y qué predicen los modelos?
� Lo primero que podemos decir es que, por la distribución de las masas de agua y tierra, el calentamiento es mayor en el hemisferio norte que en el sur. Segundo, que hay un incremento de la ocurrencia de eventos extremos en ambos hemisferios –olas de calor, principalmente, y de frío, en menor grado, tormentas severas y sequías, entre otros–, aunque en el sur, se observa en menor grado, justamente por la presencia de los océanos que estabilizan el clima.
En cuanto a las predicciones, ya sabemos que los fenómenos climáticos que antes ocurrían cada 100 años, hoy se repiten cada década y, de no reducir emisiones y tomar otras medidas de protección ambiental, estos fenómenos van a ocurrir de modo cada vez más frecuente. Incluso, como el cambio climático está íntimamente asociado a otros problemas ambientales, como la
deforestación, la modificación del uso del suelo, la urbanización, etc., muchos de estos eventos potenciarían las consecuencias y la mortalidad.
� ¿Pueden ser reversibles algunos de los cambios que ya estamos sufriendo?
� Algunos pueden serlo a muy largo plazo, porque los gases de efecto invernadero tienen un tiempo de permanencia de entre 180 y 300 años; lapso durante el cual continúan perturbando el sistema climático. Hay fenómenos, como el derretimiento de los hielos polares, que tienen una inercia que puede arrastrarse durante mil años y otros, como la recuperación de ecosistemas naturales o el manejo adecuado de bosques, de pastizales y de suelos, que pueden morigerar sus efectos y tener un impacto bastante rápido (del orden de los 10 a 30 años) en el mejoramiento de situaciones locales y regionales, siempre y cuando el cambio climático sea moderado. En el caso de que el cambio climático sea severo, por ejemplo, bosques tropicales, como la Amazonía, rápidamente tenderán a convertirse en pastizales, hecho que generaría graves repercusiones en el sistema climático.
LOs riEsgOs DEL cAmbiO
� ¿Cuáles son los principales riesgos a futuro?
� Básicamente, la escasez de agua, las enfermedades y la seguridad alimentaria. El primero es el más grave, sobre todo teniendo en cuenta que las reservas de grandes poblaciones
“Los fenómenos climáticos que antes ocurrían cada 100 años, hoy se repiten cada década”.cLimáTicO gLObAL
se encuentran en los hielos de altas montañas, como el Himalaya. En Europa, por la pérdida de los glaciares alpinos y las nieves permanentes, ya hay problemas de abastecimiento que pueden replicarse en América Latina, por el derretimiento de las nieves en las altas cumbres. La desregulación del abastecimiento de agua generará episodios puntuales de exceso por tormentas o lluvias intensas y períodos de sequías severas. Esta inestabilidad del sistema climático puede provocar –a mediano y largo plazo– un efecto en las napas que se alimentan de aguas de deshielo, como en Argentina (ver columna en pág. 76).

� En el mundo, ya se está viviendo una crisis global de alimentos. ¿Qué expectativas podemos tener en un planeta cada vez más carente de agua?
� La producción de alimentos y su
variedad depende no solo de la disponibilidad de agua, sino también del corrimiento de las temperaturas. Se estima que zonas productivas de regiones tropicales van a tender a desaparecer, y zonas subtropicales, como el norte de África, y extratropicales, como el sur de Europa, en combinación con la sequía pueden perder la capacidad de producción. Nos dirigimos a un panorama en el cual habrá una reducción en la disponibilidad de alimentos, las zonas de producción se correrían a latitudes más altas y, con seguridad, generaría migraciones de productores por falta de trabajo.
� ¿Existen soluciones tecnológicas que permitan palear esta realidad, como en el caso de Israel?
� Este es un tema esencial del que se habla poco: la adaptación al cambio
climático. En escenarios leves o moderados, es posible llevar adelante políticas de adaptación que permitan optimizar, por ejemplo, el uso de agua a través de diversas técnicas, el manejo de suelos y los tipos de cultivos o variedad de plantas, teniendo en cuenta su resistencia a extremos climáticos. Se trata de políticas de adaptación que se aplican en diversas áreas relacionadas con el quehacer humano frente a las perturbaciones climáticas. Como planteamos en el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la UNESCO (fundado hace unos años para Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay), la adaptación requiere la interacción continua entre el tomador de decisión público-privado y el sistema científico. Y también, necesita el seguimiento continuo de las medidas,
para ir readaptándolas a las nuevas realidades. En un mundo en cambio permanente, necesitamos una alianza estratégica entre los responsables de las decisiones públicas y privadas y la ciencia y técnica, que debe ser principalmente responsabilidad del Estado. La adaptación junto con el manejo racional y sustentable de recursos y servicios naturales siempre generan beneficios (ver columna en pág. 78).
� ¿Significa que, si empleamos los recursos adecuados, podemos minimizar este panorama?
� Creo que en el hemisferio sur –en países como Argentina y Uruguay– con una correcta gestión público-privada y en un escenario de cambio climático moderado puede, incluso, haber beneficios socioeconómicos importantes.
¿Por qué? Porque gracias a nuestro
territorio tenemos una buena capacidad de adaptación y podríamos suplantar producciones, en particular de alimentos. Hay tecnologías disponibles y otras que habría que desarrollar. La clave es comprender la importancia del costo económico en todas sus dimensiones y analizar el gasto que implica la inacción.
� Entre los principales riesgos futuros, se encuentra el tema sanitario.
� Lo que vemos es una extensión de vectores de enfermedades –como paludismo, malaria, dengue y chikungunia, entre otras– que estaban restringidas a sectores tropicales. Esto ocurre en América, en África, en Asia. Otras enfermedades son consecuencia del calentamiento y el cambio de precipitaciones y la contaminación, por mencionar algunos de los factores que aumentan los riesgos sanitarios, con
impacto en problemas cardíacos, respiratorios y psicológicos, incluso del tipo trastorno de estrés postraumático (ver columna en pág 74).
� Otra consecuencia directa del cambio climático son las migraciones, tanto internas como internacionales.

¿Cómo podría evitarse el aumento de la población en las ciudades que, pese a concentrarse en un espacio reducido, son grandes consumidoras y emisoras de gases de efecto invernadero?
� Hoy, tenemos un modelo de producción basado en sistemas de monocultivos que expulsan al pequeño y mediano productor. En América Latina, la pésima gestión del territorio promueve las migraciones a los centros urbanos, donde tampoco hay una correcta gestión del territorio y terminan profundizando el problema y la pobreza.
� Siempre mencionamos el rol de los tomadores de decisiones en esta problemática. ¿Cuánto impactaría un cambio de conducta de la sociedad respecto a la menor demanda de bienes y servicios ?
� Considero que es importante, y deberíamos trabajar más en la concientización del ciudadano. Sería muy positivo si la población entendiera que hay dos maneras de votar: una, en la urna; y la otra, al elegir qué producto comprar. De todos modos, el problema no es el consumo sino el consumismo.
� Hablamos de adaptación, pero no mencionamos las acciones de mitigación destinadas a disminuir los efectos del cambio climático. ¿Qué opinás sobre
la geoingeniería que intenta intervenir sobre la atmósfera a fin de paliar estos efectos?
� Creo que es una disciplina muy peligrosa, como lo demuestran los intentos fallidos que hubo a lo largo de la historia de la humanidad. Hay que tener claro que toda acción humana tiene un impacto y que la clave es definir si el costo que implica superar o no los beneficios. En líneas generales, lo que se quiere hacer para combatir el cambio climático tiende a generar problemas con la capa de ozono, la desertificación o la acidez de los mares, con lo cual lo único que se hace es postergar la decisión de reducir sus causas. Perdón que
sea contundente, pero creo que no es mitigación, sino un intento de minimizar temporalmente las consecuencias, y postergar decisiones de fondo.

� Entre los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, se encuentran la energía, la agricultura y la ganadería y la deforestación. ¿Es factible producir en armonía con el ambiente?
� En Argentina, tenemos que entender que la economía está sujeta al clima y al ambiente. Dicho de otro modo,
“Los principales riesgos a futuro son la escasez de agua, las enfermedades y la seguridad alimentaria”.vista aérea de la devastación en la isla de Maui, hawái, después de que se salieran de control los incendios forestales.
dependemos de los sistemas climáticos y ambientales, como quedó demostrado con las sequías sufridas estos años que evidenciaron las consecuencias de nuestra inacción ante la destrucción de pastizales naturales o la deforestación, que ayudan a regular el agua. Por otra parte, las soluciones a estos problemas tienen que ser regionales y locales, ya que deben ser funcionales a los ecosistemas.

� ¿Qué significa “funcionales”?
� Por ejemplo, a nivel mundial, hay una crítica general a la actividad ganadera por el problema de las emisiones. Si bien eso es cierto, hay que tener en
cuenta que en países como Uruguay y Argentina, una ganadería con un manejo de sustentabilidad y su rotación con la agricultura es necesaria para preservar el suelo, manejo esencial para la regulación de agua y de carbono. El mundo se encuentra frente al desafío de producir alimentos, y nosotros somos productores importantes. Entonces, hay que buscar soluciones que permitan optimizar esa producción con el mínimo impacto ambiental posible. Uruguay ya está implementando con muchísimo éxito políticas de ganadería regenerativa para recuperar suelos y, en Argentina, también hay
algunos emprendimientos. Por eso, para que sean funcionales, las soluciones deben basarse en la realidad de cada ecosistema.
� ¿De qué se trata?
� En este ejemplo, se trata de una rotación adecuada de la producción agropecuaria y ganadera, establecida sobre la base de la carga de animales que permite que el campo sea sustentable y genere el beneficio de la regeneración de suelos. Si bien no es sencillo, tampoco es imposible.
� Para tomar cualquier decisión sobre las acciones a llevar adelante, es necesario contar con información concreta.
“La clave es comprender la importancia del costo económico y analizar el gasto que implica la inacción”.Muestras del impacto del huracán Idalia en la costa noroeste de Florida.
¿Tenemos datos confiables?
� Hace años que no hay mediciones de flujos de gases de efecto invernadero del agro y del suelo en Argentina, porque se perdió el subsidio que recibíamos de Italia. Esto significa que utilizamos datos internacionales. Existen trabajos elaborados sobre la base de modelos que permiten estimar cuánto hay que hacer y de qué modo adaptarse a las realidades locales de un suelo que va cambiando a lo largo y ancho del territorio, como lo demostró el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
� Además de regular los suelos, ¿qué otros factores son clave en este tema?
� Es fundamental la implementación y aplicación correcta de la Ley de Bosques Nativos, que permite que al productor que tenga superficies boscosas
que provean servicios ecosistémicos –como la regulación de agua o la fijación de dióxido de carbono– se le devuelva el dinero de los impuestos e, incluso, se le pague otra suma por el lucro cesante que le genera la preservación de un pastizal o un bosque en su tierra. Es un servicio que brinda a la comunidad y que genera beneficios económicos para todos. También, es necesaria la protección de los miles de glaciares que tiene el país y una correcta gestión de humedales y pastizales.

� Uno de los objetivos para lograr la reducción de emisiones es apostar a la transición energética. ¿Creés que aprovechamos nuestra situación geográfica privilegiada respecto de las energías renovables?
� Argentina tiene un potencial eólico, solar y marítimo de energías increíble.
Tiene también, por ahora, la capacidad técnica para desarrollar tecnologías que permitan aprovecharlo, no solo para beneficio propio, sino también para transformarse en un exportador neto. En definitiva, tenemos el potencial y la capacidad técnica. Por ejemplo, la Facultad Regional de Buenos Aires, dependiente de la UTN, está llevando adelante un proyecto bastante avanzado para utilizar las olas del mar en la generación de electricidad (energía undimotriz). Estoy convencido de que es necesario avanzar en ese sentido.
� Algo que llama mucho la atención (o no) son las contradicciones de los argentinos sobre la problemática ambiental. Las encuestas aseguran que más del 90% de la población está preocupada por el tema, sin embargo, una parte
importante de la sociedad votó por un candidato que afirma que el cambio climático es una mentira. Por otra parte, los tomadores de decisiones suscriben a un proyecto de descarbonización, pero siguen apostando a la profundización de un modelo que incluye, entre otras cosas, 18 exploraciones offshore en busca de hidrocarburos.
� En esto, hay dos aspectos a señalar. Por un lado, está la postura negacionista (internacional) que antepone el ideologismo. Es gente para quien su creencia pesa más que la realidad, prioriza la ideología al conocimiento y embarra la cancha o confunde a la sociedad utilizando medias verdades o mentiras. Por otra parte, creo que la gente no es consciente o no dimensiona el impacto que este problema tiene sobre todos y cada uno de nosotros. Por último, todavía no logramos que se
entienda, tanto a nivel del ciudadano como del Estado y de la producción, que negar el cambio climático genera mayores costos ambientales, económicos y sociales que encararlo. Y que esos costos, en algún momento, nos van a pasar la factura. Lo que quiero decir es que, aun sin llegar a ser negacionistas, los políticos son tibios y no toman las decisiones correctas que deberían. En Argentina, todavía no se entiende que la economía no se reduce al sistema financiero y que depende de la naturaleza. Me gustaría poder destacarlo de algún modo, porque es clave: sin naturaleza, no hay economía.

� Del 6 al 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la 27.° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, COP 27. ¿Considera que son útiles estas cumbres climáticas?
� Yo tuve la posibilidad de participar en tres convenciones ambientales y creo que son necesarias. Sin embargo, tienen un problema clave que termina impidiendo la toma de decisiones: se suele mezclar la ideología y la política en temas que no tienen relación con lo ambiental.
� ¿Cómo evalúas esta última COP?
� En líneas generales, es considerada un fracaso. Perdimos un tiempo precioso y, sin embargo, los países siguen sin internalizar el costo de la inacción. Tenemos un tiempo escaso para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar el calentamiento global a 1,5 °C, pero continuamos emitiendo sin freno. En cuanto a lo positivo, hay que destacar dos
cuestiones: por un lado, la firma de un acuerdo para la financiación por daños a los países vulnerables afectados por los desastres climáticos; por el otro, el hecho de que se pusiera en agenda la adaptación, que es un reclamo fundamental de los países no centrales.

� ¿Existe una división entre los países del norte y los del sur?
� No necesariamente. Depende del problema a abordar. En el tema del ozono, por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo, mientras que en aquellos en los que entran cuestiones territoriales, como la desertificación, no se
avanza. En cuanto al cambio climático, están, como dijimos, quienes niegan el problema y, también, las presiones de los países productores de petróleo que traban las decisiones. El acuerdo de París, por caso, debió adoptar el sistema de compromisos no vinculantes, porque una opción más contundente no hubiera sido ratificada por el Congreso de los Estados Unidos.
� ¿Hay expectativas respecto de la próxima cumbre a realizarse en diciembre de 2023 en Dubai?
� La realidad es que las expectativas son bajas.
� Preguntarte si sos optimista es más que retórico, ¿no?
� Mantengo cierto grado de optimismo, porque sé que existen soluciones. En los últimos tiempos, se usaron frases, como “ebullición climática”, que no suman, porque generan el convencimiento de que no hay nada más que hacer. Los eslóganes, tanto de los negacionistas como de algunos ambientalistas, no ayudan en la búsqueda de soluciones. Yo soy crítico de ambos extremos. En síntesis, diría que soy optimista en cuanto a las posibilidades y que podemos lograrlo con decisión y valores.
“Negar el cambio climático genera mayores costos ambientales, económicos y sociales que encararlo”.Pablo Canziani todavía se muestra optimista sobre las posibilidades frente al cambio climático porque todavía detecta soluciones al respecto.

Además del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, la tercera crisis que atraviesa el planeta es la contaminación por químicos, un hecho que afecta directamente a la salud y a la vida de los seres humanos. ¿Cuál es el panorama y qué medidas se pueden tomar?
con los medios ambientales (agua, aire y suelo) y con los nutrientes que ellos producen (alimentos). Al deteriorarse y alterarse el equilibrio, y contaminarse los medios ambientales, se deteriora la calidad de vida y la salud de los seres que lo habitan. El ser humano no es la excepción. A peor calidad del ambiente, peores expectativas de salud y de desarrollo, y peor perspectiva de productividad económica.
La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió sobre la urgencia e importancia de cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza para reducir el deterioro del ambiente que sustenta nuestra vida. “La triple crisis planetaria” amenaza nuestro futuro: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación por químicos. El hombre, así como todos los demás seres vivos (animales y vegetales), se relacionan íntimamente con el ambiente. No somos entidades separadas y autónomas, sino que la vida se desarrolla en interacción
Lamentablemente, los riesgos de los que hablamos no están en un “futuro”, sino en el presente. Los escenarios de deterioro de la salud humana son coincidentes con los del deterioro del ambiente.
Ya en la década del 90, la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas definió el concepto de “desarrollo sostenible” (en el que puso a la salud en el centro del desarrollo) y, en 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el “derecho humano a vivir en un ambiente limpio, sano, saludable y sostenible”. Esto también aporta a la equidad, ya que no es solo privilegio de algunos países.
Es de destacar que el costo de la inacción se puede medir en números efectivos con un indicador económico que se centra en su
impacto sobre el producto bruto interno (PBI) global –la pérdida superior al 10%–, pero también se puede mensurar en vidas, esto es, las millones de muertes evitables debido a la exposición ambiental química (por ejemplo, por la presencia ubicua de plomo), la contaminación difusa por plaguicidas o la enorme contaminación del aire, solo por mencionar algunas. El manejo inadecuado de los químicos aumenta la contaminación causando significativos efectos negativos sobre la salud humana y afectando a los demás seres vivos. Hoy se reconoce que la “carga ambiental de la enfermedad” es la causa más importante de las enfermedades no transmisibles (cardíacas, respiratorias, endócrinas, inmunes, entre otras). El aumento de las enfermedades relacionadas con las alteraciones del neurodesarrollo (pérdida del coeficiente y de la capacidad intelectual) y la caída de la fertilidad en parejas jóvenes son indicadores que nos hablan de la urgente necesidad de entender el problema y actuar en consecuencia.
Además, debido a la información científica reciente, cabe mencionar la creciente preocupación por los así llamados
“temas nuevos y emergentes”, entre otros, la confirmación de la presencia de nano y microplásticos en los tejidos humanos y de otros seres vivos (animales y vegetales) que, en muchos casos, constituyen también nuestro alimento. Los plásticos y los químicos que contienen directa o indirectamente tienen efectos biológicos. Entenderlo y conocerlo es importante para tomar acción inmediata para posiblemente morigerar los efectos. Lamentablemente, el sistema de salud aún no ha incorporado estos conceptos, y se trabaja mucho más en “tratar” los síntomas o las consecuencias, que en prevenirlos. Es necesario que los sistemas de salud se pongan al día y aborden los temas de salud desde las perspectivas actuales en el escenario del siglo XXI. Especialmente, impulsando la actualización de la capacitación profesional, promoviendo la interacción disciplinaria, mejorando los sistemas de
registro de enfermedades, por ejemplo, sobre enfermedades endocrinas (como la diabetes infantojuvenil y el hipotiroidismo en el hombre joven), problemas de fertilidad en parejas jóvenes, problemas del neurodesarrollo y enfermedades autoinmunes, entre otras áreas. También, que se aborden las causas evitables de daño, como la contaminación del aire y la contaminación por metales pesados, situaciones que están fuertemente relacionadas con la hipertensión y la enfermedad cardíaca.
El cambio no se dará si no somos proactivos, si no actualizamos la educación de los profesionales médicos y no promovemos la toma de acción por parte de las autoridades de Salud Pública y de Ambiente para implementar acciones sobre compromisos ya adquiridos. La inacción tiene un costo sobre el desarrollo sostenible y sobre el gasto en salud y productividad que afecta,
principalmente, a los más vulnerables y a los países de medianos y bajos ingresos. Hace solo unos días, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó en un fuerte mensaje a los líderes y tomadores de decisiones: “La era del ‘calentamiento’ global ha terminado; ha llegado la era del ‘hervor’ global. El aire es irrespirable, el calor insoportable y, aun así, las ganancias del sector petrolero y la inacción son inaceptables. Los líderes deben liderar sin dudas, sin excusas”.
Hoy no podemos asegurar la sobrevida de la próxima generación al ritmo en el que estamos deteriorando el ambiente en que vivimos. El sector de salud tiene una gran responsabilidad, debe actualizarse y registrar, dar las alertas correspondientes y trabajar codo a codo con los demás sectores para proteger la salud humana y el ambiente que nos asegure la vida.

En la medida en que el clima se modifica, los recursos hídricos se ven afectados cada vez más, lo que hace peligrar la fuente vital del planeta. ¿Cuáles son las principales alertas que se registran?

durante, por lo menos, un mes al año y, en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso básico al agua, situación que se ha visto agravada por la crisis climática. Para 2050, se estima que, al menos, un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.
Se estima que la extracción actual de agua dulce de acuíferos, lagos y ríos es el doble de lo que era hace 50 años y que sigue aumentando a un ritmo de alrededor de 1% anual. Las razones están en el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y el cambio en los comportamientos de consumo. Si bien la cantidad de agua dulce del planeta es más que suficiente, en términos cuantitativos, para satisfacer la demanda básica de alimentación e higiene de toda la humanidad, en la actualidad, alrededor de 4000 millones de personas sufren una grave escasez física de agua
La falta o insuficiencia de agua no se debe solo a su variada distribución física en los continentes, sino también a una cuestión de accesibilidad, que tiene que ver con la infraestructura disponible y las inversiones necesarias para que esto sea posible. Además, a la degradación de las cuencas por una ausencia de ordenamiento territorial, que atenta contra la cantidad y calidad de las fuentes de agua, se suman los riesgos derivados del cambio climático.
La Organización Meteorológica Mundial en su informe del Estado del Clima en América Latina y el Caribe de 2022 indica que el período comprendido entre 1991 y 2022 muestra la tendencia más cálida desde 1900 (un aumento de temperatura de alrededor de 0,2 °C o más por decenio). El clima de la Tierra y el ciclo del agua tienen una relación directa y compleja, la variabilidad climática afecta los recursos hídricos. El aumento de temperatura provoca una
mayor evaporación de las fuentes de agua, como ríos, lagos y embalses. Esto reduce la cantidad de agua disponible para el consumo humano, la agricultura y otros usos. Períodos más largos de sequía debido a la alteración de los patrones de precipitación dificultarán la recarga de los recursos hídricos subterráneos y superficiales. La edición 2020 del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, que aborda los vínculos fundamentales entre el agua y el cambio climático, da cuenta de que se han observado disminuciones en ríos de África, Australia y Estados Unidos. Tales disminuciones afectan directamente la disponibilidad del agua para el suministro de los agricultores, la industria y los suministros domésticos, así como para sus usos en la generación de energía, la navegación, la pesca, la recreación y la biodiversidad. La cubierta de nieve, los glaciares y el permafrost seguirán disminuyendo en todo el planeta a lo largo del siglo XXI. En muchas regiones montañosas, los glaciares actúan como una fuente importante de agua dulce. El derretimiento acelerado de los glaciares, inicialmente, puede aumentar el flujo de agua en los ríos, pero a medida que se reducen, se agotará esta fuente de agua a largo plazo.
Mendoza y San Juan son las provincias de la región de Cuyo con recursos hídricos de origen netamente cordilleranos. El volumen de agua de los ríos cuyanos se está modificando debido, principalmente, al aumento de la temperatura. De incrementarse la tendencia observada en la temperatura, esta alteración podría tener un alto impacto en el manejo y en la regulación de los caudales, tal lo publicado por el ingeniero José Boninsegna, investigador del CONICET en Mendoza. El estudio indica que las cuencas más afectadas serían aquellas ubicadas hacia el sur de la región de Cuyo, porque son las más bajas. En ellas, la disminución de las superficies alcanzaría porcentajes de entre el 75% y 80% para fines de este siglo, con respecto a las superficies actuales. En estas condiciones, es previsible una disminución de la superficie de los glaciares, con un fuerte retroceso con la consiguiente pérdida de la reserva de agua almacenada en ellos.
Otra consecuencia es la menor generación de energía de las centrales hidroeléctricas,
que dependen del volumen de agua disponible. Esto ya ocurre en proyectos recientes, como Los Caracoles y Punta Negra, en la provincia de San Juan, que no han producido la cantidad de energía prevista. La sequía de 2021 redujo la contribución de energía hidroeléctrica de Argentina a la producción de electricidad del 29% al 17%, aproximadamente, según cifras del Banco Mundial publicadas en 2022. Con respecto a la sequía sufrida en partes de Argentina, Chile y Uruguay, la Región registró las precipitaciones más bajas en 35 años durante los últimos cuatro meses de 2022.
El fenómeno se atribuye a una variación natural provocada por el evento La Niña que, combinado con altas temperaturas, provocó pérdidas de cosechas y puso en riesgo la producción de alimentos, el acceso al agua, la salud de las personas y de los ecosistemas. Las intensas olas de calor y las temperaturas extremas de diciembre de 2022 fueron unas 60 veces más probables como consecuencia del
cambio climático. También, provocaron incendios devastadores en Argentina y Chile, que afectaron la calidad del aire. Por otra parte, el aumento de la temperatura inducirá a una mayor demanda de agua, lo que obligará a llevar a cabo campañas intensivas para cambiar los patrones de despilfarro, de manera de poder satisfacer el consumo básico de toda la población, como se hace en muchas ciudades que ya sufren escasez de agua.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina presentó en 2022 el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Es un necesario primer paso para identificar los riesgos que estamos enfrentando y que se van a acentuar, pero se necesita más desarrollo y precisiones en cuanto a las acciones concretas y urgentes que hay que encarar.
Un tema ineludible para quienes gobiernen los próximos años.

Se necesita una nueva hoja de ruta que permita superar el actual paradigma de producción y transitar hacia sistemas agropecuarios de bajo impacto ambiental. Para ello, es fundamental involucrar a una nueva generación de productores en los procesos de cambio tecnológico que aseguren la sostenibilidad de sus explotaciones.
resultado de la deforestación y la actividad agropecuaria, representan las principales fuentes de emisiones.
La agricultura contribuye y se ve afectada por el cambio climático. Existe un amplio consenso en que la actividad necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En América Latina y el Caribe, en particular, los sistemas alimentarios son responsables de aproximadamente el 50% de las emisiones de GEI, cuando el promedio mundial es de aproximadamente un 20%. Cambios en el uso de la tierra, como
La Región produce alimentos para más de 1300 millones de personas, lo que representa el doble de su población. Sin embargo, aún persisten grandes desigualdades en el acceso a esos alimentos. Estas situaciones se agravaron con el impacto socioeconómico de la pandemia, el conflicto en Ucrania y el consecuente aumento de precios que ha sido evidente en combustibles y alimentos. Debemos tener en cuenta, además, que los costes reales no se distribuyen de forma equitativa, y son los países de bajos y medianos ingresos los más afectados. Como consecuencia de esta situación, los países de esta parte del mundo se encuentran inmersos en un creciente proceso de inseguridad alimentaria, inequidad y aumento en las brechas sociales. Las comunidades más pobres del continente sufren, por reducción de los rendimientos, una disminución de sus ingresos de aproximadamente 40%.
Los modelos de desarrollo productivo existentes están orientados a la exporta-
ción de alimentos. Quizás, el rubro más sobresaliente sea el sector ganadero, que en América Latina está creciendo al doble del promedio mundial y que emite cerca del 60% de las emisiones de GEI procedentes del sector agropecuario.
La necesidad de satisfacer la creciente demanda genera una creciente presión sobre los sistemas alimentarios y, con ello, la ampliación de la frontera agrícola favorecida por la deforestación. Ese ha sido un factor desencadenante de la degradación de suelos, la menor absorción de aguas de lluvia, la erosión, las inundaciones y, no menos importante, la pérdida de la productividad. Es claro que estos procesos aumentan la vulnerabilidad de la agricultura y reducen la seguridad alimentaria de la población, además de disminuir significativamente las posibilidades de sustentabilidad económica y ambiental de los pequeños y medianos agricultores.
La magnitud de la transformación socioeconómica necesaria para alcanzar la mitigación de los efectos del cambio climático no tiene antecedentes. La Región necesita un nivel de crecimiento económico que cubra

los rezagos en el desarrollo agropecuario y evite la tendencia de deterioro ambiental existente. Para lograr la transición hacia un sector agropecuario descarbonizado, deberán crearse las condiciones necesarias para movilizar el financiamiento a largo plazo para el medio ambiente y el clima, promoviendo programas integrados y una planificación transformadora justa y de asegurada sustentabilidad económica y ambiental. La respuesta dependerá de factores políticos, inversiones financieras, del desarrollo del mercado para energías alternativas e innovaciones que permitan cambios en las formas de producir y consumir los alimentos. La preparación de los gobiernos para alcanzar los objetivos de sustentabilidad y cero emisiones netas está vinculada a la prosperidad económica y el nivel de ingresos de la región, además de la necesaria toma de compromisos a través de la promulgación de leyes que comprometan jurídicamente a los diferentes actores. Un sistema alimentario que aspire a mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar una agricultura descarbonizada requerirá

importantes mejoras en los rendimientos de la producción. Deberá, además, generar una hoja de ruta para los diferentes cultivos de la región, sistemas de manejo eficiente para los recursos suelo y agua, reducción en el uso de agroquímicos y, no menos importante, un análisis de riesgos que tengan en cuenta las situaciones que se generan bajo condiciones de constantes cambios climáticos.
Alcanzar estos objetivos en una Región en la que faltan los incentivos reales para agricultores y en la que se ha reducido al mínimo la inversión en investigación agrícola y los sistemas de transferencia de tecnologías, es un camino difícil de transitar. Será necesario superar el paradigma existente para transitar hacia sistemas de producción sostenibles y de bajo impacto ambiental, que requieren tecnología y apoyo técnico. Deberán reinventarse sistemas que aprovechen la transformación tecnológica que hoy día el mercado nos ofrece.
La aplicación exitosa de estas innovaciones, con el objetivo de mejorar las
prácticas agrícolas, depende obviamente del flujo de información, la calidad del mensaje y su relevancia para el agricultor local. Deberá crearse una nueva generación de productores que esté inmersa en procesos de cambio tecnológico de sus fincas y que pueda dar rápidas respuestas a las permanentes amenazas y desafíos bajo los que se encuentra el sector agropecuario. Es necesario hacer a esos productores partícipes de los procesos de diagnóstico y ensayo de soluciones. El objetivo es conducir al productor a establecer sus prioridades, tomar decisiones y administrar los recursos de manera adecuada. Este enfoque participativo deberá vincular al sector con el mercado global por intermedio de la asequibilidad a los conocimientos y nuevas tecnologías.
En resumen, la vulnerabilidad de nuestros sistemas alimentarios nos obliga a ensayar soluciones que aseguren sustentabilidad económica y ambiental y nos permitan mitigar los efectos adversos del cambio climático para dar, a su vez, seguridad alimentaria a nuestra población.
Toneladas
9 de cada 10 habitantes del plantea vive en lugares con altos niveles de contaminación
Principales
En
Ola de calor extrema
enero de 2022
Centro y Norte del país
Sequía extrema mayo a diciembre 2022
Franja central del país, en particular en la zona núcleo, coincidente con el evento prolongado de La Niña
Nevadas intensas abril a agosto de 2022
Noroeste de la Patagonia
Temperatura más baja del año: -19,9 ºC
19 de julio 2022
Aquinchao (Río Negro)
Olas de frío julio 2022
Patagonia Sur
La cantidad de días con olas de calor se duplicó
Incendios forestales prolongados
Precipitaciones extremas o negativas, según la zona del país
Temperatura más alta del año:
46,5 ºC
1º de enero 2022
Rivadavia (Salta)
Precipitación máxima
180 mm
23 marzo 2022
Ituzaingó (Corrientes)
Sequía extrema e incendios
enero y febrero de 2022
Norte del litoral
Ciclón extratropical, con vientos fuertes y lluvias intensas
marzo 2022
Provincia de Buenos Aires
Lluvias intensas e inundaciones septiembre 2022 Comodoro Rivadavia (Chubut)
Riesgo de déficit hídrico Disminución de las masas de agua almacenadas en los glaciares




el robot pianista Xiaole, diseñado por el laboratorio de inteligencia artificial Zhejiang de China, ejecutó algunas piezas musicales en los recientes Juegos Asiáticos celebrados en la ciudad de Hangzhou. Gracias a las múltiples articulaciones de los brazos, el humanoide puede alcanzar las 88 teclas del instrumento. también, es capaz de reconocer rostros y de interpretar las emociones de la audiencia mientras desarrolla su performance artística.

El Indo-Pacífico ocupa un lugar clave en la agenda económica y en la estrategia de Defensa de las principales potencias del globo. El ascenso de China y su pretendido expansionismo chocan con la política de contención de EE. UU. y sus aliados. Mientras tanto, India y los países del sudeste asiático ensayan opciones que les permitan convivir con un socio cada vez más poderoso y, a la vez, incómodo.
Por Mariano Roca Fotos: AFPHay un espacio geográfico que concita la atención de las grandes potencias y ha hecho correr ríos de tinta en los análisis de los principales think-tanks internacionales: el Indo-Pacífico. La importancia de esta región, que reúne a 38 países y donde vive el 65% de la población mundial, obedece a cuestiones comerciales y geopolíticas. Se estima que sus economías representan el 62% del PBI global y por sus aguas discurren dos tercios del flujo comercial del planeta. Desde el denominado “pivote asiático” de Barack Obama hasta la “Iniciativa por un Indo-Pacífico Libre y Abierto”, concebida originalmente por el expremier japonés Shinzo Abe y retomada por EE. UU. durante la administración Trump, la estrategia de Washington y sus aliados más estrechos apunta a contener el avance de la República Popular de China. Sin embargo, otras potencias y los propios
países del sudeste asiático, que deben lidiar con un vecino cada vez más poderoso, no adhieren de manera acrítica al enfoque de Washington.
“El Indo-Pacífico es una categoría cuyas primeras enunciaciones se pueden encontrar en 2007 y empezó nuevamente a abrevar en 2013, aunque recién tomó cuerpo a partir de 2017, durante el gobierno de Trump, cuando fue adoptada por EE. UU., uno de los hegemones del sistema internacional”, afirma, en diálogo con DEF, docente e investigador de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, Ezequiel Ramoneda. En la estrategia diseñada por EE. UU., lanzada por primera vez en 2019 y actualizada en 2022, Washington reafirma su defensa de “un Indo-Pacifico libre y abierto” y arremete contra Pekín por la supuesta “conducta nociva” hacia sus vecinos, incluidos
Australia, la India, Taiwán y los países con los que mantiene disputas territoriales en los mares de China Oriental y Meridional. “Existen diferentes enfoques en la búsqueda de participación inclusiva en el Indo-Pacífico, que se esconden detrás de la aparente preeminencia de la postura excluyente de EE. UU. respecto de China”, aclara Ramoneda. Esta diversidad de visiones podría agruparse en cuatro categorías, tal como indica el propio analista en un artículo publicado en el Anuario 2022 del IRI: un “Indo-Pacífico dual y equilibrado”, como el que propone la India; un “Indo-Pacífico inclusivo y pragmático”, tal como pregonan Indonesia y sus vecinos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); un “Indo-Pacífico inclusivo y normativo”, posición adoptada por la Unión Europea y Japón; y el mencionado “Indo-Pacífico excluyente y
normativo”, que defienden, como veremos, EE. UU., el Reino Unido y Australia, los tres socios fundadores del AUKUS.
EE. uu. Y sus ALiADOs: DEL QuAD AL AuKus
La creación del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), en 2007, fue uno de los primeros movimientos de Washington, en sintonía con Japón, India y Australia. Algunos analistas vislumbraron el nacimiento de una suerte de “OTAN del Indo-Pacífico” para contener a China, aunque en los hechos se trata de un mecanismo informal de consultas, con reuniones de alto nivel entre los gobiernos, que se traduce además en ejercicios militares conjuntos, como el ejercicio naval Malabar, reconvertido a partir de una iniciativa bilateral entre Washington y Nueva Delhi, que venía realizándose desde 1992, y que se amplió

a Japón en 2015 y a Australia desde 2020. Ahora bien, en el caso de Nueva Delhi, según Ramoneda, “el país está decidido a hacer valer su peso internacional y no está alineado automáticamente con Washington”. De hecho, la India ha puesto un pie en el Quad y otro en la Organización de Cooperación de Shanghái, apadrinada por China y Rusia y centrada en las cuestiones de seguridad de Asia Central. Junto a su vecino Pakistán, fue admitida como miembro pleno de esta última en 2017. “En un contexto dinámico, la búsqueda de un balance estable en Asia es la prioridad número uno de la India”, asegura su canciller Subrahmanyam Jaishankar en su libro The India Way, donde afirma que “solo un continente asiático multipolar puede conducir a un mundo multipolar”.
Al referirse a lo que considera como un “punto de inflexión en el Indo-Pacífico”,
Ramoneda, quien es también secretario del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), apunta al AUKUS, una alianza de carácter estratégico-militar que vio la luz en 2021 a partir de una cumbre virtual de la que participaron el mandatario estadounidense Joe Biden y los entonces primeros ministros de Gran Bretaña, Boris Johnson, y de Australia, Scott Morrison. “El AUKUS se ampara en una trayectoria corroborada de cooperación entre tres países anglosajones, y los dos socios de Washington se encuentran casi totalmente alineados con su política de defensa”, explica este experto. Ese acuerdo también estuvo atado a un contrato para la adquisición por parte del gobierno de Canberra de cinco submarinos de propulsión nuclear, de fabricación estadounidense.
chiNA Y sus vEciNOs DE LA AsEAN, uN víNcuLO PrAgmáTicO
El gigante asiático, por su parte, sospecha de toda referencia al “Indo-Pacífico”. En palabras del máximo responsable de la diplomacia china Wang Yi, estrategias como la impulsada por Washington solo “generan antagonismos” y buscan conformar “bloques de confrontación en la región del Asia-Pacífico”, tal como Pekín prefiere seguir denominándola. Desde el punto de vista chino, las acciones de Washington apuntan a “alterar el status quo de paz y estabilidad”, y a “socavar la forma en que los países del Asia-Pacífico han coexistido en armonía como vecinos, al tiempo que distorsionan las cadenas de suministro y debilitan la arquitectura de cooperación regional centrada en la ASEAN (Asociación
Con sus apenas 800 km de largo, tal vez el mayor foco de preocupación de Pekín en la zona sea el estrecho de Malaca, principal canal de navegación que une el océano Pacífico con el Índico. Por allí transita un tercio del comercio marítimo global y es la ruta obligada que deben atravesar las importaciones de petróleo de China, que depende del exterior para abastecer el 66% de su demanda interna de energía, y el 80% de esos flujos debe atravesar esta arteria marítima. En 2003, por primera vez, el entonces presidente Hu Jintao habló del “dilema de Malaca” como uno de los grandes problemas geoestratégicos de su país. El escenario hipotético de un bloqueo naval, impulsado por Washington y sus aliados, ha llevado a las autoridades del gigante asiático a diseñar lo que se conoce en Occidente como un “collar de perlas”, que consiste en una serie de bases militares e infraestructuras portuarias diseñados para proteger las rutas de comercio desde el mar de China Meridional hasta el cuerno de áfrica, en aguas del mar Rojo.

ASEAN
QUAD (EE. UU., Japón, India y Australia)
AUKUS (EE. UU., Reino Unido y Australia)
“Collar de perlas” de China Bases militares de EE. UU.
de Naciones del Sudeste Asiático)”. Cabe recordar que los diez países que integran ese bloque tienen a Pekín como su principal socio comercial, con un volumen de intercambio total que alcanzó los 975.000 millones de dólares en 2022.
“La visión del Indo-Pacífico que tienen los países del Sudeste asiático no se encuentra permeada por cuestiones políticas o estratégicas, sino que apunta a la cooperación económica”, señala Ramoneda. En ese sentido, a pesar de las innegables tensiones y disputas territoriales que muchos de sus socios tienen con Pekín en el Mar de China Meridional, el marco propuesto por la ASEAN apunta a la atracción de inversiones y a la construcción de confianza entre ambas partes. Del documento “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” impulsado por Indonesia y aprobado en 2019, surge claramente su conceptualización como “una región de diálogo y cooperación, y
no de rivalidad”. Los socios de esa organización defienden la negociación como herramienta para la prevención y eventual solución de conflictos y disputas marítimas, así como de aquellas cuestiones vinculadas con la explotación de recursos y contaminación de sus aguas.
Cabe recordar que, en el plano jurídico, un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, de julio de 2016, dejó sin fundamento legal los supuestos derechos históricos de Pekín sobre una serie de islas e islotes del archipiélago Spratly, en el mar de China Meridional, dando la razón al reclamo que había entablado Filipinas tres años antes. El gigante asiático no aceptó la decisión del tribunal, acusó a Filipinas de violar el compromiso de “solucionar las disputas a través de negociaciones entre los países directamente involucrados” y retrucó que la Corte había infringido gravemente sus legítimos derechos como
Estado soberano y parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS, por su sigla en inglés). A pesar de la disconformidad de Pekín, ese pronunciamiento podría ser un antecedente frente a diferendos como el de las islas Paracelso, ocupadas por Pekín desde 1974 y que son reivindicadas por Vietnam, o el banco Scarborough, bajo control chino desde 2012 y reclamado por Filipinas.
Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Francia es actualmente el país del Viejo Continente con mayores intereses geopolíticos en la zona, donde se encuentran siete de sus trece territorios de ultramar y el 93% de su zona económica exclusiva. No es casual que el presidente Emmanuel Macron haya emprendido, en
julio pasado, una gira por distintas islas del Pacífico Sur: Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. Aunque en sus discursos no mencionó explícitamente a China, dejó entrever sus críticas al “nuevo imperialismo”, que asoma principalmente en Oceanía, y apuntó contra “una lógica de poder que amenaza la soberanía de varios Estados, los más pequeños y, a menudo, los más frágiles”.
Tras lanzar en 2018 su propia Estrategia en el Indo-Pacífico, el gobierno de Macron tuvo que repensar sus movimientos luego del AUKUS, que implicó la rescisión por parte de Australia de un jugoso contrato de compra de doce submarinos convencionales franceses. “Francia apuntaba a un eje con India y Australia como mecanismo de cooperación original, pero debió cambiar de estrategia”, indicó Ezequiel Ramoneda a DEF. El gobierno galo apostó, entonces, a una repotenciación de su alianza con la India, cuyo primer ministro Narendra Modi visitó París en julio pasado y tuvo una participación estelar en el tradicional desfile militar en ocasión de la Fiesta Nacional de Francia. En ese marco, se anunció la firma de un contrato de compra de 26 cazas Rafale y tres submarinos Scorpène, destinados a equipar a la fuerza naval de ese país asiático. París también se acercó a Indonecia, nuevo vértice de ese triángulo en el Indo-Pacífico. Las aguas están agitadas en una región en la que no solo confluyen dos grandes océanos, sino también importantes intereses económicos y geopolíticos. En este complejo ajedrez, en el que mueven sus fichas los principales actores globales, se está definiendo en buena medida el nuevo balance de poder del planeta.

PrimErOs EsbOzOs DE uNA visióN DEL iNDO-PAcíFicO
Si bien todavía no existe una voz homogénea en torno al Indo-Pacífico, en América Latina aparecen los primeros esbozos sobre el tema. En su Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2020, el gobierno trasandino la definía como “una zona vital para el desarrollo y prosperidad de Chile en el siglo XXI”. Por su parte, en su plan de acción para los años 2021 y 2022, la Cancillería colombiana impulsaba “la inclusión de América Latina dentro de la visión del Indo-Pacífico de la política exterior de Australia y Nueva Zelanda”, y reconocía, asimismo, la importancia de mejorar los vínculos con la India para “fortalecer la inversión política y comercial del país en el Indo-Pacífico”.
Todavía estamos lejos de un enfoque compartido sobre un área clave para nuestro comercio exterior. En un paper de 2022, Ezequiel Ramoneda y su colega chilena Nicole Jenne concluían que “mientras la visión latinoamericana del Indo-Pacífico siga sujeta a iniciativas unilaterales con poca probabilidad de florecer en una postura regional, estará sujeta a la competencia entre las propuestas de EE. UU. y China”
“Detrás de la aparente preeminencia de la postura excluyente de EE. UU. respecto de China, se esconden otros enfoques colaborativos sobre el Indo-Pacífico”.




En las últimas semanas se conoció que Argentina ingresó a la lista de los nuevos miembros del grupo BRICS, participación que se hará efectiva a partir del 1.º de enero de 2024. El anuncio, además de inesperado, ha sido polémico porque significa un alineamiento en el cambiante tablero internacional. Urge, entonces, analizar los beneficios y perjuicios que podría traer este ingreso a nuestro país como así también lo que deberemos hacer para permanecer en dicho bloque.
Lo primero que debemos tener en claro es que el grupo BRICS es un foro
que reúne a las principales economías emergentes del siglo XXI: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El bloque se conformó con el único objetivo de aumentar los lazos comerciales entre estos países y hacer frente a los socios tradicionales occidentales. Si bien surgió con un tinte meramente económico, algunos analistas sostienen que la variante política comenzó a mezclarse con la económica a partir del ingreso de Sudáfrica en 2011, dado que el país africano estaba por debajo del crecimiento en términos macroeconómicos con respecto al resto de los miembros. Incluso, si vamos un poco más atrás, se puede ver
la arista política en evidiencia después de la crisis mundial del 2008, cuando el sistema BRICS se quedó estancado, debido a que cada economía empezó a solucionar sus crisis internas, y el intercambio entre los miembros quedó en un segundo plano. Más acá en el tiempo, se sumó el cambio de proyección de Brasil con la llegada de Bolsonaro al poder y el abandono de la diplomacia de alta intensidad que, hasta ese momento, había llevado adelante Sudáfrica. Por otra parte, las posturas de los miembros del bloque respecto de la guerra ruso-ucraniana hicieron creer a la comunidad internacional que el bloque estaba destinado a perecer, pero con el último anuncio de incorporación de nuevos miembros que hizo el bloque en agosto de 2023, la iniciativa volvió a adquirir relevancia en el debate.
En esta última anexión ingresaron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, que se convirtió en el segundo país sudamericano en incorporarse al bloque, lo que genera grandes oportunidades para potenciar los vínculos con jugadores extranjeros, como Brasil o China. Cabe destacar que todos estos países son poseedores de recursos críticos para los miembros del bloque, en especial, para China e India.
Por un lado, podríamos pensar que, si bien hay una ampliación del desarrollo en los tres continentes donde se gestó la iniciativa que podría implicar un desarrollo similar, para nuestro país podría derivar en una mayor dependencia comercial y política, sobre
todo, pensándolo desde la estrategia que China está llevando a cabo para ampliar la nueva Ruta de la Seda. Aquí es importante señalar que, aunque ya está bastante consolidada en la región africana, los lazos en regiones como Medio Oriente o Sudamérica todavía son incipientes. Por lo tanto, la cooperación en términos económicos podría aumentar considerablemente la dependencia de países como el nuestro con respecto al gigante asiático. Por otra parte, no es fortuito que todos los nuevos miembros sean poseedores de grandes reservas de recursos críticos, como petróleo, gas natural, litio y uranio. Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es el verdadero motivo que esconden los BRICS para avalar la entrada de nuevos miembros, en particular, de Argentina? En primer lugar, al ser el único socio ingresante

sudamericano, Brasil podría aprovechar la cercanía y las relaciones que ya mantiene a través del Mercosur para imponer sus posturas en algunos temas dentro del bloque de los BRICS. Si bien la vinculación entre Argentina y Brasil ha sido confrontativa en algunos momentos, ante este tipo de escenarios, la mejor alternativa es unirse, al menos, en términos económicos.
Sin embargo, la viabilidad de esta empresa va a depender de los vínculos entre Lula da Silva y quien vaya a ser nuestro próximo presidente.
Sin embargo, los verdaderos motivos parecen venir de la mano del litio, recurso por demás necesario en las estrategias de China e India.

Es importante destacar que Argentina es un país vital para el abastecimiento de litio, mineral implementado en la
elaboración de baterías recargables de ion-litio, particularmente importantes en los esfuerzos para reducir el calentamiento global, ya que permiten proveer de electricidad a partir de fuentes de energía renovables (por ejemplo, hidroeléctrica, solar o eólica).
Cualquier país que se encuentre en una puja económica con Estados Unidos tendrá una ventaja competitiva si cuenta como socio a quien posee el 22% de los recursos de litio a nivel global y es el cuarto productor mundial después de Australia (324.000 toneladas), Chile (207.000 t) y la propia China (101.000 t). Además, Argentina ofrece un régimen de concesiones respecto de Chile y Bolivia con un menor costo operativo de la producción a partir de salmueras, lo
que nos confiere cierta ventaja relativa frente a otros productores como Australia.
Por supuesto que el litio no es el único recurso que explica la entrada de Argentina al BRICS, también contamos con recursos como el petróleo y el gas, y sobre todo, la soja, que es bien comerciada con el país asiático. Finalmente, la sociedad con Argentina podría ser la puerta de entrada para que China alcance con efectividad el resto de América del Sur.
PArA ArgENTiNA
Una gran oportunidad para Argentina radica en que el foro permitiría avanzar en los contactos con los países de Medio Oriente y África, no solo para
aumentar los flujos de comercio, sino también para aprender el know how en temas como la extracción de petróleo y gas. Además, la diversificación comercial permitiría aumentar los márgenes de comercio en un contexto de búsqueda de divisas.
Sin embargo, desde el punto de vista comercial y financiero, Argentina se inserta en una estructura en la que están sus principales socios económicos, Brasil y China, pero en la que existe un costo que debe ser tenido en cuenta: el aumento de la dependencia que se podría generar con el bloque, sobre todo, si tenemos en cuenta que las balanzas de pago con ambos socios son deficitarias, y que intensificar el uso del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) contribuiría a ello.
En lo que respecta a la política regional, Argentina lograría un acercamiento político a Brasil que no se ve desde hace varios años y que, de ser capaces de dejar de lado las competencias, podría reforzar iniciativas como el Mercosur. Cabe destacar que el congelamiento de relaciones está siendo más problemático para Argentina que para Brasil.
Otro punto de interés para Argentina radica en el apoyo que podríamos obtener de los nuevos países para las reclamaciones sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur ante foros y organizaciones internacionales, sobre todo, teniendo en cuenta que China ha manifestado su apoyo al país en este punto y que, junto con Rusia, forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que podría inclinar la balanza frente a Gran Bretaña.
LO
s DEL iNgrEsO A LOs brics
Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país, y que constituye una gran oportunidad para los BRICS, es que aún no existe una legislación respecto del litio que determine claramente quién tiene acceso a qué y cómo deberían legislar las provincias que poseen el recurso para evitar que se creen monopolios y oligopolios extranjeros.
Otro de los temas políticos es la guerra entre Rusia y Ucrania, y el posicionamiento nacional. Ante este punto, la diplomacia argentina ha sido incongruente.
Por un lado, el gobierno ha condenado diplomáticamente el accionar ruso, pero sin tomar una posición concreta, sino que ha adoptado una postura neutral oscilante, que no responde a un interés en particular, sino a la desprolijidad ante la toma de decisiones.
En lo que respecta a Brasil, la clave está en que el acercamiento a este país, sea visto a nivel interno como político y no ideológico. Esto también se encuentra sujeto a quién resulte electo en los próximos comicios de octubre y la política que establezca en torno al bloque, en general, y a Brasil, en particular. Finalmente, como estrategia de política exterior, la unión del país al grupo BRICS encuentra su punto más controvertido en el distanciamiento de la diplomacia occidental y en el acercamiento a dos países que se encuentran bajo el “eje del mal”, en términos occidentales: Rusia e Irán. Este punto encuentra más detractores que aliados, y el gobierno nacional no cuenta con la fortaleza política, interna e internacional, para hacer frente a esta decisión.
La unión al BRICS se da en un momento de extrema debilidad interna y un contexto internacional muy volátil. La diplomacia argentina debe mirar a esta oportunidad con buenos ojos, siempre y cuando el componente comercial prime antes que la ideología en el foro.
Si bien la política exterior es política y está marcada por los intereses gubernamentales, para lograr la estabilidad que tanto se espera, es necesario ser pragmático e inteligente al momento de tomar decisiones.
“Los verdaderos motivos de la incorporación de Argentina parecen venir de la mano del litio, recurso por demás necesario en las estrategias de China e India”.
Un cinturón que orienta a las tropas y una técnica para prevenir el estrés postraumático son tan solo dos ejemplos de los muchos proyectos del Laboratorio de Investigaciones en Neurociencias e Inteligencia Artificial para la Defensa. Visitamos sus instalaciones en la Facultad del Ejército y dialogamos con su titular, el doctor Diego Piñeyro.
MainardiLa Facultad del Ejército, dependiente de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), cuenta con un grupo de profesionales que trabaja para consolidar el Centro de Investigaciones en Neurociencias e Inteligencia Artificial para la Defensa. El área, que aún trabaja bajo la denominación de “laboratorio”, ya que todavía no está validado como
centro, puede ser clave para posicionar a la Fuerza en dos temáticas que cobran cada vez mayor relevancia en los ejércitos del mundo: las neurociencias y la inteligencia artificial. “Podemos armar un semillero de proyectos nuevos que pueden realmente ayudar a la Defensa, pero con otro nivel de complejidad, integrando los saberes de dis-
tintas disciplinas”, apunta el doctor en Neurociencias, Diego Piñeyro, director del Laboratorio, durante la visita de DEF a sus instalaciones.
Piñeyro está vinculado al Ejército desde hace varios años. Comenzó como becario, trabajó con los Cascos Azules, y llegó a armar un sistema para diferenciar los perfiles psicológicos del personal
de la Fuerza con el objetivo de ubicar a cada uno en puestos idóneos según sus aptitudes. Finalmente, desde el área de Vinculación Tecnológica de la Facultad del Ejército, comenzó a trabajar en diversos proyectos con profesionales de distintas disciplinas y otras universidades. En 2022, armó el laboratorio y trabajó en múltiples desarrollos, muchos de ellos pensados para la actividad argentina en la Antártida.

sOLuciONEs PArA DiFErENTEs AmbiENTEs
� ¿Qué pensaron para la Antártida?
� Son varios proyectos, entre ellos, estaciones meteorológicas de bajo costo o un sistema de plantaciones inteligentes
de aeroponia (una técnica para cultivar verduras sin utilizar tierra). Cabe aclarar que en la Antártida el INTI tiene un proyecto de hidroponia
� ¿En qué se diferencia la aeroponia de la hidroponia?
� Lo nuestro, el sistema de aeroponia, consiste en torres de plantaciones hacia arriba, con lo cual, pueden caber mayor cantidad de torres en menos metros cuadrados. Además, tiene otra tecnología, porque las raíces pueden ser pulverizadas con nutrientes de manera controlada. Por ejemplo, se puede medir el PH de la solución nutriente, la temperatura del ambiente o el régimen de riego. Todo estaría automatizado para optimizar el crecimiento.
� Cuando se refiere a “estaciones
meteorológicas de bajo costo”, ¿cuál sería esa diferencia de precio?
� Una estación meteorológica en la Antártida puede costar miles de dólares. Nosotros podemos hacerla con un costo de 30.000 pesos y con tecnología nacional. Por supuesto que hay que mejorarla, pero es una diferencia abismal de costos. Incluso, sabemos que hay cosas que podemos utilizar en el continente, porque a las estaciones también las pensamos en materia de cambio climático y gestión de riesgos, que son áreas sobre las que trabajamos mucho.
� En relación a este último punto, ¿qué desarrollo hicieron en materia de gestión de riesgos?
� Uno de los proyectos es una mochila baliza salvavidas. Está
realizada con botellas y posee una tarjeta con un código QR. Es un desarrollo del año 2015 y fue pensado para organizar los centros de evacuados. Además, es algo que pueden fabricar hasta las mismas ONG involucradas porque la patente es libre. En Perú, por ejemplo, lo están usando. La mochila impide que los afectados por una inundación mueran ahogados. Lleva flotadores realizados con botellas de plástico y posee una ecobaliza detrás para ser utilizada de noche. Asimismo, lleva un mosquetón que facilita el enganche con otras personas para evitar ser arrastrados por el agua en caso de una inundación.

� ¿Por qué decidieron desarrollar iniciativas en el ámbito de la salud mental del personal ?

� Porque de acuerdo a un relevamiento interno que hicimos, pudimos observar que había una numerosa cantidad de problemas de ansiedad y, en algunos casos, con patologías ya consolidadas como depresiones, fobias, trastornos de angustia y otras problemáticas. Entonces, apuntamos a trabajar sobre temas de aplicación dual: que le sirvan a la comunidad, pero que también sigan los lineamientos de investigación de Defensa.
� ¿Qué proyecto se desprendió de ese contexto?
� Nos enfocamos en los rescatistas. Me pregunté quién se ocupaba del rescatista, bombero o militar, que colabora en situaciones de riesgo, y lo que observé es que, en realidad, no hay demanda de ese tipo de asistencia. No porque el problema no exista, sino porque el propio personal no quiere recibir ayuda psicológica, porque piensa que puede perder su tra -

bajo o un ascenso. Entonces, apunté a armar algo teniendo en cuenta estas características. Trabajamos en una técnica de relajación –la técnica Paser, que, de hecho, fue mi tesis de doctorado– y la probamos con rescatistas de Perú y de Bolivia. Tiene una particularidad: puede ser aplicada en una población que prefiere no hablar, así que respeta la privacidad. Lo único que hay que hacer es trabajar en la realidad que existe, que puede ser una situación difícil dentro de las jornadas laborales.
� ¿Cómo es esta técnica?
� Son seis pasos que se realizan a lo largo de 10 minutos. En ese período de tiempo, la persona escucha a un coordinador, que puede ser un agente de salud que busca que aprendan a relajarse para, inmediatamente, meterlos en la escena y que rememoren la situación que les genera estrés. También se utiliza un metrónomo y se acompaña con un tapping (se mueven las manos, siguiendo el ritmo).
Mientras reviven la situación que les genera el problema, pero con bajos niveles de ansiedad, van a poder ordenarla temporalmente, eso es algo complicado con las personas que sufren estrés postraumático, porque suelen tener lagunas y se les hace difícil identificar qué ocurrió antes o después.
� ¿Por qué?
� Nuestra memoria es como un archivo, y cuando se archiva mal algo, insiste en ese recuerdo. Quien sufre estrés postraumático experimenta flashbacks y vuelven a revivir el momento en un intento de reelaborar lo que quedó mal guardado. Con la técnica, ayudamos a revivir eso, pero en una situación de baja ansiedad, ordenando el evento temporalmente y articulado con significados que son saludables para la persona.
� ¿En qué momento aplican la técnica?
� Si uno actúa a tiempo, le puede salvar la cabeza a esa persona. No solo para evitar el estrés postraumático, sino también ataques de pánico, fobias, insomnio o problemas de adicciones. Proponemos trabajar 10 minutos, que es lo que dura la técnica. Además, puede ser utilizada en hospitales de campaña u otros contextos. Hay que hacer prevención primaria, ahí es donde se ahorra dinero, porque una sola persona puede atender a varias. El secreto está en estar a tiempo. Hay que hacerlo, en lo posible, antes de que se vayan a dormir y dentro de los 30 días de ocurrida la situación.
iNTELigENciA ArTiFiciAL Y OTrOs PrOYEcTOs DE APLicAcióN miLiTAr
� Este centro de estudios también hace foco en investigaciones sobre inteligencia artificial. ¿Por qué eligieron abordar ese aspecto?
� Desde el ámbito castrense, tenemos que estar a la cabeza. Se viene una transformación a nivel mundial y tenemos que anticiparnos a ello e invertir ahí. Por ejemplo, los ejércitos más importantes en la actualidad monitorean al soldado: su ritmo cardíaco, su temperatura y la ruta más eficiente que debe realizar. Es una herramienta muy poderosa al alcance de todos. Por eso tenemos que prepararnos para todos los escenarios que puedan ocurrir.
� ¿Cómo encaran este tema desde el laboratorio?
� Estamos trabajando en cartas de compromiso para proyectos conjuntos. Uno de los objetivos es poder implementar la técnica Paser desde una aplicación, para no tener que depender de un terapeuta o coordinador en el momento y lugar del desastre. Otro proyecto está relacionado con la utiliza-
ción de un terapeuta virtual para hacer diagnóstico, ya que actuar a tiempo es fundamental para salvar la mente de las personas: si detectamos una alerta, podemos contar con asistencia.
También pensamos un casco con visión en su parte trasera, asistido por inteligencia artificial. Cuenta con sensores que dan aviso en caso de aproximación enemiga. Armamos un prototipo y consideramos que puede ser utilizado como casco antidisturbios.
� ¿Qué otras líneas de trabajo poseen que puedan ser utilizadas por las Fuerzas Armadas?
� Realizamos un generador solar portátil, cuyos paneles se pliegan y hasta pueden caber en un automóvil. Lo pensamos para ser utilizado en los centros de evacuados, pero al Ejército también le sirve, ya que podría trasladarlo y desplegarlo en zonas de combate fácilmente. También desarrollamos un cinturón que cuenta con una brújula que traduce el norte magnético a unos sensores que vibran. Asociado con los mapas mentales, el soldado puede estar orientado de manera permanente. Es algo importante considerando que, como consecuencia de un ataque, el efectivo puede sentirse desorientado.
� ¿De qué se tratan las iniciativas que apuntan a brindar un perfil profesional de los efectivos?
� Desarrollamos un sensor, un lápiz, con el que la persona dibuja una estrella y esta se ve reflejada en un espejo. Al no poder visualizar los movimientos directos, porque se trabaja sobre la base del reflejo, eso genera una interferencia proactiva. Esto está vinculado a una tabla que permite visualizar las curvas de aprendizaje, y le permitiría al Ejército predecir quienes van a llegar ser buenos tiradores o conductores, porque mide la capacidad de aprendizaje en aquello vinculado a las habilidades visuales y aeroespaciales.

Un soldado de las fuerzas de Defensa territorial de Ucrania espera, agazapado, en una trinchera excavada en Zaporiyia, región ubicada al sudeste del país y uno de los principales frentes de la contraofensiva de Kiev contra las fuerzas rusas. la cercanía de la central nuclear más grande de europa, bajo el control de Rusia desde el 4 de marzo de 2022, es una de las mayores preocupaciones del Organismo Internacional de energía Atómica (OIeA).



DEF convivió con el personal del Hospital Militar Central, recorrió los rincones del histórico edificio y conversó con los médicos más jóvenes, los residentes. Para estar allí, además de la carrera de Medicina, ellos deben aprobar un curso en el Colegio Militar de la Nación. ¿Por qué eligieron ejercer la medicina en el ámbito castrense?
Por Patricia Fernández Mainardi Fotos: Fernando Calzada
Son las 6:30 en Buenos Aires, unos pocos vehículos y transeúntes circulan por la avenida Teniente General Luis María Campos. La ciudad todavía no termina de despertar. La cita es en el Hospital Militar Central 601 “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, uno de los dos hospitales porteños que llevan el nombre de este trascendente médico. Sin embargo, el del Ejército lo hace para honrar su perfil castrense: Argerich sentó las bases de los primeros reglamentos de medicina militar y, como cirujano, atendió a los heridos de las Invasiones Inglesas y,
posteriormente, los de las batallas de Tucumán y Salta.
El equipo de DEF ingresó al emblemático edificio –fue declarado “monumento histórico nacional”– y recorrió un largo pasillo de baldosas negras y blancas que conecta la entrada con los ascensores y las escaleras principales.
A lo largo del corredor, una serie de fotos monocromas revelan el esplendor de sus instalaciones al momento de ser inaugurado en 1939. Obviamente, con el pasar de los años, sus instalaciones fueron modernizadas.
De hecho, hace unos meses sufrió un
incendio que apenas alteró la rutina: el equipo de ingenieros y especialistas del Ejército reparó y rehabilitó los sectores afectados en muy poco tiempo.
La coronel médica Mercedes Marín recibió a DEF en el sector de docencia del hospital. Ella está en contacto constante con los residentes, los médicos más jóvenes que ingresan a la Fuerza en busca de perfeccionamiento. Este hospital también recibe a los graduados de las carreras de Farmacia, Odontología y Bioquímica que, si bien no tienen residencia obligatoria, optan por hacerla para formarse en

determinadas temáticas. “Es un sistema intensivo para el residente porque demanda muchas horas dedicadas a una especialidad. Sin embargo, tras cuatro años, el profesional tiene una práctica que es difícil de adquirir por otros medios”, explica.
El Militar es un hospital de alta complejidad que suma nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. “En Odontología, por ejemplo, contamos con un equipo de impresión 3D para prótesis. En Imágenes, tenemos ecógrafos de último nivel, tomógrafos, resonadores y equipos para
“en OtRAS InStItUCIOneS, lOS ReSIDenteS tIenen UnA BeCA Y nO eStÁn en RelACIón De DepenDenCIA . en el HOSpItAl MIlItAR, el eJéRCItO leS ABOnA el AGUInAlDO e, InClUSO, tIenen VACACIOneS pAGAS”.

angiorresonancias. Dentro de la especialidad de pediatría, cuenta con atención oncológica e infectológica, y terapia pediátrica y neonatológica. Además, se hace investigación”, añade. La crisis del sistema médico no es una novedad: muchos hospitales no cuentan con la cantidad de residentes
necesarios e, incluso, áreas críticas, como terapia intensiva, pediatría o clínica, no tienen interesados. El Hospital Militar no es ajeno a esta tendencia. Marín explica que existen cursos que ofrecen concurrencias y que, en poco tiempo, les otorgan la especialidad a los médicos.
“CReO qUe lA eStRUCtURA MIlItAR ACOMODA el AMBIente De lA ReSIDenCIA . HAY
UnA fORMA De tRABAJAR Y eSO AYUDA en el DíA A DíA , InClUSO, en lA VIDA”.
La residencia es el camino más largo y sacrificado, pero también es el que asegura un mayor conocimiento de la práctica que, para ejercer la medicina, es fundamental. “Se valora lo que brinda la residencia, solo que algunos prefieren el camino más corto. Y eso disminuye la cantidad de postulantes. Es un fenómeno nacional y mundial”, subraya.
¿Cómo ingresan los profesionales que quieren hacer sus residencias en el Militar? “Hay un examen único, realizado por la UBA. Algunos hospitales tienen uno propio. En nuestro caso,
vamos con el único. Esa evaluación genera un orden de mérito que les permite elegir el lugar para hacer la residencia. Quienes quieran hacerla en los hospitales del Ejército, también deben inscribirse en el Colegio Militar de la Nación (CMN). De todas maneras, si alguno de los interesados quiere hacer su residencia en un hospital militar del interior, como en el de Paraná, solo necesita anotarse en el CMN”, responde Marín, al tiempo que subraya que todas las residencias de la Fuerza son reconocidas por el Ministerio de Salud.
“Odontología, Farmacia y Bioquímica no tienen examen, solo deben ir al Colegio Militar”, agrega.
¿vOcAciONEs
cOmPLEmENTAriAs O EXcLuYENTEs?
“A diferencia de los militares de carrera, que ingresaron al CMN por vocación, los médicos y otros profesionales de la salud lo hicieron para realizar su residencia. Yo digo que la vocación de médico militar es un proceso. Los médicos que se inscriben

Arriba: el personal de terapia intensiva revisa los parámetros de un paciente intubado. Abajo: el trabajo de los odontólogos con tecnología de diagnóstico por imágenes.


para la residencia superan la barrera del CMN y hacen un curso que dura entre dos y cuatro meses, dependiendo del año”, dice la coronel Marín. Una vez que egresan, los profesionales obtienen el grado de teniente primero y, si bien durante el curso cobran un salario, este aumenta en relación con el grado que obtienen. “En otras instituciones tienen una beca, por ejemplo, y tampoco están en relación de dependencia. El Ejército les abona el aguinaldo e, incluso, tienen vacaciones pagas, 30 días en verano y 15 en invierno. Además, si alquilan vivienda, presentando una factura, se les reintegra un porcentaje. Y quienes están casados y tienen hijos pueden acceder a una vivienda militar. De hecho, en el hospital tenemos un alojamiento que alberga a los residentes”, detalla.
“Hay que apostar a ese proceso. Si me
“SIeMpRe nOS plAnteAMOS: ¿UnO eS MéDICO O eS MIlItAR? SOMOS lAS DOS COSAS”.

preguntabas durante mi carrera si iba a ser médica militar, mi respuesta era que no. Pero quise hacer la residencia acá. Luego tuve pases, participé en misiones de paz y fui al exterior”, confiesa Marín desde el mismo edificio donde, años atrás, el expresidente Juan Domingo Perón conoció al padre del sanitarismo en el país, Ramón Carrillo. Un valor agregado que ofrece el Ejército al personal de salud es que, luego de finalizadas las residencias, pueden continuar ejerciendo la profesión dentro de la Fuerza, ya sea en los hospitales militares del AMBA o en aquellos ubicados en el interior del país. In -
cluso, pueden hacerlo en unidades militares. “El hospital militar de Salta, por ejemplo, no tiene residencias. Pero aquellos que quieran hacerla acá, la realizan y, luego, pueden ir destinados a esa provincia. Para muchos, esa posibilidad es atractiva. Además, están quienes, aparte de trabajar en el ámbito castrense, lo hacen también en el medio civil”, cuenta Marín. Además, durante las residencias, el personal puede optar por participar de las campañas antárticas, en misiones de paz o realizar una rotación en el exterior. Asimismo, de manera paralela, realizan el curso superior de la espe-
cialidad que se encuentran ejerciendo. Finalizado este período, pueden hacer una especialidad dentro del Hospital
Militar: “Son posteriores a la residencia. Dependen de universidades, pero nosotros somos sede. Buscamos que el especialista se quede, no que se vaya”.
esta materia se hicieron a partir de las lecciones aprendidas durante la atención en los campos de batalla. De hecho, en La Ilíada, Homero se detiene en Machaón, un médico guerrero, que cae herido y lo alejan del combate para preservarlo porque “un médico vale él solo más que muchos combatientes; él sabe sacar los dardos de las heridas y calmar con bálsamos suaves los sombríos dolores”. Desde DEF, queremos hablar con los más jóvenes, preferentemente residentes de las áreas en las que más escasean. En terapia intensiva, el teniente primero médico Martín Centurión interrumpe por unos breves minutos la recorrida: “Inicialmente, yo quise hacer cirugía general. Pero cuando, dentro del programa, me tocó rotar por terapia intensiva, descubrí el manejo del paciente crítico, que se debate entre la vida y la muerte, y quise aportar para mejorar su calidad de vida. A veces, estar acá, también implica una parte de la medicina que no muchos ven, que es acompañar al paciente en el tramo final de su vida. A mí, humanamente, eso me interpeló”.
Continuamos con el recorrido. Ambos color blanco, con insignias militares,
circulan por las renovadas instalaciones del nosocomio. Faltan apenas unos minutos para el mediodía. Esos médicos están preparados para atender en estas condiciones, pero también en las más hostiles, como lo hicieron en la guerra de Malvinas (algunos de los profesionales que se destacaron en el conflicto de 1982 aún atienden a pacientes en el Ejército). Repasando la historia de la medicina, muchos de los grandes avances en
Martín es oriundo de Paraná, Entre Ríos. Actualmente, vive en el alojamiento que les provee el Ejército y destaca, sobre todo, el grupo humano con el que le toca convivir. “Tengo colegas, residentes en otros lugares, que relatan situaciones que acá no se dan. Si bien es un régimen exigente, fundamental para la formación, se trabaja en muy buenas condiciones laborales y contamos con los recursos necesarios. Personalmente, creo que la estructura militar acomoda el ambiente de la residencia. Hay una forma de trabajar y eso ayuda en el día a día, incluso en la vida”, dice. Sobre la rutina, cuenta que es tan exigente como en otros lugares, sobre

todo en el primer año. Pero, al comenzar el segundo, se hace más liviana y comienza una etapa que también es académica. “Rescato el sentido de familia. El año pasado tuve un accidente de tránsito y terminé internado en San Pedro. Ellos movieron cielo y tierra para traerme lo más rápido posible. Acá, desde el director para abajo, todos pasaron a visitarme y preguntarme qué necesitaba. De hecho, mi mamá se trasladó para acompañarme y le dieron alojamiento”, relata.
La de clínica médica es otras de las residencias críticas, pese a la variedad de alternativas de especialización que ofrece. Tras participar de recorridas y ateneos, las tenientes primeras médicas –y residentes de primer año–Camila Badaracco y Ailén Puglielli
dialogan con DEF. “Elegí este lugar por el compañerismo. Al haber hecho el Colegio Militar, todos los residentes de primer año nos conocemos”, cuenta Ailén. A su lado, Camila coincide en haber optado por el Militar al priorizar el ambiente laboral: “Entre todos, podemos trabajar en conjunto y eso es fundamental”.
Tras cursar medicina en la UBA, Camila comunicó sus intenciones de anotarse en el Colegio Militar para la residencia. “Me dijeron que estaba loca, que no sabía dónde me metía”, relata. “La realidad es que al Colegio Militar lo terminás pasando e, incluso después, hasta extrañando. Convivimos 24 horas, cinco días a la semana. Ingresamos sin conocernos y, hoy, a tan solo ocho meses de haber hecho
ese curso, yo siento que la conozco de toda mi vida”, cuenta sobre su compañera y colega. “Siempre nos planteamos: ¿uno es médico o es militar? Somos las dos cosas”, asegura, y agrega: “Es gratificante y me da orgullo decir que soy médica militar. Si bien este hospital es centro de derivación nacional, en un futuro me gustaría ir destinada a una unidad militar en el interior”.
Por su parte, Ailén subraya que, al finalizar otras residencias, deben salir a buscar trabajo, pero “acá te dan la oportunidad de continuar como médico de planta”. Ella vino a CABA desde San Andrés de Giles. Su historia conmueve: es hija de un veterano de la guerra de Malvinas. Desde pequeña, es testigo de sus historias y recuerdos.

Tras cuatro años, el profesional tiene una práctica que es difícil de adquirir por otros medios.
“En este hospital, trabaja Silvia Barrera, una de las mujeres que atendió en la guerra”, apunta y asegura que esa influencia la atrajo: “Este hospital es mi lugar. Mi papá estuvo en la guerra y, 41 años después, me toca atender a sus compañeros. Hay una conexión y eso a mí me emociona mucho”. El tiempo para conversar con el personal de médicos, farmacéuticos,
odontólogos y bioquímicos es breve debido a la intensidad del trabajo. Descendemos por un ascensor que nos lleva, nuevamente, al pasillo de ingreso. Las conversaciones entre los pacientes que nos rodean dan cuenta de la satisfacción por la atención y los cuidados brindados por los médicos. Como a Machaón en La Ilíada, hay que preservarlos.
> POr PATriciA FErNáNDEz
Los médicos, enfermeros, odontólogos, bioquímicos y farmacéuticos militares pueden ser desplegados en los centros de salud que las FF. AA. poseen a lo largo y ancho del territorio como, por ejemplo, en las bases antárticas. No atienden exclusivamente al personal castrense: también participan en las campañas sanitarias que las Fuerzas llevan adelante en apoyo a la comunidad. No hace tanto, fueron parte activa de la “Operación Belgrano”, en apoyo a la respuesta del Estado a la pandemia del COVID-19. De hecho, los militares pusieron los hospitales reubicables a disposición de la población y muchos profesionales de la sanidad del ámbito castrense fueron desplegados en las campañas de vacunación.
La sanidad militar es también un tema de interés público por sus antecedentes: muchos de los médicos de las FF. AA. –por conocimiento y experiencia– tuvieron un papel fundamental en varias políticas de salud en el país.

Una de las prácticas científicas que más se está intentando erradicar es la de las pruebas con animales. ¿Cuáles son los métodos alternativos que pueden utilizarse y qué es lo que debe hacerse para cambiar por completo estos ensayos?
A pesar de que, desde 2013, la Unión Europea tiene prohibido por ley el uso de animales para la prueba de cosméticos y materias primas, todavía son numerosos los países que continúan con las viejas prácticas para testar productos de farmacia y limpieza. Sin embargo, la tendencia a dejar de hacerlo es cada vez más fuerte. La concientización y las manifestaciones virales para no hacer sufrir a estos seres vivos exigen nuevos métodos y recursos para realizar pruebas. En diálogo con DEF, expertas en biología y farmacia nos explican las distintas perspectivas y qué se puede hacer.
María Laura Gutiérrez, investigadora del CONICET, está al frente del primer la-
Por Dolores Barón Fotos: Fernando Calzadaboratorio de métodos alternativos en el Instituto de Farmacología en la Facultad de Medicina. Junto con becarias y otras investigadoras especialistas en bioquímica y ciencias biológicas, día a día trabajan y realizan pruebas para ofrecer una alternativa que pueda ser aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el organismo encargado de aprobar la comercialización de alimentos y medicamentos en el país). Según Gutiérrez, ya lograron probar y demostrar que pueden utilizar distintos métodos que ya fueron validados en Europa.
“En todos los productos de limpieza del hogar, cosméticos y fitosanitarios (pesticidas de uso agroquímico), es necesario que se evalúe la irritación y corrupción ocular, es decir, el daño que generan en
el ojo”, explica la investigadora. Estos testeos normalmente se realizan en conejos y, recientemente, una campaña viral de la Humane Society International (HSI), una organización que protege a los animales, puso especial foco en dar a conocer a nivel mundial el sufrimiento y padecimiento de esta especie dentro de los laboratorios.
Para resolver y evitar esta situación, en el proyecto impulsado por el CONICET, se incorporaron tres alternativas para las pruebas de daño ocular. “Un método usa células en cultivo; otro usa la membrana de corioalantoidea de huevos; y un tercero usa córnea bovina en cultivo”, ejemplifica la bióloga, quien aclara que, si bien el último método viene de las vacas, las córneas se consiguen a través de un acuerdo con un frigorífico que provee
este producto de descarte (o sea, no se mata al animal para conseguir el tejido, sino que se lo toma de los desechos que iban a ser descartados por el frigorífico de todas formas).
Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) requiere que se hagan testeos de citotoxicidad a todos los productos que se van a comercializar. Esto quiere decir que se debe medir cuál es la dosis letal si se la ingiere por accidente. Usualmente, este tipo de ensayos se hacen en ratas, pero en el laboratorio del Instituto de Farmacología, se está utilizando una nueva alternativa: “Evaluamos in vitro si las células en cultivo se mueren o no, y podemos extrapolar los resultados por un algoritmo que seguimos y que está comprobado que funciona”, remarca la investigadora sobre las pruebas que se
realizan para productos de limpieza que deberían ser aptos para el hogar en el caso de una ingesta accidental. También, se pudieron validar estos mismos ensayos para testeos de respuestas alérgicas e irritación dérmica. En este caso, se realizan en el laboratorio con células del sistema inmune para ver su reacción frente a productos de limpieza, cosmética o farmacológicos. María Laura Gutiérrez, junto con su equipo, utiliza un modelo de piel humana reconstruida que adquiere de un desarrollador en Brasil, quien ya tiene este cultivo validado por los organismos reguladores pertinentes y que contiene tejidos aprobados por la ANMAT y el SENASA. Por el momento, en Argentina, no se encuentra un laboratorio que pueda recrear estas células epiteliales necesarias para los ensayos. Además, también cuentan con un méto-
do para controlar la fototoxicidad de un producto, ya que al ponerse en la piel, puede absorber la radiación ultravioleta al exponerse al sol. El ejemplo más común sería el protector solar, en donde es necesario saber la reacción que se genera sobre la base de la radiación, y si esta podría alterar la toxicidad. Si bien varios métodos ya fueron probados y validados para la industria farmacológica, como el colirio para los ensayos oculares, también, se está trabajando en otras propuestas innovadoras para el mismo rubro. Según la investigadora del CONICET, el equipo está encaminando un nuevo proyecto para representar el hígado de manera in vitro. Como este es uno de los órganos en donde más se metabolizan y densifican los productos farmacológicos que la gente ingiere, esta metodología agilizaría los ensayos

sin necesidad de utilizar animales. También, destaca el trabajo realizado dentro del área ocular y profundiza sus estudios: “Estamos desarrollando un proyecto con células madre de la córnea para generar modelos de reversión y de daño que, por el momento, no existen”. De concretarse, los ensayos referidos a la irritación ocular podrían ser aún más eficaces y ágiles.
¿POr Qué sE siguE TEsTEANDO EN ANimALEs?
Pero así como existen nuevos y distintos métodos alternativos, el uso de animales, en algunos casos, sigue corriendo con ventaja. “Si vos querés medir sensibilización y carcinogénesis, necesitás un organismo complejo, donde haya un sistema inmune que reaccione, donde haya todo
tipo de células, porque nosotros en nuestra piel no solamente tenemos queratinocito y fibroblasto, sino que tenemos un entramado mucho más complejo”, analiza Cecilia Calderón, farmacéutica y especialista en química cosmética. Incluso, más allá de los test de seguridad, también es importante repensar otro tipo de pruebas sin que se utilicen animales: “Cuando se indica que un producto tiene cierta acción, como por ejemplo, proteger del sol, lo tenés que demostrar a través de un test de eficacia”, advierte.
Gutiérrez secunda esta idea y agrega que con los organismos enteros de los animales se pueden analizar y estudiar las reacciones de un sistema inmunológico y cómo “se da la comunicación en el sistema circulatorio entre las moléculas que viajan de un órgano a otro”. A pesar
de que se registraron avances con tejidos y partes del cuerpo, todavía, es muy difícil de reproducir in vitro el organismo sistémico como método alternativo. Es mucho el camino que queda por recorrer. De todas formas, cabe resaltar que, como la gran mayoría de los métodos alternativos cuentan con células madre de humanos, los ensayos resultan un poco más ágiles. En las pruebas con animales, los resultados se extrapolaban mediante cálculos y fórmulas para adaptarlos al cuerpo humano. Con estas nuevas muestras que incluyen células madre o de piel reconstruida, se puede representar mejor un órgano para probar productos que, en definitiva, van a ser utilizados por humanos.
Por el momento, Argentina no cuenta con un centro de validación de métodos alternativos y trabaja en conjunto con el Centro de Metodologías Alternativas al Uso de Animales de Brasil (BRACVAM) para ratificar sus desarrollos. No es el momento para idear o crear nuevas propuestas innovadoras, sino que se está intentando demostrar que todo lo que ya está inventado se pueda hacer en el país. Son procesos largos y, según el laboratorio de métodos alternativos, primero se busca imitar lo que ya está hecho en Europa.
Si bien hay muchas empresas cosméticas que ya están empezando a hacer un trabajo importante para cambiar sus fórmulas, tienen que empezar a buscar proveedores que tengan materias primas que no estén testeadas en animales. Básicamente, deben cambiar toda la fórmula y el desarrollo de un producto. “Y, además de eso, implementar un montón de estudios de estabilidad, estudios de compatibilidad con los envases microbiológicos y muchas otras cosas que significan un costo extra”, razona Calderón. Hoy por hoy, un cambio de metodología implica un costo significativo en comparación al uso animal.

“El proceso para llevar un producto farmacéutico al mercado termina con la aprobación en la ANMAT y, actualmente, el organismo no tiene la exigencia de que no sea testeado en animales para hacerlo”, señala la especialista en química cosmética. El ensayo en animales, en última instancia, queda en cada empresa o desarrollador. Ya sea por una cuestión de ética, costos o recursos, cada compañía puede elegir el camino que quiera y, en definitiva, el que le sea más conveniente. Sin embargo, recalca que, en varias instituciones, ya no se enseñan estos ensayos con animales. La enseñanza a través de animales es cada vez más rara: “Si me preguntás qué le hacen al conejo en detalle, no lo sé, porque nunca lo vi; lo sé de haberlo leído o de haberlo escuchado de los profesores, pero nunca lo vi en una práctica institucional”, dice Cecilia Calderón. Para ella, la cuestión va más allá de si la ANMAT lo permite o no: la gente está tomando conciencia sobre el tema. En ese sentido, los consumidores se informan y quieren tener productos en los que los animales no sufran. Es por esto por lo que la búsqueda de nuevas fórmulas, nuevos métodos y nuevas maneras de pensar en los productos de la industria farmacéutica evoluciona día a día. Hay un movimiento de parte de las empresas y de una generación entera para cambiar esto. Los mismos gobiernos en distintos países lo hacen invirtiendo en ciencia e investigación.
“El día que haya todos los modelos de todos los órganos a partir de células humanas y que podamos tener un miniorganismo con todo su sistema circulatorio, su
fisiología y representar toda la parte sistémica que conecta los órganos entre sí, ahí vamos a estar más cerca para reemplazar el uso de animales”, concluye María Laura Gutiérrez, quien insiste en que el camino es largo y, todavía, queda mucho por hacer. El recorrido empezó en 2013 con la
legislación de la Unión Europea y continuó en 2016 en Argentina con el primer laboratorio de investigación de métodos alternativos. Este es tan solo el comienzo de una nueva era en los ensayos y las pruebas de productos farmacéuticos, pero la tendencia parece irreversible.

“Los consumidores se informan y quieren tener productos en los que los animales no sufran”.



el valle de la Muerte se encuentra en el desierto del sudeste de California, a 86 metros bajo el nivel del mar. es uno de los escenarios elegidos por Hollywood para rodar icónicas películas, como "la Guerra de las Galaxias". es uno de los mejores lugares del planeta para observar las estrellas. en esta sorprendente fotografía astronómica de Michael nolan, se aprecia el mágico movimiento del universo.




El derrocamiento del gobierno democrático nigerino es un capítulo más en la inestabilidad de una región clave para la lucha antiterrorista en África. La presión de los países de la zona para restablecer el orden constitucional en Níger cuenta con el apoyo de Washington, aunque el gobierno de Biden mantiene su cautela sobre una eventual intervención armada de la CEDEAO.
Consultor y experto en Medio Oriente, relaciones internacionales y prevención del terrorismo. Autor del libro la Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI.

El golpe de estado perpetrado en agosto por un sector de las FF. AA. en Níger amenaza con arrastrar a la región a un conflicto cuya amplitud coloca en peligro una alianza clave en materia de seguridad para Washington en África Occidental. Justamente allí donde la amenaza terrorista podría agravarse por la inestabilidad y la escasa colaboración de los militares locales, situación que empuja a la sociedad civil a la anarquía.
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) –organización regional conformada por 15 países de la zona– mantuvo una serie de reuniones de urgencia con la intención de consensuar un curso de acción basado en la diplomacia. Sin embargo, muchos de los golpistas nigerinos continúan estimulando a la población a seguir con la revuelta.
La CEDEAO ya utilizó la fuerza en el pasado para restablecer el orden en situaciones de crisis, como lo hizo en Gambia en 2017,
y tiene un historial violento. Aún está fresca otra intervención suya en Liberia, en la década del 90, donde las tropas ayudaron a restablecer el orden pero también fueron acusadas de abusos y violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias de civiles que están siendo objeto de investigaciones judiciales. Por su parte, Washington abordó la crisis con responsabilidad y mayor realismo que Bruselas, recomendó a la CEDEAO no hacer uso de la fuerza y se inclinó en favor de imponer sanciones económicas, aunque sin descartar un eventual despliegue de fuerzas militares. Sin embargo, el líder de la junta militar, Abdourahamane Tchiani, mantiene su gobierno de facto después de derrocar al presidente democrático Mohamed Bazoum.
No hay dudas, y la inteligencia occidental lo sabe, de que la magnitud y la gravedad de la crisis podría generar un cambio en el equilibrio global de poder en la región.
La preocupación estadounidense se fundamenta en que Níger ha sido un aliado clave de EE. UU. a través del tiempo, y en este momento alberga unos 1200 oficiales, suboficiales y soldados estadounidenses desplegados en gran parte del país, que están allí por acuerdos de seguridad bilaterales para cubrir con su presencia un importante esfuerzo antiterrorista. Funcionarios del presidente estadounidense Joe Biden, expertos en África Occidental, han hecho saber al primer mandatario que la junta golpista de Níger está en comunicación directa y en relación estrecha con el grupo mercenario ruso Wagner, que se encargó de violentar la estabilidad en vastos sectores de África y juega un papel directo en materia de inestabilidad en toda la región.
Ante este escenario, EE. UU. se encuentra en una situación compleja, por lo que debería enviar un mensaje contundente de que en Níger no ocurrirá lo mismo que en Afganistán, y de que esta vez Washington no se marchará como lo hizo en Kabul. Por el contrario debería reforzar la defensa de sus 1200 soldados desplegados allí, limitando las evacuaciones solamente al personal no esencial. Exigir verbalmente a un militar desequilibrado con ansias de dictador que vuelva sobre sus pasos, bajo la amenaza de que sufrirá sanciones y embargos si no depone su actitud, es muy poco de parte de la Casa Blanca. Los golpistas africanos cuentan con una idiosincrasia muy particular,
incluso, más dura que los dictadores del mundo árabe, por lo que sería un grave error esperar que Abdourahamane Tchiani desista de sus intenciones.
Recientemente, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, declaró a los medios locales que Washington había detenido la actividad militar y el entrenamiento en Níger y que se había inclinado por políticas de presión, esperando así alcanzar el objetivo del presidente Biden, que es una resolución pacífica del conflicto, aunque sin descartar que hay otros planes de contingencia para sumar efectivos militares a los estacionados allí.
La funcionaria dijo también que EE. UU no desea abandonar a los ciudadanos de Níger y dejarlos a merced de un conflicto civil que se ha profundizado.
Desde el enfoque de la seguridad de la región y de lucha antiterrorista, está claro que Níger es un aliado altamente importante dentro de la región.
Washington debe enviar un mensaje firme y sin fisuras, mostrando no haber cambiado su posición estratégica y dejando sus tropas allí en este momento crítico para ese país. Hasta ahora la administración Biden se negó a calificar los hechos como “un golpe de Estado”.
La Casa Blanca sostiene que los diplomáticos occidentales todavía están actuando con el objetivo de resolver la crisis de manera pacífica, a pesar de la presión para que se libere a Bazoum y se restablezca el gobierno constitucional. La posibilidad de éxito en la mediación parece no tener un futuro auspicioso en virtud del avance de los golpistas.
En pleno siglo XXI, no existe duda de que la diplomacia es la herramienta preferida para resolver estas situaciones. Este es el pensamiento del secretario de Estado, Antony Blinken, que admite que lo que estamos viendo en Níger es preocupante. El funcionario sabe que los hechos colocan a EE. UU. y a otros países en una posición en la que, aunque no lo desean, tienen que detener su ayuda y apoyo a Níger, lo que no beneficiará en nada al pueblo de ese país del Sahel.
También, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que apoyaría la vía del diálogo diplomático y que está en contacto con la junta militar que tomó el poder para alcanzar soluciones, lo que muestra la degradación de la ONU. De ser así y existir un diálogo con los golpistas, estaríamos ante una situación inédita e inadmisible que exhibe la descomposición de los organismos supranacionales en materia de resoluciones de conflictos.
Por otra parte, la subsecretaria de Estado de EE. UU., Victoria Nuland, visitó Níger para hablar con los líderes y representantes de la junta. La funcionaria declaró que las conversaciones continúan abiertas, pero son extremadamente difíciles en este estado de cosas donde los golpistas se mantienen firmes en sus posiciones. Sin embargo, Tchiani rechazó los intentos estadounidenses de mediar en la crisis. El dictador ratificó que las FF. AA. se vieron obligadas a actuar debido a la inseguridad económica generalizada y a la violencia reinante en el país.
“Níger es un aliado clave de Washington y en este momento alberga unos 1200 soldados estadounidenses, que están allí por acuerdos de seguridad bilaterales para cubrir con su presencia un importante esfuerzo antiterrorista”.
Al mismo tiempo, el Centro Africano de Estudios Estratégicos de la Universidad de Defensa Nacional dio a conocer un documento en el que señala que Tchiani probablemente entienda que las negociaciones en este momento darían como resultado la disolución de su poder. Por esto, el líder militar está apostando a retener el mando y sobrevivir a las sanciones económicas, que impedirían, por ejemplo, la cobertura del pago de sueldos de los militares, lo que debilitaría el elemento clave de su base de apoyo y poder.
El escenario actual muestra que los golpistas tienen relativamente baja influencia, por lo que la única carta de triunfo para ellos es tener como rehenes a varios funcionarios del gobierno derrocado. No obstante, mientras continúen bajo las sanciones económicas a las que están sometidos, saben que el espacio que disponen para gobernar es bastante acotado. Para complicar el problema, existe una coalición
de juntas militares en África Occidental –entre ellas, las de Burkina Faso y Mali, suspendidos de su participación en la CEDEAO– que respalda a los golpistas nigerinos. Washington no descarta que esos dos gobiernos puedan reaccionar con violencia a una intervención militar. Aunque ambas naciones carecen de los recursos y la fuerza militar eficiente para una guerra abierta, no dejan de ser un problema regional creciente en materia de estabilidad y la lucha contra el terrorismo, ya que en ambos países operan grupos violentos muy cercanos ideológicamente a Boko Haram y a las bases de Al-Qaeda en Libia.
En otras palabras, los acontecimientos en Níger ponen de manifiesto un cambio político que muestra un resurgimiento de gobiernos militares en África, algo que se
había replegado en la región por los últimos 25 años. Sin embargo, no está claro si un conflicto ampliado que involucrara a la CEDEAO no crearía más caos o promovería la estabilidad en Níger. Es mucho más probable que, lejos de calmarse, los incidentes se amplíen con el estímulo de los golpistas. De allí, la cautela de la administración Biden y el respaldo a la CEDEAO frente a cualquier decisión que tome. Lo cierto es que el gobierno de Biden está evaluando un plan que contenga una decisión ética, moral y legal en materia de la preservación y la estabilidad regional africana. En este escenario, la CEDEAO podría imponer sanciones económicas o desplegar fuerzas militares de forma unilateral en Níger, pero el impacto de estos hechos puede ser muy peligroso considerando que la crisis puede ahondarse y desencadenar una mayor desestabilización y nuevos cambios en el equilibrio global de poder en África.

El proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) permitirá brindar tratamientos con las más avanzadas técnicas de radioterapia que existen a nivel mundial. Será la primera infraestructura de su tipo en un país en desarrollo y se calcula que permitirá atender anualmente entre 1500 y 1700 pacientes. DEF visitó las obras, en el barrio porteño de Agronomía.
Por Mariano Roca
Fotos: Fernando Calzada
Fiel a su historia de audaces apuestas y desarrollos de punta en el sector nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avanza en una infraestructura clave para nuestro sistema de salud: el Centro Argentino de Protonterapia. Ubicado detrás del antiguo bioterio del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, este moderno edificio contará con cuatro plantas y 8000 m2 de superficie cubierta. Será el primero de su tipo en América Latina y en el mundo en desarrollo en general, y su construcción está a cargo de Invap. Tras una parálisis obligada durante la pandemia, en 2021 las obras retomaron su impulso y hoy avanzan a un ritmo sostenido, con el objetivo de habilitar el área de radioterapia convencional a fines de este año y poner en marcha el resto de las instalaciones hacia junio de 2025.
Si bien allí se brindarán distintos tipos de tratamientos oncológicos utilizando

equipos de última generación, la mayor innovación serán las dos salas de protonterapia, una técnica que brinda una precisión milimétrica en el tratamiento de determinados tumores, como los pediátricos, los del sistema nervioso central, los resistentes a la radioterapia estándar, los que se encuentren ubicados en las proximidades de órganos sensibles como el corazón o en la base del cráneo, y aquellos no operables o recurrentes ubicados en la cabeza o en el cuello, entre otras patologías. Este centro, de primer nivel mundial, dispondrá además de ochos laboratorios distribuidos en dos plantas.
La protonterapia es una modalidad de radioterapia relativamente nueva, que comenzó a difundirse clínicamente a
partir de la década de 1990. Entendida en general, la radioterapia utiliza el efecto citotóxico que tiene la radiación –es decir, la destrucción de células cancerosas– para controlar los tumores. Tal como precisa el doctor Gustavo Santa Cruz, gerente de Aplicaciones Nucleares a la Salud de la CNEA, la “regla de oro” es “controlar el tumor y mantener un cierto nivel de tolerancia para evitar la toxicidad en los tejidos sanos, de manera de poder manejar los efectos adversos en el paciente”. Se trata, en definitiva, de una ecuación costo-beneficio que debe manejarse con mucha precaución. En ese sentido, ejemplifica: “El costo del tratamiento con protonterapia tal vez sea tres veces mayor al de uno con radioterapia estándar, pero los efectos adversos de la protonterapia posiblemente sean cinco veces menores”. Para ilustrar cómo funciona en términos prácticos, Santa Cruz elige una
metáfora militar: se trata de “una suerte de estrategia de artillería, en la que se combinan la puntería y el calibre”. Siguiendo con esta analogía, señala, algunos de estos tratamientos pueden tener “muy buena puntería utilizando proyectiles de bajo calibre”, mientras que otros pueden conseguir “una menor puntería pero con proyectiles más pesados”. ¿Cuáles serían esos proyectiles, en el caso de la radioterapia? “Las partículas subnucleares, nucleares y atómicas; es decir, electrones, protones, neutrones y núcleos livianos, que deben ser movidos para maximizar la puntería”, responde.
A la hora de diferenciar la protonterapia de la radioterapia convencional, precisa que esta última está basada en fotones que atraviesan el cuerpo. Hoy en día, para obtenerlos, se recurre a “aceleradores lineales”, equipos cuya función es la de acelerar los electrones; que chocan contra un blanco de tungsteno, generando rayos X de altas energías. “Una vez que estos entran en el cuerpo o en
un material determinado, producen electrones que son los que suministran la dosis”, añade Santa Cruz. Estos últimos funcionan como “balines” y, por eso, “es necesario utilizar una gran cantidad para ejercer un grado de control importante sobre el tumor”. Los protones, en cambio, tienen una masa 2000 veces superior a la de los electrones y su acción puede equipararse con la de las “balas de cañón”. Dadas su dimensiones, este tipo de tratamiento, conocido como “protonterapia”, requiere de instalaciones con una tecnología más compleja y equipos de un volumen y peso considerables, lo que encarece sus costos. “Hay múltiples cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para que los protones lleguen al paciente con la energía y con el tamaño de haces apropiados”, dice Santa Cruz. Aclara que se trata de “partículas cargadas con campos magnéticos que pueden ser movidos para lograr distinta intensidad, a fin de actuar sobre el volumen

tumoral con la mejor conformación de dosis posible”.
El gerente de Aplicaciones Nucleares a la Salud de la CNEA explica que, a diferencia de la radioterapia estándar con rayos X –que puede alcanzar como máximo los 3 o 4 cm de profundidad–, “los protones ingresan al tejido hasta 32 cm y entregan una dosis baja al comienzo, que adquiere gran intensidad al final de su trayectoria”. Es lo que se conoce como “pico de Bragg”. ¿Qué significa? Tal como nos indica Santa Cruz, “los protones entregan toda la dosis de golpe y luego se frenan”. En esta clase de tratamiento, la estrategia es “mejorar la artillería utilizando proyectiles 2000 veces más pesados”.
Entre los modernos equipos con los que contará el nuevo centro, cabe destacar el ciclotrón Proteus Plus, que pesa 230 t
Al margen de la atención clínica y de las investigaciones básicas que puedan desarrollarse en los laboratorios del Centro Argentino de Protonterapia, un sector ajeno a la medicina nuclear que podrá beneficiarse de esta nueva infraestructura es la industria satelital. El doctor Gustavo Santa Cruz lo explicó así: “Los protones que vamos obtener acá son parecidos a los emitidos por el sol al momento de la inyección de masa coronal (también conocida como ‘explosión solar’), que afecta la electrónica de los satélites. Se podría entonces realizar la calificación de la electrónica satelital, sometiéndola a un haz de protones que simule esa inyección”. Destacó, al respecto, que este será el primer laboratorio de América Latina que contará con esa capacidad.

y tiene unos 4,5 m de diámetro, provisto por la empresa belga Ion Beam Applications (IBA). Se trata de un acelerador de partículas que produce haces de protones. Tal como ilustra el responsable del proyecto, “el ciclotrón es una especie de palangana que concentra protones que giran en órbitas elípticas, en espiral”. Se obtienen a partir de hidrógeno ionizado y son acelerados a través de campos eléctricos. El resultado es la producción de protones de muy altas energías, que se mueven a dos tercios de la velocidad de la luz. Al frenarse, generan
neutrones, lo que exige una protección especial en todo su entorno. Eso explica que el edificio cuente con un blindaje de casi 4,5 m de hormigón. Para el tratamiento de pacientes, según la profundidad a la que se encuentre el tumor, la energía de los protones puede ser degradada a través de una máquina que funciona como una “rueda giratoria” con espesores de distintos materiales. El colimador permite homogeneizar la trayectoria de los protones para obtener un haz delgado. Luego de desechar los que no sirven a los fines del
tratamiento; los protones ya purificados y monoenergéticos deben ser trasportados hacia los gantries, unas estructuras metálicas de unas 110 t de peso y 11 m de diámetro. Allí se encuentran los electroimanes que, con una precisión milimétrica, tuercen la trayectoria del haz de protones para hacerlo incidir en la superficie del tumor. Finalmente, cada gantry cuenta con un cabezal, que permite –en palabras de Santa Cruz– “hacer toda la magia”, esto es, mover y cambiar la intensidad del haz de protones, antes de aplicarlo en el paciente.
Además de los dos gantries, ubicados en las respectivas salas de tratamiento, el centro estará dotado de un Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Protonterapia (LAIDEP), con ocho espacios que permitirán el abordaje de investigaciones básicas en radiobiología y cuestiones más complejas, como la calificación de electrónica satelital (ver recuadro). La construcción de esta área responde a la siguiente lógica: como el tiempo total del tratamiento de un paciente es de 30 minutos y solo cuatro minutos corresponden al haz de protones, es posible administrar los 26 minutos restantes y aprovecharlos para los trabajos en el LAIDEP. El Centro Argentino de Protonterapia está en pleno avance y los trabajos no se detienen: las obras civiles ya están ejecutadas en un 90%. En los próximos meses, se planea la creación de fundación sin fines de lucro conformada por la CNEA y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que tendrá a su cargo la gestión de esta moderna infraestructura. Una vez en funcionamiento, permitirá ampliar el polo de atención clínica e investigación médica oncológica ubicado en la intersección de las avenidas Nazca y San Martín, donde actualmente funcionan el Instituto “Ángel H. Roffo”, de la UBA, y la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear (FCDN), de la CNEA.

Una nueva ola de protestas en el país andino ha vuelto a poner el foco en el endeble gobierno de Dina Boluarte, quien llegó al poder tras el fallido autogolpe y la destitución de su antecesor pedro Castillo, en diciembre del año pasado. la mandataria descartó renunciar y la convocatoria anticipada de elecciones ha sido sistemáticamente frenada por el Congreso, cuyos niveles de desaprobación superan el 90% según las últimas encuestas.



DEF viajó a Córdoba, cuna de la aptitud de paracaidista de las Fuerzas Armadas, y fue testigo de una actividad de adiestramiento de la que participaron más de 600 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina. Aquí, una selección de fotos repletas de adrenalina y profesionalismo.
Fotos: Martín Gallino (enviado especial a Córdoba)

personal de la IV Brigada Aerotransportada del Ejército se encargó del armado del circuito previo que deben hacer los paracaidistas antes de embarcar en las aeronaves.

El personal de la IV Brigada Aerotransportada verifica que los hombres y las mujeres que protagonizarán los saltos estén habilitados por la Fuerza para poder participar.


En el aire, los hombres y las mujeres de las FF. AA. saben que están a pocos minutos de efectuar el salto. "Allí, se vive un momento de hermandad, por eso, el espíritu particular de las tropas paracaidistas", afirma el mayor Fernando Etcheverry.

Los instantes previos al salto son de absoluta incertidumbre. Los militares, conscientes de que se trata de una actividad de riesgo, confían su vida al correcto funcionamiento del paracaídas y al personal que los preparó.

Tanto en tierra como en el aire, hay personal designado para supervisar la actividad: corroboran que el lanzamiento se efectúe con las medidas de seguridad pertinentes.

"¿Cuál es la necesidad de saltar de un avión? Los soldados necesitamos hacerlo. En mi caso, siempre siento temor y, a su vez, alegría", confiesa Etcheverry.

Solo los hombres y las mujeres que eligen el camino de esta aptitud conocen los sentimientos y pensamientos que tienen en el instante previo a saltar. La mayoría lo hace con paracaídas automático, otros optan por el desafiante salto manual.



Los paracaídas de apertura manual tienen forma rectangular. Una vez aterrizados en la profundidad del dispositivo enemigo, los paracaidistas comienzan con las actividades propias del combate.

La compuerta del Hércules se abre para liberar a las tropas especiales que protagonizan una alta infiltración. Llevan consigo los equipos necesarios para sobrevivir y enfrentar cualquier tipo de situación en tierra.



"Las bondades de las tropas paracaidistas es que pueden ser empleadas como una reserva estratégica y definen la situación en cualquier tipo de conflicto", resumió el general Carlos Presti, comandante de la IV Brigada Aerotransportada del Ejército.

Hambre, crisis alimentaria, emergencia alimentaria. El primero ya no se define, está desde siempre y quizás por eso no se convierte en noticia. Pero los tiempos modernos cuantifican y el hambre mundial toma la dimensión de crisis cuando se dificulta el acceso a los alimentos seguros y suficientes para vivir una vida sana, por agotamiento de reservas y por la subida de los precios de los alimentos básicos. La noticia aparece cuando organismos internacionales y gobiernos declaran la emergencia alimentaria: la crisis demanda intervención, el hambre debe combatirse. No es noticia el hambre, pero si está se lo puede ver, y a eso se dedicó el periodista y escritor Martín Caparrós, quien encaró una investigación de campo –desde aldeas remotas de África hasta la bolsa de Chicago en EE.UU.– que se concretó en su libro El hambre (2014), un ensayo y crónica de viaje que según la crítica “impresiona, incomoda y fascina” a través de historias tangibles de seres humanos que sufren hambre, definido por el autor como “el mayor fracaso del género humano”.
En la tradición de la literatura española, el hambre dio nacimiento a un personaje: el pícaro. Allá por 1554, un autor anónimo narró las peripecias de un niño que desde los 8 años se las arregla para sobrevivir ingeniosamente, con el único objetivo de tener algo para comer. Acorralada por la pobreza, su madre lo entregó para ser guía y compañía de un ciego mendicante. Pobre, hambriento y solo, a partir de ese momento, Lázaro será el Lazarillo de Tormes y representará a todos los niños que deambulan por las calles de cualquier ciudad, endureciéndose a fuerza de maltratos y desilusiones. “Tonto, aprende, que el mozo del ciego a un punto debe saber más que el diablo”, le enseña el ciego luego de golpearlo… Y a partir de ese momento, Lázaro desarrollará junto a diversos amos todas las picardías para poder comer, sobrellevando el prejuicio social del mendigo, hasta llegar a ser un adulto cínico y adaptado a una sociedad de apariencias y falsa caridad.
Pasaron los siglos y el hambre creció incesantemente: la crisis. ¿Cuáles son las expectativas de estos millones de personas? ¿Podemos dimensionar, desde nuestra posición de privilegio, esa preocupación cotidiana? Según consigna la ONU, se estima que en 2020, aproximadamente entre 700 y 800 millones de personas sufrieron hambre; en contextos conflictivos de guerras y enfrentamientos, con la amenaza constante y cierta del cambio climático, las migraciones forzadas son también una postal del planeta en su lado más oscuro. El hambre acecha en entornos urbanos y rurales y las cifras estremecen: en América Latina y el Caribe, alcanzó al 8,6% de la población en 2021, la cifra más alta en casi 15 años. “Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí”, dice, resignado, el campesino migrante que narra el cuento “Nos han dado la tierra” (1945), del escritor mexicano Juan Rulfo. ¿De verdad quieren que siembren?... Poco parece haber cambiado desde entonces. Crisis alimentaria, niños subalimentados, enfermedades de la pobreza. Y en nuestro país, los argentinos de bien nos preguntamos: ¿cómo puede ser que con este suelo y esta extensión haya gente con hambre? Las respuestas no son fáciles; semejante deuda social debe ser aliviada por varios responsables de diferentes campos y disciplinas. “El hambre tiene muchas causas. La falta de comida ya no es una de ellas”, dice Caparrós. Nos cuesta comprenderlo, claro. En 2002, Argentina declaró la Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogada este año hasta 2025. Intenciones, palabras que ojalá sean hechos.
Y las palabras de estas reflexiones, que de ninguna manera pretenden naturalizar este “fracaso del género humano”. Simplemente, hoy puse el foco en cómo la literatura puede convertir en hecho estético el dolor cotidiano de millones de personas. Ellas seguramente no tienen los recursos o el tiempo de leer: están tratando de sobrevivir.
Por Cecilia Chabod Ilustración: Alejandra Lagos


Una palabra que ha venido apareciendo en las redes últimamente es “pistantrofobia”, ‘miedo a volver a confiar en las personas debido a experiencias negativas del pasado’. La etimología de la palabra provendría del griego “pistós”, ‘fiel’ o del verbo “pisteúõ”, ‘creer’, sumado al sustantivo ánthropos, ‘persona’ y “fobia”, ‘miedo’, ‘temor’. Dicho en criollo, podría resumirse como “El que se quema con leche ve una vaca y llora”.
Creo que, pensando en el contexto actual de nuestro país, tanto la palabra como el dicho bien pueden aplicarse al sentimiento de decepción y hartazgo hacia la política y hacia los políticos de una parte de nuestra sociedad, cuyas expectativas de un futuro promisorio se vieron pisoteadas por las falsas promesas plasmadas reiteradamente en peroratas espurias. Porque muchas veces, el poder de las palabras –mejor dicho, del discurso–, que repetido a lo largo de décadas instaura tradiciones discursivas muy difíciles de erradicar, promueve la confusión entre la realidad y el discurso, cuando el discurso es el discurso y la realidad es la realidad.
A tal punto esto es así que, en varias oportunidades, pudimos comprobar cómo las imágenes perdían
valor ante pruebas fehacientes que las contradecían y, entonces, un discurso repetido hace años y años, independientemente de lo que dijera, persuadía, convencía y enfervorizaba, no importaban las pruebas que tuviéramos ante nuestros ojos.
Pero resulta que, de repente (en realidad, no de repente, sino luego de muchos años), este discurso fanático ya no bastó, se gastó, dejó de ser suficiente para reflejar una película distinta de la realidad doliente a la que está sometida gran parte de la sociedad argentina.
Por eso, no veo dónde está la sorpresa electoral, qué fue lo que no se vio ante algo tan obvio, ya que, allí donde muere un discurso surge otro, con nuevas palabras, nuevos acordes, nuevas esperanzas, que corren a la gente del miedo de volver a confiar en personas y en discursos disociados de una realidad desesperante, desesperada y desesperanzadora, allí donde las palabras de siempre se transforman en simple música de fondo.
Y es esta decepción la que genera el nicho apto para la irrupción de otro discurso, novedoso, desopilante, contundente, gracioso, apto para memes, que atrae a los jóvenes precisamente por todo eso, porque ellos son
expertos en inventar nuevas palabras, en comunicarse en sus propias jergas, en utilizar las redes, y a los cuales no hay que controlar ni cuidar porque, a decir verdad, es imposible.
Pero volvemos a lo mismo: el discurso es el discurso y la realidad es la realidad.
¿Llegaremos los argentinos a darnos cuenta alguna vez de esto?
Por Andrea Estrada Doctora en Lingüística (FFyL-UBA) Ilustración: Alejandra Lagos“En varias oportunidades, pudimos comprobar cómo las imágenes perdían valor ante pruebas fehacientes que las contradecían y, entonces, un discurso repetido hace años y años, independientemente de lo que dijera, persuadía, convencía y enfervorizaba”.
Felipe Pigna
Una biógrafía rigurosa, pero accesible para el gran público, sobre Martín Miguel de Güemes, el prócer salteño que cumplió una destacada actuación en la Guerra de Independencia de la Argentina. Su “guerra gaucha” en el norte argentino repelió sucesivas invasiones realistas y permitió la concresión del plan sanmartiniano. Junto a él estuvieron siempre su madre, Magdalena, su amada Carmencita Puch, y su hermana, Macacha.
Felipe Pigna, profesor y escritor argentino, especializado en la historia nacional, realiza una investigación minuciosa y les devuelve al gran Martín Miguel y a los suyos la dimensión épica de una gesta destinada a trascender, no solo en la historia Argentina, sino también en la de todo un continente.
TÍTULO: Los Güemes y la guerra de los infernales

EDITORIAL: Planeta
PÁGS.: 240
AÑO: 2023
“Su coraje y talento como soldado en las invasiones inglesas seguramente llamaron la atención del general Liniers, porque para 1807 Güemes integraba el «Batallón de Liniers», un cuerpo de granaderos conformado por cuatro compañías de 60 hombres cada una para guardia de honor del general. Tal como consta en diversos documentos, sin perder su condición de cadete, prestó servicios en ese batallón con el grado de teniente, orgulloso de ser parte de una «peonada forastera» que le merecía el mayor de los respetos”.
TÍTULO: La última encrucijada
AUTOR: Jorge Liotti
EDITORIAL: Planeta
AÑO: 2023
PÁGS: 464
En un año de elecciones presidenciales y a cuarenta años de la recuperación de la democracia, Jorge Liotti hace un análisis de las decisiones y de las acciones que desencadenaron la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, y se pregunta si el sistema político argentino será capaz de regenerarse o si llegó a un punto de no retorno.
TÍTULO: Estrategia
AUTOR: Alberto Levy
EDITORIAL: Granica
AÑO: 2023
PÁGS.: 328
El libro presenta la última generación del modelo PENTA, que considera a las empresas como sistemas psico-socio-técnicos complejos. Sobre la base de esta metodología, distintas organizaciones podrán encarar innovaciones que creen valor económico de una manera sustentable en el tiempo, y asumiendo niveles de riesgo aceptables.


TÍTULO: El polizón y el capitán
AUTOR: Ricardo Robins
EDITORIAL: Marea Editorial
AÑO: 2023
PÁGS.: 117
Una crónica sobre los nuevos migrantes que llegan a la Argentina desde África. Robins entrelaza las historias de Bernard, John y el capitán rumano Florin Filip en una narración brutal que surca ese mar que separa a Tanzania, el Congo y las Islas Marshall de Argentina, un no-lugar sin ley, sin castigo y sin redención.

POR MARTÍN KOHAN
Doctor en Letras por la UBA, escritor y docente universitario argentino. Autor de numerosos libros de ensayo, cuentos y novelas. Su mayor reconocimiento literario fue en el año 2007 cuando ganó el Premio Herralde por su novela Ciencias morales, que fue llevada al cine tres años más tarde en el filme La mirada invisible


1. La familia, de Gustavo Ferreyra.

La familia como tal puede suponer una clave, no tanto de la composición social, sino de la descomposición social: de lo social como una forma de descomposición y de la familia misma como una forma de descomposición. ¿Cómo narrar semejante cosa? Lo hace Ferreyra en esta novela.
2. El espectáculo del tiempo, de Juan José Becerra

En lugar de estabilizar los tópicos de vida-literatura, o de experiencia-narración, o de memoria-relato, Juan José Becerra los desestabiliza y los pone a funcionar de manera tal que los sentidos se fugan (y el lector los ve fugarse y lo disfruta, sin pensar siquiera en ponerse a perseguirlos).

3. Mosca blanca, mosca muerta, de Ana Ojeda

En tiempos en los que se piensa y se discute la posibilidad de una rearticulación del lenguaje, Ana Ojeda ensaya una escritura deslumbrante en la que el lenguaje se disloca, se desacomoda como para volver a acomodarse, pero sin nunca en realidad acomodarse del todo.
La tendencia desganada a designar los textos literarios bajo un criterio meramente temático, hace que en verdad se diga poco con etiquetas tales como “novela de la dictadura”. La cuestión radica en ver qué hace cada texto con el tema, desde la forma con que lo constituye. A esa forma no se llega sino leyendo esos textos. Leyendo, por caso, HospitalPosadas.
El yo de esta novela no se afirma, sino vacilando; no se ubica, sino en un fuera de lugar continuo; no figura, sino sustrayéndose. ¿Puede haber un yo más interesante que ese, que no se erige ni se declara ni busca nunca coincidir consigo mismo?


Título: La Argentina y el cambio climático. De la Física a la Política
AUTORES: Vicente Barros e Inés Camilloni
EDITORIAL: Eudeba
AÑO: 2020
PÁGS: 293
Es evidente que el fenómeno del cambio climático se extiende a través de un espectro que sobrepasa la incumbencia de la ciencia e interpela otras áreas, como la tecnología, la economía y la política. A partir de los documentos emitidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), estas páginas permiten a los lectores acercarse a un asunto de gran importancia.
Título: Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático
AUTOR: Martín de Ambrosio
EDITORIAL: Paidós
AÑO: 2012
PÁGS: 324
Martín de Ambrosio explica las causas científicas del cambio climático (es decir, el mecanismo mediante el cual la actividad industrial modificó la química de la atmósfera), y avanza sobre las posibles soluciones al tema, tanto las de origen tecnológico como las resultantes de las negociaciones internacionales para bajar el nivel de emisiones contaminantes.
Título: Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima
AUTORA: Naomi Klein
EDITORIAL: Paidós
AÑO: 2015
PÁGS: 704
En su libro más provocador hasta la fecha, Naomi Klein, autora de dos grandes bestsellers a nivel mundial como La doctrina del shock y No logo, aborda la amenaza más profunda a la que la humanidad se ha enfrentado jamás: la guerra que nuestro propio sistema económico está librando contra la vida en la tierra. Klein pone así al descubierto los mitos que enturbian el debate sobre el clima.

“La lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida”, (Antonio Guterres, secretario general de la ONU)
El sitio de venta de eBooks líder en la región.

Leé donde y cuando quieras.
Los eBooks son más baratos que los libros en papel y nunca se agotan.


En tu PC, Mac, iPad, iPhone, eReaders,Tablets ycelularescon Android.


DESCARGÁ LA APLICACIÓN
¡CON EBOOKS GRATIS! 5


> MINIBIO: SOY NICANOR, DICEN QUE SOY PICANTE, PERO SOLO TENGO POCAS PULGAS.
> TWITTER: @PICANTENICANOR
Hola, señor y señora, habitués de mi mal humor. Soy Picante Nicanor, y déjeme hacerle un preludio del verdadero texto que había terminado para esta insigne publicación, y que genera mi enojo habitual multiplicado. Había ya finiquitado mi obra, válida y contundente, creo, que vinculaba las revelaciones de los agentes americanos sobre ovnis con la premonitoria frase del Presi: “En mi gobierno, ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos”, y también con nuestros múltiples antecedentes autóctonos, desde la huella del pajarillo en el célebre cerro Uritorco, al inefable Fabio Zerpa, que sufrió de todo, desde cierto bullying y desdén por su pasión, a la inmortalización, en el primer disco de Andrelo, con el tema “Fabio Zerpa tiene razón”
(Hotel Calamaro, 1984). Bien, no iba a ganar el Cervantes, pero la tarea para mi exigente director estaba concluida. Justo en ese momento, un amigo torcido –que todos lo tenemos, no jodáis–me comenta que se cumplían 25 años del estreno en los cines de The Truman Show, y ahí, me arruinó la jornada –y la semana entera–, porque yo, que estuve en fila la 4, asiento D ("d" de dedo), en el estreno, no podía ser indiferente a semejante aniversario. Así que empezamos de vuelta, queridos seguidores de Nicanor, el de pocas pulgas: “Buenos días, buenas tardes, buenas noches”. ¡No los saludo a ustedes, ehhh! Sino que, en la peli, es la forma en que Truman saluda a quienes se cruza diariamente en su rutinario camino de cada día. Y creo que no voy a espoilear a nadie contando que Truman es el único inocente que habita una ciudad ficticia llena de actores y decorados que la televisión transmite para todo el mundo, con total ignorancia del susodicho. Aclaro que si usted fue espoileado, bien lo merece, y corra a buscar en streaming dónde ver esta obra fundamental de fines de siglo. Precuela, justamente, de cada una de nuestras vidas actuales y de donde casi estamos parados hoy. Hace un cuarto de siglo, esto era ciencia ficción, con un genial Jim Carrey (al que odiaba hasta un día antes de esta película) y el guion, los actores y la ciudad dirigidos por una especie de dios humano, un insuperable director de cámaras (Christof) interpretado por un memorable Ed Harris. Confieso

que salí del cine muy perturbado sin saber por qué, y eso recién lo descubrí apenas unos años más tarde, con la primera emisión del siempre penoso Gran Hermano. Truman nos anticipó a todos que la vida misma entrará en nuestras casas de mil maneras, y que ello será finalmente inevitable, apagues o no la tele. En The Truman Show, todo el mundo suspenderá su vida para ver el programa y fisgonear la vida y los pensamientos de un inocente ante la especulativa y gigantesca operación mediática de entretener a la humanidad a cualquier precio. Explota nuestro lado voyeur hasta que, finalmente, una exactriz de la obra, vuelta activista pro-Truman, logra que el personaje rompa el decorado por el camino que han recorrido por siglos las hazañas románticas: el amor puro. Ella, interpretada por una encantadora Natascha McElhone, que, confieso, desveló muchas madrugadas de soledad de este diciente, mirando La Biela desde la Recoleta cool.
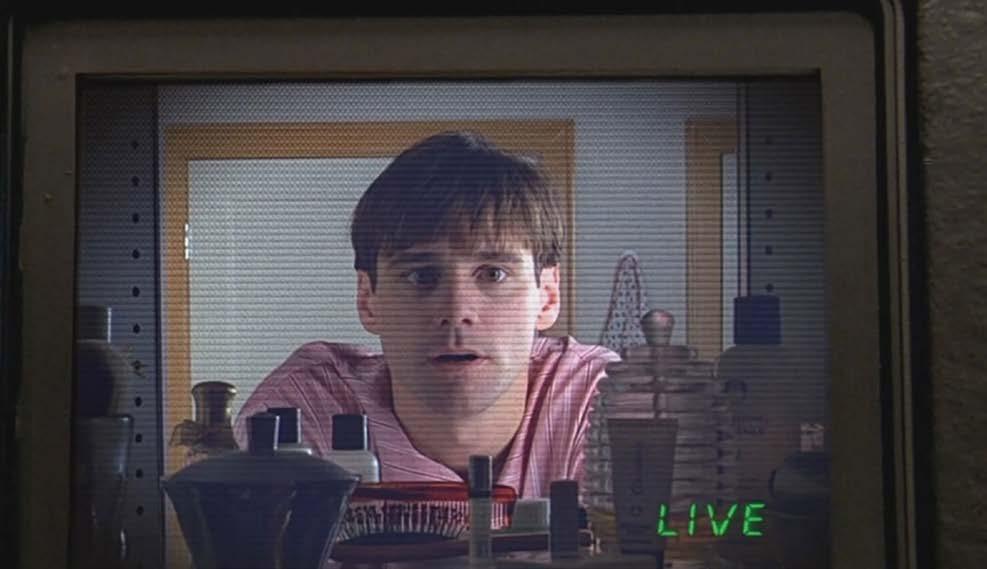
Le decía que la película casi representa dónde estamos parados hoy, porque todos, pero todos, estamos vigilados, no ya por un Christof (“anticristo”, para los leídos), sino por miles y miles de algoritmos y operaciones maliciosas que, para evitarlas, solo queda el camino de Robinson Cruzoe, es decir, el aislamiento. Sin medicinas, ni atención para la caries, ni un
viaje urbano por la city, ni descuentos en ningún supermercado. Decartado esto, estamos enfrentados con lo que Platón (perdón por mi sapiencia) explica como "el mito de la caverna". Somos esclavos que, estamos encerrados en una caverna y nuestra realidad son sombras que se proyectan en sus paredes. Es decir, creemos que estamos en nuestro eje y somos dueños de nuestras decisiones (¿Truman?), pero, en realidad, hay mil ojos que solo quieren nuestros datos. ¿Para qué? Para vendernos ese viaje a Calamuchita que googleamos y por el que nos llegan veinte mails y sugerencias, o para que compremos alimento balanceado para el pichicho, cuando tan solo miramos el precio en la web o, peor, para engañarnos con un turno para vacunas del Covid y robar nuestra identidad con fines delictivos y vaciar la cuenta del banco de la abuela que, nacida en 1929, tiene la lucidez del cariño total, ¡pero no las herramientas para enfrentar a Satanás!
¡¡¡Así estamos, Señora!!! Y sí, ¡¡¡asústese!!! Porque Picante Nicanor, que cree en el amor de las mascotas y en la perversidad humana, le asegura que todavía se está perfeccionando la inteligencia emocional para que el camino para “romper el decorado”, como Truman, sea más duro y espinoso. Casi un mar de lágrimas.
El ladrido de los perros encubre el sonido amenazador del agua en la madrugada incipiente.
La telaraña de los sueños demora la reacción. Algunos, atentos, logran alzar los muebles, desenchufar las heladeras, levantar a los chicos. Otros son alertados tardíamente por la humedad que penetra la piel. Calles convertidas en ríos.
La espera. Nuevamente, la noche.
Al terror a la crecida le sigue el miedo al robo, a perder lo poquito que puede rescatarse. Mujeres y niños refugiados en los albergues. Hombres, como espantapájaros atentos, en los techos, resguardando las viviendas
El agua, teñida de lodo, que se niega a bajar. Pestilencia.
Un alboroto de baldes y trapos atraviesa el mutismo que embarga la casa, la cuadra, el barrio. Las marcas en la pared dejan de indicar la altura de los niños, para marcar el avance del río.
Después, la reconstrucción.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Por Susana Gorriz
