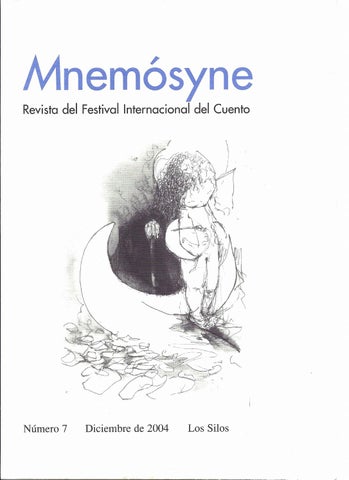,
nemosyne Revista del Festival Internacional del Cuento
NĂşmero 7
Diciembre de 2004
Los Silos
Mnem贸syne Revista del Festival Internacional del Cuento
SUMARIO / Ernesto].
Rodríguez Abad
Presentación / Amalio García del Moral
Reflexiones sobre la sensibilidad estética y artística / Adrián Alemán de Armas
La Laguna, la ciudad: la memoria / Ernesto].
Rodríguez Abad
Mujer y personaje femenino en los cuentos orales / Michael Zirk
Los músicos de Bremen / Eliana Yunes
Contar para leer / Benigno León Felipe
La mujer en la oralidad / Susana Atías Castrillón
Entrevista a Maryta Berenguer / Celso Sisto
El misterioso momento: la historia desde el punto de vista de quien oye ey también ve!) / Silvia Paglieta
Comunidades itinerantes de lectura y escritura MNEMÓSYNE CREACIÓN Antonio Torrado: Almanaque lacónico Rosa Calvo: Cuatro relatos Charo Pita: Génesis Amalia Lu: Mido mi cuarta y me paro en ella Silvia Paglieta: Manzana de plata TRADICIÓN ORAL Benita Prieto: Las almas en pena Antonio Ornar Regalado:
Trabalenguas y adivinanzas
HOMENAJE A GRACIELA CABAL
Cuentos para Graciela Ernesto J. Rodríguez Abad
La princesa que no quería ser cartera Benita Prieto
Cuán lejos están los hombres de las palomas Liliana Cinetto
Historia de una paloma Celso Sisto
Angelina Reseña bibliográfica Textos de Graciela Cabal
El angelito. Un salto al vacío COLABORADORES
Presentación Ernesto
J
RODRÍGUEZ ABAD
El hombre que perdió una historia ació hace muchos años, tantos que ni los antiguos dioses lo recuerdan, un hombre que Namaba oír historias. Vivía pendiente de encontrar voces que le hicieran llegar las palabras llenas de magia que otros habían escrito en los árboles o encontrado en la niebla perdida del tiempo. Todas las noches el hombre se rodeaba de las personas que amaba y bajo un techo de estrellas infinito, oía palabras que venían de tierras aún no descubiertas, cuentos de los países donde reinaba la maravilla, leyendas de las cosas que nadie sabe explicar o versos que recogían los labradores en los pequeños recodos que forma al agua en la tierra. Por cierto que esos versos, los verdaderos, son las lágrimas de las estrellas que caen del cielo en los descuidos de la noche. Así era feliz. Oyendo vidas inventadas se puede vivir con intensidad y se puede comprender el lenguaje oscuro. Un lenguaje que solo entienden los que tienen ojos en la lengua, oídos en la nariz y olfato merodeando entre los cabellos. El lenguaje oscuro en la antigüedad fue prohibido a los hombres. Sólo algunos seres de la noche o del aire siguieron entendiéndolo. Esta historia sucedió cuando aún los humanos comprendían el lenguaje de los animales y de las hojas de los vegetales. El hombre oyó todas las historias. Descifró todos los enigmas que encierran las leyendas, cantó con las estrellas los versos perdidos en la noche, en una borrachera sideral. Un día pensó que quería encontrar la historia más bella y perfecta que jamás se hubiera oído. Aquella madrugada, cuando la noche empezó a huir de la mañana, comenzó a sentir que la felicidad también desaparecía. Cuando llegó tarde, ya las palabras no estaban. Por la noche, solo hubo la oscuridad. Nada más. Todo era sombras. Pasó años mendigando por el mundo. Rogó a reyes y poetas que le dieran la mejor de las historias. Visitó los mundos prohibidos en busca de las palabras verdaderas. Habló con las hadas y los duendes y los seres que dicen que inventaron los cuentos. Nadie sabía relatar la historia perfecta. Un día, un ser diminuto, de grandes orejas, boca desbaratada y voz de viento le habló al oído. Contó un breve cuento. En él se resumían todas palabras, en él estaban todas las historias. Todas las emociones latían en él. Después que se fue la tarde, la noche y el hombre, ya viejos, volvieron a reunirse con los seres que amaban y bajo las lágrimas de las estrellas contó aquella historia. Dicen que el tiempo, arrebolado, se paró también a escuchar y nadie puede saber cuánto duraron las palabras, las emociones, los brillos de los ojos. Murió en la última palabra del relato. En un suspiro se fue su voz enredada en la vida. Nadie logró recordar después lo relatado aquella noche.
Reflexiones sobre la sensibilidad estética y artistica Amalio
GARCÍA DEL MORAL y MORAL
De la contemplación
del paisaje
nte un trozo de campo, o un aspecto bello de ciudad podemos colocamos, y de hecho lo hacemos al contemplarlos, como hombres en quienes tal contemplación despierta simpatías, ideas y sensaciones tan varias como profundas, o como pintores, es decir, en este caso, la naturaleza la apreciamos en cuanto nos entra por los ojos. De aquí que una cosa sea la contemplación de la naturaleza, y otra la contemplación del paisaje. El filósofo, el campesino, el poeta, el naturalista, entre otros, contemplan la naturaleza bajo diferentes aspectos; el pintor contempla el paisaje. Diremos pues que el paisaje es la completa unidad estética que el mundo físico que nos rodea ofrece a la contemplación visual. Es como la piel de la naturaleza, es su fisonomía. Ahora bien, para gustar el paisaje, para comprenderlo, para interpretarlo, necesitamos varias condiciones, unas en nuestro interior y otras externas pero que hacen que lleguen a nosotros sin trabas.
A
Aprender a mirar: ver No es posible separar en el hombre el conocimiento de una cosa yel inmediato sentimiento de agrado o repulsión que el conocerla nos proporciona. Por ello, al hablar de la contemplación del paisaje, consideraremos como inherente a esta contemplación los sentimientos que el conocerlo despierte en nuestra alma. Cualquier catador de paisajes sabe muy bien los infinitos sentimientos que su contemplación suele despertar, tan varios, tan ricos son. El campo siempre trae un matiz sedante, de serena paz, de solemne o íntima conversación con la naturaleza; acaso este ver como un dios apacible, de ese supremo equilibrio del campo sea lo que revista a éste de tanta hermosura'. El mar, por el peligro que encierra, por su deslumbrante color y entrañas llenas de vida y de misterio, por el compás de sus olas en la calma, que parecen abrazamos, y por sus terribles cóleras, despierta en nosotros extrañas emociones y presentimientos llenos de grandeza. Las viejas ciudades llenas de historia, con pátina de siglos, silenciosas y provincianas ¡cómo de otra manera hablan a nuestra imaginación! Y el río, y la sierra, y el cielo, y tantos elementos cuantos componen el paisaje nos hablan de diversa manera.
) Esta paz campesina la han sentido y expresado nuestros clásicos literarios, aún antes que nuestros pintores, de forma perfecta. Las poesías de Fray Luis de León son ejemplo de ello.
Revisto del Festivollnternocionol
Esta contemplación de la naturaleza despierta en nosotros unos estados psíquicos que podemos reunir en tres grupos: • Sentimientos de la naturaleza de orden intelectual. • Sentimientos de la naturaleza de continuidad vital. .Yel sentimiento del paisaje', Mariano Ibérico: El sentimiento de la vida cósmica, Buenos Aires, 1946. Dice este autor: "Hay un sentimiento de la Naturaleza que se da como resultado de la contemplación del orden que reina en ella. Es un sentimiento de base intelectual puesto que es la inteligencia quien descubre, formula, correlaciona las leyes naturales, quien percibe a través de la variedad de los fenómenos, la unidad de las normas invisibles cuyo cumplimiento necesario contiene su majestad, su ritmo, su imponente regularidad al proceso de la Naturaleza. Sentimientos de admiración por su orden perfecto, por su armonía acabada, de sublimidad por su infinita grandeza que no excluye la sujeción de sus creaciones y de sus movimientos a las leyes eternas de la mente, de amor y de confianza al encontrar que las formas de nuestra razón son las mismas que presiden la economía universal se los mundos. Existen otros sentimientos de la Naturaleza que se dan de inmediatamente o mejor, sin el intermediario de la concepción intelectual. Los sentimientos primitivos o más exactamente primordiales y están constituidos por todo el conjunto de estados y tendencias suscitados por la Naturaleza, no en cuanto al orden configuración o mecanismo percibidos por la mente, si en cuanto a potencia activa, germinal, indiferenciada que pulsa en nosotros y fuera de nosotros. Esos sentimientos son la repercusión directa, o mejor, la prolongación en el alma de la Naturaleza misma. O más exactamente todavía, son la propia Naturaleza que la siente a si misma en la profunda semiinconsciencia de las potencias originarias y creadoras. Es la Natura naturans. A estos sentimientos los llamamos sentimientos de continuidad vital. En fin, una forma característica del sentimiento de la Naturaleza es el sentimiento del paisaje, o sea de las imágenes visibles y lejanas en que se manifiesta la vida de la Naturaleza. Forma que es sin duda en gran parte una derivación de lo anterior. El paisaje como pura visión artística y sobre todo como expresión no ya de la Naturaleza sino de nuestra propia subjetividad es sin duda algo característico y específico de la sensibilidad moderna". 2
del Cuento
A su vez el sentimiento del paisaje puede ser estético, en cuyo caso el hombre sólo goza las formas del paisaje aisladas de cualquier otro sentimiento, o mítico, cuando el hombre se compenetra íntimamente, instintiva mente , con el paisaje y éste viene a ser entonces no como el pellejo aislado de la naturaleza, sino como la piel viva de ella. Por suerte, a su pesar muchas veces, los mismos artistas no se pueden escapar de esta misteriosa unión del arte con el secreto corazón de la naturaleza. Maravillosa es la variedad dentro de su unidad, y constante la lección para el pintor que sabe calar en ella. Cada momento tiene su espíritu, y aquí radica uno de los escollos para el pintor: la fugacidad de las cosas, siempre diversas, siempre renovadas, aún de nuestros propios sentimientos, y la lentitud de ejecución, por mucha práctica que se tenga, que lleva inherente la pintura. ¡Cómo conservar el sentimiento que despertó en nosotros un paisaje, si al día siguiente lo vemos de otra manera, pues el paisaje y nosotros somos ya diferentes. Ya tenemos el principal inconveniente de una contemplación retenida: la fugacidad no sólo del mundo circundante sino nuestras emociones siempre renovadas. Por ello cuanto más se nos grabe un paisaje, más posibilidades tendremos de mantener su recuerdo durante algún tiempo. En estos cambios de los objetos que vemos, según la hora, la estación y el tiempo, donde se halla la raíz del ímpresionismo. Así Claude Monet en sus series cromáticas repite un mismo asunto varias veces, siendo diferente en cada una de sus interpretaciones pues estaban pintadas en horas distintas. La novedad, no hay duda, que influye mucho en el goce que un trozo de naturaleza nos depara. El placer estético aumente con la sorpresa. Cuanto mas dife-
Mnemósyne
rente se nos manifiesta la naturaleza de la forma que habitualmente se nos presenta, más posibilidades tendremos de apreciar y saborear su belleza. Pero al pintor ha de calar más hondo que otros en la esencia del paisaje, no puede bastarle con ver la naturaleza como una obra cinematográfica o una colección de vivas y esplendorosas fotografías. El artista no puede mirar el campo o la ciudad con ojos de turista. No es solo la curiosidad, el ansia de aumentar de una forma viva y real su cultura con el conocimiento directo de los paisajes lo que le lleva a pintar; no, el pintor va a hacer los paisajes carne de su carne, va a engendrarlos en su obra añadiéndoles pedazos de su alma, va a comprenderlos con amor entrañable, va a recrearse en ellos, y por lo mismo los ha de amar como a propios y espirituales hijos suyos. Mas para llegar a ello el artista necesita dos condiciones en su propia alma, una es la sensibilidad, otra la paz interior. La sensibilidad le hará calibrar cada paisaje; la paz interna su espíritu en condiciones de que ningún mezquino cuidado pueda distraerle. La soledad, fuera de él, hará que nada enturbie su contemplación.
De la sensibilidad La sensibilidad tal como el artista la entiende está lejos de todo matiz de moda y de cualidad enfermiza. Dice Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos Españoles que la sensibilidad "era una palabra de moda en el siglo XVIII y aún en su vaga y elástica significación cubría extrañas mezclas de sofismas, lugares comunes e instintos carnales"; nada ha desprestigiado tanto esta palabra como su abuso en el Romanticismo. Es curioso ver en la historia y en la historia del arte la evolución de las dos sensibilidades, la
humana y la artística". En este sentido nuestra época marca, sin duda, el momento más alto. La apreciación del paisaje ha dejado de ser privativa de una selecta minoría para convertirse en necesidad colectiva. Tal como el artista la entiende, la sensibilidad tiene un alto sentido, es para él un arma de trabajo, como el yunque o el arado puedan serlo para el herrero o el campesino. Es para nosotros tan necesaria que sin ella sería imposible la creación artística, es el receptor de la belleza en nuestra alma, es la finura de cada uno para medir y diferenciar la belleza, es la capacidad de sentir con la elevación y la agudeza que hay en nosotros y que brota en contacto con los estímulos que 'son, en el caso del paisaje, las diferentes formas de presentarse la naturaleza. La sensibilidad rige la selección que implica toda obra de arte. Ella nos hace ver las armonías y se complace en ellas; hace gritar a nuestros nervios ante algo chillón o desacorde. Por lo que tiene de instintivo, la Dice Azorín a este respecto en Clásicos y modernos: "Haciendo la historia de la ironía y del humor tendríamos hasta la de la sensibilidad humana, y, consiguientemente, la del progreso, la de la civilización. Las cosas que hacían reír o sonreír hace tres, seis o diez siglos no son las mismas que ahora provocan la carcajada o suscitan la sonrisa. La marcha de un pueblo está marcada en los libros de sus humoristas. Paralelamente a la sonrisa evoluciona la angustia y la congoja ante el dolor. Muchas cosas que antes dejaban indiferentes a los hombres nos apenan y angustian ahora; mañana, es decir, dentro de un siglo, de dos siglos, cosas y espectáculos ahora corrientes habrán desaparecido y su recuerdo llenará de horror a quienes lo evoquen .. Como hoy no toleraríamos muchas risas y sonrisas de antaño, no toleraríamos tampoco la idea de ciertas penalidades; dentro de uno, dos o tres siglos, no serán toleradas otras risas y sonrisas de ahora, ni otras penalidades que ahora nosotros aplicamos. Un poco más de sensibilidad: eso es el progreso humano. Es decir, un poco más de inteligencia". 3
Revista del Festival Internacional del Cuento
sensibilidad no se puede razonar. Esta es la equivocación de muchos pintores, que hacen su obra por intuición y luego se empeñan en querer razonar 10 que no tiene otra razón sino el sentimiento que la engendró. La sensibilidad no es una cosa ciega e imposible de dirigir. Se tiene o no se tiene, es una cualidad que nos viene con la vida, y, como todas, susceptible de educar. Ahora bien ¿Cómo se educa la sensibilidad? Ante todo hemos de saber que hay diversas clases de sensibilidad. La sensibilidad humana, es decir, nuestra sensibilidad como hombres, puesta de manifiesto en aquello que nos alegra o nos entristece, es el primer requisito para la sensibilidad artística; esta se manifiesta de diversas formas según le hieran los varios aspectos o cualidades del natural. Al pintor de paisajes le interesan las sensibilidades para el color, composición, formas, calidades y texturas, ante estos problemas solo el instinto, es decir, la sensibilidad, ese algo indecible que en nuestro interior nos orienta, sin saber el porqué de sus dictámenes, nos ofrece seguridad absoluta. Una sensibilidad vaciada es evidente que será mala orientadora. Por ello procuremos que la nuestra no se tuerza, y gane en finura de apreciación. Nuestra alma puede ver la belleza detrás de todo, aún de 10 más grosero y bajo; y en todo, como obra de amor, encontrará una semilla de luz y de belleza. A veces está tan escondida que sólo puede llegar a ella quien tenga una capacidad finísima de apreciación. La contemplación de las obras de arte, y, sobre todo, la directa contemplación de la naturaleza irán depurándonos de rudezas y mezquindades y afinando nuestro espíritu.
De la sensibilidad para el color Todo en el natural es armónico, sólo que el pintor al interpretado desvirtúa
y deshace la acordada naturaleza para lograr otra especie de armonía, armonía que cuando no se ve o no se logra queda rota. Solo la sensibilidad puede dirigimos en todo 10 referente al color. Acaso en nada nos hallemos tan aislados unos de otros como en la apreciación de los colores. Acaso nada en pintura se preste más, por eso mismo, a una personal interpretación. ¿Por qué nos repugna la contemplación de una reunión de colores, yesos mismos colores puestos en diferente orden nos producen agrado? Cuestión, ya 10 digo, de orden y supremo ordenador nuestra sensibilidad. El color, como la música y el movimiento, llega hasta los seres irraciona1es. Tal es su fuerza que los niños pequeños cuando aún no están en condiciones para apreciar la forma de las cosas, ya se sienten atraídos ppr el color de ellas. Sabido es cómo personas ignorantes en la pintura solo miden el valor de los trabajos por su riqueza cromática. A los principiantes en pintura ¡cuán cuesta arriba se les hace el problema de la forma sin el aliciente del color! Alcahuete le he oído llamar a más de uno, por cuanto es capaz, por sí solo, de acaparar toda la atención de una obra de arte disimulando faltas graves en dibujo y composición. Todo esto prueba el gran poder del color y la importancia de una sensibilidad depurada para no caer ni en 10 monótono ni en 10 chillón. Los problemas colorísticos adquieren una resolución, que pudiéramos llamar científica, con el impresionismo; hasta entonces los pintores co1oristas, y sobre todo los paisajistas, los resolvían de una manera personal, con un mucho de receta en casi todos y, salvo aisladas excepciones, dejando mucho que desear. Chevreu1, en su obra De la loi du contraste simultané des couleurs, formula el principio de que "dos colores yuxtapuestos se modifican mutua-
Mnemósyne
mente, recibiendo cada uno de ellos un tinte del complementario del otro", esto lleva a los pintores a una pintura brillante, clara, luminosa. El paisajista al yuxtaponer dos colores complementarios sabe que se refuerzan simultáneamente adquiriendo mayor pureza y vivacidad; con ello puede aproximarse más a la brillantez de tonos que el natural presenta. Se busca la mezcla óptica, es decir los colores puestos en pequeñas partes unas al lado de otras, hasta que a cierta distancia producen la impresión de un solo tono, mucho más brillante que si lo hubiéramos combinado en la paleta'. El paisajista, para ello, hubo de tener
El crítico Juan de la Encina, al hablar del impresionismo dice: "Para transcribir y expresar artísticamente esos estados atmosféricos, sensaciones lumínicas, no bastan los procedimientos técnicos hasta entonces empleados, y surgió de entre las manos de Monet (aunque, ciertamente otros lo habían empleado antes pero de un modo meramente artificial) el "divismo", o sea, el procedimiento que consiste en la sustitución del tono local por la yuxtaposición en el lienzo de los colores primordiales y sus complementarios. En la Naturaleza -afirmaban- no existe tono local; no hay ningún color aislado; el color que perciben nuestros ojos es el resultante de esa misteriosa influencia que los colores obran los unos sobre los otros, por manera que una tinta y tono determinado varían según el tono y la tinta que a su vera o a una cierta distancia se establezcan; de donde resulta que el color es un todo continuo, una especie de organismo infinitamente delicado, en e! cual cada parte está íntimamente ligada a las otras, en ellas se resuelve, es su consecuencia, y a su vez su apoyo. Bajo e! influjo de tal concepto, que procesaron instintivamente, los impresionistas vieron la Naturaleza como un tejido cromático y luminoso compuesto de sucesión infinita de matices inaccesibles. Todo se resolvió para ellos, en luz y vibración. El color que veían en las pinturas de otros tiempos les parecía grávido, denso, material, estático, y emprendieron la formidable empresa -ya iniciada en Francia por Delacroix- de transirlo como saetas de luz y hacerla transparente; de darle movimiento, agilidad, fluidez, trocarlo en trémula y armoniosa vibración ... A impulso de esa querencia nació y se constituyo la nueva técnica. Por medio de la yuxtaposición de tonos y la fragmentación en partículas de! llamado tono 4
una paleta más rica y luminosa que la mortecina paleta de los pintores del siglo XVIII; las tierras se desterraron; la gama de los cadmios, los verdes brillantes, los azules, los violetas al entrar a formar parte de la paleta del pintor le pusieron condición de dar a sus cuadros mayor brillantez, mayor luminosidad. Si la química no hubiera puesto a disposición del paisajista una colección tan numerosa de colores puros y luminosos el impresionismo no hubiera podido llevarse a cabo. Al hablar de la sensibilidad para el color no podemos dejar el poder terapéutico del mismo; los colores obran sobre el ánimo: los verdes y azules serenándolo, de ahí el poder sedante del paisaje por el predominio de tales colores; los grises ejercen una acción deprimente y los colores calientes, la serie xántica -rojos y amarillos- lo excitan. Una de las dificultades de los colores es su orquestación, armonizarlos. Esta armonización puede ser de dos maneras, o bien por la sabiduría o la gracia con que estén dispuestos unos al lado de otros (colores que por sí gritan juntos, cómo un azul prusia y un amarillo limón, los he hallado reunidos en algún trabajo con tan admirable orden que su contemplación resultaba deleitosa), o bien considerarlos todos ellos como parlocal consiguieron una luminosidad apenas vislumbrada anteriormente. Tendieron, pues de un modo continuo, a sustituir la mezcla de los colores en la paleta por la "mezcla óptica", esto es, en lugar de obtener el tono o la tinta necesarios mezclando los colores en la paleta, yuxtaponían estos en el lienzo de modo que, a cierta distancia, se mezclaran en la retina del espectador y formaran así el tono y la tinta deseados. Descubrieron como años antes lo hicieron Constable, Turner y Delacroix -por no citar más que aquellos a quienes estudiaron más directamente- que la mezcla óptica tiende hacia la luminosidad y transparencia, mientras que la mezcla en la paleta, a enturbiar y apagar los colores. Un estudio asiduo de la Naturaleza les llevó a conclusiones semejantes a las que sacaron los físicos del estudio del color y de la luz".
Revista del Festival Internacional del Cuento
tes integrantes de un total dentro del cual han de estar entonados; este es el caso del alumno que ha de atenerse, no al tono individual de cada objeto o trozo del natural, sino al conjunto que forman todas las cosas que componen el cuadro', Mas no solo la sensibilidad nos dirige en la armonización de los colores, ella es la que aprecia diferencias de matiz apenas notable; cuanto más afilada más claramente percibimos, no solo la entonación total, sino las mínimas diferencias que pueda haber de matiz dentro de un color.
De la sensibilidad para la composición y para las formas He aquí otra parte de la pintura, a pesar de las reglas que se han dado, en que solo un fino instinto nos dice aquello que compone bien y lo que no. Componer es ordenar los elementos de un cuadro de tal forma que expresen adecuadamente la idea o el sentimiento que el pintor quiere transmitirnos. La mejor composición será la más natural. Todo artificio visible para el espectador del cuadro dice mal del pintor que lo compuso. Así como al hablar de los colores hemos visto que la preocupación del pintor con respecto a ellos era orquestarlos, es decir lograr armonía en su distribución; el fin que el pintor persigue al componer un cuadro es el equilibrio entre los diferentes elementos que lo integran. Y así como en el natural todos los colores armonizan, también todo en el natural está bien compuesto. De ahí el gran poder educativo para la sensibilidad del estudio de la natu-
Daría de Regoyos, a quien podemos considerar como el gran impresionista español, aunque supere al impresionismo por la purísima emoción de sus cuadros, dice en una de sus notas que lo que al paisajista interesa "es buscar y hallar la justeza del color en el conjunto atmosférico". 5
raleza, muestra de todos los artistas. El pintor como el poeta comprenden de una forma total este divino equilibrio guiados por su intuición, el pintor de paisajes sabe del orden tan sabido con que los elementos naturales se presentan y las dificultades de interpretarlos. De esto podemos sacar la conclusión de que todo en el natural es bello siempre que el pintor sienta y sepa llevar al lienzo su belleza, por lo que a veces temas que no parecen pictóricos a otros, se convierten en cuadros cuando dan con el pintor capacitado para su interpretación. En el caso concreto del paisajista se ve gran dificultad para saber "cortar el paisaje", es decir, llevar al lienzo el trozo de Naturaleza que hemos elegido de suerte que componga bien y de la forma más expresiva. Aquí resplandece la sensibilidad de cada uno para la composición. En esto se ve al artista, pedazos de' naturaleza que pasan desapercibidos para cualquier otro son "descubiertos" por el verdadero pintor que ha intuido en ellos una estrofa del canto a Dios que entonan todas las cosas. En la elección del paisaje el pintor ha de tener cuidado que solo sean valores pictóricos los que le impresionen. La naturaleza nos entra por otras' partes diferentes a los ojos Cy no podemos olvidar que en un paisaje pintado solo nos impresionan valores visuales). El oído, el olfato, el tacto y hasta la sensibilidad para la temperatura atmosférica cooperan en la apreciación del paisaje. Pueden ser los rumores, los aromas, el hálito de la tierra, el frescor del agua y en fin cuantas notas ayuden a esta transvivencia de los valores visuales, notas que embellecen un paisaje; pero solo lo verdaderamente pictórico de él, es decir, sus formas, su luz, sus colores, ha de ser lo que nos cautive para llevarlo al cuadro. La forma ha sido preocupación constante de los artistas de todas las culturas, ya buscando cómo son los objetos o cómo se nos
•
Mnemósyne
aparecen. Es más, la forma ha sido la primera preocupación artística y en algunos periodos la única que tuvieron los pintores y dibujantes. Cuando se pinta un objeto con toda atención, concentrándonos en él, apurando sus formas y luego lo mismo otro y otro, resulta que el cuadro es una serie de primeros términos por más que achiquemos los objetos de los últimos lugares según las leyes de la perspectiva. Ahora bien cuando el conjunto, el "total", preocupa al pintor, solo le interesa las apariencias de las cosas, y, en este caso, las formas individuales se deshacen y quedan reducidas a simples manchas más o menos concretas. En el primer caso el pintor persigue las "formas" de los seres y la luz es el medio que se las revela; en el segundo caso el fin del pintor es lograr el ambiente, la "luz" y las formas tienen un valor adjetivo en cuanto sirven de soporte a los rayos luminosos. De aquí el dibujo por líneas y por manchas. La pintura que pudiéramos llamar clásica y la pintura barroca. La línea, como abstracción que es, sirve muy bien para el primer tipo de pintura, pintura intelectual, ya que pintamos no como nosotros vemos las cosas sino como nuestra inteligencia nos dice que son. La pintura o dibujo por manchas empiezan en el siglo XVII y con ella los artistas ya pintan el paisaje considerándolo como un total de objetos, con lo que esta adquiere completa independencia, dignificándose como tema artístico. Para lograr las formas de los objetos nos bastan el negro y el blanco con la infinita gama de grises. De aquí que el dibujo sea la disciplina encaminada a "buscar las formas". Los objetos tienen un límite exterior, su frontera con el fondo o los objetos que le rodean, es su contorno; las formas que se acusan en su interior componen el "dintorno". Ambos, contorno y dintorno, hieren nuestra sensibilidad para las formas. Estas
de por sí, como el color, son capaces de hacemos sentir; claro está, el color de una manera más instintiva y la forma de una manera más cerebral. Para penetrar en las formas de las cosas necesitamos atención, querer verlas; el color en cambio, corno el movimiento, nos atrae por sí mismo. El niño que debiera dibujar primero "lo que ve", dibuja "lo que sabe que son las cosas", y así al pintar la cabellera de un hombre, pongo por caso, en lugar de hacer una mancha más o menos oscura, que es lo que se ve, la dibuja pelo por pelo, que es como sabe que está constituida; lo mismo le ocurre al dibujar un árbol, no hace la mancha del árbol frondoso, sino que quiere dibujarlo hoja por hoja. Luego, con el tiempo y la práctica aprenderá a ver. De aquí que las culturas primitivas se caractericen por su visión infantil. Posteriormente fue superándose esta visión del natural hasta llegar a la moderna interpretación de la naturaleza. Se puede decir que proceso del arte se renueva en cada artista. Claro está que cualquiera que sea la forma de expresarse, dibujo por líneas o dibujo por manchas, la sensibilidad para las formas se manifiesta independientemente de la habilidad manual de cada uno. El dibujo, en cuanto disciplina práctica, se aprende a sentir las formas, nadie puede enseñamos por ser cosa tan subjetiva. Con la línea tan solo se han expresado los hombres de la forma más maravillosa, conocidos son la pintura japonesa, las figuras de los vasos griegos y los grabados de Durero por citar algunos ejemplos; y con la mancha han dibujado ejemplarmente, entre otros, Velázquez, Rembrandt y los impresionistas. La expresividad de las formas es indudable. En el caso concreto de una recta nos sugiere cosas distintas si es horizontal o
Revista del Festival Internacional del Cuento
vertical. En el paisaje las formas pueden ser la materialización de un estado del alma. Ellas pueden expresar cualquier clase de sentimiento. En realidad las formas del paisaje se hallan instintivamente unidas al orden con que aparecen en el cuadro, con su composición, el total de formas y colores ordenados por el artista según su criterio y su sentimiento forman el cuadro.
De la paz interna Necesaria es al pintor para su contemplación la paz del espíritu. El paisajista al ponerse en contacto directo con la apariencia de la naturaleza necesita que su alma no esté inquietada por ningún ajeno cuidado ni por nada que le moleste; si algo está interponiéndose como una pantalla entre él y el natural no le permitirá ahondar en su entraña. Nada es posible en arte sin serenidad interior. La paz de nuestro espíritu nos permite calar en la esencia de las cosas, sentir el deseo de comunicar nuestras emociones por medio del arte. ¡Cuántas veces ha llegado al artista esta indecible dulzura! Mas veamos qué es la serenidad interior: Es un estado del alma por encima de toda mezquindad, es nuestro espíritu desprendido de toda baja preocupación, es estar en lo eterno de tal forma que aquellas cosas que ansían los demás resbalan por nosotros sin desearlas siquiera. Hasta el ansia de saber por medio de la inteligencia está fuera de nosotros, porque penetramos intuitivamente en los seres y en las cosas más hondo que valiéndonos de ella infinitamente más hondo. Un artista que trabaja de una manera cerebral, fría, lleva siempre ciertas seguridades de éxito, pero a su obra le faltará ese algo inefable que hermosea la verdadera obra artística; en cambio el artista arrastrado por su sentimiento se pone a crear si su instinto ha llegado a la íntima belleza del moti-
vo que está pintando, su obra será auténtico arte, es decir, emoción pura. Y ¿cómo se logra esta serenidad interior? Cada uno de nosotros tiene un ritmo espiritual, aún más, nuestra vida es una sucesión de diferentes estados de ánimo; lograr que estas tensiones del alma se manifiesten puras, desprendidas de bajas pasiones o necesidades animales, es llegar a encontrar nuestro espíritu.' Porque serenidad espiritual es fuerza interior orientada a un ideal que nos eleva por encima de nuestro pobre vivir. La soledad y la paz interior son necesarias para la producción artística. No son estímulos para crear pero sin ellas la creación se dificulta mucho. Son el medio que se engendra y se desarrolla mejor la obra de arte. A veces colocados ante la naturaleza hemos sentido la punzada de la necesidad de crear! Hacer cuadros (como el poeta cuando hace versos) es un desahogo para la tensión de nuestra alma. En el silencio y la soledad se gesta nuestra obra. Parece como si estuviéramos sobre una barca en el centro de un mar inmenso y callado; se nos van todas las preocupaciones, y a solas quedan la naturaleza y nuestro sentimiento. El tiempo se ha detenido. Todo es transparente e inmóvil. De pronto viene una íntima congoja que a cada momento se hace más aguda. Nos inquietamos. ¡No! Es imposible apresar en nuestra obra la belleza de aquel instante; y la naturaleza sigue allí pero ya lejana y fuera de nosotros. Pasa el tiempo, el paisaje que entonces hicimos volvemos a verlo y encontramos como un reflejo de la emoción de aquel contacto. El paisaje que pintamos parece ennoblecido en el cuadro; pero no, es que estamos ya cerrados a la belleza del natural y no somos capaces de llegar a ella; el cuadro, en cambio, como su exaltación, aun imperfecta, nos habla con el sentimiento que nos inundó al pintarlo.
Mnemósyne
Siempre, por la penetración que revela, me ha gustado extraordinariamente la comparación que hace Leonardo de Vinci al empezar a tratar del paisaje, encontrando semejanzas entre el cuerpo de la tierra y el de los animales'. Es más, yo diría que la tierra es una mujer espléndida sumisa que ya se nos muestre como amante o como madre, siempre es propicia a comprendemos y, sobre todo, siempre dispuesta a consolarnos, ofreciéndonos perennemente la gloria de su belleza, tan varia y siempre tan elevada. Nadie como nosotros, pintores de paisaje, sus enamorados, saben de esto. ¿Qué es un cuadro de paisaje sino un canto a la tierra que nos entra por los ojos? Dice Alfred Biese: "Cada tiempo tiene su propia mirada para el paisaje, cada gran artista su propio punto de vista. Pero a todos le sirve para una recta comprensión de la Naturaleza en sus enigmas y prodigios la misma llave: el amor, la emoción de la comunidad vital de los seres, el sentí-
Leonardo da Vinci, Tratado de la pintura. Del paisaje, notas 690 y 691: "El cuerpo de la tierra se asemeja al de los animales, tejido por la ramificaciones, las venas entreladas entre sí, constituidas por la nutrición y la vivificación del planeta como una de tantas criaturas". "Nada nace donde no hay vida sensitiva, vegetativa y racional: las plumas brotan en los pájaros y cambian de año en año; el pelo brota y cambia en el cuerpo de los animales, salvo determinadas excepciones, como los bigotes del león de los gatos y similares; la hierba en los prados y las hojas en los árboles nacen y se renuevan de año en año en casi todos. Podemos decir que la Naturaleza tiene un alma vegetativa, que su carne es el suelo; sus huesos, las rocas ordenadas en montañas; sus tendones las veta de tuba; su sangre, las venas de agua; el océano, el lago de sangre que rodea el corazón; el flujo y el reflujo del mar, la respiración y la circulación de la sangre por los pulmones y los pulsos; el calor del alma del mundo, el fuego infundido en la tierra, residencia del alma vegetativa que en diversos lugares exhala en forma de aguas termales minas de azufre o volcanes como los del monte Cibello de Sicilia y otros tantos", 6
miento del único ritmo, a la vez corpóreo y anímico, que pulsa en el corazón y en las cosas".
De la sensibilidad para las calidades Al pintar por manchas se enfrenta el pintor con un nuevo problema: las calidades. A Miguel Ángel, a Rafael, a los manieristas, es decir, a todos los pintores anteriores al barroco, ni siquiera les preocuparon. Los venecianos empezaron a tratar este problema y en el siglo XVII, con Velásquez, se encuentra resuelto por completo. La pintura de apariencias hace que al ver los objetos dentro del total que componen, cada uno cubre su calidad. Las imágenes de las cosas entran por los ojos y parece que sus calidades las percibimos en el tacto. La sensibilidad para las calidades hace que el pintor vibre al unísono con los seres que observa. Esta sensibilidad es fruto de la experiencia; sabemos que el tronco de un olivo es rugoso, y al ver su forma quebrada, y su color opaco, el tacto recuerda sensaciones y nos parece notar en nuestra piel lo rasposo de la corteza del árbol. Verdaderos placeres nos reporta esta sensibilidad. Cuando vemos el tono azulado de una montaña su cresta puntiaguda y quebrada, nos parece notar su constitución de pizarra y granito, y nos impresiona más fuertemente que si fuera de tierra; su calidad pétrea colabora a hacemos sentir su grandeza. Las calidades nos dan una transvivencia de las cosas: si sentimos el frescor que se desprende de la proximidad de un río, el ruido de su corriente, su olor a agua, no necesitamos vedo para saber de él; nos lo descubren sus calidades. La calidad de cada cosa nos muestra su constitución, por ello interesan al pintor en cuanto diferencian cada especie de objetos o de seres; luego los caracteres propios de cada uno lo individualizarán. Las calidades nos acercan
Revista del Festival Internacional del Cuento
al mundo de las imágenes visuales hasta hacer que cobren corporeidad y las concretan. Ellas quitan monotonía al paisaje.
De la soledad en arte La pintura requiere soledad, y el paisaje la requiere en sumo grado. Únicamente se crea en soledad. La soledad nos pone sin trabas frente aquello que amamos. Porque la soledad no es aislamiento de mí "yo" sin más ni más; es encontrarme a mí mismo, es el medio más a propósito para que broten los estados de mi alma, de mi alma que se recrea en gustarse. En soledad gustamos el paisaje, gustamos la alegría, gustamos el dolor que de él provienen. "Hoy no busco compañía / mi pena es mi compañera / ¿Porqué he de mirar afuera / si llevo en mí la poesía?" "Bendita seas, dulce soledad. Quien probó tus mieles, siempre te echará de menos. Tú eres la mano que nos trae la íntima emoción de las cosas. En tu lecho la Naturaleza se nos entrega en divina posesión. Soledad creadora, hermosa soledad." (Diría el pintor y escritor Amalio) La pide la labor artística. Es plácida y constructiva. Renunciamos a todo y todo se nos da. La deseamos cuando estamos en un proceso de atención y cuando nos hemos hallado en ella nunca quisiéramos abandonarla. La soledad es el medio para que la emoción nos inunde y cuaje en obras. Es la habitación a propósito para que brille nuestra luz interna. Si las necesidades de nuestra profesión nos obligan a estar en contacto con las gentes, procuremos que su trato no empañe nuestro ideal. Busquémonos a nosotros mismos para trabajar en la blanca celda de la soledad. El artista está entre miles de criaturas y está solo. Pero está porque ve lo que ellas no ven, porque los hilos burdos que tiran de ellas ha tiempo se rompieron para él, de-
jándolo libre para volar en más altas esferas. Podrán los demás explicamos sus visiones de la naturaleza, pero lo que yo sé es mi propio mundo. Aún las obras de los otros artistas son otra cosa dentro de cada uno de nosotros de lo que ellos crearon. El paisajista que sienta el paisaje siempre nos dará una visión emotiva y personal, pues cómo dice Ibérico' "en el fondo todo arte no es otra cosa que la transmutación de las impresiones sensibles en otras impresiones o imágenes -por virtud de misteriosas analogías que el artista descubre y revelapodría quizá decirse que no solamente la poesía sino todo arte en general es metafórico. De tal suerte el arte en su conjunto sería una gran metáfora donde a la vez esplende y se oculta el misterio abisal de la vida ... " "El artista verdadero no es nunca un mero estera, sino un hombre incorporado en las corrientes creadoras de la actividad universal, un creyente, un vidente, un forjador de símbolos, es decir, de formas en que la individualidad de la obra sea un receptáculo y esencialmente una expresión de la vida. El arte, dice Klages, si debe ser algo más que una parodia razonable de deshojada superficialidad, es creyente y por 10 tanto simbólico arte". Esta individualidad, esta personalidad del artista le hace vivir en soledad, y en esta soledad a veces el paisaje le sugiere un estado sentimental, bien sea de júbilo, de tristeza o de callada melancolía; a veces son sentimientos confusos, inexplicables los que nos invaden; así concebido el paisaje no hay duda de que es un estado del espíritu. Otras veces somos nosotros los que trasladamos nuestro estado del alma al paisaje que contemplamos; a este se puede ir también en un estado de serenidad, y dejar que los diversos
7.
Mariano Ibérico, El sentimiento de la vida cósmica.
Mnemósyne
matices que la ciudad o el campo presentan vayan seduciéndonos. La soledad, nuestra soledad, así entendida, será siempre, como dijo el poeta, "soledad sonora". ¿Hay algo más lleno de emoción íntima y serena que un lento pasear, a la puesta del sol, degustando gota a gota la beatitud del campo?
Elementos estéticos del paisaje José María Sánchez de Muniaín Gil en su libro Estética del paisaje natural enumera los componentes estéticos del paisaje que, según él, son los siguientes: Luzy color Cielo Grandeza. Horizontal: Llanura y mar Vertical: Montaña Figura Movimiento Vida y Cultivo Pero además de estos componentes en el paisaje hay distancias, unos objetos cercanos y otros lejanos, y esta gradación de términos es claro que tiene su belleza, es decir, el espacio es un elemento estético del paisaje. Indudablemente en el paisaje natural colaboran todos los componentes arriba enumerados, le dan belleza y variedad según la proporción en que se hallen reunidos, así como por el predominio o la ausencia total de alguno o algunos de ellos; mas en el paisaje pintado, si bien pueden apreciarse la atención la acaparan la luz, el color y el espacio.
Luz) color y espacio He aquí los grandes problemas que se le plantean al paisajista. Actualmente después de haber pasado la pintura por su impresionismo y un postimpresionismo, sería inactual y absurdo ponerse a pintar como
Wateau o un Claudio Lorena, que con varias tierras, sin verdes ni violetas ni colores transparentes y brillantes, pintaban un cuadro. Porque un apunte, más o menos grande y acabado, es casi siempre lo que hacen hoy en día la mayor parte de los paisajistas. El cuadro compuesto, con una unidad más allá de la que le dan el ambiente, la hora en que fue pintado, es lo que se echa de menos en casi todos los paisajes actuales. Los impresionistas nos dieron la gran lección en los problemas de la luz y el color, mas no vamos a quedarnos ahí, aprovechemos sus conocimientos pero sepamos superarlos. El problema del espacio, más antiguo, 'acapara el interés de los pintores desde el siglo XVII. En el momento que, en la Historia del Arte, el paisaje deja de ser una decoración con que llenar el fondo de los cuadros, para convertirse en ámbito donde las figuras se hallan colocadas, el espacio se hace realidad pictórica. Todo, hasta los primeros términos, tiene una lejanía, una profundidad con respecto al espectador del cuadro. Un gran problema del paisaje es lo distante, en cuanto que un paisaje pudiéramos aprehenderlo, tocarlo, sus imágenes las convertiríamos en cuerpos, y llevándolas a un mundo de repulsiones y contactos las quitaríamos del maravilloso esplendor en que flotan. El ámbito del paisaje no está vacío sino lleno de seres, de objetos o cuando menos de luz, es un ámbito vital, repleto de cosas que se suceden a través de una atmósfera y vibran con un mismo ritmo. El espacio, como todo lo visible, necesita de la luz. Ella es el supremo y único revelador del paisaje. La luz y el color vienen unidos, según nos explican los físicos. La luz es portadora de los colores, dentro de ella, a su par, cabalgan estos, es la unión más íntima y fecunda que conocemos; pero además del color la luz nos trae tamaños, formas, distancias, valores de la cultura humana
Revista del Festival Internacional del Cuento
impresos en el paisaje, etc. Ella, en sí, no es nada, para hacerse notar necesita de algo que se le interponga, con quien chocar, que le sirva de soporte. Y mientras ella, al iluminar todo, a todo lo baña de un mismo esplendor el color, en cambio, diferencia cada cosa mostrándonos su individual belleza. La luz es el esplendor físico de todas las cosas, el color es la belleza sensible propia de cada ser, de cada objeto. Lo contrario de la luz es la sombra, claro está que en el natural no se de nunca una sombra absoluta, sino que en mayor o menor grado llegan a ella algunos rayos de luz reflejados, o cuando menos entre la sombra y nosotros hay una atmósfera iluminada que le da transparencia; de ahí lo poco adecuado de usar el negro absoluto en la pintura. No podemos olvidar el contraste de luz y sombra que es, en realidad, la causa de la apreciación visual del relieve; en estos contrastes tan varios, tan al parecer caprichosos, está muchas veces el encanto del paisaje, ya que algunos de los elementos que lo integran (hojas, nubes, flores) no son pesados, sólidos, sino un medio, pudiéramos decir, entre lo sólido y lo aéreo, y la luz al dar en ellos les hace tomar muchas veces un aspecto vaporoso e irreal".
La sombra puede insinuamos la profundidad del espacio o el misterio abisal de la naturaleza, como Rembrandt nos lo ha dado tan intensamente en sus cuadros de paisaje. En la sombra, en la penumbra, los
7 Mariano Ibérico, El sentimiento de la vida cósmica. s Dice Antonio Palomino de Castro en su Museo Pictórico y escala óptica al hablar de los paisajes: "Decía un pintor experto; que el principiante en la pintura tenía tres escollos en que tropezar, el uno era el cabello, el otro las nubes y el otro los árboles, y la razón es porque estas tres cosas son medio entre lo fluido y lo sólido; y así se les ha de dar cuerpo que parezca no le tienen".
objetos se insinúan, no están, como en la luz, concretos, claros, hay en ellos una pugna por destacarse del ambiente que los oprime, y está inconcreción habla a nuestro poder imaginativo haciéndonos poner en ellos la especie de belleza que en aquel momento necesitamos. La belleza de la penumbra ¡cuán delicadamente nos habla! Los cuerpos están y huyen de nosotros, parecen concretarse y cuando intentamos destacarlos vuelven a diluirse. Verdaderamente sirenas del artista. Hay paisajes que con una luz u otra ganan en belleza, otros en espectacularidad, y hay paisajes tan bellos que sea cualquiera la luz que recibe no hace sino matizar su belleza. Es aleccionador observar las diferentes iluminaciones que han usado los paisajistas en las diversas épocas, claro está que además del tiempo en que vivieron influiría en su obra la luz de la región en que pintaron y por encima de todo su personalidad, su temperamento. El proceso de la iluminación en el paisaje evoluciona desde que la luz sirve al pintor en cuanto le transmite formas, volúmenes, pues en sí la luz no le interesa, como vemos en los paisajes de un Psatinir, sí en cuanto le sirve para observar las distancias, modelar los objetos, hace que separándose de la materia plástica se hace irracional, y vaga libremente por el cuadro. Entonces la luz cobra todo su interés. Estamos en pleno barroquismo. Después la luz objeto único y exclusivo del pintor irá pidiendo más propiedad cada vez en la interpretación, hasta que todo en el cuadro se supedite a la captación del momento luminoso. La influencia de la luz característica de la región donde se pintó es manifiesta en la obra del paisajista; así vemos los tonos platas de los alrededores de Madrid en los fondos de Velásquez o en los finos paisajes de Aureliano de Beruete.
Mnemósyne
La luz dura cegadora del Levante español es distintiva de la pintura de los artistas valencianos, con las diferencias técnicas y de concepto de cada época la observamos en los cuadros de Ribalta, Ribera, Sorolla y casi todos los levantinos. Con respecto a los impresionistas lo que dice en una de sus notas Daría Regoyos: "El impresionismo es un arte que ha nacido en los países del norte, donde siempre, siempre las sombras son delicadas. El todo en arte es saber pintar, pero una cosa muy importante es saber escoger las bellezas del natural. Si hay negros en el natural como sostiene Sorolla, no es razón para pintarlos, desde el momento en que esos negros son una cosa horrible, dura, inarmónica, impintable". Opinión muy personal pero que nos demuestra que las finuras de colores de los impresionistas tuvieron su origen en las delicadas orquestaciones de las tierras en que pintaron. El mismo Daría Regoyos que llamó a Bruselas su segunda patria, que vivió en países septentrionales o en el norte de España, aunque hiciera alguna escapada a Levante y Andalucía, no podía concebir, aunque también él la pintó, que se pintase la luz dura y brillante de las tierras meridionales. El mismo nos confiesa el móvil de su pintura: "Del deseo irresistible de pintar el campo verde de Guipúzcoa y Vizcaya, caseríos, cielo gris, nació mi arte y de nada más que esto". Mas como he dicho antes, si bien la región donde el pintor crea, el ambiente que le cerca, la luz que ve, pueden aclarar algunas partes de su obra, el todo, la clave de su interpretación está en él mismo, en su temperamento, en su personalidad. Las grandes relaciones del color, la luz y el espacio, me han llevado a tratarlos reunidos. En pintura la luz la logramos con los colores. En realidad todo cuadro se reduce a color, mas el color ha de acusar la luz y
el espacio. Si mal no recuerdo en unas conversaciones que leí entre Cezanne y Renoir, este decía: "Todo es color" y Cezanne le concretaba: "Sí, pero hay un primer y último término". Es decir, todo es color, pero también todo es espacio; todo vibra, pero todo tiene una profundidad. REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS AZORÍN, Clásicos Losada. 1971.
y modernos,
Buenos
Aires:
CHEVREUL, Michel Eugene, De la loi du contraste simultané des couleurs. 1839. DE LA ENCINA, Juan, Critica al margen: (Primera Serie), Madrid: Artes de la Ilustración, 1924. --, De la critica del arte: conferencias 1954, Bilbao: Rekalde, D.L. 1993.
inéditas, 1928-
--, Los Maestros del Arte moderno: De Ingres a Toulouse Lautrec, Madrid: Blass y Cª, 1920. DE LEÓN, Fray Luis, Poemas, Cátedra, S.A. 1997.
Madrid,
Ediciones
DE REGOYOS, Darío, Cartas inéditas (transcritas y datadas por Mercedes Prado Vadillo), Bilbao. 1994. --, En Paris con Paco Durrio: Seguido de Dario Regoyos, poesía del color y de la luz, Bilbao: Junta de Cultura de Vizcaya, 1966. --, Regoyos. Valencia: Rayuela, 1992. DE VINCI, Leonardo, Tratado de pintura (del paisaje) notas 690 y 691, Madrid: Espasa Calpe, 1964. GARCÍA DEL MORAL GARRIDO, Amalio, La mano florecida. Sevilla: Algo Nuestro 3, 1974. IBÉRICO, Mariano, El sentimiento ca 1939-1946, Buenos Aires.
de la vida cósmi-
MENÉNDEZ y PELAYO, Marcelino, Historia de los Heterodoxos españoles, La Editorial Católica, 19861987. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, Museo pictórico y escala óptica, Madrid: M. Aguilar, 1947. SÁNCHEZ DE MUNIAÍN, José María, Estética del paisaje natural, Madrid, 1949.
La Laguna, la ciudad: la memoria Adrián
ALEMÁN DE ARMAs
i ahora tuviera que escribir un cuento, los personajes, necesariamente, caminarían por la ciudad de La Laguna. Trabajos recientes me la ponen como paisaje necesario. Cierro los ojos y la veo en cualquiera de sus siglos pasados, con sus viejas y nuevas casas, con sus habitantes revestidos con atuendos concretos, practicando oficios ya desaparecidos en viejas casuchas; nuevas casas se construyen y son las que hoy definen el Patrimonio. Todos los personajes han vivido o vivirán en villas, pueblos o ciudades. Hoy les pondré el paisaje y cualquier otro día les contaré la historia.
S
Desde hace muchos años siento el desconsuelo de no poder coincidir con la ciudad en sus cinco centenarios. Es comprensible, carezco del don de la ubicuidad y del beneficio de la permanente temporalidad. Tratar de observada, de mirada con el apasionamiento que me inspira su ternura y su longevidad, sabedora de tantos recuerdos, portadora de tantas reflexiones, guardadora de tantos retazos. Sin embargo soy consciente de que no puedo ser cronista de su larga historia y sobre todo de que no se pueden acercar, de un solo vistazo, tantos actos y sucesos; no se pueden conocer de una sola mirada tantos hechos y personajes; no es posible oler de una sola inspiración, tantas aromas de inciensos o de alfombras, de cohetes o de frutales; no se pueden sentir de un solo golpe, tantas emociones ni rescatar en un instante tantos sonidos, tantas voces, tantas músicas, tantos coros eclesiales; ni siquiera se pueden percibir tantas lluvias, tantos sucesos, tantas huidas e incluso tanta santidad, porque la vida de la ciudad se construye día a día, año a año, siglo a siglo y de ellos va quedando como un poso que se adhiere a las piedras, a los musgos, a los verodes, a las gárgolas, a las columnas, a los quicios de las puertas, a las molduras de las ventanas, a los aleros y a los balcones, musgo que suele nacer sobre los blasones de piedra o de mármol. La ciudad es un lugar de recogimiento en paz, con sus calles semidesiertas, sus plazuelas recoletas y arboladas, salpicadas de humedad permanente, de reluciente serenada, de hierbajos entre las rendijas de los adoquines o de los pretiles de basalto que aun perduran desde tiempo inmemorial; las plazas con amueblamientos antiguos y fuentes minuciosas; el arboiado añejo y frondoso parece resucitar en cada primavera, en nuevas hojas que aumentan la peren-
Mnemósyne
fZ)
nidad de las ramas más menudas, que se desarrollan minuciosamente en las copas tupidas de los laureles de India, venidos algún día en los viajes de vuelta, entre cajas de caoba y cinturones repletos de oro en aquel último viaje sin retorno. La ciudad recibe a propios y a extraños agolpándose, a sus ventanas silenciosas, sus habitantes de siempre, de tres o cuatro siglos; las señoras antiguas con sus tocados y sus trajes de brocados; los caballeros con sus capas y espadas, con sus caballos incluso con sus carros de cargas campesinas; también allí las curias eclesiásticas y sus conventos repletos de monjas franciscanas o dominicas que entregaban sus dotes en ceremonias de matrimonio con Dios, para dejar fuera lo terrenal y vivir dentro, desde una celda humilde, el resto de sus vidas virginales; o de monjes dominicos, agustinos y franciscanos, que enseñaban gramática y peleaban, más tarde, con los jesuitas, sus pleitos religiosos, desde los púlpitos y desde las aulas abiertas a los pudientes de aquellas sociedades. Aun en esta ciudad se respira, quizás, en los silenciosos amaneceres, o en los lúgubres atardeceres, cuando se llega a coro a desgranar plegarias en monodias medievales o en polifonías de Tomás Luis de Victoria o Palestrina, y el olor al incienso se entremezcla con el primer café o con el aroma del pan caliente en los hornos de las panaderías, ese aroma que se percibe entremezclado resumando azahar en los prolegómenos del invierno, o se revuelve en el hiriente matiz de los jazmines, que anuncian plazas y jardines interiores. Bellas jardineras, inmaculadas y frondosas, pasto de mariposas, y de libadoras abejas que se arremolinan sobre las flores que brotan en el lugar abierto de una losa extraída en el claustro centenario; gera-
nios matizando sus rojos y malvas sobre los verdes jardines cargados de humedales; calas, flores de mundo, incluso amapolas y bellas margaritas, junto a la siemprevivas, activando el concierto de espléndidos aromas y singulares pinceladas, que caracterizan las parcelas históricas del jardín de las Hespérides, donde los draga s y las palmeras, hermanos mayores de la vegetación, se alzan anunciando una plaza o definiendo un claustro conventual, que termina en un ciprés que, a su vez, acuchilla la penumbra de los atardeceres y guarda nidos de mirlos que amarillean con sus picos los entresijos de toda la enramada. Poco a poco las luces van encendiendo ventanas y las que miran al poniente, se reavivan con la puesta de sol que hoy derrama rojos de atardecer. La tenue luz .de los últimos rayos da toques cobrizos a los tejados ondulantes que se amontonan para ofrecemos el perfil justo de la skayline histórica rota, abrupta mente , por las pesadas sombras amorfas e imprecisas de la modernidad. El oscuro manto de la noche deja encendidas las claraboyas y los claustros; las ranuras que como viejas heridas, de las antiguas ventanas, enrojecen con su luz los nudos y las fibras laminadas de las teas, que estructuran las nobles carpinterías. El vuelo de una rapaz rompe la quietud del cansado crepúsculo y se dibuja en lo alto del caballete, erguido, del coro del convento. Todo abajo es silencio y a pesar de la implacable nocturnidad, la rapaz dilata sus pupilas y descubre con su díafragma perfecto a aquel roedor que persiste en los sacos de la cosecha, que llegaron esta mañana de las fincas de Anaga. A pesar del silencio la sagacidad permite que se cumpla con esa ley, escrita, de la muerte y la vida.
Revista del Festival Internacional del Cuento
y esta escena de la noche y del día se ha
repetido hasta la fecha en que esto escribo, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientas veces, aproximadamente cinco siglos y pico, desde que se decidiera hacer repartimientos y dar solares a clérigos y escribanos, a soldados egregios y a comerciantes ilustres, a alarifes y maestros canteros, a curtidores y alabarderos, a los guanteros portugueses, a los carpinteros de ribera que vendrían, también, a hacer sendos artesonados en las casas solariegas y en los templos primeros, dando cabida a los rayos de Júpiter en las grandes vigas de tirante en los claustros; a las medias maderas en los encuentros de los artesonados; a las tajaderas al final de los pares para recibir las primeras tejas, a los entrelazados dibujos aprendidos de los viejos diseños mudéjares y trazados por antiguos carpinteros a golpe de escuadras y de serrucho, y las sub divisiones de los grados y las falsas escuadras, a los que se adapta el dibujo allá arriba; o retundiendo tablas de pisos, que fueron sacadas de los gruesos troncos de los pinos, a fuerza de sierras, cortadoras fajas aceradas de doble mango y doble rumbo y claveteadas con hierros fabricados a la fragua, que se hundían en recovecos casi inalcanzables en los pavimentos reforzados de ambas plantas. Dieron solares, también, a los consejeros del Cabildo, a los pregoneros, a los me didores y, por supuesto, al clero. Unos aquí y otros allá. Repartiendo espacios en las calles principales, a los principales; dando sitio para sus casuchas a los menesterosos, a los alguaciles, a la guardia de la cárcel, a los bodegueros y cazadores, y a las casas de mancebía. Así se fue repartiendo el suelo marcando en las calles el damero aprendido de los ejércitos romanos y utilizado por los
monarcas del momento que lo exportaron a América. Hay quienes dicen que se utilizó la rosa de los vientos porque un marinero dio orientación suficiente para que las vías principales vayan de naciente a poniente y las transversales lo hagan de sur a norte. Vaya usted a ver. Poco a poco los templos se fueron orientando. Los ábsides de las iglesias miran a Oriente, ya que los sacerdotes en las misas antiguas volvían sus ojos a los ventanales del presbiterio que estaban abiertos al naciente. Hoy pueden contemplarse esas· orientaciones en La Concepción, La Catedral, Santo Domingo, San Agustín, San Sebastián, Las Monjas Claras, todas ellas siguiendo la orientación recomendada. y al nacer las calles principales salen sin mucho orden en busca de la Villa de Abajo, o, por el contrario, buscan la villa de arriba, de tal forma que al acercarse a determinados lugares cambian su dirección para llegar normales, perpendiculares, a la plaza que diseñará el Adelantado hacia el naciente. Así veremos como la calle del Agua que tangencia la plaza por el poniente, se derrama hacia el sur por Consistorio y por el norte llega a la Plaza de San Francisco; pues bien, todas las calles que confluyen en ella lo harán perpendicularmente dando origen a la cuadrícula que de una u otra forma configurará el plano urbano. Así la calle que va a Santa María (calle de La Carrera), tomará un giro pronunciado hacia el norte y desembocará en la Plaza normalmente en el naciente; también lo hará la calle de La Caza que vendrá totalmente recta desde la plaza de La Catedral, -que se venda la caza en la calle de La Caza- dice la ordenanza de la época ; la calle de Bencomo girará levemente para acercarse en ángulo recto, y también hará un giro hacia el sur
•
Mnemósyne
la calle del Santo Spíritu (calle de San Agustin), en el trazado de su última manzana, con su encuentro con la calle del Agua. El urbanismo de esta vieja ciudad centenaria, responde a una idea culta nacida a comienzos del Renacimiento y da fe de ella el actual plano urbano, cuyo casco antiguo no ha sufrido la más mínima alteración en cinco siglos. Los años van pasando, también las generaciones de ciudadanos y de mandatarios, de cleros y de escritores, de alabarderos y de picapedreros. Los años van pasando y, poco a poco, va llegando la modernidad; cada cual con su discurso, cada tiempo con su tiempo, cada relato con su historia y cada historia con sus personajes. Los parques y las plazas se llenan de bustos en homenaje a sus personajes. Las esquinas lucen placas con sonoros nombres. Las casas muestran escudos nobiliarios. Se ha ido escribiendo la historia y la historia es, sin duda, la memoria viva de la ciudad.
Muier y oersonaje femenino en los cuentos orales (intro¿ucción
Ernesto]'
Jestudio de ~gunos cuentos maravillosos españoles)
RODRiGUEZ ABAD
L
a humanidad ha necesitado la voz que narra para entender la vida. La narración desde el principio de los tiempos forma parte del rito. Cuando hablamos de este género olvidado en las historias de la literatura y en los estudios de crítica y teoría literarias, estamos hablando de unos textos que han estado presentes en las manifestaciones artísticas de cualquier pueblo desde el comienzo de la civilización. El mundo fue más tiempo oral que lo que ha pervivido la cultura escrita. Las primeras nociones que aparecen de cuento se encuentran en civilizaciones tales como el Cercano Oriente, Egipto, Israel, Grecia, Roma, India o China. En todas estas culturas se empieza a hablar de narración en manifestaciones como la historia, la mitología, la epopeya, el drama, la poesía elegíaca, la oratoria, el género epistolar o la erudición, entre otras disciplinas. No es consciente el narrador desde el principio que produce un género concreto llamado cuento. En la literatura griega podemos distinguir dos momentos: el primero, cuando el cuento aparece solamente como una mera digresión de la historia, son los cuentos incluidos en obras mayores, como en la Historia de Heródoto, el segundo momento, cuando el narrador tiene plena conciencia de estar produciendo un texto independiente, cuando el cuento se recorta y se le da unidad, como en Luciano. Si pensamos en los orígenes orales de este género, tendremos que tener en cuenta que nace de una conversación. En la elaborada técnica de conversar, se incluyen textos narrativo s cortos con el único objetivo de divertir. Como dice Enrique Anderson Imbert: "El cuento, en sus orígenes históricos, fue una diversión dentro de una conversación; y la diversión consistía en sorprender al oyente con un repentino excursus en el curso normal de la vida'". Podemos encontrar aún muchos narradores orales que unen el hecho de contar cuentos a la conversación. Es una técnica ancestral que se transmite de generación a generación. Al hablar del texto oral no podemos perder de vista que hablamos de un tipo de sociedad determinada que produce estos textos. No podemos analizarlos ni cornprenderlos desde la perspectiva actual, ya que la escritura produjo un cambio de pensamiento fundamental para entender y concebir la vida y el mundo de manera diferentes. El paso de la prehistoria a la historia no es sólo la aparición de los documentos escritos sino este cambio de mentalidad que produce la escritura en la humanidad. De un concepto mágico y mítico del mundo se empieza a pasar a un conocimiento científi-
Anderson p.23. 1
Imbert, Enrique,
Teoría y técnica del cuento, Barcelona,
Ariel, 1999,
Mnemósyne
co. De esta manera los elementos maglcos, sobrenaturales y los ritos empiezan a transmitirse como un acerbo cultural que va conformando un mundo puramente artístico. Lo que en la sociedad servía para conocer, aprender y entender el mundo, ahora pasa a ser materia exclusivamente literaria. Según Gabriela Wasserziehr: "Los sueños y los cuentos tienen en común su lenguaje simbólico, es decir en imágenes, y precisan la comprensión intuitiva, no racional, del contenido y del mensaje. Nunca quedan del todo explicados, dejando siempre la posibilidad de nuevas interpretaciones con cada nueva lectura. Esto, contribuye a crear ese aire mágico, misterioso y atraetivo'".
antiguas, los miedos ancestrales que han invadido al individuo y que han quedado plasmados en estos textos orales; otros han querido estudiados desde un punto de vista formal, comprobando que son textos que tienen una unidad de construcción y unas características comunes. El filósofo alemán Max Müller, en sus estudios de mitología comparada, asegura que todo cuento surge de una leyenda desdibujada y que detrás de cada leyenda hay un mito primitivo: "Se sabe que esos cuentos no fueron creación de tal individuo, de talo cual escritor, sino que en Alemania, como en cualquier otra parte, son los últimos restos, los detritus, si podemos hablar así, de una antigua mítología'".
Los niños y adolescentes se iniciaban a la vida a partir de los cuentos. Un viaje a través de las palabras los llevaba al viaje iniciático por la vida. Las palabras servían para abrir mundos interiores y para reconocer los elementos masculinos y femeninos del universo. En un principio los textos orales no estaban teñidos de ideología machista. Los estereotipos de mujer y de hombre fueron añadidos en el transcurso del tiempo, cuando la sociedad burguesa del XVIII y XIX los recopila y los transforma a su conveniencia.
Aunque la postura de Propp es otra, en el estudio formal de los cuentos coincide en que "El relato maravilloso ha conservado las huellas de numerosísimos ritos y costumbres: sólo si se les confronta con los ritos es posible éxplicar genéricamente muchos motivos. Así, por ejemplo, en el relato maravilloso se narra cómo la niña sepulta en el huerto los huesos de la vaca y los riega. Esta costumbre o este rito existió realmente".
No podemos olvidar que estos cambios también conllevan otra manera de ver el arte. En la transmisión de estos materiales orales hay un hecho muy importante que es el concepto de colectividad. Así una de las características más definidoras de la literatura oral frente a la escrita está en un proceso de paso de menta1idad. Una sociedad colectiva que poco a poco se convierte en una sociedad individual. Muchas han sido las formas y maneras de acercarse a este género, unos han querido ver la historia del hombre y de las civilizaciones
Asombra, a veces, encontrar estos restos del pasado, que se conservan aún traspasando los tiempos y que se siguen transmitiendo de boca en boca. Analizando al ejemplo que plantea Propp de la siembra de huesos, constatamos que es un motivo que se repite en los cuentos populares que encontramos a lo largo de la historia. El viaje del héroe o la heroína es otro de los motivos recurrentes que encontraremos en los cuentos. El caso de El príncipe lagarto o El castillo de irás y no volverás, en España. No es otro este motivo, que el que encontramos en
Müller, Max, Mitología comparada, trad. Pedro Jarbi, Barcelona, Edicomunicación, 1988, p.170. 4 Propp, Vladimir, Las raíces históricas del cuento, trad. José Martín Arencibia, Madrid, Fundamentos, 1974, p. 24. 3
2
Wasserziehr, Gabriela, Los cuentos de hadas para adul-
tos. Una lectura simhólica de los cuentos de hadas recopilados por]. W Grimm, Madrid, Ed. Endymión, 1997, p. 18.
Revista del Festival Internacional del Cuento
Las metamorfosis de Apuleyo, cuando narra la historia de Cupido y Psique. La joven, que vive con un príncipe con forma de animal, incumple la prohibición de ver el rostro a su marido por la noche, que es cuando se transforma en un hermoso muchacho, y es castigada por ello. El marido desaparece y ella debe viajar a un lugar remotísimo en la búsqueda de su amor. Sólo después del viaje y de ser ayudada por seres fabulosos consigue encontrar a su esposo y romper el maleficio. Estos periplos al mundo del más allá son un hecho recurrente en muchas mitologías. Viajes al mundo de los muertos para rescatar el amor. Encontramos un mito cananeo que recoge el descenso del dios Ba'Iu al reino subterráneo de Mólu. O el mito acadio, de origen sumerio, del descenso del héroe Ishatar a los infiernos y sus aventuras. Gilgamesh el héroe mesopotámico del que ya hemos hablado, pide a Enki, guardián de los infiernos, que abra las puertas para liberar a Endiku. En culturas del Norte de Europa y en Egipto encontramos coincidencias en aventuras de este tipo. Podemos comprobar como el viaje al más allá, a los mundos lejanos, donde la vida y la muerte se confunden no está reservado al mundo masculino. Muchas son las heroínas que han de salir a luchar por el mundo en busca del amor. Todos conocemos la historia de La Bella durmiente, pero es mucho menos conocido el cuento de El príncipe durmiente, que, según Antonio Rodríguez Almodóvar, es uno de cuentos maravillosos básicos de nuestra cultura oral. En estos cuentos maravillosos el héroe tiene que superar pruebas para ser merecedor del amor. En el cuento que proponemos analizar es la princesa el elemento generador de acción y es el príncipe el elemento pasivo de la historia. Ella es la que ha de enfrentarse a situaciones difíciles e inesperadas para lograr el amor del bello príncipe que duerme eternamente. Podemos recordar que este texto no está lejos de pasajes mitológicos como el de Amor y Psique, como dice María Rosa Lida de Malkiel, "El cuento que recogió Apuleyo para su historia de Psique; ya
hemos indicado dos variantes importantes que se apartan del espíritu popular y delatan la intervención arbitraria del artista, sustitución de los personajes anónimos por los dioses muy individualizados del Olimpo, y delicada alegorización que identifica a la amable y desventurada heroína con el alma humana'". Aunque es posible que Apuleyo se inspire en los textos orales que ya circulaban por Europa. En el texto del cuento El príncipe durmiente la heroína ha de ir más allá que en el príncipe encantado, debe aquí formular una promesa y luchar por su amor, pero en este texto ella debe luchar y lograr el amor que desea. El príncipe no tiene otros méritos que el de ser hermoso, pues duerme desde hace mucho tiempo. Ella lo conoce a partir de una copla -popular y decide ir en busca de su amor: Lo blanco con lo encarnado que bien está. Como el rey que dormirá y no despertará hasta la mañanita de Señor San Juan. Llamó la atención de la princesa lo que había dicho el muchacho y lo mandó llamar:
L..] Dice mi madre que en un castillo que hay lejísimo está un rey encantado. Dice que es muy guapo y que se pasa todo el año durmiendo y sólo despierta en la madrugada del día de San Juan; si, al despertar, no encuentra a nadie, vuelve a dormirse hasta el año siguiente; y así estará hasta que una princesa vaya al castillo, se siente a la cabecera de la cama y allí se esté hasta que llegue el día de San Juan, para que, cuando despierte, la encuentre. Dice mi madre que, cuando esto suceda, se acaba el encanto y
Lida de Malkiel, María Rosa, El cuento popular y otros ensayos, Losada, Buenos Aires, 1976, p. 69.
5
Mnemósyne
el rey se casará con la princesa.
L ..] La princesa se calló, pero se propuso buscar el castillo, si bien, como sabía que su padre no había de consentirlo, nada le dijo, sino que mandó a hacer los zapatos de hierro y, así que se los hicieron, una noche desapareció del palacio.
L ..] Así con su voluntad y sus zapatos de hierro la princesa recorrió parajes extraños, mágicos y peligrosos. No es pues la heroína pacífica, nunca se le aplica el adjetivo de bella en todo el cuento, sino otros poco usuales en la caracterización de los personajes femeninos. Al contrario de lo más común, aparece definida por la acción, por la voluntad y por la valentía. Pues, señor, que siguió andando, y andar, andar, se metió por una selva y allá a lo lejos encontró una casa aislada.
L ..] Así que vino el día, la princesa se puso otra vez en camino y andar, nadar, hasta que encontró otra casas. y son las estrellas y el aire los elementos que
tienen el secreto de penetrar en el castillo del príncipe durmiente. Aún tiene que vencer la princesa a dos leones que guardan las puertas del castillo encantado y que devoran todo lo que ven. Un bocado de comida que haya estado en la boca del aire es el secreto para vencerlos. Pero después de vencer todas las dificultades, le queda aún otra, la traición de otra mujer. La princesa es engañada por una esclava que Los fragmentos del cuento Elpríncipe durmiente, han sido extraídos del libro de Antonio Rodríguez Almodóvar, Cuentos al amor de la lumbre, Anaya, Madrid, 1983, pp. 73-80. Pertenece a la recopilación de este autor recogida en Andalucía. He manejado también versiones recogidas en Argentina, que presentan características comunes y que plantean el mismo conflicto. Pero siempre aparece la princesa como aventurera y el príncipe como un ejemplo de belleza estática. 6
toma su lugar en la cama del rey durmiente cuando este va a despertar. Pero esta vez es la inteligencia la que vence a la maldad y hace que el amor triunfe. La princesa pide como regalo de bodas al rey una piedra dura y un ramito de amargura. Él, intrigado, no sabe qué significa aquello, pero un químico extraño se lo desvela. Así cuando se lo regala, después de oír un diálogo entre la piedra y la muchacha, el rey se da cuenta del engaño de la esclava y entra en la habitación en el momento en que la princesa coge el ramito de amargura para matarse:"No morirás, porque, si tú fuiste la que velaste mi sueño y sólo engañada faltaste un momento, tú eres mi verdadera esposa y no la pícara de la negra". Al final triunfa el amor y la valentía de la princesa. El viaje hacia el mundo adulto no siem.Rrelleva a la mujer a los cometidos habituales y al inmovilismo. Hay que tener en cuenta que "sueños y cuentos, van más allá de su contenido inmediato. Si se les entiende no sólo intuitivamente, en su significado profundo, sino que éste expresa con palabras para hacerse consciente, nos pueden servir de orientación y ayuda en nuestro difícil camino hacia la individualización, es decir, la evolución hacia una totalidad interior única'". No sólo encontramos en los cuentos maravillosos españoles visiones atípicas de la mujer. En Europa tenemos ejemplos de mujeres andariegas y valientes, con cometidos diferentes a los impuestos a la mujer. En los textos del célebre Andersen las mujeres ocupan un lugar preponderante hasta el punto de que en algunos no encontramos la presencia masculina, o queda este relegada a un lugar pasivo, sin cometido alguno en la trama argumental y sin protagonismo. No se puede culpar de machismo a la literatura popular, como se ha dicho muchas veces, sino que ha sido la utilización de estos textos por mentalidades conservadoras las que han teñido de sexismo tex7Wasserziehr, Gabriele, op.cit., p. 19.
Revista del Festival Internacional del Cuento
tos tan libres y tan viejos como la humanidad. En la Pequeña Ondine (1835) los hombres están casi ausentes del cuento. Incluso el príncipe, que debería ser un personaje importante, carece de existencia autónoma. El caso de La Reina de las Nieves (1844) es más significativo. Los principales personajes de esta historia son dos niños, Kay y Gerda. Sin embargo, Andersen deja pronto de lado al niño: Kay va a ser criado por la Reina de las Nieves y Gerda va a salir en su busca. Desde el comienzo de su búsqueda se encontrará fundamentalmente con personajes femeninos o animales hembra (una bruja, una corneja, la nieta de un salteador, una finesa y una lapona). Los pocos personajes masculinos o animales machos (un reno, un cornejo, el príncipe) que salpican el cuento no tienen tanta importancia. Además, al igual que en La Pequeña Ondine, Andersen invierte los papeles convencionales de los personajes haciendo que sea la protagonista quien salve al chico. Las mujeres juegan a menudo el papel tradicionalmente masculino. Ellas son las poseedoras del poder, la fuerza y gracias a ello, socorren a los hombres. La cultura griega recoge varios pasajes mitológicos que narran viajes a los infiernos, al Hades. Todos tienen una clara inspiración en narraciones de origen popular que vienen desde el principio de los tiempos. No podemos acabar este apartado del viaje al más allá sin la mención al chamán de las sociedades primitivas. Como apunta Mircea Eliade: Gracias precisamente a esta capacidad de viajar por los mundos sobrenaturales y de ver a los seres sobrehumanos (dioses, demonios) y a los espíritus de los muertos ha podido contribuir el chamán de manera decisiva al conocimiento de la muerte [...l Las aventuras del chamán en el otro mundo, las pruebas a que es sometido durante sus descensos extáticos a los infiernos y en sus ascensiones celestes recuerdan las aventuras de los personajes de los cuentos populares y de los héroes que pueblan la literatura
epica. Es muy probable que muchos "temas", motivos, personajes, imágenes y estereotipos de la literatura épica sean, en última instancia, de origen extático, en el sentido de que se tomaron en préstamo de los chamanes cuando éstos narraban sus viajes y aventuras de los mundos sobrehumanos. Ese puede ser el origen, por ejemplo de las aventuras atribuidas al héroe buriato".
Las mujeres protagonistas de los cuentos populares, las heroínas de la oralidad, lo mismo que los mitos clásicos pasan simbólicamente por los mismos rituales. Es el viaje de iniciación. Este viaje al otro mundo no es otra cosa que el viaje a la vida, que en la adolescencia deben sufrir la mayoría de los seres humanos y que se reflejan en los protagonistas de nuestros cuentos. Como afirmaba Propp, uno de los ritos de iniciación más representativos es la bajada al infierno. Los antropólogos afirman que los jóvenes que sufren ritos de iniciación tienen la convicción de que han renacido con una nueva personalidad. Los ritos muchas veces son crueles. Estas crueldades se reflejan en muchos de los cuentos que podemos analizar. Tanto un cuento como El castillo de Irás y no Volverás como en Juan el Oso se reflejan viajes al mundo del hades, al otro mundo. Los cuentos están llenos de símbolos que nos sugieren muchos ritos de América, de África o de Europa. Iniciación a la vida de unas muchachas, maldades y problemas de la vida y las relaciones humanas. En estas sociedades que podemos llamar preliterarias la transmisión oral del conocimiento acumulado se vio facilitada por la creación de historias maravillosas que explicaban ese encuentro del bien y el mal, esa
Eliade, Mircea, Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, Madrid, Ed. Cristiandad, 1978-1983, pp. 29-34 "Para consultar este texto vid. la versión publicada en el libro El árbol de las palabras de Ernesto Rguez. Abad, ed. Altasur, 2002, pp. 47-52 8
Mnemósyne
lucha eterna entre la vida y la muerte. Todos estos cuentos son un espejo mágico que proyectan una porción de un yo colectivo y de un ayer. No sólo en las mitologías y ritos de pueblos preliterarios podemos encontrar rastros de cuentos, sino que en el arte griego y romano, bases de toda la cultura de occidente, está presente la cultura popular. En "Laprincesa bailarina" introduce el tema de la boda, que suele rematar todos los cuentos populares. El héroe triunfa sobre el antagonista que parecía invencible. Pero si analizamos profundamente este texto veremos que el tema importante es el baile de la princesa como símbolo de la felicidad. El mismo concepto aparece en los Acarnienses de Aristófanes. A lo largo de los siglos se han ido incluyendo los textos populares en obras literarias y ha ido difundiendo diversas versiones de estos primeros pasos en la creación de lo literario. Uno de los cuentos más trasgresores se encuentra difundido en diferentes variantes por todo el mundo. Bajo el título de La niña que riega la albahaca' se muestra un prototipo de mujer que muestra una manera diferente actuar en la vida y una forma de actuar que va en contra de todos los cánones femeninos. Mujer de condición social humilde que se ríe de un noble y mujer que, además se sitúa en contra del matrimonio como ideal de felicidad y amor. Reproducimos a continuación el texto entero. Varios son los elementos que hacen que este texto lleno de ironías, humor y de elementos innovadores sea uno de los textos en los que la heroína plantee unos comportamientos que la alejan de las protagonistas femeninas usuales. La rama de albahaca es el primer elemento que sirve para criticar comportamientos
Para consultar este texto vid. la versión publicada en el libro El árbol de las palabras de Ernesto Rguez. Abad, ed. Altasur, 2002, pp. 47-52 9
sociales. Es práctica habitual en los pueblos del Mediterráneo que en las casas en las que había muchachas solteras se colocase una maceta de albahaca en las ventanas y azoteas, así los galanes sabían en que lugares podían cortejar. Reclama para hombres y luego chasco ante el matrimonio. Es un texto que plantea la libertad del amor, el matrimonio y los papeles hacen que desaparezca el amor, tema al que recurrirá Cervantes en muchos de sus textos. Los orígenes, como hemos estado viendo, podemos rastreados a través de los ciclos de relatos y de las baladas que se han conservado como los fragmentos más antiguos de la literatura oral prehistórica. A partir de su estudio podemos comprobar que no existe sólo uno o dos métodos de narrar, sino que hay muchas formas y tipos de cuentos desde los orígenes. Encontramos rastros de los ritos y creencias ancestrales, que perdiendo el carácter de lo sagrado o mítico han pasado a engrosar el caudal de textos de la literatura universal. La Canción de Roldán, El Cid Campeador, Tristán e Isolda, Los Nibelungos y otros muchos relatos europeos de la lejana Edad Media están presentes en numerosos relatos folclóricos del mundo, así como en ritos de carácter religioso de la antigüedad. La sociedad feudal en Europa empieza a producir una literatura de autor, dominada por las clases que tienen el poder, pero no debemos olvidar que es el folclore la base de toda esta literatura. Los primeros textos son orales y en ellos no había separaciones genéricas, como después se ha producido en la clasificación de la literatura escrita. Los cambios sociales, el paso de una sociedad tribal, con unas características y necesidades determinadas, a un tipo de sociedad capitalizada, ha hecho que el sentido de los cuentos haya ido cambiando, y que pierdan, en muchas ocasiones, este sentimiento de unión a un determinado mito, y que se les vea alejados en estos momentos de su carácter ritual. Me atrevería a concluir que los cuentos tradi-
Revista del Festival Internacional del Cuento
cionales no son machistas, ni relegan a la mujer y a los personajes femeninos a roles de sometimiento. Es el uso de los textos y la propagaci贸n de determinados cuentos frente a otros lo que ha hecho que la mujer haya sido relegada a cometidos de sometimiento social y a una pasividad que va en contra de la naturaleza.
Los musicos de Bremen
Michael
ZIRJ(
n Alemania de momento la situación es difícil. "Siempre" hemos sido los primeros de la clase, ahora resultamos ser los últimos en la vieja Europa. Estamos frente al cambio más grande de nuestro sistema social desde 1890, cuando el canciller Bismarck introdujo el seguro social (pagos de paro y pensión). Los alemanes estábamos acostumbrados a que nuestro "padre estado" nos alimentara cuando los empresarios "malos" nos mandaban a la calle o a la jubilación. Pero todas las medallas tienen dos caras. Que la sociedad ayude a sus miembros más débiles me parece bien. Pero mucha gente en Alemania (y más gente en la anterior RDA) -a causa de nuestro sistema social (junto con el sueco el mejor del mundoj- nunca ha aprendido a cuidar de sí mismo. Ahora las cajas públicas están vacías y el "padre estado" manda a sus "hijos-ciudadanos" a alimentarse por su propio esfuerzo. Una parte ha entendido y se han hecho autónomos buscándose un hueco en el mercado, sobre todo en el sector de servicios. Pero todavía hay una gran parte que sigue llamando al "padre estado" e incluso lo acusan de recaer en el capitalismo salvaje del siglo
E
XIX.
¿Qué tiene esto que ver con los cuentos? Mucho. Mis profesores enseñaban que en los cuentos populares se conservaba la sabiduría de un pueblo. Entonces me pregunto: si es así, por qué la gente nunca aplica esta sabiduría. Al revés, en Alemania se usan los términos "cuento" (Marchen) y "mentira" como sinónimos. Cuentos se cuentan a los niños o a los enfermos para ocultarles la realidad. Y cuentos cuentan los maridos a sus mujeres cuando vuelven a casa a medianoche borrachos perdidos. En los últimos años se estableció en las universidades dentro de la literatura la investigación del cuento. Pero la ciencia se queda en las universidades y en los libros, sobre todo en las ciencias humanas, y nadie aplica los resultados de las investigaciones a problemas existentes. Hace unos meses releí el cuento popular "Los músicos de Bremen". Estaba buscando material para un programa nuevo de narración. Conozco "Los músicos ..." desde mi infancia, pero ésta vez me quedé estupefacto leyéndolo. Refleja perfectamente la situación actual en Alemania. Todas las interpretaciones de lilas músicos 11 se fijan en el simbolismo del cuento: el número 4, la pirámide que forman los animales estando el uno encima del otro, etc. Como doctor en literatura sé que siempre hay lecturas diferentes
Revista del Festival Internacional del Cuento
de todos los textos. En el caso de "los músicos de Bremen" ya la lectura literal contiene una lectura sociológica (sociológica) en sí, junto con un modelo practicable. Pues, me explico: Tenemos cuatro animales, un burro, un perro, una gata y un gallo. Cuatro prototipos de trabajadores: el obrero burro. El perro es cazador, guardián, pastor y militar. A un perro viejo nadie le engaña. Cuando el gato no está, bailan los ratones. El gato es el policía en la casa. El gallo es el jefe en el gallinero, pero si viene uno más joven y más fuerte lo echa. El gallo nos despierta. Es el muecín. Quizás el periodista. A los cuatro les dicen que son demasiado viejos ya para cumplir sus tareas -en Alemania actualmente llegamos a esa edad con 45 años-. Por eso los dueños los despiden. La pérdida del puesto de trabaja no solo en el cuento amenaza nuestra existencia. El perro, la gata, yel gallo lamentan su situación y se hunden en sus lamentaciones sin hacer nada. El único que lo enfoca desde una perspectiva nueva es el burro. Es interesante, porque normalmente tenemos los burros por tontos, por inflexibles, por tercos. y es justo el burro-obrero el que quiere convertirse en un músico y tocar la guitarra. Claro, somos realistas, y, como tales, si escuchamos un plan loco la primera pregunta es: ¿Yeso puede funcionar? Pero el punto clave del proyecto del burro no es si tiene una posibilidad realizable, sino que les da una meta nueva a los animales, les da una perspectiva, les da fuerza, les da sentido. "En cualquier parte se puede encontrar algo mejor que la muerte." Ésta es la frase famosa que el burro les dice a sus compañeros, una frase que falta en muchas traducciones. Claro que se puede fracasar, pero si no arriesgas nunca nada, tampoco vas a ganar algo. En términos
modernos el burro ha entendido que la posibilidad para los cuatro está en el sector de los servicios. Tocar música no tiene un límite de edad. Quienes han visto a los Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y los otros viejecitos del Buena Vista Social Club no van a reírse demasiado del propósito del burro. El mérito del perro, del gallo y de la gata es aceptar una propuesta que suena tanto a locura. Además, el hecho de formar una banda significa que no solo consienten en la meta sino también en la solidaridad, un concepto casi olvidado en los tiempos del individualismo absoluto. ¿Por qué quieren ir justo a Bremen para convertirse en músicos? En la Edad Media ser ciudadano significaba ser libre. Los ciudadanos no pertenecían al dueño del territorio como los campesinos. En el siglo XIX Bremen se convirtió en la "puerta hacia el mundo". Muchos emigrantes de toda Europa se embarcaron en Bremen para ir a América. Al puerto de Bremen llegaban todos los días barcos procedentes de muchos países. Por eso Bremen tenía fama de ser una ciudad "abierta", tolerante. En Bremen se podían hacer cosas que en otras partes del país eran impensables. Hoy en día esa función sólo la tienen las grandes metrópolis. Está claro que se necesita una atmósfera abierta, tolerante para cambiar fundamentalmente los papeles. En la filosofía del taoísmo se dice que el camino es la meta: "Caminando se hace camino" (Antonio Machado). Por eso es fundamental marcharse, empezar a moverse. Si los cuatro animales se hubieran quedado donde estaban, eso hubiera significado su muerte segura. Por eso es imprescindible marcharse, mentalmente o realmente. El camino es duro. Ya los israelíes se quejaron en su éxodo atravesando
•
Mnemósyne
el desierto. Nadie dice que es fácil llegar a la meta. Cuesta trabajo, sufrimiento, paciencia, coraje... Pero quien no tiene una meta tampoco puede alcanzada. No es por casualidad que los cuatro llegan primero a un bosque, símbolo de la frontera entre lo conocido y lo desconocido, símbolo del inconsciente, donde es difícil orientarse. Hay peligro de perderse. Por eso sirve un guía en el bosque como, por ejemplo, al personaje de Dante. Pero también en el bosque más oscuro hay la posibilidad de orientarse como nos muestra el gallo. Es naturalmente importante que no solo miremos hacia adelante, sino hacia todas direcciones. Así el gallo descubre la luz. La luz que guía a los cuatro animales hacia su nueva existencia. Los cuatro animales llegan a una casa en el bosque, escondite de ladrones. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es una persona muy, muy egoísta. No solo no aporta nada a la sociedad, sino toma por la fuerza o clandestinamente cosas que él no ha producido y que a él no le pertenecen. Un ladrón explota a la gente que produce valores, normalmente los trabajadores, artesanos y campesinos. Es un parásito en el cuerpo social. Los ladrones son los antagonistas de los cuatro animales-obreros. Éstos entran en el territorio ajeno de la oscuridad y del bosque. Normalmente allí los ladrones son superiores a los cuatro, pero los animales superan a los ladrones por medio de sus propias "armas"; el no respetar la propiedad ajena, el sorprender y el dar susto.
Echan a los ladrones de 11 su 11 casa, que es un acto revolucionario. En términos marxistas: la expropiación de los expropiadores. Pero lo realmente interesante no es el acto revolucionario sino que los animales logran mantenerse en el territorio de sus antagonistas y, sobre todo, sin convertirse en ladrones ellos mismos. Al final no llegaron a Bremen ni se convirtieron en músicos. ¿Han fracasado? Instalándose en la casa de los ladrones llegaron a una existencia nueva a la que nunca hubieran llegado si no hubieran perseguido su meta principal con toda seriedad. Era fundamental tanto la voluntad de hacerse responsables de su propia vida como la solidaridad en el grupo y la flexibilidad de cambiar la meta frente a una posibilidad inesperada. Este comportamiento puede servimos hoy como modelo. En tiempos en los que en Europa occidental los hombres llegan en promedio a una edad de 75 años y las mujeres a 80 años nos queda mucho tiempo para formarnos en profesiones nuevas o especializamos si nos dicen a los 45 que somos demasiado viejos ya. Está claro que se necesita coraje. El coraje para orientarse en caminos desconocidos, el coraje para confiar en socios nuevos, el coraje para confiar en sus propios facultades, el coraje para enfrentarse a los ladrones. El cuento "Los músicos de Bremen" no solo nos puede servir de modelo sino también nos puede dar este coraje, pues en cualquier parte se puede encontrar algo mejor que la muerte.
._-~
..
. :: .- . :
':'.~:'
.' '
,'
.
.
~>.7 :
'.
~
I
,
.' ..
'
Anton io Torrado Almanaque lac贸nico Rosa Calvo Cuatro relatos Charo Pita G茅nesis Amalia Lu Mido mi cuarta y me paro en ella Silvia Paglieta Manzana de plata
r;
MnerT)Qsyne U
O (l)
'U
,
ALMANAQUE
LACONICO
Antonio TORRADO
,
E
rase una vez dos.
Ella vivía en un incendio. Él, en una gota de lluvia. Se encontraban. A veces, poco.
Se encontraban al aire libre, en este banco de jardín, en aquel banco de jardín. -¿Dónde vives? Ella no decía "En un incendio" -En una zona caliente- decía. Él no decía "En una gota de lluvia". -En una zona húmeda- decía. La tentación era conocer uno la casa del otro. Alguna vez tenía que ser. Fue lo que ella pensó, sin calcular el riesgo. Quiero ir a tu casa. -No reúne las condiciones- se disculpó él. -¿Eso qué importa? Vamos a ordenarla,
-Estó hecha un caos.
los dos.
-No, hoy no. Dejémoslo para otra vez. La sostuvo. Para desviarle los intentos, propuso a su vez:
-Sólo si fuésemos a la tuya ... No hay posibilidad-
respondió ella de repente.
-¿Por qué? Me gustaría. -En otra ocasión. Hoy no. -¿También no? -También no. Se quedaron largo tiempo en silencio, en aquel jardín desabrigado. -¿Crees que algún día podré ir a tu casa?- preguntó uno, no importa cuál.
-y yo, ¿crees que algún día podré ir a tu casa?- respondió, preguntando el otro. -Me temo que no. -También diría lo mismo. Estaban siendo sinceros. Comenzaban a encarar la realidad. Mas tal vez ya fuese tarde, o mejor, la realidad era la que se atrasara, porque los
TRES CUENTOS
dos estaban dentro de su propio tiempo. -¿Y si buscásemos un sitio donde cupiésemos y que no fuese demasiado caliente ni demasiado húmedo? Un sitio a nuestra medida. Una casa para los dos. Quien lo propuso, o él o ella, y con alguna convicción, obtuvo del otro la respuesta adecuada: -Donde tú te sientas bien, también yo me sentiré. Se engañaba. De hecho, se engañaban los dos, porque el abrigo que escogieron no los satisfacía en nada. Él se abrasaba. Ella se congelaba. -¿Desistimos?-propuso uno de ellos.
-Si desistimos, esparcimos el desánimo. Somos responsables por los que no lo intentan, por los que pierden antes de intentarlo. Vamos a darles una razón. Argumentos. Se suponían una fábula y querían a toda costa probar fuese lo que fuese, sacrificarse en favor de la fábula que crían encarnar. -Estoy exhausta- dijo ella. -Iornbién
estoy exhausto- dijo él.
Se abrazaron. Se despidieron. Y él, que nació en una gota de lluvia, se encaminó hacia un incendio. Y ella, que nació en un incendio, fue a buscar una gota de lluvia. * * *
Era una vez una joven que preguntaba a los burros, a todos los burros que pasaban, si ellos no serían príncipes encantados por hadas viejas y demás. Los burros no respondían. Atontados por las moscas, poco caso hacían a los besos meticulosos de la joven. Eran burros honestos, hechos para el trabajo y sin ilusiones ni fantasías. Pero un día, un príncipe que andaba por allí, oyó a la joven, en su incansable interrogatorio, dirigirse a un burro viejo, exhausto, incuestionablemente un burro de carga, último resistente de una generación de burros humillados y ofendidos. Y la vio ponerse sobre la punta de los pies y besar al repelente burro. -Ton grande fe merece un premio- dijo el príncipe. Salió del escondrijo en donde estaba y llegó hasta el camino, para ir a dar con la joven. Era un príncipe muy bello. Los ojos le brillaban de emoción cuando le pidió a la joven ese beso, porque era un príncipe con todas las prerrogativas que semejante condición le confería. Diciendo esto, el príncipe denunciaba en la voz y en los gestos su incontenible orgullo de ser para toda la vida un príncipe.
La joven, aunque no creyese en las palabras de aquel desconocido de modos tan distintos, accedió. Ella ya había desperdiciado tantos besos... Lo besó, pues, castamente y con algún temor, como nunca antes sintiera. Fue ella besarlo y el príncipe se transformó en un burro.
y entonces, como por encanto, todos los burros que la joven hasta entonces había besado, se transformaron en príncipes, bellos y de ojos brillantes de emoción.
* * * Era una vez uno. Era una vez una. Él, un barco. Ella, una casa. Se amaban incluso así. Porque tenían embargado en el recuerdo el mismo bosque, ellos sabían del amor, del más contumaz, el prohibido. y porfiaban en él, como si la vida no fuese otra cosa sino la tragedia de la separación, aquella angustia dulce que convulsiona a los amantes. De la bodega al mástil, del timón a la quilla, fibra a fibra, él era el cuerpo de ella. Del sótano a las vigas maestras, de las paredes al parapeto del balcón, poro a poro, ella era el cuerpo de él. Estallaban y gemían uno por el otro en los pasos que daban por ellos. Mas, por favor, aparten la idea de que la casa vivía a la orilla del mar o que el barco en los viajes mirase siempre a la tierra. Las distancias eran insuperables y ni siquiera las gaviotas les valían. ¿Cómo saber uno del otro sino en la rigidez de la madera a la que se clavaban? El barco naufragó, podía ella sospechar?
mas la casa no se estremeció, ni podía, ¿cómo
La casa se derrumbó, mas el barco no se hundió ni podía, ¿cómo podía él sospechar? En un banco de arena, derribado, el barco, o lo que quedaba de él, era una casa para las olas. Destrozada, en una zanja de frío, la casa era un barco para el viento. Vinieron los bichos de la madera, los hongos, los escorpiones, los ciempiés, las arañas, los ratones, el salitre y la voracidad de la tierra destruyeron lo que quedaba de la casa, y la devolvieron al humus, donde-fodo se apacienta. Lo mismo le sucedió al barco, salvando naturalmente las diferencias de la sepultura y la naturaleza de la descomposición. -hiecho, sin embargo, de poco importancia para el ritmo de esta historia. Lo cierto es que nunca se encontraron, aunque ansiosamente todavía se busquen. ¿Pero cómo, si en la ruina en que se convirtieron, ni ellos mismos ya se reconocen? Puede ser, sin embargo, que esta madeja de tierra y madera podrida, que por la época de las lluvias más se expone a las aguas, quiera confundirse con la corriente y alcanzar el mar. Simétricamente, admitamos 'que el
1
"
I\cf(>/
\<; ¡
manoi~lechoso, corroído por la sal, que en la cima de las olas más se ecos~ tumbra"9>las tempestades, condense, en la materia que le reste, la esperanza de alcanzar la tierra.
y hél de suceder. Todo acaba por suceder, ante la benevolencia del tiempo=el gran observador. Un átomo de la casa y un átomo del barco, superGientes de catástrofes milenarias, fatalmente han de encontrarse en el vértite de las casualidades.
\~
\
\--.Se reencuentran.
'~,
\
("0\" '----
\ J
,1
~~
--';::>"
"
Se sospecha, en ese momento, que el mundo recomienza.
[De Almanaque '
lacónico, Lisboa, Ed. O Jornal, 1991.]
\..-
Traducción de
R. Calvo
CUATRO RELATOS Rosa
CALVO
S
iempre pensó que siendo duro, fuerte, resistiría mejor los embates que la vida le fuera poniendo en su camino. Así que comenzó a cubrirse de capas que ocultaran sus debilidades. Cuando falleció de repente y le hicieron la autopsia para averiguar la causa exacta de su muerte, de su cuerpo inerte emanaba un intenso olor a cebolla. * * *
Aquel pianista vivía obsesionado por la rapidez de sus dedos, por la ligereza de sus manos. Cada día practicaba durante horas. Hacía continuadas y repetidas escalas, sin dejar de acariciar, aunque fuera levemente, una sola de las teclas. Pero cada vez se exigía más. Necesita más velocidad, más soltura, hasta lograr que sus dedos y manos volaran sobre el teclado. Hasta que un día, tocando una de las más complicadas obras de su repertorio, sus dedos emprendieron el vuelo, dejando sus manos convertidas en tristes muñones. El pianista se detuvo. Miró los huecos que habían dejado sus dedos traidores y los vio llenos de notas. Sonrió. Acercó una mesa más alta. Se descalzó. Se sentó y comenzó a practicar con los pies. * * *
Cada noche la misma rutina: acostarse, coger un libro de la pila que descansa sobre su mesilla y leer durante un rato, o durante mucho tiempo, dependiendo de las ganas que tenga el sueño de entrar en su vida. Luego, cerrar el libro y dejorlo sobre la almohada que descansa junto a la suya. Apagar la luz y dejarse llevar por el vaivén de la noche. y es entonces, en ese instante mágico, cuando las palabras comienzan a asomar alegres por entre las páginas, atrapando los sueños que comienzan a volar. Juntos escriben mil y una historias. A veces, la sensación es tan intensa, que se despierta con la convicción de hoberlo vivido. Otras veces es arrastrada por un torbellino de relatos y, por la mañana, al clarear el día, abre sus ojos con una sonrisa y un sabor a exclamación entre los labios. * * *
Elcuarto estaba oscuro y silencioso. Apenas un tenue haz de luz penetraba por las rendijas de las desvencijadas persianas, dejando al descubierto motas de polvo que danzaban en el aire. Sobre la cama, desnudos y exhaustos, dos cuerpos dormían acunados por el goce del placer extinguido. Afuera se oían voces lejanas, palabras incomprensibles, murmullos incoherentes. Era como un eco lejano que auguraba la despedida.
,,"
Cuando comenzaron a tañer las campanas de la catedral, uno de los cuerpos se movió lentamente, deshaciéndose del caluroso abrazo de su amante. Como si de un ritual se tratase, comenzó a vestirse, acariciando cada prenda, aspirando el aroma irresistible de su amado. Entonces, con gran delicadeza, sacó una jeringuilla vacía y, acercándose a la cama, buscó la vena latente del musculoso brazo. Con precisión de experto, le clavó la aguja, vertiendo el oire, asesino en aquel torrente de vida. El otro cuerpo abrió los ojos con una mezcla de estupor e incomprensión, y trató en vano de desasirse. Así acabó, contemplando un rostro inexpresivo, con el odio escrito en la mirada. Luego, con suavidad, invadió el aire el sonido de unas pisadas qU se alejaban, de una puerta que se cerraba.
r
A la mañana siguiente la noticia se hizo pública: 11 Encontrado otro cuEip,o sin vida en la habitación de un motel. Con éste ya son cuatro en las mismas cir:' cunstancias, por lo que se descarta el suicidio".
n I / 1
¡-.... _
~C "
---.----
,
GENESIS
i
I
/
Charo
PITA
C
uentan que en el principio del mundo, los dioses diseñaron la realidad del jabalí y lo dotaron de un instinto capaz de procurarle la supervivencia. El jabalí comía, se reproducía, embestía de una forma involuntaria para salvaguardar su existencia de cualquier intromisión que le impidiese comer, reproducirse, embestir, que era a fin de cuentas el verdadero sentido de su vida. Tras el primer ensayo con el jabalí, la realidad del avestruz no presentó mayores problemas, es más, introducía ciertas innovaciones provechosas: ante cualquier situación desconocida el avestruz, escondiendo la cabeza entre las plumas, perdía de inmediato conciencia de lo que le rodeaba. Tan pronto como la amenaza desaparecía, el pájaro continuaba su vida en la ignorancia, ajeno por completo a lo ocurrido. Tampoco resultó difícil perfilar la las estrellas la estimulaba con creces. de caprichos. plenamente convencida ción de lo que se desea, llegaba con
naturaleza de la urraca. La propia luz de La urraca atesoraba en el nido toda clase de que la felicidad reside en la consecujustificada naturalidad al hurto.
Al búfalo no pudieron crearlo en soledad, por eso antes del búfalo se hizo necesaria la manada. La regla fundamental de la manada se basaba: al en el movimiento homogéneo y redundante de los búfalos; b) en la terca reproducción de lo idéntico al búfalo, y c) en la constatación evidente de las distintas formas de lo mismo -o sea, del búlolo-. Todo esto confería al conjunto una cierta apariencia de masa informe y polvorienta, devastadora de praderas y de cualquier otra manifestación más allá de lo bovino. Pese a todo, los búfalos se sentían seres -afortunados y se consideraban a sí mismos animales libres, de mentalidad singularmente amable y abierta. Además, como buenos rumiantes, se caracterizaban por tener la conciencia apaciguada. Jamás se hacían responsables de los actos cometidos por la masa. La manada, se decían, se mueve por poderes invisibles y del todo extraños a nosotros. Con la aparición de la manada los dioses decidieron concebir algo importante y concluyeron que debían crear no uno, sino dos animales poderosos. Así nacieron
la pantera y el pavo real.
A la pantera la hicieron reina de lo oscuro, sigilosa y violenta en el uso de las zarpas, de rugido dominador, con el ánimo siempre dispuesto a defender su hegemonía por la astucia o por la fuerza. Al pavo real, por el contrario, lo proyectaron ligero y muy hermoso, con la levedad insustancial que prodigan los halagos y lo dotaron con 100 ojos enormes en la cola para que se sintiera admirado incluso cuando se encontraba solo. Fue entonces cuando los dioses, cansados de tanto trajín, se quedaron dormidos. Tardaron siete días y siete noches en reponerse del duro trabajo. Tras el merecido descanso los gigantes creadores se estiraron con amplitud universal,
l
bostezaron divinamente y al abrir otra vez los ojos se quedaron ante ellos se aparecía una nueva y desconocida criatura. -¿De dónde has salido? -preguntaron
paralizados:
los dioses asombrados.
-De los restos desperdigados del jabalí, el avestruz, la urraca, el búfalo, la pantera y el pavo mezclados con el sueño de los dioses -contestó la criatura. -¡Un monstruo! -gritaron los artífices, sin entender como su ociosa siesta podía haber dado semejante fruto.
y luego añadieron: -Pero, por lo menos tendrás claro quién eres. A la criatura le brillaron los ojos con una luz enigmática. -No sé, puede que no sea, o que lo que llegue a ser esté por venir .... o que simplemente sea un Javesubupanpasu ...
-Un ¿qué ... ? Los dioses miraron espantados a aquel monstruo (la incertidumbre nunca ha sido del gusto de los dioses). Después lo abandonaron a su suerte. A fin de cuentas no se trataba más que de un despiste involuntario del que no se hací. an responsables. Fue así, como el Javesubupanpasu
se quedó sólo en el universo.
Como era muy discreto se vistió de soplo. Como era muy grande se partió en muchos pedazos. Como no tenía casa buscó un lugar tranquilo. Como se sentía abandonado las gentes.
quiso compañía y eligió para vivir el alma de
Allí es donde habita ahora invisible y silencioso. Es por eso que en la sierra de Outes se dice que hay hombres y mujeres con alma de búfalo o de urraca o de jabalí ... depende del pedazo de Javesubupanpasu que les haya tocado dentro. Los más raros son aquéllos que llevan en su interior el sueño de los dioses. A ésos se les reconoce enseguida: duermen mucho, disfrutan de la vida y son los únicos dotados para hacer posible lo imposible.
eX \
<,
:;?
-
\
<;.
(\>
-+-' ¡..l"l V
.,.,
.,
"- "
MIDO MI CUARTA Y ME PARO EN ELLA Amalia Lu
M
ido mi cuorla y me poro en ello.
Así decía Beznaida Sumía, cada vez que alguien quería armarle un alboroto, por cualesquiera cosa. Generalmente, los alborotos eran por algún o algunos hombres que ella tomaba a su libre albedrío, sin andar preguntando, si tenían o no la picha comprometida.
y cuando el alboroto amenazaba en convertirse en glosa pasiada, Beznaida movía su narga, se encorrinchaba la angarilla, se sacaba de la boca el pite de tabaco mojado en saliva, y con la mano entabacada, alargaba con más palabras lo ya dicho: mido mi cuarta, me paro en ella, y hago lo que yo menestre, con quién a yo se me de la gana, porque ese es mi sentido, para mantener a toditicos los hombres ganosos y descontrolados, para qué, óigase bien, ellos se empleen a fondo con yo, sin dejarme vacío ningún recoveco, para yo poder saber si se hizo justicia a mis condiciones de escogencia. y que se vayan quedando muy quietecitas mujeres que vayan llegando a riposta r.
y en su puesto, toditicas las
Yo no tengo la culpa de que los hombres sean todos como animales, que van llegando mismamente, cuando otean calor y se les encabrita la arrechera, y se les blanquean los ojos, y ay dios mío, me vaya poner yo a cavilar, para darles ganancia. ¡No señor, eso sí que no!, yo los recibo calladita, sin preguntar, porque la preguntadera de las mujeres lo único que hace es desencabritar a los animales que los hombres son, y al animal que tienen colgando entre las piernas, y que no cuelga más, cuando el olor a chereca los enloquece.
y como son animales, vea ve, los cambios de luna los desquician sacan de su cuarta, igualitico que a los otros animales.
y los
Por eso Beznaida Sumía, daba fe de que la luna es hombre. Mire usté, decía siempre, el luna sale siempre de noche, se encorcovea para alumbrar poquito, y para ser llave ría de toditicos los pasos que se siguen para alebrestar a la mujer, y cuando el luna se agranda o se pone chiquitico, todos esos cambios le alborotan el sentido a toditicos los machos: se ganosean, tiemblan, caminan pa'arriba, pa'abajo, se revuelcan, se desasociegan, les da un yo no sé qué, y un yo tengo gana, que los pone mustios, con una acezadera de resoplido, sudor, mirada fija, boca seca y meneo restregador. Quedan desacondudados, llevados del luna y esclavos de la sol. La sol, en cambio sale de día, a mostrar su contoneo, vestida de tela de espejo, con su calor brillando como el oro en la batea, y dejándose ver bien, para que todo mundo desee su abrazo cosquilloso, resbalando por toda la piel. Beznaida Sumía se había vuelto lisa con todos los hombres, ahora de negra vieja. Se había vuelto gorda, tetona y nolqono: sus mejillas crecían y seguían creciendo hasta tapar casi completamente sus ojos y su boca, taparon todo menos sus orejas, que se veían como pescado grande saliendo del río, para abotarse en las piedras de la playa, que era, lo que semejaba su pelo
quieto, chirringuitico y agrupado le trencitas.
en pedacitos que ya no daban ni para hacer-
Beznaida Sumía era generosa en carnes y en arrechera, porque la gordura llenó todo, todo menos los labios de su choné, que seguía siempre dispuesto a abrirse para succionar a todos los animales que tenían los hombres, todos los hombres, dormitando entre las piernas hasta que se agrandaban para empezar su apretuje hasta el fondo, primero mansamente, después, siempre después, salvajemente. y es que a Beznaida se le agrandó todo, todo menos el choné y el corazón, desde que se enserió, hacía ya tiempo, con un blanco en Saparraidó, donde ella vivía desde pelaíta. El hombre llamaba Decio Élido Ibargüen y todo el tiempo no hacía otra cosa que darle incógnitas a Beznaida. Nunca dejó que ella lo viera cuando salía la sol, y esa era la más grande de las incógnitas. Al principio nunca abrió la boca cuando la besó, nunca metió sus dedos entre los dedos suyos de ella; Beznaida recordaba que Decio Élido tenía unas manos raras, como completas, que le recorrían la piel como si fueran una sola cosa, eran unas manos que se sentían compactas, como la masa del pan cuando está ya listica para entrar al horno, eran unas manos sin meneo suelto, unas manos que no estaban hechas para jugar recotín, tin, tin, cuchillito y navajita, cuántos dedos tengo aquí, porque se adivinaba fácil, que era un solo y grueso dedo. Además el hombre blanco no tenía hueco en la chucha; y en la nuca, al purito principio de la espalda, tenía la piel como si la tortuga, el sapo o la culebra, le hubieran prestado un pedazo, para acomodarse ahí, ahí mismitico. Tenía la cabeza grandota y como en forma de huevo, no tenía pelo ni en la cabeza, ni en las cejas, y claro, no tenía pestañas; pelo en las mejillas tampoco, o lo que era igual, no tenía barba. Los ojos se adivinaban saltones y nunca ella se los palpó cerrados; las orejas eran chiquiticas y no tenían ni pliegues ni hueco. El pecho era enjuto y también sin pelo, los brazos cortiquiticos y también sin pelo, las nalgas no tenían raya, y las piernas eran corticas también, y también sin pelo. Los pies eran grandes, con los dedos grandes, y los pies sí tenían pelo, como también tenía pelo, pero pelo como musgo, la base de la picha. La picha era grande y como torcida, aún estando dormida; y más grande y más torcida cuando se le entiesaba, y él hacía que ella, Beznaida, la agarrara con las dos manos, o se la l}1etiera entera en la boca para chuparla, y lo que más le gustaba a Decio el Elido, era metérsela, así tiesa y parada en el hueco de su oxilo, de su chucha olorosa a chucha de negra, para poner esa su picha, a meniar y remeniar dentro de la piel y los huecos de Beznaida. Beznaida no había probado macho blanco antes de Decio Élido, y entonces pensó, que esa forma de arrechar y de pichar y todas esas cosas raras que él tenía en el cuerpo, no debían ser otra cosa, que la mismitica diferencia que siempre se dijo, tenían los blancos de los negros, para pichar. Pero a ella, Beznaida Sumía, le parecía muy raro que el hombre blanco solo aparecía, cuando salía el luna y para pichar, solo para pichar, le parecía raro que él no conversara mucho, casi nada; nunca le contaba cosas, s610 se pegaba a su piel de ella, para irse resbalando quedito, muy quedito. Cuando el luna empezaba
a cambiar de tamaño, Decio el Élido, acezaba
como marrano en celo, no podía quedarse quieto y al mismo tiempo que empezaba a sobar a Beznaida con su mano completa, la lamía toditica con esa su lengua carrasposa y gruesa que tenía una hendidura en la mitad, lo que hacía que más que una sola lengua pareciera una lengua con muchas lenguas, como con brazos de pulpo. Después, él se arqueaba de un lado y ponía entre sus brazos de ella, debajo del codo, y entre sus piernas de ella, debajo de la rodilla, el pedazo de piel carrasposo, de tortuga, de sapo o de culebra, que él tenía en la desembocadura de su cabeza, es decir en el comienzo de su espalda. Beznaida nunca había sido tocada así, ninguno de los hombres que se le encaramaron, de frente, de espaldas y de lado, la habían ni siquiera rozado con una piel así. -Maunífica, ¿que será lo que tiene este blanco, que manosea tan raro con las manos, que parecen una sola mano, con la picha grande y torcida y con todo el cuerpo, que es como viscoso y tan raro? A veces, muchas veces, casi todas las veces, Decio ponía la rodilla de ella, de Beznaida, en su axila plana, en su chucha sin hueco y sin olor, como de blanco, y hacía que ella meniara su rodilla, restregándosela con mucha rapidez. Él, Decio Élido, resoplaba como burro y se revolcaba como cocodrilo en pantano, mientras los ojos se le brotaban cada vez más, como queriendo salirse de los huecos de su cara. El luna lo volvía, no como animal, sino como muchos animales juntos, que hacían que Beznaida Sumía sintiera al tiempo mucho, miedo y mucha más ganosidad; ganosidad y miedo, sobre todo cuando el Elido, le mordía todo el cuerpo, con un ejercito de dientes, que nunca pudo ella contar, porque siempre él, el Decio, el Elido, le negó a su lengua esa posibilidad. El hombre blanco pichabararísimo, y ella, Beznaida, volvió a pensar, que a ella nunca naides se la había pichado así; pero su piel se encabritaba con un goce, ese sí máximo, que ya se le estaba volviendo vicio. Nunca le vio la picha al hombre blanco, sólo se la había probado y se la había sentido, grande y torcida, torcida como para hacerle daño, entrando y saliendo como una culebra mapaná, mientras la ahogaba con ese su pecho frío y sin pelo, como barriga de sapo; y fría como sapo, era la leche que parecía de sapo y que la inundaba hasta la raíz, cada vez que Decio el Élido se estertoreaba. y siguieron las pichadas, siempre con el luna de cómplice y compañero cómplice, las pichadas así como de culebra, como de tortuga, como de sapo, como de tiburón por el ejército de dientes; hasta que un día, en que caía un aguacero como de troncos, una mujer de la vida le dio a Beznaida Sumía una puñiza, pues según voceó ella, la puta, la mujer de la vida, Decio Élido era su hombre. Él le había hecho un hijo, y no había vuelto a horadar su checa, ni a mordisquear sus tetas, con ese su ejército de dientes; ni a rellenar su chucha, ni a arquear sus rodillas y sus codos, ni a revolcar su nuca de tortuga, sapo o culebra, debajo y contra su piel, ni mucho menos a espasmear montado en ella, para botarle la leche fría, húmeda, bastante, que lo dejaba desgonzado, convulsivo y babeante, ya ella igual, pero descontrolada por la inentendencia de esa pichada latigante, casi humeante, totalmente encoñante y borboritante. Ella, la puta, la mujer de la vida, nunca antes se había pichado a un blanco, y nunca se había imaginado que los blancos picharan como Decio, el Elido, el blanco.
Él, Decio, el Élido, el blanco, nunca volvió adonde ella, adonde la puta, desde el mismísimo día en que se amañó con Beznaida Sumía, desde que probó y se derramó dentro de Beznaida, la Sumía. La puta, la mujer de la vida, le gritaba a Beznaida que si ella le había sentido a Decio la doble hilera de dientes; que si le había visto las manos como de pato; la axila de chirnbiló: la nuca de tortuga, sapo o culebra; y que si le había visto, poi dio, la picha torcida. Beznaida se asustó, se enmiedó mucho, nunca había pensado que lo que el hombre blanco le restregaba, pudiera parecerse a lo que la puta, la mujer de la vida gritaba; porque él, el blanco, el Decio, el Elido, nunca le permitió mirarlo con la luz de la sol, solo sentirlo piel con piel, con la complicidad y la tenue luz del luna. Beznaida nunca pudo comprobar, si era verdá o mentira, lo que voceó la puta, la mujer de la vida, porque el hombre blanco, el Decio, el Élido, desapareció, dejando a Beznaida, sola, solitica. Hasta que un día ella decidió recibir el animal de todos los hombres, negros, blancos, negriblancos, y pálidos como los indios, cada noche que salía el luna; sin mirar, sin preguntar, acezando sin parar y esperando siempre los besos con mordiscos de la doble hilera de dientes, las manos fuertes y completas como de pato, pero con más fuerza que las de los patos, el cosquilleo y la raspadura del pedazo de piel de tortuga, sapo o culebra, la axila convexa presta a recibir la picha torcida y gruesa" arrecho por entrar y remeniar, y la leche gruesa, caliente y rauda del hombre Elido, que un día la dejó, desapareciendo, siempre con la complicidad de la noche y del luna, para que ella, Beznaida, continuara, midiendo su cuarta sin pararse en ella, sin la complicidad de el luna, y sin ninguna gana de volver a brillar, como la sol.
MANZANA Si/via
u
PAGLlETA
n hombre está en el bosque. Comienza negro y otro blanco.
a caminar y ve dos caminos: uno
Elige el blanco.
Apenas inicia el recorrido oro y otra de plata. Arranca
encuentra
un árbol con dos manzanas,
una de
la de oro.
La parte. Tiene en su interior semillas pequeñas y semillas grandes. Elige sólo las grandes y las guarda
dentro de su bolso.
Sigue caminando. Después de un rato, se sienta para aliviar y decide sembrar algunas de esas semillas.
el cansancio
Puede hacerla durante el día o esperar que se haga la noche. Elige el día. Remueve un poco la tierra, bolso.
las planta y se echa a dormir
sobre su viejo
Las horas de sueño profundo meras luces.
se gastan lentas hasta la aparición
de las pri-
A la mañana mira la siembra. Una sola de las semillas grandes ha brotado; de ella ha nacido una mujer. ' La ve y su pecho arde de deseo profundo. La mujer, extrañada
por el paisaje, comienza
a correr y correr.
El hombre puede elegir seguirla o no. Siente que es mejor si la corre. Sus pasos se multiplican en ecos, en miles de ecos. Corre y corre hasta que ella, hecha vapor, se extingue sobre la tierra caliente. El hombre está en el bosque y ve otra vez dos caminos. Elige sin pensar el que no ha recorrido Apenas echa a andar encuentra zanas de plata.
todavía.
un árbol con manzanas
de oro y man-
Escoge una de plata. La parte. Tiene en su interior semillas pequeñas y semillas grandes. Elige las pequeñas y las lleva apretadas
al calor de su mano.
Sigue caminando. Ya por la mitad del trayecto decide enterrar algunas. Puede plantarlas
se sienta a descansar
y
de día o esperar a que se haga la noche.
Elige la noche. Remueve la tierra con las dos manos, abre un pequeño hoyo y deja allí la tierra al descubierto. Espera tranquilo
la llegada de las primeras
sombras.
Deja dentro del hoyo la simiente, la cubre apenas con un poco de tierra y se sienta a mirar. Teje dos o tres ideas y espera en tranquila vigilia, mientras su mano de sembrador se acerca de tanto en tanto para darle un poco de abrigo. Ni bien la luz del dĂa serpentea el contorno del hoyo ve que ha nacido, en medio de la tierra removida, una mujer. La mira. Toda entera la mira. La conoce. En su memoria caracolea gen de que ese acto ya lo ha hecho alguna vez. Las preguntas
se agolpan
la ima-
y pugnan por salir.
Puede elegir hacer todas las preguntas o callar. Deciden por ĂŠl los ojos, que se sumergen en un silencio profundo. Las manos se entrelazan Entonces se abrazan,
con la tierra y comienza
a hacer un nido.
hombre y mujer, mĂĄs allĂĄ de todas las preguntas.
u o <C Ck:::
Ben ita Prieto, Las almas Antonio Omar Regalado,
Trabalenguas
en pena â&#x20AC;˘
y adivinanzas â&#x20AC;˘
LAS
ALMAS
EN
PE NA
Benito PRIETO Un día PoIicarpo decidió pasear por el bosque. Fue caminando piar de una coruja, pero no le dio importancia.
y oyó el
Continuó caminando y vio una sombra blanca ... , creyó que era su imaginación, sacudió los hombros y siguió adelante. Estaba tan distraído que ni se percató de que anochecía.
y entonces le entró un miedo espantoso a PoIicarpo, de aquellos que hacen apretarse el corazón y dan sequedad en la boca. Así que decidió buscar un lugar donde pudiese pasar la noche. Continuó andando por una vereda bien cerrada, y pronto encontró un árbol enorme, frondoso, muy extraño y pensó: -Nunca vi nada igual a ese árbol. Parece una jaquiera, pero no es. Parece un jequitibá, pero tampoco es. ¡Cielos! Está todo lleno de huesos de animal alrededor. Mas tengo curiosidad ... Entonces Policorpo decidió subir al árbol. Fue subiendo, subiendo ... hasta encontrar la rama más alta. Y allí él se quedo quieto, encaramado, aterrado, observando todo y esperando a que la noche pasara.
y
el miedo era tan grande y la noche tan larga que él se adormeció.
Allá por la madrugada,
Policarpo despertó por el barullo de voces distan-
tes: -¡Ayl Que yo estoy perdida ... ¡Ay! Que yo estoy perdida ... Eran las almas en pena. Ellas venían todas con un camisón blanco hasta el suelo y cada una cargaba un buey sobre las espaldas. En ese momento las almas se quitaron el buey de la espalda, pasaron el buey a la boca y se lo metieron entre pecho y espalda. Y tiraron los huesos alrededor del árbol. Después sacaron una pipa de debajo
y escupían ... Fue formándose zaron a conversar:
del camisón y comenzaron
a fumar.
una humareda y las almas en pena comen-
-¡Uf!, mira que si hubiese alguien vivo aquí jamás iba a imaginar que debajo de estos huesos existiese el tesoro más maravilloso del mundo.
y PoIicarpo, encima del árbol, todo oídos, con las espuelas unidas. Las almas terminaron de fumar, guardaron la pipa debajo del camisón y se marcharon, gritando, saltando, despertando a todos los bichos de la selva y haciendo un bullicio monstruoso. -¡Ay! Que yo estoy perdida ... ¡Ay! Que yo estoy perdida ... Cuando no se oía ningún barullo de alma en pena, Policarpo descendió del árbol y comenzó a excavar entre los huesos. Fue excavando y encontró una moneda dorada que guardó en el bolsillo y pensó: -¡Si esto es el tal tesoro de esas almas, ellas se estaban burlando de mil Decidió excavar un poco más y cuando ya estaba desistiendo ... , encontró un diamante tan brillante, tan poderoso que iluminaba toda la oscuridad de la selva.
Muy confiado, él guardó el diamante dentro de su bolsa y fue a buscar un lugar donde pudiese pasar el resto de la noche. Pronto encontró una casa de campo y trató de anunciarse tocando
las pal-
mas y gritando: -¡Ah, de la casa! ¡Ah, de la casa! El dueño de la casa apareció preguntándole qué quería. Policorpo le pidió un rincón para pasar el resto de la noche. El campesino le dijo que tenía una habitación de sobra, pero sin luz. Policarpo le respondió que eso no era problema. Entró en la casa, entró en la habitación, cerró la puerta y sacó el diamante de la bolsa para cdrnirorlo y convencerse de que ahora él era rico de verdad. El diamante
iluminó toda la habitación.
El campesino, que estaba al otro lado de la puerta, al ver aquella extraña luz que aparecía por debajo de la puerta e inundaba toda la casa, decidió tocar en la puerta para saber lo que estaba sucediendo. -¡Eh, compadre!
¿Va todo bien?
PoIicarpo respondió
titubeando:
-To... to ... todo bien. -Eh, compadre,
abra la puerta que quiero conversar -di]o el campesino
des-
confiado.
y
PoIicarpo dejó que él entrase y, boca para que hablaste, contó todo, de
pe a po, para el campesino. El campesino, cuando vio el tamaño del diamante no daba crédito, sus ojos comenzaron a brillar y, como era un hombre muy usurero, pensó que en aquel árbol de las almas en pena deberían existir otros tesoros.
y la noche siguiente, le tocó a él ir hasta allá. Fue caminando, caminando ... y pronto vio un árbol enorme, frondoso y lleno de huesos de animales alrededor. Y entonces fue subiendo al árbol ... y encontró una rama bien baja, cerca del suelo. Y pensó: -Yo que no soy tonto ni nada, me voy a quedar en esta rama, bien abajo, para poder oír todo lo que esas almas en pena tienen que decir.
y allí se quedó quieto, sin pestañear. Aprovechó para pensar en todo lo que iba a hacer con el tesoro, quería otras cinco granjas de ganado, tres casas en la capital, viajar por todo el mundo y casarse con la mujer más bonita que encontrase. Ni siquiera sintió el tiempo pasar. .. Allá por la madrugada
comenzó a oír un barullo de voces distantes:
-¡Ay! Que yo estoy perdida ... ¡Ay! Que yo estoy perdida ... Eran las almas en pena. Venían todas con un camisón blanco hasta el suelo y cada una llevaba un buey sobre la espalda. Entonces las almas se quitaron el buey de la espalda, pasaron el buey a la boca y se lo metieron entre pecho y espalda. Y tiraron los huesos alrededor del árbol. Después sacaron una pipa de debajo Conversaban
y escupían ... y conversaban.
del camisón y comenzaron y fumaban ... y escupían.
a fumar.
Por más que el campesino lo intentase, no conseguía tener la certeza de lo que ellas hablaban. Y se quedaba imaginando un diamante cada vez mayor y más brillante. Decidió entonces estirar el cuello para oír mejor. Pero ahora las
olmos en peno fumaban todo o lo vez. Se fue formando uno humareda ... uno humareda y el campesino que estaba muy cerco del suelo no aguantó y comenzó o toser: -Cof, cof, cof. Tosió tonto que se desequilibró y cayó justo en medio de los huesos. Y entonces uno de los olmos en peno miró paro otro, que le dio con el codo o otro, que dijo: -¡Oh! ¡Miro el postre!
y se metieron 01 campesino entre pecho y espalda. Tienes que tener cuidado
con esto historio, porque quien lo contaba
joco Tartaruga y él yo murió hace mucho tiempo ...
era
,
TEXTOS DE LA TRADICION Recopilotorio de Antonio Omar
REGALADO VELÁZQUEZ
Este trabalenguas lo aprendí de mi abuela Locito, y ella de la suya. Dice que de niña¡ ella y sus hermanas lo recitaban en la calle mientras ¡ugaban¡ o también¡ mientras hacían las labores de la casa para hacer el ttocoio más llevadero ... En el ir y venir a la escuela de Doña Iouto, que estaba en el casco del pueblo de Los Silos¡ y sobre todo en la hora del recreo¡ era cuando más caso e interés ponían ellas y sus amigas en recitarlo. Pues como ¡uego y distracción¡ era ¡unto con algún otro trabalenguas y dicho popular que aún recuerda¡ motivo de risa si alguien no podía terminarlo ... A mí me gusta recordarlo de tiempo a tiempo¡ y sé que ya tengo algo que trasmitir... De mi tío Fernando Hernández Álvarez¡ diré que no pasa un día en el que no me sorprenda con algún cuento¡ anécdota o historia de su niñez. En concreto¡ aquel día me contó muchas adivinanzas. Yo las iba apuntando para que no se olvidaran ... Reí mucho¡ pues además de no acertar ninguna¡ la picaresca de mi tío y la de sus adivinanzas hacía más entretenido aquel momento. Imaginé entonces¡ como de ¡oven mi tío Fernando y sus amigos pasaban los ratos de forma entretenida acompañando de manera habitual las partidas de envite o los días de pesca con sus relatos y adivinanzas ...
TRABALENGUAS (Recitado por Luz Rodríguez Hernóndez.
natural de Los Silos¡ de 76 años¡
julio de 2001)
Era uno madre godable¡
pericotable
Que tenía tres hijos qodi]o.
y torantantable
pericotijo y torantantijo.
Hijos godijo¡ pericotijo y torantantijo Vayan 01 monte qodonte. pericotonte y torantantonte y me traen lo liebre gutieble¡ pericotieble y torantantieble Fueron los hijos godijo¡ Al monte qodonte.
y
pericotijo y torantantijo
pericotonte y torantantonte
trajeron lo liebre qutieble. pericotieble y torantantieble.
Hijos godijo¡ pericotijo y torantantijo Vayan donde lo viejo qodino. pericotina y torantantina y le piden lo 0110 qcdollo. pericotolla y torantantolla Fueron los tres hijos qodi]o. Donde lo viejo godina¡ Dice mi madre
pericotijo y torantantijo
pericotina y torantantina
qodobie. pericotable y torantantable
ORAL
Que si nos presto lo
0110
godolla,
pericotolla y tarantantolla
Paro guisar lo liebre gutieble, pericotieble Hijos godijo,
y tarantantieble.
pericotijo y tarantantijo
Díganle o su madre godable, pericotable y tarantantable Que lo 0110 godolla, pericotolla y tarantantolla Lo rompió un gato gotoso, pericotaso y tarantantaso.
ADIVINANZAS (Recitados por Fernando Hernóndez Álvarez, natural de Los Silos, de 75 años de edad, septiembre de 2004.)
Tengo lo cabezo
plano
Me sostengo sobre el pie Es tonto mi fortaleza Que
01
mismo Dios sujeté.
Solución: el clavo
Qué coso es Que cuanto mós grande Menos se ve. Solución: lo oscuridad
Con el pico pico Con el culo aprieto
y
con lo que cuelgo
Le topo lo grieta Solución: aguja e hilo.
El culo me duele Lo porro me arde A qué no me adivinos En todo lo tarde. Solución: el mortero o almirez.
Hombre con hombre lo hacen Hombre con mujer también Dos mujeres se ponen
y
no lo pueden hacer.
Solución: lo confesión.
En ti me subo Tú te meneas El gusto me traigo Lo leche se quedo. Solución: lo higuera.
•
racle a Homenaje
Cuentos poro Graciela • Ernesto J. Rodríguez Abad, Benita Prieto, Cuón
La princesa que no quería ser cartera • lejos estón los hombres de las palomas •
liliono Cinetto,
Historia de una paloma •
Celso Sisto, Angelina
•
CUENTOS PARA GRACIELA CABAL el año 2000, el Festival Internacional del Cuento de Los Silos se Enextendió a la Isla de El Hierro. Algunos de los invitados viajaron a aquella remota Isla, a la que se aleja mar adentro, envuelta en nubes frías ... ¿De qué querrá escapar esta misteriosa isla? ¿Qué persigue enamorada del mar y de las nubes? Una tormenta nos sorprendió, la piedra y la lava nos hablaron de duendes y hadas; las sabinas, sabias como diosas viejas, nos contaron leyendas sutiles; la niebla, el mar, los acantilados y laderas desde lo altofueron a pregonar secretos... Contamos tantos cuentos, por toda la isla, por las escuelas, los teatros ... que las tierras llenas de magia de El Hierro fueron sembradas de palabras que venía de América y Europa. En el viaje de regreso a Tenerife, mientras mirábamos elpaisaje azul, y tomábamos el aire suave de los inviernos canarios, en la cubierta del barco un amaestrador adiestraba a sus palomas mensajeras. Una de ellas regresaba siempre, fatigada, al barco. No quería ir con las demás, no deseaba aprender. Graciela intervino y junto a otras personas la escondió y, quizá, salvó su vida. Los que allí estábamos prometimos escribir un cuento sobre este episodio. Ella se nosfue sin bacerlo, no pudo. Ahora sus compañeros de viaje y amigos lo hacemos en su memoria. Vayan a ti nuestras palabras, allá donde estés
LA PRINCESA OUE NO QUERIA SER CARTERA
Ernesto Rodríguez Abad
nvuelta en azules, entre el cielo y el mar, sintió un vértigo irreparable. No necesitó más que un momento para darse cuenta de que ella no pertenecía a aquel espacio. A partir de aquel instante, decidió que no quería ser cartera. Ella era un princesa, él era un tosco amaestrador de palomas mensajeras.
E
¿Qué tenían en común? ¿Qué iba a ser de ella? No quería repartir mensajes toda la vida. Además se trataba de mensajes inútiles. Solo por deporte. Bueno, deporte para él, porque ella ¿qué ganaba haciendo aquello? Si llevase, al menos, mensajes de amor a amantes desterrados, o misivas de reyes honestos, en lenguajes crípticos, o, a último remedio, si fuese ayudante de la anticuada paloma de paz, o una princesa de cuento encantado ... Pero no, la encantada era ella y estaba un poco harta. ¡Tener que llevar mensajes inútiles de una isla a otra! No, ella no había nacido para aquello. Cuando vivía o, mejor dicho, cuando era persona, le presentaban sus vasallos recados e invitaciones sobre las hojas lustrosas de los vegetales más verdes de la isla. Y ahora pretendían que ella fuese de un lado a otro llevando cartitas que no servían para nada. El único mérito era llegar antes que otro. Si al menos se demostrase algo con ello. Correr y fatigarse para divertir a los demás ¿Quién le había preguntado a ella si quería llevar esa clase de vida? Definitivamente, envuelta en el vértigo azul del mar de El Hierro y el cielo infinito, no quería ser cartera. Aquel bruto era odioso, no tenía delicadeza. La empujada repetidas veces fuera del barco. Ella veía la proa alejarse traicionera y volvía fatigada, buscando aquel trozo de tierra falsa. No podía soportar la sensación de vacío y nada. y los pasajeros, turistas ociosos que la veían volver. Algunos pensarían qué ridícula paloma; otros, qué terca; alguno, qué cobarde ... Nadie diría es un princesa que no quiere ser cartera. Ella era de tierra y lava, el aire y el agua la asustaban. Había nacido en las cuevas más altas de la isla. Era hija de nobles bimbaches y así fue tratada toda la vida. Desde que llegaron los españoles empezaron las desgracias. Primero perdió el título de princesa y su verdadero nombre. La empezaron a llamar Isabel ¿Qué significarían aquellas letras? ¿Isabel? Todo cambió. Ya ni siquiera recordaba su antiguo nombre. Sonaba lleno de ecos yaguas rebotando por los huecos de las rocas. Sonaba como vientos entre las sabinas de la cumbre. También perdió a su amor. Un bimbache brillante como las uvas maduras. Y los vientos que traían los pájaros del agua, lo trocaron por un blancuzco europeo que la perseguía sediento, con ojos de demonio y con furias de volcán.
Así no era el amor que ella recordaba. Nunca más confiaría en magias y magas, en brujas y en sortilegios, de aquellos que trajeron los europeos. Una mujer de velos que tapaban la cara, de traje que cubría su cuerpo enfermo le dijo que ella podía acabar con su sufrimiento. La convertiría en ligera y le saldrían alas para escapar de su perseguidor. Un brebaje de aguas oscuras pusieron las manos huesudas como sarmientos de otros tiempos en los labios tiernos de la bella. y los brazos se hicieron alas y los cabellos aleves plumas blancas que la llevaron al aire. ¡Ella que era de tierra y lava! Traidora mujer de raza extraña que la convirtió en lo que no quería. En su tierra las princesas no se convertían en palomas y carteras.
CUÁN LElOS ESTÁN LOS HOMBRES DE LAS PALOMAS 1 C
Benita Prieto
uentan que hace mucho tiempo los hombres hablaban con las palomas. Los pájaros traían en sus picos las noticias que depositaban en sus oídos. Cada hombre tenía una paloma que lo acompañaba durante toda su vida. Francisco recibió a Graciela el día de su nacimiento. Era una paloma especial pues tenía el poder de ver el futuro. Con ese don fue acompañando el crecimiento del niño y evitándole sufrimientos y dolencias. No había lugar en que los dos no estuviesen juntos. Vivían el uno para el otro. Pero el tiempo, ese devorador de la vida, pasó más deprisa de lo que se esperaba. Francisco y Graciela estaban viejos y temían que uno dejase al otro solo. Así que hicieron un pacto, en el momento que uno de ellos abriese los ojos a la eternidad, el otro lo acompañaría, y ese día, de nuevo, se encontrarían. y así sucedió. Primero le tocó a Francisco, que se acostó y no recordó nada más. Graciela quedó muy triste porque su don de prever el futuro no había sido suficiente en aquel momento. Sólo le restaba quedarse sobre la tumba de Francisco, sin comer y sin beber a la espera del encuentro. ¡Cuánta morriña en el pecho, cómo le gustaría volver a oír la voz de su amigo! Poco a poco fue enflaqueciendo y partió. Nuevamente el tiempo, ese malhechor, trajo sorpresas. Graciela abrió los ojos y percibió que todo era muy diferente. No conocía aquel tipo de embarcación, nunca había visto a aquellas personas que la miraban. No sabía donde estaba, pero apenas sentía que encontraría a Francisco, su corazón latía con fuerza. Graciela se sentó en la cubierta del barco para descansar e soñar con el amigo. Luego sintió una mano que la agarraba y la lanzaba hacia el cielo, pero ella no quería irse. Necesitaba quedarse allí pues sabía que Francisco estaba muy cerca. Y retornó a la cubierta. Quería decirle a aquel hombre lo que estaba sintiendo, contarle su historia. Pero el hombre no percibía nada, por más esfuerzo que hiciese para comunicarse, él no entendía lo que ella quería decirle. Intentaba obedecer al hombre, pero estaba muy débil y demasiado triste. Exhausta, casi sin fuerzas, cayó en la cubierta. En ese momento oyó a alguien llamar: -¡Graciela! Pensó que la habían reconocido, ¡se sintió tan feliz! Pero no era ella a quien llamaban. Era a una mujer rubia que se aproximaba a ella. La mujer la cogió en sus manos y la acarició. En aquel momento la paloma sintió una inmensa paz, e intentó hablar con la mujer y tampoco la entendía, pero la acariciaba y la miraba con mucha dulzura. La paloma luego reconoció en los ojos que la miraban los ojos de su amigo Francisco. Él estaba allí, frente a ella, estaba segura. Algo pasó, el mundo se transformó y ahora los hombres ya no entendían el lenguaje de las palomas. Una lágrima brotó de los ojos de la paloma. Otra lágrima brotó en los ojos de Graciela. El encuentro se produjo, pero en un tiempo que ya era otro tiempo. 'Traducción
de E. Rodríguez y B. León
HISTORIA DE UNA PALOMA L
a memoria es tan caprichosa que, casi siempre, nos roba una parte de las historias y sólo nos devuelve retazos frágiles y difusos que se deshacen entre las manos. Por eso, aunque he tratado de ordenar estos fragmentos que rescaté del olvido, con la paciencia de aquel que se empecina en armar un rompecabezas incompleto, siento que no he logrado más que frases inciertas. ¿Cuál es la historia que tengo que escribir? Será acaso la de un viaje, un grupo de amigos y una paloma. O será la historia de Graciela que ya no está o está, pero de otro modo. O quizás sea la historia de mí misma y de todo lo que significó en mi vida ese viaje, ese grupo de amigos, esa paloma o Graciela que ya no está. O está, pero de otro modo. Supongo que tendré que ir desenredando los recuerdos para saber que habíamos zarpado del puerto de Los Cristianos, rumbo a Valverde, en la isla El Hierro. O al revés. No lo sé. Era, eso sí, una travesía corta para quien tiene ánimos de turista, pero demasiado larga para mi terror irracional a los barcos, mitigado tan sólo por mi amor irrevocable hacia el mar y por la compañía de mis amigos. Y allí estábamos todos, unidos por tanta palabra compartida durante años. Un grupo de narradores y escritores que había sido invitado al festival de cuentos y que, entre encuentros y despedidas, había ido construyendo su amistad. -Yo no soy narradora -decía Graciela, pero nadie le creía después de escucharla, cuando nos contaba, con esa voz de niña traviesa que no quiere crecer, sus terribles secretos de familia. Le hice jurar que no revelaría en su próximo libro mis confidencias de amiga. Porque ella todo lo convertía en literatura y seguramente estaría ahora escribiendo su propia versión de esta historia, tal como prometimos hacer los cinco ese día, cuando viajábamos juntos. Pero Graciela no está. O está de otro modo. Por eso somos nosotros los que intentamos hablar de lo que ocurrió en el barco con la paloma que no quiso volar. La memoria me ha escamoteado muchos detalles, pero no lo esencial. Veo, sobre el horizonte azul, el dibujo de una bandada que partía hacia su destino inexorable, siguiendo el camino que su dueño había trazado. No recuerdo para qué entrenaba palomas aquel hombre remoto, pero recuerdo su furia, cuando las soltó y una de ellas se negó a abandonar la cubierta. La paloma, puro temblor de plumas, resistió sus insultos oscuros. -Hay que matarla -gritaba implacable, pero no pudo. Se encontró con un grupo de amigos dispuestos a defender causas perdidas, como la de un pájaro que no quería volar como los demás. Con artificios de escritores y narradores, inventamos mil y un argumentos, para revocar la sentencia cruel y salvar a la paloma. Tal vez porque somos descendientes de Scherezada, no apelamos a la lógica ni a la razón, sino a la imaginación desbordada y al poder mágico de las palabras. ¿Acaso hay otra forma de vencer a la muerte?
liliono Cinetto
A veces los caminos que uno toma parecen equívocos, como los de aquella paloma o los míos al narrar esta historia. Ni siquiera sé si esto es un cuento o es tan sólo un viejo sortilegio para borrar la distancia que me separa de los que quiero y para reencontrarme otra vez con ellos en el rincón de mi melancolía. Quizás no sea un cuento, pero no importa. Escribo estas líneas desde el otro lado del mundo y desde mi nostalgia, con el secreto deseo de burlarme del olvido. No sé si esto es un cuento, pero sé que después de aquel viaje yo encontré el rumbo exacto para alcanzar mis sueños, igual que aquella paloma frágil. Y sé qué importantes fueron en ese sentido mis amigos. Y en especial Graciela que me ayudó a buscar mi propia voz entre tanto mido. La misma voz que ahora se unirá a las de Benita, Celso y Ernesto, como aquel día, en el barco, cuando salvamos a la paloma con historias improvisadas y artilugios literarios. Así, todos juntos, bajo el antiguo conjuro de las palabras, como en un ancestral hechizo, rescataremos a Graciela que ya no está. O está, pero de otro modo. No porque sea posible olvidada, sino porque no conocemos otra forma de vencer a la muerte.
ANGELINA1
L
a Mora traía en la mano una jaula de oro. Dentro de ella una palomita de color rosa. ¿Quién había visto cosa igual? Y con voz ronca anunciaba:
-¡Vengan todos, vengan a ver! ¡Aquella que sufre de mal de amores, y canta como nadie, para aquel que la quiera bien! y la Mora chasqueaba los dedos, y el pájaro se ponía a cantar con su maravillosa voz de mujer: . Princesa soy, esclava estoy, mi bien amado me abandonó ... y lo más rápido posible, la Mora cubría la jaula y, de nuevo, anunciaba:
-¡Para ver la palomita convertirse en princesa, cambio por monedas de oro la visión de la belleza! La Mora, entonces, se quitaba el turbante y lo iba extendiendo a las manos que se estiraban, a otras que se atropellaban, ávidas de novedades, en aquella feria de Tramontana. El círculo entonces se abría, ella posaba la jaula en el suelo y deprisa quitaba el paño que la cubría. Abría la portezuela y cogía al pájaro con una mano. Lo sujetaba con las dos, alisaba la cabeza de la avecilla y sólo entonces tiraba del alfiler que allí estaba clavado. Todo tan rápido, tan solemne, que parecía obra de un prestidigitador. En ese exacto momento, la paloma color de rosa se transformaba en la princesa más linda que ya se hubiese visto. Trajeada con un vestido rosado, como el día que amanece; adornada con los tonos de la autora boreal, iluminada por una nube de pájaros a la espera del sol y resplandeciente como las estrellas en el infinito de la noche. La visión era encantadora. Mas así como en un parpadeo de ojos la palomita se convertía en princesa, en un abrir de boca volvía a ser paloma, a manos de la Mora Tuerta, que le clavaba de nuevo el alfiler de oro en la cabeza. Sin dar tiempo a que alguien reclamase, la Mora se iba abriendo camino entre la multitud, siempre anunciando su gran atracción: -¡Vengan todos, aproxímense! ¿Quién ha visto al pájaro-princesa que canta su dolor con enorme belleza? De villa en villa, de feria en feria, la Mora se iba quedando cada vez más tuerta con el peso de las monedas que acarreaba. Un día, la Mora notó que estaba siendo seguida. Trató de recoger sus cosas lo más deprisa posible, e intentó ocultarse entre la multitud. Temía a los guardias, a los impuestos, a los impostores. Mas pronto fue alcanzada por el andar ligero de un hermoso joven.
'Traducción
de Rosa Calvo.
Celso Sisto
-¿A dónde vas con tanta prisa, mi adorable Mora? -¡Vago sin destino, joven! Vendiendo quincallas. -¡Presumo que llevas contigo algo muy valioso! -¡Todo vale oro cuando se tiene poco, joven! -¿Y es posible ver lo poco que te resta para el comercio?
-Ya no tengo nada más para vender, joven. ¡Mismercancías se reducen ahora a casi nada! -¡Veo que sabes disfrazar como nadie! -¡Nada tengo que esconder! -¿Y qué es lo que llevas en ese envoltorio de tela?
Las miradas de la Mora se hicieron de repente amenazadoras. El joven muchacho adelantó la mano para tocar la jaula que la vieja no había posado en el suelo ni siquiera un minuto, como si estuviese preparada para moverse con rapidez, en caso que fuese necesario. Y ahora, con aspereza, replicó entre dientes: -¡Eso no es asunto suyo! ¡Y quítese de delante! ¡La Mora no esperó nada más! En un parpadeo de ojos ya iba hacia adelante, chocando con quien estuviese en su camino, resuelta y ágil como si no fuese tuerta. Si hubiese mirado para detrás, habría visto que el joven la dejaba ir sin el menor estremecimiento o prisa. Había en su inmovilidad la certeza de que había conseguido lo que quería, había en su sonrisa enigmática una satisfacción por haber dejado a la vieja agitada. Él también sabía, ahora, que la Mora había reconocido en él al hijo del rey para quien había trabajado otrora. Desde entonces, la Mora actuaba como si intentase escapar de una sombra. Ya no ofrecía su principal atracción en las ferias ni en los mercados, para no levantar sospechas. Mas en cuanto juzgó que estaba lo suficientemente lejos del lugar de aquel episodio con el hermoso joven, volvió a pregonar en voz alta: -¡Vengan todos, vengan a ver! ¡Aquella que sufre de mal de amores, y canta como nadie, para aquel que la quiera bien! Yeso bastaba para juntar una turba de curiosos. Pero esta vez también estaba allí, de incógnito en medio de aquella gente, el joven de quien la Mora venía huyendo. Al presenciar una vez más el espectáculo de la princesa convertida en palomita cantarina, el joven tuvo la certeza de que no la buscaba en vano, pues el anillo que la princesa-paloma llevaba en el dedo, él ya no tenía dudas, era el anillo de su hermana, aunque el rostro estuviese transformado. Y ahora, sin dar tiempo a que la vieja recogiese sus pertenencias, el joven la sujetó firme por el brazo y preguntó: -¿Dónde conseguiste ese pájaro tan especial, abuelita? -¡Veo que el joven tiene un corazón que busca aventuras!
-¡Más que aventuras, busco gente de mi propia sangre! La vieja, con la certeza de que había sido desenmascarada, advirtió: -¡El pájaro está encantado, si otras manos que no sean las mías lo tocase, moriría! y diciendo esto, la vieja soltó un gruñido, como una carcajada llena de malos
augurios. El joven la apretó con más fuerza. -¡Antes perderla con mis propias manos que veda esclava de tu magia, Mora! -No hay ardid en mis palabras, joven. ¡Ya que llegaste hasta aquí, no irás a echado todo a perder como un incauto! -¿Y qué me aconsejas, vieja Mora! -Ir con prudencia, mi hermoso joven. ¡No hay nada que no se pueda negociar! -Viendo que el joven estaba dispuesto a sacar su cuchillo, la Mora se apresuró a decir: -¡Puedo enseñarle un contrahechizo, joven! -¡Entonces que sea breve! -¡Primero la bolsa de monedas, después las palabras mágicas! -¡Ahí está! El joven arrojó con furia la bolsa de cuero que traía amarrada a la cintura. La vieja se agachó para cogerla y, mientras vertía el contenido en el suelo, iba diciendo: ¡Romero metido en agua puede estar cuarenta días! Un amor lejos del otro marchita sus alegrías. En el momento en que el joven iba a coger la jaula de oro, la Mora abrió la portezuela y la palomita rosa voló. La Mora, entonces, entre risas, completó refunfuñando: -¡Espero que hayas guardado el verso, joven! El joven, atónito, sin saber si corría detrás del pájaro o si castigaba a la Mora, gritó a sus acompañantes: ¡Agárrenla! Y corrió, él también, detrás del pájaro. Pero no necesitó ir muy lejos. Tan pronto como ganó altura y distancia del lugar donde estaba la Mora, la palomita rosa se posó en una rama de granada y, como si esperase que la viniesen a buscar, se quedó casi inmóvil. En poco tiempo el joven apareció corriendo, y antes incluso de que terminase de repetir el contrahechizo para entonces poder tocar al pájaro, la paloma vino a posarse en su hombro. El muchacho estaba terminando de decir "...un amor
lejos del otro, marchita sus alegrías", cuando el pico de la paloma se mezclaba entre sus cabellos, como si quisiera besarlo. Él, rápidamente, arrancó el alfiler de oro de la cabecita del delicado pájaro, y ahí surgió la princesa Angelina. La alegría del encuentro de aquellos dos hermanos, ya se sabe, se mezcló a las lágrimas y los abrazos atrasados. Y entre un abrazo y otro, entre una lágrima y otra, Angelina le contó al hermano el motivo de su encantamiento. -El rey, nuestro padre, preocupado por si yo siguiese al ejército, para luchar al lado de Gregario, ordenó el hechizo a la Mora. y explicó además al hermano que la Mora, por orden del rey, debería mante-
nerse lo más distante posible del castillo y de la guerra, andar con Angelina por el mundo y sólo regresar cuando supiese que la expedición guerrera había terminado. Ya hacía cinco años que vagaban de feria en feria, de aldea en aldea, cuando finalmente se encontraron allí. El joven príncipe, hermano de Angelina, pesaroso, le contó que, de hecho, volvía de la guerra. El ejército de su padre había perdido y muchos soldados fueron hechos prisioneros. Gregorio estaba entre los rehenes del rey Mahmoud, y nada fue posible hacer para liberarlo. Él, ahora, seguía en barco, para hacer trabajo de esclavos en algún lugar no revelado, antes que su cabeza fuese presentada al pueblo como trofeo de guerra. Angelina, que era valiente como una cascada, no perdió el tiempo en lamentos. Obligó al hermano a devolverla a la forma de pájaro, clavando de nuevo el alfiler de oro en su cabeza, y voló en busca del barco donde estaba Gregorio, instruida por la geografía del hermano. La palomita rosa voló días y noches. Iba lo más veloz posible, temiendo que cualquier parada fuese determinante para la vida de su amado. Cruzó los cielos y vio muchas banderas de guerra, muchos barcos piratas, mas ninguno que se pareciese al descrito por su hermano. Vio hombres muriendo, cuerpos siendo lanzados al mar, esclavos encadenados, pero nadie que se pareciese con Gregorio. Lo que Angelina no sabía era que Gregario había caído enfermo, y estaba en la bodega de otro barco, que lo había rescatado en un saqueo al barco del rey Mahmoud. Ya al final de sus fuerzas, Gregorio sólo se mantenía vivo gracias a los cuidados de la tripulación, que se relevaba para alimentado y calentarlo, en un intento de bajar la fiebre que le dominaba el cuerpo. En cuanto Gregorio deliraba Angelina lo buscaba. Nada la hacía parar de volar por mucho tiempo. Las tempestades la alcanzaron algunas veces, y le caían de pleno, como una avalancha de piedras. El calor le chamuscó las plumas, como si pudiese abrasarla más que la pasión que la hacía proseguir. Las olas se agrandaron, como si quisiesen engullirla de una sola vez. Mas su desespero era tan grande que la hacía cambiar de inclinación en el momento exacto. Angelina perdió la cuenta de los días que pasó en el mar, buscando el barco donde pudiese estar Gregorio. Dejó de percibir el cambio del día hacia la noche después del primer mes en pleno mar. Se alimentaba con rapidez, de
migajas que encontraba en la cubierta de algún barco, en un descenso de rapiña certero. Sorbía el agua de las lluvias, en pleno vuelo, bebía en los charcos que se formaban en las lonas de los barcos, siempre que estaba segura de no ser notada. Un día llegó al agotamiento. La vorágine de la búsqueda precisaba nuevas fuerzas, y Angelina tuvo que tardar más en la cubierta de un barco. Se quedó un poco más, mirando nerviosamente en todas direcciones, dominando la aflicción y la prisa en proseguir. Todo lo que le obligaba el instinto de supervivencia. Ella no lo sabía, mas allí, al otro lado, debajo de la cubierta acorazada en que se posara, estaba Gregorio, en franca recuperación. Él había sido llevado a la cubierta de abrigo para beneficiarse de la brisa marina. Ya caminaba, escoltados por brazos ajenos, ya hablaba, con algún esfuerzo, y se disponía a recibir el sol en el rostro con una sonrisa en los labios, y hasta cantaba las canciones que la memoria, gastada por la enfermedad, le permitía recordar: Morenita, si yo te pidiese, de modo que nadie viese, un beso, tú me negabas. Morenita, si yo te pidiese, de modo que nadie viese, un beso, tú me negabas, o lo dabas, o lo dabas ... Y fue así, favorecida por la dirección del viento, que tal cantar llegó a oídos de la princesa-paloma. Angelina reconocería la voz de Gregorio en cualquier lugar, y principalmente aquel suave canto que él no se cansaba de repetir sólo para ella. Sin estar totalmente repuesta, la palomita rosa alzó el vuelo, orientada por aquella melodía. Todavía sin fuerzas, acabó yendo a caer a los pies de Gregorio, que inmediatamente se agachó para socorrer a aquel pájaro que se había precipitado desde el cielo. Él también, todavía torpe, fue a cogerlo y pasó suavemente la punta del dedo índice por la cabeza de la avecilla. Al sentir que había un hueso en la cabecita del pájaro, Gregorio descubrió el alfiler de oro, y tiró de él. La visión de Angelina, así, surgida de repente, fue lo que bastó para que Gregorio recuperar la salud. Como estaban al otro lado del mundo, los dos tuvieron tiempo de sobra para narrarse uno al otro sus peregrinaciones. Sólo mucho tiempo después los dos consiguieron regresar al reino natal. Mas esta vez, el rey era e bondadoso hermano de Angelina. Y sin guerra, vino un período de prosperidad, abundancia, riqueza, que duró para siempre.
'"
/'
RESENA BIBLIOGRAFICA
L
a escritora Graciela Beatriz Cabal (1939-2004) fue maestra y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Su actividad editorial se inició en el Centro Editor de América Latina, donde fue Secretaria de Redacción de varias colecciones, entre las que cabe destacar Nueva Enciclopedia del Mundo fouen, Capítulo, Historia de la Literatura Argentina y Los Grandes Poetas. Trabajó en el cuidado de ediciones críticas de autores argentinos, en la investigación periodística y realizó actividades relacionadas con el teatro y la televisión, destacándose la elaboración de guiones televisivos para programas del ciclo Argentina Secreta, y otros trabajos y seminarios sobre televisión y guiones en distintas provincias y ciudades del interior del país. Coordinó talleres de la Dirección Nacional del Libro en los programas "Leer es crecer" y "Los autores visitan la escuela", y en los talleres de lectura "Vamos a leer juntos", "Las mujeres y la escritura", "Buenos Aires a Libro Abierto", "Contemos la Navidad" y otros de la Dirección General de Biblioteca Municipales. A través de la Secretaría de Cultura de la Nación, de Universidades y Secretarías de Cultura de las provincias realizó numerosos viajes para dictar conferencias, seminarios y talleres y participar en mesas redondas con escritores, docentes y bibliotecarios. Los temas que prevalecen en sus seminarios y talleres abordan el sexismo en la literatura, los cuentos de hadas y los medios de comunicación, la imagen de la mujer en los libros de lectura, el proceso creativo, el perfil del lector y la tarea de los mediadores. En su calidad de Presidenta de la Asociación' de Literatura Infantil y]uvenil de la Argentina (AU]A), entre 1993 y 1995, dedicó sus mayores esfuerzos a recorrer el país, trabajando con maestros y bibliotecarios y procurando la difusión de la buena lectura entre niños y jóvenes. Fue cofundadora y codirectora de la revista La Mancha, papeles de literatura infantil y juvenil entre 1996 y 1998. Actualmente, colabora con distintos periódicos y revistas especializadas en literatura y educación. Como narradora oral participó en los cuatro Encuentros Internacionales de Narración Oral organizados por la Fundación El Libro; en el Primer Festival Nacional de Narración Oral y en las Primeras Jornadas de Reflexión sobre la Formación del Narrador Contemporáneo, organizados por SERCA en 1998. En el año 2000 participó en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos. Una parte importante de su amplia producción -es autora de más de cincuenta libros- está dirigida a niños, jóvenes. Valgan como ejemplo los siguientes títulos: IIUnsalto al vacío", en Mujeres y escritura (1989), "Entre las hadas y las brujas", en Feminismo, Ciencia, Cultura y Sociedad (1992), Mujercitas ¿eran las de antes? El sexismo en los libros para chicos (1992), Mujercitas eran las de antes y otros escritos (1998, La Señora Planchita (1988), Historia para nenas y perritos (1990), Cuentos de miedo, de amor y de risa (1991), El hipo y otro cuento de risa, Cuentos con vírgenes y santos (1993), Cuentos con brujas (1999), Los Ecoamigos se van de safari (1999),
DOS TEXTOS DE GRACIELA CABAL
EL ANGELITO Uno de los miedos que atormentaron buena parte de mi infancia fue el miedo de aplastar al angelito. (Hablo de mi angelito. El que me correspondía.) Es cierto que yo nunca logré vedo, porque, según la Señorita Porota nuestra maestra de primero inferior-, los angelitos sólo se dejaban ver por las niñas buenas, calladitas, limpias y muy pero muy trabajadoras. Ella, la Señorita Porota, sí los veía [por algo era maestra]. A todos los veía: cada angelito sentado al lado de la niña que le había tocado en suerte, más triste o más contento según el comportamiento de la susodicha niña. -¡A ver, tú! -decía la Señorita Porota, empinada en sus tacones-o ¡Basta ya de morisquetas! ¿O no ves que el angelito llora? Después de observaciones como ésa, la Señorita Porota acostumbraba hacernos cantar a coro: "-¿Adónde va la niña coqueta? Chirunflín, chirunflán ... -A recoger violetas. Chirunflín, chirunflán ... -¡Ay, si te viera el ángel! Chirunflín, chirunflan ..." La máxima preocupación de la Señortia Porota -y juro que nos la transmitió- era que, entre juegos de manos o apretujones, algún angelito recibiera un mal golpe. -¡Por eso las compañeras de banco deben mantenerse bien separadas! decía. Y bajando la voz agregaba misteriosamente: -Para no molestados a ELLOS... Nunca lo puede corroborar fehacientemente, pero se comentaba que las niñas malas del grado -las que eran desprolijas, bocasucias y siempre se sentaban atrás porque ya no tenían remedio y mucho la cabeza no les daba- habían intentado varias veces acabar con sus respectivos angelitos, frotándose unas con otras para reventados y cortando el aire con sus tijeritas de labor. (¿Acaso ignoraban, las muy bobitas, que ELLOSson inrnortales?) La verdad es que los angelitos nos tenían con el Jesús en la boca. Especialmente durante los recreos, en los que había que cuidar que no se cayeran ni se tropezaran con los bebederos ni se perdieran por ahí [después de todo, eran unas especies de bebés]. Lo que ninguna de nosotras podía explicar con claridad era en qué consistía la protección que nos brindaban los angelitos. ¡Si hasta llegamos a sospechar que en realidad éramos nosotras las que los cuidábamos a ellos! -Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y otros juegos de niñas -nos decía la maestra-o ¡Así los angelitos estarán contentos! y entonces yo, que lo que quería de verdad en la vida era ser pirata, miraba con envidia a los varones de la Señorita Lucrecia, que en los recreos
corrían, saltaban y se divertían como si nada. -Señorita -me animé a preguntar un día-, los varones del otro grado ¿no tienen angelito o qué? Como ella no me contestó, después de un rato volví a mi juego de niñas. Bajo la complaciente mirada de maestras y, creo, de angelitos, seguimos cantando aquello de "Bicho colorado mató a su mujer, con un cuchillito de punta alfiler. Le sacó las tripas, las salió a vender: -jA veinte, a veinte, las tripas de-mi-mu-jer!"
UN SALTO AL VACÍO [.. .J ¿Existen géneros literarios convenientes, bien vistos, apropiados para que una mujer escritora transite por ellos? La literatura infantil ¿es cosa de mujeres? l...J ¿Cosa de mujeres? ¿Cómo los chupete s anatómicos, las cacerolas engrasadas y el crochet? ¿Es posible que la misma fatalidad sexual que nos condena a ser las mejores en eso de rasquetear pisos, desodorizar inodoros, freír milanesas y, por qué no, destapar cañerías, nos vuelva especialmente aptas para la literatura infantil? Siguiendo esta línea de pensamiento, nada tiene de extraño que, a quienes escribimos para chicos -mujeres o varones-, se nos ubique lejos de las escritoras y los escritores y cerca de las madres y las maestras. Madres y maestras -segundas madres- que trabajan por amor. Y trabajar por amor -ya se sabe- es casi como no trabajar. Escribir para chicos ¿es casi como no escribir? En el mejor de los casos se trataría de una tarea menor que, por lo oscura y descalificada, tiene algo de trabajo doméstico y un no sé qué de apostolado. l...l Cuando alguien habla de la literatura infantil como "cosa de mujeres", obviamente no hay que entender "escrita por mujeres" sino "cosa sin valor, nada que importe". Una triple desvalorización: la de la mujer escritora, la del chico que lee o al que le leen, la de la literatura infantil. También podríamos decido así: "Las mujeres escriben mal. Los chicos no entienden mucho. Que las mujeres escriban, nomás, para los chicos". Será por eso, por considerar la literatura infantil como un subgénero poco prestigioso, que muchos escritores y escritoras "para grandes" al mencionar sus obras olvidan nombrar las que escribieron para chicos.
Será por eso que los planes de estudio que incluyen como materia la literatura infantil son, en general, los relacionados con la docencia y no los que tienen que ver con la literatura. Pero: ¿qué concepto de la literatura infantil hay detrás de este tipo de consideraciones? ¿Una serie de textos didácticos con mensaje y moraleja? ¿Un desfile de personajes sin encarnadura a los que nunca les pasa nada que valga la pena? ¿Un conjunto de historias dulzonas de inevitable final feliz, con nenas, mujeres y ancianitas siempre dispuestas a vivir en borrador? La literatura infantil es otra cosa. Porque la literatura es otra cosa. La verdadera literatura, incluyendo la que elige al chico como su mejor interlocutor, huye de los caminos transitados, de los refugios protectores, de las mesas servidas junto al fuego. La verdadera literatura gusta en cambio perderse, con los ojos abiertos y . en completa soledad, por bosques profundos y tenebrosos. Y no teme encontrarse ni con lo maravilloso ni con lo abominable. y se niega a reconocer los signos que le marquen la vuelta a casa. Porque la literatura, siempre, es un salto al vacío. y esto ocurre cada vez: se trate de un general perdido en su laberinto, de una tortuga enamorada que vive en Pehuajó, de los sueños de un viejo sapo, de un monigote en la arena. Porque la literatura infantil no es "cosa de mujeres". La literatura, toda la literatura, incluida la llamada infantil, es cosa de escritores y escritoras. [De Mujercitas ¿eran las de antes? y otros escritos, Buenos Aires, Sudamericana,
Colección
La llave, 1998
.1
.
"
..
.'
•.•.
~ .
I /
I
. '
..
...
"
\
'.
~',:'
.
.
. '
,
."
.'.
Contar para leer
Eliana YUNES
Para Ernesto Rodriguez, en recuerdo del encanto de oírlo contar los medievales.
acedos décadas, la práctica de contar y oír historias era algo memorable en las experiencias de la infancia, registrada en nuestros mejores autores: Carlos Drurnmond de Andrade, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Monteiro Lobato, entre otros, o una reminiscencia doméstica de los que tuvieron la sana "promiscuidad" de convivir con diferentes estratos socio-culturales y generacionales, en las familias entonces más numerosas, con agregados, en ciudades pequeñas donde los "casos" vividos, pronto se transformaban en historias que eran las noticias del lugar. Con raras excepciones, contar historias era una tarea materna para mecer el sueño de los pequeños o cosa de aventureros en el relato de sus proezas. El excepcional Graciliano Ramos dejó en dos libros -no por casualidad tomados como menores, sino por efecto de aquello de lo que se ocupabanla fuerza de esta tradición: Historias de la Vieja Totonha y Alexandre y otros héroes tratan de estas diferentes líneas a la hora de contar. En el primero está la tradición oral portuguesa mezclada con la de los indios y negros en una síntesis curiosa e inteligente; en el último, las verdaderas mentiras (ficciones) de un personaje tratando de las ocurrencias extraordinarias en su ordinaria vida "sertaneja'", Con la llegada de programas más sustantivos, articulados y consecuentes, al menos teóricamente, discutiendo las estrategias de promoción de la lectura y -hoy se ve- no solamente en países periféricos y carentes de alfabetización, la narración oral de textos autorales y de la herencia popular se volvió, poco a poco, una práctica seductora y fascinante, capaz de reunir a un público heterogéneo en edad e intereses para, simplemente, oír historias, retornando el contacto con la tradición de la palabra. La fascinación que la narrativa ejerce sobre el hombre, nunca depende en verdad de los soportes, como registra Paul Zumthor: antes de los rollos y de la escritura, la oralidad ofrece a occidente sus más profundas narrativas, guardadas en la memoria por excelencia, el corazón.
H
'Nota de la trad. : "sertanejo" se refiere a la persona o al tipo de vida que llevan los habitantes del "sertao", lugar apartado del mar y de las poblaciones.
I
I
I I
I I
Mnemósyne
Sin embargo, por ignorar tanto la historia de la literatura en sus fuentes como los estudios contemporáneos de historia oral, pero sobre todo contrariando las más contundentes experiencias sobre la iniciación y el fomento de la escritura, hay quienes vienen ingenuamente proponiendo que no se cuente sino delante de un libro abierto para que no suceda la desvalorización del objeto-soporte de la anhelante alfabetización.
como los hombres comenzaron a hacer historias y no únicamente cuando en una extraordinaria revolución Grecia inventó al alfabeto de una vez por todas. Lo que nos aparece recogido en las epopeyas y tragedias, con firma autoral y, ciertamente, arreglo genial de sus recopiladores, circulaba mucho tiempo antes de boca en boca en los relatos populares. Es decir, vividos por el pueblo, en el horizonte de celebraciones que no podían ignorar.
Más que esto, el hecho de contar ha sido señalado como un retroceso, un atraso capaz de estimular la pereza y mantener en una bienaventurada comodidad a los que más necesitan esgrimir las letras. Es bueno recordar que aprender la escritura o incluso la lectura no es un problema de letras, ni de palabras o frases, es una cuestión de entendimiento, de sentido, que se sobrepone al desciframiento del código.
Es más: no se trataba de una oralidad común y corriente, de la que usaban y usamos para comunicarnos en situaciones ordinarias de la vida diaria. Había una oralidad secundaria, viva hasta hoy, en los refranes, los trabalenguas, las adivinanzas, los rezos y las celebraciones que se imponían casi como rituales, por traer el "espíritu" de aquello que invocaban o recordaban. Esto les permitía no confundir las oralidades, la visual y la ritual, ni olvidar las 11 fórmulas 11 : era justamente la forma, o sea, las marcas específicas del ritmo, la resonancia, las imágenes y figuras que recordaban la experiencia, lo vivido. Esta oralidad era guardada en el corazón, de modo que la sabían "de corrido".
Los ingenuos defensores de esta tesis no se dan cuenta de que contradicen en la práctica la experiencia conformada de que alfabetización no es conocer las letras y que descifrar palabras no corresponde a construir sentidos. Dominar el código sí es algo importante y que ocurrirá, sin la mera reiteración de la lectura textual, mas sólo ella se dará sin traumas y rechazos cuando el iniciado en las letras ya estuviese iniciado -y seducido- por el misterio del lenguaje, traducido mejor que nunca por la narrativa de contar. Éste, sin embargo, no es el espacio para discutir este punto, aunque sea imprescindible señalar el común equívoco de suponer que la lectura es consecuencia de la escritura y que, por tanto, se origina a partir de ella. Intentemos antes comprender qué es la oralidad, sus modalidades y las diversas funciones a lo largo de los tiempos. Fue con el recurso de la oralidad
La donación del alfabeto, como instrumento de la escritura y preservación de los recuerdos, aparece narrada por Platón en Fedro y subraya el cuchillo de dos filos de este poderoso artefacto. A la misma vez, veneno y cura para la memoria y el olvido, la escritura distanció a los hombres de la experiencia, no sólo de los sentidos sino de la vivencia y creó, por la lógica de las proposiciones y la ordenación sintagmática de los discursos, un modo de pensar racional que, lentamente, descalificó lo que no fuese deducible por el propio discurso. Las experiencias de lo poiético, de lo místico, de lo afectivo fueron, a lo largo
Revista del Festival Internacional del Cuento
de los últimos siglos, cartesianamente dispensados por ser improbables, irrepetible s sin generalizaciones confortables. Recapitulando: hay diferentes oralidades desde la génesis de la escritura que subsistieron a ella, nuestra conversación despreocupada y la poesía de la música popular, como la de los antiguos trovadores, son sus variantes contemporáneas. No hay pues razón para considerar a las oralidades como un retroceso porque es una realidad que no desapareció con la escritura, ni siquiera la precedió. Por otro lado, sería también providencial recordar que el libro es apenas el más fascinante y práctico de los soportes de la escritura y que una red de ordenadores que nos permite un acceso casi ilimitado a la información escrita, no precisa ser temido como enemigo de la lectura. Sería como mínimo irrisorio, de aquí a una docena de años, imaginarse a alguien contando historias (porque la práctica viene a sustituir mientras seamos hombres) sin apartar los ojos de un ordenador portátil donde fuese leyendo lo que contase. Igualmente será necesario recordar que la oralidad posterior a la escritura fue decisivamente influida por sus estamentos y que hoy nos incomoda una oralidad primaria que no se organice de modo lógico y encadenado, dispensando los nexos habituales tales como y, de repente, entonces, ¿·sabes?.. La corrección de este problema viene con naturalidad, a medida que la familiaridad con la lectura aproxima las estructuras del "habla culta'' a la fluidez oral del hablante. Esto significa, en otras palabras, que cuanto más "escuche" textos bien escritos, mejor será su repertorio lingüístico, tal y como la calidad de desempeño de los hablantes nativos en torno a un niño
determinará la calidad de su aprendizaje de la lengua oral. Su habla, con la práctica, tendrá resistencias cada vez menores a la escritura y a la lectura. Si estuviésemos leyendo a Conan Doyle, lo oiríamos completar: "Elemental, mi querido Watson ...11 Además de estos argumentos bastante accesibles a la lógica de quien investiga, y no sólo actúa de forma terca en su opinión, podemos recurrir al propio contexto actual para justificar el retorno caluroso a la audición de historias. En el momento en que la velocidad de las informaciones parece tecnológicamente cada vez más importante, a veces en detrimento hasta de su calidad, pasa a ser un arma poderosa en favor de la diseminación de la literatura y una provocación con gustó a "quiero más", el hecho de contar historias, tal como se ofrece de inmediato a la fruición del público. Quien no parece tener tiempo para abrir un libro durante una hora, se sienta para oír cuentos de autor durante horas sin interrupción, creando intimidades con imágenes y sonoridades. Aunque las transposiciones cinematográficas no siempre sean de las mejores, nunca se escuchó decir que el cine tuviese que ser puesto en entredicho por el hecho de colaborar con la pereza de leer. Al contrario, muchas editoriales han usado vídeos para contar la historia del libro, así como historias que ellas mismas editaron en papel son acompañadas de una edición en multimedia. ¿Por qué, entonces, el esfuerzo inútil de combatir lo que apenas es una estrategia de las más ricas y baratas para llevar al oyente a amar la literatura, a reconocer que es capaz, sí, de entender lo que escriben estos "genios", a desear disponer del texto a la hora que quisiera, sin depender del contador buscando su referencia? Hay
Mnemósyne
algo extraño en el reino de Dinamarca, como dice Shakespeare, en Hamlet. Si deseamos democratizar el acceso al libro, no basta bajar los precios (aunque esto sea absolutamente necesario), es preciso volver accesible el propio lenguaje, es decir, hacerlo familiar al potencial lector. No, nada de adaptar, simplificar, reducir, adulterar -facilitar- el texto, pero hacerlo legible por la audición. El contador hace la historia viva, como en los viejos tiempos, pero en la condición de narrador oral que, según Benjamín, ya no puede hablar de lo que da testimonio, sin embargo procura hablar de lo que tiene experiencia por el lenguaje. Es bueno y todavía posible recordar que, en su trabajo profesional, el contador de historias es un divulgador de la obra de muchos autores y de las propias editoriales, ya que no se debe hacer una narración sin anunciar las fuentes. Se abre, pues, la posibilidad de circulación de autores poco conocidos, obras más raras, textos abandonados y visiones culturales sui generis que merecen ser presentadas como modos de pensar, ser y actuar de otros puebles, tiempos y culturas. Es interesante notar que, en lanzamientos sobre todo de poesía, cuando los recitales son frecuentes, no se acostumbra a invocar cualquier repugnancia al declamador de los versos, ni se exige de él que recite con el libro abierto delante de los ojos. ¿Y no fue así con las tragedias, tanto clásicas como renacentistas, de Sófocles a Shakespeare, escritas y representadas sin ningún perjuicio de su consumo como lectura? Al final, desaparecido el último libro, todavía así los hombres podrán narrar sus vivencias del mundo. No creo en las brujas, pero ... La resistencia a la quema de los libros de las ideas es justamente la de
memorizarlos enteros, convirtiendo a cada hombre en un libro vivo. Vale un registro de que el contador de historias de la tradición tenía un papel social bien más reservado, bien más sagrado, confundiéndose su figura con la del propagador de verdades y, por tanto, con fuerza para pronunciar moralidades, costumbres, principios, portavoz de memorias e ideologías, incluso en comunidades que ya conocían la escritura. Conternporáneamente, estas funciones se alteran de cara a los nuevos soportes para la escritura que despuntaron con Gutenberg y todavía no se agotaron. Ni por eso la oralidad debe ser apagada -¿qué tal recordar Farhenheit 451 (Francois Truffaut, 1996)?¿O los contadores serán ahora considerados enemigos públicos de la alfabetización? Parece poco inteligente y razonable actuar groseramente contra la narración oral como ciertos grupos que creen en la linealidad y el progreso de los tiempos, visión que, ya en el siglo XIX, las contradicciones entre marxistas dejaron entrever. Con Nietzche y Freud esta idea de la sustitución de los saberes ya fue denunciada. A propósito, los millares o millones de analfabetos funcionales o alfabetizados secundarios que pasaron por la escuela con el libro en la mano, ¿por qué no se aficionaron a leer? ¿Porque el gusto por leer no pasa por el tacto de libro, de la visión de lo impreso, sino por el contacto amoroso y placentero de oír, los ojos en los ojos, el hálito como aliento? ¡Cosa que las madres, amas y abuelas supieron hacer por las noches, al pie de la cama, o los peregrinos, junto al fuego, para crear lazos y simpatías, entre ellos mismos y para con los otros recordados! Así las narrativas sobrevivieron para ser escritas. Y recontadas. ¡Fíjese que el apogeo de la relación
Revista del Festival Internacional del Cuento
escrita y la visión en la pantalla del ordenador no abdicó de encontrar una tecnología que permita ver/oír un contador sin que el texto monótonamente se reproduzca en la pantalla. ¿Qué diremos a los sordos? ¿Qué el lenguaje gestual es un atraso en su aprendizaje de la lengua oral? ¿O que él debe ser bilingüe, lector de múltiples lenguajes? Por fin, un esclarecimiento superfluo para los sensatos: contar es sólo hoy una estrategia de sensibilización para comenzar la seducción hacia el relato, esté éste sobre el soporte que esté, incluso el de la escritura. La lectura que "pre-existe" a la escritura -recordernos que sólo hay escritura cuando ya hubo lectura- es un modo de coger lo que hay, lo que interesa, lo que necesita el recolector en el campo del mundo... La lectura es condición para la escritura. Bien sabemos, por tanto, que envenenados por el olvido, muchas veces, sólo entendiendo las letras, entenderemos el mundo que en ellas fue cifrado: la escritura tiene sus secretos. A veces, sólo al pronunciarlas, quedamos curados del maleficio, de la parálisis que causa no haber vivido lo que está escrito. La ley sólo fue dada como registro de lo que ya era costumbre: si la costumbre está viva, la ley no es necesaria. Ella se transforma y a la ley, siendo el hombre su medida -esto que está en las escrituras sagradas-, ¡vale para las profanas! Finalmente, entre nosotros, del Génesis las historias de los mil y un milenios, la palabra es, en sí misma, lo que se pronuncia para crear la realidad humana: Dios no escribió Hágase la luz, pero lo dijo e hizo. ¿Qué mal habría en decir cuentos escritos, aparte de realizarlos a los ojos Cy oídos) de los otros?
lpapel de la mujer en la poesía tradicional ha de considerarse desde dos vertientes: por un lado, como mera transmisora oral y, por otro, como personaje del relato. Es probable que la transmisión oral y el ámbito, entre doméstico y festivo, en el que se desenvuelve el romancero haya sido la causa que justifique que la mayoría de sus recitadores sean mujeres de avanzada edad. Esta tendencia es general a todo el romancero en una proporción aproximada de un ochenta por ciento a favor de la mujer, y en algunas zonas, incluso, llega al noventa y cinco por ciento, como ocurre en algunas provincias de Andalucía. Como señala Virtudes Atero', el romancero es el único género literario en el que hay un predominio absoluto de la mujer, pues son ellas las que cantan y el universo re,creado es también enteramente femenino. En las Islas Canarias se refleja también este hecho, aunque con una curiosa inversión en los datos en el romancero de La Gomera. Pero veamos cuál es la situación general de las colecciones canarias'. En La flor de la marañuela nos encontramos con veintidós hombres frente a ciento cincuenta y nueve mujeres, y son también las mujeres las que aportan individualmente un mayor número de romances. En el Romancero de la Isla del Hierro, de los cincuenta y cinco informantes entrevistados, cuarenta y uno son mujeres y ocho son hombres (hay seis informantes no identificados de versiones publicadas en colecciones anteriores). Esta misma proporción es la que nos da el Romancero de Gran Canaria, I Sin embargo, el Romancero de la Isla de la Gomera nos ofrece, por el contrario, unos resultados que contradicen la tendencia general. De noventa y cinco informantes, sesenta son hombres y treinta y cinco son mujeres. Maximiano Trapero, en el "Estudio introductorio" nos ofrece la siguiente explicación:
E
En una entrevista publicada en una página Web de la universidad de Cádiz. Las colecciones generales publicadas hasta la fecha en Canarias son las siguientes: Diego CATALÁN(ed.), La flor de la marañuela. Romancero general de Islas Canarias, 2 vols., Madrid, Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos, 1969; Maximiano TRAPERO (cd.), Romancero de Gran Canaria, 1. Zona del Sureste, Las Palmas, ICEF, 1982; Romancero de la Isla del Hierro. Romancero general de las Islas Canarias, tomo III, Madrid, Seminario Menéndez Pidal y Cabildo Insular del Hierro, 1985; Romancero de la Isla de la Gomera, Madrid, Cabildo Insular de La Gomera, 1987, Romancero de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, 1991. 1
2
Revista del Festival Internacional del Cuento
Este hecho, que sin duda es único en el panorama del romancero general, tiene sin embargo, una explicación que le viene dada por las propias características con las que vive el romancero en la isla. Es el hecho del canto, el hecho de que los romances se canten siempre en las fiestas, que el cantor haya de tener mucha y buena voz para poder resistir cantando a todo pulmón durante ocho o diez minutos que dura el romance más breve de los del repertorio gomero L..l, que además el solista deba tocar el tambor mientras canta, y que, en fin, todo ello sea más propio de los hombres que de las mujeres.
Si bien parece lógico atribuir esta desviación de la tónica general al carácter cantado de su transmisión y al hecho de que sean los hombres los que mayoritariamente realizan en La Gomera esta función, no parece, sin embargo, muy convincente achacar esa práctica a la capacidad pulmanar o a la calidad de la voz masculina frente a la femenina. Virtudes Atero apunta en el mismo lugar lo siguiente: El hombre canta el romance en ocasiones muy especiales o en sus casas, o en comunidades muy características como la de los gitanos, donde es el elemento masculino al que le corresponde
cantar. La razón de esta
escasa presencia del hombre en la tradición del romance está más ligada al prestigio que a una vanagloria personal un tanto machista.
En cuanto a la mujer como personaje, en el romancero, como en cualquier género en el que hay fábula, se pueden distinguir tres categorías: a) los personajes que desempeñan la función de protagonistas; b) los que no tienen una intervención determinante en el desarrollo de la acción, es decir, los personajes secundarios; y e) los que sólo se nombran.
En un estudio realizado por Ruth House Webber3 sobre los personajes romancísticos aplicado en cuatro ámbitos geográficos distintos -canario, castellano-leonés, portugués y sefardí-, se han aportan los siguientes resultados: -En relación con el sexo, de los 252 protagonistas extraídos de 100 romances tradicionales modernos (25 de cada zona), 149 son hombres y 103 mujeres. En el romancero canario, de los 25 romances de la muestra, 37 protagonistas son masculinos y 26 femeninos. -Se observa un predominio, de dos a uno, de los protagonistas nobles sobre los que no lo son. Esta proporción se da en Canarias, Castilla-León y Portugal, sin embargo, en los romances sefardíes y en el romancero viejo, que son más tradicionales y conservadores, la presencia de protagonistas no nobles es ínfima. -El papel del héroe en Canarias y en Castilla-León está desempeñado mayoritariamente por hombres, 18 frente a 7, mientras que en Portugal y en los romances sefardíes sucede lo contrario, son las mujeres quienes ocupan esa posición. Los héroes son generalmente condes, caballeros e infantes, que actúan como marido, amante, enamorado o seductor. Con respecto a las mujeres, predominan los papeles de víctimas, seguido de las virtuosas o fieles, y las adúlteras y seductoras. Un muestrario más completo de los papeles de la mujer en el romancero nos lo ofrece cualquier clasificación general siguiendo un criterio temático. La mayoría de los grupos conformados indican que la relación hombre-mujer en sus múltiples "Hacia un análisis de los personajes romancísticos", en El Romancero. Tradición y pervivencia a fines del siglo XX, Cádiz, Fundación Machado-Universidad de Cádiz,
3
1989, pp. 57-64.
Mnemósyne
fl)
variantes es el motivo principal. Los epígrafes son significativos: de cautivos y presos, de amor fiel, de esposa desgraciada, de adulterio, de incesto, de mujeres seductoras, de aventuras amorosas, entre otros. Veamos el tratamiento que reciben estos tipos femeninos en algunos romances representativos de la tradición canaria. En el grupo de cautivos, la versión más extendida en el archipiélago es la de "La hermana cautiva", generalmente incorporada a "El caballero burlado", a modo de desenlace. Recoge este romance el relato de la mujer capturada por moros y a la que su hermano encuentra casualmente. Aparece caracterizada como mujer fiel a su patria y celosa de su honra: Una tarde de paseo / pasando por morería/ / veo una mora lavando / al pie de una fuente fría/ / Yo le dije: -Mora bella; / yo le dije: -Mora linda;!/ deja beber mi caballo / en esa agua cristalina'!/ -Sepa usted que no soy mora, / que en . España fui nacida,! / que me robaron los moros / día de Pascua floriCd)a.!/ (. ..)
-¿Por qué lloras, mi adorada, / por qué lloras, vida mía, / / tú lloras por el caballo / o lloras por quien lo guía?// -Ni lloro por el caballo / ni lloro por quien lo guía,!/
pervivencia a lo largo de los siglos de transmisión oral la explica González Troyano' de la siguiente manera: La moral popular que sanciona los comportamientos de los personajes de los romances puede ser algo distinta a la de otras obras literarias, pero no cabe suponer por principio, que sea más abierta y tolerante. Lo que puede ocurrir es que la propia naturaleza del romance, por el público al que va dirigido, busca resaltar lo extraordinario, lo anormal, lo que cuenta con una carga de sorpresa, y por tanto se ve obligado a dar entrada en su repertorio a lo excepcional más llamativo. Apunta también este mismo autor que la supervivencia en un gran número de romances en que la mujer es quien requiere de amores al hombre, puede deberse a que la participación femenina es superior a la masculina en el proceso de transmisión, por lo que el inconsciente colectivo de éstas ha puesto mayor énfasis en que sobrevivan aquellos romances en los que aparecen unos tipos de mujer con los que en cierta medida podrían identificarse. El romance más representativo de este grupo, y además, uno de los más extendidos en el ámbito panhispánico, es el de "Gerineldo". Comienza este romance con un diálogo en el que la infanta requiere los amores del paje: -Gerineldo, Gerineldo, / mi camarero pulido,!/ ¡quién te pudiera tener / dos horas en mi castillo!!/
lloro porque veo a España, / que España es la patria mía'! /
Resulta llamativo que uno de los comportamientos femeninos más tratados en el romancero sea el de la seducción. La mujer seductora, es decir, aquella que se caracteriza por su actitud activa al tomar la iniciativa en la relación amorosa, es la protagonista de bastantes romances. La
-No se burle, señorita, / aunque su criado he sido.!/
Alberto GONZÁLEZ TROYANO, "Algunos rasgos del arquetipo de la mujer seductora en el romancero tradicional andaluz", en El romancero. Tradición y pervivencia a fines del siglo XX, Cádiz, Fundación MachadoUniversidad de Cádiz, 1989, pp. 549-551. 4
Revista del Festival Internacional del Cuento
-No me burlo, Gerineldo, / que de veras te lo digo.! /
Tengo hecho juramento / por la Virgen de la Estrella,! /
Lo primero que llama la atención es que el varón seducido pertenece a una clase social más baja que la de la mujer. El hombre es un paje o camarero, según las versiones, y la mujer es una infanta. Este motivo, presente en otros romances como "La dama y el pastor", "La bastarda y el segador", etc., podría tener varias explicaciones. Desde una perspectiva sociológica cabría pensar que tales transgresiones solo serían admisibles, partiendo de una moral muy tradicional y conservadora, en una mujer de rango superior. Y desde un punto de vista literario, y aunque no existen precedentes muy destacados de este protagonismo femenino, podría establecerse una cierta relación con los casos de las serranas, que a pesar de que no constituyen una marcada tradición literaria, sí tuvieron una gran resonancia en la época, y pudo descubrir una faceta literaria inédita en los personajes femeninos que atrajo la atención de los autores anónimos del romancero. Después de haber tenido lugar el encuentro amoroso, y de haber sido descubiertos por el rey, se produce el desenlace un tanto sorprendente de la historia, pues el rey los obliga a casarse al día siguiente:
que dama que haya sido mía / no me he de casar con ella'! /
-Máteme, mi señor rey, / si la culpa he tenido'!/ -No te mato, Gerineldo, / que te crié desde niño,!/ pero mañana a las doce, / serán esposa y marido.!/
Pero a continuación de este desenlace, en las versiones modernas se añaden con mucha frecuencia versos de otros romances. Uno de estos. aditamentos es el final que aparece en la mayoría de las versiones y en todas las canarias, consistente en el rechazo de la boda por parte del paje:
De este hecho dice Menéndez Pidal": Muchas veces el romance de "Gerineldo" recibe un desenlace inverosímil y absurdo, que estropea la idealidad fundamental de la aventura primitiva: cuando el rey perdona a Gerineldo y ordena su boda con la infanta, el paje se niega a ello, diciendo estos versos estrambóticos, que repugnan no sólo a la idea del romance, sino a su misma asonancia.
Esta forma de acabar el romance se cree que pudo haber sido tomada del romance de Goliarda, y adaptada por otros, como el del conde Grifos Lombardo. Curioso resulta también el desenlace de "Alba Niña" (o "La Adúltera"). Cuando regresa Don Alonso y descubre que su mujer tiene una amante, se la devuelve a su padre con estas palabras: -Aquí tiene usted a su hija / con el dote que le dio,! / que yo no quiero en mi casa / a quien mande más que yo.! / Usted la dio por buen vino / buen vinagre me salió.!/ Con el lazo del caballo / tres mil azotes le dio,! / y le dio tan mala vida / que tres días no duró.! /
Dentro del grupo de amor incestuoso se encuentran en la tradición canaria dos romances con una aceptable presencia. Nos referimos a "Sildana" y, sobre todo, a "Delgadina". En "Sildana" la protagonista responde de una manera ambigua al acoso sexual de su padre: -¡Qué bien te está, Sildana, / la ropa de cada día!//
5
Cómo vive un romance. Dos ensayos sobre tradiciona-
lidad; Revista de Filología Española, Anejo LX, Madrid, 1954, p. 23.
Mnemósyne
¡quien te pudiera tener / una hora por ser míal/ / -las penas del infierno, / ¿quién nos las dispensaría? / / -El Padre Santo está en Roma / que él nos las perdonaría,! / y si no nos las perdona, / al infierno en romería'!/ -Pos váyase pa mi aposento, / pa mi camita la linda,! / mentres me voy a poner / una delgada camisa,!/
que al hambre y a la sed / a Dios entrego mi alma.!/ Entra pa dentro, Delgadina, / malhaya y descomulgada,! / que por causa de tus amores / vive madre mal casada.! /
Delgadina muere de inanición, y en su mano se encuentra una breve carta donde condena a los infiernos a su padre y hermanas:
//
Cuando el pajarcito llegó, / Delgadina estaba muerta;! /
Va maldiciendo Sildana, / va maldiciendo su vida,!/
en su mano derecha tenía / una carta que decía:! /
va maldiciendo la madre / que no tiene sino una hija,!/
"No me pesa el haber muerto, / pésame el reis de mi padre,! /
si ella tuviera otra hermana / sus penas le contaría.! /
que en lo más hondo del infierno / tiene su cama guardada/ /
Pero es su madre quien, al enterarse por Sildana de las pretensiones de su marido, se presenta en la habitación:
y en lo más alto del cielo / una silla de oro sentada".! /
que pal día de mi boda / sentenciada la tenía.-
-Bien venída seas, Sildana, / bien venída, hija nila,!/ que si te hallas doncella / te hago reina de Castilla'!/ -¿Cómo me has de hallar doncella / si fui tres veces parida?/ / la una fue de don Carlos, / la otra de don García/ / y la otra de Sildana, / hija tuya e hija mía'! /
Un tanto inexplicable resulta el final: -¡Oh, bendita seas Sildana / y tanta sabiduría,!/ que sacó su' alma de penas / y también sacó la mía!//
Más patética y desazonante, si cabe, es la historia de Blancaflor y Filomena, romance del que se han recogido casi un centenar de versiones en Canarias. El "valeroso caballero" Turquino, después de vencer en mil batallas, se casa con Blancaflor, aunque "suspira" por su hermana Filomena. Al cabo de nueve meses viene a buscar a Filomena para que esté junto a su hermana en el momento del parto. En el camino de regreso a su casa abusa sexualmente de ella: Turquino monta en caballo / y Filomena monta en yegua;! / en el medio del camino / de amores la convirtiera'! / -Tú eres el diablo, Turquino, / el demonio que te tienta,! /
En "Delgadina" la situación de la protagonista es más patética. El romance refiere la historia de un rey que tiene tres hijas, la más pequeña, Delgadina, es solicitada en amores por su padre, a lo que ésta se niega, por lo que es encerrada en una habitación. Sus hermanas, y en algunas versiones hasta su madre, la repudian:
la lengua pa que no hable, / los ojos pa que no vea,!/
-Hermana, por compasión, / alcánzame un jarro de agua,! /
su pecho pa que no críe / cosa que de ella saliera.! /
que entre hermanos o cuñados / se le hace a Dios grande ofensa.! / Desde que la halló burlada, / allí le cortó su pecho,! / allí le sacó sus ojos / y allí le cortó la lengua;
Revista del Festival Internacional del Cuento
Pero Filomena logra por medio de un pastor que Blancaflor se entere de lo sucedido antes de que llegue Turquino. La inesperada reacción de Blancaflor marca el clímax del relato: Turquino por el camino / y las nuevas por la vereda;!/ por mucho que ande Turquino, / mucho más corre las nuevas.! / Blancaflor desde que lo supo, / un hijo varón tuviera;! / llamaba por la criada / que tenía en la cabecera;!/ -Toma allá esta criatura, / haz con ella una cazuela,! / pa cuando Turquino llegue, / que encuentre la cena hecha'! /
La voz del narrador nos aporta un desenlace final también inesperado, y ligeramente moralizante que suaviza la imagen que puede dejar la protagonista: Se levanta de la cama / como leona carnicera,! / con las mismas armas de él/diez que le pega.! /
puñaladas
La mujer que mata un hombre / la corona mereciera:! /
y al otro día de mañana
la coronaron reina.
En general, el papel que desempeña la mujer en el romancero obedece más a condicionantes literarios que a un intento de reflejar un determinado estado de situación de la mujer en la sociedad. No creemos, como afirma Ana Pelegrín que "la mujer-niña explora en el romancero el sitio que le depara la sociedad, el aprendizaje de la condición femenina". Ni tampoco creemos que a las historias romanceriles debamos adjudicarles una función pedagógica de aprendizaje de la cruda realidad. La literatura, tanto la tradicional como la de autor, es ante todo, la recreación de mundos inéditos que, aunque se
parezcan al real, no son iguales ni deben verse necesariamente reflejados. Las historias y el comportamiento de sus personajes deben explicarse desde los propios mundos que crea. No debe deducirse de esto que no puedan, o no deban, establecerse relaciones entre la literatura y la sociedad. Los autores son entes sociales permeables, y sus obras son productos de un espacio y un tiempo. Un estudio comparativo entre las versiones canarias y las de otros ámbitos no nos aporta datos suficientes para que podamos establecer diferencias en el tratamiento de la mujer como personaje. Se puede afirmar, por tanto, que en el romancero canario la mujer recibe el mismo trato literario que en las demás zonas. Los personajes romancísticos son el producto de. varios siglos de constante depuración como consecuencia de la transmisión oral, por ello es difícil que la autoría colectiva que engloba multitud de recitadores, en su mayoría mujeres, modifiquen sustancialmente el carácter, significación y función de los personajes que protagonizan las historias de los romances. El espacio no determina de manera notoria a los personajes, estos dependen más de los elementos narrativas intrínsecos que de influencias externas procedentes del medio en el que se transmite el poema. Es innegable que existen rasgos caracterizadores que marcan diferencias entre distintas zonas, pero en lo que atañe al tratamiento de los personajes femeninos, no cabe señalar enfoques y tratamientos distintos.
6 "Romancero infantil", en El Romancero. Tradición y peruiuencia a fines del siglo XX, Cádiz, Fundación
Machado-Universidad
de Cádiz, 1989, pp. 355-369.
Entrevista a Mary,ta Berenguer Cuando la cultura también cumple anos Susana AT.í4S CASTRILL6N
osé muy bien cómo será en otros lugares del mundo, nunca me ocupé en averiguado, aunque supongo, o creo haber escuchado, que en muchos la cosa se parece. Por las dudas les cuento que en Argentina, cuando una niña cumple quince años -ocasión que ella espera entre emocionada y expectante-, su familia, como decimos por aquí, se prepara para "tirar la casa por la ventana", con gran beneplácito de los amigos y del vecindario todo, no sea que el asunto pase inadvertido. Esto viene a cuento porque el pasado 25 de mayo (fecha que se las trae en nuestro calendario histórico) aquí en Bahía Blanca, ciudad más que importante de la provincia de Buenos Aires, llegó a la preciosa edad que les comento la Biblioteca Popular "Pajarita de Papel".
N
el tema no es poca cosa, porque "La pajarita", como la llamamos afectuosamente, es la primera biblioteca argentina destinada exclusivamente al género infantil y juvenil, y estar durante tres lustros anidando lecturas, me atrevo a repetir, no es poca cosa. Por eso cuando se hizo la fiesta, que duró dos días, y a la que asistieron invitados muy importantes, entre ellos, por ejemplo, Susana Itzcovich, especialista en literatura infantil y presidenta de ALIJA,la asociación argentina que es sede del IBBY internacional; María Granata, una de nuestras más relevantes escritoras que además de una vasta producción para niños y autora de obras tales como Umbral de Tierra, Los gallos embrujados, El ángel que perdió un ala y Los viernes de la eternidad llevada al cine en 1971; Sarah Bianchi, tal vez la última gran titiritera que junto a Mané Bernardo, Javier Villafañe y Ariel Bufano marcaron un hito inolvidable en el teatro de muñecos y es premio María Guerrero y ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y Ernesto Rodríguez Abad, que además de ser académico de filología española y francesa, se especializa en teatro clásico y desde una sólida formación literaria y teatral es un maravilloso narrador que, por añadidura, organiza desde hace años el Festival Internacional del Cuento en Los Silos (Tenerife), se pensó seriamente en que el acontecimiento merecía comentarse en otras latitudes, es decir un poco más allá de las cariñosas crónicas vernáculas. y
Revista del Festival Internacional del Cuento
A tal efecto, el camino más válido, tal vez el único, pensamos que sería entrevistar a su fundadora y presidenta directiva desde siempre. Se llama Maryta Berenguer, tiene una figura menuda y armoniosa, grandes ojos oscuros, risa fácil y unos hoyuelos a los costados de la boca que le dan un simpático aire de chiquilina traviesa. Pero no hay que llamarse a engaño ya que detrás de ese aspecto aniñado hay una mujer talentosa, trabajadora y muy obstinada que además escribe muy bien para niños, es capacita dora docente y una excelente narradora de cuentos. En una apacible tarde de junio escritorio de su casa de la calle entre libros, plantas y hermosas as, empezamos a charlar con un te cafecito de por medio.
desde el Portugal, fotografíhumean-
como bien decía Unarnuno, vamos a comenzar por el principio, por lo tanto te invito a que relates cómo se gesta la idea y cómo se concreta el nacimiento de "Pajarita de Papel". P: Maryta,
M: Voy a comenzar como en los cuentos: Hace tiempo, a principios de los 80, integraba la comisión directiva de la entonces Asociación Argentina de Lectura, que en ese momento era una de las instituciones más importante en nuestro país que trabajaba sobre la promoción de la lectura. Esta asociación tenía "sedes" en algunas ciudades del país y una de ellas era la filial Bahía Blanca; mi inclusión como secretaria de la misma aportó la presencia de la literatura infantil. Desde ese lugar comencé a realizar un trabajo en jardines y escuelas primarias llevando libros en el baúl de mi auto y en los recreos en el patio o en las galerías, me reunía con
los chicos a contarles y leerles cuentos. Por ese entonces, estaba terminando mi carrera docente y también hacía un tiempo había incursionado en radio, donde me propusieron realizar un programa radial para niños. Además dictaba talleres literarios en la Asociación Cristiana de Jóvenes, de modo que, como verás, mi vida profesional se iba inclinando hacia el mundo de los niños. Un mágico día de invierno, organicé una exposición de libros para niños en la Asociación Cristiana, con ejemplares de mi biblioteca personal. Habremos expuestos unos quinientos libros aproximadamente y tuvo una repercusión fantástica entre las escuelas de la ciudad, ya que pasaron miles de chicos a visitada. Por esos días fui invitada a participar de la "Fiesta Nacional de las Letras", en la ciudad de Necochea, donde llevé como exposición de experiencia todo el trabajo que venía realizando sobre promoción y animación a la lectura. Contar lo realizado generó mucho interés entre el público asistente entre quienes se contaba la entonces Directora de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, quien me incentivó en plasmar toda mi experiencia en una biblioteca popular. Quedé entusiasmadísima, tanto que a mi regreso a Bahía Blanca comencé a investigar sobre el tema. No había hasta entonces ninguna biblioteca popular en nuestro país especializada en literatura infantil, de modo que averigüé cuales eran los trámites pertinentes, elaboré los estatutos, armamos la comisión directiva y un 25 de mayo de 1989, con mil setecientos libros que doné de mi biblioteca personal, la
Mnemósyne
Biblioteca Popular "Pajarita de Papel" realizó su primer vuelo de bautismo, que en este momento cuenta con catorce mil ejemplares aproximadamente. P: Además de promover la lectura, ¿'se
pensó desde el comienzo en otras actividades complementarias o surgieron de la demanda de la gente? M: Un poco las dos cosas; entendimos que desde nuestro lugar podíamos ofrecede a los chicos actividades de extensión sobre nuestra especialidad y que otras bibliotecas por razones obvias no podían realizar, de modo que comenzamos a organizar una oferta de actividades que en este momento contemplan las más variadas expresiones, incluyendo la organización y asistencia de ferias de libros en otras instituciones. P: ¿La labor integradora que cumple ''La pajarita" es espontánea o responde a
una programación por el arte?
pensada
en educar
M: Está absolutamente pensada desde y para los niños y jóvenes, y procuramos siempre que las actividades propuestas apunten a desarrollar los valores éticos y estéticos en que, desde lo literario, cultural y artístico deben formarse las personas. P: Además de su función
especifica la biblioteca es conocida y reconocida por su trayectoria en la realización de encuentros, congresos, jornadas, etc., ¿podrías mencionar la actividad que consideras más relevante? M: ¡Qué pregunta difícil! Porque todas las actividades nos parecieron relevantes. De todos modos puedo destacar las Jornadas del año 1992: "El rol de las
,
.
bibliotecas para niños en los umbrales del siglo XXI"; En 1998 las "Jornadas Internacionales .de intercambio profesional: la lectura como proceso interactivo" y recientemente las "Jornadas Internacionales e Interdisciplinarias de lectura y literatura para niños", celebrando nuestro quince años. Pero debo aclarar que no por no nombradas el resto de las actividades que se han realizado las considero menores; el trabajo cotidiano que realizan las bibliotecarias recibiendo visitas de escuelas, jardines, institutos de formación, talleres, funciones de cuentacuentos, etc. nos ha valido el reconocimiento de la Fundación del Libro que en el año 1999 reconoció a la 11 Pajarita 11 con el Premio Pregonero, por la tarea realizada. P: ¿Cómo se maneja en el orden prácti-
co "Pajarita de Papel"? M: El personal está integrado por la directora bibliotecaria: Mabel Díaz, bibliotecaria profesional, Renata Cevallos y Natalia Amatte, docentes de nivel inicial y dos asistentes, luego está la Comisión Directiva, integrada por docentes y escritores, la cual presido. P: Entre las personalidades de la cultura que pasaron por tu nido, cuáles te merecen un recuerdo especial?
M: Todas las personas que fuimos invitando a lo largo del tiempo lo han sido por su capacidad, talento y también por el afecto compartido. Puedo mencionar a Graciela Cabal, Oscar Montenegro, Ana Padovani, María Granata, Sarah Bianchi, Canela, Susana Itzcovich, Enrique Páez, Felipe Alliende, Ana García Castellano, Ernesto Rodríguez Abad, entre otros muchos.
Revista del Festival Internacional del Cuento
Con el último comentario llegó también a través de la ventana, la prematura penumbra de nuestro incipiente invierno donde el viento ya silba impiadoso entre las ramas semidesnudas. Porque junio es muy frío en Argentina, pero a pesar de ello cuando dejé la casa de la calle Portugal sentí un hermoso calorcito en el pecho. A pesar de la penumbra, del invierno y de las dificultades que no son pocas, la cultura, felizmente, sigue cumpliendo años.
El misterioso momento
La historia desde el punto de vista de quien oye (¡y también ve!) Celso
SISTO
Es un buen narrador quien comprende que la elocuencia no está en aquel que narra, sino en aquel que escucha. (Carmen Martín Gaite)
H
acer nacer una historia no es una tarea fácil o simple. Y depende tanto de quien cuenta como de quien oye. Y todo nacimiento debe venir rodeado de cuidados: el local (que debe ser apropiado); el momento (que debe ser exacto); los gestos y movimientos (que exigen una enorme precisión); las palabras (que van dibujando un mundo nuevo); la voz (que debe invitar a la proximidad, a un querer estar y a un querer quedarse). Al final, traer cualquier cosa al mundo es, sí, un enorme acto de responsabilidad. El anuncio de una historia tiene siempre un aura sagrada. Mientras existe la espera, ahí está concentrada toda la felicidad potencial: la aparición de un nuevo mundo y la forma en que él se va a organizar. Inexplorado y misterioso, lo que está por venir concentra una promesa: la de la alegría y el placer. Reencuentro o descubrimiento de la alegría y del placer de oír. La alegría de ser, al mismo tiempo, testimonio y participante de ese ritual. El placer de ser transportado, de forma benevolente y cuidadosa, al universo de las palabras que poseen un cuerpo, de las historias que se vuelven palpables, de aquello que nos humaniza. Ese momento es único y, cuando se desperdicia, lanza muy lejos la posibilidad de una verdadera interacción. Interacción como intercambio de enterezas entre el narrador y el oyente. Para cumplir la promesa que el contar una historia anuncia, es preciso una cierta integridad. Es un grado de inmersión que aparece en el ejercicio de contar. Las historias personales de lectura aparentemente invisibles salen a la superficie; la fruición que el texto provocó en el contador, aparece; el tiempo de la preparación se vuelve evidente; el cuidado de la selección crea una camada más que perceptible; ¡el ensayo, en fin, se cumple, no sin pasión! El potencial creador e individual se muestra entero. Contar historias no es sencillo. Mucho menos banal. Una actividad tan antigua como el hombre ciertamente trae con-
Revista del Festival Internacional del Cuento
sigo toda una forma fija, sino accionado cada a contar. Y que ria contada.
tradición. No como una como un legado, que es vez que alguien comienza se renueva en cada histo-
Mas el legado de contar historias es más sencillo de lo que se piensa: ¡alguien que suspende el tiempo, que habla con una lengua diferente de la lengua cotidiana, que insufla nuestra imaginación, y que, por eso mismo, tiene el reconocimiento de la audiencia. Pero sólo se conquista el reconocimiento de la audiencia cuando lo que se hace está rodeado de verdad, de entrega, de pasión. Verdad como sinónimo de emoción sincera. Todo esto es más o menos previsible cuando se trata de quien cuenta la historia. Ahora, ¿qué se puede decir de quien oye una historia? El oyente, mientras espera, va haciendo su trazado de posibilidades. Tal vez se pregunte: "¿Megustará?" Si él conoce al contador, esa pregunta ya puede estar respondida. Yeso, sin duda, crea una predisposición. Mas no de forma inmutable, ya que cada vez es un nuevo contador el que aparece. Lo que significa que cada historia le pide al contador una manera de contar. El oyente, mientras espera, está inmerso en el misterio. Lo desconocido es todavía un margen que circunda ese momento. ¿Hacia dónde va a llevarlo la historia? ¿Y de qué forma? Son preguntas que pueden ser incluidas en la secuencia de la primera pregunta. ¡El misterio de antes forma parte de ese juego e imprime sabor al desvelamiento y a las revelaciones de una historia! El momento de contar una historia es también un instante de revelación de un
secreto. Ingresamos en la intimidad del narrador. Y fuimos elegidos (por otros o por nosotros mismos) para ser depositarios del misterio y del saber que una historia acarrea. No es un saber puramente informativo, sino un saber poético, en la base de lo sensible, como una estética que se cumple en la medida en que las estrategias y formas de narrar se desenvuelven. Mientras el contador ordena la información (yeso es tarea de un buen contador de historias), el interés del oyente se va despertando. Lo que está diciendo el contador, de forma dosificada, va abriendo camino hacia la aproximación, que es siempre gradual. Pero el contador y el oyente necesitan estar disponibles. Y una VeZ más el misterio gana espacio: es lo inesperado lo que sirve de eslabón entre ellos. El acuerdo, más o menos tácito, entre quien cuenta y quien oye se basa en esa entrega, en esa disposición. Es como decir: "cierra los ojos y ven". Mas para llegar a cerrar los ojos es preciso confianza, afecto, ser amoroso. Cerrar los ojos e ir es sólo el comienzo de la jornada. Con los ojos cerrados no se puede apreciar el paisaje. Entonces "abre los ojos y mira", yesos lugares son siempre insospechados. Es eso lo que el oyente quiere, que el contador le ayude a ver. Y el contador se propone a asumir públicamente ese papel de intermediario. Narrar es también firmar una escritura oral, que tiene el poder de hacer aparecer aquello que una historia nombra. Y su recepción no se da de la misma forma que la de un texto escrito. El oyente es también espectador. Lo que significa que él recibe la historia con todos los sentidos. Recibe con toda su percepción todo aque-
Mnemósyne
110que el narrador es capaz de proyectar. y el texto oral camina por la vereda de la economía, de la síntesis. Es querer decir mucho con lo mínimo y desterrar lo superfluo. El gesto también es texto, así como el movimiento, las miradas, los tonos de la voz. Y no sirve volver atrás, para interrumpir, para repetir, como se hace con un texto escrito. El texto oral no le da todo hecho al oyente (o lector), al menos un buen texto. Por eso el oyente adquiere una función activa en la narración: él tiene que ir rellenando los huecos que la narración va dejando. Su tarea, aunque él no lo sepa -y muchas veces el oyente tarda en darse cuenta- es ligar, unir, rellenar de sentido lo que el contador de historias está narrando. El oyente confía al otro, al contador, su tiempo. Y ésa es una relación delicada. Mas no nos ilusionemos. No se trata de un tiempo medido en el reloj. El tiempo de lo imaginario es otro. Es un tiempo de suspensión, o de zambullida, en el que todo se queda como parado o adquiere otros contornos. Ser oyente de una historia es asumir una condición especial. Especial si consideramos que éste es también un momento de revelación. Y lo que el oyente espera del narrador, en este momento, es que haya entre ellos una correspondencia directa de emociones y sensaciones. El oyente quiere encantarse, quiere olvidarse temporalmente de todo y penetrar en un territorio que, a despecho del nombre que se le dé -fantasía, imaginario, etc.- es siempre un "entre-lugar". Un espacio etéreo, todavía sin nombre fijo o incluso un lugar con muchos nombres (la Psicología ciertamente tiene muchas denominaciones para él),
construido en el momento en que la historia aparece como un flujo, pero que fatalmente se extinguirá cuando se acabe la historia. No es que eso no pueda dejar reverberaciones y resonancias. ¡Silas deja, tanto mejor! Ese espacio escondido, que aflora cuando es estimulado, pero que después desaparece, emerge con toda la fuerza que la palabra, el gesto o la emoción son capaces de provocar. Ese espacio virtual, cosmos que se inventa y que se inaugura cada vez, es, de hecho, un intento de sublevación de lo sagrado. Lo sagrado como resultado de la creencia en aquello que se está contando. Con los ojos vueltos hacia el espacio de lo imaginario, el oyente traspasa la comprensión pura y simple de una historia. Él es alcanzado -a menos que se desligue- por una ininterrumpida carga emocional: tonos de la voz, carácter de los personajes, signos corporales y gestuales manejados por el narrador. Palabras, silencios, miradas, gestos, movimientos ganan "realidad" en la medida en que el narrador, utilizando sus distintos recursos, juega con ellos en una relación alternada o simultaneada, complementando o disociando esos códigos. Y la premisa es siempre la misma: "¡hacer con el otro lo que una historia ya hizo contigo!" Pero el oyente tiene que ser conquistado a cada instante. ¡Elvínculo que se establece entre el contador y el oyente es enormemente frágil y necesita renovarse todo el tiempo! Renovar para mantener. Eso tiene que estar previsto en el texto (incluso en el oral), pero tiene que estar también incluido en la forma de contar. Es la extrañeza que una palabra o un gesto pueden provocar. Es el rumbo inesperado
Revista del Festival Internacional del Cuento
que las acciones de una historia pueden tomar. Es la sorpresa de una forma de hablar y mirar. Es el sobresalto que todo eso puede causar. O, simplemente, el efecto que la compañía puede establecer: contador y oyente, lado a lado, en el camino de la historia. La visita guiada que hacen a la historia es ciertamente inolvidable. ¡Y probar todo eso, de forma armónica, es muy bueno! De la misma forma que el contador combina palabra y mirada (¡y el tránsito entre ellas no siempre es tan libre'), el oyente aprende a oír y a ver. Ver a través de la sugestión del narrador. Oír más allá de lo que se dice. Oír también lo que se calla. Oír el silencio. Las graduaciones del silencio de una narración oral llenan el momento y el espacio de densidad. Multiplican la historia. Accionan voces que son físicamente inaudibles. El contador lucha en ese instante con sus fantasmas, como el oyente es obligado muchas veces a luchar con su memoria. Se cree que historia despierta historia. Palabras, imágenes, hechos, personas, todas las correlaciones que pueden surgir sin que se tenga un control absoluto sobre eso. Se sabe que algo está sucediendo. Pero no exactamente el qué. Pero hay también en el hecho de contar historias una cierta invitación al abrigo, al agasajamiento. El territorio de lo imaginario protege al oyente. Ofrece amparo para que las emociones puedan fluir libremente, para que el contacto consigo mismo se beneficie de la mediación del contador y de la historia. Y es evidente que, cuando el oyente se entrega a la historia, se vuelve vulnerable, pero ciertamente sale fortalecido de la experiencia.
La vulnerabilidad de la entrega es el resultado del fuego que el contador emplea en su ejercicio de contar. ¿Y qué es ese fuego que el contador tiene la posibilidad de encender? Es la pasión que el narrador pone en lo que está contando lo que hace surgir ese espacio. Esa atracción entre oyente y contador no se limita a un encanto personal. El encanto personal se desgasta, puede aburrir, puede disminuir de impacto con el tiempo, puede pasteurizar toda y cualquier historia y acostumbra a no ser suficiente para sustentar una historia una segunda vez. La entrega mutua instaura una vibración conjunta, una convivencia sensible, resultante del entusiasmo de ambas partes. ¡Es como vibrar al unísono! El oyente sabe que está siendo transportado por una ilusión narrativa y se vuelve poroso a la historia. Absorbe lo que ve y oye, cada uno a su manera. Pero también ejercita su independencia. Completa aquello que quedó sobrentendido; tiene un papel activo en la historia que oye, porque crea junto con el narrador, incluso en silencio (que tiene tanta espesura). Abre su percepción lectora y abre el campo de los sentidos de una historia. Y la historia se dobla y se desdobla dentro de él. Incluso porque una historia oral no se muestra entera. Existe todavía aquello que el espectador no ve, ni en los gestos, ni en los movimientos, ni en las palabras, silencios o imágenes. La totalidad del universo de una historia, el contador sólo la muestra en parte. La otra, la restante, es intuida, mas se deja entrever. Pero volvamos a lo sagrado. Si el silencio de la escucha refuerza la ambigüedad (yo puedo leer lo que está
Mnemósyne
dicho de innumerables formas) y el misterio (lo que pasa dentro del oyente es desconocido para el contador), lo sagrado de oír una historia está directamente ligado a la fuerza de las emociones interiores. Al suspender el tiempo cronológico y al apagar el espacio cotidiano, la historia nos lanza en un territorio que se podría llamar espacio mítico, en el que, de algún modo, todas las historias universales se encuentran. Y es la memoria individual la que nos permite hacer ese trayecto. La mezcla de realidad y fantasía, el recordar y vivir de nuevo, transfiere lo individual para lo colectivo, al final, se trata siempre de las posibilidades de lo humano, de todo y cualquier tiempo. Los trámites internos de la emoción de oír una historia muchas veces no pueden ser dichos o percibidos. A veces lleva mucho tiempo reconocer lo que una historia hace con el otro. Tal vez sólo podamos medir la dimensión de eso cuando oigamos de nuevo otra historia, o incluso la misma historia. Si el oyente de hecho tuviese un encuentro con la historia que oyó, con certeza estaría más preparado para descubrir otras historias (¿y, quién sabe, más preparado para la vida?). Al final de una historia bien contada el oyente se siente más libre. Hay una especie de reconciliación entre el sujeto y el mundo. Y contar también incita a cambios. Cambios en la forma de mirar, de ser, de estar. El universo personal y colectivo se vuelve más amplio. Ese encuentro consigo mismo y con el mundo fortalece al oyente para enfrentar las condiciones de su propia existencia; en cierto modo, le lleva a reconocer su propia naturaleza y sus verdades (incluso como pasajeras). Y
eso no es otra cosa sino una aproximación al misterio de nuestra vida y al misterio del mundo. Por otro lado, quien cuenta también es alcanzado por la felicidad de compartir. Y la mejor prueba de que hubo reciprocidad (identificación, reconocimiento, envolvimiento, ¡son muchos los meandros de la comunicación!) entre narrador y oyente es el deseo de oír de nuevo. Especialmente porque el oír provoca ecos y deja resonancias. Además de liberar toda una memoria poética, el narrar promueve pequeñas epifanías, permite que el otro se alimente, incentiva nuevas búsquedas. Mientras una historia reverbera en el oyente, ella es capaz de habilitarlo para zambullidas más osadas y profundas. No es la curiosidad de seguir la historia, y saber como termina todo, que sirve de permiso para ir más allá, sino la necesidad de dejarse penetrar por una experiencia única, aunque los sentimientos sean momentáneos, aunque después se exija más y más. Por todo eso es que sólo cabe narrar el texto excelente. Y narrar es "recuperar lo que hay de artesanal en la palabra", Pero una narración oral es siempre un ejercicio escénico. Incluso aunque no se ocupe el espacio sagrado del teatro y del palco. Incluso aunque se cuente sentado o de cualquier otra manera. Sea cual fuese la posición que se asuma para contar, ella debe estar al servicio de la mejor funcionalidad de la historia. Y funcionalidad aquí significa dar un estatus literario al texto oral, transformarlo en objeto de arte, decirlo con todos los matices posibles, hacerlo llegar al oyente como una llamarada. Convertir el narrar en un espectáculo.
Revista del Festival Internacional del Cuento
Pero no se puede olvidar que pasar de ser contador espontáneo a ser profesional requiere mucho tiempo. Hay una distancia que debe ser recorrida y un espacio que debe ser rellenado. Bibliografía BLOOM, Harold, Cuentos y poemas para niños extremadamente inteligentes de todas las edades, Río de Janeiro: Objetiva, 2003. BOVO, Ana María, Narrar, oficio trémulo: conversaciones con Jorge Dubatti, Buenos Aires: Atuel, 2002. SISTO, Celso, Textos y pretextos sobre el arte de contar historias, Chapecó-SC: Argos, 2001.
,----------------------------
Comunidades itinerantes de lectura y escritura (Reparar el tejido soci~desde la lectura y la escritura) Sílvía PAGLIETA
e propone difundir una experiencia de carácter comunitario que consiste en promover la formación de comunidades de lectura y escritura, de carácter itinerante, formadas por vecinos provenientes de estratos sociales variados que se reúnen para leer, escribir y difundir el material que producen, generalmente con un paratexto elaborado por ellos mismos. Estos grupos gestionan su propia organización y se caracterizan por reconocer como sede aquel lugar donde se pueda leer y escribir. La propuesta surge de la observación directa de distintas zonas del conurbano bonaerense de la República Argentina, en las que muchos de sus habitantes sostienen la práctica de la lectura como un valor para permanecer dentro del tejido social considerado más sano, permitiendo hasta la sospecha de una clasificación tácita entre individuos que son lectores y aquellos que no lo son. Lo mismo sucede con aquel habitante que escribe, escritor local, que recoge el sentimiento popular y que es capaz, como producto de la inspiración, de producir un texto que traduzca el sentir del pueblo. Viendo que en determinados individuos se producen estas situaciones, se genera un proyecto para repetir esta práctica de lectura y de escritura, proponiendo un formato de construcción de comunidad para que se multiplique la experiencia y se constituya una red que crezca produciendo las propias escenas de lectura y de escritura.
S
Cómo se ha organizado la primera comunidad itinerante de lectura y de escritura dependiente de este proyecto Considerando que hay un grupo de personas deseosas de trabajar con la lectura y la escritura, se reconoce un sustento teórico con procesos previos tales como: a) El proceso de "desculpabilización", o negación de la culpa de no leer y de no escribir, para integrarse a un proceso deseado y entendido como liberador, auxiliador y sin ninguna clase de culpas. b) El reconocimiento de la lectura y la escritura como prácticas sociales reparadoras y mejoradoras del tejido personal y social.
Revista del Festival Internacional del Cuento
e) La intervención de la lectura y la escritura diseñadas con formato de comunidad para permitir y facilitar el acceso a nuevos conocimientos. d) La concepción de que leer y escribir son trabajos que permiten establecer una lectura del mundo, donde cada integrante rescata la porción del mundo que desea y construye una posibilidad de mostrarlo con el formato que desee. e) Todas las estrategias serán consideradas válidas si se cree que estas prácticas son acciones reparadoras, que van más allá de la enseñanza formal y que aceptan el bagaje cultural que cada individuo trae. Se tiene en cuenta, entonces, que una comunidad con estas características no constituye per se un programa de lectura ni de escritura, aunque a posteriori pueda crearlo si lo desea y que además parte de un diagnóstico inicial centrado en la observación de determinados sectores, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: • Formar grupos de personas que deseen leer y escribir encontrándole un sentido a la propuesta. • Promover la lectura y la escritura críticas. En particular en el área de escritura se sostendrá el trabajo por consignas, propuestas por un coordinador o por cualquiera de los participantes que pueda llevar adelante una experiencia de crecimiento, de reparación, corrección y puesta en texto. • Atender a la lectura y a la escritura como un derecho del hombre que puede reparar el tejido social dañado. • Sostener la difusión de los productos de estas comunidades con formato de muestras, espectáculos de lectura y música, talleres de escritura en espacios populares, como modelos de lectura del mundo no
determinados, y promotores de la herencia cultural. • Estimular al grupo para que sea agente que rechaza el determinismo del futuro, el "estamos condenados a", que construye el futuro desde un presente crítico, convencido de que la incentivación del lenguaje en sus múltiples manifestaciones evita la exclusión y genera oportunidades de mejoramiento del ser humano que es partícipe activo de la cultura vigente. La formación de comunidades de lectura y de escritura podrá llevarse adelante en plenitud si forman parte del proyecto distintos sectores de la alfabetización en el sentido más amplio: artistas, antropólogos, sociólogos, agentes de la salud, profesores de lengua, poetas y músicos, sin considerar agotada esta enumeración.
Descripción y análisis de una comunidad itinerante: el Grupo Catán Se describen ahora los inicios y desarrollo de una comunidad itinerante que funciona desde hace siete años en González Catán, Partido de La Matanza . Al referimos a La Matanza establecemos rápidamente redes de palabras tales como
conurbano, desocupación, marginalidad, delincuencia, miedo, provincia. Luego, después de detenemos a explicar y a presentamos, podremos agregar otras palabras tales como emprendimientos, lucha, histo-
ria, inmigrantes,
migraciones internas,
variantes dialectales y otras tantas En este sentido, es interesante citar a Beatriz Sarlo, quien dice: Hace poco, un amigo me contó que había dado una conferencia en un gimnasio de González Catán, en el corazón de la pobreza bonaerense. Allí, algo sucedió superando el
Mnemósyne
show business de las presentaciones académicas o de las reuniones mundanas de la vida literaria. El lugar era excepcional, y también era excepcional ese acto para los que estaban en el gimnasio, docentes y alumnos de escuelas de la zona, en una lucha completamente desigual con sus condiciones sociales, en un lugar marginal de las instituciones, lejos de Buenos Aires, ciudad de la que los separaba no la distancia física sino el precio de un pasaje ida y vuelta en dos o tres colectivos. Esa conferencia en González Catán no se integraba con ningún cronograma de presentaciones públicas, ni con la planificación de ningún organizador especializado, ni con la línea vanidosa o burocrática en las que se transforman las conferencias en las cocinas de los curriculum vitae. El cuerpo presente tenía, en el gimnasio de González Catán, su momento de necesidad verdadera, porque no repetía una serie. Más que el conferencista, el público producía un acontecimiento.
y es justamente de lo que se trata, de pro-
ducir acontecimientos que hablen por sí mismos, que sean células reparadoras del tejido social y por consiguiente personal, fuertemente dañado. En esa línea adherimos a Michelle Petit, quien viene realizando experiencias profundas en el área de la salud y en general fortaleciendo el sentimiento de que aún en los contextos más difíciles la lectura nos da un margen de maniobra siempre y cuando el transmisor/mediador esté dando algo de lo que tiene, es decir, y recogemos para esta experiencia, la conciencia de que la lectura y la escritura pueden ser acciones reparadoras. Veamos entonces, como ejemplo, la conformación del Grupo Catán.
El Grupo Catán Es una comunidad formada por aproximadamente veinticinco familias que se reúnen a trabajar a partir de proyectos concretos que tienen como eje de trabajo el bilingüis-
mo, la recuperación de las tradiciones y del juego, el canto, el sostenimiento de las tradiciones vinculadas a la lectura y a la escritura, etc. Año tras año la comunidad elige en forma conjunta con su coordinador/mediador un proyecto que se difunde a lo largo de todo el año, entre ellos, se pueden citar los siguientes ejes de trabajo: "Un autor en busca de autores", "Todo lo hago en la cocina", "Hacia dónde van las raíces del pasado", "La palabra es huella que resiste", etc. En torno a ese eje-idea de trabajo se producen textos, se lee, se organizan muestras, conferencias, espectáculos con música y palabra, talleres en bares, en estaciones, se difunde material con distintos soportes, etc. En su autogestión el grupo se organiza en departamentos tales como el de vestuario, de arte, de canto, de escritura, de lectura, de prensa y difusión, etc. También en el marco de la autogestión procura una organización para generar fondos y así difundir el material, mostrar los trabajos, etc, fortaleciendo, además, la identidad colectiva desde distintos soportes: señaladores, tarjetas, logos, vestimenta, etc. Haciendo historia, en sus comienzos el núcleo se formó con un coordinador y siete personas, en su mayoría docentes. Actualmente, en sus integrantes -alrededor de cuarenta- se ha observado a partir de las distintas encuentros un acrecentamiento de la voluntad, actitudes de promoción del material propio y del de sus pares, actitudes solidarias que destierran formatos asistenciales y ponen en cuestión el presente y por consiguiente se transforman en hacedores del futuro, generando además individuos más resistentes a los embates, es decir, más resilientes.
Revista del Festival Internacional del Cuento
Un día del Grupo Catán Desde temprano comienzan a organizarse los llamados telefónicos. Cada uno de los integrantes recuerda a un compañero el horario de reunión, el lugar, el motivo. Se van acercando todos a una casa, generalmente y durante el período de organización del proyecto se hacen en casa del coordinador, y en distintos lugares de la misma se discute qué se va a hacer, cómo se juntarán los fondos, cuál es la consigna de escritura. Hay gente que se organiza para cantar y ponerle música o acompañar diferentes textos, otros organizan la biblioteca, otros ceban mate, otros miran, porque nadie está obligado a leer, ni a escribir hasta tanto no tome la decisión de hacerla y de formar parte del proyecto. No es una tarea fácil y, a pesar de los siete años que lleva en su formación, aún anda peleando con la verticalidad -un fantasma que se sostiene año a año y de la que se debe prescindir todo lo que el grupo lo permita- y promoviendo acciones de horizontalidad y de autogestión. Desde las distintas tareas se propone unir interioridades, aceptarse en la diversidad, no cambiar a nadie, sino aprender a aceptarse y reconocer como valor este proyecto que genera pertenencia. Además, se fortalecen las acciones tendientes al desarrollo de la investigación, la reflexión, la construcción y sostenimiento de la historia crítica del grupo y de la realidad. Actualmente se han generado distintos desafíos: la creación de otras comunidades en el ámbito de la salud, colaborando en hospitales, con niños y ancianos, observando casos testigos para comenzar a reparar, en la medida de lo posible, en sectores alejados de la lectura y de la escritura por marginalidad. Otro desafío es el trabajo con
niños y jóvenes con capacidades diferentes, habiendo tenido ya las primeras experiencias con discapacitados leves en la Fundación del Padre Mario Pantaleo y en escuelas para ciegos y disminuidos visuales. Restaría, por último, fortalecer la difusión de este proyecto para que sea uno de los tantos caminos de democratizar los espacios que han sido victimizados y que deben ponerse de pie desde una pedagogía de la esperanza, una esperanza hecha de acciones organizadas, donde la palabra no deberá rendirse jamás.
A modo de conclusión La formación de comunidades itmerantes de lectura y de escritura permite comprender que la enseñanza de la lengua en todas su,svariantes cobra sentido si es socialmente válida, si permite autoconfigurar al hombre desde el lenguaje para poder plantearse críticamente el mundo y decir la propia palabra que tiene más sentido aún si es dicha, entendida, generada por muchos, otorgando así pertenencia social. Pensar una propuesta de trabajo que se nutra desde la medicina, la filosofía en la búsqueda de un individuo resiliente, la logoterapia que trabaja con el sentido de la existencia tal como lo anuncia Víctor Frankl y los aportes de Michelle Petit, de Paul Ricoeur, de Paulo Freire y de tantos otros que colaboran para una mejor existencia del hombre, permitirán mejorar esta experiencia que se ha iniciado tímidamente a partir de una simple observación de la realidad castigada, privada de pensar hasta la propia ausencia de palabra. Es importante señalar, entonces, que la sumatoria de profesionales que ayuden a diagnosticar permitirá que sociedades en crisis como la
Mnemósyne
nuestra tal vez puedan pasar del asistencialismo, de la solidaridad de corazón a corazón a otra instancia, la de la organización. y en esta etapa la lectura y la escritura en el marco de los sectores populares podría instaurarse como una prioridad, y los institutos de formación docente, las universidades, los intelectuales podrían sumarse a la causa del hombre. Sostenemos en este punto uno de los postulados de Paulo Freire: una teoría, separada de la práctica es puro verbalismo inoperante y la práctica, desvinculada de su teoría, es activismo ciego. Invitar a leer y a escribir podrá ser, entonces, una fiesta a la que todos estarán invitados, entendiendo como tal la lectura del mundo, que precede toda lectura, ya que no se puede prescindir de ella, puesto que lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente y sin restricciones.
BIBLIOGRAFÍABÁSICA PETIT, Michele, Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999. FREIRE,Paulo, Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido, Traducción de S. Mastrángelo, México, Siglo XXI, 1993. RICOEUR,Paul, Teoría de la interpretación, Siglo XXI, 1999. Frankl, Victor, El Hombre Doliente, Ed. Herder, Barcelona, 1984. SCHLEMENSON, Silvia, Leer y escribir en contextos sociales complejos, Paidós,1999. NUÑEZ UNCAL, María del Carmen, Biblioterapia, cuentos infantiles terapéuticos, Pinos Nuevos, Cuba,1994. CASSANY, Daniel, Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito , Grao, 1998. FERREIRO,Emilia, Los hijos del analfabetismo. Propuestas para la alfabetización escolar en América Latina, Siglo XXI Editores, 1990. Conversaciones con Emilia Ferreiro. Cultura escrita y educación, Fondo de Cultura Económica, 1999. CYRULNIK,Boris, los patitos feos. La resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida, Gedisa, 2000.
1#
•
•
I
I
•
Revista del Festival Internacional del Cuento
COLABORADORES
CELSO SISTO (Brasil) es miembro del grupo brasileño Morandubetá, profesor de teatro, actor, especialista en literatura infantil y juvenil. Ha publicado, entre otros, los siguientes títulos: Ver-de-ver-meu-pai, Assím é fogo, Beijo de sol, Mas eu nao sou lobisoimen! BENITAPRIETO (Brasil) es actriz y editora del periódico Vertente, es miembro del grupo brasileño Morandubetá. ELIANAYUNES (Brasil), es miembro del grupo brasileño Morandubetá, doctora en lingüística y teoría de la literatura, y profesora en la universidad Católica de Río de janeiro. LILIANACINETTO (Argentina) es escritora, profesora y narradora. Ha publicado Me gusta más el rey que no sabía reír, Acá pasa algo raro. ROSA CALVOes maestra especialista en Lengua Española. Narradora oral y escritora. MICHAELZIRK (Alemania) es doctor en Filología española por la universidad de Salamanca. Dramaturgo y narrador oral. Ha participado en numerosos festivales de narración oral y ha publicado diversos artículos sobre oralidad y literatura española. AMALIO GARCÍA DEL MORAL es Doctor en Bellas Artes, pintor y profesor de la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado varias líneas de investigación sobre la ilustración de cuentos. ADRIÁN ALEMÁNDE ARMASes aparejador, doctor en Periodismo y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información. Ha publicado numerosos artículos de opinión, así como varios libros relacionados con los monumentos y la ciudad, de los que cabría resaltar Con elpatrimonio a cuestas (1999), Guía monumental de La Laguna. CHARO PITA es licenciada en filología, escritora y narradora, ha participado en numerosos festivales y ha publicado diversos artículos sobre oralidad y narración. AMALIALU POSSO FIGUEROA es profesora de la universidad de Bogotá (Colombia) y una de las escritoras más leídas en su país y narradora oral desde hace pocos años. Ha recorrido los principales festivales de narración. SUSANAATÍASCASTRILLÓN(Argentina) es periodista, directora de teatro y escritora. Ha participado en la organización de congresos y festivales relacionados con el teatro y la animación a la lectura. ANTONIO OMAR REGALADOVELÁZQUEZes maestro y licenciado en pedagogía, narrador oral y miembro del Comité Organizador del Festival Internacional del Cuento de Los Silos. SILVIAPAGLIETAes licenciada en Letras y narradora. Ha publicado libros de texto y pertenece a la organización de la Campaña Nacional de Lectura en Argentina. ERNESTOJ. RODRÍGUEZ ABAD es Licenciado en Filología Hispánica y en Filología Francesa. Profesor Titular de Literatura española en la Universidad de La Laguna. Ha recibido varios premios de narración y de teatro y ha publicado cuentos y textos teatrales para niños y adultos. Es director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos desde que se creó y de la revista Mnemósyne. BENIGNO LEÓN FELIPE es Doctor en Filología y Profesor Titular de Literatura española en la Universidad de La Laguna. Es autor de varios ensayos y diversos artículos sobre literatura. Subdirector de la revista Mnemósyne. PATRICIADELGADO DE LA ROSA, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y la Maestría en Artes Gráficas por la Real Academia de Bellas Artes, Escuela Superior de Amberes, Bélgica. Desarrolla su actividad artística en exposiciones tanto individuales como colectivas en el campo de la pintura y técnicas de grabado. Actualmente su actividad profesional ocupa el campo de la ilustración.
Director Ernesto
J. Rodríguez Abad
Subdirector Benigno León Felipe Secretaria de redacción Aurora Dávila González Vicesecretaria de redacción María Dolores Méndez Cubas-González Consejo de redacción Pedro Ángel Martín Rodríguez Manuel Abril Villalba Candelaria Dávila Afonso María de la Luz Méndez Cubas-González Candelaria Rodríguez Michael Zirk (Alemania) Benita Prieto (Brasil) Pépito Mateo (Francia) Diseño Aurora Dávila González Ilustraciones Patricia Delgado de la Rosa Edita Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento. Los Silos Imprime: Nueva Gráfica
S.A.L.
Encuadernación: Ediciones Canaricard Dep. Legal: TF-1.893/2004 ISSN: 1578-181X
'\
.
\
Mnem贸syne Revista del Festival Internacional del Cuento