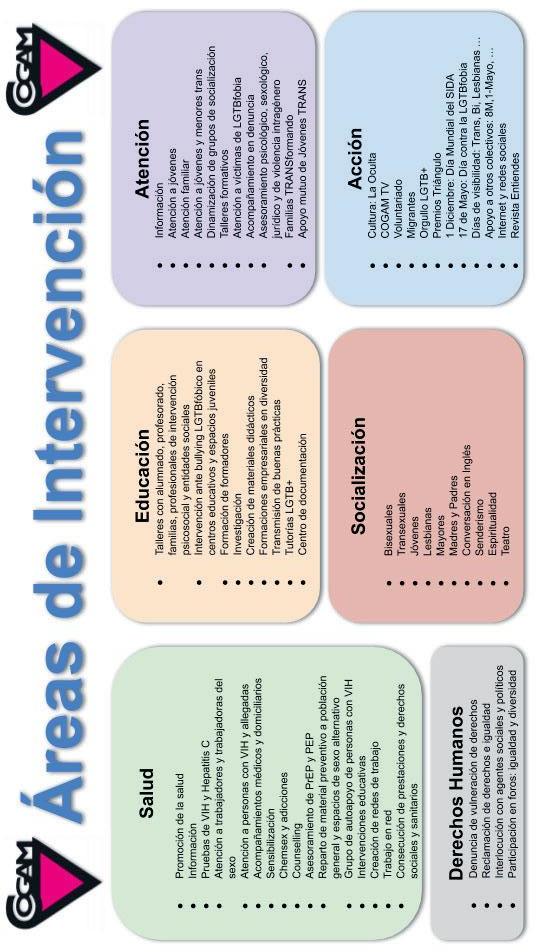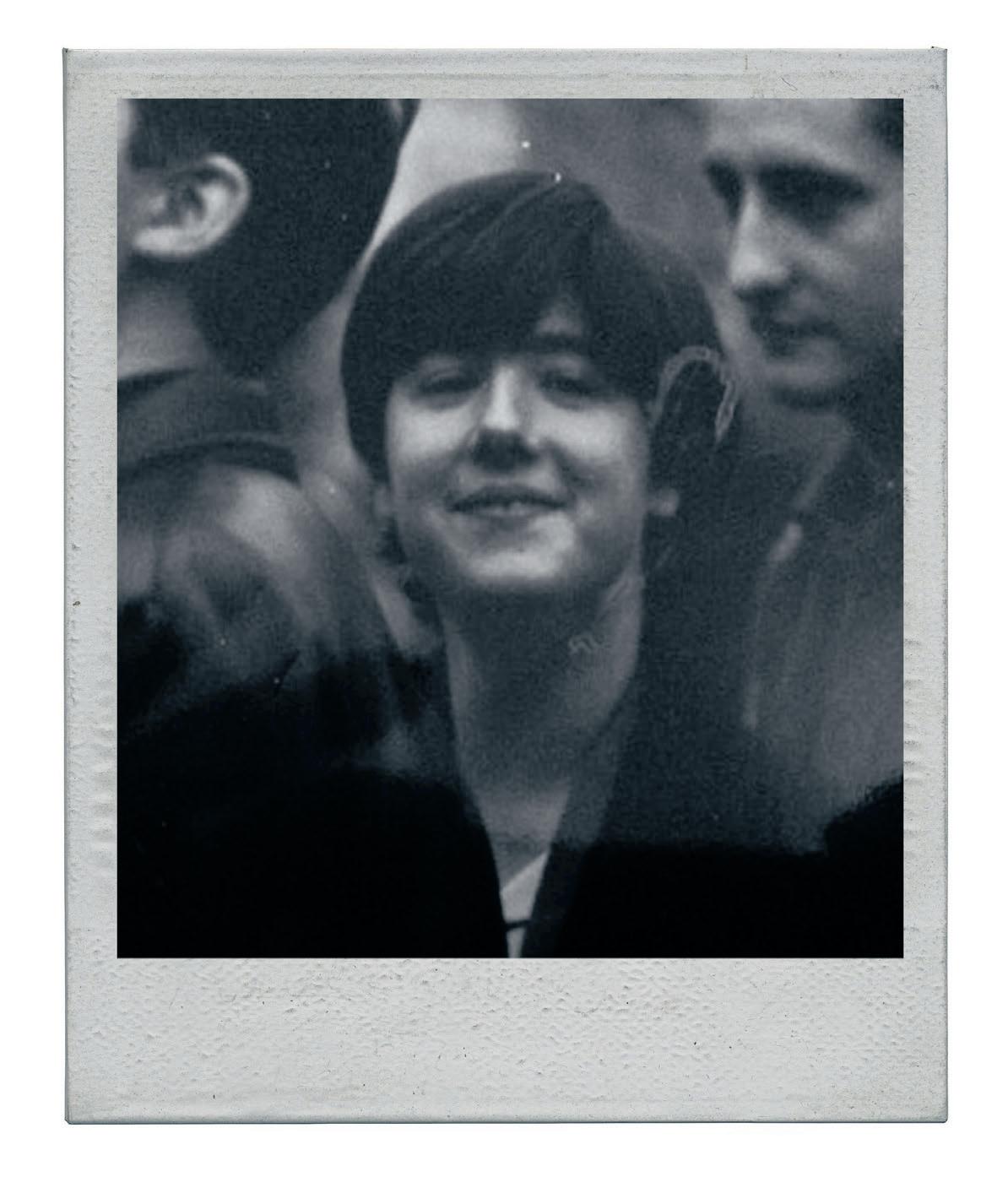
173 minute read
no se esconde en tu garganta Elena Llanes | «Tenemos que sentirnos orgullosas del movi miento LGTB que hemos construido tras haber salido de una dictadura
Elena Llanes
Nadie escribe nunca la primera página de un libro.
Boris Pasternak
Soy cántabra aunque nací en Madrid, como los vascos cuando dicen que un vasco nace donde le da la gana. Gran parte de mi familia es cántabra y pasábamos los veranos y las vacaciones allí. Tengo una fuerte conexión emocional con mi tierra a pesar de que pronto mis padres se fueron a estudiar a Madrid, donde había más oportunidades de labrarse una vida mejor. Aunque ya se conocían de vista, no forjaron una pareja hasta residir en la capital. Crearon una familia con mi hermano y conmigo en Móstoles. Yo he ampliado horizontes en Newark, Reino Unido, donde vivo desde hace dos años. Como se puede comprobar, soy una persona que necesita cambios en su vida. Me formé como bióloga especializada en inmunología. Empecé el doctorado en un hospital y pasé a una farmacéutica antes de terminarlo. Si algo no sintoniza con lo que siento, me resulta muy difícil cerrarlo. Al acabarse el contrato de investigación, comencé a trabajar en una farmacéutica junto a una compañera, pero, cuando exigimos las condiciones laborales que nos
131
habían prometido y comenzamos a hablar con los sindicatos, nos despidieron. Después de eso he hecho de todo: estuve de orientadora laboral en Móstoles, fui a hacer gaitas a Galicia…
Mientras vivía en Madrid, la que era por entonces mi pareja tocaba la gaita y se apuntó a un curso de construcción de palletas para el instrumento, pero no pudo acudir, así que, para aprovechar la inscripción, fui yo en su lugar. Mientras esperaba el comienzo de la formación, en el momento en el que vi aparecer a la profesora saliendo del ascensor, sospeché que era «del gremio». Me llamó la atención, pero no le di mayor importancia. Es cierto que me parecía muy interesante: en España solo hay dos mujeres constructoras de gaitas y me parece que es la única que sigue en activo, con lo que nos hicimos amigas. Al tiempo, a mi pareja se le acabó el amor y terminó rompiendo la relación de manera un poco complicada. Había guardado la amistad con la profesora del taller de gaitas y, en algún momento, me ofreció ir a visitarla a Galicia para despejarme y olvidar el mal momento que estaba pasando. Entonces nos fuimos conociendo mejor, lo que nos llevó a profundizar más y de ahí a que me propusiera que me mudase con ella. Me viene a la cabeza el chiste de «¿Qué se lleva una lesbiana a su segunda cita? Las maletas»; digamos que fue un poco así. Ya en pareja me enseñó la fabricación de gaitas y hemos estado colaborando juntas. Sacar un trabajo de esto ha sido complicado. Actualmente estudiamos y construimos violines en Newark, el único sitio de Europa donde existe una titulación universitaria como constructores.
En cuanto al activismo, empecé en la asociación LGBT+ Rosa Que Te Quiero Rosa, de la Universidad Complutense de Madrid, el 7 de marzo del año 1997. Me acuerdo bien de la fecha porque fue muy importante para mí. Cuando echo la vista atrás, ya desde el colegio y el instituto no me reconocía a mí misma. Siempre han sido mujeres con quienes he tenido una conexión emocional especial. Me contaban mis padres que ya en la guardería tenía una cuidadora favorita y no dejaba que me soltara. No quería compartirla con ningún otro niño. Cuando llegué a la universidad, me di cuenta pronto de que no encajaba con el resto. Las otras chicas se enamoraban de chicos: que si Fulanito era maravilloso o Menganito tal cosa… Yo no lo vivía así; a mí me llamaban la atención las mujeres y me sentía más cercana a ellas, aunque en un principio no
132
supiera identificarlo con nada. Hasta que dejé de intentar encajar y empecé a buscar. Esa búsqueda me llevó a una película: Lazos ardientes, de las hermanas Wachowski. Fue a los veintiún años cuando fui al cine con dos compañeros de la facultad y gracias al final de aquella película salí con respuestas que no esperaba encontrar. Lo que quería era eso: tener una vida junto a una mujer. Comprendí que se podía tener un proyecto de vida y relaciones sexuales con una mujer. Hasta ese momento solo lo veía posible con un hombre. Cuando salí de la proyección, hablé con un amigo para contarle lo que había descubierto y me respondió con un «Vale». Fue una reacción muy fría. Me esperaba algo más. Más tarde lo pensó más y vino a disculparse por su reacción y a explicar que a él le parecía muy natural y que no le daba mucha importancia. Por esa época empezó a salir más gente de clase del armario. Me comentaron que, como yo había salido del armario de una forma tan natural y clara, otra gente también se decidió a salir y nos juntamos un grupo muy grande de gente que entendía. No he vivido ser lesbiana como un drama, pero sí entró en conflicto con la visión que tenían mis padres de las relaciones. Con mi madre sigue siendo conflictiva; para ella no es una forma de vida tener como pareja a una mujer. Mi drama tal vez incidió en ver que otras niñas se enamoraban y yo no. Me inquietaba porque no me sentía atraída por quien se supone que me tenía que sentir atraída. Forraba las carpetas con los típicos actores de cine para no desentonar, pero sabía que quería compartir cosas íntimas y profundas solo con mujeres.
Como no tenía a nadie con quien compartir estas vivencias, me puse a buscar y así conocí Rosa Que Te Quiero Rosa. En aquellos tiempos en que Internet no era lo mismo que es ahora, no sé ni cómo lo encontré. A veces nos preguntamos por qué somos activistas y nos contestamos que por una labor social. En cierto punto nos engañamos. El activismo, al principio, es una tabla salvavidas. Es un punto donde poder encontrar gente como nosotros. Aunque nunca he sufrido personalmente exclusión o discriminación, como han vivido otras mujeres y compañeros, siempre la he tenido muy presente a través de las vivencias de otros. Así que, después del primer paso de conocer gente con la que me sentía identificada, me lancé de cabeza al activismo. En mis primeros tiempos en RQTR estuvimos volcadas en la visibilidad dentro de la universidad y en la reclamación del matrimonio igualitario. Fueron buenos tiempos. El
133
activismo y los grupos necesitan renovarse: crecen, se reproducen y llega un momento en que deben evolucionar. Estuvimos trabajando conjuntamente un grupo de personas de confianza, pero luego fue cambiando y empezamos a tener visiones diferentes. En el momento lo vivimos como una tormenta: después de muchos años trabajando juntos, se produjo una fractura que hizo que un numeroso grupo abandonáramos el colectivo. Queda un dolor de haber pertenecido a algo, creer que formas parte de un grupo, y de repente se deshace. A pesar de esto, la asociación no ha estado inactiva nunca. Hubo gente nueva que tomó el relevo.
Cuando un grupo grande de esta asociación la abandonamos, recalamos en COGAM, como es natural. Era el referente en Madrid y en España. Ya habíamos colaborado en los encuentros estatales y en otros escenarios. Conocíamos a Boti, Beatriz o Pedro, con los que habíamos coincidido, y nos gustaba el trabajo que hacían. Estuve casi diez años viendo crecer este periodo de la entidad. Empecé como voluntaria y luego estuve como vocal del Grupo de Lesbianas con Miguel Ángel y Miriam en la directiva. Nunca quise tener un título dentro de la entidad, pero al final vas cogiendo funciones. Si hay que poner una barra el día del Orgullo, pues acabas sirviendo cervezas, cambiando barriles o lo que haga falta. ¿Qué era yo? Un miembro de este colectivo. En función de las posibilidades de cada una, se colabora. Si tienes que cambiar un rollo de papel higiénico o ir a pedir condones al Consejo de la Juventud, lo haces. El organismo necesita que seas un día glóbulos rojos y, al día siguiente, linfocitos. En un momento determinado, se vio que podía aportar algo y se me pidió que participase en la Federación Estatal. En los colectivos hay mucha población flotante, gente que va a utilizar los recursos, pero gente que vaya a colaborar y adquiera responsabilidades hay pocas. También en COGAM ha habido crisis. Había gente que parecía que no podía trabajar junta, lo que implicaba también la ruptura de un proyecto, pero, años después, ya no se ven tan distantes. ¿No hay algún recurso que salve de estas dinámicas? Son rupturas que no solo las viven los protagonistas, sino toda la gente que está alrededor, que no sabe lo que ha ocurrido y pierde el proyecto. El activismo ha sido de las mejores cosas que me han pasado, pero también es esa amante por quien lo has dado todo y, de repente, te hace sentir defraudada. Quedan muchos buenos momentos y pequeñas amarguras. Pasa igual que con las relaciones: lo das todo y crees que estás en la misma sintonía y en algún momento nos defraudamos. Mi participación en COGAM terminó
134
cuando presentamos una candidatura que proponía una forma distinta de hacer las cosas. No nos sentíamos cómodos con el rumbo que pensábamos que se estaba llevando. No nos gustaba la conexión, que heredaba la entidad, que tenían algunas personas con organizaciones políticas. Como colectivo que quiere representar a un mayor número de personas LGBT, no podía tener ninguna vinculación ni depender de nadie. No podía tener deudas. Por otro lado, como entidad que representa a un colectivo tiene que ser funcional y establecer alianzas con el Gobierno, independientemente del partido. Eso puede quemar a mucha gente. Imagina que ideológicamente eres de otro partido y tienes que dialogar con el opuesto para llegar a tus objetivos. Además, estaban toda la responsabilidad y el trabajo. Hay mucha incomprensión de los motivos por los que tomas decisiones y muchas veces no eres capaz de explicarlo. Aunque esta experiencia te sirve para entender a gente que tiene otras responsabilidades, como en el propio Gobierno. Desde nuestra perspectiva puede parecer todo blanco o negro, pero a veces tienen que llegar a acuerdos y no es tan sencillo. Por eso no se puede ser dogmático. Me sentí defraudada por una persona cercana y mis proyectos vitales me llevaron por otros sitios. Así que me desvinculé del activismo y la relación con COGAM se acabó.
Ahora que vivo en una zona pequeña de Reino Unido vivo un activismo muy diferente. No lo percibo tan intenso como en España. Tenemos que sentirnos orgullosas del movimiento LGTB que hemos construido después de haber salido de una dictadura y de un país tan religioso; es envidiable. Sin embargo, en el entorno laboral, en Reino Unido subyace una diferencia. Cuando me dedicaba a realizar campañas de visibilidad en un hospital de España, me pedían que no fuese muy visible, mientras que en Reino Unido ellos mismos hacen campaña de estar orgullosos de la diversidad de sus trabajadores. Tanto es así que en el mismo mes del Orgullo está todo decorado a nivel institucional. La visibilidad es colosal: hacen campaña tanto a nivel externo como interno. A su vez realizan encuestas de satisfacción del empleado con el fin de conocer si te sientes valorado como persona LGTB o si te puedes mostrar abiertamente. Las políticas de prevención de acoso también son muy claras. Te preguntan tu orientación e identidad de género. Se tiene en cuenta, se valora y se contrata a gente buscando ese perfil. Eso lo echo de menos en España: un trabajo más intensivo con las empresas. Nos queda todo ese trabajo para las actuales y futuras generaciones activistas. Se lo dejamos.
135
Lorenza Machín
Me despertó los sentidos, sentidos que no existían, años tras años dormidos, años tras años sin vida.
Lorenza Machín | Aurora Ocaso
Se podría decir que yo lo tenía todo. Todo aquello que una mujer debería desear tener, al menos, según nos marca la norma. Tenía una familia, un marido, una casa, y quizá estas cosas podrían ser leídas como logros, como proezas, como fines en sí mismos, como las metas últimas para la vida de una mujer. No fue mi caso.
Definirse a una misma no es fácil. Y no sé si seré capaz de plasmar en estas líneas todo aquello que me habita. Cuando me propusieron formar parte de este libro de relatos, me preguntaba hasta qué punto quería exponerme. Pero, como decía la feminista estadounidense Kate Millett, desde lo personal y lo político visibilizarnos cuando nuestras vivencias y nuestros cuerpos están fuera de la norma es también revolución. Muchas acostumbramos a vivirnos silenciosas, escondidas y resguardadas. Aprendimos a no nombrarnos cuando tal vez narrarnos desde lo cotidiano sea resistencia. Si tuviera que comenzar mi historia siendo concisa en cuanto al quién soy, podría decir que soy actriz, escritora, poeta y
139
activista lesbiana de izquierdas —roja, muy roja— y feminista.
Nací en abril de 1946 en la Isleta, Gran Canaria. Crecí durante la dictadura de Franco, con lo que ser roja y feminista podría verse como un salto directo hacia la condena. Mi familia siempre ha sido de izquierdas y yo fui la primera mujer en enarbolar la bandera comunista en Fuerteventura, aunque de esto hablaremos más adelante.
Provenimos de orígenes diversos. Mi madre, malagueña; mi padre, majorero —de Fuerteventura—. Se conocieron y se enamoraron en Gran Canaria. Entonces nací yo y nos mudamos a Fuerteventura en 1955. Me crie jugando alrededor de los malpaíses y desayunando leche con gofio en el regazo de mi madre. Me comprometí con quince años con un hombre que me escribió desde el Sáhara; estaba trabajando allí hasta que vino a la isla. Mi orientación sexual como lesbiana no la descubrí hasta ya entrados los sesenta años, pero, como bien dice el dicho, «más vale tarde que nunca».
Digamos que la etapa de mi vida antes de los cincuenta años fue una especie de crisálida: la norma y la imposición hacían frente a lo que deseaba. Pero ¿conocía acaso mi deseo? Conocer mi deseo suponía salir de ese estado de letargo y comenzar a vivir. Pero en aquel momento no lo contemplaba siquiera como una posibilidad, como una opción habitable.
En cuanto a la historia de aquel matrimonio, él era majorero, como mi padre, y, antes de llegar a los veinte años, me quedé embarazada y me casé. Pero seguí trabajando. Con nueve años me dedicaba a limpiar las casas de unos señores. La precariedad fue una constante en mi vida. Desde bien pequeña, hacía también mandados de otra gente y vendía roscas, altramuces y pirulines a los niños cuando iban al cine a las cuatro de la tarde. En la esquinita del antiguo cine del cura —que hoy es la Clínica Parque, en Puerto del Rosario— me ponía a vender para poder salir adelante. En este tiempo fue todo trabajar, trabajar y trabajar. Dejé la escuela a los once años para poder seguir trabajando y no fue hasta recién cumplidos los veinte cuando me saqué los estudios primarios, pues acababa de crearse Radio Ecca en la isla. Ya tenía a mi hijo y, no les voy a engañar, batallé mucho para sacarlo adelante. Estar casada y tener hijos trae consigo una excesiva complejidad para poder compaginarlo con cualquier otra cosa. Y me apunté al turno de noche y, con una vela, a veces grababa la clase en un casete. Seguía con la idea de que esa era mi
140
vida, mi misión… Es cierto que por dentro tenía muchos sueños, pero estos, en un mundo lleno de sombras, no veían la luz.
Tuve a mi hija a los 25 años y yo seguía buscando trabajo, pero no me lo daban porque todo el mundo sabía que yo era comunista. Vamos, hablando claro: no me daban trabajo por roja. Pero colaboré mucho en el barrio Buenavista; habíamos formado una asociación y trabajé mucho allí.
Lo cierto es que no soy ninguna intelectual. Pero tampoco hace falta ponernos academicistas para tener claro a qué tenemos derecho todas las personas. Mis tíos escuchaban a la Pasionaria en la radio y a mi familia se la conocía como «los rojos de Puerto». Me acuerdo de que, siendo una niña, la Guardia Civil iba a su casa, bien entrada la noche, para golismear que todo estuviera «en orden».
Desde que nacemos y se nos lee como niñas, nos pintan una cruz en la espalda —«la que Dios nos ha dado», como nos decían— y debemos cargarla toda la vida. Tu vida estaba guiada por ayudar a tu madre en casa, por coser, lavar y planchar. Debías convertirte en una mujer digna de un hombre; no había otra opción posible que la de conocer todo lo que tenía que saber una mujer para cuidar a su marido y estar dispuesta para cuando él lo necesitara. Esto es lo que teníamos encima.
Si creces en un pueblito como era Puerto Cabras —hoy conocido como Puerto del Rosario—, tu realidad puede llegar a ser muy asfixiante. Vas creciendo con esa idea de que tienes que obedecer y asustarte cuando tu padre te echa una mirada seria. No tienes ni formación ni educación. Vas creciendo en ese mundo que dicta que no hay nada para ti, sino que todo es trabajo y obligaciones. Viví con un hombre durante muchos años; era lo que me tocaba como mujer. Sin embargo, nunca le escribí un poema. Nunca he podido escribir ningún poema de amor a un hombre; no me despertaban ni un ápice de inspiración. El amor a la música, a las artes visuales y a la poesía lo heredé de mi padre, Suso Machín.
Mi padre fue uno de los artistas más laureados de la isla. Su pintura es un reflejo del mar majorero, de los paisajes de aquellos pueblitos de su tierra y de todo lo natural que habitaba el archipiélago. Hoy están colgados en muchos lugares de Fuerteventura, a los que recurro con añoranza para sentirlo cerquita de mí. Sus narraciones y poemas vienen desde su juventud. Desde pequeños nos dormía tocándonos música mientras yo abrazaba mi machanguito de peluche. Me queda decir algo importante:
141
nadie le enseñó, fue un total autodidacta. Quien sí que lo ayudó a superarse día a día fue una mujer extraordinaria que se unió a su vida desde sus quince años. Después de parir ocho hijos, un día se apagó su luz. Mi querida madre, Estrella. Él tampoco está, pero le dejaron aún en vida, pocos años antes de su fallecimiento, una escultura en su honor frente a la plaza de la iglesia.
Yo, en 44 años, jamás le escribí dos párrafos al que fue mi marido. A mi mujer le he escrito un poemario. La inspiración vino a mí cuando de quien me enamoré fue mujer; esto es una certeza. Las noches pasaban tan deprisa que, al día siguiente, tenía un chorro de poemas en la libreta de mi mesita de noche que habían salido de mis entrañas, de mi deseo y amor, que habían estado tantos años dormidos. En el poemario Aurora Ocaso recojo esto mismo. Relato que a mis sesenta años comenzó mi vida. Aurora, una muchacha que acaba de coger el tren de su vida. Ocaso, una señora que hace años que lo cogió y ya ha recorrido muchas estaciones llevando ella misma el mando. Ya me dijo mi hijo aquello de «Ahora empiezas a vivir». Cuánta razón. Tras más de cuarenta años de matrimonio, rompí con una sexualidad impuesta.
Cuando menos lo esperaba, al borde ya del ocaso, el amor tocó mi puerta, le dije entra, le di mi abrazo, Yo no sé lo que pasó […] me despertó los sentidos, sentidos que no existían, años tras años dormidos, años tras años sin vida.
Cuando una muchacha se me cruzó, se me aceleró el corazón. El pulso iba muy deprisa y sentía una especie de cosquilleo agradable en el estómago. Ese día descubrí realmente lo que era el enamoramiento. Esto me sucedió a mis casi sesenta años y me dije: «Ahora vas a disfrutar lo que no has disfrutado». Antes de enamorarme de una mujer solo había es-
142
crito textos que versaban sobre denuncia social o devoción por las islas, pero jamás un poema de amor.
Hay tres mujeres en mi vida que me han enseñado mucho. Son mis diosas, mis almas. Una es mi abuela Jesús, la madre de mi padre. La tengo muy dentro de mí porque me enseñó el gran sacrificio que hace cualquier madre por sus hijos y su gente. Las madres cargan con el peso del mundo a sus espaldas. Ponen la vida en el centro, priorizan lo comunitario frente a lo individualista y ejercen los cuidados que sostienen nuestros cuerpos. Sí, esos cuidados que exigen, ya a gritos, una revalorización. Cuando mi padre estuvo tres años enfermo en el hospital, mi abuela vino a Fuerteventura y estuvo con ochenta años de un pueblo hacia otro vendiendo ropa para ayudarnos a nosotros, sus nietos, y a mi madre. Lo hizo con el fin de que no nos faltara nada para comer. Me dio la imagen del sacrificio que hace cualquier madre por sus hijas e hijos.
La otra es mi madre, Estrella. Conoció a mi padre con quince años. A esa edad se casó y toda su vida fue un vivir para el único hombre al que ella quiso. Dentro de ese amor entraban los silencios. Esos silencios de las mujeres ante el patriarcado, ante lo pernicioso, ante la carga de los cuidados. Mi padre era una gran persona, no lo niego. Pero no sería justo obviar que, en esa época, tenía muy marcado el machismo. En casa hubo un patriarcado. Hubo una mujer silenciosa y callada que se veía a través de los ojos de él. Sufría en silencio y nos cuidaba en silencio. Ella supo darnos todo su amor, pero me faltó que me explicara muchas cosas, aunque, partiendo de su contexto, lo hizo lo mejor que supo.
La otra personita que me ha marcado es mi propia hija. La tuve a los veinticinco años. Siempre he sabido que las madres y padres somos educadores de nuestras hijas e hijos y no niego que le haya inculcado valores. Pero hay algo que ella me ha enseñado a mí, que fue el aprender a sentirme libre y mostrarlo sin tapujos. Ella es una de las muchachas que, en ese Puerto Cabras que aún no estaba acostumbrado a la diversidad afectivo-sexual, no ocultaba su orientación y visibilizaba libremente el amor hacia otra mujer. Caminaba libre y radiante junto a quien quería. Solo con su andar, su amor inocente e intuición, me marcó y enseñó lo realmente importante.
Cuando comencé a sacarme los estudios, lo cierto es que no estaba de acuerdo con muchas historias y el prisma desde el que se contaban,
143
con lo que desde muy jovencita empecé el activismo. Decía Francisca de Pedraza que «este mundo no está bien organizado porque a muchas mujeres que piensan muy bien no les dejan pensar». Veía a compañeras de generación precarizadas, relegadas al espacio privado de la casa, siempre en un segundo plano, mirando por la mirilla de la puerta la vida pasar. Leían casi en clandestinidad, no tenían oportunidades. En cambio, desbordaban inteligencia y ansias de cambio.
Comenzamos a reunirnos de manera clandestina, aún con Franco vivo, quienes conformábamos el Partido Comunista por aquel entonces. Abrimos Comisiones Obreras en la isla y, una vez que murió Franco, fui una de las fundadoras del Partido Comunista y de la Plataforma por la Paz. Ello dio pie a mis andaduras en el movimiento feminista y el colectivo LGTB+ Altihay. Participaba con la gente del colectivo de la capital, entonces conocida como Puerto Cabras. En 1977 el primer 1 de mayo de la historia que se conmemoró lo celebramos en el campo de lucha de Puerto. Vino gente de todos los lugares de la isla. Me presentaba como una de las mujeres democráticas canarias, dentro del Partido Comunista. En el centro cívico Oasis hicimos las primeras asambleas y manifestaciones para que se construyera un hospital. Recuerdo ver llegar, con lágrimas de emoción, aquellas guaguas llenas para celebrar el Primero de Mayo. El micrófono lo tomaron varios hombres, que eran la cara visible del movimiento, hasta que Marga González me dijo: «Ya es hora de que hablen las mujeres». Entonces se decidió que hablara yo y fue la primera vez que hacía un discurso en público. Las reivindicaciones en esa época estaban centradas en el derecho de las mujeres trabajadoras, en la igualdad salarial, en la precarización y en la feminización de la pobreza… En definitiva, en el derecho a que se nos reconociera como iguales. Al día siguiente, caminaba por Puerto cuando una señora me paró por la calle. «Querrá noveleriar», pensé. Recuerdo que se llamaba Lucía y que su mirada irradiaba esperanza. Con un pisco de timidez, me dio las gracias. Me dijo que me había escuchado desde su ventana y expresó su gratitud. Aquello me llenó de orgullo, como es lógico.
Años después, hicimos las reuniones pioneras en torno a la reivindicación del Día de la Mujer del 8 de marzo en la Universidad Popular, donde se encuentra un hornito pequeño. Nos juntamos un grupo de mujeres y comenzamos las charlas para informarnos sobre la regulación
144
de la maternidad y darles forma a las reivindicaciones de nuestros derechos como mujeres.
Fui creciendo, tuve a mis dos hijos y, cuando pasaron los años, me fui dando cuenta de que había muchas cosas en mi matrimonio que no cuadraban. No me malinterpreten: mis hijos son mi tesoro más preciado. Fueron el fruto y regalo de aquellos años.
Comencé a sufrir depresiones. No quería medicarme, así que empecé a hacer teatro. No tenía estudios en Arte Dramático, pero es algo que nacía de mí, tenía mucha facilidad, y me dieron dos premios en el Festival de La Palma como mejor actriz. Supe que el motivo por el que me encontrara mal durante tantos años residía en que tenía un velo frente a mí. Mi amor por las mujeres lo descubrí cuando se cruzaron unos ojos delante de mí y me turbaron. Recuerdo que se me aceleró mucho el corazón… Yo realizaba activismo LGTB+ como un frente más de lucha, pero, cuando descubrí eso, aún con más empeño reivindicaba mis sentimientos. En el cortometraje Lo que no se ve, justo antes de la escena en la que beso a una mujer delante de mi familia por primera vez, le digo a una de mis nietas:
Ay, corazón bonito. A veces no nos damos cuenta y, segundo a segundo, se nos van cincuenta años y las cosas más importantes de la vida no las vemos. Una de ellas es el tiempo. Mientras vivió tu abuelo lo cuidé. Ahora que ya no está, el tiempo que me queda de vida lo quiero para mí».
¿Cómo es posible que tuviese que divorciarme de un hombre a los 58 años para darme cuenta de mi orientación? Estuve un mes en Tenerife con un psicoterapeuta porque tenía depresión. Hablando en plata: yo quería morirme, me daba igual todo. No quería estar en esta vida. Y me trataron allí. Mi hijo me dijo: «No llores. Ahora empiezas a vivir. Esto que has hecho hoy esperábamos desde hace tiempo que lo hicieras». Cuando cumplí sesenta años, participé en un corto que se llamaba Turistas con Carla Alba Represa, activista trans, y fue entonces cuando se me cruzó una chica por delante. Me decía cosas tan bonitas que iba hacia donde estuviera ella. Recuerdo que tenía una tienda y siempre iba a verla. Hasta que una Navidad le pregunté si le apetecía cenar conmigo y dijo que sí. A partir de ahí tuvimos un contacto más íntimo y conversaciones bonitas.
145
No llegó a nada, pero a la vez sí llegó a mucho. Ella fue la que me hizo descubrir que yo estaba por las mujeres. En ese momento, me di cuenta de que el machismo, el cristianismo y el patriarcado habían tejido una venda perfecta que hizo que toda mi vida no me hubiese dado cuenta de mi propia orientación sexual.
Estaba en la secretaría de Comisiones Obreras cuando comencé a trabajar en el hospital insular. En 1992 me destinaron al área de maternidad. Cuando con sesenta años descubrí que me gustaban las mujeres, caí en algo que me sucedió teniendo cincuenta, mientras trabajaba allí. Recuerdo que era al atardecer cuando ella estaba sentada en una silla. Se puso en pie y dijo: «Taxi, please!». Fue la primera vez que me quedaba paralizada mirando a una mujer. Tuvo que repetirme aquello varias veces. No sé ni cómo definir las sensaciones que recorrieron mi cuerpo, sensaciones antes dormidas, que no conocía. Me deslumbró esa mujer. Cuando pedí su taxi, acarició mi rostro y me dijo: «Thank you!». Al día siguiente, me trajo una caja de bombones. Dije sonrojada: «¿Es para mí?». Ella me dijo sí mientras me acariciaba la espalda. En una ocasión, esperando a que llegara, llevaba en mis manos una caracola para ella. Sentí que bajaba el ascensor y allí estaba, acompañada de un hombre, que sería el paciente al que tanto venía a visitar. Le pregunté si se iba y, con lágrimas en sus ojos, dijo: «Yes». Se acercó a mí, cogió mis manos y me repitió «Gracias» tres veces. Saqué la caracola del bolso, cogí sus manos y la acerqué a su oído para que escuchara el mar. Ella colocó mi frente en la suya y podía ver mi rostro en sus ojos cristalinos. Pegamos los labios, pero no llegamos a besarnos.
Cuando llegué a casa, me sentí como si hubiese vuelto de golfiar y le dije a mi marido: «Casi te quedas sin mujer hoy». Pero pasaron diez años más hasta que lo dejamos. No quise ver que mi orientación sexual era otra. «No sé, no creo que sea eso», les decía, me decía. Yo no lo veía. Mi hija me dijo: «Si tú te hubieras dado cuenta antes, habrías sido más feliz». La miré y respondí: «Si me hubiera dado cuenta antes, igual tú no habrías estado aquí hoy. Al menos por eso, valió la pena. Lo que yo he vivido, dentro de penas y alguna que otra alegría, me vale para lo que soy hoy. Entonces, bienvenido sea».
Conté aquello que me sucedió a un guionista de la isla, Álvaro, y realizamos un cortometraje llamado Taxi, please, que relata cómo una
146
mujer, cerca de su edad de jubilación, encuentra en su vida rutinaria una persona que la hará mirar en otra dirección. En el corto soy una mujer que vive y respira, hace las labores del hogar, se enamora de una mujer y no pasa nada. Pero empieza a vivir de otra manera.
Cuando me divorcié, me di cuenta de que jamás me había atraído un hombre. Me miré desnuda al espejo y pensé: «¿Y ahora quién se va a fijar en ti, si ya estás toda arrugada…?». No me valoraba. No veía en mí un ápice de valor, pues mi vida había consistido en intentar encajar. Recuerdo que un hombre me dijo que fuera a intentar quitarme las arrugas y ahí dije: «No, estas arrugas son gracias a que he vivido. Tengo muchas experiencias acumuladas, ¡son valiosísimas!». La imposición de la belleza trae consigo el mito de la eterna juventud. Esta imposición te posiciona como merecedora de amor o no en función de la medida en que encajes en el canon establecido. Un canon que no es diverso ni real, mientras que nuestros cuerpos sí lo son.
Las islas me han dado tanto… Desde que salí del armario, la vida me ha florecido de un modo que nunca imaginé. Por primera vez podía ser yo. En 2019 recibí el Premio Meninas, que el Gobierno de Canarias otorga a personas, organizaciones o instituciones que contribuyen a la erradicación de la violencia de género. Un año después, en la islita que me vio crecer, se inauguró la primera biblioteca feminista con mi nombre, creada por la Federación Arena y Laurisilva. También fui galardonada con el Premio Simone de Beauvoir en Gran Canaria y con el Premio Arcoíris por el colectivo Altihay. Lo cierto es que el hecho de que reconozcan tu labor es algo hermoso, no les voy a mentir. De las cuatro veces que he participado en el festival de cine de La Palma, tres años he ganado la estrella a la mejor actriz. Me llena el alma que, tras tantos años, mis vivencias puedan servir de referencia a aquellas que, como yo, no tuvieron referentes en las que verse reflejadas.
Me casé con mi mujer y esto es de lo más bonito que me ha sucedido en la vida junto con mis hijos. Pero no digo mi en el sentido de posesión que puede encerrar, sino con la reivindicación de definir como pareja a quien a menudo catalogan como mi amiga. Lo primero que ella me preguntó, en una de las conversaciones por estos chats infinitos de Facebook, fue: «¿Puedo seguirte?». Yo le dije: «Sí, puedes, pero no me sigas.
147
Camina a mi lado». Cuando cumplí 70 años me mudé a Gran Canaria. Había pasado por muchos altibajos a lo largo de mi vida, pero la gota que colmó el vaso hizo que me fuera de Fuerteventura. La isla vecina me estaba llamando, porque allí nací y era donde tenía que pasar los últimos años. Es cuando conozco a Carmen y ya son dos años juntas y un año de casadas. Nuestra historia comenzó a raíz de una fotografía con Kika Fumero, la directora general del Instituto de la Mujer de Canarias. Nos encontramos un 12 de diciembre en Puerto y nos hicimos una foto junto a la escultura de mi padre, Suso Machín, frente a la iglesia. Kika y Carmen eran amigas en Facebook. Cuando Kika subió nuestra foto, Carmen la vio, entró en mi perfil y observó que teníamos ciertas inquietudes similares. Al día siguiente me solicitó la amistad y, como no podía ser de otra manera, le di al botón de «Aceptar». Fue entonces cuando ella me solicitó seguirme y le contesté que sí, pero que, en vez de seguirme, caminara conmigo. La verdad es que, en ese momento, ni siquiera lo decía con intención de ligar, sino con la idea de luchar de la mano y caminar a la par. Ella se refería a si podía seguirme en Facebook; ya ves, cada una hablaba su idioma.
A mí me comenzó a llamar la atención. Poco a poco nos fuimos escribiendo, pero ya tenía miedo de que me rechazara y, a la par, de que se asustara o cualquier cosa… Entonces caminaba como de puntillas, iba con extrema precaución. Le preguntaba si tenía pareja, si sus parejas habían sido mujeres u hombres… Quería verla. Hasta que llegó un día en que quedamos. Me atraía su manera de ser y a ella le pasó lo mismo. Cuando nos vimos, se acercó a mí y yo a ella. Nos dimos un pico y cogió mi maleta. Comenzamos a caminar, me llevó a su casa y me sentía tan cómoda que parecía que nos conociésemos de toda la vida. Con el tiempo fuimos forjando nuestra relación, hasta hoy. El motivo por el que nos casamos no era para reafirmar nuestro amor; desde el primer momento había algo precioso entre nosotras que se fue forjando. Pero lo hicimos, principalmente, para reivindicar nuestros derechos como hacen las parejas heterosexuales. Al casarnos, reivindicamos el derecho que tienen todas a que, si falla alguna de las dos, la otra esté amparada por la ley.
Nuestra boda comenzó a las doce del mediodía. Vino la batucada feminista de la isla y nos paseamos por todo Agaete a ritmo de tambor. Los coches, los colectivos de Lanzarote, de Tenerife, de Fuerteventura y
148
de La Palma, vinieron a la boda y lo celebramos. Bailamos el Vals de los pajaritos de colores que visten la primavera porque queríamos que se realzara el arcoíris y una bandera gigante. Caminamos bajo ella. Cuando nos dijeron: «Las declaramos legalmente casadas», hasta el salón retumbó.
Si yo he salido desde los veinte años por los derechos de todas las personas, en ese momento sentí que tenía que luchar más que nunca por hacer florecer a esa niña que tenía escondida y no la había dejado germinar. Mi empeño de salir con mi mujer es activismo. Visibilizarme en las redes con ella también. Lo concibo como una invitación para todas aquellas señoras de mi edad a las que les haya sucedido lo mismo que a mí, lo hayan descubierto y no se hayan atrevido a dar el paso. Tienen que descubrir lo que es amar y disfrutar del amor de una mujer, lo que es vivir con mayúsculas ese amor. Sentir que realmente es tu mujer, pero no en propiedad, sino en el sentido de querernos libres. Nadie es de nadie, pero sí caminamos juntas.
Es la primera vez en toda mi vida que siento que hay un ser que me quiere con toda su alma y que yo siento lo mismo. Es lo más lindo que puede existir. De la misma manera en que yo lo disfruto, vivo y siento, ojalá las mujeres que no se atreven a dar el paso lo hagan. Por eso estoy viviendo al máximo; quizá tenga que ver más con mi edad. A mis 74 años ya todo me da igual.
Hoy miro nuestras fotos, minutos después de nuestra boda, y ambas sonreímos. Pero no esa sonrisa forzada típica de pose, sino una sonrisa sincera de oreja a oreja. Queda mucho de esa niña que escuchaba a la Pasionaria en casa de sus tíos. Pero quizá algo más liberada. Y más feliz también. Con el orgullo de ser referentes y celebrando la vida en este tiempo que nos queda por vivir. Fui Aurora, esa muchacha que acababa de coger el tren de su vida. Ahora soy Ocaso, una señora que hace muchos años que lo cogió y que ya ha recorrido muchas estaciones. Nunca es tarde para ser una misma.
149
Cristina Macario
Hablar de nosotras, las mujeres trans, como si fuéramos ficciones jurídicas es insultante y vejatorio. No somos ficciones, no somos quimeras, somos mujeres.
Carla Antonelli
Siempre tuve muchos sueños: ser administrativa, maquilladora, educadora en diversidad… Pero, en un sistema en el que a las personas trans se nos despoja de la posibilidad de entrar en el ámbito laboral, las cosas se presentan más difíciles de lo que podría haber imaginado. Por lo que tengo entendido, en España se estima que un 85% de las personas trans está en paro y solo un 16% se siente libre para poder decirlo en el trabajo. Un panorama, cuando menos, desolador.
Nací en la isla de Gran Canaria hace veintiséis años. Con apenas unos meses de vida, mis padres me llevaron a la isla vecina, Fuerteventura, donde fui criada y donde resido hoy. Las tierras majoreras se conocen por lo paradisíacas, por su calidez y por el desparpajo y calorcito de la gente.
153
Aunque hay para quien se convierte también en un lugar hostil. Más si eres una niña trans y estás en plena etapa escolar. Sí, esa etapa tan bonita para muchas, pero que esconde sombras. Aunque esto lo cuento más adelante.
Compartir nuestras vivencias y rebeldías no es solo una catarsis con la que se liberan lágrimas en líneas, sino una forma de no perder la memoria, de estar vivas. Como decía Safo: «Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro». Pues bien, comencemos con el contexto espaciotemporal.
Creo que de Fuerteventura se conoce poco. Muy poco. De hecho, resaltamos la importancia de recuperar la memoria histórica, pero la hemos perdido tanto que ya apenas nos quedan resquicios desde los que entender la isla. Creo que debemos conocer de dónde partimos para entender dónde estamos. Lo cierto es que, si nos remontamos a la realidad de Tefía —un pueblo al noroeste de la isla— allá por los años cincuenta, nos encontramos con el Centro Penitenciario Agrícola, como lo llamaban entonces. Allí 200 homosexuales y bisexuales fueron encarcelados por la Ley de Vagos y Maleantes. Octavio García, nacido en 1931 y que falleció hace dos años, expuso desde su propio testimonio los duros trabajos, las condiciones infrahumanas, la humillación y las vejaciones a los que estuvo sometido durante dieciséis meses «única y exclusivamente por su orientación sexual», tal y como manifestó en una entrevista para el colectivo Gamá. Pocas personas quedan con vida que puedan relatarnos lo que sucedía tras aquellas paredes. Octavio nos pudo contar que en 1953, con 22 años, fue detenido en aplicación de esa Ley de Vagos y Maleantes y que, tras ser declarado «peligro social», cumplió condena en Tefía, lugar que él mismo calificó como «un auténtico campo de concentración». En definitiva, que no hace demasiado tiempo nos estaban encerrando por no encajar en la cisheteronorma, y es sorprendente no conocer la historia de lo que sucedió aquí, tan cerca y tan recientemente. Aquello nadie me lo había contado hasta que llegué a Altihay.
En cuanto a cómo definir lo que hago, la verdad es que me cuesta nombrarme «activista». Es un título que me queda grande; me siento intrusa utilizándolo. Pienso en mujeres como Carla Antonelli y, claro, yo no tengo el mismo recorrido ni por asomo. Pero lo que sí puedo decir es que, desde bien joven, estuve coordinando el área de Políticas de Transexualidad del colectivo Altihay y que imparto talleres como voluntaria, junto al técnico
154
de Educación, para que ninguna niña, niño o niñe sienta que es la otredad nunca más ni que su identidad se lea como menos válida que la del resto. De esta manera, buscamos llevar el respeto a cada rinconcito de la isla.
Sí, he dicho «Altihay». Suelen decirme: «¡Qué raro suena!». Se trata del colectivo LGTB+ de la isla. Es el mismo lugar al que acudí con catorce años tras contarle a mi familia que era una adolescente trans. Fue durante muchos años mi espacio de activismo, pero también de ternura y cuidados. Cuando dicen que la ternura es revolucionaria, se deben de estar refiriendo a esto. Allí podía ser yo y, a esa edad, si les soy sincera, no sabía ponerle nombre a mi identidad ni a cómo me sentía. Fue en 2012 cuando visité el colectivo acompañada de mis padres. Gracias a ellos y a esta asociación, comenzó un viaje que me cambiaría no solo a mí misma, sino también mi forma de ver la realidad, y que me llenaría de orgullo, fuerza y felicidad. No hay que olvidar que no todas las familias han tenido el apoyo que he tenido yo. Haber contado con ello es una suerte.
Pude iniciar mi tránsito social y hormonal en febrero de ese mismo año. En ese entonces, aún tuve que pasar por diversas consultas psicológicas y psiquiátricas para acreditar algo tan personal y natural como quién soy. No fue hasta dos años después, cuando sale la «Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans» en Canarias, que, entre otras medidas antidiscriminatorias, autorizaba que ya no fuera requisito sine qua non una valoración psicológica y psiquiátrica para cambiar el nombre y sexo en el documento de identidad. A nivel estatal, la demanda vigente es la Ley Trans, pues la ley de 2007 permite el cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de una cirugía, pero continúa poniendo requisitos que negaban nuestro derecho pleno a la autodeterminación. Las personas cis no tienen que pasar por un proceso para que se las reconozca por quienes son. ¿Por qué entonces el Estado tiene que decidir cómo debo ser yo y cuándo hacer cambios?
La psicóloga a mí me decía que estaba estupenda y al psiquiatra lo vi tres veces. Suficiente para entender la importancia de poder llevar a cabo el cambio de nombre sin necesidad de estar yendo un año al psicólogo, como me sucedió hace ocho. Luego seguí con visitas al psiquiatra y al endocrino. No se pueden seguir patologizando nuestras identidades. Tanto a la niña que fui como a la mujer que soy hoy como a todas
155
las personas trans se nos debe dejar de exigir un informe psicológico y psiquiátrico para poder ser quienes somos. A una persona cis no se le pregunta por su identidad ni qué tiene entre las piernas.
Vamos dando pasos, pero todavía falta mucho por avanzar. Ser mujer, por el hecho de ser mujer, te baja en el escalafón de la sociedad frente a ser un hombre. Si eres mujer y trans, tienes doble discriminación. Y, si eres racializada, ya ni te cuento. No se trata de un debate: nuestros cuerpos y vivencias no pueden serlo. Nosotras, las personas trans, no somos un debate. Simplemente somos.
La norma hace que nadie hable de lo trans; te obliga a vivir como si fueras cis aunque no lo seas, lo que conlleva unas consecuencias muy grandes para nuestra autoestima y salud mental. Negar la identidad de una persona tiene que ver con su integridad física y psíquica; hablamos de derechos humanos, aunque a veces se nos olvide. A diferencia de lo que mucha gente puede creer, lo cierto es que ser trans ni es una elección ni mucho menos es como elegir unos zapatos u otros o llevar un peinado determinado.
Y, bueno, esto ya lo he dicho algunas veces en entrevistas que me han hecho, pero no quería dejar de manifestar el hartazgo que siento ante el periodismo que solo hace referencia a mí por ser una mujer trans. ¿Acaso mi identidad se limita a eso? ¿Dónde quedan los límites entre la reivindicación y el que Cristina sea solo una mujer trans? Que siempre me presenten como «la mujer trans» es muy cansado. Soy Cristina ante todo, no solo soy una mujer trans y ya está. Tengo nombre y soy también hija, sobrina, nieta, amiga. Soy visible en mis redes sociales como trans, pero que en un titular se me reconozca solo por ello no me gusta. No soy solo trans; también soy administrativa, maquilladora y muchas cosas más. Eso es solo una parte de mi vida. Entiendo que es importante visibilizarme y estar ahí, pero yo digo que soy trans si me siento cómoda y a veces parece que debe ir conmigo de manera explícita, que es algo que debo decir todo el rato, como una especie de carta de presentación.
Mi participación activa en el colectivo de la isla ocurrió entre los años 2016 y 2019, cuando llegué a ser la primera chica trans secretaria del colectivo y coordinadora del grupo trans ese mismo año. Salí del activismo por salud mental: vertía mucha energía y, si no estás fuerte emocionalmente, las experiencias negativas las somatizas muchísimo. A mí me
156
pasaba factura a tal nivel que llegó un momento en que mi vida giraba en torno a ello. Mi madre me terminó por advertir que no solo soy trans, que soy más cosas. Ahora puedo ejercer el activismo sin volcar todo mi ser; digamos que se trata de encontrar el equilibro entre los autocuidados y el activismo. Cuando empecé el tránsito, pensé que ser trans era todo lo que me importaba, pero soy Cristina y no es justo desdibujar todo lo demás basándose en un único rasgo.
Mi etapa escolar no estuvo llena de color y rosas. Pasé primaria en Puerto del Rosario, la capital de la isla. En cuanto manifesté mi orientación sexual, sufrí el rechazo de mis compañeras y compañeros y de algún docente, llegando incluso a la violencia física. En aquel momento se me leía como un chico homosexual. Cuando recuerdo esto, me vienen a la cabeza las palabras de Carla Antonelli: «No queremos que nos toleren. Lo que buscamos es el respeto». Es cierto que la situación no es la misma que hace años, pero aún hoy muchas personas siguen sin contar con espejos en los que reflejarse. Sobre todo aquí, en Fuerteventura, no sabes con quién identificarte ni encuentras referentes.
Mis pasiones eran cantar y jugar a las muñecas. La verdad es que me atraía todo lo conocido en ese entonces como «femenino». Aunque mi género e identidad no se limiten a esto, también formaba parte de mí. Entrando en la pubertad, empecé a dejarme crecer el pelo y sentí rechazo por el primer vello corporal que me salió. Estaba en el instituto Santo Tomás de Aquino y, en el cuarto año de la ESO, me di cuenta de que yo no era un chico, sino una chica. Y buscaba referentes como una loca en YouTube; quería ver que mis vivencias eran válidas y que existía más gente como yo.
Cuando comprendí lo que me sucedía y me sentí con la fuerza suficiente, informé de esto a mis padres. Les expliqué claramente cómo me sentía. Fue entonces cuando llegué al colectivo. Creo que no es lo mismo vivir siendo trans en una isla como esta que en una gran ciudad. Incluso me atrevería a decir que es diferente a vivirlo en una isla capitalina; no hay color. Es complejo; tengo opiniones contrapuestas, porque al ser un entorno rural y tener la insularidad no hay tanta gente y no está tan familiarizada con el tema LGTB+, pero eso es un arma de doble filo. Aquí el volumen de población es tan reducido que, aunque yo salga en medios, no me ha agredido nadie ni me han vejado ni reconocido por la calle, lo
157
cual te hace llevar una vida tranquila, que es lo que toda persona quiere. Ser activista, por ejemplo, en Madrid puede llegar a exponerte más.
Mi primera referente fue, indudablemente, Kim Petras. ¡Ay! La veía tan guapa y tan bien que pensaba: «Jo, quiero ser como ella». Me ponía sus vídeos en YouTube y bailaba todas sus canciones frente al espejo. Recreaba sus looks de pelo, su maquillaje y su forma de vestir. Para mí era cómo quería llegar a verme.
Por otro lado, también estaba Carla Antonelli. La primera aparición mediática que yo vi de ella fue en un documental y, claro, ves a una mujer adulta que, además, es canaria y te contagia su fuerza y alegría. También aparecía en ese documental Mar Cambrollé, otra de las mujeres trans referentes que me tranquilizaron mucho. Fue muy empoderante saber de ella, ya que tenía una voz grave y, a mis ojos, parecía que le daba igual. Necesitaba ver diversidad y que hay muchas maneras de ser trans y de ser mujer trans. Comprender que mis vivencias eran válidas. Y que las realidades diversas siempre suman, nunca al contrario. Ojalá no juzguen a ninguna niña más por ser ella misma.
158
Esperanza Montero
La bisexualidad significa que soy libre.
June Jordan
Madrid fue mi espacio de liberación. El lugar donde encontré grupos de iguales, nos organizamos en las calles y lo personal pasó a ser parte de algo colectivo. Cumplo cuarenta y tres años en un mes y llevo en el activismo LGTB+ desde que empecé con la asociación transmaribibollo RQTR (Erre Que Te Erre), de la Universidad Complutense de Madrid, allá por el año 1997. A COGAM llegué un poco más tarde, cerca del año 2008, y fundé el grupo de personas bisexuales. Más tarde me liaron para formar parte de la junta directiva y acabé siendo presidenta del colectivo durante dos años.
La historia de los lugares que he habitado es compleja; he vivido en muchos sitios porque mis padres cambiaban de residencia de manera habitual. Las mudanzas interminables han sido una constante. Nací en Pamplona y, a los pocos años, nos mudamos a Madrid, donde residí hasta los doce años, edad en la que mis padres se separaron y volví a mi ciudad natal para estudiar la carrera. Fue allí, en mi etapa universitaria, donde descubrí que me atraían las mujeres. Estudiando en la Universidad de Navarra —del Opus Dei— me di cuenta de que me encontraría no con barreras, sino con muros de piedra que me harían añicos. En
161
ese momento la sociedad era mucho más conservadora y mi contexto académico no era de lo más favorable. Digamos que estaba inmersa en un entorno universitario fatídico. Me sucedió lo mismo que les sucede a muchas personas LGTB: la emigración por motivos de orientación sexual o identidad de género. De repente, yo formaba parte de ese grupo de gente que parte de su hogar a otro lugar donde cree que las cosas van a ir mejor, donde no la van a rechazar por vivir libre. Me vi en una situación de esas que crees que solo le pasa al resto.
Lo cierto es que en Madrid fue mucho más fácil, pero yo tenía veinte años y en aquel momento el contexto era muy distinto. La bisexualidad no se me presentaba ni siquiera como una opción. Entonces creía que era lesbiana, porque la palabra bisexual no se visibilizaba dentro del colectivo a pesar de que la mayor parte de los colectivos tenía puesta la «B». Sin embargo, hace veintitrés años la «Q» no la tenía casi nadie. Recuerdo que la asociación RQTR tenía la «B» de bisexual, pero tampoco teníamos mucha información al respecto. En mi caso, se trató de un descubrimiento posterior, pues había aprendido que debía ser «una cosa o la otra», es decir, o eres hetero o eres lesbiana: no hay grises. Esto me llevó a verme inmersa en infinitas contradicciones que tenían que ver con mi deseo y con mis sentimientos.
Recuerdo salir del armario con mis amistades en la universidad. Tú al final siempre sabes quién eres, pero otra cuestión más compleja es poder ponerle nombre y vivir el proceso para, en primer lugar, asumirlo y luego vivir en libertad siendo feliz con ello. Recuerdo cuando se lo conté a mis compañeros hace veintitrés años: «No, mira, es que soy lesbiana», y aquello desembocó en un pequeño drama unido a las típicas preguntas de «¿Entonces te he gustado alguna vez?», a lo que respondía lo obvio: «No. Que me gusten las mujeres no quiere decir que me gusten todas las mujeres».
Cuando un grupo de estudiantes de la universidad fuimos de viaje, conocí a un chico, nos gustamos y recuerdo que le di un beso. Para mí fue como: «Espera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo no soy lesbiana?». Durante mucho tiempo vives con una contradicción. No eres de aquí ni de allí. Eres tierra de nadie. Porque, como el activismo en ese momento —y eso que el activismo es lo más avanzado dentro de la sociedad— te está mostrando que tu realidad existe relativamente, no tienes nombre ni un cajón donde vivir; es muy complicado y vives eter-
162
nas contradicciones. Esto nos sucede de manera habitual a las personas bisexuales. Vivimos discriminaciones concretas por ser plurisexuales que las personas monosexuales no sufren. Una de ellas es la propia invisibilidad. Hasta hace muy poquitos años no entró la «B» dentro de la FELGTB; era la «FELGT». En COGAM entró la «B» porque hubo una persona bisexual en un congreso que pidió que entrara, pero formalmente no se había hecho nada en cuanto a formación sobre bisexualidad y era fundamental generar un grupo que nos visibilizara.
Al cumplir veintiocho años conocí a Arantxa, que era la vicepresidenta de COGAM en aquel momento. Conocerla fue algo catártico; recuerdo que de lo primero que me dijo al encontrarnos fue: «Yo soy Arantxa y soy bisexual». Entonces la miré y respondí con una sonrisa tímida: «Yo soy Esperanza y creo que también». Que alguien de repente me dijera que esa era una opción válida me llenó de empoderamiento. Era un cambio vital, porque suponía encontrar mi espacio en el mundo, conocer que existía una cajita para mí, una etiqueta con la que poder nombrarme, y que había más gente como yo. Ella fue la que, más adelante, me ayudó a crear el Grupo de Bisexuales. Lo hicimos todo juntas. Empezamos a buscar argumentario y a generar contenido. Al cabo de poco tiempo, dimitió porque tenía una carga muy grande de trabajo. Más adelante llegamos a ser compañeras de piso durante una temporada. Mi proceso había sido muy complicado, porque ahora hay más referentes bisexuales, pero en ese momento apenas encontrabas tres o cuatro referentes bisexuales en la cultura audiovisual, representados de un modo estereotipado y prejuicioso. Recuerdo que en Al salir de clase había una chica que era bisexual, pero dejó de ser bisexual en el momento que besó a otra mujer. Parece que «bisexual» es un estado previo en el cual encuentras lo que realmente quieres ser, pero que en realidad eres lesbiana o gay. Este es el modo en que está formulado en el relato audiovisual y que se ha instaurado de manera firme en el imaginario colectivo. Por esta razón, encontrar a Arantxa fue tan emancipador y por eso también, durante mucho tiempo, estuve trabajando en el Grupo Bi de COGAM, porque me permitía compartir espacio con grupos de iguales que compartíamos experiencias similares.
Creamos una charla con el título de «¿Soy bisexual?» y viene mucha gente cada vez que la impartimos. Al principio nos vimos en la tesitura
163
de tener que aclarar: «Esto no es un diagnóstico de si eres bisexual o no. Tu orientación sexual la vas a decidir tú, que eres quien tiene derecho a decidir quién eres y con quién sales del armario». Lo que queremos es que se conozcan las realidades bisexuales, que deje de ser algo invisible y que podamos ponerles nombre a nuestras experiencias.
Viví veintiocho años sin saber quién era. Me sorprendí buscando mi espacio y el modo de encajar en el activismo de un sitio donde yo no existía, donde nadie más era como yo. Me contó Arantxa que, cuando ella dijo por primera vez que era bisexual, empezó a tratar con mucha gente de diferentes grupos y a dar charlas sobre su realidad, porque todo el mundo quería saber qué era eso de la bisexualidad. Había un montón de gente que, al dar la charla, validaba sus experiencias, encajaba las piezas y salía del armario delante del grupo. Algunas personas no se atrevían a decir en el grupo de gais y lesbianas «Yo soy bisexual» por temor a vivir esa discriminación que vivimos las personas bisexuales, o las personas no monosexuales, que no somos homosexuales o heterosexuales. Esto es algo que se daba incluso dentro de los locales de ambiente, en la cultura o el mundo social LGTB.
Recuerdo ver una película que se llamaba Goldfish, una de las primeras películas lésbicas que conocí, y aparecía una escena de una chica que se había liado con un chico y todo lo que pensaban las demás de ella consistía en que era una traidora, una impostora y una farsante. Porque era el modo en que se relataba la bisexualidad en la cultura en ese momento. Las personas bisexuales se leían como aquellas que no se atrevían a decir que eran lesbianas y que te volvían loca durante un montón de tiempo porque no asumían quiénes eran de verdad. O quienes te iban a poner los cuernos porque iban a echar de menos a un hombre. En definitiva, eras alguien de quien no se debían fiar. Todas estas cuestiones desembocaron en un montón de trabajo que tuvimos que hacer, no solamente hacia fuera, sino también hacia dentro. Tuve que aclarar infinitas veces: «Oye, las personas bisexuales no somos necesariamente promiscuas». No es que la promiscuidad sea mala; lo importante es no asociarlo a una orientación específica. O «Las personas bisexuales no estamos indecisas y no es una fase». Hicimos un primer argumentario del Grupo Bi, que creo que todavía sigue por ahí, en el que desmontamos mitos y estereotipos sobre la bisexualidad. Lo mandamos a psicólogos que nos escribían, a
164
terapeutas que se encontraban con gente bisexual y no conocían su realidad y tampoco encontraban información, porque en ese momento no había mucho traducido. Y esa fue mi motivación: pensar en gente como yo, que podía pasar un montón de tiempo tratando de saber quién era y sufriendo mucho en el proceso de una manera totalmente innecesaria.
Afortunadamente, hoy contamos con más referentes. Antes era impensable ver a personas diciendo con dieciséis años que son bisexuales, y que hoy lo veamos es maravilloso. Mi principal referente fue Arantxa. Justo acababa de nacer el área Bi dentro de la FELGTB y ella fue la primera coordinadora bisexual. Había gente de Arcópoli, de Gamá y de otros colectivos. Era curioso, porque en el área también participaban personas no bisexuales para trabajar como aliados. Luego fui conociendo a mucha más gente, pero Arantxa fue la persona que me ayudó a ponerle un nombre a aquello y, por otro lado, me ayudó a comenzar a trabajar en el activismo. Luego ella se jubiló. Dijo que se jubiló del activismo. Entonces dejó de participar del todo.
Digamos que aquella fue mi segunda salida del armario, pero hubo una primera. De hecho, fue muy graciosa, con mi madre. Cuando salí del armario, andaba con el típico mal de amores de alguien que no te corresponde o que te marea: «Hoy te quiero. Mañana no sé…». Recuerdo la mirada de mi madre al preguntarme: «Pero ¿qué te pasa? Siempre que hablas con esta chica luego estás mal. ¿No será que esa chica y tú…?». Yo agaché mucho la cabeza —recordemos que me encontraba en Pamplona y esto sucedió en el año 1996—. De repente me mira y me dice: «Hija mía, eres tonta. ¿Eso te preocupa?». Y me aconseja después: «Pero ten en cuenta, hija mía, que te estás poniendo una etiqueta, que es la de lesbiana, que igual no se corresponde con quién eres. Intenta pensar que puedes hacer todo lo que tú quieras sin limitarte, que igual no sólo te atraen las mujeres». De esta manera, terminé de salir del armario con ella unos años después, y esto sucedió con las siguientes palabras: «Pues mira, mamá, tenías razón: que también me gustan los chicos».
Mi madre falleció hace unos años de cáncer de páncreas, pero la verdad es que era una persona con la que era muy fácil hablar sobre mi deseo. Con mi padre fue distinto, ya que es una persona quizá algo más compleja. La LGTBfobia interiorizada tampoco jugó a mi favor. Recuerdo un examen en la Universidad de Navarra en el que acabé es-
165
cribiendo «La homosexualidad es mala» porque me lo habían repetido hasta la saciedad en clase. El relativismo moral de la sociedad hace que determinadas percepciones e ideas sean consideradas buenas o malas. En un ejercicio de maniqueísmo, en aquella universidad no había términos medios y la homosexualidad se consideraba del lado oscuro, como algo malo, y se catalogaba como peyorativo. Entonces así lo reflejé en el examen, como buena estudiante que había aprendido la lección. Tras vivir esta barbarie, comencé a estudiar en la Universidad Complutense, donde fui consciente de que el saber no es único, y supuso un alivio total.
Cuando llegué a Madrid, podía ser quien yo quisiera. Estaba viviendo en un piso compartido con tres chicos gays que montaron un altar de Mónica Naranjo en la entrada del piso. Pasé de vivir simulando ser heterosexual a vivir la libertad; de vivirme hetero de cara a la universidad, de sentirme limitada en mi vida personal, de enamorarme de mujeres que jamás me iban a corresponder, porque ni siquiera podía decirles quién era yo, a de repente vivir mi vida como quería —en ese momento como lesbiana— en Madrid. En cambio, llegaban los fines de semana, en los que iba a ver a mi padre, y ahí simulaba ser heterosexual, porque no tenía otra opción. Luego ya acabé saliendo del armario con él, pero durante muchos años fue así. De hecho, cuando salí del armario como bisexual, lo que le hizo ilusión fue «que iba a poder tener hijos». Como si solamente se pudiera tener hijos de una única forma biológica.
Recuerdo especialmente el momento en que montaba charlas con la asociación RQTR de la universidad y organizamos unas jornadas biológicas. Se acercó un señor que estuvo en la charla y nos preguntó a los estudiantes con un gesto de sorpresa: «Pero ¿qué pasa? ¿Que no habéis salido del armario?». Pues no, no lo habíamos hecho. En la década de los noventa no éramos ni siquiera capaces de encontrar gente que quisiera ser presidente de la asociación. Todo se regía por una asamblea; el presidente era la persona que estaba de acuerdo con que figurara su nombre como persona LGTB, y en aquel momento nadie quería exponerse de ese modo. «No, yo paso, que esto es un marrón. A ver si me va a llegar una carta a casa que diga algo o a ver si se enteran mis padres de alguna manera», decíamos. Tuvimos varios cambios de presidente y hubo una época en la que costaba encontrar gente para una representación legal, porque nadie quería serlo al existir la posibilidad de tener consecuencias.
166
Era una época en la que salir del armario suponía que te echaran de casa o sufrir violencia. Vi situaciones muy complejas de gente incluso que estuvo semisecuestrada en casa, es decir, que salió del armario y sus padres no le dejaban salir para que no se encontrara con esas «malas influencias» que la habían llevado por el camino de la disidencia. Yo, afortunadamente, estaba viviendo en un piso compartido, ya fuera del armario con mi madre —con mi padre no—; en ese momento ya era yo todo el tiempo, menos cuando estaba con mi padre. El resto de la familia ahora también lo sabe. Cuando eres presidenta de COGAM, es muy difícil que la gente no sepa qué eres. Hubo un familiar al que no se lo conté, pero creo que se enteró por las noticias porque salíamos mucho en televisión.
De hecho, me sucedió en un puesto de trabajo. Llevaba poco tiempo como directora comercial cuando el dueño de la empresa me apartó del resto y me dijo: «Oye, Esperanza, los becarios te han encontrado en Internet como miembra de COGAM». Mi respuesta fue: «Ah, ¿no lo sabías? ¿No me has buscado en Internet antes de contratarme?». Era una cuestión rara para la empresa y surgieron muchos cuchicheos. En otra ocasión nos preguntaron si estábamos en alguna asociación, pero por una cuestión profesional. Y yo: «Es que… no te lo puedo contar». «Pero ¿por qué no me lo puedes contar?». Digo: «Mira, te voy a mandar un mail y te lo explico». Entonces lo conté por correo. Era el año 2009 y le di clic a «Enviar» pensando que me iban a despedir por salir del armario, pero de perdidas al río: no me importó. Hablé con el abogado laboralista de COGAM para informarme sobre las consecuencias que podría tener: «Oye, Luis, ¿esto cómo lo hago?». Me dijo: «Ponlo por escrito. Pon además que es una información que está protegida por protección de datos, que es la más protegida de todas junto con la información médica». Y entonces escribí un correo que decía:
Soy Esperanza Montero. En este momento soy vicecoordinadora del Grupo Bisexual en FELGTB y estoy en la junta directiva de COGAM como vocal. Son colectivos LGTB y esta es información de máximo nivel de protección de datos; por eso no os la quería dar. Me estás pidiendo algo que en realidad no te puedo dar y no me puedes pedir legalmente, pero quiero que lo sepas para que no sientas que te estoy ocultando nada.
167
Tras recibirlo, me llamó inmediatamente el dueño de la empresa diciéndome: «Oye, Esperanza, que no te preocupes, que lo último que queríamos es que nos contaras esto. Hay mucha gente LGTB dentro de la empresa, muchos de los inversores son LGTB; no te preocupes. Y, si alguien te molesta en algún momento por esto, háznoslo saber…». Me alivió, pero, claro, verme obligada a desvelar información sobre mi vida privada no era plato de buen gusto.
En las dos últimas empresas ni siquiera he salido del armario, porque no ha hecho falta. No estaba en una posición en la que fuese tan visible. Lo que sí ha sucedido es no poder hacer la huelga de mujeres porque sabes que, si la hacías, te despedían. Me limitaba entonces a darles facilidades a todas las personas con las que trabajaba para que pudieran hacer la huelga. Es extraño luchar por los derechos sociales pero al mismo tiempo no poder hacer tú uso de esos derechos según en qué posición estés.
No me arrepiento de la exposición, pero es cierto que te empuja a tener que demostrar el doble en el trabajo y hacerlo deprisa. Es decir, que antes de que se enterara el entorno laboral debías buscar la manera de demostrar que eras una buena profesional. La estrategia era ser un trabajador muy válido antes de que lo descubrieran y te pudieran echar por ello. Lo cierto es que no tengo ningún tipo de actividad emocional con mis clientes, con lo cual no es relevante mi orientación sexual. Si les importa tener a una persona LGTB vendiendo sus productos o servicios o gestionando su estrategia comercial, yo prefiero que no me contraten desde el inicio. En ese momento sientes que estás en riesgo todo el tiempo. Aunque no lo estés. Cuando eres más joven, te sientes más inseguro con respecto al mundo que te rodea, y además antes se podía discriminar con total impunidad. Pero el mundo, afortunadamente, ha cambiado mucho en los últimos veinte años.
Recuerdo la primera vez que escuché la palabra lesbiana. Fue viendo un documental francés en Televisión Española cuando todavía no había canales. El documental trataba sobre lesbianas como si fuera eso un hecho que estudiar, un ente extraño que examinar. A pesar de ello, recuerdo mi alegría al verlo, porque fui consciente de que había gente como yo. Llegó entonces alguien de mi casa, no recuerdo si fue mi padre o mi madre, y la apagaron inmediatamente. Fue un claro mensaje preliminar que sentenciaba que aquello no era algo bueno ni deseable ni válido.
168
En otra ocasión, a las ocho de la tarde estaba con mi familia en el salón de casa viendo la televisión. Un escenario de lo más cotidiano. Entonces comenzó a emitirse un debate a propósito de la homosexualidad en ETB. Era la primera vez que veía a personalidades LGTB hablando y explicando que era normal y que tenían derechos. Tuve entonces una bronca con mi padrastro, porque decía que «qué era eso» como si de una aberración se tratase. Su visión no era más que el espejo del contexto en que nos encontrábamos. Las mujeres lo tenían relativamente más fácil para tener relaciones con otras mujeres por el propio machismo que invisibilizaba su deseo afectivo-sexual y que sentenciaba que son amigas, que no pasaba nada. Sin embargo, a un compañero de la asociación universitaria lo habían acuchillado por estar pegando carteles LGTB en la facultad incorrecta un año antes de que yo entrara a formar parte. A otros compañeros de activismo les pegaban los de la facultad de Derecho. Era un clima bastante arduo. Por fortuna, radicalmente distinto al de hoy.
Por aquel entonces no había Internet y, frente a esa falta de información y recursos, era muy frecuente que viniera gente a RQTR a «hacer trabajos», que era la excusa para poder acercarse a nosotros para luego poder abrirse con cosas como «Es que yo me siento así…» y buscar un círculo de iguales. De hecho, para buscar compañero de piso LGTB-friendly lo común era ir a la librería Berkana de Madrid. Había un tablón de anuncios en Berkana y en COGAM para poder buscar un compañero de piso que supieras que no te iba a rechazar por quien eras.
Hoy siento orgullo cuando pienso que las cosas han ido cambiando paulatinamente y que nosotras formamos parte de esa revolución. Que el argumentario que escribimos a comienzos de los años dos mil permite que hoy haya personas jóvenes que sepan que ser bisexual es válido, que pueden vivir libremente. Aunque muchas familias conservan el legado de la LGTBfobia y vamos a seguir teniendo que trabajar, muchas cosas han mejorado. Hay más representación en general y también más información gracias, en gran parte, al universo de Internet.
Cuando salí del armario con mi abuela, me dijo: «Hija mía, ¿tú estás segura de esto?». Le dije: «Abuela, es que si no no soy feliz», y para ella eso fue suficiente. Ha cambiado muchísimo. Es un cambio imparable; es un cambio personal, pero también colectivo y social. Es cierto que
169
Madrid y Barcelona, y probablemente Bilbao, Sevilla y Valencia, siguen siendo provincias donde, por el tamaño de población, va a haber más posibilidades de gente que vive mejor, y de hecho la emigración de personas LGTBI se sigue produciendo. También para conocer a más gente como tú. Y sigue habiendo agresiones en todas partes, pero es cierto que la percepción general está cambiando.
Pero hay una vuelta de tuerca a todo esto: el resurgimiento de la extrema derecha y la difusión de discursos de odio es una realidad. Hace tres años nadie se plantearía decir públicamente barbaridades como las que están diciendo de manera constante algunos diputados. Esto trae como consecuencia que las personas con ideas reaccionarias se puedan sentir más legitimadas para luego ejercer la violencia sobre nosotras. Cuando vivimos libres, las personas reaccionarias creen que les están quitando un trocito del pastel, como si los derechos fueran un pastel y como si perdieran su derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso tenemos un repunte violento ahora mismo, porque están legitimados.
Hace cuatro años me detectaron endometriosis. Es una enfermedad que tenemos una de cada diez mujeres y, como es una enfermedad que está relacionada con el dolor en las mujeres y de las personas con vagina, habitualmente lo descubrimos muy tarde, porque creía que ese dolor punzante y asfixiante que sentía cada vez que tenía la menstruación era algo normal que me tocaba y debía aguantar, pero no era así. Al descubrirlo tan tarde, me operé tarde también, entonces hay un dolor que permanece siempre, aunque vivo bastante mejor de lo que vivía al inicio de que sucediera.
Puse en marcha una asociación de personas con endometriosis y, en un tiempo récord, mis compañeras consiguieron aprobar una proposición no de ley en el Congreso votada en positivo por todos los partidos políticos. Yo flipé, porque he trabajado bastante en intentar cambiar leyes y mejorar cosas, y lo que puede llevar cinco años para el mundo LGTB para esta asociación fue menos de un año. De este modo, conseguimos una declaración en un tiempo récord; todo el mundo estaba interesadísimo. Algunas compañeras fueron al Parlamento Europeo a contar su experiencia como personas con endometriosis.
Hoy continúo trabajando de comercial, vivo compartiendo piso con una amiga y permanezco en la junta de COGAM, aunque el trabajo
170
apenas me deja tiempo para dedicarle al activismo y a la vida en general. Carmen dice a veces, entre risas, que somos la junta de los lisiados y que estamos todos rotos por algo. Como vivo con dolor, tengo que decidir a qué le dedico tiempo. Cuando estás enferma y tienes poco tiempo, lo malo es que puedes hacer menos cosas; lo bueno es que tu vida cambia porque eliges mejor, porque el tiempo tiene un valor que antes no tenía. Afortunadamente vivo en Madrid y esto hace que esté en una de las pocas unidades de endometriosis que existe en España —pese a que haya una ley que diga lo contrario, que tiene que haber una en cada comunidad autónoma—. Cualquier derecho social funciona así: ¿cuesta dinero? Pues haremos lo posible para que no nos cueste nada.
La política es una herramienta de transformación social. Tanto es así que en España, cuando se aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario en 2005, había muchísima menos gente a favor del matrimonio de la que hay ahora. Los cambios sociales se pueden producir de varias maneras. Una es que la política finalmente acepte lo que ya está sucediendo, que fue lo que pasó con la Ley de Vagos y Maleantes, y en cambio el matrimonio es «Queremos que esto suceda». Al aprobar el matrimonio, se validó socialmente que las personas pudieran ser iguales en ese ámbito de vida. Y había un montón de gente que no conocía a nadie LGTB, porque en ese momento la gente no se atrevía a serlo. Y, en el momento en el que tú eres una familia de dos mujeres, o de dos hombres, y tienes un niño, ya estás fuera del armario de manera automática. Y esto hace que la sociedad se dé cuenta de que somos más y que somos iguales. Al final muchos de ellos lo analizarán como «Pues yo no sé cómo será, Mari, pero el niño es normal y parece feliz». Es un poco la lectura que tiene la persona que va al cole y dice: «Ah, pues tiene dos padres, y son iguales». Eso ayuda a una parte del cambio social.
En el momento en que formas parte de un colectivo que sufre discriminación, tu vida es política, lo quieras o no. Lógicamente, cuando sales del armario, tu vida ya es política y la lectura que hace la sociedad de ti va a ser política: «Este es uno de los raros». Como decía Arantxa: «Cuando tú dejas la política, de todas formas la política viene a ti, porque te van a discriminar y vas a necesitar en algún momento tener posturas políticas». Puedes hacer dos cosas: una es luchar por lo tuyo individualmente y pasar de todo lo demás, y otra es hacer de lo personal algo político y
171
organizarte colectivamente.
Vivimos en una sociedad en la que los hombres blancos, heterosexuales y de clase alta acumulan más privilegios. Muchas veces los privilegios ciegan y no permiten ver las discriminaciones que sufren otros. Por ejemplo, ser gay no te hace entender el feminismo, porque al ser hombre tienes un privilegio del que no eres consciente y que tienes que trabajar si quieres luchar por los derechos humanos de las mujeres. En el momento en el que asumes la lucha por los derechos humanos, afecta a todas las facetas de tu vida. Tú puedes decidir hasta dónde va, pero en realidad tienes una visión, te has puesto unas gafas con las que ves cosas que no todo el mundo ve.
Además de la cuestión LGTB, hay otras identidades políticas que van conmigo, que interseccionan. La de mujer, que lo atraviesa todo de manera transversal; la de clase, pues si tú tienes dinero te encuentras en una situación de poder; la de tener un cuerpo que no obedece al canon físico normativo y vivir fuera de los patrones estéticos, y la de habitar un cuerpo estando enferma. Todo ello afecta a mis vivencias y a mis derechos de manera directa. Si tienes una enfermedad crónica, eres menos productiva para la sociedad. Y, si tienes que ocultarlo a tu empleador porque temes posibles consecuencias sobre tu puesto de trabajo, estás ante una opresión.
En la segunda ola del feminismo el debate de la interseccionalidad era una constante. Por un lado, estaban quienes se posicionaban diciendo: «¿Cómo que las lesbianas? ¡Que busquen su propio movimiento!». Y, por otro, las que abrazaban y luchaban de la mano de las lesbianas y mujeres trans. La lucha por los derechos es, por definición, interseccional. Es decir, que hay puntos de confluencia entre todos los derechos.
Recuerdo con especial cariño las jornadas que montamos con Arcópoli en Getafe, al sur de Madrid. Eran las segundas jornadas sobre bisexualidad y las primeras que nosotras presenciamos. Recuerdo que estábamos en la fiesta de las jornadas con el portátil encima de una mesa mientras todo el mundo bailaba alrededor. Entonces escribimos algo importante: «Quiénes somos las personas bisexuales y con qué problemas nos encontramos». Estábamos todas aportando cosas y, al día siguiente, tuvimos que modificar el argumentario para que todo el mundo estuviera conforme y saliera un documento representativo y fiel a nuestras
172
realidades. Nosotras no queríamos hablar de que fuera político, porque todo lo que era político asustaba un poco en ese momento. Pero era un documento que definía la etiqueta con la que nos nombramos las personas bisexuales:
La bisexualidad es la capacidad de sentir atracción sexual, emocional y romántica por personas de más de un sexo y/o género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma forma ni con la misma intensidad.
Ponerle una definición suponía contar qué problemas teníamos y mandárselo a toda la lista de correo de FELGTB y decir: «Somos esto, hemos estado trabajando este fin de semana». Para mí fue un momento importante, porque fue darnos cuenta de que estábamos haciendo algo relevante, porque estaba marcando un camino para lo que vendría después. Sobre todo, la satisfacción de ver que muchas cosas ya han calado a base de repetirlas. En el primer congreso al que fui de FELGTB estaban Pedro Zerolo y unos cuantos políticos más y recuerdo que todo el rato yo iba pensando: «Y bisexuales», porque se limitaban a decir: «Gais y lesbianas, gais y lesbianas y trans…». Me acerqué a Pedro Zerolo a decirle: «Oye, Pedro, que te has olvidado de las personas bisexuales varias veces». «Ay, discúlpame muchísimo, mi niña, que siempre se me olvida…», y recuerdo que en ese momento se me acercó Arantxa. Me miró y dijo: «Tú ya estás lista para esto».
En el activismo muchas veces se levantan astillas. Más en los colectivos en lo que respecta a los modos de hacer. Cuando era presidenta de COGAM, en la primera manifestación a la que asistí con la marea blanca, iba con Kike Poveda, activista histórico del colectivo. Cuando apareció la prensa, me costó infiernos ponerme para la foto y para el vídeo. Entonces mi compañero me dijo: «Mira, tienes que salir, porque tú ahora eres la cara visible de COGAM». Cuando estás representando a un colectivo, ningún activista tiene que olvidar que el trabajo que se ha realizado no es de una persona solo, es de muchísima gente. Yo me atreví a salir en esa entrevista porque Kike me animó, pero también porque estaba representando a muchísima gente que había pasado por el colectivo antes. Cuando organizas una manifestación, temes que suceda cualquier cosa horrible, pero el tra-
173
bajo que se realiza es de todos. Estás encima del escenario cuando acaba la manifestación, pero lo cierto es que tú no eres importante. Lo importante es lo colectivo. Y abrazar juntas todas las siglas que tanto se han silenciado.
174
Cuando ni siquiera se nombra, piensas que no existe
Maribel Povedano
No me mires así, y habrá quien no se haya enterao.
María Peláe |No me mires así
La primera vez que se acercó una chica para besarme le hice la cobra hasta tres veces. Aunque lo deseaba, no era capaz. Entonces ella, como es normal, me dijo que no lo intentaría más. Yo me moría de vergüenza, me daban sudores fríos y la tensión aumentaba a cada instante. En ese momento yo quería, pero en mi cabeza se producía un bloqueo. Y temblaba. Se trataba de una guerra entre lo que deseas frente a lo que la norma te dicta que debes desear. Tenía el estigma marcado a fuego en mi cuerpo. A lo largo de esa misma noche, yo misma me conciencio y me digo que eso tiene que cambiar, que tengo ya veintiocho años y que he de salir de una vez de esa autocensura. Ella ya había desistido. El corazón me latía muy rápido. Aquellos latidos llegaban a mi garganta y se transportaban por todo el cuerpo. Estaba entre nerviosa y flotando. Me vibraban las manos y sentía punzadas en el estómago. Di mil vueltas a la situación en mi cabeza a lo largo de esa noche. Fantaseé con mil escenas de lo que podría ser. Deslicé mi mirada hacia sus ojos y luego a su boca. Hasta que fui yo la que se acercó a sus labios a por un beso.
Este recuerdo me evoca la canción de María Peláe que dice: «No me
177
mires así que habrá quien no se haya enterao. No es la primera ni la última cena. Las intenciones bajo la mesa. Relamo mis labios, parte del show. Sé que me ves a cámara lenta». Me lleva a esa ocultación, a la certeza de que hay cosas que se notan aunque no se digan. Al más absoluto «love is in the air», que se diría. Es otra manera de decir: «Si me miras así, se enterará todo el mundo». Pienso que, hagas lo que hagas, aunque te quieras ocultar, todo se termina sabiendo. Pero la verdad es que, de hecho, no importa nada que lo sepan. Nací el 1 de diciembre de 1968 en Sevilla, la ciudad en la que vivo y he vivido siempre. Hablamos de una de las capitales más grandes del país; sin embargo, en el sur las tradiciones las tenemos grabadas a fuego y a veces parece que aquí el paso del tiempo es más lento. No recuerdo la primera vez que escuché aquí la palabra lesbiana. Tal vez, si hago memoria, puedo acordarme de escuchar palabras tan amables como machorra, marimacho o maricón. Ni gay ni lesbiana. Ni siquiera homosexual. Cuando no conoces algo, es imposible imaginarlo siquiera. Cuando ese algo no se nombra, es que no existe. De ninguna manera tú puedes ser eso. Cuando solamente se visibiliza la ridiculización, piensas que eso solo les sucede a las otras, a las que viven en los márgenes del sistema, gente rara, incluso gente mala. En mi entorno no se hablaba de orientaciones sexuales, ni de pequeña ni en mi adolescencia. No recuerdo la primera vez que escuché algo sobre ello. Si acaso, se hablaba de maricones y de machorras, tanto de unos como de otras como algo negativo. Todo lo que tenía que ver con deseos e identidades no normativas lo he podido escuchar de adolescente de manera peyorativa; no sabía muy bien qué significaba siquiera. Y, por supuesto, para mí un armario servía para guardar la ropa, no un lugar donde esconder una parte importante de ti misma. Desde bien pequeña iba a jugar al fútbol con mis amigos y, como cualquier niña a la que aún no han intoxicado con estereotipos de género, no entendía qué de malo podía haber en ello. Sin embargo, más de una vez alguna persona mayor me juzgaba con esos adjetivos supuestamente insultantes por jugar al fútbol con mis amigos, como si yo estuviese formando parte de algo que no me pertenecía. Al parecer, a esos juegos solo podías acceder si tenías el pase VIP del ámbito masculino. El término machorra se utilizaba y se sigue utilizando como insulto. Eran agresiones contra una niña a la que le gustaba jugar a cosas que, según sus mentes, no debían gustarme.
178
Yo escuché hablar de mujeres que amaban y deseaban a mujeres por primera vez a principios de los años 80. Yo tendría unos doce años. En la televisión dijeron que Martina Navratilova, una tenista estadounidense famosísima y la número uno en aquel momento, era lesbiana. Pensé unos años después que éramos las únicas de la Tierra que nos sentíamos así. Y pasó por mi cabeza también que vaya mierda que estuviera tan lejos, porque eso significaba que no nos conoceríamos jamás. Cuando saltó la noticia, yo no le di demasiada importancia, no lo comenté con nadie, pero se me quedó grabado. En mi entorno todas las mujeres se casaban con hombres, era la norma. No había otra opción. No es que lo demás fuera raro; es que lo demás no existía, porque no había otra posibilidad remota. Cuando la memoria se abandona y la diversidad se invisibiliza, la calma se convierte en privilegio. La autoaceptación se convierte en privilegio. Vivir sin miedo se convierte en privilegio. Yo antes de salir del armario tenía muy mal carácter. Eso me dicen en mi familia. Era seguramente mi coraza para que nadie pudiera hacerme daño. Era un caparazón como refugio. Y a la vez un enfado inconsciente conmigo misma por no ser sincera ni conmigo ni con los demás.
De niña vivía tremendamente mal la imposición de los roles de género. ¿De verdad una norma no escrita dictaba lo que debíamos hacer en función de si eras niño o niña? Desde muy pequeña me encantaban los juegos de mis hermanos, de mis amigos y de los vecinos del barrio. Me fascinaban los cómics de superhéroes, me desvivía por los deportes y por los juegos que se suponía que no eran para mí. En cambio, los juegos de maquillaje y de crianza no me atraían, no me interesaban lo más mínimo. Cuando pedía algo para Reyes, muchas veces no me lo regalaban; simplemente optaban por aquel regalo que era normal para una niña. Aunque, a decir verdad, ni siquiera me solía atrever a pedir algo que no se me asignara por ser una niña. Me resignaba jugando a los Playmobil de mis vecinos y miraba con envidia los juegos de otros niños. Hasta que llegó el día en que me regalaron un Playmobil. Recuerdo guardarlo como un tesoro. Ni siquiera lo saqué de su caja para que no pudiera pasarle nada. Era mi bien más preciado. Ya de adolescente, no me gustaban los vestidos. Era mi caso, no es que las lesbianas seamos así todas. Me gustaba correr, patinar, ir en bicicleta y jugar al fútbol, cosas que no podía hacer con un vestido. En
179
cambio, cuando cumplí dieciocho años, pasé una época en la que sí me ponía vestidos, tacones y me maquillaba, aunque reconozco que fue algo pasajero. En mi vida el tema de la expresión de género, culturalmente hablando, ha sido cambiante y fluctuante. No he seguido una performance homogénea, si así puede llamarse. Navratilova sería mi primer referente lésbico. Aunque en aquellos momentos, 1981, no lo sabía. Me resultó llamativo y curioso saber que había una mujer a la que le gustaran otras mujeres y que a eso se le llamara ser lesbiana. Para mí era algo completamente nuevo.
Recuerdo que unos años más tarde, cuando me pregunté si yo era lesbiana como la Navratilova, me lo negué. Lo viví en soledad y sin hablarlo con nadie.
Fue en los 90 cuando vi por primera vez a mujeres españolas reconocerse a sí mismas como lesbianas. En televisión. Fueron Mili Hernández y Empar Pineda. Cuando lo recuerdo, siento asombro por no haber conocido a una lesbiana hasta entonces. Antes de saber de ellas, recuerdo que se escuchaban comentarios sobre dos chicas en el instituto, pero aquello se quedaba en murmullos, comentarios en voz baja y, por supuesto, a espaldas de las protagonistas.
Yo me reconozco a mí misma como lesbiana en 1992, cuando tenía ya veintitrés años. Pero no es hasta 1998 cuando decido vivirlo libremente y salir del armario, todo de una vez. A los veintitrés, tenía casi la completa seguridad de que era lesbiana, pero en mi entorno eso no era normal —es decir, habitual o normativo—, así que decidí que era mejor vivir sin relaciones; opté por no vivirlo. En ese momento, me repetía la misma frase en bucle cada día, cual Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó: «Lo pensaré mañana». Y así se me iba la vida. Recuerdo partes de mi vida capando mi deseo, encerrándolo en mi estómago para que no pudiera salir. Y, si no podía vivir el amor como yo quería vivirlo, ¿era acaso posible estar de buen humor? Ya he contado que en mi familia aseguran que hay un antes y un después de reconocerme como lesbiana. Tenía muy mal carácter, de hecho, por no poder reconocerme. Tenía mucho que ver con mi falta de libertad, que había desembocado en rabia. Todo esto influyó en mi deseo. Prefería vivir como si fuera asexual; me resultaba más sencillo situarme ahí que tener que hacerle frente a una realidad que me podía hacer daño. Era mi escudo, mi caparazón.
180
Yo era todo aquello que no era deseable ser. Pero, si no puedes ser tú, ¿qué te queda? Hasta los veintiocho no derribé esa barrera. Con esa edad decidí que no quería seguir ocultando esa parte de mi vida y empecé a salir del armario, primero con algunas de mis amistades, luego con mi hermana, más tarde con el resto de la familia. Y, en contra de todos mis pronósticos, contradiciendo todos mis miedos, todo fue bien, no recibí rechazo por parte de nadie. En buena parte fue bien porque mi gente me quería de veras, pero sé que también fue porque en esos momentos yo estaba preparada para enfrentarme a lo que fuera. Cuando dejas de vivir tu orientación en la oscuridad, no quieres que nadie sienta ese encierro nunca más. Por esta razón, he colaborado en algunas asociaciones LGTBI en mi ciudad. Pasé por varias entidades antes de empezar a colaborar con la asociación DeFrente. A finales de 2005 nos reunimos un grupo de personas que queríamos constituir una asociación local donde las mujeres lesbianas tuviéramos presencia y voz, cosa que no se había dado en nuestra ciudad hasta ese momento. Nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones no existían. Así que un año más tarde fundamos DeFrente LGTBI, que ha tenido y tiene como una de sus señas de identidad el estar formada mayoritariamente por mujeres. He sido coordinadora de Cultura, vicepresidenta, presidenta y ahora soy tesorera y vocal. Además, estoy en la ejecutiva de la FELGTB desde 2018. En la televisión de casa nunca hubo una historia de amor lésbico. En el cine ocurría lo mismo. Todo el relato audiovisual lo conformaban historias de amores heteronormativos. La falta de referentes era una constante. Recuerdo que la primera película de temática lésbica que vi fue en un cineclub; fue Go Fish, de Rose Troche. Entré con la cabeza agachada y salí nada más terminar la película, cuando las luces de la sala aún estaban apagadas. Años más tarde en DeFrente creamos La Pecca, un certamen internacional de cortometrajes de temática LGTBI. Lo que comenzó en 2007 siendo un pequeño certamen recibe hoy más de 150 cortos internacionales. El objetivo de La Pecca es visibilizar historias donde veamos en pantalla grande una parte importante de nuestras vidas, ver personajes con los que sentirnos identificadas, ofrecer un lugar seguro donde veamos vidas similares a las nuestras, poder identificarnos con historias de ficción relacionadas con la diversidad sexual y de género. Que en el cine aparezcan personajes principales con orientaciones o
181
identidades no normativas sigue siendo algo poco común. A nosotras nos parece interesante ver historias de personas que no cumplan esa cisheteronorma. En todo este tiempo hemos llegado a recibir más de dos mil cortos en total, pero lo cierto es que La Pecca ha pasado por muchos momentos. En la primera edición había unas cuarenta personas en la sala y se presentaron dieciséis cortos, la mayoría locales, andaluces. Actualmente recibimos más de 150 obras y hemos tenido que buscar salas de mayor capacidad año tras año, alcanzando a llenar salas para quinientas personas. Mucha gente espera ver cortos amateurs, de andar por casa; sin embargo, hay una calidad enorme. Se han presentado cortometrajes producidos por directores y directoras conocidos, actores y actrices muy reconocibles, incluso algunas obras han llegado a los Goya.
En cuanto a la inclusión LGTB en Andalucía, creo que la diversidad va por barrios. Es decir, que no es lo mismo ser lesbiana en Sevilla capital que serlo en un pueblo de la Sierra, por ejemplo. Existe mucha diferencia entre el mundo rural y el urbano, igual que entre ciudades grandes y ciudades pequeñas. Aunque esto no quiere decir que en las ciudades no haya LGTBfobia. A menudo, las ciudades se convierten en terrenos hostiles en los que se hace difícil vivir siendo LGTB. Pero si algo es cierto es que hay mucha más gente visible en la capital que en las zonas rurales. La diversidad se vive y se expresa más abiertamente, pues en las ciudades puedes ver a dos chicas ir cogidas de la mano o besarse, pero en un pueblo esto es todavía impensable. Por esta razón, muchas personas del colectivo desean partir a la ciudad para poder vivir su vida más libre. En un pueblo hay más gente que no sale del armario con su familia, sus amistades o en su trabajo, con toda la carga negativa que esto conlleva.
En junio de 1978 se celebró la primera manifestación por los derechos LGTB en Sevilla. Se hizo a la par que en otras ciudades, como Madrid o Bilbao, y un año más tarde que en Barcelona. Por ese entonces yo era una niña, por lo que no lo viví como algo cercano a mi realidad. Esto, por supuesto, no salía en la televisión. En cambio, se hizo noticia en los periódicos, pero yo con apenas once años era muy pequeña para estar leyendo prensa. Hubo un borrado absoluto de la historia del Orgullo de Andalucía, que hemos ido recuperando en los últimos años. Recuperando un artículo de El País sobre aquella manifestación:
182
Allí se corearon consignas contra la Ley de Peligrosidad Social, la discriminación laboral de los homosexuales, la moral machista y el derecho al libre uso personal de la sexualidad […] en Sevilla, los asistentes, que fueron obsequiados con flores, participaron en un debate en el que se afirmó que el homosexual no es un loco, un delincuente, ni un enfermo.
Por fortuna, la vida ha cambiado mucho y las manifestaciones LGTB también han ido a más. Mis primeros Orgullos los viví con otra asociación a comienzos de los 2000. Aquel año propusieron que la gente que no era visible usara caretas. Yo fui con la cara descubierta porque ya estaba fuera del armario. Pero era una iniciativa que nos permitía reivindicar esos armarios a los que nos empujan y gracias a la que se pudo sumar mucha más gente. Cuando decidí implicarme en una asociación LGTB, lo hice porque continuaba la falta de referentes. Yo había echado en falta el haber tenido lesbianas referentes cuando era pequeña. Me pasé muchos años diciendo que yo no había sufrido LGTBfobia, que eso era algo ajeno a mí. Con el tiempo, me di cuenta de que sí la había sufrido. Que no se hablara de ello, que se ocultara, te hacía pensar que tus sentimientos eran algo sucio, algo que había que tapar. Pensabas que era algo negativo el que no te gustara ninguno de tus amigos.
Pasé un tiempo en que no me podía reconocer como lesbiana porque no tenía referentes. Y, a la vez, no me podía reconocer con algo que era tabú. Ese tabú tan inmenso me condujo a tener homofobia interiorizada. Entendía el lesbianismo como algo indigno, algo que no me podía suceder. Por un lado, estaba presente lo que recibía del exterior: «Eso es malo». Y, si todo eso era tan malo, si era de gente mala, yo no podía serlo, porque no era una mala persona. Finalmente, si no podía serlo, tampoco podía vivir en libertad.
El feminismo siempre ha estado muy presente en mi vida, incluso cuando todavía no le ponía nombre. La imagen con la que encabezo mis redes sociales versa sobre una frase de Angela Davis: «El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas». Porque se trata simple y llanamente de eso, de que se nos considere personas y que se nos trate como tales. Pero se nos ha mirado como a seres inferiores, se nos ha tratado como ciudadanas de segunda. Y más a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y otras disidencias. El feminismo defiende algo tan
183
básico como el hecho de que somos personas y que, como iguales, necesitamos de los mismos derechos y es necesario que se tengan en cuenta nuestras necesidades. Considero, además, que el feminismo está unido de manera directa al activismo LGTB. Una lucha no debe ir separada de la otra. Tengo amigas y compañeras de las que aprendo sobre feminismo. Vamos juntas a eventos, movilizaciones, nos intercambiamos artículos, tenemos conversaciones, debates y participamos de ello de manera individual y asociativa. El feminismo ha estado siempre dentro de mí. Cuando he visto algo que no me parecía justo, lo he visibilizado y señalado. Desde que era aquella niña a la que le gustaba jugar al fútbol mientras trataban de constreñirla, el ser feminista ha estado siempre en mí como una necesidad, como ese instinto de supervivencia. Ya lo practicaba en mi entorno antes de ponerle nombre. Estaba en mí cuando era pequeña y se metían conmigo; cuando mi padre me reñía por jugar al fútbol y me decía: «Niña, pa casa»; cuando la vecina me decía que tenía que ayudar a fregar a mi madre en mi casa; cuando buscaba los porqués. Hasta que supe que la reivindicación feminista siempre ha estado ahí de un modo u otro. Una niña no entiende por qué no puede hacer esto o aquello. No entiende de roles de género. Solo quiere jugar y vivir. Más o menos como ahora, pero sin la conciencia del mundo hostil. Como activismo político comenzó con la asociación DeFrente. Es decir, que es a través del activismo LGTB como llego al activismo feminista. Para mí ambos son vasos comunicantes.
Las mujeres LTB, por la sociedad patriarcal en la que vivimos, sufrimos algunas discriminaciones específicas que hay que cambiar: es imprescindible la despatologización y la autodeterminación de las mujeres trans; hay que desarrollar e implantar protocolos de atención sanitaria que contemplen a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans para así considerar nuestras realidades; es importante eliminar la continua cosificación; dejar de sufrir delitos de odio; mejorar y facilitar el acceso al mercado laboral a las compañeras trans, sumidas en una precariedad económica difícil de soportar; que seamos madres cuando realmente queramos, sin presiones sociales por ser mujeres; que no nos obliguen a casarnos para poder filiar a nuestros hijos… Todo ello, unido al sinfín de opresiones que sentimos por ser mujeres, nos impide desarrollarnos plenamente. Entonces, desde la rabia personal y desde el activismo, no podía perma-
184
necer en silencio frente a la misoginia y LGTBfobia que nos atraviesa y deja sin aliento.
Hoy formo parte del equipo coordinador de FELGTB y sigo inmersa en los proyectos por la igualdad y diversidad de la asociación DeFrente. Cuando me preguntan sobre cuándo debe alguien salir del armario, suelo decir que cuando la persona se sienta capacitada para ello. Realmente tienes que ser consciente de lo que vas a hacer y lo que puedes recibir. Tienes que hacerlo cuando te sientas fuerte para recibir buenas o malas respuestas, siendo plenamente consciente de que se pueden quedar personas por el camino. Yo pensaba: «A quien le guste, bien, y a quien no, ahí tiene la puerta abierta». Aún hay gente de cuarenta años o más que no ha salido del armario y que viene a la asociación en esa búsqueda de iguales con los que contar. Porque la visibilidad siempre es positiva. Para nosotras mismas y también como ayuda para las demás.
185
Por el orgullo lésbico
Rebeca River
Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.
A. de Saint-Exupéry | El Principito
Tengo 42 años y soy una mujer lesbiana muy orgullosa. De pequeña no era consciente de mi orientación; me fijaba en los chicos y no pensaba mucho en esto. Pero era muy aguerrida y masculina, me encantaban los deportes y tenía pinta de chicazo; podía con todos. Con once años me comenzó a salir pecho y me empezaron a discriminar por ser una chica, así que intenté solucionarlo cortándome los pezones con unas tijeras para papel. Me pegué un pellizco que todavía me acuerdo. Mi abuela me vio y, hablando en plata, me quitó esas ideas de un bofetón. La discriminación por culpa del machismo me hacía soñar que era un chico, que orinaba de pie y que podía hacer lo que quisiera. En séptimo curso de EGB llegó una chica nueva que era bisexual y con ella llegaron el concepto de orientación y los prejuicios. Le tiró los tejos a una de mis mejores amigas, con la que acabó teniendo algo. Coincidiendo con esto, el matón del colegio me acusó en medio de clase de ser tortillera. Mi reacción fue decirle que, a la salida del colegio, iba a arreglar ese tema a guantazos por mentiroso —a pesar de que mi reacción genuina fue señalar a mi amiga, que sí había tenido una relación lésbica, pero decidí no sacarla del
189
armario—. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Me las hacían pasar canutas con el acoso y notaba cómo susurraban y me trataban diferente. Pasé mucho miedo. Cuando llegué a octavo, estaba mucho más cohibida y arrastré esa actitud introvertida hasta el instituto al cursar BUP. Recuerdo que una amiga me gritó: «Guapa», desde la ventana y yo reaccioné diciéndole nerviosa que se callase con gestos y ocultándome detrás de un coche. Durante el viaje de fin de curso, mi mejor amiga me dejó de hablar y me echó de la habitación porque decía que quería algo con ella, a pesar de que nunca la había mirado con un interés sexual. Antes de ser yo misma consciente de mi homosexualidad, estuve sufriendo el acoso en clase. Aunque, a pesar de todo ello, no recuerdo ese periodo tan malo. Será que me gusta ver el lado positivo.
En COU me enamoré de una amiga. Fue entonces cuando sí me di cuenta de que, al menos, era bisexual. Para aclararme me fui a El Corte Inglés; aún recuerdo la cara de reprobación de las dependientas al ir a pagar el libro Más que amigas, de Jennifer Quiles. Para mí fue una lectura referente, me ayudó mucho con el tema de la familia. Decía que, si a ti misma te había costado tanto tiempo asumirte, cómo ibas a esperar que tu familia lo aceptase según se lo estabas diciendo. A partir de ese libro, encontré muchos otros, más de narrativa lésbica; me gustaban los de relatos de primeras experiencias —lo que yo anhelaba probar— y que además visibilizaban salidas del armario. Pero ya los compraba en Berkana, donde, a pesar de que iba muy cohibida, las libreras nunca me hacían sentir incómoda. De hecho, todo lo contrario. Con el tiempo conocí a un chico de Barcelona por Internet. Ya la primera noche le dije que era bisexual, le pareció bien y empezamos a salir. Al tiempo nos fuimos a vivir juntos en Madrid. Pero, aunque al principio estaba enamorada, tras siete años ya no era feliz en esa relación. No sé si porque mis deseos hacia las mujeres eran cada vez mayores o porque no nos iba bien en la relación. Poco a poco, las relaciones sexuales con él habían dejado de gustarme. Lo cierto es que yo no era feliz. Sentía que ya no estaba enamorada y que no compartíamos nada del día a día. Pero teníamos un proyecto de vida juntos: habíamos pedido un préstamo y un aval a sus padres para comprar un piso. Tardé dos años más en decidirme; yo no podía seguir así, sintiéndome triste, culpable y deprimida. ¿Cómo sería nuestro futuro? Nos tomamos unas vacaciones de descanso para valorar
190
si seguíamos juntos. Me fui a Valencia a casa de mi prima y su novia. Comprendí muchas cosas esos días. Había estado anteriormente en locales de ambiente en Madrid con otros amigos e incluso con mi novio. Pero me sentía demasiado cohibida en ese momento como para poder disfrutarlo. En Valencia fue distinto. La última noche nos quedamos a dormir en casa de unas amigas; yo me torturaba con un montón de dudas. Resuenan en mi memoria las palabras amables que me dedicó una chica: «No te pongas etiquetas tan pronto. Además, no hace falta haber tenido ninguna relación sexual para saber lo que te gusta». Entonces me cuadró todo. Pues con quien yo tenía fantasías y a quien miraba en la calle eran mujeres. La conversación entre mujeres de esa noche fue tan reveladora como la lectura del libro de Jennifer Quiles. Entendí entonces las palabras de Mireia Bofil cuando dijo:
Todo empieza con una mujer que habla con otra mujer y cuando esta recoge su deseo y le da la confianza y la fuerza para hacerlo realidad. Y cuando a la una y la otra se suman dos, tres, cuatro […] veinte, y muchas más, ya hemos empezado a cambiar el mundo.
A la vuelta a Madrid rompimos la pareja, lo que nos obligó a arreglar la nada sencilla parte material y práctica de la relación, además de tener que gestionar las consecuencias emocionales.
Durante ese tiempo conocí a una chica por Internet, pero no podía iniciar una relación hasta que no me separase. Sentía muchísima culpa. Entonces le propuse a mi pareja dormir en el sofá hasta poder mudarme a casa de mis padres, además de ofrecerme a explicarles a sus padres lo que había sucedido, cargando con la responsabilidad, pero a él no le pareció bien. Al fin y al cabo, habíamos acumulado una convivencia de nueve años. Conseguimos organizarnos hasta que vendimos el piso; él regresó a Barcelona y yo volví a vivir con mi familia. Hoy no hablamos mucho, pero sí que guardo relación tanto con él como con su familia, a la que adoro. Le estoy muy agradecida por todo lo que aprendimos juntos resistiendo las adversidades, la convivencia con las familias, la búsqueda de piso, etc. Sin embargo, me da mucha pena no haber tomado la decisión de separarnos años antes. Conseguí decidirlo cuando fui capaz y cuando la culpabilidad dejó de paralizarme y me permitió actuar.
191
Tras separarme, intenté tener una relación con la chica que había conocido por Internet. Era de un pueblo muy pequeño de Canarias y más joven que yo. Cuando fui a verla, alquilé una habitación en un apartahotel para poder estar juntas. Cuando llegó el momento de vernos, tenía tal nudo en la garganta entre los nervios y el deseo que no me salía ni la voz. Pasé mucha vergüenza en el ascensor subiendo a la habitación. Recuerdo el hormigueo en mi estómago y la ilusión en mi pecho. Luego, ya en privado, sentí una sensación tan sublime tras tocar sus pechos. Para mí eso fue como una maravilla. La descubría a ella y me descubría a mí. Me asombraba la diferencia con el tacto de un hombre. La realidad se me reveló como un misil. No había duda: me gustaban las mujeres. Tras ese encuentro comenzamos a salir a distancia, pero en su casa se llevaba fatal el tema de que fuese lesbiana. Directamente no se mencionaba. La situación era tan grave que ella estuvo a punto de suicidarse. Yo nunca existí para sus padres, obviamente. Así que se vino a vivir a Madrid, en casa conmigo y con mis padres. En un principio, mi padre estaba reacio, pero luego la adoptó como a una hija más. Mi madre la acogió bien desde el comienzo; de hecho, fue quien lo propuso y convenció a todos; siempre ha estado en activismo social y se volcaba con la gente que necesitaba ayuda. Ella fue parte de la familia; cada vez que íbamos a algún evento familiar se la presentaba como mi novia. Sin embargo, la relación no duró mucho. Aunque durante el tiempo que estuvimos juntas en Madrid ella fue adquiriendo seguridad, se fue empoderando y terminó unos estudios. Al cabo de poco más de un año, se volvió a Canarias, a mi pesar. Sobre mi sexualidad, con mi madre no tenía la confianza para hablar de mi orientación, aunque más tarde me confesó que se lo imaginaba. Con mi padre no había buena relación con este tema, pero tampoco lo llevaba mal. Una vez vino una compañera de su trabajo y los oí hablar: mi padre estaba despotricando sobre algo de los gais y su compañera le llamó la atención sobre que la amiga de su hija, en realidad, era su novia. Poco a poco fue aceptándolo e incluso vino a alguna actividad LGBT conmigo. Al principio les daba miedo que lo pasase mal, pero lo que les importaba era que yo fuese feliz. Siempre me han apoyado con mis parejas. A mi padre le acabé bromeando sobre el tema. Mientras veíamos una publicidad de colonia que anunciaba una chica, le dije: «Mira, papá, eso quiero yo». «¿Esa colonia?», me respondió, a lo que le dije: «No, no, me
192
refería a la chica». Entonces, entre risas, me soltó un «Qué cabrona eres». Así, a través del humor y de conversaciones aparentemente superfluas, realizamos ese ejercicio de normalización tan necesario para poder forjar una relación sana e ir terminando poquito a poco con aquellos prejuicios adquiridos sobre tener una orientación afectivo-sexual no normativa. En mi familia solo hay una persona que no sabe que soy lesbiana: mi tío. Mi tía me pidió que no se lo contase porque era muy mayor y pensaba que no lo iba a entender y le iba a dar un disgusto. Al menos hasta el día en que me case, no les menciono que estoy en pareja —aunque ella sí lo sabe y le pregunta a mi madre si me va bien y soy feliz—. Es una pena, porque dejas de compartir tus vivencias y te tienes que censurar en tu día a día.
Con las amigas que había conservado del instituto la relación se fue degradando a partir del momento en que me separé de mi novio. Mientras estuve con él, salíamos en parejas, pero en cuanto empecé a salir con mi novia canaria empezamos a perder cosas en común. Por un lado, ella nunca les cayó bien y, por otro lado, me hacían falta otras vivencias, vivencias distintas. Cuando les dije que tenía novia, no les importó, pero en el fondo no fue así. Con ellos sufrí muchos prejuicios por ser bisexual, que es lo que yo pensaba que era en ese momento. Hubo una pareja de amigos que me culpaba de la ruptura con mi expareja y que pensaba que tenía que haberme ido de la casa rápidamente y que le estaba poniendo los cuernos con la chica. En cualquier caso, cambiaba mucho el estilo de vida. Con estas amistades los temas de conversación se limitaban al fútbol, las compras, el piso y niños. Me aburría. Yo empezaba a no encajar en un estilo de vida tan heterosexual. Además, necesitaba bailar, reírme y pasármelo bien. Al final, el tema del piso, los niños, el dinero… me parece una farsa. Yo eso no lo quiero como imposición social; lo quiero solo cuando me apetezca y realmente lo sienta. ¡Cuánta gente conozco que se está poniendo los cuernos, es infeliz y está en pareja amargada! Yo no quiero vivir una farsa. Quiero vivir de manera coherente y justa con lo que siento y pienso. Mi vida estaba cambiando mucho y mis amistades no me comprendían; me sentía supersola. Exactamente como si hubiese vivido un divorcio. Aunque no lo parezca, una separación no es solo cosa de dos. De ese grupo conservo dos amigas, pero ahora tengo muchísimas amigas y amigos superdiversos que encontré en el trabajo,
193
en los grupos de COGAM y con mi actual pareja. Lo que más valoro de mi vida son mis amigas. No solo salir de fiesta; estamos ahí unas para otras, cuidándonos.
Durante el tiempo que estuve viviendo con mis padres, mi novia se había vuelto a las islas Canarias y yo no encajaba con mis amigas, así que lo pasé bastante mal. Fue un periodo muy duro. Mi madre me veía muy triste, así que me aconsejó ir a COGAM para conocer gente. Pero, cada vez que llegaba a la puerta de entrada, me daba media vuelta y volvía a casa. Tardé tres meses en ser capaz de entrar y preguntar por un voluntariado en el Servicio de Información LGTB. Anteriormente, en la universidad, conocí la existencia de la asociación de estudiantes LGBT Rosa Que Te Quiero Rosa. Pero de la vergüenza que tenía no me atrevía ni siquiera a pasar por delante. Prefería dar la vuelta para no acercarme a la puerta; no quería vivir el bullying otra vez. Era una mezcla entre miedo y emoción. Nunca llegué a entrar. Casi diez años más tarde, pude desquitarme entrando en COGAM. Me estuvo pesando mucho la homofobia interiorizada todo ese tiempo. Como tardé tanto en decidirme a entrar a COGAM, ya había llegado el verano y se habían cerrado las actividades. Pero quedaba la organización del Orgullo. Así que me animé a hacer voluntariado para él. Ese día, cuando llegué al lugar de encuentro, llevaba muchísima ilusión encima y, casi sin darme cuenta, acabé en segunda línea de pancarta, en medio del Orgullo, en lugar de verlo desde fuera, como acostumbraba a hacer. Recuerdo con nitidez la música, la alegría, las carrozas y todo lo que representa el Orgullo reivindicativo: el manifiesto, el grito por la igualdad real de derechos, los testimonios de otras personas como yo. Ni sabía que existía esa parte. Lo poco que había visto en televisión eran las carrozas y la parte lúdica. No me imaginaba todo lo que llevaba detrás: la manifestación, el voluntariado y todo el trabajo de organización. En medio de todo eso, conocí a mucha gente: otras mujeres que habían venido solas o acompañadas y todos los voluntarios de COGAM. Cuando llegó septiembre, dieron comienzo las actividades. Fue entonces cuando me impliqué de lleno y la entidad acabó siendo mi espacio de ocio, que se fusionaba con el activismo. Se proyectaba la realidad LGBTI en acciones con condonadas, pancartas y proyectos de diversidad e inclusión. Podías irte a tomar cañas, pero mientras estábamos hablando de derechos, de deconstrucción, de privilegios, de poliamor,
194
de empoderamiento, etc. A la asociación llegué triste y me encontré con un montón de gente con la que hacer cosas durante el día y un montón de referentes.
Comencé con el Grupo de Jóvenes Treintañeros, que era mayoritariamente de chicos, pero poco a poco fueron llegando más chicas. Llegamos a ser cuarenta personas. Tuve la suerte de llegar en un buen momento y lo construimos entre todos, con mucho mimo y energía. Una de las cuestiones importantes era la acogida. Cada vez que llegaba alguien nuevo se le arropaba. Los cuidados era lo más importante para nosotros. De hecho, era esencial para que la gente se sintiera bien con el grupo. En mi caso fue así en su momento.
Ahora podríamos decir que contamos con referentes, tanto en series como en grupos de iguales en Internet, famosos visibles, etc. Pero antes no había absolutamente nada; solo existían la serie The L Word y algunos libros. Faltaban recursos y modos de conocer gente. Para mí el grupo de COGAM fue un espacio seguro, mixto y de reconocimiento y autoaceptación como mujer lesbiana. Además de ser un grupo de ocio, ayudamos y colaboramos en un montón de proyectos al tiempo que aprendíamos sobre otras realidades, como la transexualidad, la bisexualidad, etc. Los amigos y amigas, las compañeras, compañeros y compañeres, en muchos casos son una familia. Son una red de solidaridad muy potente. Mi paso por el colectivo me había llenado, no solo de amigos, sino de perspectivas nuevas y una manera distinta de vivir mi identidad y mi orientación. Los referentes que tenía hasta ese momento sobre las mujeres lesbianas adultas eran un poco negativos, con el estereotipo butch de las películas antiguas y todos los prejuicios sociales implícitos, pero a raíz de un bollocamping conocí a un montón de mujeres lesbianas mayores, increíblemente diversas, con vivencias muy interesantes y activas, poseedoras de una gran riqueza interior, de sororidad y de empatía. Esto me dio muchos referentes y esperanza sobre modelos muy positivos.
Mi vida laboral comienza estudiando la licenciatura de Sociología, pero no la terminé porque me parecía demasiado teórica. Hasta el segundo ciclo no aparecían las asignaturas interesantes y la parte práctica. Eso de hacer el comentario de texto típico que no lleva a ningún lado me dejaba fría. Me interesaba todo lo relacionado con la psicología, la sociología, la antropología y la diversidad, con las relaciones humanas
195
vivas. Pero me fastidiaba la estadística, que no había manera de aprobar. Al dejar la carrera, me acerqué al desarrollo personal y coaching, pero siempre me ha interesado la tecnología, así que monté un ciberlocutorio y de ahí me pasé al desarrollo de software. Nada que ver con la sociología. En el trabajo salí del armario por primera vez con una compañera. Yo hablaba de mi novia, la canaria, como si fuese un chico. Pero, cuando se vino a vivir a Madrid, ya no podía seguir con esa mentira. Fui notando que me estaba distanciando de mi amiga porque me avergonzaba y evitaba hablar de mí; me alejaba de ella, dejaba de compartir mi vida. No podía comentar lo que había hecho el fin de semana o con quién había ido al cine; me daba miedo cómo pudiese reaccionar. Pero al final se lo dije y no pasó nada, lo entendió muy bien.
El trabajo fue mi último armario. Si tienes un problema, estás indefensa. En un empleo anterior tuve problemas por ese tema. Además, eran muy machistas, siempre con comentarios y pullas. Yo no decía que era lesbiana, pero notaba que me excluían. En una reunión con el equipo después del trabajo, mencioné que sentía que estaba siendo apartada y pregunté si era debido a que me gustaban las mujeres. La reacción no fue mala en el momento, pero sí a posteriori. A partir de esa conversación, un superior me propuso un trío y, tras mi negativa, me movieron a otro departamento donde la jefatura me estuvo haciendo la vida imposible. Sorprendentemente, de todos mis compañeros el que mejor reaccionó y con quien más contacto mantuve fue el que parecía más conservador. Aguanté en esa empresa hasta que me echaron. En mis siguientes trabajos me planteé si ser visible desde el principio y actué según el caso. No voy gritando mi orientación, como es lógico, pero tampoco me escondo. Sin ir más lejos, hace ya unos años que en mi currículo aparece COGAM.
Recuerdo con especial cariño mi penúltima experiencia laboral. Con las compañeras fui saliendo del armario poco a poco. Con el jefe la salida fue diferente. En una celebración informal, de cañas, me pidió que trajese a mi actual pareja. Al principio fui reticente, pero accedí. ¡Resulta que ya sabía que tenía novia, pero estaba esperando a que yo se lo contase! Poco a poco, fui viendo que en esta empresa el ambiente era muy respetuoso con el tema LGTB, pero, como los chistes que se contaban eran los «típicos masculinos», no podía saberlo. Entonces pude abrirme más y ser yo, como lesbiana y como feminista. Seguí haciendo mi
196
trabajo, pero con más ganas. Más tarde vinieron otros compañeros gais; juntos visibilizamos y normalizamos nuestra realidad y nunca escuché una mala palabra de nadie. Esto es muy importante porque, al final, en el trabajo nos pasamos la mayoría del tiempo con mucha gente. Por eso la convivencia ha de ser lo más sana posible.
A decir verdad, no creo que haya tenido ni una infancia infeliz ni que haya vivido mal. No negaré que viví años difíciles, pero me siento afortunada. Lo cierto es que he aprendido mucho de la gente. Todo por lo que he pasado me ha llevado a donde estoy ahora: una mujer orgullosa y lesbiana. Ojalá no se cierren más armarios y sí se abran muchas vivencias al amor, deseo y respeto mutuos.
197
«Se piensa que las personas con discapacidad intelectual somos asexuadas, pero nuestras orientaciones son diversas»
Estefanía Sancho
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré…
Alaska | A quién le importa
Es junio de 2020. Salgo al balcón a tender mi bandera del Orgullo, esa que llevo tatuada en mi piel. Ya llevamos varios meses en casa sin salir. No está siendo sencillo, no les voy a mentir. El mundo está patas arriba y nuestras vidas, tambaleándose. Pero nuestros amores, deseos e identidades no se pueden encerrar. Estos son libres, se derraman desde nuestros cuerpos y florecen hoy en los balcones. Anhelo a mucha gente al otro lado del confinamiento, pero el gesto de visibilizar nuestras realidades desde nuestras pequeñas ventanas al mundo nos conecta de algún modo. Nuestros amores son tan grandes que no caben en armarios.
Como mujer bisexual, a mi alrededor no tuve referentes. Nací el 20 de junio de 1994 en Aragón. Allí no se vive el Orgullo como en Madrid; no tiene ni punto de comparación. Entonces buscaba esos espejos en los que reflejarme en la música, en la fotografía y en la poesía. Vamos,
201
que mis referentes los he encontrado en Internet. Por ejemplo, mi admiración por Kika Lorace es infinita. Es para mí un ejemplo de liberación. Bailar sus canciones es de esas cosas que te hacen conectar contigo misma. Desde pequeña bailo la jota y toco percusión; me fascina. La música la llevo en mis venas. Y creo que esa unión de activismo y arte nos salva, en especial las canciones de Alaska; sus letras me hacen sentir mejor conmigo misma: «¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño».
Es octubre de 2020. Se acaba de aprobar por unanimidad en el Congreso eliminar del Código Penal la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad. 2020, insisto. Los avances son lentos. La infantilización campa a sus anchas. Sí, estoy hablando de la infantilización de las mujeres con discapacidad. Muchas familias sobreprotegen a sus hijas con discapacidad. Y esto, a veces, supone una vulneración directa de derechos humanos. Cuando dices que perteneces al colectivo LGTB+, sucede todavía más; piensan que te vas a exponer a recibir violencia. Vivir con diversidad funcional supone que las familias te sobreprotejan en muchos casos y no te den siquiera la oportunidad de aprender a relacionarte afectivamente. Más si eres mujer, porque temen que te hagan daño. Por eso decidí ser visible, ser activista y formar parte de la asociación de personas con discapacidad intelectual Los que no se rinden. Es importante que entiendan que la sexualidad no se elige, que solo se abraza, se disfruta y se vive. Uno de mis principales objetivos era desmontar mitos sobre nuestra sexualidad. Como muchas familias, la mía, al enterarse de que su hija con discapacidad intelectual era LGTB+, se preguntaba qué iba a pasar. Mi gran discriminación la viví en el ámbito familiar. Soy consciente de que esa falta de aceptación de mi realidad partía del miedo a que su hija sufriera por la sociedad. Un miedo causado, en parte, por la heteronorma. Mentiría si no dijera que lo he pasado muy mal; tuve muchos problemas con mi familia. Les costaba aceptarme como bisexual. Entonces creamos un grupo de mujeres en Plena Inclusión Aragón y fue una liberación absoluta. Me votaron como representante del grupo femenino con diversidad funcional. El poder arrojar algo de luz a un colectivo que apenas tiene ayuda fue un regalo. Creo honestamente que, si no fuera por los colectivos, mucha gente no saldría del armario.
Tener una discapacidad y pertenecer al colectivo LGTB+ puede pre-
202
sentarse como un reto para muchas de nosotras. De hecho, aún hoy existe el pensamiento generalizado de que las personas con una discapacidad intelectual somos un colectivo homogéneo. Cuando exteriorizas tu orientación, les cuesta comprenderlo, porque siguen pensando que somos ciudadanas de segunda, a quienes se nos debe dejar de lado, en los márgenes de la sociedad. Y no es así. La cuestión es discriminar a todo el mundo que no encaje en esa cajita que diseñaron. Tan firme, tan ruda, tan pequeña. Una caja en la que no entra la diversidad. Además, al ser LGTB+ y tener discapacidad, los delitos de odio también crecen. Te ves en una tesitura en la que intentas seguir hacia adelante, pero te encuentras con triples barreras que la sociedad te pone en el camino.
Ha habido una tendencia a la infantilización de las personas con diversidad funcional y una cierta condescendencia paternalista. También hay quien piensa que somos asexuadas, que no tenemos orientación ni deseos ni sentimientos. Nada más lejos de la realidad. Recuerdo aquella mañana en Madrid. Yo impartía un curso sobre sexualidad de personas con discapacidad para madres, padres y profesionales. Escuché comentarios que decían que las personas con discapacidad se pasaban dando cariño, que no sabían cómo expresarse, que no sentían deseo sexual, etc. La sociedad considera que, por ser una persona con discapacidad, y más todavía si es intelectual, todas debemos ser iguales. Pero no todas las personas con discapacidad somos iguales ni tenemos los mismos rasgos. Cada una desarrollamos nuestra personalidad, con lo que nuestras realidades son muy diversas. Cada persona puede ser diferente en lo que respecta a la orientación sexual, la identidad de género o el cuerpo propio. Son muchas las intersecciones que hay que tener presentes. Hay personas con discapacidad que son LGTB+, pero, como no suelen ser visibles, se crean un prejuicio y un estigma muy grandes.
Hay que darle la vuelta a este mundo y tener muy presente que la orientación es solo tuya. Si eres feliz, bienvenida sea. ¡Claro que las personas con discapacidad sienten! Y hay gente que piensa que no. En este sentido, creo que hay mucho por hacer. Hay que partir de la familia, luego educar en el respeto a la diversidad en los colegios y luego en la sociedad en general. Las personas con diversidad funcional tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de manera plena.
Desde pequeña intuía mi deseo. Pero no fue hasta la adolescencia
203
cuando fui consciente de que este era tan válido y legítimo como cualquier otro. Tenía quince años cuando mi tío me presentó a dos amigos. Recuerdo que ellos eran gais y que me cayeron genial. Uno de ellos me dijo que yo podía elegir el camino que quisiera, que hiciera caso a mi instinto y no a la imposición, que mis sentimientos tenían más valor que lo que me dijera la gente y que no había nada de malo en ellos. Estas líneas son un agradecimiento por darme la mano en esta liberación.
En cuanto a la historia con mi expareja, podría decir que ella fue mi primer amor. Hay quienes se preguntan qué es el amor de verdad. Pues para mí era aquello. Ella me enseñó todo lo que significaba el orgullo de vivirme LGTB+. He pasado por muchas cosas con ella. No ha sido una relación fácil, la verdad. Fue en ese momento en el que la familia no aceptaba la relación cuando decidí tatuarme la bandera del Orgullo en mi brazo. La tinta era mi identidad, mi orgullo, mi deseo… Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta fueron los colores con los que ponía en valor mi realidad, mis relaciones y mi orientación, tan válida como cualquier otra. Comencé la relación con ella con diecinueve años. Estuvimos seis años juntas. Antes había tenido otros novios, pero fue la relación que más me marcó y con la que me enfrenté a mi familia. Noté el juicio ajeno en mi cuerpo. He notado el dolor de las palabras de veneno de la gente. He sentido cómo arden en mi interior. Con esta relación aprendí a enfrentarme a situaciones complejas. También a ser consciente de que, desde nuestra diversidad, seguimos teniendo que luchar por vivirnos libres, querernos y que nos dé igual lo que diga la gente. Eres tú la que vives tu vida y la que experimenta cosas nuevas. Nadie lo va a hacer por ti. Haber conocido a mi expareja supuso conocer un mundo nuevo lleno de cariño, amor y pasión. Me quedo con todo eso. Observo nuestras fotos y sonrío. Y eso es lo que importa.
Cuando estaba con ella, se referían a mí como «lesbiana». En esta sociedad, o eres lesbiana o heterosexual. No hay punto medio. Pero lo cierto es que mi orientación es bisexual, no lesbiana ni hetero. Creo en el amor más allá de los cuerpos. No tengo que tirar «para un lado u otro»; la bisexualidad es una orientación en sí misma. Si salgo con un chico no soy heterosexual ni si salgo con una mujer soy lesbiana. Está muy mal visto que seas bisexual. A mí me enamora el interior del ser humano, no me importa el género. Hoy se sobrevalora lo físico y no la persona.
204
La cuestión es discriminar todo lo que sea distinto y deslegitimar lo que no encaje en la cajita. Del mismo modo que es un error presuponer la heterosexualidad en la sociedad en general, también lo es presuponer la heterosexualidad de las personas con discapacidad. Cuando salí con mi expareja, me decían que estaba confundida, que no me etiquetara aún como bisexual. Han negado mi bisexualidad en función de las relaciones que haya tenido, fuera con mujeres o con hombres. Tu corazón es lo que dicta lo que eres. Y es importante escucharte y aceptarte.
La fotografía es lo que más me gusta en el mundo, pero no encuentro hueco para mí ni hay cursos adaptados para poder trabajar como fotógrafa. Pero esto es por lo que pone en el papel, no por nuestras capacidades. Por nuestras capacidades podríamos hacer millones de cosas; tenemos mucho que aportar a la sociedad. Lo supe cuando me saqué el curso de monitora de tiempo libre sin estar adaptado, cuando trabajo de administrativa, cuando ejerzo activismo; son tantas cosas las que podemos hacer… Sobre fotografía aprendí sola. Significa muchísimo para mí. Cuando le haces fotos a una persona, captas tu visión de ella y transmites un mensaje concreto. Veo en esto cierto paralelismo con el activismo LGTB+: desde la propia fotografía se puede reivindicar el orgullo. Al igual que la poesía, representa el alma y la visión. Para mí es pureza. Y todo esto puedes transmitirlo fotografiando y escribiendo, que son herramientas para hacernos visibles. Como decía, yo soy administrativa y podría decir que ahora estoy bien con ello. Pero no puedo negar que el mundo laboral está lleno de prejuicios sobre las personas con discapacidad. Hay trabajos en los que no te admiten para trabajar. Según tengo entendido, el colectivo tiene una tasa de empleo del 25,8% frente al 64,4% de las personas sin discapacidad. En este sentido, por autocuidados y protección, he decidido borrarme el tatuaje que tengo. Pero que me quite el tatuaje no quiere decir que no esté en mí; siempre lo voy a llevar dentro y me da igual lo que piense la gente.
«Mi género y mi sexualidad no definen mi capacidad». Esta consigna la leí en una publicación de Instagram de México LGTBI y la repito cada día como un mantra. Me meto todas las mañanas en su cuenta aún desde la cama. Me encanta su contenido, es tan emancipador… Cada eslogan que publican es un incentivo para no rendirnos.
El imaginario que hay sobre personas con discapacidad se limita a
205
las personas en silla de ruedas, personas ciegas y personas sordas. A las personas con discapacidad intelectual no se nos conoce tanto. Estamos profundamente invisibilizadas. Apenas se nos ve ni se nos escucha. En películas casi no estamos representadas, lo que hace que crezcamos sin referentes. Tampoco encuentro referentes bisexuales en los cuentos, en las pelis o en los relatos en general. Para mí lo importante es que, seas de la orientación que seas, sientas que hay espacio para ti. Dan igual tu orientación, tu identidad y tu sexualidad. Cuando necesite referentes, como cada mañana, volveré a buscarlos en Internet. Me pondré los cascos con esa música que me abraza. Y cogeré mi cámara para representar ese relato silenciado. Esa parte de la historia que no nos contaron.
206
Artemisa Semedo
Pero ¿no es curioso? Que cuando preguntan sobre nuestra infancia negra solo les interesa nuestro dolor, como si las partes felices fueran accidentales. Escribo poemas de amor también, pero solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta, como si mi boca fuera una herida con gangrena y pus en lugar de alegría.
Koleka Putuma
La poesía siempre ha estado ligada a mi intimidad. Digamos que para mí escribir es un ejercicio de catarsis en el que me desnudo. La poesía habla de mi familia, de mis raíces, del amor, de mis amores, de mi orientación, de lo personal —que, al escribirlo, se vuelve colectivo—; en definitiva, de las vivencias de una mujer afro, lesbiana y activista antirracista que se desarrolla en un pueblito costero al norte del país. Estas líneas quizá sean el mayor resquicio de intimidad que puedo compartir.
209
Nací el 16 de octubre de 1985 en Cabo Verde. A los cinco años emigré con mis padres hasta Burela, un municipio perteneciente a Lugo (Galicia), donde me crie. Forma parte de la comarca de A Mariña Central, a orillas del mar Cantábrico. En Burela la mayoría de la gente trabaja en la pesca. Al menos así lo concebía cuando vivía allí. Aunque van surgiendo otros oficios, la mayoría de los padres de familias de Cabo Verde, y los mismos gallegos, son marineros. Esto lo llevo conmigo: soy muy de mar, tanto que mi padre era marinero de alta mar. A veces pasaba hasta seis meses fuera. Igual venía a casa, estaba con nosotras un mes o dos y volvía a partir. Sentía esa lejanía, el no poder pasar todo el tiempo que me gustaría con él. A raíz de esto, escribí un poema sobre los marineros que describe, precisamente, ese sufrimiento causado por la llegada y partida y lo hostil que puede llegar a ser ese oficio. Estás en medio de la nada en ese barco, lejos de todo y de todos; te encuentras en alta mar con personas encerradas en un mismo espacio. Allí nadie puede escucharte. Esta impresión la viví en la reciente cuarentena decretada por la covid-19. Sentí como si estuviera en un barco que no se dirigía a ninguna parte, encerrada con la misma gente sin poder salir. Me invadió una especie de asfixia que me hizo empatizar y entender lo que vivía mi padre. El ser humano es un ser sociable y estar encerrado con las mismas personas durante tantos meses no ha de ser fácil. Menos si sumas las condiciones que trae consigo el mar. Esta parte de mis raíces está, indudablemente, muy presente en mi obra:
Y vi muchas vidas en aquellas manos. En cada trazo de su piel maltratada y agrietada por el agua del mar. En sangre, heridas, mutilaciones, sentí el estómago en la boca, y el suave balanceo del mareo. En esas manos agrietadas por la salitre sentí el frío y el viento de los temporales. Y aun así, brincando con la muerte con un coraje y una fuerza de supervivencia, tanto suya como de sus compañeros.
210
En Galicia estudié Sociología, aunque no me dedico a nada que tenga que ver con eso. Me centré en las artes, en concreto en el teatro, la performance y la poesía. La cuarentena ha aumentado la precarización de quienes nos dedicamos a la cultura, con lo que no he tenido ingresos por mi trabajo artístico y tuve que ir a Francia para trabajar en el campo, pues era la única manera de seguir con mis proyectos personales relacionados con la escritura.
Creo que la poesía y las artes visuales me ofrecen un modo de hacer activismo que otros medios no. Los lazos entre el activismo LGTB+ antirracista y mi poesía se han forjado de un modo casi intuitivo. He formado parte de jornadas de poesía por el Orgullo Lésbico Feminista y en numerosas ocasiones me he visto inmersa en proyectos que caminan en esta misma línea.
Concibo las etiquetas como un arma de doble filo, porque pueden hacer que tendamos a encasillarnos, a quedarnos en una cajita y que no seamos capaces de ver más allá. Pero mentiría si no dijera que son necesarias para algunas cosas también. Sin las etiquetas no podríamos nombrarnos. Como se suele decir, lo que no se nombra no existe. O más bien se invisibiliza. Gracias a la etiqueta de lesbiana encontré una palabra que validara mis experiencias, que encajara con parte de lo que soy. En este sentido, veo necesario que busquemos palabras para identificarnos, para nombrarnos, para hacernos visibles y empoderarnos.
Suelen referenciarme como «la poeta lesbiana». Bien es cierto que hay veces en que se me lee automáticamente como activista solo por tener una orientación sexoafectiva visible fuera de la norma. He de decir que, aunque el activismo me atraviesa todo el rato, soy muchas otras cosas más.
Siendo honesta, aún me enfrento a los fantasmas de la heteronorma y del machismo, pues en mi casa las mujeres de la familia son conocedoras de mi orientación; en cambio, no he podido hablar de esto con los hombres. Cuando eres adolescente, se da por hecho que eres hetero. «¿Tienes novio?», te preguntan, asesinando así cualquier otra opción posible. Se presupone que vas a traer a un chico a casa, anulando las inmensas posibilidades de que mi deseo sea otro. La necesidad de tener
211
que salir del armario es algo impuesto. Ojalá no vernos obligadas a salir de ninguno más. El amor y el deseo no pueden estar escondidos ahí, con todo lo que ello supone. Yo hice visible mi orientación siendo ya adulta. Me atravesaban aquellos miedos de una joven que no tiene el coraje de hacerlo. También la falta de referentes y la heterosexualidad impuesta retrasaron el proceso de validación de mi deseo e identidad que me era necesario. Todas esas dificultades estaban ahí, aunque contarlo siendo ya adulta suponía tener una baza a mi favor, pues demostraba que lo tenía claro, que no era «un juego». Cuando eres pequeña, eres más susceptible de recibir el discurso adultocentrista que te silencia con aquello de «¿Qué sabrás tú? Si eres una niña».
Desde pequeña, siempre me ha fascinado escribir, leer y escuchar las historias que me contaban mis familiares. La primera poeta que leí cuando era adolescente que había escrito sobre amor entre mujeres fue Safo de Lesbos, de quien provienen la palabra lesbiana y el término safismo. Recuerdo que fue en clase de Griego. Tenía dieciséis años. Sus textos eran muy sutiles y no había mucho escrito sobre ella, pero me interesé por esa escritura dirigida hacia otras mujeres y por esa lírica tan particular. Esta configuración del lenguaje del amor y el deseo está de algún modo presente en mi poesía. Tan es así que les escribí a mis exparejas algunos versos:
Me abrí la cabeza intentando entender cuando ya no entendía nada, el tiempo se me venía encima y me devoraba lentamente las entrañas. Se había comido mis ganas, creía poder ganar la batalla al tiempo. Era una ilusión, vivía en el después, después, después. Mi alma no sentía ninguna calma y solo proclamaba ahora, ahora, a-hora-hora […] Y ahora que veo la cicatriz, puedo gritar orgullosa,
212
puedo ser yo nuevamente. Partíamos de lugares diferentes, decía ella y digo yo, sí, yo del sur y tú del norte, simplemente nos cruzamos en un camino que un pequeño tramo compartimos juntas.
Afrogalegas fue el motor que me fortaleció para escribir sobre lo que siento y lo que percibo como mujer negra. Ellas fueron el incentivo más valioso. Compartimos nuestras rebeldías y entendimos el contexto de las cosas que nos sucedían. De hecho, creo que no habría escrito sobre los cuerpos negros sin el apoyo de mis compañeras. Conocerlas fue muy esclarecedor en la búsqueda de comprensión sobre aquello que vivimos. Se trata de un colectivo de mujeres afrodescendientes y africanas en Galicia cuyo trabajo radica en la visibilidad de las mujeres negras. Nos movilizamos contra los prejuicios y estereotipos que se generan sobre nuestros cuerpos y personas. Hace cosa de dos años comenzamos a generar ese espacio de cuidados, nos sentamos para hablar sobre racismo y empoderar a las mujeres negras. También nos unimos para crear un proyecto artístico con una compañera fotógrafa afrodescendiente. Surgió una noche de verano cuando un grupo de mujeres racializadas organizamos una cena y nos dimos cuenta de que las cosas que nos sucedían no nos pasaban solo a una de manera individual, sino que era algo colectivo. Se trataba de un problema social y estructural. Pensamos que podríamos colectivizar nuestro activismo y tratar de erradicar el racismo desde ahí. El primer proyecto fue una pegada de carteles en A Coruña. Llenamos la ciudad con imágenes de mujeres afro en las que aparecían frases como «Las mujeres negras estamos orgullosas de serlo» o «No nos gusta que nos llamen negrita». Esto chocó mucho en ese momento, hubo un boom en los medios de comunicación y lo aprovechamos de algún modo. Impartimos talleres en diferentes puntos de Galicia y también nos unimos con otras asociaciones antirracistas. Entre algunos poemas enlazados con este activismo se encuentra «Blanco y Negro»:
213
Negro dicen que es un color. Es más, que es solo un color, un color al que le han puesto una gran carga, la de un significado negativo. Toda una vida entre lo blanco y lo negro, escribiendo en blanco sobre papel en blanco, sobre contexto blanco, en la casa negro. Creciendo en modo blanco y en modo negro. Mi pueblo es la combinación de ambos colores, de tu puño y letra escribe entre las líneas me enseñaron y mis letras se salían de las líneas rectas y aburridas para dar formas ondeadas y geométricas. ¡Pinta, pinta color carne!, decían ¿Y qué color es el color carne? En mi historia teñida con tinta invisible necesito poner la tinta negra sobre el papel en blanco. Reescribirme, porque, hasta ahora, como me han leído y como me leen, ni se acerca a la sombra de lo que soy.
Aunque mi Instagram es @arte_sen_medo, lo cierto es que solía usar en mis redes sociales el apodo Pantera Negra. Recuerdo estar pensando un nombre para abrirme el perfil en ese momento adolescente en el que sientes muchas cosas, pero no encuentras el modo de encaminarlas o hacia dónde dirigirlas. Sentía la necesidad de poner ese nombre simbólico. En primer lugar, porque me siento identificada con la pantera como animal. Por otro lado, porque está relacionado con el activismo de las Panteras Negras, entre las que se encontraba Angela Davis.
En los años ochenta, mi padre, junto a otras familias, fundó la asociación Tabanka con el fin de resolver problemas burocráticos característicos de las realidades que vives cuando emigras a otro país. Con el paso del tiempo, esta asociación se fue apagando y surgió otra con el nombre Batuko Tabanka, una organización conformada por un grupo de mujeres de la comunidad caboverdiana, entre las que se encontraba mi madre. A través del canto y del baile, entre otras manifestaciones artísticas, rei-
214
vindicaban las realidades de las mujeres de dicha comunidad.
Cuando era pequeña, acompañaba a mi madre a los eventos que hacía en Galicia, lo que me dio una forma de conocer las vivencias de las mujeres de Cabo Verde y me transmitió esa unión y el modo en que los problemas individuales se convierten en colectivos. Podría decir que todo mi activismo lo he heredado de mi madre. Aunque ella no se defina como tal, es toda una activista. Para mí fue el primer ejemplo de lucha afrofeminista. Ser activista es también buscarte la vida en un contexto que no conoces y abogar por ese bien colectivo.
Por aquel entonces, asistía a los ensayos del colectivo, donde las madres se unían todas las semanas para practicar las canciones para sus eventos en diferentes puntos de Galicia. Tenían como objetivo dar respuesta a la discriminación legal a la que nos veíamos sometidas. Comprendí así el poder que tenía la música, y las artes en general, para reivindicar aquellas opresiones que atraviesan nuestros cuerpos. Desde ese momento supe que el activismo tiene muchas formas de encauzarse y que el arte brinda otro medio. Cuando hablaban de poner nuestras vidas en el centro, debían de estar refiriéndose a esto.
Un dato muy curioso —y que muy poca gente sabe— es que mis abuelos me llamaban Su. En Cabo Verde es bastante común. Sin embargo, tras la etapa colonial, del mismo modo que en España antes de un nombre propio femenino siempre tenía que ir «María» u otro vocablo católico, allí había ciertos nombres que los portugueses no aceptaban como tales. La primera opción de mis padres, antes de llamarme Artemisa, fue Suraya, pero no la aceptaron en el registro. Por ello mis abuelos me llamaban Su. Cuando era adolescente, no me gustaba que me llamaran Artemisa, pero con el paso del tiempo lo acepté. Ahora la gente me conoce así y Su es solo algo íntimo que comparto con gente muy cercana.
Me gusta mucho la poesía que versa sobre el amor. Soy muy romántica. El primer autor del que me enamoró su forma de escribir fue Bécquer, quien plasmaba el espectáculo de lo bello en sus líneas y decía aquello de «Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía». Los sentimientos son la materia más pura para escribir. Sin embargo, intento relatar otras cosas más allá del amor o del desamor. Hace cosa de casi dos años se puso en contacto conmigo una mujer de Galicia. En ese momento, yo ya
215
estaba viviendo en Madrid. Me contó que estaba organizando un evento para el teatro de A Coruña y me propuso participar. Dije que sí y formé parte con una serie de poemas sobre las violencias hacia las mujeres negras. Preparé una acción poética llamada «Bienvenidos a la Tierra». La conformaron una serie de piezas unidas a un proyecto musical que invitaba a una reflexión sobre el uso del lenguaje hacia las mujeres negras y el racismo que encierra. Esta pieza lleva caminando desde entonces por diferentes espacios de Madrid y Galicia. Con mi trabajo no busco tanto gustar como poder transmitir emociones o reivindicaciones.
Otra de las grandes oportunidades que pasaron por mi camino fue la propuesta de impartir un taller de poesía en el Museo Reina Sofía. Me pilló por sorpresa, pero lo enfocamos en las consignas del 8 de marzo y lo recuerdo con mucho cariño. Cuando imparto talleres presenciales, estos distan mucho de los que realizo en formato online. Estos últimos los dirijo a un público principiante, cuyo objetivo es iniciarse en la escritura y romper miedos a partir de juegos y dinámicas.
Hasta hace unos años, concebía la escritura como algo tan íntimo que no salía de la libreta de mi mesita de noche. No fue hasta hace ocho años, tras asistir a los primeros talleres de creación, cuando me di cuenta de que era capaz de hacerlo, que lo que escribía podía llegar a la gente. Fue entonces cuando hice mi primer recital. Recuerdo estar cagada de miedo. Me temblaban las piernas, se me aceleraba el pulso y mis folios hacían visible el nerviosismo al transmitir el temblor que mis manos manifestaban. Pero sentí una liberación absoluta cuando recité y solté lo que quería soltar. Sin embargo, no me llego a sentir cómoda con el hecho de que mis escritos estén plasmados en papel; siento que se les va la fuerza en cierto modo. Me lleva pasando desde hace tiempo. Este problema ha retrasado el hacer un poemario, pero siento también la necesidad de poder tener algo que ofrecer a la gente cuando va a los recitales y me pide algo en papel. Entiendo que esta nueva poesía es diferente a lo que la gente está acostumbrada, pero creo que puede ser una forma de expresión alternativa. Y me siento más cómoda, por ejemplo, con la simbiosis entre poesía y otros formatos, como la música o la performance. Creo que ofrecen un valor añadido que te permite transmitirlo con otras artes y también tiene mucho de mí y de la historia del colectivo en que militaba mi madre.
216
Ahora que vivo en Madrid siento esa lejanía del mar. Para una mujer isleña que se ha criado en un pueblo costero, que te quiten el mar es como que te amputen una parte imprescindible de ti. Cuando siento que me falta el aire, salgo a dar un paseo para despejarme. Madrid me agobia, me agobia mucho, pero me ofrece oportunidades que otras ciudades no. Sobre esto escribí «Encapsulada», acompañada por los sonidos de mi compañero Luix Kaf, con quien llevé a cabo el proyecto «Loope de Vega»:
La tierra hostil con tu especial sequía, la sequía de mentes adornadas por el modernismo, la sequía de labios que callan por temor a agrietarse o por temor a heridas. ¿A cambio de qué? De entregar sus seis sentidos y su paz al ambiente endurecedor, donde se había escondido el silencio, de reconocerse en la mirada de la otra. […] El estrés y la ansiedad se adueñaba de ella de los pies a la cabeza. Sentía cómo al llegar a la estación el tren se quedaba a sus puertas y se quedaba a las fuerzas observando alterada cómo se marchaba. Llegaron también las dudas, miedos e inseguridades, que inconscientemente cargó sobre la espalda de otras. Se encontró con su sombra, la que llevaba años escapando y luchando para conseguir lo que quería como su verdad y llegó el estallido, el sutil movimiento del capital. Tuvo que vaciarse para poder llenarse de su esencia, tuvo que aprender a crecer otra vez y se hizo dueña de su responsabilidad. Se disculpó consigo misma y de las demás, descubrió que el silencio siempre le había pertenecido,
217
estaba en su interior. Disidencia ya a la cápsula del vacío.
Ese poema relata el preciso momento en que llegué a Madrid, el contraste de una ciudad grande frente a mi comunidad pesquera, de cómo me hace sentir diferente. Es un grito liberador. Me sentía encapsulada en un estilo de vida rápido, semiconsciente, con todas sus idas y venidas a la ciudad. En Madrid llevo dos años. Al principio repelía el hecho de quedarme aquí viviendo, me sentía muy pequeña en esta ciudad, pero las opciones que me daba a nivel artístico me incentivaron a quedarme.
Y aquí sigo, en la ciudad de las idas y venidas, de amores y desamores. Respiro el aire denso, que se encapsula en mis pulmones. Y escribo. Escribo para que, frente al canon eurocéntrico de belleza, cada vez seamos más las que se atrevan a lucir el cabello natural, rizado, afro y hermoso. Escribo porque nuestra piel no es un disfraz del que se puedan apropiar para ridiculizar nuestros rasgos físicos. Escribo porque ser lesbiana o bisexual es tan natural y válido como tener cualquier otra orientación. Escribo porque no somos ciudadanas de segunda. Escribo porque no somos las víctimas, sino las supervivientes. Salgamos a la calle, porque somos mujeres negras, diversas, únicas y guerreras.
218
Rita Sheldon
Si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios.
Nací en 1981 en Madrid y mi vida ha transcurrido en la cercana ciudad de Getafe. Me crie en el Barrio Viejo, un barrio obrero que sería el equivalente al Bronx, pero en España. Durante el año que estuve trabajando en un bar, presencié cuatro puñaladas en la puerta y cómo nos rompieron los cristales. Esto último unas ocho veces. En mi bloque, la única familia paya era la nuestra y la de unos vecinos. Viví allí diecisiete años muy a gusto. Lo único que diferenciaba a la gente era el dinero que tenía; el resto no nos distinguía en absoluto. Venimos de familias de clase trabajadora, con padres que se ganaban el sueldo como podían y madres que se ocupaban de las casas en aquel momento. He vivido con personas gitanas toda la vida y, gracias a ello, siento un amor infinito por la música. Empecé a escuchar cajón flamenco desde muy pequeña y enseguida empecé a tocarlo. Cuando alguien de la vecindad celebraba una fiesta, era imposible estudiar para un examen, así que, si ibas a pedirles que
221
bajasen el volumen, acababas quedándote y volviendo a las tantas a casa. Ese sentimiento de comunidad, de alianzas y de tribu del que tanto nos han despojado fue una realidad con la que conviví. En Navidades hacían fiestas gigantes con la música puesta a todas horas y cantando todo el rato. Me gustaba mucho ese barrio: era casa.
Tanto mi madre como mi padre eran de Hervás, que cuenta con una mezcla de culturas inmensa. Mi padre era tornero; empezó trabajando en una empresa de electrodomésticos y terminó en una aeronáutica. Él, que no había visto un avión en su vida, acabó construyéndolos. Mis padres partieron del pueblo a Madrid antes de casarse porque mi madre se había quedado embarazada, entonces lo hicieron con el fin de evitar las habladurías. Fue mi hermano, con un año, quien llevó las arras en la boda. Nosotros éramos siete hermanos, pero una falleció. Lo cierto es que nos queríamos mucho. Con un solo baño en un piso de sesenta metros cuadrados, no teníamos otra opción que amarnos en ese espacio que compartíamos. Para ahorrar agua y tiempo, nos bañábamos siempre de dos en dos. Yo era la más pequeña y recuerdo que me tocaba con mi hermano Juan Carlos. Como mi madre trabajaba de mañana y mi padre trabajaba de tarde, quienes me han criado han sido prácticamente mis hermanos mayores. A día de hoy, si me pasa algo, acudo a mi hermana mayor. La siento casi como una madre más y creo que así será toda la vida.
Cuando tenía aproximadamente ocho años, yo quería ser un chico. No porque quisiese tener un cuerpo de hombre; lo que quería en realidad era contar con los privilegios masculinos. Imitaba los comportamientos de los hombres, como por ejemplo mear de pie. Comparaba cómo vivían mis hermanas y mis hermanos y yo quería habitar el mundo siendo como ellos. Aunque mi casa era muy abierta, con mi padre, de setenta y tres años, muy feminista no se podía ser. Mi padre se dice de izquierdas, pero tiene unas actitudes muy de derechas, como tantos hombres de su generación. Aunque yo salí del armario con él en casa sin problemas; siempre me ha respetado. El machismo en mi casa se hizo notar desde el momento en que mis hermanos podían salir sin haber hecho las cosas de casa mientras yo, para poder salir incluso al instituto, debía hacer la cama antes; esto era algo innegociable. Además, no hacía falta que ellos pusieran la mesa y podían llegar a la hora que quisieran, algo impensa-
222
ble en mi caso como hija. Cuando creces, tomas consciencia de otras diferencias; por ejemplo, mis hermanos cobran más. Otro ejemplo es que estuve dando un taller de batucada a unas mujeres que estaban en la cárcel en tercer grado —es decir, que pueden salir para hacer actividades fuera— y el día en que iban a realizar una práctica con público el hijo de una de ellas le dijo que no podía tocar. Ella se empeñó y participó. Al día siguiente, apareció con el ojo morado. Lo más doloroso es que esta mujer estaba cargando con la prisión de su hijo. Estos relatos suceden más de lo que podemos imaginar en aquellas zonas donde existe mayor número de situaciones de mafia; la cabeza de turco es quien va a la cárcel, que, además, no de manera casual, suelen ser las mujeres.
La idea de querer ser un hombre se esfumó cuando tenía dieciséis años a raíz de una conversación con mi amiga lesbiana Bego. Ella es mayor que yo y recuerdo sus palabras con exactitud. Me dijo que lo mejor que se podía ser en este mundo era una mujer porque «Dios les había dado a las mujeres un clítoris, un órgano que solo sirve para el placer». Así, dejé de sentir que los hombres tenían todos los privilegios y supe que yo también era privilegiada por habitar en mi cuerpo. Me cambió la perspectiva de manera radical. Por otro lado, fui muy lolita en el plano sexual; tuve mi primera relación sexual muy jovencita, con catorce años. Tuvo lugar en un coche muy antiguo con un hombre mayor que yo. De hecho, podría ser mi padre. Pero la atracción estaba ahí, me gustaba mucho y me acosté con él. A decir verdad, paradójicamente, cuando era pequeña tenía algunas cosas más claras que ahora. Como solo se conocían dos cosas, solo podías elegir entre esas dos: una no te gustaba y la otra sí. La diversidad para elegir en la que estamos hoy inmersas me genera, de alguna manera, más dudas. Aunque es infinitamente más liberadora, he de decir.
Recuerdo que justo en frente de casa había un club de prostitución. Nos llamaba mucho la atención, así que íbamos a jugar allí al fútbol. Nos acercábamos curiosas a mirar por la mirilla qué sucedía detrás de aquellas puestas y apenas podías ver algo. Fue entonces cuando vi por primera vez un cuerpo de mujer desnudo que no fuera el mío; los primeros pechos que vi fueron los de una prostituta. Podría decir que había muy buena relación; incluso jugábamos con ellas a la rayuela de pequeños. Mi padre decía que cuando cerrasen el club «todos los yonquis estarían deambulando por la calle». Y tuvo razón: cuando yo tenía ocho años, vivíamos la época del
223
auge de la heroína. De la quinta de mi hermano, que tiene 52 años, solo siguen vivos dos de su edad; el resto se los llevó la droga.
Me di cuenta de que me gustaban las mujeres cuando me enamoré de una chica del pueblo, pero no llegamos a tener nada hasta muchos años más tarde. Me enrollé con una chica y más adelante tuve mi primera novia, pero fui alternando entre chicos y chicas hasta los diecisiete años. En ese momento fui consciente de que en realidad ya no me atraían los hombres. Yo era un chicazo absoluto. Imagina una niña de siete u ocho años queriendo ser un hombre. En esa época, en Getafe, yo no tenía los referentes con los que puedo contar hoy. Las lesbianas que conocía no eran de una asociación LGTB+, ni siquiera conocía un colectivo; todas eran de Izquierda Unida o del Partido Comunista. Ahora nos hemos distanciado de los partidos políticos, pero siento que antes estaba completamente ligado. Mi forma de enterarme de que era lesbiana y mi forma de vivirlo fue muy diferente a cómo es ahora. En Getafe digamos que esto de ser lesbiana, cuando yo era pequeña, no se llevaba. Aunque con quince años pude salir del armario sin ningún problema gracias a mi familia. Mis hermanos mayores ya tenían amigos homosexuales, así que eso me allanó el camino e hizo que para mí todo fuera más abierto. Aunque no todas las personas pueden decir lo mismo. Recuerdo con especial cariño a un amigo de mi hermano. Era homosexual y tenía la costumbre de ir a tomar café con mi madre. Era muy bienvenido; mi madre no quería que le faltase cariño a nadie por no encajar en una norma que no es diversa. Aunque ella no se defina como activista, sus actos dicen lo contrario. Tanto es así que un día, en esas compras eternas en la carnicería, no querían despachar a una mujer gitana y mi madre salió en su defensa; le dijo al carnicero que la mujer tenía que dar de comer a sus hijos como ella misma y que, como no le vendiese la carne, se la iba a montar. Si en el barrio nos respetan mucho es gracias a mi madre, por el buen rollo que genera, pero también por el respeto que transmite. Cuando le dije que era lesbiana, su respuesta fue que ya era hora de que lo dijese. Y yo pensé: «Ya me podría haber dicho algo ella antes». Me di cuenta no solamente de que me gustaban las mujeres, sino que era lesbiana, con la serie de televisión Los vigilantes de la playa. O, mejor dicho, con mi deseo hacia el personaje que representaba Pamela Anderson. Muchas fuimos conscientes de nuestra sexualidad gracias a ella. En casa
224
salí del armario cuando ya tenía novia. Se quedaba a dormir porque vivía muy lejos y, para evitar que yo la acompañase y volviese sola desde tan lejos, mi madre prefería que estuviésemos en casa las dos. En el piso ya vivíamos nueve, más el perro y el gato.
Yo no pude ir a la universidad porque en casa no nos lo podíamos permitir; esta es una realidad de muchas familias de clase obrera. En cambio, mis dos hermanos mayores sí que pudieron tener estudios superiores, pero para el resto no fue tan fácil. Estudié Técnicas de Gestión Comercial y Marketing. No lo he utilizado jamás para nada porque la mayoría de mis trabajos han sido de almacén, de camarera o de DJ. Además, desde que me saqué el título hasta ahora, casi diez años después, han cambiado tanto las cosas que estaría obsoleta. También he trabajado dando talleres de batucada para niños en riesgo de exclusión social. Eran maravillosos; fuimos un día al edificio de la SGAE y nos sorprendieron a todos con una canción fantástica que habían compuesto ellos mismos dirigidos por la mayor de ellos. Recuerdo que tocaron la canción y que lo habían preparado todo sin que yo lo supiese. Ese día me dieron el premio a la mejor profesora. En cuanto a mis vivencias como DJ, comencé a pinchar a los diecisiete años en el Garaje de Getafe, donde me dieron la oportunidad de empezar. Me regalaron todo el equipo para aprender. Usaba la mesa de mezclas por intuición y ahora, gracias al curso, le pongo nombre a las cosas que ya hacía. No fue hasta el año pasado cuando me saqué el título de técnica de sonido. Me encanta la música; estoy enamorada de ella desde que tengo uso de razón. Llevo tocando los bongos y el yembé desde que soy muy pequeña. Para las fiestas pincho flamenco, rap, música negra… Pero siempre procuro que no tenga letras ofensivas. Por esta razón, hay mucha música rock que no pongo, porque tiene letras del tipo «La maté porque era mía». En cuanto a los estilos que me mueven, ahora me estoy metiendo con la cumbia, que es lo que escuchan los electro queers. Mi nombre artístico dentro de la noche es La Fucking Queen. También doy formación de batucada. Estoy en Samba da Rua, que es un grupo mixto y feminista; Sambajes, que es solo de mujeres, y estuve en la Batucada que Entiende. En esta aprendí muchas cosas sobre feminismo. Ilusa de mí, antes de entrar pensaba que sabía mucho y en ese grupo me di cuenta de que había mucho más por aprender. Fue una suerte dar con ese espacio de resistencia feminista, donde comprendí
225
que tenía unos roles masculinos muy marcados y no lo había detectado. Respecto a esto, en los grupos mixtos me encantó ver el modo en que los varones intentaban deconstruir el machismo que tenían interiorizado y construir unas masculinidades más sanas.
El pueblo es aquel lugar al que siempre volver. De hecho, venimos mucho de visita. Antes volvía cada cierto tiempo con mi familia y ahora lo hago con mi pareja. En el Hervás soy «la maricona». Me llaman así porque soy más femenina que una lesbiana y, siguiendo este razonamiento, tendría que ser homosexual. Me lo trato de tomar a risa porque, de otro modo, sería seguirles el juego a quienes me quieren ofender. Del mismo modo que nos reapropiamos de la palabra queer y le dimos una resignificación, lo hacemos con bollera, marimacho o maricona. ¿Soy todo eso? Sí, y con orgullo. Cuando te reapropias del insulto, abrazas todo aquello con lo que trataron de ningunearte y herirte, te celebras a partir de ellos. De esta manera, el insulto deja de tener sentido y sus lanzas duelen menos.
En mi pueblo también viven los típicos garrulos, que los hay en todas las partes, pero siento que no está presente ese juicio constante por no encajar en la norma. De hecho, una compañera trans vivió la transición sin problemas, rodeada de su gente. No creo que en todos los lugares suceda igual, pero en mi pueblo se vive bien. Cuando era pequeña, no conocía a ninguna lesbiana en el pueblo que no fuera mi prima mayor, pero ella ha estado siempre en el armario y creo honestamente que morirá dentro. Lo que sí había era hombres homosexuales. La referente lesbiana del pueblo soy yo, aunque ahora hay muchas primas. Hay un bar con un cartel con una mano morada que dice «Hervás libre de agresiones sexuales». Eso es lo que más me gusta: los espacios naturales, sin etiquetas, donde nadie tenga que ser más que nadie ni se juzgue lo diferente. Ya sea en el pueblo o en la ciudad, hay muchas expectativas que se abren más allá de las etiquetas, donde lo que cuenta es lo que somos.
226

«Tenemos que superar el discurso de la tolerancia»
Silvia de Sosa Martín
La vida debe ser comprendida hacia atrás y vivida hacia adelante.
Soren Kierkegaard
Encontrar aquel libro en la estantería del salón de casa durante la adolescencia fue la punzada en mi estómago que se convertiría en otra cosa más adelante. Se titulaba algo así como Historia de la homosexualidad, no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que era canalla y perverso. Recogía el modo en que el mundo se preparaba para reprimir a todo el que intentara vivir su orientación afectivo-sexual fuera de la norma. Creo que se trataba de una herencia, no era algo propio de mis padres, pero pensé que por mi salud mental sería mejor no leerlo. Lo ojeé y lo dejé ahí intacto como si no hubiera pasado nada. Como se dejan todas las cosas que van al trastero y jamás salen de ahí. Cuando tuve aquel libro en mis manos, pasé miedo por si me pillaban viéndolo. Si eso sucedía, la habríamos liado. A finales de los años setenta era inconcebible atreverse a hablar libremente sobre nuestros deseos. Eran momentos en los que no estaba el horno para bollos. La invisibilización era colosal; la mejor opción era que mi realidad como lesbiana pasara desapercibida y se quedara en un trastero, como aquel libro, que jamás debió ver la luz. Toda la homosexualidad de la que se hablaba, que era poca, hacía referencia a la masculina. El silenciamiento de las lesbianas —y de las mujeres en
229
general— era descomunal. El libro desapareció tiempo después y nunca hablé de ello con mi familia.
Mi vida ha transcurrido en las periferias de la capital madrileña, donde quizá ir a contracorriente podía presentarse como algo arduo. La primera vez que oí la palabra tortillera fue en primero de BUP, con dieciséis años. No me lo decían a mí, sino a una chica que pasaba por el colegio, pero me quedé paralizada. Ella los miró con cara de «¿Qué me estás contando?» y se piró. Pero aquel intento de ridiculizarla permaneció dando tumbos por mi cabeza durante una buena temporada.
El mundo del deporte me sirvió para que a mí no me rozara nada de eso; quería quitarme la adolescencia de encima lo más rápido posible. Y estar entrenando era la excusa perfecta para quedar lo menos posible con mis coetáneos. Todos los chicos se relacionaban con chicas y yo no quería compartir mi vida de ese modo; sus devaneos no eran los míos. Sus vidas convencionales no tenían nada que ver con cómo quería que fuera la mía. Si me gustaba alguna chica, pensaba: «Madre mía, ¿ahora qué hago?». Entonces te paralizabas, te dabas la vuelta y hacías como si nada. La evitabas incluso. Lo que no sabía es que, evitándola a ella, me estaba evitando a mí también. Optaba por pasar desapercibida porque creía que así todo sería más fácil, pero lo cierto es que ocultarse no es bueno para ninguna vida. Sentía que era la única lesbiana del mundo, que esas cosas no le ocurrían al resto, aunque obviamente esto no fuera así. La única referencia sobre amores e identidades diversas la podía ver en los discursos humorísticos que se televisaban. Sí, me estoy refiriendo a los chistes de Arévalo sobre maricas. Cuando encendía el televisor y escuchaba su voz, se me revolvían las tripas. Su legitimidad mediática era un claro espejo del panorama tan desolador al que nos enfrentábamos. Menos mal que aquellos «chistes de mariquitas» dejaron de ser lo único que se oía sobre la homosexualidad cuando se dejó atrás el conservadurismo más rancio.
Hasta los dieciocho años no comencé a socializar y a relacionarme. Esto sucedió cuando llegó una amiga de fuera de Madrid y me enseñó los únicos bares lésbicos de aquel momento: el Lucas y el Medea. El Lucas se encontraba en la calle San Lucas; te tomabas ahí lo que fuera y luego ibas a jugar al futbolín a otro local que se situaba en la calle Ave María, el No te Prives, quiero recordar que se llamaba. Finalmente, com-
230
pletabas la noche en el Medea. Este último fue el pub donde vivimos las veleidades propias de la juventud. Mientras que en No te Prives te abrían la puerta y entrabas directamente, para acceder a Medea antes te miraban por la mirilla y, si veían que no ibas a liarla, te dejaban pasar. En principio eran lugares no mixtos, pero alguna vez entraba algún hombre y te invadía la rabia porque pensabas que ellos ya tenían todo el resto de los locales a su disposición y que ese espacio era un lugar seguro para nosotras. Recuerdo con especial cariño la canción que ponían en Medea una y otra vez, de los Blow Monkeys: It doesn’t have to be this way. Me daba una marcha increíble y salía por la puerta queriendo más. Volvía a casa con ganas infinitas de hacer muchas más cosas.
La negación de nuestras realidades nos impedía desinhibirnos en el resto de los locales. Cuando descubrí el universo de Medea y Chueca, no paré de salir: encontré un hogar y grupos de iguales. Viví la adolescencia que no había tenido. En Chueca descubrí que no estaba sola y me di cuenta de que era una barbaridad que nos estuviéramos escondiendo siempre. Solo contábamos con ese «epicentro del orgullo» como espacio de ocio. Los códigos sociales condicionaban nuestra manera de habitar el mundo de tal modo que teníamos claro que debíamos permanecer ahí sin hacer mucho ruido y sin que te viera nadie. Calladitas más guapas, como se decía. El único mundo homosexual que podías tener a tu alcance era el de la noche. De día todo se hacía a escondidas, cabizbaja, tímida y con la boca pequeña. Tampoco conocía a nadie que militara en colectivos, así que fue mucho más difícil.
Salí del armario con todas las de la ley pocos años más tarde. Tal vez tenía veintiuno o veintidós años cuando empecé a ser abiertamente lesbiana. Fue raro porque, aunque había otras mujeres lesbianas, me sentía sola. El ocultamiento era abrumador; sabías que tenías las puertas cerradas incluso en tu propio grupo, donde también preferían que no tuvieras pluma. Muchas de tus amigas lesbianas repelían la pluma o martillo. No conocía esta expresión hasta que un amigo gay me dijo que ellos tienen pluma y nosotras, martillo. Pero cada persona es como es y, no de manera casual, incluso entre los homosexuales se han generado términos exclusivos para lo que no encaja en las normas de género. A una persona hetero no se le dice qué tiene ni están todos los días de su vida clasificándola.
231
La sociedad por entonces sentenciaba un componente claro: «No salgáis del armario». Era una norma no escrita. Si querías ser tú, podías serlo, pero escondidita, sin alardes. Tanto era así que no conocía a nadie que fuera abiertamente gay, bisexual ni lesbiana. Todo a mi alrededor eran familias convencionales, relaciones heteronormativas en las que nadie se salía del tiesto. No había diversidad; incluso de las familias divorciadas se hablaba bajito porque estaba mal visto, estaban fuera de la norma. En las casas, en la televisión, en las revistas o en los periódicos, que saliera una persona homosexual era motivo de burla. Yo no decía nada; no sabía qué decir. Vivía mi vida por dentro. Fuera del armario solo vivía en aquel gueto que suponía Chueca. Cuando comencé en la universidad, decidí no esconderme más. Fue un proceso paulatino que osciló entre los dieciocho y veintidós años; cada vez me costaba más y cada vez más veces encontraba ridículo tener que andar cabizbaja y disimulando. —¿Tienes novio? —No. —¿Por qué? —Porque me gustan las chicas.
Ya en la universidad, yo no decía a todas horas que era lesbiana, pero si me preguntaban respondía. Ya no me escondía. Si escuchaba comentarios homófobos, también contestaba.
Tuve unos cuantos escarceos amorosos con mujeres que no se identificaban con la etiqueta homosexual y que me decían: «No soy homosexual, pero es que tú eres distinta». Algunas de ellas se dieron cuenta de que necesitaban salir del armario. Otras, en cambio, decidieron vivir una vida hetero dejando a un lado aquel deseo.
En la universidad se celebraba la conocida como Fiesta de la primavera. Un año fui acompañada de la que era mi novia por entonces y nos empezamos a dar besos. Pasaron dos compañeros de la carrera y nos dijeron: «Olé vuestras narices. Ya era hora de que alguien rompiera este silencio tan incómodo». No hacíamos nada que no hiciera el resto del mundo: divertirse, bailar y compartir. Pero por ser dos mujeres mostrándose afecto la habíamos liado. Fuimos el punto de mira, aunque sirvió para que la gente dejara de juzgar. No fue premeditado: me salió del corazón sin pensar en si iba a venir el escuadrón de la muerte a partirnos la cara. No fuimos conscientes de la temeridad hasta que aquellos chavales nos felicitaron.
232
Nadie me hizo bullying; lo que viví fue la invisibilidad más aplastante. Estuve mucho tiempo jugando al fútbol en la universidad y descubrí que muchas mujeres se habían refugiado en el deporte, pero ya éramos mayores y la cosa cambiaba bastante. Muchas seguían en la tesitura de «Soy lesbiana y puedo tener problemas, así que no lo digo». El fútbol fue mi vía de escape en ese «sálvese quien pueda». Yo era portera de balonmano y había muy pocas porteras de fútbol, entonces me invitaron a serlo y dije que sí. Descubrí en el fútbol que ser abiertamente homosexual en sitios donde no solo puedes serlo, sino que es un paso para enseñar a los demás, está muy bien. En los años universitarios jugué en dos equipos: en uno de fútbol sala, en primera división, y en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Complutense, también en primera división. El fútbol femenino a principios de los años noventa —por muy de primera división que fueras— se consideraba no solo amateur, sino que el público venía a echarse unas risas con comentarios de todo tipo. Oscilaban entre mandarnos a la cocina o realizar una oda a nuestros culos. El ninguneo ocupaba las gradas y llegaba al campo. Esa invitación a fregar venía unida a la sexualización; no nos consideraban una igual, sino ciudadanas de segunda que ocupaban un espacio que no les pertenecía: el campo de fútbol. Lo cierto es que la misoginia era universal más allá de nuestra orientación.
A mí me gustaba jugar al fútbol; era lo que me hacía sentir viva. Pero el acoso era algo con lo que lidiar. Aquellos piropos, que a nosotras nos sobraban, a ellos les hacían crecerse y reforzar su masculinidad. Si te defendías eras la loca, la histérica, la exagerada. Las tradiciones que nos marcan los roles nos impiden avanzar. He tenido una vida en la que he peleado tanto por ser mujer como por ser lesbiana. En cambio, un hombre jugando al fútbol es un hombre jugando al fútbol. Ahí no sucede la controversia. Pensar en unos partidos sin este tipo de ataques era casi una utopía. Dentro del vestuario alguna hetero daba la nota con comentarios del tipo: «Yo no me ducho con esta bollera», pero era una minoría, no solía suceder dentro del equipo; pasaba cuando tenías la mala suerte de compartir vestuario con el equipo contrario. Creo que lo hacían más por intentar picarte, como respuesta a algún suceso del partido que no les hubiese gustado, que por discriminar. Pero el daño ya estaba hecho.
233
Hice la carrera de Clásicas —Latín y Griego— y terminé haciendo una especialidad universitaria en Documentación, a lo que me dedico hoy, ambas de letras. Aunque esto no era exactamente lo que tenía planeado y soy consciente de que los roles de género tuvieron mucho que ver en esto, porque mi sueño era ser policía. Siendo mujer, la única opción que tenía era ser guardia urbana y yo no quería eso. No me visualizaba trabajando en medio de la plaza de turno deslizando la mano de izquierda a derecha repetidas veces. Yo no quería ser lo que hoy conocemos como un agente de movilidad. Ni nos querían en el cuerpo como iguales ni el país estaba preparado para ver a mujeres policías tal y como hoy las vemos. Eran cosas de hombres. Cuando las mujeres dejaron de ser guardias urbanas y dieron el salto a la policía, yo ya tenía treinta años bien cumplidos y mi vida laboral estaba consolidada en la documentación. Me quedé con las ganas, aunque no me quejo: me gusta mi trabajo. Pero siempre quedará esa espina amarga de no haber podido hacer lo que realmente habría elegido.
Los roles de género se han ido desdibujando de un modo muy sutil, pero no han mutado tanto como nos parece. La propia construcción del género hace que todavía nos extrañe ver a mujeres fontaneras o electricistas. Son trabajos no aptos para esa feminidad impuesta. El patriarcado no te impide estudiar Fontanería o Electricidad, pero el mercado de trabajo va a ponerte más trabas para que entres en oficios que han pasado de padres a hijos varones, que normalmente han ocupado los hombres, y parece increíble que aún cueste convencerlos de que nosotras somos tan capaces como ellos de cambiar un grifo o arreglar un portero automático.
De hecho, hasta hace no demasiados años —y supongo que seguirá pasando según a qué taller lleves el coche—, cuando llevaba el coche al taller, el jefe se quedaba mirándote a la cara y dudando si contarte qué le pasaba al coche o qué reparación había llevado a cabo porque muy posiblemente no te enterases de absolutamente nada. Es posible que así fuera, aunque tengo la seguridad de que más o menos me enteraría como todo hijo o hija de vecino, pero creo que lo que más me indignaba es que a los dos o tres hombres que estaban esperando también para recoger su coche les comentara la reparación como si todos fueran del gremio. En este caso, el único gremio que seguro que tenían en común era ser
234
hombres. Eso se va superando, pero las discriminaciones han sido tan galopantes que aún colean. Son roles de género y de oficio. Estos nos afectan en cada paso que damos. Se continúan así construyendo techos en esa manida lógica de dominación y subordinación para mantener sus privilegios a flote. Resulta más fácil permanecer en el reparto de roles de siempre: mujer cuidadora en casa, hombre en el espacio público. Los roles de género te marcan la vida, por mucho que te los quieras saltar o no los compartas. La prueba está en que, en vez de policía, soy documentalista.
En la universidad tuve muy pocos referentes literarios femeninos lésbicos. No había Internet ni la información estaba tan al alcance. Sólo podías meterte en la biblioteca y consultar lo que hubiera. Había que bucear mucho y normalmente las referencias eran casi indirectas. Así, como casi toda mi generación, te apoyabas en Virginia Woolf y similares. Ahora bien, escritoras tal y como se las conoce ahora, a golpe de tecla prácticamente, solo conocí a una que me llamara profundamente la atención, Jennifer Quiles, que desgraciadamente nos dejó muy joven y se llevó muchas letras que debió dejar escritas.
Aproximadamente a los 22 años, me planteé vivir como sentía no solo por la noche, también quería hacerlo de día, así que pensé en apuntarme a la única asociación que yo conocía en aquellos tiempos: COGAM. Cuando un día me armé de valor y me decidí a ir a la sede, entré, solo vi hombres y salí corriendo. Pensé: «¿Y qué hago yo aquí? ¿A quién le pregunto?» Seguro que eran maravillosos, pero solo haber visto varones me echó para atrás. Tiempo después conocí a Elisa, que ahora es mi mujer, y, como ella militaba en COGAM, yo dije: «Bueno, voy a desquitarme de lo que no hice hace años». Entonces me hice socia, me uní al club de senderismo a comienzos de los 2000 y tuve unas experiencias muy agradables, porque era un grupo fantástico al que recuerdo con mucho cariño. De hecho, me consta que COGAM motiva en lo posible para que haya una mayor presencia femenina. En aquellos momentos, además de en el Grupo de Senderismo, pude participar de manera transversal en otras actividades, incluidos unos «juegos olímpicos», los Sun Games, que llevaron a cabo en el Parque Sindical. Lo pasamos genial, jugamos al fútbol con otros equipos de otras organizaciones y conocimos a mucha gente.
235
Mi mujer siguió en el colectivo, pero yo me fui a descubrir otros mundos de ONG en los que participar, no necesariamente centrados en los temas LGTBI. Entonces me centré en Cruz Roja, donde también éramos voluntarias. Los tiempos de voluntariado allí los recuerdo con especial cariño; tenía claro que la mejor y mayor forma de generar visibilidad no es dentro de tu entorno, sino saliendo de él. En Cruz Roja jamás tuve problema alguno por ser lesbiana, todo lo contrario: el respeto era increíble. Tampoco por ser mujer, ni mucho menos; yo estaba en Socorros y Emergencias y conducía una ambulancia. Conservo muy gratos recuerdos y grandes amigos de mi paso por allí.
En el primer desfile del Orgullo al que asistí, aproximadamente en 1989, ni siquiera había carrozas. Era una manifestación pura y dura a la que íbamos muchas menos personas de las que nos hubiera gustado. Tendría veintipocos años cuando una amiga y yo decidimos ir. Daba todo bastante miedo. Los ojos que ahora te miran sonrientes desde detrás de las vallas antes te escudriñaban. No había vallas. Pensabas que si salía uno y te insultaba o te pegaba un bofetón poco podrías hacer. En esos Orgullos te exponías de manera radical. Te sentías desprotegida, eras carne de cañón. En cuanto terminaba la manifestación, te echabas al bolsillo tus consignas, porque te jugabas la cara. Guardabas tus trastos y andabas hasta Chueca, el único lugar seguro por entonces para celebrar lo ocurrido. Eso sí, luego, cuando pensabas lo que habías hecho, te daba una sensación de libertad y de tener el dominio de tu propia vida. También pensabas que igual te habías arriesgado demasiado. Tengo un recuerdo muy nítido de los rostros de la gente. Algunos nos miraban con cara de «¿A dónde van?» y otros con cara de «¡Resistan, que pueden!». En aquel momento el recorrido era mucho más pequeño. Con el tiempo fue cobrando fuerza, pero pasaron muchos años hasta que se amplió el recorrido. Antes terminaba en Sol y no en plaza de España; era muchísimo más corto. No sentí que dejó de ser un riesgo manifestarse hasta que cambió su recorrido; las carrozas atrajeron la atención de mucha gente y todo se convirtió en fiesta. Hubo una época muy oscura en que los medios locales ni siquiera enviaban una sola cámara para cubrir la manifestación. De hecho, si la hubieran mandado, habríamos salido corriendo más de uno y más de dos. Ahora saludamos a la cámara.
236
Las reivindicaciones que habitaban las calles se materializaron en derechos. Uno de ellos fue el matrimonio igualitario en 2005. Yo llevaba con mi mujer desde 2003; sin embargo, casarnos fue una decisión reivindicativa frente al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular había presentado. Nos casamos en 2012. Antes jamás nos lo habíamos planteado; suponíamos que en esta vida no nos iban a dejar casarnos, así que, casi sin querer, habíamos asimilado bastantes roles de ciudadanos de segunda. Pero en el momento en que el Partido Popular quiso llevar el matrimonio igualitario hacia atrás con aquel recurso pensamos que, cuanto mayor número de personas homosexuales estuviésemos casadas, más complicado les resultaría ilegalizarlo.
Vivimos con mucho dolor aquellas manifestaciones del Foro de la Familia. Las calles impregnadas de odio pusieron nuestros más terribles miedos delante de nuestros ojos. Pensabas que aquel discurso LGTBfóbico estaría debajo de la alfombra más gruesa y que sería muy difícil volver a sacarlo a flote. Pero querían relegarnos nuevamente a una cueva. El odio no es un derecho. La diversidad afectivo-sexual está aquí para quedarse.
Tan solo un año más tarde de la aprobación del matrimonio igualitario, ingresaron a Elisa, mi mujer, en el hospital por una dolencia grave. No es que estuviera para fijarme en ello, pero algo había cambiado para bien: todo el mundo aceptó con naturalidad que su pareja fuera una mujer. En el hospital estaba normalizado y en el trabajo no me pusieron pegas por pedirme una excedencia por cuidado de mi pareja. Esto hizo que me diera cuenta de que la aprobación de esta ley y los derechos que avanzamos entre 2004 y 2007 nos permitieron una mayor libertad. Hubo un cambio radical. De pronto, teníamos el derecho de acompañar a nuestras parejas en el hospital. Ni siquiera me solicitaron un certificado y fue un alivio, porque conocías otras historias más antiguas de gente a la que ni siquiera la habían dejado pasar o en las que los padres se oponían, con lo que quedabas deslegitimado para poder acompañar a tu pareja. El antes y después de toda la revolución por nuestros derechos se reflejó prontísimo en la sociedad. Esto fue posible gracias a la llegada de la izquierda al Gobierno. Con las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero —después de tantos años con el Partido Popular— se produjo un cambio transversal en materia LGTB. Si bien es cierto que la sociedad avanza
237
más rápido que la política, creo que, si no hay leyes que la respalden, el camino se torna cuesta arriba. Que impulsaran estas medidas hizo que corriera un aire fresco en la calle y todo saliera rodado progresivamente.
Pasamos del discurso de «Estas son unas locas y un peligro social» al discurso de la tolerancia. Pero hay que dar un paso más. Nadie nos tiene que tolerar, pues esta idea posiciona a unos en el privilegio —los que toleran— y a otras en la pasividad —a las que nos toleran—. En los inicios, el panorama era tan desolador que no te chirriaba este discurso y decías: «Bueno, vale, por lo menos tolérame». Aunque esa tolerancia era casposa, tenía incluso condiciones: «Puedes estar quietecita y calladita y te toleramos, pero no seas tú fuera de tu casa. Hazlo todo en secreto, sin molestar». Es la premisa de la que parte la derecha buenista: «No soy homófobo. Tengo muchos amigos homosexuales, pero no se exhiben». En los tiempos que corren no quiero tu tolerancia, quiero tu respeto. Siempre he tenido techos de cristal por ser mujer y, si le sumas el de ser lesbiana, la ecuación se hace infinita. Si echara la vista atrás, saltaría ese techo mucho antes. Desde que abrí las alas, no las he vuelto a cerrar en ningún momento.
238
«Ser lesbiana era muy importante para mí»
Fabiola Vegas Vilar
Vive la vida y deja vivir a tu manera.
Nací en 1964 siendo la octava hija de una familia numerosa modesta. Mi padre era funcionario y mi madre tenía un puesto de castañas asadas en lo que antes se llamaba La Cruz y hoy se conoce como Ciudad Lineal. Mis padres eran gatos de Chamberí, pero durante mi primera infancia vivimos en el barrio de Canillejas y después en Moratalaz. Entre cada uno de mis hermanos había tres años de diferencia, por lo que, al ser la pequeña de la familia, casi no conviví con los mayores, que se emanciparon muy pronto. Era la época del baby boom en España y en las familias modestas, una vez finalizada la educación obligatoria, nos ponían a trabajar. No había lugar para cultura y mucho menos contábamos con las facilidades que existen hoy en día para seguir estudiando.
Crecí rápido. En el colegio jugaba siempre con las chicas, pero destacaba por ser muy grande y muy hiperactiva. Siempre he tenido un fuerte sentido de la justicia y no dejaba que nadie me tomara el pelo, llegando hasta donde hiciera falta para defenderme. A mí me gustaba ir al cine con mis amigas y no parar quieta y posteriormente comencé a jugar al fútbol. Durante la época en la que me tocó vivir la adolescencia, no se me permitió estudiar y, una vez terminados mis estudios obligatorios, con quince años, me tocó dedicarme a cuidar a mis sobrinos como canguro y otras
241
tareas de cuidado, es decir, aquellas a las que nos relegaban a las mujeres.
Salí del armario muy tarde, con 31 años, cuando mis amigas me llevaron de fiesta con este mismo fin al barrio madrileño de Lavapiés para conocer «el mundo de las mujeres». Me llevaron a la Eskalera Karakola poco después de ser okupada, donde conocí muchas personas en las que verme reflejada tras tanto tiempo conviviendo con la ausencia absoluta de referentes. Antes de que mis amigas me llevasen a conocer el ambiente, jamás me había planteado que podía ser lesbiana. Siempre había estado con chicos e incluso estuve a punto de casarme con uno. Comencé a cuestionar mi orientación cuando conocí ambientes lésbicos.
Nunca he dado cuentas de mi vida a nadie, pero fue mi madre la que me sacó del armario ante mi familia sin haber comentado yo antes nada. Me enteré cuando fui a ver a mi tío al hospital y mi tía me preguntó por mi novia delante del resto de la familia. Mi madre nunca lo había hablado conmigo, pero ya se lo había comentado. Obviamente sospechaba, porque en mi casa siempre ha habido una sola cama grande y convivimos dos mujeres. Cuando he tenido pareja, siempre ha venido conmigo a todo, incluso de vacaciones, incluyendo a mi madre. También he estado siempre rodeada de amigas. Mi salida del armario con mi entorno me sorprendió un montón. Cuando se lo quise contar a mis amigas y amigos del barrio, me respondieron: «¿Ahora te enteras? ¡Si eso lo sabíamos ya!». Al final parece ser que yo fui la última en enterarme y el armario en el que estaba metida no servía para nada.
Quería mejorar y hacer cosas diferentes; entonces conseguí hacer varios cursos del Ayuntamiento como tornera y auxiliar de geriatría, pero, lamentablemente, no me sirvieron para trabajar. Era absurdo: en esa época nadie iba a contratar a una mujer como tornera. Los trabajos eran catalogados como de hombres o de mujeres y el que me gustaba, tornera, no era considerado propio de mujeres. Empecé a trabajar en una empresa de limpieza a los dieciocho años con la ilusión de comprarme una moto, así que, cuando ahorré el dinero y la conseguí, dejé el trabajo. Más adelante me vi explotada sin contrato varios años en tareas de limpieza hasta que formé una empresa familiar con mi pareja.
Me llaman «culo inquieto»: me encanta viajar, siempre que puedo lo hago; me apunto a cualquier propuesta para descubrir nuevos lugares, conocer y relacionarme con personas y ver otras formas de vida que me
242
hacen valorar mucho donde vivimos y lo que tengo. Mi primer viaje fue con dieciocho años, cuando estaba en el equipo de baloncesto y a algunas se nos ocurrió irnos dos meses de vacaciones al Levante. Para mí el deporte ha significado una forma de conocer a personas, convivir con ellas y generar amistades. Cuando fuimos a Andalucía, dormíamos de día, muchas veces en la playa, y luego nos pasábamos toda la noche de juerga —sí, reconozco que me gusta mucho estar de fiesta—. En cuanto una de nuestro grupo se sacó el carné de conducir, pudimos recorrer distancias más largas. Guardo muy buenos recuerdos de aquellos años de viajes; fueron muy especiales, compartidos con buenas amigas que conservo aún hoy en día con el paso de los años, aunque llevamos vidas y vivencias muy diferentes.
En el equipo nos iba muy bien y subimos a segunda división, pero el fútbol femenino en esa época no interesaba. Es más, para muchos ni existía, por lo que no había patrocinadores para hacer frente a los gastos de estar en segunda división: arbitraje, fichas, campos, desplazamientos… Por tanto, el equipo terminó disolviéndose. En el deporte no había futuro profesional para las mujeres y aún hoy en día es muy difícil. He estado en varios equipos de fútbol, incluso he competido con el equipo femenino de COGAM en los Juegos del Sol, que se celebraban en lo que antes era el Parque Sindical. Actualmente formo parte de un equipo de fútbol femenino que mensualmente se reúne con la excusa del fútbol y pasamos un día muy bueno saliendo de farra.
He montado varias empresas diferentes, unas veces sola y otras con diferentes socias, y en la que monté con mi expareja Begoña nos organizamos el trabajo de tal forma que solo trabajábamos medio año, es decir, teníamos seis meses de vacaciones cada una, así que lo he aprovechado todo lo que he podido para viajar a gusto. He estado en Alemania, Turquía, India, Latinoamérica, Londres, Dublín, Suiza y Andorra, donde he ido mucho a esquiar. Me ha gustado mucho recorrer Iberoamérica, donde he visitado Cuba, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.
A la India fui hace más de diez años y me impresionó, aunque no a todo el mundo le recomiendo que vaya, porque es un país con muchos contrastes, donde la pobreza más absoluta puede estar a la vuelta de cualquier esquina y que no es apta para quienes estamos acostumbrados a comodidades y al modelo consumista. Allí tenía un conocido que me
243
mostraba los sitios. Para mí es importante poner mi granito de arena en cambiar este mundo y en mis viajes también lo he hecho; en Bolivia he colaborado en una ONG de cooperación, Tiluchi, y en Cuba, junto con amigos, he llevado medicamentos o preservativos, que no estaban fácilmente disponibles por el bloqueo comercial que sufría la isla. En América viajaba con amigos heteros, gais y lesbianas o visitaba a familias amigas que me acogían y luego viajaba por el país. Comía muy bien y me informaba de todo lo que podía y, como soy muy cotorra, que hablo hasta con las paredes, conozco a mucha gente. En Uruguay acabé saliendo de fiesta con el equipo femenino de la selección nacional gracias a que fui con mi amiga Colo, que jugaba al fútbol.
Mi tardía salida del armario no me impidió participar en el movimiento asociativo. Donde más tiempo he estado es en COGAM porque conocía a gente que estaba ya en esta asociación, pero también estuve en Fundación Triángulo, en LSD (Lesbianas Sin Duda) e incluso, junto con Juana R., estuve en la asociación de lesbianas CLIP, que estaba fundando Empar Pineda y apoyaba a la asociación Hetaira. En COGAM me encontré a gusto, conocí a Mili y a Lola, quien llevaba la coordinación de Lesbianas. He participado en los grupos de Lesbianas y Entender en Femenino. Gracias a COGAM conocí a la chica con la que mantuve mi primera relación seria. Llegué a COGAM cuando se estaba mudando del local de la calle Espíritu Santo a la calle Fuencarral. Allí me sentía cómoda con las mujeres y conocí a Juan, Jorge, Marisa, Sole, Pedro y Mario, que estaban en el Grupo de Senderismo, donde he conocido a muchas personas muy distintas a mí, pero que me incorporaron como una más, forjando una amistad, conociendo diferentes formas de ver las cosas y con una gran acogida que no se ceñía a la excursión de fin de semana, sino que se extendía con múltiples actividades que organizábamos hasta tener completa toda la semana. Para mí el Grupo de Senderismo ha sido una nueva familia. Cuenta con miembros en toda España que nos han acogido a todas y todos con los brazos abiertos. Lo bueno de COGAM es que es un generador de visibilidad, relaciones y lazos que nos permitieron crear lazos sociales y actividades al margen y que nos sirven para relacionarnos en un entorno seguro.
He sido también voluntaria en la biblioteca y en la antigua cantina de COGAM, donde montábamos bastantes eventos y fiestas en las que lo
244
importante era la compañía de personas fantásticas que han ido pasando por la asociación, algunas de las cuales han fallecido, pero siempre tendrán un hueco en mi corazón, como mi Antonio (Sor Olla), Antonio Moraleda o Ramón Arreal. A su vez, he estado organizando el acto «In Memoriam», que COGAM realiza cada año el 1 de diciembre, instalando el lazo de la Puerta de Alcalá, en muchas ocasiones a pulso con una caña de pescar; el Día de la Mujer (8 de marzo), carnavales, fiestas solidarias con Juan Luis… Pero donde he acabado cada año agotada ha sido durante el Orgullo; preparar y llevar esta manifestación no es tarea sencilla. Además, ese día suelo estar de voluntaria para que la manifestación fluya donde me pongan, unos años en carrozas y otros en pancartas. Me hace sentir un profundo orgullo de que se nos vea como somos, pese a quien le pese. Que cada día las nuevas generaciones tengan más normalizada nuestra orientación e identidad sexual y que a nadie, nadie, se le ocurra ponernos en cuestión o discriminarnos. A mí el Orgullo me da mucha fuerza. Junto con Antonio (Sor Olla) conseguimos varios años tener caseta y puntos de información de COGAM en las fiestas del Orgullo, unos años en la plaza de Pedro Zerolo, otros en Callao y otros en plaza de España. Eso era una paliza, pero principalmente servía como punto de encuentro de todas nuestras voluntarias y voluntarios y siempre nos gustaba vernos un año más allí.
He estado en diferentes juntas directivas de COGAM con varios presidentes porque siempre he creído que este colectivo necesita un cambio, con renovación de la militancia en espacios, dando mayor visibilidad a los grupos en el Orgullo, así como erradicar las recurrentes, pretendidas e interesadas interferencias de los diferentes partidos políticos. Es decir, evitar el uso interesado del colectivo, introducir más perspectiva feminista y, sobre todo, fomentar el voluntariado. Tengo mucha paciencia y perseverancia, así que lo conseguiré desde dentro o desde fuera de la junta directiva. Haber sido la kelly de COGAM cerrando el local a diario durante muchos años me ha permitido conocer a muchas personas, sus inquietudes e intereses, saber quién es quién, lo que funciona o no y lo que se necesita o no. Actualmente sigo estando en la coordinación del Grupo de Lesbianas y del Grupo de Senderismo, desde el que damos visibilidad a nuestra realidad en ambientes rurales. ¡Menudas fiestas hemos montado en algunos albergues! Esto nos ha servido para generar redes
245
con otras personas y asociaciones. Es imprescindible el trabajo conjunto con otras asociaciones y, por eso, he colaborado para que así se haga con Acción en Red o la Batucada que Entiende. Estoy muy orgullosa de ser y haber sido parte activa del trabajo que hace esta organización, a la que le he dedicado muchos años de mi vida, la organización que siento — por las áreas de Salud, Educación e Información— que son los pilares de nuestro colectivo. Creo que es importante la labor que hacemos a través de la empatía y el contacto físico en contraposición a lo impersonal que supone tanto uso de tecnologías de la información. Quiero que COGAM evolucione y que cuando pase la covid vuelva a levantarse y remonte el vuelo.
En este momento muchas personas están muy cómodas solo recibiendo: si se lo das todo hecho acuden, pero si quieres que se impliquen desaparecen. Debemos dar visibilidad y hay que organizar actividades y jornadas de puertas abiertas para que se nos conozca a COGAM y todos sus grupos.
Durante todo este tiempo, ser lesbiana ha sido muy importante para mí; me he descubierto tal y como soy y puedo vivir acorde a ello, siendo honesta con lo que sentía y siento. Antes salía mucho por el ambiente, aunque siempre me he movido con gente de mi barrio, amigos de toda la vida, que son mayoritariamente heterosexuales. Mis amigos son muy importantes para mí, nos queremos mucho, como hermanos; me arropan como una familia. Al fin y al cabo, mi familia hoy en día son mis hermanas, mis amigos más íntimos del barrio y mis amigos LGTB de Lavapiés y de COGAM. Quiero dar las gracias a Antonio A., Santiago R., Agustín L., Arantxa F., Begoña V., Ana G., Sole, Elisa S. y Mili H., porque han sido, de alguna forma, importantes para ser quien soy hoy.
246
¿CÓMO PUEDES AYUDARNOS?
Tú puedes ayudar a seguir haciendo realidad nuestro proyecto para conseguir nuestros objetivos, para apoyar el desarrollo de nuestras actividades o para apoyar en el desarrollo y mejora de nuestros servicios o la implementación de nuevos servicios de las siguientes formas:
Asociándote: https://cogam.es/asociarse/ Realizando donativos puntuales o periódicos: https://cogam.es/donaciones/ Patrocinando alguna de nuestras actividades o programas: https://cogam.es/patrocinios/ A través del programa de Responsabilidad Social Corporativa de tu empresa: https://cogam.es/rsc/ Haciendo voluntariado en nuestra asociación: https://cogam.es/voluntariado/


CONTACTO
Dirección: COGAM. C/ Puebla, 9 local. 28004 Madrid. España Correo electrónico: correo@cogam.es Teléfono de contacto: 91 522 45 17 Servicio de información LGBT+: 915230070 - WhatsApp: 602252243 Web: www.cogam.es Redes sociales:
Facebook @cogam Instagram @cogam_lgtbi
Twitter @cogam YouTube COGAMTV.
Linkedin COGAM