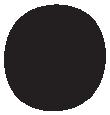668 / AÑO LXXV
OCTUBRE 2025 / $60




668 / AÑO LXXV
OCTUBRE 2025 / $60



Con nuestros Geosintéticos para muros de suelo reforzado, puedes construir con mayor eficiencia, seguridad y control técnico en cada etapa. Reducen cargas, optimizan el uso de materiales y agilizan la obra sin comprometer estabilidad ni durabilidad.
¿Estás diseñando un muro con suelo reforzado? Amanco Wavin Geosintéticos

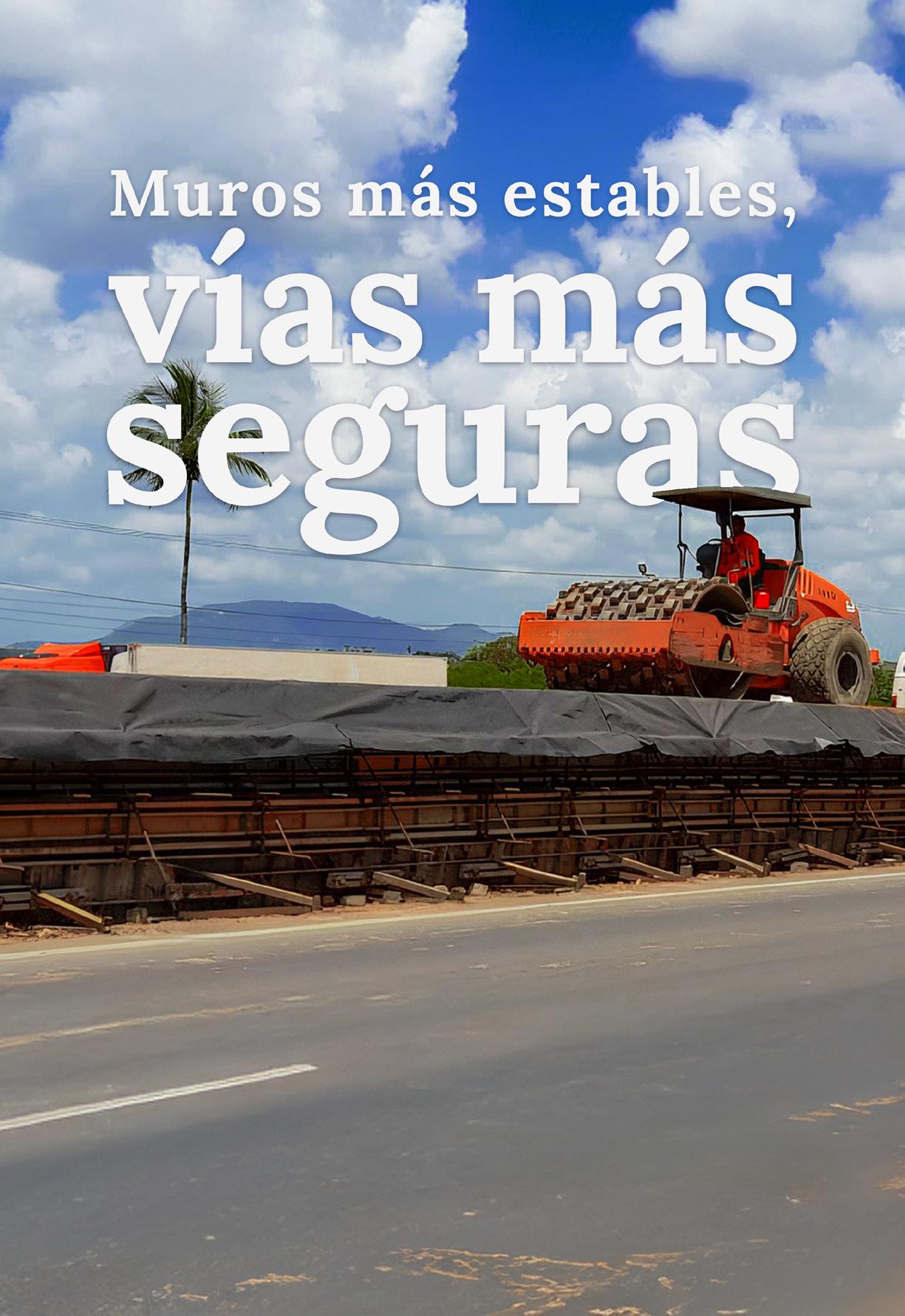
Escríbenos y te acompañamos con soporte técnico especializado.
Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 668, octubre de

POR UNA
DE LA INFRAESTRUCTURA / CONCILIANDO PERSPECTIVA POLÍTICA Y VISIÓN FINANCIERA / CICM
MATERIALES / RADIACIONES IONIZANTES EN LA CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE MATERIALES ESTRUCTURALES / DIEGO MEDINA CASTRO Y COLS.
DE PORTADA / LEGISLACIÓN / INFRAESTRUCTURA: UN NUEVO PARADIGMA DE COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA


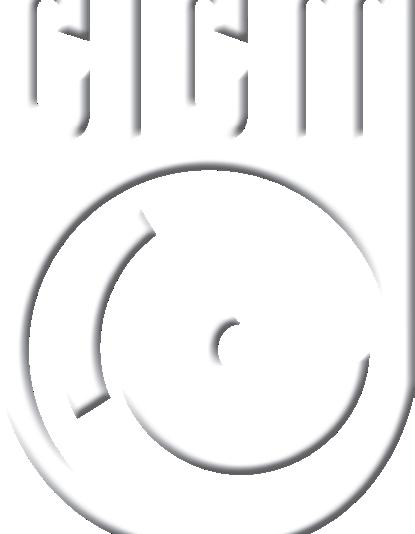
Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
Dirección General
Ascensión Medina Nieves
Consejo Editorial del CICM
Presidente
Mauricio Jessurun Solomou
VicePresidente
Alejandro Vázquez López
consejeros
Felipe Ignacio Arreguín Cortés
Enrique Baena Ordaz
Luis Fernando Castrellón Terán
Esteban Figueroa Palacios
Carlos Herrera Anda
Manuel Jesús Mendoza López
Luis Montañez Cartaxo
Juan José Orozco y Orozco
Jorge Serra Moreno
Óscar Solís Yépez
Óscar Valle Molina
Alejandro Vázquez Vera
Miguel Ángel Vergara Sánchez
Dirección ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva
Dirección editorial
Alicia Martínez Bravo
Coordinación de contenidos
Ángeles González Guerra
Diseño
Diego Meza Segura
Dirección comercial
Daniel N. Moser da Silva
Comercialización
Laura Torres Cobos
Difusión
Bruno Moser Martínez
Dirección operativa
Alicia Martínez Bravo

Realización
HELIOS comunicación
+52 (55) 29 76 12 22
Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org
IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 668, octubre de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org
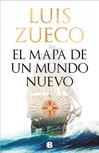
Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., Carretera federal a Cuernavaca 7144, col. San Miguel Xicalco, Tlalpan 14490, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.
Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.
Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.
Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org
Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.


XL CONSEJO DIRECTIVO
Al igual que cada una de las anteriores, esta edición 33 del Congreso Nacional de Ingeniería Civil (33 CNIC) es punto de encuentro entre generaciones, sociedades técnicas, disciplinas, regiones, enfoques y perspectivas. Es una plataforma donde convergen especialistas, académicos, líderes del sector público y privado, estudiantes, profesionales y especialistas comprometidos con transformar, desde la ingeniería civil, la realidad que nos ha tocado vivir.
El 33 CNIC es un espacio necesario para analizar los últimos avances, pero también para plantear soluciones y compartir experiencias que respondan a un contexto complejo y cambiante. El lema que guía a nuestra edición 33, “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”, además de inspirador es una declaración de principios. Porque la ingeniería que hoy se requiere no solo debe ser innovadora, sino estar profundamente consciente de su impacto social, ambiental y humano.
La amplitud y complejidad de los temas que abarca la infraestructura en México: agua, energía, transporte, vivienda, sostenibilidad, movilidad, financiamiento, planeación, entre muchos otros, exige un enfoque integral y un esfuerzo colectivo coordinado, en el que converjan múltiples sectores, disciplinas, personajes y voluntades.
Implica también abordar temas sectoriales y transversales que nos permitan entender los retos desde distintas perspectivas y construir soluciones con la colaboración multidisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional.
Por primera vez en la historia de nuestros congresos podrán participar desde cualquier ciudad de la República mexicana y desde cualquier país del mundo, a través de nuestra transmisión virtual en tiempo real. Las inscripciones están abiertas en el sitio web oficial del congreso, y será un gusto darles la bienvenida, sea de forma presencial o virtual.
Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo
Presidente
Mauricio Jessurun Solomou
Vicepresidentes
Luis Antonio Attias Bernárdez
J. Jesús Campos López
Carlos Alfonso Herrera Anda
Reyes Juárez del Ángel
Juan José Orozco y Orozco
Walter Iván Paniagua Zavala
Regino del Pozo Calvete
Alejandro Vázquez López
Primer secretario propietario
Mario Olguín Azpeitia
Primer secretario suplente
Carlos Francisco de la Mora Navarrete
Segundo secretario propietario
Luis Enrique Montañez Cartaxo
Segundo secretario suplente
Salvador Fernández del Castillo Flores
Tesorera
Pisis Marcela Luna Lira
Subtesorero
Luis Armando Díaz Infante Chapa
Consejeros
Sergio Aceves Borbolla
Diana Lisset Cardoso Martínez
David Oswaldo Cruz Velasco
Luciano Roberto Fernández Sola
Esteban Figueroa Palacios
Silvia Raquel García Benítez
Héctor González Reza
José Miguel Hartasánchez Garaña
César Augusto Herrera Toledo
Héctor Javier Ibarrola Reyes
Luis Enrique Maumejean Navarrete
Ernesto René Mendoza Sánchez
Juan Carlos Miranda Hernández
Andrés Mota Solórzano
Lourdes Ortega Alfaro
Juan Carlos Santos Fernández
www.cicm.org.mx
FERNANDO PEÑA
MONDRAGÓN Coordinador del Comité de Resiliencia de la Infraestructura del CICM.
Los riesgos no son eventos aislados, sino que pueden presentarse dos o más al mismo tiempo o en periodos relativamente cortos. Por ello en la resiliencia se deben considerar los múltiples riesgos que pueden impactar a una infraestructura, sus interacciones y cómo pueden afectar a esta en su desempeño y su capacidad de recuperación. Hablar de multirriesgo, entonces, implica diseñar, operar y mantener la infraestructura considerando un panorama completo.
Ingeniería Civil (IC): ¿Qué se entiende hoy por resiliencia de la infraestructura, y cómo ha evolucionado el concepto en la ingeniería civil? ¿Qué grado de dificultad o éxito ha habido en su incorporación?
Fernando Peña Mondragón (FPM): En realidad, las resilientes son las personas, la comunidad en general, no la edificación como tal. Cuando nos referimos a la infraestructura en ese contexto, lo que planteamos es qué debemos hacer en la infraestructura para que cuando sobrevenga un evento perturbador –así se le llama–, sea natural o no, la estructura sufra el menor daño posible y se pueda recuperar su funcionalidad cuanto antes.
IC: Me surgen dos preguntas a partir de su respuesta. Una, la definición convencional de resiliencia refiere a la comunidad pero también a los materiales. ¿Ello no involucra a la infraestructura?
FPM: El término original se refiere a la resiliencia de los materiales, como usted dice, y tiene que ver con que un material regrese a su forma original una vez que se le aplica o se le deja de aplicar una fuerza. Al aplicársele una fuerza a un material, este se deforma, y cuando se deja de aplicar la fuerza, tiene que regresar a su estado inicial; digamos, en ingeniería es lo que entendemos como la parte elástica.
A través del tiempo se ha tomado el concepto de resiliencia y se ha aplicado a otros aspectos, fundamentalmente a que las personas deberían ser un poco como los materiales: sufren el embate de alguna situación que no es común o que le causa cierto daño, y esa persona, por algún método, tendría que recuperarse.
IC: La segunda pregunta: ¿qué papel desempeñan los ingenieros civiles, la ingeniería civil en el objetivo de lograr la resiliencia?
FPM: El papel de la ingeniería civil en general es fundamental para la resiliencia de la sociedad, porque se involucra en muchos aspectos; el principal, o el que se observa más fácilmente, es el de supervisar que la estructura se diseñe de cierta forma para que, si se sufre el embate de algún fenómeno, permanezca en pie o no tenga daño –o, si tiene algún daño, sea el menor posible para que la sociedad se recupere–. Esta tarea incluye el garantizar los servicios esenciales, las normas de construcción, el alertamiento temprano de los fenómenos, naturales o no, y la evaluación del riesgo.
IC: ¿Podríamos considerar entonces que desde la planeación, el diseño…?
FPM: Claro, a lo largo de toda la vida de la infraestructura, desde su concepción hasta su desmantelamiento o descarte.
IC: Refiere usted la resiliencia en la comunidad, en la sociedad, y la resiliencia en los materiales. En el caso concreto, por ejemplo, de la Torre Latinoamericana, ¿se puede hablar de resiliencia, puesto que el edificio ante la fuerza de un sismo se desplaza en su punto más alto varios centímetros y luego vuelve a su posición original sin mayores consecuencias?
FPM: Sí, se puede considerar así porque no sufre daños que pongan en peligro a sus ocupantes. Ese sería un caso puntual.
IC: Otro que se me ocurre es uno de los pasos a desnivel en el Periférico de la Ciudad de México, que suelen inundarse. Si hubiera un sistema de drenaje apropiado, ¿podría hablarse de una infraestructura resiliente, en este caso de vías terrestres?
FPM: Sí, es precisamente el concepto de resiliencia de infraestructura: cómo debemos construirla y mantenerla.
IC: En ese ámbito, ¿se considera el componente financiero? ¿Cómo definir las acciones que deberían tomarse en cuenta para mitigar un posible efecto financiero negativo?
FPM: Aquí siempre hay que hacer un análisis costobeneficio, pero parte del objetivo de la resiliencia es precisamente disminuir los costos negativos del embate de un fenómeno; eso siempre va a ser más costoso que hacer una inversión inicial en la infraestructura.
IC: Entiendo que lo que menciona refiere al aspecto económico, de costo-beneficio, pero ¿cómo sería en el factor financiero?
FPM: La resiliencia de la infraestructura se puede analizar desde tres puntos de vista diferentes: el técnico, que trata sobre la capacidad de la infraestructura de resistir el fenómeno perturbador; el operativo, la capacidad de mantener o recuperar las funciones lo antes posible; y el financiero, que se refiere a la capacidad de tener los recursos necesarios para la respuesta antes, durante y después del embate del fenómeno perturbador. Es decir, el factor financiero analiza las pérdidas esperadas, los fondos y mecanismos de aseguramiento, el análisis costo-beneficio de las medidas adoptadas, la continuidad de las operaciones y el costo asociado a las interrupciones de estas.
IC: ¿Cuáles considera los mayores riesgos para la infraestructura en urbes como la Ciudad de México, y cómo mitigarlos?
FPM: La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México maneja la resiliencia como un eje estratégico de la gestión de riesgos en la ciudad mediante su identificación, previsión, alertamiento temprano, prevención, mitigación y preparación. De forma particular, el capítulo VIII trata de forma directa la construcción de resiliencia de la ciudad, a través de los artículos 158 a 168. En este capítulo se establece la formación del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, el cual es un órgano colegiado con carácter de asesor-coordinador; involucra al gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Su objetivo es impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos innovadores para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo peligro y riesgo. El peligro está relacionado con la ocurrencia de un evento, mientras que el riesgo, con los daños en las construcciones. Respecto a los riesgos en la ciudad, debemos hablar de dos tipos de riesgos. Los naturales propiamente
dichos; por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México están los sismos, los hundimientos debidos a la extracción de agua del subsuelo, los volcánicos –tenemos por ejemplo el Popocatépetl, que es un volcán activo–, los hidrometeorológicos –las lluvias que cada vez son más intensas–. Por otro lado, están los riesgos antrópicos, los derivados de la actividad del ser humano, y aquí entraría el riesgo de no dar mantenimiento a la infraestructura.
De forma general, se considera el hundimiento de la Ciudad de México como un peligro natural por las condiciones del suelo, principalmente por la consolidación “natural” de este. El caso de los hundimientos por extracción de agua podría ser considerado un evento multifactorial: la extracción es una actividad humana, pero eso conlleva a una condición de consolidación del suelo, lo cual está relacionado con la naturaleza de los suelos.
Volviendo a los riesgos antrópicos: podemos tener lluvias que no son atípicas, pero si no le damos el mantenimiento adecuado a la línea de drenaje, vamos a empezar a tener inundaciones. O si no se le da el mantenimiento adecuado a un edificio, a pesar de haber sido diseñado de forma adecuada, dentro de unos años va a empezar a presentar problemas si se presenta un sismo. En el caso de viviendas, en edificios es muy común que las personas digan: “vamos a tirar este muro para ampliar la sala”, o “compro dos departamentos y tiro el muro divisorio para hacer uno solo”, y así, sin revisar la parte estructural, se está debilitando la estructura, y ante un sismo aparece el problema. Es un ejemplo claro de intervención humana que dañó el edificio, y, aunque no haya sido un daño consciente (no es que digan: vamos a dañar la infraestructura), el no tomar en cuenta ciertas características daña la infraestructura. Entonces, creo que tenemos que hablar de esos dos tipos de riesgos, los naturales, con los que tenemos que convivir, y los antrópicos, para ver cómo podemos mitigarlos y, en algunos casos, cancelarlos completamente para mejorar la resiliencia.
IC: En el contexto del cambio climático, ¿qué vulnerabilidades observa en la infraestructura existente en México y qué estrategias recomendaría para su adaptación?
FPM: Las afectaciones se han intensificado por el cambio climático. Huracanes, lluvias, inundaciones, sequías… deben ser atendidas de manera distinta a la acostumbrada. En el caso de las nuevas construcciones, deben considerarse las nuevas intensidades, y en el caso de las existentes, revisar su estado y adoptar las medidas de acondicionamiento y mantenimiento preventivo imprescindible. Un tema de la mayor relevancia es la actualización de los reglamentos de construcción y la normativa en general relacionada con el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.
IC: ¿Cómo influye el crecimiento urbano, especialmente el no planificado, en la resiliencia de la Ciudad de México y qué lecciones se pueden extraer de eventos recientes?
Por una nueva filosofía de diseño basada en la resiliencia
FPM: El fenómeno afecta mucho, porque, si no hay un ordenamiento urbano, hay crecimiento descontrolado, mucha autoconstrucción no regulada y construcción en general que se realiza en lugares no aptos, a pesar de existir regulaciones en este sentido, y sin respetar el tipo de construcción según el derecho de suelo. Destaco que de poco o nada sirve la normativa si no se cumple y, además, el incumplimiento no recibe una sanción acorde al daño.
IC: ¿Qué regulaciones o estándares internacionales de resiliencia deberían adoptar los ingenieros civiles mexicanos en el diseño de obras de infraestructura?
FPM: Para el caso de la Ciudad de México, nuestro reglamento de construcción es de los más avanzados, compite en el plano internacional. Nuestro problema no es qué tanto conocimiento podemos adoptar de otros países –aunque siempre es importante–: nuestro punto débil es que no todos los municipios cuentan con un reglamento de construcción. Por ley, cada municipio es libre y tiene su propio reglamento de construcción, sus normas técnicas complementarias, etc.; pienso que es un punto débil porque no todos los municipios tienen un reglamento de construcción; la mayoría de ellos incluso no tienen la capacidad de generar de forma adecuada uno.
A mi juicio, es de primera importancia que cada municipio tenga su reglamento de construcción acorde con las condiciones de riesgo naturales de cada zona, con ciertos niveles de seguridad. Todas las acciones que se generen para tratar de hacer códigos modernos con el fin de que cada municipio los tome como modelos de sus propios códigos de construcción son importantes.
IC: Entonces, la recomendación sería que, identificando a municipios con las mismas características de riesgo, se dictaran normas técnicas que deberían, obligatoriamente, aplicarse en los municipios involucrados.
FPM: Sí, con lo que se llama “código modelo”, un código genérico, que después se adaptaría a las necesidades individuales de cada municipio, de acuerdo con los riesgos que tenga: sismos, viento, inundaciones… ese debería ser el camino.
IC: ¿Puede compartir ejemplos de proyectos exitosos en México que integren resiliencia desde la planeación, como casos de puentes o edificios posteriores a 2017?
FPM: Claro, un ejemplo es la Torre Reforma, la cual cuenta con un diseño innovador. Por un lado, presenta un diseño estructural con dispositivos de control, que le permiten soportar los sismos que se presentan en la Ciudad de México. Por otro lado, hace un uso eficiente de la energía, tiene ventilación natural y recolecta agua de lluvia. También cabe destacar el salvamento de una casa histórica que se ubicaba en el predio, la cual fue integrada al conjunto del edificio, en vez de demolerla.
El caso de la Ciudad de México es interesante porque desde hace muchos años participa en la iniciativa
internacional “Desarrollando ciudades resilientes 2030”, que ya tiene más de 10 años, ha pasado por tres administraciones y continúa funcionando. Se ha trabajado en la implementación de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional para que una ciudad sea resiliente. Obviamente, son trabajos a largo plazo.
IC: ¿Ha habido alguna revisión, evaluación de avances y resultados que nos pueda comentar?
FPM: Gracias a los avances en el desarrollo de su estrategia, la Ciudad de México ha sido reconocida como Nodo de Resiliencia, dentro de esa iniciativa. Esto significa que tiene la capacidad de asesorar, vincular y acompañar técnicamente a otros gobiernos locales interesados en mejorar su resiliencia.
IC: ¿Qué acciones cabría sugerir sobre el futuro de las construcciones viejas, edificadas antes de la vigencia de las normas técnicas complementarias, y cómo afecta su existencia a la resiliencia de la Ciudad de México ante un sismo intenso?
FPM: Ese punto está sobre la mesa. El Instituto de Seguridad de las Construcciones lo ha estado planteando. A partir de esta propuesta de revisión nació la nueva norma técnica de rehabilitación, que indica cómo se deben intervenir esas estructuras para incrementar sus niveles de seguridad. Es un punto muy importante para determinar qué tenemos que hacer con la infraestructura existente.
IC: ¿Qué acciones está tomando o sugiriendo el Colegio de Ingenieros Civiles de México para enfrentar la problemática de la autoconstrucción y su supervisión en la Ciudad de México?
FPM: Se han generado diversas iniciativas, tanto en el colegio como en las sociedades técnicas. Es muy importante regular la autoconstrucción, resulta prácticamente imposible cancelarla por completo, pero sí es necesario verificar el estado estructural de las viviendas y es ese sin duda un enorme y complejo trabajo. Se debe buscar la participación activa de los ingenieros en los procesos de construcción, para garantizar que las edificaciones sean seguras. Se debe educar y capacitar a quienes construyen por cuenta propia.
IC: Ante las inundaciones y los socavones, entre otros problemas que impactan la resiliencia de la infraestructura en la Ciudad de México, ¿qué actividades realiza y propone el colegio?
FPM: Lo primero es realizar un mantenimiento regular, efectivo, constante, sobre todo en la infraestructura hidráulica –sin excluir otras–, tomando nota de los problemas y recomendando que se apliquen oportunamente las obras de prevención, en primer lugar, y luego, la atención ejecutiva en cuanto se detectan los problemas.
IC: ¿Qué medidas puntuales deberían tomarse en las instituciones educativas para revisar profundamente la

u No es lo mismo peligro y riesgo. El peligro está relacionado con la ocurrencia de un evento, mientras que el riesgo, con los daños en las construcciones. Y debemos hablar de dos tipos de riesgos: los naturales propiamente dichos –en el caso de la Ciudad de México están los sismos, los hundimientos debidos a la extracción de agua del subsuelo, los volcánicos con el Popocatépetl como volcán activo y los hidrometeorológicos–; y por otro lado están los riesgos antrópicos, los derivados de la actividad del ser humano, y aquí entraría el riesgo de no dar mantenimiento a la infraestructura.
infraestructura en cuanto a su confiabilidad, con objeto de evitar una catástrofe por ejemplo ante algún sismo en horario de clases? Lo mismo vale, me parece, para otras infraestructuras estratégicas como las instalaciones hospitalarias, energéticas, de comunicaciones…
FPM: La educativa ya está considerada en el reglamento como infraestructura estratégica. Regularmente debe obtenerse una constancia de seguridad estructural que tiene una vigencia determinada, independientemente de si ocurre o no un sismo. Ante la ocurrencia de un sismo, especialmente alguno de mayor magnitud, debe hacerse de inmediato una revisión del estado de la estructura. Lo mismo vale para la infraestructura hospitalaria y otras de servicios que se consideran estratégicos, como el de agua, energía, vías de comunicación –especialmente puentes, por ejemplo.
IC: Desde el Comité Técnico de Resiliencia de la Infraestructura, que usted coordina, ¿cuál es la visión sobre los principales riesgos que enfrenta la infraestructura en México?
FPM: Cuando hablamos de la resiliencia de la infraestructura, generalmente, la asociamos a un tipo de riesgo en específico. Sin embargo, muchas veces los riesgos no son eventos aislados, sino que pueden presentarse dos o más al mismo tiempo o en periodos relativamente cortos. Por ello en la resiliencia se deben considerar los múltiples riesgos que pueden impactar a una infraestructura, sus interacciones y cómo pueden afectar a esta en su desempeño y su capacidad de recuperación. Hablar de multirriesgo, entonces, implica diseñar, operar y mantener la infraestructura considerando un panorama completo, en lugar de analizar cada riesgo de manera aislada.
IC: ¿Cuáles son las vulnerabilidades más críticas en la infraestructura nacional frente a fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones?
FPM: Desde mi punto de vista, es el factor antrópico: el no construir con las especificaciones indicadas, apropiadas; el no dar el mantenimiento adecuado y oportuno; el que los propietarios de las estructuras, especialmente
edificaciones habitacionales o para oficinas, hagan cambios –como tirar muros– sin consultar a los especialistas. Un punto fundamental en el cual debemos trabajar es comunicar a la sociedad que también es partícipe de la seguridad estructural, no nada más el ingeniero que construye. Los propietarios deben estar informados de los aspectos básicos del reglamento de construcción y las políticas de control y mantenimiento para que, oportunamente, consulten a las autoridades o profesionales indicados.
IC: ¿Existe algún manual con recomendaciones para los propietarios de infraestructuras particulares?
FPM: Un manual de mantenimiento resulta necesario, y debería promoverse entre la ciudadanía con un alto grado de difusión.
IC: ¿Se ha incorporado adecuadamente el enfoque de la resiliencia en los planes de estudios de las universidades, concretamente de las escuelas de ingeniería civil?
FPM: Pienso que no como materia, en algún plan de estudios. Se han ido incorporando conceptos relacionados con la resiliencia dentro de las materias clásicas de diseño, de análisis, diseño estructural, cimentación, etcétera.
IC: En relación con la resiliencia, ¿qué mensaje daría a las nuevas generaciones de ingenieros civiles que pronto asumirán la responsabilidad de diseñar, construir y mantener la infraestructura del país?
FPM: Considero que tenemos que hacerlos conscientes de que no solamente construimos y tratamos con materiales, sino que parte esencial de nuestra responsabilidad es garantizar la vida y la calidad de vida de millones de personas, y no solamente eso, también el patrimonio de las personas.
IC: En la formación de los ingenieros civiles, ¿no debería hacerse mayor hincapié en la visión preventiva, más allá de la reactiva, frente a desafíos naturales y antrópicos que ponen en riesgo la vida y la calidad de vida de las personas?
FPM: Eso debería empezar desde la formulación de los planes de estudios. Desde hace muchos años en la escuela nos enseñan a construir cosas nuevas; no se habla mucho del mantenimiento, de que se tiene que intervenir en una estructura existente. Los temas de prevención están obviamente relacionados con la resiliencia, que ha de tenerse presente no solo al momento de construir, sino también durante la vida útil de las estructuras. Considero que esa idea la vamos a ir incorporando en la medida en que se consolide una nueva filosofía de diseño basada en la resiliencia

Entrevista de Daniel N. Moser.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org


El presente trabajo tiene como objetivo analizar las principales fuentes y mecanismos de financiamiento de la infraestructura en México, así como sus retos y oportunidades en el contexto actual. El alcance incluye la infraestructura tanto de transporte y logística como la energética, considerando el marco institucional vigente y las tendencias de inversión en escala nacional e internacional. Se busca ofrecer un panorama actualizado que sirva de referencia para la toma de decisiones de política pública, la participación privada y la planeación de proyectos estratégicos.
La inversión pública en infraestructura, con algunas oscilaciones, ha disminuido en los últimos 40 años como porcentaje del producto interno bruto, hasta llegar a la situación actual de menos del 2%, cuando lo recomendable es una inversión mínima del 5%, para tener una seguridad razonable del desarrollo económico y el incremento indispensable del nivel de vida de los mexicanos. Los hidrocarburos, la electricidad, las presas, las obras de irrigación, las carreteras, el agua potable y el saneamiento han sido los sectores más afectados, aunque en todos los demás también se ha acumulado un importante rezago, tanto en el desarrollo de nueva infraestructura como en la conservación y actualización tecnológica, lo que está afectando desfavorablemente a la economía nacional y al bienestar de la población. El financiamiento de infraestructura en México se ha caracterizado por una combinación de recursos públicos, inversión privada y esquemas mixtos como asociaciones público-privadas (APP). A través de estos mecanismos se han desarrollado proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios y energéticos. Sin embargo, en años recientes el gobierno federal ha priorizado esquemas de inversión pública directa con el fin de mantener el control estratégico de activos y servicios clave, aunque sigue existiendo un espacio importante para la participación privada, sobre todo en proyectos complementarios.
En este marco, las inversiones en energías renovables representan un potencial creciente. México cuenta con uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo, lo que abre la posibilidad de ampliar proyectos fotovoltaicos a gran escala. Asimismo, en zonas como Baja California, Michoacán y el Eje Neovolcánico existe un notable potencial geotérmico que puede aprovecharse para diversificar la matriz energética, reducir la
dependencia de combustibles fósiles y contribuir a los compromisos internacionales de transición energética y mitigación de emisiones.
Estos proyectos requieren esquemas innovadores de financiamiento que combinen garantías públicas, créditos multilaterales y la participación de fondos verdes internacionales.
La estrategia de hacer participar al sector privado en la construcción y operación de infraestructura, si bien es de gran importancia como un complemento y no como la única solución, no está siendo canalizada eficientemente y no se está invirtiendo lo suficiente, debido a una falta de consenso en aspectos clave, como la mejor manera de financiarla, el papel que debe tener el gobierno en proyectos que requieren complementarse con la inversión privada y los ajustes al marco normativo que permite la asociación del sector público con el privado, buscando potenciar el creciente componente social que cada vez más se integra en los proyectos.
Algunas adecuaciones al marco jurídico que rige las asociaciones del sector público con el privado se han planteado en iniciativas del Legislativo como la Ley General de Inversiones en Infraestructura para el Bienestar, que considera muchos de estos aspectos y tiene intención de sustituir la Ley de APP vigente.
En este contexto, debe plantearse un esquema integral que incluya el aumento sustancial en la recaudación fiscal –atacando con firmeza la evasión–, el financiamiento competitivo de largo plazo, bajas tasas de interés y garantías derivadas de los propios proyectos; promoción de la participación competitiva de empresas mexicanas, fortalecimiento del mercado interno y de las cadenas productivas nacionales de la infraestructura, todo lo cual definiría una visión diferente en la realización de la infraestructura que permita abatir los rezagos y hacer frente a
los retos de desarrollo del país en los siguientes años, para lograr que al menos dos terceras partes de esa infraestructura sea realizada por empresas mexicanas.
Los inversionistas institucionales, a saber, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y fondos especializados de la banca de desarrollo, entre otros, están hoy participando a través de capital y deuda en proyectos de infraestructura.
Los requerimientos de inversión anual en infraestructura, identificados a partir de los criterios, objetivos y metas de largo plazo de los distintos tipos de infraestructura, son equivalentes al 5% promedio anual del producto interno bruto, que de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi para los pasados seis años, serían alrededor de 75,000 millones de dólares, solo alcanzable con la mezcla de fuentes de financiamiento que resulte más apropiada al tipo de infraestructura y programa de inversión correspondiente, identificando claramente, en cada caso, la fuente de recuperación y los subsidios requeridos durante la construcción, operación y mantenimiento. Es deseable que la función de planeación sectorial que lleve a la más eficiente aplicación de esquemas de financiamiento y mezcla de recursos públicos y privados se realice en las secretarías y entidades paraestatales del gobierno federal y, adicionalmente, es recomendable contar con una nueva dependencia que sea la responsable de recibir e integrar esa relación de proyectos destinados a satisfacer las necesidades y aprovechar las oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico del país, en estrecha colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o dentro de ella, instancia que sería la responsable de analizar y establecer el origen y la mezcla de los recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Para incorporar decididamente el componente social de los programas y proyectos resultantes de la planeación de la infraestructura en los diversos horizontes de tiempo, a fin de mitigar riesgos y acceder a las mejores condiciones de financiamiento, se identifica la necesidad de que en los programas y proyectos que surgen de un robusto proceso de planeación se tomen en cuenta también los criterios de bancabilidad que tienen la banca de desarrollo nacional y, en su caso, la internacional y las diversas entidades financieras del sector privado nacional, para que estén en posibilidad de determinar la medida en que les resulte factible y conveniente participar en el financiamiento de la infraestructura.
Vale la pena mencionar brevemente los criterios de bancabilidad que siguen los inversionistas y financistas para evaluar el interés en los programas y proyectos de inversión en infraestructura. Estos criterios se aplican tanto en proyectos con esquemas tradicionales de obra pública como en asociaciones público-privadas, concesiones o esquemas mixtos como los contratos CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación). Están basados en elementos técnicos y de planeación que permiten verificar si se alinean con
planes nacionales y sectoriales, si tienen demanda comprobable y sustentable, si cuentan con los estudios de ingeniería a nivel ejecutivo, y si el calendario y los costos de obra han sido analizados detalladamente.
Los criterios que se aplican –más de tipo financiero– se orientan a que el proyecto sea estructurable y atractivo para fondeo; que se garantice su capacidad para generar flujos de recursos por contraprestaciones, tarifas de servicio o peajes suficientes para cubrir las participaciones en la estructura financiera del proyecto y rendimientos atractivos al inversionista (una utilidad que resulta atractiva para inversionistas en proyectos de infraestructura se estima hoy en más o menos 10% en términos reales, es decir, por encima de la inflación).
Los proyectos bancables deberán cumplir también criterios legales e institucionales orientados a asegurar que tengan un marco jurídico sólido, y que las controversias durante etapas de construcción y operación puedan ser resueltas sin sesgos ni orientaciones políticas que contaminen estos procesos –los cuales surgen naturalmente, dado el tamaño y tipología de este tipo de inversiones y contratos para el desarrollo de infraestructura.
También se consideran criterios ambientales y sociales orientados a cumplir con normatividad y estándares internacionales; criterios de riesgo y garantías para minimizar la exposición a todo tipo de riesgos que conlleva la tipología de los proyectos de infraestructura –a los que son en extremo sensibles los bancos e inversionistas– e identificación y distribución eficiente de riesgos entre el desarrollador y la autoridad de gobierno, así como medidas y mecanismos de mitigación claros y estables, como seguros y garantías de pago, entre otros.
Las instituciones financieras, los grandes inversionistas y fondos, toman decisiones sobre participación en programas y proyectos de infraestructura basados en la confianza en las políticas públicas que plantea la autoridad y, ya en el lado financiero, en las matrices de bancabilidad, que son este conjunto de criterios para analizar si en efecto los programas y proyectos les resultan atractivos.
En esta conciliación de criterios financieros de bancabilidad de los proyectos y los criterios de política nacional, se debe considerar que los indicadores disponibles señalan que los recursos fiscales futuros no serán suficientes para atender las necesidades de crecimiento de la infraestructura, y que podrían cubrir entre la tercera parte y la mitad de la inversión necesaria, por lo que el resto tendría que ser atendido con créditos de la banca de desarrollo nacional e internacional y con participación de inversión privada.
El Comité Técnico de Financiamiento de la Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles ha analizado, en concordancia con las líneas de política económica de la administración federal, que para alcanzar las metas de inversión antes planteadas sería deseable contar con la participación privada, con recursos que actualmente están destinados a otros propósitos por sus propietarios
(los inversionistas), considerando a la inversión extranjera como complementaria.
Perspectivas del financiamiento de la infraestructura
De continuar la tendencia de los últimos años, es previsible que ocurra lo siguiente:
a. Presupuestos fiscales insuficientes. Debido al presupuesto que se ha venido destinando al servicio de la deuda interna y externa (capital e intereses), a los programas sociales, las pensiones, a los subsidios a los megaproyectos no rentables en el mediano plazo y al gasto corriente del gobierno, de las fuerzas armadas y la seguridad pública, se tendrá un margen de maniobra en los recursos presupuestales por destinar al desarrollo de la infraestructura que resultará inferior a los requerimientos.
b. Incremento en el rezago de la infraestructura. La inversión privada, nacional y extranjera, participará solamente en aquellos proyectos de mayor rentabilidad y de menor riesgo, y no en proyectos menos rentables, por lo que la realización de los proyectos menos atractivos tendría que diferirse por la insuficiente disponibilidad de recursos fiscales nacionales o reorientar prioridades, dado que los programas sociales están consumiendo un porcentaje muy elevado del presupuesto nacional.
c. Situación de la gobernanza nacional. Por el decidido sesgo de los presupuestos hacia los programas sociales, con el consecuente debilitamiento de los recursos para desarrollo de infraestructura, las presiones sociales podrían crecer y afectar la gobernanza nacional al demandar infraestructura de calidad y mantenimiento de la infraestructura existente, como sucede en el tema de baches en vialidades urbanas o fallas en redes de agua potable, o en obras de remediación de inundaciones que es un tema doloroso y muy presente en estos días en diversas localidades del país, lo que podría repercutir en la calificación de riesgo país que otorgan las calificadoras internacionales, las cuales orientan la propensión de los inversionistas internacionales, y ello podría encarecer el capital y los financiamientos necesarios.
d. Modificaciones al marco jurídico y cancelación de concesiones. Este es un riesgo que generalmente no es previsible y que, con los recientes ajustes en el Poder Judicial, envía señales desfavorables a los mercados internacionales de financiamiento, por lo que pueden desalentar la inversión privada, o por lo menos encarecerla. Ejemplo de estos cambios no previstos en los contratos de largo plazo con la inversión privada son las cancelaciones y presiones parte de los congresos y las autoridades locales para modificar contratos y hasta algunas concesiones para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, o los ajustes a los contratos plu-
rianuales de conservación de carreteras o a los de prestación de servicios con los que se construyeron hospitales, carreteras y centros de readaptación social, entre otras infraestructuras.
Condiciones favorables
No obstante el panorama anterior, el país tiene condiciones muy favorables que deberían aprovecharse y que ayudarían a establecer otros escenarios:
• El desarrollo y operación de infraestructura es atractivo para las estrategias de participación de inversionistas institucionales, en función de su desvinculación de los ciclos económicos y los mercados públicos de capitales de renta variable, y porque los proyectos de infraestructura representan flujos estables y protegidos contra la inflación, horizontes de largo plazo, además de tasas típicamente bajas de default o incumplimiento. Aprovechar los cambios en las reglas de participación de Afores o fondos que administran esos recursos, que ahora tienen ya la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura en un porcentaje un poco más alto; pero para ello, dada la naturaleza de esos recursos, que son ahorros de los trabajadores, deben ser proyectos altamente rentables y sólidos. Nuevamente, recordemos los criterios de bancabilidad expuestos en párrafos anteriores. Los recursos de las Afores se incrementan anualmente con tasas de crecimiento muy altas, por lo que la disponibilidad futura será de grandes dimensiones.
• El margen para incrementar la captación tributaria ya no es tan amplio como se vislumbraba previo al inicio de esta administración federal a través de una reforma fiscal. Actualmente se busca aumentar la disponibilidad de recursos fiscales con medidas de eficiencia recaudatoria y ajustes a impuestos como los programados para el ejercicio fiscal 2026, principalmente en el IEPS y, aunque suene básico, los cambios en tasas impositivas a refrescos y bebidas azucaradas –respecto a los cuales no se ve claro en qué medida contribuirán para el desarrollo de la infraestructura–, sin dejar de considerar el financiamiento privado como un recurso complementario.
• Es factible diseñar sistemas de garantías y coberturas para que cada participante en el financiamiento de los proyectos de infraestructura asuma los riegos que le correspondan y los pueda cubrir y asegurar, lo cual alentaría la inversión privada y el financiamiento de la banca comercial nacional e internacional, y no solo de la banca de desarrollo nacional.
• Existe en México un gran número de profesionales del financiamiento de la infraestructura, incluyendo algunos ingenieros civiles que participan en tareas de integración de proyectos, organismos públicos, organizaciones y empresas privadas, con amplios conocimientos, capacidad y experiencia que pueden participar en el diseño de una estrategia que facilite el desarrollo de la infraestructura en todos los sectores.


• El CICM, a través de su Comité de Financiamiento, analiza y propone esquemas de financiamiento adecuados a los distintos tipos de infraestructura, con lo que refuerza las acciones de los otros comités técnicos.
También existen factores que no son favorables para alcanzar los objetivos mencionados, muchos de los cuales están plasmados en el Plan México y el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, como son los indicadores internacionales de competitividad, conectividad, tecnología y, muy especialmente, disponibilidad de los diversos tipos de infraestructura, que ubican a nuestro país en posiciones muy lejanas de los países con los que tenemos que competir para impulsar nuestro desarrollo económico. Es por eso que el CICM considera que es indispensable acelerar el desarrollo de la infraestructura.
Recomendaciones del Comité de Financiamiento del CICM
El Banco Mundial, antes promotor de la privatización, ha revisado su actuación anterior de aconsejar a los países en desarrollo vender las empresas estatales a inversionistas privados. La antigua idea de las privatizaciones ya no parece tan obvia. Los consumidores, decepcionados, asocian la privatización con altas tarifas para ellos y mayores beneficios para compañías extranjeras y funcionarios corruptos.
El Banco Mundial ha considerado que no importa tanto si la infraestructura está en manos públicas o privadas, sino que se maneje con criterios de eficiencia y honestidad.
Los requerimientos para invertir en infraestructura de todo tipo en el periodo 2025-2050 son de gran magnitud y representan un porcentaje muy alto del PIB, si se considera que actualmente se invierte en infraestructura en México menos del 2% de ese indicador.
Sin embargo, se considera que existe potencial en el país para alcanzar el porcentaje necesario, el cual, en principio, podría ser no menor del 5% del PIB, si se llevan a cabo las medidas propuestas.
Es importante señalar que esta cifra no se refiere a necesidades de recursos fiscales del presupuesto público, sino que es la suma de recursos públicos y privados, propios y de endeudamiento, que se deben invertir en promedio por año, durante los próximos 25 años, para abatir los rezagos existentes en materia de infraestructura y tener la plataforma necesaria para lograr un crecimiento social y económico sostenido y equilibrado.
Del orden de la mitad o las dos terceras partes de estos recursos son recuperables, porque muchos proyectos de infraestructura en diferentes sectores son autofinanciables, mediante esquemas con participación de inversión privada directa e indirecta, en donde el financiamiento proviene de recursos propios o endeudamiento de las empresas privadas nacionales y extranjeras.
La parte detonadora de estas inversiones deberá provenir de recursos fiscales de los presupuestos públi-
cos (federal y estatales) para inducir, en algunos casos, la inversión privada.
Conclusiones
Se requiere fortalecer en el sector público federal un Sistema de Planeación de la Infraestructura, con visión al año 2050, basado en la formulación de planes sectoriales y regionales de desarrollo de la infraestructura, los cuales quedarían a cargo de las secretarías y entidades paraestatales sectoriales (energía, agua, comunicaciones y transporte, educación, salud, desarrollo urbano, etc.).
En apoyo a esto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México impulsó el establecimiento del Consejo de Políticas de Infraestructura, al que se han sumado diversas organizaciones que lo han fortalecido como organización desde la sociedad y en el ámbito gremial interesados todos en el desarrollo de infraestructura.
También es necesario evitar el desarrollo de megaproyectos de infraestructura que no cumplan criterios mínimos de bancabilidad como los mencionados en este texto, porque demandan enormes cantidades de recursos fiscales y en ocasiones no son rentables económicamente aunque cumplan criterios de transversalidad o sean viejas y sentidas demandas sociales.
Se sugiere atender la necesidad de fortalecer el sistema financiero y transformar la banca de desarrollo. Es imprescindible modificar el sistema financiero para hacerlo partícipe del proceso de desarrollo, canalizando una creciente masa de recursos a las actividades que el país necesita y no solo a las que a los bancos les interesan, mediante novedosos esquemas de distribución de riesgos con las garantías correspondientes.
La banca de desarrollo, a través de los contratos CMRO, está impulsando la participación de inversión privada y a la vez cumpliendo los lineamientos de política nacional que limitan las concesiones a privados y el mantenimiento del control de estas mediante concesiones a entidades del Estado.
Finalmente, es muy importante distinguir entre las fuentes de financiamiento y las fuentes de fondeo. Recursos financieros abundan en el mundo, siempre sujetos al cumplimiento de requisitos que generalmente promueven objetivos responsables alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo los criterios de bancabilidad. El mayor reto que se vislumbra es la identificación y cuantificación de las “fuentes de pago de dichos financiamientos”. Allí es donde se requerirá analizar nuevos esquemas y fuentes de recursos que permitan hacer viable el desarrollo de los proyectos de infraestructura

Elaborado por el Comité Técnico de Financiamiento para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
En Schneider Electric, impulsamos la transformación de ciudades, industrias y edificios hacia ecosistemas inteligentes, sostenibles y eficientes.

Nuestras soluciones integradas de gestión energética y automatización van mucho más allá, utilizando el poder de los datos para crear infraestructuras resilientes y entornos adaptados a las necesidades del futuro.
Fusionamos la mejor tecnología con el software y los servicios más avanzados para ofrecerte un valor único.
Descubre cómo podemos hacer que tu proyecto no solo sea eficiente, sino también trascendente.
Conoce más aquí

DIEGO
MEDINA CASTRO
Investigador en ciencias nucleares.
RÉGULO
LÓPEZ CALLEJAS
Investigador en física de plasmas y sus aplicaciones en la salud.
BENJAMÍN G. RODRÍGUEZ
MÉNDEZ
Investigador de instrumentación para generación de plasmas no térmicos.
Las radiaciones ionizantes son una herramienta clave para el diagnóstico de materiales estructurales. Permiten conocer su estado interno (composición, densidad y defectos) sin dañarlos. Este artículo se centra en cómo la radiación de neutrones, rayos gamma y rayos X se aplica en la ingeniería civil para analizar materiales esenciales como el concreto y el acero. Se revisa su evolución, desde los laboratorios de alta especialidad hasta los equipos portátiles de obra, destacando su rol en mejorar la seguridad y la vida útil de nuestra infraestructura.
La evaluación no destructiva de materiales es esencial en ingeniería civil para confirmar la integridad de las estructuras sin detener su operación. Las radiaciones ionizantes son las técnicas más avanzadas en este campo, pues permiten ver el interior de materiales complejos como el concreto, el acero y los polímeros. Con ellas, se pueden encontrar defectos ocultos (discontinuidades) y supervisar cómo cambia la estructura interna de los materiales con el tiempo. Cada tipo de radiación ofrece una visión distinta y complementaria, según la forma en que interactúa con el material:
• Rayos X y radiación gamma: son ideales para materiales pesados (densos). Interactúan con los electrones y son sensibles a la densidad y a los elementos pesados. Por eso, son la técnica estándar para inspeccionar soldaduras, detectar fisuras internas y realizar control de calidad en tuberías y elementos de acero y otros materiales de densidad media y alta.
• Neutrones: son ideales para detectar humedad y corrosión. Interactúan con los núcleos de los átomos y son muy sensibles a elementos ligeros como el hidrógeno. Por esta razón, son una herramienta única para medir la humedad y la corrosión dentro del concreto, factores clave en la durabilidad estructural.
Mientras que las técnicas de rayos X y radiación gamma son de uso industrial y estructural consolidado
(muchas veces regulado por normas), la técnica de neutrones se usa, por ahora, más en investigación avanzada y desarrollo de materiales. En México, el reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es una plataforma esencial para desarrollar estas metodologías, entrenar especialistas y crear modelos de materiales más resistentes. Esta colaboración entre la física nuclear y la ingeniería civil es clave para construir infraestructura más duradera y segura.
Radiaciones ionizantes y mecanismos de interacción con los materiales
Las radiaciones ionizantes son herramientas analíticas imprescindibles en el control de calidad y la investigación avanzada de materiales estructurales. Su principal ventaja radica en su capacidad de penetración en sólidos densos y la habilidad de generar información volumétrica interna sin comprometer la muestra. La naturaleza de la interacción de cada tipo de radiación con la materia define el espectro de información que puede ser recolectada:
• Rayos X y radiación gamma: estos fotones de alta energía (radiación electromagnética) interactúan principalmente a través de la absorción y dispersión por electrones, lo que los hace altamente sensibles a la densidad. Su coeficiente de atenuación es directamente proporcional a la densidad aparente y al número atómico. Esta sensibilidad permite obtener imágenes
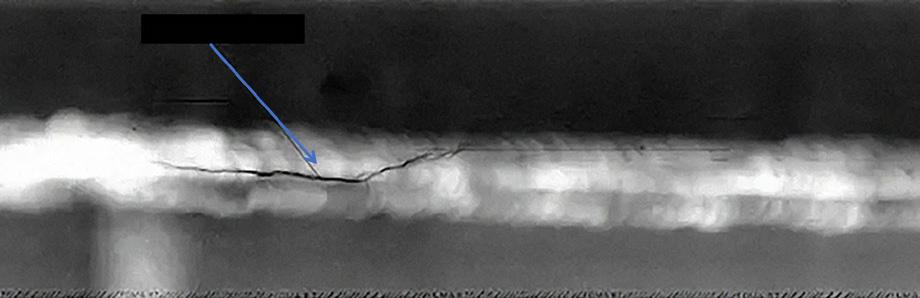
de absorción (radiografías) o mapas de atenuación (tomografías), los cuales son ideales para la detección de discontinuidades volumétricas (grietas, porosidad, inclusiones) o variaciones de espesor en componentes metálicos y cementicios.
• Neutrones: estas partículas subatómicas neutras interactúan mediante dispersión o captura nuclear. Debido a su sección eficaz de interacción excepcionalmente alta con el núcleo de hidrógeno, los neutrones son la técnica “estándar de oro” para la visualización de protones. Esta propiedad permite detectar y cuantificar la presencia y distribución de humedad libre o ligada (agua, hidróxidos), así como ciertos productos de corrosión.
El análisis de la atenuación o dispersión de estas radiaciones, bajo condiciones controladas, permite establecer correlaciones cuantitativas entre la microestructura interna y el desempeño mecánico o químico a largo plazo (durabilidad) de los materiales.
Radiografía y tomografía: del laboratorio de investigación al diagnóstico estructural
La radiografía industrial se ha consolidado como una técnica de evaluación no destructiva de alta fiabilidad para la evaluación de la calidad de soldaduras, recubrimientos y componentes estructurales metálicos. Los sistemas basados en rayos X proporcionan imágenes de alta resolución espacial para la detección de defectos milimétricos, mientras que los equipos que utilizan fuentes gamma selladas como iridio-192 (Ir-192) o cobalto-60 (Co-60) son favorecidos para inspecciones en campo debido a su portabilidad, autonomía y mayor capacidad de penetración en espesores considerables (figura 1).
En el ámbito de la investigación fundamental, las técnicas de radiografía y tomografía de neutrones ofrecen una perspectiva microestructural única. Diversos estudios pioneros han demostrado su eficacia para visualizar dinámicamente la migración de la frente de humedad, el proceso de hidratación del cemento, el transporte de cloruros y la formación de microfisuras en materiales cemen-
ticios (Hu et al., 2023; Ghantous et al., 2023) (figura 2).
Estas observaciones in situ, realizadas en instalaciones con reactores de alto flujo, son esenciales para validar y calibrar modelos predictivos de durabilidad del concreto en condiciones reales de servicio.
De este modo, la combinación sinérgica de técnicas (rayos X, rayos gamma, neutrones) permite cubrir todo el espectro: desde la inspección práctica inmediata en obra hasta el estudio microestructural profundo en el laboratorio.
Fuentes y equipamiento especializado
La viabilidad de las aplicaciones descritas depende de la selección de fuentes de radiación y sistemas de detección adecuados al propósito específico:
• Reactores de investigación (por ejemplo, TRIGA Mark III, del ININ): proporcionan haces neutrónicos de alto flujo y control energético, cruciales para la calibración de detectores, experimentos de irradiación de materiales y estudios avanzados de caracterización microestructural.
• Fuentes radioactivas selladas (como Ir-192, Co-60) y generadores de rayos X: son los equipos rutinarios en la ingeniería civil y la petroquímica para la inspección no destructiva de soldaduras, control de espesores y diagnóstico de defectos internos in situ
• Fuentes neutrónicas compactas y generadores aceleradores (por ejemplo, sistemas basados en deuteriotritio): representan una frontera tecnológica emergente, incluyendo sistemas como los RANS-II desarrollados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Japón (RIKEN; Kobayashi et al., 2021). Están diseñados para aplicaciones portátiles y estudios no destructivos de campo con menor requerimiento de blindaje y seguridad radiológica, con lo cual se facilita su adopción por la industria.
Cada plataforma cumple un papel específico en el ciclo completo de desarrollo, validación y mantenimiento de materiales, y juntos conforman un ecosistema tecnológico que integra la investigación nuclear con la práctica ingenieril.
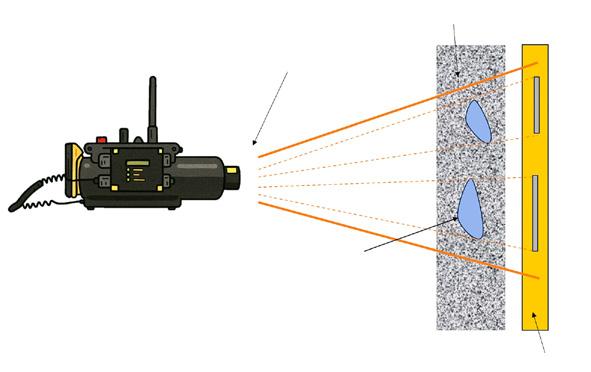
u La radiografía industrial se ha consolidado como una técnica de evaluación no destructiva de alta fiabilidad para la evaluación de la calidad de soldaduras, recubrimientos y componentes estructurales metálicos. Los sistemas basados en rayos X proporcionan imágenes de alta resolución espacial para la detección de defectos milimétricos, mientras que los equipos que utilizan fuentes gamma selladas como iridio-192 o cobalto-60 son favorecidos para inspecciones en campo debido a su portabilidad, autonomía y mayor capacidad de penetración en espesores considerables. Las técnicas de radiografía y tomografía de neutrones ofrecen una perspectiva microestructural única.
Aplicaciones consagradas en ingeniería civil, proyectos mexicanos y normativa
Las radiaciones ionizantes son una herramienta indispensable para el control de calidad en la obra.
• Inspección de acero y soldaduras (rayos X y gamma). Se usan de forma rutinaria para asegurar la calidad (QA/QC) de las uniones soldadas en puentes, estructuras metálicas y tuberías a presión. Su capacidad para detectar grietas, porosidad e inclusiones está formalizada bajo códigos internacionales y nacionales. Por ejemplo, la NMX-B-532-1-CANACERO-2021 (basada en la ISO 17636-1) y la guía internacional ASTM E94 establecen los requisitos técnicos para el ensayo radiográfico de soldaduras mediante rayos X y gamma. Además, la NOM-025/1-NUCL-2000 mexicana regula el equipo de radiografía industrial gamma para garantizar la seguridad radiológica y el correcto funcionamiento en campo.
• Diagnóstico de concreto y suelos (radiación gamma y neutrones). Las técnicas nucleares son la solución más precisa para la medición no destructiva de la densidad y el contenido de humedad en suelos y pa-
vimentos. Esto es esencial en proyectos de carreteras y cimentaciones en todo México. Esta aplicación se realiza conforme a normativas internacionales como la ASTM D6938 y AASHTO T 310, que especifican el uso de fuentes gamma (nucleares) para estos fines (figura 3).
• Investigación y durabilidad (neutrones). Aunque se realizan en laboratorios como el del ININ en México, los neutrones han aportado conocimiento fundamental para la ingeniería civil, al permitir la visualización en tiempo real de la migración de agua, la penetración de cloruros y los daños por corrosión dentro del concreto. Estos hallazgos son la base para desarrollar concretos de alta durabilidad que cumplan con los requisitos de diseño estructural, como los establecidos por el Reglamento ACI 318.
Innovación tecnológica y sinergia interdisciplinaria
La convergencia interdisciplinaria entre la física nuclear, la ingeniería civil y la ciencia de materiales está catalizando la creación de metodologías híbridas que integran la radiación ionizante con sensores ópticos, técnicas ultrasónicas y modelado computacional avanzado:
• Tomografía digital: los sistemas digitales de radiografía industrial y la tomografía computarizada tridimensional están mejorando la visualización de defectos, al permitir reconstrucciones volumétricas con una precisión y contraste inigualables.
• Portabilidad y seguridad: los avances en fuentes compactas de neutrones y el desarrollo de detectores de estado sólido con alta eficiencia (como CdZnTe) facilitan el desarrollo de equipos de diagnóstico portátiles para la humedad y la corrosión. Estos sistemas requieren menor blindaje y son inherentemente más seguros para el trabajo de campo.
• Integración con inteligencia artificial y copias virtuales digitales: estos avances, combinados con algoritmos de reconstrucción basados en inteligencia artificial, allanan el camino para la integración de las radiaciones ionizantes en sistemas de monitoreo estructural continuo. El objetivo final es alimentar a las copias virtuales digitales de la infraestructura: modelos virtuales que replican en tiempo real el comportamiento físico de la estructura para permitir la predicción de su deterioro, la optimización del mantenimiento y la extensión de su vida útil.
Perspectivas y desafíos
El desafío central para el futuro reside en la transferencia tecnológica de las técnicas de investigación al entorno operativo, a través de equipos que sean más compactos, rentables y seguros para su uso generalizado en obra. La continua miniaturización de fuentes de radiación, con menor actividad y mayor control electrónico, incrementará significativamente su accesibilidad en la ingeniería civil. Asimismo, la capacitación especializada de profesionales –tanto en la investigación de físicos e ingenieros
nucleares como en la práctica ingenieril– es crucial para la consolidación y expansión de este campo emergente. En resumen, la aplicación de radiaciones ionizantes constituye una alianza estratégica y esencial entre la ciencia de la materia y la ingeniería, con la misión de mejorar sustancialmente la calidad, la seguridad y la resiliencia de la infraestructura moderna.
Conclusiones
Las radiaciones ionizantes constituyen un conjunto de herramientas analíticas esenciales para la evaluación no destructiva y la caracterización avanzada de materiales estructurales. Su capacidad para penetrar sólidos densos y generar información interna permite estudiar, con un rigor complementario, la composición, densidad, contenido de humedad y los defectos internos de componentes críticos de la infraestructura.
• Aplicación industrial consolidada: los rayos X y la radiación gamma se han establecido como métodos de inspección industrial confiables y estandarizados en la ingeniería civil. Son indispensables para el control de calidad en obra (NMX-B-532-1-CANACERO-2021), debido a su precisión en la detección de discontinuidades (grietas, porosidad) y su disponibilidad en equipos portátiles que facilitan la inspección de soldaduras y la medición de densidad conforme a normativas internacionales (ASTM D6938).
• Investigación fundamental avanzada (neutrones): la radiación neutrónica, si bien se circunscribe a la infraestructura de reactores de investigación (como el TRIGA Mark III del ININ), ofrece un valor científico insustituible. Permite la visualización y cuantificación dinámica de fenómenos microestructurales invisibles para otras técnicas (como la cinética de la migración
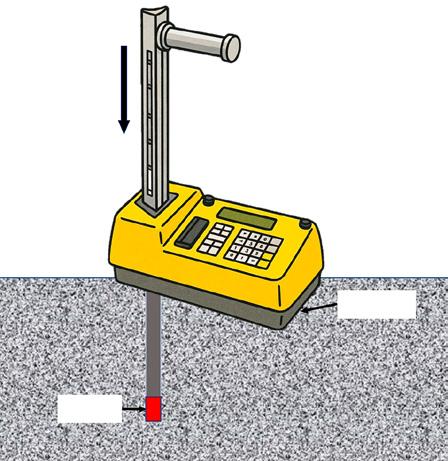
de agua o la formación de productos de corrosión), al proporcionar datos experimentales cruciales para el desarrollo y la validación de modelos predictivos de durabilidad de materiales cementicios.
La integración sinérgica de estas modalidades, junto con la innovación en sistemas digitales de detección y el desarrollo de algoritmos de reconstrucción basados en inteligencia artificial, está impulsando la transferencia tecnológica. Esta sinergia busca trasladar los principios de la investigación fundamental (neutrones compactos) y la eficiencia del diagnóstico (rayos X/gamma) hacia sistemas de monitoreo estructural continuo, para posicionar a las radiaciones ionizantes como un pilar en la mejora de la resiliencia, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura moderna.
Glosario
Radiaciones ionizantes: energía en forma de ondas o partículas (fotones, neutrones) que tiene la fuerza suficiente para arrancar electrones de los átomos y crear iones. Permiten “ver” el interior de los materiales.
Rayos X y rayos gamma: son fotones (radiación electromagnética) de alta energía. Se usan para radiografiar y detectar fisuras en materiales densos (como el acero) porque son absorbidos principalmente por los electrones.
Neutrones: son partículas subatómicas sin carga eléctrica. Se usan para detectar el hidrógeno y, por ende, la humedad, el agua o la corrosión en materiales (como el concreto), porque interactúan directamente con los núcleos atómicos.
Iones: son átomos o moléculas que han ganado o perdido uno o más electrones, y adquirido una carga eléctrica. Su formación es la característica principal de la radiación ionizante.
Medidor nuclear de densidad
Radiografía industrial: técnica de imagen que utiliza rayos X o gamma para obtener una “foto” bidimensional del interior de un objeto (por ejemplo, una soldadura) y detectar defectos volumétricos.
Tomografía: técnica avanzada de imagen que permite obtener una reconstrucción tridimensional de la estructura interna del material superponiendo múltiples imágenes o “cortes” (similar a una tomografía médica)
Referencias

Ghantous, R. M., et al. (2023). Using neutron radiography to assess parameters associated with water permeability testing. Advances in Civil Engineering Materials 12(1): 78-98.
Hu, Z., et al. (2023). A neutron radiography study on the drying of cement mortars: Effect of mixture composition and crack length. Cement and Concrete Research 172: 107245.
Kobayashi, T., et al. (2021). Completion of a new accelerator-driven compact neutron source prototype RANS-II for on-site use. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Sección A: Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 994. 165091.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
HÉCTOR JAVIER
IBARROLA REYES
Coordinador del Comité Técnico de Normatividad y Enlace Legislativo del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
La iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar propone un cambio de paradigma: redefinir la infraestructura como instrumento de equidad social, sostenibilidad y justicia territorial. A diferencia de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la propuesta privilegia la relación contractual entre pares; plantea un marco integral en el que el Estado coordina la planeación y prioriza regiones con menor desarrollo relativo. Su eje rector es el bienestar, complementado con los principios de inclusión, resiliencia y sostenibilidad ambiental y con una decidida orientación a la transversalidad entre sectores económicos para generar mayores beneficios con los proyectos de infraestructura.
México atraviesa un momento decisivo. El desarrollo económico, la competitividad territorial y la cohesión social dependen directamente de la calidad, cobertura y resiliencia de su infraestructura. Sin embargo, las brechas son notorias y persistentes: de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, México debería invertir al menos el 5% de su PIB anual en infraestructura para atender los rezagos acumulados en transporte, agua, energía, salud, educación y vivienda. En contraste, la inversión pública promedio de la última década ha sido inferior al 2.5% del PIB, un nivel claramente insuficiente para atender la expansión y el mantenimiento de activos estratégicos.
Esta diferencia estructural entre demanda y capacidad presupuestal ha limitado la modernización de carreteras, puertos, ferrocarriles, hospitales y plantas de tratamiento, por citar parte de la infraestructura requerida. A ello se suman restricciones fiscales, complejidad regulatoria y una fragmentación institucional que dispersa funciones de planeación y ejecución.
En este escenario, incentivar la participación privada y los esquemas mixtos de colaboración se convierte en un imperativo. La infraestructura no debe concebirse como gasto, sino como una inversión social de largo plazo, generadora de productividad, inclusión y bienestar.
Frente a este panorama, resulta imprescindible construir un marco normativo capaz de atraer capital privado, garantizar certidumbre jurídica y equilibrar la distribución de riesgos y beneficios. Las asociaciones públicoprivadas (APP) y los modelos de coinversión representan herramientas estratégicas para ello, siempre que existan
reglas claras, transparencia y una gestión profesional que abarque todo el ciclo de vida del proyecto.
La Ley de APP: una base que dio resultados y experiencia para mejorarla
La Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), promulgada en 2012, fue un hito en la cooperación entre el sector público y el privado. Permitió desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante contratos de largo plazo, introduciendo metodologías como el análisis de valor por dinero, las propuestas no solicitadas y la estructuración de proyectos con métricas de desempeño. Gracias a este marco se construyeron autopistas, hospitales, plantas de tratamiento y centros penitenciarios con estándares técnicos más altos y esquemas de mantenimiento garantizado.
No obstante, la experiencia acumulada durante más de una década mostró que el modelo requería actualización. Persisten procesos extensos, criterios heterogéneos entre dependencias, limitaciones en la evaluación social y un marco institucional que no ha incorporado del todo la dimensión territorial y ambiental del bienestar. En tal contexto, surgieron al menos dos iniciativas de ley que buscan perfeccionar el modelo de la Ley de APP y orientarla más a los temas de impacto social y alineación con las directrices que el gobierno federal ha trazado para la coinversión con la iniciativa privada. Las iniciativas son: 1. Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar y 2. Ley General de Infraestructura para el Bienestar (LGIB). El análisis que se hace en este artículo se centrará en la LGIB.
Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México
La iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar
El 9 de julio de 2025 fue presentada ante la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que propone un cambio de paradigma: redefinir la infraestructura como instrumento de equidad social, sostenibilidad y justicia territorial. A diferencia de la LAPP, la cual es abrogada por la iniciativa de la LGIB, la propuesta privilegia la relación contractual entre pares. La iniciativa plantea un marco integral en el que el Estado coordina la planeación y prioriza regiones con menor desarrollo relativo.
Su eje rector es el bienestar, complementado con los principios de inclusión, resiliencia y sostenibilidad ambiental y con una decidida orientación a la transversalidad entre sectores económicos para generar mayores beneficios con los proyectos de infraestructura. Además, incorpora nuevas estructuras de planeación y evaluación, y define cuatro modalidades de inversión que buscan adaptar los esquemas de participación privada a la naturaleza, escala y rentabilidad de cada proyecto.
Modalidades de inversión en la LGIB
Las modalidades de inversión representan uno de los aportes más significativos de la LGIB, al reconocer que no todos los proyectos son iguales y que el tipo de participación privada debe responder al nivel de riesgo, rentabilidad y relevancia social de la obra.
Inversión directa
En este modelo, la entidad pública aporta recursos presupuestales propios –desde el inicio o de forma progresiva– para financiar parcialmente la obra. El privado participa como ejecutor y, en su caso, operador. El retorno de la inversión se da a través de pagos del Estado, ya sea al concluir la obra o conforme a hitos de avance. Se aplica principalmente en proyectos de alto impacto social y baja rentabilidad financiera, donde el gobierno asume el riesgo principal y el privado aporta eficiencia técnica y gerencial.
La inversión directa resulta idónea para infraestructura básica –escuelas, hospitales, carreteras rurales, sistemas de agua– que requiere ejecución inmediata,
como un hospital regional donde el gobierno aporta el capital principal y la empresa privada complementa con recursos propios, tecnología y gerencia, y recibe pagos al cumplir metas de avance físico-financiero.
Inversión indirecta
En esta modalidad, el Estado aporta recursos de inicio, además de comprometer pagos futuros condicionados al desempeño. El privado financia, diseña, construye, opera y mantiene el proyecto, y su recuperación depende de la calidad del servicio prestado en el plazo convenido.
El modelo permite liberar presiones presupuestales y asegurar que la infraestructura funcione adecuadamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, requiere instituciones sólidas que puedan medir indicadores de desempeño y cumplir obligaciones contractuales de largo plazo.
El ejemplo es un sistema ferroviario o de transporte masivo donde el privado financia la infraestructura, asume los riesgos de construcción y operación, y se le paga mediante tarifas o rentas condicionadas a la disponibilidad del servicio.
Este tipo de inversión es clave para proyectos donde la eficiencia operativa genera beneficios sostenidos, como alumbrado público inteligente, sistemas de tratamiento o edificios administrativos de alto mantenimiento.
Inversión mixta
La inversión mixta combina recursos financieros, bienes o derechos públicos y privados, y distribuye riesgos y beneficios conforme al contrato.
Es un modelo flexible que permite al Estado mantener control estratégico mientras se apalanca capital privado para acelerar la ejecución. Los ingresos pueden provenir tanto de pagos públicos como de tarifas o servicios al usuario final.
En este tipo de esquemas, la gobernanza es fundamental: debe establecerse un mecanismo claro de toma de decisiones, rendición de cuentas y distribución de excedentes, en aras de garantizar transparencia y equidad. En este esquema, el privado tiene una rentabilidad “razonable” y no excesiva, lo cual no es fácil precisar porque depende del tipo de proyecto, de los riesgos y de una distribución justa de ellos. Si esa rentabilidad –o al menos una parte de ella– se debe a un buen desempeño del
Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México
privado, debería ser distribuida equitativamente entre las partes. No es fácil establecer criterios para distribución de rentabilidad excedente en función del desempeño.
Ejemplo: un parque solar o eólico donde el Estado aporta el terreno y la infraestructura de interconexión, mientras el privado financia y opera el sistema; los ingresos se comparten conforme al desempeño energético.
Este esquema puede potenciar el desarrollo regional, ya que combina la rectoría pública con la capacidad de innovación del sector privado.
Inversión mínima
Aquí, la totalidad de la inversión corre a cargo del privado, sin aportación presupuestal del Estado. El papel del gobierno es regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia y calidad del servicio. Este tipo de inversión solo es viable en proyectos altamente rentables o con fuentes estables de ingreso, donde los flujos de recuperación son suficientes para cubrir el capital invertido.
Se trata del modelo de concesión tradicional, en el que el inversionista asume los riesgos financieros y de demanda, y recupera la inversión a través de cuotas o tarifas reguladas durante el periodo de concesión o prestación de servicios. Por ejemplo, una autopista de peaje desarrollada con capital 100% privado, donde los ingresos provienen de los peajes cobrados a los usuarios durante el plazo concesional.
Estos proyectos alivian la carga presupuestal del Estado, pero requieren una regulación eficaz que proteja al usuario y mantenga estándares de calidad y seguridad.
Un aspecto interesante de esta modalidad es que los ingresos adicionales que sean generados deben
ser compartidos, de la manera y en los porcentajes acordados, con la entidad pública inversionista y, según sea el caso, con los usuarios de la infraestructura para el bienestar, o bien, con el Fondo de Infraestructura para el Bienestar. Este aspecto es novedoso en la LGIB, pues en la Ley APP solo se establecía el requerimiento de compartición de ingresos excedentes pero sin reglas para esa distribución que contemplaran umbrales diferenciados.
En conjunto, estas cuatro modalidades constituyen una tipología moderna y flexible que puede adaptarse a las necesidades locales y nacionales; permiten una participación privada gradual y responsable, alineada con los objetivos de bienestar social.
La representación ciudadana: el papel del testigo social
La legitimidad de la infraestructura pública no depende solo de recursos o tecnología, sino de la confianza ciudadana. La figura del testigo social, prevista en el Reglamento de la LAPP, ha contribuido a observar la equidad y legalidad de los procesos de contratación. Sin embargo, el artículo 43 de dicho reglamento se limita a señalar que “el reglamento preverá los términos de participación de los testigos sociales”, y deja su función sin rango legal ni precisión operativa. Por ello, resulta indispensable otorgarle reconocimiento expreso en la ley. El testigo social debe tener capacidad para presenciar las etapas críticas de los concursos, emitir observaciones y publicar informes que fortalezcan la rendición de cuentas.
El reglamento, por su parte, deberá desarrollar criterios de acreditación, responsabilidades y mecanismos de participación, y consolidar al testigo social como una figura profesional y permanente de vigilancia ciudadana, apoyada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La inversión directa es idónea para infraestructura básica que requiere ejecución inmediata.
La gerencia de proyecto: pieza clave para la eficiencia y la certidumbre en las inversiones en infraestructura
El Reglamento de la LAPP contempla actualmente la figura del agente, que asiste en la organización de concursos y en tareas logísticas y técnicas. Si bien esta figura ordena procedimientos, su alcance es limitado: no participa en la planeación temprana ni en la estructuración financiera y es contratado por el ejecutor o el contratante, lo que lo limita para dar transparencia a su labor.
Por ello, la gerencia de proyecto surge como el elemento esencial que garantiza continuidad técnica, control de costos y cumplimiento de plazos.
Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México
u La experiencia acumulada de la LAPP durante más de una década mostró que el modelo requería actualización. Persisten procesos extensos, criterios heterogéneos entre dependencias, limitaciones en la evaluación social y un marco institucional que no ha incorporado del todo la dimensión territorial y ambiental del bienestar. En tal contexto, surgieron al menos dos iniciativas de ley que buscan perfeccionar el modelo de la Ley de APP y orientarla más a los temas de impacto social y alineación con las directrices que el gobierno federal ha trazado para la coinversión con la iniciativa privada: la Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar y la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.
Debe poder contratarse desde la concepción del proyecto, acompañar la planeación estratégica, coordinar las ingenierías básicas y ejecutivas, asistir en licitaciones y gestionar la ejecución, supervisión y puesta en marcha. Su función trasciende lo técnico: también aborda aspectos administrativos, financieros y jurídicos, incluyendo la liberación oportuna del derecho de vía y el cumplimiento de condicionantes ambientales o normativas, con objeto de evitar conflictos y sobrecostos. Incorporar su definición en la ley y su desarrollo en el reglamento profesionalizaría la gestión pública; reduciría riesgos y elevaría la calidad de las obras. La gerencia de proyecto se convierte así en el eslabón operativo que traduce la planeación en resultados tangibles, al garantizar obras entregadas a tiempo, con el mejor costo y calidad.
Certidumbre jurídica y solución preventiva de controversias
En el contexto actual, es imposible soslayar los profundos cambios estructurales del sistema jurídico mexicano. En los últimos años no solo se han modificado leyes y disposiciones de rango constitucional, sino que también el propio Poder Judicial ha experimentado transformaciones que han generado una percepción de incertidumbre e inquietud respecto a la eficacia y consistencia en la impartición de justicia. En materia de infraestructura y contratos de largo plazo, esta situación exige fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues de ellos depende la confianza de inversionistas y la continuidad de los proyectos estratégicos.
Si bien la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar prevé la posibilidad de acudir al arbitraje, sería deseable que en el texto legal se fortaleciera previamente la mediación, con reglas claras, procedimientos ágiles y la intervención de mediadores especializados en temas de ingeniería, finanzas y administración de contratos. Del mismo modo, en materia de arbitraje, convendría adoptar esquemas similares a los contratos internacionales FIDIC, que privilegian la prevención sobre la corrección; dichos modelos fomentan que los
conflictos se atiendan oportunamente mediante juntas de resolución o árbitros técnicos, antes de que escalen a litigios judiciales prolongados.
Un marco así reduciría costos, acortaría plazos y consolidaría una cultura de solución anticipada de controversias, indispensable para mantener la estabilidad y la confianza en la inversión en infraestructura pública y mixta en México.
La pregunta decisiva para el futuro de la infraestructura en México
Al final, la pregunta que definirá el éxito de esta nueva arquitectura legal es sencilla, pero profunda: ¿podrá México generar la confianza necesaria para que el capital nacional e internacional invierta en infraestructura con las nuevas reglas del juego? La respuesta no dependerá solo de las leyes escritas, sino de su aplicación coherente, de la estabilidad institucional y del respeto a los compromisos adquiridos. Los inversionistas –tanto públicos como privados– no temen al riesgo cuando este es medible, sino a la incertidumbre cuando es imprevisible. Por ello, el verdadero desafío no radica en aprobar una nueva ley, sino en construir un entorno donde las reglas sean claras, las decisiones técnicas prevalezcan sobre las coyunturas políticas y los proyectos de in-
DISPOSITIVOS AISLADORES CON NÚCLEO DE PLOMO (LEAD RUBBER BEARINGS-LRB)
TROLEBÚS SANTA MARTHA - CONSTITUCIÓN DE 1917, CDMX
El aislamiento sísmico, garantiza la seguridad estructural y vuelve la estructura resiliente ante eventos sísmicos, cumpliendo con los más altos estándares de ingeniería. Se realizó la sustitución de los apoyos temporales por los aisladores definitivos.


Infraestructura: un nuevo paradigma de colaboración público-privada en México

En el modelo de concesión tradicional, el papel del gobierno es regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia y calidad del servicio.
fraestructura se conciban como políticas de Estado, no como programas sexenales. Si México logra demostrar esa madurez institucional, entonces la inversión no solo llegará: permanecerá y multiplicará su impacto en bienestar y desarrollo.
Ya se están llevando a cabo acciones que complementan el marco para el desarrollo de proyectos de infraestructura; entre estas es destacable el cambio que la Unidad de Inversiones de la SHCP realizó a los lineamientos para la evaluación y presentación de proyectos para conformar la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, que ahora se hará mediante una ficha de valoración estratégica que pone énfasis, entre sus requisitos, en temas como la transversalidad y el impacto social.
Conclusión
La Ley General de Infraestructura para el Bienestar, presentada el 9 de julio de 2025, representa un cambio de paradigma. Coloca el bienestar como eje rector, define con mayor precisión las modalidades de inversión, introduce figuras de participación ciudadana y exige profesionalizar la gestión del ciclo de vida de los proyectos. En este esfuerzo, el recién creado Consejo de Políticas de Infraestructura, encabezado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se consolida como un colectivo de nueve organizaciones de la sociedad civil organizada dedicado a apoyar a los gobiernos en la definición conjunta de políticas públicas que resuelvan de raíz los grandes retos estructurales del país. Su misión es construir, con visión de largo plazo, soluciones duraderas que trasciendan los ciclos políticos y administrativos. Asimismo, entre los órganos consultivos y de expertos que se prevean en la futura ley –como la Comisión de Infraestructura para el Bienestar y el Comité de Expertos–, la participación del Consejo de Políticas de Infraestructura podría resultar particularmente relevante.
u En la inversión mínima, la totalidad de la inversión corre a cargo del privado, sin aportación presupuestal del Estado. El papel del gobierno es regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia y calidad del servicio. Este tipo de inversión solo es viable en proyectos altamente rentables o con fuentes estables de ingreso, donde los flujos de recuperación son suficientes para cubrir el capital invertido. Se trata del modelo de concesión tradicional, en el que el inversionista asume los riesgos financieros y de demanda, y recupera la inversión a través de cuotas o tarifas reguladas durante el periodo de concesión o prestación de servicios.
Por su composición plural y su experiencia técnica, este consejo puede aportar visión estratégica y continuidad institucional, impulsando proyectos que trasciendan administraciones sexenales y garanticen la planeación nacional de largo plazo que México requiere.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México y el Consejo de Políticas de Infraestructura reiteran su más firme compromiso con el desarrollo del país y expresan su interés en aprovechar la apertura y disposición al diálogo que ha mostrado el legislador promovente de la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar. Esta apertura constituye una oportunidad valiosa para aportar propuestas técnicas y normativas que fortalezcan el espíritu de la ley y la conviertan en un instrumento jurídico eficaz, moderno y facilitador de la inversión público-privada, capaz de potenciar el bienestar social, la productividad y el desarrollo sostenible de México

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ARTURO
TENA COLUNGA
Profesor, Departamento de Materiales, Universidad
Autónoma
Metropolitana
Azcapotzalco
El objetivo principal del diseño sismorresistente moderno debe tender, centrarse y enfocarse en el comportamiento resiliente de las estructuras nuevas y las rehabilitadas, de manera que se limite el daño estructural y no estructural para que sea reparable, permita su pronta recuperación e idealmente su ocupación inmediata. Esto puede realizarse con metodologías tradicionales de diseño sísmico, siempre y cuando los factores globales de reducción de los espectros de diseño se determinen con base en estudios rigurosos que garanticen primero la obtención de los desempeños resilientes propuestos.
De cara al futuro, resulta claro que la resiliencia sísmica comunitaria de una población aumentará notablemente a medida que se cuente con más estructuras que individualmente se comporten de manera resiliente durante sismos de gran magnitud. Por ello, desde hace ya décadas existe en el mundo un grupo de investigadores interesados en fomentar el diseño de estructuras nuevas y la reparación de estructuras dañadas, cuyo objetivo principal sea controlar o limitar el daño a niveles muy bajos para permitir su pronta recuperación o, aun mejor, su ocupación inmediata. Hoy en día, a esto a lo que se le conoce como diseño sísmico resiliente o low-damage design (Skidmore et al., 2022).
Antecedentes del diseño sísmico resiliente

Figura 1. Fotografías del comportamiento sísmico resiliente de la Torre Latinoamericana después de los fuertes sismos de 28 de julio de 1957, 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Fotos publicadas en la prensa.
En rigor, el diseño de estructuras orientado a un comportamiento resiliente ante sismo para permitir su ocupación inmediata o su pronta recuperación no es del todo nuevo. Existen muchos ejemplos en el mundo donde resulta claro que ese fue el objetivo de los diseñadores. La Ciudad de México no ha sido la excepción; existen algunas estructuras emblemáticas que fueron así concebidas, y por ello han tenido un comportamiento resiliente ante los fuertes sismos que se han experimentado en la ciudad durante los últimos 70 años.
El edificio resiliente más reconocido por propios y extraños es la Torre Latinoamericana, la cual fue termi-
nada en 1956, con 44 pisos y 181.33 metros de altura; fue en esa época el rascacielos más alto del mundo en zona sísmica, y el más alto fuera de Estados Unidos. El diseño corrió a cargo de Leonardo Zeevaert, con la asesoría del profesor-investigador Nathan Newmark, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Dada la importancia de este inmueble y la fuerte inversión realizada, se hizo un diseño sismorresistente adelantado a su época, además de que la estructura de acero estructural cuenta con un detallado dúctil (que proporciona una capacidad de deformación inelástica importante) superior al comúnmente empleado en esa época. La
resiliencia ante sismos se alcanzó al diseñar la torre para que respondiera dinámicamente fuera de la franja de respuestas resonantes para el sitio de desplante, esto es, que sus aceleraciones y desplazamientos no fueran enormemente amplificados por coincidir su periodo de vibrar con el del sitio de desplante. Para ello, se realizaron extensos estudios de mecánica de suelos, especialidad del doctor Zeevaert. Se sabe también que Newmark, un pionero experto del análisis no lineal, no buscó sacar ventaja del comportamiento inelástico (tolerar daño estructural controlado) para reducir costos, consciente seguramente de que nadie le aplaudiría el ahorro si la torre presentaba un daño significativo después de un sismo importante en la Ciudad de México. Así, la Torre Latinoamericana ha resistido sin daño alguno los fuertes sismos del 28 de julio de 1957, del 14 de marzo de 1979, del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017. Es por esta razón que no solo los ingenieros destacan su diseño y comportamiento superior inmediatamente después de que la ciudad experimenta un sismo fuerte (figura 1), para contrastar con el enorme inventario de edificios que fueron severamente dañados o sufrieron colapso.
Otro buen ejemplo es el edificio administrativo que actualmente es propiedad del Instituto para la Salud y Se-


realizada por profesionales para profesionales de la construcción y la infraestructura
75 años a la vanguardia de la actualización profesional
La opinión de sus lectores*
93% aprueba sus artículos
96% está satisfecho con el servicio
98% dispuesto a recomendarla
*Encuesta realizada a los socios del CICM




guridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Buenavista (figura 2), pero que originalmente fue el edificio administrativo de Ferrocarriles Nacionales, cuyo proyecto estructural corrió a cargo de los ingenieros Enrique Calleja, Enrique del Valle Calderón y Eduardo Ramírez. Se trata de un edificio de 14 niveles, con base en marcos de concreto reforzado con trabes acarteladas y muros cabeceros de concreto reforzado, construido entre 1967 y 1970. El edificio es muy irregular estructuralmente hablando; tiene una planta en Y formada por tres cuerpos cuyos ejes longitudinales se encuentran aproximadamente a 180°, además de un escalonamiento notorio, dado que, de la planta baja al nivel del mezanine, tiene una planta poligonal, esencialmente un triángulo equilátero con sus esquinas truncadas.
En tiempos recientes se revisó estructuralmente el edificio a solicitud del ISSSTE (Tena et al., 2017), y como parte de esta revisión se encontró que el edificio no cumple con ocho condiciones de regularidad estructural establecidas en las NTCS-04. Sin embargo, en la inspección detallada que se le realizó no se encontró daño previo de importancia, a pesar de haber experimentado los fuertes sismos del 14 de marzo de 1979 y del 19 de septiembre de 1985. Como se reporta, solo se observaron unas fisuras muy reducidas detectadas en tres trabes
� Aparición del anuncio en la revista electrónica que se envía por correo personalizado (no masivo) a nuestros más de 24,000 contactos de profesionales de los sectores público y empresarial vinculados a la construcción
� Logo en el promocional que se envía a nuestros contactos por correo personalizado, con cada aparición de la revista
� Logo con enlace a su web en la cabeza de la página de inicio de heliosmx.org (con más de 4,234,567 visitas) de forma permanente durante el tiempo que se publique el anuncio en la edición impresa
� Publicación de artículos técnicos aprobados por el Consejo Editorial, sin costo.



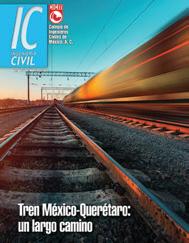


Diseño sísmico de estructuras
acarteladas de los niveles 11 y 12 de una de las alas, que se produjeron durante un sismo ocurrido en abril de 1988 (Tena et al., 2017). Dichas grietas no representan ni el 5% de la pérdida de su rigidez elástica, cuando se confrontan con resultados obtenidos de ensayes experimentales (Tena et al., 2017). Durante la revisión del proyecto, resultó muy claro que se hizo un diseño integral al proveerle simetría de rigidez y resistencia en los ejes mediatrices; se diseñó para un coeficiente sísmico mayor al establecido en el reglamento de 1966, y se proporcionó un detallado en los elementos estructurales de concreto aventajado a su época. Además, se diseñaron de forma excelente los sistemas de piso en zonas críticas (proporcionando mayor espesor y mayor refuerzo a la losa) y se mostró un entendimiento cabal de la dinámica estructural, pues de inicio el edificio se diseñó para vibrar fuera de la franja resonante, al ubicarlo en la rama descendente del espectro para el sitio donde se ubica. Por ello, el edificio se comportó nuevamente de manera resiliente durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 (figura 2b); no se reportó daño.
La experiencia mexicana también es muy valiosa en proyectar refuerzos y restructuraciones resilientes de edificios dañados previamente por sismos intensos (Tena, 2024). Destacan varias restructuraciones pioneras tanto en México como en el mundo, por ejemplo: a) la reestructuración del edificio Durango mediante exoesqueletos: en las fachadas anterior y posterior se adosaron marcos contraventeados de acero estructural a los marcos originales externos (Del Valle, 1980); b) la reestructuración del edificio Izazaga empleando dispositivos disipadores de energía ADAS montados sobre contravientos de acero dispuestos en V invertida (Martínez, 1993) y c) la reparación de escuelas públicas mediante cables postensados externos (Tena, 2024).
Diseño sísmico resiliente práctico de estructuras
Como se hizo notar en la sección anterior y se hace con mayor detalle en trabajos más extensos (Tena, 2024), el diseño sísmico resiliente de estructuras es posible,


2. Fotografías del comportamiento sísmico resiliente del Edificio ISSSTE Buenavista después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México: a) Google Maps; b) después del sismo del 19 de septiembre de 2017.
siempre y cuando el objetivo de diseño sea minimizar el daño estructural y no estructural y alejar, en la medida de lo posible, a las estructuras de responder fuera de la franja de respuestas resonantes con el terreno. En los cinco edificios resilientes pioneros que se discutieron brevemente en la sección anterior, uno de los objetivos planteados fue precisamente ese: alejar a los edificios de la franja de respuesta resonante. Obviamente, ese no es el único aspecto importante; en todos los casos se proveyó una resistencia lateral adecuada, así como la vigilancia de la simetría en rigidez y resistencia, y el esmero en proporcionar los mejores detallados estructurales disponibles para los elementos resistentes. Por ello, de cara al futuro, el objetivo principal del diseño sismorresistente moderno debe ser controlar el daño para hacer estructuras fácilmente reparables. Para ello, en las normas de diseño se debe establecer como obligación el detallado dúctil de los elementos estructurales para todas las estructuras en zonas fuertemente sísmicas. Por otra parte, y con base en estudios rigurosos y claros, se deben limitar las distorsiones últimas de diseño (dependientes de los desplazamientos laterales) para cada sistema estructural para hacerlas congruentes con un daño reparable. En caso de irregularidades estructurales, se deben diseñar adecuadamente por irregularidad estructural, así como por redundancia (o falta de una redundancia razonable), y proveer separaciones adecuadas con las estructuras colindantes para evitar choques estructurales o golpeteo.
Se deben proponer sistemas estructurales competentes ante cargas laterales y, en la medida de lo posible, simétricos en rigidez, en resistencia y en capacidad de deformación. Si se usan sistemas de piso tipo losa plana, particularmente aquellos con casetones o bloques de espuma de poliestireno de grandes dimensiones, además de evaluar la potencial flexibilidad de diafragma y tomarla en cuenta en el diseño, de preferencia, si se es responsable, se debe ayudar a este sistema de piso a resistir sismos apoyándolo sobre vigas, muros o contravientos. En medida de lo posible, los edificios se deben diseñar fuera de la franja de respuestas resonantes, si se pretende tener un comportamiento resiliente. También tienen que entenderse las necesidades de modelado estructural requeridas para los distintos tipos de suelos, es decir, en suelos blandos, forzosamente se debe modelar la interacción del suelo con la estructura.
Si se pretende emplear el método de las fuerzas establecido en los reglamentos de diseño sísmico, entonces se debe limitar el valor máximo de la ductilidad (Q) y de la sobrerresistencia (R) que se puede emplear en el diseño (Tena, 2024), con base en estudios serios y formales donde se determinen y justifiquen los valores propuestos para estos parámetros de diseño global. Tomando en cuenta la disponibilidad de softwares, debería establecerse, de manera obligatoria, la revisión de todos los diseños mediante análisis dinámicos paso a paso no lineales, exigiendo, además de la revisión
Desempeño Sismo Ocupación inmediata
Frecuente
Ocasional
Raro
Muy raro
Diseño sísmico de estructuras
Ocupación Seguridad de vida
Prevención de colapso
Desempeño inaceptable
Cortante basal
R Vy
V D
Capacidad de deformación utilizada (Resiliente)
Prevención de colapso

Ocupación inmediata
Seguridad de vida
Deformación lateral
Dy Du Q
Capacidad de deformación última
Figura 3. Matriz de desempeño congruente con objetivos de diseño sísmico resiliente. Curva global cortante basal vs. desplazamiento de azotea de desempeño modificada para ilustrar la región de la capacidad total del sistema que se debe tomar bajo un objetivo de diseño resiliente (zona iluminada en verde claro).
de desplazamientos y distorsiones máximas, que se elaboren mapeos de las magnitudes de las fluencias inelásticas o daño esperado en los elementos (ya tienen esa opción de graficación de resultados los programas comerciales), de manera que se pueda revisar y decidir si el diseño, ante la acción dinámica máxima congruente con el espectro de diseño sísmico, es fácilmente reparable. También debe exigirse revisar las deformaciones residuales, entre muchos otros detalles.
Por ello, los objetivos de desempeño de un diseño sísmico resiliente, congruentes con el significado de la palabra resiliente, deben ser operación (daño fácilmente reparable) y operación inmediata (sin daño o daño poco significativo) ante cualquier tipo de excitación, como se ilustra en la matriz de desempeño modificada de la figura 3; allí también se indica que para ello se debe emplear una zona más reducida de la conocida como curva de desempeño (obtenida de análisis pushover), pues en lugar de tomar toda la curva hasta el desplazamiento asociado a la prevención de colapso, se debe utilizar únicamente la región y el desplazamiento que garantiza la ocupación inmediata (zona indicada con color verde claro). Para que esto se pueda hacer de manera efectiva con base en el método de las fuerzas de los reglamentos, se deben definir los valores de los parámetros globales de reducción de fuerzas sísmicas hasta esa región; en nuestros reglamentos, los parámetros de reducción Q y R. El resto de la capacidad disponible de la estructura se quedaría de reserva, en caso de que los registros de aceleración y sus respectivos espectros de respuesta elásticos del sismo máximo contemplados por las normas rebasen de manera importante al espectro elástico de diseño que se definió ponderando el peligro sísmico. Como se sabe por experiencia, esto sucede frecuentemente; así fue para el sitio SCT durante el sismo del 19 de septiembre de 1985 y para el sitio Culhuacán (CH84) durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 (Tena, 2024). El nivel de daño aceptable dependerá de cada sistema estructural en cuestión. Para sistemas tradicionales (sistemas con base en marcos a momento o con base en muros), podrá tolerarse un daño mayor (pero
fácilmente reparable) que cuando se emplea tecnología avanzada, como sistemas de control de la respuesta sísmica (empleo de disipadores de energía, aislamiento sísmico, etc.), donde se debe tolerar menor daño en los elementos estructurales competentes a resistir las cargas gravitaciones, para garantizar el desempeño de ocupación inmediata. Estos conceptos se ilustran con detalle en Tena (2024).
La pregunta que nos debemos plantear como gremio es: ¿se pueden realizar, de manera práctica, diseños sísmicos resilientes para estructuras nuevas y reforzadas, empleando los criterios y conceptos de los reglamentos tradicionales? La respuesta es sí. Pero, para ello, es necesario: a) cambiar la mentalidad del gremio de diseñar sísmicamente para prevención de colapso y, b) realizar, para cada sistema estructural de interés, estudios paramétricos extensos de desempeño con objeto de definir los parámetros globales para un diseño sísmico resiliente que garanticen un desempeño de ocupación inmediata o de daño “fácilmente” reparable. Para los ingenieros que prefieren otros métodos de diseño: ¡también se pueden usar, si se busca ese objetivo!

Referencias
Del Valle, E. (1980). Some lessons from the March 14, 1979 Earthquake in Mexico City. Proceedings of 7WCEE 4: 545-552.
Martínez, E. (1993). Experiences on the use of supplementary energy dissipators on building structures. Earthquake Spectra 9(3): 581-626. Skidmore, J., et al. (2022). Drivers and challenges in using low damage seismic designs in Christchurch buildings. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 55(4): 214-228.
Tena, A., et al. (2017). Revisión de la seguridad sísmica de un edificio de concreto reforzado de mediana altura fuertemente irregular existente en la Ciudad de México- Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras 22(3): 281-326.
Tena, A. (2024). Resiliencia sísmica de sistemas estructurales con base en metodologías prácticas de diseño para los objetivos de ocupación inmediata y pronta recuperación. Memorias del XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural: 1-74.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
La sostenibilidad ambiental se refiere a disfrutar del desarrollo actual sin comprometer el aprovechamiento de los recursos naturales para las generaciones futuras. Este enfoque, discutido desde el decenio de 1960 y aceptado oficialmente a mediados de los ochenta, ha sido la piedra angular de las políticas de desarrollo en casi todo el mundo. Sin embargo, el hecho de que se haya establecido desde entonces no quiere decir que se haya ejecutado de la manera más adecuada en muchas partes del mundo.
En México todavía no existe una integración adecuada entre las políticas de desarrollo y las de sostenibilidad ambiental, por lo que es necesario continuar reforzando esta asociación para que podamos disfrutar de un México ambientalmente sostenible. Sería necesario evolucionar en la manera de comprender la sostenibilidad ambiental, de la concepción tradicional a un esquema más integral en el que se reconozca que no se puede llegar a un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico, ya que al querer impulsar el desarrollo económico, invariablemente se tendrá que disponer de los recursos naturales existentes, y habrá, dentro de la sociedad, quienes se beneficien de este desarrollo económico, pero también es muy probable que haya grupos sociales que serán afectados (figura 1).
El ambiente y la sostenibilidad ambiental en México deben ser un área estratégica a la que se debe dar atención prioritaria desde el nivel ejecutivo en los ámbitos federal, estatal y municipal, considerando los orígenes de las preocupaciones ambientales, ya que las políticas de desarrollo económico y urbano desde el decenio de 1970 se enfocaron en el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales, sin la planeación necesaria para atender su protección y conservación.
En ese contexto, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México se consideran elementos prioritarios los siguientes tres componentes que se recomienda sean incluidos en la planeación del desarrollo sostenible de la infraestructura nacional:
1. Planeación integral de la infraestructura sostenible. Se recomienda que la planeación, programación y desarrollo de la infraestructura obedezcan a criterios de sostenibilidad.
2. Desarrollo de instrumentos económicos para favorecer su implementación.
3. Reforzamiento del marco jurídico ambiental.
Planeación nacional de la infraestructura sostenible El futuro del desarrollo nacional compete al Poder Ejecutivo federal, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND), a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su integración de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. Dicho PND tiene en general una vigencia restringida al periodo de gobierno en turno, que en el ámbito federal significa un plazo de seis años. Adicionalmente existirán proyectos que rebasen los periodos sexenales y que deben ejecutarse en los tiempos requeridos; sin embargo, la atención de los problemas prioritarios para el desarrollo de México conlleva invariablemente el desarrollo de infraestructura estratégica que, por sus dimensiones, características y complejidad, no siempre puede ni debe ser construida de manera inmediata, sin la seguridad previa de que cumple con requisitos de sostenibilidad.
Se sugiere que el desarrollo de los diversos instrumentos de planeación descritos en este apartado sea elaborado con base en un proceso integral de planeación que incluya a la evaluación ambiental estratégica (EAE) y un periodo de largo plazo mayor a los seis años legalmente establecidos, lo que implicaría modificar la Ley de Planeación para permitir la validez del desarrollo de infraestructura de manera transexenal, con esquemas de monitoreo anuales o quinquenales, según sea el caso.
En los sistemas de control de calidad para la mejora continua existe una frase muy importante que dice: “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”. Para el caso de la infraestructura, se considera necesario conocer el estado actual de la existente, para definir cuál requiere mantenimiento, sustitución o reemplazo y determinar dónde se requiere nueva infraestructura.
Es por ello que la propuesta del CICM para este rubro reside en que el Poder Ejecutivo federal establezca que

las diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales tengan la obligación de desarrollar planes sectoriales y regionales para la creación de la infraestructura –en la materia que les competa– con horizonte de planeación de corto, mediano y largo plazo, este último no menor de 50 años, de carácter dinámico y actualizables periódicamente, según la evolución de las necesidades de la población, de las oportunidades para impulsar el desarrollo socioeconómico y de las posibilidades económicas de llevarlos a cabo. Esas mismas secretarías y entidades deberán desarrollar sus planes sectoriales con una visión de desarrollo regional justo y equilibrado y con criterios de sostenibilidad.
Una vez que cada secretaría y entidad paraestatal desarrolle sus planes sectoriales y regionales, se recomienda que exista una dependencia del Poder Ejecutivo federal con la responsabilidad de su integración, para contar de esa manera con un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, estableciendo que los programas y proyectos incluidos en dicha planeación cumplan con los requisitos de carácter económico, social y ecológico, los cuales deberán quedar establecidos en la normativa correspondiente. La infraestructura estratégica solo podrá ser desarrollada una vez que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haya determinado que cumple con los requisitos de dicha evaluación.
La planeación integral se refiere a desarrollar infraestructura que tenga como propósito alcanzar objetivos específicos relacionados con elevar el nivel de vida de la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico nacional; entre ellos se pueden mencionar la reducción de la pobreza, el combate al hambre, una alimentación suficiente, el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, la movilidad sostenible, el desarrollo urbano resiliente, la vivienda, la educación, la eficiencia energética y el manejo y disposición final de residuos.
La planeación de la infraestructura sostenible, desde un punto de vista estratégico, debe considerar no solamente la programación de las obras, el correcto diseño y







la construcción, sino en forma indispensable la operación y el mantenimiento.
En la planeación del desarrollo de la infraestructura sostenible se recomienda considerar la que desarrollan, en la materia y ámbito que les competen, algunos institutos municipales o metropolitanos de planeación, en los cuales se tiene una participación ciudadana importante, por lo que se puede aprender de dicha experiencia para el desarrollo de la planeación nacional de la infraestructura sostenible.
Desarrollo de instrumentos económicos
Para alcanzar los objetivos de protección y conservación de los recursos naturales, así como los de desarrollo sostenible, se requieren mecanismos económicos, presupuestales y financieros a los que puedan acceder las personas físicas y morales. Actualmente los costos ambientales reales siguen sin reflejarse en la medida necesaria en el costo del desarrollo de proyectos de infraestructura, lo que provoca un déficit económico en el mediano y largo plazo, cuando la mayor parte de estos costos ambientales se hacen tangibles.
Por lo tanto, el CICM considera que es fundamental establecer el desarrollo de nuevos esquemas económicos y financieros, como parte del pago de derechos e impuestos, que fomenten conductas de protección y conservación de los recursos naturales y que desalienten iniciativas de infraestructura que los afecten. Como ejemplo se puede mencionar que los programas estratégicos de reforestación y conservación de las áreas naturales protegidas, así como el pago por servicios ambientales, requieren un presupuesto más amplio.
Reforzamiento del marco jurídico ambiental
El marco jurídico ambiental mexicano requiere ser actualizado. Hay retrasos considerables en varias de las leyes ambientales más importantes de nuestro país. El principal problema ha sido la vinculación con las disposiciones internacionales –a las que se ha comprometido
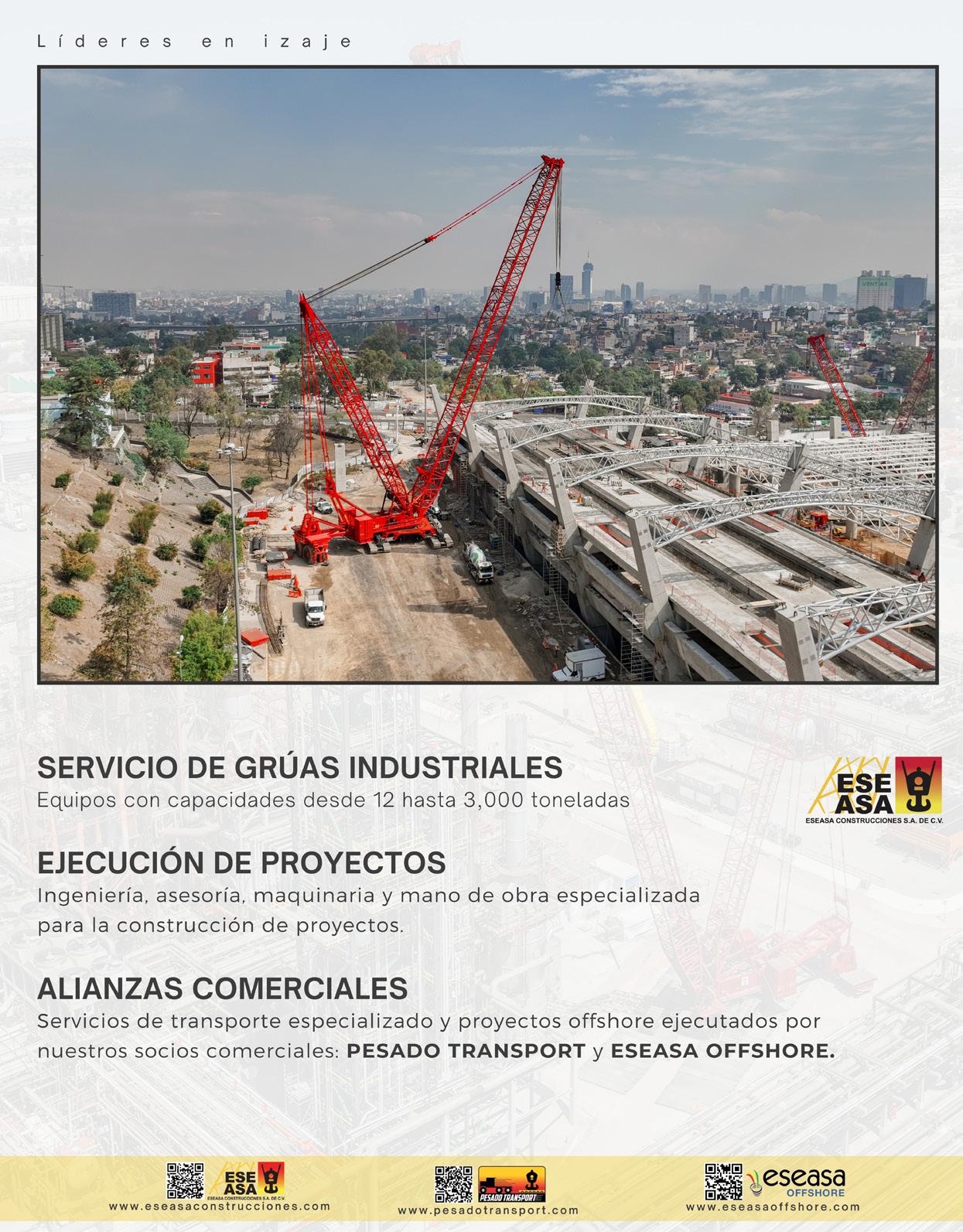
El ambiente y la sostenibilidad de la infraestructura
México mediante la firma a los tratados internacionales–, que debieran reflejarse en la legislación federal, estatal y municipal. Es necesaria una revisión profunda del estado de nuestro marco jurídico ambiental.
Leyes relacionadas con temas como la descarbonización, energías alternativas, sistemas integrales de movilidad, desarrollo urbano resiliente y sostenible, sistemas integrales de manejo de residuos, sistema de evaluación del impacto ambiental, entre otras, requieren, en algunos casos, reformarse; en otros, elaborar nuevas leyes.
De igual manera, la revisión y actualización de los reglamentos y de las normas ambientales es indispensable, así como la vigilancia suficiente y acciones para asegurar su cumplimiento, ya que de nada sirve tener una normativa que operativamente no se logra aplicar ni supervisar por las autoridades ambientales competentes en los niveles nacional, estatal y municipal.
A manera de resumen, se reitera la importancia de promover el desarrollo de infraestructura sostenible en toda la extensión de la palabra.
Un nuevo concepto, referido como sostenibilidad integral, empieza a permear en el ambiente de la infraestructura. Abraza una perspectiva amplia que incorpora cuatro dimensiones: la económico-financiera, la social, la de gobernanza y, desde luego, la ambiental y de resiliencia climática. En el ámbito de la infraestructura, el término infraestructura sostenible pretende introducir la idea de desarrollar y ejecutar proyectos que no solo sean eficientes desde el punto de vista ambiental y económico-financiero, sino también inclusivos y benéficos para la sociedad. Este enfoque holístico reconoce que la sostenibilidad es un delicado equilibrio entre el desarrollo económico, la justicia social y la preservación ambiental.
Conclusiones
En México se ha realizado mucho trabajo en favor del ambiente, y es necesario enfocar los esfuerzos en las áreas más importantes para que se logre una integración adecuada entre el desarrollo de infraestructura y la sostenibilidad ambiental. Los tres elementos enlistados previamente siguen siendo deudas que no han podido saldarse para vincular eficientemente las políticas de desarrollo con las de sostenibilidad ambiental: la integración de la planeación sostenible en la planeación del desarrollo a través del uso de la evaluación ambiental estratégica, el desarrollo de instrumentos económicos ambientales y la actualización de nuestro marco jurídico ambiental requieren una atención inmediata para cumplir con los principios de un desarrollo ambientalmente sostenible en México

Elaborado por el Comité Técnico de Medio Ambiente y Sustentabilidad para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la administración federal.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

Luis Zueco
Ediciones B, 2024
Año 1496. Tras conseguir la unión de Castilla y Aragón, conquistar Granada y las Islas Canarias, Isabel la Católica se encuentra en los años finales de su vida, pero también en los que ostenta más poder. Un poder y un legado que no está dispuesta a perder, ni siquiera después su muerte.
Como en su anterior novela El tablero de la reina, el eje central de esta historia son los últimos años del reinado de Isabel. En este contexto histórico se halla el intento de Felipe el Hermoso de hacerse con el poder mientras Fernando el Católico trata de evitarlo. Además, está la intención de los reyes católicos de originar un plan de alianzas matrimoniales y movimientos estratégicos para que sus descendientes dominen el mundo.
En esta segunda parte de la historia, 20 años más tarde, el hilo conductor serán los viajes, los mapas. Cada barco que regresaba a puerto podía aportar un tesoro: un mapa, que se convertía en el bien más preciado de una corona. El contexto es la llegada de los primeros barcos a América, la invención de la imprenta… el comercio marcaba ya la economía, y contar con información actualizada —sobre todo en forma de mapas— era tener el poder.
Los protagonistas son Noah, un joven cartógrafo que ha de huir de su Flandes natal porque es acusado de asesinato, y María, que busca venganza por la muerte de su padre




OCTAVIO FERNÁNDEZ
Director general de Admexus
LLC y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en los sectores de manufactura, automotriz y medicina. Experto en estrategia, IA, optimización de producción y la industria 4.0.
JORGE DÍAZ PADILLA BOYER
Director general de SYSTEC, consultor con más de 25 años de experiencia liderando transformaciones digitales. Experto en gestión de proyectos, rediseño de procesos, estrategia de TI y gestión del cambio.
Los espacios sentientes integran tecnología y sensibilidad humana para crear entornos que fomentan el bienestar. Unen múltiples disciplinas como la ingeniería y el urbanismo, y se basan en tres pilares: la experiencia sensitiva y cognitiva del ocupante, el diseño y la edificación tecnológicos, y la correlación con el entorno urbano y natural. Este artículo habla de cómo construir estos espacios para que evolucionen y se adapten a sus habitantes.
Nos encontramos en el umbral de una nueva era, marcada principalmente por el auge de la inteligencia artificial (IA), la cual está transformando todos los ámbitos de la vida humana. En este contexto, la tecnología está impactando la edificación, construcción y el diseño arquitectónico de nuestros espacios vitales. Sin embargo, estas nuevas formas de concebir y desarrollar los espacios pueden provocar un desequilibrio entre la innovación tecnológica y la creación de ambientes acogedores y positivos. A veces, la tecnología, lejos de aportar calidez, seguridad y felicidad, y de fomentar sentimientos de bienestar, puede suscitar sensaciones de frialdad y distanciamiento, y esto es lo que identificamos como espacios sentientes.
El principal desafío contemporáneo de los espacios sentientes consiste en alcanzar un equilibrio entre la integración de nuevas tecnologías y la preservación de una experiencia sensible y confortable en los entornos habitados. Esta perspectiva trasciende la forma de la construcción de espacios eficientes o funcionales; implica, más bien, resguardar y fomentar aquellos aspectos que configuran nuestra condición humana: la capacidad de vivir, percibir y experimentar el entorno desde una dimensión tanto sensorial como cognitiva.
En este artículo nos centraremos en la descripción de la implementación de espacios sentientes, en los cuales la tecnología constituye el fundamento esencial para vincularse con la experiencia humana y favorecer la sinergia entre la innovación tecnológica y el bienestar de espacios confortables modernos.
El sentir humano como fundamento
El sentir humano es una de las expresiones más complejas y profundas de nuestra vida cotidiana. A diferencia de otros seres vivos, el ser humano no solo percibe estímulos del entorno, sino que también experimenta emociones, sensaciones y sentimientos que influyen en los estímulos físicos.
El sentir es mucho más que registrar calor, frío, dolor o placer; es la construcción de una experiencia neuronal interna a partir de vivencias, relaciones, entornos y memorias. El sentir conecta con el entorno; permite empatizar, amar, temer, sufrir y soñar, entre muchas otras experiencias. A través de él, el cuerpo se convierte en un lenguaje de expresión predominantemente sensitivo y, en menor medida, cognitivo.
Por esta razón, cuidar tanto lo que se siente como la manera en que se siente no es un lujo, sino una necesidad vital. Reconocer las emociones, comprenderlas y otorgarles un espacio en la vida cotidiana nos vuelve más humanos, más conscientes y, quizás, más sensibles a nuestro entorno de espacio sentiente en el que vivimos.
Más allá de la construcción:
una visión integral de la edificación
Durante el proceso de construcción de los espacios sentientes, se requiere una sinergia entre múltiples disciplinas y el uso de nuevas tecnologías de diseño y edificación, que incluyen la ingeniería civil, el urbanismo, la gestión de proyectos, las tecnologías inteligentes, la sostenibilidad y el diseño, entre otros.
Construir un entorno que pueda sentir y responder al habitante implica desarrollar una red de sistemas y elementos sensitivos que colaboren para dar forma a lo visible y a lo vivible. Un sitio sentiente se fundamenta en tres pilares clave que se desarrollan en lo que sigue (Fernández, 2024a).
El sentir y el desarrollo cognitivo del ocupante dentro del espacio sentiente
El primer fundamento resalta la experiencia sensitiva y cognitiva del ser humano en su interacción con el espacio. La arquitectura y el diseño espacial influyen profundamente en cómo nos orientamos, percibimos y sentimos en un entorno. Estos procesos están respaldados por mecanismos neuronales que se activan en respuesta a los espacios que habitamos. Hoy, gracias a la IA, dichos procesos neuronales pueden evaluarse y modelarse mediante algoritmos que replican patrones de reacción de un cerebro humano ante diversos estímulos espaciales como la luz, las texturas, las formas, los olores y los sonidos, suficientes para generar sensaciones de bienestar, refugio o incluso curiosidad. Esto sucede cuando, al moverse y habitar un espacio propicio, se activan procesos mentales como la memoria espacial, la generación de ideas, la creatividad y el sentido de confort.
Diseño, tecnologías, materiales, construcción y edificación del espacio sentiente En este rubro se aborda la integración de múltiples áreas multidisciplinarias y tecnologías emergentes necesarias para construir espacios que, al tiempo de ser funcionales y habitables, también respondan al sentir y al desarrollo cognitivo del ocupante. Se trata de entornos capaces de adaptarse, aprender y evolucionar junto a las personas que los habitan. Esto implica el uso de IA generativa para diseñar espacios personalizados, que son estimulados con sensores biométricos y ambientales que permiten una respuesta en tiempo real al estado físico y emocional de los usuarios. Incluso se pueden generar modelos de proyección que integren mejores ambientes sensitivos, de acuerdo con los elementos que proporcionen confort emocional y estímulos cognitivos de felicidad.
Este enfoque incluye el espacio, las luces, los colores, los sonidos, las texturas y los olores, además de integrar tecnologías como el internet de las cosas (IoT), capaces de recibir datos y estimular un ambiente de confort suficiente para crear un espacio verdaderamente sentiente. Estas tecnologías permiten monitorear y optimizar variables como temperatura, humedad, viento, movimientos geológicos, olores, luminosidad, seguridad y energía para generar estados sensitivos.
Además, se pueden emplear técnicas avanzadas como la impresión 3D, la robótica y la realidad aumentada para lograr construcciones eficientes, sostenibles y emocionalmente conectadas. Así, la edificación sentiente se convierte en un diseño inteligente centrado en el ser
humano, donde el espacio dialoga con sus ocupantes, mejora su calidad de vida y se articula de manera consciente con los entornos.
Correlación inteligente con urbanismo, medio ambiente, servicios y otras entidades dinámicas
El tercer fundamento reconoce que el espacio inteligente, potenciado por modelos de inteligencia artificial, no funciona de manera aislada, sino que está estrechamente conectado con el entorno urbano, el medio ambiente y los servicios que lo rodean.
Así, el espacio sentiente no es solo un espacio físico, sino que forma parte de un sistema dinámico complejo que debe responder a múltiples variables y actores para crear un entorno urbano consciente y en constante evolución que favorece una vida plena y conectada para sus habitantes.
Herramientas tecnológicas para construir espacios sentientes Los espacios sentientes representan una evolución avanzada del concepto de espacios inteligentes, donde se busca la automatización y personalización tecnológica además de la integración profunda de la experiencia humana –sensitiva y cognitiva– con el entorno construido y su ecosistema urbano y natural.
Para construir estos espacios vivos y sensibles, es fundamental incorporar un conjunto de tecnologías que en conjunto conforman un ecosistema inteligente robusto y dinámico. Algunas de estas tecnologías son:
• Modelado de Información de la Construcción (BIM): una metodología digital que va más allá de un simple modelo, ya que facilita la gestión integral del ciclo de vida del proyecto. Los ingenieros civiles usan BIM para modelar cada fase, desde la planificación inicial y el diseño estructural hasta la operación y el mantenimiento del inmueble, asegurando que cada elemento esté integrado y sus datos actualizados a lo largo del tiempo
• Internet de las cosas: la conexión de sensores y dispositivos a través de IoT es fundamental para recolectar datos en tiempo real sobre variables ambientales y conocer la gestión de la salud estructural del edificio. Esta infraestructura permite que el espacio sentiente responda dinámicamente a sus usuarios y al entorno ajustando automáticamente condiciones para maximizar confort, eficiencia y seguridad.
• Inteligencia artificial y aprendizaje automático: la IA analiza grandes volúmenes de datos recogidos por sensores y plataformas centralizadas para identificar patrones, predecir necesidades y optimizar el funcionamiento del espacio. El aprendizaje automático (machine learning) permite que el sistema evolucione y se adapte continuamente mediante la personalización de la experiencia de los ocupantes para mejorar la eficiencia energética anticipando mantenimiento o cambios en el diseño.

La realidad aumentada y la realidad virtual facilitan la simulación y visualización avanzada durante el diseño y la construcción.
• Robótica y automatización: la incorporación de robots en la construcción y operación facilita la precisión, eficiencia y sostenibilidad. Estos sistemas se pueden usar para tareas de construcción, mantenimiento o incluso para reforzar la conexión emocional y funcional entre el entorno y sus habitantes.
• Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV): estas tecnologías inmersivas facilitan la simulación y visualización avanzada durante el diseño y construcción, así como la interacción y educación de los usuarios dentro del espacio. Permiten experiencias sensoriales amplificadas y la capacitación en el uso óptimo del entorno sentiente.
• Tecnología blockchain: proporciona un sistema seguro, transparente y descentralizado para la gestión de datos críticos, contratos inteligentes y registros de mantenimiento dentro del ecosistema del espacio sentiente. Esta tecnología garantiza la integridad y privacidad en el intercambio de información entre todos los actores involucrados.
La sinergia de estas tecnologías posibilita que los espacios sentientes sean entidades vivas que monitorizan y comprenden las necesidades físicas, emocionales y cognitivas de sus ocupantes en tiempo real; responden de forma adaptable y personalizada de forma autónoma para optimizar el bienestar humano y la gestión en la eficiencia energética y ambiental; desarrollan y evolucionan las acciones requeridas con base en datos y modelos predictivos, anticipando cambios actuales y futuros. Esta integración fomenta la creación de una arquitectura que, además de funcional y estética, sea una verdaderamente viva, que entrañe un diálogo constante entre tecnología, humanidad y naturaleza. De este modo, los espacios sentientes se consolidan como la próxima frontera en la evolución del entorno construido, al fusionar vanguardia tecnológica con sensibilidad humana.
Desafíos para construir sitios sentientes
Si bien la construcción de espacios sentientes promete una revolución en el diseño y la edificación, su implementación conlleva una serie de desafíos significativos que es preciso considerar:
• Inversión inicial: la incorporación de tecnologías como IA, sensores biométricos, robótica y gemelos digitales requiere una inversión de capital e infraestructura considerable.
• Brecha de habilidades y curva de aprendizaje: la complejidad tecnológica y conceptual de los espacios sentientes demanda profesionales con competencias híbridas en áreas tecnológicas, humanas y ambientales. Actualmente, existe una brecha en habilidades para diseñar, construir, operar y mantener estos sistemas integrados con IA, neuroanálisis, IoT, análisis de datos, conectividad digital y urbanismo inteligente.
• Interoperabilidad de sistemas y estándares de datos: los espacios sentientes requieren la integración de múltiples sistemas tecnológicos que generan y consumen datos en tiempo real, lo cual es esencial para el funcionamiento armónico del ecosistema. La carencia de estándares comunes, protocolos y formatos de datos unificados puede ocasionar incompatibilidades y barreras para la integración total.
• Ciberseguridad y privacidad de los datos: dados los volúmenes masivos de datos personales, biométricos, ambientales y operativos que se manejan, la seguridad informática es un desafío clave. Los sitios sentientes resultan objetivos atractivos para ataques cibernéticos que podrían comprometer su integridad, privacidad y disponibilidad, lo cual afecta la confianza de usuarios y operadores. Por ello, se requieren enfoques robustos de ciberseguridad.
Consideraciones futuras y tendencias tecnológicas
Los espacios sentientes representan el futuro de la edificación, al unir la tecnología de vanguardia con la sensibilidad humana. Hay algunas tendencias que lograrán que estos espacios se conviertan en nodos activos de ecosistemas urbanos inteligentes para adaptarse y responder a las necesidades de las personas en aras de mejorar su calidad de vida y su interacción con el entorno (Fernández, 2024b):
• Autonomía de los espacios sentientes. Se prevé un aumento gradual de la autonomía en los espacios sentientes, mediante la incorporación de IA avanzada que no solo responda, sino que anticipe y tome decisiones proactivas para optimizar bienestar, eficiencia energética y seguridad, sin intervención humana constante.
• Gemelos digitales dinámicos e integrados. El uso de gemelos digitales en tiempo real evolucionará hacia modelos cada vez más dinámicos, que integren datos sensoriales, emocionales y cognitivos del usuario. Esto facilitará simulaciones predictivas precisas y una gestión adaptativa continua del espacio y la ciudad.














De los espacios actuales a los sentientes inteligentes: ...
• Integración total de la cadena de valor. La futura madurez de los sitios sentientes implica la integración completa de la cadena de valor, desde el diseño conceptual hasta la operación y mantenimiento, pasando por la construcción, gestión de materiales y sostenibilidad. Las plataformas digitales centralizadas y basadas en blockchain e IA facilitarán la trazabilidad, transparencia y colaboración eficiente entre todos los actores involucrados.
• Ecosistemas urbanos inteligentes y colaborativos. Los espacios sentientes serán nodos activos dentro de ecosistemas urbanos inteligentes más amplios, relacionados con movilidad, servicios públicos, energías renovables y dinámicas sociales. Esto conducirá a una mayor resiliencia urbana, sostenibilidad y calidad de vida, potenciando la interacción consciente entre personas, espacios y tecnologías de forma eficiente.
La construcción de espacios sentientes representa un desafío, pero también un objetivo clave en la evolución de los entornos habitables del futuro. Esto se logra mediante la integración y fusión de tecnologías de vanguardia, como la IA, para crear un urbanismo con verdadera sensibilidad humana.
Estos nuevos espacios son el resultado, por lo tanto, de la interacción entre el sentir humano y la tecnología inteligente, con el propósito principal de generar bienestar y una conexión emocional positiva, yendo más allá de la funcionalidad sistemática actual. El principal objetivo es alcanzar un nuevo nivel de diseño de hábitat que realmente promueva confort y calidad de vida. Para lograrlo, es esencial integrar un ecosistema de conocimientos tecnológicos avanzados y una implementación sólida. Esto incluye sistemas de información histórica que permiten coordinar y optimizar el diseño, una gestión innovadora del ciclo de vida en las construcciones de espacios urbanos y la incorporación de tecnologías que habiliten áreas sentientes.
De cara al futuro, los espacios sentientes se proyectan como nodos activos dentro de ecosistemas urbanos inteligentes que promueven una interacción consciente y sensible entre las personas, el entorno construido y la naturaleza. Su evolución avanzará hacia mayor autonomía y una integración completa en todas las etapas de su desarrollo, desde el diseño y la cadena de valor hasta la finalización de la construcción, para consolidar así una nueva era en la que arquitectura, construcción, tecnología y sensibilidad humana formen la nueva era del urbanismo moderno sentiente

Referencias
Fernández, O. (2024a). Disrupción empresarial con inteligencia artificial: la incesante transformación cognitiva. México: OEM.
Fernández, O. (2024b). México: potencia cognitiva y voluntad tecnológica: venta al futuro cognitivo. Autoedición.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
Febrero 20 al 22
XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Arquitectura
Asociación Internacional de Estudiantes de Ingeniería - Colombia
Cartagena, Colombia https://congresoconcivil.com/congreso/
Marzo 3 al 5
Residuos Expo 2026
International Solid Waste Association Ciudad de México residuosexpo.com/2025/
Marzo 10 al 13
17º Congreso Mundial de la Vialidad Invernal, Resiliencia y Descarbonización de la Carretera PIARC
Chambéry, Francia www.piarc-chambery2026.com/es
Abril 14 al 16
Semana Internacional de la Construcción México
Institución Ferial de Madrid y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Guadalajara, México www.ifema.es/sicon-mx
Abril 26 al 29
Congreso Mundial de Medio Ambiente y Recursos Hídricos
American Society of Civil Engineers Mobile, EUA www.ewricongress.org
Abril 28 al 30 2026 WQA Convention & Expo
Water Quality Association Miami, EUA wqa.org/events/2026-wqa-convention-expo
Abril 29 a mayo 1
Structures Congress 2026
American Society of Civil Engineers Boston, EUA www.asce.org/education-and-events/events/ meetings/structures-congress-2026
Mayo 17 al 22
39th International Conference on Coastal Engineering Coasts, Oceans, Ports & Rivers Institute y otros Galveston, EUA www.icce2026.com