
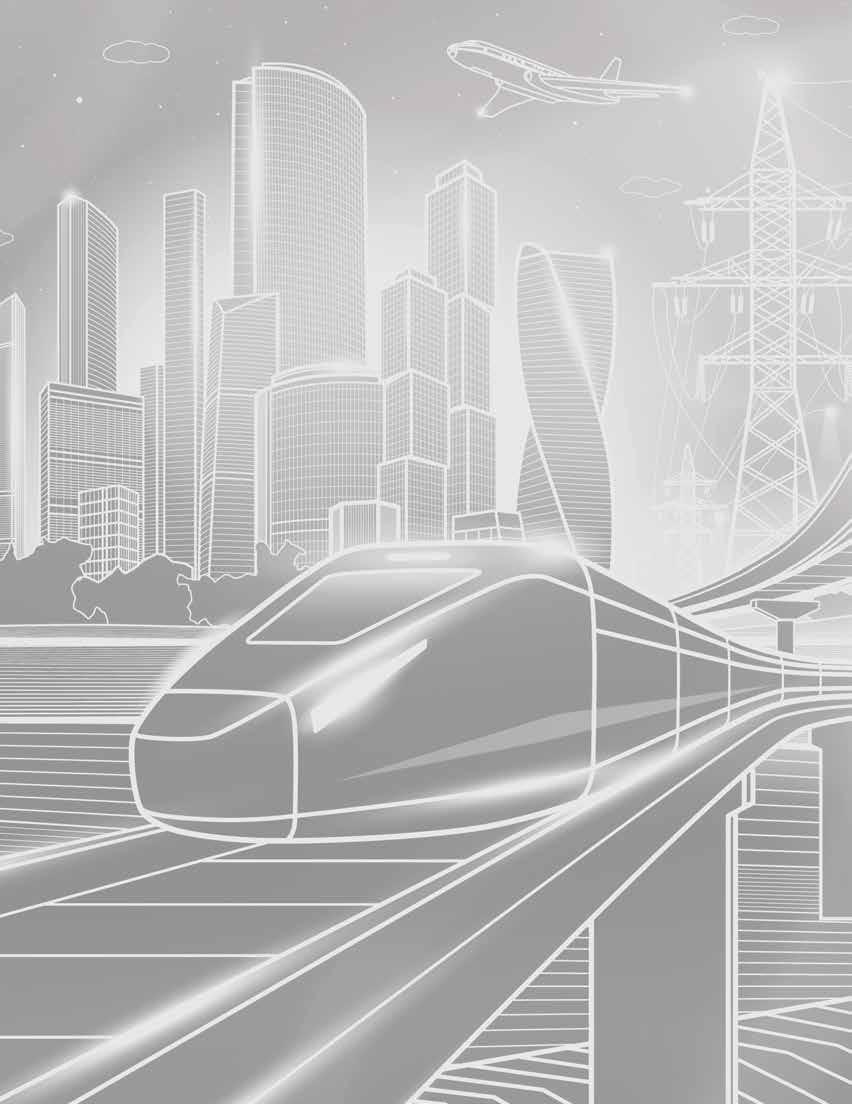

“Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”
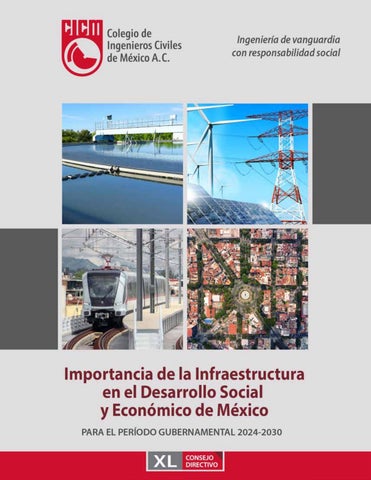

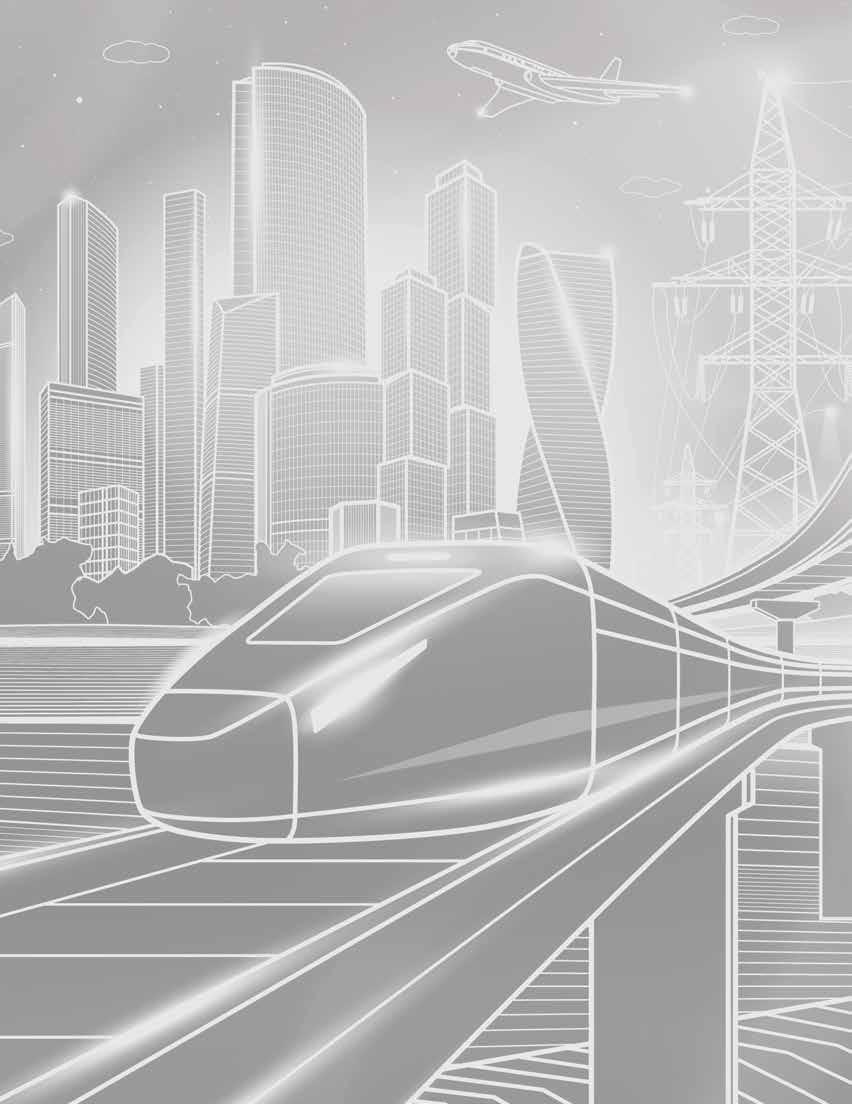

“Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”
La Ley Reglamentaria del Artículo 5º
Constitucional, vigente, relativa al ejercicio de las profesiones, establece en su Artículo 50, inciso h), que los Colegios de Profesionistas tendrán como uno de sus propósitos el “Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores”.
Por lo anterior, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con base en los conocimientos, capacidad y experiencia de varios cientos de ingenieros civiles colegiados, los cuales tienen un amplio y detallado conocimiento de las necesidades insatisfechas de nuestra población y de la infraestructura indispensable para aprovechar las oportunidades relacionadas con el futuro del próximo desarrollo industrial y con el objetivo de colaborar con las autoridades federales que iniciarán sus funciones en este año, para el período gubernamental 2024-2030, preparó el presente documento que no pretende ser un análisis exhaustivo ni detallado de las necesidades de los diversos tipos de infraestructura, sino solamente servir como una guía para intercambiar
opiniones y comentarios en reuniones de trabajo, con las y los mexicanos que tendrán a su cargo la dirección del país durante los próximos seis años.
Las actividades de los profesionales de la Ingeniería Civil en México incluyen en forma relevante, la planeación, la programación y el desarrollo de las obras de infraestructura indispensables para el mejoramiento del bienestar de la población y de las obras necesarias para utilizarlas como base para el desarrollo de actividades principalmente industriales y comerciales, para impulsar el crecimiento económico.
Entre las obras de infraestructura se pueden mencionar las que se requieren para la prestación de servicios públicos a la población, tales como el agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, tratamiento de las aguas residuales, transporte y movilidad urbana e interurbana de los habitantes, vialidades, energía eléctrica para uso domiciliario, industrial, turístico, servicios públicos, manejo, tratamiento y disposición de los residuos sólidos municipales, energía eléctrica
domiciliaria, alumbrado público, escuelas e instituciones de educación media y superior, centros y clínicas de salud, hospitales, gas para consumo domiciliario y otra serie de obras indispensables para satisfacer las necesidades más importantes de la ciudadanía.
Otro tipo de obras de infraestructura están relacionadas con la producción de alimentos para la población, que puede ser crítica para el abasto ante sequías y huracanes, a través de presas de almacenamiento, canales y zonas de riego, pozos de diferentes profundidades para el aprovechamiento de las aguas subterráneas para riego, presas y encauzamientos para el control de avenidas, la conservación de las condiciones ecológicas de las aguas superficiales y subterráneas, entre otras.
En México está en evolución un proceso de urbanización acelerada, por lo que una parte importante de la población, del orden del 80%, vivirá en localidades urbanas y ciudades y sólo el 20% en el medio rural, lo cual implica que la
futura generación de empleos no se dará en la producción de alimentos sino en actividades industriales y comerciales.
Atender las demandas crecientes de infraestructura para el equipamiento urbano y la industrialización, representará un enorme esfuerzo fiscal y financiero en el futuro próximo de nuestro país, especialmente en lo que se refiere al suministro de agua, el transporte carretero, ferroviario, marítimo y aéreo, así como el abastecimiento creciente de energía eléctrica y de combustibles para la producción industrial, incluyendo la participación de la importantísima Cadena Productiva de la Infraestructura que deberá suministrar los diversos insumos necesarios para todo tipo de productos finales, tanto para el consumo nacional como para el importante incremento de nuestras exportaciones.
A continuación se presentan los documentos desarrollados por los asociados, agrupados en los diversos Comités Técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles de México.


Introducción
La infraestructura física, tanto económica, como social, de un país o de una región es un factor crucial para su desarrollo. La infraestructura económica impulsa la competitividad y la infraestructura social aminora las desigualdades, incidiendo ambas en elevar el nivel de calidad de vida de las personas.

Esta infraestructura se provee a la sociedad en forma de hospitales, clínicas, escuelas, manejo y disposición de residuos sólidos, vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), agua potable, alcantarillado, saneamiento, drenaje pluvial, alumbrado, conectividad y la electricidad, entre otras.
Al Colegio de Ingenieros Civiles de México le preocupa la situación que guarda la infraestructura en nuestro país, los insuficientes niveles históricos de inversión presupuestal aplicada y los grandes desafíos para el futuro derivados del acelerado crecimiento de nuestra población y de la economía.



Estos factores indican la necesidad de invertir más y en mejor forma en infraestructura de todo tipo, tanto para responder a las necesidades de los mexicanos, como para aumentar la competitividad de nuestra economía y para alcanzar un futuro que nos permita disminuir desigualdades en el ámbito regional que aún persisten.
Necesidad y conveniencia de invertir en infraestructura
El CICM estima que los desafíos indican la necesidad de invertir anualmente en infraestructura al menos el 5% del Producto Interno Bruto, lo cual representa un esfuerzo anual
*1 Se sabe que la nueva administración prevé captar fondos adicionales vía comercio exterior y por ahorros, producto de mejoras con la digitalización. Se estima que eso dará solo para absorber las necesidades que demandará el nearshoring; por eso la participación privada.
mayor a 70,000 millones de dólares que, sumado a la gran presión que tienen las finanzas públicas por el cierre de la brecha fiscal, necesariamente requerirá de nuevas fuentes de financiamiento y fondeo, así como de la participación de mayor inversión privada*1 .
Esta inversión debe considerar la indispensable reposición de activos de infraestructura que alcancen su vida útil, la adaptación de la infraestructura a los impactos del ya presente cambio climático y una mayor resiliencia, así como la ampliación de capacidad y cobertura de los servicios públicos en cualquier lugar del país donde ello se requiera.


Para atender estas inevitables necesidades y aprovechar las oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico del país, el Colegio de Ingenieros Civiles de México le propone a la futura Presidenta de la República, establecer una Nueva Hoja de Ruta para el Desarrollo de la Infraestructura de México, en la forma que se indica más adelante.
Establecimiento de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física
Por lo anterior, adicionalmente al Plan Nacional de Desarrollo, previsto en la Ley General de Planeación, es fundamental elaborar un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física, de largo plazo, con visión cuando menos al año 2050, el cual sea sostenible, flexible, actualizable e incluyente, así como la creación de una Dependencia federal, que se encargue de integrar los proyectos que deben generar sectorialmente las Secretarías y Entidades Paraestatales federales con visión de equilibrio regional, para someter los programas anuales derivados de dicho Plan
a la aprobación de la representación popular, en la Cámara de Diputados y con base en ello desarrollar proyectos correctos de infraestructura física necesarios.
Entre las facultades de dicha Dependencia federal, responsable de la integración de las iniciativas de proyectos sectoriales y regionales que le propongan las Secretarías y Entidades Paraestatales, se encontraría la de determinar los montos de los recursos presupuestales y de los financiamientos que se destinarían a cada sector de la infraestructura y a cada región del país, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Colegio considera fundamental la elaboración de dicho Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, así como la creación de la Dependencia federal integradora de los planes sectoriales y regionales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la cual pueda definir e integrar los proyectos de infraestructura pertinentes y establecer su adecuada preparación,


financiamiento e instrumentación, con las debidas interrelaciones sectoriales y regionales, de conformidad con un nuevo enfoque de participación social incluyente.
Consecuencias de la inexistencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura
Por la carencia en México de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, la inversión económica y social en las últimas dos décadas en general, ha sido insuficiente (del orden del 2% del PIB), cuando debería ser superior al 5%. Y la infraestructura física es una actividad tractora que jala al resto de la economía, como ya lo vimos en este sexenio que concluye.
También, producto de la falta de planeación, la inversión ha sido ineficiente, con elevados sobrecostos y tiempos de ejecución de las obras, que frecuentemente suelen duplicarse o multiplicarse en una buena parte de los casos, y lo que es aún peor, sin alcanzar los beneficios esperados con dichas inversiones.
Adicionalmente, muchas inversiones en las pasadas décadas han sido insostenibles desde el punto de vista social, ambiental, operativo y de gobernanza.
Beneficios de institucionalizar la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física
Considerando las brechas existentes en varias regiones del país y en diversos sectores específicos, así como los retos de adaptación al cambio climático, necesidad de aumentar la resiliencia y de mantener, reponer, actualizar e incrementar capacidades, el CICM recomienda un ritmo de inversión anual de al menos 5% del PIB en infraestructura. Esto aún contrasta con los niveles del 8% que están teniendo otras regiones en el mundo, particularmente África y Asia.
Habrá que poner especial énfasis en que dicha infraestructura potencie las oportunidades de crecimiento económico y contribuya a disminuir desigualdades que aún persisten en zonas como el sur-sureste del país. Es importante reconocer que en los últimos años se ha destinado un mayor volumen de recursos al Sur-Sureste, aunque aún persisten rezagos importantes. México tiene un gran potencial económico basado, entre otros aspectos, en la relocalización emergente de cadenas de suministro global. Resulta clave habilitar los parques industriales requeridos con infraestructura energética, agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, gas, transporte carretero, ferroviario, marítimo y aéreo, sistemas de movilidad, vivienda, salud y equipamiento urbano para los trabajadores que ya está demandando ese proceso de industrialización.



Por las restricciones presupuestales federales, estatales y municipales, estas inversiones requerirán de nuevas fuentes de financiamiento y fondeo, y de una mayor participación de inversión privada. Esta inversión debe considerar, como ya se indicó, el mantenimiento y la reposición de activos que alcancen su vida útil, adaptación al cambio climático y mayor resiliencia, así como ampliaciones de capacidad y cobertura en donde se requiera.
Nueva Hoja de Ruta para el desarrollo de la infraestructura en México
Por lo anterior, el Colegio recomienda la adopción de una Nueva Hoja de Ruta Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Física en México, que se sustentaría en los 4 pasos, señalados a continuación:
Paso 1: Incluir el tema de la Infraestructura Física en la Agenda Política de la Presidencia de la República y en la del y los siguientes gobiernos federales.
Paso 2: Institucionalizar el Desarrollo de la Infraestructura como Política de Estado y su Planeación con visión de largo plazo, creando una Dependencia responsable de su gestión.
Paso 3: Crear la Gobernanza que requiere el Ciclo Integral de Desarrollo de la Infraestructura, incluyendo el fortalecimiento o creación de Dependencias de Planeación Sectorial y Regional en cada Secretaría y Entidad Paraestatal. Esto incluye la formación de un Consejo de Políticas de Infraestructura integrado desde la sociedad, con el fin de apoyar en estas materias al Estado y potenciar de manera efectiva el ciclo de inversión en infraestructura.

Paso 4: Formalizar un Nuevo Pacto con el sector privado, académico y el social para el desarrollo de la Infraestructura Física.
Conclusiones y recomendaciones
u El desarrollo de infraestructura física es una actividad que impulsa al resto de la economía, atendiendo así la desigualdad que padece nuestra población a la vez que garantiza sus derechos constitucionales.
u En México, la inversión en infraestructura ha sido insuficiente en las últimas décadas, lo que ha tenido consecuencias sociales negativas, además de ineficiencia, sobrecostos y la insostenibilidad de las inversiones.
u Por ello, se necesita una política pública que promueva la elaboración de Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física, de largo plazo (con visión al 2050), que sea sostenible, flexible, actualizable e incluyente y que ayude a detectar necesidades reales.
u La planeación es responsabilidad del gobierno, y por ello debe crear una dependencia federal encargada de integrar los planes de infraestructura física, de distintos ámbitos de la administración pública, de definir prioridades y los montos de recursos presupuestales y de financiamiento.
u La inversión en infraestructura física debe ser de al menos el 5% del PIB y debe enfocarse en:
1. Reponer activos que alcancen su vida útil.
2. Adaptar la infraestructura al cambio climático y aumentar su resiliencia.
3. Ampliar la capacidad y cobertura de los servicios públicos en todo el país.
4. Potenciar las oportunidades
de crecimiento económico y disminuir las desigualdades regionales; garantizar derechos humanos
5. Coyunturalmente, habilitar parques industriales con la infraestructura necesaria para la relocalización de cadenas de suministro.
u Una buena planeación permite acceder a nuevas fuentes de financiamiento y fondeo para la inversión en infraestructura, incluyendo una mayor participación del sector privado, que debe ser supervisada por el gobierno.
u Se propone una Nueva Hoja de Ruta Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Física en México, con 4 pasos:
1. Incluir el tema de la infraestructura física en la agenda política.
2. Institucionalizar el desarrollo de la infraestructura como política de estado.
3. Crear la gobernanza que requiere el ciclo integral de desarrollo de la infraestructura.
4. Formalizar un nuevo pacto con el sector privado, el académico y el social.


El agua, como elemento básico para la vida, no ha sido suficientemente valorada en México. Es tiempo de darle su merecida importancia. El no hacerlo, siempre conlleva serias consecuencias, muchas irreparables. Los retos y problemas del agua hoy nos rebasan y ya han repercutido en la calidad de vida de la población y condenan cada vez más nuestro futuro.
Los problemas del agua no se pueden resolver en el corto plazo, ya que se han acumulado a lo largo de muchos años. Es necesario llevar a cabo un proceso de planeación de largo plazo que sirva de base para plantear estrategias a seguir, que vayan
más allá de las administraciones gubernamentales sexenales.
La solución a los problemas del agua se construye a partir de una mejor organización, una sociedad informada y comprometida e instituciones con suficientes recursos para cambiar el rumbo del país, desde un creciente deterioro hídrico, hacia la sustentabilidad.
La situación actual de los recursos hídricos
La distribución del agua en el país contrasta con los centros de demanda. Donde hay mayor disponibilidad (sur y sureste), hay menos población y actividades productivas; donde


hay menos agua (centro y norte), es mayor la demanda y se ha recurrido a la extracción de agua subterránea hasta sobreexplotar los 157 acuíferos más importantes de los 653 existentes. Esta situación se agravará con el cambio climático, el crecimiento de la población, así como con el desarrollo territorial que surgirá con el nearshoring y con la urbanización e industrialización del país.
Las políticas de desarrollo nacional no atienden a la disponibilidad de agua. La responsabilidad de otorgar autorizaciones para el uso del suelo vinculado con el desarrollo urbano reside en los municipios que han sido proclives, en muchos casos, para autorizar asentamientos en zonas de inundación y en zonas de baja disponibilidad de agua.
En las cuencas desarrolladas, el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas ha sido a costa del medio ambiente, que era el usuario natural de toda el agua en su condición original
La regulación del uso del suelo, es decir, el ordenamiento territorial, debe tomar en cuenta los ecosistemas y en particular la disponibilidad de agua, sobre todo para la agricultura de riego, actividades industriales altamente consumidoras de agua y nuevos asentamientos humanos. Es necesario fortalecer los instrumentos de los que disponen las autoridades a cargo de la regulación del uso del suelo, especialmente la planeación del desarrollo regional, para que el manejo del agua sea sustentable.
Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Aunque a nivel nacional existe información relacionada con las elevadas coberturas de servicios de agua (96%) y alcantarillado (94%), hay 21.3 millones de personas sin servicio público
de agua potable y 28.9 sin servicio público de drenaje; además, de esa población con servicio, sólo el 56% cuenta con agua diario, es decir, con servicio continuo y con alcantarillado en sus casas.

La infraestructura para abastecimiento de agua potable a las ciudades y pequeñas localidades presenta pérdidas en las conducciones, en las redes de distribución y dentro de las viviendas. El agua no facturada (que incluye pérdidas reales y aparentes), alcanzó el 58% en 2018.
Una de las razones por las que hay deficiencias en los servicios es que las tarifas que se cobran no alcanzan a pagar los costos de la operación y mantenimiento en muchos casos, menos aún el costo de la recuperación de la inversión en infraestructura; además, por el reducido monto de las tarifas, no propician el uso eficiente del agua.
La autorización de las tarifas por los congresos estatales se rige por criterios políticos en vez de técnicos y económicos y, en consecuencia, se quedan cortas.
Mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento significa construir la infraestructura con capacidad actualmente insuficiente: presas, sistemas de pozos, acueductos, plantas de bombeo, plantas de potabilización y redes de distribución de agua y de alcantarillado, con inversiones que tradicionalmente fueron apoyadas con recursos


presupuestales del gobierno federal, pero en los últimos años se ha reducido ese apoyo. Entre 2013 y 2020 las inversiones federales en el sector hídrico disminuyeron un 38%.
La población nacional se abastece de agua potable principalmente con aguas subterráneas, sobre todo de acuíferos sobreexplotados, lo que plantea problemas de costos crecientes de extracción de aguas cada vez más profundas y en ocasiones de mala calidad al extraer agua con sales disueltas; en otros casos, la extracción de agua genera hundimientos y agrietamientos del suelo que afectan las propias instalaciones de agua, vialidades, el drenaje pluvial y sanitario y las edificaciones urbanas con costos muy importantes para la sociedad.
A esta situación se suma que en el futuro próximo el cambio climático ya está afectando a los servicios por las sequías más frecuentes, más intensas y prolongadas y seguramente afectará en mayor medida los sistemas de abastecimiento de agua potable, como ya ha sucedido en el Sistema Cutzamala que abastece a la Zona Metropolitana del Valle de México, y los sistemas regionales que dan servicio a la zona conurbada de Monterrey, con repercusiones sociales, ambientales, de salud
y económicas de gran importancia. En el objetivo de contar con agua de buena calidad para el consumo humano, se han modificado las normas de agua potable para garantizar el cumplimiento de más parámetros; el problema para su cumplimiento es la insuficiencia de recursos económicos de los organismos y autoridades prestadoras de los servicios, sumados a un insuficiente control y vigilancia de dicha normatividad.
En las comunidades rurales los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son menores que en las áreas urbanas; su satisfacción es difícil y costosa por el tamaño reducido y la dispersión de las localidades rurales en todo el territorio nacional.
En la mayor parte del país la recolección de las aguas residuales se hace con sistemas combinados, es decir, conducen a través de las mismas tuberías el agua de lluvia y las aguas residuales.
El aprovechamiento de las aguas residuales va tomando cada vez más importancia a nivel mundial porque su tratamiento permite utilizarla para diversos fines como el riego y la industria entre otros y, en la perspectiva de la economía circular,


es factible utilizar los residuos que se generan en el proceso. En nuestro país esa reutilización es parcial y predomina para fines de riego agrícola, pero en la mayoría de los casos se aplica sin llevar a cabo el tratamiento necesario, lo que provoca problemas de salud entre los agricultores y eventualmente en los productos agrícolas de consumo humano.
También se debe privilegiar la recarga inducida, sobre todo en acuíferos sobreexplotados como el del Valle de México.
A continuación, se mencionan las principales actividades que sería necesario realizar para satisfacer los grandes rezagos en materia de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y saneamiento:
s Es necesario avanzar en la construcción de infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales para hacer llegar los servicios a los lugares que no los tienen. Al
hacerlo, hay que cumplir las nuevas normas de agua potable y de las descargas de las aguas de retorno, las cuales deben ser más estrictas que las actuales.
s El desarrollo de la infraestructura antes mencionada requiere de un crecimiento importante de los apoyos presupuestales federales para su financiamiento, por la crítica situación económica y financiera de los organismos operadores y de las autoridades responsables de la prestación de los servicios.
s En las comunidades rurales es recomendable explorar modelos de autogestión con el apoyo técnico y económico de los gobiernos municipales y estatales.
s Es indispensable reducir la sobreexplotación de los acuíferos con medidas de uso eficiente del agua como el control de fugas, tomando en cuenta el impacto en la recarga, la reducción de

los consumos domiciliarios con muebles de baño ahorradores, con la micromedición domiciliaria en la mayoría de los domicilios de los consumidores y eventualmente con tarifas que desalienten el consumo excesivo y el desperdicio del agua dentro de las viviendas.
s Se debe promover el reúso de las aguas residuales como una alternativa.
s Un aspecto relevante es la medición, en particular los niveles estáticos y dinámicos de los acuíferos, calidad del agua y sus descargas a los cuerpos de agua, la sobreexplotación de acuíferos, y para atender las demandas de agua, eventualmente con procesos de tratamiento avanzados, para uso de la población en las modalidades de reúso indirecto a través de la recarga de acuíferos y de su almacenamiento en presas y reúso directo, éste con una normatividad de estricto cumplimiento y con un exhaustivo control de éste.
s Es indispensable desarrollar una campaña nacional permanente de control de fugas, que debe comenzar por un sistema de medición de los volúmenes captados en las fuentes de abastecimiento y la micromedición en los
domicilios de los usuarios, para hacer estimaciones confiables de las fugas y de los consumos del agua, sectorizar las redes de distribución, detectar fugas y desarrollar acciones para corregirlas. El potencial de ahorro podría ser significativo, pero es conveniente tener presente que son procesos que toman años para su implementación y que requieren inversiones importantes.
s Es recomendable que la autorización de las tarifas quede a cargo de organismos autónomos con una amplia y representativa participación ciudadana y no de los Congresos de los Estados, para que atiendan a la búsqueda de la calidad de los servicios y no a razones políticas. Las tarifas deben reflejar el costo del agua potable, del alcantarillado sanitario, del drenaje pluvial y el costo del servicio de tratamiento.
s Es cada vez más importante que la infraestructura existente para la prestación de los servicios sea resiliente, para afrontar fenómenos como las sequías e inundaciones que afectan a la población, sobre todo a la más desprotegida. La resiliencia implica organización ciudadana, redundancia en las instalaciones, economía circular, entre otros aspectos.


Agua para la agricultura de riego
A nivel nacional el mayor usuario de agua es la agricultura de riego; utiliza aproximadamente el 76% del volumen de agua que se consume a nivel nacional anualmente. El 36% proviene de agua subterránea y el 64% de agua superficial.
La agricultura de riego tiene una importancia estratégica nacional para la producción de alimentos básicos y también para los de alta densidad económica y constituye un elemento vital de la seguridad alimentaria, la cual puede ser vulnerable si depende de la importación de alimentos.
Se riegan 6.5 millones de hectáreas distribuidas de la siguiente manera: 3.5 para Distritos de Riego y 3.0 en Unidades de Riego.

El riego es fundamental en la producción agrícola, en especial de granos básicos. Se siembran granos en el 24% de la superficie total bajo riego y en ese 24% se producen más de 19.2 millones de toneladas, o sea un 51.9% de la producción total a nivel nacional y representa el 50.6% de su valor comercial.
Comparada con la producción de granos en las superficies de temporal, la producción por hectárea con riego de estos granos es 3.4 veces mayor y, en el valor de la producción por hectárea, es 3.2 veces mayor.

Se estima que la eficiencia global en el uso del agua en los 86 Distritos de Riego es del orden del 36%, por lo que se pierde alrededor del 64% del agua extraída de las fuentes de abastecimiento. Estas pérdidas ocurren en los canales y tuberías de conducción y en los de distribución, así como dentro de las parcelas ya que el riego se lleva a cabo generalmente por anegamiento de los terrenos.
Los usuarios del agua para riego no pagan derechos por su uso y aprovechamiento a menos que exceda el volumen que se les haya autorizado lo cual es difícil determinar porque la medición a nivel de entrega parcelaria es casi inexistente; por otra parte, el uso del agua subterránea recibe un subsidio en el precio de la energía eléctrica que consumen los equipos de bombeo. Las dos condiciones mencionadas deben revisarse para inducir un uso más eficiente del agua por parte de los usuarios. El uso eficiente del agua en la agricultura es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

A continuación, se mencionan las principales actividades que sería necesario realizar a través de una planeación y programación a corto, mediano y largo plazos de los presupuestos federales, estatales y de las uniones de usuarios de riego, para lograr un uso eficiente del agua en la producción de alimentos:
s Para atender el crecimiento de la demanda de alimentos del país y para mantener una balanza favorable en su exportación-importación, se deben desarrollar planes y programas de corto, mediano y largo plazos, en dos aspectos relacionados con la agricultura de riego:
a) Aumentar la productividad por unidad de tierra.
b) Incrementar la superficie cultivada.
Lo anterior con una relación promedio de 70/30 entre estos dos caminos, es decir, el 70% basado en el aumento de la productividad y el 30% a través del aumento de la superficie de riego cultivable.
s Aumento de la productividad:
a) Se recomienda revestir la totalidad de los canales en todos los Distritos y Unidades de Riego a nivel nacional y en su caso entubar algunos de ellos, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua hacia el subsuelo por infiltración.
b) Construir la infraestructura de medición
de entrega del agua para riego a nivel parcelario, para entregar el volumen mínimo indispensable y cobrar los derechos correspondientes a dichos volúmenes, además de desalentar el uso excesivo y el desperdicio del agua.
c) Con la participación de recursos presupuestales federales y de los usuarios de los distritos y unidades de riego, fomentar el uso de tecnologías que permitan la menor utilización del agua para riego a nivel parcelario.
d) Reducir hasta eliminar gradualmente el subsidio a la tarifa de bombeo de aguas subterráneas para riego.
s Ampliación de la superficie bajo riego y la de temporal tecnificado.
a) Mediante la aplicación de recursos presupuestales federales debidamente planeados y programados, se considera factible incorporar alrededor de un millón de hectáreas de riego y más de 500 mil de temporal tecnificado en todo el territorio nacional. Se plantea planear y programar los proyectos y las inversiones para alcanzar estas metas en un plazo del orden de 10 años.


Sequías e inundaciones
Los fenómenos hidrometeorológicos extremos de sequías e inundaciones afectan a la población de todo el territorio nacional por la ocurrencia de lluvias y sequías más frecuentes, más prolongadas y de mayor intensidad. Se trata de un problema global que los países están procurando atender con acuerdos internacionales que incluyen medidas de mitigación. También se adoptan medidas de adaptación locales para reducir el impacto de esos fenómenos.
El cambio climático está cada vez más presente y en nuestro país no se cuenta con suficientes instrumentos para anticiparse a la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, tales como los radares; generalmente se actúa en la atención de la emergencia en vez de hacerlo de manera preventiva.

Aunque se han estudiado políticas públicas para enfrentar esos fenómenos, la implementación ha sido insuficiente por la falta de coordinación interinstitucional y por presupuestos reducidos.
Ante las sequías, el agua subterránea es hasta cierto punto confiable porque se encuentra almacenada, aunque son todos los acuíferos importantes que se sobreexplotan cuando aumenta la demanda
por el crecimiento natural de la población, por extracciones indiscriminadas para la agricultura o en situaciones de emergencia.
Pero no se puede seguir extrayendo agua más allá de los volúmenes de recarga, porque los acuíferos se están sobreexplotando y cada vez el bombeo es más caro y los pozos van quedando secos. Por lo que respecta al agua superficial, la disponibilidad es variable en función de las precipitaciones y en consecuencia el suministro de agua para todos los usos suele verse afectado, por lo que en los servicios de suministro de agua potable se recurre a entregar el agua por tandeos y en ocasiones es necesario llevar agua en pipas a los sitios de las viviendas.
En esas condiciones, se obliga a la población a recurrir a la compra de agua embotellada con costos que impactan en su economía, frecuentemente muy precaria.
Las inundaciones cada vez más frecuentes por el cambio climático, ocurren en ciudades que están localizadas en las márgenes de ríos y en superficies muy bajas, sin respetar la zona federal ni las zonas vulnerables, pero también ciudades alejadas de los ríos están sujetas a inundaciones, como sucede en la Ciudad de México y en otras como Monterrey, Guadalajara, Irapuato y Querétaro, donde además se presentan hundimientos del terreno por la extracción de agua de los acuíferos que han obligado a construir sistemas de drenaje con bombeo que encarece el servicio. Los daños también se sienten en el campo, donde las inundaciones pueden dañar las cosechas.
La regulación y el control de las aguas de lluvia se deben hacer en presas que deben estar operando con estándares de seguridad adecuados, producto de un mantenimiento oportuno. En general no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios para llevarlos a cabo.


A continuación, se mencionan las principales actividades que sería necesario realizar para satisfacer los grandes rezagos en materia de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y saneamiento.
Asimismo, se mencionan algunas actividades para prevenir y mitigar las grandes sequías e inundaciones, cuya frecuencia es previsible que aumente por el cambio climático global:
s Es necesario dedicar recursos presupuestales a la infraestructura de detección oportuna de fenómenos hidrometeorológicos extremos para fines de seguridad de la población, prevención y mitigación de sus daños.
s Es indispensable formular planes y programas para la atención de emergencias, que permitan actuar oportunamente ante lluvias y sequías intensas. Existen programas ante estos
fenómenos que deben actualizarse para atender a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático, sobre todo en materia de apoyos a las localidades afectadas; además debe fortalecerse la coordinación interinstitucional y la participación de la población.
s Es conveniente disponer de recursos presupuestales para apoyos a los agricultores ante la ocurrencia de desastres hidrometeorológicos y en su caso impulsar el aseguramiento de sus cosechas.
s Se deben destinar recursos presupuestales para contar con sistemas de alertamiento temprano, que permitan a la población anticiparse con acciones que les permitan ponerse a salvo con oportunidad.
s Es necesario contar con fondos para atender las situaciones de emergencia, que seguramente seguirán afectado a la población.

Gobernanza
La autoridad del agua (la CONAGUA) ha visto reducidas sus capacidades técnicas y administrativas por razones de los presupuestos insuficientes y en declive que se le han venido asignando desde hace varios lustros, lo que significa menos personal en todo el país y cada vez menos capacitado y con menor experiencia, mientras las necesidades de agua de la población para todos los usos crecen con mayor velocidad que la economía del país, por lo que la gestión del agua tiene un retraso preocupante e influye en el desarrollo social y económico de México.
Esta situación repercute en el desarrollo de actividades sustantivas técnicas y de administración, indispensables para una buena gestión del agua; en las primeras porque impide recurrir a tecnologías y modelos avanzados de aplicación mundial para resolver complejos problemas técnicos de la gestión del agua superficial y subterránea, tanto en cantidad como en calidad, en particular los que se asocian al cambio climático; en administración del agua, porque las concesiones o asignaciones de agua requieren de procesos en los que deben intervenir áreas técnicas para determinar si hay disponibilidad para atender las solicitudes de concesión del agua superficial y subterránea y del área jurídica y administrativa para otorgar los títulos.
El proceso del concesionamiento y asignación de las aguas solicitadas por los particulares y autoridades municipales es complejo y la sistematización y atención a través de Internet, para evitar corrupción, no han logrado consolidarse. Hasta el año 2020 se tenían 183,000 trámites pendientes o en proceso y en lugar de reducirse el rezago, se incrementa periódicamente, lo que propicia que los solicitantes construyan las obras para captar las aguas superficiales y subterráneas
en forma ilegal, situación que una vez que se presenta, es muy difícil la clausura de dichas instalaciones por razones sociales.
Se ha planteado dar algunos espacios a la sociedad organizada, cuidadosamente analizados, para que participe con sus opiniones en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua. La ley prevé la existencia de consejos de cuenca y órganos auxiliares, pero no define la manera de sostenerlos con recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento.
Se ha planteado revisar la Ley de Aguas Nacionales, lo cual se considera conveniente sobre todo en lo que se refiere a las concesiones y asignaciones, así como lo referente a los mercados del agua. Esta Ley con algunas modificaciones como las mencionadas se considera una buena ley.
En paralelo se puede promulgar una Ley General de Aguas, correspondiente a la modificación al Artículo 4º Constitucional en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento, la cual regularía los servicios de agua, alcantarillado, drenaje pluvial y saneamiento para atender las disposiciones relativas a dicho derecho, la cual debe ser independiente de la Ley de Aguas Nacionales.
Muy relacionados con una adecuada gestión del agua y con la planeación y programación de las obras de infraestructura, debe considerarse que los presupuestos federales para la realización de estudios, proyectos y construcción de infraestructura son insuficientes ante la magnitud de los problemas que afronta el país en materia de aprovechamiento de los recursos hídricos.
Tampoco son suficientes los presupuestos federales para la administración del agua, que incluye recursos humanos y materiales, para

la planeación, programación de las obras de infraestructura y la vigilancia y control de los derechos y obligaciones de los concesionarios del recurso; asimismo, para la medición de la calidad y la cantidad en los cuerpos de agua del país. Esta información es indispensable para la toma de decisiones, tanto para el desarrollo de la nueva e indispensable infraestructura, como para realizar balances hídricos y contar con bases sólidas para otorgar las concesiones y asignaciones.
A continuación, se mencionan las principales actividades que sería necesario realizar para contar con una buena gestión de los recursos hídricos, es decir, con la gobernanza indispensable para la atención a los usuarios del agua.
• La Autoridad del Agua debe contar con los recursos humanos y financieros suficientes para atender los graves y crecientes problemas de agua que afronta el país.
• Se deben revisar y modificar o suprimir en la Ley de Aguas Nacionales los mecanismos para las transferencias de derechos de agua entre usuarios, de manera que la Autoridad siga teniendo el control sobre las concesiones y cuente con información para determinar la disponibilidad.
• Agilizar la expedición de los ordenamientos de los acuíferos en suspensión de libre alumbramiento ya que legalmente no se pueden otorgar concesiones aunque haya disponibilidad de agua.
• Los presupuestos federales en materia de agua deben obedecer a una visión y a una planeación y programación de corto, mediano y largo plazos y deben ser suficientes para una buena gestión del agua, lo que permitirá una mejor medición, equidad, control, protección, aplicación del marco jurídico, vigilancia, capacitación,
reglamentación y reingeniería institucional a favor de una mejor gobernanza.
• El presupuesto destinado a los estudios, proyectos ejecutivos, construcción, operación y conservación de las obras de infraestructura, también se aplicará de manera más eficiente si existen mejores condiciones para plantear y ejecutar dichas obras.
• La participación de la población en las decisiones relativas al agua es un tema que debe analizarse, así como la participación de más actores que opinen sobre y levanten la voz ante problemas del agua.
• En cumplimiento a la modificación al Artículo 4º Constitucional, es necesario que se elabore una Ley General de Agua reglamentaria de dicho artículo referente a los derechos humanos al agua y saneamiento. Ello es independiente de la conveniencia de modificar la Ley de Aguas Nacionales actual que reglamenta el Artículo 27° Constitucional en la forma antes mencionada.
• La importancia estratégica y de seguridad nacional del agua amerita contar con una secretaría, la Secretaría del Agua, para poder avanzar hacia la seguridad hídrica en el país.
• Prestar atención prioritaria a la actualización del estudio de los acuíferos compartidos con los EUA, en vista de que pretenden realizar grandes obras para enfrentar los efectos de las sequías y el cambio climático.
• Es necesario actuar haciendo estudios de riesgo y de vulnerabilidad hidrológica ante excesos y sequías.
• Es necesario tener planes y programas de acción en todas las regiones vulnerables ante desastres naturales.



• Introducción
En este resumen se presentan, de manera general, los principales retos que enfrenta la infraestructura mexicana del transporte y que deberán ser atendidos por las administraciones públicas federales, estatales y municipales, según corresponda durante los próximos 25 años, con planes y programas para el desarrollo de la infraestructura a corto, mediano y largo plazos.
En cada apartado se describen los desafíos por subsector y, por último, se enumeran las acciones que sería conveniente promover en el ámbito de la Ingeniería Civil Mexicana para hacer frente a dichos retos.
• Infraestructura Carretera
Es indispensable continuar con la modernización de los ejes del transporte carretero del país, es decir, su rectificación de trazo, mejoramiento de superficies de rodamiento y actualización de señalamiento vertical y horizontal, para hacerlos más seguros; su ampliación en función del tránsito vehicular existente y las proyecciones de crecimiento futuro; su rehabilitación o reforzamiento en caso de haber sido superada su capacidad de carga o haber sido afectados por fenómenos naturales o estar expuestos a los efectos del cambio climático; y la construcción de los libramientos de las principales ciudades en cada estado del país, asegurando mediante la construcción de nuevas carreteras, la redundancia de tramos estratégicos de acceso regional, lo que permitirá que el autotransporte de carga y el


transporte privado y público de pasajeros de largo itinerario circule en forma continua, segura y resiliente; así se obtendrá una mejor integración territorial nacional y competitividad, mediante un transporte más eficaz y con menores costos.
Se deben complementar y mejorar los caminos de acceso a las cabeceras municipales del país, para reducir los costos de abasto y acceso a servicios básicos de sus comunidades, integrándolas a la red nacional de caminos pavimentados, iniciando por aquellos municipios con mayores índices de marginación y vulnerabilidad.
Complementar e integrar los sistemas viales primarios de las zonas metropolitanas y ciudades medias del país, es decir, aquellas vías rápidas o avenidas que permiten también llegar a las principales áreas comerciales, industriales, administrativas o de servicios desde las zonas habitacionales y que dan acceso a la red federal, estatal o municipal de carreteras. De esta forma se contribuye a la accesibilidad, inclusión y eficiencia de los servicios logísticos y de movilidad de los principales centros productivos y poblacionales del país.
Ello debe servir para reestructurar el desarrollo urbano y regional en el territorio, para lo cual es deseable, además, promover y regular que la red carretera federal, ya sea de cuota o libre de peaje,

solamente se conecte o enlace con las redes estatales y éstas con las municipales.
Tal jerarquización para mejorar la conectividad debe acompañarse de la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de los enlaces necesarios mediante entronques, distribuidores y accesos modernos, que aseguren la continuidad de flujos a velocidades compatibles seguras y la incorporación de las comunidades cercanas, con enfoques de escala metropolitana regional y micro regional.
Lograr que la seguridad vial sea tal que los accidentes fatales tiendan a reducirse y paulatinamente a desaparecer, que se reduzcan sustancialmente las lesiones a las personas y que éstas sean menos graves; que los daños materiales se abatan considerablemente; todo ello mediante la atención y corrección de la infraestructura carretera, incluyendo su señalización vertical y horizontal, y la incorporación de sistemas inteligentes de transporte, de conformidad con lo que señalen las auditorías de seguridad vial o revisiones técnicas con dicho enfoque; estas auditorías o criterios de revisión deben promoverse, tanto en la etapa de proyecto de la nueva infraestructura, como en las carreteras ya en operación, iniciando con las que presenten mayor número de accidentes fatales, cumpliendo con ello con el compromiso internacional contraído en la ONU como parte del Decenio de la Seguridad Vial 2021-2030.
Asegurar que la conservación y el mantenimiento periódico sean técnicamente eficaces y económicamente eficientes en toda la red nacional de caminos, a través de procesos que garanticen la seguridad de los usuarios de los caminos con buena señalización y manejo de tránsito durante las obras, destinando los recursos técnicos y económicos necesarios para ello y realizando los debidos estudios de ingeniería, promoviendo

nuevas tecnologías sostenibles, e incorporando programas de integración social y ambiental de carreteras nuevas y en operación, revisando y disminuyendo su impacto a las comunidades, integrándolas a los beneficios que ofrece la infraestructura a la naturaleza y su biodiversidad, y adaptándolas a los efectos hidrometeorológicos del cambio climático, para alcanzar a largo plazo un sistema carretero resiliente y sostenible.
Revisar y aplicar normas que permitan incluir en los proyectos nuevos y existentes las medidas necesarias para adecuar paulatinamente la infraestructura de carreteras a la circulación de vehículos más seguros, con asistencias electrónicas activas a la conducción (ADAs) y autónomos.
o Acciones Concretas Prioritarias en Materia de Infraestructura Carretera:
1. Atención inmediata de trabajos de reconstrucción en 8,500 km de la red federal que hoy se encuentran con niveles de servicio asociados a los niveles de saturación en la red carretera federal, en estado malo (Nivel E) o deficiente (Nivel C), a fin de tener toda la red federal (51,428 km incluyendo libres y de cuota) en estado bueno (Nivel A) o regular (Nivel B), lo que

significa atender los problemas de capacidad en los 7,800 km que hoy están saturados con niveles malo (Nivel E) a muy malo (Nivel F), que se ubican principalmente en la zona centro del país como se muestra en la siguiente lámina e incrementar la inversión en la conservación rutinaria y periódica de las carreteras, desarrollando sistemas de financiamiento que permitan aumentar la inversión privada, tanto en la conservación, como en la reconstrucción de los tramos que lo requieran o en la construcción de nuevos tramos carreteros, alcanzando niveles de inversión en la infraestructura carretera hasta el 1% o más del PIB.

2. Migrar el sistema de corredores carreteros al de corredores económicos atendiendo la dinámica de desarrollo regional poblacional y económico, modernizando aquellos tramos que no cumplen con las condiciones para permitir el tránsito seguro de los grandes vehículos de transporte y construyendo los que sean necesarios para impulsar el crecimiento económico del país.
Es muy importante que el capital humano (empleados públicos de todos los niveles) se modernice y actualice, además de contar con herramientas tecnológicas sin límite, como tablets, drones, software (BIM, CAD, IA, etc.) y se obligue, como política pública, a que todo activo de infraestructura del transporte se equipe y prepare para algo inminente: vehículos eléctricos, autónomos e híbridos.


• Infraestructura Ferroviaria
Para contribuir al desarrollo económico y social del país, es necesario tomar medidas para facilitar y apoyar para que se continúe la modernización de los ejes ferroviarios de carga del país, incrementando su capacidad de tráfico según la demanda, mediante la mejora de su infraestructura y equipamiento, señalamiento, sistemas para gestión segura y la construcción de libramientos en las principales ciudades, consolidando la complementariedad y redundancia terrestre multimodal e intermodal de accesos estratégicos a puertos terrestres y marítimos y a los principales centros de población y de producción, lo que permitirá que el transporte nacional interurbano e internacional de carga circule en forma continua, más rápida y segura, para lograr mayor competitividad logística para el país.
Desarrollar políticas públicas que promuevan el incremento de la participación del ferrocarril en la distribución modal terrestre, para que el tráfico de carga pase del 25% actual a por lo menos el 40%, para reducir así su costo generalizado, incluyendo los costos externos como son los ambientales y de seguridad.
Incrementar los servicios intermodales, a través de la consolidación, ampliación y construcción de terminales intermodales y de transferencia de carga en zonas metropolitanas y ciudades grandes y medias del país, de manera que se incremente su capacidad y se enlacen funcionalmente con las zonas industriales y centros de acopio y distribución de productos para contribuir a la accesibilidad, inclusión y eficiencia de los servicios logísticos nacionales y regionales, de acuerdo con la demanda actual y esperada.
Construir libramientos en las ciudades con mayor interacción entre el ferrocarril y la movilidad urbana (mayor cantidad de cruceros a nivel con mayor frecuencia de trenes y vehículos) y promover la construcción de pasos a desnivel para mejorar la convivencia segura entre vialidades y ferrovías, considerando la existencia de más de 7 mil cruceros a nivel en el País, estableciendo las prioridades en los planes y programas de ejecución.
Preservar la infraestructura de vía y demás activos ferroviarios, concesionados y no concesionados, en desuso o revertidos, evaluando las oportunidades de desarrollo que formen parte de proyectos de servicios ferroviarios de pasajeros urbanos,

interurbanos y regionales, así como de proyectos de desarrollo turístico, industrial, agrícola, minero o energético.
Desarrollar el transporte masivo de pasajeros sobre rieles con programas de movilidad integral segura y sostenible en las zonas metropolitanas y regiones de alta densidad poblacional urbana del país.
Mejorar el diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas, así como de la operación y la prestación del servicio público de transporte ferroviario, para promover la seguridad y confiabilidad de los servicios ferroviarios con los más altos estándares, mediante la operación
eficaz de un sistema normativo moderno, revisado y actualizado y las capacidades tecnológicas y humanas suficientes para ello, considerando su adaptación ante los efectos meteorológicos derivados del cambio climático.
Revisar, actualizar y ampliar el sistema normativo para el diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas, así como de la operación y la prestación del servicio público de transporte ferroviario, incorporando nuevas tecnologías para atender las necesidades cambiantes del mercado ferroviario y los retos impuestos por el cambio climático para alcanzar un sistema ferroviario más seguro y resiliente.


• Infraestructura Marítimo-Portuaria
De conformidad con la demanda, debidamente concertada con los agentes económicos y logísticos regionales y partes interesadas, las administraciones portuarias de la Secretaría de Marina en algunos de los puertos comerciales del país, deberán diseñar y adaptar las terminales, patios, instalaciones, vialidades, accesos, suministros y reservas territoriales para acoger una mayor cantidad de buques en tráfico de cabotaje (flujos internos de carga) y de la navegación de corta distancia a lo largo de nuestros litorales. Deberán, en consecuencia, dotarse del equipamiento necesario para la carga y descarga de los buques y para el manejo de los diversos flujos de carga, según su naturaleza.
Similarmente, para manejar los crecientes flujos de gran cabotaje (flujos de carga internacional de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica) que sean concertados por las partes interesadas nacionales y de otros países, las administraciones portuarias de los puertos comerciales mexicanos deberán adaptar o complementar sus distintos espacios e instalaciones de inspección aduanal, sanitaria, migratoria y de seguridad, además de terminales, patios, vialidades y acceso y reservas territoriales. Asimismo deberán, en consecuencia, dotarse del equipamiento necesario para la carga y descarga de los buques y el manejo de los flujos carga según su tipo.
Particularmente, las terminales marítimas y portuarias dedicadas a recibir y expedir petróleo y sus derivados, así como otros combustibles y minerales, deberán adaptarse a los cambios futuros de magnitud de estos flujos, debido a los desarrollos industriales del país y a los cambios previsibles de los patrones de consumo nacionales e internacionales.
Derivado de los incrementos en los tráficos
portuarios y según su magnitud y frecuencia, deberá planearse y programarse el desarrollo de la infraestructura portuaria y, en su caso, invertirse en patios y terminales intermodales y de transferencia de carga puerto-ferrocarril, así como en mejores enlaces, incluyendo posibles líneas cortas ferroviarias, si el desarrollo industrial o minero regional cercano lo ameritan.
Para conservar la integridad estructural de muelles y obras de protección y mantener profundidades adecuadas de navegación y atraque, así como el señalamiento marítimo para un servicio seguro, los puertos deberán implantar sistemas de gestión de activos portuarios para asegurar el monitoreo e intervención preventiva oportunos.
En forma similar a la de los puertos comerciales, los puertos turísticos y pesqueros del país deberán planear y programar su desarrollo futuro, considerando las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y la necesaria convivencia armónica puerto-ciudad para evitar afectaciones a la movilidad local.
o Acciones Concretas Prioritarias
en Materia de Infraestructura
Marítimo-Portuaria:
1. La elaboración de un programa de monitoreo, estudios e investigación costera tanto en el litoral del Océano Pacífico como en el Golfo de México y el Mar Caribe Mexicano, con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual, así como una clasificación del tipo y grado de afectación como inundaciones, pérdida del litoral y comunicación intermitente de los ecosistemas lagunares litorales, considerando su importancia en el sector económico, ambiental y social.
2. Mantenimiento de la Infraestructura
Portuaria: áreas de navegación, señalamiento marítimo, rompeolas, escolleras y obras de

protección, conservación del concreto en la subinfraestructura de las cimentaciones profundas de los muelles, realizar los estudios previos básicos necesarios para las obras, realizar el programa anual de obras considerando la Ley de Obra Pública y de ejercicio del presupuesto federal,
para el mantenimiento de la infraestructura de uso común, así como de ampliación de mega infraestructura,
3. Incrementar la Capacidad Portuaria.



• Infraestructura Aeroportuaria
De conformidad con la rápida y previsible evolución de la demanda, debidamente prevista entre las autoridades, los agentes económicos, los operadores de aeropuertos (concesionarios, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, etc.), deberán desarrollar planes y programas de corto, mediano y largo plazos, para la infraestructura de pistas, calles de rodaje, señalamiento, terminales de pasajeros, plataformas, estacionamientos, aduanas, combustibles, almacenes, vialidades, accesos y reservas territoriales, para atender la futura demanda de aeronaves con tráfico doméstico de pasajeros y carga. Deberán, en consecuencia, prever en sus programas el mantenimiento y conservación adecuados de su infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación de todo tipo de servicios a los pasajeros y a la carga de las aeronaves, según su tipo.
Análogamente, para manejar los flujos internacionales de carga y pasajeros de otros países, los operadores de aeropuertos civiles internacionales deberán desarrollar planes y programas para construir la infraestructura necesaria y adaptar o complementar sus distintos espacios e instalaciones de inspección aduanal, sanitaria, migratoria y de seguridad, además de terminales, plataformas, vialidades y accesos y reservas territoriales, entre otras.
Asimismo, deberán dotarse del equipamiento necesario para operar el movimiento de carga y el embarque y desembarque de pasajeros, según tamaño de aeronave y origen o destino de los flujos. Estas acciones deben estar incorporadas en los planes quinquenales a que los obliga la regulación existente.
Para conservar la funcionalidad de los aeropuertos, deberán implantar sistemas de gestión de activos aeroportuarios que permitan asegurar

el monitoreo y mantenimiento preventivo oportunos del estado estructural de edificios, pistas, calles de rodaje y plataformas, así como sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, señalamiento y comunicaciones, y desarrollar programas multianuales de conservación que garanticen, la seguridad y sostenibilidad de las instalaciones y equipamiento necesarios para una operación eficiente.
Dichos sistemas deberán considerar en los diseños de su infraestructura los riesgos hidrometeorológicos extremos producidos por el cambio climático y medidas de prevención y mitigación consecuentes, así como el monitoreo y atención de la mitigación del impacto ambiental
de la operación aeroportuaria, tales como el manejo adecuado de combustibles y otros suministros y residuos, emisión de gases y ruido.
Las autoridades y los concesionarios operadores de los aeropuertos deberán adoptar las medidas para el cumplimiento de las normas ambientales nacionales e internacionales.
Atención especial deberá darse al desarrollo de los sistemas de información suficiente y oportuna a los pasajeros, proveedores de servicios aéreos y propietarios y operadores de carga, para asegurar una operación fluida cotidiana y resiliente ante eventos sanitarios o meteorológicos y de seguridad pública emergentes.


emisiones mediante red eléctrica (tren, tren ligero, metro, tranvía, etc.).
• Infraestructura para la Movilidad Urbana
Impulsar junto con los gobiernos estatales y municipales, el mejoramiento de la operación, la seguridad y la sostenibilidad del transporte público concesionado (vehículos, conductores, rutas, paradas, terminales, etc.) en los centros de población con especial atención a los de cien mil o más habitantes.
En las ciudades más grandes del país, evaluar e impulsar el transporte público masivo de pasajeros, de preferencia con vehículos de cero
Impulsar, junto con los gobiernos estatales, los municipales y sus delegaciones y alcaldías, el mejoramiento de la operación y la sostenibilidad del transporte de carga, mediante el desarrollo de plataformas logísticas de diferente tipo y la aplicación avanzada de tecnologías para la circulación vial y el uso de vialidades urbanas.
Promover la creación de Observatorios de Movilidad Urbana en ciudades con poblaciones mayores de un millón de habitantes, donde participen representantes de la ciudadanía,



académicos, así como miembros de los distintos niveles de gobierno y de la iniciativa privada. Los Observatorios orientarán la generación, actualización y el análisis de la información de movilidad, considerando a todos los actores y lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Impulsar, junto con los gobiernos estatales, la planeación y programación en el corto, mediano y largo plazos, el desarrollo y adecuada implementación de Sistemas Adaptativos de Control del Tráfico, para mejorar las condiciones del tránsito en arterias semaforizadas, reducir las emisiones contaminantes y brindar a los usuarios información en tiempo real.
Promover que las autoridades municipales establezcan, desarrollen y operen Sistemas Avanzados de Información al Viajero, para proporcionar a los usuarios información en tiempo real sobre los tiempos de viaje y desplazamiento en la red multimodal de transporte, incluyendo
las modalidades de movilidad activa y micromovilidad asistida, mediante convenios de colaboración de las autoridades estatales y municipales de transporte con las empresas de aplicaciones de navegación (como Google Maps) y promoviendo el apoyo a las autoridades locales con asistencia tecnológica y apoyos presupuestales o de créditos de la banca de desarrollo.
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en materia de movilidad urbana: crear un Proyecto Nacional de Movilidad Urbana, donde participen miembros de las universidades que actualmente estudian el tema, junto con secretarías, dependencias y entidades del gobierno federal y empresas privadas relacionadas con el tema, con el fin de impulsar desarrollos tecnológicos y software para mejorar la infraestructura y los servicios de transporte y movilidad urbana del país, recomendando la creación de un fondo de recursos económicos para tal efecto, con la participación de SEDATU, SICT y CONAHCYT.

México ha desarrollado a lo largo de los años un amplio sistema de infraestructura y operación del transporte, pero ha privilegiado el modo de transporte carretero. No se soslaya su importancia. Sin embargo, es momento de dar un golpe de timón y fomentar mediante políticas explícitas, un mayor el impulso al intermodalismo en México. Debe fomentarse la consolidación y complementación de las obras de infraestructura faltantes en los principales corredores, a partir del diagnóstico de la situación actual del sistema
de transporte de carga en México, y de las oportunidades de integración con los corredores internacionales, principalmente con América del Norte. Ello da la base para priorizar la cartera de iniciativas y proyectos que la SICT ha venido analizando en años recientes.
Los lineamientos principales para el impulso al intermodalismo se recogen a continuación, basado en documentos de la SICT y opiniones de expertos del Comité de Infraestructura del Transporte del CICM.


o Revisión de la Gobernanza para el Intermodalismo
o Coordinación:
Se propone iniciar con un Grupo de Coordinación liderado por el sector público, con la participación de la SICT (DGTFM), la DGAF, SEMAR (CGPMM), SE, SEDATU, SAT, ANAM, la SEMARNAT, el CIIT, Fonatur
Tren Maya y el IMT. Del lado del sector privado se convocaría a las principales organizaciones que representan a los prestadores de servicios y otras organizaciones relacionadas como la AMF, la AMTI, la ANTP, la AMPIP y la Cámara Naviera, entre otras. Convendría convocar también a la Academia, para propiciar temas relativos a investigación, desarrollo, innovación y formación de recursos humanos.
o Objetivo Central de la Nueva Gobernanza:
Establecer los temas de política pública requeridos, promover la realización del Plan de Desarrollo de Corredores, promover la generación de carteras de proyectos logísticos y los esquemas de participación público-privada, especialmente el programa de desarrollo propuesto de Plataformas Logísticas. El nuevo sistema tendería a utilizar en mayor medida el transporte ferroviario y el cabotaje, así como rutas marítimas internacionales de corta distancia, particularmente en la región del Golfo de México y el Caribe.
o Otras Acciones de Coordinación:
• Alineamiento con políticas de ordenamiento territorial. Las necesidades e impactos de los procesos integrales de logística requieren una hermandad adecuada con los usos del suelo. Será necesario complementar las normativas existentes que focalicen y desplieguen mapas de idoneidad logística, en contra de la tradicional política de ubicación en el sitio donde el terreno es más barato.
• Alineamiento con ODS, Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. Todos los elementos estarán alineados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eficiencia energética, fortalecimiento de la resiliencia logística y adaptación al cambio climático, especialmente en los nuevos desarrollos de tipo costero que habrán de promoverse.
• Programa Específico al Sector Logístico: Plataformas Logísticas. Se propone estructurar un programa específico de apoyo a la identificación, evaluación, estructuración y financiamiento de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.
Acciones generales que pueden emprenderse desde la SICT para el desarrollo de todos los modos de transporte:
Establecer como política sectorial que, para un desarrollo eficiente de la infraestructura, se apliquen desde su etapa inicial de estudios de ingeniería básica, hasta la puesta en operación de las obras, las modernas tecnologías y la Gerencia de Proyecto, reforzando las capacidades de los profesionales en todas las áreas y aplicarla obligatoriamente en proyectos de mediana y gran inversión, en las obras de carreteras y ferrocarriles; de diseño hidráulico y estructural de obras fluvio-marítimas, marítimas y portuarias, específicamente de operación logística portuaria; de conservación y operación aeroportuaria, particularmente de seguridad de la operación.
Reforzar los cuadros de ingeniería con profesionales especialistas en la planeación y programación del desarrollo territorial, regional y urbano, así como con ingenieros ambientales, geólogos y geotécnicos, además de ingenieros de tránsito y de transporte y modeladores matemáticos, especialistas en logística y seguridad.

Conocer y utilizar tecnologías similares a la BIM, sistemas de información geográfica y análisis de datos masivos de movilidad (data science); aplicar ingeniería de valor y criterios de seguridad vial en la etapa de proyecto, así como el análisis de riesgos.
Generar con ingenieros de tecnologías de la información y comunicaciones y con científicos de datos y de desarrollo socioeconómico, el desarrollo de tecnología para implementar modelos de simulación para la planeación territorial y de movilidad; para mejorar la integración y operación logística intermodal ferrocarril- carretera y ferrocarril-vías marítimas, así como ferrocarril-puerto y carreteravialidades-puerto; sistemas inteligentes
de transporte y aplicaciones móviles que contribuyan a mejorar la eficiencia de los ciclos vehiculares, de las operaciones en muelles y patios; la fluidez y seguridad del tránsito vehicular en terminales, puertos, antepuertos y otros nodos logísticos.
Promover con las instituciones de educación superior la creación de la especialidad o maestría en gestión y conservación técnicoeconómica de activos y reingeniería de infraestructura y sistemas de transporte, con subespecialidades en puertos, ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, incluyendo la gestión de riesgos, el uso de nuevos materiales, reciclaje de los utilizados y criterios de mejora continua de la sustentabilidad y la seguridad.



Como gremio, colaborar con la SICT para impulsar adecuaciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, procurando la creación del Instituto Nacional de Seguridad Vial que norme y coordine las acciones de todas las dependencias y entidades relacionadas con la seguridad vial, así como las adecuaciones necesarias de la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y demás relativas a la infraestructura y operación del transporte seguro y sostenible en territorio nacional; la adopción y cumplimiento del marco técnico normativo ferroviario vigente (Normas de Construcción de la SICT, Normas Oficiales Mexicanas, American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA) y Reglas de Oficina de la Association of American RailRoads (AAR), así como de las normas portuarias, aeroportuarias y ambientales.
En el ámbito ferroviario, debe evitarse la aplicación de normas distintas de las vigentes,
como las europeas o asiáticas, para asegurar la homologación y la interconectividad de la infraestructura, la operación y el servicio ferroviario.
Es necesario establecer las normas técnicas necesarias para enfrentar los retos de la economía circular y promover la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico relativo a la seguridad de la construcción y operación de los sistemas ferroviarios y la de activos y riesgos portuarios y aeroportuarios.
Promover la participación de la sociedad y del gremio de la ingeniería civil en el establecimiento en la SICT de un sistema de planeación y programación para el desarrollo de la infraestructura del transporte.



Para hablar de desarrollo forzosamente tenemos que hablar de energía. Solo abasteciendo de energía podemos lograr atender la demanda de servicios, desde los más elementales como salud, alimentos y educación, hasta los asociados a nuevos desarrollos, manejo de datos, internet, inteligencia artificial aplicada. A mayor PIB mayor consumo energético per cápita. Así que, si consideramos que dentro de los Objetivos y metas de desarrollo sostenible que ha desarrollado la ONU, el número 7 nos dice Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Adicionalmente, dentro de los objetivos comprometidos por México en el COP 28 se establecieron agresivas metas de control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Para alcanzar todos estos objetivos y ser una verdadera palanca para el desarrollo requerimos un sistema energético consolidado que apoye a todos los sectores: desde las empresas, el sector médico y educativo, hasta la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la innovación tecnologica.
El reto mayor está en el sector eléctrico, no solo porque deberemos de modificar la matriz de generación actual hacia generación limpia, sino que además, se incorporarán demandas adicionales provenientes de la relocalización de líneas de producción (nearshoring) y la incorporación creciente de electromovilidad, sustituyendo combustibles fósiles.
El desarrollo industrial y de servicios del país, así como el bienestar de su población radica en gran medida en tener un suministro adecuado en calidad y cantidad de energía eléctrica. Consideramos que para lograr este fin hay acciones inmediatas que se deberían tomar asignando los recursos adecuados del Estado o buscando mecanismos de inversión conjunta del sector privado y estatal y además iniciar desde ya una planeación adecuada del sector para los próximos 25 años contemplando el compromiso del país de alcanzar las Cero Emisiones Netas en el año 2050.



En lo inmediato.
El CICM considera que el país debe centrar sus esfuerzos en materia eléctrica en asegurar un suministro de energía adecuado en cantidad y en calidad, y además, mantener una reserva adecuada ante los incrementos de demanda que el Cambio Climático está provocando. Para ello consideramos necesario llevar a cabo acciones a la brevedad, ya sea con recursos presupuestales propios o con esquemas de participación privada, sin perder la rectoría del Estado en esta materia, en los siguientes aspectos
1. Acelerar los programas de construcción de nuevas centrales, principalmente de Ciclo Combinado con Gas Natural y su complementación con nuevas Plantas asegurándoles el suministro oportuno de gas y suficiente capacidad de líneas para la evacuación de la energía.
2. Asegurar un programa de mantenimiento de las Centrales actuales con el presupuesto adecuado para mantener su funcionamiento seguro y eficiente.
3. Acelerar el plan de ampliación y modernización del actual Sistema de Transmisión con las protecciones y elementos
de estabilización adecuados, a manera de permitir la incorporación de fuentes intermitentes, como solar y eólica, que serán las que más ventajas ambientales, beneficios económicos y de independencia energética ofrecen.
4. Buscar la manera adecuada de incorporar a la brevedad las instalaciones solares y eólicas que están prácticamente terminadas y requieren de ciertas adaptaciones para su incorporación inmediata al sistema.
5. Realizar acciones adecuadas para la recuperación de la generación geotérmica en zonas críticas como Mexicali, privilegiando la recuperación del suministro de vapor e instalando centrales donde ya existe yacimiento comprobado como Cerro Prieto Uno y Los Humeros.
6. Revitalizar los programas de ahorro de energía y eficiencia energética para ralentizar el crecimiento de la demanda y apoyar la sustentabilidad energética.
7. Estudiar la forma de ampliar la capacidad para la generación distribuida, principalmente fotovoltaica, de 0.5 a 1.0 MW.

En la planeación del sector a mediano y largo plazo
Es necesario tener en cuenta que las nuevas obras del sector ya formarán parte del parque de generación que se tendrá en el año 2050, en el cual México tiene el compromiso de tenerlo con Cero Emisiones Netas de gases de efecto invernadero.
De lo estudiado en el CICM, hay cuatro componentes fundamentales de cualquier plan para alcanzar Cero Emisiones Netas en 2050:
1. Aumentar al máximo posible, hasta donde lo permitan los límites de lo técnico, lo económico, ambiental y social, la generación con energías limpias (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, nuclear, biomasa y del océano)
2. Desarrollar las técnicas adecuadas, hasta donde los límites económicos, ambientales y sociales lo permitan, la captura de CO2 de los procesos termoeléctricos para su transporte y almacenamiento en el subsuelo.
3. Desarrollar estrategias de almacenamiento de energía para que, durante el día, la energía eléctrica que se pueda generar mediante energía solar se pueda almacenar (baterías, rebombeo hidroeléctrico y con Hidrógeno verde u otras técnicas que se desarrollen) y utilizarla en las horas de máxima demanda después del atardecer.
4. Implementar un programa a mediano y largo plazo de ahorro de energía. Estos MWh ahorrados serán los más económicos y más amigables al medio ambiente. Van desde programas de disminución de pérdidas (técnicas y no técnicas) del sistema eléctrico nacional, arquitectura adecuada para disminuir consumo de acondicionamiento de aires, modernización de motores y equipos de alto consumo eléctrico, modificación del horario de consumo, micro redes inteligentes, etc.
Todo lo anterior acompañado de un plan de ampliación y modernización de la Líneas de Transmisión y Distribución, así como de la normativa asociada.



Resaltamos de los 4 casos anteriores que la máxima demanda, en el Sistema Eléctrico Nacional, se produce al atardecer y primeras horas de la noche. Precisamente cuando ya no hay energía del sol. Por lo que el punto crítico de la planeación es la satisfacción de la demanda a esas horas. En nuestras estimaciones consideramos que esa demanda, proyectada al año 2050 con un crecimiento del 2.5%, podrá llegar a 100GW efectivos, es decir, GWh/h.
Consideramos pertinente las siguientes notas de cada uno de los cuatro puntos anteriores:
1) Generación limpia: Actualmente a las 9-10 de la noche esta generación alcanza los 10GW (o GWh/h). Esta podría ser ampliada razonablemente en unos 20GW adicionales con programas importantes. Por ejemplo, instalando en los próximos 25 años tres nuevas Centrales Nucleares de 1500MW
cada una. Desarrollando de manera intensiva el potencial de generación geotérmica 4000GW y construyendo 4000GW nuevos en hidroeléctricas. Es decir, aunque se lleve a cabo un programa intenso de instalación de nuevas plantas, apenas se lograría cubrir un tercio de la demanda. Como grandes ventajas se resalta que estas energías están disponibles prácticamente las 24 horas del día y no implica depender de un suministro externo de combustible, reforzando así la independencia energética.
2) Captura y almacenamiento de CO2. La importancia de esta tecnología, que aún no se encuentra totalmente comprobada y está evolucionando muy rápido, es que se siguen usando combustibles fósiles, pero sin emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, son carga base para las 24 horas del día. Consideramos que esta tecnología podría aportar otro tercio a la demanda esperada para 2050.

3) Almacenamiento.
• Almacenamiento en grandes baterías. En el mundo se ha optado por esta estrategia para suministrar energía eléctrica durante las horas en que no hay sol (75% del tiempo en invierno). La que más avanza es el uso de baterías que se cargan en el día con energía solar y despachan con bastante flexibilidad durante la noche. Su costo ha disminuido mucho, sin embargo, el costo de un MWh con energía solar y baterías es el doble del de generación solar directo a la red.
• El rebombeo en el mundo juega un papel importante (hay 130GW) en el almacenamiento de larga duración (que genere unas 12 horas durante la noche). En México no hay ninguna planta de este tipo aunque hay un gran potencial para incorporar esta tecnología al sistema de almacenamiento.
• La generación de Hidrógeno (verde) mediante energía solar y electrólisis es una opción adecuada para almacenar durante el día y usar durante la noche, principalmente en sistemas inteligentes pequeños.
En el CICM consideramos muy oportuno estudiar a fondo estas tres técnicas, principalmente la de rebombeo, ya que daría un enorme apoyo al manejo adecuado de la red de transmisión y al suministro de energía. Con esta tecnología, que sólo es adecuada para su uso puntual durante la noche, por ser más cara que el uso directo de la energía solar, se aportaría durante la noche un tercio de la demanda.
Estamos conscientes de que el crecimiento de la demanda, al año 2050, se puede ver incrementado drásticamente por la aparición de nuevos consumos como son la transición del transporte de gasolina a eléctrico (del orden de unos 12GW, de la transformación de los procesos industriales (acero, cemento, fertilizantes) de uso de hidrocarburos, a sistemas toralmente eléctricos, y del consumo que están representando los bancos de datos, en particular con la incorporación de la Inteligencia Artificial.
El monitoreo y predicción del crecimiento de la demanda que estos elementos van a significar será importante.


Como un complemento a lo planteado arriba, para el sector eléctrico se considera urgente el inicio, desde ya, de programas adecuados, entre ellos los siguientes:
a. Tener una predicción confiable del crecimiento de la demanda, especialmente ante irrupciones como el transporte en vehículos eléctricos y la transformación del sistema industrial a cero emisiones, migrando al uso de electricidad en sus procesos.
b. Lograr el máximo desarrollo de las energías limpias, fomentando los estudios requeridos y las acciones para mejorar la independencia energética del país usando al máximo sus recursos naturales
c. Desarrollar un plan para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la tardenoche, generando con solar en el día y mediante técnicas de almacenamiento, en especial la de plantas hidráulicas con rebombeo, tener
generación de larga duración durante la noche.
d. Estudiar sitios para el almacenamiento permanente de CO2 en el subsuelo; desarrollar tecnología para la captura, conducción y aprovechamiento o almacenamiento de este gas.
e. Rediseño del crecimiento de una red eléctrica nacional inteligente con todos los apoyos de la electrónica de potencia para su estabilidad y el aprovechamiento óptimo de las energías limpias con prioridad de la solar
f. Establecer un Centro de Análisis de la Transición Energética del Sector Eléctrico con énfasis en la simulación de escenarios, ampliación del parque de generación y. conversión de la red eléctrica en inteligente. Considerar la reposición del Fondo de Sustentabilidad Energética en la SENER para investigación y desarrollo.



Planteamiento para el Sector Hidrocarburos
México ha sido un importante productor de crudo y gas, con una tradición de décadas. Una industria en la que seguimos siendo lideres en explotación de petróleo en aguas someras, y con amplia experiencia en yacimientos terrestres.
Existen recursos prospectivos importantes, por lo que el objetivo de convertirlos en oportunidades de riqueza y palanca para el desarrollo debe de seguir siendo una meta prioritaria del país.
La situación de la infraestructura de manejo de la producción, con años de utilización, extendiendo su vida útil, debe de ser analizada a profundidad para ser actualizada con tecnologías de vanguardia enfocadas a la seguridad y a la eliminación de emisiones de metano a la atmósfera.
La mayor exposición la tenemos en todo lo
que se refiere a Gas Natural, ya que hoy somos importadores, y por lo tanto dependientes, con cerca del 70% del gas que se consume hoy en el país. Considerando al Gas Natural como un combustible de transición, si las proyecciones de crecimiento, y la sustitución de generación con combustibles fósiles más contaminantes por generación a base de gas natural, nuestra dependencia se incrementará.
Se debe definir una política agresiva de producción y aprovechamiento de gas natural, tanto seco como el asociado a la producción de crudo, que considere expandir su explotación y reducir al mínimo la quema de gas asociado. Así como el desarrollo de capacidades de almacenamiento, ya que, al día de hoy, solo contamos con el empaque del Sistema Nacional de Ductos como almacenamiento “fusible”, lo que expone el abasto en caso de contingencias para la importación, como fueron los eventos de febrero del 2022 por clima extremo en el sur de Estados Unidos.

En lo inmediato.
1. Establecer una intensa campaña de exploración para identificar nuevas oportunidades de campos para explotar en los próximos años.
2. Realizar un inventario detallado de la infraestructura de explotación y manejo de producción, para establecer programas de optimización y mantenimiento, así como programas de manejo de gas asociado para evitar la quema y envío de gas a la atmosfera.
3. Terminar los proyectos prioritarios del Sistema Nacional de Refinación y sus obras asociadas para alcanzar los objetivos de utilización de un 80%.
4. Definir las áreas potenciales para almacenamiento de Gas Natural para su desarrollo acelerado.
5. Revisar las opciones técnicas, y en su caso, actualizar la política de fracturamiento hidráulico para poder explotar los recursos no convencionales con los que cuenta el país en el noreste de México.
En el mediano y largo plazo
1. Actualizar la red y sistemas de monitoreo
y la seguridad de ductos de productos del petróleo (refinado, gas LP y gas natural), para maximizar su aprovechamiento seguro, reduciendo el manejo de los productos en vehículos de ruedas (pipas), para reducir costos y principalmente, aportar a la reducción de emisiones.
2. Iniciar el desarrollo de almacenamiento de Gas Natural, para llegar a alcanzar por lo menos 15 días de autonomía.
3. Establecer estrategias de mantenimiento efectivo de las instalaciones industriales, que permitan la reducción de paros no programados, accidentes e incidentes, y las emisiones no deseables a la atmósfera. Como consecuencia de esto, en el mediano plazo, las inversiones se reflejarán y habrá menores costos de los procesos.
4. Ampliar la red del Sistema Nacional de Gas, para llegar a potenciales polos de desarrollo, tanto en el sureste, como consecuencia de las inversiones en proyectos estratégicos actuales (Tren Maya, Interoceánico, etc.), así como los nuevos polos que se espera que se detonen con la relocalización de la producción industrial (nearshoring).
5. Desarrollar de manera acelerada, pero ordenada, las oportunidades materiales que se identifiquen en las campañas de exploración.



Sistema Energético Nacional
Se debe establecer una planeación integral, que considere todas las oportunidades y escenarios de demanda, de generación y de producción de hidrocarburos. La transición energética y las metas de desarrollo no deben tener consideraciones de planeación y visión diferentes para el sector eléctrico y de hidrocarburos, ambos sectores están íntimamente vinculados.
Los conceptos clave son:
• Almacenamiento
• Transición Energética
• Eficiencia
• Mantenimiento
Las inversiones requeridas son de gran magnitud, y si se establecen criterios ASG firmes y políticas públicas que incentiven de manera adecuada y justa, seguramente será posible obtener los recursos financieros requeridos, sin la necesidad de recurrir exclusivamente a recursos provenientes del presupuesto de egresos de la federación.



I. Tendencias del desarrollo urbano a nivel nacional y futuro deseable
Desarrollo regional equilibrado.
Desde mediados del siglo pasado el poblamiento urbano se aceleró concentrándose en pocas ciudades, producto del centralismo político y económico nacional y regional, favorecido por economías de escala, mejor calidad de equipamientos, servicios e infraestructura, concentrados en la capital del país y en las capitales de algunos Estados.
La velocidad del crecimiento poblacional urbano y la insuficiente capacidad de respuesta de los gobiernos, tanto locales como federal, por falta de recursos económicos y de planeación a mediano y largo plazos, hizo perder el control, con lo que se propició el desorden y la expansión indiscriminada de asentamientos humanos con baja densidad y altura de sus construcciones, lo que encarece la introducción de servicios básicos. En la región de la meseta central del país se concentra una parte importante de la población y de las actividades productivas, en un agradable clima templado a más de 1,000 m de altura.
El país requiere buscar un mejor equilibrio del desarrollo entre las regiones norte y sur, respecto a la región central y disminuir el peso específico de la Zona Metropolitana del Valle de México en materia de concentración de servicios, mejor infraestructura e intercambio económico.
Es conveniente para nuestro país impulsar, con fundamento en decisiones de política económica, el desarrollo de otras regiones que tienen gran potencial, pero que no han recibido la atención debida.
En el contexto internacional, es de gran importancia el desarrollo urbano e industrial a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de América, así como el aprovechamiento de las características fisiográficas del Istmo de Tehuantepec, el cual presenta un importante potencial de desarrollo.
II. El sistema mexicano de ciudades, sus características y su potencialidad.
México tiene un importante sistema de ciudades que presentan una gran potencialidad para su desarrollo. La principal es la Zona Metropolitana del Valle de México, con más de 21 millones de habitantes, seguida de Guadalajara y Monterrey, 2 grandes ciudades de más de 5 millones de habitantes. Puebla, Toluca, Tijuana y León con más de 2 millones de habitantes, y alrededor de 20 ciudades con población de entre 500,000 y 1.5 millones de habitantes: Querétaro, la conurbación de la Región Lagunera, la Zona Metropolitana de Tampico, Mérida, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cancún, Saltillo, Aguascalientes, Hermosillo, Mexicali, San Luis Potosí, Culiacán, Morelia, Reynosa, Durango, Tuxtla Gutiérrez y Matamoros, entre otras. También se cuenta con otras ciudades con poblamientos de más de 250,000 habitantes. El resto son localidades menores, en un número mayor de 150,000, dispersas, con características principalmente rurales, a las cuales es urgente dotarlas de infraestructura y equipamientos básicos urbanos para su desarrollo, tales como caminos rurales, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telefonía, escuelas, instalaciones de salud, entre otras.
En la actualidad, 10 de las principales ciudades del país, que concentran más del 60% de la población, se encuentran en la Meseta Central, la cual brinda mejores niveles de infraestructura y ventajas climáticas, en relación con el resto del país, aunque desde hace tiempo ya están presentes los problemas de la insuficiencia de todo tipo

de infraestructura urbana, especialmente la de recursos hídricos en esas urbes. En el norte del país el clima es extremoso, frío y caluroso, con menor población por unidad de superficie y con grandes extensiones áridas, en las cuales se encuentra la frontera con los Estados Unidos de América y por ello presenta un gran potencial urbano y económico. Las regiones costeras del Océano Pacífico y del Golfo de México cuentan con zonas fértiles de alta producción agrícola, gracias a la construcción de una importante Infraestructura de riego.
En comparación, el sur del país tiene un clima semitropical, con abundante vegetación y agua. Tiene ciudades de menor tamaño y su población se concentra en las ciudades más importantes, con vocación principalmente comercial y turística, en ambos litorales y en la península de Yucatán.
De lo anterior se concluye que las actividades productivas de tipo industrial, comercial y los servicios financieros, de educación, de salud y del empleo, se concentran en las principales ciudades del sistema urbano nacional, y por ende, en ellas se presenta el empleo mejor remunerado del país, lo que es la causa fundamental de la tendencia a que la población del país se concentre en las zonas urbanas, en las cuales se asienta aproximadamente el 80% del total, mientras que en las localidades rurales se tiene el 20% restante.
Por lo anterior, en la planeación del desarrollo urbano y en la programación del ordenamiento territorial a nivel nacional, se debe establecer una estrategia de equilibrio entre las diversas regiones del país, impulsando y reforzando el desarrollo de nuevos polos de desarrollo industrial, vinculados con ciudades con potencial de desarrollo urbano, como es el caso de las ciudades de la frontera norte y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en sus dos extremos.





III. Aprovechamiento de la colindancia en el norte con el mayor mercado del mundo
“México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América”, es una antigua frase que, desde el punto de vista económico, no refleja la gran ventaja de esa vecindad geográfica. Muchas naciones del mundo desearían tener la frontera de más de 3,000 km que México tiene con el mercado más grande del mundo, más aún, ante la nueva política de los Estados Unidos de impulsar la relocalización de las cadenas productivas con el denominado nearshoring, en el marco de la guerra comercial con China. México cuenta con un Tratado de Libre Comercio celebrado con ese país y con Canadá, el cual fue recientemente actualizado y estamos en tiempos del retorno de industrias desarrolladas e inversiones aplicadas en países principalmente de oriente, por los conflictos socio políticos entre Rusia, Ucrania y diversos países de oriente.
La experiencia que tiene nuestro país en el establecimiento de maquiladoras en el pasado, tanto en la frontera norte como en el altiplano mexicano, servirá para mejorar y optimizar el atractivo para la industrialización acelerada de esas dos importantes regiones del país, para lo cual es necesario mejorar la seguridad y sobre todo desarrollar infraestructura de los 4 modos de transporte nacional e internacional, y muy especialmente, planear, programar y desarrollar un mejor equipamiento urbano con infraestructura de vivienda, transporte, salud, agua y educación a nivel técnico y profesional, entre otros elementos fundamentales para el buen y eficiente funcionamiento de las industrias, y sobre todo, para mejorar el nivel de vida de los actuales y futuros habitantes de esas ciudades, con servicios públicos más eficientes y enfoques actualizados de ciudades inteligentes.

La economía regional de las industrias y ciudades de la zona norte, ubicadas en la zona limítrofe entre México y los Estados Unidos de América, representa la quinta economía mundial. Impulsar y planificar mejor las ciudades de nuestra frontera, dispararía su potencial económico, desarrollo poblacional, urbano y moderno, con grandes beneficios sociales y económicos inmediatos en ambos países.
Tijuana y Mexicali al extremo poniente de nuestra frontera, suman una población de 3 millones de habitantes, a la cual se suman varios millones de las ciudades del estado de California, constituyendo un gran mercado de carácter regional. En la parte central de la frontera está Ciudad Juárez que tiene 1.5 millones de habitantes, más la población de El Paso, Texas. Las ciudades fronterizas del noreste, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo tienen en conjunto una población de casi 2 millones de habitantes, más la de las poblaciones de Laredo, McAllen y Brownsville en Texas, estado que ha mostrado un crecimiento poblacional por encima de la media de otros estados de la Unión Americana, con el cual México tiene su mayor intercambio comercial a través de los puertos fronterizos de Nuevo Laredo y Colombia.
La integración económica y de intercambio cotidiano de nuestras ciudades con las del otro lado de la frontera, se ha acelerado y existe un rezago en la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano, para mejorar las interacciones de infraestructuras y equipamientos básicos. Se requiere llevar a la práctica los proyectos prioritarios estudiados en la cercanía de los cruces fronterizos, así como acelerar las inversiones y proyectos en infraestructura y equipamiento urbano del lado mexicano en la mayoría de los casos.
Es factible fomentar la integración económica estratégica de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Luis Río Colorado en el Pacífico. Al centro, es factible relacionar Ciudad Juárez, Piedras Negras y Ciudad Acuña. Mientras que hacia el Golfo de México se facilita integrar los desarrollos económicos y sociales de Nuevo Laredo con Reynosa y Matamoros.
Como parte de las estrategias de consolidación de las ciudades mexicanas de la franja fronteriza con los Estados Unidos de América, es necesario impulsar y acelerar la ubicación, más conveniente para nuestro país de las nuevas industrias,
la cual, para ser una opción competitiva, eficiente y atractiva, México requiere reforzar su infraestructura regional y urbana en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, salud, energía eléctrica, telefonía, conectividad, energía eléctrica, carreteras, cruces fronterizos, ferrocarriles, telecomunicaciones, vivienda y equipamientos urbanos, actividades recreativas, culturales y deportivas, entre otras. Esto puede ordenarse a través de la promoción estratégica de uno o más Distritos Económicos Inteligentes en cada zona urbana, de acuerdo a la vocación, capacidades desarrolladas y nuevas iniciativas de inversión basadas en el nearshoring.
Urge especialmente, con la decisión política federal, estatal y municipal, mejorar la seguridad pública, para proteger a la ciudadanía y a las numerosas industrias y empresas relacionadas con el previsible desarrollo económico en el corto plazo.
IV. Impulso al Corredor Industrial y Logístico del Istmo de Tehuantepec
El corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, tiene la infraestructura y equipamiento en proceso de desarrollo, a lo largo de 300 km de vías férreas, con dos importantes puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz en sus dos litorales, lo cual presenta un gran potencial para facilitar la instalación y operación de industrias, al contar con infraestructura eléctrica, hidrocarburos como el gas, carretera, ferroviaria, marítima en sus dos litorales, y aérea, indispensable para el transporte del personal y de insumos y productos a nivel nacional e internacional.
Las ciudades de Salina Cruz, Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán, del lado del Océano Pacífico, ofrecen una importante variedad de equipamientos urbanos, servicios y amenidades turísticas, lo que incrementa el atractivo de la parte sur del Corredor Interoceánico. En el extremo norte, en el Golfo de México, las ciudades de Coatzacoalcos, Congregación de Allende, Minatitlán, Jáltipan y Nanchital ofrecen en su conjunto una
infraestructura muy completa y servicios públicos adecuados y suficientes, debiendo reforzarse la infraestructura regional y municipal, por el crecimiento urbano y poblacional previsible derivado del desarrollo industrial.
El Istmo de Tehuantepec cuenta con la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, un puerto petrolero, una terminal de contenedores y una terminal de PEMEX. Dentro de los planes y programas de desarrollo, a lo largo del Corredor Interoceánico, se están haciendo ampliaciones a la terminal de contenedores del puerto de Salina Cruz, incluyendo un moderno equipamiento para el manejo de contenedores. Para un desarrollo futuro completo se necesitan fuertes inversiones en un nuevo puerto de carácter industrial y preservar la zona de las Salinas y alrededores, para su uso futuro.


Como se mencionó anteriormente, se requiere una atención primordial a los rediseños de ambos puertos, para navegación de gran calado.
Para atraer nuevas industrias, está en proceso de desarrollo la construcción de nuevos parques industriales, los denominados PODEBIS, que tengan accesos eficientes para la movilización de insumos y de productos, cercanos a las vías férreas, a las carreteras, al libramiento, a las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones, y al aeropuerto de Ixtepec, en la zona por donde llega la nueva carretera de Oaxaca.
La región requiere, para ser atractiva para los usos industriales, la construcción de diversos equipamientos modernos como hospitales públicos de especialidades, para la población en general con y sin derechos, más instituciones educativas de carácter técnico, profesional y estudios especializados, redes de telecomunicaciones avanzadas, establecimiento de hoteles modernos, restaurantes, centros comerciales y de entretenimiento, conjuntos residenciales y vivienda digna para todos, espacios culturales y deportivos, así como sitios
turísticos de playa, para descanso de la población de todos los niveles. Es decir, en general requiere de servicios públicos básicos de calidad, con buena gobernanza, así como seguridad aceptable y administración municipal eficiente.
La zona norte del Corredor Industrial, del lado del Golfo de México, en el Estado de Veracruz, también requiere planeación del desarrollo urbano y programas de ordenamiento territorial, con enfoque industrial y urbano, a partir de la actividad actual de Coatzacoalcos, del puerto de Pajaritos, del aeropuerto y las instalaciones petroleras de Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan, considerando las áreas urbanas necesarias para desarrollo de vivienda, para el personal obrero, profesional y administrativo de las nuevas industrias.
Es necesario que las carreteras, el ferrocarril y los libramientos viales, los ductos y líneas de alta tensión, los dos puentes y el túnel debajo del río Coatzacoalcos, faciliten el transporte eficiente entre ambas márgenes del río.


V. Herramientas para la gobernanza y la administración urbana
La necesidad de administrar el desarrollo urbano se inició con la expedición y actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Agrario, Territorial y Urbano y la armonización de las leyes estatales en la materia. Posteriormente se ha continuado con diversas herramientas federales y locales como la reciente
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, Leyes de Planeación, Estrategia y Ley de Movilidad, etc. Así como con el apoyo de la conformación de Redes de Ciudades, grupos de Secretarías
Estatales de Desarrollo Urbano y Movilidad, entre otras, las cuales facilitan las mejores prácticas en la planeación, programación, priorización, construcción, operación, mantenimiento y administración de servicios urbanos para la gobernanza de las ciudades. Todas ellas representan un buen avance y se encuentran en la etapa de reforzar su observancia y aplicación.
De igual forma se crearon programas de formación de recursos humanos técnicos y licenciaturas universitarias en disciplinas relacionadas con la planeación urbana y regional, para darle sustento al importante desarrollo industrial previsible.
Una parte importante, que será necesario desarrollar, es el lograr el financiamiento de las obras, considerando la aplicación de recursos presupuestales federales y de la Banca de Inversión Pública, así como recursos privados y públicoprivados, para el desarrollo de la infraestructura urbana indispensable.
Un elemento importante en el impulso al desarrollo, es el financiamiento de la infraestructura social y productiva, que usualmente son tarea de la banca de desarrollo. En México, Banobras es la Banca de Fomento e Inversión para otorgar créditos para financiar proyectos de infraestructura y
equipamientos urbanos diversos, así como de infraestructura estratégica, para lo cual cuenta con recursos para apoyar proyectos de interés público. Adicionalmente, existen diversas opciones complementarias de la Banca internacional, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondos Verdes, etc.
Lo que el Colegio de Ingenieros Civiles de México recomienda, es definir las ciudades y proyectos prioritarios, identificando y atendiendo los más urgentes para desarrollarlos con celeridad.
No todas las regiones del país cuentan con la infraestructura federal y urbana necesaria, por lo que en teoría deberían priorizarse las obras que estén más completas, pero que realmente satisfagan necesidades. Con una visión más amplia, es necesario revisar el potencial que el país, en su conjunto, puede alcanzar en los mercados internacionales por su importancia estratégica, respecto de las naciones y mercados con los que interactúa.
El transporte público masivo urbano es una de las tareas de mayor relevancia para el desarrollo de las ciudades y para mejorar el nivel de vida de la población. En las grandes urbes se requiere el desarrollo de planes y programas para reducir el tiempo de traslado de los usuarios. En algunas ciudades el transporte público urbano se encuentra en etapa de inversión creciente y en actualización, como una herramienta muy importante para reenfocar el desarrollo en las urbes actuales.
La infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y energética es otra de las tareas que es necesario planear y programar en la mayoría de las ciudades del país, para incorporar nuevas tecnologías eficientes y amigables con el medio ambiente, para que nuestras ciudades sean más competitivas en el entorno nacional

e internacional, brindando confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Respecto a las políticas en materia de infraestructura para el desarrollo urbano del FONADIN, ubicado en Banobras, sería conveniente que pudiera participar con recursos para la operación y el mantenimiento de la infraestructura estratégica urbana existente y no solo para los nuevos proyectos.
La Zona Metropolitana del Valle de México seguirá siendo una región de demanda y concentración de grandes inversiones para el desarrollo de todo tipo de infraestructura urbana, tanto por su importancia política, financiera, educativa, de salud y comercial, como por ser una de las principales ciudades del mundo, con reconocimiento como contacto internacional entre el norte y sur del continente americano, e igual por sus relaciones comerciales y financieras con Europa y Oriente.
VI. Estrategia de impulso a la actividad turística relacionada con el desarrollo urbano nacional
Las actividades turísticas tienen una gran importancia económica y social en el desarrollo de nuestro país, y en su inmensa mayoría, están vinculadas con la existencia de servicios de carácter urbano, en las ciudades en donde son prestados servicios públicos de todo tipo a los visitantes nacionales y extranjeros.
La actividad turística tiene un impacto económico de gran relevancia para nuestro, país por la generación de empleos para la prestación de los servicios turísticos y por la derrama económica de los turistas nacionales y el flujo de divisas de los visitantes extranjeros.
Los litorales, tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México y en el Caribe mexicano, se han



desarrollado con el turismo de frente de playa, aprovechando la belleza natural, temperatura del agua y clima, así como las numerosas zonas de arqueología de gran renombre mundial, las cuales con frecuencia requieren importantes inversiones en sus conglomerados urbanos aledaños, en infraestructura vial, de servicios básicos de energía eléctrica, alumbrado, servicios sanitarios públicos, agua, drenaje, saneamiento, transporte urbano y suburbano, residuos sólidos, telefonía, telecomunicaciones, conectividad, así como escuelas, hospitales, clínicas, mercados, áreas deportivas y de esparcimiento, entre otras.
La mayoría de las obras de infraestructura urbana para la prestación de los servicios públicos al turismo nacional e internacional, requieren inversiones que difícilmente están al alcance de los municipios, por lo que es indispensable el apoyo del gobierno federal y de los gobiernos estatales, con recursos presupuestales que hasta la fecha son insuficientes. La disponibilidad de esta infraestructura es un requisito jurídico para catalogar a una localidad como pueblo mágico.
Por las características de las regiones del país, se tiene aún por explotar en forma importante, el turismo nacional e internacional de los Pueblos Mágicos, de zonas arqueológicas actuales y potenciales, turismo de aventura en desiertos,
montañas, ríos, lagunas, bosques, selva, oferta gastronómica, festividades culturales, Día de Muertos, Semana Santa, artesanales, etc. Esta es una actividad económica que arraiga a los habitantes en sus pequeñas localidades al acceder a ingresos y empleos razonablemente remunerados.
Otro renglón pendiente de mayor atención y de buen potencial económico es el turismo médico, no solo en la frontera norte, sino en ciudades con instituciones médicas de prestigio nacional e internacional, aunque esta es una actividad preponderantemente de participación privada, no gubernamental.
Las actividades náuticas, buceo, pesca, surfing y otras actividades deportivas, así como las ligadas con cinematografía, pintura, música y otros eventos, como maratones, tenísticos, carreras de autos, etc., son explotables en distintas ubicaciones y muchas de ellas están vinculadas con localidades, cuyo desarrollo urbano no es suficiente, para brindarles a los turistas los servicios indispensables para su seguridad y confort.
Especial atención requiere el respeto ambiental, evitando los desarrollos turísticos en zonas protegidas.



I. Situación actual del financiamiento de la infraestructura
La inversión pública en infraestructura, con algunas oscilaciones, ha disminuido en los últimos 40 años, como porcentaje del Producto Interno Bruto, hasta llegar a la situación actual de menos del 2%, cuando lo recomendable es una inversión mínimo del 5%, para tener una seguridad razonable del desarrollo económico y el incremento indispensable del nivel de vida de los mexicanos.
Los hidrocarburos, la electricidad, las presas, las obras de irrigación, las carreteras, el agua potable y el saneamiento han sido los sectores más afectados, aunque en todos los demás también se ha acumulado un importante rezago. tanto en el desarrollo de nueva infraestructura como en la conservación y actualización tecnológica, lo que está afectando desfavorablemente a la economía nacional y al bienestar de la población.
La estrategia de hacer participar al sector privado en la construcción y operación de infraestructura. Si bien es de gran importancia como un complemento y no como la única solución, no está siendo canalizada eficientemente y no se está invirtiendo lo suficiente, debido a una falta de consenso en aspectos clave, como la mejor manera de financiarla, el papel que debe tener el gobierno en proyectos que requieren de complementarse con la inversión privada y los ajustes al marco normativo que permite la asociación del sector público con el privado, buscando potenciar el creciente componente social que cada vez más se integra en los proyectos.
Debe plantearse un esquema integral que incluya el aumento sustancial en la recaudación fiscal, atacando con firmeza la evasión, el financiamiento competitivo de largo plazo, bajas tasas de interés y garantías derivadas de los propios proyectos, promoción de la participación competitiva de empresas mexicanas, fortalecimiento del mercado interno y de las cadenas productivas nacionales de la infraestructura, todo lo cual definiría una visión diferente en la realización de la infraestructura


que permita abatir los rezagos y hacer frente a los retos de desarrollo del país en los siguientes años, tendiendo a lograr que al menos dos terceras partes de esa infraestructura, sea realizada por empresas mexicanas.
Los inversionistas institucionales, a saber: fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y fondos especializados de la banca de desarrollo, entre otros, están hoy participando a través de capital y deuda en proyectos de infraestructura.
Los requerimientos de inversión anual en infraestructura, identificados a partir de los criterios, objetivos y metas de largo plazo de los distintos tipos de infraestructura, son equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto, lo que sitúa esta cifra en niveles de alrededor de 75 mil millones de dólares por año, con la mezcla de fuentes de financiamiento que resulte más apropiada al tipo de infraestructura y programa de inversión correspondiente, identificando claramente, en cada caso, la fuente de recuperación y/o los subsidios requeridos durante la construcción, operación y mantenimiento.
Es deseable que la función de planeación sectorial, que lleve a la más eficiente aplicación de esquemas de financiamiento y mezcla de recursos públicos y privados, se realice en las Secretarías y Entidades Paraestatales del Gobierno Federal, y adicionalmente, es recomendable contar con una nueva Dependencia que sea la responsable de recibir e integrar esa relación de proyectos destinados a satisfacer las necesidades y aprovechar las oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico del país, en estrecha colaboración o dentro de la SHCP, que sería la responsable de analizar y establecer el origen y la mezcla de los recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo.
Para incorporar decididamente el componente
social de los programas y proyectos resultantes de la planeación de la infraestructura en los diversos horizontes de tiempo, a fin de mitigar riesgos y acceder a las mejores condiciones de financiamiento, se identifica necesario que sea dada a conocer a la sociedad, a la banca de desarrollo nacional y en su caso a la internacional y a las diversas entidades financieras del sector privado nacional, y de ser conveniente, al internacional, para que estén en posibilidad de determinar la medida en que les resulte factible y conveniente participar en el financiamiento de la infraestructura.
Los indicadores disponibles señalan que los recursos fiscales futuros no serán suficientes para atender las necesidades de crecimiento de la infraestructura, y que podrían cubrir entre la tercera parte y la mitad de la inversión necesaria, por lo que el resto tendría que ser atendido con créditos de la banca de desarrollo nacional e internacional y con participación de inversión privada.
El CICM considera, en concordancia con las líneas de política económica esbozadas por la administración federal entrante, que para alcanzar las metas de inversión antes planteadas, sería deseable contar con la participación privada, preferentemente nacional, con recursos que actualmente están destinados a otros propósitos por sus propietarios, considerando a la inversión extranjera como complementaria.
II. Perspectivas del financiamiento de la infraestructura
De continuar la tendencia de los últimos años, es previsible que ocurra lo siguiente:
a) Presupuestos fiscales insuficientes.
Debido al presupuesto que se ha venido destinando al servicio de la deuda interna y

externa (capital e intereses), a los programas sociales, las pensiones, a los subsidios a los megaproyectos no rentables y al gasto corriente del gobierno, al de las fuerzas armadas y a la seguridad pública, se tendrá un margen de maniobra en los recursos presupuestales por destinar al desarrollo de la infraestructura que resultará inferior a los requerimientos.
b) Participación del financiamiento privado extranjero.
Los esquemas actuales de participación del capital privado y de sus financiamientos para la realización de la infraestructura, privilegian la participación de empresas extranjeras porque cuentan con capital y capacidad de endeudamiento suficientes, por lo que la participación de empresas mexicanas será reducida.
Esta situación tiene como consecuencia la salida de utilidades al extranjero, en lugar de permanecer en México, menor captación de impuestos, impacto en las divisas y en la balanza comercial, utilización de infraestructura mexicana cuyo costo no absorben los inversionistas e impacto negativo en la cadena productiva de la infraestructura mexicana.
c) Incremento en el rezago de la infraestructura.
La inversión privada, nacional y extranjera participará solamente en aquellos proyectos de mayor rentabilidad y de menor riesgo y no en proyectos menos rentables, por lo que la realización de los proyectos menos atractivos tendría que diferirse por la insuficiente disponibilidad de recursos fiscales nacionales.
Situación de la gobernanza nacional.
Por la desigualdad social y el desempleo, las
presiones sociales podrían crecer y afectar la gobernanza nacional, lo que podría afectar la calificación de riesgo país que otorgan las calificadoras internacionales, las cuales orientan la propensión de los inversionistas internacionales, lo que pudiera encarecer el capital y los financiamientos necesarios.
d) Modificaciones al marco jurídico y cancelación de concesiones.
Este es un riesgo que generalmente no es previsible y que envía señales desfavorables a los mercados internacionales de financiamiento, por lo que pueden desalentar la inversión privada o cuando menos encarecerla. Ejemplo de estos cambios no previstos en los contratos de largo plazo con la inversión privada son los que recientemente se han cancelado a diversas empresas de capital extranjero, por los congresos y las autoridades locales, algunas concesiones para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, o los ajustes a los contratos plurianuales de conservación de carreteras o a los de prestación de servicios con los que se construyeron hospitales y carreteras o centros de readaptación social entre otras infraestructuras.
e) Condiciones favorables.
No obstante el panorama anterior, el país tiene condiciones muy favorables que deberían aprovecharse y que ayudarían a establecer otros escenarios:
i. El desarrollo y operación de infraestructura, es atractivo para las estrategias de participación de inversionistas institucionales, en función de su desvinculación de los ciclos económicos y los mercados públicos de capitales de renta variable, y porque los proyectos

de infraestructura representan flujos estables y protegidos contra la inflación, horizontes de largo plazo, además de típicamente bajas tasas de default o incumplimiento.
ii. Se cuenta con fondos de retiro de los trabajadores administrados por las Afores, que pueden ser aplicados a los proyectos de infraestructura, que por sus características requieren de créditos con plazos largos de amortización.
iii. Los recursos de las Afores se incrementan anualmente con tasas de crecimiento muy altas, por lo que la disponibilidad futura será de grandes dimensiones.
iv. El margen para incrementar la captación tributaria es amplio a través de una reforma fiscal, lo cual puede aumentar la disponibilidad de recursos fiscales para el desarrollo de la infraestructura, sin dejar de considerar el financiamiento privado como un recurso complementario.
v. Es factible social, política y económicamente la reducción paulatina de los subsidios a diversos servicios públicos, como son la energía eléctrica para usos de riego y de agua potable, los energéticos, el transporte público de pasajeros, el agua potable y el alcantarillado sanitario en grandes y medianas ciudades, entre otros, lo que incrementaría la disponibilidad fiscal para el desarrollo de la infraestructura y adicionalmente propiciaría una mejor aceptación por parte del capital y los financiamientos privados, al reducirse hasta desaparecer el riesgo de falta de pago por parte de los usuarios de los servicios.
vi. Es factible diseñar sistemas de garantías y coberturas para que cada participante en el financiamiento de los proyectos de
infraestructura asuma los riegos que le correspondan y los pueda cubrir y asegurar, lo cual alentaría la inversión privada y el financiamiento de la banca comercial nacional e internacional.
vii. Existe en México un gran número de profesionales del financiamiento de la infraestructura incluyendo ingenieros civiles, organismos públicos, organizaciones y empresas privadas, con amplios conocimientos, capacidad y experiencia que pueden participar en el diseño de una nueva estrategia que facilite el desarrollo de la infraestructura. El CICM, a través de su Comité de Financiamiento analiza y propone esquemas de financiamiento adecuados a los distintos tipos de infraestructura, con lo que refuerza las acciones de los otros Comités Técnicos.
El Colegio desea expresar que también existen factores que no son favorables para alcanzar los objetivos mencionados, como son por ejemplo los indicadores internacionales de competitividad, conectividad, tecnología y muy especialmente disponibilidad de los diversos tipos de infraestructura, que ubican a nuestro país en posiciones muy lejanas de los países con los que tenemos que competir para impulsar nuestro desarrollo económico. Es por eso que el CICM considera que es indispensable acelerar el desarrollo de la infraestructura.
III. Recomendaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México en materia de financiamiento de la infraestructura.
El Banco Mundial, antes promotor de la privatización, ha revisado su actuación anterior de aconsejar a los países en desarrollo vender las empresas estatales a inversionistas privados. La antigua idea de las privatizaciones ya no parece tan obvia. Los consumidores, decepcionados,

asocian la privatización con altas tarifas para ellos y mayores beneficios para compañías extranjeras y funcionarios corruptos.
El Banco Mundial ha considerado que no importa tanto si la infraestructura está en manos públicas o privadas, sino que se maneje con criterios de eficiencia y honestidad.
Los requerimientos para invertir en infraestructura de todo tipo en el período 2024- 2050 son de gran magnitud y representan un porcentaje muy alto del PIB, si se considera que actualmente se invierte en infraestructura en México menos del 2% de ese indicador.
Sin embargo, el Colegio considera que existe potencial en el país para alcanzar el porcentaje necesario que, en principio, pudiera ser no menor del 5% del PIB, si se llevan a cabo las medidas propuestas.
Es importante señalar que esta cifra no se refiere a necesidades de recursos fiscales del presupuesto público, sino que es la suma de recursos públicos y privados, propios y de endeudamiento, que se deben invertir en promedio por año, durante los próximos 26 años, para abatir los rezagos existentes en materia de infraestructura y tener la plataforma necesaria para lograr un crecimiento social y económico sostenido y equilibrado.
Del orden de la mitad o las dos terceras partes de estos recursos, son recuperables y por tanto financiables con recursos propios de las empresas públicas, financiamientos directos a esas empresas (créditos o emisión de documentos), o indirectos mediante esquemas con participación de inversión privada directa e indirecta, en donde el financiamiento proviene de recursos propios y/o endeudamiento de las empresas privadas nacionales y extranjeras.
La parte detonadora de estas inversiones deberá
provenir de recursos fiscales de los presupuestos públicos (federal y estatales), para inducir, en algunos casos, la inversión privada.
Algunas de las recomendaciones concretas del Colegio de Ingenieros Civiles de México son:
1. Fortalecer en el sector público federal un Sistema de Planeación de la Infraestructura, con visión al año 2050, basado en la formulación de Planes Sectoriales y Regionales de Desarrollo de la Infraestructura, los cuales quedarían a cargo de las Secretarías y Entidades Paraestatales sectoriales (Energía, Agua, Comunicaciones y Transporte, Educación, Salud, Desarrollo Urbano, etc.).
2. Establecer, en el sector público federal, un Sistema de Integración de la Planeación Sectorial de la Infraestructura, el cual aglutine los planes sectoriales y regionales mencionados en el inciso anterior, el cual podría quedar a cargo de una nueva Secretaría de Estado o bien incorporado a la SHCP.
3. Realizar reformas estructurales, sobre todo la hacendaria y en su caso la adecuación de la energética, para dar un entorno legal y económico que incentive la inversión privada, principalmente la nacional y propicie la disponibilidad oportuna y eficaz de la infraestructura y potencie el nivel de inversión nacional y extranjera, dándoles mayor autonomía de gestión a las empresas públicas.
4. La reforma fiscal debe simplificar los procedimientos, disminuir la evasión fiscal y combatir las actividades informales, incorporándolas al proceso legal y productivo.
5. Evitar el desarrollo de Megaproyectos de infraestructura que demandan enormes cantidades de recursos fiscales y que no

sean rentables económicamente, y en su lugar atender las necesidades sociales con proyectos específicos de menores exigencias presupuestales, que produzcan empleos permanentes en el corto plazo, no sólo durante la construcción, sino mediante el impulso al desarrollo económico regional.
6. Fortalecer el sistema financiero y transformar la banca de desarrollo. Es imprescindible modificar el sistema financiero para hacerlo partícipe del proceso de desarrollo, canalizando una creciente masa de recursos a las actividades que el país necesita y no solo a las que a los bancos les interesa, mediante novedosos esquemas de distribución de riesgos con las garantías correspondientes.
7. La banca de desarrollo puede volver a jugar
un papel importante, como alguna vez lo jugó, en apoyar las cadenas productivas nacionales con asistencia técnica, canalización de recursos preferenciales etiquetados y esquemas de garantías.
Finalmente, es muy importante distinguir entre las fuentes de financiamiento y las fuentes de fondeo. Recursos financieros abundan en el mundo, siempre sujetos al cumplimiento de requisitos que usualmente promueven objetivos responsables alineados con los ODS. El mayor reto que se vislumbra es en la identificación y cuantificación de las “fuentes de pago de dichos financiamientos”. Allí es donde se requerirá analizar nuevos esquemas y fuentes de recursos que permitan hacer viable el desarrollo de los proyectos de infraestructura.


El Medio Ambiente y la Sostenibilidad Ambiental en México es un área estratégica a la que se le debe atención prioritaria desde los poderes ejecutivo federal, estatales y municipales considerando los orígenes de las preocupaciones ambientales, ya que las políticas de desarrollo económico y urbano desde los años 70s del siglo XX, fueron enfocadas en el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales, sin la planeación necesaria para atender la protección y conservación de estos.
Bajo ese contexto, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se consideran como elementos prioritarios los siguientes tres componentes que recomendamos sean incluidos en la Planeación del Desarrollo Sostenible de la Infraestructura de México, a partir del 2024:
I. Planeación Integral de la Infraestructura Sostenible. Se recomienda que la planeación, programación y desarrollo de la infraestructura, obedezca a criterios de sostenibilidad.
II. Desarrollo de Instrumentos Económicos para favorecer su implementación.
III. Reforzamiento del Marco Jurídico Ambiental.
En las siguientes páginas, se explica con más detalle cada uno de estos componentes, propuestos desde el Comité Técnico de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
I. Planeación Nacional de la Infraestructura Sostenible
El futuro del desarrollo nacional compete al Poder Ejecutivo Federal, por medio del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la SHCP, para su integración de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. Dicho PND tiene en general una vigencia restringida al periodo de gobierno en turno, que a nivel federal significa un plazo de 6 años, adicionalmente existirán proyectos que rebasen los períodos sexenales y que deben ejecutarse en los tiempos requeridos. Sin embargo, la atención de los problemas prioritarios para el desarrollo de México conlleva invariablemente el desarrollo de infraestructura estratégica que, por


sus dimensiones, características y complejidad, no siempre puede ni debe ser construida de manera inmediata sin tener la seguridad previa de que cumple con requisitos de sostenibilidad.
Se sugiere que el desarrollo de los diversos instrumentos de planeación descritos en este apartado, sean elaborados con base en un proceso integral de planeación que incluya a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
En los sistemas de control de calidad para la mejora continua, existe una frase muy importante que dice: “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.
Para el caso de la infraestructura, se considera necesario conocer el estado actual de la existente, para definir cuál requiere mantenimiento, sustitución o reemplazo y determinar dónde se requiere nueva infraestructura.
Es por ello que la propuesta del CICM para este rubro reside en que el Poder Ejecutivo Federal establezca que las diversas Secretarías de Estado y Entidades Paraestatales, tengan la obligación de desarrollar planes sectoriales y regionales para la creación de la infraestructura, en la materia que les competa, con horizonte de planeación de corto, mediano y largo plazo, este último no menor de 50 años, de carácter dinámico y actualizables periódicamente, según la evolución de las necesidades de la población, de las oportunidades para impulsar el desarrollo socioeconómico y de las posibilidades económicas de llevarlos a cabo.
Esas mismas Secretarías y Entidades deberán desarrollar sus planes sectoriales bajo una visión de desarrollo regional justo y equilibrado y bajo criterios de sostenibilidad.



Un vez que cada Secretaría y Entidad Paraestatal desarrolle sus planes sectoriales y regionales, el Colegio recomienda que exista una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con la responsabilidad de su integración para contar de esa manera con un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, estableciendo que los programas y los proyectos incluidos en dicha planeación, cumplan con los requisitos de carácter ambiental, social y de sostenibilidad, los cuales deberán quedar establecidos en la normatividad correspondiente. La infraestructura estratégica sólo podrá ser desarrollada una vez que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haya determinado que cumple con los requisitos de dicha Evaluación.
La planeación integral se refiere a desarrollar infraestructura que tenga como propósito el alcanzar objetivos específicos relacionados con elevar el nivel de vida de la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico nacional, entre los cuales se pueden mencionar la reducción de la pobreza,
el combate al hambre, una alimentación suficiente, el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, la movilidad sostenible, el desarrollo urbano resiliente, la vivienda, la educación, la eficiencia energética y el manejo y disposición final de residuos, entre otros.
La planeación de la infraestructura sostenible, desde un punto de vista estratégico debe considerar no solamente la programación de las obras, el correcto diseño y la construcción, sino en forma indispensable la operación y el mantenimiento.
En la planeación del desarrollo de la infraestructura sostenible se recomienda considerar la que desarrollan, en la materia y ámbito que les competen, algunos Institutos Municipales o Metropolitanos de Planeación, en los cuales se tiene una participación ciudadana importante, por lo que se puede aprender de dicha experiencia para el desarrollo de la Planeación Nacional de la Infraestructura Sostenible.


Alcanzar los objetivos de protección y conservación de los recursos naturales, así como los de desarrollo sostenible, requiere mecanismos económicos, presupuestales y financieros, que permitan que las personas físicas y morales puedan acceder a ellos para alcanzarlos. Actualmente los costos ambientales reales siguen sin reflejarse en la medida necesaria al costo del desarrollo de proyectos de infraestructura, lo que provoca un déficit económico en el mediano y largo plazo, cuando la mayor parte de estos costos ambientales se hacen tangibles.
Por lo tanto, el CICM considera que es fundamental establecer el desarrollo de nuevos esquemas económicos y financieros dentro del pago de derechos e impuestos, que fomenten conductas de protección y conservación de los recursos naturales, y que desalienten iniciativas de infraestructura que los afecten. Como ejemplo, se puede mencionar que los programas estratégicos de reforestación y conservación de
las Áreas Naturales Protegidas, así como el de Pago por Servicios Ambientales, requieren de un presupuesto más amplio.
III. Reforzamiento del marco jurídico ambiental
El marco jurídico ambiental mexicano requiere ser actualizado. Hay retrasos considerables en varias de las leyes ambientales más importantes de nuestro país. El principal problema ha sido la vinculación de las disposiciones internacionales, comprometidas a través de los tratados internacionales que México ha firmado, que debieran reflejarse en la legislación federal, estatal y municipal. El Colegio considera que se requiere una revisión profunda del estado de nuestro marco jurídico ambiental.
Leyes relacionadas con temas como la descarbonización, energías alternativas, sistemas integrales de movilidad, desarrollo urbano resiliente y sostenible, sistemas integrales de manejo de residuos, sistema de evaluación del

impacto ambiental, entre otras, requieren en algunos casos reformarse y, en algunos otros, elaborar nuevas leyes.
De igual manera, la revisión y actualización de los reglamentos y de las normas ambientales es indispensable, así como la vigilancia suficiente y acciones para asegurar su cumplimiento, ya que de nada sirve tener una normativa que operativamente no se logra aplicar, ni supervisar por las autoridades ambientales competentes en los niveles nacional, estatal y municipal.
A manera de resumen, se reitera la importancia de promover el desarrollo de Infraestructura Sostenible, en toda la extensión de la palabra.
Un nuevo concepto referido como sostenibilidad integral empieza a permear en el ambiente de la infraestructura. Abraza una perspectiva amplia que incorpora cuatro dimensiones: la económicofinanciera, la social, la de gobernanza y, desde luego, la ambiental y de resiliencia climática. En el ámbito de la infraestructura, el término infraestructura sostenible pretende introducir la idea de desarrollar y ejecutar proyectos que no solo sean eficientes desde el punto de vista medioambiental y económico-financiero, sino también inclusivos y benéficos para la sociedad. Este enfoque holístico reconoce que la sostenibilidad es un delicado equilibrio entre el desarrollo económico, la justicia social y la preservación ambiental.




I. Antecedentes
Estudios de la Auditoría Superior de la Federación señalan que los costos y los tiempos de ejecución de los medianos y grandes proyectos de infraestructura en México, frecuentemente se incrementan entre un 100 y un 300%.
Esto ha ocurrido en obras realizadas en los últimos años como el Túnel Emisor Oriente, la carretera Durango-Mazatlán, el edificio del Senado, la Torre de Luz, la Línea 12 del Metro, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre muchos otros.
II. Causas que han incrementado los montos de inversión y los tiempos de ejecución
Los análisis de las causas que han incrementado los costos y ocasionado los retrasos en la construcción, indican que son principalmente las siguientes:
• Justificación del proyecto en los términos de sostenibilidad antes mencionados (satisfacción de la demanda esperada en calidad, plazos, magnitudes) con la oferta dimensionada para ellos.
• Estudios de ingeniería básica y proyectos ejecutivos insuficientes y deficientes,
• Adquisición insuficiente y lenta de la tierra en las obras de infraestructura puntuales,
• Liberación insuficiente y extemporánea del derecho de vía para las obras de infraestructura lineales, tales como carreteras, ferrocarriles, gasoductos y acueductos, entre otras
• Falta de detección y definición de obras inducidas, no previstas en los estudios de ingeniería básica y en los proyectos ejecutivos que retrasan y encarecen la construcción de la infraestructura,
• Nula o mala planeación de la construcción de las obras por parte de las empresas constructoras, que afecta la cantidad, calidad y capacidad de la maquinaria de construcción y de la suficiencia de la mano de obra especializada y no especializada; insuficiente control por parte de la residencia de las dependencias y entidades contratantes,
• Ausencia de plataformas de control de proyectos que atiendan el conjunto del proyecto con todos los participantes.
• Supervisión insuficiente y frecuentemente deficiente por parte de las empresas contratadas con ese propósito, por falta de conocimientos, capacidad y experiencia,
• Nula o insuficiente información proporcionada por las dependencias a la ciudadanía interesada en la ejecución de las obras, con consecuencias de suspensión temporal de la construcción e incremento de sus costos.


III. Medidas que se han adoptado en países desarrollados y otros semejantes de México, para evitar sobrecostos y retrasos en la construcción de la infraestructura
Numerosos países emergentes de todo el mundo y de América Latina, como México y con avances tecnológicos menores o semejantes a los de nuestro país, han eliminado o reducido en forma importante los sobrecostos y los retrasos en la construcción de sus obras de infraestructura, aplicando las modernas técnicas de la Gerencia de Proyectos.
Generalmente se confunde la Gerencia de Proyectos con la Supervisión de la Construcción, pero se trata de actividades complementarias que no tienen duplicidades. La supervisión es responsable de que la construcción de las obras se apegue a los planos para construcción y a las especificaciones generales y particulares aplicables, llevando a cabo la cuantificación de los volúmenes de obra realizados y generando las estimaciones para fines de pago, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de construcción. Sus funciones inician cuando la constructora inicia la construcción, no antes.
Los servicios de la Gerencia de Proyectos inician con mucha anticipación al proceso de construcción y se aplican para el seguimiento y control de los trabajos durante las siguientes etapas de un proyecto:
• Estudios de ingeniería básica.
• Elaboración del proyecto ejecutivo.
• Liberación del derecho de vía. o adquisición de la tierra.
• Comunicación con todas. las partes interesadas en el proyecto.
• Licitación y adjudicación del contrato de construcción.
• Planeación de la construcción con la participación de la constructora, de la Residencia de la Contratante, de la Supervisión y de la propia Gerencia de Proyecto.
• Análisis de riesgos.
• Seguimiento y control de la construcción.
• Terminación, pruebas y puesta en marcha del proyecto.
Las técnicas usuales de la Gerencia de Proyectos recomiendan no iniciar ninguna construcción que no cuente con un seguimiento y control de los trabajos desarrollados durante las etapas previas al inicio de la construcción, con estudios y proyectos ejecutivos, completos y bien desarrollados.
El sector privado mexicano usualmente aplica la Gerencia de Proyectos, concluyendo sus obras con éxito, razonablemente a tiempo y con el costo previsto, como ejemplo pueden mencionarse numerosos edificios de gran altura en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
En los últimos años se han desarrollado proyectos como el Tren Maya y el Ferrocarril Toluca-Ciudad de México, que han presentado importantes sobrecostos y retrasos en su construcción, por no haber adoptado las técnicas de la Gerencia de Proyectos desde la etapa de generación de las iniciativas de carácter socioeconómico y político.
Con excepción de algunas obras de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, el Gobierno Federal inexplicablemente no aplica la Gerencia de Proyectos, a pesar de diversas recomendaciones hechas por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.


IV. Recomendaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México a la futura Presidenta de México en materia de Gerencia de Proyectos
La Gerencia de Proyectos debe ser aplicada en toda obra de mediana magnitud, por los cuerpos de profesionales de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en la medida que dichos proyectos formen parte de las carteras de obras usuales en ellas.
En el caso de proyectos de mayor magnitud y complejidad, la Gerencia de Proyectos debe ser aplicada por empresas de consultoría que designen como cabeza a un ingeniero certificado como perito profesional en la materia, que cuente no solamente con los conocimientos teóricos, sino con las experiencias indispensables en ingeniería básica, proyectos ejecutivos, planeación de la construcción y la ejecución de las obras. Se puede asegurar que un profesional con conocimientos, pero sin experiencia no es suficiente; pero también, experiencia sin conocimientos tampoco es suficiente.
Dependiendo del tipo y características de los proyectos, el Gerente de Proyecto deberá contar como apoyo con un cuerpo de profesionales especializados en diversas disciplinas de las ingenierías, como pueden ser ingenieros
hidráulicos, estructuristas, sísmicos, geotecnistas, geólogos, petroleros, mecánicos y electricistas entre muchos otros, todos ellos también con conocimientos, capacidad y experiencia en sus especialidades.
Nuestro Colegio le recomienda a la Presidenta Electa de México, que considere llevar a cabo una planeación previa e integral de las obras de infraestructura de todos los sectores y en todas las regiones del país, aplicando la Gerencia de Proyectos, estableciendo criterios para seleccionar empresas cuyo personal cuente con los conocimientos, la capacidad y la experiencia indispensables y con certificación calificada. Hacemos de su conocimiento que, entre otras especialidades, el Colegio de Ingenieros Civiles de México certifica Peritos en Gerencia de Proyectos de Infraestructura, por lo que existe la capacidad suficiente en México para atender la demanda en los importantes proyectos del siguiente Gobierno Federal.
Igualmente consideramos conveniente y recomendamos que los puestos públicos relacionados con el desarrollo de la infraestructura nacional que requieran conocimientos técnicos sean ocupados por Ingenieros Civiles con formación académica afín a las especialidades correspondientes.


La conectividad de banda ancha es fundamental para México, ya que garantiza un acceso equitativo a internet, y reduce la brecha digital. Además, es indispensable para la digitalización y el impulso a la educación, comunicación, productividad y transparencia, a través de herramientas tecnológicas colaborativas e interactivas.


El gráfico destaca que el gasto en la industria de la construcción representa una parte significativa del PIB mundial, constituyendo el 13% del total en perpectiva para el 2025.
Tendencia de Crecimiento: El gasto en la industria de la construcción muestra un crecimiento constante desde 2014 hasta 2025, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3.6%.
Proyección Futura: La proyección indica que el gasto en la construcción seguirá aumentando, alcanzando los $14.0 trillones en 2025.
La construcción representa el 13% del PIB mundial y una cantidad muy semejante en México de acuerdo con el INEGI.
La industria de la construcción tiene menos productividad que otros sectores y la diferencia es creciente
En el Eje Y (Vertical) se presenta el Índice de productividad (valor agregado bruto real por hora trabajada, en dólares de 2005), en el Eje X (Horizontal)son los Años desde 1995 hasta 2014


Las tendencias observadas muestran lo siguiente en la industria de la construcción:
• La productividad en la industria de la construcción muestra un crecimiento muy lento y casi estancado desde 1995 hasta 2014.
• Se mantiene alrededor del índice de 100, con un ligero incremento hacia el final del periodo, pero significativamente menor en comparación con otros sectores.
La Manufactura:
• La productividad en el sector manufacturero muestra un crecimiento constante y significativo desde 1995.
• Alcanza un índice cercano a 200 en 2014, lo que indica que la productividad se ha duplicado en términos de valor agregado por hora trabajada.
La Economía Total:
• La productividad de la economía total muestra un crecimiento constante, aunque no tan pronunciado como en la manufactura.
• Se observa un incremento gradual, alcanzando un índice cercano a 140 en 2014.
De lo anterior se pueden inferir dos conclusiones principales:
• Diferencias de Productividad:
• El sector de la construcción tiene una productividad significativamente más baja en comparación con la manufactura y la economía total.
Implicaciones:
• La baja productividad en la construcción sugiere la necesidad de innovaciones tecnológicas y mejoras en los procesos de trabajo para cerrar la brecha con otros sectores.
• La industria de la construcción podría beneficiarse de la adopción de nuevas tecnologías y prácticas eficientes que ya han demostrado ser efectivas en el sector manufacturero.
Este análisis muestra que, mientras otros sectores han mejorado significativamente su productividad, el sector de la construcción ha permanecido rezagado, indicando una oportunidad para implementar mejoras significativas.
La productividad de la Industria de la Construcción se ha estancado por décadas. En promedio un proyecto intensivo en capital se termina 20 meses fuera del programa original y 80 veces fuera del presupuesto original.
Además de que la productividad de la Industria de la Construcción es mucho más baja que en otros sectores, la brecha se está abriendo.
El índice de digitalización por sector industrial, muestra que la industria de la construcción está entre las menos digitalizadas.
• La brecha entre la productividad de la construcción y otros sectores ha aumentado con el tiempo.


La industria de la construcción es una de las que menos tecnología digital adopta
· Relativamente baja digitalización: Colores en rojo (baja digitalización)
· Relativamente alta digitalización: Colores en verde (alta digitalización)
· Líderes digitales dentro de sectores relativamente no digitalizados: Puntos azules
Categorías Analizadas:
1. Activos
Gastos digitales en operaciones y Profundización del capital digital.
2. Uso
Transacciones digitales, Inventario digital, Interacciones, Procesos, Uso del cliente, Uso empresarial, Uso social.
3. Mano de Obra
Gastos digitales en trabajadores, Intensidad digital, Compromiso digital.

Sectores Analizados
• TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación),
• Medios,
• Servicios profesionales,
• Finanzas y seguros,
• Comercio mayorista,
• Manufactura avanzada,
• Petróleo y gas,
• Servicios públicos,
• Químicos y farmacéuticos,
• Manufactura de bienes básicos,
• Minería,
• Bienes raíces,
• Transporte y almacenamiento,
• Educación,
• Comercio minorista,
• Entretenimiento y recreación,
• Servicios personales y locales,
• Gobierno,
• Atención médica, Hospitalidad,
• Construcción,
• Agricultura y caza
Análisis del Sector de la Construcción
Activos:
• Gastos digitales en operaciones: Baja digitalización
• Profundización del capital digital: Baja digitalización
Uso:
• Transacciones digitales: baja digitalización
• Inventario digital: baja digitalización
• Interacciones: baja digitalización
• Procesos: baja digitalización
• Uso del cliente: baja digitalización
• Uso empresarial: baja digitalización
• Uso social: baja digitalización
• Mano de Obra: baja digitalización
• Gastos digitales en trabajadores: baja digitalización
• Intensidad digital: baja digitalización
• Compromiso digital: baja digitalización
Observaciones Generales: Digitalización baja en la Construcción:
• El sector de la construcción es uno de los menos digitalizados, con bajas puntuaciones en todas las categorías evaluadas (activos, uso y mano de obra).
• En comparación con otros sectores, la construcción muestra una menor adopción de tecnologías digitales en operaciones, procesos, interacciones, y en la capacitación y uso de la mano de obra.
Contraste con Otros Sectores:
• Sectores como TIC, medios, y servicios financieros muestran altos niveles de digitalización en casi todas las categorías, destacándose como líderes en la adopción de tecnologías digitales.
• Otros sectores como el comercio mayorista, manufactura avanzada, y el sector de servicios profesionales también tienen niveles de digitalización significativamente más altos que el sector de la construcción.
De lo anterior se puede inferir lo siguiente Oportunidades de Mejora:
• La baja digitalización en el sector de la construcción indica un gran potencial para mejorar la eficiencia, productividad y calidad mediante la adopción de tecnologías digitales.
• Implementar soluciones digitales en todas las áreas evaluadas (activos, uso y mano de obra)

podría llevar a una transformación significativa del sector.
Estrategias de Transformación:
• Fomentar la inversión en tecnologías digitales específicas para la gestión de operaciones y procesos.
• Capacitar a la fuerza laboral en habilidades digitales para aumentar la intensidad y compromiso digital.
• Adoptar tecnologías emergentes como el IoT, IA, y blockchain para mejorar la trazabilidad, gestión de proyectos y eficiencia operativa.
La Industria de la Construcción sufre de muy baja productividad a nivel mundial y es una de las que menos tecnología digital adopta.
En la lista de los sectores que se muestra en la tabla, la construcción ocupa el penúltimo lugar en adopción, solamente arriba de la agricultura y la cacería, que se encuentra en el último lugar.
Este análisis subraya la necesidad urgente de digitalización en la industria de la construcción para mantenerse competitiva y mejorar su productividad y eficiencia.
Hay muchas razones que explican la baja adopción. Una de ellas es que la información no se produce en formatos digitales desde el inicio del ciclo de vida. La metodología BIM puede ayudar a acelerar la adopción.
La tecnología está presente en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos.
• En la planeación, una buena preparación del
proyecto, que puede representar hasta un 5% de la inversión total, aumenta significativamente la probabilidad de que el proyecto se complete en tiempo, con la calidad requerida y dentro del presupuesto.
• Durante los estudios preliminares, se sientan las bases de los proyectos exitosos, ya que permiten confirmar la viabilidad del proyecto y decidir si se debe seguir adelante o abandonarlo.
• En la etapa del proyecto ejecutivo, desde la ingeniería conceptual y de detalle hasta la elaboración del proyecto final, se generan los insumos cruciales para avanzar a la siguiente fase. La construcción implica la ejecución del proyecto conforme a la planeación inicial, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos en tiempo, costo y calidad.
• En la fase de operación, los servicios proporcionados permiten que los beneficios del proyecto lleguen a la sociedad, asegurando su funcionalidad y eficiencia.
• Finalmente, la conservación de la infraestructura es esencial para ofrecer mejores servicios y garantizar la seguridad tanto del proyecto como de los usuarios a lo largo de toda su vida útil.


Las Tendencias tecnológicas para la transformación digital de la industria de la construcción, en el ciclo de vida de los proyectos de capital, incluyen varias etapas:
En la planeación
Se requiere una alta definición de los alcances, topografía y geolocalización, permitiendo la producción rápida de planos y presupuestos.
En la planeación y diseño
Se destaca el uso de BIM de nueva generación y la metodología de diseño del futuro con gemelos digitales. Durante la ejecución y todas las etapas del ciclo de vida
Se utilizan plataformas digitales para facilitar la colaboración digital y la movilidad, migrando hacia proyectos sin papel, tanto en la oficina como en los centros de trabajo.

En la operación, conservación y todas las etapas del ciclo de vida
El Internet de las cosas y la analítica avanzada permiten una administración inteligente de activos y procesos de decisión, incluyendo el uso de gemelos digitales e inteligencia artificial.
En construcción, operación y conservación
Se incorporan materiales y procedimientos innovadores y futuristas. Hoy existe la tecnología que permitirá elevar la productividad en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde la planeación y diseño, pasando por la ejecución y la operación, sin olvidar la conservación.
Para que la industria de la construcción sea más eficiente, es crucial adoptar cinco principios fundamentales:
1. Transparencia, correcta asignación y compartir riesgos en contratos:
La transparencia en los contratos asegura que todas las partes involucradas tengan una comprensión clara de los términos y condiciones, lo que fomenta la confianza y reduce el riesgo de disputas. La correcta asignación de tareas y responsabilidades permite que cada parte se enfoque en sus competencias clave, optimizando la eficiencia. Además, compartir riesgos de manera equitativa asegura que todos los participantes estén motivados para trabajar en conjunto hacia el éxito del proyecto, mitigando posibles problemas y enfrentando desafíos de manera colaborativa.
2. Orientación a buscar el retorno en la inversión:
Los proyectos de construcción deben diseñarse y ejecutarse con un enfoque claro en maximizar el retorno de la inversión. Esto implica no solo

considerar los costos iniciales, sino también evaluar los beneficios a largo plazo, como la durabilidad, la eficiencia energética y la facilidad de mantenimiento. Una orientación hacia el retorno de la inversión asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente, se reduzcan los gastos innecesarios y se maximicen los beneficios económicos y sociales del proyecto.
3. Simplicidad e intuición en el diseño de nuevas soluciones tecnológicas:
Las soluciones tecnológicas deben ser diseñadas de manera que sean simples e intuitivas de usar. Esto facilita la adopción por parte de los trabajadores y minimiza el tiempo y los costos asociados con la capacitación. Las tecnologías que son fáciles de entender y operar permiten una implementación más rápida y eficiente, lo que mejora la productividad y reduce la resistencia al cambio. Además, la simplicidad en el diseño ayuda a evitar errores y garantiza que las soluciones tecnológicas puedan integrarse de manera fluida en los procesos existentes.
4. Administración del cambio:
La gestión del cambio es crucial para asegurar que las nuevas tecnologías y procesos se adopten de manera efectiva. Esto implica preparar a los empleados para las transiciones, ofrecer capacitación adecuada y comunicar claramente los beneficios y expectativas del cambio. Una administración del cambio efectiva minimiza la resistencia, mejora la moral del equipo y asegura que los nuevos sistemas se implementen sin problemas, permitiendo a la organización adaptarse rápidamente y mantener la continuidad operativa.
5. Gerencia de proyectos:
En México, la gerencia de proyectos aún no se

considera una práctica estándar en muchos proyectos de construcción, aunque es común en proyectos complejos e internacionales. Es urgente que la gerencia de proyectos se incluya en la normatividad, ya que proporciona una estructura y metodología claras para planificar, ejecutar y monitorear proyectos.
Estas consideraciones adicionales son esenciales para que el proceso de construcción fluya adecuadamente. Adoptar estos principios no solo mejorará la eficiencia y la calidad de los proyectos de construcción, sino que también garantizará que la industria pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
La tecnología ofrece herramientas avanzadas que pueden hacer más eficientes todas las etapas del trabajo, desde la planificación hasta la ejecución y el seguimiento. Incluir la gerencia de proyectos en la normatividad asegurará que todos los proyectos se gestionen de manera sistemática y profesional, reduciendo riesgos y mejorando los resultados.

Tecnologías físicas y digitales
Se requiere mantener una vigilancia permanente de las tecnologías pertinentes a la construcción, disponibles en la investigación y en el mercado. Estas tecnologías pueden referirse a manejo de suelos, materiales, equipos y herramienta, procedimientos constructivos, procedimientos de control, ahí se presentan tecnologías de apoyos físicos como:
• BIM (Building Information Modeling)
• Materiales de Construcción Verdes
• Carreteras Cinéticas
• Construcción Modular
• Drones para levantamientos
• Supervisión con Drones
• Impresión 3D
• Robótica como apoyo a mano de obra
• Construcción con Robótica integrada en equipos pesados
• Exoesqueletos
• Monitoreo de Estructuras Inteligentes
• Materiales Autorreparables
• Gestión de Activos
• Energía Renovable Integrada
• Construcción Modular
• Sensores Inteligentes
• Metamateriales
• Materiales Fotovoltaicos
• Tecnología INSAR (radar satelital) que detecta movimientos de subsidencias y taludes previniendo desastres.
Y muchas otras tecnologías especializadas dentro de las diversas disciplinas de cada especialidad de la Ingeniera civil (agua, energía, transporte, desarrollo urbano, planeación, financiamiento, etc.)
Actualmente las tecnologías dominantes de apoyos digitales son, entre otras:
• Internet de las cosas (IoT)
• Sistemas expertos
• Inteligencia artificial,
• Blockchain,
• Cripto monedas, DeFi
• Sistemas gemelos, Metaverso, AR y VR
• Organizaciones descentralizadas,
• NFT´s,
• Tokenizaciones de activos,
• Redes de comunicaciones y satelitales de alta velocidad, etc.
Por su parte el control de proyectos requiere:
1. Plataformas Digitales para Supervisión a Distancia y Gestión de Proyectos y Contratos.
2. Plataformas Digitales para el Seguimiento de Obligaciones Contractuales.
3. Plataformas Digitales para la gestión de los indicadores de calidad de las obras. Dossier de Calidad.
4. Plataformas Digitales para la gestión de reuniones de trabajo y seguimiento de acuerdos.
5. Plataformas Digitales para la gestión de compras en empresas constructoras.
6. Sistemas de Control Documental
7. Tecnologías de materiales y procesos constructivos
Apoyos gubernamentales deseables
• Valorar las propuestas de obras y proyectos contratados por los gobiernos, incorporando criterios de tecnologías utilizadas y las ventajas que esto implica en tiempos costos y calidad de las propuestas.
• Crear una función de comunicación tecnológica del Gobierno (CONAHCYT), coordinada con la

sociedad (Colegios de profesionistas), que facilite la difusión de las nuevas tecnologías y su uso a dependencias gubernamentales, e industrias relacionadas con la construcción, estudios y sectores cercanos, reconociendo esas habilidades con motivaciones y certificaciones hacia los receptores de las mismas.
• Promover la investigación de nuevas tecnologías en la construcción por parte de Institutos de Investigación y universidades, dando facilidades para su fabricación, instrumentación y comercialización con apoyos de CONAHCYT, NAFIN y BANOBRAS y apoyo en la gestión ante organismos internacionales.
• Promover un respaldo eficiente y ágil a los derechos de propiedad intelectual, sea en los esquemas actuales de patentes y derechos o en plataformas digitales abiertas, que garanticen la propiedad intelectual de los investigadores con respaldos digitales (Blockchain).
• Construir fichas bibliográficas pertinentes de las obras contratadas por los gobiernos, que permitan capitalizar las experiencias para todos los miembros de la industria, los proveedores, los clientes, los financieros, y otros participantes y la sociedad en general, que servirán para respaldar la transparencia y considerar esos conocimientos para obras futuras.
• Algunas de estas funciones las puede llevar a cabo el CICM o apoyar a los gobiernos a nombre de las diferentes dependencias en forma permanente o casuística.
De todo lo anterior algunas prioridades que sugerimos considerar son las siguientes:
1. Priorizar la hoja de ruta para adoptar las tecnologías en las diferentes funciones de las oficinas de interés, importancia, prioridades,
duraciones, recursos, tamaño, etc.
2. Identificar los procesos que se operan en oficinas gubernamentales selectas.
3. Realizar un mapa de aplicabilidad de tecnologías en función de las actividades de la administración gubernamental y desarrollar un proyecto para su instrumentación.
4. Incorporar el uso de Blockchain como un servicio de registro, no como monedas, en la mayoría de los procesos de información gubernamentales, tanto internos como de atención al público.
5. Promover la capacitación de la población en Inteligencia artificial (IA), evitando en lo posible, la sustitución de trabajos por tecnologías. Impulsar un esfuerzo de capacitación del personal gubernamental que pueda operar los elementos más sencillos de las tecnologías digitales.
6. Instrumentar el Internet de las cosas (IoT) para interconectar la infraestructura.
APOYEMOS LA PLANEACIÓN ADECUADA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y ELEVEMOS LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN TODO EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS.
La planeación de los proyectos de infraestructura y la adopción de tecnología en los procesos deben de quedar bien comprendidos en la normatividad y así asegurar dos elementos cruciales para elevar la productividad del sector.

La adopción de tecnología y la digitalización en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura garantiza el cumplimiento de los objetivos de calidad y eficiencia, ayuda a cumplir los tiempos de cada proceso, controla los costos y promueve la transparencia.
La infraestructura y la tecnología, son fundamentales en la transición hacia un futuro sostenible y resiliente.


E INFRAESTRUCTURA
El desarrollo de nuestra Infraestructura necesita contar con un Marco Jurídico claro para su planeación, ejecución y regulación eficiente. La concepción de las obras, su organización, consecución y operación, son etapas que hoy transitan por diversas formas legales, además de realizarse en diferentes espacios y circunstancias, de tal modo que antes de iniciar un proyecto de infraestructura, debemos conocer a qué autoridad compete y cuál será la legislación aplicable para cada ordenamiento.
Un aspecto relevante de la infraestructura, es su estrecha vinculación con las áreas prioritarias y estratégicas consagradas en la Constitución; en ésta, se establece que la Rectoría del desarrollo nacional debe ser integral y sustentable. Dispone también que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.
Para atender a los diversos sectores del desarrollo nacional, se identifican múltiples materias
que son de nuestro interés, como son: Agua; Asentamientos Humanos; Comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres; Desarrollo Urbano y Regional; Energía; Medio Ambiente; Planeación; Transporte y Vivienda. Todas éstas cuentan con muy variadas disposiciones normativas de carácter jurídico, técnico y social, que continuamente deben adecuarse a nuestra compleja y dinámica realidad.
Particularmente, el Artículo Quinto Constitucional y su ley reglamentaria, la Ley de Profesiones, impone a nuestro Colegio, como parte del Estado, de participar en la Vida Nacional más allá del sólo ejercicio profesional; este compromiso, comprende el apoyar y proponer las acciones, leyes, reglamentos, normas y políticas públicas que consideramos deben emprenderse o reformarse para un mejor cumplimiento y resultados de nuestro quehacer en la Academia, el Gobierno y el Sector Privado. Desde luego, estamos listos para participar en la discusión de una posible Ley General para el ejercicio profesional sujeto a colegiación y certificación obligatoria, como garantía del desempeño ético y técnico de los profesionistas.


El Desequilibrio Regional y nuestra diversidad municipal, hacen que actualmente muchos centros de población no cuenten con ordenamientos jurídicos en la materia, por lo que las propuestas de solución al acelerado proceso de urbanización resultan insuficientes, al no estar respaldadas por una normatividad que les de apoyo y sustento legal, de tal forma que las acciones se dispersan, sin alcanzar los beneficios que se pretenden. Es por eso necesario llevar adelante la elaboración o actualización de leyes y reglamentos, y la adecuación de las políticas públicas urbanas en Asentamientos Humanos y Vivienda, Agua, Equipamiento Urbano, Impacto Ambiental, Protección Civil, Resiliencia, Movilidad y Transporte.
En las últimas décadas, el Modelo de Desarrollo implementado propició la degradación de los
recursos naturales y en muchos casos alteraciones imposibles de revertir. Esto hace urgente, emprender proyectos de infraestructura desde la perspectiva de un desarrollo sustentable; sin embargo, ha sido difícil asumir esta alternativa ante los distintos y complejos contextos regionales, que exigen soluciones específicas y estrategias que no provoquen rechazo de la población y conflictos socioambientales.
En este sentido, cobra relevancia la figura de la Gestión Social de los proyectos, misma que debe ser normada para incorporarla desde las etapas de concepción y planificación de las obras. Si bien la legislación mexicana ha sido modificada para dar cabida a la Consulta de comunidades y grupos sociales, subsisten vacíos legales y reglamentarios a nivel federal y estatal que no precisan el alcance de la intervención social, por lo que se han llevado



a cabo obras con afectaciones al ambiente y a la sociedad, pero también se han cancelado otras, realmente necesarias, por el rechazo de grupos no siempre representantes de las comunidades ni de sus intereses.
Entre las principales leyes en cuyas reformas y elaboración, queremos seguir involucrados, están: La Ley General de Aguas, para alcanzar una mejor distribución del recurso, pero también su preservación y aprovechamiento racional; la Ley del Derecho Humano al Agua, para garantizar su disposición y acceso a toda la población; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para asegurar las mejores condiciones de costo, calidad, tiempo de ejecución, funcionalidad y sustentabilidad; y la Ley de Asociaciones Público Privadas, para que con este esquema de financiamiento se lleven a cabo los proyectos que
puedan ser autofinanciables, facilitando así que los gobiernos atiendan el renglón social.
Transitar a un futuro sostenible implica una nueva visión de nuestros recursos y necesidades, así como replantear las relaciones Estado-Sociedad; una participación más activa de los ingenieros civiles en la amplia esfera de su profesión, para incidir en las políticas públicas vinculadas al aprovechamiento racional de los recursos naturales: agua, bosque, hidrocarburos, suelo; impacto sobre el entorno ecológico; manejo integral de los residuos urbanos e industriales; ordenamiento territorial y distribución de las actividades productivas, para que el desarrollo nacional sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región; en suma, en la Planeación de la Infraestructura.



Introducción
La Resiliencia, desde el ámbito de la Ingeniería Civil, se puede definir como la capacidad de una comunidad para resistir, adaptarse y recuperarse del impacto y de los efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de manera eficiente. Los fenómenos perturbadores pueden ser fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones, sequías, etc., que tienen acciones directas sobre la infraestructura y que pueden terminar dañándolas o afectándolas. La capacidad que tenga la comunidad de recuperarse adecuadamente y en un tiempo razonable de estos eventos catastróficos es lo que se le conoce como resiliencia.
Por la situación geográfica del país, México se encuentra sometido a diferentes fenómenos naturales que pueden impactar la infraestructura del país. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, los peligros naturales que pueden afectar el territorio nacional son:
i) Fenómenos Geológicos, como volcanes, sismos, deslaves, etc.
ii) Fenómenos Hidrometeorológicos. como tormentas severas, sequías, ciclones y huracanes e inundaciones.
iii) Epidemias y Pandemias.
De esta forma, la infraestructura del país debe estar planeada, diseñada, construida, puesta en operación y con un mantenimiento adecuado, con el fin de que sea capaz de soportar eventos extremos, para que la sociedad pueda recuperarse oportunamente y, de este modo, el retorno a la “normalidad” sea en el menor tiempo posible.
Para construir un país resiliente, no basta con responder de forma adecuada ante la presencia
de un fenómeno perturbador (sismo, huracanes, inundaciones, etc.), sino que se debe estar preparado con antelación para enfrentarlo correctamente. Es decir, la resiliencia se construye antes y no durante o después del evento disruptivo. Se construye a través del conocimiento del riesgo, de las causas y sus consecuencias, así como de las acciones prestablecidas para afrontarlo.
Propuesta de Políticas Públicas para Fomentar la Resiliencia
1. Diseñar la planeación de obras de infraestructura y acciones para atender las necesidades de la población con dos ópticas: Una de aplicación inmediata con horizonte de cuatro a seis años y otro con horizonte a 30 años, susceptible de revisión y ajuste cada cinco años, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de cada región y del país en general.
2. En cualquiera de los casos, la planeación debe responder estrictamente a prioridades de la sociedad. Una orientada a los aspectos sociedades, de salud y educación. Otra para el desarrollo económico y financiero con impacto interno e internacional.
3. Diseñar y crear un organismo (consejo, instituto o agencia), que sea rector y coordinador de la infraestructura de nueva creación y de la existente. Integrado por personas de los sectores público y privado, de la academia, de las sociedades técnicas, económicas y financieras; así como de las cámaras empresariales involucradas. Los integrantes deberán ser expertos en el tema, reconocidos por sus conocimientos y experiencia. Con altos conocimientos en materia de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de utilidad pública. De esta manera, el Congreso de la Unión tendrá un soporte técnico y socioeconómico para la toma de decisiones.

4. Para diseñar la planeación con los criterios descritos en los puntos 1 y 2, es fundamental disponer de una actualización confiable de las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de utilidad pública existente; que servirán de base para la posible creación de la deseable, necesaria o indispensable infraestructura de cada región y localidad del país.
5. Se hace hincapié que, este análisis lo desarrollen personas y/u organismos competentes y con solvencia moral; sin pertenencia a partidos políticos. El resultado de esta planeación le servirá al Congreso de la Unión para la autorización de los recursos económicos y financieros.
1. Reducir a cero el uso de hidrocarburos en el transporte público.
2. Legislar para que los servicios de distribución de mercancías en las zonas urbanas de alta circulación vehicular se realicen en horarios previos a las 05.00 a.m.
3. Planeación y diseño de estrategias para que la industria privilegie el uso de energías renovables en sus procesos. Preferentemente de producción propia.
4. Legislar y crear estrategias para el diálogo con organizaciones sociales, conciliando que las manifestaciones populares públicas de protesta y celebración se realicen en horarios y días que minimicen los efectos contra la ciudadanía y la sociedad.
5. Planear la reducción de la tasa de crecimiento demográfico.
1. Diseñar políticas públicas para el suministro, distribución, uso y descargas.
2. Una propuesta puede ser el considerar una asignación de 250 litros de agua de primer uso por habitante al día en los próximos cinco años (a 2030) y reducir esta asignación hasta 200 l/h/día a 2050.
3. Conciliar y acordar con el Estado de México, la Ciudad de México y la CONAGUA, la creación de un solo organismos para la administración del agua en la zona conurbada del Valle de México.
4. Crear organismos operadores municipales y de alcaldías que dependan de ese organismo central.
5. La industria no debería utilizar en sus procesos agua de primer uso, sino agua reciclada por cada uno o adquirida de privados que procesen el tratamiento a niveles de calidad accesibles para cada industria.
6. Proponer leyes que penalicen que la administración del suministro del agua, asignación y aplicación de tarifas se utilicen como recurso político por servidores públicos, partidos políticos o aspirantes a cargos públicos en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
7. Proponer políticas públicas referente al saneamiento y reuso del agua, aprovechamiento del agua de lluvia y drenaje pluvial.
8. Planeación de nuevas fuentes de suministro y diseño de estrategias para la explotación del acuífero.

1. Tomando en cuenta la alta sismicidad que presenta el país, actualmente no existen planes, programas o proyectos que puedan iniciar la mitigación de riesgo sísmico en inmuebles vulnerables. La mayoría de las metodologías para evaluar daños en estructuras, se enfocan en el postdesastre y no en la prevención. Es decir, es necesario un proyecto de gran aliento para construir metodologías que se puedan poner en práctica, para evaluar la vulnerabilidad sísmica de los inmuebles en las diferentes ciudades, y con ello emprender un programa de rehabilitación a gran escala. Principalmente de las instalaciones vitales, como hospitales, escuelas, etc., que deben permanecer funcionales durante los eventos extremos.
2. Resulta crucial que la población esté preparada para afrontar estos eventos. Por lo tanto, los programas educativos y de capacitación desempeñan un papel fundamental en la preparación y concientización de la comunidad,
sobre cómo responder y enfrentar situaciones de emergencia.
3. Por otro lado, se debe contar con un marco normativo adecuado. Actualmente, cada municipio es el responsable de generar, actualizar y aplicar los reglamentos de construcción. Muchas veces, los municipios no tienen la capacidad de realizar estas tareas. Se deben buscar estrategias de generación de normas “tipo” aplicables en los diferentes municipios del país.
4. Se destaca la importancia de fortalecer los mecanismos para la aplicación efectiva de estas normas, incluyendo no solo su creación, sino también su implementación y cumplimiento en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del país.
Modernización y ampliación de las redes de instrumentación sísmicas, eólicas e hidrometeorológicas para comprender los riesgos multi-amenaza.




El terremoto de magnitud 7.9 del 19 de septiembre de 1985, marcó un antes y un después en la historia de la sociedad mexicana. El sismo puso de manifiesto no solamente la importancia de mantener actualizadas diversas reglas, normas y prácticas profesionales en materia de construcción, sino también la imperiosa necesidad de implementar medidas más efectivas de prevención y reducción de riesgos, ante futuras amenazas de dimensiones similares o mayores a las de tales sismos (CICM, 2016).
La devastación provocada en la Ciudad de México por el sismo de 1985 condujo inexorablemente a un replanteamiento del papel que tienen las instituciones gubernamentales, en fomentar y reforzar la prevención a través de la educación de la población, para reaccionar de la manera más efectiva ante tales eventos. De estas experiencias surgieron el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que junto con las fuerzas armadas son, a la fecha, las entidades con mayor reconocimiento en la prevención y reacción ante desastres a nivel nacional. Si bien es cierto que sus logros y acciones han reforzado la percepción de seguridad y confianza de la sociedad hacia dichas instituciones, se sabe que no es suficiente.
Aunado a lo anterior, existen dos grandes defectos en la sociedad misma, con los cuales debe lidiar continuamente, estos son el olvido y la avaricia: las nuevas generaciones tienden a sepultar toda experiencia trágica en el pasado y concentrar sus acciones exclusivamente en el presente, asumiendo que la seguridad está garantizada mediante la aplicación irracional de factores, procedimientos, reglas y normativas, que con el tiempo resultan “exageradas o excesivas”.
De forma peculiar, en dos años distintos a 1985, pero coincidentemente en ese mismo día, se registraron dos sismos de gran magnitud en la Ciudad de México: el primero en 2017 con una magnitud de 7.2, con efectos catastróficos tales como el colapso de poco más de 40 edificaciones, el daño de cerca de 11,500 inmuebles y el lamentable deceso de 360 personas, según datos oficiales. El segundo ocurrió en 2022, con una magnitud de 7.7, sin daños estructurales importantes ni pérdidas humanas que lamentar.
Desde la perspectiva del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en la que convergen opiniones de ingenieros, arquitectos, constructores, entre muchos otros, la salvaguarda de las edificaciones y la infraestructura es clave para mantener la continuidad de las actividades ordinarias. La resiliencia de una región aumenta en la medida en que sus líneas vitales, sus instalaciones, sus


sistemas de movilidad y comunicación, así como sus edificios públicos se mantienen funcionando y operando inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo. Sin embargo, no basta con supervisar la continuidad en la operación de la infraestructura, se requiere brindar confianza a la población de que sus viviendas, escuelas y otras edificaciones, son seguras. Por esta razón, y a partir de las experiencias adquiridas tras los sismos de 2017, el Colegio de Ingenieros Civiles de México a través de su Comité de Seguridad Estructural, se planteó, desde 2018, como principal objetivo diseñar un protocolo de actuación post-sísmica, que apoye a la población de la Ciudad de México, en la revisión de sus hogares, aprovechando su capacidad de convocatoria en el gremio de ingenieros civiles, arquitectos, estudiantes y personas que desarrollan sus actividades en el ámbito de la construcción.
En el mismo sentido de garantizar la seguridad de las edificaciones, el Colegio de Ingenieros Civiles de México a través de su Comité de Seguridad Estructural tiene el interés de participar en la revisión de Reglamentos de Construcción y Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de edificaciones y de obras de infraestructura.
Protocolo de Actuación Post-sísmica
En mayo de 2020 se actualizó el Comité Técnico de Seguridad Estructural con el objetivo de plantear un protocolo del CICM para una actuación postsísmica.
El propósito de este protocolo de actuación postsísmica es mejorar la eficiencia de los trabajos de inspección de edificaciones habitacionales y de oficinas, que voluntariamente realizarán ingenieros civiles, arquitectos, investigadores, estudiantes y todo personal capacitado en términos de seguridad estructural a través de
un sistema organizado, dinámico, participativo, coordinado por el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. La vocación del protocolo es apoyar a la población civil, sumándose a las acciones que encabece la autoridad gubernamental en caso de la ocurrencia de un sismo disruptivo.
La estrategia de actuación post-sísmica se estructuró en torno a un periodo permanente de planeación y cinco fases temporales, las cuales tomaron forma a partir de las experiencias obtenidas en eventos históricos lamentables, en donde se careció de la logística necesaria que permitiera, por una parte, aprovechar los recursos humanos y materiales disponibles, y por otra, que redujera el tiempo de recuperación de la sociedad en su conjunto. La estrategia se compone de las cinco fases que como se muestra en la figura 1, siguen un orden consecutivo:
• Fase de planeación general, se realiza en “tiempos de paz”, con la participación de todos los miembros del Comité Técnico de Seguridad Estructural, siendo de índole permanente.
• Fase 0: Ocurrencia del sismo (evento disruptivo).
• Fase 1: Activación del protocolo de actuación, en cuanto se recibe la instrucción por parte del coordinador del CTSE; en esta fase participan exclusivamente los miembros del Comité.
• Fase 2: Integración de la red de inspección post-sísmica, se establecen los espacios físicos y virtuales de trabajo, se inicia la capacitación, se organizan las brigadas y se hace la planeación estratégica de las zonas afectadas; en esta fase se amplía el círculo de participantes y apoyos para la inspección post-sísmica, al integrarse voluntarios con formación en inspección/evaluación de daños o conocimientos aceptables de ingeniería.


• Fase 3: Inspección de daños, se inicia la inspección post-sísmica. En esta fase se hace contacto con el público en general, representando la participación oficial del CICM a través del Comité Técnico de Seguridad Estructural.
• Fase 4: Dictaminación de la seguridad estructural de edificaciones, esta fase se relaciona con la fase 3, correspondiendo a los trabajos de evaluación del estado de seguridad estructural de edificaciones dañadas que solo pueden realizarse mediante procedimientos técnicos de ingeniería estructural, pudiendo concluir en la emisión de un dictamen de seguridad estructural. El Comité Técnico de Seguridad Estructural, como figura del CICM, se mantiene ajeno a estos trabajos y no tiene ninguna obligación de efectuar dichos estudios, pero se mencionan debido a su potencial requerimiento por parte de autoridades o público en general.
• Fase 5: Rehabilitación, con su inicio se da por concluido este protocolo de actuación, y
corresponde a los trabajos de rehabilitación que procedan para recuperar y garantizar la estabilidad y seguridad estructural de edificaciones afectadas.
Figura 1. Aplicación del protocolo de actuación durante la emergencia en función del tiempo
Con base en el protocolo de actuación, se han conformado los primeros subcomités (figura 2):
• Subcomité de Protocolo ante la Emergencia, es el responsable de dirigir todas las acciones que desarrollen los diferentes subcomités durante la emergencia sísmica.
• Subcomité de Capacitación, el cual tiene entre sus tareas, impartir durante la emergencia cursos breves sobre qué evaluar y cómo evaluar edificaciones desde un punto de vista estructural.
• Subcomité de Brigadas, tiene la tarea de organizar a todos los participantes (voluntarios y especialistas) tanto en grupos de trabajo como


en formas y tiempos de colaboración, así como en definir su distribución en la región afectada.
• Subcomité de Equipo Consultivo, es un grupo de consulta integrado por especialistas de renombre que podrán apoyar en evaluar situaciones complejas donde se requiera un punto de vista especializado.
• El Subcomité de Banco de Información, tiene por tarea recibir, concentrar y clasificar la información que llegue de las brigadas, así como transmitirla en caso de ser requerida por algún ente autorizado para evaluarla.
• Subcomité de divulgación, tiene por misión ser el órgano vinculante entre el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la población a través de los medios autorizados.
• Subcomité de simulacros, se integra con todos los coordinadores de los subcomités y tiene por objetivo hacer ejercicios y/o ensayos de “prueba y error” del protocolo a través de la implementación de simulacros internos con la participación de todos los subcomités.
Figura 2. Conformación de los subcomités que integran al Comité Técnico de Seguridad Estructural (CTSE)
Durante los trabajos realizados de mayo de 2020 a esta fecha, ocurrieron tres eventos que incidieron de forma directa, como prueba y error, en la configuración, alcances y expectativas del protocolo de actuación, que amerita mencionar:
• El 23 de junio de 2020 ocurre un sismo de magnitud 7.4 localizado en las cercanías de La Crucecita, en las costas de Oaxaca. Este evento moderado, tuvo como peculiaridad haber ocurrido durante la pandemia de COVID-19, situación que modificaría y complicaría las condiciones de coordinación, comunicación, disponibilidad y repliegue de recursos humanos ante un sismo mayor. La experiencia acumulada durante un escenario de emergencia sanitaria muestra que las condiciones psicológicas y sociales preexistentes en un contexto ordinario “en tiempos de paz” se afectan notablemente, lo cual se suma al agravamiento de las condiciones físicas disminuidas en un escenario de pandemia.

• El 3 de mayo de 2021 se presenta el colapso de un tramo de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Por coincidencia, se tenía contemplada una primera revisión global del protocolo que se llevaría a cabo durante la reunión programada para el 4 de mayo, un día después del colapso. Ante el siniestro, se pone en marcha el protocolo para emergencias en colaboración con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. Las enseñanzas de la activación del protocolo ante tal emergencia, obligan a revisar y adaptar el protocolo para situaciones realistas, y apuntan a la necesidad de replantear SIMULACROS (tanto los que se hacen con la población, como los de gabinete) más cercanos a un escenario real.
• Durante la noche del 7 de septiembre de 2021, ocurre un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en las costas de Acapulco, Guerrero. El evento tuvo un singular efecto en la Ciudad de México por la hora en que ocurrió (20:47 h), combinado con las posteriores interrupciones de energía eléctrica, situación que nos obliga a pensar en escenarios diversos para los cuales el protocolo debe funcionar adecuadamente.
El CTSE desarrolló este protocolo para la inspección de vivienda, no obstante, tiene la capacidad de orientar al gobierno nacional y local para desarrollar sus propios protocolos para la inspección de infraestructura vital para la pronta recuperación después de sismos intensos.


Normatividad para diseño y construcción de edificaciones
En 1920 surgió el primer Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, y desde entonces ha sido actualizado para incorporar nuevos lineamientos en función de las necesidades y el desarrollo de esta ciudad, así como, para la implementación de avances tecnológicos en México. La última actualización de las Normas Técnicas Complementarias (NTC) para Diseño y Construcción de Estructuras se realizó recientemente en un proceso de tres fases, durante 2023 y parte del 2024.
En la primera fase, se publicó la NTC para consulta pública y recabar observaciones y comentarios de la comunidad de ingenieros y arquitectos de la práctica y académicos.
En la segunda fase, se actualizó la norma considerando los comentarios recibidos y aplicándolos a las Normas actualizadas, que fueron publicadas oficialmente el 6 de noviembre de 2023.
La tercera y última fase tuvo una duración de seis meses para conocer, adoptar y entender los nuevos criterios y lineamientos. Finalmente, el pasado 6 de mayo de 2024 entraron en vigor


las nuevas Normas Técnicas Complementarias (NTC) haciendo obligatoria su aplicación. Estas importantes modificaciones han surgido a partir de la necesidad de actualizar aspectos técnicos, administrativos e incluso algunos otros derivados de las enseñanzas que dejaron los grandes sismos ocurridos en la ciudad, como son los nuevos métodos y criterios de diseño o para reglamentar nuevos procedimientos desarrollados.
En esta actualización se tiene un conjunto de diez normas técnicas que incluyen importantes cambios en la filosofía de diseño y procedimientos que responden al uso de la tecnología como vehículo innovador. De forma general, se busca ampliar las alternativas para hacer eficiente, desde el diseño y la construcción, las estructuras y el análisis de fenómenos más específicos de comportamiento, así como, el desarrollo de lineamientos que servirán para la evaluación y rehabilitación de estructuras existentes.
Desde el punto de vista tecnológico, en esta nueva versión de las Normas, se tiene un código de diseño y construcción comparable con los mejores a nivel mundial y propiciará mayores niveles de seguridad en las estructuras que se construyan en la Ciudad de México.
Sin embargo, el compromiso del Colegio de Ingenieros Civiles de México con la sociedad en su conjunto es contribuir a difundir y promover el uso y aplicación adecuada de los reglamentos de construcción y sus Normas Técnicas Complementarias a través de la impartición de cursos. Asimismo, con base en la experiencia y el conocimiento técnico de sus agremiados y particularmente de los participantes en el CTSE, participar en la revisión y actualización de los documentos normativos. Las actualizaciones se realizan buscando adaptarse a los nuevos métodos y herramientas de cálculo, los nuevos criterios de análisis y diseño, asimismo, los nuevos
procedimientos constructivos y las nuevas tecnologías. El CTSE tiene las capacidades para orientar al gobierno en la dirección de los esfuerzos para la generación de nuevos códigos de construcción, especialmente en establecer las bases para un código de construcción nacional, que ayude a reducir los impactos de los eventos naturales extremos.
En caso de existir el interés, respaldo y apoyo gubernamental, el CTSE estaría en condiciones de realizar algunas otras actividades, como las siguientes:
• Promover el desarrollo de instrumentos de evaluación rápida de edificaciones en etapa postsísmica, que no sustituyen ni la inspección visual rápida ni el dictamen de seguridad estructural.
• Crear un banco de modelos numéricos de edificaciones gubernamentales estratégicas con monitoreo estructural.
• Promover la integración de comités de seguridad estructural para la atención post-sísmica en regiones susceptibles de sufrir afectaciones importantes por dichos fenómenos naturales.
• Establecer instrumentos y certificaciones de capacitación de trabajadores de obra, basadas en la normatividad sísmica para mejorar los procesos de autoconstrucción y rehabilitación de edificaciones habitacionales.




LA IMPRESCINDIBLE NECESIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y LA CAPACITACIÓN EN LA
Para el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM), asociación gremial con más de 75 años de historia y compromiso con el desarrollo y la modernización de la infraestructura de nuestro país, resulta de fundamental importancia la actualización profesional y la capacitación permanente de los ingenieros civiles en México. En un mundo en constante evolución tecnológica y en un contexto de crecientes desafíos ambientales y sociales, es esencial que nuestros profesionales estén preparados para responder con eficiencia y eficacia a los retos que presenta el ejercicio de la profesión.
Importancia de la actualización profesional
La ingeniería civil es una disciplina en continua transformación. Los avances en materiales, tecnologías de construcción, metodologías de diseño, y la creciente preocupación por la sostenibilidad y la resiliencia ante el cambio climático, requieren que los ingenieros civiles mantengan sus conocimientos y habilidades al día. La obtención y el registro de un título profesional acredita que se ha cumplido con los requisitos de un programa académico en alguna Institución de Educación Superior. Al no existir una regulación que obligue a la actualización, ello es sólo resultado de la buena voluntad de quienes quieren hacerlo, lo que provoca que los demandantes de los servicios profesionales padezcan afectaciones por la deficiente prestación de servicios por parte de quienes no están actualizados. Así, la actualización profesional no sólo mejora la competencia técnica de los ingenieros, sino que también garantiza la seguridad y calidad de las obras y proyectos que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.
Capacitación permanente: Pilar del desarrollo profesional
La capacitación permanente es fundamental para asegurar que los ingenieros civiles puedan:
1. Adoptar nuevas tecnologías
La integración de nuevas tecnologías es un componente esencial para mantener la competitividad de la ingeniería civil. Las tecnologías emergentes que los ingenieros civiles deben dominar van desde la Inteligencia Artificial y el Modelado de Información en Construcción (BIM) hasta tecnologías y prácticas sostenibles, como el uso de materiales ecológicos, sistemas de energía renovable y técnicas de gestión del agua, fundamentales para desarrollar infraestructuras resilientes y respetuosas con el medio ambiente. La capacitación en estas áreas asegura que los ingenieros civiles puedan diseñar y construir proyectos que minimicen el impacto ambiental y promuevan la sostenibilidad.
2. Mejorar la calidad y seguridad de las obras
La capacitación constante permite a los ingenieros civiles aplicar las mejores prácticas y estándares internacionales, mejorando significativamente la calidad y seguridad de las obras. Esto incluye el uso de materiales innovadores, métodos de construcción avanzados y herramientas de gestión de proyectos que optimizan los procesos constructivos. Estar familiarizados con los estándares internacionales no solo eleva la calidad de las construcciones, sino que también facilita la colaboración en proyectos globales y aumenta la competitividad en el mercado.
Además, la actualización continua en técnicas y herramientas de seguridad permite minimizar los riesgos durante la construcción. La capacitación

en gestión de riesgos y seguridad laboral asegura que los ingenieros puedan identificar, evaluar y mitigar posibles peligros, protegiendo tanto a los trabajadores como a la comunidad en general.
3. Adaptarse a normativas y reglamentos vigentes
Las normativas y reglamentos en la construcción y la ingeniería son dinámicos y varían según la región y los avances tecnológicos. La capacitación continua permite a los ingenieros civiles cumplir con las regulaciones existentes, promoviendo la seguridad pública y el bienestar social. Esto incluye mantenerse actualizados con las normativas locales, nacionales e internacionales, abarcando aspectos de seguridad, medio ambiente y accesibilidad.
Además, en un contexto de creciente enfoque en la sostenibilidad, las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas. La capacitación en estas áreas asegura que los ingenieros puedan diseñar y ejecutar proyectos que cumplan con las normativas ambientales, protegiendo el entorno natural. Igualmente, fomenta una cultura de innovación y adaptabilidad, permitiendo a los ingenieros anticiparse y ajustarse rápidamente a las nuevas exigencias del mercado y del entorno regulatorio.
Profesional e Innovación Tecnológica
CAPIT del CICM
Los profesionales de la ingeniería civil, pueden beneficiarnos significativamente del Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica (CAPIT) del CICM. Este centro promueve la actualización y capacitación constante, brindando la oportunidad de mantenerse al día con los avances y mejores prácticas en el campo de la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura física. A través de cursos, talleres, diplomados, programas de posgrado, conferencias y seminarios, el CAPIT ofrece un espacio para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades técnicas.
El CAPIT se destaca por ofrecer programas especializados que abarcan desde las nuevas tendencias en ingeniería civil hasta el uso avanzado de software y tecnologías emergentes. Su objetivo principal es proporcionar a los ingenieros civiles las herramientas y conocimientos necesarios para mantenerse a la vanguardia de la ingeniería moderna. Estos programas de formación continua y cursos de actualización aseguran que los ingenieros adquieran y actualicen conocimientos relevantes y aplicables a sus labores diarias.



Además de promover la innovación, el CAPIT fomenta el desarrollo de nuevas técnicas y soluciones innovadoras que puedan aplicarse en proyectos reales. Esto no sólo mejora la calidad de los proyectos de ingeniería civil, sino que también impulsa el progreso y la modernización en el sector. La participación en estas actividades demuestra nuestro compromiso con el desarrollo profesional y nos prepara para enfrentar los desafíos actuales y futuros de nuestra industria.
El acceso a una red de profesionales y expertos a través del CICM también facilita el intercambio de experiencias y conocimientos, creando una comunidad de aprendizaje y colaboración continua.
Esta interacción entre profesionales, académicos y expertos del sector genera redes de conocimiento que promueven el crecimiento mutuo y la mejora constante en nuestro ámbito.
El CICM reafirma su compromiso con la actualización profesional y la capacitación permanente de los ingenieros civiles. Hacemos un llamado a las autoridades para apoyar y fomentar estas iniciativas, reconociendo el papel fundamental que juegan en el desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad.


Mauricio Jessurun Solomou
Reyes Juárez Del Angel
Juan José Orozco y Orozco
Jesús Campos López
Luis Antonio Attias Bernárdez
Walter Iván Paniagua Zavala
Alejandro Vázquez López
Regino Del Pozo Calvete
Carlos Alfonso Herrera Anda
Mario Olguín Azpeitia
Carlos Francisco De La Mora Navarrete
Luis Enrique Montañez Cartaxo
Salvador Fernández Del Castillo Flores
Pisis Marcela Luna Lira
Luis Armando Díaz Infante Chapa
Silvia Raquel García Benítez
Lourdes Ortega Alfaro
Juan Carlos Santos Fernández
Sergio Aceves Borbolla
César Augusto Herrera Toledo
Juan Carlos Miranda Hernández
Héctor González Reza
Luciano Roberto Fernández Sola
Esteban Figueroa Palacios
Diana Lisset Cardoso Martínez
Ernesto René Mendoza Sánchez
David Oswaldo Cruz Velasco
Luis Maumejean Navarrete
Rodrigo Romo Orozco
José Miguel Hartasanchez Garaña
Andrés Mota Solórzano
Renato Berrón Ruiz
Luis Fernando Castrellón
Presidente
Vicepresidente de Planeación y Prospectiva
Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Legislativas
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Desarrollo y Conservación del Patrimonio
Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Internacionales y Sociedades Técnicas
Vicepresidente de Certificación,
Membresía y Servicios al socio
Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Eventos Especiales
Vicepresidente de Desarrollo Académico y Fomento a la Innovación
Primer secretario Propietario
Primer Secretario Suplente
Segundo Secretario Propietario
Segundo Secretario Suplente
Tesorera
Subtesorero
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Invitado Permanente
Invitado Permanente
Comités Técnicos CICM
Coordinadores
Luis Francisco Robledo Cabello
César A. Herrera Toledo
Sergio Aceves Borbolla
Augusto Suárez Ortega
Xavier Guerrero Castorena
Fernando Peña Mondragón
Juan Carlos Tejeda González
Ricardo Erazo García Cano
Héctor Lases Mina
Héctor González Reza
Moisés Juárez Camarena
Luis Maumejean Navarrete
Carlos Santillán Doherty
Comité de Infraestructura
Comité del Agua
Comité de Energía
Comité de Desarrollo Urbano y Turismo
Comité de Gerencia de Proyectos
Comité de Resiliencia de la Infraestructura
Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad
Comité de Financiamiento
Comité de Infraestructura del Transporte
Comité de Normatividad y Enlace Legislativo
Comité de Seguridad Estructural
Comité de Nuevas Tecnologías
Comité de Planeación
IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA
EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE MÉXICO
PARA EL PERIODO GUBERNAMENTAL 2024 – 2026
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Julio 2024

“Ingeniería