

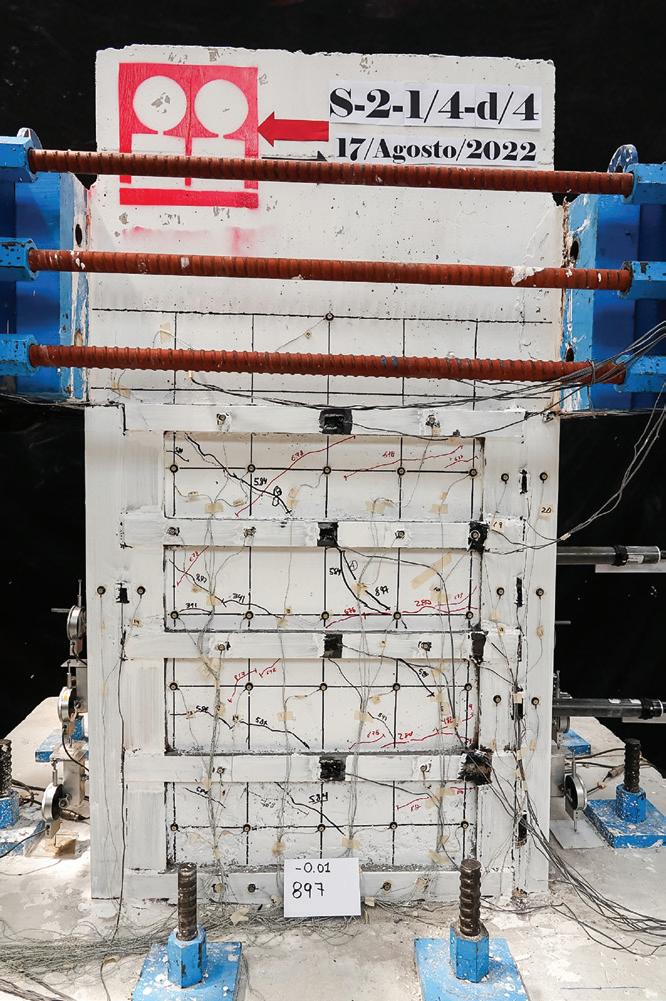




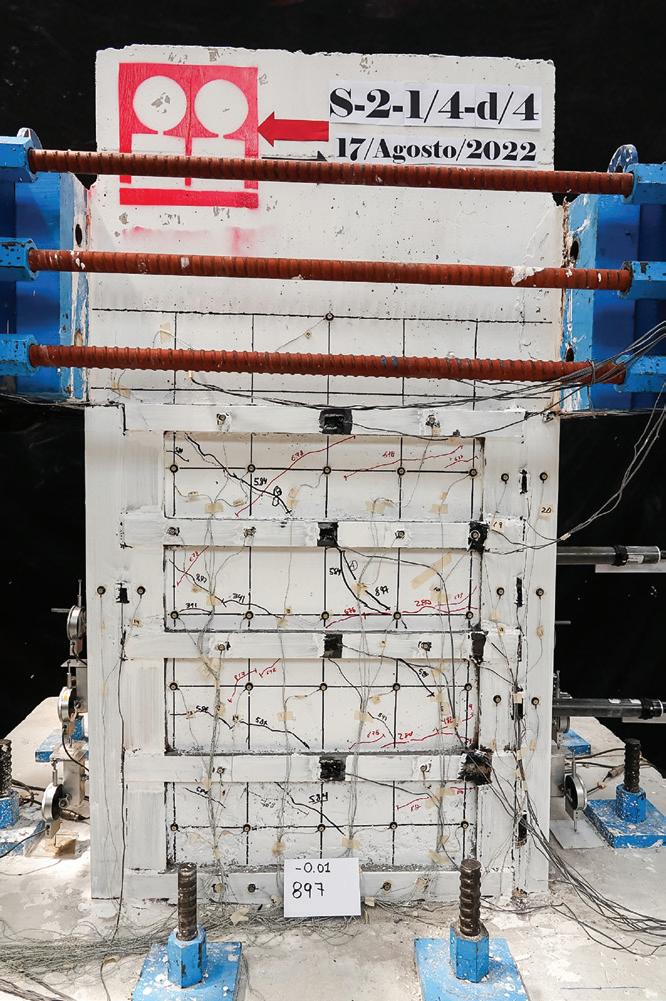





Transforma senderos, jardines y taludes con nuestras Geoceldas tridimensionales:
una solución versátil y ecológica que mejora la estética del paisaje, controla la erosión y garantiza superficies firmes con vegetación o grava.
Fácil instalación | Drenaje eficiente | Adaptable a todo tipo de terreno
Nuestro equipo técnico está listo para ayudarte, ¡Contáctanos!
Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 664, junio de 2025

Acerca de la portada. Imágenes de Sergio M. Alcocer y Bernardo


Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
Dirección General
Ascensión Medina Nieves
Consejo Editorial del CICM
Presidente
Mauricio Jessurun Solomou
VicePresidente
Alejandro Vázquez López
consejeros
Felipe Ignacio Arreguín Cortés
Enrique Baena Ordaz
Luis Fernando Castrellón Terán
Esteban Figueroa Palacios
Carlos Herrera Anda
Manuel Jesús Mendoza López
Luis Montañez Cartaxo
Juan José Orozco y Orozco
Javier Ramírez Otero
Jorge Serra Moreno
Óscar Solís Yépez
Óscar Valle Molina
Alejandro Vázquez Vera
Miguel Ángel Vergara Sánchez
Dirección ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva
Dirección editorial
Alicia Martínez Bravo
/ PROYECTO TIJUANA CIUDAD-RÍO / GUILLERMO SÁNCHEZ
DE ESTADO / GOBERNANZA METROPOLITANA EN EL VALLE DE MÉXICO: ALGUNOS RETOS Y ENSEÑANZAS / ÁLVARO LOMELÍ COVARRUBIAS Y GERARDO GONZÁLEZ HERRERA
TEMA DE PORTADA / LEGISLACIÓN / LA NUEVA NTC PARA LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES DE LA CDMX / SERGIO M. ALCOCER Y BERNARDO MOCTEZUMA


Coordinación de contenidos
Ángeles González Guerra
Diseño
Diego Meza Segura
Dirección comercial
Daniel N. Moser da Silva
Comercialización
Laura Torres Cobos
Difusión
Bruno Moser Martínez
Dirección operativa
Alicia Martínez Bravo

Realización
HELIOS comunicación
+52 (55) 29 76 12 22
Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org
IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 664, junio de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org
Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de mayo de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.
Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.
Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.
Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org
Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

Los sistemas de ahorro para el retiro no solo son una herramienta financiera; son, sobre todo, un mecanismo de seguridad, autonomía y tranquilidad para millones de personas que aspiran a llegar a la vejez sin depender totalmente de terceros.
Pero más allá de su dimensión personal, los fondos de ahorro para el retiro cumplen también una función estratégica para el país. Representan una de las principales fuentes de ahorro interno de largo plazo; fomentan la estabilidad macroeconómica; reducen la presión sobre los programas asistenciales; dinamizan los mercados financieros y –no menos importante–contribuyen al financiamiento de proyectos de infraestructura y energía, es decir, al desarrollo económico y social de México.
El caso de países como Suecia, Singapur o Chile demuestran que los fondos de retiro bien diseñados y correctamente regulados pueden no solo garantizar pensiones dignas, sino también convertirse en instrumentos muy valiosos para el desarrollo nacional.
Las Afores mexicanas tienen la posibilidad de canalizar parte de sus casi siete billones de pesos administrados hacia proyectos que, además de ofrecer rendimiento financiero, generan beneficios tangibles para la población.
De esta forma, toda infraestructura bien construida financiada con fondos de ahorro para el retiro puede representar un doble dividendo: una inversión sólida que garantizará ingresos en la vejez de los trabajadores y, para el país, una infraestructura que mejora vidas, reduce desigualdades y activa la economía.
Para que este círculo virtuoso funcione, es indispensable contar con proyectos bien estructurados, con certidumbre legal, viabilidad técnica y rentabilidad social, capaces de atraer la inversión institucional. También es indispensable contar con lo que en el Colegio de Ingenieros Civiles de México más valoramos: ingeniería civil mexicana de calidad, ética y comprometida con el desarrollo nacional.

XL CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Mauricio Jessurun Solomou
Vicepresidentes
Luis Antonio Attias Bernárdez
J. Jesús Campos López
Carlos Alfonso Herrera Anda
Reyes Juárez del Ángel
Juan José Orozco y Orozco
Walter Iván Paniagua Zavala
Regino del Pozo Calvete
Alejandro Vázquez López
Primer secretario propietario
Mario Olguín Azpeitia
Primer secretario suplente
Carlos Francisco de la Mora Navarrete
Segundo secretario propietario
Luis Enrique Montañez Cartaxo
Segundo secretario suplente
Salvador Fernández del Castillo Flores
Tesorera
Pisis Marcela Luna Lira
Subtesorero
Luis Armando Díaz Infante Chapa
Consejeros
Sergio Aceves Borbolla
Diana Lisset Cardoso Martínez
David Oswaldo Cruz Velasco
Luciano Roberto Fernández Sola
Esteban Figueroa Palacios
Silvia Raquel García Benítez
Héctor González Reza
José Miguel Hartasánchez Garaña
César Augusto Herrera Toledo
Héctor Javier Ibarrola Reyes
Luis Enrique Maumejean Navarrete
Ernesto René Mendoza Sánchez
Juan Carlos Miranda Hernández
Andrés Mota Solórzano
Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo
Lourdes Ortega Alfaro
Juan Carlos Santos Fernández
www.cicm.org.mx
ÓSCAR DE BUEN
RICHKARDAY
Ingeniero civil con maestría en Transporte. Fue Subsecretario de Infraestructura de la SCT, presidió la Asociación Mundial de la Carretera y fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Desde 2018 es copresidente ejecutivo de Ainda Energía e Infraestructura.
Entre los profesionales del sector es común afirmar que en México hay una gran cantidad de recursos que se podrían invertir en infraestructura y energía, pero faltan proyectos. El presente artículo aporta datos para confirmar la existencia de tales recursos, describe el funcionamiento de algunos instrumentos para aplicarlos a proyectos de infraestructura y energía e identifica las condiciones para ello; además, apunta cómo cerrar la brecha entre las necesidades de recursos y las condiciones a cumplir para aplicarlos en el desarrollo de proyectos.
No hay duda de que México tiene grandes necesidades de inversión en infraestructura y energía. El país requiere construir nueva infraestructura, conservar la existente y modernizar y ampliar activos de infraestructura para prestar mejores servicios. Las necesidades se presentan en todos los sectores, incluyendo la generación, transmisión y distribución de electricidad; la producción, refinación, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados; el abastecimiento de agua y su posterior tratamiento; las carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y la movilidad urbana.
El Plan México, recientemente dado a conocer por el Gobierno de la República, reconoce estas necesidades, propone múltiples proyectos de inversión en todos los sectores e identifica las inversiones requeridas para el desarrollo de esos proyectos. Sin embargo, las cifras del plan son muy superiores a los montos que históricamente se han destinado a proyectos de energía e infraestructura en México. Durante los últimos años, los presupuestos públicos destinados a estos rubros han representado en promedio alrededor del 3.2% del presupuesto federal (CIEP, 2025) y los montos totales han estado muy por debajo del 4.5-5% (ME, 2024) del PIB nacional anual recomendado por el Banco Mundial.
Debido a lo anterior, para aumentar los montos de inversión destinados a proyectos de infraestructura y energía es indispensable complementar los recursos públicos con otros provenientes del sector privado. Además, dado que los modelos tradicionales de desarrollo de proyectos mediante asociaciones público-privadas están cuestionados o resultan limitados por razones de-
Tabla 1. Valor de activos administrados por las Afores en México
Lugar Administradora de Fondos para el Retiro Valor de activos administrados (mdp)
1 Afores XXI Banorte 1,364,983
2 Profuturo 1,351,513
3 Sura 1,151,710 4 Afores Banamex 1,111,967 5 Afores Coppel 531,967 6 Pensionissste 487,912 7 Afores Principal 377,462 8 Afores Azteca 329,472
9 InverCap 294,828
10 Afores Inbursa 188,069
Total a abril de 2025 7,189,883
Fuente: Consar, 2025.
rivadas de disposiciones contables, dificultades para la gestión social de los proyectos, obtención de los permisos y los derechos de vía necesarios para desarrollarlos, la reducida capacidad institucional del sector público para el desarrollo de los proyectos y la desconfianza en estos modelos, entre otros factores, hoy en día hacen falta nuevos enfoques para aprovechar las experiencias del pasado y encontrar formas prácticas de aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura y energía.
Sistema de Ahorro para el Retiro
Frente a este panorama, los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores constituyen, sin duda, una
Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura
enorme fuente de recursos potencialmente aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. En México, la ley exige que los trabajadores en activo aporten un cierto porcentaje de su salario al ahorro para el retiro. Junto con aportaciones complementarias de sus patrones y del gobierno, este ahorro es captado por los Administradores de Fondos para el Retiro (Afores), que lo administran para asegurar que, al llegar al final de su vida de trabajo, el asalariado pueda retirarse y gozar de una pensión digna durante el resto de sus días. Hoy, en México existen diez Afores (tabla 1), que en conjunto administran activos con un valor total de más de 7.2 billones de pesos (Consar, 2025). Las Afores son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), e invierten los recursos de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), cuyo objetivo consiste en administrar e incrementar los ahorros pensionarios mediante estrategias de inversión diversificadas para generar rendimientos en el largo plazo.
La cuantía de los recursos que administran las Afores aumenta de manera exponencial, ya que la impulsan cambios demográficos y regulatorios como la expansión de las aportaciones a todos los trabajadores activos, el aumento de los salarios y del número de empleos formales, así como los rendimientos generados por el sistema vueltos a invertir en el propio sistema. Así, se estima que en el año 2030 los activos administrados por las Afores serán del orden de 11.4 billones de pesos y que seguirán creciendo de manera exponencial.
Las reglas y lineamientos financieros que deben seguir las Afores están establecidos en la Circular Única Financiera (CUF), un documento normativo emitido por la Consar. En la tabla 2 se presentan los tipos de instrumentos en los que pueden invertir las Afores y los porcentajes máximos del valor de sus activos que pueden destinar a cada uno de ellos, así como el porcentaje de recursos que tienen actualmente invertidos en cada
instrumento. La CUF establece que las Afores pueden invertir como máximo el 20% del valor de sus activos en instrumentos estructurados, que agrupan las categorías de bienes raíces, energía e infraestructura. Todo indica que la próxima versión de la CUF, a publicarse en unas cuantas semanas, aumentará este porcentaje al 30%.
Papel de los fondos de capital privado
La inversión en proyectos de infraestructura y energía requiere recursos y conocimientos especializados. Debido a que las Afores suelen no contar con ellos, recurren a fondos de capital privado dedicados a infraestructura y energía que les ofrecen conocimientos, capacidades y experiencia para llevar a cabo inversiones en estos sectores. Los administradores de estos fondos se acercan a las Afores para presentarles sus capacidades y sus tesis de inversión buscando conseguir recursos para invertir en proyectos conforme a reglas preestablecidas negociadas entre las partes y formalizadas en prospectos de inversión y contratos específicos. El tamaño de cada fondo, medido en términos del monto de recursos disponibles para inversión, depende de las cantidades que logren captar de los diversos inversionistas presentes en el mercado, de los cuales los más importantes son sin duda las Afores pero que también incluyen aseguradoras, instituciones multilaterales y family offices, entre otros.
Los fondos especializados en energía e infraestructura pueden ser de diversos tipos. Destacan los certificados de capital de desarrollo (CKD) y los certificados de proyectos de inversión (Cerpis). Ambos son vehículos financieros bursátiles públicos, emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores, que pueden financiar proyectos de infraestructura y energía, tanto nuevos (greenfields) como existentes (brownfields), con la expectativa de generar rendimientos a largo plazo. Los CKD solo pueden invertir en México, mientras que los Cerpis también pueden hacerlo en el extranjero.
Tabla 2. Distribución porcentual máxima y actual de inversiones de las Siefores, según tipo de instrumento
Tipo de instrumento
de deuda emitidos por el gobierno
Fuente: Consar, 2024.
Porcentaje máximo de activos a invertir Porcentaje actual promedio de activos invertidos
Proyectos totales
Proyectos en análisis
Proyectos con oferta no vinculante
Proyectos con due diligence
Proyectos aprobados por comités
Inversiones realizadas
Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura

Otros fondos activos en el mercado de energía e infraestructura son fondos privados análogos a los CKD (es decir, no emitidos en bolsa) y los Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibras-E), los cuales permiten capitalizar activos en operación para liberar recursos y destinarlos a otros propósitos. Los Fibras-E distribuyen anualmente el 95% de sus utilidades y ofrecen ventajas fiscales a los inversionistas, por lo que son instrumentos financieros atractivos para activos de infraestructura y energía ya consolidados y maduros. Por lo general, la vida de un fondo de capital privado especializado en energía e infraestructura varía entre 10 y 15 años. A lo largo de ella se distinguen tres periodos: de inversión, de administración y de desinversión o salida. El periodo de inversión suele durar entre tres y cuatro años, a lo largo de los cuales el fondo detecta, evalúa y concreta oportunidades de inversión en proyectos específicos. Durante el periodo de administración, sus tareas se enfocan en la gestión y optimización de los activos en los que invirtió, con el objetivo de aumentar la eficiencia de sus operaciones y agregar valor al proyecto. Por último, en el periodo de desinversión su objetivo consiste en transferir a un tercero su participación en el activo invertido para materializar el rendimiento sobre la inversión efectuada.
Todas las actividades anteriores se realizan siguiendo un proceso ordenado y sistemático, que comprende
u Los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores constituyen, sin duda, una enorme fuente de recursos potencialmente aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. En México, la ley exige que los trabajadores en activo aporten un cierto porcentaje de su salario al ahorro para el retiro. Junto con aportaciones complementarias de sus patrones y del gobierno, este ahorro es captado por las Afores, que lo administran para asegurar que, al llegar al final de su vida de trabajo, el asalariado pueda retirarse y gozar de una pensión digna durante el resto de sus días.
la detección de las oportunidades de inversión; su análisis detallado para evaluar su rentabilidad, identificar sus principales riesgos y las medidas necesarias para mitigarlos; la estructuración de la transacción para adquirir la totalidad o una participación en el proyecto, incluyendo la revisión y negociación de contratos; el diseño de la estructura de capital y de la estrategia fiscal más conveniente; el monitoreo sistemático de las métricas operativas y financieras durante la operación del proyecto y la preparación e instrumentación del proceso de venta del activo.
El máximo órgano de gobierno de cada fondo es su asamblea de tenedores o de inversionistas, y además cuenta con el comité técnico del fideicomiso como responsable de la mayor parte de las decisiones de inversión. El comité técnico suele estar compuesto por representantes del administrador del fondo y de los inversionistas, y por consejeros independientes seleccionados por su conocimiento del sector y su impecable reputación profesional. En algunos fondos, los consejeros independientes y los representantes de los inversionistas tienen mayoría, con objeto de evitar sesgos y asegurar la imparcialidad de las decisiones adoptadas.
Los fondos de capital privado pueden invertir en proyectos de infraestructura y energía en sectores y subsectores muy variados, tanto en proyectos nuevos como en proyectos en operación. En infraestructura, los sectores más atractivos son transporte, agua y movilidad urbana, mientras que en energía se cuentan generación, transmisión y distribución de electricidad, extracción, transporte y almacenamiento de petrolíferos y proyectos de economía circular que contribuyan a la transición energética. En todos los casos, la preferencia es por proyectos cuyos ingresos no dependan de presupuestos públicos, que cuenten con fuente de pago propia y que estén respaldados por concesiones o contratos comerciales con empresas de alta calidad crediticia.
Dentro del ciclo de vida de un proyecto, el posicionamiento óptimo de un fondo de capital privado se ubica entre la construcción y la maduración y consolidación del activo. Es común que la construcción de un activo nuevo sea financiada con capital de riesgo y deuda, en

Ahorro para el retiro y proyectos de energía e infraestructura
proporciones que oscilan entre 30-70% y 50-50%. Si bien el fondo puede participar desde el inicio con una parte significativa del capital, su principal contribución puede ocurrir una vez que la obra haya terminado y el proyecto haya empezado operaciones, ya que en esa fase de maduración puede agregar valor al proyecto mediante estrategias de refinanciamiento, nuevas modalidades tarifarias, realización de obras complementarias u optimización de la operación. Una vez que tales estrategias se concreten y el activo llegue a una etapa de maduración, el fondo puede implementar su salida del proyecto y dejarlo en manos de otros vehículos más concentrados en proyectos estabilizados, como los Fibras-E.
Consideraciones para los promotores de proyectos
A lo largo de su ciclo de vida, los fondos de infraestructura y energía realizan pocas pero muy cuantiosas inversiones, por lo que deben ser muy selectivos en cuanto a los proyectos en los que participan. Al contrario de lo que sucede con fondos de venture capital que realizan inversiones de poca cuantía en múltiples proyectos de alto riesgo, los fondos de infraestructura y energía no tienen margen de equivocación, pues una mala inversión afecta los resultados generales del fondo y puede acabar con las expectativas de rentabilidad de sus inversionistas. Para asegurar que las inversiones en las que se involucra son sólidas, un fondo de energía e infraestructura debe efectuar un riguroso análisis de todos los aspectos que influyen en el funcionamiento de un proyecto. Los procesos de debida diligencia (due diligence) consisten en revisar, con el mayor grado de detalle posible, los aspectos financieros y fiscales, legales, comerciales, ambientales, sociales, técnicos y operativos de un proyecto, incluyendo las prácticas de su gobierno corporativo y la reputación de los socios involucrados en el proyecto. En la figura 1 se esquematizan los filtros que pasan los proyectos en los que un fondo llega a invertir. No es raro que un fondo identifique y analice 80-90 oportunidades de inversión para al final invertir tan solo en cinco o seis de ellas.
Desde el punto de vista de un promotor que busca asociarse con un fondo de capital privado para el desarrollo de un cierto proyecto, lo anterior implica que debe prepararlo de la mejor manera posible, ya que es muy probable que el fondo se abstenga de participar en proyectos improvisados o insuficientemente desarrollados. Por ejemplo, en proyectos greenfield, no contar con proyectos ejecutivos completos, con los permisos ambientales que establece la ley, con los derechos de vía necesarios para la ejecución de las obras o con los documentos oficiales en los que se establezcan los derechos y las obligaciones del promotor, entre otros elementos, llevará casi por seguro a la no participación del fondo. De igual forma, los promotores de proyectos no respaldados por una sólida planeación que justifique su desarrollo, por estudios de mercado completos que acrediten la existencia de un número suficiente de clientes dispuestos a pagar por los servicios que ofrezca el
proyecto terminado, o por constructores y operadores con experiencia probada que trabajen dentro de un marco contractual claramente estipulado y formalizado encontrarán difícil atraer la participación de los fondos de capital privado. En todos los casos, la razón sustantiva será que, por su responsabilidad fiduciaria, como administradores de recursos propiedad de terceros, los fondos de capital privado no pueden comprometerlos en proyectos que impliquen riesgos para la recuperación de los recursos invertidos y resulten difíciles de asumir.
En la actualidad, México tiene grandes necesidades de inversión en proyectos de infraestructura y energía que satisfagan necesidades sociales de todo tipo y contribuyan a elevar los niveles de vida de la población. Debido a que la cuantía de los recursos públicos disponibles para inversión es muy inferior a la requerida para desarrollar los proyectos que hacen falta en México, es indiscutible que hay que complementarlos con recursos provenientes de otras fuentes, una de las cuales son los ahorros para el retiro de los trabajadores que captan y administran las Afores.
Los activos que administran en la actualidad las Afores alcanzan un total cercano a los 7 billones de pesos y aumentan con rapidez como resultado de diversas dinámicas favorables. En principio, los proyectos de infraestructura y energía pueden ofrecerles oportunidades de inversión atractivas, alineadas con su necesidad de generar rendimientos en el largo plazo, por lo que aportan recursos a fondos de capital privado especializados en infraestructura y energía para invertir en proyectos con riesgos acotados que les ofrezcan rentabilidades acordes con los riesgos asumidos.
Debido a lo anterior, para captar recursos de los fondos de capital privado es necesario que los promotores de proyectos, públicos o privados, les presenten proyectos basados en una sólida planeación, bien estructurados y con una clara identificación y manejo de riesgos. Como consecuencia, hace falta actuar ya para reforzar los procesos de planeación, preparación y concreción de proyectos y lograr que reúnan las condiciones necesarias para atraer la participación sostenida de los fondos en el financiamiento de los proyectos de infraestructura y energía que demandará la población mexicana durante el siglo XXI

Referencias
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., enero de 2025.
México Evalúa, diciembre 2024.
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, abril de 2025
Consar, diciembre de 2024.
Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, enero de 2025.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

GUILLERMO
SÁNCHEZ RUEDA
Arquitecto. Doctor en Planificación
Urbana y Regional, con experiencia internacional de más de 20 años en la elaboración de estrategias de desarrollo urbano, metropolitano y regional, así como en la investigación de procesos urbanos y territoriales. Experto en planificación estratégica de ciudades.
En este artículo se presenta la iniciativa denominada Tijuana Ciudad-Río como una propuesta integral de regeneración urbana y ambiental del río Tijuana, conectando naturaleza, movilidad, renovación urbana e innovación económica para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la competitividad de la ciudad.
El proyecto Tijuana Ciudad-Río
es una ambiciosa estrategia de regeneración urbana y ambiental que propone recuperar el río Tijuana como el gran eje estructurador del desarrollo sostenible, la integración social y la competitividad económica de la ciudad. Esta iniciativa se suma a las tendencias internacionales que convierten los espacios fluviales en motores de transformación para las ciudades del siglo XXI, integrando naturaleza, infraestructura, economía y calidad de vida.
Este proyecto plantea soluciones a problemas históricos de Tijuana, como la degradación ambiental del río, la fragmentación urbana, la movilidad deficiente y la falta de espacios públicos de calidad.
La cuenca y su problemática
Tijuana
RíodelasPalmas
0 10 20 km
PineValleyCreek
Tecate
Nueva Colonia Hindú
Simbología
Límite de la cuenca
del río Tijuana Hidrología
Límite internacional
Zona urbana
Límite municipal
Estados Unidos México
El Hongo
ArroyoSeco ArroyoLaCiénega
Tecate
ArroyoLasCalabazas
Ensenada

El río Tijuana está formado por diferentes corrientes originadas en México y Estados Unidos, principalmente el río de Las Palmas en México y el Cottonwood Creek en la parte estadounidense de la cuenca. Ambos afluentes convergen en la zona urbana de la ciudad de Tijuana, 16 km al este del océano Pacífico, y desemboca en el mar, cerca de una reserva ecológica al norte de la línea fronteriza (figura 1).
Debido a las condiciones climáticas semiáridas de esta zona, considerada de tipo mediterráneo, la mayoría de las corrientes de agua son intermitentes, con caudales máximos entre los meses de noviembre y abril. Los escurrimientos respectivos son captados por las presas
de la cuenca en ambos países y por los acuíferos que suministran agua a comunidades locales. En 2020, casi dos millones de personas habitaban dentro de los límites de la cuenca; aproximadamente 97% residen en la parte mexicana, en las ciudades de Tijuana y Tecate. Los centros urbanos de la cuenca concentran a más de 90% de la población, y le dan una connotación marcadamente urbana a su problemática ambiental.
La cuenca del río Tijuana enfrenta múltiples retos, producto básicamente del crecimiento urbano que ha tenido lugar dentro de sus límites. Entre los relacionados con los recursos hídricos se encuentran la oferta y distribución de estos, la calidad del agua y el saneamiento,
Proyecto Tijuana Ciudad-Río
necesidades de protección ecológica, inundaciones y control de avenidas y manejo de sedimentos. La mayoría de estos problemas requiere un tratamiento binacional, y es por ello que en las últimas décadas estos problemas han sido abordados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la International Boundary and Water Commission (IBWC), que han establecido distintos acuerdos para asegurar una mayor atención a un amplio rango de problemas asociados con el grado de urbanización de la cuenca y el nivel crónico de contaminación por las aguas residuales sin tratar que en el lado mexicano se vierten al río; conjuntamente, a lo largo de estos años, han promovido un cambio en el patrón histórico de abandono binacional de la cuenca.
El río Tijuana en su tramo urbano atraviesa la ciudad desde la presa Abelardo L. Rodríguez, en la parte sur, hasta el cruce fronterizo de San Isidro, con una infraestructura canalizada sin ningún valor ecológico ni social (figura 2). Sin embargo, históricamente el río ha tenido siempre una presencia urbana notable, al ser el gran eje que ha estructurado el crecimiento de Tijuana hacia la parte sur. Junto a él se localiza el centro y la mayor parte de las zonas comerciales y de servicios y, al estar confinado por dos vías rápidas, también es un eje que vertebra la movilidad a lo largo de la ciudad (figura 3).
Alcance y objetivos del proyecto
El proyecto Tijuana Ciudad-Río se plantea como una estrategia de ecodesarrollo destinada a orientar la recuperación del río Tijuana y potenciar la transformación urbana y medioambiental de la ciudad.
El río Tijuana ofrece a su paso por la ciudad una excelente oportunidad de recuperación medioambiental, mejora urbana e integración social. La transformación de Tijuana asociada a la recuperación de su río es la oportunidad de crear un gran espacio para la localización de áreas vinculadas a la cultura, el ocio, el deporte y nuevas actividades urbanas. Esta intervención tiene la capacidad de ser un eje articulador que impulse la rehabilitación y renovación urbana, la nueva economía y las actividades innovadoras de la ciudad asociadas a un entorno de calidad.
El proyecto abarca una superficie lineal de aproximadamente 18 km, conectando zonas clave como el centro, la Zona Río, el área de Otay, La Mesa y La Presa, en beneficio de más de un millón de personas que viven allí y transitan cotidianamente por estos entornos.
Diversas ciudades en todo el mundo están redefiniendo su futuro y acometiendo importantes procesos de transformación territorial para mejorar su relación e integración urbana con los ríos. Los proyectos urbanos fluviales significan un esfuerzo de regeneración urbana y ambiental que tienen efectos muy positivos sobre la movilidad urbana, la integración de diversos sectores de la ciudad, la revalorización de suelos y la activación de la economía local, limpieza de los cuerpos de agua,
Imperial Beach San Diego, California
Otay Mesa

Playas de Tijuana
San Antonio de los Buenos
San Ysidro
Centro Zona Río
Mesa de Otay
La Mesa
Sánchez
El Rosario
Tijuana, BC
La Gloria
Estados Unidos México
Centenario
Alamar
Taboada La Presa
LibramientoSur Vía Oriente
Vía Poniente
Escénica
Tijuana-Ensenada
Transpeninsular
Estados Unidos México
Blvd. Industrial
Presa Abelardo L. Rodríguez
Matamoros
El Florido

regulación de cauces fluviales y dotación de una red de áreas verdes y espacios públicos para la ciudadanía.
El proyecto Tijuana Ciudad-Río tiene los siguientes objetivos generales:
1. Revertir la degradación ambiental del río y su entorno
2. Reconectar el río con la vida urbana y la ciudadanía
3. Generar espacios públicos, culturales y deportivos de calidad
4. Mejorar la movilidad sostenible, accesible y eficiente
5. Impulsar una economía del conocimiento, la innovación y los servicios avanzados
6. Fomentar un modelo de ciudad compacta, mixta y resiliente
Ejes estratégicos de intervención
La propuesta se organiza en cuatro ejes estratégicos integrados, cada uno con acciones concretas que combinan medio ambiente, infraestructura, desarrollo urbano y economía.
Medio ambiente, naturaleza y paisaje urbano
El eje verde y azul (figura 4) propone recuperar el río y convertirlo en un gran corredor ecológico de carácter
Vías principales
Vías secundarias Red urbana
Medio ambiente + naturaleza + paisaje
Estuario del río
Tijuana
Estados Unidos México
Río Tijuana
Arroyo Alamar
Cerro Colorado
Presa Abelardo L. Rodríguez
Corredor biológico
Fuente: SimpliCity.

Movilidad + comunicación + transporte

Soluciones urbanas + ecotecnologías + mezcla de usos
Estados Unidos México
u La cuenca del río Tijuana enfrenta múltiples retos, producto básicamente del crecimiento urbano dentro de sus límites. Entre los relacionados con los recursos hídricos se encuentran su oferta y distribución, la calidad del agua y el saneamiento, necesidades de protección ecológica, inundaciones y control de avenidas y manejo de sedimentos. La mayoría de estos problemas requiere un tratamiento binacional, y es por ello que en las últimas décadas estos han sido abordados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas y su contraparte estadounidense, la International Boundary and Water Commission.
• Recuperación de riberas y zonas de amortiguamiento para permitir la infiltración de agua y la regeneración de la vegetación nativa.
Transporte sostenible
Ruta troncal SITT
Terminal existente Hub intermodal propuesto
Áreas urbanas regeneradas
Eje río Tijuana Tejido urbano
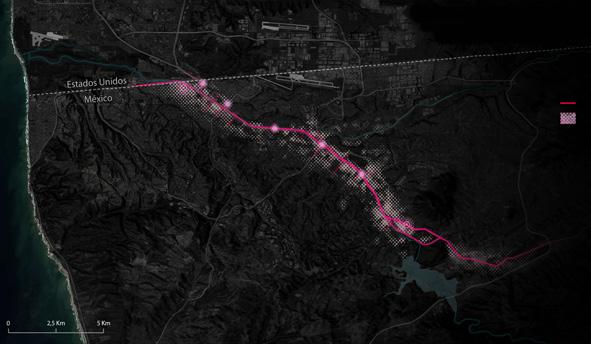
metropolitano, conectando la presa Abelardo L. Rodríguez, el arroyo Alamar, el cerro Colorado y el estuario en la desembocadura del río en el océano Pacífico. Es una operación para conformar un gran parque lineal en el centro de la ciudad que actúe como pulmón verde y espacio de ocio. Sus acciones destacadas son:
• Creación de parques lineales, jardines, zonas de recreo y espacios deportivos que devuelvan el acceso público al río.
• Rehabilitación del hábitat para la fauna en el corredor biológico de la ciudad.
• Recorridos verdes y senderos peatonales y ciclistas que conecten las áreas naturales con la ciudad.
Estas medidas no solo mejoran el paisaje y la calidad ambiental, sino que ayudan a mitigar el riesgo de inundaciones y a mejorar la gestión hídrica en una región con serios desafíos por falta de agua.
Movilidad sostenible: comunicación y transporte El eje de movilidad sostenible (figura 5) tiene por objetivo conectar la ciudad de forma limpia y eficiente articulando una red de transporte multimodal que integre el río con los sistemas de transporte público, ciclismo y movilidad peatonal. Sus propuestas concretas son:
• Ampliación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) con nuevas terminales intermodales.
• Reconversión de vías rápidas en ecobulevares que combinen transporte público, ciclovías y áreas peatonales a lo largo del río.
• Red de ciclovías conectadas con el sistema urbano existente para fomentar la movilidad activa y saludable.
• Mejora de la accesibilidad regional y transfronteriza para facilitar conexiones con San Diego y otras ciudades cercanas.
Estas acciones permiten reducir la dependencia del automóvil, mejorar la calidad del aire y ofrecer alternativas de transporte seguras y accesibles para todos.
Renovación urbana: soluciones urbanas, ecotecnologías y mezcla de usos
Este eje (figura 6) impulsa la transformación del tejido urbano a lo largo del río mediante estrategias de mejora urbana, recuperación y habilitación de espacios en des-

Proyecto Tijuana Ciudad-Río
uso, integración de diversos sectores de la ciudad, revalorización de suelos, localización de nuevas centralidades (zonas de intensidad urbana), mezcla de usos y mejora de la imagen urbana. Sus estrategias principales son:
• Densificación inteligente con desarrollos de vivienda, comercio y servicios en áreas bien conectadas.
• Regeneración de zonas industriales en desuso para convertirlas en espacios de uso mixto con actividades económicas, culturales y residenciales.
• Implantación de ecotecnologías en los nuevos desarrollos, priorizando eficiencia energética, captación de agua y materiales sostenibles.
• Creación de espacios de identidad y convivencia, como plazas, foros culturales y zonas deportivas.
Este enfoque busca construir una ciudad compacta, accesible y diversa, que evite la expansión descontrolada y aproveche al máximo la infraestructura existente.
Dinamización económica: innovación, servicios avanzados y creatividad
El eje de dinamización económica (figura 7) plantea convertir el río en un motor de desarrollo económico y social mediante la recuperación de espacios para impulsar
Nodos de innovación + servicios avanzados + creatividad

Estados Unidos
México Zona Centro
UABC
Parque industrial Otay
Parque industrial Los Pinos Áreas y nodos de innovación
7. Eje de dinamización económica.

nuevas funciones y actividades innovadoras asociadas a la nueva economía en un entorno de calidad. Sus iniciativas clave son:
• Zonas de educación y conocimiento, con universidades y centros de investigación.
• Clústeres de salud, tecnología y servicios avanzados en áreas como la Zona Río, Otay y la frontera.
• Espacios de emprendimiento y creatividad para industrias culturales y digitales.
• Mejoras tecnológicas como el acceso a redes wi-fi públicas y servicios inteligentes.
Esto posiciona al proyecto como un catalizador de la economía del conocimiento para atraer inversión y generar empleos de calidad en sectores estratégicos.
Beneficios esperados
La implementación de estos cuatro ejes traerá beneficios directos e indirectos para Tijuana y su área metropolitana (figura 8), entre los que destacan:
Beneficios ambientales: rehabilitación de 18 km del río como corredor ecológico; aumento de áreas verdes y calidad del aire; mitigación de riesgos de inundación y contaminación.
Beneficios urbanos y sociales: creación de nuevos espacios públicos de calidad; mejora de la conectividad peatonal y ciclista; integración de barrios hoy aislados; acceso equitativo a cultura, deporte y recreación.
Beneficios económicos: activación de nodos de innovación y servicios avanzados; revalorización del suelo urbano; impulso a nuevas actividades económicas y generación de empleo.
Beneficios en movilidad: reducción del uso del automóvil y de la congestión; mejora del transporte público y la movilidad activa.
Conclusión
El proyecto Tijuana Ciudad-Río representa una oportunidad histórica para redefinir el futuro de Tijuana y posicionarla como una ciudad innovadora, resiliente y sostenible. La recuperación del río como eje ambiental, social y económico es una apuesta por un modelo urbano que beneficia a las personas, al medio ambiente y a la economía.
Estuario del río TijuanaEstados Unidos
San Ysidro
México Centro
Zona Río Río Tijuana
Zona Alamar
La Mesa
Parque industrial Otay
Zona Insurgentes
La Presa
Estrategia global de intervención.
Este proyecto no solo transforma un espacio físico, sino que reconecta a la ciudad con su río y a la ciudadanía con su territorio, promoviendo un nuevo equilibrio entre desarrollo y naturaleza. En un contexto fronterizo estratégico, donde Tijuana se proyecta como uno de los polos urbanos más dinámicos de México y América del Norte, el proyecto Ciudad-Río es la base para construir una Tijuana más verde, más humana y más competitiva

Referencias
Castro, J. L., et al. (2018). Cooperación local binacional: La cuenca internacional del río Tijuana. Estudios Fronterizos 19.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

ÁLVARO LOMELÍ
COVARRUBIAS
Fue coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente es directivo en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
GERARDO GONZÁLEZ HERRERA
Consultor en gestión para el desarrollo sustentable a partir de un enfoque multidisciplinario. Con experiencia en administración pública. Asesor legislativo y académico.
En este trabajo se reflexiona sobre las metrópolis, y en particular sobre la coordinación y la gobernanza en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se destaca que la insuficiencia de bases jurídicas ha dificultado impulsar acciones conjuntas entre los gobiernos locales y la federación, particularmente en la planificación y ejecución de infraestructura estratégica que –se reconoce– son fundamentales de resolver en estas aglomeraciones, y consolidar una visión metropolitana integral y operativa. Dado que lo anterior es aplicable a otras metrópolis del país, se propone fortalecer las bases jurídicas e institucionales generales.
El fenómeno metropolitano en México es muy relevante. En la más reciente delimitación (“Metrópolis de México 2020”) se reconocieron 92 metrópolis que concentran más de 82.5 millones de habitantes (65.6% de la población nacional) y que son los “motores económicos y del desarrollo nacional”, al producir más del 82.5% del producto interno bruto (PIB) nacional, que significó cerca de 15.2 billones de pesos en 2018 (Sedatu, Conapo, Inegi, 2023).1 Solo las 10 principales metrópolis producen 53% del PIB nacional (figura 1).
Estas 92 metrópolis se clasificaron en 48 zonas metropolitanas, 22 zonas conurbadas y 22 metrópolis municipales, lo que permitió, por primera ocasión, caracterizar, tipificar y diferenciar el fenómeno metropolitano en sus distintas escalas demográficas, económicas y espaciales, pero a pesar de esta gran relevancia, “lo metropolitano” sigue teniendo ambigüedades y vacíos legales que han impedido a nuestras ciudades convertirse en “palancas del desarrollo”, y potenciar y posicionar globalmente a nuestro país.
Al no contar con un reconocimiento constitucional de esta escala y un marco jurídico-institucional propio, no se tienen mecanismos claros para identificar, delimitar y caracterizar a nuestras metrópolis, ni mecanismos legales para su constitución y reconocimiento en sus distintas escalas: regiones metropolitanas, megalópolis, zonas metropolitanas, áreas metropolitanas; igualmente, son insuficientes los mecanismos de gobernanza, más allá de lo territorial, que promuevan una concurrencia efectiva en la coordinación y la gestión metropolitana, así como otros instrumentos de operación y financiamiento. Todo ello ha afectado la ejecución de proyectos de infraestructura y
equipamientos de carácter estratégico y de seguridad hídrica, pluvial y sanitaria, de movilidad y transporte, para la prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático, entre otros.
En este sentido, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por su escala, se ha convertido en uno de los retos más importantes de política pública en el sistema urbano nacional, al concentrar más de 21.4 millones de habitantes (17% de la población nacional) en 63 municipios y alcaldías de tres entidades, en una extensión territorial de 6,070 km2, y por su importancia económica, ya que produce más del 30% del PIB nacional (Sedatu, Conapo, Inegi, 2023). También por los numerosos temas que se entrelazan y por su dificultad para encontrar caminos institucionales adecuados que den eficacia y efectividad a los esfuerzos de coordinación, planeación y regulación conjunta. Las bases sobre las cuales se han construido acuerdos para esta metrópoli no han sido suficientemente sólidas.
Insuficientes bases para la coordinación y gobernanza metropolitana
Jurídico-institucionales
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran dos fundamentos que componen las bases para el reconocimiento y organización de las metrópolis más allá de la división competencial entre los tres órdenes de gobierno. Por un lado, la regla general para las zonas metropolitanas y conurbadas que comprenden a más de una entidad federativa. En el artículo 115 constitucional, fracción VI, se señala que “planearán y regularán de manera
48 zonas metropolitanas
22 metrópolis municipales
22 zonas conurbadas
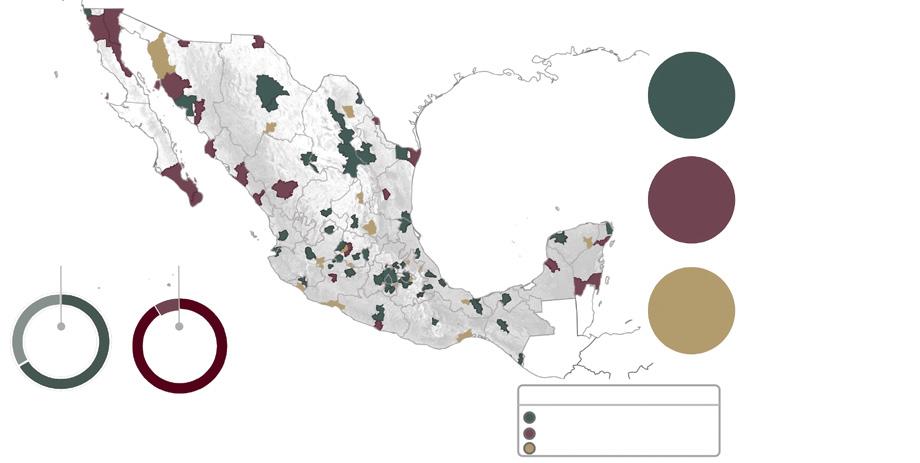
10 metrópolis producen 53% del PIB nacional
67.6 millones de habitantes
14.1 millones de hectáreas
85.4% del PIB metropolitano
18.0 millones de trabajadores
50.1 hab/ha
12.0 millones de habitantes
13 millones de hectáreas
12.1% del PIB metropolitano
3.1 millones de trabajadores
37.5 hab/ha
2.9 millones de habitantes
4.5 millones de hectáreas
2.5% del PIB metropolitano
611 mil trabajadores
27.3 hab/ha
Simbología
Zonas metropolitanas
Metrópolis municipales
Zonas conurbadas
Figura 1. Metrópolis de México 2020, su concentración demográfica y contribución al PIB nacional.
conjunta y coordinada el desarrollo, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial”. Por otro lado, la regla específica para la Ciudad de México contenida en el apartado C del artículo 122 de la misma Constitución, que menciona que se “establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión” (ley aún pendiente de publicarse).
En ambas bases se refiere que las acciones se desarrollarán “con apego a las leyes federales de la materia o ley que emita el Congreso de la Unión”. Es de destacarse que hasta ahora estas no se han emitido. En 2019, los congresos del Estado de México, de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo aprobaron la Ley de Desarrollo para la Zona Metropolitana del Valle de México y se envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión como iniciativa; sin embargo, no fue aprobada en el pleno y a la fecha prevalece este vacío legislativo. Para los estados, municipios y alcaldías conurbados de esta zona metropolitana no es conveniente el fundamento jurídico del artículo 122, que es específico para la Ciudad de México, pero no para las otras entidades también conurbadas (Estado de México, Hidalgo y Morelos). Sería más conveniente elaborar una ley general para establecer la variedad de situaciones del fenómeno metropolitano en todo el país, y no una ley específica para una de ellas, aunque resulte la más extensa y compleja (la cual podría tratarse en un capítulo de esta ley general)
De los mecanismos de coordinación
Ante la ausencia histórica de un marco normativo sólido que promueva y obligue a una planeación y coordinación para el Valle de México, a lo largo del tiempo se han
promovido diversos convenios, acuerdos, consejos y comisiones orientados a atender las diversas materias –sobre todo para los asentamientos humanos, los aspectos ambientales y para la prestación de algunos servicios públicos–, algunos de los cuales han cobrado gran relevancia para la región y como experiencia de coordinación en el país.
En este sentido, algunos de los mecanismos institucionales más utilizados son las comisiones metropolitanas intergubernamentales por materia específica, como las de agua y drenaje; transporte y vialidad (Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, Cometravi); seguridad pública y procuración de justicia, y la de asentamientos humanos. Una de las más activas es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Un referente alternativo a estas comisiones metropolitanas en el Valle de México son las instancias de coordinación que han venido funcionando en el estado de Jalisco, establecidas a partir de una reforma constitucional y de la creación de una ley específica para la coordinación metropolitana. Otro caso similar es el de Yucatán, que en 2024 aprobó una ley que, además de lo metropolitano, busca la coordinación regional y fortalecer la asociatividad intermunicipal.
De las definiciones para la zona y la región metropolitana más amplias
En el mandato constitucional para la ley de la Zona Metropolitana del Valle de México se señala que deberán fijarse las formas para la “delimitación de los ámbitos territoriales” y establecer las acciones y “mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos”, así como “los compromisos para la asignación de recursos a los proyectos
Gobernanza
metropolitanos”. Ante la ausencia de esta ley específica o de una ley general, hoy tenemos una realidad jurídica y práctica con ambigüedades respecto a qué definiciones y criterios utilizar para precisar el alcance territorial de esa delimitación, así como los mecanismos de coordinación. Nos referimos brevemente a diferentes fuentes posibles:
• En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se identifica a una megalópolis, por un lado, como un “sistema de zonas metropolitanas y centros de población y sus áreas de influencia, vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente, donde el umbral mínimo de población es de 10 millones de habitantes” (art. 3, fracción XXIII). Por otro lado, se establece que por sus “relaciones funcionales económicas y sociales, y problemas territoriales y ambientales comunes se coordinarán en las materias de interés metropolitano” con la Sedatu, demás dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno (art. 39). Estas definiciones no engloban las características, dinámicas y necesidades para esta gran aglomeración del centro del país. ¿Cuál de esas definiciones se deberá utilizar?
• En la más reciente delimitación oficial, Metrópolis de México 2020, del grupo interinstitucional conformado por la Sedatu, la Comisión Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se delimitó con 63 municipios y alcaldías (Ciudad de México, 16; Estado de México, 45; Hidalgo, 2), con un objetivo meramente cuantitativo, orientado a la determinación de la continuidad física (de la vivienda) y demográfica (población), y no así a la identificación
Municipios y alcaldías:
Estado de México: 109
Ciudad de México: 16
Hidalgo: 27
Morelos: 21
Total 173 municipios y alcaldías
Simbología
Delimitación hidrológica y ecosistémica
de las relaciones funcionales, políticas, económicas y hasta ambientales que tienen las metrópolis en nuestro país.
• En los aspectos ambientales, la CAMe, creada en 2013 a través de un convenio del gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Estado de México, delimitan más de 240 municipios y alcaldías (16 de la Ciudad de México y 224 municipios). Su ámbito de actuación enfatiza la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es claro que entre el criterio de la delimitación oficial y el de la CAMe, el número de autoridades involucradas varía significativamente.
• Por otro lado, actualmente la Sedatu, junto con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, elabora el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (figura 2), instrumento con una visión hidrológica-ecosistémica del Valle de México para garantizar en el largo plazo el equilibrio hídrico, la recarga de acuíferos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en una región más amplia que incluye un total de 173 municipios y alcaldías (109 del Estado de México, 16 de la Ciudad de México, 27 de Hidalgo y 21 de Morelos) (IPDP, 2025).
• Desde una perspectiva ecosistémica, el bosque de agua es una región boscosa de alta biodiversidad en el centro de México que suministra agua y otros servicios ambientales a la población de toda esta región, la cual incluye 117 distintas áreas naturales protegidas

Estado de México Ciudad de México
Puebla Guerrero
0 25 50 km
Gobernanza metropolitana en el Valle de México: algunos retos y enseñanzas
(ANP) aledañas (26 federales, 78 estatales y 13 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ADVC) y todo un sistema hídrico, con las 17 cuencas hidrológicas que abarcan a cuatro entidades federativas (10 del Estado de México, dos de la Ciudad de México, cuatro de Hidalgo y una de Morelos) y los 12 acuíferos presentes (seis del Estado de México, uno de la Ciudad de México, tres de Hidalgo y dos de Morelos).
Esta perspectiva más amplia e integral que vincula agua, biodiversidad y clima apunta en una dirección correcta para el ordenamiento territorial, pero no es necesariamente la panacea para resolver las problemáticas que históricamente han aquejado a esta compleja región: los retos en materia hídrica y ambiental, riesgos, cambio climático, movilidad y transporte, seguridad pública y residuos, entre otros, que también deberán contar con la corresponsabilidad y el cambio de hábitos de consumo y producción de los habitantes de esta región.
De los derechos a lo metropolitano
Hacia una ley general metropolitana y sus leyes locales
Durante la LXV Legislatura federal se presentó una iniciativa que fue aprobada en el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales el 27 de marzo de 2023 como proyecto de decreto y que ahora se encuentra en poder del Senado de la República. Entre los aspectos que destacan de esta iniciativa se encuentran los siguientes:
1. Facultar al Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios, en su caso las demarcaciones territoriales, en materia de coordinación y desarrollo metropolitano (fracción XXIX-C del artículo 73).
2. Introduce la obligatoriedad en la coordinación para que los órdenes de gobierno planeen y regulen su territorio de manera conjunta; también adiciona expresamente la figura de metrópoli a la de continuidad demográfica (fracción VI del artículo 115).
3. Propone “convenir mecanismos que propicien el desarrollo sustentable de las metrópolis” (fracción VII del artículo 116);
4. Se obliga a la expedición de una ley general metropolitana y a la armonización de las leyes generales que correspondan.
Como se ha comentado, Jalisco y Yucatán han anticipado un conjunto legal que apunta en esta dirección. Será conveniente que el Congreso de la Unión y otras entidades avancen en esta ruta. Esas experiencias muestran que es necesario actuar en el plano constitucional y después tener la oportunidad de una ley específica de desarrollo y coordinación metropolitana. La inclusión en la fracción VI del artículo 115 de conceptos aplicables a la realidad metropolitana es de suma importancia para
evitar ambigüedades. Sin embargo, hasta el día de hoy el término está únicamente en el artículo 122, apartado C, que hace alusión a la conurbación de la Ciudad de México, a pesar de que existen otras 91 metrópolis.
Conclusiones
Es necesario continuar reforzando las bases para el desarrollo y la coordinación metropolitana en el país, y especialmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Lo más importante es consolidar una base jurídica para todo el país, como la iniciativa de reforma constitucional que actualmente se discute en el Senado, y continuar con la aprobación de una ley general y leyes estatales que abarquen a todas las metrópolis del país; todo ello con la perspectiva de lograr una gobernación obligatoria y no únicamente con planes y programas territoriales.
Las acciones para la mejora y construcción de infraestructuras estratégicas y los servicios claves como el agua potable, el transporte público y el manejo de los residuos sólidos en las ciudades seguirán siendo descoordinadas si no se tiene una base que obligue a diseñarlas con una perspectiva integral metropolitana.
Los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, tiene también un papel muy relevante para contribuir a lograr derechos fundamentales en estos espacios. El derecho a lo metropolitano tiene un amplio espacio para la corresponsabilidad de cada uno de nosotros en el cambio de hábitos, en los patrones de consumo y producción, al tiempo en que las políticas públicas fomenten el enfoque de gobernanza metropolitana, intergubernamental y de amplia participación social (González, 2025).
Aumentar la eficacia de las políticas más allá de lo territorial, con una visión más integral, e incluir la obligatoriedad para los tres órdenes de gobierno es una condición necesaria para una mayor eficacia.
La realidad muestra que hay nula voluntad política para la coordinación. La reforma constitucional es un nuevo recordatorio de la obligación de hacer de la cooperación, la concurrencia y la interacción entre órdenes de gobierno una forma de trabajo en pro de mejores metrópolis que impulsen un desarrollo económico sostenible y permitan reducir las disparidades regionales existentes

Referencias
Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe (2025). Gobierno de México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Congreso de la Unión (2024). Sistema de Información Legislativa. González Herrera, G. (2025). Del derecho metropolitano y del derecho a lo metropolitano, ITESO, mimeo. Sedatu, Conapo, Inegi (2023). Metrópolis de México 2020.
1 Para calcular el PIB metropolitano se empleó el valor agregado censal bruto (VACB) de los Censos Económicos 2019 con información de 2018 y el PIB publicado por el Sistema de Cuentas Nacionales del mismo año, ambos a precios constantes de 2013. Sin embargo, el VACB subestima el PIB debido a que solo incluye al sector formal y privado y no considera la aportación que da el sector informal a la economía del país.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
SERGIO M. ALCOCER
Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Coordinador de la revisión de las NTC del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2023 y 2029, así como del Subcomité Revisor de la NTC-Evaluación y Rehabilitación 2023 y 2029.
BERNARDO MOCTEZUMA
Becario del Instituto de Ingeniería UNAM. Pasante de la Maestría en Estructuras de la UNAM y miembro del Subcomité Revisor de la NTCEvaluación y Rehabilitación 2023 y 2029.
En este artículo se analiza, de manera breve, el contenido general de la Norma Técnica
Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicada en noviembre de 2023. Se discuten los aspectos más sobresalientes de ella para su correcta aplicación. Finalmente, se plantean algunas posibles modificaciones, en proceso de discusión, para la versión que se publicará en 2029.
La nueva Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (NTC-Evaluación y Rehabilitación) del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece los criterios mínimos para la evaluación y rehabilitación de la estructura de edificaciones en la Ciudad de México. La NTC-Evaluación y Rehabilitación está diseñada para aplicarse a cualquier caso de rehabilitación de un edificio, si bien se hace énfasis en aquella por sismo. Se entiende por rehabilitación al proceso de intervención estructural para restablecer las condiciones originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y de limitación de daños establecidos en el reglamento; incluye la recimentación, reforzamiento, reparación y rigidización. La NTC-Evaluación y Rehabilitación sustituye a la Norma de Rehabilitación de Edificios de Concreto Dañados por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 (N-Rehabilitación), publicada en diciembre de 2017. La N-Rehabilitación sirvió de base para implantar un amplio programa de rehabilitación sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con ella, el diseño de la rehabilitación sísmica de un edificio debía satisfacer los criterios mínimos establecidos para edificaciones nuevas. Es decir, se debía usar el nivel de demanda sísmica (en forma de fuerzas laterales y límites de distorsión de entrepiso) aplicable a edificaciones nuevas. Este criterio implicó, frecuentemente, la intervención amplia, compleja y costosa de la cimentación y la estructura. Así, el criterio de diseño de la rehabilitación pronto se tradujo en un reto técnico, económico y social. Cabe señalar que el criterio de usar requisitos para edificios nuevos en la rehabilitación de estruc-
turas existentes fue similar al establecido en las Normas de Emergencia preparadas después del sismo de 1985. Los edificios afectados por los sismos de 2017 contaban con características estructurales que definieron su vulnerabilidad y, por tanto, su comportamiento, como: una configuración estructural poco propicia para un adecuado desempeño con irregularidades en planta o en elevación; una rigidez lateral insuficiente que facilitó la ocurrencia de desplazamientos grandes y, consecuentemente, daño en los elementos estructurales y no estructurales; un detallado no apto para elementos estructurales dúctiles, así como el uso de materiales de baja calidad. A ello se debe añadir la calidad deficiente de la construcción en varios casos. Estas condiciones dificultan que un edificio existente pueda cumplir los criterios de aceptación de la normativa vigente más exigente. El diseño de la rehabilitación estructural usando un criterio de diseño aplicable a edificios nuevos implicó intervenciones demasiado costosas e intrusivas; incluso, las consecuencias económicas de su posible aplicación impidieron la rehabilitación en varios casos.
Como resultado de esta lección, el objetivo de diseño establecido en la NTC-Evaluación y Rehabilitación es diferente. En ella se introducen requisitos orientados a evitar el colapso de las edificaciones existentes mediante la reducción o eliminación de las deficiencias que limitan un desempeño adecuado ante sismos, y toman en cuenta las limitaciones económicas de la rehabilitación. Esto se logró a partir de permitir la aplicación de versiones de reglamentos anteriores, pero posteriores a 1985, para la evaluación y el diseño de la rehabilitación en función del nivel de vulnerabilidad estructural del edificio. Este criterio es similar al adoptado en otros países.
Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes de la CDMX
Edificios que se deberán evaluar
En la NTC-Evaluación y Rehabilitación se establece que son sujeto de una evaluación y, en su caso, de una rehabilitación los edificios con daño estructural moderado o severo, aquellos con modificaciones de su uso o en su sistema estructural, así como cuando se requiera la expedición de la Constancia de Verificación de la Seguridad Estructural para edificios del Grupo A o el Subgrupo B1. Adicionalmente, se permite una evaluación voluntaria cuando el propietario del inmueble lo desee.
Nivel de vulnerabilidad estructural
La norma establece cuatro niveles de vulnerabilidad estructural (NVE): AA (muy alto), A (alto), M (medio) y B (bajo), que se determinan, de manera aproximada, a partir de tres factores: la zona geotécnica de la edificación, su nivel de irregularidad y el cociente del periodo fundamental de la estructura y el periodo dominante del suelo. Esta clasificación permite identificar aquellas estructuras que han de evaluarse y, en su caso, rehabilitarse con mayor urgencia dependiendo de su NVE. De esta manera, las estructuras en Zona de Lago, fuertemente irregulares y con un periodo fundamental cercano al periodo dominante del suelo, son las clasificadas con un mayor nivel de vulnerabilidad. Lo mismo sucede con los edificios con daño estructural severo o moderado, los cuales se clasifican como estructuras con un NVE AA y A, respectivamente. La norma permite la aplicación de la metodología que ha propuesto el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México que determina, de manera conservadora, el NVE. Como se señaló antes, reconociendo la dificultad de que un edificio existente sea evaluado y rehabilitado para que cumpla con los niveles de demanda de las normas actuales (es decir, de la versión 2023 de la Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo, NTC-Sismo), se optó por definir el nivel de demanda por sismo en función del NVE y del año de construcción del edificio. De este modo, la revisión por sismo se realiza con niveles de demanda superiores/más estrictos que los del diseño original, sin que necesariamente corresponda con el nivel de demanda que se utiliza en el diseño de estructuras nuevas. Esta metodología establece que la
combinación de un mayor nivel de vulnerabilidad y una fecha de construcción más reciente requiere la aplicación de niveles de demanda más elevados y estrictos, como los incluidos en reglamentos más recientes.
Para la determinación de las demandas sísmicas se permiten dos criterios. El primero consiste en el método utilizado en el diseño de edificios nuevos, donde las demandas sísmicas se obtienen de un espectro reducido por ductilidad y sobrerresistencia. En este caso se permite el uso de un factor de comportamiento sísmico Q no mayor que 2. En estructuras conformadas por columnas interconectadas con losa plana o marcos con una ductilidad limitada, se deberá utilizar Q = 1. El uso de un valor de Q asociado a ductilidad baja se justifica para los edificios existentes cuyas características, detallado y propiedades de materiales, daño y deterioro no son fácilmente determinados.
El segundo criterio es el utilizado en la evaluación de estructuras existentes de acuerdo con la metodología del documento ASCE 41, en donde la demanda sísmica se obtiene de un espectro sin reducción y el comportamiento inelástico se considera en los criterios de aceptación a partir del uso de los factores m, los cuales son una medida de la ductilidad del edificio.

Clasificación de los edificios para fines de evaluación y rehabilitación
Los edificios se clasifican para definir el tipo de procedimiento de análisis estructural que debe realizarse. La clasificación depende de su regularidad estructural, tipo de técnica de rehabilitación y número de niveles. Con esta clasificación se reconoce que se deben utilizar procedimientos de análisis que sean acordes al nivel de complejidad de la estructura, con el propósito depermitir análisis más sencillos (es decir, elástico-lineales) en edificios de baja altura.
• Clase A: edificios en los que se instalarán dispositivos de control de respuesta o aislamiento de base
• Clase B: edificios de cualquier altura, independientemente de su nivel de irregularidad
• Clase C: edificios regulares o irregulares de baja altura
Evaluación estructural
La NTC acepta los resultados de una evaluación postsísmica, siempre que se haya realizado por personal capacitado para el efecto. En la norma se aceptan dos niveles de evaluación postsísmica. El nivel 1 o de Evaluación Rápida, que permite definir si es posible ocupar el edificio después de un sismo, y el nivel 2 o Evaluación Intermedia, que tiene como objetivo definir si es necesaria una rehabilitación.
Para la evaluación de un edificio dañado, la NTC requiere un levantamiento del daño de cada elemento estructural. La intensidad del daño se divide en cinco niveles: nulo, ligero, moderado, grave y pérdida total. Dentro de la norma se incluyen tablas con los mecanismos de falla más comunes de acuerdo con su estructuración. La intensidad de daño se define, de manera indicativa y sencilla, a partir del tipo y espesor del agrietamiento. Conviene recordar que el tamaño de la grieta es uno de varios indicadores de daño. Asimismo, dentro de estas tablas se incluyeron factores reductivos de rigidez, resistencia y capacidad de deformación que son función de la intensidad del daño. Estos factores permiten determinar la capacidad remanente de cada elemento. Una vez definida la intensidad del daño de cada elemento estructural, se debe determinar la intensidad del daño global y la capacidad remanente de la estructura. La capacidad de una estructura se define por su resistencia, rigidez y deformabilidad inelástica.
Propiedades de los materiales
La NTC-Evaluación y Rehabilitación define las propiedades de los materiales que se acepta obtener de planos o memorias de cálculo, valores históricos o mediante un muestreo ordinario o detallado. En los edificios clase C, las propiedades de los materiales se podrán obtener de planos o memorias de cálculo con el objetivo de reducir los costos de la evaluación. En los edificios clase A o B, se debe considerar el grupo de la estructura, así como su nivel de daño para determinar si es posible utilizar los planos, memorias o valores históricos, o si será
necesario realizar un muestreo ordinario o detallado. Dentro de la norma se incluyen valores históricos de las propiedades del concreto, acero de refuerzo, perfiles de acero y mampostería.
Requisitos de análisis
Como se señaló, dependiendo de la clasificación de la estructura, se deberán aplicar distintos procedimientos de análisis. Para ello –orientar el análisis–, los elementos estructurales se dividen en primarios y secundarios. Los elementos primarios, a diferencia de los secundarios, son requeridos para resistir las fuerzas inducidas por el sismo. Esta división permite simplificar la modelación en los análisis lineales. En el caso de análisis no lineales, tanto los elementos primarios como los secundarios se deben incluir en el modelo.
En la norma se especifican las limitaciones para el uso de cada tipo de procedimiento de análisis. Para el caso de los análisis elástico-lineales, la norma hace referencia a los procedimientos de análisis de la NTC-Sismo 2023. Dentro de la norma se incluyeron lineamientos adicionales para la ejecución de análisis no lineales. De manera consistente con la NTC-Sismo, los análisis no lineales se aceptan únicamente para verificar el comportamiento de una estructura (en el caso de su evaluación), así como para comprobar el diseño de la rehabilitación. Es decir, los análisis no lineales no deben aplicarse para fines de diseño u optimización de una solución (a veces mal llamada “ingeniería de valor”).
Cada elemento también se deberá clasificar, de acuerdo con su mecanismo de falla, como controlado por deformación (en términos generales, que tiene un comportamiento dúctil) o controlado por fuerza (comportamiento no dúctil). Esta clasificación es necesaria para definir las propiedades de los materiales empleados en el cálculo de la resistencia, así como los criterios de aceptación cuando se utiliza una evaluación o rehabilitación por desempeño mediante el uso de los factores m
Cimentaciones
La NTC-Evaluación y Rehabilitación dedica el capítulo 5 a los requisitos mínimos aplicables para la evaluación y rehabilitación de la cimentación. La evaluación de la cimentación será necesaria cuando, debido a la rehabilitación de la superestructura, se presente un aumento en las demandas que excedan la capacidad de la cimentación, así como cuando se presenten daños en la cimentación, inclinaciones, hundimientos y emersiones del edificio. También se incluyen los requisitos para la exploración de acuerdo con la zona geotécnica, en caso de ser necesario. Finalmente, se contemplan los criterios de diseño para diferentes métodos de rehabilitación de la cimentación. La norma contiene referencias a los requisitos mínimos de la NTC-Cimentaciones (i.e., Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones). Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios

Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes de la CDMX
Requisitos específicos para cada material
En los capítulos 6, 7 y 8 se incluyeron los requisitos específicos de evaluación, análisis y diseño de la rehabilitación de estructuras de mampostería, concreto y acero, respectivamente. En cada capítulo se incluyeron los requisitos de modelado, resistencia y criterios de aceptación. Particularmente en el capítulo de concreto, se incluyeron requisitos para la modelación lineal y no lineal para la ejecución de una evaluación o rehabilitación basada en desempeño. Los criterios vienen acompañados de los criterios de aceptación en función del nivel de desempeño. Los niveles de desempeño son Ocupación Inmediata (OI), Seguridad de Vida (SV) y Prevención de Colapso (PC). Como se señaló al inicio de este artículo, el nivel de desempeño mínimo es el de PC. Sin embargo, siendo un requisito mínimo, ello no impide que una estructura se pueda evaluar y, en su caso, rehabilitar para que satisfaga un nivel de desempeño superior, como OI o SV.
Técnicas de rehabilitación
El capítulo 9 es el más extenso de la NTC. Se detallan los requisitos mínimos para el análisis, el diseño y el detallado de las 16 técnicas de rehabilitación que con mayor frecuencia se usan en la Ciudad de México. Entre ellas están la reparación de grietas mediante fluidos; los encamisados con concreto reforzado, acero o compuestos de polímeros reforzados con fibras; los encamisados de muros de mampostería; la adición de muros de concreto; la adición de contraventeos, así como el equipamiento con sistemas de protección pasiva o con aislamiento de base. Para el diseño de la rehabilitación se debe usar un factor de comportamiento sísmico no mayor que 2, a menos que se justifique plenamente el empleo de un factor mayor. En cuanto al diseño y el detallado de los elementos nuevos de la rehabilitación, se requiere que se apliquen los requisitos mínimos de las NTC de los materiales aplicables. En el caso de elementos de concreto y acero, se han de cumplir los requerimientos de diseño y detallado para estructuras de ductilidad alta, con objeto de dotar al sistema estructural rehabilitado de una mayor capacidad de deformación inelástica.
Durabilidad, construcción y supervisión de la rehabilitación
En el capítulo 10 se incluyen los requisitos asociados al diseño por durabilidad de la estructura existente y de los materiales empleados en la rehabilitación. Se establecen criterios para la reparación y protección de estructuras de concreto y mampostería afectadas por la corrosión de elementos de acero embebidos. Se hace énfasis en reparar el daño por corrosión antes de rehabilitar el elemento estructural.
En cuanto a la construcción de la rehabilitación, en el capítulo 11 se incluyeron requisitos de apuntalamiento temporales, así como especificaciones mínimas particulares para cada una de las técnicas de rehabilitación del capítulo 9. Este capítulo tiene como objetivo dar
lineamientos que permitan mejorar la calidad constructiva de la rehabilitación. Los retos constructivos no son menores y la ejecución en obra de la rehabilitación debe seguir criterios normativos claros. Por tanto, el capítulo se presenta para que pueda ser aplicado por un constructor sin necesidad de referirse al resto de la norma.
En el capítulo 12 se incluyeron los requisitos de supervisión que permitan la implantación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. Este criterio reconoce que el nivel de desempeño de un edificio está condicionado por la calidad de la construcción. De manera adicional, se tienen requisitos mínimos por satisfacer durante la inspección para cada técnica de rehabilitación del capítulo 9.
Hacia la versión 2029 de la NTC-Evaluación y Rehabilitación
El Subcomité Revisor de la norma ya trabaja en la versión 2029. Se espera que esta nueva versión tenga un criterio más robusto para la evaluación por desempeño de un edificio. Este criterio se apoyará en las características y propiedades estructurales, así como en su ubicación, entre otros factores, para determinar un índice se seguridad que permita clasificar el edificio en función de su riesgo. Esta clasificación servirá de base, a su vez, para definir plazos de diseño y ejecución de rehabilitación, así como para la implantación de políticas públicas que incentiven la rehabilitación estructural. En adición, se estudia la posibilidad de incluir otros niveles de desempeño, como el de “reparabilidad”, asociado al inicio de la pérdida de resistencia lateral. La ocurrencia de este nivel de desempeño determinaría si el edificio está en condiciones críticas para ser rehabilitado. También se analizan ajustes a los requisitos de muestreo de materiales, en especial del concreto, para la determinación de sus propiedades in situ, de modo que sea robusto, pero no oneroso. La norma incluirá requisitos mínimos de análisis, diseño, construcción y supervisión de otras técnicas de rehabilitación de cimentaciones y superestructura. Finalmente, se anticipan requisitos particulares para la instrumentación de edificaciones para fines de evaluación y monitoreo tras una rehabilitación.
Conclusiones
La nueva NTC-Evaluación y Rehabilitación es la primera norma de su tipo con alcance integral para decidir sobre la necesidad de reparar, reforzar, rigidizar, reestructurar y recimentar un edificio, así como para diseñar, construir y supervisar la rehabilitación. La norma recoge la experiencia acumulada en México y los avances de otros países. La correcta aplicación de la norma y su constante evolución y mejoramiento contribuirán a incrementar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades y, por ende, a reducir las pérdidas causadas por los sismos

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

JESÚS ANTONIO
ESTEVA MEDINA
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las organizaciones dedicadas a la infraestructura son muy importantes, en especial el CICM. Su capacidad de respuesta ante contingencias, como fueron los sismos, es imprescindible y única para el gobierno. Sin el CICM, sin sus especialistas, sin sus protocolos de revisión, análisis y propuestas sería muy difícil el proceso de diagnóstico y respuesta. Esa misma capacidad de respuesta, solo por mencionar uno más de tantos casos, se puso de manifiesto cuando sucedió el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
Ingeniería Civil (IC): Habiendo sido usted titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ¿qué aporta esa experiencia a su función actual como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), más allá del volumen de trabajo y el tipo de obras?
Jesús Antonio Esteva Medina (JAEM): En la SICT atendemos servicios muy similares, aunque en un volumen mucho mayor y, obviamente, también en un ámbito geográfico que abarca todo el país.
Para compensar la amplitud geográfica en el ámbito federal contamos en la SICT con los Centros SICT en cada estado del país, que nos permiten emitir una respuesta más ejecutiva ante cada necesidad y proyecto.
En mi caso específico, por las demandas de atención personal, aumenta la necesidad de delegar –sin perder la capacidad de control, de supervisión– algunas funciones cuando debo estar de gira por el país.
Algo que ha cambiado con la nueva administración federal es que, por decisión de la titular del Poder Ejecutivo, la SICT asume efectivamente tareas similares a las que desarrollábamos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
IC: ¿Como cuáles?
JAEM: Un ejemplo es la construcción de nueva infraestructura educativa en todo el país. Si bien los temas de telecomunicaciones se delegaron a la Agencia de Transformación Digital, con una visión similar a la que tenía en la Ciudad de México atendemos obras de ese sector.
IC: ¿Cómo se responde al reto de la siempre insuficiente cantidad de recursos presupuestales para atender adecuadamente la conservación de carreteras?
JAEM: Con creatividad. Aunque tenemos presupuestos que nunca llegan a cubrir el 100% de las necesidades, existe lo que denominamos Sistema de Gestión de Pavimentos, mediante el cual los recursos disponibles se distribuyen para optimizar su aplicación y evitar que los tramos carreteros entren en procesos de reconstrucción, que son los más costosos, aplicando un proceso de mantenimiento preventivo o rutinario, como se denomina en la SICT, o tratamientos de espera, como los denominábamos en la Ciudad de México: consisten en aplicar microcarpetas que permiten estirar a cinco o seis años más un mantenimiento más de fondo, alargando la vida útil con márgenes de seguridad adecuados.
Una primera tarea al asumir fue darle atención a la totalidad de la red carretera libre de peaje, en términos de mantenimiento rutinario, con bacheo, sellado de grietas, señalización, limpieza de cunetas…
IC: Para los políticos suele ser prioritario inaugurar obras antes que darle mantenimiento a las existentes. ¿Cómo resistirse a ello desde la SICT?
JAEM: Distribuimos los recursos con base en prioridades, y estas con base en las necesidades de dar seguridad y generar mejores condiciones de vida a la población de manera integral.
Por ejemplo, mantener en condiciones de seguridad la infraestructura existente pero al mismo tiempo cons-
Definición Beneficios
Esquema financiero para proyectos de infraestructura carretera donde el gobierno otorga una concesión y la empresa privada desarrolla el proyecto a través de contrato asumiendo los riesgos.
• El Estado conserva el derecho de explotación y control de la concesión.
• Plazos congruentes del contrato CMRO.
• Riesgos constructivos y de liberación de derecho de vía, transferidos a los operadores CMRO.
• No se requieren recursos del PEF.
truir nueva infraestructura, como una línea de ferrocarril que genera oportunidades de trabajo, desarrolla la actividad turística, facilita el transporte de mercancías, baja costos y tiempos de traslado a la población y a las empresas.
En materia de seguridad, la prioridad del gobierno anterior y el actual es atender las causas de la violencia, y para ello es necesario dar oportunidades de trabajo, educación, salud… lo mínimo indispensable para tener una vida digna, y para ello la infraestructura cumple un papel importante teniendo una capacidad de respuesta inmediata.
Lo que hizo la antigua SCT durante décadas, con equipos y operadores propios saliendo a atender emergencias, fue desapareciendo a principios del decenio de 1980 con contratos a terceros que primero requieren licitaciones… y si los designados no cumplen, comienza un proceso de rescisión de contratos que deja interrumpida la obra hasta que otro asume la responsabilidad.
Ahora vamos a regresar a que la SICT se haga cargo de manera efectiva y con respuesta inmediata, especialmente en casos de emergencias como la atención de fenómenos naturales –huracanes y sismos.
Obviamente, esto no significa que las empresas de la construcción se queden sin trabajo; hay mucha obra por realizar y siempre hay necesidad de contratarlas. Por ejemplo, a las empresas no les interesa trabajar en 50 o 100 km en plena sierra, no es redituable, y allí entra el gobierno. Así fue que se desarrollaron los caminos artesanales durante el gobierno anterior, que el actual continúa.
IC: ¿Esos caminos en manos de pobladores cuentan con la ingeniería necesaria que garantice su calidad y seguridad?
JAEM: Obviamente. Como en cualquier obra, puede haber algún inconveniente, pero sí hay mucha ingeniería en este programa. Se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Ellos hacen asambleas con la comunidad, definen qué caminos y dónde; nosotros hacemos el proyecto topográfico, geotécnico, hidráulico y de cortes de taludes, y aportamos maquinaria… luego la población pone la mano de obra.
IC: ¿Y la supervisión de esa mano de obra?
JAEM: Está a cargo de la SICT.
Estructuración
• Otorgamiento de concesión a gobierno estatal, Banobras, Fonadin u otro.
• Licitación y adjudicación a empresa privada bajo esquema de CMRO o sus variantes.
• El contrato al privado tiene vigencia tentativa de 20 años; después revierte a concesionario.
IC: De los 372,804 millones de pesos de presupuesto de inversión pública para infraestructura carretera, ¿cuánto se destina a inversión pública y cuánto a la empresarial?
JAEM: De inversión pública, 372,804 mdp; y de inversión mixta y privada 95,907 mdp adicionales. El Estado entra en sociedad –con mayoría– con las empresas; estas construyen las obras y una vez que recupera su inversión –a una tasa igual o menor a la que ofrece Banobras–, la obra pasa a propiedad del Estado. Ese es el formato Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Operación (CMRO).
IC: De la inversión privada, ¿cuánto se destina a nuevos proyectos?
JAEM: Tenemos contemplados 69,493 mdp en siete proyectos de inversión mixta de 769 km, y la modernización de siete autopistas con una inversión privada de 26,414 mdp en todo el sexenio para la construcción de 289 km. El gobierno da prioridad a la inversión pública, pero, si se dan condiciones para que haya recuperación de inversión para las empresas, obviamente el gobierno lo apoya.
IC: Para el gobierno anterior y el actual, el esquema de asociación público-privada (APP) no es conveniente y se plantean inversiones mixtas. ¿Cuáles son las reglas para este nuevo formato y en qué medida la vigente reforma judicial impacta en ello?
JAEM: La reforma judicial lo que busca es que haya justicia efectiva, basada en la ley y no en la capacidad de quienes tienen recursos para influir en los impartidores de justicia; eso atraviesa todos los órdenes de la vida pública.
Están vigentes algunas APP, muchas de ellas por concluirse, y una vez que se concluyan está decidido que sea preferentemente la administración pública la que se haga cargo del mantenimiento y conservación, sin excluir, cuando resulte necesaria, la participación empresarial.
IC: ¿Cuáles serán las nuevas reglas para las inversiones mixtas?
JAEM: Las reglas se basan en la gestión conjunta con Banobras bajo el esquema CMRO. Las empresas construyen y tienen una recuperación de la inversión con base en cuotas o tarifas, y, como comenté, una vez recuperada la inversión la obra sigue o queda en poder del Estado.
Academia, gremios, empresas y Estado deben trabajar en beneficio del país
IC: Considerando el tiempo que toma la realización de la conservación, ¿se contempla continuar con los contratos multianuales?
JAEM: Sí en el caso de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues son ejercicios anuales. Si se dan esquemas donde pueda haber aportaciones de Banobras, como fue el caso del programa Bachetón, pasan de un año a otro.
IC: ¿Existe un plan de infraestructura carretera para responder a los retos del programa de relocalización ( nearshoring)?
JAEM: Estamos en mesas de trabajo que instaló la presidenta para establecer los Polos de Desarrollo y Bienestar; estos sitios se van a instaurar con base en logística, ubicación, conectividad y acceso a recursos como el agua, la energía y la mano de obra. En cuestión de semanas deberían estar concretándose las licitaciones de diferentes polos que cumplen los requisitos para desarrollar parques industriales.
Ya hay varios de estos polos en proceso de construcción a lo largo del Ferrocarril Interoceánico, y ahora, con las rutas de los ferrocarriles hacia el norte y la incorporación de las carreteras que manejamos como ejes prioritarios, ya hay varias solicitudes de puntos de desarrollo y bienestar que tienen interconexión con estos sitios. Entonces, se hacen pequeñas conexiones de diferentes sistemas.
IC: De acuerdo con la reforma al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahora a la SICT le corresponde –ya lo mencionaba al inicio de este diálogo– la atención de asuntos de infraestructura urbana, cultural y educativa, y otorgar concesiones o permisos para construir las obras. ¿Qué implicaciones tienen en la SICT estas nuevas funciones? ¿Se crearán nuevas áreas encargadas de esta responsabilidad?
JAEM: Ya se crearon las áreas y hay una Dirección General de Infraestructura para cada una de ellas.
IC: Con la desaparición del Fonden, ¿cómo se está previendo la atención de eventos catastróficos?
JAEM: Desapareció el Fonden como órgano de administración de los recursos –pues se prestaba a altos índices de corrupción– pero no desaparecieron los recursos: de hecho, son ilimitados para la atención de dichas emergencias. Al día siguiente de que entramos al gobierno se dio el mejor ejemplo de capacidad de respuesta y reacción. El Estado atendió los estragos del huracán John en 10 días; aproximadamente en ese lapso teníamos restablecidas prácticamente todas las vías de comunicación, siendo que fue un huracán con tres veces más agua que Otis, que se había presentado el año anterior. Hoy tenemos 1,880 mdp de inversión para la reconstrucción de 63 puentes en la red estatal, porque no nos quedamos solo en la red federal. Se está construyendo con periodos
u Monitoreamos permanentemente los avances mundiales en materia de tecnologías, herramientas, maquinarias, para todos los procesos que ayudan a desempeñar nuestra labor. Hemos adoptado tecnologías de modelado para la planificación, diseño y gestión de proyectos de infraestructura, lo que permite una integración más eficiente entre disciplinas, así como una mejor visualización y control de costos durante el ciclo de vida de los proyectos. También contamos con sistemas de monitoreo en tiempo real que apoyan la toma de decisiones basadas en datos actualizados.
de recurrencia de lluvias de mil años, mucho mayores a los que en su momento se tenían diseñados. Estamos estabilizando taludes con más de 5,000 acciones. Lo que estamos haciendo en el estado Guerrero es la muestra de que no es problema la desaparición del Fonden. Protección Civil federal se ocupa de administrar los recursos con los que operan todas las dependencias que deben asumir la atención de los desastres.
IC: ¿Cuál es la unidad que se ocupa de administrar la gestión técnica cuando los ciclos de gobierno cambian cada seis años, pero las obras de infraestructura bien planeadas requieren más de un sexenio?
JAEM: En la mayoría de los casos cambian los funcionarios de alto nivel, pero la estructura técnica en la administración central y en los Centros SICT, que están en cada estado a cargo de la operación, permanece dando continuidad a las acciones.
IC: Siendo subsecretario en la entonces SCT, Óscar de Buen Richkarday me comentó que se preparaban presupuestos muy elaborados, estudiados en función de prioridades, pero que cuando llegaban al Poder Legislativo en muchos casos se modificaban en función de los intereses locales de los diputados. ¿Las decisiones de competencia de la ingeniería son sustituidas por decisiones de tipo ideológico y político en la planeación de la obra pública?
JAEM: La experiencia que yo tuve, tanto en la ciudad como ahora aquí, es que el gobernante –si es sensible, inteligente y antepone el interés de la sociedad– escucha a todos los actores y es con su visión de gobierno que establece las prioridades; por ejemplo, si su prioridad es la educación, la salud, la conectividad, la energía, el agua… deberá atender a los expertos en cada caso, de manera integral, para definir qué sector y qué obras deben atenderse con qué orden de prioridad.
IC: Proyectos relevantes de las administraciones federales anterior y actual han sido asignados por adjudicación directa. ¿Afecta este procedimiento la transparencia y la competitividad?




Academia, gremios,

La SICT, como antes la SCT, volverá a atender emergencias con equipos y operadores propios.
u El Estado atendió los estragos del huracán John en 10 días; aproximadamente en ese lapso teníamos restablecidas prácticamente todas las vías de comunicación, siendo que fue un huracán con tres veces más agua que Otis, que se había presentado el año anterior. Hoy tenemos 1,880 mdp de inversión para la reconstrucción de 63 puentes en la red estatal. Se está construyendo con periodos de recurrencia de lluvias de mil años. Estamos estabilizando taludes con más de 5,000 acciones. Lo que estamos haciendo en el estado Guerrero es la muestra de que no es problema la desaparición del Fonden.
JAEM: Debe analizarse caso por caso en qué condiciones y por cuáles razones se asigna con qué procedimiento administrativo cada obra. En mi experiencia, en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México siempre tuvimos la política de las licitaciones públicas. Cumplimos con los porcentajes que nos marcaba la ley, y actualmente en la SICT hemos licitado prácticamente todo de manera pública. Ahora se están licitando de manera pública los trenes hacia el norte. Solamente México-Querétaro y AIFA-Pachuca los hace la Secretaría de la Defensa, y por el hecho de que ya estaban listos y era importante continuar con esta dinámica de generar empleo de manera inmediata y por la capacidad de ejecución de obra en calidad y tiempo récord que ha demostrado esta secretaría. No obstante, tenemos más kilómetros ahora con los proyectos que estamos licitando con las empresas.
Respecto a la transparencia, hay una legislación y un organismo que se encargan de supervisar: la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Todo ciudadano está obligado moralmente a denunciar con fundamento cualquier acto de corrupción. Puede haber casos de corrupción, pero no debe haber impunidad.
IC: ¿En qué m e dida la secretaría está incorporando nuevas herramientas de análisis y diseño?
JAEM: Estamos monitoreando permanentemente los avances mundiales en materia de tecnologías, herramientas, maquinarias, para todos los procesos que ayudan a desempeñar nuestra labor.
En particular hemos adoptado tecnologías de modelado para la planificación, diseño y gestión de proyectos de infraestructura, lo que permite una integración más eficiente entre disciplinas, así como una mejor visualización y control de costos durante el ciclo de vida de los proyectos. También contamos con sistemas de monitoreo en tiempo real que apoyan la toma de decisiones basadas en datos actualizados.
IC: ¿Qué papel desempeñan hoy los colegios de ingenieros civiles y las universidades en la toma de decisiones de la infraestructura?
JAEM: En particular, desde la integración del Consejo de Políticas de Infraestructura por parte del CICM, la participación se ha consolidado. La presidenta, además de la planeación para los seis años de su gobierno, nos planteó dejar planes para los próximos 10, 20 y 30 años. Para ellos estamos convocando al CICM y a otros organismos involucrados en la infraestructura. Estas organizaciones son muy importantes, en especial el CICM. Su capacidad de respuesta ante contingencias, como fueron los sismos, es imprescindible y única para el gobierno. Sin el CICM, sin sus especialistas, sin sus protocolos de revisión, análisis y propuestas, sería muy difícil el proceso de diagnóstico y respuesta. Esa misma capacidad de respuesta, solo por mencionar uno más de tantos casos, se puso de manifiesto cuando sucedió el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Me parece importante destacar que academia, gremios, empresas y Estado deben trabajar en beneficio del país.
IC: ¿Cuál son las aptitudes que requiere la SICT de los estudiantes de ingeniería civil y de los ingenieros civiles egresados?
JAEM: En primer lugar, de los centros de estudios de diversas especialidades, que mantengan actualizados sus programas de estudio y el personal docente y de investigación en el mayor nivel.
De los ingenieros civiles en general, y en especial de las nuevas generaciones, además de una preparación de excelencia, compromiso, disposición, responsabilidad, capacidad técnica, autoridad moral, conciencia social; asumir que un profesional no solo debe estar atento a su interés personal sino al servicio de la sociedad, del país

Entrevista de Daniel N. Moser.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org



Ante los insuficientes niveles históricos de inversión presupuestal aplicada y los grandes desafíos para el futuro, se hace necesaria una política pública que promueva la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Física de largo plazo, sostenible, flexible, actualizable e incluyente y que ayude a detectar necesidades reales. Debe crearse una dependencia federal que se encargue de integrar los planes de infraestructura física de distintos ámbitos, de definir prioridades y los montos de recursos presupuestales y de financiamiento.
México, por su ubicación geográfica, está expuesto de forma constante a una amplia variedad de fenómenos naturales como sismos, huracanes, sequías e inundaciones. Esta vulnerabilidad representa un desafío significativo para el desarrollo y la seguridad de la infraestructura nacional. En este contexto, la resiliencia se convierte en un concepto clave dentro de la ingeniería civil, ya que implica la capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse eficientemente ante eventos perturbadores.
Así, resistir hace referencia a la capacidad inicial de soportar el impacto del fenómeno perturbador sin colapsar o sufrir daños importantes; adaptarse implica la habilidad para ajustarse a las nuevas condiciones impuestas, aprendiendo y modificando los sistemas; la recuperación se refiere a la capacidad de volver a un estado funcional, igual o mejor que el anterior, en un tiempo razonable y utilizando recursos de forma eficaz. Se presenta aquí una propuesta de políticas públicas orientadas a fortalecer la resiliencia del país a través de la planeación, el diseño y mantenimiento adecuado de la infraestructura.
Políticas públicas y resiliencia
La resiliencia, desde el ámbito de la ingeniería civil, se puede definir como la capacidad de una comunidad para resistir, adaptarse y recuperarse del impacto y de los efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de manera eficiente. Los fenómenos perturbadores pueden ser naturales como sismos, huracanes, inundaciones, sequías, etc., que tienen acciones directas sobre la infraestructura y que pueden terminar dañándola o afectándola. La capacidad que tenga la comunidad de recuperarse adecuadamente y en un tiempo razonable
de estos eventos catastróficos es lo que se conoce como resiliencia.
Por su situación geográfica, México se encuentra sometido a diferentes fenómenos naturales que pueden impactar su infraestructura. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, los peligros naturales que pueden afectar el territorio nacional son:
• Fenómenos geológicos, como volcanes, sismos, deslaves, etc.
• Fenómenos hidrometeorológicos, como tormentas severas, sequías, ciclones y huracanes e inundaciones
• Epidemias y pandemias
De esta forma, la infraestructura del país debe estar planeada, diseñada, construida, puesta en operación y con un mantenimiento adecuado, con el fin de que sea capaz de soportar eventos extremos, para que la sociedad pueda recuperarse oportunamente y, de este modo, el retorno a la “normalidad” se dé en el menor tiempo posible.
Para construir un país resiliente no basta con responder de forma adecuada ante la presencia de un fenómeno perturbador (por ejemplo, sismo, huracán, inundación); se debe estar preparado con antelación para enfrentarlo correctamente. Es decir, la resiliencia se construye antes y no durante o después del evento disruptivo. Se construye a través del conocimiento del riesgo, de las causas y sus consecuencias, así como de las acciones prestablecidas para afrontarlo.
Por lo tanto, la resiliencia no es únicamente dotar a la estructura de una capacidad adecuada para resistir los fenómenos perturbadores; también debe buscar la forma de mitigar estos fenómenos. Por ello, las políticas
ambientales, energéticas y de agua son importantes, pues ayudarán a reducir los efectos de los fenómenos perturbadores. Por ejemplo, las políticas ambientales y de energía buscarán reducir la influencia del cambio climático, mientras que las políticas de energía y agua procurarán mantener en funcionamiento el suministro eléctrico y de agua potable, entre otros.
Propuesta de políticas públicas para fomentar la resiliencia
1. Planear las obras de infraestructura y diseñar acciones para atender las necesidades de la población con dos ópticas: una de aplicación inmediata con horizonte de cuatro a seis años y otro con horizonte a 30 años, susceptible de revisión y ajuste cada cinco años, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de cada región y del país en general.
2. La combinación de estas dos ópticas permitirá atender las urgencias, sin perder de vista los objetivos a largo plazo, así como los proyectos de corto plazo pueden ser concebidos como fases de proyectos mayores. En cualquiera de los casos, la planeación debe responder estrictamente a prioridades de la sociedad. Una orientada a los aspectos sociales, de salud y educación. Otra para el desarrollo económico y financiero con impacto interno e internacional.
3. Diseñar y crear un organismo a nivel nacional (consejo, instituto o agencia) que sea rector y coordinador de la infraestructura de nueva creación y de la existente, integrado por personas de los sectores público y privado, de la academia, de las sociedades técnicas, económicas y financieras, así como de las cámaras empresariales involucradas. Los integrantes deberán ser expertos en el tema, reconocidos por sus conocimientos y experiencia; con profundos conocimientos en materia de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de utilidad pública. De esta manera, el Congreso de la Unión tendrá un soporte técnico y socioeconómico para la toma de decisiones.
4. Al respecto, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) deberían participar también en este organismo nacional, con el fin de que las políticas públicas se generen con una visión nacional, pero tomando en cuenta las necesidades específicas de cada municipio.
5. Para diseñar la planeación con los criterios descritos en los puntos 1 y 2, es fundamental contar con una actualización confiable de las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de utilidad pública existente, que servirán de base para la posible creación de la deseable, necesaria o indispensable infraestructura de cada región y localidad del país.

Mónica Castellanos
Hachette Literatura, 2018
Son los días de Franco y de Hitler. Entre los miles de refugiados de la guerra civil española, Guillermina Giralt y Francesc Planchart, dos jóvenes catalanes, vivirán una de las más conmovedoras historias en su intento por sobrevivir al campo de internamiento francés de Argelès-sur-Mer. Pero no serán los únicos. Miles de hombres, mujeres y niños, intelectuales, artistas, campesinos y obreros abandonarán sus hogares, enfrentarán condiciones de vida inhumanas y lucharán por conservar lo más preciado que tienen: sus vidas.
En ese futuro incierto emergerá un hombre, el cónsul mexicano Gilberto Bosques, que, arriesgando su vida y la de su familia, sufrirá la detención de la Gestapo e irá más allá de sus funciones diplomáticas para salvar a miles de personas de la más cruenta y desgarradora persecución de la historia.
Mónica Castellanos recrea terribles momentos de los años 30 y 40 en Europa, con pinceladas del México de esa época, y nos lleva de la mano a través de la heroica hazaña de Bosques y de muchos otros que hicieron posible ver una luz en tan terrible oscuridad

Medio ambiente y energía
1. Reducir a cero el uso de hidrocarburos en el transporte público.
2. Legislar para que los servicios de distribución de mercancías en las zonas urbanas de intensa circulación vehicular se realicen en horarios previos a las 5:00 am.
3. Planeación y diseño de estrategias para que la industria privilegie el uso de energías renovables en sus procesos, preferentemente de producción propia.
4. Legislar y crear estrategias para el diálogo con organizaciones sociales; conciliar para que las manifestaciones populares públicas de protesta y celebración se realicen en horarios y días que minimicen los efectos contra la ciudadanía y la sociedad.
5. Planear la reducción de la tasa de crecimiento demográfico.
6. Buscar la descarbonización del sector de la construcción mediante la optimización del uso del espacio y materiales; fomentar el uso de materiales reciclados, reutilizados o de origen vegetal, como la madera o el bambú; diseñar para la deconstrucción y el reciclaje, entre otros.
Agua
1. Diseñar políticas públicas para el suministro, distribución, uso y descargas.
2. Reducir las fugas de la red de suministro de agua potable. En algunos casos, las pérdidas por fugas pueden llegar al 40% del suministro de agua potable.
3. Conciliar y acordar con autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua la creación de un solo organismo para la administración del agua en la zona conurbada del Valle de México.
4. Crear organismos operadores municipales y de alcaldías que dependan de ese organismo central.
5. La industria no debería utilizar en sus procesos agua de primer uso, sino agua reciclada por cada uno o adquirida de privados que procesen el tratamiento a niveles de calidad accesible para cada industria.
6. Proponer leyes que penalicen que la administración del suministro del agua, asignación y aplicación de tarifas se utilicen como recurso político por servidores públicos, partidos políticos o aspirantes a cargos públicos en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
7. Proponer políticas públicas referentes al saneamiento y reúso del agua, aprovechamiento del agua de lluvia y drenaje pluvial.
8. Planeación de nuevas fuentes de suministro y diseño de estrategias para la explotación del acuífero.
Seguridad estructural
1. Tomando en cuenta la alta sismicidad que presenta el país, actualmente no existen planes, programas o proyectos que puedan iniciar la mitigación de riesgo sísmico en inmuebles vulnerables. La mayoría de
las metodologías para evaluar daños en estructuras se enfocan en el posdesastre y no en la prevención. Es decir, es necesario un proyecto de gran aliento para construir metodologías que puedan ponerse en práctica para evaluar la vulnerabilidad sísmica de los inmuebles en las diferentes ciudades, y con ello emprender un programa de rehabilitación a gran escala, principalmente de instalaciones esenciales como hospitales, escuelas, etc., que deben permanecer funcionales durante los eventos extremos.
2. Resulta crucial que la población esté preparada para afrontar estos eventos. Por lo tanto, los programas educativos y de capacitación desempeñan un papel fundamental en la preparación y concientización de la comunidad sobre cómo responder y enfrentar situaciones de emergencia.
3. Por otro lado, se debe contar con un marco normativo adecuado. Actualmente, cada municipio es el responsable de generar, actualizar y aplicar los reglamentos de construcción. Muchas veces, los municipios no tienen la capacidad de realizar estas tareas. Se deben buscar estrategias de generación de normas “tipo”, aplicables en los diferentes municipios del país.
4. Se destaca la importancia de fortalecer los mecanismos para la aplicación efectiva de estas normas, incluyendo no solo su creación, sino también su implementación y cumplimiento en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del país.
5. Modernización y ampliación de las redes de instrumentación sísmica, eólica e hidrometeorológica para comprender los riesgos multiamenaza.
6. Aumentar la inversión en proyectos de investigación que coadyuven a mejorar la normativa y los métodos de construcción, a incrementar la resiliencia de la infraestructura y a evaluar los riesgos multiamenaza.
Conclusiones
La construcción de un país resiliente requiere una visión de largo plazo, basada en la planeación estratégica, la coordinación interinstitucional y la participación de expertos. La resiliencia no se construye tras la ocurrencia de un desastre, sino antes de su ocurrencia, mediante el conocimiento del riesgo, el fortalecimiento normativo y la concientización ciudadana. Las propuestas presentadas –en áreas como medio ambiente, agua, energía y seguridad estructural– constituyen un llamado a transformar la manera en que se concibe y gestiona la infraestructura nacional, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la recuperación eficaz ante futuros embates de fenómenos naturales

Elaborado por el Comité Técnico de Resiliencia de la Infraestructura para el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para entregar a las autoridades de la nueva administración federal.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

GABRIEL
DEL CASTILLO
PONCE DE LEÓN
Ingeniero en Cibernética y Ciencias de la Computación, candidato a PhD. Director de Nuevos Negocios en Softec.
Este estudio analiza el mercado de vivienda de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para proporcionar a ingenieros civiles y desarrolladores una base cuantitativa que guíe decisiones de diseño, costos y programación de obra. Mediante series trimestrales de absorción, superficies, precios unitarios y valor por metro cuadrado, se identifican tendencias por segmento socioeconómico y se proyecta el comportamiento del siguiente periodo, con objeto de facilitar estrategias sustentables y rentables.
El mercado de vivienda en México presenta una dinámica compleja, caracterizada por fuertes contrastes regionales y por los efectos combinados de factores demográficos, económicos y regulatorios (SHF, 2024). Las principales zonas metropolitanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, concentran una parte importante de la actividad inmobiliaria; sin embargo, en los últimos años, ciudades intermedias como Querétaro, Mérida, León y Puebla han captado crecientes flujos de inversión y demanda habitacional (BBVA Research, 2024).
Por segmentos, la vivienda media y la residencial han mostrado mayor dinamismo, impulsadas por el crecimiento de la clase media, la expansión del crédito hipotecario y las nuevas preferencias habitacionales que priorizan localización, seguridad y acceso a servicios (Canadevi, 2024). En contraste, la vivienda de interés social enfrenta desafíos significativos relacionados con el costo del suelo, el marco normativo urbano y el encarecimiento de los insumos de construcción (Infonavit, 2024).
El entorno actual exige a los actores del sector, ingenieros civiles, desarrolladores y autoridades, analizar cuidadosamente los indicadores clave: absorción, precios, superficies y oferta disponible, como base para tomar decisiones de inversión sostenibles y adaptadas al comportamiento del mercado (ONU Habitat, 2023).
Metodología de análisis de mercado
El artículo se centra en el precio de venta que acepta un mercado determinado, pues el cliente solo adquiere un bien cuando este se ubica dentro de los parámetros que
considera apropiados para un producto concreto en una localización específica. Así, el precio de venta representa el valor máximo que el comprador está dispuesto a pagar. Sin embargo, el mercado opera en una dinámica compleja y no deben soslayarse los costos asociados al proyecto: el valor del suelo, los costos de construcción –que varían según la zona geotécnica–, los trámites que impone cada gobierno y el margen de utilidad esperado por el desarrollador. Con este enfoque se obtiene un precio de venta desde la perspectiva del costo. Ambos precios son fundamentales, pues permiten al desarrollador decidir si continúa con el proyecto o lo detiene.
Para el análisis de vivienda en México se utilizó una base de datos cuya cobertura abarca 41 zonas metropolitanas del país, donde se realiza trabajo de campo sistemático a lo largo del año, con aproximadamente cuatro recorridos por zona. Esta metodología permite obtener información actualizada y representativa de alrededor del 75% de la vivienda nueva producida por desarrolladores formales, lo que constituye un reflejo confiable de la actividad del mercado institucional. Conviene señalar que, debido a la amplitud de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, esta plaza se divide en secciones y, por ello, es la única que se recorre mensualmente. De manera paralela, se ejecuta un proceso de consolidación que agrega y promedia las variables medidas cada mes, con el fin de estimar los valores de cada trimestre (1Q, 2Q, 3Q y 4Q). Gracias a este procedimiento, ya se dispone de información preliminar para el 2Q25 (segundo trimestre de 2025), aunque el periodo aún no haya concluido en su totalidad.
Absorción


El análisis del mercado inmobiliario, particularmente en el sector de vivienda, tiene una relación directa y estratégica con la ingeniería civil, ya que las decisiones de planeación, diseño y ejecución de los proyectos constructivos dependen en buena medida del comportamiento de las variables de mercado. Las métricas de absorción, superficies y precios, además de reflejar la dinámica comercial, condicionan aspectos esenciales de la ingeniería, como el dimensionamiento de la infraestructura, la selección de tipologías constructivas, el uso eficiente de materiales y la programación de obra (BBVA Research, 2024; SHF, 2024).
El ingeniero civil, al comprender los datos de mercado, puede anticipar la escala y el tipo de producto más adecuado para cada contexto urbano, optimizar los costos de construcción, asegurar la viabilidad técnica del proyecto y contribuir al logro de los objetivos financieros planteados por los desarrolladores (ONU Habitat, 2023). Además, la correcta interpretación de esta información permite diseñar soluciones estructurales acordes a los requerimientos actuales de densificación, sustentabilidad y resiliencia, que cada vez son más exigidos por las normas urbanas y los propios usuarios finales (Canadevi, 2024).
Definiciones operativas de las métricas clave
Se entiende por absorción el promedio mensual de unidades vendidas, ajustado por estacionalidad. Se determina dividiendo el total de ventas acumuladas entre los meses efectivos de comercialización del proyecto. Esta cifra se actualiza en cada corte, de modo que oscila según el avance de la venta; únicamente al cierre de la fase comercial la absorción queda fija y deja de modificarse.
Precio total por unidad es el valor de transacción registrado para el “producto tipo” en el periodo de muestreo. Dicho producto corresponde a la tipología que aporta el mayor número de unidades dentro de la fase activa de un proyecto multiproducto, por lo que su precio sirve como referencia representativa del portafolio ofertado (BBVA Research, 2024).
Superficie habitable se define como el área interior utilizable de la unidad tipo. Este metraje excluye elementos no habitacionales, cajones de estacionamiento, terrazas descubiertas y otras áreas accesorias, con el fin de estandarizar la comparación entre proyectos y segmentos, y ofrecer una base homogénea para los cálculos de precio por metro cuadrado (SHF, 2024).
Precio por metro cuadrado es una métrica derivada de dividir el precio total de la unidad entre su superficie habitable (SHF, 2024). Aunque se calcula de manera indirecta, constituye el KPI (key process index) central para evaluar la eficiencia de ingresos y costos en un proyecto inmobiliario: refleja simultáneamente la disposición a pagar del mercado y el costo de producción por unidad de área (Canadevi, 2024). Al funcionar como denominador común entre tipologías y segmentos, permite al desarrollador comparar proyectos en distintas ubicaciones, ajustar estrategias de precios y controlar el margen conforme avanza la obra. Por su capacidad de sintetizar valor comercial y desempeño operativo, el precio por metro cuadrado se convierte en el indicador más importante para la toma de decisiones de inversión y la optimización de diseño estructural.
Comportamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
En la figura 1 se aprecia el comportamiento de la absorción por trimestre y por segmento. Los segmentos Económico y Medio concentran el 37.7% del total, mientras que los rangos Residencial y Residencial Plus suman el 62.3% restante. La mayor participación de los estratos altos obedece, ante todo, a la proliferación de proyectos en dichos nichos, lo que se traduce naturalmente en un volumen superior de ventas. Este patrón se correlaciona con el valor del suelo urbano: a medida que el precio de la tierra aumenta, los desarrolladores buscan maximizar el rendimiento a través de productos de mayor precio de venta, capaces de absorber el costo y sostener márgenes atractivos. Así, la lógica de mercado y la ingeniería civil convergen cuando el diseño estructural, la densidad permitida y la mezcla de tipologías se ajustan para capitalizar la plusvalía del terreno sin comprometer la velocidad de colocación.
El segmento Residencial tiene dominancia del total del mercado. En el trimestre más reciente concentra el 39% de la absorción –casi el doble del segmento Me -
10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Precio total (pesos mexicanos)
dio–. Implica la mayor carga de diseño estructural y de instalaciones, pues este nicho exige superficies mayores y comodidades y servicios (amenities) complejos. Las participaciones de los demás segmentos están equilibradas: Residencial Plus 23%, Medio 19% y Económico 18%. Para el ingeniero civil esto señala la necesidad de planear proyectos con tipologías modulares que puedan escalar sin perder eficiencia de costos entre rangos de metraje.
Desde el punto de vista de la volatilidad cíclica de la absorción total, las fluctuaciones entre ±5% por trimestre son la norma; sin embargo, se destaca la contracción de –9.9% en 1Q25, seguida de un leve rebote (+1.1%). A partir de estos datos, es importante tener diseños constructivos que prevean fases por paquete (etapabilidad) y aprovisionamiento flexible de insumos para mitigar el riesgo de sobreinventario. Asimismo, la absorción condiciona los cronogramas de obra; una baja absorción obliga al ingeniero a proponer fases cortas y sistemas industrializados que reduzcan capital inmovilizado.
De las tendencias, todos los segmentos mostraron retrocesos trimestrales consecutivos; la contracción es suave en el segmento Económico y se acentúa conforme sube el ticket de venta. Esto sugiere un mercado que preserva la demanda básica, pero pospone la compra de productos de mayor metraje y precio. En los segmentos Económico y Medio se aprecia una leve caída, por lo que se aconseja etapabilidad modular, sobre todo en edificios o conjuntos que se puedan ejecutar en fases, para no inmovilizar capital si la absorción se ralentiza. En el segmento Residencial, la elasticidad precio-demanda obliga a optimizar coeficientes de diseño (espesor de losas, distancias entre apoyos, sistemas prefabricados) para conservar márgenes aun con descuentos comerciales. Para el segmento Residencial Plus, con la mayor baja, es clave reducir riesgos mediante ingeniería de valor, especificando materiales de igual desempeño pero menor costo y ajustando amenities costosas según la velocidad real de venta.

Precio por metro cuadrado (pesos mexicanos)

Es importante enfatizar que el enfoque cuantitativo reduce la incertidumbre; al conocer con precisión la demanda potencial, el ingeniero civil puede fundamentar la factibilidad estructural y la secuencia constructiva en datos, no en supuestos. La información por zona facilita ajustes a normativas locales (densidad, altura, coeficiente de uso de suelo), elementos esenciales para la obtención de permisos. En conjunto, los números confirman que la ingeniería civil moderna necesita leer el pulso del mercado para decidir qué se construye, cuánto se construye y en qué tiempos. Sin esta correlación, el diseño corre el riesgo de ser técnicamente impecable pero comercialmente inviable.
Superficie
En la figura 2 se aprecia el comportamiento de la superficie por trimestre y por segmento. Los datos muestran superficies relativamente estables, con variaciones de apenas unas décimas de metro cuadrado por trimestre. Esa estabilidad, sin embargo, no es uniforme entre segmentos y conviene interpretarla a la luz de los requerimientos constructivos y los valores de suelo ya comentados. Para el segmento Económico, la superficie se mantiene en torno a 55 m2, con incrementos pequeños ligados a ajustes de distribución interior y requerimientos mínimos de normativa. Para el constructor, la implicación es una modularidad estricta y optimización de tableros prefabricados, de modo que un aumento marginal de área no dispare los costos estructurales. Para el segmento Medio, sin cambios; la constancia responde a la sensibilidad de precio por metro cuadrado que caracteriza al comprador de nivel medio. Para este caso hay que repetir tipologías probadas; la variabilidad en diseño arquitectónico debe apoyarse en acabados y amenities , no en ampliar metraje estructural. En el caso del segmento Residencial, se observa una reducción paulatina, –0.4% por cada trimestre, que ajusta el producto alrededor de 71 m², por lo que los desarrolladores deben compactar el área privada para liberar espacio
a amenities comunes. Finalmente, para el segmento Residencial Plus se presenta el mayor metraje y la única expansión significativa del 0.5%. Para este caso es importante resolver claros largos e integrar instalaciones especiales que los clientes quieran pagar.
Debido a que las superficies prácticamente no se mueven, cualquier desvío impacta linealmente en el costo. Con respecto al valor del suelo y la normativa, dicha expansión en Residencial Plus confirma que la plusvalía del terreno se capitaliza con producto de mayor metraje, mientras que en Económico-Medio se maximiza la densidad antes que la superficie; la estrategia estructural debe alinearse con esa lógica.
Precios totales
En la figura 3 se aprecia el comportamiento del precio total por trimestre y por segmento. En el segmento Económico, se percibe una ligera contracción de precios en –0.55%, lo que sugiere presión competitiva y sensibilidad a los ingresos reales de los compradores. Para este caso es recomendable optimizar el diseño estructural con componentes estandarizados y cadenas de suministro de bajo costo; el objetivo es ahorrar costos que sostengan los márgenes de utilidad. Para el segmento Medio, se presenta un alza moderada de 1.2%, que indica la capacidad del mercado para absorber incrementos moderados, posiblemente respaldada por crédito hipotecario; para estos casos se puede aprovechar el cobro de mejoras en acabados. Para el segmento Residencial, los precios permanecen estables en 0.47%; el comprador prioriza localización sobre metraje, por lo que es recomendable tener amenities compartidas que eleven la percepción de valor sin impactar fuertemente el costo de construcción. Finalmente, el segmento Residencial Plus continúa en alza moderada de 0.58%, respaldada por plusvalía de suelo prémium y demanda de alto ingreso; para estos casos es recomendable integrar sistemas constructivos de alto desempeño manteniendo el control de sobrecostos, ya que en
este segmento el precio permite amortiguar estas inversiones.
Los incrementos moderados en Medio y Plus abren espacio para innovar en materiales de mayor desempeño; la baja en Económico exige mayor estandarización y uso intensivo de prefabricación para contener costos. En síntesis, el mercado muestra firmeza en los segmentos Medio y Alto, y presión a la baja en el Económico.
Precio por metro cuadrado
El comportamiento del precio por metro cuadrado por trimestre y por segmento se aprecia en la figura 4. En el segmento Económico, el precio por metro cuadrado se mantiene casi plano, –0.01%; el límite de capacidad de pago del comprador y la presión competitiva impiden incrementos, lo que obliga a los desarrolladores a optimizar costos. El segmento Medio presenta un alza de 1.65%, que refleja el margen para transferir parte del encarecimiento de materiales y la plusvalía de ubicaciones bien conectadas. El segmento Residencial muestra un incremento suave, de 0.42%, que indica sensibilidad al precio, pero todavía admite mejoras de valor percibido. Finalmente, el Residencial Plus crece 1.00%, pese a la desaceleración general; revela demanda inelástica en ubicaciones prémium. Los proyectos pueden integrar soluciones estructurales avanzadas, pues el mercado asimila el sobrecosto. Las claves para la toma de decisiones son: segmentar correctamente las especificaciones estructurales según la elasticidad de precio, lo cual ayuda a equilibrar costo y valor percibido, así como planificar costos y negociar insumos, gestionando acuerdos de suministro a precio fijo para acero y concreto con el fin de asegurar márgenes frente a la inflación de obra.
Conclusiones
Agosto 19 al 21
16ª Feria del Hormigón Sudamérica
Concreteshow
São Paulo, Brasil www.concreteshow.com.br/en/home
Agosto 24 al 28
Congreso Mundial ITS 2025
ITS América Atlanta, EUA itsa.org/event/2025-its-world-congress
Agosto 27 al 29
Expo 2025 Oil & Gas México
Energy Alliance y Oil & Gas Alliance Ciudad de México expoilandgasmx.com
Septiembre 2 al 4
The Green Expo
Consejo Nacional de Industriales Ecologistas y Tarsus México Ciudad de México www.thegreenexpo.com.mx
Septiembre 5 al 6
Simposio Nacional de Ingeniería Estructural Tecnología en la vivienda
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A. C. Tuxtla Gutiérrez, México www.smie.org.mx/evento-detalle/79
Septiembre 24 al 26
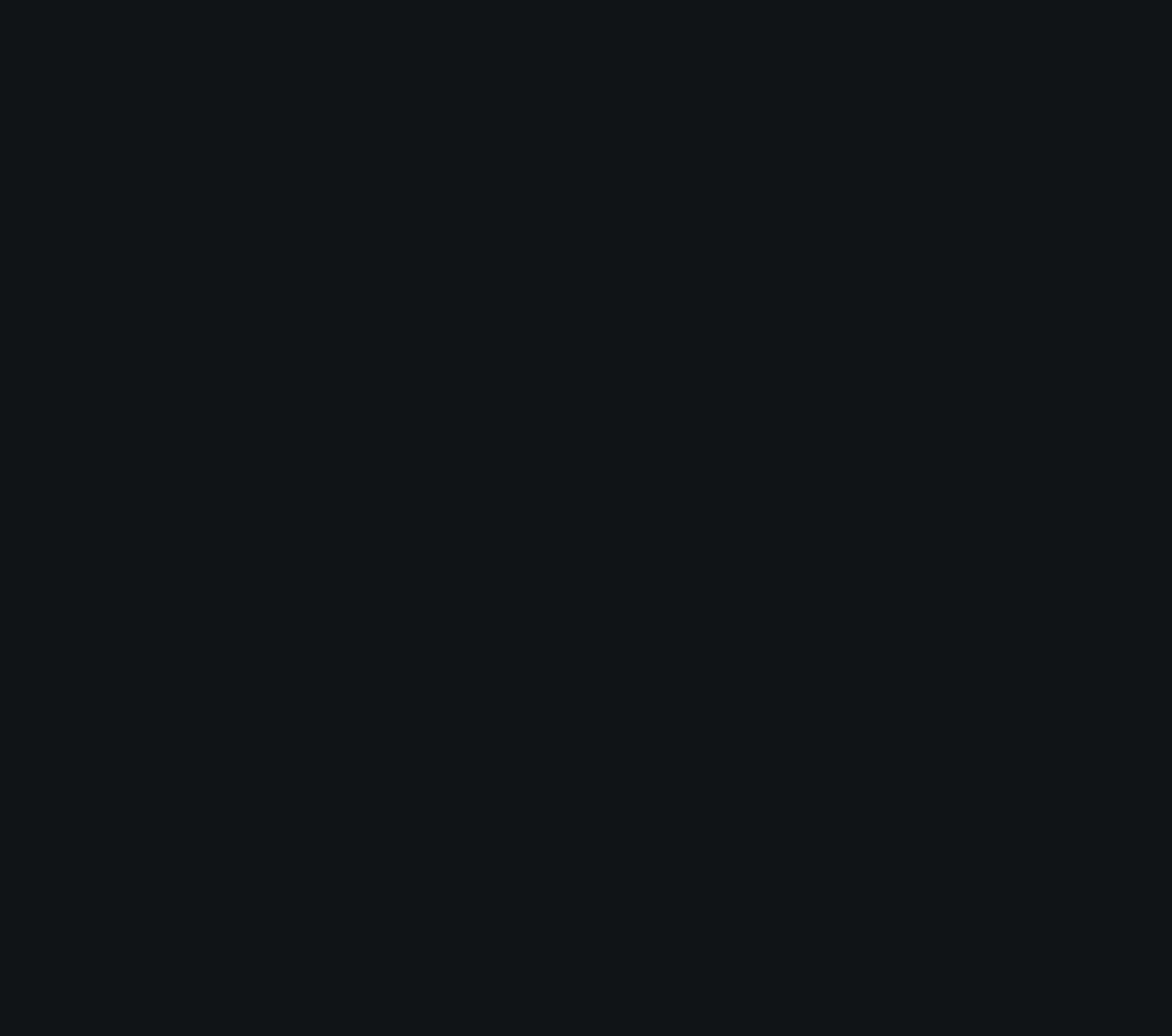
XVIII Congreso Iberoamericano de Patología de la Construcción
XX Congreso de Control de Calidad en la Construcción
Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción
Madrid, España www.ietcc.csic.es/conpat-2025

El mercado de vivienda de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México mantiene su vigor en los niveles medios y altos gracias a la plusvalía del suelo y al crédito hipotecario estable, mientras que la oferta económica necesita optimizar costos y densidad para sostener márgenes. Comprender estas asimetrías posibilita diseñar productos viables, programar obras por fases y negociar insumos estratégicamente; se convierte así la información de mercado en una ventaja competitiva para desarrolladores y profesionistas de la ingeniería civil
Referencias
BBVA Research (2024). Situación inmobiliaria México. BBVA México. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi (2024). Informe anual del sector vivienda en México. Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit (2024). Reporte de tendencias del mercado de vivienda. ONU Habitat (2023). Estado de las ciudades de México. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Sociedad Hipotecaria Federal, SHF (2024). Indicadores del mercado de vivienda.
¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org
Octubre 15 al 17
35 Expo CIHAC 2025
CIHAC
Ciudad de México www.expocihac.com
Noviembre 12 al 14
Expo Transporte ANPACT 2025: Un futuro sustentable para el transporte en México
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
Guadalajara, México www.expotransporte.com

En un mundo donde la energía impulsa cada decisión, la planeación de infraestructura eléctrica no puede quedarse atrás. Schneider Electric te acompaña desde el diseño hasta la operación con soluciones inteligentes, sostenibles y resilientes.
Con 80 años de confianza en México, seguimos transformando la manera en que se construye el futuro energético del país.
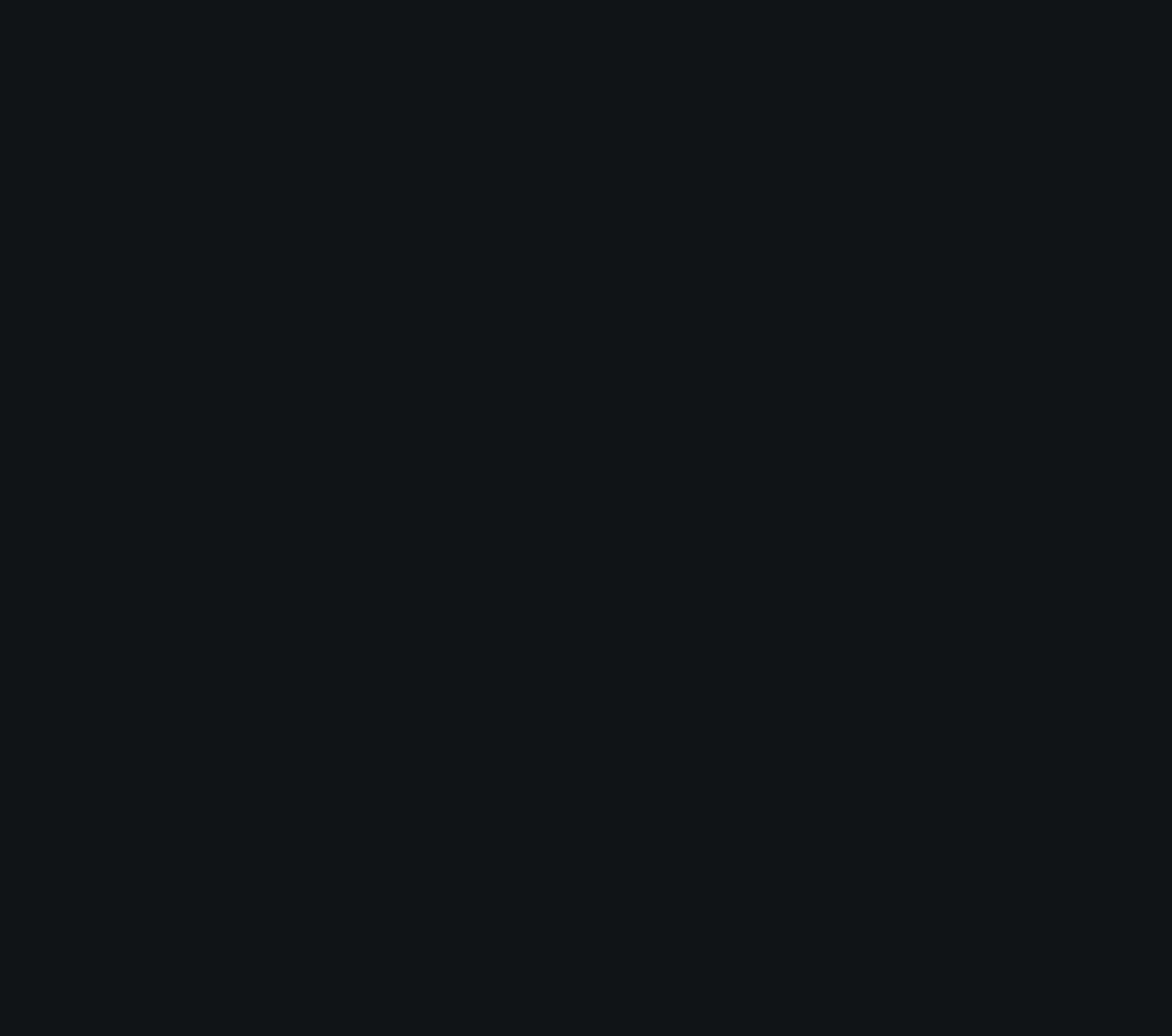

¿Estás construyendo una ciudad, una industria o un edificio inteligente?
Con EcoStruxure™ llevamos la innovación desde el plano hasta la operación.
• Reducción de costos operativos

• Mayor seguridad y confiabilidad
• Preparación para energías renovables y movilidad eléctrica
Descubre más

Planea con inteligencia.
Planea con Schneider Electric.



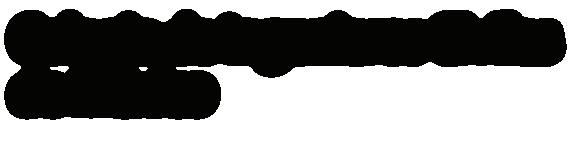
Colegio de Ingenieros Civiles de México


