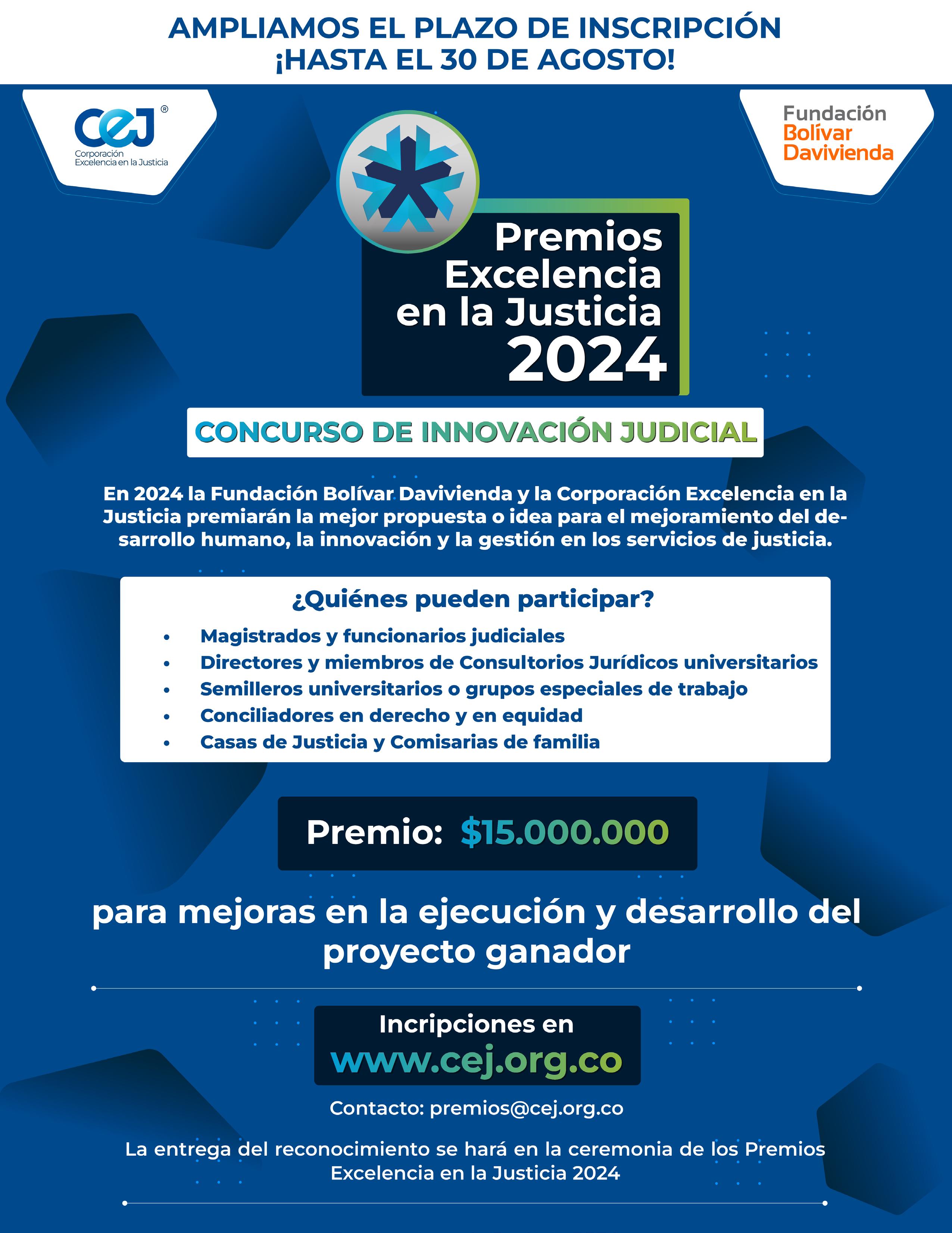Cárceles:
el eterno problema que tiene solución
El experto en seguridad, justicia y manejo de crisis, Hugo Acero Velásquez, comparte tres propuestas para abordar la crisis histórica del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia.
En Contexto. Pag. 4.
Contenidos CEJ. Pág 22.
Director
Leonardo Beltrán Rico
Comité Editorial
Cristian Muñoz Castro
Luis Alejandro Perilla Morales
Ana María Mahecha Cruz
Leonardo Beltrán Rico
Director Ejecutivo CEJ
Hernando Herrera Mercado
Diseño y Arte
Joe Alexander Castillo Gómez
Edición: 11
Mes: Agosto
Año: 2024
Versión: Digital
Formato: PDF
ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”. Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia.
Correo Electrónico: comunicaciones@cej.org.co
El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.
Editorial
En Contexto
Contenidos CEJ 04
Cárceles: el eterno problema que tiene solución por: Hugo Acero Velásquez
Experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis
10
16 03
por: María Doris Gutiérrez Martínez
Juez Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali
Claudia Viviana García Bedoya Asistente social Grado 01
22 Los círculos restaurativos en la práctica judicial
Innovación y desafíos en la gestión judicial, según expresidenta del Consejo de Estado por: Marta Nubia Velásquez Expresidente Consejo de Estado
“Una política no humanista del dolor, de la venganza, de la expiación realmente no tiene ningún resultado óptimo”: Entrevista con Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
Dentro de los múltiples retos que presenta el sector de justicia en nuestro país, sin duda la crisis carcelaria es uno de los que mayor atención ocupa de la academia y, en general, de toda la sociedad; los esfuerzos que suelen hacerse al respecto, con ocasión de la evidente vulneración de derechos que se evidencia en nuestro país, parecieran ser insuficientes y en muchos casos estar desarticulados.
Preocupados por dicha realidad, esta nueva edición de la Revista Excejlencia pretende poner nuevamente en el mapa de discusión la visión de algunos expertos en la materia, que nos comparten sus propuestas frente a la misma. Modificación del enfoque punitivo, por uno meramente restaurativo, o construcción de otros establecimientos carcelarios, son algunas de las propuestas que nuestros expertos dejan planteados en sus escritos.
Igualmente, y como quiera que la justicia involu-
cra diferentes realidades y necesidades jurídicas, han sido incluidos en esta edición dos experiencias concretas de operadores jurídicos; la primera de ellas pone de presente la importancia de implementar círculos restaurativos en la práctica judicial, lo anterior a propósito de la intervención judicial en materia de responsabilidad penal de adolescentes, y la segunda nos permite ver como las iniciativas individuales de esos operadores pueden marcar una diferencia en el resultado; al respecto, la expresidenta del Consejo de Estado Marta Nubia Velásquez nos comparte el modelo de ejecución que aquella implementó al interior del Consejo de Estado, y que a la postre le permitió optimizar la gestión de su despacho. Cabe decir que esta última iniciativa le permito recibir el Premio Excelencia en la Justicia 2023, a la Innovación Judicial.
Nuevamente, esperamos que estos contenidos sean de su interés.
Imagen archivo CEJ
Por: Hugo Acero Velásquez
RESUMEN
Las cárceles, desde su creación en Colombia, no han funcionado como corresponde. Instalaciones inadecuadas, personal administrativo, de guardia y de resocialización insuficiente, condiciones inhumanas de reclusión, violación de DDHH, hacinamiento, corrupción, actividad delincuencial desde las cárceles, etc., llevan a que en este documento se formulen tres propuestas que van más allá de reformas legales o administrativas simples y donde se requiere que el gobierno reconozca el grave problema de reclusión, tenga voluntad política para abordar las soluciones propuestas y ponga los recursos requeridos.
UN SISTEMA QUE NUNCA HA CUMPLIDO CON SU FUNCIÓN.
Con la expedición en 1837 del primer código penal en la historia legislativa de la República de Colombia, se incluyó el tema de los presidios2, desde ese entonces hasta hoy el Sistema Carcelario y Penitenciario no ha funcionado, ni para proteger a la sociedad de las personas que han infringido la ley penal y han atentado contra la vida, integridad o propiedad de los ciudadanos, ni como espacio donde se lleva a cabo procesos de readaptación o resocialización de los infractores.
La ley 35 de 19143, crea la Dirección General de Prisiones. En esa época la Población Privada de la Libertad - PPL, era recluida en casas viejas, inadecuadas y sin servicios públicos de cada municipio, y en el plano nacional solo funcionaba la Penitenciaría de Cundinamarca4, que ya a comienzos del siglo XX reportaba un hacinamiento por encima del 300 por ciento.
En 1958 el ministro de justicia Germán Zea Hernández, en su informe ante el Congreso, habló sobre las deplorables condiciones de hacinamiento, seguridad y salubridad de la PPL; sobre la corrupción en la dirección del Sistema Carcelario que había arruinado la industria carcelaria5.
Con el objetivo de modernizar el Sistema, a través del Decreto 2160 de 19926 se fusionó la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Justicia y se crea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con las funciones de hacer cumplir las penas privativas de la libertad y diseñar y ejecutar programas de resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad de la PPL.
En ese momento se creía que con la mayor autonomía dada al INPEC se podrían solucionar los graves problemas del sistema, sin embargo, en 1998, tras una serie de acciones de tutela, la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” manifestando que: “Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos”. Consideró que estas condiciones eran “motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”7
Para cumplir las órdenes de la Corte, los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, vía CONPES (3086 de 2000, 3277 de 2002 y 3414 de 2006), centraron sus esfuerzos en la ampliación de la infraestructura carcelaria y ordenaron la construcción de 11 nuevas cárceles. En 2008 un informe de la Contraloría encontró retrasos en la construcción de las cárceles y un sobrecosto de casi 90 mil millones de pesos8.
“
La Contraloría encontró retrasos en la construcción de las cárceles y un sobrecosto de casi 90 mil millones de pesos.
En 2011 la Oficina Asesora de Planeación del INPEC expuso de manera clara los graves problemas por los cuales estaba pasando el sistema y planteó cuatro alternativas de solución9. En ese mismo año, se decidió que el INPEC se dedicaría solamente a garantizar las medidas de seguridad, reclusión y resocialización de los internos e internas y creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC10, cuya función sería disponer y operar los bienes, la prestación de servicios y la infraestructura para los reclusos, así como dar apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento adecuado de los centros penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.
A pesar de estos cambios persisten hasta el día de hoy los problemas históricos dentro del sistema, tales como:
No se ha logrado el manejo y control del sistema por parte de los ministros de justicia. De manera general e histórica ha operado siempre como una rueda suelta, donde más de 80 sindicatos hacen ingobernable este sistema.
La corrupción administrativa y operativa del INPEC y desde 2011 de la USPEC, ha sido una constante.
Un bajo nivel profesional y técnico de la mayoría del personal administrativo y operativo de estas dos instituciones.
Los ciudadanos perciben las cárceles como reproductoras de violencia y delincuencia y no
como instancias de sanción y resocialización en el marco del Estado de derecho, respetuosas de los DDHH.
A
MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA ENDÉMICA CRISIS DEL SISTEMA.
A continuación, se exponen tres propuestas que requieren que el gobierno actual o el que asuma en dos años reconozca el grave problema histórico que tiene el sistema, decisión y voluntad política para comenzar a abordar las soluciones y desde luego se necesitan recursos.
“
Los ciudadanos perciben las cárceles como reproductoras de violencia y delincuencia y no como instancias de sanción y resocialización.
Imagen tomada de Colprensa
La primera propuesta, la formuló en 2011 el propio INPEC11 y era “suprimir y liquidar el INPEC y crear una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Defensa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial”.
Dicha Unidad haría que los servidores públicos, guardias y administrativos contarán con los mismos regímenes laborales que tienen los funcionarios de las entidades adscritas al Ministerio de Defensa, lo que limitaría la proliferación de sindicatos que hoy no dejan funcionar el Sistema.
En esta línea, se contaría con nueva guardia carcelaria y penitenciaria, la cual podría salir de los mejores funcionarios del INPEC -previamente evaluados y seleccionados- y de ex militares y policías con previa capacitación y profesionalización como guardias durante un año. Asimismo, habría que depurar y profesionalizar la USPEC, como parte de la Unidad que entraría a funcionar en ese Ministerio.
La segunda propuesta. Desde su creación los directivos y personal de guardia del INPEC han manifestado que no cuentan con el personal de guardia suficiente, que se requieren algo más de 19 mil guardias y de custodia y hoy hay cerca de 13 mil.
Con los seis mil guardianes requeridos y el número correspondiente de personal administrativo, se podría conformar una fuerza especial para la recuperación del sistema. Sería personal nuevo que ingresaría con rigurosos procesos de selección,
“
Se requieren algo más de 19 mil guardias y de custodia y hoy hay cerca de 13 mil.
capacitación e incorporación y contarían con un sistema laboral que eleve la calidad, el profesionalismo y su bienestar y que limite su sindicalización por ser un cuerpo armado del Estado, como sucede con las Fuerzas Armadas.
A este nuevo personal, se le asignarían unas cárceles, sin mezclarlos con los actuales servidores públicos del INPEC y con estos últimos se puede iniciar un proceso de depuración, reentrenamiento, capacitación, mejora de su bienestar, como se hizo con la reforma de la Policía Nacional en los años 90. En el caso de la USPEC habría que iniciar un proceso de depuración, profesionalización y reestructuración profunda para evitar que los hechos de corrupción se sigan produciendo en esa institución.
La tercera propuesta, se fundamenta en las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-122-2212, que amplió
Imagen tomada de David Campuzano / El Espectador
el Estado de Cosas Inconstitucional a las URI y estaciones, donde hoy sobreviven en el país más de 23 mil personas en las peores condiciones que violan todos los derechos humanos y que ordenó a las entidades territoriales, en una primera fase, adecuar inmuebles para una reclusión más digna y una segunda fase la construcción de cárceles municipales y departamentales.
Con base en esta sentencia, el Gobierno Nacional podría apoyar con una parte de los recursos para que los municipios y departamentos construyan y pongan en funcionamiento sus cárceles, las cuales pueden ser diseñadas, construidas y puestas en funcionamiento en Alianzas Público-Privadas -APP-, donde gran parte del personal de guardia, administrativo y de resocialización sean puestos por el aliado privado.
Con base en la experiencia adquirida en el diseño de la nueva cárcel que va a tener Medellín, en APP y un prediseño de la nueva cárcel para Bogotá para 2.200 internos, se puede asegurar que:
Los costos son competitivos en términos de
construcción, comparados con los costos con los cuales hoy está construyendo cárceles la USPEC.
En términos de funcionamiento y operatividad, los costos de funcionamiento por interno no superaban los 2 millones de pesos mensuales, similar al costo que estima el INPEC.
Este modelo puede contar con personal de guardia y administrativo del sector privado entre el 70 y 80%, lo que garantiza que esos puestos de trabajo, en cantidad y calidad, siempre contarán con personal laborando, lo que permitirá el adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios. Este personal no será sindicalizado.
Este personal será bien remunerado y contará con todas las prestaciones sociales y de ley.
Con cualquiera de estas tres propuestas se puede comenzar a solucionar los graves problemas que tienen los establecimientos carcelarios, las URI y las estaciones de policía.
Los círculos restaurativos en la práctica judicial
Por: María Doris Gutiérrez Martínez Juez Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali1
Claudia Viviana García Bedoya
Asistente social Grado 012
INTRODUCCIÓN
El presente artículo se basa en el conocimiento adquirido por las autoras a través de la implementación de procesos de justicia restaurativa en los expedientes manejados por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali.
Esta experiencia ha permitido recolectar evidencia empírica significativa que sustenta los planteamientos aquí presentados. Se llevaron a cabo diversos estudios conceptuales sobre justicia restaurativa, con el objetivo de poner en práctica su enfoque, valores y principios, en consonancia con los fines restaurativos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA, en adelante).
Así, se emprendió la tarea de implementar procesos de justicia restaurativa en diversos casos. A través de esta experiencia profesional, se llegó a la conclusión de que es factible aplicar círculos restaurativos en la práctica judicial. Estos círculos pueden mantener una estructura que se ajusta en cada caso, según características como el delito, las condiciones psicosociales de las partes y la fase del proceso jurídico.
Desde los planteamientos del Ministerio de Justicia, para la implementación de programas de Justicia Restaurativa se debe contar con un equipo de apoyo. En la práctica, el equipo del programa implementado en el Juzgado ha estado conformado por la Señora Juez, abogada de profesión, y la asistente social, psicóloga de profesión. Desde su experiencia, el enfoque restaurativo, centrado en dinamizar la responsabilización del adolescente para la identificación de los daños y el planteamiento de acciones de reparación, es lo que contribuye a una articulación efectiva y fluida de las profesiones.
Uno de los objetivos de este artículo, además de dar a conocer sus aprendizajes, es motivar a la implementación de procesos de justicia restaurativa en las actuaciones a cargo de los funcionarios y empleados de la rama judicial, a pesar de las aparentes limitaciones que puedan existir. Esto se debe a que, desde su experiencia, la clave se ubica en la creatividad.
“
Es factible aplicar círculos restaurativos en la práctica judicial.
El enfoque restaurativo se asume como una forma de afrontar de manera diferente el conflicto, en particular los conflictos con la ley penal que se abordan en el SRPA. Este enfoque conduce a evaluar de forma particular los resultados de los procesos adelantados por los adolescentes infractores, las víctimas y sus redes de apoyo.
Se considera que esta visión puede conducir a redimensionar la forma de medir los resultados e impactos de la intervención del SRPA en los adolescentes y en la sociedad. Por ello, es pertinente que cada día sea mayor el número de despachos en el país que implementen procesos restaurativos en los casos a su cargo.
Teniendo en cuenta la sistematización de los resultados de la intervención, se propone acuñar el término "Círculo Restaurativo" como la práctica a implementar en la ruta que siguen los adolescentes cuando cometen una infracción a la ley penal. Esta práctica puede ser empleada en las diferentes fases del proceso y permite la vinculación de los actores del SRPA, sin que la ausencia de alguno de ellos sea un obstáculo para desarrollar el círculo restaurativo.
PROCESO Y DINÁMICA DE LOS CÍRCULOS RESTAURATIVOS
De acuerdo con esta propuesta, un Círculo Restaurativo es una práctica que involucra a la víctima, al infractor y a miembros de la comunidad, guiados por diferentes facilitadores que favorecen una comunicación efectiva y afectiva. El proceso
se desarrolla en un ambiente seguro y respetuoso que, en este caso, es el contexto del SRPA, en donde participan autoridades judiciales y administrativas, contribuyendo a que las partes tengan la oportunidad de hablar y ser escuchadas. Se destaca como herramienta clave para el proceso de justicia restaurativa las preguntas restaurativas, ya que son útiles y facilitan las conversaciones con las diferentes partes.
ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÍRCULO
Según los planteamientos del "Manual sobre programas de justicia restaurativa", el proceso circular consta de cuatro etapas. A continuación, se precisan las formas en que se ha llevado a la práctica la implementación de estas etapas:
Etapa 1: Es fundamental que el funcionario, ya sea Fiscal o Juez, asuma un rol activo en la selección de los casos. Aunque es factible realizar este tipo de proceso con todos los delitos, no es aplicable a todos los casos. Se debe analizar el estado de reconocimiento de la comisión de la infracción por parte del adolescente, las condiciones psicosociales del ofensor y la víctima, y las redes de apoyo con las que cuentan las partes.
“Se debe analizar el estado de reconocimiento de la comisión de la infracción por parte del adolescente, las condiciones psicosociales del ofensor y la víctima, y las redes de apoyo con las que cuentan las partes.
restaurativos
Etapa 2: En este caso particular, la preparación de las partes ha sido realizada por la Jueza y la asistente social. Se implementan estrategias grupales e individuales para brindar información precisa sobre el proceso, proveer habilidades, intercambiar posturas de las partes en torno a la reparación, afianzar la responsabilización y construir conjuntamente las alternativas de reparación simbólica. Aunque teóricamente son los facilitadores quienes realizan la preparación para los círculos, en esta práctica, esta tarea ha sido llevada a cabo por la Jueza y la asistente social. Esto tiene la ventaja de un conocimiento profundo del delito por el cual el joven ha sido sancionado y de su proceso de cumplimiento de la sanción. En este contexto particular, se ha contado con la figura del facilitador para la realización del cierre del proceso restaurativo, es decir, el círculo restaurativo.
Etapa 3: El acuerdo se construye a través del proceso adelantado y se realiza el cierre del proceso con la celebración del círculo restaurativo. Esta reunión se lleva a cabo dentro del ritual procesal del SRPA.
Etapa 4: El seguimiento a los acuerdos se realiza según los tiempos estipulados y con un acompañamiento que conduzca al cierre del proceso.
Imagen tomada del Programa de círculos
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÍRCULOS RESTAURATIVOS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL DEL SRPA
A continuación, se proponen estrategias elaboradas a partir de nuestra experiencia para la realización de círculos restaurativos en el SRPA.
1. Principio de Oportunidad
Se propone que el fiscal emplee las preguntas restaurativas para analizar la aplicación del principio de oportunidad en los casos a su cargo y, de ser posible, incluya en el acuerdo de la fiscalía el proceso de justicia restaurativa. Asimismo, es factible que, en la audiencia de renuncia a la persecución legal, el Juez Penal para Adolescentes con Función de Garantías use las preguntas restaurativas para verificar si el adolescente cumplió con el acuerdo realizado previamente.
2. Los Círculos Restaurativos en la Imposición de la Sanción
Es pertinente implementar las preguntas restaurativas en la audiencia de imposición de la sanción, tanto para el ofensor como para las víctimas di-
rectas e indirectas, por parte del Juez Penal del Circuito Para Adolescentes con Funciones de Conocimiento. Estas preguntas permiten al juez evaluar el nivel de comprensión del delito y los daños causados por parte del adolescente, aspecto fundamental para decidir el tipo de sanción a imponer. Además, facilitan la identificación de aspectos clave para trabajar en la ejecución de la sanción, los cuales pueden ser retomados por el asistente social en el seguimiento y por el programa del ICBF donde el adolescente cumplirá la medida judicial.
3. Sentencia en Círculo Restaurativo
La práctica de los círculos restaurativos ha llevado a la comprensión de que la sentencia en Círculo Restaurativo representa una alternativa prometedora y humanizadora al sistema de judicial tradicional. Permite el encuentro entre la víctima, el ofensor y la comunidad, ofreciendo una oportunidad de redención y responsabilización, rompiendo los roles de víctima y victimario, y promoviendo una interrelación más profunda, con empatía y respeto.
4. Seguimiento de Sanción
El asistente social del Despacho, actúa como facilitador de procesos restaurativos durante el seguimiento de la sanción y puede desempeñar este
“
La práctica de los círculos restaurativos ha llevado a la comprensión de que la sentencia en Círculo Restaurativo representa una alternativa prometedora y humanizadora al sistema de judicial tradicional.
Imagen tomada del Programa de círculos restaurativos
rol en los círculos restaurativos implementados en esta fase del proceso. Puntualmente, en cumplimiento de sus funciones, es responsable del seguimiento a lo dispuesto por el Juez en la imposición de la sanción.
Desempeña un rol significativo tanto en el seguimiento del acuerdo restaurativo en casos de sentencia en círculo, como en el favorecimiento de los procesos de justicia restaurativa en la ejecución de la sanción. El asistente social, utilizando información privilegiada y preguntas restaurativas, moviliza al adolescente para que asuma la responsabilidad por el delito cometido. Estas preguntas son útiles en las interacciones con el adolescente, ya sea para inducir el cumplimiento de la sanción, el seguimiento por incumplimiento o las entrevistas de seguimiento realizadas durante la ejecución de las sanciones.
Además, el asistente social mantiene contacto con
las víctimas de los delitos, ofreciendo un espacio de escucha activa frente a los daños ocasionados, identificando necesidades de reparación y reconociendo los recursos empleados para afrontar los daños. En sus intervenciones, contribuye activamente a la preparación de las partes para la realización del círculo restaurativo, utilizando el protocolo de Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, que guía las entrevistas y la preparación de los acuerdos restaurativos.
Con la información obtenida, el asistente social elabora conceptos cualificados que brindan detalles sobre el nivel de cumplimiento de los fines restaurativos en cada caso particular, constituyendo un insumo esencial para que el Juez tome decisiones frente a la sanción impuesta al adolescente, como la modificación de medidas privativas por no privativas u otras peticiones pertinentes.
CASOS DE ÉXITO
Desde el 2020 hasta octubre de 2023, en el Juzgado, se han intervenido 37 adolescentes, vinculados al SRPA por 17 conductas punibles. Se ha trabajado con 29 adolescentes hombres y 8 adolescentes mujeres. De los adolescentes partici-
“
Desde el 2020 hasta octubre de 2023, en el Juzgado, se han intervenido 37 adolescentes, vinculados al SRPA por 17 conductas punibles. Se ha trabajado con 29 adolescentes hombres y 8 adolescentes mujeres.
Imagen tomada del Programa de círculos restaurativos
pantes, 11 tenían 2 o más procesos jurídicos en curso, al momento de participar en el proceso de justicia restaurativa. Se han abordado 17 víctimas de delitos de adolescentes. Se han realizado aproximadamente 300 intervenciones, las cuales se clasifican en grupales, individuales y encuentros restaurativos; de estas actividades, 46 han sido con víctimas, 67 con referentes familiares y 183 con adolescentes3.
CONCLUSIONES
Finalmente, al centrarse en la reparación del daño, la restauración de relaciones y la reintegración comunitaria, los círculos restaurativos pueden ofrecer una forma más efectiva y compasiva de administrar justicia.
A medida que más jurisdicciones exploran y adoptan prácticas restaurativas, los círculos restaurativos tienen el potencial de transformar la forma en que entendemos y practicamos la justicia. Al devolver el enfoque a las necesidades humanas y la sanación, estos círculos pueden ayudar a crear
comunidades más fuertes, seguras y justas.
Aunque la implementación del Círculo Restaurativo en la práctica judicial ofrece muchos beneficios, también enfrenta desafíos:
1. Resistencia al cambio: El sistema judicial tradicional está profundamente arraigado en la cultura del castigo y la retribución.
2. Recursos limitados: La implementación de programas restaurativos requiere recursos significativos, incluyendo tiempo, personal capacitado y financiamiento.
3. Medición del impacto: Evaluar el impacto de los círculos restaurativos implica visualizar indicadores y estándares diferentes con los que se mide la efectividad de los Despachos judiciales; es preciso considerar aspectos cualitativos y que tengan en cuenta los resultados a corto y mediano plazo.
Imagen tomada del Programa de círculos restaurativos
Imagen tomada del Programa de círculos restaurativos
Innovación y desafíos en la gestión judicial, según expresidenta del Consejo de Estado
Por: Marta Nubia Velásquez Expresidente Consejo de Estado
Lo que puedo expresar, en primer lugar, es que durante mi ejercicio judicial fui testigo del trabajo juicioso y denodado que día a día realizan los servidores judiciales y que no siempre es visible, porque, infortunadamente, suele resultar más vistoso cualquier evento negativo.
Conocí de primera mano muchísimos esfuerzos creativos e innovadores para sacar adelante, con la mayor prontitud y de la mejor forma, los procesos encomendados, y sería bastante útil que entidades como la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— se dieran a la tarea de recogerlos y hacerlos visibles, por cuanto uno de los aspectos que observé es la falta de conocimiento y comunicación de estas valiosas experiencias judiciales y administrativas de un incontable número de despachos y dependencias judiciales.
También resalto el gran esfuerzo institucional efectuado en los últimos años para la creación de más cargos, así como de plataformas y ayudas digitales que, sin duda alguna, han contribuido y contribuirán al logro de poder tener en el país una justicia pronta y cumplida.
Estoy convencida de que cada uno “a su manera” suma a esta última pretensión y por ello valoro enormemente la oportunidad que me brinda la CEJ de compartirles mi experiencia, que no fue más que un granito de arena, con el cual espero haber sumado aunque sea un poco.
Retomaré algunos de los aspectos que expuse y entregué tanto al Consejo Superior de la Judicatura como a la Sala Plena del Consejo de Estado, con ocasión de la terminación de mi período constitucional, el pasado 4 de noviembre de 2023.
Además de las tareas administrativas, como presidente de la Sección Tercera durante dos períodos, vicepresidente y presidente del Consejo de Estado en 2021, menciono algunos resultados de mi labor judicial en esta corporación, actividad principal y de mayor importancia.
Recibí un despacho con 1.532 expedientes y como titular fui ponente en 2.204 sentencias en procesos ordinarios, 1.246 sentencias de tutela y 6.297 autos.
Durante mi período estuve encargada de tres despachos, en los cuales fui ponente en 450 sentencias de asuntos ordinarios, 191 sentencias de tutela y 1.780 autos.
En su orden, para llevar a cabo esta tarea, entre otras, se adelantaron las siguientes actividades:
1. Se efectuó un inventario físico muy cuidadoso, toda vez que las cifras oficiales contenidas en el software de gestión y en el Sistema Estadístico de la Rama Judicial —Sierju— no coincidían.
2. Se efectuó una clasificación temática del inventario de los procesos a cargo del despacho, para lo cual se realizó un listado muy detallado, dado que el sistema de administración judicial Siglo XXI era demasiado general. Más adelante, este listado fue complementado y adoptado por la Sección y constituyó la base para el listado maestro que la corporación adoptó para la plataforma Samai.
El listado se revisaba permanentemente y se ajustaba con la ayuda de un comité que fue creado en 2021 y sigue actualmente en funciones —Comité de Unificación de Vocabulario CUVO— del que forman parte personal de la presidencia, de las secretarías, de la relatoría, de algunos despachos y de la comisión TIC de la corporación.
“
Conocí de primera mano muchísimos esfuerzos creativos e innovadores para sacar adelante, con la mayor prontitud y de la mejor forma, los procesos encomendados.
3. Toda vez que los procesos se gestionaban a través de expedientes en papel, se diseñó un código de barras para cada uno, lo cual posibilitó estandarizar y automatizar las “bajadas” de los procesos a las Secretarías e ir generando estadísticas, tanto las exigidas por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Sierju, como las propias del despacho.
4. Se creó un software para el reparto interno del despacho, de acuerdo con la clasificación temática, el cual se efectuó en estricto orden cronológico, lo que permitió evitar rezagos en los procesos debido a su volumen o complejidad, de manera que, salvo los casos de reiteración jurisprudencial, los turnos para fallo fueron el criterio principal de evacuación en los planes de trabajo.
5. Inicialmente, los servidores del despacho proyectaron, según el reparto, el tema que en orden cronológico les correspondía, sin ninguna revisión previa por parte de otro funcionario, lo cual me permitió conocer directamente su trabajo y perfilarlos en función de su experiencia y manejo respecto de las distintas tipologías de asuntos de conocimiento de las Salas de las que hice parte.
“
Se creó un software para el reparto interno del despacho, de acuerdo con la clasificación temática, el cual se efectuó en estricto orden cronológico, lo que permitió evitar rezagos en los procesos.
6. A partir de la clasificación temática, se crearon grupos de trabajo que previamente se instruyeron acerca de la ruta procesal a seguir y mi postura en relación con algunos de los asuntos más frecuentes y conocidos, toda vez que no existen casos iguales, pero sí algunas temáticas comunes. Resalto que la postura no es estática y se fortalece o se cambia a partir de los argumentos de los colegas en las discusiones de las distintas Salas.
7. En un principio, los servidores del despacho remitían los proyectos durante todo el día y, en ocasiones, hasta en la noche, lo que nos generaba un gran estrés, tanto a ellos como a mí, por lo que fue necesario establecer algunos protocolos para su funcionamiento:
I. Únicamente se remitían los proyectos a la auxiliar del despacho y ella los compilaba y me los enviaba en dos carpetas, con lo que se proyectaba en cada jornada —mañana y tarde—. Tanto en el despacho como en las secretarías que estuvieron a mi cargo —sección tercera y secretaría general—, se remitía la
información de esta manera y procuré que el personal solo trabajara en el horario laboral y, tanto para los funcionarios a mi cargo como para mí, quedó claro que si nos llamábamos o enviábamos algo en horas o días de descanso, era porque se trataba de alguna urgencia.
II. Tenía el hábito de revisar todo y todos los días y, tal como recibía, devolvía las carpetas con las respectivas correcciones. Cada proyecto venía identificado con el nombre de quien lo había elaborado, la fecha y el número de versión y, en ese orden, los revisaba.
III. Con la ayuda de un ingeniero de sistemas de la presidencia de la corporación, se elaboró un software de administración del despacho, que llamamos SIGED —sistema de Gestión de Despacho— para hacerle seguimiento a la labor de los servidores y del despacho y, además, posibilitaba efectuarle la trazabilidad a cada expediente, desde el ingreso al despacho hasta la salida de la corporación.
Este sistema sirvió de base para el Samai, con el cual en la actualidad se gestionan los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
IV. Excepto la sustanciación inicial, el empleado al que se asignaba un caso se hacía cargo de todas las actuaciones y del seguimiento a las diversas etapas procesales, su paso por la secretaría, el trámite y decisión de los recursos que se formularán, hasta la verificación del paso final a la relatoría.
V. Se elaboraron listas de chequeo y formatos para la revisión y el seguimiento de las diferentes decisiones.
VI. Se adoptaron unas reglas de calidad muy sencillas, consistentes en que se cumpliera con los parámetros dentro de los términos fijados. Quienes integramos el despacho teníamos claro que las reglas de calidad son un medio y no un fin en sí mismo, y que los indicadores deben ser, ante todo, de cumplimiento.
VII. Además de haber participado en los procesos de relatoría de la corporación, el despacho llevó su propia relatoría, que se alimentó y se compartió periódicamente con los empleados, lo que les permitió apoyarse en los precedentes del propio despacho.
Imagen tomada de www.freepik.es
Resalto otros aspectos no menos importantes:
1. Cuando llegué a la corporación, la Sección tenía topes máximos de producción al año, por despacho, que no se podían superar, por lo cual propuse que ese techo se quitara y que cada uno proyectase lo que pudiera, lo cual, sumado al mayor número de magistrados y empleados judiciales, ha contribuido con la descongestión de la Sección, que actualmente está cerca de estar al día.
2. Tanto el despacho como cada uno de los servidores que lo integraban contó con metas permanentes, las que se cumplieron con bastante exactitud.
3. La oportunidad de pertenecer a unas Salas muy organizadas, especialmente la de Subsección, con cronogramas y agendas claras desde el comienzo del año, que contaban con una metodología de trabajo previamente acordada y que se cumplía con bastante precisión.
4. La adopción de protocolos postsalas, en especial la de Subsección, consistentes en realizar prioritariamente los ajustes de forma y las modificaciones dispuestas por la Sala a los
Tanto el despacho como cada uno de los servidores que lo integraban contó con metas permanentes, las que se cumplieron con bastante exactitud. “
proyectos, para proceder con la recolección de firmas y bajarlos enseguida a la secretaría. Demorar los procesos en trámites internos puede resultar bastante nocivo para el usuario.
5. Pedagogía interna de las decisiones: terminada una Sala, elaboraba un informe escrito con las decisiones adoptadas, resaltando las más importantes. Lo remitía a los empleados del despacho y, después de que cada uno lo hubiese leído y analizado, nos reuníamos y las comentábamos.
6. Haber contado con canales de comunicación robustos, claros y directos con los servidores del despacho y con las secretarías fue muy importante para que el trabajo pudiera fluir.
7. Fue valioso entender el proceso judicial como una cadena de valor con varios eslabones que se tienen que ligar y comunicar, y van desde que un proceso llega al despacho, se gestiona, se baja a secretaría, se notifica, se resuelven los recursos, se relata y, finalmente, se archiva o se devuelve al tribunal.
Si bien la tarea de administrar justicia es bastante ardua y compleja, considero fundamental efectuar una gestión integral de los despachos judiciales, que, además del rendimiento esperado, tenga muy en cuenta el lado humano y personal de sus integrantes, de forma tal que les permita, además de crecer profesional y personalmente, desarrollar su labor con entusiasmo, compromiso y alto sentido de pertenencia.
En este momento, con el reposo que brinda la distancia, con algo más de ocho meses de haber terminado mi labor judicial, en lo personal puedo
decir que se trató de una experiencia transformadora tanto para mí como para el excelente equipo humano y profesional que me acompañó.
“
Considero fundamental efectuar una gestión integral de los despachos judiciales, que, además del rendimiento esperado, tenga muy en cuenta el lado humano y personal de sus integrantes.
Imagen tomada de www.freepik.es
“Una política no humanista del dolor, de la venganza, de la expiación realmente no tiene ningún resultado óptimo”
Entrevista con Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
Apropósito de la reciente declaratoria del Estado de Emergencia Carcelaria en Colombia, la Revista EXCEJLENCIA tuvo la oportunidad de entrevistar a Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación en Política Criminal, coordinadora de la Cátedra UNESCO y profesora de la Cátedra de Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Es abogada de la misma universidad, Doctora en Derecho Público de la Universidad d’Artois, Francia, con posgrados en Derecho Penal, Política Criminal y Derechos Humanos en la Universidad de Paris II y Paris X, respectivamente.
Considerando la complejidad del asunto, ¿de qué manera se debería abordar la inminente crisis carcelaria en Colombia?, ¿por dónde empezar?
Considero, tal como la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias y autos de seguimiento, que el Estado de Cosas Inconstitucional revela el problema estructural, y no solo ya el problema estructural, sino que desde 1998 vemos que hay una crisis del Estado de Cosas Inconstitucional. De esa manera, creo que hay que contrarrestar, no solo desde el punto de vista institucional de la política criminal y de todos los actores, sino desde el punto de vista social.
Entonces consideraría, y eso estructuralmente se sabe, que las políticas públicas no son siempre política criminal, un punitivismo exacerbado, sino tiene que haber otras políticas públicas que empiecen a crear una sociedad mucho más incluyente, mucho más restaurativa. Ya después si hablamos de la política criminal, tiene que ser minimalista, de ultima ratio, y que sea con un sistema y una institución coherente, con objetivos de resocialización o de un cambio progresivo. Por último, creo que la medida más interesante es la justicia restaurativa, no solo a nivel carcelario o después de la cárcel, la fundamental es en clave de prevención, pero una justicia restaurativa es todo un proceso diverso, de escucha, de crear unos tejidos
“
Si hablamos de la política criminal, tiene que ser minimalista, de ultima ratio, y que sea con un sistema y una institución coherente, con objetivos de resocialización o de un cambio progresivo.
sociales y una búsqueda de resarcimiento, no solo para las víctimas, sino un fortalecimiento ciudadano para el que se denomina ofensor.
Las medidas adoptadas por el Estado colombiano para superar dicha crisis han sido insuficientes, ¿qué otro enfoque de política pública se podría implementar para ello?
En muchos países del mundo, incluso en ciertos espacios aquí en Colombia, se han buscado otras alternativas, ¿por qué? porque está comprobado que el punitivismo no ha tenido resultados positivos ni para la víctima, ya que no se satisfacen sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, ni para el ofensor, pues realmente es una institución de castigo, de dolor, de no resarcimiento, de Estado de Cosas Inconstitucional, de exclusión y de estigmatización.
La política pública debería ser humanista en el sentido no solo del ofensor, sino de la víctima individual y colectiva, y eso lo he visto mucho en pueblos indígenas, donde la sociedad y la comunidad prevalece, donde los problemas no se ven como algo individual, sino colectivo, y se buscan unos mecanismos de armonización.
Creo que la importancia de una política pública humanista es construir comunidad, es reparar, y que los actores se involucren en el proceso de reparación, de responsabilidad y de satisfacción de derechos para todos.
Una política no humanista del dolor, de la venganza, de la expiación realmente no tiene ningún resultado óptimo.
Con cierta regularidad el sistema carcelario en Colombia es objeto de fuertes escándalos de corrupción, ¿qué medidas debería implementar el país para combatir este fenómeno y garantizar un sistema penitenciario más transparente?
Yo tengo una postura realmente muy minimalista, incluso abolicionista, por eso no
Está comprobado que el punitivismo no ha tenido resultados positivos ni para la víctima, ya que no se satisfacen sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, ni para el ofensor. “
creo que haya que construir más cárceles. Lo mínimo es menos cárceles, menos punitivismo, menos política criminal del dolor. Con lo poco que quede de sistema penitenciario, si queremos buscar transparencia, tendríamos que ver cómo existe una institución amable, digna, no solo la penitenciaria, sino un sistema que reconozca a las víctimas, que las escuche, que como se está haciendo en el mundo transicional se resarza, y por otro lado, un ofensor en su complejidad, no solo como individuo, sino con sus contextos sociales, familiares, comunitarios, y ver cómo se crean esos lazos restaurativos. La transparencia no solo es problema del dinero, creo que el centro fundamental es la parte ética.
Frecuentemente se afirma que las cárceles en Colombia son verdaderas universidades del crimen, por ejemplo, las autoridades estiman que buena parte de las extorsiones telefónicas provienen de estos espacios, ¿cómo abordar este fenómeno?
Yo creo que la institución carcelaria por su mismo origen, como lo dijo Michel Foucault, se necesita reformar pues no es transparente, hay muchos actores, hay muchas redes, hay mucho dinero, hay muchos intereses. Tenemos que replantear cuál es la mente del Estado, si es solo castigar, con unos infractores que entran a un mundo violento de crímenes donde se empieza a ampliar el fenómeno criminal individual y colectivo.
Estas instituciones tienen que ser replanteadas desde su estructura, desde su objetivo, desde su metodología de trabajo y desde su ética. Esto no es un problema sólo de las personas detenidas, es un problema de todo el sistema, por lo que insisto en la necesidad de que haya menos cárceles y también replantear nuestra sociedad, no sólo de las instituciones, sino nuestras maneras de querer construir el mundo.
Para algunas personas la crisis carcelaria en Colombia terminaría simplemente mediante la construcción de más establecimientos de reclusión, ¿qué opinión le merece esto?
No estoy de acuerdo porque como lo decía, las cárceles son un fracaso. Desde el ‘98 se construyeron, se llenaron, son un negocio no sólo legal, sino ilegal y el resultado es nefasto. El Estado de Cosas Inconstitucional dejó demostrado que no se requiere construir más cárceles, sino replantear la política criminal para que sea menos punitivista, menos privativa de la libertad, con sitios dignos con profesionales éticos verdaderos. El negocio de las cárceles es muy grande, no sólo construir la arquitectura de castigo, sino además sabemos que son ciudades donde hay todo: alimentos, teléfono, energía y agua, son una sociedad de consumo exacerbado y un Estado no debe garantizar los impuestos de la gente en cárceles. Pero claro, queda la duda, ¿qué hacer? Yo no planteo impunidad, pero sí responsabilidad frente a las víctimas, para que satisfagan los derechos, y personas a las que se reconozca su responsabilidad, no con castigo, violencia, encierro, más bien con una sociedad diferente, con una mente no vengativa, una mente más de restaurar, de reconocer daños y de reparar.
Para salir de la crisis, otro sector de la sociedad propone que Colombia implemente el modelo de política penitenciaria que opera en países como El Salvador, ¿qué tan viable y/o deseable le resulta esta propuesta?
La propuesta de El Salvador tiene que ver mucho con una propuesta exacerbada de un Estado autoritario, punitivista y sin
“
El Estado de Cosas Inconstitucional dejó demostrado que no se requiere construir más cárceles, sino replantear la política criminal.
derechos humanos. No estoy de acuerdo con esa propuesta porque lo que hemos visto e investigado es que la presunción de inocencia no existe, ni el debido proceso. Lógicamente hay violencias afuera y adentro, pero el fin no justifica los medios. Colombia es un Estado social de derecho, demócrata, respetuoso de los principios garantistas, sustanciales, procesales, entonces no podemos ir a ese extremo diciendo que la violencia se acabó ya que todo el mundo está encerrado. Una sociedad que necesita encerrar a sus ciudadanos es una sociedad y una institución de castigo autoritario, entonces creo que esa propuesta no es deseable.
En el mundo, ¿qué otro modelo de política penitenciaria podría servir como referente para reformar el vigente en Colombia?
En el mundo se están cerrando las cárceles. Aquí también ya hay unas experiencias de cierre porque las políticas públicas cambian. Si nos damos cuenta de que la política de drogas en algunos países o la política para ciertos bienes jurídicos cambia, entonces no se necesitan cupos carcelarios, lo que se necesitan son políticas públicas de inclusión económica, sociales, de educación, con un enfoque de construir comunidad a través de otros mecanismos como el reconocimientos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DESC, los derechos civiles, políticos, el reconocimiento del otro, una sociedad de cuidado y no una sociedad de castigo.