
31 minute read
Beneficios de los trigos sacramentales
by CANIMOLT
CIMMYT
Julio Huert a Espino | Matth ew Rey nolds H ace siglos, monjes españoles trajeron trigo a México ya que se utilizaba en los ritos religiosos de la iglesia católica. La herencia genética de algunos de estos trigos sacramentales perdura aún en los campos de los agricultores. Los investigadores del CIMMYT han marcado la pauta en la recolección y caracterización de estos primeros trigos, han preservado su biodiversidad y los han empleado como fuente de resistencia a enfermedades y tolerancia a sequía.
“Solía decirle a Bent: ‘¡Busquemos el cementerio!’ ” recuerda Julio Huerta, patólogo especialista en trigo, sobre sus viajes a poblados mexicanos con su ya fallecido ex colega Bent Skovmand, experto en recursos genéticos de trigo del CIMMYT. “Los trigos sacramentales estaban ahí, a veces cientos de tipos.”
El primer trigo fue traído a México en 1523 a la zona que circunda lo que hoy día ocupa la Ciudad de México. El cultivo pronto se extendió más allá de la meseta central por conducto de los monjes católicos. Así llegó al estado de Michoacán en los años 1530 con los Franciscanos, en tanto que los Dominicos lo llevaron a Oaxaca en la década de 1540 y les dieron grano a los habitantes de esa región para que produjeran harina y prepararan pan ázimo, el cual tradicionalmente se elaboraba para las ceremonias religiosas de la iglesia católica. “Aún en la actualidad muchos adornos en las iglesias de Michoacán contienen paja de trigo”, menciona Huerta.
Huerta y Skovmand recorrieron 19 estados mexicanos donde recolectaron trigos sacramentales. “Mucha gente pensaba que estábamos recolectando basura”, señala. “Nosotros quería
cymmyt esía t or c vo |
chi os : ar t Fo
mos recolectar trigos sacramentales antes de que desaparecieran. No me sorprende que algunos de esos trigos posean atributos muy valiosos para los programas de mejoramiento”.
Los agricultores en México y otros lugares padecen los efectos de la escasez de agua y las altas temperaturas debido al cambio climático. Los científicos del CIMMYT están considerando los trigos sacramentales como una fuente de tolerancia a la sequía. Los ensayos de campo en la estación experimental de Ciudad Obregón muestran que los trigos sacramentales producen mejor cobertura al principio, la cual protege el suelo y evita que la humedad se evapore; otros contienen niveles elevados de carbohidratos solubles en el tallo que contribuyen al llenado de trigo incluso cuando hay sequía, mientras que otros extraen agua a mayor profundidad gracias a su sistema radicular profundo.
A medida que los agricultores han logrado acceder a variedades mejoradas o han emigrado a las ciudades, los trigos sacramentales han ido desapareciendo de los campos. Con la esperanza de conservar estas variedades raras y valiosas, Huerta y Skovmand empezaron a recolectarlas en 1992, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y con un patrocinio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México. Sus esfuerzos no fueron en vano, ya que 10,000 muestras de 249 sitios en México pasaron a formar parte de los materiales en el banco de germoplasma del CIMMYT y se depositaron duplicados en el banco del INIFAP. Sobreviven únicamente los más fuertes Los suelos volcánicos profundos de los Altos de la Mixteca en Oaxaca o la aridez en algunas regiones de México no eran lo ideal para sembrar trigo. “Sin raíces profundas y sin lluvia, los trigos no habrían sobrevivido” dice Matthew Reynolds, fisiólogo especialista en trigo del CIMMYT. Los genotipos de trigo que han sobrevivido durante siglos fueron quizá aquellos con caracteres de tolerancia a la sequía que los agricultores seleccionaron. “Supongamos que los agricultores tenían una mezcla de trigos sacramentales que eran bastante parecidos, lo suficiente como para que ellos pudieran hacerse cargo, pero en el mismo grado diversos para adaptarse a las condiciones de un lugar determinado”, explica Reynolds, “en un año ciertas líneas eran mejores que otras y puede que los agricultores cosecharan sólo las plantas con mejor aspecto para la siembra del año siguiente”.
Los trigos sacramentales crecen a menudo en zonas rurales, lo cual significa que nunca se han cruzado con otras variedades y han conservado intacta su herencia genética. Suelen ser talludas y adaptables a las condiciones locales, según Huerta, y los agricultores que las siguen sembrando

dicen que el grano tiene mejor sabor que el de las variedades modernas.
En su trabajo, Reynolds combina variedades antiguas y nuevas, haciendo cruzamientos de variedades modernas y trigos sacramentales para obtener sus atributos de tolerancia a la sequía. “Tenemos ahora varias líneas candidatas para los viveros internacionales”, comenta, “las mandaremos al sur de Asia y al norte de África, y serán de mucha utilidad sobre todo en regiones donde los suelos son profundos y se aprovecha la humedad residual.” Trigos antiguos en uso otra vez En 2001, una nueva variante de roya de la hoja se hizo presente en Altar 84, la variedad de trigo más cultivada en el estado de Sonora, México. El programa de recursos genéticos del CIMMYT de inmediato identificó fuentes de resistencia en el banco de germoplasma. La colección de duros de trigos sacramentales de Oaxaca, México, ha demostrado ser muy útil: todas, salvo una, mostraron resistencia de genes menores o mayores a la nueva variante de la roya de la hoja, hecho que confirmó que los trigos sacramentales constituyen un recurso valioso para el fitomejoramiento. Los investigadores del CIMMYT están aún estudiando el potencial de los trigos sacramentales. “Empezamos a caracterizarlos para resistencia a roya de la hoja y roya amarilla, y las colecciones del Estado de México para tizón de la espiga y septoriosis”, informó Huerta, “nos sorprendió encontrar tantas líneas resistentes pero hasta terminar de caracterizarlas todas, no sabremos qué más encontraremos”.
Las variedades de trigos sacramentales han sido recolectadas desde 1992.
Para más información de los trigos sacramentales: • Julio Huerta, patólogo especialista en trigo j.huerta@cgiar.org • Matthew Reynolds, fisiólogo especialista en trigo m.reynolds@ cgiar.org.

Cómo aprovechar el nuevo escenario agroalimentario
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO
Durante los últimos 18 meses, la humanidad ha visto transformaciones radicales del escenario agroalimentario global. Los Manuel J. Molano Ruiz precios de la mayoría de los productos se han mostrado volátiles y, sobre todo, su inmersión en una tendencia alcista. El índice de precios de alimentos de la FAO ha revelado incrementos superiores al 150% en los precios de cereales, oleaginosas, aceites y grasas [1] . Diversos analistas han vinculado este fenómeno a los elevados precios del petróleo, mismos que redundan en mayores costos de insumos, así como en cambios en los patrones de consumo del mundo en vías de desarrollo, especialmente China e India. El ingreso per cápita de países grandes que en el pasado eran pobres ha detonado un cambio de dieta que privilegia los cárnicos, lo cual implica un mayor consumo de granos por habitante. Asimismo, la política de producción de bioenergéticos a partir de granos, especialmente en los Estados Unidos, ha propiciado que los incrementos de productividad y producción de ese país no se destinen al mercado mundial, estimulando así el incremento de los precios de los granos.
De hecho, la política de producción de etanol tiene un efecto mucho más claro sobre los precios del maíz en Chicago que el consumo de maíz en China o India, de acuerdo a un análisis econométrico recientemente realizado por IMCO. Esto implica que la fase que vive actualmente la humanidad en cuanto a altos precios de granos podría finalizar una vez que se resuelva la crisis energética actual. En dicha crisis, los bioenergéticos parecerían ser una solución coyuntural y con temporalidad acotada, más que una solución permanente; es decir, los precios actuales del petróleo están detonando mucha investigación en torno al hidrógeno, a la explotación de depósitos submarinos de metano y a la reducción del costo de la energía solar, entre otros. Además, la biotecnología de enzimas está caminando en una dirección en la cual el etanol del futuro se producirá con celulosa (el commodity más abundante del planeta) y a partir de esquilmos agrícolas y residuos forestales. Por ello, una vez que los precios de energía sean inmanejables, el mercado energético competirá cada vez menos con la producción de comida. Los próximos quince o veinte años serán una época de alimentos escasos y costosos, y en la medida en que se desarrollen opciones energéticas renovables de bajo costo que no impliquen convertir comida en combustible, iremos generando de nueva cuenta excedentes de alimentos. Se expresará de nueva cuenta el comportamiento cíclico de la producción agrícola y los precios bajarán otra vez.
No obstante lo anterior, estamos a quince o veinte años de que los precios se expresen a la baja. La escasez de productos agroalimentarios en los mercados mundiales y las restricciones a la exportación impuestas por algunos países en el mundo han llevado a organismos como FAO y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia
a realizar recomendaciones tendientes a que los países incrementen su producción de alimentos. Antes, la recomendación de muchos organismos internacionales era que los países se concentraran en la producción de aquellos productos para los cuales tenían una ventaja comparativa clara. Ahora, dado que hay escasez de casi todo y que el mercado demanda casi de todo, la tendencia mundial apunta a que los países intenten producir casi de todo.
En algunos casos, como el mexicano, la escasez de agua plantea un reto muy importante para la producción de granos. De acuerdo a información del Consejo Mundial del Agua, necesitamos dos y media veces más agua en la producción de granos en México que en países con temporales de deshielo más benignos para la producción de ese tipo de producto. ¿Cómo aprovechar entonces la oportunidad que ofrece esta época de precios altos? Debido a que también están creciendo los costos de los insumos necesarios para producir cualquier cosa en el campo (fertilizante, capital, energía, mano de obra) y de la disponibilidad de recursos como el agua, la respuesta es incrementar la productividad por hectárea, por hora trabajada, por kilo-watt empleado, por tonelada de fertilizante, por metro cúbico de agua, etcétera. ¿Cómo elevar la productividad? Las opciones no son muchas. La biotecnología ofrece algunas opciones en otros cultivos, pero no en el trigo. El genoma del trigo ha tenido una evolución tan antigua como la civilización occidental y tiene una complejidad tal que no es sencillo pensar en el mejoramiento biotecnológico de esa especie vegetal. Las posibilidades de mejoramiento de la productividad tienen que ver con una mayor escala de producción, mecanización, aprovechamiento óptimo del agua, y esquemas de transporte y logística óptimos para abaratar costos. El uso de seguros de cosecha y esquemas financieros de cobertura de precio (especialmente en la adquisición de insumos, pero también en el precio final del producto) podría ayudar. Sin embargo, muchos de estos esquemas no solamente requieren de la voluntad del productor: también es necesario el concurso de la autoridad. Sistemas como el transporte o el riego dependen de que exista la infraestructura pública adecuada para su funcionamiento. La consolidación de superficies requiere que los sistemas de catastro, registro público de la propiedad y derecho ejidal se adecuen a las nuevas necesidades de producción.
Sin duda, tenemos retos muy importantes en el futuro de la producción agropecuaria en México. El sector triguero no es la excepción. Los cambios en las instituciones y métodos para hacer las cosas vendrán en la medida en que los productores, de manera responsable, trabajen en conjunto con la autoridad y la sociedad para responder a dichos retos de la mejor manera posible.
[1] FAO, http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPri
cesIndex

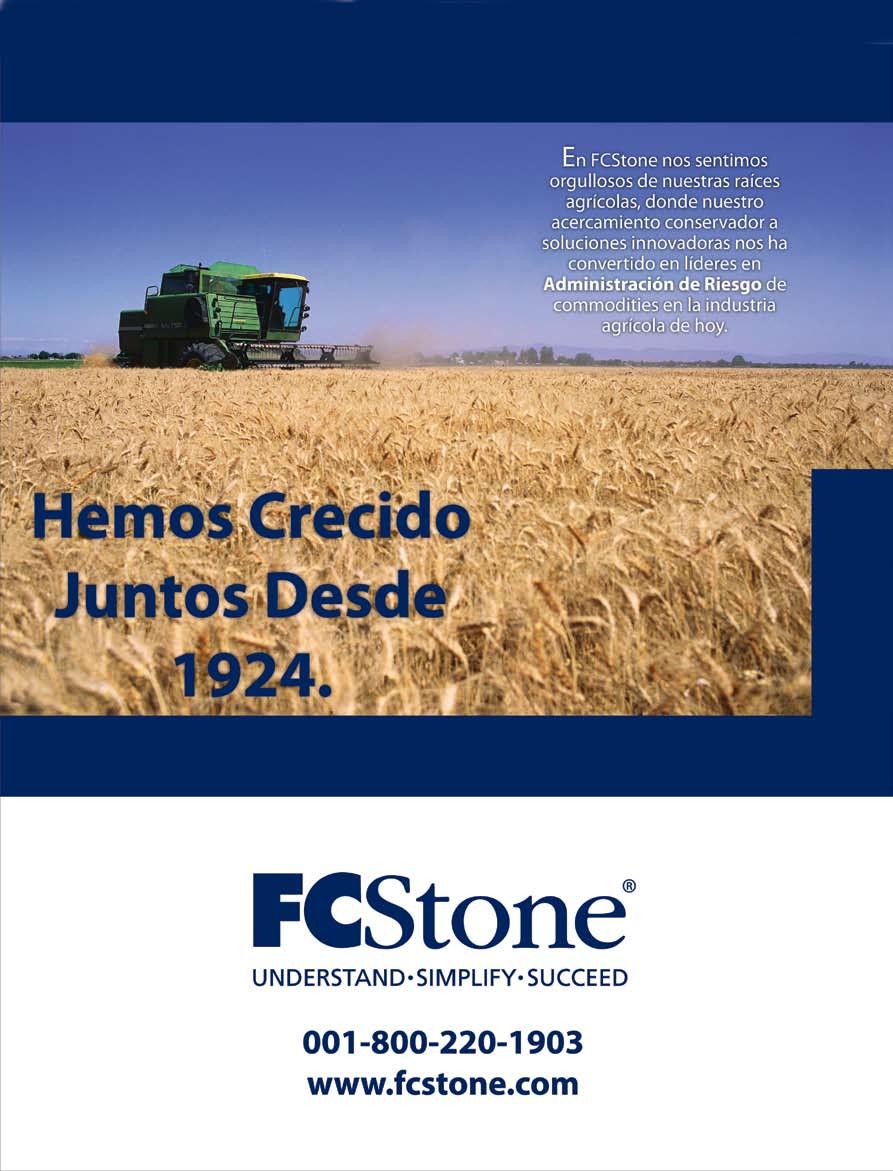
La aplicación de la biotecnología ava moderna al cultivo de trigo: nces desafíos Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico UNA M
José Lu E is Solleiro ntendida en sentido amplio, la biotecnología es un grupo de técnicas que utilizan organismos vivos,
sus partes, sistemas, moléculas o procesos biológicos para elaborar productos, dar servicios o resolver problemas especí
ficos de la sociedad. Nos referimos a estas técnicas en singular, como biotecnología, porque tienen una base científica y metodológica común, aunque en el análisis de sectores productivos específicos puede resultar más
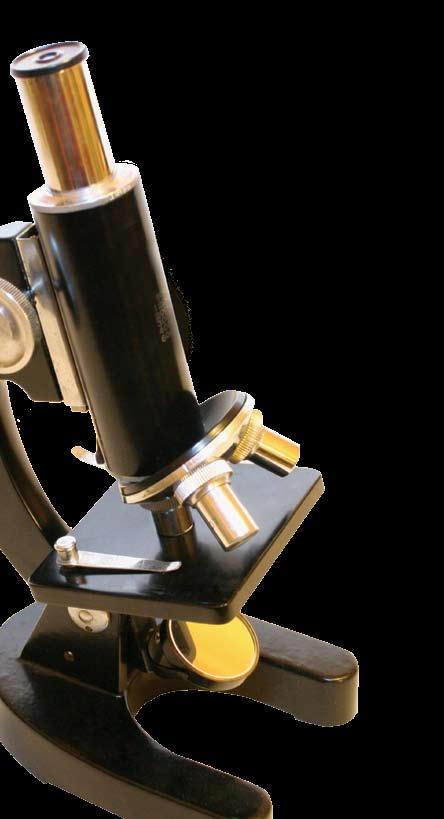
conveniente hablar de las biotecnologías, en plural, dada la diversidad de perspectivas involucradas.
Aun cuando el concepto de biotecnología es relativamente reciente, el uso de organismos vivos para producir bienes y servicios útiles para la sociedad ha sido una opción tecnológica utilizada en actividades productivas específicas desde la antigüedad, como la producción de bebidas fermentadas, panes y quesos, así como en el mejoramiento genético de plantas y animales. Estas técnicas han ido evolucionando a la par del conocimiento humano sobre los sistemas biológicos que utilizan.
Durante el siglo XX, gracias a la entrada plena de la biología al grupo de las ciencias maduras, la biotecnología dio un gran salto cualitativo con la incorporación de un fuerte aporte de conocimiento científico y de disciplinas como la

genética, la microbiología, la fisiología y la ingeniería química. Ahora, la biotecnología experimenta un proceso de cambio acelerado -su segundo gran salto-, resultado de la incorporación plena del complejo académico-industrial basado en los avances de la biología molecular al ámbito productivo. En las últimas tres décadas, las biotecnologías modernas han tenido un impacto muy importante en la medicina, la agricultura, la ganadería, la industria y la remoción de contaminantes; sin embargo, su proceso de desarrollo apenas empieza, lo que hemos visto hasta ahora es sólo una tímida muestra del enorme potencial de esta disciplina. En el caso de la agricultura, la biotecnología vegetal ha alcanzado un desarrollo espectacular. En efecto, una década después de su liberación al mercado y hasta 2007, se habían sembrado acumulativa
mente en el mundo 690 millones de hectáreas de cultivos modificados genéticamente. Desde que se comercializaron por primera vez, la superficie global cultivada ha aumentado 60 veces. En 2007, 12 millones de agricultores de 24 países se beneficiaron con esta tecnología, de los cuales alrededor del 90% son productores pobres del mundo en desarrollo (chinos, hindúes, sudafricanos y filipinos, entre otros). [1] Estas cifras dan cuenta de la mayor tasa de difusión de una innovación en la historia de la agricultura, la cual se debe al beneficio tangible que captura el agricultor: los rendimientos productivos aumentan mientras los costos disminuyen. Hoy se producen diversos cultivos -principalmente soya, maíz, algodón y canola- utilizando semillas mejoradas genéticamente. Para llegar al mercado
tuvieron que pasar un conjunto de evaluaciones de bioseguridad obli
gatorias, tanto en materia de riesgo al medio ambiente y a la diversidad biológica, como en lo relativo a la inocuidad al ser ingeridos. Estas evaluaciones permiten afirmar que aquellos alimentos biotecnológicos que han sido aprobados son más seguros que los convencionales.
Por su parte, el desarrollo de trigos transgénicos ha llegado con cierto retraso en comparación con otros granos y oleaginosas por diversas razones: la genética del trigo es más compleja, el volumen de producción es menor, las exportaciones tienen un peso específico importante, las regulaciones de los países importadores no están suficientemente definidas, y, finalmente, la competencia entre los países exportadores es más intensa y está determinada por sistemas de comercialización muy diversos. Sin embargo, esto no significa que no se haya hecho trabajo de modificación genética de este importante cultivo.
En Norteamérica, se comenzó a trabajar en lo referente a la tolerancia a herbicidas (especialmente al glifosato) bajo el liderazgo de Monsanto, y se lograron aumentos en rendimientos entre 4% y 16%, además de reducciones importantes de los costos. Además, se ha realizado investigación en la resistencia al fusarium y a la sequía con la participación de centros públicos de investigación y el CIMMYT, así como investigación en lo que respecta al aumento de la vida de anaquel y el valor nutricional del producto. No obstante, las dificultades para la aprobación del uso comercial de trigos genéticamente modificados han frenado su desarrollo.
Evidencia de esto es la resolución de Monsanto tomada en 2001, la cual sugería no liberar su trigo tolerante a herbicidas hasta que se contara con la aprobación plena de Estados Unidos, Canadá y Japón, y con un sistema viable de análisis y segregación que permitiera cumplir con exigencias de mercados diferenciados. En 2002, la organización US Wheat Associates realizó un estudio para evaluar la posible aceptación de trigos genéticamente modificados e identificó actitudes adversas, principalmente en Japón, Corea, Italia, Bélgica, Reino Unido y España. El Canadian Wheat Board realizó también un análisis y también identificó diez países en contra de la adquisición de estos productos. Los estudios mencionados revelaron que los compradores exigirían identificación preservada y, en el caso de los países de Europa, el cumplimiento de umbrales de 0.9% para evitar el etiquetado obligatorio de productos.

Como consecuencia de los beneficios percibidos y las barreras de entrada a los mercados, muchos grupos de interés como National Association of Wheat Growers (2004), US Wheat Associates (2001), The Farm Bureau (2004), The North Dakota Grain Growers Association (2002), The American Bakers Association (2001), y The Canadian Wheat Board han declarado que es deseable contar con trigos biotecnológicos, por lo cual la investigación debe continuar aunque, para satisfacer las necesidades de diferentes compradores (razones de índole comercial), debe esperar a que existan sistemas efectivos de identidad preservada para proceder a su venta en los mercados. [2]
La crisis alimentaria actual, en buena parte asociada a los aumentos de precios de los granos básicos y a situaciones de escasez derivadas de la recomposición de los mercados y de pérdidas por factores naturales como sequías o inundaciones, ha vuelto a traer a la mesa de discusión el tema del uso de la biotecnología moderna en el trigo.
Hay además algunos hallazgos prometedores. Por ejemplo, en Australia, el trigo tolerante a sequía que ha sido probado en sitios cercanos a Horsham y Mildura en
[1] James, C. 2008. Global Status of Commer
cialized Biotech/GM Crops: 2007. ISAAA Briefs. ISAAA:Ithaca, NY.
[2] William W. Wilson, Edward L. Janzen, and
Bruce L. Dahl 2003. ssues in Development and Adoption of Genetically Modified (GM) Wheats, AgBioForum, 6(3): 101-112.
el estado de Victoria ha producido mayores rendimientos que el convencional. El Ministro de Agricultura, Joe Helper, ha reportado que la ganancia de rendimiento es de 20% y que estos resultados son promisorios, aunque todavía habrá que esperar algunos años para la liberación comercial. [3] Cabe mencionar que Victoria se había unido a otros estados en establecer moratorias al uso de canola genéticamente modificada, pero tuvo que reaccionar en 2006 a la petición que hizo un grupo de agricultores asociados a la
En la agricultura, la biotecnología vegetal ha alcanzado un desarrollo espetacular.

National Farmers Federation para terminar con las barreras al uso de cultivos GM, ya que los productores australianos quedarían rezagados respecto de los desarrollos realizados en otros países. [4]
En Egipto, los científicos de AGERI (Instituto de Investigación en Ingeniería Genética Agrícola) han producido trigo tolerante a sequía al transferirle un gen de cebada a una variedad local. Los investigadores han afirmado que los riegos son ocho a uno y que el trigo puede cultivarse en temporal, inclusive en algunas zonas desérticas. [5]
Científicos de Hungría, Australia y el Reino Unido han evaluado diez líneas transgénicas de trigo modificado en la estructura de los polímeros de glutenina y, a partir de pruebas de campo realizadas por el Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, reportaron mejoras en rendimiento y mayor extensibilidad y fortaleza de la pasta resultante. [6] Esta investigación muestra que la modificación genética realizada puede resultar en efectos significativos en la composición y propiedades funcionales de la fracción proteica del gluten, lo cual ilustra que la investigación con trigos GM no se ha limitado a mejorar sus propiedades agronómicas.
La Universidad de Cornell, con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha subcontratado una investigación como parte del combate a la roya del tallo, una enfermedad derivada de una nueva línea de dicho hongo (la Ug99). De acuerdo con el Dr. Evans Lagudah, la producción mundial depende de unos cuantos genes de resistencia a la roya, pero éstos presentan actividad limitada contra esta nueva cepa del hongo. Por ello, el reto es desarrollar combinaciones de genes que protejan al trigo. Parte del estudio de un consorcio internacional creado para este proyecto se dedica a analizar la resistencia del arroz para determinar qué lo hace inmune a la roya con el fin de transferir este mecanismo al trigo. [7]
En relación con las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos derivados de cultivos transgénicos, se han hecho comparaciones del desempeño y características de trigos GM frente a los convencionales, producidos ambos en campo e invernaderos. Estos estudios han revelado que las líneas genéticamente modificadas son sustancialmente equivalentes

a las variedades convencionales, información que resulta crítica para la evaluación de la inocuidad de los trigos transgénicos y para tener argumentos robustos en el debate sobre el desarrollo futuro de los alimentos biotecnológicos, pues lleva a concluir que los trigos analizados son seguros en su consumo. [8]
Este breve análisis de la actividad de investigación biotecnológica en el trigo ilustra claramente que es un cultivo que ha merecido atención y que hay importantes perspectivas para su mejora, sobre todo en lo referente a la tolerancia a sequía y el enriquecimiento de sus propiedades funcionales. Resulta lamentable que, como sucedió el año pasado en un debate organizado por la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, algunos especialistas mexicanos afirmen que no ha habido trabajo de modificación genética en trigo, porque dicho cultivo está asociado a la cultura anglosajona y que, por lo tanto, los científicos y empresas de esos países han preferido trabajar con maíz y arroz, propios de otras culturas. El argumento no se sostiene de ningún modo y solamente refleja ignorancia, o una intención de alimentar el debate con falsedades en detrimento del verdadero espíritu científico que se funda en el uso de evidencias.
[3] ABC News, Wed Jun 18, 2008 10:35am AEST [4] Peter Ker, State seeks permission to grow trial
crops of GM drought-tolerant wheat, December 21, 2006, www.theage.com.au
[5] Wagdy Sawahel, Egyptian scientists produce
drought-tolerant GM wheat, Science and Development Network, 14 October 2004 | EN
[6] M. Rakszegia, G. Pastoric, H.D. Jonesc, F. Bekes,
B. Butowb, L. Lang, Z. Bedö, P.R. Shewryc (2008) Technological quality of field grown transgenic lines of commercial wheat cultivars expressing the 1Ax1 HMW glutenin subunit gene, Journal of Cereal Science 47 (2008) 310–321
[7] CSIRO Media Centre, CSIRO enlisted to avert
global wheat supply crisis, 12 August 2008
[8] Peter R. Shewry*, Marcela Baudo, Alison Love
grove, Stephen Powers, Johnathan A. Napier, Jane L. Ward, John M. Baker and Michael H. Beale Are GM and conventionally bred cereals really different? Trends in Food Science & Technology 18 (2007) 201e209

El marco normativo es responsabilidad todos de
Lic. José Luis Fuente Pochat Presidente Ej ecutivo de CANI MOLT C uando el Comité Editorial de la Revista Canimolt estableció que el tema central de este número fuera la competitividad, surgió la idea de entrevistar a servidores públicos involucrados y comprometidos con alcanzar la mayor eficiencia en su función. En este caso, la entrevistada es la Directora en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Licenciada Graciela Aguilar Antuñano, a quien Canimolt le reconoce su experiencia y amplio conocimiento de los mercados agropecuarios. Estamos convencidos que sus palabras serán de interés para nuestros lectores.
JLF.- ¿Qué elementos debería tener en mente una industria como la nuestra para prepararse para competir?
GA.- Primero que nada, debemos considerar que existen dos tipos de factores: aquellos que dependen de la industria, es decir, los endógenos, y aquellos que son ajenos a la misma. Dentro de los endógenos se encuentran los insumos necesarios para producir, como las máquinas, fertilizantes, agroquímicos, mano de obra e, incluso, la mercadotecnia. Pero estos factores no garantizan por sí mismos la competitividad, ya que aunque se utilice tecnología de punta y se logren costos bajos, es necesario contar con un marco legal e institucional que les permita a todos los agentes económicos involucrados en una cadena ser competitivos.
JLF.- ¿En qué sentido incidiría el “marco legal” sobre la competitividad en nuestra industria?
GA.- Un marco legal adecuado, por ejemplo, puede ayudar a disminuir los costos de transacción a través de la regulación en distintos aspectos de la cadena de suministro: normalización, almacenamiento, transporte.
JLF.- ¿Por qué es importante contar con un marco legal que regule el almacenamiento? La falta de andamiaje legal e institucional hace que los costos de transacción entre privados se encarezcan y disminu
ya su competitividad. Actualmente no
existe una figura que regule de manera
específica el almacenamiento rural y, por lo tanto, tampoco los costos de ese servicio de guardia, custodia y conservación. Debido a lo anterior, en ciertas regiones del país los servicios de almacenamiento reflejan precios elevados -por encima de lo que tendría que ser el precio de mercado- y, dada la concentración de este mercado, los productores se ven en la necesidad de pagarlo, afectando la competitividad por costos. Además, cuando se realiza la compra-venta del grano, el productor entrega al industrial el certificado de depósito que a su vez obtuvo del almacén donde pignoró el grano. Sin embargo, al no estar regulados los servicios de almacenamiento, ni el productor ni el industrial tienen la certeza de que el grano esté debidamente custodiado, y tampoco existe un mecanismo que garantice que el mismo grano que entregó el productor es efectivamente el que recibirá el industrial; se carece de un instrumento de arbitraje, esto es, normatividad en materia de inspección y certificación.
JLF.- ¿Piensa usted que no hay disponibilidad suficiente de almacenes? ¿Cuáles serían algunas deficiencias de los servicios de almacenamiento?
GA.- Más que escasez de servicios de almacenamiento, me refiero a la falta de un marco legal que regule dichos servicios. Asimismo, el mercado de los almacenes no es del todo eficiente. Por ejemplo, preocupa ver silos de almacenamiento en algunas zonas productoras que no son rentables porque se utilizan en un solo ciclo agrícola al año, por lo que aquél que brinda esos servicios cobra un precio que permite cubrir sus ingresos de todo el año, encareciendo entonces los costos y afectando la competitividad de los industriales.
JLF.- Si consideramos que existen ineficiencias en el mercado de almacenamiento, ¿Qué tipo de ayuda podría brindar el gobierno para mejorar la competitividad de los servicios de almacenamiento?
GA.- Estaríamos hablando de bienes públicos, lo cual incluye información, infraestructura a nivel general -y hasta
existentes; un ejemplo es la Ley de DesaGA.- Contar con una mayor inversión rrollo Rural Sustentable, en la que uno en infraestructura facilitaría la transporde sus artículos se refiere a la creación tación, nuevamente, en conjunto con de un sistema de almacenamiento rural. un marco legal que regule la transporLamentablemente, la primera iniciativa tación. Esto contribuiría a reducir los de dicha ley no contó con una orientacostos de transportación y, por ello, ción que facilitara las transacciones, que a incrementar la competitividad. Al contribuyera a que los costos de los servirealizar inversión pública federal en cios fueran claros y que no encarecieran infraestructura, es decir, sistemas de la cadena productiva en detrimento del transporte, carreteras, vías de acceso, y consumidor. reglas mucho más claras en los costos, se JLF.- ¿Por qué sería importante contar facilitaría la transacción. A menudo no con un sistema de arbitraje y cómo incipodemos exportar o llegar a mercados diría éste sobre la competitividad? domésticos de manera competitiva GA.- Actualmente no hay un marco porque los costos de transacción se normativo que regule y fomente los acumulan, por lo que movilizar el grano sistemas de arbitraje. Si un productor dentro y fuera del país es muy costoso. dice que entregó grano “calidad 1” en El Gobierno Federal está trabajando una bodega y el comprador lo recoge y para dotar al país de una mejor infraesrecibe otra calidad, ¿cómo se resuelve tructura para movilizar los productos, es el conflicto, si no hay un sistema de público el ambicioso plan del Presidente arbitraje? El comprador, al recibir una Felipe Calderón. No obstante, a ustedes calidad inferior a la pactada, sentirá que les toca trabajar sobre la infraestructura es engañado por el productor, mientras a nivel de fábrica o, en el caso de los productores, al de parcela Un marco legal adecuado, por ejemplo, puede ayudar a agrícola. disminuir los costos de transacción a través de la reguJLF.- Hablando de factores normativos, ¿Qué lación en distintos aspectos de la cadena de suministro: opina sobre los subsidios? normalización, almacenamiento, transporte” GA.- Los subsidios son
necesarios, pero distor
de parcelas-, y algunas leyes y reglamenel industrial buscará castigar al producsionantes. Hay apoyos que en su figura tos necesarios que podrían disminuir tor en el precio, generando un conflicto de compensar el ingreso podrían ser los costos de transacción para ayudar a entre privados que, con la falta de norneutrales, si no se les metiera presión fomentar la competitividad. Por ejemplo, matividad, sólo podrá resolverse en las política y si usáramos una fórmula para si analizamos los almacenes como un necortes, por la vía penal o mercantil. Sin su aplicación per se. Por ejemplo, en gocio que no es viable en ciertas regiones embargo, este recurso, además de ser ingreso objetivo: si al precio que dictara del país, el gobierno debe invertir a través costoso y prolongado, es ineficiente, ya el mercado se le restara el ingreso de programas de infraestructura para que de contar con un sistema de inspecobjetivo del productor, las fuerzas de que el alto costo hundido de las construcción y certificación -y no estoy refiriénmercado caminarían adecuadamente ciones en cada terreno pueda ser parcialdome sólo al de granos y oleaginosasen los productos finales porque regirían mente subsidiado y no le reste ingresos a ante la duda del industrial en la calidad precios competitivos. La agricultura otros agentes económicos, mermando la del producto se tomaría una muestra por contrato contribuye a avanzar, pero competitividad de los mismos. y mediante el sistema de arbitraje se debemos evitar generar distorsiones. JLF.- ¿Considera que es responsabilidad resolverían las dudas, disminuyendo los Cuando a los compradores les damos de ASERCA crear el marco regulador? costos de transacción y mejorando la apoyos de más, el consumidor se beneGA.- Del Gobierno Federal y de otros competitividad. Es conveniente analizar ficia pero el productor no se apropia de agentes, entre ellos los industriales. Por la experiencia de otros países como ese beneficio; cuando al productor se le parte del Gobierno Federal estarían inEE.UU. y Canadá, donde existe un sistesubsidia en exceso, hay que compensar a volucradas diversas dependencias como ma de arbitraje entre privados. los compradores para que no se encarezlas Secretarías de Agricultura, EconoJLF.- ¿Qué cambios en el eslabón de can los precios finales. mía y Hacienda. También es necesario transporte podrían beneficiar la compeEs necesario continuar transitando de explorar los instrumentos jurídicos ya titividad de nuestro sector? los subsidios donde compensábamos
fallas estructurales a una etapa en la que tanto industriales como productores tienen que trabajar juntos, y donde el papel del gobierno y los apoyos tienen que, sin distorsionar los demás eslabones de las cadenas productivas, ir hacia una vertiente más de mercado y compensar ingresos al productor, porque su actividad no es rentable en época de precios agropecuarios bajos. Ha costado más de quince años que el productor dejara de ser un agente al que se le proporcionaban casi todos los insumos -desde semillas, fertilizantes, agroquímicos, etcétera-, que lo único que tenía era su tierra y a quien el gobierno le compraba la producción a precio fijo y la distribuía a la población a precios subsidiados.
Cabe recordar que la industria del trigo salió del esquema de regulación estatal
antes de los años 90, pero en el caso de los demás granos fue una salida paulatina. Pasar de los esquemas intervensionistas de la época de CONASUPO a los actuales de administración de riesgos a
través de coberturas ha representado un avance importante. JLF.- ¿Cómo afecta la falta de acceso a financiamientos a la competitividad?
GA.- El acceso al financiamiento para el productor es escaso y muy caro, aún hablando del productor de grano a gran escala; que encuentra dificultades para tener acceso a financiamiento para un crédito de Avío. Lo anterior reduce la competitividad, ya que a falta de crédito, el productor o el comprador juegan con su poder de mercado. Por naturaleza, los industriales son menos que los productores, y los poderes de negociación están invertidos. En época de precios altos, los harineros se sienten abusados, pero en época de precios bajos ayudan a que los precios se terminen de caer. Nuevamente, al no tener el marco legal institucional que le permita monitorear su grano en la bodega conforme pasa el tiempo, con costos de financiamiento claros y equiparables a los procesos comerciales, los productores presionan para que el gobierno haga que los compradores participen y brinden liquidez. Los harineros se han visto beneficia
dos de esta “paz” que tenemos en las transacciones en un momento difícil.
Productores e industriales han aprendido que se necesitan los dos, hoy en día están haciendo esfuerzos por sembrar, construir e integrarse como cadena. Es un esfuerzo que tenemos que construir juntos y que ayudará a incrementar la competitividad.
JLF.- ¿Hay un futuro promisorio en la agricultura por contrato?
GA.- Sí, con algunas reformas. Veo un futuro promisorio en una agricultura por contrato voluntaria, y me gustaría brindarles, como Gobierno Federal, instrumentos para que las cosechas se vendan y se compren de manera normal y no agolpada. Tomará tiempo, dinero y esfuerzo. Si un productor que siembra 500 hectáreas tuvo acceso a financiamiento a precios competitivos, organización en sus costos de producción, compró sus insumos más baratos, sus costos de producción son menores y sus rendimientos son más altos, va a vender entre el 25 ó 30% de su cosecha en el periodo crítico y luego va a ir vendiendo su cosecha con el tiempo. Debería tener un recurso económico para hacerlo si entra a un crédito prendario, pero esa venta del 25 o 30% le va a permitir pagar su crédito de Avío. La agricultura por contrato en un mo
mento dado tendría que seguir porque
a todos conviene. Cualquier molino que tiene ciertos requerimientos -contenido proteínico, color, variedad- se puede poner de acuerdo en la semilla que va a sembrar el productor. Hoy, la agricultura por contrato no la abrimos antes de sembrar, que sería lo idóneo. Se debe eliminar la práctica donde el productor no quiere firmar hasta que suba el precio y el comprador no quiere firmar hasta que caiga. Llega el último día de registro y es cuando llegan todos sin saber qué va a pasar. Cuando el Gobierno causa el problema por no brindar los instrumentos para tomar las coberturas porque los años agrícolas se traslapan con los fiscales, resta competitividad porque no tomaron una oportunidad de mercado por razones administrativas.
JLF.- ¿Qué le pediría a la industria para que contribuya en la elaboración del marco normativo? ¿Es una responsabilidad de los sectores motivar que las reglas sean más claras y transparentes?
GA.- Que contribuyan con iniciativas. Somos un país democrático y tenemos una Cámara plural, si los representantes en el Congreso observan que es algo unísono, dedicarán esfuerzos a esto. Es importante que observen que en Estados Unidos o Canadá existen asociaciones nacionales de granos y oleaginosas y sus productos derivados. A todo aquel que produce, comercializa o compra granos, le resulta benéfico estar en esa asociación, además de contar con un ente que realice la labor de cabildear en las cámaras. Asimismo, la Bolsa de Chicago o los estándares de calidad que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, fueron creados por los privados y el gobierno los adoptó. Eso no quiere decir que no tengamos que ir juntos y de la mano, pero hay un momento dado en que la coyuntura, desde la operación de un programa hasta el diseño de una política, impide escribir el marco normativo.








