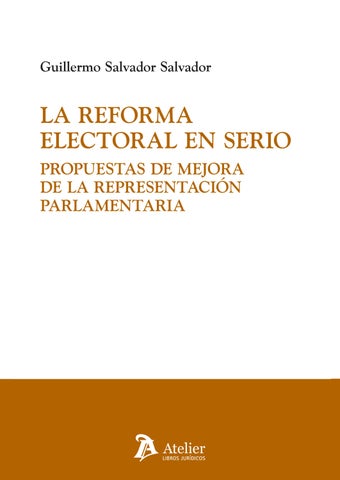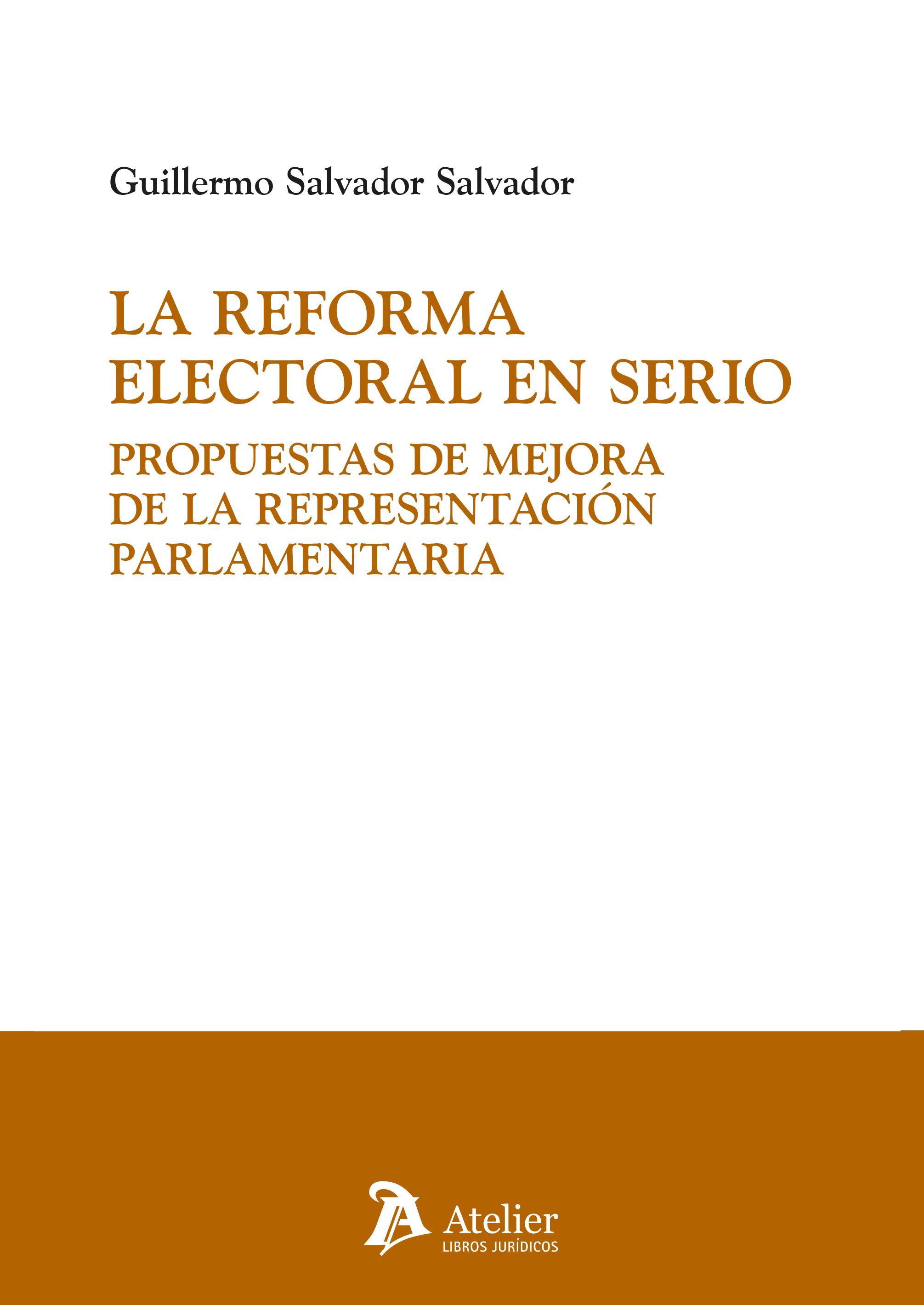
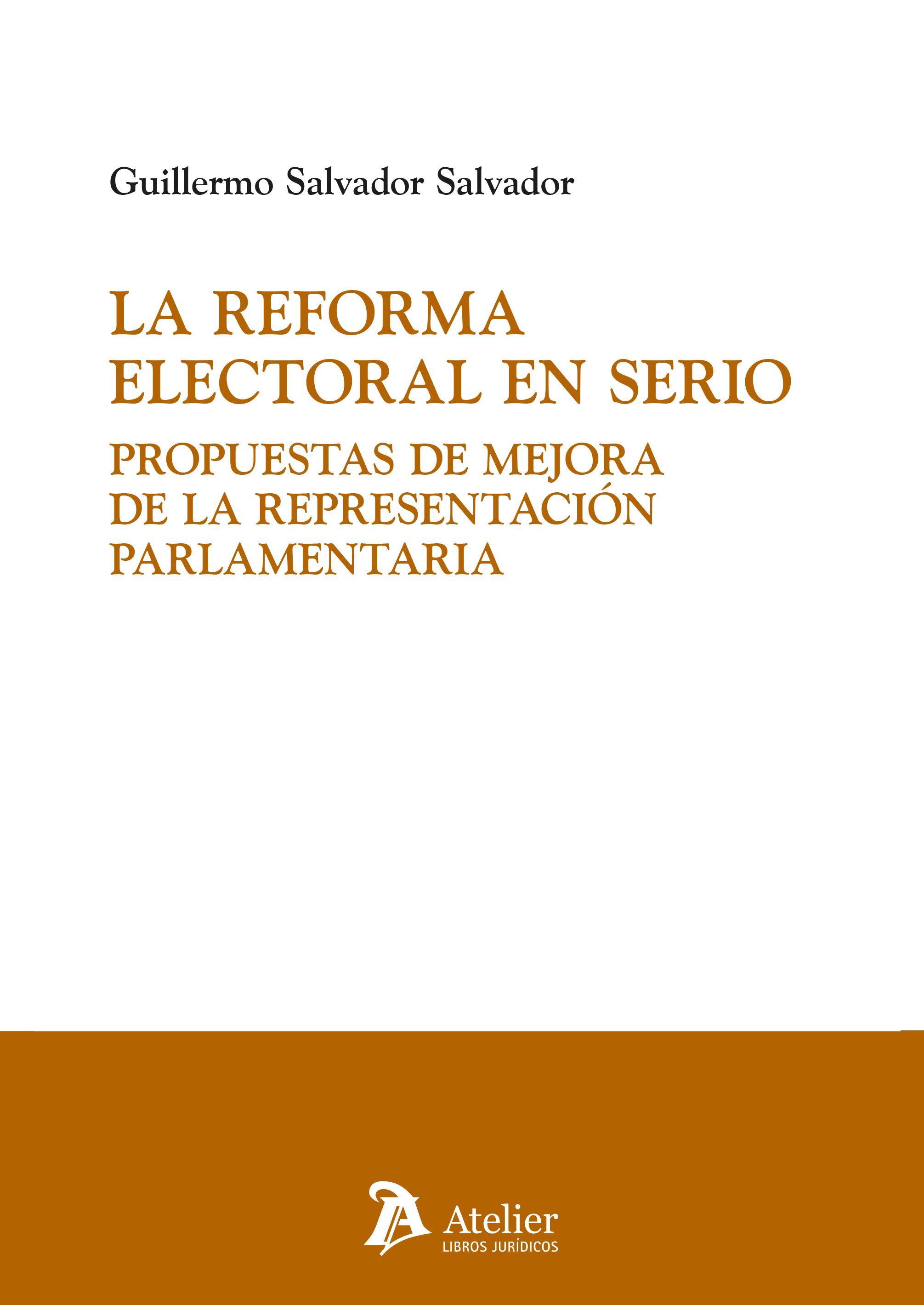
L a reforma e L ectora L en serio
P roPuestas de mejora de L a rePresentación Par L amentaria
CONSEJO EDITORIAL
Miguel Ángel Collado Yurrita
Joan egea FernÁndez
isabel FernÁndez torres
José ignaCio garCía ninet
Javier Lopéz GarCía de la Serrana
belén noguera de la Muela
luis prieto sanChís
FranCisCo raMos Méndez
riCardo robles planas
sixto sÁnChez lorenzo
Jesús-María silva sÁnChez
Joan Manuel traYter JiMénez
Juan José trigÁs rodríguez Director de publicaciones
L a reforma e L ectora L en serio
P ro P uestas de mejora de L a re P resentación Par L amentaria
D. Guillermo Salvador Salvador
Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas
(Universidad de Cádiz)
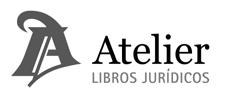
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Este libro ha sido sometido a un riguroso proceso de revisión por pares.
© 2025 Guillermo Salvador Salvador
© 2025 Atelier
Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona
e-mail: editorial@atelierlibros.es www.atelierlibrosjuridicos.com Tel.: 93 295 45 60
I.S.B.N.: 979-13-87867-56-0
Depósito legal: B 17165-2025
Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona www.addenda.es
Impresión: Winihard
Í ndice
introducción. L a tradición de comPLejidad eLectora L de L a LegisL ación eLectora L esPañoL a. brev Ísima descriPción sustantiva deL actua L sistema eLectora L 21
1. ¿Qué sucede con eL congreso? PrinciPa Les Quejas vertidas contra eL sistema eLectora L 27
1.1. Principales quejas vertidas contra el sistema electoral del Congreso (I). La falta de proporcionalidad del sistema electoral. El peso político del soberanismo .................................................. 27
1.1.1. La falta de proporcionalidad del sistema electoral ................ 28
1.1.2. El peso político del soberanismo 33
1.2. Principales quejas vertidas contra el sistema electoral del Congreso (II). El sistema electoral como causa de la disciplina de partido prusiana y de la integración relativa de poderes definitorias del Estado de Partidos ... 36
1.2.1. Sistema electoral proporcional y disciplina de partido prusiana ..... 36
1.2.2. El sistema electoral como promotor de la integración relativa de poderes
1.3. Reformando el Congreso: Propuestas proporcionalistas tendentes a la personalización de las elecciones. Las poco prometedoras listas abiertas o desbloqueadas. El voto único transferible y sus carencias. El sobrevalorado sistema electoral de representación proporcional [algo] personalizada ..........................................
1.3.1. Las listas desbloqueadas y abiertas
50
57
57 1.3.2. El voto único transferible, con énfasis en su aplicación en Irlanda 59
1.3.3. La representación proporcional [algo] personalizada, con énfasis en su discutible rendimiento en Alemania ......................
62
2. ¿Qué hacer con eL congreso? (i) L a reforma eLectora L en sentido amPLio y abstracto: L a Ponderación de Los votos tota Les vá Lidos emitidos como herramienta cL ave Para reconfigurar L a rePresentación PoPu L ar 77
2.1. La introducción de la ponderación de los votos totales válidos emitidos a favor de candidaturas como clave de bóveda de la reforma electoral (I). Antecedentes .................................................. 77
2.1.1. Consideración y aplicación pionera de la ponderación del voto como herramienta para estructurar la representación política en el mundo anglosajón 77
2.1.2. La propuesta del profesor Prieto Martínez como antecedente español de la propuesta de reforma electoral basada en la ponderación de los votos totales válidos emitidos referida en el siguiente epígrafe, y el más próximo a la misma .............. 85
2.2. La introducción de la ponderación de los votos totales válidos emitidos a favor de candidaturas como clave de bóveda de la reforma electoral (II). Análisis de sus potencialidades abstractas 87
2.2.1. La proporcionalidad pura: solución electoral y parlamentaria, además de factor potenciador de las potencialidades inherentes a la ponderación de los votos totales válidos emitidos. Posibilidad y necesidad de la misma, y justificación racional de su plena incorporación mediante la doble ponderación, a fin de integrar las dimensiones individuales en el sistema político
a) Un sistema electoral basado en la ponderación de los votos totales válidos emitidos permite alcanzar una proporcionalidad pura de manera completamente plena y, por esa razón, menos arbitraria que cualesquiera otras fórmulas electorales proporcionales entre las que hasta ahora se han empleado. Es compatible con la necesaria reducción de la complejidad operada por las asambleas electivas en el marco de la democracia representativa, la fortalece al hacer suyo el atractivo de la democracia directa, y no sacrifica más que prejuicios arraigados en el camino
b) Un sistema electoral basado en la ponderación de los votos totales válidos emitidos permitiría estructurar una representación proporcional verdaderamente personalizada en plenitud, compatibilizando la proporcionalidad pura con una extrema simplificación de las candidaturas, la completa personalización de las elecciones y la mayor influencia de los electores representados sobre sus representantes electos, hipersensibilizando a los representantes políticos formales electos a las menores fluctuaciones del electorado, y facilitando atribuir a los votos emitidos los efectos preferidos por cada concreto elector con vistas a la negociación política y a dirimir los conflictos ocasionados por el transfuguismo
87
88
c) Un sistema electoral basado en la ponderación de los votos totales válidos emitidos posibilita unir de manera más perfecta y menos arbitraria la representación nacional con la territorial, y, en un sentido incluso más amplio, todo tipo de representaciones integradas con las representaciones segregadas. Lo que, en definitiva, permite garantizar a la vez una más perfecta representación, poniendo en manos del elector determinar si desea que la misma se caracterice o no por su representatividad socio-cultural............................
2.2.2. La proporcionalidad pura: problema electoral y parlamentario, además de factor limitativo de las potencialidades inherentes a la ponderación de los votos totales válidos emitidos. Necesidad y justificación racional de su compensación mediante la doble ponderación, a fin de integrar las dimensiones colectivas en el sistema político ......................................
a) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos no eliminaría las ventajas derivadas de la introducción de la primera ponderación de corte proporcional realmente puro. Solo las complementaría al permitir que a través de la segunda ponderación de corte mayoritarista se pongan de manifiesto intereses de carácter colectivo imposibles de satisfacer por medio de la proporcionalidad pura
b) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos contribuiría a la gobernabilidad sustantiva al facilitar en alto grado la conformación de mayorías parlamentarias monocolores razonablemente afines al Gobierno al igual que la alternancia política, pero al mismo tiempo imprimiría mucha mayor fuerza a los incentivos para la selección de mejores candidatos y para promover su mayor independencia respecto de sus partidos .....................
c) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos permitiría compatibilizar los mejores efectos del mayoritarismo con la eliminación completa de la manipulación con fines partidistas de distritos electorales ( gerrymandering)
d) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos es la única forma de garantizar la más plena vigencia posible del principio de igualdad del voto, puesto que permitiría ampliar su sentido al hacer posible garantizar que los votos emitidos en toda clase de elecciones por los ciudadanos de un mismo Estado tuvieran las consecuencias políticas más semejantes posibles ..............
e) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos favorece la más correcta articulación de las representaciones políticas segregadas e integradas
106
124
125
130
137
139
141
f) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos favorece la más correcta articulación de las coaliciones electorales ................... 143
g) Un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos y en una presencia equilibrada de los principios proporcional y mayoritario facilitaría tender puentes entre los Estados de tradición electoral proporcional, los Estados de tradición electoral mayoritaria y los Estados de tradición electoral mixta o combinada con vistas a consensuar un sistema electoral universal susceptible de regir una comunidad global 144
3. ¿Qué hacer con eL congreso? (ii) L a reforma eLectora L deL congreso en sentido estricto y concreto: esbozo de un PL an Para instaurar un congreso de verdaderos diPutados Que sean auténticos rePresentantes forma Les y materia Les deL PuebLo esPañoL 147
3.1. Esbozo de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con vistas a establecer en España un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos a favor de candidaturas .. 147
3.2. Referencia general a la constitucionalidad del sistema electoral «150 × 2 + 100» como forma concreta en que se establecería en España un sistema electoral basado en la doble ponderación de los votos totales válidos emitidos a favor de candidaturas ......................
152
3.3. El sistema electoral «150 × 2 + 100»: sentido de las opciones concretas por las que se decanta y argumentos favorables a la constitucionalidad de puntos concretos de la propuesta. Necesidad de algunas renuncias que implica 158
3.3.1. Sentido de la «mayoría simple cualificada» como centro de gravedad del sistema de reparto del voto asignado en virtud de la segunda ponderación .................................. 158
3.3.2. Sentido de la circunscripción electoral «multiprovincial» o «panprovincial» como sucedáneo de una verdadera circunscripción electoral nacional. La hiperprovincialización de las elecciones generales como garantía del pluralismo político 163
3.3.3. Sentido de las candidaturas binominales paritarias por sexo y carácter no obligatorio de las mismas ........................ 168
3.3.4. Sentido de la renuncia total a otras representaciones segregadas diferentes de la sexual 173
3.3.5. Sentido de la renuncia a un sistema electoral universal 174
3.3.6. Sentido de la negativa a establecer coeficientes correctores de la ponderación de los votos totales válidos emitidos que adecuen su valor a la población de cada circunscripción ................. 175
3.3.7. Sentido de la elección separada de diputados provinciales y cabezas nacionales de lista (candidatos a la presidencia del Gobierno) de las diferentes formaciones políticas 177
4. concLusiones 183 5. bibLiografÍ a (seLección)
199
a breviaturas
AA-1856
ACE-1929
ACE-1978
Acta Adicional a la CE-1845 de 15 de septiembre de 1856
Anteproyecto Constitucional de 17 de mayo de 1929
Anteproyecto Constitucional de 1978
CE Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (vigente)
CE-1812
CE-1837
CE-1845
Constitución Española de 19 de marzo de 1812 o Constitución de Cádiz
Constitución Española de 18 de junio de 1837
Constitución Española de 23 de mayo de 1845
CE-1857 Reforma de la CE-1845 de 17 de julio de 1857
CE-1869
CE-1876
CE-1931
Constitución Española de 6 de junio de 1869
Constitución Española de 30 de junio de 1876
Constitución Española de 9 de diciembre de 1931
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CNN-1856
Constitución Española Nonata de 1856
DA Disposición Adicional
DCC-1931
Decreto de convocatoria de Cortes Constituyentes de 8 de mayo de 1931
DD Disposición Derogatoria
DESU-1868
Decreto sobre el Ejercicio del Sufragio Universal de 9 de noviembre de 1868
DT Disposición Transitoria
DF Disposición Final
ER-1834
Estatuto Real de 10 de abril de 1834
IJSC Instrucción de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino de 1 de enero de 1810
LCC-1873
LCE-1942
LCE-1946
Ley de sobre convocatoria de Cortes Constituyentes de 11 de marzo de 1873
Ley de creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942
Ley de modificación de la LCE-1942 de 9 de marzo de 1946
LCE-1967
LE-1846
LE-1865
LE-1870
LE-1877
LE-1878
LE-1890
LE-1907
LOE-1967
LOPJ
LOREG
LOTC
LRE-1933
LRFC-1967
LCE-1946 modificada a raíz de la aprobación de la LOE1967
Ley Electoral de 18 de marzo de 1846
Ley Electoral de 18 de julio de 1865
Ley Electoral de 23 de junio de 1870
Ley Electoral de 20 de julio de 1877
Ley Electoral de 28 de diciembre de 1878
Ley Electoral de 26 de junio de 1890
Ley Electoral de 8 de agosto de 1907
Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley de Reforma Electoral de 27 de julio de 1933
Ley 26/1967, de 28 de junio, de Representación Familiar en Cortes
LRP Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política
PGE Presupuestos Generales del Estado
PLE-1856
PLOC-1929
PCRF-1873
Proyecto de Ley Electoral de 8 de mayo de 1856
Proyecto de Ley Orgánica de las Cortes del Reino de 16 de mayo de 1929
Proyecto Constitucional Republicano-Federal de 1873
RC Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982 (vigente)
RD Real Decreto
RDCC-1854
RDE-1837
RDED-1836
RDEP-1834
RDLAN-1927
RDLAN-1929
RDLNE-1977
RD-Ley
Real Decreto de convocatoria de Cortes Constituyentes de 11 de agosto de 1854
Real Decreto Electoral de 20 de julio de 1837
Real Decreto de elección de Diputados de 24 de mayo de 1836
Real Decreto para la elección de procuradores a las Cortes Generales del Reino de 20 de mayo de 1834
Real Decreto-Ley nº.1567, de 12 de septiembre de 1927, de convocatoria de la Asamblea Nacional
Real Decreto-Ley nº.1738, de 26 de julio de 1929, reformando el Real Decreto-Ley de convocatoria de la Asamblea Nacional
Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo de 1977, sobre Normas Electorales
Real Decreto-Ley
RS Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994 (vigente)
STC Sentencia del Tribunal Constitucional (en plural, SSTC)
TC Tribunal Constitucional
TS Tribunal Supremo
Guillermo Salvador Salvador
P róL ogo
Con un marco conceptual renovador, en esta interesante y provocadora monografía sobre La reforma electoral en serio que ha publicado la prestigiosa Editorial Atelier, el Dr. Guillermo Salvador Salvador abre en canal el vigente corpus doctrinal y legislativo sobre el sistema electoral español y, superando tabúes y prejuicios, nos plantea con valentía y detalle innovadoras alternativas frente a lo que, con mala fama de materia intocable, se denomina «régimen electoral general» en el artículo 81 de la Constitución de 1978.
Sabemos que la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), adoptó miméticamente la fórmula D’Hondt de la legislación de 1977 pensada para la Transición Política (1975-1978). Y también somos conscientes de que, ya con casi medio siglo de existencia, la legislación electoral española no satisface a nadie debido a sus muchas contradicciones e incumplimientos. Por ejemplo, la fórmula proporcional (art. 68.3 CE) que la Constitución exige para el Congreso en la práctica se traduce en una fórmula mayoritaria en gran parte de las circunscripciones. Asimismo, la doctrina acepta resignada y unánime que el carácter territorial exigido para el Senado (art. 69.1 CE) no se haya traducido en una verdadera Cámara de representación territorial sino en una mera Cámara de segunda lectura y mejora técnica de las leyes. Durante cuatro décadas, también han sido reiteradas las quejas de partidos con amplia implantación nacional pero mediano respaldo electoral (IU, UPyD, Podemos, C’s, Sumar, Vox…), que no han visto representados en el Congreso millones de votos obtenidos en sucesivas elecciones generales.
Podemos seguir con esta casuística casi sin límite: no existe un auténtico control parlamentario de los Reales Decretos-leyes, ni tampoco hemos llegado a conocer la funcionalidad de la iniciativa parlamentaria ni de la popular. Y pocos preceptos constitucionales han sido tan incumplidos desde 1978 como el art. 67.2 CE: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». ¿Quién ignora que en España muchos diputados y senadores actúan ligados a sus partidos y CCAA por un indisimulado mandato imperativo que desprecia la protección del interés general de España y de todos los españoles?
Pero, quizá, de todas las bien documentadas tachas atribuidas a nuestro régimen electoral general por vulnerar el principio de igualdad de voto y la prohibición del mandato imperativo, ninguna concita tanta aceptación general como la que deriva de la abusiva rentabilidad presupuestaria y competencial obtenida por los soberanismos periféricos (vascos, catalanes y canarios). Los cuales, en un cambalache rayano con la obscenidad, han aprovechado a fondo las legislaturas sin mayoría absoluta para investir muy condicionadamente a cada nuevo presidente del Gobierno.
En consecuencia, está más que justificado que en sede académica se analicen con realismo, rigor e imaginación, en esa zona interdisciplinar y fronteriza existente entre el Derecho Constitucional, la Filosofía Política, la Ciencia Política y la Teoría de la Organización, estas cuestiones tan radicalmente comprometedoras de la democracia constitucional y del principio de igualdad de los españoles con independencia de su lugar de residencia.
Pues bien, así planteado el estado de la cuestión, el Dr. Salvador nos interpela con una cuestión que, no por sabida, deja de resultar imprescindible al comienzo de su estudio: ¿Qué sucede con el Congreso?, para pasar directamente al análisis de las principales quejas vertidas contra el sistema electoral según las fuentes consultadas en su trabajo investigador, y en particular las que habitualmente resultan más preteridas por razón de la corrección política. En primer lugar, la descripción de la falta de proporcionalidad del sistema electoral y el peso político del soberanismo, la «prusiana» disciplina de partido y la integración relativa de poderes definitorias de lo que Sartori definió como Estado de Partidos. Como segundo paso metodológico, el autor se pregunta: ¿Qué hacer con el Congreso? Y, empleando técnicas de interpretación histórica, auténtica, sistemática y comparada, defiende la reforma electoral en un sentido amplio y abstracto, cobrando protagonismo la ponderación de los votos totales válidos emitidos como herramienta clave para reconfigurar la representación popular. Como paso previo introductorio, analiza pormenorizadamente la ponderación del voto como herramienta para reestructurar la representación política ampliamente debatida desde hace décadas en el mundo anglosajón, así como la propuesta del profesor Prieto Martínez en tanto que antecedente español de la propuesta de reforma electoral basada en la ponderación de los votos totales válidos emitidos. También analiza la hipótesis de un modelo abandonado por presuntamente imposible a nivel comparado: la proporcionalidad pura, como solución electoral y parlamentaria, además de factor potenciador de las potencialidades inherentes a la ponderación de los votos totales válidos emitidos, justificando por estas razones su plena incorporación mediante la doble ponderación, a fin de integrar las dimensiones individuales en el sistema político.
Esta técnica resultaría legitimada democráticamente para el autor por tratarse de una posibilidad «compatible con la necesaria reducción de la complejidad operada por las asambleas electivas en el marco de la democracia representativa», la cual resultaría fortalecida en la medida en que hace «suyo el atractivo de la democracia directa, y no sacrifica más que prejuicios arraigados en el camino». Además, la propuesta permitiría estructurar una representación proporcional
La reforma electoral en serio verdaderamente personalizada, compatibilizando la proporcionalidad pura con: a) una extrema simplificación de las candidaturas; b) la completa personalización de las elecciones; c) la mayor influencia de los electores representados sobre sus representantes electos; d) la hipersensibilización de los representantes políticos formales electos a las fluctuaciones del electorado; y e) la atribución a los votos emitidos de los efectos preferidos por cada concreto elector con vistas a la negociación política y a dirimir los conflictos ocasionados por el transfuguismo. Como consecuencia de la hipotética implantación de este régimen electoral basado en la ponderación de los votos totales válidos emitidos se lograrían varios beneficios, entre los cuales destaca el autor que, en primer lugar, se posibilitaría la combinación de «manera más perfecta y menos arbitraria» de la representación nacional con la territorial, y, en un sentido incluso más amplio, de todo tipo de representaciones integradas con las representaciones segregadas. En segundo lugar, se contribuiría a la gobernabilidad sustantiva al facilitar la conformación de mayorías parlamentarias monocolores razonablemente afines al Gobierno al igual que la alternancia política. En tercer lugar, se atacarían de raíz las bases sobre las cuales se sostiene la tecno-partitocratización de la vida política e institucional, al imprimirse mucha mayor fuerza a los incentivos para la selección de mejores candidatos y para promover su mayor independencia respecto de sus partidos. En cuarto lugar, permitiría compatibilizar los mejores efectos del mayoritarismo con la eliminación completa de la manipulación con fines partidistas de distritos electorales ( gerrymandering). En quinto lugar, se alcanzaría la más plena vigencia posible del principio de igualdad del voto, puesto que permitiría ampliar su sentido al hacer posible garantizar que los votos emitidos en toda clase de elecciones por los ciudadanos de un mismo Estado tuvieran las consecuencias políticas más semejantes posibles. En sexto y último lugar, se favorecería la más correcta articulación de las coaliciones electorales y la promoción de una cultura electoral común con vistas a consensuar un sistema electoral universal integrado en el Derecho Global.
Sobre la base de estos razonamientos mixtos (jurídicos y filosóficos, casi siempre especulativos), el autor esboza una propuesta estratégica para instaurar un Congreso con « verdaderos Diputados que sean auténticos representantes formales y materiales del pueblo español». Se trata del sistema electoral «150 × 2 + 100», con una mayoría simple cualificada como centro de gravedad del sistema de reparto del voto asignado en virtud de la segunda ponderación, una circunscripción electoral «multiprovincial» o «panprovincial» como adaptación a las circunstancias españolas de una verdadera circunscripción electoral nacional, y una posible elección separada de diputados provinciales y cabezas nacionales de lista (candidatos a la presidencia del Gobierno) de las diferentes formaciones políticas. En síntesis, con esta monografía el Dr. Salvador incorpora al debate académico un marco teórico nuevo, fresco, heterodoxo y provocador, que por una parte se aleja de las líneas mayoritarias de abordaje de este objeto de estudio, y que por otra parte nos invita a la reflexión sobre los caminos alternativos que podía haber seguido y, en el futuro, podría seguir el legislador para corregir los defectos de nuestra democracia constitucional.
Es cierto que, leída esta monografía desde la atalaya de los tradicionales e inamovibles planteamientos de nuestro Derecho electoral, se podrá objetar que estas aportaciones son susceptibles de interpretarse como un ejercicio estéril de análisis sobre contenidos de lege ferenda que no concitan un previo apoyo doctrinal mayoritario, ni gozan de la aquiescencia de los partidos políticos. Y posiblemente así sea en este momento. Pero esas posibles objeciones, siempre presentes cuando se trata de remover esquemas antiguos —e incluso trasnochados—, nunca podrán contrarrestar una objeción aún mayor relacionada con el diagnóstico de fondo de la crisis de nuestra democracia constitucional: la falta de respuesta del Derecho Constitucional y la Ciencia Política a las graves deficiencias que padece nuestro sistema de representación política. Desde el insostenible método de selección de dirigentes hasta el incumplimiento de la prohibición del mandato imperativo, pasando por el inadmisible grado de politización de muchas instituciones de control, la desafección ciudadana o la reiterada fragmentación y paralización de la vida parlamentaria, con muchos ejercicios anuales con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por falta de acuerdo o los procedimientos legislativos empantanados. Una ausencia de respuestas doctrinales y científicas que, no lo olvidemos, forma parte importante del estado de la cuestión tratada en esta monografía, que tampoco puede justificarse invocando exclusivamente procesos globales de fragmentación política, polarización y populismo. Abierta ya por el autor una nueva brecha de debate doctrinal desde una perspectiva inconformista y rupturista del marco conceptual empleado tanto por la academia como por el legislador, solo cabría recordar las exigencias que siempre presenta la reforma de toda materia que, como es el caso del régimen electoral general, ha sido parcialmente constitucionalizada en el Título III de nuestra norma suprema. En efecto, la Constitución es la norma suprema y fundamental de un Estado soberano, y desde la cúspide del ordenamiento jurídico, regula por escrito una decisión política colectiva entendida como pacto constitucional fundacional de convivencia política, económica y social, basada en principios y valores superiores (como la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia…), en el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales y en la aplicación del principio de separación horizontal y vertical de poderes del Estado. Estos valores, principios y normas son superiores no solo en virtud de su naturaleza, sino, sobre todo, en la medida en que son compartidos y han sido consensuados. Ninguna persona, escuela de pensamiento o partido político pueden pretender imponer unilateralmente sus propuestas o valores constitucionales. Recordemos de igual forma que la supremacía jerárquica de la Constitución en materia electoral no significa que la Constitución regule en detalle cualquier contenido potencialmente constitucional. Se trata de una norma fundamental, no total ni totalizadora. Para comprender esta caracterización constitucional, debemos recordar el caso de EE.UU., cuya Constitución utiliza el adjetivo paramount, no supreme, o la Constitución alemana, que se denomina ley fundamental o básica (Grundgesetz), no Constitución, aunque en ambos países también sea ley suprema, como en España. Dado que su articulado recoge el pacto fundacional de convivencia de todos los españoles, es decir, lo que nos une y no nos separa,
La reforma electoral en serio
se acepta como el mínimo común denominador de todos los ciudadanos y poderes públicos en materia electoral. En otras palabras: la reforma del régimen electoral no sólo debe ser técnicamente correcta y, evidentemente, mejor que la existente a los efectos de la resolución de los problemas descritos, sino que, además, debe concitar la aceptación ciudadana, la aprobación parlamentaria y un fuerte consenso político.
Es importante subrayar que esta monografía del Dr. Salvador es solo el primero de los trabajos derivados de su tesis doctoral. Tesis con motivo de la cual el autor abordó el análisis del sistema electoral, pero también el de las principales funciones que cumplen el Congreso y el Senado, y el de la Administración Parlamentaria y otros contenidos organizativos y de planificación estratégica de las Cortes Generales.
Anticipando futuros trabajos, nos encontramos con que, por lo que respecta a la Administración Parlamentaria, el Dr. Salvador abordó la problemática que plantea su configuración actual e hipotética reforma en su tesis doctoral. Demostrando su capacidad para no sobrevalorar, llevado de un utopismo fuera de la realidad, el potencial transformador de su innovadora propuesta de reforma electoral (que podrá tener recorrido siempre que cuente con cierto anclaje en la realidad tecnológica del s. xxi, y la acompañen propuestas tendentes a solventar otras taras del sistema representativo).
En el Capítulo VI de la tesis matriz de esta monografía se analiza el desarrollo histórico de la Ciencia de la Administración, desde los primeros intentos de forjar los mimbres de una ciencia a cargo de Taylor y Fayol —cuyos aportes dieran lugar a la Teoría Clásica de la Administración— hasta la actual «jungla de teorías de la administración» en la que se sitúan los marcos que explican las formas organizacionales contemporáneas.
Consciente de que una estructura no tiene sentido sin los elementos que le dan vida, el Dr. Salvador no se olvida de exponer los pilares de la dinámica organizativa. De este modo, los conceptos de entorno y dintorno, de estrategia, y los principios que han de constituir la meta de ésta (efectividad, eficacia y eficiencia) son expuestos en términos tan sencillos que permiten que incluso los lectores no familiarizados con las disciplinas de la administración y la organización adquieran el bagaje necesario para entender los planteamientos desarrollados en los apartados siguientes.
Mas, si de dar vida a una organización se trata, se hace imprescindible estudiar el papel de las personas. Aquellos activos intangibles que, en términos económicos, han sido denominados «recursos humanos» —y que, ahora desde una perspectiva que opone la Inteligencia Artificial a la del ser humano, son agrupados bajo el rótulo de «talento»—. El Capital Humano es un componente y, a su vez, un generador y catalizador de los demás componentes (estructural y relacional) del Capital Intelectual de cualquier organización, incluidas las que son objeto de la tesis de la que deriva la presente monografía.
Tras este detalladísimo preámbulo del Capítulo VI, el autor aborda cómo los cambios en los paradigmas organizativos que en él se analizan han ido moldeando la evolución de la forma de estructurar y gestionar la Administración Pública
y sus recursos humanos. Y, en este sentido, ahonda en el impacto que el modelo burocrático de la visión weberiana ha tenido en las entidades de dicha naturaleza, de forma tal que se han relacionado intensamente, como un binomio inseparable, hasta nuestros días.
Un marco de actuación, el weberiano, en el que, por adaptación a la evolución del entorno, se ha tenido que ir dando paso a nuevas tendencias. De tal manera que el autor —siguiendo al profesor Ramió Matas— clasifica los modelos dentro de dos orientaciones: la neopública y la neoempresarial. Este último viene a intentar integrar en lo público los «principios propios de la gestión privada». Y así, desde hace décadas, en los planteamientos para la administración pública se han ido introduciendo conceptos como los de eficacia, rentabilidad, eficiencia, y productividad (de aplicación al uso de los recursos); otros como los de flexibilidad, innovación, o resiliencia (para la adaptación a un entorno cambiante); o como el de transparencia (para la necesaria información y rendición de cuentas). Derivada de esta corriente, se comenzó a hablar de la Nueva Gestión Pública, de la Administración Abierta, o de la Gobernanza Holística. Tras realizar una revisión histórica de las formas de estructuración y organización de la Administración Parlamentaria española, el Dr. Salvador sostiene que ésta se encuentra excesivamente centrada en el aspecto jurídico y, en particular, excesivamente subordinada a la jefatura política, en cuanto que la provisión de la práctica totalidad de los puestos directivos se realiza por libre designación y cese; particularidad ésta que perjudica la imparcialidad y objetividad propias de la teoría weberiana. Esta crítica es extendida al régimen aplicado a los recursos humanos de la función pública, que debería hacer cumplir plenamente los principios de mérito y capacidad. De ahí que el autor venga a calificar este modelo como una burocracia weberiana «a la española».
El Dr. Salvador lamenta también que la relativamente reciente Administración Parlamentaria española —considerada como tal, y nacida del actual Estado Social y Democrático de Derecho— incurra en los mismos errores detectados en las Administraciones Públicas generales. La Administración Parlamentaria española no cumpliría con los preceptos de una burocracia profesional, correspondiéndose más bien con los de una burocracia de tipo mecanizado, conforme a la clasificación que Mintzberg hiciera de los distintos paradigmas organizacionales.
A dichas características se añade el análisis realizado por el autor sobre la situación económica; dirigiendo su crítica ya no tanto al déficit de recursos económicos, materiales y humanos al servicio de las Cortes —cuyo nivel está muy lejos de lo necesario para satisfacer las necesidades derivadas de la creciente complejidad política, económica y social a la que han de atender—, sino también al uso que de los recursos disponibles se pueda estar haciendo.
En el proceso de modernización, y obligadas por la disrupción de lo digital, las Cámaras y, en especial, el Senado, han diseñado y aplicado planes de informatización y digitalización. El Dr. Salvador analiza en su tesis el Plan Informático y de Comunicaciones 2020-2023, sosteniendo que la implantación de las TIC en las Cortes, aún cumpliendo esa necesidad de adaptación, no ha garantizado la
coparticipación del ciudadano en el ejercicio de la función legislativa ni de control al Gobierno.
Ninguna organización que persiga la eficiencia puede obviar que su primera función ha de ser la de planificación, con el establecimiento de objetivos y plazos. En consecuencia, los citados planes han formado parte de una planificación estratégica mayor, o integral, que, en opinión del Dr. Salvador, también debería ser objeto de mejora, en particular en lo referente a la gestión de su personal. En este sentido, sus reflexiones están en consonancia con las de Ramió Matas, desde el momento en que concluye que la aprobada por las Cortes no es una verdadera planificación que anticipe lo que sería una política propia de recursos humanos, sino unas meras directrices para solventar lo operacional, lo cotidiano. El autor llega incluso a plantear la inutilidad de la planificación en determinados aspectos que cree que tendrían escasa incidencia real en la vida de las Cortes. Para solventar los problemas localizados, el Dr. Salvador realiza una serie de propuestas de reforma, centradas en tres puntos básicos: la reestructuración de los grupos parlamentarios; la determinación de las reglas que de modo flexible reconfiguren la Administración Parlamentaria; y la reestructuración de las comisiones legislativas permanentes. Todo al objeto de concienciar acerca de hasta qué punto, cualesquiera que sean las medidas de reforma que afecten a las Cortes y a la Administración Parlamentaria a su servicio, la finalidad de las mismas ha de ser siempre la de servir a la ciudadanía, como «única clientela final» de las instituciones representativas. Y es que, en último término, La reforma electoral en serio no ha sido planteada por su autor sin antes haber sopesado detenidamente cómo hacer frente al día después de su hipotética aprobación.
Cádiz y Algeciras, 20 de junio de 2025
José Joaquín Fernández Alles Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Cádiz
María José Foncubierta Rodríguez Profesora Titular de Organización de Empresas. Universidad de Cádiz