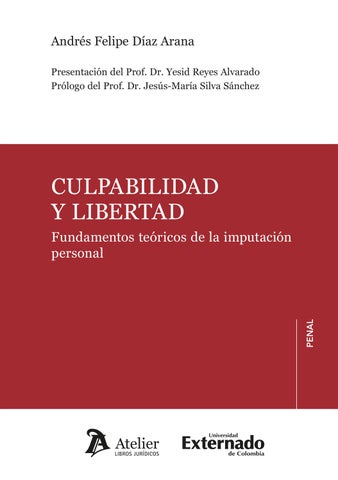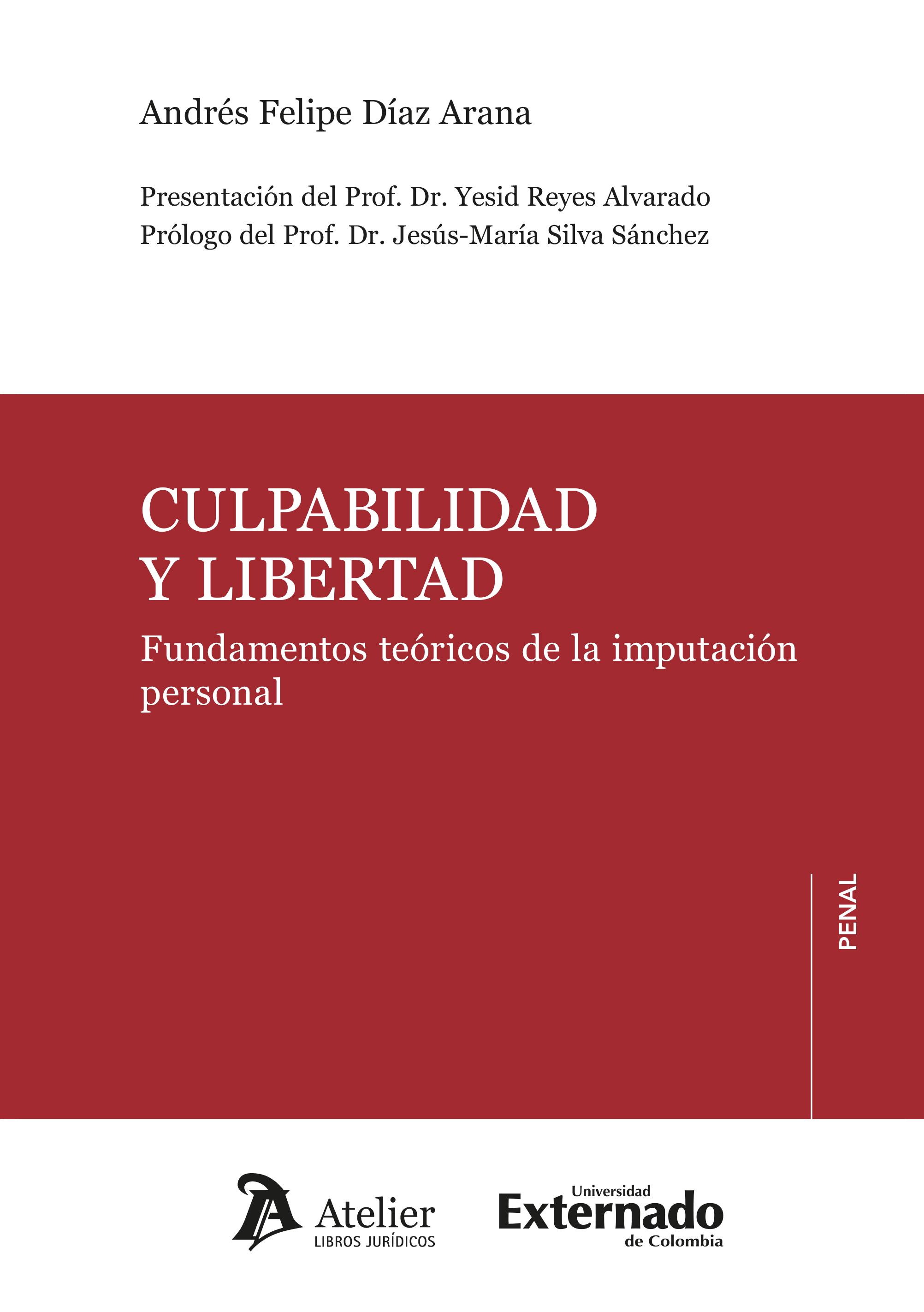
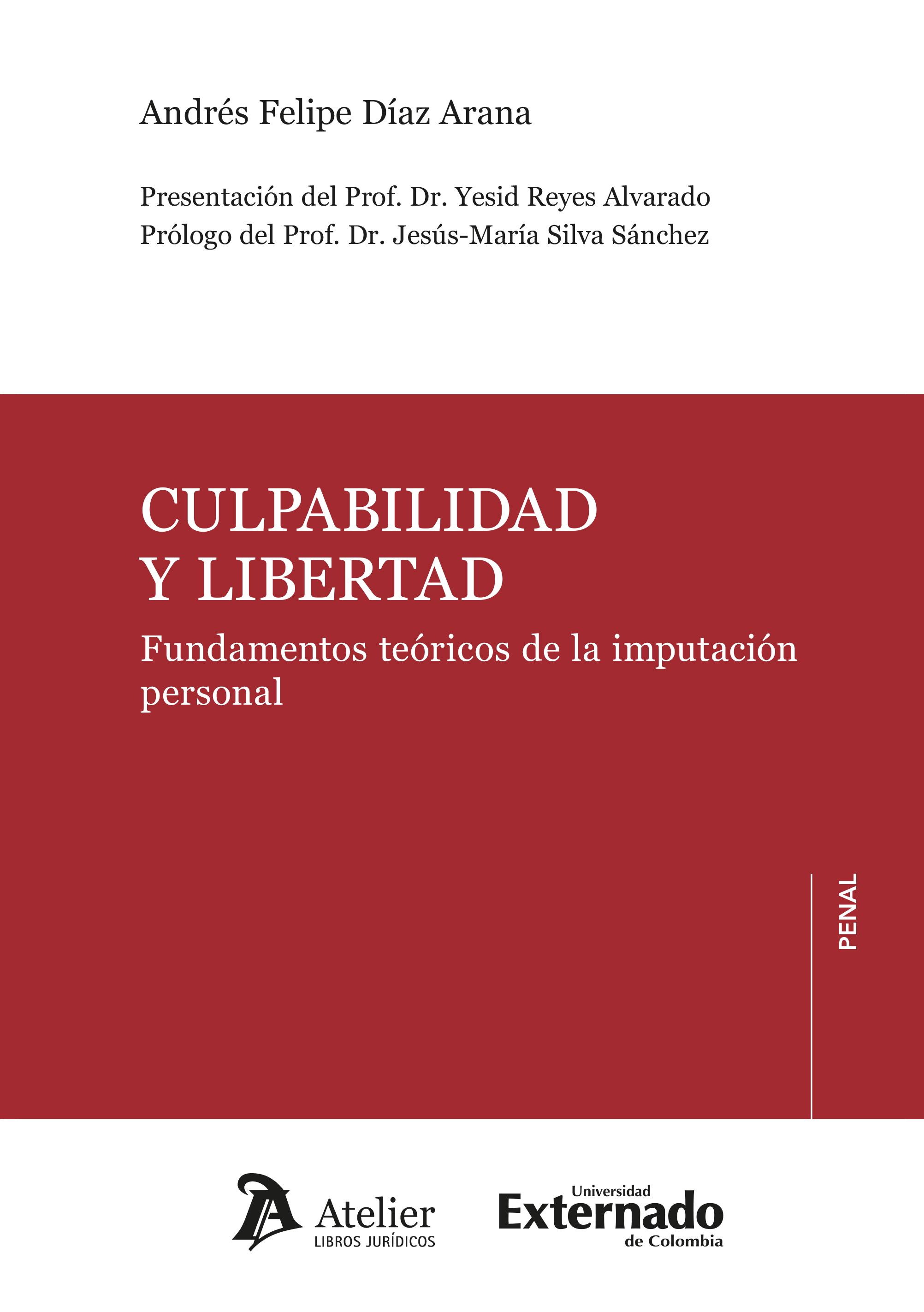
C ulpabilidad y libertad
F undamentos teóriC os de la imputaC ión personal
CONSEJO EDITORIAL
Miguel Ángel Collado Yurrita
Joan egea FernÁndez
isabel FernÁndez torres
José ignaCio garCía ninet
Javier lopéz garCía de la serrana
belén noguera de la Muela
luis prieto sanChís
FranCisCo raMos Méndez
riCardo robles planas
sixto sÁnChez lorenzo
Jesús-María silva sÁnChez
Joan Manuel traYter JiMénez
Juan José trigÁs rodríguez
Director de publicaciones
C ulpabilidad y libertad
F undamentos teóri C os de la imputaC ión personal
Andrés Felipe Díaz Arana

Colección: Atelier Penal
Directores:
Jesús-María Silva Sánchez
Catedrático de Derecho penal de la UPF
Ricardo Robles Planas
Catedrático de Derecho penal de la UPF
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Este libro ha sido sometido a un riguroso proceso de revisión por pares.
© 2025 Andrés Felipe Díaz Arana
© 2025 Atelier
Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona e-mail: editorial@atelierlibros.es www.atelierlibrosjuridicos.com Tel.: 93 295 45 60
I.S.B.N.: 979-13-87867-50-8
De la edición colombiana:
ISBN IMPRESO: 978-958-506-268-9
ISBN DIGITAL: 978-958-506-271-9
Depósito legal: B 17570-2025
Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona www.addenda.es
Impresión: Podiprint
A mis padres, por quienes he sido; A mi esposa, por quien soy y A mi hija, por quien quiero ser
p rólogo
Descripción de las principales
2.2.
2.1.3.
2.2.1. Contractualismo
2.2.2. Immanuel
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3. Positivismo criminológico: ¿responsabilidad sin libre albedrío?
2.3.1. Spinoza, Laplace y la ilusión de libertad
2.3.2. Cesare Lombroso
2.3.3.
2.4. Dogmática clásica y causación psicológica ......................
2.4.1. La culpabilidad en el positivismo dogmático ...............
2.4.2. El determinismo de Franz v. Liszt........................
2.5. Inicios de siglo xx: neokantianos y la normativización de la culpabilidad .............................................
2.5.1. Cambio de paradigma: Kant (otra vez) ....................
2.5.2. Exigibilidad de un comportamiento alternativo ..............
2.5.3. Mezger y la posibilidad normativa de obrar en contrario ......
2.5.4. Excurso: la obra de Alfonso Reyes .......................
2.6. El determinismo finalista como sentido de libertad .
2.6.1. Aristóteles ..........................................
2.6.2. Hans Welzel (I)......................................
2.6.3. Hans Welzel (II) .....................................
2.7. Función de la libertad y condiciones de acceso a la norma ........
2.7.1. La expectativa social de libertad.........................
2.7.2. Libertad como adscripción empírico-normativa ..............
2.7.3. ¿Una libertad radicalmente normativa? ....................
2.7.4. Libertad para administrar competencias ...................
2.8. El reciente pasado: el «problema» de las neurociencias ............
2.8.1. Principales
2.8.2. ¿Qué queda del debate? ...............................
3. toma de postura
3.1. Cuestiones previas ........................................
3.1.1. ¿Un error categorial? ..................................
3.1.1.1. ¿Indeterminismo cuántico?
3.1.1.2. ¿Indeterminismo epistémico? ..................... 200
3.1.1.3. Del error categorial ............................ 203
3.1.2. ¿Autodeterminación? Aportes desde la filosofía de la mente .... 205
3.1.2.1. Realismo ....................................
3.1.2.2. Materialismo eliminativo
3.1.2.3. Conductismo
3.1.2.4. La perspectiva funcionalista ......................
3.1.3. Algunos problemas persistentes .........................
3.1.3.1. Primera reflexión ..............................
3.1.3.2. Segunda reflexión .............................
3.1.3.3. Tercera reflexión ..............................
3.2. Fundamento material de la culpabilidad ........................
3.2.1. Libertad como una forma de determinación ................
3.2.2. Libertad como autodeterminación
3.2.3. Autodeterminación como ejecución de las propias funciones 256
3.2.4. Culpabilidad como desvaloración de la determinación del injusto
3.3. Sentido de la disculpa
3.3.1. ¿(In)exigibilidad de un comportamiento alternativo?
3.3.2. Propuesta
3.4. Ubicación sistemática de la (in)imputabilidad
3.4.1. Inimputabilidad y punibilidad ...........................
3.4.2. Consideraciones de política criminal ......................
3.5. Culpability without the possibility of acting on the contrary ........
3.5.1. Introduction and statement of the problem ................
3.5.2. Functional self-determination as a basis for culpability........
3.5.2.1. Freedom as a form of determination ...............
3.5.2.2. Freedom as functional self-determination ............
3.5.2.3. Functional self-determination as execution of one’s own functions ................................ 313
3.5.3. Culpability, imputability and apology ..................... 316
3.5.4. Final remarks .......................................
4. a pliC aC ión .
4.1. Tratamiento de la psicopatía ................................
4.1.1. Presentación de la cuestión ............................
4.1.2. Propuesta ..........................................
4.2. Diversidad sociocultural: ¿disculpa o inimputabilidad? .............
4.2.1. Presentación de la cuestión ............................
4.3. Trastorno mental sobrevenido ...............................
4.3.1. Presentación de la cuestión ............................
Propuesta ..........................................
4.4. Reflexión: otras posibles aplicaciones en la teoría material del delito ...
4.4.1. ¿Libertad (y agencia) no humana?........................
4.4.2. Determinismo y libertad en las redes sociales: el problema de las «cámaras de eco» ...............................
6. C on C lusions
7. bibliogra FÍ a
5. C on C lusiones
Yesid Reyes Alvarado*
En mi despacho, pendiendo del techo sobre la mesa de trabajo, tengo un letrero que dice «se presume la culpa». Hace años, un amigo sin formación jurídica pero con unas sobresalientes agudeza y agilidad mentales lo encontró en una feria de arte y lo compró para regalármelo; aunque de cuando en cuando dedicamos algún tiempo a conversar sobre asuntos inmateriales, nunca le pregunté qué lo movió a adquirir ese cartel para mí. En alguien que no es abogado, quizá la frase resulte llamativa porque evoca antiguos modelos procesales como los de la inquisición, porque recuerda prácticas como las del presidente Nayib Bukele en El Salvador o, simplemente, porque los procesos penales generan la sensación de que si la defensa o el imputado no logran desvirtuar una especie de «presunción de culpabilidad» que emana de las acusaciones de la Fiscalía, difícilmente se conseguirá una absolución.
Aunque podría pensarse que esos temores son propios de los legos en cuestiones jurídicas, pero resultan fácilmente superables para un penalista, la práctica indica otra cosa. Después de que los operadores judiciales (y los propios sujetos procesales) se esfuerzan en establecer si un resultado penalmente relevante le puede ser atribuido a una persona como su obra (imputación objetiva), suelen abordar el estudio de la culpabilidad con una asombrosa simplicidad; lo usual es que se hagan algunas genéricas referencias a la inexistencia de causas que la eliminen para, a partir de allí, asumir que ese segundo o tercer elemento de la teoría del delito (dependiendo de la estructura que cada uno le confiera al sistema) está demostrado. Eso indica que incluso los iniciados en la ciencia penal trabajan con una especie de presunción de culpabilidad, en cuanto no se suele explicar frente a cada caso por qué una persona que ha
* Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá D. C.).
desplegado una conducta injusta (en el sentido de típica y antijurídica) debe ser objeto de un juicio de reproche de culpabilidad. Andrés Díaz no solo describe con claridad esta situación en el texto que aquí presento, sino que considera que ella es la consecuencia de dedicarle más tiempo al estudio del injusto que al de la culpabilidad. Aunque comparto plenamente su punto de partida, yo matizaría su explicación; en mi opinión, la mayor o menor atracción que despierta el análisis de la parte objetiva o subjetiva del delito suele ser cíclica, por lo que las ocasionales disminuciones del interés por el estudio de la culpabilidad son similares a las que en otras épocas se han presentado respecto de la tipicidad y la antijuridicidad. Pero el afán por desentrañar la razón de ser de la culpabilidad, precisar sus elementos y encajarla sistemáticamente en la teoría del delito ha estado siempre presente entre los estudiosos del derecho penal. Escuelas como la clásica y la positiva en Italia le dieron un gran impulso a su análisis desde diversas perspectivas, los causalistas creyeron descubrir su verdadera naturaleza al concebirla como un vínculo psicológico entre la conducta antijurídica y su autor, y los finalistas la transformaron al redefinirla de forma tal que terminó alterando en gran medida la estructura del injusto.
Fue precisamente la aparente firmeza de una concepción de la culpabilidad como un juicio de reproche formulado a quien le era exigible haber obrado de una forma distinta a como en efecto lo hizo, lo que a partir de la segunda mitad del siglo xx llevó a la doctrina a estudiar más a fondo el aspecto objetivo del delito, intentando ajustar dentro de él los elementos que el finalismo había desplazado desde la culpabilidad. Ahora que ese trabajo da la impresión de haberse consolidado con un planteamiento de la imputación objetiva en torno al cual hay un relativo consenso (pero que aún admite desarrollos susceptibles de irradiar al resto de la teoría del delito), lo que parece necesitar ajustes en el sistema es la culpabilidad; esas esporádicas hipertrofias de algunos elementos de la teoría del delito (derivadas usualmente de extensas y profundas investigaciones sobre su naturaleza y alcances), son las que en mi criterio explican que la atención de los penalistas oscile periódicamente entre los llamados aspectos objetivo y subjetivo del delito, cuya naturaleza (¿ontológica o valorativa?) es también terreno fértil para enconados debates.
Lo curioso es que, cuando trabajos como el que ahora presento vuelven la vista hacia la culpabilidad con la pretensión de hacerla compatible con el estado actual de los otros elementos de la teoría del delito, lo primero que se observa es que el núcleo del problema no ha variado en siglos; se trata de dilucidar, ante todo, si las conductas de las personas están regidas por el determinismo o por el libre albedrío. Andrés Díaz no solo llama la atención sobre ese punto, sino que además dedica la primera parte del libro a hacer un recuento histórico de la cuestión, que termina por trascender el ámbito de la culpabilidad. La manera como está presentada la evolución de la polémica en torno al libre albedrío y el determinismo resulta ser un hilo conductor ideal para exponer lo que ha sido el desarrollo de la teoría del delito. De su lectura queda claro que la gran discusión sobre la responsabilidad penal tiene mucho
que ver con ese debate de mayor calado, y que a partir del análisis de las sucesivas transformaciones que él ha generado resulta mucho más sencillo explicar a un lego (o a un alumno que apenas comienza su contacto con esta área del derecho) la dinámica que a lo largo de los siglos ha mantenido en permanente movimiento la teoría del delito.
Para responder la pregunta sobre si las personas son o no libres de comportarse como lo hacen (que es el meollo de la disputa entre los partidarios del determinismo y del libre albedrío), es indispensable adoptar una postura sobre lo que debe entenderse por libertad, lo que a su vez conduce a abordar otra cuestión recurrente entre los académicos: ¿la teoría del delito es de naturaleza ontológica, valorativa o mixta? Este interrogante ha estado presente en todas las etapas de su desarrollo; generó arduas polémicas cuando se buscaba tanto definir los conceptos de tipicidad y antijuridicidad como precisar cuáles eran sus elementos; se vio con el abandono de una culpabilidad entendida como nexo psicológico y su reemplazo por un juicio de reproche que, como ya se indicó, condujo a una de las rupturas sistemáticas más importantes al incidir notablemente en la reestructuración del injusto; algo similar ocurrió con las primeras visiones que de la imputación objetiva se desarrollaron en la segunda mitad del siglo xx , las cuales diferían básicamente en cuanto al predominio que se confería a lo ontológico o a lo valorativo dentro de su construcción; y, años después de que los finalistas se vieran forzados a abandonar la «cacería del dolo» en la imprudencia (con la que procuraban conseguir la total coherencia de su sistema) para, en su lugar, fundamentarla desde una visión normativa, respecto del dolo se acentúa la polémica en torno a si su existencia depende de que se pueda demostrar que la voluntad ha sido orientada en una cierta dirección a partir del conocimiento que el sujeto tenía del entorno fáctico en el que actuaba (lo que pone el acento en aspectos ontológicos), o si se trata de una figura que puede surgir a partir de una configuración normativa.
En lo atinente a la culpabilidad, hasta hace no muchos años había un cierto acuerdo en cuanto a que debía estar edificada sobre el libre albedrío, puesto que en un mundo determinista no parecía posible reprochar la conducta de quien infringía una norma penal porque «estaba destinado a ello». Cuando en el ámbito de las neurociencias se afirmó que el cerebro se «anticipa» de manera inconsciente a las decisiones que tomamos, se hizo evidente una gran fisura en la concepción teórica de la culpabilidad y, de contera, en los presupuestos sobre los que tradicionalmente se había edificado la responsabilidad penal.
En este libro, Andrés Díaz aborda el análisis de este complejo entramado para concluir que si bien frente a una situación concreta cada persona está determinada a reaccionar de una manera específica, se trata de un determinismo explicativo y no predictivo. En su opinión, la libertad radica en la capacidad de determinación del individuo conforme a los parámetros trazados para la vida en sociedad; desde ese punto de vista, la culpabilidad no tiene que ver con el tradicional concepto de «determinación», sino con el más preciso de «autodeter-
minación». El individuo responde penalmente porque la manera en que determinó su propia conducta es incompatible con la vida en sociedad. Esta concepción de la culpabilidad utiliza un parámetro social para valorar si la forma en que el sujeto se autodeterminó para desarrollar la conducta típica y antijurídica corresponde a lo que de alguien en su lugar se esperaba en esa situación. Desde esta perspectiva se puede apreciar una semejanza con el baremo utilizado en la imputación objetiva, puesto que el quebrantamiento de la norma se le atribuye a quien se comportó de una manera distinta a como debía hacerlo en un específico contexto. En este sentido, el aspecto objetivo (imputación objetiva) y subjetivo (imputación personal o culpabilidad) de la teoría del delito adquieren una connotación predominantemente valorativa, en cuanto se los estudia y aprecia como manifestaciones de comportamientos sociales, sin que eso signifique ignorar por completo lo ontológico que hay detrás de cada conducta humana. La propuesta que en este sentido hace Andrés Díaz es un paso significativo hacia la construcción de una teoría del delito unitaria, entendiendo por tal aquella que tiene una única fundamentación para la intervención del derecho penal como alternativa de reacción estatal frente a las manifestaciones más graves de ataques indebidos a los bienes jurídicos.
Un aspecto especialmente interesante en este libro tiene que ver con las consecuencias que esa concepción de la culpabilidad acarrearía para los inimputables; como de acuerdo con la postura de Andrés Díaz estos también son personas que tienen la posibilidad de autodeterminarse de manera compatible o incompatible con la vida en sociedad, desde el punto de vista de la culpabilidad no habría nada que los diferenciara de los imputables. Una primera consecuencia que extrae de esta premisa es la de que la culpabilidad es un elemento de la teoría del delito que se debe analizar tanto respecto de los imputables como en relación con los inimputables. Esta conclusión es particularmente importante porque permite tratar de manera equitativa a esos dos grupos de individuos frente a su eventual responsabilidad penal; mientras la tesis mayoritaria tiene problemas para explicar por qué un inimputable que actúa bajo insuperable coacción ajena o en estado de necesidad disculpante no debe responder penalmente (dado que respecto de él no se analiza la culpabilidad), con la propuesta consignada en este libro los inimputables podrían recibir los beneficios de esas figuras en la medida en que son capaces de autodeterminarse.
Una segunda consecuencia que extrae Andrés Díaz de la necesidad de analizar la culpabilidad para esos dos grupos de personas, es que lo único que debería diferenciarlos es la naturaleza de la sanción que les debe ser aplicada como consecuencia de su conducta antijurídica. En su opinión, como respecto de un inimputable la imposición de una pena no cumpliría con los fines que ella persigue, lo que corresponde es asignarle una medida de seguridad. En términos de sistema, esto conduce —según se expone en el texto presentado— a que el análisis de la imputabilidad o inimputabilidad de quien realiza una conducta injusta sea objeto de estudio en el ámbito de la punibilidad y no en el de la culpabilidad.
El inconveniente de este planteamiento radica en que lo que usualmente conocemos con el nombre de «imputabilidad» hace referencia a la «capacidad de imputación» de una persona, es decir, a si el individuo dispone de las «capacidades» necesarias para que le pueda ser «imputada» una conducta típica y antijurídica. Cuando Andrés Díaz señala que aplicarle una pena al «inimputable» no tendría sentido porque no cumpliría el fin que ella persigue, deja la sensación de estarse refiriendo más bien (aun cuando no es lo que dice) a que ese individuo no dispone de las «capacidades» que requiere para entender el mensaje comunicativo de la pena como respuesta a la conducta injusta desplegada por él; para ese individuo, la pena carece de la connotación de la que está teoricamente revestida. Pero si ello es así, como yo creo, entonces la imputabilidad no debe estar referida a la utilidad objetiva de la pena frente al individuo, sino a la «incapacidad» de éste para descifrar su sentido comunicativo. Por eso considero que la imputabilidad debe permanecer en la culpabilidad, no como capacidad de autodeterminación frente a la conducta antijurídica, sino como capacidad de comprender lo que la imposición de una pena acarrea desde el punto de vista comunicativo. Esa diferencia de capacidades, que seguiría siendo propia de la culpabilidad, es lo que permitiría que en la punibilidad se hiciera una distinción entre el tratamiento de los imputables y el de los inimputables para imponerles a aquellos una pena y a estos una medida de seguridad.
Las diferencias de opinión que en un par de aspectos puntuales he manifestado a lo largo de esta presentación, no suponen un cuestionamiento a la calidad del texto elaborado por Andrés Diaz. Su estudio sobre el fundamento de la culpabilidad constituye un necesario aliciente para que la doctrina se centre una vez más en este importante elemento de la teoría del delito y explore nuevas formas de desarrollarlo no solo en consonancia con los avances de otras áreas del conocimiento como las neurociencias, sino con los notables progresos que en las últimas décadas se han venido produciendo en el ámbito de la imputación objetiva. Estas pequeñas discrepancias son solo una forma de incentivar el debate que este libro abre a partir de un planteamiento de base que comparto integralmente, como es el de la necesidad de seguir ajustando una visión valorativa (o normativa, si se prefiere la expresión) y unitaria de la teoría del delito, desarrollada a partir del entorno comunicativo que caracteriza y da sentido a la vida en sociedad. Desde esa perspectiva, este es un libro que a mí me hubiera gustado escribir, y no solo presentar.
Salamanca, junio de 2025