

Petrolera Ingeniería Contenido
344-360
362-387
Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 63, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023 www.aipmac.org.mx/editorial/
388-399
400-426
Perforación en zonas con planos de debilidad
Alan Juárez Reyes
José Miguel Cruz Oropeza
Enhanced oil recovery as result of induced waves
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez
José Emilio Santamaría Díaz
Reynaldo Bautista Morales
Rafael Santamaría Díaz
Fernando Samaniego Verduzco
Modelo generalizado para el análisis de pruebas de interferencia
Ricardo Posadas Mondragón
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF
Anel Olmos Montoya
Jesús Cruz Gutiérrez
Ángel Carbajal Loredo
Fernando Samaniego Verduzco
427-430
Artículos publicados durante el año 2023

Foto de portada: cortesía de Pemex.
INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.
D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4
Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero
Vicepresidente Ing. Edmundo Herrero Coronado
Secretario
Ing. Jesús Rojas Palma
Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García
Director de la Comisión de Estudios
Director de la Comisión Editorial
Coordinador de Ayuda Mutua
Coordinador de Fondo de Retiro
Director de la Comisión Legislativa
Director de la Comisión de Membresía
Ing. Marco Antonio Delgado Avilés
Ing. Quintn Cárdenas Jammet
Ing. José Antonio Wuoto Ramos
Ing. Pedro José Carmona Alegría
Ing. Francisco Arana Guzmán
Ing. Lauro Jesús González González
P res ide ntes Delegacio nale s 2023 -202 5
Delegación Ciudad del Carmen Ing. Pedro Lugo García
Delegación Coatzacoalcos Ing. Mauricio Anaya Nochebuena
Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos
Delegación México Ing. Rafael Viñas Rodríguez
Delegación Monterrey Ing. Tomás Aurelio Meneses Castro
Delegación Poza Rica Ing. Rafael Díaz Zamudio
Delegación Reynosa Ing. Laura Brito Castllo
Delegación Tampico Ing. José Manuel Jiménez García
Delegación Veracruz Ing. Francisco Colina Pérez
Delegación Villahermosa Ing. Mauricio Sastre Ortz
Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra
Coordinación Edito rial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx
Consejo Editorial
Roberto Aguilera University of Calgary
Universidad Nacional Autónoma de México
Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México
Fernando Ascencio Cendejas Petróleos Mexicanos
José Luis Bashbush Bauza Schlumberger
Thomas A. Blasingame Texas A&M University
Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México
Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México
Petróleos Mexicanos
Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica
Erik Luna Rojero
Universidad Nacional Autónoma de México
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Michael Prats Consultor EUA
Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México
Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México
Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México
César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Perforación en zonas con planos de debilidad
Alan Juárez Reyes
José Miguel Cruz Oropeza
Pemex Exploración y Producción, STEP
Artículo recibido en julio de 2023-evaluado-corregido y aceptado en septiembre de 2023
Resumen
Actualmente la búsqueda de hidrocarburos en México ha migrado a zonas con geología adversa; como consecuencia en la perforación de pozos se han presentado distintos tipos de inestabilidad del agujero, asociados a zonas con características estructurales débiles, comúnmente llamados “planos de debilidad”, los cuales ocasionan desviaciones en las operaciones de perforación.
En este trabajo se exponen casos reales actuales de algunos campos en México, en los cuales se han encontrado zonas de debilidad de la roca causadas principalmente por formaciones calcáreas-lutíticas fracturadas y zonas inestables por fallas geológicas, lo que ha ocasionado problemas de inestabilidad de agujero durante la perforación de los pozos, incrementando los tiempos operativos.
Con base en la experiencia obtenida se desarrolló una metodología que comprende la caracterización de las zonas problemáticas y la calibración del modelo de inestabilidad de acuerdo con el entorno geológico, dando como resultado la identificación de los mecanismos que pudieran ser precursores de este comportamiento y la mitigación de riesgos durante la perforación de estas zonas, lo que permitirá mejorar la planeación y ejecución de los pozos, con el fin de optimizar los tiempos operativos y su entrega a producción.
Palabras clave: Perforación, planos de debilidad, estabilidad del agujero, tubería de revestimiento.
Drilling in formations with weakness planes failures
Abstract
Currently, the search for hydrocarbons in Mexico has shifted towards areas with adverse geology; as a result, various types of hole instability have arisen during well drilling, associated with areas featuring weak structural characteristics, commonly referred to as “weakness planes failures”. These cause deviations in drilling operations.
This paper presents contemporary real-life cases from some fields in Mexico where weakness zones in the rock have been encountered, primarily caused by fractured calcareous-lutitic formations and unstable areas due to geological faults, which have caused hole instability issues during well drilling, thereby increasing operational times.
Based on the experience gained, a methodology was developed that encompasses the characterization of problematic zones and the calibration of the instability model according to the geological environment. The outcome includes the identification of mechanisms that might be precursors to this behavior and risk mitigation during the drilling of these zones, allowing for improved planning and execution of the wells, with the aim of optimizing operational times and their handover to production.
Keywords: Drilling, planes of weakness, hole stability, casing.
Introducción
La estabilidad del agujero es uno de los factores más importantes a tomar en consideración durante la perforación de un pozo, ya que asegura el objetivo más importante de la perforación del agujero que siempre será la introducción de la tubería de revestimiento a la profundidad final de la etapa de acuerdo con lo planeado; sin embargo, existen zonas con características inestables que son susceptibles a presentar un mecanismo de falla del agujero, lo que obliga a tomar medidas adicionales para garantizar la calidad del mismo, como generar ventanas de operación seguras y prácticas operativas preventivas, las cuales se discutirán en este artículo.
Debido a la demanda de una producción mayor de hidrocarburos en México, la explotación petrolera ha migrado a campos más complejos, en los que se encuentra una alta anisotropía relacionada a eventos geológicos; a su vez más zonas inestables que provocan desviaciones en las operaciones de perforación, algunas de ellas con efectos catastróficos que dan como resultado atrapamientos de sarta y en ocasiones pérdida del agujero por pez.
En este artículo se describirá paso a paso como identificar las zonas con características inestables desde la planeación de un proyecto-pozo considerando los siguientes factores: eventos geológicos, zonificación de áreas, calibración del
modelo geomecánico, lecciones aprendidas y mejores prácticas en pozos análogos; lo anterior para garantizar el éxito durante la perforación del agujero.
Mecanismos de falla del agujero
La inestabilidad del agujero puede causarse por razones químicas o mecánicas, las cuales se originan por eventos geológicos, o se inducen durante la perforación.
La interacción del fluido de perforación con la formación durante la perforación puede generar una inestabilidad química del agujero (siendo ésta la más común); en algunos casos también se puede presentar una inestabilidad química por migración de fluidos entre las formaciones que modifican la composición de la roca.
Existen dos tipos de inestabilidad del agujero por influencia mecánica inducida durante la perforación; la primera puede deberse al colapso por una presión hidrostática baja y la segunda por fracturas inducidas debido a una alta presión hidrostática (Aadnoy y Chenevert, 1987), Figura 1, que provocan un mecanismo de falla del agujero; estos tipos de inestabilidad resultan tener mayor impacto cuando se atraviesan zonas con características estructurales débiles comúnmente llamadas “planos de debilidad”, debido a que la formación se alteró por los esfuerzos provocados durante eventos geológicos.
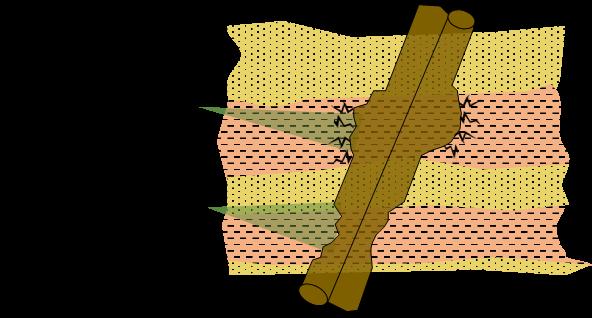
Figura 1. Problemas comunes del agujero, (Aadnoy y Chenevert, 1987).
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Las formaciones pueden presentar un cambio estructural dependiendo del tipo de roca y el ambiente geológico, en un ambiente adverso el régimen de esfuerzos altera la matriz de la roca cediendo estructuralmente, creando o propagando fracturas o fallas precursoras de zonas inestables, las cuales son provocadas cuando el esfuerzo principal excede la resistencia de la roca. En este momento la resistencia estructural es cero, la cohesión a lo largo de los planos de debilidad es nulo, lo que conlleva que las partículas de la roca se deslicen a lo largo de los planos de debilidad más fácilmente, provocando una inestabilidad del agujero.
Durante la perforación del agujero se altera el equilibrio de los esfuerzos de la formación y éstos a su vez se redistribuyen para recuperarlo, pero en zonas inestables no ocurre de esa manera, la formación débil se desliza y cae en forma de derrumbe (caving), muchas veces es mal interpretado como sinónimo de insuficiencia de densidad de fluido de perforación, sin embargo; la variación hidrostática y las propiedades no óptimas del fluido, aceleran la inestabilidad de la formación hasta ocasionar un accidente mecánico.
Identificación de planos de debilidad
A) Ambiente geológico
Los planos de debilidad no son fáciles de identificar, por lo que resulta conveniente el trabajo en equipo entre el especialista geomecánico y el área de geociencias. El primer paso, ya seleccionada el área de interés para este proyecto, es verificar las características geológicas de la zona y qué estructuras o eventos geológicos pudieran impactar de forma negativa durante la construcción del proyecto-pozo. Los eventos de los pozos de correlación ayudan a confirmar las hipótesis. Se mencionarán algunos precursores para la generación de planos de debilidad.
• Tectónica salina (estructuras salinas).
Los pliegues por estructura salina son comunes dentro de la tectónica salina. Los anticlinales salinos tienen una sobrecarga relacionada por la surgencia de sal y se generan debido a su movilidad por diferencia de densidades entre las capas de sedimentos no consolidados. La evaporita más común es la halita (NaCl) con una densidad de 2.17 g/cm3, considerablemente inferior a la mayoría de las rocas sedimentarias. La halita es sólida, pero al igual que todas las rocas, se comportará de manera plástica y se deformará si se somete a suficiente calor y/o presión, lo que produciría movilidad o Halokinesis (en el caso de la halita).
La presión necesaria para que la halita se comporte plásticamente puede generarse con sólo unos pocos cientos de metros de espesor de los estratos superiores (sobrecarga) y, debido a su menor densidad, la masa de halita comenzará a moverse hacia arriba en áreas donde la sobrecarga es más delgada o debilitada, el movimiento ascendente de la sal deforma los estratos suprayacentes, fenómeno que se conoce como “tectónica salina”. Dicho cambio en el entorno geológico modifica los esfuerzos de la roca en todas las direcciones y en algunas secciones de formación débil crea o propaga fracturas o fallas, creando zonas de debilidad mayormente en formaciones sedimentarias.
• Cuerpos calcáreos fracturados
Existen cuerpos calcáreos depositados durante el Cenozoico que experimentan estrés por la misma sobrecarga y los cambios geológicos, como el movimiento tectónico o la influencia de estructuras salinas (empuje ascendente), Figura 2; en algunos casos los cuerpos calcáreos se encuentran mezclados con material lutítico que al recibir los esfuerzos del entorno se compactan, propiciando que el material con más dureza (carbonatos) ceda y se fracture, provocando un área inestable confinada a los esfuerzos geológicos.

• Cuerpos lutíticos fracturados
Al igual que los cuerpos anteriores, estos estratos se fracturaron por esfuerzos geológicos generados por el tectonismo o empuje de las estructuras salinas; estos cuerpos lutíticos no presentan alta plasticidad,comunes en la zona Terciaria del Mioceno y pueden ser altamente reactivos, como la montmorillonita y esmectita.
• Actividad tectónica, (fallas geológicas)
Se ha observado que en fallas geológicas con grandes saltos o provocadas por una geología muy adversa, se presenta una influencia de esfuerzos cercanos a la falla, por lo que son precursores, Figura 3, generalmente de planos de debilidad y son más evidentes en los estratos paralelos más cercanos.

Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Figura 2. Sección sísmica que ilustra la influencia de la sal y el cuerpo calcáreo.
Figura 3. Sección sísmica que ilustra la influencia de la sal y la actividad tectónica por fallas.
B) Durante la perforación del pozo
El indicativo más importante para identificar planos de debilidad es el derrumbe tipo “tabular” (tabular cavings) durante la perforación, en el que se muestra la inestabilidad de la formación no relacionada con la falta de densidad; otra herramienta que ayuda a ubicar con mayor exactitud
este comportamiento es el registro sónico en tiempo real, ya que en conjunto con los eventos de derrumbe, sirve para delimitar las zonas con planos de debilidad, y se pueden observar como una atenuación de la medición del espectro de coherencia del registro sónico en intervalos específicos, lo cual se conoce como falta o pérdida de coherencia, indicativo de zonas fracturadas o planos débiles.
Características de los modelos geomecánicos de los pozos con zonas inestables por fracturamiento
Para el cálculo del gradiente de sobrecarga se utiliza la información disponible del registro RHOB, así como la TZ o velocidad de intervalo y el registro DTCO; con estos datos se elabora una correlación utilizando la ecuación de Gardner para determinar el RHOB en función del DTCO, resultando en valores promedio del coeficiente de 0.213 y de exponente de 0.262, la cual queda establecida en la forma siguiente:
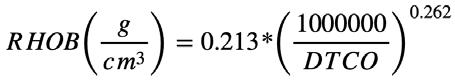
Para el cálculo de la presión de poro, el primer paso es estimar el mecanismo generador de la presión de poro, el cual por lo general es el de subcompactación, aunque también existen pozos con mecanismo secundario, como la expansión de fluidos. Para la estimación se utiliza el registro de GR, RES y DTCO, mediante la ecuación de Eaton se determinan los exponentes que rigen el comportamiento del o de los campos.
Para la calibración de la presión de poro, se toma en cuenta si existe información de pruebas MDT o XPT, la densidad de lodo utilizada durante la ejecución de los pozos de correlación y los datos de la presión del yacimiento.
La estimación del gradiente de fractura se realizó mediante un análisis regional de las pruebas de goteo efectuadas en los campos, estableciéndose una ecuación como la que se muestra en la Figura 4
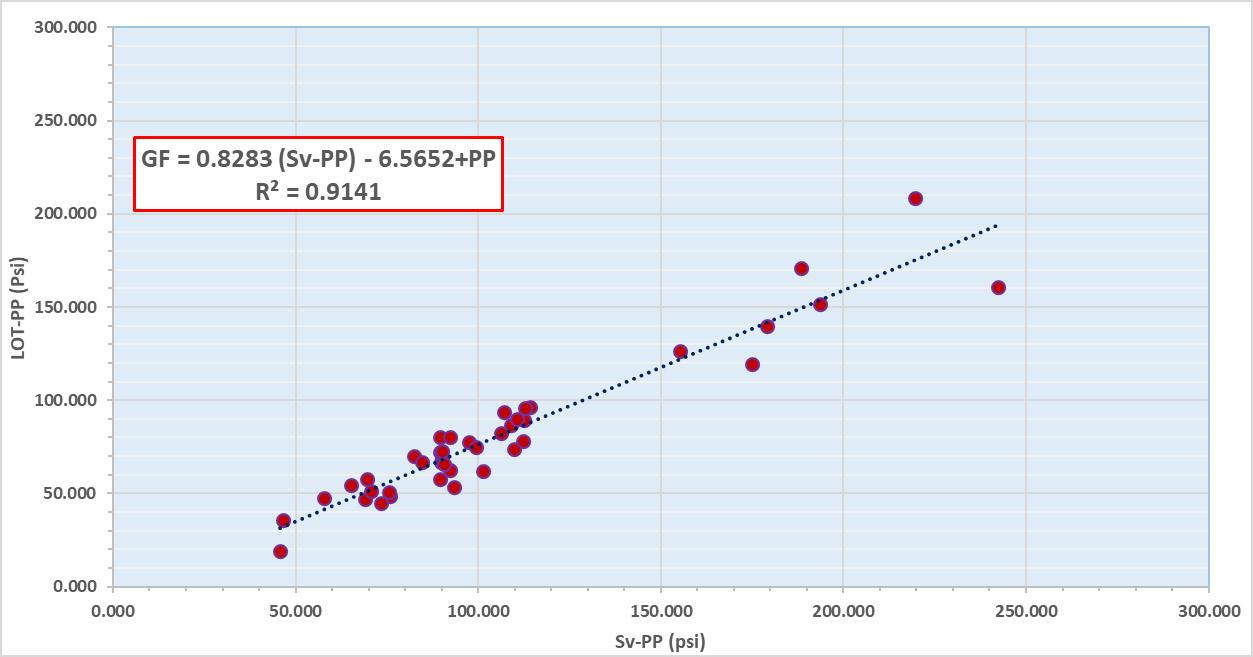
Figura 4. Ecuación regional para el cálculo del gradiente de fractura.
Las zonas que presentan fracturamiento y por ende derrumbe de tipo tabular, suelen presentar pérdida de fluido con densidades menores a las pruebas de goteo, causada por la misma naturaleza de la formación; se perfora con las densidades equivalentes mínimas para no generar perturbación en la zona fracturada, ya que este fenómeno provoca una mayor cantidad de derrumbe con densidades equivalentes altas. En pozos con zonas de fracturas se ha observado que la combinación de equipos como MPD, material obturante de alto impacto y DEC bajas, suelen generar menor derrumbe; si a esto se le agrega circulación cada 200 metros perforados y el bombeo de baches de limpieza y relajados, el éxito de la operación tendrá mayor probabilidad.
La estimación de la dirección y magnitud de los esfuerzos se realiza con la información del registro caliper orientado, o registro de imágenes en la sección del yacimiento. La característica que se busca con esta información es la de observar breakouts o fallas por tensión, ambos indicios indican la dirección del Shmin y del SHMax, respectivamente.
En la imagen de la izquierda de la Figura 5, se observa un breakout (zona roja), el cual indica la dirección del esfuerzo horizontal mínimo, en la imagen de la derecha se observa en el registro de imágenes fallas por tensión (líneas verdes punteadas), las cuales se generan en la dirección del esfuerzo horizontal máximo.

La magnitud del esfuerzo depende de la anisotropía que exista en el área; en los campos en desarrollo se han observado anisotropías pequeñas de hasta 5% en el Terciario (lutitas y arenas), y de hasta 40% en el caso del Mesozoico
(dolomías y calizas arcillosas). La técnica utilizada en estos pozos suele incluir al polígono de esfuerzos, Figura 6, el cual requiere de la información de UCS, ancho de breakout y pruebas de goteo.
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Figura 5. Registro caliper orientado y de imágenes.

Casos de estudio y análisis
1) Caso campo A
El pozo 1 se perforó con barrena de 14 ½” x 17 ½” el intervalo de 2900 a 3430 m, presentando problemas como fricciones, resistencias, torques, atrapamientos en las profundidades de 2930, 3059, 3382 y 3433 m, derrumbes y efecto ballooning. La densidad utilizada fue de 1.91 g/cm3 de fluido de emulsión inversa. Parte de esta problemática se debió a arcillas reactivas ante presencia de agua, tales como montmorillonita y/o esmectita.
En el intervalo perforado de 2200 a 3500 m se observó que los valores del registro caliper eran menores al diámetro del agujero, presentándose los problemas mencionados en el
párrafo anterior. De acuerdo con la información del master log, la sección de 2200 a 3500 m estaba conformada por casi un 100% de lutita y lutita arenosa del Mioceno Superior, presentándose durante la circulación del pozo derrumbes de tipo tabular.
Con la información del registro caliper, así como de la semblanza del registro sónico, es posible identificar los intervalos con zonas débiles o con fracturamiento natural. Para la sección de 2175 a 3419 m se observaron en el caliper secciones totalmente derrumbadas, Figura 7; así como durante la limpieza se recuperaron derrumbes tabulares en temblorinas, Figura 8 izquierda, los cuales se asociaron a planos de debilidad, inferidos en la falta de calidad o coherencia del registro sónico (cuadros rojos de la parte derecha de la Figura 8).
Figura 6. Polígono de esfuerzos.


Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Figura 7. Registro caliper y correlación litológica.
Figura 8. Registro sónico dipolar y espectro de coherencia.
Estas zonas pueden generar gran cantidad de derrumbe tabular debido a incrementos de densidad, ya que esto aumenta el filtrado de lodo provocando que estas zonas cedan y se incorporen al pozo, también durante la perforación de estas zonas no se recomienda realizar backreaming (rimado en reversa) con ampliador, ya que también incrementa el derrumbe. Es recomendable diseñar una sarta que ayude a mitigar choques y vibraciones.
Con la información analizada de los modelos geomecánicos de los pozos del campo A, así como de la problemática
presentada, es posible observar que la mayoría de los eventos se concentran en el intervalo de 2500 a 3700 m, Figura 9, dentro de las formaciones Encanto y Depósito pertenecientes al Mioceno; los más relevantes como fricciones, resistencias, atrapamientos y derrumbe de tipo tabular se asocian a zonas con microfractutaramiento, salinidad del lodo baja respecto a la formación y zonas con presencia de montmorillonita, la cual es altamente reactiva. Esto ha provocado el incremento innecesario de densidad de lodo de hasta 2.03 g/cm3, causando pérdidas parciales y/o totales en zonas con mayor permeabilidad.

En la gráfica de avance del pozo 14 mostrada en la Figura 10 , se observa que la mayor concentración de eventos está aproximadamente en el intervalo de 3200 a 4000 m. Durante la perforación del primer agujero no se observó ningún
problema; sin embargo, durante el viaje a superficie de la sarta se presentaron problemas de estabilidad de agujero, asociados a la zona fracturada del campo y a la presencia de arcillas reactivas, (montmorillonita).
Figura 9. Intervalo de inestabilidad del campo A.

10. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 14.
La apariencia de los derrumbes del pozo 14 es de tipo tabular, como resultado de varias intersecciones de fases de fallas que ocasionan fracturamiento en el área. El fracturamiento de la zona puede causar pérdida de fluido y a su vez que el fluido entre en las fracturas, provocando que los bloques se desprendan ocasionando represionamiento en el pozo e
incremento de la DEC. Otro factor que complica la situación es la relación del ángulo de ataque o de perforación versus los echados de la formación, que contribuye a la generación de derrumbes, como los observados durante la perforación del pozo 14, Figura 11
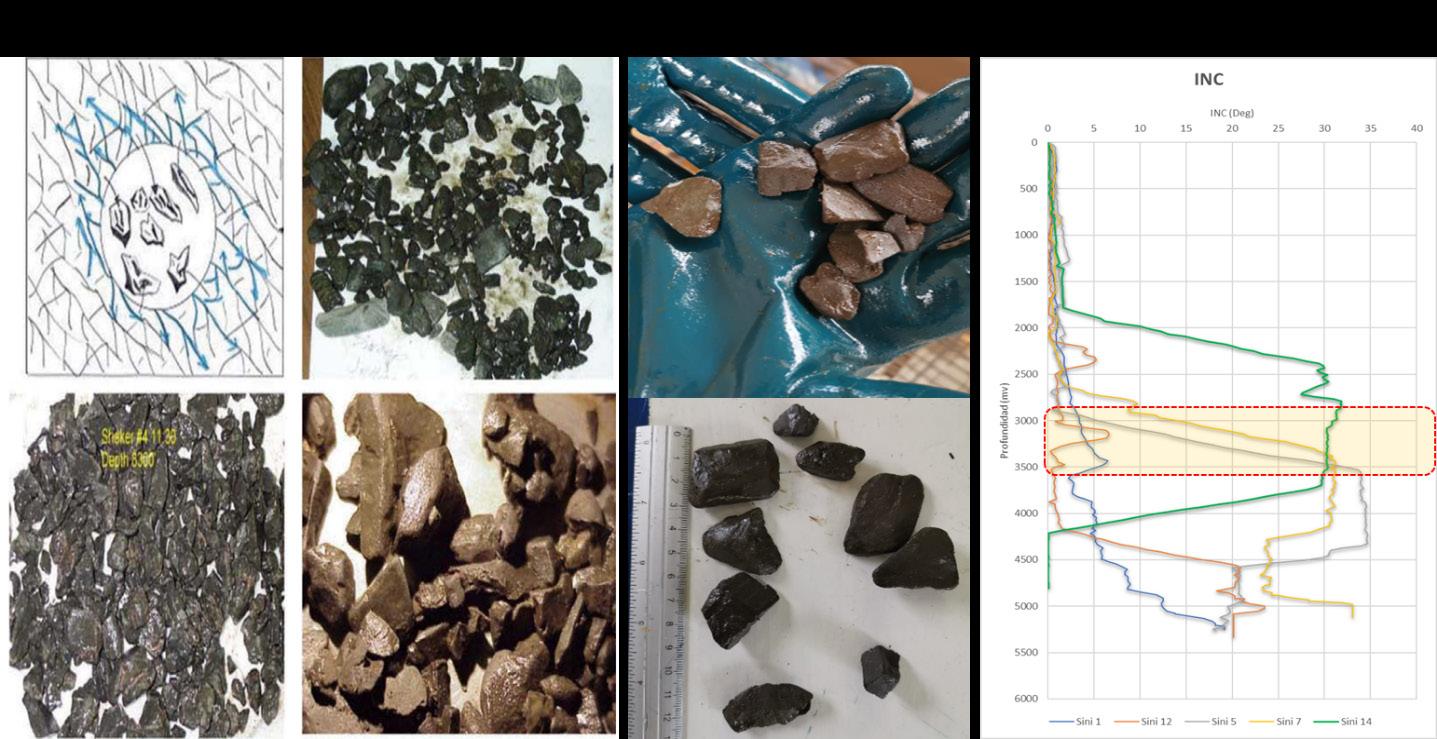
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Figura
Figura 11. Zona de debilidad en pozo 14.
2) Caso del campo B
Los eventos más relevantes durante la perforación del pozo 10 fueron los siguientes:
1) Fricción al levantar sarta a 673 m con densidad de 1.14 g/cm3 y resistencia a 930 m al meter la TR con 1.14 g/cm3
2) Pérdidas parciales al introducir la TR de 16” de 954 a 1700 m con lodo de 1.55 g/cm3.
3) Problemas de altos torques y derrumbe en el intervalo de 2069 a 3168 m con densidad de lodo de 1.68 g/ cm3. Pérdida parcial a la profundidad de 3247 m, con densidad de 1.68 g/cm3.
4) Pérdida parcial al meter la TR de 13 3/8” en el intervalo de 842 a 3700 m, con densidad de lodo de 1.68 g/cm3.
5) Fricciones al repasar y sacar la sarta en el intervalo de 4300 a 3918 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3.
6) Efecto balloning al ir bajando el liner de 11 ¾” en el intervalo de 3687 a 3712 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3
7) Atrapamiento del liner a 3991 m, con densidad de lodo de 1.87 g/cm3
8) Salida de derrumbe y altos torques repasando el agujero de 3991 a 4390 m.
Durante la perforación del intervalo de 3880 a 4300 m del pozo 10, se identificó una zona inestable compuesta de material calcáreo y lutita, con un fracturamiento intenso perteneciente al Mioceno Inferior, donde se presentaron resistencias, altos torques y derrumbes de tipo tabular (característico de planos de debilidad, Figura 12; al realizar el viaje a superficie se tuvieron arrastres e intentos de atrapamiento a 3918 y 4331 m.

En la introducción del liner 11 ¾” se presentaron resistencias y circulación parcial (el equipo de flotación presentó falla), ocasionando atrapamiento del liner a 3991 m, sin poder liberar. Posteriormente se realizó un viaje de reconocimiento con sarta simulada y ampliador a fondo perforado (4400 m), con intentos de atrapamientos, salida abundante de derrumbe, aumento de presión de la bomba y circulación intermitente. Se incrementó la densidad de 1.87 a 1.90 gr/cm3 y durante el viaje a superficie a 4006 m se observó atrapamiento de la sarta, la cual se pudo liberar; se levantó a superficie sin recuperar la barrena y el ampliador, ocasionando pérdida del agujero por pez, Figura 13
Figura 12. Zona de debilidad debido al CCMI pozo 10.

Figura 13. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 10.
Se identificó que la inestabilidad del cuerpo calcáreo es muy severa, susceptible a la variación hidrostática y al tiempo de exposición, definiendo que la mejor opción es aislarlo para poder perforar la etapa siguiente sin ningún problema con una densidad de lodo de 1.95 g/cm3 y una DEC de hasta 2.00 g/cm3. Para asegurar el viaje a fondo de la TR en esta zona, se debe garantizar la limpieza del agujero durante la perforación repasando cada tramo perforado y antes de realizar el viaje a superficie, bombeando baches viscosos y de material obturante, con rotación y reciprocando la sarta en ciclos de cada 500 m, para mejorar el acarreo de recortes y derrumbe. Se deberá determinar el tiempo de introducción óptimo, utilizar accesorios diferenciales de alto flujo y realizar su conversión dos tramos antes del fondo perforado para reducir la surgencia; el colgador deberá tener capacidad de rotación y hacer uso de una zapata perforadora.
c) Caso del campo C
Los eventos más relevantes durante la perforación del pozo 4 del campo C fueron los siguientes:
2) Fricciones en el intervalo de 1759 a 1841 m con densidad de 1.30 g/cm3, así como gasificaciones de 2198 a 2459 m, incrementando la densidad de 1.30 a 1.36 g/cm3
3) Influjo al perforar a la profundidad de 3385 m y ganancia en presas con densidad de 1.68 g/cm3. Incrementó densidad a 1.84 g/cm3 controlando el pozo.
4) Perforó la sección de 12 ¼” hasta 4181 m y durante la introducción de la TR presentó resistencias a 3345 m; sacó la TR a superficie y bajó con sarta observando torques, resistencias y atrapamientos, así como derrumbe de tipo tabular. Efectuó ST.
5) Pérdida de circulación de 0.3 a 0.7 m 3/h con densidad de 1.34 g/cm3 a perforar a 4348 m, disminuyó densidad a 1.12 g/cm3 reduciendo pérdida.
La trayectoria direccional propuesta para el pozo 4 evitaba perforar el domo salino que afecta el campo C, Figura 14; sin embargo, esto originó que se atravesara la falla regional de Comalcalco con un ángulo < 30° y que la sección fuera paralela a esta falla, Figura 15, lo que implicó asumir un riesgo considerable con respecto a posibles problemas de inestabilidad asociados a planos de debilidad y fracturas preexistentes, Figura 16
1) Pérdidas parciales de circulación, fricciones y resistencias durante la perforación de la etapa de 26” con densidad de 1.12 a 1.18 g/cm 3 , derivado de zonas permeables y poco consolidadas características del campo.
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza


Figura 14. Gráfica de avance de perforación vs densidad pozo 4.
Figura 15. Paralelismo de la trayectoria con la falla de Comalcalco pozo 4.
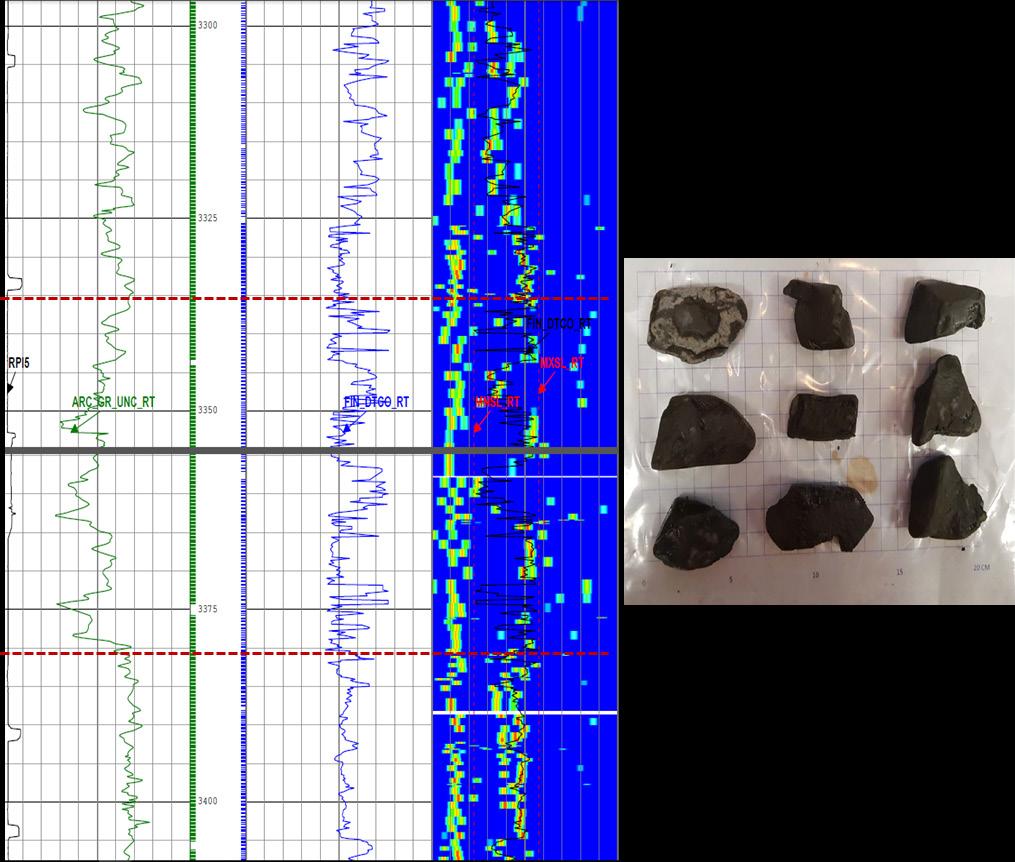
16. Zona con planos de debilidad del pozo 4.
Del registro sónico en tiempo real se observa que en el intervalo de 3335 a 3380 m se encuentra una zona muy afectada por planos de debilidad, los cuales se vieron reflejados por la pérdida de la coherencia en el registro sónico (tercer carril) y por los derrumbes tabulares que salieron durante la circulación del pozo, en el viaje de reconocimiento. La gráfica muestra una vista en sección transversal del pozo visualizándola hacia abajo de su eje. Las zonas rojas, Figura 17, significan que las tensiones exceden la resistencia de la roca (ya sea de los echados / fracturas
definidas o de la roca intacta), suponiendo que la presión de poro esté en todas partes.
Se muestra en la Figura 17 la falla que podría esperarse si no hay lodo que penetre en la roca a lo largo de las zonas de debilidad, las líneas paralelas muestran las orientaciones de los planos débiles anisotrópicos proyectados en el plano perpendicular al eje del pozo. Las “orejas” (breakout) en ambos lados son el resultado de una falla debido a la anisotropía de la roca.
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Figura

Recomendaciones y mejores prácticas para la perforación de formaciones con planos de debilidad
• Consideraciones durante la planeación del diseño de la perforación del pozo:
o Caracterización geológica y estratigráfica en la trayectoria propuesta del pozo.
o Identificación de zonas potenciales precursoras con planos de debilidad como zonas de pasos de falla, cercanía a estructuras salinas, intrusiones de cuerpos calcáreos o lutíticos.
o Una vez identificadas las zonas de alto riesgo geológico, realizar un diseño de trayectoria direccional que evite o reduzca el contacto con estas zonas.
o La mejor opción es perforar de manera vertical la zona problemática, o con un ángulo de ataque de 90° con respecto al echado de la formación; en
caso de no ser posible evitar trabajos direccionales y perforar la sección de forma tangente, con una inclinación no mayor a 30°.
o Revisar la implementación de una configuración de geometría de pozo más robusta para considerar una TR de contingencia.
o Dependiendo de la frecuencia y la cantidad de aporte del derrumbe se deberá determinar si es conveniente aislar la zona o si permitirá continuar perforando hasta terminar la etapa programada, con base a la limpieza del agujero.
o Para el diseño de sartas el ensamble de fondo debe ser lo menos rígido posible, por lo que es conveniente reducir los puntos de estabilización.
o Usar zapata rimadora y colgador rotatorio y en caso de TR corrida usar casing runing, sin considerar puntos de restricción como centradores y procurar emplear conexiones lisas o semi-lisas.
Figura 17. Falla del agujero por tiempo de exposición debido a la anisotropía de la roca.
o El ritmo de penetración (ROP) deberá ser el óptimo para asegurar la limpieza del agujero, establecer estaciones de circulación con rotación para garantizar el acarreo de recortes y derrumbes.
o Considerar el monitoreo de registro de hidrocarburos de la zona problemática.
o Analizar la factibilidad de ampliar el intervalo problemático para asegurar la introducción de la TR.
o Contemplar el empleo de accesorios diferenciales de alto flujo (Big bore) con puertos laterales y/o disco de ruptura; se recomienda la conversión al cople flotador faltando uno o dos tramos del fondo programado.
o Normalmente las zonas de planos de debilidad tienen en su mayoría lutitas, por ende, la inhibición también es un factor adicional que pudiera causar problemas, se recomienda en fluidos de E.I., utilizar relaciones aceite/agua mayores de 80/20 y en caso del Campo A la formulación que funcionó fue de 90/10.
o Con base a los pozos de correlación, identificar, monitorear los eventos de vibración y realizar las mejores prácticas para su mitigación. Con base a los parámetros de perforación se puede definir ventanas de operación seguras.
• Para mitigar la presencia de derrumbe tabular y cierre del agujero durante la perforación, se recomienda lo siguiente:
o Bombeo de baches concentrados con material obturante o sellante, tales como: carbonatos, grafitos, asfaltos y celulósicos para tratar de reducir la interacción roca-fluido.
o Manejar filtrado bajo del fluido de perforación (< 2 ml).
o Realizar análisis de higrometría cada 20 m, tomando en referencia la información de la cabina de registros de hidrocarburos, con la finalidad de tener registros de salinidad de formación más continuos en la zona problemática.
o La salinidad del fluido de perforación deberá ser igual o mayor a la concentración de la formación para no provocar ósmosis inversa.
o Realizar viajes de repaso cada 500 metros perforados, o cada 96 horas de exposición del agujero descubierto (lo que ocurra primero), para
conformar la zona plástica con tendencia a cerrar el agujero.
o En caso de ampliación, desactivar el ampliador en el fondo del agujero antes de realizar el viaje a superficie.
o El backreaming de alta energía no es recomendable en zonas con planos de debilidad; en caso necesario se deberá analizar el riesgo. Considerar parámetros mínimos operativos aceptables dependiendo de la respuesta del incremento del torque y el arrastre durante el backreaming. Es necesario no detener la circulación para evitar que los derrumbes se decanten y empaquen la sarta.
o Analizar la factibilidad de emplear una herramienta rimadora parar efectuar backreaming.
o Manejar densidades de lodo y DEC mínimas, de acuerdo con el modelo geomecánico desde el inicio de la etapa, esto evitará perturbación en las zonas débiles y generación adicional de derrumbes.
o Definir arrastre máximo permitido de acuerdo con el diseño y la calibración en el pozo.
o Reducir el tiempo de exposición del agujero y evitar dejar el pozo estático por tiempo prolongado.
o Asegurar la limpieza del agujero con bombeo de baches viscosos cada dos lingadas, perforadas rotando y reciprocando la sarta.
o Al finalizar la perforación bombear un tren de baches viscosos con rotación y reciprocando la sarta.
Conclusiones
Identificar los eventos geológicos y de perforación, ayuda a realizar una caracterización geológica que permite localizar secciones con altos riesgos potenciales, dentro de las cuales se pueden ubicar las zonas con planos de debilidad.
La planeación ahora preventiva se deberá enfocar como primer paso para considerar las dificultades geológicas en el plan direccional implementado para tratar de reducir la perforación de estas zonas, o en su caso evitar trabajos direccionales al atravesarlas, así como ángulos elevados al cortar esta sección. La calibración del modelo geomecánico
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
es primordial para ajustar la densidad correcta de la etapa; siempre se debe emplear una densidad igual o ligeramente mayor a la presión de poro. El aumento de la densidad de lodo y las variaciones hidrostáticas alteran con mayor rapidez estos planos de debilidad, provocando pérdidas de circulación y mayor caída de derrumbe.
Dependiendo de la inestabilidad de la formación, se deberá evaluar si una zona determinada permite perforar la sección hasta el asentamiento programado, o si deberá aislarse con una TR de contingencia para poder continuar con la perforación, ya que en ocasiones no es posible continuar la perforación de toda la etapa programada como se planificó para el campo B, debido a la cantidad de derrumbe generado por la exposición del agujero, que da como resultado el atrapamiento de la sarta al realizar el viaje a superficie una vez finalizada la perforación.
La toma de información de las zonas problemáticas es de gran importancia, sin poner en riesgo la ejecución del proyecto. La recopilación de muestras litológicas y los registros en tiempo real (LWD), son herramientas excelentes para delimitar, evaluar la formación y tomar las decisiones mejores, por lo que es recomendable incluirlos durante toda la perforación.
Acorde a las experiencias obtenidas en los campos desarrollados, se determinaron las mejores prácticas operativas mostradas en este artículo, que están relacionadas con la limpieza del agujero, el manejo de las propiedades reológicas del fluido de perforación, mitigación de pérdidas de circulación con material obturante, mantener la DEC al mínimo, evitar trabajos de construcción direccional y reducir los tiempos de exposición del agujero.
Nomenclaturas
CC: Cuerpo calcáreo
DEC: Densidad equivalente de circulación
E.I.: Emulsión inversa
LWD: Logging While Drilling
NaCl: Cloruro de sodio
ROP: Ritmo de penetración
ST: Sidetrack
TR: Tubería de revestimiento
Referencias
Aadnoy, B. S. y Chenevert, M. E. 1987. Stability of Highly Inclined Boreholes. SPE Drill Eng 2 (04): 364–374. SPE16052-PA. https://doi.org/10.2118/16052-PA
Bradley, W. B. 1979. Failure of Inclined Boreholes. ASME. Journal of Energy Resources Technology 101 (4): 232-239. https://doi.org/10.1115/1.3446925
Fossen, H. 2016. Structural Geology, second edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Jackson, M. P. A. y Hudec, M. R. 2017. Salt Tectonics: Principles and Practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Li, Q., Yousefzadeh, A. y Aguilera, R. 2015. Anisotropic Wellbore Stability Model For Naturally Fractured and Foliated Formations with Multi-Weakness Plane Failure. Artículo presentado en SPE/CSUR Unconventional Resources Conference, Calgary, Alberta, Canadá, octubre 20-22. SPE175896-MS. https://doi.org/10.2118/175896-MS
Semblanza de los autores
Alan Juárez Reyes
Ingeniero Petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Inició su trayectoria profesional en el año 2012 en la compañía Weatherford con el puesto de Asistente de company man y posteriormente como Ingeniero de diseño de perforación y terminación de pozos.
En 2014 ingresó a Pemex Exploración y Producción como Ingeniero de pozo, se ha desempeñado también dentro de la empresa en otros puestos como Coordinador de operaciones en pozos HPHT, Ingeniero de diseño y soporte a la operación, y actualmente se desempeña como Ingeniero de diseño de perforación en la Gerencia de Ingeniería de Intervenciones a Pozos de Explotación.
José Miguel Cruz Oropeza
Ingeniero Petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera profesional como ingeniero de registro de hidrocarburos en la compañía ROTENCO.
En el año 2010 ingresó a Pemex Exploración y Producción como Ingeniero de diseño de perforación. Se ha desempeñado en puestos como Geomecánico, Coordinador de operaciones de perforación y reparación de pozos, Líder de especialidad de geomecánica, Líder de ingeniería de diseño y soporte a la operación; actualmente se desempeña como Especialista en geomecánica en la Gerencia de Ingeniería de Intervenciones a Pozos de Explotación.
Alan Juárez Reyes, José Miguel Cruz Oropeza
Recuperación mejorada como resultado de la inducción de ondas
Mario Ubaldo Rangel
José Emilio Santamaría Díaz
Reynaldo Bautista Morales
Rafael Santamaría Díaz
Fernando Samaniego Verduzco UNAM
Artículo recibido en agosto de 2023-evaluado-corregido y aceptado en septiembre de 2023
Resumen
Este trabajo presenta un nuevo modelo acoplado entre la ecuación de difusión y la ecuación de onda para analizar la recuperación mejorada de petróleo (EOR) de pozos en yacimientos. Se presentan experimentos de laboratorio que han validado el modelo. Las ondas que se propagan generadas por este método, a través de las características inherentes del sistema roca-fluido han llevado a modificaciones en las presiones capilares, retención de fluido en los poros, vibraciones de la roca y energía cinética en los fluidos. En consecuencia, estas alteraciones facilitan el flujo de petróleo hacia los pozos productores.
Palabras clave: Ondas inducidas, EOR, yacimiento, frecuencia, estimulación, vibraciones.
Enhanced oil recovery as result of induced waves
Abstract
This paper introduces a new coupled wave and diffusivity pressure equation model to analyze enhanced oil recovery (EOR) from reservoir wells. Laboratory experiments have validated the model. The propagating waves generated by this approach through the inherent characteristics of the rock-fluid system led to modifications in capillary pressures, pore fluid retention, rock vibrations, and kinetic energy in fluids. Consequently, these alterations facilitate the oil flow toward the producing wells.
Keywords : Induced waves, EOR, reservoir, frequency, stimulation, vibrations.
Introduction
Throughout the history of the petroleum industry induced waves have found various applications, including prospecting and pulse testing. Pulse testing involves the generation of induced waves (IW) within petroleum reservoirs through variations in flow rate and pressure changes. These induced waves create pseudo waves or pressure wave displacement through the porous media.
When induced pressure waves propagate through the reservoir, their movement is influenced by the radius of the investigation and their properties. The induced wave displacement within the formation occurs faster than the natural pressure drop wave.
The main objective of this paper is to validate through a coupled model of induced waves and diffusivity pressure equations, laboratory tests. The validation aims to
demonstrate the model’s effectiveness in simulating the increased production from wells.
Studies conducted worldwide have examined the effects of seismic waves within reservoirs, with observed increases in hydrocarbon production resulting from the seismic effect. In the 1970s there was a Russian report about increased oil production in a field due to an earthquake, in which the production increased during the event and continued for some time afterward. The report also mentioned a change in water cut, which persisted after the event and drew attention to the phenomenon.
Nikolaevskij (1996) conducted a study examining how both natural and artificial vibro-stimulation influence on relative permeabilities in porous media. Subsequently, in January 1997, a research team led by Davison initiated laboratory testing, Figure 1. This endeavor was followed by field tests (in Argentina) that spanned from 1999 to 2001. The objective of their research was the development of a specialized fluid for injection into downhole tools within oil wells. This innovation aimed to enhance oil production in water injection wells, thus bolstering secondary recovery techniques within oil fields.

Some significant findings from the 150 experiments conducted are (Spanos et al., 2003):
1. Appropriately applied dynamic excitation with the right frequency and magnitude increases flow rate in porous media.
2. There is no change in basic static permeability associated with this effect because the simulation sands are clean, dense, and rigidly held in place.
3. The flow enhancement occurs in single-phase liquid flow (a relative permeability explanation is therefore out of the question).
4. There are clear transient build-up and decay periods in flow rate as pulsing is periodically stopped and restarted.
5. There are concomitant internal changes in pressure distribution, even though the macroscopic external heads remain constant.
6. The presence of free gas suppresses the flow enhancement effect.
7. The effect occurs for all liquids and permeabilities, but of course the lower the intrinsic static permeability the smaller the flow rate increase.
Remarkably, the research conducted by Davison’s team led to the conclusion that wave induction, could exclusively be achieved by the hydraulic generation of pulses within the well, coupled with their downhole tool. This approach was deemed the most suitable, as it effectively prevented any
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
Figure 1. The laboratory experiments were conducted using a confined rectangular sand pack arrangement, where water is injected in pulses. In other words, the injection line serves as the source of waves (pulses) (Dusseault et al., 2000)
adverse effects on the well’s mechanical integrity. In this setup, the injection frequency is hydraulically controlled, transmitting it from the surface to the desired depth. This configuration initiates a wave disturbance that propagates through the fluid and from the fluid into the formation. The primary challenge lies in the significant attenuation of vibrations from the tool’s tip within the wellbore, resulting in the loss of a substantial portion of the vibration inside the well. Figure 2.

Figure 2. Illustrates the fundamental configuration of pulsatile water injection.
In 2005, Ariadji conducted laboratory experiments, that highlighted frequency as the second most crucial parameter to consider in such investigations.
Recently, Rangel et al. (2020) presented evidence showing that induced mechanical waves can significantly diminish the duration of testing, necessary for studying the characteristics
Development
of the formation. This reduction in testing time can be attributed to changes (contraction - dilatation) in porous media by waves. (Geertsma, 1957), (Corapcioglu,1996), (Biot, 1962), (Bear and Corapcioglu, 1989), (Garg, 1971), (Ishihara et al.,1981), (Madsen, 1978), (Mynett,1983), (Nikolaevskihe formationl., 1996), and (Richart et al., 1970). Specifically, the waves introduce energy into the system through vibrational forces. It is crucial to emphasize that these vibrations are generated by a mechanical device, as opposed to being pulse-driven (injection fluid), Figure 3.

Figure 3. Waves are induced through a device temporarily anchored to the wellbore walls as the source of vibration to propagate through the porous medium (Rangel et al., 2022).
Chen et al. (2020) investigated vibro-stimulation as an enhanced oil recovery (EOR) method, using modified Maxwell’s equations to model the reservoir system. However, it is crucial to consider the rock-fluid-pressure drop system to accurately represent the process.
An analysis using the solutions for the wave’s displacement through the porous media is presented. The mathematical model is based on the momentum balance equation for the formation and its saturating fluid, Eqs. 1 and 2 (Bear, 2018):
(1)
The general fluid flow model is given by Eq. 3 (Rangel et al, 2020):

The general model considering the compressible porous medium is given by Eqs. 4 and 5:
The main assumptions for this work are incompressible fluid for linear and radial geometries, see Appendices A and B. The dilation of the porous medium has immediate effects on the fluid, and therefore when the fluid expands within the porous medium, the impact of the waves is directly reflected in the flow of the fluid through the porous medium (Bear and Corapcioglu, 1989), and (Dusseault et al., 2000). Hence, it is valid in a model to neglect the dilation of the
porous medium and subsequently add its contribution to oil production (rock and fluid dilation). The term “vibratiopermatio” is introduced to describe the effect of mechanical waves (such as seismic waves and non-acoustic mechanical vibration waves) on the porous medium, which contributes to fluid production through the dilation of the rock-fluid system, see Appendix C
Dilation of the rock (Eq. 6) and the fluid (Eq. 7) as a result of wave induction, exclusively considering the term related to wave propagation (Corapcioglu, 1991), are expressed by Eqs. 6 and 7:

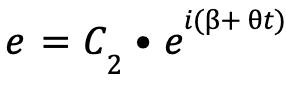
Dilation of the rock (Eq. 8) and the fluid (Eq. 9) considering the term related to wave attenuation:

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

where the attenuation term (Corapcioglu, 1991):

and propagation terms (Corapcioglu, 1991):

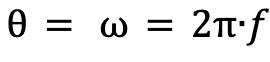
Discussion
For a closed reservoir model, the waves displacements in the solid are expressed by Eq.13 and in the fluid Eq. 14, see Appendix A Eqs. (A.25 and A.26):

The radial model for the above-described conditions is given by Eqs. 15 and 16:

(13)
(14)
(15)

The solid and fluid numerical solutions for Eqs. (15 and 16), are described in Appendix B given by Eqs.17 and 18:
Finite differences of wave displacement in the solid:

Finite difference of wave displacement in the fluid:
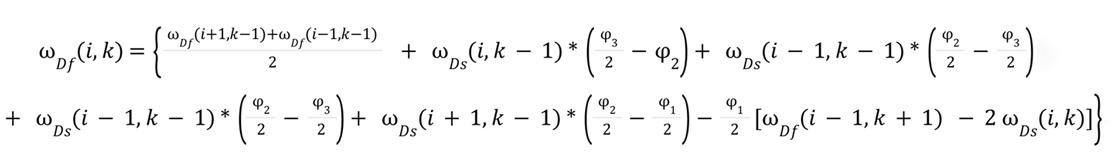
The vibratio - permatio effect modifies in a dimension smaller than the final wave propagation in the porous medium, therefore solutions Eqs. 13, 14, 17 and 18 are valid to determine the wave propagation velocity (In the following, we will not differentiate between wave propagation velocity and propagation itself).
The additional production induced by the wave effect can be calculated for a laboratory core using the modified Darcy’s law Eq. 19, see Appendix C Eqs. (C.23 and C.24):

Results
The NWTN value determines the scope of waves that can disturb the porous media, See Eq. (A.5); it can be observed that the NWTN value depends on induction time, reservoir length, and wave speed. It can be observed that the reservoir length and speed reached by the wave depend on the nature of the reservoir. The only values that can be modified are induction time and frequency. The induction time and frequency determine the energy supplied to the reservoir and the resonance pattern that can be used to
modify the flow of fluids to the well. Figure 4 shows the behavior of the travel of the induced wave, varying the induction frequency. It can be observed that at higher frequencies the displacement is smaller, yet faster, whereas at lower frequencies the wave’s displacement is more significant over a longer period of time. It is evident that the wave travels faster at higher frequencies, while at lower frequencies it covers greater distances. In other words, for its optimal application, one must determine the desired perturbation length or response time.
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
(18)

Figure 4. The graph displays three wave displacements within the same porous medium, where only the induction frequency was modified. (Rangel et al, 2020). []
The induction of waves changes the energy of the porous medium concerning effective stress, which in turn enhances fluid flow through the medium, leading to an increase in production. The initial part of this research, which focused on investigating reservoir properties and boundary knowledge through induced wave well-testing, was presented in 2020 by Rangel et al. The subsequent part of the research, which is the focus of this work, will be discussed next.
The vibratio-permatio effect that occurs due to the artificial induction of waves takes place from the well, which is the
source, to where the properties of the porous medium allow it, meaning that its effect is attenuated or nullified. In order to determine the velocity of waves within a porous medium, the previously introduced equations (Eqs. 13, 14, 17, and 18) can be used to solve Eqs. 8 and 9. It is essential to understand these equations to improve the flow capacity and spatial extent of the porous medium. Figure 5 illustrates the dilation-contraction behavior of the medium and its e tent . f = 1 [cp], k = 400 [md]).

Figure 5. The deformation propagates cyclically through the porous medium with respect to the induction time and attenuates. Notably, it almost entirely attenuates at 30 meters.
The propagation of waves can extend over long distances, as shown in Figure 6, where it is evident that the waves attenuate at rD = 0.5 for short times. It should be noted that the study of wave propagation at long times, although the
solutions are presented in Appendices A and B, is beyond the scope of this work. The wave oscillates periodically in the porous medium, with the oscillation pattern depending on the induction frequency.

Figure 6. The nature of the waves through porous media with respect to the time, for a wave transmission number NWTN = 500, dimensionless frequency wD = 0.001, and dimensionless hydraulic diffusivity ηDiw = 5 at, short times.
A detailed view of the wave displacement reveals its behavior, propagation, and attenuation. For an extension of Figure 6, from rD = 0, tD = 0, rD = 0.625 at tD = 30. Figure 7 illustrates the displacement concerning the traveled distance. Some similarity in displacement behavior can be
observed, in contrast to Figure 5, where the deformation caused by the vibratio-permatio effect is evident. This area represents the extent of the wave’s reach, and it is essential to note that the area affected by the vibration-permeation effect is smaller than the wave’s reach.
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Figure 7. The waves oscillate over time, gradually becoming weaker. The area of displacement, which is up to rD = 0.625, exhibits cyclical oscillations that affect the porous medium.
A simulation for a reservoir with a radial wave range of 30 [m] was conducted using a laboratory-validated model (explained later), having the following properties: = 0.25, f = 1 [cp], and k = 400 [md]. The simulation showed that
the reservoir’s flow capacity was enhanced (ERFC) by 1080 [STB/D], indicating an improved fluid contribution of the porous medium. Figure 8 shows the cumulative production due to the induced waves.
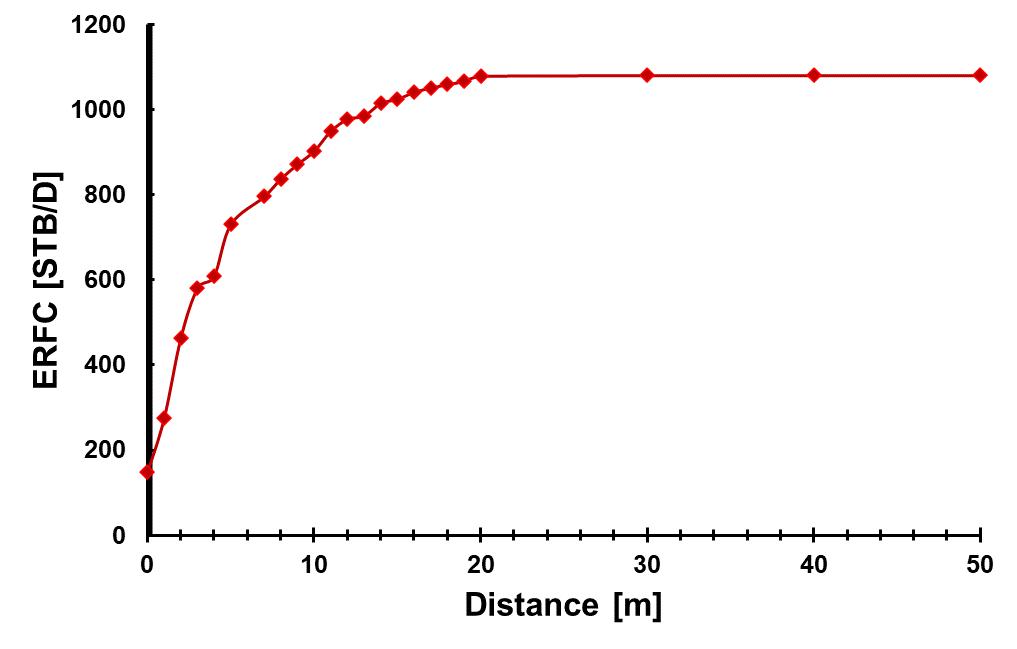
Figure 8. Enhancement of reservoir’s flow capacity within first 30 meters from wave source; additional 1080 [STB/D] production was achieved.
Based on the results of the permeability test (last data), it has been determined that if the permeability is less than 100 [md], the ERFC can be considered insignificant, which
limits the applicability of this method. On the other hand, when the permeability exceeds 200 [md], the method becomes more feasible, Figure 9.

Figure 9. Low permeability values difficult the vibratio-permatio effect, thus rendering its successful implementation contingent upon either high permeability, or as an alternative a low dynamic viscosity.
To understand why the ERFC decreases when permeability is lower, Figure 10 illustrates a sensitivity study of porous medium dilation concerning its permeability. While a frequency of 350 [Hz] causes deformation of the medium up
to 30 [m] for a permeability of 100 [md], the extent wave´s deformation for a permeability of 400 [md] exceeds 50 [m], resulting in a more significant flow increase.

Figure 10. Illustrates the deformation caused by wave induction at two different permeabilities, where it can be observed that higher permeability results in a greater wave amplitude, indicating a larger sweep of the zone. Furthermore, higher permeability leads to a greater extent of dilation.
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
The laboratory tests were carried out using a confined cylindrical sand core initially saturated with 100% brine. Subsequently, the brine is displaced with oil, the injection line is closed, and the production line is opened. Oil is produced and closed when it reaches the predetermined volume. The production time for the volume is recorded,
and this procedure is repeated 50 times. Then, the same process is repeated, but with the induction of waves directly into the core, and the time is recorded with the exact objective 50 times. Finally, the production rate is calculated, and the results are analyzed, Figure 11.

Figure 11. The laboratory tests for this work were conducted by inducing mechanical-vibratory waves (W/WAVES) directly into the core, thereby improving production compared to without wave (WO/WAVES) induction.
The lab report shows 100 displacements, 50 without induced waves (WO/WAVES) at 52.5 [BPD] rate, and 50 with induced waves (W/WAVES) at 126.5 [BPD] rate.
The improved production rate can be observed at a ratio factor of 2.4 for this case, Table 1
Table 1. The porous media used was unconsolidated sand cores (from Tláhuac mines, Mexico City).
In the laboratory tests, the deformation of the porous medium was carried out on pressurized packed sand cores with the following characteristics: = 0.2 (average), k = 1.7 [Darcys] (average), and μf = 0.064 [cp]. As observed
in the previous results, dilation is measured by the pressure increase within the system, which results in an increase in production. Figure 12 shows the expansion-contraction induced by the 350 [Hz] wave propagation in the cores.

Figure 12. Illustrates the expansion of the porous medium in the laboratory core, which occurred at a frequency of 350 [Hz] and a distance of 0.1 [m]. This expansion caused an increase in pressure and immediate expulsion of the fluid contained, leading to a boost in production.
Figure 13 shows the cumulative production due to wave induction as a function of the sweep distance. The ordinate at the origin represents the original production (WO/ WAVES). The cumulative production up to 0.1 [m] is the
increase in production achieved by wave induction; it can be observed that it differs by 3.15 [%] from the mathematical model in the laboratory report. Therefore, the model is validated through these results.
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz

Figure 13. Enhancement of reservoir’s flow capacity in the lab’s core of length 0.1 [m]. The results indicate that the model used in the laboratory report is validated, as it differs by only 3.15 [%] from the observed increase in production, 127Lab [BPD], 123Lab [BPD].
Conclusions
Induced mechanical waves (vibrations) increase the well rate.
The general new model for harnessing wave induction in porous media was introduced.
The mathematical model was validated based on laboratory tests with an error of 3.15 [%].
The properties of the porous medium determine wave sweep, with attenuation indicating applicability barriers. Application depends on permeability, porosity, and the dynamic viscosity of the fluid.
The wave sweep simulation up to 30 [m] for a reservoir for = 0.25, μf = 1 [cp], and k = 400 [md], reports an increase in production of 1080 [STB/D] using this method.
Nomenclature
a = s function [dl]
AT = Cross-sectional area,[m2,cm2]
c = Wave velocity,

c1 = Constant One of integration, [dl]
c2 = Constant two of integration, [dl]
cf = Formation Compressibility, [psi-1, Pa-1]
e = Fluid dilation
emax = Maximum Dilation Fluid, [dl]
f = Frequency,

g = Local acceleration,

G = Solid shear modulus, psi
k = Permeability, [md]
K = Bulk Modulus , [Pa, psi]
kil = Permeability tensor, [mD]
kwd = Displacement coefficient, [dl]
Lcore = Core Length [m]
NUE = Normalized number, [dl]
NWTN = Wave transmission numbers, [dl]
p = System pressure, [Pa]
pf = Fluid pressure, [psi]
q = Production Rate ,

qERFC = Production Rate due to Enhanced Reservoir Flow Capacity,

r = Propagation radius, [m]
rD = Dimensionless radius, [dl]
rdrn = Drainage radius, [m]
rsrc = Wave Propagation Source Radius, [m]
s = Laplace´s constant, [dl]
t = Time, [s]
tD = Dimensionless time, [dl]
tind = Induced time, [dl]
tnat = Natural time, [dl]
u = Laplace´s variable, [dl]
ui,j,k = Vector Displacement, [dl,m,cm]
u0x = Reference displacement, [m]
U = Vector Displacement, [dl,m,cm]
UDf = Dl fluid wave displacement, [dl]
ŪDf = Dl fluid wave Laplace domain displacement, [dl]
UDs = Dl solid wave displacement, [dl]
ŪDs = Dl solid wave Laplace domain displacement, [dl]
wfi = Fluid displacement vector, [m]
wfl = Fluid displacement vector, [m]
wsi = Solid displacement vector, [m]
wsl = Solid displacement vector, [m]
x = Distance, [m]
xe = Reference distance, [m]
xD = Dimensionless distance, [dl]
xi = Distance on i’s coordinate, [m]
y = y-axis Direction, [dl]
z = Elevation, z-axis m, [dl]
α = Compresibility ratio, [dl]
β = Propagation term,

γ = Shear Displacement, [m,cm,dl]
∈ = Rock dilation, [dl]
∈max = Maximum rock dilation, [dl]
η = Hydraulic diffusivity,

ηDiw = Dl hydraulic diffusivity due to induced waves, [dl]
θ = Propagation term, [Hz]
λ = Lamé's Second Parameter, [Pa, psi]
µ = Fluid viscosity, [cp]
µ f = Fluid viscosity, [cp]
ρf = Fluid density,

ρs = Rock density,

σsji = Stress tensor, [psi]
σi,j,k,t = Stress tensor, [psi,Pa]
ϕ = Porosity, [dl]
ωD = Dl wave frequency, [dl]
ωf = Fluid wave displacement, [m]
ωs = Solid wave displacement, [m]
References
1. Allen, N. F., Woods, R. D., and Richart, F. E. 1980. Fluid Wave Propagation in Saturated and Nearly Saturated Sands. Journal of the Geotechnical Engineerig Division, ASCE 106 (3): 235-254. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0000931
2. Ariadji, T. 2005. Effect of Vibration on Rock and Fluid Properties: On Seeking the Vibroseismic Technology Mechanisms. Paper presented at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Jakarta, Indondesia, April 5-7. SPE 93112. https://doi.org/10.2118/93112-MS
3. Auriault, J. L., Lebaigue, O., and Bonnet, G. 1989. Dynamics of Two Immiscible Fluids Flowing through Deformable Porous Media. Transport in Porous Media 4: 105-128. https://doi.org/10.1007/BF00134993
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
4. Ba, J., Ma, R., Carcione, J. M. et al. 2019. Ultrasonic Wave Attenuation Dependence on Saturation in Tight Oil Siltstones. Journal Petroleum Science and Engineering 179 (August): 1114-1122. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.04.099
5. Basak, P., and Madhav, M. R. 1978. Effect of the Inertia Term in One-Dimensional Fluid Flow in Deformable Porous Media. Journal of Hydrology 38 (1-2): 139-146. https://doi.org/10.1016/0022-1694(78)90138-5.
6. Bear, J., and Corapcioglu, M. Y. 1989. Wave Propagation in Saturated Porous Media-Governing Equations. International Symposium on Wave Propagation in Granular Media, ASME Winter Annual Meeting.
7. Bear, J., and Corapcioglu, M. Y., eds. 1991. Transport Processes in Porous Media. Dordrecht: Springer-Science+Bussines Media. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3628-0.
8. Bear, J. 2018. Modeling Phenomena of Flow and Transport in Porous Media. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72826-1
9. Berryman, J. G. 1981a. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Journal of the Acoustical Society of America 69: 416-424. https://doi.org/10.1121/1.385457
10. Berryman, J. G. 1981b. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media II. Journal of the Acoustical Society of America 70 (6): 1754-1756. https://doi.org/10.1121/1.387193.
11. Berryman, J. G. 1986. Elastic Wave Attenuation in Rocks Containing Fluids. Applied Physics Letters 49 (10): 552554. https://doi.org/10.1063/1.97092
12. Berryman, J. G. 1988. Seismic Wave Attenuation in Fluid-Saturated Porous Media. In Scattering and Attenuations of Seismic Waves, Part I, eds. K. Aki, R. S. Wu, 423-432. Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-7722-0_21
13. Biot, M. A. 1956a. Theory of Propagation of Elastic Wave in a Fluid-Saturated Porous Solid. I. Low Frequency Range. Journal of the Acoustical Society of America 28 (2): 168-178. https://doi.org/10.1121/1.1908239
14. Biot, M. A. 1956b. Theory of Propagation of Elastic Waves in a Fluid-Saturated Porous Solid. II. Higher Frequency Range. Journal of the Acoustical Society of America 28 (2): 179-191. https://doi.org/10.1121/1.1908241.
15. Biot, M. A. 1962a. Generalized Theory of Acoustic Propagation in Porous Dissipative Media. Journal of the Acoustical Society of America 34 (9A): 1254-1264. https://doi.org/10.1121/1.1918315
16. Biot, M. A. 1962b. Mechanics of Deformation and Acoustic Propagation in Porous Media.
Journal of Applied Physics 33 (4): 1482-1498. https://doi.org/10.1063/1.1728759.
17. Brutsaert, W. 1964. The Propagation of Elastic Waves in Unconsolidated Unsaturated Granular Mediums. Journal of Geophysical Research 69 (2): 243-257. https://doi.org/10.1029/JZ069i002p00243
18. Chen, A. H. D. 1986. Effect of Sediment on EarthquakeInduced Reservoir Hydrodynamic Response. Journal of Engineering Mechanics, ASCE 112 (7): 654-663. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)0733-9399(1986)112:7(654)
19. Chen, X., Zhong, W., He, Z. et al. 2016. FrequencyDependent Attenuation of Compressional Wave and Seismic Effects in Porous Reservoirs Saturated With Multi-Phase Fluids. Journal Petroleum Science and Engineering 147 (November): 371-380. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2016.08.031
20. Choon, T. W., Aik, L. K., Aik, L. E. et al. 2012. Investigation of Water Hammer Effect through Pipeline System. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology 2 (3): 246-251. https://doi.org/10.18517/ijaseit.2.3.196
21. Corapcioglu, M. Y., and Tuncay, K. 1996. Propagation of Waves in Porous Media. In Advances in Porous Media, ed. M. Y. Corapcioglu, Chap. 5, 361-440. Amsterdam: Elsevier.
22. Davidson, B. C., Dusseault, M. B., and Spanos, T. J. T. 1997. Comments on the Mechanisms Responsible for Pressure Pulse Enhancement of Fluid Flow in Oil Reservoirs. PE-TECH Inc. Internal Document.
23. Durgut, I., Gudmundsson, J. S., and Di Lullo, A. 2019. Investigating the Use of Pressure Pulses to Assess Near Wellbore Reservoir Parameters. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 7 (2): 331-345.
24. Dusseault, M., Davidson, B., and Spanos, T. 2000. Pressure Pulsing: The Ups and Downs of Starting a New Technology. J Can Pet Technol 39 (04): 13-17. PETSOC00-04-TB. https://doi.org/10.2118/00-04-TB
25. Favorskaya, A. V., and Petrov, I. B. 2016. Wave Responses from Oil Reservoirs in the Arctic Shelf Zone. Doklady Earth Sciences 466: 214–217. https://doi.org/10.1134/S1028334X16020185
26. Finjord, J. 1990. A Solitary Wave in a Porous Medium. Transport in Porous Media 5: 591-607. https://doi.org/10.1007/BF00203330.
27. Garg, S. K. 1971. Wave Propagation Effects in a Fluid-Saturated Porous Solid. Journal of Geophysical Research 76 (32): 7947-7962. https://doi.org/10.1029/JB076i032p07947.
28. Garg, S. K., Brownell, D. H., Pritchett, J. W. et al. 1975. Shock-Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous
Media. Journal of Applied Physics 46 (2): 702-713. https://doi.org/10.1063/1.321634
29. Garg, S. K., and Nayfeh, A. H. 1986. Compressional Wave Propagation in Liquid and/or Gas Saturated Elastic Porous Media. Journal of Applied Physics 60 (9): 3045-3055. https://doi.org/10.1063/1.337760
30. Gassman, F. 1951. Elastic Waves through a Packing of Spheres. Geophysics 16 (4): 673-685. https://doi.org/10.1190/1.1437718.
31. Geertsma, J. 1957. The Effect of Fluid Pressure Decline on Volume Changes of Porous Rocks. In Transactions of the Society of Petroleum Engineers, Vol. 210, SPE-728-G, 331-340. Richrdson, Texas, USA: Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/728-G
32. Geertsma, J., and Smit, D. C. 1961. Some Aspects of Elastic Wave Propagation in Fluid Saturated Porous Solids. Geophysics 26 (2): 169-181. https://doi.org/10.1190/1.1438855
33. Guo, X., Du, Z., Li, G. et al. 2004. High Frequency Vibration Recovery Enhancement Technology in the Heavy Oil Fields of China. Paper presented at the SPE International Thermal Operations and Heavy Oil Symposium and Western Regional Meeting, Bakersfield, California, USA, March 16-18. SPE-86956-MS. https:// doi.org/10.2118/86956-MS
34. Hardin, B. D., and Richart, F. E. 1963. Elastic Wave Velocities in Granular Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE 89 (1): 33-65. https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0000493
35. Hong, S. J., Sandhu, R. S., and Wolfe, W. E. 1988. On Garg’s Solution of Biot’s Equations for Wave Propagation in a One-Dimensional Fluid Saturated Elastic Porous Solid. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 12 (6): 627-637. https://doi.org/10.1002/nag.1610120605.
36. Hsieh, L., and Yew, C. H. 1973. Wave Motions in a Fluid-Saturated Porous Medium. ASME. Journal of Applied Mechanics 40 (4): 873-878. https://doi.org/10.1115/1.3423180
37. Iida, K. 1938. The Velocity of Elastic Waves in Sand. Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokio Imperial University 16 (1): 131-144. https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/88820691
38. Ishihara, K., Shimizu, K., and Yamada, Y. 1981. Pore Water Pressures Measured in Sand Deposits During an Earthquake. Soils and Foundations 21 (4): 85-100. https://doi.org/10.3208/sandf1972.21.4_85.
39. Jones, J. P. 1969. Pulse Propagation in a Poroelastic Solid. ASME. Journal of Applied Mechanics 36 (4): 878880. https://doi.org/10.1115/1.3564789.
40. Kurawle, I., Kaul, M., Mahalle, N. et al. 2009. Seismic EOR—The Optimization of Aging Waterflood
Reservoirs. Paper presented at the SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, Aberdeen, UK, September 8-11. SPE-123304-MS. https://doi.org/10.2118/123304-MS.
41. Lee, J. 1982. Well Testing, Vol. 1. Richardson, Texas, USA: SPE Textbook Series, Society of Petroleum Engineers.
42. Levin, M. P. 1996. On the Propagation of Pressure Waves in Saturated Porous Media. Fluid Dynamics 31: 865–867. https://doi.org/10.1007/bf02030105
43. Lévy, T. 1979. Propagation of Waves in a FluidSaturated Porous Elastic Solid. International Journal of Engineering Science 17 (9): 1005-1014. https://doi.org/10.1016/0020-7225(79)90022-3
44. Madsen, O. S. 1978. Wave-Induced Pore Pressures and Effective Stresses in a Porous Bed. Géotechnique 28 (4): 377-393. https://doi.org/10.1680/geot.1978.28.4.377
45. Matthews, C. S., and Russell, D. G. 1967. Pressure Buildup and Flow Tests in Wells, Vol. 1. Richardson, Texas, USA: SPE Monograph Series, Society of Petroleum Engineers.
46. Metzger, H. A. 1958. Preliminary Report on Fracturing by Vibration - A New Method of Well Stimulation. J Pet Technol 10 (11): 13-16. SPE-1107-G. https://doi.org/10.2118/1107-G.
47. Mynett, A. E., and Mei, C. C. 1983. Earthquake-Induced Stresses in a Poro-Elastic Foundation Supporting a Rigid Structure. Géotechnique 33 (3): 293-303. https://doi.org/10.1680/geot.1983.33.3.293
48. Nabor, G. W., and Barham, R. H. 1964. Linear Aquifer Behavior. J Pet Technol 16 (05): 561–563. SPE-791-PA. https://doi.org/10.2118/791-PA
49. Nikolaevskiy, V. N., Lopukhov, G. P., Liao, Y. et al. 1996. Residual Oil Reservoir Recovery With Seismic Vibrations. SPE Prod & Fac 11 (02): 89–94. SPE-29155-PA. https://doi.org/10.2118/29155-PA
50. Pascal, H. 1986. Pressure Wave Propagation in a Fluid Flowing through a Porous Medium and Problems Related to Interpretation of Stoneley’s Wave Attenuation in Acoustical Well Logging. International Journal of Engineering Science 24 (9): 1553-1570. https://doi.org/10.1016/0020-7225(86)90163-1.
51. Plona, T. J. 1980. Observation of a Second Bulk Compressional Wave in a Porous Medium at Ultrasonic Frequencies. Applied Physics Letters 36 (4): 259-261. https://doi.org/10.1063/1.91445.
52. Prevost, J. H. 1985. Wave Propagation in FluidSaturated Porous Media: An Efficient Finite Element Procedure. International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering 4 (4): 183-202. https://doi.org/10.1016/0261-7277(85)90038-5
53. Raats, P. A. C., and Klute, A. 1969. Transport in Soils: The Balance of Momentum. Soil Science Society America
63, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
Journal 32 (4): 452-456. https://doi.org/10.2136/sssaj 1968.03615995003200040013x
54. Rangel Gutiérrez, M. U., Santamaría Díaz, E., Bautista Morales, R. et al. 2020. Induced Waves Well Testing. XXXV Jornadas Técnicas AIPM, CDMX, México, noviembre 27.
55. Rangel Gutiérrez, M. U., Samaniego Verduzco, F., Santamaría Diaz, J. E. et al. 2022. Inducción de Ondas Mecánicas como Método de Recuperación, como Proceso de Asistencia a los Distintos Métodos de Recuperación Conocidos, Solos o Combinados para el Aprovechamiento de la Producción de Hidrocarburos y para Fracturamiento en Yacimientos Petroleros (Número de solicitud MX/a/2022/015425). Fecha de presentación: 05/12/2022. Clasificación CIP: E21B 43/16; C09K 8/58. Clasificación CPC: E21B 43/16; C09K 8/58; C09K 8/584.
56. Richart, F. E., Hall, J. R., and Woods, R. D. 1970. Vibrations of Soils and Foundations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
57. Santos, J. E. 1986. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Part I: The Existence and Uniqueness Theorems. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 20 (1): 113-128. https://doi.org/10.1051/m2an/1986200101131
58. Santos, J. E., and Oreña, E. J. 1986. Elastic Wave Propagation in Fluid-Saturated Porous Media. Part II: The Galerkin Procedures. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 20 (1): 129-139. https://doi.org/10.1051/m2an/1986200101291.
59. Santos, J. E., Douglas, J., Corberó, J. et al. 1990. A Model for Wave Propagation in a Porous Medium Saturated by a Two-Phase Fluid. Journal of the Acoustical Society of America 87 (4): 1439-1448. https://doi.org/10.1121/1.399440
60. Smith, P. G., and Greenkorn, R. A. 1972. Theory of Acoustical Wave Propagation in Porous Media. Journal of the Acoustical Society of America 52 (1B): 247-253. https://doi.org/10.1121/1.1913086.
61. Spanos, T., Davidson, B., Dusseault, M. et al. 2003. Pressure Pulsing at the Reservoir Scale: A New IOR Approach. J Can Pet Technol 42 (02): 16-28. PETSOC-03-02-01. https://doi.org/10.2118/03-02-01.
62. Spurk, H. J., and Aksel, N. 2008. Fluid Mechanics, second edition. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73537-3.
63. Sun, Q., Retnanto, A., and Amani, M. 2020. Seismic Vibration for Improved Oil Recovery: A Comprehensive Review of Literature. International Journal of Hydrogen Energy 45 (29): 14756-14778. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.227.
64. Westermark, R. V., Brett, J. F., and Maloney, D. R. 2001. Enhanced Oil Recovery with Downhole Vibration Stimulation. Paper presented at the SPE Production and Operations Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, USA, March 24-27. SPE-67303-MS. https://doi.org/10.2118/67303-MS
Appendix A – Solution for the Closed Linear Reservoir Model
The dimensionless variables for the present problem are next defined:
Dimensionless time:

Dimensionless solid wave displacement:
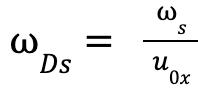
Dimensionless fluid wave displacement:
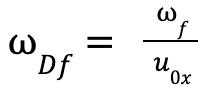
(A. 1)
(A. 2)
(A. 3)
Dimensionless distance:
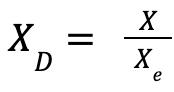
Wave transmission number:

Hydraulic diffusivity:

Dimensionless hydraulic diffusivity due to induced waves:
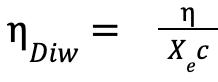
Initial and boundary conditions Eqs. A.8 – A.11:
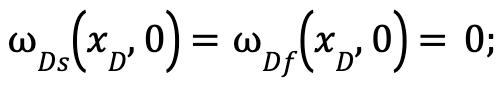
Wave condition Eqs. A.9 – A.11:
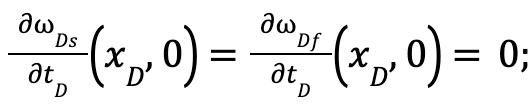


(A. 4)
(A. 5)
(A. 6)
(A. 7)
(A. 8)
9)
(A. 10)
11)
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
(A.
(A.
Including the former considerations of this work, when employing dimensionless variables for Eqs. 1 and 2, the procedure is carried out as follows:
Wave propagation in the solid is described as follows:

where, the fluid wave displacement in Laplace domain is:

Wave propagation within the fluid is:

Transforming Eqs. (A.14 and A.12) into Laplace domain:

The Differential equation in Laplace domain results:
where, solid wave displacement in Laplace domain from Eq. (A.16) is:
The solution of the solid wave displacement in Laplace domain:

(A. 12)
(A. 13)
(A. 14)
(A. 15)
(A. 16)
(A. 17)
(A. 18)
where:

Applying the inverse Laplace transformation for the solid wave displacement solution gives:
19)
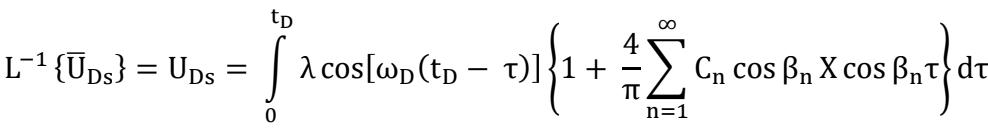
20)
Applying the convolution integral to find the time-domain solution for wave propagation displacement in the fluid gives:

where

At early time:

At long time:
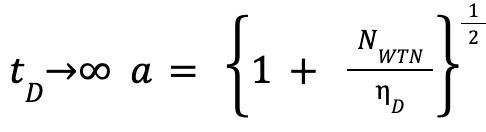
(A. 21)
(A. 22)
(A. 23)
(A. 24)
Finally, the solution for wave displacement in both phase is obtained from direct inversion of Eqs. A.20 and A.21:
25)
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
(A.
(A.
(A.
The wave displacement in the fluid being:
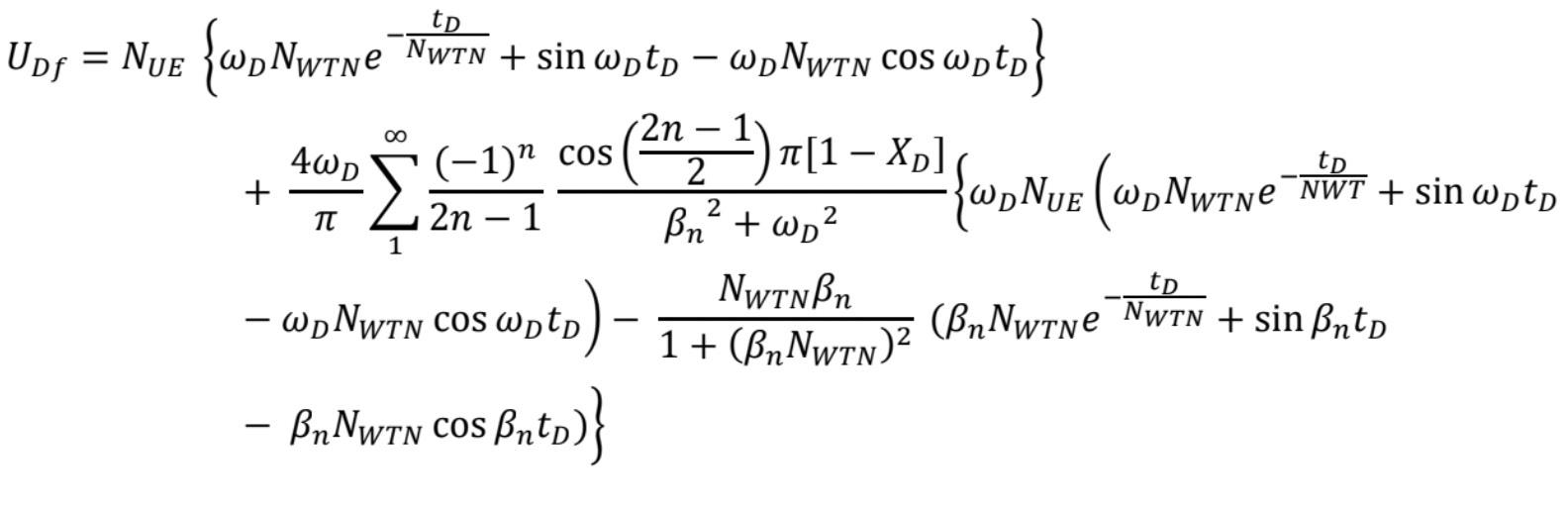
Appendix B – Solution for the Radial Closed Reservoir Model
The numerical solution of Eqs. 6 and 7 is presented in the following section, Eqs. B.1 and B.2 are solved through the finite difference method; the wave displacement in the solid is given by:
Finite differences for wave displacement in the fluid being:

where:


(A. 26)
(B. 1)
(B. 2)
(B. 3)
(B. 4)


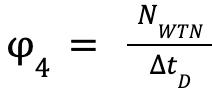
Dimensionless radius is defined as the ratio of the difference between the propagation radius and the initial source radius, that is, from the wellbore face into the porous medium, with the limit of the drainage radius of the reservoir:
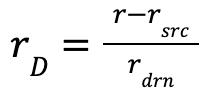
Appendix C – Vibratio – Permatio Model
8)
For Biot’s formulation for stress-strain relationships for a fluid saturated elastic porous medium, the components of the strain tensor of the solid matrix are:

The dilation of rock (є) is expressed in terms of displacement vector (ui,j,k) as:
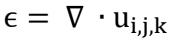
Assuming irrotational rock strain, the components of strain tensor of the fluid are:

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
(B. 5)
(B. 6)
(B. 7)
(B.
(C. 1)
(C. 2)
(C. 3)
(C. 4)
(C. 5)
The dilation of the fluid (e) is expressed in terms of the displacement vector (U) as:

It should be pointed out that this expression is not the actual strain in the fluid, but simply the divergence of the fluid displacement, which itself is derived from the average volume flow through the pores (Corapcioglu and Tuncay, 1996).



where:
(C. 6)
Assuming the shear fluid stress is considered with the dynamic viscosity of the fluid.
Following Biot 1956, Corapcioglu and Tuncay 1996, assuming the solid skeleton of porous media is isotropic and for the relatively small deviations, it is perfectly elastic. The stress –strain relationships are expressed by:
(C. 7)
(C. 8)
(C. 9)

(C. 10)
The geomechanical terms for the determination of the resultant stress in fluid (Eq. C.12) and rock (Eq. C.11) dilation:


where:

(C. 11)
(C. 12)
(C. 13)
Dilations of the rock (Eq. C.14) and fluid (Eq. C.15) as a result of wave induction, exclusively considering the term related to wave propagation (Corapcioglu and Tuncay, 1996):


(C. 14)
(C. 15)
Dilations of the rock (Eq. C.16) and the fluid (Eq. C.17) considering the term related to wave attenuation:


where attenuation term (Corapcioglu and Tuncay, 1996):

and propagation terms (Corapcioglu and Tuncay, 1996):


(C. 16)
(C. 17)
(C. 18)
(C. 19)
(C. 20)
The stress in the fluid ( ), is proportional to the fluid pressure (p) by (Corapcioglu and Tuncay, 1996):

For all directions:

Darcy’s Law:

(C. 21)
(C. 22)
(C. 23)
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
Modifying Darcy’s Law for quantifying the production due to induced waves for one direction:

Or
25)
The propagation was determined by solving Eqs. (1 and 2) and was used to solve Eq. (C.25), thus obtaining the complete solution.
Semblanza de los autores
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez
Obtuvo la Licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente está completando su Maestría en ingeniería en la misma institución. Anteriormente, trabajó como Ingeniero de yacimientos para XPETRUS. Es profesor adjunto en la UNAM y actualmente se desempeña como consultor para Methane Storm Energy.
Fernando Samaniego Verduzco
Obtuvo el título de Licenciatura y Maestría en la Universidad Nacional de México y un Doctorado en la Universidad de Stanford, todos en Ingeniería Petrolera. Ha trabajado para el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, PEMEX y actualmente es profesor emérito de Ingeniería Petrolera en la Universidad Nacional de Autónoma de México.
José Emilio Santamaría Díaz
Obtuvo una Licenciatura en Ingeniería Petrolera de la UNAM y recientemente en proceso de graduación de la Maestría en Ingeniería de Yacimientos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Trabajó en la industria Upstream en servicios de pozos y operaciones de producción, y actualmente trabaja como Asistente Académico en la División de Ciencias de la Tierra en la UNAM.
(C. 24)
(C.
Rafael Santamaría Díaz
Ingeniero Petrolero graduado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente en proceso de obtener su Maestría en el programa de Exploración y Explotación de Recursos Naturales en la misma institución.
Reynaldo Bautista Morales
Obtuvo el título de Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la supervisión del Dr. Fernando Samaniego Verduzco. Actualmente es aspirante al doctorado en la misma nstitución.
Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Fernando Samaniego Verduzco, José Emilio Santamaría Díaz, Reynaldo Bautista Morales, Rafael Santamaría Díaz
Modelo generalizado para el análisis de pruebas de interferencia
Ricardo Posadas Mondragón Pemex
Artículo recibido en septiembre de 2023-evaluado-corregido y aceptado en noviembre de 2023
Resumen
Se muestra una nueva solución analítica generalizada que logra representar a través de un solo modelo diferentes pruebas de interferencia, entre las cuales se encuentran las soluciones en un yacimiento infinito, con presencia de una falla, con presencia de dos fallas paralelas y con presencia de dos fallas intersectantes. Lo anterior considerando un Yacimiento Naturalmente Fracturado. Adicionalmente, se logra reproducir el efecto de presión por la ubicación de los pozos respecto a las fronteras y no sólo la distancia entre los pozos observador y activo.
Palabras clave: Prueba de interferencia, modelo generalizado, yacimiento naturalmente fracturado.
General analytical solution for interference tests analysis
Abstract
A new generalized analytical solution is obtained to analyze different interference tests through a single analytical model. This model includes different solutions: solution for infinite reservoir, solution for reservoir with a seal fault or constant pressure fault, solution for reservoir with two parallel faults and solution for reservoir with two intersecting faults for any angle. The model considers a Naturally Fractured Reservoir, also is reproduced the pressure effect due to the location of the wells with respect to the faults in addition to the distance between wells.
Keywords: Interferences test, general analytical solution, naturally fractured reservoir.
Introducción
En la literatura existen soluciones analíticas publicadas para modelar las pruebas de interferencia entre pozos, entre las cuales se encuentran:
1) Solución fuente cilíndrica para yacimientos infinitos
2) Solución ante la presencia de una falla
3) Solución para flujo lineal originado por la presencia de fallas paralelas
4) Solución para fallas intersectantes en cualquier ángulo
5) Solución para un yacimiento finito cerrado circular/ rectangular
En este trabajo, se plantea un modelo generalizado que logra representar las primeras cuatro soluciones mediante un solo modelo analítico, lo anterior utilizando la técnica de pozos imagen aplicada al modelo para fallas intersectantes. Posteriormente, se simplifica dicho modelo para los casos de yacimiento infinito, presencia de una falla y presencia de dos fallas paralelas.
Es importante señalar que, a partir de las pruebas de interferencia entre pozos, se puede obtener información que ayuda a la caracterización dinámica de los yacimientos y a mitigar parámetros de incertidumbre en los modelos de simulación o pronósticos de producción, los principales parámetros que se obtienen de estas pruebas son:
1) Verificar/Validar comunicación entre pozos
2) Presencia de límites cercanos a los pozos
3) Compresibilidad total del sistema roca-fluido de forma directa, es la única prueba de presión con la cual se puede obtenerla.
4) Identificación de heterogeneidades y direcciones preferenciales de flujo con varias pruebas de interferencia.
5) Definir la orientación de fallas al combinar las pruebas de interferencia con pruebas de presión producción de pozos cercanos.
Las pruebas de interferencia deben tener un diseño y programación con base al objetivo que se desee obtener, sin embargo, muchas veces estas pruebas se pueden originar de manera no programada durante el cierre, apertura, ampliaciones o estrangulamiento de los pozos, lo
cual puede ser registrado en pozos cercanos con sensores permanentes de fondo instalados.
Planteamiento del problema
En este trabajo se plantea la forma de obtener un modelo generalizado que incluya las diferentes pruebas de interferencia para un yacimiento infinito, yacimiento con presencia de una falla, yacimiento con presencia de dos fallas paralelas y yacimiento con presencia de dos fallas intersectantes, usando un solo modelo analítico que pueda simplificarse a cada una de las condiciones que se tengan en el yacimiento durante una prueba de interferencia particular, dicha solución también es planteada considerando un yacimiento naturalmente fracturado al considerar el coeficiente de capacidad de almacenamiento de las fracturas ( ) y el parámetro de flujo interporoso matriz-fractura ( ) .
Metodología
Partiendo de la Figura 1 donde se muestra la ubicación del pozo imagen respecto a los pozos Activo y Observador, para representar la presencia de una falla. Se puede establecer que la caída de presión en variables adimensionales estará definida por la suma de efectos medidos en el pozo observador (efecto del pozo Activo y efecto del pozo imagen), representado en la Ec.1.
(1)
En el presente trabajo no se abordarán los detalles trigonométricos para los cálculos de las distancias entre los pozos ActivoObservador y los pozos imaginarios, ya que no es la parte fundamental del presente trabajo, sin embargo, en el programa de cálculo realizado para obtener las soluciones mostradas está considerado lo anterior. De igual manera, se considerará como base la solución fuente cilíndrica en el dominio de Laplace sin mostrar su deducción, para lo cual se puede consultar la referencia (Van Everdingen, A. and Hurst, W., 1949).
De esta manera, incluyendo en la Ec.1 la solución fuente cilíndrica en el dominio de Laplace considerando la solución para Yacimiento Naturalmente Fracturado, se obtiene la expresión mostrada en la Ec.2: (2)

Donde;
rD ; Distancia adimensional entre el pozo activo y observador
LDi ; Distancia adimensional entre el pozo imagen y observador
f(s) ; Función de transferencia matriz-fractura f(s) =
s ; Variable del dominio de Laplace
λ ; Parámetro de flujo interporoso matriz-fractura

w ; Coeficiente de capacidad de almacenamiento de las fracturas

Figura 1. Ubicación de pozo imagen en prueba de interferencia ante una falla
La Ec.2, puede generalizarse para casos más complejos donde existen dos fallas, ya sean paralelas o intersectantes en cualquier ángulo, cuyas soluciones requieren de “n” pozos imagen a diferentes distancias, para reproducir el comportamiento de presión correspondiente, representado de forma general en la Ec.3 (3)

La Ec.3 será la ecuación generalizada de pruebas de interferencia, obtenida mediante la aplicación de la técnica de superposición en espacio, utilizando pozos imagen para representar las diferentes fronteras, donde el término “n” de la sumatoria representa el número de pozos imagen requeridos para modelar la respuesta de presión de la frontera a analizar. La Ec.3 puede generalizarse considerando la Figura 2 para representar la ubicación de los pozos activo y observador respecto a las fallas.

Figura 2. Esquema de ubicación de pozos para el modelo generalizado.
Resultados
A partir de la solución generalizada para pruebas de interferencia, Ec.3, se pueden obtener las soluciones de presión de los diferentes casos: Yacimiento infinito,
Presencia de una falla, Presencia de dos fallas paralelas y presencia de dos fallas intersectantes en cualquier ángulo, utilizando el algoritmo de inversión numérica de Stehfest.
Simplificación para una prueba de interferencia en un yacimiento infinito
Para el caso de un yacimiento infinito, se puede considerar el mismo modelo planteado para la generalización (Ec.3), donde si las distancias a ambas fallas son muy grandes, tendiendo a infinito (L1 = L2 ⇒ ∞), genera que todos los términos de la sumatoria de la Ec.3 sean despreciables, generando que se reduzca a la expresión mostrada en la Ec.4. La solución adimensional de la presión y su función derivada, aplicando el algoritmo de inversión de Stehfest, se muestran en la Figura 3. Donde esta solución es la solución de Theis al considerar un medio homogéneo, f(s) = 1.

(4)
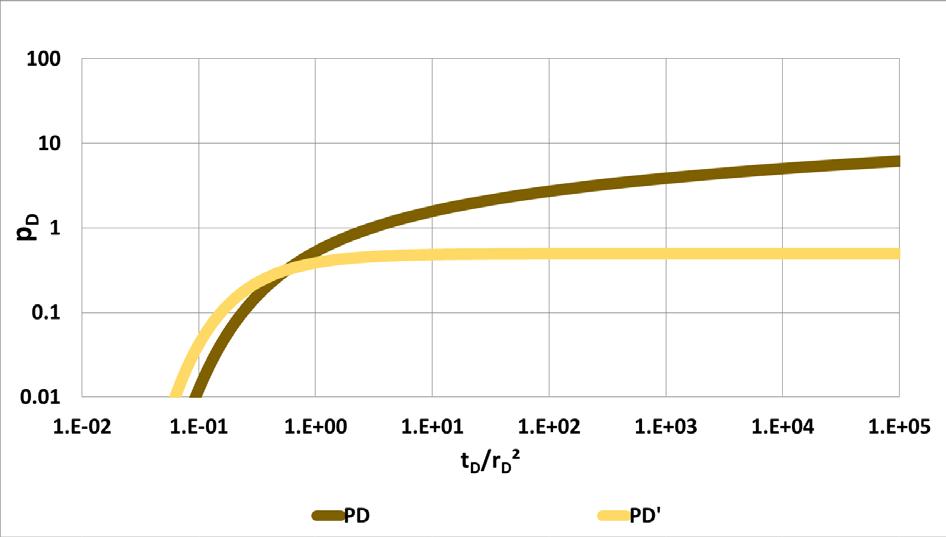
Figura 3. Solución adimensional para prueba de interferencia en un yacimiento infinito.
Simplificación para una prueba de interferencia en un yacimiento con una falla
Cuando existe una falla cercana a los pozos se puede representar considerando que L1 o L2 ⇒ ∞, con lo anterior la solución sólo quedará definida por un pozo imagen alejado 2 veces la distancia a la falla cercana, el término de la sumatoria de la Ec.3 se reducirá a un solo elemento, Ec.5

(5)
La solución adimensional de la presión y su función derivada se muestran en la Figura 4. Mostrando un comportamiento característico de una respuesta de presión ante una falla sellante.
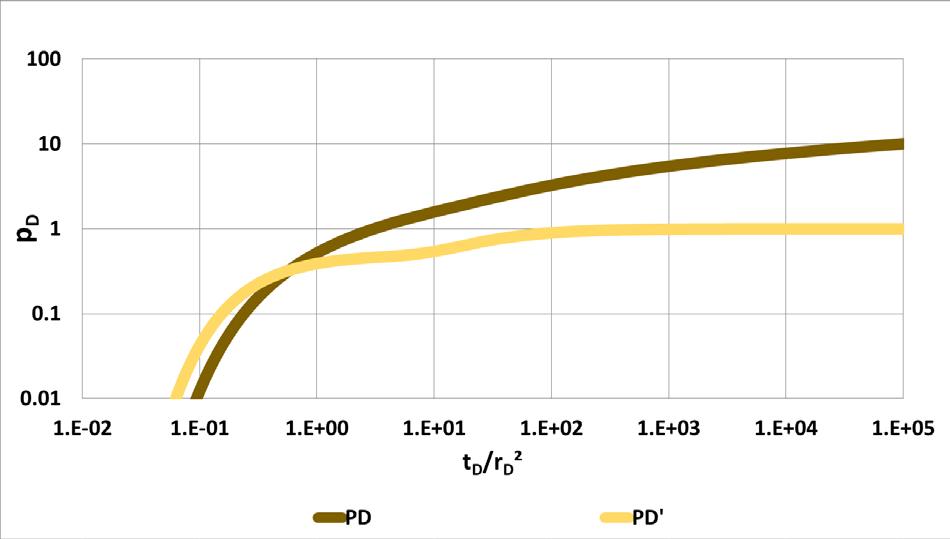
Figura 4. Solución adimensional para prueba de interferencia en yacimiento con una falla sellante.
A continuación, se muestra una sensibilidad del modelo propuesto a las variables de y para mostrar el comportamiento esperado en una prueba de interferencia en un yacimiento naturalmente fracturado con la presencia de una falla sellante. En la Figura 5 se muestra la sensibilidad al coeficiente de capacidad de almacenamiento de las fracturas ( ) y en la Figura 6 la sensibilidad al parámetro de flujo interporoso matriz-fractura ( ). Observando que el comportamiento de la doble porosidad se presenta a tiempos cortos y con un comportamiento característico de doble porosidad (Warren and Root, 1963).

Figura 5. Sensibilidad al coeficiente de capacidad de almacenamiento de las fracturas (ω).

Figura 6. Sensibilidad al parámetro de flujo interporoso matriz-fractura (λ).
Simplificación para una prueba de interferencia en un yacimiento con dos fallas paralelas
Cuando existen dos fallas paralelas, la Ec.3, puede ser utilizada considerando que el ángulo de intersección tiende a cero, lo cual genera que en algún punto distante las fallas se comporten como paralelas, como se muestra en la Figura 7. Lo interesante de este planteamiento radica en que independientemente del tiempo de duración de la prueba, la solución queda definida por el efecto de 359 pozos imagen, tal como se muestra en la Ec.6 (6)


Figura 7. Planteamiento de ubicación de pozos para un yacimiento con dos fallas paralelas.
La solución adimensional de la presión y su función derivada se muestran en la Figura 8. Donde el comportamiento obedece a un flujo lineal con pendiente de ½ en ambas curvas, en la caída de presión adimensional y su función derivada de presión.

Figura 8. Solución adimensional para prueba de interferencia en yacimiento con fallas paralelas sellantes.
Simplificación para una prueba de interferencia en un yacimiento con dos fallas intersectantes
Para el modelo de yacimiento con fallas intersectantes, se aplica la Ec.3 evaluando el número de pozos imagen requeridos, “n”, dependiendo del ángulo de intersección de las fallas a través de la Ec.7. Como ejemplo, la solución adimensional de la presión y su función derivada para el caso de un ángulo de intersección de 45° se muestra en la Figura 9.
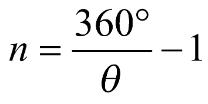
Con el modelo propuesto se pueden establecer las respuestas posibles para determinar si el pozo observador se encuentra alejado o cercano a la intersección de las fallas y con ello obtener una mejor caracterización dinámica,
como se muestra en la Figura 10, donde se observa que a tiempos cortos la ubicación del pozo observador influye en la respuesta, pero a tiempos largos la solución es idéntica.

9. Solución adimensional para prueba de interferencia en yacimiento con fallas intersectantes sellantes en 45°.

10. Solución adimensional para una prueba de interferencia en un yacimiento con fallas intersectantes sellantes en 45°.
Figura
Figura
Casos de campo
Se muestran dos ejemplos de campo para validar el modelo generalizado propuesto.
Ejemplo
1
En el primer ejemplo se tiene una respuesta característica de una presencia de falla sellante, logrando reproducir
la respuesta de los datos medidos durante una prueba de interferencia con duración de ~ 800 hrs, Figura 11. Obteniendo como resultados una k=877 md, ct= 4.54 x 10-5 psi-¹, una distancia a la falla de 1700 mts, los resultados son congruentes con el comportamiento del yacimiento y se validó la distancia a la falla a través de la información geológica , Figura 12 .


Figura 11. Prueba de interferencia ante una falla sellante.
Figura 12. Validación de la distancia a la falla en la prueba de interferencia
Ejemplo 2
Para el segundo ejemplo se tiene una respuesta de fallas sellantes intersectantes; con el modelo propuesto se logra reproducir la respuesta de los datos medidos durante una
prueba de interferencia con duración de ~ 180 hrs, Figura 13. Se obtuvieron los resultados siguientes: k=7,485 md, ct= 1.28x10-5 psi-¹, distancia a las fallas, L1=388 m, L2= 625 mts, validadas con respecto a la información geológica-geofísica.

Conclusiones
Se ha presentado un modelo generalizado para la interpretación de pruebas de interferencia afectadas por fronteras en un Yacimiento Naturalmente Fracturado
El modelo es capaz de identificar diferentes respuestas por la ubicación del pozo observador respecto al pozo activo, en la frontera de fallas intersectantes.
La solución presentada es válida para una respuesta de fallas sellantes y de presión constante, o bien la combinación entre ellas
Se logra reproducir pruebas de campo obteniendo resultados confiables, validados con el modelo geológico-geofísico.
A partir del modelo generalizado se logran obtener los modelos simplificados para yacimiento infinito, una falla y fallas paralelas.
Nomenclatura
ct Compresibilidad total del sistema [psi-1]
f(s) Función de transferencia matriz fractura en el espacio de Laplace
k Permeabilidad [md]
Kv(x) Función Bessel Modificada de segunda clase de orden v
LDi Distancia adimensional de los pozos imagen generados
n Número de pozos imagen para modelar la frontera [adim]
pD Presión Adimensional [adim]
Presión adimensional en el Pozo en el dominio de Laplace [adim]
rD Radio/Distancia adimensional [adim]
s Variable de transformación al dominio de Laplace
t Tiempo [hrs]
Figura 13. Prueba de interferencia ante dos fallas intersectantes.
tD Tiempo adimensional [adim]
rD Distancia adimensional entre el pozo activo y observador
LDi Distancia adimensional entre el pozo imagen y observador
λ Parámetro de flujo Interporoso matriz-fractura
w Coeficiente de capacidad de almacenamiento de las fracturas
Agradecimientos
Agradezco a mi empresa Pemex Exploración y Producción, por el apoyo que brinda para la preparación profesional y las facilidades para la implementación de nuevos desarrollos, específicamente a la Subdirección Técnica de Exploración y Producción y a la Gerencia de Planes de Explotación.
Referencias
Cinco-Ley, H. y Samaniego-V., F. 1982. Pressure Transient Analysis for Naturally Fractured Reservoirs. Artículo presentado en SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana, EUA, septiembre 26-29. SPE-11026-MS. https://doi.org/10.2118/11026-MS.
Earlougher, R. J. 1977. Advances in Well Test Analysis, Vol. 5. Richardson, Texas, EUA: SPE Monograph Series, Society of Petroleum Engineers.
Najurieta, H., Durán, R., Samaniego–V., F. et al. Transmissivity and Diffusivity Mapping From Interference Test Data: A Field Example. SPE Form Eval 10 (03): 180–185. SPE-22701-PA. https://doi.org/10.2118/22701-PA
Posadas Mondragón, R. 2015. Comportamiento de la Presión en Pozos de Yacimientos Naturalmente Fracturados con Efectos de Fronteras Mediante Pozos Imagen. Tesis de Maestría, UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería.
Stehfest, H. 1970. Algorithm 368: Numerical Inversion of Laplace Transforms [D5]. Communications of the ACM 13 (1): 47-49. https://doi.org/10.1145/361953.361969
Van Everdingen, A. y Hurst, W. 1949. The Application of the Laplace Transformation to Flow Problems in Reservoirs. J Pet Technol 1 (12): 305-324. SPE-949305-G. https://doi.org/10.2118/949305-G.
Warren, J. E. y Root, P. J. 1963. The Behavior of Naturally Fractured Reservoirs. SPE J. 3 (03): 245-255. SPE-426-PA.
Semblanza del autor
Ricardo Posadas Mondragón
Ingeniero Petrolero, egresado en el año 2004 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2015 obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Petrolera en la misma institución en el Posgrado de Ingeniería.
Inició sus actividades profesionales en la compañía Halliburton en el año 2004, posteriormente, del año 2005 al 2015 se desempeñó en el área de Productividad de Pozos en el Activo de Producción Cantarell de PEMEX. Posteriormente como Coordinador del Centro de Estudios para la Región Marina Suroeste. Actualmente forma parte del Grupo Estratégico de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción
https://doi.org/10.2118/426-PA.
Ha desempeñado labores de Docencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Facultad de Química de la UNACAR, así como instructor interno de cursos de Pruebas de presión y Productividad de pozos en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, Sección Carmen.
Es autor de 16 artículos técnicos publicados en revistas nacionales e internacionales enfocados al ámbito de Caracterización Dinámica de Yacimientos y Productividad de Pozos.
En el año 2020 obtuvo el premio Lázaro Cárdenas otorgado por la AIPM por el mejor trabajo práctico en materia de ingeniería titulado “Solución Analítica de Pruebas de Presión en Pozos con Penetración Parcial en Yacimientos Naturalmente Fracturados con Geometría Fractal”.
Es miembro de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), del Colegio de Ingenieros Petroleros de México (CIPM), de la SPE Sección México.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF
Anel Olmos Montoya
Jesús Cruz Gutiérrez
Ángel Carbajal Loredo
Fernando Samaniego Verduzco
Artículo recibido-evaluado-corregido y aceptado en octubre de 2023
Resumen
El estudio se refiere a la aplicación y un enfoque de una metodología nueva propuesta para el diagn óstico y entendimiento, del comportamiento de entrada de agua en yacimientos naturalmente fracturados (YNF), integrando el análisis dinámico y el análisis estático de una muestra representativa de 44 pozos de un campo maduro altamente complejo. Históricamente los diagnósticos de avance de agua con cortes de estables se han documentado como “avances normales del acuífero”; sin embargo, se ha observado que este tipo de diagnóstico en YNF está mayormente relacionado con algún “ tipo de canalización”. El diagnóstico adecuado contribuirá en la definición de zonas del yacimiento en ventanas de aceite o zonas de flujo preferente al agua. En los diagnósticos establecidos por (Chan, K.S. 1995), se analizaron pozos de Texas, California, la costa del Golfo y Alaska, aunque en su trabajo no se aclara si el estudio se realizó en yacimientos de una porosidad, uno de los diagnósticos establecidos en su trabajo como canalización multicapa abre la posibilidad de que en su trabajo se estudiaron este tipo de yacimientos. Los gráficos de (Chan, K.S. 1995), son ampliamente utilizados en el diagnóstico de entrada de agua, no obstante; el diagnóstico en YNF requiere que los esp ecialistas consideren la metodología complementaria propuesta, para establecer diagnósticos de avance de agua más certeros.
Palabras clave: Canalización, canalización estable, conificación, yacimientos naturalmente fracturados, acuíferos, diagnóstico, avance de agua.
Study and application of a new approach in the diagnosis of the advance of aquifers in YNF
Abstract
The study refers to the application and approach of a proposed new methodology for the diagnosis and understanding of the behavior of water inflow in naturally fractured reservoirs (YNF), integrating the dynamic analysis and static analysis of a representative sample of 44 wells of a highly complex mature field. Historically, diagnoses of water advance with stable outages have been documented as “normal aquifer advances”; however; it has been observed that this type of diagnosis in YNF is mostly related to some type of channeling. Proper diagnosis will contribute to the definition of reservoir zones in oil windows or areas of preferential flow to water. In the diagnoses established by (Chan, K.S. 1995), wells from Texas, California, the Gulf Coast and Alaska were analyzed, although in his work it is not clear whether the study was carried out in reservoirs of one porosity, one of the diagnoses defined as multilayer channeling makes a greater reference to this type of deposits. (Chan, K.S. 1995), charts are widely used in water advance diagnostics, however; the
diagnosis in the YNF of the present study requires that specialists consider the proposed complementary methodology, in order to establish more accurate water flow diagnoses that contribute to decision-making, to decide the technical feasibility of performing incremental physical activity in the wells.
Keywords: Channeling, stable channeling, conification, naturally fractured reservoirs, aquifers, diagnostics, water advance.
Introducción
El caso de estudio es un campo del sureste mexicano denominado Jade-Topacio, el cual para facilitar su estudio se divide en dos zonas, zona norte y zona sur, el cual produce
aceite ligero en etapa de saturación, cuenta con más de 40 años de explotación, una extensión de 74 [km2] y 169 pozos perforados. Está comprendido por un anticlinal cortado por sistemas de fallas normales e inversas, que delimitan la zona en bloques hidráulicamente conectados, Figura 1

El campo Jade-Topacio se ha clasificado como YNF tipo II de acuerdo con la clasificación (R.A. Nelson, 2001), donde la matriz provee esencialmente la porosidad y las fracturas la permeabilidad, los pozos perforados han sido productores principalmente en la formación Jurásico Superior Kimmeridgiano y cuenta con espesores que van desde 7001,000 (m).
En la Figura 2, es posible apreciar el atributo Ant Tracking aplicado a la configuración estructural a nivel de Jurásico
Superior Kimmeridgiano (JSK), observándose que las anomalías inferidas por medio de este atributo están relacionadas a fallas, o corredores de fracturas que no son perceptibles en los volúmenes de amplitud. Las anomalías de Ant-Tracking que se muestran, son extracciones sobre la superficie con ventana de 150 m a nivel de (JSK). Es posible apreciar que los corredores o fallas tienden a alinearse a lo largo de un azimuth preferencial (NE-SW), las cuales incrementan su densidad en presencia de fallamientos y/o plegamientos. La permeabilidad está
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Figura 1. Configuración estructural a nivel de JSK del campo Jade-Topacio.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
controlada principalmente por el grado de fracturamiento, debido los esfuerzos durante los procesos de fallamiento, sepultamiento y erosión. El campo Jade-Topacio muestra
una estructura con buena comunicación, principalmente en la zona central debido a la presencia de alta densidad de fracturamiento.
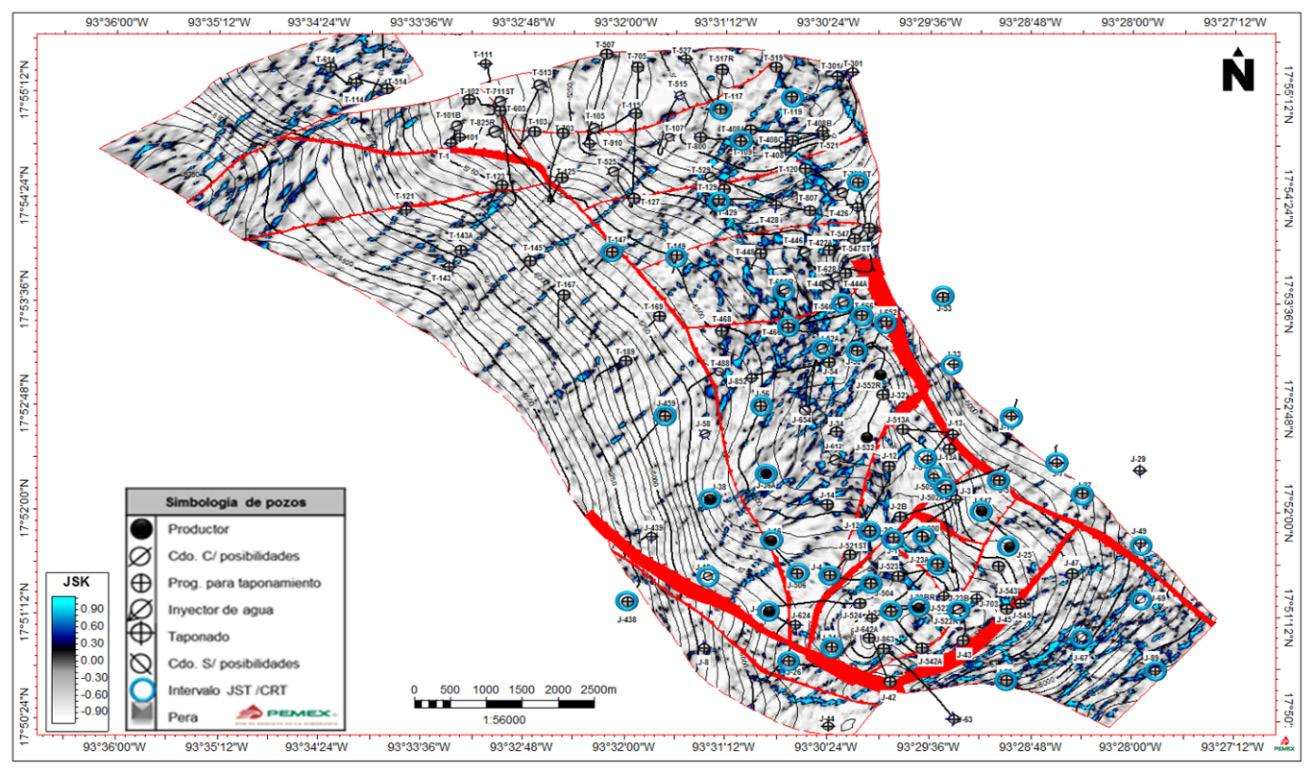
Figura 2. Atributo Ant-Tracking sobre la superficie con ventana a 150 m (JSK).
Antecedentes
El campo Jade-Topacio ha acumulado en total 1,198 MMb de aceite y 65 MMb de agua, de los 169 pozos perforados, 120 presentan evidencia documental de manifestación de
agua. De acuerdo con los gráficos de producción acumulada de agua en la zona norte del campo, 54 pozos incorporaron producción de agua; en la Figura 3 se observa que sólo 14 de los 54 pozos acumularon un volumen de agua mayor a 0.6 MMb, Figura 3.
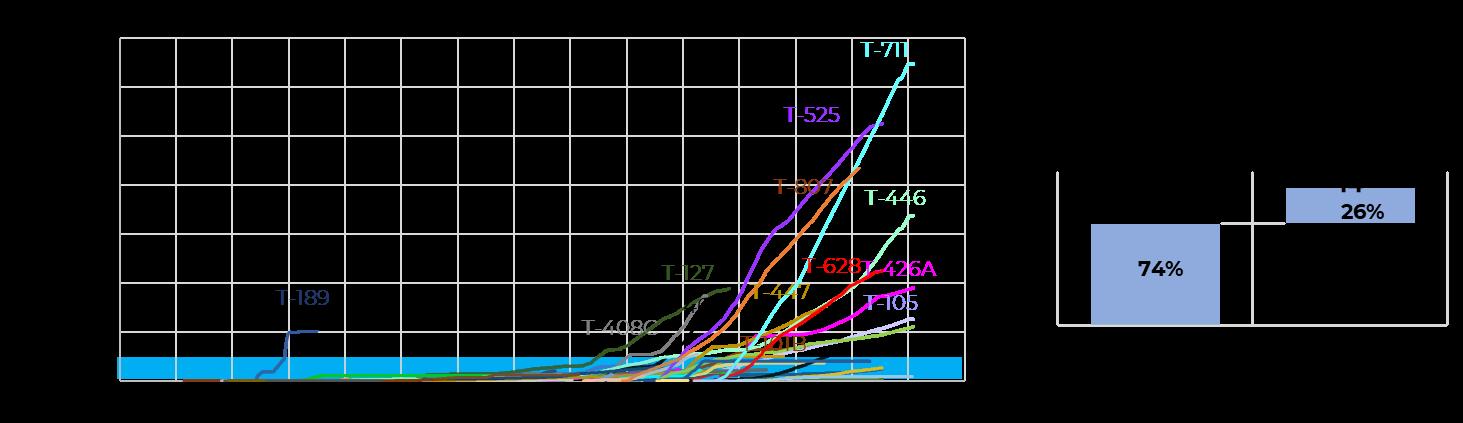
Figura 3. Wp (MMb) pozos ubicados en la zona norte del campo.
Por otro lado, los pozos ubicados al sur de la estructura manifiestan una problemática similar, Figura 4, de los 66 pozos que manifestaron irrupción de agua 56 pozos alcanzaron valores de (Wp)<0.6 MMb. El que un gran número de pozos hayan obtenido tan poca acumulada de agua es indicativo de la incapacidad de los pozos de
continuar incorporando producción al quedar cerrados por alguna problemática relacionada con la irrupción prematura de agua. Es importante mencionar que en la mayoría de estos pozos ya se realizaron cambios de intervalo.

Figura 4. Wp (MMb) para los pozos ubicados en zona sur del campo
En 2005 inició el proyecto de implementación de SAP coincidiendo con una mayor manifestación del incremento en el corte de agua. De acuerdo con lo anterior, una de las problemáticas principales del campo en estudio, está relacionada con la presencia irregular de agua en los pozos perforados, que hasta hoy continúa siendo un reto de gran envergadura para los especialistas, que buscan mejorar la productividad de los pozos y continuar con la extracción de reservas. Comprender de una manera mejor lo que ocurre con el comportamiento de los fluidos en el yacimiento conducirá a discretizar zonas con potencial de reactivación, con ello se busca que los recursos económicos puedan enfocarse en actividades sustanciales.
Base teórica
Clasificación de los mecanismos de producción de agua:
De acuerdo con Ahmed (2009), existen tres fuerzas esenciales que pueden afectar la distribución de fluidos alrededor de los pozos:
Fuerzas capilares
Fuerzas gravitacionales
Fuerzas viscosas
En un sistema fracturado las fuerzas capilares generalmente tienen un efecto insignificante y se consideran despreciables, aunque en la matriz se considera que están presentes. Las fuerzas de gravedad se dirigen en la dirección vertical y surgen de las diferencias de densidad de los fluidos. El término fuerzas viscosas se refiere a la resistencia al flujo de un fluido a fluir; es decir, los fluidos de mayor viscosidad presentarán mayor resistencia al flujo.
La velocidad con la que un fluido se moverá ha sido descrita por (Darcy 1856), e indica que la velocidad del fluido en el medio poroso para flujo horizontal es proporcional al gradiente de la presión e inversamente proporcional a la viscosidad; para un sistema lineal, la relación es la siguiente:

Donde:
Q: gasto (cm3/seg)
A: área sección transversal (cm2)
µ: viscosidad (cp)
k: permeabilidad de la roca (Darcy) : gradiente de presión (atm/cm)

Considerando los fundamentos de la Ley de Darcy, en cualquier momento dado, hay un equilibrio entre las fuerzas
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
gravitacionales y viscosas, en puntos dentro y fuera del intervalo productor del pozo. Cuando las fuerzas dinámicas (viscosas) en el pozo exceden las fuerzas gravitacionales, el agua irrumpe en el pozo y puede manifestarse de las formas siguientes:
Conificación: (Ahmed, 2009). Define a la conificación como el resultado principal del movimiento de los fluidos del yacimiento en la dirección de la menor resistencia, equilibrado por una tendencia de los fluidos a mantener el equilibrio de la gravedad.
Producir pozos genera gradientes de presión que mantienen al gas arriba de la zona de aceite debido a su menor densidad, mientras que el agua permanece por debajo de la zona de aceite por su mayor densidad. Si el pozo se produce a un gasto constante y los gradientes de presión en el sistema de drene se vuelven constantes, se alcanza una condición de estado estable, si las fuerzas viscosas son menores a las gravitacionales entonces el cono que se forma no se presentará en el pozo. Podría tratarse entonces de una conificación estable, por otro lado; si la caída de presión en el sistema es inestable producirá que se manifieste la irrupción del cono. Es importante notar que en un sentido realista la conificación estable puede ser pseudoestable, debido a que la distribución de presión en el área de drene generalmente cambia.
Canalización: (Anel, 2023) Son irrupciones prematuras de agua y/o gas, como resultado del movimiento de fluidos del yacimiento hacia las zonas de menor presión, las cuales se deben a las caídas de presión ocasionadas por los pozos al momento de entrar a producción. De acuerdo con la experiencia en el estudio de YNF, estas canalizaciones pueden presentarse de manera acelerada, moderada o estable; la presencia de esta última es de suma relevancia a la hora de establecer un diagnóstico, ya que suelen diagnosticarse como conificaciones o avances normales del acuífero.
Canalización estable: (Ahmed, 2009). Se dice que, si un pozo produce con una caída de presión constante, su flujo es estacionario. Por lo que se alcanza un equilibrio en el sistema; cuando las caídas de presión en el sistema de drene se mantienen estables se puede presentar la irrupción controlada del influjo de agua, permitiendo al pozo continuar con su operación.
El fenómeno de canalización estable en YNF suele correlacionarse con fenómenos de conificación, debido a que los pozos pueden ser sensibles a variaciones del diámetro del estrangulador, presentando periodos largos
de estabilidad del corte de agua muestreado. No obstante; en el estudio presente se podrá identificar de qué forma se presenta este fenómeno en YNF.
Metodología
1) Identificar el tipo de YNF de acuerdo con la clasificación de (R.A. Nelson, 2001).
2) Extraer del Proyecto OFM o base de datos las variables, Qo medido (Bd) vs Fw laboratorio (%).
3) Con los gráficos de Qo vs Fw (%) calcular las pendientes matemáticas (“m” tiempo/%Fw) de cada una de las tendencias de irrupción de agua, (matemáticamente, la pendiente se calcula como el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal). Previamente se descartan altos cortes de agua por eventos como tratamientos, que no corresponden con muestras representativas del acuífero; se recomienda validar cada una de las tendencias con el comportamiento de la salinidad, al método a aplicar se denominará como “Método de la pendiente”.
4) Una vez aplicado el método, se deben agrupar los pozos por patrones de comportamiento y clasificar las gráficas por fecha de irrupción.
5) Documentar el valor de cada una de las pendientes de los pozos en estudio, se establece un rango de valores de “m” mínimos y máximos de acuerdo con los patrones identificados.
6) Generación de la “Gráfica especializada de corte de agua inicial y patrones de comportamiento” que correlaciona patrones de comportamiento, fecha inicial de incremento en Fw (%) >5% de la tendencia inicial de irrupción de agua vs las profundidades del intervalo de fondo en (mvbnm).
7) Realizar la gráfica de la distribución de frecuencia de patrones de comportamiento identificados.
8) Generar un mapa de atributo Ant-tracking con la identificación de patrones de comportamiento.
Aplicación
Clasificación (R.A. Nelson, 2001): Se considera que los pozos en un yacimiento homogéneo contribuyen de igual manera a la producción acumulada; gráficamente este planteamiento se representa como una línea de 45o; mientras más se
aleje hacia la derecha, Figura 5; se irá pareciendo a los yacimientos tipo I, es decir; que la influencia de las fracturas será cada vez mayor.
En YNF, 50% de las reservas provienen de un pequeño % de pozos perforados y varía con el tipo de yacimiento. Indicador “FIC” Fracture Impact Coefficient: 0-1 (Homog-Heterog).
• Tipo I: 5%-15% de pozos dan el 50% de reservas
• Tipo II: 15%-25% de pozos
• Tipo III y IV: 25%-40% de pozos

Figura 5. Gráfico %Acumulado de aceite vs % pozos perforados.
El campo Jade-Topacio, observado globalmente, muestra un comportamiento más aproximado al tipo II, donde la matriz provee esencialmente la porosidad y las fracturas la permeabilidad. De acuerdo con la Figura 6, la zona sur cuenta con mayor número de pozos con producciones acumulativas de aceite altas en comparación con la zona norte, el coeficiente de heterogeneidad FIC para la zona sur es de 0.612, mientras que para la zona norte el
coeficiente FIC es de 0.548, demostrando que la calidad de roca es mejor en la zona sur debido a una mayor influencia de las fracturas, las oportunidades de ejecutar cambios de intervalo hacia la zona norte son limitadas por presentar baja calidad de roca en Tithoniano y Cretácico, ya que son formaciones que históricamente no han manifestado producción de hidrocarburos.

6. Gráficos de frecuencia vs NP (MMb).
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Figura
Estudio y aplicación de
Se aplicó la metodología propuesta en una muestra representativa de 44 historias de pozos, que manifestaron producción de agua significativa en el campo. A continuación, se presentan los grupos de comportamiento identificados:
Grupo 1. Canalización acelerada del acuífero
De acuerdo con el análisis de la muestra de 44 historias se identificaron 26 pozos con pendientes características que oscilan en el rango de valores de “m” (Fw%/días) mínimo de 0.03 y un máximo de 1.73 que muestran una tendencia a invadirse en un tiempo menor a 3 años, en la Tabla 1, se muestran los pozos identificados dentro de este grupo.
Tabla 1. Pozos del grupo 1.
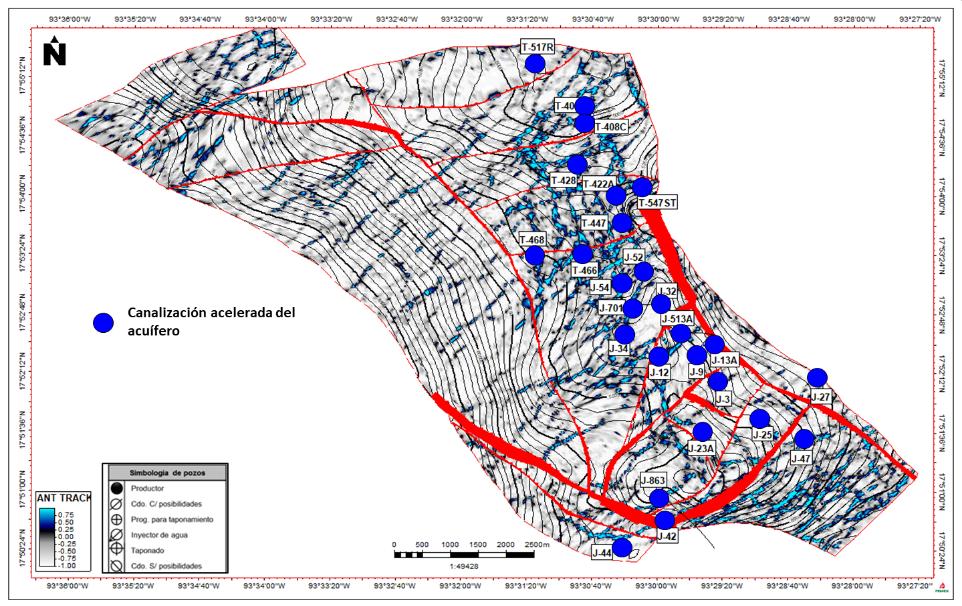
De acuerdo con lo anterior, si se toma un pozo de este grupo, por ejemplo, J-3, se aplica el método de la pendiente, y a su vez se aplica el gráfico de diagnóstico de (Chan, K.S.
1995), se aprecia que ambos diagnósticos mantienen una correspondencia en la definición de la problemática, ver Figuras 8 y 9

Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Figura 7. Mapa Ant-tracking con pozos del grupo 1.
Pozo Tiempo de tendencia de invasión
Tabla 2. Características J-3.
Figura 8. Método de la pendiente J-3, “Canalización acelerada”.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426

9. Diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), J-3, “Canalización rápida”.
Grupo 2. Canalización moderada del acuífero
De acuerdo con el análisis de las 44 historias, se identificaron 4 pozos con pendientes características que oscilan en el
# Muestra Pozo
rango de valores de “m” (Fw%/días) mínimo de 0.003 y un máximo de 0.27 que muestran una tendencia a invadirse en un tiempo mayor a 3 años, en la Tabla 3, se muestran los pozos identificados dentro de este grupo.
Canalización moderada del acuífero
Fecha inicial de incremento de Fw (%)
Base del intervalo más profundo (mvbnm)
1 J-38 26/03/1994 5792
2 T-448 16/10/1995 5525
3 T-446 10/01/2003 5871
4 J-23BR 21/06/2019 5289
Tabla 3. Pozos del grupo 2.

10. Mapa Ant-tracking con pozos del grupo 2.
Figura
Figura
Si por ejemplo, al pozo J-23BR, se le aplica el método de la pendiente, y a su vez se le aplica el gráfico de diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), se le aprecia que ambos diagnósticos mantienen una correspondencia en la definición de la problemática de tipo canalización, es decir; con el método de la pendiente se define la problemática como
“canalización moderada del acuífero”, mientras que utilizando el diagnóstico por (Chan, K.S. 1995), se define como “canalización multicapa”. Debido a que este pozo opera únicamente en la formación JSK, se considera que el diagnóstico adecuado para definir la problemática es como se indicó, utilizando el método de la pendiente.


12. Diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), J-23BR, “Canalización multicapa”.
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Pozo Tiempo de tendencia de invasión Valor de “m”
Tabla 4. Características J-23BR.
Figura 11. Método de la pendiente J-23BR, “Canalización moderada del acuífero”.
Figura
Estudio
Grupo 3. Canalización estable
De acuerdo con el análisis de las 44 historias se identificaron 12 pozos, que contienen dos tendencias de incremento de corte de agua; generalmente suelen iniciar con una tendencia de canalización acelerada o moderada del acuífero; posteriormente, el comportamiento del corte de agua cambia y toma una tendencia estabilizada, con un incremento gradual.
-Valor de “m” (Fw%/días) de la tendencia estabilizada se encuentra entre un valor mínimo de 0.0018 y un máximo de 0.02.
-Tiempo de producción de los pozos mayor a 5 años posterior al cambio de pendiente, en la Tabla 5, se muestran los pozos identificados dentro de este grupo.

Tabla 5. Pozos del grupo 3.
Figura 13. Mapa Ant-tracking con pozos del grupo 3.
Si se toma de ejemplo al pozo T-105, se aplica el método de la pendiente, y a su vez se aplica el gráfico de diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), Figuras 14 y 15, se encontrará que la problemática presente de acuerdo con el método de la pendiente es de tipo “Canalización estable”, por otro lado; en este caso comienza la complejidad al utilizar los gráficos de (Chan, K.S. 1995), y encontrar el diagnóstico más aproximado a los datos graficados, ya que no es muy clara la interpretación. Por (Chan, K.S. 1995); es posible definirlo
como “Avance normal del acuífero con alta relación aguaaceite”, no obstante; este pozo opera únicamente en la formación JSK cuya base del intervalo más profundo se encuentra a una profundidad de 5,444 mvbnm, esto es, una diferencia en profundidad relevante con otros pozos del grupo 3 que se encuentran operando en zonas del yacimiento más profundas, por lo que llama la atención que pueda ser diagnosticado como avance normal del acuífero.
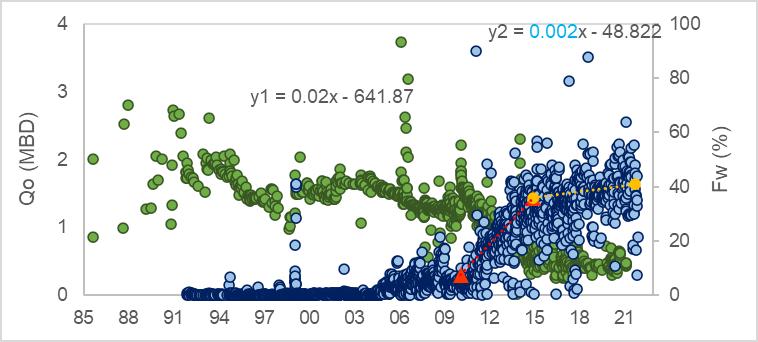
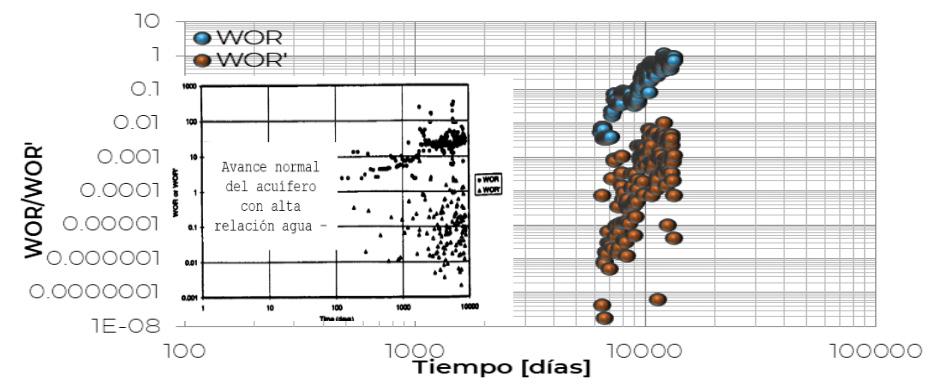
Diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), T-105, “Avance normal del acuífero con alta relación agua-aceite.”
Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Pozo
Tiempo de tendencia de invasión posterior al cambio de pendiente
Valor de “m” (Fw%/días)
T-105 6 años
Tabla 6. Características T-105.
Figura 14. Método de la pendiente T-105, “Canalización estable”.
Figura 15.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
Grupo 4. Avance estabilizado del acuífero
De acuerdo con el análisis de las 44 historias, se identificaron 2 pozos con pendientes características que oscilan en el rango de valores de “m” (Fw%/días) mínimo de 0.0011 y un máximo de 0.0046 que muestran una tendencia a invadirse en un tiempo mayor a 7 años, en la Tabla 7, se muestran los pozos identificados dentro de este grupo:
Avance estabilizado del acuífero
Fecha
# Muestra Pozo
1 J-543 07/09/2007 5634
2 J-852 31/03/2008 5683
7. Pozos

16. Mapa Ant-tracking con pozos del grupo 4.
Si se toma un pozo de este grupo, por ejemplo, J-543, se aplica el método de la pendiente, y a su vez se aplica el gráfico de diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), Figuras 17 y 18, se encontrará que la problemática presente de acuerdo con el método de la pendiente es definido como “Avance estabilizado del acuífero”, por otro lado; al utilizar los gráficos de (Chan, K.S. 1995), al encontrar el diagnóstico más aproximado a los datos graficados; es posible definirlo como “Avance normal del acuífero con alta relación aguaaceite”, no obstante, el pozo mantiene una baja relación agua aceite, ya que sus cortes de agua son menores al 30%, por lo que llama la atención dicho diagnóstico.
Tabla
del grupo 4.
Figura
Pozo
Tiempo de producción posterior al incremento de corte de agua Valor
J-543 12 años
Tabla 8. Características J-543.

Figura 17. Método de la pendiente J-543, “Avance estabilizado del acuífero”.

Figura 18. Diagnóstico de (Chan, K.S. 1995), J-543 “Avance normal del acuífero con alta relación agua-aceite.”
A continuación, en la Tabla 9 se muestran las pendientes características encontradas de acuerdo con los grupos identificados; para realizar un diagnóstico certero es necesario considerar las observaciones particulares de cada grupo, para establecer el diagnóstico final, ya que en algunos casos los valores “m” podrían estar dentro de dos grupos distintos.
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
Canalización acelerada del acuífero
Canalización moderada del acuífero
0.003 0.027
Menor a 3 años
Mayor de 3 años
Canalización de agua estable 0.0018 0.02
Mayor a 5 años posterior al cambio de tendencia
Irrupción acelerada del agua
Los pozos pueden continuar operando en un t>3 años desde que se presentó la irrupción
Presencia de dos tendencias de irrupción de agua, la primera puede ser acelerada o gradual y la segunda tendencia es estabilizada, los valores de “m” están referidos a la tendencia estabilizada
Avance estabilizado del acuífero 0.0011 0.0046
Corte de agua estable por más de 7 años
Bajo corte de agua histórico
Tabla 9. Tabla de diagnóstico de patrones de comportamiento en YNF.
Aplicación de la “gráfica especializada de corte de agua inicial y patrones de comportamiento”
De un análisis previo Figura 19, partir del modelo analítico generado y utilizando las curvas de volumen poroso del campo, se estimó un contacto agua-aceite a la profundidad
de 5,694 mvbnm. Debido a la heterogeneidad, extensión y ritmos de producción del campo, se sabe que definir un contacto de fluidos homogéneo no sería lo más adecuado; por lo que se recomienda tomar bajo reserva el contacto estimado. De acuerdo con esta estimación, debajo de esta profundidad se define la zona invadida de agua con un ritmo de invasión de +-21 metros por año.
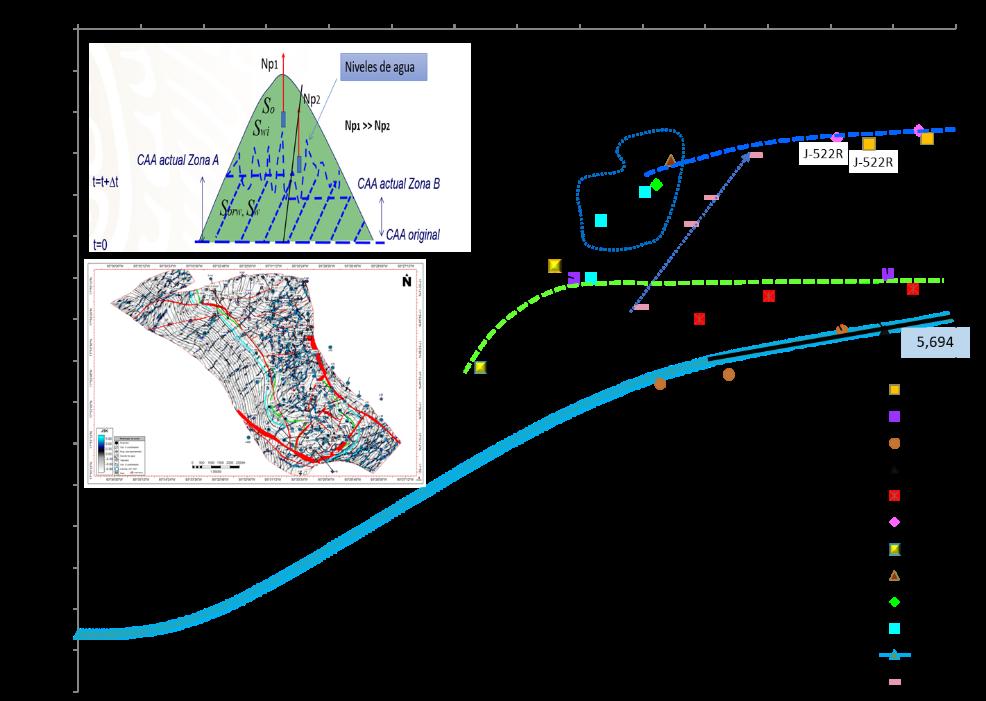
Figura 19. Avance del contacto agua-aceite utilizando un modelo analítico en el campo Jade-Topacio.
Por otro lado, en la Figura 20, al graficar la profundidad del intervalo más profundo de los 44 pozos en estudio versus la fecha inicial del incremento en el Fw (%) (agua procedente del acuífero, previamente validada, es decir; no considera incrementos de cortes de agua por limpiezas, estimulaciones, inducciones, etc, previamente se verifica que las tendencias a analizar presenten la salinidad del acuífero), se obtiene la “Gráfica especializada de corte de agua inicial” que permite observar la presencia irregular del acuífero. En dicha gráfica se puede observar que el grupo definido como “Canalización estable” se encuentra distribuido desde las profundidades más profundas 5,860 mvbnm hasta las más someras 5,265 mvbnm. La irregularidad de la presencia de este patrón tanto en tiempo como en profundidad es indicativo de que el nombre que se atribuye a este patrón se refiere a un tipo de canalización y no así a un avance normal del contacto agua-aceite; la razón fundamental de realizar este gráfico en las condiciones descritas es para ubicar el movimiento del agua desde su fecha inicial, descartando problemáticas de canalización atribuidas a condiciones mecánicas, sino más bien este diagnóstico se enfoca en el análisis del influjo de agua debido al sistema fracturado a condiciones iniciales de cada pozo dentro del yacimiento.
De acuerdo con el gráfico es posible establecer que en la década de los 90 se manifestó la presencia del acuífero en pozos profundos, presentándose en diferentes tipos de irrupción de agua, prevaleciendo el de tipo “Canalización acelerada del acuífero” en rangos de profundidad entre (5,795-6,082 mvbnm), una mayor manifestación del acuífero inició a partir de 2000, donde se aprecia una mayor presencia de irrupciones de agua, el patrón de
mayor frecuencia sigue siendo el de canalización acelerada del acuífero que avista el movimiento del agua a lo largo de la estructura. Esto es indicativo de la alta comunicación vertical del medio fracturado. La zona de transición se ubica por encima de esta profundidad donde converge el mayor número de datos agrupados; en este estudio la zona de transición se ubicó en una ventana de 351 mvbnm. Si se pudiera establecer un contacto agua-aceite promedio del gráfico especializado es posible estimarlo en el recuadro verde central en la zona de transición con una profundidad estimada de 5,519 mvbnm; esta profundidad se puede correlacionar con la presencia de un gradiente de agua verificado por registro de resistividad en el pozo J-543, a la profundidad 5,591 mvbnm (no incluido en este trabajo por cuestión de espacio). En este estudio se revisaron los registros geofísicos de los últimos pozos perforados, identificándose solamente el gradiente de agua en el pozo J-543, ya que es uno de los pozos ubicados en la zona baja de la estructura, aunque se perforaron pozos a profundidades menores no se observaron gradientes de agua y aun así manifestaron agua; se infiere que la manifestación de agua en las zonas altas proviene de problemas de canalización debido al fracturamiento alto.
De acuerdo con lo anterior, el utilizar las técnicas propuestas permite a los especialistas comprender de una forma más aproximada las problemáticas de irrupción de agua presente en los pozos, identificándose la profundidad de la zona de transición donde se puede ubicar la ventana de aceite; adicionalmente se pueden correlacionar otras técnicas de estimación para el contacto agua-aceite y con ello establecer una caracterización de la problemática presente.
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco

Figura 20. Gráfica especializada de corte de agua inicial y patrones de comportamiento.
Es importante resaltar que existen dos pozos que se incorporaron a producción recientemente, J-23BR y J-522R, si se utilizan como ejemplo al J-522R, Figura 21, este pozo comenzó con la manifestación de agua a partir de 2018, cuya entrada de agua se ha estimado a una profundidad de +-5,265 mvbnm, evidenciando un “Nivel de Agua Actual (NDA) a dicha profundidad. De acuerdo con la Figura 16, es posible observar que el pozo J-522R manifiesta la presencia de un corte de agua bajo y estable, dicho pozo está localizado a una distancia de 953 m del pozo J-543 en relación a la cima del JSK, J-543 se diagnosticó como
avance estabilizado del acuífero y tiene un CAA estimado por registro de resistividad a 5,591 mvbnm, no obstante; el pozo J-522R está ubicado 326 mvbnm más alto que el CAA estimado por registro y el pozo manifiesta agua, debido a una mayor presencia del fracturamiento cercano al pozo y la presencia de fallas cercanas. Considerando lo antes mencionado, el avance de agua en el pozo J-522R, considerando el “método de la pendiente” se diagnostica como canalización estable, resultado que demuestra que los nombres atribuidos a cada patrón de comportamiento en este estudio están soportados técnicamente.

Análisis de los resultados
Los pozos que manifestaron avance estabilizado del acuífero se encuentran a una profundidad +-5,600 mvbnm, y representan únicamente el 5% de las muestras analizadas.
26 pozos presentaron canalización acelerada del acuífero, lo que representando una frecuencia de irrupción de acuerdo con este patrón del 59%.
12 pozos presentaron canalización estable, lo que representa el 27%.
Por último, la canalización moderada se ha observado en cinco pozos, lo que representa el 9%.
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Figura 21. Comparación J-522R vs J-543.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
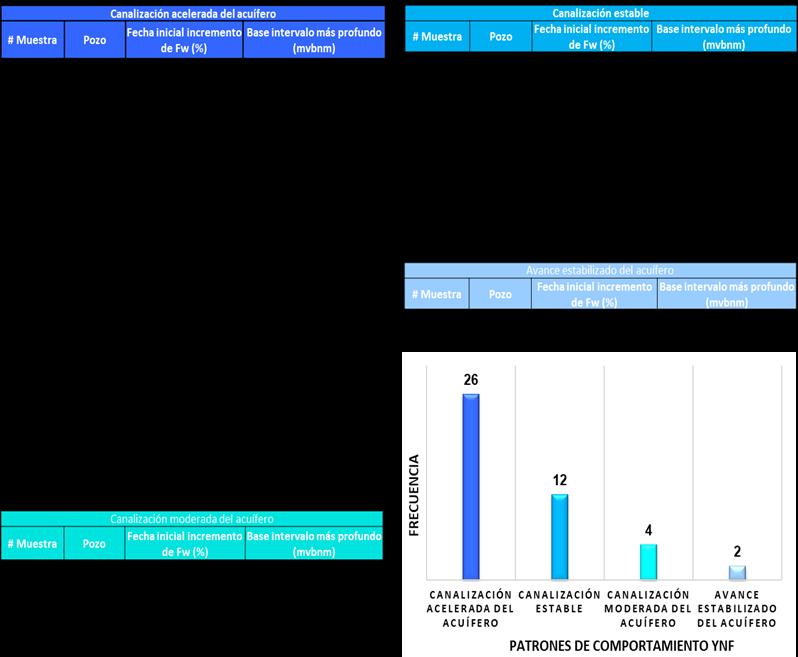
En la Figura 23, es posible identificar la distribución de los cuatro grupos de avance de agua identificados en este YNF, donde es posible apreciar que la zona con mayor intensidad de fracturamiento refleja la mayor cantidad de pozos con presencia de canalización acelerada del acuífero; debido a la incidencia de este grupo que cubre el 59% del total de las
muestras analizadas, esto explica por qué hay una mayor presencia de columnas estáticas de agua en la mayoría de los pozos cerrados, donde se ha podido tomar información, principalmente hacia la zona sur del campo, a su vez indica que cualquier intervención mayor a ejecutar presentará una mayor incidencia de irrupción acelerada del acuífero.
Figura 22. Análisis de frecuencia de irrupción.

Conclusiones
• Al incorporar la metodología de este estudio propuesta, es posible determinar el origen de los problemas de invasión de agua, causados por la conductividad de las fracturas en determinadas zonas del yacimiento.
• En este trabajo no se descartan los efectos de conificación; se considera que es un fenómeno presente, sin embargo, se visualiza que en YNF este fenómeno antecede a las problemáticas finales diagnosticadas.
• Se establecieron criterios y se estimaron rangos de valores de (“m” Fw%/días) que permiten a los especialistas correlacionar a otros campos con características similares, de tal manera que puedan contribuir en un diagnóstico más certero del influjo de agua a nivel de pozo.
• Se ha demostrado que en un YNF el avance normal del acuífero está mayormente relacionado con avances de tipo canalización debido a los canales preferentes al flujo, y se presenta de forma distinta a lo observado en arenas.
• En este estudio se establece que existe una mayor frecuencia en manifestación de irrupción de agua de tipo canalización acelerada del acuífero, debido a que en el estudio hubo una frecuencia del 59% respecto a otros tipos de avances de agua.
• En el gráfico especializado de patrones de comportamiento, se aprecia que existe comunicación vertical alta en este campo, lo cual indica que pozos estructuralmente más altos podrían manifestar altos cortes de agua, aunque estén alejados de los contactosagua-aceite estimados, si se encontraran terminados cerca de una zona con alto grado de fracturamiento.
• Se define como parte de la estrategia de explotación del campo priorizar actividades sin equipo, y realizar actividad física con equipo en campos que ofrezcan mayor rentabilidad y menor riesgo estático-dinámico.
• El uso del gráfico especializado de patrones de comportamiento identificados vs profundidad del intervalo más profundo (mvbnm) versus Fwi (%), considerando la tendencia inicial de incremento del corte de agua, presenta resultados confiables respecto a la correlación del ascenso del acuífero en el yacimiento, verificado con análisis complementarios
• Se ha demostrado que es posible realizar un diagnóstico integral de la problemática de irrupción de agua en YNF altamente complejos, mediante el planteamiento de estrategias prácticas nuevas que coadyuvan en el enriquecimiento de la caracterización dinámica de este tipo de yacimientos.
Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego
Figura 23. Ant tracking con patrones de comportamiento en YNF.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
Recomendaciones
• En este trabajo no se incluyeron registros de producción con los que cuentan algunos pozos, así como análisis de facies; secciones de atributos Anttracking, correlaciones petrofísicas y estructurales; no obstante, esta información se consideró para sustentar las observaciones principales de este estudio.
• El diagnóstico de irrupciones de agua debe verificarse por medio de un análisis multidisciplinario con una integración de la caracterización estática relevante.
• Existen eventos geológicos que afectan el fracturamiento natural de la formación productora, encontrándose en ocasiones que la dimensión de algunos rasgos que afectan la conductividad es menor a la resolución sísmica, por lo que es importante contar con innovaciones tecnológicas que permitan a los especialistas visualizar con mayor detalle a los yacimientos.
Nomenclatura
NDA : Nivel de Agua
CAA: Contacto Agua Aceite
YNF: Yacimientos naturalmente fracturados
JSK: Jurásico Superior Kimmeridgiano
PT: Profundidad total
Qo: Gasto de aceite
Fw: Flujo fraccional de agua
Bd: Barriles por día
mvbnm: metros verticales bajo nivel del mar
Wp: Producción acumulada de agua
MMb: Millones de barriles de agua
Agradecimientos
A los Ingenieros Alfonso Espinosa González, Sergio Vazquez Nolasco, Jesús Cruz Gutiérrez, Angel Carbajal Loredo, Dr. Fernando Samaniego Verduzco, Edgar Alonso Nava Cu, Laura Estrada Maya, por sus relevantes aportaciones en este estudio.
Un agradecimiento especial a la Ing. Blanca Estela González Valtierra por la motivación que nos brinda para analizar con
mayor detalle nuestros campos, al Ing. Gerardo Echavez Ross por su apertura y retroalimentación, así como al equipo de especialistas que conforman las áreas de Yacimientos, Productividad y Geociencias del APBJ.
Referencias
1. Ahmed, T. H. y McKinney, P. D. 2005. Advanced Reservoir Engineering. Burlington, Massachusetts: Gulf Professional Publishing.
2. Ahmed, T. H. 2019. Reservoir Engineering Handbook, fifth edition. Cambridge, Massachusetts: Gulf Professional Publishing.
3. Chan, K. S. 1995. Water Control Diagnostic Plots. Artículo presentado en SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas, EUA, octubre 22-25. SPE30775-MS. https://doi.org/10.2118/30775-MS .
4. Cosentino, L. 2001. Integrated Reservoir Studies. Paris: Editions Technip.
5. Nava Cu, E. A., Echávez Ross, G. y Pérez Hernández, L. 2022. Principio de Canalización Estable en Yacimientos Naturalmente Fracturados: Aplicación de Pozos Cercanos a Fallas, o Zonas con Alta/Media Intensidad de Fracturas. Ingeniería Petrolera 62 (1): 22-34. https://biblat.unam.mx/hevila/ Ingenieriapetrolera/2022/vol62/no1/3.pdf
6. Olmos Montoya, A., Samaniego Verduzco, F., Beltrán Jiménez, V. et al. 2019 Identificación de Oportunidades Mediante el Análisis de Entrada de Agua en YNF Altamente Complejos. Ingeniería Petrolera 59 (2): 76-91.
7. Pemex. 2017. Estudio Integral Campo de Estudio del Bloque Sur.
8. Pemex. 2018. Cuarto de Datos del Campo de Estudio del Bloque Sur.
9. Pemex. 2018. Revisión de la Interpretación de Pruebas de Presión del Campo en Estudio del Bloque Sur, Histórico.
10. Pemex. 2021. Caracterización Estática y Dinámica del Campo de Estudio del Bloque Sur.
11. Yortsos, Y. C., Choi, Y., Yang, Z. et al. 1999. Analysis and Interpretation of Water/Oil Ratio in Waterfloods. SPE J. 4 (04): 413–424. SPE-59477-PA. https://doi. org/10.2118/59477-PA
Anexos
Grupo 1. Canalización acelerada del acuífero
Tiempo de invasión
Menor a 3 años


Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Tabla 10. Características grupo 1.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
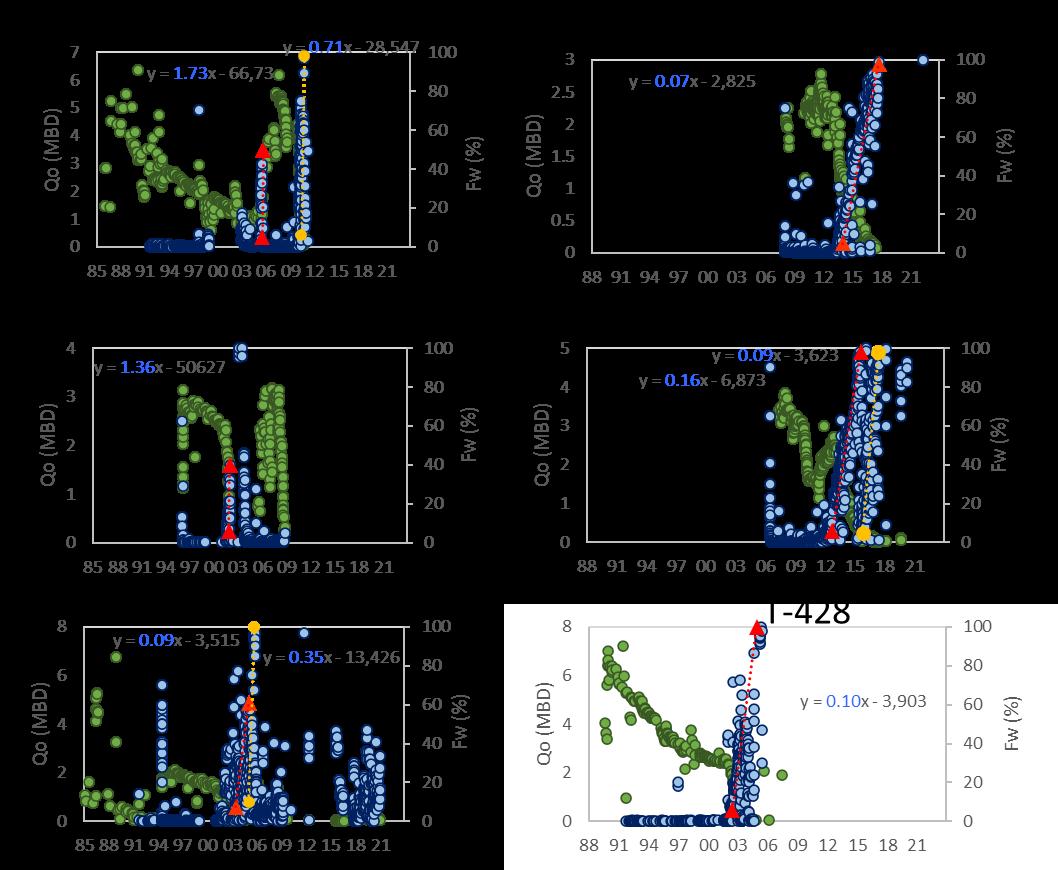


24. Estimación de pendientes “m” (%Fw/días) del grupo 1.
Figura
Grupo 2. Canalización moderada del acuífero
m (Fw%/días)
Tiempo de invasión
Observaciones Mínimo Máximo
0.003 0.027 mayor a 3 años
Los pozos pueden continuar operando en un t>3 años a partir de la irrupción de agua
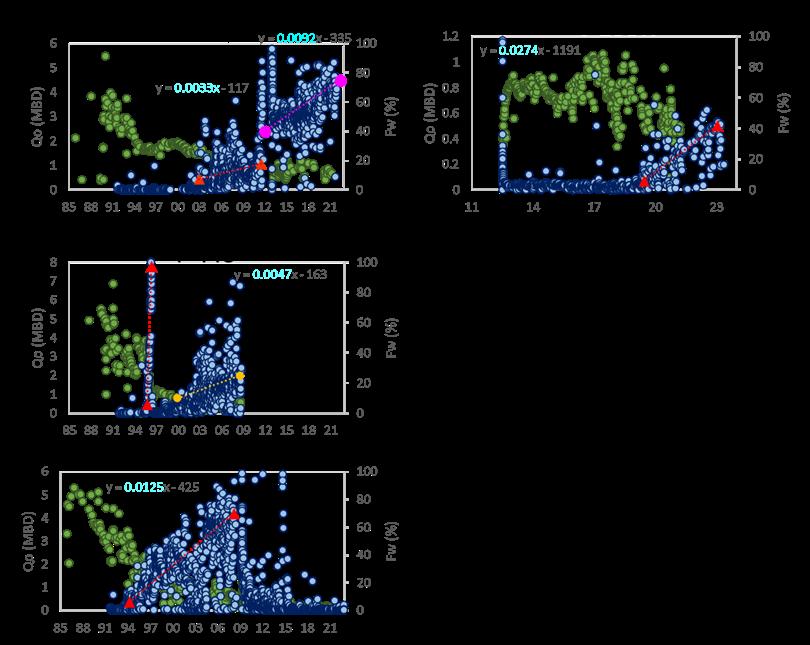
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Tabla 11. Características Grupo 2
Figura 25. Estimación de pendientes “m” (%Fw/días) del grupo 2.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
Grupo 3. Canalización de agua estable m
Tiempo de invasión
Observaciones Mínimo Máximo
0.0018 0.02
Mayor a 5 años posterior al cambio de tendencia
Presencia de dos tendencias de irrupción de agua, la primera puede ser acelerada o gradual y la segunda tendencia es estabilizada, los valores de “m” están referidas a la tendencia estabilizada


Tabla 12. Características grupo 3.
Figura 26. Estimación de pendientes “m” (%Fw/días) del grupo 3.
Anel Olmos Montoya, Jesús Cruz Gutiérrez, Ángel Carbajal Loredo, Fernando Samaniego Verduzco
Grupo 4. Avance estabilizado del acuífero
m
Mínimo Máximo
0.0011 0.0046
Tiempo de invasión
Corte de agua bajo y estable por más de 7 años
Observaciones
Bajo corte de agua histórico
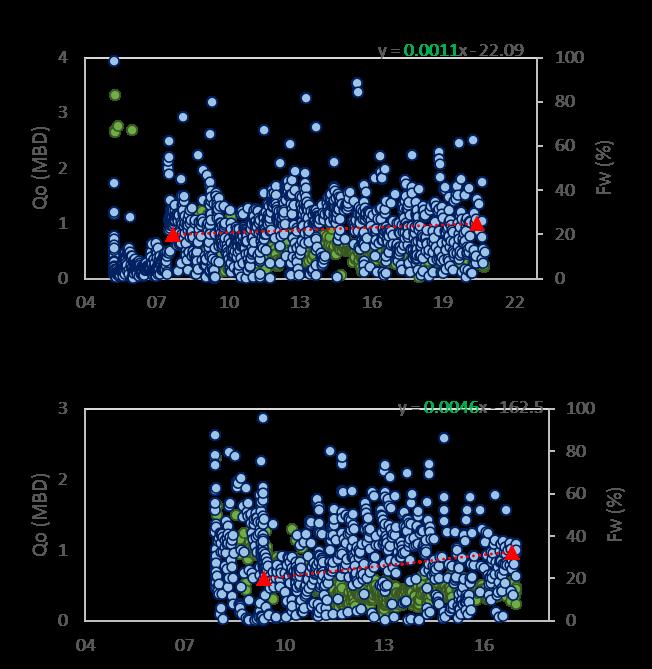
Figura 27. Estimación de pendientes “m” (%Fw/días) del grupo 4.
Semblanza de los autores
Anel Olmos Montoya
Ingeniera Petrolera egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 2011 participó como ayudante de Investigación en el desarrollo de modelos físicos experimentales para el desplazamiento de aceite remanente mediante la inyección de surfactantes en el Instituto Mexicano del Petróleo. En 2013 Ingresó a Petróleos Mexicanos, donde se ha desempeñado como Ingeniera de Yacimientos del APBJ, participando en la caracterización dinámica y la definición de la estrategia de explotación de los campos Jujo-Tecominoacán, Jacinto, Edén-Jolote, Chinchorro y Yagual. Autora y coautora de múltiples trabajos y publicaciones técnicas relacionados al área de Ingeniería de Yacimientos, presentados en distintos foros. A lo largo de su trayectoria ha colaborado como par técnico de la especialidad y ha contribuido con la integración de nuevas técnicas de diagnóstico de los YNF. En 2019 participó en el Diplomado en Dirección de Negocios. En 2022 concluyó estudios de Maestría en Administración de Negocios con Orientación en Finanzas. Actualmente es miembro activo del CIPM y SPE.
Tabla 13. Características grupo 4.
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF, p.p. 400-426
Jesús Cruz Gutiérrez
Intérprete sísmico; en 2017 colaboró con la actualización del modelo estático del Terciario “Tintal”, en el cual realizó la interpretación de fallas y horizontes y el modelo geocelular. Posteriormente se integró al APBJ para realizar la actualización estática del campo Puerto Ceiba Mesozoico. En el 2018 inició en la compañía E3P, donde llevó a cabo la actualización del campo Rabasa Terciario para el Activo APCP, colaborando en el proceso de inversión sísmica simultánea, descomposición espectral, entre otros. De 2019 a la fecha, se encuentra trabajando en el APBJ, actualizando el modelo geológico-estructural de los campos Castarrical, Yagual, Jacinto y Paredón.
Ángel Carbajal Loredo
Ingeniero Petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 2013 Ingresó a Petróleos Mexicanos. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como Ingeniero de Yacimientos del APBJ, participando en la caracterización dinámica y la definición de la estrategia de explotación de los campos Madrefil, Bellota, Bricol, Chinchorro, EdénJolote, Cárdenas, Mora, Paché, Yagual, entre otros. Autor y coautor de múltiples trabajos técnicos, cuenta con amplia experiencia en el análisis de YNF así como en estimaciones de volúmenes y reservas remanentes, pronósticos de producción, y documentación de planes de explotación. A lo largo de su trayectoria ha contribuido como par técnico de la especialidad, actualmente forma parte del “Grupo de detección de oportunidades de la Región Sur” y es miembro activo del CIPM y SPE.
Fernando Samaniego Verduzco
Realizó sus estudios en la Especialidad de Ingeniería Petrolera de Licenciatura y Maestría en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctorado en la Universidad de Stanford, EUA.
Fue Investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas; también trabajó en Petróleos Mexicanos. Actualmente es Profesor Emérito en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, UNAM.
Sociedades a las que pertenece: Society of Petroleum Engineers (SPE); Academia de Ingeniería; Colegio de Ingenieros Petroleros de México, Asociación de Ingenieros Petroleros de México; Academia Mexicana de Ciencias; Miembro Extranjero “Russian Academy of Natural Sciences”, Rusia.
Artículos publicados durante el año 2023
Título
Enero-febrero
Accelerated and automated methodology to reduce the time for Field Development Planning
Generación de valor incorporando reservas y recursos prospectivos en las cercanías de campos maduros del APAPCH
Aprovechamiento de líquidos del gas natural. Estrategias rentables en plataformas del Golfo de México
Multi-Attribute Well Interpolator y Constraint Sparse Spike
Inversion: dos métodos basados en inversión de datos como una solución para la ausencia de frecuencias sísmicas bajas
Marzo-abril
Construcción del primer modelo de alta resolución en Pemex para el diagnóstico y optimización del esquema de explotación de un yacimiento costa afuera
Autor (es)
Atahualpa José Villaroel Salazar
Luis David Mendoza
Pedro Tomás Malibran Ramírez
Oscar Darío Quintero
Fernando Núñez Méndez
Julián Javier González Morales
Rafael Romero Peñaloza
Xóchitl Moran Federico
María Josefina Hernández Díaz
Alberto Lory Mendoza
Gabriel Díaz Boffelli
José Ramírez Ramírez
Erik Camacho Ramírez
Restauración estructural en el Bloque Pox del Cinturón
Plegado Akal y la relación con el posible origen de la secuencia sísmica caótica del Mioceno
Omar Cruz Samberino
Erick Rafael Martinez Antúnez
Jorge Alberto Briseño Sotelo
Oscar Emmanuel Guadalupe Vences Estudillo
Mario Aranda García
Víctor Miguel Padilla Hernández
Aída Rubí Bravo Almazán
José Vasavilbazo Corona
Manuel Machorro Jiménez
Juana Orquídea Salas Ramírez
Claudia Barrera Ortiz
Luis Maya Reyes
Filiberto Alejandro Torres
Martín Bravo Avendaño
Rodrigo Portillo Pineda.
Flujo de trabajo optimizado para determinar el volumen original de aceite en los yacimientos naturalmente fracturados
Caso de éxito en control de agua con modificadores de permeabilidad relativa para carbonatos HP/HT
Mayo-junio
“Tectónica salina”, actividad e influencia en las secuencias depositadas durante el Mesozoico
Creación de valor y optimización de tiempo mediante la automatización de procesos y análisis técnicos en la Región
Sur
Caracterización de los fluidos de un yacimiento de gas y condensado, cercano al punto crítico
Optimización de la terminación y explotación basados en el acoplamiento de registros presión-temperatura-RG y la entrada de fluidos yacimiento-pozo
Julio-agosto
Importancia de las áreas de oportunidad aledañas a los campos de producción. Caso Pozo Delta-11
Alfredo León García
Claudia León Villeda
Fernando Samaniego Verduzco
José María Petríz Munguía
Luis Alejandro García Contreras
Iván López García
Erick Acuña Ramírez
Larry Eoff
Iván Ernesto Narváez Escobar
Saraí Santos Ramírez
Rodrigo Portillo Pineda
Luis Lauro Villanueva González
Verónica Alicia Muñoz Bocanegra
Rolando Heberto Peterson Rodriguez
Giddel Hernández Martínez
Jorge Enrique Paredes Enciso
Humberto Iván Santiago Reyes
Eder Castañeda Correa
Ángel Adrián Ramírez Méndez
Ana Belén Cruz Barrera
Alfredo León García
José Luis Bashbush Bauza
Fernando Samaniego Verduzco
Julio César Terrazas Velázquez
Santiago Martínez Pavón
Alfonso Palacios Roque
Yolotzin López Sánchez
Madaín Moreno Vidal
Bernardo Matías Santiago
Metodología para el diseño y selección del tratamiento de estimulación
Desarrollo de reservas probables y posibles de alto riesgo en campos maduros de gas húmedo: ventana operativa
Perforación direccional no convencional con desplazamiento negativo y triple curvatura en formaciones del Mesozoico con alto esfuerzo compresivo
Septiembre-octubre
Proceso diagenético acelerado mediante la aplicación de un sistema químico para el control de agua en pozos
Caracterización dinámica de yacimientos compartimentalizados, desarrollados con terminaciones tipo commingled
Caracterización integral en yacimientos de rayos gamma invertido para determinar zonas prospectivas de gas húmedo
Modelo hidrodinámico para el desplazamiento de un elemento de limpieza interna en un oleoducto con acumulación de agua
Noviembre-diciembre
Perforación en zonas con planos de debilidad
Estudio y aplicación de un nuevo enfoque en el diagnóstico de avance de los acuíferos en YNF
Enhanced oil recovery as result of induced waves
Modelo generalizado para el análisis de pruebas de interferencia
Regina Elizabeth Camacho Obregón
Rufino Santiago Vargas
Jesús Guerra Abad
José Luis Villalobos López
Octavio Luna González
José Alberto Peralta Montejo
Roberto Juárez López
Benjamín García Montoya
Yuliana Ivette Torres García
Humberto Ivan Santiago Reyes
Rafael Mendez García
Eder Castañeda Correa
Ángel Adrián Ramírez Méndez
Giddel Hernández Martínez
Erick Omar Reyes Hernández
Berenice Anell Martínez Cabañas
T. Iván Guerrero Sarabia
Alan Juárez Reyes
José Miguel Cruz Oropeza
Anel Olmos Montoya
Jesús Cruz Gutierrez
Angel Carbajal Loredo
Fernando Samaniego Verduzco
Mario Ubaldo Rangel
José Emilio Santamaría Díaz
Reynaldo Bautista Morales
Rafael Santamaría Díaz
Fernando Samaniego Verduzco
Ricardo Posadas Mondragón
Política Editorial
Ingeniería Petrolera es una publicación de investigación científica editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, AC (AIPM), que tiene como objetivo difundir investigación original relacionada con el área de la ingeniería petrolera en todas las categorías siguientes:
1. Geología
2. Geofísica
3. Yacimientos
4. Sistemas de Producción y Comercialización de Hidrocarburos
5. Intervención a Pozos
6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
7. Administración y Negocios
8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de Campos
La revista Ingeniería Petrolera es un espacio abierto para investigadores y profesionales interesados en dar a conocer sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.
La revista Ingeniería Petrolera tiene como objetivo contribuir al progreso y la divulgación de la Ingeniería Petrolera en México, promover el estudio y la investigación científica entre sus miembros y fomentar la fraternidad entre los mismos, tiene como misión ser una tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa o indirectamente en la industria petrolera y su visón es dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área petrolera en México y en el Mundo en idiomas español e inglés.
Información para los autores
Manuscritos
Los especialistas que colaboren con artículos de investigación deberán integrarlos bajo las siguientes normas editoriales de la publicación:
1. Los manuscritos elaborados en español o en inglés deberán ser enviados a la Comisión Nacional Editorial, comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx , lhernandezr@aipmac.org.mx con una extensión máxima de 20 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, fotografías, etcétera, las cuales deberán ser colocadas en el lugar correspondiente y enviadas en formato TIFF o JPG con calidad mínima de 300 dpi.
2. Debe ser escrito a una columna con márgenes de 3 cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El espaciado interlineal debe ser de 1.5, con fuente Arial de 12 puntos para el texto y de 14 puntos para los títulos,
utilizando los acentos ortográficos correspondientes en letras mayúsculas. El procesador de palabras deberá ser Microsoft Word.
3. El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente información:
• Título del trabajo en inglés y español: deberá ser corto y conciso sin que exceda de 15 palabras.
• Datos de los autores y coautores: nombre completo, institución a la que pertenecen, dirección postal, teléfono(s), direcciones y correo electrónico.
• Resumen: Elaborar uno en español y otro en inglés, los cuales no excedan de 250 palabras cada uno.
• Palabras clave en español e inglés: Incluir seis descriptores en inglés y en español para facilitar la recuperación de la información en las bases de datos especializadas.
4. La estructura de los artículos deberá contener:
• Introducción
• Desarrollo del tema
• Conclusiones
• Nomenclaturas
• Agradecimientos
• Apéndices (en su caso)
• Referencias
• Trayectoria profesional de cada autor
5. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y utilizando el Sistema Internacional de Unidades.
6. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los trabajos deberán anotarse indicando el apellido del autor y el año de su publicación, por ejemplo: “Recientemente, Gracia (1996)...” o bien “En un trabajo reciente (Gracia, 1996)”... Para tres autores o más: Gracia et al . (1996) o (Gracia et al ., 1996). Estas referencias se citarán al final del texto y en orden alfabético al final del trabajo, de acuerdo al manual establecido por la SPE Publication Style Guide:
Libros
Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.
Artículos
Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 19-35.
Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi. org/10.2118/10.2118/124135-PA
Conferencia, reunión, etc.
Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil Reservoirs with Gas Caps and/or Water Aquifers. Artículo SPE 19842, presentado en: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre 8-11. http:// dx.doi.org/10.2118/19842-MS
Tesis
Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, México, D.F.
Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, Austin, Texas.
PDF (en línea)
Secretaría de Energía. Dirección de Planeación Energética. 2011. Balance Nacional de Energía 2010. http://www.sener. gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20 de%20Energía%202010_2.pdf (descargado el 1 de febrero de 2010).
Normas
NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Software
Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, http://www.slb.com/content/services/software/resent/
1. Los autores deberán anotar una semblanza de su trayectoria profesional que no rebase las 100 palabras en el idioma en que se escribió el artículo, éstas se ubicarán después de las referencias.
Autores
• El autor deberá ceder los derechos a la revista Ingeniería Petrolera de la AIPM.
• El artículo deberá ser original y compromete a sus autores a no someterlo simultáneamente a la consideración de otra publicación.
• La responsabilidad del contenido de los artículos sometidos a la publicación corresponde a los autores.
Evaluación
Todos los artículos presentados serán valorados previamente por dos o más expertos del Comité Técnico de Expertos de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México AC, y posteriormente por la Comisión Editorial, quienes estudiarán su contenido y darán una opinión acerca de su publicación. En este proceso participan especialistas reconocidos y de alto nivel en la materia, con habilidad y experiencia para evaluar de manera confiable y expedita, tanto la calidad y la originalidad, como el mérito del contenido de los artículos.
La revista Ingeniería Petrolera es editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A. C.
Esta edición se terminó en diciembre de 2023 en la Ciudad de México
Derechos reservados ©
Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., 2023

