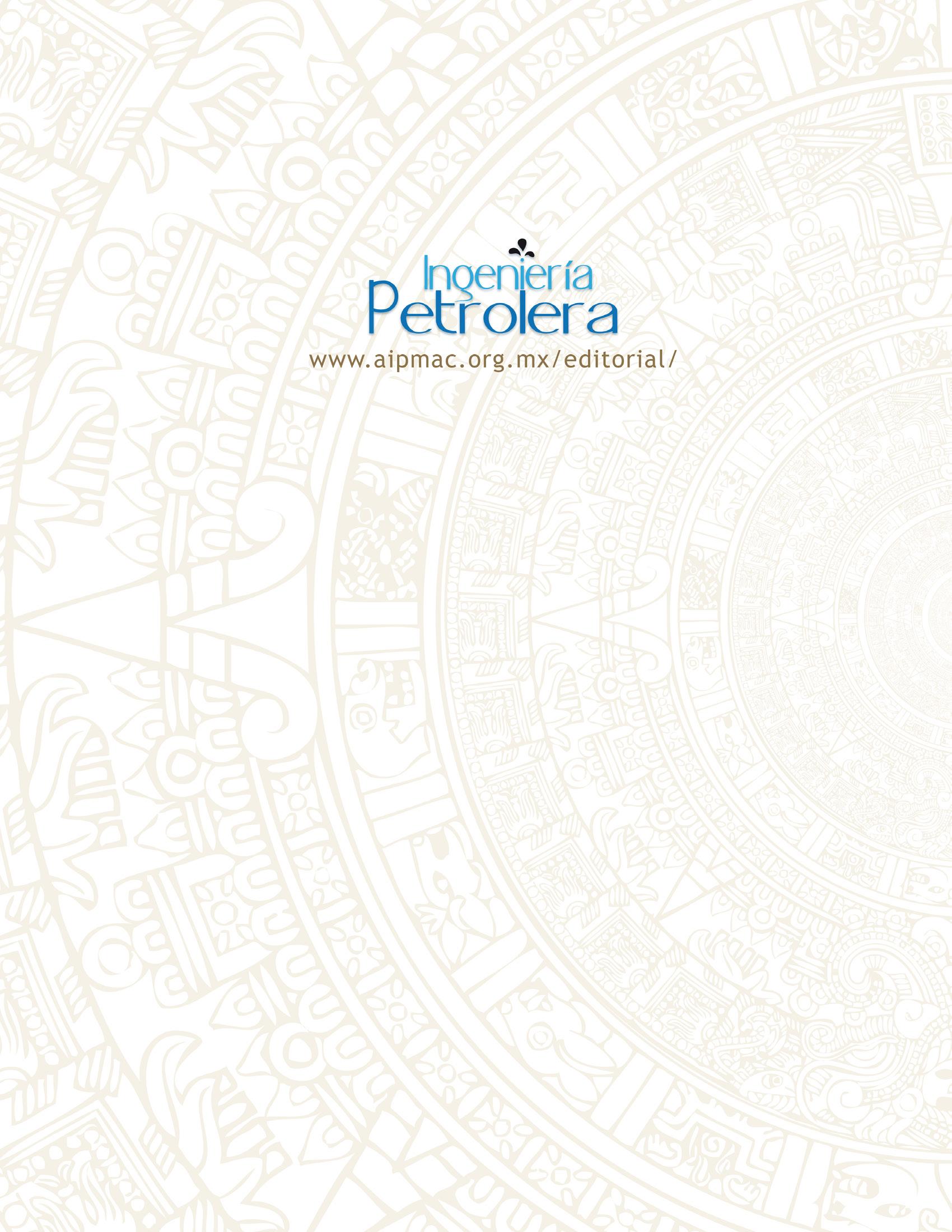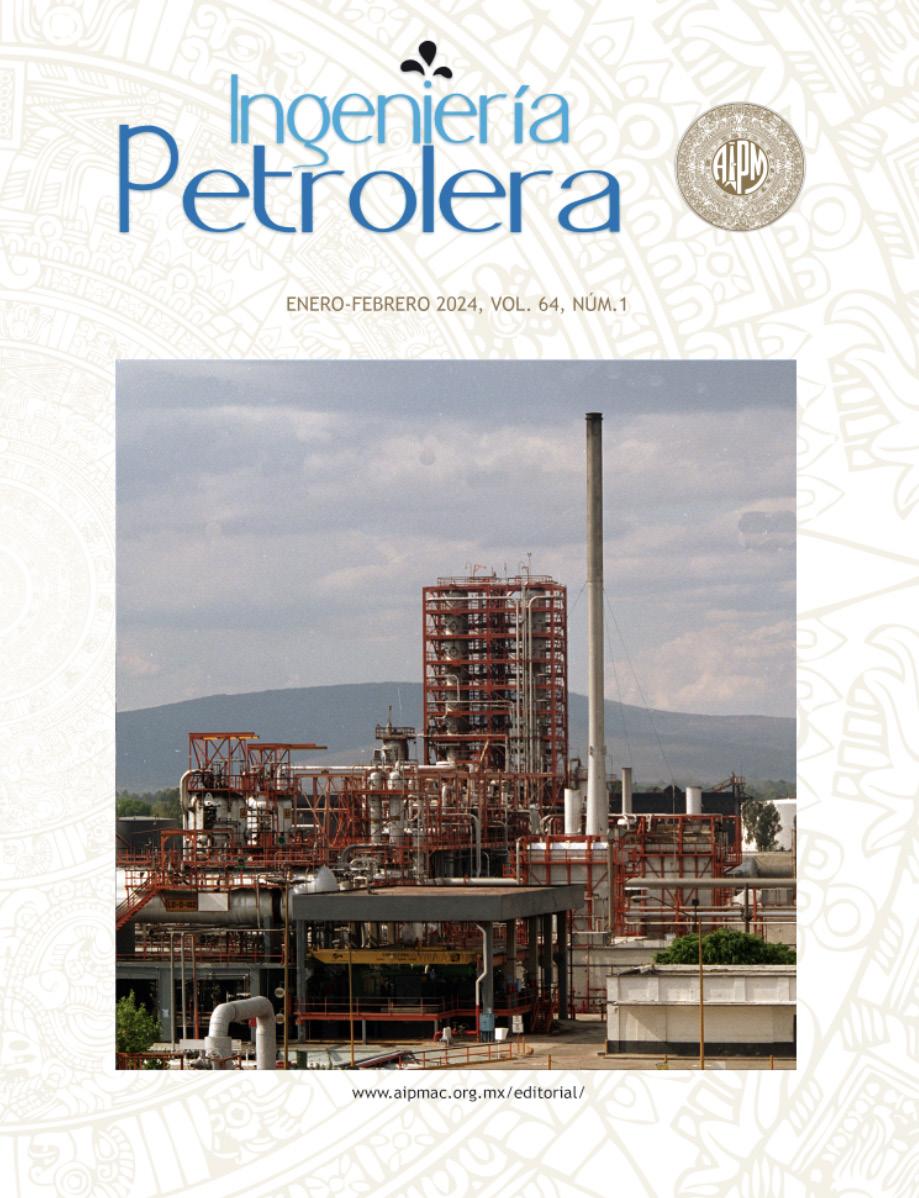
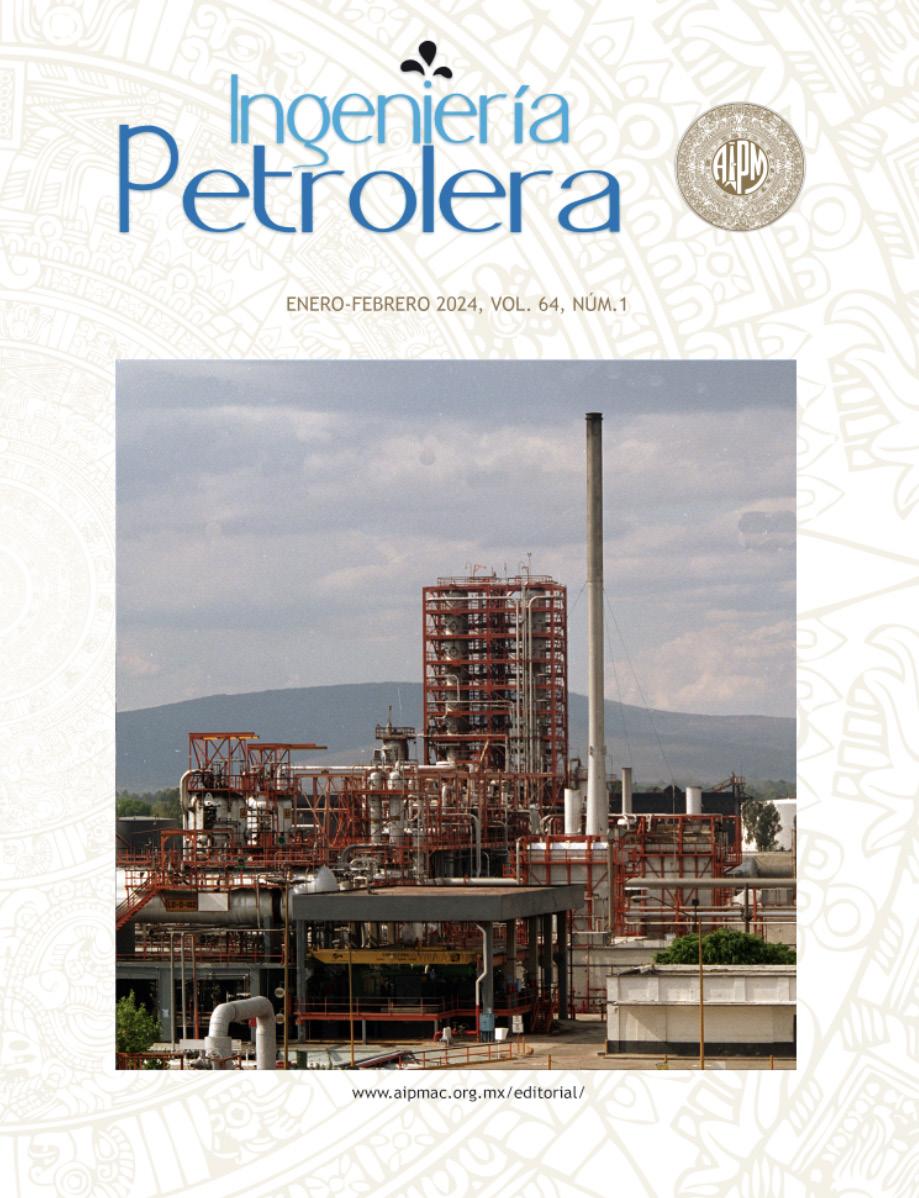
Petrolera Ingeniería Contenido
4-26
27-46
47-64
Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. Vol. 64, No. 1, ENERO-FEBRERO DE 2024 www.aipmac.org.mx/editorial/
Análisis de variaciones de producción, diagnóstico y metodología de aplicación
José María Petríz Munguía
Adán García Quirino
Uriel Cedillo Trejo
Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Campo Agua Fría: Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez
Alejandro Hernández Velázquez
Fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado: Incremento en la longitud media efectiva de grabado, en formaciones de carbonatos de baja permeabilidad
Yuri de Antuñano Muñoz
Miguel Alejandro González Chávez
Felix Bautista Torres
Juventino Bello Gutiérrez
Alejandro Javier Flores Nery
65-87
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API
Jorge Enrique Paredes Enciso
Humberto Iván Santiago Reyes
Yuliana Ivette Torres García
César Israel Méndez Torres

Foto de portada: cortesía de Pemex.
INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certifcado de reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.
D irec tiva N ac io na l 2022 -202 4
Presidente Ing. Eduardo Poblano Romero
Vicepresidente Ing. Edmundo Herrero Coronado
Secretario
Ing. Jesús Rojas Palma
Tesorero Ing. José Antonio Ruiz García
Director de la Comisión de Estudios
Director de la Comisión Editorial
Coordinador de Ayuda Mutua
Coordinador de Fondo de Retiro
Director de la Comisión Legislativa
Director de la Comisión de Membresía
Ing. Marco Antonio Delgado Avilés
Ing. Quintn Cárdenas Jammet
Ing. José Antonio Wuoto Ramos
Ing. Pedro José Carmona Alegría
Ing. Francisco Arana Guzmán
Ing. Lauro Jesús González González
P res ide ntes Delegacio nale s 2023 -202 5
Delegación Ciudad del Carmen Ing. Pedro Lugo García
Delegación Coatzacoalcos Ing. Mauricio Anaya Nochebuena
Delegación Comalcalco Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos
Delegación México Ing. Rafael Viñas Rodríguez
Delegación Monterrey Ing. Tomás Aurelio Meneses Castro
Delegación Poza Rica Ing. Rafael Díaz Zamudio
Delegación Reynosa Ing. Laura Brito Castllo
Delegación Tampico Ing. José Manuel Jiménez García
Delegación Veracruz Ing. Francisco Colina Pérez
Delegación Villahermosa Ing. Mauricio Sastre Ortz
Re v is ta Inge nie ría Pe trole ra
Coordinación Edito rial Ing. Quintn Cárdenas Jammet comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx
Consejo Editorial
Roberto Aguilera University of Calgary
Universidad Nacional Autónoma de México
Jorge Alberto Arévalo Villagrán Universidad Nacional Autónoma de México
Fernando Ascencio Cendejas Petróleos Mexicanos
José Luis Bashbush Bauza Schlumberger
Thomas A. Blasingame Texas A&M University
Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México
Héber Cinco Ley Universidad Nacional Autónoma de México
Petróleos Mexicanos
Lic. Franco Vázquez Asistencia técnica
Erik Luna Rojero
Universidad Nacional Autónoma de México
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Michael Prats Consultor EUA
Fernando J. Rodríguez de la Garza Universidad Nacional Autónoma de México
Fernando Samaniego Verduzco Universidad Nacional Autónoma de México
Francisco Sánchez Sesma Universidad Nacional Autónoma de México
César Suárez Arriaga Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
César Treviño Treviño Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Análisis de variaciones de producción, diagnóstico y metodología de aplicación
José María Petríz Munguía
Adán García Quirino
Uriel Cedillo Trejo
Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Pemex E&P, SPRMSO
Artículo recibido en octubre 2023-evaluado, aceptado y corregido en diciembre de 2023
Resumen
El seguimiento al comportamiento de la producción es una de las actividades principales en la cadena de valor de la industria petrolera, llevándose de manera puntual en las diferentes etapas de la vida productiva de los pozos, campos y proyectos.
El presente trabajo tiene como finalidad, orientar los recursos físicos y financieros a las problemáticas que más impactan a las pérdidas de producción y promover la actividad física para su restitución. Se presenta el análisis de la variación de la producción, mediante el diagnóstico y seguimiento sistemático a los eventos de declinación e incrementales que componen el mantenimiento a la producción base.
Diagnóstico. - Se basa en cuatro conceptos generales de análisis. El primero de ellos es el ya documentado ciclo de vida de los yacimientos, el segundo está basado en una modificación de las gráficas de energía y mecanismos de empuje, el tercer concepto es la gráfica especializada para determinar la normalización de la declinación de campos, destacando principalmente las partes asintóticas y la llamada “tail production”, y finalmente, se introduce el concepto de “factor de restitución”, que permite identificar si la actividad de mantenimiento a la producción base, cumple en mantener una plataforma de producción, o bien si se está por arriba o debajo de la misma.
Metodología. - Se propone un seguimiento sistemático a la actividad física que compone el mantenimiento a la producción base, estableciendo una serie de relaciones que permiten discretizar y contabilizar en qué rubros se pierde producción, su proporción y mecanismo, así mismo, ejemplifica qué parte se asocia directamente a la declinación y cuál se deriva de movimientos operativos. El análisis gráfico permite extrapolar el comportamiento mensual y anual de la variación de la producción, dando confiabilidad a las estimaciones de los factores de declinación, balances de producción y proyecciones de diferentes programas operativos.
Los cuatro conceptos de diagnóstico y la metodología de variación de producción propuesta se han probado de manera exitosa en el seguimiento de campos marinos de México, al determinar de manera práctica su etapa de madurez, observar sus áreas de oportunidad, causas principales de la declinación de producción; así como, emplear los recursos en las problemáticas que más impactan a sus pérdidas de producción.
Palabras clave : Declinación de producción, análisis de variaciones, diagnóstico, metodología, factor de restitución.
Analysis of production variations, diagnosis and application methodology
Abstract
Monitoring production behavior is one of the main activities in the value-added chain of the oil industry, carried out in the different stages of the productive life of wells, fields and projects.
The present work has the purpose of directing resources to the problems that impact the most production losses and promote physical activity for their restitution; it seeks to analyze the production variation through diagnosis and systematic monitoring to the decline and incremental which is the main component in maintaining base production.
Diagnosis. - It is based on four general concepts of analysis. The first of them is the already documented life cycle of the reservoirs, the second is based on a modification of the energy graphs and drive mechanisms, the third concept is the specialized graph to determine the normalization of the field declination, highlighting mainly the asymptotic parts and the so-called “tail production”, and finally, the concept of “restitution factor” is introduced, which makes it possible to identify whether the activity of maintenance of the base production complies with keeping a production platform, or whether it is above or below it.
Methodology . - A systematic monitoring of the physical activity that composes the maintenance of the base production is proposed, establishing a series of relationships that allow discretizing and accounting in which areas production is lost, its proportion and mechanism, likewise, it exemplifies which part is directly associated with the production decline and which is caused from operational movements. The graphic analysis allows extrapolation of the monthly and annual behavior of the production variation, giving reliability to the estimates of the decline factors, production balances, and projections of different operating programs.
The four diagnostic concepts and the proposed production variation methodology have been successfully tested in the monitoring of marine fields in Mexico, by practically determining their current maturity stage, observing their areas of opportunity, and main causes of the decline in production; as well as, focusing resources on the problems that most impact the production losses.
Keywords : Decline production, variations analysis, diagnosis, methodology, restitution factor.
Introducción
Los análisis tradicionalmente realizados para el comportamiento de la producción se enfocan principalmente en la declinación del gasto de producción, sus causas y los efectos que genera, siendo una herramienta útil para proyecciones mensuales y anuales al analizar comportamientos globales en un periodo específico
Sin embargo, al incorporar más herramientas de diagnóstico; así como, un seguimiento de la variación de la declinación e incrementales de producción a la base, permitirán una mejor predicción del comportamiento futuro; así como, una mejor distribución de los recursos presupuestales y físicos para restituir pérdidas de producción, asegurando mantener una plataforma de producción, una meta compromiso y la rentabilidad del proyecto.
Este artículo engloba cuatro conceptos de diagnóstico, mostrando en qué etapa de vida productiva se encuentra un campo, caracterizando los campos a través del entendimiento de los mecanismos que gobiernan el flujo de fluidos y la administración de su energía, prediciendo su comportamiento a partir de la normalización de su producción máxima y definiendo un factor de restitución, a partir de una relación de producción incremental y base.
Por otro lado, al incluir un seguimiento puntual de la variación de la producción base, a través del comportamiento de la declinación en los rubros: incremento de flujo fraccional de agua, aseguramiento de flujo, declinación de la presión del yacimiento y tendencia de igualación de presión en superficie; así como, el comportamiento de incrementales a la base: reparaciones menores, limpiezas y estimulaciones; permite discretizar y
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
contabilizar la pérdida de producción y su restablecimiento con la actividad física incremental.
Integrar el diagnóstico y la variación de la producción mediante una metodología, sustenta un análisis adecuado de la madurez de los campos y comportamiento actual, permitiendo un aprovechamiento en la programación y ejecución de intervenciones de reparaciones, estimulaciones y limpiezas de pozos para el mantenimiento de la producción base.
La sistematización de esta metodología sugerida tiene como ventaja su simplicidad y flexibilidad para replicarse y/o acotarse a análisis de producción de un pozo, yacimiento, campo o proyecto.
Elementos de diagnóstico
Ciclo de vida de los yacimientos
En la actualidad, una de las mejores referencias para estimar el grado de madurez de los campos se basa en el trabajo de Paredes et al1 del año 2019, en el cual, los autores integran una serie de indicadores relacionados con el factor de recuperación, la energía de los yacimientos, pozos y localizaciones, grado de desarrollo de su estrategia de explotación, mecanismos de producción y procesos de recuperación. La combinación de los elementos antes mencionados permite obtener las etapas en las que se encuentra cada yacimiento administrado, siendo éstas: evaluación, desarrollo, mantenimiento, declinación, optimización y abandono. Para el caso del trabajo presente, los yacimientos analizados se muestran en la Figura 1.
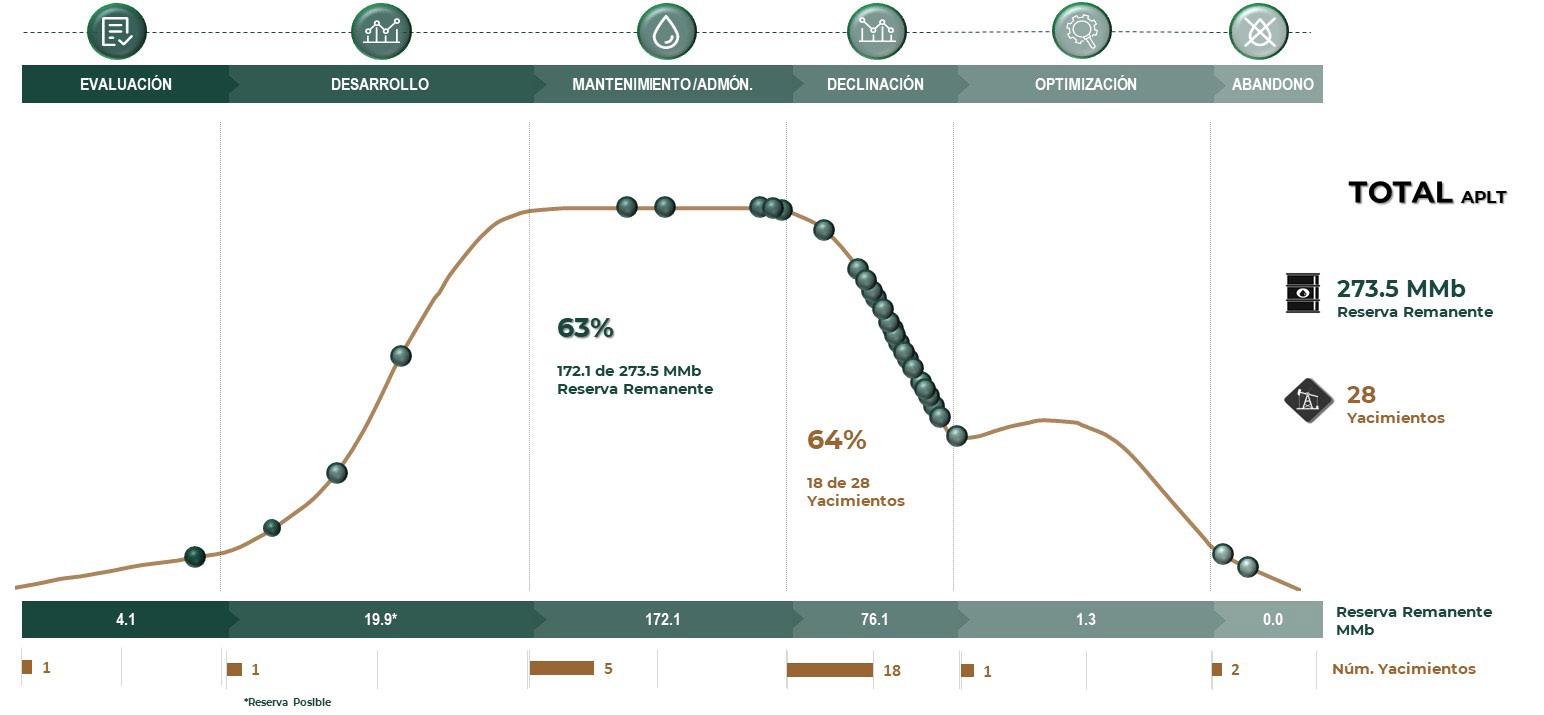
Con base en la figura anterior, se puede observar que el 64% de los yacimientos en el caso de estudio se encuentran en la etapa de declinación.
Gráficas diagnóstico de energía vs extracción
Toman como base las gráficas de mecanismos de empuje ampliamente utilizadas en la literatura; se desarrollaron y comenzaron a emplear en el año 2018 dentro del Activo Litoral de Tabasco de PEP, como apoyo para la toma de
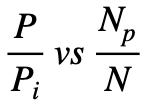
decisiones para los campos que requieren centrar inversiones en actividad física, para mitigar la declinación con el mínimo riesgo y con un sustento del comportamiento del yacimiento. La base conceptual se centra en las gráficas adimensionales de energía vs factor de recuperación , mismas que para el caso de estudio se presentan para los yacimientos Mesozoicos como Terciarios, Figura 2
Figura 1. Ciclo de vida de los yacimientos, caso de estudio.
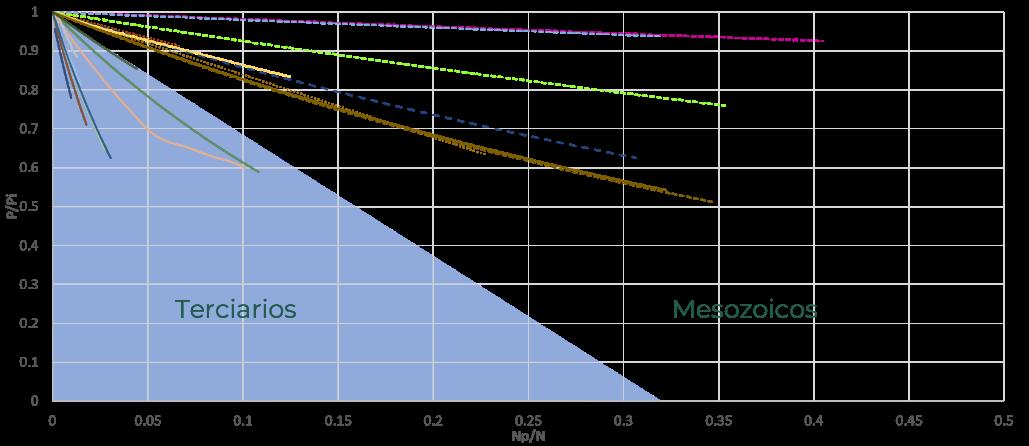
2. Gráfica de los mecanismos de empuje, caso de estudio.
En términos generales, la Figura 2 es útil para verificar que mecanismo de empuje predomina en un yacimiento; sin embargo, resaltan dos aspectos principales: requieren historia de producción mayormente larga para una buena definición y al depender del factor de recuperación se pierde la sensibilidad de lo que falta por extraer en términos de reserva. Con base a lo anterior, se propuso cambiar la relación por , de esta forma se puede observar


cuál es el grado de extracción de la reserva original de aceite (ROA), y el término de porcentaje de energía permanece

sin cambios. Ahora bien, si se considera a un tiempo dado el comportamiento puntual de esta gráfica, quedaría para el caso de yacimientos Mesozoicos como se presenta en la Figura 3
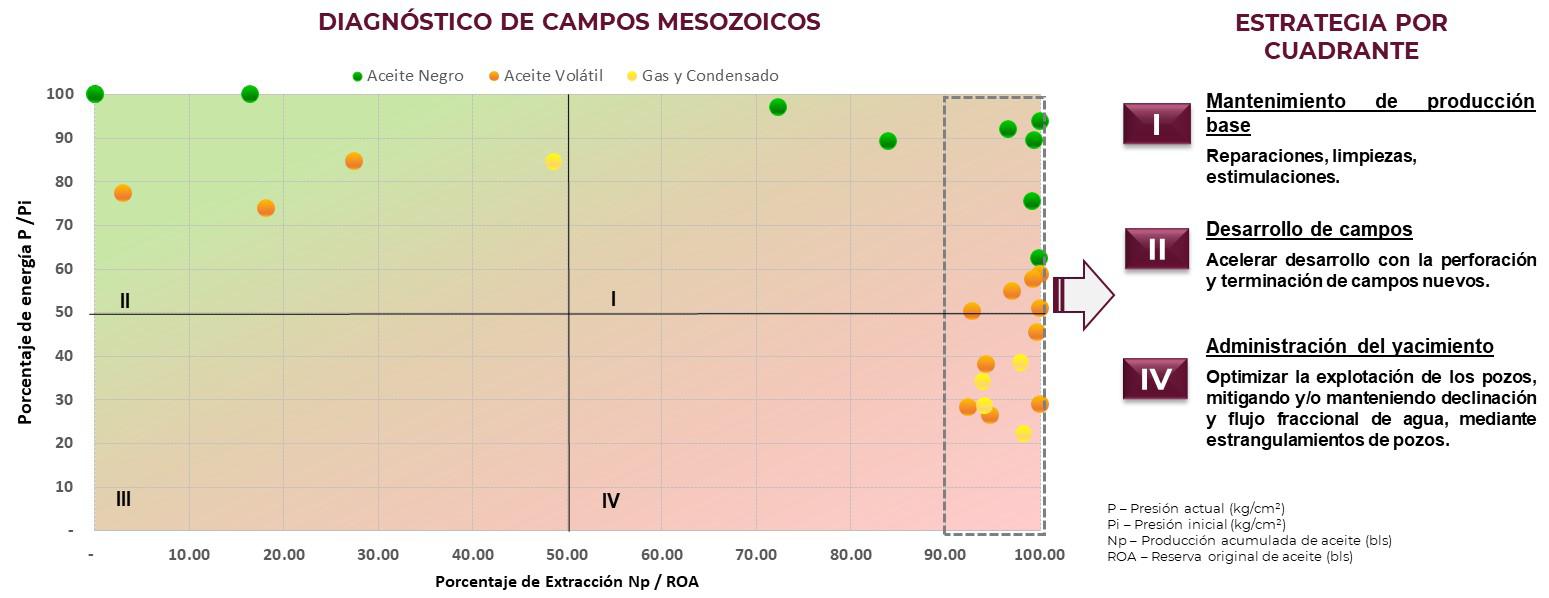
3. Gráfica con el diagnóstico de la energía vs extracción, caso yacimientos Mesozoicos.
De la figura anterior se destaca lo siguiente:
• El cuadrante I, ejemplifica que existen campos con altos porcentajes de energía (>70%), pero una extracción de más del 90% de su reserva original, lo que indicaría que son campos con alto empuje hidráulico y su problemática principal es el flujo
fraccional de agua y repercusiones asociadas (incrustaciones de CaCo3, canalizaciones, etc.).
• El cuadrante II, muestra aquellos campos que están en una fase inicial de su desarrollo, mantienen altos porcentajes de energía y la extracción de su reserva original es mínima, por lo que la actividad se centra en terminaciones básicamente.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Figura
Figura
• El cuadrante III, estaría asociado a aquellos campos que volumétricamente son pequeños y en poco tiempo pierden cantidades importantes de energía con poca extracción.
• El cuadrante IV, contiene aquellos campos que tienen una vida avanzada de explotación, que han perdido energía a causa de su extracción, siguiendo un comportamiento típico de un desarrollo sin implementación de un mecanismo adicional de recuperación secundaria. Las problemáticas asociadas se refieren principalmente a problemas de gas, agua, formación de condensados en la vecindad de pozos, asfaltenos, parafinas, incrustaciones, etc.
La gráfica básicamente se lee de izquierda a derecha y la coloración de fondo se refiere al grado de riesgo que existe en realizar intervenciones de mantenimiento a la producción base; así mismo, los colores de los marcadores ejemplifican el tipo de hidrocarburo que se produce.
Adicionalmente, se ha obtenido una gráfica de diagnóstico para yacimientos de la formación Terciario, lo anterior,
derivado de que muchos de los desarrollos recientes como campos nuevos son productores en este horizonte. Para este caso, se realiza una modificación a la relación que grafica el porcentaje de energía, pasando de a la relación ,


Con este cambio de parámetro resulta más fácil visualizar qué yacimientos volumétricos del Terciario, (Figura 2), pueden perder energía de manera acelerada y quedar bastante reserva remanente; la implicación es que en términos de presión de abatimiento muestra la incapacidad de fluir a altas contrapresiones en las líneas de recolección, por lo que, abre la posibilidad a una mayor extracción y mejoramiento del factor de recuperación mediante la implementación de sistemas de reducción de contrapresión, así como el tiempo de oportunidad en la implementación de sistemas artificiales de producción y procesos de recuperación secundaria, éstos últimos demostrarían la continuidad en la presión o incluso el represionamiento del yacimiento durante la inyección. La gráfica de diagnóstico para el período Terciario se muestra en la Figura 4.
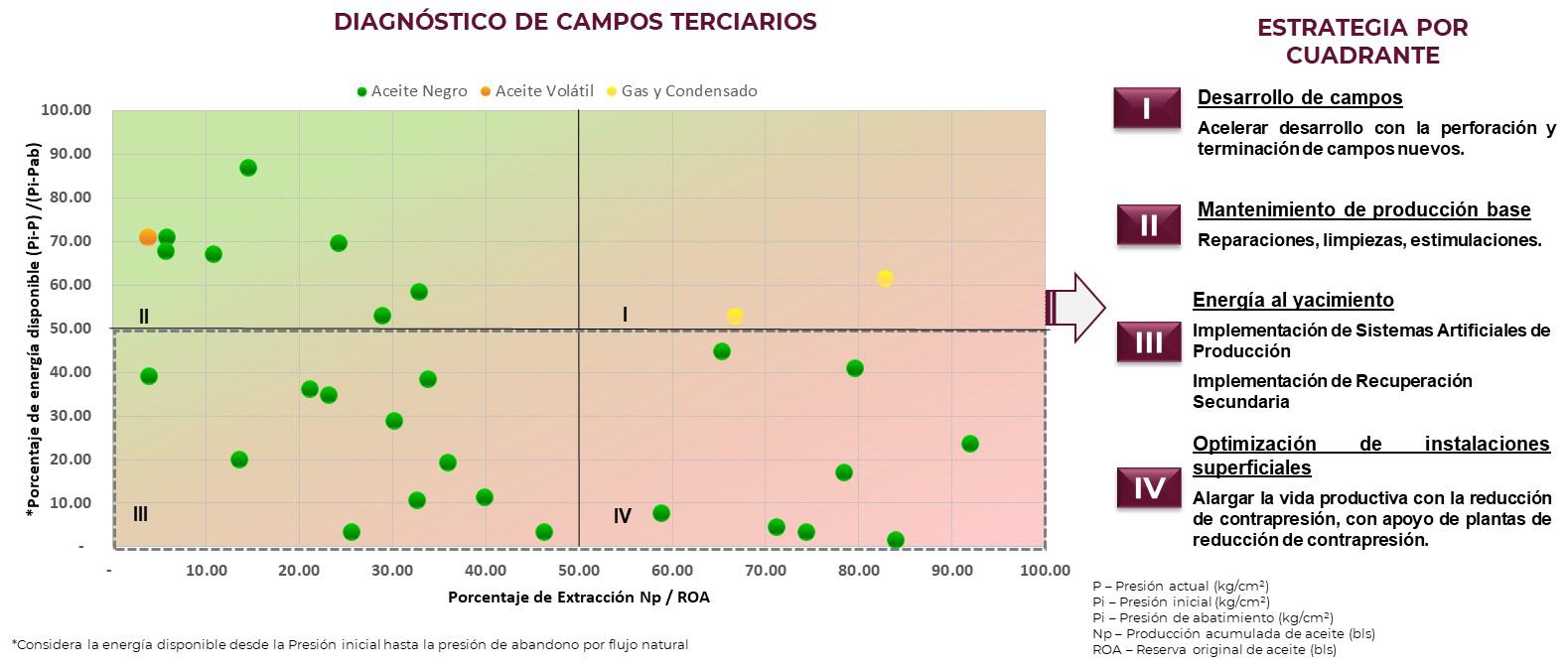
Figura 4. Gráfica de diagnóstico de la energía vs extracción, caso yacimientos Terciarios.
De la figura anterior se destaca lo siguiente para el caso de yacimientos Terciarios:
• El cuadrante I, ejemplifica que existen campos con porcentajes de energía por flujo natural por arriba del 50%, sin embargo, su extracción supera el 50% de su reserva original, lo anterior sugiere que pueden ser casos en donde únicamente aplique el
• El cuadrante II, muestra aquellos campos que están en una fase inicial de su desarrollo, mantienen altos porcentajes de energía por flujo natural y la extracción de su reserva original es mínima, por donde Pab es la presión de abatimiento.
mantenimiento a la producción base (limpiezas y estimulaciones), ya que otros procesos pueden no ser rentables.
lo que la actividad se centra en terminaciones básicamente.
• El cuadrante III, estaría asociado a aquellos campos que su energía por flujo natural se agota y la extracción de su reserva original está por debajo del 50%; lo anterior abre la oportunidad a la implementación de sistemas de reducción de contrapresión para la continuidad operativa de la producción, así mismo, presentan la oportunidad de implementar sistemas artificiales de producción y sistemas de recuperación secundaria.
• El cuadrante IV , contiene a aquellos campos que su vida productiva por flujo natural está al límite y ha recuperado un porcentaje de su reserva original superior al 50%; en caso de no haber implementado algún método para mejorar el factor de recuperación se estaría visualizando la declinación en la parte asintótica.
Similar al caso de la gráfica del Mesozoico, la coloración de fondo indica el grado de riesgo que existe en realizar intervenciones de mantenimiento a la producción base y proyectos especiales y los marcadores se refieren al tipo de hidrocarburos que se produce.
Gráficas especializadas de gasto normalizado vs tiempo de balance de materia
La siguiente gráfica diagnóstico surge a partir de la necesidad de establecer el comportamiento de un campo con alta irrupción de agua, conocer su comportamiento futuro una vez que se presenta una alta declinación de la producción de aceite y llega a la parte asintótica. Su conceptualización y empleo se da en 2018 por Petríz et al. 2, y aunque inicialmente se trabajó para diferentes campos de la regiones marinas y Región Sur de México, se pueden efectuar acotaciones al tipo de formación o un conjunto de campos de un activo.
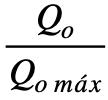

La relación elemental de la gráfica está basada en normalizar el gasto de producción respecto al gasto máximo alcanzado del campo , lo que permite establecer el punto máximo de producción en el desarrollo del campo y la declinación posterior hasta llegar a la parte asintótica o también denominada “tail production”. En el eje temporal, la gráfica se puede presentar contra el tiempo transcurrido Δt, o bien, contra el tiempo de balance de materia (TBM), , lo que resulta útil al ser una referencia directa del ritmo de extracción. La Figura 5 presenta la gráfica diagnóstico tanto para yacimientos del Mesozoico como para Terciarios.
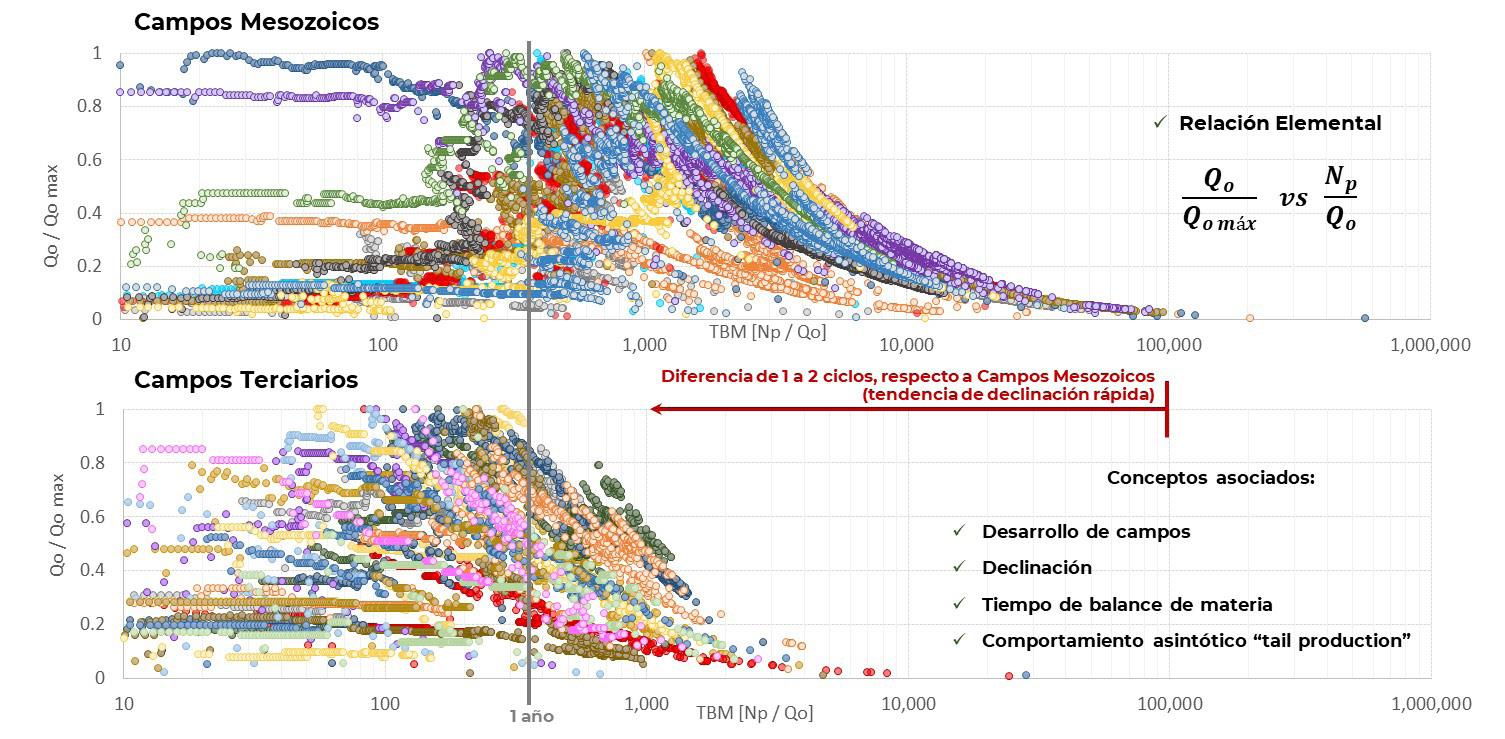
Figura 5. Gráfica especializada de declinación para los períodos Mesozoico y Terciario.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Dos aspectos relevantes se deducen de la gráfica anterior:
• El volumen original de los campos Mesozoicos es mayor a los de Terciario, por lo que los puntos máximos de producción se alcanzan en un tiempo mayor, aunque es importante señalar que existen otros factores clave como el desarrollo de la estrategia, profundidad de los objetivos, tiempos de perforación, eficiencia de los equipos, etc.; sin embargo, la gráfica demuestra que los problemas asociados a la declinación son más inmediatos en un desarrollo de Terciario como se mostró en la gráfica de energía vs extracción explicada anteriormente, básicamente por tener volúmenes originales de hidrocarburos menores.
• Al ser una gráfica semilogarítmica, la parte asintótica de varios campos está en una diferencia de un orden de magnitud para los tiempos de balance de materia, lo que significa que todo lo nuevo que se incorpore de Terciario en su mantenimiento a la producción base será puntual y sus beneficios se obtendrán en el corto plazo; resalta el hecho de administrar cuotas de producción iniciales, establecer estrategias de
mantenimiento de presión y sistemas artificiales de producción, principalmente con visión a desarrollos prospectivos.
Así mismo, las gráficas presentadas son consistentes con los diagnósticos previos de ciclo de vida de los yacimientos y los cuadrantes de las gráficas de energía vs extracción, presenta un soporte adicional a la etapa donde se encuentran muchos de los campos del caso de estudio, sin dejar de utilizar sus beneficios adicionales, como es, el soporte para proyecciones de la declinación de campos.
Gráficas de restitución
El último elemento de diagnóstico está basado en un concepto simple relacionado con el comportamiento de la producción base e incremental para un campo, activo o región. La Figura 6 muestra el comportamiento de producción de 2021-2022 para el caso de estudio, en que se grafica la producción base, asociada a dos iniciativas de reducción de contrapresión (baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión), la producción incremental de terminaciones de pozos y factores de declinación.
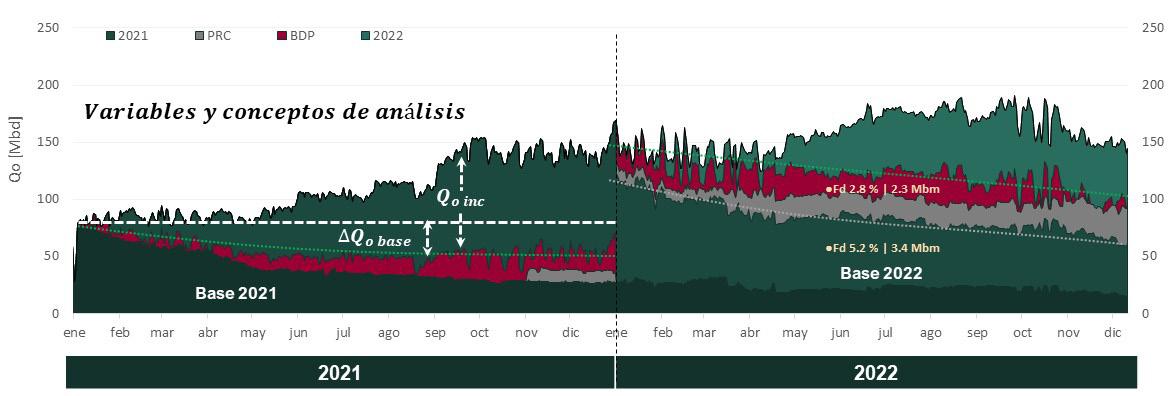
La información de 2021 se utilizará para definir variables y conceptos de análisis, resaltando lo siguiente:
• La línea punteada, es un valor que se toma como punto de partida de la producción, considerando, que el comportamiento óptimo fuese una plataforma constante de producción, es decir, una estrategia con
cuotas administradas con base en la optimización de la energía del yacimiento.
• Las iniciativas de producción por concepto de reducción de contrapresión (para campos del Terciario, por lo comentado en los diagnósticos anteriores), se grafican separadas de la producción base; esto toma relevancia por el hecho de que
Figura 6. Comportamiento de la producción 2021-2022 con las variables involucradas.
el uso de baterías flotantes en campos marinos, presenta intermitencia en sus operaciones por malas condiciones climatológicas.
• El término ΔQo base se toma del valor Qo de referencia (línea punteada), hacia la producción base, o bien a la producción base con iniciativa.
• El término Qo inc se toma de la producción base (o producción base con iniciativa), hacia la producción incremental.
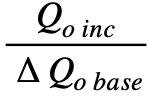
• La relación es lo que se llamará el factor de restitución, mismo que podemos asemejar al termino factor de reemplazo que se utiliza en recuperación secundaria. La gráfica de restitución de la Figura 6 se muestra en la Figura 7 y corresponde a datos del desarrollo de campos nuevos del Terciario.
Figura 7. Gráfica de restitución de campos nuevos Terciarios con y sin iniciativas 2021-2022
De la figura anterior, cuando el factor de restitución es igual a la unidad significa que por cada barril que se declina se restablece un barril de producción, por lo que, se hace evidente que para estar en valores arriba de 1 es necesario incorporar más pozos a producción (dependiendo de la estrategia de desarrollo), y en este caso del uso de iniciativas de reducción de contrapresión para la continuidad operativa del flujo en yacimientos Terciarios. Nótese también que el efecto de las baterías flotantes provoca dispersión a finales e
inicio de cada año, por lo que se recomienda el tratamiento de datos para suavizar la dispersión.
La Figura 8 muestra el mismo ejercicio de la gráfica de restitución, pero se hace uso de un promedio móvil para suavizar datos al incluir iniciativas de producción; así mismo, se adicionaron factores de declinación en la restitución para el periodo 2022.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Tiempo
8.
de restitución suavizada de campos nuevos con y sin iniciativas 2021-2022.
La figura anterior muestra que el promedio móvil utilizado sigue la tendencia general de los datos dispersos, lo que permite definir mejores etapas de análisis en el periodo 2022. Se observa de la gráfica de producción, que la base de 2021 es prácticamente asintótica (corroborado de gráficas especializadas previamente), y la base 2022 presenta una declinación más pronunciada; no obstante, la actividad
de iniciativas y los incrementales permiten una buena restitución en el año. Sin embargo, un aspecto relevante esperado se presenta al momento de calcular los factores de declinación de la gráfica de restitución, se observa que éstos incrementan al momento de incluir las iniciativas como se muestra en la Tabla 1.
Lo anterior explica fundamentalmente que al no existir un soporte adicional de energía (ausencia de acuífero activo o proyecto de mantenimiento de presión), y presentar un depresionamiento fuerte en campos del Terciario, si bien, las iniciativas mantienen el flujo a otra condición de presión de abatimiento continúa existiendo extracción acelerada y por consiguiente incrementa la declinación, esto último es importante ya que el concepto de atenuación por incremento de actividad física, en realidad incorpora
producción adicional que propiciará a una declinación más rápida y estabilización a los niveles gobernados por las partes asintóticas que se mostraron en la Figura 5, observadas también en la Figura 8.
Otro ejemplo de estos conceptos se muestra en la Figura 9, en la cual se presenta la producción total del caso de estudio, considerando campos de Mesozoico, Terciario e iniciativas de reducción de contrapresión.
Figura
Gráfica
Tabla 1. Variación de los factores de declinación al incluir la restitución.
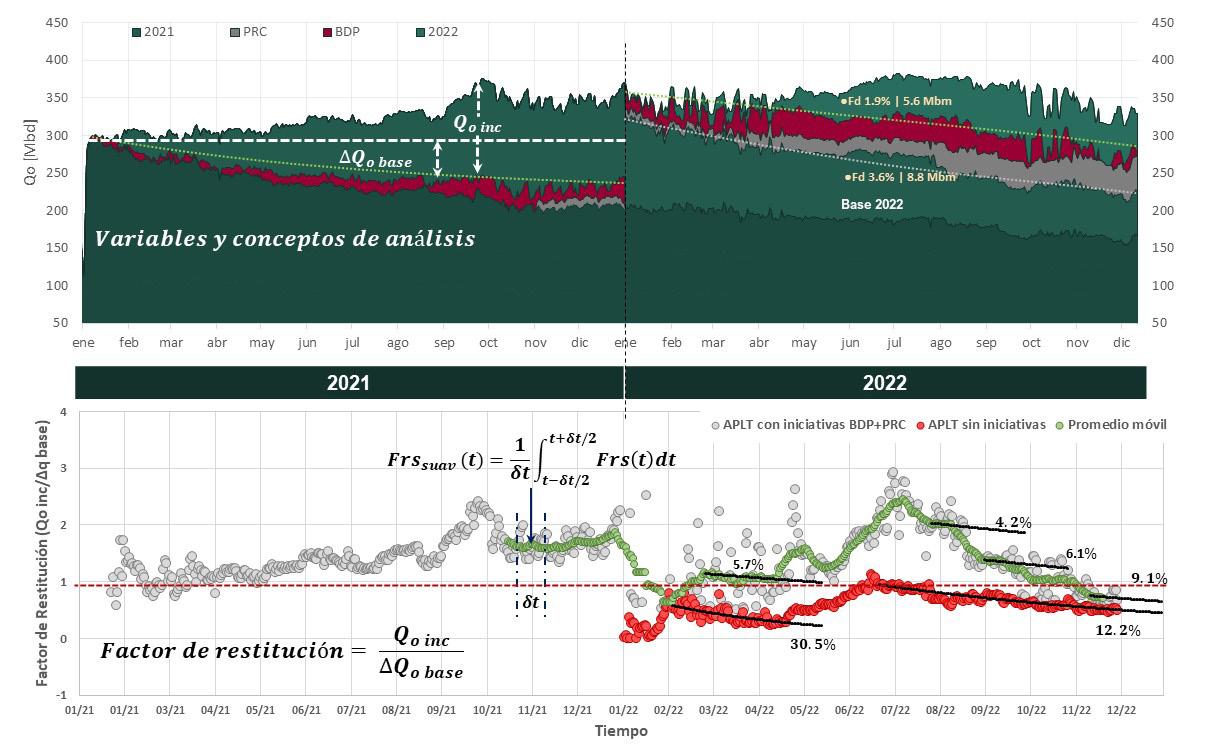
Figura 9. Gráfica global de restitución del caso de estudio, con y sin iniciativas 2021-2022.
Similar al caso presentado de campos nuevos, la Figura 9 muestra que el factor de declinación mensual sin iniciativas es de 3.6% (equivalente a 8.8 mb al mes), mientras que con iniciativas se atenúa a 1.9% (equivalente a 5.6 mb al mes),
Factores
sin embargo, utilizando el factor de restitución y aplicando declinación, se obtienen las variaciones mostradas en la Tabla 2
de declinación para el escenario de la restitución (%)
Tabla 2. Variación de los factores de declinación para la restitución.
Como se puede observar en la tabla anterior, se incluye una subdivisión por periodos para una explicación más precisa de eventos; en el primer periodo se tiene actividad física mínima, por lo que la declinación de la restitución sin iniciativas es muy grande. Al incorporar iniciativas pasa de 30.5% a 5.7% promedio mensual; para el segundo periodo existe un efecto combinado de mayor mantenimiento a la producción base en conjunto con terminaciones, por lo que la tendencia es ascendente, sin embargo, se aprecia que del periodo 3 al 5 se mantiene un promedio mensual de 12.2% para la restitución sin iniciativas, no así al incluir incrementales e iniciativas, ya que si bien se atenúa este factor, tiende de forma progresiva a incrementar, dándose la misma situación que el primer caso de los campos del Terciario.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Expresado de otra manera, la producción acelerada para obtener producción temprana en tiempo, tenderá a restablecer sus valores dominados por las fases asintóticas ya mencionadas, concluyendo que existen etapas de planeación de los proyectos en las cuales considerar una administración de cuotas de producción ante la falta de recursos presupuestales, o retrasos en estrategias de mantenimiento de presión, siempre representará una mejor opción desde el punto de vista de maximizar los factores de recuperación.
Análisis de la variación de la producción
De acuerdo con lo expuesto en la primera sección, los elementos que impactan a la producción están sustentados
en diferentes gráficos de diagnóstico, que permiten un mejor análisis de las propuestas que se realizan para cumplir programas operativos de producción. Sin embargo, ante la inminente declinación de los campos, es necesario conocer de manera específica como se pierde o gana producción, situación que en ocasiones es difícil observar cuando se calcula la declinación, ya que este cálculo se enfoca en periodos donde las oscilaciones de producción se promedian a un comportamiento exponencial.
Derivado de lo anterior, el trabajo presente se enfoca mediante esta sección a tratar de resolver esta problemática de manera sistemática, permitiendo así un seguimiento puntual y ordenado de los eventos y comportamientos que impactan a la producción.
Metodología de primera fase, (variación declinación-incremental en la producción base)
En este punto se establece una consideración importante, los cálculos de la declinación exponencial están justificados por el hecho de que, en su gran mayoría, todos los campos del caso de estudio han alcanzado sus fronteras físicas y en régimen pseudoestacionario; esta declinación es la que mejor representa y proyecta el comportamiento futuro, de tal forma que, la producción se representa por:
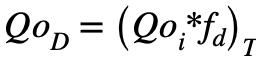
Si se considera que la producción que declina es un elemento de la totalidad de la producción que se pierde o decrementa, entonces se podrían adicionar aquellos eventos, principalmente de índole operativa, que impactan la producción, por lo que para considerar estos eventos se puede utilizar la expresión siguiente para n eventos operativos: (2)
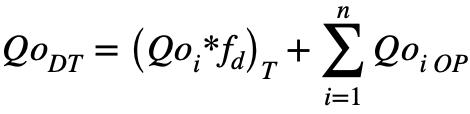
donde:
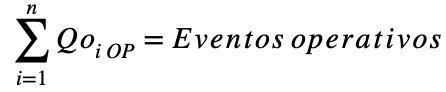
(1)
Lo anterior se puede ilustrar en la Figura 10, considerando para un periodo mensual la declinación y un supuesto de seis eventos operativos.
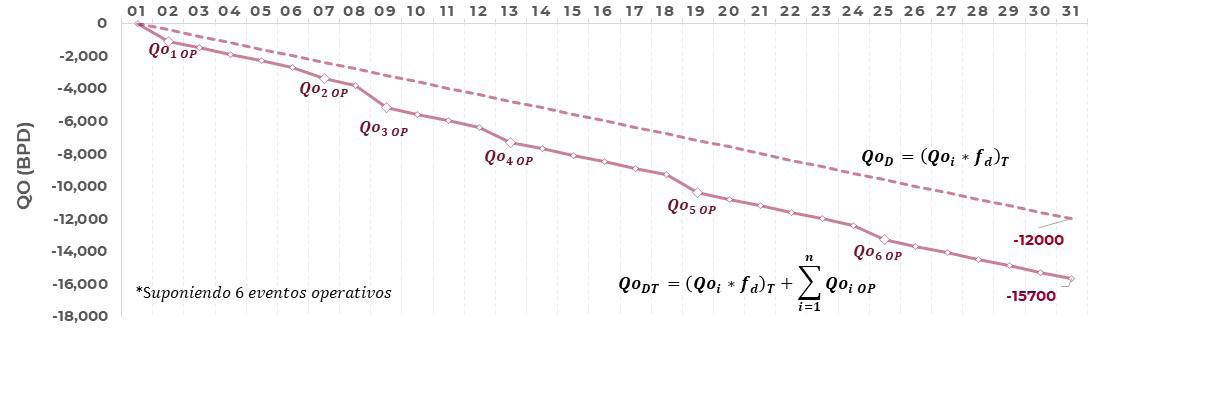
Figura 10. Gráfica ilustrativa de la declinación y decrementos totales de producción.
Como se mencionó en párrafos anteriores, la declinación considera periodos donde las oscilaciones de producción se promedian a un comportamiento exponencial; sin embargo, estas variaciones se pueden expresar en términos de una desviación a la tendencia normal que debiese seguir la declinación, siendo ésta, para un periodo dado la sumatoria de eventos definida como:
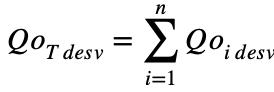
(3)
Para un periodo de análisis específico, las acotaciones a lo proyectado por declinación total (ecuación 1), sugieren que las desviaciones de la ecuación 3 a la tendencia normal de la declinación deberán complementarse a lo estimado inicialmente (en secciones posteriores se verificará este concepto al balancear los resultados), por lo que el término de gasto complemento a la declinación al final del periodo de análisis resultará de la forma siguiente:
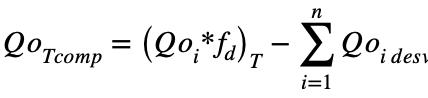
(4)
Una vez establecidas estas relaciones es necesario discretizar los conceptos por los cuales se ve afectada la producción; en el caso de estudio, las áreas de operación, productividad y yacimientos detectan tres rubros generales: flujo fraccional de agua, aseguramiento de flujo y pérdida de presión de yacimiento; lo anterior, no es limitativo y se puede extender a otras problemáticas, por ejemplo, problemas de alta producción de gas.
Para la discretización del decremento de producción total por concepto de flujo fraccional de agua se tiene:
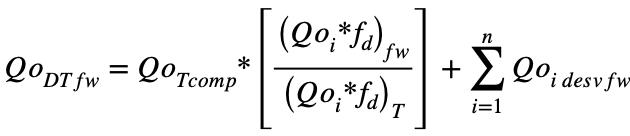
(5)
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
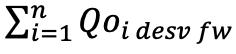
donde: (Qoi * fd)fw es la declinación de la producción por efecto del flujo fraccional de agua y es la desviación a lo programado debido a la pérdida de producción por este concepto. Siguiendo este razonamiento, los conceptos de aseguramiento de flujo y de presión de yacimiento quedan expresados de la forma siguiente:
Decremento de producción total por aseguramiento de flujo:
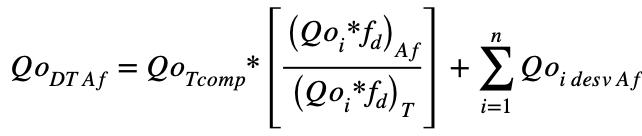
(6)
Decremento de producción total por desviaciones de la presión del yacimiento: (7)
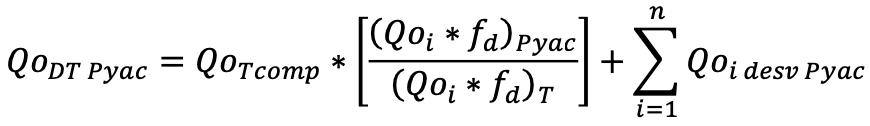
Finalmente, la producción decremental total discretizada se expresa en la forma siguiente: (8)
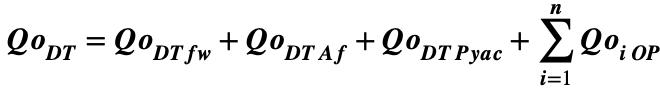
Por otra parte, todas aquellas actividades que representan un incremental de producción tal como: estimulaciones, limpiezas de aparejo, implosiones, remoción de orgánicos, limpieza de bajantes, trabajos en pozos, etc., se pueden agrupar en una sola expresión como:
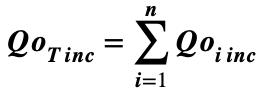
Resulta evidente que mientras que la producción total a incrementar consta de un solo término, la disminución en la producción total tiene cuatro (con la inclusión de la declinación natural en tres de ellos), por lo que, en fases críticas de la declinación de producción, la restitución sería un proceso difícil sin estrategias de administración de yacimientos.
(9)
La gráfica de análisis compara las ecuaciones propuestas en el seguimiento diario, quedando como muestra en la Figura 11, en la que ilustrativamente se suponen nueve actividades de incremento de producción y la declinación con seis eventos operativos adicionales.
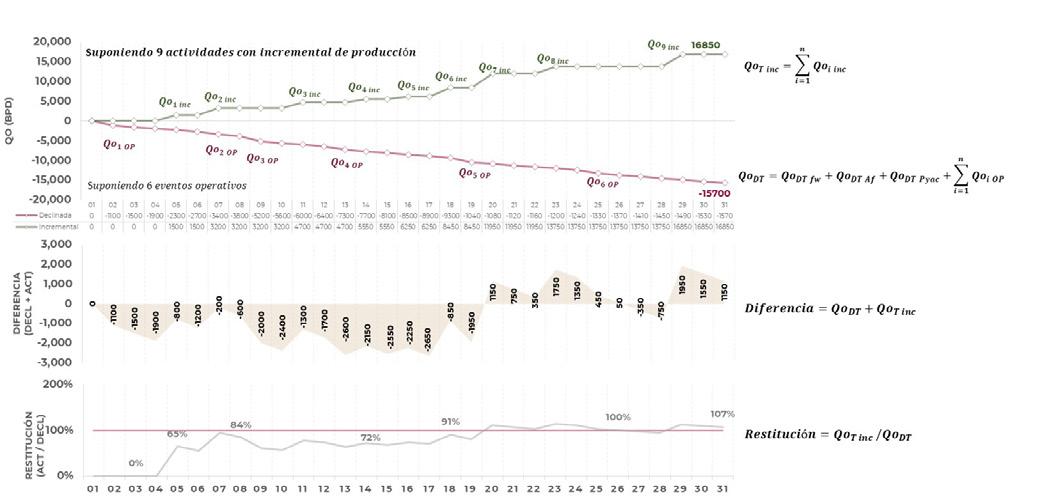
Figura 11. Comparativa incremento-decremento de producción diaria.
Se observa que dos relaciones adicionales se desprenden para el análisis de las variaciones de producción; la primera es la diferencia entre incremento y decremento de producción, expresada como:
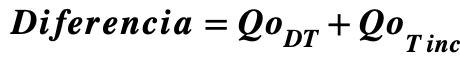
Y la segunda es la restitución de producción base, expresada por la ecuación 11:
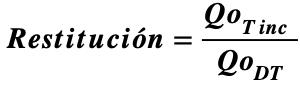
La Figura 11 presenta el análisis completo de las variaciones de producción en un mes ordinario; ilustra que tan eficiente es la actividad física que se realiza y principalmente en qué momento se podría restituir a niveles positivos de producción, con el nivel de detalle diario de todos los eventos registrados.
Metodología de segunda fase, (variación de producción incremental y su declinación)
La primera fase ejemplificó como se dan las variaciones de producción en función de la declinación, movimientos operativos y la actividad realizada de mantenimiento a la producción base, en esta segunda fase muestra el
(10)
(11)
comparativo en producción de la actividad programada con respecto al resultado final para una evaluación global.
El concepto utilizado es muy simple y de uso amplio para diferentes áreas; en este caso se utilizarán las actividades programadas para incorporar producción a realizarse en un año y se graficará de manera puntual acumulada, para posteriormente graficar la actividad ejecutada en el mismo sentido y finalmente, a un periodo final de evaluación la producción de la misma actividad ejecutada; lo anterior, de manera global ilustrará en que grado declinan las intervenciones de mantenimiento a la base. Las siguientes métricas y relaciones se establecen para las gráficas de diagnóstico.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Gasto del programa base para cada intervención: (12)
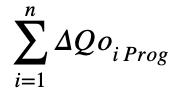
Gasto real obtenido al final de cada intervención: (13)
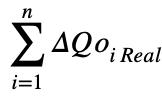
Gasto actual de la intervención, el cual, a un tiempo dado se ve afectado por la declinación: (14)
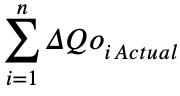
En el sentido estricto, las variables definidas deben cumplir la relación siguiente: (15)
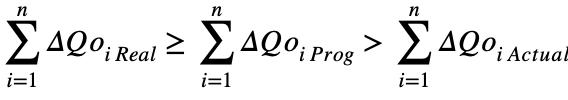
La declinación asociada a las actividades realizadas a un periodo final de evaluación, sería: (16)
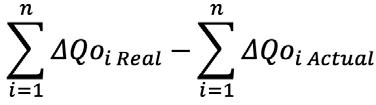
Quedando finalmente la gráfica de diagnóstico que se muestra en la Figura 12; de manera ilustrativa se analiza un periodo anual con 25 actividades realizadas.




12. Evaluación de actividad física, efectividad y declinación.
Aplicación de la metodología de primera fase
Declinación de la producción base
Para ilustrar la metodología propuesta, emplearán los datos de producción reales de un activo de producción en el año 2022, específicamente el mes 6 del año en curso. De acuerdo con el seguimiento y análisis de los pozos productores, se espera una declinación de 12,353 barriles, es decir, 427 bpd. De los 28 yacimientos que se administran, la distribución de esa declinación se encuentra en 44% por caída de presión de yacimiento, 36% por problemas de producción de agua y 20% por aseguramiento de flujo.
Durante el curso del mes, se identificaron dos pozos con tendencia de igualación de presiones en superficie por caída de presión del yacimiento, cuatro pozos con incrementos de fujo fraccional de agua, uno con inestabilidad por producción de agua, un cierre por alto flujo fraccional de agua y dos pozos con problemas por aseguramiento de flujo. Estos eventos fueron considerados dentro de la declinación esperada, totalizando una pérdida de producción de aceite de 12,353 bls en el mes. Adicionalmente se identifican seis eventos operativos, los cuales se discretizan mayormente en efectos de contrapresión en pozos en flujo subcrítico, totalizando una pérdida adicional a la declinación, de 6,271 bls. De acuerdo con lo anterior, en el mes seis, se tiene una pérdida total de producción a la base de 18,654 bls el resumen se presenta en la Figura 13
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Figura
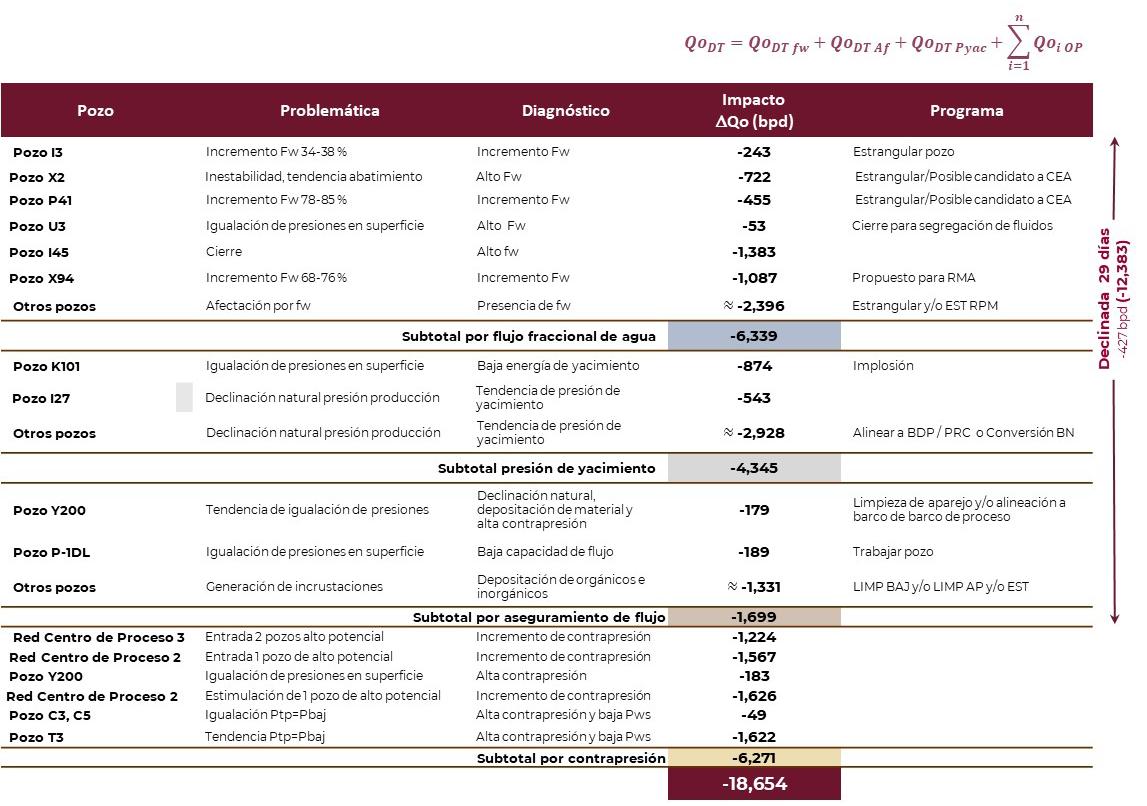
13. Eventos de declinación de producción a la base, mes 6.
Producción incremental a la base
Por otro lado, la actividad física permitió un incremental de 19,527 bls, con 2 tratamientos en pozos con agua, 5 limpiezas de aparejo con estimulación, 14 limpiezas de bajantes en
pozos con incrustaciones, 1 tratamiento de implosión, 1 conversión de pozo fluyente a bombeo neumático; así como, beneficios de reducción de contrapresión con pozos fluyendo a baterías flotantes y plantas de reducción de contrapresión, el resumen se presenta en la Figura 14

14. Eventos de incorporación de producción a la base, mes 6.
Figura
Figura
Munguía,
Variación de la producción a la base
Aplicando la metodología de este artículo, en la Figura 15 se muestra el comportamiento diario de incorporación y declinación de la producción a la base, visualizando que hasta el día 21 la declinación es mayor a la incorporación, llegando a un máximo de 85% de restitución.
Sin embargo, para el día 22 se inicia un restablecimiento de la producción, debido a la aceleración de actividad por la puesta en operación de un barco catenaria, que coadyuvó con dos intervenciones; así como, la libranza para intervenir tres pozos de alto potencial, que generaron beneficios de producción altos; con esto, se llegó a una restitución de la declinación del 106%.
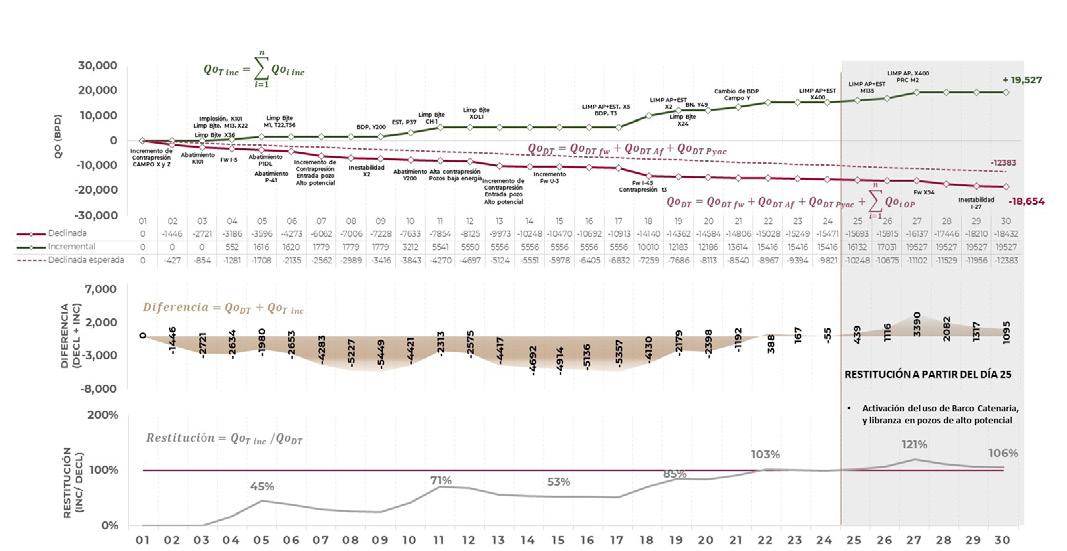
Comprobación de la metodología
Una forma para comprobar que la metodología tiene resultados satisfactorios, se grafica la producción real, discretizada en base e incremental, refiriéndose como incremental a sólo actividad de terminación de pozos. Se espera que la diferencia de inicio a fin de mes sea
correspondiente con el último valor de la variación de producción.
En la Figura 16, se muestra que para el mes 6 se tiene un valor final de +1,095 bls; del comportamiento de la producción real, se observa una declinación de -7,200 bls.
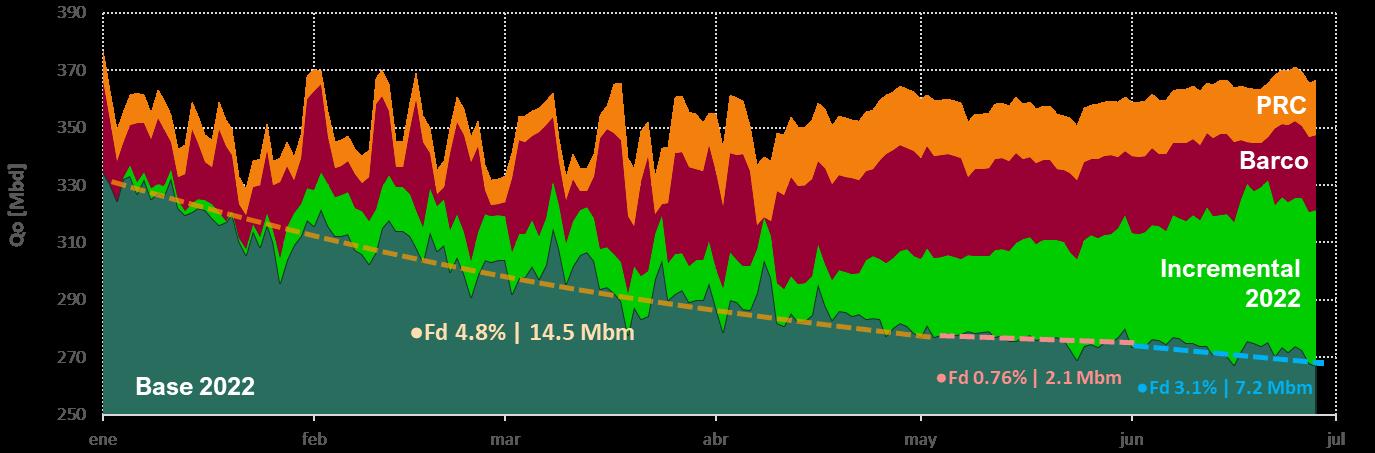
16. Comportamiento de producción real, ene-jun.
1, ENERO-FEBRERO 2024
José María Petríz
Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Figura 15. Variación de la producción base, mes 6.
Figura
A primera instancia, los valores no son coincidentes, e incluso, son incoherentes al presentar beneficio en uno y pérdida en otro. Sin embargo, las gráficas incrementales 2022, baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión, contienen datos que se muestran en el análisis de la variación de la producción.
Para discretizar lo anterior, se ejecuta un ejercicio de balance de producción analizando por concepto el incremental y declinada; y finalmente eliminando los conceptos que están en las gráficas incrementales 2022, baterías flotantes y plantas reductoras de contrapresión, para un total de -8,304 bls; con esto sólo se tiene una diferencial de 1,100 bls respecto al comportamiento real, teniendo un porcentaje de error del 13%, como se muestra en la Figura 17.
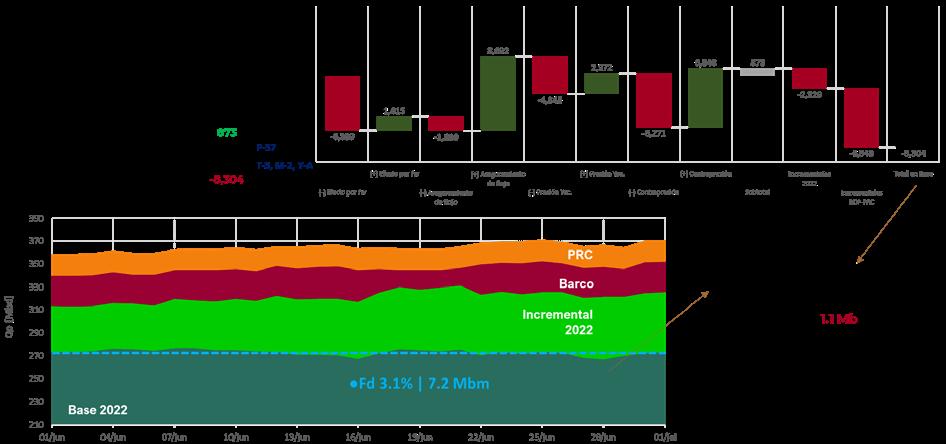
Aplicación de la metodología al desempeño anual
Una extensión adicional de la metodología se puede utilizar para observar el comportamiento mes a mes en el año de evaluación; la Figura 18 muestra este caso y lo combina
con otras estadísticas, como son el comportamiento de las baterías flotantes, su efecto por malas condiciones climatológicas y las repercusiones en las oscilaciones de los incrementos y decrementos de la producción, todo ello con el sustento mensual similar al presentado en la sección 3.3.
Figura 18. Extensión del análisis de variaciones al desempeño anual.
Figura 17. Comprobación de la variación de la producción base y comportamiento real de base, mes 6.
De igual forma se puede visualizar qué rubros afectaron en mayor y menor proporción durante el año, Figura 19, resultando evidente, de acuerdo con lo comentado a lo largo del estudio, que la afectación por efectos de contrapresión en yacimientos del Terciario, es la más importante, disminuida por la mitigación que se realiza vía baterías flotantes, ya que al depender su continuidad de las condiciones climatológicas provocan impactos importantes a la producción.
Figura 19. Análisis de las variaciones anuales con rubros de mayor impacto a la producción.
Aplicación de la metodología de segunda fase
Finalmente, se muestra en la Figura 20 la aplicación de la metodología denominada de segunda fase en la sección 2.2. Ésta considera todas las actividades de mantenimiento a la base ejecutadas durante el 2022.
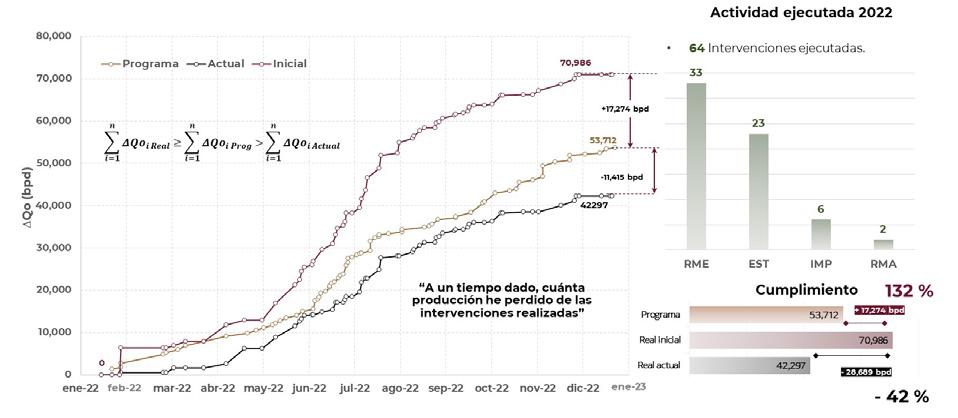
Figura 20. Eficiencia de la producción en actividades a la producción base y declinación.
Nótese que como cumplimiento a un programa de producción es bastante atractivo, con un complimiento de 132% (equivalente a 17,274 bpd respecto a lo esperado por programa). Se ha llevado a cabo un trabajo significativo relacionado con pozos de alto potencial en el periodo mayo – agosto, un cambio de pendiente de agosto – noviembre por actividades programadas a pozos de menor potencial y efectos de las malas condiciones climatológicas, y para el mes de diciembre la actividad es nula manteniendo una pendiente recta.
1, ENERO-FEBRERO 2024
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Adicionalmente, se observa que el gasto actual al final del año de las actividades realizadas está fuertemente afectado por la declinación; las pendientes de ascenso se hacen más suaves, aunque si bien el periodo mayo – agosto aún conserva un ascenso prominente, derivado de que los pozos intervenidos en este periodo corresponden a yacimientos de alta capacidad de flujo, con un empuje hidráulico fuerte. No obstante, se determina que hay una pérdida de 28,689 bpd por efecto de declinación correspondiente a los diagnósticos y análisis realizados en las secciones anteriores.
Conclusiones
El estudio mostrado presenta elementos de diagnóstico que fortalecen aspectos importantes de la declinación de la producción y el comportamiento de los campos, dos de ellos documentados y presentados recientemente y dos adicionales también desarrollados en años recientes, pero documentados por primera vez en este trabajo.
La metodología presentada ha resultado exitosa en el seguimiento al comportamiento de la producción, así mismo, la base de análisis parte tanto de conceptos novedosos como de uso común con cambio de enfoque. La flexibilidad de la metodología en su concepto base, permite incluir o eliminar conceptos de discretización, lo que es útil para su adaptación a cualquier problemática adicional de acuerdo con el tipo de campo, fluido, etc.; o bien, acotar el horizonte de tiempo a analizar.
Se ha fortalecido de manera proactiva la interrelación operación-yacimientos-productividad, en el seguimiento de la metodología presentada, con resultados excelentes. Así mismo, el seguimiento continuo de la metodología es la base para la generación de estadísticas que evalúen y discreticen los eventos que afectan el comportamiento de la producción.
Nomenclatura
Pi - Presión inicial (kg/cm²)
P – Presión actual (kg/cm²)
Pab – Presión de abatimiento (kg/cm²)
Np – Producción acumulada (mmb)
N – Volumen original de aceite (mmb)
ROA – Reserva original de aceite (mmb)
TBM – Tiempo de balance de materia (día)
Fd – Factor de declinación (%)
Qo – Gasto de aceite (bpd)
Qo máx – Gasto máximo alcanzado de aceite (bpd)
Qo inc - Gasto incremental aceite desde un punto base (bpd)
∆Qo base - Gasto máximo alcanzado de aceite (bpd)
Frs – Factor de restitución (%)
QoD - Gasto de aceite declinado (bpd)
QoDT - Gasto de aceite decremental total (bpd)
Qoi OP - Gasto de aceite que se pierde por movimiento operativo (bpd)
QoT desv - Gasto de aceite que se pierde por desviaciones a la declinación natural (bpd)
QoT comp - Gasto de aceite complemento (bpd)
QoDT fw - Gasto de aceite total que se pierde por flujo fraccional de agua (bpd)
Qoi desv fw - Gasto de aceite perdido por desviaciones a la declinación por flujo fraccional (bpd)
QoDT Af - Gasto de aceite total que se pierde por aseguramiento de flujo (bpd)
Qoi desv Af - Gasto perdido por desviaciones a la declinación por aseguramiento de flujo (bpd)
QoDT Pyac - Gasto de aceite total que se pierde por presión de yacimiento (bpd)
Qoi desv Pyac - Gasto de aceite perdido por desviaciones en presión de yacimiento (bpd)
QoT inc - Gasto de aceite total incremental (bpd)
∆Qo Real – Beneficio de producción obtenido por intervención realizada (bpd)
∆Qo Prog - Beneficio de producción programado a una intervención realizada (bpd)
∆Qo Actual - Beneficio de producción actual a un periodo de evaluación (bpd)
Referencias
1. Paredes Enciso, J. E., Pérez Herrera, R., Perera Pérez, L. M. et al. 2019. Metodología de Análisis para Determinar la Etapa de Explotación de un Yacimiento.
Caso de Estudio Yacimientos de México Costa Afuera. Congreso Mexicano del Petróleo, León, Gto., México, junio 19-22
Semblanza de los autores
José María Petríz Munguía
2. Petríz Munguía, J. M., Paredes Enciso, J. E. y Flamenco López, F. 2019. Grá co de iagnóstco ara redecir el Comportamiento de Producción en YNF con Fuerte Irrupción de Agua. Congreso Mexicano del Petróleo, León, Gto., México, junio 19-22.
Ingeniero Petrolero del Instituto Politécnico Nacional (2004), y Maestro en Ingeniería por el IMP (2007). Ha ejercido diversos puestos, desde especialista técnico en productividad y yacimientos, hasta Superintendente de Productividad de Pozos, Caracterización Dinámica, Enlace Técnico de Alianzas y Asociaciones, Coordinador de Diseño e Ingeniería de Proyectos, Líder Regional de Oportunidades de Producción, Coordinador del Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos del Activo de Producción Litoral de Tabasco y actualmente Asesor de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. Ha publicado diversos artículos técnicos en foros nacionales e internacionales, fue miembro de la Red de Expertos de Caracterización Integral de YNF, es Autoridad Técnica Nivel 2 de Caracterización Dinámica, miembro del CIPM Sección Dos Bocas y de la SPE Sección México.
Adán García Quirino
Ingeniero Petrolero del Instituto Politécnico Nacional en 2001; Maestría por la UNAM, (2010). Ha ejercido diversos puestos como Ingeniero de yacimientos y simulación numérica, Líder de proyecto Integral Yaxche Xanab, Superintendente de Caracterización Estática y Dinámica. Actualmente Encargado de la Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos del Activo de Producción Litoral de Tabasco. Ha colaborado en diversos artículos técnicos en foros nacionales, es Autoridad Técnica Nivel 2 en la especialidad de Yacimientos y miembro del CIPM Sección Dos Bocas.
José María Petríz Munguía, Adán García Quirino, Uriel Cedillo Trejo, Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Uriel Cedillo Trejo
Ingeniero Petrolero, (2005) y Maestro en Ingeniería Petrolera, (2007), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su ingreso a Petróleos Mexicanos en 2009, se ha desempeñado como Ingeniero de yacimientos, participando en el análisis y diagnóstico del comportamiento presión-producción de yacimientos, elaboración de pronóstico de la producción de hidrocarburos y estimación de reservas, así como la construcción de modelos de balance de materia para la estimación del volumen original y de estrategias de producción con simulación numérica para diversos escenarios de producción.
Ha participado en proyectos de inyección de agua de los campos May y Bolontiku; actualmente se desempeña como encargado de la Superintendencia de Caracterización Estática y Dinámica en el Activo de Producción Litoral de Tabasco.
Sandra Aramis Ramírez Vallejo
Ingeniera Petrolera egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2012. Ingresó a Petróleos Mexicanos en el 2012 laborando para el Activo de Producción Litoral de Tabasco. Se ha desempeñado nueve años en Diseño de Explotación, de los cuales, ocho ha estado adscrita en el área de Productividad de Pozos. Formó parte del grupo de trabajo de la iniciativa “Nuevas oportunidades de Producción de la SPRMSO”, en el periodo de 2019-2020.
Actualmente se desempeña como especialista de Productividad de Pozos y es soporte técnico de la Coordinación de Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos. Autora y coautora de tres publicaciones técnicas, miembro del CIPM Sección Dos Bocas y certificada en Ingeniería Petrolera 2017 por el CIPM.
Campo Agua Fría:
Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez Alejandro Hernández Velázquez
Artículo recibido en agosto 2023-evaluado, aceptado y corregido en diciembre de 2023
Resumen
En el presente trabajo intervienen cuatro campos: Agua Fría, testigo de la prueba de inyección de agua más extensa jamás realizada, y Coapechaca, Corralillo y Tajín, vecinos del primero y parte importante en el análisis del historial de producción de cerca de la mitad de los pozos perforados en el complejo Chicontepec, al día de hoy. Involucra información del gasto diario promedio mensual de aceite, tratándose de producción, y agua, refiriéndose a inyección. La interpretación de los resultados se efectúa en el contexto de un modelo geológico según el cual, los yacimientos están constituidos por lentes areno-arcillosas parcialmente cementadas, erráticamente distribuidas, encapsuladas en arenisca impermeable, y donde redes de fracturas subordinadas a distintos elementos tectónicos, permitieron que el aceite se emplazara. La recuperación incremental del aceite acreditado en una década de inyección de agua se estima en 0.6%, u 880 mil barriles de aceite, a razón de 38 barriles de agua inyectada por barril de aceite producido. Tres indicadores de productividad y tres de rentabilidad económica, calculados por pozo, campo y conjunto de cuatro campos, graficados espacial y temporalmente, permiten discriminar zonas mayor y menormente productivas, por ende, rentables, además de convalidar la hipótesis de un modelo según el cual el grueso del agua inyectada se halla en otra parte menos en el yacimiento. A diciembre de 2017, fecha del más reciente reporte de producción, Agua Fría y Coapechaca lastran el desempeño del conjunto. A nivel de campo, un buen modelo de declinación de la producción anual es el logarítmico exponencial.
Palabras clave : Inyección de agua, turbiditas en cuenca profunda, diagénesis y cementación, fracturas naturales e inducidas, eficiencia de desplazamiento, recuperación incremental.
Field Agua Fría:
One decade injecting water, four producing oil
Abstract
Four fields are involved in this work: Agua Fría, witness of the most extensive water injection test ever carried out, and Coapechaca, Corralillo and Tajín, neighbors of the first and an important part in the analysis of the production history of about half of the wells drilled in the Chicontepec complex, to date. It involves information on the monthly average daily consumption of oil, in the case of production, and water, regarding injection. The interpretation of the results is carried out in the context of a geological model according to which the deposits are made up of partially cemented sandy-clay lenses, erratically distributed, encapsulated in impermeable sandstone, and where networks of fractures subordinated to different tectonic elements, allowed the oil to be emplazed. The incremental recovery of oil credited in a decade of water injection is estimated at 0.6%, or 880 thousand barrels of oil, at a rate of 38 barrels of water injected per barrel of oil produced. Three indicators of productivity and three of economic profitability, calculated by well, field and set of 4 fields, graphed spatially and temporally, allow the discrimination of more and less productive areas, therefore, profitable, in addition to validating the hypothesis of a model according to which the bulk of the injected water is found elsewhere but in the reservoir. As of December 2017, the date of the most recent production report, Agua Fría and Coapechaca
Campo
hinder the performance of the group. At the field level, a good model for annual production decline is the logarithmic exponential model.
Keywords : Water injection, deep basin turbidites, diagenesis and cementation, natural and induced fractures, displacement efficiency, incremental recovery.
Introducción
29 campos, 3,000 pozos, 3,000 km2 testimonian, más que el costo y la dimensión, el compromiso que pende del complejo Chicontepec. Muy distante todavía de aquella meta de 800 mil barriles diarios de petróleo crudo llamados a producir, lejos aún de la cabal comprensión del comportamiento de campos y yacimientos registrados como no convencionales, el complejo Chicontepec se halla hoy ante una encrucijada: el abandono o la rehabilitación. Al igual que los otros complejos del sistema petrolero en el país: Cantarell, Ku-Maalob-Zaap, Antonio J. Bermúdez, Poza Rica, Faja de Oro y Ébano Pánuco Cacalilao, Chicontepec, el único productor en rocas Terciarias, posee suficiente información e historial de explotación para que las mentes inquisitivas puedan dilucidar los secretos que guardan los entretelones del subsuelo.
Con la mitad del número de pozos perforados en Chicontepec, cuatro de los 29 campos: Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín, aportan, al día de hoy, la mitad del volumen total de aceite producido; distribuida irregularmente, la otra mitad proviene de los campos restantes. De los cuatro, Agua Fría tiene particular relevancia por ser elegido objetivo de la inyección de agua en dos de las tres pruebas hasta ahora ejecutadas en Chicontepec, una de las cuales, tema del presente informe, aún en proceso. Es en Agua Fría donde el pozo Antares sella, en agosto de 1977, el comienzo de la explotación del complejo Chicontepec.
El objetivo de este informe es analizar los resultados de una década de inyección de agua y cuatro de producción de aceite del campo Agua Fría. El análisis de la distribución espacio-temporal de la producción conjunta de éste y tres campos aledaños, así como de las implicaciones económicas, complementan el objetivo.
Inyección
Habiendo erogado 50 millones de dólares y concluidos los módulos de bombeo, la planta de tratamiento y el acueducto de transporte después de 2 años de construcción, en agosto de 2008 inicia la primera prueba de inyección continua de agua en la Fm. Chicontepec del campo Agua Fría. Cinco pozos son inicialmente habilitados inyectores, a los que otro más es luego incorporado. De éstos, dos están terminados en arenas de la secuencia estratigráfica superior, cuatro en arenas de las secuencias media e inferior. El agua de inyección proviene, los primeros años, de la central de almacenamiento y bombeo situada en Poza Rica, Ver., a 25 kilómetros de la planta de tratamiento, en la cual se deshidrata el aceite producido de los campos Mesozoicos. Al acueducto se conecta más tarde un ramal de 12 kilómetros proveniente de la central de almacenamiento y bombeo Tajín V, donde parte de la producción de aceite de los campos Terciarios de la Fm. Chicontepec es deshidratada. De varios años atrás a la fecha, sólo se inyecta agua de este ramal.
A septiembre de 2018, 33.7 millones de barriles de agua (MM bls) se han inyectado, 13.7 MM bls en la secuencia superior y 20.0 MM bls en la secuencia mediainferior, cifras que, respectivamente, equivalen a 11.7 (=13,669/1,168) y 9.5 (=20,027/2,109) veces el volumen de aceite y agua aportado a lo largo de su historia por los seis pozos productores hasta el momento de su conversión a inyectores, Tabla 1. La Figura 1 muestra el perfil del gasto global de inyección, así como registros de presión a la salida de la unidad de bombeo.
Arenas secuencia superior
Arenas Secuencia Media-Inferior
Tabla 1. Agrupados por secuencia estratigráfica, volúmenes de aceite y agua aportados por pozos elegidos inyectores en su etapa productiva y de agua suministrada en la etapa de inyección. Para efectos de cálculo, el agua, sea prod o inyectada, se considera incompresible e insoluble al gas, i.e. un barril de agua en superficie equivale a un barril en el yacimiento (1bl = 1rb). Líquidos producidos (Lp) calculados con factor de volumen del aceite de 1.4 rb/stb. M denota miles.
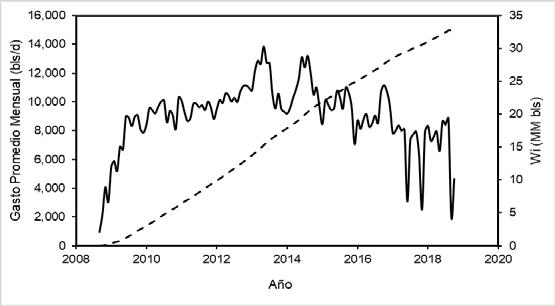
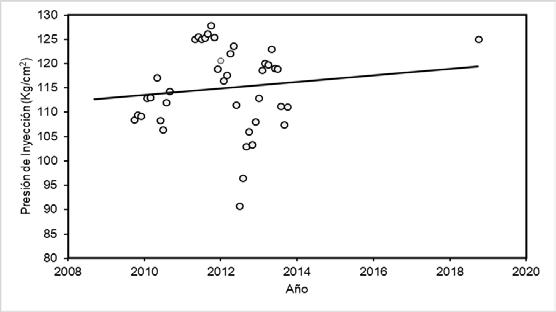
Figura 1. Izquierda, gasto promedio mensual de agua inyectada en barriles por día y volumen inyectado acumulado en millones de barriles, campo Agua Fría. Derecha, registros en el tiempo de presión de bombeo. Tendencia creciente de presión obliga a reducir el gasto a efecto de mantener la presión de fondo por debajo de la de fractura.
En años recientes, el sensible incremento en la demanda de la presión de inyección ha obligado a reducir el gasto de agua, toda vez que la presión de fondo debe de ser mantenida debajo de la de fractura. Por pozo, los perfiles del gasto muestran importantes contrastes en admisión de agua, señaladamente dos de los inyectores de la secuencia media-inferior que, no obstante situarse a mayor profundidad y ofrecer mayor peso de columna, por ende, mayor presión de fondo, acusan pobre inyectividad, derivado del relativamente bajo kh de sus arenas, Figura 2
Extender el análisis de los efectos de la inyección a los pozos productores del entorno cercano, es decir: los pozos en un radio de 600 metros de cada inyector, incorpora 10 pozos de la secuencia superior y 14 de la media-inferior, Figura 3, y en cuyo caso el total de agua inyectada en la década excede en 78% (=100 x 33,797/(16,657+3,278)) el volumen de aceite y agua producidos por los 30 pozos, inyectores incluidos; por secuencia, el volumen inyectado sobrepasa en 67% (=100 x (13,669//(7,041+1,168)) y 87% (=100 x 20,027/ (8,616+2,109)) el volumen de líquidos producidos de las secuencias superior y media-inferior, respectivamente.
Campo Agua Fría: Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite, p.p.27-46
A lo largo de su vida productiva, los 30 pozos han aportado 12 millones de barriles de aceite, 5.4 MM stb de la secuencia superior, y 6.6 MM stb de la media-inferior, haciendo del área de 9 km2 la mayormente productiva, no sólo del campo Agua Fría, entre los 29 campos del complejo Chicontepec. Concediendo que todo el aceite de los pozos del entorno cercado, producido a partir del inicio de la inyección, fuese acreditado al proceso de recuperación secundaria, la relación entre el barril de agua inyectada y el barril de aceite producido sería 30 a 1 (33,696/1,123), 27.5:1 (13,669/496) en la secuencia superior y 31.9:1 (20,027/627) en la media-inferior. Un análisis cuidadoso,
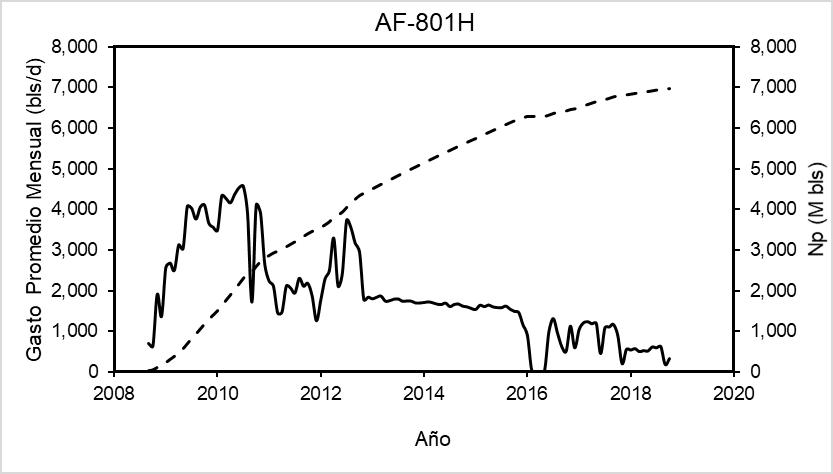
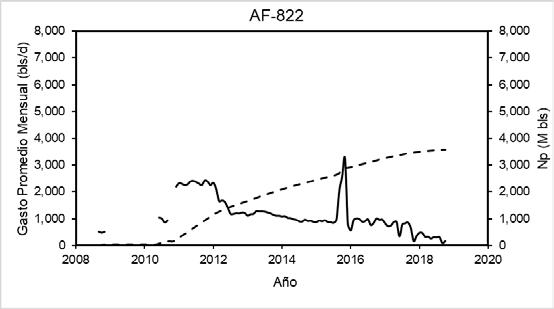

en el que sólo se acreditase la producción de aceite asociada a la irrupción de agua de inyección, Figura 4, elevaría esta cifra a 38.3 bls/stb (=33,686/879), global, o 37.9 (=13,669/361) y 38.6 bls/stb (=20,027/519), por secuencia. Este nivel de utilización de agua resulta muy por encima de los 6 a 10 bls/stb reportados en la literatura para procesos de recuperación secundaria (Lake, 1989; Sandrea y Sandrea, 2007; Islas, et.al., 2011). Como ejemplo comparativo, en los campos del complejo Poza Rica, sometidos a inyección de agua durante 60 años, cada barril incremental de aceite ha sido producido inyectando 6.6 barriles de agua (Berlanga, et.al., 2012).
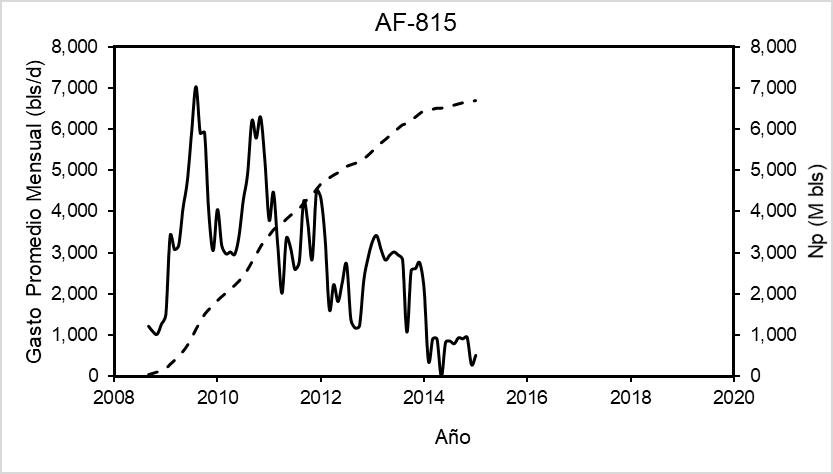
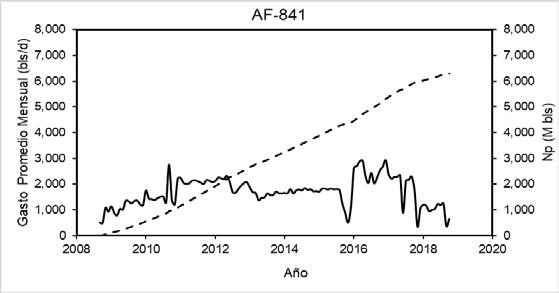
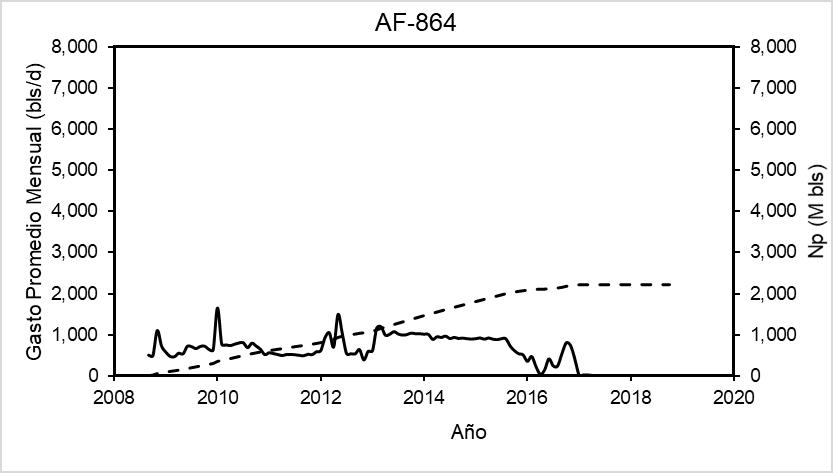
Figura 2. Perfil de gasto de inyección de agua promedio mensual y volumen acumulado por pozo inyector, campo Agua Fría. Arriba, inyectores en arenas de la secuencia superior. En medio y abajo, inyectores en arenas de la secuencia media-inferior. Escala de volumen acumulado mantenida igual en todos los pozos resalta las diferencias en inyectividad. M denota miles.
AF-802
AF-801
AF-835 AF-837
AF-807H AF-813 AF-817
AF-815
AN-1 AF-805 AF-807
AF-801H
AF-848
AF-820 AF-821 AF-824 AF-825 AF-826
AF-846
AF-840
AF-866 AF-868
AF-822
AF-842 AF-844
AF-864
AF-3287
AF-880
AF-841
AF-823 AF-827
AF-843 AF-845
AF-861 AF-862
Figura 3. En triángulo, ubicación de pozos inyectores; en círculo, ubicación de pozos productores del entorno cercano (< 600 m), prueba de inyección continua de agua, campo Agua Fría. Símbolo vacío, pozos terminados en arenas de la secuencia superior; símbolo lleno, pozos terminados en arenas de la secuencia media-inferior. En cruz, pozos cuya carencia de estado mecánico impide la identificación del intervalo productor. Escala UTM en metros.
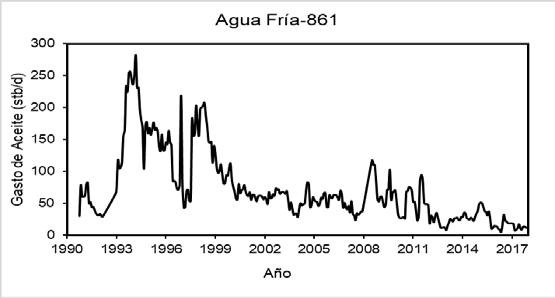
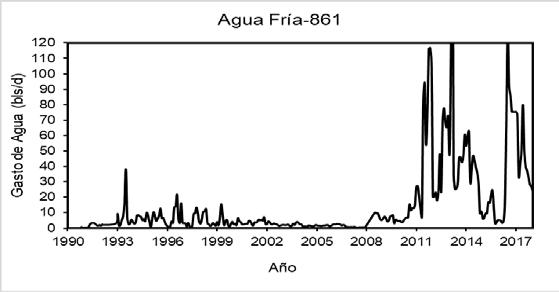
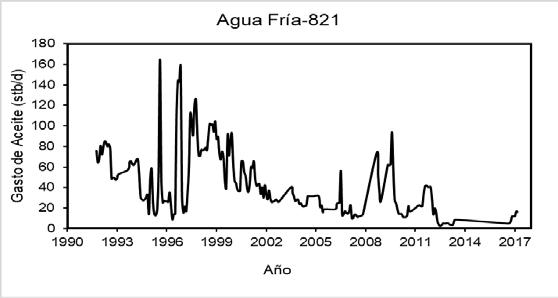
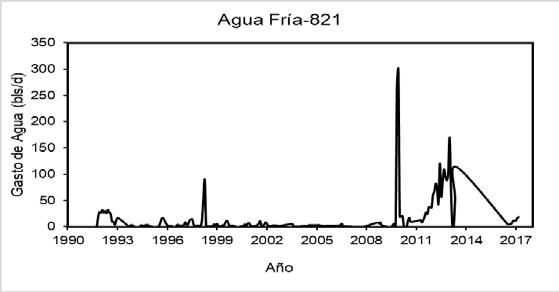
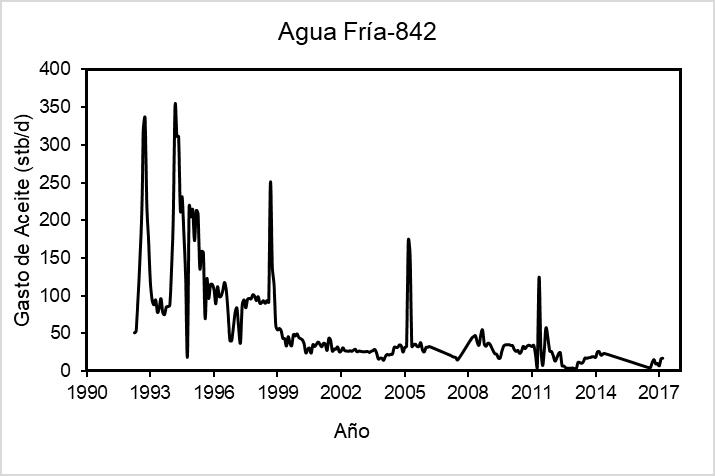
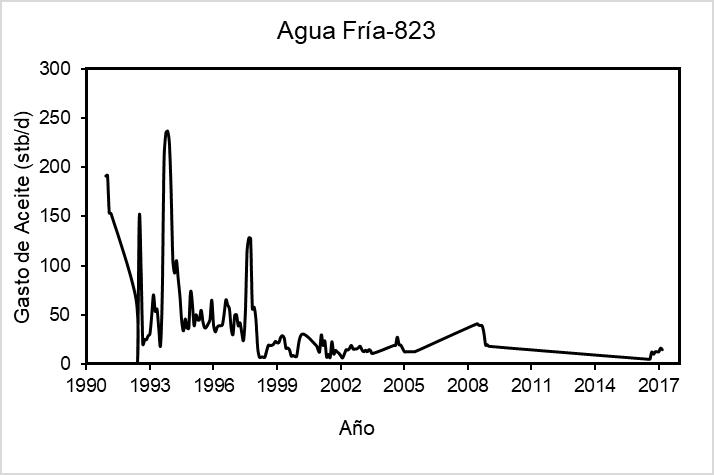
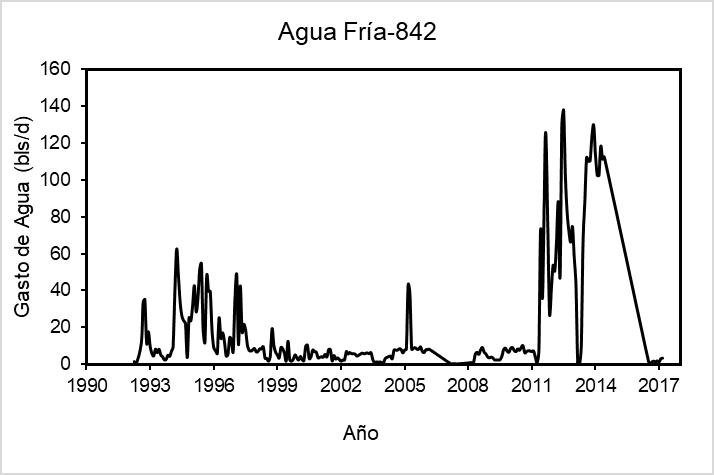
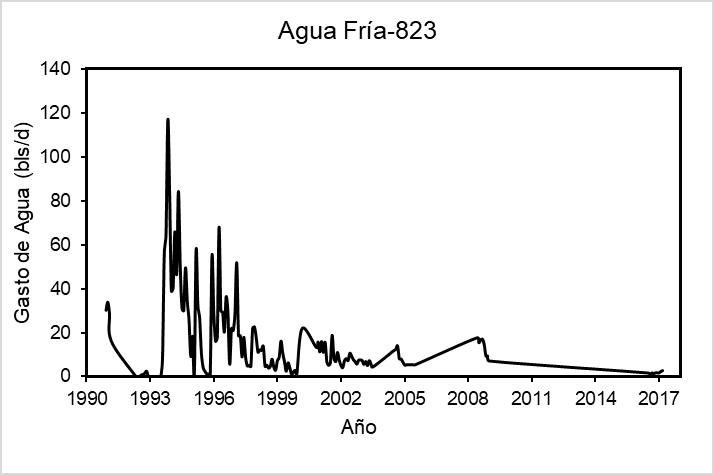
Figura 4. Perfiles de producción de aceite, izquierda, y producción de agua, derecha, en pozos del entorno cercano a inyectores, campo Agua Fría. De arriba abajo, tres ejemplos de pozos cuyos inusuales gastos de agua sugieren irrupción del frente de inyección. Generalmente estos pozos y su correspondiente vecino inyector se alinean en la dirección del fracturamiento hidráulico inducido. Abajo, ejemplo de un pozo sin evidencia de irrupción de agua. Con su vecino inyector, pozos como éste se alinean en direcciones acimutales diferentes a la del fracturamiento hidráulico (27o ± 3º).
El volumen de aceite incremental, 880 mil stb (=361+519), representa el 7.3% (=100 x 880/12,000) del total producido por los 30 pozos del entorno cercano, inyectores incluidos. Si el total producido en 45 años de explotación representa, digamos, el 8% del volumen original de aceite (12/0.08=150 MM stb), un porcentaje generoso tratándose de cuerpos lenticulares cuyo único mecanismo de desplazamiento del aceite es la expansión de roca y fluidos, la parte del volumen acreditada a la inyección representaría entonces un incremento en la recuperación, en una década, de tan sólo 0.6% (=100 x 880/150,000). Pozos distantes de los inyectores entre 600 y 1,000 metros, una fracción de cuyos gastos pudo asociarse al proceso de recuperación secundaria, no están incorporados en el análisis, ya que, en ausencia de los estados mecánicos, e incierta la definición de las secuencias fuente, la relación inyector-productor queda indeterminada. Salvar tal omisión no anima de cualquier manera a pensar en la posibilidad de un incremento sustantivo en la recuperación incremental.
Muestras de agua de pozos con manifestación “atípica” del gasto analizadas químicamente no permiten, aparentemente, discernir diferencia alguna entre agua congénita y agua de inyección, observación que no sorprende toda vez que desde años atrás a la fecha la misma agua producida se ha venido inyectando. Gráficas de todas las relaciones catión-catión, anión-anión y catiónanión no revelan diferencia química alguna entre las aguas producida e inyectada. En contraste, sólo la relación durezasalinidad sugiere, en la pendiente de la línea de tendencia, una aparente diferencia, Figura 5. Que en los altos niveles de salinidad (> 35,000 ppm NaCl eq.) la dureza del agua inyectada sea generalmente mayor a la del agua producida pudiera atribuirse al tratamiento(?) y/o al origen Mesozoico. Que la diferencia en dureza sea “la huella” que distingue una de la otra es, desde luego, una hipótesis endeble, ya que sólo cuatro ensayes, los disponibles de agua inyectada, la avala. Peor aún, los únicos ensayes disponibles de pozos productores, cuyo alto nivel de dureza sería evidencia de
la presencia de agua de inyección, contradicen la hipótesis, caso de los pozos Agua Fría 823 y 859, muestreados a priori a la prueba de inyección, o no son concluyentes, caso del Coapechaca 211, cuya muestra del 2013 se recolectó a pozo
cerrado. Expuesto lo anterior, diríase que la mejor, acaso la única, evidencia de la presencia de agua de inyección en el pozo productor es el incremento sustancial del gasto de agua, no siempre aparejado con el de aceite.
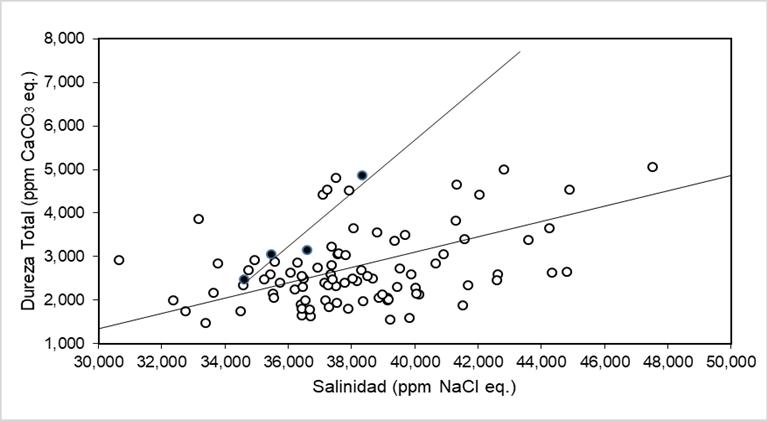
Figura 5. Relación dureza-salinidad en muestras de agua de pozos productores, círculo vacío, e inyectores, circulo lleno, campo Agua Fría. Contraste en la pendiente de las respectivas líneas de tendencia lleva a formular una hipótesis según la cual la fuente mesozoica y/o el tratamiento del agua inyectada incrementa la dureza.
Hay, entre las distintas observaciones de campo, algunos registros que causan cierto desconcierto. Por ejemplo, que, inyectando agua a una presión de fondo por encima de 300 kg/cm2, los pozos del entorno cercano, y otros igualmente próximos a los inyectores, no acusen incremento alguno de presión, o si lo hacen y son abiertos a producción, rápidamente se depresionen. Un modelo de yacimiento conformado por cuerpos arenosos lateralmente continuos e hidráulicamente comunicados no es compatible con tales observaciones. Será pues propósito de las siguientes líneas postular un modelo explicativo, válido para los 29 campos productores en la Fm. Chicontepec.
Elucidación
Sin lugar a dudas la Fm. Chicontepec es parte fundamental en la formulación de un modelo de yacimiento. Entender
en este caso, como en muchos otros, de dónde provienen los sedimentos, en qué ambiente se depositaron y qué cambios los llevó al estado lítico actual es esencial. Los sedimentos de la Fm. Chicontepec provienen de la Sierra Madre Oriental, erosionada paulatinamente al constituirse en un elemento estructural positivo durante la orogenia Laramide. Al tiempo que emerge la Sierra Madre Oriental del mar y exhuma las formaciones Cretácicas y Jurásicas, aparece, hacia el poniente, su correspondiente antefosa o cuenca de antepaís o foreland , elemento estructural negativo receptor, a profundidad batial (200 a 3,000 mbnm), de los sedimentos erosionados, Figura 6. Más al oriente, la plataforma Túxpan, un edificio calcáreo de 1,500 metros de relieve desarrollado en el Cretácico Medio, actuará como dique de contención de los sedimentos, canalizándolos, de ahí el nombre de Paleocanal Chicontepec, hacia aguas más profundas, al sureste.
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
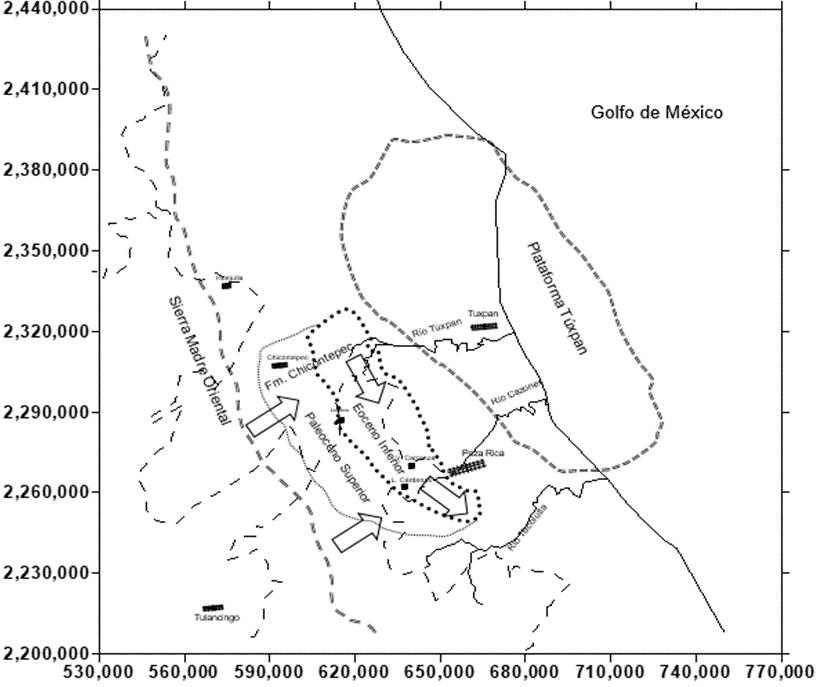
Figura 6. Diagrama esquemático de ubicación del Paleocanal Chicontepec, línea punteada, y, en doble línea discontinua, elementos estructurales: Sierra Madre Oriental, al poniente, y plataforma Túxpan, al oriente. Flechas indican origen, destino y sentido de depósito de los sedimentos de la Fm. Chicontepec. Paleoceno Superior y Eoceno Inferior muestran distribución espaciotemporal de sedimentos. Límites estatales (línea discontinua), litoral del Golfo de México, ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla, ciudades y poblados contextualizan la extensión del paleocanal. No indicadas en la figura la prolongación del paleocanal hacia el noroeste, Paleocanal Bejuco - La Laja, y al sureste, al Golfo de México. Escala UTM en metros.
La acumulación de sedimentos en este ambiente de depósito transcurre durante 12 millones de años (ma), 5 ma del Paleoceno Superior y 7 ma del Eoceno Inferior. Depositados transgresiva y secuencialmente, sin traslape estratigráfico, 500 metros de espesor de sedimentos se acumulan en el Paleoceno Superior, 500 metros en el Eoceno Inferior, albergue, el segundo, de los yacimientos del complejo Chicontepec. Atendiendo al lapso de 7 ma de acumulación de sedimentos del Eoceno Inferior, entre 3 y 4 secuencias de 3er orden pueden ser identificadas, mismas que, líneas arriba, se han designado “superior”, “media” e “inferior”. Dividido el espesor total eocénico en tres secuencias de 3er orden, a cada una le corresponde un paquete de entre 150 y 200 metros de sedimentos. En la práctica, sólo los límites de secuencias de tercer orden son discernibles sísmicamente, no así las capas del interior, mucho menos la presencia de los yacimientos.
Constituidos por arenas y arcillas, inter- e intra-estratificadas, los sedimentos se transportan y depositan, mecánica y gravitacionalmente, en frecuentes flujos de turbiditas y esporádicos flujos de avalancha delineando sistemas en abanicos. De acuerdo con las facies deposicionales identificadas por Nilsen (1984) en este ambiente: talud, abanico proximal, abanico medio, abanico distal y planicie de cuenca, la Fm. Chicontepec pertenece a la facies de abanico medio-distal, ello en razón del tamaño de grano fino a muy fino, el bajo espesor de los estratos arenosos, la baja relación y regular clasificación arena/arcilla y la ocasional presencia de canales.
Durante la segunda mitad del Eoceno y todo el Oligoceno, la Fm. Chicontepec es sometida a distintos episodios diagenéticos de cementación, en los cuales, flujos convectivos de aguas hidrotermales precipitan grandes
volúmenes de calcita y cuarzo transportados en solución (Bermúdez, et. al., 2006) y reducen, parcial o totalmente, el espacio poral de los estratos más permeables. La facies de canal, objetivo primordial en el desarrollo de los campos turbidíticos en aguas profundas del Golfo de México, como Thunder Horse y Mardy Grass, ajenos a todo proceso destructivo de la porosidad, no despierta atractivo alguno en el contexto diagenético de Chicontepec, sirvan de ejemplo los 16 pozos secos del campo Amatitlán perforados, presumiblemente, en facies de canal.
La cementación transforma la arena en arenisca y la compactación la arcilla en lutita. En muestras de mano, cuatro elementos son identificables: fragmento, matriz, cemento y poro. El fragmento es el aglomerado de granos depositado al tiempo que la matriz. Previo a la cementación, fragmento y matriz se adhieren por compactación, formando una masa dura, no disgregable. 100 secciones delgadas identifican el 74% de la superficie de observación como fragmento, el 17% matriz, el 5% cemento y el 4% poro (Sessarego y Vázquez, 2008).
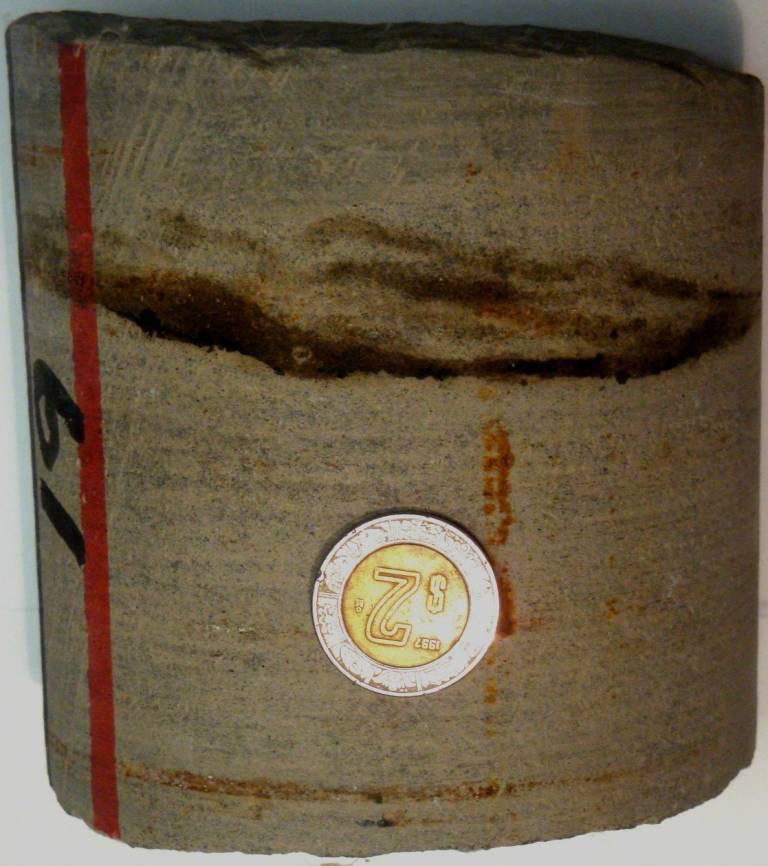
Figura 7. Franja de arena parcialmente cementada e impregnada de aceite supra y subyacida por arenisca, núcleo #1, pozo Corralillo 607, campo Corralillo, complejo Chicontepec. Arena y arenisca tienen mismo tamaño de grano.
Del volumen poroso primigenio, más del 50% se ha perdido por cementación, de la porosidad remanente 90% es intergranular y 10% intragranular.
La Figura 7 presenta la imagen fotográfica de una muestra de núcleo en la que se observa, sobre y subyacido por arenisca, un estrato de arena parcialmente cementada e impregnada por aceite, ambas del mismo tamaño de grano. No puede dejar de llamar la atención el que, en más de 4,000 metros de núcleo extraído en alrededor de 150 pozos, el mayor espesor impregnado de aceite, y documentado, como el mostrado en la figura, sea de un metro. Los autores pueden atestiguar haber visto uno de 30 centímetros y algunos otros como el de la figura. Determinar la relación entre metraje impregnado y metraje total nucleado llevará, cuando se
haga esta tarea, a interesantes conclusiones. Sea de un metro o de algunos centímetros, el espesor impregnado no debe tener, aquí empieza la propuesta de modelo de yacimiento, gran extensión lateral. Que sólo el pozo vertical en cada macropera sea nucleado y se halle a 2,400 metros de su par más cercano, vuelve fútil cualquier ejercicio de correlación. Más importante, siendo tan pequeños, los espesores impregnados no son siquiera detectables con registros petrofísicos. Pretender identificar la presencia de aceite en las arenas de Chicontepec es y ha sido, un ejercicio inútil y costoso. Es el “espesor impregnado” del registro petrofísico procesado el hilo de la madeja que lleva a la estimación del publicitado recurso de cientos de miles de millones de barriles de aceite de Chicontepec.
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
De la extensión de los estratos impregnados nada se sabe. Su espesor, ancho, largo, forma, orientación, distribución, son totalmente desconocidos. Se sabe que, contrario a la creencia predominante, según la cual todos los pozos se fracturan a fin de incrementar la permeabilidad de las arenas productoras, los planos de fractura inducida tan sólo cortan o contactan, accidentalmente, los cuerpos lenticulares impregnados. Y se dice “lenticular”, por su reducida extensión y pequeño espesor y por estar encapsuladas en roca de muy baja permeabilidad (k < 0.1 mD). Pero, y aquí viene la segunda parte del modelo, si las lentes están rodeadas por roca impermeable, cómo es que, habiendo sobrevivido al intenso proceso de cementación, se impregnaron de aceite. Múltiples evidencias de fracturas naturales en núcleos y afloramientos de la Fm. Chicontepec las sitúa como el medio a través del cual migró el aceite desde las formaciones generadoras, Santiago y Pimienta, del Jurásico Superior. El timing del fracturamiento, concurrente con el de la migración del aceite, ocurre en el Mioceno.
En el modelo, tres elementos tectónicos controlan la dispersión de las fracturas: 1) fallas transtensionales evidenciadas en superficie por la presencia de los ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla en zonas de debilidad “cortical”; 2) fallas inversas del frente de cabalgadura de la Sierra Madre Oriental; y 3) diapirismo ígneo demostrado por la presencia de derrames basálticos y detritos de origen ígneo observados en muestras de pozo, Figura 8. El que los mejores campos productores se hallen en las inmediaciones de los tres ríos motiva este planteamiento. Hasta ahora, todas las arenas cuyas fracturas se piensan subordinadas a fallas inversas (campos Humapa y Coyol) o a intrusiones ígneas (campo Miquetla) han arrojado pobres gastos de aceite. Sobre esta línea de razonamiento cabe entonces esperar que, en general, cuanto mayor sea la distancia entre el pozo y el elemento tectónico asociado, menor será su productividad. Al tiempo.
Existen, continuando con el modelo, dos tipos de fractura: sellada y abierta. Las fracturas selladas, que son la inmensa mayoría y cuya presencia se postula de la observación
directa, se hallan rellenas de minerales como gilsonita, calcita, cuarzo y arcilla. A la presión inicial de los yacimientos, permanecen cerradas, más aún cuando ésta declina. Sin embargo, cuando la presión aumenta, por la inyección de agua al yacimiento, la presión hidráulica reabre las fracturas, reactivándolas y conduciendo parte importante del fluido hacia el subsuelo profundo. Alcanzada cierta profundidad, contactados otros enjambres de fracturas selladas del plano conjugado, parte del fluido, atraído en marcha ascendente hacia zonas de menor presión en otras lentes en explotación, reactiva paulatinamente las fracturas hasta su eventual irrupción en zonas distantes en producción. Esto es lo que explica que, en la prueba de inyección de Agua Fría, la irrupción del agua no se observe en los pozos vecinos a los inyectores y sí, en cambio, en pozos distantes, algunos de ellos al otro lado del río Cazones, y presumiblemente de la zona de cizalla.
Las fracturas abiertas, hidráulicamente activas, son una minoría y su presencia se infiere de la producción extraordinaria, para los estándares de Chicontepec, de los únicos cuatro pozos que acumulan más de un millón de barriles de aceite en producción: dos en el campo Agua Fría, uno en Presidente Alemán y uno en Horcones. Es sobre todo este último pozo el que, estando rodeado de pozos de pobre producción, invita a pensar en una fuente de almacenamiento de hidrocarburos exógena, toda vez que resulta imposible imaginar lentes del tamaño necesario para contener, factor de recuperación de por medio, el volumen producido y no manifestarse en ninguno de los pozos circunvecinos. Estas fracturas son de naturaleza local, de “buena” apertura y profundizan hasta las rocas generadoras o a probables yacimientos. En pozos de producción extraordinaria, las lentes no son distintas a las de los otros pozos, las lentes sólo actúan como cámaras de paso del aceite que fluye desde fuentes profundas. Si la hipótesis planteada es correcta, bien se haría en indagar, bajo la localización de los pozos extraordinarios, acerca de la existencia de rocas de ambiente de plataforma externa o de talud, como los de las formaciones San Andrés y Chipoco, Figura 8.

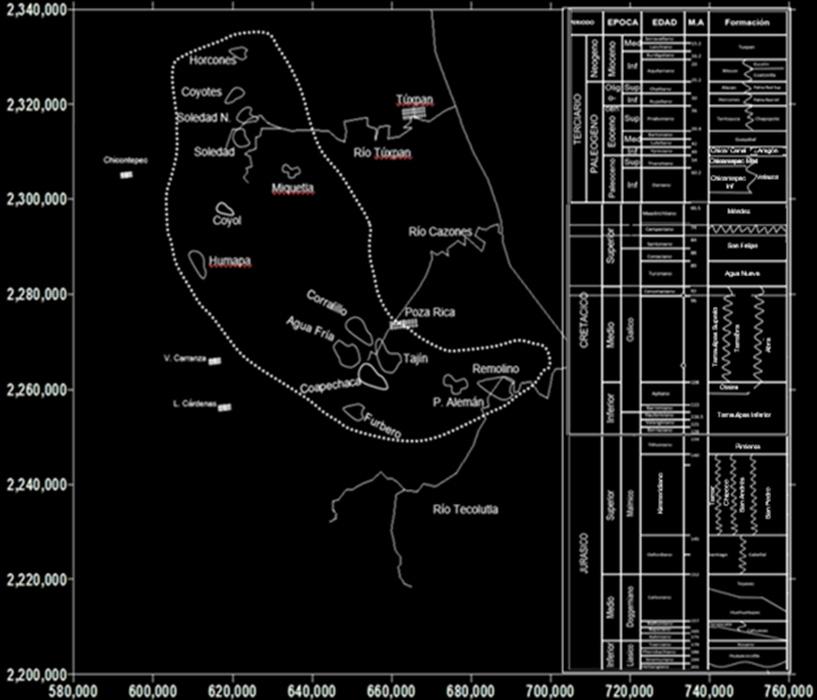
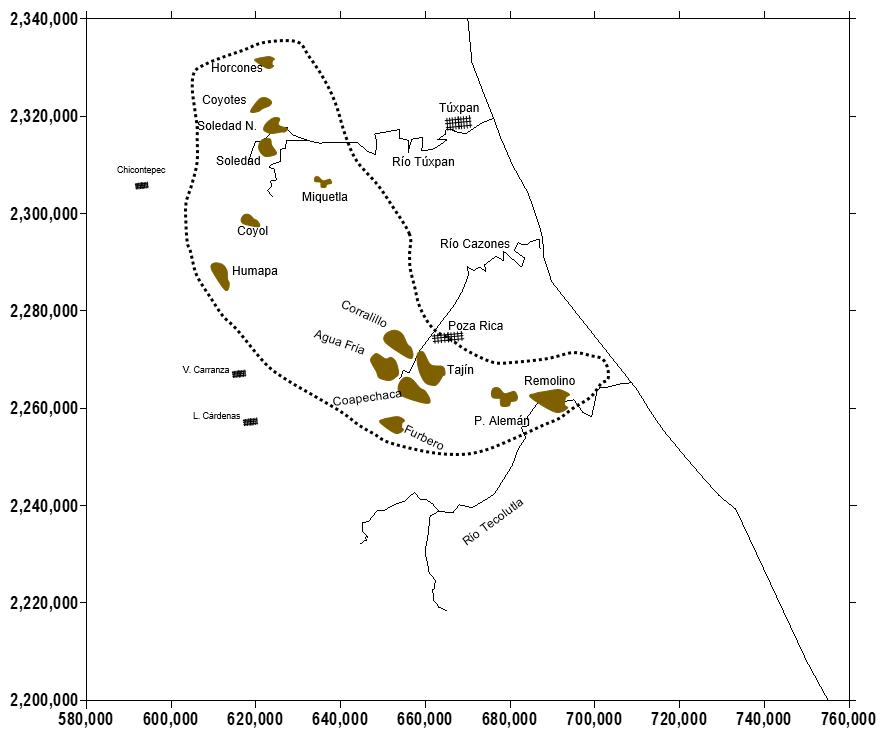
Figura 8. Diagrama esquemático de ubicación de porción productora de aceite en Paleocanal Chicontepec – Eoceno Inferior (línea punteada). Asociadas con fallas de corrimiento eb el subsuelo, cuya evidencia en superficie son las vertientes de los ríos Túxpan, Cazones y Tecolutla, tres zonas productoras son identificadas: norte, de crudo ligero, centro, de crudo intermedio, y sur, de crudo pesado. Aledaños a los ríos, nombres de algunos campos con límites ficticios, meramente ilustrativos, son mostrados. Humapa y Coyol, campos de crudo pesado ligados con fallamiento inverso; Miquetla, campo de crudo ligero asociado con intrusivo ígneo. Columna estratigráfica complementa la figura. Escala UTM en metros.
Producción
El análisis de la información de cuatro décadas de producción del campo Agua Fría y campos aledaños: Coapechaca, Corralillo y Tajín, que a continuación se presenta permite aquilatar los desafíos técnicos y económicos que encara su explotación. Por número de pozos y producción acumulada, los resultados que se muestran representan, a diciembre de 2017, la historia completa de la mitad del recurso total explotado. Las anotaciones, no huelga advertir, se juzgarán sólo válidas en la zona de los 4 campos, la mejor del complejo Chicontepec. El lector enterado sabrá sacar sus propias conclusiones del resto de los campos, sobre el presente y futuro de Chicontepec.
Para cada pozo y campo se dispone, mes a mes, de los gastos promedio diario de aceite, gas y agua del arranque a
diciembre de 2017, o al cierre, lo que ocurra primero. Sólo el aceite es considerado, no el gas, cuya gran mayoría se quema en la atmósfera. Contrastando comportamientos a lo largo de 4 décadas, la Figura 9 muestra los perfiles de producción mensual y promedio diario de aceite de Agua Fría y del conjunto de cuatro campos antes referido. La actividad de perforación, en particular entre 2003 y 2013, queda de manifiesto por el sustancial crecimiento en el número de pozos en operación. En Agua Fría, contrario a los otros campos, la vorágine operativa apenas y repercute en el incremento de la producción mensual, menos aún en el de la producción promedio diaria. En el último lustro, no bien cesa la perforación intensiva, decae la producción. Mantener la producción, no se diga aumentarla, es una carrera contra el tiempo que demanda un plan de desarrollo en permanente inversión.
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
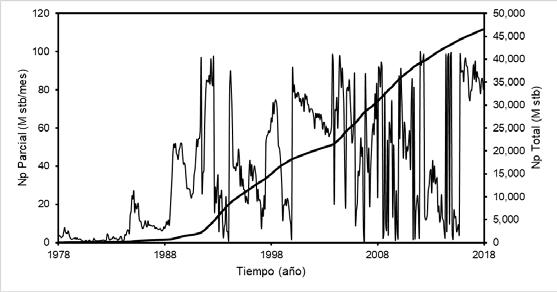
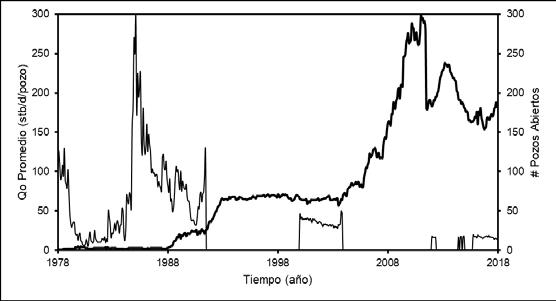
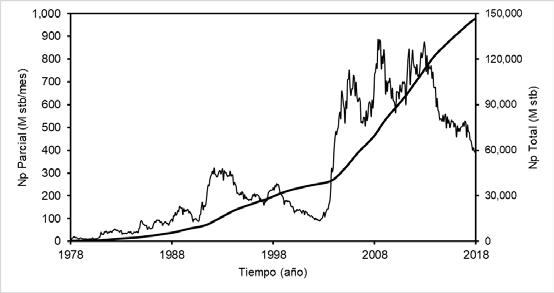
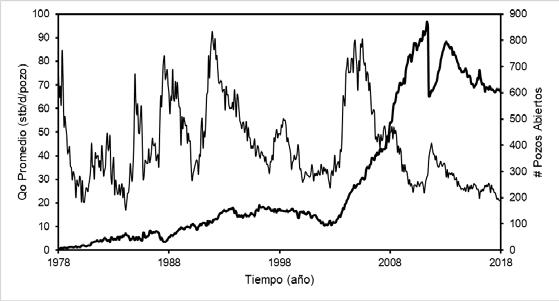
Figura 9. Perfiles de producción mensual (izquierda) y promedio diaria (derecha) de aceite en el campo Agua Fría (arriba) y conjunto de cuatro campos (abajo) a lo largo de 4 décadas, complejo Chicontepec. En línea gruesa, producción acumulada (izquierda) y número de pozos en operación (derecha) como variables secundarias. Conjunto de cuatro campos: Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín.
La Figura 10 muestra, en color, cómo ha evolucionado el desarrollo de pozos y de su correspondiente producción acumulada de aceite, en el área. La sola distribución de colores es sugerente: en vez de orientar el desarrollo de la última década hacia el poniente, río arriba, debió de privilegiarse el oriente, río abajo, según se observa en el mejor desempeño de los pozos Corralillo y Tajín. Esa textura moteada, pigmentada, sacaroidal, dalmatiana que despliega
la distribución espacial de la producción acumulada de aceite, ese despliegue oscilante, errático, browniano del perfil temporal de la producción es la esencia misma del comportamiento de un yacimiento no convencional, de un yacimiento en el que, a escala puntual, es absolutamente imposible predecir el desempeño del próximo pozo, conocido el de su vecino cercano.
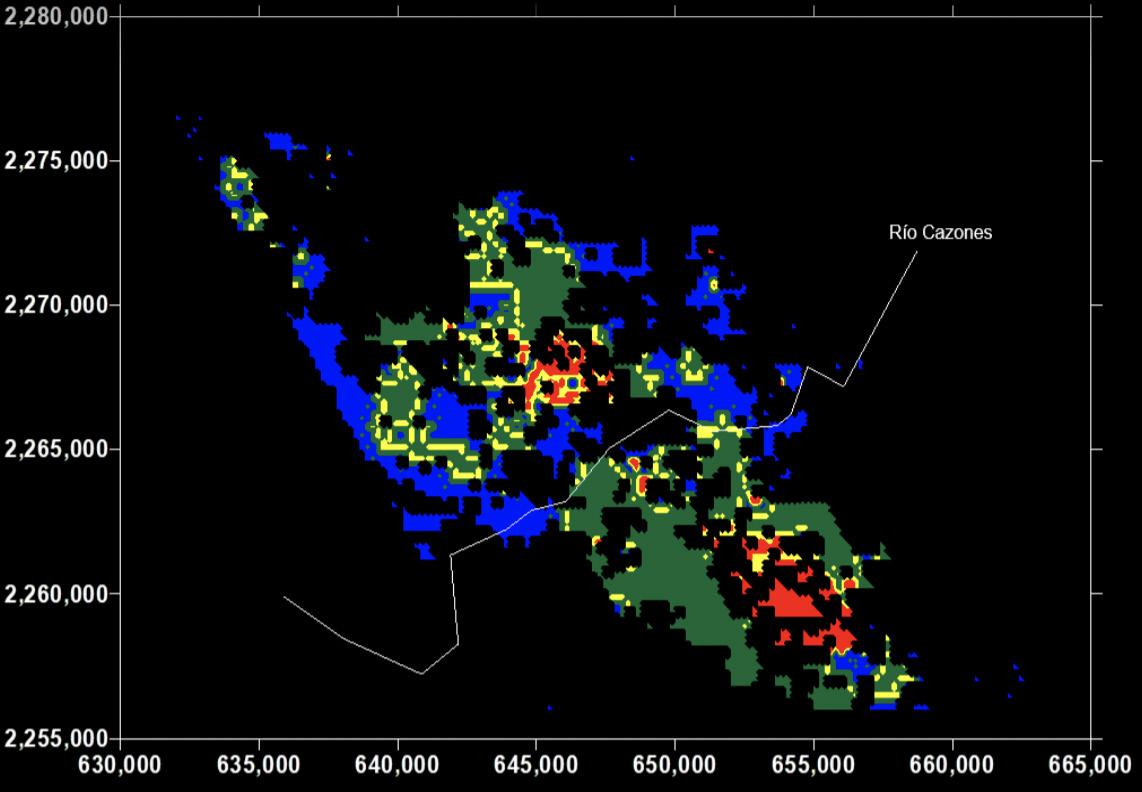
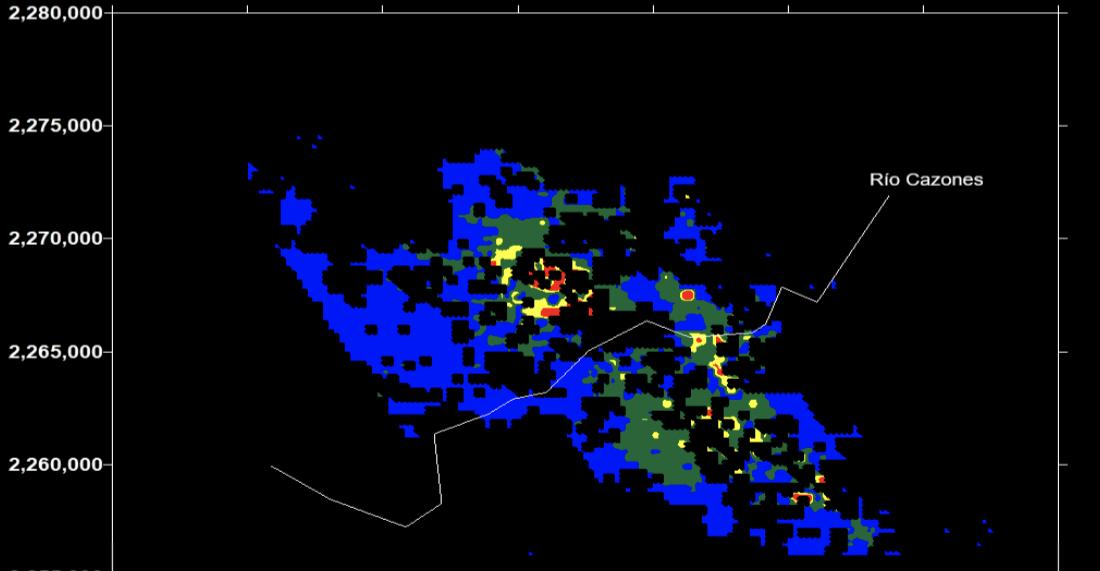
Figura 10. Área de desarrollo de campos Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín, complejo Chicontepec. Arriba, evolución en cuatro décadas de actividad de perforación. En rojo, pozos perforados antes de 1988; en amarillo, entre 1988 y 1998; en verde, entre 1998 y 2008; y en azul, de 2008 a la fecha. Abajo, distribución de producción acumulada de aceite por pozo. En rojo, pozos con más de 500 mil barriles de aceite producido a la fecha; en amarillo, entre 300 y 500 mil barriles; en verde, entre 100 y 300 mil barriles; y en azul, menos de 100 mil barriles. Escala UTM en metros.
A escala regional, la distribución de la producción acumulada es consistente con la hipótesis del modelo geológico, según la cual el desempeño de los pozos será más pobre cuanto más distantes de hallen del cauce de los ríos, o
del elemento tectónico del caso. Desde la óptica de la producción acumulada de aceite y del gasto máximo histórico, tal parece que la tendencia, a futuro, favorece el bajo desempeño, Figura 11
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
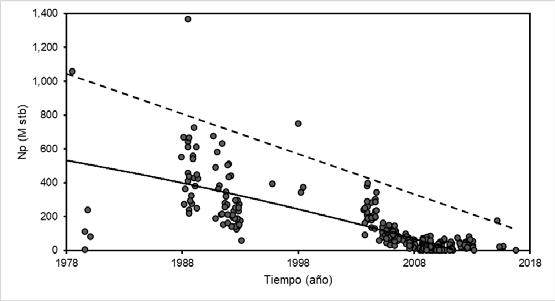
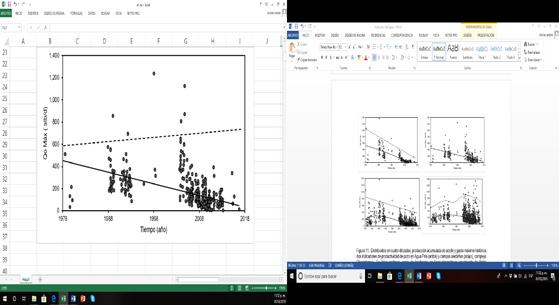
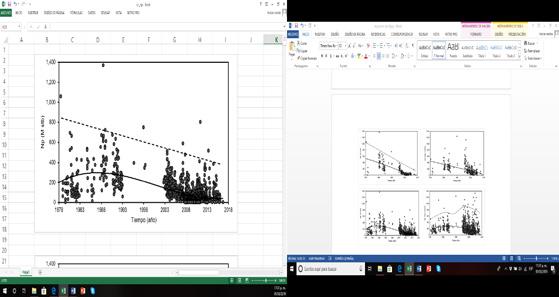
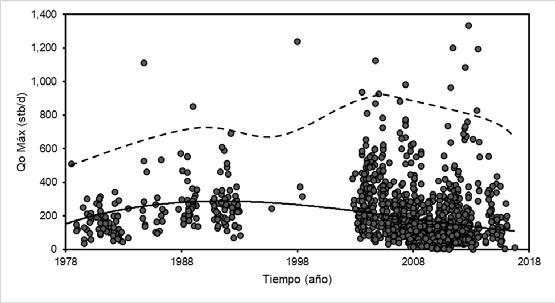
Figura 11. Distribuidos en cuatro décadas, producción acumulada de aceite y gasto máximo histórico, dos indicadores de productividad de pozo en Agua Fría (arriba) y campos aledaños (abajo), complejo Chicontepec. En línea continua, curva de tendencia; en línea discontinua, envolvente de límite superior. M denota miles.
Así como del historial de producción de cada pozo, el gasto inicial, el gasto máximo y la producción total son identificados como parámetros de productividad, del mismo modo la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) y la relación entre el valor presente neto y el valor presente de la inversión (VPN/ VPI) se asumen como indicadores económicos, para cuya estimación se emplean las premisas base: precio del aceite, 60 usd/stb; costo de operación, 25 usd/stb; inversión de capital, 1.7 millones de dólares (MM usd), por pozo; tasa de descuento, 12% anual. El promedio calculado de dichos parámetros e indicadores es mostrado en la Tabla 2 , por campo y los cuatro campos en conjunto. El precio del aceite es la media entre el mínimo y el máximo en las últimas cuatro décadas. El costo de operación es el reportado en Chicontepec. El costo de capital resulta de integrar al costo de perforación y terminación, 1.3 MM usd, los costos prorrateados de construcción de caminos y
macroperas, de transporte y almacenamiento de crudo, de separación y deshidratación y administrativos, 0.3 MM usd, todo por pozo. La tasa de descuento es la ahora empleada en Pemex.
Un pozo, un campo, un conjunto de campos representan, cada cual, una unidad de inversión que podrá considerarse económica si su TIR es mayor a 20% y rentable si su VPN es positivo o, equivalentemente, si su TIR es mayor a la tasa de descuento (TIR > 12%). En la Tabla 2, los valores de los índices económicos no corresponden al del campo o grupo de campos indicado, sino sencillamente al promedio de lo calculado en cada pozo. Para las variables de productividad el promedio es la media aritmética de los correspondientes valores en cada pozo. En las variables económicas, el promedio es calculado para un pozo representativo cuyo perfil de producción es la media del de los demás.
Tabla 2. Estadísticas de productividad y económicas en campos indicados, complejo Chicontepec. Variables económicas estimadas con: precio del crudo, 60 usd/stb, costo operativo, 25 usd/stb, inversión de capital, 1.7 MM usd/pozo y tasa de descuento, 12% anual. Notación: Np, producción acumulada de aceite; Qoi, gasto inicial de aceite promedio al mes; Qom, gasto máximo de aceite promedio al mes en historia de producción; TIR, tasa interna de retorno; VPN, valor presente neto; VPI, valor presente de la inversión. La inversión en un pozo se define económica si TIR > 20% y rentable si VPN/VPI > 0 o TIR > 12%. En variables de productividad, operador E[ ] denota valor esperado según media aritmética de valores en cada pozo. En variables económicas, E[ ] es calculado para un pozo representativo cuyo perfil de producción es la media del de los demás. M denota miles y MM millones.
La Figura 12 ilustra el perfil “representativo” así obtenido para Agua Fría y los cuatro campos. Calcular las variables económicas por campo o conjunto de campos no significara mayor obstáculo toda vez que se conozcan las fluctuaciones del precio del crudo, del costo operativo y de la inversión, en el tiempo.
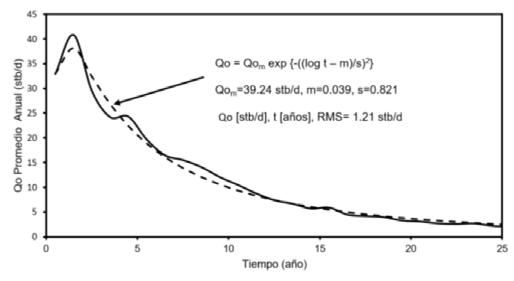
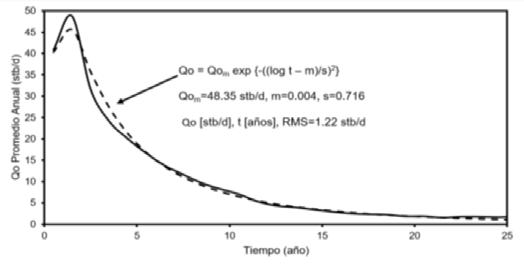
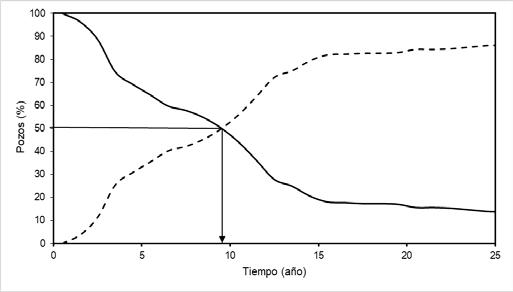
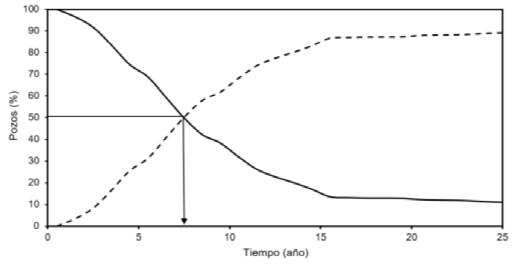
Figura 12. Izquierda y en línea continua, perfil de producción en pozo representativo de campo Agua Fría, arriba, y cuatro campos, abajo, complejo Chicontepec. En línea discontinua, modelo asociado de declinación log-normal. Derecha y en función del tiempo, porcentaje de pozos activos (línea continua) cuya producción interviene en el cálculo del perfil del pozo representativo; en el mismo gráfico su complemento el porcentaje de pozos inactivos (línea discontinua), en Agua Fría (arriba) y cuatro campos (abajo). De acuerdo con estos porcentajes, el 50% de los pozos concluyen su etapa productiva al término de 9½ años, en Agua Fría, y 7½ años, en los cuatro campos.
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
A juzgar por los resultados de la Tabla 2, Corralillo y Tajín, los campos río abajo, ofrecen el mejor desempeño económico, cosa que no sorprende dado su mayor índice de productividad. Económicamente, Agua Fría y Coapechaca lastran los resultados del conjunto: como unidad de inversión, el 68.2% de los 1,457 pozos no son económicos, el 61.2% no son rentables, no cubren el costo de capital a valor actual. Si el precio del crudo aumentara y/o los costos se redujera, ambos porcentajes reducirían de valor. La Figura 13 muestra a qué precio y costos el 50% de los pozos serían económicos y/o rentables, o bien el TIR medio subiría
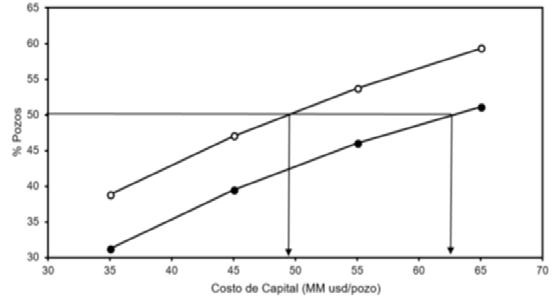
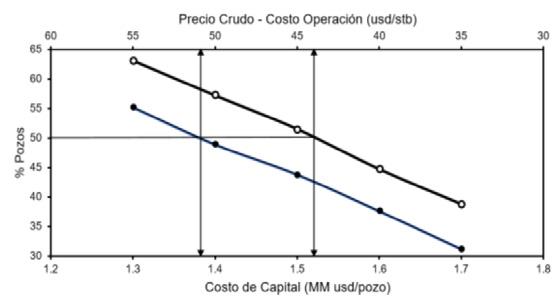
de 17.2%, calculado baja las premisas arriba establecidas, a 20%, mínimo requerido en términos económicos.
Si bien es cierto que se desconoce el número y desempeño de los pozos restantes del complejo Chicontepec, no se cree que éste haya sido superior al de los cuatro campos analizados. Cómo aconsejar invertir en Chicontepec cuando lo mejor ha sido ya explotado, menos aún recordando que en su período de máxima inversión (2007-2013), cuando poco más del 20% del presupuesto de PEP le fuera asignado, no aportara ni el 2% de la producción nacional.
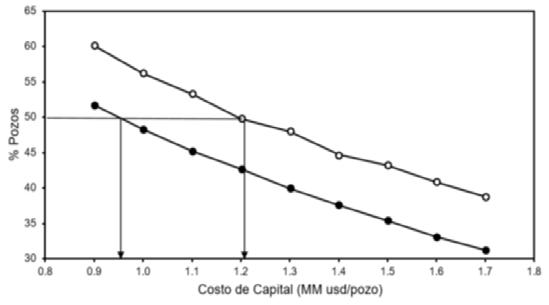
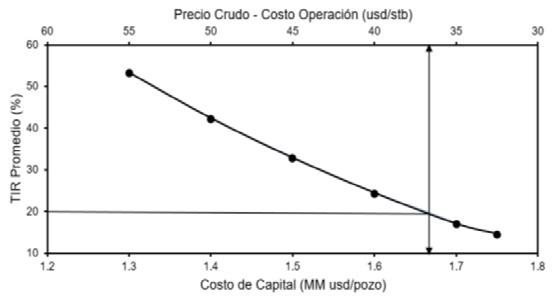
Figura 13. Curvas de economicidad, círculo lleno, y rentabilidad, círculo vacío, en función de diferencia: precio del crudo menos costo operativo, y costo de capital en cuatro campos: Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín, complejo Chicontepec. Arriba, dependencia univariable, abajo, dependencia bivariable. Flechas apuntan a valores de diferencia y costo de capital en los que 50% de los pozos resultan unidades de inversión económica y/o rentable. Abajo a la derecha, curva de TIR según perfil de producción de pozo representativo. Flecha apunta valores de diferencia y costo de capital donde TIR promedio asume valor 20%.
Visualización
Transcurrida una década e inyectados 33.7 millones de barriles de agua en un área restringida del campo Agua Fría, es natural preguntar por el destino de tan importante volumen de fluido. De acuerdo con el modelo postulado, una parte considerable de éste, conducido a través de una red de fracturas, yace en formaciones más profundas, habiendo sido la función principal de los inyectores la de pozos letrina. Del flujo descendente, una parte, menos importante e imposible de cuantificar, se desplaza, no
bien alcanzada cierta profundidad, hacia arriba, a través de otra red de fracturas, estas antitéticas, que contactan otras lentes arenosas, de la misma Fm. Chicontepec. Entre lentes no existe comunicación hidráulica natural, y cuando la evidencia se presenta en pozos vecinos, ésta se atribuye al fracturamiento hidráulico inducido.
Sea que el agua inyectada alcance otras lentes a través de fracturas naturales o de fracturas inducidas, lo cierto es que el hecho no se puede constatar, y, dado que el análisis Stiff no muestra diferencia significativa, menos aún que el
agua producida contenga rastros del agua inyectada. Por si no fuese suficiente, el comportamiento de los pozos, antes de la inyección (1977-2007) y durante la inyección (20082018) no acusa mayores diferencias, trátese del gasto de aceite, del gasto de agua o del corte de agua. Por ejemplo, la Figura 14 contrasta la ubicación de pozos de los cuatro campos cuyo gasto de agua en algún mes del período de pre-inyección es mayor a 100 bls/d con la de sus similares del período de inyección. Sin dominios regionales, sin la menor influencia alrededor de la zona de inyección, ambos conjuntos se dispersan a lo largo y ancho de los campos, luego entonces gastos de agua mayores a 100 bls/d son tan usuales de registrar antes como durante el período de inyección. En síntesis, mientras no se agregue un trazador al agua de inyección (e.g. colorante) no podrá distinguirse de la de producción, por ende, atestiguar su presencia en los pozos.
Además, es el caso de que, sin registros de presión en el cabezal de los pozos, desconocido el tiempo a partir del cual
incrementa la presión, aumenta la producción de aceite e irrumpe el agua de inyección, la fracción de la producción de aceite acreditable a la inyección no podrá ser estimada. No obstante, bajo tres premisas es todavía dable un cálculo: una, entender por volumen acreditable a la inyección el gasto promedio mensual de aceite de un pozo cuyo corte de agua, o gasto de agua, uno u otro, correspondiente sea mayor a cierto umbral; dos, todos los pozos de un campo o grupo de campos son sujetos de análisis, mes a mes y en el período de inyección, o en cualquier período, para tal efecto; y, tres, el gasto de aceite es acumulable mes a mes, por pozo y campo. El cálculo es independiente del volumen de agua inyectada, así como del lugar y período de inyección. Empleando corte de agua 50%, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos, por campo y agrupamiento de campos, en distintos parámetros de interés. Como si cada pozo elegible hubiese sido impactado por el agua inyectada, la máxima recuperación incremental, 0.6%, se alcanzaría, bajo las premisas fijadas, en los campos Coapechaca y Tajín; por campo y pozo Tajín ofrecería el mayor volumen de aceite acreditable a la inyección.
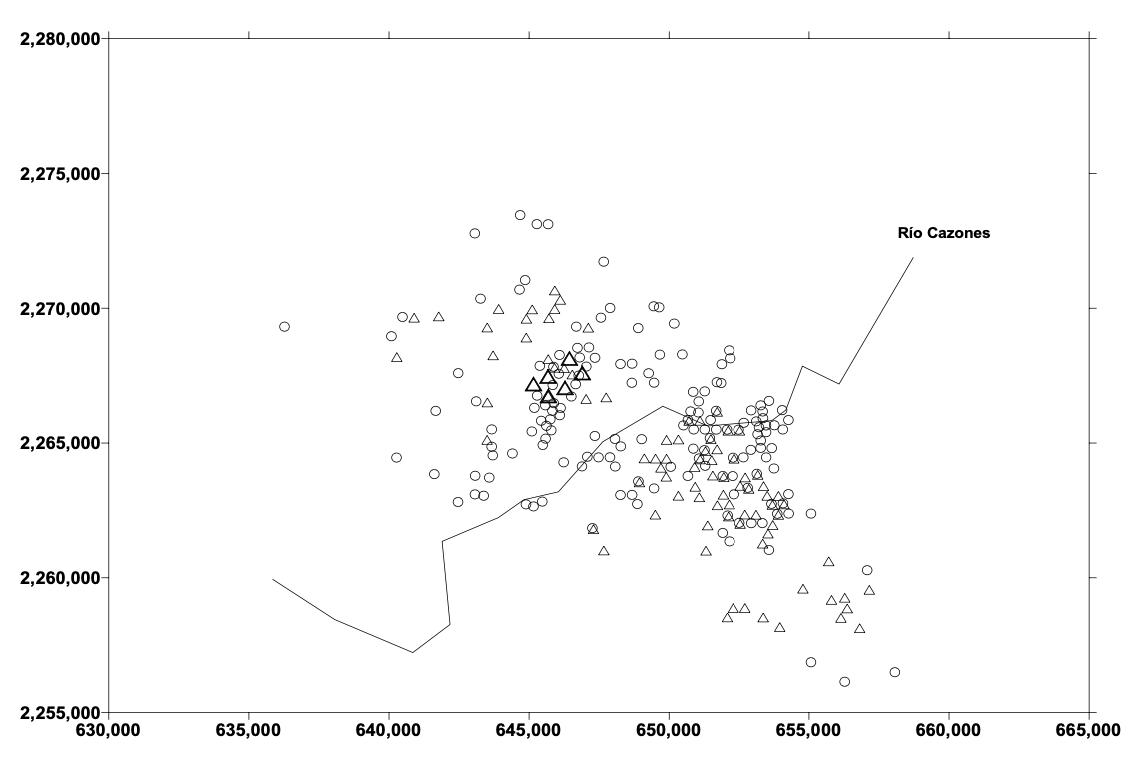
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
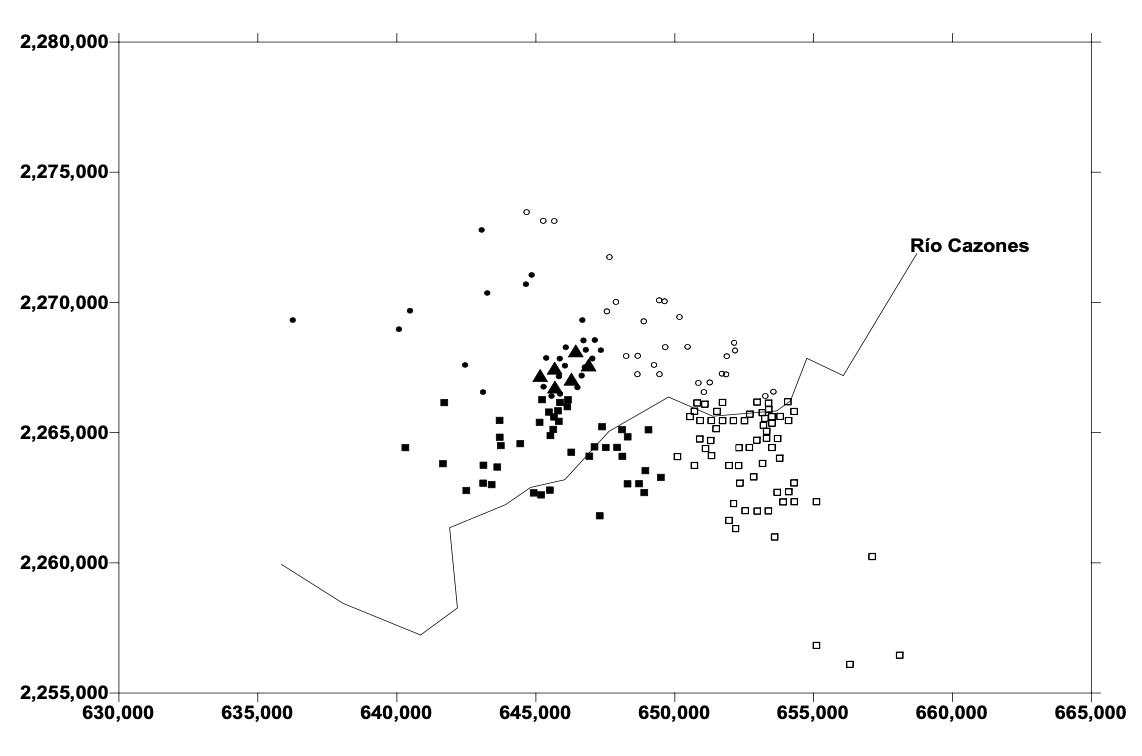
Figura 14. Arriba, pozos que en algún momento de su vida productiva registran un gasto de agua promedio mensual mayor a 100 bls/d, campos Agua Fría, Coapechaca, Corralillo y Tajín, complejo Chicontepec. En triángulo, período (1977-2007); en círculo, período (2008-2018); seis pozos inyectores en triángulo grande. Abajo, pozos del período de inyección que en algún momento de su vida productiva registran un gasto de agua promedio mensual mayor a 100 bls/d. Círculo lleno, pozos Agua Fría; cuadro lleno, pozos Coapechaca; círculo vacío, pozos Corralillo; cuadro vacío, pozos Tajín; y, triángulo lleno, pozos inyectores. Escala UTM en metros.
Campo
Tabla 3. Resultados de la estimación de la producción de aceite acreditable a la inyección de agua en cuatro campos del complejo Chicontepec. Los valores estimados son independientes del volumen de agua inyectada. De 2008 a la fecha, el aceite producido en un mes por un pozo se acredita a la inyección si el correspondiente corte de agua es mayor a 50%. E[ ] denota valor esperado según media aritmética. Volumen original de aceite en área afectada, N, calculado mediante: Np = fr N, con fr=8%. M denota miles.
Los resultados de este ejercicio de visualización no engendran entusiasmo, si en cambio refrendan la historia de un proyecto cuyo signo permanente ha sido la exigencia de gran capital con exiguo retorno, la de un proyecto con un claro perdedor…, y la de un informe destinado al archivo.
Reflexión
Alrededor de Chicontepec se fue tejiendo una leyenda. Ignorado en los años mozos de aquella región petrolera, poco a poco, conforme se veía venir el desplome de la producción nacional y aumentaba el interés de las compañías contratistas por participar en su desarrollo, la atención se fue centrando en Chicontepec. Importa recordar algunas de las frases que, a fuerza de repetición, llegaron a imponerse como verdades absolutas, y que caracterizaron el pensamiento de una época que se resiste a cambiar. Helas aquí.
Chicontepec encierra el mayor recurso de petróleo en México. Primero fueron 138, luego 86, y ahora 32 los miles de millones de barriles de aceite que se han cuantificado en Chicontepec. Nuestra estimación no llega a 6, y aun así peca de optimista. La raíz del inconmensurable recurso, 4 veces al de Cantarell, deviene de la sobrestimación del área y el espesor neto impregnados: 3,000 km2 y 80 metros, en la estimación de Chaboudy (1992). El sesgo en el espesor impregnado se corregirá cuando se decida conciliar el registro petrofísico procesado con el núcleo. Corregir el sesgo en la estimación del área de las lentes impregnadas exige de enfoques probabilísticos, hasta ahora poco estudiados. Cualquier paso en esta dirección, presionará el recurso a la baja.
Las arenas de Chicontepec son lateralmente correlacionables y están hidráulicamente comunicadas. Cuando la arenisca se toma por arena, no es difícil arribar a tal aseveración. Y es que, tratándose de justificar el enorme recurso cuantificado, tal “confusión” resulta necesaria. La observación directa en núcleo revela que sólo las arenas se impregnan de aceite, con un espesor que difícilmente llega al metro; que las areniscas están totalmente cementadas y, de no estar fracturadas, constituyen una barrera al flujo. No se niegan las evidencias de comunicación entre pozos vecinos que han arrojado trazadores y otros fluidos inyectados al yacimiento, pero no se atribuyen al contacto natural entre las arenas, sino al enlace de las arenas a través de planos de fractura inducidos durante la terminación de cada pozo, condición sin la cual no habría producción.
Chicontepec es un yacimiento de baja permeabilidad . Por “baja permeabilidad” se entiende menos de 0.1 mD, valores que las pruebas de laboratorio han arrojado en muestras de arenisca, no de arena. A tan baja permeabilidad, no existe, a las profundidades de Chicontepec, fuerza capaz de embeber aceite en la matriz. En términos de la ecuación de Laplace, se calcula que es necesario aplicar un diferencial de presión de 2,500 psi para embeber aceite en matriz de tan baja permeabilidad, un pie adentro, o 7,500 si g cm2) un metro (Notas del curso: secondary and tertiary recovery, University of Calgary, 2012). Pruebas de desplazamiento en núcleos de arenisca de Chicontepec reportan ruptura de la manga del core holder con cero admisión de aceite (Dr. Simón López Ramírez, IMP, comunicación personal). Es curioso que a la permeabilidad de las arenas, cuyo valor fluctúa entre 50 y 500 mD, rara vez se le conceda atención, y no se hará mientras se piense que el yacimiento son las areniscas.
La prueba de inyección de agua en el campo Furbero fue un éxito. Si “éxito” quiere decir que se logró inyectar agua al yacimiento, hay que decir que sí. Pero, si el “éxito” se refiere a los barriles de aceite producidos, la respuesta es un rotundo no, ni un solo barril de aceite acreditado a la inyección. No obstante que entre los campos del complejo Chicontepec, Furbero sea uno de los más pobres, la prueba ha arrojado información que abona a la mejor comprensión de los yacimientos y a la construcción de modelos geológicos verosímiles. Los participantes, el activo y la empresa contratista, adeudan “todavía” el informe de resultados a la comunidad.
Implementar mejores prácticas y nuevas tecnologías incrementará la producción y reducir á los costos en Chicontepec . Primero fueron 800, luego 600, más tarde 400, finalmente 200 los miles de barriles de aceite que PEP se propuso producir diariamente de Chicontepec. Históricamente, lo máximo alcanzado ha sido poco menos de 80 mil barriles diarios, y eso efímeramente. En pozo y yacimiento se ha probado un sinnúmero de tecnologías. No es problema de las tecnologías, sino del yacimiento y sus expectativas, demasiado grandes para tan modesto potencial.
Referencias
Berlanga, J. M., Buenrostro, N. R. y Rivera, R. E. 2012. Complejo Poza Rica: Plan de Recuperación Mejorada. Informe elaborado al Activo de Producción Poza Rica Altamira, Subdirección Región Norte (julio).
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez, Alejandro Hernández Velázquez
Campo Agua Fría: Una década inyectando agua, cuatro produciendo aceite, p.p.27-46
Bermúdez, J. C., Araujo Mendieta, J., Cruz Hernández, M. et al. 2006. Diagenetic History of the Turbiditic Litharenites of the Chicontepec Formation, Northern Veracruz: Controls on the Secondary Porosity for Hydrocarbon Emplacement. Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions 56: 65-72.
Chaboudy, L., Larese, D., Basánez, M. et al. 1992. Petrological and Petrophysical Reconnaissance Evaluation of the Chicontepec Field Area, Tampico-Misantla Basin. Chicontepec Clastic Diagenesis Project, Reporte interno, AMOCO, PEMEX e IMP.
Islas, J. R., López, R. S., Rojero, L.E. et al. 2011. Diseño de Procesos de Recuperación Adicional de Hidrocarburos. PEP, Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos.
Lake, L. W. 1989. Enhanced Oil Recovery. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Semblanza de los autores
Juan Manuel Berlanga Gutiérrez
Nilsen, T. H., 1984. Turbidite Facies Associations. En Modern and Ancient Deep-Sea Fan Sedimentation, eds. C. H. Nelson y T. H. Nilsen, 197-300. Tulsa, Oklahoma: Society of Economic Palenteologists and Mineralogists, SEPM Short Course No. 14.
Sandrea, I. y Sandrea, R. 2007. Global Oil Reserves – 1: Recovery Factors Leave Vast Target for EOR Technologies. Oil & Gas Journal 105 (41): 44-47.
Sessarego, H. L., y Vázquez Nieto, F. G. 2008. Sedimentary Facies and Core Petrophysical Properties of the PaleoceneEocene Chicontepec Tight Turbidites, México. Regional Technology Center for Advanced Recovery, Schlumberger Oilfield Services. Taller de trabajo Pemex – SLB (marzo).
Ingeniero Petrolero egresado de la UNAM. Ha incursionado en la industria extractiva del petróleo (Pemex), del carbón (Micare) y de los metales (Peñoles), dejando en testimonio 96 títulos, entre artículos y trabajos técnicos. Ha trabajado como consultor en evaluación de reservas y analista de resultados de pruebas piloto de recuperación mejorada. Su principal pasatiempo es la lectura de novelas y ensayos.
Alejandro Hernández Velázquez
Ingeniero Petróleo por el Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en la industria del petróleo y colaborado en 7 artículos y trabajos técnicos. Ha colaborado en evaluación de reservas de gas (Proftech) y resultados de pruebas piloto de recuperación mejorada (Proftech). Actualmente se desempeña como asesor en la Consejería Independiente de Petróleos Mexicanos.
Fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado: Incremento en la longitud media efectiva de grabado, en formaciones de carbonatos
de baja permeabilidad
Yuri de Antuñano Muñoz
Miguel Alejandro González Chávez
Felix Bautista Torres
Juventino Bello Gutiérrez PEP
Alejandro Javier Flores Nery Halliburton
Artículo recibido en junio 2023-evaluado, corregido y aceptado en enero 2024
Resumen
La terminación de pozos profundos mayores a 6000 mv en formaciones carbonatadas con baja permeabilidad y condiciones de alta presión y temperatura (HPHT), representan hoy en día un fuerte reto en México para su explotación, debido a la necesidad de aplicar fracturamientos ácidos que alcancen una mayor longitud de grabado efectivo en el yacimiento, a fin de:
(1) Obtener mayor área de contacto,
(2) Mejorar la capacidad de flujo (k*h),
(3) Incrementar la productividad,
(4) Optimizar los sistemas químicos para obtener un mayor desempeño y
(5) Incrementar la rentabilidad.
Las condiciones críticas de altas presiones y temperaturas registradas en estos yacimientos profundos entre rangos de 700 a 1200 kg/cm 2 y 150 a 183 °C respectivamente, son factores que llevan al límite el diseño de los sistemas ácidos, gastos de bombeo de los tratamientos y a la eficacia y eficiencia en general de la fractura para alcanzar la producción deseada. Las operadoras han desarrollado nuevos sistemas químicos ácidos para retardar la velocidad de reacción durante el proceso de acidificación de la roca, así como, el uso de técnicas de divergencia y de colocación para alcanzar estos objetivos; sin embargo, los resultados evaluados presentan longitudes medias de grabado efectivo entre 20 a 35 m. Para mejorar estos resultados en los yacimientos actuales y en los nuevos que se están desarrollando en México con características petrofísicas similares, se desarrollaron mejoras en los diseños de fracturamientos ácidos en HPHT, a través de la introducción del concepto de ácido encapsulado (gel de fractura-ácido-gel de fractura), el cual permite:
1.- Generar mejores dimensiones de fractura,
2.- Evitar que el ácido se gaste en las caras de la fractura cercanas al pozo y
3.- Obtener un grabado de la fractura de mayor longitud (38 a 50 m) en comparación con los fracturamientos ácidos convencionales, permitiendo con ello, mejorar la productividad de los pozos y la rentabilidad de las intervenciones.
En este artículo se describe:
(1) Diseño del concepto de ácido encapsulado, (2) Técnica de colocación,
(3) Resultados obtenidos de casos históricos y (4) Mejores prácticas.
Palabras clave: Fracturamiento ácido, alta presión-alta temperatura, baja permeabilidad.
Encapsulated acid fracturing in wellbores with High Pressure-High Temperature: Increase of half fracture length etching in low permeability carbonate formations
Abstract
The completion of deep wells greater than 6,000 vertical meters in carbonate formations with low permeability and high pressure - high temperature conditions (HPHT) represents today a big challenge in Mexico for their exploitation due to the need to apply acid fracturing that reaches a greater length of effective etching in the reservoir to:
1) Obtain a greater contact area,
2) Improve flow capacity,
3) Increase productivity,
4) Optimize chemical systems to obtain better performance, and
5) Increase profitability.
The critical conditions of high pressures and high temperatures in these deep reservoirs range from 10,000 to 17,000 psi and from 300 to 360 °F, respectively, causing the design of the acid systems, pumping treatments, and general efficiency to the limit to obtain an economical production. The overall effectiveness and efficiency of the fracture to achieve the desired production. Operators have developed new acid chemical systems to slow the reaction rate during the rock acidification process and use divergence and placement techniques to achieve these objectives. However, the results evaluated present average effective etching lengths between 65 and 115 ft. Improvements in the designs of acid fracturing in HPHT were developed through the introduction of the concept of encapsulated acid (fracture gel- acid-fracture gel) to improve these results in the current reservoirs and in the new ones being developed in Mexico with similar petrophysical characteristics, which allows to generate better fracture dimensions, prevent the acid from being spent on the faces of the fracture close to the well and obtain a more extended fracture etching (125 to 165 ft) than conventional acid fracturing, thereby improving the wellbore productivity and the interventions’ profitability.
This article describes:
1) Encapsulated acid concept design,
2) Placement technique,
3) Results obtained from historical cases, and
4) Best practices.
Keywords: Acid fracturing, high pressure - high temperature, low permeability.
Introducción
Los yacimientos de carbonatos están constituidos en su mayoría por rocas calcáreas (caliza y dolomías) con intercalaciones pequeñas de arcilla, de origen sedimentario con permeabilidades del orden de 0.1 md hasta 6 Darcys y porosidades variables entre 1 hasta 37%. Estas características generan que este tipo de yacimientos sean a nivel mundial los de máxima producción de aceite y gas y cubren aproximadamente el 85% del consumo energético mundial. Por esta razón, actualmente la industria petrolera incrementa de manera significativa los factores de recuperación en este tipo de yacimientos, ya que las reservas a nivel mundial del 60% son de aceite y el 40% de gas. De esta forma, los yacimientos de carbonatos cobran una gran importancia en las plataformas de producción de cada país con respecto a otros yacimientos (arenas), sin embargo, existen fuertes desafíos para la explotación de los hidrocarburos, debido a la profundidad de las formaciones productoras en el sureste de México (más de 7000 mv), con condiciones críticas de presión (700 a 1200 kg/cm2),
temperatura (150 a 183 °C) y permeabilidades bajas (0.1 a 10 md), siendo necesario para mejorar su productividad y rentabilidad la aplicación de fracturamientos ácidos.
Con base en lo anterior, el fracturamiento ácido toma una importancia relevante para el desarrollo económico de estos yacimientos de baja permeabilidad, debido a la creación de una fractura altamente conductiva en la formación, la cual contribuye a: (1) mejorar las condiciones de flujo de hidrocarburos del yacimiento hacia el pozo, (2) incrementar la conductividad (FCD), (3) mejorar la productividad y rentabilidad del pozo y (4) rebasar el daño presente en la formación en caso de estar dañada1. En la Figura 1 se esquematiza el sistema integral de producción y el impacto del valor de daño (S) en la productividad de los pozos. Para formaciones estimuladas o fracturadas el valor de daño S<0 (negativo), permite que se reduzca la caída de presión del yacimiento hacia el pozo, mejorando la presión de flujo (P1) y el gasto de producción, en comparación a una formación no dañada (S=0) (P2) o dañada (S>0) (P3).
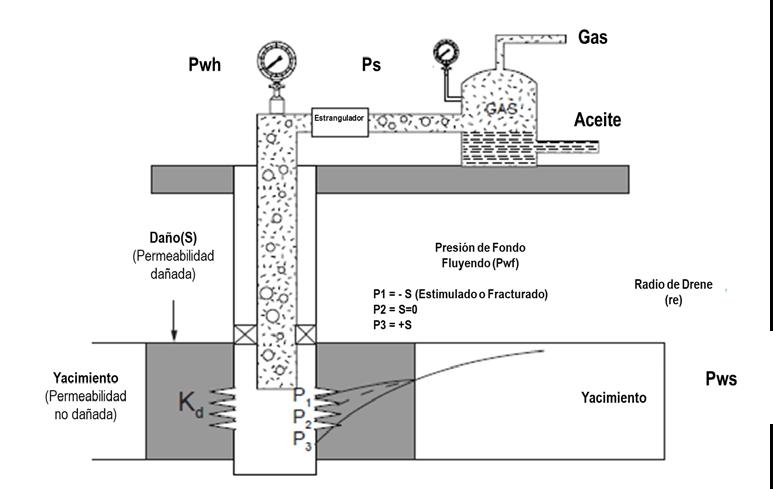
(S) en la productividad
Retos para fracturar yacimientos de carbonatos de HPHT de baja permeabilidad en México
Los principales problemas que enfrenta la aplicación de un fracturamiento ácido en yacimientos de carbonatos de HPHT de baja permeabilidad son la presión y temperatura del yacimiento, ya que al encontrarse yacimientos de mayor
profundidad la presión se incrementa, requiriéndose de: (1) mayor presión de inyección para fracturar la formación, (2) mayor densidad de los sistemas químicos para incrementar la columna hidrostática en el pozo y (3) mayor equipo de potencia para bombear los sistemas químicos a gastos altos (14 a 22 bpm). Para el caso de la temperatura, a medida que se incrementa es necesario diseñar y seleccionar sistemas ácidos que puedan: (1) mitigar o retardar la velocidad de reacción de los sistemas ácidos (mezclas de orgánicos
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Figura 1. Sistema integral de producción e impacto del daño
y/o quelantes) en contacto con la formación, (2) generar un grabado eficiente en las caras de la fractura de forma heterogénea y (3) obtener una longitud media de fractura mayor en la formación (xf), producto de la reacción y grabado de los sistemas ácidos seleccionados.
Del análisis de las simulaciones post-fracturamiento ácido realizado a más de 212 pozos, con intervalos promedio de
50 m y en formaciones de carbonatos de baja permeabilidad aplicados en México, muestran dimensiones de fracturas grabadas efectivas de: longitud media (xf) de 20 a 35 m, altura (hf) de 49 a 73 m, ancho (wf) de 0.14 a 0.87 pg., Figura 2, y conductividades del orden de 1500 a 2600 mdft., con producciones de aceite de 1000 a 2500 bpd.
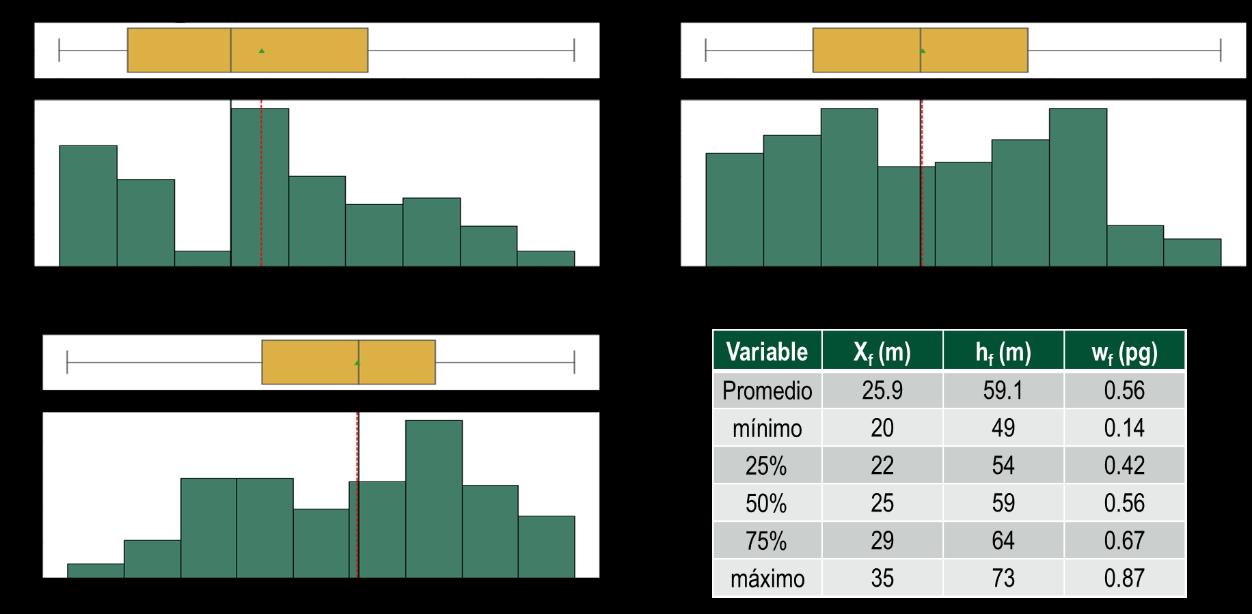
2. Distribución de variables y percentiles de geometría de fracturas ácidas.
La experiencia de expertos y especialistas en fracturamientos ácidos han establecido que la longitud media de la fractura es un factor predominante y decisivo en lo que respecta al incremento de la productividad y la recuperación de hidrocarburos en formaciones de permeabilidad baja2. Por lo que, para incrementar la longitud de la fractura, existen cuatro factores claves: (1) alto perfil de contrastes de esfuerzos, (2) contar con sistemas ácidos que retarden su velocidad de reacción por efectos de las altas temperaturas, (3) diseñar y establecer la secuencia de bombeo de los sistemas químicos y (4) definir la técnica de colocación de los sistemas en la formación a fracturar. Al contar con el conocimiento de las dimensiones de las fracturas (longitud grabada, altura y ancho), su orientación es crucial para determinar la producción esperada y establecer los esquemas de explotación, así como, permitir mejorar el modelado de yacimientos con base en el comportamiento obtenido de las fracturas realizadas en el campo.
Por otra parte, la arquitectura y terminación del pozo deben considerarse para que se tengan las condiciones óptimas
para la aplicación de un fracturamiento ácido, entre las cuales destacan: (1) Presión en cabeza del pozo (10,000 a 15,000 psi), (2) Buena hermeticidad del estado mecánico del pozo (aparejo de producción y TR de explotación), (3) Intervalo disparado no mayor a 50 m y (4) Buena cementación en la zona a fracturar, a fin de concentrar toda la energía para la creación de la fractura.
Considerando que los fracturamientos ácidos involucran altos costos de inversión, es necesario garantizar el éxito en este tipo de intervenciones para que sean económicamente rentables, por lo que, la selección de sistemas ácidos, diseño y la implementación de nuevas técnicas de colocación juegan un papel importante para dar respuesta a las necesidades de estos yacimientos de HPHT.
Filosofía de diseño de un fracturamiento ácido
La técnica de fracturamiento ácido se define como el proceso de estimulación de pozos que consiste en la inyección
Figura
contra formación de un fluido a alta presión, generándose esfuerzos de tensión en la pared del pozo en tal magnitud, que propicia el rompimiento de la roca. La fractura creada se propaga o extiende en la formación a medida en que se continúa bombeando el fluido.
Para el diseño de una fractura ácida, es necesario evaluar los parámetros siguientes: (1) Datos de la perforación, terminación y estado mecánico del pozo, (2) Propiedades de las diferentes capas de la formación (presión, temperatura, litología, petrofísica, geomecánica, propiedades de los fluidos, entre otros), (3) Datos del fluido de fractura y sus aditivos, (4) Datos de producción del pozo y (5) Datos económicos.
La información de estos parámetros se debe complementar con la realización de pruebas de verificación, a fin de determinar la integridad mecánica del pozo, la calidad de la cementación con base en registros para verificar si la adherencia del cemento puede soportar las presiones diferenciales esperadas, los registros eléctricos y el
análisis nodal de disparos a través de simuladores, a fin de seleccionar las pistolas y determinar el objetivo del disparo, con una penetración efectiva, minimizando las caídas de presión por fricción, propiciando la canalización del fluido fracturante y el control de pérdida para mejorar su inyectividad.
La selección de los sistemas químicos (gel de fractura, ácidos, no ácidos y geles lineales) a emplear en un fracturamiento ácido bajo las condiciones de operación (HPHT), deben ser sistemas no convencionales; es decir, mezclas de ácidos inorgánicos (clorhídrico) y orgánicos (acético y/o fórmico), quelantes, geles con baja carga polimérica para no ocasionar un daño adicional a la fractura creada, los cuales deben probarse a nivel laboratorio tanto con fluidos del yacimiento (pruebas de compatibilidad por emulsión), como muestras de recortes de formación (pruebas de solubilidad) y de ser factible con núcleos de formación para efectuar pruebas de grabado, seleccionándose los sistemas químicos con mejor desempeño, para garantizar el éxito de la fractura, Figura 3.
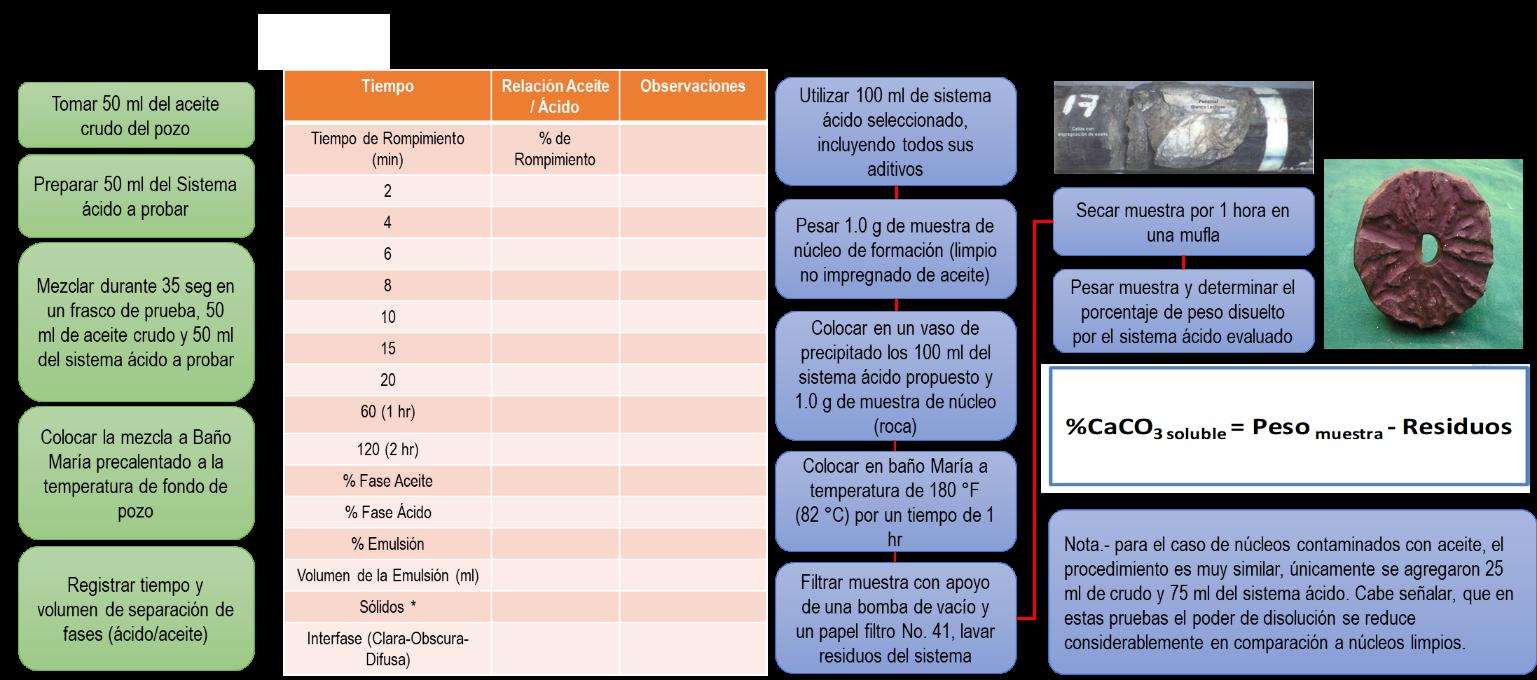
El éxito de las operaciones de fracturamiento ácido depende de muchos factores, pero quizás algunos de los más importantes sea la selección del sistema ácido y las reacciones químicas secundarias, obtenidas entre la roca y el ácido utilizado como fluido principal para el grabado de las caras de la fractura, ya que de esto depende el incremento de la conductividad de la formación productora y el mejoramiento de la producción3
Derivado a que estos yacimientos de carbonatos de baja permeabilidad presentan un bajo contraste de perfil de esfuerzos, las fracturas creadas normalmente tienden a crecer más en altura que en longitud y si a esto, se le suman los efectos de las altas temperaturas de yacimiento (de 150 a 183 °C), el lograr alcanzar mayor penetración de grabado en la formación se vuelve todo un reto para el fracturamiento ácido.
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Figura 3. Pruebas de laboratorio para la selección de sistemas químicos.
Consideraciones para fracturar formaciones de carbonatos de baja permeabilidad
La aplicación de un fracturamiento ácido tiene varios objetivos, entre los cuales destacan: (1) Mejorar la productividad de los pozos, (2) Desarrollar reservas adicionales, (3) Comunicar sistemas de fracturas naturales, (4) Incrementar el área efectiva de drene al pozo, (5) Incrementar la capacidad de flujo (k*h), (6) Disminuir la caída de presión en la matriz y (7) Rebasar el daño en la vecindad del pozo en formaciones altamente dañadas.
Principales fallas obtenidas en los fracturamientos ácidos aplicados en México
Con base a la experiencia y al análisis de la información de los pozos que se han fracturado con ácido en México, se determinaron 13 factores que deben considerarse para el éxito de este tipo de operaciones:
1) Objetivo y alcances bien definidos,
2) Selección del pozo candidato,
3) Información oportuna, validada y actualizada,
4) Caracterización litológica y petrofísica,
5) Análisis geomecánico,
6) Caracterización de los fluidos producidos,
7) Selección de los sistemas ácidos óptimos,
8) Pruebas de laboratorio,
9) Diseño y simulación de la fractura,
10) Supervisión del tratamiento en campo y
11) Establecer parámetros de control de calidad a lo largo de todo el proceso de fracturamiento ácido, (antes, durante y después).
12) Restricciones operativas.
13) Altas caídas de presión por fricción.
Por otro lado, es de suma importancia considerar las restricciones operativas en cuanto a la deficiencia de respaldo de la TR y las fricciones generadas por la rugosidad de la tubería respecto al tiempo, las cuales limitan los gastos de inyección, acentuándose más en este tipo de pozos muy profundos. Muchas operaciones de fracturamientos ácidos en pozos Mesozoicos profundos de México (mayores a los 7000 mv), se han visto limitados en este sentido.
En términos generales y de acuerdo con los resultados del análisis, las variables de mayor incidencia se agruparon en cuatro categorías de condiciones favorables de éxito3, Figura 4.
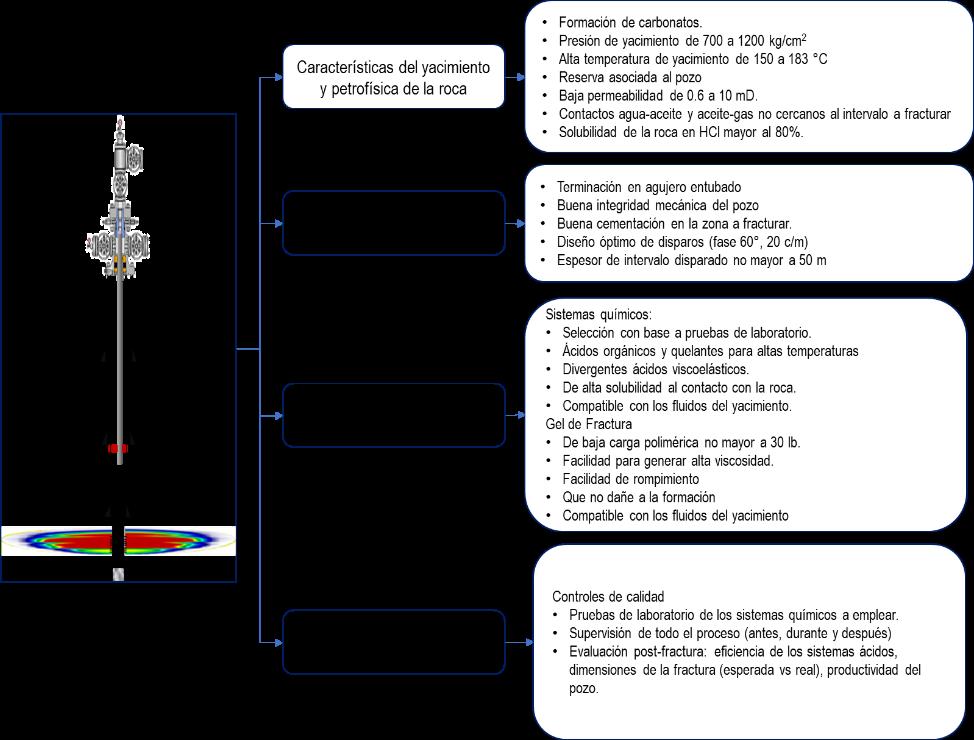
Figura 4. Condiciones favorables de éxito en un fracturamiento ácido.
Técnica de fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado
Considerando que el incremento de la productividad y capacidad de flujo en yacimientos carbonatados de HPHT de baja permeabilidad dependen de la longitud media de grabado efectivo de la fractura, se realizó un análisis de los diseños y los resultados de los fracturamientos ácidos
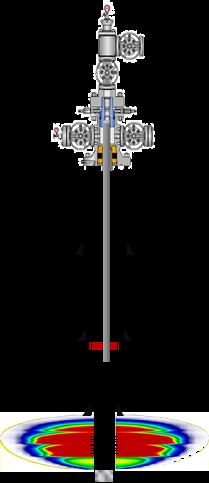
convencionales aplicados en México, con la finalidad de identificar áreas de mejora en los diseños de las fracturas.
Cédula de fractura ácida convencional, (3 etapas)
En la Figura 5, se presenta una cédula tipo de fracturamiento ácido convencional, así como, los valores de la geometría promedio obtenida.
1. Gel de fractura (30 lb) (Fluido para fracturar la roca)
2. Sistema ácido orgánico gelificado (9% acético y 6% fórmico) (Grabado de las caras de la fractura con mayor penetración).
3. Sistema ácido inorgánico gelificado (HCl 15%) (Grabado en la vecindad del pozo).
4. Divergente inorgánico (HCl 10%) (Bloqueo temporal y control de pérdida de fluido etapa 1).
5. Sistema ácido orgánico gelificado (9% Acético y 6% fórmico).
6. Sistema ácido inorgánico gelificado (HCl 12% o 15%).
7. Divergente inorgánico (HCl 10%) (Bloqueo temporal etapa 2).
8. Sistema ácido orgánico gelificado (9% Acético y 6% fórmico).
9. Sistema ácido inorgánico gelificado (HCl 15%).
10. Gel de lineal (20 lb) (Fluido de desplazamiento)
Dimensiones de fractura efectiva
Longitud media de fractura promedio = 20 a 35 m
Altura = 50 a 73 m
Ancho = 0.15 a 0.87 pg.
En la Figura 5, se observa que la técnica empleada en los fracturamientos ácidos convencionales, estaban diseñadas en bombear un fluido gel de fractura para romper la roca y crear las dimensiones hidráulicas de la fractura y posteriormente efectuar el grabado de las caras de la fractura con la inyección de los sistemas ácidos inorgánicosorgánicos y/o quelantes, más divergentes en dos o tres etapas de tratamiento dependiendo del espesor de la formación a fracturar; posteriormente, continuar con el desplazamiento de todas las etapas de los sistemas ácidos hacia la fractura creada, mediante el empleo de un fluido gel lineal o salmuera4
Cédula de la fractura con ácido encapsulado
Con base a lo anterior y para mejorar la productividad en estos yacimientos carbonatados de HPHT de baja permeabilidad, se desarrolló el concepto de ácido encapsulado, con la finalidad de:
• Obtener una mayor longitud de fractura media efectiva al modificar la secuencia de colocación de los sistemas químicos combinándolos con el gel de fractura, (interdigitación).
Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Figura 5. Cédula tipo de fracturamiento ácido HPHT convencional.
• La interdigitación del gel de fractura con los sistemas ácidos cumple cuatro funciones importantes:
(1) Fracturar la roca y grabarla simultáneamente.
(2) Disminuir la temperatura de la formación permitiendo un mejor desempeño de los sistemas ácidos al reducir su velocidad de reacción.
(3) Desplazar las etapas de ácido con el gel de fractura, logrando una mayor penetración de grabado en las caras de la fractura creada y reduciendo la pérdida de fluido (“leak-off”).
(4) Incrementar la conductividad y longitud media de la fractura, mediante el desplazamiento de las etapas de los ácidos a mayor profundidad de la geometría hidráulica creada.
(5) Mejorar la conductividad (k*h) en la vecindad del pozo, mediante la aplicación de la técnica CFA (“Closure Fracture Acidizing”), reduciendo el gasto de bombeo en la etapa del desplazamiento, con la finalidad de que la última etapa de ácido tenga un mayor tiempo de contacto con la formación.
Modelo conceptual del fracturamiento ácido encapsulado
La técnica desarrollada, se representa esquemáticamente a través de la comparación de una fractura ácida convencional
contra el modelo conceptual de fracturamiento ácido encapsulado, Figura 6. La fractura convencional considera iniciar con un gel de fractura para romper la roca, crear las dimensiones de la fractura seguido de los sistemas ácidos para el grabado de las caras de la fractura5.
Para la técnica de fracturamiento con el ácido encapsulado, se considera primeramente el bombeo de un bache de ácido (función: abrir formación), seguido de la intercalación del gel de fractura (función: romper la roca, enfriar la formación e iniciar las dimensiones de la fractura), con un tren de sistemas ácidos: inorgánico retardado multifuncional e inorgánico gelificado (función: grabar las caras de la fractura creada), más divergente inorgánico (función: bloquear temporalmente canales grabados y desviar los sistemas ácidos siguientes a zonas no grabadas), cerrando la etapa con gel de fractura (función: desplazar el tren de sistemas ácidos de la etapa inicial y preparar la entrada de la etapa de grabado siguiente, repitiéndose el mismo proceso para las etapas restantes, finalizándose el tratamiento de sistemas químicos con un bache de solvente (función: dejar mojada la roca por agua y prevenir la formación de emulsiones dentro y enfrente del intervalo); el desplazamiento final se realiza con un gel lineal o salmuera (función: desplazar la capacidad del pozo hasta 2 m3 por arriba de la cima del intervalo), disminuyendo el gasto de inyección con la finalidad de aplicar la técnica CFA “Closure Fracture Acidizing”, (función: para dar mayor tiempo de contacto de los sistemas ácidos en la vecindad de la fractura cercana al pozo).
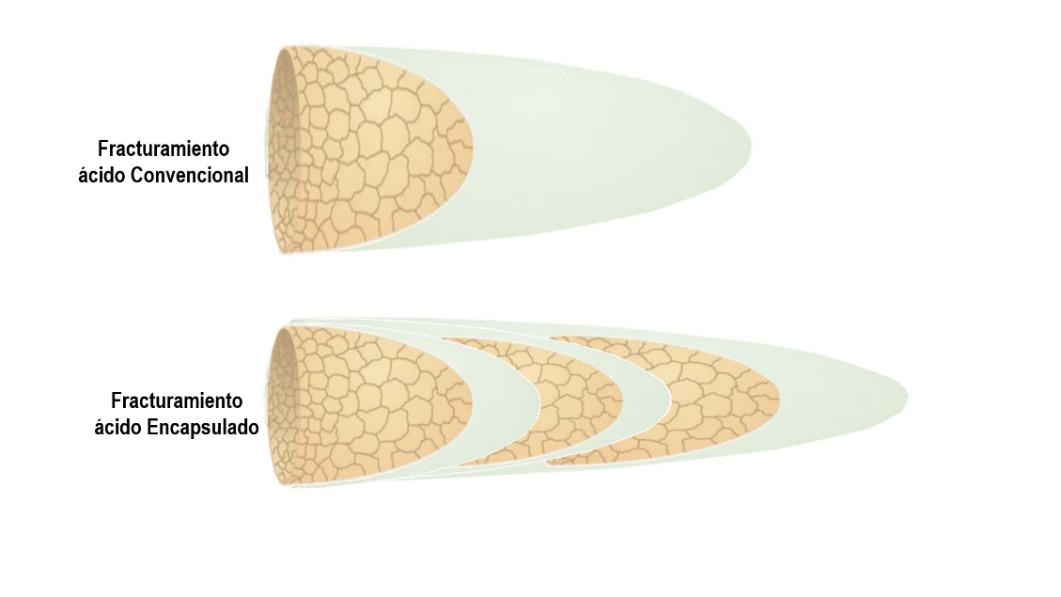
Figura 6. Modelo esquemático de las fracturas ácida convencionales y ácido encapsulado.
En la Figura 7 se describe la aplicación de la técnica de modelo de fracturamiento ácido encapsulado para un pozo HPHT, empleando sistemas químicos de mejor desempeño con base en pruebas de laboratorio y considerando las características siguientes: yacimiento de carbonatos de baja permeabilidad (0.66 md), terminación sencilla con liner cementado de 5 pg., aparejo de producción de 3 ½ pg. a 6,089 md, profundidad total de 6,850 md, espesor disparado de 45 m, tipo de fluido gas y condensado, presión y temperatura de yacimiento de 1,027 kg/cm2 y 165 °C, respectivamente.
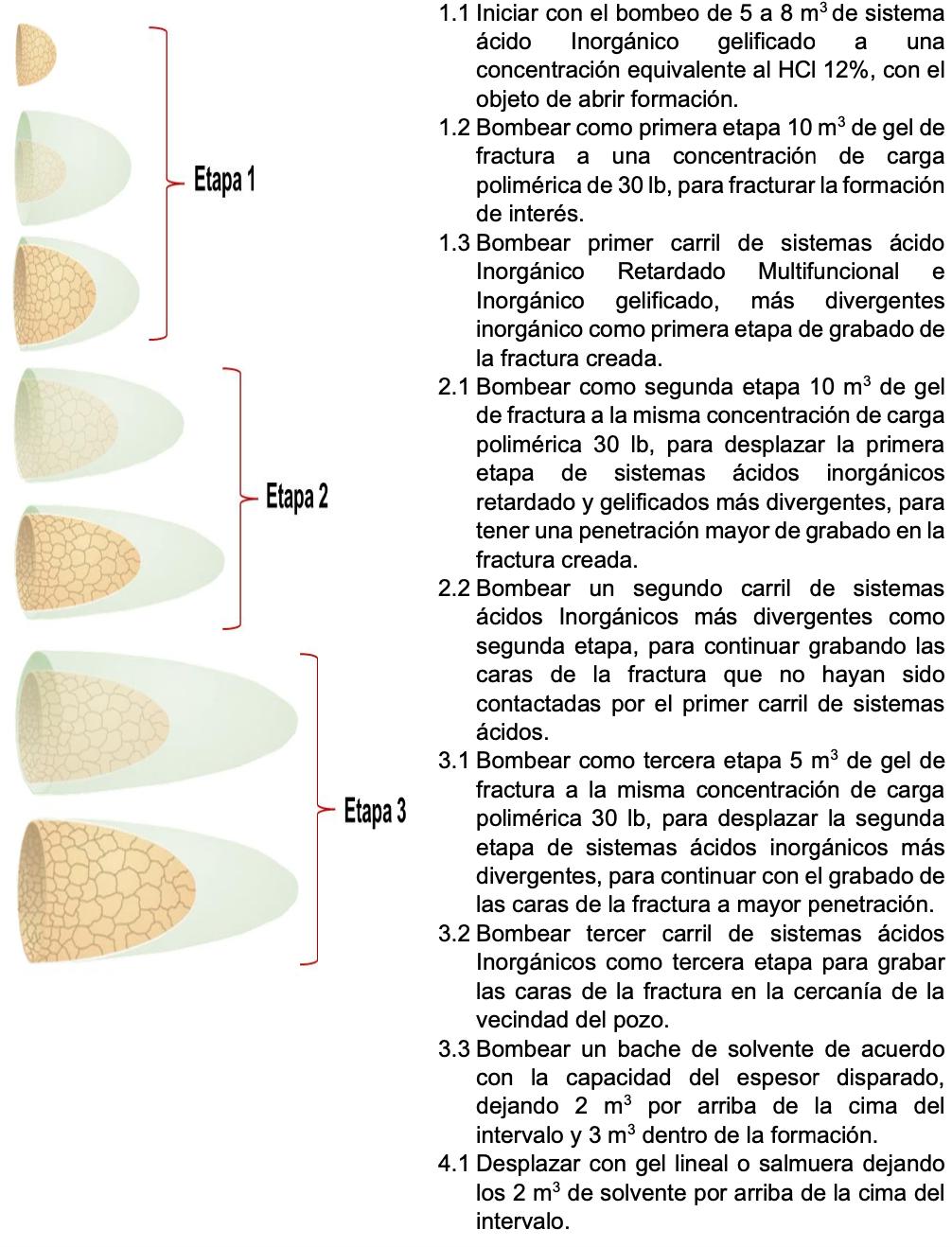
7. Cédula tipo de un fracturamiento con ácido encapsulado.
No. 1, ENERO-FEBRERO 2024
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery Ingeniería
Figura
Caso histórico
El pozo A fue seleccionado para aplicar la técnica de concepto de ácido encapsulado desarrollada, debido a que es un yacimiento de carbonato de baja permeabilidad, con alta presión y temperatura (HPHT), además de que sus pozos vecinos B y C habían sido fracturados de manera convencional, Figura 8 , permitiendo con ello, realizar un análisis comparativo para evaluar los beneficios de esta técnica.
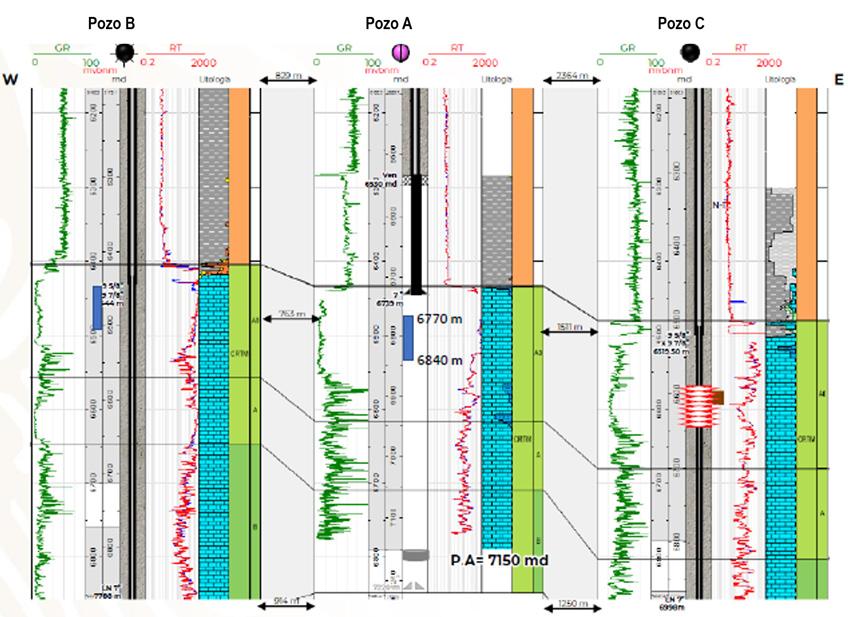
El objetivo de este pozo era extraer las reservas probadas de gas y condensado de la formación del Cretácico Medio (KM), para obtener producción comercial esperada de hidrocarburos de 20 MMpcd de gas y 2,217 bpd de
condensado. En la Figura 9, se describen las características del yacimiento, evaluación petrofísica, tipo de terminación y estado mecánico del pozo.
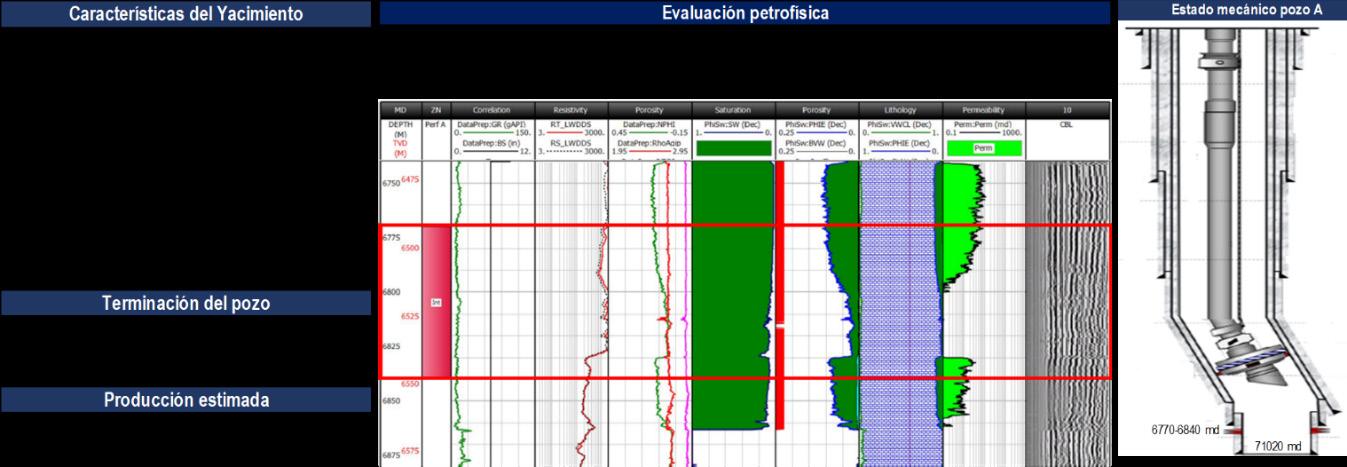
Figura 9. Características del yacimiento, petrofísica y estado mecánico del pozo A.
Figura 8. Sección estructural de pozos de correlación.
Selección de sistemas ácidos y no ácidos
Para la selección de los sistemas químicos, se realizaron pruebas de laboratorio consistentes en: (1) Caracterización fisicoquímica del aceite del pozo, (2) Solubilidad con recortes de canal de la formación de interés, (3) Compatibilidad por emulsión (aceite-sistemas químicos) y (4) Grabado diferencial, Figura 10
1.- Caracterización fisicoquímica del condensado
El condensado del pozo A es de gas y condensado de 42.46 °API.
2.- Pruebas de solubilidad
Todas las muestras presentaron solubilidades del 97 a 99%, en presencia con los sistemas ácidos seleccionados.
3- Pruebas de compatibilidad por emulsión
Los sistemas ácidos y no ácidos son compatibles con el condensado del pozo
4.- Prueba de Grabado a núcleo
Los sistemas ácidos graban de manera efectiva la roca del núcleo de formación e incrementan la conductividad (k*h)
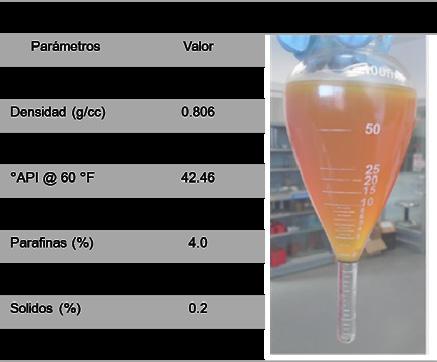
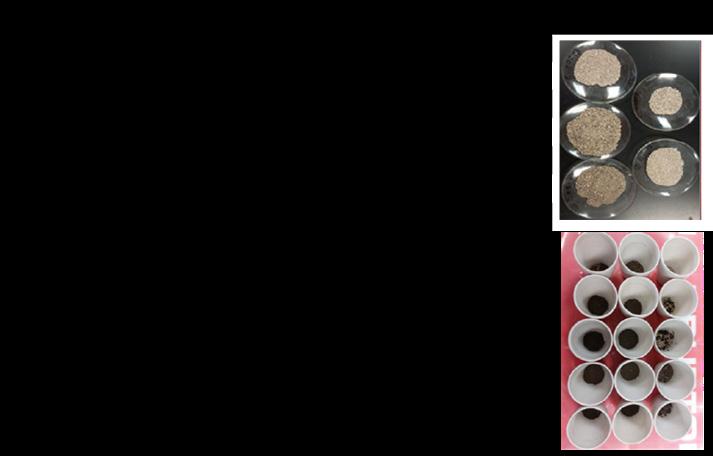
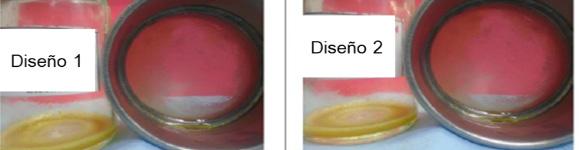
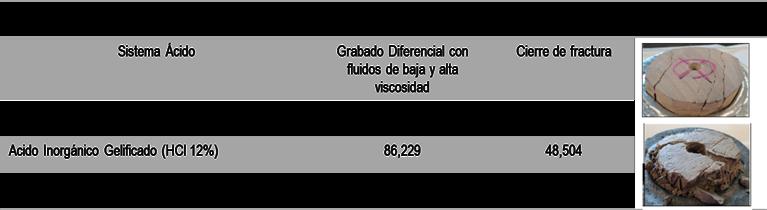
No. 1, ENERO-FEBRERO 2024
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Figura 10. Pruebas de laboratorio.
Cédula del fracturamiento ácido encapsulado
Se seleccionaron los sistemas químicos siguientes para el fracturamiento ácido encapsulado del pozo A, con base a los resultados de las pruebas de laboratorio, los cuales se describen a continuación:
1) Sistema ácido inorgánico retardado multifuncional (HCl 12%). - Sistema ácido principal para tener un grabado de las caras de la fractura de mayor penetración.
2) Sistema ácido inorgánico gelificado (HCl 12%). -
Sistema ácido para abrir la formación y grabar las caras de la fractura en la cercanía de la vecindad del pozo.
3) Sistema divergente inorgánico (HCl 10%). –Sistema ácido para bloquear temporalmente zonas ya grabadas por los sistemas ácidos principal y
secundario, y desviar las etapas siguientes a otras zonas no contactadas por los siguientes sistemas ácidos a bombear.
4) Gel de fractura de baja carga polimérica (30 lb).Sistema químico para romper la formación, generar la hidráulica de la fractura y desplazar el carril de los sistemas ácidos y divergentes a zonas más profundas.
5) Solvente aromático. – Sistema no reactivo empleado para preparar a la roca en la acidificación y reacción de los sistemas ácidos.
6) Gel lineal de baja carga polimérica (20 lb). – Sistema químico para realizar el desplazamiento de los sistemas de tratamiento dentro de la fractura creada.
En la Tabla 1, se muestra la cédula del fracturamiento ácido encapsulado, aplicado al pozo “A” para el intervalo disparado 6770-6840 md (70 m).
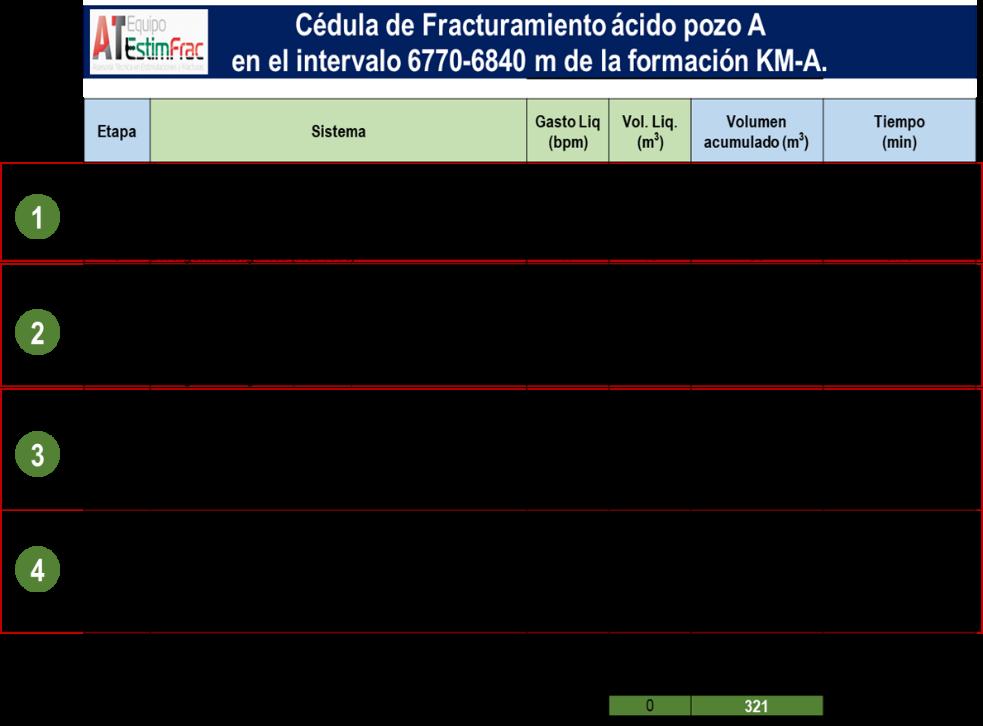
Como se puede apreciar en la Tabla 1, se consideraron cuatro etapas de sistemas químicos con tres divergencias debido a la longitud del intervalo (70 m), empleándose un total de 321 m3 de sistemas químicos, de los cuales únicamente se bombearon a la formación 284 m3 para acidificar las caras de la fractura creada. Los gastos de bombeo programados fueron de 6 a 20 bpm y en las últimas etapas (23,24,25 y 26), se consideró disminuir el gasto de inyección a 16, 14 y 8 bpm, con la finalidad
Tabla 1. Cédula del fracturamiento ácido encapsulado para el pozo A.
de aplicar la técnica CFA “Closure Fracture Acidizing”, para dar mayor tiempo de contacto de los sistemas ácidos en la vecindad de la fractura cercana al pozo e incrementar la conductividad (k*h).
Se consideró dejar en contacto con la zona disparada 3.5 m 3 de solvente aromático y desplazar los sistemas ácidos y no ácidos hacia la fractura creada con 34 m 3 de gel lineal, se estimó un tiempo del tratamiento de 3:28 hrs: min y se consideró un tiempo de cierre de fractura de 20 min, con base al comportamiento de la evaluación del minifrac del pozo.
Simulación de las dimensiones de la fractura
La simulación de la cédula de fracturamiento ácido encapsulado se realizó con la aplicación de un software comercial, obteniéndose que derivado de la geomecánica de los esfuerzos de la roca, se desarrollaban dos fracturas en el intervalo disparado; la primera con un crecimiento mayor en altura con respecto a la segunda, dando como resultado los parámetros siguientes de las dimensiones de la fractura para cada una de ellas, Figura 11
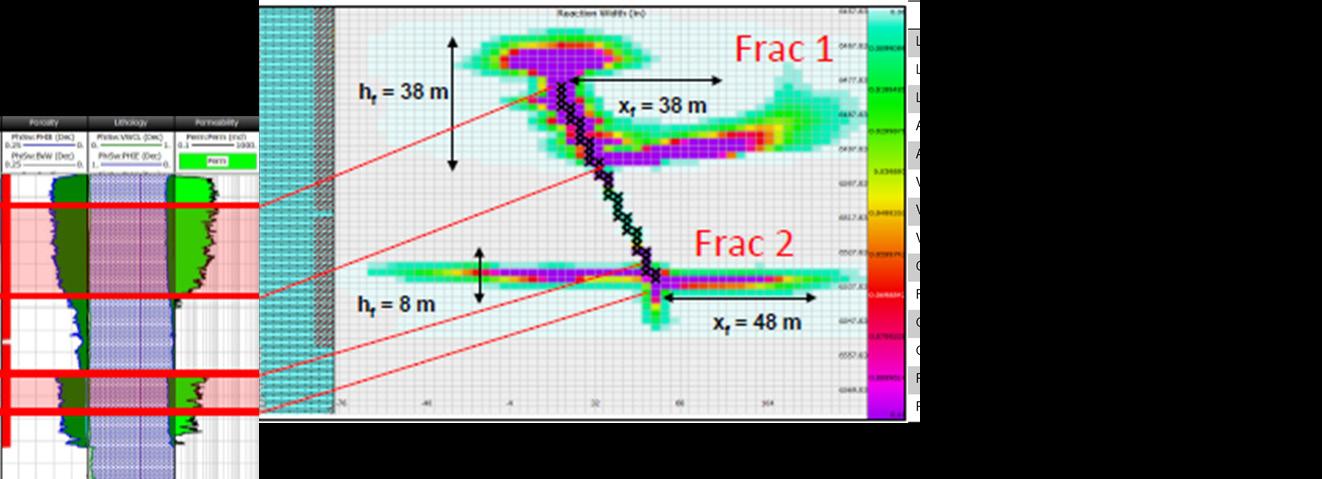
Aplicación y monitoreo en campo
En la Figura 12 , se muestra el comportamiento y desempeño de los sistemas químicos bombeados durante el fracturamiento con ácido encapsulado, donde se puede apreciar que al contactar los sistemas ácidos (A y D) a la formación se registran fuertes caídas de presión del orden de los 1500 hasta 4500 psi, producto del buen
desempeño de los sistemas en el grabado de las caras de la fractura creada, permitiendo con ello, incrementar los gastos de bombeo hasta 20 bpm. Por otra parte, los geles de fractura (C) intercalados envolviendo a los sistemas ácidos, permitieron que éstos alcanzaran una mayor penetración en las fracturas creadas, reflejándose como incrementos de presión al forzar su desplazamiento a zonas de mayor profundidad.
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Figura 11. Simulación de las dimensiones del fracturamiento del pozo A.
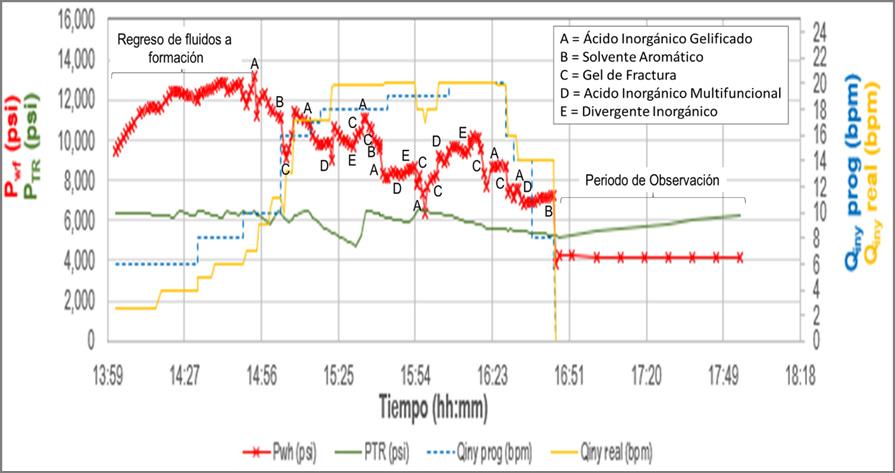
En cuanto a los sistemas divergentes (E), se observan incrementos ligeros de presión a sus arrivos en la fractura, generando bloqueos y desvios de los sistemas ácidos a otras zonas de las caras de la fractura no contactadas. Durante todo el fracturamiento se observó una disminución de la presión de inyección en superficie de 13,000 psi hasta 7500 psi, al término de la operación (42.3% de la presión máxima registrada en superficie). Al concluir el bombeo se registró un ISIP de 4,222 psi y se dió un tiempo de monitoreo de la presión en superficie, manteniéndose de manera estable.
Resultados
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de la simulación del diseño post-fractura realizada en el pozo
“A”, observándose que con la aplicación de la técnica de fracturamiento ácido encapsulado se lograron logitudes medias efectivas de grabado de 42 y 46 m, alturas de 36 y 10 m y conductividades de 1330 y 2880 md-ft respectivamente, superando con esto la producción de condensado de 2,217 bpd a 3,796 bpd (71% más del programado) y para el gas de 20 MMpcd a 29.7 MMpcd (48.5% más del programado). Estos resultados sustentan que esta técnica permite obtener mejores resultados de producción, con respecto a un fracturamiento ácido convencional. Lo ideal sería contar con pruebas de presión para verificar si efectivamente se logran alcanzar las longitudes medias efectivas y las conductividades que el software arroja, pero derivado al potencial del pozo y a que éstos son pozos estratégicos para México, en muy pocas ocasiones se autoriza el cierre de éstos para la toma de información.
Figura 12. Gráfica del monitoreo del fracturamiento ácido encapsulado del pozo A.
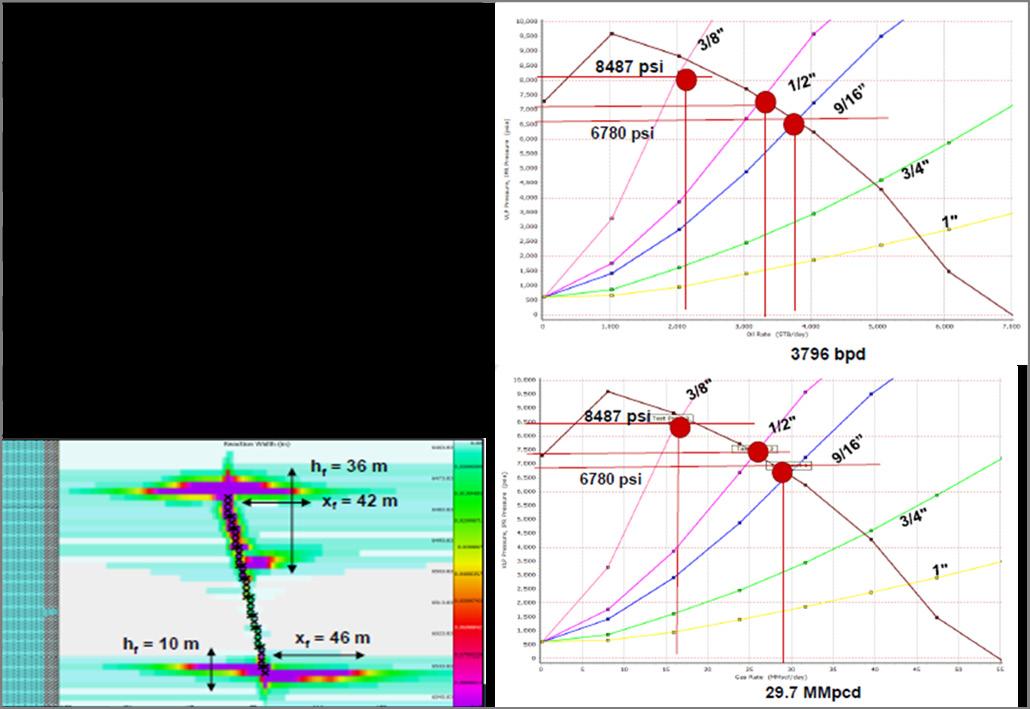
Tabla 2. Resultados del fracturamiento ácido encapsulado en el pozo A.
Conclusiones
Con las mejoras realizadas a los fracturamientos ácidos en pozos con HPHT y la aplicación de la técnica del concepto de ácido encapsulado, de acuerdo con la simulación y los resultados de campo, se obtuvieron los beneficios siguientes:
1. Mejora la productividad de los pozos al colocar de manera eficiente los sistemas ácidos en la fractura creada, permitiendo con ello obtener una mayor eficiencia en el grabado de la roca en formaciones carbonatadas de HPHT, de baja permeabilidad.
2. Control en la altura de la fractura, permitiendo alcanzar mayores longitudes de grabado en las caras de la fractura creada, obteniendo un desempeño mejor de la geometría de la fractura con respecto a una fractura convencional.
3. Mayores longitudes medias de grabado efectivo en la fractura creada, debido a la interdigitación con el gel de fractura y los trenes de ácidos en las diferentes etapas.
4. Utilizar sistemas ácidos de nueva generación, para reducir la velocidad de reacción por efectos de temperatura, logrando con ello, mayor contacto en
el yacimiento y penetración a lo largo de la fractura creada.
5. Está técnica se ha aplicado en otros pozos con resultados favorables, optimizando los volúmenes de los sistemas químicos y mejorando la rentabilidad de las intervenciones.
6. Se recomienda implementar la técnica de fracturamiento ácido encapsulados a otros yacimientos de carbonatos de HPHT de baja permeabilidad, análogos o de desarrollo en México.
Referencias
1. Al-Anzi, E., Al-Mutawa M., Al-Habib N. et al. 2004. Reacciones Positivas en la Estimulación de Yacimientos Carbonatados. Oilfield Review 15 (4): 30-47.
2. Antuñano Muñoz, Y. de, Costa, M. L., Arévalo Villagrán, J. A. et al. 2010. Factores de Éxito en Operaciones de Fracturamiento Ácido a Pozos. Congreso Mexicano del Petróleo, Tampico, Tamaulipas, junio 2-5.
3. Antuñano Muñoz, Y. de y Bautista Torres, F. 2021. Fracturamientos en Yacimientos de Baja Permeabilidad.
Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado: Incremento en la longitud media efectiva de grabado, en formaciones de carbonatos de baja permeabilidada, p.p. 47-64
Estudio de Inteligencia Tecnológica, Villahermosa, Tabasco (octubre 2021).
4. Antuñano Muñoz, Y. de, González Chávez, M. A. y Bautista Torres, F. 2021. Análisis de los Métodos de Evaluación en Tiempo Real para la Remoción del Daño a la Formación, Utilizados en Tratamientos de Estimulación Matricial. Congreso Mexicano del Petróleo, Monterrey, N.L., noviembre 17- 20.
5. Meng, H. Z. 1989. The Optimization of Propped Fracture Treatments. En Reservoir Stimulation, second edition, eds. M. J. Economides y K. G., 8-1 - 8-28. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Semblanza de los autores
Yuri de Antuñano Muñoz
Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Mención Honorífica. El 22 de julio de 1984 ingresó al Instituto Mexicano del Petróleo en el Departamento de Desarrollo de Técnicas de Acondicionamiento de pozos de la División de Producción.
De 1995 a mayo del 2005, ocupó el cargo de Coordinador de Proyectos en el Área de Estimulación a Pozos en la Delegación Regional Zona Sur del IMP.
En mayo de 2005 ingresó a Petróleos Mexicanos para formar parte de la Subdirección Técnica de Explotación.
Durante su trayectoria profesional ha presentado diversos trabajos técnicos tanto en congresos nacionales como internacionales, asimismo, ha recibido diferentes reconocimientos por su sobresaliente actuación para la contribución al desarrollo y prestigio de la Industria Petrolera Mexicana.
Experto en estudios y análisis de productividad, estimulación y fracturamientos de pozos. Cuenta con los Diplomados en Administración de Negocios de Servicios y en Dirección y Administración de proyectos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Actualmente es Coordinador de Tecnología de Productividad de Pozos en la Gerencia de Innovación e Inteligencia Tecnológica de la STEP.
Miembro de la SPE.
Miguel Alejandro González Chávez
Ingeniero Petrolero con licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Louisiana State University.
Ingresó a Petróleos Mexicanos en 2005 al Área de Diseño en el Activo Aceite Terciario del Golfo.
De 2016 a la fecha ha participado en diversos proyectos relacionados con productividad de pozos a nivel PEP.
Actualmente labora en la Coordinación Tecnológica de Productividad de Pozos (CTPP) en la Gerencia de Innovación e Inteligencia Tecnológica, (GIIT) de la Subdirección Técnica de Exploración y Producción, (STEP).
Es miembro de la Society of Petroleum of Engineers, donde ha presentado diversas publicaciones.
Felix Bautista Torres
Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Especialidad en Sistemas Artificiales de Producción.
Ha participado y contribuido por 15 años en diferentes proyectos de productividad de pozos y optimización de sistemas artificiales a nivel PEP. En 2010 fue responsable de productividad de pozos del Laboratorio de Campo Corralillo, y en 2012 coordinó 8 grupos multidisciplinarios de productividad de pozos en el ATG.
Formó parte del Proyecto Lakach en aguas profundas apoyando en los diseños de control de arena de las terminaciones del primer campo en aguas profundas.
En 2015 Líder de excelencia operativa del Proyecto de excelencia en la creación de valor de la producción en campos terrestres.
Actualmente forma parte de la Coordinación de tecnologías de producción y productividad de pozos como especialista de sistemas artificiales de producción.
Ha recibido diferentes reconocimientos en la industria petrolera, así como presentado diferentes ponencias en foros nacionales y publicado 17 artículos técnicos.
Recibió la medalla Juan Hefferan por parte de la AIPM-2022, por mejor trabajo técnico, CMP2021.
Juventino Bello Gutiérrez
Ingeniero Químico egresado de la Universidad Veracruzana Generación 1990-1995.
En septiembre de 1996 ingresó a la Corporación Mexicana de investigación en materiales, desarrollando sistemas químicos para el control bacteriano del agua de torres de enfriamiento de Petroquímica Escolin.
En octubre de 2000 trabajó en los laboratorios de Baker Petrolite realizando pruebas y evaluación de sistemas para estimulaciones de pozos de Región Norte.
Yuri de Antuñano Muñoz, Miguel Alejandro González Chávez, Felix Bautista Torres, Juventino Bello Gutiérrez, Alejandro Javier Flores Nery
Fracturamiento en pozos HPHT con ácido encapsulado: Incremento en la longitud media efectiva de grabado, en formaciones de carbonatos de baja permeabilidada, p.p. 47-64
En octubre de 2002 Ingresa a la Unidad Operativa de Perforación y Mantenimiento de Pozos en Poza Rica en el área de Mantenimiento a la Producción como ingeniero de pozo.
En mayo de 2008 colabora en el Activo Aceite Terciario del Golfo, en el área de Terminación y Reparación de pozos en operaciones de fracturamientos ácidos y apuntalados.
En mayo de 2015 se integra al Activo de Producción Veracruz en el área de COIaP como especialista en fluidos de perforación y terminación de pozos atendiendo los pozos de los campos Gasífero, Bedel y El Treinta
En octubre de 2020 forma parte del Grupo Multidisciplinario Multifuncional Ixachi desarrollando actividades de supervisor de fluidos de perforación y terminación de pozos, así como, apoyo para el mantenimiento a la producción del APV realizando estimulaciones y fracturamientos ácidos en el campo Ixachi.
Cuenta con un Diplomado de Diseño de Terminación de pozos y Supervisor de Fluidos de Perforac.
Alejandro Javier Flores Nery
Forma parte del grupo de estimulaciones de Halliburton de México. Es asesor técnico en diseños de fracturamiento ácido.
Cuenta con más de 15 años de experiencia, trabajando en pozos con condiciones críticas como alta presión, alta temperatura que son características de los pozos ubicados en la Región Norte y Sur de México y zona Este y Oeste de Venezuela, Argentina y Colombia.
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API
Jorge Enrique Paredes Enciso
Humberto Iván Santiago Reyes
Yuliana Ivette Torres García
César Israel Méndez Torres Pemex Exploración y Producción
Artículo recibido en junio 2023-evaluado, aceptado y corregido en enero 2024
Resumen
En Petróleos Mexicanos, los yacimientos de gas y condensado representan un activo valioso, no solo debido a la calidad de los fluidos, sino también al importante volumen de reservas, las cuales al 1 de enero de 2022 1 representan 11,150 Bcf de gas y 1,333 MMb de condensado a nivel 3P.
La complejidad de este tipo de yacimiento radica en que, al alcanzar la presión de saturación, se presenta el fenómeno de condensación retrógrada, lo que provoca que se tengan pérdidas de producción de condensados. El condensado se puede formar cuando se alcanza la presión de rocío en las cercanías de los disparos, producto de altas caídas de presión, aun cuando la presión estática del yacimiento se encuentre por encima de la presión de rocío.
Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos, se han llevado a cabo diversos proyectos de reingeniería de yacimientos, los cuales han permitido mejorar la comprensión del comportamiento de este tipo de yacimientos, llegando a identificar fenómenos considerados como improbables y que en ocasiones son descartados en la literatura técnica.
Gran parte del conocimiento adquirido ha sido posible mediante el monitoreo de los °API de los pozos, información que, desde este punto de vista, no ha sido aprovechada al máximo en los análisis de ingeniería de yacimientos y que en este trabajo se busca mostrar el valor y alcance de su implementación como una herramienta para la caracterización de yacimientos. En el presente, se muestran cuatro casos de estudio representativos de diferentes fenómenos con el monitoreo de los °API, los cuales fueron modelados utilizando técnicas analíticas y/o numéricas.
Palabras clave: Fenómenos físicos, yacimientos de gas y condensado, API, condensación retrógrada, reingeniería de yacimientos, caracterización de yacimientos.
Physical phenomena diagnosis for gas-condensate reservoirs using API gravity
Abstract
Gas-condensate reservoirs are a value asset for Petróleos Mexicanos in terms of fluid quality and reserve’s volume, representing 11,150 Bcf of gas and 1,333 MMb of condensate in 3P category on January 1 st, 2022 1 .
The gas-condensate reservoirs are very complex, specially when the pressure drops down the dew point and the fluid start to lose condensate due to the retrograde condensation phenomena. The condensate forms around the perforations when the well’s flowing pressure reach the dewpoint, even though the reservoir’s static pressure exceed the dew point pressure.
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
Many reservoir’s re-engineering projects have been done with the objective of maximize our resource’s exploitations, allowing to improve our comprehension of gas-condensate reservoirs and identifying unlikely-considered phenomena that often are discarded in the technical literature.
The well’s API monitoring has played an important role on the Pemex acquired knowledge of the gas-condensate reservoir’s behavior, and from our perspective, these kind of analysis has not been fully utilized in reservoir engineering. In this work, we aim to demonstrate the value and scope of API monitoring implementation as a tool for reservoir characterization. We present four representative case studies of different kind of phenomena identified using API monitoring, all of them proven by using analytical or numerical techniques models.
Keywords: Physical phenomena, gas-condensate reservoirs, API, retrograde condensation, reservoir’s re-engineering, reservoir characterization .
Introducción
En los yacimientos de gas y condensado la composición original del fluido se encuentra en fase gaseosa permaneciendo constante hasta alcanzar la presión de
rocío, tal cual se puede apreciar en el diagrama de fases mostrado en la Figura 1, el cual corresponde al fluido del yacimiento C, productor de gas y condensado.
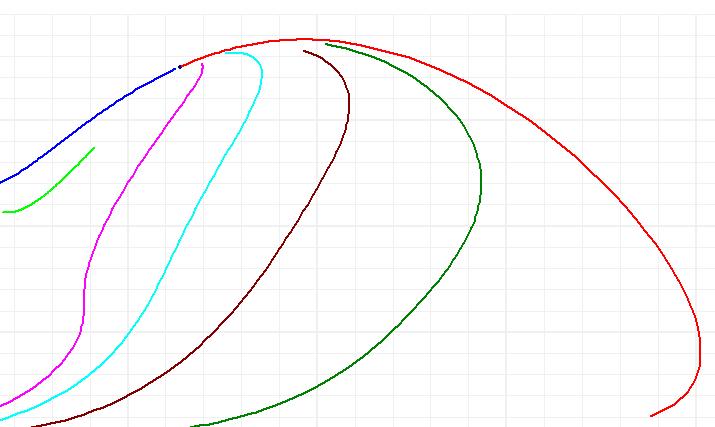
La complejidad de este tipo de yacimiento radica en que, al alcanzar la presión de saturación, producto de la extracción de hidrocarburos del yacimiento, se presenta el fenómeno de condensación retrograda, lo que provoca que se tengan pérdidas de producción de condensados. El condensado se puede formar cuando se alcanza la presión de rocío en las cercanías de los disparos, producto de altas caídas de producción, aun cuando la presión estática del yacimiento sea mayor que la presión de rocío, como se muestra en la Figura 22.
Figura 1. Diagrama de fases de un yacimiento de gas y condensado (yacimiento C).
Condensado Retrógrado
Saturación Presión
Figura 2. Formación de bancos de condensado en la vecindad del pozo.
Para Petróleos Mexicanos, los yacimientos de gas y condensado representan un activo valioso, no solo debido a la calidad de los fluidos, sino también al importante volumen de reservas, las cuales al 1 de enero de 20221 representan 11,150 Bcf de gas y 1,333 MMb de condensado a nivel 3P.
Pemex cuenta con 48 yacimientos de gas y condensado distribuidos de la siguiente forma: 4 en la Región Norte,
29 en la Región Sur y 15 en la Región Marina Suroeste. En la Figura 3 se muestra la ubicación de los yacimientos principales de gas y condensado, destacando que el tamaño de la burbuja representa de forma cualitativa la reserva remanente de cada yacimiento.
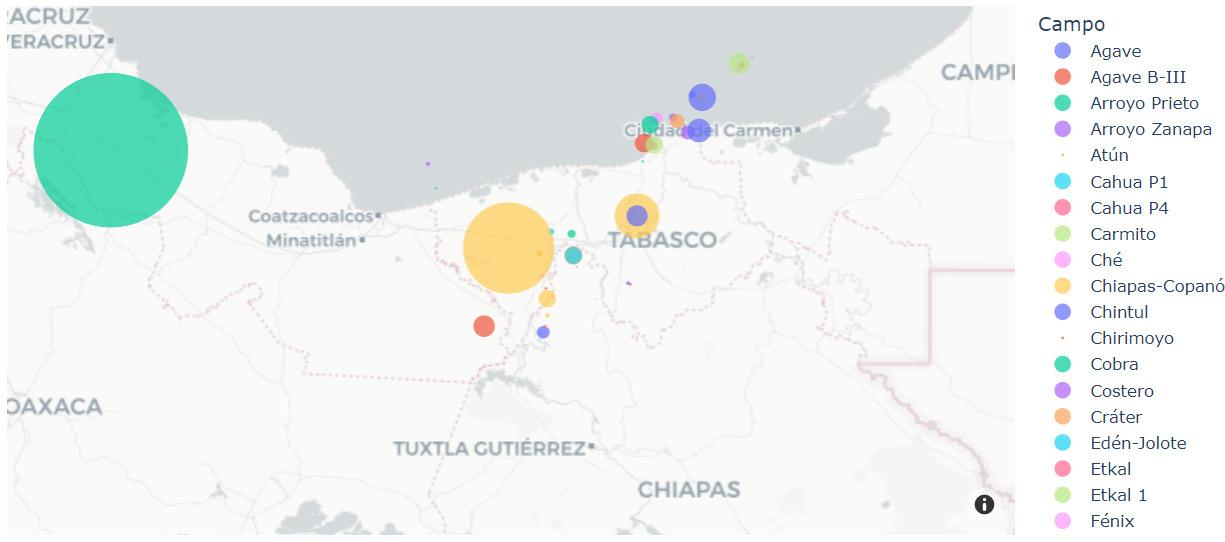
Figura 3. Ubicación de los yacimientos de gas y condensado de PEP.
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos petroleros, se han llevado a cabo diversos proyectos de reingeniería de yacimientos de gas y condensado, los cuales han permitido mejorar la comprensión de su comportamiento, llegando a identificar fenómenos considerados como improbables y que en ocasiones se descartan en la literatura técnica. Sin embargo, antes de mostrar los puntos más relevantes de este trabajo, es importante establecer un parámetro de referencia del comportamiento esperado de los yacimientos de gas y condensado.
Comportamiento esperado de la relación condensado gas y oAPI2
En este apartado se hace una recopilación de los aspectos técnicos más relevantes encontrados en la literatura técnica acerca del comportamiento general de los yacimientos de gas y condensado.
Cuando en un yacimiento de gas y condensado se produce un abatimiento de presión a temperatura constante y se alcanza la presión de rocío, se entra en la región de dos fases, ocurriendo la llamada condensación retrógrada de las fracciones pesadas e intermedias.
Estas fracciones se depositan como líquido en los canales porosos más pequeños de la roca; de acuerdo con lo documentado en la literatura técnica, los hidrocarburos depositados no logran fluir hacia los pozos ya que raramente se alcanza la saturación crítica del líquido.
Uno de los grandes problemas del fenómeno de condensación retrograda es el depósito de las fracciones más pesadas de la mezcla y, por lo tanto, no solo se pierde la parte de mayor valor en el yacimiento, si no que el fluido que se continúa extrayendo se empobrece en tales fracciones.
Por debajo de la presión de rocío, el condensado que se deposita en el yacimiento es rico en fracciones pesadas, reduciendo la riqueza del gas y de los condensados producidos en superficie, lo cual se refleja en una tendencia incremental de la densidad relativa en oAPI. Así mismo, al reducirse esta densidad del gas condensado, disminuye su contenido de líquido y por lo tanto, disminuye la relación condensado gas.
Después de alcanzar la presión donde se presenta la condensación retrógrada máxima, comienza a presentarse la revaporización de condensado, la cual puede identificarse
con un aumento de la RCG y un incremento en la gravedad especifica del gas producido2, lo que se ve reflejado en una disminución de los °API.
El condensado retrógrado no se revaporiza totalmente, aunque se tengan bajas presiones de abandono, lo cual en teoría implica que este condensado quedaría perdido en el yacimiento si no se realiza algún proyecto de recuperación mejorada para obtenerlo. En la Figura 4 se propone un esquema conceptual del comportamiento de la RCG y de los oAPI en función de la presión.
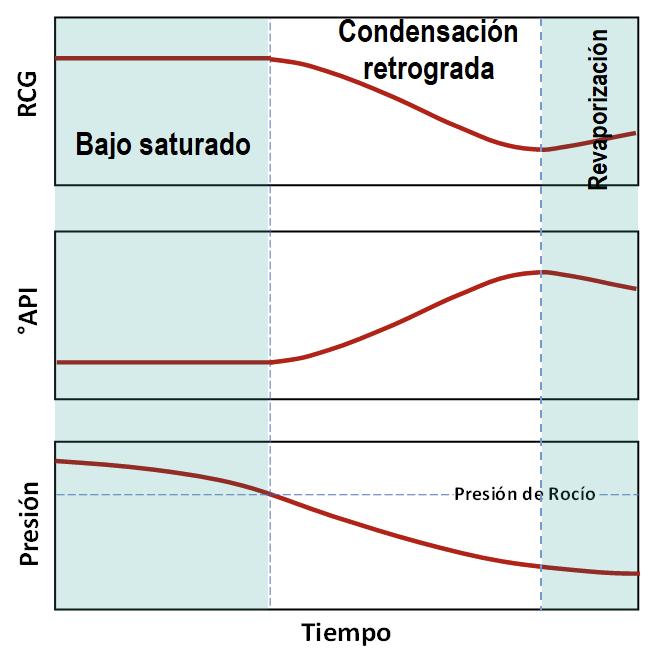
Figura 4. Comportamiento esperado de la RCG y API.
En la siguiente sección se describirán las lecciones aprendidas por los ingenieros de PEP en el desarrollo y análisis de yacimientos de gas y condensado; todos los análisis mostrados fueron resultado de proyectos de reingeniería de yacimientos, soportados con modelos dinámicos y en algunos casos con la comparación del comportamiento dinámico de yacimientos análogos a nivel internacional.
Lecciones aprendidas del estudio de yacimientos de gas y condensado
La observación y el análisis de los yacimientos de gas y condensado ha permitido mejorar el entendimiento de
este tipo de yacimientos, capitalizando este conocimiento en la toma de decisiones en diversos rubros, tales como: documentación de reservas, diseño de estimulaciones, definición de un plan de desarrollo y caracterización dinámica de yacimientos. Gran parte del conocimiento adquirido ha sido posible mediante el monitoreo de los °API de los pozos productores, información que, desde nuestro punto de vista, no ha sido aprovechada al máximo en los análisis de ingeniería de yacimientos y
que en este trabajo se busca mostrar el valor y alcance de su implementación, como una herramienta para la caracterización de yacimientos de gas y condensado. En este trabajo, se muestran cuatro casos de estudio representativos de diferentes fenómenos identificados con el monitoreo de los °API, y que posteriormente se modelaron utilizando técnicas analíticas y/o numéricas. En la Figura 5 se muestran algunas características relevantes de los cuatro casos de estudio.
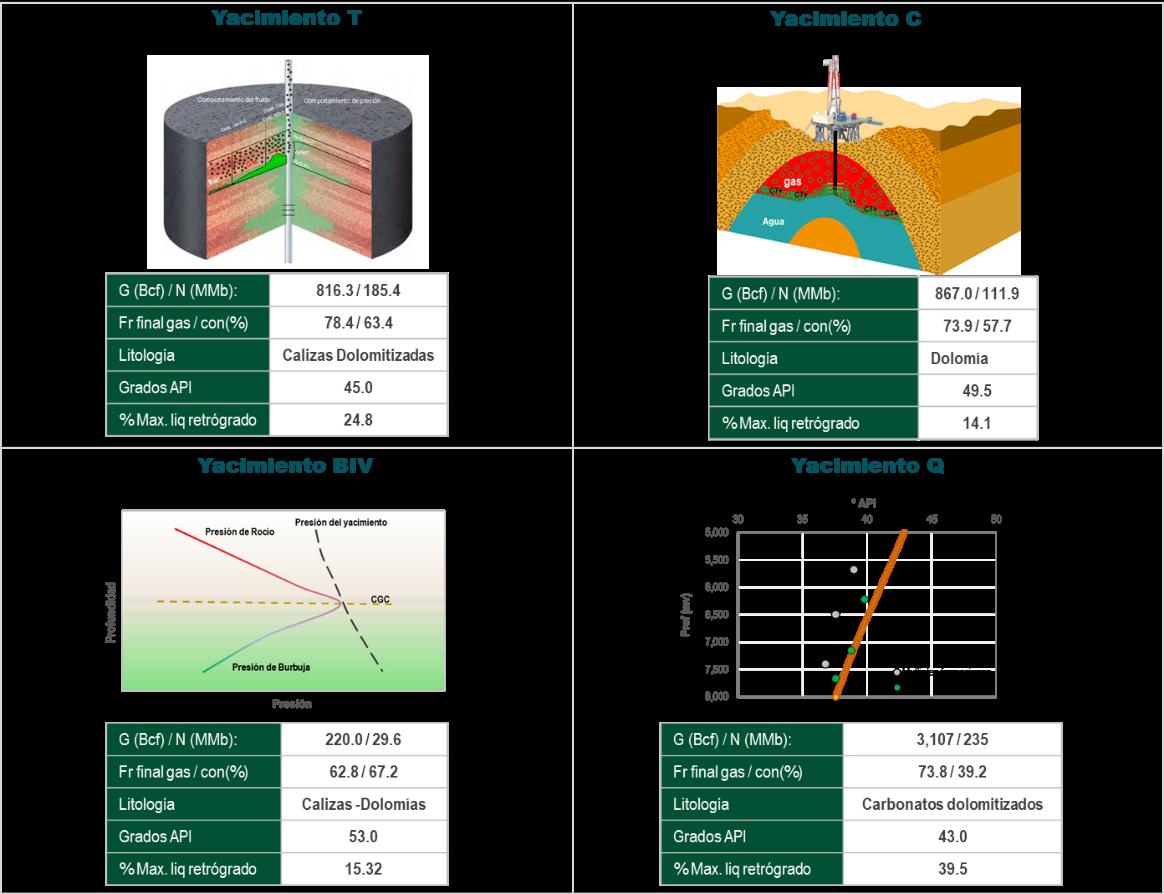
El yacimiento T produce en dolomías mesocristalinas del JSK en un ambiente de plataforma interna. De acuerdo con su descripción litológica el yacimiento está compuesto por trazas de dolomía café claro de micro a mesocristalina, mudstone a wackestone crema y blanco de bioclastos recristalizados y ligeramente arcilloso. El yacimiento cuenta con una porosidad promedio de 5%, una permeabilidad
en un rango de 40-100 md, 23% de saturación de agua, un espesor de 110 m y contiene gas y condensado de 46°API con una RCG inicial de 225 bls/MMpc.
El yacimiento de este caso de estudio se encontraba bajo saturado a la fecha en que se realizó el análisis (aproximadamente 270 kg/cm2 por encima de la presión de rocío), como se muestra en la Figura 6.
1, ENERO-FEBRERO 2024
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura 5. Casos de estudio- yacimientos de gas y condensado.
Caso de estudio 1: Yacimiento T
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87

6. Comportamiento de presión-producción del yacimiento T.
Para conocer los mecanismos de empuje presentes en el yacimiento se elaboró un modelo de balance de materia, en donde se identificó la presencia de un acuífero activo, el cual brinda un soporte de energía adicional al yacimiento que ha permitido que la presión se mantenga superior a la presión de rocío. En la Figura 7 se muestra el ajuste de presión obtenido con el modelo de balance de materia y el gráfico de índices de empuje, en donde se puede observar que la entrada de agua representa más del 50% de la energía disponible del yacimiento.
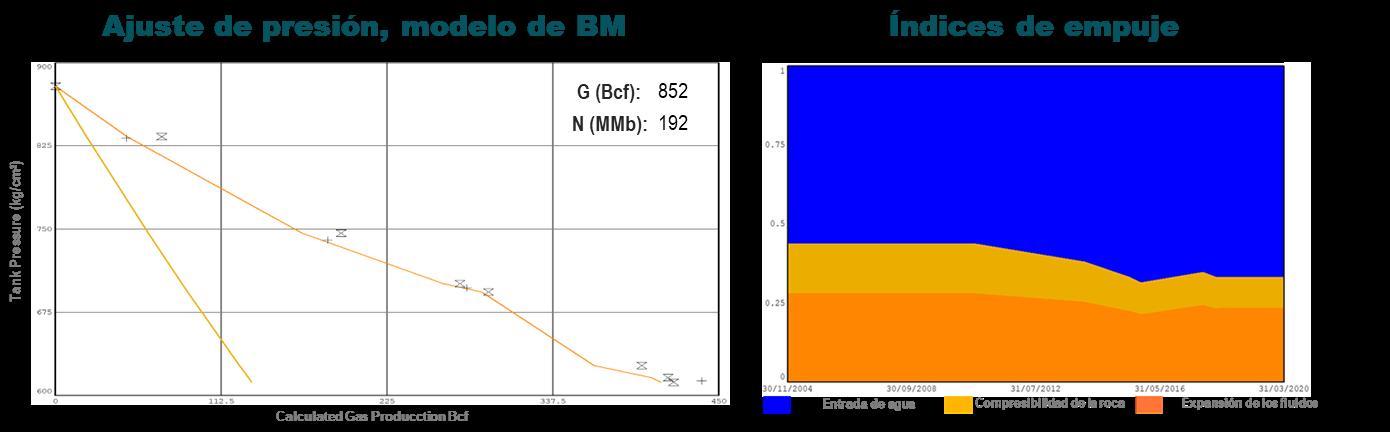
7. Índices de empuje del yacimiento T.
La evidencia más importante de la presencia de un acuífero activo es precisamente la irrupción de agua en los pozos estructuralmente más bajos, siendo ésta la causa principal del cierre de los pozos. Conociendo que el yacimiento se encuentra bajo saturado y de acuerdo con el marco de referencia establecido en el tema de “Comportamiento
esperado de la relación condensado gas y oAPI”, se esperaría un comportamiento estable de los °API a lo largo del tiempo. Sin embargo, al momento de graficar la densidad en °API de los pozos productores, en muchos de éstos se observó un incremento de los °API, Figura 8.
Figura
Figura
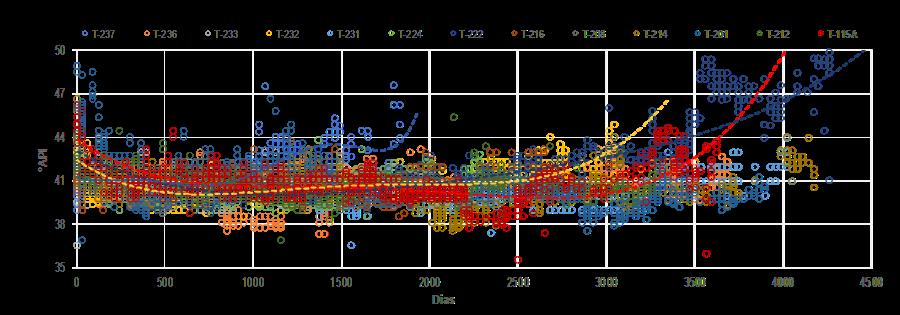
Del universo de pozos mostrado en la Figura 8 se identificaron cuatro pozos con una tendencia incremental de los °API. Posteriormente, se normalizaron los datos a un tiempo de producción cero y se utilizó un método de suavización exponencial para generar una tendencia sobre el comportamiento de los °API para posteriormente realizar un ajuste exponencial como se muestra en la
Figura 9 . Se observa una relación entre el incremento de los grados API del condensado vs la declinación de la producción de gas; este incremento en los grados API obedece a la producción de licuables en superficie, por lo que es muy probable que en la vecindad del pozo se estén generando bancos de condensado.
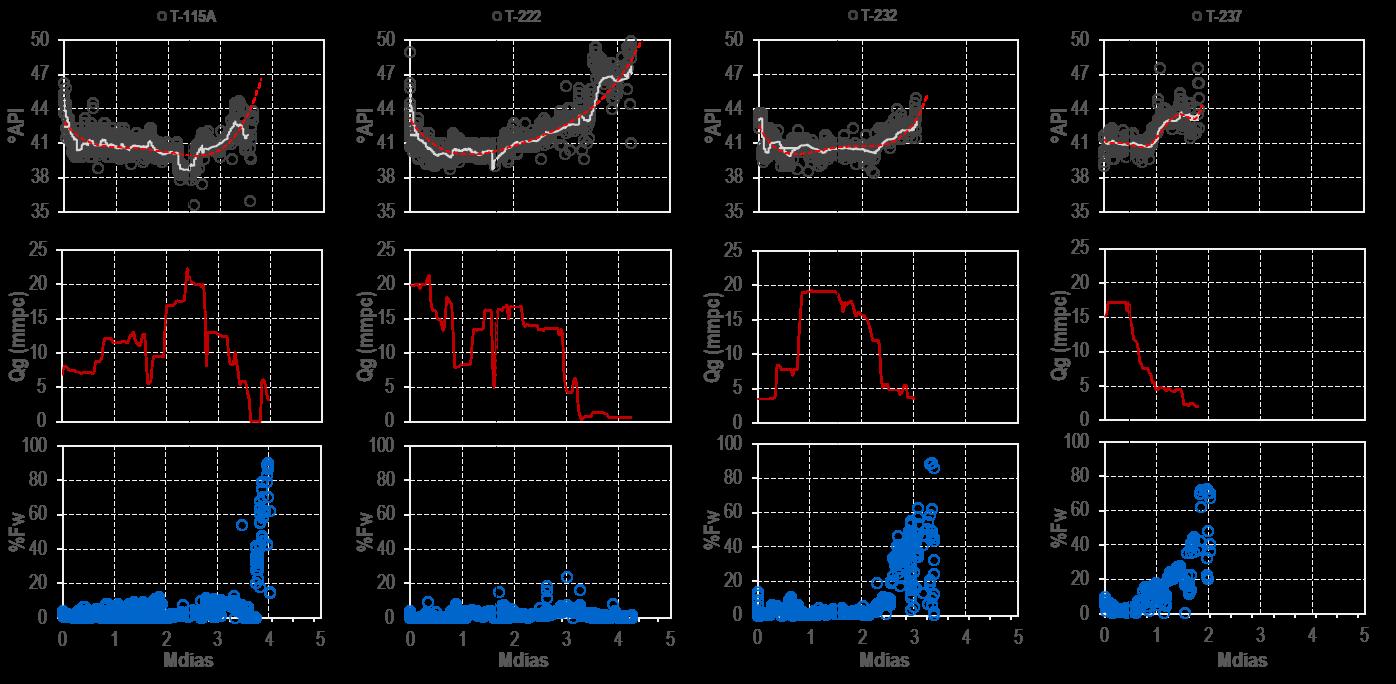
Figura 9. Análisis del comportamiento de producción de °API, producción de gas y corte de agua.
Cuando la presión de fondo fluyente (Pwf) es menor a la presión de rocío producto de daño a la formación, se genera condensado en la vecindad del pozo, el cual reduce su productividad. Los componentes más pesados del condensado se depositan en el fondo del pozo, por lo que a superficie solo llegan los componentes más ligeros. Esta condición puede monitorearse con los grados API, los cuales son un indicio importante para conocer si se están formando condensados en la vecindad del pozo. Lo descrito anteriormente se muestra en la Figura 10.
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura 8. °API de los pozos productores.
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
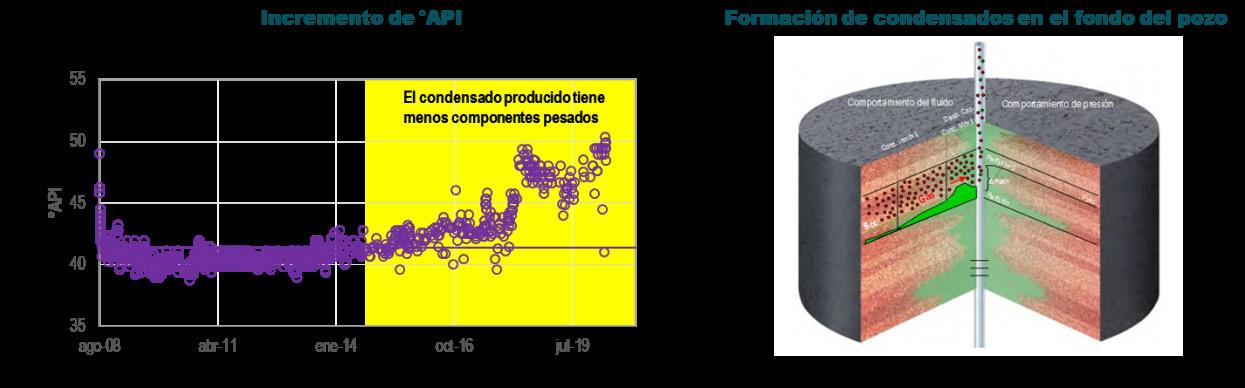
10. Diagnóstico de la formación de condensados en la vecindad del pozo.
Para modelar el fenómeno de condensación retrograda en la cercanía del pozo se realizó un modelo de simulación utilizando una malla tipo Tartán, para tener un mayor detalle en las celdas cercanas al pozo. El fluido se representó
con una ecuación de estado de seis pseudo componentes para contar con la variación composicional del fluido con el abatimiento de presión, característico de este tipo de yacimientos, Ver la Figura 11
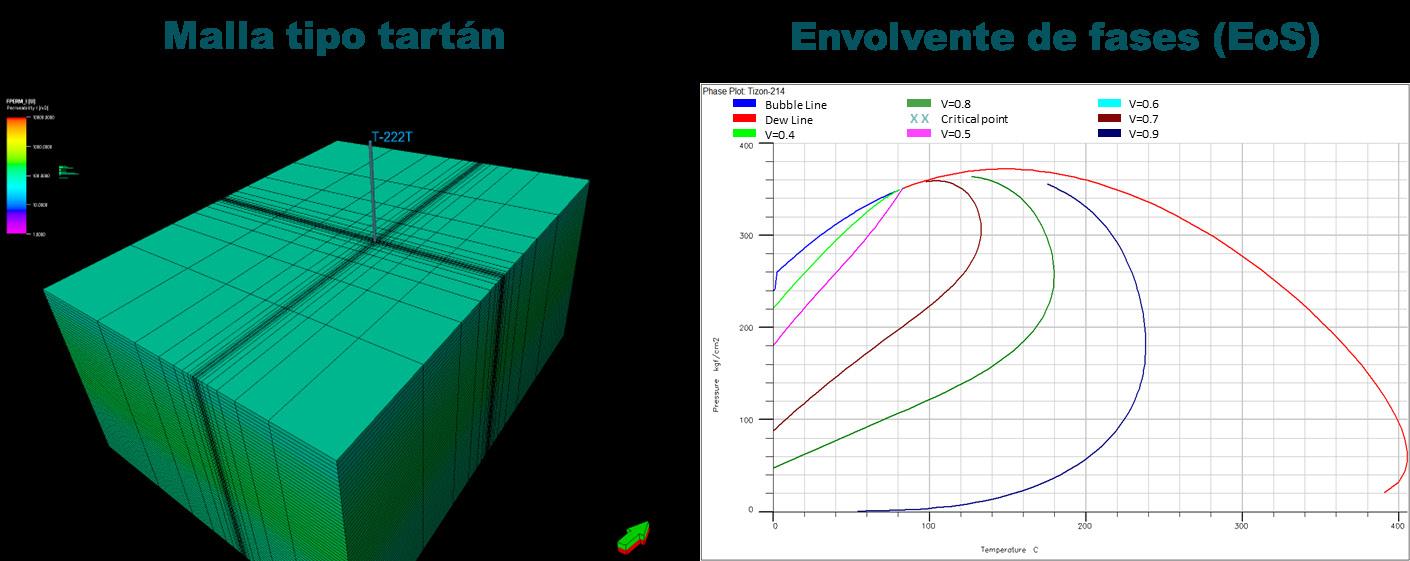
Figura 11. Malla tipo Tartán y diagrama de fases del modelo de fluido.
Empleando el modelo de simulación se observó que adicionalmente a la baja productividad del pozo por la presencia de condensado, dentro del yacimiento se empieza a segregar el líquido hacia la parte baja del yacimiento, Figura 12. También se observa una disminución de las
fracciones ligeras, las cuales se integran a la corriente del líquido, resultando un condensado de mejor calidad. Sin embargo, este líquido se está segregando en el yacimiento y se pierde la riqueza del fluido.
Figura
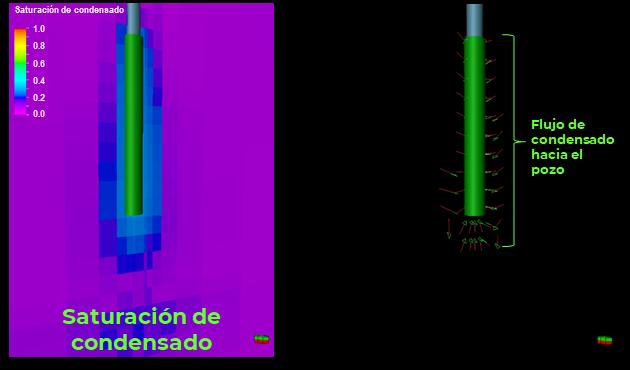
Finalmente, dentro de la cuestión práctica, este fenómeno se debe contemplar en el diseño de estimulaciones a pozo, con el objetivo de que el tratamiento sea lo más efectivo posible y remover los condensados (tratamiento con alcoholes). Adicionalmente, si se tiene la evidencia de que la Pwf de los pozos se encuentra cercana a la presión de rocío, se recomienda controlar el gasto de los pozos para mantenerse por arriba de la presión de saturación y evitar la formación de condensados.
Caso de estudio 2: Yacimiento C
El yacimiento C produce en la formación Cretácico medio, la roca esta constituida principalmente por dolomías con intercalaciones de brechas parcialmente dolomitizadas en un ambiente de cuenca. Los fragmentos de núcleo del
pozo C-1 muestran una porosidad intrafosilar en dolomía microcristalina, con estructuras de deformación con carga litostática y fracturamiento moderado con impregnación de hidrocarburos. El yacimiento tiene una porosidad promedio de 5%, una permeabilidad en un rango de 300-1,400 md, saturación promedio de 14%, espesor neto de 94 m y produce gas y condensado de 46° API con una RCG inicial de 125 bls/MMpc.
A diferencia del caso de estudio anterior, el yacimiento C se encontraba produciendo por debajo de la presión de rocío al momento de realizar el análisis. Inicialmente el yacimiento se encontraba bajo saturado con una presión inicial de aproximadamente 650 kg/cm2, alcanzando la presión de saturación de 390 kg/cm2 con una producción acumulada de gas cercana a los 250 Bcf, como se muestra en la Figura 13.
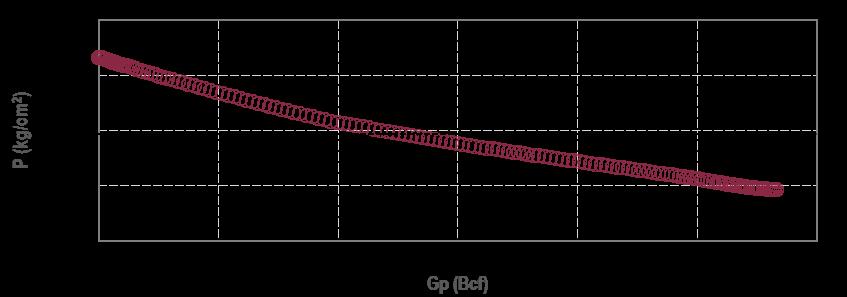
Figura 13. Comportamiento de presión-producción del yacimiento C.
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura 12. Modelado del fenómeno de formación de bancos de condensado.
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
Se identificó la presencia de un acuífero de intensidad moderada con el uso de un modelo de balance de materia, Figura 14, confirmándose con la irrupción de agua de salinidad de 80,000 PPM en los pozos, tal como se observa en la Figura 15
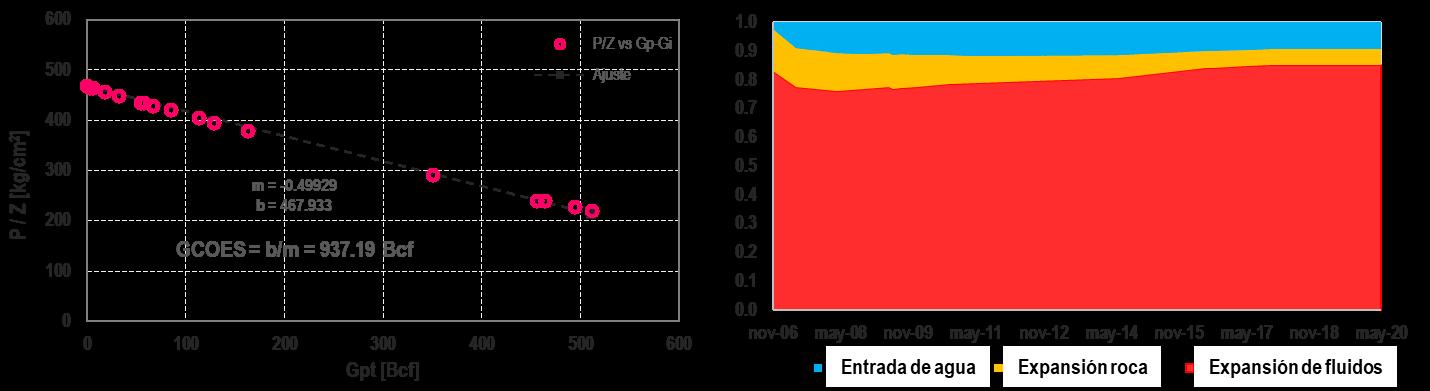
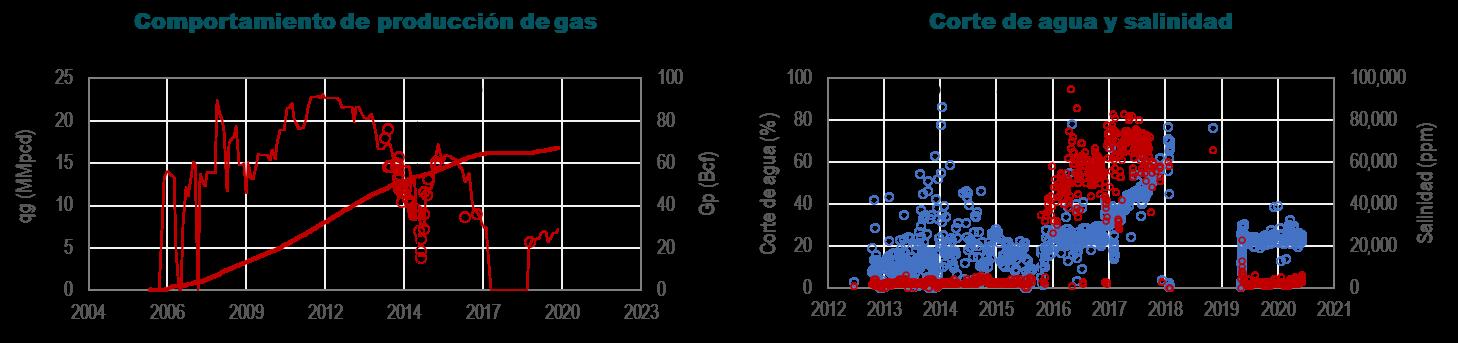
15. Irrupción de agua en pozos productores.
En este yacimiento se observó el incremento gradual de los °API característico de los yacimientos de gas y condensado que producen por debajo de la presión de rocío; sin embargo, se identificaron tres pozos con una marcada tendencia descendente de los °API, comportamiento no representativo baja las condiciones de desarrollo del yacimiento. Una vez
mencionado esto, la primera parte del análisis se enfocó en establecer una banda de comportamiento “normal” de los °API utilizando parámetros estadísticos y técnicas de análisis de datos. Como resultado se logró reproducir la tendencia normal de incremento de los °API con una banda de +/- 2.4°, como se muestra en la Figura 16
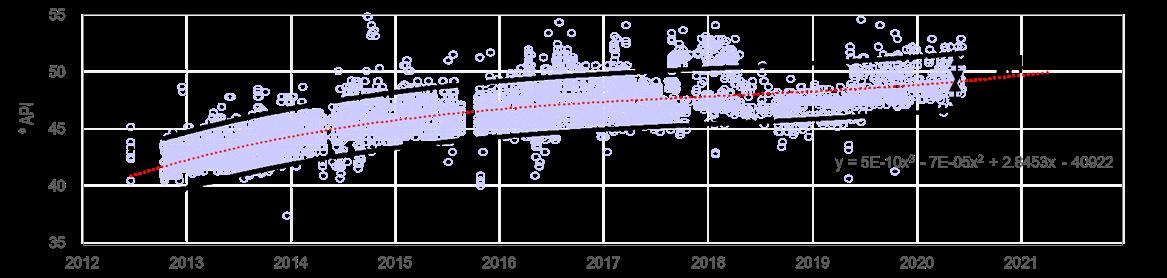
Figura 16. Comportamiento normal de los °API (yacimiento de gas y condensado saturado).
Figura 14. Modelo de balance de materia del yacimiento C.
Figura
Una vez establecido el comportamiento esperado de los °API, se identificaron los pozos fuera de esta banda, Figura 17 y se realizó un análisis detallado de la producción de gas, condensado, agua y valores de ° API, Figura 18
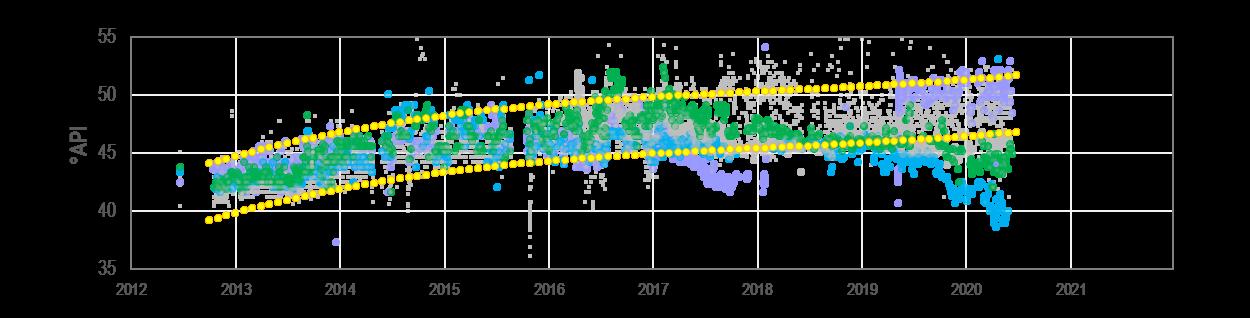
Figura 17. Identificación de pozos con tendencias anormales de °API.
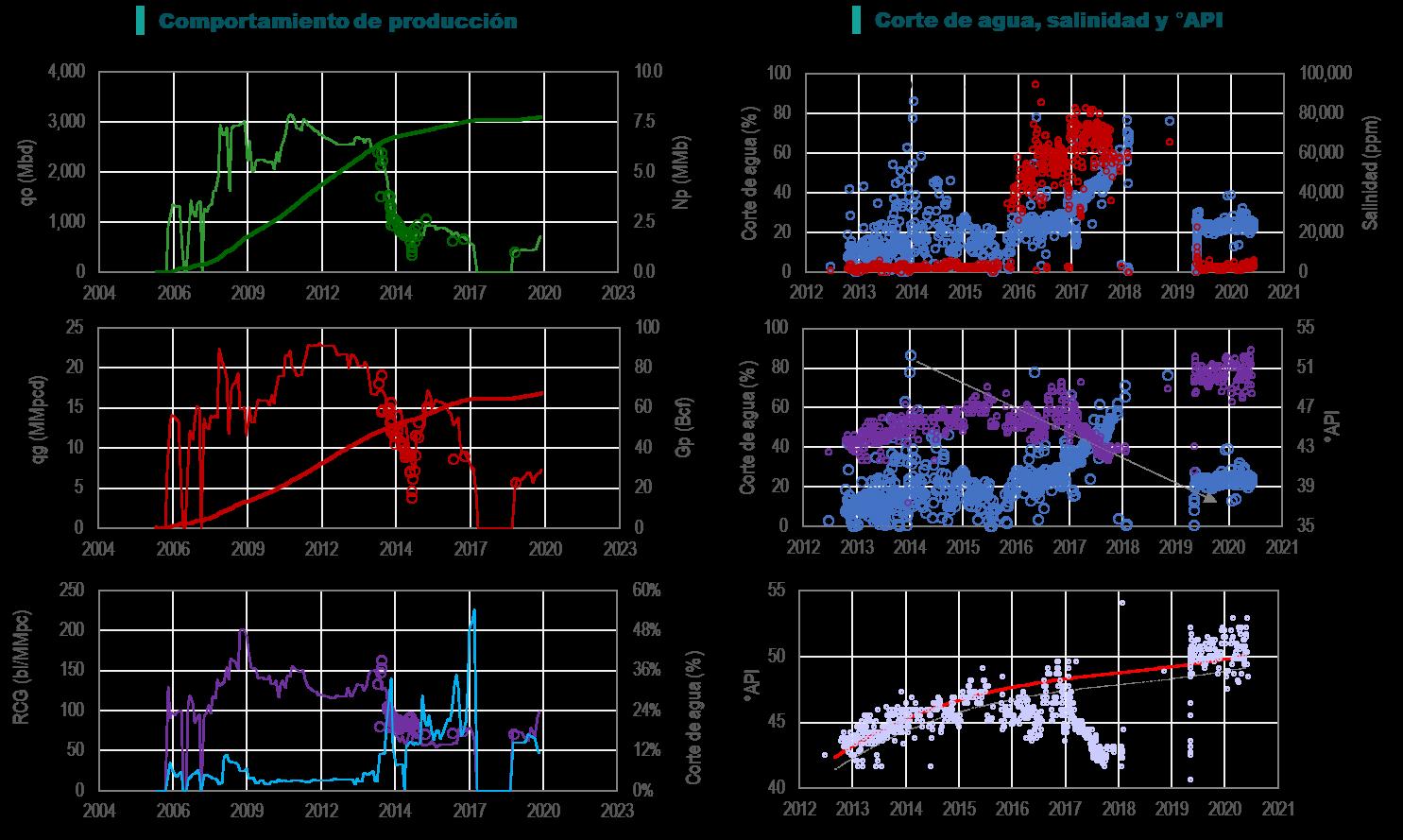
Figura 18. Análisis de producción y °API en pozos del yacimiento C.
Del comportamiento de la Figura 18 cabe destacar que en 2019 se realizó un cambio de intervalo productor al pozo a un intervalo estructuralmente más alto del mismo yacimiento, mostrando como resultados la reducción del corte de agua y el incremento de los valores de °API hasta los valores esperados de acuerdo con la tendencia normal. Posteriormente, se establecieron algunas hipótesis en relación a las razones que pudieran causar la disminución de los °API, siendo la más aceptada la producción de condensados retrógrados barridos por el acuífero. La mayor ventaja de esta hipótesis es la sincronía que existe en algunos pozos entre la reducción de los valores de °API y el incremento de flujo fraccional de agua. Para ilustrar lo anterior, en la Figura 19 se muestra una representación de la producción de condensados retrógrados y su mecanismo de producción.
1, ENERO-FEBRERO 2024
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
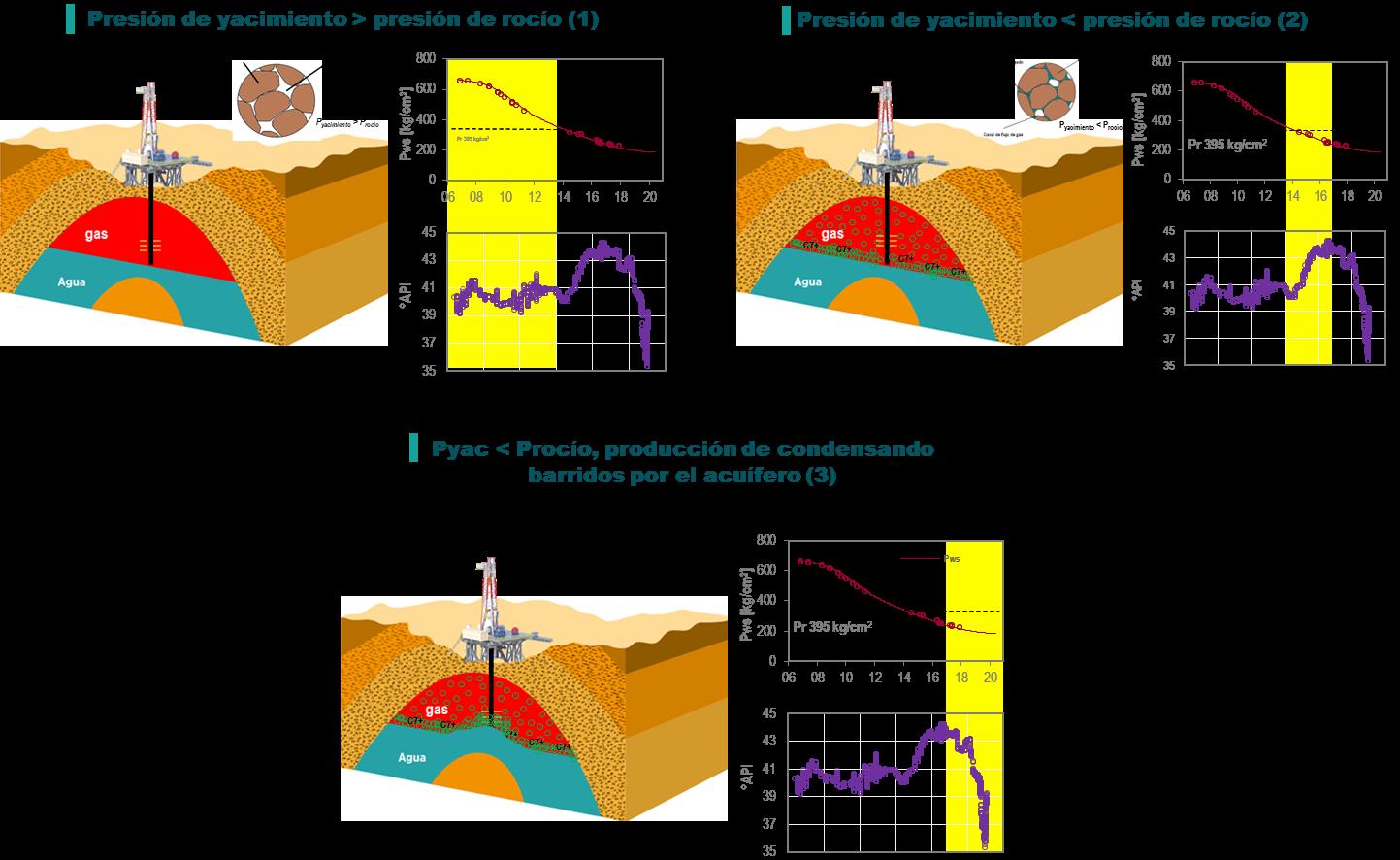
Figura 19. Representación esquemática de la producción de condensados retrógrados.
Como se puede observar en la imagen anterior, el condensado retrógrado se segrega hacia las partes bajas del yacimiento; posteriormente lo desplaza la entrada de agua del acuífero hacia las terminaciones de los pozos.
Al investigar más a fondo sobre el tema se identificó que este comportamiento ya había sido observado en 11 yacimientos de gas y condensado de Trinidad y Tobago con empuje hidráulico asociado, sirviendo como antecedentes para validar este razonamiento3.
La hipótesis planteada implícitamente sugiere que se debería tener una mayor producción acumulada de condensados que la esperada bajo la premisa de que
el condensado retrógrado permanece inmóvil en el yacimiento. Para validar este punto se calculó el valor de la relación condensado gas en función de la presión considerando que los condensados se mantienen inmóviles en todo momento utilizando una metodología publicada por Whitson4 y que puede consultarse en el Apéndice 1 Los resultados de los cálculos de RCG se compararon con los datos reales, observando que estos últimos son mayores a los calculados, confirmando la movilidad de condensado en el yacimiento. De acuerdo con los cálculos realizados, se estimó que a la fecha de análisis se había producido un volumen de aproximadamente 15 MMb de condensado retrógrado, Figura 20
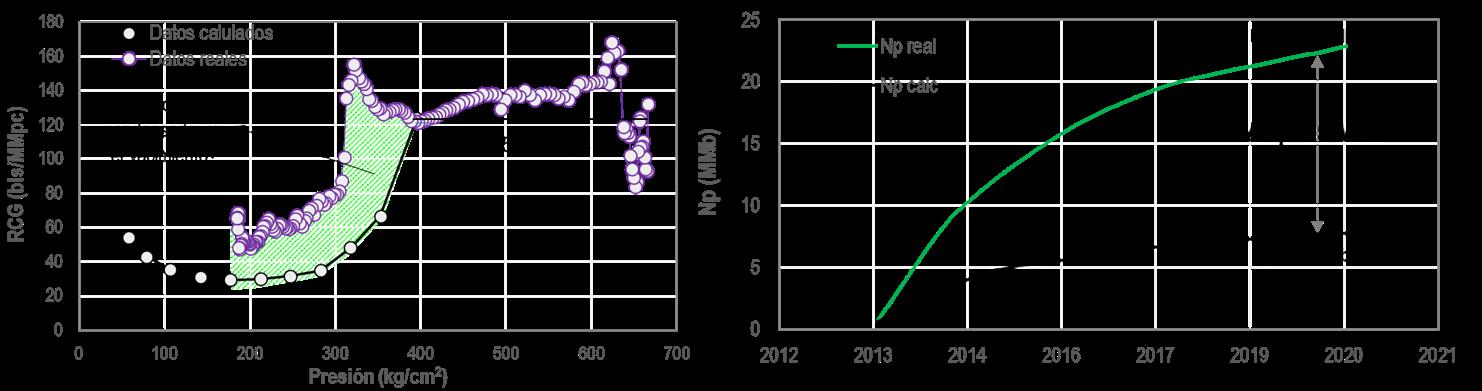
Figura 20. Estimación del volumen de condensado retrogrado producido.
El análisis del comportamiento de los °API y la comprensión de la dinámica de flujo, permitió mejorar la predicción de la producción de gas y condensado, dando como resultado
y volúmenes
elementos suficientes para plantear una incorporación importante de reservas, Tabla 1, lo cual significa el incremento del valor del proyecto.
1. Propuesta de incorporación de reservas.
Cabe resaltar que en caso de existir un ajuste de ecuación de estado, se recomienda comparar los cálculos de la RCG con el método de Whitson para incluir las condiciones de separación en superficie.
Caso de estudio 3: Yacimiento B-IV
La roca almacén del yacimiento B-IV corresponde a calizas y dolomías, las cuales fueron depositadas en ambientes
profundos durante el Cretácico Medio y posteriormente fueron afectadas por la intrusión de sal. El yacimiento se interpreta como anticlinales asimétricos que presentan un eje preferencial en dirección NW-SE, delimitados por una serie de fallas paralelas de tipo inverso y hacia la parte sur cierre contra el domo salino. En la Figura 21 se muestra una sección sísmica en donde se puede visualizar la estructura del yacimiento B-IV.
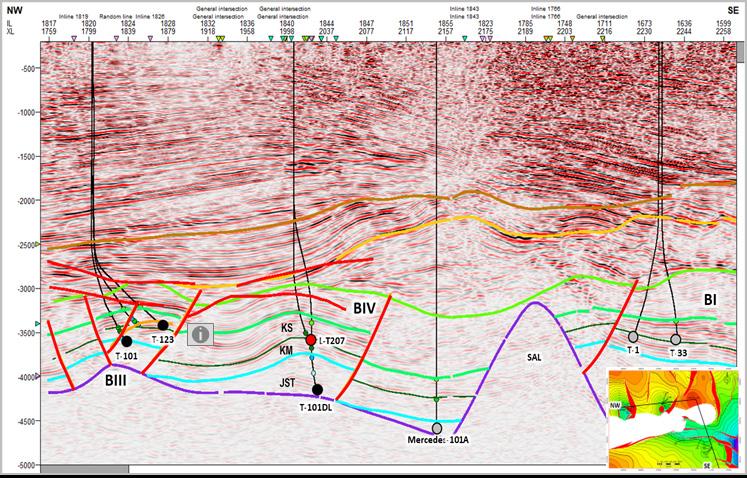
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Tabla
Figura 21. Sección sísmica donde se observa el yacimiento B-IV
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
Este tercer caso de estudio tiene una complejidad particular, ya que el yacimiento no cuenta con un estudio PVT representativo del fluido y por lo tanto, es complicado determinar si el yacimiento se encontraba bajo saturado, a condiciones iniciales de explotación. De la medición de pozos, se conoce que el fluido presenta una relación gas condensado de aproximadamente 1,500 m3/m3 lo que lo cataloga al fluido como gas y condensado. Los valores de relación gas-condensado eran prácticamente constantes; sin embargo, se empezaron a observar cambios en esta relación a nivel de yacimiento que sugerían cambios en la composición de los fluidos producidos. La confirmación de estas observaciones llegó con los resultados del último pozo de desarrollo, el cual producía con una RGC de 62
m3/m3, valor totalmente diferente al resto de los pozos. Los resultados de este último pozo obligaron a realizar estudios de reingeniería de este yacimiento, para mejorar el entendimiento de su comportamiento dinámico con el objetivo de definir su estrategia de desarrollo.
Como en los casos anteriores, las mediciones de °API fueron muy importantes para visualizar los fenómenos que pudieran estar ocurriendo en el yacimiento. Cabe destacar que la alta densidad de datos de grados API resultó ser una ventaja en este caso, permitiéndonos entender que los cambios manifestados en la producción fueron de forma gradual, presentándose en más de un pozo. En la Figura 22 se muestran los cambios de los °API a nivel de pozo.
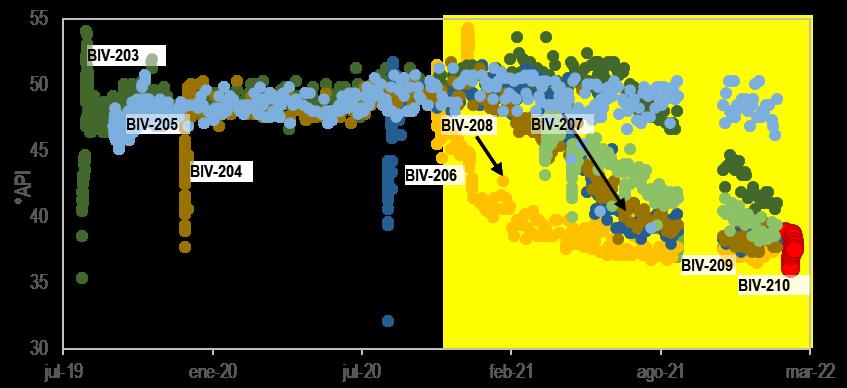
Como se puede observar en la figura anterior los °API observados en los primeros 4 pozos operando oscilaba en los 48°API. Al entrar el pozo BIV-208 (color amarillo) se observa una tendencia gradual a disminuir desde 48°-37° API. Posterior a este evento, los pozos 209 y 210 presentaron un comportamiento similar, únicamente desplazados en
tiempo. Al realizar un análisis más a detalle, se observó que los pozos mencionados se encontraban produciendo en las partes bajas de la estructura como se representa en la Figura 23, que es un gráfico de la relación gas-condensado contra la base del intervalo productor.
Figura 22. Comportamiento de los °API del yacimiento B-IV.
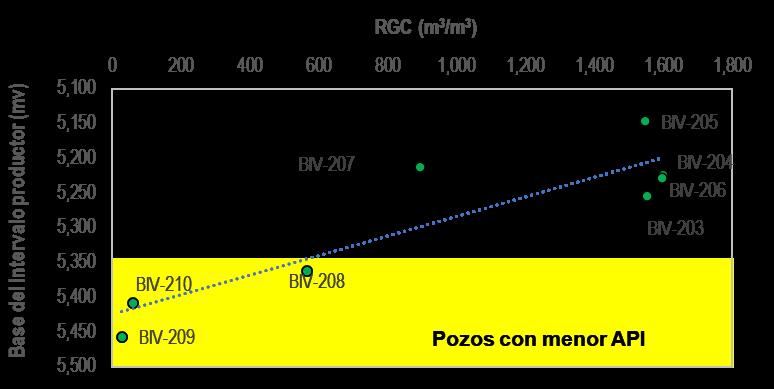
Figura 23. Relación gas-condensado vs base del intervalo productor.
Del análisis de estos valores y partiendo del hecho de que el último pozo produjo con una baja RGC, se concluyó que el yacimiento se encontraba saturado y que cuenta con una pierna de aceite (condensado) separado del “casquete de gas” por un contacto gas-condensado. Cabe mencionar que este tipo de fenómeno no ha sido documentado propiamente
en los yacimientos de PEP y por lo tanto no se tiene una referencia clara de cómo desarrollar estos yacimientos. En la Figura 24 se muestra una representación conceptual del diagrama de fases de los fluidos del yacimiento, y de la presión de saturación en función de la profundidad.
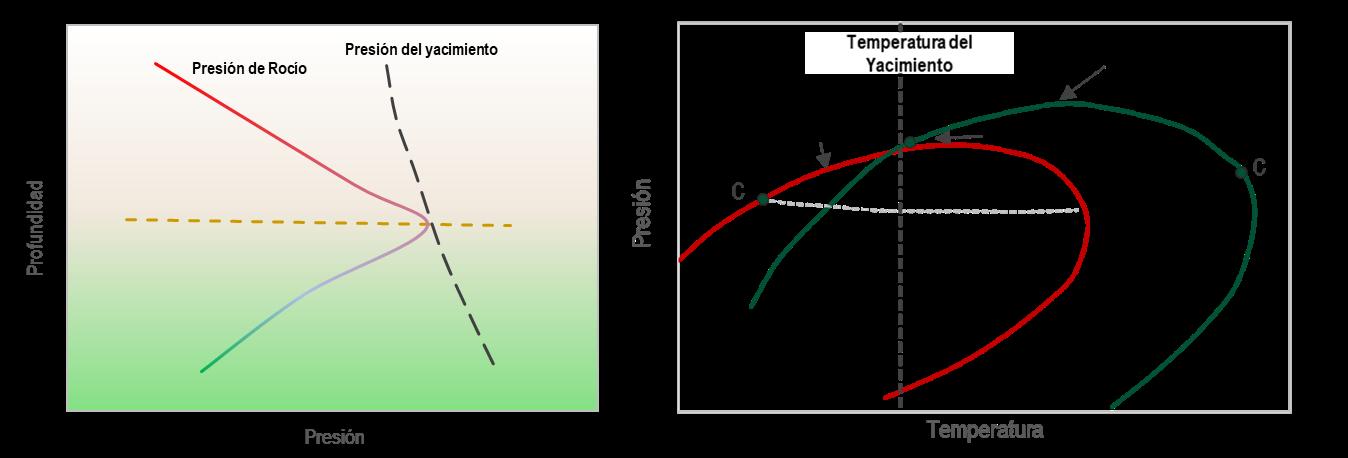
Se elaboró un modelo conceptual de simulación numérica con el objetivo de reproducir los cambios de los ºAPI observados en el campo. Algunas de las características principales del modelo son, Figura 25.
• Se inicializó el modelo con una presión por debajo de la presión de rocío.
• Se utilizó la ecuación de estado de un fluido similar al del yacimiento BIV.
• Se definió un contacto gas-condensado.
• El modelo se realizó utilizando un gradiente composicional (ZMFVD).
• Se definieron las tres fases utilizando E300.
• No se consideró agua móvil en el yacimiento.
• Se definieron tres pozos en el modelo de simulación:
o Uno en la zona franca de gas
o Uno por debajo del CGA
o Uno en la parte inferior del yacimiento
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura 24. Yacimiento de gas y condensado con una pierna de aceite, (condensado).
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
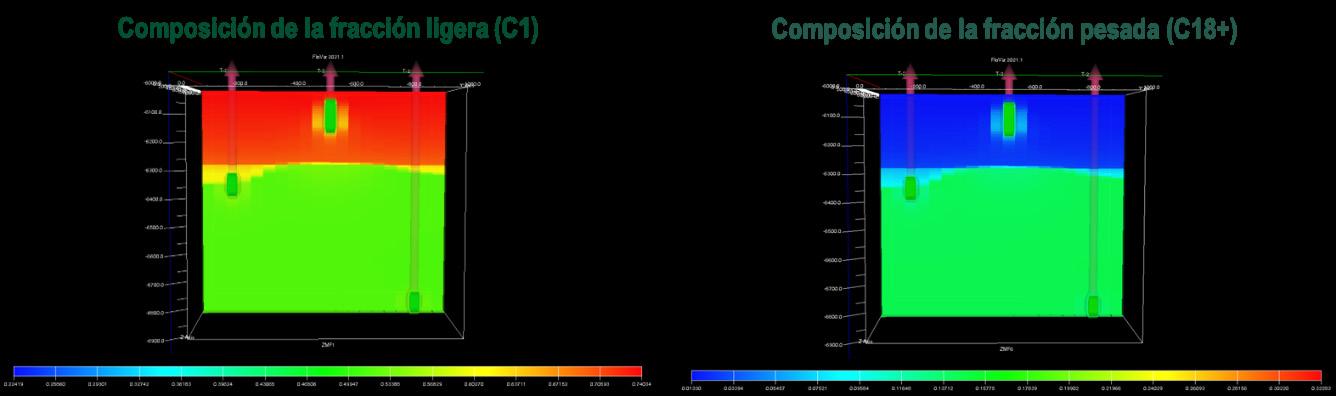
Realizando la sensibilidad a la profundidad del intervalo disparado en el pozo terminado en la parte baja del yacimiento, se puede observar la variación de los oAPI del condensado producido, donde la línea azul, Figura 26, corresponde al intervalo más profundo. Adicionalmente
se observa en el tiempo una disminución de la densidad en °API del condensado producido, como consecuencia de haber producido la mayor cantidad de componentes ligeros al inicio, dejando al final la producción de las fracciones más pesadas.
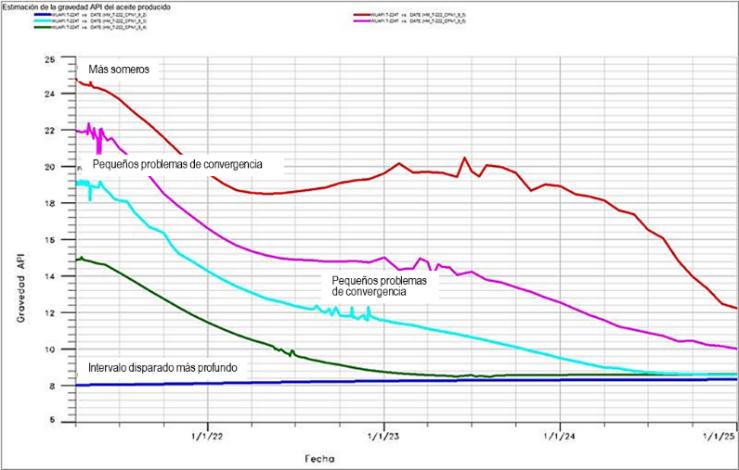
26. Simulación del comportamiento de los ºAPI.
Finalmente, se elaboró un modelo de balance de materia para evaluar dos escenarios diferentes de desarrollo del yacimiento: producción simultánea de la zona de aceite-capa de gas y la producción únicamente de la pierna de aceite. De este ejercicio se concluyó que la explotación simultanea de la zona de gas y la zona de condensado conlleva a factores
de recuperación bajos de la pierna de aceite, siendo mayor cuando los pozos productores se terminan en la zona de aceite, ya que este esquema permite aprovechar el empuje por expansión de la capa de gas como se muestra en la Figura 27.
Figura 25. Modelo de simulación conceptual.
Figura
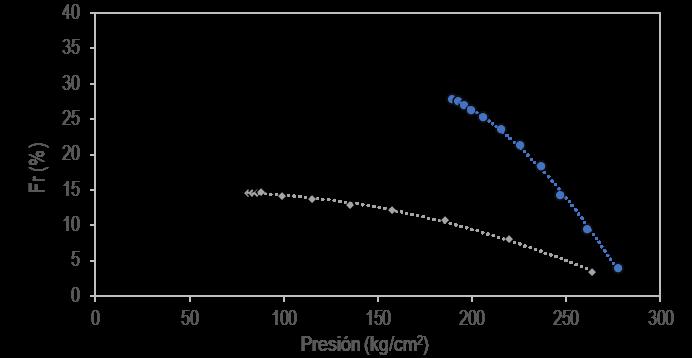
27. Efecto de la localización de pozos productores en el FR de aceite, (condensado).
Con este análisis se planteó la necesidad de redefinir la estrategia de desarrollo de este yacimiento, y si bien, es necesario realizar modelos más robustos, se considera que la conceptualización de los fenómenos presentes en el yacimiento es representativa del comportamiento dinámico del yacimiento, lo cual es de importancia vital para el planteamiento de cualquier plan de desarrollo.
Caso de estudio 4: Yacimiento Q
El modelo sedimentario ubica al yacimiento Q dentro de una plataforma carbonatada de complejo de bancos oolíticos y desarrollo de crecimientos orgánicos constituidos principalmente de roca carbonatadas dolomitizadas. El yacimiento es un anticlinal asimétrico de dirección preferencial NW-SE, presenta cierra natural por buzamiento de capas en su flanco W, hacia la porción NW por falla inversasal, hacia el E por sistema de fallas inversa-sal, por último, hacia el Sur el cierre es contra sal. Aproximadamente su eje mayor es de 14 km de largo por 4 km de ancho en promedio. La trampa del yacimiento es estructural-estratigráfica y tiene un área estimada de 53 km2. En la Figura 28 se muestra un mapa en profundidad del yacimiento Q.
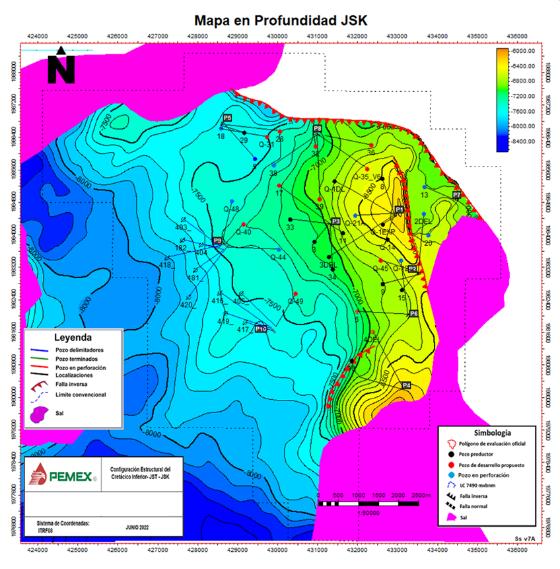
Figura 28. Configuración estructural del yacimiento Q.
El último caso de estudio es un yacimiento en su etapa de desarrollo, el cual se encuentra operando a presiones mayores a la presión de rocío. Este yacimiento presenta
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
un alto relieve estructural, de por lo menos 1,500 metros verticales. Los pozos de desarrollo se terminan en agujero descubierto o con liners ranurados, exponiendo al flujo las
formaciones JSK, JST y Cretácico. En la Figura 29 se presenta una representación esquemática de las terminaciones de los pozos del yacimiento Q.
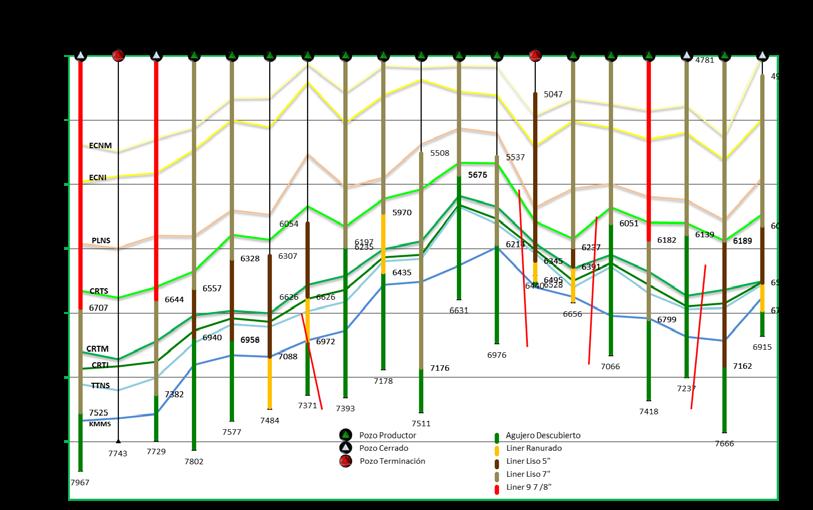
Figura 29 Representación de las terminaciones del yacimiento
La problemática de este tipo de terminaciones es que no es posible cuantificar el volumen de producción por formación; adicionalmente, no se cuenta con registros PLT que permitan confirmar los intervalos productores de los pozos. Adicionalmente, los análisis de las pruebas de presión disponibles no muestran indicios de compartamentalización estructural o comportamiento de flujo multicapa.
La problemática anterior motivó al estudio de los °API con el objetivo de identificar diferencias en los fluidos producidos de JSK, JST y Cretácico. En la Figura 30 se muestra un gráfico de °API contra tiempo, en el que se puede observar una variación de entre 37-41° API aproximadamente.
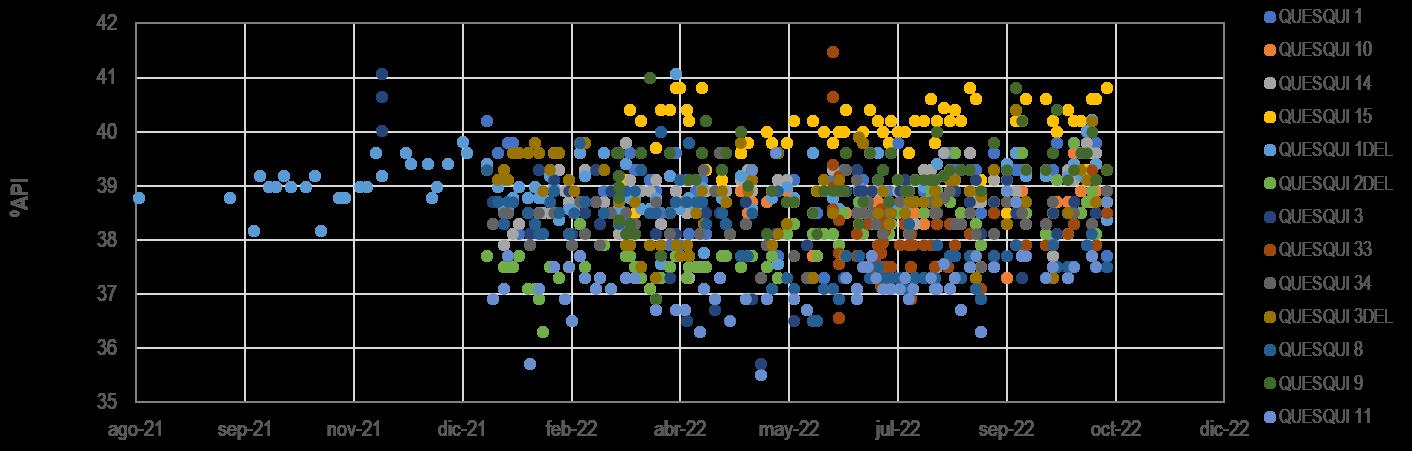
30. API vs tiempo del yacimiento Q.
Figura
Para explicar las diferencias observadas en los °API se ajustó una ecuación de estado utilizando el estudio PVT representativo del fluido del yacimiento y se modeló el comportamiento de los °API contra la profundidad, como se muestra en la Figura 31
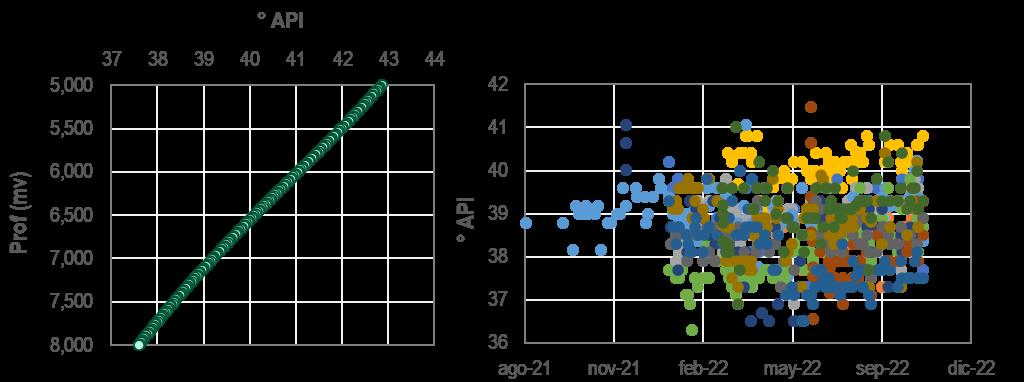
Figura 31. Comportamiento de °API con respecto a la profundidad.
De acuerdo con el modelo de fluido, los valores bajos de °API deberían encontrarse en las partes estructuralmente más bajas del yacimiento, mientras que los valores altos se esperarían en la cima. Para establecer un marco de referencia
del tipo de fluido por formación, se identificaron cuatro pozos productores únicamente en JSK, y se comparó su comportamiento con el gráfico de °API contra profundidad obtenido del modelo de fluido, Figura 32
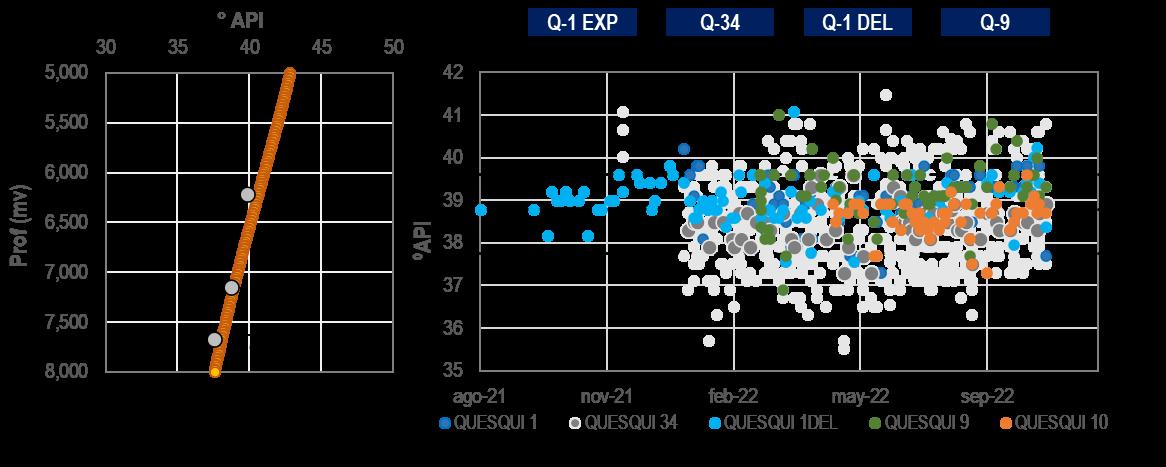
Como se aprecia en la figura anterior, los °API de los pozos productores de JSK presentan un buen ajuste con respecto al modelo del fluido representativo, lo cual se esperaba, ya que la muestra del fluido se obtuvo del JSK. Como siguiente paso, se analizaron los pozos con valores bajos
de API, identificándose que todos ellos se encontraban produciendo por lo menos de dos formaciones de manera simultánea. En la Figura 33 se puede identificar que este grupo de pozos no tiene un ajuste satisfactorio con respecto al modelo de fluido.
1, ENERO-FEBRERO 2024
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Figura 32. °API pozos productores del JSK.
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
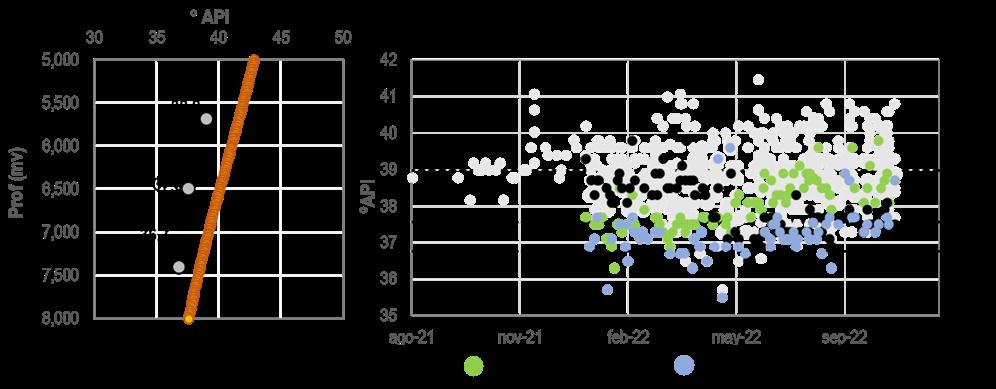
En la Figura 34 se muestra el análisis de la variación de °API vs profundidad para los dos grupos de pozos estudiados.
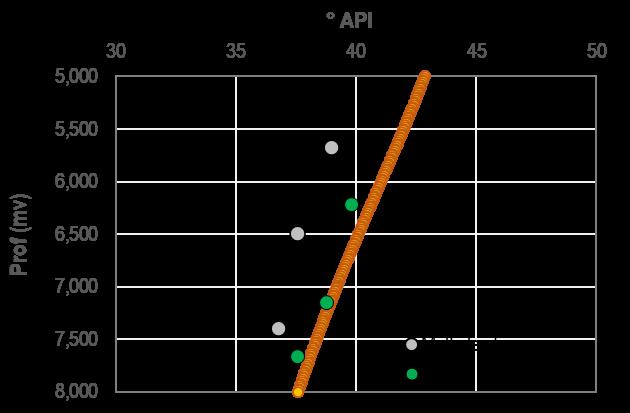
34. API vs profundidad.
Como se puede apreciar en la figura anterior, el comportamiento de los dos grupos de pozos sugiere que los fluidos producidos en JST y/o Cretácico son diferentes a los de JSK. De acuerdo con este análisis, se identificó que posiblemente exista compartimentalización vertical a lo largo del yacimiento, por lo que, para mejorar el conocimiento del yacimiento, se recomienda:
• Terminación de pozos en una sola formación para tener mejor control del desarrollo del yacimiento.
• Tomar muestras de fluidos del Cretácico o JST y realizar análisis PVT.
• Toma de información a nivel geológico y dinámico para caracterizar las formaciones.
Figura 33. °API pozos productores del JSK, JST +K.
Figura
Conclusiones
• Mediante él monitoreo de los °API y la medición de los fluidos producidos, se identificaron fenómenos que se consideraban improbables y que en ocasiones se descartan en la literatura técnica.
• La formación de anillos de condensado puede presentarse a presiones estáticas muy por encima de la presión de saturación; dependen de las condiciones de operación de los pozos y de las propiedades petrofísicas del yacimiento.
• En este trabajo se propone una metodología para la identificación de anillos de condensado, basada principalmente en el análisis del comportamiento de los °API.
• A través del análisis de los °API y el comportamiento de producción de hidrocarburos, fue posible identificar y cuantificar la producción de condensado retrógrado desplazado por el acuífero.
• La producción de condensado retrógrado no puede descartarse en todos los yacimientos, especialmente en aquellos con altas permeabilidades asociadas a fracturas y presencia de un acuífero activo
Apéndices
Metodología de Whitson para el cálculo de la RCG
• La presencia de una pierna de aceite es un fenómeno que no se ha estudiado a profundidad en yacimientos de PEP. Su entendimiento es primordial para el diseño de estrategias adecuadas para maximizar el factor de recuperación de condensado
• Los °API en conjunto con un modelo de fluido representativo pueden utilizarse para evaluar el grado de compartimentalización vertical de un yacimiento.
• Se recomienda maximizar el aprovechamiento del dato de los °API, los cuales son muy abundantes en la mayoría de los proyectos y se puede obtener mucha información de ellos.
Agradecimientos
• A PEP por otorgar las facilidades para la publicación de este trabajo.
• Un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo de la Gerencia de Planes de Explotación que ha colaborado en el desarrollo de estos estudios.
Para calcular el comportamiento teórico esperado de la relación condensado-gas con la metodología de Whitson, se utiliza la prueba CVD del experimento PVT representativo, la cual considera que la producción de condensados en superficie está asociado al contenido de C7+ de la corriente de gas producida; con esta simplificación se pueden realizar cálculos rápidos sin perder exactitud. Este cálculo tiene la premisa de que el condensado retrógrado no tiene movilidad en el yacimiento y por lo tanto, no se produce. De acuerdo con esta metodología, la relación condensado gas puede calcularse con la expresión siguiente.
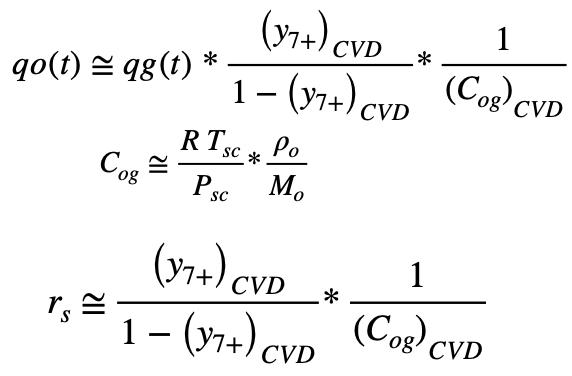
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Diagnóstico de fenómenos físicos presentes en yacimientos de gas y condensado utilizando API, p.p. 65-87
donde:
y7+: Composición del C7+ en el gas producido obtenido del CVD.
Cog: Factor de conversión para gas equivalente de condensado
R: Constante universal de los gases, 8.21*10-5 (kgmol/kmol, atm, K, m3)
Tsc: Temperatura estándar (15°C)
Psc: Presión estándar (1 atm)
ρo: Densidad de aceite a condiciones de superficie
Mo: Peso molecular del aceite en superficie
rs: relación condensado gas

Figura 35. Cálculo de la RCG sin considerar movimiento de condensado retrogrado.
Referencias
1. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Reservas de Hidrocarburos. Reservas 2022. CNH. https://reservas.hidrocarburos.gob.mx/.
2. Jemmot, S., Hallam, R. y Maharaj, S. 2003. Condensate Performance Trends in Trinidad Gas Reservoir. Artículo presentado en SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, Puerto España, Trinidad y Tobago, abril 27-30. SPE-81011-MS. https://doi.org/10.2118/81011-MS.
3. Rojas, G. 2011. Ingeniería de Yacimientos de Gas Condensado, tercera edición. Puerto La Cruz, Venezuela: Universidad de Oriente.
4. Whitson, C., Fevang, Ø. y Yang, T. 1999, Gas Condensate PVT – What’s Really Important and Why? IBC Conference, Optimization of Gas Condensate Field”, Londres, enero 28-29.
Semblanza de los autores
Jorge Enrique Paredes Enciso
Ingeniero Petrolero graduado del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo de 20082009. Ingresó a Petróleos Mexicanos en el año 2009 y se ha desempeñado como Ingeniero de yacimientos y simulación numérica en diversos Activos de Producción. Desde el 2019 está al frente de la Gerencia de Planes de Explotación de la Subdirección Técnica de Exploración y Producción.
Ha participado en el desarrollo de 69 publicaciones técnicas en congresos nacionales e internacionales acerca de Caracterización de Fluidos, Ingeniería de Yacimientos y Simulación Numérica. Desarrolló la herramienta PVTVAL y PVT Tools (Software para la validación de estudios PVT) con certificado de derechos de autor. Miembro activo de la SPE (Society of Petroleum Engineer), y CIPM (Colegio de Ingenieros Petroleros de México) donde actualmente funge como presidente de la sección Villahermosa.
Humberto Ivan Santiago Reyes
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como Ingeniero Petrolero obteniendo Mención Honorifica. Durante su carrera en la industria privada se desempeñó como Ingeniero del segmento ALS de la compañía Schlumberger y analista de productividad de pozos de la compañía COPISA en el AIPRA. En PEMEX se ha desempeñado como Ingeniero de Diseño de Perforación y reparación de pozos del Activo Integral Macuspana-Muspac, Ingeniero de yacimientos del Proyecto Ku-Maloob-Zaap y actualmente como Ingeniero de yacimiento del grupo núcleo de la Gerencia de Planes de Explotación. Es miembro de la SPE México y del comité del CIPM sección Villahermosa.
Yuliana Ivette Torres García
Egresada de la Universidad Politécnica del Golfo de México, se ha desempeñado como Ingeniera de yacimientos en diferentes proyectos: 2013 en el proyecto Jujo Tecominoacán, Bellota Chinchorro en 2015 y 2017 en Cinco Presidentes. En 2020 se integró al equipo núcleo de la Gerencia de Planes de explotación de la Subdirección Técnica de Exploración y Producción de PEP. En junio 2020 obtuvo el grado de Maestra en administración de la energía y sus fuentes renovables en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la SPE y del CIPM. Ha participado como expositor en diversas conferencias y cuenta con publicaciones en diferentes revistas petroleras.
César Israel Méndez Torres
Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2012. Ingresó a PEP en el año 2013 mediante el programa de Talento PEP, donde se incorporó al área de productividad de pozos en el Activo Integral de Producción Bellota Jujo. En el 2019 a la Gerencia de Planes de Explotación como parte del Grupo de Caracterización Dinámica del CERS. Actualmente forma parte del Grupo Núcleo apoyando en análisis de productividad y yacimientos.
Jorge Enrique Paredes Enciso, Humberto Iván Santiago Reyes, Yuliana Ivette Torres García, César Israel Méndez Torres
Política Editorial
Ingeniería Petrolera es una publicación de investigación científica editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, AC (AIPM), que tiene como objetivo difundir investigación original relacionada con el área de la ingeniería petrolera en todas las categorías siguientes:
1. Geología
2. Geofísica
3. Yacimientos
4. Sistemas de Producción y Comercialización de Hidrocarburos
5. Intervención a Pozos
6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
7. Administración y Negocios
8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de Campos
La revista Ingeniería Petrolera es un espacio abierto para investigadores y profesionales interesados en dar a conocer sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.
La revista Ingeniería Petrolera tiene como objetivo contribuir al progreso y la divulgación de la Ingeniería Petrolera en México, promover el estudio y la investigación científica entre sus miembros y fomentar la fraternidad entre los mismos, tiene como misión ser una tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa o indirectamente en la industria petrolera y su visón es dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área petrolera en México y en el Mundo en idiomas español e inglés.
Información para los autores
Manuscritos
Los especialistas que colaboren con artículos de investigación deberán integrarlos bajo las siguientes normas editoriales de la publicación:
1. Los manuscritos elaborados en español o en inglés deberán ser enviados a la Comisión Nacional Editorial, comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx , lhernandezr@aipmac.org.mx con una extensión máxima de 20 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, fotografías, etcétera, las cuales deberán ser colocadas en el lugar correspondiente y enviadas en formato TIFF o JPG con calidad mínima de 300 dpi.
2. Debe ser escrito a una columna con márgenes de 3 cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El espaciado interlineal debe ser de 1.5, con fuente Arial de 12 puntos para el texto y de 14 puntos para los títulos,
utilizando los acentos ortográficos correspondientes en letras mayúsculas. El procesador de palabras deberá ser Microsoft Word.
3. El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente información:
• Título del trabajo en inglés y español: deberá ser corto y conciso sin que exceda de 15 palabras.
• Datos de los autores y coautores: nombre completo, institución a la que pertenecen, dirección postal, teléfono(s), direcciones y correo electrónico.
• Resumen: Elaborar uno en español y otro en inglés, los cuales no excedan de 250 palabras cada uno.
• Palabras clave en español e inglés: Incluir seis descriptores en inglés y en español para facilitar la recuperación de la información en las bases de datos especializadas.
4. La estructura de los artículos deberá contener:
• Introducción
• Desarrollo del tema
• Conclusiones
• Nomenclaturas
• Agradecimientos
• Apéndices (en su caso)
• Referencias
• Trayectoria profesional de cada autor
5. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y utilizando el Sistema Internacional de Unidades.
6. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los trabajos deberán anotarse indicando el apellido del autor y el año de su publicación, por ejemplo: “Recientemente, Gracia (1996)...” o bien “En un trabajo reciente (Gracia, 1996)”... Para tres autores o más: Gracia et al . (1996) o (Gracia et al ., 1996). Estas referencias se citarán al final del texto y en orden alfabético al final del trabajo, de acuerdo al manual establecido por la SPE Publication Style Guide:
Libros
Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.
Artículos
Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 19-35.
Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi. org/10.2118/10.2118/124135-PA
Conferencia, reunión, etc.
Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil Reservoirs with Gas Caps and/or Water Aquifers. Artículo SPE 19842, presentado en: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre 8-11. http:// dx.doi.org/10.2118/19842-MS
Tesis
Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, México, D.F.
Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, Austin, Texas.
PDF (en línea)
Secretaría de Energía. Dirección de Planeación Energética. 2011. Balance Nacional de Energía 2010. http://www.sener. gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20 de%20Energía%202010_2.pdf (descargado el 1 de febrero de 2010).
Normas
NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Software
Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, http://www.slb.com/content/services/software/resent/
1. Los autores deberán anotar una semblanza de su trayectoria profesional que no rebase las 100 palabras en el idioma en que se escribió el artículo, éstas se ubicarán después de las referencias.
Autores
• El autor deberá ceder los derechos a la revista Ingeniería Petrolera de la AIPM.
• El artículo deberá ser original y compromete a sus autores a no someterlo simultáneamente a la consideración de otra publicación.
• La responsabilidad del contenido de los artículos sometidos a la publicación corresponde a los autores.
Evaluación
Todos los artículos presentados serán valorados previamente por dos o más expertos del Comité Técnico de Expertos de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México AC, y posteriormente por la Comisión Editorial, quienes estudiarán su contenido y darán una opinión acerca de su publicación. En este proceso participan especialistas reconocidos y de alto nivel en la materia, con habilidad y experiencia para evaluar de manera confiable y expedita, tanto la calidad y la originalidad, como el mérito del contenido de los artículos.
La revista Ingeniería Petrolera es editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A. C.
Esta edición se terminó en febrero de 2024 en la Ciudad de México
Derechos reservados ©
Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., 2024