
1 minute read
Sultanas, otras maneras de contar el reino // Roberto Kaput González
Patricia Laurent Kullick
Advertisement
En las primeras décadas del siglo XX, París alojó a los representantes de las vanguardias históricas. Sabemos de memoria los nombres de los pintores extranjeros, los poetas locales, los políticos exiliados, los músicos de cabaret, los cronistas de deportes que marcaron la escena cultural. Lo que conocemos menos son las aportaciones literarias de Gertrude Stein, Djuna Barnes, Solita Solano, Natalie Barney, Janet Flanner. En 1987, Shari Benstock publicó Women of the left bank, Paris 1900-1940. ¿Qué aportó a la escena intelectual? Pruebas de que la ciudad que creíamos conocer ocultaba otras maneras de ficcionarla, habiendo incubado distintos temas, personajes, territorios, poéticas.
Lo anterior no pretende ser una comparación; si acaso, ambiciona funcionar como provocación. ¿Por qué no atrevernos a leer a Patricia Laurent Kullick, Dulce María González y Coral Aguirre como las narradoras a quienes toca, en la primera década del siglo, ampliar los contornos de ese territorio ficcional que Raúl Rangel Frías fundó en 1972 con la publicación de El Reyno? La escritura de cada una de ellas es personalísima, lo mismo que sus intereses: mientras que la narradora de El camino de Santiago de Laurent se sume en la locura del lenguaje para escapar al control de las imágenes, la narradora de Los suaves ángulos de González se refugia en la claridad de la escritura con el fin de construir una estructura de deseo diferido que la saque de la crisis; si estas dos autoras se decantan por las narraciones intimistas, las de Aguirre, sobre todo en Los últimos rostros, asume los retos de una lectura intergeneracional; luego de que Paty explorara en el 2000 las posibilidades de la ficción paranoica, en el 2008 Coral responde inaugurando entre nosotros la novela de la posmemoria, un año después Dulce cierra esa primera década renovando el género epistolar. Si un ingrediente las une, sultanas de sus plumas e intereses, es la singularidad de su talento.
Patricia Laurent Kullick: el camino de santiago (2000)
Toda generación tiene la obligación de nombrar a sus clásicos. Esto lo aprendí de otro clásico entre nosotros, el crítico Rangel Guerra, cuando arriesga el siguiente apunte: “El Reyno ocupará un sitio importante en la narrativa de Nuevo León cuando ésta sea integrada en su propia dimensión”. El tiempo le dio la razón: con esa obra Raúl Rangel Frías inaugura la modernidad de la narrativa neolonesa. Pero de entonces a acá ha corrido mucha agua. ¿Contamos con nuevos referentes? Creo que sí. Mi generación, por lo menos, no duda en considerar El camino de Santiago como un clásico contemporáneo.

Portada del libro "El camino de Santiago", en donde la autora se asume en la locura del lenguaje para escapar al control de las imagenes.
Escribe Jaime Villarreal:
"El discurso narrativo desarrollado en la novela de Laurent Kullick, que puede ser calificado como ingenioso, fluido, lúdico y profundo, va más allá del aparente leitmotiv de la esquizofrenia. ¿Cómo debe interpretarse el hecho de que el lenguaje con que se relata esta historia alcance niveles poéticos? ¿Cómo puede ser comunicada con eficacia estética esta historia si la narradora, que también es la protagonista, tiene este perfil esquizofrénico?"
Para contestar a estas preguntas, Jaime destaca la cualidad poética de la prosa de la autora. El trabajo estético de Patricia posibilita la fusión del lenguaje de la locura con el lenguaje de la sabiduría:
"¿Cómo puede ser capaz de narrar con sabiduría su propia historia si el relato sugiere que la protagonista terminó en el desequilibrio mental? ¿Desde qué imposible situación comunicativa pronuncia su relato? Esta situación comunicativa es posible si y sólo si forma parte del mundo constituido por el texto literario."
Aclarado el misterio del lenguaje poético, ¿queda otra cosa por indagar? Pensemos en la segunda de sus preguntas. Si entiendo bien, apunta hacia una cuestión de estructura. Recojo, entonces, la estafeta: ¿desde qué situación comunicativa la narradora pronuncia su relato?
Parto de la relación sabiduría-locura que Jaime establece, le asigno a cada una de las partes diferentes instancias del relato. Por ejemplo: si consideramos el montaje de imágenes como el principal mecanismo de control que despliega Santiago (personalidad censora) con el fin de imponer a la narradora su lectura del pasado, modelar su interpretación, entonces debemos suponer que su lenguaje, al evocar a Mina (personalidad desinhibida), opera como líneas de fuga sobre la composición de ese control. De acuerdo con Rosenfeld, el estudio de las ficciones paranoicas debe comprender tres niveles: el contenido temático, la estructura de la narración, el estilo del lenguaje. Creo firmemente que en ciertas obras el estilo es parte de la estructura, así que aquí, apelando a la idea de fusión, consideraré ambos niveles en uno. Es importante aclarar, también, que cuando hablo de ficciones paranoicas me remito a un repertorio literario específico, no a definiciones procedentes de otras disciplinas.
"Mi hermana y mis hermanos fueron excelentes muestras de lo que puede ser un cuerpo. De ellos calqué dibujos y los firmé como si fueran propios. Hurté sus historias de amor y me puse de protagonista. Fingí la musculatura de mi hermano Alejandro y peleé contra otras niñas, por un insulto, por una risa. Lo que nunca pude copiar es el método para el buen entendimiento. Vivo con una faltante en esa área. Batallé a la hora de comprender las reglas del juego… Alguna vez creí poseer el talento de la lógica. Sin embargo, fue desastroso tomar iniciativa."
La historia de la narradora consiste en la suma de desencuentros (familiares, escolares, sentimentales, culturales) que padece a causa de una falla interpretativa. Esa falla la condena a la soledad. Tras un intento de suicidio a los 14 años, Santiago, identidad disciplinaria escindida de lo que la narradora siente ser, toma el control de sus pensamientos, la aparta de Mina, su identidad desinhibida, erótica. El tema de una culpa personal que ha de expiarse con las mortificaciones del peregrinaje viene dado desde el título, penetra el lenguaje, intenta imponer sus reales mediante los chantajes de la madre, la crueldad del padre, la indiferencia de los hermanos, los montajes de Santiago.
"Santiago, el intruso que invadió mi cuerpo cuando abrí la primera vena. (…) Antes de hallar asilo en el torrente sanguíneo, Santiago me rondaba. Invisible soplaba su aliento sobre mi hombro. Me acechaba como la antítesis del ángel guardián, esperando el gran momento de flaqueza para integrar su perdida dimensión en la mía. Mientras trazaba la topografía de las rutas encefálicas que hoy lo albergan, su proximidad me dispersaba obligándome a traficar cual si robara cada memoria de los primeros años, cuando Mina y yo penetrábamos reglas y límites humanos con el entusiasmo de un colibrí."
Las relaciones de dominio entre estas tres figuras no son fijas, de ahí la riqueza argumental del libro. Santiago cuida de la integridad física de un cuerpo compartido o abusa de él torturando mentalmente a la dueña; la narradora burla ese control o se refugia en él; Mina aparece al frente de la historia orientando los recuerdos o atrás del lenguaje quebrando su significado. Porque en líneas generales la historia del libro consiste en los episodios de una batalla. Esa batalla no sólo se percibe en la historia, también en la manera de presentarla.
Pasemos entonces a la estructura, consideremos primero la técnica del fotomontaje que al nivel de la historia pretende controlar las interpretaciones de la narradora:
"Santiago busca desesperado esta fotografía. (…) — Puedes ver este carro blanco que debió frenar para no matarte. Una vez que llegamos a la plaza, se nos olvida la encomienda. (…) Sentados sobre la arena bajo el almendro, pierdes el dinero del mandado. Al estar buscando la moneda, el mendigo, quien no es tal sino un vendedor de paletas, se acerca y pregunta lo que haces. Con lágrimas en los ojos, pues conoces bien la paliza y la pobreza, contestas desesperada. Él ofrece regalarte una moneda. Saca de su bolsillo un peso brillante y cegador bajo el sol de mediodía. Aquí te acercas. Ayudado por la protección que le brinda su carro de paletas, te mete la mano bajo el calzón y con el dedo ensalivado te acaricia. Y esta otra fotografía interna sí tiene que ver con la explosión de sol, pero mira cómo oscurece después. (…) El paletero acomoda tu mano en su pene endurecido. (…) Entonces perdimos algo más que una moneda. Aquí están las fotografías de los días cuando lloras y pataleas para no ir a la tortillería."
Escribe Jaime:
"Obligada por el orden de las imágenes dispuesto por Santiago, la narradora constituye el sentido de lo vivido yendo de un cuadro a otro y estableciendo relaciones obligadas que implican —casi siempre negativa— de su experiencia."
Lo que Santiago intenta imponerle es una manera de interpretar, de crear sentido. Los fotomontajes están ahí para chantajearla, asustarla, implantar contenido, manipularlo. La fractura de la narración no surge de los personajes considerados como las distintas voces de un coro, sino como manifestación de deseos contradictorios en la narradora.
La segunda parte del armado general del libro, la que permite establecer líneas de fuga en el control que ejerce el montaje de imágenes, consiste, digámoslo así, en saturar la voz de la narradora: no sólo contiene tres figuras de hablante, sino que las tensiones entre ellas, al darse en una sola emisión, fracturan el significado, lo sacan de la norma, lo liberan. Por eso podemos hablar de la fragilidad de la narradora. No es sólo un estado de ánimo declarado, es la representación de un conflicto que está presente en el lenguaje: Santiago la enjuicia, Mina la conforta, la narradora no sólo se muestra nostálgica, también delira. Elijo ejemplos extremos, el primero presenta a Mina, el segundo bocetea los encabalgamientos de Santiago:
"Mina seguía controlando la explosión de los soles pero, inexplicablemente, al terminar desaparecía dejando tras de sí un mareo seguido de un vuelo azul por el vacío. El amante se convierte en chupahuesos sobre la tarántula. La madre, un tobogán de piedra."
El lenguaje de la narradora acusa cierto delirio, se resiste a las interpretaciones de Santiago, burla su vigilancia, se refugia en la melancolía, desaparece en estados de conciencia profundos. Porque el único contacto del lector con la historia se da a través de una voz perseguida, censurada, delirante. Ese delirio cumple con un propósito: sustraerse del control, reencontrarse con Mina.
Regreso a la pregunta de Jaime, arriesgo una posible respuesta: ¿desde qué situación comunicativa pronuncia la narradora su relato?, desde los presupuestos temáticos y estructurales de las ficciones paranoicas, esto es, desde una narradora que alberga distintas personalidades, desde ese lenguaje saturado, poético, con que delira su historia. Esa fragilidad comunicativa se logra fusionando la estructura al lenguaje.
Dulce María Gonzáles: Los suaves ángulos (2009)
Cabe la posibilidad de que la obra de Dulce María González sea la primera novela epistolar del reino, no recuerdo otra. Si sólo fuera así, su importancia sería bibliográfica. Afortunadamente no lo es: la historia de Teresa Limón es un estado de conciencia inducido: momento crítico, trance superado en la escritura, estructura geométrica, teoría del deseo diferido, creación de una escritura lúcida, extrañamente poética. Imposible no hacer comparaciones: si la estructura de The Monterrey News (1990) de Hugo Valdés es panorámica, la de Los suaves ángulos es microscópica; la autora ha destilado el lirismo de Laurent hasta dejarlo en la pura imagen desnuda.

Hablemos de la escritura. Lo primero que habría que señalar es que su sencillez es premeditada, con ella busca inducir un agudo estado de conciencia en los límites de una crisis que embarga el ánimo de la narradora:
"Lo primero es mi encuentro con Alberto. Te lo digo como una manera de empezar, abrir boca y tomar este asunto por alguna parte. Tenía ya varios días sintiéndome hundida, triste. No podía salir de la cama. (…) Así sucede cuando me pongo mal. Se abre el hueco. (…) Cuando estoy metida en esos trances suelo sentirme espantosa y no hay argumento capaz de contradecir mi ánimo."
Teresa es una narradora que procura ser precisa en medio del trance, en presencia de eso que llama el hueco. Esto no es una declaración de intenciones, es la suma de imágenes simples con un ritmo telegráfico que constantemente vuelve sobre lo dicho con el propósito de aclarar malentendidos: “Estuve un buen rato concentrada en el cabello. Y cuando al fin reparé en mis ojos, lo vi. Fue apenas un instante. En el espejo había algo. Un animal. Una cosa húmeda. Se movía allí dentro. El animal. Me veía”.
El hueco, el animal, más adelante el alud, el túnel, los ángeles intentarán traducir emociones complejas en imágenes simples. La elección de símbolos está acotada por el ánimo de Teresa: ir más allá supone arrojarla al delirio, dejarla más acá, negar el efecto de las emociones sobre su escritura. Digo que el deseo de claridad no es accidental porque encontramos el mismo ajuste en las acotaciones telegráficas que pretenden reducir los malentendidos de una escritura en crisis, de una sintaxis fracturada: “Era un merlot oscuro. Chileno. Delicioso. Nos hizo hablar durante horas. El merlot. De cualquier cosa. Hablamos sin parar. Después nos fuimos al bar que te digo. Un lugar sucio. Atestado de gente. Llegamos tambaleantes. Eufóricos”.
La literatura no sólo se hace con ideas: antes de estar en condiciones de transmitir alguna, el autor ha de concebir una manera de hacerlo. La idea de Los suaves ángulos procede de la lectura que Dulce hizo de La tarjeta postal de Derrida: si Sócrates hubiera dirigido un mensaje a su pupilo, dice el epígrafe del argelino, también “Platón hubiera tenido que recibir, esperar, desear”. Teresa Limón recurre a la comunicación epistolar con el fin de tensar el deseo que habrá de sacarla de la crisis en la que se encuentra, diferirlo, depositarlo en otro cuerpo, ofrendarlo en letra de molde a César, el silencioso destinatario de sus correos electrónicos.
De acuerdo con Spang, la forma monológica de la novela epistolar se construye a partir del diferido espacio temporal que determina el tipo de relaciones que sostienen el emisor y el receptor. Ese diferido crea curiosidad. Al no contar con las respuestas de una de las partes, el lector no sólo debe esperar la siguiente carta, también debe inferir la reacción del destinatario de los apuntes del remitente. En el caso de las narraciones que trabajan con conflictos internos, ni siquiera podemos estar seguros de que la información obtenida se ajuste a los hechos.
Imaginemos ahora un esquema para Los suaves ángulos: coloquemos en el centro los correos electrónicos, éstos ponen en contacto (o al menos simula hacerlo), la línea argumental de Teresa Limón con la línea argumental de César. El deseo que transpiran los mensajes de Teresa surge de la distancia que los separa, es cierto, pero se alimenta, además, de las ficciones que ella elabora. Así que detrás de cada uno de los lados que ocupan los protagonistas coloquemos dos nombres, formando dos triángulos: el que Teresa establece con Alberto y su hermano Sergio, el que César establece con Casandra y Norma. Porque el deseo en este libro no sólo se difiere, también se desplaza del sujeto que lo provoca al sujeto que lo evoca:
"Al salir del café lo advertí. El hueco continuaba abierto y yo seguía tranquila. Quizá porque ahora tenía un corazón para ti. Dentro del hueco. Algo tuyo que me había dado Alberto. (…) Sergio juega entre mi cabello mientras observo al joven. El joven se acaricia a su vez. Baila. Nos observa. —¿Le vas a contar esto [a Alberto]? —la voz de Sergio es apenas un murmullo. Y tiembla. Se asfixia. Su voz. El tono es de súplica. (…) Casandra, igual. Dejó crecer el deseo. Se fue acercando al César que Norma le mostraba. Al César que la desnudaba en la sala de juntas. Un César que no eres tú, amor. Uno inventado por Norma. Pero Casandra temblaba. Sabía que se trataba de un sueño y ni siquiera le pertenecía. Pero le gustaba. El sueño ajeno. Lo dejaba correr. Hasta que sucedió en realidad."

El deseo, cuando se cumple, se cumple de manera vicaria. Y esta lógica de la sustitución se construye aprovechando otro rasgo constitutivo de la novela epistolar: Dulce edifica dos niveles de ficción: el de la redacción de las cartas, el de la historia o las historias que las cartas reportan. Busquemos indicios sobre la manera en que opera la escritura de Teresa:
"Esta escena no me la contaste en ninguna carta, amor. Pero puedo imaginarla. Te conozco demasiado, César. Sé cómo eres. Lo que sientes. Puedo advertirlo en lo que me dices (escribes) a diario. (…) A ver, déjame adivinarlo. Yo te voy diciendo (escribiendo) y en la siguiente carta me corriges. (…) Ahora te diré lo que escribiste después. Pero lo haré a mi manera. Te lo contaré tal y como lo imagino. Como hago siempre."
Regresemos al esquema, notemos la manera en que el lado de la historia que corresponde a César adquiere una segunda capa de ficción: la narradora no sólo desarrolla una segunda historia, suplementaria a la historia de la redacción de las cartas, también la presenta como producto de su imaginación o su capricho. Si las respuestas de César, además, son sometidas al mismo proceso de reescritura, no es arriesgado afirmar que el triángulo en el que éste participa (el triángulo del destinatario) opera como una ficción elaborada desde otra ficción que constantemente especifica sus intenciones: alimentar la curiosidad del destinatario, potenciar la capacidad de análisis del remitente, tensar el deseo de las relaciones epistolares mediante las confidencias de al menos una de las partes. Sobre la asimetría que Derrida identifica en la relación Sócrates-Platón, la autora edifica una delicada trabazón de cartas que buscan dar cuenta de las figuras que adopta el deseo cuando dos líneas paralelas se cruzan en el infinito de la escritura.
Poniendo de lado el resto de mis notas, concluiré diciendo que Dulce fue una creadora meticulosa de estructuras novelescas, la más sofisticada, y que Teresa Limón es una de las grandes narradoras del coro regiomontano. Un clásico en el territorio ampliado del reino.
Coral Aguirre : Los últimos rostros (2008)
Con cien años detrás, uno se puede dar ciertos gustos, intentar ciertos requiebres. Imaginemos una posible genealogía. En 1901, Felipe Guerra Castro publica 14 capítulos de La única mentira en el periódico El Siglo Nuevo. Guerra Castro pertenece a la generación de intelectuales que plantó cara a Bernardo Reyes. El dato es importante. Coincido con Víctor Barrera Enderle: “En su época fue más una curiosidad folletinesca que una obra que marcara un quiebre o un nacimiento”. Con el correr de los años, su importancia es inaugural en dos sentidos: el título encabeza la lista más reputada de novelas publicadas en Nuevo León, asegura otro espacio para el proyecto político de la Sociedad Científico-Literaria José Eleuterio González. Digamos que el compromiso político de la novela nace ahí. Saltemos a 1983. Ese año Cris Villarreal Navarro publica Nosotros, los de entonces: cuentario que trabaja con la memoria de los protagonistas de la rebelión estudiantil de los años 70 en Monterrey. Cris refrenda el compromiso político de las letras regiomontanas. Transportémonos ahora al 2008.
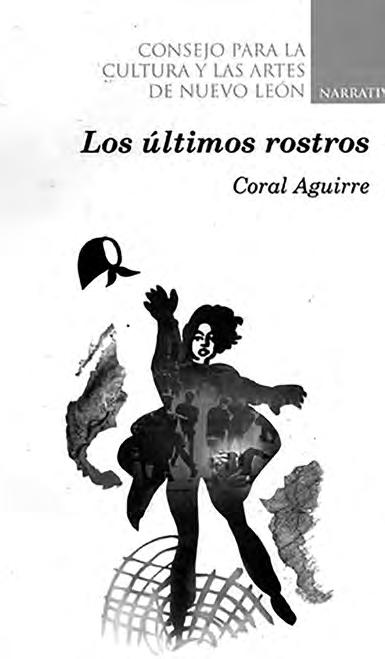
Portada del libro "Los últimos rostros"
Ese año la novela de la posmemoria (una de las últimas manifestaciones de la novela política en América Latina) aparece entre nosotros.
Hablar de novela de la posmemoria es asumir la influencia del tiempo en la producción de ficciones que examinan acontecimientos traumáticos. Los materiales cambian en el momento en que Coral Aguirre decide reconstruir entre generaciones la memoria de los años 70. No es sólo una cuestión de fuentes, consideren que el terrorismo de Estado las suprimió, desacreditó o sacó de circulación. Es una cuestión de mediaciones. La relación de los herederos con la marca política no es directa ni se puede dar de forma coherente. Esas no son decisiones de autor, son las condiciones materiales en que cumple su práctica. Lean a Ilaria Magnani. El primer ajuste consiste en un cambio de focalización:
"Ésta ya no coincide con la de víctima/verdugo/testigo presencial, es decir, alguien contemporáneo a los hechos, sino con la de quien —fuera cual fuese su papel— desde el hoy mira el pasado. En la escritura reciente prima, como es de imaginar, la categoría de los testigos, que abarca dos clases generacionales que podríamos definir de “descendientes” y de “coetáneos”."
Uno de los grandes placeres de Los últimos rostros consiste en identificar la identidad de la narradora. Ésta trabaja en el Archivo del Estado, cuando no escribe en su diario, ordena los materiales de la obra que leemos. Su posición en la historia, sus necesidades, modelan un cierto tipo de mirada, la mirada de quien necesita dar sentido a los fragmentos, desgarraduras, restos del mito de la generación de Diego, el hermano desaparecido, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Ese duelo personal, esa voluntad de oponerse al olvido, selecciona, establece relaciones, resignifica el contenido de los cuadernos de Beatriz y Rafael, una pareja de argentinos que huyó del terrorismo de Estado en Argentina. El producto de esa selección es un borrador, un proceso de escritura abierto a las reinterpretaciones de, por ejemplo, Rodolfo, hijo de Rafael, quien se reúne con Rosario para entregarle los apuntes del padre.

Rosario y Rodolfo aportan, cada quien a su manera, la experiencia de los descendientes: testigos que no habían nacido o eran demasiado pequeños para comprender lo que pasaba a su alrededor en el momento en que se generó la experiencia traumática.
"La palabra es rojo. Los glóbulos blancos se comen a los glóbulos rojos. Ella está tendida por eso, por la fuerza de los blancos que operan en su cuerpo. Ella dormita y suda copiosamente. Su hermana la atiende. Por momentos se inclina y le da de beber algo. No puedo alcanzar a ver de qué se trata. Es de noche. (…) La muchacha respira apenas. Es tan joven que me lastima su condición. Lleva los rasgos de aquella que levantara la turba estudiantil y se consagrara en la fotografía que más tarde o más pronto recorrerá el mundo y que yo he observado con acuciosidad. Detallo la fotografía, ese resto, y urdo tan sólo lo que la conecta a esa calle y esa noche. Urdo tan sólo las nuevas voces que se enlazaron en los viejos versos y renovaron las metáforas."
Ella es Beatriz, su hermana es una Rosario adolescente que cuida de su amiga enferma, la muchacha de la foto que captura el eros del 68 es Caroline De Benderm, la narradora que manipula los restos es la narradora archivista. Hasta bien avanzada la lectura, lo que se le ofrece al lector es la sobreposición de contenidos, la simultaneidad de tiempos que posibilita el traspaso de bloques de sentido de un punto geográfico a otro, de una cultura a otra, de la biografía de ésta a la desaparición de aquél. Llamemos a eso la estructura del duelo: la narradora reúne pedacitos de historias, rellena huecos, escribe en las grietas, restaura o inventa metáforas de pasado. Esto no es algo meramente enunciado, es la forma que resulta de las posibilidades de armado de la memoria. Es una armonía, una forma de organizar la melodía deshilachada de los 70:
"El orden al que estoy sujeta desordena la memoria. (…) De esa voz infantil, la mía, con las cosas que pienso ahora y las historias vividas y contadas por otra gente, por fotos, películas, libros, informes, diarios, confesiones, tanto y tanto, se forma una sinfonía cuyos acentos como los instrumentos musicales que la componen suenan cada uno en su propio idioma. Y al pensar en ello me pregunto por qué se nos impide ese modo, el de la partitura musical, donde las voces tienen un pentagrama para cada cual. Así se lee al mismo tiempo el ritmo de las persecuciones con los cantos de los violines o las trompetas y las armonías de las violas y los fagotes. ¿No sería maravilloso contar con una escritura que diera cuenta de la suma con la que está hecha la vida como en la música?"
Apunte biográfico: Coral fue viola de sinfónica, bahiense de nacimiento, exiliada argentina, nacionalizada mexicana, heredera de la tradición literaria del Río de la Plata, le apasiona lo rebuscado. Ella no puede escribir una historia como manda Dios o el Partido, más vale. Ella orquesta. ¿Himno a la alegría? ¿La Marsellesa? ¿Canción con todos? ¿Cielito lindo? Lo que se ocupe, como en el teatro combatiente que profesó. Porque la autora también fue dramaturga, directora, actriz comprometida. Ella, lo mismo que el Rafael de la historia, apuesta por las fundaciones.
Todo el capítulo de “El Mayo francés” es así, leemos sin saber lo que leemos. Todo está ahí, lo intuimos. Reconocemos la rebeldía, los mitos, las consignas de una generación, las secuelas de la represión en la historia, en su recepción. Y no es sino hasta el segundo capítulo cuando se cumple, en retrospectiva, la promesa: los símbolos se renuevan al reescribirlos, transmitiéndolos de otra manera. Porque en “Las fundaciones” conocemos la autoría de cada uno de los materiales con los que trabaja Rosario, palpamos la profundidad diegética de la historia: al fondo el trauma (traición de Perón, traición dentro del grupo, desaparición forzada, exilio), en medio los materiales (la novela de Beatriz, el diario de Rafael, los cuadernos universitarios de Rosario), en primer plano la novela (el borrador que une fragmentos escribiendo en las grietas). Comprendemos, finalmente, que ese cuidado artesanal responde a dos propósitos: introducir en el pasado la necesidad de sentido del presente (duelo); e introducir en el presente los sentidos de un pasado proscrito (memoria).
A ese énfasis político lo llamaremos la escritura de Antígona. “No estamos reuniendo esta historia para juzgarlos. Los juzgó todo mundo, dijeron que eran culpables, que debían pagar, hasta los padres y las familias decían eso. (…) No puedes renegar del cuaderno de tapas de hule negro de tu padre”. Pero todavía falta un capítulo más, otro instrumento se suma a la sinfónica: el “Jam” del saxofonista. Las charlas que Rodolfo sostiene con Rosario añaden las licencias de la ficción, sus usos: trastocando los tiempos, improvisando con el tema, el artista abre otro flanco para la memoria de los actores del terrorismo de Estado. Rosario, depositaria de los recuerdos de tres de ellos (Diego, Beatriz, Rafael), se resiste:
"Cuándo me iba a imaginar que un intruso acabaría con mi paraíso. Porque ya no puedo borrarlo ni a él ni a sus palabras para restituir el paisaje quieto en que he circulado por tantos días. (…) No se vale, yo discurro frente a él con todas mis hipótesis, mis dudas, mis metáforas, le pongo el mundo al revés delante de los ojos. Le enseño mis investigaciones, los recortes de periódicos que he conseguido a partir de los años setenta, las cosas que se dicen de los guerrilleros en voz baja."

Después acepta: no todo ha de ser repetición cuando se aspira a hacer del relato herencia. Para que las generaciones futuras lo reclamen, es imprescindible soltarlo, abrirlo a las sospechas de la fabulación. Entonces el archivo se transforma en escritura. Eso leemos: la reacción de Rosario a la mirada del hijo, ese intruso que desacomoda el recuerdo de los justos. ¿Los autores se enmascaran detrás de los documentos que producen? Aquello fue una guerra, ¿vale la pena considerarlo? Y si lo vale, ¿no es la ficción el lugar idóneo
para hacerlo? Qué buscamos rescatar, ¿seres humanos o héroes oficiales? Qué clase de relatos tienen más posibilidades de operar en el futuro, ¿las consignas o sus creaciones? Llamaremos a estas interrogantes el tema de El perseguidor.
"No querés analizar, te enojaste y ya, la conciencia en paz. Pero yo te digo que entonces no es cierta tu afición por la escritura. (…) El tema, ocho compases, ahí vas, y después entrás en la incertidumbre, en lo que no sabés que va a pasar, en la seguridad que de ahora en adelante te van a asaltar variaciones que no habías previsto. (…) Y tenés que ser verdadero si no cagaste. (…) Yo creo que ahora nosotros estamos más libres, cargamos eso sí, tenés razón, con la historia de ellos, pero más libres, sin estar dominados por ninguna ansiedad de unificación."
Esos son los símbolos, ese el planteamiento de Los últimos rostros: ¿El blanco de la desmemoria o el rojo del recuerdo? ¿El archivo o la ficción? Y la respuesta es una bofetada al orden: si lo que se desea es restituir, aunque sea a la inversa, el orden de las generaciones, ¿por qué elegir? El líder es la meta, compromiso puro. “La imaginación al poder es una premisa surgida del Eros, aún en las peores circunstancias”. ¿Se puede mejorar? Seguro; más aún, se debe. Coral trabaja en el interior de una tradición, la expande con nuestra memoria, nos conecta con el repertorio del Río de la Plata. Incrementar la herencia, perfeccionarla, es parte del modelo. Pero el estilo de la gambeta es de crack, ahí se las dejo, supérenla en la cancha.
Referencias
Aguirre, Coral. Los últimos rostros. Monterrey: Conarte, 2008.
Alvarado Díaz, Héctor. “Recuento del cuento”. Biblioteca de las artes de Nuevo León. Tomo I. Literatura. México: Conarte, 2013.
Barrera Enderle, Víctor. “De literatura nuevoleonesa y otras ficciones”. La otra invención. Ensayos sobre crítica y literatura de América Latina. México: Conarte, 2005.
Barrera Enderle, Víctor. “Felipe Guerra Castro: esbozo para un retrato”. La única mentira. Monterrey: UANL, 2010. Benstock, Shari. Women of the Left Bank, Paris 1900- 1940. USA: University of Texas Press: 1987.
Braña Rubio, Irma y Ramón Martínez Saenz. Diccionario de escritoras nuevoleonesas. Siglos XIX y XX. México: Ediciones Castillo, 1996.
Covarrubias, Miguel, ed. Desde el Cerro de la Silla. Monterrey: UANL, 1992.
Díaz Avilez, Mónica. Paisaje de Nuevo León en la literatura, visión de tres mujeres. México: Gobierno del Estado de Nuevo León-Conaculta, 1998.
Enciclopedia De La Literatura En México. FLM-Conaculta: www.elem.mx.
Escritores De Nuevo León. Fondo Editorial De Nuevo León. Monterrey: www.fondoeditorialnl.gob.mx.
Farías Campero, Carolina. “Manifestaciones artísticas frente a la globalización”. Nuevo León en el siglo XX. Apertura y globalización. De la crisis de 1982 al fin de siglo. Tomo III. México: Fondo Editorial de Nuevo León, 2007.
Garza Cantú, Rafael. Algunos apuntes acerca de las letras y la cultura de Nuevo León en la centuria de 1810 a 1910. Biblioteca Básica del Noreste. México: Conaculta-Gobierno del Estado de Nuevo León, 1995.
González, Dulce María. Los suaves ángulos. México: UANL-Jus, 2009. González, Héctor. Siglo y medio de cultura nuevoleonesa. La Biblioteca de Nuevo León. Monterrey: Gobierno del Estado de Nuevo León, 1993.
Guzmán, Nora. Todos los caminos conducen al norte. La narrativa de Ricardo Elizondo y Eduardo Antonio Parra. México: Fondo Editorial de Nuevo León, 2009.
Laurent Kullick, Patricia. El camino de Santiago. México: Conarte, 2000. Magnani, Ilaria. “Testimonios: la comprensión y la culpa.” Confluenze: Revista di Studi Iberoamericani, Vol. 5, No. 1. Università di Bologna: 2013, pp. 639–656.
Palaversich, Diana. De Macondo a McOndo. Senderos de la posmodernidad latinoamericana. México: Plaza y Valdés, 2005.
Papeles de la Mancuspia. Revista literaria de escritores para escritores desde 1994. Monterrey: www.papelesdelamancuspia.com.
Rangel Frías, Raúl. El Reyno. Monterrey: Sistemas y Servicios Técnicos, S.A., 1972.
Rangel Guerra, Alfonso. “Historia de la novela (1901- 2011)”. Biblioteca de las artes de Nuevo León. Tomo I. Literatura. México: Conarte, 2013.
Revista Levadura. Monterrey: www.revistalevadura.mx.
Rodríguez Lozano, Miguel. El norte: una experiencia contemporánea en la narrativa mexicana. México: Conarte, 2002.
Rosenfeld, Aaron S. “Paranoid poetics: paranoia and dystopian literary imagination.” New York University, 2000.
Spang, Kurt. “La novela epistolar. Un intento de definición genérica.” RILCE: Revista de Filología Hispánica, 16.3. Universidad de Navarra: 2000, pp. 639–656.
Valdés, Hugo. Ocho ensayos sobre narrativa femenina de Nuevo León. México: Conarte, 2006.
Villarreal, Jaime. “La razón vacía: El camino de Santiago de Patricia Laurent Kullick”. Lectofilias. Ensayos y notas críticas. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2012.
Índice de ilustraciones
Pág. 86 Cueva, Christian / Planeta de Libros de México (Marzo 2015) Fotografía tomada de la página: http://planetadelibrosmexico.com/el-camino-de-santiago-una-novela-sobre-los-oscuros-rincones-de-la-psique/
Pág. 91 Good Reads (Junio 2015) Fotografía tomada de la página: https://www.goodreads.com/book/ show/18076928-los-ltimos-rostros










