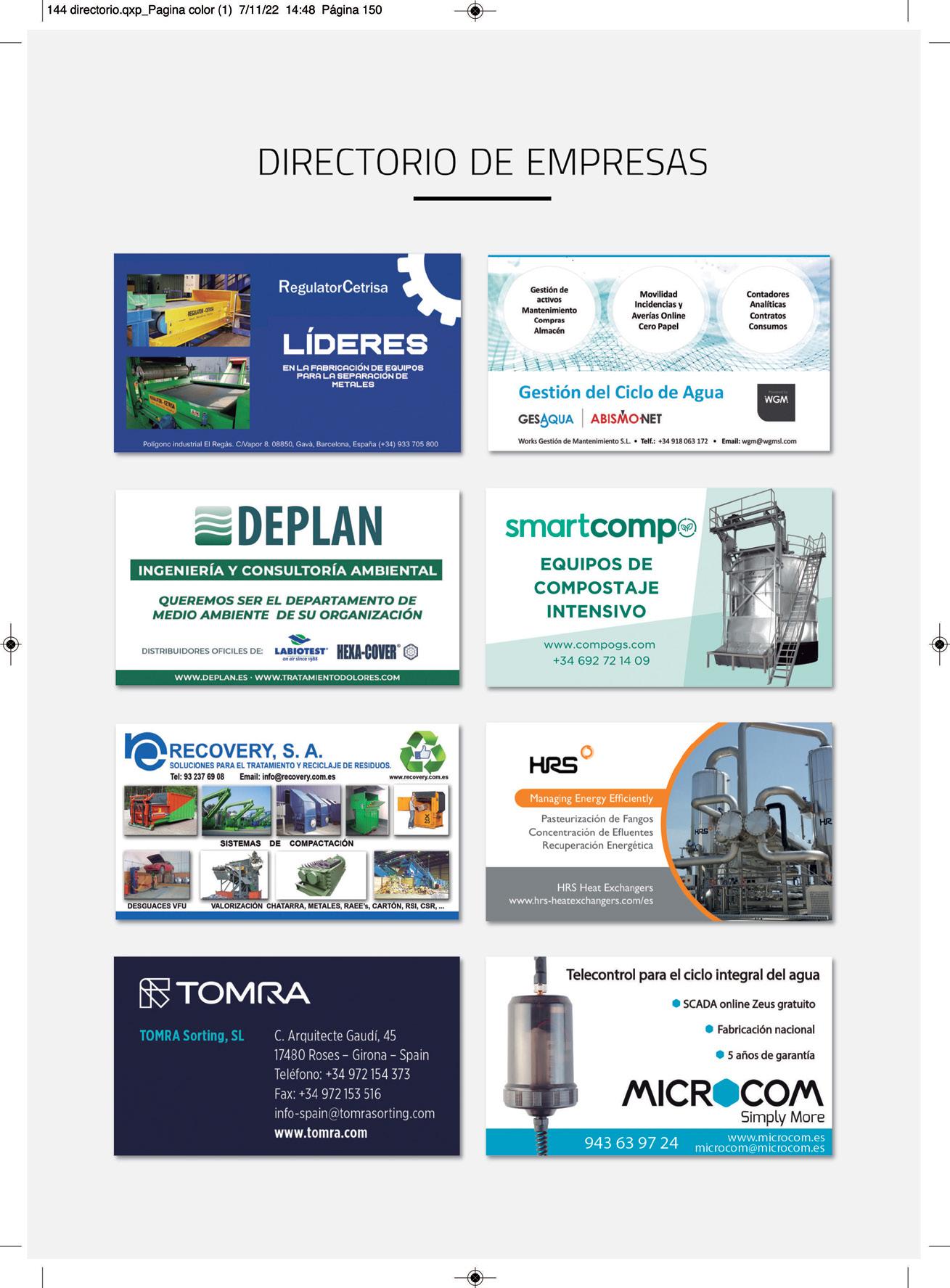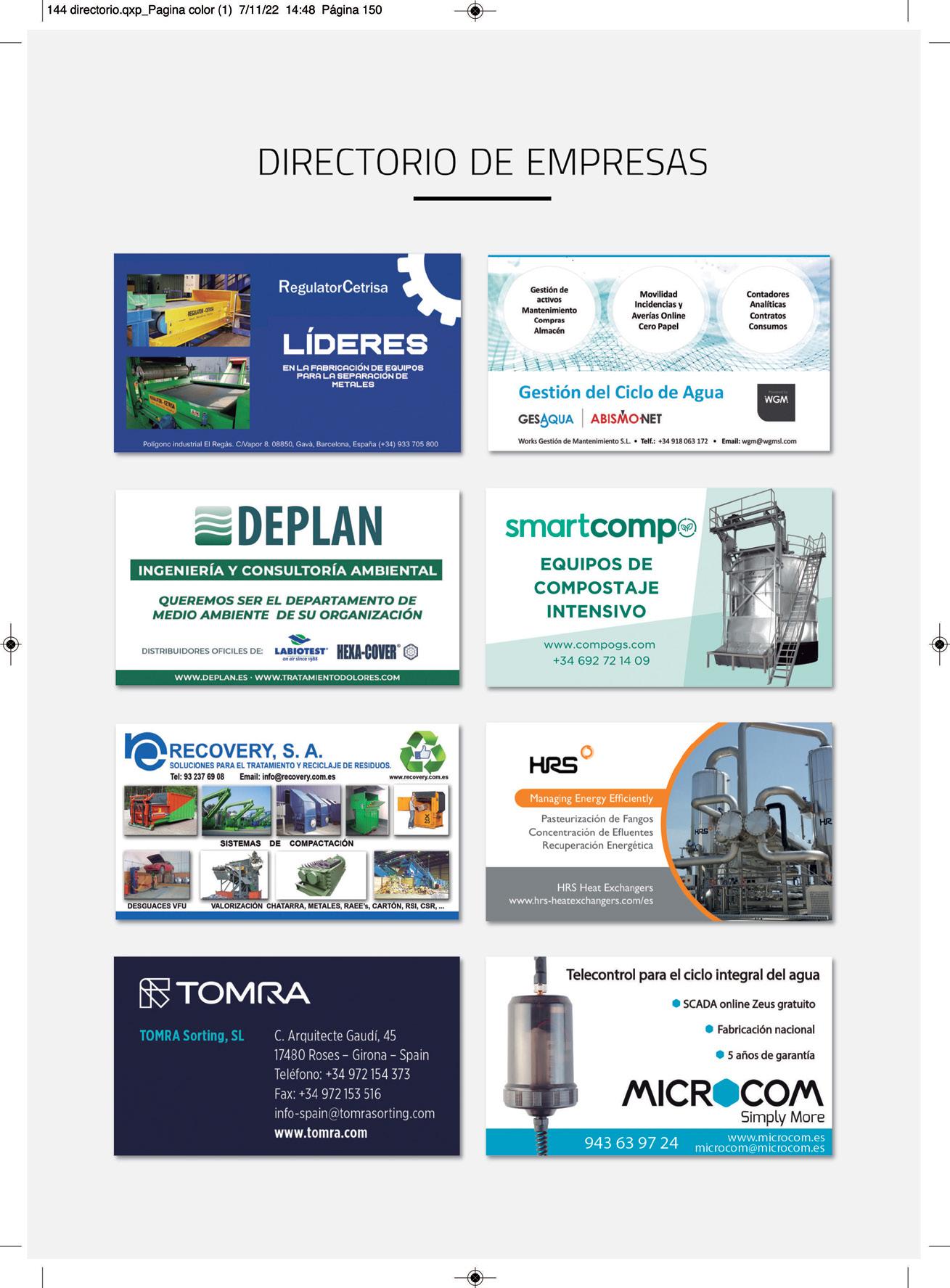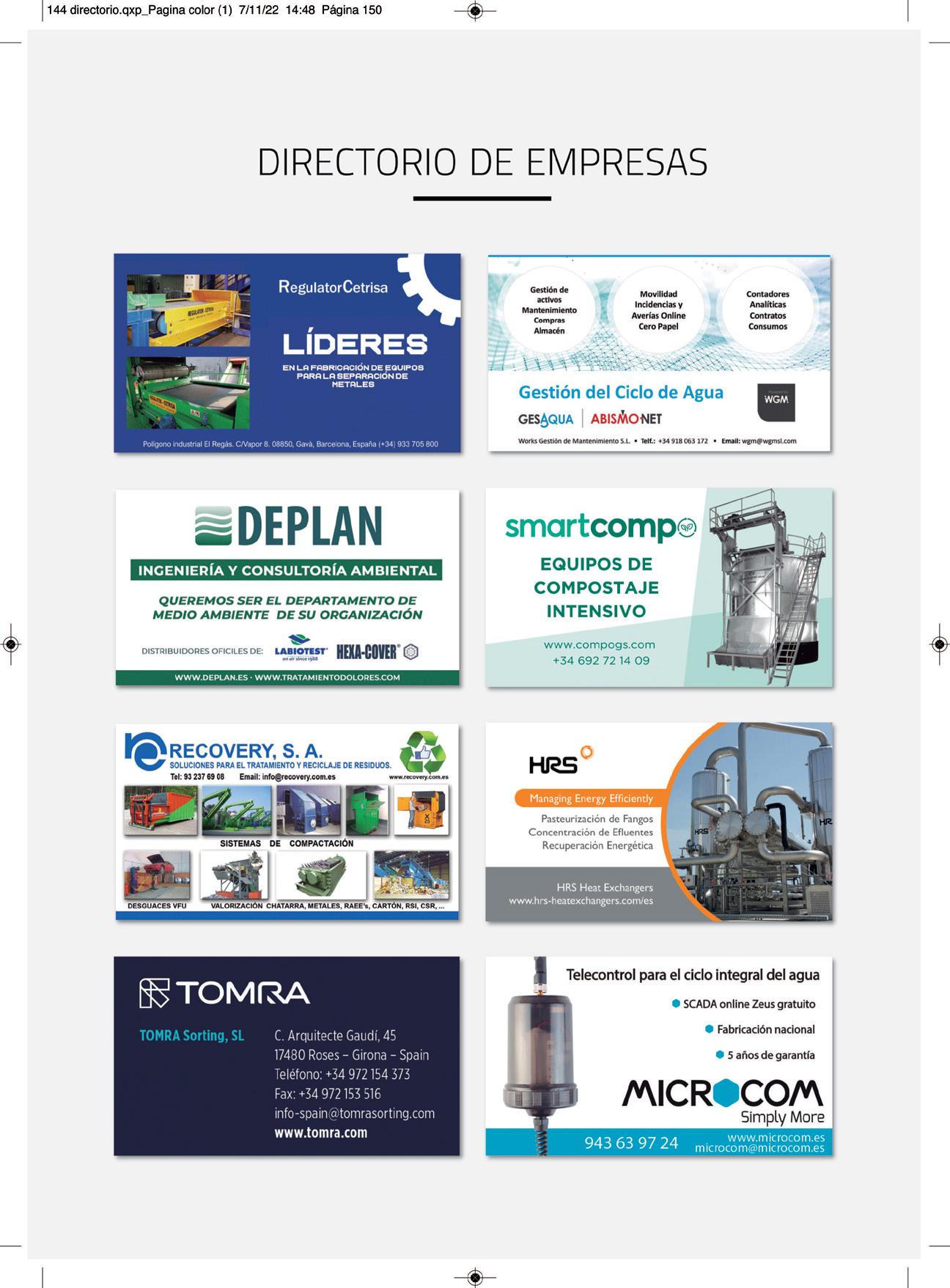Sensor de nivel compacto 80 GHz con salida directa de cable IP68
www.vega.com/vegapuls
Todos los beneficios de la tecnología radar:

Descubre más en:






Sensor de nivel compacto 80 GHz con salida directa de cable IP68
www.vega.com/vegapuls
Todos los beneficios de la tecnología radar:

Descubre más en:

El acceso universal al agua, la escasez, los problemas de saneamiento o el aumento de la demanda suponen un desafío para el planeta. En ACCIONA, ofrecemos soluciones sostenibles en agua para garantizar la gestión y el acceso universal a este recurso, para satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, sin comprometer las de generaciones futuras.



En el número 263 Mayo/Junio 2025 de RETEMA situamos la gestión del agua en el centro del debate como un pilar estratégico para la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la resiliencia de nuestras sociedades.
Entre los reportajes destacados, ofrecemos un recorrido exhaustivo por la gestión del agua en entornos industriales, con ejemplos de economía circular que demuestran cómo la eficiencia hídrica puede potenciar la competitividad y reducir el impacto ambiental. Asimismo, analizamos la transición de la sequía a la recuperación de las reservas y la hoja de ruta que administraciones, operadores y usuarios deben seguir para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.
Nos adentramos, además, en un desafío cada vez más relevante: los contaminantes emergentes, ese “enemigo invisible” que amenaza la gestión del recurso y exige nuevas tecnologías, marcos regulatorios y estrategias de control para preservar su calidad. Finalmente, en clave de futuro, ponemos el foco en el papel de los jóvenes profesionales del agua, un relevo generacional imprescindible que está impulsando la innovación y la sostenibilidad en toda la cadena de gestión del ciclo integral del agua.
Completan este número algunas entrevistas exclusivas con algunos de los principales protagonistas del sector: Concha Zorrilla, directora de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña; Vanesa Mateo, directora general del Agua del Gobierno de Asturias; Jesús Maza, presidente de DAQUAS; Irene Morante, jefa de Área de Saneamiento y Depuración de la Dirección General del Agua en el MITERD; y Baltasar Peñate, responsable del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, quien nos comparte su visión sobre la innovación y eficiencia energética en la desalación de agua de mar.
Todo esto y mucho más en las más de 200 páginas del número 263 Mayo/Junio 2025 de RETEMA.
DIRECCIÓN
Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es
PUBLICIDAD
David Casillas Paz davidcasillas@retema.es
REDACCIÓN
Luis Bustamante luisbustamante@retema.es
Griselda Romero griseldaromero@retema.es
Nuria Suárez nuriasuarez@retema.es
COLABORADORES
Patricia Ruiz Guevara · Diego Ortuño
Oscar Planells · Judit Alonso
Griselda Romero, responsable de contenidos de RETEMA
EDICIÓN · ADC MEDIA
Calle Maestro Arbos 9, oficina 0.02 - 28045 Madrid Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO
Irene García Alba

SUSCRIPCIONES suscripciones@retema.es
Suscripción 1 año España: 140 €
Suscripción 1 año resto de Europa: 254 €
Suscripción 1 año resto de paises: 290 €
Suscripción Digital 1 año: 80 €
Depósito Legal M.38.309-1987 ISSN 1130 - 9881
impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas y con tintas ecológicas a base de aceites vegetales. 100% reciclable al final de su vida útil.




Ignacio


Antoni








Baltasar





Concha

Vanesa











8
EMPRESA
La tecnología radar con certificación MCERTS revoluciona el sector del agua
12 EN PRIMERA PERSONA
España frente a los recursos hídricos alternativos: lo que piensa la ciudadanía en torno al agua desalada y regenerada

30 EN PRIMERA PERSONA
Cataluña necesita un marco de financiación común de los servicios de agua para modernizar las redes de distribución municipales
34
16
18
TECNOLOGÍA
Infraestructuras hídricas y ciberprotección: retos y soluciones en la era digital
ENTREVISTA
Jesús Maza, presidente de DAQUAS
52
REPORTAJE
De la sequía a la recuperación de las reservas: hoja de ruta para garantizar la seguridad hídrica
TECNOLOGÍA
Reducción de pérdidas y mejor calidad del agua en las Islas Canarias


ENTREVISTA
Concha Zorrilla, directora general de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña
TECNOLOGÍA
Flottweg garantiza una deshidratación más eficiente de los lodos en la depuradora de Skanderborg 66
REPORTAJE
Bionomio agua e industria: el camino hacia la sostenibilidad y la economía circular
TECNOLOGÍA
W-TANK® de Toro Equipment: resistencia a la corrosión, fácil montaje y certificación NSF® en PRFV
85 EMPRESA
Filtramas refuerza su capacidad productiva y su estrategia de crecimiento con la adquisición del taller Metracal
86
90
EN PRIMERA PERSONA
Ecofactorías: El futuro sostenible de la gestión del agua. El modelo de EMASESA para la resiliencia y la innovación
ENTREVISTA
Irene Morante, jefa de área de Saneamiento y Depuración de la Subdirección general de Planificación
Hidrológica de la Dirección General del Agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

TECNOLOGÍA
Ciberseguridad aplicada a sistemas de monitorización de redes hidráulicas 104
EN PRIMERA PERSONA
Innovación y circularidad Las múltiples facetas de la innovación al servicio de la circularidad del agua

117
118
108
ENTREVISTA
Baltasar Peñate, responsable del departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias
116 EMPRESA
Molecor obtiene la medalla de Plata de Ecovadis por su compromiso con la sostenibilidad
130
132
TECNOLOGÍA
OCTOPUS: digitalización inteligente para la gestión de procesos en el sector del agua
REPORTAJE
Contaminantes emergentes: el desafío invisible que pone en jaque la gestión hídrica
EMPRESA
Ecomondo 2025: el agua como recurso clave para la sostenibilidad
ENTREVISTA
Vanesa Mateo Pérez, directora del Agua del Principado de Asturias

140
ARTÍCULO
Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización del agua: desafíos y oportunidades que plantea
REPORTAJE
Jóvenes profesionales del agua: el relevo generacional que impulsa la innovación y la sostenibilidad del sector
ENTREVISTA
Lucas de Marcos, responsable del mayor proyecto de reúso en América Latina 168
REPORTAJE
De los pilotos a los cultivos de exportación. Aplicaciones agrícolas de desalinización y reúso de agua en América Latina

176
186
190
196
ENTREVISTA
Jose Mª González Ortega, presidente de AERYD, Asociación Española de Riegos y Drenajes
ARTÍCULO
Membranas de ósmosis inversa regeneradas. Apuesta sostenible y circular
ARTÍCULO
Detección y control de vertidos en EDAR mediante un respirómetro en línea
DIRECTORIOS
EMPRESA I VEGA

La certificación MCERTS Clase 1 avala el rendimiento de una tecnología radar precisa, compacta y lista para su uso en entornos críticos del ciclo del agua.
La Environment Agency o Agencia Gubernamental del Reino Unido es el organismo encargado de la protección y mejora del medioambiente en Inglaterra. Entre sus competencias se incluyen la gestión del agua, el control de la contaminación, la protección frente a inundaciones y la supervisión de vertidos al medio hídrico. Como parte de su labor, se encuentra el desarrollo y aplicación de una legislación ambiental en el ámbito de las aguas residuales y los sistemas de saneamiento urbano. Dentro de este marco, la agencia ha establecido normativas estrictas —y de obligado cumplimiento— para las empresas gestoras del ciclo del agua, especialmente en lo
relativo al control y monitorización de los vertidos desde redes unitarias o estaciones depuradoras.
Para asegurar la fiabilidad y transparencia de estos controles, la Environment Agency promueve el esquema MCERTS (Monitoring Certification Scheme), una certificación técnica que
asegura que los equipos de medición utilizados cumplen con altos estándares de calidad, precisión y trazabilidad.
Este contexto normativo responde a una creciente preocupación social y ambiental por los vertidos no tratados al medio natural. Solo en 2020, las compañías de agua vertieron aguas re-
Por primera vez, los radares autónomos alimentados por lazo (loop-powered) pueden usarse en aplicaciones de medición de caudal certificadas por MCERTS, sin necesidad de controlador adicional
siduales sin tratar en los ríos ingleses en más de 400.000 ocasiones.
Ante esta realidad, disponer de sistemas de medición fiables es esencial para proteger los recursos hídricos y cumplir con las exigencias regulatorias. Es por esto que la Environment Agency respalda programas como MCERTS, que garantizan que el control se realice correctamente, con inspecciones periódicas y verificaciones adecuadas.
MCERTS: RADAR AUTÓNOMO ALIMENTADO POR LAZO
En este contexto, la empresa VEGA presenta una importante innovación que facilita el acceso a esta tecnología en toda la industria del agua: el primer radar compacto de 80 GHz con certificación MCERTS Clase 1 marcando un



hito mundial en la medición de caudal. Gracias al desarrollo de su propio chip radar FMCW, la compañía ofrece sensores compactos, de alto rendimiento y bajo coste, a un precio realmente competitivo.
Por primera vez, es posible utilizar radares compactos alimentados por el lazo de dos hilos en aplicaciones de caudal con certificación MCERTS, sin necesidad de un controlador local. Esta innovación simplifica la instalación, reduce el consumo energético y disminuye los costes operativos, lo que la convierte en una solución ideal para redes de telemetría distribuidas o ubicaciones remotas.
Además, el radar ofrece una medición precisa e independiente de condiciones habituales, incluso en condiciones adversas, como la presencia de espuma, suciedad, condensación o cambios de temperatura ambiente, superando en robustez a otras tecnologías como los ultrasonidos, que requieren protecciones adicionales o sensores auxiliares para compensar desviaciones y lograr una precisión equivalente a la del radar. El nuevo radar ofrece además salida por corriente o comunicación digital HART, aportando más versatilidad y precisión. Opcionalmente, puede complementarse con un controlador local para funcionalidades adicionales como

la visualización en campo, el registro de datos, las salidas de relé o las alarmas de nivel, la medición de caudal o la activación de toma muestras por volumen. Otra característica destacada es su capacidad para medir más de una variable desde un único sensor, permitiendo monitorizar tanto el caudal como el nivel de vertido desde una misma estructura, lo que optimiza los recursos y simplifica el mantenimiento.
Por último, cabe mencionar que la configuración y visualización de mediciones puede realizarse fácilmente mediante una app, sin necesidad de una pantalla local. Esto no solo facilita el uso, sino que mejora la seguridad para los técnicos. Tanto los sensores como los controladores están disponibles con certificación ATEX, por lo que pueden emplearse en entornos exigentes.
La app VEGA TOOLS, premiada en varias ocasiones, permite una configuración rápida, segura e intuitiva por Bluetooth. Es especialmente útil en instalaciones sin display local o de difícil acceso. Esto es especialmente relevante en puntos de medición como EDM UMON3, donde se exige que el estado del sensor sea accesible y verificable por inspectores MCERTS o de la Environment Agency. Basta con tener acceso desde la app, sin necesidad de una pantalla física.

La reciente certificación MCERTS para sensores radar compactos marca un punto de inflexión en la medición de nivel y caudal. Matt Westgate, especialista en aplicaciones hídricas de VEGA, destaca su precisión, robustez y facilidad de instalación como claves del cambio.
¿Qué aporta la certificación MCERTS Clase 1 a los sensores radar?
Creemos que es un momento clave para el radar en el sector del agua. La certificación otorga al radar la credibilidad necesaria para imponerse en el sector. Hemos demostrado en pruebas reales que su precisión y robustez superan a los sistemas ultrasónicos tradicionales, tanto en EDM como en caudal abierto. Además, el sensor puede actuar como transmisor autónomo, sin necesidad de cajas ni controladores externos, lo que simplifica mucho la instalación, reduce costes y ahorra tiempo.
¿Qué lo hace tan relevante en la práctica?
La precisión bajo condiciones reales es fundamental. Otros sensores se ven afectados por radiación solar o variaciones de temperatura ambiente. El radar mantiene lecturas estables, algo crucial para minimizar errores y obtener datos útiles y fiables.
¿Dónde puede aplicarse con mejores resultados?
Es muy versátil, al tratarse de una tecnología sin contacto. Tiene alcance de hasta 20 metros y múltiples opciones
ATEX. Puede instalarse prácticamente en cualquier punto de la red: desde infraestructuras subterráneas, como en canales abiertos en estaciones de tratamiento; hasta tanques de fangos, digestores, sistemas de dosificación, espesadores, tanques químicos y distribución de agua potable. La certificación MCERTS sella con garantía su precisión y abre la puerta a muchas más aplicaciones.
¿Y el mito de que el radar es más caro y complejo?
Totalmente superado. Llevo más de 13 años en esto y hoy podemos hablar de una tecnología compacta, precisa, económica y fácil de instalar. La app VEGA TOOLS, por ejemplo, permite configurar el sensor por Bluetooth, sin necesidad de pantalla ni controlador local. Es intuitiva, requiere menos intervención técnica, ahorra mucho tiempo y apenas necesitan mantenimiento. Creemos que una configuración precisa desde el primer momento es clave para asegurar la calidad de los datos y optimizar costes.
¿Qué valor añadido aporta esta tecnología al ciclo del agua?
El desarrollo continuo de chips radar y la reducción de costes hace que veamos esta tecnología como el nuevo estándar en medición de nivel para el sector del agua. Al combinar mejor rendimiento, menor coste de ingeniería e instalación, y una puesta en marcha más sencilla, multiplicado por cientos de instalaciones en una red de agua, el ahorro operativo y económico es enorme. Y no solo eso: también se reducen emisiones de CO2, al minimizar visitas a planta y uso de materiales.


lo que piensa la ciudadanía en torno al agua desalada y regenerada

¿SOFÍA TIRADO SARTI
INVESTIGADORA PARA ENERGÍA Y CLIMA DEL REAL INSTITUTO ELCANO
Estaría dispuesto a beber agua regenerada en situaciones de escasez hídrica? ¿Y a consumir alimentos cultivados con este recurso? ¿Cambiaría su percepción si, en lugar de agua regenerada, se tratara de agua desalada? ¿Y si esa fuera la única fuente de agua disponible?
La desalación y la reutilización de agua regenerada ya forman parte de las soluciones para garantizar la seguridad hídrica en regiones que enfrentan un elevado estrés hídrico. Ejemplos destacados se encuentran en la Comunidad Valenciana y Murcia, don-
referente internacional, sino también de algo igual de importante: la aceptación social. ¿Qué usos considera aceptables la ciudadanía? ¿Cuáles siguen generando dudas? Y, sobre todo, ¿cuáles son las barreras que frenan su aceptación?
Para responder a estas cuestiones, el Real Instituto Elcano llevó a cabo, entre febrero y marzo de 2025, una encuesta a 1.400 personas mayores de 18 años, segmentada territorialmente en seis comunidades autónomas con distintos contextos hídricos: Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Existe una alta aceptación ciudadana hacia el uso de recursos hídricos no convencionales para la descarga de cisternas, el riego de parques y jardines, usos agrícolas e industriales o el llenado de piscinas, con niveles de disposición que superan el 80% en todos los casos
El despliegue de recursos estratégicos provenientes de la desalación y reutilización del agua regenerada no depende solo de la tecnología sino también de algo igual de importante: la aceptación social
de se reutiliza hasta el 90% del agua residual tratada, principalmente para riego agrícola. Otro caso paradigmático es el de Cataluña, donde la sequía ha obligado por primera vez a implementar reutilización potable indirecta, incorporando agua regenerada al caudal del río Llobregat para abastecimiento urbano.
Pero el despliegue de estos recursos estratégicos no depende solo de la tecnología, en la que España es un
DISPOSICIÓN AL USO DE AGUA REGENERADA Y DESALADA, EXCEPTO PARA COCINAR O BEBER
Los datos de la encuesta revelan una alta aceptación ciudadana hacia el uso de estos recursos para la descarga de cisternas, el riego de parques y jardines, usos agrícolas e industriales o el llenado de piscinas, con niveles de disposición que superan el 80%
en todos los casos. No obstante, esta disposición disminuye notablemente para usos domésticos que implican consumo humano, especialmente en el caso del agua regenerada: solo el 39% de las personas encuestadas aceptaría usar el agua regenerada para cocinar y el 25% para beber, en el caso del agua desalada los porcentajes se elevan al 63% y 43%, respectivamente.
Esta disposición al uso de recursos hídricos no convencionales se refleja también en una amplia predisposición normativa hacia estas medidas, que presentan el mayor nivel de consenso ciudadano, por encima de otras políticas orientadas al aumento de la oferta hídrica como la construcción de embalses o los trasvases entre regiones, y de medidas centradas en la gestión de la demanda como el aumento del precio o la reducción de dotaciones para riego.
El fomento de la reutilización de agua regenerada es la medida con
EN PRIMERA PERSONA
DISPOSICIÓN AL USO DE AGUA REGENERADA Y DESALADA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES
(% de respuestas afirmativas, base=1.400)
Cisternadebaño Riegodeparques,jardines Usos industrialesLimpiezadoméstica
Agua regenerada (%)
Agua desalada (%)
ber agua regenerada o desalada, se analizó el efecto de diversos factores sociodemográficos, de comportamiento e ideológicos.
Aunque la ciudadanía española muestra una preocupación notable por los problemas relacionados con el agua en España, especialmente en regiones con escasez hídrica, esa preocupación no siempre se traduce en una aceptación activa de soluciones como la reutilización o desalación, especialmente para usos sensibles como el consumo humano.
La variable más relevante en la disposición a beber es la aceptación del otro recurso alternativo. Estar dispuesto a beber agua desalada aumenta en un 31% la probabilidad de aceptar el consumo de agua regenerada. A la inversa, aceptar el consumo de agua regenerada incrementa en un 40% la probabilidad de aceptar la desalada. Este efecto cruzado sugiere que el rechazo no está vinculado exclusivamente a la tecnología, sino al concepto general de agua “no convencional”.
mayor apoyo ciudadano, con un respaldo del 84%. La región con mayor nivel de acuerdo es Madrid (89%), en contraste con Galicia, donde el apoyo desciende al 79%. El respaldo aumenta a medida que lo hacen el nivel de renta y el nivel educativo, y es especialmente elevado entre los estudiantes, donde alcanza el 97%.
La construcción y/o ampliación de plantas desaladoras también cuenta con un respaldo mayoritario, con niveles de acuerdo superiores al 70% en la mayoría de los grupos analizados. El apoyo es especialmente alto en Andalucía y Cataluña (76%) y más bajo en Galicia (65%). El nivel de ingresos vuelve a ser un factor determinante, con
un respaldo del 82% entre quienes declaran ingresos mensuales superiores a 3.000 euros. Además, los hombres muestran un mayor nivel de acuerdo (74%) que las mujeres, y la aceptación es menor entre las personas con menor nivel educativo (67% entre quienes solo tienen estudios obligatorios).
¿QUÉ FACTORES AUMENTAN O DISMINUYEN LA PROBABILIDAD DE QUE UNA PERSONA ESTÉ DISPUESTA A BEBER AGUA REGENERADA Y/O AGUA DESALADA?
Para comprender mejor qué variables explican o limitan la disposición a be-
La interacción con el entorno también es relevante, aunque con efectos opuestos según el tipo de agua. En el caso del agua regenerada, conversar sobre el agua con amigos, familia o compañeros de trabajo reduce la disposición a beber agua regenerada en torno a un 5%, probablemente porque estas conversaciones refuerzan dudas o miedos relacionados con la calidad o la seguridad para la salud. Por el contrario, en el caso del agua desalada, la interacción con el entorno aumenta en un 6% la probabilidad de aceptar su uso para beber, lo que sugiere un posible efecto positivo de la presión de grupo o a una mayor familiaridad con esta tecnología.
En el caso del agua regenerada, la edad y la ideología también influyen. Ubicarse en la izquierda del espectro ideológico aumenta la propensión a aceptar este recurso en un 5%, res-
Aunque la ciudadanía española muestra una preocupación notable por los problemas relacionados con el agua en España esa preocupación no siempre se traduce en una aceptación activa de soluciones como la reutilización o desalación, especialmente para usos sensibles como el consumo humano
pecto a quienes se sitúan en la derecha. Además, la edad tiene un efecto inverso, reduciendo la disposición a su consumo a medida que esta aumenta.
Para el agua desalada, son significativas otras variables como la disposición a pagar una cantidad adicional en la factura del agua, el sexo y el territorio. Quienes están dispuestos a asumir un coste adicional en la factura del agua muestran un 6% más de probabilidad de aceptación. Por el contrario, ser mujer reduce esa probabilidad en torno a un 12%. Además, residir en el Arco Mediterráneo reduce la probabilidad de aceptación en aproximadamente un 7%, pese a ser la región donde más implantación tiene esta tecnología. Esta reticencia relativa podría estar influida por factores como la desconfianza en la calidad, la percepcion de mal sabor o una preferencia más extendida por el agua embotellada.
Otras variables analizadas como vivir en zonas con estrés hídrico, la confianza institucional, el tamaño del hábitat, el nivel de estudios o la renta no resultaron determinantes en la disposición a aceptar estos recursos.
CONFIANZA Y COMUNICACIÓN:
CLAVES PARA ACEPTAR EL AGUA NO CONVENCIONAL
La principal barrera identificada en la encuesta para el uso de agua regenerada y desalada es la desconfianza en la calidad del recurso: un 64% en el caso del agua regenerada y un 48% en el de la desalada. Esta percepción parece es-
tar mediada por una baja confianza institucional y en las empresas del sector del agua, a pesar de que las tecnologías actuales garantizan tratamientos altamente eficaces, adaptados al uso previsto, y que cumplen con los estándares más exigentes de calidad, conforme a la normativa vigente.
En el caso del agua regenerada, otros motivos que explican el rechazo ciudadano son la percepción de falta de higiene y riesgo para la salud (19%), el mal sabor (12%) y el llamado “factor asco” (8%), que, sin embargo, resulta menos relevante de lo que habitualmente se cree. Por su parte, en el caso del agua desalada, el mal sabor (25%), su elevado coste (11%) y el alto consumo energético del proceso de desalinización (10%) se mencionan con mayor frecuencia como motivos de rechazo.
Superar estas barreras requiere generar confianza y legitimidad social, mediante estrategias específicas de comunicación, participación ciudadana y transparencia. Las campañas de sensibilización desempeñan un papel clave en la aceptación, pero su eficacia depende tanto del contenido como de la forma en que se comunican, así como de la credibilidad de los emisores. La exposición a casos visibles de éxito, como el uso en jardines públicos o instalaciones deportivas, y la participación directa en demostraciones prácticas, como visitas a plantas piloto, han demostrado ser eficaces para reducir la percepción de riesgo y mejorar la aceptación social. Singapur es uno de los casos más destacados. Para lograr la aceptación social se desarrolló una campaña intensiva de educación, se creó un centro de visitas y se optó por una estrategia de comunicación positiva, denominando “agua nueva” (NEWater) al agua regenerada para consumo humano.
Solo con una sociedad informada, sensibilizada y consciente del valor del agua será posible afrontar con éxito los desafíos que plantea su gestión en un contexto de adaptación al cambio climático
De poco sirven los avances científicos y tecnológicos si la ciudadanía, como usuaria final del recurso, actúa desde el desconocimiento o la desconfianza. Solo con una sociedad informada, sensibilizada y consciente del valor del agua será posible afrontar con éxito los desafíos que plantea su gestión en un contexto de adaptación al cambio climático.
Accede al policy paper “El agua en España: opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos” de Real Instituto Elcano


El incremento de ciberataques en infraestructuras críticas obliga a reforzar las medidas de protección digital para garantizar seguridad operativa y confianza.
En la era de la digitalización operativa, las infraestructuras críticas —como las plantas de tratamiento de agua— enfrentan una amenaza creciente: los ciberataques dirigidos a sus sistemas técnicos. La convergencia entre redes IT y OT en sistemas de gestión, a través de sistemas como como PLC, SCADA o BMS, abre la puerta a intrusiones que comprometen el control de procesos esenciales. En este contexto, la ciberseguridad pasa a ser un pilar esencial para garantizar la continuidad operativa y la confianza de usuarios y operadores.
Los entornos OT, diseñados históricamente para priorizar la disponibilidad sobre la confidencialidad, presentan vulnerabilidades que se ven agravadas por la conexión con redes corporativas o por el uso de protocolos inseguros como Modbus, KNX o BACnet. Phishing, ingeniería social o la explotación de dispositivos desactualizados son vías habituales de acceso. Una vez dentro, los atacantes pueden
desplazarse lateralmente, afectando desde estaciones de ingeniería hasta sistemas críticos como climatización o alarmas. Incluso han surgido variantes de ransomware específicas para estos entornos, como el llamado “siegeware”, que ya ha demostrado su capacidad para secuestrar servicios básicos hasta recibir un pago.
Entre las vulnerabilidades más comunes destaca el uso de contraseñas por defecto o débiles, la convivencia con sistemas “legados” sin soporte técnico o la falta de cifrado en el almacenamiento de datos. Asimismo, la
escasa segmentación de red y los accesos remotos inseguros —a menudo sin autenticación multifactor— amplían los vectores de ataque. La falta de mantenimiento y actualización periódica de activos técnicos termina de configurar un panorama de alto riesgo. Esta combinación de factores genera un entorno especialmente sensible en las infraestructuras hídricas, donde cualquier fallo puede comprometer la calidad del agua o la trazabilidad de procesos clave.
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN
En este contexto, el personal de mantenimiento ocupa una posición estratégica. Son quienes conocen en profundidad los activos físicos y digitales, gestionan su ciclo de vida y pueden aplicar buenas prácticas en cada intervención rutinaria: actualizar credenciales, verificar configuraciones seguras, usar conexiones cifradas, supervisar la actuación de proveedores o desactivar servicios innecesarios.
Pero esta labor requiere también una coordinación fluida con los departamentos de TI y seguridad, estableciendo políticas comunes de prevención, respuesta y recuperación ante incidentes. Para reforzar esa protección, es esencial segmentar las redes OT —aislándolas de la red corporativa mediante arquitecturas como el modelo Purdue—, aplicar autenticación multifactor en accesos remotos y cuentas críticas, mantener un inventa-
El personal de mantenimiento es clave para aplicar ciberseguridad desde el terreno, integrando protocolos técnicos en cada intervención
rio actualizado de activos, coordinar paradas para aplicar parches de seguridad, y monitorizar el tráfico OT con soluciones IDS/IPS industriales que permitan detectar y contener anomalías en tiempo real.
Este conjunto de intervenciones cobra especial relevancia en plantas de tratamiento de agua y estaciones depuradoras, donde una intrusión puede afectar a la continuidad del servicio, la seguridad ambiental o el cumplimiento legal.
TECNOLOGÍA APLICADA
A LA GESTIÓN SEGURA DE INFRAESTRUCTURAS
Para aplicar estas medidas de forma eficaz y facilitar la integración, contar con herramientas digitales especializadas es clave. Aquí es donde el software de Rosmiman marca la diferencia: su plataforma permite gestionar de forma centralizada las tareas de mantenimiento, registrar intervenciones con trazabilidad y aplicar políticas de seguridad técnica con rigor y eficiencia. Esto facilita el establecimiento de flujos de trabajo seguros, el control de accesos de terceros y la coordinación con el área de TI, in -
El uso de contraseñas débiles, sistemas desactualizados y redes sin segmentar multiplica el riesgo de intrusión en entornos OT
tegrando ciberseguridad y operación diaria en una única interfaz. Además, al ser completamente configurable y adaptable, permite a organizaciones públicas y privadas optimizar procesos, reducir costes operativos y disponer de información detallada para la toma de decisiones estratégicas en entornos críticos, como los vinculados a la gestión del agua.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESILIENCIA OPERATIVA
Por último, el cumplimiento normativo se convierte en otro eje estratégico. Normas como ISO/IEC 27001, IEC 62443 o la directiva NIS2 exigen a las infraestructuras críticas adoptar políticas claras de ciberseguridad, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes. Aunque muchas instalaciones no estén listadas como infraestructuras críticas en sentido estricto, sus sistemas forman parte de entornos regulados. Implementar buenas prácticas no solo reduce la exposición, sino que prepara a las organizaciones para un marco legal cada vez más exigente y orientado a la resiliencia digital.
En definitiva, garantizar la seguridad digital de las plantas de tratamiento de agua no es solo una cuestión técnica: es una inversión estratégica para proteger servicios esenciales, recursos naturales y la salud pública.
ROSMIMAN www.rosmiman.com

Si no adaptamos el precio del agua a su coste real, no podremos garantizar las inversiones que el sistema

TEMAS: AGUA, SOSTENIBILIDAD, INVERSIÓN
La gestión del agua urbana debe ocupar un lugar central en la agenda pública y política. No solo porque el acceso a este recurso y al saneamiento es un derecho básico que debe garantizarse a los ciudadanos de manera equitativa, sino también porque las ciudades, la salud de la población, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental dependen en gran medida de una gestión eficiente y segura del ciclo urbano del agua. A todo esto se suma un escenario cada vez más exigente provocado por el cambio climático, con un aumento de las sequías, una mayor presión sobre los recursos hídricos y el cumplimiento de los ambiciosos compromisos europeos en materia de medioambiental. España, con un modelo plural que combina gestión pública, privada y mixta, se enfrenta al reto de modernizar sus infraestructuras, adecuar el marco normativo y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En este escenario de transformación, nace DAQUAS (Asociación Española del Agua Urbana), fruto de la fusión de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) y AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana), con el objetivo de unificar la voz del sector, fortalecer su interlocución institucional y situar al ciudadano en el eje de la estrategia hídrica nacional. La nueva entidad aglutina a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en España y se posiciona como referente técnico, empresarial y social ante los grandes desafíos de la próxima década.
Al frente de esta nueva etapa se encuentra Jesús Maza, presidente de DAQUAS. Maza es también director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP) y cuenta con una sólida trayectoria en gestión de servicios públicos y liderazgo institucional. El presidente analiza en esta entrevista las claves de la sostenibilidad económica de la gestión del agua, el papel de la digitalización, la necesidad de armonizar la legislación y los mecanismos para atraer talento joven al sector. Su visión, centrada en la colaboración y el conocimiento compartido, refuerza el mensaje de que el agua urbana no solo es un recurso esencial, sino un pilar estratégico para el desarrollo del país.
España afronta un momento clave en materia de agua, con desafíos que van desde el cambio climático a exigencias normativas. Me gustaría saber, ¿cómo valora el momento actual del sector del agua urbana en nuestro país?
El eje central de nuestras actuaciones debe ser siempre el servicio al ciudadano a través de un servicio de calidad. En este sentido, España presenta una situación bastante positiva. El acceso al agua urbana se produce en condiciones y con garantías importantes. Siempre hay margen de mejora, por supues-
to, pero hemos alcanzado un nivel de abastecimiento extraordinario. En cuanto al saneamiento, diría que va algo por detrás, aunque también presenta niveles de calidad bastante buenos. Eso sí, hay que tener en cuenta dos factores. El primero son las crecientes exigencias de la Unión Europea, que obligan a seguir mejorando continuamente para alcanzar nuevos estándares. El segundo gran reto tiene que ver con el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras. Hay que recordar que en España contamos con más de 248.000 kilómetros de redes de abastecimiento y una cifra muy similar en redes de alcantarillado. Estas instalaciones deben renovarse, porque la obsolescencia de las redes genera problemas de calidad tanto en abastecimiento como en saneamiento.
Por tanto, desde el punto de vista del ciudadano, la situación es bastante buena, pero necesitamos invertir para que siga siéndolo. Desde la perspectiva empresarial, soy optimista.

El agua sigue siendo un recurso fuertemente subvencionado, y su precio está por debajo de lo que realmente cuesta producirla, transportarla y depurarla
La competitividad de las empresas españolas del agua a nivel internacional es muy alta. Creo sinceramente que somos líderes mundiales en la gestión del agua urbana, en desalación y en depuración. De hecho, estamos entre los países punteros a la hora de competir por contratos internacionales, y eso habla muy bien del sector.
En esta línea, ¿cuáles son los riesgos y retos más urgentes, tanto desde el punto de vista técnico como institucional?
Los riesgos y retos empiezan, en primer lugar, por la necesaria adaptación a la normativa europea. La UE está lanzando una serie de directivas muy interesantes y, en general, positivas. Pero, presentan una carencia importante: no se contempla la enorme diversidad territorial existente. La trasposición de
estas directivas debe hacerse teniendo en cuenta este aspecto, y debe permitir que los territorios puedan adaptarse sin dificultades excesivas. Otro de los riesgos más evidentes tiene que ver con los plazos difícilmente alcanzables que se piden desde Europa. Esto representa un riesgo considerable, ya que puede generar consecuencias complejas, tanto para las propias empresas como para la gestión global de esos fondos. Por último, el tercer gran punto crítico es la cuestión de la financiación. La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones. Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua establece que el precio del agua debe cubrir los costes que genera su gestión. No obstante, en la práctica, esto no se cumple: el agua sigue siendo un recurso fuertemente subvencionado, y su precio está por debajo de lo que realmente cuesta producirla, transportarla y depurarla.


JESÚS MAZA, DAQUAS

Desde el ámbito institucional, urge avanzar hacia una legislación del agua más uniforme. Actualmente, la normativa en este ámbito se ha construido a base de parches, muchas veces con un enfoque cortoplacista y sin una visión de conjunto. Esa falta de homogeneidad genera inseguridad jurídica. Y cuando no hay seguridad jurídica, el sector lo nota: las empresas se retraen, el capital se frena y se pierde la confianza para invertir. Es un aspecto clave que debemos abordar si queremos un sector sólido y con proyección.
La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones
¿Considera que el marco de planificación hidrológica actual (planes de cuenca, normativas europeas y nacionales, estrategias regionales) está alineada con las necesidades reales del ciclo urbano del agua y los escenarios futuros de disponibilidad hídrica?
En general, creo que la actitud de la administración, en todos los niveles, es positiva, aunque lo cierto es que la ejecución de esa actitud no siempre da los resultados requeridos. Hay que tener en cuenta que aquí se mezclan dos elementos. El agua urbana representa solo entre el 15 % y el 20 % del consumo total de agua. El resto corresponde, en gran medida, al uso agrícola, que tiene muchísimo más peso en las políticas hidrológicas que el ciclo urbano del agua. Sin embargo, paradójicamente, los efectos de una sequía sobre la población son mucho más graves, y las cuencas que abastecen al ámbito urbano requieren una atención especial. La legislación actual en torno al agua contempla la existencia de las confederaciones hidrográficas, pero no concede al agua urbana la importancia que realmente debería tener. No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Ahora empieza a haber ciertos avances, por ejemplo, en materia de reutilización de agua y en desalación. Pero en reutilización aún queda mucho por hacer.
No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Es necesario establecer algún tipo de pacto por este servicio, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades
Además, existe una gran dispersión normativa entre territorios. Tenemos zonas como Murcia, donde la reutilización es una práctica habitual desde hace años, y otras como Andalucía, donde la implantación de estos modelos sigue enfrentando numerosos obstáculos administrativos. Es necesario establecer algún tipo de acuerdo o pacto por el agua urbana, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades.
¿Cómo debería abordarse la gestión del agua en entornos urbanos que enfrentan desafíos crecientes como el estrés hídrico, el envejecimiento de infraestructuras y el crecimiento poblacional?
Lo primero que habría que hacer es sacar el tema del debate político, es decir, de la confrontación política, y meterlo en la agenda política. El precio del agua no puede seguir siendo una herramienta electoral. Los problemas del agua


urbana —las inversiones necesarias, los retos tecnológicos, los desafíos estructurales— no se pueden resolver a base de subvenciones puntuales ni de impuestos extraordinarios. Esas son medidas coyunturales, que pueden servir durante uno, dos o tres años, pero no solucionan el problema a largo plazo. El coste del agua para el ciudadano debe ser asumible, por supuesto, pero también debe garantizar la sostenibilidad del sistema.
En España ya hemos logrado el acceso universal al agua potable. Mientras que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua segura, en España el 100 % de la población puede acceder a este recurso. Es un logro importantísimo. Sin embargo, en tema de depuración seguimos sin un debate serio y estructural, como sí lo tenemos, por ejemplo, sobre la energía. Es necesario hablar abiertamente del precio del agua. Este debe contemplar también las inversiones, no solo los gastos de operación. Si únicamente calculamos lo que cuesta producir el agua sin incluir la inversión necesaria, no estamos cubriendo ni siquiera lo mínimo para garantizar el futuro del sistema. Con el actual régimen de tarifas, las infraestructuras de agua se renovarían cada cuatrocientos años, lo cual es completamente insostenible. Por tanto, es urgente que abordemos este tema con visión a largo plazo y lejos del debate político si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema.
¿Qué elementos considera imprescindibles para construir una hoja de ruta sólida que garantice el agua en el corto, medio y largo plazo desde el ámbito urbano?
En primer lugar, necesitamos una legislación del agua uniforme, que garantice la equidad entre todos los ciudadanos, independientemente del territorio. Al mismo tiempo, la prestación del servicio debe darse en las mejores condiciones posibles, ya sea bajo gestión pública, privada o mixta. También debe garantizarse la inversión, porque Europa nos está exigiendo niveles de depuración muy altos, como la implantación del sistema cuaternario, que aún no está en marcha en muchas depuradoras españolas. Por tanto, hay que avanzar hacia una estructura de tarifas adecuada y transparente. Sobre esto último, debo señalar que las tarifas del agua resultan confusas. Se mezclan conceptos del ciclo integral con tasas de residuos, basuras u otros servicios, y eso impide al ciudadano entender qué está pagando exactamente. Por tanto, creo que una hoja de ruta sólida debe contemplar tres cosas esenciales: una tarifa que garantice la inversión y sea transparente y comprensible, una legislación uniforme que proporcione seguridad jurídica y condiciones equitativas. Y, por supuesto, que todo esto se haga desde una visión de largo plazo, alejada de debates partidistas, con una estructura estable que dé confianza a las administraciones, a las empresas y a los ciudadanos.
Como comentábamos, uno de los factores clave para hacer frente a todos estos retos es la inversión. ¿Estamos destinando suficientes recursos para adaptar nuestras infraestructuras y servicios de agua a los nuevos desafíos ambientales y normativos? ¿En qué áreas se localizan las principales carencias?
Actualmente, los recursos que se están destinando a inversión proceden fundamentalmente de fondos europeos, que han aportado una financiación importante. Gracias a ello, se están ejecutando inversiones relevantes en distintas partes del ciclo del agua. Ahora bien, creo que habría que revisar los plazos establecidos por el Ministerio, porque muchos proyectos no van a llegar a tiempo, y eso es algo que debe tenerse en cuenta. El agua requiere una inversión continua y estructural: en mantenimiento, modernización y adaptación. Cuando se acabe esta fuente temporal de financiación europea, habrá que ver qué sucede si no hemos activado mecanismos más estables. Por tanto, hay dos principales carencias. La primera es la depuración, especialmente en pequeñas poblaciones.
Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. Estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas con ajustes que son perfectamente asumibles
Las depuradoras de menor escala son las que presentan mayores retrasos en cuanto a adaptación a las exigencias europeas. El segundo gran déficit está en la distribución. Ahora mismo, solo un 0,2 % del agua se reutiliza, cuando debería estar en torno al 2 %, es decir, diez veces más, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales. A pesar de ello, España se sitúa entre los países con mayor calidad del agua del mundo, lo cual es un gran mérito. Pero si queremos mantener esa posición, debemos actuar en esos dos ejes: depuración y reutilización.
El precio del agua es uno de los grandes focos de debate dentro del sector: ¿Son las tarifas actuales del agua suficientes para garantizar la sostenibilidad económica del servicio y acometer las inversiones necesarias? ¿Qué mecanismos propondría para avanzar hacia un modelo tarifario más sostenible?
Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. En 2023, el precio medio
del agua en España era de 1,96 €, es decir, un 0,8 % del gasto total de los hogares y no cubre ni la mitad del coste real, especialmente si consideramos las inversiones necesarias. Por tanto, estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas, aunque esto genere un rechazo político. No hablamos de subidas desproporcionadas: pasar de 1,96 a 2 o 2,5 € sería una variación mínima, con facturas mensuales que, como mucho, serían de 8 o 9 euros, lo cual es perfectamente asumible. Creo además que el ciudadano español ha sido ejemplar en su comportamiento: ha reducido el consumo doméstico de unos 170 litros por persona al día hace 15 o 20 años, a poco más de 100 litros en la actualidad. El problema no está en el consumo, sino en la estructura tarifaria y en la falta de voluntad política para tocar ese tema. Si no actualizamos las tarifas, dependeremos siempre de que Europa nos subvencione, o de que una comunidad autónoma imponga, de forma puntual, una tasa de depuración para poder ejecutar inversiones. Hay que tener en cuenta que tratar el agua en España es más caro que en otros países del entorno, debido al estrés hídrico recurrente. En países con mucho menos estrés hídrico, el precio del agua está en torno a los 4 o 5 €/m³, pero aquí, en periodos de sequía, con los embalses bajos, el agua contiene mayor turbidez, lo que encarece notablemente su potabilización. En definitiva, el agua es un servicio público municipal y debe cubrir su coste mediante tasas, sin excluir a nadie. Y esto es muy importante: todas las compañías de agua en España —públicas y privadas— disponen de mecanismos sociales para garantizar el acceso al agua, independientemente de la capacidad económica del usuario.
¿Qué modelos de financiación o colaboración considera más efectivos para asegurar la renovación y modernización de las infraestructuras urbanas del agua?
Tenemos que trabajar en mecanismos de financiación más estables y estructurados. Desde la asociación estamos manteniendo conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para canalizar, a través de él, préstamos y líneas de fi-
JESÚS MAZA, DAQUAS
Las inversiones en agua tienen un retorno mínimo a 25 o 30 años, y los planes de amortización deben estructurarse en consecuencia. Si logramos combinar plazos largos, precios justos y flexibilidad adaptada al proyecto, estaremos ante un modelo eficaz para modernizar el sistema
nanciación a largo plazo, que incluyan periodos de carencia adecuados y permitan afrontar inversiones importantes en infraestructura, adaptando el calendario de pagos al ritmo real de ejecución. La idea es que las operaciones no sean financiadas únicamente por el ICO, sino que puedan estructurarse también junto a entidades financieras privadas, en un modelo mixto que permita repartir riesgos y ampliar capacidades. Para que este modelo funcione creo que deben cumplirse dos condiciones: Tipos de interés competitivos y plazos realistas. El ciclo del agua no se ajusta a los plazos po-
líticos o electorales, sino a horizontes mucho más largos. Las inversiones en agua tienen un retorno mínimo a 25 o 30 años, y los planes de amortización deben estructurarse en consecuencia.
Además, es fundamental que la financiación sea flexible y adaptable al proceso de inversión. Es decir, que se liberen fondos a medida que se vayan ejecutando las obras, y que exista una carencia suficiente en el pago del principal hasta que las infraestructuras estén operativas y empiecen a generar retorno. Si logramos combinar esas tres condiciones —pla-

Debemos explicarle al ciudadano qué hay detrás del agua que consume para que lo entienda y sea un aliado activo del sistema

zos largos, precios justos y flexibilidad adaptada al proyecto—, estaremos ante un modelo eficaz para modernizar el sistema.
En cuanto al aspecto normativo, ¿está España cumpliendo los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua en lo que respecta al ciclo urbano? ¿Qué aspectos deberían reforzarse?
España está en vías de cumplirlos, aunque hay que matizar. Los objetivos han cambiado recientemente, especialmente con las últimas actualizaciones de las directivas europeas, por lo que el escenario actual es distinto al que se planteó inicialmente. Desde el punto de vista del abastecimiento, creo que los cumplimos sobradamente. Sin embargo, en lo relativo a depuración aún queda trabajo por hacer, y en ese ámbito está ahora mismo la principal prioridad. Una de las cuestiones que más nos afecta es que la Directiva Marco del Agua no ha abordado directamente la renovación de redes, al menos no con la intensidad que sería deseable. Tenemos carencias importantes en eficiencia, y eso está directamente ligado al estado de las infraestructuras. Para mejorar esa eficiencia, evidentemente, tenemos que renovar redes, y ahí se
concentra buena parte del reto actual. El problema es que, aunque hay plazos marcados para adaptarse, dificultamos su cumplimiento por el alto nivel de obsolescencia de las instalaciones. Además, la normativa europea evoluciona constantemente, y seguirán apareciendo nuevas exigencias, por lo que es hablamos de un trabajo continuo. Cada nueva directiva o modificación regulatoria nos obligará a mejorar y seguir invirtiendo para cumplir con los estándares europeos.
¿Qué prioridades debería tener España en los próximos años para consolidar una agenda hídrica urbana adaptada al cambio climático y alineada con los objetivos ambientales europeos?
Hay una prioridad fundamental que debemos asumir: la búsqueda activa de recursos hídricos alternativos. En España se depuran, aproximadamente, 5.000 hectómetros cúbicos de agua al año, pero solo reutilizamos en torno al 10 %. Por tanto, hay un margen inmenso de mejora, tanto en eficiencia como en sostenibilidad. Para ello, necesitamos la colaboración de todos los actores, tanto públicos como privados, y también una apuesta decidida por la inversión y la innova-
ción. Además, debemos avanzar hacia una armonización de la legislación del agua en todo el territorio nacional. No podemos permitirnos una normativa fragmentada que genere desigualdad o incertidumbre jurídica. Y sobre todo, no podemos perder de vista el núcleo del sistema hídrico urbano: el ciudadano. El ciudadano tiene que ser un aliado activo del sistema, y para eso es necesario que lo conozca, lo entienda y se sienta parte de él. Debemos explicarle qué hay detrás del agua que consume. Aquí los medios de comunicación pueden y deben jugar un papel clave. Comunicar bien, formar e informar son elementos esenciales para consolidar un modelo hídrico sostenible y participativo.
¿Qué papel considera que está jugando la innovación tecnológica y la digitalización en la mejora de la eficiencia y resiliencia del sistema hídrico?
Precisamente, hace poco estuvimos en una jornada en Córdoba organizada por Emacsa —la empresa municipal de aguas— junto con la Escuela del Agua. Allí abordamos el papel de la digitalización en el sector del agua, y en particular, las últimas inversiones realizadas con fondos europeos que han tenido como una de sus prioridades la transformación digital del ciclo urbano del agua. Ahora bien: la digitalización no es un fin en sí mismo. Su papel más importante debe ser contribuir a una mejor gestión del recurso, es decir, a la eficiencia y economización del agua.
Ahora mismo, estamos generando miles de millones de datos cada día. La sensorización y la digitalización de los procesos nos han permitido captarlo todo: consumos, presiones, fugas, calidad… Pero el gran reto es otro: dar sentido a esos datos. Necesitamos generar la inteligencia suficiente —tanto humana como artificial— para poder analizarlos, interpretarlos y convertirlos en decisiones operativas. Del mismo modo, los sistemas de depuración, cada vez más digitalizados, nos están empezando a proporcionar información crítica para la
mejora del proceso, tanto en eficiencia como en control ambiental. Y si hablamos de planificación, el uso de tecnologías como los sistemas georreferenciados o el modelado BIM nos va a permitir localizar incidencias con gran precisión, saber exactamente dónde están los problemas en la red y actuar con rapidez y eficacia.
¿Qué papel espera que juegue DAQUAS en este proceso de transformación del modelo de gestión del agua?
DAQUAS ha dado un paso adelante muy importante, con la fusión de las dos asociaciones anteriores en una única entidad de carácter empresarial y que pone al ciudadano en el centro de su gestión. Nuestra vocación es convertirnos en una referencia, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la gestión del ciclo urbano del agua. DAQUAS debe ser una herramienta al servicio de la administración pública, para que sepa que estamos aquí, disponibles para colaborar, aportar y trasladar las necesidades reales del sector. Al mismo tiempo, debe estar al servicio de las empresas y entidades públicas que forman parte de nuestra asociación, creando un espacio común desde el que promover uno de los valores más relevantes del sector del agua: la colaboración y el intercambio de conocimiento. Actualmente, contamos con más de 10 comisiones de trabajo que cubren todo el ciclo del agua, desde la captación hasta la depuración. DAQUAS va a seguir en esa línea. Seguiremos a disposición de nuestros asociados y de la sociedad en general, promoviendo esa transferencia de conocimiento entre empresas, y creando un entorno atractivo para nuevas generaciones. Porque ese es otro reto fundamental: hacer del sector del agua un lugar ilusionante y estimulante para los jóvenes, para que en los próximos años más personas quieran formarse y trabajar en este ámbito, porque les resulta útil, importante y apasionante.
Uno de nuestros grandes retos es hacer del sector del agua un lugar ilusionante para las nuevas generaciones. Necesitamos que los jóvenes vean este sector como algo útil, importante y apasionante
Debemos aprovechar la experiencia adquirida durante la sequía para aportar soluciones eficaces e innovadoras, que aseguren la solvencia técnica futura de las infraestructuras “invisibles”.

IGNACIO ESCUDERO PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA DE CATALUNYA (ASAC)



Estamos ante una etapa de transformación histórica en la gestión del agua. Un horizonte que requiere la adaptación del sector a los nuevos retos normativos, como la implementación de los Planes Integrales de Gestión de Sistemas de Saneamiento, el despliegue de la nueva directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas o la evolución hacia la nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica. Para ello, debemos asumir los retos desde el conocimiento técnico, sin perder de vista el camino que nos ha llevado hasta aquí. Hemos superado la peor sequía en Cataluña desde que tenemos registro. Un episodio que ha puesto de manifiesto la profesionalidad y el
compromiso de las empresas del sector representadas por la Agrupación de Servicios de Agua de Catalunya (ASAC)
Los recursos de agua no convencionales, como el agua regenerada y la desalinización, nos han salvado del desabastecimiento, pero aún nos queda un largo recorrido para ser independientes de la pluviometría
para encarar los desafíos de la mano de la administración.
Los recursos de agua no convencionales, como el agua regenerada y la desalinización, nos han salvado del desabastecimiento, pero aún nos queda un largo recorrido para ser independientes de la pluviometría. Con una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos años, el Gobierno catalán prevé incrementar en 280 hm3 la disponibilidad de agua en el 2030. Con esta aportación, se estima que el 70% de la demanda se pueda garantizar con nuevos recursos (regeneración y desalación) y el 30% con recursos naturales (embalses y acuíferos).
Sin embargo, para garantizar la disponibilidad del agua se requiere tam-
Desde la ASAC apostamos por el desarrollo de un marco común que permita mantener la solvencia técnica de las infraestructuras a través de un mecanismo de actualización de las tarifas de agua en Cataluña
urbano, un compromiso compartido con el Gobierno de la Generalitat.
bién de una infraestructura “invisible” de gran importancia. Se trata de la red de abastecimiento urbano. Este entramado subterráneo ha pasado desapercibido para muchos municipios que no dedicaron suficientes esfuerzos para su renovación durante décadas, y ahora, no son capaces de afrontar financieramente las inversiones necesarias para garantizar la gestión eficiente de un recurso escaso.
Esta grave sequía ha dejado al descubierto las deficiencias en muchas redes, a través de unas dotaciones en alta por encima de los límites establecidos por la Agencia Catalana del Agua en el Plan Especial de Sequía. Por eso, desde la ASAC apostamos por el desarrollo de un marco común que permita mantener la solvencia técnica de las infraestructuras a través de un mecanismo de actualización de las tarifas de agua en Cataluña, con métodos más ágiles que los vigentes, y que permitan hacer frente, de una forma sostenible, a la financiación de la renovación de la red de abastecimiento
Esta iniciativa, que la ASAC viene trabajando con la administración hidráulica y los grupos parlamentarios desde hace tiempo, pretende desarrollar un marco legislativo para la revisión ágil de las tarifas del agua que incorpore una tasa de renovación anual del 2% de las infraestructuras del ciclo urbano. Estas actuaciones para modernizar la red significan un despliegue de recursos económicos que, siguiendo el principio de traslado de costes, tendrían que incluirse en las tarifas del agua, aunque en algunos casos, para determinados municipios que no pueden internalizar las inversiones que se requieren en la actualidad, se pueda requerir del apoyo puntual mediante subvenciones al servicio.
Sin duda, esto lo debemos plantear desde el consenso. No podemos perder de vista el esfuerzo que vienen realizando los ciudadanos en un contexto de escasez de agua, y que están manteniendo en la actualidad, con unos hábitos de consumo responsables. En definitiva, se trata de construir una propuesta que nos tiene que servir para afrontar, de una forma más inteligente y estructural, las próximas sequías tras la vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones.
En la actualidad, la ASAC reúne la voz y experiencia de la mayoría de las entidades gestoras del ciclo de agua en Cataluña, con la representación del 90% de la población abastecida catalana y la integración de empresas públicas, privadas y mixtas del servicio de suministro de agua y saneamiento. Esta condi-
Estamos ante una etapa de transformación histórica en la gestión del agua. Un horizonte que requiere la adaptación del sector a los nuevos retos normativos
ción nos ha valido para convertirnos en el principal interlocutor del sector, para proponer tanto a la Generalitat como a la administración local, soluciones de largo alcance a los retos que vive la gestión del agua en este territorio.
En la Asamblea General Ordinaria que hemos celebrado este mes de junio presentamos las líneas estratégicas para los próximos meses. Como presidente de la ASAC he asumido el liderazgo con determinación desde mi nombramiento en septiembre de 2024, teniendo en cuenta los desafíos que nos interpelan como parte esencial de la sociedad. El cambio climático, la escasez hídrica y la innovación tecnológica marcan nuestras metas y no podemos dejar de lado el objetivo general: garantizar un ciclo de agua más sostenible para todos.
Todo ello en un contexto actual de bonanza hídrica, con las reservas en embalses por encima del 80% que nos permiten no mirar al cielo en los próximos meses, lo que sin duda es un buen momento para consolidar acuerdos y plantear propuestas sólidas que mejoren la calidad del servicio a los ciudadanos y contribuyan a la Estrategia de Resiliencia Hídrica que plantea la UE.
Estamos trabajando con la administración hidráulica y los grupos parlamentarios en un marco legislativo para la revisión ágil de las tarifas del agua que incorpore una tasa de renovación anual del 2% de las infraestructuras del ciclo urbano



Sequías cada vez más prolongadas, lluvias torrenciales que desbordan infraestructuras al límite, acuíferos sobreexplotados, embalses bajo mínimos y una presión creciente sobre todos los usos del agua. En este escenario de desequilibrio climático y tensiones territoriales, el modelo hídrico español
se enfrenta a uno de los mayores retos estructurales de su historia: garantizar el suministro en un país vulnerable, expuesto y profundamente desigual en el reparto del recurso. ¿Estamos a la altura del desafío?
Para abordar esta cuestión, este reportaje recoge la mirada experta de cuatro actores clave del sistema hídrico español —AEDyR, FENACORE, Canal de Isabel II y el Àrea Metro -
politana de Barcelona— que aportan diagnóstico, alertas y propuestas desde los ámbitos urbano, agrícola, institucional y tecnológico. A través de sus voces trazamos un mapa riguroso de lo que se ha hecho, lo que está fallando y, sobre todo, del camino que debemos recorrer para garantizar el agua del futuro. Porque más allá de las emergencias puntuales, el desafío es estructural y no admite atajos.

DE LA SEQUÍA A LA RECUPERACIÓN DE LAS RESERVAS: HOJA DE RUTA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA
DEL ESTRÉS HÍDRICO A LA RECUPERACIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS Y QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Tras varios años marcados por una sequía de carácter prolongado y severo, buena parte del territorio español ha experimentado en los últimos meses una recuperación notable de las reservas hídricas. Las lluvias otoñales y primaverales han traído un alivio generalizado, aunque aún persisten zonas especialmente afectadas. Entre ellas se encuentran la Marina Baja, en la cuenca del Júcar; la cuenca alta del Guadiana, particularmente en La Mancha Occidental; las vegas del Guadalquivir, como las de Córdoba y Jaén; las vegas del Genil, en Granada; y diversas áreas del sureste peninsular, como el Levante almeriense, incluyendo la comarca de Níjar. “Hace poco menos de diez meses todo el mapa de España estaba en rojo y naranja, en situación de emergencia. Ahora la mejoría es notable, pero hay territo -
rios que continúan en una situación comprometida”, advierte Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).
Desde todos los ámbitos del sector del agua coinciden en que no hay lugar para la complacencia: este alivio coyuntural no debe distraer del verdadero desafío estructural que representa este nuevo escenario hídrico para España —cada vez más condicionado por la variabilidad climática—, que obliga a abandonar la lógica reactiva y apostar por una planificación estructural.
Asegurar la resiliencia del sistema en el largo plazo exige anticipación, visión estratégica y una respuesta coordinada a escala nacional.
Una experiencia especialmente reveladora en esta nueva realidad ha sido la de la Comunidad de Madrid, que arrancó el año hidrológico 2024-2025 con cinco meses excepcionalmente secos, seguidos de una primavera insólitamente húmeda, con precipitaciones intensas entre marzo y mayo, que permitieron alcanzar un récord histórico de agua acumulada. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, subraya que este repunte, aunque positivo, no debe inducir a error. “Tenemos ahora los embalses al 92%, pero este puede ser el primer día de una nueva sequía”. A su juicio, la alta volatilidad del recurso hídrico obliga a adoptar una lógica preventiva: “No podemos construir el futuro sobre un dato puntual. Hay que estar siempre preparados y alerta”. Para ello, Canal aboga por una estrategia sostenida en el tiempo, ba -

sada en medidas estructurales y una gestión proactiva que opere “como si cada día fuera el primero de un nuevo periodo seco”.
Un enfoque similar comparte el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una de las regiones más tensionadas durante la última sequía. Fernando Cabello, Director de Servicios del Ciclo Integral del Agua, advierte claramente: “No debemos caer en una falsa sensación de normalidad. El cambio climático está haciendo que los episodios de sequía sean cada vez más frecuentes e intensos, por lo que el reto al que nos enfrentamos es estructural”. La experiencia vivida en Cataluña ha sido ilustrativa: se han activado medidas excepcionales —como la reutilización potable indirecta en el Llobregat— que han demostrado que anticipación, innovación y planificación estratégica son claves para reforzar la resiliencia del sistema, explica. Desde el AMB, valoran la situación actual como una oportunidad para consolidar una estrategia a largo plazo basada en el aprovechamiento de todos los recursos disponibles.
En esta misma línea de anticipación y aprovechamiento estratégico de recursos, la Asociación Española de la Desalación y la Reutilización (AEDyR) subraya la necesidad de consolidar la desalación y la reutilización como herramientas estructurales del modelo hídrico nacional, para que dejen de percibirse como respuestas de emergencia o “parches temporales”. “Aunque haya habido una recuperación reciente de las reservas, la variabilidad climática es una constante en nuestra región. La ‘recuperación’ debe verse como una tregua y una oportunidad para planificar y actuar, no como el fin de la necesidad de estos recursos”, alertan Belén Gutiérrez y Silvia Gallego, miembros del Consejo de Dirección de AEDyR. Desde el punto de vista del regadío, FENACORE también incide en la necesidad de interpretar correctamente el
momento actual, como base para una planificación hidrológica coherente y una hoja de ruta sólida que garantice el recurso a medio y largo plazo. Valero de Palma introduce además una reflexión de fondo sobre el carácter singular del modelo hídrico español, donde la extrema irregularidad del recurso —tanto en el tiempo como en el espacio— exige una estrategia adaptada y específica. “España es un país singular en materia de agua. Pasamos de sequías gravísimas a lluvias torrenciales e inundaciones, y tenemos una pluviometría muy alta en el norte, pero muy baja en el sur. Esta irregularidad tan acusada hace que solo podamos aprovechar en torno al 9 % del agua que llueve, frente al 40 % de aprovechamiento que se alcanza en la media europea”, explica.
Frente a esta realidad, la respuesta histórica ha sido la construcción de una extensa red de infraestructuras hidráulicas —con más de 1.300 embalses en todo el país— que han permitido aumentar significativamente la disponibilidad de agua, situando a
DEBE EVOLUCIONAR HACIA UN MODELO ANTICIPATIVO QUE INTEGRE RIESGOS CLIMÁTICOS Y DEMANDAS CRECIENTES ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN CRISIS. NO SE TRATA SOLO DE PLANIFICAR MÁS, SINO DE HACERLO MEJOR: CON CRITERIOS TÉCNICOS RIGUROSOS, MARCOS ESTABLES Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS ACTORES IMPLICADOS
España como país pionero y referente internacional en la planificación y ejecución de este tipo de obras, destaca el presidente.
Pese a las diferencias sectoriales —urbano, industrial, agrícola—, todas las voces consultadas convergen en la idea de que la recuperación de las reservas no debe conducir a una relajación de las políticas públicas ni a una pausa en la inversión. Al contrario, es precisamente ahora cuando existe una ventana de oportunidad para reforzar el modelo hídrico nacional, anticipar escenarios y blindar la seguridad hídrica frente a un futuro que, previsiblemente, será aún más incierto. Como concluye Mariano González, la clave es estar preparados para soportar periodos prolongados de escasez sin entrar en situaciones de prealerta o emergencia”. No estamos ante el fin de una crisis, sino ante el punto de partida de una transformación necesaria y urgente.
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: EL RETO DE ANTICIPAR
Superada —al menos parcialmente— la fase de emergencia, el foco debe situarse en la planificación: una planificación hidrológica que no reaccione, sino que se adelante. El sector reclama avanzar hacia una hoja de ruta nacional con visión estructural, capaz de movilizar inversiones sostenidas, diversificar fuentes y consolidar infraestructuras y tecnologías que aporten resiliencia a largo plazo. Analizamos qué se exige, qué falta y qué prioridades debería asumir el país.
E l agua urbana reclama planificación y autonomía hídrica
Desde el ámbito urbano —uno de los más directamente afectados por la escasez— se plantea una visión que
16 de octubre de 2025
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Calle de Almagro, 42, Madrid

Más información
Organiza:
REPORTAJE
combina eficiencia en la demanda, diversificación de recursos y sostenibilidad operativa. En el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), esta visión se traduce en un enfoque dual: continuar reduciendo el consumo —ya muy contenido en Barcelona y en el resto de los municipios metropolitanos gracias a una ciudadanía sensibilizada— y ampliar la disponibilidad de agua potable mediante nuevas fuentes. Para ello, la planificación debe garantizar infraestructuras adecuadas y apos-
tar decididamente por tecnologías no convencionales, como la reutilización y la desalación. Fernando Cabello destaca la reutilización del agua regenerada como herramienta prioritaria, incluso por encima de la desalación, por su menor huella de carbono y consumo energético. La experiencia reciente con la reutilización potable indirecta en el Llobregat refuerza esta apuesta como eje central de un modelo más resiliente y menos dependiente de la pluviometría.
Esta visión encuentra eco en la Comunidad de Madrid, donde Canal de Isabel II reclama una planificación hidrológica que reconozca el abastecimiento urbano como eje estratégico. “Cuando se habla de planificación, se piensa en las confederaciones y las cuencas. Pero el agua urbana —que debería ser una prioridad— ha quedado muchas veces en otro ámbito”, advierte Mariano González. A su juicio, garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua exige superar la fragmentación competencial
En un escenario marcado por la incertidumbre climática y la creciente presión sobre las fuentes convencionales, los recursos hídricos no convencionales —como la desalación y la reutilización del agua regenerada— se consolidan como herramientas estratégicas para garantizar el suministro futuro. Su capacidad para generar nuevos recursos menos dependientes del clima, reducir déficits hídricos y reforzar la seguridad del sistema los sitúa ya en el centro de la transformación hídrica del país. Desde la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), Belén Gutiérrez y Silvia Gallego subrayan que la desalación y la reutilización no son ya soluciones complementarias, sino pilares fundamentales de la seguridad hídrica. Permiten liberar presión so-
bre los recursos naturales, aportar estabilidad frente a la sequía y aumentar la resiliencia del sistema en su conjunto. En materia de desalación, España cuenta con una capacidad instalada de unos 5 millones de m³ diarios,
LA DESALACIÓN Y LA REUTILIZACIÓN YA NO SON
RECURSOS DE EMERGENCIA: SON PILARES ESTRATÉGICOS
LLAMADOS A SOSTENER LA SEGURIDAD HÍDRICA DE ESPAÑA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS
distribuidos en más de 800 plantas desaladoras, lo que la sitúa entre los países líderes a nivel mundial en el uso de esta tecnología.
Paralelamente, el desarrollo de la reutilización de agua tratada también se ha consolidado con fuerza, especialmente en aquellas regiones con mayor estrés hídrico, como las del arco mediterráneo. Esta solución permite cerrar el ciclo del agua y aprovechar un recurso valioso con múltiples aplicaciones, desde el riego agrícola y urbano hasta la recarga de acuíferos o, en un futuro cercano, su uso potable directo. Ambas tecnologías han evolucionado notablemente en las últimas décadas. En el caso de la desalación, los avances han permitido reducir más del 90% del consumo energético, gracias a la innovación tecnológica y al crecien-
y dotar a las ciudades de marcos de planificación estables, integradores y de largo plazo, que aseguren el mantenimiento de los servicios básicos y permitan anticiparse a los ciclos de escasez.
AEDyR alerta sobre la falta de integración real de soluciones innovadoras
Desde AEDyR se valora positivamente que ambas tecnologías —desalación y reutilización— hayan sido incorporadas
en el marco de planificación hidrológica. Sin embargo, advierten que su integración como soluciones estructurales está aún lejos de completarse. La asociación reclama una visión estratégica real, con una asignación explícita y constante de su papel dentro de los balances hídricos, que evite relegarlas a respuestas puntuales en contextos de emergencia. “No basta con que estén presentes en los planes; deben ocupar un lugar definido, previsible y operativo”, subrayan desde su consejo directivo.
E l regadío demanda equilibrio y anticipación
Desde el sector agrícola, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) lanza una advertencia clara sobre el rumbo actual de la planificación hidrológica en España. Según su presidente, Juan Valero de Palma, se está produciendo un desequilibrio creciente en la aplicación de los principios que recoge la Ley de Aguas, que establece como objetivos tanto
te uso de energías renovables —solar, eólica o incluso undimotriz—, lo que refuerza su perfil de sostenibilidad y eficiencia. Además, la mejora continua en equipos y tratamientos ha elevado la calidad del agua y reducido los costes operativos, ampliando su aplicabilidad en distintos ámbitos.
España, con más de 60 años de experiencia en esta materia, no solo destaca por su implantación tecnológica en el territorio, sino también por su liderazgo empresarial. Las compañías del sector son referentes globales, exportando tecnología y know-how en desalación y reutilización a todos los continentes.
El caso metropolitano: Barcelona como ejemplo de integración estructural
En el contexto de la última gran sequía, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha vivido una experiencia especialmente ilustrativa del valor estratégico de estos recursos. Tal y como explica Fernando Cabello, “los recursos no convencionales han pasado de ser soluciones complementarias a convertirse en pilares fundamentales del modelo hídrico metropolitano”.
Durante los momentos más críticos del episodio de escasez, estas
fuentes llegaron a aportar hasta el 58% del agua potable producida en el área metropolitana: un 33% proveniente de la planta desaladora y un 25% de la reutilización potable indirecta del agua regenerada en el Llobregat. Este volumen permitió mantener el abastecimiento sin necesidad de aplicar restricciones, evitando así impactos sociales o económicos significativos.
A raíz de esta experiencia, el AMB ha reforzado su apuesta por estos recursos en su hoja de ruta, plenamente alineada con la planificación del Govern de la Generalitat. El objetivo: ampliar la capacidad de producción de agua regenerada, mejorar las infraestructuras de desalación existentes y consolidar estos recursos como parte estructural y estable del sistema. “Son fuentes que no dependen directamente de las lluvias y, por tanto, ofrecen una mayor estabilidad en un contexto de cambio climático”, concluyen desde la entidad.
El caso madrileño:
Canal de Isabel II y el potencial del agua regenerada
También desde la Comunidad de Madrid se ha reforzado en los últimos años la apuesta por el uso de recursos
no convencionales. Canal de Isabel II produce más de 100 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, empleada principalmente para usos no potables como el baldeo de calles, el riego de parques, jardines y campos de golf en diversos municipios de la región.
Este aprovechamiento permite liberar agua bruta almacenada para otros usos más prioritarios, además de contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua al verter a los ríos agua tratada que supera los estándares normativos de depuración. Desde la entidad se defiende que el agua regenerada es uno de los grandes retos hídricos a nivel nacional, con un amplio margen de mejora en sectores como el agrícola, donde ya tiene usos intensivos en algunas zonas, pero podría extenderse mucho más.
Para lograr su plena integración en los balances hídricos, Canal subraya la necesidad de adaptar el marco legislativo a una realidad cada vez más condicionada por el cambio climático. “Una normativa más flexible y clara —señalan— permitiría consolidar el agua regenerada como un recurso estratégico más dentro del sistema nacional de abastecimiento, y no como una opción secundaria o puntual”.
la satisfacción de las demandas como la protección del medio ambiente. “En la última revisión de los planes se ha priorizado casi exclusivamente lo ambiental”, lamenta.
Esta orientación, señala, ha tenido consecuencias tangibles: se han descartado proyectos estratégicos, no se han ejecutado embalses necesarios y se han aprobado caudales ecológicos sin una evaluación completa de su impacto sobre la disponibilidad de recursos. Valero de Palma subraya que no puede fijarse un caudal ecológico sin conocer previamente qué pérdidas supone para el abastecimiento, el regadío o la actividad económica del país. Por ello, reclama que todas las decisiones estén respaldadas por estudios técnicos rigurosos que permitan medir sus efectos reales. “Las demandas legítimas de los usuarios deben tener el mismo rango y prioridad que los objetivos ambientales. Solo así se puede garantizar un modelo equilibrado y eficaz”, insiste. En este mismo marco de planificación equilibrada, desde FENACORE se plantea también la necesidad urgente de que todas las comunidades de regantes dispongan de Planes de Sequía propios. Aunque ya existen planes elaborados por las Confederaciones Hidrográficas, la federación defiende que es imprescindible avanzar hacia una capacidad autónoma de planificación y respuesta ante episodios de escasez. “Una comunidad de regantes tiene la misión de repartir el agua de forma justa, eficiente y transparente. Para eso necesitamos instrumentos específicos que definan con antelación cuándo empiezan las restricciones, cómo se aplican, qué cultivos se priorizan y bajo qué criterios”, explica Valero. Solo con esa base técnica, sostiene, se podrán tomar decisiones precisas, equitativas y legítimas cuando las circunstancias lo exijan.
U na transición hacia la planificación preventiva
Más allá de estos diagnósticos sectoriales, emerge un consenso claro: el actual modelo de planificación hidrológica debe evolucionar hacia un sistema de anticipación, capaz de integrar riesgos climáticos, demandas crecientes y sostenibilidad operativa. No se trata solo de planificar más, sino de hacerlo mejor: con criterios técnicos rigurosos, marcos estables y participación efectiva de los actores implicados. Lo que está en juego no es solo la gestión de un recurso escaso, sino la capacidad del país para responder con solvencia a un desafío de largo recorrido. La seguridad hídrica del futuro no será fruto del azar, sino de las decisiones —y omisiones— que se tomen desde hoy.
Pero anticipar no basta: hay que dotar de medios esa anticipación. La seguridad hídrica del país depende no solo de una planificación eficaz, sino también de un compromiso estable con la inversión y la ejecución de políticas públicas a la altura del reto. Desde los distintos frentes del ciclo del agua, las voces expertas coinciden: sin recursos suficientes y una agenda política ambiciosa, no será posible consolidar un modelo más robusto, flexible y capaz de hacer frente a los escenarios climáticos cada vez más extremos. Garantizar la seguridad hídrica en el medio y largo plazo exige mucho más que buenas intenciones: requiere inversiones estructurales, sostenidas y anticipadas. Así lo defiende Mariano González desde Canal de Isabel II, quien no duda en afirmar que el cambio “solo se puede lograr desde la inversión. Y la inversión, cuanto más, mejor”. En su visión, asegurar el abastecimiento urbano —una prioridad crítica y a menudo asumida como


SEGURIDAD HÍDRICA
LA SEGURIDAD HÍDRICA EXIGE INVERSIONES ESTRUCTURALES, SOSTENIDAS Y ANTICIPADAS. SIN RECURSOS
SUFICIENTES Y UNA AGENDA POLÍTICA AMBICIOSA, SERÁ
IMPOSIBLE CONSTRUIR UN MODELO SÓLIDO Y FLEXIBLE QUE RESPONDA A UN CLIMA CADA VEZ MÁS EXTREMO DE
garantizada— implica actuar con una estrategia inversora que no reaccione, sino que se adelante. Recuerda que cualquier proyecto hidráulico —ya sea una depuradora, una potabilizadora o incluso un embalse— requiere muchos años de trámites, licitaciones y ejecución. Por eso, insiste, la anticipación debe ser el eje central de toda política pública en materia de agua.
Esta visión a largo plazo es compartida por AEDyR, que señala la falta de una planificación inversora continua como uno de los mayores obstáculos para consolidar la desalación y la reutilización como pilares estructurales del sistema. “No basta con activar recursos cuando hay emergencia. Hay que planificar, modernizar y asegurar su operatividad con una visión de futuro”, insisten desde la asociación, cuyo consejo de dirección reclama inversión tanto en nuevas infraestructuras como en la renovación tecnológica de las existentes.
Desde el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se subraya también esta necesidad de visión estructural, aunque matizan que no se trata solo de cifras.
La planificación inversora, señala Cabello, debe ir acompañada de una visión territorial integrada y coordinada con el resto de administraciones competentes. Actualmente, el AMB colabora
estrechamente con la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua en la definición del volumen y destino de las inversiones necesarias. “El análisis debe superar el ámbito metropolitano para priorizar aquellas actuaciones con mayor impacto estructural y anticiparse a escenarios de estrés hídrico cada vez más frecuentes”, apunta.
Para el sector regadío, el mensaje claro: hay que volver a priorizar la inversión en obras hidráulicas —especialmente los embalses— como parte esencial de la política del agua en España. “Construir un embalse es mucho más barato que el coste en vidas humanas y en daños materiales de una inundación”, advierte Juan Valero de
Palma, quien recuerda que en los últimos 25 años, Europa ha sufrido más de 325.000 millones de euros en pérdidas por este tipo de fenómenos.
Además de nuevas obras, Valero reclama mayores esfuerzos inversores en el mantenimiento de las 1.300 presas existentes, y una apuesta continuada por la modernización de los regadíos, que considera la estrategia más eficaz para mejorar la disponibilidad y la eficiencia del uso del agua. Tampoco olvida el regadío el déficit inversor que afecta a otras redes, como las urbanas e industriales, cuyo estado y eficiencia son clave para un uso responsable del recurso. “Mientras el regadío ha hecho sus deberes, otras redes aún no han po-
dido avanzar por falta de presupuestos adecuados y tarifas realistas que permitan financiar su modernización”, señalan desde la federación. A su juicio, no puede haber eficiencia global si una parte del sistema sigue funcionando con infraestructuras del pasado.
Las fuentes consultadas coinciden, además, en señalar con contundencia que la falta de un entorno normativo ágil, claro e incentivador constituye uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de las infraestructuras que el país necesita. Desde AEDyR reclaman la creación de un marco regulatorio robusto y estable, especialmente en materia de contratación pública, que brinde seguridad jurídica a las empre-
En un contexto de presión creciente sobre el abastecimiento urbano y de exigencias cada vez más estrictas en materia de sostenibilidad y calidad del agua, Canal de Isabel II ha definido una estrategia inversora sin precedentes. Su nuevo plan estratégico contempla más de 2.000 millones de euros de inversión hasta 2030, lo que supone un incremento del 35 % respecto a los últimos seis años y del 56 % frente a la última década. El objetivo no es solo mantener los estándares actuales de eficiencia y excelencia reconocidos por la ciudadanía madrileña, sino modernizar infraestructuras envejecidas, adaptarse a nuevas normativas de calidad y eficiencia energética, y responder a un crecimiento poblacional que en 2024 ha sumado más de 140.000 nuevos habitantes en la región.
“Las inversiones hidráulicas no se improvisan”, subraya Mariano González, consejero delegado de Canal. Desde un proyecto de depuración hasta la construcción de un embalse, cualquier actuación requiere años de análisis, tramitación y ejecución. Por ello, la anticipación y la planificación de largo plazo son la única garantía para sostener la fiabilidad del sistema.
equilibrio
financiación y tarifas
La financiación de este esfuerzo inversor no es sencilla. Canal recurre a distintas fuentes, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones, y ha aprobado una revisión tarifaria del 3 % anual, que ya está vigente. Según la compañía, este ajuste permite compatibilizar la sostenibilidad
financiera de las inversiones con mantener una de las tarifas más asequibles de España, muy por debajo de las de los países del norte de Europa.
González defiende que este equilibrio es esencial para continuar modernizando la red, reducir pérdidas, detectar fugas, desplegar tecnologías avanzadas —como la telelectura y la sensorización— y afrontar nuevos retos como la eficiencia energética o la descarbonización de procesos.
“Invertir es la única manera de garantizar el abastecimiento, la calidad del agua y la adaptación a un contexto cada vez más exigente”, resume. Un compromiso que Canal de Isabel II plantea como estratégico y sostenido, con vocación de preparar el sistema hídrico madrileño para los próximos grandes desafíos.
sas, estimule la inversión y facilite la colaboración público-privada.
A su juicio, los actuales procesos burocráticos complejos y los plazos administrativos excesivos no solo dificultan la planificación, sino que también ralentizan la ejecución de nuevas instalaciones, comprometiendo la capacidad de escalar con rapidez soluciones estratégicas como la desalación y la reutilización del agua. “Solo con un entorno normativo seguro, ágil y alineado con los objetivos de país —defienden desde la asociación— será posible movilizar la inversión necesaria y avanzar con eficacia hacia un modelo hídrico más resiliente y diversificado”.
En definitiva, todas las voces coinciden en que el momento actual representa una ventana de oportunidad para orientar los recursos —incluidos los fondos europeos— y las políticas públicas hacia una nueva etapa en la política del agua, basada en la inversión sostenida, que deje atrás la improvisación y apueste por soluciones estructurales, planificadas y con vocación de permanencia.
RETOS ESTRUCTURALES MÁS ALLÁ DE LA INVERSIÓN
Sin embargo, esta transformación no puede sustentarse únicamente en presupuestos e infraestructuras. Requiere también una visión sistémica que incorpore eficiencia operativa, gobernanza colaborativa, gestión técnica desideologizada y una ciudadanía informada y corresponsable. Así lo subrayan las cuatro fuentes, que coinciden en que la sostenibilidad del recurso hídrico depende de muchos más factores que la inversión pura y dura.
D igitalización y eficiencia
La eficiencia hídrica y la digitalización del ciclo integral del agua se consolidan como vectores estratégicos para una gestión moderna, resiliente y equitativa. Desde
todos los ámbitos que atañen al sector del agua se coincide en que avanzar hacia infraestructuras más inteligentes, senso rizadas y optimizadas es imprescindible para reducir pérdidas, anticipar crisis y mejorar la toma de decisiones.
En el entorno urbano, el Àrea Me tropolitana de Barcelona (AMB), su braya dos prioridades fundamentales: la digitalización del sistema y la mejora del rendimiento hidráulico de las re des urbanas. Ambas, señala Fernando Cabello, son condiciones necesarias para garantizar una gestión eficaz del agua en ciudades densas y complejas como Barcelona. La integración de tecnologías de control, monitorización y predicción ha permitido reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, optimizando recursos y mejorando la eficiencia energética.

Una visión que comparte Canal de Isabel II, que sitúa la digitalización como un eje estructural del modelo urbano. “La innovación ya no es futuro, es presente”, apunta su consejero delegado, quien señala como retos ineludibles el despliegue de contadores inteligentes, la sensorización de redes, el uso de inteligencia artificial para la gestión del drenaje urbano, la creación de gemelos digitales y la recuperación de recursos en las depuradoras. Canal trabaja actualmente en la implantación de más de 1,6 millones de dispositivos de telelectura, que permitirán un control mucho más preciso del consumo y una detección más temprana de fugas o usos anómalos, ejemplifica.
González insiste además en que la digitalización no puede desligarse de una visión más amplia de eficiencia: recuperar energía a partir de lodos, extraer fósforo para producir fertilizantes o generar hidrógeno verde con agua regenerada —como ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid— son ejemplos de cómo la circularidad y la innovación tecnológica deben integrarse en el ciclo del agua.
El éxito en la gestión del agua no depende tanto del quién, sino del cómo se preste el servicio. Y ese ‘cómo’ debe apoyarse en equipos técnicos sólidos, inversiones sostenidas y una clara vocación de servicio público.
Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II.
Desde el ámbito tecnológico, AEDyR defiende un modelo basado en soluciones avanzadas como la desalación y la reutilización, que requieren un alto nivel de control y eficiencia. La asocia-


Hay que volver a priorizar las obras hidráulicas, identificar qué infraestructuras hacen falta y asignarles todos los recursos presupuestarios necesarios. Construir un embalse es mucho más barato que el coste en vidas humanas y en daños materiales de una inundación.
Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).
ción apuesta por la innovación como pilar del modelo hídrico futuro, entendida como la aplicación constante de mejoras técnicas, tanto en la operación como en la planificación de estas infraestructuras clave.
Por último, en el sector agrícola, FENACORE sitúa la innovación tecnológica y la digitalización como herramientas clave para avanzar en una gestión más eficiente, equitativa y transparente del recurso. La modernización del regadío, e incorporación de sistemas de control remoto, sensorización, gestión de datos en tiempo real y algoritmos de reparto
optimizado permite mejorar la eficiencia hídrica, garantizar decisiones más justas en épocas de escasez y adaptar el reparto del recurso a las condiciones reales del terreno y del clima, explica Valero de Palma. La federación defiende que estas tecnologías deben formar parte de una estrategia nacional de planificación anticipada, vinculada directamente con la resiliencia del sistema productivo.
Otro de los grandes consensos entre todos los actores es que la seguridad
hídrica no puede abordarse desde compartimentos estancos ni desde una lógica de gestión fragmentada. En su lugar, se necesita una visión de país verdaderamente coordinada, donde administraciones, usuarios y sector privado trabajen de forma conjunta y alineada. Desde AEDyR, se insiste en que es imprescindible reforzar la cooperación institucional entre los distintos niveles de la Administración —estatal, autonómica y local—, de forma que se superen las barreras competenciales y se prioricen las actuaciones con mayor impacto estructural. Pero advierten que la cola-
En un país donde el regadío representa entre el 60 % y el 70 % del uso total del agua —y alcanza el 80 % en determinadas zonas con alta pluviometría—, el papel del sector agrícola es decisivo para la sostenibilidad del sistema hídrico nacional. Ante un escenario cada vez más marcado por la escasez, la irregularidad y la presión climática, la modernización del regadío se consolida como la principal estrategia para garantizar la seguridad hídrica, tal como defiende la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).
Según su presidente, Juan Valero de Palma, España ha dado pasos firmes en esta dirección: actualmente, el 85 % de la superficie regada del país ya utiliza sistemas tecnológicamente avanzados, como el riego por goteo o los cultivos hidropónicos. Este proceso de transformación ha permitido multiplicar la productividad por metro cúbico de agua en las últimas décadas,
situando al país como referente internacional en eficiencia agraria.
“Hace años había que ir a Israel a ver regadíos eficientes; ahora vienen desde Israel a ver cómo lo hacemos en España”, apuntan desde FENACORE.
La estrategia actual no se centra únicamente en las infraestructuras físicas, sino que apuesta también por una revolución en la gestión del agua. Gracias a la digitalización, el agricultor puede tomar decisiones informadas sobre cuánto, cómo y cuándo regar, a partir de datos en
DECISIONES EN TIEMPO REAL SOBRE CUÁNTO, CÓMO Y CUÁNDO REGAR, OPTIMIZANDO CADA GOTA Y REFORZANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL CAMPO
tiempo real sobre humedad del suelo, estado de las plantas, condiciones meteorológicas o previsiones de viento y temperatura. Este enfoque basado en datos permite reducir consumos, optimizar fertilizantes y mejorar la eficiencia energética, reforzando así la sostenibilidad integral de los procesos de cultivo.
En esta línea, destaca también el impulso del PERTE de digitalización del regadío, aprobado por el Ministerio de Agricultura, que prevé movilizar 200 millones de euros adicionales para implementar tecnologías avanzadas de gestión hídrica en el sector.
A pesar de los avances, desde FENACORE insisten en que el proceso no está completo. El 15 % de los regadíos que aún no se han modernizado deben incorporarse cuanto antes al nuevo modelo, para lograr un sistema agrícola más resiliente, eficiente y adaptado a los desafíos del siglo XXI.
boración no puede limitarse al ámbito público: también es clave consolidar una colaboración público-privada estable y eficaz, que permita acelerar la modernización de infraestructuras, compartir conocimiento técnico y asegurar la sostenibilidad operativa y económica de los proyectos. “Los grandes avances del sistema hídrico español no serán posibles sin mecanismos sólidos de diálogo y cooperación entre el sector público y las empresas”, señalan Gutiérrez y Gallego.
Coincide con ellas Fernando Cabello, quien pone de relieve la labor del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que durante la última sequía ha trabajado “codo con codo” con municipios, operadores locales y la Agencia Catalana del Agua, integrando su planificación hídrica metropolitana en el marco regional de la Generalitat. Para el AMB, la coordinación interadministrativa ha sido fundamental para articular respuestas ágiles en un contexto de máxima tensión, y debe consolidarse como norma en la gestión ordinaria del agua, no solo en momentos de crisis.
También desde el ámbito urbano, Canal de Isabel II refuerza esta idea de colaboración estructurada. Mariano González, defiende que un modelo de gobernanza eficaz debe combinar experiencia técnica, visión territorial y excelencia operativa: “Nuestro modelo mancomunado —que presta servicio a prácticamente todos los municipios de la Comunidad de Madrid— permite una gestión con redundancias, alternativas y flexibilidad para responder a cualquier escenario con inteligencia operativa”. Sin embargo, reconoce que no se trata de replicar fórmulas exactas, sino de compartir principios: transparencia, vocación de servicio público y diálogo constante entre actores.
Subraya, además, que el éxito no depende tanto del tipo de operador —público, privado o mixto— como de cómo se presta el servicio: con equipos técnicos sólidos, una gestión profesionalizada, inversiones sostenidas y una clara




Para
consolidar la desalación y la reutilización como pilares estables del mix hídrico nacional, es fundamental trabajar en un marco normativo de contratación robusto y claro que brinde seguridad a las empresas, agilice los plazos administrativos y elimine barreras burocráticas, estimulando así la inversión y la competitividad.
Belén Gutiérrez y Silvia Gallego, miembros del Consejo de Dirección de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR).
vocación pública. “El agua urbana es un servicio esencial. Hay que prestarlo con talento, con innovación y con ganas”, resume. La clave, insiste, está en contar con todos los actores y aplicar las mejores técnicas disponibles para responder a un reto que es común y estructural. Desde el mundo del regadío, FENACORE amplía el foco y reclama una gobernanza más participativa e inclusiva, que incorpore activamente a los usuarios en los espacios de decisión. Aunque el regadío representa entre el 60 % y el 80 % del uso total de agua en España, su presencia efectiva en los órganos estratégicos no siempre se corresponde con este peso. FENACORE denuncia, además, una preocupante desconexión institucional con el Gobierno central, y reclama un diálogo real, estructurado y
adaptado a la diversidad territorial del país. A su juicio, respetar las competencias no debe equivaler a fragmentar las decisiones, y sin una interlocución sólida y permanente con el principal sector usuario del recurso, no es posible diseñar una estrategia nacional coherente. En suma, una gobernanza del agua más inclusiva y colaborativa —coinciden todos los actores— no solo es deseable: es indispensable para avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y eficaz frente a los desafíos presentes y futuros.
C iudadanía y transparencia
El papel de la ciudadanía en esta transformación también ocupa un lugar cada vez más destacado. Los expertos coinciden en que la sostenibilidad del modelo hídrico español depende del compromiso social, la confianza en las instituciones y el acceso a información clara, comprensible y útil. En este contexto, la transparencia y la sensibilización se consolidan como pilares de una gobernanza moderna, eficaz y legítima
Desde Canal de Isabel II, Mariano González subraya la urgencia de seguir concienciando a la población sobre el valor del agua como recurso finito y vulnerable. “Hoy lo tenemos y mañana no. Cada vez hay más variabilidad”, advierte. La sucesión de sequías extremas y lluvias torrenciales —como las vividas recientemente— pone de relieve la complejidad del contexto actual y la necesidad de que la ciudadanía comprenda la dimensión real del desafío. “Hay que adaptarse a esa variabilidad y complejidad en la existencia —o no— del recurso”, añade.
El AMB comparte plenamente esta visión. Según relata Cabello, la experiencia reciente en Cataluña ha demostrado que una ciudadanía bien informada y comprometida es clave para el éxito de cualquier política hídrica. El experto aboga por consolidar una cultura del uso responsable del agua, basada en la educación ambiental y en

Necesitamos consolidar una cultura ciudadana del uso responsable del agua, así como reforzar la transparencia y la pedagogía institucional para que la ciudadanía entienda los retos y forme parte activa de la solución.
una pedagogía institucional honesta, que explique con claridad la gravedad del desafío hídrico, las soluciones disponibles y el papel activo que puede desempeñar cada ciudadano.
Pero la transparencia no se limita a la información unidireccional. Desde el AMB llaman a reforzar la transparencia institucional —tanto en la comunicación datos como en la toma de decisiones— como herramienta para fortalecer la confianza pública y propiciar un cambio de hábitos duradero. Solo con una sociedad informada y corresponsable, sostiene Cabello, será posible lograr un modelo de gestión más eficiente, equitativo y resiliente.
Fernando Cabello, director de Servicios del Ciclo Integral del Agua del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
AEDyR añade una dimensión cultural al debate: la necesidad de transformar la percepción social sobre el uso de tecnologías como la reutilización y la desalación. Aunque la aceptación de estas tecnologías ha mejorado, todavía persisten prejuicios, especialmente en lo relativo al uso de agua regenerada para consumo humano. “Es clave reforzar la comunicación institucional y generar confianza en la calidad, la seguridad y la trazabilidad de estos recursos”, defienden. En este sentido, destacan la iniciativa divulgativa “Las 10 certezas de la desalación del agua”, que busca desmontar mitos y explicar de forma clara sus beneficios y garantías técnicas, sanitarias y ambientales. En este punto, la voz del regadío, representada por FENACORE, introduce una dimensión crítica sobre el principio de transparencia: debe ser completa, equilibrada y exigida por igual a todos los usos. “Los regantes usamos un recurso público sujeto a concesiones perfectamenteauditables. Todo el mundo puede saber cuánta agua usamos, cómo y cuándo. Pero no ocurre lo mismo con el agua destinada a caudales ecológicos”, denuncia Juan Valero de Palma. Desde la asociación, reclaman que la ciudadanía también tenga acceso claro a los criterios, impactos y volúmenes
DE LA SEQUÍA A LA RECUPERACIÓN DE LAS RESERVAS: HOJA DE RUTA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA
asociados a estas decisiones ambientales, para ejercer una opinión realmente informada. “Es fácil apoyar ciertas medidas en abstracto, pero hay que explicar también las consecuencias sociales, económicas y de garantía de suministro que conllevan”, añade. La solidaridad, subraya, debe basarse en información rigurosa y madurez colectiva.
En definitiva, abrir la gobernanza del agua a la ciudadanía no es un gesto simbólico, sino una condición estratégica. Informar, educar y corresponsabilizar son acciones tan relevantes como construir una planta de reutilización o digitalizar una red de riego. Porque sin una sociedad implicada, crítica y consciente del reto, ninguna transformación será verdaderamente sostenible.
D esideologización
En línea con las demandas de una gobernanza más eficiente y transparente, desde FENACORE se eleva uno de los llamamientos más claros del sector agrícola: la necesidad urgente de desideologizar la gestión del agua en España. El agua debe gestionarse como lo que es: un recurso estratégico, limitado y complejo, que exige decisiones basadas en datos, ciencia y técnica, reclaman.
“El agua es un problema con múltiples aristas. No se puede abordar con prejuicios ni apriorismos, sino con objetividad y análisis riguroso”, explica Valero de Palma, quien denuncia que la
“contaminación política del debate hídrico” ha obstaculizado históricamente la implementación de soluciones eficaces. En este sentido, rechaza las posturas dogmáticas o inflexibles como el rechazo sistemático a embalses o trasvases que, afirma, no pueden ser valoradas desde un “sí” o un “no” ideológico, sino a partir del estudio detallado de sus efectos técnicos, ambientales, sociales y económicos.
Desde FENACORE insisten en que la sostenibilidad y la intervención humana no son conceptos antagónicos. Todo lo contrario: una gestión activa, informada y equilibrada del recurso es imprescindible para afrontar tanto sequías prolongadas como lluvias torrenciales. “Si renunciamos a gestionar la naturaleza, corremos el riesgo de quedarnos sin agua potable en verano y de sufrir daños catastróficos en época de lluvias”, advierten.
La clave, sostiene el presidente, es avanzar hacia una planificación madura, técnica y realista, que sea capaz de ponderar con rigor todos los intereses implicados: ambientales, sociales, económicos y territoriales. En ese proceso, la objetividad y la evidencia científica deben prevalecer por encima de cualquier lógica partidista o ideológica. Solo desde ese enfoque técnico y transparente será posible que la sociedad tome decisiones informadas, conscientes de los costes y beneficios reales, y comprometidas con un modelo hídrico sostenible y resiliente, concluye.
UN PACTO NACIONAL POR EL AGUA QUE INTEGRE LAS NECESIDADES REGIONALES, RESPETE LOS COMPROMISOS EUROPEOS Y NACIONALES Y SE SUSTENTE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD ES CLAVE PARA CONSOLIDAR UN MODELO HÍDRICO ROBUSTO, PREVISIBLE Y ESTRATÉGICO A LARGO PLAZO
anticipada, inversión sostenida, innovación tecnológica, gobernanza inclusiva y corresponsabilidad social.
El reto a futuro es mayúsculo, pero también lo es la experiencia acumulada. Operadores como Canal de Isabel II apuestan por consolidar un modelo urbano eficiente, circular y financieramente sostenible. Desde el AMB, se perfila un sistema robusto y autónomo, menos dependiente de la pluviometría y capaz de anticipar crisis. FENACORE reclama seguir liderando la modernización del regadío, con rigor técnico y cooperación institucional. Y AEDyR sitúa la reutilización y la desalación en el centro de una estrategia hídrica adaptativa, sostenible y coordinada a escala nacional.
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEBE SUPERAR ENFOQUES IDEOLÓGICOS Y ASENTARSE EN PRINCIPIOS DE RIGOR TÉCNICO, CONSENSO INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Cada uno desde su ámbito —urbano, agrícola, industrial—, los principales actores del sistema hídrico español coinciden en una idea esencial: el futuro del agua en España no se improvisa, se construye. Y para ello, no basta con infraestructuras o con recursos. Se necesita una hoja de ruta clara, técnica y compartida, que combine planificación
Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del país para garantizar su resiliencia hídrica en las próximas décadas. Y en ese camino, será clave dejar atrás inercias, visiones parciales o debates ideologizados, para caminar hacia un modelo común, sólido y preparado para afrontar un escenario cada vez más incierto. Porque, como coinciden todas las voces, la seguridad hídrica del futuro depende de las decisiones que se tomen —o no— hoy.


Las pérdidas de agua por evaporación, provocadas por el aumento de las temperaturas y la escasez de precipitaciones, suponen una merma importante de los recursos hídricos destinados al riego agrícola. A este problema se suma la proliferación de algas en primavera y verano, favorecida por una mayor radiación solar y temperaturas más cálidas. Esta situación reduce el oxígeno disuelto, incrementa la turbidez y afecta negativamente a la calidad del agua, generando obstrucciones y averías indeseables en los sistemas de riego. Conscientes de esta problemática, el Gobierno de Canarias ha impulsado diversas actuaciones a través del Plan de Regadíos de Canarias y su actualización dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR/ Next Generation EU).
HEXA-COVER®: UNA SOLUCIÓN EFICIENTE
Entre las soluciones implantadas, destaca la instalación de la Cubierta Flotante Hexa-Cover ®, una tecnología adoptada por varios agricultores del archipiélago como medida efectiva para reducir tanto la evaporación como el crecimiento de algas en las balsas de riego.
Se trata de una cubierta modular con forma hexagonal fabricada en polipropileno reciclado, resistente a UV y con una densidad de 0,5 gr/l, que le permite flotar. Se utiliza en todo tipo de balsas y es la solución ideal para controlar olores y emisiones.
Su instalación no requiere maquinaria especial y permite una distribución rápida, automática y uniforme sobre la

superficie del líquido a cubrir. Una vez desplegada, forma una cubierta casi completa que se adapta fácilmente a las variaciones del nivel del agua. Este sistema puede reducir hasta un 95 % la evaporación del agua y hasta un 99 % el crecimiento orgánico.
Además de su uso en riego agrícola, la Cubierta Flotante Hexa-Cover® también se aplica en embalses destinados al abastecimiento de agua y en instalaciones ganaderas para la cobertura de depósitos de agua.
Esta solución es distribuida en España por DEPLAN, empresa de ingeniería y consultoría ambiental de referencia en el mercado.



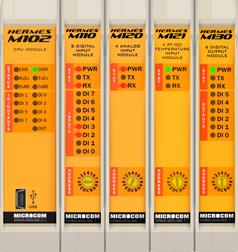





Griselda Romero
TEMAS: AGUA, SEGURIDAD HÍDRICA, SOSTENIBILIDAD, GOBERNANZA


La gestión del agua en Cataluña ha entrado en una nueva era. Tras superar la sequía más intensa de los últimos dos siglos, el Govern ha acelerado la transformación estructural de su modelo hídrico para garantizar el suministro, reforzar la resiliencia ante el cambio climático y avanzar hacia un uso más eficiente, regenerativo y justo de los recursos. En este contexto, la Dirección General de Transición Hídrica juega un papel estratégico en el diseño y despliegue de las políticas que deben preparar al territorio para un futuro de mayor escasez e incertidumbre.
Al frente de esta dirección se encuentra Concha Zorrilla, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con más de tres décadas de experiencia en el ámbito del medio ambiente, tanto desde el sector público como desde la empresa privada. Con un perfil técnico sólido y una visión transversal —especialmente en las áreas de residuos, agua y cambio climático— ha ocupado cargos de responsabilidad en múltiples entidades. También ha sido presidenta del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (2018–2022) y es miembro activo de su comisión de Cambio Climático y Economía Circular. En esta entrevista, la Directora General de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña analiza los aprendizajes que deja la última sequía y desgrana la estrategia que está desplegando la Generalitat para reforzar la seguridad hídrica de Cataluña: un modelo basado en la desalinización, la reutilización, la mejora de infraestructuras, la digitalización, la corresponsabilidad social y una gobernanza más colaborativa. Todo ello con una visión a largo plazo que sitúa el agua como un eje central de la sostenibilidad ambiental, la cohesión territorial y la competitividad económica, explica Zorrilla.
Cataluña ha vivido una de las sequías más prolongadas y severas de las últimas décadas. ¿Qué diagnóstico hace la Generalitat sobre las causas estructurales de esta situación, y qué lecciones extrae de la gestión de esta emergencia?
La sequía que hemos vivido entre finales de 2020 y marzo de 2025 ha sido la más grave registrada en 200 años. Durante este periodo hemos registrado 56 meses con lluvias por debajo de la media, algo que se ha traducido en una reducción de 720 hm3 de las aportaciones a los embalses de las cuencas internas. Ante este escenario, la aplicación de restricciones al consumo —especialmente en el ámbito agrícola, industrial y en los usos ambientales—, junto con el aumento de la producción de las plantas desalinizadoras y de las estaciones de regeneración de agua, han sido determinantes. Estas medidas permitieron evitar, por ejemplo, que en mayo de 2023 los embalses de las cuencas internas quedaran completamente secos, lo que habría implicado afrontar 430 días sin recurso hídrico disponible, con consecuencias muy difíciles de gestionar. La principal lección que extraemos de esta sequía, cuyas causas estructurales se deben al cambio climático, es que la disponibilidad de agua se debe desvincular de la lluvia. Por esta razón, estamos trabajando en incrementar los recursos para que en futuros episodios de sequía se pueda superar la situación con la menor limitación en los consumos y el menor efecto sobre la sociedad. A pesar de que la sequía se ha podido dar por superada en la práctica totalidad de las cuencas internas, estamos llevando a cabo una revisión del Plan de sequía, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y aplicación. A corto plazo, se prevén cambios puntuales centrados en reducir las restricciones para usos agrícolas, siempre y cuando se lleven a cabo actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia de las infraestructuras para el riego agrícola.
¿Qué entendéis desde la Dirección General de Transición Hídrica por “seguridad hídrica”, y cómo se está traduciendo ese concepto en políticas concretas? ¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo para reforzar la garantía de abastecimiento y la sostenibilidad del recurso?
La seguridad hídrica es garantizar todas las demandas de agua —tanto urbanas, como agrícolas y las ambientales— sin depender de la lluvia, con infraestructuras que produzcan re-
La principal lección de esta sequía es que la disponibilidad de agua se debe desvincular de la lluvia
Nuestro objetivo es hacer posible que, en un plazo de cinco años, se pueda garantizar el 70% de la demanda con recursos no convencionales
curso sin tener en cuenta la climatología. El cambio climático está acentuando los extremos de nuestro clima, con sequías cada vez más largas y persistentes y episodios de tormentas intensas con mucha aportación de agua en poco tiempo. Nuestro objetivo es hacer posible que, en un plazo de cinco años, se pueda garantizar el 70% de la demanda con recursos no convencionales como la desalinización, la regeneración, la recuperación de pozos (teniendo en cuenta que el 40% de la demanda se garantiza con las aguas subterráneas) y el mayor aprovechamiento de los recursos del río Besòs. Se prevé que en 2025 dispongamos de hasta 280 hm3 de nuevos recursos. Esto, sin embargo, no se traduce en un incremento de
la oferta y la demanda, sino en poder suplir el agua que no caerá de las lluvias.
La seguridad hídrica también está enfocada a mejorar el estado de las infraestructuras de transporte de agua, tanto en lo relacionado con las redes de suministro urbano, como en los regadíos. Sobre este último punto, se está trabajando con el Departamento de Agricultura de la Generalitat con el objetivo de modernizar los regadíos y estar mejor preparados para futuros episodios de sequía.
En el marco de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada a principios de junio por la Comisión Europea, desde Cataluña se trasladaron previamente una serie de conside-



raciones a tener en cuenta, como la ampliación de los recursos financieros, una normativa sanitaria sobre reutilización que asegure el control sanitario, disponer de una figura específica de financiación para la ejecución de las actuaciones de reutilización potable indirecta y de desalinización de agua marina, así como requerir, bajo el principio establecido por la DMA de “quien contamina paga”, mecanismos para que aquellos sectores y/o ámbitos donde todavía se está lejos de recuperar los costes de los servicios del agua lo hagan efectivamente. Desde Cataluña existe la voluntad de posicionarnos como un territorio piloto para demostrar nuestros avances en la eficiencia del agua para usos urbanos, la gestión integrada de la reutilización, la recarga de acuíferos y la desalinización, así como el Plan de sequía y la mejora de los ecosistemas acuáticos.
¿Considera que los actuales marcos de planificación hidrológica permiten afrontar los nuevos desafíos climáticos, demográficos y territoriales de Cataluña? ¿Se están impulsando cambios estructurales en la forma de planificar, gestionar o priorizar el uso del agua?
Desde Cataluña existe la voluntad de posicionarnos como un territorio piloto para demostrar nuestros avances en la eficiencia del agua, la gestión integrada de la reutilización, la recarga de acuíferos y la desalinización
La Directiva marco del Agua establece la revisión de la planificación hidrológica cada seis años. Este periodo es el adecuado para afrontar los nuevos desafíos. La revisión de los planes hidrológicos se divide en dos partes: la planificación hidrológica, que establece una serie de objetivos a lograr en un periodo de 6 años; y el Programa de medidas, que determina las actuaciones e inversiones a acometer en el periodo de planificación. Existe la posibilidad de incluir modificaciones en el Programa de medidas, con el fin de conseguir los objetivos fijados.
La planificación hidrológica vigente, así como la estrategia para la seguridad hídrica del Govern, están orientadas a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático en el vector agua, potenciando actuaciones como la desalinización y la regeneración. Por lo tanto, la hoja de ruta se centra en garantizar las demandas y reducir los riesgos de inundación.
En lo que respecta al plan de gestión para el periodo 2028-2033, nos encontramos todavía en una fase inicial, pero deberá definir
nuevas actuaciones en materia de desalinización, como la nueva planta prevista para la Costa Brava norte (2032); actuaciones en el ámbito de la regeneración, como la Estación de Regeneración de Agua del Besòs (2029); y medidas para la mejora de la calidad de nuestros ecosistemas acuáticos, como la inversión de 669 millones de euros para la mejora del saneamiento. La nueva planificación, por tanto, deberá dar un paso adelante más, con un equilibrio entre las diferentes esferas del ciclo integral del agua —abastecimiento, saneamiento y buen estado del medio hídrico—, teniendo en cuenta las demandas agrícolas. Más allá de la planificación que fija la DMA, también hemos de desarrollar programas destinados a una finalidad concreta, como hacer frente a los nuevos requerimientos normativos en materia de saneamiento o la adecuación de los cauces, por citar un par de ejemplos. Quiero destacar también que estamos elaborando una estrategia de aguas regeneradas para su reutilización, con horizonte 2040, que prevé utilizar 245 hm3/año de reutilización directa, a los cuales se añadirían 186 hm3 de reutilización directa.
¿Qué papel jugarán la desalación, la reutilización, la mejora del rendimiento de redes o la infiltración de acuíferos en el modelo hídrico catalán del futuro? ¿Se están planteando estos recursos como estructurales o de contingencia?
Sin lugar a duda, estas dos medidas jugarán un papel muy relevante. En la sequía de los últimos cinco años, la desalinización y la regeneración han aportado más de 300 hm3 de nuevo recurso en el sistema Ter-Llobregat, que abastece a cerca de seis millones de personas. Se prevé que, en los próximos cinco años, dupliquemos la actual capacidad de estas tecnologías, con un beneficio en gran parte de las cuencas internas.
Por un lado, pasaremos a tener una capacidad para desalinizar 170 hm3 (actualmente es de 80), mientras que regeneraremos unos 120 hm3 anuales (actualmente, la producción máxima ha sido de 80). La regeneración, además de permitir disponer de agua para varios usos, también servirá para la recarga de acuíferos. Esta experiencia, que está resultando exitosa en


Estamos elaborando una estrategia de aguas regeneradas para su reutilización con horizonte 2040,
que prevé utilizar 245 hm³/año de reutilización directa, a los cuales se añadirían 186 hm³ de reutilización indirecta
el acuífero del delta del Llobregat —mediante el uso de agua regenerada para frenar la intrusión salina—, también se está analizando en zonas de la Costa Brava, el tramo final del río Tordera, la Costa Dorada, entre otras.
La mejora de las redes de suministro, tanto urbanas como de regadío, es uno de los principales ejes de la estrategia del agua de la Generalitat. A raíz de los 130 millones distribuidos en más de 800 ayudas a los ayuntamientos, se prevé que se puedan optimizar hasta 20 hm³ al año, una vez estén finalizadas todas estas actuaciones. En el ámbito del regadío, y de forma conjunta con el Departamento de Agricultura, estamos trabajando en una mejora de la eficiencia de las conducciones de riego. Precisamente, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se ha planteado la posibilidad de que el recurso ahorrado a través de la modernización de regadíos pueda destinarse a otros usos, como las demandas urbanas u otras necesidades de tipo ambiental.
No debemos obviar tampoco la importancia de los acuíferos, que garantizan cerca del 40 % de las demandas en Cataluña. Se cuantifica que, a nivel de toda la comunidad, los acuíferos pueden llegar a almacenar más de 900 hm³ de agua, una cantidad que casi equivale a la demanda anual total de las cuencas internas. El papel de las aguas subterráneas es vital durante los episodios de sequía. Por esta razón, en los últimos años se han impulsado ayudas para recuperar captaciones, y también se están potenciando medidas para garantizar su buen estado cualitativo y cuantitativo.
¿Qué volumen de inversión pública se está movilizando —o prevé movilizarse— para reforzar la resiliencia del sistema hídrico catalán? ¿Qué papel juegan los fondos europeos y los presupuestos propios, y cómo se están priorizando las actuaciones?
Se prevé una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos 5 años. En relación con los fondos europeos, se ha trasladado una petición a la Unión Europea para que las actuaciones en materia de desalinización y regeneración puedan financiarse con fondos FEDER, con el fin de que Europa asuma la hoja de ruta hídrica de los países del arco mediterráneo. Esta solicitud, inicialmente, ha sido acogida con buenos ojos por las autoridades europeas, que estudiarán la manera de articular esta posible financiación.
En Cataluña, además, se está registrando una elevada demanda de ayudas para mejorar la digitalización del ciclo del agua, canalizadas a través de los fondos del PERTE. Entre 2022 y 2024 se han presentado proyectos —sin contar los vinculados al ámbito agrícola— por un valor cercano a los 311 millones de euros, de los cuales se han adjudicado aproximadamente 50 millones (a la espera de la resolución de la tercera convocatoria de 2024).
En lo que respecta a los fondos propios, tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como Aigües Ter Llobregat (ATL) cuen-
tan con recursos que constituyen el sustento principal para garantizar las actividades e inversiones de estas dos empresas públicas. La ACA se financia primordialmente con lo que percibe del canon del agua —impuesto incluido en la factura del agua y que supone entre un 10 % y un 40 % de la factura—; mientras que ATL, lo hace a través de la tarifa en alta que pagan los ayuntamientos para abastecerse de los recursos procedentes del sistema Ter-Llobregat.
¿Qué rol está jugando la digitalización en el proceso de modernización del sistema hídrico catalán? ¿Hay ejemplos destacables que podamos remarcar?
La innovación es vital para el avance de la sociedad. Es por esta razón que la Generalitat de Catalunya está trabajando en la mejora y modernización de infraestructuras que están en servicio. La Agencia Catalana del Agua (ACA) está llevando a cabo varias iniciativas para hacer más eficientes sus infraestructuras, y está desarrollando un plan para que en 10 años el
ai174833925311_Molecor_170 x 130 mm Retema_2025_OK.pdf 1 27/05/2025 11:47:49
Larga esperanza de vida
La mejor alternativa para el transporte de agua
La gama más completa de productos al servicio del agua

Soluciones para saneamiento
Soluciones para edificación


Soluciones para abastecimiento






Soluciones eficientes y respetuosas con el medioambiente



El modelo de participación catalán se inspira en el de las asambleas ciudadanas, abordando temáticas clave en lugar de medidas aisladas, con el propósito de avanzar hacia objetivos comunes
80% de la demanda energética de las depuradoras se pueda satisfacer con energías renovables. Esto será posible con la instalación de placas fotovoltaicas, el incremento de producción de biogás y mejoras en la eficiencia de las plantas. Asimismo, a través de las ayudas destinadas a la mejora de las redes de suministro municipales, que además de reparar y modernizar las conducciones, también están fomentando actuaciones orientadas a su digitalización.
La Generalitat de Cataluña, mediante la ACA, mantiene un claro compromiso con el impulso de la innovación en la gestión del agua. Entre 2016 y 2021 se destinaron 1,3 millones de euros en subvenciones a proyectos centrados en la mejora de la calidad del agua, la gestión de ríos temporales y el desarrollo de sistemas de alerta rápida frente a fenómenos meteorológicos extremos. En el actual ciclo de planificación (2022-2027), la Agencia prevé aumentar esta cifra. En este sentido, está pendiente de resolución una nueva línea de ayudas en materia de I+D+i, con una dotación de 1,6 millones de euros.
Más allá de la inversión, desde la Agencia se ha participado y colaborado en proyectos innovadores como la reducción del consumo de agua en el turismo —fomentando la reutilización en la hotelería— la recarga de acuíferos con agua regenerada, y la necesidad de potenciar una mejora en la gestión forestal para incrementar la escorrentía hacia ríos y acuíferos.
¿Qué modelo de gobernanza se está impulsando desde la Generalitat para abordar la gestión del agua de forma coordinada, multiescala y transparente? ¿Se están reforzando los mecanismos de participación ciudadana y corresponsabilidad social?
El modelo de gestión del agua que se aplica en Cataluña está descentralizado y se acuerdan las medidas con el resto de las administraciones implicadas y el mundo local. Es indispensable que en el ámbito de la gestión del agua haya una estrecha coordinación entre las diferentes administraciones, con el fin de identificar las problemáticas y adoptar las medidas y soluciones cerca. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad que propugna la Directiva marco del agua. En este contexto, es vital la corresponsabilidad, tanto en lo relativo a una adecuada recuperación de costes, como en la mejor efectividad de las medidas a aplicar. En lo que respecta a la opinión de la ciudadanía y los diferentes sectores, este mes de junio se ha iniciado el proceso de participación para la revisión de la planificación hidrológica, con el objetivo de recoger las aportaciones e ideas que estos tienen sobre la gestión del agua. El modelo se inspira en el de las asambleas ciudadanas, centrado en temáticas —más que en medidas concretas—, con el propósito de alcanzar objetivos comunes.
Más allá de estas actuaciones, desde el Govern de la Generalitat se trabaja conjuntamente con otros actores, como las cámaras de comercio en el ámbito empresarial y la intercolegial —que aglutina a profesionales de distintos sectores—, para conseguir una transición hídrica que llegue a todo el territorio e implique al conjunto de la sociedad.
¿Qué visión estratégica tiene la Generalitat para el futuro del agua en Cataluña, y cuál es la hoja de ruta definida para alcanzarla? ¿Qué papel debe ocupar el recurso hídrico en la agenda ambiental, social y económica del territorio?
El agua en Cataluña juega un papel primordial, tanto para garantizar las necesidades básicas como para el desarrollo de las actividades económicas. Por esta razón, el Govern de Cataluña adoptó, un mes después de constituirse la actual legislatura, un acuerdo para fijar las bases de la nueva estrategia del agua. La principal hoja de ruta contempla, entre 2025 y 2030, una serie de actuaciones orientadas a incrementar la garantía en 280 hm³. A corto plazo, sin embargo, se prevé que ya en este 2025 dispongamos de 31 hm³ de nuevo recurso, a través de diversas medidas destinadas a aumentar la disponibilidad.
En el contexto actual, marcado por el cambio climático, además de la escasez de agua es necesario tener en cuenta fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales, que pueden provocar grandes acumulaciones de agua en muy poco tiempo. En noviembre de 2024, la Generalitat aprobó un acuerdo de gobierno por el cual se adoptan una serie de medidas para mejorar el desarrollo de la protección civil local en Cataluña. Entre estas, destacan la ampliación de la cartografía de zonas inundables, la creación del Observatorio de Inundabilidad y el despliegue de una estrategia de comunicación para mejorar la percepción del riesgo, entre otras actuaciones.
La gestión del agua debe también afrontar retos en otras esferas, como el saneamiento de las aguas residuales. Actualmente, hay cerca de 570 depuradoras en servicio, que permiten sanear al 97,4 % de la población. El reto para los próximos años es aumentar esta cobertura, tanto mediante la construcción de nuevas depuradoras como con la modernización de las existentes. Este desarrollo de las actuaciones previstas debe dar respuesta a nuevos desafíos normativos, como la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (DTARU) y los Planes Integrales de Gestión de Sistemas de Saneamiento (PIGSS), entre otros. Desde el Govern de Cataluña se está analizando el impacto económico que estas nuevas exigencias pueden representar, así como las soluciones necesarias para garantizar su financiación.
La planta danesa logra un ahorro significativo de costes y un entorno de trabajo más seguro gracias a los decanter Xelletor de Flottweg.


La depuradora de Skanderborg, en Dinamarca, ha renovado su línea de deshidratación con la incorporación de dos decantar Flottweg Xelletor X4e, reemplazando equipos de más de 20 años que ya no alcanzaban el contenido de sólidos requerido. Cuatro años después de su instalación, la planta depuradora se sigue mostrándose plenamente satisfecha con el rendimiento de las máquinas y con el servicio ofrecido por Flottweg.
Aunque el proceso de deshidratación no ha cambiado, la eficiencia del tratamiento de lodos ha mejorado considerablemente con los nuevos decanter Flottweg Xelletor X4E. Gracias a su tecnología avanzada, la planta ha logrado importantes ahorros energéticos y una reducción significativa en los costes eléctricos.
Además, los nuevos equipos han permitido disminuir el volumen de lodos a eliminar y reducir el consumo de polímeros en aproximadamente un 25 %, mientras que el contenido en sólidos de las aguas residuales ha aumentado entre un 4 % y un 5 %. Esta mejora en el rendimiento de deshidratación se traduce en una menor necesidad de transporte de lodos fuera de la planta, lo que, combinado con
el menor uso de insumos, supone una reducción significativa de los costes operativos.
Junto al rendimiento técnico, la planta valora especialmente la colaboración fluida con Flottweg y su soporte técnico constante, destacando la rápida respuesta, las actualizaciones continuas y la fiabilidad de los equipos.
Los nuevos decanter permiten incluso realizar visitas sin protección acústica, algo impensable con los equipos anteriores. Para Skanderborg, la inversión ha supuesto una mejora integral en eficiencia, costes y condiciones laborales.
Incluso después de cuatro años de operación, las máquinas siguen funcionando según los estándares requeridos, son fáciles de usar y crean un entorno de trabajo agradable gracias a su mínima generación de ruido.
Carsten, asistente de operaciones de la depuradora de Skanderborg.
FLOTTWEG
www.flottweg.com/es/



PARA LA INDUSTRIA EN ESPAÑA, AVANZAR HACIA UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE
DEL AGUA NO ES SOLO UNA CUESTIÓN
DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y DE EXIGENCIA REGULATORIA, TAMBIÉN UNA
NECESIDAD IMPERIOSA ANTE EL CRECIENTE CONTEXTO DE ESCASEZ HÍDRICA. AUNQUE LOS DISTINTOS SECTORES - ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, COSMÉTICA, AUTOMOCIÓN, ACUICULTURA - SE ENFRENTAN A RETOS, COMO LA INVERSIÓN ECONÓMICA, TAMBIÉN
SE ESTÁN ADOPTANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y COLABORATIVAS PARA
REUTILIZAR, REGENERAR Y VALORIZAR EL AGUA EN SUS PROCESOS.
La escasez de agua ya no es un riesgo futuro, sino una realidad que obliga a cambiar radicalmente la forma en que se gestiona este recurso; la industria no es ajena a ello. En España, uno de los países europeos más expuestos al estrés hídrico, distintos sectores industriales comienzan a apostar por modelos basados en la reutilización, la eficiencia y la economía circular del agua.
Pero no se trata solo de reducir el consumo de agua y de regenerarla: para que realmente la industria sea circular (y, además, de paso paliar el gasto en la inversión tecnológica), el nuevo
paradigma hídrico exige transformar residuos en oportunidades, valorizar recursos y obtener energía. Pese a los desafíos y retos, hay iniciativas dentro de distintos sectores que, además de aportar cifras esperanzadoras, pueden inspirar a otras empresas e industrias para trazar su propia hoja de ruta hacia la circularidad.
“España ya está inmersa en un cambio estructural respecto al origen del agua para contar con la seguridad hídrica que habilite la continuidad del desarrollo del país. La reutilización,

la desalación, la eficiencia y el ahorro de agua son parte fundamental de la solución”, considera Joaquín Pérez Novo, director general de Aquambiente (Veolia España). Pérez Novo recuerda que, en ese sentido, el Ministerio ya recoge en el tercer ciclo de planificación hidrológica una necesaria disminución de 1.200 hectómetros cúbicos al año de los recursos asignados en el conjunto de las cuencas hidrográficas españolas: “Debemos pasar de 28.000 hectómetros cúbicos al año a 26.800, y aún así necesitamos eficientar y racionalizar el consumo para convivir con un déficit hídrico estructural que se sitúa en torno a los 2.000 hectómetros cúbicos al año”.
BINOMIO

Sin embargo, la reciente normativa europea que regula la reutilización del agua (Real Decreto 1085/2024) puede que, lejos de ayudar, dificulte el proceso, considera Abraham Esteve-Núñez, investigador de IMDEA Agua y cofundador y CTO de METfilter S.L., spinoff del instituto de investigación: “Esta nueva legislación establece calidades específicas para su reutilización según uso, pero es bastante estricta en lo referido a la frecuencia con la que deben ser analizadas. El objetivo es asegurar que nadie reutilice agua que no ha sido adecuadamente tratada. Sin embargo, podría tener un efecto negativo, que desincentive al usuario”.
Para paliar este tipo de situaciones, se está promoviendo dentro del sec-
tor alimentario el desarrollo de una normativa específica que “facilite a las empresas regenerar el agua, no tanto en los procesos de producción directa de alimentos, pero sí en todos los procesos paralelos: refrigeración, sistemas que necesiten agua como refrigerante, baldeo y limpieza”, ejemplifica Esteve. “En el sector lácteo se usa muchísima agua para limpiar establos, y espacios destinados a guardar el ganado. Sería ideal poder utilizar agua regenerada, y darle una segunda o una tercera vida al agua”.
Pero para el experto los marcos legislativos no son el principal problema sobre la mesa: el precio del agua es uno de los que más pesan. “El agua es demasiado barata; en algunos países,
el coste es el doble o incluso el triple que en nuestro país. Por eso, el agua, como recurso, no tiene suficiente fuerza motriz para que un empresario decida hacer una inversión con el objeto de reutilizarla. Si el agua tuviera un valor más real, tendríamos otro driving force para impulsar su circularidad. Hasta que eso ocurra, las decisiones de reutilización se toman por responsabilidad o conciencia ambiental y no necesariamente por razones económicas”, subraya Esteve-Núñez.
Además, la inversión en procesos para su reutilización tardará en ser rentable y obtener beneficios del ahorro del agua. Por eso, Esteve-Núñez, considera que “otra forma de incentivar es a través de ayudas y subvenciones que

reduzcan la inversión inicial; si hubiera más apoyo financiero, más empresas se animarían a dar el paso”.
Otro aliciente importante es recordar que regenerar el agua no se limita solo a limpiarla y reutilizarla; también se pueden extraer de ella productos de valor añadido. “Hay que convertir el proceso de regeneración en una economía circular basada no solo en des-
El agua es demasiado barata. Si el agua tuviera un valor más real, tendríamos otro driving force para impulsar su circularidad.
Abraham Esteve-Núñez, investigador
cofundador y CTO de METfilter S.L.
IMDEA Agua
contaminar, sino también en extraer o transformar los recursos presentes en el agua. Hay que dejar de hablar del agua contaminada como un problema y convertirla en una fuente de recursos para la empresa. Tiene que entrar en la estrategia de producción como un recurso más”, añade Esteve-Núñez.
Con este contexto, “a nivel científico y tecnológico existen los recursos y la
capacidad para llevar a cabo la reutilización del agua, las empresas que lo intentan consiguen un éxito inmediato, y esperemos que pronto todas se sumen a este tipo de acciones”, generaliza Esteve-Núñez.
La industria en España consume alrededor del 3,4% de la demanda total de agua anual, según datos del Informe sobre el Agua en España: situación actual, retos y oportunidades de CEOE.
Del agua regenerada en España, la industria utiliza el 17,4%, según el Informe de Seguimiento de los Planes Hidrológicos de Cuenca y de los Recursos Hídricos en España de 2021.
Distribución del consumo de agua por el sector industrial, de acuerdo a datos de Fundación Aquae de 2021:
Papel y cartón: 27%
Industrias químicas: 25%
Agroalimentarias y ganadería: 17%
Metales: 13%
Minerales: 7%
Textil y disolventes orgánicos: 5%
Gestión de residuos: 1%
“La circularidad del agua en la industria alimentaria ha avanzado considerablemente en los últimos años. En el pasado, la gestión del agua a menudo se consideraba un aspecto secundario en comparación con otros factores de producción. Sin embargo, hoy en día, la circularidad del agua se ha convertido en un tema central para muchas empresas del sector”, asegura Iván Álvarez, especialista en Sostenibilidad de la división de aguas de Nestlé. Desde la empresa reconocen que, en un mundo donde el acceso al agua se ha vuelto cada vez más crítico, la escasez de agua es un desafío creciente en muchas de las regiones donde opera y el cambio climático es un factor que complica la gestión del agua, “Nestlé enfrenta una serie de retos significativos en su esfuerzo por gestionar este recurso vital de manera eficiente y sostenible: la disponibilidad limitada de agua potable no solo afecta la producción, sino que también plantea serias cuestiones so-
bre la sostenibilidad a largo plazo de sus operaciones”, explica Álvarez.
La eficiencia operativa es otro aspecto crucial, señala el especialista: “Nestlé se enfrenta al desafío de mejorar el uso del agua en sus procesos de producción, optimizando los consumos. Este esfuerzo tiene como objetivo no solo optimizar consumos sino que también contribuye a la conservación del agua en las comunidades locales”.
Para abordar este contexto, Nestlé ha establecido una serie de medidas en su enfoque en la sostenibilidad hídrica, enumera Álvarez, que también pueden servir de inspiración como puntos clave para otras empresas e industrias:
• Eficiencia en el uso del agua: “Nestlé se ha comprometido a optimizar el consumo de agua en todos sus procesos de producción. Esto implica la adopción de tecnologías avanzadas y la implementación de prácticas de gestión que permiten reducir el desperdicio y maximizar el uso responsable del agua”.
• Protección de los recursos hídricos: “La empresa trabaja activamente para
salvaguardar las fuentes de agua en las comunidades donde opera, colaborando con los habitantes locales para promover prácticas que beneficien a todos y que aseguren la conservación de los ecosistemas acuáticos”.
• Reutilización y el reciclaje del agua: “La compañía investiga y desarrolla métodos innovadores para tratar y reutilizar el agua en sus procesos, lo que no solo disminuye la demanda de recursos hídricos frescos, sino que también contribuye a un ciclo más sostenible”.
• Colaboración y alianzas: “Nestlé entiende que abordar los desafíos hídricos requiere un esfuerzo conjunto, por lo que se asocia con gobiernos, ONGs y otras organizaciones para promover soluciones sostenibles y compartir mejores prácticas en la gestión del agua”.
• Innovación y tecnología: “La empresa invierte en investigación y desarrollo para encontrar soluciones que mejoren la eficiencia hídrica y reduzcan el impacto ambiental de sus operaciones”.
Con estos pilares, Álvarez indica que Nestlé ha registrado “un descenso de un 23% en el agua empleada en sus diez fábricas españolas en los últimos
cinco años”, lo que implica una reducción de casi “un millón de metros cúbicos de agua entre 2020 y 2024 -equivalente al agua utilizada para llenar 400 piscinas olímpicas”. Los ejemplos concretos se ven en sus fábricas, según datos de la empresa.
La fábrica de chocolates, confitería, cacao soluble, harinas infantiles, leche en polvo y masas y obleas refrigeradas de Nestlé (La Penilla de Cayón, Cantabria), ha registrado una reducción de un 41%; la factoría de Nestlé Purina en Castellbisbal (Barcelona), del 38%; la de leche condensada La Lechera (Pontecesures, Pontevedra), un 27% de descenso; la de café soluble Nescafé y cápsulas de Nescafé Dolce Gusto (Girona), un 22%; y la de platos preparados Litoral en Gijón, un 20%.
Por ejemplo, en el caso concreto de Girona, la compañía ha empezado a reutilizar el agua procedente de los procesos productivos de fabricación de café soluble, entre otros, en los circuitos de las torres de refrigeración, tras su paso por la depuradora de la factoría. “De esta manera, se le da una segunda vida al agua”, explica Álvarez.




Otro caso de éxito concreto es el de la fábrica de salsas de tomate Solís (Miajadas, Cáceres), que cuenta desde hace años con el estándar de la Alliance for Water Stewardship (AWS), y donde se lleva a cabo la iniciativa Solís Responsable, con el que se han logrado ahorros de agua y reducción de fertilizantes. “Este programa se centra en el uso de materias primas locales, cultivadas en un entorno que prioriza la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. A lo largo de los años, se ha conseguido un ahorro acumulado de más de 1,4 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo diario de más de 10,5 millones de personas, y una reducción media del 7% en el uso de productos para el control de plagas y un 6% en el uso de fertilizantes durante el período de 2013 a 2023”, explica Álvarez.
En todos los casos, Álvarez recuerda que la innovación tecnológica juega un papel crucial en la gestión del agua: “La implementación de nuevas tecnologías para el tratamiento y la reutilización del agua puede ser costosa, pero es un paso necesario”.
Pasamos a poner la lupa concretamente en la industria de bebidas, para la que el agua es un recurso esencial en la producción. Según creen desde la cervecera Damm, el sector también ha avanzado notablemente en la circularidad del agua y ahora hay una mayor conciencia sobre el uso eficiente de este recurso, así como una apuesta decidida por la innovación tecnológica: “Hace unos años, las estrategias estaban más centradas en el ahorro, pero hoy hablamos de un enfoque mucho más integral, que incluye desde el análisis de la huella hídrica hasta proyectos de valorización y reutilización interna del agua en los procesos industriales”, desarrolla Juan Antonio López Abadía, director de optimización de energía y medio ambiente de Damm.
Para hacerlo realidad, en Damm calculan desde 2019 la huella hídrica de todos sus centros de producción, e impulsan proyectos de I+D para reducir la cantidad de agua utilizada por hectolitro de producto. “Hemos implementado sistemas de recircula-
ción y optimización de los procesos de limpieza, lo que nos permite ser más eficientes. En nuestras fábricas de cerveza se ha logrado reducir así el consumo de agua desde 2008 en un volumen equivalente al consumo de 10 días de una ciudad como Valencia”, afirma el director.
También apuestan por infraestructuras con el objetivo de reforzar la sostenibilidad hídrica a largo plazo. Es el caso de su fábrica El Prat de Llobregat, donde han implantado sistemas de recirculación del agua que “han permitido disminuir de forma notable el gasto del agua, incluso con un incremento del 60 % en la producción desde 2009”, indica López Abadía. También desarrollan programas de asesoramiento técnico dirigidos a los agricultores que les abastecen de materia prima, ayudándoles a adoptar prácticas de riego más eficientes y sostenibles.
López Abadía insiste en una estrategia transversal de gestión responsable del agua que realmente apueste por la economía circular, con “una visión integral del uso del agua, aplicando criterios de eficiencia desde el cultivo hasta el producto final”.
BINOMIO AGUA E INDUSTRIA: EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
La empresa, con sede central en Barcelona y también instalaciones en la Región de Murcia, sabe que la crisis hídrica que afecta a estos territorios ha acelerado estos esfuerzos y “convertido la circularidad del agua en una prioridad para la compañía y todo el sector”, añade López Abadía. Damm establece planes con medidas específicas en cada uno de sus centros productivos, especialmente en aquellos situados en territorios con alta vulnerabilidad hídrica.
En el caso de la fábrica de El Prat de Llobregat, desde 2009 han imple
de un hectómetro cúbico de agua al año, equivalente a 400 piscinas olímpicas”, que les ha posibilitado continuar “prácticamente los niveles de consumo de hace 14 años a pesar de haber incrementado la producción en un 60%”, destaca López Abadía. Entre las iniciativas puestas en marcha destacan la instalación de sistemas de control en tiempo real, la mejora de la captación y tratamiento del agua del acuífero del Delta del Llobregat, la optimización del proceso de ósmosis inversa y el aprovechamiento del agua en diferentes puntos del proceso pro
sumo anual de la fábrica, y devolvemos un 75% del agua utilizada al sistema para su reutilización”, detalla. Así, han obtenido certificaciones como el certificado de verificación de la huella hídrica según la Water Footprint Network y el sello Platinum de EsAgua.
Continuando por la costa mediterránea, más al sur, también han desarrollado iniciativas en materia de gestión hídrica en la fábrica de Estrella de Levante de la Región de Murcia. “Entre las medidas implementadas en la planta destacan la recirculación de agua en distintos puntos del proceso produc





ducir de forma sustancial el consumo”, indica López Abadía. La planta de Murcia dispone de certificación de huella hídrica conforme a la Water Footprint Network y con el sello Platinum de EsAgua desde 2021.
Saltamos a otro sector que también necesita grandes cantidades de agua para sus procesos (como en la preparación y limpieza de equipos), el de la cosmética, y a cómo abordan la búsqueda de una gestión eficiente y responsable del agua desde Natura Bissé, firma española de tratamientos cosméticos. Su compromiso “se traduce en la adopción de un nuevo modelo de gestión basado en los principios de la economía circular, que promueven la reutilización, la optimización de los recursos hídricos y la valorización de las aguas residuales”, señala Pilar López Sampietro, directora industrial de Natura Bissé. Esto les ha permitido, especifica López Sampietro, reducir su consumo “en un 52% de metros cúbicos en los últimos tres años de (2021 a 2024)”.
La experta considera que, en los últimos años, y gracias también a los avances tecnológicos, “la industria ha experimentado importantes mejoras en la implementación de sistemas de recircularidad del agua, integrando soluciones innovadoras que permiten recuperar, tratar y reutilizar el agua dentro de los propios procesos productivos”. Además, “se impulsa activamente la digitalización del ciclo del agua, incorporando tecnologías de monitorización y control que mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental en todas las etapas de la producción”, condensa. Si bajamos al detalle, López Sampietro indica las acciones estratégicas que han implementado para optimizar la gestión del agua en la compañía, agrupadas en cuatro ámbitos:
• Nuevas instalaciones eco-concebidas: “Primero, incorporan sistemas integrados para la captación y almacenamiento de aguas pluviales cuya capacidad ha sido ampliada recientemente. Esto nos permite utilizar agua de lluvia para distintos fines, disminuyendo la dependencia del agua potable y reduciendo el impacto hídrico en el entorno. Segundo, cuentan con un diseño optimizado de circuitos cerrados para los procesos de calentamiento y enfriamiento industrial, minimizando el consumo y la pérdida de agua. Tercero, incorporan equipos de última generación con procesos de limpieza optimizados, que requieren menos agua sin comprometer los estándares de calidad”.
• Digitalización mediante sensores que miden y registran el consumo de agua en tiempo real en diferentes áreas: producción, riego y usos sanitarios: “Toda esta información se gestiona desde un sistema SCADA centralizado, que nos permite visualizar datos de consumo y activar alarmas de control ante cualquier desviación, facilitando una respuesta rápida y eficiente”.
• Recircularidad del agua industrial: “Hemos implementado soluciones que permiten reutilizar el agua dentro de nuestros propios procesos, reduciendo significativamente la necesidad de agua nueva. En particular, el agua de rechazo generada por el sistema de ósmosis inversa se aprovecha nuevamente, lo que contribuye a cerrar el ciclo del agua y a disminuir el volumen de agua descartada”.
• Sistema de tratamiento de agua propio: “Disponemos de un sistema interno de tratamiento de agua que nos permite gestionar y optimizar su calidad antes de su vertido. Con ello hemos logrado una reducción significativa de residuos: ha disminuido en un 99% y ha llevado asociada una reducción de emisiones de transporte del 99%”.
Como caso práctico, López Sampietro explica que utilizan un sistema de osmosis inversa para garantizar la calidad óptima del agua requerida en sus operaciones que, sin embargo, genera una cantidad de agua de rechazo que, hasta hace poco, terminaba vertiéndose al alcantarillado, incrementando el consumo total de agua y los impactos asociados a su disposición. Para solucionarlo, han implementado un sistema que permite recircular el agua de rechazo generada en el proceso de osmosis llegando a alcanzar los 600 metros cúbicos. “Ahora, esta agua se reutiliza de manera eficiente en actividades no esenciales, como el riego de áreas verdes y los sanitarios”, indica.
ACUICULTURA, FARMACÉUTICA Y TEXTIL
La necesidad de optimizar el uso del agua en sectores con alto consumo hídrico, como la acuicultura o la agroindustria, también ha impulsado la innovación hacia modelos más sostenibles. “En el ámbito de la acuicultura, todos los que tienen piscifactorías han asumido que, debido al elevado consumo de agua, no se puede estar introduciendo agua limpia constantemente. Tienen claro que deben regenerarla, y mantener a raya a uno de los contaminantes más conflictivos del sector: el amonio”, afirma Esteve-Ñúnez de IMDEA Agua.
Este compromiso con la eficiencia hídrica ha dado lugar a proyectos que van más allá de la mera regeneración. En colaboración con empresas e iniciativas internacionales, desde METfilter S.L. se está promoviendo el uso inteligente del agua enriquecida tras varios ciclos de uso. Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de aguas residuales en cultivos de alto valor, como la salicornia, una planta que tiene aplicaciones tanto en la alta cocina (incluida


la del reputado “Chef del Mar”, Ángel León) como en la industria farmacéutica, con potencial en tratamientos contra el ictus. “En estos casos no solo se regenera el agua, sino que se aprovecha la naturaleza fertilizante del nitrato”, indica Esteve-Ñúnez.
mo sector) sí es viable compartir recursos hídricos regenerados”, resume Esteve-Ñúnez.
en la producción de acero y cemento, y promoviendo la reutilización y reciclaje del recurso hídrico en sus operaciones.
Otro caso es el cultivo de espirulina, un alga rica en proteínas y muy valorada por la industria alimentaria y cosmética. En colaboración con la empresa italiana Algaria, se ha desarrollado un modelo en el que los nutrientes necesarios para el crecimiento de la espirulina se obtienen directamente del agua regenerada de una empresa vecina. “La empresa de cultivo recibe agua cargada de nutrientes sin necesidad de adquirirlos pagando por ellos. Transportar agua es muy costoso. No tiene sentido moverla grandes distancias, pero dentro de un mismo parque industrial (no necesariamente del mis-
También en la farmacéutica Boehringer Ingelheim, con sede en España en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), se ha logrado reducir su uso de agua en un 16,8%, mediante mejoras en la eficiencia y la reutilización de aguas residuales tratadas desde principios de 2023. En la industria textil, según un estudio de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) realizado por la Universidad de Valencia y verificado por AITEX y la UNESCO, el uso de algodón reciclado de Recover™ de la empresa Recover™ Textile Systems, permite evitar varias etapas del proceso de fabricación del algodón convencional, como el cultivo, el desmotado y el teñido, lo que genera según indican ahorros en términos de agua, contaminantes, emisiones de CO₂, energía y uso del suelo. REPORTAJE
Otro ejemplo, en este caso en la industria automovilística, es el de la planta de Horse (filial de motores de combustión Grupo Renault) en Rumanía, donde se ha puesto en marcha un sistema de biofiltros METfilter ® para la regeneración de 70 metros cúbicos diarios de agua residual industrial de la planta. “También hay oportunidades de reutilización en sectores como la hidroponía o el lavado industrial, donde incluso el agua de baja calidad puede encontrar un nuevo uso”, añade Esteve-Ñúnez. Hay más iniciativas marca España. Por ejemplo, ArcelorMittal y Holcim, industria siderúrgica y cementera, respectivamente, forman parte del hub All4Zero, donde trabajan en la implementación de prácticas sostenibles en la gestión del agua, optimizando su uso
BINOMIO AGUA E INDUSTRIA: EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Para Pérez Novo, de Veolia España, también hay que poner la mirada en la simbiosis entre industria y ciudad, con casos de éxito en España que confirman “la evolución de las EDARs urbanas hacía ecofactorías, integradas en la ciudad como un elemento clave en la economía circular”.
El experto menciona proyectos de Veolia en estaciones de regeneración de agua (ERA) y en estaciones depuradoras de aguas residuales que representan esta integración, y repercuten en distintas industrias, como agricultura, metalúrgica, textil, celulosa y papel.
La ERA de AITASA, que aporta agua regenerada al Polígono industrial de Tarragona, y la EDAR de Roquetas (JCUAPA), diseñada para aportar agua regenerada de alta calidad a los regantes de la zona del poniente almeriense. También la ERA Ontinyent, que da agua regenerada a la industria textil; la ERA de Arroyo Culebro (Canal de Isabel II), que aporta agua de alta calidad a International Paper en Fuenlabrada, Madrid, y la ERA de Guadalhorce (EMASA), planta de tratamiento terciario y ultrafiltración para la obtención de agua regenerada que posteriormente se utilizará en la Central de Eléctrica del Parque Tecnológico de Campanillas.

Otro ejemplo es el de Atlantic Copper (Huelva) que, “tras desarrollar conjuntamente con empresas del grupo Veolia (Cetaqua) el Proyecto Europeo REDSCOPE, ha impulsado una infraestructura pionera en Europa que permitirá avanzar hacia un vertido cero para reutilizar sus aguas depuradas”, indica Pérez Novo. También participan en casos de estudio en ciudades como Huelva, para utilizar agua regenerada para usos municipales, agrícolas e industriales.
Si hablamos del uso del agua para generación de energía renovable, Pérez Novo reflexiona sobre la huella hídrica de estas fuentes de energía, algo que podría provocar un aumento de las tensiones locales por la competencia del agua. Por ejemplo, “comparando la escasez hídrica y el censo de proyectos de hidrógeno verde en España, la mayoría de proyectos se localizan en zonas de alto estrés hídrico. Esta energía no debe generar presión adicional en el territorio, ni competir con usos fundamentales del agua como son el abastecimiento urbano, la agricultura o la industria”, considera.
En conclusión, “es necesario desacoplar la producción de energía renovable del estrés hídrico de las cuencas hidrográficas españolas; la energía renovable debe perseguir la huella hídrica neutra,
y ya es posible gracias a la reutilización de aguas y la simbiosis ciudad-industria en las aglomeraciones urbanas y a la desalación de agua de mar en zonas costeras”, afirma Pérez Novo.
Con este contexto y casos de éxito en los que inspirarse, es momento de mirar a las próximas acciones para avanzar en la circularidad hídrica. López Abadía de Damm recuerda que uno de los principales retos que afrontan es seguir reduciendo el consumo de agua en un contexto de creciente escasez y presión sobre los recursos hídricos, especialmente en zonas mediterráneas. “Para ello, debemos seguir invirtiendo en tecnología y formación, adaptándonos a nuevas normativas y colaborando con nuestros proveedores, administraciones y comunidades locales”, afirma.
“La conciencia y educación sobre la importancia de la conservación del agua son esenciales. Fomentar una cultura de sostenibilidad entre los empleados y las comunidades es un paso vital hacia la gestión responsable de este recurso”, coincide Álvarez de Nestlé, quien también subraya lo fundamental de la colaboración con diversos grupos de interés, como entidades
Joaquín Pérez Novo, director general de Aquambiente, Veolia España.
Juan Antonio López Abadía, director de optimización de energía y medio ambiente de Damm. REPORTAJE

y administraciones locales: “Abordar los desafíos hídricos de manera conjunta puede generar soluciones más efectivas y sostenibles”.
Para López Sampietro de Natura Bissé, el principal reto al que se enfrentan es que “la inversión necesaria en tecnología para recuperar y reutilizar el agua supone un coste elevado
Debemos seguir invirtiendo en tecnología y formación, adaptándonos a nuevas normativas y colaborando con nuestros proveedores, administraciones y comunidades locales.
en comparación con el ahorro en consumo”. En ese sentido, los procesos de producción y limpieza, propios de la industria cosmética, implican un consumo de agua con una alta carga orgánica, “lo que dificulta y encarece las soluciones de tratamiento que permitan dar una segunda vida a ese recurso”, explica. Por eso indica que a futuro
Ante el creciente desafío de la escasez hídrica, el uso de distintas tecnologías es crucial para optimizar el uso del agua y avanzar hacia un modelo más sostenible en la industria, coinciden los expertos.
Una de las principales herramientas en esta transición son los sistemas de monitoreo en tiempo real, que permiten a las empresas tener un control preciso sobre su consumo y detectar oportunidades de mejora. “Al contar con datos precisos, es más fácil identificar áreas de mejora y establecer estrategias para reducir el uso de agua, lo que contribuye a una gestión más eficiente”, señala Iván Álvarez, especialista en Sostenibilidad de la división de aguas de Nestlé.
Junto a la medición, las soluciones de tratamiento y reciclaje permiten
deben apostar por seguir innovando y explorando nuevas soluciones.
Sobre el futuro, “además de avanzar en una tramitación administrativa más sencilla y rápida, uno de los principales puntos de mejora es la capacidad de incluir etapas de tratamiento que permitan la purificación de los efluentes a los estándares de calidad de -
reutilizar el agua dentro de las propias operaciones industriales. La innovación también alcanza al ámbito agrícola, con prácticas como el riego por goteo o la captación de agua de lluvia, que “está ayudando a optimizar el uso del agua en la producción de alimentos”, indica Álvarez.
Álvarez también subraya la importancia del trabajo conjunto entre empresas, investigadores y desarrolladores: “Este enfoque colaborativo puede resultar en el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas que beneficien a toda la industria”.
Por su parte, Juan Antonio López Abadía, director de optimización de energía y medio ambiente de Damm, considera que en los últimos años “la digitalización de las operaciones ha facilitado una mayor trazabilidad y
BINOMIO AGUA E INDUSTRIA: EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

mandados por los clientes industriales, es decir, que no comprometan su equipamiento”, considera Pérez Novo, de Veolia España.
Por otro lado, el experto cree que necesitamos “avanzar en el reto de conectar el mundo urbano al industrial, pues existen otras barreras, además de la económica, que impiden maximizar
El principal reto al que nos enfrentamos actualmente es que la inversión necesaria en tecnología para recuperar y reutilizar el agua supone un coste elevado en comparación con el ahorro en consumo.
Pilar
López Sampietro, directora industrial de Natura Bissé.
la implantación del reuso; por ejemplo, la gobernanza y cómo las operadoras de agua se coordinan con los stakeholders, o cómo trabajar para mejorar la percepción pública”.
La simbiosis entre agua e industria está clara: el sector industrial necesita agua en muchos de sus procesos productivos y sectores, pero también es
un proveedor de soluciones a distintos niveles, gracias a la tecnología y la innovación, que va dando pasos hacia una gestión más sostenible y circular del recurso. El desafío para los próximos años es seguir implementando estas soluciones y eficientando los procesos en todas las industrias para avanzar hacia la economía circular del agua.
control en tiempo real, ayudando a detectar puntos de mejora y a implantar soluciones de forma ágil”. En concreto, la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial “abre nuevas posibilidades para anticiparse a las necesidades operativas y optimizar los recursos hídricos”. Por eso destaca la importancia de hacer inversiones en I+D y de la integración de sistemas inteligentes.
Desde Veolia España, Joaquín Pérez Novo, director general de Aquambiente, pone el énfasis en el uso de la osmosis inversa en la industria: “Aunque el RD 1620/2007 de reutilización no pide eliminar salinidad, es un requisito de los usuarios finales y hay que adaptarse a ellos. Por tanto, todas las mejoras tecnológicas ligadas a aumentar la recuperación de los sistemas de osmo -
sis inversa o a ‘exprimir’ sus salmueras serán clave”.
También cree que es esencial apoyarse en nuevas tecnologías de tratamiento para eficientar su uso y su recuperación previo al vertido. “Ahí entran las estrategias de ZLD, las tecnologías de concentración y evaporación y los tratamientos de concentrados para ser compatibles con las autorizaciones de vertido”, destaca.
Como desarrollo cada vez más presente en la operación diaria, menciona la digitalización, con los centros operativos Hubgrade de Veolia, “que aportan seguimiento, análisis, y ayuda a la toma de decisión”. De nuevo, aparece la inteligencia artificial: “El uso de algoritmos e IA ya es una realidad que está aumentando sus desarrollos a una velocidad muy elevada”, indica Pérez Novo.
Pilar López Sampietro, directora industrial de Natura Bissé, coincide y subraya la importancia de la tecnología y la innovación para hacer posible la implementación de sus medidas de gestión eficiente del agua, y también de la digitalización, en este caso para la eficiencia energética: “Hemos implementado un sistema de digitalización avanzada de nuestros consumos energéticos, que nos permite recolectar, registrar y analizar datos en tiempo real. Esta información es clave para identificar oportunidades de mejora, especialmente en la eficiencia operativa de los sistemas de climatización de la fábrica y del edificio”. La experta explica que esto les permite actuar de forma proactiva y precisa para reducir consumos, y cerrar el círculo de la sostenibilidad en todos sus procesos.

BINOMIO AGUA E INDUSTRIA: EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Ahora es el momento
no cuando
La circularidad del agua en la industria se puede y debe implementar de distintas maneras: con la regeneración y reutilización de la propia agua, sí, pero también con la recuperación de materiales de valor añadido y con la valorización energética. Son formas de paliar la tardanza en el retorno del beneficio, después de la inversión necesaria para adaptar los procesos industriales. Para todo ello ya hay tecnología sobre la mesa, pero también algunas trabas, explica Xavier Martínez, director de la Unidad Tecnológica del Agua del centro tecnológico Eurecat. Allí se trabaja en gestión del agua con foco en la innovación tecnológica para mejorar el ciclo y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. En sus desarrollos de nuevas tecnologías y líneas de investigación, Eurecat aplica conceptos de sostenibilidad y economía circular: reutilización de aguas residuales, desalinización, monitorización y gestión de la calidad del agua, y aplicaciones tecnológicas, como inteligencia artificial en la gestión del agua. Hablamos con Martínez de la situación en España a presente y futuro, de casos en distintos sectores y del
estado del arte de la tecnología necesaria para alcanzar la circularidad del agua.
¿En qué punto crees que está la economía circular del agua en la industria en España?
Creo que va por zonas. Hay regiones muy avanzadas en reutilización, como la zona de Murcia, donde tenemos un porcentaje de reutilización de agua (en este caso urbana y agrícola) de los mejores de Europa. Luego están zonas como Cataluña, donde la sequía de los últimos años ha catalizado algunas iniciativas muy interesantes. Por ejemplo la reutilización industrial del Polígono Politécnico de Tarragona. Pero aún queda camino por recorrer, y sobre todo nos falta que la industria se crea la necesidad de reutilizar el agua para afrontar no ya ahorro de costes o por un tema de concienciación ambiental, sino porque en determinadas regiones seguramente en el futuro vamos a enfrentarnos a situaciones de sequía muy importantes. Ahí ya no será si el agua está cara o barata, no va a haber agua y no vas a poder producir.
¿Cómo ves el marco legislativo ahora mismo en España y Europa?
Con el nuevo real decreto del año pasado creo que hemos mejorado bastante y han aparecido cosas que hace tiempo se reclamaban, tanto desde el sector industrial como desde el punto de vista tecnológico y de investigación. Por ejemplo, el tema de la reutilización en la industria alimentaria, que es una industria importantísima en España y que tenía bastantes restricciones que ahora no son tan exigentes; no a nivel de calidad, sino a nivel ya directamente de posibilidad de hacerlo.
Sí que nos quedan retos legislativos a mejorar, pero también entiendo que tiene que haber cierta seguridad a la hora de implementar procesos de reutilización. Creo que vamos en la buena dirección, pero aún hay camino por recorrer.
También creo que a medida que se vayan implantando más esquemas de reutilización, la gente ya no tendrá tanta aversión a los requerimientos porque será algo más común. No digo que no haya, pero nos faltan ejemplos demostrativos exitosos que catalizarían la implementación de esquemas de reutilización.
Falta que la industria se crea la necesidad de reutilizar el agua, porque en determinadas regiones vamos a enfrentarnos a situaciones de sequía muy importantes
uno de los polígonos petroquímicos más grandes del sur de Europa. Se coge agua de las dos depuradoras urbanas y con una estación de regeneración de agua que instaló la Agencia Catalana del Agua, el agua que se regenera se envía al polígono. Al principio había ciertas reticencias por parte de la industria a utilizar este agua, pero hicimos un proceso demostrativo que se enmarcó parcialmente en un proyecto europeo que coordinamos desde Eurecat. Al final se dieron cuenta que el agua que recibían era de mejor calidad que el agua que estaba sirviendo procedente del río Ebro. Ahora quieren maximizar la regeneración del agua. Quizá el problema es que no hacemos suficiente propaganda, pero casos de éxito tenemos.
¿Hay algún otro ejemplo que quieras señalar, por ejemplo en recuperación de recursos de valor añadido?
Un tema que creo que puede tener cierto futuro a nivel español por las implicaciones que tiene es la recuperación de disoluciones. En los procesos industriales alimentarios, la gran mayoría contienen sistemas de lavado in place, que utilizan sosa, ácido o una mezcla de ambos con detergente para lavar los sistemas. Estas soluciones en muchos casos se podrían recuperar.
Ahí recuperas agua, porque en muchas industrias alimentarias el gran consumo de agua viene por los procesos de limpieza, pero también recuperas parte de la sosa o el ácido que no ha reaccionado del todo. Así puedes recuperar también recursos, y económicamente salen las cuentas muy rápido.
¿Y en el caso de las valorización energética?
¿Es entonces la pescadilla que se muerde la cola? Como no hay tantos ejemplos demostrativos en los que inspirarse, ¿no surgen más iniciativas?
Creo que es una situación que se está revirtiendo, y vuelvo al ejemplo de la reutilización industrial en Tarragona. Es
Podemos hablar de nuevo de la industria alimentaria, donde los efluentes llevan cargas orgánicas muy elevadas. Ahí, en lugar de enfocarnos en eliminarlo, podríamos intentar aplicar procesos de digestión anaerobia en fase líquida y valorizar los efluentes líquidos a biogás. Al mismo tiempo, si luego acoplamos un proceso de membrana, tenemos un reactor anaeróbico y una muy buena calidad para su reutilización en varios procesos de la industria alimentaria. Son temas que tecnológicamente están más o menos resueltos y realmente se podrían implementar, recuperando recursos y al mismo tiempo agua.
BINOMIO AGUA E INDUSTRIA: EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y
Si nos vamos a otras industrias, ¿qué otros ejemplos hay?
En la industria siderúrgica y otras industrias químicas potentes las necesidades de refrigeración son elevadas y es evidente que deberíamos poder reutilizar agua, porque además los requerimientos de calidad, aunque exigentes, no son tan elevados como en la industria alimentaria, por ejemplo. Ahí me cuesta ver más la recuperación de recursos, pero sí debería haber una alta regeneración y reutilización de ese agua residual. En textil también se utiliza muchísima agua; no solo en producción, también en lavanderías industriales. Son importantes candidatos para recuperación de recursos, pero sobre todo de reutilización de la propia agua.
Aún hay retos, siempre los habrá y siempre se podrá mejorar, pero si alguien quiere reutilizar agua hoy en día ya lo puede hacer tranquilamente con tecnología bastante eficiente
Decías antes que estos son temas tecnológicamente más o menos resueltos. Entonces, ¿hace falta desarrollar más tecnologías, más procesos científicos de recuperación, tratamiento de agua, etc., o ya existen y no se implementan por el resto de trabas?
Es una muy buena pregunta. La respuesta corta es que ya hay procesos que existen, que tecnológicamente los hemos probado en muchos sitios y que está demostradísimo que funcionan bien, que alcanzan los límites de calidad y que están bastante optimizados a nivel de eficiencia. Estoy hablando sobre todo de tecnología de membranas que son la piedra angular de muchos procesos de regeneración de
aguas. También de procesos biológicos, de procesos híbridos como los MBRs o los MBRs anaeróbicos.
Dicho esto, aún hay retos. Por ejemplo, cuando las membranas se ensucian, el consumo energético de estos procesos en determinados casos es elevado. No es que sea elevado desde un punto de vista absoluto, pero aún hay margen de optimización. También sucede que las membranas son un proceso poco selectivo desde el punto de vista de los contaminantes. En el caso de la ósmosis inversa se eliminan casi todos los contaminantes, y eso energéticamente es demasiado intensivo. Debemos trabajar en procesos de oxidación avanzada mucho más selectivos o menos demandantes energéticamente.
Aún hay retos, siempre los habrá y siempre se podrá mejorar desde el punto de vista energético o de impacto tecnológico. Pero si alguien quiere reutilizar agua hoy en día ya lo puede hacer tranquilamente con tecnología bastante eficiente.
Para terminar, ¿qué pasos crees que hay que seguir dando para alcanzar una mayor circularidad del agua en la industria?
El tema principal es tener una mentalidad largoplacista, no cortoplacista. Por ejemplo, ahora en Cataluña hemos salido de la situación de sequía, ha habido muchas lluvias y es muy fácil relajarse. Pero la sequía va a volver y cuando vuelva no estaremos a tiempo de hacer todos los deberes e implementar esquemas de reutilización a nivel industrial si no se han implementado en estos años. Ahora es el momento de hacer el trabajo, ejecutar las inversiones y definir las estrategias; y no cuando tengamos la escasez de agua encima de la mesa. También vamos a ver nuevas tecnologías que no tengan un impacto económico tan elevado sobre las empresas y tecnologías más selectivas para atacar contaminantes más concretos. Creo que vamos a tener procesos mucho más digitalizados, por ejemplo con monitorización de la calidad microbiológica del agua con determinados parámetros que son críticos al error, haciendo los procesos no ya más seguros sino más resilientes, y minimizando la necesidad de monitorización offline.
Todo esto nos va a ayudar a pensar en el agua como un recurso holístico para todos los sectores con una planificación más integrada. Ya no vamos a plantear un modelo local de uso del agua, sino que espero y deseo que planteemos la utilización del agua como un problema regional, considerando todos los actores y todos los escenarios presentes y futuros.

En un contexto donde la sostenibilidad y la eficiencia en el tratamiento de aguas son prioritarias, el W-Tank® de Toro Equipment se consolida como una solución de referencia mundial. Fabricados en PRFV, estos depósitos destacan por su alta resistencia a la corrosión, su facilidad de transporte, y por contar con la prestigiosa certificación NSF ®, que avala su idoneidad para aplicaciones en contacto con agua potable.
Con presencia en más de 100 países, Toro Equipment ha apostado decididamente por el PRFV como alternativa sostenible al hormigón armado, cuya producción representa una de las principales fuentes de emisiones de CO2 a nivel global.
Entre las principales ventajas del PRFV frente a los materiales convencionales, destaca su baja huella de
carbono, tanto en la fabricación como en el transporte; así como su alta resistencia química y mecánica, lo que
Su diseño modular, durabilidad y bajo impacto ambiental convierten a W-Tank® en la solución más eficiente para proyectos que exigen fiabilidad, rapidez de instalación y compromiso con el medioambiente
le proporciona una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Además, su diseño modular permite un montaje ágil y sin necesidad de maquinaria pesada, lo que se traduce en una reducción de los tiempos y costes de obra. Todo ello, sumado a la certificación internacional NSF®, que garantiza la calidad del material para su uso en instalaciones que manejan agua potable. Gracias a estas cualidades, W-Tank® se posiciona como una solución inteligente, eficiente y sostenible para estaciones de tratamiento de aguas, depósitos de almacenamiento, plantas de biogás y múltiples aplicaciones industriales.
Filtramas S.A., empresa con más de 30 años de experiencia en el sector del tratamiento de aguas, ha reforzado su estrategia de crecimiento vertical con la adquisición de Metracal S.L., un taller especializado en calderería y mecanizado industrial. Esta integración responde al incremento de la demanda internacional y al objetivo de mejorar el control de calidad, optimizar procesos de fabricación y reducir los plazos de entrega.
La operación incorpora más de 1.000 m² de instalaciones industriales, maquinaria avanzada y un equipo de diez profesionales, lo que ha permitido a Filtramas aumentar su capacidad pro-

ductiva y desarrollar nuevas soluciones técnicas. Entre los lanzamientos más destacados figura una línea propia de flotadores DAF para tratamientos físico-químicos y un innovador modelo de reja automática, más robusta y eficiente, especialmente diseñada para entornos industriales exigentes.
Además, la compañía prevé el lanzamiento en junio de una nueva generación de rejas automáticas con mejoras estructurales y de durabilidad, como el tensado automático de cadenas y guías reforzadas, posicionándose al nivel de los principales fabricantes europeos.
La adquisición de Metracal supone un hito en el modelo de crecimiento soste-

nible de Filtramas, orientado a reforzar su autonomía productiva y a impulsar la innovación continua. La compañía no descarta la posibilidad de futuras adquisiciones estratégicas que le permitan seguir incorporando capacidades clave y consolidar su propuesta de valor.
Con esta estrategia, Filtramas S.A. afianza su posición como referente en soluciones industriales para el tratamiento de aguas, reafirmando su compromiso con la excelencia técnica y el desarrollo a largo plazo.
FILTRAMAS www.filtramas.com

EN PRIMERA PERSONA


EMANUEL ROMERO CONSEJERO DELEGADO DE EMASESA
n la actualidad, pocas cuestiones resultan tan cruciales para el futuro de nuestras ciudades y regiones como la gestión eficiente y sostenible del agua, la energía y los residuos. En este sentido, el concepto de ecofactoría emerge como una innovación transformadora y necesaria, potenciando el valor de las empresas que gestionan el
ciclo urbano del agua, máxime cuando los entornos urbanos consumen el 90% de los recursos a nivel mundial y generan el 85% de los residuos.
Es por ello que podría decirse que las ecofactorías situarán a las empresas de agua como los principales operadores ambientales de los entornos urbanos.
En EMASESA lo sabemos bien y por ello ya aplicamos este concepto en lo que
supone un verdadero punto de inflexión en materia de sostenibilidad y economía circular, integrando este trinomio en un modelo productivo e innovador.
El concepto de ecofactoría surge como una evolución natural y necesaria de las hasta ahora denominadas estaciones depuradoras, EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales). Tradicionalmente, estas instalaciones

Las ecofactorías situarán a las empresas de agua como los principales operadores ambientales de los entornos urbanos
se han centrado en el tratamiento y eliminación de contaminantes para devolver el agua al medio ambiente con la menor carga contaminante posible. Sin embargo, en el contexto actual de cambio climático, escasez de recursos y urgencia ambiental, las EDAR están evolucionando hacia ecofactorías, donde se aplican criterios de economía circular del agua y los residuos y de eficiencia y generación energética. Esta transformación implica que estas instalaciones no solo tratan el agua, sino que también producen recursos: agua regenerada para riego o usos industriales, energía renovable a partir del biogás extraído de los residuos orgánicos y otros cosustratos compatibles y subproductos, como enmiendas orgánicas derivadas de lodos y arenas, que pueden ser valorizadas en las actuaciones de conservación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Así, la planta depuradora deja de ser un centro de gasto y descontaminación para convertirse en un complejo ambiental eficiente y sostenible, capaz de generar empleo, formación y beneficios socioeconómicos para su entorno.
En este sentido, EMASESA y su Complejo Ambiental El Copero se posicionan a la vanguardia. Esta instalación no solo procesa aguas residuales urbanas, sino que también trata residuos agroindustriales de la zona, generando biogás que se utiliza para producir electricidad y que, en el futuro, podrá convertirse en biometano para alimentar la red de gas natural, desplazando los combustibles fósiles. Hablamos de una instalación que genera ya el 90% de su energía con biogás y devuelve el 100% de los lodos a la tierra como recurso agrícola. Esto es neutralidad energética y economía circular real. Además, El Copero integra, dentro de su anillo eléctrico, una planta solar de 1 Mw, reduciendo costes energéticos.
La apuesta por la ecofactoría no solo responde a una necesidad ambiental, sino que también representa una estrategia clave para mejorar la resiliencia ante crisis energéticas y climáticas. Una estrategia que, en el caso de EMASESA, se complementa con la integración de tecnologías renovables y la movilidad sostenible (flotas eléctricas) para tratar de mitigar el impacto ambiental a la par que la volatilidad de los precios energéticos.
Y es que EMASESA opera en un contexto especialmente desafiante. No hay que olvidar que damos servicio a 1,4 millones de personas y que nos ubicamos en Sevilla y su área metropolitana, una zona especialmente vulnerable al cambio climático, declarada en emergencia climática desde 2019. Las sequías son cada vez más largas e intensas y las lluvias torrenciales también comienzan a darse de manera recurrente, lo que provoca problemas en las redes de saneamiento e inundaciones.
La apuesta por la ecofactoría no solo responde a una necesidad ambiental, sino que también representa una estrategia clave para mejorar la resiliencia ante crisis energéticas y climáticas
rado el 90% de su consumo con fuentes 100% renovables, como la hidráulica, la solar fotovoltaica y el biogás generado a partir de sus propias aguas residuales y otros residuos asimilables en El Copero.
En épocas de sequía, el autoconsumo supera el 45%, por ello la empresa tiene en marcha varias soluciones innovadoras para alcanzar el 100% de autosuficiencia energética, un objetivo ambicioso pero alineado con las metas climáticas y energéticas regionales y europeas.
En este contexto, la actividad de captación, potabilización, distribución y saneamiento del agua requiere procesos intensivos en electricidad y recursos, por lo que la búsqueda de eficiencia energética y la integración de fuentes renovables se vuelven indispensables.
Y debo decir que EMASESA ha logrado avances destacables. En años lluviosos, su producción energética ha supe-
El avance tecnológico es fundamental para este proceso. La digitalización, la sensorización y la inteligencia artificial permiten optimizar la gestión de las infraestructuras, predecir fallos, mejorar los rendimientos y reducir costes operativos. En este sentido, los proyectos Embalse Digital 5.0 y CREANDO, ambos pertenecientes a los PERTE del ciclo integral del agua y subvencionados con fondos NextGeneration, suponen una palanca fundamental para ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio.

El camino hacia la plena implementación del modelo de ecofactorías presenta retos. La regulación debe adaptarse para gestionar adecuadamente aspectos como la gestión de olores o residuos y garantizar la aceptación social de estos proyectos
Hablamos de un total de 62 actuaciones aplicadas al ciclo integral del agua en general y al saneamiento en particular con un presupuesto total de 26,7 millones de euros y unas ayudas de más de 17 millones de euros en total. Soluciones todas basadas en la inteligencia artificial que, a través de lo que nosotros llamamos un “cerebro digital”, nos van a permitir monitorizar cada gota de agua en los futuros gemelos digitales que EMASESA tiene en ejecución para estas plantas de tratamiento.
No obstante, el camino hacia la plena implementación del modelo de ecofactorías presenta retos. La regulación debe adaptarse para gestionar adecuadamente aspectos como la gestión de olores o residuos y garantizar la aceptación social de estos proyectos como sucede en la instalación de COPERO, que destaca por su gestión eficiente de residuos a la vez que evita olores molestos, un ejemplo de integración social y urbana.
Asimismo, la infraestructura energética requiere un esfuerzo significativo. Andalucía está llamada a duplicar su inversión en redes eléctricas para integrar las renovables y nuevos consumidores, con planes millonarios impulsados por actores como las eléctricas y la administración regional.

Finalmente, es crucial mantener la formación y el compromiso social, para que las ecofactorías no sean solo infraestructuras técnicas, sino verdaderos motores de desarrollo local, generación de empleo y mejora de la calidad de vida. Instalaciones abiertas a la sociedad y a los vecinos, como es el caso de la recepción y el aula ambiental del COPERO, que son visitables mediante los Programas de Educación Ambiental, fomentando que el servicio urbano del agua cuente con usuarios futuros me-
jor formados en el proceso de abastecimiento y saneamiento.
Ante el cambio climático, la escasez de recursos y la urgencia de un desarrollo sostenible, la evolución hacia las ecofactorías se presenta no solo como una oportunidad, sino como una necesidad imperativa. Modelos como los desarrollados en EMASESA ofrecen un camino claro y replicable para otras regiones y empresas, demostrando que es posible gestionar los recursos hídricos de forma eficiente, sostenible y resiliente como nos indica la Nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica de la Unión Europea.
El futuro de la gestión del agua pasa por un modelo circular y renovable que integre, de manera inteligente y responsable, los recursos disponibles
El futuro de la gestión del agua pasa por un modelo circular y renovable que integre, de manera inteligente y responsable, los recursos disponibles, y en ese proceso, las ecofactorías, son sin duda una de las respuestas más prometedoras para garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de nuestras ciudades y territorios.

JEFA DE ÁREA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA
Nuria Suárez
TEMAS: AGUA, INNOVACIÓN, CANARIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA EN EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Nuria Suárez
D Daniel García

TEMAS: AGUA, SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, SOSTENIBILIDAD
La gestión del ciclo integral del agua en España atraviesa una etapa clave de transformación, impulsada por la revisión de la Directiva 91/271/CEE y la entrada en vigor de la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (DTARU). Esta normativa refuerza de manera significativa los objetivos ambientales, amplía su aplicación a poblaciones más pequeñas, introduce nuevas fases de tratamiento para eliminar microcontaminantes y fija el ambicioso horizonte de lograr la neutralidad energética del sector en 2045.
En paralelo, iniciativas como el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua están contribuyendo a modernizar la gestión de los recursos hídricos, incrementar la eficiencia y avanzar en la adaptación al cambio climático. Todo ello configura un escenario de grandes retos técnicos, normativos y financieros que determinarán la sostenibilidad y resiliencia del modelo hídrico español en los próximos años. Para profundizar en estos desafíos y oportunidades, entrevistamos a Irene Morante, jefa de Área de Saneamiento y Depuración en la Subdirección General de Planificación Hidrológica de la Dirección General del Agua (MITECO), quien comparte su visión sobre el estado actual del saneamiento, los ejes estratégicos de actuación y las claves para garantizar la plena ejecución de este proceso de transformación.
Ha desarrollado su carrera en el sector del agua, con un enfoque particular en el ámbito del saneamiento y la depuración. ¿Qué le impulsó a especializarse en esta área de la gestión del agua y cómo valora la evolución profesional del sector en los últimos años?
Durante 15 años trabajé como ingeniera de compras en empresas dedicadas al tratamiento de aguas, especialmente en proyectos internacionales de desalación, un ámbito en el que España es un referente mundial. El sector privado me aportó una gran experiencia, pero llegó un momento en el que sentí la necesidad de abordar la gestión del agua desde otra perspectiva: la de la administración pública. Tenía amigas que ya habían hecho ese cambio y me animé a preparar oposiciones. Tuve la posibilidad de elegir destino y opté por incorporarme a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, con la suerte de llegar en un momento clave: la revisión de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y la entrada en vigor de la nueva Directiva (UE) 2024/3019 (DTARU), que plantea uno de los mayores retos del sector en los últimos 30 años. Nuestro desafío es ahora adaptar el marco normativo y garantizar la implementación efectiva de sus exigencias.
Como responsable del Área de Saneamiento y Depuración, y desde una perspectiva global del territorio, ¿cómo valora la evolución y el estado actual del saneamiento y la depuración de aguas residuales en España?
España ha realizado un esfuerzo notable en los casi 35 años de aplicación de la Directiva 91/271/CEE. Se han construido y modernizado numerosas infraestructuras, mejorando significativamente la calidad de las aguas receptoras de vertidos

España ha realizado un esfuerzo notable en los casi 35 años de aplicación de la Directiva 91/271/CEE, pero aún queda camino por recorrer
urbanos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. De las cerca de 2.000 aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes-equivalentes, el 80 % cumple con los requisitos de la Directiva, lo que implica que aproximadamente el 88 % de la carga contaminante recibe un tratamiento conforme a la norma. Aun así, el 20 % restante presenta incumplimientos, ya sea en los sistemas de colecta o en el grado de tratamiento, lo que ha derivado en varios procedimientos de infracción por parte de la Comisión. Este es, sin duda, uno de los principales retos actuales para la Dirección General del Agua.
IRENE MORANTE, MITERD
Según la situación actual, será necesario impulsar importantes inversiones para adaptarse a los estándares y exigencias de las nuevas directivas medioambientales. ¿Cuáles considera que serán los principales desafíos que deberá afrontar el sector para dar cumplimiento a estas nuevas normativas?
La legislación ambiental europea está en constante evolución, especialmente desde la aprobación del Pacto Verde y en respuesta al cambio climático. La nueva DTARU amplía su ámbito


de aplicación a poblaciones más pequeñas, incrementa las exigencias en el tratamiento de aguas, introduce el control de desbordamientos por tormentas y escorrentías urbanas, e incorpora una nueva fase de tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes. También impone límites más estrictos a los vertidos de nutrientes y añade elementos novedosos, como el objetivo de neutralidad energética del sector para 2045 o el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor para financiar el tratamiento cuaternario. Todo ello en plazos muy exigentes y partiendo de una situación de notable complejidad.
Existen zonas del territorio nacional donde la implantación de sistemas de saneamiento y depuración adecuados presenta mayores dificultades. ¿Qué regiones concentran actualmente las mayores carencias en este ámbito?
La realidad territorial de España es muy diversa, lo que ha provocado una implementación desigual de la Directiva 91/271/ CEE. Según el último informe bienal enviado a la Comisión Eu-
ropea (Q2023, con referencia en diciembre de 2022), aún existen unas 400 aglomeraciones mayores de 2.000 h-e que no cumplen la norma. En lo que respecta al artículo 3, relativo a la colecta de aguas residuales urbanas, los incumplimientos se concentran en la cornisa cantábrica, donde la población es muy dispersa; y en las Islas Canarias, donde todavía hay núcleos que dependen de sistemas individuales como fosas sépticas. Esta situación está siendo abordada mediante múltiples proyectos que buscan sustituir estos sistemas por redes colectivas. Respecto al artículo 4, sobre la necesidad de tratamiento secundario, se ha avanzado considerablemente, aunque persisten deficiencias en ciertas poblaciones de Andalucía y Canarias. La mayoría de estas aglomeraciones ya cuentan con actuaciones proyectadas o en ejecución para corregir los incumplimientos.
En cuanto al artículo 5, que exige la eliminación de nutrientes en aglomeraciones de más de 10.000 h-e que vierten en zonas sensibles a la eutrofización, también se ha observado una mejora significativa. No obstante, Extremadura sigue enfrentando mayores dificultades para cumplir con los límites de emisión de nitrógeno y fósforo.
Las pequeñas poblaciones a menudo carecen de recursos económicos y técnicos para diseñar, construir y operar las instalaciones necesarias
En términos generales, es destacable el compromiso de todas las administraciones públicas. Los programas de medidas de los planes hidrológicos del tercer ciclo recogen actuaciones por valor de casi 9.000 millones de euros. El verdadero reto, sin embargo, es garantizar su plena ejecución.

IRENE MORANTE, MITERD
Al hilo de lo anterior, la depuración de aguas residuales en pequeños municipios continúa siendo uno de los principales retos del sector por su gran número y grado de dispersión. ¿Cómo valoran desde el Ministerio esta situación y cuáles serán los ejes de acción para dar solución a esta problemática?
La contaminación procedente de pequeñas poblaciones (menos de 2.000 h-e) era una de las cuestiones pendientes de la Directiva de 1991 y uno de los motivos que llevaron a la Comisión a proponer su revisión en 2019. La nueva DTARU amplía el ámbito de aplicación a aglomeraciones de 1.000 h-e o más, exigiendo sistemas colectores y, al menos, tratamiento secundario para el año 2035.
En España, estimamos que pasaremos de unas 2.000 aglomeraciones cubiertas por la Directiva anterior a unas 3.500 con la nueva normativa. Si bien la mayoría ya dispone de sistemas de colecta, muchas requerirán nuevas instalaciones o la modernización de las existentes.

www.deplan.es
Estas pequeñas poblaciones, a menudo, carecen no solo de recursos económicos, sino también técnicos para diseñar, construir y operar las instalaciones necesarias. Además, el nuevo método para calcular la carga contaminante —basado en la semana de máxima carga del año— añade complejidad, ya que puede coincidir con festividades o campañas agrícolas, multiplicando los valores habituales.
La solución no es sencilla, pero modelos de gestión supramunicipal podrían facilitar la operatividad, junto con combinaciones tecnológicas —extensivas e intensivas— que se adapten a los picos de carga.
En el plano normativo, la nueva Directiva TARU traerá consigo la obligación de ejecutar importantes transformaciones en la gestión de las aguas residuales. ¿Cuáles son, a su juicio, sus puntos fuertes y cómo contribuirá a impulsar un modelo hídrico más sostenible y resiliente en España?
La nueva DTARU pone en el centro de la política de saneamiento y depuración a las masas de agua receptoras, sin perder de vista la protección de la salud humana bajo el enfoque One Health. Se plantea un nuevo modelo de EDAR, concebido como biofactoría capaz de valorizar residuos y lograr autosuficiencia energética.
El objetivo final es construir un modelo hídrico más resiliente, en el que las ciudades puedan adaptarse mejor al cambio climático. Para ello, se promueve la gestión integrada de aguas pluviales, el uso de soluciones basadas en la naturaleza y sistemas de drenaje sostenible.
La normativa también apuesta por mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia, dando un papel más activo a los ciudadanos, que estarán mejor informados sobre los costes e impactos del servicio.
Las empresas también asumirán una responsabilidad clave, especialmente aquellas incluidas en el esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor —productos cosméticos y medicamentos de uso humano—, que deberán financiar el tratamiento de microcontaminantes. A la vez, se incentivará la búsqueda de compuestos más biodegradables.
La suma de estos elementos conducirá a un modelo hídrico más sostenible y alineado con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. Desde el MITERD ya trabajamos en un borrador normativo que permita su transposición efectiva.
Ante este nuevo escenario normativo, se hace necesario conocer cómo se abordará su implementación a nivel nacional. ¿Qué planes de actuación e instrumentos de financiación se contemplan para dar respuesta a las exigencias técnicas y ambientales establecidas por la nueva Directiva TARU? ¿Cuáles son los principales retos sobre la mesa?
La DTARU establece en su artículo 23 la obligación de que los Estados miembros elaboren un Programa Nacional de Ejecución antes del 1 de enero de 2028. Este documento deberá incluir un diagnóstico del grado de cumplimiento, la planificación de las inversiones necesarias y la identificación de fuentes de financiación pública que puedan complementar las tarifas de usuario cuando sea necesario.
La elaboración de este programa, en colaboración con todas las autoridades competentes, será clave para acceder a la financiación europea destinada a la implementación de la
La normativa apuesta por mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia, dando un papel más activo a los ciudadanos


Es imprescindible contar con una selección tecnológica adecuada que combine eficiencia, rendimiento ambiental y costes razonables
Directiva. La implicación de las administraciones públicas será fundamental, y el fomento de la colaboración público-privada puede ser una herramienta valiosa para afrontar estos desafíos.
La Comisión Europea ha aprobado recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. Para asegurar una financiación adecuada, se incrementarán los fondos de la política de cohesión para el agua y se establecerá una hoja de ruta para los créditos de naturaleza. El Banco Europeo de Inversiones, en coordinación con la Comisión, lanzará además un nuevo Programa para el Agua y un Mecanismo de Asesoramiento sobre Agua Sostenible, con más de 15.000 millones de euros disponibles entre 2025 y 2027.
El renovado marco amplía el foco regulatorio y refuerza la eliminación de contaminantes emergentes. ¿Qué impacto directo se espera que tenga esta normativa en la gestión de estos compuestos en las EDAR?
La DTARU impone la inclusión del tratamiento cuaternario en todas las EDAR que traten cargas de 150.000 h-e o más antes de 2045. Este tratamiento deberá lograr, al menos, una eliminación del 80 % de ciertas sustancias indicadoras representativas de los microcontaminantes orgánicos.
Además, las aglomeraciones entre 10.000 y 150.000 h-e cuyos vertidos afecten a zonas especialmente vulnerables —determinadas previamente— también deberán incorporar este tipo de tratamiento.
Para lograrlo, se requerirán tecnologías avanzadas como carbón activo (granular o en polvo), ozonización y filtración por arena, lo que redundará en una calidad de efluente muy elevada. Sin embargo, estos procesos conllevan un elevado consumo energético, mayores emisiones de gases de efecto invernadero y una operación más compleja.
Por ello, será imprescindible una selección tecnológica adecuada que combine eficiencia, rendimiento ambiental y costes razonables. Al menos el 80 % de los costes del tratamiento cuaternario estará financiado por el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
IRENE MORANTE, MITERD
El PERTE ha impulsado la digitalización del ciclo integral del agua, mejorando su gestión, eficiencia, reducción de pérdidas y cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica y la normativa europea
El proceso de digitalización de la gestión de agua está siendo uno de los grandes vectores de transformación en la actualidad. ¿Qué balance hace el MITERD de su impacto y cómo estiman que está contribuyendo a la modernización del sector?
Aunque la gestión del PERTE no forma parte directa de las competencias de mi área, desde el MITERD valoramos su impacto muy positivamente. Durante este tiempo, el PERTE
ha impulsado la digitalización del ciclo integral del agua, mejorando su gestión, eficiencia, reducción de pérdidas y cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica y la normativa europea. En su primera convocatoria se concedieron ayudas por 200 millones de euros para 30 proyectos que beneficiaron a 1.676 municipios en 16 comunidades autónomas. Los beneficiarios fueron administraciones públicas y operadores de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Las actuaciones financiadas incluyen desde contadores in-


El ciclo integral del agua enfrenta retos decisivos que deben traducirse en una transformación sostenible, resiliente y eficiente

IRENE MORANTE, MITERD
teligentes y control en tiempo real de EDAR hasta plataformas digitales para una gestión integrada del recurso. La segunda convocatoria incluyó tres líneas: planificación, eficiencia y digitalización de la información. En la primera destaca la elaboración de los Planes Integrales de Gestión del Saneamiento (PIGS), adelantándose a lo exigido por la DTARU respecto a los desbordamientos de aguas pluviales.
Este mismo mes se ha publicado en el BOE la ampliación del plazo para la tercera convocatoria del PERTE, dotada con 50 millones de euros (ampliables a 100) para proyectos con un ámbito de actuación mínimo de 20.000 habitantes. Además, se han lanzado dos convocatorias adicionales por valor de 200 millones de euros, destinadas a digitalizar comunidades de usuarios de agua para regadío.
Para cerrar, y con la mirada puesta en los próximos años, ¿cuáles están siendo las líneas de trabajo prioritarias de la Dirección General del Agua para avanzar hacia una transformación sostenible, resiliente y eficiente del ciclo integral del agua en España?
El ciclo integral del agua enfrenta retos decisivos que deben traducirse en una transformación sostenible, resiliente y eficiente. A los desafíos derivados de la implementación de la DTARU se suman otros, como la Directiva de aguas de consumo humano o la mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones.
Desde la Dirección General del Agua se están impulsando todas las herramientas contempladas en las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, aprobadas en 2022. La planificación hidrológica es una prioridad, integrando estos retos en el cuarto ciclo en elaboración, junto con los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación y los planes de gestión de sequías, que promueven planes de emergencia en sistemas urbanos.
También destacan el PERTE de digitalización del ciclo del agua y los estudios de adaptación al cambio climático en cada demarcación hidrográfica.
Entre las líneas clave se encuentran la renovación de infraestructuras, la reducción de pérdidas, la eficiencia, la reutilización de aguas regeneradas, la valorización de residuos y la atención específica a las pequeñas poblaciones. Estas prioridades se ven reforzadas por la reciente Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.
Por último, es esencial mejorar la coordinación administrativa. Una de nuestras prioridades es fortalecer la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y municipal para implementar eficazmente todas estas políticas.
TECNOLOGÍA I

Seguridad, cumplimiento normativo y soporte local: las claves de Microcom para una gestión digital segura del agua.
La evolución tecnológica en el sector del agua ha multiplicado la eficiencia operativa, pero también ha expuesto a los sistemas a nuevas amenazas. Las redes conectadas, los sistemas SCADA distribuidos y la recopilación remota de datos abren la puerta a posibles ciberataques si no se gestionan con
criterios de seguridad sólidos. En un contexto cada vez más digitalizado, garantizar la protección de los sistemas es tan importante como asegurar la calidad del recurso.
Ante este reto, la empresa Microcom ha desarrollado un enfoque integral que combina la seguridad normativa, el diseño robusto de sus productos y una
supervisión continua. En el ámbito normativo, cuenta con la certificación ISO 27001, que garantiza una gestión segura de la información en todos sus procesos. Además, sus equipos se diseñan conforme a los principios de la norma IEC 62443, centrada específicamente en la ciberseguridad de sistemas de control industrial.
Como medida adicional, los sistemas de Microcom se someten regularmente a auditorías externas de hacking ético, realizadas por especialistas independientes. Este proceso permite validar la robustez de los sistemas y subsanar posibles vulnerabilidades de manera proactiva. Actualmente, la compañía avanza en el proceso de certificación bajo el esquema LINCE (Lista de Inspección de la Ciberseguridad Nacional para Equipos), promovido por el Centro Criptológico Nacional (CCN). Esta certificación acredita que los productos han superado evaluaciones formales de seguridad para su uso en entornos sensibles, conforme a los requisitos exigidos para sistemas que operan en infraestructuras críticas o servicios esenciales, como pueden ser las redes de agua, energía o transporte.
A nivel técnico, los equipos de monitorización de las series Nemos y Hermes, así como la plataforma online de supervisión Zeus, incorporan comunicaciones cifradas mediante TLS 1.2 y HTTPS, junto con mecanismos de autenticación segura, control de permisos por usuario y trazabilidad completa de acciones. El
Los equipos de Microcom integran comunicaciones cifradas, trazabilidad completa y firmware actualizable, siguiendo estándares como IEC 62443 y el esquema LINCE del CCN
firmware de los dispositivos es actualizable de forma remota y segura, lo que permite mantener su protección frente a nuevas amenazas sin comprometer la estabilidad del sistema.
Estas medidas permiten garantizar la integridad y confidencialidad de los datos, prevenir accesos no autorizados a configuraciones sensibles y evitar interrupciones en el servicio. Todo ello contribuye a mejorar la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas, un as-

pecto cada vez más relevante ante el aumento de los ciberataques a servicios públicos.
Otra de las fortalezas de Microcom es su capacidad de fabricación nacional. La empresa diseña y produce todos sus equipos en España, lo que le permite ofrecer un soporte técnico ágil, en español y plenamente adaptado al entorno operativo y regulatorio local. Esta proximidad facilita la comprensión de las necesidades reales del sector, acorta los tiempos de respuesta y permite ofrecer soluciones eficaces y personalizadas.
En un contexto donde la soberanía tecnológica y la ciberseguridad se han convertido en prioridades estratégicas, disponer de un proveedor cercano, fiable y comprometido con el entorno es una ventaja competitiva con impacto directo en la operativa presente y futura. Ante un escenario cada vez más complejo, la seguridad deja de ser un valor añadido para convertirse en un pilar imprescindible que garantiza la fiabilidad, la continuidad del servicio y la confianza en la gestión digital del ciclo del agua.

EN PRIMERA PERSONA


LANTONI VENTURA RIBAL GERENTE DE AIGÜES DE MANRESA
a vida en el planeta Tierra está directamente relacionada con el agua. Desde que el planeta Tierra existe como tal, y hasta la llegada del homo sapiens, el agua ha realizado, sin interferencias, infinitos ciclos de evapotranspiración, condensación,
precipitación, infiltración y escorrentía, y vuelta a empezar, manteniendo un equilibrio mágico. Este equilibrio, sin embargo, se ha visto en numerosas ocasiones interrumpido por la intervención de la especie humana. Desde la revolución del Neolítico hasta la globalización actual, pasando por
la Revolución Industrial y todos los procesos de crecimiento económico, el agua ha visto interferida su circulación. Desvíos, trasvases, consumo intensivo, contaminación de acuíferos, vertidos al medio han marcado la relación entre la especie humana y el agua durante siglos.

La crisis hídrica, agravada por factores como el incremento de la demanda, el cambio climático y la contaminación creciente de los acuíferos, ríos y mares exige una reflexión profunda sobre cómo optimizar su uso y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras
Hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando los recursos naturales están bajo una presión creciente, la gestión eficiente y sostenible del agua se convierte en una de las mayores prioridades globales. La crisis hídrica, agravada por factores como el incremento de la demanda, el cambio climático y la contaminación creciente de los acuíferos, ríos y mares exige una reflexión profunda sobre cómo optimizar su uso y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. En este contexto, la innovación surge como una herramienta fundamental para impulsar la transición hacia un modelo de circularidad del agua, donde ésta se reutiliza, recicla y gestiona de forma eficiente y responsable. Tradicionalmente, los sistemas de gestión del agua se han basado en un modelo lineal: captarla, tratarla, usarla, desecharla y, en el mejor de los casos, tratarla de nuevo para retornarla al medio. Este modelo no sólo es insostenible, sino que también provoca un gran consumo energético y económico, además
de poner en riesgo la calidad y cantidad del recurso hídrico. La circularidad, en cambio, propone una nueva forma de entender y gestionar el agua, inspirada en los principios de la economía circular. La idea es que el agua sea considerada un recurso valioso que puede ser reutilizado más de una vez, reduciendo así la necesidad de extraer agua de nuevo y minimizando los residuos.
La innovación, como instrumento para promover la circularidad, puede aplicarse en todas las fases del ciclo del agua: captación, tratamiento, distribución, recolección, depuración y
devolución al medio. Esta innovación se puede presentar de diversas formas: desarrollando nuevas tecnologías, pero también redefiniendo procesos, cambiando modelos de negocio y creando nuevos marcos reguladores que faciliten la implementación de prácticas circulares en la gestión hídrica.
Las masas de agua superficiales están sometidas a un enorme estrés hídrico debido a la intensificación del consumo de agua, combinada con un incremento de su contaminación. El diagnóstico de estas masas de agua está experimentando un avance gracias a tecnologías
innovadoras, como el uso de la visión satelital para detectar problemas de eutrofización, contaminación por vertidos o extracción excesiva de agua.
En el ámbito del tratamiento, la innovación comporta el desarrollo de tecnologías de tratamiento avanzado. Los sistemas convencionales son a menudo insuficientes para garantizar una reutilización segura del agua, especialmente en contextos donde la calidad es crítica, como en la industria alimentaria, la química-farmacéutica o la agricultura.
Tecnologías como la filtración por membrana (ultrafiltración, nanofiltración

y ósmosis inversa), tratamiento con luz ultravioleta o procesos de biorremediación avanzada permiten eliminar contaminantes, patógenos y productos químicos tóxicos de forma eficiente. Estas innovaciones no sólo aumentan la calidad del agua reutilizada, sino que también reducen la necesidad de extracción de agua de los acuíferos.
En el ámbito de la distribución, las redes se pueden dotar de sensores, que monitoricen y recojan gran cantidad de datos que permitan, después de un análisis de los mismos y la aplicación de inteligencia artificial, detectar fugas o contaminaciones en tiempo real. Este enfoque digital y automatizado hace que la gestión del agua sea más eficiente y adaptable, minimizando las pérdidas y maximizando la reutilización.

+ ANTONI VENTURA, AIGÜES DE MANRESA
En el ámbito de la depuración, la concepción de las plantas depuradoras como fábricas de recursos contribuyen a la circularidad no sólo en el ámbito del agua sino también en el energético y en el de los materiales. En estas infraestructuras se generan lodos con elevada carga orgánica, que cada vez encuentran más aplicaciones como subproductos. También se están desarrollando tecnologías para la recuperación de fósforo en forma de estruvita, la eliminación de hasta un 90% del nitrógeno, la obtención de biocombustibles, la obtención de un agua rica en PHA (polihidroxialcanoato), poliéster que debe servir como base para la producción de bioplásticos, y la optimización energética mediante el aprovechamiento del biogás, que surge del proceso de depuración, y su posterior conversión en biometano. Todas estas innovaciones están revolucionando, sin duda, el sector del saneamiento, transformando las depuradoras, de consumidoras limpias de energía y recursos a productoras de materiales valiosos.
La innovación también puede traspasar el ámbito tecnológico para incorporar nuevos modelos de negocio que incentiven la circularidad del agua. Ello incluye la creación de mercados de derechos de uso de agua y servicios basados en el modelo de pago por uso. En este sentido, la creación de marcos reguladores que promuevan la innovación y la circularidad es fundamental
La creación de marcos reguladores que promuevan la innovación y la circularidad es fundamental para convertir estas prácticas en una realidad masiva y efectiva
La innovación no es sólo una opción, sino un deber frente a la crisis hídrica global que afrontamos
para convertir estas prácticas en una realidad masiva y efectiva.
Los beneficios de promover la circularidad del agua mediante la innovación son múltiples y de largo plazo. En primer lugar, se logra una mayor seguridad hídrica, especialmente en áreas afectadas por sequías o escasez de recursos. En segundo lugar, se reduce el impacto ambiental asociado a la extracción, tratamiento y disposición del agua residual, minimizando la contaminación de ríos, mares y acuíferos.
A nivel económico, la innovación puede generar oportunidades de negocio y la creación de empleo en sectores emergentes en la gestión y la tecnología del agua. Además, una gestión más eficiente del agua contribuye a la resiliencia de las economías locales, especialmente en sectores como la agricultura, amplios sectores de la industria y los servicios urbanos.
En definitiva, la innovación juega un papel insustituible en la promoción de la circularidad del agua. A través del desarrollo de tecnologías avanzadas, el rediseño de infraestructuras, la creación de nuevos modelos de negocio y la implementación de marcos reguladores adecuados, podemos transformar la forma en que gestionamos este recurso vital. Esta transformación no sólo es necesaria, sino que es una responsabilidad colectiva para garantizar un futuro sostenible, resiliente y justo para todos. La innovación no es sólo una opción, sino un deber frente a la crisis hídrica global que afrontamos. Es hora de apostar decididamente por esta vía para asegurar que el agua siga siendo un recurso abundante y accesible para las futuras generaciones.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS
Nuria Suárez
TEMAS: AGUA, INNOVACIÓN, CANARIAS
Con más de dos décadas de trayectoria vinculada a la innovación en desalación y al uso eficiente del agua, el actual responsable del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) repasa en esta entrevista los principales hitos que han situado al archipiélago como referente internacional en tecnologías de desalación. Desde sus inicios en el ámbito de la investigación aplicada hasta el liderazgo de proyectos punteros como DESALRO 2.0®, Baltasar Peñate analiza los avances logrados, los desafíos persistentes y las perspectivas de Canarias como exportadora de conocimiento y soluciones en seguridad hídrica.
Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al ámbito del agua. ¿Cómo ha sido ese recorrido hasta llegar a liderar el Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)?
Mi experiencia profesional en el ITC comenzó en el año 1999 con una beca de investigación promovida junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa consistía en diseñar, testear y caracterizar una planta de electrodiálisis reversible alimentada con energía eólica en el marco de SDAWES, un proyecto disruptivo del Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea en el que también se operaba con plantas de ósmosis inversa y compresión de vapor.
Tras esta exitosa experiencia, me inicié como técnico de proyectos al año siguiente, lo que me permitió adquirir expe-
riencia en el diseño, testeo y explotación de tecnologías de desalación; en el uso intrínseco de energías renovables y la aplicación de herramientas y metodologías para mejorar la sostenibilidad del ciclo integral del agua; y en la transferencia de tecnología y conocimiento a los países de África Occidental. En el año 2009 asumí la responsabilidad de la jefatura del Departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias, oportunidad que me ha permitido rodearme de un equipo humano de excelentes profesionales, con el propósito de seguir avanzando en la mejora de la gestión de los recursos hídricos en todas sus dimensiones.
Dado que la demanda de agua en Canarias se cubre cada vez más con la desalación, especialmente en las islas orientales, ¿cómo valora el papel que esta tecnología ha jugado en la seguridad hídrica del archipiélago y qué papel ha desempeñado el ITC en su promoción?
La desalación ha desempeñado un papel fundamental en Canarias a lo largo de más de seis décadas. Tal es así, que el Archipiélago canario ha sido pionero en Europa con la construcción de la primera planta desaladora (Lanzarote, 1964), marcando un hito en la gestión hídrica. Esta industria ha sido -y continuará siendo- un elemento clave para garantizar la seguridad hídrica en las islas. Sin este recurso alternativo, no habría sido posible alcanzar el actual nivel de desarrollo y calidad de vida. Sectores estratégicos como la agricultura y el turismo, junto con el crecimiento demográfico, han requerido un suministro
de agua constante, disponible en calidad y cantidad para cubrir la demanda; y en este contexto, la desalación ha sido un pilar esencial para el desarrollo y la estabilidad socioeconómica del archipiélago. Las distintas planificaciones hidrológicas han ido integrando progresivamente la desalación como una medida estructural, un reflejo de su importancia y valor estratégico en nuestro modelo de crecimiento; también supone un factor clave para hacer frente a los desafíos globales, como la crisis climática y el estrés hídrico.
A lo largo de sus más de treinta años de trayectoria, el Instituto Tecnológico de Canarias ha contribuido de forma significativa al desarrollo y fortalecimiento del sector de la desalación en el archipiélago. La aportación del ITC se ha materializado en diversas líneas de actuación, desde soluciones de desalación alimentadas exclusivamente con energías renovables -a distintas escalas-, hasta proyectos disruptivos en diseño y operación de plantas desaladoras que permitido alcanzar mayores eficiencias y reducir el impacto ambiental; además, nuestro Centro cuenta con un banco de pruebas para testar tecnologías emergentes en desalación y energías limpias en las instalaciones en Pozo Izquierdo (Gran Canaria). Esta labor del ITC se complementa con el respaldo constante a la industria del agua en las islas, contribuyendo tanto a ampliar el conocimiento técnico disponible como a la proyección exterior de las capacidades del archipiélago en este ámbito estratégico. Desde 2017, el ITC lidera la plataforma DESAL+ LIVING LAB, un entorno de investigación, desarrollo e innovación que ha favorecido un incremento notable de las inversiones en I+D, al tiempo que ha fortalecido el papel de las empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas canarias en la promoción de tecnologías avanzadas de desalación. Nuestro compromiso continúa siendo firme: seguir impulsando la investigación aplicada y la innovación bajo los principios de sostenibilidad, resiliencia y adaptación al cambio climático.
Atendiendo al contexto insular, ¿podría nombrar los principales beneficios que ha aportado la tecnología de desalación al abastecimiento hídrico en las islas?, ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos en su implementación a lo largo de los años?
En las islas de nuestro archipiélago que han apostado por la desalación como principal recurso alternativo, destacaría entre
sus beneficios, en primer lugar, el refuerzo significativo de la seguridad hídrica. Hemos transitado desde un modelo basado en la explotación intensiva de acuíferos subterráneos -en muchos casos sobreexplotados y degradados- hacia un modelo más controlado, planificado y resiliente, capaz de garantizar el abastecimiento en condiciones cada vez más exigentes. En segundo lugar, resaltaría el papel de Canarias como banco de ensayos y laboratorio tecnológico, una idea ya presente desde finales del siglo XX. Gracias a su singularidad territorial y a una necesidad constante de innovación, el archipiélago ha funcionado como plataforma para la introducción y validación de mejoras en el ámbito de la desalación. Este rol se ha materializado, por ejemplo, en avances para la reducción de la huella de carbono -con plantas desaladoras alimentadas por energía eólica o solar-, en nuevas formas de gobernanza con una clara orientación hacia procesos libres de productos químicos, incluyendo tecnología para remineralizar el agua desalada, o en soluciones de vertido de salmueras con bajo impacto ambiental, desarrolladas localmente para favorecer una adecuada dispersión. A ello se suma el liderazgo actual en iniciativas innovadoras de valorización de salmueras bajo un enfoque de economía circular. No obstante, somos conscientes de que la desalación no está exenta de retos importantes. El más relevante sigue siendo su alta demanda energética, a pesar de los avances tecnológicos en la optimización del proceso. Este desafío nos ha llevado a trabajar de manera decidida en soluciones orientadas a maximizar la eficiencia, como es el caso de los diseños DESALRO 2.0® o la creciente integración de energías renovables en estos sistemas. Paralelamente, estamos inmersos en el avance hacia una gestión más sostenible de las salmueras. Otras áreas clave en las que es necesario seguir profundizando son la mejora de la eficiencia hidráulica en las redes de distribución y la plena integración de las aguas regeneradas como alternativa al agua desalada, principalmente en el uso agrícola. En definitiva, la desalación ha sido -y seguirá siendo- esencial para garantizar la seguridad hídrica en las islas; si bien, debe venir acompañada de un modelo sostenible y de una gestión eficiente de la demanda que permita equilibrar desarrollo, resiliencia y respeto por el entorno. Estos desafíos los estamos abordando desde el proyecto IDIWATER, cofinanciado en un 85 % por fondos FEDER a través del Programa Interreg MAC 2021–2027, una iniciativa de cooperación que integra a organismos públicos, centros de I+D+i y universidades de Canarias y África, junto a empre-

Nuestra tecnología DESALRO 2.0® ha permitido desalar agua con un consumo energético inferior a los 2,00 kWh/m³, alcanzando incluso los 1,86 kWh/m³
Un aspecto clave del éxito de DESALRO 2.0® es su elevada replicabilidad. Es altamente transferible y accesible a cualquier entidad que aspire a operar bajo parámetros de máxima eficiencia energética
sas líderes en la gestión del ciclo integral del agua, con el objetivo común de aportar soluciones desde la investigación aplicada.
Uno de los puntos débiles de esta tecnología es su consumo energético. ¿Qué avances se han logrado en los últimos años para reducirlo y en qué medida se están integrando fuentes de energía renovable en los sistemas de desalación?
Un dato reciente, obtenido por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias a partir de un diagnóstico exhaustivo de las plantas desaladoras -tanto públicas como privadasque suministran agua a los sistemas de abastecimiento público del archipiélago, revela que el consumo específico medio de energía en desalación de agua de mar se sitúa en 2,69 kWh/m³. Hace apenas veinticinco años, este valor ascendía a 4,65 kWh/m³, lo que evidencia una evolución tecnológica significativa en el sector. Esta mejora es el resultado de la incorporación progresiva de tecnologías evolucionadas, como las cámaras isobáricas de recuperación de energía, el empleo de membranas de última generación con mayor eficiencia y durabilidad, así como la instalación de variadores de velocidad en los sistemas de bombeo. Fruto de estas innovaciones, las nuevas instalaciones desaladoras se proyectan ya con valores de consumo energético muy próximos a los 2,00 kWh/m³. En paralelo, el aprovechamiento de energías renovables en los sistemas de desalación representa otro frente estratégico. A pesar de que sus ventajas son conocidas desde hace más de tres décadas, la integración efectiva de estas fuentes sigue siendo limitada, debido en parte a factores como la estructura del mercado energético o la complejidad de los procesos de autorización administrativa. No obstante, Canarias cuenta con referencias pioneras, como pequeñas plantas desaladoras aisladas de la red eléctrica, o instalaciones de gran escala conectadas a la red con generación eólica y fotovoltaica, algunas de las cuales llevan operando con éxito cerca de veinte años como suministro de
agua para la agricultura y el abastecimiento urbano. En la actualidad, estamos involucrados en iniciativas de desalación off-shore, explorando soluciones innovadoras a partir de energía undimotriz (proyecto DesaLIFE), abriendo una nueva vía hacia la autosuficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de agua en zonas costeras.
En noviembre de 2021 pusieron en marcha el proyecto DESALRO 2.0 ® para alcanzar la máxima eficiencia energética con tecnología de ósmosis inversa. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué motivaciones llevaron al ITC a apostar por ella?
En el Instituto Tecnológico de Canarias partíamos del firme convencimiento de que aún existía un margen de mejora en la eficiencia energética del proceso de ósmosis inversa. Considerábamos que, mediante un diseño optimizado y la incorporación de la mejor tecnología disponible en el mercado, sería posible alcanzar rendimientos superiores a los estándares actuales. Bajo esta premisa surgió la iniciativa DESALRO 2.0®, cuya propuesta fue financiada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias, a través de los fondos Next Generation EU en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. Tras definir los planteamientos técnicos, compartimos nuestra visión con diversas ingenierías del archipiélago. Inicialmente, contamos con la colaboración de INEXA, y posteriormente con la UTE CANARAGUA–ELMASA, con quienes conseguimos materializar los diseños y poner en marcha una instalación piloto. En diciembre de 2023, logramos validar en condiciones reales que era posible desalar agua con un consumo energético inferior a los 2,00 kWh/m³, alcanzando incluso los 1,86 kWh/m³ con nuestras condiciones de agua de mar atlántica, lo que representa un avance muy significativo. Actualmente, disponemos de una planta desaladora de 2.500 m³/día, concebida como laboratorio experimental, que utiliza-
mos para validar nuevas mejoras tecnológicas con el objetivo de seguir reduciendo el consumo energético. En esta línea, estamos trabajando en la certificación oficial de este hito con nuestra candidatura al Récord Guinness Mundial (el récord actual está en 2,271 kWh/m³ y lo ostenta una desaladora saudí). Esta apuesta por la innovación ha sido recientemente reconocida con la Mención de Honor a la Innovación en los AEDyR Awards 2025, por los avances logrados con nuestro sistema DESALRO 2.0® en eficiencia energética aplicada a la desalación.
En la actualidad, los resultados del piloto DESALRO 2.0 ® se están comenzando a aplicar en desaladoras, tanto en Canarias como fuera del archipiélago. ¿Qué acogida ha tenido esta tecnología y qué nivel de interés ha despertado en el plano nacional e internacional?
Nuestra tecnología DESALRO 2.0® ha suscitado un interés muy elevado. Entre 2024 y 2025, su diseño ha sido imple-
mentado en once nuevas plantas desaladoras, lo que demuestra su rápida adaptación. Esta acogida ha venido acompañada de importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre los que destaca el Premio “Europa Se Siente 2024” a la mejor iniciativa ejecutada con fondos europeos en España, en la categoría de ‘agua’.
Uno de los aspectos clave del éxito de esta tecnología radica en su elevada replicabilidad. El diseño puede adaptarse a un amplio rango de capacidades de bastidor y emplea equipos e instrumentación disponibles en el mercado, lo que lo convierte en un modelo altamente transferible y accesible para cualquier entidad que aspire a operar bajo parámetros de máxima eficiencia energética. Este proceso de transferencia ha sido posible, además, gracias a la existencia en Canarias de un tejido industrial especializado y consolidado en desalación, que ha permitido implementar estos conceptos con una alta tasa de éxito.
Comenta que están tramitando la certificación para intentar batir el actual récord Guinness de


Canarias se encuentra en una posición privilegiada, consolidándose día a día como referente internacional en la integración de tecnología y conocimiento aplicado a la desalación
vación y la sostenibilidad. Como institución pública, supondría para el ITC un aliciente a nuestra labor como actor clave en la promoción, innovación y mejora continua de esta tecnología, y a nuestra contribución al fortalecimiento de la seguridad hídrica del archipiélago. Un reconocimiento que se sumaría a otros logros alcanzados en el marco del ecosistema DESAL+ LIVING LAB, modelo de colaboración público-privada que es fiel reflejo del potencial innovador de investigadores e industrias de las islas y de su compromiso con la sostenibilidad.
Gracias a los avances alcanzados en proyectos como DESALRO 2.0 ®, ¿Cree que Canarias está en condiciones de posicionarse como exportador de tecnología y conocimiento en desalación? ¿Cuáles son sus proyecciones para los próximos años?
eficiencia energética en desalación. ¿Qué supondría este reconocimiento para el ITC y para la imagen de Canarias como referente tecnológico?
Estamos avanzando de forma gradual y rigurosa. Iniciamos el proceso a finales de 2024 y ya nos encontramos en la fase final de certificación del consumo energético alcanzado. Si se confirma, este hito situará nuevamente a Canarias como referente internacional, no sólo por ser el territorio que cuenta con la mayor densidad de plantas desaladoras por kilómetro cuadrado del mundo, sino también por su firme apuesta por la inno-
Sin duda, Canarias se encuentra en una posición privilegiada, consolidándose día a día como referente internacional en la integración de tecnología y conocimiento aplicado a la desalación. Durante décadas, los principales fabricantes del sector han identificado al archipiélago como un entorno idóneo para validar sus desarrollos, superar desafíos técnicos y obtener visibilidad y resultados a corto plazo, todo ello en el contexto de un territorio insular, árido y fragmentado que exige garantizar el abastecimiento de agua con altos estándares de eficiencia y resiliencia. Esta experiencia acumulada -tanto en el plano técnico como en el de la gobernanza- nos ha permi-
tido apostar por soluciones innovadoras, apoyarlas y desarrollarlas, generando modelos que hoy despiertan el interés de muchas otras regiones del mundo con condiciones similares. El recorrido realizado no sólo ha contribuido a fortalecer la seguridad hídrica del archipiélago, sino que ha propiciado el desarrollo de un ecosistema colaborativo que articula conocimiento, investigación aplicada y cooperación entre instituciones públicas, centros tecnológicos y empresas especializadas, lo cual convierte a Canarias en un modelo exportable. De cara a los próximos años, existe una clara oportunidad para proyectar esta experiencia a escala internacional, como vía para aumentar nuestras capacidades y diversificar nuestro posicionamiento estratégico. Países y regiones que enfrentan estrés hídrico, presión climática o una alta dependencia de fuentes no convencionales, buscan modelos exitosos. Canarias puede ofrecer conocimientos contrastados en diseño, operación, mantenimiento, análisis de impactos y optimización energética de sistemas de desalación.
Nuestro objetivo es que el archipiélago no solo alcance la autosuficiencia hídrica, sino que se consolide como un hub de innovación y transferencia tecnológica en materia de agua,
Nuestro objetivo es que el archipiélago no solo alcance la autosuficiencia hídrica, sino que se consolide como un hub de innovación y transferencia tecnológica en materia de agua
apoyado todo ello por nuestro socios públicos en el Gobierno de Canarias, en las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, y en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Cabildo de Gran Canaria). La cooperación internacional, la capacitación especializada, la digitalización de procesos y el impulso de proyectos ejemplarizantes y de alto impacto serán claves en esta estrategia de futuro.


La compañía logra una puntuación destacada en su primera evaluación, consolidando su liderazgo en producción responsable y respeto al medio ambiente.
Molecor, compañía española especializada en soluciones para infraestructura, saneamiento y edificación, cuyos sistemas de tuberías y accesorios se comercializan en más de 30 países, ha sido galardonada con la medalla de Plata de EcoVadis, proveedor mundial de calificaciones de sostenibilidad empresarial.
Este reconocimiento avala su destacado desempeño en materia de sostenibilidad y refleja el firme compromiso de la compañía por generar un impacto positivo mediante políticas, acciones y resultados basados en la responsabilidad ambiental y social.
El objetivo de Molecor es ofrecer la más amplia gama de tuberías y accesorios para canalización de agua, siempre desde una perspectiva de producción
responsable, respetuosa con el medio ambiente y orientada a la preservación de la naturaleza.
La certificación EcoVadis se ha consolidado como un referente global en la evaluación de la sostenibilidad empresarial, analizando el desempeño de las compañías a partir de 21 criterios agrupados en cuatro grandes áreas de la sostenibilidad:
• Medioambiente, donde se valora el impacto ambiental de las operaciones.
• Prácticas laborales y derechos humanos, que evalúan las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
• Ética y buen gobierno, centrada en la integridad y la transparencia en la gestión.
• Compras sostenibles, donde se mide el tipo de responsabilidad que
se asume dentro de la cadena de suministro.
En su primera evaluación, Molecor ha obtenido una puntuación de 72 sobre 100, logrando así la medalla de Plata. La compañía ha destacado especialmente en el área de medioambiente, aunque también ha obtenido buenos resultados en prácticas laborales y derechos humanos, ética empresarial y compras sostenibles.
Esta medalla de plata muestra el gran esfuerzo que está realizando Molecor en reducir el impacto de sus actividades, a través de la responsabilidad y la transparencia en la gestión.
MOLECOR www.molecor.com/es

La gestión eficiente de datos y procesos es uno de los grandes desafíos para las empresas del sector del agua. En este contexto, OCTOPUS, desarrollado por WGM, se presenta como una solución SaaS avanzada, diseñada para digitalizar, automatizar y optimizar la recolección y el análisis de información en instalaciones industriales.
OCTOPUS elimina la dependencia del papel y de herramientas como Excel, facilitando la creación de formularios digitales personalizados. Su interfaz intuitiva permite capturar datos de campo desde dispositivos móviles, ad-
juntar imágenes, comentarios o firmas, y establecer flujos de trabajo automatizados, mejorando así la eficiencia y reduciendo errores operativos.
Gracias a su arquitectura en la nube, OCTOPUS garantiza alta disponibilidad, escalabilidad y actualizaciones continuas, adaptándose fácilmente a organizaciones de gran tamaño. La seguridad está plenamente integrada mediante autenticación OAuth 2.0, cifrado de comunicaciones y gestión avanzada de roles, asegurando la confidencialidad de los datos.
La plataforma también permite programar la recolección de datos, gestio-
nar turnos y usuarios, y se integra fácilmente con otros sistemas mediante una API flexible y segura. En tan solo 15 minutos, una planta puede comenzar a operar con todos sus procesos digitalizados.
En un sector que demanda agilidad, trazabilidad y eficiencia, OCTOPUS se posiciona como la herramienta esencial para avanzar hacia una gestión digital del agua más inteligente y segura.

LA GESTIÓN DE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN EL AGUA SE HA CONVERTIDO EN UNA CUESTIÓN DE ORDEN PRIMARIO, TANTO A NIVEL EUROPEO COMO INTERNACIONAL. ESTE REPORTAJE, CON LAS APORTACIONES DE CUATRO EXPERTOS EN LA MATERIA, EXAMINA CÓMO LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ESTOS COMPUESTOS PODRÍAN RECONFIGURAR LA GESTIÓN DEL AGUA Y MARCAR UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL CICLO URBANO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
Apesar de que la presencia de contaminantes emergentes en las aguas residuales, denominados actualmente contaminantes de preocupación emergente (CPE), en el medio acuático no son un fenómeno nuevo, en los últimos años han cobrado una relevancia creciente gracias al avance de las tecnologías analíticas. Las nuevas herramientas de monitoreo han permitido detectar concentraciones extremadamente bajas de sustancias como productos farmacéuticos, microplásticos, productos de cuidado personal o genes de resistencia antimicrobiana, muchos de los cuales antes pasaban desapercibidos. Esto ha supuesto un cambio de paradigma respecto a la percepción del impacto de estos compuestos sobre los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Con el objetivo de analizar la evolución de los CPE, las limitaciones que presentan las infraestructuras actuales para hacerles frente, el papel clave de la investigación y el desarrollo (I+D) en la búsqueda de soluciones, y el impacto que tendrá la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), hablamos con cuatro expertos en la materia. Delia Andries, investigadora en el Observatorio del Agua de la Fundación Botín; Rafael Marín Galvin, Jefe de Control de Calidad, Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A (EMACSA) y Director de la Cátedra EMACSA-Universidad de Córdoba; Víctor Matamoros, investigador en el Departamento de Química Ambiental del IDAEA-CSIC y Jorge Rodríguez-Chueca, Profesor en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), comparten su visión sobre esta compleja problemática.
Fue a principios del siglo XX cuando comenzaron a observarse los primeros indicios de la presencia de este tipo de contaminantes en el medio ambiente, aunque no fue hasta la década de 1960 cuando surgieron las primeras evidencias científicas sólidas, acompañadas de las correspondientes publicaciones académicas.
En la actualidad, la clasificación de los contaminantes de preocupación emergente (CPE) es amplia y diversa,
pero en términos generales puede agruparse en dos grandes categorías en función de su inclusión, o no, en las dos principales normativas sectoriales vigentes: el Real Decreto de Normas de Calidad Ambiental, y el Reglamento sobre el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR). Rafael Marín, Jefe de Control de Calidad de EMACSA, explica que ambos marcos legales derivan de directivas europeas y constituyen la base reguladora para el control y seguimiento de estas sustancias en el ámbito comunitario.

CONTAMINANTES EMERGENTES: EL DESAFÍO INVISIBLE QUE PONE EN JAQUE LA GESTIÓN HÍDRICA
En lo concerniente a los contaminantes regulados, éstos se categorizan en sustancias prioritarias, sustancias prioritarias peligrosas y sustancias preferentes, conforme a lo establecido en la normativa comunitaria y los desarrollos específicos de cada Estado miembro. Marín advierte que, en contraposición, aquellos no incorporados a los marcos regulatorios comprenden una amplia variedad de sustancias emergentes, muchas de ellas con propiedades carcinogénicas, teratogénicas, reprotóxicas y/o con actividad como disruptores endocrinos. “La preocupa-
ción acerca de los CPE en el sector del agua es evidente y muy alta”, subraya el experto, destacando el compromiso creciente de las entidades gestoras por optimizar los procesos de depuración, impulsadas por los principios de sostenibilidad ambiental y seguridad hídrica
El creciente interés por los contaminantes emergentes no regulados, motivado por su potencial riesgo para la salud humana y el medio ambiente, ha
impulsado un cambio significativo en el enfoque de las políticas públicas y ha acelerado su inclusión en el debate normativo. En el origen de esta transformación se encuentra el avance de las herramientas de monitoreo y la adopción de modelos de evaluación de riesgos más integrados, que permiten analizar variables como la toxicidad crónica o la exposición prolongada a mezclas de sustancias. Estas mejoras han permitido evidenciar con mayor precisión el impacto real de los CPE sobre los ecosistemas, fortaleciendo el interés científico, político y regulatorio

REPORTAJE
sobre esta materia a nivel europeo e internacional.
Este contexto ha propiciado que los CPE ocupen ahora un lugar destacado en la agenda ambiental del sector del agua. Iniciativas como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la UE para una Contaminación Cero y la revisión de las directivas marco del agua reflejan este compromiso. Como resultado, se están estableciendo nuevos estándares y límites, y fomentando la investigación aplicada para el desarrollo de tecnologías de tratamiento más eficaces. Víctor Matamoros, investigador en el IDAEA-CSICS, destaca además la importancia de avanzar hacia soluciones preventivas basadas en economía circular y el uso responsable de productos químicos. “Podríamos decir que la gestión de los contaminantes emergentes ha pasado de ser una cuestión marginal a convertirse en una prioridad estratégica, clave para avanzar hacia una gestión más segura, sostenible y resiliente del ciclo integral del agua”, enfatiza Matamoros. No obstante, esta evolución normativa no se limita al ámbito europeo. Como argumenta Delia Andries, investigadora en la Fundación Botín, la actual legislación hídrica de la UE está influida tanto por la presión de otros Estados miembros — cuyo abordaje del problema puede estar más avanza-
PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS CPE HAN
PERMITIDO EVIDENCIAR EL IMPACTO DE LOS
do que en España por diversos motivos— como por referentes internacionales. La preocupación científica por los efectos de estos compuestos sobre la fauna acuática se remonta a varias décadas atrás, y fue reconocida formalmente por la OMS en 2011, a través de sus Directrices para la Calidad del Agua de Consumo. En el contexto europeo, los contaminantes emergentes se integraron por primera vez en la legislación del ciclo urbano del agua con la Directiva de Aguas de Consumo Humano de 2020, lo que ha derivado en su inclusión tanto en la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU) como en la propuesta de revisión de la lista de sustancias prioritarias, ambas presentadas en 2024. “La

rápida evolución normativa constata que se trata de una temática de alta prioridad, y el sector la está tratando como tal”, constata Andries.
DIAGNÓSTICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA
A pesar de los avances científicos y tecnológicos en el ámbito del tratamiento de aguas, los cuatro expertos coinciden en que las EDAR actuales no albergan la capacidad necesaria para eliminar de manera eficiente muchos contaminantes emergentes. Esto se debe principalmente a que la mayoría de las instalaciones de tratamiento en España fueron diseñadas y construidas en las décadas de los 80 y 90 para cumplir con los parámetros establecidos en esa época, sin prever los desafíos que más tarde plantearían los contaminantes de preocupación emergente.
Dichos contaminantes se caracterizan por estar formados por moléculas orgánicas no biodegradables y presentar una alta estabilidad química, lo que dificulta su eliminación mediante sistemas biológicos convencionales. En respuesta a esta limitación, en los últimos años se han desarrollado tecnologías avanzadas de tratamiento, como la ozonización, el uso de carbo -
La gestión de los CPE ha pasado de ser una cuestión marginal a convertirse en una prioridad estratégica, clave para avanzar hacia una gestión más segura, sostenible y resiliente del ciclo integral del agua.
Víctor Matamoros, investigador en el IDAEA-CSIC.
CONTAMINANTES EMERGENTES: EL DESAFÍO INVISIBLE QUE PONE EN JAQUE LA GESTIÓN HÍDRICA

nes activos o los procesos de oxidación avanzada, que han demostrado una mayor eficacia en la eliminación de estos compuestos. Sin embargo, desde el ámbito científico advierten que estas soluciones conllevan aún elevados costes económicos y energéticos, y no están exentas de riesgos asociados, como la generación de subproductos tóxicos si los procesos no se controlan adecuadamente.
En consonancia con lo anterior, Jorge Rodríguez-Chueca advierte de la complejidad asociada a estas intervenciones y pone el acento en la diversidad química de los contaminantes emergentes: “debemos ser conscientes de que hablamos de un número indeterminado de sustancias, con comportamientos químicos muy diversos. El tratamiento eficaz para una determinada familia de contaminantes emergentes puede no serlo para otra, a lo que se suma la posible generación de subproductos intermedios incluso más tóxicos que las sustancias originales que se pretende eliminar”.
Ante este escenario, los expertos coinciden en la necesidad de avanzar hacia un enfoque más integrado, que combine la innovación tecnológica con una monitorización más precisa y la adopción de medidas preventivas en origen para reducir la presencia de es-
El sector español requerirá a medio plazo inversiones de varios miles de millones de euros. Incluso la propia directiva TARU, consciente del problema a escala europea, ya establece mecanismos como la RAP.
tos contaminantes en el ciclo del agua desde su fase más temprana.
Este enfoque integral, sin embargo, no puede desligarse de un aspecto clave: la viabilidad económica de su implementación. La complejidad técnica de los tratamientos avanzados y los altos costes operativos asociados ponen de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos financieros sólidos y sostenibles. En representación de EMACSA, como entidad gestora del agua, Rafael Marín advierte que de todo lo anterior se deriva una consecuencia inmediata: la urgencia de financiación El experto señala que, si es necesario modificar las EDAR a gran escala o construir nuevas infraestructuras más versátiles, el sector del agua en España requerirá inversiones de varios cientos de millones de euros a medio plazo.
DESDE EL ÁMBITO
INVESTIGADOR SE ABOGA POR AVANZAR HACIA UN ENFOQUE MÁS INTEGRADO QUE COMBINE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA EN LA MONITORIZACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ORIGEN
En esta línea, la nueva Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU), consciente de la dimensión del problema a escala europea, contempla la aplicación del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) como vía para cubrir los costes adicionales derivados de la eliminación creciente de contaminantes en las aguas residuales urbanas. Un ejemplo concreto es el sector farmacéutico, cuya RAP se prevé que cubra hasta el 80 % de los costes adicionales asumidos por los operadores de tratamiento. Ante esta perspectiva, Marín lanza una reflexión crítica: “tenemos tecnología para realizar tratamientos cuaternarios a la escala exigida, pero ¿tenemos liquidez económica? Probablemente y en la situación actual, no”.
¿ESTÁ EL SECTOR PREPARADO PARA LA NUEVA TARU?
La entrada en vigor de la nueva Directiva TARU supone un punto de inflexión en la gestión del tratamiento de aguas residuales en Europa, ya que por primera vez incorpora de manera explícita los contaminantes emergentes dentro del marco regulador. Esto obligará a las EDAR de más de 150 mil habitantes a adaptar sus procesos para garantizar, al menos, la eliminación
del 80 % de sustancias como ciertos fármacos y productos industriales, lo que implicará la incorporación progresiva de tratamientos cuaternarios o soluciones complementarias. Tal como se ha señalado anteriormente, el impacto será doble: técnico y económico, ya que muchas instalaciones deberán deberán modernizarse, invertir en nuevas tecnologías y reforzar la monitorización analítica para dar respuesta a los nuevos estándares de calidad que establece la Directiva.
En este contexto de transformación normativa, Delia Andries subraya que, más allá de los beneficios esperados, la aplicación efectiva de la Directiva TARU conllevará un importante esfuerzo económico y técnico, especialmente en lo que respecta a la implantación de tratamientos cuaternarios para la eliminación de los distintos CPE recogidos en el texto legal. La experta enfatiza nuevamente que, “si bien la gestión de estos contaminantes en las EDAR supondrá una oportunidad para seguir avanzando hacia una gestión integrada del ciclo urbano del agua, también se traducirá en un esfuerzo inversor considerable en modernización e investigación para el desarrollo de soluciones eficaces y sostenibles”, señala.
Una visión que comparte Jorge Rodríguez-Chueca, investigador en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quien incide en que la incorporación de los CPE en la nueva Directiva TARU exigirá una inversión significativa para adaptar las infraestructuras existentes. “Esta inversión será necesaria no solo para su modernización tecnológica, sino también para reforzar la investigación aplicada orientada al desarrollo de soluciones eficaces y sostenibles”. Rodríguez-Chueca también destaca que la Directiva impulsará mejoras en los sistemas de monitorización y control, contribuyendo a una gestión más efi -

CONTAMINANTES EMERGENTES: EL DESAFÍO INVISIBLE QUE PONE EN JAQUE LA GESTIÓN HÍDRICA

ciente del riesgo ambiental y sanitario. “Si bien podrían generarse asimetrías en el desarrollo y aplicación entre los diferentes Estados miembros, en su conjunto, la Directiva impulsará un cambio hacia un enfoque más preventivo y responsable en el ciclo del agua urbana, alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo”, remarca.
PARA AVANZAR HACIA UNA
GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA
MÁS EFICIENTE, RESPONSABLE Y ALINEADA CON LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
cias a una mayor colaboración entre centros de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), administraciones públicas y operadores. Desde EMACSA, Rafael Marín señala que los gestores han de contar necesaria e inexcusablemente con organismos que estén capacitados para investigar con objetividad, con solvencia y con contrastada acreditación sobre los problemas que los gestores tienen que solucionar. “No se entiende el desarrollo del sector del agua sin I+D+i. Las universidades y los centros de investigación deben dar la mano a los gestores para poner en marcha iniciativas conjuntas, pues en ello nos va el futuro del sector del agua”, enfatiza.
De forma unánime, los expertos coinciden en que la nueva Directiva actuará como un acelerador de innovación en el sector, al promover el desarrollo e implantación de estrategias de tratamiento más sostenibles e integradas. Esta evolución no solo debe concebirse como una respuesta a las nuevas exigencias normativas sino también como una oportunidad estratégica para reforzar el compromiso con una gestión del ciclo del agua más eficiente, resiliente y coherente con los principios de sostenibilidad.
I+D+I PARA ANTICIPARSE A LOS NUEVOS RETOS
En este impulso transformador, la colaboración entre ciencia y gestión adquiere un papel clave. En los últimos años, la conexión entre la investigación y la aplicación práctica en el tratamiento de aguas ha mejorado de forma progresiva, especialmente gra -
Una visión que también se refuerza desde el ámbito académico. Jorge Rodríguez-Chueca, investigador en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), subraya que el propósito fundamental de las universidades y centros de investigación en materia de I+D es transferir conocimiento al sector. En el último año, ha constatado un acercamiento creciente por parte de los operadores hacia las tecnologías y estudios que llevan tiempo desarrollándose en el entorno investigador, ya que, como recuerda, “normalmente, los grupos de investigación trabajan con varios años de adelanto respecto a lo que termina por legislarse”. Esta brecha convierte al conocimiento científico en una herramienta estratégica de anticipación. “El trabajo que se desarrolle ahora será el éxito del futuro. Por lo tanto, cuanto más se trabaje mano a mano, mejores resultados obtendremos”, afirma.
Esta tendencia hacia una mayor colaboración entre ciencia y gestión se ha visto acelerada por desafíos globales como el cambio climático y los episodios de sequía registrados en los últimos años, que han evidenciado la necesidad urgente de optimizar la ges-
REPORTAJE
Metodologías analíticas
Estudios de toxicidad
Tecnologías de tratamiento
Procesos de Oxidación Avanzada (POA)
Soluciones basadas en la naturaleza
Evaluación de tecnologías
tión del agua e implementar soluciones innovadoras de forma más ágil y eficaz. No obstante, esta evolución no está exenta de obstáculos. Víctor Matamoros, investigador del IDAEA-CSIC, advierte que muchas tecnologías desarrolladas en el marco de proyectos de investigación no llegan a aplicarse a escala real, debido a limitaciones técnicas, económicas o, en ocasiones, a una desconexión entre los entornos científico y operativo.
Además, Matamoros sostiene que aún persisten retos estructurales, como la necesidad de reforzar los mecanismos de validación y escalado tecnológico, así como de consolidar es-
OBJETIVO / ENFOQUE
Detectar un número creciente de sustancias a concentraciones muy bajas.
Determinar el impacto real de las sustancias y sus subproductos.
Reducir al máximo la presencia de CPE en EDAR mediante procesos ya disponibles.
Generar radicales altamente oxidantes con capacidad para eliminar CPE y actuar como desinfectantes.
Tratar contaminantes y aportar beneficios ecosistémicos.
EJEMPLOS Y OBSERVACIONES
Desarrollo de técnicas avanzadas para ampliar la detección de CPE.
Evaluación de efectos tóxicos para respaldar decisiones regulatorias y tecnológicas.
Como carbón activo para eliminar contaminantes orgánicos en aguas residuales o resinas de intercambio iónico para retirar nitratos o perclorato
Se estudian distintas combinaciones, como H₂O₂/UV, O₃/UV, O₃/H₂O₂
Humedales construidos intensificados, con eficacias reportadas del 80–90 % en la eliminación de fármacos y microplásticos.
Comparar opciones según eficacia, coste e impacto ambiental.
pacios estables de colaboración público-privada que permitan trasladar los avances científicos al terreno aplicado con mayor eficacia. “Consolidar esta conexión es clave para acelerar la transición hacia un modelo más resiliente y sostenible en el ciclo del agua”, señala.
En esta misma dirección, los expertos coinciden en que la colaboración intersectorial es un factor clave para avanzar hacia un modelo hídrico renovado. Así, los consorcios público-privados
El sector trabaja en reunir información sobre las mejores tecnologías disponibles y sus condiciones óptimas.
bien estructurados, que integran conocimiento académico, experiencia operativa y capacidad tecnológica, se revelan como herramientas fundamentales para el desarrollo de soluciones viables y transferibles al sector del agua. Actualmente, numerosas empresas públicas y privadas mantienen vínculos activos con universidades y centros de investigación, en busca de las mejores opciones en materia de tratamiento, análisis, monitoreo y control. Este enfoque colaborativo se ve reforzado por los programas de financiación a escala europea, como Horizon Europe, LIFE, PRIMA o Interreg, que han permitido importantes avances en
CONTAMINANTES EMERGENTES: EL DESAFÍO INVISIBLE QUE PONE EN JAQUE LA GESTIÓN HÍDRICA
ámbitos como el tratamiento, la monitorización y la evaluación de riesgos. Sin embargo, Jorge Rodríguez-Chueca, de la UPM, explica que estos programas son muy competitivos y, además, no siempre lanzan convocatorias específicas sobre agua urbana. “Sería deseable contar con convocatorias más focalizadas, especialmente a nivel nacional, que prioricen claramente la investigación aplicada sobre contaminantes emergentes y su integración en los sistemas reales de tratamiento”. Asimismo, subraya la necesidad de mayor estabilidad y continuidad en las líneas de financiación, ya que “muchos proyectos se ven limitados por su corta duración, cuando lo que realmente se necesita es una visión a medio y largo plazo que permita validar tecnologías en condiciones reales, evaluar su viabilidad económica y escalar soluciones”.
Para sintetizar, Rodríguez-Chueca subraya que no basta con ampliar los recursos disponibles, sino que es imprescindible articular mecanismos de financiación más eficaces y promover una cultura de colaboración sólida, estable y orientada a resultados tangibles. “Solo así podremos avanzar en tecnologías más eficaces, sostenibles y alineadas con las exigencias presentes y futuras del ciclo urbano del agua”, sentencia.
Similar es la visión de Víctor Matamoros, quien sostiene que los proyectos colaborativos, especialmente en el marco de programas europeos como Horizon Europe o los partenariados público-privados, son esenciales para abordar la complejidad multidimensional que plantean los CPE. No obstante, advierte que persisten importantes retos estructurales. Entre ellos, destaca la necesidad de reforzar los incentivos específicos para la transferencia y el escalado tecnológico, así como de dotar de mayor agilidad a los procesos de financiación y evaluación. Además, enfatiza la falta de instrumentos que aseguren la continuidad y consolidación de los proyectos más prometedores.
Por su parte, Rafael Marín llama la atención sobre la actual Ley de Contratación Pública, que en su opinión introduce barreras que dificultan la colaboración entre entidades gestoras del agua e instituciones exter-

nas, incluso cuando existe capacidad técnica y financiera. “La complejidad normativa, con múltiples figuras contractuales, ralentiza la ejecución de proyectos necesarios para el sector del agua urbana, especialmente en el ámbito de las aguas residuales”, puntualiza. A su juicio, la cooperación efectiva debe basarse en tres ejes: definir prioridades de depuración, diseñar proyectos de I+D orientados a necesidades reales y asegurar que estos sean viables, transparentes y transferibles.
Llevado al plano operativo, Delia Andries resalta la importancia de incorporar la experiencia práctica de las EDAR y de los técnicos que gestionan el día a día. Considera que los proyectos que integran la visión de operadores, científicos y gestores públicos son especialmente valiosos, ya que permiten abordar la problemática de los contaminantes emergentes desde una perspectiva más realista y operativa. “Esto permite que las decisiones sobre políticas públicas no se tomen solo desde arriba, sino que respondan a las necesidades y aprendizajes reales”, sostiene. Desde el ámbito investigador asegura que “toda iniciativa que pueda facilitar el diálogo y la colaboración entre actores es bienvenida, ya que aportará a la mejora de la gestión del ciclo urbano del agua”.
Necesitamos más y mejores mecanismos de financiación, pero también una cultura de colaboración sólida, estable y orientada a resultados concretos.
Jorge Rodríguez-Chueca, profesor Titular en la UPM.
Innovación tecnológica
Implementar una planificación a largo plazo que contemple inversiones sostenidas en infraestructuras, a fin de modernizar las EDAR y adaptarlas a los nuevos requerimientos.
CONSTRUYENDO RESPUESTAS EFICACES
Entre los desafíos más relevantes que enfrenta el sector, destaca la incorporación de tratamientos cuaternarios en las EDAR, orientados a la eliminación de contaminantes que hasta ahora no estaban sujetos a regulación. Esto implicará no solo inversiones significativas en nuevas tecnologías, sino también un cambio profundo en el enfoque de la gestión del saneamiento. Este enfoque
Gobernanza efectiva
Reforzar la cooperación interinstitucional y la creación de marcos regulatorios que promuevan la reutilización segura del agua, la minimización de residuos y la reducción en origen de contaminantes.
mativo tradicional hacia un modelo más dinámico, adaptado a una realidad técnica, ambiental y regulatoria cada vez más compleja y exigente.
En este escenario de creciente complejidad, planteamos a los cuatro expertos por los desafíos que consideran prioritarios para el sector. Jorge Rodríguez-Chueca, profesor en la UPM, identifica tres grandes frentes de actuación: en primer lugar, la actualización de las infraestructuras, que implicará un esfuerzo económico considerable para modernizar los

Educación ambiental
Ejecutar campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía y sectores clave como la industria o la agricultura, a fin de incrementar su participación y contribución.
sistemas de tratamiento; en segundo lugar, el control y monitoreo analítico de los contaminantes, que exigirá el uso de metodologías altamente especializadas, con elevada sensibilidad y capacidad de detección; y por último, el reto de la coordinación institucional y la gobernanza, que requerirá una planificación estratégica coherente y alineada entre los distintos niveles administrativos: local, autonómico, nacional y europeo.
Por su parte, Víctor Matamoros, investigador en el IDAEA-CSIC, subraya
Lograremos afrontar el desafío de los contaminantes emergentes de una manera u otra, pero sería más fácil si España tuviese un ente regulador independiente del sector del agua urbana, como lo tienen otros países.
Delia Andries, investigadora en la Fundación Botín.
CONTAMINANTES EMERGENTES: EL DESAFÍO INVISIBLE QUE PONE EN JAQUE LA GESTIÓN HÍDRICA

que será clave reforzar los incentivos dirigidos a facilitar la transferencia y el escalado de tecnologías. Asimismo, considera deseable una mayor agilidad en los procesos de financiación y evaluación, así como la creación de instrumentos que favorezcan la continuidad de aquellos proyectos con mayor potencial transformador. “A escala nacional, se echa en falta una estrategia más clara y sostenida que priorice la investigación aplicada en este ámbito, especialmente en un contexto marcado por la escasez hídrica y las crecientes exigencias normativas”, agrega.
Desde el punto de vista de la gestión del agua, Rafael Marín señala dos ejes fundamentales e interrelacionados para aplicar políticas realistas de sostenibilidad hídrica: el económico y el político. A su juicio, es imprescindible despolitizar el debate sobre el agua, estableciendo criterios de país estables y consensuados que no dependan de las diferentes sensibilidades políticas. Una vez alcanzado ese consenso—o incluso en paralelo—, considera imprescindible la creación de un regulador nacional del agua, encargado de fijar reglas comunes en materia técnica, de servicio
y, especialmente, de tarifas y precios. Asimismo, Marín hace hincapié en la necesidad de implicar activamente a la ciudadanía, pues “el agua en general, y el agua residual en particular, es un sector esencial de la sociedad, y el ciudadano debe conocerlo y valorarlo”. En coherencia con esta visión, Delia Andries coincide en que los principales desafíos actuales del sector son, en gran medida, de naturaleza económica y legislativa, más que puramente técnicos —aunque reconoce que también existen retos en ese ámbito—. Uno de los puntos críticos que destaca es la financiación de la implementación del tratamiento cuaternario, una exigencia clave de la nueva Directiva TARU que plantea importantes implicaciones presupuestarias para los operadores. Advierte, además, sobre el impacto del
cambio climático, que está sometiendo al sistema hídrico a un estrés creciente por eventos extremos como sequías y lluvias intensas. En este contexto, subraya la necesidad de abordar también el destino final de los microcontaminantes y los subproductos generados por los tratamientos avanzados, un reto compartido a nivel internacional que, en su opinión, “será un tema clave en los próximos años”.
En este nuevo escenario, los contaminantes de preocupación emergente dejan de ser una cuestión marginal para ocupar un lugar central en la transformación del ciclo urbano del agua. Su gestión eficaz exige un cambio estructural que combine innovación tecnológica, gobernanza coordinada y visión a largo plazo. La responsabilidad recae ahora en los gestores, las administraciones y el ámbito investigador, que deben traducir esta complejidad en respuestas efectivas. Solo mediante una colaboración sólida, alineada con los principios normativos, la economía circular y la preservación de los ecosistemas, será posible construir un modelo hídrico preparado para los nuevos desafíos ambientales.

El evento internacional organizado por Italian Exhibition Group refuerza su apuesta por la economía circular y posiciona el ciclo del agua y la economía azul como pilares de la transición ecológica.
El agua, recurso esencial para la vida, se sitúa en el centro de los grandes retos globales de sostenibilidad. En un escenario marcado por el cambio climático, el crecimiento demográfico y las presiones medioambientales, la gestión integrada de los recursos hídricos y la protección
de los ecosistemas marinos son prioridades absolutas e ineludibles.
En este contexto, la feria Ecomondo 2025 —evento internacional organizado por el Italian Exhibition Group que se celebrará entre el 4 y el 7 de noviembre en Rímini (Italia)— dedicará un espacio estratégico al ciclo del agua y la
economía azul, dentro de su consolidado enfoque hacia la economía circular. En esta nueva edición, Ecomondo refuerza su posición como plataforma de referencia para la innovación tecnológica y la cooperación internacional, centrando parte de su agenda en los desafíos que enfrenta el sector hídrico
Ecomondo 2025
reunirá en Rímini a los principales actores del ciclo integral del agua, la economía azul y la innovación ambiental
en sus distintas vertientes: civil, urbana, industrial, agrícola y costera.
El área del ciclo del agua reunirá a las principales empresas proveedoras de soluciones para la captación, tratamiento, distribución, reutilización y depuración del agua, así como para la digitalización y gestión inteligente de todo el ciclo.
Desde plantas de tratamiento, potabilización y desalinización, hasta tecnologías para la reutilización de aguas residuales y pluviales, pasando por sistemas de monitorización en tiempo real, plataformas de gestión de datos o herramientas de control remoto, todos los eslabones de la cadena hídrica estarán representados.
Además, se abordarán cuestiones clave como la digitalización del ciclo integral, la detección y eliminación de contaminantes emergentes como los PFAS, la resiliencia hídrica frente a eventos extremos y la mejora del rendimiento de redes e infraestructuras.
El Blue Economy District —ubicado en el pabellón B6— volverá a ser uno de los puntos neurálgicos de Ecomondo. Con un enfoque integral
sobre la regeneración de ecosistemas marinos y costeros, este espacio expondrá las últimas tecnologías de desalinización de última generación, acuicultura sostenible y soluciones para la protección del litoral frente a la erosión, y otras herramientas clave para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en entornos marinos.
El peso de este sector es considerable: la Economía Azul representa en Europa un volumen estimado de 665.000 millones de euros y da empleo a más de 4,5 millones de personas, con un alto potencial de crecimiento en innovación, protección ambiental y generación de empleo verde.
CONOCIMIENTO, REDES Y COMPROMISO EUROPEO
Ecomondo 2025 será también una plataforma para el intercambio de conocimiento, con conferencias técnicas, sesiones formativas y talleres especializados. Todo ello en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y las metas fijadas por la UE para descontaminar océanos, mares y aguas conti-
La Economía Azul representa en Europa más de 665.000
millones de euros y 4,5 millones de empleos
nentales antes de 2030, consolidando así su papel de centro neurálgico de la innovación hídrica y la protección del medio ambiente.
Además del enfoque técnico y expositivo, el evento facilita un espacio de encuentro entre administraciones, centros de investigación, operadores del agua, empresas tecnológicas y profesionales del mantenimiento y la ingeniería, favoreciendo la creación de sinergias y alianzas estratégicas que aceleren la transición hacia un modelo hídrico más eficiente, digital y sostenible.
ECOMONDO www.ecomondo.com/it



ENTREVISTA O
DIRECTORA DEL AGUA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Fabricar agua regenerada para la industria es clave para garantizar el abastecimiento humano y adaptarnos al cambio climático
TEMAS: AGUA, SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR
Desde agosto de 2021, Vanesa Mateo Pérez es la Directora General del Agua del Principado de Asturias, cargo que ha desempeñando durante muchos años en distintas consejerías. Doctora ingeniera de caminos y graduada en derecho, su trayectoria combina una sólida base técnica con experiencia directa en la planificación y ejecución de infraestructuras hidráulicas. En esta entrevista, Mateo analiza las claves del actual modelo de gestión hídrica asturiano: desde el avance en digitalización y planificación estratégica, hasta la transformación de la EDAR de Villapérez en una biofactoría de referencia. Una conversación que permite entender cómo Asturias se prepara para los desafíos del cambio climático con proyectos de alto impacto y vocación anticipatoria.
A lo largo de su carrera profesional ha estado vinculada tanto a la ingeniería como a la gestión de recursos hídricos. ¿Cómo ha influido esa doble vertiente técnica y administrativa en su manera de enfocar los retos actuales del ciclo integral del agua y asumir el cargo de Directora General del Agua?
Es cierto que las Direcciones Generales son cargos de gestión pura, tanto de personal, como de recursos, pero el conocimiento de la materia que gestionas te da una ventaja añadida y también te ayuda a reaccionar más rápido. Aterrizar en una Dirección General de la que desconoces la materia te requiere más tiempo para ponerte a los mandos. La verdad es que poder pensar a futuro y diseñar estrategias en la región con una materia tan apasionante como es el agua es un verdadero lujo.
Desde su posición, ¿cuál es el enfoque estratégico que está adoptando el Gobierno autonómico para impulsar una gestión integral, sostenible y eficiente del agua en Asturias?
La clave principal de la estrategia del Principado de Asturias es tener una planificación, buscando la garantía del recurso y la conservación de las masas de agua. Además, el plan de digitalización del Principado que estamos implementando nos permitirá tener toda la información necesaria para llevar a cabo una gestión lo más eficiente posible. Una gestión que, además, no debe centrarse solo en garantizar la disponibilidad del agua buscando únicamente la sostenibilidad y la eficiencia sino que la propia gestión en sí del ciclo integral del agua ha de ser eficiente y sostenible también económicamente.

VANESA MATEO, PRINCIPADO DE ASTURIAS

La clave principal de la estrategia del Principado de Asturias es tener una planificación, buscando la garantía del recurso y la conservación de las masas de agua
¿Qué prioridades estratégicas recoge el Gobierno del Principado en los Planes Directores de Abastecimiento y Saneamiento 2030?
El Plan Director de Abastecimiento tiene como objetivo garantizar el recurso en cantidad y calidad en todos los municipios de Asturias. Por un lado busca desarrollar una solución de suministro alternativo en todos los municipios y, por otro, tiene como prioridad mantener el buen estado de todas las masas de agua. Para lograrlo, se deberá dotar de saneamiento a todos los núcleos de más de 100 habitantes dando prioridad a aquellos en los que ya existan vertidos.
¿Cuál son los retos prioritarios y más complejos para el territorio en materia de agua?
En el tema de saneamiento el principal reto al que nos enfrentamos es la dispersión de los pequeños núcleos de población. Los sistemas de saneamiento principales, en mayor o menor medida ya están resueltos. La dificultad actual radica en llevar el saneamiento a pequeñas poblaciones con viviendas muy dispersas. Además, este problema se ve agravado por la compleja orografía asturiana. En estas zonas es necesario combinar las soluciones individuales -perfectamente válidas- con sistemas más blandos de depuración, que permitan reducir los costes de explotación. No debemos olvidarnos que no solo se trata de construir las instalaciones, sino que tenemos que mantenerlas. Tampoco podemos perder de vista todas las tareas que trae consigo la eclosión normativa: el nuevo real decreto de abastecimiento, que introduce los planes sanitarios del agua; la nueva directiva europea de saneamiento o el nuevo reglamento de dominio público hidráulico, entre otros. Desde el punto de vista del abastecimiento, el reto
En materia de saneamiento el principal reto al que nos enfrentamos es la dispersión de los pequeños núcleos de población
debe entenderse en su contexto: en Asturias llueve mucho -el doble de la media nacional-, y la escorrentía es tres veces superior. Sin embargo, el recurso regulado es muy escaso. Los embalses de Tanes y Rioseco, principal fuente de recurso regulado para el centro de la región, donde se concentra el 85 % de la población, tienen una capacidad de almacenamiento para ocho meses de consumo. Para comparar, la capacidad media de los embalses en otras zonas se sitúa entre cuatro y cinco años. Esta situación es la que ha llevado al Plan Director a buscar fuentes alternativas de suministro.
Asturias, como otras comunidades, está canalizando inversiones clave a través del PRTR y fondos FEDER. ¿Qué papel juegan estos fondos europeos en el impulso de infraestructuras hídricas en el Principado?
En el caso de Asturias, tanto los fondos MRR como los fondos FEDER son fundamentales para llevar a cabo inversiones. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) nos ha permitido poner en marcha cuestiones clave para nosotros, como la digitalización. A su vez, de la mano de los fondos FEDER podemos desarrollar muchas de las actuaciones contempladas en los planes directores. El PRTR ha sido especialmente relevante a la hora de dar el salto a la digitalización. Inicialmente, esta podría haber sido una segunda o incluso una tercera derivada, pero la obligación de tener que destinar fondos específicamente a la digitalización nos ha hecho darnos cuenta de que la digitalización es fundamental. Es imposible detectar los problemas o cuantificar las fortalezas si no tenemos conocimiento cierto de las cosas. En este sentido, la digitalización nos ayuda tanto a conocer la situación, como a priorizar las mismas. Sería imposible para una Comunidad Autónoma del tamaño de Asturias tener el nivel de obras en marcha que tenemos si no fuera por estos fondos.
En términos de ejecución, ¿qué grado de avance tienen actualmente los planes directores y qué
retos técnicos o administrativos encuentran en su implementación?
En el Plan Director de Abastecimiento estamos desarrollando varios proyectos que vienen a reforzar los sistemas de abastecimiento en las alas de la región, como los proyectos de abastecimiento de los Oscos o el primero que hemos impulsado con agua subterránea: el proyecto de abastecimiento de Guadamía, en el concejo de Ribadesella. CADASA (Consorcio de Aguas de Asturias) también está desarrollando importantes proyectos del Plan Director, como el refuerzo del sistema de abastecimiento de la zona central. En materia de saneamiento, estamos muy centrados en el proyecto de la biofactoría de la EDAR de Villapérez, y además tenemos en marcha varias actuaciones de saneamientos y pequeñas depuradoras repartidas por toda la geografía asturiana. El proyecto de la biofactoría de Villapérez consiste en la fabricación de agua regenerada, el desarrollo de una línea de fangos que permita generación de energía y la colocación de placas solares. El reto principal al que nos enfrentamos es que a la vez que estamos implementando estas nuevas soluciones tanto en abastecimiento como en saneamiento seguimos atendiendo a las necesidades de los municipios, a la extensión de sus saneamientos, a la realización de saneamientos nuevos con nuevas depuradoras y, en definitiva, a poner al día lo existente. Es una carga de trabajo muy importante, y la realidad es que no somos muchas personas. Pero sí contamos con un equipo muy motivado, así que podría decirse que cada persona del equipo de la Dirección General del Agua vale por dos.
Entrando de lleno en este proyecto, ¿cuáles son las necesidades técnicas y ambientales que llevaron a transformar la EDAR de Villapérez en una biofactoría? ¿Por qué está instalación y no otra?
La EDAR de Villapérez es la depuradora más grande de Asturias y se encuentra ubicada en la zona central de al
región, lejos de la costa. Esta localización evita los problemas de intrusión salina que pueden tener otras depuradoras más cercanas al mar. Además, se trata de una planta con unos requisitos de vertido muy restrictivos, lo que implica que efluente resultante presente una muy elevada calidad. Esto facilita el proceso de regeneración del agua. La EDAR además cuenta con una parcela muy amplia, lo que permite también llevar a cabo todas estas actuaciones. Tanto su tamaño como su disponibilidad de terrenos hacen que sea la instalación idónea para desarrollar todos estos proyectos.
¿Podría detallar qué innovaciones en cuanto a diseño y tecnología integrará esta nueva biofactoría?
Nosotros entendemos que es un proyecto innovador en sí mismo por su enfoque integral. No solo fabrica agua regenerada, sino que optimiza el coste de producción me -

VANESA MATEO, PRINCIPADO DE ASTURIAS
diante la incorporación, en la propia depuradora, de una línea de tratamiento de fangos que permite producir energía y la colocación de placas solares. Esto permitirá que la optimización del consumo energético sea máximo. La regeneración se lleva a cabo mediante una ultrafiltración, una ósmosis y una mezcla de ambas con una importante innovación conceptual, ya que la calidad del agua ha sido fijada de forma consensuada con los potenciales clientes. Además, aparte de la planta de agua regenerada, el proyecto se completa con una red de tuberías de distribución hasta los principales polos industriales, con una longitud de 64km. Hemos trabajado desde la óptica de obtener un “agua a la carta” para las industrias. No se ha planteado una calidad diferente para cada uno de ellos, pero sí se ha definido un estándar lo suficientemente alto como para cubrir sus necesidades sin requerir de grandes tratamientos adicionales, salvo en procesos específicos en los que, incluso usando agua potable, requerirían de un tratamiento adicional.


EFICACES PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Flottweg cuenta con más de 50 años de experiencia en deshidratación y espesamiento de lodos. Conocemos a la perfección los requisitos especiales de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de gestión del agua. Las centrífugas industriales son rentables, efi cientes y ahorran energía.


El proyecto de la EDAR de Villapérez es un proyecto innovador en sí mismo por su enfoque integral. No solo se fabricará agua regenerada, sino que optimizará el coste de producción con una línea de tratamiento de fangos que permite producir energía y la producción de energía solar fotovoltaica
¿Qué objetivos se persiguen con este proyecto tan ambicioso de economía circular y gestión sostenible del agua?
El proyecto de agua regenerada tiene como objetivo proporcionar a la industria un recurso que no compita con el agua destinada al abastecimiento humano. Esto hace que las industrias tengan garantizado el suministro y convierte a Asturias en una región con una mayor adaptación al cambio climático, con más resiliencia tanto para la industria existente como para posibles nuevos desarrollos. Además, disponer de un recurso alternativo permite liberar recurso de agua potable dando mayor garantía de suministro al sistema. El caudal de agua regenerada destinado a industria son 6 Hm3, ampliable a casi 8, que es una cantidad similar al embalse de Los Alfilorios, en Oviedo. Con este proyecto nos estamos adelantando a escenarios futuros de escasez hídrica. Una iniciativa ambiciosa que, dada su envergadura, requiere desarrollarse con antelación. No sirve de nada abordar estos retos cuando ya se han materializado, porque requieren de largos períodos de tiempo tanto de diseño como de ejecución.
VANESA MATEO, PRINCIPADO DE ASTURIAS
¿Qué importancia juega la coordinación con entidades locales a la hora de gestionar el agua? ¿Y en la ejecución de proyectos como Villaperi?
La coordinación entre las distintas entidades siempre es clave para cualquier tipo de gestión, sea cual sea el ámbito. En el caso de Asturias, al tratarse de una comunidad uniprovincial, la coordinación entre los municipios y la comunidad autónoma es aún más estrecha. Tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local, tanto el abastecimiento como el saneamiento son competencias municipales. No obstante, el Principado asume aquellas actuaciones que tienen un carácter supramunicipal o que, por su nivel de inversión, no pueden ser abordadas por los ayuntamientos. El ciclo integral del agua, tanto en ejecución, como sobre todo en explotación, es un trabajo de todos. Por eso, es fundamental que todas las administraciones estén coordinadas y trabajen conjuntamente. Sin esa cooperación es imposible conseguir los objetivos.
El proyecto de agua regenerada busca dotar a las industrias de un agua que no compite con el abastecimiento humano. Esto hace de Asturias una región más resiliente y adaptada al cambio climático
¿Cómo se está adaptando Asturias a la situación de emergencia climática que estamos viviendo en cuanto a la planificación hídrica? ¿Podría decir medidas concretas?
El Plan Director de Abastecimiento está concebido para adelantarse a los fenómenos derivados del cambio climático. Su objetivo es garantizar recursos adicionales allí donde puedan ser necesarios, por ejemplo, en la zona costera oriental, mediante la construcción de arterias que lleven el agua del sistema central. Explorar recursos subterráneos para complementar los sistemas de abastecimiento como el agua subterránea de Guadamía es otra de esas medidas. Por supuesto, la fabricación de agua regenerada para su uso industrial es también una medida clave, ya que garantiza el funcionamiento de la industria y además da mayor garantía al sistema central de abastecimiento. La clave de todas las medidas es que se van poniendo en marcha en función de las disposiciones económicas, haciéndolo antes de tener el problema. Esa es la clave de las estrategias: anticiparse y actuar antes de que se presente el problema.
De cara a 2030, ¿cómo imagina la gestión del agua en Asturias para entonces? ¿Cuáles diría que son los principales desafíos?
Nosotros a día de hoy ya tenemos en nuestros planes directores una hoja de ruta clara, lo que nos permite saber hacia dónde vamos. Lo que espero es que, de cara a 2030, una parte importante de esa hoja de ruta ya sea una realidad. Son unos planes muy ambiciosos y se anticipan a los problemas mucho más allá de 2030. Por eso, confío en que para entonces tengamos ya garantizado el recurso en las zonas más tensionadas por el turismo y que ya estén en marcha todos esos planes B que hemos previsto en los planes directores. Desde mi punto de vista el desafío es más social que técnico. La concienciación del recurso escaso -incluso en una región como Asturias- es fundamental. Hay que cuidar y mimar nuestros recursos hídricos. “Asturias, paraíso natural” es mucho más que un eslogan: es una realidad. Y precisamente por eso, tenemos la responsabilidad de cuidar este paraíso para que lo siga siendo en 2030, en 2040 y más allá.
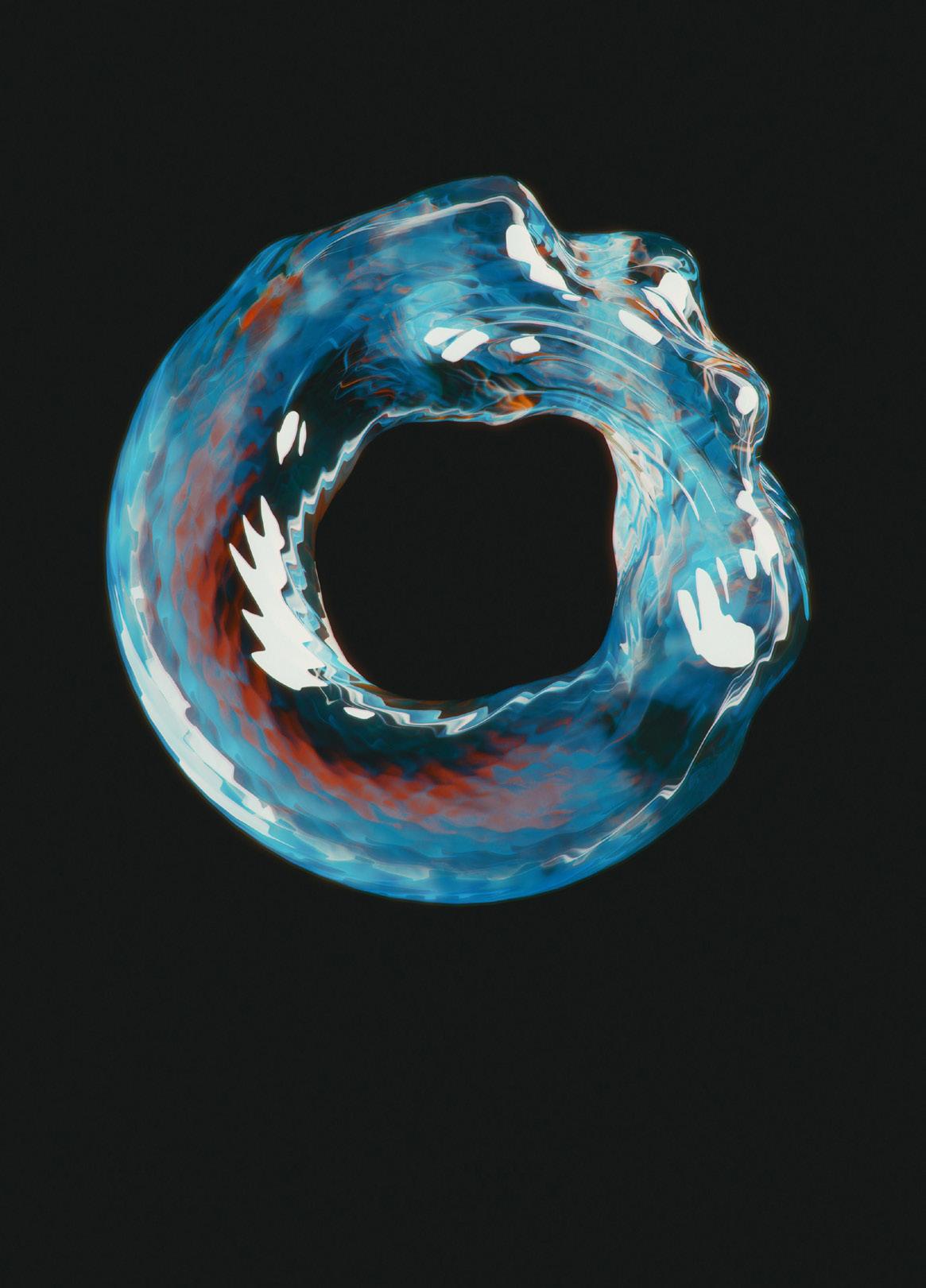
Real Decreto 1085/2024 sobre
Ruben Brandán, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, PE. Project Manager SETA PHT I www.setapht.com e
El 22 de octubre de 2024 entró en vigor el nuevo Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua. El planteamiento conceptual poco o nada tiene que ver con el antiguo Real Decreto 1620/2007, que establecía el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, al que deroga en su totalidad.
Han pasado dieciséis años para que se plantearan estos cambios tan importantes y el espaldarazo definitivo para esto ha sido la entrada en vigor a nivel europeo del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, que es la base del nuevo Real Decreto, aunque con un horizonte más ambicioso, ya que incluye no solo el uso del agua regenerada en la agricultura, sino también todos los que previamente venían incluidos en el derogado RD 1620/2007. En un rápido repaso se puede ver que sus requisitos y exigencias son las mismas que las contempladas en el Reglamento europeo, en algunos casos más estrictas, incluyendo parámetros adicionales de control.
La novedad principal es la inclusión de la gestión del riesgo como herramienta de control, que requiere la obligatoriedad de un plan de gestión del riesgo del agua regenerada, requisito básico e ineludible para obtener ya sea la autorización de producción o suministro y/o la concesión de uso de las aguas regeneradas.
Se definen, por tanto, dos actores y dos tipos de solicitudes administrativas en la gestión del agua regenerada, así como un calendario para la adecuación
de los títulos habilitantes en vigor para la producción, suministro y utilización (Disposición Transitoria Única) y la obligación de presentar un plan de gestión del riesgo del agua regenerada (PGRAR):
• Solicitud de autorización de producción o suministro de aguas regeneradas ante el organismo de cuenca para las entidades que realizan operaciones de producción y suministro de aguas regenerada (artículos 5 al 10).
• Solicitudes de concesión de uso de aguas regeneradas, pudiendo ser el concesionario a su vez titular de la autorización de producción y suministro, y responsable, en su caso, de la distribución del agua regenerada entre los distintos usuarios finales (artículos 11 a 15).
• Con el fin de garantizar que las aguas regeneradas se usan y gestionan de forma segura, las partes responsables del sistema de reutilización elaborarán un Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, mediante el que se coordinará el conjunto de funciones
El Plan de gestión del riesgo del agua regenerada constituye una herramienta muy potente para ampliar el porcentaje de aguas residuales tratadas que se pueden utilizar e incorporar nuevamente al ciclo del agua
de cada parte en el sistema de reutilización de aguas (artículos 21 a 23)
El PGRAR es la estructura básica sobre la cual se asientan, tanto el Reglamento 2020/741 como el RD 1085/2024. Constituye una herramienta muy potente, que combinada con otros elementos que incluyen ambos documentos, como son las barreras, que permitiría ampliar el porcentaje de aguas residuales tratadas que se pueden utilizar e incorporar nuevamente al ciclo del agua, con el consecuente ahorro de aguas de mayor calidad prevista para otros usos más exigentes. El esquema general del PGRAR viene definido en el Anexo III Elementos clave de gestión del riesgo, donde se incluyen requisitos adicionales de calidad del agua y su control (adicionales o más estrictos que los especificados en los anexos I y II), las medidas preventivas y el concepto de barrera.
Las barreras son un elemento muy importante en esta norma y han sido extraídas de los cuadros 2 y 3 del apartado 3.2 de la Comunicación de la Comisión: Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (2022/C 298/01) y de la norma ISO 16075:2020: Directrices para el uso de agua residual tratada en proyectos de riego o equivalente. Todas ellas se han sacado de las normas de la Organización Mundial de la Salud y han sido acreditadas debidamente para garantizar el uso seguro del agua residual tratada en agricultura desde el punto de vista sanitario. El nivel de calidad exigido para cada uso se considera alcanzado en la producción si se verifica dicha calidad en el punto de cumplimiento. Igualmente se considera alcanzado cuando el

agua producida es de una clase menor de dicha calidad si se añaden barreras adicionales suficientes para asegurar el mismo nivel de riesgo (Anexo I). Es decir, una barrera es una medida que se aplica para reducir el riesgo sanitario del uso del agua regenerada.
En este particular, el único punto que causa cierta alarma es el párrafo introducido al final del documento, ya que no se especifican más detalles que “la autoridad sanitaria podrá en cada caso añadir otras barreras que considere necesarias.”
Las barreras definidas en la OMS tienen el respaldo de experiencias del organismo a nivel mundial, con series extensas de datos que le han permitido acreditar su eficiencia en la reducción del número de unidades logarítmicas de organismos patógenos. Para validar una barrera es necesario contar con una serie de datos suficiente para lograr un resultado garantizado, lo cual requiere años de trabajo y la aportación de diferentes zonas de estudio; no puede ser nunca el resultado de un estudio puntual, en una zona determinada, llevada a cabo por un grupo de trabajo, por más experiencia que tengan en la materia.
En líneas generales, los criterios de calidad adoptados son más restrictivos que los que venían en el Real Decreto
1620/2007, incluso se han introducido nuevos parámetros a controlar, como los Bacteriófagos, cuyas concentraciones, en UFP (unidades formadoras de placas), deben controlarse en algunos usos, pero no en el uso agrícola; sin embargo, en este uso, se han incluido los Nematodos intestinales (huevo/L) para el riego de pastos o forrajes, la Legionella spp. (UFC/L) cuando existe riesgo de aerosolización y el T. saginata y/o T. solium (huevo/L) para pastos de animales productores de carne. Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en la autorización de vertido de aguas residuales.
Otro aspecto nuevo en el marco regulatorio lo constituye, en el caso específico de un agua clase de calidad A, la obligación del control de validación de las instalaciones, que implica el cumplimiento de los objetivos de rendimiento de la Tabla II-1 del Anexo II Control de la calidad de las aguas regeneradas para los indicadores de tres grupos de patógenos:
1. Para bacterias patógenas: E. coli.
2. Para virus: colífagos F-específicos, colífagos somáticos o colífagos.
3. Para protozoos: esporas de Clostridium perfringens o bacterias formadoras de esporas reductoras de sulfato. Estos requisitos implican mayores
costes relacionados con los controles de la calidad del agua producida para garantizar el cumplimiento de las instalaciones de tratamiento y que deben venir recogidos en el Plan de Gestión del Riesgo de las Aguas Regeneradas presentado por el titular de la Autorización. Aunque los requisitos de calidad exigidos y las frecuencias de muestreo vienen definidos en el ANEXO I Requisitos de calidad para el uso de las aguas regeneradas, es posible modificar su alcance y contenido, tal como se expresa en el Artículo 18. 3: El titular de la autorización de producción y suministro podrá presentar una solicitud motivada para reducir los indicadores o frecuencia de análisis cuando la probabilidad de su presencia en las aguas regeneradas sea baja, por lo que resulta improbable el incumplimiento del valor máximo admisible. En este caso, la reducción en el control será autorizada por la autoridad competente y la autoridad sanitaria. En cuanto a los usos previstos, se mantienen los que venían en el RD 1620/2007, solo que se han estructurado de manera diferente a como venían en el antiguo texto legal para que se puedan ajustar los usos con las calidades de agua que surgen del Reglamento europeo 2020/741:
1. Uso urbano
2. Uso agrícola
3. Uso industrial
4. Otros usos:
a. Ganadería: sistemas de refrigeración
b. Acuicultura
c. Recreativo
d. Ganadería: limpieza de equipos, …
e. Silvicultura
Adicionalmente se incluyen requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el destino ambiental, como ser la recarga artificial de acuíferos por inyección directa o por percolación localizada a través del terreno, y el aporte de recursos hídricos a humedales y otros ecosistemas acuáticos, en este último a definir en cada caso.
Se prohíbe la reutilización de aguas
para el consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de catástrofe, y el uso de aguas regeneradas para la empresa alimentaria, para su uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares, para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura, para el uso recreativo como agua de baño, así como para los usos que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente. En cuanto a las responsabilidades de los diferentes actores del sistema, se especifica lo siguiente:
• El operador de la estación regeneradora es el responsable del cumplimiento de calidad exigida en el punto de cumplimiento, así como de la ejecución del
programa de control (Artículo 18. 2.).
• La autoridad competente es responsable de la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas y en la concesión de uso, en especial, sobre aquellos aspectos asociados a la protección del DPH.
• La autoridad competente son los organismos de cuenca en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las administraciones hidráulicas equivalentes de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.
• La autoridad sanitaria es responsable de inspeccionar y vigilar la calidad del agua, y en especial, sobre aquellos aspectos

A efectos prácticos plantea la creación del Observatorio de la gestión del agua en España, como una plataforma disponible para proporcionar información sistemática sobre la gestión del agua con el fin de fomentar la transparencia en su gestión, junto a la creación y regulación del Sello de gestión transparente del agua
asociados a la salud pública desde el punto de entrega de las aguas regeneradas hasta el lugar de uso, todo ello, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades con competencias sectoriales específicas.
Por último, se expresa en su preámbulo como una suerte de carta de intenciones la definición de la reutilización de las aguas como “elemento esencial dentro de la gestión integrada del agua
que permite contribuir al cumplimiento tanto de los objetivos de protección del dominio público hidráulico (DPH), como de los objetivos medioambientales establecidos en el texto refundido de la Ley de Aguas; afrontar la escasez de agua y la sequía; promover la economía circular; y apoyar la adaptación al cambio climático. …. contribuir a la eliminación progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de
las actividades de regeneración del agua, promoviendo la eficiencia energética y la producción de energías renovables”.
A efectos prácticos plantea la creación del Observatorio de la gestión del agua en España (Artículo 12), que permitirá garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la gestión hídrica; el diseño e implantación de esta plataforma está enmarcado dentro del PERTE de digitalización del ciclo del


agua. Plantea asimismo la creación del Sello de gestión transparente del agua, como un distintivo público que se concederá a quienes cumplan con los objetivos de transparencia de la información y buena gestión del agua en el ámbito de sus competencias (Artículo 13), reconociendo a los usuarios que, además de cumplir la normativa, dispongan de herramientas y tecnologías destacadas en la gestión del agua y el control del uso (Artículo 14).
Se establece asimismo el fomento de la reutilización en su Artículo 24 siendo los organismos de cuenca, en el marco de la planificación hidrológica, quienes determinarán las masas de agua o sistemas de explotación en los que se considere necesario incentivar la reutilización del agua. Los costes adicionales asociados a la reutilización del agua en esas situaciones podrán ser asumidos por las Administraciones u otras entidades que resulten beneficiadas por la sustitución.
Se incluyen en este sentido iniciativas y planes de las Administraciones Públicas o estrategias corporativas de sostenibilidad, donde las Administraciones Públicas deberán impulsar y podrán conceder ayudas al concesionario de aguas regeneradas, que podrán alcanzar la totalidad de los costes adicionales asociados a la reutilización del agua (Artículo 25).
El buen uso de las capacidades que presenta el Real Decreto 1085/2024, junto con el apoyo financiero de la administración y la posibilidad de participación de los beneficiarios, permitirá aumentar el volumen de agua regenerada
En definitiva, constituye una herramienta importante para la gestión del agua regenerada en los diferentes usos previstos, incluye el modelo de Plan de Gestión del Agua Regenerada para un uso seguro de la misma, que en aquellos casos donde no resulte rentable la reutilización poder alcanzar dicha seguridad con el uso de barreras, junto al control y seguimiento del mismo por parte de las autoridades competentes. El buen uso de las capacidades que presenta la misma, junto con el apoyo financiero de la administración y la posibilidad de participación de los beneficiarios, permitirá aumentar el volumen de agua regenerada y superar el escaso 15% de reutilización alcanzado en estos 16 años.


EL RELEVO GENERACIONAL SE VUELVE PRIORITARIO EN UN SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES
MODERNAS, LA RESILIENCIA CLIMÁTICA O LA SOSTENIBILIDAD, ENTRE OTROS. A PESAR DE SU ALTA EMPLEABILIDAD, EL ÁMBITO
DEL AGUA NECESITA ATRAER Y CONSOLIDAR TALENTO JOVEN
CAPACITADO, QUE COMBINE FORMACIÓN TÉCNICA Y COMPROMISO AMBIENTAL PARA LIDERAR SU TRANSFORMACIÓN.
REPORTAJE
El sector del agua en España atraviesa actualmente una etapa de transformación y expansión. Factores como la mayor concienciación de la población sobre la gestión de nuestros recursos hídricos, unido a los desafíos motivados por el cambio climático -con una mayor frecuencia de sequías, estrés hídrico y fenómenos climáticos extremos- han generado un mayor interés en formar parte de este ámbito estratégico. Un sector que no solo se encarga de gestionar el ciclo del agua, incluyendo su tratamiento, distribución y depuración, sino que también lidera el desarrollo de tecnologías que permiten un uso más eficiente, resiliente y circular de este recurso esencial. No obstante, el sector se enfrenta a una encrucijada en los próximos años: el envejecimiento y renovación de su fuerza laboral. Según datos publicados por el Observatorio de la FP. Informe 2024: La Formación Profesional ante los retos de sostenibilidad medioambiental en España, el 32,5%
de los trabajadores en el sector del suministro de agua y saneamiento tienen más de 58 años. Un dato que indica una profunda brecha generacional y que plantea la necesidad urgente de incorporar talento joven que garantice la continuidad y sostenibilidad del sector.
Este relevo además no es solo cuestión de números, sino también de capacidades: es necesario incorporar perfiles con competencias digitales, fortalecer la gobernanza, mejorar la planificación a largo plazo y, sobre todo, atraer y retener a todos los jóvenes que quieran liderar estas transformaciones.
A pesar de este desafío, el sector del agua destaca por su alta empleabilidad. Según este mismo informe, presenta una tasa de ocupación verde del 71,9%, muy por encima de la media nacional, situada en el 27,9%. De hecho, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se espera que para 2030 se generen 300.000 empleos verdes, de los cuales 90.000 estarían dedicados a este ámbito.
A pesar de su potencial, el sector del agua sigue siendo un gran desco-
nocido entre los más jóvenes. Su relevancia estratégica no siempre logra transmitirse en el ámbito académico o formativo, lo que dificulta la llegada de nuevas generaciones. A través de este reportaje se busca precisamente visibilizar esa realidad a través de la voz de cuatro expertos que, pese a su juventud, ya están contribuyendo activamente a la transformación del sector.
Pocas veces el sector hídrico figura entre las primeras opciones profesionales de quienes hoy desempeñan funciones clave en ámbitos como la investigación aplicada, la operación técnica o la innovación en infraestructuras. Sin embargo, sus trayectorias demuestran que la vocación también puede surgir del descubrimiento, del contacto directo con procesos reales o del hallazgo inesperado en una etapa formativa.
Las puertas de entrada son diversas, pero comparten una base común:
INDICADOR
Tasa de ocupación del sector del agua
71,9% (frente al 27,9% nacional)
Edad media de los trabajadores El 32,5% tiene más de 58 años
Previsión de creación de empleo verde hasta 2030
Fondos destinados a digitalización del agua (PERTE)
300.000 empleos verdes
3.060 millones € (en tres fases)
Consumo urbano de agua (España) 128 litros/habitante/día
Observatorio de la FP en España (2024)
Observatorio de la FP en España (2024)
Según un informe de la OCDE
Según datos del MITECO
Según datos del INE (2022)
JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA

una sólida formación técnica combinada con una sensibilidad hacia los desafíos medioambientales contemporáneos. En ese cruce entre ciencia aplicada y propósito social, el sector del agua se posiciona como un ámbito donde ejercer una de las profesiones con mayor proyección ambiental. Lejos de responder a una vocación como tal, la trayectoria de los jóvenes en esta área ilustran una elección madura, apoyada por la experiencia y la identificación con los valores que lo atraviesan.
“Me gustaría decir que fue vocacional desde el primer momento, pero, como muchos otros jóvenes del sector, llegué a él por casualidad… y por suerte”, cuenta Stephanie Aparicio, doctora en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos, especializada en aguas residuales. El descubrimiento llegó durante una asignatura clave en su último año de carrera. “Un tercio del temario estaba dedicado al tratamiento de aguas residuales, y casi sin quererlo, me vi atrapada por los procesos biológicos, las interacciones entre bacterias, las cinéticas, las ecuaciones de diseño de una EDAR”, explica. Lo que empezó como un reto académico acabó convirtiéndose en una pasión investigadora que desarrollaría en el grupo Calagua. “Al final, cosas de la vida, acabé convirtiéndome en Doctora en
El agua representa un vector de bienestar, sostenibilidad y justicia.
Jesús Mateos, responsable de O&M de infraestructuras hidráulicas en Canal de Isabel II y presidente de de YWP Spain.
Ingeniería Ambiental especializada en tratamiento de agua residual con microalgas”, añade.
Como bien señala la experta, no se trata de un caso único. Un giro similar experimentó Jesús Mateos, ingeniero eléctrico y actual responsable de operación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas en Canal de Isabel II, al incorporarse a la compañía tras terminar sus estudios. “Durante esta etapa, me llamó la atención todo el proceso de gestión del ciclo integral del agua y su papel clave en nuestra sociedad”, señala. Trabajar en una organización de referencia le permitió comprender desde dentro tanto la complejidad técnica como la relevancia social del sistema hídrico. “Ese día a día transformó mi interés en pasión, conectando con profesionales comprometidos y comprobando que el agua representa un vector de bienestar, sostenibilidad y justicia”, resume.
También Oriol Carbó, ingeniero especializado en I+D en tecnologías de tratamiento de aguas residuales urbanas, actualmente formando parte de esta área en GS Inima Environment, trazó su conexión con el sector durante sus primeras prácticas en una EDAR. “Quería enfocarme hacia la ingeniería ambiental y vi en el tratamiento de aguas un campo con mucho potencial”, explica. Esta primera toma de contacto lo llevó a especializarse con un máster y un docto-
rado industrial en GS Inima, dentro del grupo LEQUIA de la Universitat de Girona. “Lo que más me atrajo fue ver que en este sector cada día aprendes algo nuevo”, afirma. Hoy continúa vinculado a la misma empresa, formando parte de una línea de I+D en tecnologías avanzadas de tratamiento.
En el caso de Marina Arnaldos, doctora en Tecnologías de Tratamiento de Agua y actual gerente de Cetaqua Barcelona, el sector del agua apareció como una confluencia de circunstancias inesperadas. “En cuarto de carrera obtuve una beca para estudiar en Estados Unidos, y el programa que más me atraía era Environmental Engineering, una especialidad que no existía en España”, recuerda. Ya en EE. UU., una conversación con el que sería su tutor resultó determinante: “Me dijo: ‘tú eres una persona de aguas’”. Aquella intuición se convirtió en camino profesional tras conocer al que luego sería su director de máster y doctorado, con quien trabajó cinco años en Chicago. “Probablemente, la razón por la que he dedicado mi tiempo y esfuerzo a este sector se debe a la influencia de esta persona, que fue y sigue siendo una inspiración para mí”, destaca. Para Arnaldos, el peso de los referentes es clave: “pueden transformar la percepción de un sector o una profesión, ejerciendo una influencia muy duradera”.
PARA EL TALENTO JOVEN
Incorporarse al sector del agua representa, para muchos perfiles jóvenes, una oportunidad de contribuir a un ámbito estratégico desde el conocimiento técnico y la acción innovadora. Sin embargo, ese potencial transformador se ve condicionado por estructuras organizativas que aún no han interiorizado plenamente las dinámicas de relevo
¿Quién


generacional ni las nuevas formas de trabajo. Además, la poca visibilidad del sector sigue siendo un gran handicap a la hora de lograr que más jóvenes se interesen por él.
Rigidez del sector y brechas
En un sector como el del agua, históricamente marcado por la estabilidad y la acumulación de experiencia, abrir espacio a nuevas generaciones
Marina Arnaldos
FORMACIÓN
sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque el conocimiento técnico de los nuevos perfiles jóvenes es innegable y su compromiso con los retos ambientales está más marcado que nunca, el acceso a responsabilidades estratégicas, a menudo, se ve restringido por estructuras organizativas que aún funcionan con inercias del pasado. El relevo generacional se plantea así no solo como una cuestión de edad, sino como un cambio cultu -
Las nuevas voces del sector hídrico en España
PhD en Tecnologías de Tratamiento de Agua por Illinois Institute of Technology (IIT)
Jesús Mateos

Stephanie Aparicio

Oriol Carbó
Ingeniero eléctrico por la Universidad Politécnica de Madrid
Managing Director en Cetaqua Barcelona
I+D aplicada y gestión
Doctora en Ingeniería AmbientalTratamiento de Agua
Responsable de O&M de infraestructuras hidráulicas en Canal de Isabel II y presidente de YWP Spain
Responsable del Área de Innovación de Agua Potable en Global Omnium
Infraestructuras hidráulicas públicas
I+D+i en Tratamiento de Agua, Economía Circular y adaptación al Cambio Climático
Doctorado industrial en tratamiento de aguas por la Universidad de Girona
I+D en GS Inima Environment
Depuración avanzada, PROGRAMOX®

ral profundo que aún no ha sido plenamente interiorizado.
Uno de los puntos de mayor consenso entre los profesionales es la necesidad de flexibilizar la cultura jerárquica del sector. En muchas organizaciones, los jóvenes siguen encajando en funciones eminentemente operativas, con escaso margen de maniobra para proponer o liderar. Mateos lo resume con precisión: “Uno de los mayores desafíos ha sido abrirse paso como joven profesional en un sector consolidado, donde el reconocimiento suele llegar con los años”. Una visión compartida por Carbó, quien recuerda cómo “costaba aportar una mirada fresca o un enfoque innovador a la hora de cambiar las formas de trabajar”.
El problema no es tanto la falta de oportunidades, sino su carácter restrictivo y poco estructurado. Las trayectorias se desarrollan con frecuencia al margen de un plan de crecimiento claro, lo que limita la capacidad del sector para aprovechar el potencial transformador del talento emergente. Aparicio lo subraya con ironía y claridad: “¿Oportunidades? Claro que las hay. El sector del agua será un campo
con muchísimo potencial para crecer y aportar valor real. Y remarco ‘será’ porque todas esas oportunidades se concentran en el futuro”. A su juicio, ese futuro vendrá marcado por una ola de jubilaciones que abrirá nuevos espacios, aunque todavía “es muy difícil que un puesto de responsabilidad no tenga ya nombre y apellido”. En paralelo, la falta de renovación se ve agravada por factores culturales, como la reproducción de esquemas rígidos de validación profesional, donde las ideas nuevas se interpretan como riesgos más que como oportunidades. La experta señala que “el principal reto ha sido romper con esa inercia que arrastra el sector: el famoso ‘siempre se ha hecho así’”. Y añade: “Los más jóvenes del sector funcionamos con otras prioridades, otro enfoque y distintas aspiraciones. Cuando intentas alinear eso con el 85,5% restante del sector —personas mayores de 30 años, según el INE— que tienen motivaciones, objetivos y expectativas diferentes, muchas veces cuesta entenderse”.
Este desfase entre generaciones no siempre es explícito, pero se manifiesta en gestos, dinámicas de trabajo y
asignación de funciones. En muchos casos, también se entrelaza con otras desigualdades más sutiles, como las de género. “Tener que demostrar el doble por ser joven y mujer. Ese paternalismo sigue siendo agotador”, denuncia Aparicio, reconociendo que si bien ella ha podido esquivarlo, “entre muchas compañeras del sector es un sentimiento extendido y generalizado”.
Desde una perspectiva complementaria, Arnaldos insiste en que “el sector necesita nuevas aportaciones para regenerarse y adaptarse a los nuevos contextos”, aunque advierte que el cambio exige revisar no solo las herramientas, sino también las formas de organización y liderazgo. “Es normal que exista una resistencia natural a las formas diferentes de hacer las cosas, pero los jóvenes también tenemos la responsabilidad de impulsar el cambio”, añade.
Mateos profundiza en esta idea: “Las nuevas generaciones buscan algo más que un empleo estable: quieren trabajar en proyectos alineados con sus valores, que tengan propósito social y ambiental. Pero para eso, el sector debe crear espacios donde las ideas frescas se escuchen”. Un argumento

que también comparte Carbó, al recordar que “hay más demanda que oferta: tengo compañeros con doctorado que no han conseguido incorporarse al sector”.
A pesar de las barreras, todos ellos coinciden en que el potencial existe y el contexto climático lo convierte en una urgencia. “Tenemos un sólido tejido profesional, una gran dependencia del agua y un futuro en el que nuestro impacto en la sociedad no hará más que crecer”, afirma Arnaldos. Pero ese futuro solo será viable si se entiende que retener talento no basta con ofrecer estabilidad: hace falta confiar en él, permitirle actuar y construir condiciones donde esa transformación que tanto se proclama pueda, por fin, convertirse en realidad.
Mayor visibilidad
Más allá de estas barreras culturales se suman otras dificultades que limitan el crecimiento del sector hídrico. Uno de ellos es la falta de visibilidad estructural del mismo para muchos jóvenes talentos. Según datos del INE, los profesionales del sector menores de 30 años representan apenas solo un 14,5%. En este contexto, dar a conocer esta área requiere de un esfuerzo desde el principio. En palabras de Aparicio, en los institutos apenas se habla del agua como una salida laboral en la que “prácticamente cualquier perfil puede desarrollarse” Además, apunta a la falta de una narrativa atractiva sobre su relevancia estratégica: “Falta contar el impacto real que tiene este sector en la vida de las personas, en la salud pública, en el medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático”. Una idea que Mateos comparte: “Muchos jóvenes ignoran la capacidad que poseen de transformar el mundo a través del sector del agua, mejorando la resiliencia del entorno urbano, rural y natural”.
JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA
Aparicio recuerda que incluso en contextos clave —como la pandemia de la COVID-19, las DANAs o los episodios de sequía— el papel del agua ha sido decisivo, pero invisibilizado: “Muchas veces somos el dique que frena los desastres o, al menos, los que los laminamos. Pero pasamos completamente desapercibidos”. Una opinión que predomina en el resto de expertos. De hecho, Carbó destaca que la exposición mediática, aunque puntual, puede ser decisiva para despertar interés: “Durante la sequía del año pasado en Cataluña, los informativos hablaban a diario del tema, mostrando depuradoras, desaladoras e infraestructuras clave. Ese tipo de exposición genera conciencia y despierta interés, especialmente entre los jóvenes”.
Uno de los ámbitos donde más se hace visible la contribución del talento joven al sector del agua es la innovación tecnológica. Las nuevas generaciones no solo se han formado ya en entornos altamente digitalizados, sino que incorporan esa lógica en su manera de entender los procesos, los datos y la resolución de problemas. La inteligencia artificial, el análisis predictivo, los sistemas de telegestión, los modelos de optimización o las soluciones basadas en la naturaleza no son para ellos un objetivo de futuro, sino parte de su presente profesional.
Arnaldos apuesta por reforzar esa visibilidad, pero fomentando una comunicación más proactiva hacia el exterior: “Debemos empezar a comunicar de forma más abierta sobre el sector y sus oportunidades, y dar a conocer la profesión a quienes no saben nada al respecto”. Además, subraya el papel clave que pueden desempeñar los jóvenes en este proceso, como embajadores naturales del sector: “Son ellos quienes mejor comprenden los medios y los mensajes atractivos para su generación”.
En esta exposición del sector hay un factor que pueden ser decisivo: las nuevas tecnologías. En palabras de Mateos, juegan un papel fundamental: “Hay que visibilizar la oportunidad de combinar conocimientos técnicos -transformación digital, gemelos digitales- con un propósito social claro”.
En entornos que a lo largo del tiempo han operado con procesos robustos pero poco ágiles, los jóvenes introducen nuevas herramientas y metodologías con naturalidad. No como una imposición, sino como una forma lógica de trabajar. Aparicio lo expresa con claridad: “la digitalización debe tener un propósito, y uno de los enfoques que estamos liderando es precisamente el uso de la tecnología para adaptarnos a las consecuencias de los diferentes escenarios climáticos que describe el IPCC”.
No obstante, esa visión funcional y estratégica de la tecnología contrasta con ciertas resistencias internas. Aunque muchas entidades del sector han iniciado su transición digital —impulsadas en parte por los fondos europeos y los PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua—, el ritmo de adopción
no siempre acompasa el potencial del capital humano disponible. “Mientras que muchos jóvenes disfrutan y aprovechan las ventajas de esta tecnología, los perfiles más expertos siguen siendo
sibles problemas que puede generar”, advierte Aparicio.
La brecha no es solo generacional, sino de visión: para muchos jóvenes, la tecnología no sustituye la experiencia, pero sí la complementa, acelera y optimiza. En sus respectivos ámbitos -ya sea en en empresas públicas, mixtas o de base tecnológicaaplican ya soluciones como gemelos digitales, detección de fugas en tiempo real, IA generativa para redactar propuestas técnicas o plataformas de gestión colaborativa.

Hemos crecido en un entorno tecnológico, lo que nos permite adoptar con rapidez herramientas emergentes como la IA, el análisis de datos, la automatización o el modelado digital.
Carbó explica cómo esta lógica digital se ha integrado en su día a día profesional: “hemos crecido en un entorno tecnológico, lo que nos permite adoptar con rapidez herramientas emergentes como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización o el modelado digital”. Lejos de tratarse de un complemento accesorio, estas capacidades se convierten en el motor de propuestas que mejoran la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las infraestructuras.
Desde el ámbito público, Mateos subraya cómo la digitalización se orienta cada vez más hacia la anticipación y la toma de decisiones basadas en datos. “Utilizamos herramientas digitales como gemelos digitales de redes, sistemas de detección de fugas en tiempo real, plataformas de telecontrol y modelos predictivos”, explica.

El tratamiento de aguas ya no puede concebirse sin una capa de digitalización que facilite la toma de decisiones y optimice recursos.
Oriol Carbó, ingeniero de I+D en GS
Inima Environment.
Marina Arnaldos, managing director de Cetaqua Barcelona.
Por su parte, referido a la innovación aplicada, Arnaldos subraya el valor estructural de esta transformación. “Para mí, el principal cambio lo está impulsando la digitalización del ciclo integral del agua, con un enorme potencial para ganar en eficiencia y sostenibilidad”, señala. Desde su experiencia en Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua, la innovación tecnológica no solo permite mejorar la operación, sino generar nuevo conocimiento para anticiparse a riesgos emergentes. “El tratamiento de aguas ya no puede concebirse sin una capa de digitalización que facilite la toma de decisiones y optimice recursos”, subraya. Por tanto, ya se puede hablar de jóvenes profesionales que están protagonizando transformaciones reales en el sector. El reto, como subrayan ellos mismos, no es solo tecnológico. Es también cultural. Requiere que las organizaciones sean capaces de en-
JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA

tender que el cambio no vendrá únicamente desde fuera, sino que ya lo tienen dentro: en los equipos jóvenes que están preparados para liderarlo.
Para el talento joven del sector, la transformación del modelo hídrico no es una posibilidad remota, sino una necesidad inmediata. En un contexto marcado por la incertidumbre climática, la escasez de recursos, la presión normativa europea y la demanda social de resiliencia, las nuevas generaciones reclaman una redefinición estructural que permita al sector no solo resistir, sino liderar el cambio.
Esa transformación requiere de nuevas formas de pensar, planificar y gobernar el agua, donde la innovación técnica vaya de la mano de una cultura organizativa más abierta, horizontal y participativa. No se trata solo de introducir tecnologías o mejorar indicadores de eficiencia, sino de modificar mentalidades y estructuras que aún frenan el potencial del relevo generacional. Como apunta Aparicio, “la innovación no puede seguir siendo solo un palabro en las presentaciones; debe convertirse en una práctica habitual y valorada en el día a día del sector del agua”.
El margen de transformación más profundo se encuentra, según los jóvenes expertos, en la capacidad de adaptación al cambio climático. La gestión hídrica ya no se limita al suministro y la depuración: ahora implica anticiparse a fenómenos extremos, diseñar redes resilientes capaces de absorber lluvias torrenciales, garantizar el suministro en escenarios de sequía prolongada y abordar la presencia de contaminantes emergentes. Sin embargo, esta transformación no podrá sostenerse sin una apertura real hacia nuevos modelos de innovación y liderazgo. En este sentido, Mateos identifica el mayor margen de evolución en “la colaboración y el impulso de la innovación abierta”, especialmente mediante el desarrollo de startups
REPORTAJE
especializadas que operen en sintonía con empresas tradicionales y administraciones públicas. “El sector necesita abrirse más a estos ecosistemas, donde jóvenes talentos puedan trabajar con agilidad en tecnologías que respondan a desafíos como el estrés hídrico, el reúso o la digitalización”, sostiene. El cambio, añade, pasa por estructuras “basadas en la autogestión, la confianza y el empoderamiento del individuo”.
Por su parte, Carbó pone el foco en un ámbito que pronto cobrará protagonismo: “El uso de agua regenerada para consumo humano es uno de los grandes cambios que se verán”. Aunque ya existen avances normativos y técnicos, como el caso reciente de Barcelona, el verdadero desafío será mental. “La aceptación social, la confianza en la calidad del agua y la normalización de este recurso como parte del ciclo urbano serán fundamentales”, subraya. En paralelo, destaca el papel de tecnologías emergentes que permiten mejorar la eficiencia de los tratamientos. “Me haría ilusión ver la implementación de la tecnología anammox en la línea de agua de una EDAR real. Hemos trabajado en ello desde la investigación, pero el salto a escala industrial sería clave para transformar el funcionamiento de las depuradoras”, afirma.
Arnaldos amplía la mirada sobre los retos del sector desde una perspectiva sistémica. En su opinión, el verdadero cambio pasa por renovar los esquemas de incentivos para facilitar la incorporación de nuevos modelos y tecnologías. “Necesitamos mayor flexibilidad regulatoria mediante ‘sandbox’ que nos permitan probar soluciones innovadoras y adaptar la normativa en función de sus resultados”, señala. Esta apertura debe ir acompañada de un enfoque más emprendedor, capaz de generar nuevos espacios de mercado a partir del conocimiento técnico. “El agua va a estar cada vez más presente en las agendas políticas por las crisis

JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA

derivadas del cambio climático, pero si no hacemos cosas diferenciales, no habrá transformación”, advierte.
Más allá de la innovación tecnológica, la experta de Cetaqua también reivindica el impacto humano. “Me hace ilusión tener un legado. Por ejemplo, inspirar a quienes trabajan conmigo a intentar lo imposible”, afirma. Para ella, apostar por el “sí” ante nuevas ideas es una forma de liderar desde la confianza, convencida de que el potencial transformador del sector pasa por las personas. Y por generar entornos donde esa motivación se traduzca en acción, impacto y continuidad.
Pero toda transformación estructural requiere de una base humana sólida. Y en ese plano, las redes, la transmisión de conocimiento y la colaboración intergeneracional se convierten en palancas clave para construir un sector hídrico más innovador, resiliente y justo.
El desarrollo profesional en el sector del agua no depende únicamente del acceso a la tecnología o del entorno institucional donde se trabaje. La colaboración entre profesionales, el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo son factores clave para construir una trayectoria sólida y con sentido. Para el talento joven, este aspecto adquiere una importancia aún mayor: en un contexto donde las oportunidades no siempre son visibles ni accesibles, las redes se convierten en espacios de crecimiento, empoderamiento y legitimidad.
Organizaciones como Young Water Professionals (YWP) han cumplido un papel decisivo en este proceso. Lejos de ser una simple red de contactos, YWP ha evolucionado hacia una plataforma que visibiliza, articula y da voz

a las nuevas generaciones dentro del sector hídrico. Carbó, que forma parte de esta comunidad, destaca que “estos espacios generan comunidad, fomentan el debate, la creatividad y el aprendizaje mutuo, y dan visibilidad a una

Precisamente Mateos es el actual presidente de la red YWP Spain y destaca que la implicación en este tipo de iniciativas ha sido parte fundamental de su desarrollo. “Nuestra red no solo es un punto de encuentro, es un hogar para el impulso y desarrollo del sector del agua”, afirma. Desde su experiencia,
estas plataformas permiten conectar talento, fomentar la transferencia de conocimiento intergeneracional y construir una visión compartida de futuro en la que jóvenes y profesionales consolidados trabajen de forma colaborativa.
Estas redes no sustituyen el aprendizaje técnico, pero lo ampli-
La innovación no puede seguir siendo solo un palabro en las presentaciones; debe convertirse en una práctica habitual y valorada en el día a día del sector del agua.
Stéphanie Aparicio, responsable del Área de Innovación de Agua Potable en Global Omnium.
fican. Permiten que ideas que podrían quedar diluidas en el entorno corporativo encuentren espacio para debatirse, perfeccionarse y eventualmente escalarse, ya sea a través de proyectos, jornadas, concursos de innovación o publicaciones técnicas. Además, ofrecen un entorno seguro donde los jóvenes pueden expresarse con libertad y formar parte de debates estratégicos que tradicionalmente les estaban vedados.
Una dimensión complementaria de esta comunidad se articula en torno a la transferencia de conocimiento entre generaciones. La formación interna en empresas y entidades públicas es, en muchos casos, una vía efectiva para adquirir habilidades y entender el contexto operativo. Sin embargo, todos coinciden en que ese traspaso no siempre está estructurado. También Aparicio ha formado parte activa de esta red durante años, y destaca que en los últimos tiempos ha ganado notable visibilidad. Subraya que “YWP ofrece un espacio y visibilidad a los más jóvenes del sector”, recordando una frase que le marcó especialmente: “los contactos de ahora serán las colaboraciones del futuro”, en palabras de su mentor, Ángel Robles, primer vicepresidente de la red.
En el caso de Arnaldos, también pone en valor estos espacios, destacando que “en España tenemos la suerte de contar con la red de YWP Spain, un colectivo de jóvenes del sector con ganas de hacer cosas transformadoras y con impacto positivos”. Pero añade que estas redes también se construyen desde dentro de las propias organizaciones: “Cetaqua es un hervidero natural de networking entre profesionales jóvenes, y Aigües de Barcelona lanza todos los años programas de promoción del talento”. Para ella, estas redes deben cuidarse con generosidad, no como herramientas de interés individual,
JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA
sino “para favorecer al sistema en su conjunto, que es, al final, lo que rinde mejores resultados para todos”.
NECESITA
EMERGENTES
El sector del agua se encuentra ante un momento decisivo. A medida que los efectos del cambio climático se intensifican y las exigencias normativas se hacen más estrictas, la necesidad de contar con estructuras resilientes, procesos innovadores y gobernanza adaptativa es más urgente que nunca. En este contexto, el papel del talento joven no es accesorio: es esencial.
Lejos de reproducir discursos genéricos sobre renovación o modernización, las voces recogidas en este reportaje dibujan un panorama complejo, pero esperanzador. Un sector que aún arrastra inercias organizativas, barreras culturales y rigideces estructurales, pero que también cuenta con una generación preparada, comprometida y técnicamente solvente, capaz de asumir responsabilidades estratégicas y de impulsar la transformación desde dentro.
El futuro no se construirá únicamente desde la tecnología o la regulación: requerirá también nuevas formas de liderazgo, colaboración intergeneracional y una cultura profesional más permeable al cambio. Y es aquí donde los jóvenes ya han comenzado a marcar la diferencia.
EL TALENTO JOVEN YA ESTÁ TRANSFORMANDO EL SECTOR DESDE DENTRO; LO QUE FALTA NO ES CAPACIDAD, SINO ESTRUCTURAS QUE PERMITAN CONSOLIDAR ESE IMPULSO
Quienes hoy acceden al sector con ideas frescas, metodologías innovadoras y compromiso profesional no representan únicamente su porvenir: son parte activa del presente más transformador del ciclo del agua. Como afirma Aparicio, no se debe subestimar el impacto que pueden tener las nuevas generaciones en el sector. En sus palabras: “El sector del agua no es solo tuberías y plantas; es el corazón que mantiene viva a la sociedad”. Su llamada a “cuestionar, proponer y tener paciencia” refleja una vocación que va más allá del trabajo: “Entrarás por trabajo y te quedarás por amor al agua”.
En la misma línea, Mateos recuerda que este es un espacio “lleno de oportunidades, donde puedes formarte y crecer con propósito”. Desde redes como Young Water Professionals, los nuevos talentos ya están conectando, aprendiendo y liderando iniciativas que buscan un futuro más justo, resiliente y sostenible. “Cada persona tiene un talento único. Debemos unirnos para construir el futuro en el sector del agua”.
“Es un sector en el que siempre habrá trabajo. Necesitamos el agua para vivir. Y eso implica que haya gente trabajando para asegurarla”, asegura Carbó. Una vocación estructural que, además de generar empleo, sostiene derechos básicos como el acceso, la salud pública o la equidad territorial.
El atractivo del sector es indiscutible para Arnaldos: “Si entras en el sector del agua, no te aburrirás ni un día. Mientras aprendes, estarás cuidando uno de los recursos más valiosos”.
El agua no solo es recurso: es sistema, es conocimiento, es comunidad. Quienes apuestan por ella desde el comienzo de su carrera no lo hacen por inercia, sino por decisión. Y eso, en un mundo en constante evolución, es quizá la mejor garantía de futuro.

RESPONSABLE DEL MAYOR PROYECTO DE REÚSO EN AMÉRICA LATINA
ANTOFAGASTA SE PREPARA PARA UNA REVOLUCIÓN HÍDRICA. LA QUE SERÁ
Ubicación
La nueva planta de tratamiento se emplazará en el sector del Salar del Carmen, Antofagasta.
Inversión
Cercana a los 292 millones de dólares.
LA MAYOR PLANTA DE REÚSO DE AGUA DE AMÉRICA LATINA CAMBIARÁ POR COMPLETO EL PARADIGMA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA REGIÓN. CON UNA INVERSIÓN MILLONARIA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,
A LA INDUSTRIA MINERA Y CERRARÁ UN CICLO PERFECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR
AL CONVERTIR AGUAS RESIDUALES EN UN RECURSO VALIOSO. RETEMA CONVERSÓ CON LUCAS DE MARCOS, GERENTE GENERAL DE SACYR AGUA EN CHILE, UNO DE LOS RESPONSABLES DE ESTE PROYECTO QUE PROMETE COLOCAR AL PAÍS A LA VANGUARDIA DE LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA.
Diego Ortuño
TEMAS: ECONOMÍA CIRCULAR, REUTILIZACIÓN DE AGUA, SOSTENIBILIDAD, CHILE
Antofagasta es una urbe enclavada en el corazón del desierto de Atacama, el más árido del planeta. En un entorno tan extremo, la viabilidad de la vida y el desarrollo de sus industrias, como la minería, no serían posibles sin la aplicación de tecnologías avanzadas como la desalinización y el reúso de agua.
Recientemente, la ciudad se hizo con la distinción de ser la primera de América Latina con más de 500 mil habitantes en
Capacidad
Tratamiento final de 900 litros por segundo.
Tecnologías
Tratamiento biológico avanzado, sistemas de eficiencia energética, control de olores y Tunnel Boring Machine (TBM), entre otras.
Uso del agua
Reúso para fines industriales y mineros.
Contratante
Econssa (Empresa de Servicios Sanitarios).
Contratado
Sacyr Agua (concesión por 35 años).
Inicio de Construcción
Principios de julio de 2025.
Inicio de Operaciones
Previsto para el año 2028.
satisfacer la totalidad de sus requerimientos de agua potable con agua de mar. Ahora, Antofagasta da un paso más allá y se dispone a cerrar el ciclo integral del agua con la ejecución del mayor proyecto de la región para el reúso de sus aguas residuales tratadas. De esta forma, el agua que ya pasó por un proceso de ósmosis inversa para ser aprovechada como agua para beber, tendrá un nuevo tratamiento para llevarla a la calidad que requiere la industria local, en un ejemplo perfecto de economía circular.
MIL HABITANTES EN SATISFACER LA TOTALIDAD DE SUS REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE CON AGUA DE MAR
Habiendo sido seleccionada por la Empresa de Servicios Sanitarios (Econssa) en el marco de un proceso de licitación pública de carácter internacional, Sacyr Agua acometerá este proyecto de carácter estructural en la municipalidad de Antofagasta en Chile, cuya inversión ha sido estimada en una cifra cercana a los 292 millones de dólares. Se trata de una iniciativa público-privada que contempla la construcción de una nueva y moderna planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la localidad estratégica del Salar del Carmen.
La ubicación fue seleccionada tras rigurosos estudios técnicos y ambientales para facilitar la operación lejos del núcleo urbano y permitirá la valorización de las aguas residuales generadas por la ciudad para asegurar un servicio continuo y de alta fiabilidad para los usuarios industriales finales. Se espera que la trascendencia de este proyecto sea considerable, en tanto que modificará de manera fundamental el paradigma preexistente en la gestión de efluentes en la región. El régimen actual de disposición de aguas residuales tratadas consiste en el vertido al mar mediante un emisario submarino, lo que ya suena como un gran desperdicio en una asentamiento de tanta escasez.
Con una capacidad final de procesamiento estipulada en 900 litros por segundo, la nueva infraestructura proveerá un servicio esencial al sector minero, que constituye un pilar de la economía regional y nacional, al mismo tiempo que mejorará la calidad de vida de la población y generará más de 500 puestos de trabajo directos durante sus fases de diseño, construcción y operación a largo plazo.
LA CIUDAD DA UN PASO MÁS ALLÁ Y SE DISPONE A CERRAR EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA CON LA EJECUCIÓN DEL MAYOR PROYECTO DE LA REGIÓN PARA EL REÚSO DE SUS AGUAS RESIDUALES TRATADAS


Este proyecto será un ícono como fuente de agua industrial. No sólo por ser considerado el proyecto más grande de su tipo en Latinoamérica, sino también, para la industria sanitaria marca un precedente, ya que el 21% de las aguas servidas tratadas se descargan al mar
Para saber más sobre esta gesta de sostenibilidad hídrica, RETEMA entrevistó a Lucas de Marcos, gerente general de Sacyr Agua en Chile, quien no escatimó en ofrecer detalles técnicos, logísticos y contractuales de esta megaplanta. A continuación se reproduce la conversación.
¿Qué elementos diferencian este proyecto de reúso en Antofagasta respecto a otras iniciativas similares en la región?
Lo primero y, posiblemente más relevante, tiene relación con que se realizará un cambio de paradigma respecto a la situación actual: las aguas servidas que se vertían al mar a través del emisario submarino pasarán a enviarse a la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) para ser tratadas y ser usadas con fines industriales y mineros. Esto permitirá que la ciudad pase a convertirse en un referente respecto a economía circular asociada a la gestión del agua.
Este proyecto pasa a ser ícono como fuente de agua industrial. No sólo por ser considerado el proyecto más grande de esta categoría de la región de Antofagasta y de Latinoamérica, sino que también, para la industria sanitaria marca un precedente, ya que el 21% de las aguas servidas tratadas (AST) se descargan al mar y sólo el 5% de las aguas servidas tratadas en Chile tienen un reúso directo, según las últimas cifras informadas
por la Superintendencia de Servicio Sanitario (SISS). Este proyecto permitirá la optimización de los recursos hídricos en la región, elevando los estándares de sostenibilidad local, considerando que la cobertura de saneamiento en la zona urbana de Antofagasta llega al 100% de la población concesiona y sólo el 11% de las AST en la región son reutilizadas.
¿Qué tecnologías específicas se implementarán en la nueva planta de tratamiento y qué criterios definieron su elección?
Se puede destacar, entre otras, la utilización de los sistemas de eficiencia y optimización energética, equipos de desodorización como una de las medidas ambientales del proyecto, el sistema de tratamiento de agua mediante una planta con tratamiento biológico. Incluso, posibles tratamientos posteriores para llegar a tratamientos de agua ultrapura para algunos servicios de los clientes finales. Además, están los sistemas de bombeo en serie para poder reubicar la nueva planta fuera de la ciudad de Antofagasta y la utilización de IA en el control y análisis de datos generados en todo el sistema para mejorar la eficiencia y toma de decisiones. También se realizará el tramo urbano mediante un microtúnel de más de 5 km con tecnología TBM, evitando así afectaciones a la comunidad durante la construcción y operación del sistema.
Consideramos que este proyecto, a nivel mundial, es uno de los más amigables y sustentables desde el punto de vista ambiental
También, en el diseño de la conducción, está previsto el traslado de aguas servidas pretratadas por una longitud aproximada de 69 km hasta el sector del Salar del Carmen, incluyendo dos ramales para los clientes finales. Los criterios para la definir su utilización tienen como base el bienestar de la población, cuidado y preservación del medioambiente y la eficiencia técnica que hacen diferentes a este tipo de proyectos.
¿Cómo está concebido el modelo de comercialización del agua tratada, en particular para su uso en la minería?
El modelo de comercialización está basado en el concepto de derechos de aguas tratadas en volúmenes fijos y con una calidad específica por un periodo de 35 años. La reutilización de las aguas servidas tratadas en Chile sólo alcanzó el 5% en el año 2024, siendo el mayor destinatario el sector agrícola y el sector minero corresponde a una porción minoritaria, un 2% del total del reúso de las AST según el informe de la SISS. Este proyecto considera la comercialización de este recurso a mineras de la región, que por su parte dejarán de hacer uso de recursos continentales, permitiendo así mejorar la situación hídrica y estrés que está sometida la región.
LUCAS DE MARCOS, SACYR
blico-privado. Desde nuestra perspectiva, fue clave considerar que la nueva planta debía generar una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes, así como también de la ciudad misma. La RCA refleja el espíritu del proyecto, con lo cual quedaron establecidas las medidas necesarias para asegurar la correcta ejecución del proyecto.
¿Qué hitos contempla el cronograma de ejecución hasta su entrada en operación prevista para 2028?
El primer hito tiene relación con la firma del contrato con ECONSSA que se realizó el pasado 10 de junio. El inicio de la fase de construcción empezará a principios del mes de julio y está previsto que la comercialización de agua comience en 2028.
Es importante mencionar que la tramitación ambiental del proyecto fue realizada por ECONSSA, lo que pone de relieve la importancia del trabajo conjunto públicoprivado
Desde la perspectiva ambiental, ¿cuáles fueron los aspectos más considerados para obtener la Resolución de Calificación Ambiental en 2020?
Consideramos que este proyecto, a nivel mundial, es uno de los más amigables y sustentables desde el punto de vista ambiental. Por un lado, se está dando una segunda vida al agua que ya hemos usado, que en el caso de Antofagasta es agua de mar desalada. Y, por otro lado, estamos dejando de enviar carga de aguas tratadas al mar. Además, se está dando viabilidad y certeza a muchos proyectos industriales en la región, con la consecuente estabilidad y mejora desde el punto de vista social.
Es importante mencionar que la tramitación ambiental del proyecto fue realizada por ECONSSA, con lo cual, lo primero, es relevante destacar la importancia del trabajo conjunto pú-
¿Cómo se gestionará la articulación entre la planta actual y la nueva infraestructura ubicada en Salar del Carmen?
La planta actual mantendrá su funcionamiento hasta el inicio de la nueva planta, con lo cual, las actividades que permitirán realizar el traslado de una instalación a otra suponen un desafío hacia el final de la construcción de las instalaciones. En esta línea, se considera que una parte de la infraestructura será utilizada temporalmente, con el fin de mantener la continuidad del servicio.
¿Cómo influyó el trazado urbano de 5,4 km en la planificación técnica del sistema de conducción?
Sin duda es uno de los aspectos más desafiantes del proyecto. Debemos cruzar la ciudad de Antofagasta mediante el trazado en la zona urbana sin provocar impactos que alteren ni la vida diaria de los habitantes ni la dinámica de la ciudad. Todo esto se ha considerado desde el inicio del proyecto. La planificación es fundamental, dado que en esta etapa del proyecto se relacionan desde las autoridades locales hasta los subcontratistas. Técnicamente, se ha privilegiado la construcción mediante TBM, que permite mayor eficiencia en no provocar impacto y que el tiempo sea el menor posible cumpliendo los plazos establecidos en el proyecto.

¿Qué mecanismos de aseguramiento de calidad y continuidad del servicio se incorporan en la concesión de 35 años?
En primer lugar, hay que recordar que el actual sistema de reúso de Antofagasta está bajo la operación de Sacyr Agua desde hace cinco años, tiempo en el que se ha puesto de manifiesto el alto estándar y confiabilidad de la operación basado en nuestros procedimientos de calidad y confiabilidad, prueba de ello es que los principales clientes actuales forman parte del nuevo proyecto. La calidad y continuidad de servicio son estándares que Sacyr busca y promueve en cada uno de sus proyectos. Además, se encuentran directamente alineados con nuestro Plan Estratégico 2024-2027, que está orientado a impulsar la eficiencia operativa, incorporar nuevas tecnologías y consolidar nuestra participación en proyectos de desalación y reutilización de aguas. Adicionalmente, este año nos entregarán nuestro certificado en ISO 9001 y 14001, con lo cual, estamos tranquilos de que, con la aplicación de nuestros procedimientos, tanto técnicos
La regeneración de agua para usos mineros e industriales es el camino más sólido para la sustentabilidad de una región con un estrés hídrico tan fuerte
como administrativos, el proyecto contará con el respaldo de aseguramiento de calidad y continuidad requerido.
¿Qué relación o diálogo existe actualmente con los usuarios finales del agua tratada, especialmente en el sector minero?
Los clientes finales han sido la clave para la estructuración del modelo de contrato, ya que han dado viabilidad al proyecto. La claridad de estos clientes, con estándares tan altos, para elegir esta solución y modelo de negocio pone de manifiesto que esta solución es la óptima. Además, deja claro que la regeneración de agua para usos mineros e industriales es el camino más sólido para la sustentabilidad de una región con un estrés hídrico tan fuerte.
¿Visualizan este modelo como replicable en otras zonas de Chile o incluso fuera del país, y en qué condiciones?
Este modelo de trabajo puede replicarse tanto en Chile como en otras geografías del mundo. Lo principal es la voluntad del sector y los diferentes actores de avanzar en la dirección correcta, esto es, el saneamiento de las aguas servidas y su reúso. El agua servida tratada es un recurso que ya se encuentra disponible y que su reutilización permite no sólo enfrentar el estrés hídrico que afecta algunas regiones, sino también, afrontar la creciente demanda de fuentes de abastecimiento para sectores industriales y mineros. En conclusión, el estrés hídrico nos hace trabajar en líneas alternativas de fuentes hídricas como son la regeneración, pues debemos priorizar el uso de recursos ya existentes que realmente dan sentido a la sostenibilidad.
UNO DE LOS IMPERATIVOS MÁS URGENTES PARA LA HUMANIDAD ES EL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS A NIVELES CAPACES DE SATISFACER LA DEMANDA DE SU DEMOGRAFÍA EN CRECIMIENTO, EN CONDICIONES DE ESCASEZ HÍDRICA Y PÉRDIDA DE HUMEDAD EN LOS
SUELOS. EL RIEGO CON FUENTES ALTERNATIVAS ES LA FORMA DE LOGRARLO Y LATINOAMÉRICA YA ESTÁ EN ELLO.
e Diego Ortuño

Lo primero a decir es que España es potencia en desalinización agrícola. Zonas semiáridas como Murcia, Alicante y Almería se han consolidado como la huerta de Europa y esto demuestra el poder de la desalinización en la agricultura. Se trata de un modelo en cuyo núcleo se articulan acuerdos entre regantes, cooperativas y operadores de plantas que han permitido un abastecimiento estable que, combinado con el uso de energías renovables, refuerza la sostenibilidad integral del sistema. Este conocimiento y éxito probado, que ha transformado economías locales, se ha convertido en un referente global, influyendo en cómo se conciben hoy nuevos proyectos agrícolas en geografías lejanas pero con desafíos similares, como Chile. No obstante, América Latina ya no se limita a replicar modelos. Frente a pérdidas agrícolas por sequía de
29.000 millones de dólares en las últimas dos décadas y 150 millones de hectáreas con degradación severa -según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- la región está forjando sus propias soluciones. Impulsada por la urgencia climática y la necesidad de proteger su vital sector agroexportador, está abriendo un nuevo camino a través de investigaciones locales, alianzas público-privadas y modelos de negocio que demuestran que es posible crear oasis productivos, rentables y sostenibles.
POR LA URGENCIA
CLIMÁTICA Y LA NECESIDAD DE PROTEGER SU VITAL SECTOR AGROEXPORTADOR, AMÉRICA LATINA ESTÁ ABRIENDO UN NUEVO CAMINO A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES LOCALES, ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS Y MODELOS DE NEGOCIO QUE DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE CREAR OASIS PRODUCTIVOS, RENTABLES Y SOSTENIBLES REPORTAJE
En las Salinas de Pullally, en la Región de Valparaíso, Chile, un proyecto piloto está cambiando radicalmente la perspectiva de los agricultores locales. La iniciativa se centra en el uso de una planta desaladora modular que trata agua de un acuífero costero salobre como una solución tecnológica replicable para la pequeña y mediana agricultura.

La planta modular diseñada por VIGAflow tiene una capacidad de producción de 5 L/s, y permite obtener un agua dulce de excelente calidad con una conductividad menor a 20 µs/cm.


Por ello, el objetivo de las próximas etapas del proyecto es escalar a una fase productiva con volúmenes más relevantes.
Iván Sola, investigador del proyecto que lleva a cabo la Universidad de Playa Ancha, explicó a RETEMA que en este momento están en una segun-
Si bien el costo del agua desalada es más alto que el agua tradicional, el valor agregado de producir cultivos de mayor valor comercial demuestra que la desalinización es económicamente viable, especialmente cuando se aplican técnicas de cultivo más eficientes y productivas.
Iván
Sola, investigador del proyecto en Salinas de Pullally.
da etapa del proyecto, en la cual han avanzado en el desarrollo de cultivos experimentales sustentables mediante el riego con agua desalada y su mezcla con fuentes de agua tradicionales; a través del cultivo en sistemas de growbags (cultivo sin suelo) y riego tecnificado con micro-goteo de berries (fruti-
llas y frambuesas). Durante la primera fase experimental - comenta - se experimentó con cultivo en suelo de frutilla (cultivo muy sensible y poco tolerante) y quínoa (cultivo tolerante a las altas salinidades) a través de un sistema de economía circular con el riego con el agua de rechazo de la planta.

REPORTAJE
“Los resultados ya son contundentes” dice. El uso de agua desalada, pura o mezclada, ha reducido la mortalidad de las plantas del 40% (con agua de pozo tradicional) a solo un 7%, y ha incrementado el peso promedio de los frutos en un 13%. “Este aumento en la calidad y el rendimiento abre la puerta a una mayor rentabilidad” agrega.
Además de la experiencia técnica, el impacto social se posiciona como un logro significativo. Agricultores de la zona habían tenido que abandonar cultivos tradicionales, como la frutilla, por la creciente salinización de sus pozos. Jesús Basáez, un productor local, comparte su testimonio: “Llegamos a producir casi tres hectáreas de frutilla y nos iba bastante bien. Pero se empezó a concentrar el agua en los pozos y empezó a bajar la producción. Se secaban. De a poco fuimos achicándonos hasta menos de dos mil metros”. Gracias al proyecto, afirma que han podido “retomar cultivos como las frutillas, frambuesas y otros berries”.
Sola dirime que, si bien el costo del agua desalada es más alto que el agua tradicional, el valor agregado de producir cultivos de mayor valor comercial demuestra que la desalinización es económicamente viable, especialmente cuando se aplican técnicas de cultivo más eficientes y productivas.
Añade que ahora trabajan en los análisis económicos y desarrollo de modelos de negocio agrícolas innovadores y adaptados a diferentes escalas de producción, desde la agricultura familiar campesina hasta la mediana y gran industria, que integren el uso de agua desalada y nuevos sistemas de tecnología agrícola para incrementar la productividad y rentabilidad económica de los cultivos.
El éxito de esta iniciativa, según Sola, radica en la sólida cooperación público-privada entre el sector cientí-

fico, la empresa VIGAflow, el Gobierno Regional de Valparaíso y, crucialmente, la participación activa de las comunidades de agricultores.
El experto internacional y autor del libro “7000 años de Historia de Desalinización”, Emilio Gabbrielli, destaca el programa “Água Doce”
en Brasil como un ejemplo notable y altamente innovador de economía circular de agua desalinizada por abordar uno de los mayores desafíos de la desalinización interior que es la gestión de la salmuera, cuyo transporte y tratamiento pueden ser prohibitivamente caros y ambientalmente complejos.
En lugar de considerarla un residuo, el programa la convierte en un recurso
APLICACIONES AGRÍCOLAS DE DESALINIZACIÓN Y REÚSO DE AGUA EN AMÉRICA LATINA
Llegamos a producir casi tres hectáreas de frutilla y nos iba bastante bien.
Pero se empezó a concentrar el agua en los pozos y empezó a bajar la producción.
Se secaban (...) Gracias al proyecto, hemos podido retomar cultivos como las frutillas, frambuesas y otros berries.
Jesús Basáez, productor local en Pullally.

valioso. La salmuera se utiliza para la acuicultura, específicamente para criar peces como la tilapia, que prosperan en esas condiciones. Posteriormente, el agua de descarte de la piscicultura, enriquecida con nutrientes, se emplea para regar Atriplex nummularia, una planta forrajera tolerante a la sal que sirve de alimento de alta calidad para ovejas y cabras.
Gabbrielli describe este modelo como un “círculo virtuoso” perfecto. Esta aproximación holística ofrece una solución elegante y sostenible para la desalinización en zonas agrícolas del interior para generar múltiples cadenas de valor (peces, forraje, ganado) a partir de un solo proceso.
El Água Doce es una política pública federal de Brasil que opera desde 2004. El programa está diseñado para llevar agua potable a comunidades rurales aisladas del semiárido brasileño. Técnicamente, se basa en la instalación de sistemas de desalinización que utilizan la tecnología de ósmosis inversa para tratar aguas subterráneas salobres o salinas, que son a menudo la única fuente hídrica disponible en la región. Cada sistema consiste típicamente en la perforación de un pozo tubular profundo, una bomba, un depósito para el agua bruta, la unidad de desalinización (generalmente alojada en una estructura
de mampostería), y un depósito para el agua tratada que se distribuye a través de un surtidor público.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad en zonas remotas, algunas de estas plantas son alimentadas con energía solar fotovoltaica. El programa ha tenido una implementación masiva a lo largo de los años; en sus distintas fases ha llegado a tener más de 1.000 sistemas instalados o en proceso de implantación en 10 estados, beneficiando a cientos de miles de personas con agua de calidad y transformando la realidad de las comunidades más vulnerables a la sequía.
Gabbrielli, cuya trayectoria incluye la dirección de Thames Water en Brasil y el liderazgo ejecutivo de la Global Water Partnership, destaca que a diario se publican papers e investigaciones orientadas a obtener agua a un menor costo y de manera sostenible, por lo que alberga la esperanza de que estas soluciones beneficien a cada vez más personas. “Imagine un material que condense agua del aire durante el día y que lo suelte por goteo durante la noche. Ahora imagínelo en extensos cultivos en el desierto”, dice para referirse a algunas de las investigaciones que han llamado su atención recientemente.

Más allá de los proyectos piloto, ya existen ejemplos de aplicación a gran escala que demuestran la viabilidad económica del uso de aguas no convencionales para la agroexportación de alto valor.
En la árida región de Ica, en Perú, uno de los desiertos más secos del mundo y epicentro de la agroexportación de uvas y espárragos, la empresa Agrokasa implementó una visionaria solución de reúso a gran escala. La sobreexplotación crítica de los acuíferos locales, única fuente de agua hasta entonces, amenazaba con el colapso de la sostenibilidad de toda la industria regional así que la compañía se forzó a buscar proactivamente una fuente de agua alternativa, segura y resiliente para proteger su modelo de negocio.
La solución fue una apuesta por la economía circular. Tras adjudicarse en licitación pública el derecho a usar las aguas residuales tratadas de la ciudad de Ica, Agrokasa instaló una planta de tratamiento con capacidad para procesar 180 litros por segundo para mantener y elevar la productividad de sus cultivos de exportación.
En paralelo, en los valles costeros de Baja California, México, la desaliniza-

El modelo del programa “Água Doce” en Brasil es un ‘círculo virtuoso’ perfecto. Ofrece una solución elegante y sostenible para la desalinización en zonas agrícolas del interior, generando múltiples cadenas de valor (peces, forraje, ganado) a partir de un solo proceso.
Emilio Gabbrielli, experto internacional.

ción se ha convertido en el pilar de una próspera industria agrícola enfocada en la exportación de berries (fresas, frambuesas) y hortalizas al exigente mercado norteamericano. El modelo de negocio se basa en la premisa de que la seguridad hídrica total es un requisito indispensable para competir a nivel internacional. Aunque el costo de desalinizar es superior al de extraer agua de pozo, se internaliza como una inversión estratégica, una “póliza de seguro” contra la sequía que garantiza la viabilidad de la operación.
Berrymex es uno de los casos emblemáticos de esta zona. La compañía
inauguró en el Valle de San Quintín la que es considerada la planta desaladora para uso agrícola más grande de América Latina. Esta instalación de ósmosis inversa, que opera parcialmente con energía fotovoltaica, tiene una capacidad de producción que ha ido escalando progresivamente, comenzando con 225 litros por segundo (lps) con planes de expansión hasta más de 600 lps. Este volumen de agua de alta calidad se ha hecho imprescindible para el cultivo de berries en la localidad, que son especialmente sensibles a la salinidad.
Esta predictibilidad en el suministro de agua de alta calidad ayuda a los
agricultores a cumplir con los estrictos calendarios y estándares de los grandes minoristas de Estados Unidos, acceder a mejores precios y operar de forma continua durante todo el año.
Para finalizar, es oportuno retomar el ejercicio imaginativo de los desiertos productivos planteado por Gabbrielli. Pues, para la preservación de la especie humana y el mantenimiento de sus conquistas como la expectativa y calidad de vida de las que goza hoy, es más importante conquistar las arenas del Sahara y de Atacama que poner pie en los confines del sistema solar.
Alberto Casillas
TEMAS: AGUA, REGADÍO, AGRICULTURA, SOSTENIBILIDAD
La agricultura de regadío desempeña un papel esencial en la seguridad alimentaria y la economía, siendo el destino principal de los recursos hídricos en España. En un contexto marcado por la escasez de estos recursos, el cambio climático y la necesidad de modernizar infraestructuras, la innovación tecnológica y la cooperación entre administraciones, empresas y usuarios resultan claves para garantizar su futuro. La Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) se creó en 1985 con el objetivo de mejorar la información y fomentar la participación de los técnicos españoles en
riegos en las actividades de la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Desde entonces, se ha consolidado como un referente nacional en la promoción del conocimiento técnico, la transferencia de innovación y la modernización de los sistemas de regadío. Para conocer con más detalle los avances logrados, los retos actuales y las oportunidades que se abren en el sector, conversamos con José Mª González Ortega, presidente de AERYD, quien comparte su visión sobre el liderazgo internacional del regadío español y las claves para consolidar su sostenibilidad y eficiencia.

Desde su posición al frente de AERYD, ¿cómo valoraría la evolución reciente del regadío en España en términos de sostenibilidad y eficiencia?
La valoro de forma muy sobresaliente. La evolución del regadío en España en los últimos años ha sido realmente espectacular debido, sin duda, a los grandes planes de modernización de regadíos llevados a cabo en los últimos 25 años. Como consecuencia de estos, podemos hablar de que hoy día España, con una superficie de regadío de 3,4 millones de hectáreas, sea el primer país en superficie de regadío de la Unión Europea y el primer país a nivel mundial en superficie de riego localizado, con un 58,6 % de la superficie total regada, frente al 6 % de media a nivel mundial.
La mejora en la eficiencia de aplicación del agua en el regadío, debido a la incorporación de nuevas tecnologías como la digitalización, la inteligencia artificial, la teledetección, el análisis de imágenes procedentes de sensores remotos, el big data o las plataformas y sistemas de información para el regadío, está siendo también espectacular y nos abre un horizonte de soluciones que, bien utilizadas y aplicadas, permitirán sin duda fortalecer aún más la sostenibilidad y la productividad de nuestra agricultura.
¿Cuáles diría que son hoy los principales retos del regadío español, especialmente ante el cambio climático y la escasez de recursos hídricos?
Los retos a los que se enfrenta la agricultura de regadío actual quedaron bien identificados y plasmados en las conclusiones de nuestro 39º Congreso celebrado en Úbeda (Jaén), y se deben principalmente al cambio climático y a las sequías, cuya afección al sector se ha visto incrementada en las últimas décadas. Este paradigma, junto a unos requerimientos de producción y calidad cada vez mayores, hace que la adaptación resulte especialmente compleja, en un escenario de menor disponibilidad de agua y ante un permanente incremento del coste unitario de los insumos.

JOSÉ Mª GONZÁLEZ ORTEGA, AERYD
La mejora en la eficiencia de aplicación del agua, gracias a la digitalización, la inteligencia artificial o la teledetección, nos abre un horizonte de soluciones que fortalecerán la sostenibilidad y la productividad de nuestra agricultura
Para afrontar este reto con éxito, el sector del regadío apuesta claramente por la combinación de las siguientes acciones:
a. Utilizar recursos hídricos alternativos, como las aguas regeneradas o desaladas, como complemento a los recursos convencionales: superficiales y subterráneos.
b. Planificar una oferta sostenible de agua para la agricultura, incluyendo el posible incremento de la capacidad de regulación (embalses y balsas), posibles trasvases siempre que resulten técnica, económica y medioambientalmente viables, y el uso de todas las fuentes de agua disponibles.
c. Mejorar la eficiencia en el uso del agua, con el apoyo de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías.
¿Qué papel juega la modernización de los sistemas de riego en esta transición hacia un modelo más sostenible? ¿Qué inversiones y políticas cree que serían prioritarias en este ámbito?
El proceso de modernización de regadíos en España comenzó en la década de los 2000, con los denominados Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 y el comúnmente conocido como Plan de Choque (2006-2007). Los resultados de estos grandes planes se tradujeron en áreas de riego más tecnificadas, en las que se incorporaron nuevas tecnologías y se empezaron a implantar sistemas de regadío más preparados para los desafíos del futuro. La actual política de regadíos debe responder a nuevas y múltiples exigencias derivadas de la normativa en materia de agua y medio ambiente, de los retos del cambio climático y
de la disponibilidad de insumos. Todo ello obliga a procurar que este esfuerzo realizado en modernización continúe, pero más centrado ahora en mejorar la sostenibilidad de estos regadíos, es decir, conseguir sistemas que garanticen el uso eficiente del agua y la energía y que minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente.
Teniendo en cuenta estas necesidades, y contando con la ayuda de los fondos europeos, España ha puesto en marcha un nuevo plan de modernización y transformación de regadíos, en el periodo 2022-2027, que está destinado a ser el más ambicioso de nuestra historia reciente, con un volumen de inversión de más de 2.100 millones de euros.
En este momento considero prioritario poder cumplir, en primer lugar, con este plan, para que el dinero europeo destinado al mismo llegue sin problema y, posteriormente, continuar invirtiendo recursos en seguir modernizando y tecnificando el regadío español.
En materia de transformación digital, ¿cómo se está adaptando el sector? ¿Qué tecnologías tienen mayor proyección en la mejora de la eficiencia hídrica y energética en el regadío?
La entrada de las nuevas tecnologías, o transformación digital en el regadío, está avanzando a gran velocidad, ya que se percibe como un proceso clave para la sostenibilidad y la resiliencia de este sector. No obstante, requiere un proceso de modernización previa —en el que, como ya he comentado, España se encuentra en una fase muy avanzada y sigue progresando—, así como formación y adaptación tecnológica a las condiciones locales. Estas tecnologías ayudan a los agricultores a optimizar el uso de este recurso vital, reducir costes y mejorar la productividad de los cultivos.
En el 40º Congreso Nacional de Riegos, celebrado recientemente en Albacete, hemos podido ser testigos directos de la evolución y tecnificación de estas soluciones, presentadas tanto en el apartado dedicado a comunicaciones científico-técnicas como en las mesas redondas y en el foro empresarial de innovación. ESPAÑA HA PUESTO EN MARCHA UN PLAN
Entre las principales tecnologías que, a día de hoy, están transformando el riego, destacaría las siguientes:
• La teledetección aplicada al seguimiento del regadío, que está en continuo avance, desde la captura del dato satelital —donde se ha producido un gran desarrollo en satélites y nanosatélites— hasta el procesamiento y análisis a distintas escalas (regional, parcela y píxel), y su aplicación práctica en la gestión del riego por parte de técnicos, agricultores y administraciones públicas.
• La utilización de drones, tanto para la aplicación de productos fitosanitarios como para la elaboración de mapas de cultivo basados en índices como el NDVI o en el grado de cobertura vegetal.
• La implementación de sensores y dispositivos IoT, que permiten recopilar datos sobre la humedad del suelo, los niveles de nutrientes y otras variables, que servirán de base para la toma de decisiones junto con las plataformas de gestión.
• La creación de modelos predictivos para estimar la demanda de agua de riego, utilizando técnicas estadísticas y de inteligencia artificial.
• El desarrollo de sistemas de soporte a la decisión de última generación, como los gemelos digitales.
¿Qué barreras e incentivos pueden encontrar los agricultores para decidirse a la utilización de estas tecnologías?
La utilización de todas estas tecnologías por parte de los agricultores es, en algunas regiones españolas, todavía baja debido a la existencia de diversas barreras a las que deben enfrentarse. Entre ellas destacan: la aceptación social, el progresivo envejecimiento de los agricultores, la necesidad de una adecuada formación para su uso correcto, los problemas de conectividad en el medio rural, el coste todavía elevado en algunos casos (aunque se está abaratando de forma progresiva) y la corta vida útil derivada del continuo desarrollo
tecnológico. También influyen el desconocimiento de las ventajas competitivas que ofrece la tecnología —aspecto que está ligado directamente a la formación— y, con frecuencia, el distanciamiento entre la empresa proveedora y el propio agricultor, que teme no disponer de una asistencia técnica cercana para resolver cualquier incidencia.
Por otro lado, los agricultores encuentran una serie de incentivos que favorecen la adopción de estas herramientas, como la labor desarrollada por asociaciones (cooperativas, sindicatos, comunidades de regantes, etc.) mediante proyectos piloto demostrativos; la formación, que en este caso actúa también como elemento motivador; y las ayudas concedidas por parte de las diferentes administraciones para la incorporación de tecnología, siempre que suponga un uso más sostenible del agua y la energía (por ejemplo, el PERTE digital del regadío).
También, la vinculación de estas tecnologías con las buenas prácticas agrícolas y el acceso a otras líneas de apoyo público.
¿Qué ayudas o instrumentos de financiación se hacen necesarios para acelerar la adopción de tecnologías digitales en las comunidades de regantes y explotaciones agrícolas?
Los fondos aportados por la Unión Europea para la modernización y digitalización del regadío español, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han resultado vitales por la gran inversión económica destinada específicamente al regadío.
Una de las principales líneas de actuación es la convocatoria de subvenciones para la digitalización del regadío, enmarcada en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Estas ayudas tienen por objeto financiar proyectos que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización orientadas a una agricultura más inteligente, precisa y sostenible, que optimice los procesos de producción. Entre los posibles beneficiarios se encuentran las Comunidades de Regantes, Comunidades de Usuarios de Aguas
La transformación digital en el regadío está avanzando a gran velocidad, ya que se percibe como un proceso clave para la sostenibilidad y la resiliencia de este sector
JOSÉ Mª GONZÁLEZ ORTEGA, AERYD

Subterráneas, Comunidades Generales, Juntas Centrales de Usuarios, asociaciones o federaciones, entre otros. Hasta la fecha se han celebrado dos convocatorias de ayudas: una en 2023 y otra que finalizó a finales de enero de este año, con un gran número de solicitudes en ambas, según las cifras suministradas por el MITECO. La tipología mayoritariamente demandada por las Comunidades de Regantes ha sido la relacionada con el apoyo al telecontrol, la monitorización, el fertirriego y la mejora de la eficiencia energética. En mi opinión, este tipo de líneas de actuación están funcionando, y sería deseable que pudieran llevarse a cabo más convocatorias dentro de este plan, o iniciativas similares, que contribuyan a consolidar la implantación de la digitalización en el sector agrícola.
La adopción de modelos de economía circular es otra de las grandes áreas de avance dentro del sector, ¿cómo ve la evolución del reúso de aguas en agricultura? ¿Qué barreras técnicas, legislativas o sociales deben superarse?
La adopción de recursos hídricos procedentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) urbanas, tras un proceso de tratamiento conforme a la normativa vigente, permite garantizar el reúso de este recurso de forma segura. Cabe destacar la importancia de la garantía de suministro que ofrecen las Estaciones Regeneradoras de Agua (ERA), puesto que los vo-
lúmenes tratados son constantes a lo largo del año, con la obvia estacionalidad derivada de la variación del número de habitantes que se asientan en el entorno de actuación de la EDAR. Como ejemplo, los datos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia muestran niveles de reutilización cercanos al 100 % del agua tratada, destinada mayoritariamente al uso agrícola. Otro caso es Andalucía, que ha apostado por la inclusión de recursos regenerados en la planificación hidrológica, con un volumen de 20 hm³ a repartir anualmente en los próximos años, en base a criterios técnicos definidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Todos estos resultados sitúan a España a la cabeza de Europa en reutilización de agua, especialmente con fines agrícolas.
En cuanto a las posibles barreras técnicas, podemos afirmar que hoy en día existen tecnologías diversas, adaptadas a todos y cada uno de los casos particulares del ámbito rural español, en relación a la calidad de las aguas depuradas y su proceso previo a la obtención de un agua regenerada que cumpla la normativa europea según su uso final, es decir, en función del tipo de cultivo que se vaya a regar.

El aspecto más complejo a abordar es la ruptura con la resistencia por parte de algunos usuarios a considerar el agua regenerada como un recurso viable para el regadío
Respecto a las posibles barreras legislativas, más que considerarlas obstáculos, cabe señalar que actúan como un paraguas que garantiza el uso sostenible de este recurso, cumpliendo los requisitos sanitarios y medioambientales necesarios. Los planes de gestión del riesgo son la herramienta clave para planificar el uso del agua regenerada de manera segura y eficiente. El aspecto más complejo a abordar es la ruptura con la resistencia por parte de algunos usuarios a considerar el agua regenerada como un recurso viable para el regadío. El consumidor y usuario final necesitan estar incorporados en los procesos participativos que conduzcan a su aceptación e integración. Por último, debemos contemplar que no debe ser el agricultor quien asuma en exclusiva los costes de regeneración, lo que abre el debate sobre qué tipo de proceso implementar para asegurar la calidad y cantidad del recurso, garantizando su uso sostenible.
¿Qué oportunidades existen en el ámbito del aprovechamiento de recursos recuperados (nutrientes, energía) vinculados al regadío y al uso de aguas regeneradas?
La inclusión del recurso “agua regenerada” en el regadío supone la posibilidad de reducir el uso de nutrientes de origen externo a la explotación agrícola. En la mayoría de los casos, estas aguas contienen cantidades de nitrógeno y fósforo que deben ser consideradas y evaluadas para evitar procesos de sobre abonado. Actualmente existen diversas herramientas tecnológicas que se están desarrollando con el objetivo de monitorizar y manejar las unidades fertilizantes que se incorporan al riego con agua regenerada. Resulta imprescindible evaluar los efectos derivados de su aplicación continuada en los cultivos, evitando problemas como el exceso de boro en determinados cultivos sensibles, por ejemplo los cítricos, y asegurando producciones sostenibles en el tiempo.
JOSÉ Mª GONZÁLEZ ORTEGA, AERYD
¿Cómo contribuye AERYD a impulsar la innovación y la cooperación en el sector del regadío a nivel nacional?
El principal desafío de AERYD es ejercer un papel de entidad bisagra entre los distintos protagonistas del regadío español
Dentro de los varios agentes implicados en el sector del regadío en España —Administración Central y Administraciones Autonómicas, Comunidades de Regantes, federaciones de regantes tanto regionales como nacional—, la Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD), creada en 1985 con la finalidad de impulsar el regadío a través de la colaboración entre los sectores científico-técnico, empresarial, institucional y los usuarios del agua de riego, tiene como misión generar ideas que fortalezcan y potencien el sector mediante el trabajo conjunto de todos estos actores. De este modo, contribuye al progreso y bienestar de la sociedad en general, conectando e interactuando con los diferentes agentes y promoviendo la generación y difusión de conocimiento. El principal desafío de AERYD, y que creemos firmemente estar cumpliendo, es ejercer un papel de entidad bisagra entre los distintos protagonistas del regadío español: Comunidades de Regantes, empresas de equipamiento y entidades transversales vinculadas a la energía. Asimismo, su labor permite enlazar todos estos sectores con el ámbito académico e investigador, en el que España es considerada también una punta de lanza a nivel internacional.
AERYD mantiene actualmente un convenio de colaboración y cogestión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que abarca todo tipo de actividades de carácter nacional e internacional relacionadas con el regadío. Además, ostenta una vocalía en la denominada Mesa Nacional del Regadío.
De cualquier forma, el uso de agua regenerada debe contemplarse como un recurso más a integrar en el mix de abastecimiento disponible en cada región —superficiales, subterráneas, trasvases, desalinización—, atendiendo tanto a la garantía de suministro como a la calidad del recurso en sí mismo. Además, el aporte de nutrientes asociado puede contribuir a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas al reducir la factura de insumos externos, principalmente abonos.
Este año se celebró el 40 Congreso Nacional de Riegos que organizan desde la entidad. ¿Qué temas clave se abordaron en esta edición?
Efectivamente, hemos celebrado recientemente en Albacete la 40ª edición del Congreso Nacional de Riegos, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un congreso que en cada edición tratamos de dotar de una dimensión más internacional. En esta ocasión hemos contado
con la presencia y participación del presidente de la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID) y de destacados representantes de países como Brasil, Italia, Portugal, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.
Podemos decir que el éxito del Congreso ha sido total, avalado por la presencia de más de 260 participantes, incluyendo representantes de empresas, instituciones públicas, universidades y comunidades de regantes. En cuanto a los trabajos presentados, se recibieron un total de 85 comunicaciones científicas y técnicas, además de otros 14 trabajos de carácter técnico-comercial. La zona de exhibición para empresas y entidades contó con la participación de 21 firmas que mostraron sus productos y servicios, generando un espacio de networking e intercambio de ideas que, sin duda, ha creado oportunidades de colaboración y negocio.
El Congreso se estructuró en tres partes. Una primera dedicada a las sesiones científico-técnicas, organizadas en varias áreas temáticas: interacción medioambiente y agricultura, tecnología y digitalización al servicio del regadío, ingeniería del riego y el nexo agua-energía, fuentes de agua para el regadío (superficiales, subterráneas y no convencionales) y gobernanza del agua para riego.
Me gustaría destacar, en este sentido, el alto nivel de las comunicaciones y la notable participación de jóvenes investigadores, que aseguran el futuro de la investigación en el sector del riego español. Por este motivo, hemos instaurado por segunda vez una serie de premios a los mejores trabajos presentados por estos jóvenes, además del compromiso de dedicarles un espacio exclusivo en futuros eventos para presentarles AERYD y ofrecerles condiciones especiales de asociación y colaboración.
La segunda parte del Congreso, denominada Sesión Especial, se centró en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en el regadío, incluyendo la teledetección, los drones y la digitalización. Contó con una conferencia especial sobre el pasado, presente y futuro de la teledetección en la agricultura y con
tres mesas redondas donde se abordaron temas de gran relevancia: teledetección basada en satélite y nanosatélites, empleo de drones en la agricultura y situación actual y evolución de la digitalización de los regadíos en el mundo. En estas sesiones participaron altos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar), de la Agencia Espacial Española, de la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes, de la Embajada de Países Bajos, de regantes, universidades, centros de investigación y empresas del sector y usuarios de estas tecnologías. Ese mismo día se celebró el Foro Empresarial de Innovación, en el que 14 empresas expusieron sus proyectos más innovadores. Para concluir las actividades del Congreso, el último día tuvo lugar un evento especial con demostraciones tecnológicas en una finca cercana a Albacete, organizado con la colaboración de i4CAMhub, ITECAM (Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha) y la Fundación ITECAM.
Por último, ¿cómo visualizan el futuro hídrico en España? ¿Qué mensaje trasladaría a las administraciones públicas y al conjunto del sector del regadío en España
Aparte de todos los esfuerzos que se están realizando para conseguir una disminución y optimización en el consumo de agua, resulta indiscutible que España es un país que necesita obras de regulación y almacenamiento para hacer frente a sus necesidades hídricas.
La irregularidad espacio-temporal del régimen de precipitaciones hace que nuestro clima haya sido calificado como “espasmódico”, y cada vez más acentuado. Nuestras cuencas se vacían mucho más rápidamente que la mayoría de las de Europa central debido a las altas pendientes de nuestra red de drenaje. La mayoría de los países europeos pueden aprovechar de forma natural más de un 40 % de sus recursos
España necesita regulación y coordinación entre las diferentes administraciones públicas para planificar una oferta sostenible de agua que integre todas las fuentes disponibles
JOSÉ Mª GONZÁLEZ ORTEGA, AERYD

Felicito a las administraciones públicas por haber convertido a España en una potencia mundial en gestión del agua y modernización de regadíos. El compromiso ahora es mantener ese liderazgo
hídricos, mientras que en España este aprovechamiento en régimen natural se reduce al 9 %. Esta situación nos obliga a disponer de “despensas de agua” (embalses de regulación o almacenaje) para hacer frente a esta realidad y a los previsibles efectos del cambio climático. Si tenemos en cuenta, además, que en España el 11 % de la superficie aporta el 40 % de los recursos, la segunda conclusión pasa por la necesidad de analizar las posibilidades de plantear trasvases de agua de zonas excedentes a zonas deficitarias. Teniendo en cuenta todo esto, el mensaje que trasladaría a las administraciones públicas de cara a un mejor futuro hídrico de España sería el siguiente: en primer lugar, mi felicitación por habernos llevado a ser una potencia mundial tanto en modelo de gestión del agua —somos el país inven-
tor de la gestión del agua por cuenca hidrográfica y hemos sido copiados en muchos países— como en modernización de regadíos. Y, en segundo lugar, el compromiso de continuar en esa línea trabajando, de forma coordinada entre administraciones, en la planificación de una oferta sostenible de agua tanto para la agricultura como para otros usos, que incluya el posible incremento de la capacidad de regulación (embalses y balsas) —para lo que se requiere un esfuerzo inversor en este tipo de obras incorporando en el nuevo ciclo de planificación todas o muchas de las presas que quedaron descartadas en los vigentes—, posibles trasvases —los que resulten económica, técnica y medioambientalmente viables—, e incluyendo tambien el aprovechamiento de todas las fuentes de agua disponibles.
La empresa pública Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) junto a la empresa Ecomemb impulsan modelos de uso y gestión de membranas de ósmosis inversa sostenibles.
Fernando Valero, jefe de I+D+i1, Raquel García, CEO & Co-founder2 1ATL I www.atl.cat/ca • 2ECOMEMB I www.ecomemb.com e
PROBLEMA
Las membranas de ósmosis Inversa (OI) tienen un gran número de aplicaciones industriales para el tratamiento de agua, aunque la más conocida es la desalación de agua de mar para la producción de agua de muy alta calidad, que posteriormente suele ser usada como agua potable o en la agricultura. Además de ser el proceso más conocido, es también uno de los más exigentes en términos de cumplimiento normativo de los parámetros de calidad, dada la elevada salinidad del agua de mar. Esta exigencia implica que haya una constante reposición de membranas, sustituyendo membranas que han sufrido merma en sus propiedades filtrantes por membranas nuevas. La tasa anual de reemplazo del sector de la desalación de mar y agua salobre es parcial, y generalmente oscila entre el 10-20% de las membranas instaladas. Si bien en otros sectores que
tratan aguas industriales tienen menor número de membranas instaladas que en el caso anterior, los reemplazos anuales de membranas son sustancial-
Anualmente, en el mundo se desechan alrededor de 1,5 millones de membranas, equivalentes a 25.500 toneladas de plástico, y esta cantidad va en aumento de forma proporcional al crecimiento de la tecnología
mente mayores 30% en agua residual, entre 30-100% para aguas más complejas como los lixiviados1,2, o hasta el 100% en casos de aguas de procesos complejas del sector alimentario.
Dado la escasez de alternativas, una vez agotada su vida útil las membranas son consideradas residuos inertes y, siguiendo un modelo de economía lineal (usar y tirar), generalmente acaban en vertederos o son incineradas. Anualmente, en el mundo se desechan alrededor de 1,5 millones de membranas, equivalentes a 25.500 toneladas de plástico, y esta cantidad va en aumento de forma proporcional al crecimiento de la tecnología. Sin embargo, de acuerdo con la Directiva 2008/98/ EC sobre residuos, estas deberían ser las últimas opciones de gestión. Así la jerarquía en orden preferente decreciente es: prevención, reutilización, reciclado, valoración energética y finalmente eliminación en vertedero.

La solución ante está práctica habitual pasa por conseguir cambiar los modelos económicos “lineales”, basados en producir-consumir-desechar por modelos de economía circular, un nuevo paradigma de producción y consumo responsable que tiene como objetivos optimizar los recursos y minimizar los residuos generados.
Ecomemb, spin off del grupo LEQUIA de la Universitat de Girona (UDG) y del Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA), se fundó a finales de 2022 como la primera empresa europea especializada en la regeneración sostenible de membranas de ósmosis inversa para su reutilización en los mismos procesos para los que fueron diseñadas.
Ecomemb, alarga la vida de las membranas manteniendo al mismo tiempo todas las garantías en la operación. Cada membrana se caracteriza indi-
vidualmente después de implementar el tratamiento de regeneración, por lo que se aseguran las propiedades de todas las membranas instaladas. Esto permite simular el funcionamiento de las membranas regeneradas, en la misma medida que se hace con las membranas nuevas usando programas informáticos de diseño más habituales. Así, se pueden modelar los parámetros de funcionamiento más relevantes antes de poner la instalación en marcha. Estudios preliminares llevados a cabo por el grupo Beta de la Universitat de Vic, el grupo LEQUIA de la UdG y ECOMEMB revelan que las membranas regeneradas por Ecomemb mediante tecnología propia y patentada, reducen la producción de nuevos elementos (100% hechos con materiales plásticos), evitando la emisión del 99.5% de CO2-e por membrana (93 kg CO2-e/membrana), respecto a la producción de una membrana nueva.
Las membranas regeneradas pueden reducir la emisión de hasta el 99.5% de CO2-e respecto a la producción de una membrana nueva
Recientemente Ecomemb ha sido galardonada por la Generalitat de Catalunya con el Premi Nacional d’Innovació a la Creació d’una Empresa de Base Científica, por su modelo de negocio innovativo y su potencialidad (70% de las membranas de OI desechadas podrían acondicionarse para ser reutilizadas). A día de hoy Ecomemb es un actor importante dentro de este

nuevo paradigma de economía circular que busca convertirse en una empresa líder mundial que provoque un impacto positivo en el planeta. Localizados en la provincia de Girona, apuestan por demostrar que la regeneración de membranas es universal y escalable, pudiéndose aplicar en los más de 150 países del mundo que ya usan membranas de ósmosis inversa.
El Ente de Abastecimiento de Agua Ter Llobregat (ATL), empresa pública dedicada a la potabilización y distribución de agua potable en alta a más de 5,5 M de habitantes en Barcelona y otras 10 comarcas del área metropolitana apuesta por la sostenibilidad integral del proceso de ósmosis inversa, que incluye una gestión eficiente de las membranas al final de su vida útil para su proceso en particular. ATL cuenta con dos grandes desaladoras de agua de mar: IDAM de la Tordera (20 hm3/año) y la IDAM de la Cuenca del Llobregat (situada en el municipio del Prat de Llobregat), que con una capacidad de producción de
60 hm3/año es la mayor desaladora de Europa para consumo de agua potable. Entre ambas desaladoras, ATL cuenta con más de 22.000 membranas de ósmosis inversa instaladas y operativas, y una tasa de media reposición anual del 15% de las mismas, en función de las horas trabajadas.
ATL apoyó la iniciativa de regeneración de membranas desde el inicio mediante un convenio de colaboración con el grupo LEQUIA de la UdG. Desde 2019 donaron membranas a los proyectos de investigación en curso para poder aplicar y validar los protocolos de regeneración y, posteriormente validar el comportamiento de las membranas regeneradas en procesos industriales que requieren alta presión.
Ahora, que la alternativa ya está en el mercado, se ha establecido una alianza estratégica con Ecomemb para detectar las membranas susceptibles a ser regeneradas y reutilizadas en los procesos de ósmosis, minimizando así el envío de membranas a vertedero. Los reemplazos dentro de las desaladoras de ATL suelen ser parciales, eliminando las primeras posiciones de cada tubo (posición 1 y
2) que son las que sufren mayor ensuciamiento y por tanto merma de sus propiedades. El resto de membranas se adelantan hacia las primeras posiciones y se colocan membranas nuevas en las últimas posiciones (posiciones 6 y 7). No obstante, en ocasiones puntuales se hacen cambios de bastidores enteros. Es por ello que a ATL le resulta interesante poder estudiar la creación de stock de membranas regeneradas para utilizar en sus mismas instalaciones de origen como membranas de sacrificio, devolviéndolas a las primeras posiciones, en casos puntuales o para usos complementarios a la línea de tratamiento principal.
Las membranas de ATL, se adquieren y regeneran en las instalaciones de ECOMEMB para reintroducirlas en el mercado, como un producto local, con no solo bajo impacto en el proceso de regeneración, sino también en el de transporte. Actualmente la mayor parte de las membranas de ósmosis inversa se producen en EE.UU, Japón, China y Rusia.
Hasta la fecha ATL ha donado 750 membranas de agua de mar de 4 modelos distintos (SW30HRLE400i, SW30XLE400i de la marca Filmtec procedentes de la IDAM de la Tordera y SWC4+ y SWC5 de la marca Hydra-
Una vez regeneradas, el 58% de las membranas presentaron rechazos aceptables para ser reutilizadas en los mismos procesos de ósmosis inversa para las que fueron diseñadas
nautics procedentes de la IDAM de la Cuenca del Llobregat. El 60% de las membranas desinstaladas y donadas (453 membranas) estaban en buen estado físico (sin presentar roturas o restos de material filtrante del pretratamiento). Una vez regeneradas el 58% de las membranas presentaron rechazos aceptables (rechazos de NaCl 99.0%-99.7), para ser reutilizadas en los mismos procesos de ósmosis inversa para las que fueron diseñadas. El 42% restante podrían valorizarse y reutilizarse en procesos menos exigentes (rechazo de NaCl <99.0%). La reutilización de las 453 membranas supondría evitar producir alrededor de 6,7 Toneladas de plásticos necesarios para la producción de membranas nuevas y evitar la emisión de 42 Toneladas de CO2-e a la atmósfera.
Además, el impacto va mucho más allá, y repercute también en las instala-
La segunda vida de las membranas de ATL se han validado ya a nivel nacional en el tratamiento de aguas residuales industriales lixiviadas de varios vertederos
ciones de terceros que usan las membranas regeneradas, quienes no solo ahorran hasta un 60% de los costes de reemplazo, sino que observan una reducción de energía para producir la misma cantidad de agua, cumpliendo con los estándares de calidad que requieren sus procesos, con un tiempo
de vida similar a las membranas nuevas. La segunda vida de las membranas de ATL (207 membranas), se han validado ya a nivel nacional en el tratamiento de aguas residuales industriales lixiviadas de varios vertederos instaladas con la colaboración de la empresa TELWESA, en un campo de golf, en una depuradora de agua de un reconocido complejo turístico y en una gran industria minera.
1. R. García-Pacheco, W. Lawler, J. Landaburu-Aguirre, E. García-Calvo, P. Le-Clech, End-of-life membranes: Challenges and Opportunities, in: E. Drioli (Ed.), Compr. Membr. Sci. Eng. II, 2nd ed., Elsevier, 2017.
2. L.F. Greenlee, D.F. Lawler, B.D. Freeman, B. Marrot, P. Moulin, Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today’s challenges, Water Res. 43 (2009) 2317–2348.


Aguirre, P.1, Abad, E.1, Garcia, M.2, Estany, R.3, Roca, F.1, Barajas, MG.4
4ESEIAAT. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DECATALUNYA I wwweseiaat.upc.edu/es e
1TRANSPARENTA I www.transparenta.cat • 2FACSA I www.facsa.com • 3CONSORCI BESÒS TORDERA I www.besos-tordera.cat
La presencia de compuestos tóxicos en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) constituye una problemática frecuente que puede comprometer seriamente la eficacia del proceso de depuración biológica. Estos tóxicos, que suelen tener su origen en vertidos industriales, afectan especialmente a aquellas EDAR urbanas que reciben aguas residuales mixtas -urbanas e industriales-, situación habitual en municipios con un tejido industrial relevante. La entrada de sustancias tóxicas puede inhibir o incluso destruir la actividad de los microorganismos responsables de la degradación de materia orgánica y nutrientes, provocando una disminución significativa en la eficiencia del tratamiento y, en casos extremos, la alteración total del proceso biológico (Metcalf & Eddy, 2014). Diversos estudios han documentado que la presencia de metales pesados, disolventes orgánicos o compuestos
fenólicos en concentraciones superiores a los umbrales de toxicidad puede reducir la eliminación de DQO y nutrientes en más de un 30% (Quiroga et al., 2025). Por ello, la detección y control de estos vertidos industriales es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de las EDAR y la protección del medio receptor.
La asociación temporal de empresas formada por FACSA y Transparenta (UTE) es actualmente la responsable de la explotación de la EDAR de Granollers, una localidad con un marcado carácter industrial cuya instalación de depuración está gestionada por el Consorci Besòs Tordera. La planta está diseñada para tratar 30.000 m3/día y consta de un sistema robusto y completo formado por un pozo de gruesos, 2 líneas de pretratamiento (desbastes, desarenador y grasas), 2 decantadores primarios, 2 reactores tipos Bardenpho modificados, 2 reactores de flujo pis-
tón usados como tanques tormentas o pulmón y 4 decantadores secundarios. La UTE propuso como mejora de control de proceso, la instalación de un respirometro online con el fin de detectar posibles vertidos en tiempo real, a fin de desviarlos y/o tomar medidas preventivas.
Los respirómetros son dispositivos empleados para medir la velocidad de consumo de oxígeno (OUR, oxygen uptake rate) por parte de los microorganismos presentes en el lodo activado, lo que permite evaluar la actividad biológica y el estado de salud de la biomasa (Mainardis et al., 2021). Esta técnica resulta fundamental para controlar, optimizar y proteger el proceso de depuración, ya que permite detectar antes de que lleguen a los reactores biológicos, la presencia de vertidos industriales con sustancias tóxicas o inhibidoras (Neunteufel et al., 2024). De este modo, se facilita la prevención de daños sobre la biomasa y se minimizan
los efectos negativos en la eficiencia del tratamiento.
El objetivo de este artículo es compartir la experiencia acumulada en la puesta en marcha, operación y mantenimiento de un respirómetro a escala real, en la EDAR de Granollers, incluyendo la gestión del lazo de control óptimo para la detección y prevención de vertidos tóxicos. A través de esta experiencia práctica, se pretende ofrecer una guía útil y realista para otras instalaciones que consideren la implementación de esta tecnología, facilitando la toma de decisiones informadas y evitando errores comunes no documentados en la literatura técnica.
El respirómetro instalado en la EDAR de Granollers es un equipo de última generación, modelo SN8 de Sensara. El respirómetro funciona de forma continua y está conectado directamente al sistema de automatización de la planta (SCADA). Una descripción general del sistema incluye (Sensara, 2025):
a. Armario técnico de protección IP65 (Figura 1), tipo industrial. Este armario

contiene la parte electrónica y la hidráulica del sistema, así como, todos los instrumentos necesarios para realizar los ensayos y transmitir los resultados de forma automática.
b. Cámara de respirometría, fabricada con acero inoxidable.
c. Sistema de bombeo y válvulas automáticas, que permite el llenado, vaciado y limpieza de la cámara.
En la Figura 2, se presentan las partes del interior del armario de protección.

Las partes que se observan en la imagen son: (1) bombas de aspiración de muestras (Figura 3, puntos A y B), (2) bomba de recirculación, (3) aireador, (4) bombas peristálticas de dosificación de los reactivos, (5) válvula de vaciado, (6) válvula de limpieza, (7) cámara respirométrica y sondas (Oxígeno, pH y ORP/Redox), (8) controlador de sondas, (9) PLC Schneider, (10) relés, (11) PC, (12) controlador de la aireación débil, (13) fuentes de alimentación, y, por último, (14) bornas (alimentación cuadro y bombas muestra).
El equipo puede ser controlado en campo mediante un ordenador incorporado o controlado a distancia mediante software.
Una de las partes más importantes del respirómetro es su cámara de respirometría que está ubicada dentro del armario de protección (Figura 1). La muestra de licor mezclado entra en la cámara y se somete a condiciones de mezcla completa (CSRT) con oxígeno y agitación, simulando las condiciones del reactor biológico real. Dentro de la cámara se pueden realizar mediciones de varios parámetros, entre ellos: oxígeno disuelto (OD), pH, potencial redox (ORP), temperatura (Sensara, 2025).
La medición de estos parámetros permite obtener diferentes tipos de tasas: la OUR (Tasa de Consumo de Oxígeno), SOUR (Tasa Específica de Consumo de Oxígeno), AUR (Tasa de Nitrificación) y NUR (Tasa de Desnitrificación), entre otras. Al comparar las tasas obtenidas con las esperadas, el sistema puede detectar inhibiciones o toxicidades en el proceso biológico (Aguasresiduales.info, 2020).
A continuación, se describen las diferentes fases del proceso de puesta en marcha, operación y gestión del lazo de control del respirómetro SN8 de Sensara, en la EDAR de Granollers.
Fase 1. Instalación del sistema de respirometría
En la EDAR de Granollers (Figura 3), el respirómetro se instaló el 6 de julio del 2023 con el objetivo de proporcionar datos clave, como la tasa de toxicidad y la tasa de nitrificación, que permitieran activar un lazo de control automático del sistema.
En su fase inicial, se llevó a cabo la instalación del equipo, tanto a nivel mecánico como hidráulico, y se procedió a ajustar y configurar los ensayos que se ejecutarían. Entre las acciones clave que se realizaron en la fase de instalación del equipo, están las siguientes:
a. Una conexión precisa para la toma de muestras del licor mezcla, asegurando un flujo representativo y constante hacia la cámara respirométrica
b. La programación de las pruebas de respirometría global (OUR/SOUR) y de nitrificación (RN/AUR), esenciales para evaluar la actividad biológica y detectar posibles inhibiciones.
c. La integración del SN8 con el sistema de control de la planta para permitir una supervisión en tiempo real.
d. Durante un mes el sistema operó en modo piloto para ajustar los parámetros de las pruebas y las consignas del algoritmo, con el fin de asegurar una detección precisa de los episodios de toxicidad.
El respirómetro se instaló en la entrada de los reactores biológicos, justo a la salida del proceso de decantación primaria (Figura 3, punto C). El equipo puede operarse localmente a través del ordenador integrado, o de forma remota mediante un software de control específico.
La toma de muestras para los ensayos en la cámara respirométrica se realiza desde dos ubicaciones principales: el licor mezcla del reactor biológico (Figura 3, punto B) y el agua tratada a la salida del pretratamiento (Figura 3, punto A).
Fase 2. Puesta en Marcha y Verificación de Parámetros
Operativos
Una vez finalizada la instalación física del equipo, se procedió a su puesta en marcha. Al inicio de esta fase, el respirómetro comenzó a realizar los ensayos de toxicidad y nitrificación, permitiendo así la obtención de resultados representativos de las condiciones reales de nuestra instalación.
Durante este periodo, se verificó el funcionamiento del equipo, así como la estabilidad y fiabilidad de las mediciones obtenidas. Los datos registrados comenzaron a reflejar el comportamiento del sistema biológico, y se validó la capacidad del equipo para detectar variaciones en la actividad respiratoria de los microorganismos.
Fase 3. Ensayos de toxicidad y optimización del procedimiento
El respirómetro SN8 está diseñado para realizar las pruebas de toxicidad en dos etapas:
a. Primero, mide la tasa de nitrificación añadiendo cloruro de amonio (NH₄Cl) al licor mezcla de la EDAR. De esta parte se obtiene una tasa de respiración máxima de referencia (RNo).
b. Después, repite la prueba añadiendo al licor mezcla una muestra representativa del afluente de entrada al reactor (en nuestro caso del efluente del pretratamiento). De esta segunda parte se obtiene una tasa de respiración máxima (RN).
De este modo, comparando las tasas de nitrificación de las dos etapas a y b, el respirómetro puede calcular la tasa de toxicidad y detectar de forma anticipada si el afluente contiene sustancias inhibidoras o tóxicas que afectarían a la biomasa del reactor biológico. Entonces la tasa de toxicidad sería: Tasa toxicidad = (RN o – RN)/RN o * 100
A principios de 2025, el funcionamiento del respirómetro SN8 en la EDAR de Granollers, se basaba en la ejecución secuencial de estas dos pruebas descritas. Esta secuencia completa tenía una duración total de 2 horas y 45 minutos. Sin embargo, el 28 de marzo de 2025, se produjo un vertido de corta duración que permitió


identificar un área susceptible de optimización en la detección de vertidos de corta duración. A continuación, se describe el episodio ocurrido y la solución adoptada.
El vertido ocurrido fue captado por una sonda de pH en el pozo de entrada de la EDAR, mostrando un pico hasta 8,9 en tan solo 30 minutos, lo cual tuvo efectos inmediatos sobre la biomasa nitrificante en el reactor; se observó un aumento del amonio, síntoma claro de inhibición. No obstante, la prueba de toxicidad antes descrita no llegó a detectar ese episodio, ya que el vertido pasó por el punto de muestreo fuera del intervalo de análisis programado.
A raíz de esta experiencia, el personal técnico de la EDAR realizó una optimización estratégica del funcionamiento del respirómetro, orientada a aumentar la frecuencia de análisis y reducir al máximo los tiempos muertos entre pruebas. Se tomaron dos medidas clave:
a. La eliminación de la prueba de nitrificación como prueba independien-
te (Figura 4, prueba 3), integrando su funcionalidad dentro de la prueba de toxicidad (Figura 4, prueba 5), ya que compartían una etapa inicial común. Esto permitió evitar redundancias y reducir significativamente la duración del ciclo.
b. Optimización del tiempo de ensayo, en especial recortando a la mitad el tiempo de aireación para la obtención de la tasa de respiración máxima, tras verificar que los valores alcanzaban un máximo estable en 10 minutos, sin necesidad de prolongar hasta los 20 minutos anteriores.
Gracias a estas acciones, el tiempo total de cada prueba de toxicidad se redujo de 2 h 45 min a 45 minutos, lo que representa un salto cualitativo en la capacidad de detección de vertidos tóxicos breves.
Hoy, el respirómetro funciona de forma optimizada, sin etapas redundantes, con mayor frecuencia de análisis y con un incremento controlado del consumo de reactivo (NH₄Cl), que se ha previsto mediante la mejora de la logística de reposición.
Esta optimización realizada en Granollers evidencia la importancia de revisar y adaptar los sistemas automáticos de control en función del comportamiento real del proceso, aplicando criterios técnicos sólidos y una actitud proactiva. La experiencia de Granollers puede servir como ejemplo de buena praxis operativa en la mejora de la vigilancia de vertidos tóxicos, especialmente aquellos de duración breve que podrían pasar inadvertidos con sistemas convencionales.
Fase 4. Establecimiento del lazo de control
Un lazo de control es un sistema automático que regula un proceso a partir de la lectura continua de una o varias variables clave. Este sistema compara los valores medidos con valores de referencia o umbrales establecidos, y en función de esa comparación, toma decisiones para mantener el proceso dentro de parámetros operativos seguros y eficientes (Surcis, 2019). En entornos industriales y de tratamien -
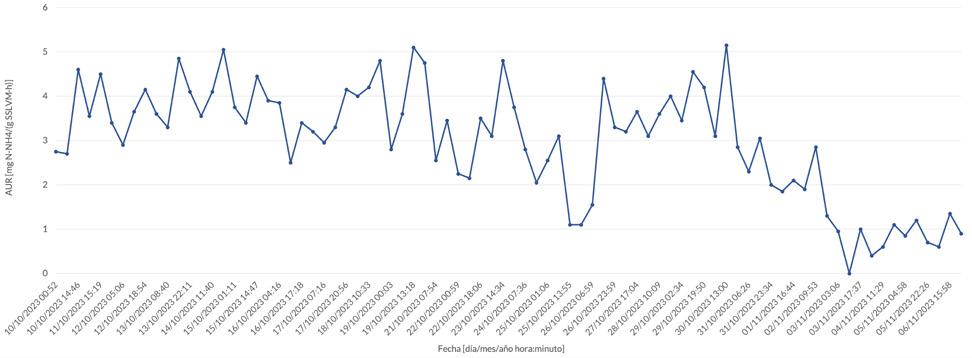

to de aguas, los lazos de control permiten actuar de forma inmediata ante desviaciones que puedan comprometer la calidad del proceso o el cumplimiento normativo.
En la EDAR de Granollers, el respirómetro SN8 proporciona datos clave como la tasa de nitrificación y la tasa de toxicidad, que son utilizados para alimentar un lazo de control automatizado. Este lazo tiene como objetivo detectar la presencia de vertidos inhibitorios en el afluente y, cuando se
supera un umbral crítico de toxicidad (en este caso, más de un 50%), activar la derivación del caudal a un tanque de tormentas (Figura 3, punto D), evitando así que el vertido afecte el funcionamiento del reactor biológico (Sensara, 2025).
DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO REGISTRADO
Después de este tiempo de operación el respirómetro ha detectado en
varias ocasiones vertidos industriales que han terminado afectando al proceso de nitrificación que se produce en los reactores biológicos. Un ejemplo de estas detecciones fue el vertido que se produjo a principios de noviembre de 2023, pudimos observar un aumento en la toxicidad y una caída en la tasa de nitrificación (Figuras 5 y 6). A continuación, se muestran las gráficas del respirómetro correspondientes a este episodio en concreto.
MANTENIMIENTO
DEL RESPIRÓMETRO Y RECOMENDACIONES
El respirómetro SN8 ha sido diseñado con elementos que favorecen su limpieza automática durante el funcionamiento normal, como la geometría específica de la cámara respirométrica y las fases programadas de autolimpieza integradas en cada ciclo de análisis (Sensara, 2025). No obstante, se recomienda realizar tareas de mantenimiento manual periódicas para asegurar un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad de los componentes.
En concreto, una vez al mes se deben extraer y limpiar los electrodos de pH, oxígeno disuelto y potencial redox (ORP), instalados en el interior de la cámara respirométrica.
En caso necesario, estos sensores pueden calibrarse in situ. También de forma mensual, es importante verificar que el desagüe de la cámara no esté obstruido, y comprobar el correcto funcionamiento del sistema de aireación, la bomba de recirculación y las bombas peristálticas responsables de la dosificación del reactivo.
Asimismo, se debe extraer y revisar mensualmente el estado del difusor de aire para confirmar que no presenta obstrucciones ni daños. El tubo interno de la bomba de recirculación, por su parte, debe sustituirse cada 3 o 4 semanas, ya que su uso casi continuo durante 24 horas al día provoca un desgaste acelerado que puede desembocar en roturas.
Cada tres meses, las bombas sumergidas ubicadas en los puntos de toma de muestra (Figura 3, puntos A y B) deben retirarse para realizar las tareas de mantenimiento correspondientes. Además, estas bombas sumergibles se encuentran dentro de unas estructuras metálicas con agujeros que tienen como objetivo evitar que a las
bombas lleguen sólidos o fibras, que puedan impedir su funcionamiento o disminuir su vida útil.
Dada la actual configuración de los ensayos realizados en el respirómetro, este únicamente consume una disolución acuosa de cloruro de amonio con una concentración de 15 g/L. Con el objetivo de garantizar el suministro de dicho reactivo, se ha instalado un deposito de 30 L que se rellena de forma continua.
La entrada de compuestos tóxicos en EDAR urbanas con carga industrial, como la de Granollers, representa un riesgo significativo para el correcto funcionamiento del tratamiento biológico, pudiendo provocar inhibiciones severas.
La instalación del respirómetro SN8 ha permitido disponer de un sistema robusto de detección temprana de toxicidad, basado en parámetros objetivos como la tasa de nitrificación y la tasa de consumo de oxígeno.
En este trabajo se detectó un área de mejora en el diseño del procedimiento de ensayo para la detección de vertidos cortos. Esta área de mejora incluye el rediseñó del protocolo de pruebas, integrando etapas redundantes y reduciendo significativamente el tiempo de cada ensayo (de 2 h 45 min a 45 min), esto mejora sustancialmente la capacidad de detección de episodios breves de toxicidad.
Si bien la implantación de la respirometría en línea representa una herramienta útil y robusta para el control y la monitorización de los procesos biológicos en estaciones depuradoras, es importante señalar que su capacidad de detección está limitada a aquellos vertidos que afectan directamente a la actividad metabólica de los microorganismos, en particular mediante una disminución de la tasa de nitrificación
o de respiración. Por tanto, existen vertidos que, al no interferir significativamente en estos procesos biológicos, pueden no ser detectados mediante esta técnica.
La experiencia de la EDAR de Granollers constituye un ejemplo de buena praxis replicable en otras instalaciones, destacando la importancia de adaptar la tecnología a las condiciones reales de operación y de mantener una actitud proactiva en la mejora continua del control de procesos.
Aguasresiduales.info. (2020). SENSARA instala 2 nuevos respirómetros on-line SN8 en EDAR Urbanas españolas.
Mainardis, M., Buttazzoni, M., Cottes, M., Moretti, A., & Goi, D. (2021). Respirometry tests in wastewater treatment: Why and how? A critical review. Science of The Total Environment, 793, 148607. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148607
Metcalf & Eddy. (2014). ewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. (5th Edition). McGraw-Hill, New York.
Neunteufel, B., Gruber, G., & Muschalla, D. (2024). Determination of Toxicity Using the Activated Sludge Respiration Inhibition Test and Identification of Sensitive Boundary Conditions. Water, 16(23), 3464. https://doi.org/10.3390/ w16233464
Quiroga-Flores, R., Alwmark, C., Hatti-Kaul, R., Önnby, L., & Tykesson, E. (2025). Cadmium and lead impact on biological phosphorus removal: metal partition and adsorption evaluation in wastewater treatment processes. International Journal of Environmental Science and Technology, 22(4), 2243–2256. https://doi.org/10.1007/ s13762-024-05776-5
Sensara, S. L. (2023). Manual SN8 (Versión 9). info@sensaratech.com
Sensara. (2025). Respirometría para el Tratamiento de Aguas Residuales. Optimización Energética y Control de Toxicidad.
Surcis. (2019). Respirometry: A Valuable Tool in Wastewater Treatment.
Aquí puede ir su publicidad info@retema.es


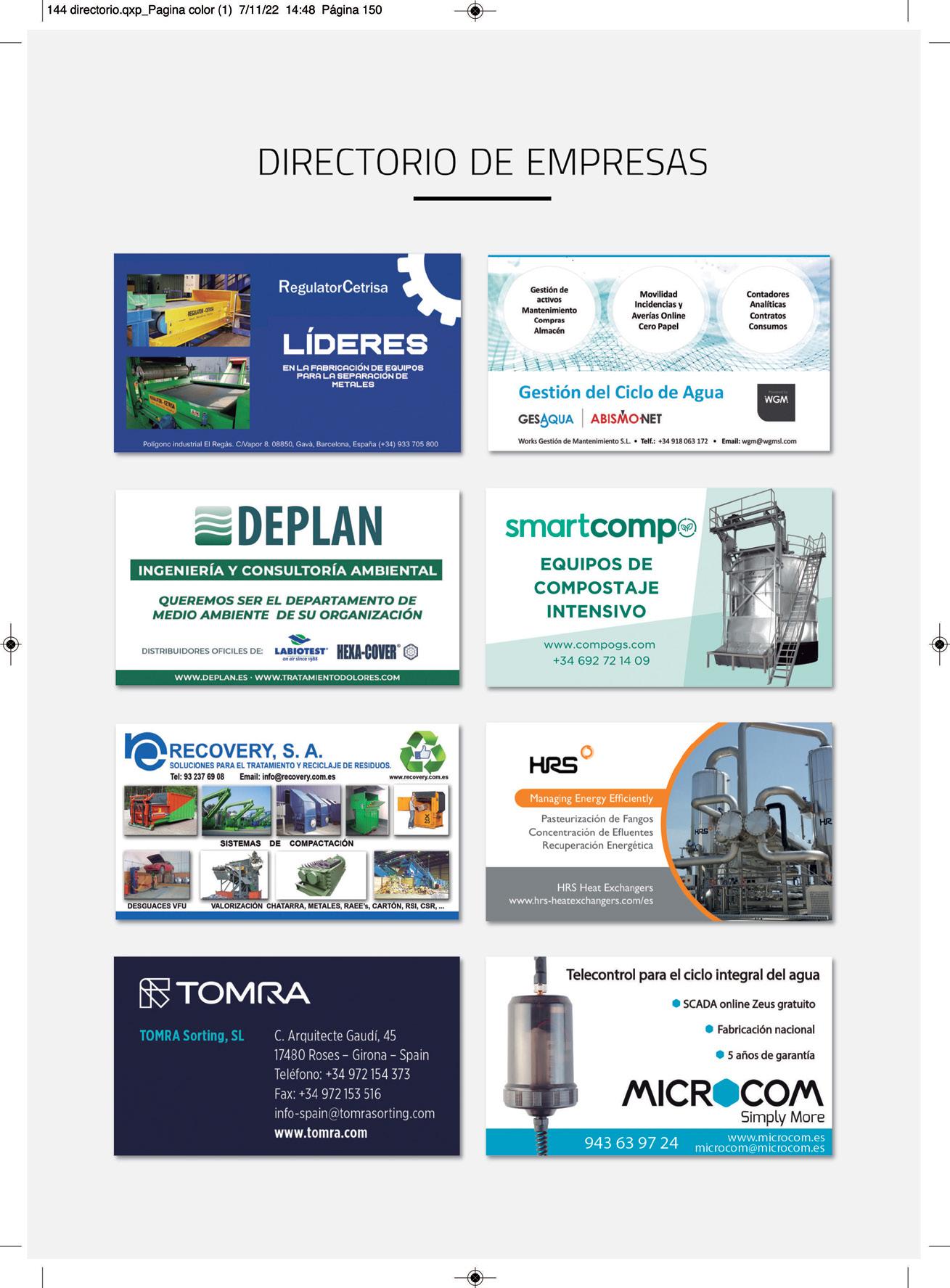
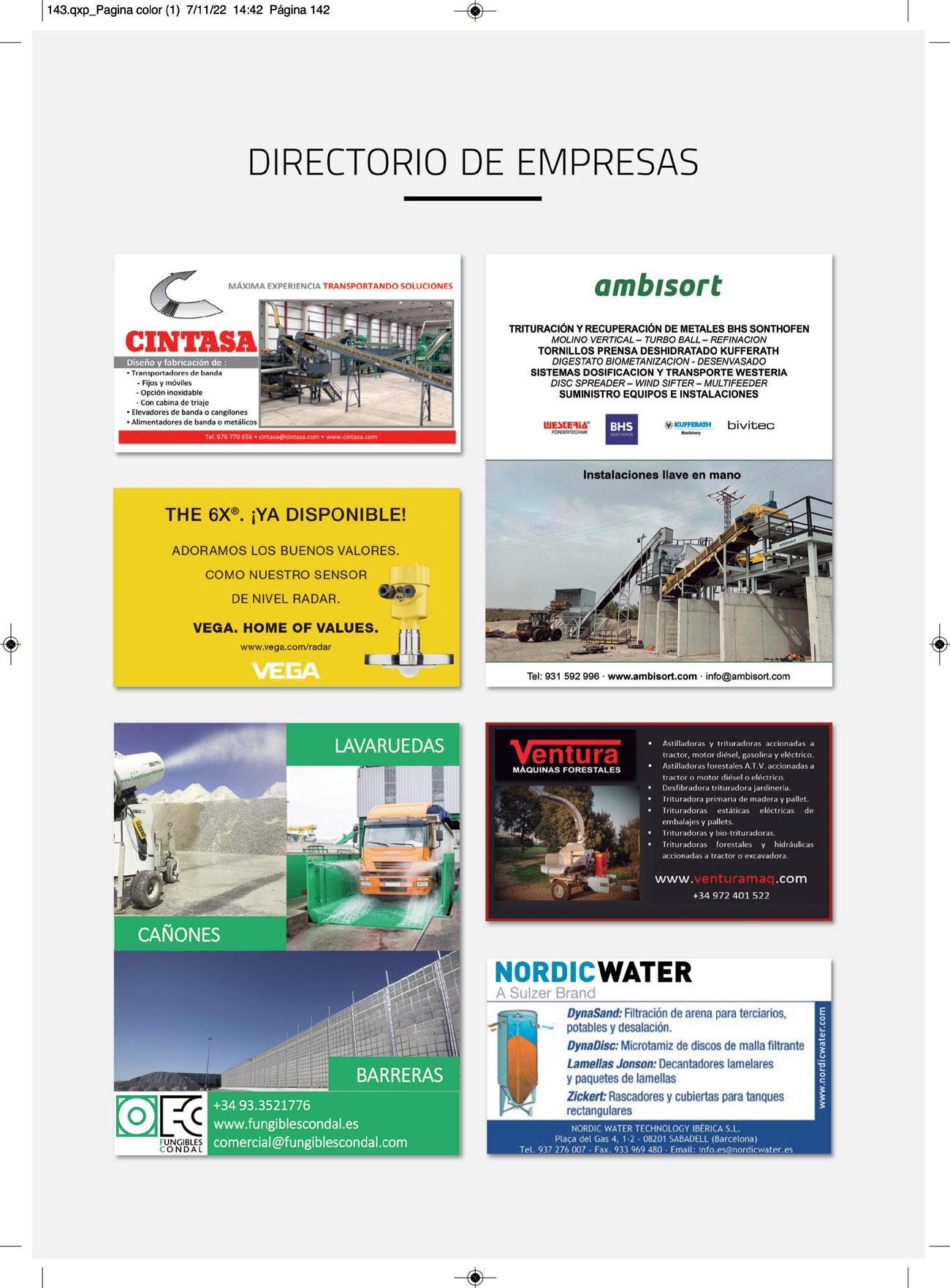
Aquí puede ir su publicidad info@retema.es

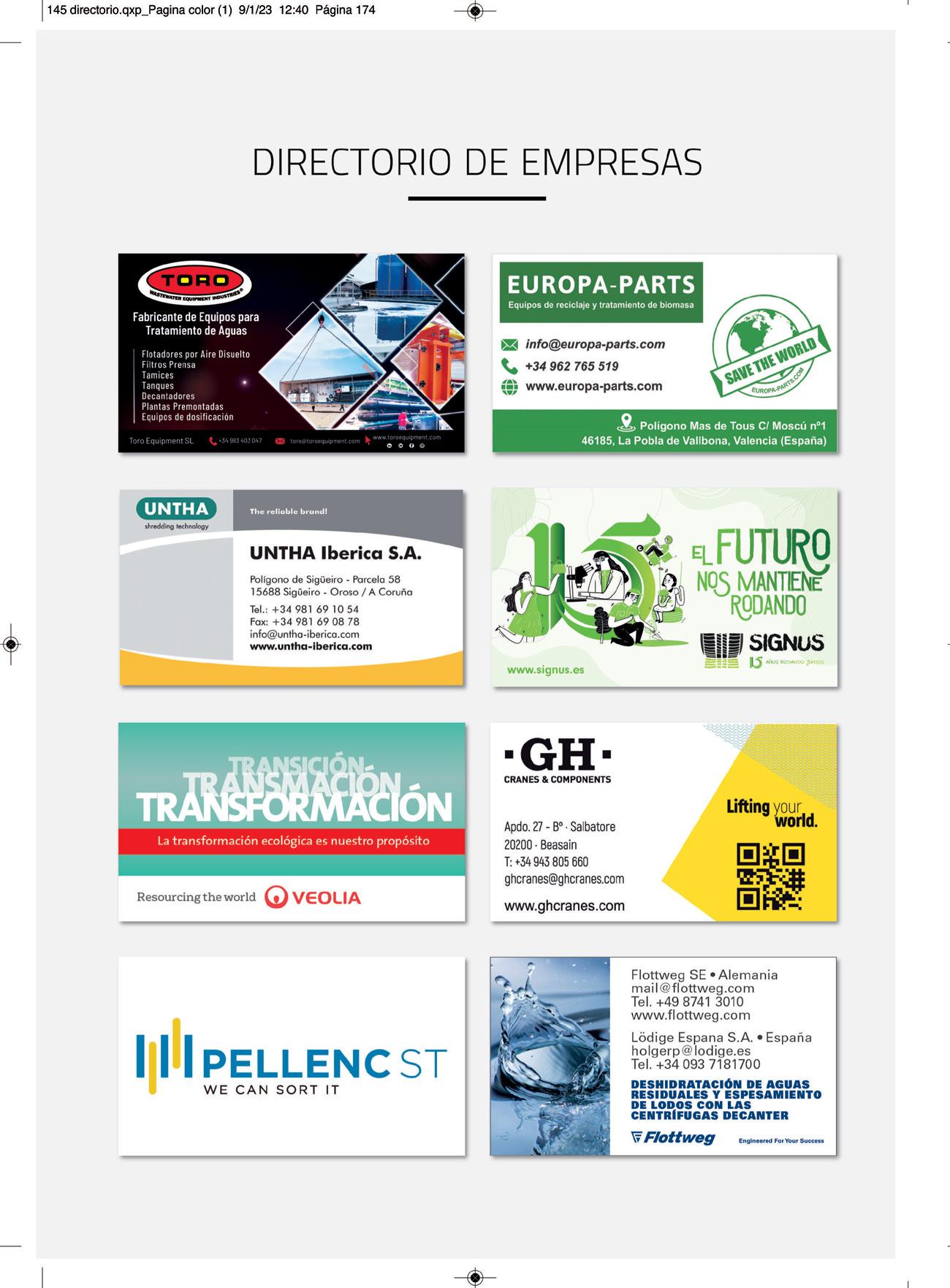
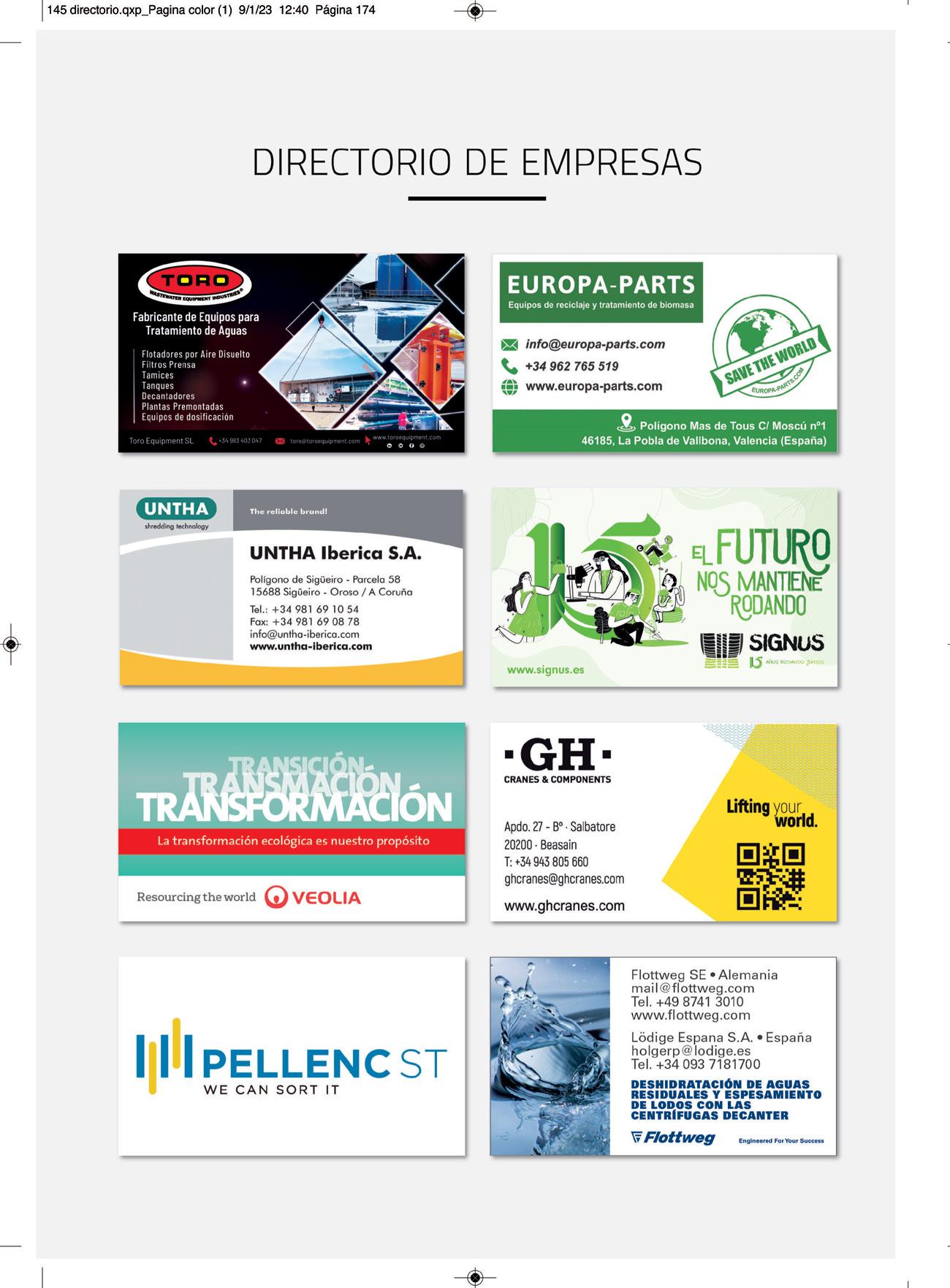



Trituradores hidráulicos y eléctricos
Separadores magnéticos
Prensas enfardadoras para CSR
Mezcladoras para biometanización y compostaje






DIRECTORIO

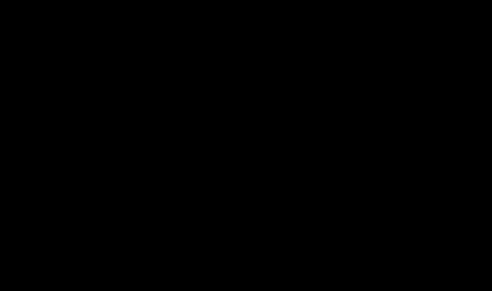





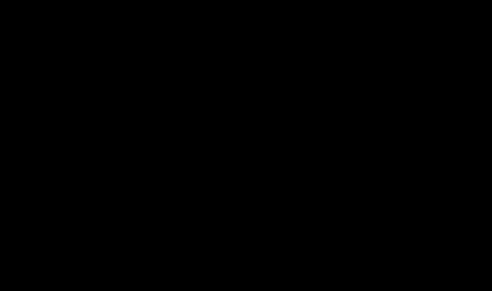

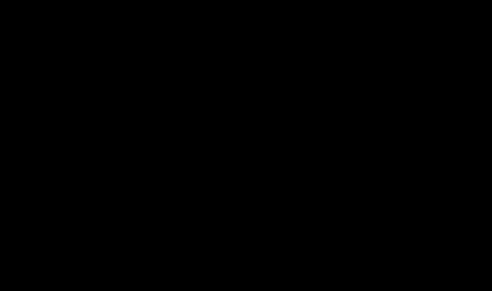













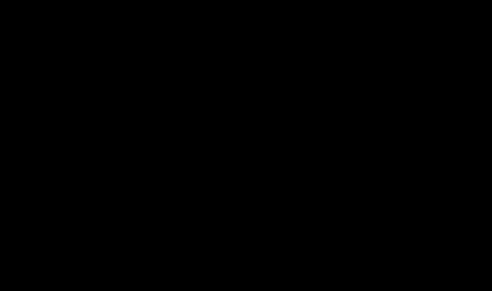




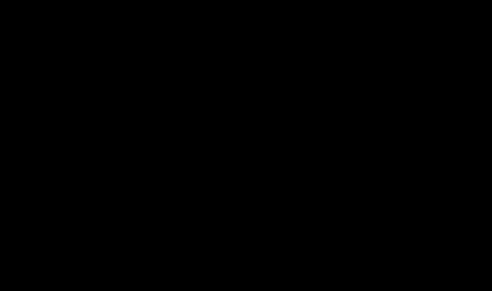






























expertos en reciclaje

Aquí puede ir su publicidad info@retema.es
RETEMA_82x47mm+3mm sangre.pdf 1 13/03/2024 17:40:32