












Veolia tiene como misión desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos mediante el fomento de la economía circular. Ayudamos a nuestros clientes a afrontar los desafíos de la transformación ecológica y la descarbonización. Conoce más sobre nuestras soluciones en veolia.es
En el número 261 Marzo/Abril 2025 volvemos a situar la gestión de residuos y el avance hacia una economía circular en el centro del debate. Empezamos con una crónica de Future4 Circularity 2025, evento de referencia para el sector que reunió en Madrid a sus protagonistas para impulsar, desde la innovación y la colaboración, la transición hacia una economía circular.
Entre los contenidos destacados, abordamos el potencial económico del sector de la gestión de los residuos en España, de la mano de Leandro Barquín, director de la Fundación Fórum Ambiental. Viajamos también hasta la nueva Planta de Compostaje de Los Cantiles, en Madrid, que se incorpora al Parque Tecnológico de Valdemingómez como ejemplo de tecnología, automatización, sostenibilidad y circularidad aplicada. Además, exploramos el completo Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular, elaborado por Bionomía para el MITERD, que plantea un rediseño profundo de nuestro sistema económico y productivo. Además, entre los reportajes destacados, analizamos la RAP en el sector textil, conociendo experiencias pioneras en Europa.
Completan la revista entrevistas a algunos de los protagonistas del sector. Destacamos la entrevista a Vanessa Abad, directora del área de Tratamiento del Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; a Jon Sáenz de Viguera, director de Garbiker; y a Teresa Domenech, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en la University College de Londres.
Esto y mucho más en las más de 200 páginas del número 261 Marzo/Abril 2025 de RETEMA.
Griselda Romero, redactora de RETEMA
DIRECCIÓN
Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es
PUBLICIDAD
David Casillas Paz davidcasillas@retema.es
REDACCIÓN
Luis Bustamante luisbustamante@retema.es
Griselda Romero griseldaromero@retema.es
Nuria Suárez nuriasuarez@retema.es
COLABORADORES
Patricia Ruiz Guevara · Diego Ortuño
Oscar Planells · Judit Alonso
EDICIÓN · ADC MEDIA
Calle Maestro Arbos 9, oficina 0.02 - 28045 Madrid Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO
Irene García Alba
IMPRESIÓN Jomagar

SUSCRIPCIONES suscripciones@retema.es
Suscripción 1 año España: 140 €
Suscripción 1 año resto de Europa: 254 €
Suscripción 1 año resto de paises: 290 €
Suscripción Digital 1 año: 80 €
Depósito Legal M.38.309-1987
ISSN 1130 - 9881
Publicación impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas y con tintas ecológicas a base de aceites vegetales. Libre de plastificados. Monomaterial y 100% reciclable al final de su vida útil.


Isabel Goyena, ENVALORA

Vanessa Abad, Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Teresa Domenech, University College London

Philippe Doliger, EuRIC

Ton Emans, Plastics Recyclers Europe

María Porcel, ITE

Luis Palomino, Asegre

Dace Akule, Green Liberty


Jon Sáenz de Viguera, Garbiker

Janine Röling, Collectief Circulair Textiel

José Monzonís, Observatorio del Sector Textil y Moda



8
14
NOTICIAS DESTACADAS
EMPRESA
Innovación y eficiencia en el tratamiento de residuos orgánicos: la STM-32 de Menart, representada por Europa-Parts
16 EMPRESA
Europa ante el reto de impulsar la demanda de los materiales reciclados
18
EMPRESA
Stadler desarrolla el segundo centro de polímeros de Republic Services en Indianápolis, reforzando el reciclaje avanzado de plástico en EE.UU.
20 CRÓNICA
Future4 Circularity 2025. Acelerando la circularidad de los recursos: de la visión a la acción
48
EMPRESA
La Universidad de Alicante escala el proceso de descontaminación de plástico reciclado mediante la construcción de una planta piloto
52 ENTREVISTA
Isabel Goyena, directora de ENVALORA
58 EMPRESA
Aumentar la circularidad mediante una clasificación más eficiente
60 EN PRIMERA PERSONA
Tiempos críticos para el reciclaje de plásticos: ¿Dará Europa un paso adelante?


66
REPORTAJE
Claves y perspectivas para convertir al sector residuos en vector de desarrollo económico en España
74 EMPRESA
Tratamiento de residuos: la importancia de una planta diseñada a medida
92
94
76
88
ENTREVISTA
Vanessa Abad Cuñado, Directora del Área de Tratamiento del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental
EN PRIMERA PERSONA
Aplicaciones del hidrógeno renovable, la gran baza en el futuro de este vector energético
112
EMPRESA
Ambisort Circular: tecnología Depacker y optimización del compostaje en la nueva planta de Los Cantiles
REPORTAJE
Planta de compostaje Los Cantiles tecnología, automatización y sostenibilidad para cerrar el círculo del residuo orgánico en la ciudad de Madrid
EMPRESA
Biomax-G®: reactor dinámico de compostaje. La tecnología más avanzada y fiable para el compostaje del digesto
114
EMPRESA
Eggersmann Convaero: compostaje de biorresiduos y biosecado

116
ENTREVISTA
Jon Sáenz de Viguera, director de Garbiker
126 EMPRESA
Pass® Solution: optimización del rendimiento y la eficiencia operativa
127 EMPRESA
Protecnic 1967: soluciones integrales para optimizar el tratamiento de residuos

147
128
REPORTAJE
Hoja de ruta para el cambio circular en España
140 ENTREVISTA
Luis Palomino, secretario general de ASEGRE
146 EMPRESA
Kadant: tecnología de compactación para una gestión de residuos más eficiente y sostenible
148
EMPRESA
Promak, dos décadas liderando la transformación del reciclaje con soluciones a medida
EMPRESA
Aitex lanza un hub para desarrollar soluciones a medida para las empresas de valorización de los residuos textiles pre y posconsumo
152
160
REPORTAJE
Plástico y textil: cómo convertir dos sectores clave en catalizadores del cambio
EMPRESA
ECOVEND: tecnología RVM de última generación para cumplir con la nueva legislación española de depósito y retorno de envases

162 ENTREVISTA
Teresa Domenech, profesora asociada en el Institute for Sustainable Resources de University College London
170 REPORTAJE
Responsabilidad ampliada del productor en el sector textil: experiencias pioneras en Europa
182 EN PRIMERA PERSONA
Retos, oportunidades y enfoques clave de la RAP en textiles
188 EMPRESA
TOMRA: pionera en una nueva solución basada en el Deep Learning para refinar la chatarra de aluminio perfil
189 EMPRESA
IMABE consolida su posición en Francia: crecimiento, innovación y alianzas estratégicas
190
ARTÍCULO
Valorización de residuos orgánicos industriales para la producción de hidrógeno renovable
198 EMPRESA
Eficiencia y sostenibilidad en el control de olores
199 EMPRESA
Separadores de Foucault Felemamg con tambor magnético en su entra
200
208
213
ARTÍCULO
Valorización de residuos de la industria alimentaria: análisis de patentes y proyectos
ARTÍCULO
Construcción circular: hacia un futuro sostenible en Navarra
DIRECTORIOS

La Unión Europea (UE) ha logrado reducir la cantidad de residuos municipales generados por persona en los últimos años, según datos recientes. En 2023, cada ciudadano de la UE generó un promedio de 511 kg de residuos municipales, lo que representa una disminución de 4 kg en comparación con el año anterior y de 23 kg en comparación con 2021. Esta reducción del 4,3% en dos años es un paso positivo hacia un futuro más sostenible.
A pesar de esta disminución, la cantidad de residuos generados en 2023 sigue siendo superior a la de 2013, cuando se registraron 32 kg menos por persona. Esto sugiere que, si bien se están logrando avances, aún queda camino por recorrer para alcanzar los objetivos de reducción de residuos a largo plazo.
En cuanto al reciclaje, la UE ha experimentado un avance significativo en la última década. En 2023, se recicló un promedio de 246 kg por persona, lo que representa el 48% del total de residuos municipales generados. Este dato contrasta con el 37,2% registrado en 2013, cuando se reciclaba un promedio de 199 kg por persona.
El tratamiento de residuos en la UE también ha evolucionado. En 2023, se incineraron 129 kg por persona (25,2% del total) y 115 kg terminaron en vertederos (22,5% del total). En comparación con 2013, la incineración se mantuvo relativamente estable, mientras que el vertido de residuos disminuyó.
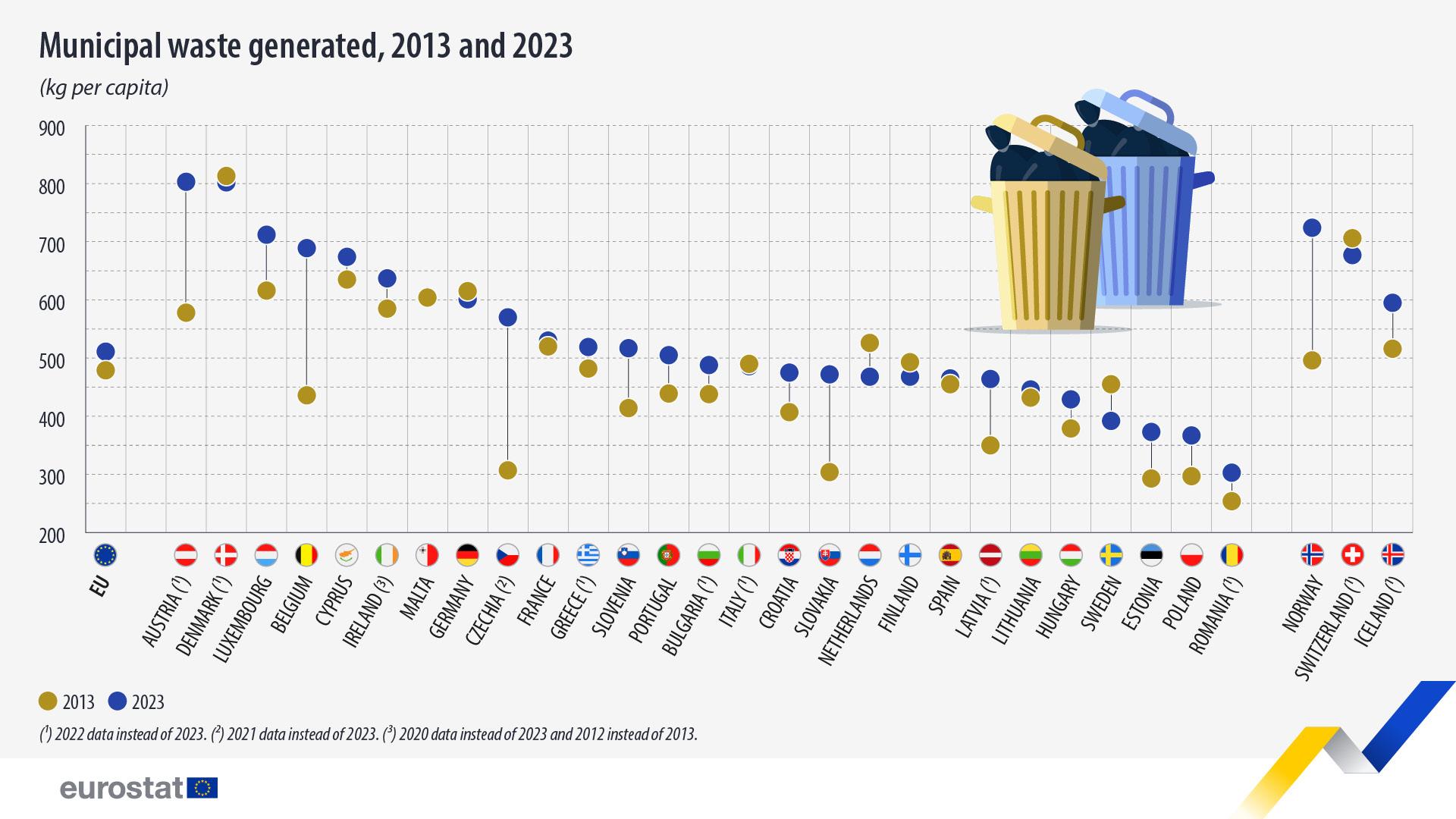

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de forma definitiva la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales de la Ciudad de Madrid con horizonte 2030. El documento parte del análisis de tres grandes desafíos actuales: en primer lugar, el cumplimiento de los objetivos europeos de gestión de residuos para 2030; en segundo lugar, la necesidad de reducir el impacto de los residuos sobre el medio ambiente y la salud humana, con especial atención a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a las sustancias odoríferas; y, por último, la transformación de los residuos en nuevos recursos útiles para la economía local, en línea con la jerarquía de gestión de residuos y los principios de circularidad.
La nueva Estrategia se estructura en nueve programas de actuación que abordan ámbitos como la prevención, separación, tratamiento de residuos, reducción de impactos, concienciación ciudadana, innovación, desarrollo normativo y mejora de la gobernanza. Estos programas se despliegan en 44 acciones específicas, que se concretan en más de 100 iniciativas.
Entre las medidas más relevantes se incluye el desarrollo de una estrategia diferenciada para la gestión de residuos generados en edificios municipales, con el objetivo de convertir a la administración en un referente ejemplar. Asimismo, se contemplan alianzas con escuelas de formación profesional, centros educativos y organizaciones para promover la formación ambiental. Se prevén mejoras en los contratos de recogida y tratamiento, así como una optimización de las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Puesta la primera piedra de la nueva planta de compostaje destinada a la fracción orgánica de residuos municipales de Llucmajor comienza. El proyecto, que supone una inversión total de 30 millones de euros, cuenta con una financiación de 20 millones provenientes de los fondos europeos Next Generation. La instalación tendrá la capacidad de gestionar hasta 57 toneladas de residuos orgánicos diarios, lo que equivale a 21.000 toneladas anuales. Esta capacidad permitirá generar un compost de alta calidad, que se utilizará en campos y jardines de toda la isla.
La nueva planta se ubicará en una parcela prevista en el Plan Director Sectorial de Residuos No Peligrosos de Mallorca y ocupará una superficie de 36.000 metros cuadrados. El proyecto está siendo ejecutado por TIRME, empresa concesionaria del servicio insularizado de tratamiento de residuos urbanos, y se prevé que esté operativa en 2026.
La planta tratará residuos orgánicos recogidos selectivamente, como los biodegradables procedentes de cocinas, restaurantes y mercados, así como residuos de parques y jardines que se utilizarán como material estructurante. Se estima que estos últimos alcanzarán una cifra de 16.109 toneladas anuales.
LEl mercado de la gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en España alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 2.215 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto a 2023, según datos del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, filial de Cesce. Este crecimiento duplica el ritmo registrado en 2023, cuando el sector aumentó un 1,2 %.
A pesar del avance en concienciación ambiental y del refuerzo normativo para reducir la generación de residuos, el informe constata una tendencia al alza en el volumen de residuos urbanos, motivada por el dinamismo del consumo privado y el crecimiento demográfico.
Las previsiones sectoriales apuntan a una demanda creciente de servicios de tratamiento y eliminación de residuos, en un contexto marcado por un endurecimiento de la normativa medioambiental, que continuará elevando las tasas de tratamiento exigidas y fomentando la modernización del sector. EVALUACIÓN

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en la tramitación del proyecto para la construcción de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de la comunidad autónoma. El Gobierno gallego ha emitido el informe de impacto ambiental (IIA) del proyecto promovido por Sogama, concluyendo que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos tanto en dicho informe como en los documentos sectoriales vinculantes. El proyecto contempla la construcción de una planta de clasificación de residuos textiles en el complejo medioambiental de Sogama en Cerceda. Su objetivo es valorizar más del 90% de los materiales textiles que reciba, mediante procesos de reutilización, reciclaje, valorización energética u otras formas de gestión sostenible. Para ello, la Xunta destinará una inversión cercana a los 25 millones de euros, en lo que será la primera planta pública de estas características en Galicia. Tendrá una capacidad inicial para procesar 3.000 toneladas anuales, con la posibilidad de ampliarse hasta alcanzar las 24.000 toneladas por año.

El sector del reciclaje en España ha mostrado una evolución positiva durante los últimos años, impulsado por una tendencia creciente hacia la reutilización de materiales, según lo revela el último informe del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. Durante el ejercicio 2024, la producción total de residuos reciclados alcanzó aproximadamente 21,6 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al año anterior. Este volumen incluye residuos metálicos, de papel y cartón, madera, vidrio y plástico. En paralelo, el valor económico generado por la comercialización de estos residuos ascendió a 4.850 millones de euros. Los residuos metálicos representaron la mayor parte del volumen reciclado, con más del 60% del total, consolidando su posición como segmento dominante. Le sigue el reciclaje de papel y cartón, con algo más del 20%, mientras que el resto se reparte entre los residuos de madera, vidrio y plástico.
El sector también experimentó una ligera mejora en su rentabilidad durante 2023, en un contexto marcado por la reducción de precios y de los costes de aprovisionamiento. Según el informe, el margen de explotación agregado de cuarenta y seis de las principales empresas se situó en el 5,4%.
Durante la última Asamblea General de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), Bernat Llorens ha sido designado como nuevo presidente de la organización. En su nuevo cargo, Llorens aportará su amplia experiencia para liderar una etapa centrada en el fortalecimiento del sector desde una perspectiva técnica, regulatoria y estratégica.
Una de las principales prioridades de Bernat Llorens en esta etapa será reforzar el marco normativo que regula el sector. Otro de los ejes destacados de la presidencia de Llorens será la relevancia estratégica del sector ante los productores de residuos.
La Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y la optimización de recursos mediante la Estrategia Andaluza de Economía Circular, una iniciativa destinada a reducir residuos, fomentar la reutilización y promover un modelo de desarrollo sostenible.
La Estrategia está respaldada por la Ley de Economía Circular de Andalucía, que establece las bases para un uso más eficiente de los recursos y una significativa reducción de residuos. Entre las principales líneas de actuación previstas, la consejera destacó:
• Impulso a la producción local y el consumo de proximidad, con el objetivo de reducir las emisiones generadas por el transporte y fortalecer las economías locales.
• Creación de una plataforma de simbiosis industrial, que permitirá a empresas, centros de investigación y administraciones colaborar en el aprovechamiento de recursos y en la innovación dentro de la economía circular.
• Sensibilización y formación ciudadana, mediante campañas divulgativas que fomenten hábitos responsables, como la separación de residuos y el apoyo a empresas sostenibles.

En un contexto donde la sostenibilidad y la economía circular marcan el rumbo del futuro, la gestión eficiente de los residuos orgánicos es una prioridad para plantas de tratamiento y empresas municipales. En Europa-Parts, nos dedicamos a ofrecer soluciones avanzadas para el
reciclaje de residuos, representando marcas de primer nivel que marcan la diferencia en el sector. Una de ellas es MENART, fabricante belga de maquinaria especializada en compostaje, cuya tecnología destaca por su fiabilidad, eficiencia y adaptación a las necesidades reales del mercado.
Una de las joyas tecnológicas de la gama MENART es la volteadora de compost STM-32, diseñada específicamente para volteo lateral en mesetas. Esta máquina se ha convertido en la elección ideal para plantas que buscan optimizar al máximo su capacidad operativa y el aprovechamiento del espacio disponible.
La STM-32 maximiza el tratamiento de residuos en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y volteo lateral eficiente
DISEÑO COMPACTO, EFICIENCIA MAXIMIZADA
La STM-32 presenta un diseño robusto pero compacto, pensado para operar con total eficacia en instalaciones con espacio limitado. Su sistema de volteo lateral permite trabajar en hileras o mesetas adosadas, reduciendo considerablemente los pasillos de circulación y, por lo tanto, multiplicando la capacidad de almacenamiento y tratamiento de residuos orgánicos por metro cuadrado.
Además, la máquina puede ser accionada por un tractor estándar, lo que reduce costes operativos y facilita su integración en plantas ya existentes. Su mecanismo de volteo uniforme y profundo garantiza una aireación y mezcla óptimas del material, acelerando el proceso de compostaje y asegurando un producto final de alta calidad.
COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Desde EUROPA-PARTS, nos enorgullece ofrecer soluciones como la STM32, que permiten a las plantas de tratamiento no solo mejorar su eficiencia, sino también avanzar hacia un modelo más sostenible, rentable y respetuoso con el medio ambiente.
La tecnología MENART representa la perfecta combinación de experien-
• Diseño lateral único: mayor aprovechamiento del espacio en mesetas.
• Operación económica y versátil: Maquina autopropulsada.
• Mayor capacidad de tratamiento sin necesidad de ampliar superficie.
• Alta calidad de volteo: mezcla homogénea, sin compactaciones ni zonas muertas, con una aireación eficiente.
• Fabricación europea con estándares de calidad y durabilidad reconocidos.
cia, innovación y compromiso con el reciclaje de residuos orgánicos. Y la STM-32 es, sin duda, un referente en su categoría.
El éxito de la STM-32 no es solo teórico: su rendimiento ha quedado demostrado en la práctica. Una prueba reciente en las instalaciones de nuestro cliente UTE Los Hornillos, en Valencia, ha sido clave para consolidar su reputación. El excelente comportamiento de la máquina en condiciones reales ha despertado un gran interés internacional, hasta el punto de que distri-
buidores de distintos países —incluidos Australia y Estados Unidos— han viajado a Valencia para ver de primera mano la STM-32 en funcionamiento. Esta proyección global confirma el valor añadido de la tecnología MENART y posiciona a nuestras soluciones como una referencia a nivel mundial en el tratamiento de residuos orgánicos.
=EUROPA-PARTS www.europa-parts.com


El reciclaje de plásticos representa una oportunidad estratégica para Europa, esencial para reforzar su soberanía industrial y consolidar su liderazgo en la transición ecológica. Actualmente, la tasa de circularidad en la Unión Europea se sitúa en el 11,8 %, y en España en el 8,5 %, según Eurostat. Estas cifras están lejos del objetivo de alcanzar un 24 % de uso de materiales reciclados para 2030. Para lograrlo, es fundamental fortalecer el mercado del plástico reciclado, afectado en 2023 por la inestabilidad de precios frente al plástico virgen y el aumento de importaciones desde países extracomunitarios.
Durante los últimos años, la Unión Europea ha adoptado medidas ambiciosas para reducir el impacto ambiental de los residuos de envases y avan-
zar hacia una economía circular. Sin embargo, el sector del reciclaje enfrenta desafíos urgentes. La demanda de polímeros reciclados continúa siendo baja, y la competencia desleal, sumada
Con tasas de circularidad aún lejos del objetivo de 24% para 2030, Europa se enfrenta a desafíos como la baja demanda de polímeros reciclados y la competencia desleal
a la volatilidad del mercado, pone en riesgo la viabilidad de las plantas recicladoras. En este contexto, España, líder europeo en capacidad de reciclado per cápita, cuenta con infraestructuras avanzadas y profesionales cualificados que pueden posicionar a Europa como referente global. Para ello, resulta clave impulsar políticas que aumenten la demanda y consoliden el reciclaje como un sector estratégico.
UN MARCO REGULADOR PARA IMPULSAR LA DEMANDA DE PLÁSTICO RECICLADO
El Pacto Verde Europeo sitúa la sostenibilidad en el centro de la agenda comunitaria, y algunas iniciativas legislativas pueden ser clave para relanzar el sector. El Pacto Industrial
Limpio debería ampliar su alcance e incluir los plásticos reciclados como solución esencial para la descarbonización industrial y la economía circular. La próxima revisión de la Directiva sobre contratación pública representa una oportunidad para establecer criterios de circularidad obligatorios que prioricen productos con contenido reciclado. Asimismo, la futura Ley de Economía Circular, prevista para 2026, debería consolidar el mercado de materias primas secundarias, mediante un fondo específico y la armonización de los criterios sobre el fin de condición de residuo en toda la UE.
En este escenario, Veolia, líder mundial en descarbonización y economía circular, refuerza su compromiso mediante soluciones centradas en la optimización de recursos. La empresa apuesta por el reciclaje mecánico como vía principal, reservando el químico para residuos que no pueden ser tratados mecánicamente. En Es-

paña, gestiona dos instalaciones estratégicas: La Red, en Sevilla, produce granzas recicladas de poliolefinas para sectores como envases, agricultura y construcción; y TorrePET, en Badajoz, especializada en PET reciclado de calidad alimentaria, pionera en lograr la

certificación de Fin de Condición de Residuo. Ambas plantas mejoran constantemente su tecnología, aumentan su capacidad y desarrollan proyectos de ciclo cerrado junto a grandes cadenas de distribución.
Veolia también promueve Plastiloop, una plataforma de polímeros circulares que facilita a las empresas la adopción de prácticas sostenibles. Sin embargo, sin una demanda estable, muchas plantas europeas podrían cerrar o trabajar con pérdidas, poniendo en peligro los avances logrados. Es el momento de establecer un marco regulador y económico sólido que garantice la viabilidad del reciclaje. Solo así Europa podrá cumplir sus objetivos de sostenibilidad y liderar la economía circular en 2030.

STADLER ha completado el diseño y la instalación del nuevo Centro de Polímeros de Republic Services en Indianápolis. Se trata de la segunda instalación desarrollada para Republic Services, tras la exitosa puesta en marcha del Centro de Polímeros de Las Vegas a finales de 2023
Esta planta, diseñada para procesar plásticos preclasificados recogidos por la compañía, recupera PET y poliolefinas (PO) para transformarlos en polímeros aptos para contacto alimentario, promoviendo así un modelo real de economía circular.
“Con este segundo centro, ampliamos nuestra capacidad de producir resinas recicladas de alta calidad y contribuimos a un futuro más sostenible”, señaló Pete Keller, Vicepresidente de Reciclaje y Sostenibilidad de Republic
Services. Desde STADLER, destacaron el compromiso conjunto por transformar el reciclaje de plásticos en EE. UU.
La planta cuenta con un sistema de doble línea desarrollado por STADLER, referencia en automatización. Las balas de plásticos se desatan automáticamente con la unidad WireX. El material se procesa en dos líneas: una para PET (5,5 t/h) y otra para plásticos mixtos (5 t/h). En la línea de PET, tras la separación y limpieza, se utiliza tecnología balística e infrarrojo cercano para cla-
sificar tapones, etiquetas y anillas. El PET transparente se lava y granula; el de color se compacta.
En la línea de plásticos mixtos, se obtienen diferentes fracciones de polietileno (PE) y polipropileno (PP) según color y tipo. El diseño lineal optimiza la eficiencia y el mantenimiento. Además, las instalaciones ofrecen un entorno de trabajo amplio y luminoso.
STADLER www.stadlerselecciona.com



FUTURE4 CIRCULARITY 2025
LA SEGUNDA EDICIÓN DE FUTURE4 CIRCULARITY REUNIÓ EN MADRID A LÍDERES Y EXPERTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN UNA JORNADA DE ALTO NIVEL DEDICADA A IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA INNOVACIÓN, LA COLABORACIÓN Y EL COMPROMISO COMPARTIDO. EN ESTA CRÓNICA, HACEMOS UN REPASO A LOS MOMENTOS MÁS DESTACADOS DEL EVENTO, QUE CONGREGÓ A CERCA DE 250 PROFESIONALES DEL SECTOR.

El pasado 20 de marzo, Madrid acogió la segunda edición de Future4 Circularity, encuentro que se consolida como uno de los foros de referencia en España para abordar los desafíos y oportunidades de la transición hacia una economía circular real y efectiva. Organizado por la revista RETEMA, el evento reunió a cerca de 250 asistentes en el emblemático espacio El Beatriz, en
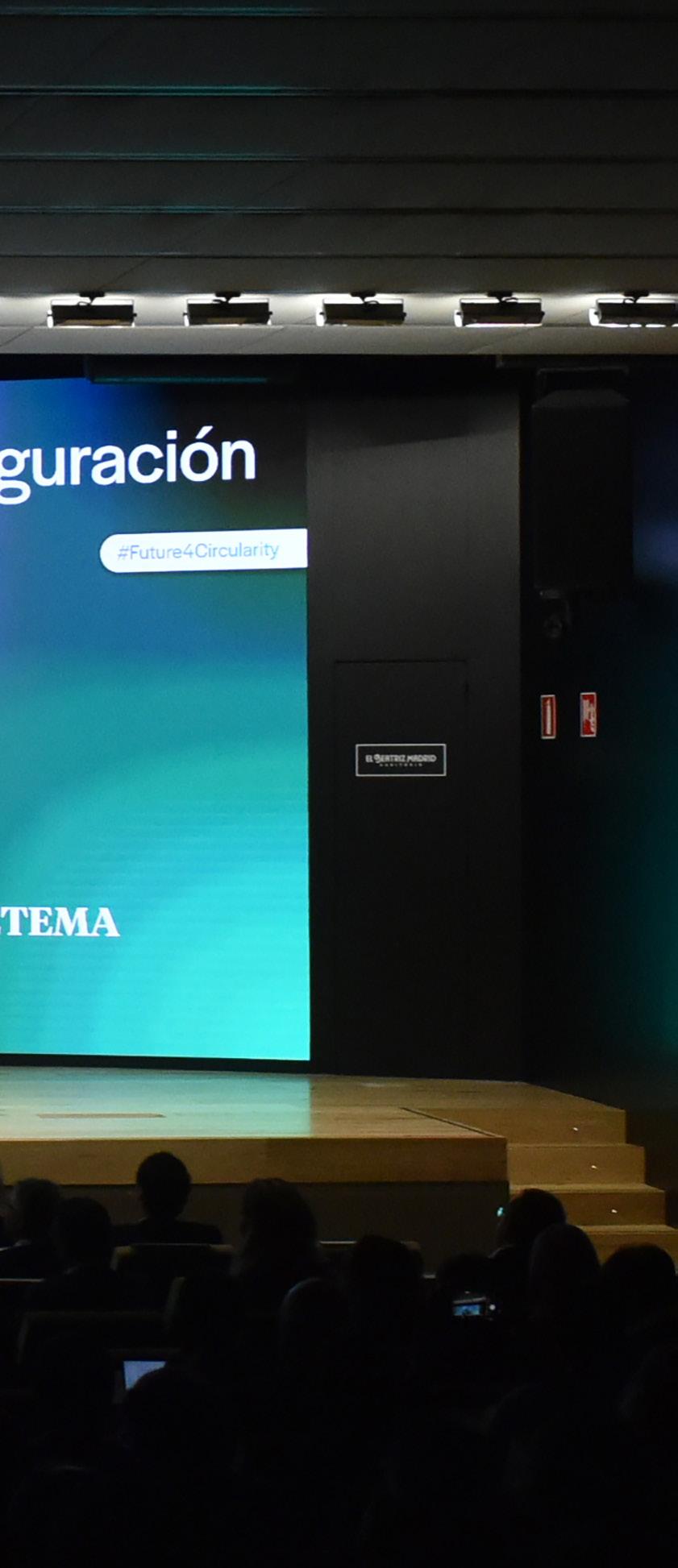
una jornada marcada por la pluralidad de voces, la calidad de los debates y el alto nivel de participación.
Con un formato ágil y participativo — estructurado en paneles de debate, diálogos sectoriales y conversaciones estratégicas—, Future4 Circularity 2025 logró reafirmar la oportunidad estratégica que representa avanzar hacia la circularidad en nuestro país, no solo como una prioridad ambiental, sino como una palanca de competitividad, innovación y desarrollo económico.
Esta estructura de contenidos se intercaló con pausas para el café y almuerzo, que permitieron no solo reponer energías, sino también estrechar lazos entre los asistentes. En un ambiente distendido y propicio para el networking de alto valor, estos espacios facilitaron el encuentro entre perfiles diversos y el impulso de nuevas colaboraciones estratégicas.
La jornada contó con la intervención de representantes institucionales de primer nivel, portavoces de administraciones públicas, empresas, asociaciones sectoriales, SCRAPs y otras entidades clave del ecosistema circular, que ofrecieron visiones complementarias en torno a la legislación y las políticas públicas, la innovación tecnológica, la transformación industrial, la colaboración público-privada y el papel de la ciudadanía. Todo ello con el respaldo de 17 patrocinadores, cuyo apoyo permitió consolidar un entorno profesional de alto nivel, orientado al intercambio de experiencias y la generación de alianzas.
El evento fue inaugurado por Alberto Casillas, director de RETEMA, quien, tras agradecer la excelente acogida del encuentro y la participación de asistentes, ponentes y patrocinadores, ofreció un discurso de bienvenida en el que subrayó la vocación y el espíritu del evento: “Future4 Circularity aspira a ser un verdadero catalizador y a servir como una llamada a la acción.
Es tiempo de transformar el discurso en acciones concretas, fortalecer la colaboración e impulsar proyectos ambiciosos”, afirmó.
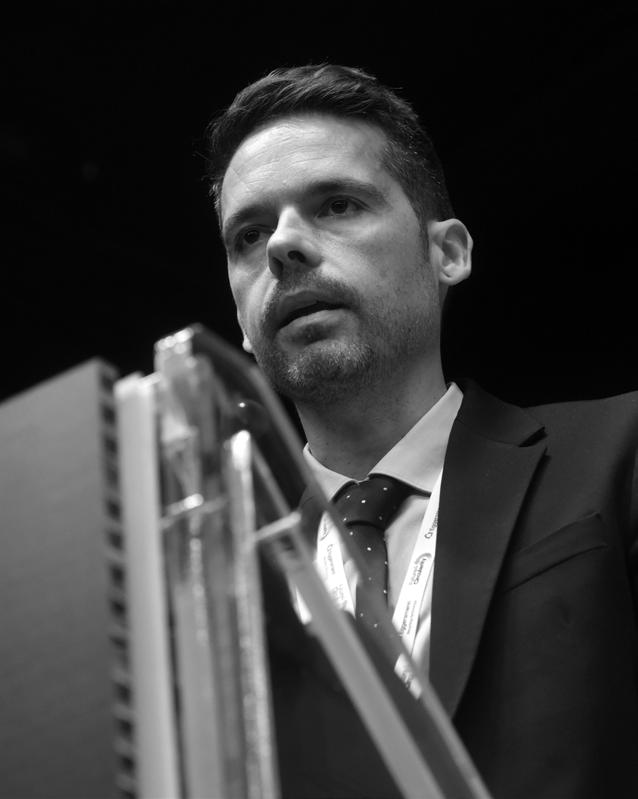
Circularity aspira a ser un verdadero catalizador y a servir como una llamada a la acción. Es tiempo de transformar el discurso en acciones concretas, fortalecer la colaboración e impulsar proyectos ambiciosos. Alberto Casillas, director de RETEMA.
Esta segunda edición de Future4
Circularity arrancó con una potente apertura institucional que reunió a representantes del Gobierno central y regional para reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas en la transición hacia un modelo económico más circular, innovador y competitivo. Las intervenciones de Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; y Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pusieron de manifiesto el impulso político que está guiando esta transformación.
Rafael García inauguró el encuentro destacando que la economía circular constituye una transformación “disruptiva y multidisciplinar” que exige el compromiso “serio y decidido” de todos los actores sociales, desde las administraciones hasta la ciudadanía. Subrayó el papel activo del tejido empresarial, al que definió como “motor de riqueza y generador


de oportunidades”, y defendió un modelo de gobernanza que combine la colaboración público-privada con la reducción de la burocracia y la seguridad jurídica.
Entre las principales iniciativas de la Comunidad de Madrid, destacó la nueva Ley de Economía Circular (Ley 1/2024), así como proyectos
estratégicos como las plantas de tratamiento de residuos de Loeches, Pinto y Colmenar Viejo. En su intervención, también alertó de los retos aún pendientes: integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales, y ejecutar una “transición ordenada, inteligente y efectiva hacia la sostenibilidad”.
Nuestro objetivo es seguir haciendo de la Comunidad de Madrid una región sostenible y competitiva, a través de un modelo de producción y consumo circular basado en un uso eficiente de los recursos, que garantice el crecimiento económico y la sostenibilidad de la sociedad madrileña.
Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente,
Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.


Hugo Morán, por su parte, puso el foco en el salto estructural que ha vivido el sector de los residuos en España en la última década. A su juicio, se ha producido una transformación profunda que ha permitido pasar de un modelo de gestión tradicional a un verdadero sistema industrial. “Hemos pasado de empresas de servicios a industrias puras y duras”, señaló. No

obstante, advirtió que este cambio aún no se ha interiorizado en la ciudadanía, que sigue percibiendo los residuos como desechos y no como recursos. Por ello, reivindicó una complicidad activa entre administraciones y empresas para trasladar un mensaje compartido que conecte economía circular y calidad de vida. También puso en valor el esfuerzo normativo y financiero im-
pulsado por el Gobierno: más de 1.400 millones de euros movilizados para comunidades autónomas y empresas, y nuevas líneas específicas para sectores clave como el textil o el plástico. Cerró su intervención con una reflexión contundente: “Si el ciudadano sabe que lo que paga genera valor añadido, empleo y actividad industrial, habremos cerrado el círculo”.
La industria vinculada a la economía circular tiene probablemente uno de los recorridos más esperanzadores en nuestro país, con una enorme capacidad de internacionalización para nuestras empresas.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

El primer diálogo del evento fue protagonizado por Marta Gómez Palenque, quien ofreció una radiografía clara del estado actual de la economía circular en España. Subrayó que, pese a los avances normativos y al compromiso político y social, los datos evidencian la necesidad de acelerar el proceso. Con una tasa de circularidad del 8,5 %, España se encuentra aún lejos del 23,2 % fijado por la Unión Europea para 2030.

Palenque reivindicó una hoja de ruta común basada en la coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía, e hizo hincapié en el potencial transformador de la economía circular, no solo en términos ambientales, sino también de competitividad. En materia normativa, defendió la necesidad de adaptar el marco legal español a nuevas propuestas europeas como el Pacto Industrial Limpio o el paquete legislativo Ómnibus. Finalmente, identificó la re-
cuperación de materiales como uno de los ejes prioritarios para el futuro inmediato: “Nos ofrece grandes oportunidades para innovar y situar a España como tractor de competitividad en Europa”. Estas tres intervenciones marcaron el tono de la jornada, evidenciando que la economía circular ya no es una opción, sino un imperativo compartido que debe traducirse en acción, inversión y compromiso real desde todas las esferas institucionales.
La recuperación de materiales es, sin duda, donde debemos poner el foco. Es ahí donde se abre una gran oportunidad para el desarrollo tecnológico, la innovación y la definición de una hoja de ruta clara: saber dónde están esas materias, cómo recuperarlas y, sobre todo, colaborar para hacerlo realidad.
Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO.
ESTRATEGIAS DESDE EL TEJIDO EMPRESARIAL
Uno de los pilares de Future4 Circularity 2025 fue la participación activa del tejido empresarial, que permitió conocer de primera mano cómo las compañías del sector están afrontando los retos de la economía circular. A través de distintos diálogos y conversaciones, los representantes de PreZero, Veolia, Valoriza, ACCIONA y Paprec compartieron su visión estratégica, experiencias y propuestas para avanzar en una transformación que exige innovación, colaboración y compromiso compartido.
Gonzalo Cañete, consejero delegado de PreZero España y Portugal, instó a situar la gestión de residuos en el centro de la agenda política y administrativa, advirtiendo de que, aunque la economía circular ha ganado protagonismo, la operativa del residuo aún no ocupa el lugar que le corresponde en el debate público. Afirmó que España cuenta con capacidad técnica y empresarial para liderar este cambio, pero reclamó mayor claridad en las políticas públicas y una apuesta decidida por herramientas como la valorización energética o el biometano, cuya implantación avanza más lentamente que en otros países europeos.
La conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España, y Borja Lafuente, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone puso de relieve el valor de las alianzas a largo plazo entre industrias para cerrar el ciclo de los materiales. Ambas compañías compartieron su caso de colaboración, que ha permitido reintroducir más de 15.000 toneladas de PET reciclado en el mercado. Lafuente alertó del exceso de carga normativa que enfrentan las empresas y defendió que “la sostenibilidad debe ser un valor empresarial, no una carga”. Sánchez, por su parte, recalcó que la economía circular solo funciona-
rá si existe una rentabilidad económica detrás y una señal de precio coherente en toda la cadena de valor.
Desde Valoriza, el director general de Tratamiento de Residuos, José Luis Salegui, apostó por integrar la innovación tecnológica como motor del cambio. Subrayó la necesidad de optimizar la recogida selectiva —clave para reducir el bioestabilizado— y defendió con firmeza el papel del biometano y la valorización energética para cumplir con los objetivos europeos. Salegui también puso el acento en la concienciación ciudadana y la colaboración público-privada como condiciones indispensables para generar soluciones eficaces y sostenibles.
Daniel Serrano, director de Tratamiento de Residuos de ACCIONA, ofreció una mirada amplia sobre la circularidad industrial, recordando que los retos futuros no se limitan a los residuos urbanos, sino que alcanzan también a los derivados de la propia transición energética. Destacó su proyecto para reciclar palas de aerogenerador como ejemplo de innovación orientada al reaprovechamiento de materiales y criticó los obstáculos regulatorios que
dificultan escalar soluciones ya viables técnicamente. “Transformar residuos en materias primas no puede quedar bloqueado por normativas que no acompañan”, alertó.
Por su parte, Jacobo Patiño, director de Tratamiento de Paprec España, centró su intervención en la oportunidad que representa la economía circular para las empresas que saben adaptarse y anticipar las demandas del mercado. Subrayó la importancia de construir núcleos sólidos de crecimiento a través de adquisiciones y contratos públicos, y compartió la experiencia de Paprec en la gestión de residuos durante la emergencia provocada por la DANA. En su opinión, la colaboración interinstitucional y la implicación del ciudadano serán determinantes para afrontar escenarios de crisis y consolidar un modelo circular resiliente.
En conjunto, las voces empresariales coincidieron en que la economía circular debe abordarse desde una lógica sistémica, combinando tecnología, planificación, incentivos económicos y colaboración transversal para cerrar ciclos, reducir el vertido y convertir el residuo en una verdadera fuente de valor.


A lo largo de la jornada, varios paneles temáticos ofrecieron un espacio de reflexión plural y estructurada para abordar algunos de los grandes ejes de la economía circular: desde
las estrategias autonómicas hasta el papel de la innovación y el rol de la industria privada. Intercalados entre los distintos diálogos empresariales, estos encuentros permitieron ampliar la mirada sobre los retos y oportunidades del modelo circular, articulando el conocimiento técnico,
la experiencia institucional y la visión estratégica de distintos agentes públicos y privados. Con enfoques diversos pero complementarios, todos coincidieron en un mismo punto de partida: avanzar hacia la circularidad exige ambición política, voluntad empresarial y compromiso ciudadano.
Gonzalo Cañete, consejero delegado de PreZero España y Portugal desgranó las claves para acelerar la transición hacia una economía circular en España. Su intervención se articuló en torno a la necesidad urgente de situar la gestión de residuos en el centro de la agenda política y pasar de la visión a la acción.
“Creo que la economía circular ya está en la agenda, pero no tengo tan claro que lo esté la gestión de residuos”, afirmó Cañete, incidiendo en la distancia que todavía separa a España de los objetivos marcados por la Unión Europea. En este sentido, hizo un llamamiento a la colaboración entre administraciones, sector privado y ciudadanía, subrayando que “si los ciudadanos no están convencidos de lo que estamos haciendo, esto no va a salir bien”. También se mostró crítico con el exceso regulatorio, opinando que “hay suficiente normativa, la hoja de ruta está clara y hace falta ponerla en marcha”.
Desde su experiencia al frente de PreZero, destacó que tanto la administración como el tejido empresarial español cuentan con la capacidad técnica y profesional necesaria para liderar este cambio. “Las empresas están yendo más allá de lo que marca la normativa”, aseguró, citando ejemplos de certificación en residuos cero o transformación de residuos en energía renovable.
Asimismo, Cañete identificó dos palancas fundamentales para activar desde el ámbito de lo público: la recogida sepa-

rada como punto de partida imprescindible, y la valorización energética como solución realista para el porcentaje de residuos no reciclables. “Hay un elefante en la habitación y es la valorización energética. Hay que tomar una decisión: o vertedero, o recuperación de energía con garantías medioambientales”.
También puso el foco en el potencial del biometano como vector es-
Necesitamos que la gestión de los residuos esté presente, de forma nítida, en la agenda pública y política, tanto a nivel nacional como autonómico y local
tratégico, destacando la capacidad de producción de este gas renovable en nuestro país. Sin embargo, lamentó el retraso en su desarrollo, utilizando una potente metáfora: “Mientras el biometano es un tren que pasa a toda velocidad y al que deberíamos subirnos ya para correr hacia los vagones delanteros, en España aún seguimos en la estación”, advirtió, en contraste con otros países europeos que ya avanzan decididamente en esta línea.
Finalmente, animó a los actores del sector a aprovechar el “viento de cola” normativo y de inversión para transformar el reto en oportunidad: “Podemos colocar a España a la vanguardia de la economía circular. No hay ninguna barrera que nos impida hacerlo.”
Políticas y estrategias autonómicas de economía circular
El primer panel de Future4 Circula rity 2025 puso el foco en el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la transición hacia una economía circular real. A través de una conversación abierta y plural, representantes del País Vasco, Canarias, Navarra y Ecoembes compartieron diagnósticos, avances y retos, evidenciando que, pese a las distintas realidades territoriales, hay desafíos comunes que exigen una coordinación más estrecha y soluciones adaptadas al contexto local.

A menudo ponemos el foco en la palabra “circular”, pero olvidamos que la primera es “economía”. Los residuos son la expresión de una ineficiencia en nuestros procesos productivos, fruto de un modelo lineal que históricamente ha sido más rentable.
Jose María Fernández, director de Economía Circular de Ihobe.

Uno de los consensos más claros fue que la economía circular no puede abordarse exclusivamente desde el tratamiento de residuos, sino que debe integrarse como una transformación económica y estructural desde el origen. Así lo expresó José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular de Ihobe, Sociedad de Gestión Pública Ambiental del Gobierno Vasco, quien defendió la necesidad de actuar sobre el diseño de los productos, impulsar modelos de negocio sostenibles y generar condiciones que permitan reducir el consumo de materiales sin comprometer el peso productivo de regiones industrializadas. A su juicio, más que nuevas leyes, el sector necesita acción, planificación coherente y eliminación de barreras como la oposición social, la burocracia y la saturación energética.
En esa línea, Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, defendió que su comunidad ha superado la etapa de gestión paliativa del residuo y se encuentra desarrollando soluciones estructurales que inciden en la prevención, el ecodiseño y la reutilización. Subrayó el valor de los eco -

La administración pública no puede quedarse al margen, es fundamental el valor demostrativo. Apostar por productos circulares y demostrar a la sociedad que funcionan es la única manera de romper prejuicios y reintroducirlos en nuestra cadena de valor.
Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
La economía circular no puede quedarse sobre el papel. Requiere acción, acompañamiento a los municipios y simplificación de los trámites.
Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.

No podemos pasar directamente de una legislación de 1997 a los ambiciosos objetivos de 2035 sin un marco de transición adecuado.
Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica en Ecoembes.
sistemas colaborativos y la necesidad de orientar la inversión pública hacia acciones con impacto tangible. Bretaña también reivindicó el papel
ejemplar de la administración pública, que debe liderar la transición circular desde la contratación y el consumo responsable.


Conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España; y Borja Lafuente, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone Iberia
La conversación entre Rafael Sánchez, director de Residuos y Plásticos de Veolia España, y Borja Lafuente, director de Asuntos
Públicos y Sostenibilidad de Danone
Iberia, puso sobre la mesa uno de los mensajes clave de la jornada: para que la economía circular funcione, todos los actores de la cadena de valor deben remar en la misma dirección. Desde el impulso normativo hasta el compromiso empresarial y la concienciación ciudadana, avanzar requiere corresponsabilidad, coherencia y colaboración.
Borja Lafuente advirtió del riesgo de un “tsunami regulatorio” que está absorbiendo el tiempo y los recursos de las compañías: “Publicamos reportes de 478 páginas. ¿Quién se va a leer eso?
Tenemos que dedicar más tiempo a generar impacto positivo y menos a rellenar burocracias interminables”. Frente a ello, apostó por entender la sostenibilidad como “un valor empresarial, no una carga”, y destacó que la circularidad debe integrarse desde el diseño hasta la logística, como ocurre en su planta de
Aldaia (Valencia), donde proveedores, energías renovables y operaciones están alineados para reducir la huella.
Además, Lafuente reivindicó el papel de las administraciones públicas como palanca esencial en la transición, subrayando que “el sector público debe actuar como motor del cambio”. También hizo un llamamiento a no dejar solas a las empresas y a la ciudadanía en este proceso, reclamando un enfoque de corresponsabilidad que implique a todos los actores de la cadena de valor. Rafael Sánchez, por su parte, subrayó que “la sostenibilidad tiene que tener una rentabilidad económica suficiente para que el sistema se movilice”. Desde Veolia, explicó, el principal reto es ofrecer materias primas secundarias —como el PET reciclado— con prestaciones técnicas adecuadas y precios competitivos. “Las empresas acuden a nosotros en busca de soluciones para alcanzar el vertido cero. En algunos casos, incluso logramos cerrar el ciclo dentro del propio cliente”, apuntó. Ambos ponentes coincidieron en que la economía circular exige diálogo, pla-
La sostenibilidad tiene que tener una rentabilidad económica suficiente para que el sistema se movilice
nificación conjunta y alianzas de largo recorrido. Como ejemplo, compartieron el caso de éxito entre Danone y Veolia, cuya colaboración ha permitido recuperar ya más de 15.000 toneladas de PET reciclado. A través de la planta TorrePET, Veolia suministra a Danone plástico reciclado de alta calidad para sus envases.
El diálogo también abordó los cambios estructurales necesarios para avanzar en circularidad. Sánchez abogó por un análisis profundo de cada cadena de valor, entendiendo la posición de todos los agentes y estableciendo señales de precio coherentes que incentiven el uso de materiales reciclados. “Si uno solo paga por todos, la economía circular se rompe”, advirtió. Lafuente, en la misma línea, pidió “abrir un paréntesis” para ejecutar bien lo ya aprobado, actuar con prudencia ante el tsnuami regulatorio y dejar atrás la hipercompetitividad. “Rodéate de buenos compañeros, proveedores y aliados. En exceso, la competencia no ayuda a transitar hacia modelos verdaderamente sostenibles”, concluyó.

Desde un contexto insular muy distinto, Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, compartió el enfoque pragmático de su territorio, condicionado por la fragmentación geográfica, la presión turística y una herencia institucional poco activa. Expuso el nuevo Plan de Acción 2024–2026, concebido como una hoja de ruta realista, con ficha financiera detallada, identificación clara de los actores responsables e instrumentos de seguimiento, con 20 acciones estratégicas centradas en la mejora de la recogida de materia orgánica, la valorización energética y el
desarrollo de la industria local. Para Montañés, la clave está en el acompañamiento a los municipios y en agilizar los procedimientos para que la circularidad no se quede en papel.
Por su parte, Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, apeló a la necesidad de tender puentes entre administraciones, empresas y ciudadanos, y advirtió del riesgo que supone una transición normativa mal planificada. “No podemos pasar directamente de una legislación de 1997 a los ambiciosos objetivos de 2035 sin un marco de transición adecuado”, señaló. Reivindicó el convenio como herramienta de corresponsabilidad y apostó por la
digitalización y la trazabilidad como factores clave para avanzar hacia un reciclaje de mayor calidad y control.
Todos los ponentes coincidieron en que, para que la economía circular avance de forma real, es necesario reforzar la colaboración público-privada, impulsar la implicación ciudadana, simplificar los marcos regulatorios y dotar a las administraciones locales de recursos y capacidades para implementar medidas eficaces. Las estrategias autonómicas, aunque diversas, evidencian un punto común: sin acción coordinada, no será posible alcanzar los objetivos europeos ni transformar de fondo el modelo productivo y de consumo.
Diálogo con José Luis
director
Jose Luis Salegui, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza, expuso la visión de la compañía ante los retos más inmediatos que afronta el sector, con el foco sobre tres ejes clave: innovación tecnológica, valorización energética y concienciación ciudadana.
Uno de los puntos más destacados fue la apuesta de Valoriza por el aprovechamiento de los bioresiduos para la producción de biogás y biometano. “Estamos desarrollando proyectos propios en nuestras parcelas, y también colaborando con otras empresas en contratos públicos para inyectar biometano en red. El potencial es enorme”, señaló. Para Salegui, este gas renovable podría cubrir hasta la mitad de las necesidades energéticas del país, si bien reconoce que aún queda mucho camino por recorrer.
En paralelo, abordó el problema del bioestabilizado, advirtiendo de la necesidad de actuar sobre el origen del problema: “Sin una recogida selectiva
eficaz de la fracción orgánica, seguiremos teniendo cantidades importantes de bioestabilizado cuya salida es muy difícil y acaba en vertedero”. En este contexto, defendió una apuesta clara por la valorización energética: “No veo otra solución realista si queremos cumplir con los objetivos europeos de vertido del 10 % para 2035”.
A lo largo de su intervención también compartió ejemplos concretos de colaboración público-privada, como la actuación de emergencia junto a la EMTRE tras la DANA, donde la empresa habilitó una parcela para el almacenamiento y tratamiento de residuos en tiempo récord. “Ese contacto diario con los clientes públicos es fundamental para construir soluciones conjuntas”, apuntó. Otra de las grandes prioridades para Salegui es la concienciación ciudadana. “El mejor reciclaje es el que se hace en origen”, recordó, apostando por más inversiones en aulas ambientales, visitas a plantas y formación para escolares y
adultos. “Hay mucha gente que no es consciente del proceso que hay detrás de una bolsa de basura. Mostrar ese trabajo ayuda a generar corresponsabilidad”. Por último, subrayó el papel de la innovación para transformar la gestión de residuos, con ejemplos como la implantación de gemelos digitales o la herramienta de inteligencia artificial PANDO, desarrollada internamente para optimizar el funcionamiento de las plantas, impulsar la sostenibilidad de los procesos y maximizar el aprovechamiento de los recursos.
La innovación es clave para avanzar en el vector empresarial de la economía circular. En Valoriza ya aplicamos
Inteligencia Artificial, gemelos digitales y herramientas propias para optimizar procesos y maximizar recursos

Innovación y tecnología para una economía circular
La segunda mesa de debate reunió a representantes de empresas tecnológicas punteras para reflexionar sobre cómo la innovación y la digitalización están redefiniendo el presente y el futuro de la economía circular. Desde distintas perspectivas, los participantes coincidieron en que el verdadero impulso al sector llegará de la mano de soluciones tecnológicas aplicadas al tratamiento inteligente de residuos, la valorización energética y la automatización de procesos.
Durante el debate, surgieron temas clave como la necesidad de diseñar plantas de tratamiento más eficientes, adaptadas a los retos de los próximos años. Carlos Manchado, international sales director & manager director Iberia, LATAM & New Markets de STADLER, puso el acento en el papel transformador de la digitalización y la automatización, que — según explicó— ya permiten mejorar notablemente la capacidad operativa y la pureza de los materiales recuperados. “Sensores, cámaras y mantenimiento predictivo son herramientas clave para anticiparnos a los problemas y optimizar la eficiencia”, señaló.
Frente a las oportunidades tecnológicas, varios ponentes coincidieron en señalar que los verdaderos obstáculos no son técnicos, sino administrativos. Alberto Tuñón, director comercial de ECONWARD Tech, subrayó que muchas veces el freno al desarrollo del sector reside en la falta de agilidad normativa: “Si no facilitamos procesos como el fin de la condición de residuo, no alcanzaremos los objetivos. Necesitamos voluntad para impulsar el cambio, no solo tecnología o inversión”. En esa misma línea, reclamó una actitud valiente tanto por parte de las empresas como de las administraciones.

La digitalización permite optimizar el rendimiento de las plantas de tratamiento de residuos, garantizando mayor capacidad y pureza. Sensores, cámaras y mantenimiento predictivo son herramientas clave para mejorar la eficiencia y anticiparnos a posibles problemas
Carlos Manchado, International Sales Director & Managing Director Iberia, LATAM & New Markets de STADLER.

No es solo una cuestión de recursos o tecnología, sino de actitud en empresas y administraciones. Necesitamos gente valiente que impulse el cambio.
Alberto Tuñón Villafañe, director comercial de ECONWARD Tech.

El gran reto es escalar las soluciones tecnológicas y hacerlas accesibles para todo el sector. Innovar no es solo incorporar tecnología, sino diseñar sistemas donde cada proceso fluya con eficiencia.
Alberto Hernández, director comercial de BIANNA Recycling.

Aunque a nivel técnico no existen barreras, los procesos administrativos y la falta de un marco legal claro para la conexión a las redes de gas están ralentizando el avance del biometano en España.
Baptiste Usquin, CEO de Waga Energy España.
El papel de la ciudadanía también estuvo presente en el debate. Alberto Hernández, director comercial de BIANNA, llamó a desarrollar solucio -
nes centradas en las personas, alejadas de enfoques ideológicos y pensadas para responder a los desafíos reales del territorio. “Innovar no es

Convertir residuos en materias primas para una
Daniel Serrano, director de Tratamiento de Residuos de ACCIONA, abordó los desafíos emergentes de la economía circular desde una perspectiva amplia que conecta innovación, regulación y una gestión eficiente de los recursos. En relación con los bioresiduos, Serrano recalcó que ACCIONA y otras empresas del sector llevan años trabajando en su valorización mediante la producción de biogás y biometano, aunque la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica sigue siendo un reto. “No podemos caer en el error de que la fracción orgánica selectiva no se composte con calidad, porque podríamos repetir los problemas que hemos tenido con el bioestabilizado”, advirtió. En este sentido, apeló a “ennoblecer” el producto final, mejorando la calidad desde el origen y contando con el sector agrícola para asegurar su uso como enmienda orgánica.
Sobre la tasa de residuos, el experto la consideró “una oportunidad” para dotar a las administraciones de presupuestos finalistas que permitan mejorar la recogida y el tratamiento. A su juicio, esta medida también puede actuar como herramienta de concienciación para evidenciar que los servicios tienen
un coste y requieren corresponsabilidad ciudadana. Serrano destacó la importancia de acompañarla de un retorno del impuesto al vertedero para que los fondos recaudados se reinviertan en modernizar las instalaciones y servicios. Más allá de los residuos urbanos convencionales, el experto de ACCIONA, destacó la necesidad de anticipar soluciones para los residuos generados por la propia transición energética. En este contexto, Daniel presentó un proyecto impulsado por ACCIONA para el reciclaje de palas de aerogenerador,
La manera en que el grupo ACCIONA en global puede alcanzar sus objetivos de sostenibilidad es atendiendo a la generación de residuos y a la reintroducción de las materias primas mediante I+D
basado en una iniciativa propia de I+D que ya cuenta con una planta piloto y aspira a escalarse industrialmente. “Nuestro objetivo es que ese residuo deje de serlo y pueda ser declarado fin de condición de residuo, reintroduciéndolo como materia prima en otras industrias”, explicó.
Para Serrano, alcanzar los objetivos de sostenibilidad exige una gestión integral de los residuos y su retorno al ciclo productivo. Pero no todo se resuelve con materias primas secundarias o energías limpias, aseveró. ACCIONA complementa su estrategia con plantaciones forestales certificadas que actúan como sumideros de CO₂, contribuyendo así al objetivo global de descarbonización de la compañía.
Para continuar avanzando en esta línea, identificó dos acciones prioritarias: seguir apostando por la I+D privada para reintroducir materiales en la cadena de valor, y acompañar estos esfuerzos desde la administración con procesos regulatorios más ágiles y coordinados. “Es una pena que, cuando se hace lo difícil, como transformar un residuo en materia prima secundaria, nos encontremos con normativas que no acompañan y bloquean su aplicación en otros territorios”, concluyó.
solo adoptar tecnología, sino diseñar sistemas donde cada proceso fluya con eficiencia. Debemos avanzar hacia modelos descentralizados, robustos y flexibles”, defendió, destacando el potencial de la inteligencia artificial para transformar la gestión operativa en las plantas de tratamiento.
Baptiste Usquin, CEO de Waga Energy España, introdujo en el debate el papel del biometano y la ne -
cesidad de acelerar su desarrollo en España. Explicó que la tecnología ya permite transformar el biogás generado en vertederos en una fuente de energía renovable de alto valor añadido, pero alertó de que “el tren está pasando y debemos subirnos”. Según Usquin, España corre el riesgo de quedar rezagada frente a países vecinos por la falta de un marco normativo claro y ágil que facilite, por
ejemplo, la conexión de las plantas a la red de gas.
El panel concluyó con una idea común: la transición hacia una economía circular avanzada no podrá lograrse sin una apuesta decidida por la tecnología, pero tampoco sin eliminar barreras administrativas ni generar confianza en la sociedad. La próxima década, coincidieron, será determinante para consolidar este cambio de paradigma. FUTURE4

Jacobo Patiño, director de Tratamiento de Residuos de Paprec España, compartió la visión y estrategia de crecimiento de la compañía francesa, centrada en su consolidación en el mercado español y en la respuesta ante situaciones de emergencia como la DANA.
Paprec, que ya se sitúa entre las tres principales empresas del sector en Francia, aspira a replicar ese liderazgo en España. Para ello, su estrategia de expansión se ha basado en la adquisición de empresas —especialmente en el ámbito del reciclaje privado, muy fragmentado— y en la obtención de contratos públicos de recogida, limpieza y tratamiento. “Estamos intentando crear un núcleo sólido desde el que poder crecer y alcanzar ese nivel de referencia que ya tenemos en otros países”, explicó Patiño.
Uno de los ejemplos más significativos de su actuación fue la gestión de residuos tras las inundaciones provocadas por la DANA. Paprec asumió la operación de varios puntos de transferencia y acopio, gestionando hasta 400 camiones diarios y acumulando más de 80.000 toneladas de residuos. Para reducir el volumen enviado a vertedero, la compañía implementó cribas capaces de separar la tierra mezclada con los residuos. “Nuestro objetivo era gestionar los residuos de la forma más eficiente posible y evitar llevar al vertedero todo lo que no fuera estrictamente necesario”, señaló.
Más allá de esta actuación puntual, el director de Paprec España advirtió de la necesidad de prepararse ante futuras catástrofes climáticas. Reivindicó la importancia de la colaboración y coordinación ágil entre administracio-
nes y empresas, así como la dotación de medios suficientes para actuar con rapidez. “La naturaleza tiene una fuerza tremenda e impredecible; cualquier plan se queda corto ante una emergencia de esta magnitud”, reflexionó.
De cara al futuro, Patiño señaló que la economía circular representa una oportunidad para empresas como Paprec, que apuestan por la consolidación en el mercado español mediante el fortalecimiento de sus operaciones privadas y la obtención de nuevos contratos públicos. Además, hizo un llamamiento al compromiso ciudadano como eslabón indispensable del modelo: “Si el ciudadano no participa, no se puede llegar a nada”, concluyó.
La economía circular genera un nicho de oportunidad para las empresas. Pero si el ciudadano no participa, no se puede llegar a nada


Transformación de la industria hacia la circularidad
El tercer y último panel centró el debate en el papel que desempeña la industria privada en la transición hacia una economía circular real. Cinco representantes de sectores clave abordaron, desde sus respectivas posiciones, los desafíos normativos, las barreras administrativas, los retos operativos y las oportunidades de transformación que plantea este nuevo paradigma.
Uno de los consensos más claros fue la necesidad de contar con un marco regulatorio claro, ágil y adaptado a la realidad del tejido empresarial español. Mónica Galeote, Head of Public Policy Sustainability de Amazon España, insistió en que la innovación tecnológica y la colaboración intersectorial son herramientas fundamentales para escalar soluciones sostenibles, pero subrayó que “la simplificación regulatoria debe pensar en pequeño, porque el 99 % del
tejido empresarial español son pymes”. Para Galeote, sin una normativa más comprensible y con incentivos adecuados, será difícil consolidar modelos circulares competitivos.
Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC, coincidió en que la sostenibilidad ya se percibe como un factor de competitividad entre las empresas, pero apuntó que la complejidad regulatoria sigue siendo un freno para muchas de ellas. Desde su contacto con más de 34.000 compañías, destacó que “el 85 % de las grandes empresas ya están tomando medidas para reducir emisiones”, pero advirtió que el verdadero reto está en trasladar ese impulso al conjunto del tejido empresarial sin comprometer su capacidad de adaptación.
La tensión entre ambición legislativa y realidad operativa fue también una de las principales preocupaciones expresadas por Ramón Blanco, director de Economía Circular de Valtalia, quien alertó de que la legislación cru -
zada —entre competencias estatales y autonómicas— puede ralentizar la ejecución de proyectos circulares. Reivindicó un marco más armonizado y flexible, y compartió casos concretos de colaboración público-privada, como la alianza con una cadena gallega de supermercados para transformar residuos plásticos en bolsas reutilizables.
Desde ENVALORA, su directora Isabel Goyena abordó el impacto de las cargas administrativas sobre la capacidad de acción del sector. “Hay tantas obligaciones burocráticas que, a veces, impiden ver el objetivo principal: prevenir y reutilizar”, lamentó. Goyena defendió el esfuerzo anticipado del tejido industrial para adaptarse a la nueva normativa —con más de 100 empresas adheridas a ENVALORA antes de la aprobación del Real Decreto—, y puso en valor el creciente número de compañías que ya están implantando sistemas de reutilización, tanto abiertos como cerrados.
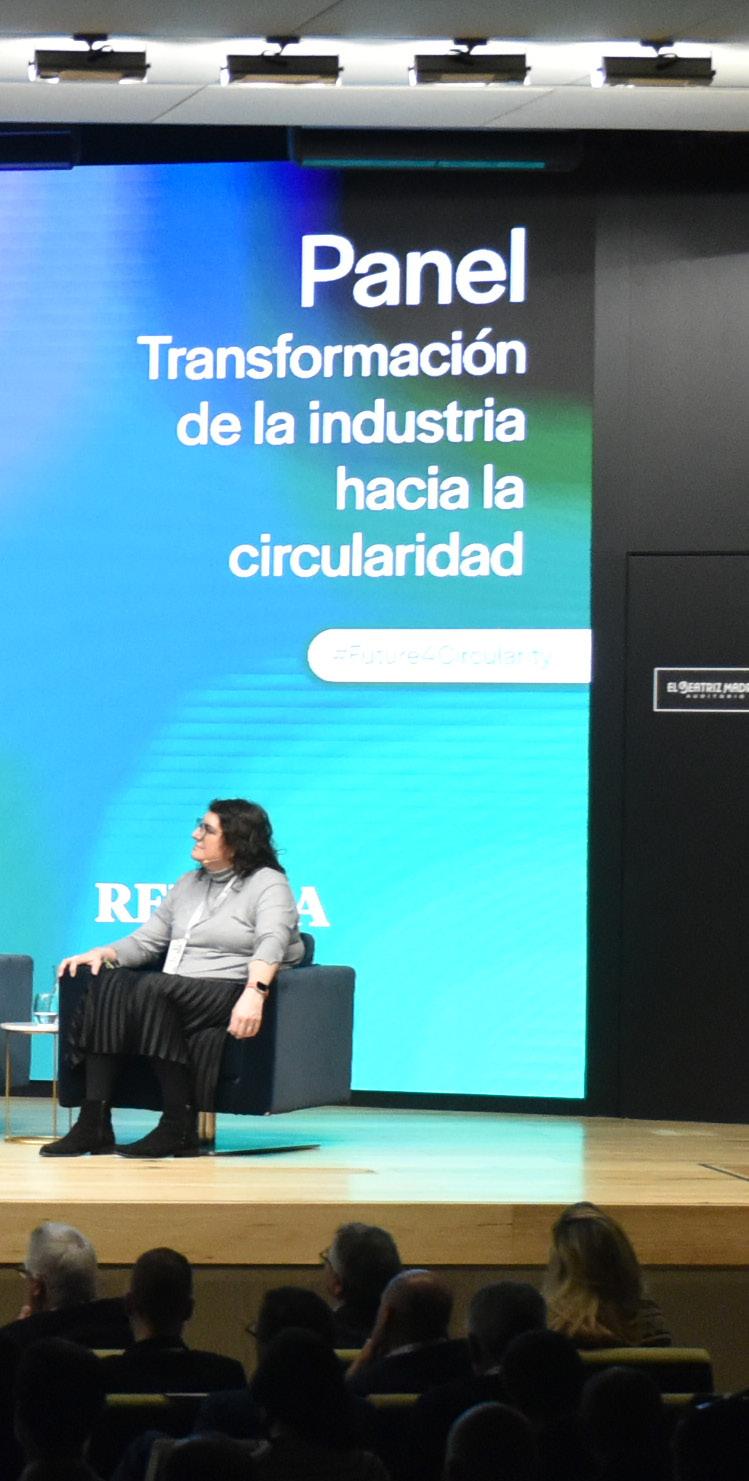
En la misma línea, Laura Sanz de Siria, coordinadora general de IMPLICA hizo un llamamiento a adoptar una visión holística, entendiendo la circularidad como un compromiso transversal que va más allá del cumplimiento normativo. Reivindicó el papel de los SCRAPs como facilitadores del cambio y destacó la necesidad de escalar e implementar sistemas de reutilización eficaces, sencillos y adaptados al ecosistema industrial. “El productor es el único que puede hacer algo por reducir el envase que pone en el mercado”, afirmó.
A lo largo del panel, los ponentes coincidieron en que el futuro de la economía circular industrial pasa por reforzar la colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor, fomentar un entorno normativo más operativo y seguir apostando por la tecnología como palanca clave. El objetivo común: que la sostenibilidad deje de ser una aspiración y se convierta en una práctica integrada en el modelo de negocio.

Las pequeñas burocracias impiden ver el objetivo principal: la prevención de residuos. Simplificar los procedimientos no solo beneficiará a las empresas, sino también al medioambiente.
Isabel Goyena, directora de ENVALORA.

Las empresas ya están actuando en materia de economía circular, ya sea en diseño, en procesos productivos o en gestión de residuos.
Las grandes compañías están impulsando a las más pequeñas. Hoy todas entienden que la sostenibilidad es un eje de competitividad: o naces sostenible, o te transformas.
Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC.


Los SCRAPs nacimos para facilitar la economía circular. Nuestro papel es acompañar a las empresas en esta transición, con soluciones eficaces y operativas.
Laura Sanz de Siria, coordinadora general de IMPLICA.
Colaboración intersectorial, innovación y tecnología son esenciales para construir soluciones escalables y competitivas en economía circular. Y para lograrlo, necesitamos alinear incentivos económicos con la tecnología para que la opción más sostenible también sea la más rentable.
Mónica Galeote, Head of Public Policy
Sustainability de Amazon España.

La administración necesita herramientas, instalaciones y conocimiento para exigir un marco regulatorio. Debemos poner sobre la mesa las necesidades de todos los sectores y alinearlas con las exigencias de la administración.
Ramón Blanco, director de Economía Circular de Valtalia.
DESDE EL TERRENO
Además de los paneles temáticos, el programa de Future4 Circularity 2025 incluyó una serie de conversaciones en profundidad que permitieron abordar, desde enfoques más específicos, algunos de los dilemas clave de la economía circular. Estas charlas reunieron a representantes institucionales, técnicos y empresariales con experiencias contrastadas, y sirvieron para ahondar en cuestiones como el papel de la valorización energética, la transformación de los modelos territoriales de gestión
de residuos o la necesidad de alinear las estrategias locales con los objetivos europeos. Lejos de ofrecer discursos genéricos, los ponentes compartieron aprendizajes prácticos, retos aún no resueltos y propuestas concretas para avanzar hacia una circularidad efectiva, con foco en la acción, la colaboración y la corresponsabilidad.
La encrucijada de España: del vertedero a la valorización energética
La conversación entre Joaquín Pérez Viota, presidente de la Asociación de
Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU), y José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, puso el foco en uno de los puntos más controvertidos dentro de la jerarquía de residuos: el papel de la valorización energética.
En un contexto donde España sigue arrastrando altas tasas de vertido, ambos coincidieron en que, si se quiere cumplir los objetivos europeos, es fundamental superar los prejuicios para dejar de ver esta tecnología como un tabú y contemplarla como parte de la solución. Pérez Viota de -


Para impulsar la valorización energética se necesita valentía, prudencia y planificación responsable. Cuando la ciudadanía percibe un beneficio claro y los procesos administrativos son ágiles, estas infraestructuras se desarrollan con mayor facilidad.
Joaquín Pérez Viota, presidente de AEVERSU.
fendió que no se trata de elegir entre valorización o reciclaje, sino de completar el sistema. Para él, limitarse a unas pocas herramientas es insuficiente: “Estamos intentando tocar una sinfonía al piano usando solo ocho de -
dos”, ilustró. Apostó por un enfoque integral que incluya también la valori zación energética como vía para tratar los residuos no reciclables y reducir el vertido. Según sus estimaciones, Es paña necesita duplicar la capacidad instalada para acercarse a los están dares europeos.
Además, apuntó que el freno al de sarrollo de estas infraestructuras no es tanto técnico como cultural y ad ministrativo. “Para impulsar la valori zación energética se necesita valentía, prudencia y planificación responsable”, afirmó, señalando que la aceptación social es más alta en el norte de Europa, donde la ciudadanía percibe beneficios claros. En cambio, en el sur, la percepción social y las trabas burocráticas siguen actuando como barreras. Desde una perspectiva institucional, Asensio compartió la experiencia de Gipuzkoa, que en la última década ha transitado de un modelo centrado en el vertedero a uno basado en recogida selectiva, tratamiento mecánico-biológico y valorización energética de los rechazos. “La polémica ha desaparecido y quienes antes se oponían, ahora entienden que es lo correcto. Lo que hoy no se aceptaría en Gipuzkoa es volver a abrir un vertedero”, aseguró. Según explicó, el éxito se debe a una red pública de infraestructuras, planificación coherente y una estrategia de comunicación transparente con la ciudadanía.

Aunque la valorización energética suscita cierto debate social, cuando las plantas entran en funcionamiento, la polémica desaparece. Quienes antes se oponían, entienden que es lo correcto. Lo que hoy no se aceptaría en Gipuzkoa es volver a abrir un vertedero.
Como ejemplo, el diputado destacó el complejo ambiental de Zubieta, hoy convertido en la principal fuente de energía renovable de la provincia. “La ciudadanía lo entiende porque hemos sido transparentes: las instalaciones están abiertas, los datos de emisiones son públicos, y mostramos qué se recupera y cómo”, concluyó.
Ambos ponentes coincidieron en que la valorización energética no debe entenderse como una amenaza para el reciclaje, sino como un eslabón ne-
José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa.
cesario dentro del sistema circular. Su desarrollo, sostuvieron, exige liderazgo político, colaboración público-privada, planificación multilegislatura y pedagogía social. “No se trata de ideología, sino de responsabilidad”, concluyeron.
Claves para transformar la gestión de residuos: la visión desde el Maresme y Gipuzkoa
La última conversación de Future4 Circularity reunió a Carles Salesa, director de Maresme Circular, y César Gimeno, director general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), para contrastar dos modelos territoriales que están marcando el paso en la transición hacia una economía circular. Desde Cataluña y el País Vasco, ambos representantes compartieron experiencias complementarias sobre cómo transformar la gestión de residuos a través de planificación, innovación y compromiso ciudadano.
Coincidieron en señalar la baja recogida separada como uno de los principales déficits del sistema español. “Tenemos muy mala nota, un 25-26 %, lo cual es impropio de un país con el potencial de España”, lamentó Salesa. No se trata de un problema tecnológico, puntualizó, ya que España dispone de cerca de un centenar de plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB), con una capacidad de 13 millones de toneladas. El problema está en los extremos: recogida y destino finalista. En este contexto, defendió el pago por generación como incentivo clave para mejorar la implicación ciu-

dadana, y reclamó una mayor colaboración administrativa para optimizar las infraestructuras existentes.
Salesa destacó la trayectoria de Cataluña, y especialmente del Maresme, donde el cierre del vertedero comarcal hace tres décadas obligó a anticiparse. Desde entonces, el territorio ha desarrollado un modelo integral que abarca desde el tratamiento hasta la prevención, reparación y reutilización. Entre los proyectos estratégicos mencionó el plan comarcal de prevención, la “biblioteca de las cosas”, los circuitos de excedentes alimentarios o el Parque de Economía Circular Mataró-Maresme. Aunque valoró los avances, subrayó que aún queda camino por recorrer, especialmente en la captación de biorresiduos: “El incentivo económico es hoy un factor esencial”, afirmó.
Gimeno, por su parte, relató cómo Gipuzkoa logró revertir una situación crítica en menos de una década. En 2015, el territorio se enfrentaba al cierre inminente de sus vertederos sin alternativas de tratamiento. “Pasamos de tener 150.000 toneladas sin destino a no necesitar vertederos”, recordó. Este punto de inflexión llevó a la puesta en marcha de ocho nuevas instalaciones y a una apuesta firme por la recogida selectiva, con cifras que hoy superan

el 75 % en algunas mancomunidades y niveles de impropios en orgánica por debajo del 3 %. El reto actual, explicó, es mantener esos resultados, extenderlos a todo el territorio y seguir incentivando a los ciudadanos mediante
No existen infraestructuras sobredimensionadas, sino falta de colaboración administrativa. Para avanzar hacia una gestión más eficiente, necesitamos coordinación territorial, responsabilidad ampliada del productor y una obligación legal clara de incorporar materiales reciclados en el ciclo productivo.
Carles Salesa, director de Maresme Circular.

tarifas personalizadas y sistemas de control individualizado.
Ambos ponentes coincidieron en que alcanzar los objetivos europeos no depende solo de tener tecnología o infraestructuras, sino de activar todos

los resortes del sistema: voluntad política, compromiso ciudadano, colaboración interadministrativa y una planificación de largo recorrido. “No existen infraestructuras sobredimensionadas, sino falta de colaboración”, advirtió
Salesa. Y en esto, la experiencia de los territorios puede y debe compartirse”, añadió Gimeno, abriendo la puerta a una cooperación interterritorial más estrecha para avanzar juntos hacia un modelo circular real.
El reto en Gipuzkoa pasa por elevar los niveles de recogida selectiva en las zonas con cifras más bajas y mantener el compromiso y la motivación ciudadana allí donde ya se alcanzan cifras elevadas.
César Gimeno, director general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK)

TRANSFORMACIÓN CIRCULAR EN CLAVE EUROPEA
El último bloque de Future4 Circularity 2025 incorporó una mirada internacional imprescindible para comprender el lugar que ocupa España —y Europa en su conjunto— en la transición hacia una economía circular real. Daniel Montalvo, responsable de Economía Circular en la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), participó en un diálogo en remoto desde Luxemburgo para compartir la visión del organismo europeo y analizar el progreso de los Estados miembros en esta materia.
El experto ofreció una lectura equilibrada: aunque reconoció avances en el marco legislativo, mayor consenso político y mejor acceso a datos, alertó de que los niveles actuales de circularidad siguen estancados en torno al 12 %, lejos del objetivo. “Es momento de acelerar el cambio”, advirtió, seña-
lando también la necesidad de reducir el consumo de materiales a niveles sostenibles.
Entre los principales frenos, identificó la fragmentación del mercado y las dificultades de acceso al capital como barreras estructurales que impiden escalar soluciones circulares en Europa. En respuesta, apuntó a la futura iniciativa Circular Economy Act, con la que la Comisión Europea buscará eliminar obstáculos normativos y armonizar el marco regulatorio.
Montalvo subrayó además el papel clave de la tecnología, la formación, la aceptación ciudadana y el impulso a nuevos modelos de negocio como palancas necesarias para consolidar una economía circular basada en el conocimiento. Como cierre, propuso dotar a esta transición de una gobernanza más clara y coordinada, con un objetivo común a largo plazo que alinee todas las políticas de forma sistémica.
Cada vez contamos con mejores datos para entender la transición circular más allá del flujo de materiales: desde los modelos de negocio hasta el comportamiento de los consumidores.
En este contexto, resulta clave abrir espacio a nuevas propuestas y fortalecer la gobernanza.
Daniel Montalvo, responsable de Economía Circular en la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Con la intervención de Daniel Montalvo se puso el broche final a una jornada que no solo ofreció una radiografía precisa del presente, sino que también apuntó con firmeza hacia el futuro de la economía circular. Tras una intensa agenda de contenidos, Alberto Casillas, director de RETEMA, pronunció unas palabras de clausura agradeciendo nuevamente la implicación de todos los asistentes, ponentes, entidades colaboradoras y patrocinadores que hicieron posible una edición de gran éxito y proyección.
Con una alta participación y un entorno propicio para el encuentro profesional, Future4 Circularity 2025
volvió a consolidarse como un foro líder en España para impulsar la acción colectiva hacia una economía circular real, justa y transformadora. Desde RETEMA, reafirmamos nuestra misión como plataforma de conocimiento, diálogo y acción para el sector ambiental y agradecemos la confianza depositada en esta segunda edición de Future4 Circularity.
La mirada ya está puesta en el futuro. Tras el éxito de esta segunda edición, RETEMA continúa apostando por generar espacios de encuentro, diálogo y acción para afrontar los grandes desafíos ambientales desde una perspectiva integral y transformadora. En los próxi-
mos meses, regresaremos con nuevas citas estratégicas que seguirán alimentando el conocimiento compartido y fortaleciendo las alianzas del sector.
El 29 de mayo tendrá lugar Future4 Cities, organizado por la revista Equipamiento y Servicios Municipales, un evento centrado en el papel de las ciudades en la transición ecológica. Y en octubre, volveremos con una nueva edición de Future4 Water, el foro especializado en la gestión sostenible del agua, impulsado también desde RETEMA.
Por supuesto, ya estamos trabajando en la tercera edición de Future4 Circularity, que se celebrará en 2026, con el firme propósito de seguir consolidando este encuentro como una referencia nacional en economía circular.





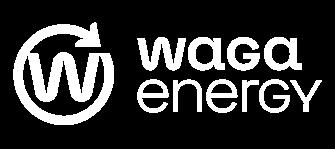










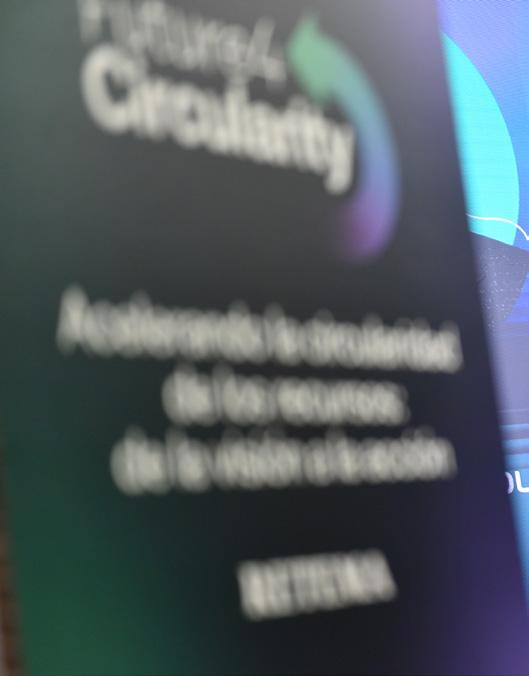














Investigadores de la Universidad de Alicante trabajan en una tecnología innovadora para eliminar contaminantes de plásticos reciclados para usos de alto valor añadido y promover la economía circular.

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE IMPULSA LA DESCONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO RECICLADO CON UNA INNOVADORA PLANTA PILOTO
La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha una planta piloto para promocionar y evaluar la viabilidad comercial de la patente ES2835344B2, titulada “Procedimiento para la descontaminación de plástico reciclado”. Este proyecto, financiado por la de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, busca transformar la industria del reciclaje con una tecnología que ya está en el mercado y que podría marcar un antes y un después en la reutilización de plásticos.
La planta piloto está ubicada en los laboratorios del grupo Ingeniería para la
Economía Circular (I4CE), dirigido por el catedrático en Ingeniería Química de la UA Andrés Fullana. Su desarrollo responde a la creciente necesidad de la industria del reciclaje de obtener plásti-
La planta piloto ubicada en los laboratorios del grupo Ingeniería para la Economía
Circular responde a la creciente necesidad de la industria del reciclaje de obtener plásticos reciclados con calidad equiparable a los materiales vírgenes
cos reciclados con calidad equiparable a los materiales vírgenes, un requisito fundamental para su integración en sectores exigentes como el farmacéutico, el de envases o la fabricación de juguetes. Previamente, la UA había desarrollado el proceso a escala de laboratorio, pero hasta ahora, no se había contemplado la creación de una planta piloto para este proceso químico, cuyo escalado a nivel industrial presenta incertidumbres en su viabilidad técnica y operativa que se están resolviendo.
UN PROCESO PIONERO PARA UN RECICLAJE MÁS EFICIENTE
El principal objetivo del proyecto es demostrar la viabilidad técnica y comercial de un proceso innovador de descontaminación. Actualmente, la baja calidad del plástico reciclado debido a la presencia de contaminantes limita su reutilización en aplicaciones de alto valor añadido. Este nuevo proceso
El sistema patentado por la UA engloba la descontaminación del plástico reciclado con un disolvente de elevado peso molecular soluble en agua, así como su posterior lavado con agua
busca ofrecer una solución sostenible y económicamente viable, alineada con los principios de la economía circular. El sistema patentado por la UA engloba la descontaminación del plástico reciclado con un disolvente de elevado peso molecular soluble en agua, así como su posterior lavado con agua. El disolvente escogido para operar la
planta piloto ha sido el polietilenglicol (PEG), ya que es uno de los más comerciables. A diferencia de los procesos tradicionales que emplean disolventes orgánicos más agresivos, este método permite una descontaminación más eficiente y segura, sin riesgos de explosión ni emisiones contaminantes.
CUATRO ETAPAS CLAVE EN LA DESCONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO RECICLADO
El proceso desarrollado en la planta piloto se estructura en cuatro fases fundamentales:
1. Extracción de contaminantes. En la primera fase, el plástico reciclado se introduce en un reactor de tanque agitado, donde entra en contacto con PEG. La temperatura de trabajo varía según el tipo de plástico utilizado, pero puede alcanzar hasta 180 °C. Este tratamiento permite eliminar sustancias añadidas no intencionadamente (NIAS) y otros residuos presentes en la matriz del material. La principal ventaja del PEG frente a otros disolventes convencionales es que permite

Reactor descontaminación
Pellets descontaminados
Tratamiento de agua
Pellets de plástico
Contaminantes
Disolvente
Agua

trabajar a temperaturas superiores al punto de ebullición del agua sin necesidad de sistemas de alta presión, mejorando la eficiencia del proceso.
2. Lavado y eliminación de disolvente. Una vez descontaminado, el plástico pasa a una centrífuga tipo basket, donde se retira el PEG residual y se lava con agua. Este paso representa otra ventaja respecto a los métodos convencionales, ya que estos últimos requieren tratamientos adicionales para evitar la contaminación del plástico y recuperar el disolvente atrapado. En los sistemas convencionales, la eliminación del disolvente suele realizarse mediante secado con calor, un procedimiento que suele ser costoso y conlleva riesgos medioambientales y de seguridad. Además, el lavado con agua facilita la eliminación total del disolvente sin procesos adicionales complejos.
3. Recuperación de disolvente. En esta etapa, el PEG se separa del agua utilizada en el lavado mediante membranas de nanofiltración. Debido a su alto peso molecular, el PEG no atraviesa la mem-
2. Investigadoras del proyecto con equipos del proceso: a la izquierda planta de nanofiltración y a la derecha reactor de tanque agitado
brana, mientras que el agua y los contaminantes sí lo hacen. Este método mecánico, que sustituye a la destilación convencional, reduce los costos operativos en un 80 %, minimizando también el consumo energético.
4. Reutilización del agua. El agua extraída en el proceso de nanofiltración se somete a un tratamiento estándar para eliminar los contaminantes antes
La planta piloto de la UA representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan incrementar la reutilización de plásticos en aplicaciones de alto valor
de recircularla hacia la unidad de lavado del plástico, optimizando así el consumo de recursos y reduciendo el impacto ambiental.
La descontaminación eficaz del plástico reciclado es un desafío clave para la industria del reciclaje. La planta piloto de la UA representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan incrementar la reutilización de plásticos en aplicaciones de alto valor, garantizando al mismo tiempo procesos más sostenibles y rentables. Con esta iniciativa, la universidad refuerza su compromiso con la economía circular y la investigación aplicada al desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Alberto Casillas
Con casi medio año en vigor (desde el 1 de enero de 2025), la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) de envases industriales y comerciales sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas empresas. Especialmente porque no tienen claro si les afecta o no saben qué es lo que tienen que hacer. Pero como el desconocimiento no excusa su cumplimiento, vamos a desgranar todos los conceptos clave que se desprenden del Real Decreto 1055/2022.
Entrevistamos a Isabel Goyena, directora de ENVALORA, el primer y único Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) con autorización definitiva para envases industriales y comerciales, tanto de un solo uso como reutilizables.
ENVALORA también es un SCRAP multisectorial, líder en el sector industrial, con más de 2.600 empresas adheridas, principalmente de los sectores de la química y plásticos y caucho, pero también de la construcción, automoción, y maquinaria, el metal, o la alimentación, entre otras. “Estamos abiertos a cualquier sector industrial. Nuestras previsiones apuntan a alcanzar la cifra de 3.000 - 3.500 empresas adheridas antes que finalice el año, lo que refleja un crecimiento sostenido y la fuerte acogida que hemos tenido en el sector industrial “, explica Isabel Goyena.
Crisis de materias primas, aranceles… En este contexto tan volátil, también aparece la nueva Responsabilidad Ampliada del Productor de envases

(RAP) para envases industriales y comerciales ¿Qué significa exactamente y qué deben hacer las empresas para que les afecte lo menos posible a su operativa diaria?
La RAP significa que las empresas denominadas “productores de producto”, es decir, aquellas que ponen productos envasados en el mercado nacional, tienen que organizar y financiar la gestión de los residuos de envases que se generan en las instalaciones de sus clientes.
La solución para cumplir con esta obligación de manera eficiente y segura pasa por la adhesión a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ENVALORA. Un Sistema Colectivo creado por la propia industria que garantiza a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas de la normativa de envases.
¿A qué empresas afecta esta normativa?
La RAP afecta a gran multitud de empresas, casi todas las que venden productos, ya que los envases son muy necesarios para proteger, transportar y vender las mercancías. La normativa aplica a todo tipo de envases, tanto de un solo uso como reutilizables y de todos los materiales. Además, si el productor de producto es extranjero y no está registrado en España a través de un representante autorizado, la empresa importadora española es la que debe asumir esta responsabilidad de forma subsidiaria. Esto lo desconocen muchas empresas que también deben responsabilizarse y declarar los envases de las importaciones que realizan de materias primas y productos.
La entrada en vigor de la RAP ha producido la creación de diferentes SCRAPs, pero ENVALORA

ENVALORA, creado por y para la industria, ofrece un sistema colectivo sólido y competitivo que garantiza a las empresas cumplir con la normativa de envases
sigue destacando como uno de los más importantes actualmente. ¿Qué os desmarca del resto?
ENVALORA presenta una serie de ventajas que lo hacen especialmente atractivo para las empresas. La primera, sin duda, es que, desde 2022, hemos trabajado junto a empresas industriales, asociaciones sectoriales y expertos en la gestión de residuos para diseñar un sistema colectivo eficiente y adaptado a la nueva normativa. ENVALORA está siendo de gran ayuda ya que ofrece un servicio de consultas desde el inicio personalizado para las empresas.
La autorización definitiva llegó tras un proceso riguroso de diseño, validación técnica y consulta con las autoridades competentes, siendo el primer y único SCRAP con autorización definitiva para envases industriales y comerciales tanto de un solo uso como reutilizables. Las empresas que quieren usar envases reutilizables saben que ENVALORA tiene una solución sencilla para circuitos abiertos y cerrados de reutilización de envases y adaptada al nuevo Reglamento Europeo de envases. Nuestro enfoque siempre ha sido desarrollar diferentes modelos operativos que den respuesta a las variadas casuísticas, sectores y envases, que simplifique el cumplimiento de la RAP y evitando que las empresas tengan que asumirlo individualmente, lo que resultaría más costoso y complejo.
Pero, más allá de nacer de la propia industria, ¿qué otras características destacarías?
El hecho de tener la autorización definitiva significa que nuestros modelos operativos han sido validados de forma definitiva por todas las administraciones (Ministerio para la Transición Ecológica y Comunidades Autónomas), lo que proporciona gran seguridad jurídica a las empresas adheridas. Además, como somos un SCRAP multisectorial, ofrecemos
ISABEL GOYENA, ENVALORA
modelos operativos flexibles y adaptados a las diferentes casuísticas de las empresas, en los que se busca optimizar la recogida selectiva y el reciclado y la reutilización. Tenemos modelos específicos para los envases de un solo uso, como el de acuerdo con el poseedor final de los residuos de envases, por el cuál éstos acreditan a ENVALORA la correcta gestión de sus residuos de envases y reciben de ENVALORA una contribución económica. También Puntos de recogida de envases promovidos para el sector construcción en colaboración con los almacenes de distribución de productos. Además, ENVALORA es pionera en la promoción de sistemas específicos para los envases reutilizables, con Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de circuito abierto y cerrado, lo que fomenta la reutilización de envases. En un futuro próximo los envases de transporte de mercancías deberán cumplir un objetivo del 70% de reutilización y para eso deben estar en circuitos trazados.
Un aspecto sobre el que ponéis el foco desde la creación de ENVALORA es la innovación en digitalización, y fruto de ello es la puesta en marcha de ENVANET. ¿Puedes hablarnos más de esta solución?
Sí, hemos invertido mucho en digitalización. La plataforma informática ENVANET es uno de nuestros mayores avances, y está diseñada para simplificar la operativa y garantizar la trazabilidad de los residuos
Con ENVANET, las empresas adheridas, gestores de residuos, poseedores finales y otros usuarios de la cadena, realizan el reporte de datos de manera sencilla y segura, aseguramos la confidencialidad de los datos mediante procedimientos y certificación ISO 27000.
Y para dar un paso más en este camino, firmamos un acuerdo con TEIMAS, empresa especializada en la digitalización
Aseguramos a las más de 2.600 empresas ya adheridas cumplir la RAP de envases industriales y comerciales de forma sencilla y eficaz

ISABEL GOYENA, ENVALORA
de la cadena de valor del residuo. Gracias a esta colaboración, los gestores de residuos pueden transferir automáticamente la información de gestión a ENVANET, lo que agiliza los procesos y refuerza la transparencia en el tratamiento de los envases. Esta apuesta por la tecnología permite a las empresas cumplir con la normativa de forma más sencilla, con un control preciso de la trazabilidad y una gestión más sostenible y eficiente. Además, ponemos un fuerte énfasis en la atención personalizada y en ofrecer servicios de información y formación dirigidos a las empresas.
Muchas empresas desconocen la RAP de envases industriales y comerciales, o no tienen claro si les aplica. En ENVALORA, brindamos información personalizada, organizamos webinarios y mantenemos un contacto recurrente con el MITERD para poder resolver las dudas que nos trasladan nuestras empresas adheridas.
Desde el momento en que una empresa se adhiere a ENVALORA, puede realizar sus declaraciones de envases fácilmente a través de nuestra plataforma informática ENVANET. Nuestro equipo acompaña a las empresas en este nuevo entorno. Les asesoramos en la implantación del resto de obligaciones legales que incluye la RAP como informar en sus facturas de la contribución económica al SCRAP. También realizamos Planes Empresariales de Prevención y Ecodiseño sectoriales para las empresas que lo requieran por superar un determinado umbral de envases puestos en el mercado. Más allá del cumplimiento de la RAP, con ENVALORA, las empresas estarán preparadas para afrontar un futuro socioeconómico europeo marcado por fuertes objetivos de prevención, reutilización y reciclado de envases. El cambio es ahora y las empresas que deseen progresar tendrán que dar un paso adelante.
¿Cuáles son las principales dudas de las empresas?
Entre las obligaciones marcadas por el nuevo reglamento, las que más dudas están generando entre las empresas están relacionadas con la propia definición de “productor de
producto” —muchas aún no son conscientes que lo son—, así como con la correcta declaración de los envases puestos en el mercado, los requisitos de la Responsabilidad Ampliada del Productor, el proceso de registro, y la gestión administrativa en general.
También genera muchas dudas a las empresas, las obligaciones que tienen que informar en las facturas que emiten a sus clientes por productos envasados, ya que además de incluir el número de productor de producto, deben informar de la contribución económica al SCRAP al que pertenecen por los envases que van en cada factura, lo cual a veces es complicado, ya que puede suponer incluso cambios en los sistemas ERP de las empresas. Finalmente, la propia declaración en el Registro del Ministerio, para lo cual damos formación específica y los datos en el formato adecuado. Desde ENVALORA acompañamos a las empresas en este proceso, aclarando dudas y facilitando el cumplimiento normativo. Más información en www.envalora.es
ENVALORA, en colaboración con el sector industrial, ha desarrollado una operativa que maximiza la eficiencia en la gestión y reutilización de los envases.
En el caso de los envases reutilizables, la normativa exige su inclusión en un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Para cumplir con este requisito, han diseñado dos modelos operativos:
• SDDR de circuito cerrado, en el que los envases retornan a la empresa original.
• SDDR de circuito abierto, donde los envases circulan y se reutilizan entre distintas empresas.

La combinación de inteligencia artificial (IA) y tecnologías como DEEP LEARNING y NIR/VIS permite a Pellenc ST mejorar la precisión de sus separaciones, reducir pérdidas y supervisar en tiempo real la calidad del flujo en los centros de clasificación.
AUMENTO DE COMPLEJIDAD
Más residuos, más difíciles de clasificar
Los centros de clasificación reciben mayores volúmenes de residuos con composiciones más complejas y técnicas, lo que dificulta la separación eficiente de materiales reutilizables.
OBJETIVOS LEGISLATIVOS
El reto de cumplir con Europa
El Pacto Verde Europeo establece que al menos el 55 % de los envases plásticos deben reciclarse para 2030. Las empresas deben adaptarse a una legislación cada vez más exigente.
INNOVACIÓN COMO CLAVE
Tecnología para avanzar en circularidad
El diseño para la reciclabilidad y el uso de tecnologías más eficaces se convierten en pilares estratégicos para lograr clasificaciones más precisas y sostenibles.
Los equipos de Pellenc ST llevan más de 20 años desarrollando soluciones avanzadas de clasificación para reutilizar los residuos y ayudar a las empresas a aumentar su rendimiento. Con las soluciones actuales de espectrometría infrarroja y visible, los clasificadores ópticos ya son capaces de garantizar operaciones de clasificación avanzada como la separación bandeja/ botella PET o bandeja mono/multi PET, Sin embargo, los equipos existentes aún no sirven para algunas separaciones complejas. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial.
En Pellenc ST decidimos utilizarla como un complemento de las soluciones existentes para mejorar el rendimiento, ayudar a las empresas a manejar sus herramientas industriales y a supervisar su calidad. Al combinar las tecnologías DEEP LEARNING y NIR/ VIS, los clasificadores ópticos mejoran su rapidez de análisis y pueden resolver las operaciones de clasificación más complejas. En concreto, la red neuronal se entrena con millones de imágenes para poder identificar características únicas de los objetos, como la forma, el tamaño u otras diferencias visuales.
El pasado año, Pellenc ST presentó sus primeras soluciones equipadas con una inteligencia artificial para la purificación de flujos de PE y las separaciones complejas de papel/cartón. Gracias a su tecnología CNS BRAIN™, Pellenc ST da un paso más en la clasificación del PET. Esta solución también permite reducir las pérdidas, que han bajado del 7 % a menos del 2 %. Además, el CNS BRAIN™ forma parte de las opciones de inteligencia artificial de Pellenc ST que no requieren ningún material adicional ni generan un consumo de energía ni un coste de mantenimiento extra. De este modo, la inteligencia artificial puede aumentar considerablemente la competitividad sin aumentar la huella de carbono.
Para las aplicaciones aún más difíciles, Pellenc ST diseña sus equipos
Hemos desarrollado un nuevo modelo de inteligencia artificial que es capaz de identificar las botellas transparentes de PET con etiquetas enterizas o grandes que son difíciles de reconocer únicamente mediante NIR/VIS.
Nuestro modelo detecta ya más del 85 % de las botellas con etiquetas enterizas y estimamos superar la barrera del 90 % en un futuro cercano.
temas de clasificación convencionales tienen dificultades para distinguirlos y clasificarlos. Con este módulo de inteligencia artificial y la fusión multisensor, los clasificadores ópticos de Pellenc ST solucionan este problema y permiten obtener productos reciclados de excelente calidad gracias a una clasificación ultra precisa.
Pellenc ST también suministra soluciones de control de calidad equipadas con inteligencia artificial. Los pórticos AISEE™ se instalan al final de la línea de clasificación y supervisan el nivel de calidad del flujo y la eficacia global del centro de clasificación. AISEE™ proporciona información en tiempo real sobre la composición del flujo, por lo que esta herramienta es una gran ayuda para la toma de decisiones. Combinados con la asistencia de expertos en todas las cuestiones relativas al sector de los residuos, estos datos pasan a ser inteligentes y una fuente de conocimiento muy valiosa. Unos datos que se recogen y analizan para después presentarse en paneles de control e informes personalizados que son indispensables para que los proveedores puedan prestar los niveles de pureza exigidos, mantener los índices de disponibilidad y agilizar las fases de puesta en servicio.
Kevin Alazet, responsable de inteligencia artificial en Pellenc ST.
con una cámara adicional y propone la opción AISORT™. Esta innovación ofrece a la filial nuevas posibilidades de separación para abordar los nuevos casos de uso. El mejor ejemplo es el de la separación “food/no-food”. Los envases alimentarios y no alimentarios suelen fabricarse con el mismo material o un material muy similar. Los sis-
Por último, todos los equipos suministrados por Pellenc ST cuentan con el certificado ISO 27001 y garantizan la solidez, seguridad y soberanía de los datos.
Con estas nuevas soluciones, Pellenc ST amplía su oferta además de su cartera tecnológica para no desviarse de su objetivo: ayudar a las filiales a recuperar más materiales y hacer que la economía sea un poco más circular y regenerativa cada día.
EN PRIMERA PERSONA

ETON EMANS PRESIDENTE DE PLASTICS RECYCLERS EUROPE
l sector europeo del reciclaje de plásticos se encuentra en un punto crítico a causa de la recesión que enfrenta actualmente la industria. Los problemas que contribuyen a este declive no son nuevos, como el aumento de las importaciones de fuera de la UE, la falta de demanda, los altos costes energéticos y, en consecuencia, la falta de inversiones. Es hora de actuar, está en juego nada menos que el progreso logrado durante la última década hacia una economía circular de los plásticos. Debemos implementar e impulsar soluciones duraderas que protejan los plásticos circulares y la industria europea.
Los datos de mercado muestran las consecuencias de la actual recesión. En 2023, el crecimiento interanual de la capacidad de reciclaje de plásticos en la UE27+3 cayó al 6 %, frente al 17 % en 2021 y el 10 % en 2022. Ese mismo año, la facturación también se redujo un 12,5 % en comparación con 2022, y las nuevas inversiones se redujeron a la mitad, totalizando tan solo 500 millones de euros. Debido a las duras condiciones del mercado, el año también registró numerosos cierres de plantas de reciclaje y quiebras. Esta tendencia persistió en


El sector europeo del reciclaje de plásticos se encuentra en un punto crítico a causa de la recesión que enfrenta actualmente la industria
Evolución de la capacidad instalada de reciclaje de plástico en millones de toneladas en los países EU27+3 desde 2014 hasta 2024.
es una estimación preliminar / Fuente: Plastics Recyclers Europe / Creado con Datawrapper
2024, con datos preliminares que indican un crecimiento insignificante de la capacidad de reciclaje. Las proyecciones para 2025 sugieren que será el primer año en que la capacidad de reciclaje se estanque.
Si bien los objetivos de reciclaje de la UE se diseñaron para fomentar una economía circular, la dinámica actual del mercado incentiva las importaciones en lugar de apoyar el reciclaje nacional. Esta tendencia está provocando una disminución en la producción de polímeros reciclados dentro de la UE, que están siendo reemplazados por importaciones menos sostenibles y de menor costo.
Como resultado, la UE se torna cada vez más dependiente de proveedores externos. Con esta disminución en la producción europea de materiales reciclados y una expansión más lenta de la capacidad de reciclaje, la UE corre el riesgo de incumplir sus compromisos de sostenibilidad.
Además, la creciente presión económica en Europa, incluidos los altos costos de la energía, ha provocado un aumento de los gastos operativos. Los menores costos laborales fuera de Europa agravan aún más el problema, imposibilitando que los recicladores europeos compitan con los materiales importados.
NAVEGANDO LAS
COMPLEJIDADES DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA
Desde la Estrategia sobre Plásticos de 2018, la UE ha trabajado para impulsar la sostenibilidad y la circularidad en su territorio mediante la introducción de legislación clave, como la Directiva sobre Plásticos de un solo uso, el Reglamento sobre Diseño Ecológico para Productos Sostenibles, la propuesta de Reglamento sobre Vehículos al Final de su Vida Útil y el tan esperado Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases, que entró en vigor a principios de este año.
Sin embargo, a pesar de lo notables que son estos esfuerzos, existe la preocupación de que la legislación secundaria pueda debilitar disposiciones vitales y, en última instancia, amenazar los propios objetivos que la legislación primaria pretende proteger. Esto llevaría a una pérdida de ambición a la hora de establecer un alto nivel de exigencia en aspectos clave como la “cláusula es-
Si bien los objetivos de reciclaje de la UE se diseñaron para fomentar una economía circular, la dinámica actual del mercado incentiva las importaciones en lugar de apoyar el reciclaje nacional
Las acciones que se tomen hoy se traducirán en medidas a largo plazo que apoyen inversiones sostenidas en la infraestructura europea de gestión de residuos, creando capacidades suficientes para la recogida, la clasificación y el reciclaje de residuos a nivel regional y promoviendo el sello distintivo de “Hecho en la UE”
pejo” para restringir las importaciones que no cumplen las normas de la UE o las directrices de diseño para el reciclaje. Es esencial que la legislación secundaria esté bien diseñada y traduzca eficazmente los objetivos de la legislación primaria en medidas prácticas y ejecutables, a la vez que garantiza un futuro competitivo y sostenible para la industria de la UE y promueve la circularidad de los plásticos.
Al examinar estas dinámicas de mercado, resulta evidente que la viabilidad del sector del reciclaje de plásticos está en peligro. En cuanto a las medidas a corto plazo, un control más estricto de las importaciones y un apoyo financiero estructurado son imprescindibles para garantizar
la igualdad de condiciones para los recicladores europeos. Los requisitos legislativos y las normas de seguridad a los que se adhieren los recicladores europeos también deben introducirse y aplicarse eficazmente para los plásticos importados.
Paralelamente, los incentivos y el apoyo financiero son una herramienta eficaz para fomentar el crecimiento continuo de la industria del reciclaje de
Escamas de alta pureza.
Sea cual sea su tarea de clasificación.
Revolucione su clasificación de escamas. Mejore sus resultados.




















Máxima rentabilidad para plásticos reciclables de alta calidad: PET, PP, PE, PVC, PS y muchos más. Nuestros nuevos INNOSORT™ FLAKE y AUTOSORT® FLAKE aumentan sus ingresos creando monofracciones de alta pureza, incluso a partir de flujos de plásticos mixtos contaminados.















Vea nuestras clasificadoras para escama en acción

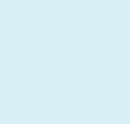

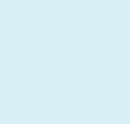


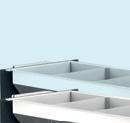
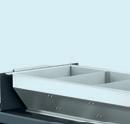




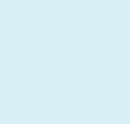






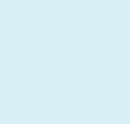







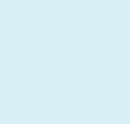






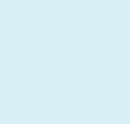














plásticos, tanto impulsando la innovación tecnológica como fomentando un mayor uso de materiales reciclados en nuevos productos.
Las acciones que se tomen hoy se traducirán en medidas a largo plazo que apoyen inversiones sostenidas en la infraestructura europea de gestión de residuos, creando capacidades suficientes para la recogida, la clasificación y el reciclaje de residuos a nivel regional y promoviendo el sello distintivo de “Hecho en la UE”.
SE NECESITAN MEDIDAS URGENTES
Ante los apremiantes desafíos que enfrenta la industria del reciclaje de plásticos, comunes a todos los actores de la cadena de valor del plástico, solicitamos medidas políticas inmediatas para asegurar y mejorar la infraestructura de gestión de residuos plásticos de Eu-
Es hora de unirnos, alzar la voz y exigir soluciones que protejan nuestra industria, garanticen una competencia justa y logren una verdadera circularidad de los plásticos
ropa. Europa necesitaría 6 millones de toneladas adicionales de capacidad de reciclaje para 2030 y 15 millones de toneladas para 2040 para alcanzar los objetivos establecidos, y esto solo se logrará si se toman medidas estratégicas para revertir el sombrío pronóstico para 2025 y años posteriores.
Ahora más que nunca, se necesita una acción decidida para proteger el futuro del reciclaje de plásticos en Europa. Urgimos la aplicación efectiva de la legislación, controles a las importaciones y el reconocimiento de la cadena de valor del reciclaje de plásticos como un pilar estratégico para cumplir con los objeti-
vos de reciclaje y de contenido reciclado de la UE. Es hora de unirnos, alzar la voz y exigir soluciones que protejan nuestra industria, garanticen una competencia justa y logren una verdadera circularidad para los plásticos.
Si no se reconoce al reciclaje de plásticos como un sector estratégico y no se utilizan eficazmente las medidas de defensa comercial para proteger la producción europea frente a nuevas distorsiones, la industria de la UE continuará deteriorándose, socavando el compromiso del bloque con una economía circular del plástico, la independencia de recursos y el empleo verde.










¿Necesitas asesoramiento? Ponte en contacto con nosotros en:
Internaco, 1 (Lg. Queirúa s/n) 15680 Órdenes (A Coruña) medioambiente@internaco.com www.internacomedioambiente.es T.
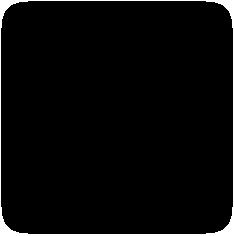



e Nuria Suárez
AMBIENTAL, ANALIZAMOS LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
“EL POTENCIAL
El pasado mes de marzo, la Fundación Fórum Ambiental, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar el diálogo y la colaboración entre empresas, administraciones y el resto de la sociedad, publicó el informe “El potencial económico del sector de la gestión de los residuos en España”. En él, destacan la significativa contribución de este sector a la economía española, además de resaltar el alto valor que aportan las actividades de gestión de residuos a la economía española.
A continuación, analizamos el documento y realizamos un examen de los datos más relevantes que arroja. Para ello, contamos con la colaboración de Leandro Barquín, director de la Fundación Fórum Ambiental, que nos orienta a través de los resultados obtenidos, identifica las principales áreas de desarrollo económico del sector para los próximos años y da respuesta a cómo esperan contribuir con este documento al modelo de desarrollo sostenible y circular para el futuro.
Los objetivos principales del informe fueron cuantificar la contribución y la creación de valor de las actividades de gestión de residuos a la economía
española e identificar las principales áreas de desarrollo económico del sector en los próximos años. Tras su publicación el paso mes de marzo, Barquín señala que en la actualidad su impacto está siendo notable. El experto abre el abanico, e incluye también entre las metas que se marcaron con este documento situar el sector residuos como una industria y compartir su importancia económica y su aportación a la economía española.
Entre los logros que esperan conseguir tras haber hecho públicos los datos recogidos y que analizaremos a continuación, el experto enumera como primero que se hable del sector como una industria y como un sector económico, y en segundo lugar, que permita trazar un plan de trabajo para concretar propuestas sectoriales y debatirlas con el Ministerio de Industria, de acuerdo con las declaraciones del Ministro en el acto de presentación del informe. La primera cifra presentada es la generación total de residuos en España. Ésta asciende a más de 115 millones de toneladas anuales, considerando las diferentes tipologías existentes.
El sector que más deshechos genera es el de la construcción y demolición, con un 32% del total; seguido de la industria del suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación con un 23%. Seguidamente se encuentran los deshechos municipales y los derivados de la industria y servicios, ambos ostentando un 20% del total, respectivamente. El sector que menos residuos genera es el de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, abarcando únicamente un 5% del total.
Con estos datos, el documento se centra en dar a conocer y potenciar la rentabilidad económica del sector residuos, que si bien enfrenta el enorme desafío de dar cumplimiento a los objetivos de gestión propuestos para 2030, presenta a su vez grandes oportunidades de crecimiento y generación de valor añadido. En este sentido, Leandro Barquín enumera tres claves para su expansión: el cumplimiento de los objetivos legales, abrazar con más intensidad y velocidad la economía circular y aplicar políticas industriales. El experto hace hincapié en el hecho de que la adopción de la legislación ambiental europea en España ha sido tardía e incompleta respecto a otros países. “Hemos desaprovechado


y seguimos sin relato ni políticas públicas más ambiciosas y transversales, como podrían ser las industriales, para capturar más valor económico y social de los residuos, crecer económicamente y ganar competitividad”.
De manera explícita, el informe cuantifica los costes e inversiones que la administración local debe realizar para lograr los objetivos de gestión de residuos municipales para el año 2030. La cifra de inversión asciende a 4.000 millones hasta ese año y, además, debe ir acompañada de grandes esfuerzos tecnológicos y el fortalecimiento de los instrumentos legales y económicos.
TECNOLÓGICOS Y EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
INSTRUMENTOS LEGALES Y ECONÓMICOS
Si bien el documento consolida el sector de los residuos como motor de crecimiento económico para el país, con más de 41.000 millones de euros en ingresos de explotación, y una aportación del 4,9% del Valor Añadido Bruto (VAB) industrial y del 7,1% de la ocupación industrial en España, aún son numerosas las áreas que requieren refuerzo.
Barquín suma al reto del cumplimiento normativo, el de multiplicar por más de dos veces la recogida se -
parada de residuos; reducir a la mitad la generación de la fracción resto; dotar de nuevas instalaciones de tratamiento previo para casi 2 millones de Tn/a de fracción resto; impulsar instalaciones de tratamiento de biorresiduos procedentes de recogida separada para tratar 3,5 Mt/a y actualizar la mayor parte de las plantas de triaje y de tratamiento mecánico biológico (TMB).
¿Se alinean actualmente las políticas y estrategias con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo del sector? Desde la Fundación Fórum Ambiental argumentan que la gestión de los residuos, con avances significativos pero insuficientes en los últimos cinco años, no ha formado parte de las agendas políticas ni intereses de ninguno de los niveles de las administraciones públicas competentes. “Hoy todavía arrastramos, casi inexorablemente, esa ausencia de liderazgo público y parece que solo la normativa europea es capaz de arrastrarnos hacia cambios que habrán de ser profundos y acelerados”, señala Barquín.
Parece que solo la normativa europea es capaz de arrastrarnos hacia cambios que habrán de ser profundos y acelerados.
Leandro Barquín, director de la Fundación Fórum Ambiental.
Como punto positivo, la rentabilidad económica atribuida en el documento al sector residuos en España se sitúa alrededor del 5,4%. Una posición comparable con industrias consolidadas como la química, la del textil o el papel. De hecho, si se cumplen los parámetros indicados en el informe, el sector puede ganar en competitividad y aportación de valor a la par que se reduce progresivamente la generación de residuos.
Fabricación de material y productos electrónicos
6.560 M €
6.318 M €
Industria de la madera, del corcho y del papel
6.960 M €
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Industria textil 8.228 M €
El informe, en su segunda parte, se centra en los residuos municipales porque es la tipología de residuos que más Valor Añadido Bruto (VAB) aporta con diferencia, más intensivo en empleo y porque su gestión puede incidir en las formas de consumo y, a través de la economía circular, en la reducción del consumo de materiales, contribuyendo así a los objetivos climáticos. Según se desprende del informe, los residuos de los hogares representan, en peso, una quinta parte del total de residuos, sin embargo
8.836 M €
Fabricación de productos farmacéuticos
SECTOR RESIDUOS 10.410 M €
Fabricación de vehículos de motor y remolques 11.906 M €
Fabricación de productos metálicos 12.874 M €
10.992 M €
Industria química
Fuente: INE. Valor añadido bruto por ramas de actividad (2021). Basado en CNAEs. Extraído del informe “El potencial económico del sector de la gestión de los residuos en España” de Fundación Fórum Ambiental (marzo 2025).
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco (25.741 M €)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (33.378 M €)
Construcción (62.978 M €)
Recogida separada
Recoger separadamente el 50% de los residuos municipales para 2035.
Reciclaje
Alcanzar el 65% de reciclaje de los residuos municipales en peso, de los cuales el 15% debe corresponder a la preparación para la reutilización para 2035.
Vertido
Reducir la cantidad de residuos municipales destinados a vertedero al 10% respecto a los residuos generados para 2035.
Prevención
Para 2030, reducir en un 15% el peso de los residuos generados respecto al año 2010.
INNOVADORAS Y MEJOR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ES CLAVE Y NECESARIA
su aportación a la riqueza económica del sector duplica este porcentaje, con una aportación del 39,3% del VAB total.
¿Qué pilares fundamentales sustentarán el crecimiento del sector? Barquín identifica varios puntos claves: la inversión de 4.000 millones hasta 2030; el fortalecimiento de los instrumentos legales y económicos; avanzar en el cumplimiento de los objetivos y en el despliegue de la economía circular; aplicar instrumentos de política industrial y agilizar los procesos administrativos para el diseño de políticas públicas.
Respecto a las áreas que se prevé experimenten un mayor desarrollo en
los próximos años, el experto enfatiza que serán las recogidas separadas de alta eficiencia; las nuevas infraestructuras para el tratamiento y la reutilización de los residuos; la implantación de soluciones avanzadas en innovación tecnológica y digitalización y, por último, la evolución de la cadena de valor para impulsar nuevos modelos de negocios circulares y el ecodiseño. El informe identifica propuestas concretas en cada uno de estos apartados.
Un pilar fundamental en la estrategia de crecimiento del sector y que va más allá de la ampliación de sus propias capacidades es el apoyo de la Administración. En este sentido, para acelerar la implementación de soluciones innovadoras y mejor la eficiencia en la gestión de recursos y residuos, la colaboración público-privada es clave y necesaria. Especialmente en áreas que incumben a la innovación, el desarrollo tecnológico o la financiación.
Leandro Barquín enfatiza la necesidad de llegar a nuevos consensos para establecer marcos legales verídicos y estables, aportar seguridad jurídica y eliminar barreras bajo el liderazgo del
• Recogidas separadas de alta eficiencia.
• Nuevas infraestructuras para el tratamiento y la reutilización de residuos.
• Implementación de soluciones avanzadas.
• Fortalecimiento del sector de la gestión de los residuos.
• Evolución en la cadena de valor para impulsar nuevos modelos de negocio circulares y el ecodiseño.
Si se cumplen las previsiones del Informe, el sector será motor de innovación, crecimiento económico y circularidad en España.
Leandro
sector público. Con una Administración transparente en la rendición de cuentas, podrán exigir a las empresas mayor inversión en innovación y la asunción de más riesgo económico.
Una vez analizada la contribución de las actividades de gestión de resi-
duos a la economía española e identificadas sus principales áreas de desarrollo económico, el informe destaca una última pata para la implementación de un futuro circular, y no es otra que incrementar la conciencia pública y empresarial sobre la importancia de
la economía circular. “La corresponsabilidad ciudadana es clave, y para lograr su participación el sector ha de ser más transparente y explicar qué hacemos y cómo invertimos los ingresos de los impuestos y las tasas”, concluye Barquín.


















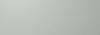

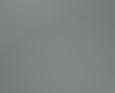







































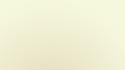




































































































































































































Transformamos los neumáticos que han llegado al final de su vida útil en una oportunidad para el futuro. Gracias al impulso de SIGNUS y a su implicación en el ámbito académico, estamos promoviendo la aparición de nuevos recursos útiles en múltiples aplicaciones y sectores.
Trabajando por la Economía Circular.


Planta de separación y trituración de residuos sólidos urbanos
La correcta gestión de los residuos —ya sean urbanos, industriales o especiales— es cada vez más crucial para proteger el medio ambiente, reducir la contaminación y recuperar materiales valiosos. Para lograr estos objetivos, es esencial contar con plantas de tratamiento eficaces, adaptadas a las necesidades concretas de cada contexto. En CAMEC creen que cada planta debe ser única,
diseñada a medida para optimizar procesos y resultados.
Una planta de tratamiento de residuos no es una instalación genérica. Su diseño implica una cuidadosa evaluación de múltiples variables: el tipo de residuo, el volumen que se debe procesar, el espacio disponible, los flujos operativos y los objetivos específicos del cliente. Apostar por una solución personalizada permite no solo mejorar el rendimiento
de la planta, sino también reducir costes operativos, facilitar el trabajo del personal y maximizar la recuperación de materiales reutilizables.
¿POR QUÉ ELEGIR UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA?
A diferencia de las plantas estandarizadas, los sistemas diseñados a medida ofrecen una mayor flexibilidad y
eficiencia. Permiten seleccionar la maquinaria más adecuada, organizar mejor los espacios, y adaptarse a la normativa local. En CAMEC acompañan al cliente desde el primer momento: escuchan sus necesidades, analizan el entorno y definen junto a él cada componente de la planta, para garantizar una solución técnica realmente eficaz.
Gracias a su experiencia, han desarrollado sistemas para tratar una amplia variedad de residuos. Aquí algunos ejemplos:
• Residuos sólidos urbanos (RSU): plantas para la separación y trituración de residuos, con el objetivo de clasificar los materiales y producir combustible sólido secundario (CSS).
• Plantas CDR/CSS: diseñadas para transformar residuos domésticos e industriales en combustibles alternativos.
• Tratamiento de plásticos: separación y clasificación avanzada para mejorar la calidad del plástico reciclado.
• Neumáticos fuera de uso (ELT): instalaciones que separan acero y fibras textiles, y trituran el caucho para generar materia prima secundaria.

• RAEE: plantas para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que permiten recuperar metales como cobre, oro y otros materiales valiosos.
• Cables eléctricos: sistemas para triturar y separar el cobre de forma eficiente.
• Componentes de automóviles: como depósitos y parachoques, que pueden reciclarse en forma de gránulos reutilizables.
• Papel y cartón: equipos especiales para reducir el volumen de estos materiales y facilitar su reutilización.
• Residuos de madera: plantas para tratar tanto madera virgen como reciclada, evitando emisiones contaminantes en su degradación.

para residuos y cuerdas de púlper
• Residuos hospitalarios: soluciones diseñadas para minimizar riesgos sanitarios y ambientales.
¿Quieres saber más sobre las soluciones que ofrece CAMEC y las posibilidades de personalización de sus sistemas?
Visita su sitio web: www.camec.net, donde encontrarás información detallada sobre sus productos y servicios, además de cómo ponerte en contacto con ellos. CAMEC www.camec.net/es

Instalación para residuos especiales

DIRECTORA DEL ÁREA DE TRATAMIENTO
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS

Bioenergía e innovación marcan el rumbo del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la gestión de residuos, Vanessa Abad es hoy una de las voces más influyentes en el impulso de la economía circular y la bioenergía en Cataluña. Al frente del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental y recientemente nombrada presidenta del Clúster Bioenergia Catalunya, lidera iniciativas orientadas a la valorización de residuos orgánicos y la generación de subproductos de alto valor. En esta entrevista, analiza los desafíos actuales del sector, el papel estratégico de la bioenergía en el nuevo modelo energético y la necesidad de fomentar la innovación, la colaboración y la formación como pilares de la transformación sostenible.
Actualmente ostenta la dirección del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental y recientemente la presidencia del Clúster Bioenergia Catalunya, ¿qué la motivó a orientar su trayectoria hacia la gestión de residuos y qué objetivos se plantea actualmente en estos cargos?
Llevo casi 24 años trabajando en la gestión de residuos y lo que empezó con unas prácticas de empresa de la carrera de ingeniería química se convirtió en una gran motivación. Y es que los residuos son recursos que nos permiten valorizarlos y reducir la extracción de materias primas y la fracción orgánica, que es mi especialidad, aparte de obtener compost y poder tener productos fertilizantes orgánicos para nuestros suelos, obtenemos bioenergía, por lo que los residuos, que son recursos, no pueden ser más circulares. Me apasiona este ámbito de la sostenibilidad, la economía circular y las energías renovables. Actualmente me planteo varios objetivos dentro de los cargos que estoy ocupando. Por un lado, como directora en el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, seguir desarrollando y poner en marcha un proyecto tan importante como es BIOENERGY VALLÉS ORIENTAL. Se trata de un proyecto de ampliación y mejoras de la Planta de Digestión Anaeróbica y Compostaje, instalación que se puso en marcha en el 2009 y que ha estado funcionando con muy buenos resultados hasta julio del 2024, fecha en la que empezamos las obras de la Planta. BioenergyVO es un proyecto estratégico de valorización de la fracción orgánica, apostando por la digestión anaerobia y el compostaje y con unos objetivos muy claros: El primero consiste en el tratamiento diferenciado de la fracción orgánica en base a la calidad de entrada. Esto permite tener dos líneas diferenciadas: una con mayor tratamiento mecánico para el residuo orgánico que tiene más impropios y otra, más sencilla y directa a la digestión, para aquel residuo orgánico que está prácticamente limpio. Estos nos permiten también diferenciar los productos obtenidos,
especialmente el impacto es en el compost, poder obtener un compost de clase A para agricultura ecológica.
En segundo lugar, queremos contar con tecnología de secado térmico para el rechazo producido en la instalación, permitiendo poder reducir en peso casi un 50%. El rechazo que se obtiene en esta instalación presenta gran contenido en agua ya que procede de un tratamiento húmedo previo a digestión. Otra de nuestras metas consiste en el uso de energías limpias y la obtención de energías renovables como el biometano, la producción de este gas renovable es clave para la transición energética.
Como cuarto objetivo, buscamos el aprovechamiento energético en la propia instalación mediante autoconsumo eléctrico y consumo térmico para los propios procesos industriales como el secado térmico, la higienización y la digestión

anaerobia. Esto nos lleva al último objetivo, que es la reducción de los gases de efecto invernadero, con casi 11.000 tCO equivalentes menos.
Asimismo, desde el Consorci llevo a cabo muchas otras iniciativas, como la participación en proyectos para el impulso de la bioenergía como BIOFORIN. Otros objetivos fundamentales son la formación, divulgación y empoderamiento a las nuevas generaciones, y el talento femenino especialmente. Creo firmemente que la transformación debe producirse lo antes posible y tenemos que ayudar y empoderar. Para que así sea colaboro con la Universidad Autónoma de Barcelona como profesora asociada.
En paralelo, el pasado 12 de marzo fui elegida presidenta del Clúster de Bioenergía de Catalunya, donde participo desde octubre de 2022 como vocal de la Junta Directiva. Nuestra
candidatura se denomina BIOENERGÍA CIRCULAR, NUEVA ETAPA Y NUEVOS RETOS 2025-2029, y los objetivos que nos hemos marcado para cumplirla son los siguientes: En primer lugar, buscamos la integración del sector para que estén representados la biomasa, el biogás, los bioproductos y toda la cadena de valor, fomentando la transparencia, la participación y la cooperación de todas las partes. También queremos centrar la estrategia en la transferencia de conocimiento, la comunicación, la internacionalización y la colaboración público-privada, situando al socio/socia en el centro y fomentando su confianza e interés en la asociación. Todo ello, mientras impulsamos una ley catalana de la Bioenergía, que nos reconozca como un sector estratégico, crucial para la transición energética y permita el completo despliegue del sector. Asimismo, con un equipo de trabajo cohesionado, colaboraremos


con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya para minimizar los trámites burocráticos en la implementación de proyectos. A su vez, potenciaremos la formación y la profesionalización de la bioenergía, junto con la investigación y la innovación.
A modo de introducción, ¿cuáles considera que han sido los principales logros del Consorci desde su fundación en 1998?
El Consorci desde 1998 ha experimentado un gran crecimiento. Su inicio fue impulsado gracias a la elaboración de un Plan de Gestión de Residuos Municipales entre 1995 y 1999 para la comarca del Vallés Oriental, llevado a cabo por el Consell Comarcal del Vallés Oriental con el apoyo de la Diputación de Barcelona. Este plan coincidió a nivel temporal con la aprobación del Programa de Gestión de residuos municipales en Cataluña por parte del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, y remarcó la prioridad de elaborar una planificación comarcal para valorar cuáles eran las infraestructuras de gestión de residuos que pudieran ofrecer unos servicios adecuados a las necesidades reales de la comarca. Los puntos más destacables eran la recogida selectiva y la necesidad de implantar los puntos limpios, con el compromiso de los ayuntamientos de ceder terrenos para construirlos. Se construyeron 25 puntos limpios distribuidos por la comarca del Vallés Oriental, de gestión consorciada, y con ayuda de los fondos
Cataluña actualmente cuenta con un desarrollo en la gestión de residuos muy completo, aunque los resultados no son suficientes para llegar a los objetivos establecidos por la directiva europea
de Cohesión de la Unión Europea. Asimismo, se invirtió en la construcción de una planta de compostaje y de una planta de transferencia que entraron en funcionamiento en 1999. Además, el Consorci vio la necesidad de constituir una empresa pública, Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A (SAVOSA) en 1999 con el objetivo de ofrecer la prestación directa de los servicios vinculados a la gestión de los residuos municipales. Desde entonces, el Consorci ha crecido tanto en infraestructura como en recursos humanos y materiales. La Planta de Compostaje evolucionó hacia una Planta de Digestión Anaeróbica y Com-
postaje que se puso en funcionamiento en el 2009. La gestión de los puntos limpios pasó a un total de 25 y una móvil y las labores de la empresa pública SAVOSA se han incrementado sustancialmente, aumentando la colaboración con los ayuntamientos para la implantación de modelos de recogida más eficientes siendo una plantilla actualmente de más de 300 personas y más de 100 vehículos de recogida selectiva. Apostando siempre por la gestión directa tanto desde el Consorci como SAVOSA.
Como indicaba al inicio de la entrevista, cuenta con una dilatada trayectoria en el sector, lo que le permite tener una visión profundad sobre la gestión de residuos. ¿Cuál es su valoración sobre el estado actual de Cataluña en este ámbito?, ¿qué aspectos considera que deben mejorar?
Cataluña actualmente cuenta con un desarrollo en la gestión de residuos muy completo, aunque los resultados no son suficientes para llegar a los objetivos establecidos a nivel de la
directiva europea. En 2023, el porcentaje estimado de reciclaje en Cataluña fue del 41%, lo que supone 14 puntos por debajo del objetivo establecido para 2025. No obstante, las tendencias son positivas, ya que la recogida selectiva aumentó hasta alcanzar casi un 47% en ese mismo año. La generación de residuos se situó en 477 kg por habitante y año, una cifra inferior a la media de la Unión Europea, que es de 513 kg/hab./año. Por su parte, la cantidad de residuos destinados a depósito controlado alcanzó el 32%.
Creo que desde la Agencia de Residuos de Cataluña se está haciendo un gran trabajo que está dando sus frutos, y que los ayuntamientos también están implantando modelos de recogida selectiva de residuos más eficientes, como sistemas puerta a puerta o contenedor cerrado con tarjeta de identificación. Estos modelos están produciendo un incremento en la recogida selectiva de las diferentes fracciones y permite poder hacer una mejor separación en las plantas de tratamiento.
También se está trabajando en nuevas infraestructuras y ampliaciones de infraestructuras existentes para poder tratar



VANESSA ABAD, CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
todas estas fracciones que van incrementándose en la recogida selectiva. Los voluminosos, los residuos orgánicos, los residuos textiles o los envases tienen una gran importancia, debido al crecimiento que se ha ido produciendo en estos últimos años y se deben hacer estrategias consolidadas para realizar la mejor gestión en cada caso.
¿Qué medidas considera que deberían ser impulsadas o reforzadas en el ámbito de la gestión de residuos para acelerar la circularidad de los materiales?
Es fundamental que la jerarquía de los residuos se respete siempre para poder impulsar sus prioridades. Por ello, es tan importante la prevención mediante la educación y la divulgación ambiental y el trabajo constante con los ayuntamientos. En este aspecto, desde el Consorci realizamos muchas actividades para poder reforzar todas estas medidas tan necesarias gracias a la colaboración de la Agencia de Residuos de Cataluña.
Ante la creciente necesidad de avanzar en economía circular y reciclaje de residuos, ¿qué metas se ha propuesto el Consorci en términos de sostenibilidad y economía circular, y cuáles considera los desafíos más significativos para lograrlos?
Como he comentado anteriormente, el Consorci trabaja en este nuevo modelo de puntos limpios, priorizando la preparación para la reutilización y el reciclaje; así como en la gestión de la valorización material de los residuos. Queremos apostar por tecnologías que permitan obtener los mejores resultados en base a las fracciones a tratar. Actualmente, conocemos
La ciudadanía debe recibir un mensaje asertivo que le haga entender la aportación que hace a la mejora de la sostenibilidad mediante la correcta gestión de sus residuos
La investigación, la innovación y la colaboración son las principales claves para avanzar en bioenergía
las tecnologías y podemos diseñar instalaciones que permitan poder llegar a altos valores de reciclaje.
Los principales retos se centran en lograr una comunicación eficaz con la ciudadanía, de modo que el mensaje llegue a la población. Asimismo, es fundamental fomentar el uso adecuado de los puntos limpios, promoviendo que los residuos con potencial de aprovechamiento sean correctamente depositados para su reutilización. Se tienen que convertir en centros donde la ciudadanía se sienta integrada y colabore activamente en las actividades que puedan ir organizándose, como talleres de reutilización, de compostaje, etc. Un ejemplo es el proyecto RNova, que promueve la inclusión laboral mediante la reutilización de objetos de segunda mano procedentes de la red de puntos limpios comarcal.
¿En qué proyectos destacados trabaja la entidad?
Actualmente, los proyectos más importantes en los que se está trabajando desde el Consorci son la construcción de BIOENERGY VALLÉS ORIENTAL; la ampliación y mejoras de la Planta de Digestión Anaerobia y Compostaje, apostando por la producción de biometano; la construcción y remodelación de los puntos limpios de la comarca, donde la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje son prioritarios; la colaboración con los ayuntamientos en la implantación de modelos de recogida selectiva más eficientes; y la construcción de una gasinera para ir realizando el cambio de la flota al uso de biometano. Pensamos que la investigación, la innovación y la colaboración son claves para avanzar en la bioenergía mediante proyectos europeos, doctorados industriales, participación en asociaciones y grupos de trabajo donde estén representadas las empresas, los centros de investigación y universidades, las administraciones e instituciones públicas y la ciudadanía.
El impulso e inversión en innovación y tecnología son aspectos clave para avanzar en una gestión de residuos eficiente, ¿cuáles han sido los avances más
BioVO permite introducir en la red de gas natural un mínimo de 5,2 GWh/año, incrementar
adicional de producción de energía renovable térmica en 178 MWht/año y reducir la huella de carbono de las instalaciones del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental y el Consorci Besòs Tordera en 1.161 toneladas/año
relevantes implementados en las instalaciones del Consorci en los últimos años?
El Consorci apuesta por la innovación y la tecnología desde su creación. Este punto se ve en la evolución del tratamiento de la fracción orgánica de recogida selectiva. Inicialmente, se apostó por una planta de compostaje, pero la siguiente instalación ya realizó un cambio a la biometanización, clave para obtener de la fracción orgánica un recurso energético a través del biogás y recurso material, como es un fertilizante orgánico. Como resultado de la apuesta por el estudio, análisis, rigor técnico y científico de todo el equipo del Consorci, BIOENERGY VALLÉS ORIENTAL materializará la innovación y la tecnología más puntera en la gestión de los residuos orgánicos.
La apuesta del Consorci en la realización de doctorados industriales es fundamental para mejorar e innovar, como el que realicé en 2009 sobre la Codigestión en una Planta de Digestión Anaeróbica de Fracción Orgáncia de Residuos Municipales en el Marco de la Economía Circular: Producción de Biogás y Factores Económicos con la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente estamos realizando con la Universidad de Barcelona el doctorado industrial Obtención foto-termocatalítica de hidrógeno verde a partir de biogás y biometano. Diseño y preparación sostenible de sustratos.
La instalación de upgrading BioVO de titularidad de dos consorcios públicos, Consorci Besós Tordera y Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallés Oriental, es también un ejemplo de innovación y tecnología donde se aprovecha el biogás excedentario de dos instalaciones, una planta de tratamiento municipal de aguas residuales y la planta de digestión anaeróbica y compostaje. Asimismo, en la implantación de contenedores cerrados con identificación de usuario con un software integrado a nivel comarcal que ha permitido avanzar e implantar de una forma ágil un despliegue en la comarca y la planificación para estos próximos años.
El proyecto BioVO es un ejemplo destacado de avance tecnológico y colaboración estratégica, centrado en la generación de biometano. ¿Qué resultados anticipan para esta iniciativa pionera?
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental y el Consorci Besòs Tordera, con el objetivo de optimizar sus recursos, se han unido para generar biometano, un gas renovable, mediante la creación y puesta en funcionamiento de esta planta de enriquecimiento de biogás.
La implementación de este proyecto permite disminuir la huella de carbono de ambas plantas de tratamiento, así como colaborar con el desarrollo de la economía circular optimizando el aprovechamiento energético de los recursos de ambas instalaciones. En concreto, BioVO permite introducir en la red de gas natural un mínimo de 5,2 GWh/año, incrementar la capacidad adicional de producción de energía renovable térmica en 178 MWht/año y reducir la huella de carbono de ambas instalaciones en 1.161,3 toneladas/año, el equivalente al efecto beneficioso de plantar 2.322 árboles autóctonos mediterráneos. Esta instalación de capacidad de 500Nm3/h de biogás mediante una tecnología de membranas es capaz de generar 22GWh/año de biometano, el equivalente al consumo de aprox. 4000 hogares.
¿Qué potencial tiene el aprovechamiento de los residuos para la generación de energía renovable en el contexto actual?
Según los datos publicados por SEDIGAS en septiembre de 2024, en España hay 11 instalaciones en funcionamiento generando biometano, entre ellas destaca precisamente la desarrollada en el marco del proyecto BioVO.
Según estos datos y el cálculo del potencial que realizó SEDIGAS existe un potencial de biometano de 163 TWh/

El reto más importante en el ámbito de la bioenergía, aunque hay otros más, es la percepción ciudadana de este tipo de proyectos. Es muy importante que haya transparencia y divulgación en todos estos proyectos

año, lo que podría llegar a abastecer un 45% de la demanda nacional de gas procedente de origen renovable. Actualmente, los valores son muy bajos frente a este potencial, por ello, es necesario la agilización y construcción de plantas de biometano.
Recientemente ha sido elegida como presidenta del Clúster Bioenergia Catalunya (CBC). ¿Qué oportunidades y desafíos identifica en el desarrollo de la bioenergía en Cataluña?
La bioenergía es la única fuente de energía renovable realmente gestionable y almacenable que nos permite planificar los costes energéticos, al ser más estable y menos volátil que otras energías.
Es la energía más versátil, capaz de proporcionar calefacción, refrigeración, vapor, electricidad y combustible para el transporte. Una energía circular y de proximidad que nos permite escapar de la dependencia de los combustibles fósiles. El reto más importantes, aunque hay otros más, es la percepción ciudadana de este tipo de proyectos. Es muy importante que haya transparencia y divulgación en todos estos proyectos, son necesarios para mitigar a los principales impactos del cambio climático y las problemáticas ambientales, como incendios forestales, sequía, contaminación por nitratos del subsuelo y aguas subterráneas, etc. Tenemos que trabajar juntos desde toda la cadena de valor para entender los bene-
ficios que tienen estas instalaciones y que son completamente necesarias para la conservación de nuestro medio ambiente y la mitigación climática.
Otro reto que destacaría es la tramitación administrativa de todos estos proyectos. También desde el Clúster queremos colaborar con la administración para que el proceso sea ágil y que el periodo de tramitación sea similar al de otros países europeos, haciéndonos eficientes y competitivos.
A nivel estratégico, ¿qué prioridades plantea el CBC para fortalecer la presencia de la bioenergía en el mix energético catalán?
Una prioridad de esta nueva junta es el desarrollo de la Ley de la Bioenergía de Cataluña. Para ello, colaboraremos estrechamente con la Generalitat de Catalunya, y en especial con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, para conseguir que Cataluña pueda disponer de una ley que permita desarrollar el sector hasta conseguirle un papel fundamental. Para ello, crearemos grupos de seguimiento multidepartamentales (Territorio, Sostenibilidad, Urbanismo, Empresa, ACA, ARC y Calidad Ambiental, etc…) que se puedan reunir con frecuencia para el seguimiento de la situación administrativa de los proyectos y poder ayudar a desencallarlos.
También contemplamos grupos de seguimiento con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
para verificar el impacto de las instalaciones en el territorio y el desarrollo y seguimiento del plan de subvenciones.
En su opinión, ¿qué medidas y cambios regulatorios deberían ejecutarse para posicionar la bioenergía como un pilar clave en la transición energética catalana?
La Ley de Bioenergía recogerá las medidas y cambios regulatorios necesarios para que la transición energética catalana se produzca de forma planificada y se agilicen sus trámites. Por ello, estableceremos un grupo de trabajo que impulse esta ley y que recoja las diferentes necesidades de la bioenergía, en la biomasa, el biogás y el biometano. Es una prioridad del Clúster de Bioenergia de Catalunya.
Para concluir, ¿cómo proyecta el futuro del territorio en relación al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y circularidad establecidos?
La nueva Ley de Bioenergía de Cataluña debe favorecer el despliegue de la bioenergía en todo el territorio con la máxima equidad y aceptación
Veo el futuro con optimismo, porque ya hay en marcha muchas iniciativas y actuaciones dirigidas al cumplimiento de estos objetivos. No obstante, no podemos dormirnos. Hay que tomar decisiones que apuesten claramente por este sector para que la bioenergía tenga el papel relevante que debe tener entre las energías renovables y en el mix energético.




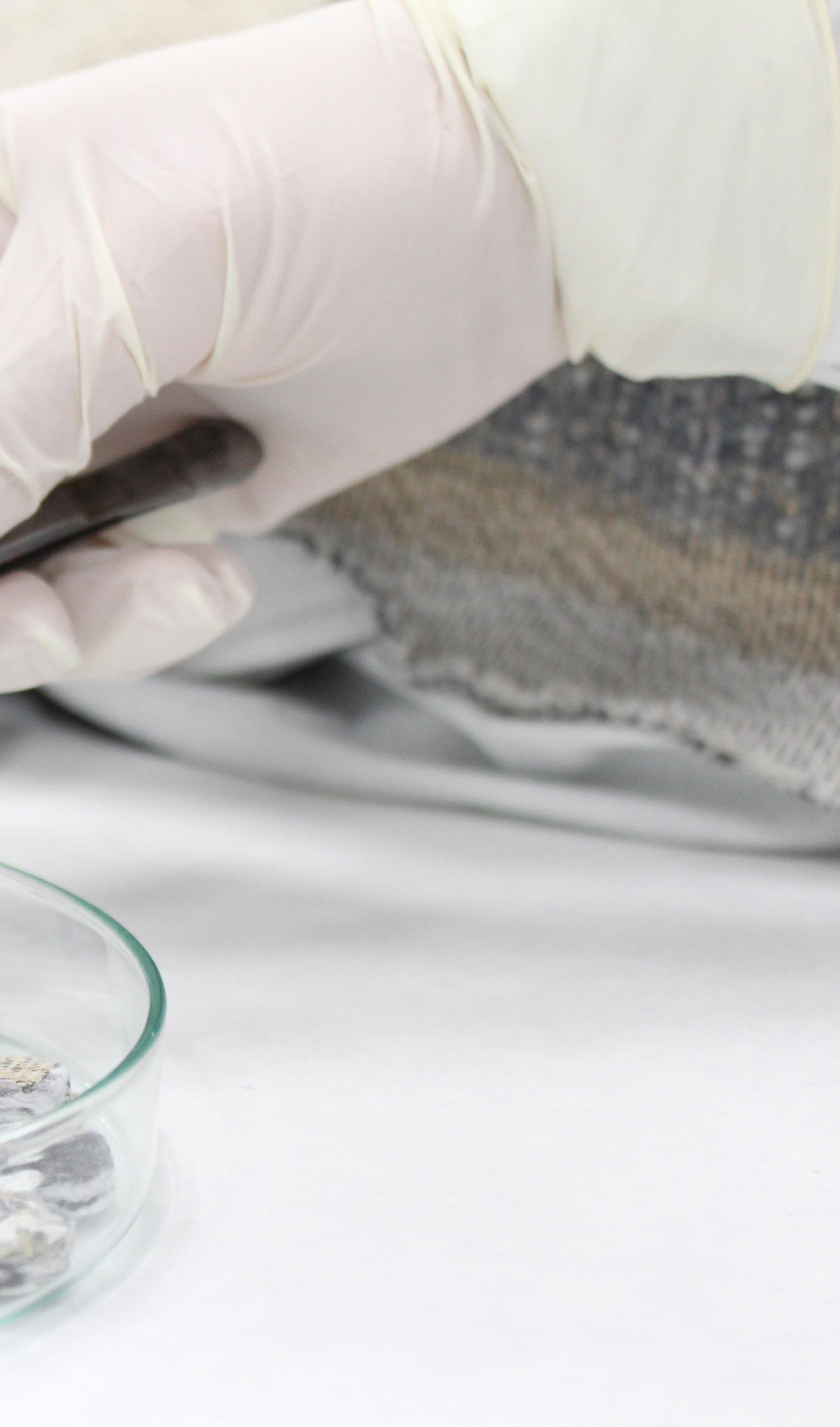

MARÍA PORCEL, RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE MATERIALES PARA EL HIDRÓGENO DEL ITE
El hidrógeno renovable se ha convertido en un símbolo de la transición energética. Es limpio, versátil y capaz de descarbonizar sectores como la industria o el transporte pesado. España aspira a ser una potencia global en este campo debido a que tenemos sol y viento abundantes. Sin embargo, persisten desafíos técnicos y económicos que exigen más investigación, desarrollo y, sobre todo, realismo para evitar que el entusiasmo se convierta en una burbuja insostenible. España parte de una posición envidiable. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), nuestro país podría producir hidrógeno verde a menos de 2
€/kg para 2030, uno de los costes más bajos de Europa. Esto se debe a una combinación única: más de 3.000 horas de sol al año, una red de parques eólicos consolidada y terrenos disponibles para instalar electrolizadores. Además, la Estrategia Nacional de Hidrógeno, aprobada en 2020, establece objetivos ambiciosos: 4 GW de capacidad de electrólisis instalada para 2030 y un 25% de consumo industrial de hidrógeno renovable en la misma fecha. Pero la realidad es distinta, ya que algunos de los proyectos anunciados avanzan lentamente debido a trabas regulatorias y la falta de infraestructuras de transporte. El problema no es la falta de interés, sino la complejidad de escalar una tecnología que aún no ha alcanzado la madurez.
El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis, un proceso que separa el agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad renovable. Aunque parece sencillo, la tecnología enfrenta barreras críticas como la eficiencia energética (los electrolizadores actuales pierden entre el 20% y el 30% de la energía en el proceso, lo que lo encarece y limita su competitividad frente a alternativas como las baterías eléctricas), materiales escasos (muchos electrolizadores dependen de metales cuya extracción es costosa y geopolíticamente sensible), y almacenamiento y transporte (el hidrógeno es volátil y
El Centro Tecnológico de la Energía (ITE), junto a cuatro centros tecnológicos españoles (CIDAUT, AICIA, ENERGYLAB y LEITAT)
han creado la Red Cervera H2ENRY, una iniciativa estratégica que busca posicionar a España como referente en tecnologías de hidrógeno renovable
Persisten desafíos técnicos y económicos que exigen más investigación, desarrollo y, sobre todo, realismo para evitar que el entusiasmo se convierta en una burbuja insostenible
requiere sistemas de compresión o licuefacción que consumen energía adicional).
Existe inversión en I+D para dar respuesta a estos retos, pero esta debe ir al alza. El Centro Tecnológico de la Energía (ITE), junto a cuatro centros tecnológicos españoles (CIDAUT, AICIA, ENERGYLAB y LEITAT) han creado una red colaborativa de excelencia, la Red Cervera H2ENRY apoyada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), una iniciativa estratégica que busca posicionar a España como referente en tecnologías de hidrógeno renovable. Dicho proyecto está financiado por la convocatoria de 2023 del procedimiento de acreditación y concesión de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de excelencia “CERVERA”, en el marco del plan estatal de investigación, científica y técnica y de innovación 2021-2023 y del plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, expediente CER-20231027.
H2ENRY se centra en superar barreras técnicas y económicas para la producción, almacenamiento y aplica-
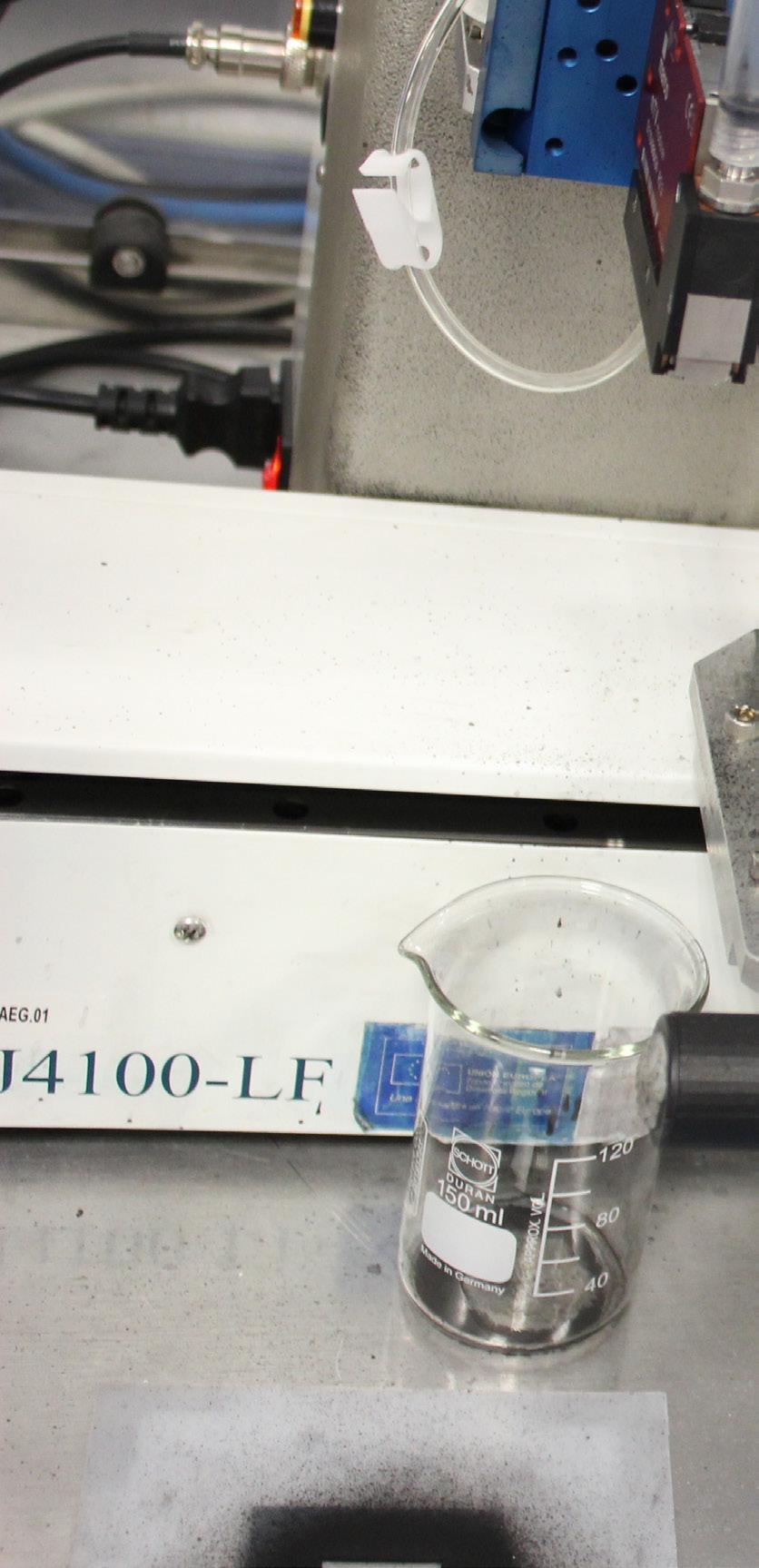
ción de hidrógeno renovable en la industria. Tiene como metas diversificar y mejorar la eficiencia de fuentes de producción de hidrógeno, optimizar el almacenamiento y el desarrollo de herramientas digitales para favorecer la integración del hidrógeno en procesos industriales, monitorizar fallos y poder diagnosticarlos.
El vector hidrógeno, como cualquier tecnología emergente, ha de pasar por diferentes ciclos hasta alcanzar una implantación productiva estable. Desde su lanzamiento, las expectativas generadas y el tiempo de implantación están siendo clave y los resultados esperados son muy ambiciosos.

H2ENRY se centra en superar barreras técnicas y económicas para la producción, almacenamiento y aplicación de hidrógeno renovable en la industria
La madurez e implantación tecnológica tiene riesgos que se han de asumir y no siempre son tecnológicos, el entorno regulatorio y social deben madurar también junto a las tecnologías y esto, en ocasiones, genera ciclos de desilusión donde los avances son más lentos de lo esperado. Las expectativas desmedidas a corto plazo pueden generar inversiones insostenibles.
La falta de una regulación estable puede generar incertidumbre en la viabilidad de los proyectos y esto podría ralentizar la generación e implantación del hidrógeno. Si queremos anticiparnos, si queremos convertirnos en referente europeo -ya que nuestras condiciones geográficas, tecnológicas e industriales nos lo permiten-, debemos asumir riesgos
para conseguir los beneficios de una adopción temprana.
El hidrógeno no es la solución óptima para todo, en cada modelo de descarbonización se debe analizar en detalle cuál será la mejor fórmula. Se deben priorizar aplicaciones estratégicas donde no haya alternativas viables, como la industria energéticamente intensiva, el transporte pesado y de larga distancia y el almacenamiento estacional para “guardar” los excedentes de energía renovable. Algunas de las medidas necesarias para que el hidrógeno ocupe el lugar que le corresponde son la inversión en I+D, colaboración público-privada, educación y formación, y claridad en los proyectos.
TECNOLOGÍA I
Ambisort Circular, en colaboración con Smicon y Westeria, ha desempeñado un papel clave en la nueva planta de tratamiento de materia orgánica de Los Cantiles en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, suministrando e instalando tecnología de última generación para la recepción, separación y transporte de la fracción orgánica de recogida selectiva (FORS) comercial. Gracias a una combinación de tecnología depacker innovadora y soluciones eficientes, este sistema optimiza la recuperación de la fracción orgánica, reduciendo contaminantes y mejorando la calidad del material destinado a biogás o compostaje.
ALIMENTACIÓN: SOLUCIÓN EFICIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FORS
El material orgánico comercial llega en camiones y se descarga en una tolva de recepción de 35 m³, equipada con tres tornillos sinfines en el fondo y un tornillo transversal que facilitan la do -
sificación y el transporte del residuo. Desde allí, el material es conducido mediante un tornillo sinfín hasta el SMIMO120, un sistema depacker diseñado por Smicon y suministrado por Ambisort Circular.
SEPARACIÓN: SMIMO120, TECNOLOGÍA DEPACKER DE ALTA EFICIENCIA
El SMIMO120 es una solución de alto rendimiento capaz de procesar hasta 15 toneladas por hora, lo que lo convierte en un equipo ideal para el trata-

miento de mermas de supermercados, productos defectuosos de la industria alimentaria y residuos municipales. Este molino de martillos de bajas revoluciones está diseñado para maximizar la recuperación de materia orgánica reduciendo el desgaste de componentes y optimizando los costos operativos y la eficiencia del proceso.
CARACTERÍSTICAS
El sistema instalado en Los Cantiles permite una recuperación optimizada de la fracción orgánica con menos contaminantes
DEL SMIMO120
• Martillos flexibles que garantizan una separación eficiente.
• Trampilla de servicio hidráulica, que facilita el mantenimiento y la limpieza.
• Posibilidad de añadir o recircular agua limpia o de proceso en diferentes puntos de la línea.
• Capacidad para procesar una amplia

variedad de envases, incluyendo papel, cartón, plásticos, metales y vidrio.
Esta tecnología permite obtener un flujo orgánico limpio y homogéneo, ideal para su uso en digestión anaerobia o compostaje, optimizando así la recuperación de recursos.
TRANSPORTE: WEKEA®, CINTAS MODULARES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE
Para garantizar un flujo continuo y eficiente del material, la planta cuenta con cintas transportadoras Westeria WeKea®, encargadas de transportar tanto la fracción orgánica como los rechazos procedentes del SMIMO120 hasta el sistema de compostaje Sorain.
Las ventajas de las cintas transportadoras Westeria son:
• Diseño modular, que permite una integración flexible en la planta.
• Alta durabilidad y resistencia, garantizando una larga vida útil.
• Eficiencia en el transporte, asegurando un flujo fluido y sin interrupciones.
El SMIMO120 puede procesar hasta 15 t/h con alta eficiencia y bajo desgaste, ideal para residuos alimentarios y comerciales
COMPROMISO CON LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
La participación de Ambisort Circular en la planta de Los Cantiles en Madrid reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la gestión eficiente de residuos.
Gracias a la combinación de soluciones avanzadas de Smicon y Westeria, esta instalación se convierte en un referente en compostaje y valorización de residuos orgánicos, contribuyendo a un modelo más sostenible y eficiente.
AMBISORT www.ambisort.com


e Nuria Suárez


INAUGURADA EL PASADO MES DE ENERO, LOS CANTILES ES LA OCTAVA
PLANTA OPERATIVA DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ,
PRINCIPAL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, QUE CONCENTRA LAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS
GENERADOS EN LA CIUDAD. EN ESTE ENTORNO ESTRATÉGICO, LA NUEVA INSTALACIÓN HA SIDO DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA LA VALORIZACIÓN DEL DIGESTO PROCEDENTE DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
RECOGIDA SELECTIVAMENTE (FORS), MEDIANTE SU TRANSFORMACIÓN EN FERTILIZANTE ORGÁNICO DE ALTA CALIDAD.

Residuos totales generados:
1.322.328 toneladas, equivalentes a 1,1 kg por habitante y día
Recogida separada 630.809 toneladas, representando un 47,7% del total
Fracción orgánica recogida selectivamente 271.575 toneladas, equivalentes a un 43% de la recogida separada
a planta de tratamiento de Los Cantiles, operativa a pleno rendimiento desde su puesta en marcha, representa un hito estratégico en la consolidación del modelo de economía circular en Madrid. Esta infraestructura refuerza la capacidad de tratamiento del sistema metropolitano para dar respuesta al incremento sostenido del flujo de biorresiduos recogidos selectivamente, permitiendo una valorización de la fracción orgánica más eficiente, automatizada y sostenible, en línea con los objetivos normativos y los principios de gestión sostenible.
Su desarrollo responde a la necesidad de ampliar y dimensionar adecuadamente la capacidad de tratamiento ante el

LA COMUNIDAD DE MADRID Y UNA DE LAS MAYORES DE NUESTRO PAÍS, INCORPORA LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS DE COMPOSTAJE PARA PROCESAR MÁS DE 100.000 TONELADAS AL AÑO DE DIGESTO DE MATERIA ORGÁNICA PARA CONVERTIRLO
incremento de la recogida selectiva de materia orgánica, directamente vinculado a la implantación progresiva del contenedor marrón, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid desde noviembre de 2017. Esta medida ha supuesto un cambio estructural en la gestión diferenciada de residuos biodegradables y ha generado una demanda creciente de infraestructuras específicas.
En este contexto, la construcción de la instalación, iniciada en junio de 2022 y puesta en marcha en 2024, adquiere un papel clave como solución técnica y operativa de referencia. Equipada con tecnología de última generación suministrada por Sorain Cecchini Tecno, Ambisort, Jovisa o Eggersmann entre otros, la instalación está dotada para dar una respuesta eficaz a las necesi-
REPORTAJE

dades presentes y futuras relativas al tratamiento de materia orgánica. Con ello, se completa el ciclo de gestión de estos residuos en el complejo de Valdemingómez.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PLANTA
1. Área de control de acceso y pesaje
La operativa de la planta de tratamiento de materia orgánica comienza en el área de control de acceso y pesaje, primer eslabón del proceso. Todos y cada uno de los vehículos que aporten residuos autorizados para su tratamiento en Los Cantiles están obligados a realizar un control de pesada, constituido por estaciones de identificación y pesaje, utilizando como instrumento de medida básculas de camiones sobre suelo. El pesaje se produce en dos tiempos, pesaje de entrada y pesaje de salida.
Por diferencia de ambos pesos se determina el peso neto de residuos, materiales valorizables (compost) y rechazos que entren o salgan de la Planta en cada caso.
El digesto de la Fracción Orgánica de Recogida Selectiva (FORS) procedente de la Planta de Biometanización de Las Dehesas o la FORS comercial que se reciben en las instalaciones de la Planta, son depositados desde los camiones de transporte en sus correspondientes tolvas de recepción para su posterior alimentación automática a tratamiento biológico, donde se mezcla con el material estructurante. En el caso del digesto, se trata de cuatro tolvas de recepción que permiten recibir de forma diferenciada el propio digesto de FORS, con captación localizada del aire para su conducción al sistema de desodorización de la Plan -

ta. Las tolvas de recepción tienen una capacidad unitaria 75 m³, que aportan una capacidad de almacenamiento de un día de producción.
Las tolvas de recepción incorporan células de carga para la medición estática del peso del digesto. Mediante tornillos sinfín situados bajo las mismas, descargan por cada tolva en un sinfín transportador situado transversalmente a las mismas. Este sinfín transportador descarga la fracción orgánica en otro sinfín transportador, que conduce el material hasta el transportador reversible que puede, bien descargar en el punto de toma de muestras, o bien llevar la materia orgánica junto con el estructurante
OPERATIVA,
hasta el transportador que alimenta el tratamiento biológico, donde se realiza la mezcla entre la materia orgánica y el estructurante.
Este sistema de recepción para el material se considera una solución tecnológica más adecuada que el em -
pleo de fosos, que obligan a la manipulación del residuo con cucharas no aptas para este tipo de residuos, y permite automatizar completamente el proceso de alimentación a tratamiento biológico.
Los residuos vegetales que actúan como material estructurante en el proceso de tratamiento biológico de la FORS son depositados en la nave de recepción de fracción vegetal y/o FORS comercial, en una playa de descarga con un volumen de acopio de 1.468 m3 de capacidad, en una superficie de 493 m2, delimitada por un troje de 4 m de altura. Para su uso adecuado en el proceso, estos residuos vegetales son previamente triturados.


ciones sean capaces de tratar residuos con un margen de composición muy amplio. El tratamiento biológico de la materia orgánica se realiza en dos reactores separados con una longitud útil de 113 m y una anchura útil de 26 m que trabajan en paralelo, de forma completamente automatizada y controlada por PLC.
4. Carga de los reactores de tratamiento
La tecnología de tratamiento biológico instalada dota a cada reactor de una capacidad de alimentación de 27,5 t/h, por lo que la línea de alimentación a reactores dispone de una capacidad total de 55 t/h. Se dispone de un sobredimensionamiento de la línea de alimentación a tratamiento biológico del 13%, suficiente para poder absorber, en caso necesario, un incremento de la cantidad de material estructurante empleado.
La planta trata preferentemente el digesto de FORS generado en el proceso de digestión anaerobia de la Planta de Biometanización de Las Dehesas, junto con fracción vegetal procedente de podas, que se utiliza como material estructurante en el tratamiento biológico. Su capacidad mínima de tratamiento es de 102.490 toneladas anuales (82.490 t/año de digesto y 20.000 t/año de fracción vegetal), lo que permite obtener más de 37.000 toneladas de compost al año destinadas a su comercialización. La tecnología de tratamiento biológico propuesta es lo suficientemente versátil y flexible como para poder admitir otros flujos de materia orgánica, entre otros los residuos biodegradables de cocinas y restaurantes y residuos de mercado, principalmente biorresiduos comerciales procedentes de Mercamadrid, y obtener, igualmente, a partir de ellos un compost de calidad. El diseño de la Planta y la capacidad de tratamiento de la misma se han realizado con la máxima flexibilidad posible, con el fin de que las instala -
portador reversible, que los deposita en un transportador y que a su vez vierte sobre una cinta transportadora reversible. La mezcla de la materia orgánica y el estructurante se realiza en el interior del reactor por medio de los tornillos del puente del reactor.
5. Sistema de tratamiento biológico
Tanto la carga y descarga de los reactores como el volteo del material se REPORTAJE
Tanto el digesto, procedente del sinfín transportador, como la fracción vegetal y, en caso de necesidad, la FORS comercial, procedentes de la cinta transportadora se unen en un trans-
El tratamiento biológico de la mezcla de digesto FORS y fracción vegetal se lleva a cabo en dos reactores rectangulares equipados con volteo automatizado, mediante un puente digestor de doble carro que opera en paralelo, ubicados en el interior de una nave cerrada que se mantiene en depresión mediante un sistema de aireación forzada que conduce el aire al sistema de desodorización de la Planta, lo que garantizará la minimización de los impactos ambientales ocasionados por olor. La mezcla permanece un mínimo de 49 días en tratamiento biológico, garantizando así un producto completamente higienizado y estabilizado.



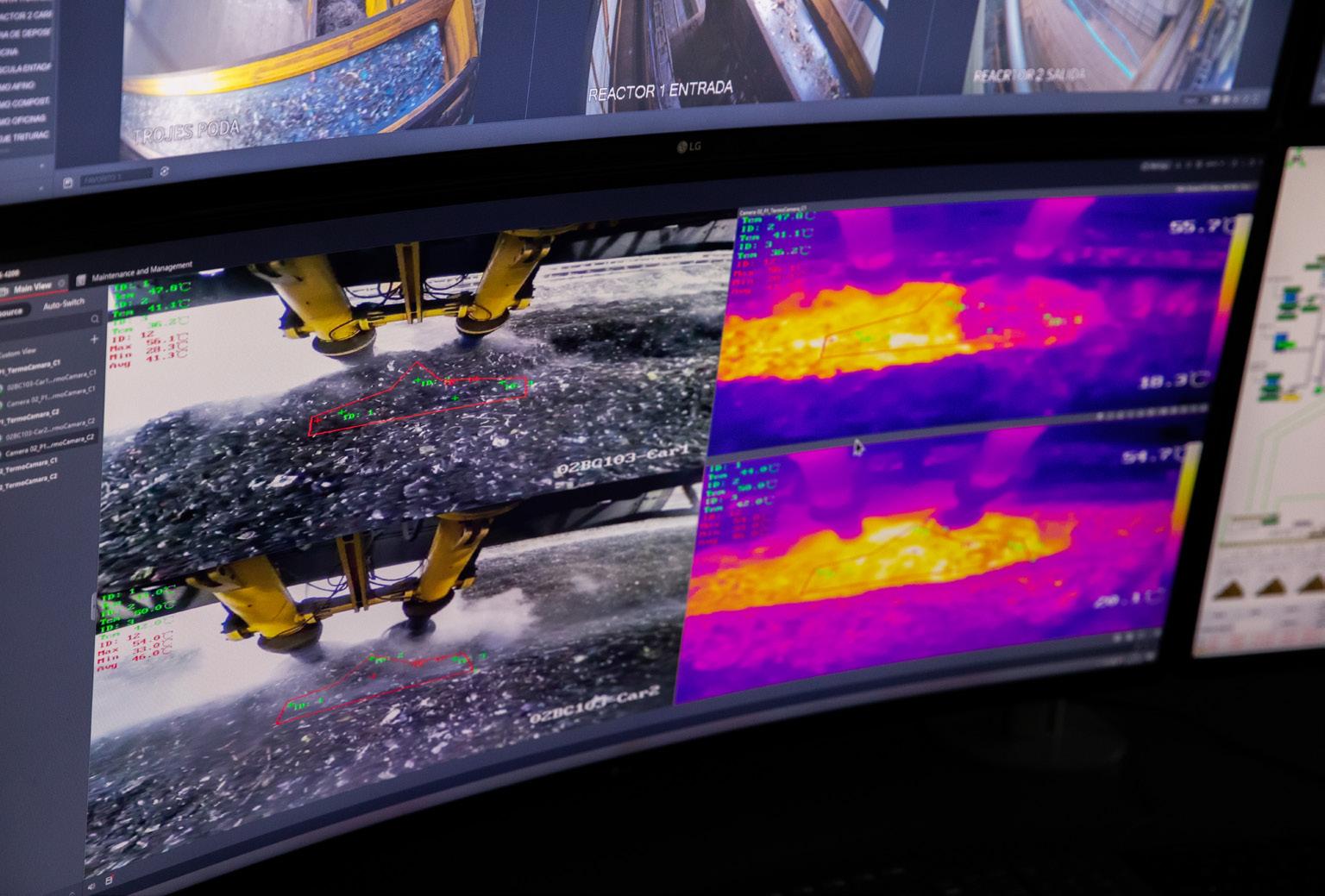

llevan a cabo de forma totalmente automatizada, sin requerir la intervención del personal de operación. El volteo del material en cada reactor se realiza automáticamente, con una frecuencia diaria, mediante puentes digestores de doble carro. Dado el volumen de material a procesar, los reactores se cargan 1,3 veces al día, lo que equivale a una frecuencia de 4 cargas por reactor cada tres días.
El sistema de tratamiento biológico automatizado instalado por la UTE ofrece múltiples ventajas, entre las que destacan: una mayor homogeneidad en el tratamiento, evitando la formación de bolsas anaeróbicas; la reducción de la estratificación del material gracias a la remoción continua de la biomasa; una mínima necesidad de intervención manual; disminución en los volúmenes requeridos para el tratamiento; y la posibilidad de incorporar agua al biorresiduo automáticamente durante las fases de volteo y descarga.
Tras un tiempo de residencia de 49 días en los reactores, el material es descargado de forma completamente automatizada y dosificado sobre sus respectivas cintas transportadoras. Las condiciones óptimas para la transformación aeróbica de la biomasa en compost durante el proceso biológico se garantizan mediante un sistema de aspiración forzada desde el fondo del reactor.
Las condiciones óptimas para la transformación aeróbica de la biomasa en compost en el proceso biológico son posibles gracias a una aspiración forzada desde el fondo del reactor, mejorando el ambiente interno de la nave de tratamiento biológico, facilitando al personal el acceso para las operaciones de mantenimiento y limpieza, alargando la vida útil de la maquinaria y de la propia nave. A través del sistema automático de irrigación de la biomasa con el que estarán do -




tados los puentes digestores, se mantiene el contenido de humedad adecuado para el desarrollo del proceso biológico, siempre comandado por el PLC de control.
Gracias a los equipos de sensorización instalados se dota a las instalaciones de un elevado grado de control sobre el proceso productivo, posibilitando el control de los diferentes flujos de entrada y salida de material del proceso biológico, así como la regulación automática de los parámetros de proceso.
Una vez finalizado el proceso de tratamiento biológico en el interior de los reactores, y siempre que el material alcance un nivel de humedad inferior al 35% (con una media estimada entre el 25% y el 30%), este se descarga y es transferido de forma totalmente automatizada a la línea de afino. En esta etapa, el compost producido se depura mediante la separación de impurezas presentes (como piedras, gravas, me-
tales, vidrios, plásticos, entre otros), y se somete a un ajuste granulométrico para adecuarlo a los requisitos de comercialización. De igual forma, se lleva a cabo una limpieza del material estructurante para poder ser empleado en un nuevo ciclo de compostaje. En el diseño de Planta se ha previsto una línea de afino con una capacidad de tratamiento nominal de 20 t/h y puntas de máximo 40T/h que permite disponer de un sobredimensionamiento de la línea de afino del 8%.
Tras el equipo dosificador con tolva de alimentación, el material es depositado en el trómel de clasificación por tamaños, con una luz de malla de 20-25 mm. En este equipo se separa, por un lado, el compost (fracción fina < 20-25 mm) y, por otro, el material estructurante (fracción gruesa > 2025 mm). El compost es transportado mediante tres cintas transportadoras a una segunda etapa de cribado mediante criba vibrante “Flip-Flop” a 8-10mm, seguida de un proceso de separación densimétrica, destinado a eliminar las impurezas residuales. Para optimizar el
rendimiento de la mesa densimétrica, esta se alimenta a través de un repartidor vibrante, que a su vez recibe el material desde una cinta transportadora.
Los elementos pesados separados en la mesa densimétrica son depositados mediante un transportador reversible en un sistema constituido por un contenedor abierto y un compactador estático. La purga que se realiza del material estructurante mediante el sistema bypass y el rebose de la criba vibrante, se depositan mediante otro transportador reversible en otro sistema, constituido por dos compactadores estáticos. Al disponer de este sistema de dos compactadores (uno de ellos pivotante) y un contenedor abierto se asegura que la línea de afino no tenga que interrumpir su funcionamiento para realizar un cambio de contenedor.
El material estructurante, una vez limpio, es depositado de forma automática en los pulmones de piso móvil previstos, para ser empleado en un nuevo ciclo de tratamiento biológico.
Del proceso del afino se obtiene una fracción ligera compuesta por el com-







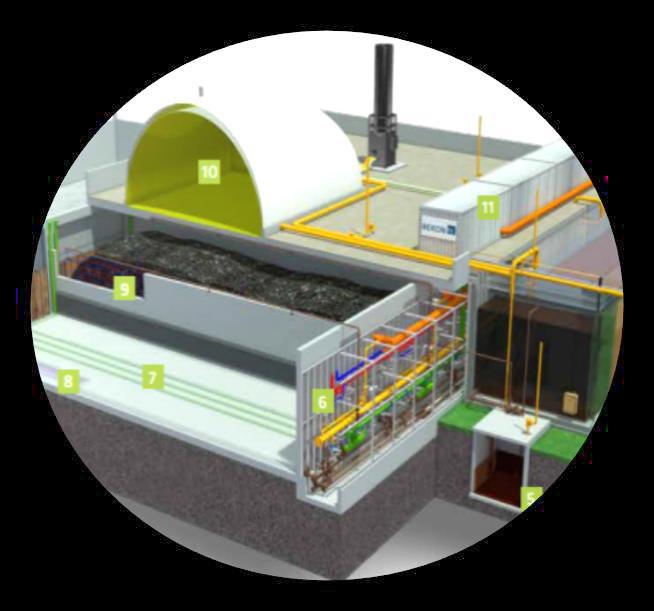




post ya depurado salido de la mesa densimétrica, una fracción pesada compuesta por las impurezas pesadas que acompañaban al compost y una fracción de finos que son captados por el sistema de aspiración de la mesa densimétrica.
ENERGÉTICA. CUENTA CON UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE CASI 1 MWH DE POTENCIA DE PRODUCCIÓN EN PICO E ILUMINACIÓN
NATURAL EN TODAS LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL.
EL EDIFICIO DE OFICINAS MARCA UN HITO EN ARQUITECTURA
El rebose del tromel es recogido por una cinta transportadora que lo deposita en el transportador reversible para incorporarse a los pulmones de piso móvil de material estructurante recirculante o eventualmente hacia los compactadores como parte del rechazo no valorizable juntándose con y el rebose de la criba flip-flop en la cinta. El rebose de la criba flip-flop y la eventual purga de material estructurante recuperado en la cinta que tras pasar también por los transportadores, se vierten sobre un transportador reversible, encargado de depositar este rechazo en un sistema de dos compactadores estáticos.
SOSTENIBLE AL CONVERTIRSE EN EL PRIMER EDIFICIO DE OFICINAS
CERTIFICADO COMO PASSIVHAUS PREMIUM EN ESPAÑA Y EL
SEGUNDO EN EL MUNDO PLANTA
7. Área de almacenamiento de compost, ensacado y expedición
Tras el proceso de afino, el compost producido a la salida de la mesa den -
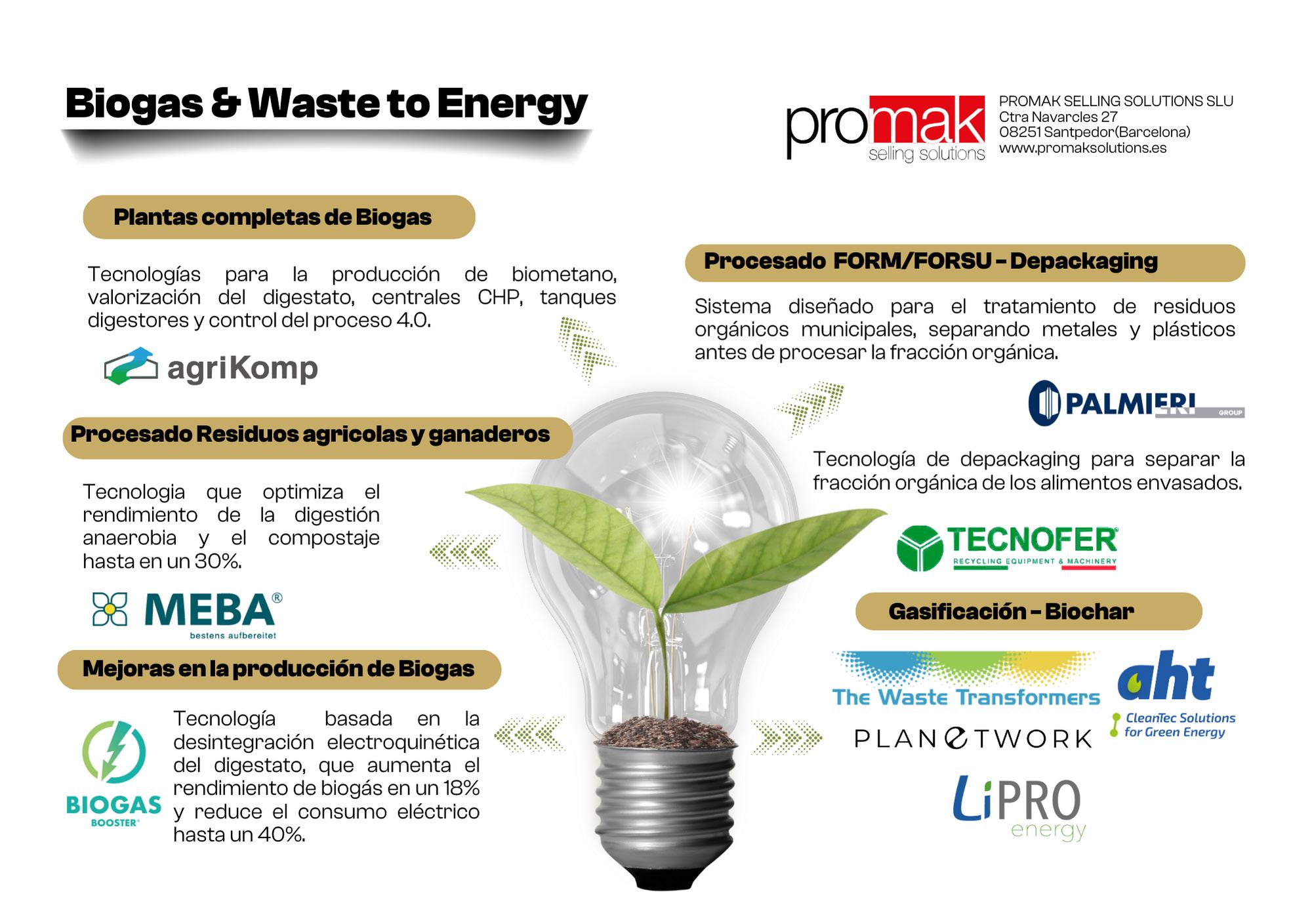

simétrica es descargado de forma totalmente automatizada. Para garantizar un adecuado control de calidad y una trazabilidad por lotes eficaz, se ha previsto una capacidad unitaria de almacenamiento por box equivalente a 2 días de producción, lo que permite una capacidad total de almacenamiento de hasta 10 días antes de su expedición, ya sea para distribución o aplicación.
Para alcanzar esta capacidad total, se dispone de cinco trojes de hormigón, sobre los cuales se apoyan las cintas transportadoras encargadas de la descarga. Cada troje cuenta con una altura de 4,90 metros y un ancho de 45 centímetros.
Asimismo, con el objetivo de facilitar la expedición del compost producido en función de la demanda, la planta contempla la futura instalación de una línea de ensacado, que permitirá su envasado a granel en sacos de distintas dimensiones.
Dadas las características del aire a tratar, se ha implementado una tecnología de desodorización mediante biofiltración, precedida por un pretratamiento que incluye una etapa de lavado ácido y humidificación. Con el objetivo de alcanzar rendimientos de depuración
superiores al 95%, el sistema incorpora un lecho filtrante orgánico avanzado de alta eficiencia, diseñado para operar con una ratio máxima de biofiltración de 135 m³/h/m².
El biofiltro ha sido diseñado como un sistema encapsulado, con cubierta total, y cuenta con una chimenea para la emisión del aire depurado a la atmósfe-
LOS CANTILES VA A FORMAR PARTE DE LOS PRIMEROS ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES DE LA CIUDAD DE MADRID CON UNA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN VIARIA INTELIGENTE QUE
INCLUIRÁ UNA RED DE SENSORES DE TODO TIPO. ADEMÁS, CUENTA CON UNA ZONA TOTALMENTE EQUIPADA PARA DESARROLLAR
PROYECTOS DE I+D, DOTADA CON UN PRESUPUESTO DE 125.000 EUROS ANUALES Y ESTÁN PREVISTAS OTRAS ACTUACIONES INNOVADORAS COMO UN PILOTO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ra a través de un foco canalizado. Esta configuración permite la realización de mediciones continuas de las emisiones, garantizando el control y seguimiento de la eficacia del tratamiento.
Para el correcto funcionamiento del sistema, se realiza un pretratamiento inicial del gas para que tenga las condiciones óptimas antes de su entrada al biofiltro. Este pretratamiento consiste en una primera etapa de lavado ácido en columnas, mediante la adición de H₂SO₄ al 98%, lo que permite la transformación del amoníaco en sulfato de amonio (NH₄)₂SO₄, seguida de una etapa de humectación. Una vez preacondicionado, el gas se introduce en el biofiltro, donde se mantienen condiciones óptimas de humedad. Finalmente, tras atravesar el lecho filtrante, el gas es liberado a la atmósfera a través de la chimenea del biofiltro, ya libre de carga odorífera.
El sistema de desodorización ha sido
diseñado para alcanzar un rendimiento comprobado del 95%, incorporando los siguientes criterios técnicos: pretratamiento del aire mediante torres de lavado ácido y torres de humidificación; distribución de la superficie de biofiltración en dos secciones independientes y aislables; instalación de un lecho filtrante avanzado de origen orgánico, con una capa de 1,85 metros de espesor; y una capacidad máxima de biofiltración de 135 m³/h por metro cuadrado de superficie filtrante.
El caudal total de aire con alta carga odorífera procedente de la nave de reactores, destinado a tratamiento de desodorización, asciende a 269.000 m³/h, lo que equivale a un mínimo de 2,5 renovaciones por hora de todo el volumen de la nave. Para los equipos con mayor potencial de generación de olores, se han previsto 20 renovaciones por hora a través de captaciones localizadas.
9. Área de tratamiento de efluentes líquidos
Con el objetivo de minimizar el consumo de agua de la red de abastecimiento, optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y reducir los impactos ambientales, la planta cuenta con un sistema de recogida de aguas pluviales para su reutilización, junto con la instalación de una planta de depuración de los efluentes generados que permite su aprovechamiento posterior.
La planta dispone de un sistema de depósitos para poder almacenar los diferentes tipos de aguas pluviales y las aguas de proceso, de manera que bien se reutilicen directamente en el proceso de tratamiento biológico, o bien se envíen al sistema de tratamiento de efluentes, donde el agua una vez depurada se almacenará para su reutilización sin realizar ningún tipo de vertido


al exterior de las instalaciones.
La planta opera bajo la premisa de “vertido cero”, gracias a un sistema integral de almacenamiento, reutilización y tratamiento de aguas pluviales y de proceso, que garantiza la ausencia total de vertidos al exterior, ya sea al dominio público hidráulico o a la red de saneamiento. Las aguas fecales serán tratadas de forma independiente mediante fosa séptica, garantizando su correcta gestión a través de un gestor autorizado.
10. Planta de tratamiento de efluentes
El sistema de tratamiento de efluentes líquidos está compuesto por una planta diseñada para alcanzar una calidad de agua depurada, apta para su reutilización en el proceso industrial. Esta instalación incluye:
• Un sistema de prefiltración para la reducción de sólidos en el agua a tratar
• Un sistema de flotación por aire disuelto (DAF)
• Un proceso de homogeneización
• Un sistema de ósmosis inversa en
AVANZADAS DE COMPOSTAJE, DESODORIZACIÓN Y GESTIÓN DE EFLUENTES, ESTA INSTALACIÓN SE ERIGE COMO REFERENCIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE TRATAMIENTO BASADO EN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, AUTOSUFICIENCIA HÍDRICA Y ECONOMÍA CIRCULAR
cos como la corrección de pH, flotación (DAF), homogeneización y ósmosis inversa. Todo el sistema ha sido diseñado bajo el principio de balance de aguas cero.
La planta sigue los más altos estándares de eficiencia energética. Cuenta con una planta solar fotovoltaica de casi 1 MWh de potencia de producción en pico e iluminación natural en todas las zonas de producción y control. El edificio de oficinas marca un hito en arquitectura sostenible al convertirse en el primer edificio de oficinas certificado como Passivhaus Premium en España y el segundo en el mundo. Este logro resalta el compromiso del Ayuntamiento de Madrid y la UTE Los Cantiles con la eficiencia energética, la sostenibilidad y el bienestar en el entorno laboral.
La instalación, además, dedica gran esfuerzo a la innovación. Los Cantiles va a formar parte de los primeros espacios urbanos inteligentes de la ciudad de Madrid con una instalación de iluminación viaria inteligente que incluirá una red de sensores de todo tipo. Además, cuenta con una zona totalmente equipada para desarrollar proyectos de I+D, dotada con un presupuesto de 125.000 euros anuales y están previstas otras actuaciones innovadoras como un piloto de caracterización de residuos con inteligencia artificial.
dos etapas, orientado a la eliminación de contaminantes no biodegradables Adicionalmente, se ha previsto una planta específica para el tratamiento de lixiviados, con una capacidad de 50 m³/ día, que integra procesos físico-quími-
Con todo ello, la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Los Cantiles refuerza la capacidad del Parque Tecnológico de Valdemingómez para dar respuesta al incremento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, integrando soluciones de alta eficiencia en los procesos de valorización. Gracias a su diseño modular, automatizado y con tecnologías avanzadas de compostaje, desodorización y gestión de efluentes, esta instalación se erige como referencia para la consolidación de un modelo de tratamiento alineado con la economía circular.


Biomax-G® es un sistema patentado para el tratamiento biológico aeróbico, resultado de décadas de investigación y desarrollo por el grupo SCT, que trata residuos orgánicos desde 1964. En 1988 la primera generación fue probada industrialmente en Perugia y en 1996 se implementó el primer Biomax-G® Hoy en día esta tecnología se utiliza en todo el mundo, con más de 100 unidades en funcionamiento y un total de 25.000 toneladas de residuos procesados a diario.
Biomax-G® es el sistema más avanzado de Compostaje Dinámico Acelerado, donde el proceso aerobio se realiza en un reactor cerrado. El sistema, de manera totalmente automática, realiza el volteo del material, su aspiración for-
zada y el control de temperatura de la biomasa.
La Planta Orgánica Los Cantiles, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, ha confiado en la tecnología de SCT para la solución de compostaje con capacidad de 102.000 ton/a para el digesto producido en el Parque Tecnológico de Valdemingomez a partir de la FORS (Fracción Orgánica de Recogida Selectiva), posicionándose como tecnólogo referente en España para el compostaje del digesto de la FORS. Para ello, SCT ha suministrado una línea completa propia garantizando un proceso óptimo que maximiza la producción de compost de calidad.
La Planta Orgánica Los Cantiles se puede dividir en tres secciones principales:
• Pretratamiento. El digesto se recibe en cuatro tolvas de alimentación por tornillos mientras que la fracción vegetal triturada y el recirculado del proceso de afino se gestionan mediante tres silos con piso móvil. El digesto se carga a


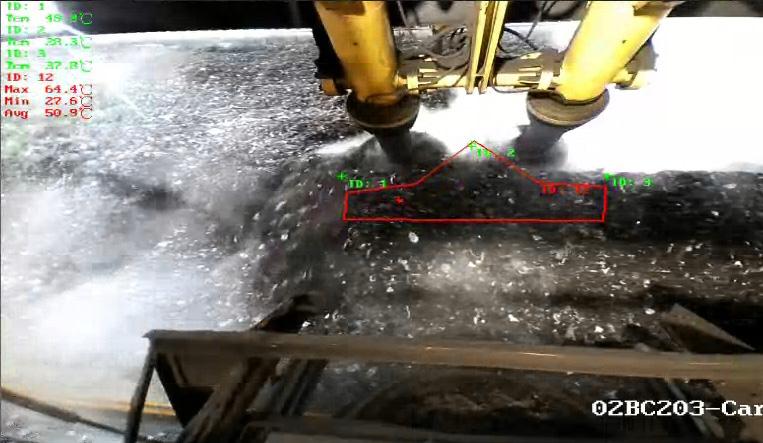

Biomax-G® es el sistema más avanzado de Compostaje Dinámico Acelerado. El sistema, de manera totalmente automática, realiza el volteo del material, su aspiración forzada y el control de temperatura de la biomasa en un reactor cerrado
los reactores en conjunto con material estructurante en una cinta transportadora que distribuye en automático esta mezcla a lo largo de dos reactores Biomax-G®. Es importante destacar que el sistema no requiere una premezcla con el estructurante gracias a la acción diaria de volteo continua de los sinfines.
• Compostaje. Presenta dos reactores Biomax-G® en paralelo de dimensiones: 112x26m. Cada uno consta de un puente grúa dotado de tornillos sinfín que recorre la totalidad del reactor volteando la biomasa de acuerdo con un programa preestablecido. La descarga del material compostado se realiza de
manera continua por medio de una fresa instalada en el puente alimentando una cinta transportadora que conduce al proceso de afinado.
• Afino. Con una capacidad superior a 20 tn/h consta de un alimentador, trómel para la separación del estructurante a recircular, una criba vibrante para la separación de las fracciones finas y una mesa densimétrica que finaliza la limpieza óptima, y por tanto, la producción de compost de alta calidad.
SCT trabaja en el avance constante, desarrollo e implementación de mejoras de su sistema. La incorporación de la Industria 4.0 se aplica en el moni-

toreo automático y controlado de las variables de operación del sistema. Un ejemplo es la incorporación de nuevos sensores térmicos y el desarrollo de un programa de machine learning llamado Biomonitoring. Esta aplicación gestiona parámetros claves de la instalación, como el sistema de aspiración forzada o el mapeo de temperatura continua de la biomasa, brindando información operativa determinante para una excelente gestión.
CECCHINI TECNO


Ante la creciente necesidad de una gestión sostenible de los residuos orgánicos y su valorización, EGGERSMANN RECYCLING está desarrollando soluciones innovadoras para procesar los biorresiduos de forma eficiente, ofreciendo soluciones avanzadas para el compostaje de residuos orgánicos. En este escenario es donde EGGERSMANN RECYCLING ofrece su tecnología CONVAERO, con sus beneficios, y su aplicación en el compostaje de biorresiduos y biosecado.
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA CONVAERO?
La tecnología CONVAERO es un sistema por membranas para el compostaje y secado biológico de residuos. Es muy flexible en términos de presupuesto, superficie requerida y tiempo de instalación. Estas características permiten a los usuarios implementar el sistema en plantas de gestión de residuos a gran escala, así como en instalaciones de tratamiento de residuos a pequeña escala. También puede funcionar a gran escala con un rendimiento reducido. Y permite la escalabilidad del sistema con muy poco coste añadiendo más hileras.
El sistema CONVAERO es especialmente eficaz para resolver el problema de los olores, que es uno de los mayores retos en el tratamiento de residuos. Además, el consumo de energía es relativamente bajo en comparación con otros métodos de tratamiento de residuos. El sistema está probado y demostrado con referencias válidas. Para el compostaje, los residuos se higienizan y estabilizan de forma fiable tras un breve tiempo de proceso. Para el secado biológico, el contenido estándar de agua en los residuos de
CONVAERO destaca frente a otras tecnologías por su capacidad para minimizar los olores y su bajo consumo de energía, dos de los principales retos en el tratamiento de residuos orgánicos
salida (después del secado) es del 20% o menos, dependiendo de los requisitos. El sistema puede tratar residuos municipales, residuos verdes, residuos orgánicos, lodos de depuradora o digestato.
La membrana CONAVERO crea un entorno controlado y monitorizado en el que los microorganismos descomponen la materia orgánica. El sistema de aireación integrado en la base proporciona un flujo constante de aire a través de los residuos para mantener las condiciones aeróbicas, creando un entorno ideal para el proceso de compostaje. La temperatura se eleva a 5565°C y garantiza una higienización fiable de la materia orgánica procesada. En función de la composición del material de entrada, la temperatura y humedad ambiente, la logística de la planta y los procesos anteriores y posteriores, el proceso CONVAERO y su capacidad se ajustan al grado de madurez deseado (estabilidad biológica). Se pueden alcanzar todas las fases del producto, desde el compost fresco hasta el compost totalmente maduro.
El material se cubre durante todo el proceso. Alternativamente, es posible retirar las cubiertas durante la fase posterior de estabilización y maduración.
La membrana CONVAERO evita la pérdida excesiva de agua por evaporación, al tiempo que reduce la necesidad de riego en condiciones climáticas y de materia prima relativamente secas. El sistema de aireación recoge el lixiviado producido y lo canaliza de forma segura para su almacenamiento o tratamiento provisional. Además, el consumo de energía es relativamente bajo en comparación con otros métodos de compostaje intensivo. Las membranas evitan problemas como la recontaminación por el viento, los pájaros y otros animales. El sistema puede utilizarse para todos los residuos con componentes biogénicos. Si el proceso se opera en forma de bahías o líneas, se pueden procesar de forma fiable incluso materiales de entrada muy difíciles, como lodos de depuradora o residuos de fermentación.
La tecnología CONVAERO proporciona un control total del proceso, asegurando unas condiciones de compostaje consistentes y una actividad microbiana óptima. El sistema permite acortar los tiempos de proceso al mejorar las tasas de descomposición mediante una aireación y regulación de la humedad eficientes. Se consigue una higienización fiable, ya que el entorno controlado elimina los patógenos, lo que hace que el compost sea seguro para uso agrícola y paisajístico. La tecnología también cuenta con las emisiones de CO2eq más bajas al minimizar la producción de gases de efecto invernadero en comparación con los métodos de compostaje tradicionales. La retención de olores de la membrana impide eficazmente la salida de olores desagradables, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo
Desde grandes instalaciones con volteadoras automáticas hasta pequeñas plantas con sistemas sobre ruedas, CONVAERO se adapta a distintas necesidades operativas con soluciones a medida
las molestias medioambientales. Además, la reducción de la pérdida de agua por evaporación ayuda a mantener el equilibrio de humedad, eliminando la necesidad de un suplemento excesivo de agua. La tecnología CONVAERO es altamente adaptable a cualquier tamaño de planta, lo que la hace adecuada para diversas operaciones de compostaje. Tanto si se utiliza para hileras, corrales o filas, el sistema garantiza la flexibilidad en las estrategias de gestión de residuos, atendiendo a las diferentes necesidades de la industria.
CONVAERO PARA CUALQUIER TAMAÑO DE OPERACIÓN
La tecnología CONVAERO es muy flexible y ofrece soluciones a medida para sistemas grandes y pequeños. Las grandes plantas se benefician del uso de nuestras volteadoras BACKHUS CON. El innovador sistema de volteo de carriles con membrana reduce la pérdida de agua por evaporación, minimiza las necesidades de espacio y reduce al mínimo los costes de manipulación. Al mismo tiempo, la operación se mantiene limpia gracias a las paredes laterales. Las plantas medianas se benefician y reequipan del sistema CONVAERO
compuesto por membrana y sistema de aireación del suelo se combina con una de las volteadoras de compost BACKHUS de eficacia probada para pilas triangulares. La volteadora está equipada con un dispositivo de enrollado delantero y trasero para sujetar las membranas. Al igual que la BACKHUS CON, realiza varias tareas en una sola operación: destapar la hilera, voltear y homogeneizar el material de compost, añadir agua si es necesario y volver a cubrir la hilera. El sistema se beneficia de la gran eficacia de las volteadoras y mantiene bajos los costes de construcción. En plantas más pequeñas, el sistema de compostaje CONVAERO también puede funcionar únicamente con enrolladoras sobre ruedas. En este caso, los residuos orgánicos se compostan en trincheras cerradas por tres lados con muros de hormigón. Un enrollador especial de la cubierta sobre un remolque facilita la carga y descarga.
La tecnología CONVAERO ofrece una solución eficaz y respetuosa con el medio ambiente para el compostaje de biorresiduos. Su avanzada tecnología de aireación y membranas mejora el tratamiento de los residuos acelerando la descomposición, reduciendo el tiempo de tratamiento y haciendo más eficiente el proceso de compostaje. El sistema minimiza los olores, las emisiones de metano y la producción de lixiviados, reduciendo así el impacto medioambiental. Además, al reducir la mano de obra y los costes operativos, CONVAERO hace que el compostaje sea más viable económicamente. A medida que crece la demanda de una gestión sostenible de los residuos.
EGGERSMANN www.eggersmannrecyclingtechnology.com/en/

Luis Bustamante
Desde 2019, Jon Sáenz de Viguera dirige Garbiker, la sociedad pública adscrita a la Diputación
Foral de Bizkaia encargada de la gestión de residuos urbanos. Bajo su liderazgo, la entidad ha impulsado proyectos clave que combinan innovación, sostenibilidad y colaboración público-privada, como el recién inaugurado Waste Lab Bizkaia, un espacio pionero concebido para fomentar la experimentación, la sensibilización ciudadana y el desarrollo de soluciones avanzadas en economía circular. En esta entrevista, Sáenz de Viguera repasa los principales desafíos y líneas estratégicas que marcarán el futuro de la gestión de residuos en el territorio: desde la valorización energética o el tratamiento de la fracción orgánica, hasta el impulso del diseño como herramienta para repensar los residuos. Una conversación esencial para entender cómo Bizkaia está consolidando un modelo de referencia en materia ambiental.
Tenemos que empezar hablando del nuevo centro pionero en la investigación y experimentación en gestión de residuos, el Waste Lab Bizkaia. ¿Podría decirnos cuáles son los objetivos principales de este laboratorio y qué lo distingue de otras iniciativas similares?
Esta idea parte de la Diputación Foral de Bizkaia. Entendíamos que era necesario un lugar de encuentro, intercambio de opi-
niones y colaboración entre diferentes con un mismo objetivo: promover comportamientos y actuaciones que posibiliten la prevención en la generación y, subsidiariamente, el mejor aprovechamiento de los residuos que generamos. Para ello, hemos dispuesto una instalación dividida en tres zonas diferenciadas. La CALLE es lo primero que nos encontramos, es el sitio donde la ciudadanía recibe nociones de residuos y economía circular, donde es sensibilizada en torno al presente y futuro de los mismos. En ese primer espacio, diferentes colectivos reciben las explicaciones e interactúan con los educadores y las educadoras, pudiendo ver procesos de tratamiento de residuos y productos generados a partir de residuos y acceder a una amplia relación de materiales sostenibles. En el lado opuesto del edificio, se encuentra el BARRIO, donde se producen residencias de estudiantes de postgrado o últimos años de grado, y proyectos de investigación colaborativos entre empresas, academia y centros tecnológicos. Conviven diversos proyectos, desde la búsqueda de salidas alternativas a residuos que actualmente acaban en vertedero hasta proyectos de digitalización del dato del residuo, pasando por alternativas de valorización material o generación de servicios de valor añadido para empresas del sector. Sirve de sede, además, de proyectos de investigación presentados por otros agentes a ayudas europeas. En la medida en que vayamos detectando nuevas necesidades, iremos incorporando los recursos necesarios. En todo caso, queremos que sea un campo de cultivo de ideas,
que puedan generar actividad económica con posterioridad, tanto en empresas en marcha como en futuras startup, si bien sería una etapa que ya no se ubicaría en el Waste Lab Bizkaia. Finalmente, entre ambas estancias se sitúa la PLAZA, donde la ciudadanía y los profesionales e investigadores deberían intercambiar sus pareceres. Vemos una oportunidad en este encuentro, de forma de que ambas partes puedan exponer sus opiniones, necesidades y proyectos y llegar a un entendimiento que resulta vital para dar pasos adelante. Pero hay un tercer actor en esta PLAZA: las entidades locales. Tanto el personal técnico de ayuntamientos y mancomunidades, como el político, podrán contrastar proyectos y pruebas piloto puestas ya en marcha. La Diputación acompañará a los municipios en este camino, tratando de encontrar las mejores líneas de ayuda a
impulsar y extrapolar aquellas experiencias que hayan dado buen resultado. Se desarrollarán, igualmente, jornadas con empresas del sector para tratar de mejorar el servicio prestado a estos municipios y poder exponer con claridad y transparencia los procesos llevados a cabo en las plantas de tratamiento de residuos. En resumen, se trata de sensibilizar, llegando a más colectivos que los que actualmente recibimos en otras instalaciones, innovar junto al sector, ayudar a las entidades locales a incorporar las prácticas necesarias y, ¿por qué no?, poner en valor la actividad del sector.
Este centro ha sido concebido como un proyecto colaborativo entre la Diputación Foral de Bizkaia, Aclima y EIDE. ¿Cómo ha sido la sinergia entre estas


entidades y qué papel juega cada una en el desarrollo del Waste Lab Bizkaia?
Creemos que esta alianza ha sido clave. Además, no descartamos más incorporaciones a nuestro modelo de gobernanza. Por repasar nuestro recorrido, ya desde su conceptualización como idea surgieron los primeros contactos. AClima Basque Environmental Cluster, aglutina a las principales empresas del sector de medio ambiente, con lo que es el primer colaborador con el que debíamos contar. Waste Lab Bizkaia debía ser lugar de reflexión y solución de los retos y necesidades del sector. Ciertamente, el primer feedback de sus representantes nos hizo reafirmarnos en nuestra idea de partida: desde su punto de vista se vislumbraba como un espacio de oportunidad. De forma casi paralela, realizamos un acercamiento a EIDE, Euskal Disenua, Asociación del Diseño Vasco. Su papel como agente tractor de las industrias creativas hacían de ella una inmejorable candidata a complementar el papel de Garbiker y Aclima en el proyecto, ya que nos permitía llegar a otras formas de entender, tratar y valorizar los residuos en sectores no tan directamente relacionados con el medio ambiente. Moda, interiorismo, arquitectura, artesanía o el propio diseño industrial, entre otras, suponían disciplinas que también deben tener palabra en materia de prevención e innovación en el tratamiento de residuos. Tras unos primeros momentos de conocimiento recíproco, vamos enlazando diferentes puntos
de vista y vislumbrando colaboraciones a corto plazo entre empresas y profesionales de medio ambiente y el resto de los sectores participantes.
El Waste Lab Bizkaia está diseñado para atender a diversos colectivos estratégicos, desde empresas hasta la ciudadanía en general. ¿Qué tipo de actividades o programas se han implementado para involucrar a estos grupos y fomentar su participación activa?
En lo que se refiere a la ciudadanía, la primera actividad puesta en marcha tiene que ver con la sensibilización. Es posible agendar visitas para grupos de todo tipo (centros de formación, asociaciones, empresas y otras entidades) que se centrarán en la economía circular. Estas visitas pueden ser complementadas, además, con el acceso a nuestras plantas de tratamiento de residuos y otras de ámbito de reutilización en el caso de que fuera solicitado. Estamos estudiando, por otra parte, la posibilidad de generar otro tipo de dinámicas en la medida que los proyectos en desarrollo del Waste Lab Bizkaia vayan avanzando. En lo referido a empresas y profesionales, y junto a Aclima y EIDE, ya hemos lanzado una primera formación para Prevención de residuos en empresas, actualmente en impartición. A futuro, trataremos de llegar a otros colectivos como la ciudadanía o personal técnico de entidades locales. Hay varios proyectos ya en residencia que

y reducir un 95% las emisiones respecto a los combustibles fósiles
vienen a dar respuesta a esas necesidades detectadas en el sector. Hablamos de vigilancia tecnológica o realidad aumentada. Y en lo que se refiere a entidades locales, tras un primer encuentro de toma de contacto y datos, ya se prevén nuevas jornadas y eventos en la línea ya comentada de poder guiarles en el cumplimiento de sus requisitos normativos. Teniendo en cuenta que se trata de un centro cuya inauguración se realiza a finales de noviembre de 2024, en sus cuatro meses de vida ha lanzado ya las principales dinámicas previstas. En función de los resultados obtenidos, iremos depurando y mejorando estas líneas de actuación.
Además del Waste Lab, Garbiker está involucrado en otros proyectos innovadores. Uno de ellos es la planta de biometanización para el tratamiento
de residuos orgánicos. ¿Podría explicarnos en qué consiste este proyecto y qué beneficios aportará a la gestión de residuos en Bizkaia?
Garbiker, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, y el Ente Vasco de la Energía (EVE), por el Gobierno Vasco, promovieron la creación de una Sociedad de Economía Mixta, con mayoría pública para la construcción de una planta de biometanización para dar respuesta en los próximos años al crecimiento esperado de la recogida selectiva de la fracción orgánica y la inyección de biometano a la red. El Plan Integral de Prevención y Gestión de Residuos de Competencia Local en Bizkaia para el año 2030 (PIPGRUB 2030) aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia identifica el orgánico del contenedor marrón como el residuo urbano donde existe mayor margen de mejora. Así,
el Plan prevé que esta recogida pueda multiplicarse por cuatro para el año 2030, lo que supondría que las actuales infraestructuras de tratamiento no serían capaces de asumir las más de 50.000 toneladas previstas. Por esa razón, se ha proyectado una planta que complemente las labores de las instalaciones de compostaje de Bizkaiko Konpostegia, planta de compost que doblaría su capacidad por la utilización del material sólido remanente del proceso de biometanización (digestato) como input principal, y de las tres plantas comarcales existentes en el Territorio. Con esta planta de biometanización, además, se conseguirá una aportación energética equivalente al consumo térmico de 6.000 hogares o al de casi 3.000 vehículos al año, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 95% en comparación con las emisiones que irían asociadas a combustibles fósiles.
La modernización de la planta de clasificación de envases de Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB) es otro proyecto destacado. ¿Cómo contribuirá
esta actualización a mejorar la eficiencia en la clasificación y reciclaje de residuos en el territorio?
Con una tasa de recuperación que la sitúa en la vanguardia de eficiencia en su categoría en el Estado, nuestra instalación de Amorebieta-Etxano fue seleccionada por Ecoembes para albergar una nueva planta, ya en actual construcción, que permitirá aumentar la capacidad de tratamiento de envases, pasando de las 23.000 toneladas anuales actuales a una capacidad de 40.000 toneladas anuales. Pero quizás esto no sea lo principal pues, gracias al uso de tecnología avanzada, seremos capaces de lograr una separación de 10 familias de envases, frente a las 7 actuales, extremo que la normativa exige para el uso de estos materiales por parte de los productores. De esta forma, no solo permitirá aumentar la capacidad operativa de la planta, sino que contribuirá significativamente a los objetivos de sostenibilidad y economía circular de Bizkaia, mejorando la clasificación y el reciclaje de envases ligeros recogidos de manera selectiva.

Kadant PAAL, principal fabricante europeo de prensas compactadoras automáticas y con una gran presencia a nivel mundial es en su división española, Kadant PAAL SAU, distribuidor oficial de la empresa alemana HUSMANN, primer fabricante europeo de autocompactadores, estaciones de transferencia y rodillos compactadores



Nuestro objetivo? la obtención de los mejores resultados a un menor coste posible.


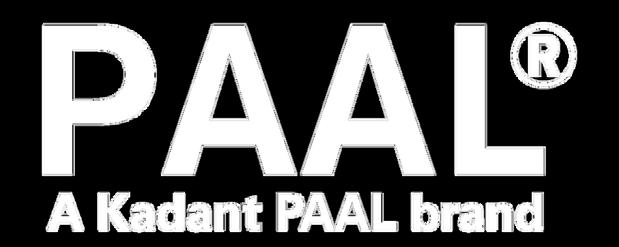
La valorización energética de residuos es un tema de creciente interés en la transición hacia una economía circular. ¿Cuál es la posición de Garbiker respecto a este enfoque y qué iniciativas están llevando a cabo en este ámbito?
Es claro que este tipo de valorización es y ha sido crítica en el devenir de la política de gestión de los países y territorios, tanto en un sentido como en el otro. En nuestro caso, la apuesta cristalizó en el año 2005, con la puesta en marcha de Zabalgarbi, la valorizadora energética que ha hecho posible que el enfoque a estas alturas sea un poco diferente. El haber dispuesto de esta infraestructura que ha sido, es y será esencial para el tratamiento de los residuos de competencia local en Bizkaia, junto a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico de la fracción resto, nos ha permitido estudiar alternativas de valorización material de los residuos, superior en la jerarquía de tratamiento de residuos. Sin embargo, seguimos poniendo en marcha este tipo de valorización. La propia planta de biometanización es muestra de ello a través del biogás producido en la reacción, si bien permite simultáneamente la valorización material del digestato a través de su posterior compostaje. Estamos ahora mismo, igualmente, con un nuevo plan de desgasificación del vertedero de Artigas, de forma que podamos realizar un aprovechamiento más eficiente del gas generado en el mismo. Por tanto, seguimos realizando una apuesta por este tipo de valorización.
La sensibilización y educación ambiental son fundamentales para una gestión eficaz de residuos. ¿Qué estrategias implementa Garbiker para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación y reciclaje de residuos?

Pues el propio Waste Lab Bizkaia del que hablábamos al principio es parte de esta estrategia de sensibilización a la sociedad. Hasta ahora disponíamos de un Aula de interpretación ambiental, ubicado en el Ecoparque de Artigas, en el que el público que acude realiza una primera inmersión en el destino de los residuos, según su naturaleza y periodicidad. En el nuevo centro, damos un paso más entrando de lleno en el alcance de la economía circular y mostrando los procesos de tratamiento de residuos, su reciclaje y su aplicación en el diseño de productos. Pero, además, provocamos el encuentro entre este público y las personas que trabajan en innovación en residuo, con lo que dotamos de un mayor contenido a la experiencia, ampliando el abanico de colectivos que pueden experimentarla. Es innegable, no obstante, que hay otra serie de actuaciones, de carácter más tradicional, que siguen siendo necesarias en este itinerario de educación ambiental. Y para muestra un ejemplo. El pasado 2 de abril lanzábamos una campaña para la mejo-
La valorización energética ha sido crítica en la política de gestión de residuos, y en Bizkaia seguimos apostando por ella con nuevas iniciativas

ra de la recogida selectiva del envase ligero en Bizkaia. En la misma y bajo el lema “Horia da / Ez da horia” (“Es amarillo / No es amarillo”) tratamos de potenciar, pero también de realizar una mejor selección en origen de la ciudadanía, a través de la aclaración de lo que debe y no debe ir al contenedor amarillo. Una feria itinerante, diferentes talleres, presencia en grandes eventos e incluso una app con la que jugar desde el móvil se combinan con la inserción en medios y soportes, físicos y digitales, para llegar al mayor número de personas posibles. A esta campaña le seguirán otras, en relación al orgánico, a la reutilización, etc. Trataremos de incluir en cada una de ellas las actividades que mejor resultado nos puedan proporcionar.
En cuanto a la colaboración público-privada, ¿cómo valora Garbiker la importancia de estas alianzas en el
desarrollo de proyectos de gestión de residuos y qué ejemplos exitosos podría compartir al respecto?
Entendemos que no es un asunto de graduación de importancia. En nuestro caso es algo que incorporamos en el ADN, un elemento esencial sin el que no podríamos entender la propia gestión del residuo ni otras tantas actividades en Bizkaia. Llevamos ya años con este tipo de colaboración en el campo de la clasificación de envase ligero en Bizkaiko Zabor Berziklategia, donde con nuestro socio, Trienekens País Vasco, hemos logrado colocarnos a la cabeza del Estado en eficiencia de operación de planta. Nuestra participación en Berziklatu junto a Emaus y Koopera, por otra parte, hace que esta instalación de tratamiento de voluminosos sea objeto de visita y estudio desde diferentes Comunidades del Estado a fin de ir preparando el desembarco del SCRAP de voluminosos. Nos llena de orgullo,

La colaboración público-privada no es una opción más: forma parte del ADN de la gestión de residuos en Bizkaia
además, poder realizarlo de mano de entidades de economía social. Y por citar un ejemplo más reciente, la ya citada planta de biometanización Metabarri es otra de las aventuras en que tratamos de combinar lo mejor de los sectores público y privado, en este caso de la mano de Prezero, lanzando la primera instalación que reúne el ciclo completo hasta la inyección en red del biometano. Y en la actualidad también nos encontramos estudiando alternativas que puedan hacer posible la ubicación de plantas de tratamiento en terrenos antropizados de nuestra propiedad, como pueden ser los vertederos con plataformas ya consolidadas.
Mirando hacia el futuro, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta Bizkaia en materia
de gestión y tratamiento de residuos, y cómo planea Garbiker afrontarlos?
La Hoja de ruta viene marcado por el PIPGRUB 2030. La Diputación Foral de Bizkaia, a la que Garbiker está adscrita y de la que es medio propio, ha aprobado unos objetivos ambiciosos en el seno del mismo. El primero de ellos es la propia reducción en la generación del residuo, común a todas las entidades que se ubican en el ámbito de la Unión Europea, pero incluye una serie de objetivos para 2030 que van más allá de la exigencia en ese ámbito, como es alcanzar un 75% de valorización material o un depósito controlado menor de los residuos para el año 2030. No cabe duda de que la involucración de la ciudadanía, las entidades locales y la colaboración
público-privada son elementos de peso para afrontar todos estos retos. Una mejor recogida selectiva es importante, sí, pero igualmente el dotar al Territorio de las infraestructuras y tecnología para un óptimo tratamiento posterior.
Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir sobre el compromiso de Garbiker con la sostenibilidad y la innovación en la gestión de residuos?
Desde Garbiker asumimos el compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia en este ámbito, tanto en la propia prevención y gestión de residuos como en el impulso de la toma de compromisos medioambientales y climáticos en todos aquellos ámbitos competenciales que le corresponden, desde el sector primario o el cuidado de los espacios naturales hasta actividades de promoción de otros agentes del Territorio como son las entidades locales o el sector empresarial. En lo que se refiere a nuestra Sociedad Foral, el compromiso no puede ser otro que levantar la persiana cada día con el
Bizkaia aspira a alcanzar un 75% de valorización material y reducir al mínimo el depósito en vertedero antes de 2030
ánimo de mejorar el servicio que damos a la ciudadanía y municipios de nuestro entorno y tratar de fomentar y colaborar con las iniciativas de reducción y reutilización, poniendo nuestro granito de arena para lograr una Bizkaia líder en esta materia, porque eso significará que estamos logrando los objetivos marcados.


STADLERconnect - Soluciones Digitales para Optimizar el Rendimiento de su Planta
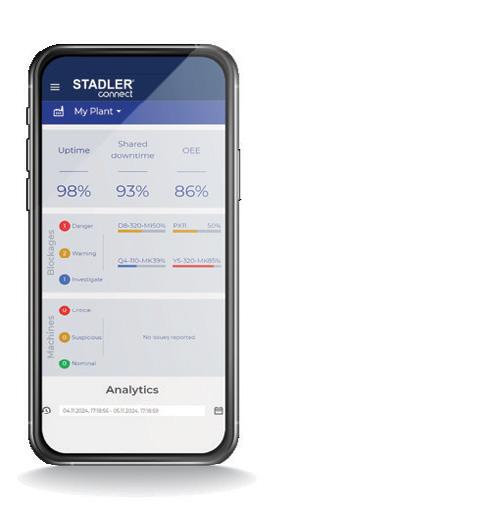
Impulsado por datos en tiempo real y tecnología de inteligencia artificial, STADLERconnect proporciona soluciones personalizadas para optimizar la eficiencia operativa.
Ventajas de STADLERconnect:
▶ Reducción significativa de tiempos de inactividad
▶ Optimización de costos operativos y de mantenimiento
▶ Mejora en la eficiencia y la calidad de los procesos
▶ Incremento del rendimiento global de su Planta
STADLERconnect: Gestión Inteligente de Plantas y Análisis de Datos en Tiempo Real
STADLER Selecciona S.L.U.
+34 926 588 977
stadlerselecciona@stadlerselecciona.com www.stadlerselecciona.com

En el contexto del tratamiento de residuos orgánicos y la producción de biogás, PASS® Solution se posiciona como una solución innovadora para mejorar el rendimiento y reducir costes. Gracias a su Unidad Autoadaptativa, el sistema automatiza los procesos mediante inteligencia artificial: identifica el tipo de residuo y ajusta en tiempo real la operación de
los equipos auxiliares, optimizando el consumo energético según la carga y características del material tratado. PASS® Solution ofrece así una respuesta eficiente a las exigencias actuales en pretratamiento y depackaging de la fracción orgánica, fortaleciendo la competitividad de las plantas.
Al optimizar el uso de recursos, reducir el consumo energético y mejorar
la valorización de los residuos, PASS® Solution contribuye activamente a la sostenibilidad del proceso y promueve modelos de economía circular dentro del sector del tratamiento de residuos y la generación de energía renovable.


Con más de 55 años de experiencia, Protecnic 1967 es una empresa familiar especializada en la venta y servicio de maquinaria de primer nivel para el tratamiento de residuos. Ofreciendo un servicio 360º, desde el estudio inicial y venta, hasta la puesta en marcha y servicio postventa. Representan marcas líderes mundiales, con una gama de equipos robustos y eficientes, apoyando a cada cliente a


mejorar su gestión de residuos, optimizar su productividad, reducir tiempos de inactividad y mantener un alto estándar de calidad en sus operaciones.
Protecnic 1967 trabaja con un amplio catálogo de maquinaria que incluye trituradores hidráulicos y eléctricos de M&J Recycling, separadores magnéticos a medida de Gaussmagneti, sistemas de prensado y enfardado en un solo paso de Göweil, así como mez-
cladoras para procesos de biometanización y compostaje de Orsi.
Protecnic 1967 acompaña en la implementación de nuevas prácticas, ofreciendo un asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a cada necesidad.
PROTECNIC 1967 www.protecnic1967.com

SA Y DESECHA,LAECONOMÍACIRCULAR
LAVES PARAUNCAMBIOESTRATÉGICOQUENOSE MINISTERIOPARALATRANSICIÓNECOLÓGICAY CURSOS YFORTALECERLARESILIENCIADEL
NFIGURACIÓNESTRUCTURALDELMODELOECONÓMICO.

La economía circular ha entrado con fuerza en la agenda política, empresarial y académica en los últimos años. Sin embargo, aún hoy, su comprensión tiende a reducirse a una gestión más eficiente de los residuos o a una mejora progresiva del rendimiento de una economía que sigue siendo esencialmente lineal. Esta visión parcial no solo limita el potencial transformador de la circularidad, sino que —paradójicamente— refuerza las inercias del modelo que pretende superar. Porque una economía lineal más eficiente sigue siendo una economía extractiva, intensiva en residuos y vulnerable por diseño.
Frente a esta mirada reduccionista, urge retomar el enfoque original de la economía circular como un cambio de paradigma no centrado en el final del proceso —los residuos—, sino en su origen: en cómo se diseña, se produce, se consume, se mide, se financia y se gobierna. Se trata de repensar las reglas de funcionamiento del sistema económico para hacerlo regenerativo, resiliente y de alto valor añadido.
Ese es precisamente el enfoque del Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular, publicado el pasado mes de febrero, por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y elaborado por Bionomía —centro de formación, consultoría y conocimiento en economía circular aplicada y economía regenerativa aplicada—, que constituye la base del presente reportaje. A partir del análisis de tendencias internacionales, entrevistas con líderes de pensamiento y el estudio de buenas prácticas europeas, el informe traza una hoja de ruta de alto nivel para una transición circular ambiciosa, eficaz y adaptada a los desafíos estructurales de España, y ofrece una propuesta rigurosa y estratégica que no se limita
a enumerar medidas sectoriales, sino que identifica palancas sistémicas — estratégicas y operativas— que pueden activar un rediseño profundo de los modelos de producción, consumo y gobernanza.
Este reportaje explora los principales ejes del informe del MITERD, elaborado por Bionomía, planteado no como una síntesis, sino como una lectura editorial crítica y ordenada, examinando tanto las palancas estratégicas como las estrategias materiales que deben acompañarlas. Entrevistamos además a una de sus coautoras, Teresa Domenech, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en University College London, quien señala que España sigue operando bajo un modelo económico predominantemente lineal. Sin embargo, “presenta condiciones muy favorables para impulsar una transformación más estructural y sistémica”: una base productiva innovadora, redes urbanas densas e infraestructuras que, reorientadas con criterios circulares, podrían acelerar la transición. Para Domenech, el informe busca llenar un vacío estratégico: “aunque existe ya un marco normativo —en gran parte derivado de directrices europeas—, lo que falta es una visión clara y coherente sobre cómo acelerar el cambio de modelo económico”.
La oportunidad no es menor. España se enfrenta a retos críticos que amenazan su competitividad y su cohesión social: dependencia de materias primas importadas, pérdida de tejido industrial, desempleo estructural, degradación ecológica y una exposición especialmente alta a los impactos del cambio climático. La economía circu-
lar ofrece una respuesta integradora a todos ellos, articulando sostenibilidad, reindustrialización, autonomía estratégica y generación de empleo local.
Pero para desplegar su verdadero potencial, hace falta corregir errores de planteamiento que siguen muy presentes. Uno de los más graves es considerar que basta con reciclar más y desperdiciar menos, cuando lo esencial es rediseñar productos, infraestructuras, políticas e incentivos desde el inicio del sistema. Como advierte Teresa Domenech: “A pesar de los avances, tanto en España como en Europa la economía circular se encuentra aún en una fase temprana. El impulso político en la última década ha sido importante, pero seguimos centrados en enfoques convencionales, con escasa transformación estructural. Los modelos de negocio continúan siendo mayoritariamente lineales y la dependencia de recursos primarios es muy elevada”. Esta lógica tiene raíces profundas. “Seguimos generando crecimiento económico a partir de dinámicas intensamente materiales. Incluso en sectores aparentemente desmaterializados, el valor sigue vinculado al uso intensivo de recursos”, subraya. Como señala el propio informe, el 80 % de los impactos ecológicos y económicos se definen en el diseño. Por eso, toda estrategia circular debe partir de una premisa clara: no se trata de hacer mejor lo mismo, sino de hacer las cosas de forma diferente.
Hablar de economía circular es sencillo cuando se reduce a cambiar materiales, separar residuos o implantar tecnologías limpias. Pero la circularidad real no se activa al final de la cadena de valor, sino al principio: en cómo se toman las decisiones, cómo se estructuran los incentivos,

PALANCAS ESTRATÉGICAS DIAGNÓSTICO OBJETIVO ACCIÓN
GOBERNANZA Políticas fragmentadas y falta de liderazgo transversal
FINANZAS
Inversión que prioriza modelos lineales y de corto plazo
DISEÑO Y FORMACIÓN Déficit de formación en competencias circulares y pensamiento sistémico
DATOS Y TECNOLOGÍA Falta de datos fiables para tomar decisiones estratégicas
Economía circular como interés nacional
Fomento de la inversión circular
Capacitar perfiles técnicos y políticos
Medir y modelizar la circularidad con precisión y escala
Formar líderes, coordinar políticas con la circularidad como estrategia nacional, crear espacios transversales
Desarrollar instrumentos financieros, métricas e impulsar alianzas públicoprivadas
Integrar la circularidad en todos los niveles educativos y disciplinas
Crear una infraestructura nacional de datos interoperables y potenciar IA, IoT y gemelos digitales en sectores estratégicos
cómo se forman los perfiles técnicos y políticos, y cómo definimos lo que cuenta como progreso. Las llamadas palancas estratégicas no actúan sobre productos o flujos de materiales, sino sobre las reglas de funcionamiento del sistema económico. Y son estas reglas —invisibles pero estructurales— las que más profundamente condicionan la posibilidad de una transición circular auténtica.
Superar la fragmentación institucional exige convertir la economía circular en una estrategia de país, con liderazgo transversal y coordinación entre todos los niveles de gobierno
La primera gran palanca es la gobernanza . La economía circular no puede desplegarse eficazmente si se interpreta como una competencia exclusiva del área de medio ambiente. Su lógica es transversal por naturaleza y debe permear todas las áreas de la acción pública y privada. Para ello, es necesario romper lo que el pensamiento circular

denomina bloqueo lineal: una inercia estructural generada por decisiones pasadas —normativas, fiscales, contables, industriales— que perpetúan el modelo de extraer, producir, consumir y desechar.
Tal como apunta la investigadora, los sistemas de gobernanza siguen respondiendo a esquemas lineales tradicionales, y las políticas se diseñan y aplican por sectores aislados, sin una visión sistémica. Esta compartimentación, añade, frena la alineación entre niveles administrativos y ralentiza la transformación. A su juicio, “la gobernanza es hoy una barrera, pero bien orientada puede convertirse en un potente motor de cambio”.
Los ejemplos de este bloqueo son numerosos: desde una fiscalidad que penaliza el empleo y favorece el consumo de bienes nuevos, hasta marcos contables que incentivan la amortización rápida de los activos y desalientan su mantenimiento o reacondicionamiento. También las normas de contratación pública que excluyen productos remanufacturados, o la legislación sanitaria que obstaculiza el uso de materiales reciclados en determinados sectores.
Superar esta inercia exige una transformación institucional profunda. La economía circular debe ser entendida como una estrategia de país, con visión interministerial e intersectorial. Esto implica formar en mentalidad circular a todos los niveles de la administración, romper los silos departamentales, e incorporar criterios de circularidad en la fiscalidad, la planificación territorial, la sanidad, la educación, la innovación o la industria.
Para que este cambio sea efectivo, la experta subraya la necesidad de un marco coherente entre escalas, señalando que “en España cada comunidad autónoma, e incluso cada ciudad o municipio, puede tener su propio plan de economía circular y gestión de residuos, sin un marco común ni objetivos compartidos”. Esta falta de alineación genera barreras y dificulta una transición coordinada eficaz.
Por otro lado, estas nuevas estructuras de gobernanza pueden y deben ser más ambiciosas. Aunque Europa ha asumido un papel de liderazgo en el impulso de la economía circular, ese liderazgo aún no se ha traducido en una transformación profunda del
El sistema lineal actual tiende a operar de forma poco eficaz y excesivamente compartimentada. Las políticas se diseñan y aplican por sectores aislados, sin una visión sistémica que permita integrar los
distintos niveles administrativos ni alinear los esfuerzos a lo largo de toda la cadena de valor
Teresa Domenech, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en University College London, y coautora del Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular en España, del MITERD.
modelo lineal predominante, apunta Domenech, señalando que “las políticas convencionales, muchas veces diseñadas con cautela para no generar rechazo o por temor a lo desconocido, han demostrado tener impactos muy limitados”. Contamos, sin embargo, con suficiente evidencia científica para sostener que las políticas valientes y bien diseñadas pueden generar beneficios sustanciales, que no solo se reflejan en la disminución del impacto ambiental, sino que también generan efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento económico, medibles en indicadores como el PIB.
Desvincular la inversión de los modelos lineales conlleva fomentar una mentalidad financiera transformadora, transformar la percepción del riesgo y crear instrumentos financieros que hagan atractiva la circularidad HOJA
La segunda palanca para activar una transición circular real es la financiación. Hoy, la mayoría de los modelos de financiación priorizan rentabilidades a corto plazo, lo que favorece estrategias lineales basadas en altos volúmenes, rápida obsolescencia y baja resiliencia. En este contexto, los modelos circulares siguen siendo percibidos por muchos inversores como arriesgados o poco rentables, cuando en realidad lo arriesgado es seguir financiando sistemas extractivos, contaminantes y frágiles frente a crisis de suministro o cambios regulatorios.
A ello se suma una arquitectura fiscal que, como indica Teresa, “en muchos casos favorece el consumo de recursos vírgenes en lugar de incentivar la reutilización o el aprovecha -
miento de materiales secundarios”. Esto ocurre tanto por una mayor carga fiscal sobre ciertos procesos circulares, como por la ausencia de incentivos claros que fomenten alternativas sostenibles.
Existen, sin embargo, ejemplos inspiradores: desde bancos holandeses que ofrecen productos financieros vinculados al rendimiento del ciclo de vida de los activos, hasta fondos públicos en Japón que respaldan proyectos circulares de forma transversal, alineando objetivos económicos y ambientales. Pero para que estas prácticas se generalicen, es imprescindible desarrollar métricas robustas, marcos comparables y mecanismos que revelen tanto los beneficios diferidos de lo circular como los costes estructurales de la linealidad. Solo así el capital privado podrá percibir la economía circular no como un riesgo, sino como una oportunidad estratégica, y convertirse en un aliado real de la transformación sistémica que el contexto exige.
Cerrar el círculo económico requiere formar a profesionales capaces de rediseñar sistemas desde el origen, con visión técnica, política y económica, e integrar la economía circular en todos los niveles del sistema educativo
La tercera gran palanca es la formación y el diseño. La mayoría de los impactos ambientales de un producto se determinan en su fase de concepción, y sin embargo, muchas disciplinas técnicas, creativas e industriales siguen reproduciendo lógicas lineales. Para avanzar hacia una economía verdaderamente circular, no basta con rediseñar productos: es imprescindible rediseñar también
las competencias necesarias para crearlos. Como subraya la experta, “la economía circular requiere profesionales capaces de entender tanto los aspectos técnicos como los económicos, políticos y normativos del sistema.” Sin este tipo de formación multidisciplinar, advierte, seguirá siendo más fácil y rentable actuar de forma lineal.
Además, esta transformación educativa no solo es clave para el cambio estructural, sino también una oportunidad de desarrollo económico que abre una oportunidad laboral sin precedentes. La economía circular, más intensiva en empleo que la lineal, podría generar cientos de miles de puestos de trabajo en la próxima década. Países como Finlandia ya lo están demostrando: han integrado la circularidad en su sistema educativo desde primaria hasta la universidad, formando cada año a miles de profesionales capaces de liderar esta transición.
Pero más allá de los perfiles técnicos, es igual de urgente formar a la ciudadanía. Domenech insiste en que la economía circular debe extenderse a todos los niveles del sistema educativo, no solo en entornos especializados. “Una ciudadanía informada, empoderada, capaz de identificar prácticas circulares reales y distinguirlas del greenwashing, es esencial para cambiar hábitos de consumo y generar una demanda consciente”.
Ese cambio solo será posible si se ofrecen herramientas claras para la toma de decisiones, como un mejor etiquetado que incluya huella de carbono, impacto hídrico o condiciones sociales de producción. “Muchos consumidores ya están dispuestos a elegir opciones más sostenibles, pero necesitan información fiable y accesible”, asevera. Sin ese acceso al conocimiento, difícilmente podrán ejercer su poder transformador.
DE POSIBILIDAD: SIN ELLAS, LAS
ESTRATEGIAS MATERIALES DE LA CIRCULARIDAD QUEDAN FRAGMENTADAS O BLOQUEADAS; CON ELLAS, ES POSIBLE
ARTICULAR UN MODELO ECONÓMICO QUE FUNCIONE DE
FORMA DISTINTA DESDE SU BASE

Avanzar hacia una circularidad efectiva hace necesario medir con rigor, disponer de una infraestructura de datos robusta y organizada, y aplicar tecnología para escalar soluciones
La última gran palanca —y posiblemente la más transversal— es la gestión de datos y el despliegue tecnológico Ninguna transición puede planificarse sin mapas, y ningún sistema puede transformarse si no se mide con rigor. La economía circular requiere una infraestructura nacional de datos que permita generar indicadores fiables, trazables y comparables, tanto a nivel
territorial como sectorial. Esta medición no debe limitarse a flujos de residuos o materiales, sino abarcar también tasas de reparación, reutilización, remanufactura, duración de productos e impactos económicos. Solo de esta manera será posible identificar los verdaderos cuellos de botella, evaluar políticas públicas y orientar inversiones estratégicas. Teresa Domenech diagnostica que “en España existen importantes carencias en el conocimiento sistematizado sobre los flujos de materiales: qué extraemos, qué tenemos en stock y qué desechamos como residuo.” Aunque la normativa europea obliga a ciertos reportes, estos datos no están diseñados para hacer análisis de circularidad ni ofrecen suficiente granularidad territorial, explica. Esto impide, por ejemplo, el desarrollo de estrategias de simbio -
sis industrial, que serían especialmente viables en un país con múltiples clústeres productivos como el nuestro. Además, los datos no son solo una herramienta de gestión, sino el combustible esencial para tecnologías emergentes que pueden acelerar la circularidad a gran escala. Desde pasaportes digitales de productos y trazabilidad con blockchain, hasta sensores ambientales, mantenimiento predictivo o plataformas de simbiosis industrial basadas en inteligencia artificial, toda esta arquitectura tecnológica depende de datos de calidad. Herramientas como los gemelos digitales, que ya se usan en ámbitos como el modelado climático, permiten simular sistemas circulares complejos antes de implementarlos, reduciendo riesgos e incrementando eficacia.
La académica insiste también en la necesidad de generar evidencia útil para la toma de decisiones a través de metodologías rigurosas y abiertas: bases de datos orientadas específicamente a la circularidad, plataformas de open science, indicadores de impacto y herramientas de modelización sistémica. En Reino Unido, explica, se ha trabajado intensamente en el desarrollo del modeling aplicado a la economía circular. “Pero en España esta disciplina está aún muy poco desarrollada, lo que dificulta enormemente la planificación de estrategias eficaces”, añade.
Convertir la economía circular en una ciencia de datos exige visión institucional, interoperabilidad técnica y excelencia metodológica. Requiere un ecosis-
tema que conecte datos, decisiones y diseño. Porque sin datos no hay inteligencia; sin diseño no hay circularidad; y sin interoperabilidad, no hay escala.
ESTRATEGIAS MATERIALES DE CIRCULARIDAD
Si las palancas sistémicas actúan sobre las reglas del juego, las estrategias materiales lo hacen sobre el terreno operativo: son las vías concretas para prolongar el valor de los recursos dentro del sistema económico. Se trata de intervenir en todas las fases del ciclo de vida —desde el diseño hasta la postventa— mediante enfoques como la reutilización, la reparación, la remanufactura o el uso compartido, con el
objetivo de minimizar la extracción de recursos primarios y reducir la pérdida de valor acumulado.
Como advierte la coautora del informe, “una de las grandes limitaciones actuales es la enorme cantidad de pérdidas de recursos materiales que se producen a lo largo de la cadena de valor, incluso antes de que los productos lleguen al consumidor final”. Esta debilidad estructural no solo pone de manifiesto la escasa circularidad del sistema, sino que evidencia que la transformación productiva sigue sin atacar las ineficiencias clave del modelo lineal. Frente a ello, las estrategias materiales buscan reorganizar los ciclos industriales y de consumo para que la circularidad no sea la excepción, sino la norma.


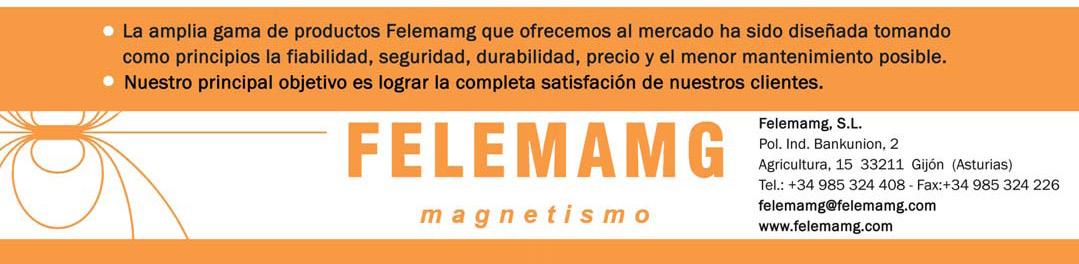
REPORTAJE
ESTRATEGIAS MATERIALES DE CIRCULARIDAD DIAGNÓSTICO OBJETIVO ACCIÓN
DURABILIDAD
SERVITIZACIÓN
REUTILIZACIÓN (bienes)
REUTILIZACIÓN (envases)
REMANUFACTURA
Productos diseñados para fallar o durar poco
RECICLAJE
Modelos centrados en la propiedad y el consumo
Frenos fiscales y normativos al reuso de productos
Escasa escala de los sistemas de envases reutilizables
Obstáculos normativos y logísticos a la remanufactura
Extender la vida útil de los productos: derecho a reparar, normas antiobsolescencia
Impulsar servicios sobre productos y activar el rol transformador de los PSS
Potenciar el valor de las plataformas de reuso como prescriptoras y educadoras
Lograr sistemas de reutilización de envases a gran escala
Activar el potencial económico y social de la remanufactura
Reciclaje de bajo valor por un mal diseño en origen
Romper con la obsolescencia programada demanda políticas que faciliten la reparación, el mantenimiento y la vida útil extendida de los productos
La durabilidad es el primer eslabón. Ningún sistema puede sostenerse si los productos están diseñados para fallar, no abrirse o imposibilitar su reparación. Frente a esta lógica de lo efímero, emergen dos palancas clave: el derecho a reparar y la legislación con-
Mejorar el reciclaje asegurando calidad y viabilidad
tra la obsolescencia programada, que redistribuyen responsabilidades entre fabricantes y usuarios y generan empleo local y resiliente.
Pero la durabilidad no es solo una cuestión técnica: exige un rediseño profundo de productos, sistemas y modelos de negocio, rompiendo el bloqueo estructural que aún impone la linealidad. A este esfuerzo se suman las tecnologías emergentes: la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento predictivo o los gemelos digitales en el diseño industrial permiten anticiparse al deterioro, optimizar recursos y extender la vida útil, siempre que el pro -
Fomentar la durabilidad con políticas de reparación y mantenimiento predictivo, explotar el potencial de la IA y los gemelos digitales
Implementar estrategias educativas y financieras para impulsar los PSS
Eliminar trabas e integrar plataformas en las compras públicas
Crear sistemas interoperables y estandarizados a nivel nacional
Adaptar normativa, optimizar logística y utilizar compras públicas como motor
Diseñar para el reciclaje desde la fase de concepción, con pureza y valor, para facilitar la recuperación
ducto haya sido concebido desde una lógica circular. Sin diseño para durar, no hay circularidad posible.
Reducir el consumo de recursos pasa por apostar por modelos basados en servicios, apoyados por regulaciones, incentivos y una cultura empresarial adaptada
En este sentido, cambiar la propiedad por prestaciones es mucho más que una innovación comercial: es una
palanca sistémica con un enorme potencial transformador. Los Sistemas Producto-Servicio (PSS) trasladan al proveedor la responsabilidad sobre el mantenimiento, la obsolescencia y el fin de vida del producto, alineando sus incentivos con la durabilidad, la reparación y la actualización tecnológica. Además, al permitir que múltiples usuarios compartan un mismo activo, se reduce drásticamente el stock necesario para cubrir una necesidad, aumentando la eficiencia del sistema.
Pero estos modelos no funcionan por sí solos: si no se rediseñan los productos para este nuevo contexto —con modularidad, facilidad de reparación y control del ciclo de vida—, la servitización puede perpetuar la lógica lineal e incluso amplificarla, como demuestran los fracasos de algunos sistemas de movilidad compartida. La clave está en articular diseño, regulación, mecanismos financieros e infraestructuras tecnológicas para desbloquear todo su potencial circular.
Aprovechar el potencial del reuso implica eliminar barreras fiscales y administrativas, y fomentar su integración en compras públicas y privadas
La reutilización por su parte, permite extender el valor económico, material y energético incorporado en productos ya fabricados, sin necesidad de transformarlos ni invertir nuevos recursos. A través de plataformas digitales, mercados de segunda mano o redes B2B, esta estrategia ofrece beneficios ambientales inmediatos y una eficiencia económica creciente. Casos como Wallapop en España o MachineTrack en Países Bajos demuestran que el reuso no solo es viable, sino competitivo. En sectores como la moda, la
electrónica o el equipamiento industrial, el mercado de segunda mano crece de forma sostenida, y se proyecta que alcance los 65.000 millones de euros en Europa en 2025.
Sin embargo, su consolidación requiere superar importantes obstáculos: barreras fiscales y burocráticas, falta de confianza del consumidor y escasa integración en la contratación pública o las cadenas de suministro institucionales. Además de su impacto directo, estas plataformas actúan como prescriptoras culturales, promoviendo una nueva lógica de valor basada en la conservación y no en el descarte. Reutilizar, por tanto, no es solo alargar la vida útil de un objeto: es reeducar la lógica económica y cultural en torno a una economía circular real.
Escalar sistemas de envases reutilizables necesita infraestructuras interoperables, modelos de incentivo y estándares nacionales bien definidos
En paralelo, los sistemas de reutilización de envases representan una palanca transformadora en un sector dominado por los residuos y el consumo de materiales de un solo uso. Para que estos sistemas funcionen, deben cumplir condiciones estrictas: envases diseñados para durar, logísticas de retorno eficientes, materiales no tóxicos, trazabilidad digital y tasas de reutilización superiores al 80 %. Iniciativas como Sykell en Alemania, con su sistema estandarizado de envases y gestión digital, o Logifruit en España, demuestran que es posible operar a gran escala con eficiencia y viabilidad económica.
El éxito en entornos B2B se explica por la lógica de coste-eficiencia, menos sujeta a hábitos o marketing, pero
el reto está en trasladar esta lógica al consumo masivo (B2C), donde la cultura del usar y tirar sigue siendo dominante. Para escalar estos modelos, es clave desarrollar infraestructuras interoperables, estándares normativos comunes e incentivos fiscales adecuados, así como explorar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y los pasaportes digitales. En este ámbito, la reutilización no es solo una opción técnica, sino una decisión estructural sobre cómo queremos organizar el flujo de materiales en nuestra economía.
Aprovechar el valor latente de los equipos existentes obliga a facilitar su remanufactura mediante cambios normativos, logísticos y de compra pública
En sectores industriales y de transporte, una de las estrategias más potentes —y a la vez más infrautilizadas— es la remanufactura . A diferencia de la reparación o el reacondicionamiento, este proceso industrial devuelve los productos a un estado funcional y estético equivalente al nuevo, con garantías similares, pero con un uso de materiales, energía y recursos drásticamente menor. Sus beneficios son múltiples: reduce hasta en un 90 % el uso de materias primas, en un 80 % las emisiones, y genera un retorno de inversión cinco veces superior al de la fabricación convencional. Países como Francia, Suecia o Alemania están liderando el camino con normativas específicas, incentivos fiscales y centros de innovación dedicados.
En España, sin embargo, este enfoque sigue siendo marginal. Electrificar flotas públicas mediante remanufactura —en lugar de sustituirlas
por vehículos nuevos— o reconvertir parte de los 40.000 talleres mecánicos en centros de adaptación tecnológica con kits de conversión estandarizados podría activar una industria circular de alto valor, con enorme potencial para la creación de empleo local y la reducción de residuos. A ello se suma el impulso ciudadano e internacional, como el caso de la Asociación Latinoamericana del Retrofit, que demuestra que la barrera no es técnica ni económica, sino legislativa y cultural. Apostar por la remanufactura implica, en definitiva, repensar nuestras infraestructuras desde el valor existente, y no desde la obsolescencia planificada.
Evitar que el reciclaje se convierta en eje del modelo significa diseñar productos desde el inicio para facilitar su recuperación efectiva mediante procesos técnica y económicamente viables
Por último, el reciclaje : necesario, pero insuficiente. Aunque ha sido durante años la cara más visible de la economía circular, también ha sido la más sobrevalorada y malinterpretada. El reciclaje no debe ser el centro del modelo, sino el último recurso cuando ya se han agotado las estrategias de mayor valor. Para que sea verdaderamente circular, debe cumplir con cuatro condiciones esenciales: deseabilidad ecológica, factibilidad técnica, escalabilidad operativa y viabilidad económica frente a los materiales vírgenes.
Todo eso —una vez más— depende del diseño. Diseñar para reciclar significa concebir productos desde el origen para facilitar la recuperación de materiales con alta pureza y valor, evitar mezclas inseparables o tóxicas,
y planificar sistemas que recojan, separen, limpien y procesen eficazmente. El reciclaje no es una acción, sino un sistema complejo, con múltiples técnicas (desde la despolimerización hasta la purificación o la fundición), cuyo éxito depende de decisiones que se toman mucho antes de que el residuo exista.
Sin embargo, como menciona Teresa Domenech, “en muchos casos, lo que se observa es un proceso de downcycling : los materiales se reciclan, pero se destinan a aplicaciones de menor valor.” Es decir, entran de nuevo en el sistema económico, pero degradados, con menos capacidad de sustitución de materias primas vírgenes. Esto no

solo limita el impacto del reciclaje, sino que perpetúa la necesidad de seguir extrayendo nuevos recursos. La experta señala que incluso los instrumentos regulatorios más prometedores, como la responsabilidad ampliada del productor, siguen aplicándose sobre todo a través de mecanismos financieros — es decir, los productores asumen una
parte del coste de la gestión de los productos al final de su vida útil—, sin asegurar que los materiales realmente vuelvan a entrar en el ciclo económico “en condiciones óptimas”.
Por tanto, confiar en el reciclaje sin replantear el diseño de los productos, los sistemas de recogida o los modelos de negocio equivale, en muchos casos,

a una estrategia de contención más que de transformación. Una economía verdaderamente circular no puede apoyarse en procesos que entran en juego cuando ya se ha perdido la mayor parte del valor. Diseñar para reciclar es también diseñar contra aquello que impide reciclar.
Todo lo anterior apunta a una conclusión ineludible: la economía circular no es un destino al que se llega con ajustes incrementales, sino una dirección estratégica que exige revisar los fundamentos del sistema productivo. No bastan las declaraciones ni los gestos simbólicos: hacen falta políticas valientes, estructuras coordinadas, inversiones alineadas y decisiones fundamentadas. Y, sobre todo, hace falta visión: la capacidad de imaginar un modelo económico que no dependa de agotar recursos, externalizar impactos ni dejar atrás a quienes no se adaptan.
Como augura Teresa Domenech, en los próximos años podríamos ver avances significativos en sectores como la construcción, donde ya existen pilotos que empiezan a consolidarse. Las tensiones globales sobre el acceso a recursos están acelerando este cambio: “no se trata solo de buscar resiliencia con nuevos proveedores, sino de mirar hacia dentro, reconocer el valor de lo que ya tenemos y aprender a conservarlo”, afirma.
Esta lógica —basada en el rediseño temprano, el aprovechamiento de materiales existentes y la eficiencia sistémica— no solo anticipa nuevas normativas, sino una nueva manera de pensar el desarrollo. Cerrar el círculo no significa volver al punto de partida, sino avanzar con inteligencia hacia un modelo que conserve, regenere y reparta mejor.

Luis Bustamante
En un momento clave para la transición ecológica y el impulso de una economía cada vez más circular, el papel de los gestores de residuos peligrosos y de eliminación de residuos industriales no peligrosos resulta más esencial que nunca. La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), fundada en 1992, representa a más del 70 % de la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos en España. Sus miembros prestan servicios que garantizan una adecuada protección del medio ambiente, fomentan la seguridad industrial y contribuyen de forma directa a los objetivos de sostenibilidad y descarbonización.
Con el reciente nombramiento de Bernat Llorens como presidente, ASEGRE abre una nueva etapa marcada por la continuidad en la defensa del cumplimiento normativo, la mejora de la trazabilidad de los residuos y la interlocución con las administraciones públicas para reforzar un modelo de gestión alineado con los principios de la economía circular. En este contexto, conversamos con Luis Palomino, secretario general y portavoz de la asociación, para conocer de primera mano la hoja de ruta de ASEGRE, los principales retos del sector y las palancas necesarias para seguir avanzando hacia una gestión de residuos más segura, eficiente y sostenible.
Debemos empezar hablando de la nueva etapa que ha iniciado ASEGRE con el nombramiento de Bernat Llorens como presidente. ¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos que se plantea la asociación bajo esta nueva presidencia?
Tenemos que seguir impulsando la economía circular, ya que nos consideramos un sector esencial para su consolidación. Por ello, continuaremos trabajando para evolucionar hacia una armonización en la regulación que nos afecta. También tenemos que lograr una colaboración más estrecha con el Ministerio para la Transición Ecológica y ser unos aliados con los que poder mejorar la situación actual de los residuos industriales y peligrosos.
Más allá de la renovación en la presidencia, ¿qué líneas de actuación considera prioritarias ASEGRE para los próximos años en el contexto actual de transición ecológica y transformación industrial?
Gran parte lo indicaba anteriormente, pero además de eso tenemos que conseguir que los productores de los residuos nos perciban aún más como un factor de competitividad in-

Tenemos que conseguir que los productores de los residuos nos perciban aún más como un factor de competitividad industrial y un sector estratégico para ellos
dustrial y un sector estratégico para ellos. Tenemos que hacer ver a todos nuestros grupos de interés los tres ejes sobre los que desempeñamos nuestra actividad: la apuesta desde hace décadas por la sostenibilidad, el compromiso de los gestores con la seguridad y el estricto cumplimiento de la legislación, así como su apuesta por la innovación para ofrecer a los productores de residuos las mejores técnicas de tratamiento disponibles en el mercado.
El sector de la gestión de residuos peligrosos e industriales es clave para garantizar la seguridad
ambiental. ¿Cuáles diría que son hoy los principales retos y desafíos a los que se enfrenta el sector en España?
Para poder seguir garantizando esa seguridad, los poderes públicos tienen que aumentar su coordinación y dar así certidumbre jurídica. Tenemos que evitar desigualdades territoriales que elevan los costes burocráticos y logísticos para la industria. Hay que garantizar la unidad de mercado y la agilidad administrativa para que podamos dar un mejor servicio a la sociedad. Y a esto también ayudaría el desarrollo de una red integrada de instalaciones de tratamiento y eliminación
LUIS PALOMINO, ASEGRE
que eviten duplicidades y garanticen una cobertura eficiente en todo el territorio nacional.
¿Cómo está afectando el actual marco regulatorio — tanto a nivel nacional como europeo— a la actividad de los gestores de residuos peligrosos?
Sin una visión unificada a nivel nacional, el sector se enfrenta a obstáculos innecesarios que pueden afectar tanto a la inversión como a la transición hacia un modelo de economía circular sólido. Esto lo estamos padeciendo especialmente en el traslado de residuos por la oposición de algunas comunidades autónomas a los traslados hacia su territorio. Si se ignora este principio, caemos en situaciones paradójicas como que un residuo pueda llegar a Cádiz procedente de Almería, pero no de Badajoz, que se encuentra mucho más cerca.
Desde ASEGRE siempre se ha hecho hincapié en la necesidad de una vigilancia rigurosa del cumplimiento normativo. ¿Cree que se está aplicando correctamente la legislación vigente en materia de residuos peligrosos y suelos contaminados?
El ejemplo anterior es una muestra de que hay mucho que mejorar. No se puede prohibir con carácter general la entrada de residuos en una comunidad autónoma porque así incumple la ley nacional de residuos. Al existir gran variedad de residuos existentes, no es posible contar con todos los
Sin una visión unificada a nivel nacional, el sector se enfrenta a obstáculos innecesarios que pueden afectar tanto a la inversión como a la transición hacia un modelo de economía circular sólido
tratamientos en cada comunidad autónoma, por lo que los residuos deben poder moverse dentro del Estado.
El nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) y la Estrategia Española de Economía Circular establecen objetivos ambiciosos. ¿Considera que se están alineando suficientemente estos planes con la realidad y capacidades del sector?
El PEMAR establece las directrices para la gestión de residuos en España en los próximos años. Para nosotros es clave y nos gusta su enfoque tan alineado con la economía circular, pero

Para el amianto, necesitamos un plan estatal integral que contemple todas las fases del proceso de descontaminación y establezca incentivos económicos para su eliminación segura

presenta una carencia significativa: la ausencia de una red estatal integrada de eliminación de residuos peligrosos. Recordemos que hay residuos como el amianto, que solo puede ser destinado a eliminación. Y la retirada de este residuo tan peligroso continúa siendo una prioridad. Aunque los ayuntamientos debían completar censos de instalaciones con amianto antes de abril de 2023, este proceso avanza con lentitud debido a las dificultades para identificar materiales ocultos, como aislamientos y tuberías. Necesitamos un plan estatal integral que contemple todas las fases del proceso de descontaminación y establezca incentivos económicos para su eliminación segura.
¿Qué papel cree que deben jugar las tecnologías y la innovación en la mejora de los procesos de tratamiento, trazabilidad y valorización de residuos peligrosos? ¿Está el sector suficientemente digitalizado?
Creemos que la digitalización es clave para ganar en trazabilidad y eficiencia. Por eso necesitamos que las plataformas creadas por las administraciones funcionen correctamente. Actualmente hay mucha frustración por la cantidad de tiempo y recursos que tienen que destinar las empresas para operar con estas plataformas telemáticas. Por ejemplo, con eSIR, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para gestionar el traslado de residuos, tanto gestores como productores sufren diariamente grandes retrasos a la hora de emitir los documentos de identificación de residuos. Los tiempos de gestión de estos procedimientos se han disparado, al igual que los errores en la transmisión. Esto obliga a
una revisión manual constante de los documentos no enviados, ralentizando o incluso paralizando operaciones críticas. Por eso confiamos en que el ministerio dedique más recursos económicos en la mejora de esta plataforma.
En cuanto a la percepción pública y social, ¿cree que existe suficiente conocimiento y concienciación sobre la importancia que tiene una correcta gestión de residuos peligrosos? ¿Qué se podría hacer para mejorarla?
Nuestras tipologías de residuos están más vinculadas a la industria y eso complica la concienciación a nivel del ciudadano. También es muy común encontrar vertidos ilegales en los alrededores de las ciudades, muchos procedentes de la construcción que pueden contener residuos tan peligrosos como el amianto. Se podrían diseñar campañas a nivel nacional,
Las plataformas telemáticas deben funcionar mejor: ahora mismo ralentizan operaciones críticas del sector

LUIS PALOMINO, ASEGRE
regional y municipal para evitar estas situaciones y nosotros podríamos colaborar activamente en su diseño.
Finalmente, ¿cómo valora la contribución de los asociados de ASEGRE a la economía circular y a los compromisos de descarbonización e industrialización sostenible que marca la Agenda 2030?
Los servicios de nuestros asociados fomentan los principios de la economía circular desde sus orígenes. Hay que tener en cuenta que nuestra asociación fue fundada en los años 90 por un grupo de pioneros del sector medioambiental que aplicaban estos principios cuando ni siquiera existía este término. España puede reindustrializarse y generar empleos verdes reales a través de sectores como el nuestro pero necesitamos más apoyo político para resolver todo lo expuesto en esta entrevista y también para poder acometer nuevos proyectos de infraestructuras que contribuyan a una mejor gestión de los residuos.


Las prensas compactadoras de Kadant PAAL combinan ingeniería de alto nivel, versatilidad y compromiso ambiental para liderar el cambio hacia operaciones más limpias.
En Kadant PAAL, creemos que la sostenibilidad es más que una tendencia; es una responsabilidad que todas las empresas deben asumir. Nuestras prensas compactadoras no son solo herramientas para la gestión de residuos, sino inversiones en un futuro más limpio y eficiente. Al elegir nuestras soluciones, no solo mejoras la eficiencia de tu operación, sino que también posicionas a tu empresa como referente en responsabilidad ambiental.
Estas prensas combinan innovación, eficiencia y adaptabilidad, ofreciendo una solución integral a los desafíos actuales en la gestión de residuos. Con capacidad para manejar una amplia variedad de materiales y el respaldo de una ingeniería robusta y fiable, están diseñadas para satisfacer las necesidades de las empresas más exigentes. Y con el soporte continuo de nuestro equipo, puedes tener la tranquilidad de estar invirtiendo en una solución duradera y con resultados tangibles.
Si estás listo para avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible, Kadant PAAL es el socio ideal para acompañarte en este camino. Ponte en contacto con nosotros y da el paso hacia una gestión de residuos más inteligente, eficiente y alineada con los objetivos de sostenibilidad de tu empresa.
KADANT www.kadant.com/en/ =
En Promak, nos impulsa la convicción de que el reciclaje no solo es una herramienta esencial frente a la crisis ambiental global, sino también una respuesta eficaz a las crecientes demandas de consumo responsable y sostenible. Esta visión nos ha motivado a establecer alianzas estratégicas con socios tecnológicos de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional.
Gracias a esta red de colaboración, podemos ofrecer soluciones integrales y personalizadas que se adaptan perfectamente a las necesidades específicas de cada cliente y sector.
Nuestra experiencia se extiende a tres áreas clave: Plastics & Recycling, Wood & Biomass y Biogas & Waste to Energy.
En cada una de ellas, trabajamos con tecnologías de vanguardia y metodologías eficientes que garantizan procesos seguros, escalables y sostenibles.
El equipo de Promak se caracteriza por su proactividad, compromiso y profesionalismo, atributos que, junto con más de dos décadas de experiencia en el reciclaje de plásticos y la transformación de la madera, nos consolidan como referente en el sector. Esta combinación de trayectoria y visión innovadora nos permite abordar desde los proyectos más sencillos

hasta los más complejos, asegurando resultados óptimos en cada fase.
Nuestras soluciones se distinguen por su rapidez de implementación, enfoque estratégico y capacidad de adaptación. Creemos en la colaboración continua con nuestros clientes, entendiendo sus objetivos y anticipándonos a sus desafíos. Todo ello
con un único propósito: garantizar la máxima eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en cada proyecto que emprendemos.

La transición hacia una economía circular exige a las empresas nuevas estrategias para maximizar el aprovechamiento de recursos y minimizar los residuos. En este contexto, AITEX pone a disposición de las empresas su extensa experiencia y especialización en reciclado, revalorización y circularidad. El nuevo HUB ofrece asesoramiento y desarrollo de soluciones a medida sobre los distintos tipos de reciclaje: reciclaje mecánico, químico y termoquímico, facilitando así el acceso a tecnologías avanzadas que permiten transformar los residuos en materiales con valor añadido.
AITEX lanza “AITEX CONCEPT HUB FOR CIRCULARITY”, con el objetivo de dar a las empresas la mejor solución de reciclado en función de la tipología de sus residuos, a través de un enfoque técnico y experimental. A diferencia de los tradicionales hubs, se posiciona como un centro conceptual de conocimiento, asesoramiento, desarrollo de prototipos y pruebas de concepto a disposición de las empresas.
Se trata de un servicio a medida donde se diseña una o varias rutas de valorización del residuo textil, tanto del preconsumer como de productos textiles postconsumo. Estos estudios y pruebas de concepto tienen en cuenta no solo los aspectos técnicos, sino también la viabilidad económica de estas soluciones y las vías de industrialización y escalabilidad disponibles a día de hoy.
Las empresas interesadas en estos servicios que presta AITEX dentro del
La compañía dispone de plantas industriales versátiles para validar desde pruebas de concepto con pocos kilos hasta ensayos a escala de una tonelada al día
HUB pueden ponerse en contacto con nuestro personal especializado en reciclaje a través del email: hub@aitex.es
El proceso de reciclado mecánico está compuesto por dos líneas de trabajo distintas diferenciando el reciclado de residuo textil hasta la obtención de subproductos tamaño partícula y por otro lado, el de obtención de fibras. En el primero de ellos, la valorización se lleva a cabo a través del uso de estos subproductos en otros sectores industriales, y el segundo, se centra en llevar a cabo la circularidad en el mismo sector textil, es decir, a partir de la fibra obtenida, volver a hilar para luego tejer y confeccionar de nuevo.
AITEX cuanta con plantas industriales en estas dos líneas de trabajo, como trituradoras, molinos, desfibradoras, y eliminación de impropios de forma automatizada, compactadoras y paletizadoras, muy versátiles, capaces de procesar desde muy poca cantidad de residuo textil para una prueba de concepto, del orden de unos kilos, así como también pruebas más industriales del orden de una tonelada/día.
AITEX lanza un HUB pionero para ofrecer soluciones personalizadas de reciclaje textil basadas en criterios técnicos, económicos e industriales
El proyecto UP-CIRCULAR, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE (IMAMCA/2023/6), es un ejemplo desarrollado por AITEX de reciclaje mecánico.
El reciclaje químico está formado por dos etapas: depolimerización y polimerización. En el proceso de depolimerización, las cadenas de polímeros se descomponen en monómeros. En AITEX, estas unidades se aíslan y se reutilizan en una etapa posterior de polimerización, permitiendo la creación de nuevos polímeros con propiedades comparables a las del polímero original. Esto posibilita el reciclaje de residuos textiles indefinidamente sin pérdida de calidad.
En cuanto al reciclado químico de fibras textiles de poliéster en el que trabaja AITEX, se destaca la depolimerización térmica y catalítica. La depolimerización catalítica, especialmente la glicólisis, es preferida por su simplicidad, bajos costos y condiciones suaves. Con este proceso se produce el monómero, BHET, un intermedio útil en la polimerización, y puede integrarse fácilmente en plantas de producción de PET.
Por otro lado, AITEX también dispone de know-how en el reciclaje químico del algodón, lo cual implica la disolución y regeneración de fibras mediante la técnica de líquidos iónicos y “dry jet wet spinning”. Los líquidos iónicos (IL) son eficaces para reprocesar algodón, ofreciendo beneficios como baja presión de

vapor y altas propiedades mecánicas. El proceso Ioncell-F ha producido fibras recicladas con propiedades superiores a las de viscosa y Lyocell.
Uno de los proyectos desarrollados por AITEX sobre este tipo de reciclaje es el CHEMUP III, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE (IMAMCA/2023/6).
Por último, el reciclaje termoquímico es un proceso avanzado que utiliza calor y reacciones químicas para descomponer materiales complejos en componentes básicos. AITEX se enfoca en este método para tratar residuos no reciclables convencionalmente, como principalmente los residuos de productos con contaminantes, multicomposición y multicolor.
AITEX también trabaja con procesos hidrotermales como la carbonización hidrotermal (HTC) y la licuefacción hidrotermal (HTL). La HTC, a 150-250°C, produce carbones con mínima fracción líquida. La HTL, a 250-400°C, se enfoca en la producción de aceites, acompañados de menores cantidades de sólidos y gases.
El reciclaje químico permite regenerar polímeros con propiedades comparables al original, logrando circularidad sin pérdida de calidad
Este reciclaje incluye procesos como la pirólisis y la gasificación. La pirólisis descompone materiales mediante calor, produciendo fases sólidas, líquidas o gaseosas según la temperatura y velocidad de calentamiento. La flash pirólisis maximiza la producción de gases con calentamiento rápido y elevado, generalmente a temperaturas de 300-650ºC.
La gasificación, realizada a 700-900ºC en una atmósfera inerte con menos del 30% de oxígeno, genera principalmente gas de síntesis y productos químicos de interés para la industria química.
Estos métodos permiten transformar residuos en productos útiles como biochar, aceites y gases, promoviendo la reducción de desechos y la recuperación de recursos valiosos.
Uno de los proyectos destacados de este reciclaje es el WASTE2CHEMVALUES, proyecto que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE (IMAMCA/2023/6).

Pirólisis, gasificación y procesos hidrotermales abren nuevas vías para recuperar valor de residuos complejos y contaminados

e Griselda Romero

PLÁSTICO Y TEXTIL: CÓMO CONVERTIR DOS SECTORES CLAVE EN CATALIZADORES DEL CAMBIO
MULTISECTORIAL Y SU ALTO POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN,
Y SISTÉMICOS EN EL MODELO PRODUCTIVO
No todos los sectores generan el mismo nivel de impacto ambiental ni ofrecen el mismo margen de actuación para avanzar hacia una economía circular. Entre ellos, los sectores del plástico y del textil destacan por su elevada huella ecológica y por su potencial para activar transformaciones estructurales de gran alcance. En el marco del mencionado informe sobre economía circular encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ambos sectores han sido analizados en profundidad como casos de estudio paradigmáticos, representativos de los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia un nuevo modelo económico. La investigadora Teresa Domenech, profesora de Ecología Industrial y Economía Circular en University College London y coautora del informe, ha liderado específicamente los capítulos dedicados a estos sectores, considerados estratégicos por su impacto transversal y su capacidad de arrastre sobre otras cadenas de valor.
La elección de estos ámbitos responde a tres criterios fundamentales, explica. En primer lugar, tanto el plástico como el textil presentan una alta intensidad material y energética. Son responsables de una proporción significativa del consumo global de recursos, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la generación de
residuos. Su peso ambiental justifica la urgencia de actuar sobre ellos. En segundo lugar, se trata de sectores complejos y multisectoriales. En el caso del textil, su influencia va mucho más allá de la industria de la moda, extendiéndose a sectores como el automovilístico o el sanitario, a través del uso de textiles técnicos. Además, las interdependencias materiales son evidentes: buena parte de los textiles actuales están compuestos por fibras derivadas del plástico. Por su parte, los plásticos, comúnmente asociados al sector del packaging, tienen en realidad un espectro de aplicación mucho más amplio: se estima que más del 60 % se utiliza en sectores como la construcción, la automoción o el propio textil. Por tanto, estamos ante materiales que atraviesan múltiples cadenas de valor y cuya circularidad afecta a toda la estructura económica.
Por último, ambos sectores destacan por su potencial de transformación circular. Existen múltiples palancas para su reconversión: desde el rediseño de productos y materiales más duraderos o reutilizables, hasta la mejora de los sistemas de uso y reutilización, pasando por mejoras en la gestión de residuos y cambios en los modelos de negocio y la logística inversa. En definitiva, su transformación no solo tendría un efecto directo sobre los impactos ambientales que generan, sino que podría catalizar un cambio más amplio en el sistema productivo si se interviene de manera estructural y coordinada.
Según Teresa Domenech, el sector de los plásticos representa uno de los desafíos más complejos en la transición hacia una economía circular. Aunque comparte palancas sistémicas con otros sectores, presenta particularidades que dificultan su transformación estructural. Una de las más evidentes es la falta de enfoque en el diseño desde una lógica circular.
“Se ha hecho muy poco en ecodiseño, especialmente en el ámbito del envase”, señala la experta. Aunque existen objetivos de recuperación y reciclaje, la mayoría de las iniciativas se han centrado en acciones puntuales, como la obligación de que los tapones permanezcan unidos a las botellas o la reducción del peso de los envases ( lightweighting). Si bien son avances, resultan claramente insuficientes. “Falta una política de diseño orientada a facilitar la recuperación de materiales con calidad suficiente para reintroducirlos en el ciclo productivo”, añade.
La corta vida útil de la mayoría de los productos plásticos complica aún más su circularidad. Salvo excepciones
NECESITAMOS FRENAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO VIRGEN Y DISEÑAR
INFRAESTRUCTURAS Y MODELOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN MANTENER
ESTOS MATERIALES DENTRO DEL SISTEMA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CICLO CERRADO
como el sector de la construcción — donde los plásticos pueden sustituir a materiales de elevada huella de carbono como el acero o el hormigón—, la mayoría de los plásticos pierden rápidamente su valor funcional. A esto se suma la enorme diversidad de polímeros existentes en el mercado, así como la presencia de aditivos químicos en productos como los electrónicos o los automóviles, lo que dificulta seriamente su separación y reciclaje.
Desde el punto de vista fiscal, aunque se han dado pasos como la implantación del Plastic Tax, Domenech advierte que estas medidas no han estado acompañadas de una estrategia de infraestructuras coherente. “Ac-
de plásticos, especialmente aquellos de corta vida útil. Aunque ha habido avances en la concienciación ciudadana, como la reducción en el uso de bolsas, los datos muestran que el consumo global de plásticos sigue creciendo de forma exponencial.
La segunda línea de intervención consiste en desarrollar sistemas eficaces de reutilización y recuperación. Esto implica no solo frenar la producción de plástico virgen, sino también diseñar infraestructuras y modelos económicos que permitan mantener estos materiales dentro del sistema productivo mediante estrategias closed-loop (de ciclo cerrado), siempre que sea técnicamente viable.
tualmente en Europa no existe capacidad suficiente para generar plástico reciclado que sustituya al virgen, ni en volumen ni en calidad”, afirma. El coste del reciclaje sigue siendo elevado y los sistemas de recogida y clasificación aún presentan importantes limitaciones técnicas y logísticas, especialmente en lo que respecta a la clasificación por tipo de polímero.
Además, una proporción significativa del plástico recogido para reciclaje se exporta fuera de Europa, donde se pierde la trazabilidad y no siempre puede garantizarse su gestión adecuada. “La circularidad real requiere infraestructuras locales capaces de cerrar el ciclo con garantías de calidad y trazabilidad”, insiste.
Frente a estos retos, la investigadora identifica dos áreas clave de oportunidad. La primera es reducir el consumo
CALIDAD Y DURABILIDAD, PALANCAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA TEXTIL
El sector textil representa otro de los grandes retos estructurales para la transición hacia una economía circular. Tal como explica Teresa Domenech, su complejidad reside tanto en su impacto ambiental como en la velocidad y volumen de su modelo de producción y consumo, marcado por la lógica del fast fashion.
“El mercado se ha inundado de ropa cada vez más barata, lo que ha incrementado enormemente el volumen de prendas adquiridas, a pesar de que el porcentaje de renta que se destina a ello ha disminuido en términos reales”, señala. El problema, según la experta, no es solo económico, sino ambiental: estas prendas tienen una vida útil extremadamente corta. En muchos casos se utilizan apenas tres o cuatro veces antes de convertirse en residuo.
Este modelo ha provocado un crecimiento exponencial de la producción y del consumo, con consecuencias muy graves para el medio ambiente. El sector textil es ya el tercer mayor emisor de carbono a nivel mundial, además de tener un fuerte impacto en el consumo de agua dulce y en la contaminación hídrica, como resultado de los procesos químicos y tintes utilizados durante su fabricación.
A ello se suma la complejidad de los materiales. Domenech distingue dos grandes categorías: las fibras naturales y las fibras sintéticas, que cada vez están más mezcladas en un mismo producto. Esta combinación reduce drásticamente la reciclabilidad de las prendas y su valor al final de vida útil. “Antes existían redes más estables de reutilización, pero muchas de ellas se están erosionando porque las prendas actuales tienen una calidad muy baja y mezclan materiales que dificultan su recuperación”, advierte.
Aunque existen tecnologías de reciclaje químico capaces de separar fibras naturales de sintéticas, su uso
ANTES EXISTÍAN REDES MÁS ESTABLES DE REUTILIZACIÓN DE TEXTIL, PERO MUCHAS DE ELLAS SE ESTÁN EROSIONANDO PORQUE LAS PRENDAS ACTUALES TIENEN UNA CALIDAD MUY BAJA Y

La máquina de clasificación inteligente y conectada la más polivalente para el reciclaje de residuos
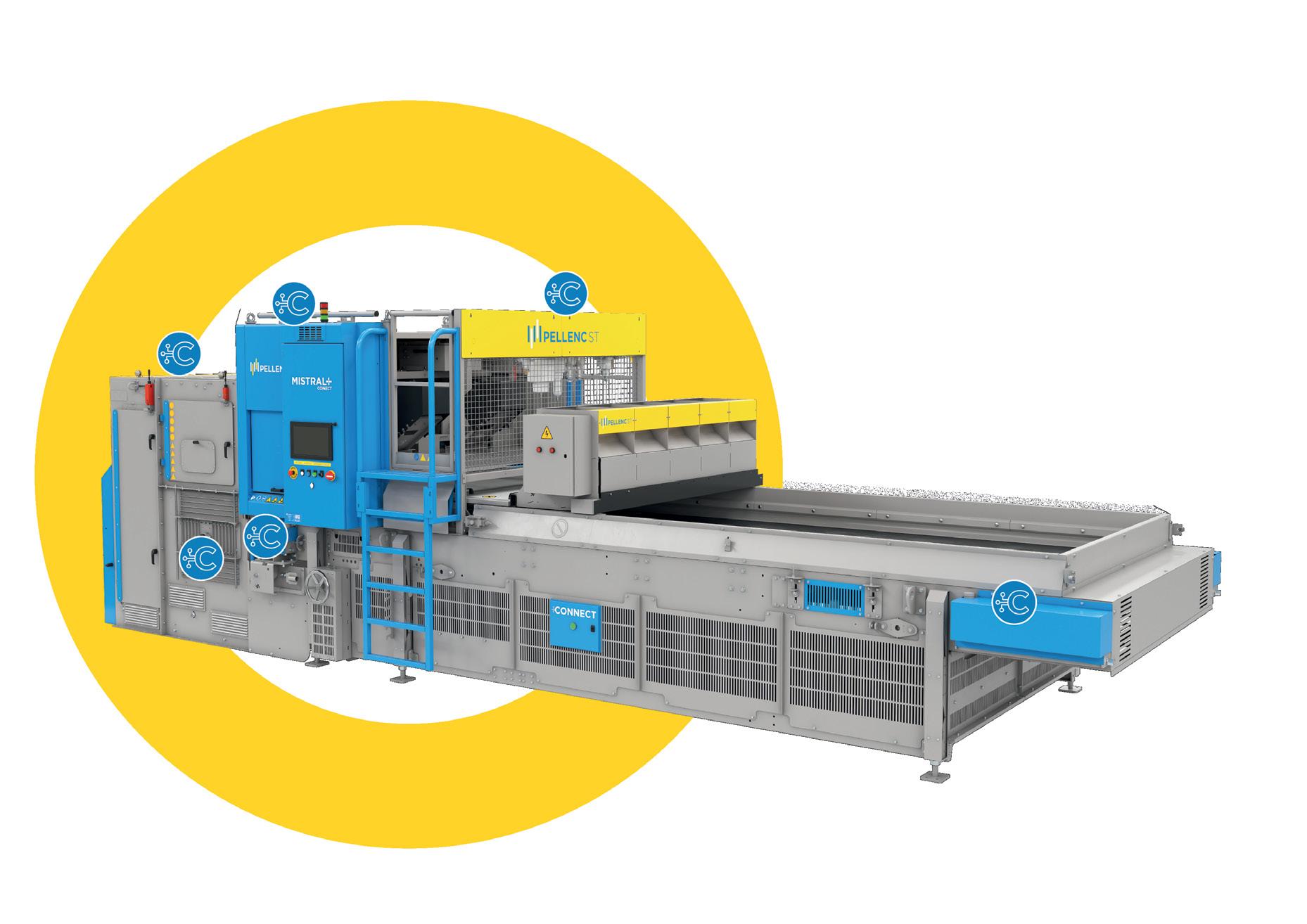


Resultados de clasificación inmejorables
Industria y servicios 4.0
Garantía de posibilidad de ampliación




PLÁSTICO Y TEXTIL: CÓMO CONVERTIR DOS SECTORES CLAVE EN CATALIZADORES DEL CAMBIO
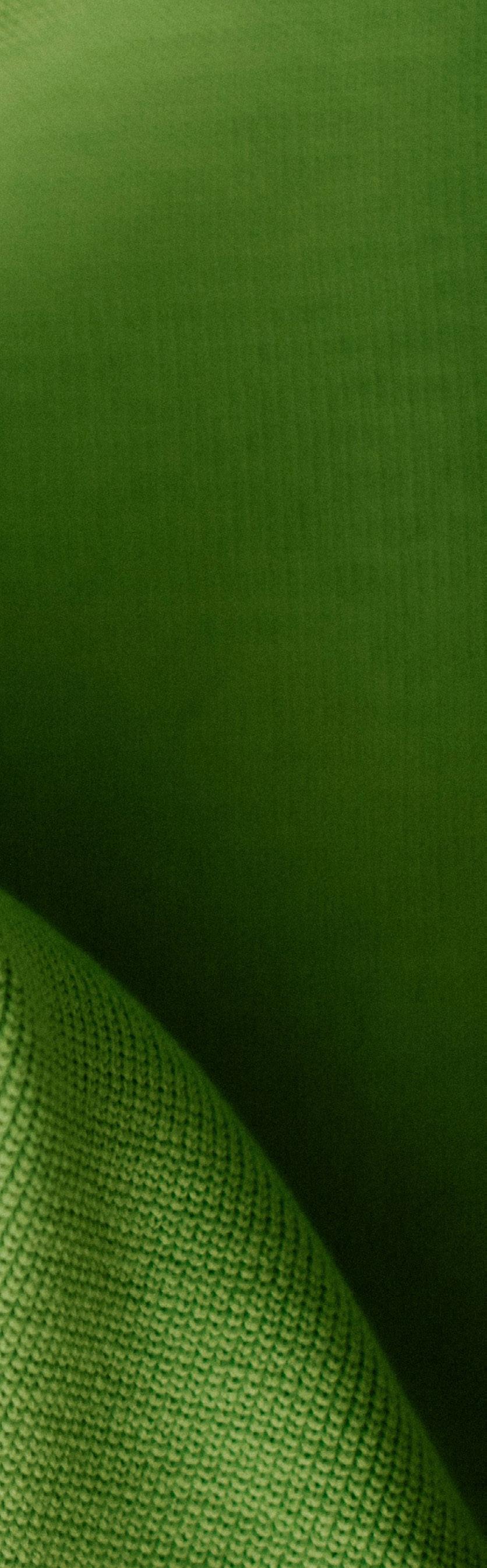
es aún muy limitado. “Menos del 1 % de los textiles se reciclan realmente a nivel global”, indica. Lo que el consumidor entiende como “reciclaje textil” suele consistir en la recogida de ropa usada que, en realidad, es vendida a comerciantes internacionales. Estos clasifican las prendas por calidades y las exportan a mercados de segunda mano en África o Europa del Este. Parte de esta ropa termina desechada como residuo en países que no disponen de infraestructuras adecuadas para gestionarla, generando efectos negativos tanto ambientales como sociales.
Frente a este escenario, Domenech insiste en que no basta con actuar en una sola etapa del ciclo de vida. “Hay que intervenir en toda la cadena de valor: desde la producción, hasta el consumo y el final de vida del producto”, afirma. Entre las medidas prioritarias, destaca la necesidad de romper con la lógica del fast fashion, fomentar prendas de mayor calidad y durabilidad, y promover el uso de fibras con menor impacto ambiental. Esto implica desde técnicas de cultivo más sostenibles —en el caso del algodón— hasta la reducción del uso de fibras sintéticas derivadas del petróleo.
La coautora del informe también llama la atención sobre ciertos mitos de sostenibilidad en el sector. Uno de los más extendidos es el uso de “fibras recicladas”, muchas veces presentadas como solución circular.
“En la mayoría de los casos se trata de poliéster reciclado procedente de botellas de plástico PET, que podrían haberse reutilizado para fabricar nuevos envases”, explica. Esta práctica no solo transfiere un recurso valioso desde el sistema del plástico al del textil, sino que además crea una fibra difícil de reciclar tras su uso. “Es una distorsión que no resuelve el problema en ninguno de los dos sectores”, concluye.
Tanto el sector del plástico como el del textil encarnan, en sus desafíos y potenciales, las tensiones propias de un modelo económico que necesita transformarse. Son ejemplos paradigmáticos de cómo el rediseño de materiales, productos y sistemas puede actuar como palanca para una transición estructural hacia una economía circular.
Como destaca Teresa Domenech, el camino no pasa únicamente por mejoras técnicas puntuales, sino por intervenir en las dinámicas profundas que determinan cómo se produce, se consume y se gestionan los recursos. En este sentido, plásticos y textiles no son solo sectores problemáticos: son también laboratorios vivos desde los que repensar y reconstruir las bases materiales de la economía.
TECNOLOGÍA

Las máquinas
ECOVEND garantizan trazabilidad y cumplimiento normativo en el nuevo sistema de depósito y retorno
La nueva legislación española establece la obligatoriedad del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases reutilizables, que entrará en vigor en noviembre de 2026. Este sistema, que afecta principalmente a las botellas de plástico de un solo uso, representa un cambio fundamental en la gestión de residuos y está orientado a fomentar una economía circular más eficiente y sostenible. En este contexto, las máquinas RVM (Reverse Vending Machines) de ECOVEND se posicionan como una solución innovadora y eficaz para ayudar a empresas, administraciones y comercios a adaptarse de manera proactiva a estas nuevas exigencias.
TECNOLOGÍA AVANZADA Y TRAZABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Las máquinas ECOVEND están equipadas con tecnología de última generación, lo que les permite identificar, clasificar y procesar automáticamente envases reciclables, como botellas de plástico, latas y otros recipientes. Su diseño modular y su software inteligente aseguran la trazabilidad de cada unidad retornada, garantizando así la compatibilidad con la legislación vigente y las futuras normativas en materia de reciclaje y gestión de residuos. Este nivel de automatización y precisión no solo facilita la correcta gestión de los residuos, sino que también genera informes detallados en tiempo real, lo que es esencial para demostrar el cumplimiento normativo ante las autoridades competentes.
ECOVEND ya cuenta con una sólida presencia en países que han adoptado sistemas de depósito y retorno. Esta experiencia internacional ha permitido a la marca adquirir un profundo conocimiento de los desafíos logísticos y técnicos asociados al SDDR, lo que le otorga una ventaja competitiva significativa para su implementación en España.
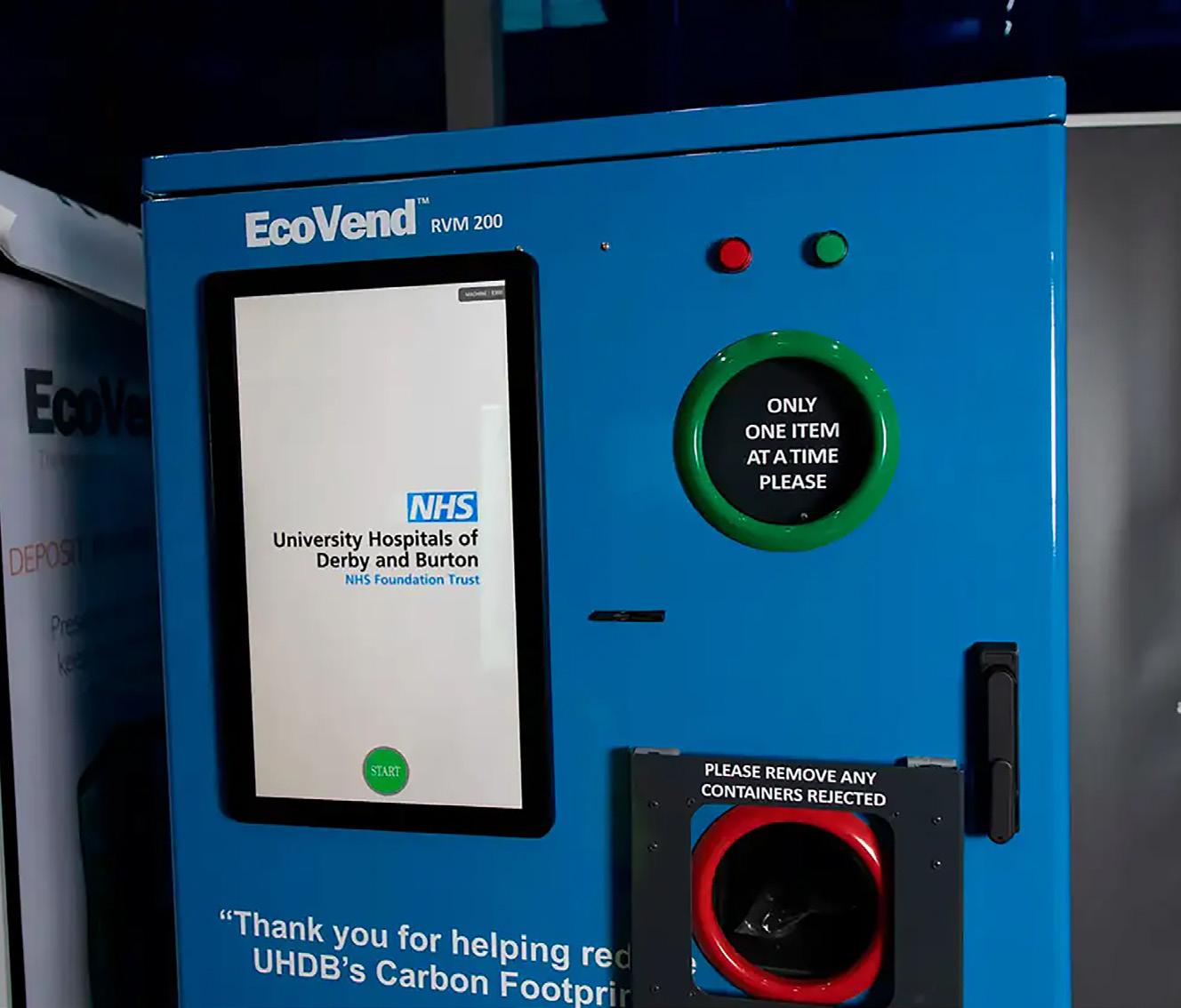
ECOVEND combina respaldo global y soluciones sostenibles para el nuevo SDDR
Además, ECOVEND forma parte del grupo RECONOMY, un líder global en servicios medioambientales y economía circular. Este respaldo fortalece la capacidad operativa de la empresa y garantiza un enfoque estratégico alineado con las mejores prácticas internacionales en sostenibilidad y gestión de residuos. Las soluciones de ECOVEND están pensadas para adaptarse a una amplia variedad de entornos, desde grandes superficies comerciales hasta pequeños comercios, así como espacios públicos y eventos. Gracias a su facilidad de uso, mantenimiento sencillo y opciones de personalización, estas máquinas no
solo mejoran la experiencia del usuario final, sino que también generan beneficios económicos, como incentivos por devolución, aumento del tráfico en los puntos de recogida y contribución a los objetivos de sostenibilidad empresarial. Con la entrada en vigor del nuevo marco legal en España, contar con soluciones fiables, escalables y adaptadas al SDDR será clave para evitar sanciones y alinearse con los objetivos europeos de reciclaje. ECOVEND representa una apuesta segura y eficiente para avanzar hacia un modelo más sostenible, donde la tecnología, la responsabilidad ambiental y la economía circular van de la mano.

PROFESORA ASOCIADA DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR EN UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Coautora del Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular en España (MITERD 2024)
Griselda Romero
La economía circular se ha convertido en un eje estratégico para avanzar hacia modelos más sostenibles, pero su implementación real aún dista mucho del ideal. Más allá de los “eslóganes verdes”, los compromisos institucionales o las mejoras en la gestión de residuos, persiste una pregunta incómoda: ¿estamos cambiando de verdad el modelo económico o solo maquillando los síntomas del sistema lineal?
Preguntamos por esta cuestión a Teresa Domenech Aparisi, profesora asociada de Ecología Industrial y Economía Circular en el Institute for Sustainable Resources de University College London, donde también dirige el Laboratorio de Economía Circular y el Centro de Innovación en Plásticos. Domenech lleva años investigando cómo rediseñar los sistemas productivos desde una perspectiva sistémica, con un enfoque que combina análisis científico, modernización avanzada y diseño de políticas públicas para impulsar una transformación profunda y duradera.
Recientemente ha coescrito, junto al investigador Manuel Maqueda, el Informe para el Cambio Estratégico en Economía Circular en España, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El documento propone activar una serie de palancas sistémicas capaces de transformar el modelo lineal dominante en una economía verdaderamente circular, resiliente y regenerativa. En esta entrevista, Teresa Doménech analiza el estado actual de este proceso en España y Europa, identifica las barreras que frenan su avance y explora las claves para impulsar una transición real, con ambición, coherencia y visión de futuro. Desde su doble perfil académico y aplicado, insiste en la necesidad de ir más allá de las soluciones convencionales centradas en residuos. Porque, para ella, el verdadero reto está en cambiar las reglas del juego: redefinir cómo se genera valor, cómo se toman decisiones y qué estructuras de incentivos sostienen el sistema productivo actual.
DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA Y EUROPA
Desde tu experiencia académica y aplicada, ¿cómo definirías el momento actual que vive la economía circular en España y Europa? ¿Qué avances se han logrado y qué retos persisten?
Diría que tanto en España como en Europa la economía circular aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. En el contexto europeo es donde más se ha intentado implementar de forma práctica esta idea, y donde mayor tracción ha tenido tanto a nivel político como empresarial. El impulso más fuerte comenzó en torno a 2012, a raíz de varias reuniones promovidas por la Comisión Europea, en el marco de la European Resource Efficiency Platform, una plataforma de alto nivel donde empezaron a consolidarse estas ideas con una perspectiva estratégica de gestión de recursos a nivel continental. Desde entonces, se han producido avances normativos y estratégicos, incluyendo planes específicos de economía circular para Europa, con esfuerzos institucionales importantes. España, como estado miembro, ha acompañado este proceso, aunque aún centrado en aspectos bastante convencionales, principalmente relacionados con la gestión de residuos.
El problema es que, cuando se analiza en profundidad el tipo de normativa existente, se observa que no se ha producido todavía una transformación estructural hacia modelos de producción y consumo plenamente circulares y regenerativos. Si bien ha habido mejoras en la recuperación de residuos y en su reincorporación al sistema productivo, los modelos de negocio siguen siendo mayoritariamente lineales. Se continúa dependiendo en gran medida de recursos primarios, que se usan durante un corto periodo de tiempo y se desechan, muchas veces sin recuperar su valor real.
el que está inserto
Algunos marcos regulatorios más recientes, como la responsabilidad ampliada del productor, buscan incentivar un diseño más circular de los productos. Sin embargo, hasta el momento, su aplicación se ha centrado fundamentalmente en mecanismos financieros —es decir, los productores asumen una parte del coste de la gestión de los productos al final de su vida útil—, pero eso no garantiza que los materiales realmente vuelvan a entrar en el ciclo económico en condiciones óptimas.
En muchos casos, lo que se observa es un proceso de downcycling: los materiales se reciclan, pero se destinan a aplicaciones de menor valor. Por tanto, creo que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una transformación sistémica real.
¿Cuáles considera que son actualmente las principales barreras que dificultan una transición estructural hacia un modelo económico más circular?
Una de las principales barreras es la fuerte vinculación que aún existe entre la creación de valor económico y la extracción de recursos materiales. El modelo económico lineal se basa en el crecimiento de la producción y del stock socioeconómico, lo cual depende de un consumo intensivo de materias primas. Esa lógica, en su núcleo, no ha cambiado. Incluso en sectores que aparentemente están ligados a los servicios, el valor generado continúa estrechamente relacionado con el uso de materiales o el consumo energético. Es decir, seguimos midiendo y generando crecimiento económico a partir de dinámicas profundamente materiales.
Otra gran limitación es la gran cantidad de pérdidas de recursos materiales que se producen a lo largo de toda la cadena de valor. Esto evidencia una circularidad muy limitada y una débil capacidad del sistema para retener el valor de los recursos dentro del ciclo económico. Un ejemplo claro lo vemos en el sector de la alimentación, donde la mayor parte de los residuos se generan incluso antes de que los alimentos lleguen al consumidor final. Estas pérdidas tan significativas a lo largo de la cadena evidencian que no ha habido una transformación profunda del sistema productivo, que sigue operando con las mismas ineficiencias estructurales.
En los últimos años, la economía circular ha ganado espacio en la agenda pública, pero muchas veces se sigue entendiendo como una simple mejora en la gestión de residuos. El informe que habéis elaborado plantea algo más ambicioso: un rediseño sistémico del modelo económico. ¿Por qué era necesario un informe como este en el contexto actual de España? ¿Qué vacíos venía a cubrir?
La necesidad del informe surge de una constatación clara: España sigue operando bajo un modelo económico predominantemente lineal. Sin embargo, el país presenta condiciones muy favorables para impulsar una transformación más estructural y sistémica hacia la economía circular. Por un lado, cuenta con una base productiva innovadora y ágil, compuesta en su mayoría por pequeñas y medianas empresas con alta capacidad de adaptación y creatividad. Por otro, existe una red urbana densa que ofrece oportunidades para implementar modelos circulares a escala, como el uso compartido, la reparación o el reuso. Además, España dispone de una red de infraestructuras que, si se reorientara con criterios circulares, podría acelerar significativamente esta transición.
El informe trata de cubrir un vacío estratégico. Aunque existe ya un marco normativo —en gran parte derivado de directrices europeas—, lo que falta es una visión clara y coherente sobre cómo acelerar el cambio de modelo económico. Lo que proponemos no es centrarnos en sectores o productos específicos, sino identificar y activar palancas de cambio capaces de ejercer presión en distintos puntos del sistema, impulsando una transformación global.
No creemos que se pueda calificar un producto como “circular” de forma aislada: su circularidad depende del sistema en el que está inserto. Por ello, es necesario actuar sobre los mecanismos que definen cómo se genera valor en ese sistema. Solo así será posible avanzar hacia una economía verdaderamente circular.
Uno de los conceptos clave que plantea el informe es el del “bloqueo lineal”: normativas, marcos
contables o hábitos institucionales que, aunque invisibles, perpetúan el modelo extractivo. Desde su experiencia, ¿qué elementos del sistema institucional actual más claramente refuerzan esa lógica lineal?
Existen varios factores que sostienen y refuerzan la lógica del modelo económico lineal. Uno de ellos es el propio diseño de los sistemas fiscales, de gobernanza y de información, que continúan respondiendo a esquemas lineales tradicionales. Por ejemplo, los modelos de negocio predominantes siguen generando valor a través del intercambio de recursos y están estrechamente ligados a la extracción de materias primas. A esto se suma una fiscalidad que, en muchos casos, favorece el consumo de recursos vírgenes en lugar de incentivar la reutilización o el aprovechamiento de materiales secundarios. Esto ocurre tanto por la mayor carga fiscal sobre ciertos procesos circulares como por la ausencia de incentivos claros para fomentar alternativas sostenibles. En cuanto a la gobernanza, el sistema actual tiende a operar de forma poco eficaz y excesivamente compartimentada.
Las políticas se diseñan y aplican por sectores aislados, sin una visión sistémica que permita integrar los distintos niveles administrativos ni alinear los esfuerzos a lo largo de toda la cadena de valor. Estas limitaciones estructurales contribuyen a que la transición hacia una economía circular esté siendo, en muchos casos, más lenta y fragmentada de lo necesario.
¿Qué valoración hace del papel que están desempeñando las políticas públicas en España en relación con la economía circular? ¿Estamos yendo en la dirección correcta o falta ambición?
En términos generales, considero que se podría ser más ambicioso. Es cierto que, a nivel global, Europa ha asumido un papel de liderazgo en el impulso de la economía circular, con
TERESA
DOMENECH, UNIVERSITY COLLEGE LONDON
avances importantes frente a otras regiones del mundo. Sin embargo, ese liderazgo todavía no ha logrado materializar un cambio profundo del modelo lineal predominante hacia uno verdaderamente circular.
Existen países como Alemania o los Países Bajos que están aplicando políticas mucho más proactivas en este ámbito. De hecho, los Países Bajos son pioneros en la implementación de estrategias circulares integrales, que abarcan desde la planificación urbana y territorial hasta los modelos de producción. Han conseguido articular un enfoque sistémico en el que se da un fuerte respaldo institucional a iniciativas circulares, muchas de las cuales se han puesto en marcha a gran escala. Bélgica es otro caso destacado, con experiencias muy avanzadas.
Otro ejemplo interesante de buenas prácticas a escala europea lo encontramos en Reino Unido, particularmente en el sector de la construcción. Allí, cualquier proyecto de cierta envergadura debe incorporar un informe de economía circular antes de recibir aprobación. Este informe especifica qué elementos del diseño pueden optimizarse bajo criterios circulares: desde el uso de materiales reciclados y la reutilización de recursos, hasta la eficiencia energética y el consumo de agua en la fase operativa del edificio. Es un enfoque integral que articula economía circular desde el diseño del proyecto, y que podría ser una referencia útil para avanzar en España. En comparación, España ha ido algo a la cola en el desarrollo de elementos pioneros en economía circular. Aun así, creemos que tiene un potencial considerable. Cuenta con una base productiva diversa, territorialmente dispersa pero con núcleos industriales bien definidos y clústeres sectoriales. Además, posee entornos urbanos densos que ofrecen oportunidades para escalar modelos de gestión de residuos más innovadores y sistemas de reutilización de materiales. Sin embargo, gran parte de ese potencial está aún por desarrollar: muchas de esas iniciativas se encuentran en fases muy iniciales.
Necesitamos crear las condiciones adecuadas para que los modelos de negocio circulares puedan escalar y competir en igualdad de condiciones frente a los modelos lineales
Desde su punto de vista, ¿cuáles son las palancas más importantes para impulsar una transformación sistémica hacia una economía verdaderamente circular?
En el informe identificamos diversos retos estructurales que, a su vez, pueden convertirse en auténticas palancas de cambio. La gobernanza, por ejemplo, es uno de ellos: hoy representa una barrera, pero bien orientada podría convertirse en un potente motor de transformación. Desde mi perspectiva, hay tres elementos fundamentales para avanzar hacia una economía circular real.
El primero es introducir reformas en el sistema legislativo, así como en los marcos de incentivos y desincentivos que afectan al comportamiento empresarial. Necesitamos crear las condiciones adecuadas para que los modelos de negocio circulares puedan escalar y competir en igualdad de condiciones frente a los modelos lineales.
La segunda palanca clave es la mejora de los sistemas de información. No se puede avanzar en circularidad si no sabemos con precisión desde dónde partimos. En España, existen importantes carencias en el conocimiento sistematizado sobre los flujos de materiales: qué extraemos, qué tenemos en stock —es decir, en infraestructuras, productos o edificios que podrían ser fuentes de recursos secundarios— y qué desechamos como residuo. Aunque existen datos obligatorios gracias a la normativa europea, no están diseñados específicamente para hacer análisis de circularidad ni ofrecen suficiente granularidad territorial.
Esto dificulta, por ejemplo, la implementación de estrategias de simbiosis industrial, que serían especialmente viables en España debido a la existencia de múltiples clústeres industriales. Pero si no sabemos qué residuos se generan y qué sectores podrían aprovecharlos como insumos, resulta muy difícil poner en marcha este tipo de dinámicas colaborativas. Y la tercera gran palanca es, precisamente, la gobernanza. Es esencial que existan estrategias locales, regionales y nacionales que estén alineadas entre sí. Hoy por hoy, cada comunidad autónoma, e incluso cada municipio, puede desa-
LA ECONOMÍA CIRCULAR REQUIERE FORMAR A PROFESIONALES CAPACES DE ENTENDER TANTO LOS ASPECTOS TÉCNICOS COMO LOS ECONÓMICOS Y NORMATIVOS DEL SISTEMA
rrollar sus propios planes de economía circular o de gestión de residuos sin un marco común ni objetivos compartidos. Esto genera barreras en la reutilización de recursos y en la planificación de infraestructuras, e impide una transición coordinada y eficaz.
Un buen ejemplo de gobernanza multinivel es el caso de los Países Bajos. Allí existe una estrategia nacional con objetivos concretos, como la reducción del consumo de materiales per cápita, que luego se traduce en acciones regionales y locales perfectamente alineadas. Ese enfoque coherente y articulado es, precisamente, lo que aún falta en España.
En esta transición hacia un modelo verdaderamente circular, ¿cómo deberían alinearse la ciencia y la innovación, la educación y la ciudadanía? ¿Estamos logrando conectar el conocimiento con la toma de decisiones, formar a los perfiles adecuados y movilizar a la sociedad de forma efectiva?
Estos tres elementos —innovación, formación y ciudadanía— son fundamentales. Sin ellos, toda estrategia de economía circular pierde cohesión y capacidad de implementación. Son, en realidad, las columnas vertebrales que sostienen una transición sistémica viable.
En cuanto a la innovación y el conocimiento científico, necesitamos generar evidencia útil para la toma de decisiones, a través de metodologías abiertas y rigurosas. Por ejemplo, contar con bases de datos orientadas específicamente a la circularidad, plataformas de open science, indicadores de impacto y herramientas robustas de modelización sistémica. En Reino Unido, donde trabajo, hemos desarrollado con fuerza el área de modeling aplicado a la economía circular, pero en España esta disciplina está aún muy poco desarrollada. De hecho, durante mi estancia como investigadora en España pude comprobar que existe una escasa base científica en torno a la modelización de sistemas circulares, lo cual dificulta enormemente la planificación de estrategias eficaces.
En el ámbito de la formación, también es crucial formar profesionales que actúen como agentes de cambio. En mi universidad —University College London— imparto clases en un máster en Sustainable Resources, donde formamos a estudiantes en perfiles multidisciplinares: personas con una sólida base técnica, pero también con conocimientos en diseño de políticas y evaluación económica. La economía circular requiere precisamente eso: profesionales capaces de entender tanto los aspectos técnicos como los económicos y normativos del sistema. Si el marco de incentivos no cambia, seguirán siendo más rentables las prácticas lineales que las circulares. Por eso, la clave es que las decisiones empresariales y de consumo ya estén orientadas, de forma

natural, hacia la circularidad. Y eso no ocurre hoy: aún es más fácil y rentable actuar de forma lineal. Respecto a la ciudadanía, considero fundamental trasladar el conocimiento sobre economía circular a todos los niveles del sistema educativo, no solo en contextos técnicos o especializados. Necesitamos una ciudadanía informada, empoderada, capaz de distinguir entre prácticas circulares reales y estrategias de greenwashing. Solo con esa conciencia crítica podrá producirse un cambio de hábitos de consumo, que es otro de los grandes motores para transformar el sistema económico.
Mirando al futuro, ¿cómo visualiza el avance de la economía circular en los próximos años? ¿Qué transformaciones considera prioritarias y realistas a corto y medio plazo?
Creo que en los próximos años vamos a ver un avance significativo en la economía circular, especialmente en aquellos sectores donde ya se han puesto en marcha iniciativas piloto, como la construcción y las infraestructuras. Muchas de estas experiencias, aún limitadas en escala, están empezando a consolidarse y podrían ampliarse de forma relevante en el corto y medio plazo.
El contexto global actual —marcado por guerras comerciales, disrupciones en las cadenas de suministro y mayor incertidumbre geopolítica— está impulsando una reflexión más estratégica sobre los recursos disponibles. En lugar de buscar resiliencia únicamente a través de la diversificación de proveedores, las empresas y los gobiernos están empezando a mirar hacia los recursos ya presentes dentro del sistema económico, y a cómo conservarlos y reutilizarlos. Esta lógica puede favorecer una transición hacia modelos más circulares. Esta tendencia también responde a la creciente presión en tor-
no a materiales críticos. Pero no se trata solo de estos recursos estratégicos: incluso en materiales más comunes, como el acero u otros metales no catalogados como críticos, estamos viendo disrupciones que refuerzan la necesidad de mantener los materiales en el sistema el mayor tiempo posible. Asimismo, estimo que veremos avances normativos importantes que obligarán a tener en cuenta la circularidad desde las fases más tempranas del ciclo de vida del producto, como el diseño. Esto es esencial para evitar que la circularidad se limite a intervenciones al final de vida, y para facilitar un rediseño completo de los sistemas productivos.
En el caso de Europa, donde las infraestructuras y las capacidades industriales ya están desarrolladas, hay un potencial enorme para aplicar modelos circulares a gran escala. No ocurre lo mismo en otras regiones del mundo, donde aún existen necesidades básicas de infraestructuras y servicios que exigen inevitablemente nuevas extracciones de recursos. En este contexto, el sector de la construcción va a jugar un papel fundamental. Se estima que alrededor del 60 % de los recursos utilizados en las economías avanzadas se destinan precisamente a este sector, lo que lo convierte en un eje clave para implementar estrategias de economía circular con alto impacto estructural.
Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría lanzar tanto a quienes toman decisiones como a la ciudadanía en general respecto al avance hacia una economía circular?
Creo que estamos en un momento en el que es necesario ser ambiciosos. Las políticas convencionales, muchas veces diseñadas con cautela para no generar rechazo o por temor a lo desconocido, han demostrado tener impactos muy limitados. Sin embargo, contamos con suficiente evidencia científica para afirmar que las políticas ambiciosas, bien diseñadas, pueden aportar beneficios sustanciales.
AMBICIOSAS POR LA SOSTENIBILIDAD
En mi trabajo en modelización de sistemas económicos circulares, hemos comprobado que las políticas tímidas suelen tener beneficios marginales e incluso, en algunos casos, efectos negativos sobre indicadores como el PIB. En cambio, cuando se introducen políticas transformadoras, que modifican de manera estructural las dinámicas del sistema, no solo se logra reducir el consumo de materiales primarios y avanzar en la descarbonización, sino que también se generan efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento económico.
Sé que tomar decisiones valientes en un contexto de incertidumbre global no es fácil, pero es precisamente en estos momentos donde más impacto pueden tener las apuestas ambiciosas por la sostenibilidad. Los modelos nos muestran que este enfoque puede mejorar tanto la resiliencia del sistema económico como la calidad de vida de la sociedad.
Respecto a la ciudadanía, creo que también tiene un papel crucial. Muchos de los sectores más intensivos en recursos
—como el textil o el plástico— están muy próximos al consumidor final, y hay una creciente conciencia sobre la insostenibilidad de ciertos hábitos de consumo. El reto está en ofrecer herramientas claras y fiables para que las personas puedan tomar decisiones informadas.
Una medida clave en este sentido es la mejora del etiquetado de productos: información sencilla y accesible sobre la huella de carbono, el impacto hídrico, las condiciones laborales en la cadena de valor o la presencia de materiales reciclados. Cuando esta información se presenta de forma clara y transparente, se observa un mayor compromiso ciudadano, incluso si eso implica pagar un precio ligeramente más alto. Ya lo hemos visto en ejemplos concretos: muchos consumidores están dispuestos a reutilizar bolsas, botellas u optar por opciones más sostenibles si tienen información clara y confianza en lo que están eligiendo. Por tanto, creo que la ciudadanía sí está preparada para el cambio, pero necesita las herramientas adecuadas para ejercer su poder transformador.



e Oscar Planells
El sector de la clasificación, reutilización y reciclaje textil atraviesa una crisis sin precedentes en Europa. La fuerte caída en los precios de la ropa de segunda mano ha hecho que los ingresos apenas cubran los costes de procesamiento, lo que conlleva graves problemas de liquidez. Esta caída responde, en gran parte, al desplome de la demanda en mercados de exportación tradicionales y a la competencia creciente de productos nuevos de menor coste y calidad.
La situación se ve agravada por el exceso de residuos textiles resultante del auge de la moda ultrarrápida y el consumo masivo mediante compras online. Según un informe reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada ciudadano de la UE compra de media 19 kilos de ropa, calzado y textiles del hogar al año, el equivalente a una maleta grande repleta de productos.
En este contexto, los operadores acumulan un volumen creciente de textiles usados que no encuentran salida comercial. Buena parte de estos residuos son sintéticos de baja calidad, sin potencial de reutilización ni de reciclaje, lo que supone una carga económica adicional: costes de procesamiento sin retorno. La obligación de recoger resi-
duos textiles por separado en a partir de 2025 ha agravado la situación para estos operadores. Ante esta situación, organizaciones como EuRIC, que representa a la industria del reciclaje en Europa, y RREUSE, que agrupa a empresas sociales activas en la reutilización, han lanzado una alerta: el sector está al borde del colapso y necesita un plan de emergencia urgente.
PAÍSES COMO FRANCIA, PAÍSES BAJOS, LETONIA Y HUNGRÍA YA HAN DADO EL PASO, OFRECIENDO EXPERIENCIAS
CONCRETAS QUE PUEDEN SERVIR DE REFERENCIA PARA LOS ACTORES DEL SECTOR
SEGÚN UN INFORME RECIENTE DE LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, CADA CIUDADANO DE LA UE COMPRA DE MEDIA 19 KILOS DE ROPA, CALZADO Y TEXTILES DEL HOGAR AL AÑO, EL EQUIVALENTE A UNA MALETA GRANDE REPLETA DE PRODUCTOS
Frente a un sector en crisis, la atención se centra en una herramienta ya utilizada en otros ámbitos, pero todavía incipiente en el sector textil: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En los próximos años, su aplicación será clave para fomentar la circularidad y repartir costes de forma justa. En España, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en 2022, establece la creación de un sistema de RAP para textiles. Aunque aún no se ha publicado el Real Decreto que detallará su funcionamiento, se espera que este vea la luz a finales de 2025 o en 2026, tras la finalización del proyecto piloto actualmente en marcha por RE-VISTE, el primer Sistema Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para textiles en España. A nivel europeo, la revisión de la Directiva Marco de Residuos, que incluirá la obligatoriedad de establecer sistemas RAP para textiles en todos los Estados miembros, está prevista para aprobarse a mediados de 2025. Su aplicación efectiva comenzaría 30 meses después, es decir, a principios de 2028. Las microempresas dispondrán de un año adicional, por lo que sus obligaciones no serían efectivas hasta 2029. Sin embargo, la implementación de sistemas de RAP para textiles ya es una realidad en varios países europeos. Países como Francia, Países Bajos, Letonia y Hungría ya han dado el paso, ofreciendo experiencias concretas que pueden servir de referencia para los actores del sector. Con el apo -
yo de varios expertos, este reportaje analiza las características de los sistemas de RAP para textiles ya operativos en Europa y explora qué lecciones y buenas prácticas se pueden extraer de estas experiencias para el desarrollo de un sistema de responsabilidad ampliada en España y a escala europea.
Francia fue el primer país del mundo en implementar un sistema de RAP para textiles, en vigor desde 2008. El objetivo de esta iniciativa era gestionar de forma más sostenible los residuos textiles y responder al creciente impacto ambiental del sector. “Basándonos en sus 15 años de experiencia, podemos identificar tanto éxitos notables como áreas de mejora. Esta experiencia puede ofrecer lecciones valiosas para la futura aplicación en toda la UE”, observa Philippe Doliger, experto en circularidad y responsable de la rama textil en EuRIC.
El sistema de responsabilidad ampliada francés cubre todas las prendas de vestir, calzado y textiles del hogar comercializados en el país, con algunas excepciones, como los productos hechos de cuero o piel natural, o los artículos reutilizados que ya hayan contribuido previamente al sistema. Refashion, el único SCRAP para textiles del país, gestiona casi todo el sistema y controla el
95% del mercado. El 5% restante corresponde principalmente a grandes marcas como H&M, que optan por cumplir con las obligaciones de forma individual. En contraste, el sistema de RAP para textiles en Países Bajos es mucho más reciente. Este fue aprobado en 2023 y sus obligaciones entraron en vigor en 2025. A diferencia de Francia, el sistema neerlandés se caracteriza por la existencia de múltiples SCRAPs. El marco cubre ropa de consumo, ropa de trabajo, y varios textiles del hogar como toallas y sábanas, pero excluye productos como cortinas, calzado o accesorios. Las obligaciones se aplican tanto a empresas nacionales como a marcas extranjeras, que deben designar un representante autorizado.

RAP
contribuciones financieras que deben abonar los productores. Actualmente, Francia se sitúa a la vanguardia europea en la aplicación del principio de ecomodulación. Este sistema ajusta las contribuciones financieras a pagar en función del impacto ambiental de los productos. El objetivo de este enfoque es incidir en el ecodiseño, premiando los artículos más sostenibles, duraderos y fácilmente reciclables, y penalizando aquellos que generan mayores dificultades de tratamiento al final de su vida útil.
Los modelos de RAP para textiles en Francia y Países Bajos presentan diferencias clave en lo que respecta a las
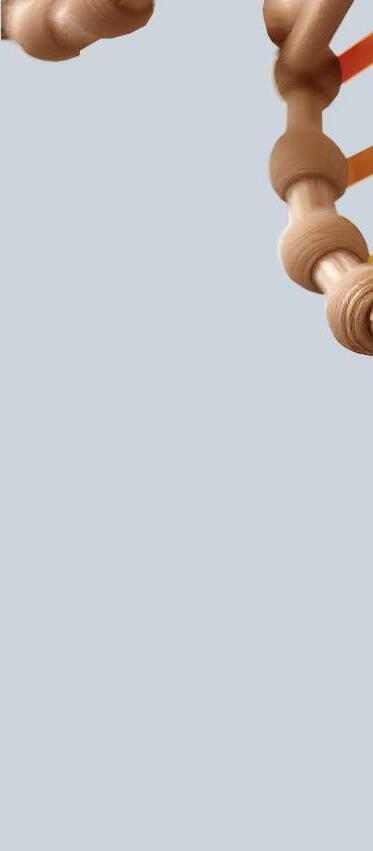
En el caso francés, el importe a pagar por prenda varía entre 0,01€ y 0,06€, dependiendo de criterios como la durabilidad, la facilidad de reparación y reciclaje, o la composición material de
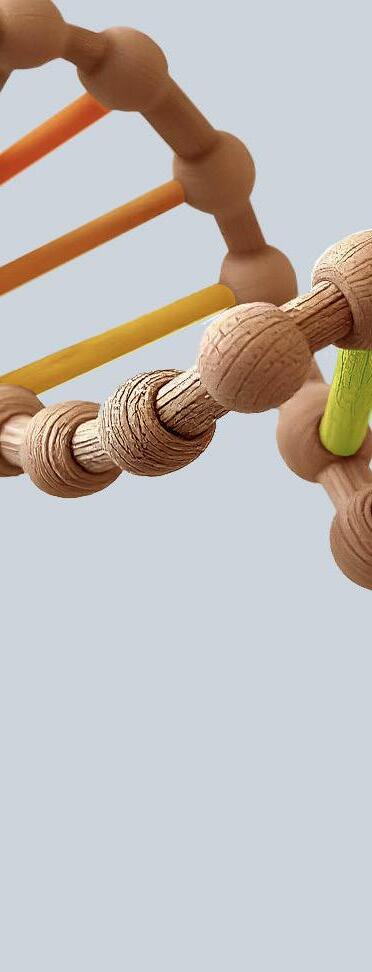

Nuestra nueva generación de astilladoras es sinónimo de robustez, mecánica altamente optimizada y tratamiento de datos orientado al futuro.
Visítenos del 26 al 30 de mayo de 2025 en el pabellón 25, stand F66 y experimente nuestras innovaciones en directo, por primera vez en la ¡LIGNA!


los productos. Desde 2025, el sistema incorpora bonificaciones adicionales por el uso de fibras recicladas y certificaciones ambientales reconocidas. Un ejemplo concreto: si una prenda incluye al menos un 15% de fibras recicladas post-consumo, puede beneficiarse de una reducción del 50% en la tarifa a pagar. No obstante, si bien Francia ha sido pionera en materia de ecomodulación, aún son necesarias más mejoras. “A pesar de la ecomodulación, no se han observado mejoras significativas en la reciclabilidad ni en las tasas de reciclado de textil a textil”, advierte Philippe Doliger.
En cambio, el sistema neerlandés no ha incorporado aún mecanismos de ecomodulación obligatorios. Las contribuciones se calculan exclusivamente en función del peso total de los productos puestos en el mercado, y no por número de unidades. Actualmente, las empresas deben abonar 0,24€/kg de textiles comercializados. “Para generar realmente un impacto e impulsar una producción más circular, lo ideal sería diferenciar drásticamente entre productos sostenibles y no sostenibles. Esto no ocurre en la actualidad”, explica Janine Röling, Presidenta del SCRAP Collectief Circulair Textiel, que en 2026 introducirá tasas ecomoduladas por iniciativa propia.
Este modelo basado en el peso, sin distinción por tipo o calidad de producto, también se aplica en otros países. En Letonia, la legislación establece que las empresas deben pagar un impuesto nacional sobre recursos naturales de 0,50€/kg. No obstante, si se registran en un SCRAP pueden acceder a una tarifa reducida de 0,13€/kg. “Este es el planteamiento que ha adoptado Letonia con respecto a los sistemas de RAP para todos los flujos de residuos, por lo que no se trata de una innovación sólo para los productos textiles”, aclara Dace Akule, experta en economía circular y textiles de la ONG letona Green Liber-


ty. Aunque el registro no es obligatorio, los incentivos económicos son claros. Sin embargo, el sistema letón destaca por la aplicación de tasas de RAP a los vendedores de ropa de segunda mano. Este hecho ha generado inquietud entre actores del sector, particularmente en un contexto de crisis para el sector. “De acuerdo con el principio de que quien contamina paga, creemos que las contribuciones financieras para sistemas de RAP deben aplicarse exclusivamente a los productos que se comercializan por primera vez en la UE”, explica Philippe Doliger.
DE RAP A LOS VENDEDORES DE ROPA DE SEGUNDA MANO. ESTE HECHO HA GENERADO INQUIETUD ENTRE ACTORES DEL
En Hungría, donde el sistema de RAP para textiles fue introducido en 2023, las tarifas están fijadas en 145 florines húngaros por kilo, lo que equivale a unos 0,36€/kg al cambio actual. Al igual que en Letonia y Países Bajos, no existen mecanismos de ecomodulación, y las tarifas se aplican de forma uniforme según el peso del producto. En definitiva, los modelos de RAP para textiles actualmente existentes en Europa muestran enfoques completamente distintos. Mientras Francia avanza hacia un modelo sofisticado pero con más obligaciones administrativas, otros países han optado por modelos más simples, basados en contribuciones económicas por peso y sin ecomodulación.

OBJETIVOS VINCULANTES PARA PROMOVER LA CIRCULARIDAD
Uno de los puntos más debatidos en el proceso de armonización de los sistemas de RAP para textiles en Europa es si deben establecerse objetivos concretos y obligatorios en materia de recogida, reciclaje y reutilización. En este contexto, los ejemplos de Francia y Países Bajos resultan particularmente pertinentes.
El modelo neerlandés se basa en una interpretación más limitada del principio de responsabilidad del productor: las autoridades establecen objetivos concretos y vinculantes, pero otorgan plena autonomía a los SCRAPs para decidir cómo alcanzarlos. En este sentido, el cumplimento de las metas fijadas es la principal responsabilidad de
los SCRAPs. Estos objetivos destacan por su concreción y nivel de ambición.
A partir de 2025, al menos el 50% de los textiles comercializados en Países Bajos deberá ser reciclado o preparado para su reutilización, un objetivo que se elevará al 75% en 2030. Además de este objetivo combinado, el 10% de los textiles puestos en el mercado deberán ser reutilizados dentro del país, y el 25% deberán reciclarse mediante procesos de reciclaje fibra a fibra, es decir, usando el residuo textil en nuevas prendas de ropa. Estos objetivos aumentarán progresivamente hasta alcanzar el 15% y el 33%, respectivamente, en 2030.
OBJETIVOS
RESPONDE A LA INTENCIÓN DE ALINEAR LOS SISTEMAS DE RAP CON LA JERARQUÍA DE RESIDUOS, PRIORIZANDO LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE DE FIBRA A FIBRA FRENTE A OTROS MÉTODOS DE TRATAMIENTO
De forma similar, Francia ha fijado objetivos ambiciosos y detallados en materia de recogida, reciclaje y reutilización de textiles. En el acuerdo marco 2023–2028, aprobado por la Agencia Francesa de Medio Ambiente, se establece que, para 2028, al menos el 60% de los textiles puestos en el mercado deberán recogerse de forma separada. En 2023, se recogió sólo un
32,2%. En cuanto al tratamiento de estos residuos, al menos el 80% de los textiles recogidos y clasificados deberá ser valorizado, y se fija también un objetivo separado de 120.000 toneladas preparadas para la reutilización, con un mínimo del 15% destinado a la reutilización local. En el pasado, las autoridades francesas establecieron el objetivo de disponer de un punto de recogida de residuos textiles por cada 1.500 habitantes, meta que se alcanzó exitosamente. Gracias a esta y otras medidas, Francia ha aumentado la recogida per cápita de 2 kg en 2009 a 3,7 kg en 2023, alcanzando una tasa de recogida del 31%, frente a la media europea del 22%.
La adopción de estos objetivos diferenciados responde a la intención de alinear la RAP con la jerarquía de residuos, priorizando la reutilización y el reciclaje de fibra a fibra frente a otros métodos de tratamiento. Sin embargo, este enfoque no se ha seguido en todos los países. En Letonia, donde la economía circular para productos textiles está menos desarrollada, los objetivos actuales exigen que al menos el 20% de los productos colocados en el mercado sean valorizados, aumentando al 25% en 2026. Estos objetivos, por lo tanto, son menos ambiciosos y

RAP EN EL SECTOR TEXTIL: EXPERIENCIAS PIONERAS EN EUROPA
no distinguen entre los niveles de la jerarquía de residuos.
Si bien en términos de objetivos han adoptado enfoques similares, Francia y Países Bajos han adoptado modelos de gobernanza claramente diferenciados. En Francia, la gestión está centralizada en un único sistema colectivo, Refashion, que opera bajo una supervisión directa del Ministerio de Transición Ecológica y a través de un ecosistema de gobernanza más bien amplio y participativo. Por el contrario, el modelo neerlandés es más descentralizado, ya que existen varios SCRAPs que compiten entre sí y cuentan con libertad para decidir cómo alcanzar los objetivos establecidos por las autoridades.
En efecto, el enfoque francés destaca por la implicación del Estado y la inclusión activa de partes interesadas. La institución clave para gobernar los sistemas de RAP para 18 flujos de residuos es la Comisión Inter-RAP, conocida como CIFREP por sus siglas en francés. Este organismo reúne a representantes del sector privado, administraciones locales y estatales, asociaciones medioambientales y de
QUE EXISTEN VARIOS SCRAPS
QUE COMPITEN ENTRE SÍ Y CUENTAN CON LIBERTAD PARA DECIDIR CÓMO ALCANZAR LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES
consumidores, y operadores de gestión de residuos, particularmente entidades de la economía social. Su función es debatir y emitir opiniones consultivas sobre los objetivos, criterios técnicos y normativas que rigen los diferentes sectores cubiertos por la RAP. Más allá del CIFREP, cada SCRAP debe establecer internamente un Comité de Partes Interesadas que permita consultar a los actores del sector en cuestiones relativas a la implementación de su mandato.
En Países Bajos, tal como se ha mencionado anteriormente, el modelo se basa en una interpretación estricta del principio de responsabilidad del productor: las autoridades fijan metas pero dejan en manos de cada SCRAP la decisión sobre cómo alcanzarlas.
Es
muy importante tener objetivos locales de reutilización, para asegurarnos de que dentro de los Países Bajos, dentro de Europa, tenemos más circularidad y la capacidad de gestionar nuestros propios residuos.
Janine Röling, presidenta del SCRAP Collectief Circulair Textiel.
Una de las cuestiones clave sobre los sistemas de RAP es su potencial para acelerar el desarrollo y adopción de tecnologías de reciclaje textil, especialmente aquellas capaces de reciclar fibras en un ciclo cerrado, es decir, de fibra a fibra. El uso generalizado de estas tecnologías tendría un impacto notable, ya que permitiría reducir la dependencia de materiales vírgenes y, al mismo tiempo, ofrecer una solución a la creciente cantidad de residuos textiles.
Estado actual de las tecnologías de reciclaje
Existen dos grandes categorías de reciclaje textil: el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. El primero, ya consolidado comercialmente, se basa en procesos físicos como el corte y el triturado para obtener fibras reutilizables. Sin embargo, su uso más habitual es el reciclaje de ciclo abierto o con pérdida de valor, es decir, aquél que transforma prendas usadas en materiales de menos valor como rellenos o trapos. Las aplicaciones de ciclo cerrado, donde las fibras recicladas se usan para nuevas prendas, son limitadas debido a la necesidad de materiales homogéneos y la degradación de las fibras.
El reciclaje químico, por su parte, abarca un conjunto de tecnologías más complejas que descomponen los tejidos hasta sus componentes moleculares, permitiendo la fabricación de nuevas fibras a partir de ellos. Estas técnicas permiten la obtención de fibras recicladas de alta calidad, pero conllevan mayores costes energéticos y aún no están disponibles a escala comercial.
UNA DE LAS CUESTIONES
CLAVE SOBRE LOS SISTEMAS
DE RAP ES SU POTENCIAL
PARA ACELERAR EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE
TEXTIL, ESPECIALMENTE
AQUELLAS CAPACES DE RECICLAR FIBRAS EN UN
CICLO CERRADO
Pese a los avances tecnológicos, el sector se enfrenta a múltiples barreras como la baja calidad de los residuos textiles, los costes de recogida y clasificación, o escasa demanda de fibras recicladas. En este sentido, los sistemas de RAP pueden fomentar el reciclaje textil a través de incentivos económicos y otras medidas regulatorias.
Uno de los instrumentos más eficaces que ofrecen los sistemas de RAP para fomentar el reciclaje textil es la ecomodulación de contribuciones financieras. Este sistema, que permite que las tasas varíen según el impacto ambiental de los productos, se puede utilizar para premiar los diseños duraderos y fácilmente reciclables, y para penalizar aquellos más problemáticos. Por ejemplo, en Francia las prendas con componentes electrónicos o fibras no reciclables pagan una tarifa más alta debido a su difícil reciclaje. En cambio, los productos que incorporan fibras
recicladas de textiles post-consumo reciben bonificaciones. Otro opción consiste en establecer cuotas mínimas de contenido reciclado en las nuevas prendas, lo que genera una demanda estable. EuRIC ha propuesto que todos los textiles nuevos contengan al menos un 10% de fibras recicladas, con un aumento progresivo hasta el 25%.
“Si se aplica debidamente, esta medida impulsaría significativamente la demanda de materiales reciclados, estimulando así las inversiones en tecnologías de clasificación y reciclado”, explica Philippe Doliger. Algunos países ya imponen objetivos específicos para el reciclaje de fibra a fibra. En los Países Bajos, los SCRAPs deben alcanzar un porcentaje de reciclaje de fibra a fibra del 25% con respecto al total puesto en el mercado, aumentando al 33% para 2030. “La introducción de objetivos específicos para el reciclado de fibra a fibra se justifica por el hecho de que, en la actualidad, sólo el 1% de los residuos se reciclan para volver a fabricar ropa nueva. La gran mayoría se recicla para otras aplicaciones, se incinera o se desecha en vertederos”, alega Doliger. Por último, las contribuciones económicas también se pueden utilizar para impulsar la innovación. El SCRAP francés Refashion ha invertido ya 5,6 millones de euros en I+D para fomentar el reciclaje textil, incluyendo proyectos de reciclaje mecánico de vaqueros o de reciclaje químico de poliéster. Según la OCDE, la implementación de sistemas de RAP para textiles a nivel europeo podría generar entre 3.500 y 4.500 millones de euros anuales. Destinar un porcentaje de este total a proyectos innovadores tendría un impacto significativo.
RAP EN EL SECTOR TEXTIL: EXPERIENCIAS PIONERAS EN EUROPA

Este sistema pretende evitar cargas administrativas excesivas, pero ha sido criticado por concentrar el poder de decisión en los SCRAPs sin garantizar mecanismos de participación para otros actores del sector. “Aconsejamos al gobierno neerlandés que adoptara un modelo de gobernanza más inclusivo, dando a los municipios un papel destacado, ya que son los responsables de la recogida. Sin embargo, nada cambió”, explica Janine Röling.
Los actuales sistemas de RAP para textiles, aunque suponen un gran paso adelante, todavía no han aportado una solución estructural a la actual crisis de residuos textiles.
Philippe Doliger, responsable
la rama textil en EuRIC.
Tras repasar los sistemas de RAP para textiles ya en marcha en países como Francia, Países Bajos, Letonia y Hungría, es necesario cubrir también el debate sobre la armonización de estos sistemas a escala europea. En los últimos años, los textiles se han convertido en una prioridad dentro de la agenda europea sobre residuos y eco -





nomía circular. Más allá de la reducción del volumen de residuos, la Unión Europea busca transformar el modelo productivo, promoviendo textiles más duraderos, reciclables y libres de sustancias peligrosas.
El primer paso en este sentido fue la introducción de la obligación de recogida separada de textiles a partir del 1 de enero de 2025, establecida en la revisión de la Directiva Marco de Residuos de 2021. El segundo paso fue
REPORTAJE
MÁS ALLÁ DE LA REDUCCIÓN
DEL VOLUMEN DE RESIDUOS, LA UNIÓN EUROPEA BUSCA
TRANSFORMAR EL MODELO
PRODUCTIVO, PROMOVIENDO TEXTILES MÁS DURADEROS, RECICLABLES Y LIBRES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
la Estrategia de la UE para productos textiles sostenibles, que incluye el compromiso de armonizar los sistemas de RAP para textiles en toda la UE. Este compromiso se debe concretar ahora a través de una nueva revisión de la Directiva Marco de Residuos. En febrero de 2025, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo provisional a este respecto. El ámbito de aplicación será amplio, en línea con el sistema francés, incluyendo ropa, calzado, accesorios, y textiles del hogar, y las plataformas de venta en línea también estarán obligadas a registrar a sus vendedores y verificar que cumplen con las obligaciones de la RAP. Además, la propuesta menciona la necesidad de ecomodular las

contribuciones financieras, así como de fomentar el desarrollo de tecnologías que promuevan la circularidad en el sector textil. Actualmente, sin embargo, no se prevén objetivos en materia de recogida, reutilización o reciclaje. Cada país podrá adoptar medidas en este ámbito si lo desea, pero no habrá un marco de objetivos mínimos a escala europea. Tampoco se han definido reglas comunes sobre gobernanza, lo que permitirá a cada Estado miembro elegir entre modelos opuestos, desde la gobernanza más participativa de Francia hasta el enfoque más liberal de los Países Bajos.
Otro aspecto clave es el calendario de implementación de la legislación europea. Pese a la situación crítica que atraviesa actualmente el sector de los residuos textiles, la legislación europea no entraría en vigor hasta principios de 2028, ya que la aplicación está prevista 30 meses después de su aprobación formal, prevista para mediados de 2025. Las microempresas dispondrán de un año adicional, por lo que sus obligaciones no serían efectivas hasta 2029. Dado que la obligación de recoger textiles ya es efectiva en 2025, esto deja a los operadores en una posición delicada, ya que deben asumir los costes de recogida y tratamiento sin contar

Se está dando situación negativa de que la obligación de recogida selectiva se aplique ya en enero de 2025, mientras que la RAP para los productos textiles entrará en vigor dos o tres años más tarde.
Dace Akule, experta en economía circular y textiles en Green Liberty.

aún con el respaldo de un sistema de responsabilidad ampliada plenamente operativo. Basándose en la experiencia de Letonia entre 2023 y 2025, la experta Dace Akule advierte que implantar la recogida obligatoria de textiles sin un sistema de RAP operativo puede empeorar la crisis del sector.
En definitiva, la implantación de sistemas de RAP para textiles será un elemento clave para avanzar hacia un modelo más circular y sostenible. España, que actualmente se encuentra en fase de proyectos piloto y desarrollo legislativo, tiene la oportunidad de aprovechar las lecciones aprendidas en
ACTUALMENTE EL SECTOR DE LOS RESIDUOS TEXTILES, LA LEGISLACIÓN EUROPEA NO ENTRARÍA EN VIGOR HASTA
PRINCIPIOS DE 2028, YA QUE
LA APLICACIÓN ESTÁ PREVISTA 30 MESES DESPUÉS DE SU APROBACIÓN FORMAL RAP EN EL SECTOR
países como Francia o Países Bajos. Según Philippe Doliger, “ahora que la UE avanza hacia un sistema de RAP para textiles armonizado, la experiencia de Francia subraya la importancia de la buena gobernanza, la participación de todas las partes interesadas y una ecomodulación eficaz”. Sin embargo, el experto alega que la implementación de los sistemas de RAP “no abordan la crisis inmediata del sector textil post-consumo”. El desafío, por tanto, no se limita a definir un modelo de RAP eficaz a largo plazo, sino también a responder a la crisis actual y garantizar la viabilidad del sector en el corto plazo.

OBSERVATORIO
DIRECTIVA MARCO DE RESIDUOS: INFLUENCIA SOBRE LA RAP DE TEXTILES
La Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo alcanzaron, el pasado 19 de febrero, un acuerdo provisional sobre la revisión específica de la Directiva Marco de Residuos por la que se establecen medidas dirigidas a lograr un sector textil con menor generación de residuos y que será de obligada aplicación en sus desarrollos nacionales. La revisión tiene como objeto establecer una normativa armonizada sobre la responsabilidad ampliada de los productores de textil y moda reforzando la acción de los EEMM de la Unión en la prevención y en la mejora de la circularidad de los textiles.
En consonancia con la jerarquía de residuos se prioriza la prevención de los residuos, la preparación para la reutilización o el reciclaje y, en última instancia, su valorización y/o eliminación. Las
medidas se articulan a partir de cuatro elementos principales: una mayor armonización europea en definiciones, principios y actos para incrementar la seguridad jurídica y evitar la fragmentación del mercado único; la introducción de la RAP (Acrónimo de Responsabilidad Ampliada del Productor) para productos textiles obligando a que sus productores cubran los costes netos de la recogida y tratamiento de los textiles usados y de sus residuos; su obligación de adherirse a un SCRAP (Acrónimo de Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) para el cumplimiento de sus obligaciones; y ciertas normas relativas a la forma en la que los residuos deben ser tratados en los puntos de recogida.
Otro de los aspectos más destacados de esta revisión es que se prevé que, las cuotas que paguen los productores al SCRAP por sus obligaciones, sean ecomodulables con el fin de incentivar el diseño sostenible de los productos textiles. Y, para ello, se prevé se tengan
El futuro ecosistema nacional de recogida selectiva, clasificación y (pre)tratamiento de los residuos textiles deberá caracterizarse por su eficacia, eficiencia y adaptabilidad para que pueda facilitar, por un lado, prendas para su reutilización y, por otro, materias primas secundarias para su reintroducción en procesos industriales
en cuenta progresivamente los criterios y métodos de medición establecidos en los futuros Actos Delegados de textiles derivados del Reglamento

UE 2024/1781 sobre ecodiseño para productos sostenibles en función de, por ejemplo, su durabilidad. Si bien, los EMM podrán adaptar las tasas de forma acorde con sus propias especificidades nacionales.
La revisión de la Directiva Marco acordada incorpora otras novedades como la extensión de la consideración de residuo a todos los textiles que sean recogidos separadamente. Así como la sujeción de éstos a operaciones de clasificación que aseguren su tratamiento en línea con la jerarquía de residuos. El objetivo de esta propuesta es que esas operaciones produzcan fracciones de alta calidad aptas para su reutilización.
El acuerdo provisional establece condiciones de competencia equitativas e, incluye, a todas las empresas en el ámbito de los programas de responsabilidad ampliada del productor. Al amparo de este marco armonizado, todas las empresas, entre ellas las más pequeñas, tendrían acceso a los recursos y la infraestructura necesarios. Si bien, con el fin de reducir su carga administrativa, las microempresas contarán con ciertas facilidades de reporte, así como con un año más para cumplir con estas obligaciones.
Los Estados miembros de la UE tendrán hasta 20 meses para adaptar su Derecho interno a las nuevas normas desde su adopción definitiva. El desarrollo normativo de la RAP en textiles -cuyo proceso de información pública se prevé próximamente- será el encargado de recoger el contenido de las Directivas europeas a escala nacional. Mientras que la Comisión se reserva la evaluación de aspectos como la financiación de los programas de responsabilidad ampliada y objetivos en relación con los residuos a más tardar en 2029.
En España, la iniciativa SCRAP de como RE-VISTE -impulsada desde la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y Calzado AGRT- viene avanzando en sus actuaciones -de forma toda-
vía voluntaria- ampliando progresivamente sus miembros.
ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RAP DE TEXTILES
El futuro ecosistema nacional de recogida selectiva, clasificación y (pre)tratamiento de los residuos textiles deberá caracterizarse por su eficacia, eficiencia y adaptabilidad para que pueda facilitar, por un lado, prendas para su reutilización y, por otro, materias primas secundarias para su reintroducción en procesos industriales. El conjunto de ecosistemas europeos -por curvas de aprendizaje, escalabilidades y eficiencias- debería gestionar flujos de residuos de forma competitiva para que puedan alcanzarse estas últimas expectativas de reincorporación productiva.
competitiva para hacer frente a los futuros gastos e inversiones en investigación, tecnología y defensa. Abordando, por ejemplo, la resiliencia de la Industria textil europea en sus materias primas (casi para cualquiera de sus amplios segmentos cliente: moda; productos hogar; salud, defensa y protección; automoción, navegación y aeronáutica; infraestructuras y energías renovables; agroalimentación; y un largo etcétera.), las políticas de circularidad adquieren una fuerte connotación geoestratégica. Pues más del 80% de todas las fibras naturales y sintéticas que utiliza la Industria Europea tienen su origen en Asía. Y, en el nuevo contexto, dominar el origen de esas cadenas supone ventajas evidentes. Transformar sus residuos en nuevas oportunidades tecnológicas, industriales y de empleo a través de soluciones
Europa ha hecho dejación en inversiones locales en extracción, procesado y tratamiento de materias primas, productos básicos y principios activos durante años. Lo que supone una gran vulnerabilidad para nuestra defensa, industrias y economía en el actual contexto global
Europa ha hecho dejación en inversiones locales en extracción, procesado y tratamiento de materias primas, productos básicos y principios activos durante años. Lo que supone una gran vulnerabilidad para nuestra defensa, industrias y economía en el actual contexto global. Conviene impulsar procesos locales, acuerdos internacionales con socios fiables y, por razones obvias, cadenas circulares paralelas de alto valor. Y, por supuesto, no sólo en materias fundamentales o críticas. Uno de los retos de la Unión es reforzar la resiliencia de las cadenas de valor europeas mientras ganamos en eficiencia
creativas es un reto enorme. Así como, también, el desarrollo de tecnologías limpias que compartir con el resto del mundo para reducir los impactos ambientales. Una buena implantación de la RAP de textiles es fundamental para dar cobertura a estos procesos. Podríamos distinguir hasta tres fases distintas en la determinación de la RAP. Todas ellas van a conllevar un esfuerzo significativo para poner de nuevo en el mercado los productos recogidos para su reutilización o los materiales resultantes de las diferentes técnicas y/o tecnologías de reciclado o su valorización al final de su vida útil.
+ JOSÉ MONZONÍS, OBSERVATORIO
Transformar sus residuos en nuevas oportunidades tecnológicas, industriales y de empleo a través de soluciones creativas es un reto enorme. Así como, también, el desarrollo de tecnologías limpias que compartir con el resto del mundo para reducir los impactos ambientales. Una buena implantación de la RAP de textiles es fundamental para dar cobertura a estos procesos
Nos centraremos en este artículo en sus dos últimas:
• Su planificación estratégica. Que aborde objetivos progresivos (su hoja de ruta) -que sean razonables (con los activos, organización y competencias) y coherentes (en maduración tecnológi-
reutilización (como “segunda mano”) o bien reciclado como materia prima para distintas manufacturas o, en su caso, valorización en diálogo permanente con sus operadores, sus proveedores tecnológicos y su Industria demandante. Que fomente el ecodiseño en
Delegados en conceptos tales como durabilidad, reciclabilidad o contenido reciclado. Y que establezca definiciones concretas para las obligaciones de trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas exigibles en estos procesos.
• Y su implementación efectiva. Este aspecto es crucial. Y no sólo en cuanto a la necesidad de optimizar el modelo



Trituradores hidráulicos y eléctricos

Separadores magnéticos a medida

Prensado y enfardado en un solo paso

Mezcladoras para biometanización y compostaje

Servicio 360º: estudio, venta, puesta en marcha, asistencia técnica y recambios. ¡Te acompañamos de principio a fin!

Representantes oficiales en España Think PRO Act Circular

de recogida, clasificación y (pre)tratamiento previo de los residuos incluyendo su logística, métodos organizativos e innovaciones tecnológicas. Bastante a menudo olvidamos que abordarlo desde una visión “push” regulatoria -sin tener en cuenta su visión “pull” desde el mercado- puede colapsar literalmente el sistema. Por lo que es necesario profundizar paralelamente tanto en los mercados de reutilización de prendas -a nivel nacional sigue habiendo espacio para nuevas tiendas de segunda manocomo en los mercados industriales para sus materias primas secundarias (MMPPSS) tras su reciclado siguiendo especificaciones del cliente.
En definitiva, la implantación de estos ecosistemas debe hacerse desde una amplia visión integral, holística y sistémica para darles una amplia continuidad. Y, para ello, en algunos de sus eslabones serán necesarios nuevos agentes relacionados con la recuperación, con el reciclaje -fundamentalmente químico o termoquímico- y la industria manufacturera. Y, por supuesto, la participación pública para reducir el riesgo vs beneficio de las cuantiosas inversiones requeridas para ello.
Un repaso a las tecnologías de reciclado más comunes nos indicará los niveles requeridos en clasificación y (pre) tratamiento para cada una de ellas. La más conocida está basada en procesos mecánicos y viene utilizándose en la Industria desde hace muchos años para reciclar residuos posindustriales con composiciones homogéneas, conocidas y limpias. Pero, si hablamos de posconsumo, su capacidad para retornar las fibras usadas a nuevas fibras de alto valor es reducida. Y, en cualquier caso, requiere clasificaciones significativas por su composición y color. Por
lo que una parte de sus producciones deberá orientarse a múltiples manufacturas. Tras ella se encontrarían las tecnologías termomecánicas. Pero la pureza del residuo que pueden tratar para obtener polímeros la hacen poco frecuente en textil.
La implantación de estos ecosistemas debe hacerse desde una amplia visión integral, holística y sistémica para darles una amplia continuidad
Un paso más allá lo constituyen las tecnologías de reciclado químico en desarrollo, que descomponen los polímeros usados en sus monómeros para, de nuevo, polimerizarlas produciendo fibras de alto valor. El problema es que, hoy por hoy, requieren de una clasificación significativa por composiciones con descartes importantes. Y, a su vez, requieren de economías de escala importantes. Los métodos más desarrollados se centran en poliéster por craqueo y algodón por disolución. Y, finalmente, aquella fracción que no tenga salida a través de los métodos de reciclado mencionados, puede llevare a valorización termoquímica (por pirólisis, gasificación y/o combustión).
Por último, cabe también mencionar un nuevo campo en desarrollo de despolimerización de las fibras plásticas mediante degradación enzimática (reciclado bioquímico).
Por tanto, uno de los aspectos críticos para alcanzar los objetivos legislativos europeos de reciclado fibra a fibra, sigue siendo la falta de madurez de las tecnologías específicas para el reciclado de alto valor. Y, en cualquier caso, las economías de escala que requieren, por ejemplo, las tecnologías químicas para una implantación eficiente, es otra gran barrera de entrada. Por lo que, para que una parte de los residuos pueda volverse a incorporar en el ciclo productivo textil -tal vez con objetivos progresivos paralelos a los efectos positivos del ecodiseño, de los avances tecnológicos, a las nuevas capacidades industriales y, por supuesto, a objetivos creíbles de negocio- deberán también abordarse otros potenciales clientes
Uno de los aspectos críticos para alcanzar los objetivos legislativos europeos de reciclado fibra a fibra, sigue siendo la falta de madurez de las tecnologías específicas para el reciclado de alto valor
sus materias primas secundarias recicladas o por valorizar desde la demanda Y, de ahí, la importancia de impulsar también sus mercados potenciales mediante diálogos sectoriales con clientes que puedan, por ejemplo, (a) sustituir materias vírgenes por materiales reciclados en sus aprovisionamientos, (b) que mejoren las características de sus productos agregándolas en sus propias formulaciones o (c) que puedan transformarlos en otras materias esenciales aptas para el mercado.
para los residuos textiles en función de los avances en su recogida.
Por último, para extender los conceptos circulares será necesario traccionar
La innovación, el desarrollo tecnológico -incluidas tecnologías transversales, fabricantes de equipos y maquinaria- y la inversión en esas nuevas capacidades productivas se hace imprescindible.


TOMRA ha logrado un nuevo hito en el reciclaje de metales con la primera aplicación de GAINnext™, su tecnología de clasificación basada en deep learning, en la industria metalúrgica. Esta innovadora solución permite eliminar el aluminio cárter ligero —alto en silicio— de las fracciones de aluminio perfil a través de un análisis visual de alta precisión, lo que se traduce en un producto final de gran pureza y listo para fundición.
GAINnext™ se integra con X-TRACT®, la solución consolidada de TOMRA que utiliza tecnología de rayos X (XRT) para separar materiales según su densidad atómica. X-TRACT® permite clasificar la zorba —mezcla de metales no férricos triturados— y obtener chatarra de aluminio de alta pureza (twitch). A continuación, elimina aleaciones de aluminio cárter y perfil de alta densidad, aunque pequeñas fracciones de cárter ligero pueden persistir.
Es aquí donde entra GAINnext™, que, utilizando cámaras RGB y redes neuronales entrenadas durante años, procesa miles de imágenes por segundo para distinguir con precisión materiales según su forma, tamaño y textura. Con un rendimiento de hasta 2.000 eyecciones por minuto, permite obtener una fracción de aluminio perfil completamente pura, con un alto valor en el mercado. Para quienes buscan una clasificación aún más avanzada, TOMRA ofrece la solución AUTOSORT® PULSE, lanzada en 2023. Este sistema emplea espectroscopía dinámica de plasma inducido por láser (LIBS dinámica) para identificar con exactitud la composición elemental de las aleaciones, diferenciando incluso entre las series 5xxx y 6xxx de aluminio.
La combinación de X-TRACT® , GAINnext™ y AUTOSORT® PULSE representa el nivel más alto en la clasificación de metales, con resultados sin pre-
cedentes en separación de materiales. Según Tom Jansen, Responsable del Segmento de Metales de TOMRA Recycling, esta solución mejora significativamente la eficiencia de la clasificación mecánica en seco, reduce los costes por tonelada y disminuye la necesidad de clasificación manual, permitiendo a los recicladores obtener sistemáticamente aluminio de alta calidad para una fabricación más circular.
Desde 2019, TOMRA ha sido pionera en la aplicación del deep learning en distintos flujos de residuos —plásticos, papel, metales y madera—, y en 2024 amplió el uso de GAINnext™ a plásticos alimentarios. La compañía prevé seguir ampliando su ecosistema basado en inteligencia artificial a lo largo de 2025.
La presencia de IMABE en Francia se fortalece día a día, impulsada por colaboraciones sólidas con empresas referentes en el ámbito del reciclaje y la gestión de residuos. Entre ellas destaca Bennes Services, especialista en soluciones integrales en la región de Île-de-France, con más de 20 años de experiencia al servicio de la sostenibilidad.
Bennes Services se caracteriza por ofrecer soluciones eficientes y responsables en almacenamiento, recogida, clasificación y valorización de residuos, combinando tecnología de vanguardia con un firme compromiso medioambiental. Esta filosofía encaja perfectamente con los valores que definen a IMABE: innovación tecnológica, sostenibilidad y cercanía con el cliente.
En esta línea, Bennes Services ha incorporado a su operativa una prensa IMABE H-240/3000 de doble atado, diseñada para trabajar con materiales de gran volumen y tipología diversa. Su potencia, robustez y fiabilidad la convierten en un aliado estratégico para mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y aumentar el valor del residuo reciclado.
La relación entre IMABE y Bennes Services es un claro ejemplo de alianza basada en la confianza, la atención
personalizada y el entendimiento profundo del sector. Este tipo de colaboraciones son clave para consolidar la posición de IMABE en el exigente mercado francés, especialmente comprometido con los principios de la economía circular.
Con este y otros proyectos de referencia, IMABE refuerza su presencia internacional y sigue desarro-
llando soluciones potentes, fiables y alineadas con los grandes retos del reciclaje moderno.
Elegir IMABE es apostar por tecnología probada, eficiente y que ayuda al crecimiento de los clientes.
IMABE www.imabeiberica.com/es

La Electro-Fermentación Oscura (EFO) combina las tecnologías de fermentación y bioelectroquímica para generar hidrógeno renovable a partir de residuos orgánicos. La EFO ofrece una alternativa eficiente y sostenible para la valorización de residuos orgánicos industriales biodegradables, contribuyendo a la transición energética mediante la producción de combustibles limpios.




e Coautores:
Iria Regueiro1, Raquel Arnal2, Jorge Luque2 , Daniele Molognoni2, Eduard Borràs2
1ENERGYLAB I www.energylab.es
2LEITAT I www.leitat.org/es
La Electro-Fermentación Oscura (EFO) es la integración de dos tecnologías innovadoras, la Fermentación Oscura (FO) y los sistemas bioelectroquímicos (BES), para la generación de hidrogeno (H2) renovable a partir de residuos orgánicos. La FO es un proceso biológico anaerobio de degradación de la materia orgánica, similar a la digestión anaerobia, en el que unos microorganismos seleccionados degradan los carbohidratos o azúcares contenidos en ciertas aguas residuales biodegradables, como por ejemplo las de industrias de alimentación, bebidas, agroindustriales, etc. En la FO, se producen dos corrientes: un gas con hasta el 50% de H2 y un efluente líquido, con alta concentración de Ácidos Grasos Volátiles (AGVs). Este efluente líquido sigue teniendo un gran potencial energético, que puede ser utilizado para generar más H2, mediante un reactor BES acoplado a continuación del reactor de FO.
Los sistemas BES para la producción de H2 son unos reactores compuestos por dos electrodos, un ánodo y un cátodo, localizados en dos cámaras distintas separadas por una membrana de intercambio iónico. En la cámara anódica de la celda BES se inyecta el efluente liquido de la FO. Aquí, microorganismos electroactivos, adheridos al ánodo en forma de biofilm, producen electrones a partir de la oxidación de los AGVs contenidos en el efluente líquido. Los electrones generados son recogidos en el ánodo de la celda, y circulados hasta el cátodo
La Electro-Fermentación Oscura integra dos tecnologías innovadoras, la Fermentación Oscura y los sistemas bioelectroquímico, para la generación de hidrogeno renovable a partir de residuos orgánicos
para la producción de H2. La ventaja de usar un ánodo biótico, colonizado por los microorganismos electroactivos, en lugar de un ánodo abiótico, como en los electrolizadores convencionales, es que se requiere mucha menos energía para la reacción de oxidación, y consecuentemente para la operación del reactor. Con un reactor BES es posible producir H2 con menos de 35 kWh/kg H2 mientras que los electrolizadores alcalino o PEM requieren más de 55 kWh/kg H2. En el reactor BES, hay dos productos de reacción: por un lado, un gas con una concentración de hidróge-
no muy elevada, cercana al 100%; por el otro lado, agua residual. Por tanto, el sistema EFO produce H₂ renovable y trata residuos orgánicos, generando un efluente líquido con menor carga contaminante. Aunque el efluente líquido de la EFO requiere tratamiento adicional para cumplir la normativa, la EFO facilita la gestión del residuo, reduciendo costes y complejidad, mientras aporta valor añadido con la producción de H2
El esquema de Figura 1 muestra la integración de la tecnología EFO en la industria, donde se puede observar
como la EFO permite el tratamiento de residuos orgánicos industriales ricos en carbohidratos, al tiempo que generar H₂. El H2 producido puede ser aprovechado tanto en la planta industrial, ya sea para demandas energéticas o como reactivo, o se puede comercializar para uso externo. La EFO trabaja en condiciones de temperatura suaves, alrededor de 36 ºC. La energía térmica necesaria para operar a esta temperatura puede provenir del calor residual de la industria o del uso de una parte del hidrógeno generado.
Materias primas

Aprovechamiento calor residual
Aguas residuales
Residuos líquidos
Residuo orgánico


Agua tratada
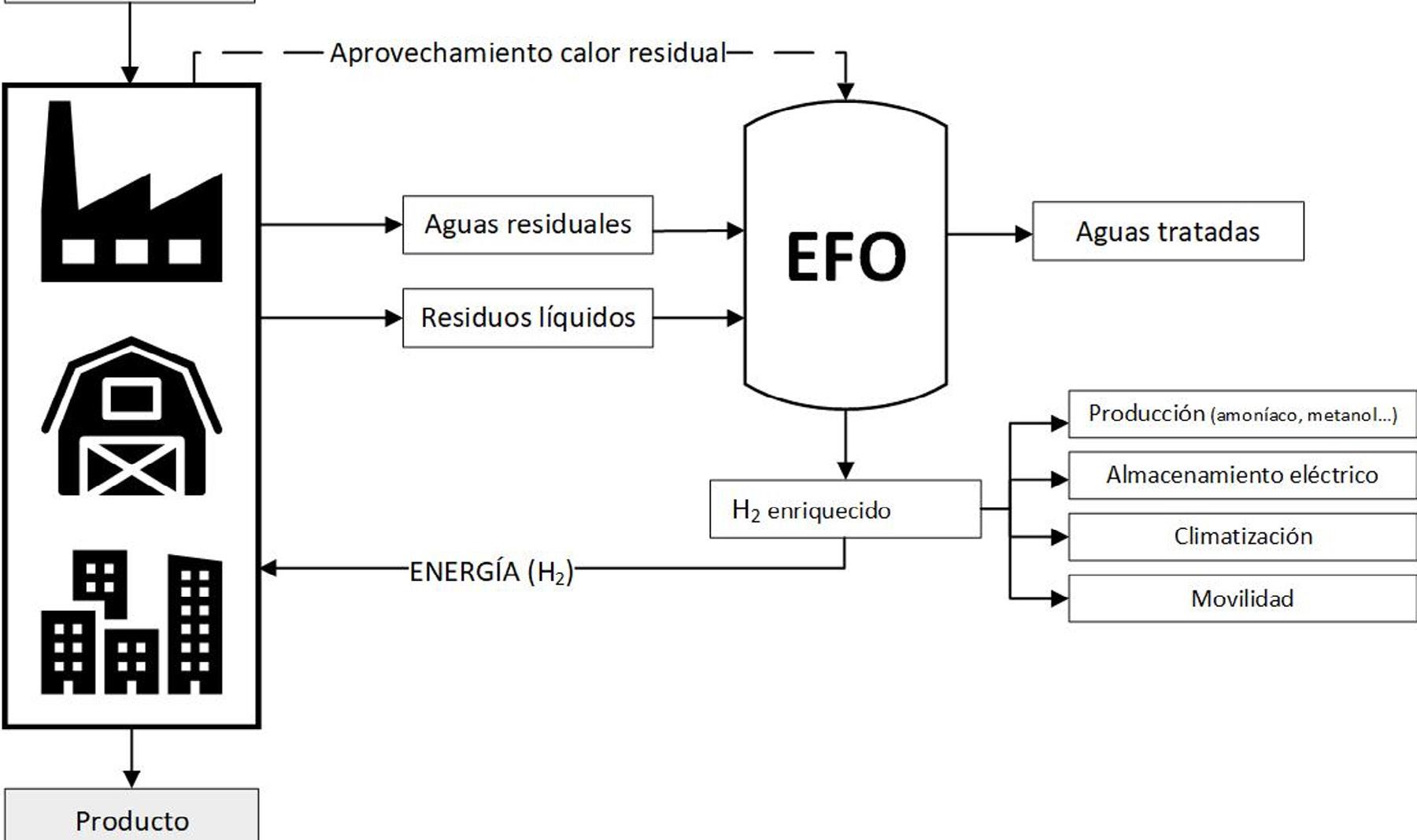
Producto
ENERGÍA (H2)
H2 enriquecido
Aguas tratadas
Producción (amoniaco, metanol...)
Almacenamiento eléctrico
Climatización
Movilidad
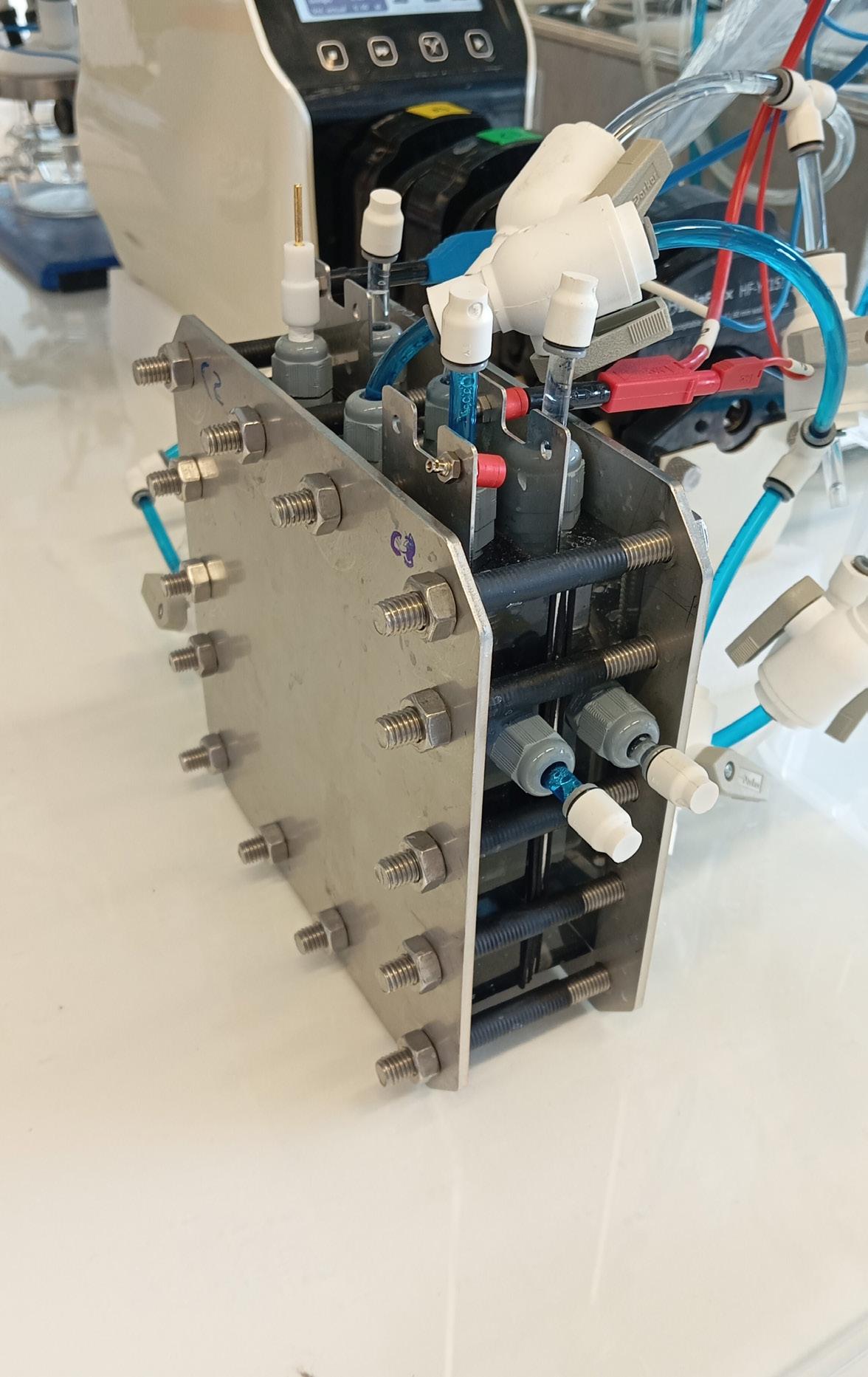
¿QUÉ RESIDUOS SON VALORIZABLES CON EFO?
La FO es la etapa inicial del proceso de EFO, por tanto, es la FO que determina las características que deben tener los residuos para poder ser valorizados mediante este sistema. Así, las características optimas de los residuos para su tratamiento con el proceso de EFO son:
• Alto contenido de materia orgánica biodegradable, prioritariamente hidratos de carbono y en particular azúcares, ya que los microorganismos
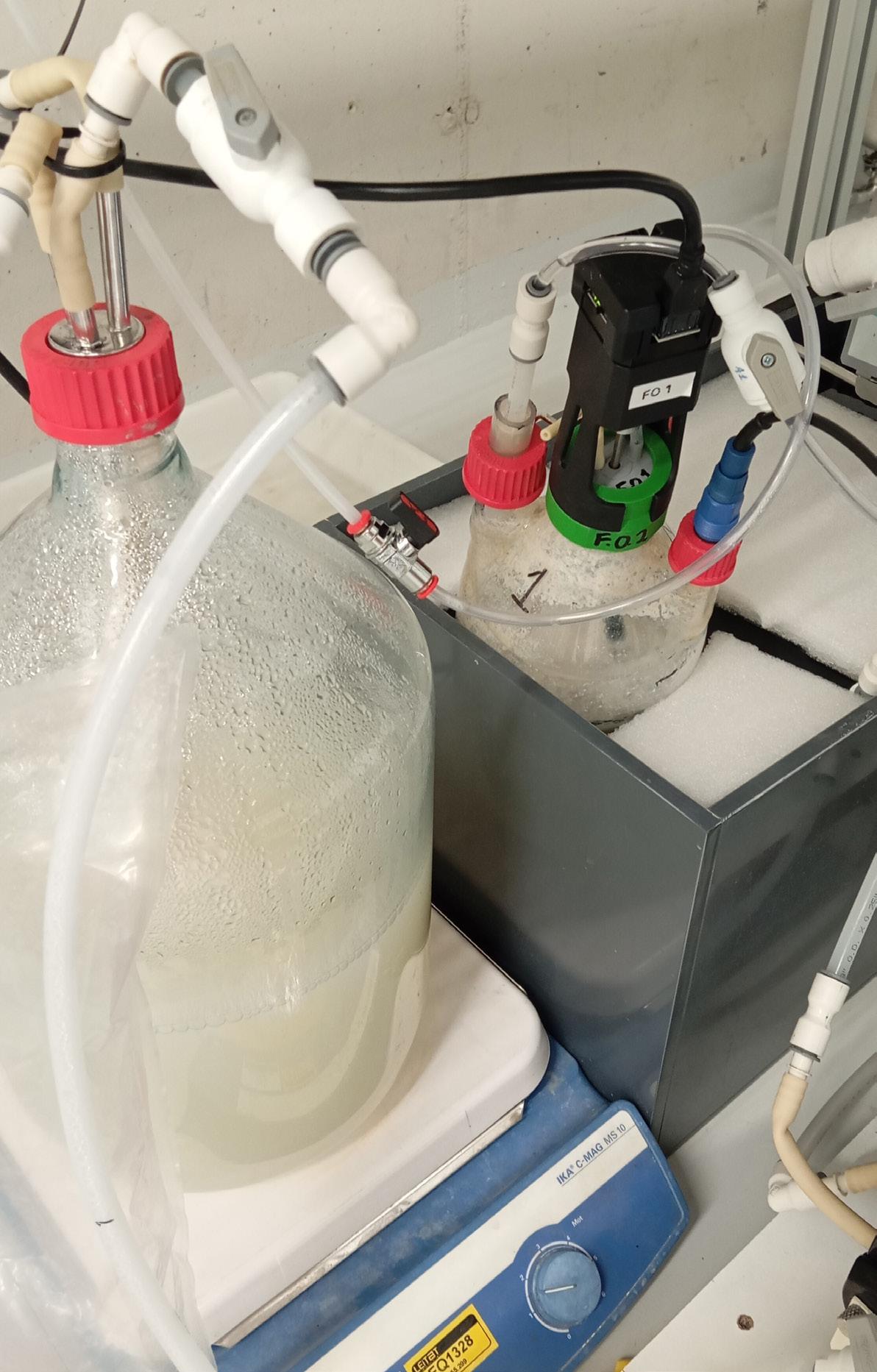
responsables de la FO son capaces de producir H2 a partir de estos compuestos. Mientras que la producción de H2 a partir de proteínas y lípidos es difícil o poco eficiente.
• Residuo liquido con bajo contenido de sólidos totales, idealmente inferior al 15%. En casos de residuo con alto contenido de sólidos, o un residuo sólido o semisólido, este requiere un pretratamiento y/o codigestión con otros residuos de menor contenido de sólidos.
• Baja salinidad, inferior a 1.5%. En caso contrario, habría que aplicar al-
gún pretratamiento (por ejemplo: dilución o ósmosis), para evitar la inhibición de los microorganismos, principalmente por sodio.
Hay otras características deseables de los residuos: capacidad tampón (alta alcalinidad) y pH entre 6 y 6,5, para disminuir los requerimientos de soluciones alcalinas, reguladoras del pH dentro del reactor de FO; y matriz compleja del residuo, que cuente con diversidad de minerales, para reducir o eliminar el requerimiento de suplementación de nutrientes.
El potencial total nacional de producción de H2 a partir de la tecnología EFO se ha estimado en 136.679 tnH2 por año, lo que equivale al 27% de la producción y demanda actual de H2 a nivel español y al 8% de la producción proyectada para 2030
¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE H2 RENOVABLE MEDIANTE EFO?
Teniendo en cuenta las características descritas, a continuación, se detallan algunos ejemplos de industrias que generan residuos potencialmente valorizables con la tecnología EFO: celulosa (papel), agroalimentaria, químicas (glicerol), conservera, láctea, cervecera/licores, bebidas refrescantes, depuradoras de agua residual urbana (EDAR), etc. En este contexto, el potencial total nacional de producción de H2 a partir de la tecnología EFO se
ha estimado en 136.679 tnH2 por año, lo que equivale al 27% de la producción y demanda actual de H2 a nivel español y al 8% de la producción proyectada para 2030.
Según las estimaciones, es evidente que los lodos espesados de EDAR hacen el mayor aporte al potencial total, seguidos a gran distancia por los residuos de la industria azucarera y el glicerol, como se observa en la figura 2. Esto sucede por su elevadísimo volumen generado anualmente, superior en al menos un orden de magnitud al resto de las cantidades de corrientes residuales. La viabilidad tecno-econó-
mica de tratar los lodos espesados con la tecnología EFO es baja, debido a la complexidad del residuo, y la competencia con otras tecnologías y sistemas de tratamiento y gestión. Por tanto, el potencial nacional sin el aporte de los lodos de EDAR es de 39.548 tn H2/ año, que supone el 5,5% de la demanda actual. Con un precio de venta hipotético de 3 €/kg H2, la generación de H2 a partir de residuos tiene un mercado potencial de 410 M€ anuales y un mercado disponible de 120 M€.
La figura 3 muestra el potencial de producción de H2 de los diferentes residuos industriales, excluyendo los
Potencial de Producción
0,00 aguaresidual-celulosalodos-recicladopapelfibras-recicladopapelresiduospatataytubérculosbarridosilosresiduossól.-azucareraaguaresidual-azucareraglicerolFORSU aguaresidual-conserveralodos-conservera aguamejillón-conserverasuerolácteoaguaresidual-lácteaaguaresidual-cervezalodos-cervezabagazo-cervezaaguaresidual-licoresvinaza-licores aguaresidual-refrescos
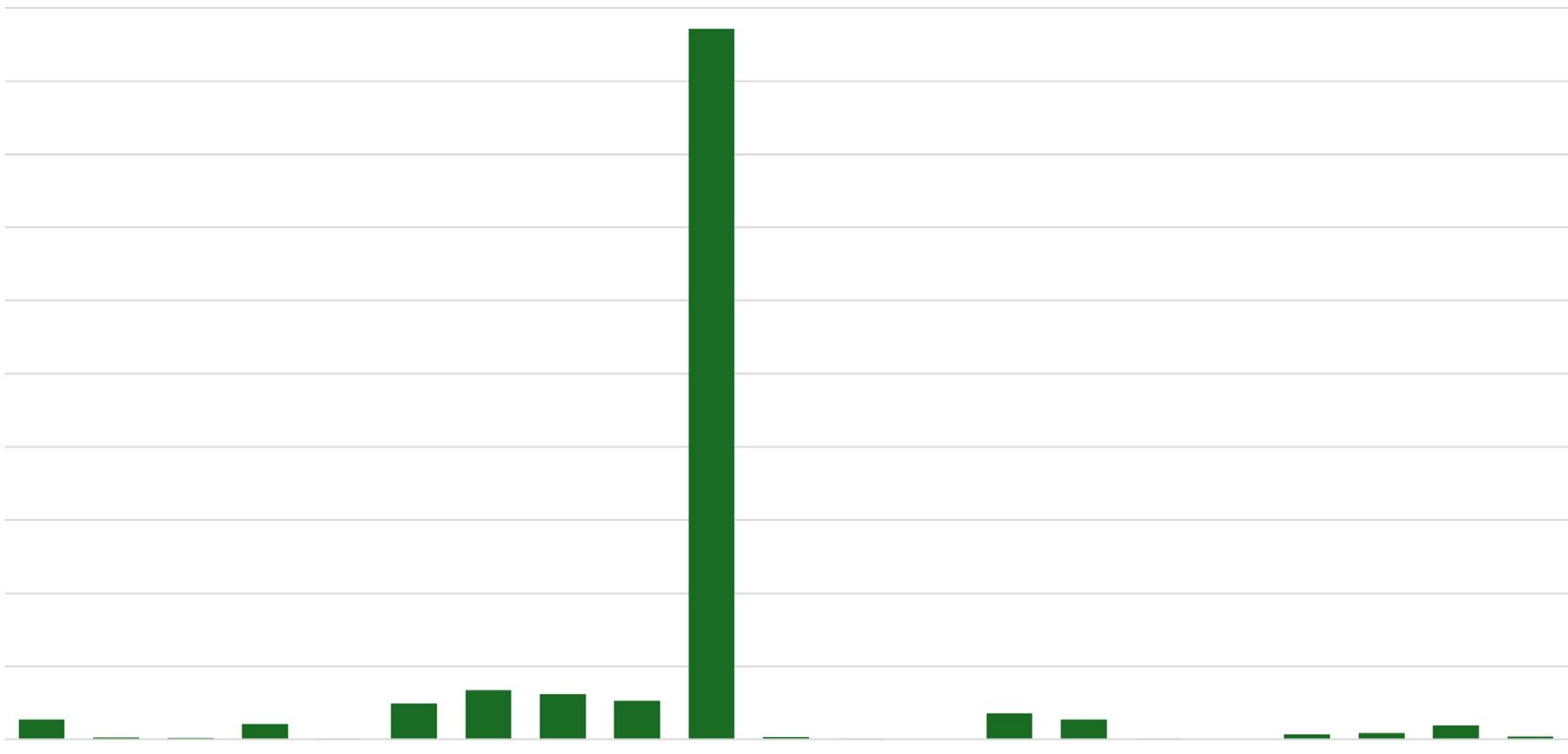
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO RENOVABLE

aguaresidual-celulosalodos-recicladopapelfibras-recicladopapelresiduospatataytubérculosbarridosilosresiduossól.-azucareraaguaresidual-azucarera
aguaresidual-conserveralodos-conservera aguamejillón-conserverasuerolácteoaguaresidual-lácteaaguaresidual-cervezalodos-cervezabagazo-cervezaaguaresidual-licoresvinaza-licores aguaresidual-refrescos
lodos espesados de EDAR. Además, muestra cuál es la contribución de H2 producido por la FO y el BES. El cálculo de generación de H2 por FO se realiza considerando el volumen anual de cada residuo, el contenido de hidratos de carbono de cada residuo y la producción de H2 se ha calculado considerando una producción de 70 Nm3 de H2 por cada tonelada de hidratos de carbono. En base a datos del laboratorio, la generación de H2 por el sistema BES se estima considerando que este aprovecha el 60% de la materia orgánica presente en el efluente de la FO. Esta materia orgánica se oxida, generando una corriente eléctrica en el sistema BES, siendo la producción de H2 proporcional a dicha corriente.
Recopilando, la figura 4 muestra el potencial de generación de H2 a nivel español a partir de residuos de los sectores identificados con más potencial. Destaca el sector agroalimentario como el productor potencialmen -
La generación de H2 a partir de residuos tiene un mercado potencial de 410 M€ anuales y un mercado disponible de 120 M€
te más elevado, con más de 14.000 tnH₂/año. La gran capacidad de generación de H2 renovable de los residuos de la industria agroalimentaria, es debida a la gran cantidad de residuos generados, estimados en más de 13.500 tn/año, y a las propiedades idóneas de estos residuos para ser tratados con la tecnología EFO. Le siguen los sectores químico, lácteo y urbano. La industria conservera presenta el menor potencial.
El H2 generado por estas industrias puede tener múltiples aplicaciones, principalmente como fuente de energía y combustible con el objetivo de reemplazar los combustibles fósiles usados actualmente. En el sector de celulosa y papel, el H2 producido puede ser utiliza-


VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO RENOVABLE

do para complementar o substituir los combustibles fósiles usados en procesos térmicos. En la agroalimentaria, su uso principal seria en la generación de energía para vehículos (flotas cautivas), en procesos térmicos y pudiendo vender los excedentes se podrían vender a un externo como materia prima o combustible. En la industria química el H2 producido puede ser utilizado como combustible en calderas para calefacción de reacciones y en la hidrogenación de aceites y grasas u otras reacciones donde se requiera H2. El sector conservero, cervecero y de bebidas podrá usar el H2, para sustituir los combustibles fósiles en procesos de alta temperatura para la cocción o esterilización de los productos fabricados. Finalmente, en las EDARs, el H2 se podrá aprovechar en la generación de electricidad y calor, para la metanación, para su uso en la flota cautiva de vehículos de la EDAR y/o comercializarlo en diferentes formatos. En resumen, la versatilidad del H2 lo convierte en un
vector clave para la descarbonización de procesos industriales y así impulsar la transición energética.
ESTADO DE MADUREZ DE LA EFO Y RETOS TECNOLÓGICOS
La EFO aún no es una tecnología plenamente desarrollada ni cuenta con una implementación significativa en la industria. Esto es debido tanto a desafíos técnicos y económicos, como al desconocimiento sobre el potencial de producción de H2 que se puede obtener a partir de los residuos de diversas industrias.
En el marco del proyecto H2ENRY, Leitat y EnergyLab junto con otros tres
centros tecnológicos, desarrollamos tecnologías emergentes e innovadoras que aumenten la eficiencia energética de la producción de H2 renovable y reduzcan sus costes. En el marco del proyecto H2ENRY, se ha desarrollado la tecnología EFO, con el objetivo específico de poner a punto un sistema para evaluar experimentalmente el potencial de producción de H2 a partir de residuos industriales. Este sistema constituye un banco de pruebas robusto que permitirá a las empresas cuantificar la capacidad de sus residuos orgánicos como fuentes de H2 renovable, promoviendo su valorización energética en lugar de su mera gestión como desechos.
El proyecto H2Enry está ligado a la convocatoria de 2023 del procedimiento de acreditación y concesión de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera”, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU



El biofiltro de troncos y tocones de BURÉS PROFESIONAL se ha consolidado como una solución eficiente y sostenible para la reducción de emisiones odoríferas en instalaciones industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales. Su composición a base de madera y raíces trituradas garantiza un equilibrio óptimo entre durabilidad, capacidad de adsorción y estabilidad estructural del lecho filtrante, favoreciendo un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
La biofiltración es un proceso natural en el que los microorganismos presentes en el biofilm degradan los compuestos olorosos y contaminantes atmosféricos, transformándolos
en productos inofensivos como CO₂ y agua. Gracias a su granulometría controlada (20-160 mm) y alta porosidad (58-65%), este biofiltro minimiza la compactación del material, favoreciendo un flujo de aire homogéneo y evitando la formación de canales preferenciales, lo que optimiza la eficiencia del sistema.
Uno de sus principales beneficios es su elevada resistencia a la degradación, lo que prolonga su vida útil hasta 4-7 años, reduciendo costes operativos y de reposición. Además, su composición permite mantener condiciones óptimas de humedad y temperatura, garantizando un entorno adecuado para la actividad microbiológica. Este biofiltro
se utiliza con éxito en EDAR, plantas de compostaje, vertederos e industrias químicas, alimentarias y farmacéuticas, entre otras. Al final de su ciclo de uso, el material puede ser valorizado mediante compostaje, fomentando la economía circular y minimizando el impacto ambiental.
Con esta solución, BURÉS PROFESIONAL reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el tratamiento de emisiones atmosféricas y odoríferas.

Desde el inicio de la compañía, en 1.970, Felemamg ha desarrollado una moderna y completa tecnología en el campo del magnetismo, en particular, en el área de la separación magnética.
FELEMAMG entrega a sus clientes soluciones completas y de gran calidad, que están presentes en más de 40 países, y en diversos sectores como reciclaje, siderurgia, fundición, minería, etc.
En el ámbito del reciclaje moderno, los separadores de corrientes de Foucault se han convertido en herramientas esenciales para la optimización de procesos. Este innovador sistema permite separar metales no ferrosos, como aluminio, cobre o latón, entre otros, utilizando principios de inducción magnética. En combinación con un tambor
magnético en la etapa inicial, se mejora la eficiencia de separación. El tambor magnético, ubicado en la entrada del sistema, se encarga de eliminar los residuos ferrosos, como clavos, tornillos y piezas de acero. Esto asegura que el material que ingresa al separador de Foucault esté libre de metales magnéticos, lo que mejora significativamente la precisión de la separación posterior, además de proteger el separador de posibles daños por objetos ferrosos. El tipo de tambor magnético, así como el circuito magnético con imanes permanentes de Ferrita o Neodimio se selecciona en función de las características del material a tratar.
Una vez el material pasa al separador de Foucault, un rotor excéntrico de alta velocidad genera corrientes de
Foucault en los metales no ferrosos, provocando la creación de campos magnéticos opuestos, generando un efecto de repulsión de la pieza metálica, permitiendo su recuperación eficiente y maximizando el valor de los materiales reciclados. El número de polos del separador de Foucault se elige en función de la granulometría y el tipo de material.
La implementación de esta tecnología ha transformado la industria del reciclaje, no solo aumentando la calidad de los materiales recuperados, sino también reduciendo costos operativos y mejorando la sostenibilidad.
FELEMAMG www.felemamg.com/es/

La valorización de residuos alimentarios se ha consolidado como una solución clave para la sostenibilidad del sector, con un
creciente interés global liderado por Europa, China y España en investigación, innovación y patentes.
Mª José Cuesta Santianes, Marta Pérez Martínez. Unidad de Inteligencia CIEMAT I www.ciemat.es e

Actualmente, la generación de residuos de la industria alimentaria supone un problema ambiental y económico en aumento. La valorización de estos residuos surge como una solución clave, transformando subproductos en biocombustibles, biopolímeros, biofertilizantes y enzimas, impulsando la economía circular. Desde 1995, las investigaciones en este campo han crecido exponencialmente, con Europa, Brasil, India y China liderando en publicaciones. En los últimos cinco años, España se ha posicionado como actor principal en proyectos financiados por la UE. Además, se han registrado miles de patentes en este campo, con China a la cabeza. La gestión eficiente de residuos es esencial para la sostenibilidad del sector alimentario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que alrededor de un tercio de los productos alimentarios producidos mundialmente se desperdician cada año, lo que representa un desafío significativo en términos ambientales y económicos. Este desperdicio incluye tanto alimentos comestibles como partes no comestibles que terminan como residuos. Sin embargo, estos residuos pueden reutilizarse para obtener productos de alto valor añadido, como polisacáridos, aceites esenciales, fibra dietética y pigmentos, entre otros. Con la pro -
yección de un aumento de 38 millones de toneladas en los residuos urbanos de alimentos para 2025, la gestión inadecuada de estos residuos tendrá un impacto ambiental cada vez mayor, contribuyendo al cambio climático, al generar emisiones de metano, y a la contaminación del agua. Este fenómeno representa el 6,8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y la pérdida de 250 mil millones de litros de agua al año.
La industria de bebidas genera, aproximadamente, el 26% de los residuos alimentarios, seguida por los productos lácteos (21%), las frutas y verduras (15%), los cereales (13%), el procesamiento de carne (8%), los aceites (4%) y los productos pesqueros
La valorización de residuos ha surgido como una estrategia clave para transformar estos subproductos en recursos útiles, minimizando el impacto ambiental y favoreciendo la economía circular
(0,5%). Ante este panorama, la valorización de residuos ha surgido como una estrategia clave para transformar estos subproductos en recursos útiles, minimizando el impacto ambiental y favoreciendo la economía circular. Este enfoque no solo optimiza los procesos industriales, sino que también ofrece nuevas oportunidades de desarrollo de productos innovadores, como biocombustibles, biopolímeros, biofertilizantes, enzimas y prebióticos, lo que contribuye a la sostenibilidad del sector alimentario y agrícola.
El aumento en los costes de la energía y la disminución de las reservas de combustibles fósiles han impulsado el interés en utilizar residuos alimentarios como fuente de biocombustibles. Subproductos ricos en carbohidratos, como la paja de arroz, el bagazo de caña de azúcar y la cáscara de trigo, se han identificado como sustratos prometedores. La digestión anaeróbica convierte estos residuos en biogás, produciendo metano a través de procesos microbianos. Además, residuos como las cáscaras de cítricos, patata y posos de café se usan para la producción de bioalcoholes, como el bioetanol, a través de fermentación integrada (SSFR). También, la producción de biohidrógeno ha emergido como una vía prometedora mediante fermentación oscura, combinada con procesos de pretratamiento y técnicas de fermentación secuencial.
Los procesos termoquímicos, como la incineración y pirólisis, se utilizan para producir bioaceite y biochar. Estos procesos pueden reducir los residuos alimentarios entre un 80% y un 85%, generando energía útil. En particular, el proceso de pirólisis a diferentes temperaturas permite producir diferentes rendimientos de bioaceite y biochar, dependiendo de las condiciones operativas y del tipo de residuo. Por otro lado, los biopolímeros derivados de los residuos alimentarios
ofrecen alternativas sostenibles para la producción de materiales, utilizando los componentes orgánicos de los residuos, como carbohidratos (celulosa, almidón y quitina), proteínas (queratina y caseína) y lípidos. Estos biopolímeros tienen aplicaciones en el tratamiento de aguas y fabricación de bioplásticos, envases comestibles y productos industriales.
El aumento en los costes de la energía y la disminución de las reservas de combustibles fósiles han impulsado el interés en utilizar residuos alimentarios como fuente de biocombustibles
La recuperación de enzimas a partir de residuos alimentarios también se está posicionando como una tecnología emergente. Subproductos como el salvado de trigo y las cáscaras de cítricos sirven como sustrato para la producción de enzimas, que son esenciales en sectores como el procesamiento de alimentos, la fermentación y la producción de biopolímeros. Además, los residuos alimentarios se pueden utilizar para la obtención de ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, a través de la fermentación, con microorganismos como Aspergillus niger. Los residuos también se pueden convertir en biofertilizantes mediante compostaje o degradación aeróbica, lo que contribuye a la mejora de los suelos y apoya prácticas agrícolas sostenibles.
La creciente demanda de tecnolo-
gías para el tratamiento de aguas destaca el potencial de los bioadsorbentes derivados de residuos alimentarios y agroindustriales. Materiales como cáscaras de plátano o pomelo pueden ser tratados químicamente para mejorar sus propiedades de adsorción, permitiendo la eliminación eficiente de contaminantes, como metales pesados, en aguas residuales. Finalmente, los residuos alimentarios también son una rica fuente de prebióticos, compuestos no digeribles que favorecen la salud intestinal. El bioprocesamiento de residuos alimentarios como el suero de leche y el bagazo de caña de azúcar produce prebióticos con aplicaciones en la creciente industria de alimentos funcionales.
Con el objetivo de conocer el estado actual de las investigaciones científicas en este campo, se llevó a cabo un análisis de los artículos publicados en la colección principal de la base de datos Web of Science. Para ello, se diseñaron ecuaciones de búsqueda específicas que permitieron recopilar la información relevante.
Los resultados revelaron la existencia de aproximadamente 23.400 publicaciones a nivel mundial, lo que evidencia el gran interés en esta tecnología. Europa contribuye con el 42,6% del total de publicaciones.
Los primeros artículos en este ámbito se publicaron en 1995 y, desde entonces, la actividad investigadora ha crecido de manera exponencial. De hecho, en los últimos cinco años (de enero de 2020 a diciembre de 2024), se ha generado el 52,6% de los artículos, lo que constituye la base del análisis posterior.
En este período, Brasil lidera la producción científica con un 14,7% de las publicaciones, seguido de India (11,6%), China (10,7%), España (9,4%), Italia (8,0%), México (5,1%), Portugal (4,8%), EE.UU. (4,6%), Malasia (3,5%) y Polonia (3,3%). Con este porcentaje,



España se consolida como el país europeo con mayor contribución en la investigación.
En Europa, otros países con una contribución significativa, superior al 2% del total de publicaciones en este período (>250 publicaciones), son Reino Unido (2,3%), Grecia (2,3%), Francia (2,3%) y Alemania (2,1%).
En relación a las áreas de investigación de las publicaciones, según la clasificación de Web of Science, cabe señalar que el 9,0% se enmarcan en el área de “Energía y combustibles”,
el 6,1% en la de “Ciencia de los materiales” y el 4,1% en la de “Ciencia de polímeros”. Otras áreas destacadas incluyen “Dietética y nutrición” (3,1%), “Ciencias veterinarias” (2,0%), “Recursos hídricos” (1,9%), “Farmacología y farmacia” (1,9%) y “Ciencia de las plantas” (1,8%).
Las instituciones más relevantes en términos de publicaciones durante el período analizado se mencionan a continuación. Es importante destacar que son numerosas y no existe un líder destacado. Encabezando la lista
se encuentra el Egyptian Knowledge Bank (EKB, Egipto) con el 2,6% de los artículos, seguido de la Universidad de São Paulo (Brasil) con un 1,6% y la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) con un 1,5%.
A continuación, se sitúan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España) con un 1,4%, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina) con un 1,3%, y el National Institute of Technology (NIT System, India) con un 1,1%.

Con una contribución del 1,0% (aproximadamente 125 publicaciones), se encuentran el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Italia), la Universidad de Oporto (Portugal), el Council of Scientific and Industrial Research (CSIR, India) y la Universidad Estadual Paulista (Brasil).
Otras instituciones europeas con una contribución superior al 0,5% incluyen universidades e institutos de España, Italia, Portugal y Francia, como la Universidad de Vigo (España), la Universidad de Nápoles Federico II (Italia),

la Universidad de Miño (Portugal) y el CNRS (Francia), entre otras.
Los resultados anteriores muestran que, en Europa, la valorización de los residuos procedentes de la industria alimentaria se ha convertido en una de las áreas más relevantes y en continuo desarrollo. Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la economía circular, la Unión Europea (UE) promueve activamente la investigación en este campo mediante programas como Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Estos programas proporcionan financiación a iniciativas orientadas a la innovación en la gestión de estos residuos. Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, la UE ha destinado un total de 241,17 millones de euros para financiar 53 proyectos. Actualmente, el 62% de estos proyectos se encuentran en fase de ejecución.
España destaca como el país con mayor participación en este ámbito, involucrándose en el 77,4% de los proyectos. Le siguen Italia, Alemania, Bélgica y Francia, con tasas de participación del 54,7%, 50,9%, 32,1% y 26,4%, respectivamente. Además, las empresas españolas son las principales coordinadoras de estos proyectos, un 51,1% del total, muy por delante de las italianas, situadas en segundo lugar, que coordinan el 13,2%.
La Tabla 1 recoge los proyectos en curso que cuentan con participación de entidades españolas, clasificados según el programa de financiación y por fecha creciente de finalización. Las principales son la empresa Acondicionamiento Tarrasense, el CSIC y la Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (AIMPLAS), participando en cinco proyectos. Idener Research & Development participa en cuatro proyectos, así como la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de
En Europa la valorización de los residuos procedentes de la industria alimentaria se ha convertido en una de las áreas más relevantes y en continuo desarrollo
Productos de la Pesca, Natac Biotech y la Universidad de Valladolid intervienen en tres.
En lo que se refiere a desarrollo tecnológico e innovación, según los resultados obtenidos a partir de las búsquedas realizadas en la base de datos de la oficina de proyectos europeos (EPO), se publicaron alrededor de 3.000 nuevas familias de patente a nivel mundial en el periodo estudiado. Éstas dieron lugar a 4.000 solicitudes de patente, lo que indica que muchas de estas invenciones se protegieron en múltiples jurisdicciones. En la Tabla 2 se recogen algunos ejemplos se patentes solicitadas por entidades españolas.
En cuanto a la distribución geográfica de las solicitudes de patente, el líder indiscutible es China donde se solicitó el 58,3%. Le sigue Corea del Sur donde se solicitó un 11,2%. El 8,5% de las solicitudes se presentaron mediante la vía internacional, mientras que sólo un 4,5% optaron por la vía europea. Dentro de Europa, los países con mayor volumen de solicitudes son Rumanía (0,7%), Alemania (0,5 %), Italia (0,4%) y España (0,4%).
Respecto a las solitudes presentadas en países europeos, éstas pertenecen mayoritariamente a entidades europeas. Las empresas alemanas, rumanas y españolas son las más destacadas,
Tabla 1. Proyectos europeos en vigor con participantes españoles
REDWine Increasing microalgae biomass feedstock by valorizing wine gaseous and liquid residues (01-05-2021 / 31-12-2025)
EcoeFISHent Demonstrable and replicable cluster implementing systemic solutions through multilevel circular value chains for eco-efficient valorization of fishing and fish industries side-streams
REFFECT AFRICA Renewable energies for Africa: Effective valorization of agri-food wastes
WASTEtoSAFETY A circular economy aproach for the valorization of orange peel waste to establish food safety
ROBOCOOP-EU CirculaR bioecOnomy Business mOdels owned by agroCOOPeratives
CHEERS CHEERS: Producing novel non-plant biomass feedstocks and bio-based products through upcycling and the cascading use of brewery side-streams
CIRCALGAE CIRCular valorisation of industrial ALGAE waste streams into high-value products to foster future sustainable blue biorefineries in Europe
BIOCTANE Synergetic integration of BIOteChnology and thermochemical CaTalysis for the cAscade coNvErsion of organic waste to jet-fuel
AgriLoop Pushing the frontier of circular agriculture by converting residues into novel economic, social and environmental opportunities
(01-10-2021 / 30-09-2026)
(01-11-2021 / 31-10-2026)
(01-06-2024 / 31-05-2026)
(01-06-2023 / 31-06-2026)
(01-09-2022 / 31-08-2026)
(01-10-2022 / 30-09-2026)
(01-11-2022 / 31-10-2026)
(01-12-2022 / 30-11-2026)
VALZEO Valorisation of agro-industrial waste to obtain zeolite-based composite materials and their use in environmental remediation and biofuel production (01-01-2023 / 31-12-2026)
ELLIPSE Efficient and novel waste streams co-processing to obtain bio-based solutions for packaging and agricultural sectors
(01-05-2023 / 30-04-2027)
DeliSoil Delivering Soil improvers through improved recycling and processing solutions for food industry residues streams (01-06-2023 / 31/05/2027)
MixMatters Smart and flexible Separation and Valorisation of mixed bio-waste from along the agrifood value chain (01-06-2023 / 31-05-2027)
Waste4Soil Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems (01-06-2023 / 31-05-2027)
PROMISEANG Alternative PROteins from MIcrobial fermentation of non-conventional SEA sources for Next-Generation food, feed and non-food bio-based applications (01-09-2023 / 31-08-2027)
SURFs UP Safe and sustainable by design microbial and lignin-based biosurfactants sourced from sustainable feedstock for home, personal care and agrochemical application (01-05-2024 / 31-10-2027)
VALORISH Green VALORisation cascade approach of fISH waste and by-products through fermentation towards a zero-waste future (01-05-2024 / 31-10-2027)
SUSTAINEXT
Next generation, zero-waste, dynamic, multivalorization route biorefinery for sustainable botanical ingredients: showcasing a replicable and versatile model from extremadura to bio-based industry in EU
(01-06-2023 / 30-11-2027)
PHENOCYCLES Exploiting the multifunctional properties of polyphenols: from wastes to high value products (01-03-2024 / 29-02-2028)
ONE EARTH Earth-to-marine-to-earth virtuous cycle: Harnessing residual biomass of animal origin for terrestrial-marine integrated circular economy
Polymers-5B
Synthesis of Bio-based and Biodegradable polymers from monomers from renewable Biowastes via Biocatalysis and Green Chemistry to contribute to European Circular Bioeconomy
(01-06-2024 / 31-05-2028)
(01-06-2024/ 31-05-2028)
PROMOFER Boosting upstream and downstream processes to maximize yield of PHB production and 2,3-butanediol (01-06-2024 / 31-05-2028)
ReLeaf Recycling locally produced bio-wastes to ensure affordability and availability of innovative bio-based fertilisers (01-06-2024 /31-05-2028)
Zest Valorization of agro-Industrial waste through fungi fermentation supported by digital modeling (01-06-2024 / 31-05-2028)
LANDFEED Unlocking efficient bio-based fertilisers for soil sustainability from underutilised side streams (01-09-2024 / 31-08-2028)
POLYMEER Brewers spent grain as main by-product for development of novel, high-performance bio-based polymers, polymer blends, and co-polymers (01-09-2024 / 31-08-2028)
con el 18,1%, 8,8% y 8,8% de las solicitudes, respectivamente. A continuación, se encuentran las empresas italianas, portuguesas y francesas, con un 5,0%, 4,4% y 4,4%, respectivamente. Entre los solicitantes no europeos destacan las entidades estadounidenses, las cuales representan el 9,4% de las solicitudes.
Entre las principales empresas europeas operando en ámbito local cabe destacar la alemana Herbstreith & Fox, con 18 familias de patente. Le siguen el National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry de Rumanía y la multinacional cervecera Anheuser-Busch InBev, con sede en Bélgica, ambas con 5 familias de patente. Con 4 familias de patente se encuentran la Universidad Ștefan cel Mare de Suceava en Rumanía, la empresa Biobo en Alemania y el grupo francés Avril.
Dentro del contexto español, el CSIC se distingue con 5 familias de patente, seguido de la Universidad de Sevilla con 4. A continuación, se encuentran la Universidad de Alicante, la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada y la Universidad Pablo de Olavide, todas ellas con 2 familias de patente.
La combinación de investigación, innovación y apoyo institucional permitirá seguir desarrollando soluciones sostenibles que impulsen la economía circular y reduzcan el desperdicio global
Tabla 2. Patentes pertenecientes a solicitantes españoles
Procedimiento para la obtención de exosomas a partir de mazada, exosomas obtenidos y aplicaciones de los mismos
Nº publicación: ES2977833A1
Solicitantes: Universidad Autónoma de Madrid, Fundación IMDEA Alimentación
Uso del hidroxitirosol (HT) o sus derivados como fitorregulador
Nº publicación: ES2975990A1
Solicitante: Biopharma Research SA
Proceso de generación de energía eléctrica de alto rendimiento a partir del residuo del consumo del café
Nº publicación: ES2961971A1
Solicitantes: Imecnor Oficina Técnica SL, Ferrer Rodríguez Albert
Procedimiento para la extracción de mezclas de carotenos a partir de residuos agroalimentarios
Nº publicación: ES2956661A1 Solicitante: Universidad de Córdoba
Procedimiento para la obtención de cutina a partir de residuos vegetales y cutina obtenida
Nº publicación: ES2954422A1
Solicitante: Universidad de Alicante
Procedimiento para la obtención de un extracto fenólico procedente de alpeorujo
Nº publicación: ES2935844A1
Solicitante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla
Procedimiento de preparación de nanopartículas metálicas con alta capacidad reductora
Nº publicación: ES2827623A1
Solicitante: Universidad de Granada, Sapienza Univ Di Roma
Procedimiento para la obtención de licopeno a partir de subproductos del tomate basado en el uso de biodisolventes supramoleculares
Nº publicación: ES2932558A1
Solicitante: Universidad de Córdoba
Process for the manufacture of food products with crabtree-negative yeasts
Nº Publicación: EP4368027A1
Solicitante: Moa Biotech SL
A method and a system for the obtention of high-purity volatile fatty acids
Nº publicación: EP4202051A1
Solicitante: Fundación Centro Gallego de Investigación del Agua
Biocompatible extracellular vesicles obtained from fermented food industry by-products, compositions and applications thereof
Nº publicación: EP4173489A1
Solicitantes: Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Fundación IMDEA Alimentación
Enzyme-rich extract and use thereof in pre-treatment of plant feedstuff-based diets
Nº publicación: EP4070666A1
Solicitantes: Universidad de Almería, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental de Portugal, Universidade do Minho de Portugal
Estas entidades desarrollan sus actividades de investigación en campos relacionados con el tratamiento de los subproductos generados en la industria olivarera, en la industria del café, en la industria cervecera, en la industria del tomate, etc.
En definitiva, el avance en la valorización de residuos de la industria alimentaria es clave para mitigar el impacto ambiental y optimizar los re-
cursos disponibles. La combinación de investigación, innovación y apoyo institucional permitirá seguir desarrollando soluciones sostenibles que impulsen la economía circular y reduzcan el desperdicio global.
S.A. Ansari, Journal of Environmental Management 364 (2024)

CONSTRUCCIÓN CIRCULAR: HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE EN NAVARRA
Eva Sevigné Itoiz, responsable del equipo Agenda de Economía Circular de la sociedad pública Gestión Ambiental de Navarra
Gestión Ambiental de Navarra I www.gan-nik.es/es e
La construcción es un sector clave en la economía global, pero también uno de los más contaminantes y menos eficientes en el uso de recursos. Por ejemplo, la construcción consume más del 50% de los materiales extraídos globalmente, como acero y cemento, y es responsable de alrededor del 35% de los residuos en Europa, lo que equivale a más de 500 millones de toneladas al año. También destaca por su elevado consumo energético, representando el 40% de la demanda global, y por ser una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Según el último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, de octubre 2024, la construcción es la responsable del 30% de la huella ambiental global de la Unión Europea, y es el sector socioeconómico con mayor impacto en Europa.
En Navarra, donde el sector representa el 6,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) y emplea a cerca de 19.000
Arena y gravas
Cemento y hormigón
Piedra y yeso
Hierro y acero
Madera
Plásticos
Vidrio
Ladrillos y bloques
Aunque los residuos de construcción y demolición (RCD) han alcanzado tasas de valorización del 84% en Navarra, solo el 11% del árido consumido proviene de reciclaje
trabajadores, los datos indican que, por ejemplo, aunque los residuos de construcción y demolición (RCD) han alcanzado tasas de valorización del 84%, solo el 11% del árido consumido proviene de reciclaje. Esto refleja la necesidad de mejorar tanto los procesos de separación en obra como el marco normativo para garantizar la utilización efectiva de materiales reciclados.
La transición a una economía circular en la cadena de valor de la construcción propone repensar el ciclo de vida de los edificios, integrando principios de sostenibilidad desde la planificación hasta el fin de su vida útil. Algunas estrategias destacadas incluyen:
• Ecodiseño: Incorporar materiales reciclados y diseñar estructuras modulares para facilitar su desmontaje y reciclaje.
• Digitalización: Implementar herramientas como el Building Information Modeling (BIM) y pasaportes digitales de productos para rastrear materiales y mejorar su trazabilidad.Mejoras en la demolición: hacer demoliciones selectivas que permitan una recuperación de materiales de mayor calidad.
• Utilización de materiales: Valorizar residuos como recursos, desarrollando materiales secundarios de alta calidad.
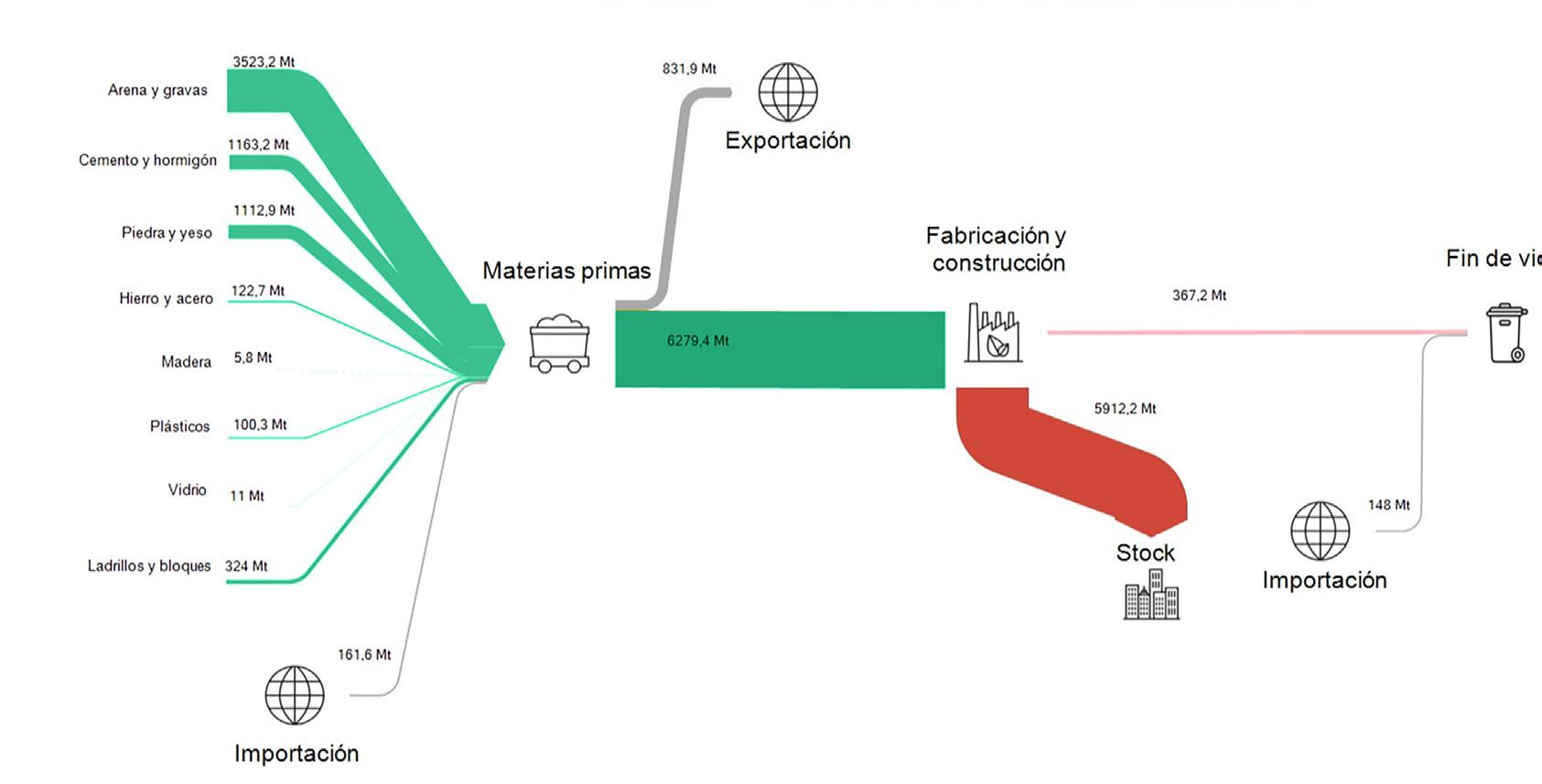

• Construcción industrializada: Favorecer procesos prefabricados que reduzcan residuos, tiempo y consumo energético.
Estas prácticas no solo aumentan la circularidad de la cadena de valor, sino que también generan ahorros económicos a largo plazo, disminuyen los impactos ambientales y mejoran la competitividad del sector.
La adopción de la economía circular enfrenta barreras significativas de tipo cultural, sectorial, regulatorias o financieras, entre las que se pueden destacar:
• Fragmentación del sector: La construcción opera de manera lineal, con actores que rara vez colaboran más allá de su ámbito.
• Escasez de datos y trazabilidad: La falta de digitalización dificulta medir y controlar los flujos de materiales, o mejorar la recuperación de residuos.
• Falta de normativa clara: Aunque existen iniciativas, la regulación sigue siendo insuficiente para fomentar el
Navarra tiene el potencial de ser un referente nacional e internacional, demostrando que un modelo constructivo sostenible no solo es viable, sino esencial para un futuro más resiliente y equitativo
uso de materiales reciclados o establecer estándares de circularidad.
• Falta de incentivos para implementar la economía circular: aunque existen vías específicas de financiación para la circularidad, se necesitan mayores garantías para explorar nuevos modelos de negocio.
No obstante, existen grandes oportunidades para superar estas barreras que incluyen, entre otras:
• Mayor colaboración entre las partes interesadas de la cadena de valor junto con una mayor colaboración público-privada.
• Utilización de incentivos económicos que minimicen los costos de producción secundarios (por ejemplo, exenciones fiscales y subsidios para la adopción circular e impuestos más altos para los recursos vírgenes)
• Innovación tecnológica para el desarrollo de materiales inteligentes o herramientas digitales puede transformar el sector, haciéndolo más eficiente y competitivo.
NAVARRA COMO EJEMPLO
En el caso de Navarra, diversas iniciativas están contribuyendo a mejorar la implementación de la economía circular en la construcción. Por ejemplo, en el marco de la Agenda de desarrollo de la economía circular en Navarra 2030
(ECNA 2030) y como parte de Navarra Zirkular, Gestión Ambiental de Navarra ha elaborado un estudio sobre el impulso de la economía circular en la construcción desde una perspectiva de cadena de valor en el que han participado agentes de toda la cadena de valor. El objetivo de este estudio ha sido facilitar ese cambio productivo a lo largo de la cadena de valor a través de mostrar una primera aproximación a la situación actual de Navarra en cuanto a consumo de materias primas, generación de residuos y circularidad del sector; determinar las principales estrategias, barreras y oportunidades de economía circular que podrían adoptarse en Navarra a lo largo de la cadena de valor; mostrar soluciones circulares que puedan servir de inspiración a otros agentes; y finalmente, determinar los siguientes pasos a dar en colaboración con los agentes implicados.
Por otro lado, y, con el objetivo de impulsar la construcción industrializada en Navarra, en 2023 se creó el Clúster de la Construcción Industrializada (iCONS), que busca transformar la cadena de valor de la construcción para también reducir el impacto ambiental, optimizar el uso de materiales y generar menos residuos.
Además, desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se lleva años trabajando para la mejora del flujo de residuos de construcción y demolición (RCD) con objetivos y acciones concretas dentro del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 y la participación en proyectos europeos de intercambio de buenas prácticas y mejora de políticas públicas para la valorización de residuos inertes e inorgánicos (RCdiGreen e Inertwaste).
Sin embargo, aunque la región está movilizándose hacia la adopción de modelos más circulares, aún queda
La transformación hacia un modelo circular en la construcción no solo es una respuesta a la crisis climática, sino una oportunidad para innovar y generar valor
mucho por hacer para garantizar que la cadena de valor de la construcción en Navarra sea realmente circular. Para consolidar esta transición, Navarra necesita seguir apostando por:
• Normativa más ambiciosa: Obligar a la trazabilidad de residuos desde su
generación y establecer estándares de calidad para materiales reciclados.
• Formación y concienciación: Capacitar a profesionales en técnicas de economía circular y sensibilizar a consumidores sobre su importancia.
• Desarrollo de mercados circulares: Promover el uso de materiales reciclados a través de incentivos y certificaciones ambientales.
La transformación hacia un modelo circular en la construcción no solo es una respuesta a la crisis climática, sino una oportunidad para innovar y generar valor. Navarra tiene el potencial de ser un referente nacional e internacional, demostrando que un modelo constructivo sostenible no solo es viable, sino esencial para un futuro más resiliente y equitativo.


Producción de combustible alternativo en un solo paso. Preciso. Seguro. Económico.
Producción de combustible alternativo en un solo paso. Preciso. Seguro. Económico.


Trituradores hidráulicos y eléctricos
Separadores magnéticos
Prensas enfardadoras para CSR
Mezcladoras para biometanización y compostaje



Aquí puede ir su publicidad info@retema.es Aquí puede ir su




Aquí puede ir su publicidad info@retema.es
DIRECTORIO



















































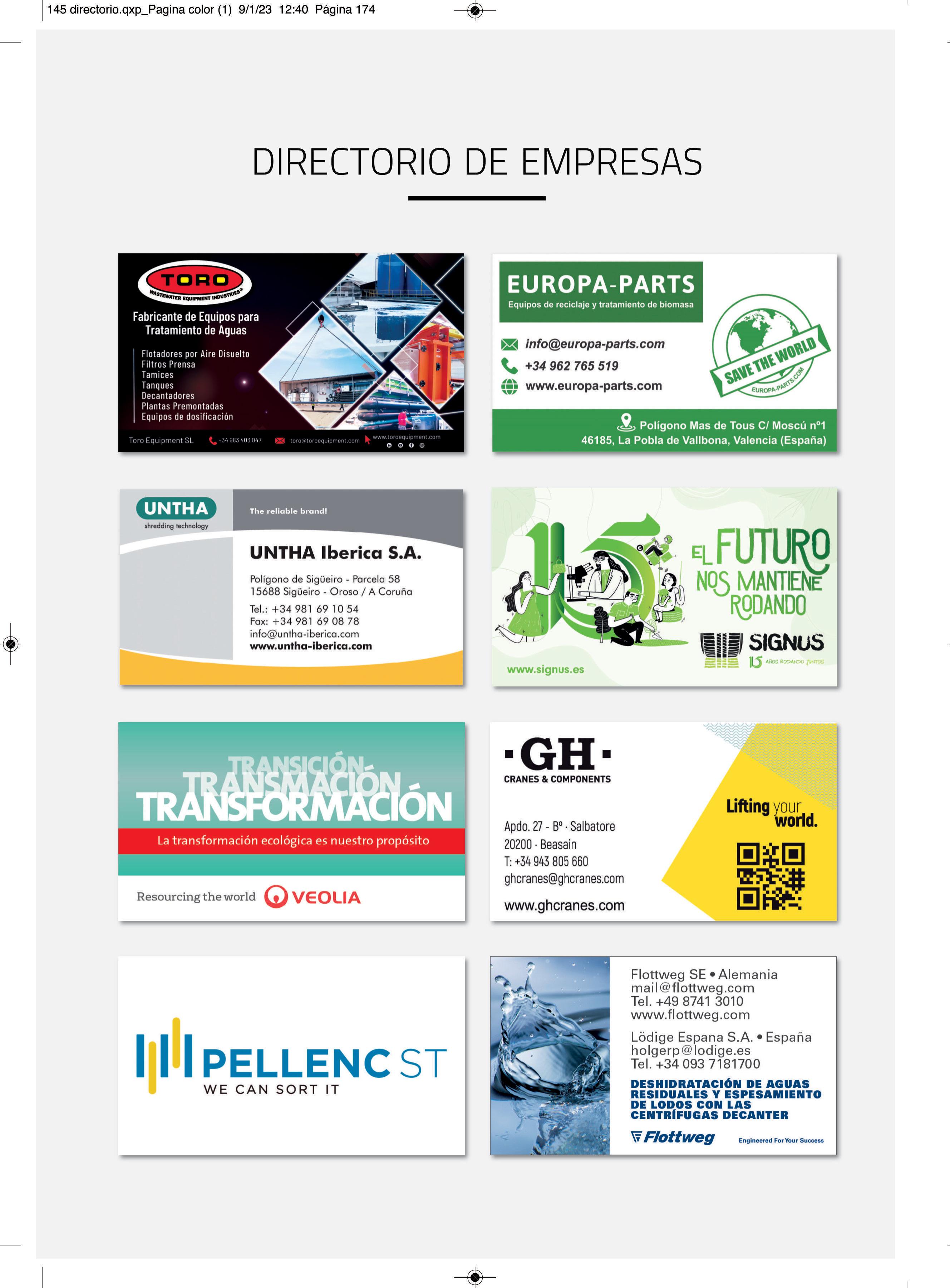










expertos en reciclaje

RETEMA_82x47mm+3mm sangre.pdf 1 13/03/2024 17:40:32


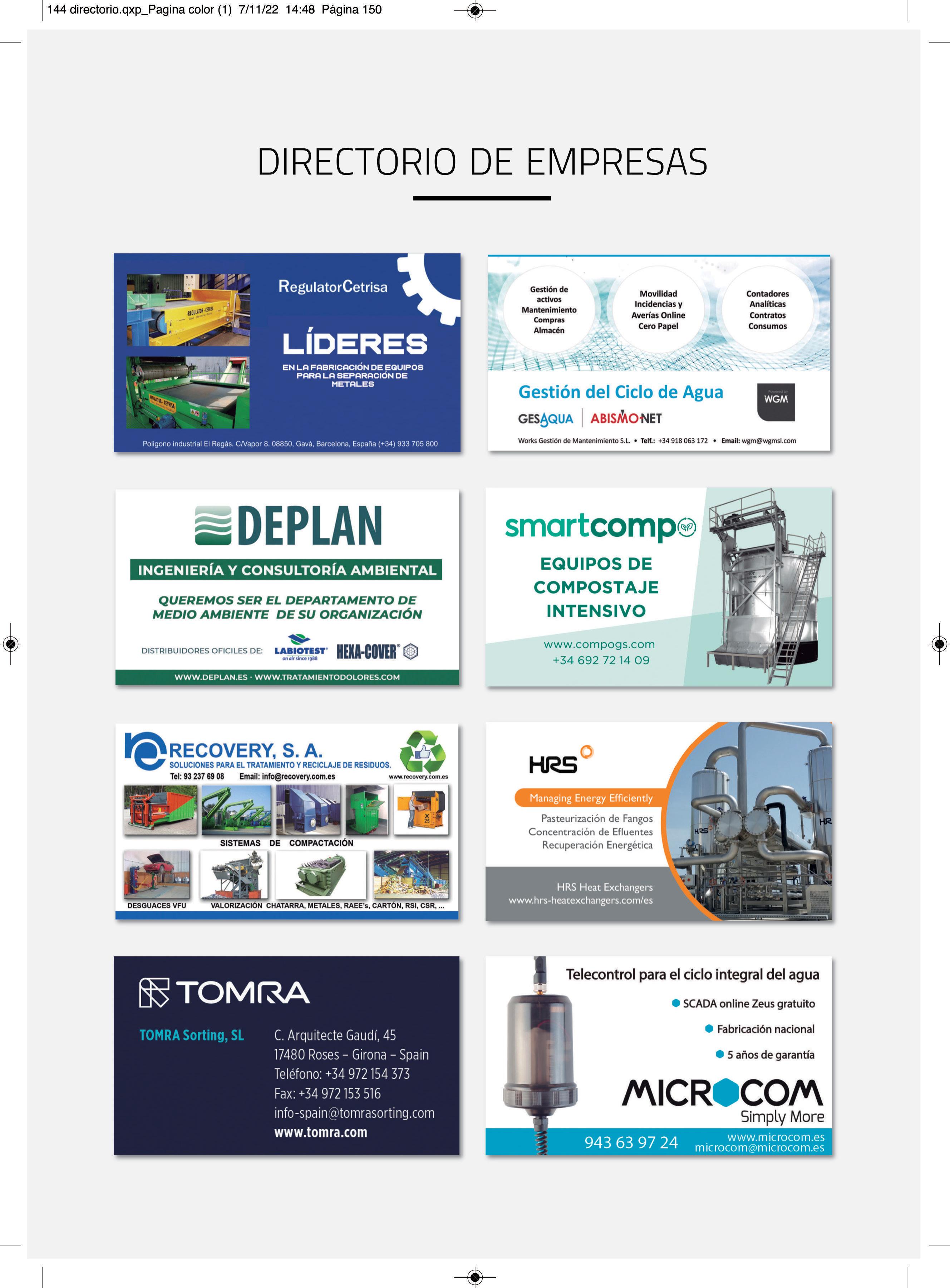
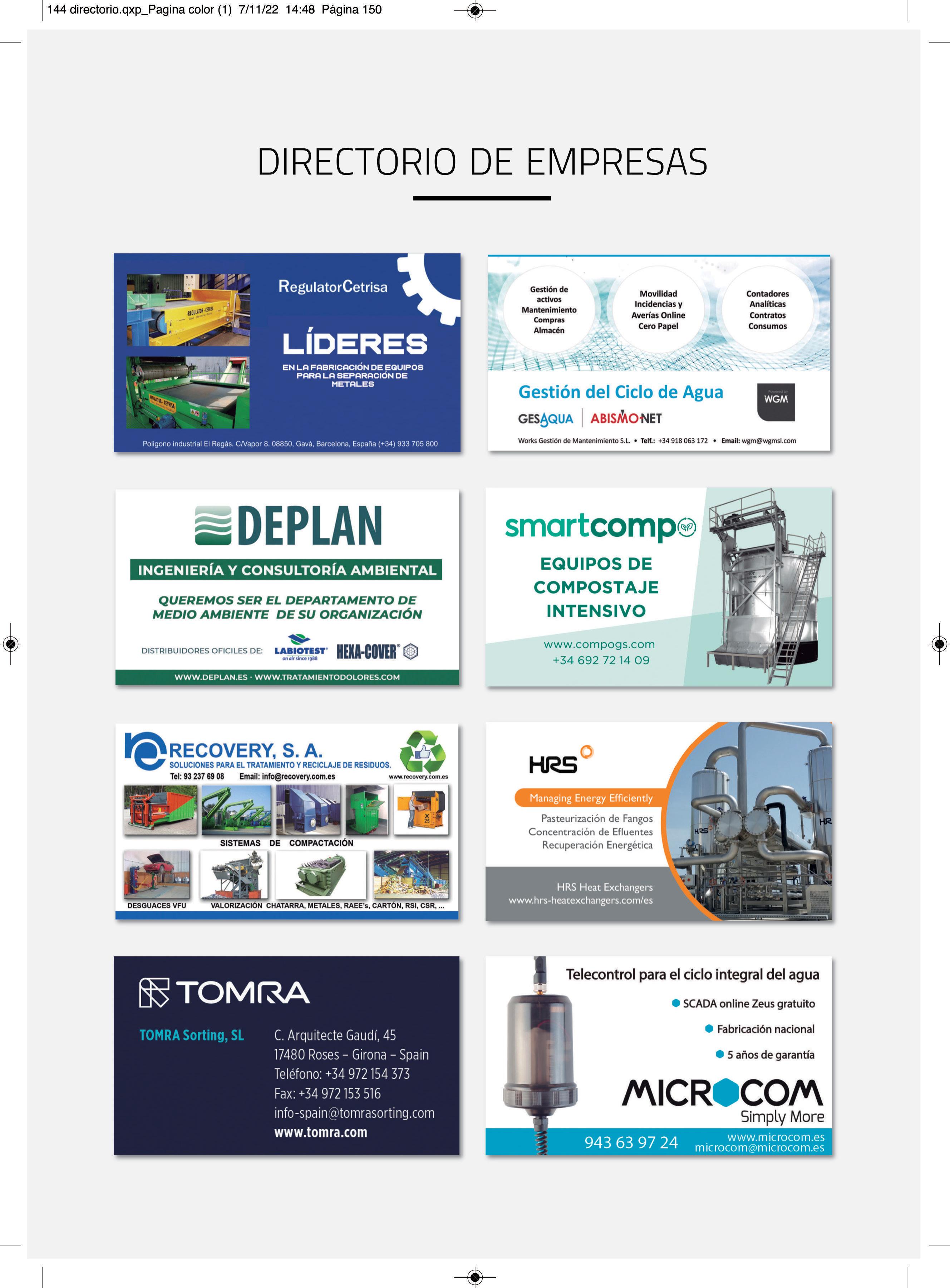
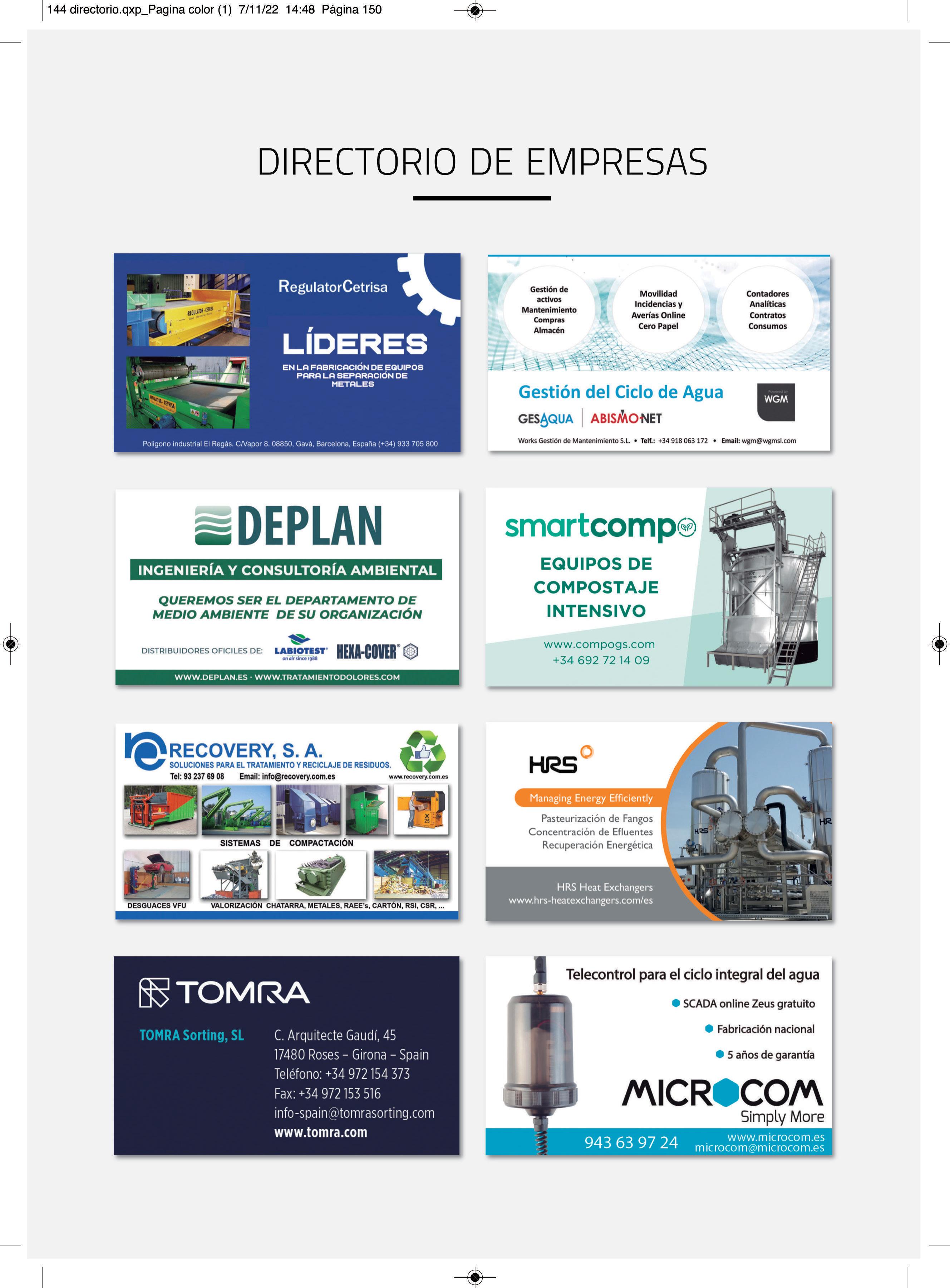
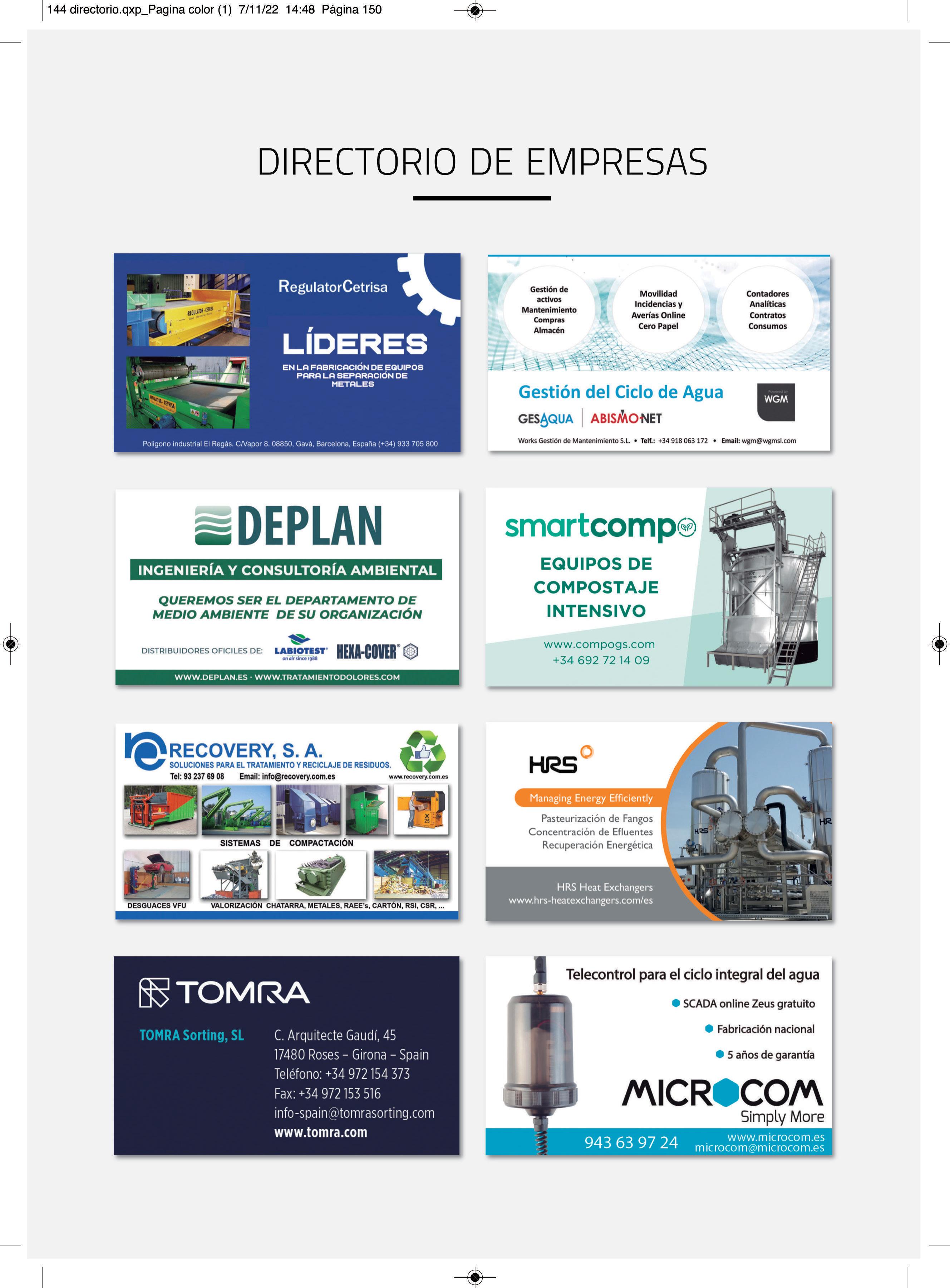
Aquí puede ir su publicidad info@retema.es


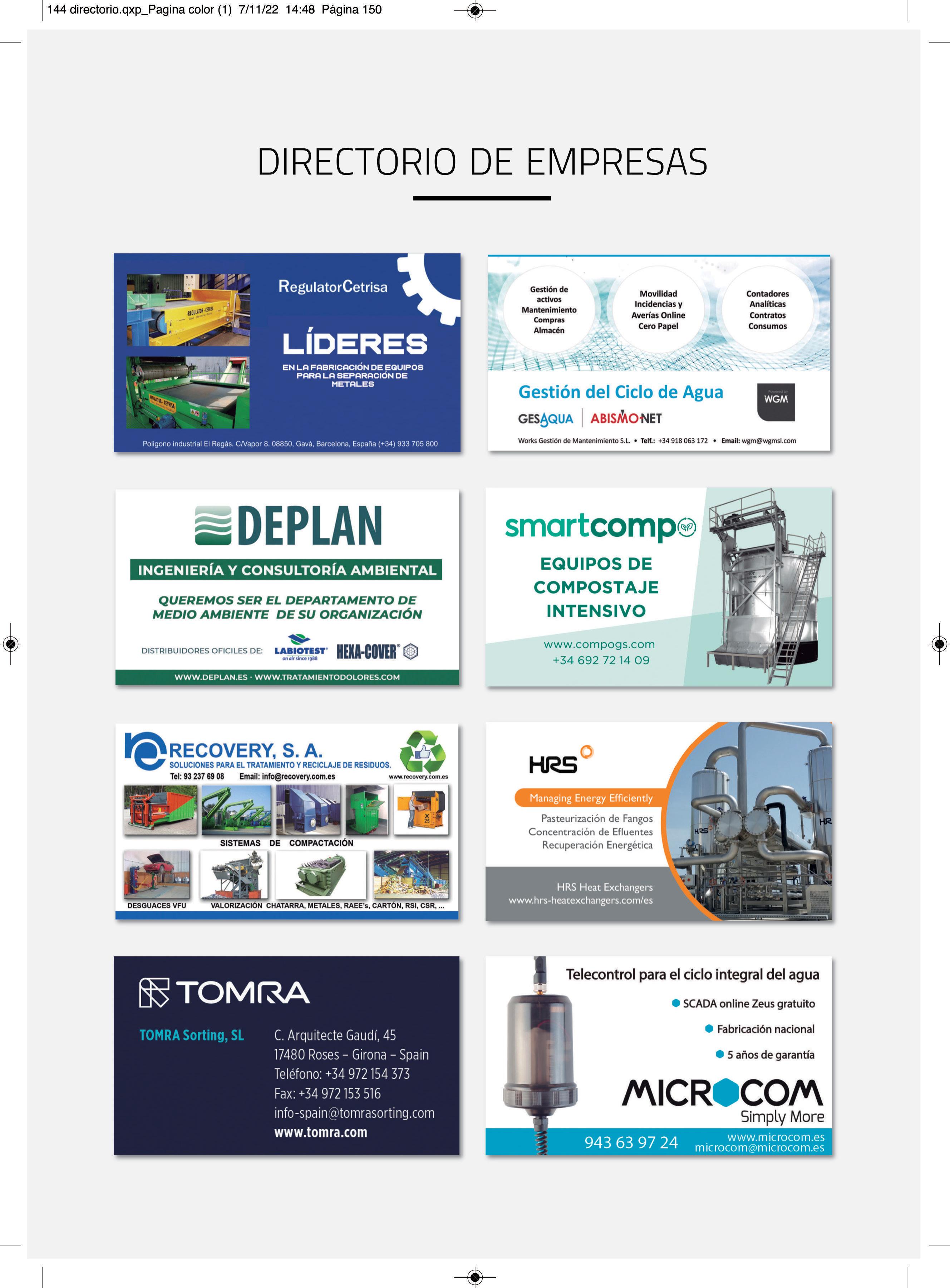
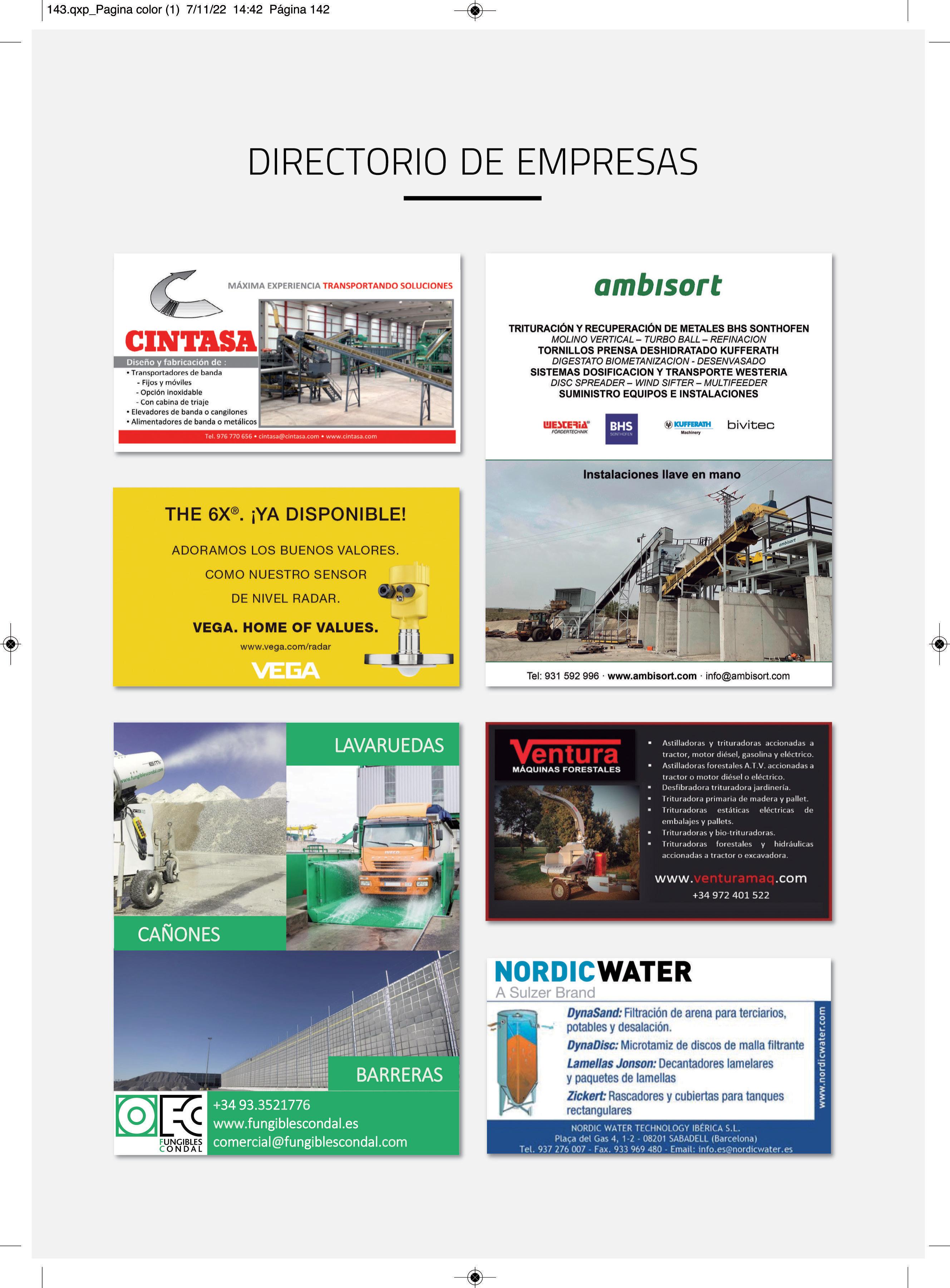
Aquí puede ir su publicidad info@retema.es

Aquí puede ir su publicidad info@retema.es
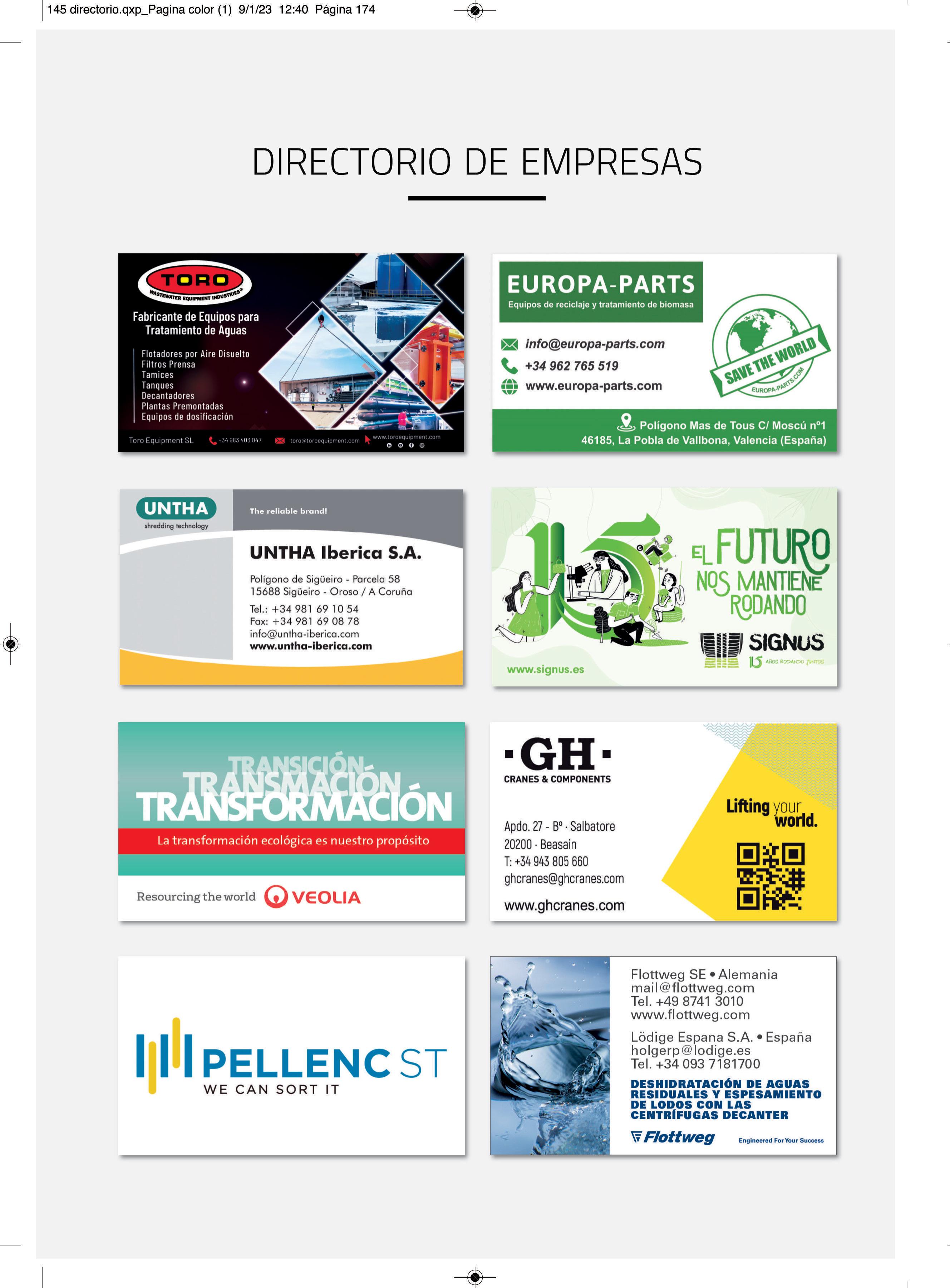
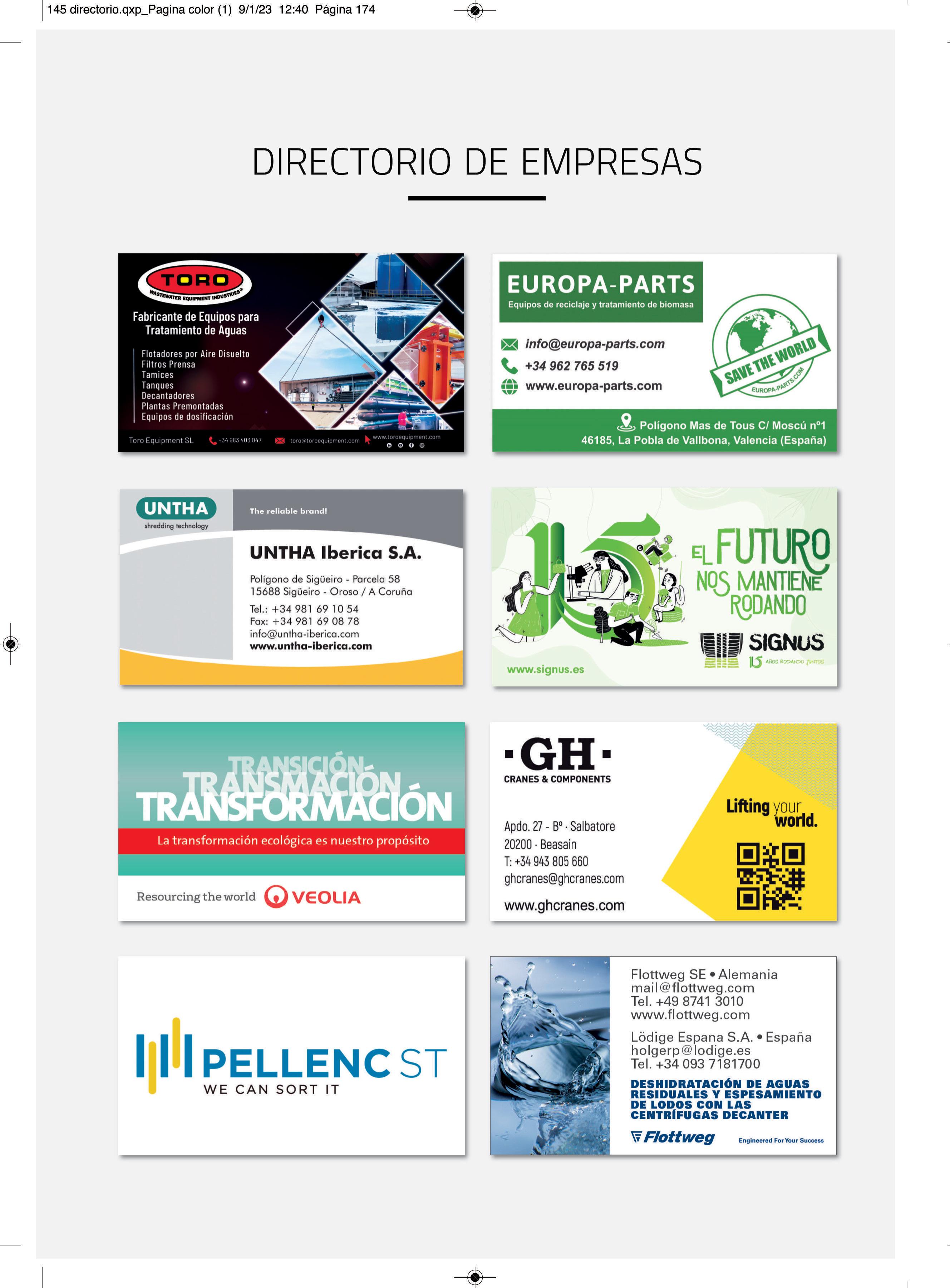
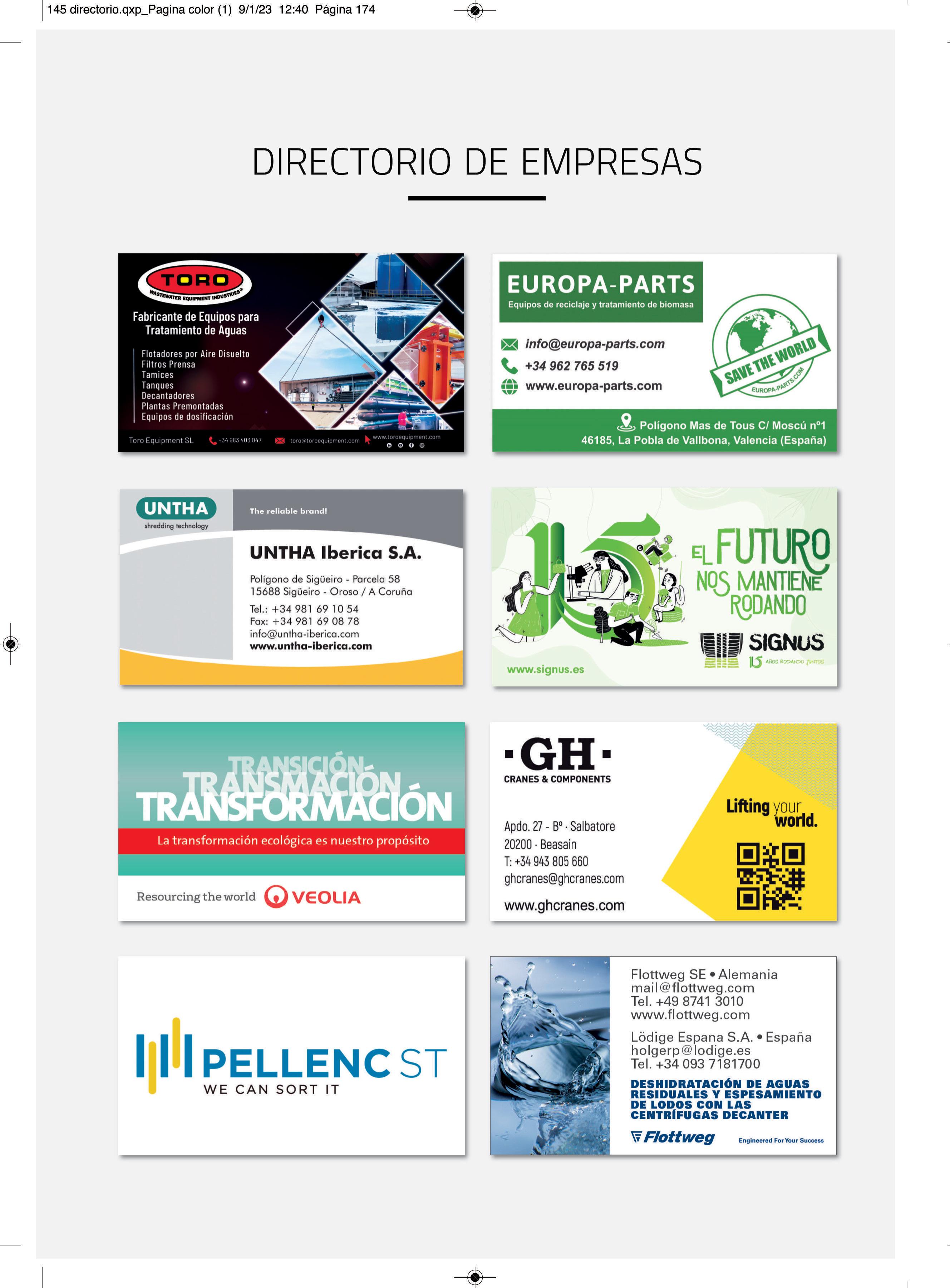


para envases industriales y comerciales de un solo uso y reutilizables
✅ Cumplimiento legal sin complicaciones
✅ Asesoramiento experto
✅ Seguridad para tu empresa y clientes
✅ Modelos de operativa adaptados y flexibles
✅ Tarifas RAP competitivas y eficientes

¡Cumple con la nueva RAP de forma sencilla y eficiente!
