el museo - taller Reflexiones sobre algunas pinturas y sus pintores desatendidos
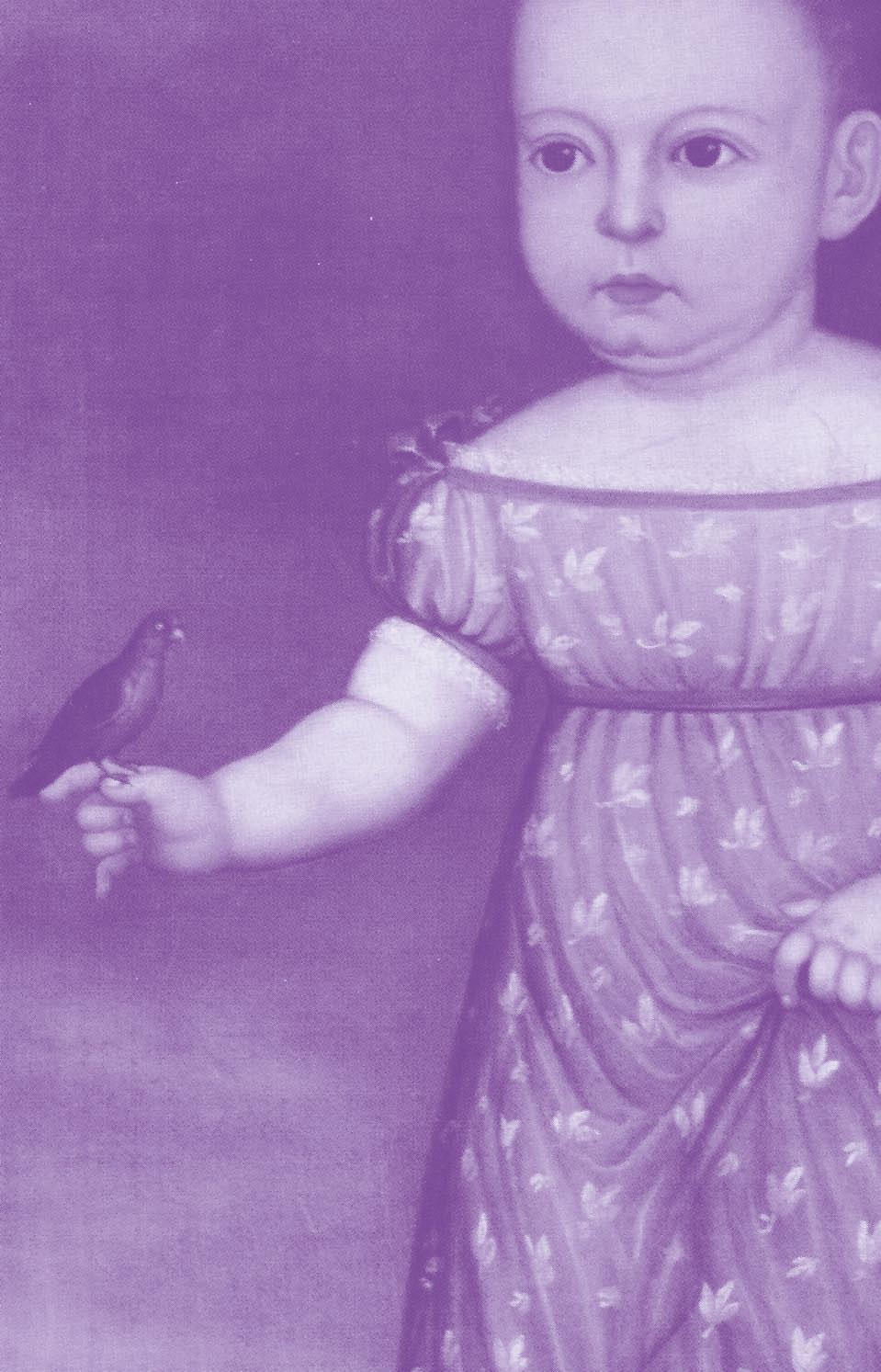
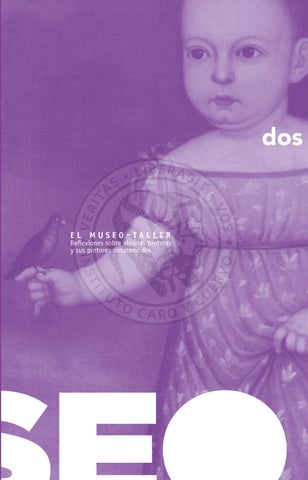
el museo - taller Reflexiones sobre algunas pinturas y sus pintores desatendidos
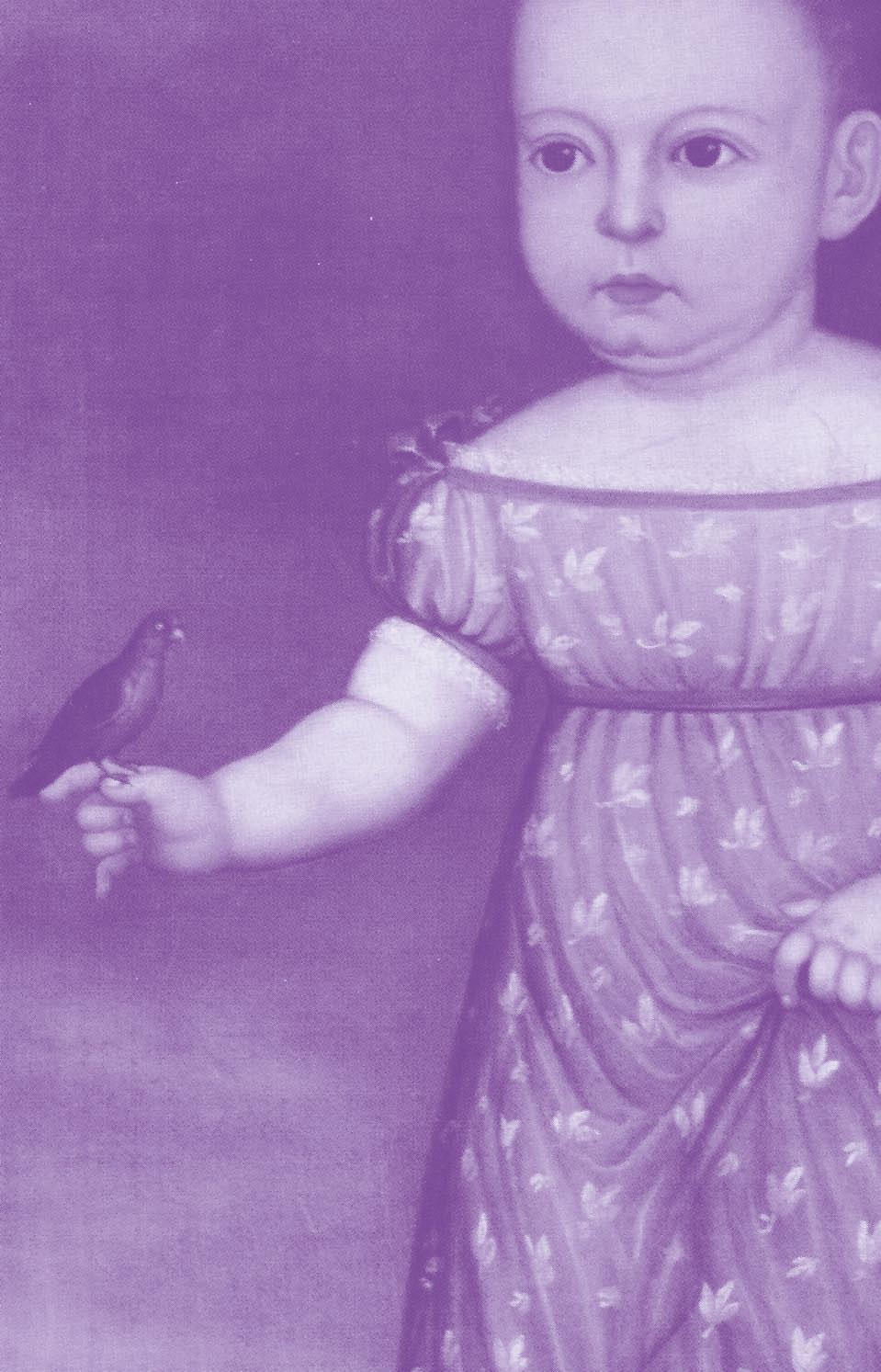
el museo - taller Reflexiones sobre algunas pinturas y sus pintores desatendidos
olga isabel acosta luna

Figueroa, José María Espinosa y Ramón Torres Méndez suenan familiares a aquellos interesados en las artes nacionales, en gran medida, gracias a los esfuerzos realizados recientemente por las instituciones estatales que custodian importantes colecciones del siglo XIX – Instituto Caro y Cuervo, Museo Nacional, Museo Casa del Florero y la Quinta de Bolívar–. Sin embargo, debido a estas mismas instituciones y a sus estudios recientes, sabemos que fueron muchos más los pintores y las pintoras que trabajaron durante buena parte del siglo XIX y cuyos nombres han sido olvidados y apenas ahora están siendo recuperados.
Gracias a la exposición Estado del Arte. Pintura en tiempos de Desamortización pudimos reunir una serie de obras de artífices del siglo XIX que apenas han sido mencionados por la historiografía local, como lo son Máximo Domingo Merizalde [1818 – 1880] y José Miguel Figueroa [1820 – ca. 1873 ó 1874]. Durante la exposición y en el trabajo interno en el Semillero de la imagen colonial de la Universidad de los Andes, fue posible constatar que se trató de creadores prolíficos de retratos y pinturas religiosas, cuyos lienzos a menudo se encontraban firmados e incluso fechados, convirtiéndose estas piezas en importantes fuentes primarias para establecer alguna identidad para estos pintores. Así, los textos de Catalina Salguero y Lina María Méndez son un primer acercamiento a las huellas de estas dos figuras, donde más allá de pretender establecer una Noticia Biográfica, las autoras han tratado de rastrear cronológicamente a los dos personajes a través de las huellas documentales de la Santafé de Bogotá del siglo XIX.
Merizalde y JM Figueroa obedecen a un momento de transición entre el taller colonial y el trabajo individual, en que la singularidad del artista se empieza a reconocer en el contexto local. No hemos encontrado documentos de estos
pintores que nos sirvan para husmear sus subjetividades y aseverar que los mismos artistas se sentían ya artistas, como sí parece haber sido el caso de Pedro José Figueroa, José María Espinosa y Ramón Torres Méndez. Sin embargo, Merizalde y Figueroa dejaron otro tipo de rastros, como lo fueron sus firmas y la necesidad de desarrollar estilos individuales que se evidencian en sus obras. Para el caso de Merizalde, Catalina Salguero se aventuró a seguir su tradición familiar a través de un registro genealógico que lo presenta como miembro de una familia que emigró a tierras americanas en el siglo XVIII. Este perfil se diferencia del de JM Figueroa, quien procede de una tradición familiar de pintores, aparentemente inaugurada por su padre Pedro José a fines del siglo XVIII y quien se convirtió en el maestro de toda una generación. Junto a JM Figueroa se asoman también, aunque de manera más tímida, los nombres de sus hermanos José Santos y José Celestino.
Esperamos que estas páginas contribuyan de algún modo a investigaciones futuras que nos presenten un panorama más completo sobre el oficio de la pintura y sus artífices en un periodo convulso como lo fueron las décadas entre 1840 y 1880, momento previo a la formación de las academias artísticas oficiales, con sus independencias, guerras, secularizaciones y desamortizaciones.
Vásquez fue un pintor retratista activo durante la primera mitad del siglo XIX. Trabajó en la Comisión Corográfica como dibujante junto a Agustín Codazzi (Restrepo Sáenz et al., 294) y dentro de su legado dejó algunas obras de carácter religioso en propiedad de la Orden de los dominicos. Merizalde fue el cuarto de los doce hijos de José Félix Merizalde, reconocido médico de la época, y fue bautizado el 2 de abril de 1818 en Santafé de Bogotá, ciudad en la que falleció en 1880 (Restrepo Sáenz et al. 294). Se casó con María Victoria de Jesús Poveda Montalvo, natural de Gigante (Huila), en diciembre de 1843, y tuvo tres hijos: Natalia, Avelina (ambas fallecen solteras) y Carlos, establecido en Medellín y casado con Mariana Uribe Uribe (Restrepo Sáenz et al. 296).
Por medio de las Genealogías de Santafé de Bogotá (Restrepo Sáenz et al., 292-295) y las Genealogías de la Provincia de Neiva (Plazas Sánchez, 1967, 262) se constata la ascendencia española de la familia Merizalde, ya que Agustín Merizalde Chacón, el bisabuelo de Máximo Merizalde, se trasladó a América desde España. Fue uno de los cuatro hijos del sargento de los Reales Ejércitos llamado Cristóbal de Merizalde y Larrayos, oriundo de Navas en Navarra, casado en Sevilla con Eusebia Chacón. Agustín Merizalde se casó con Josefa de Santisteban Noas, de la Ciudad de Panamá, y hermana de Miguel de Santisteban, teniente coronel de los Ejércitos Reales y superintendente de la Real Casa de la Moneda de Santafé de Bogotá (1756), quien promovería la emigración de los Merizalde al continente americano. A pesar de desconocer el año de llegada de Agustín Merizalde, se especula que fue durante la primera mitad del siglo XVIII (Restrepo Sáenz et al., 292). Según Monserrat Domínguez
(2010, 7), el capitán Agustín Merizalde habría acompañado a Miguel de Santisteban a una expedición a Loja y a Quito para la posible explotación de la quina. En el diario de las Mil leguas por América: de Lima a Caracas, escrito por Santisteban, se describe que Agustín Merizalde se habría incorporado al viaje en noviembre de 1740 para participar en la expedición y habría aprovechado para dibujar lo que veía:
(…) La curiosidad de nuestro compañero don Agustín de Merizalde y Chacón nos obligó no sólo a apearnos y observar esta especie de jeroglíficos, sino a medir el área de las piedras con un cordel que buscó, y los dibujó lo mejor que pudo en un papel (…). (De Santisteban, 1992, 151)
Esta información nos da pistas sobre los antecedentes artísticos de Máximo Merizalde y de su vinculación con la botánica. En 1740, Miguel de Santisteban y Agustín Merizalde viajaron desde Quito a Mompox,1 pero sería Miguel Ignacio (Bartolomé San Isidro) de Merizalde Santisteban, el noveno de sus hijos, quien primero se establecería en el actual territorio colombiano: nacido en Quito y fallecido en Villa de Leyva (1806).2 En algunos textos es erróneamente llamado como profesor de medicina, debido a que es confundido con su tío Miguel de Santisteban, naturalista cercano a José Celestino Mutis.
Miguel Ignacio contrajo matrimonio con Ana María Solís Pontón, de raíces españolas, con quien tuvo ocho hijos, entre ellos el padre de Máximo Merizalde, el reconocido doctor
1 Luego de saber que Edward Vernon había decidido levantar el sitio al fracasar el ataque contra el fuerte de San Felipe en Cartagena el 27 de abril de 1741. Edward Vernon fue un oficial naval inglés que en 1741 comandó una flota que tenía como objetivo tomar el puerto español de Cartagena de Indias.
2 Miguel Ignacio Merizalde se habría trasladado a Santafé en 1776 para administrar la Renta de Tabaco en Mompox en 1777 y, posteriormente, las Salinas de Nemocón desde 1782 a 1786, hasta ser nombrado teniente de Corregidor, y luego teniente del Regimiento de Milicias de Caballería de Santafé en 1783, entre otros cargos políticos y administrativos.
José Félix Merizalde Solís, nacido en Santafé de Bogotá el 4 de febrero de 1790, “según un estudio publicado en La Prensa de Bogotá en 1868 y en su hoja de servicios formada en 1837” (Restrepo Sáenz et al., 293). Esta aclaración es pertinente debido a que Pedro María Ibáñez afirmaba, en el Papel Periódico Ilustrado del 15 de abril de 1883, que Félix Merizalde había nacido el 19 de marzo de 1787. Ante la muerte prematura de su madre y del traslado de su padre a Zipaquirá, Félix fue criado por Jerónimo de Mendoza y su esposa Josefa Galvis Pontón. Se formó en el convento de los Agustinos Descalzos en Bogotá y culminó sus estudios en medicina, siendo discípulo del doctor Vicente Gil de Tejada.3 Gracias a sus habilidades fue reconocido como médico ilustre, profesor y escritor científico hasta ascender a teniente coronel y médico del general Santander, con quien tuvo una estrecha amistad hasta el momento de su muerte.4 Felix Merizalde se casó en Santafé de Bogotá, el 24 de mayo de 1812, con Regina Vásquez Garzón (1796-1871) y tuvo dieciocho hijos (de los cuales solo se conocen doce, entre ellos Máximo Domingo Merizalde) y falleció en Bogotá, en la Quinta de Bolívar, el 19 de marzo de 1868.
3 Considerado como uno de los grandes fundadores de la medicina científica en la Nueva Granada.
4 La pintura en donde aparece José Félix Merizalde, titulada La muerte de Santander, fue realizada por Luis García Hevia (1816-1887), un pintor miniaturista, retratista y costumbrista santafereño contemporáneo a Máximo Merizalde. Por su parte, José Félix Merizalde fue protagonista de otros hechos históricos: en 1812 abrió en San Bartolomé un curso de Medicina que dictó hasta 1826. También cumplió un importante rol como médico en la milicia en 1809 hasta ser nombrado subteniente el 24 de noviembre de 1812 y médico de la campaña del Norte que culminó con la derrota de los centralistas en la batalla de Palo Blanco. Ascendió a teniente el 10 de enero de 1813 y fue prisionero durante la reconquista española para servir en los hospitales reales entre 1816 y 1819, año en el que comenzó a hacer parte del ejército patriota. Fue acusado de ser enemigo de la política de Bolívar, lo que provocó que lo apresaran en Tunja en 1828; también fue miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, entre otras actividades.
Seconoce muy poco sobre los estudios de Máximo Merizalde. Gracias a un pie de página del Memorial de la arquitectura republicana de Manizales se sabe que estudió en Bogotá y que se dedicó por completo a la pintura (Giraldo Mejía, 2003, 22). A pesar de que no hay datos exactos sobre su formación, se podrían establecer dos grandes momentos artísticos: su producción realizada antes y durante su vinculación a la Comisión Corográfica (1850-1858) -la cual se caracterizó por la ejecución de dibujos y pinturas, miniaturas y retratos (Giraldo Jaramillo, 1980, 59)- y la producción de pinturas de temática religiosa.
Una de las actividades con mayor relevancia en el ámbito científico y artístico, además de la Expedición Botánica, fue la Comisión Corográfica, llevada a cabo “en virtud de la Ley expedida el 29 de mayo de 1849, cumplida por el Gobierno Nacional del general José Hilario López, quien encomendó al geógrafo e ingeniero militar coronel Agustín Codazzi (1795-1859)” (Barney Cabrera, 1988, 1265) la organización y desarrollo de esta. La comisión tenía como objetivo la realización de la carta geográfica general de la República y de los mapas corográficos de cada una de las provincias del país. Ante la necesidad de los geógrafos y cartógrafos de viajar para poder demarcar el territorio con exactitud, los pintores se sumaron a la actividad. En esta labor de arte y ciencia el coronel Codazzi contó con la participación de colaboradores como Máximo Merizalde, Ramón Guerra Azuola, Manuel María Paz, Manuel Ponce de León, José María Caro y José María Arrubla. En La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia figura que tanto Merizalde como Arrubla y Caro trabajaron en la oficina de Bogotá “perfeccionando y completando los estudios adelantados en el campo por Codazzi y sus compañeros” (Giraldo Jaramillo, 1980, 59).
Máximo Merizalde, pocas veces mencionado por la historiografía, figura especialmente como retratista, junto
a Lucas Torrijos, Ignacio Beltrán, José María Burbano, Santos Figueroa, P. Morales y Fermín Isaza. Gabriel Giraldo Jaramillo clasifica estos artistas como “faltantes de un valor peculiar que pueda destacarlos entre sus contemporáneos” (1980, 179), pues solo seguían los cánones y obedecían las exigencias de los clientes con base en la visión iconográfica instructiva para aquella época. No obstante, a Merizalde se le exalta su habilidad, la buena técnica y el dibujo cuidadoso (Giraldo Jaramillo, 1946, 115). Con frecuencia, los personajes retratados pertenecían a círculos religiosos, políticos o sociales, eran figuras públicas a las cuales se les debían resaltar sus virtudes a través del detalle, como objetos o gestos.
Entre las pocas noticias que tenemos de Máximo Merizalde, para la segunda mitad del siglo XIX, podemos mencionar su aparición fortuita en el Diario de Cundinamarca en dónde se le menciona en un apartado correspondiente a la Selección Industrial: “Breve noticia de las pinturas, dibujos y esculturas presentados en la Exposición Nacional del 20 de julio de 1871” (1871, 1095-1096). Aquí se habla de Merizalde como uno de aquellos pintores que se ausentaron para este evento y cuyas obras “hubieran decorado con honra los salones de la Exposición” (Diario de Cundinamarca, 1871, 1096). En la parte última de este apartado se refiere a Merizalde como un pintor jocoso que realizaba pinturas que gustaban a la generalidad de las personas y que su no participación en la muestra probablemente se debió a que el artista estaba ocupado en otros asuntos.
De Merizalde se conocen algunos retratos como el de Manuel José Mosquera, arzobispo de Bogotá, firmado y fechado el 24 de marzo de 1855 al reverso de la pintura (Lámina V). Este cuadro, un óleo sobre tela, presenta a Mosquera de medio cuerpo vestido con ropa eclesiástica. Además de la fecha, hay una inscripción que informa que el cuadro fue un regalo de la familia del padre de Merizalde, José Felix, a las monjas del Monasterio de Santa Inés
Lámina V Máximo Domingo Merizalde (firmado al dorso) (Bogotá, ca. 1818 – 1880) Manuel José Mosquera 24 de marzo de 1855 (fechado al reverso de la pintura) Óleo sobre tela 91 x 74 cm Colección privada
de Montepulciano en acto de gratitud. Actualmente se encuentra en una colección privada. Se tiene conocimiento del retrato de José Félix Merizalde Solís, su padre, pintado en 1868, fechado y firmado al dorso, en la parte inferior derecha del lienzo, por Máximo Merizalde, y el cual actualmente se encuentra en el Museo de la Independencia – Casa del Florero en Bogotá (Lámina XXIII). Esta obra se caracteriza por ser un retrato idealizado postmortem, pues exalta los logros de su padre en vida. La dama desconocida (1878), el retrato de una mujer cuya identidad se desconoce, también está firmado por Merizalde al reverso y hace parte de la colección del Instituto Caro y Cuervo (Lámina III).
También podemos apreciar a un Merizalde que incursiona en el retrato militar, como fue el caso de Juan Maustier, un cuadro que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bogotá y que, como se menciona en la cartela de la pintura, representa a Juan Maustier, natural de Cartagena,

Lámina XXIII
Máximo Domingo Merizalde (firmada al dorso)
(Bogotá, ca. 1818 – 1880)

José Félix Merizalde Solís
1868 (fechado al dorso) Óleo sobre tela 95 x 79 cm
Museo de la Independencia –Casa del Florero Reg. 10
que hizo parte del ejército libertador de Colombia. Está firmado en el dorso por las iniciales de Merizalde: M.D.M., quien concluye con un fecit (que en latín traduce hecho). 5 Finalmente, se sabe de la existencia de un cuarto retrato del cual se desconoce su paradero: el general Domingo Caicedo,6 mencionado en la Gaceta de la Nueva Granada como la pintura con la cual fue reconocido Máximo Merizalde con una medalla de plata en el área de Utilidad en una exposición que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de enero de 1844 en Bogotá (Acevedo, 1844, 3).
Lámina III
Máximo Domingo Merizalde (firmada al dorso) (Bogotá, ca. 1818 – 1880)

Retrato de mujer
1878 (fechada al dorso) Óleo sobre tela 92.5 X 77 cm
Colección Instituto Caro y Cuervo - Museo de Yerbabuena Reg. P0135
En cuanto a su producción artística religiosa se sabe también poco. La secularización política y social que atravesó el siglo XIX, así como la implementación de las leyes de Desamortización de Bienes de Manos Muertas de la Iglesia y de exclaustración de las comunidades religiosas en 1861, dificultan la búsqueda de información de las obras atribuidas a este autor. Por los textos encontrados y por la iconografía que caracterizan las pinturas realizadas por Merizalde es posible concluir que este sostuvo una estrecha relación con los dominicos, quienes lo consideraban un “maestro en el arte de la pintura”.7 Tenemos conocimiento de un cuadro que hace parte de la colección del Museo de Arte Religioso Dominico de Chiquinquirá: El purgatorio (Lámina VI), fechado y firmado el 20 de octubre de 1847 en una inscripción frontal y reconocida por ser la primera obra identificada del artista. Además, un segundo y un
5 Agradecemos a Santiago Robledo, asistente de curaduría del Museo Nacional de Colombia, por llamarnos la atención sobre la existencia de este retrato.
6 Domingo Caycedo, nacido en Santafé de Bogotá en 1783 y fallecido en 1843. Militar y estadista encargado de la Presidencia de Colombia en varias ocasiones durante 1830 y entre 1830 y 1842 en calidad de vicepresidente y ministro (Castro y García Peña, 1993, 149).
7 “Merizalde certifica en 1849 el carácter divino de un cuadro de una Virgen del Rosario de Chiquinquirá de más de doscientos años considerada el tesoro de Villa de Leyva” (Desantiago y Casas, 1929, 71; 63-82).
Lámina VI
Máximo Domingo Merizalde (Bogotá, ca. 1818 – 1880)
Purgatorio 20 de octubre de 1847 (fechada) Óleo sobre tela 204 x 138 cm
Museo de Arte Religioso, Basílica de Chiquinquirá
tercer cuadro actualmente hacen parte de la colección del Museo Colonial: el Sagrado Corazón de Jesús, que llega a la colección en el 2016, está firmado y fechado al dorso por Merizalde en 1875 (Láminas VI y VII), y San Lorenzo y las ánimas del Purgatorio, que es adquirida en el 2014, una obra firmada y fechada al reverso en 1875 también por este artista (Láminas IX y X). Finalmente, en el Memorial de la arquitectura republicana de Manizales se menciona una pintura de Nuestra Señora de Chiquinquirá que fue realizada por encargo en 1850 por el pintor Máximo D. Merizalde de Bogotá y tendría como destino la ciudad de Manizales, pero se desconoce su actual paradero (Giraldo Mejía, 2003, 22).

En conclusión, podemos afirmar que Máximo Merizalde cumplió un rol importante en el desarrollo del arte colombiano durante el siglo XIX gracias a su amplia producción artística, por lo que es necesario hacer una revisión mucho más meticulosa sobre su obra, principalmente en ciudades como Bogotá, Neiva y Manizales.
Láminas VI y VII
Máximo Domingo Merizalde (firmada al dorso) (Bogotá, ca. 1818 – 1880)

Sagrado Corazón de Jesús 1875 (fechada al dorso) Óleo sobre tela 107.8 x 80 cm Colección privada


Láminas IX y X Máximo Domingo Merizalde (firmada al dorso) (Bogotá, ca. 1818 – 1880)

San Lorenzo 1875 (fechada al reverso de la pintura) Óleo sobre tela 82 x 54 cm
Museo Colonial Reg. 03.1.317
Acevedo, Alfonso. “Acta de jurado y adjudicación de premios a la moral y a la industria”. Gaceta de la Nueva Granada 60, no. 663 (24 enero 1844): 3.
Barney Cabrera, Eugenio. “Pintores y dibujantes de la Expedición Botánica”, “La Comisión corográfica” y “Costumbrismo y arte documental”. Historia del Arte Colombiano, no. 5. Bogotá: Salvat Editores, 1988.
. “Reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 3 (1965): 71-118. Disponible en: https://revistas.unal.edu. co/index.php/achsc/article/view/29677.
Caro Molina, Fernando. De Agustín Codazzi a Manuel María Paz.

Bogotá: Editorial La Voz Católica, 1954.
Castro, Beatriz y Daniel García Peña. Gran Enciclopedia de Colombia. “Biografías I”, no. 9. Bogotá: Círculo de Lectores, 1993.
De Santisteban, Miguel. Mil leguas por América: de Lima a Caracas, 1740-1741. Diario de Miguel de Santisteban. Bogotá: Banco de la República, 1992.
“Diario de Cundinamarca”. Breve noticia de las pinturas, dibujos y esculturas presentados en la Exposición Nacional del 20 de julio de 1871, (1871): 1095-1096.
Plazas Sánchez, Francisco de Paula. Genealogías de la Provincia de Neiva. Neiva: Imprenta Departamental, 1967.
Domínguez Ortega, Monserrat. “Los Merizalde, médicos y políticos al servicio de la independencia colombiana”. Congreso internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica 196 (2010): 93-102. Disponible en: https://halshs. archives-ouvertes.fr/halshs-00529192/document
Fabo de Maria, Pedro. Historia de la ciudad de Manizales: Historia literaria y artística. Manizales: Blanco y Negro, 1926.
Flórez de Ocaríz, Juan. Índice de los árboles de las genealogías del Nuevo Reino de Granada. Ed. facsimilar de la impresión

de Madrid de 1676. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990.
Ghotme, Raft. “Nación y heroísmo en Colombia 1910-1962”. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 5 no. 1 (2010): 161-191. Disponible en: http://www. umng.edu.co/documents/63968/76127/Articulo+8.pdf
Giraldo Jaramillo, Gabriel. La miniatura en Colombia. Bogotá: Prensas de la Universidad Nacional, 1946.
. La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1980.
Giraldo Mejía, Hernán. “Plaza y Templo Principal”. En Memorial de la arquitectura republicana de Manizales. Manizales: Universidad Nacional, 2003
Ibáñez, Pedro María. “Don José Félix Merizalde”. En Papel Periódico Ilustrado no. 38 (15 de abril 1883): 217-232. Disponible en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ ref/collection/p17054coll26/id/410
Desantiago Pablo y José Joaquín Casas Castañeda. Membranzas de la Villa: Anotaciones históricas sobre la villa “Nuestra Señora Santa María de Leiva”. Bogotá: El Voto Nacional, 1929.
Pinto Escobar, Polidoro y Díaz Piedrahita, Santiago. “Instituto de Ciencias Naturales: Museo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia”. Universidad Nacional de Colombia (1995): 87-95. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/40898/1/12374-318581-PB.pdf
Restrepo Sáenz, José María et al. Genealogías de Santa Fe de Bogotá. Vol. 3 y vol. 5. Bogotá: Gente Nueva Editorial, 1998.
Rubiano Caballero, Germán. El dibujo en Colombia: de Vásquez de Arce y Ceballos a los artistas de hoy. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1997.
Sociedad Geográfica de Colombia. “Boletín de la sociedad geográfica de Colombia” 27 y 29, no. 101 y 107 (1970): 63.
lina maría méndez
Aunque no existe documentación precisa que lo corrobore, la escasa historiografía que se ha ocupado de José Miguel Figueroa ha propuesto que su formación como pintor debió ocurrir en el taller de su padre, Pedro José Figueroa, junto con sus otros dos hermanos José Celestino y José Santos Figueroa. Por ejemplo, Gabriel Giraldo Jaramillo propuso que la enseñanza en el taller de los Figueroa estuvo encaminada tanto a la producción de pintura religiosa como a la secular, en donde se destacan los retratos republicanos (Giraldo Jaramillo, 1954, 175 y 177). Más tarde, Carmen Ortega Ricaurte afirmó que hacia finales de 1820 José Miguel se desempeñó como profesor de dibujo y pintura junto con su hermano José Celestino en la Academia Mutis, la cual habría sido fundada años después de la Expedición Botánica por el artista José Caicedo Rojas, quien también se habría formado en el taller de los Figueroa (Ortega Ricaurte, 1979). Es dentro de estas imprecisiones historiográficas que José Miguel Figueroa ha sido reconocido como un prolífico retratista.
A pesar de tal incertidumbre, José Miguel Figueroa, así como sus hermanos José Celestino y José Santos, dejó diversidad de obras firmadas y fechadas, información que nos permite establecer una cronología y unas temáticas de su producción conocida. Así, su obra se puede datar desde finales de 1830 hasta su posible muerte a fines de 1873 o 1874.1 De esta manera, podemos establecer que durante su larga trayectoria como pintor realizó constantemente obras de iconografías religiosas, especialmente imágenes devocionales de santos y de advocaciones comunes en Bogotá y sus alrededores. De su autoría sería una pintura
de Santa Filomena (ca. 1837) -de la cual se desconoce su paradero- y una Virgen de Chiquinquirá (1872) actualmente ubicada en la casa cural del antiguo templo doctrinero de Sutatausa en Cundinamarca (Imagen 1).2 Sin embargo, se destaca sobre todo su labor como retratista de personajes civiles y religiosos de la época. Sabemos, por ejemplo, que de su autoría serían un retrato de Simón Bolívar fechado en 1873 y otro de la hija de Jorge Tadeo Lozano y María
Tadea Lozano, Clemencia Lozano, hecho en 1856.3 A esta serie de retratos civiles se suma un grupo de pinturas sui géneris dedicados a infantes, cuya factura se suele atribuir a José Miguel debido a la semejanza que poseen con el retrato de Carlos Nicolás Cuervo y Urisarri, fechado y firmado en 1842 (Imagen 2). De esta manera, se le han atribuido tanto los dos retratos pertenecientes a niños de la familia Cuervo Urisarri en las colecciones del Instituto Caro y Cuervo: Luis María de 1830 y Antonio Basilio Cuervo y Urisarri de 1835 (León, 2016, 1-12), como el de Rafael Pombo también de 1835 (Parra, s.f) (Lámina XII).
En cuanto a retratos religiosos, el pintor retrató al monseñor Cayetano Baluffi en 1837, obra que figuró en la primera exposición de la Academia Nacional de Bellas Artes en 18864 y que actualmente está en el Museo Nacional de Colombia, dónde también se encuentra el retrato del arzobispo Manuel José Mosquera fechado en 1842 (Lámina XIII arriba). En 1843 pintó a Javier Guerra de Mier, pintura hoy en la Catedral Primada de Bogotá (Imagen 3), y en 1859 al arzobispo de Bogotá Antonio Herrán y Martínez de Zaldúa
2 Según Giraldo Jaramillo, la obra Señor de la Caña (de fecha desconocida y conservado en la iglesia parroquial de Fontibón) sería de José Miguel. Sin embargo, aún no se ha podido corroborar este dato. Ver: Giraldo Jaramillo, 1954, 178.
3 Actualmente hace parte de una colección privada.
4 Urdaneta, 1886, 57-58. En esta exposición también se exhibió el retrato de Simón Bolívar realizado por el mismo pintor.
Imagen 2
José Miguel Figueroa (firmado)
Carlos Nicolás Cuervo y Urisarri
1842 (fechado) Óleo sobre tela
Instituto Caro y Cuervo
Imagen 1
José Miguel Figueroa (firmada)
Virgen de Chiquinquirá

1872 (fechado)

Óleo sobre tela
Casa cural (Museo) del antiguo templo doctrinero de Sutatausa.
Lámina XII
José Miguel Figueroa (atribuido)
Rafael Pombo
1835 (fechado) Óleo sobre tela

75 x 43.8 cm
Museo Nacional de Colombia Reg. 3845
Lámina XXIII (arriba)
José María Espinosa Prieto (atribuido)

(Bogotá, 1796 – 1883)
Arzobispo Manuel José Mosquera
Ca. 1840
Miniatura sobre marfil
9.7 x 8.8 cm
Museo Nacional de Colombia
(1797-1868), retrato que actualmente está en la colección del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Imagen 4). Por otro lado, se sospecha que el artista mantuvo estrechas relaciones con algunos monasterios femeninos, ya que realizó algunas obras para ellos y es posible atribuir otras debido a su semejanza estilística. Es el caso de las pinturas firmadas y fechadas por José Miguel: Fundación del Convento las Carmelitas Descalzas en Santafé (Fajardo, 2005, 42) del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá y el retrato post mortem de la madre María de Santa Teresa fechado en 1843, hermana del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Bogotá (Imagen 5) (Méndez, 2017).
Aunque es escasa la información escrita que poseemos, las obras firmadas y fechadas por José Miguel y algunos documentos dispersos nos permiten empezar a proponer una primera reflexión sobre el papel de este artista en un contexto local, donde se vivía la transición entre las dinámicas coloniales de producción y las nuevas propuestas encaminadas a la instauración de una educación académica del arte. Como lo afirma Álvaro Medina, hacia 1840 nació por parte de los pintores el interés de establecerse en una academia dedicada a la formación profesional de los artistas, iniciativa que recibió poco apoyo por parte del gobierno local (Medina, 2014, 65). Es justamente en los esfuerzos titánicos por crear espacios exclusivos para el desarrollo de las artes que empiezan a ser mencionados los hermanos Figueroa, como en el caso de las exposiciones organizadas por la Sociedad de Dibujo en 1847 y 1848, cuando sobresale el hermano de José Miguel, José Celestino (Medina, 2014, 58). Posteriormente, en la última muestra artística de la Sociedad de Dibujo y Pintura figuraron tanto José Celestino, como José Miguel, quienes se habrían encargado de la elección, la catalogación y la crítica de las obras (El Día, N° 535, 1848).
Imagen 3
José Miguel Figueroa (firmado)
Javier Guerra de Mier 1843 (fechado)
Óleo sobre tela Catedral Primada de Bogotá.

Luego del cierre de la Sociedad de Dibujo y Pintura, y tras múltiples discrepancias entre el gobierno y los artistas por la profesionalización del arte, en 1872 Rafael Pombo promovió la creación de una Academia de Bellas Artes en Colombia que se encargara de su formalización (Acosta Luna, 2009, 71. Citando la “Lei 98 de 1873”, Diario Oficial, N° 2880, junio 16 de 1873, 565). Como director de la Academia de Pintura, Pombo propuso al pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, quien llegó a Bogotá en 1873. Ante el olvido estatal, y con ello la desfinanciación para crear la anhelada academia, los artistas interesados en el proyecto redactaron una carta al gobierno del entonces presidente Manuel Murillo Toro para exigir su funcionamiento. Entre los cincuenta y dos firmantes se encuentran José María

Espinosa, Ramón Torres Méndez, José Caicedo Rojas, Máximo Merizalde, Alberto Urdaneta, Rafael Pombo y José Miguel Figueroa (La América, 1873, 545). A pesar del esfuerzo, la academia no recibió el respaldo del gobierno, de manera que los artistas interesados en aprender del pintor mexicano tomaron clases particulares y formaron una pequeña academia privada (Medina, 2014, 91-92).
José Miguel Figueroa: de un pintor naif al maestro del detalle
Barney Cabrera en 1967, hasta Álvaro Medina en el 2014,5 el término naif fue utilizado para designar a los artistas de la primera mitad del siglo XIX. Beatriz González ha cuestionado el término, resaltando el impulso de los artistas por formarse en el arte académico; sin embargo, la iniciativa de estos no fue suficiente para dejar de concebir sus obras como primitivas (González y Uribe, 2013, 9-10). Si bien es cierto que la educación artística en Colombia no se se formalizó por completo sino hasta
1886, los retratistas republicanos respondieron a los nuevos encargos partiendo de los cánones artísticos coloniales y, paulatinamente, fueron incorporando otras paletas, pinceladas y tratamientos de luz y volumen.
Se puede afirmar, entonces, que el género del retrato hizo cuestionar el quehacer artístico del siglo XIX en el país. A través de la búsqueda por la imagen original y la interioridad del modelo, el interés por el naturalismo, entendido como la representación de la verdad heredado de la Expedición Botánica, se intensificó a tal punto que los pintores se esforzaron por darse a conocer a través de sus aptitudes. Promocionaron su impronta personal, enfocándose en la práctica individual más que en la gremial. Es así como el uso de la firma parece denotar una forma de reconocimiento social y el rompimiento con el sistema jerarquizado colonial El nombre de los artistas comenzó a ser recurrente en las pinturas, tal fue el caso de José Miguel Figueroa, pero también de sus hermanos José Santos y José Celestino, así como de Máximo Merizalde, de José María Espinosa y Ramón Torres Méndez.
Otro elemento que se destacó entre los pintores de la primera mitad del siglo XIX fue el marcado interés por la definición de los detalles casi dibujados a partir de una pincelada fina, propia de la obra de José Miguel Figueroa y algunos de sus contemporáneos, la cual ya se empezaba a expresar en los retratos de marqueses y virreyes de la segunda mitad del siglo XVIII, en su mayoría atribuidos al pintor local Joaquín Gutiérrez. Este fenómeno se ha identificado por la historiografía de manera peyorativa como “decorativismo” y ha sido explicado vagamente como un gusto por el arte quiteño que entonces se compraba localmente (González y Uribe, 2013, 26). No obstante, consideramos que el protagonismo del detalle casi taxonómico en las obras de Figueroa, que evocan los dibujos científicos de la Expedición Botánica, son un síntoma de algo mayor. Por un lado, el detallismo en la representación
de ciertos elementos del retrato es el elemento que identifica plenamente al retratado, el que otorga la veracidad al retrato, como ocurre con las flores y el rostro de la monja sor María de Santa Teresa (Imagen 5) y con la indumentaria del arzobispo Manuel José Mosquera en las pinturas de José Miguel (Lámina XXIII). Por otro lado, el dominio del detalle puntual se constituye en el sello característico del virtuosismo alcanzado por el pintor que era capaz de retratarlos y que, por ende, también firmaba y fechaba sus lienzos con precisión.

Acosta Luna, Olga Isabel. “Felipe Santiago Gutiérrez y los comienzos de la Academia en Colombia”. En Diego, Frida y otros revolucionarios, editado por Ángela Santamaría Delgado, 70-97. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2009.
Barney Cabrera, Eugenio. Reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1967.
El Día. N° 400. José Miguel Figueroa y José Celestino Figueroa. “Calificación de las obras”. Bogotá, 2 de agosto de 1848.
Fajardo Rueda, Marta. Tesoros artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005.
Giraldo Jaramillo, Gabriel. Notas y documentos sobre el arte en Colombia. Bogotá: Editorial A B C, 1954.
González, Beatriz y Verónica Uribe. Manual de arte del siglo XIX en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013.
La América. N° 137. “Memorial sobre la Academia Vásquez”. Bogotá, noviembre 20 de 1873, 545.
León Iglesias, Samuel. “Los retratos de los niños Cuervo Urisarri: esbozos para la historia de una serie pictórica”. El Ángel de la casa. Ángel Augusto Cuervo Urisarri. Guía de Estudio 12.
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016.
Medina, Álvaro. Procesos del arte en Colombia. Tomo I (1810-1930).
Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014.
Méndez, Lina María. El retrato de Sor María de Santa Teresa por José Miguel Figueroa: Detalles de una pintura entre lo sagrado y lo profano. Tesis de grado inédita. Bogotá: Universidad de Los Andes, 2017.
Núñez Méndez, Elsaris. “El retrato civil femenino: imagen y representación de la mujer cristiana en la Nueva España”. En Barroco iberoamericano: identidades culturales de un imperio. Vol. I, coordinado por Carme López Calderón María de los Ángeles
Fernández Valle y María Inmaculada Rodríguez Moya, 215-230.
Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2013.
Ortega Ricaurte, Carmen. Diccionario de artistas en Colombia.
Pintores, escultores, arquitectos (s. XVI - s XIX), ingenieros militares (s. XVI - s. XVIII), grabadores, dibujantes, caricaturistas, ceramistas, orfebres, plateros. 2da ed. Barcelona: Plaza & Janes, 1979.
Parra Cárdenas, Juan David. “El otro niño: retrato de Rafael Pombo Rebolledo a la edad de nueve meses”. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, sf.
Urdaneta, Alberto. Guía de la primera exposición anual organizada bajo la dirección del rector de dicha escuela, General Alberto Urdaneta.
Bogotá: Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia, 1886.
los pintores
Olga Isabel Acosta Luna
Pintores en tiempos de Desamortización pág. 3
Catalina Salguero
Noticias genealógicas y artísticas del pintor Máximo Merizalde pág. 7
Lina María Méndez
La obra de José Miguel Figueroa entre rupturas y continuidades pág. 21