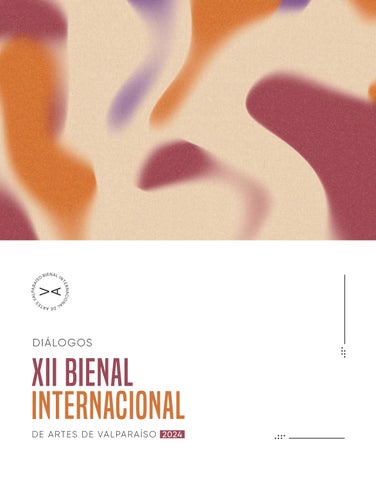XII BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTES DE VALPARAÍSO 2024 2024
XII BIENAL INTERNACIONAL DIÁLOGOS
DE ARTES DE VALPARAÍSO 2024 2024
Sistematización textos e investigación:
Lucía Rey O., Investigadora, Curadora independiente
Asistente de edición: Mauricio Riquelme R.
Diseño: Nicolás Garcés Q.
Comunicaciones: Sebastián Ibarra P.
Equipo Museo Baburizza
Director Ejecutivo: Rafael Torres A.
Administración: Soledad Carmona A. - Mabel González R.
Contenidos y Colecciones: Javier Muñoz A.
Diseño: Nadín Cruz D.
Comunicaciones: Tamara Candia A.




Sistematización Diálogos BIAV - XII Bienal Internacional de Arte de Valparaíso Creative Commons por Museo de Bellas Artes de Valparaíso licencia bajo CC BY-NC-SA
Índice
Cartas:
• Camila Nieto. Alcaldesa de Valparaíso. 8
• Paola Ruz. Directora de Cultura Municipalidad de Valparaíso. 9
• Rafael Torres. Director del Museo Baburizza. 10
• Prólogo por Henry Serrano. 12
16
Primera parte:
• Aproximaciones a tres periodos de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso/1979-1983. Antonio Guzmán. 23
• Acerca de bienal y bienales. En la ruta de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso BIAV, 20 octubre de 2023, perspectiva histórica de la Bienal. Mario Soro. 31
Segunda parte:
• La Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Coordenadas estético políticas y perspectivas críticas descoloniales. Lucía Rey. 39
• Bienalidad y horizontes histórico-geopolíticos en la categoría arte contemporáneo. Christian Soazo. 48
• Materiales para un diálogo crítico entre el Encuadre curatorial de la XII Bienal Internacional de Artes Visuales de Valparaíso (Arte Territorios y Ciudadanías Críticas) y la Filosofía de la liberación latinoamericana. Magdalena Becerra. 58
Primera parte:
• Sobre bienales y archivos de arte. Fernando Vergara. 63
• Derechos culturales situados. Una necesidad ineludible para el “buen vivir”. María Teresa Devia. 67
Segunda parte:
• Ecosistema del arte en la era digital contemporánea. Isabel Croxatto. 77
III. Patrimonio, arte y espacio público
82
• Arte contemporáneo y patrimonio: activación crítica y valoración. José de Nordenflycht. 84
• Algunas controversias en torno a los monumentos en Valparaíso. Fernando Vergara. 93
IV. Artes, mediación y territorios
102
• El papel de las ciudadanías críticas en las artes de la visualidad. Cristina Guerra. 105
• Territorios en Resistencia: Introducción y motivación del Proyecto. Pamela Espinoza. 112
• Líneas principales de la trayectoria de OPTIKO. Ignacio Saavedra. 114
• Nuevas pedagogías en y a través del arte. Astrid Gutiérrez. 121
• Digitalismo y post-digitalismo. Historiografía, crítica y perspectivas. Samuel Toro. 127
V. Prácticas artísticas y disidencias
136
• Feminismo en el Arte Latinoamericano. Loreto Ledesma. 138
• Entradas y salidas: ciudadanías móviles, territorialidad y apañe. Claudia Del Fierro. 143
Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es en el rol que juega el arte y la cultura como la columna vertebral del desarrollo porteño.
Valparaíso ha sido cuna de la creatividad más aguda y desafiante que ha habitado nuestras tierras. Entregarle un espacio de expansión y crecimiento es tanto una responsabilidad como un rol que, como instituciones, estamos empecinadas a ofrecer si queremos verla madurar.
Que no quepan dudas de que tenemos la convicción más profunda de que las instituciones deben estar al servicio de propiciar espacios de socialización y democratización de las artes. Las fronteras del desarrollo artístico y cultural no pueden construirse sobre muros de concreto, sino que deben ser líquidas y flexibles, permitiendo que el traspaso de conocimientos y experiencias recorra los cerros, visite centros comunitarios, escuelas autogestionadas, organizaciones deportivas y cuanta infraestructura y espacio social haya sido levantado por pobladores y pobladoras de Valparaíso. El desafío es claro: no agotar la transmisión artística en los espacios donde gobierna la solemnidad más sofisticada.
La reactivación de la Bienal de Artes de Valparaíso acude a ese llamado. Empaparlo de puerto y de cerro es la tarea que enfrentamos de cara al futuro. El intercambio, el diálogo, la conversación y el debate deben estar volcados al objetivo de mezclar, de parir nuevas formas de arte, que permitan un mestizaje de tradiciones, de identidades, de escuelas, nunca relegando u olvidando las raíces populares y desobedientes que forjaron el carácter de Valparaíso.
En tiempos de aceleración y superficialidad, los espacios de reflexión son tan urgentes como prioritarios. Instarlos constituye un acto contracorriente del que podemos sentirnos orgullosos si es que despierta en los y las ciudadanas un sentido crítico que nos invite a pensar diferente.
Para eso, nuestra intención de colaborar es absoluta y, sobre todo, sincera. Verán, así, en esta alcaldesa un respaldo irrestricto.
Camila Nieto Hernández Alcaldesa de Valparaíso Presidenta Corporación Museo de Bellas Artes de Valparaíso
Diálogos Bienal se constituye como un ejercicio de reflexión colectiva en torno a temas fundamentales para comprender el sentido y la proyección de instancias tan significativas como las bienales internacionales de arte. En nuestro caso, la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se reactiva gracias a una visión de ciudad que reconoce en el arte un componente esencial para abordar las complejidades de la sociedad contemporánea.
En ese marco, generar espacios de conversación se vuelve una práctica clave de memoria, una acción que busca colectivizar los sentidos y reafirmar el lugar que ocupa la Bienal como una plataforma que no sólo visibiliza el quehacer artístico en espacios expositivos, sino que también moviliza reflexiones y propicia cruces significativos entre las prácticas artísticas contemporáneas y los procesos sociales y culturales de nuestra ciudad. Esta mirada relacional es un componente central para que el ejercicio de recuperación avance con sentido y arraigo local.
Recuperar la Bienal no es simplemente reinstaurarla: es repensarla. Implica relevar prácticas artísticas y culturales, resignificar su historia y proyectarla desde y con las comunidades que han dado forma a su trayectoria. Esta reactivación responde a un anhelo expresado por la comunidad artística de Valparaíso, recogido en el proceso participativo del Plan Municipal de Cultura 2020–2024. Ese origen participativo es clave, y desde ahí la institucionalidad, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, asume el compromiso de impulsar su desarrollo.
Hoy, en el marco de la actualización de nuestro Plan Municipal de Cultura para los próximos cuatro años, asumimos el desafío de proyectar la Bienal como un referente comunal, regional, nacional e internacional, entendiendo que sólo será posible si se consolida como un dispositivo reflexivo y con vocación comunitaria desde Valparaíso. En este sentido, el trabajo articulado entre comunidades artísticas, organizaciones e institucionalidad es vital para que la Bienal de Valparaíso no sólo tenga memoria, sino también futuro.
Agradecemos a la Corporación Municipal Museo Baburizza por adherirse activa y propositivamente a esta convicción de trabajo institucional. La relación construida entre la Dirección de Desarrollo Cultural y el Museo ha sido un vínculo virtuoso y sinérgico, que ha permitido proyectar de manera conjunta iniciativas tan relevantes como este proyecto editorial —concebido como una instancia de gestión de saberes, debate y análisis en torno a la Bienal como dispositivo cultural, sus implicancias en la ciudad y su potencial para proyectar imaginarios locales— y, a su vez, el proyecto de Circulación de obras ganadoras de la Bienal en Quintero, Los Andes, Quilpué y San Antonio.
Como Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, reafirmamos nuestro compromiso con la proyección de una Bienal Internacional de Artes desde un enfoque de derechos; es decir, construida, pensada e imaginada desde la ciudad y como bien público.
Paola Ruz Del Canto Encargada
Dirección de Desarrollo Cultural Municipalidad de Valparaíso
Ejercicio de dialogar
Si hay algo que caracteriza a las sociedades evolucionadas, es la capacidad de dialogar, buscar a través de la palabra dicha, una forma de entendimiento, de búsqueda de un consenso, o al menos, la manifestación respetuosa de una visión. Ello es lo que quisimos hacer en este fructífero ciclo de diálogos de la Bienal, buscar encuentros, buscar opiniones y conversar sobre distintas temáticas que abarcó el ámbito de desarrollo de la restaurada Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, que volvió a ver la luz, tras tres décadas de lamentable ausencia.
En un esfuerzo que contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como también de la Municipalidad de Valparaíso, pudimos desarrollar este ciclo de quince jornadas, en que distintos expertos en diversas materias, presentaron una visión y dialogaron acerca de ella con el público, y hoy a través de esta publicación, con cada uno de nosotros.
Desde la revisión de la memoria de la BIAV, pasando por líneas curatoriales, experiencias de galerías, propuestas artísticas y normativas, se buscó el diálogo enriquecedor y que aportara al importante esfuerzo de haber revivido la Bienal, esperando que nunca más debamos lamentar su ausencia. Fueron quince expositores, hombres y mujeres, que dialogaron con igual número de moderadores, aportando una visión importante y necesaria, todo pensado en robustecer el acervo de la BIABV.
Este Museo de Bellas Artes, es un lugar de encuentro y especialmente disponible para dialogar, conscientes que siempre se puede encontrar un camino común, a través de ello, por eso no dudamos un momento en hacernos cargo de esta iniciativa. Nuestro equipo estuvo todo el tiempo buscando la mejor manera de llevarlo a cabo, lo que le reconozco y agradezco.
La próxima versión de la Bienal, podrá contar con un valioso material reunido en este ejemplar, que además de ser testimonio, esperamos que pueda ser inspiración y aporte. Espero para ustedes también lo sea.
Rafael Torres Arredondo
Magíster en
Patrimonio
Director Museo Baburizza
Prólogo Diálogos Bienal
La recuperación de la Bienal de Artes de Valparaíso, durante el año 2024, en su versión número XII, es el resultado de muchas voluntades tanto institucionales, como alianzas y liderazgos estratégicos, que coordinadamente han propiciado las condiciones para su recomienzo y que se consolide como un evento cultural estructural para la ciudad de Valparaíso y el país, después de tres décadas de pausa, la labor del Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Baburizza en este sentido ha sido crucial para poder llevar a cabo este trabajo.
Esta bienal recomienza revisando su origen, trayectoria y sus hitos más significativos, tanto de obras como de artistas de diversas disciplinas que pasaron por ella en sus versiones anteriores, convirtiendo a Valparaíso en un epicentro del acontecer cultural cosmopolita y vanguardista durante las décadas de los 70, 80 y 90 en América Latina.
La Bienal de Arte de Valparaíso, emerge como un caso relevante de estudio que vincula las artes visuales con el archivo y con la comunidad local e internacional. El presente trabajo de sistematización y divulgación se propone analizar la relación entre la Bienal de Arte de Valparaíso, la producción de conocimientos, archivos artísticos y su impacto en la comunidad local, en el ecosistema cultural y académico.
Diálogos Bienal es un proyecto diseñado desde la Dirección de Desarrollo Cultural del municipio de Valparaíso y que fue inaugurado con tres diálogos estructurales gestionados por esta dirección, el primero da la partida a la iniciativa de gestión de conocimiento a través de la revisión y la perspectiva histórica de la Bienal, un segundo diálogo fue realizado desde los efectos historiográficos de la Bienal con énfasis en el acontecer sociopolítico de la ciudad y el país durante la década del 70 y 80, finalmente y para cerrar estos tres primeros diálogos se analizaron los efectos del dispositivo bienal con una mirada descolonial y de la filosofía de la liberación, dotando a estos con una vocación de producción de conocimiento, teniendo a la Bienal como referencia analítica. De este modo los diálogos se fueron desarrollando progresivamente con temas tan variados como arte y archivo, arte y tecnología entre otros. El desarrollo de esta iniciativa es transferido positivamente al Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Baburizza, institución que ha ejecutado y completado esta iniciativa con la sistematización del presente trabajo financiado por el Departamento de ciudadanía Cultural/Red Cultura/ Convocatoria para la Gestión Cultural Local.
Diálogos Bienal es una instancia de gestión de saberes, debate y análisis de este dispositivo cultural, sus efectos en la ciudad y su potencial de aceleración de los imaginarios locales.
Una bienal de arte no solo es un evento de exhibición, sino también un espacio vibrante de intercambio
intelectual, cultural y artístico. En esta versión, artistas, críticos, curadores y académicos se reunieron no solo para mostrar sus obras, sino también para dialogar, debatir y co-crear nuevas formas de entender el mundo a través del arte.
El presente trabajo nace con la intención de capturar y sistematizar la rica producción y gestión de conocimiento que emerge de estos diálogos. Cada interacción, cada conversación y cada obra expuesta se convierte en un punto nodal de un entramado más amplio de significados y perspectivas. Aquí, el arte no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar reflexión crítica, cuestionar normas y abrir nuevos horizontes de pensamiento. El proceso de producción y gestión del conocimiento en este contexto, no es lineal ni homogéneo. Es una experiencia dinámica y multifacética que involucra diversas disciplinas y modos de saber, recopila las voces de quienes participan en estos diálogos, presentando transcripciones, ensayos y análisis críticos que buscan iluminar los múltiples caminos por los cuales el arte y el pensamiento se entrelazan.
La Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, como institución y como evento, nos brinda la oportunidad de reconsiderar el papel del arte en la sociedad contemporánea. Nos invita a reflexionar sobre cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social positivo, la inclusión y la democratización del conocimiento. En un mundo cada vez más interconectado, tecnologizado y globalizado, los diálogos en torno al arte que se gestan en la Bienal se tornan más relevantes que nunca.
Las reflexiones sobre el rol del arte en la sociedad y una bienal desde una perspectiva del pensamiento del sur global, nos permite explorar el arte, en su esencia más pura, es una manifestación de la creatividad humana que tiene el poder de trascender las barreras culturales, sociales y políticas.
Desde su origen Valparaíso se ha constituido como un referente de los imaginarios estéticos de América del Sur y es desde esta perspectiva que ha sido voluntad de mirar este trabajo con enfoque de pensamiento latinoamericano, el arte debe ser visto no solo como una expresión estética, sino como una herramienta de resistencia y transformación social, que nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en la emancipación de los pueblos y sectores históricamente segregados y oprimidos.
En este sentido, una bienal de arte no solo es un espacio de exhibición, sino un escenario donde se pueden visibilizar las resistencias de los sectores subalternos. El arte se convierte así en un acto político, en una forma de denuncia y en una ventana hacia nuevas posibilidades de existencia.
La recuperación de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se ha propuesto mantener también esta dimensión ética que resulta fundamental. En una bienal, esta ética se materializa en la selección de obras que cuestionen el status quo y propongan alternativas de vida más justas y equitativas. Un arte con imperativo ético, que no se conforma con ser una mera mercancía en el mercado del arte, sino que busca transformar la realidad y contribuir al bien común. De este modo la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, debe ser entendida también como un espacio de diálogo y reflexión crítica. No se trata solo de contemplar obras de arte, sino de generar conversaciones significativas que nos inviten a repensar nuestras estructuras sociales y políticas, ser un espacio donde se confronten ideas, se
cuestionen paradigmas y se construyan nuevas narrativas desde la diversidad y la pluralidad del Sur global.
Este trabajo de sistematización y transferencia, liderado por una de las prominentes intelectuales locales, la académica e investigadora Lucia Rey, nos demuestra que el rol del arte en la sociedad y en una bienal, va más allá de la mera apreciación estética. El arte se concibe como una herramienta de transformación social, ética, académica y política, que debe dar voz a los del “margen”, cuestionar el status quo y promover el diálogo intercultural. Una bienal de arte, en este sentido, se convierte en un espacio vital para la reflexión crítica y la construcción de un futuro más justo y equitativo.
Este trabajo es una invitación para adentrarse en el vibrante mundo de la producción y gestión del conocimiento artístico. Esperamos que las páginas que siguen sirvan de inspiración y guía para todos aquellos que buscan comprender y participar en la creación de un discurso crítico y significativo en torno al arte, para generar nuevas perspectivas para la Bienal que viene el 2026.
Henry Serrano Ruiz.
Introducción
Es cierto que necesitamos la historia, pero de otra manera que el refinado paseante por el jardín de la ciencia […] Es decir, necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción […]
Friedrich Nietzsche. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida.
Este libro es el producto material de los Diálogos de la XII BIAV, realizados a través del año 2024, a cargo del Museo Baburizza. La elección de relatores y mediadores, fue realizada a través de la Comisión Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Esta publicación también considera los 3 diálogos que le antecedieron, realizados a fines del año 2023 y principios del 2024, que estuvieron a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural del Municipio de Valparaíso.
Los Diálogos BIAV tuvieron como objetivo la producción y articulación de conocimiento en relatorías, debates, polifonía de voces e intercambios de ideas, generando el insumo para su sistematización, cristalizada en la presente publicación que espera aportar a el-mundo-de-la-vida, para la conformación de epistemologías locales.
Para esto, cada relator y relatora fue invitado e invitada a escribir un texto, que diera cuenta de los contenidos más relevantes de su presentación, considerando su quehacer como artistas, gestores y gestoras culturales e investigadoras e investigadores especializados. Lo que en relación al tipo de texto y su consecuente metodología (incluyendo, por ejemplo, el uso o no de sistemas de citas), implicó una recepción amplia y dúctil, en concordancia con estos diálogos transdisciplinares. Así, se dejó abierta la posibilidad de que estos textos funcionaran como resumen de lo expuesto, como una transcripción directa o como una elaboración teórica estructurada. Recibidos, fueron constelados de acuerdo a afinidades temáticas más amplias, articulando presentaciones grupales y registrando allí ejes de los debates detonados. En el inicio de cada apartado se han introducido epígrafes que contribuyen a su profundización.
Las presentaciones fueron realizadas desde diversas disciplinas y marcas autorales, por lo que el abordaje reflexivo en torno a la BIAV fue desarrollado como un enfoque para el debate, como una constante en el horizonte del relato, o en otros casos, fue aplicado en lo transversal de los contenidos. Durante este transcurso frecuentemente emergieron reflexiones y propuestas en torno a los posibles sentidos de la recuperación de la BIAV y las implicancias de su proyección en lo contemporáneo. Se visibilizó la preocupación por reconstruir su historia, desde el cruce de diversas prácticas, saberes y conocimientos (tanto estéticas, teóricas, como en la política de su gestión), lo que resultó una motivación para ir constelando y comprendiendo los debates sobre la complejidad del presente,
considerando los archivos artístico culturales para la construcción de memorias locales.
En términos generales, fue transversal el presupuesto filosófico de que en la práctica artística sí existe un poder transformador de la realidad, y que, por lo tanto, la recuperación de la Bienal, aportó, y puede seguir aportando, en la ampliación del campo, teniendo agencias político-culturales desde miradas críticas con enfoques de creación y participación ciudadana en ellas.
Los tres diálogos previos, a cargo del Municipio, conforman aquí, insumos mnémicos y filosóficos para re-cordar la Bienal. Los relatores y relatoras invitadas e invitados, en orden cronológico: Antonio Guzmán, Mario Soro, quien escribe, Magdalena Becerra y Christian Soazo, tuvieron como centro una valoración mnémica de la BIAV, describiendo, analizando y reflexionando diversidad de bienales en sus contextos políticos y culturales que pulsaban fuerte en las últimas décadas del siglo XX. En materia de bienología, hubo consideraciones estéticas y políticas sobre líneas y redes internacionalistas, multiculturales y del Sur Global. Comprensiones que serán relevantes para el responsable esfuerzo en curso de re-levantar y re-configurar esta instancia en el Valparaíso de hoy.
En este primer momento se pensó la Bienal a partir de narrativas autobiográficas de artistas, archivos históricos y análisis estético-políticos. Considerando la posibilidad de concebirla como un dispositivo de cooperación, un espacio para imaginar otros horizontes y regímenes estéticos capaces de habitar las fisuras de la matriz homogeneizante de la cultura contemporánea; generando visibilización y denuncia de injusticias, contribuyendo en ello, agencialmente, para transformaciones subjetivas que pueden ser determinantes en la realidad social de los territorios. Proponiendo que, desde la heteronomía del arte contemporáneo, puede emerger la exterioridad crítica, reticente a la uniformidad institucional y a la subsunción por las lógicas mercantiles globales del arte, que muchas veces están en pugna por hegemonías culturales.
En los siguientes 15 diálogos, gestionados y coordinados por Javier Muñoz, encargado de Colecciones del Museo Baburizza, las y los relatores expusieron en torno a temáticas a partir de sus especialidades, como, por ejemplo: el patrimonio, la turistificación y gentrificación; la escultura en los espacios públicos, su gestión institucional y ciudadana; archivos y colecciones; territorio y medioambiente; tecnología y nuevos medios; migración cultural y disidencias; derechos culturales y el buen vivir. En orden cronológico las y los relatores fueron: Samuel Toro, José de Nordenflycht, Cristina Guerra, Pamela Espinoza, Marcela Hurtado, María Teresa Devia, Claudia del Fierro, Juvenal Barría, Loreto Ledesma, Astrid Gutiérrez, Isabel Croxatto, Luis Villarroel y Fernando Vergara.
Entre la diversidad de disciplinas y temáticas, todas las exposiciones atravesaron la cuestión del estallido social y la situación post-pandémica, en términos generales globales y específicos territoriales. Registrar y dialogar desde estos ejes analíticos en sus diferentes dimensiones y consecuencias pareció imprescindible para comprender las coordenadas específicas del Valparaíso actual y facilitar, de este modo, la observación crítica y propositiva de las dinámicas de reactivación y recepción de la Bienal.
Junto a lo anterior, circuló también la problemática de la exaltación de la cultura de masas (y del espectáculo) en el territorio, considerando lo que ésta arrastra en la creación/producción de subjetividad. A partir de ello, se pensó la necesidad de fortalecer la cultura local, en lo transdisciplinar, como recurso que podría generar y estrechar la trama de vínculos orgánicos e institucionales. Esto, con énfasis en la construcción de un contexto reflexivo crítico, que refresque su prospectiva para espacios públicos, monumentos, redes culturales y artísticas. Lo que facilitaría, en la instancia de la Bienal, la realización de conexiones en diálogos Sur- Sur, en interacción con la crítica y producción teórica contemporáneas, que difiere de los lineamientos globales.
Otro cruce importante dado en estos diálogos fue la pedagógica informal en la esfera y el sistema del arte, tocando, en este sentido, cuestiones que atañen a planeaciones políticas institucionales y gubernamentales en el campo de la cultura que ameritan ser estudiadas, como son, por ejemplo, los términos: artes de la visualidad, arte contemporáneo, archivo, práctica curatorial, derechos, diversidades y disidencias culturales.
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este proceso y su materialización. Especialmente a Henry Serrano, por ser parte de la gestación de los Diálogos y por la confianza en mi trabajo. A Javier Muñoz, por su disponibilidad e impecable gestión. A la Comisión Bienal, en particular a Christian Romo por su apoyo. A cada invitada e invitado a exponer y moderar. Y al trabajo silencioso en la corrección de textos realizado por Mauricio Riquelme.
Entregamos esta publicación como testimonio de la reactivación de la BIAV y como archivo para las futuras bienales, en el proceso de articular horizontes epistémicos y prácticos que signifiquen un aporte transformacional en el desenvolvimiento de las artes y las culturas, del territorio y más allá de él.
Lucía Rey Orrego.
I. BIAV histórica y bienalidad
Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente fue. Significa conocerlo tal y como este relumbra en un instante de peligro.
Walter Benjamin. Tesis sobre la historia.
El arte tiene la extraña aptitud de actuar políticamente sobre la historia y de hacerlo con un sentido ético de responsabilidad. Su capacidad de trastornar las secuencias cronológicas, detener el tiempo y desquiciarlo, le permite detectar las potencias que sobreviven en un momento ya acaecido.
Ticio Escobar. Aura Latente.
PRIMERA PARTE: Presenta perspectivas y narraciones sobre la Bienal histórica (y otras), a través de experiencias directas y transversales.
Antonio Guzmán Quintana. Es el primer relator, del primer diálogo a cargo del Municipio. La apertura fue realizada por el director de Desarrollo Cultural Sebastián Redolés, siendo Henry Serrano, mediador. En un ejercicio de memoria el autor relata el contexto histórico vivido desde la IV a la VI Bienal de Arte de Valparaíso, haciendo hincapié en algunas obras, personajes e hitos, posibilitando la lectura en torno a las omisiones e inclusiones de obras para la circulación durante la dictadura. Su texto abarca desde 1979 a 1983, recordándonos que, si bien Chile “era una isla”, las bienales permitieron contextualizar propuestas contemporáneas de arte, dentro de la lógica de la guerra fría, que, por entonces, también marcaba el momento. A partir de sus recuerdos y comentarios, emerge, de forma crítica, el modelo que por entonces fue asumiendo la Bienal, entregando insumos para la formulación de la pregunta por los futuros modelos que habrá de asumir este importante acontecimiento.
Mario Soro Vásquez. Fue el segundo relator del primer diálogo a cargo del Municipio, mediado por Henry Serrano. Allí realiza una presentación sobre bienales, que, en su estilo performático, avanza, como en un paneo cinematográfico, de lo general y específico, hacia lo biográfico. En este texto, encontramos el reflejo directo de su exposición, dando cuenta de una particular irreverencia discursiva que le caracteriza como artista. Así, en un modo reflexivo diagramático, desarrolla su propio correlato de las bienales, de la Bienal de Valparaíso y de otras que han tenido que ver con su biografía, desde su subjetividad narrativa.
SEGUNDA PARTE: Desde coordenadas históricas, epistémicas y descoloniales, agrupa los diálogos y sus textos que refieren a la Bienal histórica, las bienales en su sentido geopolítico, y los sentidos materiales del arte contemporáneo, que, desde perspectivas críticas, se proponen como parte activa de la transformación y creación de la realidad.
Lucía Rey Orrego. En su presentación realiza un ejercicio histórico crítico para abordar la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, en sus coordenadas estético-políticas hacia una perspectiva descolonial. En este texto nos encontramos con la primera parte de la exposición, enfocada en la distinción geopolítica entre bienales internacionalistas, multiculturales y latinoamericanas, ubicando la Bienal histórica referida, en su movilidad. Entre estudios de bienología y archivos, se plantea la importancia de deglutir el presente de la memoria cultural y artística del territorio, para proyectarla, como una reflexión crítica de re-imaginación. Este diálogo fue mediado por la directora de la XII BIAV, Valeria Merino. La conversación se irradia hacia el aprendizaje de posibles estrategias y metodologías para la Bienal y su relación con los diversos territorios del arte.
Christian Soazo Ahumada. Desglosa el significado y rol de las bienales en tanto instituciones ubicadas en coordenadas históricas puntuales y productoras de los horizontes de legibilidad para interpretar el arte contemporáneo. En su recorrido contextual, señala que, las bienales aumentan como resultado de las transformaciones geopolíticas alrededor de 1989, resaltando su dimensión documental, en sociedades en permanente transformación. De igual forma, vuelve sobre la diferencia entre el arte moderno y el contemporáneo, para remarcar este último como categoría de crítica geopolítica, una heteronomía potenciada desde las bienales y que integra las experiencias de las comunidades que antes nunca fueron consideradas como arte. Señala que “el modelo de las bienales enfrenta el desafío de tratar de exponer, visibilizar, las heterogeneidades histórico-estructurales que vienen de las brutales asimetrías del globo”. De esto se desprende la posibilidad de releer y repolitizar los imaginarios colonizados por el eurocentrismo moderno. Esta ponencia fue mediada por quien escribe. En la conversación se reflexiona sobre las posibilidades del arte contemporáneo para desplegar problemáticas existenciales y materiales, pese a estar constreñido por la política del mercado global.
Magdalena Becerra Tapia. Fue realizada en el mismo diálogo que Soazo, y mediada por quien aquí escribe. En su presentación reflexiona, en clave de filosofía política, sobre algunos elementos centrales del documento de encuadre de la XII BIAV, dialectizando, con la perspectiva de la estética de la liberación abordada por Dussel. A partir de la observación del contexto histórico de este recomienzo BIAV, que propone destrabar la restitución de uno de los capítulos de mayor espesor cultural en la región, la relatora aborda las tensiones operantes entre institucionalidades y comunidades que dan cuerpo al arte, condicionadas por el fetichismo, la necropolítica y los lineamientos del mercado del arte contemporáneo; subrayando la necesidad de la repolitización de los espacios-tiempos transformacionales, en medio de la implementación de nuevos órdenes geopolíticos internacionales. En conjunto con el anterior relator, se decanta en la reflexión sobre la intensidad de la práctica artística como experiencia y lugar de nutrición para la liberación, desde lo comunitario y la reproducción de lo viviente.
PRIMERA PARTE
Aproximaciones a tres periodos de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso/ 1979-1983
Antonio Guzmán Quintana. Artista Visual y académico.
Una bienal está siempre marcada en la obra, como un índice indisociable de sus condiciones de generación y que el talento individual no puede sino alterar sus formas expresivas cuando sabe que su producción va a ser contextualizada en condiciones distinta de las habituales.
Jorge Glusberg. Catálogo VI Bienal Internacional de Valparaíso 1983.
Conozco la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso desde el año 1979, ese año, siendo un estudiante de secundaria asistí por primera vez, correspondía la IV versión, la Bienal, estaba emplazada en lo que en aquella época se llamaba el Museo Municipal de Bellas Artes, hoy Palacio Baburizza, ubicado en el paseo Yugoslavo, posteriormente continué asistiendo a todas las versiones posteriores, años después, en 1987, siendo estudiante de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas realicé mi tesis sobre la Bienal de Valparaíso y su influencia en el campo de la enseñanza artística y la recepción de este evento en la educación en Valparaíso.
El texto que presento a continuación abarca el periodo que va desde la IV Bienal Internacional de Arte realizada en el año 1979 hasta la VI Bienal internacional de Arte en el año 1983, este texto son aproximaciones al contexto histórico con énfasis en algunas obras que me parece importante de comentar y situar, para ello he vuelto a revisar mi Tesis, los catálogos de las bienales nombradas, apelado a la memoria, a los recuerdos como sujeto que estuvo presente en aquellos eventos, para recordar algunas obras, personajes e hitos que permitan generar algunas lecturas en torno a algunas omisiones y a la circulación de algunas obras, las redes o circuitos que facilitaron en aquella época dictatorial la circulación de artistas y obras en otros eventos internacionales de importancia.
Comenzaré con la IV Bienal Internacional de Arte del año 1979, una bienal realizada en el contexto de la Dictadura cívico militar y en el contexto de la Guerra Fría, primeramente hay que mencionar que este evento era un Concurso con un Premio de Honor y otros por categoría, entregaba premios en dinero a las obras ganadoras que estaban divididas en Premios a las menciones Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo y Acuarela y Témpera, en ese entonces la comisión organizadora estaba compuesta por el Sr. Francisco Bertolucci, alcalde designado por la Dictadura a la ciudad de Valparaíso, un representante de la Secretaria de Relaciones Culturales V región, dos representantes de las universidades de la región , uno de la Universidad de Chile- Sede Valparaíso, y otro de la Universidad Técnica Federico Santa María, el coleccionista de arte Ricardo Mc Kellar y el crítico de Arte Víctor Carvacho, este último abiertamente simpatizante de la Dictadura militar, también existió un jurado nacional de selección de obras y otro
Internacional de Premios, que estaba compuesto por Ricardo Bindis ( Chile), José Gómez- Sicre ( Estados Unidos), Pedro Labowitz (Chile), Ceferino Moreno (España), Detlef Noack (Alemania) , el comisario fue Raúl García y Carlos Lastarria ofició como comisario asesor.
Me interesa nombrar el jurado porque a partir de la presencia de José Gómez-Sicre, director del Departamento de la Organización de Estados Americanos, OEA para Bilingües y Latinoamericanos de Artes Visuales desde aquella plataforma se generan algunas iniciativas de intercambio que visibilizarían a algunos artistas en otros escenarios fuera de Chile.
José Gómez-Sicre (1916-1991), fue un personaje importante dentro de la escena artística latinoamericana, cubano de nacimiento emigra de Cuba, y se radica en Estados Unidos, fue un acérrimo detractor de los artistas de izquierda o vinculados con el bloque comunista, fue impulsor del arte latinoamericano en Estados Unidos desde el Departamento de Artes Visuales de la OEA. Por supuesto que tuvo y sigue teniendo muchos detractores y muchos seguidores, un personaje controversial, discípulo de Marta Traba, una de las teóricas del arte más importantes del arte latinoamericano. ¿Por qué nombro a este señor? Porque este Señor tenía mucho poder, tenía un poder enorme en aquella época, porque generaba el deseo, en realidad, generaba la invitación a los artistas latinoamericanos a exponer a Washington, a su galería, y después hacer circular las obras en Estados Unidos, como fue el caso del artista mexicano José Luis Cuevas, con quien fue muy amigo, Gómez-Sicre fue el que levanta su obra, le escribe los textos críticos que Cuevas posteriormente presenta como propios, lo lleva a exponer a Washington y vende algunas de sus obras. Entonces, era un personaje, digamos, importante, de peso intelectual y múltiples conexiones, estuvo como jurado en Valparaíso en aquella IV Bienal, posteriormente escribió un texto de presentación para el catálogo de la Bienal siguiente, la V Bienal, del año 1981, este dato no es menor ya que una de las características de los catálogos de la Bienal de Valparaíso, por lo menos hasta el año 1979 es que no había textos de presentación, nadie escribía en los catálogos, solamente había imágenes de las obras ganadoras, las obras y artistas seleccionados se reconocían porque había una lista, una especie de “ ficha técnica”, con el nombre del autor, el título de la obra, nacionalidad y dirección. El cambio vino en el catálogo de la siguiente Bienal, incorporación de un texto de presentación a cargo de José Gómez-Sicre y con la inclusión de fotografías de las obras seleccionadas.
Es importante señalar que en aquella IV Bienal Internacional de Arte, el escultor chileno Juan Egenau Moore, obtiene el Premio de Honor I. Municipalidad de Valparaíso con su obra “Blindaje para un organismo”, al año siguiente 1980, Juan Egenau expone en Washington por invitación de Gómez-Sicre, la crítica de arte Ana Helfant, en aquel entonces funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la responsable del envío de obras para la exposición de Juan Egenau en la sede de la OEA en Washington, además, ella escribe el artículo “Juan Egenau exhibe en Washington”, texto que aparece en el diario La Nación de aquella época.
La mayoría de la obras chilenas seleccionadas tenían un carácter conservador, el Premio de Pintura lo obtuvo un representante de la Generación del cuarenta, el pintor chileno Sergio Montesinos, con su obra “La Nube blanca”, el Primer Premio de Pintura fue para el artista Valenciano José Quero con su
obra “Estructura móvil”, es importante mencionar que un porcentaje importante de las obras chilenas seleccionadas, correspondían a artistas de la generación del cuarenta, varios artistas “porteños” fueron seleccionados para esa bienal, participando sobre todo en la línea Pintura y en la línea Grabado y Dibujo, obras de Sergio Ayala, Jaime Fermandois, Marco Hughes, Juan Luis Martínez, Teresa Montané, José Basso, Álvaro Donoso, Mauricio Vergara, Juan Zúñiga, entre otros fueron seleccionados. Una obra que no estaba dentro del registro conservador fue la enviada por el poeta y artista visual Juan Luis Martínez, quien expuso el díptico “Paisaje urbano” positivo y negativo, obra que toma la imagen del perro que aparece al comienzo y al final del su libro la Nueva Novela (1977), el perro “Sogol”, guardián del libro aparece sobre la intersección de dos calles, uno con fondo blanco y el otro con fondo negro, otra obra interesante de recordar es la pintura “El cancerbero” del artista chileno Gonzalo Díaz, una pintura gestual, donde aparece este animal mítico enfrentando al espectador, pocos saben que ese mismo año esta pintura formó parte del envío oficial de Chile a la 15 ª Bienal de Sao Paulo.
Esto nos demuestra como algunas obras y artistas en esta época fueron invitados y apoyados para internacionalizar o por lo menos dar a conocer su trabajo en otras instancias con el apoyo institucional, o de algunos críticos proclives al Régimen Militar. Una de las propuestas que me llamó la atención, por considerarla ”incomoda” para la época fue la del artista argentino Norberto Gómez titulada “Parrilla I” y “Parrilla II”, obras fuera de concurso, es importante señalar que en el catálogo de la Bienal estas obras aparecen como “Sin Título”, las obras consistían en una caja instalada a nivel del suelo y que contenía “vísceras” o amasijos corporales que estaban montados sobre una parrilla, las obras estaban realizadas en resina poliéster como metáfora de los horrores cometidos por la dictadura militar, esas “vísceras” de resina, remitían a algo ominoso, generaban una referencia directa a la dictadura Argentina, pero que tenía, por supuesto, su correlato con el contexto político nacional, la dictadura chilena.
En la V Bienal Internacional de Arte, realizada el año 1981, la Comisión Organizadora la encabeza el alcalde de Valparaíso Francisco Bartolucci, quien oficia como presidente, Raúl García y Ricardo Mac Kellar forman parte de esta comisión junto a representantes de las Universidades de Valparaíso, católica de Valparaíso y Universidad Técnica Federico Santa María. Esta versión tuvo como contexto histórico un país que continuaba en Dictadura Militar, un año antes en el mes de agosto de 1980 la Junta Militar realiza un plebiscito para aprobar la nueva constitución y determinar si Augusto Pinochet sigue en el poder por otro largo período más. Un dudoso resultado de un 65% a favor dictaminó que el 11 de marzo de 1981 el dictador asumiese como presidente de la República, los ajustes económicos realizados hacen que Chile tenga un momento de esplendor y “bonanza económica” por la baja en el valor del dólar para luego entrar en una etapa dura de Recesión económica, quiebre de empresas y desempleo, época caracterizada además por el modelo Neo liberal implementado por los “Chicago boys”. Ejemplo de esto fue la quiebra de CRAV (Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar), empresa con un importante rol cultural financiador de concursos, una de las Industrias importantes en la Región de Valparaíso.
La V Bienal se inaugura en el mes de octubre de 1981, cambia de sede, su nuevo emplazamiento fue el Palacio Lyon ubicado en calle Condell, pleno centro de la ciudad de Valparaíso. El jurado nacional
estuvo compuesto por Ana Helfant, Álvaro Donoso, Waldemar Sommer y Ricardo Mac Kellar, el jurado internacional de premios estuvo compuesto por Jorge Glusberg (Argentina), Abdel Kader de Egipto, Tashiaki Monemura de Japón, Francisco Otta (Chile) y Waldemar Sommers (Chile), en esta ocasión el crítico chileno W. Sommers participó como jurado internacional, y también como jurado nacional.
Es importante señalar que los críticos Ana Helfant, Víctor Carvacho y Sonia Quintana durante los años 1977-1982 escribieron más de 300 críticas en los diarios La Nación, El Mercurio, El Mercurio de Valparaíso, La Tercera de la Hora y en las revistas Ercilla y Selecta, por otra parte, Waldemar Sommer fue el crítico emblemático del diario El Mercurio, es decir representaban lo que podemos denominar los críticos “institucionales” durante la dictadura militar. En relación al catálogo, como señalé anteriormente, a partir de este año se incluye un texto de presentación, este texto fue escrito por José Gómez-Sicre, jurado en la versión anterior quien señala lo siguiente: “Este acontecimiento máximo de Valparaíso ha crecido en número de artistas asistentes, en el monto de los premios y seriedad de procedimientos. Confío que esta última condición se mantenga inalterada”.
En la V Bienal Internacional de Arte la presencia del influyente crítico argentino Jorge Glusberg, quien fundó el CAyC (Centro de Arte y Comunicación) de Buenos Aires. El CAyC fue un proyecto experimental interdisciplinario que exploró la relación entre arte, tecnología y sociedad, años después fue el presidente de la AICA, y organiza las Jornadas Internacionales de la Crítica, también director del Comité Internacional de Críticos de la Arquitectura (CICA). En 1978 publica un texto clave, Retórica del arte latinoamericano, con prólogo de Gillo Dorfles.
Entonces la selección de premios estuvo marcada por la mirada más abierta a las prácticas experimentales y contemporáneas. El Premio de Honor lo obtuvo el artista Español Joan Mora con su escultura “200 gramos de altramuces” y “Caja de huevos” una obra escultórica de pequeño formato de carácter hiperrealista que causó polémica en el medio local de aquella época. La mayoría de las obras seleccionadas y galardonadas utilizaban lenguajes contemporáneos: instalación, acciones de arte, registro fotográfico de las acciones o performance por dar un ejemplo, como fue el caso de la instalación “Proyecto traslado”, de la joven artista chilena, Alicia Villarreal que obtuvo el Premio A. Esta obra estaba emplazada a la entrada del Palacio Lyon y estaba compuesta por 30 gallinas de yeso distribuidas en el suelo, sobre un entramado de madera a manera de arco, la artista instala una pizarra que rodeada con fotografías amarradas a la madera, en la pizarra aparecía la frase, “trasladar de contexto es mudar al orden de composición de ciertas cosas”. Una obra que se enmarca en lo que se ha denominado “El Desplazamiento del Grabado” ; esta obra fue realizada y mostrada de manera más extensa en un contexto universitario, en el taller del profesor y artista Eduardo Vilches, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cabe señalar que actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, cinco registros fotográficos y un video del “Proyecto traslado”, forman parte de la exposición “Asir la vida. Mujeres artistas en Chile 1965-1990” curada por la historiadora del arte argentina Andrea Giunta. El otro Premio A, fue para la obra S/T del artista chileno Francisco de la Puente, un tríptico gráfico- pictórico donde se visualiza un paisaje desolado y un cerco (alambre de púas) a modo de muro que divide el paisaje en dos, una obra que alude sutilmente a los campos de detención en la Dictadura.
El artista uruguayo Gustavo Alamón, fue ganador del Premio B, con una pintura “Los Notables 46”, pintura de robots con perspectivas exagerada que habla de la deshumanización del ser humano. Alamón fue un artista importante en Uruguay, fue director de cultura del ministro de Educación, también trabajó en colegios, este mismo año 1981 el artista representa a su país en la Bienal de Sao Paulo. El Premio B lo obtiene la instalación “Paisaje Urbano”, del artista chileno Eduardo Echeverría, la pieza instalada a ras de suelo consistía un gran cuadrado de adoquines de cemento intervenidos por líneas color amarillo simulando un trozo de calle y cuatro conos de color naranjo que impedían pasar, objetos urbanos desplazados al campo del arte. El escultor chileno Mario Irarrázabal obtiene una mención especial del jurado con su obra “Montaje”, una instalación de figuras humanas cubiertas por un gran paño blanco que dejaba ver las siluetas generando un guiño a la cordillera de los Andes, una de las menciones Honrosas, la obtuvo el artista chileno Elías Adasme, artista formado en la Universidad de Chile ,luego integra el TAV Taller de Artes y Visuales, pertenece al grupo de artistas a los que la crítica Nelly Richard denomina “Escena de Avanzada”, la obra galardonada se titula “La Araucana 81”, fotografía en blanco y negro de una acción corporal, en la que se visualiza un hombre (Adasme) con torso desnudo y que aparece acostado sobre tierra, boca arriba, sobre su cabeza en la pared está colgado un mapa de Chile, el borde de la fotografía lleva escrito con serigrafía el texto “La Araucana 81 Acción de Arte”, aludiendo al poema épico escrito por el español Alonso de Ercilla, que relata la primera fase de la conquista de Chile. Como antecedente de esta obra ganadora podemos nombrar su obra anterior “A Chile”, una serie de cuatro foto- performances, realizadas en el año 1979, la imagen más emblemática de esta serie es cuando Adasme aparece con la parte superior de su cuerpo desnudo, solo con pantalones, sin zapatos y colgado de los pies en un letrero de Metro Salvador en Santiago de Chile, “A Chile” se expone en 1982 en la Bienal de París, posteriormente una imagen de esta obra aparece, como portada del catálogo de la exposición “Perder la Forma Humana”, y la obra es expuesta en el Museo Reina Sofía en Madrid, también forma parte del legado del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Por qué mi interés en la obra Araucana 81? Varias teóricas y teóricos han leído y comentado este trabajo, lo que me llama la atención es que no se nombra o se pasa por alto que esta obra fue mostrada originalmente en la V Bienal de Valparaíso, me llama la atención esta historia de omisión, o de poca atención, a lo mejor casual, no lo sé, de obras que fueron mostradas, incluso premiadas en el contexto de la Bienal, pero cuando se las nombra o estudia, se omite su origen expositivo, algo a lo menos curioso, como que no importase el contexto donde se mostró por primera vez. Lo mismo ocurre con la obra de Alfredo Jaar, “Opus 1981”, premiada con la Medalla Universidad Federico Santa María, y que nadie habla de ella, no existió recepción crítica de ella, como que nunca existió. Los artistas internacionales en su mayoría nombran la Bienal de Valparaíso, sin embargo, algunos artistas en Chile no lo hacen, sería interesante saber los motivos. Como es la presentación de la obra “Testa di Cazzo” del artista chileno radicado en Italia Francisco Smythe, invitado por la comisión organizadora de la cuál poco se ha comentado.
La VI Bienal Internacional de Arte de Valparaíso del año 1983 se realiza en el contexto de las primeras protestas nacionales contra la Dictadura, quiebre de empresas y cesantía, la política de desinformación aplicada por los aparatos comunicacionales del Régimen y el accionar cómplice de la televisión nacional amparando el montaje de la cuestionada “aparición de la Virgen de Villa Alemana”, para
acallar la ola de descontento que se vivía.
El jurado internacional estuvo compuesto por Gaspar Galaz (Chile), el diseñador gráfico Olaf Leu (Alemania), y el pintor y crítico de arte Ceferino Moreno (España). El texto de presentación del catálogo lo escribió Jorge Glusberg, quien menciona lo siguiente: “Esta VI Bienal permitirá la confrontación de esa problemática latinoamericana con las obras de muchos países amigos. El diálogo -como en la de 1981- será indudablemente fecundo: lo chileno, lo latinoamericano y lo internacional servirán para unir culturas incomunicadas entre sí”. Glusberg habla de una problemática latinoamericana, que se manifiesta en obras de valor trascendental, sin embargo, ese discurso no tuvo una recepción en la escena local. El Premio de Honor lo obtuvo el artista español, Luis de la Cámara, con su pintura “Ni cobalto ni Ultramar” una propuesta de colores ácidos (verdes y amarillos) de formas sincréticas y pintura plana, “Hard Edge” que define la composición, este artista tuvo logros y reconocimientos en España. Un artista también importante para la escena de los ochenta, Sergio Sosa, profesor de la Universidad de Chile, también hizo clases en el Centro de Arte en Viña del Mar, obtuvo el premio VI Bienal Internacional de Arte con una pintura figurativa, pintada al óleo, en la que aparecían dos personajes uno femenino con vestido de novia, y pies descalzos, y otro masculino con un objeto de color café en la mano, ambos unidos por la espalda y caminando en direcciones opuestas, una pintura con colores cálidos, ocres y amarillos enmarcada dentro de la tendencia Neo expresionista. El Premio VI Bienal Internacional de Arte 1983, fue para el artista chileno Iván Sáez Arroyo, con su obra “Reminiscencias de la Batalla de Maipú bajo el cielo de Bruselas” de este artista chileno no existe mayor información que dé cuenta de su posterior trayectoria.
En la selección de obras nacionales de esta VI versión, se denota un recambio generacional, la trasferencia y apropiación de lenguajes pictóricos contemporáneos, sobre todo vinculados a la denominada “Bad Painting” o Transvanguardia italiana, se ve reflejada en las propuestas pictóricas de los jóvenes artistas nacionales, varios de ellos adscriben a esta corriente a partir de la “lectura” de las revistas de arte que llegaban a los Institutos binacionales, y otros por transferencia directa de sus profesores. En esta versión de la Bienal hubo una gran presencia de artistas jóvenes procedentes de las Escuelas de Arte de Santiago y Valparaíso. Estos nombres formaron parte de una escena de recambio denominada la “Generación de los ochenta”: Asunción Balmaceda, Samy Benmayor, Matías Pinto D' Aguiar, Omar Gatica, Roberto Di Girólamo, Rodrigo Cabezas, Carlos Maturana (Bororo), Ismael Frigerio, Pablo Barrenechea, Roberto Danneman, varios de ellos son parte importante de la renovación artística en la escena santiaguina. Algo parecido ocurrió con el grupo de jóvenes artistas locales cercanos a esta tendencia transvanguardista como Eduardo Ahumada, Ana María Bórquez, María Ester Saldivia, Esperanza Kalajsic, Patricio Maureira, Andrés Merino, Eduardo Carámetro y Andrés Montenegro, estos tres últimos formaron el grupo “La Rueda Magenta”, quedando seleccionados con una obra. En su mayoría, fueron alumnos y/o discípulos del artista de Valparaíso José Basso, este artista participó en distintas bienales del año 1973 a 1983, en esta ocasión, su envío fue una pintura de gran formato titulada “Con los ojos sumergidos en este paisaje”, como dato, ese mismo año, este artista forma parte del envío institucional chileno a la XVII Bienal de Sao Paulo, en aquella ocasión el envío fue gráfica (técnica mixta), la obra enviada fue “ Seis variaciones en torno a un hombre y helicóptero”,
de la serie “Con los ojos sumergidos en este paisaje”, el texto que presenta el envío de los artistas chilenos fue escrito por Ana Helfant y llevaba por título “ El Humanismo en el arte de Chile”. Volviendo a las obras de la VI Bienal, me gustaría destacar la pintura “El exterminador ”, del artista plástico Marcos Hughes, la obra pictórica de este artista de Valparaíso, forma parte de la escena artística regional de los años ochenta, su trabajo pictórico de línea expresionista, figurativo y gestual, con una cierta filiación a la obra de Francis Bacon no ha tenido la atención necesaria de la crítica regional, generando invisibilidad, sin embargo, este hecho negativo ha generado las condiciones para que la figura y obra de este artista se haya transformado en leyenda y mito.
También participaron artistas como Anselmo Osorio, Tatiana Alamos, Nancy Gewolb, pintores como Patricio de la O con una mención Honrosa por su obra “Estudio para una figura”, Patricia Israel, quien años después obtendrá el Primer Premio en la IX versión de la Bienal, Concepción Balmes, Nelson Lagos, Marcelo Larraín, Gonzalo Landea. Otro de los artistas que estuvo presente en esta versión fue Hernán Miranda (fallecido hace poco tiempo), era pintor de la Universidad Católica de Santiago, vivía en Valdivia, fue el director del MAC de Valdivia, la pintura que presentó fue “Exterior Urbano”, dos cabinas telefónicas en un espacio urbano, es algo que los estudiantes jóvenes hoy no conocen, no saben lo que era eso. En los 80 y hasta los 90, esos eran los teléfonos públicos, pero eso ya no existe. Entonces, también hay que poner estas imágenes en contexto, en su momento eran novedosas, formaban parte del paisaje urbano y de una cierta modernidad, pero ya quedaron en un pasado, son objetos que hoy están en desuso.
¿Qué es lo que entregó la Bienal a esta ciudad? La Bienal de Valparaíso posibilitó al público local y nacional conocer de primera mano obras de artistas chilenos e internacionales en un contexto de Dictadura, esto es relevante dado que en la Región de Valparaíso la escena artística estaba muy decaída, había escasez de información actualizada y escasez de nuevos espacios culturales, José Gómez Sicre señala en el catálogo de la V Bienal lo siguiente: “El certamen se desenvolvió sobre rieles de seda. No hubo intrigas ni “mafia”, en el acto de adjudicar premios. Por el contrario, las discusiones valorativas estuvieron a la altura de un evento de trascendencia mayor. El número de buenas obras presentadas sobre todo en el lado chileno de la participación, dificultaban el discernimiento recto y desapasionado que debe primar en estos actos”. Hay que señalar que las obras de los envíos internacionales eran generalmente gestionadas por las Embajadas de países afines al discurso declarado por la Dictadura, la participación de los artistas extranjeros era en su mayoría con obras recatadas, algunas de ellas conservadoras, muy inferiores en calidad con respecto a las propuestas nacionales.
La Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, también fue una puerta que permitió en aquella época visibilizar el trabajo de artistas jóvenes que no tenían espacios para mostrar sus trabajos ni menos codearse con artistas internacionales. Chile de ese entonces era una isla, por lo tanto, las bienales permitieron acelerar o poner en contexto propuestas artísticas contemporáneas, dentro de la escena local a pesar de la mirada conservadora de algunos jurados.
En la V Bienal, realizada el año 1981, la selección de obras nacionales estuvo a cargo de los jurados Ana Helfant, crítica de arte con su discurso conservador, nacionalista y proclive a la dictadura militar,
Álvaro Donoso, artista plástico, grabador, Waldemar Sommer crítico de arte del diario “El Mercurio”, y Ricardo Mac Kellar, coleccionista de arte. Un jurado declaradamente conservador, sin embargo, al revisar las obras seleccionadas y posteriormente premiadas nos indica que no fue así, la selección de obras de artistas nacionales estuvo abierta a propuestas artísticas experimentales, incluso conceptuales, y críticas a la realidad del momento, algo que no había ocurrido en la versión anterior.
También es importante señalar que las tres versiones consecutivas posibilitaron en algunos casos que algunos artistas nacionales, con el patrocinio y apoyo de ciertos jurados y de la institucionalidad de la época, accedieran a instancias internacionales, como lo fue representar a nuestro país en bienales internacionales o simplemente acceder al mainstream, esto no es menor ya que en aquella época existía una suerte de “bloqueo” a los envío institucionales avalados por el Régimen Dictatorial, no eran bien recibidos por la comunidad internacional.
Los modelos de la Bienal sirven o no sirven, estas tres bienales (1979-1981-1983) operaron dentro de una lógica de la Guerra Fría, en un contexto político y social dictatorial que hoy en día no existe, entonces, ¿cuál será el modelo que sirve? ¿cuál será el modelo que se va a instalar en la nueva Bienal de Valparaíso?, son preguntas que están ahí y forman parte de la historia de las próximas bienales.
Acerca de bienal y bienales. En la ruta de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso BIAV, 20 octubre de 2023, perspectiva histórica de la Bienal.
Mario Soro Vásquez. Artista visual.
Henry Serrano: seguimos inmediatamente, en favor del tiempo, con nuestro querido amigo Mario Soro.
M.S.: Fue muy potente, muy potente, y eso nos abre un deber potente que tiene que ver justamente con la memoria. Esto puede ser la gran, gran oportunidad de retomar ese valor...Esta presentación tiene que ver con estos dos cuadrados…
Alguien del público: ¿puedo hacer un alcance? un detalle, respecto de la convocatoria que dice diálogos. Creo que lo que hizo Antonio fue más bien una referencia, un traspaso de informaciones, y siempre pensaba en que los diálogos necesitaban de las interacciones…
M.S.: Sí, pero no va a ser así, es más, yo me opongo absolutamente a los criterios de ¡¡¿la Bienal ya mi viejo…, te parece?!! Pero lo vamos a hacer al final. Y además yo creo que bueno lo que tú dijiste, porque esta cuestión es el comienzo.
No significa que esta bienal sea el comienzo para que la próxima sea mejor. Ya está corriendo esa bola. De ninguna manera, Entonces eso es súper importante. Todos los pasos tienen su valor. Además, que esta cuestión no es ya un comprobante de éxito. Esto puede ser un maravilloso y espectacular fracaso. Porque el arte le trabaja al fracaso, le trabaja al accidente porque es una estructura de naturaleza autorreflexiva. Esa es su naturaleza, es la naturaleza del mensaje estético. Así que no juremos un éxito como el Festival de Viña, bienvenido sea. Entonces eso que quede claro. Entonces, cuadro blanco, cuadro rojo. Va a ser un tema importante. ¿Esta es una bienal roja o es una bienal blanca? ¿Es una bienal negra? ¿Es un octubre rojo? Que no es rojo, ojo. Entonces esa es la primera idea. Y por otro lado también es un peso. ¿Dónde se ubica ese peso? Si se ubica en el nombre, si se ubica en el apellido, si se ubica... Es un lastre. ¿Cómo lo podemos entender? Ahí está un poco lo que les estaba planteando, está contenido en esta zona neutra. En este espacio, en esta ágora. O sea, el espacio como el cubo. Como el espacio posible. Y el título de este encuentro, del lado mío, que es “Acerca de bienales”. Aquí yo voy a hablar un poco… Yo estaba un poquito inseguro, así que como tú (a Antonio) te tiraste primero, creo que la mirada desde la subjetividad es súper clave.
Desde la memoria. Y en este caso, cuando hablamos acerca de bienales, ¿cómo abarcamos la problemática de lo que podría ser una bienal? Tanto en la propia historia, que además no es la única bienal, que además es un puerto. Y es un puerto que exhibe sus capas (estratos), y ya sabemos toda esa
historia. Entonces, “bienal es un adjetivo que se refiere a un periodo de dos años o algo que se hace o sucede cada dos años”. También es un sustantivo femenino. Es la bienal.
Que define un evento social, artístico, cultural, económico, psicológico -podríamos seguir- que tiene lugar cada dos años. Entonces ese ciclo, ¿cierto? Que significa que cada dos años se replantea, se toma la memoria en el anterior y hay una cuestión acumulativa. El plural es bienales. Y es en esa sentencia que me refiero a una distancia recorrida de lo que podrían ser las bienales, o lo bienal, que ese sería otro problema.
Vamos a analizar, primero que nada: la comunicación que se hizo a través de las redes. Primero, diálogo BIAV: esto es BIAV (Bienal Internacional Arte Valparaíso). O sea, nadie sabe y ya hay una sigla dando vuelta y no hay logo. Hay sigla y no hay logo. Esto es grave en términos del diseño gráfico. En la ruta de la X, XI números romanos aquí está, va todo, porque Chile es todo disléxico y se nos pierden los palos. Es un palo, dos palos, tres palos (números romanos). El país que más castiga a sus hijos, entonces los palos y las equis. Terrible. Internacional. No somos nunca internacionales. El puerto murió, aquí tenemos la armada. Pero la nacionalidad, en fin. Valparaíso.
El plato fuerte es haber puesto la obra de un artista ganador que tú ni lo nombraste, que es el señor Agatiello. Un argentino de Mendoza que no le había dado palo a ningún águila y viene acá y gana el primer premio. Y se forra. Sigue haciéndolo. Pero, en fin, es un geométrico tardío el cual fue la primera obra que yo vi en la primera Bienal, a la cual vine a Valparaíso para estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso. Y veo esa obra. Yo venía de la experimental artística. Era totalmente geométrica. Pero tenía un profesor Bauhaus. Entonces yo había reproducido estos moldes, estas geometrías, digamos, estas trampas al ojo escherianas, digo, en yeso en la experimental. Y veo esta obra. Me caí de espalda. Y aquí en el afiche le -chantan- el letrero, de la información con logo de gobierno...perspectiva histórica de la Bienal Internacional de Valparaíso, pasando la obra a blanco y negro, cortándola en 3 partes, transformándola en tríptico. Piedad, señor, porque pequé contra ti. En la ruta… ya está suficiente cuchillo… así que no sé qué hay que hacer. Hay que reeducar al personal. ¿No? ¿Quién es este señor Agatiello? Nació en Buenos Aires en el 43. Su formación fue principalmente autodidacta. Aunque también cursó estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.B.A. No estamos hablando ya de un geométrico de los años veinte, como en Argentina, o sea, herederos de Madí o Torres García. No. Estamos hablando de un gallo tardío de la provincia. Hagamos la traducción de la obra en colores, ¿ya? Con una pésima ilustración, ¿cierto? Bueno, la relatividad de los colores, ya la ven. En fin. Bueno, cuento: yo quedé alucinado. Y me tocó estudiar en la Católica de Valparaíso que era lo contrario a todo esto. O sea, la lugaridad del lugar, lo poético, el primer ensayo, el taller. Qué horror. Entonces me tuve que despedir de esto que yo pensaba que era el arte. ¿Ya? ¿Qué era la modernidad? La geometría, el constructivismo. Había estudiado, se fijan, a Le Corbusier, en la experimental, o sea, junto al modernismo, teníamos que hacer historia allí, con la observación, in situ. Estuve en la Católica de Valparaíso un año, reprobé el examen de matemática por quinta oportunidad. Eran tres. ¿Ya? Y me fui muy tristemente de la ciudad, habiendo aprobado el examen de taller con distinguido. Pero reprobado igual... por matemáticas.
Chucha, ¿qué hago? Me voy a Santiago y estudio para la (Prueba de) Aptitud Académica y entré a Arte en la Católica de Santiago. Bueno, ahí la tenemos junto con la escultura de Osvaldo Peña, otra obra premiada, con un símil en el espacio urbano, de una estación metro en Santiago. La Bienal de Valparaíso no aparece en ningún lado. Estas son las bienales en el mundo… Wikipedia, Google, etc. No aparecen, no existen. No está.
Tenemos en Europa la Bienal de Venecia 1895. para los que piensan que esta cuestión no es moderna, en el siglo XIX. O sea, final del siglo XIX.
Por todo el historial de la Bienal que ustedes se encargan de estudiar. Esta bienal es la más antigua de la historia. Después tenemos Portugal, Estambul, Lyon, Berlín, 1998. 1998, Bienal de Berlín. Está la Documenta de Kassel. Ya la vamos a ver. Praga, 2003, ... Portugal… América…. Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil le lleva bienal,1951.
Con Brasilia, Kubischek, Niemayer, el Modernismo. Perú, 2017, 62, Córdoba, 64, Argentina. O sea, en cada pueblo de los chicos de Argentina, hay una bienal. Por todos lados. 66, Córdoba, 77, Santa Cruz, Bolivia. Bienal de La Habana, 1984…
¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó con los artistas cubanos? ¡Se fueron! El año de la fuga. Y se repone con una bienal. Para hacer un espacio de circulación internacional. Y se vacía esta experiencia interna Brasil, Bienal de Cuenca, Ecuador, 1987. Bueno, tenemos a Pacurucu (Hernán Pacurucu) el único que sobrevivió a los movimientos de bienal.
Seguimos con la Argentina, 2013, República Dominicana, Buenos Aires, Argentina. Bienal de Arte Cartagena de Indias, aquí ya ni siquiera le pusieron los años. Bienal de Arte Nicaragüense, 2014. Ahí está la Carmen Waugh armando el museo, etc. Bienal de Guatemala, Bienal Centroamericana, Bienal Internacional de América del Sur, Buenos Aires, Argentina. Interés en Radio México, nada, no aparece Chile. África, Bienal de Sidney, África, Asia, Oceanía. Dakar, Luanda, Angola, 2019. Están en guerra.
Bienal de Sharjah (Sharjah Biennial), Bienal Emiratos Árabes, el billete.
Bienal de Shanghai, Taipei, o sea, China, una isla de este porte… tiene… la mitad de todos los eventos de esa región pertenecen a Taiwán. Por favor, véanlo: Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán, Taiwán. Muy feroz. China no tiene. China está en otra. Recién ahora están apareciendo algunas, pero era muy cerrada, era muy complejo y sigue siéndolo. En fin, sigamos. Documenta de Kassel. Aparte, esto es una exposición de arte contemporáneo de lugar cada 5 años en Kassel.
Documenta fue fundada por el artista y profesor Arnold Bore en 1955 como parte de la Bundesgartenschau, Exposición Federal de Horticultura. Entonces, una feria de flores transformada, cierto, en una bienal. O sea, la jardinería de casa transformada en este gran aparato. Estamos hablando del año 55. Eso significa que se cerró la escuela, 55-68. Alcanzó a durar… Se cierra el Bauhaus. La nueva Bauhaus a cargo de unos argentinos que se van a hacer cargo allá, revuelven el gallinero y -por supuesto-... el Departamento de Estado opera… -es un país ocupado-... y reducen digamos este proyecto.
Y se instala la Documenta de Kassel.
Fue un proyecto enorme, muy alemán, hasta que contratan a la Catherine David, una francesa que deja la escoba. De partida, cuestiona potentemente el liderazgo masculino y al mismo tiempo -tenía todo el feminismo en duro-... pero, además, el centroeuropeismo.
Y el año siguiente, en la Documenta Okwui Enwezor, un sudafricano (Nigeria) -nuevo apartheid negrosimplemente vacía la Bienal. No se hace nada en la Fridericianum, que es el edificio este de los emperadores. Y hace todo externo. Externaliza la Bienal por todo el tercer mundo. Es muy espectacular lo que pasó ahí.
Trayectoria de participación en bienales, la mía. Los palitos de nuevo: Bienal Internacional de Arte Joven. Museo de Arte Moderno de París, Francia, 1982. ¿Qué pasa ahí? La escena de avanzada. Se dan cuenta que hay unos cabritos en la Católica: Duclos, Soro, Carlos Gallardo y Paredes que la vimos recién… Y empiezan a extender. O sea, de alguna manera, el trabajo de la Alicia es el primer reconocimiento como público, de ciertas operaciones que estábamos haciendo, en distinción a lo que era, un cambio muy radical de las operatorias hasta ese momento de la educación en arte en Chile, en la Católica, específicamente en la línea de grabado… La Alicia no era de grabado sin embargo participaba de las prácticas de las iniciativas vinculadas al fenómeno del desplazamiento de soporte. Alicia fue premiada en una de las bienales de Valparaíso con la propuesta documental y objetual de Gallinas de Yeso en el espacio público. Y aparece lo que se llama la práctica de los desplazamientos en la escena artística, pero que parte del grabado. Ese fue el laboratorio. Con la complicidad de Vilches, a su resistencia al principio. ¿Qué pasó? Que en ese momento dejamos de ser estudiantes. Violentamente. O sea, los cambios pueden generarse por dos vías: uno, por estatuto, u otro, por guerra. Entonces hicimos una guerra. Que es lo que yo le digo a los estudiantes de las escuelas de Bellas artes aquí: para que pasen violentamente de ser suboficiales a oficiales, tiene que haber una guerra. Entonces solamente en sucesos de extralimites es posible que se salten de ser suboficiales a oficiales. Como le sucedió a mi ilustre bisabuelo, Luis Cruz Martínez, que gracias a una guerra pasó de ser un pelado a morir como subteniente en la guerra. Entonces eso solamente sucede en las guerras. Pero en vías normales es imposible, porque nadie va a pasar de la escuela de suboficiales a la escuela militar. Ni siquiera se va a bajar en la estación escuela militar.
¿Y qué pasó? Nelly Richard, la papisa, nos manda a París. Nos manda a París. Estamos en el tercer año. Los niñitos... viene la frase ese medio quilapayunesca para los señoritos a París y para el pueblo mierda, mierda. Y partimos a París. Bueno, no partimos en físico. No teníamos plata. Pero mandamos obras en una muestra fotográfica. Hago la relación porque, la numerología -de la que soy seguidor- establece ciertas conexiones. Por lo que sería la 12 Bienal de Arte Joven en la ciudad de París. Ya no soy tan joven, pero soy más joven que los jóvenes. Y ese es un problema que me tocó ver justamente cuando fui por primera vez curador. La única vez que he sido curador de una bienal, en la Tercera Bienal de Arte Joven del Museo Nacional de Bellas Artes.

En la mañana, llamé al Museo de Bellas Artes porque necesitaba soporte visual de la primera, segunda, tercera y cuarta bienal. Al archivo del Museo Nacional de Bellas Artes para solicitar portada de sus catálogos. No había nada. No había nada. Yo fui responsable de salvar mucho del material porque a los funcionarios se les ocurrió empezar a regalar lo que había. Con el último exdirector del museo que me echó de la Católica, más encima… Estoy haciendo este diagrama -por favor- de mi correlato: bienales que tienen que ver con mi vida. Cuarta Bienal de La Habana. La mesa de trabajo de los Héroes. La Habana, Cuba, 1990. Tremenda instalación. La curadora la ve para la muestra abierta del museo y yo venía llegando de Alemania. Se interesó muchísimo. Dijo, “esto hay que llevarlo a La Habana”. Y en ese momento La Habana estaba en la situación especial. O sea, la Unión Soviética la había abandonado. Yo ni por nada iba a mandar esta cantidad enorme de objetos para una instalación, porque si yo mandaba esos objetos eran menos zapatos, menos leche, menos alimento. De todo en ese momento a Cuba. Así que mandé una instalación con láminas en la maleta de la artista Virginia Errázuriz. No les gustó nada a los cubanos. Era el Che Guevara pasándolo chancho, tomando fotos en compañía femenina. Y en otras imágenes su cadáver en tendido en Camiri. (La Mesa de Trabajo de los Héroes / año 1990). Bueno, un desastre.
Segunda Bienal Iberoamericana de Artes. El arte de tomar medidas. Ciudad de México. Un gran telón con una cantidad de clavos que hacían referencia a una suerte de ciudad Primera Bienal del Mercosur. Porto Alegre, Brasil… la tengo en blanquito porque es un paradigma para nuestra bienal. Estuve en la Primera Bienal invitado y ahí tuve un ejemplo de una ciudad entera, botada, mandada a menos por el resto del gran capital que venía allá y la ciudad decide ser la capital del Mercosur. Cuando yo estoy diciendo decide, estoy diciendo: los empresarios, los estudiantes y los lustrabotas. Todo el mundo con el globo. Todo el mundo con las pilas puestas. Y la ciudad aparece en el mapa. A tal punto que casi compite en algún momento y releva a la Bienal de Sao Paulo. Cuando Ivo Mezquita, asume la segunda curatoría, yo le regalo el catálogo, aquí tenemos un ejemplo. Ivo Mezquita curador de la Bienal de Sao Paulo Brasil. Por primera vez no tienen invitados a consagrarse y hace un examen de todas las bienales anteriores -qué era lo que habíamos hecho con la bienal de Arte joven en el Museo de Bellas Artes-, claramente…
Señalo aquí mi condición de Artista invitado la Bienal del Mercosur Porto Alegre Brasil como un paradigma… O sea, deberíamos tener un embajador, de la República Ferrupilia de Rio Grande du Sul, porque son, acuérdense, países federales. Acá, fundamental. O sea, un viaje como representante que lo Situación del arte contemporáneo chileno 2001.
puedo presidir, se arregla, hijo ilustre, o sea, si me tengo que mandar a la cresta, esa es mi ciudad del exilio, claramente.
Bueno, la Bienal de Video y Nuevos Medios se instala, ya tenía este giro, y su director, gran amigo mío, me invita. Artista invitado de honor a hacer una intervención plástica en la Bienal de Video y Nuevos Medios. Yo no era artista del video, por lo tanto, como artista me invita a hacer esta intervención en la Bienal de Video. Que fue un acto de generosidad muy potente, también, en el cruce de género. Esto, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.
Bueno, aquí tenemos la XII Bienal de Arte Joven de París. Presento el catálogo. Piensen, por favor, En el cominillo de los artistas de la época, de estos cabritos pitucos de la católica en París, por favor… El horror... Y la pica, y los comentarios y todo, y los hijitos de sus papás y todo. Con la referencia de los “señoritos a París” y para el pueblo mierda, mierda. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Comentarios de Art Press. Más pica. En esta bienal se presenta la performance de Carlos Leppe en uno de los baños del Museo de Arte Moderno, Sede de la Bienal. Leppe escoge el sitio más marginal y hace esta performance donde se come una torta, la vomita, y hace una especie de parodia de una vedette, ahí ven las plumas con el escudo chileno.
La obra de Dittborn, que se reconocía en esta instancia, y la obra del C.A.D.A. Más -cierto- el rol de la Nelly Richard, que aparece nada menos que en la portada de la revista Domus, la revista máxima de la arquitectura… es una cosa que había… una borrachera, digamos, de internacionalismo. Nunca se había alcanzado esa mirada y esa autoridad de lo que eran las propuestas que se estaban desarrollando en Chile en ese momento, claramente.
Bueno, aquí está la página interior donde está un trabajo, acuérdense que esto es un envío fotográfico, mostrado en el museo de arte moderno de Paris. Aquí está el detalle. Aquí, yo, Duclós, Paredes, Gallardo mandamos fotos referidas a acciones de arte.
Y otras como el trabajo de Parada. Parada tiene un hermano desaparecido y hasta hoy él sigue haciendo acciones en las cuales toma el rostro de su hermano y va a los sitios en los que su hermano desaparecido recorrió también. Este es el trabajo de Arturo Duclos. Un trabajo de desplazamiento en la xilografía con la frase: “este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta” mostrando fotografías de lugares donde se procesa la madera: cerros de aserrín, castillos de madera en barracas de la cuál fue expulsado y solicitud de entrega de rollo, etc. Solamente por estar en la propiedad…
El trabajo de Carlos Gallardo, que era el ayudante del curso llamado… estamos hablando de una condición escolar, pero al punto que esto tomó tal nivel de riesgo para la Universidad que lo mandan a Eduardo como mano de azabache y dejan al gato cuidando los ratones…
Era Carlos Gallardo, el ayudante. Y Carlos Gallardo hace una serie de operaciones que tienen que ver con dar cuenta de la sistemática de la muerte de los mataderos como proceso editorial. En esos mismos términos hago yo esta performance… Entienden que yo soy indigno hijo del seminario pontificio
menor de los altos ángeles custodios, o sea, que yo soy una especie de sacerdote en vida. Y hago una operación en el contexto de la Católica cuando Vilches invita a toda la escena y yo me mando este numerito con dos cajas que tenían sangre y leche que yo perforo en esta invitación y surge el fluido de sangre y leche en la suerte de procesión por la universidad, etc.
Bueno, ese tipo de trabajos son los que estamos mandando a la Bienal. Y estamos generando también un distanciamiento y una crítica con respecto al suceso. La siguiente. Aquí esta obra, que es muy importante en este envío, yo me encuentro una historia de un grabador al agua fuerte, francés, Charles Meryon, que es un tipo que tiene una psicosis que va en aumento, una esquizofrenia… y él hace que París se convierta en la República del Agua Fuerte declarándose dictador, editando 2 constituciones una lunar y otra solar para gobernar de noche y de día, ejecutando un vía crucis.
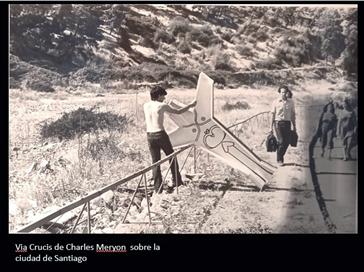
Entonces fue increíble la conjunción de 3 elementos 1- invitado a la Bienal de París 2Vía Crucis de Meryon 3- la constitución del 80, de Pinochet, la constitución del “Agua Fuerte”. Entonces había estos niveles de coincidencias extraordinarias. A esta conjunción conecto una 4- en referencia de contemporaneidad, a la presentación y rechazo de dos cuerpos constitucionales recientes en Chile.
En el 2º caso recientemente enumerado, lo que yo hago, al tomar esta referencia, es ejecutar un Vía Crucis por la Ciudad de Santiago, bajo la noción de desplazamiento desarrollándose así una operación de reconocimiento sobre el territorio. Con una serie de lugares que conectan el trayecto, son considerados como estaciones- laboratorios alternativos de agua fuerte. Partiendo del taller de grabado, PUC. Luego ascendiendo el cerro, el caso es que una de estas estaciones fue el cuartel Borgoño (Dina -CNI) rezando con los agentes, en su propia puerta, la constitución lunar, de Meryon pero de día¡, luego frente a la cárcel pública y cuartel de investigaciones, puente del río Mapocho en el cuál las mineras lanzaban los ácidos directo a su caudal. En esta especie de procesión -vía crucis-. Participa todo el curso y el profesor Eduardo Vilches, habiéndose desarrollado esta travesía con el cruce de media Ciudad de Santiago.
Referencias:
Fotografías de H. Capossiello y Archivo de D. Maulen en artículo Situación del arte contemporáneo chileno, la III Bienal de septiembre de 2001 una propuesta Metodológica David Maulen de los Reyes DOI: 10.26807/cav. v0i04131, ISSN (imp): 1390-4825, ISSN: (e) :2477-9199.
SEGUNDA PARTE
La Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Coordenadas
estético políticas y perspectivas críticas descoloniales¹
Lucía Rey Orrego. Académica, investigadora y curadora independiente.
Para comenzar este escrito, identificaremos entre 1945 (fin de la segunda guerra mundial) y 1991 (fin de la guerra fría, post caídas del muro y junto con este, de los grandes relatos) como mínimo dos polos en el arte. Considerando las bienales como una forma de política por otros medios, se puede inicialmente observar la visión internacionalista del arte institución opuesta a la visión latinoamericana (que más adelante explicamos), que surgió de la mano de la Guerra fría, cuyo norte fue la Bienal de Venecia, y, por otra parte, la perspectiva del multiculturalismo, excluyente de disenso, que busca reunir y articular las particularidades culturales del tercer mundo e integrarlas en el sistema global (ej. comerciales de Benetton) (Barriendos, 2011). Esta visión del multiculturalismo se extiende con la Dokumenta 11 (o la anterior, donde estaba Catherine David), en el año 2002, en donde destaca Okwui Enwezor, como el primer director de Arte africano. Antes de esta bienal existió: (1.-) La otra historia, curada por Rasheed Araeen, en Inglaterra 1989, y (2.-) Los magos de la tierra, curada por Jean-Hubert Martin, en Pompidou 1989. Estas dos exposiciones en el primer mundo fueron hitos del cambio multicultural.
Aquí es importante mencionar algunos aspectos del artista Rasheed Araeen (Mariátegui, 2019). Fue un artista incomprendido artísticamente en su tierra de origen (Karachi, Pakistán), por lo que emprende camino a Londres (1964). Debido a que en estos tiempos el arte del tercer mundo era folclorizado, pese a su preparación y aunque recibe el Premio de Pintura John Moores, no fue de interés para las galerías británicas. El racismo del establishment artístico británico negaba la participación de artistas no blancos del llamado discurso modernista. Fue cuando el artista comenzó a leer a Fanon: Los condenados de la tierra (Fanon, Los condenados de la tierra, 1963), en donde se propone la emancipación humana sin distingo de raza, sexo, clase o religión. Estas lecturas fueron fundamentales en su maduración intelectual, comenzando a crear soluciones estructurales escultóricas que en su combinación no produjeran jerarquías de formas. Su trabajo contribuía al minimalismo, sin embargo, fue desestimado por su entorno con la asociación directa a la geometría islámica (cultura de la cual provenía). Esto, producto del colonialismo del Reino Unido, que veía exotismo allí donde no encontraba eco de sí. Posteriormente este artista se transformó en un referente descolonial, de un arte no esencialista dentro de los binarismos mundiales. Por una parte, observamos el modelo colonizante y por otra, el multicultural. Pero, distintas a estas, existen las bienales en perspectiva del Sur Global² .
¹ Por motivos de espacio el presente texto corresponde a una parte de la presentación, quedando fuera elementos de análisis y el desarrollo de la propuesta reflexiva descolonial, como conclusión.
² Sur global es un término utilizado en estudios poscoloniales y transnacionales que puede referirse tanto al tercer mundo como al conjunto de países en vías de desarrollo. También puede incluir a las regiones más pobres (en general al sur) de países ricos (del norte). El sur global es un término que extiende el concepto de país en vías de desarrollo. Habitualmente se refiere a todos aquellos países que tienen una historia interconectada de colonialismo, neocolonialismo y una estructura social y económica con grandes desigualdades en niveles de vida, esperanza de vida o acceso a recursos. Para una referencia crítica al término leer (Binaghi, 2020).
Estas se comienzan a visibilizar en 1955 con la Bienal del Mediterráneo (de Alejandría), con retóricas y narrativas de orientación regional, en una visión crítica del internacionalismo. Buscaron en su narrativa la cooperación entre los artistas y no su competencia, que tendría un alcance estético de acercamiento a través de distintas tradiciones culturales (presidente Gamal Abdel Nasser, pan arabismo). En este sentido, según Anthony Gardner y Charles Green (Anthony Gardner, Charles Green, 2013), esta bienal se propuso salir del binarismo geopolítico del momento histórico para crear otro tipo de redes e imaginarios interregionales, como entidad geopolítica crítica, con solidaridad y descolonización, de un tercer mundo compuesto por los países no alineados en el conflicto con la guerra fría. Son años de luchas por la liberación colonial y por la independencia de naciones. La Bienal de la Habana, que comenzó en 1984, problematizó la cuestión latinoamericana y el tercermundismo, generando estudios tras cada bienal, lo que significó que la tercera versión, no implicara ni promoviera la competencia entre artistas sino su colaboración, como indica Llilian Llanes³ directora de las seis primeras ediciones de la Bienal de la Habana, en la revista de arte Ramona:
Después de ofrecer en la Segunda Bienal una visión panorámica del arte de las diferentes regiones que configuraban el llamado Tercer Mundo, se hizo evidente que a esta edición le correspondía iniciar el camino hacia su problematización. La Bienal debía promover un debate sobre el arte, no determinar si un artista era superior a otro. Debía ser concebida de manera integral y tal aspiración era imposible si no se modificaba el carácter competitivo de su concepción original. Para ello, la estructura dada al evento, definida y puesta en práctica con anterioridad, como un conjunto de exposiciones, talleres y encuentros, no bastaba. Había que dejar atrás la idea de una muestra concurso por un lado y las exposiciones colaterales por otro y establecer, de una vez por todas, que su objetivo fundamental era consolidarse como un espacio en el que los artistas de esta parte del planeta pudieran conocerse mejor entre sí, intercambiar ideas, formas de trabajo, conceptos y puntos de vista y como una plataforma desde la cual proyectar su obra hacia el resto del mundo; ambos propósitos contenidos en un mismo empeño: proponer una mirada del arte de estas regiones que tuviera en cuenta las circunstancias de los respectivos contextos. Fue así como la necesidad de establecer una mirada propia devino la prioridad de esta bienal y se convertiría a partir de entonces en la brújula que guiaría los pasos de las siguientes. (Iida, 2009)
Algo importante a subrayar es el aspecto informal en las prácticas de producción de conocimiento, mediante diálogos entre especialistas y no especialistas, en donde todos pueden hablar a través de dispositivos de informalidad, por ejemplo, con la implementación de los bares alrededor de la Bienal, para que la gente común y corriente pudiera participar del proceso, estos dispositivos distinguirán las bienales del Sur (la de Sidney y la de la Habana) de los otros tipos. Estas plataformas informales como dispositivos para la producción de conocimiento en una bienal tendrían un valor importantísimo para
³ Llilian Llanes es doctora en Arte por la Universidad de La Habana, Cuba. Critica, investigadora y ensayista especializada en arte cubano y latinoamericano. Fue directora Fundadora del Centro Wilfredo Lam (1984-1999) y directora de las seis primeras ediciones de la Bienal de La Habana. Comisaria de numerosas exposiciones como la Bienal de Singapur (2006), Bienal de Lima (1997 y 1999); Bienal de San Pablo (1985, 1994,1995), la Trienal de la India (1990); la Bienal del Cairo (1987) y Cuenca (1985). Curadora de las exhibiciones Cuba. Vanguardias. 1920-1940 (IVAM, 2006 y Palacio Bricherasio, Turín), Más allá del papel (La Caja, 2006), Transculture (Bienal de Venecia, 1995), entre otras. Formó parte de numerosos jurados en certámenes internacionales, tales como la 5ª Bienal de Arte Textil, Argentina (2009), la 51ª Bienal de Venecia (2005), la Primera Bienal de Arte Venezolano (1995), la Bienal de Arte del Caribe (1992 y 1994), entre otras. Ha escrito y publicado múltiples artículos y libros sobre arte y arquitectura (Iida, 2009).
trazar puentes entre las zonas silenciadas, diálogos Sur-Sur, como Gerardo Mosquera indicaría, para terminar con la antropofagia colonial (Mosquera). Recordamos la importancia del término “antropofagia” para el arte en América Latina, que está presente en los años 20 en Brasil, a través del manifiesto antropófago de Oswald de Andrade en 1928 y con la obra plástica de Tarsila Do Amaral. Este término continuará como referente analítico para la elaboración crítica de una auto-percepción de América Latina en el siglo XX, a partir de la imagen colonial del otro antropófago. Allí está la perspectiva descolonial de Joaquín Barriendos (Barriendos, 2011), en donde la antropofagia se asume como término visual decodificador del colonialismo interno.
Estas bienales del Sur entonces toman fuerza en este contexto para concentrarse en los intercambios con otros puntos geográficos del Tercer Mundo. La Bienal de Valparaíso nace en este contexto. Tal vez, en su origen, como escriben Anthony Gardner y Charles Green⁴, en “Biennials of the South on the Edges of the Global”, se habría enmarcado en las bienales del Sur, y luego con la dictadura, fue desarrollada con una visión primermundista, siguiendo con el ya consolidado modelo chileno internacional que mira a Europa y EE.UU.
Lo latinoamericano en las bienales
Según María de Fátima Morethy Couto (académica y curadora brasilera) en los setenta, reconocerse latinoamericano, implicaba una postura política, una pelea, en medio del ascenso de las dictaduras militares. Esta postura buscaba elementos comunes en las producciones artísticas en América Latina y generar una red para conectar desde las necesidades y preocupaciones compartidas⁵ . En este sentido,
⁴ “Investigaciones recientes han procurado demostrar la relevancia y originalidad de bienales de arte realizadas fuera de los centros hegemónicos que lograron adoptar un discurso no universalista o de carácter eurocéntrico –y por lo tanto más crítico y reflexivo, en contrapunto al modelo consagrado de la Bienal de Venecia” (Anthony Gardner, Charles Green, 2013). Anthony Gardner y Charles Green llaman la atención a la segunda serie de bienales sucedidas entre mediados de las décadas de 1950 y 1980, que habrían insistido en un “[…] regionalismo crítico y auto-consciente como medio de realinear redes culturales más allá de las divisiones geopolíticas” (Anthony Gardner, Charles Green, 2013, pág. 22). En relación a América Latina, ellos señalan que una serie de bienales fueron concebidas, entre finales de los años sesenta e inicios de los setenta, con el deseo de “[…] redireccionar el eje de influencia cultural y económica del Norte (sean los Estados Unidos o la Península Ibérica) para concentrarse en el intercambio con los vecinos del Caribe y de otras partes de América Central y del Sur. En ese contexto, los autores destacan la Bienal de Coltejer en Medellín (Colombia), la Bienal de Grabado Latinoamericano de San Juan (Puerto Rico), la Bienal Americana de Artes Gráficas de Cali (Colombia) y la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso (Chile)” (Anthony Gardner, Charles Green, 2013, pág. 23). Resaltan también el hecho de que algunas de esas muestras se convirtieron en lugares privilegiados para la crítica contra problemas locales: fraudes electorales, la creciente influencia de los Estados Unidos en la región y la censura y represión del Estado, entre otros. En este proceso, la Bienal de Coltejer surgió como una rara plataforma de divulgación de informaciones sobre políticas fraudulentas en la región, de debate entre los participantes y, en última instancia, de protesta contra las nuevas imposiciones de poder en América del Sur (Anthony Gardner, Charles Green, 2013, pág. 24). Sobre la Bienal de La Habana, iniciada en 1984 y cuya tercera edición (1989) ha sido tomada como un ejemplo exitoso de las diferentes estrategias de re-imaginar el Sur, ellos ponderan que su importancia no reside en que sea una exposición que inauguró una práctica, sino en representar el ápice de casi tres décadas de transformaciones de ese tipo de exhibiciones. A pesar de que las propuestas curatoriales de la Bienal Latinoamericana de 1978 y la primera edición de la Bienal del Mercosur puedan ser fácilmente vinculadas con esa discusión, Gardner y Green no mencionan a ninguna de ellas en este artículo. Así mismo, sobre la Bienal Internacional de São Paulo, celebrada en Brasil desde 1951, la única mención en el texto apunta a su sumisión al modelo veneciano.
en relación a la Bienal de Sao Paulo, Juan Acha planteó que la Bienal debía estar enmarcada más en lo académico, como producción de conocimiento, que en el mercado⁶ .
Según Rita Eder (Eder, 2016), fue Juan Acha quien convenció a Aracy Amaral de la necesidad de una bienal latinoamericana, que dio origen a La Bienal Latinoamericana de Sao Paulo en noviembre de 1978, y que tuvo existencia solo un año. Eder indica que esta derrota habría sido orquestada por el empresario, crítico y artista Jorge Glusberg y su grupo de los 13. Por otra parte, según Fátima Morethy (Morethy Couto, 2017, págs. 56,57), la continuidad de estas “otras bienales” fue cortada en el año 1980, cuando⁷ Aracy Amaral, genera una serie de reuniones entre críticos de América, para discutir la continuidad de esta bienal latinoamericana. Entre ellos:
Juan Acha, Damián Bayón, Marta Traba, Amaral, Morais. Sin embargo, las propuestas elaboradas allí no produjeron consenso. Ante esto, la red se constituyó en un movimiento comprometido con el
⁵ “En 1975, Landmann llegó a considerar la idea de que todas las bienales realizadas en América Latina pudiesen ser unificadas en un único gran evento. Además, resalta Lodo, la presidencia de Landmann ocurrió en un momento de fuerte interés por la temática latinoamericana, sea en Europa y Estados Unidos o mismo en el propio continente sudamericano y alrededores. Publicaciones y encuentros científico-culturales (simposios y muestras) realizados en aquellos años dieron un lugar central a la discusión sobre el concepto de latinidad, sobre los posibles rasgos en común de la producción artística de la región, y posibilitaron la construcción de una red de intereses compartidos. En ese contexto, cabe destacar: la publicación, en 1973, del libro de Marta Traba “Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas: 1950-70” (que fue traducido al portugués en 1977), la realización en 1975 del Simposio de Austin sobre el arte latinoamericano contemporáneo, y la organización de una sala especial sobre la América Latina en la Bienal de Jóvenes de Paris de 1977, entre otros eventos. Reconocerse como latinoamericano en aquel tiempo también significaba afirmar el descontento con la configuración geopolítico-económica del mundo y con una realidad opresora e injusta. Para muchos miembros de esa generación, ser latinoamericano era algo por lo cual valía la pena pelear, en especial después del ascenso de las dictaduras militares. También Isobel Whitelegg señala que la realización de una bienal brasilera volcada a América Latina y la consecuente tentativa de construcción de una conciencia continental no pueden estar disociadas ʻ[…] del esfuerzo de una generación de críticos, sustentado por una serie de encuentros realizados en diferentes locales en los años 1970ʼ. Las propuestas elaboradas [en esos encuentros] por Juan Acha, Damián Bayón, Marta Traba, Amaral, Morais y otros no produjeron consenso, más la red entonces establecida se constituyó en un movimiento comprometido con el establecimiento de denominadores comunes o condiciones compartidas. Fue ese contexto el que hizo posible la tentativa latinoamericana de un golpe a la Bienal Internacional de São Paulo.” (Morethy Couto, 2017, pág. 55).
⁶ “Como señaló Fabiana Serviddio en su libro Arte y crítica en Latinoamérica durante los años setenta, ʻen las críticas a la presencia de un tema, Acha leía la persistencia de algunos criterios tradicionales que obstaculizaban el ejercicio teórico renovadorʼ: El proyecto de Acha quería transformar la ʻinstitución bienalʼ en una instancia de investigación más relacionada con el ámbito académico –como de hecho sucedía en México entre el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Museo de Arte Moderno– que con el ámbito comercial [...] No obstante su intento de proponer un evento de carácter investigativo, la mayoría de los especialistas en arte seguía pensando este tipo de certamen como una vitrina en la que debía exponerse lo mejor, ocultando el resto de la realidad: la conexión entre el mercado y las bienales era una realidad ya instalada y difícil de quebrar” (Morethy Couto, 2017, pág. 57).
⁷ “Sin embargo, las críticas a la elección del tema tomaron nueva forma y significado en un happening, Mitos Vadios, organizado por el artista brasilero Ivald Granato en un estacionamiento de la calle Augusta, algunos días después de la inauguración de la Bienal. El evento involucró veinte artistas, entre ellos, Cláudio Tozzi, Artur Barrio, Regina Vater, Lygia Pape, Antônio Dias y Hélio Oiticica. Recién llegado a Brasil de una residencia de ocho años en Nueva York, Oiticica se mostraba francamente contra la posibilidad de construcción de un concepto de arte latinoamericano, declarando considerar que ʻ[…] Brasil tiene más que ver con los Estados Unidos que con los otros países de América Latina. O con algunas tradiciones europeas. Por ejemplo, Alemania está más cerca de Brasil que Perú, bajo un cierto aspectoʼ. La segunda edición de la Bienal Latinoamericana, planeada para 1980, fue postergada y en su lugar aconteció una ʻReunión de Consulta de Críticos de Arte de Américaʼ, organizada por Aracy Amaral y por la Fundación Bienal, con el objetivo de debatir el futuro de esa iniciativa. Únicamente nueve de los más de treinta críticos presentes a la reunión votaron a favor de la propuesta de repetir la Bienal Latinoamericana, mientras que veintitrés se mostraron favorables a que las Bienales Internacionales pusieran énfasis en América Latina, lo que –como resaltó con pesar Aracy Amaral–constituyó una negativa a cualquier proyecto de realización de otra Bienal Latinoamericana en Brasil. De hecho, sólo dos décadas más tarde, en otro contexto, se llevó de nuevo a cabo en Brasil, una gran muestra con esas características y con este enfoque” (Morethy Couto, 2017, pág. 57).
establecimiento de denominadores comunes o condiciones compartidas.
Fue ese contexto el que hizo posible la tentativa de un “golpe latinoamericano” en la Internacional de São Paulo (Morethy Couto, 2017, pág. 53), en donde se decide por bienales internacionales que ponen atención en la cuestión latinoamericana. Después de todo, según María de Fátima Morethy, reconocerse como latinoamericano en aquel tiempo también significaba afirmar el descontento con la configuración geopolítico-económica del mundo y con una realidad opresora e injusta. Cabe destacar, pocos años antes, la realización en 1975 del Simposio de Austin sobre el arte latinoamericano contemporáneo, y la organización de una sala especial sobre la América Latina en la Bienal de Jóvenes de Paris de 1977, entre otros eventos. En esa misma época, CADA cuestiona el lenguaje “latinoamericanista”, no olvidar la participación de Chile en la XII Bienal de París, a la que fue Nelly Richard con CADA, cuya muestra fue declarada por el clima artístico europeo como “anacrónica” entrampada en un lenguaje local, “sanción -colonialista- del dejavú” como indica Nelly Richard, que les remitió al neo-vanguardismo de los sesenta, Body Art, que la rehabilitación de lo pictórico ya había cancelado (Richard, 2014, pág. 110).
La ideología del internacionalismo en el arte corresponde al período de la guerra fría, que, al terminar, termina también con el colonialismo de la Modernidad, para abrirse como una colonialidad global (cuyas instituciones son el FMI, el Banco Mundial, la OTAN el Pentágono) (Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, 2007) . Tras la globalización y la digitalización del mundo, el hilo rojo que podría unir ese ímpetu crítico antes del golpe, con el hoy, sería la crítica descolonial, en la cual, es el Sur Global el foco de atención para la búsqueda, la creación, la investigación y la vida situada, en el que cobran relevancia los pueblos y los territorios, en su riqueza no colonial, vale decir, la puesta en valor de las sabidurías y las luchas de los pueblos ancestrales, los saberes no occidentales, las problemáticas coloniales de la zona del no – ser (Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 2009), del racismo, del sexismo, del cristianocentrismo, de los epistemicidios, los genocidios y ecologicidios, constituidas heterárquicamente, en los estudios de colonialidad del poder (Quijano, 2014), colonialidad del saber (Lander, 2000), del ser (Torres, 2007), despojo de la dignidad humana hacia lo infrahumano⁸, que a su vez estarían imbricadas por la colonialidad de género (Lugones, 2008) y por la colonialidad del ver (Mignolo, Lo nuevo y lo decolonial, 2012) (Mignolo, Aiesthesis Decolonial, 2010), con el aporte de Barriendos a la descolonización de la mirada (Barriendos, 2011).
Este horizonte crítico no establece fetichistamente la producción descolonial, sino que funciona situadamente, vale decir, que parte desde la crítica sobre las colonialidades internas hacia las externas. Es una problemática que se plantea desde la autocrítica como un proceso de largo aliento. Se propone como un horizonte dentro de las multiplicidades y los pluriversos posibles para el fomento de una creación artística como praxis de (auto)transformación.
⁸ La colonialidad del ser enuncia el despojo de la condición humana (des-humanización o sub-humanización) que padecieron los pueblos amerindios colonizados (siglo XVI-XVIII) y que, actualmente, continúan padecido los habitantes que constituyen el sur-global. Acá es importante la visión colonial de lo humano corporal, como pura tekné y no como templo sagrado.
La Bienal: algunos documentos históricos
Con esto en mente, hay dos puntos del encuadre curatorial de la Bienal actual que me interesa reflexionar, muy brevemente:
Re-imaginar y digerir
Hay dos elementos centrales que aparecen en los lineamientos de la Bienal que me llaman la atención, por una parte, la palabra de arranque de la Bienal “re- comienzo”, ¿desde dónde se re-comienza?
Considerando la actual influencia del multiculturalismo ¿con qué proyecto se recomienza? ¿El que busca lo latinoamericano, y que hoy podría entenderse desde el pensamiento descolonial? o ¿el del internacionalismo en la dictadura? Tal vez, re- imaginar sea algo interesante, también, para arrancar. Ya que la complejidad política que tuvo la Bienal, a la luz del presente, hace que emerjan miradas críticas de su historia, para lograr de esta manera visibilizar las prácticas “fantasmagóricas” de la dictadura⁹ , que pueden repetirse si es que no se estudian detenidamente. Se plantea re- imaginar la Bienal, en este nuevo contexto, con décadas transcurridas, en donde la temática bienal, a nivel global del arte institución, ha atravesado múltiples cuestionamientos y cambios (o no). Para re-imaginar la Bienal es fundamental dimensionar la geopolítica de entonces y la actual, abrir la posibilidad de imaginarnos a nosotros mismos, como productores y creadores, desde una amplitud reflexiva, que nos permita acercarnos a considerar la perspectiva descolonial. Así, desde el pensamiento crítico se mira la historia, para digerirla. Por esta misma necesidad de “digerir”, resaltamos también el término presente en el documento de los lineamientos de la Bienal como “dispositivo de aceleración”. En donde algo que se acelera, en términos metafóricos del cuerpo, es la digestión del trauma, para transformarlo en energía y heces. Lo que implica, estar preparados para encontrarse con las dimensiones escatológicas, oscurecidas de la psique colectiva, cristalizadas, silenciosamente, en la memoria del territorio, pero, que, sin embargo, se hacen visibles, repetitivas y enquistadas en sus nocivas prácticas.
Mencionados en términos generales estos dos puntos, ahora vamos a la bienal histórica.
Algunos aspectos históricos de la Bienal de Valparaíso
El Chile de esa época tenía una revista de turismo de circulación internacional llamada Chile Today. En ésta, Chile se preocupaba de difundir una visión exitosa, armónica, hacia un flujo internacional. A través de ella se difundió la Bienal, para que Chile, en plena dictadura, se viera visitable y a la vanguardia del arte.
Al parecer la represión militar estaba más enfocada en el mundo popular, ya que, en algunos casos, las
⁹ Con fantasmagórica, nos referimos a la imagen espectral de una acción repetitiva y traumática, grabada con tal intensidad que la hace invisible en la memoria.
obras seleccionadas sí tenían simbólicamente un planteo político que no era reprimido, en tanto eso no se tradujera en una acción. Las relaciones de Chile con el Arte Institución de América Latina estaban en conexión directa con la visión del internacionalismo de EE.UU. y sus instituciones de arte (AMA)¹⁰ .
Que la Bienal se haya realizado en dictadura no significó una censura al lenguaje del arte contemporáneo¹¹ , sino que se integró durante la dictadura para promover una imagen de Chile internacional. Las cuestiones que se planteaba el arte en este tramo de tiempo que abarcó la Bienal (1973- 1995) con 11 bienales, estaban involucradas con la reverberación del giro lingüístico, y una aparente superación de una forma de pintar. Cuestión que iría de la mano con el internacionalismo impulsado desde EE.UU. en el contexto de la guerra fría. El primer texto en los catálogos (V Bienal, año 1981) es de Gómez Sicre (anticastrista), fundador del Museo de Arte Contemporáneo de América Latina de la OEA. Su escrito tiene un carácter personal y no teórico, idealizando la Bienal de Valparaíso y su importancia en la salida al Pacífico, escribe este texto, pero sin estar en la Bienal físicamente. Va finalizando así: “Chile, una nación sólida y recia, con sus bases centenarias, se comporte en la cultura con afán juvenil y ágil, pero sin novelerías”. En su trayectoria buscó hacer dialogar el modernismo estadounidense con el latinoamericano, marcando el predominio estético de la abstracción de cuño greenberiano, tendiendo a descartar estilos o temáticas de tipo sociales que tuvieran una problemática revolucionaria. Fue un representante de EE.UU. en las iniciativas culturales de América Latina, ya sea de esta forma, o como curador o jurado de bienales locales.
Ana Helfant (crítica activa en la Bienal) había escrito dos años antes en el Mercurio (2 dic. 1979) una crítica titulada: “La magia del arte”, a dos obras ganadoras en la Bienal de Sao Paulo. Allí apuntó una ausencia de técnica en la obra ganadora de la 14° Bienal del año 1977, del grupo los 13 de Buenos Aires, dirigido por, el aquí antes mencionado, Glusberg¹², llamándole “un montón de papas”. Luego, desprestigia la participación de Joseph Beuys, en la XV Bienal de Sao Paulo de 1979, comparando el fieltro colgado en su obra con el muro de Berlín, riéndose del manifiesto que Beuys escribió y pegó en la pared¹³. Cierra el texto volviendo al título, que, a su vez, parece ser una respuesta irónica a la
¹⁰ El Museo de Arte de las Américas es el museo de arte moderno y contemporáneo latinoamericano y caribeño más antiguo de los Estados Unidos. Forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo público internacional cuyo objetivo es promover la democracia, la paz, la justicia y la solidaridad entre sus 35 países miembros. Gómez Sicre, anticastrista, fue fundador y aparece activamente en dos catálogos de la Bienal Internacional de Valparaíso.
¹¹ Luis Camnitzer escribe: “La censura durante el régimen de Pinochet fue mucho más dura contra la publicidad de los eventos que contra los eventos mismos. La dictadura resultó ser impredecible en cuanto a sus preferencias estéticas y no había una línea oficial que los artistas vieran como obligatoria … Era una situación compleja en la cual los artistas no tenían que negociar una estética, sino un idioma que no fuera peligroso. La solución que encontraron fue emplear formatos de vanguardia que ya habían sido validados internacionalmente. Dentro de estos límites formales, lograron desarrollar una ambigüedad codificada que simultáneamente ocultaba y promovía el contenido deseado. El trabajo era aceptable si el régimen creía que era suficientemente elitista como para ser inaccesible para las masas… (evitando) toda solución formal que hubiera sido empleada en el arte popular creado durante la época de Allende” (Camnitzer, 2007, págs. 115- 6).
¹² En la V Bienal del año 1981, Glusberg fue jurado internacional y Helfant, nacional. Podríamos pensar que “confluyeron políticamente” en esta bienal, donde Helfant, conservadora en lo estético, tuvo que “adaptarse” al lenguaje artístico predominante.
¹³ “Na 15ª Bienal de São Paulo (1979), Beuys continuava agitando: organizou um documento intitulado Conclamação para uma alternativa global, que já nas primeiras linhas declarava sua ambição: ʻTrata-se de uma arrancada para um futuro social inteiramente novo. Trata-se, para tanto, de acabar com as muralhas ideológicas entre o Oriente e o Ocidente. Trata-se, também, de superar o abismo entre Norte e Sulʼ” en https://bentpriorities.com/product/joseph-beuys-xv-bienal-internacional-de-sao-paulo-1979/ capturado el 13 de septiembre del 2023.
“Primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo” titulada “Mito y Magia” cuyo curador fue Mario Pedroza, en la que participó también el grupo CAIC con el título: mitos y magia de origen mestizo¹⁴.
Hasta aquí hemos esbozado el contexto geopolítico en el que nace y se desarrolla la bienal histórica de Valparaíso, atravesando el problema epocal de nociones como Latinoamérica, internacionalización, multiculturalismo o descolonización. Por motivo de espacio quedaron fuera las precisiones contemporáneas en torno al internacionalismo crítico y los pensamientos descoloniales en las artes del sur global.
Referencias
Barriendos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. En Nómadas(35), 13-29. Extraído de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002, visto en septiembre del año 2024.
Binaghi, E. (2020, abril). Algunos problemas con la noción de Sur Global. En DasQuestões, 8 (1), 107-112.
Camnitzer, L. (2007). Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Murcia: CENDEAC. Eder, R. (2016). Juan Acha: pensar el arte desde América latina. Extraído de https://post.moma.org/juan-acha-pensar-el-arte-desde-america-latina/ , visto en septiembre del año 2024.
Fanon, F. (1963). Los condenados de la tierra. México: FCE.
Fanon, F. (2009). Piel negra, máscaras blancas. Akal: Madrid.
Carvajal, F., Delpiano, M.J., Macchiavello, C. (2011). Ensayos sobre Artes Visuales. Prácticas y discursos de los años ʼ70 y ʼ80 en Chile. Santiago de Chile: LOM.
Gardner, A., Green, Ch. (2013). Biennials of the South on the Edges of the Global. En Third Text, 27:4, 442-455. Extraído de https://www.academia.edu/5985644/Biennials_of_the_South_on_the_Edges_of_the_Global, visto en septiembre del año 2024.
Grosfoguel, R., Castro-Gómez, S. (2007). El Giro Decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Iida, C. (2009, octubre). Entrevista a Llilian Llanes. Memoria y resistencia en los inicios. En Ramona(95), 11-15.
Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
¹⁴ Helfant además comenta los envíos destacados de la Bienal, financiados por Chile, donde menciona al “fogoso” Gonzalo Díaz, quien muestra violencia, pero sin indicar directamente la dictadura, también a Benjamín Lira y Robinson Mora, geométrico, integrante del colectivo Forma y espacio, de cuya obra dice: “beatífica meditación frente a la inmensidad del cielo y una angustia ante el deterioro de la materia”.
Lugones, M. (2008, julio-diciembre). Colonialidad y género. En Tabula Rasa(9), 73-101.
Maldonado-Torres, N. (2007) Sobre la colonialidad del ser: Aportes al desarrollo de un concepto. En A. S. Jorge & M. Q. Rivera (Eds.), Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo. CLACSO, 565–610. Extraído de https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0jr5.23, visto en septiembre del año 2024.
Mariátegui, J.C. (2019). Rasheed Araeen: una constante lucha por la visibilidad y creatividad del otro. En Rasheed Araeen, del cero al infinito. Escritos de arte y lucha. Santiago: Metales Pesados, 13- 28.
Mignolo, W. (2010, Enero- Junio). Aiesthesis Decolonial. En Calle 14, 4(4). Extraído de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3231040 , visto en septiembre del año 2024.
Mignolo, W. (2012). Lo nuevo y lo decolonial. En W. M. (Ed.), Estéticas y opción decolonial. Colombia: UD, 21- 48.
Morethy Couto, M. (2017, Primer semestre). La cuestión latinoamericana en las Bienales realizadas en Brasil. En CAIANA. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA), nº10, 48-60.
Mosquera, G. (2006). Más allá de la antropofagia. En Huellas, 93- 101. Extraído de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1232/mosquerahuellas5.pdf , visto en septiembre del año 2024.
Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Cuestiones y horizontes : de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO.
Richard, N. (2014). Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. Santiago: Metales Pesados.
Bienalidad y horizontes histórico-geopolíticos en la categoría arte contemporáneo
Dr. Christian Soazo Ahumada. Investigador y académico.
1. Bienalidad, ontología de la representación/represencia y espectáculo
Desde la Bienal de Venecia se rastrearon las transformaciones radicales que experimentó el arte moderno en la primera mitad del siglo XX¹. A partir de su segunda mitad, conforme al horizonte histórico de los últimos cincuenta años, especialmente a las grandes transformaciones geopolíticas acontecidas en el último lustro², desde la declinación del orden unipolar de la hegemonía angloamericana a la emergencia del orden multipolar (o por lo menos de una hegemonía global en disputa), se hace cada vez más necesario una revisión crítica sobre el rol que juegan las bienales en la producción de sentido, regímenes sensibles y representacionales, imaginarios estéticos y culturales, praxis y agenciamiento político ciudadano o comunitario. Las bienales operan como dispositivos para denunciar las violencias políticas, como en el caso de la dictadura chilena -decisiva para la entronización geopolítica del modelo neoliberal a nivel global-, como para potenciar los modelos democráticos, la consolidación de sistemas económicos e ideológicos y las contradicciones propias de una sociedad situada histórico-políticamente. Obran dualmente como “índice”, es decir, como registro, testimonio y archivo viviente de una época, y como “factor”, o sea, como agencia o presencia que dinamiza la praxis social; crea o produce historia social desde una realidad cultural determinada.
A partir de las últimas décadas, abordar la problemática de las bienales conlleva asumir el contexto de producción basal. Este se caracteriza por concebirse necesariamente a escala global bajo la dominancia irrestricta en occidente del modelo neoliberal. El escalamiento global desemboca en un horizonte histórico-político de creciente homogeneización, cuyo origen proviene de la histórica moderna, de la proyección infinita del horizonte de expectativas moderno sobre la base del marco ideológico del progreso, del futuro abierto y necesariamente por colonizar³. Ante estos presupuestos de base, en los que se articula el devenir histórico de las bienales, se juega una tensión decisiva en estos tiempos de crisis globales. Por un lado, la tendencia dominante en las últimas décadas de la homogeneidad mercantil (orden de la institucionalidad del mercado) y, por el otro, la heterogeneidad histórico-cultural (orden de la referencialidad comunitaria) de las comunidades creativas,
¹ La Bienal de Venecia (1985) es la bienal más antigua del mundo. En Europa en general las bienales son creaciones de postguerra con un gran crecimiento en las últimas décadas. En América Latina existe a su vez un gran campo de producción bienal, como lo muestran las bienales de Sao Paulo (1951), La Habana (1984), Cuenca (1987), Bienal de Resistencia (Bienal Internacional de Esculturas) (1988), por nombrar algunas destacadas. Es notorio su incremento a nivel global en los últimos treinta años.
² Tanto desde la pandemia de Covid-19 como a partir de la armamentización de la política, en tanto “valores de uso necropolíticos”, que siguen la psicopatológica acumulación del capital global, al alero de grandes fondos de inversión globalistas como Black Rock y Vanguard.
³ Siguiendo aquí el tiempo y la historicidad moderna, conforme a lo que plantea Benjamin (2008), tiempo homogéneo y vacío del progreso
comunidades de cultura o de arte de diversas regiones geopolíticas del planeta. Así, el “arte de bienal” llega a ser un producto o mercancía bien definida, en la medida en que está producido en función de la recepción propia de las bienales, es decir, el canon y modo de funcionamiento (e ideología subyacente) de los movimientos internacionales de curadores que montan exhibiciones en diferentes lugares del mundo, contribuyendo a ciertas formaciones hegemónicas.
Tras los eventos geopolíticos asociados con la caída del muro de Berlín⁴, la extensión sin contrapeso de la estrategia de globalización (bajo el modelo del consenso de Washington), la desregulación general del comercio, llevó a un incremento en el flujo de materiales, mercancías, bienes y servicios. La tendencia dominante impuesta es la mayor rentabilidad en la acumulación de capital de una elite globalista transnacional, a costa de prohibir el flujo migratorio de personas de los países colonizados, de aquellas que han sido precarizadas o simplemente excluidas de los sistemas productivos de sus naciones de origen. Si algún aspecto del campo del arte contemporáneo está ligado directamente con las transformaciones geopolíticas ocurridas alrededor de 1989, es el crecimiento de las bienales. Si aceptamos este supuesto contextual, el arte se resemantiza constantemente, como veremos, según la institucionalidad o marco categorial, en el cual se inscribe la producción de sentido y sensibilidad de una obra de arte o práctica cultural singular. Las bienales, con su propio devenir histórico-contextual, han producido los horizontes de legibilidad, con los cuales interpretar lo que se posibilita comprender como arte contemporáneo.
Es relevante mencionar a su vez que las bienales juegan un rol decisivo en tanto grandes documentos de época, o sea, dispositivos concretos de una dimensión documental⁵. En este espacio se retroalimenta un gran ensamblaje de obras, imaginarios, problematizaciones e identidades, donde conceptos como clase económica, etnia y raza, género y sexo, son constantemente resemantizadas y repolitizadas en sociedades en permanente transformación. Las bienales documentan cuál es la situación del arte del presente y por extensión del “presente mismo” como categoría estético-política. El giro político aquí es decisivo. Se manifiesta en que no pueden entrar fácilmente al mundo de la institucionalidad -codificada bajo la lógica moderna- que domina en torno al aparato del museo. Proponen, en contrapartida, una experiencia compartida, especialmente con los pueblos del sur global, dado que, junto con la cooptación del mercado mundial del arte, la característica decisiva del arte contemporáneo es vincularse interna y profundamente con el horizonte de sentido histórico de la
⁴ Los hitos decisivos que marcan la emergencia del arte contemporáneo, en tanto influencia del orden posmoderno y poscolonial, donde la temática de la colonización, asociada a los grandes problemas migratorios, víctimas de esas de empresas coloniales, se comienzan a visibilizar desde las exposiciones Primitivism in 20th Century Art (1984) y Magiciens de la terre (1989). Estas cuestionan la idea de que no existe arte fuera de occidente, por lo que incluyen a creadores de Asia, África, Extremo Oriente y América Latina, como también a los inuits que habitan regiones árticas. Sobresale también la Documenta 11 (2002) curatoriada por Okwui Enwesor considerada el momento en que las “periferias” se apoderan del centro del espectáculo del arte global, y la Bienal de La Habana (especialmente la de 2003, El arte con la vida) centrada en visibilizar al mundo que en Asia, África, Medio Oriente, América Latina y El Caribe existen a su vez condiciones materiales y culturales distintas a las metrópolis occidentales de lo que se llamaban “países desarrollados”.
⁵ Véase sobre el giro documental, Guasch (2016). Sobre una crítica a la dominancia de este recurso en el arte contemporáneo, Bourriaud sostiene que “del documental hace figura de síntoma, la de una pérdida de confianza en los poderes del arte como sistema, significante” (19). El modelo de esta hegemonía por lo documental implica que “para muchos artistas, pero también para una mayoría creciente de teóricos y curators, CNN representa la matriz formal del arte de hoy en día, así como el sistema con el que entraría en “competencia”” (2008: 19).
colonialidad, del racismo estructural, en suma, una mirada crítica del eurocentrismo, con el cual se edificó la institucionalidad del arte moderno, bajo la figura del museo⁶. El modelo de las bienales enfrenta el desafío de tratar de exponer, visibilizar, las heterogeneidades histórico-estructurales que vienen de las brutales asimetrías del globo, de las comunidades que sufren cotidianamente la subalternización geopolítica y económica en todo el orbe, en aquellos espacios normativizados por las prácticas homogeneizadoras del mercado del arte que trasuntan el espíritu de época de las bienales de las últimas décadas. Son las prácticas situadas, producidas por los mismos artistas o colectivos que emergen desde las mismas comunidades de base⁷, cuyo desafío principal es mantener una dimensión de exterioridad crítica⁸, en el sentido de que su consistencia situada, local, sea la que desobre (concrete su contrahegemonía) el impulso cosmopolita de las bienales internacionales, y no al revés, es decir, siendo subsumida y cooptada por el mercado del arte y su condición de fetichización de todo en “productos” o “mercancías”, que en realidad son, en muchos casos, obras o prácticas culturales tradicionales.
2. Arte contemporáneo como categoría crítica geopolítica
Una de las primeras distinciones decisivas expuesta por Escobar (2021) es entre la autonomía del arte moderno y la heteronomía del arte contemporáneo. La primera refiere a la experimentación sobre los lenguajes del arte (especialización), sus formas de composición o recreación de lo real, en suma, el orden intrarreferencial (o autorreferencial) que adopta el modelamiento hermenéutico en la producción simbólica del discurso artístico. La segunda remite a una apertura del espacio de “lo artístico”, concebido al alero de la institucionalidad moderna, como paradigmáticamente lo expone el museo de arte de Nueva York (Moma)⁹, hacia el horizonte histórico-referencial del mundo de la vida, lo que hemos designado más arriba como “heterogeneidad cultural” o “histórico-estructural” (potencia estésica de la comunidad de vida). La dimensión heterónoma del arte contemporáneo busca hacer ingresar los regímenes de sensibilidad y representación que fueron excluidos de lo que el canon del arte moderno consideró como “artístico”, en un nuevo dispositivo de visibilidad, exhibición¹⁰
⁶ Mignolo (2015) refiere al giro geopolítico que atraviesa a la institución del museo con el creciente proceso de descolonización que experimenta el emergente mundo multipolar. Estas reflexiones las dirige especialmente a los nuevos “museos orientales” como el Museo de Arte Islámico de Doha y el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur. El museo como institución moderna fue el espacio donde se implantó, organizó y mostró el archivo occidental. Fueron así centros de conocimientos y lugares de colección del patrimonio imperial, colonialista, de las naciones metropolitanas.
⁷ Además de los múltiples ejemplos existentes en Valparaíso, a nivel latinoamericana destacan en Brasil el Museo comunitario Acervo Da Loja y en Buenos Aires el colectivo comunitario Pintó la Isla
⁸ Esta es una categoría crítica expuesta por Dussel (2011) relacionada con la reserva de un espacio insubsumible a la lógica totalitaria de cualquier sistema dominante, en este caso del mundo institucional del mercado en el contexto de las bienales, llevada a cabo por las comunidades productoras (artístico-culturales) de base, conservando sus sistemas de referencias primarios provenientes de las diversas comunidades de vida del planeta. Ejemplo de exterioridad crítica en las últimas bienales, se aprecia en la 60 Bienal de Venecia 2024 con el tema Extranjeros por todas partes (potencial de desobrar desde aquí de colectivos del Sur global). Asimismo, la Dokumenta 15 (2022) curatoriada por Ruanrupa, un colectivo de arte de Yakarta (Indonesia), también ofrece materiales para esa contrahegemonía con conceptos tradicionales como el Lumbung
⁹ Véase Smith (2012) sobre el MOMA de Nueva York, como ícono paradigmático del arte moderno.
¹⁰ Véanse los modos de exhibición a los que se enfrenta el arte moderno en Sloterdijk El arte se repliega en sí mismo (internet).
(potencialmente orientación para la praxis) en el horizonte histórico global, neoliberal. El arte contemporáneo, desde el prisma de la heteronomía, inscribe los diversos horizontes histórico-referenciales del mundo global contemporáneo, los espacios de experiencias de las disímiles comunidades-de-vida que habitan en la tierra, y que sus creaciones culturales han sido subvaloradas o despreciadas como rito, doxa, religión, antropología (nunca como arte).
El arte moderno se caracteriza por ser la práctica/producción (praxis/poiesis) que surge, reaccionando críticamente, desde la negatividad ontológica, frente a la positividad totalitaria del fetichismo de la mercancía (espectáculo) de la modernidad capitalista que atraviesa occidente. El extremo de esta corriente la materializa el modernismo y las vanguardias. Con estas últimas, se intentó llevar a cabo la destrucción de la “institución arte”, especialmente con el ejemplo de los Ready-Made¹¹ . Sin embargo, en la génesis del arte moderno se produce una construcción histórica de lo que se llegó a comprender por “institución arte”, o lo que se legitima como “arte” en una sociedad como la occidental. Esta construcción desemboca en la emergencia del “campo del arte”, surgiendo esencialmente en el escenario europeo desde la excepcionalidad y marginalidad del arte cortesano, o sea, un arte vicario, no autónomo, frente a los poderes oficiales de la política, las relaciones institucionales del poder oficial. Ante esta propuesta ontológica del arte moderno, es decir, la creación de su propio “campo” desde la negatividad frente al fetichismo como espectáculo en la sociedad capitalista -tautología totalitaria de la representación-, lo “contemporáneo” refiere, como sostiene Agamben (2011), a percibir la oscuridad del tiempo presente. Más allá de sus luces, de la positividad del sistema, del fetichismo de la mercancía, las sombras son las “ausencias-presentes”, lo que ha quedado anulado o excluido bajo la línea abismal, en la zona del no-ser; lo que subyace a un enfoque basado en la heterogeneidad del mundo de la vida, del horizonte histórico-cultural de los múltiples referentes que lo pueblan. Es ir a lo oculto (esencia) y no quedarse en lo meramente visible (apariencia). Por tanto, “lo contemporáneo” no puede ser más eurocéntrico; seguir la genealogía, trayectoria e historicidad del arte moderno, sino abrirse a un punto de vista y marco categorial descolonizadores, que contemplen la realidad geopolítica global del planeta y la coexistencia de sus múltiples horizontes históricos en tensión, sinergia creativa y procesos de colapso.
Según Agamben (2011), la ontología de lo contemporáneo determina finalmente un paradigma visual y epistémico que implica un desfasaje y anacronismo, un “tomar distancia”, frente a la positividad instrumental del sistema dominante (el “orden dado de las cosas”), al intentar desmontar e interpolar el tiempo, saliéndose del tiempo lineal del progreso y abriéndose al horizonte constelacional descolonial¹², con el propósito de transformar la temporalidad/historicidad del sistema dominante, al
¹¹ Sobre la destrucción de la “institución arte” por parte de las vanguardias históricas, véase Bürger (1997), y acerca de superación del orden de la mimesis clásica y de la expresión romántica, en tanto mera exponibilidad deconstructiva de la “sustancia ontológica” de lo artístico, véase Oyarzún (2000).
¹² Retomando aquí la concepción benjaminiana de la historia basada en un tiempo constelacional que siempre puede citar a su pasado en el instante del peligro, en el tiempo cairológico; en el aquí y ahora (Jetztzeit) donde el “estado de excepción” puede ser la norma; en suma, donde se produce una ruptura -desmontaje y desobramiento- del tiempo lineal y cronológico del sistema dominante. Véase sobre la idea constelación histórica Agamben (2006).
ponerlo en relación con otros tiempos y horizontes históricos¹³. Es leer de un modo inédito la historia con el fin de “citarla”, saliendo del carril de la lógica de la novedad vanguardista moderna (tanto política como artística), una suerte de “vanguardia fetichizada”. Citación que proviene de una exigencia o necesidad histórica, a la cual se tiene que responder normativamente. Medina (2013) explica claramente la tensión entre la autonomía moderna y la heteronomía contemporánea, al relevar la importancia de la desaparición de la “escisión temporal entre estética radical y costumbres sociales la cuestión acerca de la muerte de las vanguardias debería ser reformulada para dar cuenta de esta institucionalización de lo contemporáneo” (5). La gran división referida por Huyssen (2002) entre modernismo (alta cultura) y cultura popular o de masas, se explícita aquí en el binarismo entre “estética radical/arte moderno” y “costumbres sociales/arte contemporáneo”. Se expone así una historización de este proceso, es decir, de la institucionalización del arte moderno (institución arte) se pasa por el sueño rupturista de las vanguardias históricas de las primeras décadas del siglo XX (tanto en Europa como en Latinoamérica), donde se busca fusionar arte y vida, sin embargo, se frustra este proyecto, desembocando finalmente en la segunda mitad del siglo XX, en lo que Medina designa aquí como una “institucionalidad” de lo contemporáneo. Ciertamente es una paradoja, pues si las vanguardias históricas quisieron destruir la institucionalidad del arte moderno para desembocar en el mundo global, o sea, salir del eurocentrismo geopolítico hacia la periferia global, al mundo de la realidad efectivamente existente, de la heterogeneidad histórico-estructural del planeta, convergiendo en el horizonte de lo contemporáneo, del arte contemporáneo. De aquí la paradoja de su institucionalización. Salir de una para caer en otra con el paso de las décadas. Como expresamente lo remacha Medina (2013), la sociedad capitalista contemporánea finalmente posee un “arte que se alinea con la audiencia, las élites sociales que lo financian y con la industria académica que le sirve de compañero de ruta” (5-6). En este sentido “el arte se ha vuelto literalmente contemporáneo gracias al modo en que exorciza la alienación estética y por la creciente integración del arte en la cultura” (6). En otros términos, es la declaración de la muerte de la estética moderna asociada a la idea de “alienación estética”, en torno a la negatividad de la ontología propia del arte moderno, como referimos más arriba. Y, por otro lado, es igualmente la apertura, el posicionamiento epistémico-político -lógica ambivalente en dos direcciones contrapuestas, desde el mercado a la comunidad artística y de la comunidad artística al mercado- desde lo que en los años 90ʼ y primeros lustros del 2000 se designó como estudios culturales, subalternos y poscoloniales.
3. Horizontes histórico-geopolíticos y potencialidades del arte contemporáneo
Una de las transformaciones esenciales llevadas a cabo por el arte contemporáneo es la ruptura con el paradigma ilusorio del progreso abierto por la historicidad sustancialista del futuro. Esta idea germinó en occidente con su posicionalidad geopolítica central, dominante, luego de la mundialización del planeta con la conquista de América, surgida desde un régimen epistémico y geopolítico supuestamente considerado “superior”, al entronizarse “fuera” del mundo terrenal: ser una
¹³ Para el caso de América Latina, por ejemplo, para las culturas andino-amazónicas de Bolivia (proyectable a todo Latinoamérica con mayor o menor gradación), existe un horizonte histórico liberal-populista (asociado a la memoria corta) y un horizonte histórico colonial (vinculado con la memoria larga). Véase Rivera-Cusicanqui (2010).
“plataforma de observación inobservada” como lo menciona Castro-Gómez¹⁴ . Un mundo sustentado en una “corporeidad abstracta”, o sea, en una realidad fictiva, que sin embargo llega a tener más “sustancia” al final -para este horizonte categorial instrumental de sentido- que la misma realidad orgánica de la corporalidad concreta de los sujetos comunitarios efectivamente vivientes. Frente a este poderoso dispositivo de un futuro abierto, imaginario, siempre construido a costa de la destrucción del presente, de la vida de las comunidades, de los saberes y experiencias de múltiples culturas subalternizadas¹⁵, se emplaza una nueva lectura hermenéutica del presente vivo, del “presente-pasado” viviente (siguiendo la lógica constelacional), relacionada con una dimensión estrictamente cualitativa de este. No es una unidad cuantitativa del tiempo cronológico o una mera sucesión secuencial lineal (pasado-presente-futuro).
El horizonte de lo contemporáneo aborda las problemáticas referidas alrededor del paradigma del “desde”, como lo expone Mosquera (2011). Idea que ha sido también designada como locus de enunciación, dimensión epistémico-política situada, espacio de experiencias histórico-político, entre otras acepciones. Mosquera distingue entre el arte político de los 60ʼ y 70ʼ, caracterizado por su condición ideológica de contenido explícito y el nuevo paradigma del “desde” de los años 80ʼ, producido a partir de la nueva escena de artistas cubanos. Aquí “lo latinoamericano”, más que ser un contenido esencialista predefinido (ideológicamente construido), deviene, dentro de una perspectiva histórica y de orden geopolítico global, en el modo de componer las formas artísticas, los lenguajes del arte. La figura del contexto cobra en este escenario un rol decisivo. El paradigma del “desde” implica entonces el modo cómo las formas artísticas de composición (compositio/creatio) se hacen cargo, no solo de incluir sino de pertenecer y participar directamente del horizonte histórico-referencial de producción. Cómo los disímiles referentes de las comunidades del mundo de la vida, donde la comunidad misma es el referente arquetípico matricial -las diversas comunidades geopolíticas del orbe- se posesionan, remodelando y recomponiendo los dispositivos asociados a formas más tradicionales de arte, con el objetivo de resemantizar todos los espacios visibles y legibles en disputa, especialmente como decíamos, en esta época de transformaciones globales.
Como sostiene Medina (2013) lo que debe ser destacado es que “el demonio de la contemporaneidad consuma su acto: mientras que el sistema del arte moderno se territorializó en una estructura centrífuga de centros y periferias, basadas en el monopolio histórico de la modernidad en los enclaves del Atlántico Norte, ahora nos enfrentamos a un régimen de generalización institucional transmitiendo
¹⁴ Este autor habla de la hybris del punto cero para referirse a la posicionalidad dominante, que pareciera estar fuera del espacio-tiempo, para desde esta condición alzarse como “universal” y “trascendente”. Desde aquí se refiere al saber (no a los saberes), al “Hombre” (no a los diversos seres humanos que habitan el planeta). Véase Castro-Gómez (2005).
¹⁵ Santos (2003) se refiere al desperdicio de la experiencia llevada a cabo por la razón indolente o moderno-colonial. Razón a la cual reacciona el arte moderno desde la negatividad estética, buscando espacios compositivos de lo real no cooptados por este régimen de sensibilidad y representación fetichizado. Santos apela como política contrahegemónica de la histórica moderna: contraer el futuro y expandir el presente, entendiendo a éste por la heterogénea realidad geopolítica del planeta, propio de la heteronomía del arte moderno. Giunta (2014) sostiene que el régimen sensible moderno entra en crisis precisamente por la pulsión del presente de lo inmediato; el presente atravesado por los múltiples rastros o huellas de otras temporalidades u horizontes históricos. Uno de los rasgos decisivos entonces del arte moderno es dejar de “evolucionar” -el progreso de las formas representacionales de los lenguajes del arte- y posibilitar que el mundo real irrumpa en el mundo de la obra.
la pandemia de lo contemporáneo hasta el último rincón del mundo” (6). Más allá del colonialismo inmanente del arte moderno¹⁶, se evidencia la dimensión eurocéntrica y geopolítica de éste. Mientras lo moderno es eurocéntrico, lo contemporáneo dispone de espacios de exterioridad crítica, por el hecho de provenir potencialmente desde las mismas realidades histórico-culturales, de las comunidades culturales o artísticas. De aquí que “lo contemporáneo”, en especial para quienes provienen “de la así llamada periferia (…) (el sur y los países ex socialistas), conlleva todavía cierta resonancia utópica. Porque, en efecto, no obstante, los maliciosos desequilibrios de poder que prevalecen en el mundo del arte, el mero hecho de intervenir en la matriz de la cultura contemporánea constituye una importante conquista política e histórica” (7). Esta resonancia utópica en los países del Sur global se explica con Hinkelammert por querer cambiar las condiciones de la praxis; los espacios de experiencias coloniales (espacio colonial)¹⁷; con Bloch es la idea de utopía concreta, es decir, aquella construida desde el presente, desde el aquí y ahora de la realidad cotidiana, con todas sus brutales asimetrías a cuestas. Intervenir en la matriz homogeneizante de la cultura contemporánea, conlleva la praxis política de visibilizar y denunciar a la vez las injusticias económicas, socio-culturales, coloniales, raciales, patriarcales, con el fin de generar transformaciones subjetivas decisivas en la realidad social, desde los diversos espacios de experiencias situados aquí interpelados.
El dispositivo del arte contemporáneo posibilita que las diversas culturas y geografías del globo sean potencialmente consideradas -en esta idea de “potencial” se juega su razón de ser como “exterioridad crítica”, por más que quieran uniformarla y subsumirla en las lógicas mercantiles globales- como parte de un mismo entramado de dilemas y estrategias. De aquí que con Medina (2013) se argumente que el arte se torna “contemporáneo” cuando aborda “la gradual obsolescencia de aquellas narrativas que centralizaban la innovación cultural en las metrópolis coloniales e imperiales de manera tan absoluta como para que, finalmente, podamos localizar al modernismo histórico describiéndolo con precisión científica como el “arte de la OTAN” (8). Esta referencia testimonia el eurocentrismo del modernismo como una fetichización de esa producción histórica y geopolítica modernas, en lo que se revela como el “arte de la Otan”, siempre colonizando el futuro como el dispositivo instrumental de la “innovación”. En relación con la apertura hacia la heteronomía referencial de los diversos saberes y culturas del planeta, eventualmente presente en el arte contemporáneo, su condición de “exterioridad crítica” emerge y se activa, es decir, surge el potencial de pervivencia de los sistemas referenciales primarios de las culturas que han sido colonizadas o sometidas a permanentes procesos de explotación económica, dominación política y opresión cultural. Desde este punto de vista, el arte contemporáneo deviene un “santuario” de la experimentación reprimida y el cuestionamiento del derrotero alienado seguido por la subjetividad moderna y por el marco categorial que le suministra su sentido: el progreso totalitario. Expresó en un gran número de prácticas artísticas, discursos y estructuras sociales, la remisión crítica del colapso “de los proyectos revolucionarios del siglo XX” (9). Bajo este prisma, las instituciones, medios y estructuras culturales del mundo del arte contemporáneo se han tornado “en el último refugio del radicalismo
¹⁶ Con Bourriaud (2009) su tendencia a la “metafísica de la raíz”, a volver al punto de partida -tabula rasa mediante- para empezar enteramente de nuevo y fundar un nuevo lenguaje despojado de sus escorias
¹⁷ Sobre la categoría de espacio colonial, véase mi trabajo Soazo (2018).
político e intelectual” (9). Así, mientras la izquierda cada vez se desfigura más¹⁸, perdiendo espacio en la arena política y los discursos sociales con arraigo popular “los circuitos del arte contemporáneo permanecen como prácticamente el único espacio donde el pensamiento de izquierda todavía circula como discurso público” (9).
Mosquera (2010) busca ir más allá del mero horizonte geográfico para reflexionar en torno a un nuevo espacio de poder dentro de la práctica artística contemporánea. Este debiera leerse, desde la época en la que el crítico cubano reflexiona, es decir, desde la apertura del horizonte histórico posmoderno y neoliberal de los años 80ʼ hasta las profundas transformaciones geopolíticas que hemos esbozados en las líneas previas. Lo cualitativo es lo que está en juego en la apertura geopolítica del presente descolonial, donde todos los saberes y prácticas culturales excluidas del canon oficial, del “modernismo de la Otan”, quedan invisibilizadas y anuladas desde sus regímenes sensibles, sus modos representacionales y su agenciamiento hacia la praxis social o comunitaria. Se trata así entonces de un arte informado, muchas veces con las influencias de las prácticas y paradigmas contemporáneos, pero que está elaborado desde el interior y en diálogo con sus propias sociedades/comunidades. Esta idea implica un proceso dialéctico de configuración o in-formación desde dentro. De esta suerte, Mosquera no ignora que tanto la producción artística como la cultura occidental son imposiciones coloniales que tienden a la totalización artística (imposición hegemónica totalitaria), aunque reconoce a su vez que dada la irreversibilidad de esta situación la mejor opción -incluso llega actualmente a ser una necesidad, dada la contingencia geopolítica contemporánea- es su reconstrucción desde saberes y haceres-otros¹⁹ , según la categoría de “exterioridad crítica” antes referida. El arte desde América Latina responde a la dominancia irrestricta que opera ya desde hace unas décadas, relacionada con la internacionalización y comunicación globales, inclinándose a participar en un metalenguaje artístico internacional²⁰ desde su “diferencia”. Aquí es donde obran los contenidos concretos de la cultura y el lugar de origen, su situacionalidad histórica, locus de enunciación, espacio de experiencias o noción de geocultura, aunque actualmente de un modo más interno, modulado por las subjetividades de los artistas singulares, que han pasado al frente en muchos casos, en detrimento de priorizar una más “objetiva” documentación cultural y social, vinculada con la utopía moderna. Sin embargo, esta propuesta fue pensada por Mosquera ya hace unos años. Actualmente, muchas de esas modulaciones internas de los artistas cayeron en anti-utopías posmodernas²¹, por lo tanto, han seguido el mismo derrotero de la histórica moderno-occidental, del horizonte de expectativas del progreso y del futuro colonizable de la geopolítica moderna²², que lleva a la humanidad con las pandemias y las potenciales
¹⁸ Conforme a la séptima generación de izquierdas expuesta por Gustavo Bueno (2010), denominándola “izquierda indefinida”.
¹⁹ Sobre la idea de “haceres otros” o “haceres descoloniales”, véase Pedro Pablo Gómez (2016).
²⁰ Lo que Guasch (2004) refiere como la lingua franca del arte contemporáneo, expresada fundamental mediante el minimalismo, el arte conceptual y arte pop.
²¹ Principalmente en lo que Guasch (2004) designa como momento poscolonial posmoderno que tiene su parangón en la ideología multiculturalista, donde se cae en la antiutopía del esteticismo fragmentario posmoderno asociado al multiculturalismo liberal. La fase más reciente sería, según ella, momento pospolítico, que a partir de una reactualización de las formas de compromiso y de pensamiento crítico, tiene su equivalente en el interculturalismo (o interculturalidad crítica).
²² Giunta (2014) plantea, desde lo que podríamos decir, una perspectiva geopolítica, el giro histórico-temporal llevado a cabo con la II guerra mundial en tanto subversión radical del orden del tiempo, puesto que se corta el núcleo del itinerario modernista. Según su planteamiento desde 1945 se inicia el arte contemporáneo.
guerras mundiales al despeñadero. No obstante, por otro lado, han emergido en el último tiempo, cada vez con más vigor -a pesar del cerco mediático totalitario del mundo unipolar actualmente en decadencia-, formas disímiles de colectivos, organizaciones, movimientos sociales, relacionados con el campo artístico y político, desde un horizonte de sentido que busca releer y repolitizar muchos de los grandes imaginarios que acompañaron a nuestras tradiciones a lo largo del tiempo, especialmente las tradiciones y expresiones geopolíticas colonizadas y subalternizadas por el proyecto colonial de la modernidad capitalista.
Para concluir, es necesario dejar abierto el nuevo horizonte geopolítico en el que la categoría de arte contemporáneo -con todos los niveles de sentido y realidad que porta- puede visibilizar un nuevo espacio de intelección y de praxis donde se transite desde un internacionalismo unipolar, dentro de un escenario globalista, a un internacionalismo multipolar, de acuerdo con un nuevo escenario soberanista (soberanismo global). En el primero a lo que más se puede aspirar es a desobrar desde dentro de los centros hegemónicos occidentales, mediante el paso del multiculturalismo posmoderno al interculturalismo crítico descolonial. En el caso del segundo, se lleva a cabo un proceso creciente de desoccidentalización y descolonización desde la periferia global azotada por el colonialismo y el racismo estructural. Aquí no solo se desobra o contrahegemoniza desde los horizontes histórico-referenciales (espacios de experiencias) ante la imposición internacionalista dominante de los lenguajes canonizados del arte y de las lógicas mercantiles que los financian, como puede agenciarse desde el internacionalismo unipolar, sino también de los mismos lenguajes del arte emergentes de las propias realidades civilizatorias y culturas no occidentales, con tanta profundidad, dignidad y sentido reproductivo de la condición humana, y la mayoría de las veces, con “antídotos” teórico-prácticos contra la fetichización inmanente de la matriz poiética de la modernidad capitalista, del “occidente colectivo”.
Referencias
Agamben, G. (2006). El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos. Madrid: Editorial Trotta.
Agamben, G. (2011). “¿Qué es lo contemporáneo?” en: Valderrama, Miguel (ed). ¿Qué es lo contemporáneo? Actualidad, Tiempo Histórico, Utopías del Presente. Santiago: Ediciones Finisterrae.
Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Editorial Itaca.
Bourriaud, N. (coord.) (2008). “Topocrítica: El arte contemporáneo y la investigación geográfica” en: Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente. Salamanca: Cendeac.
Bourriaud, N. (2009). Radicante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Bueno, G. (2010). El fundamentalismo democrático. Democracia y corrupción. Madrid: Editorial Planeta. Bürger, P. (1997). Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península.
Castro-Gómez, S. (2005). La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Ed. Pontificia Universidad Javeriana.
Dussel, E. (2011). Filosofía de la liberación. México: Fondo de cultura económica.
Escobar, T. (2021). Contestaciones: arte y política en América Latina: textos reunidos de Ticio Escobar: 1982-2021. Buenos Aires: CLACSO.
Giunta, A. (2014). ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?/When Does Contemporary Art Begin? Buenos Aires: Fundación arteBA.
Gómez, P. P. (2016). Haceres decoloniales: prácticas liberadoras del estar, el sentir y el pensar. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Grosfoguel, R. (2007). “Descolonizando los universalismos occidentales: el pluriversalismo transmoderno decolonial desde Aime Cesaire a los Zapatistas” en: El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Guasch, A. M. (2004). Arte y globalización. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Guasch, A. M. (2016). El arte en la era de lo global 1989-2015. Madrid: Alianza Editorial.
Huyssen, A. (2002). Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires.
Medina, C. (2013). “Contemp(t)orary: Once Tesis” en: Revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), Volúmen 2-1 Número 03.
Mignolo, W. (2015). Habitar la frontera. Sentir y Pensar la decolonialidad (Antología 1999-2014). Barcelona: CIDOB y UACJ.
Mosquera, G. (2011). Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalización y culturas. Madrid: Exit publicaciones.
Oyarzún, P. (2000). La anestéstica del ready-made. Santiago: Lom.
Rivera Cusicanqui, S. (2010). Chʼixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.
Souza Santos, B. (2003). Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao: Editorial Desclee de Brouwer.
Sloterdijk, P. El arte se repliega en sí mismo (recuperado, 9-09, 2022) https://www.observacionesfilosoficas.net/elarteserepliega.html
Smith, T. (2012). ¿Qué significa el arte contemporáneo? Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.
Soazo, Ch. (2018). “Espacio colonial y aesthesis soberana: praxis decolonial desde la experiencia vivida del negro según Fanon” en: Revista Pléyade, 21, enero-junio, pp. 93-117.
Materiales para un diálogo crítico entre el Encuadre
curatorial de la XII Bienal Internacional de Artes Visuales de Valparaíso (Arte, Territorios y Ciudadanías Críticas) y la Filosofía de la liberación latinoamericana
Dra. Magdalena Becerra Tapia. Investigadora y académica.
La presente ponencia aborda los principales materiales provistos desde un horizonte filosófico con vistas a reflexionar críticamente sobre lo que podrían ser los alcances de una política del arte en el escenario contemporáneo, necesariamente en relación con el contexto de recomienzo agenciado durante el año 2023 y 2024 por la Bienal Internacional de Valparaíso, permitiendo relevar y restituir con este trabajo crítico uno de los capítulos de mayor espesor cultural en la región. Elemental resulta entonces, constelar algunos de los fundamentos primordiales de la filosofía de la liberación latinoamericana, principalmente según la obra de Enrique Dussel, en relación con la tensión desplegada en todo arte, especialmente alrededor del arte contemporáneo, entre institucionalidad, reflejada en la existencia de la institución arte, los museos, las bienales internacionales, etc. y la comunidad de vida, corporizada ya sea por la comunidad de artistas (singulares, colectivos) como en general por la comunidad de cultura en cuanto tal. Esta reflexión cobra todo su peso específico, cuando se releva la incidencia cada vez más totalitaria, es decir, fetichizada, centrada sobre sí misma, sobre su propia utilidad y beneficio, de una necropolítica y corrupción generalizadas, o sea, un centramiento de la institucionalidad en torno a sí misma, según sus propios intereses, conforme a cómo opera el mercado del arte contemporáneo. En relación con este horizonte intencional de relaciones de sentido y poder, conexiones sensibles, inteligibles y práxicas, se proponen algunas categorías esenciales de la filosofía de la liberación, especialmente desde el campo de la estética, de la estética de la liberación, para interpelar críticamente algunos de los criterios fundamentales expuestos en el Encuadre curatorial de la Bienal, desde el prisma de nociones como hegemón analógico, exterioridad crítica, potencialidad antifetichista, hiperpotencia estésica.
Acerca de una reflexión sobre las políticas del arte se enfatiza en esta ponencia partir de una situacionalidad histórica que ponga en el centro tanto las categorías de “comunidad de vida” como de “comunidad cultural” y “comunidad artística”. A partir de estas referencias conceptuales, se refuerza la importancia geopolítica, geoepistémica y geoestética de una estética obediencial; de la potencia estésica, estética y política proveniente desde la comunidad-de-vida, en tanto comunidad política. En este pasaje se postula un diálogo fundamental con la problemática de toda bienal e institución artística en general, especialmente de orden internacional, en torno a la dialéctica entre proximidad, cercanía, dada por las formas de presencia, pertenencia y participación y la centralidad, caracterizada por los procedimientos de abstracción, generalización, y con suerte, representación e inclusión. Tratando de lidiar con esta disyuntiva, se destaca la intención del encuadre de la Bienal de abarcar cuatro funciones primordiales, a saber, funciones de evento de arte y funciones de exhibición, funciones de producción de conocimiento cultural y funciones comunitarias territoriales, siempre desde el prisma de una materialidad sustantiva,
vinculante, desde la comunidad de la V región. Es decir, conforme a la prevalencia de la comunidad de vida por sobre la institucionalidad, entendiendo que es una relación dialéctica, compleja, relacional, en la que toda separación arbitraria no es más que una ilusión fantasmagórica.
Finalmente, en relación con la situacionalidad histórica de la praxis artística-cultural, hay que siempre resaltar la extrema penetración, de orden residual y terminal, del horizonte neoliberal contemporáneo. Desde este mirador epocal se precisan más que nunca los materiales fundamentales que permitan dialectizar teoría y praxis -haciendo así recíprocamente una teoría práxica y una praxis teórica-, llevando a cabo un proceso de repolitización de los espacios-tiempos transformacionales, altamente sensibles y afectos a los tiempos de cambio y transición, como por ejemplo, los grandes acontecimientos históricos sucedidos en los últimos años, en tanto ejemplos paradigmáticos de procesos profundos de descolonización, en la generación de nuevos órdenes geopolíticos internacionales, en las transformaciones radicales que está experimentando el sistema mundo moderno/colonial, como asimismo, las luchas, avances y retrocesos que se piensan y actúan desde los feminismos descoloniales y los marxismos transmodernos (provenientes de la gran veta del marxismo crítico latinoamericano).
II. Archivos y colecciones
No hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin afuera. No olvidemos nunca esta distinción griega entre mnéme o anámnesis por una parte, hypómnema por la otra. El archivo es hipomnémico.
Jacques Derrida. Mal de archivo.
[…] la memoria cultural no es una memoria inerte, sino activa, que puede recuperar las huellas o engramas del pasado que, con su capacidad evocadora, son capaces de definir, como ocurrió en la época del Renacimiento, el arte y la literatura del presente.
Ana María Guasch. Arte y archivo,1920-2010.
Agrupa en dos partes los diálogos y sus textos, abordándolos tanto desde enfoques provenientes de lo político cultural histórico, como también, desde coordenadas económicas contemporáneas para el mercado, y la presentación de algunas nociones legales para su circulación.
PRIMERA PARTE: Se enfoca, analítica y reflexivamente en los archivos y las colecciones de arte. Se propuso la necesidad de una actualización institucional en Chile, en lo referente a estudios para la producción de contenidos y memoria, así como su implementación práctica.
Fernando Vergara Benítez. El autor realiza una exposición a partir del escrito que más adelante se presenta, organizada de manera viva en conjunto con su mediador Henry Serrano, responsable del Centro de Documentación y Archivos de la BIAV. A propósito del horizonte al cual apuntan estos diálogos y del tema específico convocante, Serrano comparte una serie de archivos de la BIAV histórica, comentando, introductoriamente, datos en torno al origen de la Bienal, en primera instancia, entre 1971 y 1972. Indica que posteriormente, se constituyó una comisión para llevarla a cabo, en plena guerra fría, resultando inaugurada 5 días antes del golpe militar. Gracias al hallazgo de importantes documentos, se propuso al municipio la recuperación de este fragmento histórico de la ciudad, a propósito de los 50 años del golpe. Luego de este encuadre histórico, se da paso a nuestro relator, quien se concentra en la relevancia de los archivos de las bienales, considerando especialmente la Bienal de Sao Paulo y la BIAV, situando esta importancia en el marco de las directrices del Consejo Internacional de Archivos (ICA) y las tareas que se pueden desplegar, específicamente, en torno a la investigación y gestión de los archivos BIAV y en general en Chile, para la construcción de archivos culturales provenientes del campo de las artes de la visualidad. Comenta la Política Nacional de Educación Artística 2024-2025, que no menciona la importancia de los archivos de arte. Posteriormente, se abre la conversación a partir del cierre realizado por el mediador, que recuerda el sustancial aporte de Carlos Hermosilla en el proceso de la Bienal, expresado en el primer afiche, como también, en la memoria de su espíritu, caracterizado por su praxis social en la circulación de
sus imágenes. Al ser éste el cierre de los Diálogos BIAV, se extienden las reflexiones en torno a la Bienal histórica, particularmente en la ausencia de censura del lenguaje plástico.
María Teresa Devia. El mediador de este diálogo fue Sebastián Redolés. La autora sitúa el término Sumay Kawsay en relación a los derechos culturales y en oposición con el extractivismo cultural. Desde esta perspectiva crítica al colonialismo, menciona cierto compromiso de algunas comunidades, estados y especialistas que trabajan en las instituciones culturales, con las cosmovisiones y expresiones vivas de los pueblos originarios de América Latina. Indica que la cultura extractivista, inherente al sistema neoliberal, que trae consigo el ideal del sujeto individualista descarnado, es una gran dificultad que debe ser atravesada, subrayando, el sentido ontológico de la comunidad y del vivir en armonía con la naturaleza. Los derechos culturales situados, son un esfuerzo de las instituciones por superar la violencia epistémica, poniendo en valor no solo los objetos culturales, sino también su significado, en donde, es central la forma en que el museo los dispone para el diálogo con la comunidad. En la conversación, la relatora señala lo artístico de los objetos culturales ancestrales realizados para la continuidad ritual de la comunidad. Se reflexiona en torno a la necesidad de habitarnos a través de la memoria de los pueblos originarios, para fomentar la apreciación simbólica y el goce estético ante la praxis cosmológica de este arte, que funde lo entendido modernamente como objeto y sujeto. Junto a esto, la necesidad de que los museos se comprometan en su mediación histórica, para valorar y comprender el contexto de su producción.
SEGUNDA PARTE: Agrupa exposiciones y diálogos dirigidos a la valoración del arte, como productos estéticos contemporáneos, que circulan en un “territorio” específico de mercado en la escena nacional e internacional y que necesitan de un contexto material concreto, que les permita mejorar tanto su visibilidad, como su protección legal.
Isabel Croxatto Díaz. El mediador de este encuentro fue Rafael Torres, director ejecutivo del Museo Baburizza. A partir de la metáfora de los “ecosistemas” del arte, describe los diferentes agentes involucrados en el mismo, que, atravesados por la demanda de digitalización, se plantean desafíos y dificultades que esto implica, tanto para galerías, coleccionistas, museos y el mercado global de arte, en donde éste, puede valorarse no solo como objeto cultural, sino que como activo de inversión. Así, el texto describe, en términos generales, las transformaciones cuantitativas desde el contexto pandémico. A partir de las preguntas realizadas, la relatora comenta la importancia de que el conjunto de actores de la escena nacional, interconectados en sus regiones, tomen esta perspectiva de “ecosistema”, proyectando visión de futuro con convicción, consistencia y paciencia, tanto artistas como galeristas, con el objetivo de lograr el sostenimiento en el mercado, en este nuevo escenario vertiginoso de la digitalización cultural.
Luis Villarroel Villalón. Aunque no contamos con su escrito, podemos comentar que, realiza una presentación titulada: ¿Cómo utilizar la propiedad intelectual en beneficio del artista y la sociedad?, en donde indica asuntos relevantes sobre la apropiación del conocimiento y las paradojas y dilemas en los procesos de propiedad intelectual. Menciona los tipos de propiedad industrial, el derecho moral de los autores, las excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales de autor. Considerando obras en el dominio público, contratos de licencia, y mencionando el debate sobre las problemáticas internacionales, junto a los desafíos frente al uso de la inteligencia artificial. Surge como comentario en la presentación, el hecho de que aplicar criterios industriales a la propiedad intelectual, posee limitaciones, que no se condicen con la naturaleza de la producción artística. El mediador de este diálogo fue Samuel Toro.
PRIMERA PARTE
Sobre bienales y archivos de arte
Dr. Fernando Vergara Benítez. Académico e investigador.
Presentación
Agradezco la invitación que nos ha extendido el Museo de Bellas Artes porteño a participar de este último encuentro Sobre bienales y archivos de Arte. Fueron 15 diálogos que se realizaron en el contexto de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso. Bajo el amparo del lema territorios y ciudadanías críticas les propongo reflexionar sobre tres tópicos que se vinculan con el campo de los archivos de artes. El primer tópico se refiere a las bienales
Quiero abrir esta conversación compartiendo algunas cifras e ideas publicadas en el sitio web oficial de la Bienal. Han transcurrido 50 años desde el primer encuentro de Valparaíso (1973-2023), dentro de los cuales hubo un largo silencio entre esta y la última versión (1994-2024). Al parecer, este período de ausencia de bienales se explicaría por falta de financiamiento, falta de bodegaje y -esto no figura en la web- cierto grado de ignorancia y mala gestión. Pese a este vacío, nos encontramos despidiendo el XII certamen. Alrededor de 85 artistas de 9 países se dieron cita en tres emblemáticos espacios de la ciudad. El equipo curatorial, procedente de Ecuador, Colombia y Chile, seleccionó alrededor de 60 obras que fueron comentadas durante estos meses.
En el sitio web¹ se leen frases como las siguientes: Valparaíso se consolida, de este modo, como ciudad creativa de Latinoamérica, capital cultural del país y como espacio que contribuye al desarrollo de las artes [...] Tanto obras y artistas han influido e inspirado los valores estéticos de muchos creadores y han permitido ir formando audiencias. Por último, respecto las obras premiadas en estos certámenes, se indica que constituyen un patrimonio histórico de la ciudad que, permanentemente, es exhibido.
Luego de esta rápida lectura del “home” de la Bienal es imposible no preguntarse si así lo percibirán quienes habitan o visitan la ciudad. Lo planteo con mucho respeto: ¿cuán cerca estamos del logro de estos propósitos o anhelos?
Algunos críticos señalan con frecuencia que en las bienales encontramos lo mejor y lo peor del arte, que asistimos a una excesiva teatralización de algunas expresiones artísticas, donde muchas veces, lo repulsivo es un éxito. Pero también, las bienales continúan siendo un espacio de contemplación, que muestra lo más innovador en el arte contemporáneo y permite una serie de interacciones entre el artista y los públicos.
¹ Ver: https://biav.cl/quienes-somos/
Apenas esta edición porteña ha culminado, la prensa² nos advierte que la más importante Bienal de Latinoamérica se prepara para dar inicio a su XXXVI versión (Sao Paulo, 2025). Ya se ha difundido el título, el concepto curatorial, los colaboradores y la identidad visual del encuentro. No todos los viajeros caminan caminos / De la humanidad como práctica. Este título se inspira en un poema de Conceicao Evaristo, una literata afrobrasileña, y contiene una metáfora con la idea de estuario, un lugar en el territorio (y en el mapa) donde confluyen diversos cursos de agua.
¿Por qué prestar atención a este otro gran evento de las artes de la región? Pienso que por una doble sintonía con la Bienal de Valparaíso.
En primer lugar, sus realizadores la definen como un espacio de reflexión y diálogo sobre las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo, pero, además, como una plataforma para promover la producción artística de una manera accesible y relevante para los más diversos públicos. En segundo lugar, transcurridas más de tres décadas después de realizada la primera versión (1951), Sao Paulo encontró una gran cantidad de documentos de las bienales anteriores. Ese cúmulo de información, bienes documentales dieron paso a la creación del Archivo histórico Wanda Svevo, cuyo lema no deja de ser una profunda y provocadora inspiración: “El pasado en perpetua construcción”³.
Pues bien, un hallazgo similar al de Sao Paulo ha ocurrido en Valparaíso. En plena pandemia, fueron encontrados un conjunto de bienes, documentos, gestiones, afiches y correspondencia de las bienales de arte anteriores.
El segundo tópico se refiere al campo de los archivos y a la tarea de archivar
Para quienes no están familiarizados con el mundo de la archivística, me gustaría comentar y resaltar algunas de las directrices del Consejo Internacional de Archivos (el ICA, en su sigla en inglés)⁴. Entre sus tareas y características, esta institución:
• Promueve la gestión y uso eficiente y eficaz de documentos, archivos y datos, en todos sus formatos. Resalto el pronombre plural.
• Concibe una variedad de materiales en distintos formatos (texto, fotografía, video, sonido) tanto analógicos como digitales.
• Señala que los documentos de archivo –creados en la trayectoria de personas y organizaciones- ofrecen una mirada directa a los acontecimientos del pasado.
• Adhiere a una Declaración UNESCO celebrada en 2011: “Los archivos son el conjunto de decisiones, acciones y recuerdos registrados en diversos formatos [...] que preservan la memoria social colectiva”.
² Ver:
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2024/10/24/no-todos-los-viajeros-caminan-caminos-de-lahumanidad-como-practica-conoce-la-36-bienal-de-sao-paulo.shtml
³ Ver: https://www.youtube.com/watch?v=A3vXnkr5tSU
⁴ Ver: https://www.ica.org/
Si retenemos estas indicaciones del ICA, fácilmente nos podemos dar cuenta de que lo que ha acumulado Valparaíso en sus diferentes versiones de la Bienal de Artes bien correspondería a un conjunto heterogéneo de testimonios que da cuenta de un “tiempo” particular. Como se ha señalado en estos diálogos, las obras ganadoras, por ejemplo, reflejan un “cierto espíritu de época” que es deseable preservar, en cuanto testimonio.
Volvamos al ICA. El próximo año, tiene su Congreso anual en la ciudad de Barcelona. El tema: Conociendo pasados, creando futuros. La invitación que nos hace es a descubrir, debatir y dar forma al futuro. Precisamente, uno de los subtemas del encuentro anual es gestionar recuerdos, preservar identidades.
La reflexión que interesa aquí compartir es que, en un mundo interconectado en el que nos encontramos, es relevante tomar contacto con los muchos contextos e identidades que configuran nuestro tiempo. En este sentido, el archivo social es clave. De partida, todo archivo es social. Se crean archivos que trascienden la cultura institucional oficial y, buscan –o deberían hacerlo yainterconectarse con la sociedad.
Pues bien, los Archivos de Arte están llamados a construir esos puentes. Recientemente, la sección del ICA dedicada a estos asuntos tuvo en Simposio virtual (noviembre de 2024) y se discutieron tópicos como: las representaciones visuales de conflictos armados, análisis metodológicos y conceptuales de este tipo de archivos y, también, narrativas femeninas en el arte. Como señalan sus autoridades, los Archivos de Arte se encuentran en una posición privilegiada para decir la verdad al poder, para ofrecer un retrato de nuestra humanidad.
Y eso, lo tiene muy claro el Archivo de la Bienal de Venecia (1895) encargado de recopilar, catalogar, incrementar y valorizar el patrimonio de esta importante institución⁵. De acuerdo con sus autoridades, el Archivio Storico es el lugar por donde pasan los recuerdos y documentos, pero también es el lugar del Archivo del futuro, nuestro futuro.
El último tópico invita a realizar la pregunta ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con los conjuntos documentales relacionados con la producción, recepción y difusión de las obras de la Bienal? ¿Qué hacemos con toda esa correspondencia, catálogos, bocetos, registros audiovisuales y objetos personales que se han reunido o andan circulando en diversas instituciones? A nuestros pies, tenemos una pequeña muestra de lo que se trata.
¿Se debe crear el Archivo de la Bienal Internacional de las Artes?
Por cierto, pero antes, se debe continuar dialogando sobre este importante asunto. Es preciso convocar a todos los actores interesados en este propósito. Existe en nuestro país una Política Nacional de Artes
⁵ Ver: https://www.labiennale.org/it/luoghi/asac-archivio-storico-delle-arti-contemporanee
de la Visualidad reciente (2017-2022) y una Política de Educación Artística (2024-2029), las cuales podrían ser una gran contribución a estos debates, en especial porque les ocupa propósitos similares a los de una bienal:
la creación de audiencias, la educación de las artes en contextos locales, la difusión del patrimonio artístico o la formación artística para docentes.
El futuro nos demanda actuar.
Gracias Henry por tus comentarios.
Una necesidad ineludible para el “buen vivir”
Dra. María Teresa Devia Lubet. Directora Museo Universitario del Grabado.
Introducción
El concepto del Buen Vivir implica un cuestionamiento sustancial a las ideas contemporáneas de desarrollo, y en especial su apego al crecimiento económico y su incapacidad para resolver los problemas de la pobreza, la exclusión social y el desconocimiento de otras culturas, paralelas a la occidental, cuyas prácticas han desembocado en severos impactos sociales, culturales y ambientales. La idea del Buen Vivir, aparece como producto de la mirada de los pueblos indígenas de América Latina, sin embargo, en sus definiciones convergen tanto intelectuales o militantes, criollos o indígenas, activistas sociales y culturales, que no necesariamente provienen de los pueblos originarios del Abya Yala, pero generan una escucha distinta quedando en absoluta sintonía con las conceptualizaciones sobre la cuestión, la cual se encuentran en pleno desarrollo y construcción. Los Derechos Culturales forman parte de la discusión, entre tanta otra arista, en el entendido que el ser y hacer de un ser humano se construye, primeramente, en el seno de su cultura de origen como un derecho inalienable, expresiones que deberían dialogar perfectamente en un espacio común de encuentro sin ser excluidas o invisibilizadas. La idea de esta reflexión es poner en discusión el ejercicio de los derechos culturales en las instituciones culturales de aquellas culturas no reconocidas desde una perspectiva ontológica y deontológica a partir del concepto del Buen Vivir.
A modo de contexto
Pienso que, para empezar este interesante diálogo, debería, tal como se dice en jerga popular, “rayar la cancha”, es decir, aclarar el espacio en el cual trataré de moverme, sabiendo cuáles son los límites epistemológicos, ontológicos y culturales que existen en un concepto que está construyéndose y, por tanto, aún no acabado en su más amplio sentido.
El término “Buen Vivir” o “Buena Vida”, nace del vocablo keschua Sumak Kawsay, lengua aborigen de tradición oral que aún, no con dificultad, se mantiene viva en Perú, parte de Bolivia y Ecuador, que aparece con fuerza a fines del siglo XX y del cual nadie, bien adentrado el siglo XXI, puede quedar indiferente. Tal como lo explica Luis Macas (2005), presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el término se refiere al habitar un espacio comunitario, en donde existe la reciprocidad, una sana y armónica convivencia con la Naturaleza y, en donde la responsabilidad social no es una obligación económica sino un consenso social y cultural. Humberto Cholango, nombrado presidente del mismo organismo en 2011, define el sumak kawsay “como un nuevo modelo de vida (frente a la concepción occidental) pero que va más allá de los indígenas y vale para todo el planeta.
Esta noción supone armonía con la Madre Tierra y la conservación del ecosistema. (Cholango, 2011:60-62). Sin duda, los conceptos del Buen Vivir se encuentran íntimamente ligados a una forma de expresión cultural vital que ha estado presente en la cosmovisión de los pueblos originarios de Latinoamérica y que ahora surgen como un grito desesperado ante el fracaso innegable del neoliberalismo y la fractura social como consecuencia.
Al adentrarme en los innumerables estudios que existen sobre el tema, me surge una pregunta que puede guiar esta conversación ¿Qué significa hoy en día estar en armonía en la Madre Tierra como un consenso cultural comunitario? Cuando pienso en el extractivismo brutal, en el individualismo descarnado, la desidia inexplicable por el lugar que se habita, en fin, me surge la imperiosa necesidad, al igual que el enfrentarse a un rompecabezas, conocer cada pieza por separado y no el puzle entero, ya que siento que el término encierra, como se suele encontrar en las lenguas ancestrales, un sinnúmero de significados pero, todos ellos unidos con ese invisible hilo de plata que mantiene la coherencia del pensamiento en el ser, hacer y el tener de los pueblos aborígenes del Abya Yala (América Latina)
Como no se trata de hacer hoy un estudio semántico del término, me voy a referir brevemente a los componentes que me llaman la atención y como afectan, a mi parecer, el tema de las instituciones culturales contemporáneas.
Primeramente, considerar el término Sumak Kawsay desde lo cultural. No hay duda que la cultura es, definitivamente, la más poderosa herramienta que nos lleva al “Buen Vivir”. A partir de los procesos de etnoculturación, es decir, cuando crecemos y nos desarrollamos como sujetos sociales activos, es porque hemos recibido de los Otros, (familia, comunidad) aquellos códigos culturales que permiten construir identidad y pertenencia a un grupo social de origen. La transferencia de la lengua, las formas de habitar el espacio, la permanencia de los cultos y los rituales, corresponden a la necesidad de actuar simbólicamente en una sociedad, realidades muchas veces difícilmente controlables, pero, muy racionales, ya que se inscriben dentro de un pensamiento que podemos llamar simbólico (que identifica el símbolo con la realidad). La función social de este último consiste, por una parte, en expresar el carácter holístico del mundo y así crear una fuerte convicción de la necesaria armonía entre la Naturaleza y los seres humanos y, por otra, en manifestar la fuerza de las representaciones y los ritos de la acción humana en su entorno natural y social. En definitiva, el repertorio de imágenes que van conformando el paisaje cultural de cada cual. Los pueblos del Abya Yala eran diferentes entre sí, con expresiones también variadas, pero con la misma cosmovisión fundamental. Sin embargo, la colonización y luego la constitución de las Repúblicas Americanas, los invisibilizó dejándolos fuera de toda participación, vulnerando sus derechos fundamentales a partir del etnocidio, genocidio y otras tantas atrocidades de las cuales debemos hacernos parte.
La colonización destruyó las bases materiales de estas sociedades y luchó contra sus culturas y visiones del mundo, sobre todo con argumentos y símbolos religiosos.
Sánchez Parga, (2011) comenta, “lo que los españoles encontraron aquí fue un profundo respeto y reconocimiento del espacio, del universo, y del ser humano; todos éramos un mismo elemento: la vida” (2008: 40). Sin embargo, el ejercicio del poder entre dominadores y dominados instala una relación de desigualdad cuya principal característica es borrar la cultura de estos que no valen y traerlos a que
asuman esta otra, la que sí es auténtica. Es el discurso colonial, el cual aún perdura, el creador de la categoría sociocultural “indígena”, como expresión de una relación desigual entre un colonizador superior y unos colonizados despreciados.
Desde lo político-histórico, se puede afirmar que el Abya Yala nunca fue dominado simbólicamente y tampoco convertido al catolicismo emancipador de los colonizadores. En el mundo privado la transferencia cultural originaria se reprodujo incluso después de la independencia de las naciones latinoamericanas. Durante siglos, las visiones del mundo de los pueblos conquistados se trasmitieron en la clandestinidad, por la vía de la tradición oral. Aunque las diversas lenguas ancestrales americanas se han ido perdiendo, su recuperación se ha vuelto una prioridad para el mundo aborigen, ya que a través de la lengua se piensa y se actúa. Sin estas condiciones de permanencia de la cultura de origen no habría sido posible la aparición de la ola de emancipación indígena del año 1999, preferentemente en Perú y Ecuador y Bolivia, en la que Chile tampoco estuvo ausente, movimientos políticos que levantaron como bandera de lucha el concepto “Sumak Kawsay” en Perú y Ecuador y el movimiento “Suma quamaña” en Bolivia, instándolos a retomar sus referencias culturales tradicionales, muchas de ellas, asumidas como elementos fundamentales de las cartas constitucionales de Perú, Ecuador y Bolivia, en donde el imaginario indígena recibe ahora nuevas funciones políticas.
El trastorno económico producto de la globalización fue uno de los grandes detonadores de los movimientos indígenas del año 99. Se hace necesario también revisar esta arista, esencial para instalar la discusión, aunque no desaloje el debate desde las infinitas posibilidades humanas, por lo menos sirve para acercarse a dos conceptos que, a mi parecer, resultan claves para retomarlos nuevamente más adelante. El concepto de desarrollo humano y crecimiento económico. El primero, ligado a la historia misma del ser humano en la tierra y, el segundo, como una prevalencia de la economía que afecta la política, la cultura y, en definitiva, a las relaciones sociales de toda índole.
El problema económico, centrado en el tema del neoliberalismo llamado de cuarta generación, es decir, aquel perverso sistema que lidera los mercados por sobre los estados, es el que pone definitivamente en tela de juicio el concepto del Buen Vivir. Para que vamos a detenernos más en estos temas, sabiendo lo que han significado para América Latina por más de un siglo y medio. A propósito de los cambios constitucionales en Ecuador y Perú después de los acontecimientos del 1999, el sumak kawsay (buen vivir), aparece como una alternativa de vida, un nuevo referente para entender el desarrollo y el crecimiento económico, más justo, equitativo, respetuoso con las personas y con el medioambiente. Sin duda, una de las propuestas alternativas más importantes y novedosas ante la mundialización neoliberal. El buen vivir incorpora una dimensión humana, ética y holística a otras formas de relación entre los seres humanos, tanto con su propia historia y las formas en que se habita. El buen vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros que han resultado ser los más caros en el tránsito de la modernidad que trajo consigo un crecimiento económico separado de la propia esencia del ser humano, favoreciendo conductas y relaciones que no están pensadas para conformar comunidad. Por ejemplo, el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como axiomática social, la utilización indiscriminada de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del consumidor, la insatisfacción y el desborde delincuencial, entre tanto otros. El buen vivir,
por otra parte, expresa una relación diferente entre los seres humanos y sus entornos, físicos y culturales, alejados absolutamente del concepto decimonónico del progreso y la promesa emancipadora que implica, por ejemplo: la liberación y superación de las condiciones de necesidad y escasez, la libertad, inscrita en las coordenadas de la producción y, por consiguiente, liberación de la escasez, de la pobreza material, por cierto. El desarrollo, entonces, estaría intrínsecamente asociado a la apuesta de la humanidad por liberarse del férreo yugo de la escasez social y natural, así como también, con su propia naturaleza. Sin embargo, no es un misterio para nadie que el neoliberalismo introdujo cambios estructurales en la sociedad que han sido difíciles de atender y que bajo ninguna mirada han producido un desarrollo humano como tal. Es más, el aumento de las brechas entre la abundancia, para unos pocos y la escasez para la mayor parte, es una realidad innegable. Y, con esto no me refiero sólo a la vulneración de los derechos más básicos de los ciudadanos (vivienda, alimentación, seguridad) sino también, a todas esas otras pobrezas, menos visibles pero mucho más desestructurantes para el sujeto social, aquellas que traen consigo la desigualdad y las inequidades sociales y culturales. Sólo por nombrar algunas: la invisibilidad de participación, el acceso digno a la educación y a la salud (como pilares fundamentales del desarrollo humano sostenible) el derecho a una vejez digna, la democratización del acceso a la preservación, goce y disfrute de patrimonio cultural propio, el respeto a las diferencias y diversidades en un mundo que transita por uno de sus más complejos momentos sociales, económicos, políticos e históricos.
Resumiendo lo planteado, la noción del Buen Vivir implica la convivencia comunitaria, la igualdad social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia, la paz. Supone, igualmente, una relación armónica entre la humanidad y la Madre Tierra, gracias a la puesta en práctica del calendario ancestral y de su cosmovisión, en particular frente al Padre Sol y la Madre Luna. Para Manuel Castro, se trata de valores culturales específicos y también de una ciencia y unas técnicas ancestrales (2010: 4-7). En este sentido, tanto Josef Esterman (1993) como Eduardo Gudynas (2009) hablan de una “ética cósmica”. Partidarios de la teleología cósmica advierten que el hombre se debe considerar como parte indisoluble entre la naturaleza y el cosmos y, por lo tanto, sostienen que su destino moral consiste en seguir creando conscientemente la naturaleza.
Los derechos culturales situados según el concepto del
Buen Vivir
Los derechos culturales forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos, en cuanto interdependencia y significancia, sin embargo, debido a los grandes cambios sociales que se han producido por las migraciones desde mediados del siglo XX a la fecha, es que ahora la UNESCO los declara como un área de interés particular que debe considerarse en toda su magnitud. Éstos, reconocen que el lenguaje, los territorios y tierras sagradas, así como la literatura, la artesanía, la danza, la música, la religión, la vestimenta típica y los ritos ceremoniales, entre otros, son elementos materiales e inmateriales que nos hacen parte de un todo. De ahí, la importancia de acceder a esta riqueza centrada en la diversidad étnica, lingüística y artística que privilegia el conocimiento y riqueza de nuestra historia, valores, creencias, tradiciones, vasto acervo artístico y gastronómico, asimismo, los avances académicos y científicos sobre el ser humano y sus formas de habitar.
El reconocimiento de los derechos culturales es un elemento esencial para alcanzar la dignidad humana, por lo tanto, se requiere conocerlos, protegerlos, respetarlos para que sean visibilizados en plenitud.
Cuando me refiero a los derechos culturales situados, estoy pensando en el cómo las instituciones culturales del país han respondido a estas necesidades.
Usaré como ejemplo un espacio cercano para esta reflexión: el museo, por ser el lugar que me acoge profesional y académicamente y por ser un espacio privilegiado de encuentro con la memoria y las expresiones humanas más profundas y diversas de la cultura universal.
El museo, si bien nació como un espacio elitista destinado a coleccionar objetos considerados por los más ilustrados como “importantes de ser preservados”, los cambios sociales y culturales producidos por la mundialización de la cultura - en donde las fronteras nacionales ya no son un impedimento para los préstamos y apropiaciones culturas de aquí y de allá- han ido transformando su esencia. Las fronteras desdibujadas y el fracaso de los sistemas modernos, son el camino para las migraciones, objetos y sujetos, comercio legal e ilegal, narcotráfico, en fin, un caos de magnitud el cual ha sido, de alguna manera, amparado por las consecuencias neoliberales desde mediados del siglo XX. El hecho que los países estén regidos por los mercados y no por los estados, vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. Frente a estos desestructurantes cambios sociales, alguien tiene que hacerse cargo de mantener viva la memoria de la producción cultural de los grupos humanos, fundamental para que en un aquí y en un ahora las personas tengan derecho a reconocerse en su identidad y pertenencia, resignificar sus propias historias de vida y transferirlas a sus proles, sin importar el territorio en donde habitan. El lugar de origen seguirá estando presente en cada uno de ellos y ellas, tiempo simbólico asincrónico, construido como paisaje cultural endógeno que acompaña el devenir del ser humano independientemente de sus causas y circunstancias. Sin embargo, no son los objetos que preserva y exhibe el Museo lo más importante para estos fines, sino lo que ellos puedan llegar a significar para las personas. La democratización del uso cultural está íntimamente ligada a la forma en que el museo se los entrega, los invita al diálogo y al pleno disfrute estético e histórico de cada uno de ellos.
El hecho de que las personas estén por sobre la pura preocupación de las colecciones, ha dejado al descubierto que, a pesar de los nuevos discursos, en la práctica aún estamos al debe respecto a que el espacio museo sea un lugar de encuentro, reconocimiento, respeto y justicia para todas las personas, sin distinción de raza, género, condición social, cultural o aquellas que necesitan de una especial atención y cuidado. No sólo de los visitantes sino también para los y las artistas, en el caso de los museos de arte. La equidad, la reciprocidad y el respeto al otro, como el gran paradigma del Buen Vivir, parte por observar cómo los museos tratan las diferencias, la diversidad, el género, las necesidades especiales, en fin. La igualdad de condiciones para todos y todas, visitantes y habitantes del museo, resulta ser más que sólo un concepto o actividad puntual que cada cual desarrolla de cuando en vez, y que, sin duda, debería formar parte de la nueva estructura museográfica de cada museo, galería, concurso de arte, entre tantas, una que acepte y aliente la universalidad entre culturas y con aquellas otras formas de mirar y comprender el mundo. Entonces, se hace imprescindible repensarnos en el
cómo estamos abriendo espacios para los diálogos multi e interculturales y en la convicción absoluta que esta empresa respetamos las diferencias.
Frente a esta nueva realidad, el arte, en general, ha dejado de ser un espacio cuya producción, circulación y consumo está pauteado por una élite de iluminados herederos del pensamiento cultural occidental y con una fuerte carga hegemónica política y cultural. Esta misma hegemonía es la que ha violado los derechos culturales de la diversidad provocando actos sumamente negativos que han llevado a graves conflictos interraciales e interculturales causando graves daños en la estructura social. Se podría pensar que algo hemos aprendido del caos, sin embargo, aún existe una violencia epistémica en cuanto a la difusión, exhibición y circulación de aquellas expresiones que no responden a una estética occidental. Es decir, los objetos y su contextualización dentro del museo sigue siendo narrada desde una perspectiva unívoca, ya que los guiones se centran en criterios culturales excluyentes al no considerar una mirada curatorial compartida que proponga la lectura amplia y significativa de lo que se pretende promover y proteger. Para poner en valor la diversidad cultural se necesita mediar entre los objetos y los sujetos, considerando el contenido de las narrativas para una respetuosa transferencia y apropiación por parte del visitante. La importancia de poner a disposición de las personas objetos, cualquiera sea su materialidad u origen, pasa por el considerar en el cómo se pueden conformar las diversas lecturas pensando en la necesidad que estas acciones estén ligadas a una nueva misión y visión museal, universalmente inclusiva. Se deben asumir las transformaciones que está experimentando nuestra sociedad, especialmente, en la exigencia de construir una nueva ciudadanía, más horizontal, participativa y respetuosa de las diferencias, que prioriza la inclusión por sobre la exclusión, la diversidad por sobre la homogeneidad y la paridad respecto a la exclusividad.
Otro tema inquietante sobre los derechos culturales de las personas, resulta ser el extractivismo cultural producto de la consideración de la cultura como un bien de consumo más. Por un parte, está el robo indiscriminado de imaginarios de diversos grupos humanos que luego son producidos a nivel masivo y consumidos por una población totalmente ajena a su valor simbólico y cultural. Descontextualizados y vaciados de valor circulan física y virtualmente a nivel mundial. Por otra, se defiende la posibilidad de masificar el Arte a partir de poner al servicio de éste las nuevas plataformas mass media. Se derriban muros de museos, salas de teatros, salas de concierto etc. Sin embargo, la masificación sigue siendo excluyente. Es cosa de revisar las ofertas de cada una de ellas. Prevalecen las expresiones culturales occidentales, modernas y hegemónicas. La diferencia es que ya no constituyen el espacio sagrado en donde el arte se produce, la cercanía entre intérprete y oyente, dejando al visitante como un ente pasivo frente al hecho artístico.
En lo que a mí respecta, esta alternativa me produce escozor y desazón por dos motivos. El primero, la producción de contenidos de las industrias culturales separa a las personas de su propia esencia, borran su identidad y los excluye de su pertenencia ontológica y, en segundo lugar, porque siento que se pierde el rito, ese que lleva a la persona a entrar en el espacio sagrado que cambia por un momento de tiempo sus historias, imaginarios y las sensibilidades más profundas, momento en que el cuerpo se sitúa frente al objeto creado sin barreras.
En el caso de los museos, como ya expresé anteriormente, ya no son las colecciones lo más importante
sino la forma en que éstas se instalan como detonadores de significados sociales y culturales, que le permiten al visitante generar vínculos significativos con su propia historia, con la de su grupo de origen o con otros, diversos y diferentes a sí mismo.
Para poder compartir la idea del Buen Vivir en toda su esencia y magnitud, las instituciones culturales debiéramos considerar acciones que no siempre dependen de la buena voluntad de las personas que administran y trabajan en ellas. Públicas o privadas necesitan el compromiso de las comunidades, del Estado, de redes de colaboración y capacitación para asumir en propiedad este cambio paradigmático, el cual nos convoca a cambiar las prácticas sin ser necesariamente refundacionales culturalmente.
Hemos construido demasiados muros que culturalmente nos separan y pocos puentes que vuelvan a unirnos socialmente. Necesitamos generar más y nuevos conocimientos, ojalá lo pudiéramos hacer usando estos espacios de encuentro, provocando sinergias que nos lleven a la reflexión profunda que nos permita construir nuevas miradas para habitar un continente en donde el contenido sea más justo, respetuoso y recíproco.
A modo de conclusión
El ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas es la pieza clave para acercarnos a la noción del Buen Vivir, en la medida que pongamos a disposición espacios inclusivos y pertinentes para ello. Sin embargo, si la multi e interculturalidad no es reconocida por la sociedad toda, el camino resulta más pedregoso y difícil. A pesar que el tema se hace cada vez más visible a nuestros ojos, existe una marcada resistencia a reconocerla y aceptarla. Resulta imprescindible comenzar a generar una ética cultural distinta y acorde a nuestros tiempos: reconocer la dignidad de las personas precisamente en las diferencias del Otro.
Sin pasar por alto que estamos inmersos en una cultura global que, por una parte, nos determina a ciertos procesos que homogeneizan el comportamiento humano, también nos permite ser consciente de las particularidades y singularidades que aparecen en las comunidades, como una forma de permanencia, trascendencia y resiliencia, acciones que están directamente ligadas a los propósitos del Buen Vivir, en donde la memoria y su transferencia hace que los pueblos no olviden su origen, reconozcan su identidad y pertenencia en un tiempo y espacio sincrético e híbrido a la vez.
Debemos hacernos cargo de lo que está pasando aquí y ahora ya que más tarde, será el patrimonio cultural que las nuevas generaciones puedan apreciar como la huella indeleble de sus orígenes e identidad, simbólica y territorial. Para ello, se hace urgente comenzar a desdibujar fronteras epistemológicas y deontológicas, derribar barreras sociales y culturales, generar espacios inclusivos seguros y acogedores. Tarea que no resulta fácil, pero si un desafío importante que se debe comenzar a la brevedad.
Necesitamos tiempo y espacio para relugarizar las instituciones culturales, como sitios de privilegio para la expresión universal, el ejercicio de la memoria, el encuentro con la identidad y la pertenencia
que promueve el verdadero ejercicio de los derechos culturales de todos y todas y así poder a acercarnos a la idea del Vivir Bien o al “bienestar de la humanidad”.
Fuentes bibliográficas
Acosta A. y Martínez E. (2009) El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Quito: Abya Yala.
Aguiar Alvarado N. (s.f.) Debate del Buen Vivir. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Cholango, H. (2011) Nuevos retos del movimiento indígena (Coyuntura). En La Tendencia. Revista de Análisis Político. Diálogo, renovación y unidad de las izquierdas. Quito: FES-ILDIS, (no. 12, octubre-noviembre 2011): pp. 60-62. ISSN: 13902571
Choquehuanca, D. (2010) “25 postulados para el Vivir Bien” Manuscrito.
Dávalos, P. (2008) “Reflexiones sobre el Sumak Kawsai (Buen Vivir) y las teorías del desarrollo” ALAI, América en Movimiento.
Esterman J. (1993) Andine Filosofie: eine interkulturelle Studie zur autochtonen andinen Weisheit, Frankfurt: a.m., Iko.
Gudynas, E. (2011a) “Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo”. ALAI, núm. 462. Quito, febrero.
Gudynas, E. (2011b) “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir”. En Farath, H., Ivonne y Luciano Vassapolo (coords.) Vivir Bien? Paradigma no capitalista, La Paz: CIDES-UMSA y Plural, febrero.
Gudynas, E. y Acosta A. (2011). El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso. En Rojas, Mariano (coord.) La medición del progreso y del bienestar. México: Foro Consultativo Científico y tecnológico. Macas, L. (2005). Discurso de Posesión de la CONAIE. Boletín ICCI-Aby Rimay, VII; 70 (enero).
Sánchez Parga, J. (2011) “Discursos retrovolucionarios: sumak kawsai, Derechos de la Naturaleza y otros pachamamismos”. Debate, núm. 84, diciembre.
SEGUNDA PARTE
Ecosistema del arte en la era digital contemporánea
Isabel Croxatto Díaz. Galerista.
Introducción
El ecosistema del arte ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas debido a la digitalización, globalización y más recientemente, por los efectos de la pandemia de COVID-19, que obligaron a una rápida adaptación a los medios digitales. Estos cambios han impactado directamente a los principales actores del mundo del arte: galerías, museos, colecciones y artistas. A partir de los conceptos de Vilém Flusser sobre las ''catástrofes del lenguaje'' se examinan los cambios culturales en el arte y los desafíos que enfrentan los actores de este ecosistema en la era digital.
Flusser identificó tres grandes crisis en la historia de la humanidad: La primera surge de la oralidad a la escritura, luego, de la escritura a la tipografía y finalmente de la tipografía a imágenes técnicas. Estas crisis reflejan también los cambios experimentados por el arte en términos de creación, distribución y recepción en la era digital. Este ensayo propone explorar estos cambios mediante el análisis de cómo el arte ha transitado de plataformas físicas a digitales, de cómo el mercado del arte se ha adaptado a nuevas formas de comercialización, y cómo museos y galerías han transformado sus prácticas para enfrentar las exigencias de las tecnologías digitales.
Marco Teórico
1. Arte como semilla
El mundo del arte es comparable a un ecosistema vivo, donde la obra de arte es la semilla y tanto artistas, galerías, museos, colecciones y mercado son parte de un mismo ecosistema. Estos elementos proporcionan el entorno necesario para que la semilla crezca, evolucione y se perpetue. Así como en un ecosistema natural, también existen otros actores que interactúan con la semilla, como agentes polinizadores, desde otros lugares y otros modos, tales como curadores, críticos, historiadores, académicos, investigadores, museógrafos, restauradores, editores, entre muchos otros. Su intervención es crucial para facilitar la circulación y moldear la recepción, legitimación y permanencia de las obras en el tiempo.
2. Impacto de la revolución digital en el ecosistema del arte
En la era digital, el impacto de las tecnologías digitales y la globalización han transformado los modos de producción, difusión, circulación y recepción de información. Flusser plantea que debemos ser
críticos y creativos en cada etapa de este proceso: desde la producción, a través de plataformas accesibles, hasta la recepción, fomentando una actitud activa y reflexiva frente a los mensajes que consumimos. En la era digital, estas reflexiones son más relevantes que nunca, dado el impacto de los algoritmos, las redes sociales y los medios masivos en nuestra forma de entender el mundo.
3. Masificación de los nuevos medios
En este contexto, la era de la digitalización también trae consigo oportunidades que antes no existían, potenciando la sociabilización en torno a las artes visuales y diluyendo las fronteras entre creadores y espectadores. Lo que ha cambiado radicalmente con estas revoluciones, es nuestra manera de estar y comunicarnos, lo que resulta en un ecosistema dinámico donde se vuelve difícil distinguir entre lo efímero y lo duradero. Así, la digitalización no solo transforma la producción artística, sino que también redefine la forma en que el arte es vivido y compartido, enriqueciendo la experiencia cultural de manera colectiva.
Análisis del ecosistema del arte
La semilla surge de una idea, que necesita un ambiente adecuado para germinar, crecer y florecer. Los diferentes actores de este ecosistema artístico generan el entorno necesario para que las ideas y la creatividad se desarrollen y se perpetúen a lo largo del tiempo. Sin un entorno adecuado para crecer, puede permanecer inerte. Pero cuando se planta en el ecosistema adecuado, esta semilla puede dar lugar a una expresión artística influyente.
Artista es quien lanza o libera la semilla, sin esta acción, no puede crecer. Necesita un terreno fértil, nutrientes y un clima adecuado para generar raíces.
Las galerías de arte proporcionan el primer espacio donde la semilla pueda germinar. Es un lugar de exhibición y promoción. Al igual que un terreno fértil, ofrece los nutrientes necesarios para que la semilla se desarrolle, crezca y de frutos. Las galerías ofrecen a los artistas visibilidad, oportunidades de venta, interacción con el público y validación profesional, lo que permite que sus obras prosperen.
Los museos son los guardianes de las semillas que ya han florecido. Al igual que los bosques preservan las plantas y los ecosistemas para las generaciones futuras, los museos conservan y presentan las obras de arte como parte de la historia cultural. Proporcionan un entorno estable y seguro donde las obras pueden ser estudiadas, apreciadas y conservadas a lo largo del tiempo.
Coleccionistas actúan como curadores de imaginarios, materialidades y problemáticas. Al igual que una variedad de plantas en un ecosistema, las colecciones de arte representan una diversidad única que enriquece el panorama cultural. Cada colección, con su enfoque particular y su selección de obras, contribuye a mantener una amplia gama de ideas y puntos de encuentro en su entorno.
Así como la biodiversidad en un ecosistema es crucial para su equilibrio, la diversidad en las colecciones asegura que el arte refleje un espectro diverso de perspectivas culturales, sociales y políticas. Este intercambio entre colecciones no solo enriquece el ecosistema artístico, sino que también promueve un diálogo constante entre diferentes narrativas y contextos.
Revolución digital y masificación de los nuevos medios
La evolución humana representa cambios tanto en los medios de comunicación, como también en las formas en que las sociedades se estructuran y perciben el mundo. Aplicadas al arte contemporáneo, estas ideas permiten identificar como la tecnología digital está desestabilizando paradigmas previos y dando lugar a nuevas prácticas y lenguajes artísticos.
En la actualidad, el mercado del arte puede definirse como una red global de compra, venta y promoción de obras de arte, impulsada tanto por dinámicas económicas tradicionales como por tendencias tecnológicas emergentes. Es un ecosistema en constante evolución que abarca tanto el arte físico como digital, incluyendo la creciente relevancia de los NFTs y plataformas de comercio online. Este mercado es una intersección entre el valor estético, cultural y económico de las obras, donde el arte puede ser visto tanto como un objeto de apreciación cultural como un activo de inversión.
En cuanto al mercado internacional, el año 2023 el mercado del arte chino, restringido durante varios años debido a las restricciones del COVID-19, superó al Reino Unido y se convirtió en el segundo mercado más grande a nivel mundial. En otras partes, la alta inflación, la volatilidad económica y los conflictos divisivos en Medio Oriente y Ucrania afectaron la actividad, justo cuando las ferias, subastas y calendarios de exposiciones volvían a los niveles previos a la pandemia. Después de dos años consecutivos de crecimiento, el mercado del arte se contrajo el año pasado, cayendo un 4% hasta alcanzar un estimado de 65 mil millones de dólares. Aunque el mercado cayó en comparación con el año anterior, se mantuvo por encima de su nivel prepandemia de 64.4 mil millones de dólares.
Simultáneamente, las ventas promedio de pequeños galeristas con ingresos inferiores a 500,000 dólares aumentaron un 11%. Las ventas en línea también tuvieron un buen año, con un aumento del 7%, alcanzando un total de 11.8 mil millones de dólares, lo que representa el 18% del mercado, alineando el componente digital del mercado del arte con otras industrias.
Las ferias de arte siguen siendo la mayor fuente de nuevos compradores para las galerías, subrayando el papel central que juegan las ferias en el impulso del mercado.
Oportunidades en la era digital
La globalización, digitalización y la pandemia, han abierto una ventana en cuanto a venta de arte en línea sin precedentes. Hoy en día representan un porcentaje cada vez mayor del mercado global del
arte, destacando el impacto de la tecnología en la sostenibilidad y expansión del sector.
En una encuesta online de 2024 realizada por la plataforma Artsy a más de 2.100 compradores de arte de 6 continentes, concluye que el 82% de los compradores de hasta 36 años afirman haber comprado arte en línea, además de ser probable que gasten una mayor parte de su presupuesto en mercados en línea y de tener más probabilidades de utilizar estas plataformas para descubrir arte.
Estos resultados evidencian la transformación digital que está afectando a todos los actores del ecosistema artístico:
• Museos y galerías: Estas instituciones han adoptado plataformas virtuales para ofrecer recorridos en línea y exposiciones interactivas. Esto no solo amplía su alcance, sino que también redefine la experiencia artística tradicional, que solía estar anclada en la presencia física de la obra.
• Mercado del arte: La comercialización de arte ha evolucionado con la llegada de plataformas digitales y, más recientemente, con el auge de los NFTs (tokens no fungibles). Este fenómeno descentraliza los procesos de legitimación, permitiendo a los artistas vender directamente a sus audiencias sin intermediarios tradicionales.
• Coleccionistas y público: La digitalización ha democratizado el acceso al arte, haciendo que más personas puedan participar en ferias virtuales y adquirir piezas digitales. Esto también ha modificado la relación entre el arte y su espectador, desdibujando las líneas entre lo físico y lo virtual.
Estudio de caso
Existió una resistencia dentro del mundo del arte, los museos y el coleccionismo. Una resistencia a ampliar la capacidad para apreciarlo o conversarlo. Había un tabú respecto a la dudosa procedencia de las obras que circulaban de manera virtual. Se pensaba que era un contenido digno de apreciar exclusivamente de forma presencial. Cerrando con determinación cualquier otro medio de lectura.
Durante de la pandemia el mercado se detuvo completamente, se derriba. Las subastas no podían subastar, los museos y galerías no podían abrir a público. Tuvo que quedarse el arte sin sus principales herramientas para el surgimiento de un cambio de paradigma. El cual precipita y derriba la resistencia de los mercados, la hegemonía y el control. Necesitaron reinventarse para poder subsistir y con esto se desmitificaron ciertos mitos y barreras.
El ecosistema se vio obligado a abrirse a la experiencia digital o virtual, las cuales no reemplazan la experiencia real, pero es igual de válida. A partir de esto, el ser humano que aprecia la obra de arte empieza a confiar en los sentidos que está desarrollando en la lectura digital. Se comienzan a trabajar estrategias para llegar más lejos, más a tiempo. Surgen cambios en escala local, territorial, regional y global, como también en modelos a micro, mediana y macro escala. Aparece una oportunidad a lo largo del país para fortalecer este nutriente.
Se fomentó la descentralización no solo como región respecto al mundo, sino también dentro de nuestro propio territorio respecto a las regiones que hoy están tomando fuerza en el desarrollo de las escenas. Se dejó ver que existe una escena del arte en Chile con un contenido muy enriquecido y que tiene una particularidad muy determinada por su geografía. Tiene algo muy valioso que ofrecer. Pero tiene que ir de la mano con una inversión más significativa en medios, para poder abrirse a una audiencia global de manera oportuna.
Conclusión
El ecosistema del arte en la era digital enfrenta tanto oportunidades como desafíos. La integración de la tecnología ha permitido un alcance global sin precedentes y ha democratizado el acceso a este. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la sostenibilidad, la autenticidad y el valor en un mundo donde lo digital y lo físico convergen.
Las teorías de Vilém Flusser ofrecen un marco crucial para comprender estas transformaciones y sus implicaciones culturales. En el contexto chileno y latinoamericano, estos cambios representan una oportunidad para integrarse más profundamente en el mercado global del arte, destacando las particularidades de la región en este entorno interconectado.
Surgen nuevos elementos que podemos controlar, por ejemplo, el cómo te infiltras en sistemas y modificas la apreciación del arte estética y simbólicamente, como la experiencia, el comportamiento, los medios, la inmediatez y todos los factores que, en la imagen, afectan la obra de arte en sí misma.
Como también otros de descontrol, donde al no tener una linealidad entre la obra y el espectador, hay diversos intermediarios que pueden influenciar para bien o para mal en la apreciación o en el entendimiento de la obra, de los cuales no tenemos nociones.
Dentro de nuestro propio ecosistema perdemos la noción de ecosistema al sentirnos aislados, lo cual es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Con esto seguimos perpetuando la segregación tanto en Santiago y regiones como en Chile y el mundo. Sin embargo, hoy el enfoque colectivo debiera centrarse en hacer de la experiencia del arte algo memorable. Es momento de dejar de vernos como individuos y empezar a mirarnos como ecosistema.
Bibliografía
Flusser, V. (1983). Towards a Philosophy of Photography. European Photography. Informe del Mercado del Arte Global 2024. Art Basel and UBS.
Artsy Gallery Report 2024.
III. Patrimonio, arte y espacio público
¿Con qué recursos teóricos podemos repensar los usos sociales contradictorios del patrimonio cultural, disimulado bajo el idealismo que lo mira como expresión del genio creador colectivo, el humanismo que le atribuye la misión de reconciliar las divisiones "en un plano superior", los ritos que lo protegen en recintos sagrados?
[…] Esta diversa capacidad de relacionarse con el patrimonio se origina, en primer lugar, en la manera desigual en que los grupos sociales participan en su formación y mantenimiento.
Néstor García Canclini. Culturas híbridas.
¿Dónde radica el posible valor estratégico de la figura del patrimonio, su importancia para las culturas locales en un contexto globalizante? ¿Cómo proteger y conservar el patrimonio cultural-natural, material e inmaterial- ante el avance homogenizador de una cultura consumista y mercantilizante? Pero sobre todo ¿Cómo asegurarnos de que las tensiones del propio patrimonio no terminen por dañar irreversiblemente a las culturas locales en su desarrollo?
Andrés Tello. Notas sobre las políticas del patrimonio cultural.
Reúne los diálogos y sus textos que refirieron, desde el arte, a la noción de patrimonio y espacio público. En sus perspectivas histórico críticas, se proponen reflexionar las coordenadas del siglo XXI, para desplegar horizontes de construcción mnémica y simbólica de lo patrimonial.
José de Nordenflycht Concha. Expone reflexiones en torno al origen de las bienales de arte y su lugar en el desarrollo económico y cultural de las ciudades. Junto a esto, va explicando su relevancia, desde el arte contemporáneo, para la producción de patrimonio y la construcción de la memoria. Es así, que, para esta publicación, contamos con una puesta en contexto del problema contemporáneo de lo patrimonial. Menciona, una crisis relativista de lo entendido como patrimonio, figurándose una posible obsolescencia conceptual, más rápida que la tangible. Si las ciencias del patrimonio, plantean la obsolescencia material de éste, como parte de un proceso inevitable (el patrimonio como certeza), las operaciones provenientes desde el paradigma creativo, lo consideran como una zona de incertidumbre. Aquí entra el arte contemporáneo, que, a través de transferencias temáticas situadas, puede generar transformaciones colectivas de su interpretación y percepción, en lo que se podría reflexionar como una producción de patrimonio a partir del patrimonio, una producción de futuro. La mediadora de este diálogo fue Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, con quien se genera un diálogo sobre la importancia de la BIAV en el contexto de la protección patrimonial, la gentrificación artístico-cultural y el valor intergeneracional del patrimonio como herencia.
Fernando Vergara Benítez. Se concentra en la noción de monumento, señalando que la idea de que los monumentos pertenecen y representan, estando disponibles para todos por igual, es una “simulación”, que, como simulacro de unidad social, se yergue, para disminuir u ocultar, cualquier división o existencia de grupos sociales con distintas perspectivas e intereses. Describe la ciudad como un campo en disputa entre memorias individuales y colectivas, citando la desactualización de la Ley de Monumentos de Chile y algunas investigaciones y estudios de casos en torno a monumentos y estatuaria de Valparaíso. Subraya la conveniencia de que la comunidad se plantee qué símbolos le hacen sentido, cuáles le generan pertenencia y proyección. Considerando que, en el futuro, habrá controversias en torno a dichos símbolos, que deberán ser asumidas, desde la educación patrimonial, para plantearse posibles paradojas y preguntas que un proceso como éste, trae consigo. El mediador de este diálogo fue Rafael Torres, con quien se articulan conversaciones en torno a ciertos monumentos del territorio, su representatividad y sus devenires críticos, a partir de lo que se mencionan esculturas realizadas por mujeres. Se tiene en cuenta la relevancia de la Bienal para vincular a la ciudadanía con el arte en el espacio público, mencionando, el importante hito del Primer Simposio de Escultura de la ciudad de Valparaíso, realizado en el marco de la BIAV.
Marcela Hurtado Saldías. Aunque no contamos con su escrito, podemos comentar que, en su presentación aborda la arquitectura en las fachadas, espacio público y la gestión del mismo. Comienza introduciendo los antecedentes de las actuales plazas, refiriéndose al ágora, en tanto espacio público, donde se ejercita la democracia y la filosofía; resalta el histórico compromiso de la arquitectura con el espacio público en Europa-occidental, y en el mundo pre- hispánico. Comenta que las ciudades hispanoamericanas tenían como centro social las plazas, y que existió en América un llamado “culto a cielo abierto”, en espacios de mucha interacción social. De estas herencias de la historia urbana destaca la relación con las fachadas y su configuración estética. En su exposición desarrolla un relato de los espacios públicos y sus transformaciones en América hasta llegar a Valparaíso. Se concentra en el espacio público y sus plazas entendidas como sistema ciudadano. Plantea la necesidad de una carta de espacio público, para conservar estructuras históricas. Este diálogo fue mediado por Ana Karina Piña coordinadora de arte y espacio público Dirección de Desarrollo Cultural, con quien se dio un debate en torno a la degradación de la cultura de masas y el problema de la valoración del patrimonio en el espacio público, desde una sensibilidad crítica, en activa (auto)in/formación y apropiación ciudadana.
Arte contemporáneo y patrimonio: activación crítica y valoración
José de Nordenflycht Concha. Universidad de Playa Ancha (Chile)
El recurso patrimonial: uso y abuso
El patrimonio se ha comprendido bien: es un recurso para tiempos en crisis. Cuando las referencias se desmoronan o desaparecen, cuando el sentimiento de la aceleración del tiempo vuelve más sensible la desorientación, se impone el gesto de poner aparte, de elegir lugares, acontecimientos olvidados, maneras de hacer: se vuelve una manera de orientarse y reencontrarse.
François Hartog¹
Convocados a reflexionar sobre los nuevos usos del patrimonio, podríamos comenzar por evaluar la efi ciencia de los viejos usos de éste recurso para tiempos en crisis, al decir de François Hartog. Y es que en las últimas décadas la utilidad material del patrimonio ha ido en directa relación con la devaluación de su valor formal. El paradigma desarrollista ha permeado hegemónicamente el uso del patrimonio exigiendo rentabilidades, lucros y funcionalidades para defender su vigencia, mientras su sentido y posibilidad de transformación como fuente de conocimiento presente y futuro queda rezagado. Lo anterior será polémico para unos y resulta de sumo cuidado para otros, pues nunca antes en la historia de la humanidad habíamos presenciado que el patrimonio cultural tuviera una obsolescencia conceptual más rápida que su obsolescencia material.
Esto que puede parecer una boutade patrimonial, no es otra cosa que los efectos de lo que hemos denominado en otros textos como el “giro patrimonial” de nuestro tiempo². En medio de ese proceso de obsolescencia conceptual, donde año a año se han ido incrementado las variables y consideraciones en torno a una abultada noción de patrimonio, surgen ciertas prácticas culturales que nos permiten ir dibujando los lindes de su valoración al mismo tiempo que caminos críticos para poner en un contexto de valoración, no mercantil, su eventual conservación.
Esas prácticas culturales se hacen literalmente visibles en la activación de proyectos levantados desde las artes visuales contemporáneas que se adelantan a la crítica política en entornos urbanos y ambientes preexistentes. Una anticipación que, a través de la visibilidad formal de nuevas problemáticas, resulta oportuna y certera, más allá de las disputas generadas desde las —a ratos— confusas lecturas realizadas por las disciplinas de las ciencias sociales. En efecto, mientras el
¹ Hartog, François Creer en la historia, Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2014.
² Nordenflycht, José “The Heritage Turn: Local communities in global contexts.” en LIPP, Wilfrid (ed.) Conservation Turn-Return to Conservation, Edizione Polistampa, Firenze, 2012
paradigma cientificista que, amparando a las “ciencias del patrimonio”, insiste en que el patrimonio es certeza, el paradigma creativo propone que el patrimonio sea considerado como una zona de incertidumbre. Mientras los primeros suman su trabajo a quienes administran la obsolescencia, los segundos invierten su esfuerzo en producir el futuro. Y esta distancia, en los momentos en que vivimos vertiginosas amenazas e inminentes peligros, produce un daño colateral que no es aceptable.
No hay nada más rápido que destruir patrimonio. Es un dato de la causa que lo vemos a diario no sólo en las tristes imágenes de países en conflicto que hacen volar por el aire cientos de toneladas de materiales fragmentados de lo que, segundos antes, era una unidad formal reconocible y valorada, sino que de manera persistente en los efectos expansivos del desarrollismo de rédito fácil en nuestros barrios y ciudades³.
En ese contexto la tradición de las “ciencias del patrimonio” nos dice que el patrimonio es un recurso no renovable. Por lo que su obsolescencia es parte de un proceso inevitable, en donde la mitigación de sus fragilidades materiales sería la tarea a desplegar desde la ortodoxia conservacionista.
Frente a ese escenario hemos visto que nuestros colegas dedicados a la conservación del patrimonio natural nos han enseñado que una manera de proteger ese tipo de patrimonio es aumentando su número, por lo que la cantidad de biomasa que podemos identificar como el valor de un bosque puede ser protegida a partir de la promoción de su reforestación. Una solución que supone crecer, reproducir e incrementar.
De la misma manera sabemos que no podemos hacer crecer el patrimonio cultural preexistente. Éste es único e irrepetible y su valor de autenticidad nos reduce las posibilidades de que su reproducción sea viable sin caer en la sospecha de la copia y la falsificación.
Sin embargo lo que nos enseña la producción sobre arte contemporáneo es que se puede transferir el contenido temático situado en el patrimonio preexistente y que la interpretación sobre el mismo no es idéntica así misma pudiendo cambiar, transformado de paso lo que podemos percibir colectivamente sobre él. Más aún se puede producir patrimonio, y ese es un punto análogo al de aumentar cuantitativamente el patrimonio. Usar el patrimonio para producir más patrimonio podría ser la sorprendente lección para un nuevo uso del patrimonio. Fácil decirlo, veamos si los artistas contemporáneos dan pruebas de ello.
En el campo del debate sobre arte contemporáneo es un hecho que desde hace varias décadas el patrimonio no es sólo mirado como un tema ha ser desestimado desde el discurso iconoclasta, sino que se ha complejizado en una relación en donde conceptos como antimomumento permiten explorar salidas a las tradicionales mitigaciones sobre la pérdida de patrimonio material.
En este escenario se han multiplicado las maneras y circunstancias en que las prácticas artísticas se van relacionando con el patrimonio en todas sus dimensiones, desde el land art y el uso que se le da al ³ Gamboni, Dario, La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, Ediciones Cátedra, Madrid, 2014.
paisaje y el territorio natural como soporte para la intervención, hasta las acciones que construyen sus propuestas desde las prácticas micropolíticas cotidianas, en medio de lo cual se despliegan intervenciones urbanas, obras en site specifi c y experiencias relacionales que no solamente interpelan a un probable espectador sino que demandan la activa participación de los sujetos.
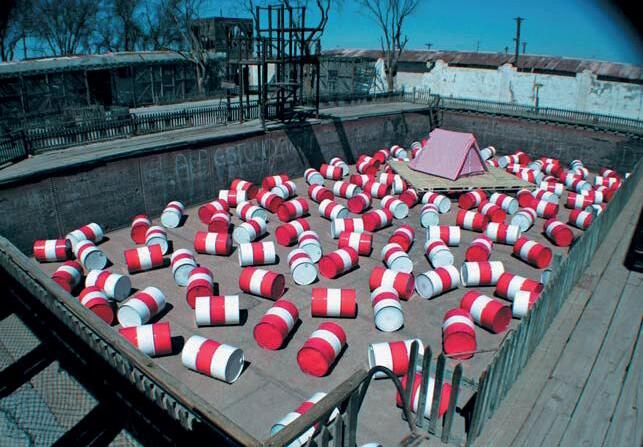
Camilo Yáñez, “A la deriva”, 2007. Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, Sitio de Patrimonio Mundial, Chile, 2005, criterios (ii), (iii) y (iv). Fotografía archivo del artista
Aún las intervenciones en espacios controlados e institucionalizados como colecciones o museos dan cuenta de ello, abriendo su dimensión pública ya que en defi nitiva lo que representa el patrimonio hoy —para muchos— es la última línea de contención de eso que reconocemos como espacio público. Mismo que está amenazado cada vez que se retrae a formas de negociación territorial donde los imaginarios quedan rezagados y cooptados en nuestros sistemas democráticos representativos.
De hecho no sólo son las acciones individuales de los artistas reducidas a “hacer una obra de arte” lo que aquí está en juego, sino el hecho de que sus acciones colectivas los conviertan en promotores comunitarios de condiciones de regeneración del patrimonio de un lugar en donde concentran sus acciones, incluso abarcando un barrio o ciudades completas.
Las comunidades de artistas actúan como colonizadores de espacios urbanos en deterioro, los que en general coinciden con áreas que concentran valores patrimoniales ya sea a partir de edifi cios singulares o conjuntos, características que son “puestas en valor” por estas comunidades a partir de variables como disponibilidad de espacios vacantes, centralidad en su ubicación, bajos costos de redes, servicios y mantenimiento, entre otras. En suma estas comunidades de artistas —y otros actores del sistema de arte— por sus actividades y modos de vida confi guran prácticas de habitabilidad que muchas veces son la antesala de procesos gentrificadores, anglicismo que sabemos es descrito por la literatura técnica del urbanismo como el fenómeno que da cuenta de las modifi caciones producidas por la reconversión demográfica de un espacio urbano preexistente de alto valor patrimonial. Este facilismo asociado a las condiciones de economías neoliberales dice relación con los esfuerzos por instalar una subsidiariedad de intervención patrimonial que no apoya el desarrollo humano sino por el contrario sólo atiende las variables del crecimiento inmobiliario, convirtiéndose en un dato más del escenario de la especulación.
De este modo muchas veces la activación de iniciativas artísticas para la formación de un circuito son parte documentada de los indicadores de este proceso de gentrifi cación. Pensemos en uno de los casos más complejos como es activar un museo y en torno a él galerías de arte contemporáneo, fenómeno
conocido para los casos norteamericanos o europeos que son emblemáticos al respecto. En nuestra región latinoamericana, un contexto territorial de baja institucionalización del sistema de arte, el fenómeno asociado de galerismo comercial contemporáneo es impensable en esa misma escala. Se han generado otras respuestas, cercana a lo que algunos denominan postmusealidad entendida como una constelación diseminada de dispositivos desterritorializados, donde el sujeto participante no sólo representa una individualidad sino la posibilidad del otro.
Lo que en definitiva permite reconocer nuevos usos activados por una función que sigue a la forma y no al revés. Donde no podemos considerar simplemente a la actividad artística como un inductor de condiciones de habitabilidad controladas en un deseable nuevo uso del patrimonio que, al fi nal del día, se convierte en un nuevo consumo de éste, cooptando las lecturas críticas, abiertas y problematizadoras de su sentido probable en las generaciones futuras.
Arte y Patrimonio
(…) el observador es construido no como un mirón distante, sino como un activo agente crítico que ve que el pasado no sólo está escrito en piedras arquitectónicas, o en grandes acontecimientos históricos, sino también en las actitudes y conductas puestas en marcha por estructuras especiales, espacios públicos y monumentos.
Serge Guibault⁴

Peter Kroeger “Monumentos Bloqueados”, 2008. Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso, Sitio de Patrimonio Mundial, Chile, 2003, criterio (iii). Fotografía archivo del artista
Si todo es patrimonio, nada lo es. Si nada es patrimonio, todo podría serlo. Esa es la paradoja latente del relativismo que han introducido la antropología, la sociología y otras miradas afines desde el debate que introducen los llamados “heritages studies”, lo que más allá de las consideraciones epistémicas, no es otra cosa que hacerse cargo de la improbabilidad del patrimonio futuro desde lo que en el presente podamos hacer —o dejar de hacer— por él.
⁴ Guilbaut Serge “El antimonumento de Daniel Buren: Les Deux Plateaux.” en Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI, Akal, Madrid, 2009. Pág. 47.
Sabemos que el relativismo es síntoma de crisis, una inseguridad trémula invade nuestras certezas por lo que volvemos a insistir en que nunca antes en la historia la obsolescencia del concepto que tenemos para defi nir el patrimonio se había evidenciado más rápido que la obsolescencia de los materiales que los constituyen como sus índices empíricos.
Lo curioso es que en el ámbito de la historia de las artes visuales ocurrió más o menos lo mismo. Las técnicas de las antiguas bellas artes y luego de las artes plásticas fueron desde la materialidad a la visualidad, desde la transformación de la naturaleza en cultura, vía el artificio, a la construcción de imágenes sobre esa cultura que hoy día es nuestro medio natural. Hoy no copiamos para aprender, sino que aprendemos a copiar.
Para que decir en la arquitectura. nunca antes se pensó y especuló tanto sobre los principios de la arquitectura, una disciplina de —al menos— 6 000 años documentados que en sus últimos doscientos se obsesiona con no parecerse así misma, tratando de superar la condición metépsica que nos comentó Argan en su día⁵.
La relación que se establece desde su origen entre artes visuales y arquitectura, a partir del soporte de la segunda a la primera, o de la integración de las artes, hoy se ha problematizado de manera mucho más compleja, donde imágenes, espacios, soportes, prácticas e incluso el grado de interpretabilidad que se reconoce en una y otra arman cruces y borran fronteras⁶.
En este trance histórico podemos reconocer que la aparición del arte es una fase del proceso de patrimonialización del mundo. Inicial en la antigüedad, donde se hacían obras para que funcionaran como monumentos. Y terminal en la modernidad, en donde la condición patrimonial deviene en fetiches descontextualizados que inundan el mundo del arte. De ese modo el patrimonio primero fue tematizado, luego representado y finalmente abusado por el arte. Para que desde esas ruinas se volviera a repetir el ciclo, demostrando que la relación entre arte y patrimonio es una confrontación, donde su complemento se instala desde la diferencia.
Algo que aprendemos todos los días de los artistas y sus empeños es que el patrimonio esta cambiando, por lo que a contrapelo de lo que creímos saber, muchos de los proyectos artísticos contemporáneos retruecan nuestras convenciones, validan intuiciones y fortalecen convicciones. En ese contexto el patrimonio es productivo no reproductivo y por lo tanto es creativo y no reactivo. Como experiencia, es un fenómeno relacional que implica a las personas, comunidades, sistemas, ideologías e imaginarios en la producción de una concepción colectiva del lugar.
El patrimonio es disenso, no consenso. El conflicto es un recurso afectivo, que le incorpora vitalidad al patrimonio para la negociación de su lugar en la sociedad. De ahí deriva igualmente el hecho de que el patrimonio sea incierto. Lo único cierto que sabemos respecto de él es que va a desaparecer, por lo que los esfuerzos por estabilizarlo son tan necesarios como las imágenes inestables que emanan de los
⁵ Argan, Giulio Carlo, Proyecto y Destino, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969.
⁶ Sobre la relación entre arte y arquitectura remitimos a los trabajos de Colomina, Beatriz Doble exposición. Arquitectura a través del arte, Akal, Madrid, 2006; Maderuelo, Javier La idea de espacio En la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-1989, Akal, Madrid, 2008 y Foster, Hal El complejo arte-arquitectura, Turner publicaciones, Madrid.2013.
artistas que se lo imaginan, siempre en otra parte.
Una curatoría imaginaria
(…) se ha abierto un museo imaginario que empujará hasta el extremo la incompleta confrontación impuesta por los museos verdaderos.
André Malraux⁷
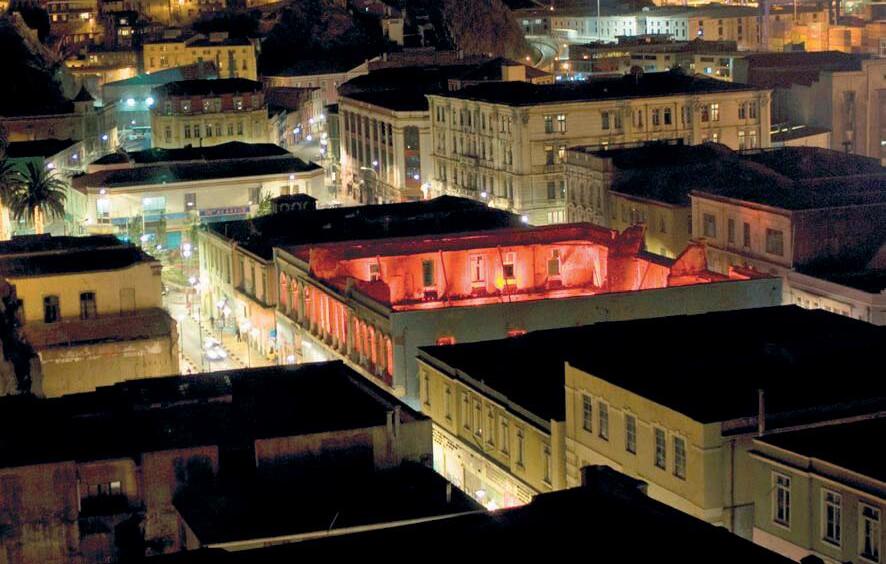
Guisela Munita “Estado vegetal”, 2010. Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso, Sitio de Patrimonio Mundial, Chile, 2003, criterio (iii). Fotografía archivo de la artista
Cuando André Malraux instaló la noción de “museo imaginario” no estaba haciendo otra cosa que inaugurar la práctica curatorial contemporánea, esa que se desmarcaba del deber a las colecciones institucionales y se entrega a la condición autoral del sujeto que imagina a unas obras vecinas a otras, donde esa vecindad va produciendo nuevos signifi cados. Esa dimensión antropológica de la imagen se vincula a la dimensión antropológica del patrimonio en tanto una de sus defi niciones lo entiende como una relación entre sujetos a partir de un objeto, por lo que será la corresponsabilidad entre artistas, audiencias y curadores lo que visibilice su aparición.
Como prueba de las reflexiones anteriores nos permitimos ilustrar nuestro discurso por medio de la relación de una serie de obras desarrolladas por artistas chilenos contemporáneos que han producido sus trabajos a partir de referencias y experiencias en sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Por cierto este ejercicio de ilustrar un discurso es de algún modo el sentido operativo y funcional que hoy instalan muchos proyectos curatoriales en relación con los sitios patrimoniales, nada novedoso sobre todo si consideramos que en esa línea se han desarrollado proyectos señeros en nuestra región como fue el implementado desde la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH en el año 2004, denominado 23/Zonas⁸.
No obstante lo anterior, y en una complicidad del sentido instalado por esa experiencia, para nuestra curatoría imaginaria hemos escogido algunas obras sobre las cuales comparecen enunciados que permiten visibilizar situaciones antes que los estudios patrimoniales o las propuestas teóricas y críticas sobre el patrimonio las hayan identifi cado. La nitidez, a un punto epifánica, de estas imágenes son un
⁷ Malraux, André Las voces del silencio, Emecé, Buenos Aires, 1956. Pág. 14.
⁸ En febrero de 2005 tuvimos la ocasión de conocer los alcances de este proyecto en la Feria ARCO de Madrid, iniciativa que tuvo como contraparte técnica desde el INAH a Viviana Kuri en conjunto con la (circa) cuyos curadores fueron Alberto Dilger, Patricia Mendoza y Guillermo Santamrina, el mismo comprendió la intervención de artistas contemporáneos mexicanos, en los —hasta ese momento— 23 Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial por el Estado Parte México. Una década más tarde -y con 10 sitios más inscritos a su haber- podemos dimensionar su referencia como una acción precursora para la puesta en valor contemporánea del Patrimonio Mundial en la región Latinoamericana.
ejemplo de un recurso al cual deberíamos más atentos quienes nos afanamos por lo que políticamente suena correcto en nuestros discursos sobre la puesta en valor del patrimonio⁹.
Una primera aproximación supone representar al patrimonio arquitectónico a través de la parodia de su reducción figurativa a un escala que lo convierte en sólo la imagen de su fachada, descontextualizando su afuera y negando su adentro, en esa contracción de la relación dialéctica que hace aparecer el espacio arquitectónico. El patrimonio así entendido, que sólo se concentra en proteger las condiciones que nos permiten sobrevalorar su aspecto exterior, es lo que ha sido califi cado desde hace décadas como fachadismo. Leonardo Portus (1969) utiliza el fachadismo a su favor desarrollando un proyecto de largo aliento a través de una serie de puestas en escena dentro de las cuales la estrategia visual del retablo forma parte de su proyecto VIEXPO, expuesto en Galería Gabriela Mistral de Santiago de Chile en 2007, en donde propone una inquietante reflexión sobre la modernidad puesta en crisis por las respuestas apropiacionistas de la cultura del habitar popular en conjuntos de viviendas promovidas por el Estado como soluciones a la necesidad de dar morada en cantidad¹⁰. Asoma entre esas imágenes la de un conjunto de vivienda social promovida por el Estado para la ciudad de Valparaíso a fi nes de la década del 40 en el centro de lo que hoy día consideramos el área núcleo del sitio Patrimonio Mundial. Aún cuando su trabajo no se corresponde con un intervención en el espacio público, logra confi gurar a través de la reducción de escala y la desfuncionalización de la fachada, la potencia de la imagen concentrando el recuerdo del valor arquitectónico que integra el imaginario del medio urbano, proponiendo una inquietante nostalgia por el futuro.
Una segunda propuesta supone problematizar la condición de abandono, donde trabajar el estado de ruina es sobre lo que muchos artistas han coincidido a la hora de marcar la fragilidad y amenaza sobre el patrimonio. Camilo Yáñez (1974) en su proyecto “A la deriva”, incluido en la selección curatorial de la Primera Bienal de Arte en el Desierto de 2007¹¹, propone la intervención de la antigua piscina del campamento salitrero de Humberstone, lugar de recreación en medio del desierto más árido del mundo, donde la penosa actividad extractiva se desarrolló en base a un estricto sistema de división del trabajo, quedando en sus ruinosas estructuras industriales y habitacionales las huellas de un cuerpo social. La forma que adopta esta obra desde el campo del arte alude a la cita del trabajo de otros, que aquí será el de Daniel Buren en su emblemático trabajo de intervención del patio del Palais Royal de Paris, donde la problemática de la borradura y el olvido son parte de una interrogación sobre la vulnerabilidad de su condición patrimonial, en tanto sitio del Patrimonio Mundial incluido en la Lista de Patrimonio en Peligro.
En línea con lo anterior la ruina es el efecto de una negación, y será esa negación sobre lo que trabaja Peter Kroeger (1954), su proyecto “Monumentos Bloqueados” que tiene una genealogía que se remonta
⁹ Nordenflycht, José de, “Habitar las prácticas.” En Larrañaga, Josu (ed.) Arte y Política (Argentina, Brasil, Chile y España, 1989-2004), Editorial Complutense, Madrid, 2010.
¹⁰ Viexpo, Exposición de Leonardo Portus, 29 marzo al 28 abril 2007, Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile, proyecto financiado por Fondart.
¹¹ Con la curatoría de Arturo Duclós y la participación de Benito Rojo, Paz Errázuriz, Gonzalo Díaz, Rodrigo Vergara, Iván Navarro, Juan Pablo Langlois, Carolina Ruff, Rosa Velasco, Camilo Yáñez, colectivo O-inc (Hernán Rivera, Antonia Rossi y René Valenzuela), Andrés Silva y Claudio Di Girólamo, se realizó entre el 17 de agosto y el 31 de octubre de 2007, en la Oficina Salitrera de Humberstone.
a una primera acción realizada en plena dictadura militar denominada “Borrados”. La negación, la invisibilidad y la amnesia de la imagen es lo que trae a presencia de manera crítica el proyecto de Kroeger, en particular el emplazado en lo que fuera la Galaría H10 de Valparaíso, una pequeña vitrina que durante diez años sostuvo la utopía de marcar la presencia sobre la refl exión de la imagen en medio de la ciudad, hasta que su efi ciencia fue su peor amenaza dado el termino unilateral de su función para reintegrarse al mercadeo del tráfico cotidiano como un local comercial más¹², Kroeger interviene con una imagen que reproduce la tipografía popular usada en cartelas de anuncios, donde leemos “Monumento Bloqueado”, logrando que la invisibilidad se haga visible, así como cuando leemos la señalética que nos indica que en este lugar están las ruinas de algo que ya no existe.
Por su parte Guisela Munita (1971) participó con su obra “Estado vegetal” en el proyecto curatorial Välparaíso: in(ter)menciones realizado en 2010¹³. Aquí en coherencia con su trabajo desde hace dos décadas que comenzó a explorar el signifi cado del proceso de ruinifi cación del patrimonio de la ciudad de Valparaíso a través de manipulaciones de tomas fotográfi cas, pasando luego a representar esas transformaciones directamente en las edifi caciones, llegando hasta la intervención a partir del señalamiento y exposición de distintos dispositivos vinculados al sistema estructural y ornamental de los edificios, ruinas y eriazos, siendo estos el grado cero de la forma urbana, pero que en medio de áreas de alta densidad patrimonial dan cuenta de la imagen de la pérdida. Doble pérdida en el caso del sitio eriazo elegido para intervenir, el que corresponde a la ruina de un edifi cio destruido por un incendio producido por la negligencia de empresas de redes de servicios domiciliarios. La ruina de una ciudad es la ruina de su cuerpo social, lo que queda es el retorno de una imagen que nunca podrá devolver los cuerpos.
Finalmente sobre los cuerpos que habitan es desde donde se activa la práctica relacional del arte propuesta por Ángela Ramírez (1966), con su participación en la 11ª Bienal de La Habana¹⁴, respondiendo a la convocatoria “Prácticas artistas e imaginario sociales”, con una versión adaptada de un proyecto que había realizado en Chile denominado “El espacio del deseo”¹⁵, este consistía en documentar y representar la problemática de la habitabilidad en condiciones de escasos recursos y población más vulnerable en el contexto social chileno, que se traslada al fenómeno de las “barbacoas” en la capital cubana. Ampliación, adaptación, modificación y en definitiva intervención en un contexto preexistente, generando una solución funcional informal ante una necesidad urgente de dar morada en
¹² Triatlón: VI Bienal de Arte, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, 2008. Con la curaduría de Paulina Varas, Simonetta Rossi y Natalia Arcos, la lista de artistas convocados incluyó Peter Kroeger, Javiera Ovalle, Ana María Briede, Ricardo Bagnara, Manuel Sanfuentes, Natascha de Cortillas, Carolina Maturana, Oscar Concha, MAS Movimiento Artista del Sur, Incas of Emergency, Víctor Castillo y Francisco Papas Fritas.
¹³ El evento se realizó entre el 28 de febrero y el 15 de abril de 2010 en Valparaíso, patrocinado por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX, España), con la curatoría de Jorge Díez, José Roca y Paulina Varas, convocando a los los artistas y colectivos Ricardo Basbaum, Raúl Belinchón, Democracia, Discoteca Flaming Star, Jon Mikel Euba, Esther Ferrer, La Más Bella, Miler Lagos, Fernando Llanos, Juan López, Rafael Lozano-Hemmer, Priscilla Monge, Carme Nogueira, Catalina Parra, Populardelujo, Fernando Prats, Luis Romero, Pedro Sepúlveda, Cristián Silva, Sitesize, Tamara Stuby, Humberto Vélez y Azucena Vieites.
¹⁴ Realizada en la capital cubana entre el 11 de mayo y el 11 de junio de 2012.
¹⁵ “El espacio del Deseo”, fue una intervención de arte en el centro Comunitario de Desarrollo Local de La Pintana CENCODEL, comuna periférica del Área Metropolitana de Santiago de Chile, cuya primera etapa se realizó con los auspicios de la beca Fundación Simon Guggenheim Memorial, 2010-2011.
cantidad. El proyecto para La Habana se titula “No hay tal lugar”, involucró como colaboradores a estudiantes de arquitectura y arquitectos, así como en primer lugar a la comunidad de habitantes.
Estos cinco proyectos artísticos brevemente reseñados nos permiten demostrar que el ámbito de lo que podemos llamar entusiastamente nuevos usos del patrimonio va mucho más allá de las soluciones concentradas en el valor material y especulativo del mismo. La economía patrimonial derivada de estos proyecto nos evidencia que mientras los conservadores administran la obsolescencia los artistas administran la escasez, en definitiva una pérdida donde el valor de uso que está dada por la fi cción que incrementa el futuro posible de un patrimonio que se funde con su horizonte de expectación.
Algunas controversias en torno a los monumentos en Valparaíso
Dr. Fernando Vergara Benítez. Académico e investigador.
13 mayo 2014
La invitación a este diálogo en las redes sociales señalaba que “la escultura en el espacio público, especialmente en forma de monumentos, no sólo embellece entornos urbanos, sino que también desempeña un papel vital en la narrativa cultural, histórica y social de una comunidad. Estas obras tienen el poder de inspirar, desafiar y unir a las personas”.
La primera advertencia que se puede compartir en torno a los monumentos obliga a considerar que el objeto en cuestión tiene múltiples aproximaciones, aristas y genera tensiones de diverso tipo. A continuación, se esbozan solo algunas de sus controversias.
I. El espacio público ofrece simulaciones
Néstor García Canclini, el célebre antropólogo-filósofo argentino y uno de los más relevantes exponentes de los estudios culturales latinoamericanos estuvo hace unos meses de visita en nuestro país. En su estadía, el autor de Culturas Híbridas (1990) dejó una interesante cita sobre el patrimonio en una entrevista que le realizó un medio de circulación nacional:
“Frente a la diversidad de contenidos culturales que recibimos simultáneamente, me gusta más hablar de repertorios culturales que de patrimonio […] Hablar así nos permite relativizar ese aspecto pesado de la noción de patrimonio. Esa rigidez que algunos imaginan como inmodificable”. (El Mercurio de Santiago, 7 de junio).
Pues bien, el tópico que esta comunicación plantea “carga” con esa rigidez a la que se refiere el ensayista. Ya en un escrito anterior -muy poco comentado por lo demás- señalaba otra reflexión que, al igual que muchas otras de sus propuestas, tiene una extraordinaria vigencia explicativa:
“El patrimonio cultural expresa una serie de coincidencias de algunos grupos en la valoración de bienes y prácticas que los identifican. Suele tratarse, por eso, de un lugar de complicidad social.
Las actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo amparadas por el prestigio histórico y simbólico de ciertos bienes, incurren casi siempre en una simulación: fingen que la sociedad no está dividida en clases, géneros, etnias y regiones o sugieren que esas fracturas no importan ante la grandiosidad y el respeto ostentados por las obras patrimonializadas […]
Los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos los usen […]
Si bien en ocasiones el patrimonio cultural sirve para unificar a una comunidad, las desigualdades en su formación y su apropiación exigen estudiarlo también como espacio de disputa material y simbólica entre los sectores que la componen” (2010:71)
Cabe destacar que estas cualidades de los “repertorios culturales” pueden hacerse extensivas a los demás bienes culturales disponibles en el espacio público. Específicamente, la idea de “simulación” puede, en principio, aplicarse a los monumentos, a las prácticas en torno a su erección y a la mantención de la estatuaria pública en una determinada localidad.
II. El problema ʻnormativoʼ de la conservación
Mientras se preparaba esta exposición, la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales (1970)¹ ha sido modificada parcialmente, con el propósito de garantizar que las sesiones plenarias, los debates y las decisiones del Consejo de Monumentos sean grabadas, transmitidas y accesibles a la ciudadanía. Un gran avance…
No obstante, el resto de este cuerpo normativo se mantiene casi intacto, a la espera de su nueva tramitación legislativa. De esta manera, todo objeto conmemorativo que está en el espacio público continúa designándose como monumento. Los TITULOS IV y X de la ley contienen una serie de artículos muy relacionados con las controversias que rodean a nuestro objeto:
“Artículo 17°- Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.
Artículo 19° - No se podrá cambiar la ubicación de los Monumentos Públicos, sino con la autorización previa del Consejo y en las condiciones que establezca el Reglamento. La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la restitución a su lugar de origen, a costa del infractor.
Artículo 20°- Los Municipios serán responsables de la mantención de los Monumentos Públicos situados dentro de sus respectivas comunas.
Los Intendentes y Gobernadores velarán por el buen estado de conservación de los Monumentos Públicos situados en las provincias y departamentos de su jurisdicción, y deberán dar cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales de cualquier deterioro o alteración que se produzca en ellos.
Artículo 38.- El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de
¹ Ver:https://www.monumentos.gob.cl/prensa/noticias/ministra-culturas-artes-patrimonio-ministro-secretario-general-presidencia-promulgan capturado el 10 junio de 2024.
cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 38 bis. - La apropiación de un monumento nacional, constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación, se castigará con pena de multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, además de la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a las normas generales.
Tratándose del hurto, si no fuere posible determinar el valor del monumento nacional, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo, además de la multa aludida en el inciso precedente”² .
Como se puede ver, la ley que regula los monumentos en Chile está desactualizada en varios términos: la idea de que es posible perpetuar la memoria es una tensión que la ley no contempla. Así mismo, la responsabilidad legal de quienes deben cuidar los monumentos (ya no existe la figura de los Intendentes) y, al parecer, las penas, multas y sanciones se volvieron ineficaces, o al menos, sospechosas.
Del mismo modo, la desigualdad presupuestaria de los diferentes municipios a lo largo del país hace inviable el cuidado y conservación de estos objetos conmemorativos. Por último, el Estado chileno carece en la actualidad de un catastro exacto y completo de cuántos de estos bienes culturales se encuentran en el espacio público de todo el territorio.
III. Los proyectos conmemorativos de la ciudad
La pregunta por los monumentos está rodeada de paradojas. Se sabe que la palabra proviene del latín monumentum. Su raíz, mon, está presente en el verbo monere y significa "recordar" o "advertir". Por lo tanto, todo monumento está llamado a conmemorar. Pero de inmediato, surge la sospecha: ¿logran todos estos dispositivos su propósito?
Como se hizo habitual en el siglo XIX, la conmemoración de un evento, una persona de relieve o una hazaña estuvo vinculada a determinados artefactos o estructuras que se sitúan en el espacio de uso público. La mayoría de ellos, de fácil interpretación o lectura. La controversia se instala cuando determinadas corrientes o expresiones artísticas encapsulan las posibilidades de diálogo entre el objeto y los sujetos. Lo mismo ocurre con el diseño, la materialidad o los recursos simbólicos asociados a ellos.
Valparaíso, tiene - según se repite en muchos contextos- su primer monumento público en 1873, cuando “la ciudad” homenajea a Thomas Alexander Cochrane. La de Cochrane es la misma escultura que tiene la fama de ser una estatua andante, que ha estado situada en distintos lugares.
² Ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28892
Al lector interesado, quizás le sea útil examinar en la literatura nacional tres trabajos sobre monumentos en Valparaíso. El primero de ellos, patrocinado por INACAP (2004) ofrece una lista de 66 monumentos ubicados en el plan y en varios cerros de Valparaíso. Estos bienes se encuentran distribuidos por sectores y el libro ofrece descripciones y fotografías poco conocidas de cada uno de ellos.
El segundo escrito es de la académica María José Chiesa (2019). Este libro ofrece distintos criterios para entender la estatuaria pública de Valparaíso. Plantea la posibilidad de comprender ciertos valores cívicos en el espacio público. En el balance sobre el estado de conservación, propone que, tanto el vandalismo como la pasividad de la autoridad contribuyen a explicar el estado de conservación de estos bienes.
Por último, está el trabajo la arquitecta Adriana Larsen (2023) que, como parte de su investigación sobre Intervención del Patrimonio Arquitectónico, exhibe un valioso registro de 22 monumentos presentes en el Eje de la Av. Brasil. Para su autora, el denominado “estallido social” es el punto de inflexión para comprender este registro, comprender que “el patrimonio de la ciudad no posee solamente un valor estético ni la misión exclusiva de embellecer el paisaje urbano o rural” (2023:7).
En opinión de la arquitecta, el patrimonio tiene también una función (o dimensión) política, la cual permite que el monumento se convierta en recuerdo para las generaciones venideras. Se reivindica así la idea (o creencia) del monumento como advertencia, a pesar de que parece casi imposible comprender cómo opera esta posibilidad conmemorativa en los habitantes o visitantes que circulan en el espacio público.
La tesis de Larsen ofrece un levantamiento técnico de los monumentos. Las fichas técnicas de cada bien cultural están muy bien logradas y permiten responder algunas de las preguntas que cualquier lector interesado debiera poder responder:
• ¿Quiénes y para qué erigieron determinados monumentos?
• ¿Cómo interactúa con el público?
• ¿Cuál es su mensaje?
• ¿Cómo los monumentos reflejan y refuerzan ideas imperantes de algún grupo?
• ¿Qué nos dice el diseño y el propósito estético de los proyectos conmemorativos?
Imágenes de la tesis
Las propuestas que plantean que: “el Estallido Social marcó el inicio de un proceso de re significación del patrimonio” o que se trata de un “proceso actual que cuestiona los símbolos levantados por administradores y políticos, reconoce y levanta nuevos símbolos, transforma los valores establecidos, posicionando diferentes objetos patrimoniales como objetos denunciantes del conflicto social” (2023:8) pueden ser ampliamente discutibles y requieren un debate más profundo.
Basta pensar en el caso del eterno plinto vacío de Juan de Saavedra (el supuesto descubridor y quien bautizó a esta aldea portuaria con su nombre) y su contribución al sentido de pertenencia, cuando no ha existido una pedagogía de los monumentos en la ciudad.
IV. El caso del cerro La Merced
Los estudios culturales y de la memoria enseñan que el contenido de estas (las memorias) no termina de definirse; está siempre desplegándose y actualizándose. En otras palabras, que el sentido original mute, es algo permanente.
El caso de la Plaza de los Muertos o la Plaza del Recuerdo –como los vecinos la llaman en el Cerro Merced- muestra cómo diversas capas de sentido se han ido sucediendo con el tiempo en un mismo lugar (los que fallecieron en el terremoto de 1906 y luego los que perdieron la vida en el mega incendio de abril de 2014) conviviendo y, quien sabe, “disputándose” el territorio.




Esta superposición de memorias en el espacio público y su relación con los monumentos públicos es una controversia más para tener en cuenta en la reflexión.
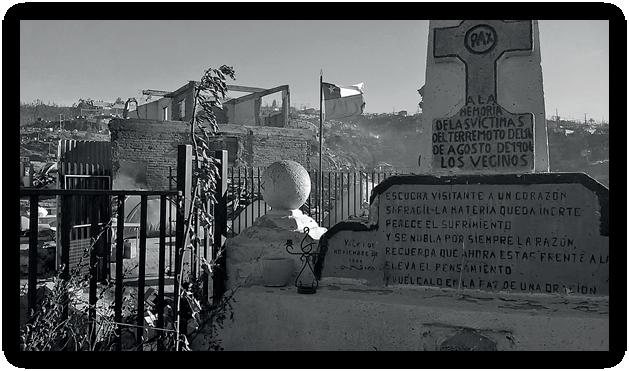
V.
La complejidad de crear, recordar y apropiarse
Existe una aspiración de narrar la historia y plasmarla en el espacio público, instalando monumentos, placas o recordatorios. Los procesos de memorialización llevan implícitos esa voluntad de poder, esa intención o ímpetu de colocar en circulación ciertas ideas en la esfera pública. Como se ha insinuado, las diversas memorias se despliegan y ʻcompitenʼ por la preeminencia de su relación con “un tiempo”, inscribiéndose o marcando el territorio a través de monumentos. Asociadas al espacio, coexisten narrativas que dan cuenta del pasado. Se trata de versiones diversas, a veces opuestas, que compiten entre sí para establecer, consensuar (a veces imponer) qué y cómo relatar el pasado/presente/futuro. Estas acciones o prácticas conmemorativas tienen efectos impredecibles en las futuras generaciones. Dos ejemplos tomados del Eje Brasil de la ciudad: Francisco de Paula (colombiano, 1963/17 de julio de 1987) y Eloy Alfaro (ecuatoriano, 10 octubre de 1938) ¿Quiénes fueron para los porteños de esos años? ¿Quiénes son para sus respectivas naciones? ¿Qué vínculos representan?
Se aprecia que la intención de “perpetuar la memoria” no siempre se consigue con una estatua, en especial, ante la ausencia de educación patrimonial o pedagogías de la memoria. Es más, los relatos de la memoria se han vuelto complejos. La ciudad se volvió un campo en disputa, entre memorias individuales y colectivas, una proyección de diversos imaginarios sociales sobre el espacio no asimilados.
Por otro lado, se mencionó en un comienzo el tópico de la simulación. Todo indica que es una ilusión creer que, por sus cualidades y contextos, los monumentos representan a todos. Por el contrario, existe desigualdad en su formación y, también, en su apropiación. En la actualidad, las iniciativas de diseño e instalación de nuevos dispositivos en el espacio público incorporan la participación ciudadana de amplios sectores de la comunidad, lo cual disminuye el margen de poca representatividad o legitimidad de determinado proyecto conmemorativo.
Comentarios finales
En esta presentación se han esbozado algunas controversias que rodean la reflexión en torno a los monumentos públicos de la ciudad. Ante este escenario, algunas reflexiones.
En primer lugar, es conveniente que una comunidad se plantee qué símbolos le hacen sentido, cuáles le generan pertenencia con un pasado, qué bienes culturales les cohesionan en mayor o menor grado y cuáles les proyectan hacia un futuro imaginado y más o menos compartido. Tarde o temprano, alguien cuestiona estas herencias y se activan las disputas o controversias.
En segundo lugar, si la ciudad quisiera embarcarse en nuevos proyectos conmemorativos, pudiera considerar que los filántropos y benefactores están a la espera de un reconocimiento público. Por ejemplo, figuras como Juana Ross Edwards (1913) y Eduardo Budge B. (1959) no tienen un monumento. Por otro lado, Carlos van Buren V. (1929) sí tiene un busto en la explanada del Hospital que lleva su nombre, pero por alguna razón administrativa no figura en el listado del Consejo de Monumentos Nacionales.
En tercer lugar, tan sólo 5 monumentos de la ciudad de Valparaíso corresponden a mujeres. Sigue pendiente un cuestionamiento de lo que enseña o debiera comunicar el espacio público.
a. Micaela Cáceres: mayo de 1955, por Heraldo Orrego Soto
b. A la Virgen: 24 mayo de 1874, Cerro Merced
c. Isabel La Católica, Emilio Laiz: 13 de agosto de 1976
d. Gabriela Mistral, Plaza Mena en Cerro Florida
e. La mujer del hombre de mar: 16 de octubre de 2014, por Anita Beturini
Por último, sigue requiriéndose un Programa sólido de Educación Patrimonial local, que asuma las controversias, las paradojas y las preguntas que aún están sin responder. Por ejemplo: ¿Cómo estos espacios públicos van a comunicar la memoria y los significados a las nuevas generaciones? y ¿Cómo enseñar la controversia y el conflicto en torno a ciertos monumentos?
Bibliografía
Chiesa, M. J. (2019) Monumentos Públicos de Valparaíso, RIL, Santiago.
García Canclini, N. (2010) La Sociedad sin relato, Katz, Buenos Aires.
INACAP (2004) Monumentos. Valparaíso Patrimonio cultural, El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso.
Larsen, A. (2023) Monumentos de la ciudad de Valparaíso como objetos denunciantes del descontento social 18-O/ 19-22, Tesis para optar al grado de Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago.
IV. Artes, mediación y territorios
América Latina ingresa a este horizonte como el más apto territorio para la historia de ese tiempo que llega […] aquí, más que en cualquier otra parte del mundo, será requerida una estética de la utopía.
Aníbal Quijano. Estética de la utopía.
El objeto de la teoría no es algo inmediato, un molde que se pueda llevar uno a casa. El conocimiento no es como la policía, que posee sus objetos en carpetas. Por el contrario, su forma de pensarlos es la mediación; de otro modo tendría que conformarse con describir fachadas.
Theodor Adorno. Dialéctica negativa.
Se agrupan los diálogos y sus textos que abarcan, desde la gestión y/o la creación artística, el encuentro con territorios y la revisión de modos de conocimiento y convivencia en el mundo contemporáneo. En este sentido, la mediación como una práctica articuladora de complejidades, se vuelve clave para la creación y circulación de las artes y las culturas, hoy, muchas veces atravesadas y condicionadas por lo tecnológico.
Cristina Guerra Pizarro. Realiza su exposición junto a Alonso Yáñez, jefe de programación del Parque Cultural de Valparaíso, como moderador. El texto aquí presente refleja el estilo conversacional de esta relatoría, cuyos contenidos se centraron en la importancia de generar espacios participativos en la investigación, organización y gestión de eventos culturales, que permitan una modulación orgánica de los proyectos, implicando a la ciudadanía, en diversidad de niveles e intensidades de involucramiento. Es así, que Guerra enfatiza la promoción de una decidida práctica de porosidad en los proyectos, para dar paso al ingreso de informaciones y perspectivas provenientes del tejido social, evitando así la marginación. Realiza un recorrido narrativo de su experiencia como directora de diferentes proyectos, aportando con algunas claves prácticas que pueden permitir la permeabilidad y la vinculación con el territorio. En el diálogo se reflexiona en torno a la diversidad de ciudadanías, y que siendo críticas o no, puedan sentir pertenencia (incluso afectiva) en los proyectos culturales para involucrarse en sus procesos creativos, promoviendo, de esta manera, una potencia de la acción comunitaria y no un servilismo estatal.
Pamela Espinoza Muñoz. En el diálogo, mediado por Paula Aguirre encargada de Cultura Comunitaria Dirección de Desarrollo Cultural, presenta el proceso creativo y de gestión de su proyecto Territorios en resistencia. Así es que, en este texto, la artista y gestora, subraya la importancia del trabajo con un equipo de investigación multidisciplinar (en este caso compuesto por una socióloga, fotógrafa, teórica del arte y un videasta) para poder abordar, desde el arte, un tema contemporáneo tan fuerte y complejo como la relación “naturaleza-extractivismo”. Explicando el proceso de trabajo, indica que pudo
constatar el grado de devastación y la consecuente resistencia y desafíos de las comunidades implicadas. En el aspecto artístico, comenta algunos materiales usados para crear obras pictóricas y textiles, a partir de una emotiva recolección de residuos tóxicos, como, por ejemplo, de la extracción minera. Junto a esto, menciona el sensible proceso de recepción del proyecto, que generó un diálogo informado en torno a la protección de la naturaleza y las comunidades. Dicho diálogo, como experiencia crítica, circuló aquí también, hacia interrogantes sobre la crisis ambiental y las posibilidades del arte para acrecentar la práctica hacia un nuevo mundo. En la conversación, a través de la moderadora, se valora, desde lo territorial, las residencias artísticas de la BIAV, como un acierto de la Bienal para su vinculación con las comunidades. La relatora menciona su participación en la Mesa de Artes de la Visualidad (MAV), subrayando la apertura del grupo organizador de la Bienal para su diseño, pues consideraron las propuestas de la Mesa. Por la misma razón, hace un llamado a la participación en sus próximas versiones.
Ignacio Saavedra Guerricabeitia. En este diálogo, mediado por Henry Serrano, nuestro relator, comparte la trayectoria y los fundamentos de su proyecto experiencial Optiko. En este texto, donde menciona a Optiko en tercera persona, narra que su origen proviene de un viaje hacia la naturaleza entre la selva y el altiplano. Resalta la utilización de la metáfora “viaje de azares”, como su método de investigación creativa y de construcción de relatos. En este sentido, su proyecto se nutre de coordenadas simbólicas de la cosmovisión andina, para comprender la luz como conectora de mundos. Por esto, le interesa la percepción lumínica del espectador, pretendiendo investigar lo sensorial antes de que se traduzca en palabras: la experiencia corpo-estética en la interacción luz-espacio, como tiempo numinoso, que rompe con la percepción ordinaria de lo cotidiano, operando un juego entre realidad e ilusión; como si se percibiera dentro de una cámara oscura, sugiriendo un posible “acto ritual” que podría transformar la percepción en una experiencia sagrada. Se conversó, a través de la mediación, sobre estas posibilidades y estrategias explorativas y de auto-estudio, presentes en estas prácticas performativas (de inmersión psico-corporal) de Optiko, como potencia visionaria que se encuentra, desde lo transdisciplinar, con el campo artístico.
Astrid Gutiérrez Quezada. En el relato comentó su experiencia en el “Encuentro Artístico Regional de la Niñez y Juventud: Bienal Internacional de Artes Valparaíso 2024”; allí los participantes vinculados con artistas visuales y sus obras, pudieron desarrollar sus propias creaciones abordando los tópicos “Identidad y Territorio”. A partir de lo anterior, desarrolla una reflexión en torno a las consecuencias de la cada vez más escaza presencia de las artes en la educación. En su texto “Nuevas pedagogías en y a través del arte” destaca la falta de preparación del profesorado local en medio de la actual crisis de salud mental e incremento de la inclusividad en la educación. Frente a esto y reivindicando que el espíritu del arte es rupturista y transformador de su tiempo, propone una actualización de la pedagogía de las artes que no coarte la libre expresión y emocionalidad. Junto a la mediadora, Valentina Sagredo, encargada de mediación del Museo Baburizza, se compartió una conversación sobre experiencias pedagógicas en las coordenadas de la crisis contemporánea.
Samuel Toro Contreras. En su charla, mediada por Javier Muñoz, hizo un recorrido por algunas situaciones y conceptualizaciones elaboradas en la historia y los procesos de la tecnología. Desde las definiciones que la informática ha tenido en la historia, pasando por conceptos como interfaz, web
semántica, códigos que pueden hoy en día suministrar sus propios modelos del mundo, artefactos, inmaterialidad, bits e inteligencia artificial, en el contexto de una tipificación de la tecnología en 3 nominaciones: análoga, digital y post digital. En relación a lo último, expuso constataciones del presente, como que el mundo real es analógico, pero la economía de la información está totalmente digitalizada y que operan interpretaciones de máquina a máquina a través de I.A. (sin necesidad de humanos, por tanto, sin interfaces gráficas), indicando que estas nos transmiten sus mensajes, siendo hoy moderadores de cómo los usuarios pueden comprender a las computadoras. Esto hace parte de lo que se denomina netocracia, y va de la mano de una descentralización de la información y los mercados, para los que se proyecta, desde la geekonomía netocrática, el no tener en cuenta a las instituciones ni a la configuración de los Estados nación. En el cierre, desde el público se reflexiona sobre la creación y la sensibilidad artística en este contexto post digital.
El papel de las ciudadanías críticas en las artes de la visualidad
Cristina Guerra Pizarro. Antropóloga y gestora cultural.
Experiencias, prácticas y aprendizajes de mediación cultural y gestión territorial
Alonso: ¡Bienvenidos a Palacio! La relatora del diálogo de hoy es con Cristina Guerra Pizarro quién es antropóloga y gestora cultural.
Cuéntanos ¿cómo esta experiencia que tiene que ver con el trabajo de los públicos y las audiencias, con qué están pensando los públicos, ¿cómo lo podemos vincular con el contexto de la Bienal luego de 30 años, ya que, si la Bienal no es de todos, no es de nadie? ¿Cómo nosotros podemos posibilitar la vinculación con la ciudadanía y la hacemos parte de los espacios públicos? Y al decir espacios públicos no digo solo la calle, la plaza, ¿si no también la Bienal?
Una clave sin duda es abrir los “espacios” físicos y simbólicos para que las personas puedan participar, aportar y ser parte de una comunidad. Haciendo un recorrido de todo el quehacer que he impulsado y vivido, observo que hay un eje en común, que no fue una decisión teórica, si no del ir haciendo, de aprender a reflexionar en el hacer. Tengo la certeza de que he ido contribuyendo, junto a otros, que son los colegas de trabajo, amigos de otras instituciones, vecinos, etc., a abrir espacios donde exista una ciudadanía, personas, que puedan participar en diversos proyectos y programas.
Lo que hoy vengo a presentar y compartir, son ejemplos de experiencia de cómo lo hemos logrado hacer, y aquí hay algo clave, y me acerco a la pregunta de Alonso, que tiene que ver con que hay que dejar espacios para que los otros, cualesquiera que sean, puedan tomar decisiones, participar, entregar información. Me detengo un poco respecto a la participación. Soy una convencida de que los niveles de participación son diferentes según los proyectos y contextos. A veces es muy problemático hablar de participación, porque no entendemos todos lo mismo, yo sugiero que debemos entender que puede haber muchos niveles y capas de participación. No necesariamente se refiere a que todos tomen las decisiones de todo.
Sin embargo, he promovido que los proyectos e iniciativas puedan y deban volverse porosos, y tomo este concepto de algunos amigos de las artes visuales, es decir volverse permeables para que puedan entrar otras informaciones y perspectivas.
Respecto a la Bienal en particular, he estado lejana a la organización y recuperación, así que poco puedo opinar de ello, pero sí puedo pensar que es importante generar las instancias, la posibilidad, para que los demás, los otros, se la apropien.
A modo de ejemplo les puedo contar que he sido parte de diversos proyectos y programas, en donde he podido experimentar la virtud colectiva de “dejar entrar”. Por lo menos en dos grandes proyectos he
tenido la sensación profunda de que “esto ya no me necesita, esto puede funcionar solo, está en manos de los demás”, es una sensación que te hace consciente que ya es tiempo de otros.
Como primer ejemplo les puedo compartir la experiencia de La Fábrica Puelagán, donde pasaron más de 8 mil voluntarios en 4 meses. Llegó un momento de su desarrollo en que como equipo no podíamos gestionarlo todo solos, “ya no podíamos tener la llave solo nosotros, tuvimos que sacar copias y entregárselas a algunos voluntarios y no se perdió ni un clavo” Puedo decir que, como Cristina, como directora, podía desaparecer e iba funcionar sola, la Fábrica estaba viva. Este fue un aprendizaje muy clave como gestora, directora y antropóloga.
En ese sentido un bonito desafío que tienen como bienal, y como habitantes del puerto, artistas, gestores, los que están acá, es que puedan lograr que exista una apropiación, para ello es importante la continuidad, que no vuelvan a pasar 30 años, y abrir espacios con pertinencia cultural, para que esto siga ocurriendo y se posibilite la apropiación.
Veamos y conversemos de otras experiencias. Les comparto mi viaje.
Proyecto Cabaret: tras el lente de David Rodríguez Peña
Yo estaba en la universidad estudiando antropología y me encontré con un archivo fotográfico de los años 60 en Chile de los cabarets, 5 mil negativos que estaban en el desván de la casa de mi abuela.
Mi cabeza de antropóloga lo primero que pensó fue investigar la colección para posteriormente hacer difusión de los resultados. Pero los presupuestos estatales y mi falta de experiencia me llevaron a otro lugar. Fue la primera vez que dimensioné la importancia de la gestión en la antropología social. Logré cambiar la mirada, es decir en vez de solo investigar como ratón y luego publicar, el escenario de financiamiento me obligó a hacer otra cosa. Me centré en la urgencia, casi todos los negativos estaban carcomidos por hongos (Foto). Busqué fondos para la conservación y luego investigar. Para esto último no me conseguí la plata, pero una gestora cultural brasilera radicada en Bolivia me contactó y me dijo “me interesa tu proyecto”, gracias a ella, Roxana Moyano directora del Centro Simón I. Patiño de Santa Cruz Bolivia, se financió la primera serie de 20 copias de 50 x 50.
Este fue el gran impulso, inesperado, desde donde se me ocurrió que, aunque no tenía dinero para investigar de modo clásico, y ya que tenía una exposición temporal que podía itinerar podría innovar en el proceso de recolección de data. Ese fue el momento en que emergió el Proyecto Cabaret, con ayuda de muchas personas entusiastas que se sumaron.
El objetivo se centró en difundir lo más posible el trabajo de David Rodríguez Peña a través de exposiciones, dando charlas, mediante prensa escrita y televisiva. Este proceso fue muy orgánico y me di cuenta que cada vez que Proyecto Cabaret se presentaba en una galería o un medio, llegaba más gente que aportaba datos y ayudaba a identificar a las personas de las fotos y se iban reconstruyendo las historias.
Ahí fue cuando pensé que no tenía que investigar para difundir y publicar, si no que la oportunidad de innovación era difundir para obtener datos, una alteración de orden que dio resultado.
En una serie de conversaciones con la diseñadora web, y gran amiga, Ximena Navarro, nació la web interactiva proyectocabaret.cl. Se trató de un sitio con la información abierta para que la gente de cualquier lugar pudiera aportar información. Fue un proceso participativo que nació desde la necesidad y la creatividad. Lamentablemente el sitio ya no está, pero con esta historia quiero reforzar la idea de que es posible encontrar modos en que se permita la participación de otros.
Debo señalar que tenía muy poca información de la época y menos contactos y gracias a la información entregada en la web pude contactar a actores claves y pude entrevistar al coreógrafo del Bim bam bum, a vedettes, periodistas de la época, humoristas, músicos, entre otros. Posibilidad que entre los años 1996 y 2006 no hubiera sido posible. Cuando subimos la web comprendí la importancia de abrir los procesos a los públicos y hoy es una convicción.
Otro elemento que considero es clave en los procesos de permitir que los demás participen, es la noción roles, es importante entregar roles. Proyecto cabaret no hubiera sido posible sin un montón de personas que ayudaron y colaboraron. La curatoría de las primeras 20 fotos la hizo Ilonka Csillag de CENFOTO, yo no tenía idea de aquello. La segunda selección la realizó Andrea Josch, otras personas como Carla Miranda escribieron textos curatoriales para exposiciones, Beatriz Palma realizó el impecable retoque e impresión y tantos otros que seguro se me quedan en el infinito tintero. En ese sentido uno de los aspectos más virtuosos que recojo y postulo, es poder pensar, imaginar y realizar con otros.
Alonso: de echo se volvió tan importante Proyecto Cabaret que fue parte de la muestra central del primer año que celebramos el día nacional de la fotografía desde el CNCA.
Empezar a verse fue clave para establecer nuevos vínculos.
En este viaje de exhibiciones llegué al CENTEX cuando era dirigido por Manuel Guerra, y le propuse hacer la exposición ahí. Gracias a su buen recibimiento fue financiado y pudimos montar, gestionar y pagarles a los músicos del Cinzano que tocaron es en el contexto del Día del Patrimonio. Siempre para mí ha sido importante crear experiencias, además muchos de ellos, los músicos que ya fallecieron, me contaron más historias, aportaron más datos y proyecto cabaret seguía creciendo.
Ahí pasó algo bien mágico dije “algún día quiero trabajar acá” y como al año y medio me nombraron directora del CENTEX.
En el CENTEX tuve un gran desafío, primero porque los espacios que tienen un sello anterior hay que respetarlos, es muy importante considerar el trabajo y participación previa. Pero además yo tuve el mandato de dar un giro hacia un Centro de Extensión de Patrimonio Inmaterial. Previamente el sello era fuertemente en música y en artes visuales. Alonso y el área de fotografía también realizaron muchas exposiciones ahí.
Alonso: armamos varias muestras antes de tu llegada, pero no eran proyectos de largo aliento, eran
situaciones bastantes eventuales y no generábamos diálogos con los públicos, no teníamos ese feedback. El público no se acercaba a conversar con nosotros y a contarnos qué opinaba sobre lo que estaba viendo en el espacio.
El desafío que me dieron para defender al CENTEX, para que no que se cerrara, porque en esa administración querían convertirlo en oficinas, era que tuviera un sello de patrimonio y con mucha mediación. Ahí volvemos al tema de los públicos a través de la mediación como posibilidad de conversar, de participar, de encontrarse, en los conceptos actuales, de generar experiencias en torno a lo que se está presentando en las que haya cabida para todos.
Ya que estamos hablando de ciudadanías críticas, aunque prefiero pensar en ciudadanías diversas, ya se verá si son críticas o no hasta que no se abran los espacios y nos encontremos, la mediación contribuyó mucho. Por primera vez el CENTEX tuvo mediación para niños, adultos y público en general. Nos arrojamos a la tarea. Uno de mis compromisos fue no sacar los leguajes de las artes visuales y musicales del CENTEX.
Una gran pregunta era ¿cómo podemos abordar los temas de patrimonio cultural sin volvernos solo un espacio de artes populares, museo, artesanía, archivos históricos, etc.? La solución fue bastante innovadora para el momento, creamos los ciclos programáticos en los cuales, en vez de inaugurar una exposición de un artista, lo que inaugurábamos era un tema, por ejemplo, el sincretismo cultural. La invitación era a abordar la temática, por ejemplo, ese ciclo incluía la obra de Bruna Truffa, con música de la Banda Conmoción, charlas sobre la Fiesta de la Tirana, etc. La apuesta era que, en un ciclo, había cabida para los diferentes tipos de discursos en torno a un tema: portadores de tradición, el mundo de la creatividad, de las artes de visuales y la academia. Es importante que sepan que, en ese momento, hace 13 años atrás, fuimos bien criticados por este modelo, había gente que no lo entendía, pero con el tiempo se validó. Hoy en día las ciencias, el arte, la etnografía dialogan mucho más.
El proceso consistía en definir una temática, generábamos una imagen. En el caso del sincretismo cultural, el ciclo se llamó “Mestizo: la olla en ebullición”. Quizás lo más difícil era encontrar el nombre del ciclo. Todo este proceso siempre era muy rico porque nos permitía conversar con colegas de otras unidades del Consejo de la Cultura, con científicos, con otras instituciones, con las organizaciones y el público en los pasillos. Abrimos un camino que permitió que otros, fuera del CENTEX, participaran del diseño de los ciclos y como consecuencia a la inauguración y actividades se sentía mucha gente convocada. Nos importaba que cada inauguración del ciclo fuera una fiesta ciudadana. Alonso: rescato otra situación en particular que fue bastante contemporánea para la época, fue un traslado de lenguaje de disciplinas, el artista estaba cocinando, el cocinero estaba haciendo performance, el bailarín estaba haciendo artes visuales y todo estaba entrecruzado desde el pie forzado que dábamos nosotros, el Parque Cultural de Valparaíso y CENTEX, porque en un minuto nos asociamos.
El Parque recién estaba partiendo, los vecinos no se estaban vinculando mucho con el espacio y estábamos trabajando un concepto que se llamaba “Sentimental” y esto tenía que ver con el reconocimiento de lo nuestro, con lo propio, para poder apropiarse de este lugar nuevo que tenía un
gran carga, de haber sido una cárcel, sitio de memoria y todas las historias que nosotros sabemos y entremedio de una especulación inmobiliaria, siempre teniéndonos a nosotros entre cejas preguntándose para dónde va esta cosa.
En ese contexto se nos ocurrió invitar a una cocinera, Rita Lara del Amor Porteño, que hiciera una curatoría en cocina, que invitara a los vecinos y las vecinas a preparar un menú colaborativo. De ese modo una vecina hizo la entrada, otra vecina hizo el plato de fondo, un vecino hizo el postre, otro vecino se preocupó de los tragos e invitamos a muchos actores claves del sector y creamos el “Vecinal”. Esto era una puesta en escena sencilla, la invitación era a comer a la casa y en este contexto el tema de conversación central, que no fue impuesta, fue ¿qué es el Parque? y ¿hacia dónde va y que quieren de nosotros?, ¿cómo aportamos a este lugar?
Este es un muy buen ejemplo de la importancia del cuidado de vinculación con un territorio. Creo profundamente que debe ser delicado, sensible, afectiva, recordable y en esos años además supimos asociarnos, trabajar inter institucionalidad, colaborar. Este ejemplo nos acerca nuevamente a la transdisciplinariedad, porque ese ejercicio tuvo mucho de antropología en la gestión cultural, las artes, el diseño, lo comunitario. Básicamente fue una entrevista grupal a través de una experiencia estética.
Alonso: además fue una cena, la comensabilidad que permite conversar, ¿quién se pelea en una comida?
Sigamos con este viaje al que me invitaron recordar. Les voy a compartir una situación de una ciudadanía crítica, pero también en crisis. En plena catástrofe del incendio del año 2014 en la ciudad de Valparaíso, yo seguía como directora del CENTEX y tuve vergüenza, no podía creer que Cultura no supiera que hacer frente a una catástrofe. Estábamos enfrascados en que película llevar a los albergues a tan destiempo que ya no había albergues.
Justo tenía un viaje programado, gracias al cual pude pensar. Las grandes preguntas eran ya que no podemos poner inyecciones, no podemos hacer casas. ¿Qué podemos y debemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo sin que sea solo un discurso?
En esa distancia tuve la idea de aportar desde la recuperación de los hogares, el interior de las casas a través del diseño y los objetos. Lo conversé con el equipo y gente externa a la institución, algunos de ellos que ya estaban respondiendo asertivamente la contingencia. De esos encuentros y conversaciones surgió la idea de crear una fábrica de enseres domésticos para la población siniestrada. Un espacio de co-creación y co-confección colectiva que dispondría los recursos de cultura a favor de la recuperación del incendio. Cuidamos además que fuera una propuesta aceptada por las organizaciones de los territorios afectados. Desde la idea a la puesta en marcha nos demoramos 4 meses y gracias a ello también aprendimos que hay procesos que requieren su tiempo. El proceso no estuvo desprovisto de pudor y sensaciones encontradas, temores y trabas administrativas que por suerte supimos sortear. Incluso dentro del propio equipo del CENTEX hubo dificultades y resistencias ¿cómo cambiar los roles y propósitos en este nuevo escenario?
Además, nos encontrábamos en una situación delicada de no apropiarnos como Estado de una
tragedia. No debíamos ser protagonistas, sino más bien sumarnos a lo que pasaba en la ciudad. Una vez más la perspectiva antropológica nos ayudó hacer gestión con pertinencia cultural y social, el propósito fue entender en cuál parte del ecosistema social estábamos nosotros como CENTEX.
Una vez escuchado el territorio tomamos la decisión que nuestro aporte era poner a disposición los recursos económicos y de personas del CENTEX en la creación de objetos que permitieran reconstruir los hogares, a través de poner a disposición las prácticas tradicionales, populares, oficios y creación por medio del diseño. Una cosa es tener las paredes paradas y otra es recuperar el hogar.
Así como en los ciclos programáticos anteriores, el nombre era fundamental, estuvimos bastante tiempo pensando en cómo denominarla, la motivación era encontrar uno que hiciera referencia a algún elemento de la naturaleza que permitiera la recuperación del tejido biológico a modo de analogía de la recuperación del tejido social.
Fue un día conversando con una de las señoras que hacen aseo, y lamento no recordar su nombre, una falta etnográfica, me habla de la Espuela de Galán “maleza que cura los moretones y sana las heridas y que crece en todas las quebradas de Valparaíso”, me gustó la analogía, pero aún no estaba convencida del nombre (quizás solo una fijación curatorial), seguí conversando con porteños, hasta que alguien me dice “ah la puelagalan, como le dicen los viejos”, era lo que nos faltaba para poner en marcha la fábrica.
Fue una gran exposición que se autoconstruía y todo lo que se confeccionó, muebles, manteles, cuadros, etc. fue donado a las personas afectadas. Se instalaron estaciones de creación en colaboración con DUOC, la UPLA, la U. de Valparaíso, Teatro Container, Taller El Litre, Las Huilas, entre otros.
Fue también una respuesta a las personas que no se sentían convocadas a ir a los cerros a sacar escombros. Se posibilitó un lugar para que otras personas se sintieran parte de un problema sensible para todos. Eso también es parte de una escucha territorial. En todo este ejercicio invertimos los recursos para un ciclo programático, 50 millones, destinados para quizás 30 artistas, para otras organizaciones y la comunidad.
Luego de esta experiencia, asumí el cargo de directora de los Cementerios Públicos de la ciudad de Valparaíso. Aquí comenzó un nuevo desafío. El cementerio es una mini ciudad con múltiples necesidades, manejo de residuos, perros en situación de calle, tráfico de drogas, patrimonio archivístico histórico en riesgo, áreas verdes, condiciones laborales, mal estado de las construcciones, mantener la calidad del servicio, etc., todo esto además en quiebra. Una vez identificadas todas estas necesidades y conociendo cada vez más el sistema de operación me di cuenta que esto no lo podría abordar sola.
De la experiencia con las universidades en La Puelagán, realicé una gran lista de necesidades para poder invitar a las diferentes carreras y universidades a colaborar y contribuir en conjunto a la estabilización por diferentes frentes de un modo orgánico. ¿Si el cementerio es una mini ciudad como no iba a caber la Universidad y su responsabilidad pública y social? Así, logramos trabajar con carreras de sociología, construcción civil, diseño gráfico, periodismo, historia, arquitectura, entre otras carreras.
Otra estrategia fue buscar los talentos internos, gracias a eso logramos crear el primer software para la administración y documentación interna, hasta ese momento aún se trabajaba solo con máquina de escribir y a mano.
Una vez implementado el sistema realizamos una convocatoria abierta a la ciudadanía para ser voluntarios para digitar los 130 años de documentos. Este es otro ejemplo virtuoso de la oportunidad de abrir los espacios. Logramos tener aproximadamente 40 voluntarios que en 4 meses ingresaron 10 años de información. Refuerzo la idea de abrir la posibilidad de que la gente se vincule de manera creativa en cada escenario.
CECREA
El viaje sigue. Algunos quizás pueden considerar que mi trayectoria ha sido muy distinta, pero para mí no. Después de ser directora postulé al cargo de directora del Centro de Creación CECREA de la Ligua perteneciente al MINCAP. Un espacio innovador de educación artística no formal que tiene como propósito estimular la creatividad en niños, niñas y jóvenes a través de las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad bajo en un enfoque de participación y derechos.
Aunque son espacios y públicos distintos, tienen algo en común, son programas que requieren gestión interna y territorial para que se fortalezcan.
Recogiendo todo lo aprendido llegué con la convicción de la importancia de incluir a la mayor cantidad de personas en el propósito y gestión.
En el caso de un programa como el CECREA en el que se trabaja con niños, niñas y jóvenes, la comunidad es clave. Y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de la interna y externa. Incluir a los guardias y equipos de aseos, a todos los miembros de los equipos y a las personas externas, vecinos, adultos responsables, otras instituciones, colegios, Municipalidad, etc. Esto permite fortalecer un espacio de convivencia responsable y donde la escucha es posible. Al CECREA de La Ligua llegan aproximadamente 200 NNJ al día, si no se hace en comunidad y compromiso con otros es muy difícil sostenerlo.
Otra clave fundamental que cruza todas las experiencias que he compartido, es la escucha permanente. Un diagnóstico participativo continuo, que deje espacio siempre a conversar y conocer intereses y necesidades. En ese sentido también es importante reconocer a la mayor cantidad de actores que puedan participar. Es peligroso para la gestión dejar a alguien afuera, marginar.
En fin, respondiendo la gran pregunta de Alonso, ¿cuál es la receta para que la Bienal perdure a nivel ciudadano? Hay que lograr que las nuevas generaciones la quieran, que se hagan parte, la clave está en que la gente quiera las cosas, cuando uno quiere es porque uno conoce y quieres cuando te sientes que perteneces. También es importante entender que por lo menos con una comunidad se puede lograr. Lo que no se quiere no se cuida en cualquier orden de cosas.
Volverse permeables para que la comunidad se pueda autoregular, auto inventar. Es bueno no tener las riendas tan tomadas, para que el caballo ande hay un jinete, pero tiene que soltar un poco. No hay programa, ni proyecto que se sostenga cerrado, se debe siempre estar en actitud de escucha.
Territorios en Resistencia:
Introducción y motivación del Proyecto
Pamela Espinoza Muñoz. Artista visual y gestora cultural.
El proyecto "Territorios en Resistencia" nació de mi profunda preocupación por los conflictos medioambientales que afectan a diversas comunidades en Chile. Fue un proyecto Fondart de creación regional financiado en 2022. Como artista medioambiental y coordinadora del Taller Perro Sur, mi compromiso ha sido crear obras que no solo embellezcan los espacios públicos, sino que también fomenten la reflexión y el diálogo sobre temas críticos que afectan nuestra sociedad. Mi interés en combinar el arte con la ciencia me ha permitido explorar nuevas formas de expresar la interconexión entre los seres humanos y su entorno.
Durante mi trabajo en "Territorios en Resistencia", tuve la oportunidad de colaborar con un equipo interdisciplinario de profesionales, incluyendo a la socióloga Deysi Morales, la fotógrafa Carolina Agüero, la curadora y crítica de arte Lucía Rey y el camarógrafo Manuel López. Juntos, abordamos cinco zonas de conflicto ambiental en la Quinta Región: El Melón, Cabildo, Peñablanca, Petorca y Puchuncaví-Quintero.
Al inicio del proyecto, desconocía la magnitud del problema de la contaminación en estas zonas y no percibía la resistencia de las comunidades como un factor crucial en la lucha por la justicia ambiental. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la investigación y el trabajo con las comunidades afectadas, mi perspectiva se comenzó a transformar.
La experiencia me permitió conocer de cerca las luchas y desafíos que enfrentan las comunidades que resisten contra la explotación y el despojo de sus tierras. A pesar de la adversidad, estas comunidades mantienen viva la esperanza y la lucha por un futuro más justo y sostenible. Aprendí sobre los relaves, esos residuos tóxicos que quedan después de la extracción minera, y cómo afectan la salud y el medio ambiente de las comunidades. Vi cómo los relaves se han convertido en un símbolo de la lucha contra la contaminación y la explotación.
Recolecté escoria del Escorial de Quintero y del cementerio del relave del Melón, lugares que se han convertido en emblemas de la lucha contra la contaminación y la explotación. Utilicé estos materiales para crear obras pictóricas y textiles que reflejaran la lucha y la resistencia de las comunidades, incluyendo vulvas de contención, un símbolo de la protección y el cuidado de la tierra. El equipo trabajó de manera coordinada para documentar y visibilizar la realidad de estas comunidades, donde, a través del apoyo de la socióloga Deysi Morales, pudimos lograr un acercamiento más profundo a las comunidades. Es ahí donde me detengo a pensar en la importancia del trabajo multidisciplinario en el arte a través de la fotografía, el video y la crítica de arte. La perspectiva única de cada miembro del equipo enriqueció nuestro trabajo y nos permitió abordar el tema desde diferentes ángulos.
Trabajar en estas cinco zonas me permitió entender la complejidad del conflicto ambiental en la región y la importancia de la defensa del territorio y la protección del medio ambiente. La resiliencia y determinación de estas comunidades me motivaron y comprometieron a visibilizar su causa.
La exposición actualmente se encuentra en Los Andes, donde ha generado un impacto significativo, atrayendo a un público diverso y fomentando un espacio de diálogo sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales y respetar los derechos de las comunidades. La respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva, con muchas personas expresando cómo las obras les han hecho reflexionar sobre su propia relación con el medio ambiente y la necesidad de tomar acción para su preservación.
Mirando hacia el futuro, tengo la intención de expandir "Territorios en Resistencia" a nivel nacional. Al llevar la exposición a nuevas regiones, espero continuar construyendo puentes entre el arte y la comunidad, utilizando el poder de la creatividad para inspirar el cambio social. Además, estoy trabajando en la integración de nuevas tecnologías y medios interactivos en la exposición, permitiendo a los espectadores una experiencia más inmersiva y educativa. La colaboración con expertos en medio ambiente, sociólogos y otros artistas será crucial para seguir profundizando en las temáticas abordadas y ampliar el alcance del proyecto.
"Territorios en Resistencia" es más que una exposición; es un llamado a la acción y un testimonio del poder del arte como herramienta de cambio social. Este proyecto me ha enseñado a reconocer la resistencia y la lucha de las comunidades como un factor clave en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Me comprometo a llevar esta perspectiva conmigo en mi futuro profesional y personal, continuando la misión de visibilizar y apoyar la defensa de los territorios y la protección del medio ambiente.
Líneas principales de la trayectoria de OPTIKO
Ignacio Saavedra Guerricabeitia. Arquitecto.
Introducción a la propuesta de OPTIKO
La propuesta artística de OPTIKO comienza en 1999 bajo el nombre de Claroscuro, un proyecto que explora el juego entre la luz y la sombra a través de proyecciones de imágenes analógicas. Desde su inicio, OPTIKO desafió las convenciones del arte escénico, creando lo que él denomina un “texto escénico visual”, pero sin la presencia de actores. En su lugar, un equipo de intérpretes ocultos activa una serie de dispositivos que manejan los cambios de decoración y los efectos lumínicos en tiempo real. Este escenario no tiene actores visibles, solo luz y sombras que se proyectan dentro de grandes estructuras inflables negras, vaciando el espacio de la tradicional interacción entre personajes.
En esta puesta en escena, el verdadero protagonista es el espectador, quien ocupa el centro de la experiencia. Al ingresar al espacio, el observador se convierte en un elemento activo que interactúa directamente con el sistema de iluminación, experimentando el entorno visual y sensorial que OPTIKO ha creado. Las obras más relevantes y que dan cuenta de su propuesta son El estanque de Mnemosine (2005), Espacio Binario (2007), Visión con párpado cerrado (2013). La tecnología, que en sus inicios era completamente analógica, fue evolucionando rápidamente hacia el uso de algoritmos digitales y su automatización, lo que amplió las posibilidades de interacción y dinamismo en sus instalaciones.
La obra de OPTIKO se concibe como un sistema de experimentación espacial y sensorial, en el que se reflexiona constantemente sobre las tensiones entre la ilusión y la realidad, así como sobre la relación entre la experiencia subjetiva y el conocimiento. La propuesta es un viaje por lo desconocido, una invitación a cuestionar lo que percibimos y explorar nuevas formas de entender el espacio y el tiempo. Las motivaciones y reflexiones que impulsan su línea creativa son las que se presentan a continuación, ofreciendo una ventana a la obra compleja y multidimensional de este artista. Este recorrido parte de un viaje tanto físico como simbólico, un "viaje de azares" que marcó el inicio de una trayectoria donde lo inesperado y lo desconocido son los verdaderos guías.
OPTIKO nace de un viaje de azares y un relato andino que vincula la luz con los espacios liminales.
Un punto de partida en la trayectoria de OPTIKO
El origen de la obra de OPTIKO está profundamente vinculado a un viaje de azares reales que transformó su visión artística y su enfoque creativo. Este viaje, realizado por el altiplano y la selva
boliviana, no fue simplemente un desplazamiento físico, sino una experiencia profundamente simbólica y transformadora. Guiado por un sistema de interpretación de signos, OPTIKO emprendió este recorrido sin un destino fijo, dejándose llevar por las señales que el entorno le ofrecía, en una exploración que desafió la linealidad y las certezas. Este viaje marcó un antes y un después en su vida y obra, revelando nuevas maneras de percibir y relacionarse con el espacio, la luz y el entorno.
En lugar de seguir una ruta establecida, este "viaje de azares" lo llevó a moverse a través de paisajes desconocidos, en los que la naturaleza, con su inmensidad agreste, desdibujaba cualquier noción de control o previsibilidad. En el altiplano, donde el cielo parece tocar la tierra y la luz moldea el espacio de manera cruda e inusual, OPTIKO encontró los primeros destellos de una nueva forma de ver. En la selva, donde el follaje denso y el juego de sombras crean un laberinto de percepciones, se enfrentó a una realidad que desafiaba cualquier comprensión inmediata.
Durante este recorrido, OPTIKO no se limitó a observar el paisaje, sino que se involucró en un diálogo con el entorno a través de la interpretación de signos naturales y culturales, como si el propio viaje le estuviera hablando en un lenguaje no verbal. Este sistema de interpretación lo llevó a descubrir conexiones ocultas, a leer el espacio de una manera completamente nueva y a experimentar con la idea de que el azar y la intuición podrían ser tan valiosos como la planificación y la lógica en el proceso de creación artística.
Este viaje de azares fue más que un punto de partida; fue el germen de lo que se convertiría en el eje central de su trabajo: el arte como un proceso de exploración sensorial y perceptiva, donde las certezas se diluyen y el espectador se ve inmerso en un constante estado de descubrimiento. OPTIKO regresó de este viaje no con respuestas, sino con una nueva forma de hacer preguntas, una forma de percibir que ya no dependía del conocimiento previo o de las estructuras convencionales, sino de la experiencia directa y la interacción con lo inesperado.
El impacto de este viaje en su trayectoria se hizo evidente en las obras que OPTIKO desarrolló a partir de entonces, donde el espacio, la luz y la percepción se convirtieron en sus principales herramientas de exploración. Al igual que en su recorrido por el altiplano y la selva, su arte invita al espectador a embarcarse en su propio viaje de azares, donde lo importante no es llegar a un destino definido, sino dejarse llevar por las señales y sumergirse en una experiencia sensorial que desafía la lógica y la razón.
En este sentido, el viaje de azares se convirtió en la metáfora fundamental de su proceso creativo: un acto de construcción desde la oscuridad, donde lo inesperado y lo incierto son parte integral de la obra, y donde las fronteras entre el conocimiento, el mito. y la experiencia sensorial se desdibujan constantemente. Es en este viaje donde OPTIKO encontró la clave para su enfoque multidimensional, que mezcla lo mítico y lo físico, lo científico y lo sensorial, en un continuo de experimentación artística que nunca deja de sorprender y transformar tanto al artista como al observador.
La cosmovisión andina ofrece una profunda comprensión de los espacios liminales: aquellos umbrales donde se entrecruzan lo físico y lo espiritual, lo humano y lo divino. En este relato, la luz juega un papel
simbólico fundamental, representando la conexión entre los mundos. La luz, en la obra de OPTIKO, es un puente entre dimensiones perceptuales. En la cultura andina, la luz del amanecer y el crepúsculo marca el tránsito entre el día y la noche, entre lo tangible y lo etéreo. OPTIKO, inspirado por esta ancestral cosmovisión, transforma la luz en su medio principal para crear experiencias inmersivas, en las cuales el espectador es conducido hacia esos espacios liminales donde se desdibujan las fronteras del espacio y el tiempo.
El viaje como método de investigación creativa y construcción de relatos
Para OPTIKO, el viaje no es solo un desplazamiento físico, sino un proceso de exploración creativa. Este enfoque está profundamente enraizado en las antiguas tradiciones nómadas y en la idea de la búsqueda como motor de creación. El viaje, entendido como método de investigación, permite abrir nuevas perspectivas y expandir los horizontes mentales. Cada desplazamiento en el territorio, ya sea geográfico o mental, se convierte en una narrativa que moldea las experiencias estéticas del artista. El viaje invita a confrontarse con lo desconocido y a volver con nuevas historias, relatos visuales y sensoriales que se materializan en sus instalaciones. Las obras de OPTIKO son el resultado de estas exploraciones, donde la luz, el espacio y el movimiento emergen como fragmentos de relatos creados durante su recorrido creativo.
La experiencia y la acción antes del texto
En la obra de OPTIKO, la experiencia sensorial y la acción creativa preceden al lenguaje textual. La creación artística no se concibe como una reflexión intelectualizada previa, sino como un proceso dinámico donde lo sensorial toma el protagonismo. OPTIKO investiga la percepción antes de que se solidifique en palabras, permitiendo que el espectador viva la obra sin la mediación del lenguaje. Esta es una invitación a sentir primero y pensar después, a habitar el espacio a través del cuerpo y los sentidos, de manera directa y visceral. El lenguaje, en este caso, surge como una reflexión posterior, cuando el observador intenta comprender o describir lo que ha experimentado.
La experiencia estética es un tiempo numinoso
La obra de OPTIKO genera una ruptura en la percepción ordinaria del tiempo, creando un estado numinoso, una experiencia que trasciende lo cotidiano. El tiempo numinoso se refiere a un momento en el que el espectador es transportado más allá de la realidad habitual, hacia un estado de asombro y contemplación profunda. Este es un tiempo sagrado, donde lo común es suspendido y lo extraordinario emerge a través de la interacción con luz y espacio. El espectador, inmerso en la obra, experimenta un estado de lo sublime, donde la belleza, el misterio y la sensación de lo trascendental se entrelazan.
Visitar un borde (margen) para contemplar el cosmos subyacente
La obra de OPTIKO se posiciona en el borde, en el margen de lo conocido, para invitar a la contemplación de lo vasto e incomprensible. Estos bordes no solo son geográficos o físicos, sino también conceptuales, donde las certezas son desafiadas y el observador es impulsado a mirar más allá del horizonte. Desde este lugar liminal, el espectador tiene la oportunidad de contemplar el cosmos, de ver la realidad desde una perspectiva que revela nuevas dimensiones. OPTIKO construye estos márgenes para que el espectador se sitúe en una posición de observador activo, reflexionando sobre su lugar en el universo.
Lo natural agreste como campo de acción
OPTIKO se encuentra en los paisajes agrestes, en la naturaleza indómita, su campo de acción primordial. La luz, proyectada sobre estos escenarios naturales, transforma lo salvaje en un escenario poético y evocador. La naturaleza agreste, con su fuerza y brutalidad, se convierte en un lienzo para explorar las tensiones entre lo natural y lo artificial, entre lo controlado y lo desbordante. OPTIKO utiliza la luz para resaltar la interacción entre los elementos del entorno y la percepción humana, creando paisajes sensoriales que invitan a la contemplación profunda.
OPTIKO es un experimento de cámara oscura
En la obra de OPTIKO, la cámara oscura es un dispositivo central, no solo como una herramienta óptica, sino como un espacio simbólico donde la percepción es transformada. El artista crea entornos inmersivos que evocan el funcionamiento de una cámara oscura, donde la luz es manipulada para alterar la percepción del espacio. En este sentido, OPTIKO convierte sus instalaciones en experimentos perceptivos, donde el espectador es invitado a participar en un proceso de observación pura, despojada de preconcepciones.
Los nuevos medios permiten nuevas experimentaciones
Aprovechando las tecnologías contemporáneas, OPTIKO explora los límites de la percepción mediante nuevos medios como la videoproyección y la luminotecnia. Estas herramientas permiten expandir las posibilidades creativas y construir nuevas formas de interacción entre la luz, el espacio y el espectador. El uso de tecnologías avanzadas permite a OPTIKO crear experiencias que trascienden las limitaciones físicas del entorno, haciendo posible la creación de mundos visuales que se proyectan más allá de lo que los sentidos ordinarios perciben.
La luminotecnia de proyección de luz en el espacio como construcción de una escena exótica
La técnica de OPTIKO para proyectar luz en el espacio, envolviendo al espectador en rayos luminosos, da lugar a la creación de escenarios exóticos y otros mundos. Estos ambientes, construidos a partir de destellos y sombras, permiten al espectador sumergirse en un espacio irreal donde lo común se transforma en lo extraordinario. La luz se convierte en el material con el cual OPTIKO moldea estos entornos sensoriales, construyendo escenas que desafían las nociones de lo real y lo ficticio.
Arte cinético en tres dimensiones
OPTIKO utiliza la luz y el movimiento para crear obras cinematográficas en tres dimensiones. La interacción entre los rayos de luz y el espacio físico genera un efecto de movimiento continuo, haciendo que el observador perciba la obra como algo vivo y en constante cambio. Este enfoque tridimensional transforma la luz en un elemento que parece sólido, generando una interacción constante entre el espectador y la obra.
Lo cinético
como recurso ritual sensorial
El uso de lo cinematográfico en la obra de OPTIKO tiene un componente ritual que activa los sentidos del espectador. A través del movimiento de la luz y la manipulación del espacio, OPTIKO crea un ambiente en el que el observador es invitado a participar en un acto ritual, en el cual la percepción se transforma en una experiencia sagrada. Esta dimensión ritual, en combinación con la luz y el movimiento, genera una atmósfera de inmersión sensorial. La obra es inmaterial, sucede en el observador.
En última instancia, la obra de OPTIKO no reside en los objetos físicos, sino en la experiencia inmaterial que se genera en el observador. La luz, el movimiento y el espacio son solo herramientas para activar una transformación interna en quien presencia la obra. Lo esencial ocurre en el interior del espectador, en su percepción, en su interpretación, en su reflexión. La obra de OPTIKO no es una creación fija, sino un proceso dinámico que cobra vida a través de la interacción con cada individuo.
Preguntarse primero sobre el observador más que el objeto observado
OPTIKO centra su investigación artística en el observador, cuestionando cómo percibimos antes de qué percibimos. Al enfocar su trabajo en la experiencia del espectador, el artista busca generar una reflexión sobre el acto de observar en sí mismo, priorizando la percepción subjetiva sobre la materialidad del objeto. En este sentido, el foco se desplaza desde el objeto observado hacia el acto de
ver, resaltando la importancia de cómo interpretamos y experimentamos el mundo.
Resolver la tensión entre realidad e ilusión, entre sensorialidad y conocimiento
La obra de OPTIKO plantea un juego constante entre la realidad y la ilusión, entre lo que se percibe y lo que se conoce. En este espacio de ambigüedad, el espectador se enfrenta a la tensión entre lo sensorial y lo intelectual, buscando comprender aquello que lo atrae o lo conmueve profundamente. "Observo para conocer lo que me atrae" expresa una relación íntima entre el acto de observar y el deseo. La atención guiada, ya sea por el placer de lo bello o por la necesidad de protegerse frente a lo desconocido o amenazante. En ambos casos, el conocimiento surge como un proceso de desciframiento de una realidad que aparece y se oculta tras el velo de la percepción.
Sin embargo, en el acto mágico que OPTIKO propone, no hay contradicción entre la ilusión y la realidad. Lo mágico es envolvente, seductor, fascinante, y no necesita adherirse a la verdad para tener sentido. La experiencia de la magia no se basa en la verificación, sino en la aparición de lo extraordinario y en el asombro que provoca. Frente a la belleza sublime o el miedo, el espectador no intenta racionalizar, sino que se entrega por completo, permitiéndose ser absorbido por la experiencia. Este estado de rendición ante lo que aparece y lo que atrae es parte del núcleo de la obra de OPTIKO, donde lo sensorial se vuelve el vehículo principal para un conocimiento que trasciende lo puramente racional. Aquí, la realidad y la ilusión son parte de un mismo tejido, y el espectador participa de un momento transformador, en el cual lo que ve y lo que siente se entrelazan sin necesidad de resolver una verdad última, sino de habitar plenamente la experiencia.
Lo natural agreste como campo de acción
OPTIKO encuentra en los paisajes agrestes y en los espacios deshabitados el escenario ideal para su exploración artística. Los lugares que busca —edificios abandonados o en proceso de transformación, paisajes desolados, crepúsculos y amaneceres— representan más que simples localizaciones físicas; son espacios liminales, donde la energía de la transformación se manifiesta de manera sutil y poderosa. En estos entornos, OPTIKO percibe el germen de la renovación, donde lo que ha sido detenido o abandonado está en un estado de suspensión, sin el bullicio de la funcionalidad. Estos son lugares "entre", despojados de su propósito inmediato, que, al quedar vacíos de significado, se convierten en escenarios abiertos para nuevas experiencias.
Al intervenir en estos espacios, OPTIKO aprovecha su potencial transformador. Las fuerzas de fricción son las que caracterizan estos márgenes —lugares en los que las estructuras de lo cotidiano han sido detenidas o disueltas— ofrecen un terreno fértil para el arte. Aquí, el tiempo parece dilatarse, y la percepción del espectador se expande, permitiendo que lo que estaba oculto o inerte revele nuevas posibilidades. Estos bordes y vacíos, por su naturaleza liminal, se convierten en campos de acción,
donde la interacción entre el espacio, la luz y la percepción del observador provoca la aparición de nuevas realidades, modeladas a partir de experiencias sensoriales inéditas.
¿Dónde nos conduce este hilo laberíntico?
Al seguir el hilo de la obra de OPTIKO, nos adentramos en un recorrido incierto, un viaje a través de espacios oscuros, liminales y transformadores. La pregunta inevitable es: ¿hacia dónde nos conduce este hilo? ¿Nos llevará al encuentro con el Minotauro, la bestia que simboliza el caos y lo indescifrable, o nos guiará hacia una salida, un nuevo lugar que aún no conocemos? La obra de OPTIKO no ofrece respuestas claras, ni caminos definidos. En lugar de un recorrido lineal con un destino preestablecido, nos invita a perdernos, a enfrentarnos a la ambigüedad y la incertidumbre, características esenciales de la experiencia humana. Quienes han recorrido este laberinto —los espectadores— no han regresado como los mismos, no porque hayan desaparecido en su trayecto, sino porque la transformación vivida en su interior los ha cambiado irrevocablemente.
El laberinto no es un lugar para encontrar certezas, sino para explorar lo desconocido y aceptar la posibilidad de que nunca haya un final definitivo, solo nuevas aperturas. Cada giro, cada sombra, cada destello de luz que OPTIKO proyecta en este espacio, sugiere nuevas preguntas, nuevas posibilidades. Como el hilo de Ariadna, este recorrido nos sostiene mientras nos movemos a ciegas, pero no garantiza ni la salvación ni la condena; simplemente nos mantiene en marcha. El misterio de este laberinto radica en que no es posible predecir si llegaremos a enfrentar al Minotauro o a una puerta que nos conduzca a otro mundo. No hay mapas, y aquellos que lo han recorrido no regresan para contarnos lo que han encontrado, porque al cruzar ese umbral, el conocimiento deja de ser una construcción basada en la experiencia previa. Es un saber nuevo, emergido de la interacción entre lo que percibimos y lo que imaginamos, entre el mito y la realidad.
Quizás la verdadera esencia de este hilo laberíntico no es llevarnos a un final concreto, sino desafiarnos a enfrentarnos al viaje en sí, a la experiencia sin resolución inmediata, y aceptar que la transformación es el destino, independientemente de si nos encontramos con el Minotauro o con una salida hacia un horizonte desconocido. En este espacio, lo que importa no es el final, sino el acto mismo de recorrerlo.
Camine una selva y luego otra, más otra y otra. Hasta que entendí que todo es una selva. Después de eso acepté que no hay donde ir… Y seguí caminando… I.S.G.
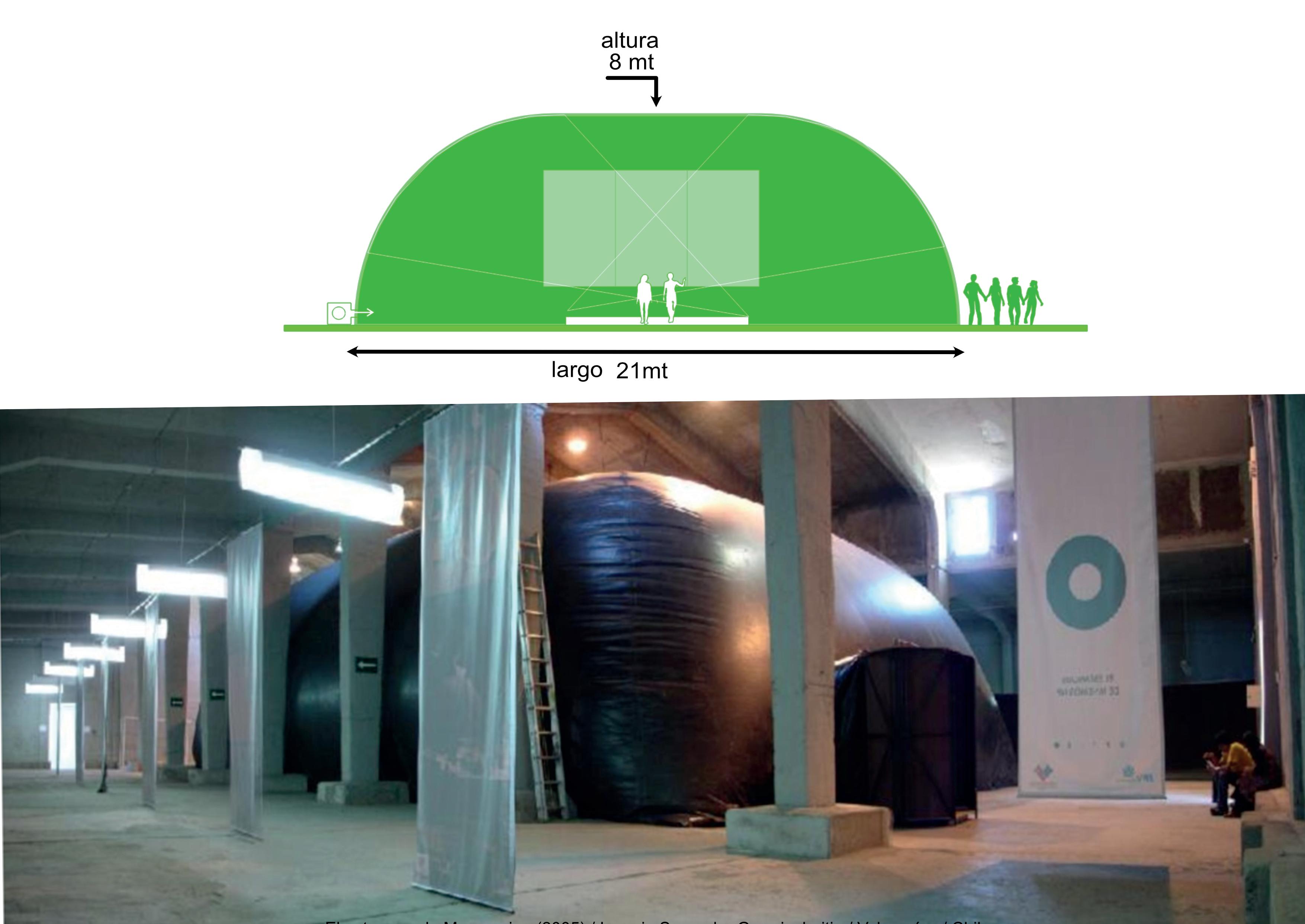
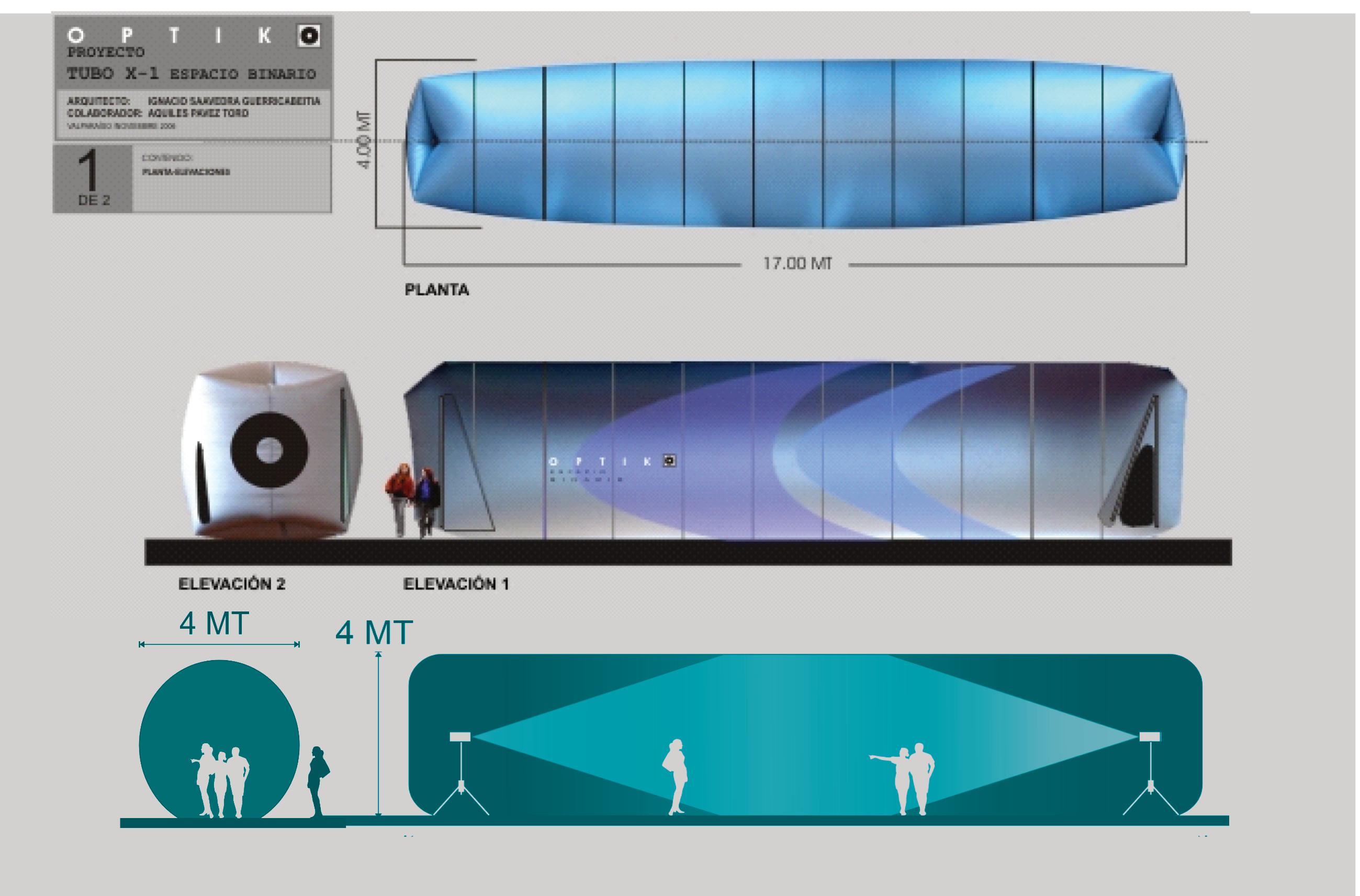
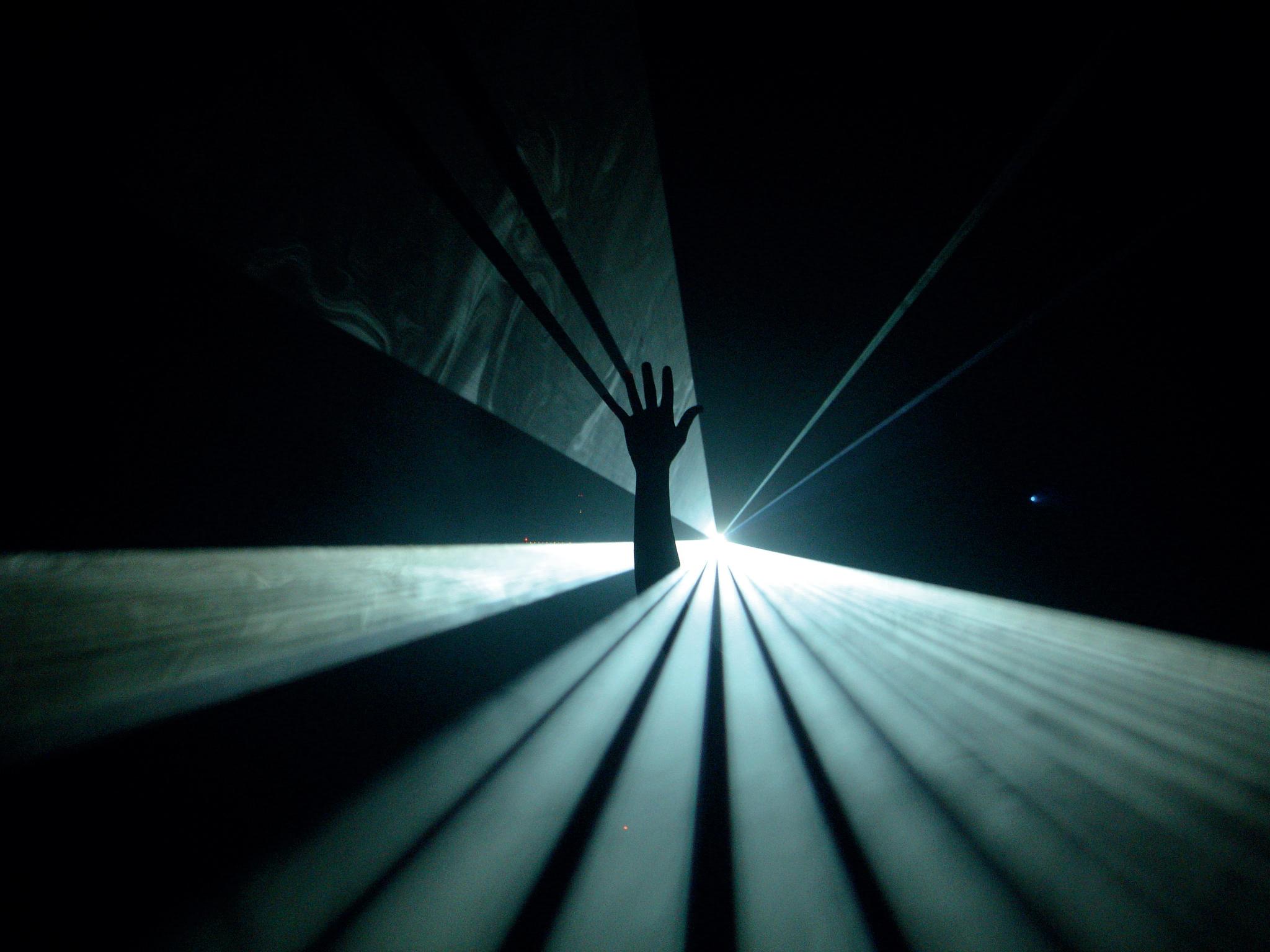
Nuevas pedagogías en y a través del arte
Astrid Gutiérrez Quezada. Licenciada en Arte, docente y curadora.
Introducción
El presente es un material reflexivo sobre la importancia de las bienales en la educación de las artes y cómo estos hitos artísticos cargados de contenido actualizado pueden considerarse como espacios que contribuyen a la expansión de los conocimientos artísticos en niños y jóvenes. Cabe mencionar que aquí no se busca dar al lector resultados de un estudio o respuestas procedimentales para una pedagogía efectiva de las artes; más bien, la intención es invitar a visionar lo nuevo en y desde las artes, considerando su gran impacto educativo y su presencia en la pedagogía, abordando este asunto desde una mirada crítica que permita proyectar nuevas rutas para el conocimiento y la práctica de estas. En relación a lo anterior y de manera particular, desde mi interés por la perspectiva transdisciplinaria de las artes visuales, comparto aquí también una experiencia de laboratorio creativo que realicé para el “Encuentro Artístico Regional de la Niñez y Juventud” de la "Bienal Internacional de Artes Valparaíso 2024”, instancia que permitirá ilustrar y ejemplificar estos espacios de aprendizaje no convencionales.
El 2024 será sin duda recordado como un año significativo para las artes y la cultura de nuestro país; al fin el anhelo de recuperar la desaparecida Bienal de Valparaíso pudo impulsar los esfuerzos necesarios para dar vida a lo que fue esta reciente XXI BIAV. Este connotado hito logró gran notoriedad e impacto en la cultura local permitiendo acercar al público a un conocimiento actualizado sobre la práctica y contenidos de las artes visuales. Los espectadores, a través de las obras de artistas provenientes de diferentes lugares del mundo, pudieron aumentar su acervo cultural respecto a una disciplina artística tan ampliamente desarrollada en la región e influyente en nuestro imaginario social.
Las bienales como eventos artísticos recurrentes y de renombre internacional, logran imprimir un sello de identidad en el territorio en que se desarrollan convirtiéndose en un referente distintivo y de valor patrimonial para estos. Las bienales también son una ventana de la actualidad local e internacional de las artes visuales al mundo, esto gracias al impacto que genera la participación de artistas e intelectuales provenientes de diversos lugares del mundo, convergiendo en relación a las artes visuales en un mismo territorio. Se puede decir que esta interacción humana permite el intercambio cultural que nos hace crecer como individuos y es un factor que ha de concebirse como fundamental en la expansión cultural y la interrelación entre culturas diferentes en virtud del conocimiento. Por lo tanto, coincidiendo con la mirada del pensador José Martí, esta apertura al estudio del pensamiento de otras civilizaciones es una interacción imprescindible para la creación de la propia cultura.
En relación a lo ya dicho, quisiera reparar en una expresión que he utilizado y que nos permitirá iniciar la reflexión; me refiero al concepto de "acercar al público a las artes visuales". ¿Qué se infiere de este enunciado tan utilizado en las últimas décadas a la hora de hablar de las artes y su conexión con las comunidades? ¿Este denota una distancia entre artes y las comunidades del territorio en que se
desarrollan? Ciertamente para responder esto debemos mencionar que el arte en una lucha de histórica legitimación social, ha debido justificarse y responder a la pregunta del ¿para qué sirven las artes? Resulta inverosímil que aun cuando poseemos antecedentes remotos que dan cuenta del arte como uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual se ha podido manifestar imaginario cotidiano, ideas y sentimientos; hoy la realidad actual nos presenta una restricción a los espacios para el desarrollo de esta dimensión en los individuos, relegando el espacio del arte a situaciones mínimas que solo logran mayor notoriedad en el periodo infantojuvenil y desde el enfoque del aprendizaje escolar. Resulta paradójico que sea la misma educación formal la que va dando a las artes una connotación más recreativa y prescindible en el contexto del aprendizaje, esto envía un mensaje poderoso al estudiante y se construye una idea, que a ese niño una vez adulto, le llevará a considerar el arte como algo sin importancia para la vida práctica y los logros que el modelo tecno científico propone, dando mayor relevancia a áreas de este orden. Otra señal fuerte y prueba de esto es la reducción horaria de las artes en la malla curricular escolar, decisión que afecta el desarrollo del capital cultural y a la dimensión creativa del estudiante. Estas acciones se comprenden en un mundo con sociedades mayoritariamente regidas por un modelo económico que solicita rapidez y efectividad. En este contexto las artes provocan incomodidad, su desfase de lo normalizado, su estructura reflexiva e inclusive a ratos meditativa, no van de la mano con tiempos de resultados cuantitativos.
Ahora, para abordar lo pedagógico de las artes es importante primero recordar que el concepto etimológicamente por definición expresa que es aquello: adjetivo. Expuesto con claridad y que sirve para educar o enseñar. didáctico, instructivo, educativo, formativo. Desde esa perspectiva y en relación a la idea de progreso técnico que conlleva la educación, el pensador Antonio Gramsci en sus “Cuadernos de la cárcel” 1935, ya visionaba las problemáticas educativas, en sus textos abordó una reflexión crítica sobre el concepto de hegemonía, desarrollando un análisis de la educación de su época, para advertir que en el mundo moderno se iba configurando un tipo de educación de carácter especializada y una de tipo técnica, en donde la primera respondía al espacio de formación de la intelectualidad que estaría al servicio de las clases hegemónicas y la segunda, vinculada estrechamente a la mano de obra no especializada. Para Gramsci, la educación constituye un campo de análisis importante para poder comprender los procesos de construcción de hegemonía.
Entendiendo que la educación posee una vital importancia para la sociedad, no sólo como un lugar trasmisor de valores, conocimientos y creencias, sino además por su incidencia en la formación de las consciencias de los actores sociales que conducirán las transformaciones sociales venideras, preocupa la cada vez más escaza presencia de las artes en ella, llevando por consecuencia un importante déficit cultural que se proyectará el día de mañana en ciudadanos con menor desarrollo en este ámbito y en su dimensión sensible (afectiva), puesto que el arte desde siempre ha otorgado un lugar para la exploración introspectiva, que hoy por hoy resulta tan necesaria. Vivimos una de las crisis de salud mental más importantes de la historia, tiempos donde el aspecto psicoemocional solicita urgencia, prueba de ello es el exponencial crecimiento de la inclusividad en el contexto escolar, sobre todo luego de las grandes crisis sociales de los últimos años. Ante un escenario como este, la exigencia académica ha sido una problemática escolar que ha quedado relegada a atender el aspecto psicoemocional sin contar los docentes con las herramientas ni habilidades para ello, esto además con la desventaja de
responder a estándares, tiempos, políticas y estrategias que la pedagogía convencional solicita para su funcionamiento mecanicista.
Pensar las nuevas pedagogías en y a través del arte
No existe disciplina o área de conocimiento que no requiera de actualización, el arte y su abordaje pedagógico no es excluyente de este proceso natural de transformación de las formas y los medios. Las sociedades viven conforme a su época y su zeitgeist, a los cambios que se van desenvolviendo en el devenir histórico, las artes y todas las formas de conocimiento van de la mano con ese curso acelerado que exige la búsqueda de lo nuevo, de ahí la relevancia de abrirse a la posibilidad de enfoques conceptuales y epistémicos que puedan ir más allá de lo dado o aceptado en su contexto histórico.
El estudiante demanda constantemente esa actualidad al maestro; por ello, este debe tener la visión y conciencia activa para la educación de individuos que, por su naturaleza en desarrollo, estarán siempre motivados por la curiosidad y en exigencia de lo nuevo. El maestro o facilitador deberá reflexionar con los estudiantes sobre los contenidos de la actualidad que les toca vivir, en relación al pasado y porvenir, propiciando que estos puedan desarrollar la capacidad del constructivo ejercicio intelectual que les será necesario a la hora de enfrentar las inevitables crisis sociales. Es aquí donde las artes juegan un rol mediador que posibilita el espacio para ese ejercicio reflexivo. Las artes permiten un lugar o forma de estar en el presente, que nos invita a divagar en nuestra conciencia, desde un pensarse para pensarnos, como medio de expresión; da espacio para las elaboraciones conceptuales provenientes del momento de introspección al que estas nos llevan con su experiencia, invitándonos a crear nuestras propias narrativas más allá del determinista lenguaje científico (Wittgenstein, 2012) ordinario, permitiendo a través de su dimensión sensible una mayor profundidad en temas complejos. El lenguaje del arte es simbólico e intuitivo, involucra en su expresión a todo el cuerpo y sus recursos, conecta por analogía natural con las ideas sin intervención de un razonamiento directo, favoreciendo la autopercepción y el vínculo con la otredad que invita a la alteridad. El arte permite infinitud de posibilidades para la expresión libre de los individuos y la configuración de sus propios relatos de mundo.
Sin embargo, no hemos de olvidar que, en nuestros anhelos de mayor espacio para el desarrollo de las artes, nos enfrentamos a la realidad fundacional de nuestra cultura occidental, la tradición metafísica que se remonta a Parménides y Platón, ha configurado gran parte de los cimientos de esta, por ello su incidencia en la pedagogía ha sido profunda y determinante. Esta idea de trascendentalidad desde una referencia fija, objetiva y universal, es una tradición que se contrapone a los cambios y trasformaciones, recordemos la figura del “mito de la caverna” de la República de Platón, aquí el maestro es el guía y un trasmisor del conocimiento verdadero. El educador se convierte en un conductor de sus aprendices quienes deben acceder al saber siguiendo sus pasos desde una relación pasiva, tabula rasa. Hoy también no podemos negar que han surgido en las últimas décadas diferentes pensadores y vertientes educativas que han buscado una vía diferente para la enseñanza, sin embargo, la situación más generalizada sigue respondiendo a esta visión más clásica de la enseñanza.
Por eso he de insistir en que imaginar y pensar lo nuevo es posible cuando revisamos lo que hay hasta
ahora, es decir desde una conciencia histórica crítica, en ello desarrollamos una especie de ejercicio arqueológico desenterrando fragmentos, archivos de verdades absolutas que hoy a modo de antecedentes que nos permitan detectar las problemáticas involucradas en el asunto de la educación artística, reflexionando y diagnosticando para solo luego desde ese ejercicio intelectual desmitificador imaginar lo nuevo, transformar.
No debemos olvidar que las artes han sido desde siempre el reflejo de un paradigma y su participación en la construcción de aquellos relatos se expresa a través de su historia, pensemos por ejemplo en el arte medieval, el renacimiento o en las vanguardias como es el caso del Dadaísmo y el Pop Art. El arte ha vivido diferentes momentos de cambio, ya sea provocados por los poderes dominantes de la época, por las revoluciones sociales o por las revoluciones de los artistas ante el malestar provocado por las injusticias sociales y las profundas huellas psicoemocionales dejadas por la guerra.
“El cuadro genuino puede ser antiguo, pero el pensamiento es nuevo. Pertenece al presente. Este presente puede ser pobre, es cierto. Pero no importa como sea, uno debe asirlo por las astas para poder consultar el pasado. Es el toro cuya sangre debe rellenar el pozo si las sombras de los desaparecidos deben aparecer en su orilla” Schriften 11, 34 Walter Benjamin. Fueron los artistas quienes en profundas crisis sociales desataron el carácter crítico desde adentro, cuestionando su propia institución y rol en la vida, desestimando la pregunta de la justificación de su existencia, impulsando el derrumbe de las estructuras conservadoras dentro del quehacer artístico, desdibujando los límites establecidos hasta entonces para el accionar del arte en las sociedades, pasando de un rol pasivo y representacional a uno crítico sediento de cambios.
La rebelión de las artes a través de las vanguardias más trasgresoras como el dadaísmo, pop art, entre otras, dan cuenta de cómo el arte es un reflejo en respuesta a su contexto social y a su vez también es un factor incidente en la construcción de nuevos relatos y paradigmas. La figura del artista como un agente social de cambio es una constante a lo largo de la historia, al margen de convenir que no todos los artistas deciden este camino, también hay que reconocer que existe una realidad comercial de las artes, pero aquí esta no nos compete ya que estamos hablando de mediación y contenidos críticos, ejercicio constructivo que la mirada mercantil del arte no puede ni desea realizar por cuestiones obvias, su existencia no incomoda en el actual modelo neoliberal. De este modo podemos afirmar que estos procesos de transformación social no pueden negarse ni escindirse de la práctica de las artes, por consecuencia también del enfoque pedagógico de estas.
El espíritu del arte es rupturista y transformador de su tiempo y el artista como sujeto histórico está hoy más empoderado de ese rol disruptivo en el desarrollo histórico, provocando constantemente para generar esas rupturas internas dentro de su propia disciplina como también incidiendo en otras, de esta forma se vuelve a remarcar esa línea sutil y antigua que conecta al arte con la filosofía, pero ya no desde la pregunta del ¿para qué de las artes? Pues esta interrogante parece estar planteada desde una perspectiva pragmática a la cual el arte de hoy se niega a responder, pues su lenguaje profundo se escapa y va más allá del enfoque de un paradigma materialista y reduccionista. El artista hoy puede y propugna crear lo nuevo desde un arte liberado de su utilidad instrumental, por ello pensar lo nuevo es desear romper lo conocido, dar muerte a las certezas para plasmar nuevos relatos inciertos, lo nuevo es
un acto de vida y valentía que requiere la acción de la muerte como el movimiento final y originario.
A la luz de las últimas crisis sociales, resulta imperativo pensar lo nuevo como una urgencia vital, pasar de la crisis a una revolución de las antiguas formas; solo así podremos lograr cambios que generen transformaciones verdaderas. Por eso pensar las nuevas pedagogías del arte y desde ellas, es un ejercicio revolucionario de conciencia en el momento histórico que atravesamos. No podemos ignorar la actual realidad del sistema escolar, que es insuficiente a las necesidades académicas y psíquicas de los estudiantes post estallido social y crisis sanitaria mundial Covid-19. Esta ruptura de la cotidianeidad social llevó a los estudiantes a una exclusión social forzada y una mediatizada reclusión digital, para más tarde volver al contexto de la antigua escuela con todas sus mismas exigencias y formatos, como si hubiese sido todo solo un mal sueño. Este impacto en la población infantojuvenil no ha sido atendido o integrado como un factor incidente en la reformulación de los enfoques pedagógicos. Desde esta perspectiva institucional actual, las artes se siguieron desarrollando como siempre, cumpliendo su rol complementario en el ámbito del conocimiento, remitiéndose a implementar contenidos curriculares de escasa vinculación con el momento actual. Como consecuencia de esto vemos cómo hoy se ha instalado en la población infantojuvenil una pérdida de narrativa, la falta de relatos e imaginarios propios, fenómeno que va dibujando a un ser humano posmoderno anclado hacia un vaciamiento de sus estados emocionales en lo digital. Por ello, las nuevas pedagogías en y desde las artes deben ser una cuestión no menor a atender si queremos contar con niños, niñas y jóvenes que puedan desarrollar su dimensión humana sensible a través del legítimo derecho al arte, desde un ejercicio más profuso de estas con más y renovadas instancias para liberación y expresión de sus historias, sueños y anhelos.
Un laboratorio creativo como instancia de arte y conciencia. “Encuentro Artístico Regional de la Niñez y Juventud: Bienal Internacional de Artes Valparaíso 2024”
Las bienales en sí mismas son una atractiva invitación al conocimiento de las artes, estas se exhiben y dialogan con el espectador, mediación mucho más interactiva, además es posible ver las artes visuales desde su génesis, acercándonos a conocer las ideas que impulsan la creación de obras de los artistas participantes. La BIAV XXII como una manera de potenciar este valor educativo además realizó dentro de su programa el primer “Encuentro Artístico Regional de la Niñez y Juventud" 2024, fue un hito inédito que convocó a niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades de la región (Quintero, La Ligua, Quilpué y la ciudad de Valparaíso) a desarrollar sus propias creaciones artísticas abordando los tópicos “Identidad y Territorio”. El proyecto en formato de laboratorio creativo itinerante fue implementado por el Museo Palacio Baburizza de Valparaíso, institución que otorgó los antecedentes de las obras de la colección bienal (creaciones ganadoras de certámenes bienales anteriores).
Para este proyecto fui invitada a trabajar como artista para mediar los contenidos históricos de la BIAV y el proceso creativo de los niños, niñas y jóvenes asistentes en relación a los tópicos territorio e identidad, por medio del análisis reflexivo de obras de connotados artistas premiadas en pasadas bienales, las que poseen gran valor por el relato histórico que nos cuentan, contemplamos el contenido simbólico de estas para conocer y entender el reflejo del contexto social en que se desarrollaron y develar sus posibles mensajes. Luego se invitó a los participantes a explorar lenguajes visuales no
convencionales en sesiones de laboratorio creativo donde diseñé una dinámica de trabajo más experimental para el uso de la materialidad.
Desde mi perspectiva transdisciplinaria de trabajo, procuro desarrollar las tempranas habilidades crítico reflexivas y el aprendizaje de las artes de forma expansiva en su campo de posibilidades. En este caso era muy importante generar este espacio dentro de las dinámicas de las sesiones de laboratorio, motivando de forma muy efectiva a los participantes en esa indagación creativa necesaria para llevar a desarrollo sus expresiones creativas en relación a sus propias vivencias y vinculación con las temáticas territoriales e identitarias que se planteaban en esta propuesta.
Considero que la experiencia del proceso creativo debe involucrar la conjugación de diferentes ámbitos y dimensiones del ser y el saber, el creador conscientemente se debe aventurar a la búsqueda desde el error, por esto para mí el formato de laboratorio es el más completo en este sentido, este permite elaborar creaciones integrando diversos saberes en diálogo. En estos procesos expandidos se entrecruzan disciplinas diversas, pero ellas rozan el arte para ir co-creando el significado de la obra sin apoderarse de ella ni de su lenguaje insospechado, de este modo no es de extrañar que en el proceso aparezcan guiños provenientes de la filosofía, la ciencia, la literatura, la espiritualidad, etc. Otro aspecto muy importante que quisiera destacar, es el ejercicio de reflexionar con el cuerpo, tener la posibilidad de involucrar el cuerpo en el proceso de la creación plástica y reflexiva, es pensar comprendiendo que se piensa con todo el cuerpo, con todo el cerebro, ya que pensar aparte de ser una acción cerebral, también involucra los demás sistemas y órganos, es decir que no debemos ignorar que finalmente se piensa con todo el cuerpo y sus sistemas. Pensar con las manos y el cuerpo a través del proceso creativo, es comprender el mundo desde un lugar intuitivo que nos permite generar asociaciones únicas, dialectizar la imagen para configurar nuevos significados, nuevas lecturas de nuestro momento presente a través de la plasticidad de nuestro pensamiento en relación con la plasticidad de la materia o materiales que elegimos a la hora de crear.
Referencias
Gramsci, A. (1992) Cuadernos de la cárcel. Era.
Benjamin, W. (1955) Schriften. Suhrkamp.
Nachmanovitch, S. (2024) Free Play, La improvisación en la vida y en el arte. Paidós.
Colectivo Diatriba (2013) Diatriba Revista de pedagogía militante. Quimantú.
Digitalismo y post-digitalismo. Historiografía, crítica y perspectivas
Samuel Toro Contreras. Investigador independiente.
Introducción
En el “umbral” de la era digital, la transformación tecnológica ha redefinido no solo los medios de producción y comunicación, sino también la manera en que se construyen los saberes y se configuran las relaciones culturales. El fenómeno que denominamos “digitalismo” se asocia, en primer término, con la radical conversión de la información en datos -los bits y bytes que constituyen la base de la informática-, y con la consiguiente transformación de la experiencia humana. Sin embargo, en la medida en que las tecnologías digitales se han difundido y saturado los ámbitos de la comunicación, la política y la cultura, surge la necesidad de repensar su impacto desde una perspectiva crítica y dialéctica. Es en este contexto que emerge el concepto de “post-digitalismo”, el cual invita a una revisión de los supuestos básicos de la era digital y a la consideración de nuevos ejes ontológicos y políticos que articulan la relación entre tecnología, subjetividad, sociedad y culturas.
Este ensayo se propone analizar, de manera objetiva y crítica, los procesos historiográficos desde el digitalismo hasta el post-digitalismo, a la vez que evalúa las ventajas y limitaciones de cada etapa. La reflexión se ancla en una lectura de las teorías filosóficas contemporáneas (particularmente Stiegler) y en la revisión de aportes de otros teóricos que han abordado la transformación de la cultura en la era digital. La finalidad es ofrecer un panorama que permita apreciar tanto la “evolución” histórica de estos conceptos como su vigencia en los debates actuales en torno a la tecnología y las humanidades.
Contexto
historiográfico
del digitalismo
El digitalismo se configura como un punto de inflexión en la historia de la tecnología. Su origen se sitúa en la consolidación de la informática como disciplina, cuando la “datificación” -la conversión de fenómenos análogos en datos discretos- permitió una “revolución” en la manera de procesar y almacenar información. La obra de Shannon, A Mathematical Theory of Communication (Shannon, 1948), marcó el comienzo de un nuevo paradigma, en el que la información se cuantifica y se somete a procesos algorítmicos, estableciendo así las bases para el advenimiento de la “era digital”. En este sentido, el digitalismo presenta, por una parte, la “aclamación” de una eficiencia técnica sin precedentes y, por otra, el inicio de una transformación en la experiencia humana. Los datos y metadatos se convierten en la materia prima de una economía que, como indica Negroponte (1995), ha impulsado la creación de redes interconectadas a escala global. A lo largo de este proceso, la noción de “tecnología análoga” -caracterizada por la reproducción técnica y la dependencia de medios físicos- se
ve “sustituida” por un entramado digital en el cual la información se fragmenta, se reconfigura y se difunde a velocidades nunca antes imaginadas. Asimismo, en las primeras etapas del digitalismo, el discurso se centraba en la capacidad transformadora de la digitalización, la cual prometía democratizar el acceso a la información y potenciar la participación ciudadana a través de nuevos modelos comunicacionales. No obstante, conforme la tecnología se integra de manera inextricable en la vida cotidiana, emergen tensiones y contradicciones que invitan a un análisis más profundo. En palabras de Stiegler (1996), la informática no solo se configura como un medio para la transmisión y almacenamiento de datos, sino también como un instrumento de poder que afecta la “memoria industrial” y la relación entre el sujeto y su entorno.
El advenimiento del post-digitalismo se interpreta como una respuesta a las limitaciones y paradojas del digitalismo. Mientras que el primero se erige como una etapa en la que lo digital constituye la norma y la eficiencia técnica domina la esfera comunicacional, el post-digitalismo cuestiona esta primacía al rescatar elementos de lo analógico y al enfatizar la dimensión ontológica y política de la tecnología. Esta perspectiva reconoce la existencia de un “más allá” que no se agota en la mera eficiencia de los algoritmos, sino que incorpora la complejidad de las relaciones humanas y la dimensión simbólica de los procesos tecnológicos, donde este se configura, en parte, como una respuesta a la saturación informacional y a la creciente automatización que, paradójicamente, limita la experiencia humana al confinarla en circuitos predefinidos y en interacciones mediadas por interfaces. En este marco, podríamos proponer un planteamiento crítico a la “geekonomía” (Prado Kuklinski, 2010) y a la noción de netocracia, donde el acceso a la información se vuelve sinónimo de poder, y las desigualdades se exacerban en función del control de los datos (Castells, 2009). A diferencia del digitalismo, que se caracteriza por una visión optimista y enérgica sobre el progreso tecnológico, el post-digitalismo invita a considerar la fragilidad de las interacciones humanas y a reflexionar sobre las implicaciones éticas y políticas de una sociedad hiperconectada, a pesar de que la “geekonomía”, que plantea Prado Kuklinski (2010), sea el principio de una “nueva” clase dominante del mundo.
Sin embargo, la crítica post-digital se hace necesaria al considerar que, si bien la digitalización ha permitido avances significativos en términos de velocidad y eficiencia, también ha generado un desplazamiento de la experiencia corporal y sensorial. La separación entre lo “humano” y lo “tecnológico”, que inicialmente parecía un “paso evolutivo”, se cristaliza en una alienación en la que la interfaz digital, por más sofisticada que sea, no logra suplir las relaciones interpersonales y la experiencia directa con el entorno (Flusser, 2015). Esta dualidad, inherente a la transición del digitalismo al post-digitalismo, se manifiesta en la tensión entre el potencial democratizador de las tecnologías y la consolidación de estructuras de poder basadas en el control de la información.
Desde una perspectiva crítica, el digitalismo ofrece ventajas innegables en términos de eficiencia, accesibilidad y capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos. El desarrollo de la informática y las redes de comunicación ha permitido avances en la ciencia, la economía y la cultura, democratizando, en muchos casos, el acceso al conocimiento (Manovich, 2002). Sin embargo, este progreso también ha implicado la materialización de nuevos desafíos, como la “hiper-concentración” de poder en el control de las infraestructuras tecnológicas y la transformación de las subjetividades. El post-digitalismo, por su parte (la parte aún positiva), invita a repensar la centralidad de lo digital y a
rescatar aspectos que parecen haberse perdido en el proceso de tecnificación. Entre sus aportes más significativos se encuentra la idea de que la tecnología debe entenderse no solo como una herramienta funcional, sino como un mediador de la experiencia humana, en el que convergen elementos simbólicos, éticos y políticos. Esta visión, que integra la tradición analógica con las posibilidades del mundo digital, sería relevante en la medida en que las sociedades contemporáneas enfrentan desafíos relacionados con la identidad, la memoria y la autenticidad en contextos mediáticos. En este sentido, se podría plantear que la digitalización no debe conducir a un rechazo total de las innovaciones tecnológicas, sino a una reinvención de las prácticas y discursos que las rodean, procurando un equilibrio entre la eficiencia técnica y la preservación de la experiencia vivida (Stiegler, 1996). Esta postura, que reconoce tanto los logros como las limitaciones del digitalismo, podría integrar una relación equilibrada entre la tecnología y la cultura (aunque una no existe sin la otra).
La revolución digital no solo ha transformado los métodos de procesamiento y transmisión de la información, sino que también ha redefinido aspectos ontológicos en la experiencia humana. En el paradigma digital, la información adquiere una “naturaleza” fragmentada y cuantificable, lo cual transforma la experiencia del sujeto. La conversión de lo analógico en digital implica el paso de los sentidos (y toda la percepción que involucra esto), y el “devenir” de la experiencia a una sucesión exponencial de datos. Este fenómeno es relevante cuando se considera la “extensión del cuerpo” a través de dispositivos tecnológicos y la mediatización de la memoria, aspectos que revelan la intersección entre técnica, poder y subjetividad, donde la digitalización conduce a una “memoria industrial” en la que el recuerdo se desmaterializa en datos reproducibles y manipulables (Stiegler, 1996).
La centralidad de lo digital en la vida contemporánea también ha traído consigo una serie de desafíos éticos y políticos. La omnipresencia de las tecnologías de la información ha generado estructuras de poder asimétricas, en las que el control de los datos se traduce en control sobre la información y, en última instancia, sobre lo social. Este fenómeno es particularmente evidente en el concepto de “netocracia” y en la consolidación de la “geekonomía”, en la que ciertos grupos adquieren una posición dominante en la gestión de los flujos de datos (Castells, 2009). La manipulación de datos, ejemplificada por casos como el de Cambridge Analytica (2017), pone de manifiesto cómo la tecnología puede ser utilizada para influir en comportamientos y moldear la opinión pública. Es aquí donde entra lo ético. La ética digital, entre muchas cosas, abarca la protección de la identidad y la memoria (hasta donde la conocemos) en un contexto en el que la información se vuelve fugaz y replicable. La “desmaterialización” de la experiencia humana plantea interrogantes sobre la autenticidad del recuerdo y la integridad de la identidad. La “memorización digital”, al facilitar la retención interminable de datos, pone en tela de juicio el recuerdo, en tanto in-formación de la realidad a través de la memoria, ya que la supuesta experiencia original se diluye en una abundancia de representaciones y versiones fragmentadas (Stiegler, 1996). Esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción del Yo.
Tradicionalmente, la memoria se ha entendido como una capacidad “natural” inherente, mediada por la experiencia y el contexto. Sin embargo, en la era digital, la memoria adquiere una dimensión técnica: la “retención terciaria” (Stiegler 1996), que permite la acumulación y reproducción inagotable de datos,
se convierte en un dispositivo que reconfigura la relación entre pasado y presente. La digitalización de la memoria, al posibilitar que las experiencias se archiven y se reproduzcan sin pérdida de fidelidad, ofrece ventajas innegables en términos de preservación y accesibilidad. Sin embargo, este proceso también genera una serie de problemáticas. La copia exacta de la experiencia puede conducir a una “saturación” de recuerdos, en la que la singularidad podría diluirse en la multitud de reproducciones digitales. Además, la dependencia de dispositivos externos para el almacenamiento de la memoria plantea preguntas sobre la vulnerabilidad y la “autenticidad” de lo recordado. La interacción humana, mediada por interfaces digitales, corre el riesgo de fragmentar la experiencia y de transformar la memoria en un objeto de consumo más que en un componente vital de la identidad (Manovich, 2002; Stiegler, 1996). Por otra parte, la interfaz digital, que actúa como mediadora entre el usuario y la información, reconfigura la manera en que se producen y se interpretan los datos. Las interacciones en el entorno digital, caracterizadas por su velocidad y simultaneidad, plantean desafíos para la capacidad humana de asimilar y procesar la información. La creciente automatización y el uso de algoritmos en la mediación de contenidos pueden limitar la diversidad de perspectivas y favorecer patrones de pensamiento reduccionistas, lo que a su vez afectaría la calidad de la deliberación pública y el debate cultural (Flusser, 2015).
Frente a los desafíos que plantea la integración de la tecnología en la vida cotidiana, resulta urgente desarrollar, o fortalecer, una ética que contemple tanto las potencialidades como las limitaciones de la digitalización. La crisis de la “memoria industrial” y la creciente concentración del poder informacional requieren algún tipo de regulación que aseguren la equidad y la justicia en el acceso y uso de los datos. La reflexión ética en este ámbito debe partir de la premisa de que la tecnología, lejos de ser neutral, incorpora en sí misma valores, ideologías y estructuras de poder que deben ser objeto de análisis crítico (Castells, 2009). Una ética de la tecnología implica, por tanto, no solo la regulación de las prácticas de recolección y procesamiento de datos, sino también la promoción de una cultura digital cualitativa. Este enfoque supone la adopción de estrategias que permitan la construcción de espacios digitales inclusivos y la generación de políticas públicas orientadas a salvaguardar la integridad de la “experiencia humana”. En este sentido, el post-digitalismo podría instalarse como un modelo que permita repensar la relación entre el humano y la máquina, y entre el humano, y todo lo no humano, desde una perspectiva ético-político, o sea, ecológica, o ecosófica (Guattari, 1996).
Cultura, hibridación y arte
La cultura en la digitalización experimenta un proceso de hibridación en el que lo análogo y lo digital se entrelazan en nuevas formas de creación y circulación del arte. En este contexto, el concepto de “interfaz” se presenta como una relación, no solo de su función técnica, sino como una especie de mediador simbólico entre creación y percepción. Ejemplos de esto pueden encontrarse en autores como Floridi (2014) y Jenkins (2006), los cuales aportan algunos enfoques que permitirían comprender cómo se reconfiguran las prácticas culturales en la convergencia de medios. Floridi (2014) propone el concepto de “infosfera” para describir el entorno digital en el que se construyen y se circulan las informaciones. Desde esta perspectiva, la cultura digital se caracteriza por la capacidad de recombinar,
reinterpretar y resignificar los datos en un proceso creativo que desafía las nociones tradicionales de autoría y originalidad. En la misma línea, Jenkins (2006) analiza el impacto de la "cultura participativa", en la que los límites entre productores y “consumidores” se difuminan, permitiendo una interactividad colaborativa en la experiencia creativa. La transformación cultural post-digital se manifiesta, por tanto, en la revalorización de la experiencia estética y en la búsqueda de nuevas narrativas que integren la inmediatez y la profundidad. La reintegración de lo analógico, a través de prácticas que rescatan la corporalidad y la materialidad del arte, se presenta como una respuesta a la tendencia de la “sobreabundancia” digital. Este retorno a lo sensorial no significa un rechazo de la tecnología, sino una reivindicación de la complejidad y riqueza de las interacciones humanas en el proceso creativo (técnico).
En otra perspectiva, la diversidad de campos afectados por la digitalización y el post-digitalismo invita a la integración de múltiples perspectivas teóricas. Además de los autores ya citados, es pertinente incorporar las reflexiones de otros pensadores que han abordado la transformación cultural y social a partir de la tecnología. Por ejemplo, Virilio ha examinado cómo la aceleración de la información y la velocidad de la comunicación redefinen la percepción del espacio y el tiempo, lo que genera una “dromología” (Virilio, 1997) en la que el ritmo de la vida se ve intensificado de forma desigual. Según Virilio, esta aceleración puede conducir a una crisis de sentido y a una pérdida de la capacidad para experimentar la realidad, lo cual resuena con las críticas post-digitales sobre la fragmentación de la experiencia. Otro aporte al tema lo plantea Floridi (2014), quien no solo se limita a describir la infosfera, sino que también plantea desafíos éticos sobre cómo la información debe ser gestionada y protegida en un entorno en el que las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan. La perspectiva de Floridi invita a repensar la noción de privacidad y a considerar la información como un bien común. Por último, podemos mencionar a Jenkins (2006), cuya idea de cultura participativa subraya la importancia de la colaboración y la interactividad en la creación socio-cultural. Jenkins plantea que en la era post-digital, las audiencias se convierten en un actor activo en el proceso creativo, lo que transforma la dinámica tradicional de la producción cultural y abre nuevas posibilidades para el surgimiento de comunidades creativas que operan en red.
Educación crítica
Uno de los ejes fundamentales para abordar los retos actuales es la transformación del sistema educativo, lo cual ya sabemos hace mucho tiempo. La digitalización ha abierto múltiples canales de acceso al conocimiento, sin embargo, esta apertura debiese ir acompañada de una “alfabetización” que fomente el pensamiento crítico y ético. La propuesta aquí es desarrollar un modelo educativo híbrido que integre el aprendizaje digital con metodologías que potencien la reflexión crítica, la creatividad y la capacidad de análisis. En este sentido, el diseño de currículos inclusivos podría incorporar contenidos que exploren la historia, la filosofía y la ética de la tecnología, donde los estudiantes comprendan no solo el funcionamiento técnico de las herramientas digitales, sino también su repercusión social y cultural (Bates, 2015; McLuhan, 1994). La promoción de habilidades que superen la mera operatividad de las plataformas ayudaría en la capacidad de interpretar la información en contextos complejos y la
ética en el manejo de datos (Floridi, 2014). En estas propuestas generales, la formación de educadores en el ámbito digital “ético/estético” se nos presenta de Perogrullo.
Con respecto a la concentración del poder informacional, que se encuentra en manos de grandes corporaciones, y la manipulación de datos que realizan, esto constituye desafíos que requieren respuestas desde la esfera política y ética. Acá, la necesidad de un marco regulatorio integral para desarrollar normativas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de datos. Esto implica la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado para establecer estándares éticos que garanticen el respeto a la privacidad y la protección de la identidad digital (Castells, 2009; Morozov, 2011). La participación ciudadana crítica en la gobernanza digital colaboraría en la democratización de la tecnología en lo que concierne a las extensiones en la toma de decisiones. La implementación de plataformas de deliberación pública y mecanismos de consulta a ciudadanías críticas podrá favorecer la creación de políticas inclusivas, donde la diversidad de perspectivas sería un pilar fundamental (Jenkins, 2006). Los algoritmos que median el acceso a la información debiesen ser auditables y explicables como parte de un fomento de la transparencia algorítmica, donde la creación de organismos independientes que supervisen el funcionamiento de estos sistemas sería crucial para evitar la manipulación y garantizar una distribución equitativa del poder informacional (Baudrillard, 1996).
La complejidad del fenómeno digital y post-digital requiere un abordaje interdisciplinario que combine, como mencioné antes, las aportaciones de la tecnología, las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía. Se deben promover iniciativas de investigación que integren diversas perspectivas y que permitan generar conocimientos complejos, no reduccionistas, sobre la transformación digital. Las instituciones académicas y de investigación pueden establecer centros dedicados a la exploración de la cultura digital, donde se aborden cuestiones relativas a la identidad, la ética, la política y la memoria desde múltiples enfoques (Stiegler, 1996; Bates, 2015). También, la colaboración entre universidades, organizaciones no gubernamentales y el sector privado puede facilitar el intercambio de ideas y la implementación de proyectos que aborden los desafíos de la era digital de manera conjunta, pues la “naturaleza” global de la tecnología demanda respuestas coordinadas a nivel internacional.
El análisis realizado aquí ha permitido explorar, de manera resumida, un breve derrotero del digitalismo y su “transformación” en post-digitalismo, considerando no solo los aspectos técnicos y económicos, sino también las implicaciones ontológicas, culturales, éticas y políticas. Finalmente, sintetizaré las ideas principales e integraré perspectivas teóricas adicionales, entre las cuales destacan las aportaciones de Fischer (1970), Souriau (1965), Jos de Mul (2010) y Wiener (1971).
Fischer (1970) aporta una visión “evolucionista” que nos ayuda a entender cómo la diferenciación entre objetos y su nombramiento se configura como un proceso que trasciende lo meramente funcional. Según el autor, el acto de nombrar y marcar un objeto no solo lo distingue de otros elementos del entorno, sino que también lo inscribe en una red de significados y relaciones de poder. Esta perspectiva nos colabora en la comprensión sobre la transformación de la experiencia “humana” (o quizá, más bien, de la especie) ante la digitalización, donde los datos, al ser separados y compartimentados, se
convierten en elementos manipulables y reproducibles, pero a la vez, también, se pierde parte de un original de demarcación de “matriz” (Lyotard, 1985). Por otro lado, Souriau (1965) enfatiza que la mayoría de las acciones humanas se orientan hacia la producción de hechos, más que hacia la simple existencia de los objetos. En este sentido, la digitalización, al fragmentar y cuantificar la experiencia, corre el riesgo de reducir complejidades de las interacciones humanas a datos cuantificables (al menos es lo que sabemos hasta ahora). La tensión entre la inmediatez de la acción y la abstracción del objeto digital “en sí”, nos muestra la clara crisis de la representación y simulación, aspecto que el post-digitalismo busca rescatar mediante una revalorización de lo sensible y lo contextual.
Las aportaciones de Jos de Mul (2010) nos ayudan a entender parte de la dinámica de la información en el entorno digital. De Mul destaca la naturaleza dinámica y combinatoria de los datos, al señalar que la base de datos, lejos de ser una estructura estática, se configura como un espacio en el que los elementos se agregan, reorganizan y descombinan constantemente. Esta visión subraya que la digitalización no es simplemente un proceso de almacenamiento, sino una actividad continua de transformación que redefine la forma en que se construye y se percibe la memoria. La “ontología de la base de datos” se convierte así en un concepto clave para abordar las paradojas del conocimiento en una era digital: la abundancia de información puede dar lugar tanto a la potenciación del saber como a una saturación que limite la capacidad crítica del individuo.
Norbert Wiener, pionero de la cibernética, introduce una dimensión fundamental en el análisis del digitalismo: la interrelación entre humano y máquina. Wiener (1971) señala que los procesos de control y automatización no solo facilitan la gestión de grandes volúmenes de datos, sino que también configuran la forma en que se organiza y se ejerce el poder en la sociedad. La cibernética, entendida como el estudio de las interacciones entre sistemas y organismos, ofrece herramientas para analizar cómo la tecnología, al mediar en la comunicación y la información, puede instaurar mecanismos de control y vigilancia. Este enfoque es relevante en el contexto actual, donde la manipulación algorítmica y la centralización de datos plantean desafíos éticos y políticos que deben ser abordados mediante marcos regulatorios robustos y la promoción de una cultura digital crítica como mencionaba más arriba.
Integrando estas perspectivas teóricas, se puede afirmar que el post-digitalismo no es un mero retorno nostálgico a lo analógico, sino una propuesta para reconfigurar la relación entre la tecnología y la experiencia humana. En este sentido, podemos pensar que el futuro de la sociedad, y culturas, en la era post-digital se perfila como un terreno de constante negociación entre la eficiencia técnica y la necesidad de “mantener viva” la experiencia humana.
El recorrido teórico y práctico abordado en este ensayo nos muestra que la transformación digital no puede reducirse a una mera evolución técnica. El digitalismo, con sus promesas de eficiencia y democratización, ha dado paso a un escenario post-digital en el que emergen nuevas tensiones y desafíos que requieren una revisión crítica de nuestros modelos de conocimiento y de convivencia. En definitiva, la apuesta por un futuro post-digital radica en la capacidad de equilibrar el progreso tecnológico con la revalorización de la experiencia humana. Es un llamado a la acción que implica no solo innovar en términos técnicos, sino también replantear las estructuras sociales, éticas y culturales
que han de sustentar una convivencia verdaderamente inclusiva y sostenible en las urgencias eco-sistémicas en que nos encontramos. De aquí, la imperiosa necesidad de una integración, en la que cada “avance” se mida en función de su capacidad para mejorar las condiciones de vida (y muerte) materiales y simbólicas, a pesar del oscuro sistema global en que nos encontramos hoy. Por lo cual, y más aún, la imperiosa necesidad de aquella integración humano-tecnología desde lo “ético/estético” para nuestra sobrevivencia como especie.
Referencias
Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. Tony Bates Associates Ltd.
Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (Edición original 1936). [Edición reimpresa].
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Alianza Editorial.
De Mul, J. (2010). Cyberspace odyssey: Towards a virtual ontology and anthropology. Cambridge Scholars Publishing.
Fischer, E. (1970). La necesidad del arte. Barcelona: Ediciones 62 s7a., Bailén.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. Oxford University Press.
Flusser, V. (2015). El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
Guattari, F. (1996). Las tres ecologías. Pre-Textos.
Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press. Lyotard, J.-F. (1985). Les immatériaux [Entrevista con Bernard Blistène]. e-flux. https://www.e-flux.com/criticism/235949/les-immateriaux-a-conversation-with-jean-francois-lyotard-a nd-bernard-blistene
Manovich, L. (2002). The language of new media. MIT Press.
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A.
Morozov, E. (2011). The net delusion: The dark side of internet freedom. PublicAffairs.
Negroponte, N. (1995). Ser digital. Buenos Aires: Editorial Atlántida S.A.
Prado Kuklinski, H. (2010). Geekonomía: Un radar para producir en el postdigitalismo (Transmedia XXI). Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
Souriau, É. (1965). La correspondencia de las artes. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Stiegler, B. (1996). La técnica y el tiempo, tomo II, la desorientación. Hondarribia: Editions Galilée. Stiegler, B. (2004). La técnica y el tiempo, tomo III. Guipúzcoa: Editorial Hiru Hondarribia.
Virilio, P. (1997). Speed and politics. Semiotext(e).
V. Prácticas artísticas y disidencias
El discurso feminista se potencia cuando se extiende su abanico crítico, cuando se acciona como forma de poner en evidencia el funcionamiento del poder y sus múltiples estrategias. Desde esta perspectiva, el problema no pasa tanto por la diferenciación sexual, sino por la crítica hacia los fundamentos (fundamentalismos) de toda diferenciación discriminatoria.
Andrea Giunta. Estética y crítica: los signos del arte.
[…] hasta los contrapúblicos que desafían la jerarquía de facultades sociales de la modernidad lo hacen proyectando el espacio de la circulación discursiva entre desconocidos como una entidad social y, al hacerlo, modelan sus propias subjetividades en torno a los requisitos de circulación pública y sociabilidad entre desconocidos.
Michael Warner. Público, públicos, contrapúblicos.
[…] una sobreidentificación reductora con el otro no es tampoco deseable. Mucho peor, sin embargo, es una desidentificación criminal del otro. Hoy en día la política cultural, tanto de izquierdas como de derechas, parece atrapada en este callejón sin salida.
Hal Foster. El retorno de lo real.
Se reúnen los textos y sus diálogos, que abarcaron, desde lo educativo, migratorio o de género, problemáticas de disidencias en las configuraciones y las políticas del arte.
Loreto Ledesma Labrín. Titula su texto “Feminismo en el arte latinoamericano”. En el diálogo, mediado por Tamara Candia, periodista del Museo Baburizza, realiza una sucinta revisión de obras realizadas por mujeres en el siglo XX y XXI, centrándose en la dimensión educativa del arte. En su texto inicia comentando algunas características del arte feminista, que permiten articular reflexiones, más abstractas, útiles como aporte crítico y metodológico para la educación artística, estimulando la relectura en clave feminista, de la historia del arte, la valoración de la experiencia corporal en la producción de obra, la observación de lo omitido en los discursos del arte, entre otros elementos que, modulan, en su conjunto, un abanico de posibilidades emanadas desde esta perspectiva política. En la conversación, se comentan algunos ejercicios reflexivos replicables en la pedagógica del arte feminista, resaltando también, la experiencia artesanal en los procesos de creación. En este sentido, se discute en torno a la bibliografía historiográfica y la necesidad de hacer contrapuntos para actualizar esta información en las instituciones del arte.
Claudia del Fierro Gallegos. Este diálogo, mediado por Manuela Gómez, encargada de coordinación de Fomento Creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural, se contextualiza en la realidad migratoria de
la globalización. Del Fierro refiere el deseo de internacionalización del arte contemporáneo local iniciado en la transición, que llevó a la migración hacia grandes ciudades del norte global. También menciona la llegada de migrantes de otras latitudes hacia Chile. Preguntándose por el cómo se han reflejado estos cambios demográficos en las artes visuales, comenta algunas experiencias de estrategias para la autogestión y el "apañe" en diversas colectividades de artistas en Valparaíso, llegando a plantear algunas preguntas para la BIAV desde la perspectiva crítica de las ciudadanías móviles y la globalización. En relación a este punto y a la participación ciudadana, Manuela enfatiza el aporte de la Mesa de Artes de la Visualidad (MAV) para el diseño de la XII Bienal, discutiéndose también lo que refiere a la formulación del rol curatorial, y su posible autonomía en este proceso democrático de la Bienal, en donde la relatora planteó la necesidad de articular posturas críticas, que podrían ser potenciadas a través de las bienales, desde el diseño y la práctica de la curaduría.
Juvenal Barría Gómez. Aunque no contamos con su escrito, podemos comentar que, en este diálogo el moderador fue Christian Romo, encargado de la coordinación del área de Artes de la Visualidad, que hizo parte de la organización de la Bienal. El título de la exposición fue “Qué pasa con las disidencias y diversidades en la BIAV, un desafío de participación activa para las próximas ediciones de la Bienal”. Empieza recordando historias del activismo disidente en Valparaíso, crímenes e injusticias. Comenta la importancia de que esté presente la disidencia en la institucionalidad, destacando participaciones de ésta en bienales internacionales y promoviendo la necesidad de espacios para un arte contra los discursos de odio. En relación a ello, se refiere a la posibilidad de la curaduría para generar visión política del mundo. Así, en conjunto con el moderador, se dialoga en torno a métodos para la integración en la Bienal de otras disidencias con producción artística, como por ejemplo las que refieren a prácticas de espiritualidades y las del underground.
Feminismo en el Arte Latinoamericano
Loreto Ledesma Labrín. Licenciada en arte y gestora cultural.
El diálogo gira en torno al arte feminista latinoamericano, sus definiciones, sus propuestas y, también, buscando respuestas desde una perspectiva educativa. Esto último porque la dimensión educativa —tanto formal como no formal— ocupa un amplio espectro en el campo del arte, siendo probablemente también el que abarca a una mayor cantidad de personas. Las primeras preguntas surgen en torno a si podemos definir el concepto de arte feminista. Probablemente más de una definición surge en el intento, pues por su misma esencia no es posible inscribirlo conceptualmente en un solo encuadre. Al ser arte contemporáneo, sus límites no son claros ni precisos, tal como sucede con mucha de la producción artística posterior a 1970. De la misma manera, tampoco requiere límites claros. Sin embargo, podemos aproximarnos al arte feminista a partir de características comunes, pensándolo como aquel que:
• Visibiliza el arte hecho por mujeres a lo largo de la historia.
• Analiza conceptos de la teoría del arte desde una perspectiva feminista (representación, espacios, materiales, procesos).
• Altera los valores tradicionales en el arte, dando nuevos significados a diferentes dimensiones.
• Trabaja en torno a una gran diversidad de temáticas relacionadas a la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Desarrollando el diálogo desde la educación artística, el análisis se enfocó también en cuánto podemos aprender de las metodologías feministas de producción de obra, cuáles podemos identificar, así como también de la lectura en clave feminista de la historia del arte y de lo que las artistas expresan como mirada del mundo. Posicionarse desde Latinoamérica, ¿propone miradas locales específicas para la producción artística y para el activismo feminista? El diálogo surge a partir de una serie de preguntas y cuestionamientos que provienen de la revisión de obras realizadas por mujeres latinoamericanas en los siglos XX y XXI.
El arte feminista, que proviene desde los márgenes y fuera de la institucionalidad, busca cuestionar no solo la historia, el poder, las tradiciones, sino también la historia del arte y la institucionalidad del mismo. Es un arte político ya que sus artistas comprenden la historia personal y colectiva con carácter político. En este alcance, el cuerpo es fundamental para la producción artística. La estrecha relación entre el arte feminista y la performance proviene desde comprender el cuerpo como elemento de soporte de todo contexto: la violencia, la tortura o el goce, el cuerpo permite pensar el mundo desde la experiencia personal.
La historiadora Andrea Giunta¹ propone cuatro perspectivas respecto a las artistas y su grado de identificación con lo que denominamos arte feminista:
• Situarse dentro del feminismo y hacer arte feminista.
• Autorrepresentación como artista mujer e investigación del arte hecho por mujeres.
• Artistas que han hecho obra con iconografía feminista pero que no se identifican con ser feministas ni como mujeres en específico.
• Artistas que actúan desde el espacio donde se configura el poder.
Las obras de artistas como Laura Rodig, Mónica Mayer, Clemencia Lucena, Regina José Galindo, entre otras, permiten conocer las motivaciones de una producción feminista desde una posición política autodeterminada. Temáticas que afectan a las mujeres se manifiestan en las obras, de manera insistente y fuera de la institucionalidad del arte. Por otra parte, las lecturas contemporáneas de la historia nos permiten hacer una revisión feminista de obras de artistas precursoras, como Celia Castro, o modernas, como Elmina Moisan o Judith Alpi.
Las artistas
El objetivo de revisar obras específicas de diferentes artistas es el de conocer una parte de su historia y sus motivaciones, idealmente a través de sus propios relatos.
Clemencia Lucena. (Colombia | 1945 – 1983)
«Aprecio la sátira como una cualidad magnífica en el arte, y el gran arte que se vale de ella se constituye en punzante arma ideológica y política»²
Se revisa la obra de Lucena de 1967 a 1971 en la que elabora dibujos de tinta y acuarela basados en revistas de la época, en los que hace una crítica feminista a la élite política nacional y su representación de las mujeres, transformando a las modelos y protagonistas de las revistas en personajes con rasgos exagerados y grotescos. Esas obras se comparan con su producción posterior al año 1971, cuando se una se une al partido maoísta colombiano MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario), donde comienza a registrar la lucha del partido en pinturas como La huelga (1978), donde la temática de la representación de las mujeres ya no tiene el mismo protagonismo.
¹ Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo. Andrea Giunta (2018).
² Del libro La revolución, el arte, la mujer, de Clemencia Lucena (1984) citado en Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías, de Julia Antivilo (2015).
Laura Rodig. (Chile | 1901 – 1972)
«En ese país —México— todos tienen unos cerebros capaces de concebir cosas muy grandes: el pasado, la raza, las luchas de defensa y las que cuenta la libertad»³
Se revisa el trabajo de la artista moderna en base a la particularidad de su trabajo —en el que destaca la fisonomía indígena de sus personajes en sus obras, rasgo que desarrolla en México y con el que se diferencia de las referencias eurocéntricas de sus pares locales de la época— y a sus motivaciones personales, que también son diferentes a las de su generación, resultando muy contemporáneas, como su fuerte compromiso social: Laura Rodig fundó la Asociación Chilena de Pintores y Escultores; fue una activista política, formó parte del Partido Comunista y del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH); y durante su estadía en Europa también fue parte del Socorro Rojo Internacional y de Mujeres contra Franco.
María Evelia Marmolejo. (Colombia |
1958)
«Utilizo el performance y el arte para liberar, para poder gritar, para decirle al mundo mira lo que está pasando… El dolor por la humanidad»⁴
La obra de Marmolejo destaca por su producción desde el contexto feminista, reconociéndose como tal, y desde los intereses propios de dar cuenta de su entorno como mujer colombiana, evidenciando la violencia que sufren las mujeres y la opresión política, al mismo tiempo de evidenciar un fuerte interés medioambiental. Con sus obras 11 de marzo, Anónimo 1 y América, revisamos tres ejemplos muy precursores de la performance feminista en Colombia.
Regina José Galindo. (Guatemala
| 1974)
«Ser activista en mi país requiere que los individuos asuman ciertos riesgos que un artista no tiene que asumir. Un artista trabaja en un campo más ambiguo, más abstracto, mientras que un activista va de frente, en contra del Estado y su objetivo no es hacer arte. Un activista utiliza el arte o los medios artísticos, o la poesía para conseguir objetivos más específicos, mientras que un artista utiliza estrategias activistas, filosóficas, esotéricas o de cualquier otro campo para hacer un trabajo artístico pero el objetivo es básicamente hacer una imagen, hacer una acción, hacer una experiencia con finalidades estéticas»⁵
³ Revista Zig-Zag (1925), citado en Modernas (2013), Gloria Cortés.
⁴ Conversa com artistas e curadoras: Mulheres radicais. Canal de Youtube de la Pinacoteca de São Paulo. 2018.
⁵ m-arteyculturavisual.com (2013)
Se presenta a la artista guatemalteca a partir de esta cita, para plantear una posible diferencia entre artista y activista, y al mismo tiempo dar a conocer acciones de performance donde la artista denuncia acontecimientos asociados a la violencia, a partir de un proceso de obra constante, experimental y de carácter confrontacional.
Mónica Mayer. (México | 1954)
“El activismo feminista en el arte nos presenta el reto de cambiar las narrativas del pasado que nos han invisibilizado, actuar en el presente para alterar las estructuras de poder y hacia el futuro, produciendo materiales que permitan hacer una historia más completa de nuestro presente y creando vínculos con las nuevas generaciones de artistas feministas”⁶.
A partir de la reconocida obra de Mayer, pionera en el arte feminista latinoamericano, se revisan procesos de obra colaborativos, lúdicos y muy reflexivos en torno a los acontecimientos sociales de su entorno.
Mujeres Públicas. (2003)
«El espacio público es el espacio común. Es lo que nos hace mujeres públicas en este juego de palabras que elegimos para nombrarnos. Es donde convive todo para ser intervenido: los discursos sexistas, la homofobia, los mandatos estereotipados, los roles predestinados, la violencia machista (...) En todos ellos interpelamos al patriarcado. Por eso creemos en la importancia de ganar el espacio público para transformar nuestra vida cotidiana».⁷
Con la obra gráfica del colectivo argentino Mujeres Públicas, se revisan contenidos que oscilan entre el arte y el activismo, y como la obra usa el espacio público para denunciar el machismo, la misoginia y la heteronorma. Además, a partir de sus obras se revisan conceptos como la autoría y el trabajo colaborativo.
¿Qué elementos puede tomar la educación artística de la obra de artistas feministas?
Hay muchas consideraciones que requieren que la educación artística recoja las experiencias del arte feminista, especialmente las del latinoamericano, pues estas permiten revisar discursos sociales que
⁶ Hurtado, M. (2017). Montaña Hurtado mirando a Mónica Mayer. Consultado el 13 de septiembre de 2024. www.mujeresmirandomujeres.com
⁷ Entrevista Placer y malestar. Página 12 (2014).
repetimos constantemente, como, por ejemplo, que el arte tradicional ha presentado al hombre como “genio” (sujeto creativo) y a la mujer como “musa” (objeto). Al mismo tiempo, sabemos que las obras de arte transmiten estereotipos de género, y que los estereotipos y roles de género afectan el desarrollo y bienestar de las personas.
Algunas ideas para la educación artística, que podemos abstraer del arte feminista:
• La importancia de la conciencia del propio cuerpo y de la propia experiencia como herramienta de aprendizaje.
• La valoración del trabajo colaborativo.
• La importancia de reconocer el proceso y no solamente el resultado.
• Cómo y para qué hacer relecturas de la historia.
• El ejercicio relevante de nombrar lo que no se nombra.
• Incorporar nuevos referentes, no androcéntricos, o eurocéntricos.
• Incluir objetos, prácticas y materiales locales (artesanía, por ejemplo).
Entradas y salidas: ciudadanías móviles, territorialidad y apañe
Claudia Del Fierro Gallegos. Artista Visual.
De acá para allá
Desde el inicio de la transición a la democracia en Chile, el deseo de la internacionalización del arte contemporáneo local fue creciendo, respaldado tanto por la institucionalidad cultural de la multicolor alegría concertada, como por un incipiente mercado del arte local que intentaba desarrollarse. Con entusiasmo, las escuelas de arte alentaban a sus alumnos a salir de Chile, preferiblemente rumbo al hemisferio norte, a las tradicionales ciudades-luz donde el sistema del arte les permitiría un mayor desarrollo e inserción en circuitos internacionales.
Mientras en Europa sonaba fuerte un movimiento antiglobalización en respuesta a las políticas creadas por la consolidación del bloque de la Unión Europea, en Chile se replicaba un modelo de dependencia cultural con el Norte, a la espera de participar del arte globalizado. Les artistas intentaban migrar para quedarse o para estudiar y volver con más educación o redes para mejorar sus condiciones de vida, ante el precarizado panorama artístico local. Aunque acá se proyectaba una aparente prosperidad económica debido a una autoimagen de país (casi) desarrollado, el llamado “jaguar de Latinoamérica”, desde Sudamérica quienes han podido hacer ese viaje son todavía un segmento privilegiado de la clase cultural.
A más de 30 años del fin de la dictadura, la situación en Chile ha cambiado significativamente en cuanto a migración y composición social. Mientras el extremo norte tuvo constante intercambio con el resto del mundo andino, las zonas centro y sur del país se conservaron relativamente aisladas de los países de la región. Durante los 17 años de dictadura el influjo de migrantes no fue significativo. Fue a fines de los noventa que se consolidó una comunidad peruana hoy asimilada y posteriormente las comunidades migrantes de Venezuela, Colombia, Haití, República Dominicana, quienes han llegado principalmente por motivos económicos.
Es posible imaginar que un territorio antes insular se haya transformado debido a este influjo cultural y que estas convivencias, choques y roces hayan producido más intercambios entre Chile y otras regiones latinoamericanas.
¿Cómo se ha reflejado este cambio demográfico en los espacios de la cultura y específicamente en los circuitos de las artes visuales?
La ciudad se quema, llamen a les artistas
Valparaíso como ciudad de memoria portuaria emblemática, ha sido testigo de un hilo de historia latinoamericana, poblada de pasados gloriosos, olas migratorias, movimientos sociales. Ha sido ciudad/puerto cosmopolita, azotada por incendios, eterna prometida del turismo patrimonial, de cara a los embates de la economía neoliberal. Hoy subsiste en medio de un presente post capitalista salvaje. A pesar de las repercusiones del desempleo, de la especulación inmobiliaria y de los incendios que aparecen cada cierto tiempo evidenciando la pobreza y la segregación, mucha de la actividad cultural local funciona y resiste, en base a microeconomías, redes, complicidades, solidaridad y afectos.
Así como vimos las redes comunitarias activarse y crecer durante la revuelta social del 2019, así como organizarse bajo el interminable toque de queda de la pandemia del COVID-19, vemos en Valparaíso numerosas iniciativas culturales autogestionadas, que cuentan con largas trayectorias: galerías, casas comunitarias, residencias artísticas, talleres, muchas de ellas prescindiendo de financiamientos estables o subsidios del aparato cultural institucional. Pienso en la historia reciente y en espacios imprescindibles para la generación de artistas post dictadura, como Espacio G, CRAC Valparaíso, H10 o el E.I.E.I (Encuentro de espacios independientes realizado en el año 2005 que convocó a iniciativas independientes y artistas de todo el país). Esta tradición continúa con una serie de proyectos que han mantenido activa la escena de artes visuales, como son La Pan, Mutua, Worm, Judas, La Finca, entre otras.
Las iniciativas que vemos en la escena porteña provienen de artistas y colectivos que han permanecido en este territorio, que insisten en gestionar sus prácticas a un nivel local para la construcción de circuitos y economías propias. Son estrategias de apañe que les artistas han desarrollado para poder subsistir, sosteniendo a pulso una escena. Por otra parte, la institucionalidad genera de vez en cuando un proyecto cultural que pretende un impacto masivo. Pero un evento de arte no va a esconder las precarias condiciones materiales que viven les trabajadores del arte en Chile. El arte no apaga incendios.
Territorialidades y movilidad
En este contexto, la esperada reedición de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso llega a una tierra fértil, articulada desde un lugar muy diferente del que la gestó en 1973. La Bienal da cuenta de un estado del arte local, pero se piensa como un evento internacional convocante y trae consigo cierta esperanza al inyectar nuevas energías a la escena. En palabras del curador Pedro Donoso: la Bienal parece decirnos “esto es lo que hay”, así como generar conexiones significativas que pueden propiciar un futuro posible para el arte. Esperamos que estas conexiones y redes puedan tener continuidad y sean apropiadas y desarrolladas por les agentes locales.
Territorios y ciudadanías críticas es el título de la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, por lo cual cabe preguntarse cómo se abordan los territorios y quiénes son esas “ciudadanías críticas”. En el
ámbito cultural chileno hablar de “territorios” hoy implica un alineamiento con el lenguaje de las políticas públicas que dicen descentralizar y democratizar la cultura, para todes. En este sentido podemos pensar que esta bienal tiene la voluntad de hacer dialogar a Valparaíso con otras ciudades y regiones dentro y fuera del territorio conocido como Chile, desmarcándose de las lógicas de poder de las grandes capitales. La noción de territorialidad se puede entender como los procesos de incidencia y transformación socio-cultural en los territorios. En este caso, procesos situados que conectan el arte con la movilidad de les agentes culturales y con el habitar en lo local, involucrando a ciudadanos que en este caso esperamos sean críticos a través de sus prácticas artísticas.
La Bienal es un evento político-cultural que podemos leer en un marco global. Como dice Mariagrazia Muscatello,] “[el aumento exponencial del modelo bienal a partir de 1989 se debe principalmente a la expansión de la globalización, lo que pone de manifiesto la eficacia de este formato expositivo no solo por motivos turísticos o comerciales, sino también como dispositivo político del arte contemporáneo.”
Cabe preguntarse entonces cómo se posiciona la XII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso en relación a la globalización del arte en y desde las territorialidades sudamericanas. ¿Qué sentido crítico otorga esta bienal a las ciudadanías móviles?
La artista como ciudadana
Hace unos años fui invitada a participar en Diaspóricas, un proyecto de investigación que llevaban a cabo las investigadoras Paulina Varas y Lucía Egaña, también artista. El proyecto involucraba a mujeres artistas chilenas quienes, al igual que yo, habían migrado a otros países en el período post dictadura. Luego de una serie de entrevistas a un grupo bastante heterogéneo, el proyecto se materializó en un libro titulado Una cartografía extraña. El título daba cuenta de una metodología de trabajo, en donde mediante conversaciones con las artistas se establecía una traza de desplazamientos, “entradas y salidas”, configurando una cartografía de nuestras extranjerías.
El enfoque de las conversaciones no estaba precisamente en la práctica artística, sino en memorias y biografías, permitiendo que lo personal y lo íntimo de la experiencia migratoria permeara lo profesional y lo político. Las autoras reflexionan sobre las contradicciones inherentes a la diáspora: si la movilidad es un privilegio, este también conlleva una imposibilidad y frustración al nunca llegar a pertenecer. Al final del proceso del libro, haciendo memoria de mi propia experiencia de una década en el norte de Europa, y luego de leer las narrativas de mis compañeras artistas, me pareció urgente preguntarnos cómo es que estas experiencias de desplazamiento, desarraigo y asimilación tienen impacto en nuestras prácticas de arte; para quiénes la movilidad se transforma en privilegio y cuáles son los factores que cruzan estos tránsitos. ¿Es necesario devenir ciudadanas para inscribir nuestras prácticas de arte al migrar a un nuevo contexto? ¿O podemos trabajar desde nuestra extranjería? Como cualquier otra experiencia, la migración es muy distinta dependiendo de nuestra raza, clase, género y preferencia sexual.
De allá para acá
En un país en donde se busca vincular a las personas extranjeras, especialmente a les migrantes de origen latinoamericano con la criminalidad y la violencia, en donde el proyecto del mestizaje fue borrando la visibilidad y agencia de las comunidades negras e indígenas, han aterrizado también artistas visuales provenientes de otras regiones vecinas. A modo de ejemplo, podemos pensar en la experiencia y la obra de dos mujeres artistas afrodescendientes que llegaron a vivir a Chile dentro de la última década: Astrid González y Wiki Pirella.
¿Cómo se reflejan sus experiencias migratorias en sus prácticas artísticas?
A propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile participé junto a Florencia San Martín y Carolina Arévalo en el equipo curatorial de la exposición que nombramos Todavía somos el tiempo: arte y resistencia a 50 años del golpe, comisionada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, emplazada en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos en Santiago. Para llevar a cabo esta compleja tarea miramos el fenómeno del golpe desde una perspectiva decolonial, como un evento de carácter transnacional, pensando sus orígenes y repercusiones en un marco temporal ampliado. En la selección final vemos obras que, dentro y fuera de Chile, resisten a las distintas violencias instauradas por las violencias de la dictadura a través de los territorios.
El marco curatorial buscaba ampliar nuestras nociones del habitar y accionar más allá de las fronteras del estado nación, por lo tanto, no sólo seleccionamos obras de artistas chilenes. Una de las artistas que decidimos incluir en la muestra es Astrid González. Nacida en Medellín en 1994, González es una artista cuya práctica “...hace una revisión de la “historia universal” con el propósito de estudiar las realidades de afrodescendientes en el contexto colonial, en el nacimiento y consolidación de comunidades cimarronas, y en los procesos de blanqueamiento como el paradigma del progreso y del mestizaje de las Américas”¹. A través de la fotografía, el vídeo y la escultura, González reflexiona sobre la representación del cuerpo afrodescendiente desde la colonia hasta el presente.
Astrid González vivió durante cuatro años en Chile y en ese tiempo desarrolló proyectos que visibilizan cruces entre las prácticas culturales de mujeres negras y mujeres indígenas.
Saberes diaspóricos (2019-2020), la obra que seleccionamos para la exposición de 50 años, en la sección llamada Memoriales sónicos, es una video instalación y un libro de artista que reúne, representa y activa textos de mujeres negras en Chocó, en el noreste de Colombia, y mujeres mapuches en el Wallmapu. Las mujeres narran saberes y experiencias en torno a la placenta, el embarazo, el tiempo y la tradición oral, construyendo un diálogo transcultural de resistencia al poder colonial que ha sido perpetuado por las repúblicas.
¹ González, Astrid. Statement. https://astridgonzalezartista.weebly.com/
Según Florencia San Martín, “El trabajo de González nos muestra que las lenguas, los saberes y las formas feministas de imaginar y sentir la tierra y las comunidades no mestizas ni blancas continúan, a pesar del legado de la colonialidad y la dictadura. Nos muestra que, a pesar de la continuidad cultural del proyecto colonial en el Estado nación de Chile y de la presencia aniquilante del fantasma de la dictadura en forma de la constitución neoliberal que aún domina en el país, las mujeres negras e indígenas, juntas, en y más allá de Chile, no callan sus voces, sus relatos, en una colectividad sónica que se relee y se expande, una y otra vez.”²
La práctica de Astrid González y en especial su proyecto Saberes diaspóricos se resiste a las epistemologías hegemónicas que enfatizan el programa racista que tanto Colombia como Chile implementaron en tanto naciones modernas. La artista logra posicionar su práctica gracias a un proceso de investigación que desarrolla tanto acá como en su lugar de origen, haciendo dialogar a las mujeres de ambas comunidades a través de la obra. Son estas comunidades de mujeres quienes parecen acompañar a la artista en su extranjería.
La obra ¿Cuánto cuesta el cielo? del año 2023, de Wiki Pirella (Caracas, 1992) se exhibió en la XII Bienal de Valparaíso en el marco de los espacios satélites invitados, como artista seleccionada por la Galería Hifas. Pirella trabaja con materiales encontrados, textiles, cartones, papeles, construyendo pinturas, objetos y escenografías que conforman un universo singular, retazos de la memoria de un imaginario del país que dejó y del que hoy habita. “Ahora converso sobre el traslado de mi casa/cuerpo con la migración, para cuestionar la estructura y contextos vivenciales desde la auto-biografía.” - comenta la artista³ . El habitar este otro lugar, desde su diferencia, es una constante en su obra.
En este contexto, ¿Cuánto cuesta el cielo? da cuenta del sueño y las dificultades de la experiencia diaspórica desde la propia biografía. La instalación, inicialmente creada para la vitrina que da a la calle de la Galería Hifas en el barrio Yungay de Santiago, se pregunta a qué costo se puede acceder a la legalidad, al bienestar, a las mejores condiciones materiales esperadas de la migración. “En un país donde cada día aumenta el racismo y la xenofobia, la obra de Wiki es una insistencia vital por no soltar la palabra, la escucha y tampoco la calle.”, escribe la investigadora Javiera Manzi, a propósito de la obra. Los textos que Pirella pinta sobre los materiales, en castellano y en creole, nos recuerdan a la cartelería de barrio, nos hablan del miedo, de la espera, de la marginalización y la racialización de los indocumentados. El cielo representa el lugar que se busca pero que no se puede tocar, ni comprar.
² San Martín, Florencia en Todavía somos el tiempo: arte y resistencia a 50 años del golpe. Florencia San Martín, Carolina Arévalo, Claudia Del Fierro (Eds.). MINCAP, Santiago, 2024.
³ Pirella, Wiki. https://wiki-pirela.jimdosite.com/
Hackeo comunitario
He intentado plantear algunas preguntas en torno a las relaciones entre la comunidad artística local y las migraciones desde y hacia el territorio conocido como Chile.
Así como plantean Varas y Egaña en su cartografía, me parece importante entender este fenómeno como una serie de búsquedas, deseos, de “entradas y salidas” que conectan tanto a les artistas que llegan como a las que hemos tenido la experiencia migrante. Ya sea en la práctica de creación-investigación ecofeminista de Astrid González como en la insistencia en la autobiografía de Wiki Pirella, podemos encontrar discursos críticos que nos permiten problematizar el estado de las cosas en el arte contemporáneo en el caso particular de Chile.
Aun quizás no somos capaces de dimensionar el impacto cultural de estas migraciones y extranjerías en el contexto de la producción cultural contemporánea, pero podemos desentrañar las metodologías y discursos que permiten que la producción de les artistas genere agencia política.
Son, por ejemplo, las estrategias de apañe, de acompañamiento de les artistas y colectivos independientes ya sea en Valparaíso, Concepción, Valdivia, Iquique o Santiago, las que nos pueden ayudar a pensar cómo hackear o modificar los circuitos del arte para construir comunidad. Y se hace imperativo pensar cómo les artistas “locales” hemos sido capaces o no de propiciar los espacios para acompañar a quienes llegan, establecer lazos, encontrarnos en una conversación productiva para el arte. Una característica de los eventos de arte masivo, como esperan ser las bienales, es que son una plataforma para producir estos encuentros que aún podemos evitar transformar en el depósito “Duty Free”⁴ de los discursos globalizantes. Como comunidad de arte, podemos generar el glitch en la plataforma, no sólo para ser visibles y salir, sino también para dejar entrar.
⁴ El término Duty Free Art, fue acuñado por la artista y pensadora Hito Steyerl para designar a las instalaciones de almacenamiento de arte que acumulan y alimentan el mercado de las grandes bienales internacionales y los museos diseñados por arquitectos estrella.
Conclusión
Dime cómo imaginas el mundo y te diré en qué orden te incluyes, a qué sentido perteneces. Severo Sarduy. Ensayos generales sobre el barroco.
Pero no solo en la producción y la recepción de obras se muestra el arte como esfera de resonancia. La resonancia también se realiza, frecuente e intensivamente, como un acontecer procesual y dinámico, en la ejecución de prácticas estéticas.
Hartmut Rosa. Resonancia.
Si bien una bienal nace desde el campo de las artes, se piensa en su reverberación como un dispositivo que se articula amplia y transdisciplinariamente, afirmando la importancia de la heteronomía de las artes, tanto para lo específico de su lenguaje y su circuito, como para su territorio y sus comunidades. Esta característica de las bienales promueve el intercambio entre artistas de distintos países y con el lugar en el que se asientan, coadyuvando en ocasiones a poner en contacto aspectos de la realidad, histórica y políticamente relegados a regímenes de invisibilidad. Esta cuestión hace que la BIAV sea una instancia potencialmente transformadora de la realidad, para acrecentar intercambios creativos, interculturales, de saberes integradores que contribuyan al buen vivir y a la participación en los debates globales de hoy, siendo parte de un tejido vivo de lo local.
Fueron transversales las reflexiones sobre las estrategias y el diseño de la Bienal, donde se subrayó la importancia de la participación de los habitantes de la ciudad, para ello por ejemplo en algunas ocasiones se hizo alusión a la elaboración de “estudios de campo” para su planificación. En lo curatorial, se reflexionó la posibilidad futura de articular la metodología de una curaduría situada, que denote libertad para el riesgo en su práctica.
Otro tema que estuvo presente es la necesaria actualización de conocimientos y de estrategias para la gestión, implicada en la reactivación de la BIAV, en torno a los contenidos contemporáneos del arte y sus agencias, en lo teórico y en lo práctico, en lo creativo y en las especificidades técnicas, refrescando con esto, la atmósfera del circuito artístico y nutriéndola, a través la visibilización del trabajo de diversidad de agentes culturales del territorio.
Una concurrencia acotada facilitó las condiciones para que estos diálogos fueran instancias reflexivas abiertas para expresar el sentir y el pensar de manera directa y fluida. Es necesario seguir fomentando los espacios de aporte colectivo a la producción de conocimientos, generando así documentaciones e insumos históricos de los procesos, dialectizando teoría y praxis, para ir más allá de las posibles tensiones entre el hacer y el pensar.
Los diálogos, fueron parte del trabajo BIAV, no solo para ampliar y poner en relación conocimientos, sino también para imaginar horizontes culturales en equilibrio y coherencia con el presente de nuestro
planeta, esperando incentivar la pertenencia y la participación.
En las conversaciones en torno a la territorialidad y las agencias del arte, se resaltó la experiencia de las residencias artísticas de la BIAV, como parte de las metodologías para la creación en lugares específicos, donde el mapa no es el territorio. Fue un eje reflexivo fomentar el lugar de enunciación, a través de prácticas situadas, ya que, sistemáticamente orientadas, pueden flexibilizar núcleos atomizados en lo disciplinar, enriqueciendo el tejido social en intercambios y acortando la excesiva distancia cultural con/entre los sectores más vulnerables.
Así, desde los aportes de las artes, se promueve una apertura hermenéutica, inter-subjetiva, como flujo simbólico en los territorios. Este ejercicio, ha de llevar a una auto-reflexión, individual y colectiva, en torno a posibles ontologías del arte hoy, sus agencias y sentidos para el mundo-de-la-vida en una realidad contemporánea de crisis civilizatoria. De forma transversal, la perspectiva de la crítica descolonial estuvo presente en las exposiciones y conversaciones, como polifonías desde un sur global.
Finalmente, como ya se percibió, el itinerario de estos diálogos incluyó temáticas como derechos culturales, disidentes y migratorios; la pedagógica, la mediación y la gestión; las posibilidades de los nuevos medios y contextos de la post digitalización; el patrimonio y los espacios públicos; los archivos y la construcción de la memoria; entre otros. De acuerdo a ello, el diagrama propuesto para la conclusión de esta lectura reflexiva, se plantea de manera semiabierta, a modo de estímulo, para instar a que se imaginen, relacionen y (re)sitúen los conceptos y temas planteados, manteniendo los diálogos latentes y frescos en su proyección, a través de su resonancia.
Lucía Rey Orrego.
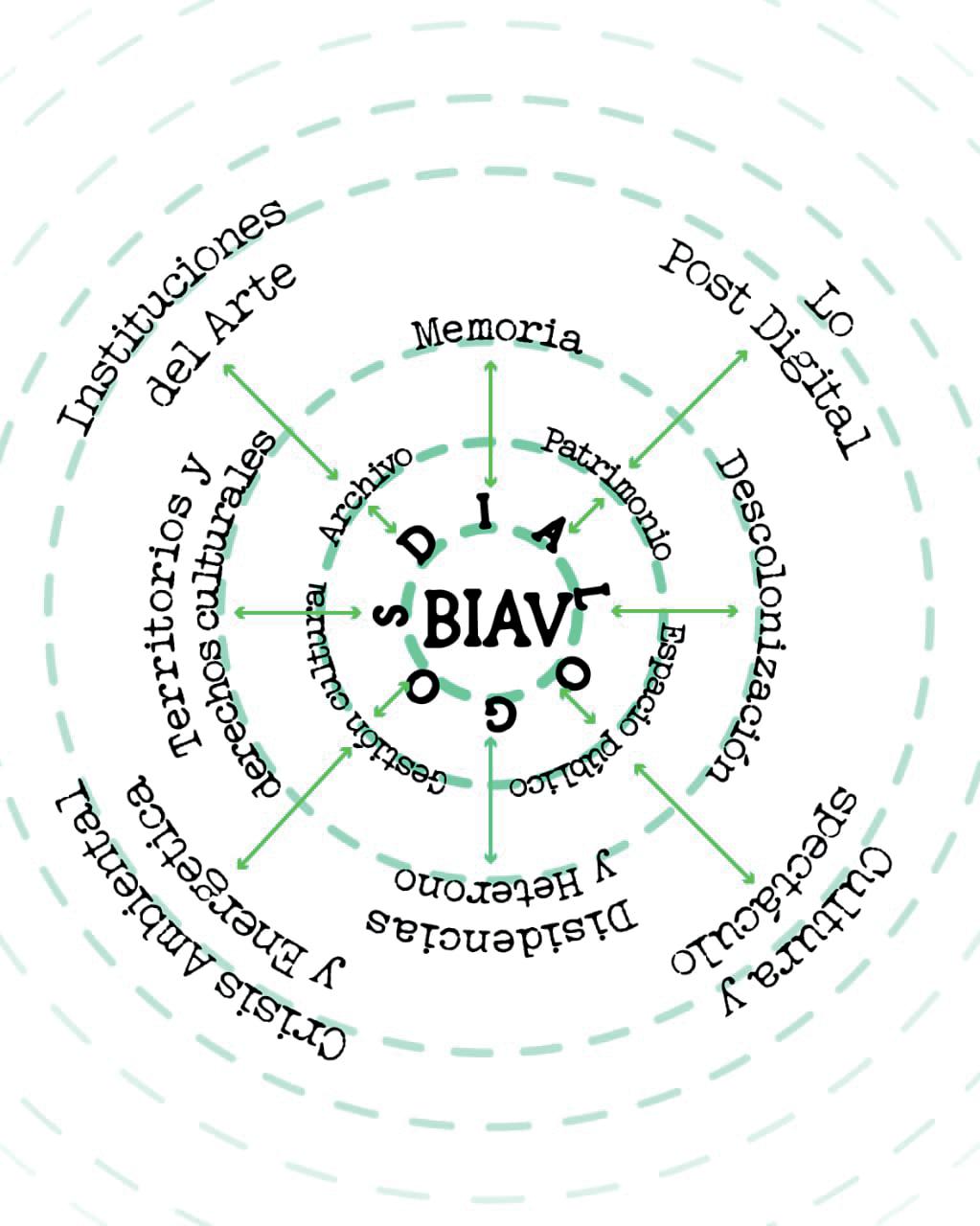
Semblanza de autoras y autores
Juvenal Barría Gómez. Artista Visual y performer. Licenciado en Arte (UPLACED). Ha desarrollado diferentes residencias artísticas en diferentes países como Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Uruguay. En 2009 recibe el Premio de la Crítica por su exposición Fictional Bodies en la Galería del Centro de Extensión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El 2018 recibió el premio a mejor exposición en Galería Weekend Santiago por su muestra InfiltradaX en Isabel Croxatto Galería. En 2022 formó parte del programa de estudios (Un)Privileged Cartographies: Body/Place de Hemispheric Institute, Universidad de NY y Universidad de Chicago. Actualmente dirige JUDAS Galería en Valparaíso y su trabajo artístico es representado por Isabel Croxatto Galería en Santiago de Chile.
Magdalena Becerra Tapia. Investigadora y docente (UAHC). Doctor (c) estudios transdisciplinarios en América Latina (UAHC). Docente en el área de género, derechos humanos y pensamiento descolonial. Su campo de investigación es la filosofía de la liberación y los feminismos descoloniales, especialmente los problemas contemporáneos que afectan a la ontología del trabajo, en la encrucijada ética, tecnológica, neoliberal. Coordinadora de Afyl Chile y miembra del grupo internacional de estudios de género. Investigadora responsable del FIIC (2023) "El problema de la modernidad en la obra de Enrique Dussel en diálogo crítico con el pensamiento latinoamericano reciente". Autora de una serie de artículos y capítulos de libro sobre las temáticas referidas.
Isabel Croxatto Díaz. Coreógrafa, investigadora escénica y gestora cultural chilena. Licenciada en Artes Escénicas (UM), ha desarrollado una carrera de 35 años en la danza contemporánea, creando más de 20 producciones. Ha sido coreógrafa residente en programas de EE.UU., Francia, México, Japón, y ha recibido premios como el Altazor y el FONDART. En 2012, fundó Isabel Croxatto Galería en Santiago, concebida como un espacio performativo para las artes visuales. La galería se ha consolidado internacionalmente, promoviendo artistas emergentes y consolidados del sur del mundo. Su propuesta curatorial abarca diversas disciplinas, y su programa de exposiciones, ferias y residencias impulsa la proyección global de sus artistas.
María Teresa Devia. Profesora de Música (PUCV). Máster en Musicoterapia y Psicomotricidad Relacional (Universidad Católica de Comillas, España). Magíster en Arte, Mención Patrimonio (UPLACED). Doctora en Estudios Culturales de Latinoamérica, Mención Cultura, (UARCIS). Fue coordinadora por más de quince años del programa de Magister en Patrimonio (UPLACED). Su preocupación mayor ha sido la investigación y la gestión para el desarrollo de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. A la fecha, se desempeña como directora del Museo Universitario del Grabado Universidad de Playa Ancha.
Pamela Espinoza Díaz. Licenciada en Artes con mención en Pintura (EBAV), Dibujante Gráfica Publicitaria (INACAP), Diplomada en Psicoplástica (UC) y con un Posgrado en Gestión Cultural de la Universidad FLACSO, Argentina. Es directora del Taller Perro Sur, un espacio orientado a la gráfica y la creación editorial, donde el arte y la gestión cultural convergen. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Chile, Argentina y España, con enfoque en la investigación artística. Hoy trabaja en
diversos proyectos, uno de ellos es Territorios en Resistencia, donde investiga los conflictos ambientales en las zonas de sacrificio de la V Región. Se inspira primordialmente en la naturaleza, poniéndola al centro de su proceso creativo.
Claudia del Fierro Gallegos. Licenciada en Artes y magíster en Artes Visuales (UCH), y Master in Fine Arts, Critical and Pedagogical Studies de la Academia de Arte de Malmö en la Universidad de Lund. Trabaja en una variedad de medios, incluyendo video, fotografía e instalación. Utiliza la observación, la acción y las prácticas performativas para señalar o reconstruir situaciones, por medio de etnografías personales. Ha obtenido becas de Fondart en Chile y Konstnärsnämnden en Suecia, así como numerosas residencias en espacios internacionales. Ha participado en la IV Bienal Mercosur, VI Bienal de La Habana, XIII Bienal de Artes Mediales y en exposiciones individuales y colectivas en Europa y América Latina. Co-curadora de la exposición Todavía somos el tiempo: arte y resistencia a 50 años del golpe en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos (2023).
Cristina Guerra Pizarro. Antropóloga social (UB) y gestora cultural. Curiosa y colaborativa por naturaleza y convicción, ha tenido la posibilidad de formar parte de equipos interdisciplinarios en los que ha podido aprender y aportar. Le moviliza promover la participación, gestión territorial, la comunicación y acción para articular redes y fortalecer el tejido social heterogéneo en pro de metas comunes.
Astrid Gutiérrez Quezada. Licenciada en Arte (UPLACED) y profesora de arte (UNAB). Con formación en neuroestética (UV) y gestalt (EGV, Chile). Desde una perspectiva transdisciplinaria ha sido gestora, autora y colaboradora de proyectos que consideran el arte como eje fundamental en la existencia humana. Actualmente, ejerce la docencia, curaduría e investigación independiente, destacando su interés en temas relacionados con la salud mental, la consciencia, la percepción, la espiritualidad y la memoria.
Antonio Eduardo Guzmán Quintana. Profesor de arte (UPLACED), Licenciado en arte (PUC), académico (UCSH) y curador independiente, ha realizado diversas curatorías de arte en países como Argentina, Cuba, Chile, Perú, Paraguay y México, actualmente se desempeña como curador en el Centro de Arte Baños del Almendro, CABA, en Valparaíso Profundo. Como artista visual ha realizado exposiciones individuales y colectivas tanto en Chile como a nivel internacional, ha expuesto en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Su obra se encuentra representada en diversas colecciones en Chile y el extranjero destacándose: Museo de Arte Moderno, Chiloé, Chile; Museo del Barro, Asunción, Paraguay; Fundación Migliorisi, Asunción, Paraguay; Ñande Mac, Museo de Arte Contemporáneo Corrientes, Argentina; Fundación Francis Naranjo, Islas Canarias, España.
Marcela Hurtado Saldías. Arquitecta (UV). Especialista en conservación y restauración (UCH). Doctora en Historia del arte y la arquitectura iberoamericana, Universidad Pablo de Olavide, España. Académica del Departamento de Arquitectura (UTFSM). Directora del Magister Rehabilitación Arquitectónica Sostenible (UTFSM). Past -president y miembro activo de ICOMOS Chile. Desarrolla investigación en el campo de la gestión de riesgo del patrimonio cultural, historia de la construcción e historia de la arquitectura. Ha desarrollado proyectos y estudios relacionados con la gestión y manejo del patrimonio cultural chileno, con especial foco en los sitios Patrimonio Mundial, traducidos en
proyectos de restauración, planes de gestión de riesgo, inventarios, entre otros.
Loreto Ledesma Labrín. Licenciada en Artes Visuales (UCH), magíster en Gestión Cultural (UPLACED) y diplomada en Educación en Derechos Humanos (UAH). Su trayectoria profesional incluye la gestión cultural, el diseño y la ejecución de proyectos, así como la educación artística y la mediación en museos. Su labor se enfoca en la creación y adaptación de contenidos accesibles, especialmente dirigidos a niñas, niños y públicos no especializados, además del diseño de programas educativos con perspectiva de género y enfoque de derechos. Sus principales áreas de interés abarcan la educación artística y patrimonial, el arte feminista, la participación cultural de las niñeces y otros grupos socialmente marginados, así como la gestión cultural como herramienta de transformación social.
José de Nordenflycht Concha. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha (Chile). Investigador formal, curador ocasional y autor disciplinar, donde destacan sus libros "Patrimonio Local" (2004), "Post Patrimonio" (2012), "Patrimonial" (2017) y “Variaciones Patrimoniales” (2022).
Lucía Rey Orrego. Académica, investigadora y curadora independiente. Doctoranda en Filosofía (UNSJ) Argentina, Magíster en Teoría e Historia del Arte (UCH). Miembro del Centro de Documentación y Archivo de la BIAV y del Núcleo interdisciplinar de Estudos sobre o Imaginario PPGAV/UFPE (Brasil). Integrante de la coordinación internacional del Seminario: Enrique Dussel. Parte del Equipo de Trabajo del proyecto “Imaginarios ecológicos contemporáneos (1975-2025) ante la urgencia medioambiental: creatividad, inclusión y sostenibilidad (Ecoimago25)”, Universidad de Granada. Crítica de arte en la revista internacional bilingüe Arte Al Límite. Actualmente investiga la relación entre arte y espiritualidades en el mundo contemporáneo. (lucinna.ro@gmail.com).
Ignacio Saavedra Guerricabeitia. Arquitecto (PUCV) y artista visual, creador del proyecto OPTIKO, que explora la percepción de la realidad a través de instalaciones lumínicas inmersivas. Con más de 25 años de experiencia, su obra fusiona arte, ciencia, filosofía y tecnología, invitando a la reflexión sobre cómo percibimos la realidad con la luz, el espacio y el movimiento. OPTIKO ha presentado diversas exhibiciones y talleres, en Chile y el extranjero, ofreciendo experiencias sensoriales que desafían la percepción convencional. OPTIKO ha colaborado en entornos académicos universitarios y escolares, integrando su enfoque innovador en la formación de estudiantes de arte, diseño y arquitectura.
Henry Serrano Ruiz. Licenciado en arte (UCH y EBAV). Doctorando en Arte Latinoamericano (UNCUYO). Pertenece a la nueva generación de artistas plásticos chilenos comprometidos con la renovación de los valores estéticos de su país. Se especializó en la Universidad Mayor de Santiago de Chile; en diversos talleres del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires; en la Escuela de Artes Visuales Prilidiano Puyrredon; en la Ecole Superieure des Beaux Arts de París; The NYU Summer, EEUU; Shiang Tse, Chengdu China.
Christian Soazo Ahumada. Investigador y académico en pensamiento crítico latinoamericano, arte contemporáneo, estéticas descoloniales, latinoamericanas y del Sur global. Docente Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC). Doctor en Filología románica (Latinoamericanística,
Universidad de Freiburg, Alemania). Autor de una cuarentena de artículos académicos y capítulos de libro sobre pensamiento crítico latinoamericano, asociados principalmente con el pensamiento descolonial, el paradigma de la liberación y los marxismos latinoamericanos. Actualmente prepara una investigación de largo aliento que será publicada en 4 tomos sobre Histórica, Artística, Política y Económica, en la que se cuestionarán radicalmente los fundamentos matriciales de la producción material-simbólica, teórico-práctica y epistémico-social, de la civilización moderno-colonial, capitalista, occidental.
Mario Hernán Soro Vásquez. Licenciado en arte (PUC). Fue ayudante y docente respectivamente con los profesores de Jaime Cruz y Eduardo Vilches. Ha desempeñado tareas de docencia universitaria, extensión, investigación y labor curatorial, tanto en Chile como en el extranjero. Sus obras se caracterizan por el desplazamiento de los soportes tradicionales del grabado hacia otras superficies de impresión, ampliando el concepto-grabado a instalaciones e intervenciones en distintos lugares y contextos de exposición y espacios públicos, así también ha comprometido en su práctica acciones y performances. Basándose en un marco teórico-crítico y de reflexión-acción, que aproxima sus propuestas a las problemáticas y conflictos contemporáneos.
Samuel Toro Contreras. Licenciado en Arte (UPLA), egresado del Magíster en Pensamiento Contemporáneo y Filosofía Política (UDP). Doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad (UV). Investigador y curador independiente de Arte Contemporáneo, Arte y Nuevos Medios. Desarrolla una revisión crítica del acontecer artístico cultural/político de Valparaíso, Chile y el mundo.
Fernando Vergara Benítez. Doctor en Sociología (UAH). Magíster en Ciencia Política (UCH). Profesor de Historia y Geografía (PUCV). Docente de Estudios Latinoamericanos en Facultad de Artes Liberales (UAI). Docente de Valor Social de Archivos, Bibliotecas y Museos en Departamento de Humanidades (UNAB). (fernando.vergarab@edu.uai.cl ).
Luis Villarroel Villalón. Abogado (UCH). Master en Derecho (American University Washington College of Law). Consultor en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Fundador y director de la ONG INNOVARTE dedicada a políticas públicas en el ámbito de la propiedad intelectual y competencia.

Proyecto Financiado por la Convocatoria Pública 2023 para la Gestión Cultural Local