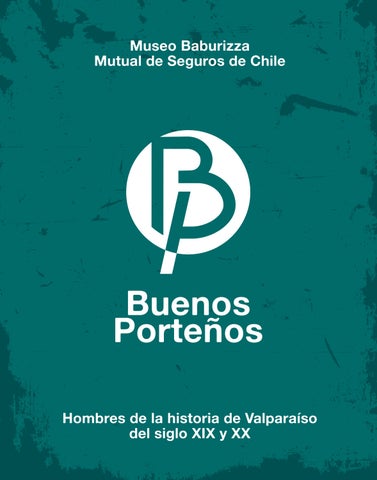Buenos Porteños
Hombres de la historia de Valparaíso del siglo XIX y XX
Dirección: Rafael Torres A. / Magíster en Patrimonio
Textos e investigación: Tamara Candia A. / Encargada de Comunicaciones Fernando Vergara B. / Doctor en Sociología y Profesor de Historia y Geografía
Diseño: Nadín Cruz D. / Diseñadora gráfica
Equipo Museo:
Director ejecutivo: Rafael Torres A.
Administración: Soledad Carmona A. y Mabel González R.
Colecciones: Javier Muñoz A.
Comunicaciones: Tamara Candia A.
Diseño: Nadín Cruz D.
Vinculación: Evelyn Badilla L.
© 2025 – Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza Se autoriza la reproducción parcial o total de este material citando la fuente correspondiente. Prohibida su venta.
Este dossier presenta las biografías en extenso de los hombres que forman parte de la exposición pedagógica Buenos Porteños.
Créditos fotografías
Francisco Echaurren: Museo Histórico Nacional
Eduardo de la Barra: Liceo Eduardo de la Barra
Federico Santa María: Universidad Santa María
Santiago Severin: Biblioteca Santiago Severin
Carlos van Buren: Creative Commons
Pascual Baburizza: Museo Baburizza
Lautaro Rosas: Mutual de Seguros de Chile
Camilo Mori: Colección Camilo Mori. Archivo de Gráfica Chilena. Biblioteca Nacional
Juan Montedónico: Scuola Italiana Arturo Dell'Oro
Carlos León: Diario El Mercurio de Valparaíso
En Mutual de Seguros de Chile, una Corporación que nació hace 105 años en la ciudad de Valparaíso, nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de la exposición Buenos Porteños, organizada por el Museo Baburizza, que rinde homenaje a diez figuras emblemáticas de los siglos XIX y XX que dejaron una huella imborrable en nuestra ciudad.
Esta muestra reúne a personajes que, desde distintos ámbitos como la política, la filantropía, la educación, el arte y la cultura, hicieron aportes fundamentales al desarrollo y la identidad porteña, como lo fue nuestro fundador Lautaro Rosas, destacado oficial de marina, escritor de temas navales, ministro de Estado y alcalde de la ciudad de Valparaíso.
Para nosotros, esta muestra destaca el espíritu visionario y comprometido de todos aquellos que han dado forma a Valparaíso a lo largo de su historia. Ser parte de esta iniciativa es una forma de reconocer el legado de quienes, con acciones concretas, contribuyeron a construir una ciudad más justa y con una identidad cultural sólida. A través de esta muestra pedagógica fortalecemos nuestro propósito de aportar, desde la educación, para que niñas, niños y adolescentes conozcan a las destacadas figuras que marcaron la memoria regional.
Agradecemos al Museo Baburizza por abrir este espacio de reconocimiento, y por permitirnos colaborar en una instancia que rescata lo mejor del alma porteña. Ser parte de Buenos Porteños no solo nos enorgullece, sino que también nos inspira a seguir trabajando desde la región de Valparaíso, con el compromiso de siempre, por todas las personas de nuestro país.
Patricio Martínez Fernández Gerente General Mutual de Seguros de Chile
Al pensar en este proyecto, lo más difícil fue la selección de personas que presentar, ello en virtud que eran muchos los candidatos a ser reconocidos. Son decenas los porteños que han contribuido a la buena historia de nuestra ciudad, a través de su quehacer, su vocación de servicio público, de ayuda al prójimo, y a todos estos hombres que presentamos en esta exposición, los une un inmenso amor por Valparaíso, su ciudad natal o que eligieron para vivir.
Cada una de estas biografías que presentamos en esta exposición, nos debe interpelar a pensar que podemos hacer nosotros por la ciudad, siguiendo el ejemplo de estas figuras notables, que en muchos casos y pese a las adversidades, se propusieron aportar a la vida de Valparaíso, para hacer de este un mejor lugar para vivir, para desarrollarse y para ser un buen porteño.
La ciudad tiene múltiples vocaciones, y muchas de ellas han sido impulsadas por estos hombres que vieron el potencial de Valparaíso desde lo portuario, empresarial, cultural, educacional, social y de vida urbana, y se dedicaron a estimular esas vocaciones y a buscar un futuro prominente para su lugar de vida.
Nos da una gran alegría poner esta muestra a disposición de toda la comunidad, como un acto de reconocimiento a ellos, pero también como una invitación para que todos seamos unos buenos porteños, en ello el Museo Baburizza está siempre dispuesto y buscando como aportar, consciente de que Valparaíso lo merece.
Rafael Torres Arredondo Director Museo de Bellas Artes de Valparaíso
Un legado que trasciende
La exposición pedagógica “Buenos Porteños” reúne las biografías de diez hombres que, desde distintas perspectivas y actividades, fueron fundamentales en la historia, la cultura y el desarrollo de Valparaíso durante los siglos XIX y XX.
Muchos de sus nombres resultarán familiares, ya que dan señalan a monumentos, hospitales, escuelas, calles, plazas o edificios. A través de esta muestra, podrán conocer en mayor profundidad el legado de Francisco Echaurren, Eduardo de la Barra, Federico Santa María, Santiago Severín, Carlos van Buren, Pascual Baburizza, Camilo Mori, Lautaro Rosas, Juan Montedónico y Carlos León.
Estos hombres se destacaron en ámbitos como la política, el arte, la educación, la literatura, la salud, el urbanismo y la filantropía, entregando sus conocimientos, obras y patrimonios a la ciudad que los vio nacer y que los acogió durante gran parte de sus vidas.
El objetivo de este trabajo es que estudiantes de todos los niveles educativos puedan identificar y comprender mejor su entorno, valorando el legado de quienes contribuyeron a construir Valparaíso y el país. Esperamos que no solo sean capaces de reconocer sus nombres en algún hito urbano, sino también que comprendan el valor de sus aportes al desarrollo y progreso de la ciudad.
Finalmente, esta exposición resalta a quienes hicieron de Valparaíso mucho más que su lugar de residencia. A través de sus acciones, cada uno de ellos contribuyó a forjar parte del patrimonio que hoy da identidad a la ciudad. Son considerados buenos porteños porque, ya sea por origen o por elección, entregaron lo mejor de sí para hacer de Valparaíso un lugar mejor.
Francisco Echaurren

Francisco Echaurren García-Huidobro es un personaje muy valioso en la historia de Chile y, particularmente, en la de Valparaíso. Pese a que la trayectoria como hombre público, coleccionista de arte, filántropo y viajero es todavía poco conocida para quienes habitan en la ciudad, es innegable asociar su apellido a uno de los espacios más tradicionales del Puerto: la Plaza Echaurren.
Nació en Santiago el 21 de octubre de 1824. Fue el mayor de cuatro hijos del matrimonio de José Gregorio de Echaurren Herrera y Juana García-Huidobro Aldunate. Creció y
se vinculó con la aristocracia santiaguina. Terminados sus estudios en el Seminario Conciliar de la capital se dedicó de lleno al trabajo. A la edad de 19 años, habían fallecido sus padres y, a pesar de que estuvo bajo el cuidado de su tío, Francisco García Huidobro, debió hacerse cargo del patrimonio familiar.
Echaurren incursionó en diferentes rubros, como la minería y el comercio, pero no tuvo el éxito que logró en otras esferas. Como señala Leonor Riesco “esto no afectó el capital de sus hermanas, las cuales ya
tenían mayoría de edad –por lo tanto, eran poseedoras en propiedad de la herencia – y habían contraído matrimonio” (2012:13).
Su hermana Javiera se casó con Federico Errázuriz (presidente de la República entre 1871 y 1876); Eulogia con Manuel Eyzaguirre (Diputado desde 1849-1861) y Concepción con Silvestre Ochagavía (abogado, político, diputado, senador y ministro). Esto, sin duda, contribuyó a sus vínculos sociales y familiares.
Debido a los acontecimientos políticos y sociales ocurridos bajo el decenio de Montt, Francisco Echaurren decidió autoexiliarse durante cinco años. Fue así como conoció Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, España, Portugal, Italia, Grecia, Túnez, Egipto, Palestina, Israel y el sudeste asiático (Ríos, 2022). lugares que fueron claves para comprender su futura labor de servicio público.
En el libro Memorias de Francisco Echaurren. Notas de un viaje alrededor del mundo y su experiencia como Intendente de Santiago, se señala que producto al ambiente que existía en aquel momento, Echaurren tomó la decisión de volver a impulsar clubes que daban la oportunidad de generar espacios de socialización y debate “favoreciendo la tertulia y el lobby político más allá de las instituciones públicas y las casas particulares […] Se trataba de clubes reservados a la clase alta e ilustrada chilena, a la gente de posición e influencia, no a las clases populares” (2021:43).
Al retornar a Chile, entre las décadas del ’60 y ‘70 su participación en la vida pública fue
activa, permanente y en varios ámbitos: como Diputado por los departamentos de Quillota y Limache, como Intendente de Santiago y Valparaíso, como Ministro de Guerra y Marina, bajo el mandato del Presidente José Joaquín Pérez M. y como patrocinador del Diario “La República” que sostenía la fusión liberal-conservadora de aquellos años.
En 1867 el gobierno le solicitó que querían que fuese nuevamente Intendente de Santiago. Pese a las reticencias, aceptó el cargo. En sus dos períodos como mandatario de la capital llevó a cabo medidas como: el hermoseamiento de espacios públicos, el ensanchamiento de las calles, enlosó las aceras de las cuadras céntricas, construyó viviendas, entre otras realizaciones.
VALPARAÍSO
Entre los cargos públicos que ejerció se encuentra el de Intendente de la Provincia. Valparaíso fue el lugar de embarque y regreso de su vuelta al mundo. Era, también, la capital marítima y mercantil de Chile, una ciudad densamente poblada y socialmente heterogénea, que requería elevar el nivel de sus clases populares y corregir el nivel de desorden público. Su estadía en la ciudad-puerto estuvo marcada por la higiene, la salubridad, la moralización de la sociedad (mediante la reducción del alcoholismo o el cierre de tabernas y prostíbulos) así como la modernización urbanística. “Además de su ímpetu por urbanizar el suelo portuario y abrir nuevas avenidas por las que desatascar las dificultades de comunicación de los cerros, estimuló la construcción de nuevos edificios mejor preparados ante los incendios y los terremotos”, y renovó la educa-
ción pública, introduciendo la instrucción militar obligatoria en lo que llamó «militarización de las escuelas» (Blest, 1877:35, citado en Díaz, 2021:66).
Otras medidas destacables fueron: la organización y el disciplinamiento de la policía de seguridad, el programa de vacunación gratuita contra la epidemia de viruela, que afectó severamente a la población.
El Intendente Echaurren mejoró los alcantarillados, reguló el entierro de cadáveres, creó baños públicos, organizó los primeros fuegos artificiales del Año Nuevo de 1871, presentó en el Teatro Valparaíso la ópera The Black Crook, que se había estrenado años antes en Estados Unidos y, en una acción que hoy sorprendería gratamente, dispuso la publicación del archivo general de los documentos públicos de la Provincia desde 1779 y donó a varios museos europeos una colección numismática de monedas conmemorativas sobre Chile para dar a conocer a nuestro país. Realizó numerosas y suntuosas fiestas públicas y privadas para celebrar a los gremios infantiles de las escuelas públicas, o para recordar las costumbres mapuches, “instruir” a la población y homenajear la cocina local.
Además, otorgó a la ciudad la estatua de homenaje a Lord Thomas Alexander Cochrane (1873), las esculturas de las cuatro estaciones para la Plaza Victoria (1877), lo que posicionó a Valparaíso como una de las ciudades más refinadas de América del Sur. Entre 1870 y 1876, el Intendente Echaurren donó la renta que percibía a diversas sociedades benéficas, entre ellas, las que agrupaban a viudas, huérfanos y heridos de la
Guerra del ’79. Según una ley de aquel tiempo, diversas sociedades anónimas pagaban un porcentaje por sus funciones.
ÚLTIMOS AÑOS
Su última aventura en la política fue formar parte de la organización de las industrias de Tarapacá mientras durara la ocupación chilena, con el objetivo de “practicar los estudios convenientes para mejorar su explotación” (2021: 75).
El aporte de Echaurren como filántropo y coleccionista fue fundamental para diversas instituciones culturales del país. Donó parte de su colección numismática, también pinturas y otros bienes muebles que son parte de Museos Nacionales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Enterado de las obras misionales que el Papa León XIII realizaba en Oriente, Francisco Echaurren envió un donativo de 50 mil francos para esa causa.
Según consta en archivos parroquiales, Francisco Echaurren falleció en Santiago a los 85 años, el 15 de noviembre de 1909.
La idea de perpetuar su memoria “con los honores del bronce” nunca prosperó. Sin embargo, su contribución a Valparaíso se puede recordar visitando la antigua Plaza de Armas, la Plaza Echaurren, que fue denominada así en honor a este hombre que desarrolló muchos adelantos materiales en favor de la ciudad e hizo grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
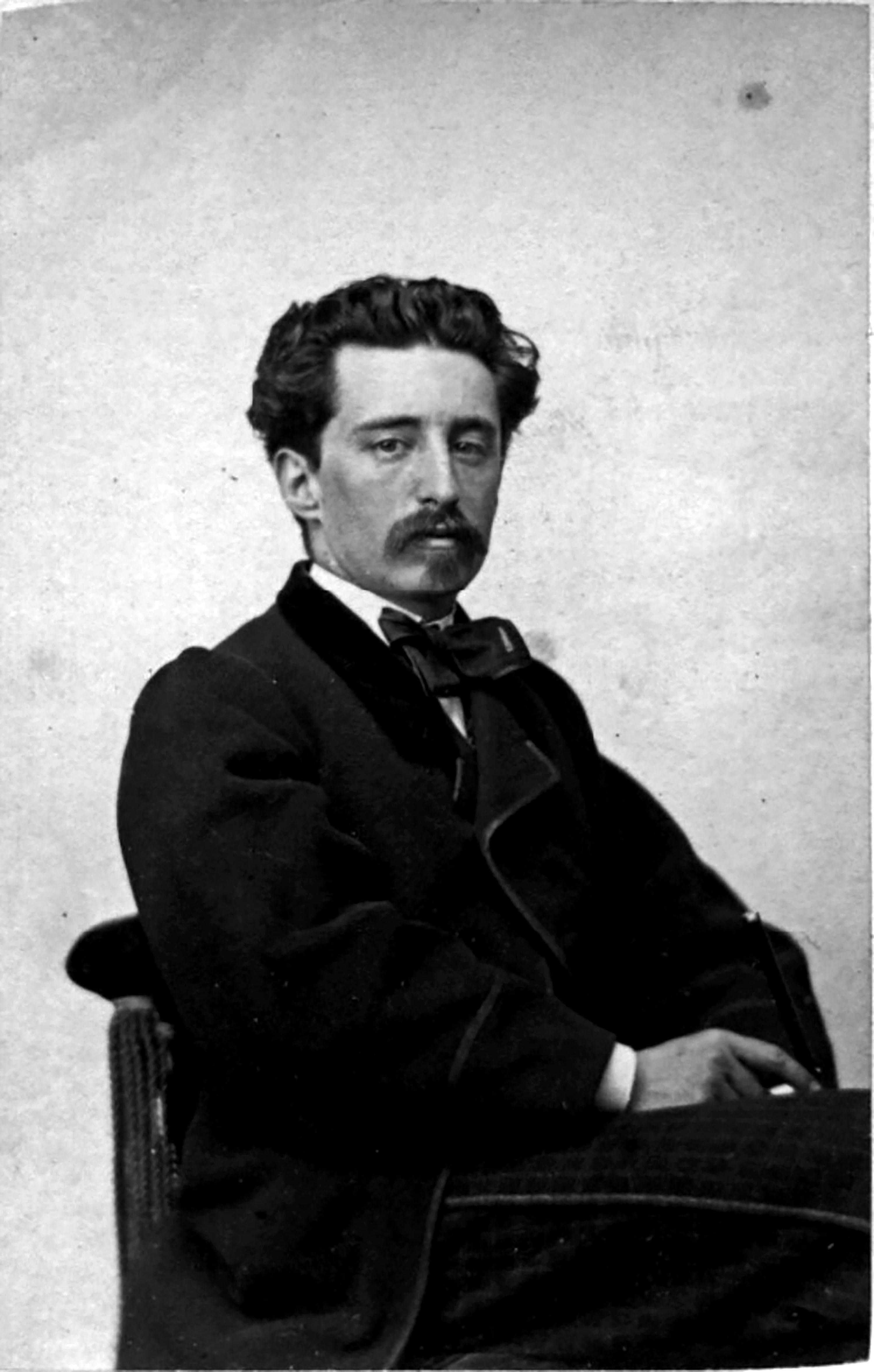
Eduardo de la Barra
Eduardo de la Barra Lastarria fue un destacado erudito, político, publicista, geógrafo, educador y literato, que no se limitó al cultivo de la poesía o la filología, sino que incursionó en casi todos los géneros, lo cual lo hizo célebre en Chile, España y muchos países de América. También, realizó diferentes acciones en favor de la Instrucción Pública que beneficiaron a la comunidad de Valparaíso. Su legado continúa vigente en la ciudad que lo acogió.
Nació en Santiago, en el año 1839. Fue hijo de José María León de la Barra y de Juana
Lastarria Munizaga, emparentada con el célebre intelectual del siglo XIX, José Victorino Lastarria. A raíz del temprano fallecimiento de sus padres vivió unos años en La Serena.
En 1854 fue trasladado a Valparaíso para estudiar en varios colegios ingleses. Luego, en 1856, se incorporó al Instituto Nacional de Santiago, donde pronto comenzó a ejercer como profesor, impartiendo clases de geometría, educación cívica, historia, matemáticas y literatura. Se graduó de Agrimensor en 1860.
A mediados de esa década empezó a figurar en la política. Integró las filas del Partido Radical y tuvo una amplia participación en los órganos de propaganda de esa colectividad, en la defensa de la libertad y el laicismo y en los debates con sectores conservadores en la prensa chilena. Simultáneamente, era voluntario del Cuerpo de Bomberos, miembro de la Logia masónica “Justicia y Libertad” (1865) y participante activo de certámenes literarios.
Cuando tenía 20 años ganó el concurso poético realizado por el Círculo de Amigos de las Letras. Años después publicó sus poemas y su trabajo obtuvo bastante reconocimiento en medios especializados. Su obra Poesías Líricas fue publicada en 1866. Su afición por las prácticas espiritistas aparece mencionada en uno de sus poemas (Las dos hogueras).
En 1875 ganó varios concursos convocados por la Academia de Bellas Letras. Ese mismo año contribuyó a la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura y destacó por haber organizado la Exposición Internacional que se realizó en Quinta Normal, y que perseguía dar a conocer el desarrollo económico y los avances científicos y tecnológicos del país.
El hogar de este profesor del Instituto Nacional y de la Academia Militar era epicentro de importantes tertulias, en las que participaban escritores, políticos y pintores como Juan Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma y Alfredo Heslby.
En 1877, el presidente Aníbal Pinto lo nombró Rector del Liceo de Valparaíso,
conocido actualmente por el Liceo que lleva su nombre. Su labor fue disciplinar al alumnado, reorganizar la enseñanza (por ejemplo: promovió la gimnasia, la música, el comercio, las leyes), desarrolló los estudios científicos y literarios, lo que convirtió al Liceo en uno de los establecimientos más importantes del país.
Una de las acciones más relevantes que llevó a cabo -junto a importantes vecinos de la ciudad- fue la creación del Museo de Historia Natural de Valparaíso (1878) en dos salas del Liceo. El MHNV fue el segundo museo de Santiago de Chile y el primero de la Región de Valparaíso. Recibió importantes donaciones, como la Biblioteca del Intendente Echaurren.
En 1882, tuvo una corta labor diplomática como ministro plenipotenciario de Chile ante los gobiernos de Uruguay y Paraguay, con la misión de disuadir a este último de participar en el Congreso Americano, instancia en la que se proyectaba una posible condena a Chile tras la Guerra del Pacífico. De regreso a Chile, retoma su labor intelectual, científica, política y académica. En 1886, la Real Academia Española lo nombró miembro correspondiente, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones en el campo literario.
En 1888 se publicó la primera edición de Azul (1888) de Rubén Darío, donde De La Barra escribió el prólogo. Su casa, que estaba junto al liceo, fue sede de varias escuelas de la Universidad de Chile: Derecho, Instituto Pedagógico de Valparaíso y Servicio Social.
Abiertamente, se mostró partidario de José Manuel Balmaceda en 1891, por lo que fue exiliado en Argentina, donde prestó valioso servicio como visitador de Escuelas Normales (San Juan, San Luis, Mendoza) y como Rector del Colegio Nacional (ciudad de Rosario).
Su vida representa una muy heterogénea trayectoria. Eduardo de La Barra falleció en Valparaíso el 9 de abril de 1900.
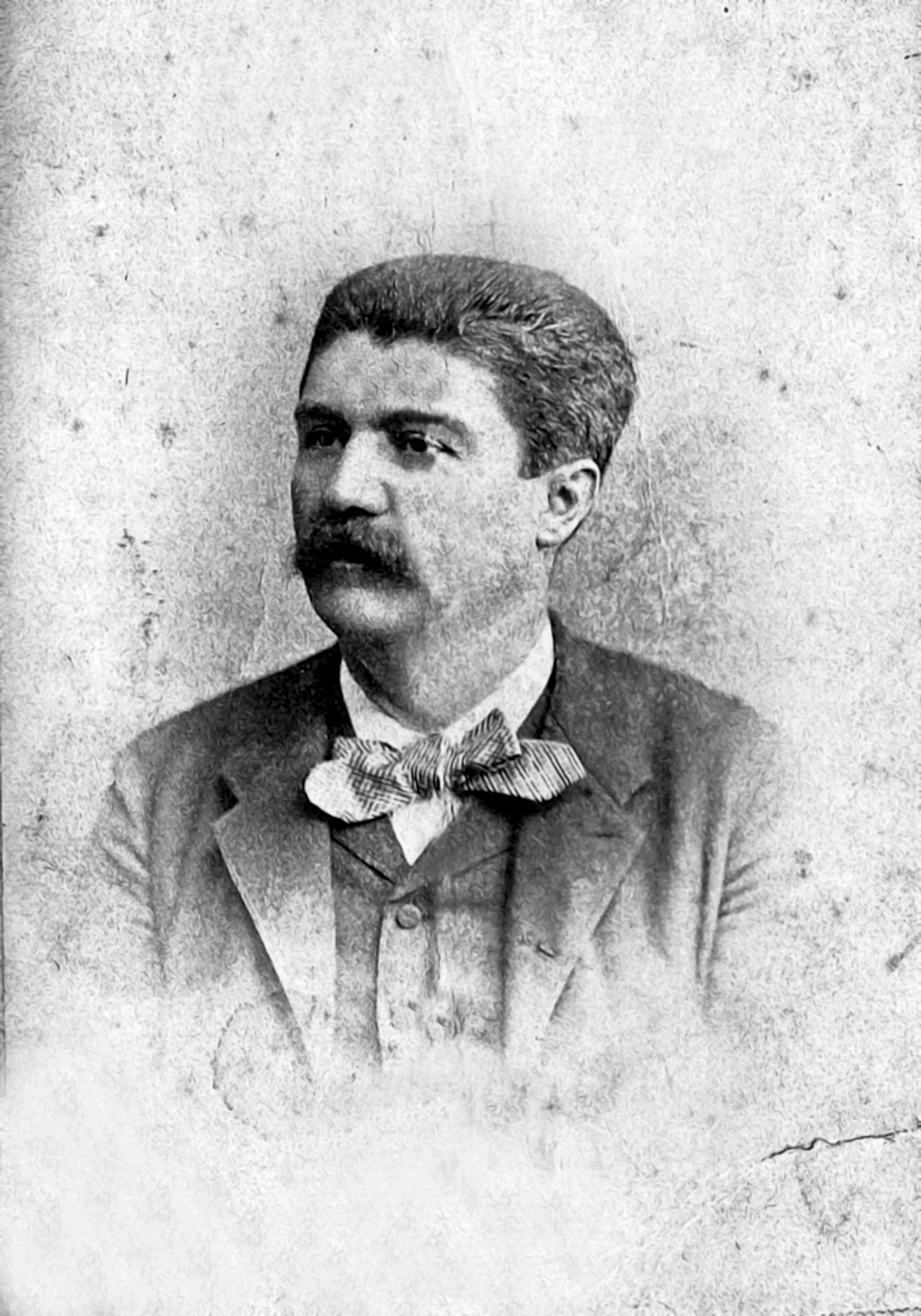
Federico Santa María
Federico Santa María Carrera nació el 15 de agosto de 1845, en su hogar de la calle El Cabo (hoy Esmeralda) en Valparaíso. Fue un hombre de espíritu aventurero, cuya herencia familiar y visión del mundo le permitieron convertirse en un destacado empresario nacional e internacional y, también, en un importante filántropo.
Federico fue el sexto de nueve hermanos del matrimonio de Juan Antonio Santa María Artiga y Magdalena Carrera Aguirre. Su madre estaba emparentada con los próceres de la Independencia, don José Miguel y
doña Javiera Carrera Verdugo. Sus primeros estudios los realizó en el Instituto Shöeller, lugar donde recibió una rigurosa formación académica, propio de la élite porteña de entonces. En 1851, un voraz incendio destruyó el hogar familiar. Producto de este desastre, el 30 de junio de ese año, un grupo de vecinos formó el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, la primera institución bomberil en Chile.
A la edad de 14 años, ingresó a trabajar en una compañía naviera. Tras la muerte de su padre, tomó el camino de la vida indepen-
diente. En 1871, adquiere un pequeño lanchón para prestar servicios de carga y descarga de mercancías en los barcos que recalaban en el puerto.
Años después del bombardeo de Valparaíso por parte de la Armada española (1866), emprendió rumbo a Tarapacá, donde se integró en actividades mineras y comerciales asociadas a la exploración de cobre y salitre. Luego de algunos tropiezos y encontrarse cerca de la bancarrota, volvió a Valparaíso.
Su tesón y las redes que construyó le permitieron sobreponerse y pudo tener créditos que lo ayudaron a aumentar su patrimonio. El apoyo de su familia fue clave para que él siguiera con sus metas. Por ejemplo, junto a su cuñado Jorge Ross y otros socios, invirtió en varias sociedades: compró la hacienda Quebrada Verde, formó la Compañía de Consumidores de Agua de Valparaíso y creó la Compañía de Diques de Valparaíso.
Además:
“Solo un año más tarde se embarca con otros accionistas y fundan la Compañía Nacional de Remolcadores. En este periodo, mediante préstamo, invierte en el ámbito ferroviario y en las primeras acciones de la Compañía Nacional de Vapores, antecesora de la Compañía Sudamericana de Vapores, creada en 1872. Paralelamente, se transforma en dueño de una serie de propiedades en la floreciente ciudad portuaria”.
A fines de esa década, se enlista en el Ejército y se hace parte de la Guerra del Pacífico que Chile libra ante Perú y Bolivia. A la edad
de 34 años, se dirigió al cuartel del cerro Artillería y comandó el Batallón Cívico N°1 de Valparaíso, con el grado de teniente-coronel.
Si bien, una enfermedad le impide ser parte del combate, se integra activamente en una comisión de influyentes vecinos encargada de reunir recursos para financiar la campaña.
Luego de eso, se traslada a Europa. Ahí se involucró en el mundo comercial y financiero, centrando sus esfuerzos en las bolsas de París, Londres y Bruselas. Su estadía duró cuatro años y sus fracasos financieros le trajo nuevamente a Chile en 1884.
En este tiempo llevó a cabo distintos movimientos comerciales a lo largo del país, como, por ejemplo, las acciones en compañías de ferrocarriles mineros en el norte y compañías de gas en San Felipe y Concepción.
El éxito inicial de estos negocios lo motivaron a viajar alrededor del mundo y tomar contacto con diversas culturas y realidades. Entre 1894 y 1897 visitó India, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. También visita México, Cuba, Las Antillas, Barbados, Jamaica y Venezuela.
En París inicia una relación sentimental con Anna Gillaud, una joven francesa a la cual contrató inicialmente como su asistente. Tiempo después, en su testamento, él la llamaría “la compañera de mi vida”. Junto a ella disfruta de la música y la ópera, transformándose en un asiduo asistente del Edificio de la ópera en la ciudad de París.
Su vida en París transcurre en compañía de Anna y su exitosa empresa del azúcar, por la cual fue apodado por algunos franceses como “el Zar del azúcar”
Después del terremoto que azotó a Valparaíso en agosto de 1906, retornó a Chile para ayudar a reconstruir su ciudad natal. La estadía duró poco, ya que se vio decepcionado por la realidad nacional y decidió volver a Europa.
La serie de consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial hizo que Santa María, junto a otros compatriotas que se encontraban en Francia, ayudaran a este país que los acogió. Fue así como fundaron el Hospital Franco-Chileno, que tenía como objetivo acoger a los heridos de guerra, contando para ello con los mejores especialistas disponibles. La noticia apareció en la prensa local del año 1916:
“El hospital Franco Chileno del boulevard Haussmann es obra de todos los chilenos residentes en París […] una expresión de simpatía por Francia”
Falleció un 20 de diciembre de 1925 en París.
Antes de morir, encontrándose en París, Santa María expresó su voluntad frente a distinguidos testigos chilenos. En su testamento exponía un gran proyecto educacional, que sería su obra culmine. Se trataba de un legado para la ciudad y su gente, en especial, para el desarrollo técnico del país, mediante la creación de una Escuela de Artes y Oficios y el Colegio de ingenieros, proyecto dirigido a las clases obreras de la
ciudad puerto. Designó como albaceas a Agustín Edwards (diplomático, empresario y escritor, que se transformaría en su biógrafo), Andrew Geddes, Juan Brown y Carlos van Buren. En este ámbito, don Carlos tuvo un rol fundamental en la materialización de la voluntad de Santa María.
Entre sus bienes figuraban bonos de azúcar de la Bolsa de París, los cuales fueron afectados por una fuerte crisis económica. Van Buren se instaló en Europa hasta que la fortuna pudo ser recuperada. Entre varios, crearon la Fundación Federico Santa María, un 27 de abril de 1926, y el establecimiento, una imponente ciudadela en la falda del Cerro Placeres, en los terrenos del ex fuerte Pudeto, fue inaugurada en diciembre de 1931.
En la escalera principal de la casa de estudios se encuentra un monumento a su figura.

Santiago Severin
En 1868 nació Santiago Severin Espina, una figura relevante para la historia local. Hijo de Peter Severin Henriksen (un marino danés dedicado a la caza de ballenas y convertido en práctico de la bahía de Valparaíso) y de la chilena Carmen Espinosa Ramos. Fue el octavo de nueve hermanos.
Sus estudios los realizó en el Seminario San Rafael y en el Colegio Mackay de Valparaíso.
Terminados los años de escolaridad se integró a los negocios bancarios, salitreros, agrícolas y comerciales con algunos de sus
hermanos mayores, logrando convertirse en un exitoso empresario, que destacaba por su participación en muchos directorios, sociedades y compañías de seguros. Sin duda que el auge económico que hubo en aquellos años posteriores a la “Guerra del Pacífico” contribuyó a esta situación.
A su experiencia en los negocios sumó su interés en la vida pública. Entre 1912 y 1915 ejerció como Diputado por Valparaíso y Casablanca, militando en las filas del Partido Nacional. En su estadía en la Cámara integró la Comisión Permanente de Hacienda y
la Comisión Mixta de Presupuestos. En 1916 integró la Junta de Supervisión para las obras de construcción del Camino Plano entre Valparaíso-Viña del Mar y es sabido también que integraba sociedades científicas y literarias de la ciudad puerto.
A lo largo de su vida se comprometió activamente con la Junta de Beneficencia, con el Hospital San Agustín, la Sociedad Protectora de la Infancia y con otras instituciones sociales. Pero sin duda, su legado más importante fue la donación de los recursos para la construcción del edificio que albergaría a la Biblioteca Pública de la ciudad, la cual, a pesar de existir desde 1873, no contaba con instalaciones adecuadas para su propósito.
En efecto, el Palacio que encargó construir a los arquitectos Renato Schiavon y Arnaldo Barison para albergar al principal recinto cultural del Puerto se encuentra ubicado entre las avenidas Plaza de la Victoria (Yungay), Edwards, Brasil y Molina de la ciudad. El gobierno lo nombró en 1918 Director Honorario de esta institución. La construcción finalizó en 1919, el mismo año que se tramitaba la recepción oficial de la donación.
No obstante, a poco de abrir al público, el 17 de marzo de 1920 su Director falleció a causa de una complicación cardíaca derivada de una afección broncopulmonar. Tenía 51 años. Santiago Severin contrajo matrimonio en 1912 con Adriana Vial y tuvieron dos hijas: Carmen Adriana (1913) y Alicia (1916). Sus restos descansan en el Cementerio N°1 del Cerro Panteón.
Tres días después de la muerte, un decreto del Presidente Juan Luis Sanfuentes estableció que la nueva Biblioteca Pública llevará el nombre de “Santiago Severin”, en homenaje a las virtudes cívicas de su benefactor.
En octubre de 1998, la Biblioteca fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Carlos van Buren
Carlos van Buren Vallejo es una figura de gran relevancia en la historia social y económica de Valparaíso, Copiapó y Viña del Mar, aunque su vida y obra aún no han sido suficientemente reconocidas por sus compatriotas. Su nombre resuena porque se le vincula al principal centro hospitalario del Puerto —el Hospital van Buren—, pero detrás de ese nombre hay mucho más: un hombre de negocios discreto, filántropo, voluntario del Cuerpo de Bomberos, benefactor incansable y ciudadano comprometido que, con visión y constancia, dejó una huella imborrable en un gran número de ins-
tituciones de salud, educación y bienestar social. Carlos nació el 1° de octubre de 1868 en Copiapó, en una familia marcada por el trabajo y la movilidad geográfica. Su padre, John Meliton van Buren, de origen estadounidense y sobrino del expresidente Martin Van Buren, arribó a Chile en 1848 y se instaló en la capital minera, dedicándose a los negocios ferroviarios y financieros. Su madre, Damiana Vallejo Arenas, provenía de una familia tradicional copiapina. El matrimonio tuvo varios hijos, y Carlos creció en el barrio La Chimba de Copiapó, una especie de oasis en medio del desierto.
En 1875, la familia se trasladó a Valparaíso, donde Carlos ingresó como interno al Colegio Mackay del Cerro Alegre, institución que ofrecía una formación británica. Allí recibió una educación bilingüe que lo prepararía para sus futuras tareas.
EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS
A los 17 años ingresó como junior al Banco Agustín Edwards y Cía., iniciando una carrera ascendente que lo llevaría, décadas más tarde, a convertirse en su Director-Gerente. Van Buren fue también pieza clave en la administración de las empresas del grupo Edwards, especialmente en el diario El Mercurio de Santiago (1900) y en La Estrella de Valparaíso (1921) gestionando asuntos editoriales, financieros y administrativos con lealtad, discreción y eficiencia.
Sus vínculos con Agustín Edwards Mac-Clure —de quien fue confidente y apoderado— y su experiencia como consejero económico en múltiples rubros empresariales, lo convirtieron en un actor relevante de la historia social y económica de Valparaíso del cambio de siglo.
Es sabido que Carlos van Buren fue socio de la Cámara Central de Comercio, vicepresidente honorario del Club Valparaíso y miembro activo de otros varios clubes sociales. También, fue accionista en diversas sociedades comerciales. Con frecuencia era incorporado al Directorio de dichas empresas, como es el caso de la Compañía de Seguros “La Chilena Consolidada”. Ya sea en la Compañía Sudamericana de Vapores, en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego o se tratara de “denuncios de minas por despueble”, este exitoso
inversor creó una gran fortuna y destacó con sus conocimientos y capacidades en los más diversos sectores de la economía. Sus más cercanos en el área financiera y comercial reconocían su habilidad en estas materias y lo apodaron cariñosamente el “mago de las finanzas”.
VOCACIÓN PÚBLICA
Carlos van Buren fue testigo de las tragedias que marcaron al Puerto: la Tragedia del Tranque Mena (1888), el terremoto de 1906, las epidemias de viruela y los conflictos sociales de comienzos del siglo XX. Estas experiencias moldearon su compromiso cívico. Desde 1887 fue voluntario de la Tercera Compañía de Bomberos “Cousiño & Edwards” y en 1907 comenzó su servicio en el Hospital San Juan de Dios, primero como subadministrador y luego como administrador general, entre 1911 y 1921.
Durante su gestión, el Hospital se modernizó, ampliando servicios, implementando nuevas áreas clínicas, estableciendo relaciones con instituciones científicas y profesionalizando al personal médico. Van Buren entendía que la salud pública era una prioridad ciudadana. Por esa razón, promovió el trabajo de religiosas en la atención hospitalaria, gestionó apoyo internacional e, incluso, financió con recursos propios algunas mejoras estructurales tras el terremoto de 1906.
Los ejemplos de instituciones con las que colaboró o fue benefactor se multiplican: la Sociedad Protectora de la Infancia, la Beneficencia Pública, el Círculo de la Prensa, la Liga de Sociedades Obreras, la Sociedad de Instrucción Primaria, la Escuela Federico
Varela, la Asociación de Artesanos, la Gota de Leche, entre otras. El Centro de Propaganda contra la Tuberculosis, de la cual se sabe muy poco, fue fundado y mantenido por don Carlos en su afán por aliviar las penurias de los enfermos.
En 1924, en el contexto de una delicada situación política del país, fue designado como Intendente de Valparaíso. Aunque su gobierno fue breve, su designación fue recibida con entusiasmo por diversos sectores. Su renuncia en diciembre de ese mismo año, motivada por el deterioro de su salud, no hizo más que aumentar el respeto hacia su figura.
Carlos van Buren falleció el 25 de abril de 1929, en su casa de la Población Vergara de Viña del Mar. Un mes más tarde, a petición de la Junta de Beneficencia, el Gobierno -a través del Ministerio de Bienestar Social (hoy de Salud)- dictó el decreto 974, por el cual el Hospital San Juan de Dios de Valparaíso pasó a llamarse “Hospital Carlos van Buren”, en reconocimiento a su destacada labor.
LEGADO MATERIAL E INMATERIAL
Una parte significativa de la fortuna que logró don Carlos durante su vida la legó a instituciones en las que había participado y le encomendó a su sobrina y ahijada, Olga van Buren, constituir una Fundación, la cual todavía otorga becas de estudios para mujeres de escasos recursos. Esta cualidad filantrópica fue, sin duda, un ejemplo para muchos y uno de los legados más relevantes que nos dejó. No sólo por las obras en las que se involucró, sino porque de alguna manera fue un pionero en una labor que hoy
en el mundo es reconocida como fundamental.
Van Buren no olvidó nunca su tierra natal. Tras el terremoto de 1922 que destruyó el Hospital de Copiapó, gestionó recursos y lideró la reconstrucción del nuevo establecimiento San José del Carmen. Su vínculo con Atacama fue constante: donaciones bibliográficas y apoyo a instituciones educativas y benéficas de esa ciudad.
El ilustre testador destinó la mayor parte de su fortuna para continuar con esa agenda que se impuso y que lo acompañó la mayor parte de su vida: la ayuda en favor de la salud pública y los hospitales; la mantención de los voluntarios de bomberos; la educación de las clases menos acomodadas; el porvenir de la niñez y de los más desvalidos de la sociedad. Por ejemplo:
“Primero.- El Hospital de San Juan de Dios de Valparaíso, doscientos cincuenta mil pesos. Segundo.- Doscientos cincuenta mil pesos que destinarán a la fundación de una clínica para ojos en Valparaíso. Esta clínica correrá a cargo de tres personas, dos de ellas designadas por la Honorable Junta de Beneficencia por el Consejo Superior de Asistencia Social o, en su defecto, por el Ministerio del Interior”
Don Carlos, hombre meticuloso y prudente, a fin de que el Estado comprometiera su contribución con ciertas obras, realizó también algunos legados condicionales: “Es condición de este legado que el Supremo Gobierno contribuya con una cantidad igual al monto de él. Si no lo hiciere en el plazo de dos años, a contar desde la aper-
tura de mi testamento, la asignación quedará sin efecto”.
Su figura, más allá de la filantropía, se levanta como un modelo ciudadano de compromiso, modestia y responsabilidad. Es recordado por su carácter metódico, su buen humor, su fidelidad al deber y, sobre todo, por su acción desinteresada a favor del bien común.


Pascual Baburizza
Pascual Baburizza Šoletić nació en la Isla Kolocep, Croacia, un 28 de abril de 1875. Pasko Baburica -nombre que usó durante toda su vida en su país natal- fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Ivan Baburica y Katica Soletic.
La situación político-social que afectaba a los Balcanes y Europa explica el que cientos de familias croatas vivieran duros momentos económicos y que tuvieran que migrar. Los Baburica eran una familia de origen humilde. Pasko, con tan solo 12 años, comenzó sus primeros pasos en el mundo
laboral. Tempranamente, partió rumbo a Dubrovnik y Trebinje, ciudades de gran dinamismo.
Como señala la historiadora Isabel Torres “rápidamente entró a la primera etapa independiente de su vida y se concentró de tal manera en el trabajo que pronto comenzó a olvidar que era un niño. Desde muy joven, sin ser un gran operador, ejerció un gran poder de persuasión y acaparó la estima de los que trabajaban con él”.
Baburica llegó a Chile en 1892, en compañía
de su hermano Vicko, a la edad de 17 años. El joven croata castellanizó su nombre, para que sonara igual al que sus padres habían pronunciado cuando lo bautizaron. Esta señal de adaptación fue una de las principales características de los croatas que llegaron a nuestro país, quienes, sin grandes complicaciones, se quisieron sentir en casa. Baburizza inició su vida laboral en Iquique, en pleno apogeo de las oficinas salitreras del Norte Grande, trabajando junto a compatriotas en la ferretería de Nicolás Gjik. Posteriormente, se trasladó a La Culebra, una reconocida mercería de la época, que era propiedad de los croatas Stančić y Dobroević. Este boom de las salitreras le permitió a incursionar en el negocio del abastecimiento de alimentos.
Siendo aún muy joven, entabló una estrecha amistad con Remigio Gazzari Šantić, alto ejecutivo del ferrocarril salitrero de Iquique, con quien se asoció para crear la sociedad de abastecimiento de carnes. Al poco tiempo se introdujo en la industria del caliche y, luego, diversificó sus negocios en el campo naviero, bursátil y agropecuario. Tras varias sociedades y adquisiciones, consiguió controlar alrededor del 30% del mercado del salitre y se había posicionado como un exitoso empresario.
En 1928, como si hubiera advertido la crisis del sector, vendió sus acciones a la empresa estadounidense Guggenheim Bros. En aquel tiempo vivía en Francia (1927-1929) lo que le permitió obtener una visión más realista del panorama que se venía para el sector, debido al auge del salitre sintético.
Debido a que la salida de Pascual Baburizza
se realizó antes de la Gran Depresión, sus sociedades (y patrimonio) pudieron protegerse del impacto de la crisis. De este modo, Baburizza amasó una de las fortunas más grandes del país.
Posterior a ello, invirtió en empresas agrícolas, destacando la Haciendas Unidas del Valle del Huasco, Sociedad Agrícola Hacienda Las Ventanas, compañías agrícolas San Vicente y la Sociedad Ganadera Gente Grande, entre otras, además de la Sociedad de Frigoríficos Puerto Montt y la Sociedad Matadero Modelo de Valparaíso.
Este destacado hombre de negocios decidió fijar su residencia comercial y personal en la ciudad-puerto.
En 1917 compró el fundo El Olivar (Viña del Mar) y puso en marcha un plan de ordenación predial para el suelo que contenía una muestra valiosa del bosque nativo mediterráneo. Para 1918 contrata a Georges Dubois Rottier (célebre paisajista francés) a fin de planificar el uso del valle de 32 hectáreas, aledaño al Estero El Olivar. Tiempo después, Baburizza donó el fundo a la Compañía del Salitre de Chile. Este espacio (actual Jardín Botánico) bajo la modalidad de Parque El Salitre, experimentaba con la aplicación de fertilizantes sobre las plantas, con diversos cultivos agrícolas, obras de canalización de aguas y técnicas de riego, así como el uso recreativo y contemplativo de la naturaleza.
En 1925, adquirió casi media manzana en calle Prat, lugar donde centralizó sus empresas. Además, ese mismo año, adquirió para residir el Palacio que fue edifi-
cado por petición de Ottorino Zanelli. Sus autores fueron los arquitectos Arnaldo Barison (1887-1949) y Renato Schiavon (1883-1970) ambos, procedentes de Trieste.
El palacio fue diseñado siguiendo los postulados del Art Nouveau, el Art Deco y el Modernismo. En 1929, comenzaron a llegar a Valparaíso diversos bienes que adquirió Baburizza en el país galo. Muebles, lozas, cuadros, tapices, lámparas, entre otros elementos, adornaron el palacio (pág. 71). Tiene más de 2.000 metros cuadrados construidos en cinco pisos o niveles.
“El palacio era una gran creación arquitectónica y Baburizza le impuso un sello propio en las terminaciones. Tenía grandes vitrales, un ascensor interior enrejado, baños completamente de mármol, todos los artefactos de grifería de bronce traídos desde Inglaterra, muebles empotrados en los muros y todas las terminaciones en finas maderas” (pág. 69).
En 1971 la I. Municipalidad de Valparaíso compra este bien a los descendientes de Baburizza y lo destina como sede del Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. En 1979 es declarado Monumento Histórico Nacional.
provenientes de distintas latitudes del viejo continente.
Estas obras de arte son una valiosa y heterogénea colección que testimonia cómo evolucionó el arte "clásico" o "academicista”, dando paso a las nuevas energías renovadoras en el arte, encabezadas principalmente por el Impresionismo y las vanguardias artísticas.
ÚLTIMOS AÑOS
Un 13 de agosto de 1941, a los 66 años y producto de la tuberculosis que lo afectaba, falleció Pascual Baburizza en Los Andes. Nunca se casó ni tuvo descendencia. Se destaca la generosidad con sus compatriotas y el altruismo de este laborioso inmigrante, pues legó sus bienes a cada lugar que lo albergó en Chile. Sus restos se encuentran en el Cementerio N°1 del Cerro Panteón de Valparaíso.
COLECCIONISTA
Cabe destacar que uno de los legados de este empresario más relevantes a la ciudad de Valparaíso fue la donación de su pinacoteca de arte europeo. Este patrimonio artístico reúne más de 80 obras del S.XIX y S.XX,

Lautaro Rosas
Lautaro Rosas Andrade fue un ciudadano ejemplar que puso sus conocimientos, energía y entusiasmo al servicio de la comunidad. Se cuenta entre los más destacados compatriotas que han beneficiado a Valparaíso.
Tuvo una brillante carrera naval (tanto en la Marina de Guerra como en la Mutual de la Armada), fue ministro de Estado (en la cartera de Hacienda), destacado hombre de negocios y uno de los más recordados y queridos alcaldes que sirvió en la ciudad puerto. En todas sus tareas, el cumplimiento
del deber fue su consigna. Lautaro Rosas fue el menor -y único varón- de cuatro hijos del matrimonio Rosas-Andrade. Nació el 5 de agosto de 1876, en Puerto Montt. Realizó sus estudios en el Colegio Alemán de Osorno. Terminada su escolaridad, su padre lo matriculó en la Escuela Naval (1892), egresando como guardiamarina en 1896.
“En los años siguientes, el joven oficial llevó una vida profesional sumamente activa a bordo de diversos buques de guerra de la Armada de Chile, tocándole servir en la época de mayor tensión con
Argentina, a fines del siglo XIX, para luego participar en una visita de amistad a Buenos Aires en 1903, lograda ya la distensión con el vecino país” (pág. 19).
Un año más tarde, fue agregado de la Legación de Chile en Gran Bretaña. Allí recibió una distinción del rey Eduardo VII, por su coraje y desempeño en el salvamento del carguero británico “Laurent Branch” (1903) en su calidad de segundo comandante del “Angamos”.
Para el terremoto de agosto de 1906, le correspondió asistir a Luis Gómez Carreño, nombrado jefe de plaza en Valparaíso, a quien le entregaron el mando para restaurar el orden, la seguridad y la paz en los momentos críticos después de la tragedia.
En esos años, destacaba por sus estudios y publicaciones sobre asuntos navales. Por ello, en 1910, fue comisionado a Berlín como agregado naval, para estudiar los submarinos. La actuación de este marino chileno le valió el reconocimiento del Emperador de Alemania, Guillermo II.
Luego de varias misiones protocolares, entre las que también se cuenta la celebración del Centenario de 1910, fue nombrado subdirector y profesor de la Escuela Naval (1916). En este cargo le correspondió liderar importantes transformaciones en la formación de los futuros oficiales de la Marina, innovaciones que convirtieron a la Escuela en una verdadera aula universitaria, sin abandonar su carácter técnico.
Como Jefe del Estado Mayor a Flote, a Rosas le correspondió codificar los regla-
mentos pertinentes, bajo una obra llamada “Ordenanza del Servicio a Bordo”
En ese periodo surge la idea y se materializa la creación de un Museo Naval, una de las instituciones culturales más importantes del país. Luego, un 31 de octubre de 1919, se lleva a cabo la creación de la Mutual de la Armada y Ejército, con el objetivo de: “atender importantes necesidades y carencias del personal uniformado, proyecto en que también demostró sus habilidades administrativas y financieras. De hecho, después de su retiro de las filas siguió a la cabeza de esta entidad, hasta dejarla en una situación consolidada y prestigiada” (pag. 20).
Actualmente, es conocida como la “Mutual de Seguros de Chile” y Lautaro Rosas estuvo ligada a ella desde su fundación, llegando a ser su Director Gerente.
Tras 28 años de servicio activo en la Armada, y por motivos de salud, se acogió a retiro con el grado de capitán de fragata. Sin embargo, la eficiencia con que atendía sus responsabilidades le requirieron en otros ámbitos sociales.
Su alta preparación en diversas materias lo colocaron al frente de la gerencia de la Compañía Sudamericana de Vapores, como Vicepresidente de la Compañía de Diques, como consejero del Banco de Chile y la Caja Hipotecaria. Estudió a fondo el problema del carbón nacional y buscó nuevas aplicaciones, echando las bases de la Compañía Carbonífera de Dichato. También, participó en el Directorio de la Compañía de Gas de Valparaíso, entre otras sociedades.
Su extraordinaria vocación de servicio la puso de manifiesto al ocupar por un breve período el cargo de Ministro de Hacienda en el gobierno de Emiliano Figueroa, desarrollando planes para la estabilidad económica y financiera del país.
Su calidad personal le hizo confiable para asumir el rol de ejecutor fiduciario de las herencias de dos insignes filántropos porteños: Federico Santa María C. y Carlos van Buren V. Tanto el Club Naval como el Cuerpo de Bomberos lo contaban como Socio Honorario.
En 1928, fue llamado a ser Alcalde de la ciudad. Aceptó en el acto. En sus dos años frente al Municipio, y a pesar de la crisis, gestionó un préstamo que significó un gran progreso para Valparaíso. Pudo, en forma honrada y con eficiencia, invertir 32 millones de pesos. Las arcas municipales tuvieron superávit, algo inusual en aquellos años. Además, un gran número de obras de equipamiento urbano dan cuenta de la honradez e influencia que tuvo este buen administrador municipal.
Sus obras son su mejor monumento: la Avenida Errázuriz y empalme con la Av. Altamirano, pavimentación de la Av. Brasil, construcción de la subida Baquedano, reparación y continuación del Camino Cintura, ensanche de la Plaza Sotomayor, hermosamiento de la Plaza Aníbal Pinto, ensanche de Calle Condell, inicio de las obras del Estadio Valparaíso, construcción de la Casa Municipal, pavimentación del sector Yolanda, mejoramiento del alumbrado, hermosamiento y reparación de varias subidas a los cerros, establecimiento de
ferias libres, mejoramiento de caletas de pescadores, hermosamiento del Parque Italia, etc.
Dos años más tarde, presentó su renuncia, causando preocupación en la ciudadanía. Ante eso, “la ciudad entera le mostró su agradecimiento, haciéndolo objeto de un especial homenaje en las que participaron todas las actividades productivas de la comuna” (Armada de Chile).
Luego de una larga enfermedad falleció en el Hospital Alemán de Valparaíso, un 10 de diciembre de 1932.
Una multitud de personas acudió a despedirlo en una misa celebrada en la Capilla San Luis del Cerro Alegre. También, recibió el homenaje de los cadetes de la Escuela Naval y tripulantes de la Armada en la capilla ardiente y la guardia de honor que se erigió en su nombre en el Club Naval. Sus restos se encuentran en el Cementerio N°1 del Cerro Panteón.

Camilo Mori
Camilo Mori Serrano nació el 24 de septiembre de 1896 en el cerro Santo Domingo de Valparaíso. Fue un personaje clave en la transformación del arte chileno del siglo XX. Su legado no solo se manifiesta en su valiosa producción pedagógica y artística (pudo expresarse en todos los estilos), sino también en su compromiso con las artes visuales en Chile.
Mori creció en una familia de ascendencia italiano-chilena, su padre originario de la Liguria; su madre, del Cerro Barón. El mar y los cerros de Valparaíso moldearon su sen-
sibilidad. Su educación secundaria la cursó en el Liceo de Valparaíso (actual Eduardo de la Barra). En 1912, debido a una enfermedad, debió abandonar los estudios. Durante ese tiempo se dedicó exclusivamente a pintar y, con la ayuda de su hermano mayor, obtuvo mayor “seguridad, certeza y confianza” en lo que hacía.
Un año después, realizó su primera exposición individual en Casa Maldini, incorporándose como socio de la Academia Literaria de Viña del Mar. En 1913 -a pesar del “dolor inicial de su padre”- se fue a Santiago a
estudiar pintura e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde tuvo como maestros a quienes ya admiraba (como Juan Francisco González, Agustín Undurraga y Alberto Valenzuela Llanos).
Así recuerda sus comienzos: “Buenos compañeros, camaradas generosos de su pan y de su vino. Cordiales y altaneros a la vez en sus disputas artísticas. Alguno amargo y demoledor, otros escépticos o ingeniosos. Toda una cofradía de caracteres dispares, pero unidos por un solo afán, por un gran fervor. Quizás si todos, en el fondo, escépticos ante un medio social que los ignoraba. Todos viviendo entre sí, apoyándose, estimulándose, en medio de la orfandad de su medio. Pobres, viviendo allegados, a veces a la camaradería de los estudiantes de medicina, especialmente; o bien en la comunidad de algún colega menos necesitado” (Quiroga, 2021).
Según se lee en los Anales de la Universidad de Chile (1965) Mori relató lo que significó tener a tales formadores. “En la Academia sufrí la influencia de los discípulos de Sotomayor: la probidad del oficio, el correcto dibujo, el respeto por las calidades físicas de la materia, la construcción de volúmenes y el perfecto modelado. Todo esto envuelto, además, en un halo de romántico teñido de añoranzas y melancolía”.
Esta formación inicial le proporcionó una sólida base técnica, que más tarde combinaría con su aprendizaje de las vanguardias europeas. En 1920 se asentó en Francia y continuó su formación en talleres y academias libres. Retornó al país tres años más
tarde y, junto a otros artistas chilenos con quienes colaboró en Europa, organizaron el Grupo Montparnasse, que destacaba por su intención de renovar la enseñanza del arte.
En su tiempo en Francia, fue donde conoció a grandes maestros que le enseñaron las vanguardias artísticas, las que supo replicar con sabiduría en sus lienzos. Tras este periplo asumió por un corto tiempo (1928) la Subdirección del Museo Nacional de Bellas Artes.
En 1929 regresa a París, esta vez con una beca del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Iba como comisionado de un grupo de 26 profesores y estudiantes, quienes fueron a Europa a perfeccionarse. Con los años, estos artistas fueron conocidos como la “Generación del 28”. En este segundo viaje, Mori se vinculó con cubistas como Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963), y se perfeccionó en la producción de afiches y carteles publicitarios”.
Volvió a Chile en 1933. En esos años, comienza el trabajo que exhibirá el Pabellón de Chile en la Exposición Internacional de Nueva York (1939). Su destacado trabajo con los afiches le permitieron obtener importantes reconocimientos internacionales. Así mismo, fundó la Asociación de Cartelistas de Chile.
A pesar de sus estancias en Santiago y sus viajes al extranjero, Mori mantuvo un lazo permanente con Valparaíso. Junto al escritor Augusto D'Halmar fue clave en la creación del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, actual Museo Baburizza. Este museo
alberga una significativa colección de sus obras, muchas de las cuales representan paisajes, calles y habitantes porteños, como "Subida de cerro" y "Por los suburbios (Valparaíso)", capturando lo propio de la ciudad.
RECONOCIMIENTOS Y LEGADO
En 1950, Mori recibió el Premio Nacional de Arte, mención pintura y, en 1975, se incorporó como Miembro de Número de la Academia de Bellas Artes, Instituto de Chile. Su legado perdura no solo en sus obras, sino también en la formación de nuevas generaciones de artistas y en el fortalecimiento del sector.
Desde 1933, fue profesor de Dibujo y Colorido en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Su labor pedagógica dejó una huella profunda en varias generaciones de artistas chilenos. En 1940, Mori fue uno de los fundadores de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile.
Tras una larga y destacable trayectoria, falleció un 7 de diciembre de 1973, en su taller del Cerro Bellavista. Su importante travesía en el arte lo sitúan como uno de los referentes de la pintura en Chile.
“Se ha dicho que yo pinto de muchas maneras. Ello es real, más a mi juicio, se debe fundamentalmente a dos razones: por una parte, que mi obra es la historia de mi vida; y por otra, que yo soy de muchas maneras. Entender mi pintura es penetrar mi existencia” (Rojas, 1965).
El Fondo Camilo Mori, compuesto por más de 2.000 documentos, incluyendo fotogra-
fías, manuscritos y bocetos, fue donado por su familia a la Biblioteca Nacional de Chile y, en 2018, comenzó la etapa de organización y preservación del Archivo, a partir de un proyecto FONDART.

Juan Montedónico
El 10 de enero de 1910, en la calle Garibaldi del Cerro La Cruz de Valparaíso, nació Juan Montedónico Nápoli, en el seno de una familia de origen ítalo-chilena.
Se trata de un porteño muy querido, que destacó en la docencia y en el servicio público (como rotario, regidor y diputado) de su ciudad natal.
Se educó en Santiago, junto a sus seis hermanos, en el Patrocinio San José. Luego de cursar Leyes en la Universidad de Chile, se tituló de Profesor de Estado de Historia,
Geografía y Educación Cívica, en el Instituto Pedagógico de la misma “Casa de Bello”
En 1936, ya estaba de regreso en el Puerto enseñando las asignaturas de su especialidad, tanto en el Liceo Eduardo de la Barra como en el Liceo de Viña del Mar. En 1944, asumió como director de la Scuola Italiana "Arturo Dell'Oro" donde desempeñó una reconocida labor.
Paralelamente, fundó la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile, en la que estaba a cargo de la cátedra de Sociología.
Luego, comprometido con la formación de profesores, fundó la Escuela Normal, que originalmente tuvo sede en Valparaíso.
En 1954 se integró como miembro de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, fundando el Instituto Pedagógico -base de la futura Universidad de Playa Ancha- y llegando a ser nombrado el primer Vicerrector. Ese mismo año, aparece el primer número de los Anales de la UCV, donde el Profesor Montedónico publica el ensayo La pedagogía como ciencia del espíritu.
También como académico, dictó cursos en el extranjero en la Universidad de Cuyo y en la Universidad Nacional de Córdoba; fue becado a varios países: Perú, Italia, Francia y Venezuela.
Entre 1960-1966 fue regidor y, luego, alcalde de Valparaíso. Todos reconocen su capacidad para derribar las barreras ideológicas o de partido, al interior del Concejo Municipal, en tiempos donde la adhesión y defensa de proyectos políticos colectivos significaba profundas enemistades.
Juan Montedónico fue un maestro del servicio público, en el amplio sentido de la palabra, y pese a los cargos de importancia que muchas veces ocupó.
El Presidente Eduardo Frei lo nombró alcalde de la ciudad. Si bien, su periodo edilicio fue breve, debió hacer frente al terremoto de 1965, que afectó severamente a Valparaíso, Viña del Mar y otras localidades de la región. Hubo 280 muertos, múltiples heridos, un gran número de viviendas destruidas y los
servicios básicos interrumpidos. Cientos de familias quedaron sin hogar. Fue así como nació la “Operación Mediagua”, iniciativa que se propuso entregar viviendas de emergencia e instalar a los damnificados en los cerros.
A pesar de tener la salud quebrantada, ejerció el cargo de diputado de la República por la sexta agrupación departamental de Valparaíso y Quillota, en el período 1965 a 1969, como representante del Partido Demócrata Cristiano. Entre sus contribuciones legislativas destacan: la constitución y funcionamiento de las Juntas de Vecinos, como expresión de la organización social (1966), la creación de los Premios Nacionales de Ciencia, Historia y Filosofía (1967) y la transferencia de terrenos a los ocupantes de la Población Juan Aspee de San Antonio (1967).
Falleció un 13 de agosto de 1968, en su domicilio de Cerro Castillo, víctima de un “coma terminal” y otros problemas de salud que arrastraba. Tenía 58 años.
Montedónico fue reconocido con la Medalla de Solidaridad del Gobierno Italiano, por su contribución al intercambio cultural entre ambas naciones. Además, fue miembro de diversas organizaciones académicas y sociales (Rotary Club, Boy Scouts de Valparaíso, miembro y presidente de la Sociedad Nacional de Profesores, Liga Protectora de Estudiantes, entre otros). Su nombre perdura en instituciones como la Escuela Montedónico de Valparaíso y en la población Montedónico del cerro Playa Ancha, que recibió su nombre como homenaje de la ciudad (1980).

Carlos León
Carlos León Alvarado fue un abogado, docente y escritor, que nació en Coquimbo en 1916. Dueño de una de las plumas más destacadas del siglo XX, este cronista, cuentista y novelista pasó sus primeros años en Ovalle y en otros rincones del país. Sin embargo, vivió más de 50 años asentado en Playa Ancha, “nación” con la cual se identificaba. De hecho, Manuel Rojas lo bautizó como el “hombre de Playa Ancha” (1972).
“En el barrio de Playa Ancha termina la ciudad de Valparaíso, también, la mayoría de los porteños
(en alusión al Cementerio N°3) […]
Es un cerro con calles limpias y aireadas, y desde todas partes se divisa el mar, espectáculo que como el fuego de las chimeneas en invierno no aburre nunca”
Su educación básica la cursó en el Colegio Mirador de Ovalle, después en la Escuela del Carmen de Santiago y en la Escuela Anexa de Iquique. Continuó las Humanidades en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, las cuales finalizó en Valdivia.
En 1935 obtuvo su título de Bachiller en el
Liceo de Concepción. Luego, comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción, pero los abandonó. Retornó a Valparaíso (1938) y los completó en el Curso Fiscal de Leyes de Valparaíso, convirtiéndose en abogado de la Universidad de Chile (sede Valparaíso).
Se desempeñó como profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso por casi tres décadas. Según narra el libro "Prosas de Valparaíso" (2016) la vida académica lo apasionaba y, sus clases, se extendían más allá de las aulas. Además de la docencia ejerció como redactor en El Mercurio y La Estrella de Valparaíso, donde -con elegante y sutil pluma- escribía crónicas de los más variados temas.
Pese a que él señalaba que no era un escritor, sino más bien “un funcionario que escribe de noche”, su prosa y su talento en la escritura recibió muchos elogios.
Su legado literario está compuesto por obras como Sobrino único (1954), Las viejas amistades (1956), Sueldo vital (1964), Retrato hablado (1971), Algunos días (1974), Hombres de palabra (1979), Todavía (1981), El hombre de Playa Ancha (1984) y Memorias de un sonámbulo (póstuma, 1994).
Respecto a su obras, el periodista Bernardo Soria (1989) señaló que Todavía “está entre lo mejor que se ha escrito bajo estos cielos y que, por lo menos, debió haber despertado la curiosidad de los encargados de dirimir el Premio Nacional de Literatura”.
En 1972, el Departamento del Área de Humanidades del Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile (sede Valparaíso) le rindió un sentido homenaje por su legado cultural a la ciudad. En 1979 recibió el Premio Regional de Literatura. Al siguiente año fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Además, recibió el Premio Joaquín Edwards Bello. Neruda, por ejemplo, lo calificó como un intrínseco e insoslayable escritor, como uno de sus discípulos más destacados (Squella, 2013).
Se le consideraba un cliente frecuente del desaparecido Café Riquet de la Plaza Aníbal Pinto, lugar en el que una de las mesas conservó por años una placa en su honor. León fue un observador atento, amable, cordial, considerado y un incansable fumador. El humo mismo “le parecía hermoso y espiritual, y lo expulsaba alegremente” (Calderón, 1987). Tras una extensa carrera, como docente y abogado en la Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART), falleció un 19 de septiembre de 1988 en Valparaíso.
Su muerte ocurrió con la discreción que había empleado para vivir”. Sus restos se encuentran en el Cementerio Nº3 de Playa Ancha. De Valparaíso, Carlos León dijo (Castagneto, 2013):
“Siempre fue para mí una ciudad onírica, de luces y sombras; de contrastes fuertes, como un vino excesivamente generoso, que se sube a la cabeza y desorienta un poco al que la enfrenta por primera vez. Esas especies de calles sumergidas, que necesitarían, Para ser cantadas, de un nuevo Debussy chileno” (1963)
Bibliografía
- Archivo Histórico del Hospital Carlos van Buren.
- Calderón, A. (1987). Mi amigo Carlos León, el hombre de Playa Ancha. Revista de ciencias sociales, 13-16.
- Castagneto, P. (2013). El Valparaíso de los escritores. RIL Editores.
- Diario El Mercurio de Valparaíso, septiembre-diciembre de 1924.
- Diario La Unión de Valparaíso, abril de 1900.
- Diario La Unión de Valparaíso, 1909.
- Diario La Unión de Valparaíso, diciembre de 1932.
- Diario La Unión de Valparaíso, agosto de 1968.
- Díaz Diego, J., & Medianero Francisco Javier & Zavala, J. M. (2021). Memorias de Francisco Echaurren. Notas de un viaje alrededor del mundo y su experiencia como Intendente de Santiago. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Autónoma de Chile.
- Historia del Jardín Botánico. Capturado de: https://jbn.cl/historia/ Junio 2025.
- León, C. (2016). Prosas desde Valparaíso. Valparaíso: Editorial UV de la Universidad de Valparaíso.
- (Mutual de Seguros de Chile, 2019)
- Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. (s.f.). Camilo Mori. En: Artistas Visuales Chilenos. Recuperado de: https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39906.html
- Ojeda Fernández, A.M.; Morales Ojeda, I. y Parada-Ulloa, M. (2022). Federico Santa María Carrera: filántropo, visionario y emprendedor para el proletariado de su patria. Revista Notas Históricas y Geográficas, número 29 Julio – Diciembre: pp. 226 – 239.
- Quiroga, S., Villegas, L. (2021). Camilo Mori. Ediciones Universidad Católica de Temuco. Recuperado de: https://ediciones.uct.cl/content/uploads/2021/11/Camilo-Mori.pdf
- Reseñas biográficas parlamentarias. Obtenido de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_biograficas/wiki/Juan_Monted%C3%B3nico_N%C3%A1poli
- Riesco Tagle, Leonor. (2012). Moralización y educación cívica del bajo pueblo en el Chile decimonónico. El caso de Valparaíso bajo la intendencia de Francisco Echaurren García Huidobro, 1870–1876. Tesis Magíster en Arte y Humanidades, Universidad Gabriela Mistral https://repositorio.ugm.cl/bitstream/handle/20.500.12743/297/ME.MAGHA%283%29%202012.pdf
- Ríos, D. (21 de Enero de 2022). Francisco Echaurren: la historia del primer chileno que dio la vuelta al mundo. Santiago, Chile.
- Rojas Mix, M. (1965). Camilo Mori. Anales De La Universidad De Chile, (135), pp. 166–175. https://doi.org/10.5354/0717-8883.1965.22516
- Sepúlveda Rondanelli, Julio, 1915-. Eduardo de la Barra Lastarria [artículo]. Occidente (Santiago, Chile). Archivo de Referencias Críticas. https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-275873.html
- Severin Fuster, Gonzalo (2021). Santiago Severin Espina (1868-1920). Benefactor de la biblioteca pública de Valparaíso. En: La Biblioteca Pública de Valparaíso Santiago Severin y Roberto Hernández. Ediciones Biblioteca Nacional, Santiago.
- Silva Castro, Raúl. Eduardo de la Barra [artículo]. Boletín de la Academia Chilena (Revista: Chile). https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-341755.html
- Soria, B. (21 de Junio de 1989). *"Todavía". El Mercurio de Valparaíso.