UNOS
Con la pandemia se extendió la pobreza por todo el mundo
Una de las mayores catástrofes humanas de las últimas décadas, la emergencia por el covid-19, provocó a la vez la mayor contracción de la economía global desde la recesión de finales de los años 20 del siglo pasado. La crisis puso fin a varios lustros de avance sostenido en la reducción de pobreza en el mundo. La desigualdad aumentó: mientras millones se quedaban sin lo básico, un puñado de acaudalados vio crecer su fortuna. Un grupo de 95 empresas relacionadas con la energía y la alimentación duplicó el año pasado sus ganancias a 306 mil millones de dólares. En esta última entrega se documentan los saldos, en el terreno económico y financiero, de la batalla contra el virus que llevó al mundo a “El gran encierro”
DORA VILLANUEVALOS EFECTOS DE la crisis económica por la pandemia de coronavirus se desdoblan sobre el primer aumento de la desigualdad en el mundo en décadas, de acuerdo con el Banco Mundial (BM). Tres años después de que la producción global se paralizó ante la incertidumbre de una enfermedad detectada hasta un primer momento en China –la segunda mayor economía y responsable de un tercio del crecimiento mundial–, hay 95 millones más de pobres extremos, mientras 84 mil 490 “ultrarricos” tienen cada uno más de 100 millones de dólares en patrimonio. Mientras tanto, una acelerada inflación no se ha logrado frenar, pese al encarecimiento del dinero que tiene al borde de un co-

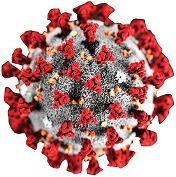
lapso de deuda a decenas de países. Los organismos internacionales se han lanzado en una carrera de cifras sobre los saldos que hasta ahora han dejado tres años de la crisis inicial: la pandemia de covid-19, que derivó en “El gran encierro” –como definió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al cierre de escuelas, fábricas y espacios comunes que caracterizó 2020 y llevó a la mayor recesión en casi un siglo–; así como sus secuelas directas: el choque energético y en la producción durante 2021 y 2022, al reanudarse la mayor parte de la actividad mundial. Estos dos últimos años estuvieron marcados por el encarecimiento de los precios del gas, el petróleo, a los que se fueron sumando otros insumos.
Sobre esas crisis irrumpió en febrero de 2022 la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra inyectó nuevo combustible a la espiral inflaciona-
ria que comenzó a tomar forma a mediados de 2021, al desarrollarse entre dos de los principales países exportadores de trigo y fertilizantes del mundo. Lo anterior elevó las alertas de escasez alimentaria. A la fecha, prácticamente una de cada 10 personas en el mundo padece hambre, de acuerdo con agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Una brecha más honda y amplia
A mediados del año pasado, la ONU destacó que en el mundo hay cerca de 828 millones de personas con hambre y 520 mil a un paso de la hambruna. En febrero reciente, su Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el 10 por ciento más rico de la población mundial acapara 52 por ciento de la renta, mientras la mitad más pobre obtie-
ne 6.5 por ciento de la misma. En el mismo tenor, Oxfam publicó que la riqueza global creció en 42 mil millones de dólares desde el inicio de la pandemia, pero dos terceras partes de ella fueron acaparadas por el uno por ciento de los ya más acaudalados.
“El covid-19 marcó el final de una fase de progreso global en la reducción de la pobreza. Durante las tres décadas que precedieron a su llegada, más de mil millones de personas escaparon de la pobreza extrema (…) Los trastornos económicos provocados por el covid-19 y más tarde por la guerra en Ucrania produjeron un cambio total en el progreso. Quedó claro que el objetivo global de acabar con la pobreza extrema para 2030 no se lograría”, reportó el BM en el informe “Pobreza y prosperidad compartida”.
De acuerdo con el organismo, sólo en 2020, primer año del confinamiento, el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema aumentó en más de 70 millones, y hasta 676 millones subsistían con menos 2.15 dólares al día (alrededor de 40 pesos) al cierre de 2022. Pero “mirando la pobreza de manera más amplia, casi la mitad del mundo, más de 3 mil millones de personas, vive con menos de 6.85 dólares por día (125 pesos mexicanos), que es el promedio de las líneas nacionales de pobreza de los países de ingresos medianos altos”, precisa.

Mientras más de un tercio de la población mundial, 37.5 por ciento,
A la fecha, una de cada 10 personas en el orbe padece hambre: ONU

vive por debajo de la línea de pobreza, en países de ingreso medio alto, según los datos del BM, los mercados financieros contaron en miles de millones sus ganancias, sobre todo en sectores beneficiados de las crisis: las petroleras, los bancos y las farmacéuticas. El año pasado 95 empresas de energía y de alimentación duplicaron sus beneficios, los cuales llegaron a 306 mil millones de dólares, y de ellos 84 por ciento fue el pago a capital, a los dividendos a sus accionistas, documentó Oxfam. La pandemia fue de inicio una crisis sanitaria, pero su caudal se desplegó en el ámbito económico y de desarrollo, han reiterado organismos internacionales. Acabó con medios de vida –empleos, empresas y ahorro–, no sin antes probar que la pobreza fue una de las comorbilidades de mayor peso en la letalidad de la infección. En México, de acuerdo con un estudio publicado en The Lancet los mexicanos pobres tenían cinco veces más posibilidades de morir que quienes contaban con los salarios más altos.

Toussaint
de las fronteras nacionales (que) conduce a una mayor integración
Variación trimestral del PIB México-EU/%
ene-mar abr-jun jul-sep oct-dicene-mar abr-jun jul-sep oct-dicene-mar abr-jun jul-s
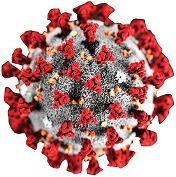
Fuente: epdata.es/datos Actualización al 16 de febrero de 2023
FMI y el BM promovieron el abandono de los sistemas públicos
▲ En julio de hace tres años, en el periodo más crudo de la pandemia en México, los capitalinos

acudían bien protegidos a la Central de Abasto a hacer sus compras. Foto José Antonio López

vestigaciones en pos de vacunas que terminarían privatizando las farmacéuticas.
Ahora el FMI alerta del riesgo de impagos que arrastran sobre todo los países más pobres, pero no promueve condiciones para facilitar también el cumplimiento de algunos de renta media, cuyas deudas han escalado por el incremento en las tasas de interés.
salario mínimo y las reformas laborales, sobre todo para regular la subcontratación. “El gran ausente siempre ha sido un programa insignia desde la política social que busque atender la mayor situación de desventaja a la que se están enfrentado los hogares de menores ingresos en el país”, complementa.
Hasta el cierre del año pasado, la pobreza laboral reportada por el Coneval alcanzó 38.5 por ciento, un dato que no dista del 38.9 por ciento de la población que no pudo comprar una canasta de alimentos con su sueldo al cierre de 2019, antes de la crisis por coronavirus que en sus primeros meses provocó la salida de más de 12 millones de personas de la fuerza de trabajo –sobre todo mujeres que fueron responsabilizadas de trabajos domésticos no remunerados–, éxodo que no se logró compensar sino hasta un año después, durante el segundo trimestre de 2021.
En los vaivenes del mercado laboral, la masa salarial –el monto de sumar todas las remuneraciones que reciben los trabajadores en México– aumentó 8.14 por ciento desde comienzos de 2020 y hasta septiembre del año pasado. Mientras tanto, las remesas se volvieron un pulmón para el consumo desde que dio inicio la pandemia, en parte porque los trabajadores mexicanos en Estados Unidos hicieron algunas de las actividades esenciales y porque algunos recibieron los apoyos que dio el gobierno de ese país (https://bit.ly/3IUhXfY).
Con el impulso de ambas tendencias, en tres años completos, de enero de 2020 a diciembre de 2022, ingresaron 150 mil 687 millones de dólares a México en remesas. Un monto que creció 50 por ciento respecto al trienio de 2017 a 2019 y se colocó por encima de otras fuentes de divisas, como la inversión extranjera directa.
Si bien la actual administración ha apostado por una recuperación del salario mínimo que beneficia a la población que menos gana, en el último año y medio se ha registrado un “contexto inflacionario muy preocupante”, advierte González Gómez. De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada desde 2020 es de 20.2 por ciento, pero en alimentos escala a 33.1 por ciento.
El gobierno federal ha buscado contener dichos incrementos con el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que se centra en subsidios a los combustibles y el control en el precio de algunos productos, y el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que amplía sus medidas a subsidios arancelarios, con el objetivo de reducir los costos de las empresas para que lo trasladen al consumidor.
González Gómez subraya que tanto el Pacic como el Apecic hacen parte de “un plan incompleto (…). Sigue siendo necesario, desde la política social, la implementación de un programa realmente focalizado para atender a los hogares de menores ingresos en un contexto inflacionario tan persistente como el que hemos observado desde la segunda mitad de 2021”.
DORA VILLANUEVA A
TRES AÑOS DE de la pandemia de covid-19, el mundo está ante “una verdadera crisis de la deuda internacional (…) hay como 80 países del sur global que están al borde del default (dejar de pagar sus obligaciones)”, y algunos ya cayeron en él, dice a La Jornada Éric Toussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas. Sin embargo, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el Banco Mundial (BM) prepararon un nuevo choque externo después de la pandemia y la guerra, añade.
“El fondo siempre ha tenido un argumento de doble rasero: restringe a los países más pobres mientras a los más ricos los premia promoviendo el uso de políticas fiscales expansivas. Aunque al inicio de la crisis económica derivada de la pandemia habló en general de una política fiscal más flexible a nivel global: ‘utilicen su gasto público y expándanlo’, ¿quiénes pueden hacer esto? Realmente son pocos los países que pueden hacer uso del gasto público sin problemas de manera fuerte”, explica Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“El resto –que es básicamente todo el sur global: África, Latinoamérica, los países sudasiáticos– tienen problemas de ingreso y gasto y la única manera de financiar este último es pidiendo préstamos”, señala Cruz. Ambos investigadores exhiben que el vuelco de discurso de los organismos internacionales en medio de la caída de la actividad más honda desde la Gran Depresión no modificó sus prácticas. Las condiciones que imponen, sobre todo el FMI, para que los países
tengan acceso a divisas, son adoptar un modelo económico donde ni el Estado ni su gasto público en el desarrollo es central, refieren. En los meses iniciales de la pandemia, la narrativa de los organismos financieros internacionales se desencajó ante una crisis que por primera ocasión en casi un siglo no era provocada por la especulación del sistema financiero, sino que estallaba en el sector real de la economía por el cese en la producción; no empataba con la disciplina fiscal que fue dogma en las últimas tres décadas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), como en 2008, de nueva cuenta llamó a los rescates e intervención del Estado, a la inversión pública para que privados salieran a flote, pero ahora hizo énfasis en la expansión del gasto de gobierno –antes estigmatizado en aras de la consolidación fiscal–. Parte de sus economistas incluso abogaron por “políticas de tiempos de guerra”; “acciones invasivas por parte de los estados para garantizar suministros claves”, preferir contratos públicos para insumos críticos, incluso “nacionalizaciones selectivas” (https://bit.ly/3m9AxYy); al tiempo que se urgió a extender apoyos sociales a los hogares y financiar in-
La presión sobre las deudas públicas fue instigada por las tres calificadoras más importantes –Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s–, las cuales se aprestaron a hacer recortes en las notas con las que evalúan el riesgo de que un emisor no pague. Aunque quisieran endeudarse para aumentar el gasto y extender apoyos a la población, decenas de países no tenían acceso al crédito, y si podían hacerse de uno era a tasas muy altas. Tan sólo Fitch Ratings rebajó 33 calificaciones soberanas en la primera mitad de 2020, entre ellas las de México, más que en cualquier otro periodo.
“El modelo (promovido por el FMI y el BM) tiene una responsabilidad muy grande en la fragilidad de los países para enfrentar choques externos, precios de los alimentos y combustibles (…). La inmensa mayoría de los países, incluido México, no estaba en condiciones de enfrentar la pandemia”, destaca Toussaint. Parte del problema son las condiciones impuestas por los organismos para aprobar un crédito, entre ellas abrir al máximo la economía, sus exportaciones, la extracción de las materias primas, un “colonialismo disfrazado” que consiste en obtener recursos de otras naciones para financiar la riqueza de unas pocas, sostiene Cruz.
Uno de los efectos de esta apertura, desarrolla Toussaint, es el
La crisis que viene: desborda deuda a las naciones del sur global
El
de salud, señala especialista




