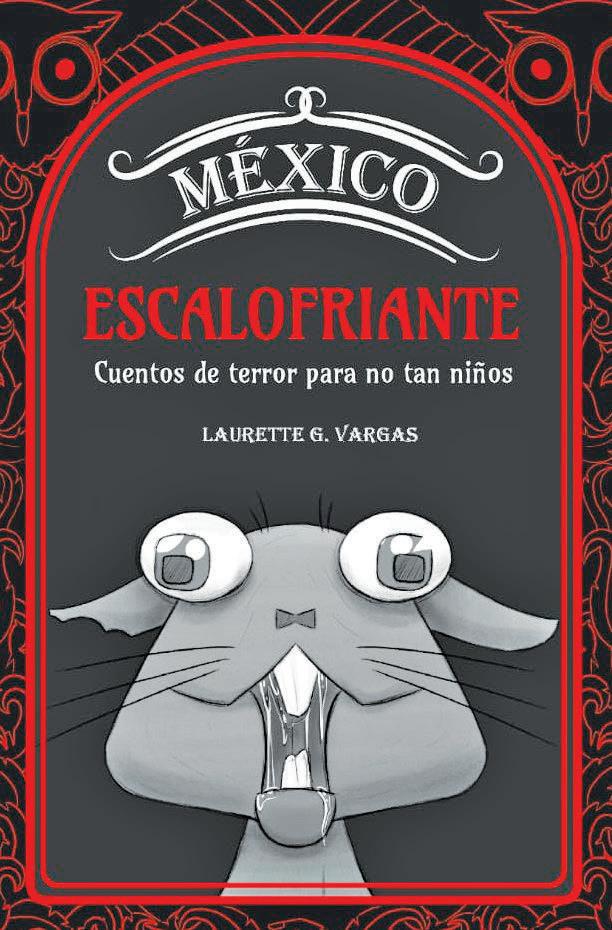5 minute read
Lavar los trastes
from 01-03-2023JAL
Quiero que la noche se quede sin ojos Federico García Lorca
Annia Galano
Advertisement
Es lo que hago cada noche. Agua hipnotizante, espuma frágil, chocar de platos, uñas rotas, apatía, dolor de espalda, mente en blanco. No esta vez. Un pensamiento me acosa: ya lo viví todo. Me reconozco vacía, inútil, repetida, sin nada que agregar. Profesión en la que alternan playas y arrecifes. Varios amores. Un hijo que ahora vive con su novia a cinco metros de aire de mis ojos. Tres divorcios. Siete perros que ya no arruinan mis alfombras. Viajes. Muchas preguntas. Pocas respuestas.
Miro, distraída, a través de la ventana turbia de abandono. Del otro lado, un edificio de apartamentos idéntico a este hasta la última grieta de sus muros. Recorro vidas ajenas. Teje la an- ciana de los gatos, lee el joven vestido de tatuajes, se adivina la gimnasia del amor a través de una pálida cortina, cena la familia numerosa, dos palomas dormitan la cornisa plagada de intemperie, reta músculos el adolescente pelilargo, discute mi hijo con su novia. ves t tido o a si a de l c co rt i in n a, p pa lomma s e i nteeme nte p pen novi i a a. l a a ag a-a el g riia in s su u ll e u n t ti isa ale a l la a mbbr o os, l le e i raaccu u n ner r po o dorozo o de e adr i il l los s p pu e den n
Gesticulan, vehementes. Él la agarra del brazo, la sacude, tiembla el grito debajo del bigote. Ella dibuja insultos con los labios, se suelta de un tirón, abre la puerta corrediza, sale a la terraza. Él la sigue. Sujeta hombros, le da vuelta. Tsunami de gestos iracundos. Espalda contra balcón. Cuerpo doblado en cóncava pirueta. Un trozo de blusa blanca ondea arrugas en ladrillos carcomidos.
Cierro la llave. Los platos pueden quedarse como están.
Donceles Christian Palma
Entró a la librería. Sintió alivio y nostalgia. El olor a libro viejo y la lluvia que caía lo obligaron a adentrarse en el primer puesto de antiguas letras. Una de las muchas librerías que se extienden desde Allende hasta República de Brasil. La lluvia tiene esa virtud de pintar el paisaje con su gama de grises que a Joaquín le provoca una melancolía adictiva.
De todas las calles del Centro Histórico prefería Donceles. Ahí se conjuntan sus dos pasiones, los libros y la fotografía. Podía pasarse horas en la acera sur mirando los anaqueles de cámaras, impresoras, filtros, carretes, lentes, y luego cruzarse a la acera norte para entrar a husmear los estantes con libros de hojas amarillas y olor a benzaldehído.
Recorrió un par de pasillos con la vista. Miró sin buscar un título específico. Alzó la cámara y tomó un par de fotos del marco que daba a la calle. Primer plano de libros, fondo de ventanas, personas con sombrillas en barrido. Las gotas deformaban el plano general a medida que la tromba arreciaba. Caminó por los pasadizos. Títulos de ciencia y superación personal no le despertaban interés. A punto de irse a refugiar en la acera de las cámaras, el ruido lo llevó a la parte trasera y oculta de la librería. En la escalera, una enorme cabellera. Recorrió el rollo de 36 exposiciones de su Canon. Apuntó con el visor hacia la fusión de letras y melena lacia que llegaba a la cintura. El sonido del disparador hizo que la mujer volteara a verlo.
–¿Por qué estás haciendo fotos? –preguntó amable y sorprendida.
–Perdona, pero me gustó mucho la imagen de tu cabello entre tantos títulos de libros.
–¡Ah! ¿Entonces la foto me la tomaste a mí?, pero ni siquiera me conoces. –Eso se resuelve pronto. ¿Cómo te llamas? Además, siendo completamente honesto, la foto que tomé fue en parte a ti y otra a los libros —dijo Joaquín con descaro.
–Pues ahora vas a decirme cómo te llamas tú. Y luego vas a tener que traerme una impresión de esa foto. Soy Mariana. La sonrisa le quitó la preocupación de haberla incomodado. Siguió con el juego del interrogatorio. Afuera la lluvia arreciaba. El ruido los acercaba cada vez más. La plática fue tomando rumbo entre Sebastiao Salgado y el Marqués de Sade.
–¿Qué tipo de lectura prefiere un fotógrafo?
–No sé a los demás, a mí me gustan las novelas de Saramago o la poesía de Gonzalo Rojas.
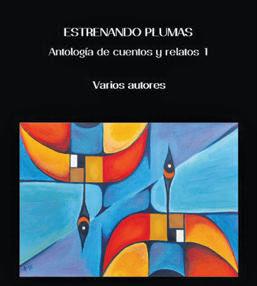
–Me encanta ese autor.
Joaquín tomó un libro y leyó un verso de Gonzalo:
…juro que ella perdura, porque ella sale y entra como una bala loca, me sigue adonde voy y me sirve de hada, me besa con lujuria tratando de escaparse de la muerte, y, cuando caigo al sueño, se hospeda en mi columna vertebral, y me grita pidiéndome socorro, me arrebata a los cielos, como un cóndor sin madre empollado en la muerte.
A mitad del poema ella le dibujó con la lengua un corazón en los labios y la mano izquierda de él tomó un primer paso de reconocimiento de yemas y nudillos, hasta sortear los senderos del cuello y la espalda baja. Joaquín soltó el libro de la mano derecha, metió ambas por debajo del pantalón y le arañó las nalgas. La vieja mesa de páginas y carátulas se convirtió en cama de letras con el perfume de almendras y vainilla de los viejos libros. El bálsamo se les arremolinaba en las narices. Él lo aspiraba como droga mientras todo perdía existencia. Uno que otro trueno rugía y flasheaba en el interior de la sala de novelas, devolviéndoles la noción del espacio. Ella fantaseaba con la imagen cenital desde el candelabro: dos cuerpos desnudos sobre la mesa de pastas verdes en medio de lomos de letras doradas. El sacrilegio la excitaba aún más. Las manos de ambos siguieron la ruta húmeda de sus deseos. La blusa transparente de Mariana expuso la protuberancia aurea de sus pechos. Joaquín afanó los dientes con pequeños mordiscos, para después recorrer con la nariz y la lengua el camino de vellos que anuncian remolinos de placer. Saboreó las grietas y succionó la semilla agridulce. Mariana entonó un canto de versos gemidos. Los cuerpos contonearon la danza sin música al ritmo de una coreografía disonante que subía, bajaba y se dibujaba en la penumbra. Relámpago y lluvia apagaron el sonido de la primera cascada tibia que explotó en las en- trañas de ella. Las letras comenzaron a derretirse entre sus piernas. Un sonido de pasos interrumpió el trance y corrieron a esconderse. Él salió a hurtadillas.
Lo quemaba la ansiedad de llegar al cuarto oscuro y revelar el rollo que le daría el pretexto perfecto para ir a buscarla. Mientras encarretaba el celuloide, el agua tibia y la memoria de sus dedos lo regresaban a la librería. El dibujo de la impresora sobre el Ilford le dio la certeza. Era cuestión de horas; ir a llevarle la copia. Se encaminó sin esperar a que el papel fotográfico secara del todo.
Salió del metro. La nube gris se posó sobre él como una señal. Vuelta en Eje Central. Corrió sobre la acera del Teatro de la Ciudad. Siguió entre baldosas enormes, puertas rojas y antiguas ventanas. Al llegar a República de Chile, el corazón punzaba con ganas. A lo lejos, la marquesina naranja, Librería Inframundo, le entrecortó el aliento. Respiró profundo, se limpió el sudor y caminó más sereno. Llegó a la puerta gritando con los ojos. Sacó la foto, entró sin saludar a la anciana que custodiaba la caja registradora. Apuró los pasillos hasta llegar a la sala de novelas. La mesa repleta de portadas verdes le regresó la imagen. Ella no estaba. Guardó la foto con un dolor entre la garganta y las piernas. A punto de cruzar el marco de la entrada, la voz de la anciana lo detuvo:
–¿Por qué tardaste tanto en traer la foto?