INCLUYE PROYECTO DIGITAL
LICENCIA 12 MESES
BACHILLERATO 2
HISTORIA DE ESPAÑA
Fernando García de Cortázar, Fernando Diez, Javier Sánchez-Palencia, María Isabel del Val, Manuel F. Cuadrado, Javier M. Donézar, Pedro Martínez Lillo, Ángel Gamazo


Fernando García de Cortázar, Fernando Diez, Javier Sánchez-Palencia, María Isabel del Val, Manuel F. Cuadrado, Javier M. Donézar, Pedro Martínez Lillo, Ángel Gamazo

1. El Paleolítico: sociedades de cazadores y recolectores
2. La revolución neolítica
3. La irrupción de la metalurgia
4. La protohistoria
Trabaja los contenidos
1. La Hispania romana
2. La explotación de los recursos y la organización del territorio
3. La sociedad y la cultura en Hispania
4. La antigüedad tardía
Trabaja los contenidos
1. Al-Ándalus en los siglos viii-x
2. Los reinos del norte peninsular en los siglos viii-x
3. El progresivo retroceso de al-Ándalus en los siglos xi-xiii
4. La consolidación de los reinos cristianos en los siglos xi-xiii
5. La taifa de Granada en los siglos xiv -xv
6. Los reinos cristianos en los siglos xiv y xv
Trabaja los contenidos
1. Los Reyes Católicos
2. La monarquía en el siglo xvi
3. La América hispana
4. El siglo xvii: La pérdida de la hegemonía
5. El declive demográfico y económico
6. La cultura de la Contrarreforma, siglos xvi y xvii
Trabaja los contenidos
1. La guerra de Sucesión y el cambio de dinastía
2. El reformismo borbónico
3. Los ilustrados españoles
4. La América hispana en el siglo xviii
Trabaja los contenidos
6 La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833)
1. El miedo a la revolución
2. La alianza con la Francia napoleónica
3. La guerra de la Independencia (1808-1814)
4. El programa revolucionario de las Cortes de Cádiz
5. La restauración del absolutismo
6. La emancipación de la América hispana
Trabaja los contenidos
1. La revolución liberal-burguesa
2. La guerra civil (1833-1840)
3. Las regencias (1833-1843)
4. La Década Moderada (1844-1854)
5. El Bienio Progresista (1854-1856)
6. La Unión Liberal y el retorno del moderantismo (1856-1868)
7. La economía
8. La nueva estructura social
9. El Sexenio Democrático (1868-1874)
10. La cultura
Trabaja los contenidos
128
148
180
1. Las bases del régimen restaurado
220
2. El sistema político canovista: turnismo y bipartidismo
3. La oposición al sistema
4. Los nacionalismos
5. La economía y la sociedad
6. La demografía: el crecimiento urbano
7. El desastre del 98
8. La cultura: conservadurismo y regeneracionismo
Trabaja los contenidos
1. La estructura social en 1900
2. La evolución del régimen
3. España y la Primera Guerra Mundial
258
4. La agonía del régimen de la Restauración (1918-1923)
5. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
6. El Pacto de San Sebastián y el fin de la monarquía
Trabaja los contenidos
1. El cambio de régimen
2. El Bienio Reformista (1931-1933)
3. El Bienio Radical Cedista (1933-1936)
4. La hora de la izquierda: el Frente Popular (1936)
286
5. La Edad de Plata de la cultura española (1898-1936)
Trabaja los contenidos
1. Golpe de Estado y respuesta popular
2. Evolución militar de la guerra
3. El bando republicano: evolución política y social
4. El bando franquista: evolución política y social
314
5. Sociedad y cultura en la guerra
6. Dimensión exterior de la guerra
7. Consecuencias de la guerra
Trabaja los contenidos
1. Las bases del régimen franquista
2. La posguerra: los años cuarenta
3. Los años cincuenta: apertura y reconocimiento exterior
4. La España del desarrollo (1959-1973)
5. El ocaso del franquismo (1969-1975)
Trabaja los contenidos
1. La sociedad española en 1975
2. Las fuerzas políticas tras la muerte del dictador
3. Un año clave: 1977
4. El primer Gobierno de UCD avalado por las urnas
5. La Constitución de 1978
6. El segundo Gobierno de UCD
7. Los cambios sociales. La integración en Europa
Trabaja
1. Las elecciones del cambio
2. Los problemas de los años ochenta
3. La reactivación económica (1986-1989)
4. La corrupción política y el cambio social
5. El giro conservador
6. El cambio de siglo
7. La construcción de la Unión Europea y España
8. Los cambios sociales y culturales en España
Trabaja los contenidos
Cronología
338
382
410















En 1788, año en que accede al trono Carlos IV, España era una sociedad feudoseñorial: «seguía habiendo Mesta, Inquisición, señoríos, municipios oligárquicos, mayorazgos, privilegios estamentales; en una palabra, todas las instituciones que habían denunciado los ilustrados» (Domínguez Ortiz).
El modelo político del absolutismo ilustrado era incapaz de resolver los graves problemas de la sociedad: déficit de la Hacienda, crisis de subsistencia y estancamiento económico.
La influencia revolucionaria de Francia y su intervención en España agudizaron las contradicciones de una sociedad en crisis. El momento culminante se produjo en 1808; se inició una guerra, con varias dimensiones: guerra patriótica frente a los ejércitos napoleónicos; guerra civil, pues una parte del país estaba del lado de José I, y, finalmente, guerra internacional, ya que España fue teatro principal de operaciones de los ejércitos británico y francés.

QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA UNIDAD
1. El miedo a la revolución
2. La alianza con la Francia napoleónica
3. La guerra de la Independencia (1808-1814)
4. El programa revolucionario de las Cortes de Cádiz

5. La restauración del absolutismo
6. La emancipación de la América hispana • Trabaja los contenidos
Los contenidos y las actividades de esta unidad pueden resultar de utilidad para la realización del proyecto multidisciplinar «¿Votamos o no votamos?».


La Revolución Francesa produjo una reacción inmediata en las autoridades españolas, que se asustaron ante la posibilidad de que se extendiera el movimiento. Aunque los filósofos racionalistas habían sido los promotores de las ideas que estaban triunfando en Francia, los ilustrados españoles, en su mayoría, no eran partidarios de la revolución, sino de una política de reformas dentro de los márgenes del Antiguo Régimen. No obstante, conforme llegaban las noticias de Francia, los agentes gubernamentales de las ciudades costeras detectaban una creciente simpatía hacia las ideas revolucionarias en los grupos de burgueses ilustrados y en las colonias de comerciantes franceses, crecidas al abrigo de los Pactos de Familia suscritos por los Borbones de París y de Madrid. La revolución podía prender a este lado de los Pirineos si no se tomaban medidas urgentes para frenar el contagio. Mientras tanto, las malas cosechas castigaban a las clases populares, provocando motines en distintas ciudades que alarmaron al Gobierno, temeroso de que el conflicto degenerase en un estallido antimonárquico. Estos temores se manifestaron en la reunión de las Cortes convocada para proclamar al nuevo monarca Carlos IV. En ellas se decidió revocar el Auto Acordado firmado en 1713 y derogar así la Ley Sálica. Pero la sanción real de dicho revocamiento no fue publicada y Floridablanca disolvió las Cortes a toda prisa.

De nuevo, el aislamiento parecía el mejor recurso, y se cortaron las relaciones con Francia. La Inquisición recibió el encargo de amenazar a los ilustrados sospechosos y cerrar el país a la propaganda política. A medio camino entre las «luces» reformistas del siglo xviii y el liberalismo del siglo xix , Jovellanos aprovechó su estancia obligada en Asturias para escribir su Informe sobre la Ley Agraria, que consagraba el valor de la propiedad privada y los intereses individuales. Bajo la acusación de anticristianas, eran perseguidas todas las publicaciones francesas, lo que desató mayor interés en el público y convirtió a Cádiz en un hervidero clandestino de librerías e imprentas. También, se prohibió la salida de España de los jóvenes que deseaban estudiar en universidades extranjeras y la entrada de profesores foráneos, medida de graves consecuencias en un momento en que el país necesitaba con urgencia dotarse de conocimientos técnicos.
El miedo al contagio revolucionario creció tanto entre los miembros del Gobierno que el conde de Floridablanca llegó a prohibir la enseñanza del francés como forma de evitar lecturas contrarias a la monarquía y a la Iglesia. La prensa también estuvo en el punto de mira de los asustados gobernantes, que negaron el permiso de edición a todo periódico de carácter político. Además, se prohibieron las actividades a las Reales Sociedades de Amigos del País.
«El incendio de Francia va creciendo y puede propagarse como la peste, hallando dispuesta la materia en los pueblos de la frontera (…). La necesidad de formar un cordón contra esta peste estrecha más y más cada día, y es preciso arrimar a ciertos puntos de la Raya todas las tropas posibles en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, reinos de Navarra y Aragón y principado de Cataluña (…).
El mando principal del cordón deberá estar a cargo de los capitanes generales (…). El pretexto legítimo para este cordón será, sin entrar a nombrar nada de lo que toque a la Revolución Francesa y su nueva Constitución, divulgar desde luego los avisos y temores que tenemos de que los malhechores franceses y los que se les hayan unido de los nuestros meditan pasar la Raya y venir a robar, saquear y maltratar a las gentes de nuestros pueblos (…)».
La política de Floridablanca ante Francia, su incapacidad de neutralizar la propaganda revolucionaria y las presiones de sus adversarios en la Corte le hicieron perder la confianza de Carlos IV, que lo cesó en febrero de 1792 y encomendó el Gobierno al conde de Aranda. Este intentó mejorar las relaciones con las autoridades francesas, confiando frenar la revolución y salvar la vida de Luis XVI, pero sin éxito alguno. Francia entró en guerra contra Prusia y Austria, monarquías absolutas como España, y, en agosto de 1792, un levantamiento parisiense derrocó a Luis XVI y se proclamó la República.
En noviembre de 1792, Manuel Godoy asumió el cargo de primer secretario de Despacho –equivalente a primer ministro–, sustituyendo a Aranda. Debido al favor de la reina María Luisa y de Carlos IV, dirigió España hasta 1808, con un paréntesis de dos años, 1798-1800. Fue un típico gobernante del despotismo ilustrado, temeroso, por un lado, de la revolución, y, por otro, promotor de medidas de reforma educativas y económicas. Fue considerado un advenedizo, odiado y rechazado, tanto por los sectores ilustrados como por los reaccionarios absolutistas.
avance del ejército español
En 1793, después de la ejecución de Luis XVI, se anularon los Pactos de Familia, y España rompió sus lazos con Francia y le declaró la guerra. La apertura de hostilidades significaba mucho más que una manifestación de solidaridad familiar entre miembros de la misma casa real. Era la respuesta de la España del Antiguo Régimen a quienes habían roto el orden tradicional, fundamentado en el absolutismo de los reyes, los privilegios de la nobleza y la hegemonía de la Iglesia. Por este motivo, la guerra de la Convención tendría sus predicadores laicos y eclesiásticos, que movilizaron las masas en una auténtica cruzada popular contra un país regicida y enemigo de la religión. El ejército del general Ricardos avanzó sobre la Cataluña francesa, sin que se aprovecharan los éxitos iniciales con la firma de un tratado de paz, como pedían a Godoy algunos cortesanos. La alianza coyuntural contra la Convención no amortiguó los recelos del Gobierno de Madrid hacia Gran Bretaña, empeñada en que la poderosa Armada española participase activamente en el bloqueo naval a Francia. La diplomacia de Londres deseaba forzar un enfrentamiento con la flota francesa para asegurarse el dominio de los mares del mundo y de su comercio. La Marina española se desentendió de estos requerimientos y consiguió mantener despejadas las comunicaciones con América.
En tierra, pronto llegaron los reveses, debido a la pésima preparación técnica, ya denunciada por los ilustrados, y por el penoso abastecimiento y la baja moral de la tropa española frente a los enardecidos revolucionarios franceses. A lo largo de 1794, las fuerzas de la Convención ocuparon buena parte de Cataluña, sin que el Gobierno se decidiera a reforzar sus efectivos militares hasta la formación de comités de defensa en Barcelona y la puesta en pie de un ejército local. El desastre fue aún mayor en Gipuzkoa, que cayó en manos francesas, y su Diputación, excediéndose en sus competencias, negoció la paz. Pese a que el comportamiento de algunas autoridades pudo hacer dudar de su lealtad, no hubo peligro alguno de secesión en estos territorios de la monarquía. A favor de la Corona jugaban la vieja antipatía hacia los franceses, el patriotismo de los púlpitos y el sentimiento tradicionalista herido por el anticlericalismo de la Convención, responsable, además, del destierro de miles de sacerdotes franceses refugiados en España.
Godoy, preocupado por los rápidos avances del enemigo en Navarra y Álava, intentó detener la guerra al margen de sus aliados, y llegó a un acuerdo con los franceses en la Paz de Basilea, en julio de 1795: España recuperaba su integridad territorial y cedía a Francia su parte de la isla de Santo Domingo y algunas ventajas comerciales.
En 1796, el Pacto de San Ildefonso restauró la alianza franco-española para luchar contra Gran Bretaña, convencido Godoy de que la verdadera amenaza a la monarquía de Carlos IV provenía de la penetración británica en el mercado de América. Pocos meses más tarde, enfrentada a los ingleses, la Marina española fue diezmada en la batalla del cabo de San Vicente (1797), con lo que el comercio ultramarino quedaba desprotegido.
Mientras la Corona se desprestigiaba con la impopularidad de Godoy, este devolvió por un tiempo a la corte el espíritu reformista del reinado anterior: apoyó la ley agraria, suprimió algunos impuestos, liberalizó los precios de las manufacturas y redujo el poder de los gremios. Incluso, en 1797, formó un Gobierno con los más distinguidos ilustrados. Sin embargo, la guerra contra los revolucionarios franceses había puesto en cuestión la idea misma de la reforma nacional. De ella solo debía esperarse, como en el caso de Francia, la impiedad y la anarquía, según argumentaban los conservadores. Símbolo de los males denunciados, la revolución con sus desórdenes se oponía a la paz del absolutismo monárquico.
Numerosos eclesiásticos difundieron estas ideas; pero, algunos ilustrados insignes cambiaron entonces de programa, alarmados por la marcha de los acontecimientos y temerosos de la Inquisición. Todos los intentos de abolir este tribunal fracasaron, y hasta el rey lo apoyó en la represión de las corrientes más aperturistas del clero, dando la razón a quienes pensaban que la reforma de la Iglesia aumentaría el riesgo de una revolución.
1 ¿Por qué afirmamos que la política de Godoy es continuadora del despotismo ilustrado?
2 ¿Qué razones explican la impopularidad de Godoy, tanto en los sectores reaccionarios como en los reformistas y revolucionarios?
Fue el hombre de confianza de los reyes Carlos IV y María Luisa; tuvo una fulgurante carrera política y llegó a ejercer un poder absoluto entre 1792 y 1808. Su política exterior pasó del enfrentamiento a Francia –guerra de la Convención en 1793–, a la total sintonía con Napoleón reflejada en el Tratado de Fontainebleau, algunas de cuyas cláusulas secretas contenían compensaciones para el propio Godoy. Enfrentado personal y políticamente al príncipe heredero, Fernando, fue apartado del poder, junto a los reyes, en el motín de Aranjuez propiciado por el futuro rey en marzo de 1808.

La personalidad de Godoy
«Godoy hace suyos los postulados ilustrados, aquellos que no afectan a la constitución tradicional del reino en sus aspectos políticos y económico-sociales, admitiendo todo lo que suponga favorecer el crecimiento
de conocimientos científicos. El Príncipe de la Paz ejerció su mecenazgo político para favorecer empresas como la primera Escuela de Veterinaria, el Real Colegio de Medicina, Cirugía y Ciencias Físicas (…)».
Díez, F.: Prensa agraria en la Ilustración. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980.
Ofensiva española (1792-93)

Contraofensiva francesa (1794-95) Centros de propaganda francesa
La guerra de la Convención también es denominada guerra de los Pirineos o guerra del Rosellón. La declaración de guerra a la Francia revolucionaria se considera uno de los errores más graves de la política exterior de Godoy. Frente a la postura de neutralidad que había mantenido Aranda, Godoy se arriesgó a una guerra para la que el ejército español de tierra no estaba en absoluto preparado.
En el reinado de Carlos IV se manifestaron las contradicciones económicas del Antiguo Régimen: subida de los precios de los alimentos e insostenible situación financiera del Estado. Por un lado, se produjo una importante subida del precio de las propiedades agrarias a fines de siglo, debida a la escasa oferta de tierra y al crecimiento de la población y la demanda, acentuada por las malas cosechas. Esencialmente, se trataba del conocido mecanismo de las crisis de subsistencia, explicables por estar gran parte de la tierra fuera del mercado, amortizada y vinculada. «Las rentas agrícolas subieron incluso con más rapidez que los precios. Esta tesis (…) explica que el enriquecimiento del agro beneficie sobre todo a los propietarios y que estos tuvieran especial interés en roturar los baldíos, limitar los privilegios de la Mesta y atacar los bienes de manos muertas» (Domínguez Ortiz).
El déficit del Estado –la Hacienda Real– se manifestó en la emisión continuada de vales reales –títulos de deuda pública–, cuya finalidad era hacer frente a los gastos que se iniciaron en 1793 con la guerra contra la Convención. La primera emisión de vales reales había comenzado en 1780, y se amortizaron sin problema, con una cotización de un 2 % sobre su valor nominal. Pero, a partir de 1795, las emisiones se dispararon (968 millones emitidos en 1795), su cotización bajó y la deuda del Estado aumentó, con nuevas emisiones (800 millones en 1799). En este contexto surgió un importante conflicto con el clero, que revistió especial gravedad desde el momento en que la Hacienda de Carlos IV se fijó en el patrimonio de la Iglesia para remediar sus apuros.

En 1798, el Estado vendió bienes de los organismos eclesiásticos de beneficencia junto a propiedades comunales de los ayuntamientos y de los jesuitas expulsados. Fue la primera venta de propiedades de la Iglesia; se inauguró así la era de las desamortizaciones, procesos de expropiación por el Estado de bienes de «manos muertas», que luego ponía a la venta. Lo recaudado estaba destinado a pagar la deuda del Estado, aunque no se pudo llevar a cabo a partir de 1804 al producirse la bancarrota. La desamortización se prolongó hasta 1808, pasando a manos privadas una sexta parte de las propiedades de la Iglesia. Una nueva sociedad rural empezó a configurarse con la venta de tierras, que benefició a los comerciantes y terratenientes, al carecer los campesinos que las cultivaban del dinero para la subasta. El arma de los liberales del xix en su lucha por un nuevo orden sirvió a Carlos IV para intentar sostener la sociedad tradicional.
Carlos IV accedió al trono con cuarenta años de edad y, según muchos testimonios, era indolente, «increíblemente beato» (Gil Novales) y poco interesado por los problemas de gobierno. Justamente la antítesis de Carlos III, quien de hecho desconfiaba de la capacidad del heredero. Por consejo de su padre mantuvo a Floridablanca como primer secretario de Despacho. La Revolución Francesa y la crisis del Antiguo Régimen en España coincidieron con su reinado, lo que supuso una época trágica también para Carlos y su familia. Pasados los años, en 1819, murió en el exilio aborrecido por su hijo Fernando VII.
Actividades
3 Busca información en Internet y en la web de recursos de anayaeducacion.es y explica de qué manera la desamortización podía contribuir a sanear la Hacienda Real.
La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya (1800), Museo del Prado. Este retrato muestra dos aspectos clave en Goya: su admiración por Velázquez, a quien parece homenajear en la composición, y su gran capacidad para pintar rostros y caracteres vulgares, como eran los de la familia real. El cuadro, organizado en tres grupos de personajes, gira en torno a María Luisa de Parma, la intrigante reina, inteligente y escandalosa. No tiene ningún fundamento la idea de que Goya pretendiese ridiculizar a la familia real. Al contrario, se trata de un retrato fiel y preciso, que entusiasmó a la reina.

Goya es un testigo privilegiado de la crisis del Antiguo Régimen. De pintor de la corte y de la aristocracia a retratista de la sociedad de la época, se vio implicado en los conflictos del momento: las resistencias a la modernización, las difíciles relaciones con Francia, la represión y el oscurantismo del absolutismo con el retorno de Fernando VII. Ante la asfixia cultural, en 1824 se exilió en Francia, de donde ya no regresó.
«La familia de Carlos IV viene a ser algo así como el resumen y compendio de la intensa labor de retratista que Goya ha realizado. Si su maestría formal alcanza límites insospechados, su penetración psicológica saca a la luz la verdadera fisonomía de todos estos personajes, de los cuales solo uno –el infante de Paula, de notable parecido con Godoy– conserva la inocencia y no es maltratado por la mirada del pintor (…).
Los caprichos se componen de 84 grabados, en los que destacan claramente cuatro temas principales: la
corrupción de las costumbres, en que tienen un gran papel la prostitución, declarada u oculta, y el celestinaje; la superstición (especialmente en forma de brujería); el anticlericalismo (que se apoya en los vicios de los clérigos y en su poder sobre las personas) y la ignorancia (que aprovecha algunas de las imágenes de la época) (…).
Lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos facciones, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana y la indignidad, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio.
(…) El mundo al revés, el mundo invertido. Las escenas costumbristas adquieren un aire siniestro (…). El absurdo domina esa inversión (…). En segundo término, la desolación. La desolación es general en todas estas obras (…). Junto a una España negra, una pintura negra (…)».
A partir de la toma del poder por Napoleón Bonaparte, en 1799, la corte española no fue sino una mera comparsa de la política expansionista de Francia.
La debilidad de Carlos IV espoleó el intervencionismo francés, que obligó a Manuel Godoy a dirigir la invasión de Portugal en 1801 –guerra de las Naranjas– con objeto de cerrar sus puertos al comercio británico.
En 1802, Francia e Inglaterra firmaron la Paz de Amiens; pero enseguida reanudaron sus hostilidades, y España se vio envuelta en otra guerra no deseada, de trágicas consecuencias para su flota, que cayó destrozada en la batalla de Trafalgar (1805) ante la escuadra del almirante Nelson. Las posesiones americanas quedaron incomunicadas, y el hundimiento económico de España se hacía imparable.

Los desastres bélicos, el arrinconamiento político de la alta nobleza y el disgusto del clero a causa de las medidas desamortizadoras unieron a la oposición en torno al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, quien no congeniaba con Godoy. Por el contrario, otros españoles descontentos ponían sus esperanzas en Napoleón Bonaparte, cuya revolución liberal daba respuesta al deseo de cambio de una minoría ilustrada.
El impulso al complot de los conservadores fue el Tratado de Fontainebleau (1807), por el que Godoy autorizaba el acantonamiento de tropas francesas en España con el objetivo de conquista y reparto de Portugal.
La delicada situación de Godoy favoreció el asalto al poder del príncipe Fernando.
Soldados, campesinos y servidumbre del palacio, alentados por los adeptos del heredero, organizaron un motín en Aranjuez (19 de marzo de 1808); el resultado fue la caída de Godoy y la forzada abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII.

4 ¿Qué grupos sociales prepararon el motín de Aranjuez y cuáles eran los motivos de su oposición a la política de Godoy?
Archivo de la Diputación de Barcelona, cit. por Fontana, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix Barcelona, Ariel, 1973.
Tanto en la conspiración de El Escorial al final de 1807, como en el motín de Aranjuez, el objetivo de los conspiradores era acabar con Godoy, deponer a Carlos IV y poner a Fernando en el trono.
Un grupo de aristócratas, desde el duque del Infantado a los condes de Orgaz o Montijo, en connivencia con el canónigo Escóiquiz, dirigían las tareas de desprestigiar a Godoy y movilizar a sectores populares para lograr sus fines. Este a duras penas pudo sobrevivir gracias a la protección del ejército francés. En la imagen, El motín de Aranjuez en 1808, caída y prisión de Godoy, de Zacarías González. Más información en la web de recursos de anayaeducacion.es
Napoleón no reconoció a Fernando, y Carlos IV pronto se arrepintió de su abdicación, en tanto las tropas francesas, al mando del general Murat, entraron en Madrid. Requerido por ambas partes, el emperador intervino en la disputa de la Corona forzando a padre e hijo a arreglar sus diferencias en Bayona. Con los reyes en Francia, y ante la imposibilidad de acuerdo entre ellos, Napoleón no esperó más, y obligó a ambos a traspasarle el trono, que, a su vez, entregaría a su hermano José Bonaparte en las «abdicaciones de Bayona».
Los herederos de la Revolución Francesa consiguieron la Corona española y se dispusieron a enterrar el Antiguo Régimen con la ayuda de un grupo de ilustrados españoles. Con la finalidad de hacer más atractivo su Gobierno, el rey José I hizo publicar el Estatuto de Bayona, una especie de constitución que, a pesar de otorgar al monarca amplias prerrogativas, ofrecía un renovado aire liberal que cuestionaba los fundamentos del Antiguo Régimen. Tras presentar cuatro proyectos a la Junta Española, reunida en Bayona, formada por 91 miembros de la Iglesia, la nobleza y el estado llano, José I promulgó la Ley. No llegó a entrar en vigor pues establecía una implantación gradual hasta 1813 y la guerra impidió su puesta en práctica.
José I Bonaparte (1768-1844)José I ocupó el trono de Nápoles (1806) antes de ser presentado por el emperador a la Asamblea de notables convocados en Bayona. José I entró en España a principios de julio de 1808 pero la derrota de Bailén le obligó a abandonar Madrid. Su reinado no empezó hasta los inicios de 1809 con medidas como la reforma de la Administración, desamortización de bienes monásticos, etc. Apoyado en un gobierno de destacados ilustrados –Urquijo, Cabarrús, O’Farrill, almirante Mazarredo–, tras la victoria de Ocaña (noviembre 1809), afianzó su posición y se opuso sin éxito a las pretensiones imperiales de anexionar los territorios situados al norte del Ebro. En 1812 preparaba incluso la convocatoria de Cortes Generales, prevista por el estatuto de Bayona, una Carta Otorgada, presentada a la Asamblea de Bayona en julio de 1808, y en el que no se admitía la soberanía nacional, limitaba en escasa medida el poder del rey con tres cámaras muy poco representativas y un sistema judicial relativamente separado del ejecutivo. No llegó a entrar en vigor. La victoria de Wellington en Arapiles le obligó a salir de Madrid en agosto 1812. Abandonó definitivamente España en junio de 1813.
1. Carta de Carlos IV a Napoleón (marzo, 1808):
«Señor mi hermano: V. M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas (…). Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte (…). Yo fui forzado a renunciar (…). Dirijo a V. M. I. una protesta contra los sucesos de Aranjuez (…). De V. M. I. y R., su muy afecto hermano y amigo. Carlos».
2. De Fernando a Carlos, ya en Bayona: «Mi venerado padre y señor: Para dar a V. M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión (…) renuncio mi Corona en favor de vuestra Majestad, deseando que vuestra Majestad pueda gozarla por muchos años (…).»
3. De Carlos a Napoleón, en Bayona: «Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos (…) ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos al trono de España y de las Indias a Su
Majestad el emperador Napoleón como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1.a La integridad del reino será mantenida (…). 2.a La religión católica, apostólica y romana será la única en España (…)».
Un juicio sobre el asunto: «Carlos IV cedió el trono a Bonaparte; Fernando, el Principado de Asturias y con él la Corona, y sus hermanos, sus títulos y honores. En una palabra: la real familia traspasó a Napoleón sus vasallos como se traspasa un rebaño de carneros. No tuvieron el valor de resistir, ni siquiera el de la fuga que el duque de Mahón les propuso, y mientras sus vendidos súbditos se sacrificaban por ellos derramando su sangre, sufriendo el hambre y la sed, el calor y el frío, sin tener albergue ni lecho, ellos gozaban en los palacios de Compiègne y Valençay con todas las comodidades (…). Y más tarde les veremos felicitar a Napoleón por los triunfos que obtienen sus soldados contra los españoles que se batían (…) ¡por ellos!».
Rodríguez-Solís, E.: Los guerrilleros de 1808. Barcelona, La Enciclopedia Democrática, 1895, T. I., p. 121.
La salida de la familia real española en dirección a Francia, donde se debía reunir con Napoleón, enfureció tanto a los madrileños que el 2 de mayo de 1808 se levantaron contra las fuerzas francesas ocupantes de la capital. Pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta fusilando a centenares de personas como escarmiento, mientras la Junta de Gobierno, dejada tras su marcha por Fernando VII, no hacía nada por evitar el castigo. Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid, los levantamientos antifranceses se extendieron por toda España.
Los levantamientos de mayo de 1808 degeneraron en guerra (1808-1814), que se generalizó por todo el territorio español durante cinco largos años, dejando un trágico balance de pérdidas humanas –más de 300 000 muertos–, destrucciones y saqueos. Fue una guerra nacional y popular, pero no revolucionaria; guerra española y al mismo tiempo conflicto internacional.

La lucha contra los franceses acrecentó el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y conformó una nueva mentalidad de españoles, por encima de las adscripciones regionales o de reinos. Sin embargo, el ideario
que hizo posible el levantamiento partía de la defensa de la religión y de la monarquía, de una visión tradicional de la sociedad no compartida por la minoría liberal, que, además de afirmar la nación frente a Francia, deseaba hacer su propia revolución.
El discurso ideológico de la guerra lo realizó el bajo clero, que convenció al pueblo de que, mediante la guerrilla o el acatamiento a las autoridades provisionales de resistencia, colaboraba en una verdadera cruzada contra la impiedad francesa. Al quedar fuera de juego la burocracia del Estado, solo la Iglesia disponía de una organización nacional centralizada, capaz de llegar a todos los rincones del país y erigirse en motor del levantamiento con su influencia doctrinal.
Los cinco años de guerra constituyeron, de hecho, una ocasión irrepetible para un movimiento de masas de carácter revolucionario; pero la identificación del clero con el Antiguo Régimen lo impidió. Lo que la Iglesia no pudo evitar fue que una minoría progresista, concentrada en Cádiz por causa de la guerra, en la que figuraban también elementos del clero, estableciese los fundamentos de la futura revolución liberal.
Se ha escrito que con la guerra de la Independencia aparecen las masas populares en la escena política española.
El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, de Francisco de Goya. En esta obra de 1814, Goya «si bien es cierto que no demuestra ninguna simpatía por los franceses, tampoco parece tenerla excesiva por los patriotas. Lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos facciones, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana y la indignidad, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio… lo que le interesa es la imagen de la multitud… la violencia que lo llena todo. En el cuadro no hay uno o varios protagonistas individualizados; el protagonista es la masa (…)». (V. Bozal).

Así como el clero movilizó al campesinado contra los franceses, José Bonaparte no logró apoyo suficiente de las minorías ilustradas, porque era demasiado evidente el espíritu de conquista de su hermano Napoleón. En la España ocupada por las tropas francesas, el rey José I trató vanamente de emprender las reformas que el Estatuto de Bayona había proyectado contando con el apoyo de los afrancesados, partidarios del reformismo ilustrado pero enemigos de medidas revolucionarias. Al igual que otros ilustrados, el pintor Francisco de Goya confió en los Bonaparte; mientras, retrataba la violencia desatada en su serie de grabados Los desastres de la guerra
José I nunca tuvo las manos libres para implantar su política de reformas. La convocatoria de unas cortes bonapartistas no contó con el apoyo de su hermano Napoleón. Su preocupación por la educación, plasmada en la fundación de la Junta de Instrucción Pública, quedó en nada ante la realidad de la guerra. Y no consiguió el afecto de un pueblo que lo vio como una marioneta a las órdenes del emperador francés y de sus generales. Muchos afrancesados eran funcionarios del Estado que, en su pragmatismo, prefirieron seguir fieles a quien ejercía el poder; otros eran eclesiásticos ilustrados que, ante la fortaleza del ejército francés y la ineficacia de las instituciones del Antiguo Régimen, optaron por el invasor. La mayoría de los afrancesados convencidos lo fueron porque quisieron realizar reformas en el ámbito de la enseñanza, el derecho o la religión, de acuerdo con un idea-
Una parte de la élite ilustrada española –los «afrancesados»– confiaba en que el sometimiento a Napoleón, liberado el país de los corruptos Borbones, posibilitase el progreso y el resurgimiento de la patria. Era el caso de uno de los admiradores de la Francia revolucionaria, el abate Marchena (1768-1821), que escribía en 1808:
«Jamás el genio de Napoleón se habrá ocupado en una obra más bella que la creación de la gloria española. Superior a todas las preocupaciones, no puede dejar este gran Príncipe de distinguir todos los gérmenes de grandeza que encierra la más noble de las naciones. El resto de la Europa se complace en oponernos memorias sacadas de nuestros propios anales; Napoleón experimentará que, lejos de estar en una degeneración irrevocable, nos hallamos en disposición de igualar, y aun de superar, a nuestros padres».
Cit. por Fuentes, J. F.: José Marchena. Biografía política e intelectual. Barcelona, Crítica, 1989.
rio compartido por algunos españoles, a los que la lucha contra el invasor reunió en las Cortes de Cádiz. Pero la minoría afrancesada pagó caro su colaboracionismo y acabo siendo víctima de las venganzas domésticas que toda guerra genera y, más tarde, del exilio.
Con el estallido de los levantamientos y las abdicaciones de Bayona, se produjo un gran vacío de poder y la ruptura del territorio español. Para controlar la situación en las regiones no ocupadas por el ejército francés, los ciudadanos más prestigiosos establecieron las juntas provinciales, que asumían su soberanía y legitimaban su autoridad en nombre del rey ausente. Hombres de la aristocracia y del clero, militares y letrados de ideología dispar componían estos poderes territoriales, que enseguida establecieron un Gobierno nacional unitario.
En septiembre de 1808, se constituyó en Aranjuez la Junta Central Suprema, con delegados de las juntas provinciales, entre los que estaba Jovellanos, bajo la presidencia del conde de Floridablanca que tomó los poderes soberanos y se erigió en el máximo órgano gubernativo.
5 Resume los principales principios de la posición política de los llamados «afrancesados». ¿En qué se diferenciaban de otros españoles reformistas de la época?
Las juntas, que proliferaron por todo el país en los días siguientes al 2 de mayo, eran organismos heterogéneos en los que el pueblo depositaba la autoridad, ante la sensación de «vacío de poder» que supuso la ausencia de la familia real.
«Falto de experiencia y de formación política, el pueblo, al elegir, lo hace nombrando para la junta a elementos de las clases superiores, de manera que la junta, creación del pueblo, es ya una pérdida de poder por parte de ese mismo pueblo (…) las juntas en sí mismas, y su reunión en la Central, son siempre necesarias para la conducción político-militar de la guerra, son siempre iniciativa de los aristócratas, de los ricos y poderosos, que a través de ellas privan al pueblo de su poder. Son una forma de control del pueblo, de sujeción de este a intereses que le son ajenos».
Dada su inferioridad militar, los españoles adoptaron una novedosa forma de combate, la guerrilla: grupos de antiguos soldados, civiles y hasta bandoleros, atacaban por sorpresa y en acciones rápidas, valiéndose de su conocimiento del terreno y de la complicidad de la población civil. Fueron muy prestigios El Empecinado, Julián Sánchez el Charro, Pedro Villacampa, Espoz y Mina. Los franceses dominaban las ciudades, pero las partidas guerrilleras, extendidas desde 1809 por toda la Peninsula, el campo. Solían atacar pequeñas guarniciones de retaguardia, caravanas de abastecimiento y soldados rezagados por cansancio o heridas. Los franceses no consiguieron liquidar las guerrillas, pues se dispersaban después de cada ataque en medio de la población civil, cuya represión indiscriminada solo hizo aumentar su apoyo.
A medida que la guerra se alargaba, José se sentía más identificado con el ideario pacifista y reformista de sus súbditos afrancesados que con el de conquista de su hermano. Napoleón, al no hallar en José la sumisión esperada, intervino directamente y en 1810 transfirió las provincias al norte del Ebro a la autoridad militar para preparar su anexión a Francia, con la oposición de José. Holanda, los puertos hanseáticos alemanes y diversos Estados italianos, entre ellos los Estados Pontificios, fueron también incorporados a la Francia imperial. Tras la victoria francesa en Ocaña, en febrero de 1810 cayó Sevilla y toda Andalucía, excepto Cádiz. En esos días, José recorrió muchas ciudades andaluzas y fue recibido en general calurosamente, mientras Cádiz iniciaba la convocatoria de Cortes.
En la primavera de 1812, la guerra dio un giro definitivo. Lo que en un principio pareció un paseo militar, se había convertido en un atolladero que obligaba a Napoleón a mantener en España un importante conjunto de tropas, cada vez más necesarias en el frente de Rusia. La retirada de efectivos podía llevar a los franceses al desastre, como ocurrió en julio de 1812, cuando el general Wellington, al frente de tropas británicas, portuguesas y españolas, y ayudado por las partidas guerrilleras, derrotó a los franceses del mariscal Marmont en Arapiles, cerca de Salamanca y llegó hasta Madrid. Los franceses retrocedieron hacia Burgos, mientras el rey José abandonaba Madrid, en agosto, hacia Valencia. Soult desde Sevilla acudió en septiembre hasta Valencia, formando un ejército de 75 000 soldados. Por primera vez los generales bajo el mando de José I, comenzaron una contraofensiva que paralizó a Wellington, que se retiró a Ciudad Rodrigo en noviembre.

El ejército francés restableció sus posiciones, pero la victoriosa campaña de Wellington había revelado la estrategia adecuada para derrotarlos. A finales de 1812 la sensación de derrota de José I era clara. Una nueva retirada de soldados franceses hacia Europa la acrecentó. En la primavera de 1813, el general británico lanzaba de nuevo su acometida, sin que los franceses consiguieran parar su avance. Abandonaron Madrid y llegaron hasta Vitoria-Gasteiz donde sufrieron una grave derrota, que se repitió en la batalla de San Marcial (Irun). Vencido también en Alemania, Napoleón se apresuró a llegar a un acuerdo con Fernando VII, al que devolvió la Corona de España por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813).
6 Explica qué razones impidieron a los ejércitos napoleónicos el control del territorio español hasta 1808.
7 ¿Por qué se habla de «triple dimensión de la guerra»?
Goya retrató al general Palafox en 1814, que había alcanzado gran prestigio como organizador de la defensa de Zaragoza en los dos asedios habidos en el verano de 1808 y el segundo en enero-febrero de 1809. Los «sitios» de esta ciudad produjeron miles de víctimas, como también el de Girona, defendida por Álvarez de Castro, en la segunda mitad de 1809. Hubo más de 50 asedios de ciudades fortificadas, en un tipo de combate peculiar de la guerra peninsular, dentro del conjunto de las guerras napoleónicas.
La otra cara de la guerra de la Independencia la constituye, sin duda, la labor de las Cortes de Cádiz. A la vez que gran parte de la sociedad española se enfrentaba con las armas a los franceses, unos pocos ilustrados pretendían implantar en España las mismas ideas que, en Francia, habían supuesto una verdadera revolución burguesa. La gran oportunidad llegó cuando las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que, refugiada en Cádiz, dio paso, en enero de 1810, a una regencia colectiva, una especie de gobierno provisional compuesto por cinco miembros, muy conservadores, pero sometidos a la presión ambiental de la ciudad, sede de una nutrida burguesía mercantil y de importantes colonias de comerciantes extranjeros. Muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales procedentes de otras ciudades tomadas por el ejército del rey José, huyendo de la guerra, se habían concentrado en Cádiz, ciudadrefugio protegida por la Marina británica.

La idea de una reunión de Cortes Generales para reorganizar la vida pública en tiempo de guerra y llenar el vacío de poder ya había sido debatida en la Junta Central en mayo de 1809. Desde su Comisión de Cortes, presidida por Jovellanos, se remitió una consulta al país, encuesta dirigida a instituciones y personalidades representativas de la opinión pública para que enviasen sus informes sobre la guerra, las leyes fundamentales del reino, la Hacienda, la situación de América, etc. Las respuestas, generalmente, eran partidarias de profundas reformas en la organización del país. La regencia no se decidió a con-
vocar las Cortes hasta que llegó a Cádiz la noticia de la creación de poderes locales en distintas ciudades americanas que podían poner en peligro el imperio español. Después de cien años, en los que los Borbones habían gobernado sin convocarlas, las Cortes inauguraron sus reuniones en septiembre de 1810, con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongaron su actividad hasta la primavera de 1814. Un conjunto de decretos, y sobre todo la Constitución de 1812, manifestaban su deseo de transformación del país mediante la aplicación de importantes reformas que debían convertir España en una monarquía liberal y parlamentaria.
Debido a la guerra, la alta nobleza y el alto clero apenas estuvieron representados en Cádiz. Tampoco asistieron los delegados de las provincias ocupadas a los que se buscó suplentes gaditanos o entre los oriundos de cada provincia presentes en Cádiz, lo mismo que a los representantes de los territorios españoles de América.
En las Cortes predominaban clases medias con formación intelectual, eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y catedráticos, y miembros de la burguesía industrial y comercial. Sin embargo, no había representación de las masas populares: ni un solo campesino tuvo sitio en la asamblea de Cádiz. Tampoco mujeres, carentes de todo derecho político. Las primeras sesiones de las Cortes congregaron a un centenar de diputados, pero su número fue aumentando, hasta llegar a los trescientos.
La ciudad de Cádiz acordó ya en 1812 elevar un monumento conmemorativo a las Cortes, pero solo fue posible su edificación al cumplirse el centenario de la promulgación de la Constitución de 1812. Este monumento, rico en alegorías a la patria y a los valores de la nueva economía y a la libertad, es un buen símbolo del protagonismo de Cádiz en los cambios políticos y económicos durante la crisis del Antiguo Régimen. Cádiz era la ciudad más cosmopolita y abierta de España desde la mitad del siglo xviii, que gestionaba la mitad del valor del comercio exterior. Sus cerca de 80 000 habitantes sufrieron las convulsiones de esta etapa tan conflictiva. Durante todo el siglo xix fue cuna de iniciativas liberales y de progreso.

Desde su inicio se evidenció que las Cortes no se parecían a las antiguas. Al configurarse en Asamblea Constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados ponían en marcha la revolución liberal, que contaba ya con el precedente de la Francia (1789). También con la concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos, incluidos los de América, España y sus colonias se convertían en la única nación repartida a ambos lados del océano.
En la cámara gaditana surgieron dos grandes tendencias:
• Los liberales –por vez primera se emplea este término como etiqueta política– eran partidarios de reformas revolucionarias, y contaban con renombrados intelectuales, juristas y grandes oradores como Agustín Argüelles, José M.a Calatrava, el conde de Toreno, Manuel José Quintana, etc.
• Los absolutistas, llamados despectivamente «serviles», pretendían mantener el viejo orden monárquico. Pedro Inguanzo y Blas de Ostolaza eran dos de sus miembros destacados.
La prensa de Cádiz, en su mayoría, apoyó a los liberales, que siempre dominaron los debates de las Cortes, manteniéndose, en cambio, los púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista. A pesar del posicionamiento mayoritario del clero en la trinchera conservadora, un puñado de sacerdotes participaron en el diseño del régimen gaditano, al que contribuyó Diego Muñoz Torrero, miembro del equipo redactor de la Constitución y una de las personalidades más relevantes dentro de la familia liberal.
A impulsos del pensamiento ilustrado, las Cortes de Cádiz desmontaron la arquitectura del Antiguo Régimen, mediante la promulgación de una serie de decretos.
Con una prensa adicta, y después de siglos de bloqueo informativo, los liberales aprobaron el decreto de libertad de imprenta –primera formulación del derecho a la libre expresión–, que suprimía la censura para los escritos políticos, pero no para los religiosos (1810).
Para los diputados gaditanos, la libre expresión de las ideas era una pieza clave en un sistema basado en la soberanía nacional y un eficaz instrumento de concienciación política y de defensa frente a los abusos del poder.
Una decisión primordial, en el proceso de reforzamiento del Estado, fue la abolición de los señoríos jurisdiccionales (1811), ya que la mitad de los pueblos y dos tercios de
las ciudades españolas mantenían todavía alguna dependencia del clero y de la nobleza, que impedía la modernización de la Administración.
Los gremios fueron derogados (1813); era una estructura medieval tachada de inoperante desde el reinado de Carlos III, para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal-capitalista.
En 1813 se decretó la desamortización de las tierras comunales de los municipios, de las órdenes militares y de los jesuitas, se derogaron los privilegios de la Mesta, autorizando a los pueblos y vecinos a cercar sus tierras; y se abolió la Inquisición.
«Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan:
I. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean.
II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo (…).
IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional (…).
VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de la pesca, caza, hornos, aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas municipales establecidas en cada pueblo, sin que por esto los dueños se entiendan privados del uso que, como particulares, pueden hacer».
8 ¿En qué se diferencian las Cortes de Cádiz de las Cortes tradicionales del medievo y del Antiguo Régimen?
9 Señala brevemente las diferencias políticas entre liberales y absolutistas en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué estos eran llamados despectivamente «serviles»?
10 Enumera y explica los decretos de las Cortes de Cádiz que reformaban en profundidad las estructuras agrarias del Antiguo Régimen.

Este tema suscitó intensos debates entre los diputados de Cádiz. El texto del Diario de las Cortes recoge las opiniones de un clérigo absolutista:
«(…) De nuevo el señor Ostolaza, que estuvo siempre muy combativo, hace una larga crítica del Dictamen de la Comisión, afirmando “qué vergonzoso sea que la Comisión imite a esos charlatanes periodistas, en la pintura horrorosa y equivocada que hacen del Tribunal de la Fe (…) ya que la Inquisición es un medio de la Iglesia para conservar la fe”; llega a añorar los tiempos de “los Fernandos el Santo y el Católico, en cuyo tiempo, y a la vista de la Inquisición, floreció la España y dio ley a toda la Europa”. Dice que no se opone a que se reformen algunas cosas, pues ello no influye en lo esencial de la institución. Niega que el Santo Establecimiento vaya contra las luces y el progreso, diciendo que la Inquisición no se opone a la luz, sino a las doctrinas tenebrosas. Defiende vehementemente uno de sus procedimientos, el de la delación secreta, y concluye proponiendo dar por concluida la discusión y pasar el expediente al Concilio Nacional, “para que arregle definitivamente este asunto de acuerdo con las Cortes”».
Las Cortes también legislaron en materia religiosa, después de acaloradas discusiones entre los diputados, que alcanzaron su mayor vehemencia al decretar la abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo para la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia. Se decretó la supresión de los conventos que contasen con menos de doce miembros y se secularizaron los bienes de las órdenes religiosas. Estas medidas provocaron la ruptura con la jerarquía eclesiástica, pese a lo cual el clero ilustrado contribuyó, con su destacada presencia en las Cortes, a la propagación de estas ideas.
Resultó especialmente animado el debate sobre la reorganización territorial, con las aportaciones de contenido regionalista de un diputado catalán, disconforme con el proyecto propuesto, inspirado en el modelo departamental francés.
Las Cortes eliminaron los antiguos reinos, provincias e intendencias y decretaron una nueva división provincial, que no se llegó a concretar, con el fin de conseguir la uniformidad territorial y la centralización política. «Formamos una sola nación, y no un agregado de naciones», argumentó Agustín Argüelles, jefe de los liberales, ratificando el propósito de estos de plantear de forma inmediata una nueva ordenación territorial.
El día de san José de 1812, los diputados de Cádiz aprobaron una Constitución, la primera de la historia de España, que resumía su labor legisladora y establecía las ideas y el lenguaje del liberalismo español.
«La Pepa» es un texto muy extenso, porque, en su deseo de evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución, los legisladores gaditanos regularon hasta el detalle todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos.
Su idea de nación quedó plasmada en el diseño de un Estado unitario, que afirmaba los derechos de los españoles en su conjunto por encima de los históricos de cada reino. Los diputados representan a la nación, lo que supone la eliminación de cualquier otra representación, regional o corporativa, algo que ya carecía de sentido en una España dividida en provincias y municipios.
De esta forma, se daba un nuevo paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa emprendido por los primeros Borbones. Al mismo tiempo, con su afirmación de los derechos individuales y colectivos de los españoles, ponía los fundamentos para acabar con un modelo de sociedad basado en las exenciones y los privilegios. Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, fijaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, un Ejército nacional y un mercado libre de aduanas interiores.
En consonancia con la primera declaración de la asamblea gaditana, la Constitución proclamaba la soberanía nacional en detrimento del rey, al que se le quitaba la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara, elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Sin embargo, para ser diputado se requería la condición de propietario, lo que excluía a asalariados y a campesinos sin tierra.
Al atribuir la soberanía a la nación, se estaba produciendo un cambio fundamental: de acuerdo con el texto, los ciudadanos, reconocían a Fernando VII como rey de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional.
La Constitución, aunque símbolo del liberalismo radical, reflejaba el influjo de la religión y de la nobleza a través de la definición de un Estado confesional y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.
La guerra y Fernando VII impidieron que se implantaran las reformas promulgadas por la Constitución. No obstante, años más tarde, otros textos, inspirados en ella, se encargarían de hacer avanzar a la sociedad española en la conquista de sus derechos individuales y colectivos. Como símbolo del deseo de libertad de los españoles, la Constitución de 1812 permaneció viva en el recuerdo a lo largo del siglo, prolongándose, también, en el ideario de los liberales de América del Sur y de Europa.
11 ¿Qué decretos de la Constitución de Cádiz establecían la libertad política y la igualdad jurídica de los ciudadanos?
12 Explica brevemente por qué podemos calificar como progresista e, incluso, como democrática la Constitución de 1812.
La importancia de la Constitución de 1812
«Dejando, pues, de lado la Constitución de Bayona, nuestra primera Constitución, redactada en Cádiz de 1810 a 1812, representa el hito fundamental que inicia la dialéctica constitucional que llega hasta el presente. Su significado, situándonos en el contexto de la época, aparece como un avance progresista fundamental para la modernización de la vida política española (…) supuso el motivo fundamental del nacimiento del liberalismo español y, en algunos casos, europeo. Su influencia, como es sabido, se extendería por toda Europa y América Latina, desde el mismo momento de emancipación de las colonias españolas.
Por supuesto, en ella es posible encontrar todavía claras reminiscencias del Antiguo Régimen, pero al mismo tiempo da acogida también a conceptos e instituciones revolucionarias para su época. Lo cual se explica a causa de que intervinieran en su redacción tanto elementos progresistas o liberales como reaccionarios o ultramontanos».
De Esteban, J.: Las constituciones de España. Madrid, Taurus, 1990. «Dentro del primer constitucionalismo occidental, el texto de Cádiz representa uno de los mejores modelos, soportando la comparación con la Constitución francesa de 1791 o la americana de 1787. Mirkine Guetzevitch llega a decir que supera a aquella y alcanza mayor influencia que ella en el resto de Europa por el espíritu nacional que respiraba, del que carecía la francesa».
Solé Tura, J., y Aja, E.: Constituciones y períodos constituyentes en España (180-1936). Madrid, Siglo xxi, 1985, p. 20.
La proclamación de la Constitución de 1812, de Salvador Viniegra.
Debido a su situación estratégica y a la proximidad de la flota y de la base británica de Gibraltar, Cádiz fue, a partir de 1810, el «refugio de la soberanía nacional». El acceso a Cádiz, muy complicado por tierra firme, era relativamente fácil por mar, lo que supuso una notable presencia de delegados de las provincias periféricas, las más avanzadas de España en aquellos momentos.


El final de las operaciones militares contra los franceses no apaciguó por completo el país, que se veía sometido al enfrentamiento político entre liberales y absolutistas, ambos a la expectativa de la postura que tomase Fernando VII a su regreso del cautiverio. La duda se despejó en la primavera de 1814, al poco tiempo de tocar el rey tierra española y aceptar el ofrecimiento de algunos generales de colaborar en la reposición del absolutismo monárquico, derogado por las Cortes de Cádiz. La acción contrarrevolucionaria del Ejército contaba, además, con el apoyo de un grupo de diputados absolutistas, firmantes del Manifiesto de los Persas, que rechazaban de forma rotunda la legislación gaditana.
En mayo de 1814, Fernando VII declaró ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz y anuló toda su obra legisladora. Desaparecían de un plumazo las reformas plasmadas solo sobre el papel, sin que nadie saliera a la calle en su defensa. Con el golpe de Estado fernandino, España volvió a la situación anterior a la «francesada», mientras la represión elegía sus víctimas entre los liberales y los colaboradores del gobierno de Bonaparte, obligados muchos de ellos a tomar el camino del exilio.

Tras la caída de Napoleón, la contrarrevolución diseñada por la Europa de la Santa Alianza daba nuevo empuje al absolutismo fernandino, que intentaba borrar de la memoria de los españoles el recuerdo de una Constitución que hacía residir la soberanía en la nación, no en el rey. Apoyado en la Iglesia y en los grandes terratenientes, liquidó la libertad de prensa y resucitó la Inquisición, que enseguida se puso manos a la obra con la retirada de cientos de publicaciones del período de la guerra. Los jesuitas volvieron a España, y permanecerían en el país hasta el siguiente estallido liberal.
Bajo la mirada protectora del rey absoluto, la Iglesia inauguró su cruzada «contra una época de desorden y crímenes» y colaboró gustosa con el Santo Oficio delatando a los liberales. Sin embargo, la alianza entre el trono y el altar no cosechó los frutos esperados: decrecían las rentas eclesiásticas y el clero sufría una notable disminución a causa del desbarajuste producido por la guerra.
Cuando la Iglesia exigió la devolución de sus tierras, vendidas en el reinado anterior, Fernando VII se negó a satisfacer su reclamación, confirmando la nueva distribución de la propiedad, en manos ahora de latifundistas afectos al gobierno.
Desde la vuelta de Fernando VII, muchos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la restauración del Antiguo Régimen, y algunos de ellos conspiraron por el restablecimiento de las leyes de Cádiz, agrupados en organizaciones secretas o en logias masónicas.
La reacción de 1814 cortó los primeros brotes de modernización de un Ejército de 200 000 soldados y 16 000 oficiales en el que convivían los profesionales al estilo borbónico con los paisanos ascendidos de la guerrilla, y los generales absolutistas con la oficialidad rabiosamente liberal.
Fue un monarca idolatrado, temido y odiado. Tras su retorno a España en marzo de 1814, buscó asesoramiento y apoyo en los sectores más reaccionarios del país. El día 5 de mayo entró en Madrid y el día 10 decretó la abolición de la obra de Cádiz. Los generales Elío y Eguía le dieron el apoyo militar para aplastar al Consejo de Regencia y a los principales líderes liberales. A partir de entonces gobernó rodeado de una «camarilla» de amigos, confidentes y compañeros de correrías. En este grupo figuraban personajes como el duque de Alagón, el aguador Chamorro, el cura Vicente Sáiz o Francisco Calomarde. La situación fue, incluso, denunciada por declarados absolutistas como el antiguo preceptor del rey, Juan Escóiquiz, o Miguel Lardizábal.
13 Describe y explica los argumentos que justifican el absolutismo como forma perfecta de gobierno según los firmantes del Manifiesto de los Persas.
14 Identifica los momentos anteriores de la historia de España en que se produjeron exilios masivos y a qué colectivos sociales afectó; explica sus causas y consecuencias. Determina las semejanzas y diferencias con el exilio descrito en el doc.: «El primer gran exilio de España Contemporánea».
Firmado por 69 diputados serviles –de los que 34 eran eclesiásticos–, fue presentado a Fernando VII con anterioridad a su decreto de anulación de la obra de las Cortes de Cádiz. Toma su extraño nombre de sus palabras iniciales: «Señor: era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor».
Exponen en el mismo una defensa teórica del retorno al absolutismo como forma de gobierno.
«(…) 20. Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro, el convencimiento de que la democracia se funda en la inestabilidad y la inconstancia (…). O en estos gobiernos ha de haber nobles, o puro pueblo: excluir la nobleza destruye el orden jerárquico, deja sin esplendor la sociedad (…).
21. La nobleza siempre aspira a distinciones; el pueblo siempre intenta igualdades: este vive receloso de que aquella llegue a dominar (…).
40. En fin, Señor, esta Constitución (…) dice: Que la Nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de nadie, ninguna familia o persona. Y el artículo 14 expresa que el gobierno de la nación española es una monarquía hereditaria: artículos inconciliables (…).
134. La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes (…). En un gobierno absoluto las personas son libres, la propiedad de los bienes es tan legítima e inviolable que subsiste aún contra el mismo soberano (…). Madrid, 12 de abril de 1814».
(1808-1874). Barcelona, Ariel, 1988.
El regreso de Fernando VII desencadenó una oleada de represión sobre toda persona sospechosa de tendencias liberales y, de modo más claro, contra los colaboradores del rey José I Bonaparte, los afrancesados. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse en Francia o en Inglaterra.
«El primer gran exilio de españoles perseguidos a muerte por otros españoles se produce, en efecto, a comienzos del siglo xix , en dos etapas sucesivas y bajo la inspiración de aquel que fue el rey más funesto de nuestra historia, según Marañón y el más unánime criterio. En la primera etapa, 1813-1814, salen del país, a retaguardia de las tropas napoleónicas (…) muchos, más de 10 000 militares y unos 5 000 civiles (…) y a ellos se unieron los citados patriotas liberales, perseguidos por el traidor monarca que fueron también cerca de 15 000. Una primera cifra de 30 000 fugitivos, según Marañón, a la que él mismo añade otros 20 000 exiliados más como consecuencia de la segunda etapa de la persecución, iniciada en 1823 (…). En cuanto a la significación cualitativa de este primer magno exilio (…), salieron de España sus mejores hombres, además de notables escritores, profesores y hombres de ciencia (…). Se fueron los funcionarios más aptos e inteligentes con que contaba el país, nunca sobrado de capacidades. Con los afrancesados y los liberales en el exilio habían desaparecido en realidad de la vida pública las minorías dirigentes del país».
Abolición de la libertad de imprenta
«Habiendo visto con desagrado mío el menoscabo del prudente uso que debe hacerse de la imprenta, que en vez de emplearla en asuntos que sirvan a la sana ilustración del público, o a entretenerlo honestamente, se la emplea en desahogos y contestaciones personales, que no solo ofenden a los sujetos contra los que se dirigen, sino a la dignidad y decoro de una nación circunspecta, a quien convidan con su lectura; y bien convencido por Mí mismo de que los escritos que particularmente adolecen de este vicio son los llamados periódicos y algunos folletos, provocados por ellos, he venido en prohibir todos los que de esta especie se dan a la luz dentro y fuera de la Corte; y es mi voluntad que solo se publiquen la Gazeta y Diario de Madrid (…)».
Real Decreto de 25 de marzo de 1815.
Erigidos en guardianes del liberalismo, algunos oficiales llevaron a cabo una serie de intentonas golpistas (pronunciamientos) encaminadas a liquidar el absolutismo fernandino y a poner en vigor la Constitución gaditana. Espoz y Mina en Pamplona (1814), Díaz Porlier en A Coruña (1815) y Lacy en Barcelona (1817) fracasaron en su empeño; pero, en 1820, el triunfo de Riego encabezaría el censo de pronunciamientos triunfantes a lo largo del siglo que ofrecían la posibilidad de dar un giro al régimen mediante la alianza de los mandos militares y la prensa. Las conspiraciones del Ejército se nutrían del descontento popular provocado por la situación calamitosa en que se encontraba España después de la guerra, que había destruido ciudades, caminos y fábricas, y descapitaliza-
«En la etapa de 1814 a 1820, con un país deshecho por la guerra de la Independencia y en medio de una recesión general europea, el Gobierno se encontró sin estas fuentes de ingresos extraordinarios (caudales de Indias y deuda pública). Sus ingresos totales, que en los años 1785-1808 habían sido del orden de 1 200 millones de reales al año, cayeron en 1814-1820 a menos de 700 millones; pero como esta suma se obtenía ahora casi exclusivamente de fuentes tributarias (impuestos), el resultado fue que la angustiosa miseria del erario vino a combinarse con una presión tributaria creciente, que pesaba duramente sobre el país. A empeorar la situación de unos y otros (…) vino la crisis del comercio exterior, consecuencia de la progresiva pérdida de los mercados coloniales (…).
Ante la situación existente (…) el Estado español no parecía tener más salida válida que la de un camino de transformaciones revolucionarias, del tipo de las que se habían producido en Francia a fines del siglo xviii, que hiciese posible remover los obstáculos que el latifundismo y la persistencia de formas de explotación señoriales oponían al crecimiento de la producción agraria (…).
Los gobernantes a los que hemos visto fracasar –nueve ministros de Hacienda destituidos, uno tras otro, en menos de seis años– no fallaron porque se equivocaran en las fórmulas que había que aplicar, sino porque se les encomendó una tarea irrealizable: acomodar el régimen absoluto a las necesidades de los nuevos tiempos sin adoptar medidas que pudieran alterar la estructura social vigente ni tocar los privilegios de los estamentos dominantes (…)».
Fontana, J.: La quiebra de la monarquía absoluta. Barcelona, Ariel, 1983.
do la agricultura y la ganadería con la pérdida de rebaños y cosechas. Además, la inminente independencia de América privaría a los españoles de un mercado que habría podido contribuir a su despegue económico, y al Estado, de los medios necesarios para la reconstrucción del territorio. Un panorama negativo que se veía complicado por la política inmovilista de Fernando VII, cuyo empeño en revitalizar el Antiguo Régimen, retrasando más el inicio de la era industrial. Por último, el cambio constante de ministros y la escasa preparación de muchos de ellos entorpecieron la política económica del Gobierno, sometido a las contradicciones del viejo sistema tributario.
Tras la revolución de Cádiz, todos los españoles habían quedado obligados a colaborar en el sostenimiento del Estado y desaparecieron las exenciones y los enrevesados mecanismos de recaudación, vigentes desde el tiempo de los Austrias. Con el fin de facilitar la contabilidad gubernamental, por vez primera en Europa, las Cortes gaditanas habían elaborado el presupuesto nacional, que hacía un repaso anticipado de los ingresos y gastos del Estado. Nada de esto sobrevivió a la restauración absolutista de 1814. Se volvió al régimen fiscal anterior, en menos de dos años la deuda pública se había incrementado peligrosamente. Esta situación la aprovechó el ministro Martín de Garay para convencer al rey de la necesidad de restablecer la contribución general aprobada en Cádiz y mejorar el reparto de la carga fiscal mediante la evaluación tanto de la riqueza territorial como de la mercantil e industrial. Aunque los resultados de la reforma no fueron los previstos, bastaron para que el responsable de la Hacienda estatal se convirtiera en el blanco de distintas campañas de descrédito que saltaron a la calle bajo la forma de versos satíricos.
En contraste con el estancamiento de la industria, que demoraba la consolidación de una clase burguesa en España, la agricultura tuvo cierta expansión. Aumentaron las tierras labradas, a impulsos de la presión demográfica del campo y de la consiguiente búsqueda de alimentos de primera necesidad, como el trigo. Pero también en este ámbito el desarrollo español se veía entorpecido por la restauración absolutista, que, al liquidar las reformas de Cádiz, devolvía a la Mesta sus privilegios, tan perjudiciales para la agricultura.
15 Explica por qué se produjo una disminución de ingresos de la Hacienda Real tras la restauración del absolutismo. Puedes encontrar información en la web de recursos de anayaeducacion.es
Todas las dificultades del absolutismo y el malestar de la población española configuraron una situación insostenible que estalló en 1820, cuando el comandante Rafael del Riego, al frente de unas tropas dispuestas cerca de Cádiz para su traslado a América, se levantó a favor de la Constitución de 1812. El pronunciamiento encontró apoyos en otras guarniciones de la Península, que hicieron ver a Fernando VII que debería cambiar de política y aceptar el régimen constitucional. Mientras tanto, nacían juntas liberales en distintas ciudades, que dirigirían los ayuntamientos según el modelo de 1808 hasta la reunión de las Cortes. Comenzaba así la segunda experiencia revolucionaria española, que duró tres años, y logró calar en la vida pública en mayor grado que Cádiz, aunque se saldó con un fracaso, explicable si se tiene en cuenta el pobre respaldo social y político del liberalismo en el país.
Desde el poder, los liberales eliminaron la Inquisición, impusieron el sistema fiscal aprobado en Cádiz, suprimieron los señoríos, expulsaron a los jesuitas y confirmaron las leyes que garantizan los derechos y las libertades de los ciudadanos. La Iglesia fue la institución que más sufrió con el cambio de régimen, al aprobar el Gobierno la supresión de las órdenes monacales y la desamortización de tierras de los monasterios. Con la venta de propiedades eclesiásticas, los liberales pretendían rebajar la deuda pública y ganarse la confianza de los gobiernos extranjeros y de los acreedores españoles. Sin embargo, el agujero llegaba a superar la cuarta parte del presupuesto nacional y la suspensión de pagos no se podía evitar.
Al abrigo de la libertad de opinión, nacieron numerosas tertulias y centros de debate que, bajo la forma de sociedades patrióticas, promovían los primeros periódicos en defensa del orden constitucional y que esbozaban los futuros partidos políticos. Mucho más que un «cuarto poder», la prensa –muy abundante durante el trienio– empezó a convertirse en un poderoso instrumento de acción política al servicio de los partidos, llegando a oscurecer incluso las mismas sesiones de las Cortes.
La aplicación de las reformas provocó enseguida la ruptura del bloque liberal en dos grupos, de gran trascendencia posterior, que representan diferentes generaciones y filosofías políticas. De un lado, los hombres que participaron en las Cortes de Cádiz, ahora moderados, y de otro, los jóvenes seguidores de Riego, que se atribuían en exclusiva el triunfo de la revolución de 1820: los denominados exaltados.
Aprendida la lección de 1814, cuando nadie se movió en defensa del orden constitucional, los doceañistas, desilusionados, querían reformar la Constitución para restringir la plena soberanía del pueblo mediante un sufragio limitado y una cámara alta en las Cortes. Entre ellos se encontraban políticos responsables de los primeros gobiernos del Trienio como el general Ballesteros, Eusebio Bardají, Pérez de Castro o Martínez de la Rosa. Por el contrario, los exaltados defendían el sufragio universal y unas Cortes de una sola cámara, expresión de la soberanía nacional. Contaban con algunos de los militares más prestigiosos, como el propio Riego, Antonio Quiroga y el general Evaristo San Miguel, y con políticos relativamente jóvenes, como Calatrava y Mendizábal. De estos postulados arrancaría la fractura del liberalismo español y su división en moderados y progresistas.
De familia noble asturiana, fue guardia de corps. Participó en la guerra de la Independencia y fue deportado a Francia en 1808, tras la derrota en la batalla de Espinosa de los Monteros. Conoció allí la masonería. Viajó por Inglaterra y Alemania. Su pronunciamiento en 1820 en Cabezas de San Juan, junto al coronel Quiroga y con el apoyo de los núcleos liberales gaditanos, estaba a punto de fracasar cuando despertó una oleada de apoyos en varias guarniciones de Galicia, Aragón, etc., logrando la reposición de la Constitución. En el Trienio se inclinó por posiciones democráticas y dirigió la resistencia frente al Ejército invasor en 1823 (asalto del Trocadero en Cádiz). Apresado, fue ejecutado ignominiosamente en la horca. Riego se convirtió, ya en vida, en uno de los principales mitos del liberalismo español.

16 Señala las diferencias más notables entre las dos tendencias del liberalismo español que se manifiestan a partir del Trienio Constitucional.
Extracto del tratado firmado por Austria, Francia, Prusia y Rusia (22-11-1822), que dio pie a la intervención en España de los «Cien Mil Hijos de San Luis» (60 000 franceses más 35 000 realistas españoles), al mando del duque de Angulema, en abril de 1823, para restablecer a Fernando VII como rey absoluto.
«Los infrascritos Plenipotenciarios autorizados especialmente por sus Soberanos para hacer algunas adiciones al tratado de la Santa Alianza (…) han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes, plenamente convencidas de que el sistema de gobierno representativo es tan incompatible con el principio monárquico, como la máxima de la Soberanía del Pueblo es opuesta al principio de derecho divino, se obligan del modo más solemne a emplear todos sus medios, y unir todos sus esfuerzos, para destruir el sistema del gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista, y para evitar que se introduzca en los Estados donde no se conoce.
Artículo 2. Como no puede ponerse en duda que la libertad de imprenta es el medio más eficaz que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones para perjudicar a los de los Príncipes, las Altas Partes Contratantes prometen recíprocamente adoptar todas las medidas para suprimirla no solo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de Europa.
Artículo 3. Estando persuadidos de que los principios religiosos son los que pueden todavía contribuir más poderosamente a conservar las Naciones en el estado de obediencia pasiva que deben a sus Príncipes, las Altas Partes Contratantes declaran que su intención es la de sostener cada uno en sus Estados las disposiciones que el Clero por su propio interés esté autorizado a poner en ejecución, para mantener la autoridad de los Príncipes, y todas juntas ofrecen su reconocimiento al Papa (…) solicitando su constante cooperación con el fin de avasallar las Naciones.
Artículo 4. Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracia todas las circunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a la Francia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarle del modo que menos puede comprometerles con sus pueblos, y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de 20 millones de francos anuales cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo de la guerra. Artículo 5. Para restablecer en la Península el estado de cosas que existía antes de la revolución de Cádiz (…) las Altas Partes Contratantes se obligan mutuamente, y hasta que sus fines queden cumplidos, a que se expidan (…) Ias órdenes más terminantes (…) para que se establezca la más perfecta armonía entre las cuatro Potencias contratantes, relativamente al objeto de este tratado (…)».
Fernando VII, rodeado del alto clero y de la aristocracia, desembarca en El Puerto de Santa María, una vez acabada la resistencia liberal de Cádiz, y saluda al duque de Angulema, general de los Cien Mil Hijos de San Luis. En marzo de 1820, el rey había dicho: «(…) Ya he tomado las medidas oportunas para la propia convocatoria de las Cortes (…). Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación (…), hagamos admirar y reverenciar el nombre español (…)». Ahora, tres años más tarde, se expresaría en términos absolutamente contrarios. Los liberales le adjudicarían el epíteto de «rey Felón».

A pesar de su cautela en introducir las reformas, los moderados apenas pudieron gobernar, hostigados por la reacción absolutista y contrarrevolucionaria. En 1821 ya estaban constituidas partidas armadas de voluntarios realistas, que contaban con el apoyo de Fernando VII, a quien se presentaba como prisionero de los liberales. Alentada por amplios sectores de la Iglesia, irritados con la política anticlerical del Gobierno, la insurrección ganó terreno en Navarra y Cataluña, donde la autoproclamada Regencia de Urgell declaraba nulo todo lo dispuesto desde 1820. La escalada contrarrevolucionaria radicalizó a los liberales, que en 1822 formaron un Gobierno exaltado, dispuesto a aplastar, con la ayuda del Ejército y de la Milicia Nacional, los focos de rebelión. Los enfrentamientos casi estaban degenerando en guerra civil cuando, en abril de 1823, un ejército francés, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, respaldado y financiado por las potencias absolutistas de Europa, unidas en la Santa Alianza, entró en España con el fin de restablecer a Fernando VII en el poder. Los liberales no pudieron hacer nada ante unas tropas que duplicaban las suyas, ni siquiera consiguieron movilizar al pueblo en la defensa de un régimen que no había prendido en la sociedad.
Con las manos libres, el rey invalidó la legislación del Trienio, y puso fin al segundo intento de revolución liberal. Para respaldar la vuelta al absolutismo, parte del ejército francés permaneció en España durante cinco años.
Desde 1823 hasta su muerte en 1833, Fernando VII gobernó como monarca absoluto. Lo primero que hizo al recuperar el trono fue desatar una durísima represión, que golpeó a políticos, funcionarios, hombres de letras y oficiales del Ejército.
La sangrienta depuración vino acompañada de un alarde de procesiones y liturgias esperpénticas con las que, a modo de autos de fe, la Iglesia pregonaba su influencia y la vuelta a la «normalidad» religiosa anterior al Trienio. El país volvió a cerrarse a las novedades del pensamiento y de la ciencia, a la vez que el ministro Calomarde suplía con su policía la labor de la Inquisición, que el jefe militar francés impidió resucitar.
Varios miles de españoles se pusieron a salvo en el exilio, donde no permanecían inactivos, sino que conspiraban abiertamente contra los gobiernos de Fernando VII, a la espera de su oportunidad.
Durante los seis primeros años del régimen neoabsolutista, sus preferencias estarían en Gran Bretaña; pero, a
17 ¿A qué clases y grupos sociales hace responsables Blanco White del atraso social y cultural de España? ¿Por qué?
José María Blanco White plantea una vigorosa crítica de la sociedad española de la época en sus Cartas de España (1822):
«La religión, o mejor dicho, la superstición está tan íntimamente ligada a la vida española, tanto pública como privada, que temo cansarle con mi continua referencia a ella. La involuntaria sucesión de ideas me obliga a entrar ahora mismo en este tema inacabable (…).
La influencia de la religión en España no conoce límites y divide a los españoles en dos grupos: fanáticos e hipócritas. En un país en que la ley amenaza con la muerte o la infamia a todo disidente del tiránico dogmatismo teológico de la Iglesia de Roma, (...) ¿No están condenados los disidentes ocultos a una vida de degradante sumisión o desesperado silencio? (…).
Los Grandes de España se han degradado por su servil conducta en la corte y se han hecho odiosos ante el pueblo por su insoportable altanería fuera de ella. Con su mala administración y sus extravagancias han
arruinado sus casas y con el descuido y abandono de sus inmensas propiedades han empobrecido el país. Si hubiera una revolución en España estoy seguro de que el orgullo herido y el espíritu de partido les negaría en la constitución la participación en el poder a que le dan derecho sus estados, sus antiguos privilegios (...). Seguirán siendo una pesada carga para el país y, por otra parte, el temor a perder sus excesivos privilegios y su oposición a aceptar las reformas (...) los pondrán siempre del lado de la Corona para restaurar los abusos y arbitrariedades de un gobierno despótico (…).
Pocas son las ventajas que un joven puede sacar de los estudios universitarios en España. Esperar que exista un plan racional de estudios en un país en el que la Inquisición está constantemente al acecho sería manifestar un desconocimiento total de las características de nuestra religión (…).
¿Quién se atreverá a caminar por el sendero de la cultura cuando conduce derechamente a las cárceles de la Inquisición?».
partir de 1830, el triunfo del liberalismo en Francia ofrecía la posibilidad de un acercamiento físico a España. En contacto con sus correligionarios europeos, los refugiados mantuvieron el fuego de la revolución española, que contaba en Londres con siete periódicos que publicaban en castellano, mientras que la vida intelectual en el interior de la Península debía esconderse, por miedo a la represión que podían sufrir, en el teatro romántico, las noticias financieras o en los artículos costumbristas, que cultivaban con éxito Mariano José de Larra y Ramón de Mesonero Romanos.
La nueva restauración absolutista de Fernando VII significó, como la anterior (1814), el restablecimiento parcial del Antiguo Régimen, aunque la experiencia del Trienio Constitucional aconsejaba abordar los problemas que sufría el país con soluciones muy diferentes e introducir algunas reformas para lograr la colaboración de los antiguos ilustrados y de los partidarios de un liberalismo templado.
Por ello, la labor gubernamental realizada a lo largo de la década habría de tener mayor importancia y alcance que la llevada a cabo en el período anterior de gobierno absolutista.
Sobre los departamentos existentes, se creó, en 1823, el Consejo de Ministros, órgano de consulta del monarca, en quien descansaba el poder ejecutivo. Uno de los ministros más estables de los gabinetes fernandinos, Luis López Ballesteros, reorganizó la Hacienda, estableció el presupuesto anual del Estado, abordó el eterno problema de la deuda pública, agravado desde 1824 por la pérdida del imperio americano, promulgó un código de comercio y creó la Bolsa de Madrid.
A partir de la pérdida de las colonias americanas dió cominezo una fase de autarquía económica con el fin de compensar lo perdido, roturándose nuevas tierras y reduciéndose el comercio exterior en beneficio de la industria nacional.
Las trasformaciones impulsadas por los gobiernos de Fernando VII encontraron eco en la iniciativa privada, que montó la primera siderurgia moderna en Marbella y mecanizaba fábricas textiles en Cataluña, al tiempo que la Bolsa de Madrid abría sus puertas.
Pero ni la mejora económica ni el crecimiento demográfico consiguieron cambiar el rostro de un país arruinado que arrastraba sus viejos males: escasa credibilidad del Estado respecto al pago de su deuda, agricultura estancada, bandolerismo, desbarajuste de las diversas administraciones, pésima red de caminos y carreteras, etc.
La «Bolsa de Comercio» de Madrid fue creada por Ley en septiembre de 1831. El ministro López Ballesteros se vio auxiliado en el proceso de su creación por Pedro Sáinz de Andino, un afrancesado vuelto del exilio que redactó proyectos como el Código de Comercio (1829) o la Ley que organizaba el Banco de San Fernando. El edificio fue construido décadas más tarde.

Mariana Pineda (1804-1831) fue una mujer granadina de acomodada familia, que en el Trienio Liberal abrazó la causa del constitucionalismo. En la Década Ominosa varios familiares y allegados suyos se fueron al exilio y Mariana era vigilada por la policía fernandina.
Mientras Torrijos preparaba un pronunciamiento (febrero de 1831), Ramón de Pedrosa, alcalde del Crimen de Granada, siguiendo las instrucciones del servil Calomarde, ministro de Gracia y Justicia de Fernando VII, ordenó la detención y encarcelamiento de Mariana.

En el juicio se adujo que se había hallado en su casa un banderín con lemas liberales («Libertad, Igualdad, Ley»), que serviría de señal para un levantamiento. Mariana fue acusada de actuar como conexión entre los liberales granadinos y exiliados en Gibraltar. Se negó a declarar contra sus presuntos colaboradores; fue condenada a muerte y ejecutada a garrote vil públicamente ante una masa popular que, de inmediato, difundió su imagen de serenidad, valor y lealtad, lo que la convertiría en un mito del liberalismo español.
Su recuerdo perduró en la memoria popular. Notables dramaturgos –Villanueva (1837), F. García
Nada, sin embargo, tan destructivo para la España de 1823-1833 como la ausencia de una dirección política firme y la incapacidad estructural de los gobiernos de Fernando VII para remediar los problemas de la nación con los instrumentos legales y económicos del Antiguo Régimen. Los continuos cambios de Gobierno dejaron patentes, además, las dificultades que no logró superar el monarca en su deseo de integrar en el poder las distintas corrientes del absolutismo renovado de 1823.
Dos graves amenazas gravitaron sobre los gobiernos de Fernando VII: de un lado, los liberales exaltados, con sus principales dirigentes en el exilio o agazapados en sociedades secretas, siempre dispuestos a preparar levantamientos, que, carentes de apoyo social, se saldaban las más de las veces con la ejecución de sus dirigentes y la mitificación de sus nombres como símbolo de la lucha por la libertad; de otro, los realistas puros o ultras, el sector más reaccionario y clerical del absolutismo, que desconfiaban de Fernando VII, al que acusaban de transigir demasiado con los liberales. Su brazo armado era el cuerpo de voluntarios realistas, las partidas, fundamentalmente campesinas, que lucharon contra el liberalismo del Trienio Constitucional y que ahora se sentían despreciadas por los militares profesionales y mal pagadas.
Lorca (1925) o J. Martín Recuerda (1972)– crearon obras teatrales sobre su proceso y su muerte. Fue retomado el tema en una película alemana (1965) y en una serie de TVE (1984).
El descontento de los ultrarrealistas se tradujo pronto en levantamientos: unas veces pronunciamientos militares, como la conspiración del general Bessières (1825), que fracasó y fue fusilado, y revueltas desorganizadas en otras ocasiones.
A partir de 1826, el movimiento adquirió más fuerza y se identificó con la figura del piadoso Carlos María Isidro, hermano del monarca y su supuesto heredero, por falta de descendencia real, como evidenció el Manifiesto de los Realistas Puros, documento que denunciaba la presunta deslealtad de Fernando a los principios absolutistas.
En la primavera del año siguiente, la rebelión de los realistas «agraviados» o malcontents, como ellos se llamaban, triunfaba en zonas rurales de Cataluña, pero se mostraba incapaz de conquistar las ciudades. Cuando Fernando VII llegó a Barcelona, una vez sofocado el alzamiento, la burguesía le manifestó su adhesión prestándole dinero, que el rey devolvería a través de medidas proteccionistas. Otros levantamientos ultras en Navarra, norte de Castilla y La Mancha fueron castigados con gran dureza. En sus escritos, los ultrarrealistas se mostraban claramente como «carlinos», partidarios del hermano del rey, ya en connivencia con Calomarde y otros políticos de la corte y el Consejo Real.
La gran inestabilidad política se vio incrementada en 1830 por otros acontecimientos que oscurecían el futuro del absolutismo y las esperanzas de los seguidores de Carlos María Isidro, los carlistas. La revolución liberal había triunfado en Francia, por lo que los absolutistas españoles no podían esperar ya más ayuda de sus vecinos, y en Madrid, la cuarta mujer de Fernando VII, María Cristina, le había dado en 1830 una heredera, la princesa Isabel.
Antes de su nacimiento, su padre había hecho publicar la Pragmática Sanción, redactada por las Cortes en 1789, que restablecía la sucesión tradicional de la monarquía hispana permitiendo reinar a las mujeres. El pleito legal tenía un evidente alcance político. La exclusión del trono del ultrarrealista Carlos María Isidro significaba un triunfo de los círculos moderados y liberales encubiertos de la corte, que se reunían en torno a la reina María Cristina con el fin de promover una cierta apertura del régimen.
Los partidarios de Carlos no se resignaron y, aprovechando la grave enfermedad del rey, obtuvieron, en 1832, por
medio del ministro Calomarde, un nuevo documento en el que se derogaba la Pragmática Sanción. Pero, el complot se volvió en contra de sus protagonistas. Una vez recuperado, Fernando VII confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel, se deshizo de sus colaboradores más reaccionarios y formó un nuevo Gabinete, presidido por Cea Bermúdez, que buscó el apoyo del liberalismo moderado y autorizó el retorno de los exiliados, al tiempo que tomó medidas contra los voluntarios realistas. En septiembre de 1833 moría Fernando VII, y su viuda, María Cristina, heredó en nombre de su hija Isabel la Corona de España, que también reclamaba para sí Carlos María Isidro, apoyado por los últimos defensores del Antiguo Régimen, los carlistas, que llevaban unos meses preparando su levantamiento.
18 ¿Por qué puede decirse que la cuestión sucesoria es solamente un «pretexto» en el enfrentamiento entre liberales y absolutistas?
«¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfacción me cabía en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber que existía, porque su conservación me era la más apreciable: Pidamos todos a Dios le dé su santa gloria (…).
Carlos Carlos María Isidro, a principios de 1833, se negó a reconocer como reina a su sobrina Isabel. Fernando le ordenó abandonar España y se refugió en Portugal. Al conocer la muerte del rey, emitió el Manifiesto de Abrantes, una llamada a la movilización de sus partidarios, que significaba la guerra:
No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley (…). Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles (…).
Abrantes, 1 de octubre de 1833 Carlos María Isidro de Borbón».

Diversos factores explican el surgimiento del espíritu independentista en la América española. Estaba, en primer lugar, la oposición al control mercantil de la metrópoli, que impedía a los criollos (descendientes de españoles emigrados a América) comerciar libremente con competidores anglosajones con mejores precios y calidades. La reivindicación de un comercio libre es, pues, una razón económica de gran calado. Cuando en 1796 la ruptura de las comunicaciones entre los dos continentes, como consecuencia de la guerra naval contra Inglaterra, obligó al Gobierno español a dar plena libertad a la colonias para comerciar con los países neutrales, era demasiado tarde.
En segundo lugar, el reformismo de Carlos III había supuesto un mayor control sobre la Administración co-
La Iglesia americana, sobre todo en los sectores del bajo clero, fue otro sector con identidad propia. Cuando llegaron a América las noticias de las medidas desamortizadoras de Carlos IV o algunas de las reformas anunciadas poco después en las Cortes de Cádiz, muchos sacerdotes y frailes ya habían elegido el camino de la insurrección. Como en la guerra española contra los franceses, la Iglesia sería una cantera magnífica de líderes insurgentes y guerrilleros, con los púlpitos y los conventos al servicio de la revolución.
Por otro lado, actuaba como un estímulo constante el ejemplo de la emancipación de las colonias británicas del norte (Estados Unidos) y era decisiva la ayuda material, económica y política que, de hecho, prestaron a los movimientos independentistas. Un factor importante en el proceso fue la llamada «doctrina Monroe» (1823),
A principios del siglo xix , España controlaba un extensísimo territorio colonial en el continente americano que comprendía Florida, Luisiana (cedida a Francia en 1801), Texas, Nuevo México y Alta California en el norte; Centroamérica y las principales Antillas; Perú, Chile, Argentina. También estaban bajo su mando las islas Filipinas y otros archipiélagos en el Pacífico oriental,

así como la isla de Fernando Poo en el golfo de Guinea. Durante la guerra de la Independencia española se iniciaron los movimientos independentistas, liderados por la burguesía criolla, que llevaron a la pérdida de la mayoría de los territorios americanos en el primer tercio del siglo, con la excepción de Cuba, Puerto Rico y las islas del Pacífico.

Todo el descontento alimentado en América habría de tener fundamento y justificación, desde finales del siglo xviii, en los escritos de la Ilustración francesa y en el ejemplo de Estados Unidos, que animaba a los criollos a llevar a la práctica sus deseos de independencia.
También en algunos territorios del continente, el ideario americanista sería difundido a través de jesuitas resentidos por la expulsión decretada por Carlos III. A impulsos de las nuevas ideas, las reivindicaciones de igualdad y poder político, características del pensamiento liberal, se fundían con las demandas de soberanía de unas élites que se enorgullecían de autodenominarse españoles americanos.
La doctrina ilustrada inspiraba los ideales de la burguesía criolla y justificaba doctrinalmente la revolución venidera, pero en absoluto serviría para promover avances en el desarrollo político y social. El proceso de insurrección americana tendría, pues, un marcado carácter clasista, y en él participarían, asimismo, oficiales del Ejército español comprometidos con la causa criolla.
Bajo la bandera del patriotismo se trata de ocultar el modelo criollo de nación, en el que la mayoría de los ciudadanos quedaban marginados, mientras que el militarismo y el caudillismo se apoderan de todos los resortes del poder. Era un nacionalismo provinciano, que disgregaba el imperio en distintos Estados, acorde con las divisiones administrativas creadas por España, y que utilizaría la maquinaria burocrática para afirmar su política.
La independencia americana tuvo su preámbulo en 1806, cuando el militar criollo Francisco Miranda, financiado por los británicos, fracasó en su intento de invadir el actual territorio de Venezuela. En el mismo año, Gran Bretaña, que, como Estados Unidos, deseaba entrar en el mercado colonial de España, atacó Buenos Aires, defendida animosamente por tropas criollas, cuya victoria consiguió fortalecer su orgullo de americanos y los convenció de su capacidad para regir sus destinos. Ninguna oportunidad mejor para llevarla adelante que la abdicación de Fernando VII en 1808 y su sustitución por Bonaparte.
También los españoles americanos rechazaron el cambio y se organizaron en juntas locales (Caracas, Buenos Aires, Asunción, Bogotá, Santiago de Chile, etc.), con el pretexto de preservar la autoridad del monarca. Pero, al poco tiempo, eran destituidos muchos gobernantes peninsulares y asomaban las primeras proclamas de libertad política y comercial.
Aprovechando el vacío de poder de la metrópoli producido por la guerra contra los franceses, algunas juntas declararon la independencia, mientras se ponían en marcha diversas insurrecciones que anunciaban el fin próximo del imperio español.
En este contexto, Gran Bretaña aprovechó la ocasión y su estrategia respondió a un doble juego:
• En la Península era aliado frente a Francia.
• En América alentaba las posiciones independentistas de las colonias españolas.
Los gobiernos de España nada podían hacer contra los brotes independentistas; ni tampoco las Cortes de Cádiz, decididas a apuntalar la integridad de la monarquía, ofrecían solución alguna.
La lucha por la independencia en estos territorios pronto degeneró en guerra civil entre los partidarios de la secesión y los fieles a la metrópoli, o entre la burguesía nacionalista y los explotados mestizos e indios, manipulados por uno u otro bando.
En no pocas ocasiones, la profunda carga racial y campesina de algunos levantamientos asustó tanto a los líderes criollos que resultaría negativa para las aspiraciones independentistas. Deseos de emancipación, enfrentamientos sociales y rivalidad entre el liberalismo y la reacción constituían, en definitiva, el núcleo de la contienda americana.
Concluida la guerra hispano-francesa, el Gobierno de Fernando VII respondió a los secesionistas con el envío de un modesto ejército que logró pacificar algunos territorios, pero que no consiguió evitar la independencia formal de Argentina en 1816.
La intransigencia de la metrópoli ante cualquier fórmula de autonomía impedía el arreglo, al soliviantar a los dirigentes americanos y lanzarlos definitivamente al enfrentamiento. Fue a partir de ese año cuando tuvieron lugar las grandes campañas, en las que se enfrentaron los cuerpos expedicionarios españoles a los patriotas americanos, cuyos jefes militares, Simón Bolívar y José de San Martín, dirigían con gran acierto estratégico la sublevación y se aprovechaban de la falta de recursos de la Corona. Los triunfos de los libertadores en Colombia y Chile no consiguieron hacer claudicar al rey, que preparaba la represalia concentrando tropas en Andalucía, las cuales no llegaron a cruzar el Atlántico, al sublevarse en 1820 a favor de la Constitución de Cádiz.
Al compás de las dificultades de la monarquía española, los rebeldes prosiguieron su avance, hasta liberar, tras la
batalla de Ayacucho, en 1824, las tierras del Perú, últimos reductos leales a España, perdiéndose así para siempre los territorios americanos, con excepción de Cuba y Puerto Rico.
En México, el miedo a una revolución igualitaria e indigenista mantuvo a los terratenientes, a los burgueses y al alto clero fieles a la metrópoli. No obstante, los intentos de reforma agraria y eclesiástica del Trienio Liberal empujarían a los notables y a la Iglesia a apoyar el movimiento independentista del general Agustín de Iturbide, quien, en 1822, se proclamaba emperador del nuevo Estado.
La independencia de las colonias no solo clausuró tres siglos de relación política entre la metrópoli y América, sino que fue el origen de profundas transformaciones a ambas orillas del Atlántico.
Sin sus territorios americanos, España quedó definitivamente relegada a un papel de potencia de segundo orden, y perdió un inmenso mercado y unos recursos muy necesarios en un momento en que otros países europeos comenzaban su industrialización. Para América, el sueño de Bolívar de crear una Gran Colombia unida fracasó. Los nuevos Estados americanos fueron una presa muy fácil del neocolonialismo de Estados Unidos y del Reino Unido. Durante todo el siglo xix , las nuevas repúblicas nacidas de la desmembración de la América hispana librarían entre sí guerras en diversos escenarios de Chile, Perú, Argentina o Centroamérica, conflictos armados que ayudarían a construir o a reforzar nuevas identidades nacionales.
19 Elabora una relación de los motivos aducidos por los independentistas de las colonias americanas. Establece su relación con la situación política y militar de la España del momento, identifica el grupo social que propone la independencia y valora si los expuestos en el documento son los argumentos reales o meros pretextos de oportunidad.
20 ¿Qué diferencias se daban entre las élites dirigentes de Perú y de otras zonas frente a la cuestión de la independencia? ¿Por qué?
21 Estados Unidos y Gran Bretaña, que apoyaron la independencia de la América hispana, estaban interesados, sin embargo, en la desmembración del territorio en numerosos Estados. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué ventajas obtenían en ese caso?
Simón Bolívar
El caraqueño Simón Bolívar fue el libertador por excelencia en el proceso de emancipación americana. Tuvo una sólida formación académica y militar. Viajó a España, Francia e Italia en años decisivos. A partir de la intentona de Miranda en 1806, se puso al servicio de la idea independentista que desarrolló abiertamente a partir de 1810. Como dirigente militar, obtuvo notables victorias frente a las tropas realistas (Boyacá, 1819; Carabobo, 1821). Fue igualmente grande su prestigio como líder político defendiendo la creación de una Gran Colombia a partir del territorio del virreinato de Nueva Granada. Su proyecto unificador ya había fracasado antes de su muerte en 1830.
«El comercio exterior español sufrió una drástica reconversión tras la pérdida del imperio colonial. Hasta entonces, España, como metrópoli, había tenido un papel de intermediario entre sus colonias y Europa, desarrollando una intensa actividad reexportadora. Merced a su monopolio comercial con el Nuevo Mundo, exportaba hacia él una cantidad considerable de productos manufacturados, la mayoría importados previamente de otros países europeos, aunque también los había producidos domésticamente; a su vez exportaba hacia Europa, además de los producidos por ella, una serie de productos primarios traídos de las Indias. El fin del imperio impuso un cambio radical en la estructura de ese comercio exterior. Al dejar de ser metrópoli colonial (o casi), España hubo de renunciar a su lucrativo papel de intermediario. Sus exportaciones a América se redujeron espectacularmente y también lo hicieron en gran medida sus reexportaciones a Europa. En cuestión de unos pocos años pasó de ser cabeza de un gran imperio colonial a ser un país subdesarrollado de la periferia europea (…)».
Fronteras en 1830
Primeras sublevaciones independentistas
Campañas de Simón Bolívar (1819-1824)
Campañas de San Martín (1817-1822)
Campaña de Sucre
Realistas (monárquicos)
(1821)
Batallas y año
Gran Colombia (1819-1830)

Buena Vista (1847)
México
PROVINCIAS UNIDAS (1823)
PANAMÁ (1903, se independiza de la Gran Colombia)
CUBA (1898)
BELICE JAMAICA
Boyacá (1819)
COLOMBIA (1819)
Quito
Pichincha (1822)
PERÚ (1821)
Junín (1824)
REPÚBLICA DOMINICANA (1821)
PUERTO RICO (1898)
Carabobo (1821)
ECUADOR (1822)
Ayacucho (1824)
Salta (1813)
CHILE (1818)
Maipú (1818)
VENEZUELA (1819)
GUAYANAS
BRASIL (1822)
El derecho a la independencia
km
BOLIVIA (1825)
La Paz
PARAGUAY (1811)
Asunción
Tucumán Río de Janeiro
Buenos Aires
ARGENTINA (1816)
URUGUAY (1828)
MALVINAS/FALKLAND (1833 a Reino Unido)
«La monarquía se ha disuelto y España está perdida. ¿No estamos nosotros en la situación de hijos que alcanzan la mayoría de edad a la muerte del padre de familia? Cada uno de ellos pasa a disfrutar de sus derechos individuales, crea un nuevo hogar y se gobierna a sí mismo».
C. Torres, dirigente del movimiento revolucionario de Nueva Granada, 1810.
«En el nombre de Dios todopoderoso. Nosotros, los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación americana de Venezuela (…) y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810 en consecuencia de la jornada de Bayona, y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento: queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos,
Dirigentes independentistas como Bolívar aspiraban a un gran Estado territorial, la Gran Colombia, uniendo los virreinatos de Nueva Granada y el Perú. Su proyecto fracasó en medio de luchas entre las oligarquías criollas, provocando la retirada de San Martín hacia el sur (1822) o el asesinato (1830)del general Sucre y vencedor en Junín y Ayacucho (1824), cuando, tras renunciar a la presidencia de Bolivia, regresaba a Quito de una asamblea de la Gran Colombia. En Centroamérica, la federación de repúblicas creada en 1824 al sur de México apenas duró 15 años tras varias guerras civiles, fragmentándose en seis diferentes estados.
y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones, que han emanado de estos acontecimientos, y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía (…)».
Declaración de Independencia de Venezuela.
El papel de los mestizos en la guerra
El comentario de esta clase de escritos nos permite conocer los principios políticos, sociales, económicos y culturales de las fuerzas dominantes en el momento de la elaboración de cada constitución.
Su análisis y comentario consiste en:
1. Presentar el documento: quién y en qué circunstancias lo elabora.
2. Analizar su contenido, considerando aspectos como: concepto de soberanía, forma de Estado, derechos y deberes de los ciudadanos, organización territorial del Estado, relaciones Iglesia-Estado, etc.
3. Explicar el significado histórico del documento, los intereses sociales, políticos y económicos que representa.
4. Valoración de la vigencia y eficacia del documento, destacando las aportaciones más significativas, si las tuvo, al proceso constitucional español.
Constitución de 1812:
«Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. (…)
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. (…)
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. (…)
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. (…)
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada y hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. (…)
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.
Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. (…)
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. (…)
Art. 34. Para la elección de diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. (…)
Art. 92. Se requiere para ser elegido (…) tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios. (…)
Art. 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. (…).
Art. 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario de despacho del ramo al que el asunto pertenece. (…)
Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para todas las personas. (…)
Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno. (…)
Art. 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. (…)
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencias, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. (…)».
• Comenta esta selección del articulado de la Constitución de 1812, siguiendo las pautas indicadas. Anota al margen los conceptos que corresponden al contenido de cada artículo, tal como se indica en los tres casos señalados (artículos 3, 12 y 248).
La crisis del Antiguo Régimen supuso para España la pérdida del mercado americano. El cuadro siguiente describe aspectos esenciales de ese proceso.
• Analiza esta serie estadística, teniendo en cuenta el siguiente guion de trabajo:
1. Tipo de fuente histórica, naturaleza de su información, autor, etc.
2. Datos que describe la serie y su agrupación.
3. Comentario y valoración de los cambios habidos entre las dos fechas. Significado de los valores para cada territorio. ¿Por qué Navarra tiene contabilidad diferente? ¿Por qué Filipinas presenta una situación peculiar?
4. Interpreta el fenómeno a la luz de los cambios generales habidos en España en el primer tercio de siglo. ¿Cómo queda la economía española en relación con otros países europeos?
En el análisis de esta clase de datos se ha de tener en cuenta, además de las pautas generales de comentario de series estadísticas, lo siguiente:
1. El tipo de impuestos que configuran los ingresos del Estado y su tendencia en el transcurso del tiempo. En ocasiones, los datos nos permitirán extraer información sobre la orientación ideológica y económica de quienes ejercen el poder.
2. La proporción que supone cada fuente de ingresos en el total que percibe el Estado. Esta información permite establecer la mayor o la menor solvencia financiera del Estado.
• Comprobamos. Analiza el cuadro teniendo en cuenta las orientaciones indicadas. Anota las tendencias de cada uno de los tres conceptos a lo largo del tiempo y los hechos históricos con los que se relacionan.
– ¿Por qué no hay datos para 1806-1814?
– ¿Por qué faltan los porcentajes de deuda pública entre 1814-1819? ¿A qué puede deberse el incremento del porcentaje de deuda pública entre 1793 y 1806?
Para contextualizar estos datos, considera el volumen de ingresos totales en promedio anual y en millones de reales, según el autor: 1785-1807: 1 169; 1814-1833: 711.
A la muerte de Fernando VII, en 1833, comenzó en la historia de España un proceso imparable de cambios políticos, sociales y económicos.
En toda Europa occidental se consolidaba la sociedad burguesa sobre la base económica de la Revolución Industrial y el sistema capitalista. España, con sus peculiaridades, se incorporó a este proceso, y a lo largo del reinado de este período se produjeron los cambios sustanciales de la revolución liberal-burguesa y se sentaron las bases del sistema capitalista.
En el reinado de Isabel II se llevaron a cabo las reformas fundamentales para el establecimiento de un régimen liberal muy moderado. Cuando en los años sesenta la sociedad española exigió la democracia, el primer obstáculo fue la propia reina Isabel, destronada y enviada al exilio en 1868 por una auténtica revolución popular, La Gloriosa.
QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA UNIDAD
1. La revolución liberal-burguesa
2. La guerra civil (1833-1840)
3. Las regencias (1833-1843)
















4. La Década Moderada (1844-1854)
5. El Bienio Progresista (1854-1856)
6. La Unión Liberal y el retorno del moderantismo (1856-1868)
7. La economía
8. La nueva estructura social
9. El Sexenio Democrático (1868-1874)


10. La cultura
• Trabaja los contenidos
Los contenidos y las actividades de esta unidad pueden resultar de utilidad para la realización del proyecto multidisciplinar «¿Votamos o no votamos?».
El concepto de revolución liberal-burguesa es esencial para describir y explicar las transformaciones sufridas por las sociedades occidentales en los tiempos recientes. Podemos definirla como un proceso violento de sustitución de la sociedad feudo-señorial del Antiguo Régimen por una nueva sociedad liberal-burguesa y capitalista, esto implicaba cambios muy relevantes:
• Cambios políticos, con la aparición del Estado constitucional, organizado sobre la base de la libertad política y la igualdad jurídica de los ciudadanos, la división de poderes y la soberanía de la nación.
• Cambios económicos, con una gran expansión de las fuerzas productivas: crecimiento demográfico, relaciones de producción basadas en la libre contratación de la fuerza de trabajo, nuevo concepto de la propiedad, libre circulación de capital, creación de mercados nacionales.
• Cambios ideológicos: una nueva doctrina que postula la racionalidad y el cientificismo como forma de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo.
Todas estas transformaciones se producen bajo la hegemonía de la burguesía como clase social dominante y unas relaciones sociales encaminadas a garantizar la reproducción del capital, de ahí la denominación de capitalismo del nuevo sistema socio-económico.
En el caso de España, la revolución liberal-burguesa presentó como rasgos:
La lentitud y fragilidad de los cambios.

Las fuertes resistencias de los grupos privilegiados del Antiguo Régimen.
La conflictividad e inestabilidad.
Como marco general, el retraso en los cambios frente a los países de Europa occidental.
La Regente confirmó inmediatamente a Cea Bermúdez como jefe de Gobierno. Este le preparó un manifiesto a la nación en el que mantenía una actitud continuista e inmovilista, mientras los carlistas comenzaban su rebelión.
«Sumergida en el más profundo dolor por la súbita pérdida de mi esposo y soberano, solo una obligación sagrada a que deben ceder todos los sentimientos del corazón pudiera hacerme interrumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la intensidad de mi pesar. La expectación que excita siempre un nuevo reinado crece más con la incertidumbre sobre la administración pública de la menor edad del monarca (...) he creído mi deber anticipar (...) los principios que he de seguir constantemente en el Gobierno de que estoy encargada por la última voluntad del rey, mi augusto esposo, durante la minoría de la reina, mi muy cara hija doña Isabel.
(...) la religión y la monarquía, primeros elementos de vida para España serán respetadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza (...) su doctrina, sus templos y sus ministros serán el primero y más grato cuidado de mi Gobierno. Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en su principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno para un país es aquella a la que está acostumbrado (...).
En el palacio de Madrid a 4 de Octubre de 1833. Yo, la Reina Gobernadora».
María Cristina de Borbón, reina de España, (1806-1878), retratada por Vicente López. Era sobrina de Fernando VII y se convirtió en su cuarta esposa, en 1829. A la muerte del rey, en 1833, asumió la regencia hasta 1840, año en que renunció y marchó a Francia.

A la muerte de Fernando VII, las tensiones acumuladas salieron a la luz en forma de una guerra civil especialmente despiadada, que se prolongó durante siete años, entre absolutistas y liberales, dando lugar a la primera guerra carlista. Tuvo su principal teatro de operaciones en el País Vasco y Navarra, aunque los combates se extendieron también a los enclaves montañosos de Cataluña, Aragón y Valencia. La sangría no fue pequeña, pues perdieron la vida casi 200 000 personas, en una época en la que el país rondaba los trece millones de habitantes.
Desde la primera semana del nuevo reinado, se concentraron partidas absolutistas en distintos lugares del país. La reina regente, María Cristina, encargó formar gobierno a Cea Bermúdez, exponente del brazo burgués de la corte, partidario de algunas reformas liberales, pero no aceptó, por el momento, las presiones progresistas, que insistían en una mayor apertura del régimen.
Atento a los problemas iniciales de liberalización del Gobierno, el bando cristino reaccionó con lentitud, sin darse cuenta de que la sublevación ganaba terreno.
Por el contrario, el general carlista guipuzcoano Tomás de Zumalacárregui, estratega formidable y líder austero, pudo disponer de un tiempo precioso para convertir unos efectivos escasos y dispersos en un ejército en toda regla, con un gran conocimiento del terreno.
Dos formas distintas de concebir el Estado, el gobierno y la sociedad se encontraron en el campo de batalla con el pretexto de una guerra de sucesión dinástica.
El absolutismo monárquico, la intransigencia religiosa y la defensa de los fueros y del régimen tradicional de propiedad de la tierra constituyeron los elementos fundamentales de la ideología carlista, que fue configurándose a raíz de los primeros enfrentamientos de 1833.
El primer carlismo fue una verdadera reacción rural contra el progreso político y cultural de la ciudad. A pesar del protagonismo de algunos notables locales en ella, no perdió nunca su condición de insurrección popular.
Con el reconocimiento de los fueros vascongados por don Carlos, el carlismo se atrajo a la población campesina norteña, sacando partido del malestar provocado por la política uniformadora y anticlerical del liberalismo. En un comienzo contó con el apoyo de aquellos sectores que se oponían a las reformas liberales: el clero conservador; la pequeña nobleza; la clase campesina de las provincias vascas, de Navarra y de Valencia; los labradores de Cataluña y del Bajo Aragón, y los artesanos de las pequeñas
ciudades de dichas regiones. Eran los grupos sociales que nutrían los escuadrones de voluntarios realistas formados desde la época del Trienio Liberal, muy activos en la persecución de vecinos «sospechosos» y preparados de hecho para tomar las armas frente al liberalismo. Sin embargo, el ideario carlista no consiguió convencer a las clases ilustradas, contrarias al integrismo religioso del pretendiente, ni a la burguesía ni al proletariado urbano, que se alistaron en las milicias locales, defensoras de la reina regente.
Rusia, Austria y Prusia dieron su apoyo a don Carlos, en tanto que los regímenes liberales de Reino Unido, Francia y Portugal ofrecieron el suyo al Gobierno de María Cristina, firmando en abril de 1834 el acuerdo de creación de la Cuádruple Alianza como frente de Estados seguidores del liberalismo político y, sobre todo, económico.
Durante la «carlistada», España fue un hervidero de idealistas, buscadores de aventura y reporteros, que acudían a los frentes de combate convencidos de que allí se estaba decidiendo el futuro de la civilización europea. También hubo apoyo oficial de Francia, que envió unos cuatro mil hombres en la primera misión al exterior de la Legión Extranjera, y de Reino Unido, que alistó a cerca de diez mil integrantes de la Legión Británica, muy activa en Álava y Guipuzkoa hasta 1837.

En una primera fase, tras la adhesión oficial a don Carlos de la Diputación de Bizkaia y la movilización de los voluntarios realistas en todo el país, quedó claro el escaso apoyo carlista en el Ejército, cuyos generales se inclinaron masivamente por María Cristina. Sin embargo, los ataques por sorpresa y la movilidad de sus partidas reportaron a los carlistas los primeros éxitos ante el ejército de la reina y el afianzamiento de la sublevación en el País Vasco y Navarra y en las montañas de Cataluña y el Maestrazgo.
Salvo en las capitales vascas y el sur de Navarra, el pretendiente, que se hacía llamar Carlos V, pudo sentirse monarca en un territorio comprendido entre el Ebro y el Cantábrico, con su gobierno y leyes propias, pero sin deseo secesionista alguno respecto a España: su objetivo era Madrid.
Fue una fase muy sangrienta, de la que se recordarían los fusilamientos masivos de prisioneros ordenados por Zumalacárregui en Heredia (Álava) en marzo de 1834. O los que llevaba a cabo Cabrera en Aragón, donde algo más tarde los cristinos, en represalia, fusilaron a la madre del general.
Principales expediciones carlistas
J. A. Guergué (1835)
Miguel Gómez (1836)
Basilio Antonio García (1836)
Pretendiente Carlos V (1837)
Principales focos del carlismo
Otras zonas de actividad carlista Centros

En esta fase, la toma de las capitales de Euskadi era la obsesión de los líderes carlistas; de ahí, el fatal atracti vo del sitio de Bilbao, que malgastó las posibilidades de una última victoria sobre los liberales. El asedio de la villa, realizado en contra de la opinión de Zumalacárregui, que prefería lanzar una campaña móvil hacia Madrid, supuso un giro crucial en el desarrollo de la guerra. Terminó en un fracaso y se cobró la vida del legendario militar (junio de 1835), que no encontró digno sucesor entre los divididos mandos carlistas. Poco después, las tropas carlistas fueron derrotadas en Mendigorría (Navarra).
En diciembre de 1836, después de la batalla de Luchana, el general Espartero levantó el sitio de Bilbao, en cuya operación los liberales tuvieron la eficaz ayuda de la marina británica.
En 1836 y 1837 tuvieron lugar expediciones militares carlistas intentando crear nuevos «frentes» en zonas supuestamente favorables a don Carlos. La del general Gómez, a pesar de entrar en algunas ciudades como Valladolid o Segovia, fue incapaz de consolidar el dominio territorial. Don Carlos en persona, tras recorrer zonas de Aragón y Cataluña, acompañado de Cabrera, no se decidió a entrar en Madrid. Su retorno al norte fue entendido como un fracaso.
Más
1808. Reino Unido propuso a ambos contendientes el establecimiento de un convenio sobre el trato a prisioneros de guerra.
«Convenio para el canje de prisioneros, propuesto por lord Elliot, comisionado al efecto por S. M. británica, que ha de servir de regla a los generales en jefe de los ejércitos beligerantes en las provincias de Guipuzkoa, Álava y Bizkaia, y en el reino de Navarra.
Art. 1.° Los generales en jefe de los dos ejércitos actualmente en guerra (...), convienen en conservar la vida a los prisioneros que se hagan de una y otra parte, y en canjearlos del modo siguiente:
Art. 2.° El canje de los prisioneros será periódico dos o tres veces al mes, y más frecuente si las circunstancias lo exigen o lo permiten (...).
Art. 4.° En cuanto a los oficiales, el canje se hará de grado a grado, entre los oficiales de todas categorías, empleos, clases y dependencias que sean canjeados por ambas partes, según el rango respectivo de cada uno (...)».
En una tercera fase, incapaz el carlismo de ampliar su radio de acción, las partidas guerrilleras siguieron operando y el ejército liberal caía frecuentemente en emboscadas y se desesperaba ante la imposibilidad de obligar a las tropas del pretendiente a una acción en campo abierto.
Con el cansancio de la contienda aumentaron las voces que aconsejaban a la reina María Cristina garantizar los fueros vascos para quitar, así, su bandera a don Carlos. La crisis interna del carlismo; la fatiga de la tropa y de los civiles, todo allanaba el camino hacia el final de la guerra, que se hizo inminente cuando Maroto, jefe supremo del ejército carlista, mandó fusilar a los generales contrarios al acuerdo de paz.
1 Explica las diferencias entre carlistas e isabelinos en los aspectos políticos y sociales.
2 Observa el mapa de la página anterior de «La primera guerra carlista» y relaciona las zonas de influencia del «carlismo» con los grupos sociales e intereses políticos y económicos que le prestaron apoyo. Justifica la respuesta.
Las entrevistas secretas de Maroto y Espartero culminaron en el Convenio de Vergara, de agosto de 1839, que preparó el término de la contienda. El general liberal se comprometía a recomendar al Gobierno el mantenimiento de los fueros vascos, mientras que los pactistas de Maroto, con sus pagas y ascensos asegurados, reconocían a Isabel II como reina. Con sendas leyes de 1839 y 1841 se procedió a la supresión de las instituciones del «reino» de Navarra y a la «confirmación» de algunos aspectos de sus fueros, derecho civil, fiscalidad, etc. La pacificación de Euskadi permitió a los liberales finalizar la guerra en 1840, con el sometimiento de los focos del Maestrazgo y Cataluña, e implantar en España el régimen constitucional.
La importancia del carlismo en la historia de España rebasa los límites del enfrentamiento desatado entre absolutistas y liberales a la muerte de Fernando VII. Entre 1833 y 1876, el conflicto se manifestaría a través de tres guerras civiles, pero el ideario carlista, como versión española del tradicionalismo europeo, tuvo más larga vida. El carlismo fue un movimiento de protesta contra las corrientes dominantes de la época: liberalismo y capitalismo, industrialización y urbanismo, socialismo y laicismo.
El Convenio de Vergara (1839)
«Art. 1. El capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.
Art. 2. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del Ejército del teniente general don Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano.
Art. 3. Los que adopten el primer caso de continuar sirviendo tendrán colocación en los cuerpos del Ejército, ya de efectivos, ya de supernumerarios, según el orden que ocupan en la escala de las inspecciones a cuya arma correspondan (...)».
El abrazo de Vergara (agosto de 1839), entre los generales Espartero y Maroto, puso fin a la primera guerra carlista, aunque el general Cabrera aún continuó su lucha unos meses en el Maestrazgo, hasta ser derrotado y obligado a abandonar el país, pasando a Francia en mayo de 1840.


La primera propuesta de los consejeros de María Cristina tras la muerte de Fernando VII, fue realizar unas reformas a fin de alcanzar un «justo medio» que pudiera atraer a carlistas y a liberales de distinto signo. La guerra demostró la imposibilidad del intento. Los gobiernos que se sucedieron en Madrid tuvieron diferentes actitudes.
Entre los moderados y los progresistas –llamados exaltados o radicales– no había demasiadas diferencias. Para dar estabilidad al Estado, ambos admitían ciertas bases: aceptación de una ley fundamental escrita, la Constitución, y de unos órganos representativos de la nación basados en el sufragio censitario y en la necesidad de un régimen con opinión pública y con libertades individuales.
• El modelo moderado era pragmático, trataba de conjugar tradición y modernidad; atendía a intereses económicos más que a tesis políticas; su principal preocupación era construir un Estado unitario y seguro con una administración centralizadora controlada por clases propietarias e ilustradas, sin intervención de las
clases populares ni reconocimiento del principio de soberanía nacional. Consideraban la monarquía como institución clave del sistema político. El poder debía estar controlado por las clases propietarias e ilustradas, que eran las capacitadas para hacerlo, en tanto se dejaba de lado a la gran masa de las clases populares. Para ello, el procedimiento elegido fue el sufragio censitario, que determinaba los límites de la participación política: solamente podrían ser electores aquellos que pagaran al Estado una determinada cantidad anual en concepto de contribución por la propiedad, o quienes tuvieran una determinada profesión.
• El modelo progresista planteaba un programa reformista –no revolucionario– sustentado en principios políticos: la soberanía reside en el pueblo; las Cortes representan dicha soberanía y ejercen el poder legislativo; la Constitución es la norma superior del Estado, el rey debe jurarla y cumplir sus preceptos; el rey reina pero no gobierna, es un poder neutral. Defendían el sufragio censitario, menos restringido que los moderados porque se reducía la cantidad anual exigida para ser elector. Eran partidarios del librecambio y de eliminar el servicio militar obligatorio, compensado con la creación de un ejército profesional. Las clases medias,
Político moderado. Dirigió el Ministerio de Fomento en 1833, estableció la organización administrativa del Estado en provincias, basada en una propuesta del Trienio Liberal.
«Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 mandando hacer la división territorial en provincias. Persuadida de que, para que sea eficaz, la acción de la Administración debe ser rápida y simultánea; y asegurada de que esto no puede suceder cuando sus agentes no están situados de manera que basten a conocer por sí mismos todas las necesidades y los medios de socorrerlas, tuve a bien (…) encargaros que os dedicaseis, antes de todo, a plantear y proponerme, de acuerdo con el Consejo de Ministros, la división civil del territorio, como base de la Administración interior y medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos (...).
Art. 1. El territorio español en la Península e islas adyacentes queda desde ahora dividido en 49 provincias, que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservarán sus actuales denominaciones.

Art. 2. La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes (...).
Art. 4. Esta división (...) no se entenderá limitada al orden administrativo, sino que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda (...)».
Esta división ha perdurado hasta hoy, con ligeras variaciones. Al frente de cada provincia figuraba un subdelegado de Fomento; posteriormente, la autoridad política provincial sería el gobernador civil.
propietarios de tierra, comerciantes, manufactureros e intelectuales universitarios, fueron su principal clientela política. Hasta mediados de siglo también contaron con el apoyo de pequeños artesanos y obreros industriales.
En este punto, la Corona se convirtió en el factor decisivo del proceso político. En enero de 1834, el nuevo ministro Martínez de la Rosa se dio cuenta de que no era posible un acuerdo con los carlistas, e intentó lograr un equilibrio entre las tendencias –moderada y radical–de los pocos liberales que se habían ofrecido a ayudar a María Cristina para comenzar a andar por la nueva senda liberal. El primer resultado fue la elaboración del Estatuto Real.
El Estatuto, sancionado y firmado por la reina gobernadora, María Cristina de Borbón, en abril de 1834, fijó por escrito el deseo de una transición entre el Antiguo y el Nuevo Régimen que no resultara demasiado traumática. Por un lado, era una Carta otorgada similar a la Carta constitucional que en 1814 había ofrecido Luis XVIII a los franceses: el monarca, sin que las Cortes intervinieran, se limitaba a consentir a su lado otros poderes del Estado. Por otra parte, era una Constitución incompleta: no regulaba los poderes del rey ni del Gobierno, ni recogía declaración alguna sobre los derechos de los individuos. E introducía una novedad: por primera vez las Cortes eran divididas en dos Cámaras, la del Estamento de Próceres del Reino y la de Procuradores, antecesoras directas del Senado y del Congreso.
En los dos años siguientes a su promulgación pudo comprobarse que el Estatuto Real no satisfacía a los liberales radicales, quienes proponían una auténtica Constitución nueva –elaborada desde la soberanía nacional– o la vuelta a la de 1812. La opinión liberal generalizada era que el Estatuto no solo no solucionaba los problemas acuciantes, sino que resultaba un freno para realizar las auténticas reformas que se reclamaban.
«Formaban el censo electoral una exigua minoría de ciudadanos propietarios, minoría que se ampliaba en las fases de gobierno de los progresistas. En cambio, en las elecciones municipales –cuestión esencial del programa progresista–, el cuerpo electoral ascendía aproximadamente a un tercio del vecindario. Así, en 1835, con una población superior a 12 millones de habitantes, los electores ascienden a 785 432 en las 37 provincias de las que tenemos datos (con 2 736 847 vecinos)».
La incierta evolución de la guerra carlista y la desastrosa situación de la Hacienda Pública provocaron un clima de crispación social y política. En el verano de 1834, en que una epidemia de cólera hizo estragos en Madrid, tuvieron lugar manifestaciones de anticlericalismo de una gran violencia contra los frailes de los conventos, considerados cómplices de los carlistas y acusados del envenenamiento de las fuentes. Fueron asesinados casi un centenar. Otro tanto ocurrió al verano siguiente en Barcelona, donde además fue incendiada la moderna fábrica de Bonaplata; y también en Zaragoza y otras ciudades. El malestar, sobre todo en las ciudades, y la presión de los grupos liberales y de los jefes del Ejército obligaron a la regente a encargar el Gobierno al conde de Toreno, que nombró ministro de Hacienda a Mendizábal en junio de 1835. En septiembre este asumió la jefatura de Gobierno manteniendo la cartera de Hacienda. Istúriz lo desplazó en mayo de 1836, con apoyo de los sectores moderados. Pero el malestar urbano enseguida se manifestó con rebeliones por gran parte del país, cuya culminación fue el pronunciamiento de los sargentos en La Granja de San Ildefonso (agosto 1836), que obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y entregar el Gobierno de nuevo a los progresistas, dirigidos porJosé M.a Calatrava y Mendizábal.
Las nuevas Cortes elaboraron una nueva constitución ante los problemas de adaptación de la de 1812. Al tiempo, entraban en vigor los decretos de disolución de conventos, expropiación y desamortización de sus bienes. Con la venta de estos «bienes nacionales» se pretendía sanear Hacienda, obtener el apoyo de los compradores y recursos para ganar la guerra, etc. La promulgación de la nueva Constitución (18 de junio de 1837) coincidió con un momento muy comprometido para los isabelinos porque el ejército carlista avanzaba hacia Madrid, adonde llegaría en septiembre, por ello reflejó un consenso entre los dos grupos liberales, de forma que con esta Constitución pudieran gobernar ambos. De hecho, así fue entre 1837 y 1840.
3 ¿Qué consecuencias electorales y políticas tiene la aplicación del sufragio censitario?
4 ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre una «Carta otorgada» y una Constitución?
5 ¿Por qué no se eligieron Cortes Constituyentes para la elaboración del Estatuto Real?
6 ¿Qué relación existe entre el motín de los sargentos de La Granja y la Constitución de 1837?
Francisco Martínez de la Rosa fue uno de los más ilustres «doceañistas» que adoptó un talante moderado. Nombrado jefe de Gobierno en 1834, intentó, mediante el Estatuto Real, conciliar la tradición absolutista con algunos elementos del constitucionalismo. Su propuesta no satisfizo a nadie.
«Título I. De la convocación de las Cortes generales del Reino.
Art. 1. (...) Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino.
Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino (...).
Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: 1.° De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 2.° De Grandes de España (…). 5.° De los propietarios territoriales o dueños de fábricas (… con) una renta anual de sesenta mil reales.
Art. 7. El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia (...).
Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes (...).
Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real (...).
Art. 38. En el caso que el Rey suspendiere las Cortes, no volverán estas a reunirse sino en virtud de una nueva convocatoria».
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; y en su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina viuda su madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino (...). Que las Cortes Generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente:
Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente (...).
Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.
Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban (...).
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados (...).
Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados a Cortes (...).
Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes, y reunirlas dentro de tres meses (...).
Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes la ley conceda este derecho (...).
Art. 77. Habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional, cuya organización y servicio se arreglará por una ley especial; y el Rey podrá en caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes (...)».
18 de junio de 1837.

Era una Constitución breve (77 artículos), que establecía un Parlamento bicameral, basada en los principios de la soberanía nacional, división de poderes y reconocimiento de los derechos individuales, aunque todo ello matizado por el acuerdo entre progresistas y moderados. Los aspectos más progresistas fueron la libertad de prensa, la autonomía política y de gestión otorgada a los ayuntamientos –elegidos por los vecinos sin intervención del poder central– y la recuperación de la Milicia Nacional, compuesta por voluntarios y dependiente del poder local. Su recuperación era una aspiración esencial de los liberales. Había sido instituida en la Constitución de 1812 y repuesta en el Trienio, como garantía de defensa ciudadana armada de la Constitución.
La cuestión de los ayuntamientos y de la Milicia Nacional sacó a la luz la auténtica lucha por el poder entre moderados y progresistas. El prestigio de Espartero era enorme: tras su triunfo en Luchana (1836), este general, de origen humilde, se convirtió en un ídolo de los liberales progresistas. Su liderazgo creció más cuando en 1840 apoyó los alzamientos de las provincias frente al proyecto de Ley de Ayuntamientos, presentado por el Gobierno moderado. Este proyecto reducía el poder de los ayuntamientos al establecer que los alcaldes serían nombrados por el Gobierno, conculcando el artículo 70 de la Constitución. Pese a esto, María Cristina firmó la ley en julio, llegaron los desórdenes, la regente se fue a Francia y renunció a gobernar.

Se formó un breve ministerio-regencia, presidido por Espartero, que duró hasta 1841, año en que las Cortes lo eligieron regente. Gobernó autoritariamente durante tres años, aislado de los sectores del progresismo y con el único apoyo de un grupo de militares adictos. Su mandato estuvo salpicado de revueltas encabezadas por generales moderados partidarios de María Cristina: O'Donnell, Narváez, De la Concha. La exregente, desde Francia, seguía influyendo en la vida política española, y eran conocidas sus intrigas y negocios poco limpios en los que actuaba de acuerdo con su marido desde 1833, Fernando Muñoz, a quien ennobleció y con el que tuvo larga descendencia.
Espartero reprimió con dureza pronunciamientos moderados, como el de 1841, financiado por María Cristina, y tras el que fue fusilado el general Diego de León, a pesar de las numerosas peticiones de indulto. En 1842 ordenó el bombardeo de barrios de Barcelona, donde se habían producido motines a causa de una dura crisis industrial, acentuada por un tratado comercial con Gran Bretaña contrario a los intereses de la industria textil catalana. A finales de julio de 1843, un nuevo pronunciamiento del general Narváez puso de manifiesto que Espartero apenas tenía ya partidarios. Tanto moderados como progresistas habían decidido acabar con su excesivo poder personal.
Fusilamiento del general Diego de León y Navarrete (1807-1841) por su alzamiento contra Baldomero Espartero.
Con el final de la guerra civil, España entró en una etapa distinta, al menos de una relativa paz interna y con un ejército dispuesto a asegurar el funcionamiento del sistema constitucional, lo que a la larga institucionalizaría la intervención de los militares en los asuntos civiles, convertiría a los generales en figuras políticas y favorecería una época de pronunciamientos.
Un tiempo complejo donde a lo largo de los veinticinco años del reinado de Isabel II se producirían dieciocho pronunciamientos militares, hubo treinta y nueve gobiernos y dos revoluciones. Y sin olvidar la segunda guerra carlista (1846-1849).

«Al igual que en toda Europa, la relación entre la Corona y el liberalismo estaba inmersa en el difícil aprendizaje de los mecanismos de gobierno y representación de la monarquía constitucional. A la concepción del poder monárquico de Isabel II –netamente patrimonial-, con una intromisión tozuda en los asuntos políticos, se unía un comportamiento personal inadecuado a los valores de la sociedad burguesa.
Casada en 1846 con su primo Francisco de Asís, su vida privada oscilaba entre amores clandestinos y los escrúpulos morales en una “Corte de los Milagros”, en palabras de Valle-Inclán. Por otra parte, los partidos liberales, incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, tratarían de manipularla en beneficio propio.
La imagen –tradicional– de una Isabel II como reina de los moderados debe replantearse pues esa identidad nunca llegó a forjarse plenamente. Ni la reina fue liberal (moderada), ni el moderantismo –un conjunto disperso de fuerzas– logró convertirla en un instrumento en sus manos. El resultado fue un intrincado laberinto político».
El orden público estricto y el control político desde una Administración centralizada fueron los principios orientadores de las contrarreformas moderadas. En 1843 se suprimió la Milicia Nacional, sustituida por un nuevo cuerpo del orden público, la Guardia Civil (1844), con estatus militar y encargada de salvaguardar el orden público y la propiedad privada, bajo las órdenes directas del delegado del Gobierno en las provincias –más tarde, gobernador civil–, facultado para actuar a iniciativa propia si faltara dicha autoridad.
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente: Constitución de la Monarquía española (...).
Art. 11. La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey (...).
Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener 30 años cumplidos, pertenezcan a las clases siguientes: (...) Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Embajadores (...) Presidentes de los tribunales supremos (...).
Art. 17. El cargo de Senador es vitalicio (...).
Art. 79. Las Cortes fijarán todos los años, a propuesta del Rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra»
En enero de 1845, una ley orgánica suprimió el carácter electivo de los alcaldes, que serían nombrados por el Gobierno. En julio de 1845 se pasó al control directo de la imprenta y de la prensa, tras suprimir el jurado que entendía en esos temas. La liquidación del consenso constitucional se culminó con la promulgación de una nueva Constitución, que, presentada como «mejora» de la de 1837, sustituyó el principio de soberanía nacional por la soberanía compartida, limitando el poder de las Cortes y ampliando las prerrogativas del rey.
En 1845 fracasó el intento de algunos moderados de casar con Isabel II al hijo del derrotado «Carlos V» el conde de Montemolín. Este llamó a una nueva sublevación que meses más tarde solo fue secundada en zonas de Cataluña y por algunas partidas en Navarra, Castilla y La Mancha. Fue la llamada «guerra dels matiners» y duró hasta 1849 sin obtener éxitos militares importantes. El pretendiente, «Carlos VI», ni siquiera pudo hacerse presente en España.
Un aspecto destacado de la Constitución fue la declaración de que la religión de la nación española era la católica, apostólica y romana, frente a la Constitución de 1837, que se limitaba a enunciar el hecho de que la religión católica era la que profesaban los españoles. Por entonces, los moderados intentaban restablecer las relaciones con el papa, después de la ruptura provocada por la desa-
mortización de Mendizábal y negociaron un concordato que se firmaría en 1851.

Las primeras medidas adoptadas en 1844 habían sido la suspensión de nuevas subastas de bienes del clero y la orden de que el producto de los bienes que todavía eran susceptibles de ventas se aplicara íntegramente al mantenimiento del clero secular y de las órdenes religiosas. El Concordato interpretaba que la única religión del Estado era la católica, lo cual entrañaba obligaciones del poder civil para la defensa de la religión. Las principales consecuencias de esta afirmación eran la intervención que se concedía a los obispos en la enseñanza y el apoyo que los gobiernos se obligarían a prestarles en la represión de las llamadas doctrinas heréticas. De hecho, ya una disposición gubernamental de 1844 había concedido –en plena consonancia con las medidas adoptadas por entonces para regular la libertad de imprenta– la capacidad de censurar las obras sobre religión y moral.
En el orden político, los gobiernos moderados iban a conseguir: la aceptación por Roma de que los bienes desamortizados quedaran en manos de sus propietarios, lo cual implicaba acabar con la persecución de los compradores, que formaban el núcleo del Partido Moderado, y la renovación del derecho de presentación de obispos, establecidos en el Concordato de 1753. Cuando quedaba vacante alguna diócesis, el Gobierno proponía tres nombres para que Roma eligiera entre ellos al nuevo obispo, lo cual significaba que, en adelante, los gobiernos propondrían a adictos a sus programas y pretensiones.
El grabado ilustra la legendaria crueldad de Cabrera, ordenando el fusilamiento de paisanos. En la «guerra dels matiners» Cabrera, Rafael Tristany, Savalls y otros jefes apenas pudieron movilizar unos 5 000 hombres y tomar algunas localidades como Cervera, Igualada, Cardona, etc.
Hubo otras intentonas como la de San Carlos de la Rápita en 1860, dirigida por el general Ortega que acabó en su fracaso y fusilamiento.
En este proceso de acercamiento a la Iglesia había prevalecido la convicción de los moderados de que el orden público pasaba por un pacto con la religión, elemento que resultaba primordial para mantener la tranquilidad general, que era lo que importaba.
Una de las tareas que acometió el Estado liberal burgués fue la creación de un sistema cultural y educativo para inculcar a la ciudadanía un mismo conjunto de valores y conocimientos. Así, se garantizaba una vía más para el control social: la jerarquización de los ciudadanos según su saber y «capital cultural».
En la Década Moderada se presentó el primer plan educativo (marqués de Pidal, 1845). Este se consolidó en la ley de 1857, propuesta por el ministro de Fomento Claudio Moyano, estructurándose el sistema educativo en tres niveles, siguiendo el modelo francés. El Estado asumía la gestión de la educación nacional, y los ayuntamientos el control y la gestión de las escuelas de enseñanza primaria.
8 Compara los preámbulos de las Constituciones de 1837 y 1845. ¿Qué cambios observas en el tratamiento del concepto de soberanía? Compara el art. 11 de ambas constituciones y el art. 15 de la primera con el 14 de la segunda y comenta las diferencias.
9 ¿Qué significa para la relación Iglesia-Estado el Concordato de 1851? Explica si se puede calificar al Estado español como confesional en esta etapa.
10 ¿Qué circunstancias favorecieron la firma del Concordato entre la Iglesia católica y el Estado español? Enumera las ventajas que obtuvo la Iglesia con este acuerdo y las contrapartidas logradas por el Estado. Debate la respuesta en el aula.
11 Con la ayuda del texto y la del doc. «La construcción de un sistema educativo» explica qué motivos e intereses movieron a la burguesía liberal a regular un sistema educativo único para todo el Estado.
Desde principios de siglo, el clero disminuyó considerablemente: 203 000, en 1803; 130 000, en 1836, y 62 000 en 1860.
El Concordato de 1851 «reconcilió» al Estado liberal con la Iglesia católica y concedió a esta un conjunto de privilegios en diversas esferas de la vida política y social. El Estado protegía y financiaba a la Iglesia, y esta legitimaba el sistema político.
«Art. 1. La religión católica, apostólica, romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la Nación Española, se conservará siempre en los dominios de su majestad católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar (...).
Art. 2. En consecuencia, la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas Públicas o privadas, de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica (...).
Art. 3. (...) Su Majestad y su real gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan (...) o cuando hubiera de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos (...).
Art. 38. Los fondos con que han de atenderse la dotación de culto y del clero serán:
1. El producto de los bienes devueltos al clero por la Ley de 3 de abril de 1845.
2. El producto de limosnas de la Santa Cruzada.

La construcción de un sistema educativo
«(...) Art. 243. El gobierno superior de la Instrucción Pública en todos sus ramos, dentro del orden civil, corresponde al ministro de Fomento. En este concepto, le incumbe:
1.° Aconsejar al Rey y en todos los asuntos relativos a esta parte de la Administración Pública (...).
3.° Conferir el grado de doctor.
4.° Expedir los títulos profesionales (...).
Art. 256. El Gobierno oirá al Consejo de Instrucción Pública:
1.° En la formación de los reglamentos generales y especiales que deberán expedirse para el cumplimiento de esta Ley (...).
2.° En la creación o supresión de cualquier establecimiento público de enseñanza y en las autorizaciones que exige esta ley para los establecimientos privados. Exceptúase la creación de escuelas de primera enseñanza.
3.° En la creación o supresión de cátedras (...).
Los principales objetivos de los moderados eran tres: un orden jurídico unitario, una Administración centralizada y una Hacienda con unos impuestos únicos.
• El deseo de componer un corpus de leyes unitario que sirviera para todos, y que implicaba la eliminación de los fueros, leyes y costumbres excepcionales, ya estaba presente en 1843 o en los primeros momentos del Partido Moderado. Se formó una Comisión General de Codificación para elaborar, respondiendo a las pretensiones del liberalismo moderado en el poder, un proyecto de Código Civil centrado en la defensa de la propiedad privada. Presentado al Gobierno en 1851, y rechazado, será el texto básico para la redacción del código de 1889, que sería calificado como «un cántico a la propiedad privada». De acuerdo con este interés, en 1848 se publicó el nuevo Código Penal.
• La centralización, con su organización administrativa, sustentada por la reforma territorial de Javier de Burgos de 1833, quedó consolidada y uniformizada, desde enero de 1845, mediante leyes que regulaban la ordenación provincial y la Administración local, concentrando en los gobernadores civiles la autoridad de cada provincia y haciendo depender de ellos a los alcaldes. Se producía así una conexión entre el poder central y el poder local, que eliminaba las posibles veleidades de este último. Mediante un decreto de septiembre de 1845, se centralizó la instrucción pública y se organizó
5.° En la revisión de los programas de enseñanza y en las modificaciones que en ellos se hicieren.
6.° En la designación de libros de texto (...)».
Claudio Moyano Samaniego (1809-1890).

Catedrático de Derecho Civil y Economía Política, fue ministro de Fomento en varios gobiernos. Bajo la presidencia de Narváez, elaboró la Ley de Instrucción Pública (1857).
la enseñanza según el modelo francés, tan imitado por la Administración española a lo largo del siglo.
• La reforma de Hacienda fue la más urgente. Para superar la ineficacia que la había caracterizado, se refundieron los numerosos impuestos en unos pocos de corte moderno, con el fin de racionalizar su cobro. La reforma se concretó en nuevas contribuciones directas –territoriales, industriales y de comercio–; pero sobre todo en impuestos como los consumos, las antiguas rentas provinciales y que gravaban todo tipo de transacciones. Junto con rentas de aduanas y otros impuestos indirectos alcanzaban el 70 % de los ingresos. La reforma fiscal de Mon-Santillán duró más de un siglo y no cumplía los requisitos de un sistema tributario moderno. La carga fiscal recaía principalmente en las capas populares. Por otro lado, como España carecía de un catastro y de estadísticas fiables, prosiguió el fraude y la evasión fiscal de los grandes propietarios. Como resultado de ello, no se lograron generar los ingresos suficientes para el Estado, provocando un déficit crónico y una deuda pública muy cuantiosa, cuyo pago suponía en torno al 25 % del gasto público.
Actividades
12 Explica las funciones de los gobernadores civiles en la reforma administrativa de la Década Moderada y sus consecuencias políticas.

El favoritismo en todos los campos de la vida social y la corrupción en la política económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron reacciones y movimientos subversivos en amplios sectores de la opinión liberal, incluida la moderada, que finalmente llevaron a la calle a las clases populares. El pronunciamiento de 1854 trajo consigo un cambio de rumbo en la orientación política del país, mediante un nuevo pronunciamiento militar. En julio de 1854, una facción del ejército encabezada por el general moderado O’Donnell se pronunció en Vicálvaro, enfrentándose a las tropas del Gobierno. El resultado de la acción quedó indeciso y O’Donnell se retiró camino de Andalucía. En Manzanares se le unió el general Serrano y ambos decidieron lanzar un manifiesto al país con promesas progresistas. Desde que se produjo su difusión, las agitaciones populares proliferaron y casi toda Espa-
ña se unió a la insurrección, de modo que el alzamiento militar moderado quedó desbordado y convertido en un movimiento popular y progresista, que, además, en algunos lugares –principalmente en Barcelona– tuvo dimensiones obreristas. A la vista de los acontecimientos, la reina Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del progresismo, el general Espartero.
13 Consulta el doc. del «Manifiesto de Manzanares (1854)» y sintetiza los motivos que se exponen para justificar el pronunciamiento de Vicálvaro. Explica, con ayuda de la información del texto, las condiciones sociales y económicas que propiciaron las protestas populares en apoyo del levantamiento militar.

«(...) Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar a los pueblos la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional (...)».
El manifiesto, aunque fechado el 6 de julio, comenzó a difundirse el 14 del mismo mes, día en el que se modificó radicalmente el panorama del agónico pronunciamiento.
El elemento civil, hasta entonces pasivo, se mostró receptivo a las promesas que le ofrecían y se lanzó a las calles de las ciudades en apoyo de los pronunciados: primero en Barcelona, que ya estaba viviendo unas jornadas de luchas obreras contra la introducción de las máquinas selfactinas (máquinas de hilar con carro), y después en Valencia, Valladolid, Madrid y diferentes ciudades de Andalucía.
Finalizaba así la Década Moderada y comenzaba lo que se llamó el Bienio Progresista, que duraría hasta septiembre de 1856, un tiempo en el que los gobiernos se esforzaron por poner en práctica medidas genuinamente liberales.
El punto principal fue la elaboración de una nueva Constitución, que no fue promulgada (non nata) debido a las largas discusiones y a los diversos sucesos políticos acontecidos. El texto refleja, más genuinamente que ningún otro documento, el ideario del Partido Progresista: la soberanía nacional, el establecimiento de limitaciones al poder de la Corona, una prensa sometida al juicio de un jurado, la vuelta de la Milicia Nacional eliminada por los moderados, los alcaldes elegidos por los vecinos y no designados por el poder central, un Senado elegido por los votantes y no por designación de la Corona, autonomía de las Cortes y primacía del Congreso sobre el Senado, en el momento de la decisión sobre los presupuestos anuales, y tolerancia religiosa.
La política económica tuvo como eje principal la desamortización –ley de 1 de mayo de 1855, de Pascual Madoz–, y una serie de leyes aperturistas que buscaban atraer capitales extranjeros, relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril, símbolo de la industrialización y el progreso: Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria de 1856 y creación del Banco de España en ese mismo año. En concreto, la estrecha unión entre la Ley de Ferrocarriles y la Ley Bancaria iba a provocar un intenso movimiento constructivo que derivó en un clima de gran euforia en los medios madrileños de negocios.
La preocupación por liberalizar los derechos individuales y el mecanismo electoral, ensanchando así la base de los votantes, facilitó que salieran a la luz corrientes políticas que habían sido reprimidas durante el régimen anterior. A la izquierda del progresismo se consolidaron las opciones demócrata y republicana; esta última recogía, a su vez, corrientes como el socialismo y el federalismo.
Los orígenes del Partido Demócrata se remontan a la regencia del general Espartero. Hacia 1840, la opinión democrática y republicana se extendía en círculos reducidos del progresismo atraídos por el fourierismo. Sixto Cámara fue una de las figuras más relevantes de aquel grupo de periodistas y conspiradores que exigían democracia, república y cambios sociales en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Junto con Fernando Garrido, quien había dirigido El Amigo del Pueblo, fundó en 1849 el periódico La Asociación, portavoz del grupo.
«Para que el noble partido que tomó un tiempo el nombre hermoso de liberal, no se confunda con esta falange de corrompidos, que todavía pesa sobre nuestras frentes como una mancha inmensa, es necesario que tome un nombre nuevo y en consonancia con el progreso de los tiempos; un nombre que demuestre que nuestro liberalismo no es el liberalismo de Olózaga o Narváez; un nombre que represente los adelantos de la ciencia, las conquistas del derecho, el ideal de las clases, la libertad, el porvenir. Ese nombre es la democracia.
La idea liberal, que ayer se llamó progreso, desarrollada por los tiempos, hoy se llama democracia. Y en este sentido la democracia es, no solo la verdadera expresión de los intereses, sentimientos y principios de España libre; no solo el medio único de fundar entre nosotros la libertad querida, sino que también expresa el pensamiento fundamental del siglo, y es la gran bandera de rehabilitación de las sociedades modernas (25 de novimbre de 1854)».
«El trono ya no tiene hoy más que un medio de prolongar su existencia, y es hincar las rodillas ante la majestad del pueblo; ser levantado sobre el pavés de la revolución en el seno de la Asamblea Constituyente; sustituir, en fin, al derecho antiguo y tradicional, por el nuevo derecho revolucionario (...) (23 de diciembre de 1854)».
Cit. en Fernández Urbina, J. M.: Sixto Cámara, un utopista revolucionario. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1984.
El programa republicano (1841)
«(...) supresión del Trono, el gobierno de la Nación entregado a una Junta Central compuesta de un representante por provincia. Reducción del presupuesto de gastos a 600 millones. Supresión de las rentas estancadas y de las contribuciones indirectas. Reducción del máximum de los sueldos a 40 000 reales y aumento del mínimum a 6 000. Abolición de las quintas y de las matrículas de mar. Inamovilidad judicial y establecimiento del jurado. Instrucción primaria universal, gratuita y obligatoria. Libertad religiosa, de imprenta, de reunión y asociación. Reparto entre los jornaleros de tierras del Estado y otras medidas menos importantes (…). Sin la conquista de los derechos políticos las clases trabajadoras no alcanzarán nunca sus derechos sociales (...)».
Garrido, F.: La España Contemporánea. Sus progresos morales y materiales, Barcelona, Ed. S. Manero, 1865-67.
De entre los progresistas surgieron muy pronto tendencias avanzadas preocupadas por «la cuestión social», que se difundía por medio de periódicos como La Fraternidad, La Reforma Económica o El Republicano
En España, los orígenes del movimiento obrero datan de la década de 1840, cuando surgieron las primeras organizaciones de trabajadores en Cataluña: el tejedor Juan Muns, que lideraba la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, promovió las primeras huelgas por mejoras salariales. Durante la Década Moderada, el movimiento obrero se debatió entre la prohibición y algún momento de tolerancia. Con el Bienio Progresista crecieron las esperanzas de reconocimiento y libertad de asociación y el incipiente movimiento obrero ensayó sus primeras fórmulas de acción, incluida la huelga general.
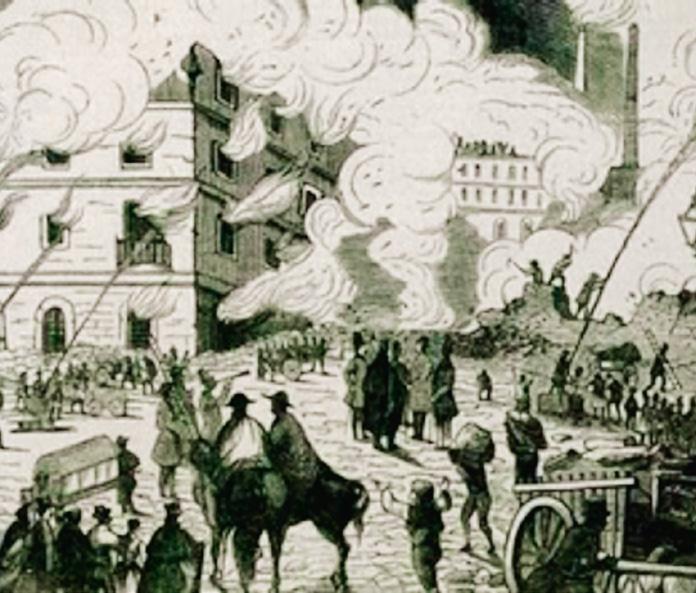
A la vez, el carlismo volvió a dar señales de vida, promoviendo partidas armadas en el campo.
Durante estos dos años, los gobiernos progresistas se vieron continuamente hostigados en las sesiones de las
Cortes y en los medios de comunicación por la derecha, decidida a poner todo tipo de impedimentos al régimen, y por la izquierda radical, que luchaba denodadamente para que no se perdiera la oportunidad de realizar reformas democráticas.
Las acciones reivindicativas de obreros y campesinos y los intentos políticos de signo revolucionario para acabar con los gobiernos fueron constantes. La inseguridad en la calle y la conflictividad aumentaron. Con estos ingredientes, una nueva crisis estaba servida.
14 Busca información en Internet y enumera las principales reformas planteadas en el proyecto de constitución del Bienio Progresista y explica qué modelo de sociedad pretendía construir.
15 Elabora un mapa conceptual con los objetivos fundamentales de las opciones demócrata y republicana.
La unión de clases a la clase obrera de Cataluña
«Queridos compañeros: Ha llegado el caso de manifestaros el estado en que se hallan atendidas nuestras justas pretensiones. Se ha nombrado una comisión de entre nosotros que ha salido para Madrid con el fin de hacer comprender al Gobierno (...) la pronta constitución de un Jurado que, imparcialmente y compuesto de individuos de conocimientos, por parte de los operarios y por parte de los fabricantes, arreglándose a las instituciones que ambas clases les suministren, dirima nuestras desavenencias. Lleva también el objeto de hacer ver al Gobierno la utilidad y necesidad de fijar el jornal a diez horas de trabajo, y, por último, la comisión persuadirá al Gobierno de la conveniencia de la libre asociación, que en todos los tiempos reclama el obrero por ser el único medio que conduce a alcanzar una paz octaviana en sus diferencias (...).
Por esto, pues, es que los representantes de la clase obrera se dirigen para que, comprendidas en el verdadero sentido sus quejas, tengáis a bien, una vez que nos hemos visto obligados a dejar los talleres para el definitivo arreglo de nuestras diferencias, continuaremos sin ocuparnos hasta tanto que haya regresado la comisión que se halla en Madrid,
y que así lo tenemos a la misma ofrecido, con lo que contribuiremos al más pronto arreglo de las diferencias de la clase obrera de Cataluña.
¡Viva Espartero! ¡Viva la Milicia Nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libre asociación, orden, pan y trabajo!». Barcelona, 5 de julio de 1855.
La crisis se produjo, por fin, en julio de 1856: ante la inestabilidad existente, O’Donnell dio un auténtico golpe de Estado contra la mayoría parlamentaria y desplazó del poder al general Espartero y al Partido Progresista. De este modo, el Bienio Progresista acabó como había comenzado, es decir, a tiros y con derramamiento de sangre en las calles de Madrid durante los días 15 y 16 de ese mes de julio.
O’Donnell asumió la presidencia del Gobierno con el respaldo de su nuevo partido, la Unión Liberal, y presentó los objetivos principales de su política: consolidación de la monarquía constitucional; respeto a «los legítimos derechos y legítimas libertades»; restablecimiento del orden público, y conciliación de las tendencias, moderada y progresista.
Con ese programa, O’Donnell intentaba establecer un liberalismo centrista. Repuso la Constitución de 1845 con un Acta Adicional que reconocía algunos principios progresistas, suprimió la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos. Este Gobierno de la Unión Liberal, sin embargo, fue breve. Retornó Narváez al Gobierno con la supresión del Acta Adicional, la interrupción de la desamortización y rodeándose de los elementos más conservadores del moderantismo, los llamados neocatólicos, y con el decidido apoyo de la reina, que se identificaba con la facción más reaccionaria del moderantismo.
Una nueva oportunidad para la Unión Liberal fue el período 1858-1863. Fueron años de expansión económica en los que España se incorporó al lado de Francia a la carrera por la reconstrucción del imperio colonial. La guerra de Marruecos (1859-1861), con escasos logros territoriales pero de notable exaltación patriótica, junto con sendas expediciones a México e Indochina, dieron cierto prestigio al Gobierno.
En estas aventuras adquirió un gran reconocimiento el general Prim, líder progresista y convencido defensor de la monarquía constitucional, que había sido héroe en Castillejos (Marruecos), en 1859, y antes, observador de guerra en Crimea, gobernador en Puerto Rico y enviado a México para ayudar a los franceses en su intento de derrocar a Juárez. En 1864 volvió de nuevo Narváez al Gobierno y, con él, una política conservadora y de represión de las libertades públicas.
16 ¿Qué actitud política adoptó la reina Isabel II ante los frecuentes cambios de Gobierno provocados por los pronunciamientos militares?
17 ¿Qué fuerzas políticas firmaron el Pacto de Ostende? ¿Cuáles eran sus pretensiones?
En la crisis final del reinado de Isabel II actuaron como factores estructurales la imposibilidad del moderantismo de responder a las demandas sociales y de participación política de los ciudadanos, el descrédito de Isabel II y su «corte de los milagros», y, por último, el malestar social generado por una gran crisis industrial, financiera y de subsistencia en 1866. A ello se unieron dos acontecimientos desencadenantes: la expulsión de sus cátedras de Julián Sanz del Río y de Emilio Castelar, con la consiguiente manifestación estudiantil ahogada en sangre el 10 de abril de 1865 –la noche de San Daniel–, y la organización de un complot militar liderado por el general Prim, que, si bien fracasó, alentó la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, intentona por cuya causa fueron fusilados sesenta y ocho de los participantes y que conmovió a la opinión pública.
La crisis económica general se agudizó en 1866. Fue una crisis de subsistencia que trajo escasez de cereales, alza de precios, hambre, enfermedades y una grave crisis financiera. Además, la industria textil se vio afectada por el encarecimiento del algodón debido a la guerra de Secesión americana y las empresas ferroviarias sufrieron pérdidas generalizadas. Estas dificultades afectaron a toda la burguesía de los negocios, que era, precisamente, la que desde 1833 había optado por defender con su dinero el trono de Isabel II frente a las pretensiones de los carlistas. Cabe concluir, por tanto, que en esas fechas –y efecto de la crisis– estaban truncadas las esperanzas y perspectivas políticas de aquella burguesía. La carta que Madoz remitiera a Prim en 1866 ilustra ese estado de opinión: «la situación del país mala, malísima (…) Los negocios perdidos, y no sé quién se salvará de este conflicto (…) Nadie paga porque nadie tiene para pagar (…)». Prim urdió entre 1864 y 1867 siete planes –basados en el sistema del pronunciamiento militar de un cuartel– para derrocar al Gobierno. Pero fue después del fracaso de la sublevación del cuartel de San Gil, en 1866, cuando comprendió que había que aunar las máximas fuerzas militares y civiles posibles. De esta forma, pactó en Ostende una alianza con el Partido Demócrata, que se había escindido del Progresista, sobre dos bases: la destrucción del sistema político isabelino («todo lo existente en las altas esferas del poder») y la construcción de un orden nuevo por medio de unas Cortes Constituyentes –que elaboraran una Constitución– elegidas por sufragio universal.
En septiembre de 1868 se produjo, por fin, una sublevación triunfante, que provocó la caída de la dinastía borbónica y la esperanza de un régimen democrático para España.

El largo proceso de la revolución liberal había empezado en 1808, y en 1840 estaba sin culminar. Las principales normas legales giraron alrededor de la redefinición del nuevo derecho de propiedad. Esta, considerada sagrada e inviolable, relacionaba la titularidad individual con la capacidad de disponer libre e ilimitadamente de bienes y todo tipo de posesiones.

Según la doctrina liberal, los individuos tienen como principal derecho natural el de la existencia feliz; esto es, el derecho no solo a existir hoy, sino a tener la certeza de la mejor existencia futura posible. Pero para alcanzar esto último, es preciso tener propiedad de bienes, ya que es la manera de asegurar no solo el presente, sino, sobre todo, el futuro; de esta forma, la propiedad queda incorporada al citado derecho natural a una existencia feliz, porque se convierte en el medio imprescindible. Por otra parte, puesto que los individuos desean lograr su felicidad, la propiedad da sentido al interés de cada uno por el trabajo, se convierte en el elemento motriz de la sociedad y, al final, es el sustento de la riqueza de las naciones.
Para que los individuos puedan desarrollar su interés, es preciso que tengan libertad y cuenten con igualdad de oportunidades, puesto que todos están buscando lo mismo: la felicidad. La libertad de actuación se convierte en necesaria para que cada uno pugne por lograr su máxima felicidad, lo que implica poder acumular la máxima
propiedad posible. Por tanto, la labor del Estado respecto a la propiedad privada tenía que ser doble: por una parte, debía garantizar la inviolabilidad de tal derecho y otorgar la libertad precisa para poder ejercerlo y, por otra, debía intervenir lo menos posible en limitarlo. En el pensamiento liberal había una correlación entre propiedad y libertad.
En las Cortes de Cádiz (1811-1813), los diputados iniciaron la labor de convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen: las fincas rústicas y urbanas. La primera tarea era desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales; pretendían sacar al mercado libre, para que fueran objeto de compra y venta, bienes que el Antiguo Régimen había dejado al margen del mercado. La palabra «desvinculación» se aplicaba a los bienes de los seglares, y la de «desamortización», a los bienes de los eclesiásticos. Se trataba de proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el número de propietarios particulares y, con la aplicación de su trabajo a dichos bienes, creciera su felicidad personal y, con ella, la riqueza nacional.
18 ¿Por qué crees que el liberalismo considera la propiedad privada como el principio básico de su sistema sociopolítico y económico? Razona tu respuesta.
El monasterio de Moreruela, en la provincia de Zamora, fue uno de los primeros conventos cistercienses del reino de León (siglo xii). Muy poderoso en la baja Edad Media, ya era una institución decadente cuando en 1835 se produjo el exclaustramiento de unas decenas de frailes y la incautación del mismo y sus fincas. Fue inmediatamente vendido y la mayor parte de la edificación sirvió de cantera para la construcción en pueblos del entorno. Cerca de dos mil monasterios corrieron parecida suerte en toda España.
Más información en la web de recursos de anayaeducacion.es

• La desvinculación supuso una doble decisión: la abolición de los señoríos, lo que significaba acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores habían tenido, debido a privilegios concedidos por los reyes, sobre los habitantes de unos determinados territorios y, conversión en propiedad particular y libre de aquellas tierras. El proceso iniciado en Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y problemas surgidos, y concluyó en 1837. Y eso que, en contraste con la desamortización, esta medida no aportaba un cambio de propietario, sino la transformación de los señores antiguos en propietarios liberales, con una titularidad plena y libre sobre dichos bienes.
La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos. En Cádiz solo se había insinuado, y la primera ley que la recogía se escribió en 1820, durante el Trienio Liberal. De nuevo, las resistencias de la nobleza retrasarían su culminación hasta 1841. El mayorazgo había sido la fórmula por la que las casas nobiliarias en los siglos anteriores habían podido mantener una gran parte de sus propiedades: el primogénito de la casa recibía por herencia un bloque de bienes del que no era propietario, sino usufructuario, y que podía aumentar con compras, pero nunca vender, manteniendo el deber de transmitirlo a su heredero. La abolición suponía que estos bienes eran declarados libres y que, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares.
• La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue la medida práctica de mayor trascendencia de los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo xix , entrando incluso en el siglo xx . El hecho de desamortizar tales bienes supuso dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de manos muertas, dejaban de estar fuera del mercado, para convertirse en bienes nacionales; y segundo, su puesta en venta, mediante pública subasta. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.
La desamortización, aunque considerada liberal-progresista por antonomasia, ya había empezado a ser aplicada en el siglo xviii. Se ha calculado que desde que se pusieron en venta los primeros bienes de los jesuitas –expulsados de España por Carlos III en 1767– hasta 1924, fecha en que el estatuto municipal de Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos, pasaron a manos de propietarios particulares 19 900 000 hectáreas que habían sido de propiedad colectiva, o sea, el 39 % de la superficie del territorio.
Este proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV (1798); la de las Cortes de Cádiz (1811-1813); la del Trienio Liberal (1820-1823); la de Mendizábal (18361851) y la de Pascual Madoz (1855-1924).
De estas desamortizaciones, hay que destacar las dos últimas, y en especial la de Mendizábal, porque la puesta en práctica de su decreto trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y removió y dividió la opinión pública de tal forma que ha quedado en la historia contemporánea como la desamortización por antonomasia.
En 1835 Mendizábal llegó de Londres para presidir el Gobierno; lo que le preocupaba era garantizar la continuidad en el trono de Isabel II, esto era, la del nuevo Estado liberal. Para ello era imprescindible ganar la guerra carlista, que en ese momento resultaba incierta; pero este objetivo no podría realizarse sin dinero o sin crédito. A su vez, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, era preciso eliminar, o al menos disminuir, la deuda pública hasta entonces contraída o, dicho de otro modo, pagar a los acreedores. Ante la mala situación de Hacienda, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación, y estas eran los bienes eclesiásticos.
El decreto desamortizador, publicado en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, puso en venta todos los bienes del clero regular –frailes y monjas–. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas las obras de arte y los libros. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular –los de las catedrales e iglesias en general–, aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo unos años más tarde, en 1841, durante la regencia de Espartero.
Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la vez: ganar la guerra carlista; eliminar la deuda pública, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado; atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, que componían la incipiente burguesía con dinero; poder solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora la Hacienda de credibilidad, y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de ser amortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual. Pero había más: la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el correspondiente culto.
Juan de Dios Álvarez Méndez (1790-1853) nació en Cádiz. Adquirió gran experiencia política y hacendística durante la guerra contra los franceses. En el Sexenio Absolutista se acercó a los círculos liberales clandestinos. Colaboró con Riego y Quiroga en el pronunciamiento de 1820 y se exilió en Inglaterra tras la reposición del absolutismo en 1823. En Londres adquirió prestigio internacional y estableció buenas relaciones con los círculos financieros de la City. De vuelta en España, fue ministro de Hacienda en 1835 con el conde de Toreno; luego primer ministro y nuevamente ministro de Hacienda con José M.a Calatrava. Es una de las figuras de mayor talla política y capacidad en el liberalismo español. Sus planes de saneamiento de la Hacienda, la desamortización y liberación de la propiedad de la tierra y otras medidas de política económica fueron elementos clave en el proceso de la revolución liberal española.
«Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la Reina Doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Art. 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fuesen desde el acto de su adjudicación.

Art. 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el Gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo Gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.
Art. 3. Se formará un reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes, manteniendo en cuanto fuese conveniente y adaptable a las circunstancias actuales (...)».
Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836. «Los beneficiarios de la ley de Mendizábal no podían ser otros que los capitalistas tenedores de títulos de la deuda o capaces de comprarlos en el mercado; o, ampliando el círculo, la burguesía adinerada de provincias, que invirtió su dinero en la tierra a través de operaciones fabulosamente lucrativas concertadas al amparo de las subastas oficiales, fácilmente trucadas y propicias a todo tipo de abusos y a la más ladina picaresca».
Tomás y Valiente, F.: El marco político de la desamortización. Barcelona, Ariel.
El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, también progresista y amigo de Mendizábal, sacó a la luz su Ley de Desamortización General. Se llamaba «general» porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los pueblos –se llamaban bienes de propios aquellos que proporcionaban, por estar arrendados, una renta al Concejo, en tanto que los comunes no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos del lugar–. La desamortización de bienes de propios y comunes se prolongó hasta 1924. El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal. Pero, había dos diferencias claras:
• El dinero obtenido, sin las anteriores angustias de Hacienda, fue dedicado a la industrialización del país o, mejor y de modo más concreto, a la expansión del ferrocarril.
• El Estado percibiría el importe de las ventas en nombre de los ayuntamientos y lo transformaba en lo que hoy podrían ser bonos del Estado, lo cual significaba que este se convertía en custodio de los fondos de los ayuntamientos, utilizándolos para el bien de todos.
En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho más elevada que en la anterior de Mendizábal.
Las desamortizaciones no sirvieron para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos, porque no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado, aunque a medio y largo plazo sí contribuyó a que aumentara el volumen general del producto agrícola, al trabajar los nuevos propietarios tierras que hasta entonces no habían sido labradas. Esta operación de compraventa de tierras afectó enormemente a la agricultura. La extensión de lo vendido se estima en el 50 % de la tierra cultivable y su valor entre el 25 y el 33 % del valor total de la propiedad inmueble española.
La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura algo más productiva. Pero, en los cambios en el campo actuaron otros factores, como la abolición del diezmo, la supresión de la Mesta, la lenta mejora de las condiciones de transporte y comunicación, o las políticas proteccionistas en favor del cultivo de cereales a partir de 1820. El aumento de la población pudo causar una presión en favor de la extensión y la intensificación del cultivo, tanto o más decisiva que los cambios en la estructura de la propiedad.
Otras consecuencias de gran relevancia histórica fueron:
• La social con la aparición de un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo solamente estacional; y la conformación de una burguesía terrateniente, que pretendía emular a la vieja aristocracia.
• La estructura de la propiedad, apenas varió la situación desequilibrada de predominio de latifundios en el centro y el sur del país y de minifundios en extensas áreas del norte y noroeste.
• La enajenación de propiedades municipales que trajo consigo el empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado del uso y disfrute de los antiguos bienes del concejo.
• La pérdida y el expolio de una gran parte del patrimonio artístico y cultural español fue muy importante.
Convertida la tierra en un bien de libre mercado, era preciso completar el proceso modernizador de la economía suprimiendo las trabas para conseguir la liberalización del tráfico comercial –eliminando las aduanas interiores que aún persistían– y de la actividad industrial –acabando con los privilegios de los antiguos gremios–. Se intentaban crear así las condiciones para la consolidación de un mercado interior eficiente, regulado por un ordenamiento comercial común. Se dieron pasos hacia un tímido librecambismo –reforma arancelaria de Espartero en 1841, Ley de Ferrocarriles de 1855, etc.–, muy contestados desde algunos sectores económicos influyentes, como la burguesía textil catalana.
Los frecuentes cambios de orientación económica entre proteccionismo y librecambismo, consecuencia de la inestabilidad política del período, contribuyeron a dificultar y retrasar el despegue industrial en España.
19 Explica por qué las desamortizaciones se consideran medidas políticas y económicas de carácter liberal.
20 Lee «El decreto desamortizador de Mendizábal» y «La desamortización de Madoz». Enumera las diferencias entre el tipo de bienes desamortizados y a los colectivos e instituciones afectados.
21 Investiga y describe por qué Mendizábal propuso la desamortización de los bienes de la Iglesia.
22 Analiza la «Desamortización y cambios en la agricultura», describe las diferencias entre 1800 y 1860, explica el sentido positivo o negativo de las variaciones y valora su incidencia en la agricultura.
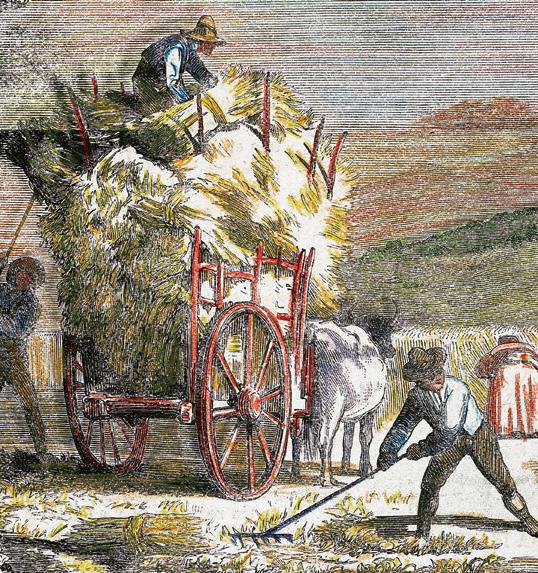
«Ley declarando en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros, pertenecientes al Estado, al clero, etcétera, y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas.

Doña Isabel II, por la Gracia de Dios y la Constitución, reina de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:
I. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente Ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros, pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores (...)».
OCÉANO ATLÁNTICO
Cifras citadas por J. Vicens: Manual de Historia Económica de España. Barcelona, Teide, 1959, p. 578. Se trata de una estimación, dada la precariedad de las fuentes estadísticas de la época.
7.6.1. La industria textil
Cataluña aprovechó su experiencia anterior y posterior a la guerra de la Independencia, y la pérdida del mercado americano, para modernizarse. Los factores que explican ese proceso fueron: contar con un mercado nacional reservado y protegido por elevados aranceles; disponer de recursos procedentes de la agricultura y la exportación de aguardientes; contar con un campesinado de cierta capacidad de trabajo a domicilio y consumo por el tipo de arrendamiento de la tierra, en enfiteusis, lo que dejaba en manos de los cultivadores un nivel de renta aceptable. En la década de 1830, la burguesía catalana había optado por sustituir la industria de la lana por la del algodón y, al introducir la máquina de vapor y la fábrica como modelo de organización productiva, logró aumentar la producción, mejorar la calidad y abaratar los precios. Durante el período isabelino se produjo la mecanización casi total de la producción textil algodonera. La fuerza instalada y la importación de algodón en rama se multiplicaron por nueve en estos años. En 1780 habían llegado a Cataluña las primeras spinning jenny, que se adaptaron para el aprovechamiento de la energía hidráulica. En 1830 apareció el telar mecánico y en 1833 se empezaron a instalar los primeros motores de vapor.
El apoyo recibido desde los gobiernos legislando medidas proteccionistas, que prohibían la entrada de manufacturas extranjeras de algodón, fue definitivo, porque, a partir de ese momento y durante el resto del siglo xix , las empresas textiles catalanas coparon el mercado nacional. Además de Cataluña, algunas áreas de Levante, Madrid, Málaga y Béjar mantuvieron focos textiles de importancia en la industria de paños de lana. En Valencia destacó la industria del calzado.
En definitiva, se puede concluir que la producción textil fue, en cierto modo, el sector punta de la industrialización española, junto con la siderurgia y el ferrocarril. La especialización de Cataluña en la industria textil le proporcionó, a mediados de siglo, una estructura socioprofesional que se asemejaba notablemente a otras áreas industrializadas de Europa.
23 Explica las causas del liderazgo de la industria textil catalana, en el mercado nacional, a lo largo del siglo xix
24 ¿Contribuyeron las medidas proteccionistas a incrementar la producción industrial? ¿Estimularon la mejora en la calidad de los productos? Razona las respuestas.
25 Resume las causas que propiciaron el definitivo impulso en la expansión del ferrocarril en España.
Desde el algodón, la incipiente industria se encaminó hacia el hierro y el acero, y los altos hornos sustituyeron las viejas ferrerías y forjas.
Los decenios de 1830 a 1850 contemplaron la hegemonía siderúrgica de Andalucía, con Málaga y Marbella como principales centros, en manos de la familia Heredia. En el decenio de 1860 se produjo el predominio de Asturias, localizado en Mieres y La Felguera, cuando la fundición al carbón vegetal no pudo competir en precios con la fundición al carbón mineral. Hacia 1870, los Ybarra en Bizkaia promovieron la renovación tecnológica con el proceso Bessemer, alcanzando el 30 % de la producción nacional, de manera que en 1880 la siderurgia vizcaína tenía la primacía del acero.
La expansión del ferrocarril fue el indicador más fiable del grado de industrialización alcanzado por cada país. Este nuevo medio, imprescindible en el transporte de mercancías en el siglo xix , desempeñó un papel fundamental en el crecimiento económico de los distintos países. En España, su expansión se retrasó a la segunda mitad del siglo por varias causas: condiciones orográficas poco propicias, estancamiento económico, atraso técnico, ausencia de capitales privados dispuestos a invertir, un Estado que declaraba no tener ingresos e inestabilidad política, agravada por contiendas civiles.
A partir de la progresista Ley General de Ferrocarriles de 1855 –que eliminó los aranceles a las importaciones de material ferroviario y concedió privilegios de expropiación de tierras a las compañías privadas concesionarias–, se construyó la red ferroviaria con rapidez, merced a la entrada de capitales franceses, belgas e ingleses. El tendido ferroviario fue un gran negocio, pero no alentó con fuerza el crecimiento económico y el desarrollo industrial. Se construyó tarde y mal, con precipitación y malas condiciones técnicas. No generó una industria nacional ferroviaria hasta finales del siglo. Pero sí movilizó recursos, propició la articulación del mercado nacional y ayudó al crecimiento de la siderurgia y de la minería del carbón.
Este proceso industrializador conviene situarlo comparativamente dentro del conjunto europeo para, desde esa perspectiva, comprender mejor su alcance y problematización, en definitiva, de su desfase respecto a otros Estados del continente. Al finalizar el siglo xix , la extensión de la red ferroviaria española quedaba lejos de la de otros países europeos: sus 11 000 km representaban 1 km por cada 45 km2 de superficie frente a la relación de 1 a 3 de Bélgica o de 1 a 8 de Francia.
Las zonas de producción siderúrgica se ubicaron cerca de los yacimientos de mineral de hierro: Andalucía, Asturias y el País Vasco.
Los convertidores Bessemer y los hornos Siemens-Martin, a los que se adaptó especialmente el hierro vizcaíno, dieron la primacía a esta zona.
La ley de ferrocarriles: la red ferroviaria en el siglo xix
«Con la Ley General de Ferrocarriles, los progresistas dejaron patente su convicción de que la modernización económica del país exigía la transfor mación del sistema de transportes. Con su política, el Gobierno se esforzó por hacer atractivas las inversiones ferro viarias tanto para el ahorrador nacional, poco acostumbrado a las operaciones bursátiles, como para el extranjero, que rehuía los valores españoles por su conocida insolvencia.
El éxito de la ley fue rotundo (...). Para 1864, los recursos efectivos de las compañías ferroviarias totalizaban 1 313 millones de pesetas.
Este volumen de capital era 15 o 16 veces superior al disponible para las industrias manufactureras e industriales en su con junto (...). Cuantos han estudiado el caso español han coincidido en afirmar que la Ley de Ferrocarriles hizo posible la llegada de un volumen considerable de capitales extranjeros, que de otra forma no hubieran acudido a España (...)».
Gómez Mendoza, A.: «Transportes y crecimiento económico (1830-1890)», en Sánchez Albornoz, N. (comp.): La modernización económica de España. Madrid, Alianza, 1991, p. 119.
Oporto
Entroncamento
Santander Gijón Sama de Langreo
León
Palencia
Salamanca
Badajoz Lisboa
Mérida
Sevilla
Huelva
Jerez de la Frontera

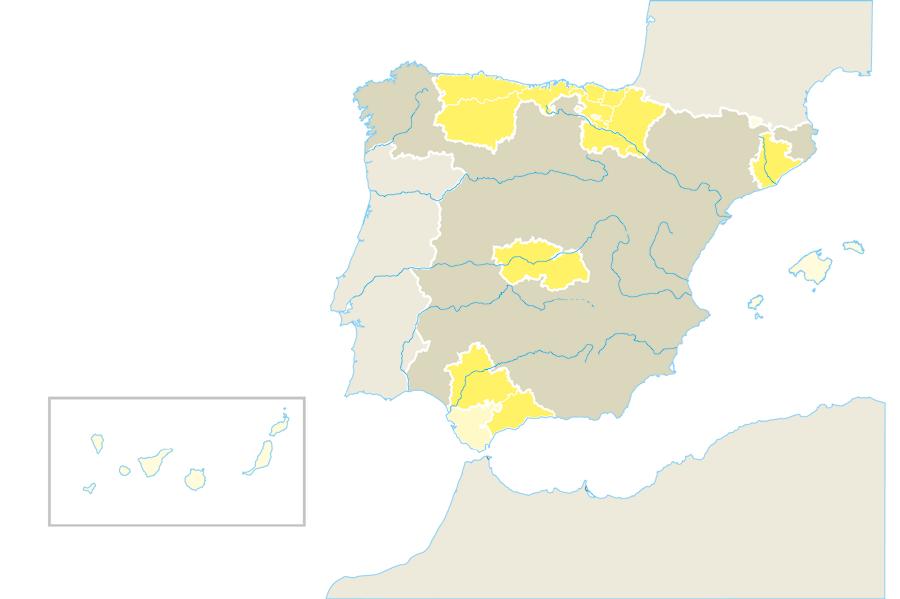
Cádiz
VitoriaGasteiz
Bilbao
Burgos
Valladolid
Soria Segovia
Medina del Campo Ávila
DonostiaSan Sebastián
Pamplona
Girona
Zaragoza
Guadalajara
Cuenca
Toledo Alcázar de San Juan Ciudad Real
Albacete
Córdoba Linares
Morón de la Frontera
Baza
Granada
Almería Málaga
Teruel
Reus Madrid Aranjuez
Castellón
Valencia
Xàtiva Almansa
Alicante
Entre 1848 y 1855
Entre 1855 y 1860
Con la muerte de Fernando VII (1833) se había iniciado el proceso hacia el definitivo asentamiento del nuevo modelo de sociedad clasista, que sustituía a la sociedad estamental del Antiguo Régimen.
El racionalismo liberal considera a todos los hombres iguales en derechos y aspiraciones, pero sus capacidades y actitudes determinan su lugar en la escala social. Mérito y esfuerzo eran los nuevos criterios para establecer el ascenso o descenso de estatus de los individuos, cuya expresión es la propiedad, baremo que regula la participación política mediante el sufragio censitario. La asociación de mérito y propiedad modificó esencialmente, en la práctica, el principio de igualdad y excluyó de la participación política a la mayoría de los ciudadanos.

La nobleza, aunque por entonces aparecía ya como una reliquia del acabado Antiguo Régimen, mantenía una vigencia social. La mentalidad nobiliaria, con su peculiar forma de entender la vida y de actuar, fue el motor externo que en buena medida avivó los movimientos ascensionales de la burguesía dentro de la pirámide social. Los historiadores señalan que la aristocracia siguió ostentando un gran poder efectivo en la sociedad isabe-
lina y se adaptó a los nuevos valores de la burguesía en ascenso. Los nobles habían conservado e incrementado sus posesiones territoriales y pasaron a ser propietarios plenos de sus antiguos señoríos jurisdiccionales. Estos terratenientes mantuvieron sus posiciones en el Estado, en la alta oficialidad del Ejército y en las finanzas.
La nobleza, que carecía ahora de un estatuto jurídico diferenciado, era una élite asociada a la burguesía con un gran poder económico e influencia política: el Senado tenía, en 1849, un 43 % de nobles, y en 1868, un 48 %. Pero su poder económico permanecía intacto: en 1854, los 27 mayores contribuyentes de Castilla eran nobles; de ellos, 24 tenían posesiones en Andalucía y Extremadura. Precisamente por su predicamento social, esta nobleza fue tratada con consideración por la nueva oligarquía liberal. Como esta deseaba lograr todo de la situación liberal, juzgaba que alcanzarlo pasaba por comprender que era la sangre noble la que daba el toque de distinción al dinero burgués.

En 1845, la Iglesia aparecía ya como un elemento útil para el mantenimiento del régimen político. La participación del alto clero en el Senado en los años siguientes iba a ser «moderada» en todos los sentidos: en cuanto a número, a incidencia en la vida política y a ideología, caracterizada esta por la ausencia de posiciones extremas.
Privada de buena parte de sus riquezas por la desamortización, la Iglesia había perdido no solo poder político y fuerza, sino que, además, pasó a depender económicamente por completo del Estado, por lo que optó por dedicarse solamente a lo espiritual.
De ahí que el alto clero que se sentaba en el Senado estuviera compuesto por hombres intelectualmente grises que reunían dos características predominantes: estaban centrados en su específico oficio pastoral más que en el desarrollo de las posibilidades político-sociales que les podía proporcionar el cargo, y eran individuos que no estaban a la altura de los problemas propios de la época en que vivían, ni siquiera al mismo nivel de los otros componentes del estrato superior. Pero servían para los fines de los políticos liberales.
Lo que estos pretendían era la promoción de un espíritu de paz y reconciliación entre los españoles –después de la agitación de la guerra civil con los carlistas– que sirviera para asentar el orden establecido.
La Iglesia aceptó el papel que le fue asignado de tranquilizadora de espíritus y que resultó de vital importancia para calmar los exaltados ánimos ante las diferencias sociales que provocaba el desarrollo de la industrialización.
«El pretorianismo institucionalizado no fue otra cosa que el producto del vacío político creado por el liberalismo español. Lo que se llamaba “partido moderado” no era en realidad un partido, sino una asociación de notables, periodistas, activistas políticos y frustrados aspirantes a burócratas. Aunque tenía una doctrina inspirada en el liberalismo elitista francés, le faltaba la unidad, la organización y la disciplina –y también el apoyo popular– necesarios para gobernar con la mera fuerza civil de sus miembros. Por eso los moderados habían dependido desde el principio de una especie de alianza conservadora con los militares liberales, en la que figuras destacadas del Ejército, con su energía, su capacidad de decisión y su fuerza, podían, llegado el caso, disponer del liderazgo y el poder de que carecían los civiles».
Payne, S.: Ejército y sociedad en la España liberal, 1808-1936. Madrid, Akal, 1977, p. 47.
Otro grupo del estrato superior, y de gran influencia, fue el de los jefes militares. La victoria en la guerra civil les proporcionó seguridad en sí mismos, al interpretar que gracias a ellos existía la monarquía liberal, y una desconfianza radical hacia los civiles que se dedicaban a la política y que no solucionaban asuntos sustanciales. Así que se sentían monárquicos constitucionales –defensores de Isabel II–, más que liberales, y llamados a mantener el orden social como medio imprescindible de defender la libertad.
Todo ello los llevó a hacerse políticos y a participar en los gobiernos; y así comenzó lo que se ha llamado «régimen de los generales», que duraría prácticamente hasta 1868; fueron los tiempos de Espartero, Narváez, O’Donnell y, más tarde, de Prim y Serrano.
La clase media los aceptó plenamente porque eran una garantía para la guarda de su propiedad, al considerar que resultaban imprescindibles para que tomara cuerpo la nueva sociedad liberal.
El grupo de militares en el Senado complementaba la labor que estaban realizando los presidentes militares del Gobierno: medio centenar amplio de capitanes y tenientes generales, a los que se añadía un número inferior de mariscales de campo y brigadieres –que pertenecían al Senado por su condición nobiliaria o económica personal–, formaban un bloque significativo como para imponer su parecer.
Por otra parte, la misma unión de este grupo con la nobleza, que desde su origen había estado vinculada con la realidad militar, reforzaba aún más su poder.
Isabel II ganó la guerra civil y se asentó en el trono gracias al apoyo de la nueva burguesía que desplazó a la aristocracia como clase dominante. Era una burguesía aristocratizante, que, por la vía del matrimonio o por la concesión de nuevos títulos, buscaba ennoblecerse. Nació así la «nobleza romántica». La reina concedió muchos títulos nobiliarios a personajes de la milicia, la política y las finanzas: Narváez, O'Donnell, Serrano, Remisa, Salamanca, etc. Políticos, funcionarios, propietarios agrícolas y empresarios industriales eran en conjunto los representantes de las clases acomodadas. Económica y social-

(Ferrol, 1820-Vigo, 1893). De familia burguesa progresista y de tradición militar, fue una escritora y activista social que desde mediados del siglo xix propagó nuevas ideas sobre la responsabilidad del Estado en la protección social de los trabajadores y contra la pobreza y la marginación. Adquirió formación jurídica asistiendo desde 1841 a sesiones en la Universidad de Madrid, ocultando su condición femenina. Participó en tertulias literarias y políticas. Además de poesía y obras literarias, escribió numerosos ensayos sobre lo que ya se llamaba entonces la «cuestión social»: La beneficencia, la filantropía y la caridad (1860), Cartas a los delincuentes (1865), La mujer del porvenir (1869). Artículos en revistas como «La Voz de la Caridad», «La Iberia», etc. Fue nombrada Visitadora de Cárceles de Mujeres (alto cargo de inspección) en 1863, cuando no existía legislación sobre derechos o garantías de presos. «Odia el delito y compadece al delincuente» era su lema. Más tarde fue inspectora de Casas de Corrección de Mujeres. Fue promotora, con Carolina Coronado y Faustina Sáez de Melgar, de la Sociedad Abolicionista Española (1866), que reclamaba el fin de la esclavitud en las colonias españolas.
Su filosofía ética busca la justicia y el bien común y transformar instituciones de control social como escuelas, cárceles, manicomios, etc. –como pionera del catolicismo social–. Participó en la creación del Ateneo Artístico y Literario de Señoras (1869) con el apoyo de Fernando de Castro, rector de la Universidad Central de Madrid y en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1870).
mente eran parte principal de la clase media, concepto muy amplio que comprendía también la baja burguesía, dueña de pequeños talleres y tiendas, con escasos ingresos, lo que les excluía del censo electoral.
La burguesía era, sobre todo, defensora de la propiedad privada, de los derechos individuales y de participación política –con un sistema electoral censitario– y de la nueva economía industrial. Adquirieron gran parte de los bienes procedentes de la desamortización de la Iglesia y de los pueblos. El antiguo concepto de que la vida «es un valle de lágrimas» dio paso a la idea de que el progreso aportaba un mundo hermoso compatible con las promesas del más allá de la religión católica.
Había también una movilidad entre el estrato medio y el estrato inferior, y dentro de este, existían diferentes niveles, que descendían hasta llegar al proletariado, entendido como la capa más baja entre las sociológicamente populares desde el punto de vista de su capacidad económica y de la estimación social. En la historia tradicional decimonónica, las masas populares aparecen como un fondo inerte y desdibujado.
Después de su participación en la guerra de la Independencia, el elemento popular quedó sumido en un silencio que derivaba de la misma inmovilidad que le había otorgado la ideología liberal; y así permaneció durante décadas. Pero el estrato inferior no formaba un todo unitario. Dos grupos diferentes se mostraban de forma inmediata,
derivados de una España económicamente dual y con un desarrollo desequilibrado: el rural y el urbano.
La comunidad rural estaba regida por un tiempo lento, que dependía del ciclo astronómico y sus leyes, en contraste con la celeridad urbana. Así, todo lo que llegaba a ella desde fuera, a través de la aplicación de una ley o de la moda, era algo necesariamente impuesto que, o bien se soportaba sin digerirlo –admitiéndolo normalmente con retraso–, o bien se rechazaba plenamente porque suponía un ataque a la costumbre.
Había un gran desfase entre la sociedad urbana y la rural. Ambas sociedades no podían ser equiparadas numéricamente: en 1860 la población activa era abrumadoramente agrícola y los obreros estrictamente industriales representaban en torno a un 4 %. Dentro de cada una, y sobre todo en la urbana, la variedad de oficios, ocupaciones y salarios, producía una gran diversidad de situaciones.
26 Explica los motivos que llevaron a la Iglesia a aceptar la nueva realidad del liberalismo y a colaborar con él.
27 ¿En qué se fundamentaba el protagonismo de los militares en la política del período isabelino?
28 ¿Qué se quiere decir cuando se alude al carácter «aristocratizante» de la burguesía del siglo xix ?
29 ¿Qué actitudes sociales distinguieron al pequeño burgués de la aristocracia y de la alta burguesía?

El 19 de septiembre de 1868, el almirante Topete, jefe de la Armada, secundado por Prim y Serrano, se sublevó en Cádiz e hizo un llamamiento de apoyo a la población civil. Se formaron inmediatamente juntas revolucionarias por todo el país. El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cádiz, que acababa con el «¡Viva España con honra!», o el de Valencia, que concluía con el grito «¡Abajo los Borbones!», no cogieron a nadie por sorpresa, y la revolución triunfó sin apenas derramamiento de sangre. Isabel II, que estaba veraneando en Lekeitio (Bizkaia), se encontró sin apoyos y optó por partir hacia Francia. El Sexenio es decisivo para interpretar la historia contemporánea. La revolución de septiembre significó la afirmación de un nuevo sentido del liberalismo, contrapuesto al rígido moderantismo, el fin del régimen de los generales de las décadas anteriores y el triunfo de la sociedad civil.

30 Explica el significado del grito revolucionario «¡Viva España con honra!».
31 Enumera los principios del lema revolucionario de Valencia en 1868.
Manifiesto revolucionario, Valencia (29-9-1868)
«Valencianos: Sonó por fin la hora de la libertad. Hemos alcanzado la reparación de nuestros agravios, la realización de nuestros deseos y la inauguración de una era (...). A impulsos de un movimiento generoso, nacido al calor de las ideas de unión y fraternidad en los corazones verdaderamente liberales, han caído derrumbados en el polvo la injusticia de la opresión, la tiranía de los imbéciles y el reinado de las orgías.
Premio al trabajo, igualdad de derechos, justicia en todo y para todo: tal es el lema de nuestra santa revolución, la primera que registrará la historia en sus páginas de oro, como el cimiento más sólido de nuestra regeneración futura.
¡Cobrad aliento, generosos y esforzados valencianos! La conquista de vuestras libertades ha empezado; pero es preciso dar pronta cima a tan grandiosa obra: en vuestra lealtad, en vuestra cordura, en vuestro acreditado patriotismo, confían hoy más que nunca vuestros conciudadanos para que alleguéis en torno suyo vuestros comunes esfuerzos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Abajo los Borbones!».
Citado en Bozal, V.:
revolucionarias. Manifiestos y

El principal objetivo del Gobierno provisional, formado por la Unión Liberal y los progresistas, fue la elaboración de una nueva Constitución. Se convocaron Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino –mayores de veinticinco años–, lo que supuso un drástico incremento de votantes respecto a cualquier convocatoria anterior.
Aunque triunfó claramente la coalición gubernamental, los republicanos obtuvieron una representación significativa, e incluso hubo una simbólica presencia del carlismo, lo que evidencia el carácter democrático del proceso. La Constitución recogía explícitamente el principio de la soberanía nacional y establecía la división de poderes, derecho de reunión y asociación y libertad de cultos. El sufragio universal se incluía en la carta constitucional, estableciéndose los mismos requisitos para ser elector o elegible. La forma de Estado es la monarquía democrática –el rey reina pero no gobierna–; establece cortes bicamerales y defiende al Gobierno como un órgano colegiado que ejerce el poder ejecutivo y tiene responsabilidad política. La Constitución, ampliamente debatida durante cerca de cinco meses, fue promulgada en junio de 1869.

«LA NACIÓN ESPAÑOLA y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución:
Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al Juez competente (...).
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.
Del derecho a reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública (...).
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior (...).
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes (...).
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes (...).
Art. 38. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, a saber: Senado y Congreso. Ambos Cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en la Constitución (...).
Art. 60. Los senadores se elegirán por provincias (...).
Art. 65. El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40 000 almas de población, elegido con arreglo a la ley electoral.
Art. 66. Para ser elegido Diputado se requiere ser español, mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles (...).
Art. 1. La ley que en virtud de esta Constitución se haga para elegir la persona del Rey y para resolver las cuestiones a que esta elección diere lugar formará parte de la Constitución (...)».
Había nueva Constitución, pero España era una monarquía sin rey. Por ello, se intentó solucionar provisionalmente la situación con la instauración de una regencia presidida por el general Serrano, mientras que Juan Prim se hizo cargo de la dirección del Gobierno.
Descartada la vuelta de Isabel II de su exilio de Francia, resultaba imposible pensar en hacer rey a su hijo de doce años; pese a ello, Cánovas del Castillo comenzó a formar un partido alfonsino para asegurar la defensa de los derechos del futuro rey, Alfonso XII.
Las diferentes corrientes políticas y de opinión presentaban en la prensa y los debates a sus candidatos para ocupar el trono vacante: Serrano, Espartero, aristócratas y miembros de dinastías europeas como el duque de Montpensier, Leopoldo de Hohenzollern, Francisco de Portugal, Amadeo de Saboya, tuvieron partidarios. Sin olvidar, por supuesto, al pretendiente carlista, don Carlos VII, que vio una nueva oportunidad de hacer valer sus derechos a la Corona.
Mientras se iniciaba la búsqueda de un rey por las cancillerías europeas, resurgió el problema colonial, aunque con el régimen revolucionario parecían sólidas las promesas de conceder representación en las Cortes, de abolir la esclavitud y de reformar el gobierno en Cuba y
en Puerto Rico. La inestabilidad política de España trasladada a las Antillas y la acción de sociedades secretas independentistas desembocaron en la insurrección cubana: en octubre de 1868, Céspedes lanzó el grito de «¡Viva Cuba libre!» (el grito de Yara), y comenzó una guerra que se convirtió en uno de los problemas más graves del Sexenio.
El afán de Prim, como jefe de Gobierno, fue intentar conciliar las distintas posiciones de los partidos hasta que hubiera un rey. Volvieron a resurgir los carlistas, olvidados hasta entonces por los liberales, que reclamaban los legítimos derechos a la Corona de su rey, don Carlos, nieto de Carlos María Isidro, mientras los republicanos se mostraron decididos a impedir el restablecimiento del régimen monárquico, por muy liberal y democrático que fuera: pretendían que la revolución de septiembre fuera el inicio de la auténtica revolución democrática.
Una frenética propaganda republicano-federal se extendió por España, y el resultado fue una serie de movilizaciones de masas populares que llegaron mucho más lejos de lo propuesto por los ideólogos promotores, porque, en muchos casos, acabaron convirtiéndose en una respuesta anarquista contra la propiedad privada.
32 ¿Por qué los liberales moderados no eran partidarios del sufragio universal?

Las agitaciones del campesinado sin tierras tienen una importancia grande en la dinámica política del siglo xix
Ya en 1861 tuvo lugar la sublevación de Loja, dirigida por Rafael Pérez del Álamo, quien llegó a reunir a más de diez mil jornaleros, que ocuparon fincas y localidades hasta ser masacrados por el Ejército. Otro tanto vino a ocurrir en Montilla (Córdoba), en 1873. En este contexto de «hambre de tierra», el esfuerzo de la propaganda anarquista encontró un amplio eco.
«El alzamiento de Loja, como la huelga general de Barcelona de 1855, no eran acontecimientos esporádicos, ni revueltas de díscolos o manejadas por manos arteras. Eran los primeros signos de la participación en la vida nacional de unas clases –obreros, jornaleros agrícolas, campesinos pobres– que hasta entonces no habían contado en el juego político del país. Eran un aldabonazo precursor de la intervención de la clase obrera en los destinos de España».

A fines de octubre de 1870 se solucionó la cuestión del rey, hecho vital para garantizar la estabilidad interna. Gracias a las gestiones de Prim y de las logias masónicas, la casa de Saboya presionó al duque de Aosta para que aceptara el trono de España. Este aceptó, tras recabar el consentimiento de las potencias europeas; y por fin las Cortes lo eligieron rey a mediados de noviembre. Cuando don Amadeo conoció esta decisión, embarcó rumbo a Cartagena, donde llegó el 30 de diciembre. Fue entonces cuando se enteró de que Prim, llamado a dirigir sus pasos en el reinado democrático, había sido tiroteado tres días antes en la madrileña calle del Turco. Esta circunstancia hizo que, desde el principio y sin su valedor, se considerara desamparado para cumplir las perspectivas de gobierno derivadas de la Constitución.
La desaparición de la figura integradora de Prim dividió al progresismo y debilitó al principal apoyo de Amadeo; la oposición de las fuerzas monárquicas tradicionales alineadas con el carlismo –que inicia nuevos levantamientos– y el nuevo partido alfonsino promovido por Cánovas del Castillo; un republicanismo federalista que ganaba terreno; agitaciones obreras cada vez más organizadas y la crisis colonial como trasfondo, todas ellas son las causas del fracaso de la primera experiencia de monarquía constitucional en España.
Después de repetidas elecciones generales y crisis de gobiernos que nada solucionaron, don Amadeo entregó su acta de abdicación el 11 de febrero de 1873.
Inmediatamente, el Congreso y el Senado, constituidos en una sola Asamblea Nacional, dispusieron, de forma ordenada y pacífica, la proclamación de la República.
Amadeo I (1844-1890)
«Grande fue la honra que merecía la Nación española eligiéndome para ocupar su trono, honra tanto más por mí apreciada cuanto se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado (...).
Fue el único rey español elegido por el Parlamento, pero, careció de suficientes apoyos sociales. Desde la extrema derecha carlista a la izquierda republicana, existía un amplio frente de opositores. Por otra parte, a lo largo de los dos años de su reinado, fue sometido a un completo aislamiento por la oligarquía española y fue objeto de los desaires y desprecio de la aristocracia y de la jerarquía eclesiástica. Los Saboya acababan de arrebatar la ciudad de Roma al papa (1870) e inmediatamente la convirtieron en capital del Estado italiano unificado. Por esta razón, entre otras, aparecían a los ojos de los católicos españoles como una dinastía advenediza y sacrílega, incompatible con los valores religiosos vigentes. Su reinado duró del 16 de noviembre de 1870 al 11 de febrero de 1873.
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, (...). Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, (...), sería el primero en combatirlos, pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar sobre cuál es la verdadera, y más imposible aún, hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. (...).
Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación y en su nombre a vosotros, la corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores. Estad seguros de que, al desprenderme de la corona, no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurar todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía.—AMADEO».

La Asamblea designó a Estanislao Figueras como «presidente» de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva constitución, aunque se enfrentaba también a graves problemas: una Hacienda exhausta, una incipiente guerra carlista en Navarra y el País Vasco, el problema de Cuba, y un Ejército inclinado al moderantismo y reacio a colaborar frente a la tensión de una calle dispuesta a llegar hasta el final en el proceso revolucionario.
Pese a ello, en sus meses de gobierno, Figueras pudo poner en marcha ciertas medidas democráticas, como la promulgación de una amplia amnistía o la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la supresión de las quintas. Pero la República unitaria carecía de masas y de defensores cualificados, de modo que el resultado de las elecciones a Cortes dio el triunfo a los republicanos federales. El 1 de junio, Figueras devolvió el poder a las nuevas Cortes, y estas proclamaron la República Democrática Federal, y fue propuesto como presidente del Gobierno el catalán Pi i Margall.
Con el triunfo de los republicanos federales surgieron entre ellos discrepancias sobre los pasos que debían seguirse en la organización de la España federal; el nuevo modelo aparecía dividido en 17 estados, entre los que figuraban como tales Cuba y Puerto Rico. Unos –los transigentes, que constituían la mayoría, encabezada por Pi i Margall–consideraban primordial conseguir el orden social para luego proceder a construir una república federal desde arriba; otros –los intransigentes– defendían que se debía comenzar por la construcción de la federación desde
Francisco Pi i Margall es una de las figuras más importantes del pensamiento y la acción política en la España del siglo xix Figura fundamental en el Partido Republicano Federal, fundado en 1868 como heredero del Partido Demócrata, llegó a presidente de la Primera República. Pertenecía a la burguesía radical y reformista, tenía grandes preocupaciones sociales y era partidario de una organización federal de España.

«Queremos los federales en el orden humano: libres el pensamiento, la conciencia, los cultos; respeto a todas las religiones, preferencia ni privilegio a ninguna; suprimidas las obligaciones del culto y del clero; dotados los sacerdotes de todas las iglesias de los mismos derechos que los demás ciudadanos, atenidos a los mismos deberes y sujetos a la misma jurisdicción y las mismas leyes; civiles el matrimonio, el registro y el cementerio.
Garantizados la vida y el trabajo; inviolables la personalidad, el domicilio y la correspondencia; abolida la pena de muerte; perseguida sin piedad la vagancia.
Queremos en el orden político: la voluntad del pueblo como el único origen legítimo del poder público; los tres poderes limitados, el Legislativo a legislar, el ejecutivo a ejecutar, el Judicial a juzgar (...).
El sufragio universal; las leyes fundamentales, sometidas a la sanción del pueblo (...).
La República por forma de gobierno; la Federación por sistema. La Nación dividida en Regiones, y las Regiones en municipalidades; las municipalidades y las regiones autónomas a par de la Nación en todo lo que a su vida interior corresponda (...).
Los Estados regionales, que han de tener a su cargo el régimen de la vida regional en lo político, lo económico y lo administrativo (...) la garantía y la defensa de la libertad y el orden (...) la organización de las milicias regionales, subordinadas al Estado central solo en caso de guerra con el extranjero (...) la imposición y la cobranza de los tributos (...)».
Programa del Partido Federal.
abajo, lograda la cual, decían, llegarían sin remedio la paz y el orden. Ambos grupos presentaron a las Cortes sus propios proyectos para una Constitución federal; pero el de los intransigentes fue rechazado, por lo que estos se retiraron de ellas el 1 de julio.
Pi i Margall quería discutir y aprobar el proyecto transigente cuanto antes. No lo logró. La retirada de los intransigentes coincidió con la revolución cantonal, iniciada en Cartagena y extendida luego por el sureste del país. En esta revolución –en la que cada población se proclamaba cantón independiente del poder central– confluyeron tres revoluciones: la regionalista, la política y la social, reveladoras las tres de las aspiraciones federales. De hecho, las clases populares, creyendo encontrar en el federalismo más igualdad y un mayor reparto de la riqueza, siguieron a los federales intransigentes, que querían dar el poder de decisión a las regiones y acabar con el centralismo.
Pi i Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de Constitución y viéndose desbordado por la re-
volución de los cantones, dimitió el 18 de julio y le sucedió Salmerón. Este, durante el escaso mes y medio de mandato, se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir de modo especial los movimientos obreros internacionalistas, como sucedió en Alcoy; era la reacción de los republicanos unitarios, defensores del «orden social» frente al «orden natural de la libertad».
Pero a esta nueva República unitaria no le quedaba más remedio que girar a la derecha si quería salvarse como régimen.
Salmerón dimitió por problemas de conciencia –no quiso firmar unas penas de muerte contra los revolucionarios–, y el 6 de septiembre fue elegido nuevo presidente del Gobierno el catedrático de la Universidad Central Emilio Castelar. Su programa se limitó a restablecer el orden. Si bien había finalizado el movimiento cantonal, quedaban otros focos de crisis: la guerra con Cuba y el nuevo conflicto con los carlistas en el norte y Cataluña, que iniciado en 1872 se prolongaría hasta 1876, en la llamada tercera guerra carlista.
Además de la permanente conspiración alfonsina y de las agitaciones del proletariado agrícola, en el Sexenio aparecieron en escena la revolución cantonal y una nueva sublevación carlista.
En abril de 1872, cuando Amadeo de Saboya se encontraba aislado políticamente en Madrid y los carlistas acababan de tener un cierto fracaso electoral, el nieto de Carlos M.a Isidro –Carlos VII para sus partidarios– encabezó un nuevo levantamiento que esta vez afectó sobre todo al País Vasco-Navarro, a Cataluña y a Valencia en menor medida. Se inició una guerra que duró cuatro años y en la misma don Carlos llegó a establecer un gobierno estable en Estella, organizó una administración, servicio de Correos, emitió moneda y dispuso de fuertes contingentes de artillería y caballería que le proporcionaron éxitos como la toma de Eibar y victorias frente al ejército gubernamental: Montejurra, Abárzuza y Lácar, entre otras. En Cataluña las partidas car-
listas estuvieron al mando de veteranos como Rafael Tristany o Francesc Savalls y Cucala en el Maestrazgo. Cabrera no intervino en la guerra ya que en 1870 había abandonado las filas del carlismo.
Tras la restauración alfonsina, el general Martínez Campos derrotó nuevamente a los carlistas provocando la marcha de «Carlos VII» a Francia.

El giro a la derecha de Castelar y su llamada al Ejército para que mantuviera el orden llevaron a los diputados de izquierdas –los federales intransigentes– a buscar su dimisión para que la República virara de nuevo hacia la izquierda. Sin embargo, este intento fue interrumpido por el golpe del general Pavía –noche del 2 al 3 de enero de 1874–, quien, con fuerzas de la Guardia Civil, disolvió las Cortes Constituyentes, lo que puso fin a la Primera República.
33 Enumera las causas que motivaron el fracaso de la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya.
34 Cita los problemas internos de la República que provocaron la elección de cuatro presidentes en un año.
35 Investiga y describe el ideario político de Pi i Margall.
36 Señala las medidas adoptadas en el Sexenio Democrático para reactivar la economía. ¿Cuáles tuvieron mayor trascendencia para el futuro de España?
«El Sr. Calvo: La Guardia Civil entra en el edificio, preguntando a los porteros la dirección y diciendo que se desaloje el edificio por orden del Capitán General de Madrid.
El Sr. Benítez de Lugo: Que entre, y todo el mundo a su asiento.
El Sr. Presidente: Ruego a los Sres. Diputados que se sirvan ocupar sus asientos, y que solo esté en pie aquel que haya de hacer uso de la palabra.
El Sr. Benítez de Lugo: He pedido la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene S.Sa. (...)
El Sr. Presidente: Ruego a los Sres. Diputados que ocupen sus asientos. No tenemos más remedio que ceder ante la fuerza, pero ocupando cada cual su puesto. Vienen aquí y nos desalojan.
¿Acuerdan los Sres. Diputados que debemos resistir?
¿Nos dejamos matar en nuestros asientos?
(Varios Sres. Diputados: Sí, sí, todos) (...).
Varios Sres. Diputados: ¡Soldados! ¡Viva la República Federal! ¡Viva la asamblea soberana!
(Otros señores diputados apostrofan a los soldados que se repliegan en la galería, y allí se oyen algunos disparos, quedando terminada la sesión en el acto.)
Eran las siete y media de la mañana».
Del Diario de Sesiones.
Los progresistas y los demócratas que dirigieron el país en este período pusieron en marcha una serie de medidas que buscaban, ante todo, el crecimiento económico. La figura principal, ya en el primer Gobierno de Serrano en 1868, fue Laureano Figuerola, quien propuso reformas de importancia.
Así, se creó por fin la nueva unidad monetaria, la peseta, en 1868. La nueva moneda, que sustituía al real, tras el fracaso en el intento de creación del escudo en 1856, se vinculaba al sistema de paridades de la Unión Latina, que lideraba el franco francés desde 1865.

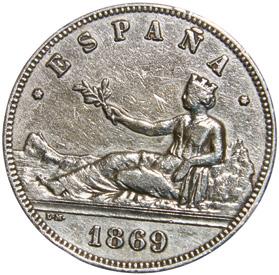
Para responder a las demandas sociales, se intentó llevar a cabo una reforma fiscal que suprimiera los odiados consumos, pero la reforma se frustró ante las resistencias de la burguesía y los apuros de la Hacienda.
Para afrontar el crónico problema de la Hacienda, se arbitró un sistema de atención a la deuda pública por el que se creó el Banco Hipotecario en 1872 y, lo más importante, se otorgó al Banco de España el monopolio de la emisión de billetes. A partir de ese momento, este Banco actuaría como prestamista del Estado y podría emitir billetes en la medida en que saliesen títulos de deuda al mercado.
Pero lo más importante en la idea progresista de abrir la economía española a los mercados exteriores fueron medidas como la Ley Arancelaria de 1869, que establecía una desprotección selectiva, rebajando los impuestos aduaneros para facilitar la importación de bienes de equipo y la exportación de alimentos y materias primas. Se pretendía con ella que la industria española pudiese, en unos años, competir con el exterior.
La Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Minas de 1871 fueron pasos para obtener inversiones exteriores y entrada de capitales que pudiesen financiar el crecimiento económico. Esta última fue una auténtica desamortización del subsuelo que facilitaría la llegada de capitales y la exportación masiva de minerales en las décadas siguientes.
La revolución liberal-burguesa implicó una profunda transformación cultural en las sociedades de Occidente. Para su análisis, el profesor Álvarez Junco ha propuesto un esquema que abarca diversos aspectos. Según este autor, en estas sociedades se produjeron los siguientes cambios socioculturales:
• La secularización de la cultura. La cultura burguesa adopta nuevos valores relacionados con la eficiencia, el progreso, la mejora de las condiciones de vida, la ciencia como instrumento de análisis de la realidad y el abandono progresivo de los mitos religiosos.
• La creación de una conciencia nacional en la sociedad, para lo cual se potencian la lengua y una historia común y oficial que permitan a la ciudadanía identificarse con el Estado-nación.
• La generalización de la alfabetización, de modo que posibilite la adopción de una cultura común y una cualificación a los trabajadores, necesaria en la nueva sociedad industrial.
• La aparición de un nuevo concepto del mecenazgo o patrocinio de la creación cultural, literaria y artística. La clientela del intelectual, el creador y el artista pasa a ser la burguesía y, en menor medida, el Estado; y su obra, una mercancía sometida a los gustos y a las demandas del mercado del arte y la cultura.
• La creación de un sistema educativo reglado por el Estado, que establece normas y requisitos, distribuye las credenciales del capital cultural de cada individuo, y segrega y clasifica a la población según su nivel de formación. Un sistema educativo, por otra parte, separado e independizado de la Iglesia.
El proceso de la revolución liberal burguesa en España fue accidentado y lento. Por ello, los cambios culturales también se abrieron paso con dificultad, ante importantes resistencias y pervivencias de la vieja cultura oficial eclesiástica.

La vida cultural española reflejó en este período las terribles convulsiones y luchas sociales. La generación de ilustrados jovellanistas continuó demandando reformas acordes con el espíritu de la Ilustración. Los comienzos del siglo xix conocieron la madurez y la obra final de intelectuales del despotismo ilustrado. La preocupación fundamental fue establecer un sistema educativo básico de implantación estatal. Así, la Constitución de 1812 establecía «escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía». Una medida que sería abolida en el Sexenio Absolutista.
El Trienio Liberal supuso un nuevo impulso cultural y educativo: se legisló nuevamente el establecimiento de escuelas; se crearon las universidades de Madrid –trasladada de Alcalá de Henares– y de Barcelona; proliferaron los periódicos; etc.
La Década Ominosa acabó con todo ello y generó un nutrido exilio de intelectuales, que entraron en contacto con el movimiento romántico europeo del momento. Como nota de excepción, se produjo la creación del Museo del Prado por Fernando VII como depósito de la colección real de pinturas (en 1868 pasaría a ser museo nacional). Uno de los proyectos culturales de la revolución liberal burguesa en Europa fue crear instituciones de referencia de la cultura nacional y el prestigio del Estado, como los museos nacionales.
En España, el museo del Prado es el ejemplo más claro. Fernando VII en 1818 decidió trasladar una amplia colección de pinturas de la familia real a este edificio construido para Gabinete de Ciencia Naturales. En 1868 fue desvinculado de la familia real y pasó a ser la principal pinacoteca pública española.
En la imagen, Vista de la fachada sur del Museo del Prado desde el interior del Jardín Botánico, hacia 1835.

El Romanticismo, en literatura, introduce la afición por los temas históricos, el sentido patriótico y la primacía de la libertad y el sentimiento. Sus principales representantes son, entre otros, Mariano José de Larra, José de Espronceda, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano –duque de Rivas–y Fernán Caballero –Cecilia Böhl de Faber–.
En la producción artística destacó el retrato pictórico, con tratamiento costumbrista y la pintura histórica; sobresalen Vicente López, Eduardo Rosales, José Madrazo, Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina.

Esta cultura romántica alentó movimientos culturales y literarios de carácter nacional:
La Renaixença catalana, expresión ligada al desarrollo burgués con figuras como Bonaventura Carles Aribau (Oda a la patria, 1833) o Jacinto Verdaguer (La Atlántida, 1877, y Canigó, 1886).
Más tardíamente aparecieron las exaltaciones nacionalistas de Manuel Murguía (Historia de Galicia, 1886), y Francisco Navarro Villoslada (Amaya o los vascos del siglo viii, 1876).
En el ámbito de las instituciones culturales destaca la creación del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1835), espacio de debate intelectual; y el Liceo Artístico y Literario, que publicaba un periódico con el mismo nombre.
En la enseñanza, los liberales aprobaron en 1836 el primer Plan General de Instrucción Pública, Plan del duque de Rivas, que no tuvo aplicación; en 1845 fue aprobado otro, el Plan Pidal, que corrió la misma suerte. Por fin, la Ley de Claudio Moyano (1857) reglamentó definitivamente un sistema educativo de ámbito estatal: la enseñanza pasaba a ser cuestión de Estado e instrumento esencial de difusión de los valores de la burguesía triunfante.
Mediante el sistema educativo se imponía a la sociedad la nueva cultura con criterio centralista, muy conservador y sometido a la tutela eclesiástica en contenidos y valores. La enseñanza primaria debía llegar a todos los ciudadanos, mientras la secundaria era una iniciación a los estudios universitarios, reservados a la minoría dirigente.
En 1860 comienza la construcción de un sistema educativo acorde con la sociedad liberal: España contaba entonces con un millón de niños escolarizados en enseñanza primaria, 20 000 estudiantes de bachillerato y unos 6 000 universitarios, distribuidos en diez universidades. Maestros y escuelas de entonces adolecían de grandes penurias materiales y personales, dado que eran los ayuntamientos, carentes de recursos, los encargados de sufragar instalaciones y salarios, muchas veces miserables.
Otro aspecto relevante era la escasa atención a la educación de las mujeres, asunto considerado privado. Estaban excluidas de la educación secundaria y universitaria, pues carecían de reconocimiento social y jurídico. Alguna excepción femenina notable en el mundo literario, como fue Cecilia Böhl de Faber, utilizó un seudónimo masculino –Fernán Caballero– para poder publicar sus escritos.
Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, de Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina.
Esta pintura presenta una galería de personajes del mundo literario y cultural madrileño en la etapa isabelina. No se le otorga especial valor artístico pero sí como documento de la vida social de la época.
La guerra de la Independencia había puesto de moda en Europa las peculiaridades paisajísticas, culturales y sociales de España.
Muchos, británicos y franceses recorrieron, años más tarde, el escenario de aquella guerra. Los viajeros describían aquel raro país del sur y sus aspectos sorprendentes. Se acuñaron, así, algunos de los tópicos más persistentes de la imagen de España en el exterior.
Viajeros ilustres, como Lord Byron, Merimée, Rossini, Delacroix, Didier, Stendhal, Chopin, Gautier y Dumas, recorrieron España. Alcanzarían gran difusión: Un año en España, de Charles Didier (1837-1841); las entregas del barón de Davillier en Le tour du monde, con grabados de Gustave Doré, a partir de su viaje de 1862; y, en Reino Unido, las ilustraciones de Picturesque sketches in Spain in 1832, de David Roberts (1837).
37 ¿Por qué tenía interés el Estado liberal del siglo xix en establecer y reglamentar un sistema educativo básico para todo el territorio nacional?
38 ¿Por qué resultaba tan atractiva la España del siglo xix para los viajeros y escritores románticos?
39 ¿Qué efectos negativos para el patrimonio cultural se derivaron del proceso desamortizador?
El atractivo de un país de cultura tan compleja y rica, sumido ahora en el atraso económico y cultural, fue tema también de las artes plásticas: El torero muerto, de Manet (1864-66); y de los temas operísticos: El barbero de Sevilla, de Rossini (1816); Don Carlos, de Verdi (1867), etc.
10.4. La desamortización y el patrimonio cultural español
Durante el siglo xix se produjeron en varias ocasiones destrucciones y pérdidas masivas de obras de arte y vestigios histórico-culturales.
La primera de ellas fue durante la guerra de la Independencia (1808-1814), cuando salieron del país numerosas obras de arte como regalo a personalidades y generales de los ejércitos francés y británico.
A raíz de las desamortizaciones, se promulgó en 1840 una real orden por la que las autoridades provinciales debían elaborar un catálogo de bienes inmuebles de valor artístico con el fin de catalogar y conservar los monumentos y objetos artísticos. Estos trabajos sentaron las bases de los Museos Provinciales de Bellas Artes, cuya finalidad era recuperar y conservar el patrimonio cultural y artístico.
Sin embargo, tales normas tuvieron escasa eficacia y gran parte del patrimonio quedó en el abandono y sometido al expolio generalizado. Luis Felipe de Orleans inauguró, precisamente en 1838, la Galería Española del Louvre con obras recién adquiridas en España a precios de saldo.

1 Análisis y comentario de una estadística social
La estructura de la población activa:
1. Ofrece información sobre la estructura social y económica del país.
2. Puede servir de base para explicar la dinámica de las clases sociales, la conflictividad social, etc.
3. Facilta información sobre las aspiraciones, reivindicaciones y pautas de comportamiento político de los diferentes grupos sociales.
En el siglo xix se desarrolló la estadística al servicio del Estado. En España, en 1856, surgió la Comisión Estadística del Reino, precedente del actual INE. A mediados de siglo se firmaron los primeros acuerdos internacionales para elaborar anuarios estadísticos con censos de variados aspectos sociales y económicos. De 1857 data el primer censo de datos referidos a las profesiones de todos los españoles. En 1860 se confeccionó el segundo, más completo.
• Redondeando cifras y agrupando las categorías profesionales, la estructura de la población activa española en la época aparece recogida en la tabla.
1. Señala qué tipo de fuente es, su naturaleza, autores y destinatarios, etc.
2. Describe su contenido, agrupando las profesiones en sectores productivos y señalando categorías llamativas.
3. Comenta el significado de la participación de cada sector y –recabando datos en el texto y otras fuen-
Estos textos recogen los principios políticos, sociales, económicos y culturales de una determinada corriente política: liberalismo, socialismo, etc. Para su comentario, además de las pautas generales de comentario de textos, hay que tener en cuenta:
1. Corriente de pensamiento a la que pertenece.
2. Grandes principios políticos, sociales y económicos que proclama.
3. Sectores sociales a los que representa.
4. Presencia y relevancia en el contexto histórico en el que actúa.
• Siguiendo las indicaciones anteriores, realiza un comentario sobre el siguiente texto, teniendo en cuenta el documento sobre Pi i Margall y el programa del Partido Federal, en el epígrafe 9.6.
tes– haz una interpretación sobre el nivel de desarrollo económico y social de España en aquel momento.
4. Valora las consecuencias que se derivan de la estructura de clases que presenta la España isabelina: rasgos de las diferentes clases, conflictividad social, etc.
Tuñón de Lara, M.: El movimiento obrero en la historia de España. Madrid, 1972, pp. 90-91 .
«Somos federales, queremos la Federación y la proclamaremos el día en que triunfe la República (...) Las ideas de Federación y de República nacieron a la vez en 1868 (...). Palpita la idea federal en el corazón del país (...). Recuérdese la rapidez con que se propagó después de la revolución de septiembre. A los cuatro meses llevaba setenta diputados a las Cortes y al año ponía sobre las armas cuarenta mil combatientes (...) O son autónomos el pueblo y la provincia o no lo son ni el individuo ni la nación (...) reconocemos autónomas las regiones todas de la Península: autónomas política, administrativa y económicamente. Podrá cada una, por nuestro sistema, darse la constitución que estime más conveniente: tendrá su gobierno, sus Cortes, sus tribunales, su milicia, su administración, su Hacienda...».
Pi i Margall: «Lecciones de controversia federalista. Artículos doctrinales». En García-Nieto, M. C. e Yllán, E.: Historia de España 1808-1978. Barcelona, Crítica, 1987, T. II, p. 143.
3 Análisis y comentario de mapas de contenido socio-económico
La cartografía nos permite comprender mejor fenómenos económicos y sociales en su dimensión espacial, ya que en ocasiones la mera presentación de datos numéricos puede resultar demasiado abstracta. Los mapas mejoran la valoración de un fenómeno, y permiten relacionarlo con otros elementos para su mejor comprensión y explicación.
1. «(...) [En el norte de la Península] la estructura social del campo durante el Ancien Régime era parecida a la de Francia y Alemania occidental, por cuanto la tierra se hallaba ya, de hecho, en manos de los pequeños cultivadores (...); las reformas del siglo xix tuvieron consecuencias análogas: ante todo, el nacimiento de una clase rural dominante formada por pequeños propietarios. Cierto que la situación de estos nuevos propietarios no era tan favorable como la de sus homólogos de Europa occidental, ni el suelo era
4 Análisis y comentario de un mapa conceptual
Los procesos históricos de larga duración, como la revolución burguesa, son resultado de transformaciones profundas en la estructura política, social, económica y cultural de la sociedad. Plasmar estos cambios en un mapa conceptual supone asociar los conceptos que los definen con las estructuras (sociales, económicas, polí-
tan rico, ni los mercados tan amplios; por otra parte, tampoco era fácil encontrar trabajo en la industria, de modo que los hijos habían de colocarse en la tierra, lo cual obligaba a repetidas fragmentaciones de las propiedades, ya reducidas de por sí. Finalmente, el estancamiento de la economía y la apatía de la Administración española hacían difícil la obtención del crédito».
Malefakis, E.: Reforma agraria y evolución campesina en la España del siglo xx Barcelona, Ariel, 1982.
• Comprobamos. A la vista de los mapas de esta unidad referidos a las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz y teniendo en cuenta lo expuesto en la unidad y las ideas del texto de Malefakis, redacta una breve composición sobre la distribución espacial en España del latifundismo y el minifundismo y sus consecuencias sociales, económicas, políticas…
ticas) a las que afectan. El resultado será una visualización sintética del proceso que facilita su comprensión.
• Generar - ClasificarRelacionar - Desarrollar Observa el mapa conceptual y asocia los conceptos que correspondan con los aspectos más significativos de este período (1833-1874).
Revolución burguesa
Proceso violento de sustitución de la sociedad feudoseñorial por una nueva sociedad burguesa capitalista
Trabajo
Abolición de las prestaciones feudales Libre contratación de la fuerza de trabajo
Tierra
Transformación de la propiedad feudal en propiedad capitalista
Desvinculación y desamortización de la tierra y bienes inmuebles
Comercio e industria
Libre circulación de capital
Abolición de gremios y trabas feudales
Creación de un mercado nacional
Creación de condiciones para la industrialización
Estado
Sustitución de la monarquía absoluta por el Estado burgués institucionalizado como:
Monarquía República
Ideología y cultura
Nueva cultura burguesa
Laicismo Cientifismo
Eficiencia técnica
Progreso material
Nuevas instituciones de control social
Sistema educativo
5 Análisis y comentario de textos: fuentes primarias
La desamortización
«Álvaro Flórez Estrada (1765-1853), un prestigioso progresista, critica el modo de poner en venta los bienes desamortizados. Lamenta que el Estado pierda la ocasión de crear una masa de pequeños campesinos.
1. El Estado, sin que se pueda decir cosa en contrario, cumple, igualmente que pagando de una vez toda su deuda, pagando el interés correspondiente. Sentados estos antecedentes, la cuestión que hay que resolver es la siguiente: ¿el Gobierno debe pagar de una vez toda su deuda dando fincas en lugar de dinero, o convendrá que arriende en enfiteusis todas estas fincas y reparta su renta entre los acreedores? Hacer ver que el segundo método es el único justo, el único compatible con la prosperidad futura de nuestra industria, el único conveniente a los intereses de los acreedores, el único popular, y, por consiguiente, ventajoso al sostén del trono de Isabel II, el único que no perjudica a la clase propietaria, el único, en fin, por cuyo medio se puede mejorar la suerte de la desgraciada clase proletaria desatendida en todas épocas y por todos los gobiernos, es lo que me propongo hacer ver (...).
2. Con el sistema enfitéutico, todas las familias de la clase proletaria serían dueñas del dominio útil de la tierra que cultivasen, y, por consiguiente, interesadas en sostener las reformas y el trono de Isabel, pues en ellos verían cifrado su bienestar. Por el contrario, el sistema de vender las fincas hará la suerte de esta numerosa clase más desgraciada de lo que es aún en la actualidad, y, por consiguiente, les hará odiosas la reforma y el orden existente de cosas.
3. ¿Será posible que nuestro Gobierno, a costa de tan graves inconvenientes, se desentienda de abrazar la única medida capaz de sacar a la clase numerosa de la sociedad del estado de abyección y de miseria en que se halla (...)?
4. ¿Malograría nuestro Gobierno la oportunidad rara y sin igual apreciable que se le presenta, sin tener que vulnerar ningún derecho ni que excitar ninguna queja fundada, de regenerar España, formando así su Ley Agraria, esto es, distribuyendo del modo más equitativo y ventajoso la propiedad, que es don de la naturaleza y no producto de la industria del hombre, de cuya justa distribución penden la consolidación de las instituciones fundamentales de los pueblos y el bienestar de los asociados?».
En Tomás y Valiente, F.: El marco político de la desamortización. Barcelona, Ariel.
Ley de desamortización de Madoz
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas (...):
Art. 1. Se declaran en estado de venta (...) todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros, pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. A las cofradías, obras pías y santuarios. A los propios y comunes de los pueblos. A la beneficencia. A la instrucción pública. Y a cualquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. (...)
Art. 15. El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de propios a medida que se realicen (...) en comprar títulos de Deuda amortizable al 3 por 1 000, que se convertirán inmediatamente en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos (...)
Art. 20. (...) Los cupones serán admitidos a su vencimiento, como metálico, en pago de contribuciones (...).
Art. 22. A medida que se enajenen los bienes del clero, se emitirán a su favor inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada al 3 por ciento por su capital equivalente al producto de las ventas (...)
Aranjuez, a 1.° de mayo de 1855. YO LA REINA. El ministro de Hacienda, Pascual Madoz.
En García-Nieto, M.C. e Yllán, E.: Op. cit., T. I, p. 102.
• Lee los textos y coméntalos siguiendo las orientaciones que se proponen a continuación:
1. Señala qué tipo de textos son y de qué temas tratan.
2. Indica qué posición defiende Flórez Estrada.
3. Describe y analiza las ideas y conceptos fundamentales de los textos siguiendo un orden jerárquico: idea principal, ideas asociadas a esta.
4. Comenta el significado histórico de los documentos atendiendo a las siguientes cuestiones:
– ¿Tuvo alguna influencia la postura de Flórez Estrada en su momento?
¿Cómo se desarrollaron realmente los hechos a los que alude? Pon en relación el documento con el texto de la Ley de desamortización de Madoz. ¿Qué consecuencias históricas tuvieron?
5. Como conclusión, valora la crítica de Flórez Estrada explicando por qué resultaron inviables sus propuestas.
© GRUPO ANAYA, S.A., 2023 - C/ Valentín Beato, 21 - 28037 Madrid.
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.