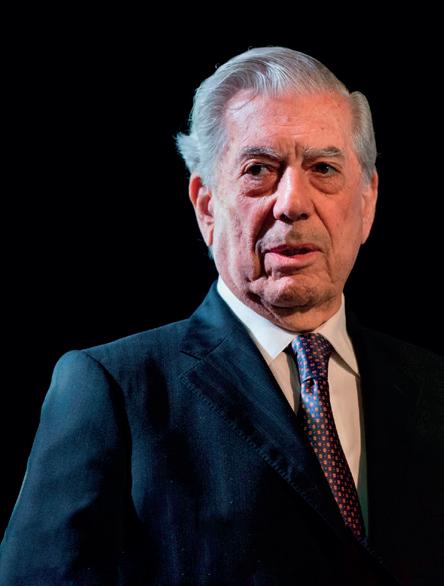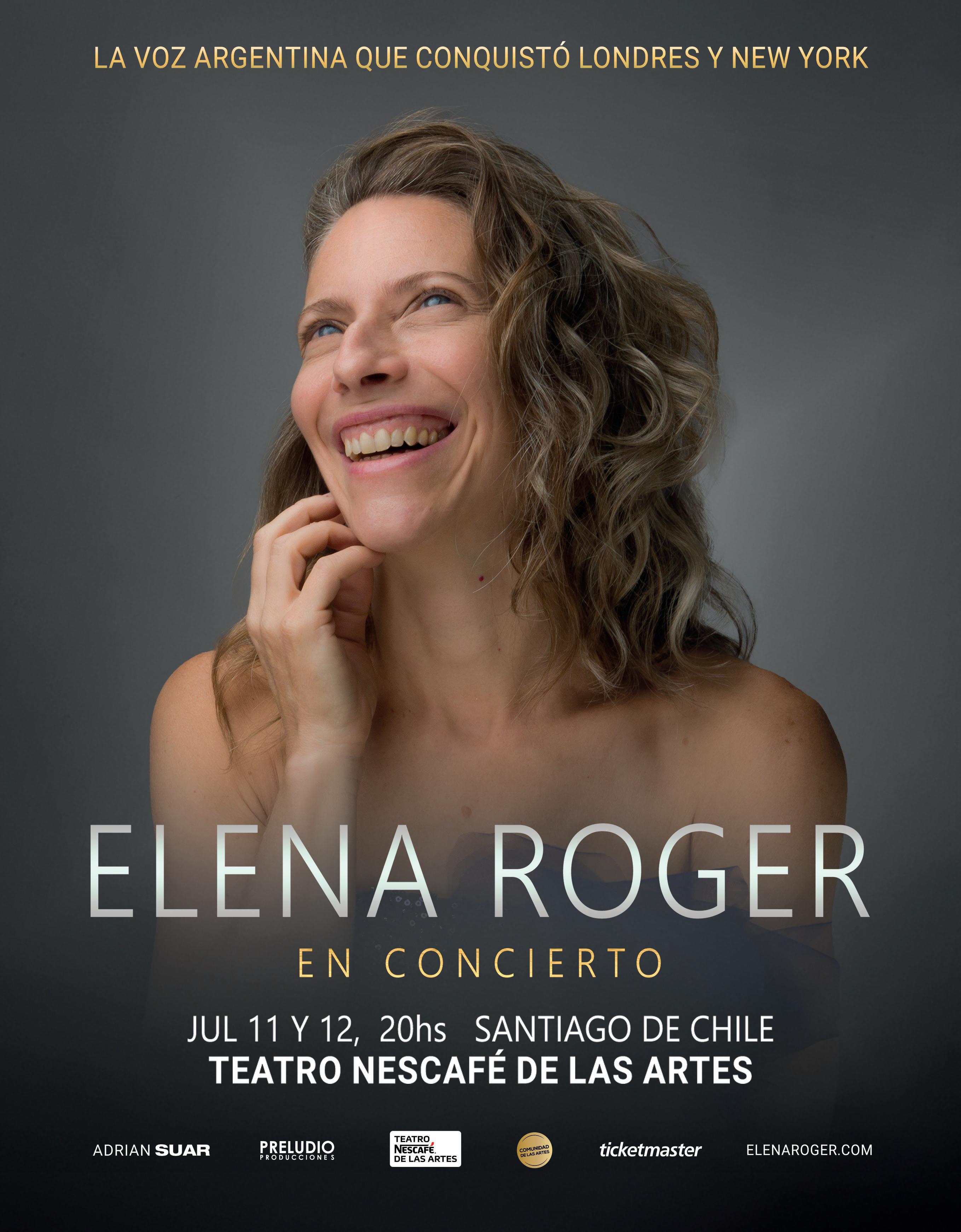LAS EVOLUCIONES SOCIALES DEL SIGLO XXI

* CON LICENCIA PARA ENGAÑAR
* DE LA MUERTE, EL DUELO Y LOS RITUALES
* EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA YARDA MEGALÍTICA
* LAS VIDAS DE PEPE MUJICA
* MARCELA PAZ Y PAPELUCHO: LA INVENCIÓN DE LO CHILENO
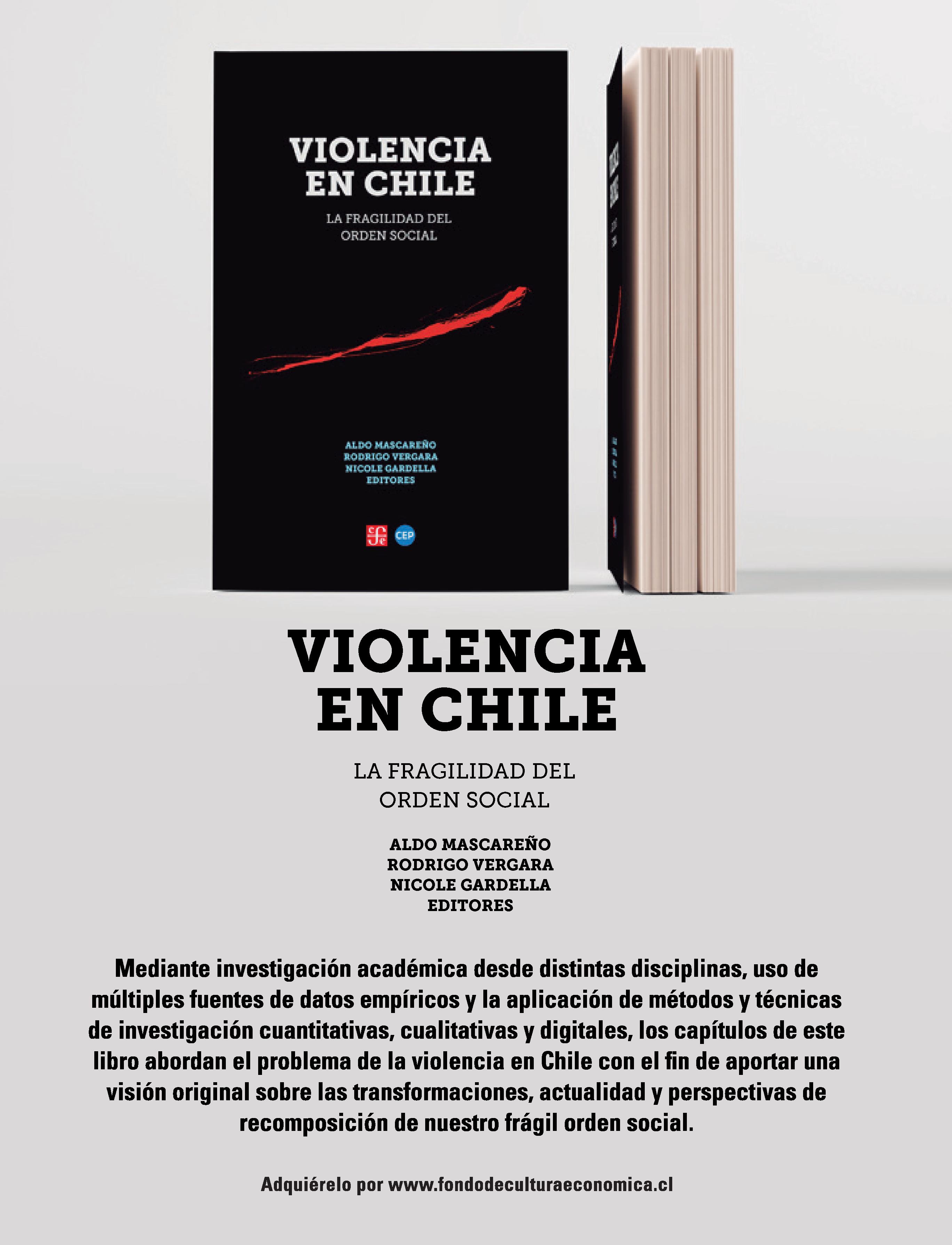


* CON LICENCIA PARA ENGAÑAR
* DE LA MUERTE, EL DUELO Y LOS RITUALES
* EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA YARDA MEGALÍTICA
* LAS VIDAS DE PEPE MUJICA
* MARCELA PAZ Y PAPELUCHO: LA INVENCIÓN DE LO CHILENO
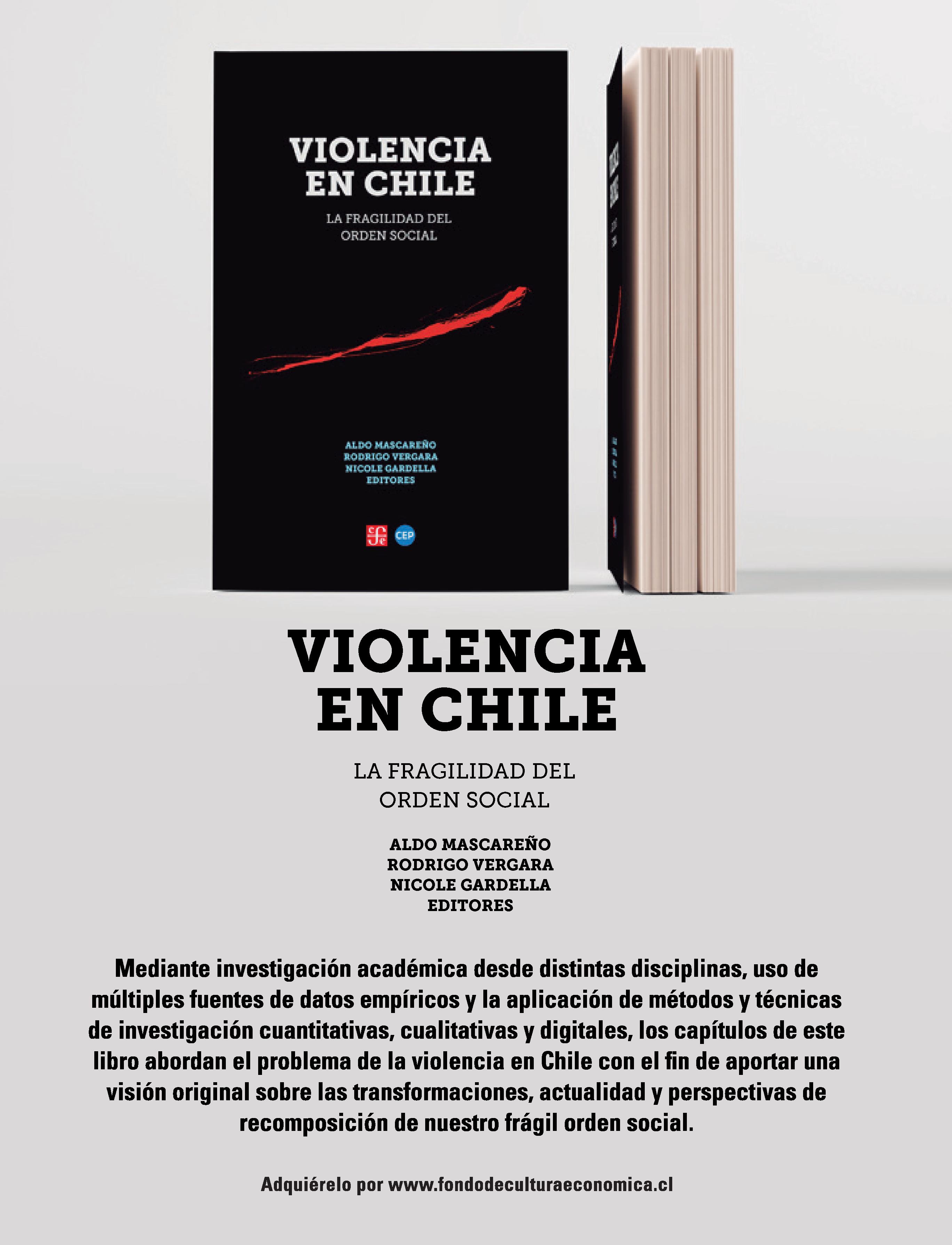
2 Atentamente Guillo
3 Editorial
4 Correo de los lectores
5 De la muerte, el duelo y los rituales
8 Con licencia para engañar
13 El siglo XXI y sus evoluciones sociales
19 Derecho de asilo y protección a los DD.HH. en tiempos de crisis
22 El solsticio de invierno y yarda megalítica
28 Columna de Opinión
Verdad, equidad y posverdad hoy
30 Los nuevos estatutos de los delitos económicos
34 Patrimonio y Cultura
Los que van a morir te saludan.
A un siglo de la matanza de la Coruña
40 Comentario de Libros
A 100 años de la separación Iglesia Estado en Chile (1925-2025)
44 Las vidas de Pepe Mujica
50 Patrimonio y Cultura
José Recabarren: La búsqueda de la felicidad
52 Literatura
Marcela Paz y Papelucho. La invención de lo chileno
55 Música
Les Luthiers, humor y virtuosismo musical
60 Cine
A 25 años del fenómeno de Reinas: El legado cinematográfico de Fabián Bielinsky
64 La última palabra
Evocando a Umberto Eco


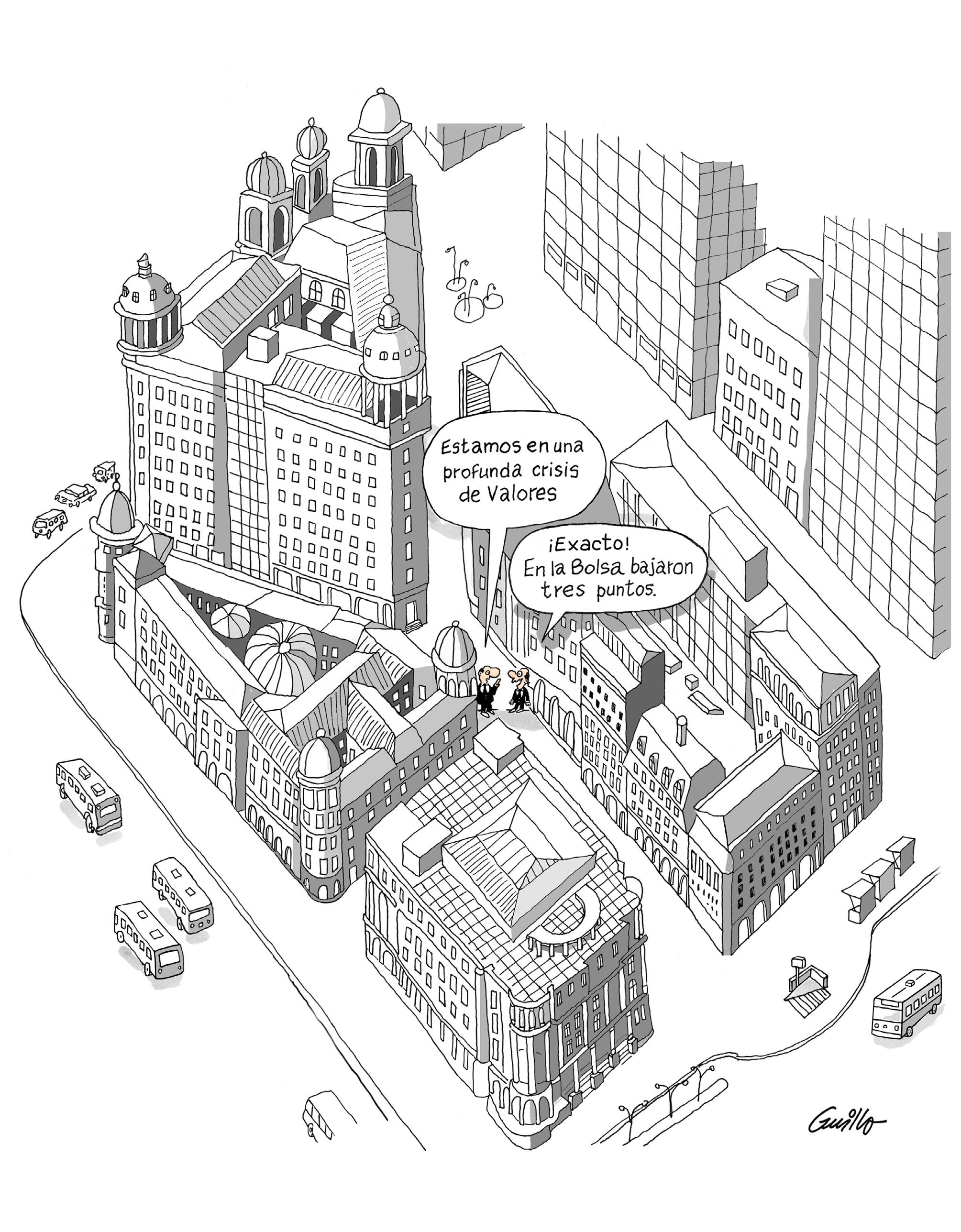
Fundada en 1944
Julio 2025
Edición N° 562
ISSN 0716 – 2782
Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Galo López Zúñiga
Ricardo Hinrichsen
Sebastián Quiroz Muñoz
Cristian Villalobos Zamora
Ricardo Bocaz Sepúlveda
César Zamorano Quitral
Álvaro Vogel Vallespir
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez Leo Lobos
Pablo Cabaña Vargas
Edgard “Galo” Ugarte
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com Unsplash.com Memoriachilena.cl
Fotografía Portada R.Classen/Shutterstock.com
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
La humanidad parece no aprender las lecciones de su historia. Sigue buscando soluciones a los conflictos de la política y las relaciones internacionales con la violencia y la guerra. Se utiliza la fuerza del armamentismo y de la hegemonía sociopolítica para imponer las verdades propias. Los que más sufren son los respectivos pueblos que claman por justicia, seguridad y paz cuando no por satisfacer las esenciales necesidades de la supervivencia. Muchas veces son los paradigmas ideológicos o religiosos los que imperan para imponer a otros verdades absolutas, que como sabemos, incluso en el reciente devenir del siglo XX, han provocado algunas de las persecuciones, crímenes y guerras más horrorosas de la Historia, traumas que aún la civilización no supera del todo.
No hay ganadores en una guerra, porque la guerra en su interminable efecto de revanchas estimula aún otras nuevas guerras, aviva las arrogancias y los odios, promueve la intolerancia y el desprecio por el otro, construye enemigos en el hermano y anima los espíritus fanáticos.
El conflicto de Medio Oriente, con su confusa carga de explicaciones políticas y religiosas, con su trágica vigencia de atrocidades de casi ochenta años, pero también los conflictos emergentes de una irrefrenable ambición económica, imposición religiosa o superioridad política, la vemos reflejada de cuando en cuando en los enfrentamientos de Nagorno Karabaj; del Dombás y de la invasión a Ucrania; la guerra en Siria o en la disputa fratricida de los hutus y tutsis en Ruanda o en el otro genocidio que provocó la guerra civil en Sudán, solo por nombrar algunas, donde unos y otros del ámbito internacional apoyan a las distintas facciones por intereses ajenos a la paz, en vez de arbitrar como intermediarios en busca del encuentro de los pueblos; y cómo no, también en las debilitadas democracias occidentales que, transformadas en republiquetas autoritarias de ideologías pseudo utopistas y excluyentes, dan paso al fanatismo y el populismo para que sus gobiernos muten a ser títeres de su propia burocracia, si no del poderío del narcotráfico.
Solo nos resta luchar porque las enseñanzas de la Historia nos lleven a formar espíritus crítico para la paz, futuras generaciones de hombres y mujeres buenas que aboguen por comprender que el futuro y el bienestar de la humanidad radica en la tolerancia, la justicia y, sobre todo, en la verdadera fraternidad.
Sr. director,
El abuso de licencias médicas en Chile no solo tensiona al sistema de salud y a las arcas fiscales, sino que también debilita el sentido de responsabilidad colectiva. Cada licencia injustificada no es un acto aislado, sino una forma de fraude que pagamos todos.
Necesitamos revisar los mecanismos de control, sí, pero también recuperar una cultura de deber y ética individual. No puede normalizarse que el sistema sea usado para evadir obligaciones, porque eso también es una forma de corrupción cotidiana. Aprovecho de felicitarlos por la calidad editorial de cada una de sus publicaciones mensuales.
Atte.
Juan Carlos Araya Valenzuela Providencia
EL CONFLICTO PERMANENTE
Sr. Director,
Quisiera felicitar a Revista Occidente por la profundidad de sus análisis y la seriedad con que
aborda los temas que configuran el horizonte de nuestro tiempo. En un mundo saturado de opiniones ligeras, su publicación ofrece un espacio necesario para la reflexión. A propósito de ello, no puedo dejar de pensar en la persistente crisis en Medio Oriente, una herida que la humanidad no ha sabido cerrar. Décadas de conflicto, dolor y desplazamiento parecen no haber bastado para que la comunidad internacional actúe con verdadera voluntad política y humanitaria. ¿Cuántas generaciones más deberán crecer entre ruinas para que entendamos que la paz no es una consigna, sino una construcción moral y política urgente?
Atentamente, Roberto Pizarro H. Ingeniero comercial
COMO HERIDA ABIERTA
Sr. director,
Vivimos tiempos en que la palabra “corrupción” ha perdido su capacidad de escandalizar. Se repite con tal frecuencia que parece haberse
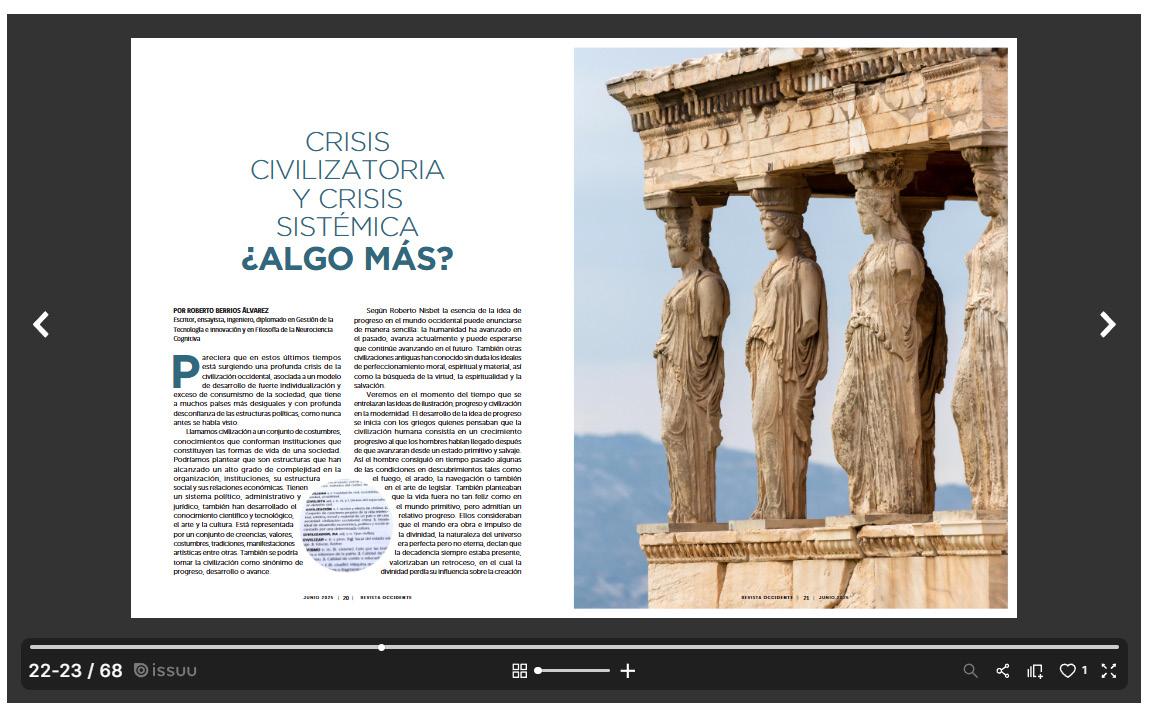
Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
naturalizado como parte del paisaje institucional. Pero no deberíamos resignarnos. Cada nuevo caso —sea en el mundo político, empresarial o en instituciones públicas— reabre una herida que compromete la confianza ciudadana, erosiona la legitimidad democrática y profundiza el desencanto colectivo.
Lo más preocupante es que no se trata de episodios aislados, sino de una cultura que se ha enraizado en ciertos sectores del poder. Mientras se multiplican los discursos sobre la transparencia y la probidad, se relativiza el daño estructural que produce cada acto corrupto. No es solo dinero lo que se pierde: es el pacto social lo que se debilita. Quizá el mayor desafío no es castigar la corrupción, sino prevenirla y, sobre todo, reconstruir una ética pública. Necesitamos instituciones más robustas, sí, pero también ciudadanos más exigentes, menos complacientes. La indignación no puede durar solo lo que dura una noticia en la prensa.
Atentamente, Jaime Vásquez Peña
DESCARGA REVISTA
Sr. director, Junto con saludar, agradezco profundamente el trabajo mes a mes con temas de gran interés y actualidad. Escribo particularmente, ya que, durante el año el link de la revista digital viene bloqueado para descarga por lo que al momento de su distribución se hace imposible bajar el archivo y poder imprimir parte del ejemplar de mi particular interés.
Agradezco de antemano su gestión en este asunto menor y reitero mis felicitaciones.
Se despide fraternalmente, José Molina Díaz Valparaíso
R. Trataremos de resolver el problema, muchas gracias
POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado, académico, ensayista
Vivir es, en el fondo, convivir con la certeza de la muerte. Aunque intentemos postergarla con ciencia, tecnología o rituales, aunque la neguemos con hábitos, creencias o distracciones, la muerte permanece como una presencia silenciosa, constante, inevitable. No hay ser humano que escape a ella, y sin embargo, sigue siendo uno de los grandes tabúes de nuestro tiempo. En las sociedades actuales, acostumbradas a disimular la fragilidad, la muerte suele ocultarse, se encierra en hospitales, se delega a profesionales, se estetiza o se reduce a cifras. Pero por mucho que nos alejemos de ella, la muerte siempre vuelve,
y cuando lo hace, irrumpe en nuestra vida con una fuerza que la transforma para siempre. He aprendido que no se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte, como tampoco se puede hablar de la muerte sin hablar de quienes quedan vivos, enfrentando el vacío, el desconcierto, el dolor de la pérdida. Desde una perspectiva biológica, la muerte es el término del ciclo vital, el cese irreversible de las funciones del organismo. Weismann sostenía que la duración de la vida está regulada por necesidades de la especie, no por caprichos individuales. La vida no es un derecho infinito; es un fenómeno limitado, que se origina, se desarrolla y concluye. Esta visión, profundamente arraigada en la ciencia moderna, ha sido complementada por avances en genética, biología molecular y neurociencia, que han buscado


no solo entender la muerte, sino también postergarla. El proyecto del genoma humano, los estudios sobre células madre, la investigación sobre longevidad y regeneración, incluso las fantasías tecnológicas de una vida indefinida, dan cuenta del deseo humano de resistirse a su finitud. Sin embargo, también revelan una inquietud más profunda: el anhelo de sentido ante la imposibilidad de eludir la muerte.
Edgar Morin, en su reflexión sobre la muerte biológica y social, advierte que el ser humano no solo muere como organismo, sino también como ser simbólico. Morir es dejar de ser parte activa del entramado social. La muerte social puede preceder a la muerte biológica: cuando una persona, por envejecimiento, enfermedad, marginación o exclusión, deja de ocupar un lugar significativo en la comunidad, ya empieza a desaparecer del horizonte colectivo. Esta forma de muerte, que no implica necesariamente el fin del cuerpo, produce un tipo de dolor que no se inscribe en el registro médico, pero que es igualmente real. En este punto, la muerte deja de ser solamente un fenómeno fisiológico para convertirse en una experiencia existencial, cultural y política.
Cada sociedad ha buscado, a su modo, interpretar y procesar la muerte. Los rituales funerarios son prueba de ello. Desde los sepulcros neolíticos hasta los velorios contemporáneos, las comunidades humanas han elaborado formas simbólicas para dar
sentido a la partida de sus miembros. Cassirer señalaba que estos rituales nacen del temor y la necesidad de ordenar el caos que la muerte provoca. Los antiguos babilonios interrumpían el ritmo urbano para llorar a sus muertos con dramatismo colectivo; en Grecia y Roma, la sepultura era deber sagrado, sin la cual el alma del difunto quedaba condenada a errar. En la Edad Media, los rituales se tornaron más civiles o religiosos según la época; en los siglos posteriores, se impuso una contención emocional que transformó el dolor en silencio y sobriedad. La fotografía mortuoria del siglo XIX buscaba eternizar la imagen del ausente, mientras que el siglo XX profesionalizó el tratamiento del cuerpo y los ritos, con la aparición de los cementerios-jardín y los servicios tanatológicos. En todos estos casos, el objetivo ha sido similar: permitir que la comunidad, los familiares y los allegados reconozcan la pérdida, tramiten el dolor y comiencen un proceso de reorganización interior.
En mi experiencia, asistir a un funeral o participar en un ritual de despedida no es un acto mecánico ni formal, sino una necesidad profunda del alma. Los rituales, como bien apuntan Romanoff y Terencio, nos ofrecen una estructura simbólica que permite encauzar el caos emocional, dar un marco a lo impensable y comenzar a reconstruir sentido. Quienes son privados de esta participación, por aislamiento, sedación o negligencia, quedan muchas veces atra-
pados en una negación crónica. La ceremonia no borra el dolor, pero lo hace visible, lo encarna, lo convierte en una experiencia compartida que puede, al menos parcialmente, ser comprendida.
Luego de la muerte, comienza el proceso del duelo. No existe una única forma de experimentarlo, pero sí ciertas constantes que se repiten con matices personales. Freud fue uno de los primeros en describir el duelo como un trabajo psíquico de separación. Para él, la tarea consistía en retirar la energía libidinal del objeto perdido para poder reinvertirla en nuevas relaciones. Esta teoría del desapego ha sido criticada por quienes sostienen que muchas personas no olvidan ni reemplazan a sus muertos, sino que mantienen con ellos una relación simbólica activa. La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross formuló, a partir de su trabajo con pacientes terminales, cinco etapas que suelen experimentarse frente a la muerte: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas etapas no son secuenciales ni obligatorias, pero describen con acierto las oscilaciones emocionales del duelo. John Bowlby, desde la psicología del apego, propuso un modelo en cuatro fases: embotamiento, anhelo y búsqueda, desorganización y reorganización. Este modelo da cuenta no solo del dolor, sino también del proceso por el cual la persona comienza a redefinir su identidad en ausencia del ser amado. William Worden, por su parte, introduce la noción de tareas del duelo, lo que implica que el doliente debe asumir un rol activo en su proceso de recuperación. Estas tareas consisten en aceptar la realidad de la pérdida, trabajar el dolor emocional, adaptarse a un mundo sin la persona fallecida y recolocar emocionalmente a la persona perdida para poder continuar viviendo. Esta última tarea es quizás la más compleja, porque implica no la negación del vínculo, sino su transformación. No se trata de olvidar, sino de reintegrar la memoria del ser querido en una nueva narrativa vital. En los últimos años, el modelo constructivista de Robert Neimeyer ha enriquecido aún más esta comprensión. Para él, el duelo es ante todo una reconstrucción de significados. No se trata simplemente de superar una pérdida, sino de reorganizar el mundo simbólico que esa pérdida ha trastocado. Las creencias culturales, las relaciones afectivas, las experiencias espirituales y el contexto social influyen decisivamente en cómo cada persona elabora su duelo. Neimeyer plantea que muchas personas mantienen un vínculo activo con los fallecidos, no como patología, sino como forma saludable de preservar continuidad. La muerte no termina las relaciones, las transforma. Esta mirada me resulta profundamente humanizadora, pues permite integrar
el dolor en una narrativa que no clausura el pasado, sino que lo resignifica.
La muerte, entonces, no es solo una interrupción, sino una transición. Nos cambia a todos. Quien pierde a un ser querido no vuelve a ser la misma persona. Pero tampoco está condenado a la parálisis. Elaborar el duelo no significa dejar de sufrir, sino aprender a vivir con el sufrimiento. Significa aceptar que la vida ya no será igual, pero que todavía puede ser plena. No hay plazos fijos, ni formas correctas, ni rutas universales. Lo importante es reconocer que el duelo necesita tiempo, compañía, palabras y rituales. Requiere, a veces, ayuda profesional, contención afectiva, espacios de expresión.
He aprendido que el duelo no es una enfermedad, sino una forma de amor. Es la sombra inevitable del vínculo. No duele la muerte en abstracto, duele la ausencia de alguien amado. Y si duele, es porque hemos amado. La tarea, entonces, es doble: honrar ese amor, y seguir viviendo. No a pesar del dolor, sino con él. No olvidando al que se fue, sino haciéndolo parte de nuestra memoria viva.
Al concluir estas reflexiones, me parece esencial recordar que quienes acompañan a una persona en duelo —ya sea como profesionales, como familiares o como amigos— deben hacerlo con respeto, paciencia y cuidado. No hay recetas, pero sí hay presencia. Estar disponible, escuchar sin juzgar, permitir el llanto, tolerar el silencio. A veces, eso basta. Y para quien atraviesa el duelo, saber que no está solo es una de las formas más profundas de consuelo. La muerte, en su crudeza, también puede abrir un camino hacia una vida más consciente, más auténtica, más compasiva. Porque al saber que todo termina, aprendemos mejor a comenzar.

“Una crisis ética no es solo un problema moral, sino también político y social”
FERNANDO SAVATER
POR GALO LÓPEZ ZÚÑIGA
Ensayista y administrador público
El reciente escándalo de las veinticinco mil licencias médicas usadas para salir del país sin justificación en solo algunos años investigados, no es en sí mismo el problema central; es apenas un síntoma, uno más de la crisis ética y moral que nos atraviesa. Esta práctica, como tantas otras, solo ha copado la agenda pública por su magnitud y la sorpresa que nos generan las posibilidades contraloras derivadas de las modernas tecnologías, las que surgen de la digitalización de la realidad y de la posibilidad de cruzar bases de datos para encontrar masivos patrones de comportamientos y conductas. Comportamientos y conductas cuestionables en este caso por el hipotético mal uso de un derecho. Pero, insistimos, no podemos hacer de este caso el problema, sino que ver aquí una huella más del profundo deterioro ético y moral que se ha incubado durante años, en esta práctica como entre tantas otras, tanto así que su normalización ya casi no nos sorprende.
UNA PRÁCTICA MÁS ENTRE TANTAS OTRAS QUE DEGRADAN NUESTRA CONVIVENCIA
En efecto, una diversidad de prácticas que podemos constatar en frases y preguntas que ya son habituales en el imperio de “lo ambiguo”, “lo torcido”, “lo poco claro”, “lo que no está bien pero ya a nadie le importa”, “lo que está prohibido pero que igual lo tenemos que hacer”, “lo que huele mal pero ¿qué le vamos a hacer?”, “lo que te puede dañar si te metes pero no te queda otra”, “lo que da lo mismo, si todos lo hacen”, etc. Todo lo cual, lleva a diversos actores a sostener afirmaciones confusas del tipo: “más vale aparentar que ser ”; “ como te ven te tratan ”; “ más vale una buena red de contactos que una mejor educación”; “sé ambiguo, eso es lo más adecuado para precisar lo que quisiste decir luego de que con ello indujiste a otros a hacer lo incorrecto”; “somos los paladines de la libertad, como argumento para lograr riqueza y los privilegios que luego negamos a los demás”; “total es una ley universal: el pescado grande siempre se come al más chico”, “dejen que el mercado se regule solo”; etc., etc., etc. Lo cual, lleva

a sostener afirmaciones del tipo: “y… ¿cómo voy ahí?”; “Dios no me des, déjame donde haya”; “presiona a nuestros proveedores hasta que te supliquen por sus hijos, es ahí el momento en que debes reventarlos”; “déjalo así no más, después lo vemos”; “no te metas, mejor quédate callado”; “arreglémonos a la buena entre nosotros”; “Ubica un palo blanco para triangular el negocio y generemos un financiamiento paralelo y encubierto”; “déjalo así no más, total la gente ni se fija”; “suspende las inversiones y el gasto, aún aquel necesario para la seguridad de la gente, el directorio no nos pagará el bono si no seguimos aumentando sus utilidades”; “llama a nuestros competidores para que lleguemos a un acuerdo”, “ ponle menos cemento, total la norma no nos obliga”; “ponle un fierro más delgado, total después con el hormigón nadie se dará cuenta”; “una buena pintura bien puede parchar un daño estructural ”; “tú con tu ética no me sirves, necesito a otro gerente que esté dispuesto a todo con el interés de ganarse el bono a fin de año”; y nuevamente, una nueva cadena de etc., etc., etc. Así, se sustentan creencias del tipo: “ total si todos lo hacen”; “el que pega primero pega dos veces”; “no
te extrañes, aquí prima la ley del gallinero ”; “cágatelo no más”; “este es el mundo de los vivos”; “a ese weón no hay que darle la espalda”; “Compañero, aquí no se trabaja mucho, no dé malos ejemplos, váyase calmadito”; y otra larga lista de etc., etc., etc. Así, ya en la vida corriente se han instalado los ejemplos de esta laxitud moral y de comportamientos que se alejan de la rigurosidad ética. Un cúmulo de contra ejemplos que, además, evidencian la falta de tolerancia y el aumento de una agresividad que genera desde pleitos menores hasta reacciones de extrema violencia. También, el aprovechamiento de pequeñas ventajas para sacar ganancias personales; las que se han hecho una oportunidad esperada por tantos aprovechados que luego se jactan de manera pública e impúdica. También, quienes se han acostumbrado al mínimo esfuerzo pero exigiendo un máximo beneficio; una estrategia de “mini-max”, es decir, de no esforzarse más allá de ese mínimo cumpliendo con lo estrictamente necesario y explícitamente requerido. Pero siempre que lo que se haga sea visible y que haya una recompensa económica, suficientemente movilizadora; dando cuenta que el principal valor del

trabajo es la compensación material y no la utilidad y el servicio de este.
Vemos también, como hoy se vive para ganar al otro y para estar por sobre él; en donde el anhelo ya no está en salir de la exclusión, sino que muy particularmente en quedar en el selecto grupo de los excluidores. Esos mismos que aspiran a quedar instalados en el camino que los conduce hacia el “ éxito ”; reservándoles la exclusividad de barrios, escuelas, redes y contactos. Además, de modelar en torno a ellos lo mejor de la vida material que la sociedad pone a su alcance. Así, la medida del “éxito” es el acceso a los privilegios y a la exclusividad reservada para algunos. Con lo cual, la sociedad se ha estratificado siguiendo la lógica de la relación entre la calidad y la exclusividad con el precio; y con ello, un asombroso materialismo de las cosas, lo mediático y las apariencias.
Con todo ello, la desconfianza nos inunda y nada resulta honesto si no viene expresado de manera transparente. En definitiva, la palabra se ha desvanecido perdiendo su valor, debiendo ser reemplazada por el correo electrónico como respaldo, el contrato como obligación y la acción punitiva como forma de coacción que obligue.
Con ello, un “ maquiavelismo ” inspirado en el valor supremo de los fines que justifican el uso de cualquier medio. Pero también, el poner al otro en posición de fragilidad y vulneración; a fin de que el poderoso lo pueda someter y dominar sin que para ello tenga que invertir recursos ni distraer gastos para
el control. Y ello, pues ese otro puesto en posición de vulnerabilidad y miedo termina regulándose por sí mismo; y complementariamente, reservándole las sanciones ejemplificadoras cuando se salga de límites tolerables. Con todo ello, hemos venido dando forma a una sociedad que se ha insensibilizado respecto de los demás, al quedar cada uno volcado hacia su propio proyecto, centrado en su vida y transformado en un objeto alienado, funcionalmente al consumo y la producción. En síntesis, un sujeto que se consume en un tiempo en el cual su vida queda reducida a un instrumento detrás de las apariencias, del miedo que lo somete y obliga, de la desconfianza hacia los demás, concebidos como amenazas que hay que controlar y reprimir; de la fragilidad de cada existencia que se ha hecho vulnerable. Y, por cierto, sujetos detrás del consumo como fuerza movilizadora cuando los productos no están al alcance; o bien, como mecanismo de placebo, de evasión o de satisfacción momentánea durante su efímero disfrute.
En efecto, lo cierto es que estas malas prácticas han dominado una lógica que se ha transformado en un credo. Prácticas que se han normalizado en la forma de anhelos y la esperanza de tantos que están expectantes a la oportunidad que se les presente, sin importar la prudencia, la pulcritud, la estética y, por cierto, la corrección, la pertinencia o, simplemente, la decencia. De esta forma, una aspiración de supe-
ración para mirar a los demás hacia abajo y quedar a resguardo de los riesgos y la angustia de caer, sin disponer de los medios materiales como fetiches de una “salvación”. Así también, una forma esperanzada de logro de quedar al interior de los mercados más exclusivos; aquellos que reservan los goces simbólicos de los bienes y servicios que pone a los otros que nos amenazan en los espacios de la exclusión. O bien, esperanzados en acceder, o tener a la mano, algún beneficio o regalía que nos evada del mundo en el que tenemos que hacer vidas menores; las que necesitan gozar del placebo de sentirse afuera de una existencia con muy poco sentido, más allá del apremio, la apariencia y lo cotidiano.
Así, resulta lógica e incluso necesaria para tantos, la búsqueda de una ventaja inmediata, de un beneficio inmerecido o el provecho personal a cualquier costo y a toda costa. Con ello, una doctrina que se ha incubado en el sentido común, normalizado entre tantos que aprovechan cada oportunidad que se les presenta de la impunidad para no ser descubierto o del artilugio que cada uno se pueda prefabricar. De esta forma, una cultura que ha seguido este modelo del abuso, el aprovechamiento, el logro con poco esfuerzo o aquel del camino fácil pasando por sobre los demás, sin importar que otros estén pagando los costos de esos beneficios y goces.
Pero lo más grave de todo esto, una doctrina formalizada desde las elites; las que, movidas por la acumulación de poder y riqueza, requieren hacer de esta acumulación el camino de su hegemonía. De ahí la necesidad de recurrir a enormes contingentes de “doctos testaferros”, muy bien instruidos y pagados. Todos formados y perfeccionados a la sombra de “ prestigiadas ” escuelas, institutos y centros de pensamiento y comunicación; tejiendo verdaderas redes para sus contactos instrumentales y el amparo de sus protegidos. Verdaderos guardianes y operarios de una cultura del abuso y la impunidad que se ha transformado en un modelo a seguir. Por un lado, jurisconsultos instruidos para hacer de la apropiación el “derecho” impune de quienes detentan el poder y el dinero; por otro, de timbaleros que marcan con el ritmo de la eficacia, la eficiencia y la productividad la galera de la codicia hacia la ganancia personal sin límite. Y por último, un ejército de incondicionales operadores, no siempre muy expertos en lo propio del trabajo, pero sí capaces de forzar cualquier proceso y argumento en la dirección de los intereses de quienes los reclutan, mandatan y mantienen. Todos muy dispuestos a montar oscuras maquinaciones que no trepidan en descuidar la pulcritud de los medios para asegurar los fines. Todos detrás o abajo de una
realidad que se ha normalizado, hasta en el amparo de un Estado de Derecho ad hoc a esta doctrina. Así, profesionales expertos en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, en triangular y soslayar impedimentos legales, en sustituir el fondo de las cosas con formalidades huecas, en buscar responsables sobre los cuales aplicar las sanciones y, con ellos, encubrir a sus protegidos. Son burócratas diligentes que defienden un orden formal vacío, pero conveniente a intereses particulares; operadores que se aseguran el poder mediante regalías y favores a sus redes. Expertos en multiplicar la riqueza de sus patrones y la propia, en concentrar poder, en anular obstáculos y transferir costos y riesgos a los demás. Expertos, también, en manipular la realidad para producir una verdad conveniente y moldeada a su medida, sin importar las consecuencias que estas prácticas dejan tras de sí y de quienes pagarán los costos.
Y en el medio de estos actores que han dado forma a la realidad que se ha montado con tales prácticas, millares de personas tratando de hacer sus vidas según las reglas de hecho y de derecho que han sido establecidas. Tantos que se hacen funcionales colaborando ante el peso de la realidad que los subordina; otros que se resignan dando por hecho una realidad que los supera; otros que ven las oportunidades que se abren cuando pueden ser útiles en cada momento; otros que se aseguran ante la oportunidad que se les ha puesto por delante; otros que ya no se cuestionan ante tantos ejemplos e impunidades de aquellos que se jactan con los beneficios logrados; etc. Y todos estos, una multiplicidad de individuaciones inconexas, tratando de hacer sus vidas como realidades frágiles, vulnerables y en permanente riesgo. Y entre ellos, muchos expectantes ante una posibilidad que los saque de la angustia y que los recompense; sin importar que la retribución sea producto de una justa y merecida remuneración; o si tales premios y prebendas estén financiadas con los recursos y las privaciones de los otros.
En el contexto de lo señalado, no nos cabe duda de que el caso de las referidas licencias médicas usadas para salir del país sin justificación cabe en estas malas prácticas y, en consecuencia, correspondería aplicar las sanciones acordes al enorme daño que le hacen al “alma” de nuestra sociedad, al bolsillo de tantos y, por cierto, a las posibilidades de los sistemas de seguridad social. En efecto, una práctica que lesiona la confianza al hacer un uso abusivo de un derecho que está para el cuidado de la salud de la población.
Y, más grave aún, una práctica que dispone del aporte de los recursos de todos los afiliados a los sistemas de salud; los que terminan financiando tales abusos. Así también, una práctica que permite que estos abusadores puedan cambiar su trabajo por el goce de privilegios malamente consumidos. Simplemente, un abuso insostenible por todo sistema de Seguridad Social que, como tal, tiene en su base ir en ayuda a quienes, justificadamente, requieran de una mano solidaria y no, exponer esos recursos para tal abuso. Sin embargo, lo que hoy vemos con las licencias médicas es apenas la punta visible de un iceberg de prácticas nocivas. Como tantas otras, solo logra notoriedad cuando su masividad la hace imposible de ignorar, mientras otras aún permanecen silenciadas o normalizadas. Así ocurre con la apropiación de bienes públicos, la colusión empresarial, la publicidad engañosa, los contratos abusivos y la demagogia política. Todas son caras de la misma crisis: una
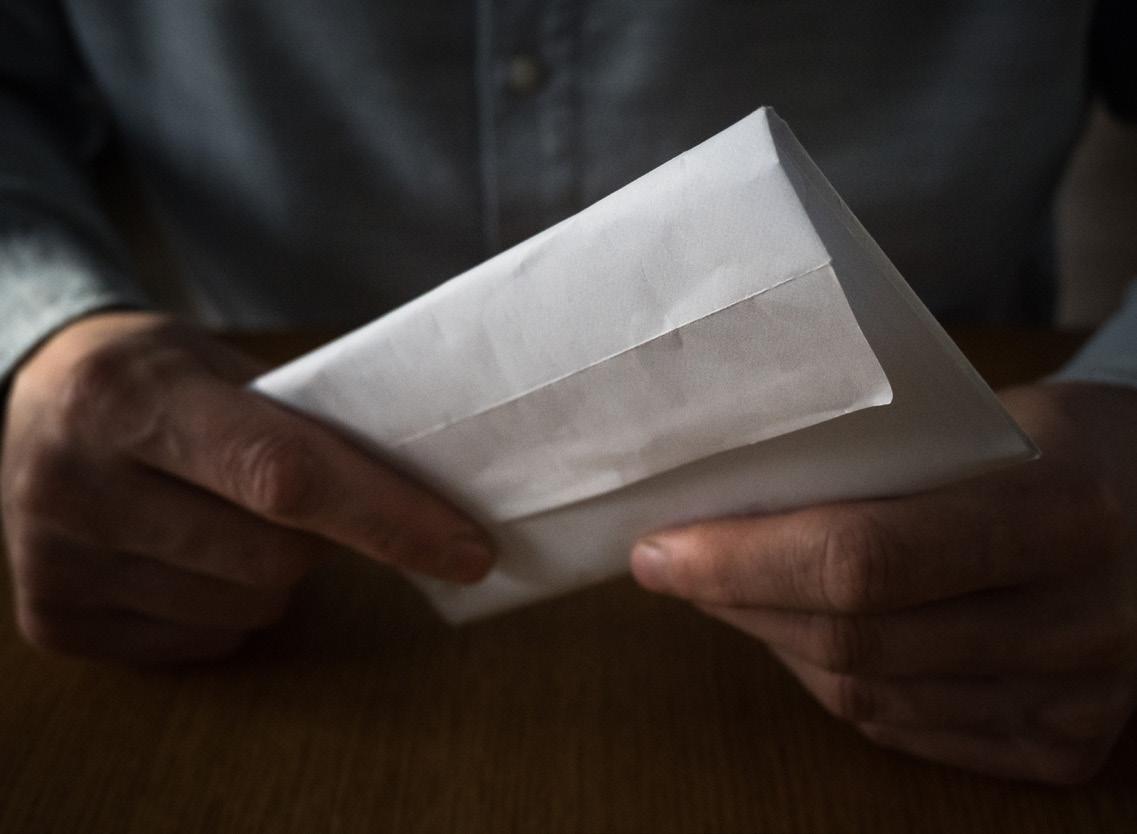

cultura que ha permitido que lo ético y lo moral sean solo palabras, mientras lo cotidiano se rige por el oportunismo y el provecho.
De ahí el riesgo de hacer de este caso el “chivo expiatorio ” de toda esta realidad cuestionada. En efecto, el de focalizar en esas veinticinco mil licencias médicas el problema, culpabilizando a quienes hayan incurrido en esta mala práctica. Lo que si bien correspondería aplicando las medidas sancionatorias del caso; también, dentro de la misma lógica de esta llamada doctrina del abuso, tal culpabilización pueda usarse como mecanismo de proyección, al encapsular todo el problema del abuso y la impunidad en esos casos, pero invisibilizando el problema de fondo que nos está corroyendo como sistema social.
El abuso de un derecho como el de las licencias médicas no destruye solo los recursos públicos o la confianza en las instituciones. Destruye la convivencia y refuerza la desigualdad de oportunidades. Y cada vez que justificamos el abuso porque “otros también lo hacen” o lo normalizamos como parte del juego, reforzamos el círculo vicioso que amenaza con convertirnos en una sociedad sin alma.
No podemos seguir engañándonos. La crisis ética no se resolverá con controles ni más burocracia si no somos capaces de reconstruir la confianza y el sentido de lo que está bien y lo que está mal. No basta denunciar el caso puntual que hoy nos alarma: debemos reconocer que vivimos en un sistema que, sin protección real para la gente, termina haciendo del abuso una salida tentadora. Porque, en última instancia, debemos tenerlo claro: EL BUEN USO DE UN DERECHO LO CAUTELA, EN CAMBIO EL ABUSO LO BANALIZA Y DEROGA
En definitiva, sentimos que vivimos en medio de una serie de malas prácticas que se están legitimando, a tal punto que se buscan distintas argumentaciones para explicarlas y, peor aún, justificarlas. Y en ese contexto, vivimos en una sociedad que reacciona de maneras diversas: algunos que se resignan ante la institucionalidad corroída; otros que sacan ventaja anticipándose y aprovechando cada vacío; y otros que exigen más control y represión, como forma de buscar amparo en un sistema que los ha abandonado. Pero en el fondo, todo esto revela una pregunta más honda: ¿hemos caído en un vacío de referentes donde cada acto se agota en sí mismo, o hemos creado tantos relatos e intereses que ya no sabemos cómo construir un horizonte compartido?
“La crisis ética es la crisis de la conciencia, la ceguera frente a la responsabilidad personal” (Hannah Arendt)

Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso a filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven.
CARTA DE EPICURO A MENECEO
POR RICARDO HINRICHSEN VERDUGO
Ingeniero Civil Mecánico
Este artículo está motivado en poder hacer una reflexión sobre el desarrollo de las evoluciones sociales en el siglo que vivimos, miradas que están potentemente ancladas a los derroteros del futuro, en tanto que la búsqueda de la verdad y el logro de la justicia, obliga a mantenerse en un lugar de avanzada en los procesos evolutivos e integradores del hombre y de la sociedad en que se desenvuelve.
Transcurrido ya un cuarto de este siglo XXI y sabiendo que los movimientos sociales y sus evoluciones, a lo largo de la historia, siempre han sido espejos de las tensiones y contradicciones de cada época, se hace relevante el examinar la situación actual. En nuestro siglo, estos cambios y movimientos se despliegan en un escenario complejo, tejido por la globalización, la digitalización y el ocaso de los grandes relatos que alguna vez dieron sentido a la acción colectiva. Nos encontramos ante un paisaje de luces y sombras, donde preguntas esenciales nos interpelan desde el silencio de nuestras reflexiones: ¿Qué horizonte nos aguarda a nuestra sociedad en un mundo marcado por el capitalismo tardío, la posmodernidad y la fragmentación?; y más aún, ¿cómo los podemos observar desde una perspectiva que llame a la fraternidad universal y al progreso humano?
Para esbozar respuestas recurro en este ensayo a algunas ideas que nos entregan pensadores actuales, para que nos ayuden a desentrañar esta madeja, a vislumbrar caminos de soluciones y explorar cómo navegar estas aguas turbulentas, cómo los movimientos dialogan con las estructuras dominantes y adicionalmente, desde las enseñanzas que nos dan los preciados principios de libertad, igualdad y fraternidad, quizás hallar una brújula ética que trasciende las sombras del presente. Para poder ir desarrollando estas ideas, y acorde con la idea de evoluciones sociales, quisiera hacer un recorrido por ciertos momentos históricos determinantes para nuestra sociedad como la conocemos.
Es así que, al contemplar la historia, nos encontramos con la Modernidad como una época erigida sobre los pilares de la razón, el progreso y la libertad. Fue en este tiempo cuando la humanidad esbozó un gran proyecto para liberarse de las cadenas del dogma, se atrevió a usar su propio entendimiento y no fue solo una época; fue un despertar, un llamado a que cada ser humano se convirtiera en arquitecto de su destino y, por extensión, del destino colectivo. Los valores que la definieron —la confianza en la ciencia, la búsqueda de la verdad y la creencia en la perfectibilidad del hombre— no solo transformaron el mundo material, sino que también encendieron la chispa del motor de las evoluciones sociales. En el corazón de estos movimientos sociales yacía la convicción de que la sociedad podía ser reconstruida sobre cimientos más justos. Las revoluciones del siglo XVIII y del XIX, fueron la manifestación de este nuevo ethos, uno que proclamaba la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento como derechos inalienables,




el utilizar la dignidad humana como medida de todas las cosas, y la capacidad del hombre para crear un orden más equitativo.
En este contexto de efervescencia intelectual y social, nacen diversas instituciones que adoptaron estas ideas, no como un simple reflejo de los ideales ilustrados, sino como un espacio sagrado donde esos ideales pudieran ser vividos y perfeccionados, lugares de perfeccionamiento moral y cívico, un lugar donde la fraternidad trascendiera las jerarquías del mundo profano.
Sin embargo, la modernidad no solo dio origen a los movimientos sociales y gatilló su evolución, sino que también plantó las semillas de sus propios conflictos que hoy vivimos: las fábricas que alzaron ciudades rompieron comunidades, el progreso que prometió libertad engendró nuevas cadenas.
¿Y entonces, qué es este tiempo que vivimos ahora? Algunos lo llaman el tiempo postmoderno. Intelectuales como Foucault lo pusieron en palabras: el postmodernismo es el fin de los grandes relatos (metarrelatos) que antes daban sentido y dirección a los cambios sociales. En la modernidad, los movimientos sociales se nutrían de una visión compartida del futuro:
la emancipación del proletariado, la construcción de naciones o la extensión de derechos universales. En la postmodernidad, esta unidad se deshace, y hemos vivenciado, desde los años 60s del siglo XX, que esto trajo movimientos que lo cuestionaron todo: los estudiantes del 68 en París, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, las guerrillas latinoamericanas, todos reflejaron una desconfianza hacia la ciencia como salvadora y el progreso como destino inevitable. En la actualidad, nos ha conducido a que los movimientos se vuelven caleidoscópicos, organizándose en torno a identidades específicas —género, etnia, orientación sexual, medio ambiente— más que a una ideología unificadora, que por otro lado también ha abierto espacio para la inclusión de voces históricamente marginadas. Movimientos feministas, antirracistas y LGBTQ+ han encontrado en la fragmentación de los grandes relatos una oportunidad para visibilizar sus demandas y cuestionar las estructuras de poder tradicionales. Esta fragmentación celebra la pluralidad, pero plantea desafíos: ¿cómo construir un cambio duradero con tantas voces distintas? ¿Cómo evitar que la diversidad diluya la fuerza colectiva?
Este tránsito de lo moderno a lo postmoderno no es solo un cambio de ideas; es también un salto tecnológico que define nuestro siglo XXI. La era digital, con sus redes sociales y su conectividad sin fronteras, ha transformado las evoluciones sociales. Los movimientos actuales son horizontales, globales y vibrantes, articulados en torno a causas tan urgentes como la justicia climática, los derechos de género o la lucha contra el racismo o las demandas por la dignidad en un mundo globalizado.
Sin embargo, esta misma inmediatez puede ser un arma de doble filo: los movimientos postmodernos, aunque virales, a menudo carecen de la cohesión y la permanencia de sus predecesores.
Todo esto en un marco de un orden mundial en el cual la profecía de los años 90 de Fukuyama sobre “el fin de la Historia”, en el cual el triunfo del capitalismo en su forma neoliberal y la democracia liberal era total, se vio completamente puesto en cuestión por la crisis económica subprime del 2008, y empujó el inicio de manifestaciones en todo el orbe, algunos soñaron con otros mundos posibles y con un cambio del paradigma imperante. Sin embargo, el modelo neoliberal se sostuvo e incluso se acrecentó en su impronta en la sociedad.
Este capitalismo tardío, neoliberal, se caracteriza por la financiarización de la economía, la precarización
laboral y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Pensadores como Byung Chul-Han nos señalan que este sistema nos confronta con el agotamiento. En su “Sociedad del cansancio”, muestra como el individuo contemporáneo está atrapado en un ciclo de autoexplotación, impulsado por la presión constante de rendir y exponerse. Han dice que no hay un amo afuera que nos explote, sino que nosotros mismos nos exprimimos, seducidos por un sistema que nos promete todo y no da nada. Las redes sociales, con su demanda de transparencia y visibilidad, amplifican este fenómeno: cada uno se convierte en su propio verdugo, midiendo su valor en likes y compartidos. Esta lógica de la transparencia, argumenta Han, no libera como nos quiere hacer creer el sistema; al contrario, reduce el espacio para la disidencia y la acción colectiva, pues la energía se diluye en la búsqueda de aprobación individual.
En este contexto, los movimientos sociales se configuran como respuestas espontáneas y fluidas, en las que la falta de liderazgo centralizado y la multiplicidad de demandas dificultan la consolidación de proyectos transformadores, lo que Zygmunt Bauman ha descrito como la “modernidad líquida”, que constituye un estado en el que las estructuras tradicionales se disuelven, permitiendo que las identidades y los compromisos se vuelvan efímeros. Bauman nos recuerda que, en la liquidez, la libertad puede convertirse en una carga si no se acompaña de la responsabilidad de forjar nuevos cimientos.
Este capitalismo, además, tiene un rostro astuto que es la capacidad de cooptar los discursos de transformación social. Grandes corporaciones adoptan retóricas feministas o ecológicas, despojándolas de su potencial revolucionario. Este fenómeno, junto a la crisis de las grandes narrativas de la modernidad –ese “despertar” basado en la razón y la ciencia–ha dejado a muchos movimientos en un limbo, sin estructuras sólidas para convertir la indignación en reformas profundas.
Las ideas de Bauman y Han nos ofrecen una lente para entender las dinámicas de los movimientos sociales actuales. La “liquidez” de Bauman explica el auge y la caída rápida de muchas causas: los movimientos emergen como respuestas espontáneas a la injusticia, pero su naturaleza fluida dificulta la construcción de estructuras que sostengan el cambio. Por otro lado, el “cansancio” de Han ilumina por qué muchos activistas, tras el fervor inicial, se repliegan en el agotamiento o la desilusión. La transparencia exigida por las redes sociales, donde cada acción debe ser visible y performativa, puede convertir la lucha en un espectáculo efímero, más centrado en la imagen que en la sustancia.
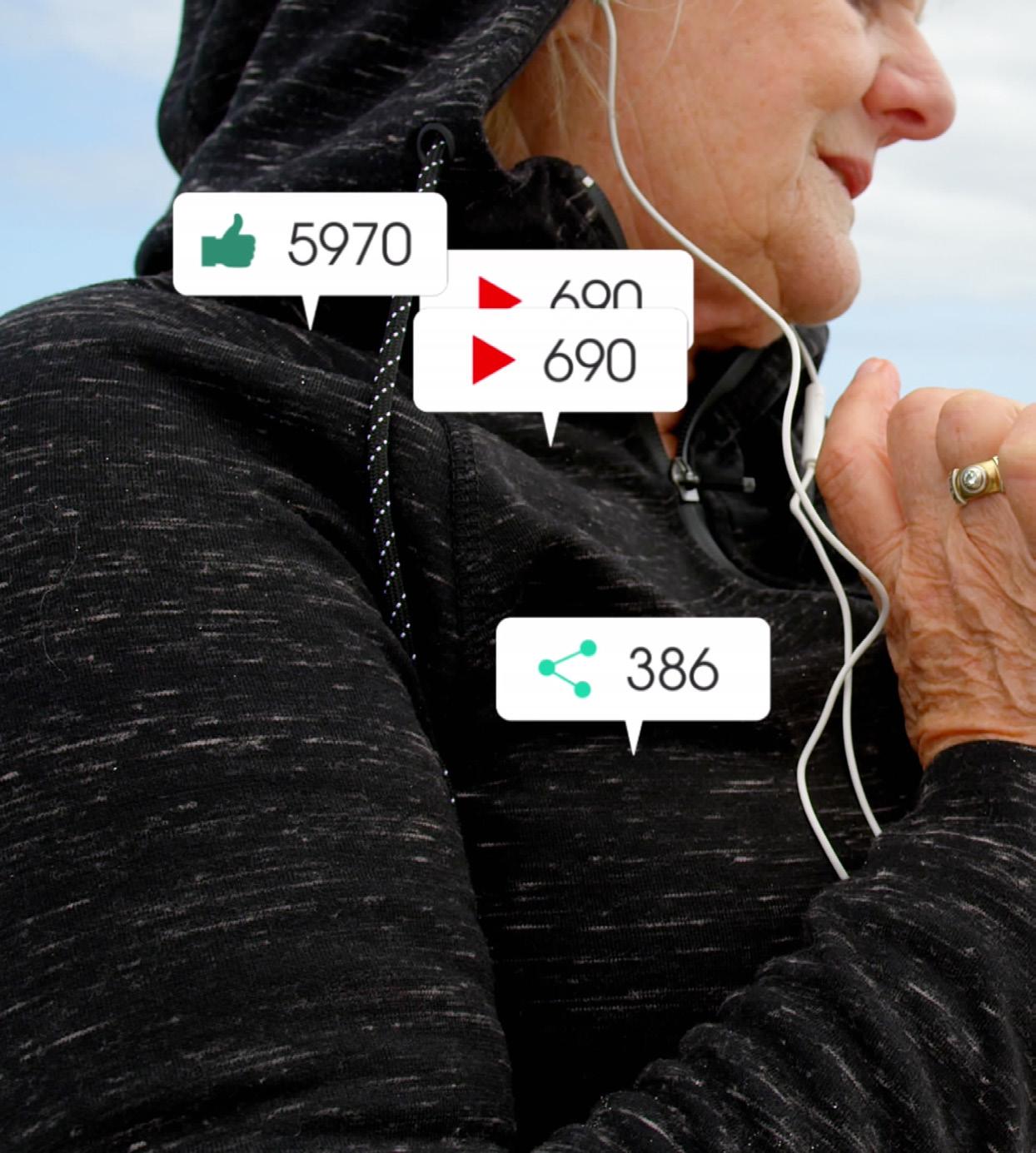
Frente a este panorama de incertezas, de liquidez y con una situación social y tecnológica que nos agota, según Han, surgen las preguntas de cómo enfrentar estas situaciones, para lo cual es posible recurrir a algunos autores actuales para esbozarlas.
Una primera aproximación es la que nos da Mark Fisher, en su libro “Capitalismo Realista”, en donde argumenta que el capitalismo ha logrado instalar la idea de que no existe alternativa viable a su sistema. Esta “ontología del no futuro” se manifiesta en una sensación generalizada de resignación y cinismo, donde la imaginación política y social se ve restringida por la lógica del mercado. Fisher describe cómo el capitalismo ha absorbido y neutralizado cualquier intento de resistencia, convirtiendo incluso la rebeldía en una mercancía más. En este contexto, el futuro se percibe como una extensión del presente, sin posibilidad de transformaciones radicales. Nos habla de una “cultura de la depresión” y del agotamiento mental (similar a lo planteado por Han), que produce vivir en un sistema que exige constante productividad y adaptación, pero que no ofrece un horizonte de esperanza o cambio.
Junto a esto, tenemos a la filósofa política estadounidense Wendy Brown que en su libro “En las

ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente”, analiza cómo el neoliberalismo, que lo considera el hijo tardío de la modernidad, no solo transforma la economía, sino que también socava la democracia y da lugar a formas de política autoritaria.
Brown argumenta que el neoliberalismo no es solo un conjunto de políticas económicas (mercado libre, desregulación), sino una racionalidad que se extiende a todas las esferas de la vida. Reduce a las personas a “capital humano” y erosiona valores como la igualdad, la justicia o la soberanía popular, y que, a diferencia de lo que se suele pensar, no promueve la libertad individual en un sentido político, sino que debilita las instituciones democráticas. Al priorizar el mercado sobre el bien común, deslegitima la idea de un “pueblo” colectivo capaz de autogobernarse y, al desmantelar estructuras sociales y solidaridades, deja un vacío que se llena con un retorno a valores conservadores (familia, religión, nación), transformándose en una alianza paradójica entre la lógica del mercado y el moralismo autoritario. Esto se vincula con el auge de movimientos autoritarios como una consecuencia de las ruinas que deja: el resentimiento de quienes se sienten abandonados por un sistema que promete
éxito individual, pero genera desigualdad masiva, desencadenando fuerzas antidemocráticas que combinan la lógica del mercado con el rechazo a la pluralidad y la igualdad.
Esto puede ser enlazado con un fenómeno que se vislumbra hacia el futuro que, aunque nuevo en su forma, resuena con ecos de un pasado lejano: el tecnofeudalismo. Este término, acuñado y popularizado por el economista Yanis Varoufakis, describe un mundo donde las corporaciones tecnológicas - gigantes como X, Google, Amazon y Facebook - concentran un poder de tal magnitud que rivaliza con el de los Estados, ejerciendo un dominio sobre la información, la economía y, en última instancia, sobre nuestras vidas. En este nuevo orden, los algoritmos y los datos se convierten en los feudos digitales, y nosotros, los usuarios, en vasallos que intercambian su atención y privacidad por el acceso a estos reinos virtuales. En la era feudal, el poder se concentraba en manos de señores que dominaban la tierra. Hoy, en el tecnofeudalismo, la tierra ha sido sustituida por plataformas digitales, y los siervos por usuarios que, de manera voluntaria o inconsciente, entregan sus datos y su tiempo, cada clic es un tributo que pagamos sin preguntar. Estas corporaciones, como señores feudales modernos, no solo acumulan riqueza, sino que también moldean la realidad: deciden qué vemos, qué compramos y, en muchos casos, qué pensamos. El poder de los algoritmos para filtrar información y crear “burbujas” personalizadas ha fragmentado el espacio público, confinando a cada individuo en su propio feudo digital, aislado de las voces disidentes. En palabras de Varoufakis, “el capitalismo ha sido suplantado por algo peor”: un sistema donde la democracia se ve amenazada no por una tiranía evidente, sino por la manipulación invisible de nuestras elecciones y deseos. Y para finalizar este apartado de antecedentes para el futuro, y tomando en cuenta la fuerte irrupción de las Inteligencias Artificiales, podemos considerar a Yuval Noah Harari quien en su última obra, Nexus, argumenta que la historia humana puede entenderse como una serie de sistemas de información que han evolucionado desde los mitos orales hasta las redes digitales actuales, así, en la modernidad, la imprenta democratizó el saber, pero también desató guerras de ideas - recordar la Reforma o las revoluciones - y hoy, en la era de la inteligencia artificial y la big data, vivimos inmersos en un “nexus” donde la tecnología no solo procesa información, sino que también moldea nuestras percepciones y decisiones. Este poder, concentrado en manos de corporaciones y gobiernos, transforma las dinámicas sociales de maneras profundas. Pensemos en cómo plataformas

como X o TikTok no solo amplifican movimientos, sino que también determinan qué voces se escuchan y qué narrativas prevalecen. Para Harari, este control sobre la información es el nuevo campo de batalla: quien domine el “nexus”, dominará el mundo.
Y así, aparece aquí uno de los puntos centrales para el futuro: el dilema ético que plantea la tecnología y quien la controla, ya que los algoritmos, al predecir y manipular comportamientos, erosionan el libre albedrío que la modernidad tanto valoró.
Entonces, en síntesis, ¿a qué nos enfrentamos? ¿qué mundo vivimos y viviremos? Un mundo líquido donde el capitalismo aplasta, la democracia tambalea, la tecnología nos usa, nos agotamos solos y la IA podría decidir por nosotros. Es una crisis que nos pega en el cuerpo, en la cabeza y en el alma, heredada de la modernidad, torcida por el postmoderno y acelerada por nuestro tiempo.
De esta somera manera, este recorrido por las evoluciones sociales del siglo XXI nos revela un tapiz de contrastes: fragmentación y posibilidad, agotamiento y resistencia. Los autores que hemos recorrido hoy nos van ilustrando: Bauman nos muestra la fluidez que nos arrastra; Han, el cansancio que nos doblega; Fisher, el futuro clausurado; Brown, la democracia en ruinas; Varoufakis, los feudos digitales; Harari, el “nexus” y la IA que nos reta.
Mas en este torbellino, existe la posibilidad de, mediante la reflexión y el ejercicio de la crítica, alzarse
como un faro para la humanidad. Los ideales de la Ilustración - libertad, igualdad, fraternidad - no son solo bellas palabras para recordar siempre, sino que herramientas vivas que nos guían en esta complejidad:
Libertad: En un mundo tecnofeudal, donde las plataformas manipulan las voces, la libertad no es solo romper cadenas visibles, sino cultivar la autonomía del espíritu. Nos llama a defenderla en cada humano, forjando mentes críticas que resistan los algoritmos.
Igualdad: Los movimientos claman por una justicia que penetre las estructuras del poder. El lograr la fraternidad universal del género humano es posible, propugnando la justicia social y combatiendo los privilegios y la intolerancia.
Fraternidad: Frente a la liquidez de Bauman, actuar en sociedad es un refugio contra el aislamiento, actuar uniendo a los hombres y mujeres de espíritu libre de toda raza y credo. Esta visión nos invita a tender puentes entre causas dispersas, hermanando lo diverso en un propósito compartido.
Valoremos la caridad, entendida como un acto de justicia solidaria, y que el vivirla se transforme en un desafío: ver en estas luchas una oportunidad para empoderar al hombre, para que sea útil a sus semejantes.
Quizás el volver a recordar permanentemente estos principios y sus raíces en los valores de la Modernidad —razón, progreso, libertad—puede cobrar más sentido aún frente a este escenario que vivimos. Quizás nos tendremos que enfrentar y dar el sustento a una nueva Ilustración, que permita hacer resurgir estos, nuestros ideales.

POR SEBASTIÁN QUIROZ MUÑOZ
Abogado, Centro de Derecho Regulatorio y de la Empresa Universidad del Desarrollo
Este artículo no debe ser contextualizado en el ámbito nacional de Chile, pues sus distintas reflexiones están puestas en la comunidad internacional y en diversos actores (naciones) que han sido víctimas directas de las crisis bélicas, ambientales, políticas, eco -
nómicas, sanitarias, etc. Con particular énfasis se tratarán aquellas que tienen causas humanas, y que han generado flujos migratorios masivos, generando para los estados receptores problemas de administración y abastecimiento, y teniendo en contexto que su principal herramienta de respuesta han sido los tratados internacionales, principios metapositivos, o normas directamente positivas cuyo asidero ideológico emana de estas convenciones entre distintos países o con organizaciones
fundadas para mantener la paz y ser los custodios de los derechos fundamentales.
Como primer punto debe señalarse que tras la desintegración del “bloque del este” (bloque oriental o también eastern block) el mundo entró aceleradamente en el proceso de globalización y de mundialización, siendo cada vez más interconectado, lo que bien permitió un desarrollo económico y cultural galopante, pero que justamente por esa mencionada interconexión también nos hizo más sensibles al desequilibrio de flujos migratorios tras las crisis humanitarias de diversa índole. En particular nos referiremos a los desplazamientos forzados que afectan a millones de personas por año.
Ante los distintos desafíos globales, los organismos internacionales han acostumbrado a responder con la “ley del contrapaso”, de esta manera los conflictos humanos son vinculados en calidad de símbolo con un derecho específico que reivindica justicia a la afección o arbitrariedad que éstas personas sufren en vida. De esta forma el contrapaso enlaza hábilmente lo que percibe como injusticia con un derecho destinado a aliviar estas dolencias humanas, pero sus pretensiones muchas veces son demasiado altas como para cumplirse de buenas a primeras, no llegando a tener un respaldo institucional que asegure su cumplimiento
en la práctica. Pero no por eso debe de despreciarse el solo símbolo de la “ley del contrapaso” y que viene a significar la aclamación del derecho por parte de la comunidad internacional ya que, es el primer y más importante paso, porque genera un reconocimiento público y directo de las problemáticas y dolencias de diversos grupos que han perdido temporal o definitivamente el vínculo con su Estado, el símbolo de la incorporación da así autoridad y fuentes para el desarrollo normativo concreto de futuras soluciones que sí pueden encausarse a un cumplimiento efectivo.
Visto de la forma expuesta, la mayoría de los derechos humanos universales que han sido proclamados por la comunidad internacional durante el siglo XXI y que responden a la norma del contrapaso, y considerando a esta regla como una forma de responder a crisis generadas casi siempre por nuestro actuar, son genuinamente un retrato más o menos detallado en que se exponen las formas en que los seres humanos nos arruinamos la existencia.
En el caso concreto de los desplazamientos forzados, el derecho de asilo se presenta como un pilar fundamental de protección para aquellos que se ven obligados a abandonar sus países debido a la persecución política, las violaciones graves a los derechos humanos, generando para su aplicación

concreta diversas instancias como los sistemas de acogida, las reglamentaciones de calificación para obtener el estatus de refugiado, el avance en materia de políticas migratorias, entre otras. Sin embargo, los tiempos recientes y las crisis globales han puesto a prueba la capacidad de los Estados y la comunidad internacional para garantizar el derecho de asilo así como un correcto cuidado de los demás DDHH, esto teniendo una visión doble, tanto desde el punto de vista de los refugiados, como también de las vulneraciones a los mismos ciudadanos del país huésped. Como ya se mencionaba, los conflictos armados, la violencia generalizada, los desplomes económicos y el cambio climático han provocado un aumento significativo en los flujos migratorios forzados, ahora bien, en las condiciones que la interconectividad que la globalización ha trabajado las últimas décadas podemos dar cuenta rápidamente de que estos flujos puedan tener una densidad mucho mayor de población que circula, lo que pone en jaque a los Estados receptores, especialmente cuando se trata de países en vías de desarrollo que carecen de los recursos para garantizar condiciones adecuadas para implementar y cumplir con sus compromisos respecto de los solicitantes de asilo, lo que lleva a las violaciones negligentes de los derechos fundamentales tanto
de los solicitantes de refugio como de los mismos ciudadanos del Estado, el cual se ve sobrepasado ante tal cantidad de solicitantes, terminando en una inmigración incontrolada, cuestión que también afecta a quienes realmente buscan asilo.
El problema actual consistiría en que los Estados en el intento legítimo de garantizar su protección estén generando restricciones a la movilidad y el cierre de sus fronteras, que si bien en un primer momento solucionan sus crisis de seguridad han impedido también el acceso al asilo a miles de personas. En algunos casos, los solicitantes de asilo han sido devueltos a sus países de origen en los mismos aviones en que son deportados criminales condenados. Con todo, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los Estados han mostrado su rechazo a modernizar y mejorar la gestión de los flujos migratorios, optando por simplemente no gestionarla. Al tratarse de una comunidad de naciones, la distribución desigual de responsabilidades ha llevado a una sobrecarga de ciertos países que sí están dispuestos a cooperar, debilitando sus sistemas de asilo y generando condiciones de vulnerabilidad extrema para los refugiados políticos y de violencia bélica, quienes debiesen ser primera prioridad.

POR CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA
Ingeniero y ensayista
Alo largo de la historia, los seres humanos han contemplado los cielos con una combinación de asombro, respeto y búsqueda de significado. Entre los numerosos fenómenos que marcan el ritmo del cosmos, el solsticio de invierno ha ocupado un lugar destacado como un símbolo universal de transformación, renovación y esperanza. Este evento astronómico, es el momento del año en que se produce la mayor diferencia entre el día y la noche. En el hemisferio norte se produce el día más largo del año, lo que marca el inicio del verano. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur se produce la noche más larga del año, lo que marca el inicio del invierno.
Este evento astronómico ocurre dos veces al año: el primer solsticio sucede hacia el 21 de junio, cuando el sol se alinea con el trópico de Cáncer (solsticio de cáncer). El segundo sucede hacia el 21 de diciembre, cuando el sol se alinea con el trópico de Capricornio (solsticio de capricornio).
Pero el objetivo de este texto no es explicar los fenómenos astronómicos causados por condiciones

físicas del universo, sino como estos eventos han sido interpretado por diversas culturas no solo como una transición estacional, sino también como un momento sagrado que refleja los profundos ciclos de la existencia humana, tanto a nivel individual como colectivo.
En esta fecha especial, las antiguas civilizaciones veían el solsticio de invierno como un punto crucial de inflexión, marcando el renacimiento del sol y el renacimiento espiritual y físico de la naturaleza. Desde las pirámides de Egipto hasta Stonehenge en Inglaterra, monumentos antiguos han sido alineados con precisión para capturar los primeros rayos del solsticio, celebrando así la luz que regresa y simbolizando la renovación de la vida. Estas construcciones no solo evidencian un profundo conocimiento astronómico, también tiene un significado cosmogónico, al interpretar relatos sobre el origen y el orden del universo, y al vincular los ciclos celestes con el sentido espiritual de la existencia.

Para los antiguos sacerdotes-astrónomos, estos eventos tenían un significado vital dentro de su cultura. Esto los llevó a desarrollar una unidad de medida que utilizaron para la construcción de grandes edificaciones, las cuales funcionaban tanto como templos de adoración como precisos centros astronómicos. Este texto trata sobre la Yarda Megalítica, una sorprendente unidad de medida prehistórica.
El ingeniero civil y arqueo-astrónomo escocés Alexander Thom (1894-1985), fue conocido por sus investigaciones sobre los monumentos megalíticos en las Islas Británicas, como Stonehenge y otros. En su libro “Megalithic Sites in Britain” de 1967, Thom presentó su hipótesis de que los antiguos constructores neolíticos –o de la Edad de Piedra tardía–, unos 3.500 años a.C. habían utilizado una unidad de medida estándar de gran precisión, a la que llamó la “Yarda Megalítica”. Esta prehistórica unidad de medida se usó en la Europa del neolítico, especialmente en la construcción

de monumentos megalíticos y posiblemente también en las pirámides de Egipto.
Esta teoría sugiere que los pueblos antiguos no solo observaban los cielos con devoción simbólica, religiosa y espiritual, sino que también desarrollaron una cultura técnica y científica sorprendentemente avanzada para su época, capaz de registrar y materializar en piedra los ritmos celestes que marcaban su vida, su espiritualidad y su visión cosmogónica del universo.
El profesor Thom, afirmaba que la yarda megalítica era una medida con una precisión sorprendente, equivalente a aproximadamente 2.7722 pies ± 0,002 pies (82, 96656 cm ± 0,061 cm). Su teoría se basaba en extensas mediciones de monumentos megalíticos y en patrones repetitivos de dimensiones encontradas en estas estructuras. Según Thom la precisión y consistencia de la yarda megalítica es una demostración que los constructores neolíticos poseían un conocimiento avanzado de la geometría y la metrología primitiva. Además, Thom propuso que estas antiguas culturas podrían haber utilizado cálculos astronómicos para establecer y replicar esta unidad de medida. Por ejemplo, mediante
la observación de ciclos celestes y la creación de estructuras alineadas con eventos astronómicos, los constructores del megalítico habrían podido mantener una precisión en sus métodos de medición.
Un ejemplo concreto del sofisticado conocimiento astronómico de estos pueblos se encuentra en la observación del solsticio de invierno, como dijimos antes, uno de los fenómenos celestes más simbólicos del año.
Numerosos yacimientos megalíticos en Europa evidencian una planificación arquitectónica orientada con precisión hacia la salida o puesta del Sol en este día específico. Entre los casos que más destacan es Newgrange, en Irlanda, donde un estrecho corredor permite el ingreso de un rayo solar al amanecer del solsticio, iluminando una cámara funeraria en el interior del túmulo; y Maeshowe, en las Islas Orcadas, en Escocia, con una orientación similar. Este grado de precisión no puede ser accidental o casual. Evidentemente aquí hay un conocimiento aprendido de los ciclos solares a lo largo de generaciones de observaciones meticulosas, que habrían permitido a estas culturas determinar el momento exacto cuando se produciría el solsticio mediante métodos muy precisos de medición.
Si lo analizamos desde una perspectiva metrológica, el solsticio de invierno pudo haber servido como un marcador temporal fundamental, ofreciendo un punto fijo y cíclico dentro del año que facilitaba la calibración de otras observaciones astronómicas y la validación de sistemas de medida basados en la periodicidad celeste. Si consideramos que estos constructores neolíticos utilizaban unidades como la yarda megalítica, es perfectamente posible suponer que los eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios eran empleados como referencias naturales para establecer proporciones, distancias y alineaciones. Siendo así, los antiguos constructores, conocían la relación entre arquitectura, astronomía y geometría, muestra de una cosmovisión del espacio y del tiempo profundamente integrada. La importancia del solsticio de invierno como centro de estas construcciones no hace otra cosa que darle fuerza a la hipótesis del profesor Thom; de que los pueblos megalíticos no solo poseían una cosmogonía desarrollada, sino también una ciencia claramente aplicada, que articulaba lo simbólico con lo funcional. Lejos de tratarse de sociedades primitivas, estas culturas parecen haber tenido un conocimiento teórico y un domino práctico sorprendente sobre la observación astronómica, capaz de contarnos no solo rituales y creencias, sino también parámetros técnicos y sistemas de medidas de notable precisión.
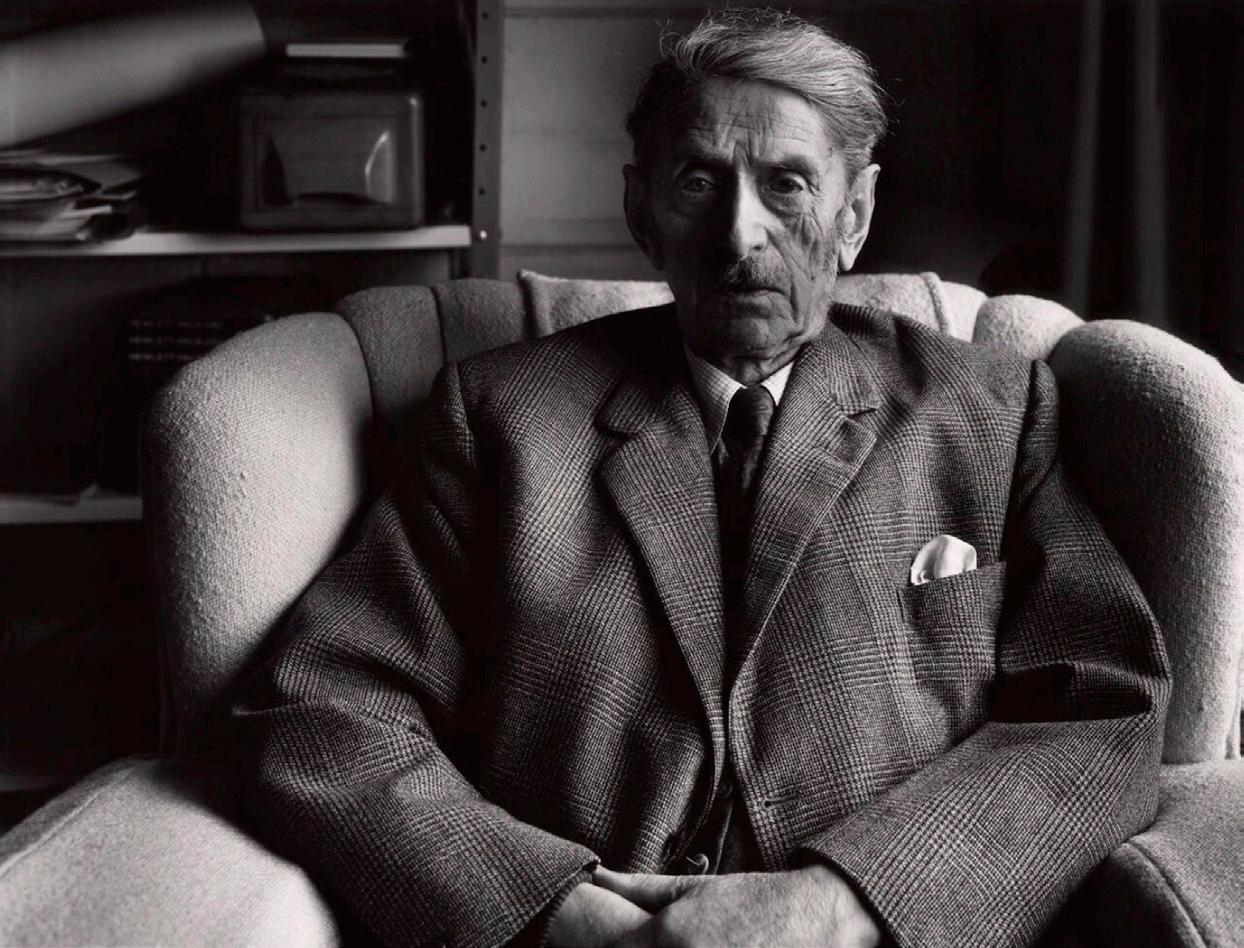
El profesor Christopher Knight y el experto en la Edad de Bronce Alan Butler, en su libro “La Primera Civilización”, plantearon dos posibilidades: o bien la yarda megalítica del profesor Thom era una unidad real utilizada por los constructores neolíticos, o bien era una consecuencia accidental de la manipulación estadística sin validez histórica. En su libro, concluyeron que la única manera de resolver el tema era encontrar una razón por la cual la longitud de esta unidad de medida pudiera haber tenido sentido para aquellos constructores. Además, debían diseñar una metodología para reproducir esa longitud en la actualidad.
Para abordar este desafío, era vital entender el contexto en el que los constructores neolíticos operaban. Estos antiguos arquitectos no sólo erigían monumentos impresionantes como Stonehenge u otros, sino que también observaban y registraban fenómenos astronómicos que hoy impresionan a los astrónomos por su precisión. La hipótesis de la yarda megalítica apunta que estas civilizaciones podrían haber desarrollado una unidad de medida basada en observaciones astronómicas, como las posiciones de las estrellas y el movimiento del sol y la luna. Si lo pensamos, el desafío no era menor, pues, un fracaso en la búsqueda de un origen cierto de la yarda megalítica y de medios posibles de reproducción no confirmaría necesariamente que se tratara de un invento. Sin embargo, incluso si se lograra encontrar una justificación plausible, esto no bastaría para probar categóricamente que esta medida fuera verdadera. Lo primero que acordaron fue que el profesor Thom no podía estar equivocado, ya que sus investigaciones previas lo habían llevado a la conclusión de que la yarda megalítica era una unidad geodésica. Es decir, de las medidas, forma y dimensiones del

planeta Tierra; específicamente, estaría basada en la circunferencia polar terrestre (meridiano).
Encontraron estudios de restos arqueológicos de la cultura minoica, desarrollada en la isla de Creta, en el Mediterráneo, de hace unos 4.000 años a.C., concluyeron que los sacerdotes-astrónomos minoicos consideraban que un círculo tiene 366 grados, y no los 360 grados que se manejan en la actualidad. Los resultados de esos estudios también indicaban que la cultura megalítica de las Islas Británicas también había adoptado un enfoque similar. Tenía que haber alguna razón lógica para que estas u otras culturas eligieran tener un círculo de 366 grados, por la misma razón de que la Tierra efectúa 366 rotaciones en un año.
La mayoría de nosotros aceptamos que hay aproximadamente 365,25 días solares en un año. Y también aceptamos que es imposible tener un cuarto de día real, por eso que nuestro calendario moderno tiene 365 días cada año, con un día adicional añadido en febrero cada cuatro años para formar los años bisiestos. En efecto, existen otros ingeniosos métodos de corrección que incluyen añadir un día a los años milenio, pero no a los años siglo, salvo si son divisibles por 400. Esto quiere decir, que los años siglo no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Por ejemplo, el año 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí lo fue. Estos ajustes existen para corregir la pequeña diferencia en el año calendario (365 días) y el año solar (aproximadamente 365,25 días). Sin estos ajustes, nuestro calendario se desfasaría gradualmente con las estaciones del año. El sistema de años bisiestos garantiza que el calendario se mantenga alineado con la órbita de la Tierra, asegurando que las estaciones y eventos astronómicos ocurran en las mismas fechas de nuestro calendario a lo largo del tiempo. Entonces, asumimos tranquilamente que un año tiene 365 días (365 días solares), pero al mismo tiempo, no nos damos cuenta de que, la Tierra en realidad realiza 366 rotaciones completas en relación con las estrellas durante ese tiempo (366 días siderales). Este hecho se debe a la diferencia entre el día solar, que es el tiempo que tarda la Tierra en volver a la misma posición relativa al Sol, y el día sideral, que es el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación completa sobre su eje en relación con las estrellas. Esta diferencia, es la razón por la que algunos antiguos sistemas, como el de los minoicos y posiblemente los constructores megalíticos, utilizaban un círculo de 366 grados en lugar de los 360 actuales. De tal forma, es posible pensar que los antiguos sacerdotes-astrónomos de los pueblos del neolítico de las islas británicas y zonas próximas, habrían sido plenamente conscientes de la diferencia entre el
año de 365 días y las 366 rotaciones del planeta en un año. Había una diferencia entre el día del Sol y el de las estrellas.
Existen diversas formas de definir el día, y los tipos principales son los que hoy llamamos día “solar” y día “sideral”. El día solar, es el tiempo que tarda la Tierra en realizar una rotación completa de manera que el Sol vuelva a estar en el mismo punto en el cielo, por ejemplo, de mediodía a mediodía. Un día solar promedio es de aproximadamente 24 horas. El día sideral, por otro lado, es el tiempo que tarda la Tierra en realizar una rotación completa en relación con las estrellas fijas (no en relación con el Sol). Un día sideral dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esta es una rotación verdadera porque no está afectada por el movimiento secundario de la órbita terrestre alrededor del Sol. Es decir, cuando se habla de una “rotación verdadera” de la Tierra, se refiere a la rotación del planeta sobre su propio eje sin considerar los efectos del movimiento
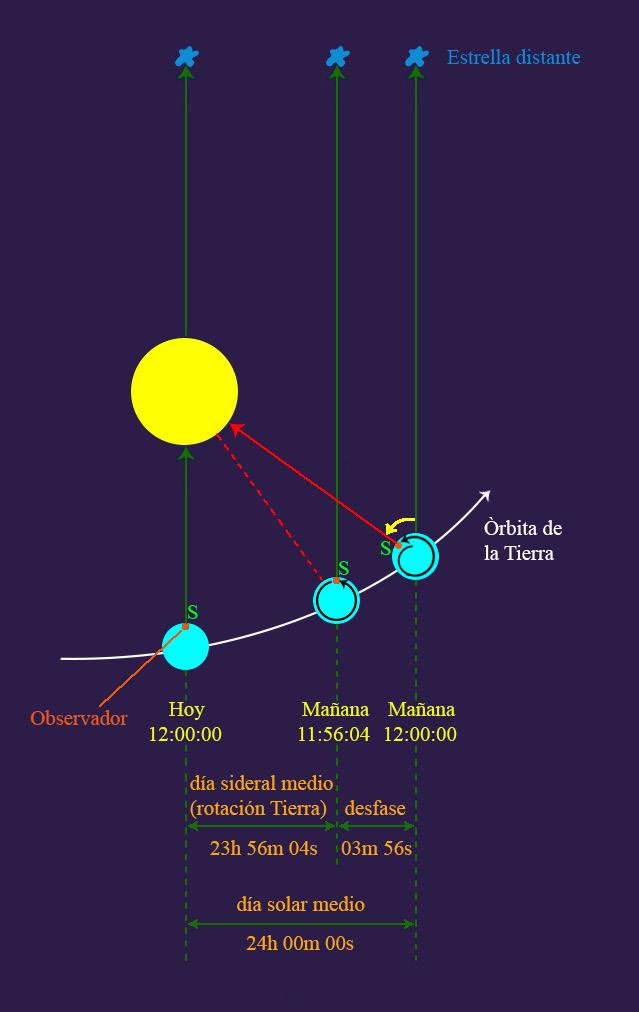
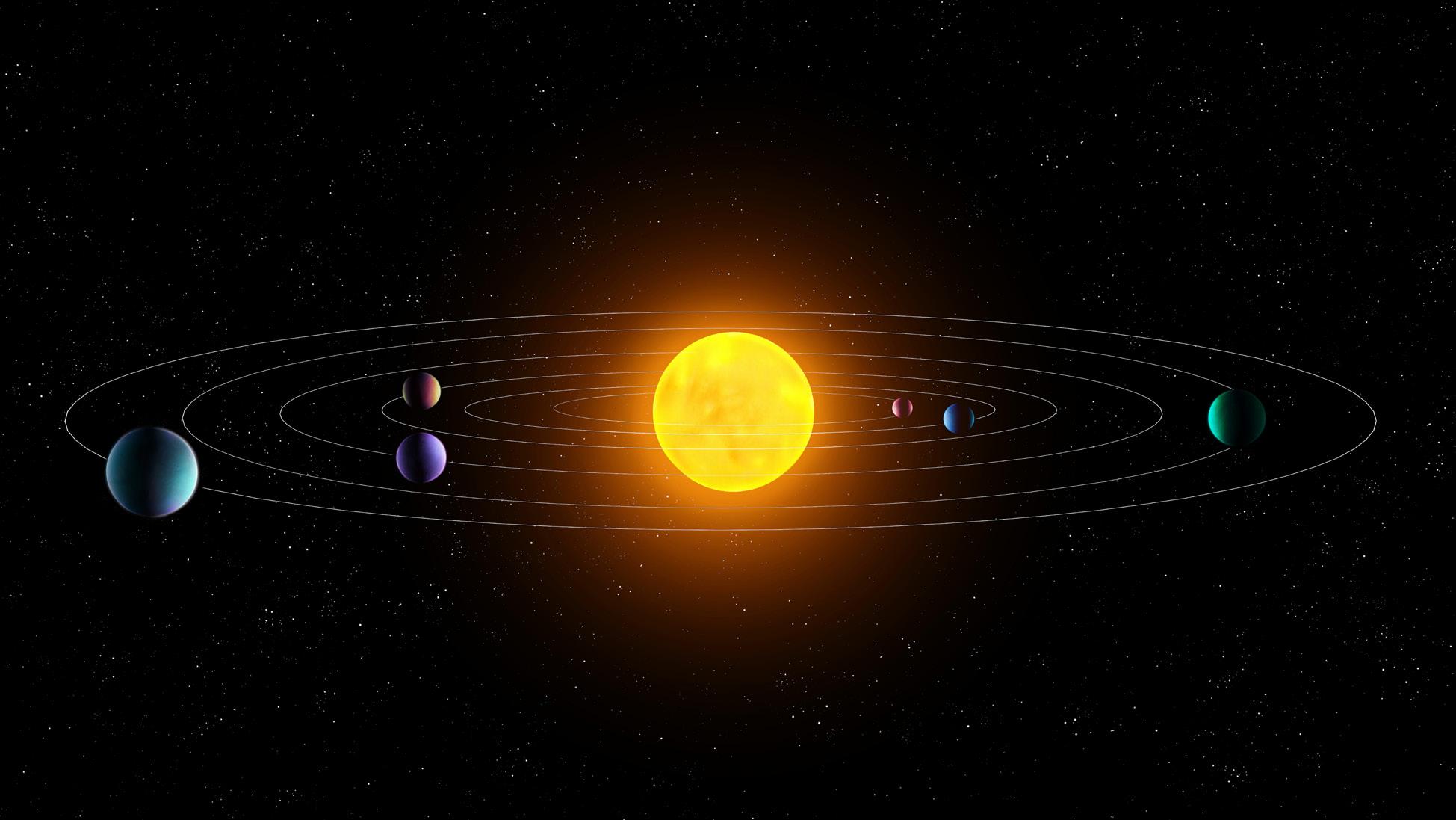
de la Tierra alrededor del Sol llamada Traslación. Este movimiento describe la órbita elíptica que la Tierra sigue mientras gira alrededor del Sol. Por lo tanto, el día sideral es 236 segundos más breve que el día solar medio. A lo largo del año, la suma de estos segundos perdidos da exactamente un día adicional, proporcionando un año de 366 días siderales justos en términos de la rotación de la Tierra sobre su eje. Esto significa que, mientras que un año solar tiene aproximadamente 365,25 días solares, en el mismo periodo la Tierra realiza 366 rotaciones completas en relación con las estrellas.
En otras palabras, aunque medimos un año basado en el ciclo del Sol (365,25 días solares), si lo medimos por la rotación completa de la Tierra en relación con las estrellas, hay 366 rotaciones (días siderales) en un año. Siendo así, si nos atreviéramos a medir la rotación de la Tierra mediante solo la observación de las estrellas, podríamos advertir que el planeta gira 366 veces en un año sideral. Por lo tanto, este número debía tener un gran significado para los observadores del Sol, la Luna y las estrellas en la prehistoria.
Si los observadores del firmamento del neolítico consideraban que cada giro completo de la Tierra representaba un grado de la gran bóveda celeste, en relación con el Sol, la Luna y los planetas, se podría entender que aceptaran que un círculo tenía 366 grados. Esta comprensión les habría permitido alinear sus estructuras megalíticas y sistemas de medición de manera que reflejaran con precisión estos fenómenos astronómicos.
Aceptamos que, desde el punto de vista geométrico, un círculo tiene 360 grados por convención, establecida desde la antigüedad por su alta divisibilidad.
Sin embargo, si pensamos en un año como un ciclo completo de rotaciones siderales de la Tierra —es decir, 366 giros respecto a las estrellas—, podríamos imaginar simbólicamente un “círculo temporal” de 366 divisiones. Esta representación no busca reemplazar la geometría tradicional, sino ofrecer una forma alternativa de visualizar el tiempo astronómico basado en observaciones reales del movimiento terrestre. Entonces, si hay 366 grados en la órbita anual de la Tierra alrededor del Sol, es válido preguntarnos: ¿todo lo demás es una convención arbitraria? Por lo tanto, es posible pensar que el círculo de 360 grados pudo haber sido un simple ajuste para facilitar los cálculos matemáticos, ya que 360 es divisible por muchos más números que la cantidad “real” de grados en un año. En otras palabras, el círculo geométrico deriva de algún modo del círculo celeste. Este ajuste habría permitido a las culturas antiguas simplificar sus matemáticas y navegaciones, manteniendo al mismo tiempo una relación cercana con los movimientos celestes. Así, mientras el círculo de 366 grados representaría para estas culturas neolíticas la realidad astronómica de las rotaciones de la Tierra, el círculo de 360 grados se adoptó por su conveniencia matemática, dejándonos una sofisticada comprensión y adaptación a los fenómenos naturales.
En opinión de los investigadores Knight y Butler, no es raro suponer que los sacerdotes- astrónomos de este periodo realmente lograran esta proeza. En la actualidad, pocos expertos, si es que hay alguno, dudan que muchos emplazamientos megalíticos fueron construidos para la observación del cielo. Cualquier cultura que haya dedicado decenas de siglos al estudio de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, es
muy posible que haya llegado a comprender que la Tierra es una gigantesca esfera. En ese proceso de estudio, sería perfectamente posible que adquirieran suficientes conocimientos como para medir el tamaño de la Tierra.
Por lo tanto, si la yarda megalítica obedece a una comprensión avanzada de la geodesia, esto nos indica un nivel de conocimiento y habilidades matemáticas mucho más sofisticado de lo que se ha reconocido tradicionalmente para los pueblos neolíticos. Si aceptamos este enfoque, no solo redefiniría nuestra comprensión de sus capacidades científicas, sino que también demostraría la profunda conexión entre sus construcciones megalíticas y el conocimiento astronómico y geodésico.
Dado que el cerebro humano ha mantenido su actual capacidad de procesamiento intelectual durante decenas de miles de años, debemos reconocer que la prehistoria seguramente contó con individuos que poseían una avanzada capacidad intelectual, además de poseer la imaginación, la curiosidad y la capacidad de comprensión comparables a las de figuras como Isaac Newton o Albert Einstein, entre otros.
Por lo tanto, deberíamos abrir nuestra mente y al menos considerar la posibilidad de que los constructores megalíticos reflexionaron sobre la verdadera naturaleza de la Tierra e incluso llegaron a precisar sus dimensiones mediante la sola utilización de la observación astronómica. De hecho, es sabido que, en el 250 a.C., el matemático griego Eratóstenes calculó con una asombrosa precisión del 99% la circunferencia de la Tierra, utilizando la geometría y la observación astronómica, midiendo la longitud de la sombra sobre Alejandría y Siena en el solsticio de verano y, mediante cálculos trigonométricos simples, pudo determinar la circunferencia terrestre con un margen de error sorprendentemente marginal. Esto lo logró sin contar con el considerable beneficio de la información de los miles de años de observaciones astronómicas concentradas que se sabe llevaron a cabo los pueblos que construyeron monumentos megalíticos como Stonehenge, en Inglaterra.
Si aceptamos que los antiguos constructores megalíticos poseían un conocimiento avanzado de la astronomía y la geodesia, podríamos reconocer y valorar lo adelantado de sus métodos y la precisión de sus mediciones. Esto abriría nuevas perspectivas sobre su capacidad para observar y entender el mundo que nos rodeaba, esto ya dice mucho de su conocimiento,
ya que, no solo estaba basado en prácticas quizás religiosas, sino también en una profunda comprensión científica del cosmos y de la Tierra misma.
La yarda megalítica no solo es interesante de estudio por su precisión, sino también por lo que significa reevaluar las capacidades tecnológicas y científicas de las civilizaciones neolíticas. Si los estudios modernos concluyen que la teoría de Thom es correcta, sería un indicador de que estos pueblos tenían una comprensión sofisticada del espacio y las medidas, desafiando las ideas tradicionales de sus habilidades y conocimientos.
Desde sus inicios, las investigaciones de Alexander Thom generaron tanto apoyo como debate. En la actualidad, algunos arqueólogos y científicos se han abierto a considerar que su hipótesis ofrece una nueva perspectiva sobre las construcciones megalíticas y la metrología antigua. Mientras que otros argumentan que la evidencia no es suficientemente concluyente. Para estos investigadores, las coincidencias estadísticas pueden haber jugado un papel importante en las conclusiones del profesor Thom.
Lo importante no es si la yarda megalítica y sus aplicaciones fueron reales o no. Lo verdaderamente valioso es reconocer que la herencia de siglos de observación del cielo por parte de las civilizaciones neolíticas ha sido injustamente subestimada. A través de sus construcciones megalíticas, estas culturas realizaron una verdadera exégesis del firmamento, interpretando profundamente lo que el cielo les revelaba y tratando de comprender el significado de eventos como los solsticios. Pero además de su valor simbólico, lograron traducir esos movimientos celestes en estructuras que aún hoy nos maravillan por su precisión y duración.
El uso de unidades como la yarda megalítica, y la posible concepción de un círculo de 366 grados, es una motivación a repensar, releer y reinterpretar las raíces del pensamiento científico: un conocimiento que no separaba el cálculo de la contemplación, ni la astronomía de la espiritualidad.
Tal vez, al imaginar un círculo de 366 grados, estos pueblos nos dejaron un mensaje: que la verdad del universo no se encuentra solo en la exactitud de una fórmula, sino también en la armonía y belleza entre el tiempo, el espacio y la dimensión espiritual de nuestra existencia. Quizás hoy nos toque aprender de su mirada, no solo por la precisión de sus observaciones, sino también por su imaginación, su apertura a nuevas ideas y la profundidad de sus intenciones.
Magíster en psicología, postitulado en el Imperial College
La verdad no es un dogma ni una consigna, sino una búsqueda constante por desentrañar los enigmas de la vida y sus circunstancias. No se trata solo de hechos comprobables, sino de una armonía entre el pensamiento, los hechos y la intersubjetividad humana. En tiempos de desinformación, esta búsqueda se convierte en un acto de valentía.
La justicia y la equidad, valores centrales en nuestra sociedad, exigen discernimiento: la capacidad de separar lo ilusorio de lo real, lo falso de lo auténtico. Esto requiere inteligencia y conciencia. Es un ejercicio de responsabilidad moral frente a la confusión interesada que se disfraza de verdad, exaltando la mentira y el engaño mediante creencias que se presentan como superiores al saber, descartando la investigación y la ciencia.
En un sentido profundo, esto representa la pérdida del significado de la verdad, fenómeno que se relaciona con el realismo pragmático. En palabras de María Elena Candioti de Zan, citadas en la Revista de Filosofía de Santa Fe, este enfoque concibe la verdad como la base del conocimiento, estructurada desde el racionalismo a través de la lógica, la deducción o la duda metódica. Por otro lado, el empirismo rescata la experiencia y la percepción como fuentes legítimas de saber, proyectándonos hacia un conocimiento a posteriori, basado en lo que sentimos u observamos. Sin embargo, en la actualidad, ya no resulta sostenible la idea de una correspondencia absoluta entre la realidad estructurada y la verdad. Ha emergido el fenómeno de la posverdad, que como fenómeno social y cultural moldea juicios y creencias, desarticulando la base del conocimiento científico y objetivo. La posverdad manipula ideas y sentimientos a través del poder de la información, atrayendo a la sociedad hacia construcciones que bordean lo falso. En este contexto, solo desde la conciencia del error puede explicarse la distancia entre una verdad genuina y la justificación de un hecho.
La diversidad, entonces, se convierte en una aliada indispensable. Escuchar múltiples voces, acoger di-
ferentes perspectivas y confrontar visiones opuestas permite contrarrestar la simplificación polarizante de las fake news. La pluralidad no amenaza la verdad; al contrario, la revela desde múltiples ángulos y amplifica el pensamiento divergente. Esto se traduce en el reconocimiento de la universalidad de los valores humanos por encima de ideologías o credos particulares.
El valor de lo equitativo nos recuerda que no hay justicia sin verdad, ni verdad sin justicia. La equidad no es una igualdad matemática, sino la aplicación justa de los principios en cada caso particular. En un mundo saturado de información interesada, ser equitativo implica resistir la comodidad de los extremos y buscar el justo medio con integridad y compasión.
La disolución de los principios de equidad, participación y responsabilidad deja a la sociedad desprotegida, expuesta a las reglas del abuso y a la hegemonía de grupos de interés que operan en dirección contraria a los ideales de la humanidad, muchas veces sin contrapeso alguno.
Lamentablemente, en diversas regiones del mundo asistimos con dolor a intentos de eliminar la diversidad, de uniformar étnica e ideológicamente a través de la violencia, y de destruir las bases de la democracia utilizando como excusa factores económicos, la migración o la intolerancia religiosa. Líderes mundiales, que muchas veces son referencia en distintas latitudes, incluida la nuestra, recurren a la confusión y manipulan la información para avanzar hacia la polarización. Crean caos y desesperanza, levantan barreras, deshumanizan el lenguaje y alimentan la inequidad y la injusticia, desvalorizando al ser humano desde el odio cuando este no se ajusta a sus métodos.
Lo anterior debe invitarnos a reflexionar: solo a través de la búsqueda honesta de la verdad podremos amplificar la justicia y la equidad. Solo con participación social diversa, en una construcción democrática auténtica, será posible resistir los efectos discriminadores de la pos verdad y frenar la deconstrucción del bien común.

POR CÉSAR ZAMORANO QUITRAL
Abogado, académico, diplomado en Gobierno Corporativo y Compliance, mg. en Derecho Penal
“Genco Pura Olive Oil Company ” es la empresa de fachada de Vito Corleone. A “el Don”, desde luego, nada puede importarle menos que el cumplimiento normativo.
El cine nos regala otras producciones sobre organizaciones defectuosas: “The Wolf of Wall Street” (2013), “Erin Brockovich” (2000), “The Big Short” (2015), “Thank You for Smoking” (2005), “Dark Waters” (2019) y, por supuesto, el documental “Enron: The Smartest Guys in the Room” (2000).
El derecho de asociarse y de constituir personas jurídicas está garantizado constitucionalmente y no reconoce más límites que su configuración conforme a la ley y que sus objetos no sean contrarios a la moral, el orden público y a la seguridad del Estado. De ahí en más todo queda entregado a la voluntad de sus propietarios, socios o fundadores y a las libertades que ofrezcan los mercados. Además, ya es regla que los gobiernos miden el éxito de su política exterior en la cantidad de tratados de libre comercio que se suscriben.
La globalización y la libre circulación de bienes, la concentración económica, la medición del éxito en posibilidad de consumo y la neutralización valórica de acciones colectivas promueven la corrupción de
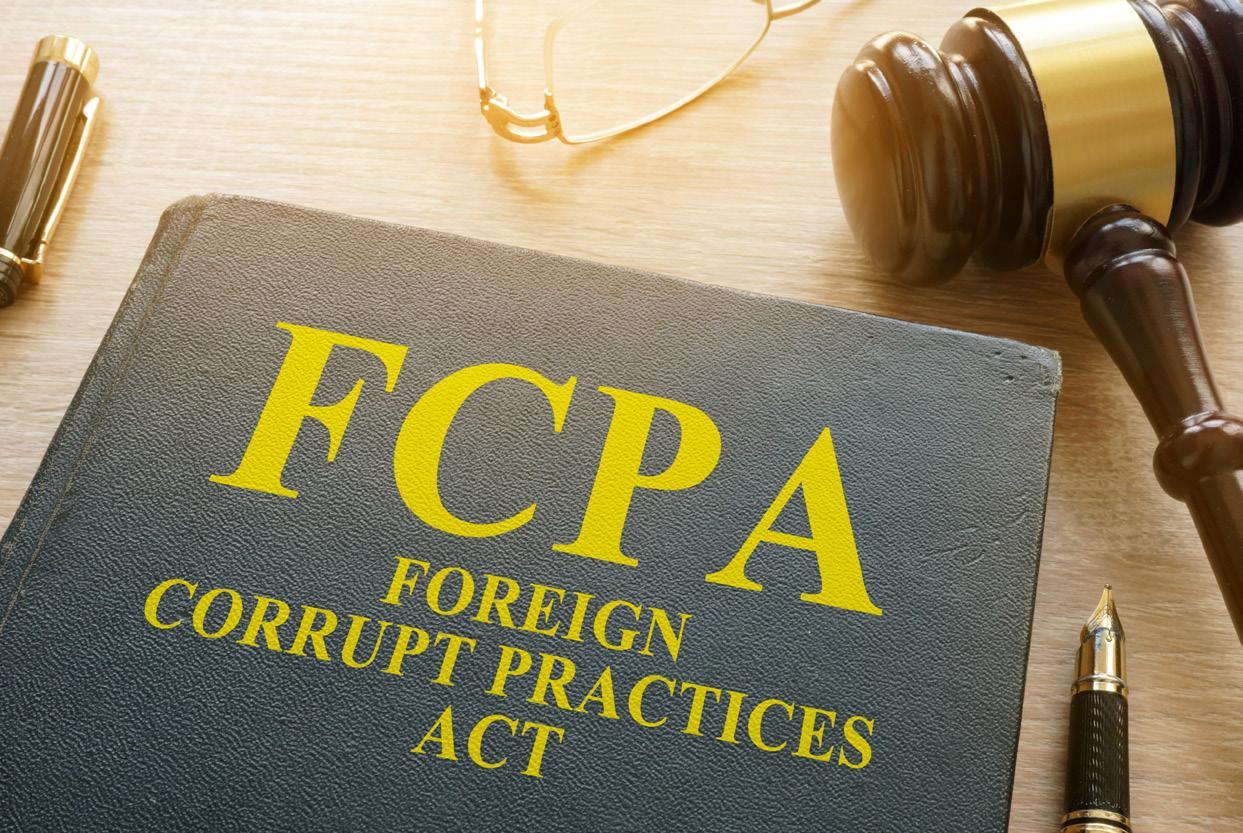
agentes y funcionarios, permiten que medicamentos, fertilizantes, pesticidas, alimentos y desechos inaceptables en países desarrollados, sean adquiridos, exportados, consumidos o depositados en las economías o territorios de menor incidencia diplomática o de poder en los términos de intercambio, es decir, los más pobres o con economías subordinadas. Esa realidad incontrovertible fue puesta en tensión por el Presidente Trump, quien antes de un mes de haber asumido su nuevo mandato, con una mayoría abrumadora, suspendió por 180 días la aplicación de la “Foreign Corrupt Practices Act” (1977) que sanciona

la práctica de acciones de corrupción en el extranjero por parte de agentes económicos norteamericanos. Esa regla, se alinea con la International Anti-Bribery and Fair Competition Act (1998) y la Convención Anti cohecho de la OCDE (1997). Pocos días después el Departamento del Tesoro suspendió igualmente la aplicación de la Corporate Transparency Act , cuyo propósito declarado es evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Estas anomalías, no solo porque van a contramano del desarrollo económico, sino también porque mediante decisiones ejecutivas se suspende la ejecución
de leyes aprobadas por el Congreso, han de reforzar el imperativo de sostener y difundir, los avances en sentido contrario de nuestro país.
Giros conceptuales sobre Gobiernos Corporativos, responsabilidad empresarial, en la forma de relacionarse con los empleados y funcionarios y en general con los interesados de cualquier organización han terminado por modelar estatutos nuevos para sancionar penalmente fenómenos que se invisibilizaban por ser cometidos por gente distinta al “delincuente común”. Los riesgos de la actividad empresarial no son solo los comerciales, de inserción y posicionamiento en el

mercado para el desplazamiento de la competencia y la producción de valor para los Shareholders, los propietarios. Tales riesgos pueden verificarse en el proceso productivo, con los accidentes del trabajo, con el resultado del proceso, con la responsabilidad por el producto, con los desechos contaminantes, etcétera y en toda la cadena de suministros o de valor. No solo los outsiders son capaces de cometer delitos o los “Free Riders” de aprovecharse de él, el entorno empresarial permite o facilita la realización y también la impunidad de los delitos cometidos en su seno.
Múltiples sujetos pueden realizar el todo o parte de conductas delictuales y cuando las empresas se configuran mediante sistemas complejos de distribución de funciones o de manera matricial, determinar la responsabilidad en un delito, puede volverse una misión imposible.
A esas dificultades, debemos añadir la forma en que la cultura corporativa se plantea frente a los riesgos generales y los de naturaleza criminal, en que puede observarse como se justifica la indiferencia o derechamente las conductas ilícitas, configurando una cultura corporativa defectuosa.
Cuando se toman decisiones en grupo existe un proceso de despersonalización, eso permite dejar de lado más fácilmente los posicionamientos morales de cada individuo. Cada uno se responsabiliza de lo que ocurre en su pequeña parcela de actividad, pero nadie se hace cargo del todo.
El modelo implantado en nuestro país desde hace largos años se configura bajo el marco teórico del análisis económico del Derecho. Básicamente se parte del supuesto que toda persona y en lo que nos interesa todo delincuente, es un homo económicus, un sujeto egoísta que decide en función de incentivos y desincentivos, que realiza una elección racional. Con todo, la economía del comportamiento señala que estamos lejos de eso, que nuestras características son: una racionalidad limitada, voluntad imperfecta y auto interés limitado. Así, nuestro proceso de toma de decisiones se ve afectado por diferentes sesgos, como los de exceso de confianza, la ilusión del control, de confirmación, de conformidad, etc. Estos sesgos se utilizan intuitivamente como técnicas de neutralización y se vuelven definiciones favorables al delito, bloqueando el rol de control de las normas éticas y justificando la ejecución de conductas ilícitas. Y en un mercado globalizado, concentrado e h íper especializado, es imprescindible una vinculación funcional de toda la cadena de suministro o la plena integración vertical de los grupos económicos o de las empresas configuradas en cascadas, a veces
con varios grados de separación formal, pero con una única estructura de gobierno o poder central. En el escenario planteado la difuminación de la responsabilidad y la virtual inexistencia de nexos causales autoevidentes entre la primera acción delictual y el resultado, contribuyen a la sensación de impunidad, porque se abordan aspectos extraordinariamente complejos con categorías penales del siglo XIX.
Por eso surge el Derecho penal económico y luego el Derecho penal económico de la Empresa. Las disciplinas se administrativizan y se separan de los crímenes de sangre. Cada vez más su propósito se vuelve funcional y deriva a la gestión de macro problemas y por ello se eleva a delito la infracción o elusión de las reglas administrativas porque, así planteado, no es delito contaminar, sino hacerlo sin permiso, sin un plan de manejo que controle las externalidades y minimice los riesgos.
Se sanciona la creación de peligro, sin esperar el resultado. La técnica de anticipación se utiliza deliberadamente porque “actuar con miras a lo que puede acontecer, sería, según determinados pronósticos, más acertado que querer reaccionar a posteriori ante errores, omisiones o catástrofes del presente” así el Derecho Penal Económico y Económico de la Empresa se convierte en un Derecho de gestión de riesgos generales.
Se trata de intervencionismo estatal en acciones de naturaleza o contenido económico, pero no relativo a la formación de precios, no es una economía centralmente planificada, sino que establece como su objeto de protección las reglas del juego de las fuerzas económicas en el mercado. Ello tiene por objeto la protección del más débil o, expresado de manera más elocuente aún: el restablecimiento del equilibrio roto por actividades abusivas que resultan intolerables.
Esta concepción abstracta y difusa del Derecho Penal no debe sorprender a nadie: Funcionalización, securitización, anticipación y protección del peligro son teorías que se aplican hace años. “Ventanas Rotas” y “Derecho Penal del Enemigo” han motivado más de una veintena de modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal. Hoy simplemente es el turno de los delitos de cuello blanco.
En ese escenario, un concepto preliminar de legislación penal económica puede formularse como el conjunto de reglas dotadas de consecuencias jurídico-penales, cuya finalidad es la protección del proceso de producción, distribución y consumo de bienes. Sus características principales son la accesoriedad, la globalización, la anticipación y la acumulación.

El descrito es el entorno sobre el cual se construye el nuevo Derecho Penal Económico y el Derecho Penal Económico de la Empresa, estatutos nuevos que tienen por objeto combatir los denominados delitos de cuello blanco.
En el caso de las organizaciones, concepto que comprende las empresas, Corporaciones, Fundaciones, Universidades Estatales, Partidos Políticos y entidades religiosas de Derecho Público, el Estado constata su incapacidad de ejecutar acciones de prevención y las delega a los propios entes, como generadores de los riesgos, a través de los Modelos de Prevención de Delitos o programas de Compliance Penal, los que si están adecuadamente implementados, pueden hasta eximir de responsabilidad penal.
Nuestro modelo pasó de uno meramente formal, de Compliance y Certificado, que necesariamente derivó en un verdadero mercado de certificaciones y que se llama, despectivamente, “Make-up Compliance Program” o “Windows dress Compliance Program” a uno con énfasis en la protección material, en la internalización del deber de cumplir con las normas, en cada uno de los procesos y en toda la cadena de suministros y de valor.
Ya no basta con pagar el modelo y el certificado, eso no tiene valor en la investigación penal ni en el juicio, debe acreditarse que la organización agotó los medios, ejerció debida diligencia, para crear y mantener una cultura corporativa de cumplimiento. Como ya se señalara, el Estado es incapaz de prevenir los delitos al interior de las organizaciones y como a estas las crea el Estado, a sus cargas previas le agrega el deber de controlar que su organización no sea defectuosa ni mucho menos criminal.
¿Cómo se consigue aquello? Con formación adecuada de su Gobierno Corporativo, con diseño a medida y no ‘prêt-à-porter’ de un modelo de
cumplimiento, con implementación multi estamental, con capacitación en todos los niveles, con verificación de proveedores y clientes, con registros de la formación y evaluaciones periódicas y controles de conformidad y no conformidad.
Porque ahora es indispensable probar que los delitos cometidos en las organizaciones: un accidente evitable, el intento de soborno de un fiscalizador cualquiera, el “regalito” para el encargado de la licitación, una estafa, el blanqueo de capitales o la adquisición de especies provenientes de delitos, se verificaron por un fraude al programa, porque a pesar de los esfuerzos de la persona jurídica, el delito es un fenómeno consustancial a la sociedad y de aquel ha de responder el sujeto que lo cometió pero no la empresa, porque hizo lo que estaba a su alcance para que ello no se verificara.
En eso consiste el cambio de paradigma y por ello las organizaciones deben invertir en Modelos de Prevención de Delitos porque, siendo una solución cara, es todavía más caro no tenerlos: por la extensión de las multas que son muy altas, porque la empresa puede ser supervisada, intervenida y hasta disuelta y porque los involucrados en la organización que sabían del delito y lo promovieron o simplemente miraron a otro lado, irán a la cárcel. Esa es la regla y no la excepción.
Ya no hay más lágrimas amargas, y el rictus de dolor ha desaparecido.
La pena a la resignación cedió el paso, pero jamás al abandono y al olvido.
VIRGINIA ARÉVALO OLIVARES
Paso por un pueblo muerto
Se me nubla el corazón
Aunque donde habita gente
La muerte es mucho mayor
Enterraron la justicia
Enterraron la razón
ARRIBA QUEMANDO EL SOL.
VIOLETA PARRA
POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Profesor e historiador
Desde el inicio de los tiempos, la Cordillera de los Andes ha nutrido de minerales nuestro rico suelo nacional. Ya algunos pueblos prehispánicos comenzaron hábilmente a explotar varios yacimientos con cuotas marginales de extracción comparadas con las actuales, pero era actividad minera, al fin y al cabo.
Durante la Colonia, la gobernación del Reino de Chile y los demás Virreinatos pasaron a ser la despensa de España; debido a esto, los recursos mineros fueron diezmados dramáticamente, como fue el caso de las minas de Potosí en alto Perú (Bolivia). Tras la independencia nacional, la economía comenzó a ganar relevancia, pues el mercantilismo se volvía un paradigma obsoleto. Este sistema fue definitivamente superado por la Revolución Industrial, quizás el hito más significativo de la historia luego de la Revolución Neolítica. Este acontecimiento inglés impulsó el desarrollo del capitalismo. Por ende, la piedra angular sería la disponibilidad de materias primas y el control de sus transacciones por parte de las naciones más desarrolladas. El mundo quedó dividido entre las zonas de sacrificio que aportan productos primarios y los países que procesan las materias primas obteniendo
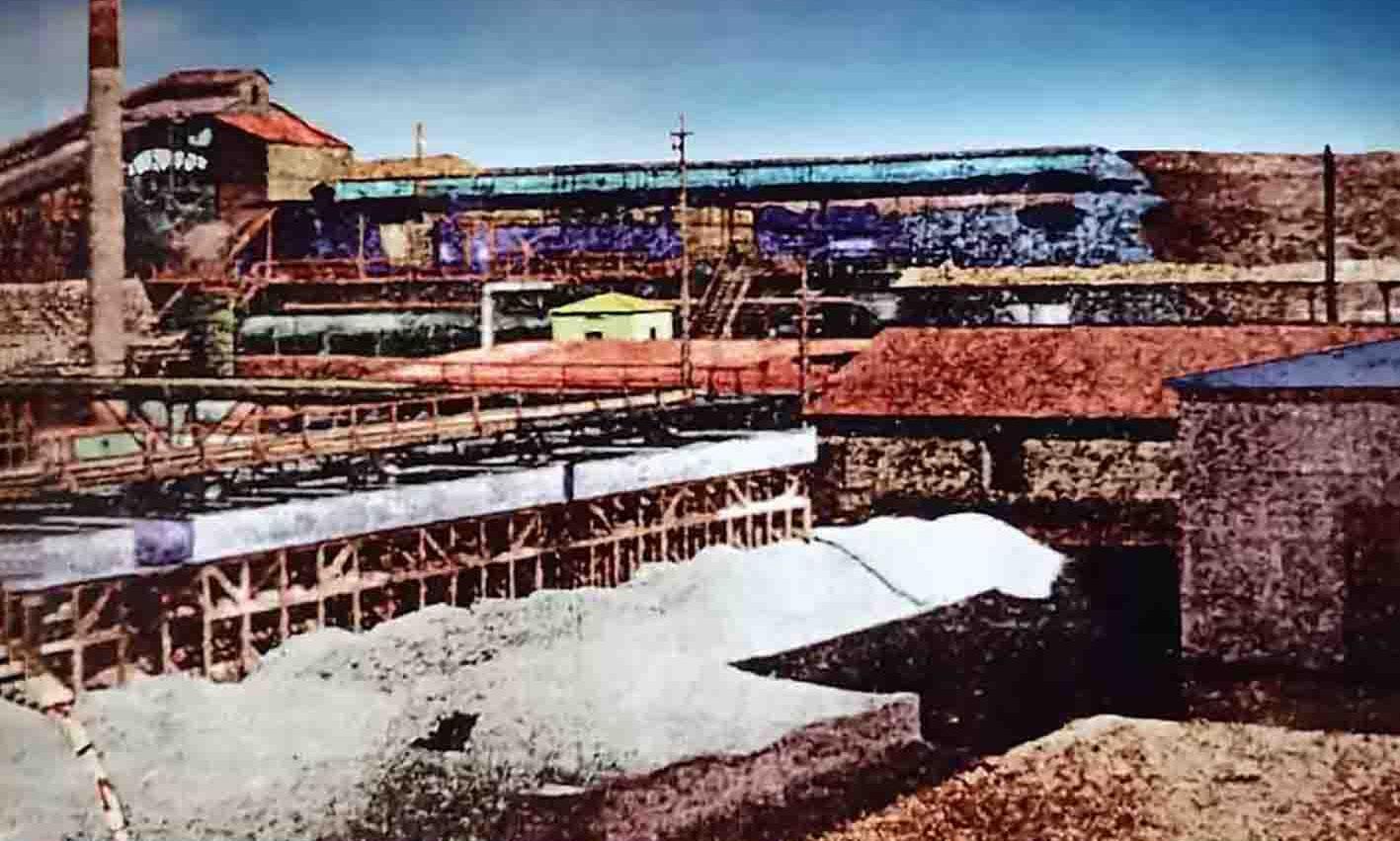

grandes beneficios. Al final del día todo se resumía a un solo concepto: “Dependencia”, una realidad que sigue marcando el devenir económico de Chile.
Chile, desde el siglo XIX y, en gran medida, hasta la actualidad, ha pertenecido al grupo de países que depende de la extracción de materias primas, especialmente minerales, sin procesar. La injerencia del Estado en la gestión de los recursos naturales era prácticamente nula. Esta situación permitió que naciones más prósperas establecieran empresas privadas con mecanismos de control propios, explotando a los
trabajadores quienes vivían en condiciones precarias y sin leyes de protección. Los gobiernos parlamentarios hicieron muy poco para solucionar este problema. A la larga, esta incógnita, que trascendía el ámbito minero, adquirió ribetes dramáticos: es lo que entendemos por “cuestión social”.
La historia del salitre es muy interesante, pero, en resumen, el uso agrícola posterior a 1830 y su utilidad en la maquinaria bélica durante la ´paz armada europea convirtieron al nitrato en un producto de uso fundamental. La Guerra del Pacífico proporcionó a Chile nuevos territorios, que fueron explotados a un ritmo vertiginoso, superando todas las expectativas de extracción salitrera. Se produjo una paradoja evidente: la exportación del salitre generó enormes ganancias, pero a costa de un trato inhumano a los trabajadores. En concreto, estos laboraban de sol a sol todos los días de la semana en pleno período finisecular, cuando se suponía que la hegemonía liberal abogaba por los derechos del hombre. Sin embargo, esta ideología chocaba frontalmente con el poder absoluto de la oligarquía.
La evidente falta de protección laboral, el abandono del proletariado, el hacinamiento extremo y el auge del socialismo generaron un creciente descontento que llevó a los obreros a exigir, primero tímidamente y luego con mayor fuerza, cambios para mejorar su situación.

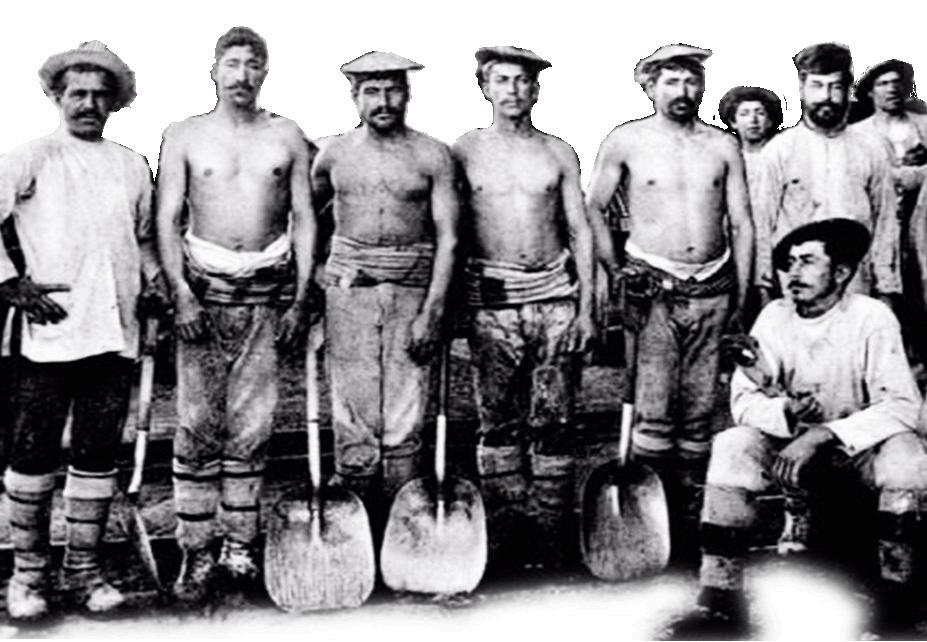
Lamentablemente, la respuesta mayoritaria por parte del Estado se resume en una sola palabra: represión. La represión estatal alcanzó niveles alarmantes, con episodios que sugieren el genocidio, como la matanza de Santa María, el más dramático de todos. Mencionar estos hechos, y el tema central de este artículo, es una muestra de que a veces las lecciones de la historia no se aprenden. Quizás a los gobernantes de la época no les interesaba la historia, o acaso era cierto lo que señalan algunas tesis historiográficas sobre el aislamiento de la élite dominante frente a la realidad nacional.
La historia de la matanza de la oficina salitrera de La Coruña presenta distintas interpretaciones y puntos de vista según las fuentes consultadas y citadas por los distintos especialistas.
Las principales fuentes sobre este evento son: Fuentes oficiales: telegramas del Estado, partes del gobierno y diarios oficialistas (En general minimizan o justifican la represión).
Historiografía: trabajos académicos del período y posteriores, tanto de corte conservador como social (con variaciones en su enfoque y énfasis).
Fuentes críticas: diarios, revistas y pasquines opositores al gobierno.
Sin embargo, independientemente de las fuentes, todas coinciden en un punto fundamental: la trágica pérdida de numerosas vidas humanas. Resulta especialmente significativo que un historiador conservador como Gonzalo Vial Correa reconociera abiertamente los trágicos sucesos: “Sobrevino luego (de los bombardeos) una severísima represión, que dio origen –incluso– a un término siniestro, el ‘palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo –cuando era alcanzado por el tiro– le daban el aspecto de una paloma en vuelo” (Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973).”
En marcado contraste, otros historiadores destacados como Gazmuri, Villalobos, Estellé y De Ramón ignoran el tema de La Coruña en sus obras.
Las cifras sobre los trágicos decesos varían considerablemente: desde los 59 muertos reconocidos por las fuentes oficiales, hasta las estimaciones de entre 1800 y 2000 víctimas según los estudios historiográficos, llegando incluso a 3000 según testimonios de testigos oculares de la época. Por otro lado, la prensa extranjera reportaba al menos 800 obreros asesinados. Todas estas estimaciones incluyen a mujeres y niños. Lamentablemente, estas cifras recuerdan a la matanza de Santa María de Iquique. La matanza de La Coruña, paradójica pues, ocurrirá en un momento en que se
estrenaba una nueva Constitución y se esperaba que el presidente mostrara mayor sensibilidad hacia los más vulnerables.
La matanza de La Coruña representó un duro golpe para las aspiraciones de los obreros y puso en evidencia el verdadero rostro de Arturo Alessandri Palma, el autodenominado “León de Tarapacá”, quien, a pesar de su retórica cautivante y su apelativo de “Querida chusma” para referirse al pueblo, no dudaría en recurrir a la violencia en el futuro. La represión se extendió a otras oficinas salitreras y numerosos dirigentes fueron apresados y enviados a la Isla de Juan Fernández, donde, según las fuentes, sufrieron torturas durante el traslado. El desfile de familias que deambulaban sin rumbo fijo dejando las salitreras era largo, todo por exigir mejores condiciones laborales. El estado de sitio, una prerrogativa constitucional, fue utilizado para proteger los intereses privados de las empresas salitreras. El telegrama de Arturo Alessandri a los militares responsables de la represión de La Coruña revela la magnitud de su complicidad: “Agradezco a US., a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos” (Archivo Nacional de Chile – telegrama del presidente Alessandri). En este telegrama, Alessandri agradece los “dolorosos esfuerzos” de los militares, justificando la represión como una defensa del orden público y la propiedad privada frente a las “instigaciones de espíritus extraviados o perversos,”. ¿Podría haberse evitado esta tragedia con leyes más justas, a la luz de los dolorosos antecedentes de otros episodios represivos en el pasado?
Carlos Ibáñez del Campo, entonces Ministro de Guerra, también felicitó a los militares por su “rápido actuar,” aunque lamentó la muerte de inocentes. Sin embargo, en una nota publicada en El Mercurio en junio de 1925, Ibáñez instaba a “aplicar castigo máximo a cabecillas de revuelta y aproveche ley marcial para sanear provincia de vicios, alcoholismo y juego principalmente,” revelando su prioridad por el control social y la represión.”
El gobierno justificó la represión argumentando que se trataba de una insurrección comunista, una explicación que, aunque poco sensata, resultaba ligeramente comprensible en el contexto mundial marcado por el temor a la expansión de la Revolución Rusa. Según esta visión, los problemas laborales del Norte Grande no eran más que una manifestación de la “Revolución Roja”. Bajo esta tesis, la oligarquía nacional aprovechó el estado de sitio para reprimir a
los obreros, obstaculizando – de paso - la transición hacia el presidencialismo. Este proceso se caracterizó por su lentitud, su desorden y su anarquía, con una sucesión de gobiernos débiles, líderes con tendencias dictatoriales y golpes de Estado.
La tradicional “Revista Católica” (fundada en 1843) de corte conservador, se empeñó en difundir que la matanza de La Coruña era producto de la criminal propaganda comunista, de los agentes rusos y de los peruanos. Añadieron que no había nada por lo que protestar porque la empresa privada retribuía bien a sus trabajadores que gozaban de amplias libertades; en consecuencia, los agitadores eran doblemente criminales. Lamentablemente, gran parte de la historiografía omitió esta masacre, como si nunca hubiera existido, exonerando implícitamente de paso a Alessandri e Ibáñez. En un detalle del diario La Nación se mencionaba que “la situación económica del proletariado es inmejorable y su situación ante las leyes, extraordinaria”. Chile es de los pueblos que tiene legislación social más avanzada (junio 1925) Vaya dicotomía.
Sin embargo, la historia se escribe desde el presente. Resulta preocupante que destacados historiadores contemporáneos, algunos incluso galardonados con el Premio Nacional de Ciencias Sociales, hayan pasado por alto este doloroso suceso en sus obras, muchas de las cuales han servido como manuales oficiales para la formación de generaciones de estudiantes, perpetuando una visión incompleta de la historia. Este suceso va más allá de una postura ideológica, pues, al fin y al cabo, fueron obreros que se inmolaron por mejorar sus miserables condiciones laborales. Su sacrificio no fue en vano, ya que impulsó la creación de leyes más justas.
Los primeros meses de 1925 estuvieron marcados por una creciente agitación social en el Norte Grande. El incumplimiento de las promesas de Alessandri, sumado al descontento generalizado por las condiciones laborales, llevó a los trabajadores a movilizarse. En enero, los estibadores de Antofagasta demandaron mejoras salariales, mientras que la oficina Eugenia de Aguas Blancas inició una paralización por el mismo motivo, lo que llevó al intendente a solicitar mayor contingente policial. En este contexto, la oficina salitrera La Coruña se convirtió en un símbolo de la creciente insatisfacción obrera, aunque para los jefes militares representaba una oportunidad para imponer un castigo ejemplar y sofocar las demandas de la masa trabajadora. Ante esta situación, la FOCH, encabezada por Víctor Cruz, intentó negociar con Arturo Alessandri
para buscar una solución a la crisis del Norte Grande. Sin embargo, la respuesta del presidente no fue favorable, lo que provocó una escalada de las huelgas y un aumento de los despidos. Las familias desafectadas, comenzaron a abandonar las salitreras. Lo que inicialmente eran paralizaciones puntuales amenazaba con convertirse en una huelga general que involucraría a toda la pampa, incluyendo a los trabajadores del del ferrocarril. Para el gobierno, la posibilidad de una huelga total en el Norte representaba un grave problema. Si bien las primeras semanas transcurrieron de forma relativamente pacífica, con mítines, declaraciones y negociaciones sin mayores incidentes, la tensión era evidente.
Los trabajadores presentaron un pliego de peticiones que incluía demandas básicas como: aumento de salarios, respeto a la jornada de ocho horas, compensación por horas extras, pago de pasajes de retorno para trabajadores extranjeros despedidos, habilitación de zonas secas en las oficinas, libertad de reunión y de prensa, y cese de hostilidades contra los trabajadores. Si bien la autoridad central aceptó algunos puntos del petitorio, la gran mayoría fueron desatendidos. Lo irónico es que muchas de estas demandas ya estaban contempladas en una ley promulgada ocho meses antes, pero el Estado no se esforzaba por cumplir. Además, las oficinas salitreras, al ser empresas privadas, no ofrecían soluciones concretas a los conflictos internos, pero no se demoraban en exigir al gobierno el mantenimiento del orden a través de la represión violenta.
Ante la falta real de soluciones, el clima se fue enrareciendo. Alessandri, cuya capacidad de oratoria y convencimiento parecía haber disminuido, se limitaba a prometer soluciones vacías. Mientras tanto, la provincia de Tarapacá se llenaba de militares, presagiando una respuesta inminente. La negativa del gobierno a reconocer las demandas obreras colmó la paciencia de los dirigentes, quienes se retiraron de las negociaciones. Los diarios pampinos reflejaban la frustración generalizada: “No recurriremos más al Gobierno ni a sus representantes, pues hasta el momento han ofrecido nada más que charlatanería” (Tarapacá y justicia). A estas críticas se sumaron las de la sociedad de medicina, que denunció la falta de alcantarillado en las oficinas y las pésimas condiciones de vida de los obreros en un memorándum dirigido a Alessandri, acusándolo de abandono total a la región. La represión comenzó en Pisagua, con la incomunicación y prisión de 33 dirigentes, que fueron encarcelados en el barco O’Higgins de la Armada. A esto se sumó el cierre arbitrario de diarios pampinos y la destrucción de sus imprentas. Las decisiones, tomadas
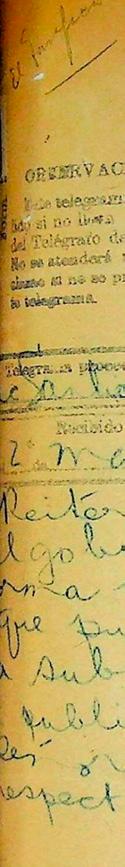
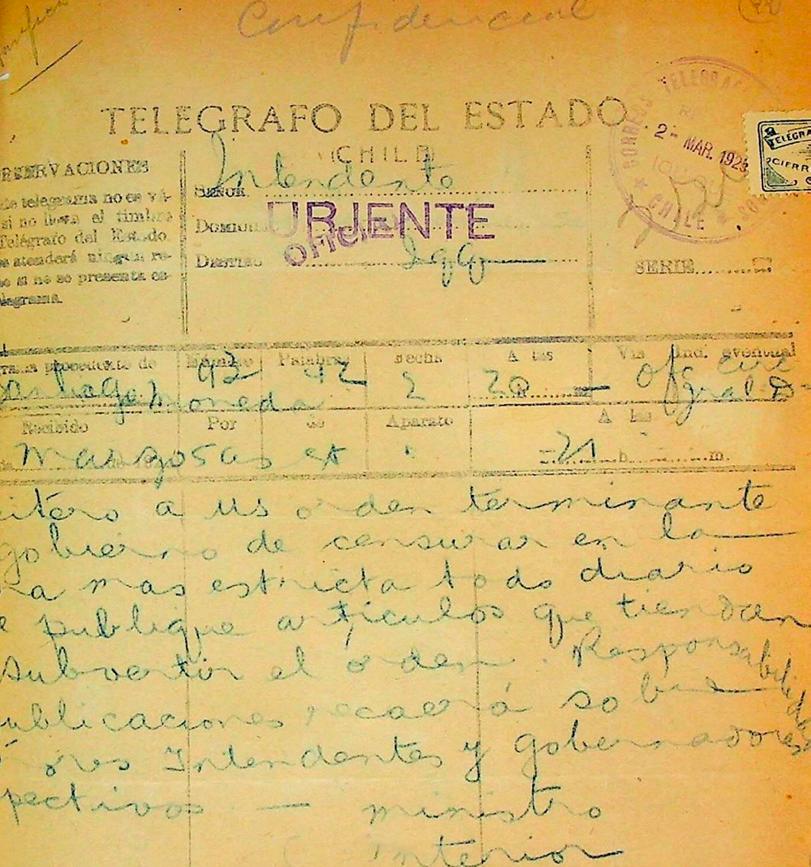
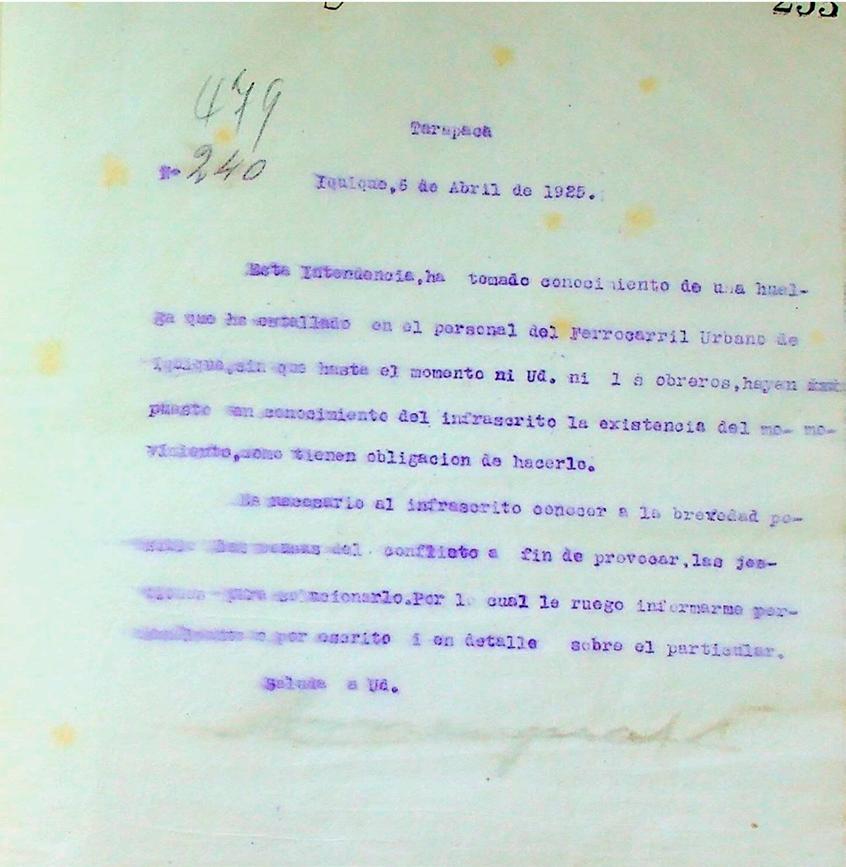
desde Santiago, evidenciaban una total desconexión con la realidad de la pampa. Detrás de las órdenes perentorias se encontraba Carlos Ibáñez del Campo, quien, el primero de junio, telegrafió la autorización para usar la fuerza si fuera necesario y para apresar a los líderes obreros, además de imponer la censura a la prensa. Ante la intransigencia del gobierno, el comité central del Partido Comunista intentó mediar con Alessandri, pero, ante la falta de resultados, llamó a la insurrección de las masas.
La noche del 3 de junio, la muerte de un policía durante un intento de clausura del diario pampino “El despertar de los trabajadores” marcó el punto de inflexión. Este hecho desencadenó la toma de algunas oficinas salitreras por parte de los obreros, entre ellas La Coruña. Si bien la elección de La Coruña fue fortuita, el hecho es que se convirtió en el escenario de la tragedia. El 4 de junio, una reunión de emergencia de la FOCH terminó en un enfrentamiento a tiros que dejó dos guardias muertos. Ese mismo día, los obreros se tomaron las pulperías. A media tarde, las fuerzas militares comenzaron a rodear La Coruña, pero, ante la inminencia de la oscuridad, decidieron posponer el ataque con artillería para el fatídico 5 de junio.
Pasado el mediodía, durante una hora interminable, las ametralladoras rompían el silencio del desierto, mientras los marinos trasladaban sus cañones y ametralladoras, la caballería completaba el cerco alrededor de la oficina. Una vez reunidas todas las fuerzas, el coronel Acacio Rodríguez, apoyado por el general Salvo, se dedicaron a bombardear la oficina sin cuartel. En cuestión de minutos, las llamas devoraron los almacenes, las bodegas y las precarias viviendas de los obreros, obligando a los sobrevivientes a huir despavoridos hacia la implacable inmensidad del desierto.
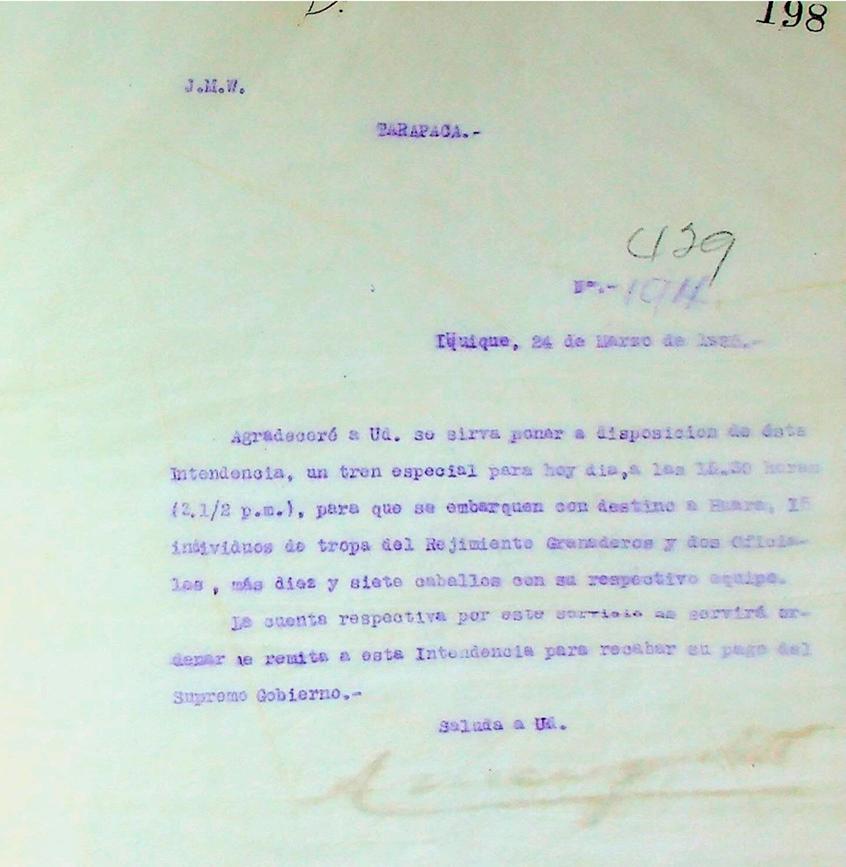
Durante la huida, mujeres y niños fueron abatidos por la artillería y la caballería. Los prisioneros fueron torturados y golpeados, finalmente apresados todos juntos en el velódromo de Iquique. Años más tarde, algunos de ellos recuperaron la libertad gracias a los indultos de fiestas patrias. Era un gesto tardío.
Según los historiadores pampinos, los diarios y testimonios (Homero Altamirano, entre otros), los cadáveres eran tantos que se apilaban en carretas, para ser arrojados a las oscuras fauces de los piques mineros. Más de quinientos fueron agrupados en el cementerio bajo de San Antonio, acopiados y luego sellados con cal, piedras, salitre y costras del duro suelo nortino. Premonitorio final, ya que fueron a la misma tierra que explotaban para poder sustentar sus vidas y las de sus familias. No todos los cuerpos corrieron la misma suerte; cientos quedaron insepultos, testigos silenciosos de este oscuro holocausto en tiempos de paz. Aún en la década de los ochenta era posible apreciar las huellas de la matanza, y décadas después se seguían dando sepultura a osamentas anónimas marcadas con claveles rojos.
La historia y el trabajo de recordar el pasado no siempre son gratos, pero son necesarios, ya que al ver este episodio un siglo después tiene un sentido pedagógico donde no hay espacio para la revancha. ¿A quién le vamos a cobrar por esto? Es mejor educar con el relato para que nuestras generaciones sean más respetuosas, justas, tolerantes y estudiosas, porque las historias malas no se deben repetir.
Dedico esta columna a los obreros de la pampa y a sus familias que trabajaron en medio de la corteza terrestre con el sol de frente, buscando el sustento de sus vidas en cada kilo de salitre extraído de las entrañas de la tierra.
David Muñoz Condell
Año edición: 2025
Editorial: ALBA Valparaíso 166 páginas.
POR ÁLVARO VOGEL V, Profesor e historiador
Mateo, el famoso evangelista bíblico –Judea, siglo I– dejó para la posterioridad un versículo que resume y sintetiza la tesis central del texto que estamos presentando: “Jesús responde a la pregunta de a quién deben dar el tributo: “Del César”, y luego dice: “Den, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”, (Mateo 22:21). En estas sencillas palabras la lección es más que concisa: separemos lo terrenal de lo espiritual. Esta idea cobró relevancia de manera concreta 17 siglos más tarde, con la Independencia de EE. UU. de América y luego con el hito político más transversal de Occidente en la modernidad, “La Revolución Francesa”. Este magno suceso marcó el nuevo régimen al eliminar el año cero de la tradición católica y traslada su renacer a 1789; es decir, el mensaje no podía ser más claro. Las bases de la separación de la Iglesia y el Estado estaban sentadas para siempre. Ambos acontecimientos marcan la pauta junto a las enseñanzas de los filósofos de la época para los procesos de emancipación americana.
David Muñoz no es un novato en las lides investigativas; posee un amplio recorrido académico y se ha perfeccionado en prestigiosos centros de educación superior. Por lo tanto, su nuevo libro es un aporte genuino a la historiografía nacional, sobre todo si consideramos que el tema que desarrolla es poco profundizado por los especialistas. Por tanto, el
texto será una arista relevante a la conmemoración de un siglo desde que el León de Tarapacá plasmara en la Carta Magna de 1925 la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, dando un cierre a una larga lucha ideológica entre liberales y conservadores del siglo decimonónico.
El autor, en el primer capítulo edifica un tránsito elemental y necesario de los antecedentes históricos que llevarán a cabo la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Por cierto, en estos derroteros no puede estar ausente el Descubrimiento y el posterior proceso de Conquista en el suelo americano. Todos esos siglos de arraigo católico y de sincretismo hacen que el anhelo del fin de la hegemonía religiosa sea algo medular para los liberales en Chile finisecular. Dicho lo anterior, el Doctor Muñoz se detiene en la idea de imposición religiosa. Hace hincapié en la labor de las logias lautarinas en los procesos de independencia; esboza además la existencia de distintas teorías. Se puede predecir implícitamente, si la separación ya era algo legal o más bien un tema cultural. En este capítulo inicial no puedo dejar de lado el tratamiento sencillo y directo mediante una prosa amena que el investigador le brinda a un tema que puede ser el más polémico promediando la mitad del XIX, “La Cuestión del Sacristán”, que, más allá de sus folclóricas interpretaciones por varios historiadores, pone en la palestra un tema concreto: ¿Quién administra justicia? ¿La Iglesia o el Estado? Y de pronto el mismo autor nos da un baño de realidad, pues al final no hay una
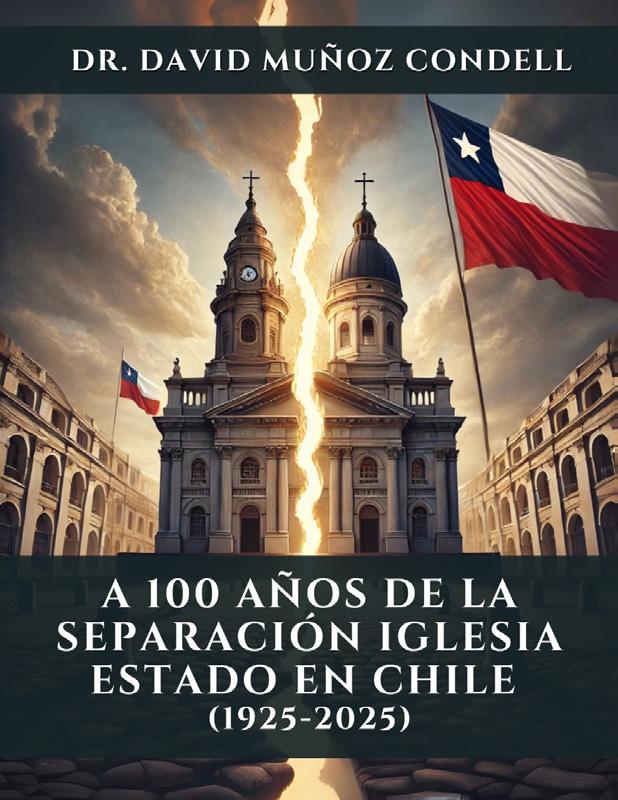


separación totalmente cierta y se enfrenta el poder de la Iglesia (incluso cultural) versus la jurisdicción nacional. Finalmente, no es vano el ejercicio de recordar las múltiples leyes que, paso a paso, se van dando para agilizar la secularización del Estado.
En el segundo capítulo se ve la mano religiosa del autor – Capellán Nacional de la PDI – pero con un manto de tolerancia y respeto a las posturas diversas de sus lectores, ya que a lo largo del relato nunca impone su creencia particular. El análisis teológico de este apartado tiene una nutrida documentación con un ramillete de versiones propias de la historiografía, pasando por los clásicos hasta incipientes tesis de grado de investigación histórica. En el desarrollo del tema, potente es el pasado colonial donde hace una analogía con el caso de México, desmenuzado por el escritor Octavio Paz y su monumental obra Sor Juana Inés de la Cruz. Pero más allá de eso, deja entrever que el sincretismo y la forma de aplicar el catolicismo en el nuevo mundo bien se pueden sostener en la añosa premisa: “Dios está en el cielo, el rey en España y yo (conquistador) estoy aquí”. Esto en concordancia con los últimos estertores del Absolutismo y en algunos casos la Inquisición.
Lo medular del segundo punto son los caballos de batalla que, durante el siglo XIX, corren por cuenta propia: La Iglesia y el Estado… que representan el talón de Aquiles de liberales y conservadores; en lo demás tenían más coincidencias que desencuentros; por ejemplo, el modelo económico los entusiasmaba por igual. Los principios liberales —para el autor— sobrepasaban las disputas religiosas y transitaban por las libertades públicas y de pensamiento. Las leyes laicas y el sentido jurídico de la época finisecular serán un bálsamo, pero no definitivo en el anhelo de la separación legal. La Iglesia Católica, en tanto, le tenía terror a las leyes laicas y a sus interpretaciones ya que, a fin

de cuentas, cuestionan los sacramentos; por suerte para ellos tenían fieles escuderos: “los conservadores”. La tercera parte versa sobre los aspectos legales y va más allá de lo puramente normativo. Ya me puedo imaginar al autor como un liberal apasionado del siglo XIX que hace patente su crítica sobre la conveniencia mutua de que la Iglesia Católica y los representantes del Estado estén unidos por motivos terrenales más que espirituales. No es un tema reciente, es un amarre de siglos que llega a ser paradigmático. Una analogía de la unión de ambos estamentos que van más allá de la creencia la encontramos en el clásico cuento de la “Gallina de los huevos de oro”, porque en el fondo fue eso, cuidar siglos de poder económico y territorial donde la cultura de la imposición se encauza desde el seno e idiosincrasia del Imperio Romano. Caso aparte es como nos relata David Muñoz el Derecho de Patronato, que fue al final del día interpretado de distintas formas, pero siempre favoreciendo el poder de la Iglesia. Cerrando el capítulo se resalta a variados personajes liberales que dieron la lucha por lograr una separación que, si bien no se consiguió en el mayor auge liberal, al menos logró posicionar una
secularización sin precedentes que fue mermando paulatinamente el poder secular de la Iglesia.
El cuarto tema del libro es primordial para los lectores que no conocen la historia de la evolución del protestantismo en Chile. La manera amena del relato atrapa el interés por conocer más sobre esta religión en particular. Se esboza una idea transversal que en realidad está presente en la mayoría de la historiografía nacional: “La herencia de la Iglesia católica no tiene contrapesos” simplemente porque durante la Colonia – el catolicismo - no tenía oponentes de ningún tipo. Empero, tras la Independencia, comienza a penetrar tímidamente y luego con más energía el culto protestante con la llegada regular de europeos y norteamericanos. Los patriotas más tolerantes que permitían la libertad de culto (de facto) chocaban con el poder de la Iglesia. No es menor cuando se usa el concepto de minoría para referirse a los protestantes. Pese a todo, los evangélicos, como señala pedagógicamente el autor, no entran mayormente en conflicto con el Estado y de a poco van marcando presencia de forma pacífica y silenciosa.
El autor hace un recorrido completo al sistema educativo nacional y, de forma implícita, pone en la mesa un problema mediático que nunca fue desarrollado durante el génesis de la historia patria: la educación no era masiva, por tanto, reducida a la mínima expresión. Es ahí donde los liberales tomarán la posta y concentrarán parte de sus esfuerzos en las primeras décadas de la historia republicana. Además, los saltos temporales nos traen al Chile de hoy, donde el texto detalla minuciosamente el estado actual de las iglesias evangélicas, con énfasis durante la recuperación de la democracia con el gobierno de Aylwin y los siguientes. Este juego temporal le hace honor a la disciplina histórica, pues el presente es el mejor punto de partida para la historicidad.
Interesante es el capítulo, “Las Iglesias Evangélicas y su Cruzada por la Igualdad Jurídica” Se trata de un recorrido exhaustivo de las discusiones legales, constitucionales y las intervenciones en el congreso nacional que dan cuenta de una nueva mirada que existe hoy hacia la “Libertad Religiosa” En el capítulo final del libro, se reseñan los esfuerzos del Estado para apoyar y reconocer al Comité de Organizaciones Evangélicas para lograr una integración eficaz y justa, asimismo reagrupar a los evangélicos dispersos durante la Dictadura Militar. Especial énfasis pone el autor en el trabajo que tuvieron con el Presidente Patricio Aylwin para lograr igualdad jurídica. Pese a todo, la Iglesia Católica presentó algunos reparos propios de su pasado, a su vez las leyes propuestas fueron timoratas y débiles.
La igualdad religiosa no fue un camino sencillo ya que los representantes del Estado querían intervenir en temas internos y económicos que los evangélicos rechazaron de lleno. La respuesta fue una marcha pacífica “Marcha por la Igualdad” que hizo ruido en el entonces ministro Enrique Kraus, quien se comprometió a enviar un proyecto de ley. Sin embargo, este proyecto no era completamente beneficio para tan ansiada igualdad. La marcha logró congregar a más de 150.000 personas en plaza Almagro y sendos discursos de varios pastores importantes, de pronto al final del día, ad portad del siglo XXI, todavía reinaban las intolerancias.
Para el autor, separar la Iglesia del Estado es la historia de una tarea titánica, pues no cabe margen de duda que el arraigo de siglos es más fuerte que cualquier nudo. No es un tema puramente religioso, en medio hay burocracia, política, dinero, privilegios de peso, litigios jurídicos, intereses territoriales, ambiciones y un largo etc.
La colonia fue tan eficaz como brutal en cuanto a imposiciones religiosas y pérdida de cosmovisión. El sincretismo religioso en conjunto con el absolutismo dará por hecho algunas tradiciones jurídicas que se perpetuarán, como el Derecho de Patronato, por ejemplo. Los cambios de la modernidad focalizados en revoluciones e independencias lograrán un giro de mentalidad únicos que serán impulsados por el liberalismo que necesariamente deberán chocar con las ideas paradigmáticas del pasado. Los cambios no serán iguales pese a la simultaneidad de la historia. Para culminar, el libro es de lectura indispensable para quienes desean profundizar uno de los episodios más polémicos en Chile durante el siglo XIX. De prosa sencilla pero rigurosa, con antecedentes necesarios con un trabajo pulcro y sistemático de las fuentes. Una investigación de campo de la vieja escuela. Recomendable sin duda y, ¿por qué no? para la enseñanza media nacional como material didáctico.
La separación Iglesia-Estado en Chile ha sido paulatina, incompleta y negociada. No fue un quiebre abrupto, sino más bien un reajuste del equilibrio de poderes entre instituciones. Además, el clero católico ha mantenido un rol de mediación simbólica en los relatos sociales y políticos. Incluso en la Constitución de 1980, pese a mantener la libertad de culto, siguen existiendo aspectos que reflejaban la tradición del catolicismo en la sociedad civil. Recién con la Ley de Culto de 1999 se avanzó en igualdad jurídica para todas las confesiones religiosas, pero la desigualdad sigue existiendo en razón de acceso a contar con un Estado laico.

POR IGNACIO VIDAURRÁZAGA MANRÍQUEZ
Periodista, magíster en Literatura.
Un país pequeño que produjo un líder mundial. Un Mandela en Latinoamérica, con el añadido que además gobernó. Un anciano que vivió y amó el campo. Austero y porfiado, un poco vasco como dijo. Desordenado en el vestir y a momentos harapiento, incluso pobre se ha dicho, como si fuese una maldición. Que hablaba un lenguaje hilvanado con ideas sencillas, pero profundas. Y manejaba un tractor y un escarabajo. Que fue todo lo contrario a un rockstar en apariencia, pero donde fuese concitaba la atención periodística y significativas audiencias.
Lo suyo fue la palabra, la oralidad, el entrelazar ideas hasta reunir la atención y culminar con aplausos por lo transversal de sus mensajes como un sabio de la aldea en el presente.
En Chile estuvo para los 50 del golpe y antes había viajado a la Antártica con el expresidente Sebastián Piñera.
Para contar esta quinta vida del Pepe hemos reunido la mirada de un escritor argentino, de una joven militante de la organización que fund ó y la propia luego de un encuentro de un par de horas hace dos años atrás. Y por supuesto al ambiente noticioso de su funeral hace poco más de dos meses atrás.
¿Qué sucederá con el legado del Pepe? ¿Quién podrá ocupar ese rol?
Por estos días ha dicho Lucía Topolansky: “Fue una amistad y una relación profunda y ahora lo vivo en el recuerdo”. A poco más de un mes de su muerte, ella cumplió con depositar las cenizas del Pepe a los
pies de una secuoya de unos 10 metros en la chacrita. Fueron pareja por más de cuarenta años en medio de persecusiones, la prisión, el activismo político y el parlamento. Pero, también, en el cultivo y venta de flores.
Fue Lucía, como vicepresidenta, a quien le correspondió tomarle juramento a José Mujica el día en que asumió como presidente.
Ahora, ha comenzado esta otra vida: la de la memoria.
El año 2023 viajamos a Montevideo y eso significaba intentar, a lo menos, encontrarse con el Pepe. Así fue como tejimos una red con el gringo Froedden y él con los ex tupamaros: Carlos Garat y Carlos Aguirrezábal, y así lo cuenta este último:
Al enterarnos de la solicitud contactamos a Adriana Castera, compañera querida, quien se comunicó con Lucía y coordinó una visita de los chilenos a la casa de Pepe. Pero, coincidió que el día pactado Pepe y Lucía habían regresado recién de unos homenajes en la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Nosotros habíamos estado dando vueltas para llegar a su Rincón del Cerro donde estaba la chacra y su vivienda. El Turco, que era el compañero conductor y encargado de la seguridad, nos alertó cuando llegamos, que habían retornado hacía poco y que fuéramos breves porque estaban cansados. Le dimos certeza que así sería.
El comentario que nos hicimos con Garat al ver el sillón de las tapitas fue: nos vamos a sentar donde estuvo el rey Juan Carlos y emergió una sonrisa cómplice entre nosotros.
Ahí estuvimos junto con Ruti conducidos por nuestros guías uruguayos un día de mayo del 2023. Estaban

cansados, pero aun así el Pepe se hizo un tiempo para “los de Chile”, tenía 87 años. Mientras, Lucía optaba por su merecida siesta.
De regalo le llevamos unos libros de mi autoría y unas botellas de vino. El Pepe pondría en dicho encuentro su escucha y conversa. Recuerdo que me preguntó o le dije que había estado preso un poquito, solo seis años. Pero, muy luego retornamos al presente del Uruguay.
¿De qué conversamos?
De la crisis del agua en Montevideo, porque era notorio el estrés hídrico. El expresidente Mujica, sin darle muchas vueltas reconoció autocríticamente que no habían hecho a tiempo las represas que se requerían. Es cierto, nos resultaba extraño que un gobernante reconociera yerros y falencias tan directamente, menos con oídos extraños y atentos.
También, nos dijo que no se había enterado en su momento del golpe civil-militar en Chile, porque era el tiempo en que lo habían mantenido enterrado en un pozo como uno de los nueve rehenes.
En esa ocasión predijo el triunfo presidencial de Yatmandú Orsi que había gobernado en Canelones, uno de los espacios de influencia política del Frente Amplio (FA) y del Movimiento de Participación Popular (MPP 609), la organización propia. Era recién mayo del 2023. Se adelantaba al resultado final de una elección que sucedería dieciocho meses después.
Muy posiblemente estuvimos poco menos de dos horas conversando al aire libre rodeados de árboles y casi nada de ruido. La perra Manuela no estaba a la vista, porque muy posiblemente acompañaba el descanso de Lucía en la casa.
Martín Caparros, seguramente uno de los maestros de la crónica en Latinoamérica, vive en España un tiempo complejo debido a una enfermedad neurodegenerativa. Por tanto, debe escoger con pinzas sus energías de escritor. El mismo día que falleció Pepe Mujica logró publicar una extendida crónica en el diario El País titulada: Guerrillero, rehén, presidente, filósofo: la vida inmensa de Pepe Mujica. Caparros, iniciaba su crónica con preguntas:
¿Por qué, en un mundo que desprecia a los políticos, tantos lo apreciaban?
¿Quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma?
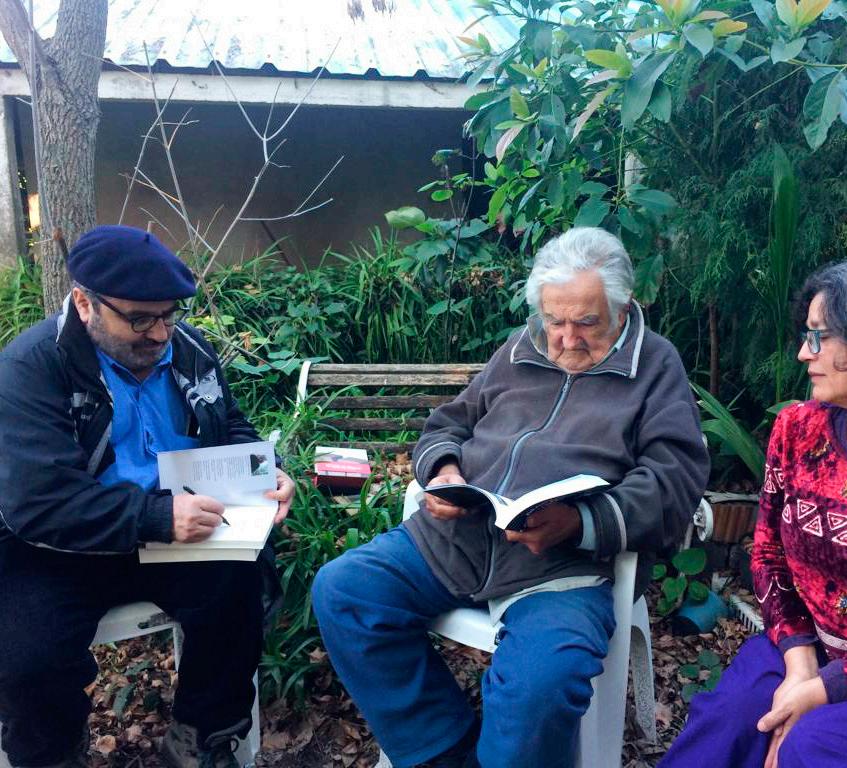
¿Quizá porque guardaba convicciones que tantos han perdido?
¿Quizá porque decía lo que los otros callan?
¿O sería porque sus cuatro vidas tuvieron una coherencia que muy pocas tienen?
El escritor argentino recorrería las vidas de José Alberto Mujica Cordano, desde que se llamó Facundo o Emiliano. Cuando la militancia clandestina continuó con la prisión y la condición extrema de rehén durante más de trece años.
Escribe Caparros:
… su tercera vida recién llegaría a su apogeo cinco años después, cuando, tras llevarse fácil las internas del Frente, ganó las presidenciales en la segunda vuelta: el 1 de marzo de 2010 un exguerrillero, ex secuestrado por el Estado, anticapitalista en plena búsqueda, recibió, en medio de una gran manifestación popular, los atributos de su cargo...
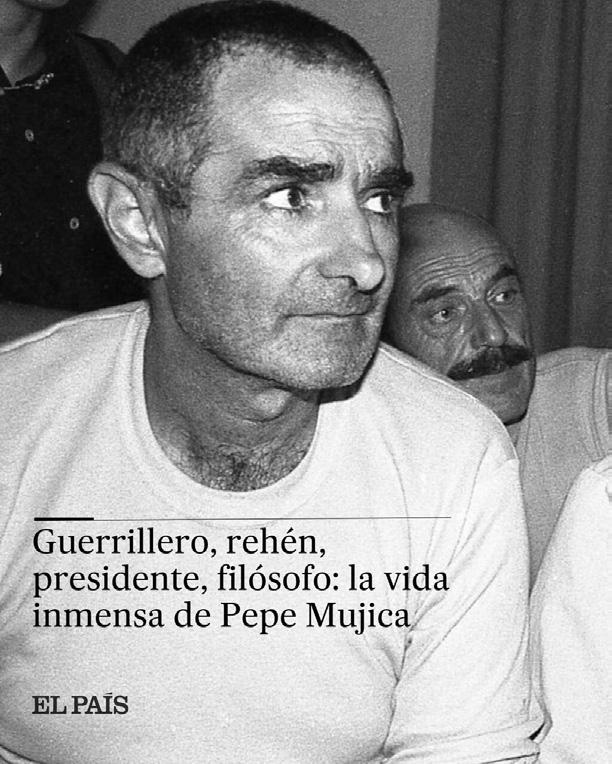
Y, para sorpresa de muchos, no quiso juzgar los crímenes de la dictadura: “La justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”, dijo en una entrevista. Era difícil, en ese tema, rebatir a una víctima tan víctima […]
Se quedó en su chacra con su compañera Lucía y Manuela, su perra de tres patas, y su viejo Volkswagen celeste de 1987. Pepe Mujica fue, durante los diez años de su cuarta vida, el viejo sabio de la tribu –y su tribu era enorme: millones y millones de hombres y mujeres preocupados por el futuro de nuestras sociedades. Solo a días de los funerales


del Pepe, el 20 de mayo, la edición número 30 de la Marcha de Silencio era aún más multitudinaria por las calles de Montevideo y con porfía, voluntad y razón salía a las calles con el lema: “30 veces nunca más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”.
Caparros finalizaría su texto recordando una pregunta de la escritora María Esther Gilio al viejo sabio. ¿Cómo querían que los recordaran “las generaciones futuras”?
…Yo no quiero que me recuerden. Si pudiera elegir, lo que quiero es que se olviden. No hay nada peor que la nostalgia, andar creyendo en dioses muertos. A los muertos hay que enterrarlos y respetarlos una vez al año. Cuando hace fecha…
Ella es hija y nieta de trabajadores rurales. Nació en Río Branco, Cerro Largo, una ciudad fronteriza con Brasil. Actualmente su familia integra un proyecto de colonización, que es algo similar a una cooperativa. Vive en Montevideo, estudia economía en la Universidad de la República, tiene 22 años y milita en el MPP, organización que integra el FA del Uruguay. Se llama Belén Amaya Correa.
Conversamos a propósito de las exequias del Pepe y cómo entre los jóvenes se percibe su trayectoria al momento de su muerte.
La primera vez que vi a Pepe fue cuando postulaba a la presidencia. Tengo el recuerdo nítido, fue en mi ciudad y yo tenía unos seis años. Fue un acto masivo, recuerdo que todo el mundo cantaba: ¡vamos Pepe, por la gente vamos!
Tenía una forma de hablar que era como un abuelo hablándole a sus nietos, y así recordaba la importancia
de la vida, de no dejarte consumir por las cosas materiales, de ir libre de equipaje, centrarnos en las cosas más sencillas. Nos recordaba la importancia que tiene el campo en el Uruguay, de su riqueza a pesar de ser muy chiquito. Nos remarcaba la importancia de los valores en una sociedad que cada vez los va perdiendo más. La importancia del amor y del compañerismo. Las imágenes de la despedida multitudinaria combinada con los homenajes de Estado al expresidente Mujica una vez más escenificaron una de esas singularidades latinoamericanas: ver pasar ese cajón sobre una cureña militar tirada por caballos igualmente negros, montados por soldados con vistosos trajes de siglos pasados. Todo eso en medio de consignas y banderas o de viejos compañeros como Mauricio Rosencof leyendo poesías de los años de la prisión. Por supuesto, eso tenía variadas interpretaciones y lecturas.
Dice Belén:
Fue algo que no me sorprendió, algo natural porque el viejo nos enseñó a no sembrar el odio en nuestro jardín, creo que desde que tomó la presidencia comenzó a tender puentes. El Pepe llegaba a jóvenes con ideologías diferentes, porque por más que no pensaras igual que él, o te rechinara algún que otro dicho, su forma de vivir la vida y de hacer política trascendía lo discursivo, se originaba en lo vivido también. Impactaba, porque no estamos acostumbrados a eso.
-¿Cuándo lo viste presencialmente por última vez?
-La última fue a fines de febrero en un campamento de gurises. Fue muy masivo porque se sabía que el viejo ya estaba bastante complicado de salud, creo que nos reunimos unos 400 o 500 jóvenes, fue en Santa Lucía del Este y ahí llegaron el Pepe y Lucía. En esa oportunidad nos habló de la importancia de darle lugar al amor, de abrirnos y encontrar esa persona que te acompañe el resto de tu vida y que esté ahí. La importancia de cuidar nuestros recursos naturales, del campo y de la producción. De optar ser compañeros, de tener una bandera por la cual seguir luchando. En suma, darle una causa a la vida. Mientras Pepe iba hablando Lucía lagrimeaba. Ese momento, lo sentimos que era una despedida.
Creo que Lucía es una persona con una fortaleza increíble, se merece todo nuestro cariño para sentirse acompañada.
-¿Cómo contarías esas exequias a quienes no estuvieron ahí?
-El cortejo arrancó de la torre ejecutiva (edificio del gobierno) donde le pusieron el pabellón nacional al cajón, de ahí se hizo un recorrido por la avenida 18
de julio, pasó por el local del Movimiento Liberación Nacional, Tupamaros (MLN-T) con muchos compañeros que convivieron con él desde la época de las movilizaciones de los trabajadores de la caña. De ahí se pasó por el local del FA y del local del MPP, el último punto antes de llegar al palacio del congreso. Luego sucedieron las distintas guardias de honor.
Después en la tarde se abrieron las puertas para que el público comenzará a despedirse, esa fue la parte más linda: ver una fila interminable de gente que quería pasar a despedirse de él, de Lucía. Al día siguiente también, era interminable, ahí llegaron a despedirse Lula Da Silva y Gabriel Boric. Y hubo saludos desde todo el mundo.
-¿El tema del agua cómo lo aprecias?
-Es muy complejo porque como les dijo el viejo faltó hacer una represa, creo que este gobierno la tiene bastante complicada porque empezó un proyecto Neptuno que compromete la posibilidad de hacer esa represa y que el agua siga siendo pública y del Estado. Por otro lado, a mi manera de ver, tenemos un problema porque la forma de producir que tenemos es a gran escala en una producción intensiva con muchos químicos, agrotóxicos, pesticidas que terminan en los cauces de agua, por ende, se empieza a poner en discusión la calidad del agua.
Porque no solo es importante tener agua para tomar, también es significativo saber qué estamos tomando, la ley de calidad de agua que hay en Uruguay, no sé de qué fecha es, pero data de la época de la dictadura o de antes.
Cuando Montevideo estaba sin agua, en el interior donde hay producción de arroz, estábamos con las calles inundadas…
-¿Cuáles fueron las medidas más importantes impulsadas en el gobierno que el Pepe encabezó?
-Entre históricas y conocidas de su gobierno estuvo la legalización del aborto, de la marihuana como una forma de sacarle territorio al narcotráfico y combatirlo. El matrimonio igualitario que también fue un hito. El viejo dejó que la sociedad fuera a su ritmo aprobando lo que quería. Por ejemplo, el Plan Juntos de acceso a la vivienda que surgió cuando él comenzó a donar parte de su salario cuando fue presidente. Básicamente la propia familia y vecinos ayudaban a esa persona a construir su casa y después esa persona iba a ayudar a otra a construir la suya y así se fue generando una red de solidaridad muy linda.
La Unión de Trabajadores de Artigas (UTAA) fue fundada el 61 por Raúl Sendic, líder del MLN-T. Lo cierto, es que los avances en leyes sociales a su favor

no siempre han sido respetados por los empresarios. Coincidente con la muerte de Mujica uno de sus dirigentes, Nicolás Barros, denunciaba que algunos trabajadores cañeros ocasionales eran pagados con pasta base.
Le preguntamos a Belén: ¿Para los trabajadores rurales, hubo alguna medida que tuviese que ver con el Pepe?
La ley de las 8 horas de los trabajadores rurales fue firmada en su gobierno. En Uruguay esos trabajadores seguían trabajando diez, doce sin ninguna ley que los amparara.
En los tiempos de activista en barriadas y bares, mateadas y asambleas la música siempre se colaba de alguna manera. Hasta sus últimas semanas de vida el viejo, como le llama Belén, invitó y recibió amistades que fueron a cantar a la chacrita. Ya fallecido le expresaron su admiración: Gilberto Gil, Juan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Residente, Manu Chao entre otros.
-¿Cuál dirías que fue la banda sonora del Pepe?
-Larbanois y Carrero que es un dúo de folklore bastante conocido, Daniel Viglietti, también la murga de Agárrate Catalina que le gustaba bastante al viejo.
La canción a Don José, el libertador él la cantó junto a Los Olimareños al asumir la presidencia. Y luego, en la despedida en la escalinata del parlamento Carrero encabezó un coro de varios miles para despedirlo.
Creo que sus zapatos no los va a llenar nadie.


Ese sillón tricolor está a la entrada de la chacrita, en un espacio con piso de tierra que funcionaba como una sala de recibo, según la época del año, el motivo de la visita y el tiempo disponible. Había sido fabricado con tapitas de refrescos cuidadosamente dispuestas y conformando los colores de la bandera del Frente Amplio uruguayo.
Se dice que era obra de los estudiantes del Centro Educativo Agrario que está al frente, construido con aportes de los sueldos del Pepe y de Lucía estando en el parlamento y en el gobierno.
En ese sillón se habían sentado reyes y presidentes, famosos e ilustres y también muchos desconocidos que iban en esa romería tras esas ideas, ejemplos y afectos.
Hoy, las palabras del expresidente, exguerrillero y ex rehén retornan aún más significativas desde múltiples interpretaciones y vueltas de tuerca de ese abuelo que filosofaba de la vida hablando del valor del tiempo y de la importancia de los amores.
Resulta significativo detenerse en su capacidad de escucha y en su plasticidad de ideas y de prácticas. Quizás, ahí está una de las enseñanzas más significativas de este viejo que dicen que no se fue y que pareciera venir llegando por la actualidad y futuro de sus reflexiones y prácticas.
Esa capacidad de escucha lo hizo guerrillero tupamaro. Esa capacidad de escucha lo transformó en político haciendo mateadas por todo el paisito. Esa capacidad de escucha lo hizo entender las necesidades de la juventud. Esa capacidad de escucha lo hizo revisar constantemente sus ideas y reconocer errores y derrotas.
A la vez, siempre hubo viejos tupamaros que criticaron los cambios de Mujica y su pragmatismo como
parlamentario y presidente. Lo querían inamovible. Lo juzgaron con prejuicios y medias verdades. También lo juzgaron desde los mandatos, sin sopesar que actuaba como dirigente político en un presente con grises y ya muy distante de las verdades reveladas.
Antes de su muerte, el viejo Pepe debe haber tenido la certeza que había polinizado. Que habían recuperado la presidencia con Orsi, y sobre todo que sus mensajes y razonamientos habían calado en la juventud. Mujica tenía la particularidad de hacerse muchas preguntas a partir de asumir ignorancias y búsquedas. Y a diferencia de la política transversalmente existente no tenía respuestas prefabricadas, sino que razonaba desde el sentido común y muchas veces desde lacerantes verdades y sobre todo de preguntas, de muchas preguntas.
El Pepe, ya en su condición del anciano sabio de la aldea, insistía en el valor del tiempo. De cómo el trabajo y el consumo exacerbado lo que consume de nuestras vidas es esencialmente: tiempo, seguramente lo más precioso que tenemos.
La historia vivida de Pepe y Lucía se constituye por su resiliencia en un muy buen material para un guion de película como ocurriría con Una noche de 12 años (2018), a la vez que acumula un cuantioso volumen de creaciones de muy diversa naturaleza.
Ese sillón de tapitas de botellas se constituía en un símbolo de igualdad y de reciclaje. Servía para recibir visitas y además tenía coherencia con esa chacrita vivida por más de treinta años.
También, era muy coherente, aunque sorprendiese esa última decisión de enterrarse junto a la perrita Manuela, para así demostrar que nadie sobra y que él no requería de monumentos. Y así Pepe Mujica continúa sorprendiéndonos.

POR LEO LOBOS
Poeta, ensayista, traductor, artista visual y gestor cultural
El interés principal de la vida y el trabajo consiste en que nos permiten llegar a ser alguien diferente del que éramos al comienzo. José Recabarren Apablaza nace el 21 de mayo de 1898 en Los Ángeles, Chile y muere en San Bernardo, Santiago, Chile un 28 de julio de 1980, fue un profesor normalista y de Estado en Artes Manuales, escultor y artesano. Su trabajo como profesor marcó la vida de muchos es tudiantes, pues su filosofía pedagógica se sustentaba en el lema “Saber hacer; saber vivir”. De esta forma educó en el trabajo de las manos y el desarrollo de las habilidades y fortalezas de estas, pues consideraba que el trabajo de las manos no sólo era una labor noble sino que también un aprendizaje fundamental en el desarrollo de los individuos de una sociedad, sus lemas: ‘mente que crea, mano que realiza’ y ‘cree en ti mismo’.
Es entonces cuando además de talento o del genio el artista necesita de otros atributos espirituales, un nuevo estado del alma: el coraje para decir su
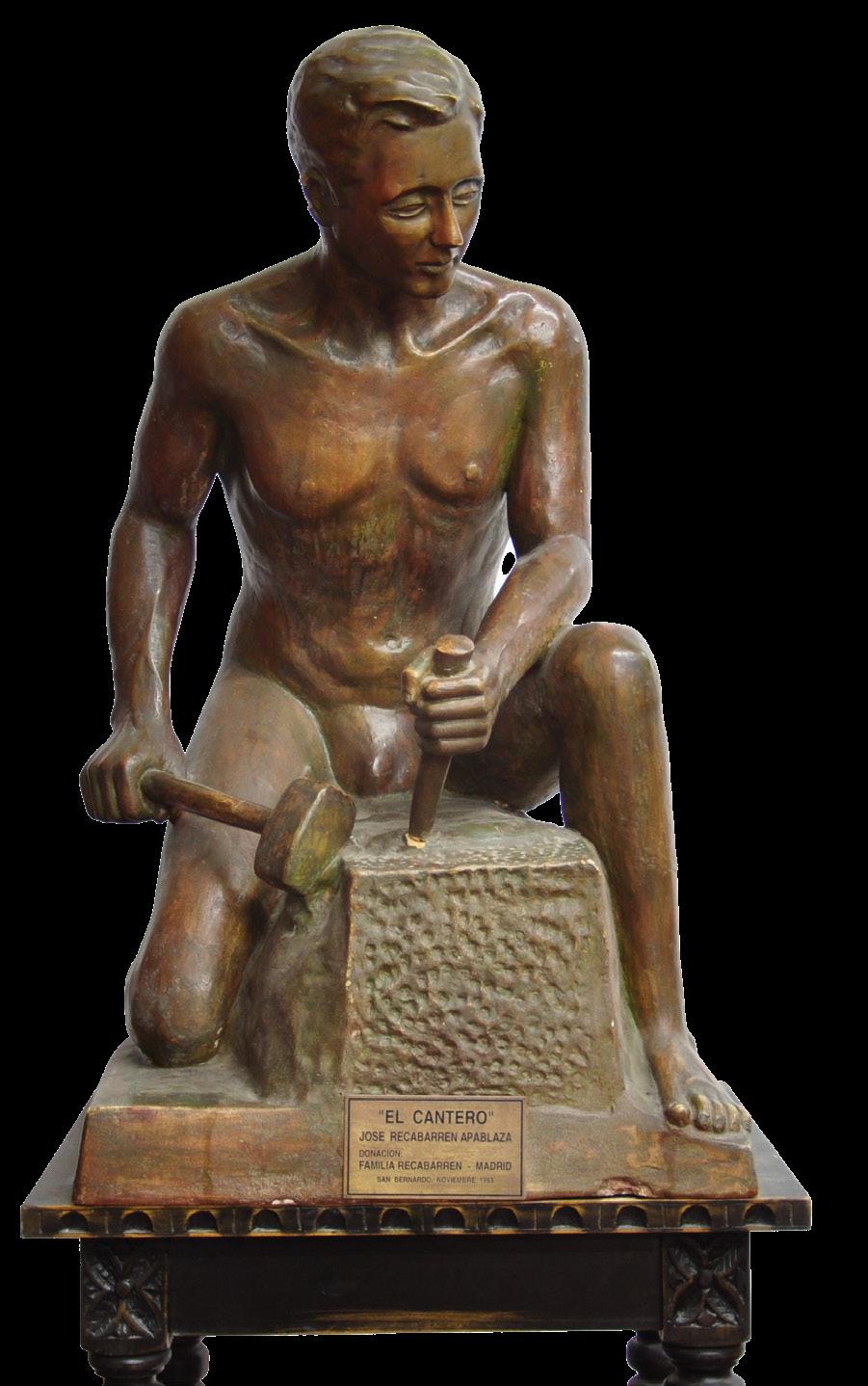
verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tienes que hacer, una combinación de modestia y arrogancia, la necesidad de afecto y la valentía para estar solo, para rehuir la tentación pero también el peligro de los grupos, de las galerías y de los espejos. En el Instituto pedagógico comparte estudios con los poetas Romeo Murga y Pablo Neruda. Recabarren fue un hombre que siempre manifestó interés por el arte clásico y la espiritualidad, sumergiéndose en aquel mundo durante su época de estudios universitarios, disfrutando del arte y sus manifestaciones en el contexto de un Chile de los años 20. Aprende diversos oficios tomando como referentes las habilidades del sastre, del carpintero, del mueblista, concurre a talleres de escultores y así suma experiencia. El aprendizaje de este tiempo lo vuelca en su Memoria de Título de Profesor de Estado de Artes Manuales en el año 1925. De este trabajo recopilatorio de sus saberes surge la frase “La preparación de las manos es insustituible para la preparación de la vida del trabajo”. Además de
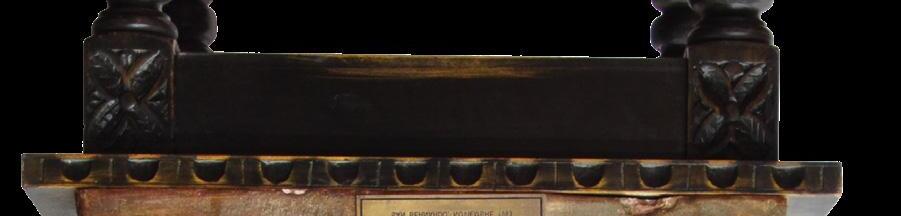
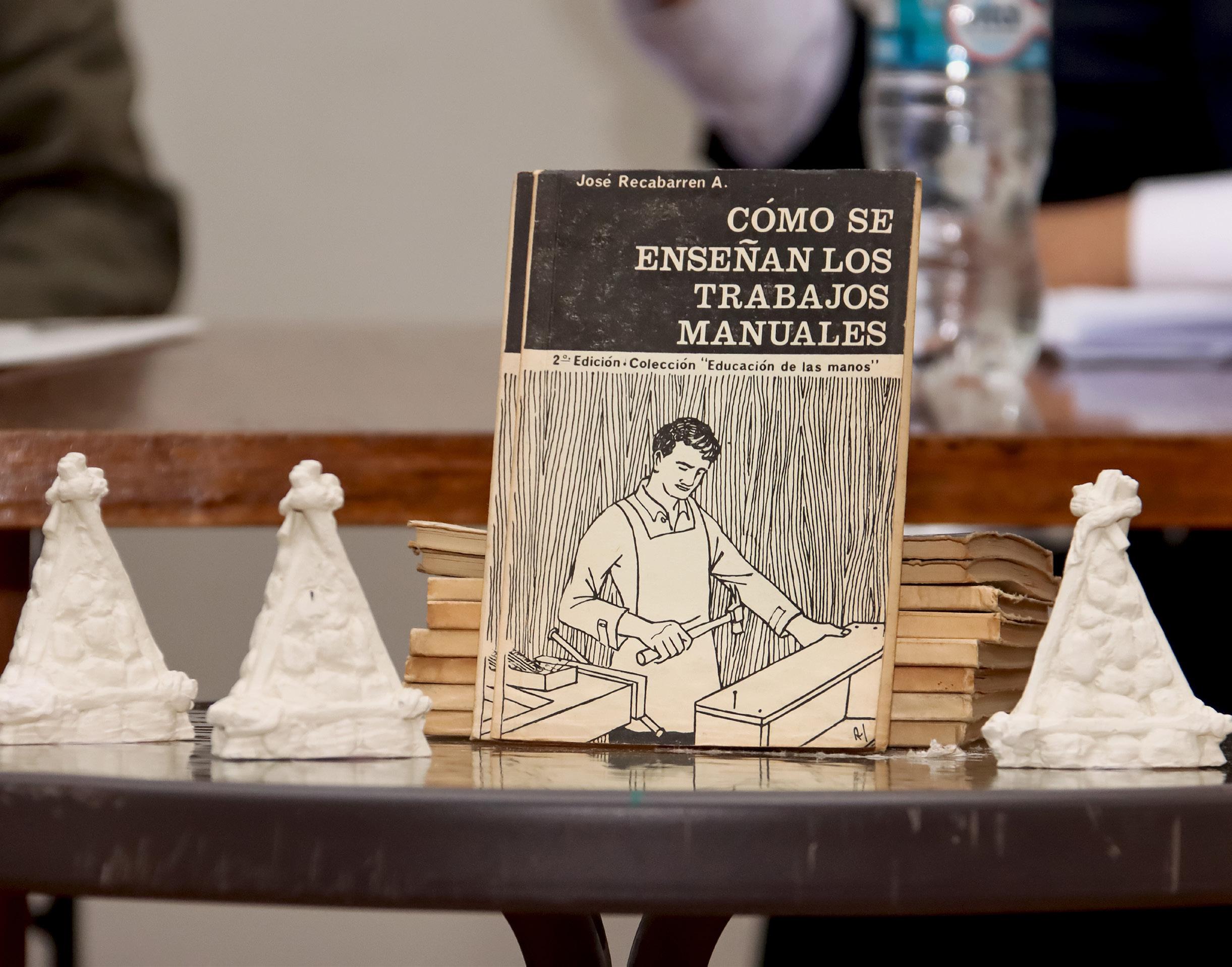
escultor y profesor, José Recabarren también fue un artesano que rescató el antiguo arte de la cestería. Luego de años de minucioso trabajo y perfeccionamiento de la técnica, Recabarren expone por primera vez sus obras de cestería artística en el salón del Círculo de Periodistas de Santiago en 1959, en la Biblioteca Nacional en 1977 y SERCOTEC reconoció esta artesanía artística, adquiriendo tres piezas para enviarlas a exposición internacional americana permanente en Japón.
Recabarren se establece como profesor de enseñanza manual en el internado Nacional Barros Arana y trabaja allí 10 años educando manos y mente. Posteriormente trabajó en el liceo Miguel Luis Amunátegui. Es en este momento de su vida profesional que crea y publica el libro “Cómo se enseñan los trabajos manuales” para la educación primaria y secundaria, libro que contiene valiosas enseñanzas.
Este libro es la esencia de este profesor normalista y escultor, cuya vocación se refleja en cada página. Para hacer arte es imprescindible hablar del orgullo, del honor, del dolor, de la soledad y del amor, son artistas sin trascendencia aquellos que solo se quedan en la superficie de las cosas y por tanto su obra morirá con ellos o antes que ellos.
José Recabarren ha resistido a todo porque creía en el ser humano, sus potencialidades y que a través de la educación sí es posible cambiar la vida. Desarrollo el arte de conservar, en toda circunstancia, la calma y el equilibrio indispensables para intentar adquirir una perfecta maestría de sí mismo. José Recabarren fue un creador, un educador que comprendió que la felicidad es un estado de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo y eso lo hizo eterno.



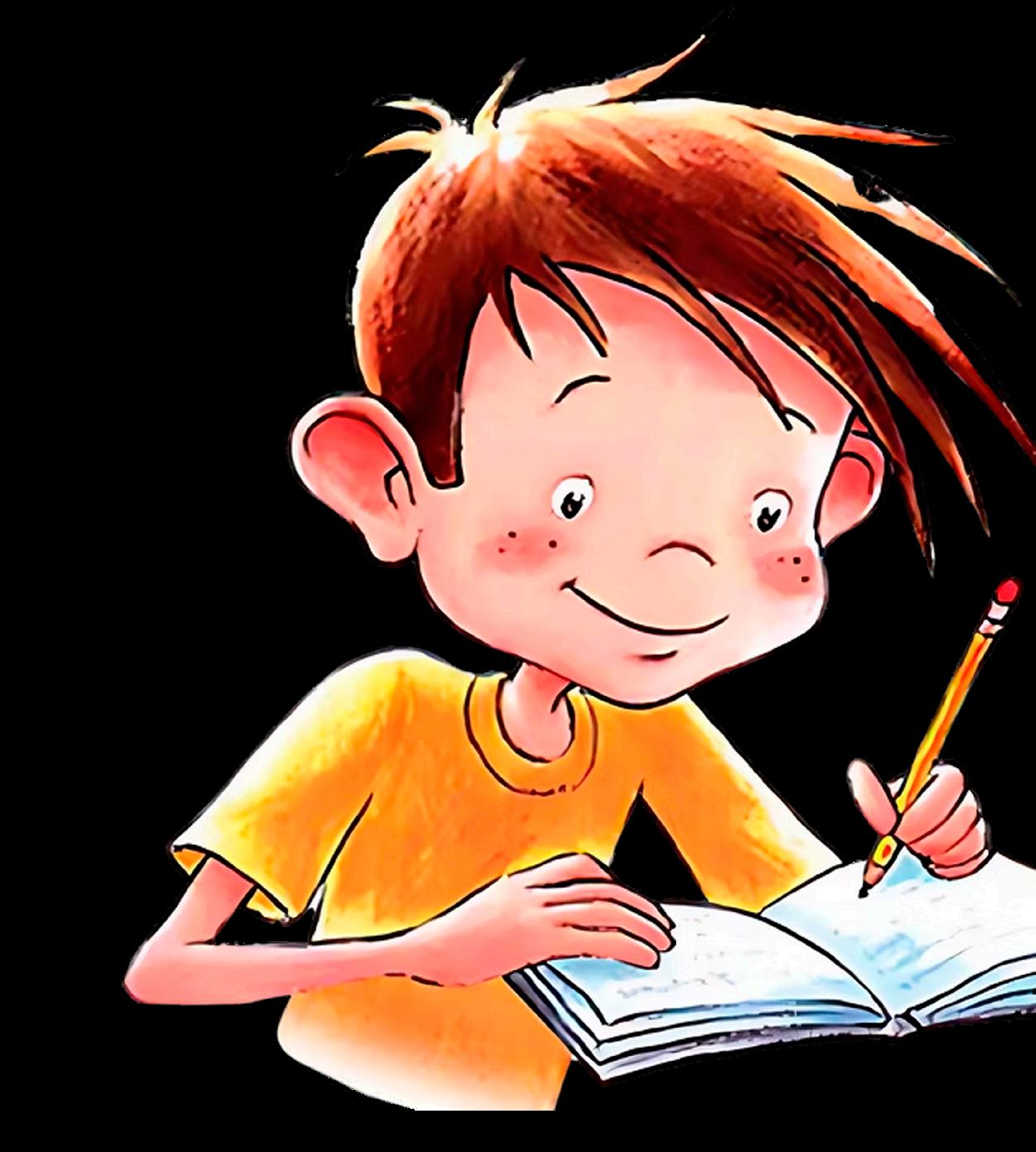



“Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen por la boca. Y yo sé que mientras no la haya contado no podré dormir”.
POR PABLO CABAÑA VARGAS
Abogado y escritor
En una entrevista reciente, el escritor chileno Alberto Fuguet, afirmó que el párrafo transcrito, constituye el mejor comienzo de la historia de la literatura chilena.
Dicho texto, no fue escrito por Manuel Rojas, María Luisa Bombal, Roberto Bolaño ni José Donoso, sino que por una mujer burguesa llamada Esther Huneeus Salas, fi lántropa y ciudadana de avanzada, creadora de Papelucho y coautora de “Perico trepa por Chile”, y cuya muerte ocurrió hace ya cuarenta años, en 1985.
Bajo el seudónimo de Marcela Paz, Huneeus creó una saga inolvidable, una novela enorme dividida en capítulos, dando vida a un personaje que posee un habla particular y vive sus aventuras a causa de (o para compensar) su permanente soledad, atributos que, con el paso del tiempo y la valoración de sus lectores, han pasado a integrar y enriquecer la alegoría moral de ese tan esquivo ser chileno.
Ese viaje comenzó el año 1947, con la

publicación de “Papelucho” a secas, libro en que nuestro personaje comprende que la mejor forma de librarse de la angustia de un secreto o de una situación embarazosa, es llevando un diario de vida, sana costumbre de la niñez y la adolescencia que la autora aprovechó son sabiduría para expresar el habla de la infancia nacional, y que hoy languidece con la velocidad de un clic o, de forma lamentable, ha sido reemplazada por la conversación (monólogo) con un dispositivo con nombre de persona al que se denomina IA.
“Papelucho” puede ser leído por personas de cualquier época y clase social, por niños y adultos, por su frescura y por estar escrito en chileno -como señala el crítico Álvaro Bisama-, con sentido del humor y una diversidad de historias que, aventuro, tentarán al lector de esta reseña a recordar cuál fue su Papelucho preferido y cómo era su

vida cuando lo leyó por primera vez, considerando que toda lectura es una autobiografía velada.
Ese atributo atemporal, propio de los clásicos, se complementa con un rasgo que, al menos a este columnista, siempre le ha llamado atención: la permanente soledad del personaje, y su carácter de perdido, ya que pareciera que sus padres nunca están o hacen sus vidas sin considerar las circunstancias vitales y emocionales de su hijo, o cuando están, se entrometen y son una molestia, y no logran evitar que Papelucho termine siendo operado por error en una clínica o perdido en un tren hacia el sur.
Así, la libertad con que Papelucho desarrolla su infancia es, también, la libertad con que Marcela Paz utiliza el lenguaje, cumpliendo el deseo oculto de la posmodernidad, de hacer que el autor desaparezca o se retire de la escena, transcribiendo con genial inmediatez una historia a través de un personaje-niño que pareciera que le dictara sus deseos, dudas y visión del mundo adulto.
De allí que su relectura sea una bocanada de esperanza en una época -la nuestra-, en que la expresión oral y escrita, ha rebajado su nivel producto de la autocensura, la hiper regulación de la corrección política, las malas prácticas que fomenta el abuso de redes sociales y la decadencia comunicativa de autoridades, personajes públicos y referentes culturales.
Si bien bastaría con la sola publicación de “Papelucho” para que el nombre de Ester Huneeus forme parte de la historia grande del Chile de siglo XX chileno, es imposible omitir su labor pública, ya que fue la segunda mujer en obtener licencia de conducir, llevó a cabo una tarea extramuros como
fundadora del primer hogar de ciegos de Latinoamérica -llamado Fundación Luz-, y de la sección chilena de la Organización Internacional para el libro infantil, además de ser escultora y promotora de la lectura y de su obra a personas con dificultades de acceso a la cultura, siendo coherente con aquellas pinceladas de crítica social que Papelucho deslizaba en cada una de sus historias, acerca de la indolencia de su clase frente a la pobreza y la precariedad del Chile de mediados del siglo pasado.
Pocos libros en Chile han logrado convertirse en un espejo de lo que somos y de cómo hablamos y vemos el mundo y, a la vez, ser populares y masivos, evidenciando que la calidad no es un lujo elitista, sino que una cualidad que, unida a la simpleza, tiene efectos pedagógicos y forja la identidad de una nación. Por tales motivos, “Papelucho” mantiene una porfiada y saludable existencia en cada biblioteca y plan de estudio de nuestro país, pese a los cambios políticos, sociales y culturales de los últimos cincuenta años.
En 1962, Papelucho decía: “Soy un perdido y la Jimena Del Carmen, ídem, y lo peor es que nadie nos busca. Porque mi familia es de esa gente que busca las cosas perdidas, pero jamás la fruta ni la plata ni los parientes”.
Casi un siglo después, esas palabras resuenan con la insistencia de una alerta cultural, que nos previene acerca de qué ha ocurrido con nuestros niños, que ya no se pierden en el barrio en que viven o arriba de una micro, sino que dentro de un universo virtual, alienante y artificial, del que pueden escapar -y pido disculpas por la ingenuidad-, fomentando, en ellos y en sus padres, la lectura de obras como “Papelucho”.

POR EDGARD “GALO” UGARTE
Licenciado en Teoría de la Música Universidad de Chile, cantautor, compositor y guitarrista
Fueron unos genios de la música y del humor.
Con estilo elegante, unían instrumentos musicales “informales”, un pulcro trabajo musical, un humor que apelaba sobre todo a la inteligencia y una puesta en escena impecable. Con una trayectoria de cincuenta y cinco años, hicieron reír y fascinaron a generaciones con su tan particular
estilo, lo cual les ha granjeado una enorme fanaticada a lo largo de una gran variedad de países. Hoy ya son parte de la Historia luego de haber cesado sus actividades el año 2023. Nos referimos al “conjunto de instrumentos informales LES LUTHIERS”.
Un escenario oscurecido con una luz cenital alumbra a Marcos Mundstcok mientras dice “Con motivo del estreno del conocido bolero “Perdónala”

del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos... pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación: FE DE ERRATAS. Donde dice “de inspiración arrebatada como otros compositores románticos”, debe decir “arrebatada A otros compositores románticos”. Y donde dice “Su copiosa producción”, debe decir “su COPIADA producción”...”
Sigue un hilarante monólogo y luego, ya sabremos lo que vendrá: alguna canción igual de hilarante. O bien, algún extraño instrumento confeccionado con una lata, con un barril, una máquina de escribir. Porque nunca sabíamos con qué nos sorprendería Les Luthiers. “Luthier” es la palabra francesa que designa al fabricante de instrumentos de cuerda. El grupo adoptó este nombre por su costumbre de crear instrumentos a partir de materiales poco comunes, como latas, mangueras, tubos de cartón, globos, etcétera. La música clásica occidental y su tradición fueron motivo constante de parodia para ellos. Uno de sus personajes más recurrentes fue el compositor Johann Sebastian Mastropiero, músico ficticio que les sirvió para parodiar el mundo de las artes. En sus piezas, a pesar de que la música es el ingrediente esencial de la comicidad, esta se encontró también íntimamente ligada a la palabra. Como compositores, cuidaron la versificación y la eufonía, utilizando además palabras homófonas que creaban confusión en los personajes. Para encontrar el origen de la agrupación, debemos volver al año 1967 en Argentina, específicamente al ya mítico Instituto Di Tella. un centro de investigación
cultural sin fines de lucro fundado el 22 de julio de 1958, el cual durante años fue cuna de las vanguardias del teatro, la música y la pintura del país trasandino. Tenía varias salas de exposición y un auditorio para 244 espectadores. Su actividad marcó una nueva era en el arte local. Allí, el grupo “I Musicisti” llevaba 57 funciones de su espectáculo “I Musicisti y las óperas históricas” y había tenido un enorme éxito. La agrupación, tenía la característica de mezclar teatro y humor musical y presentar en escena instrumentos bastante especiales: una especie de trombón con una rueda, hecho de tubos de cartón, otro que era mezcla de bombo legüero y violoncelo, una flauta de pan hecha de tubos de ensayo y otros más. Sin embargo, algunos de los miembros del grupo estaban profundamente disconformes: eran los que se llevaban la mayor parte del trabajo, sobre todo quien fabricaba algunos de aquellos particulares instrumentos además de componer y dirigir, el arquitecto Gerardo Masana, de 30 años. Frente a la negativa de la mayoría del grupo de cambiar las cosas, Masana se retira del grupo. Pero no se va solo, pues sin dudarlo, le siguen tres de sus compañeros: Marcos Mundstock (24), locutor y presentador de los espectáculos; Daniel Rabinovich (23), administrador, cantante e intérprete de varios de los instrumentos; y por último, el más joven, Jorge Maronna (19), guitarrista eximio. El 20 de septiembre de 1967, fundan su propia agrupación: Les Luthiers. Y con ellos, se fueron también los raros instrumentos que habían concebido: basss-pipe a vara (el instrumento de tubos de cartón ya mencionado), yerbomatófono, máquina de tocar (máquina de escribir transformada en instrumento musical), gomhorn (una especie de trompeta hecha con una manguera), contrachitarrone da gamba (mezcla de guitarra y viola da gamba), chelo legüero, latín (violín hecho con una lata) y otros en construcción.
A las pocas semanas ya comenzaron a tener algunas presentaciones. Estrenan “Les Luthiers cuentan la ópera”. Un año y medio después de la escisión, se les une Carlos Núñez Cortés, que se había quedado en I Musicisti. Él pidió que lo figurasen en el programa como artista invitado e integrante de I Musicisti en su nuevo espectáculo “Blancanieves y los siete pecados capitales”. Pero los días de I Musicisti estaban contados y Núñez Cortés finalmente se trasformó en un nuevo integrante de Les Luthiers.
En 1970 estrenan un nuevo espectáculo: “Querida Condesa: cartas de Johann Sebastian Mastropiero a la Condesa Shortshot”. Era la primera vez que este personaje icónico en la historia del grupo aparecía en un papel relevante en las historias. En esa ocasión

también Carlos Núñez ingresa oficialmente al grupo. Y se contrata como invitados a dos nuevos: Mario Neimann, cuya presencia sería muy breve y puntual y Carlos López Puccio, que finalmente ser transformaría en otro de los integrantes oficiales.
Después de algunos tropiezos iniciales, poco a poco sus espectáculos comenzaron a tener el deseado éxito. En 1971 graban su primer disco “Sonamos pese a todo”. Pero en esa época además comenzó a tambalear la salud de su fundador, líder y compositor, entre otras, de la icónica “Cantata Laxatón”, Gerardo Masana. En 1968 comenzó a sentirse mal y los médicos no daban con el diagnóstico. Finalmente ese año ‘71 se encontró la causa: una variedad de leucemia que debilitaba sus defensas y le impedía producir glóbulos rojos. La enfermedad era grave e incurable y comenzó a necesitar transfusiones de sangre periódicas. Ante la terrible noticia, Masana decidió dejar su trabajo de arquitecto para dedicarse completamente a la música. Los demás lo imitaron dejando sus trabajos habituales para dedicarse a Les Luthiers. Excepto Mundstock, que se retira temporalmente para tomar su decisión. En su reemplazo, entra Ernesto Acher quien, al regreso
de Mundstock, permanecería durante varios años como miembro activo del grupo y a quien se le debe las composiciones en estilo jazz de su repertorio.
Con la nueva formación graban dos discos nuevos, “Cantata Laxatón” y “Volumen 3”. Finalmente, la enfermedad de Masana cobra la vida de este. Fallece el 23 de noviembre de 1973. A pesar de tan lamentable pérdida, la función continúa para Les Luthiers. En su honor y de común acuerdo, a la esposa de Masana y sus hijos se los consideraría integrantes del grupo a la hora del reparto económico y en cada concierto y video se mencionaría a Gerardo Masana como miembro fundador.
Ya en conformación de sexteto, llega una época tremendamente productiva en shows y producciones, con los discos “Volumen 4” (1976) y “Volumen 7” (1983) y los recitales del ‘74 y el 75, seguidos de los espectáculos (algunos de ellos grabados como discos en vivo también) “Viejos fracasos” (1976), “Mastropiero que nunca” (1977), “Les Luthiers hacen gracias de nada” (1979), “Los clásicos de Les Luthiers” (1980), “Lutherías” (1981), “Por humor al arte” (1983), “Humor dulce hogar” (1985). Hasta llegar a aquel memorable


recital sinfónico del 11 de agosto de 1986 en el teatro Colón, aquel templo de la música en Argentina donde históricamente se ha presentado lo más selecto de la música de concierto y la ópera, que recibió a cantantes de la talla de Enrico Caruso (según la leyenda) o Tito Schipa (confirmado). Era algo anhelado no solo por el grupo, si no por su fanaticada. Se preparó un concierto junto a una orquesta sinfónica. Pese a algunas voces críticas, tres mil quinientas personas repletaron la sala, las entradas se habían agotado rápidamente e incluso hubo que vender entradas para el ensayo de la mañana que también corrieron la misma suerte.
Pero tan magno evento significó también el último en que participaría Ernesto Acher por lo que el sexteto deviene en el quinteto. Según Acher, habían perdido el rumbo de la originalidad y habían caído en el facilismo.
Sin embargo, aquel trayecto que llevaron a cabo dio grandes frutos: giras por Latinoamérica, Europa y otros lugares, apariciones en televisión, discos, videos. Y todo aquello fue creando una fanaticada incondicional que asistía a sus presentaciones a veces repitiéndose una y otra vez los espectáculos. Incluso creyéndose herederos de su humor: una anécdota cuenta que en una de aquellas giras, en México, un grupo de asistentes en primera fila sostenían un cartel que decía “Les Luthiers, go home”. Preocupado porque surgieran problemas durante la función, el administrador del Teatro de Bellas Artes, donde se presentaban, se acercó a sondear a los hostiles solo para enterarse de que en realidad eran un grupo de admiradores fanáticos que creían estar haciendo una broma cariñosa con aquel cartel. Con la nueva formación, la con mayor duración en su historia, se sucedieron muchos nuevos espectáculos: “Viegésimo aniversario” (1987), “El reír de los cantares” (1989), “Les Luthiers, grandes hitos” (1992), “Unen canto con humor” (1994), “Bromato de armonio” (1996), “Todo por que rías” (1999), “Do-Re-Mi-Já”, (2000), “El grosso concerto” (2001), “Las obras de ayer” (2002), “Con Les Luthiers y sinfónica” (2004), “Aquí Les Luthiers” (2005), “Los premios Mastropiero” (2005), “Cuarenta años de trayectoria” (2007), “Lutherapia” (2008), “¡CHIST!” (2011) y “Viejos Hazmerreíres” (2014). También en 1991 el disco “Cardoso en Gulevandia”.
Esta larga era que continuó con mucho éxito terminó el día 21 de agosto de 2015, con la muerte de Daniel Rabinovich. Era uno de los mejores actores de la agrupación, además de su innegable talento musical y también fue el escribano del grupo. Sus monólogos o sus diálogos con Mundstock, sobre todo en esta
última etapa, fueron realmente memorables. Fue un golpe muy duro para el conjunto, el cual pasó de ser un quinteto a un sexteto con el ascenso a titulares de Horacio Tato Turano y de Martín O’Connor quienes se reparten los roles musicales (Turano) y actorales (O’Connor) de Daniel. Se contrata a Roberto Antier y Tomas Mayer Wolf como reemplazantes para esta nueva etapa. El 2017 se retira Carlos Núñez Cortés, quien decide darse un merecido descanso, por lo que Tomás Mayer Wolf entra a la titularidad al reemplazarlo. Con esta formación, que contaba ya solo con tres de sus integrantes históricos, el viernes 5 de mayo de 2017 estrenan “Gran reserva (antología)” en Teatro Auditorio Fundación Astengo de la cuidad de Rosario. El espectáculo fue la tercera antología y coincidió con el quincuagésimo aniversario del conjunto. Pero les esperaba otro duro golpe: el 22 de abril de 2020 fallece Marcos Mundstock, aquel fundamental encargado de los relatos y referencias que exquisitamente se deslizaban antes de cada pieza musical. Lo reemplaza Roberto Antier, quien ya en 2019 lo había hecho cuando Marcos presentó un grave problema en sus piernas. En 2021 se llega a un acuerdo favorable con respecto a los derechos de autor y de marca, para la continuación de las presentaciones bajo la dirección artística y creativa de Jorge Maronna y Carlos López Puccio, reanudando las presentaciones en enero de 2022, utilizando el nombre de “Les Luthiers Elenco 2019”. El 18 de noviembre de 2022 estrenaron su último espectáculo “Más tropiezos de Mastropiero” en la ciudad de Rosario (ciudad natal de López Puccio y de uno de sus fieles colaboradores, el humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa). El mismo incluyó diez obras nuevas, cuyos textos, música y dirección estuvieron a cargo exclusivamente de Carlos López Puccio y Jorge Maronna, recibiendo críticas positivas por parte de la prensa especializada. Se representaron seis funciones en dos fines de semana, luego de lo cual anunciaron el estreno del espectáculo en el Teatro Ópera de Buenos Aires para el 12 de enero de 2023. El 5 de enero de 2023, a través de un comunicado, se anunció la decisión de poner fin al grupo. Fueron 55 años de trayectoria, una vasta producción de espectáculos, discos, videos, giras, el premio Grammy Latino especial a la Excelencia Musical, la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria, la declaración de ciudadanos ilustres de Buenos Aires y de visitantes ilustres de muchas ciudades de Hispanoamérica, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y, sobre todo, fueron décadas de humor y virtuosismo musical que crearon una horda de fanáticos que sigue recordando sus memorables presentaciones.
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del Cine
Apropósito del éxito de audiencia de la serie argentina El Eternauta , dirigida por Bruno Stagnaro, mucho se ha comentado acerca de la calidad de esta adaptación de la famosa novela gráfica creada, en 1957, por Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López. Se ha destacado la salida al mundo de los barrios de Buenos Aires, su diseño de producción y, por supuesto, la brillante actuación del ya icónico Ricardo Darín como Juan Salvo, protagonista de la historia.
Todo lo que se celebra de la serie es indiscutible, sin embargo, quienes alaban el fenómeno de audiencia y se sorprenden por el alto nivel de esta producción quizás olvidan que hace 25 años se estrenó la película que cambió la forma de hacer cine en Argentina y disparó la carrera de Darín: Nueve reinas. La ópera prima del desaparecido guionista y director Fabián Bielinsky marcó un hito en las producciones de los 2000 en adelante. El largometraje, estrenado el 31 de agosto de 2000, recibió siete galardones Cóndor de Plata que otorga la Asociación Argentina de Críticos Cinematográficos, recorrió con éxito los festivales de Portland, Oslo, Lleida, Lima, Porto, Cognac, Río de Janeiro, Bogotá y Biarritz. Resultó ganadora del British Independent Film Award y en las salas argentinas la aplaudieron más de un millón y medio de espectadores.
Fabián Bielinsky se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y su cortometraje de egreso, La Espera, fue premiado en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Huesca.

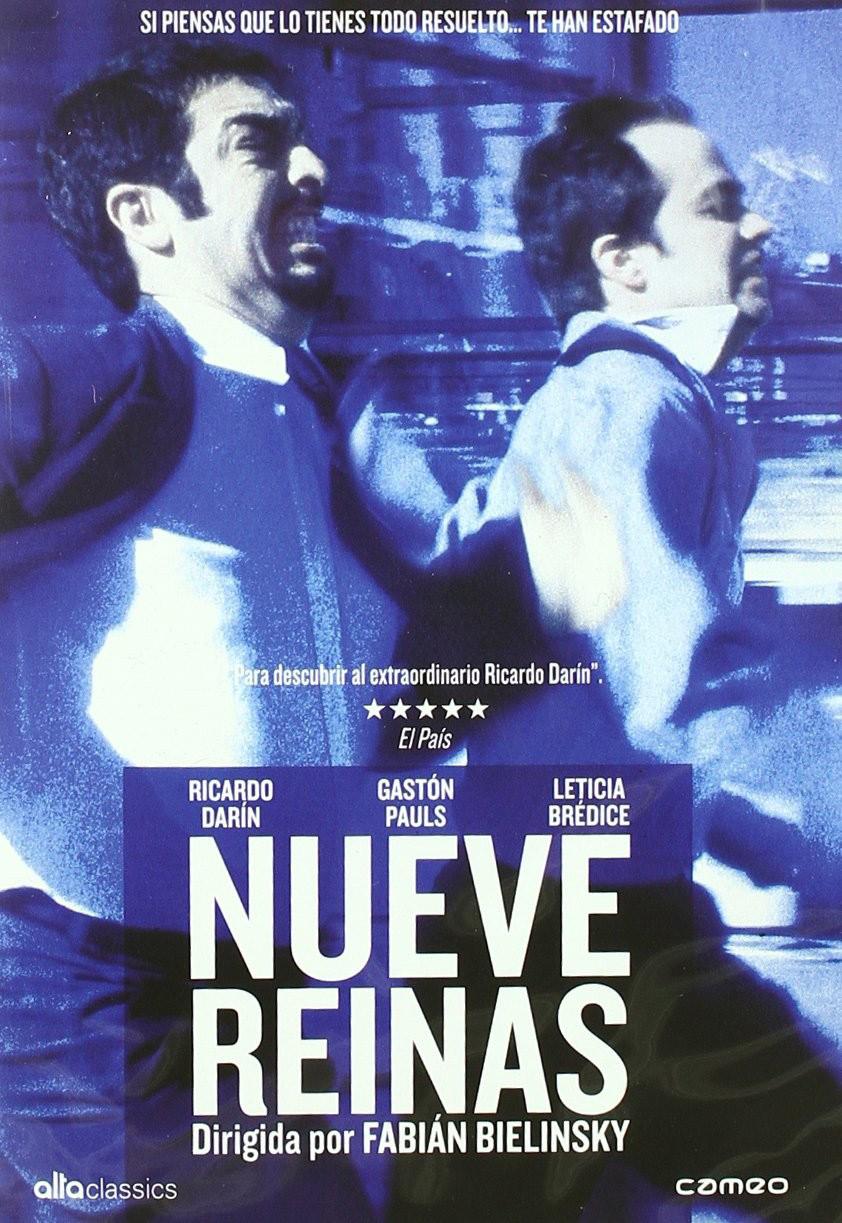
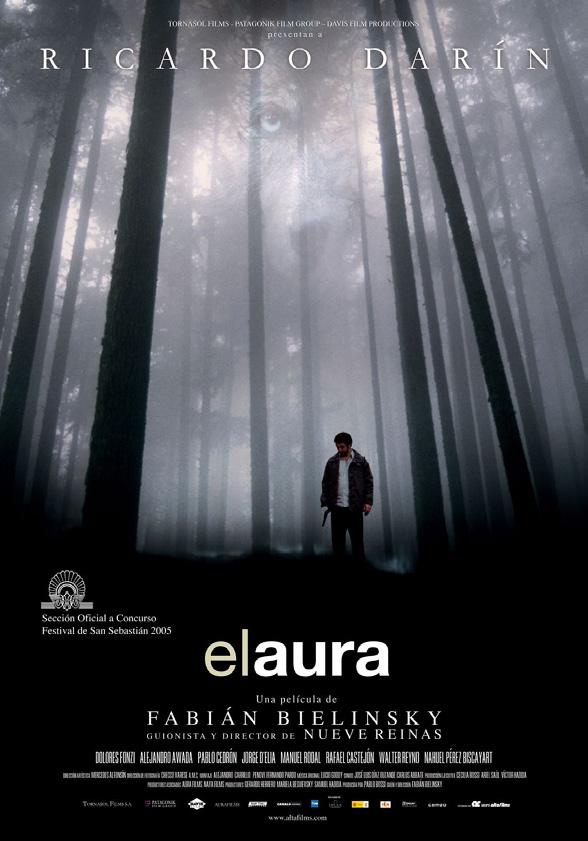
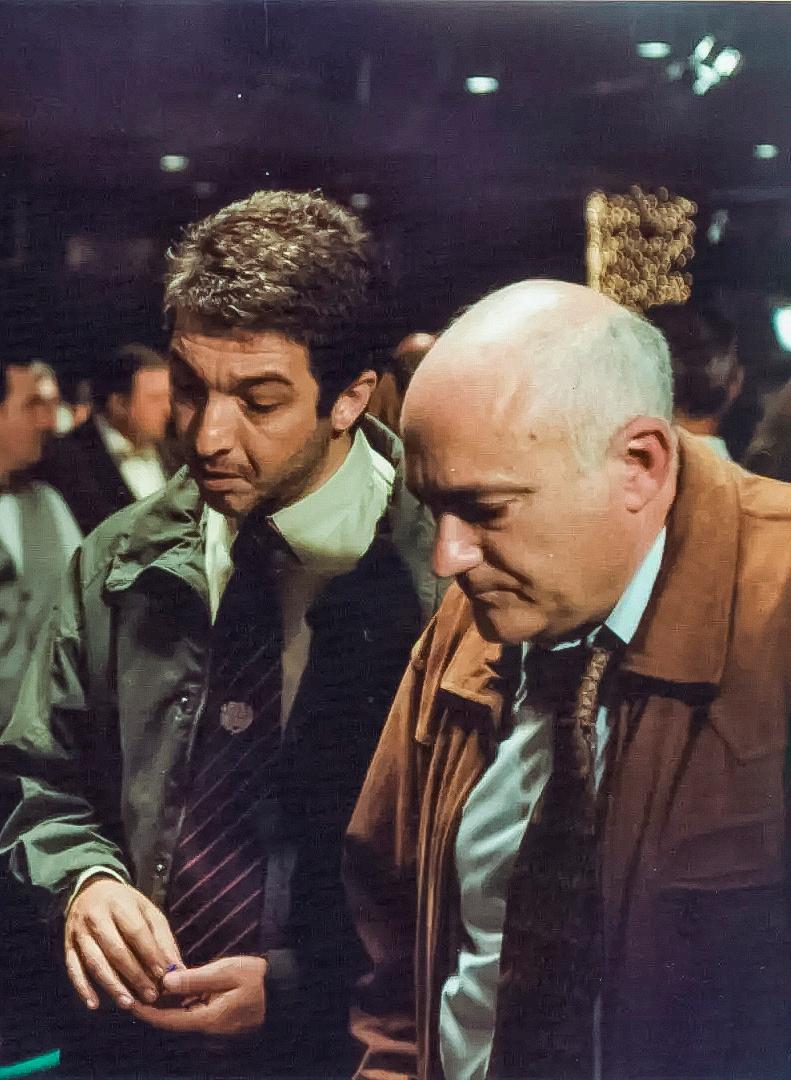

No obstante, pasaron muchos años antes de que llegara a la realización. Trabajó en proyectos publicitarios y durante su ejercicio profesional fue fogueándose como asistente de dirección. Todo ese recorrido fue moldeando, probablemente, su manera de entender el cine. Bielinsky fue de esos genios que con muy pocas obras se ganan un lugar entre los mejores y aunque solo alcanzó a realizar dos largometrajes, Nueve reinas (2000) y El aura (2005), ambos son valorados dentro de lo mejor de la filmografía argentina en lo que va del siglo XXI. Así lo reconocía el Diploma al Mérito que la Fundación Konex le otorgó de manera póstuma en 2011.
Contaba Fabián Bielinsky, cuando le preguntaban por la gestación del guion de Nueve reinas, que tenía desde muchos años un profundo interés por el tema de la estafa, del engaño, de la trampa. Veía en la estafa una forma de relación, una manera de interactuar y esa característica –añadía– emparienta el engaño con el cine. La película, que es un híbrido entre el policial y el suspense, para Bielinsky funcionaba también como “una comedia de dos ladrones”, porque se adentra en los vericuetos del mecanismo de la estafa con fino humor negro.
El argumento de Nueve reinas se basa en la relación “laboral” entre dos timadores. Uno avezado, Marcos (Ricardo Darín), y otro principiante, Juan (Gastón Pauls). El encuentro de los dos personajes ocurre en el minimarket de una estación de servicio. Allí, Juan intenta hacer una especie del cuento del tío y, ante el descubrimiento, Marcos lo saca del embro-
llo, obviamente con otra trampa y, después de una primera caminata juntos, le propondrá que trabajen en dupla por un día.
“La atmósfera general que yo quería darle a Nueve reinas era cínica”, declaraba Bielinsky en una entrevista, y claro que Marcos es un cínico extremo. Lo interesante reside en la maestría del guionista y director para construir un personaje tan congruente, ya que a su desvergüenza se suma una especie de orgullo de la “profesión” que ejerce. Caracterizado con una barba de candado y un traje con el que intenta parecer formal, este personaje no deja pasar oportunidad para robar. Y aunque lo escuchamos decir ofendido: “No soy un chorro”, inmediatamente después hurta un periódico de un quiosco, porque “para qué vas a comprar si podés no comprar” (y obtenerlo de todos modos). A la sombra del experimentado Marcos, Juan avanza nervioso, observando al maestro, pero el desarrollo de la trama culminará en un genial giro de guion que revelará que Juan (o Sebastián), el principiante con “cara de buen tipo”, como le había dicho Marcos, sabía lo que hacía.
La presentación de los personajes, tanto de Marcos como de Juan, ocurre mientras caminan por el microcentro porteño, buscando el momento para dejarse caer con alguna trampa. Tanto es así que por momentos Nueves reinas parece un tango arrabalero, un Cambalache cinematográfico donde “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Y mientras deambulan en busca de una buena oportunidad, llega una grande: la venta engañosa de unas valiosas estampillas, las nueve reinas.
Filmada íntegramente en las calles de Buenos Aires sin permisos especiales, Nueve reinas rompió todos los esquemas de cómo se había hecho cine hasta ese momento. En un rodaje que duró cerca de siete semanas, en más de 30 días se utilizó la steadicam. Como lo ha destacado en entrevistas el director de foto de la película, Marcelo Camorino, eso nunca se había hecho, era una propuesta diferente, que incidía en el trabajo de los actores y en el tratamiento de los espacios. “Filmábamos por asalto” ha revelado, porque Nueve reinas “se hizo toda en locaciones, no se filmó nada en estudios. Era otra época”.
Con un guion inteligente y milimétricamente estructurado, la historia de Marcos y Juan mantiene al espectador intrigado hasta el final, pues esconde el truco. A ello contribuye notablemente la naturalidad y química en pantalla de Darín y Pauls. De tal modo, Fabián Bielinsky logra un equilibrio perfecto entre el ritmo vertiginoso de las acciones de los personajes y el manejo tanto de la tensión dramática como de las sorpresas que no cesan, pues el enrevesado guion es

pródigo en escenas memorables, como ese momento casi documental, todo un bestiario del bajo mundo, cuando Marcos le muestra a Juan la variedad de ladrones callejeros y su modus operandi
Después del arrollador éxito de Nueve reinas, el camino más fácil era seguir en esa línea, pero Bielinsky decide buscar otras formas y construye su magnífica segunda película, cuyo guion venía incubando desde muchísimo antes. El aura fue reconocida con seis Cóndor de Plata y la mención especial de Mejor película de la década Premio Fipresci 2010. Llegó, incluso, a ser precandidata al Óscar para Mejor Película Extranjera. En la última entrevista concedida por Fabián Bielinsky horas antes de su prematura partida ocurrida en Brasil, mientras filmaba unas piezas publicitarias, se refería a sus dos películas y a las diferencias entre ellas. Decía Bielinsky que, si en Nueve reinas predominaba lo externo: caminar, hablar, correr, El aura exaltaba el silencio, el misterio de un hombre y sus demonios y le gustaba definirla como un thriller psicológico.
También protagonizada por Ricardo Darín, en este caso encarna a un taciturno taxidermista epiléptico, un personaje sin nombre que vive aislado en su propio mundo; uno en el que el objetivo es que lo muerto cobre apariencia de vivo, lo que puede considerarse un correlato de su interioridad. Este hombre, atento a los detalles y de memoria prodigiosa, siempre está planeando asaltos y se le presentará una rara oportu-

nidad de concretarlo. Lo curioso es que nuevamente el tema de la estafa está presente, porque para conectarse a ese oscuro mundo que solo era capaz de imaginar, asume una identidad ajena.
Con estructura circular, la historia que se cuenta transcurre de miércoles a miércoles. El detonante es el abandono de su esposa, hecho que le hace reconsiderar una invitación a cazar que le había propuesto su colega Sontag (Alejandro Awada) y que primero había rechazado. Así las cosas, las imágenes encadenadas en un extraordinario trabajo de montaje, desde el hombre sentado en su cama con la carta que le había dejado la esposa, luego sentado en el avión y, finalmente, en el jeep que lo internaría en los bosques patagónicos con su compañero, lo mantienen congelado, volcado en sí mismo, participando de una aventura que no buscó, como muerto en vida. Hasta que casi recién llegados y con unos primeros escarceos por dispararle a un ciervo, un accidente de la esposa de Sontag provoca que muestro protagonista se quede solo en la zona, no sin antes comenzar a guardar un secreto; porque para ese momento el taxidermista ya había cobrado, sin que nadie lo supiera, su primera presa.
El aura supone un gran estudio de personaje y logra que el espectador se pregunte durante toda la película, quién es realmente este hombre, qué tormentos carga. Su existencia, no obstante, no es un continuo, es fragmentada, ya que se ve apagada cada tanto por los ataques de epilepsia que lo sacan del mundo real y, como le explica a Diana (Dolores Fonzi),
la administradora de las cabañas donde se aloja, lo sumergen en un mundo paralelo de imágenes, olores, sonidos, ruidos que solo existen allí. Lo llaman aura y es el instante previo al episodio epiléptico. En esos bosques tupidos, hostiles, el taxidermista citadino conecta con su lado salvaje, que es también arriesgado y calculador. El lugar alejado es perfecto para su forma de ser silenciosa, abstraída del mundo y así podrá por fin desplegar sus estrategias, internándose en el mundo licencioso del robo. Y todo se iba alineando para que sus planes funcionaran, pero una vez más esa calculada realidad se interrumpía y al volver ya nada sería igual. Uno de los aspectos más interesantes de El aura es que como el espectador solo percibe lo que el personaje de Darín percibe, tampoco sabe lo que ocurre en esos instantes de interrupción, lo que suma capas de misterio e induce a pensar en esas cajas chinas tan propias del gran Cortázar. Como decíamos antes, la historia se desarrolla en una semana y una de las escenas iniciales actúa en espejo con la final. En ambas, el protagonista está en su estudio y, aunque parece que nada pasó, los espectadores conocimos su viaje y queremos creer que algo roto se recompuso en él.
Esta breve revisión del legado de Fabián Bielinsky busca invitar a quienes no lo conocen a ver sus películas y a constatar su particular concepción del arte cinematográfico. Para él, una película es un objeto que permite articular los dispositivos de la ficción, en envolver al espectador ya sea en la atmósfera tan porteña como universal de Nueve reinas, como en los misterios de la mente que examina en El aura y llevar a la reflexión sobre cuánto de lo que percibimos es real y cuánto es obra de las trampas de nuestra propia mente.
Reconocido y admirado por su búsqueda de perfección técnica, sus guiones precisos y por su respeto hacia los equipos que lideró, su muerte temprana a los 47 años a raíz de un infarto agudo de miocardio, dejó en suspenso una carrera brillante, una mirada profunda de los recovecos del ser humano y la conciencia plena de lo que puede lograr el lenguaje del séptimo arte. Estudioso del cine norteamericano de los 70, se puede afirmar, entonces, que sus dos largometrajes se tratan, precisamente, sobre el cine y sus mecanismos maravillosamente tramposos (o no tanto), que permiten mirar y mirarnos. Su concepto de ficción coincide con lo que opinaba Vargas Llosa en su famoso ensayo La verdad de las mentiras: “Por delirante que sea, hunde sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y a la que alimenta”.
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
Hay autores que acompañan, a través de sus obras, nuestra trayectoria intelectual. Umberto Eco, semiólogo y filósofo italiano, es en mi caso uno de ellos. Leí su libro Apocalípticos e Integrados ante la Cultura de Masas siendo estudiante de Filosofía en la Universidad de Chile, en tiempos en que el profesor Juan Rivano nos introducía en el pensamiento del provocador autor canadiense Marshall Mcluhan. En su obra, Eco examina también las ideas de McLuhan y, además, distingue dos posturas frente a los cambios culturales, sociales y políticos acarreados por las tecnologías electrónicas de comunicación: la de quienes retrataban los acontecimientos mundiales con un diagnóstico pesimista y proclamaban caos, crisis de valores y deshumanización (los “apocalípticos”) y la de quienes veían en ellos manifestaciones de una época mejor, de un progreso evidente en la evolución de las sociedades humanas (los “integrados”).
Más tarde leí otros libros de su autoría. No solo textos filosóficos y de análisis social, sino también sus novelas. Porque Eco decidió, a sus 48 años, incursionar en thrillers literarios de corte histórico. Su primera obra de ficción, El nombre de la rosa –cuya trama versa sobre unos crímenes cometidos en un monasterio medieval–, alcanzó rápidamente un éxito planetario. Número Cero, una intriga en la esfera de los medios de comunicación, donde se prepara la edición de un diario que se adelantará a los acontecimientos en base a suposiciones e imaginación

y en que, para ello, los periodistas deben indagar en archivos secretos de la CIA, del Vaticano y en la vida de Mussolini, fue la última novela que escribió.
Después de su muerte (en febrero de 2016), han llegado a nuestras librerías algunos libros suyos editados póstumamente, todos agrupando artículos que Eco publicó principalmente en medios de prensa. Entre ellos, quiero destacar ahora el volumen titulado De la estupidez a la locura, de muy recomendable lectura.
Verdadero maestro del humanismo laico, Eco nos otorga aquí páginas plenas de argumentos eruditos, fundamentados, algunos muy graciosos y todos motivadores de reflexión, sobre temas de candente vigencia que importan a la marcha del mundo, ejemplos del tránsito de la humanidad a ratos por parajes cercanos a la estupidez o a la locura. Así, analiza variadas características de nuestra “sociedad líquida” (sigue a Bauman en esta denominación) señalando que estos fenómenos no son hoy cabalmente comprendidos ni por las castas políticas ni por la mayoría de los intelectuales, quienes siguen insistiendo en tratar lo nuevo con instrumentos conceptuales del pasado. Algunos de los fenómenos considerados: la crisis de las ideologías y de los partidos; la pérdida de privacidad en las redes sociales y sus consecuencias; las exigencias de la educación y la función del profesor en la era de internet; la pornografía en la red; la extendida credulidad de la gente que la lleva a ver conspiraciones por todas partes y la vuelve fácil presa de la charlatanería de adivinos, astrólogos, tarotistas, videntes y espiritistas; las diversas formas de racismo contemporáneo; la religión como causa de los mayores actos de violencia humana, por lo que más que ser “opio de los pueblos” (al decir de Marx) ha sido más frecuentemente su cocaína; la amenaza expansionista del fundamentalismo islámico; la extendida confusión e ignorancia ante los descubrimientos científicos, como por ejemplo ante las abundantes pruebas de la teoría de la evolución; los riesgos de un descontrol de la ideología de lo políticamente correcto.