LA INNOVADORA Y DESCONOCIDA EDUCADORA

* LA CHAUCHA PA’L PESO: UNA HISTORIA DE REVUELTAS POLÍTICAS
* LOS VALORES EN LA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
* MUJERES CHILENAS EN TIEMPOS DE LA CONQUISTA
* RAMÓN DÍAZ ETEROVIC Y LA PERSISTENCIA


La ética de Spinoza ante los desafíos del siglo XXI. Para una nueva reforma del entendimiento
Los desconocidos Libertadores Napoleónicos de Chile
La chaucha pa’l peso 28 La mujer chilena en tiempos de la Conquista
Columna de opinión
La criatura del jurista Frankenstein y la tragedia del abogado moderno
36 Los valores en la era de las tecnologías disruptivas
43 Mario Vargas Llosa ante Palestina e Israel. Su interés, duda y postura en sus ficciones
46 Gabriela Mistral. La innovadora y desconocida educadora
54 Literatura
Ramón Díaz Eterovic y la persistencia
56 Música
El Piano, señor de los instrumentos (Parte 1)
60 Cine Festival Internacional de Cine de Valdivia: Punto de encuentro cinéfilo
64 La última palabra
Jane Goodall, primatóloga


Fundada en 1944
Noviembre 2025
Edición N° 566
ISSN 0716 – 2782
Director
Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Mario Varas Rojas
Felipe Quiroz Arriagada
Pierine Méndez Yaeger
Álvaro Vogel Vallespir
Paulina Zamorano Varea
Sebastián Quiroz Muñoz
Roberto Berrios
Pablo Rivas Pardo
Pablo Cabaña Vargas
Edgard “Galo” Ugarte Pavez
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com
Memoriachilena.cl Museodelaeducacion.gob.cl
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
LAS (NUEVAS) FRAGILIDADES DE OCCIDENTE
La historia reciente demuestra con una claridad inquietante que las democracias no mueren de un solo golpe, sino de una sucesión de pequeñas heridas. Bastan decisiones arbitrarias, imposiciones personalistas o la erosión silenciosa de las instituciones para debilitar el Estado de derecho y abrir el camino al autoritarismo. En ese tránsito, lo que parece una medida excepcional se convierte en costumbre, y lo que se justificó como una urgencia termina siendo una regla.
Debilitar una democracia puede ser sorprendentemente fácil. Basta con ignorar los contrapesos, despreciar el diálogo o convertir la discrepancia en traición. Cuando los liderazgos se ejercen desde la subjetividad, la soberbia o el mesianismo político, la convivencia se quiebra y la confianza ciudadana se desvanece. Los populismos, de uno y otro signo, suelen florecer en ese terreno fértil donde la frustración social se mezcla con la promesa de soluciones inmediatas y la tentación de culpar a un enemigo común.
En el ámbito internacional, los síntomas no son distintos. El debilitamiento de las normas compartidas, el desprecio por los tratados y la imposición de la fuerza por sobre el derecho han vuelto a poner en riesgo la cooperación entre los Estados. Allí donde debería primar el acuerdo y la diplomacia, emerge la lógica del poder: la voluntad del más fuerte imponiéndose sobre la del resto. Es una deriva que amenaza no solo la paz, sino también la credibilidad del sistema internacional.
Los ejemplos abundan. Gobiernos que manipulan tribunales, parlamentos que se vacían de contenido, discursos que dividen más que unir. Todo ello alimenta un círculo vicioso de descontento social, marginación y conflicto. Cuando la democracia deja de ser un ejercicio cotidiano de respeto mutuo y se transforma en una herramienta de unos pocos, los pueblos terminan pagando el precio: inestabilidad, pobreza y, en no pocos casos, guerra.
La solidez de una democracia no depende de su antigüedad ni de su prosperidad, sino de la convicción de sus ciudadanos y líderes en la necesidad de defenderla todos los días. Ninguna nación está a salvo del deterioro cuando la arbitrariedad se normaliza y el consenso se desprecia. Si algo nos enseña la historia, es que la democracia no se pierde de un día para otro: se abandona poco a poco, hasta que el silencio reemplaza al debate y la obediencia se confunde con la lealtad.
CHILE Y SU VOCACIÓN
FERROVIARIA
Sr. Director,
Interesante el artículo del mes pasado dedicado al tema ferroviario, y quisiera destacar la pertinencia y profundidad de su análisis. En un país que se debate entre la centralización, los altos costos logísticos y la urgencia ambiental, recuperar y modernizar una red ferroviaria nacional no solo sería un gesto de nostalgia, sino una apuesta estratégica por el desarrollo económico, la integración territorial y la sustentabilidad. El ferrocarril fue, en su momento, un eje vertebrador del país: conectó regiones, impulsó la producción y permitió que Chile se reconociera a sí mismo como una geografía unida. Hoy, frente a los desafíos del siglo XXI —descarbonización, congestión vial, transporte limpio y descentralización—, volver a invertir en trenes modernos y
eficientes significaría restituir una infraestructura clave para la equidad y la competitividad nacional. Además, el fortalecimiento del transporte ferroviario podría reactivar economías locales, mejorar la conectividad regional e incluso favorecer la integración sudamericana, articulando corredores logísticos con nuestros países vecinos. Es un proyecto de largo aliento que requiere visión de Estado y voluntad política, pero que ofrece beneficios sociales, económicos y ambientales incuestionables.
Atte.
Eduardo Valenzuela Concepción
LITIO
Sr. Director, He leído con gran interés el artículo sobre el litio publicado en la última edición de Revista Occidente, texto que acierta al destacar la relevancia estratégica
de este recurso para el desarrollo económico del país. En efecto, el litio representa hoy una oportunidad histórica para Chile: un punto de encuentro entre la ciencia, la industria y la sustentabilidad que podría definir nuestro futuro energético y productivo.

los daños ambientales y los efectos que su explotación tiene sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas y los países productores. Aquí presentamos una breve reseña de su importancia y la estrategia que ha diseñado Chile para su aprovechamiento responsable. EL LITIO, UN RECURSO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO Un objetivo central en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, enfatizado en el Acuerdo de París de 2015, es la transición de los combustibles fósiles a energías renovables. El litio, como material energético, podría desempeñar un papel clave de tres maneras: Primero, como medio de almacenamiento de energía. La forma más eficaz de transportar y almacenar energía es a través de baterías eficientes, como las de litio, que experimentaron un desarrollo acelerado tras su comercialización por Sony en 1991. Hoy en día, es una tecnología madura con numerosos proveedores y aplicaciones que van desde dispositivos electrónicos pequeños, como relojes, tabletas y computadoras, hasta drones, baterías para vehículos e incluso sistemas de almacenamiento a gran escala capaces de alimentar una ciudad de alrededor de 30,000 habitantes, como se demostró en el sur de Australia en 2017. Segundo, en materiales estructurales para asegurar eficiencia energética, a través del uso de aleaciones de aluminio-litio. El ahorro de energía es una estrategia fundamental para abordar la crisis energética actual. Una de las estrategias es la construcción de vehículos de transporte más ligeros. Las aleaciones de aluminio-litio recientemente desarrolladas, ejemplificadas por la planta inaugurada por Alcoa en Indiana, EE.UU., en 2014, permiten la creación de materiales estructurales ligeros y duraderos. Su adopción en los sectores aeroespacial y de transporte terrestre promete un ahorro energético significativo.
SU OPINIÓN NOS IMPORTA

Sin embargo, junto con valorar la profundidad del análisis presentado, quisiera subrayar la necesidad de dar un paso más allá. No basta con ser un país exportador de materias primas, por valiosas que sean. Chile debe asumir el desafío de transformar su estructura productiva y generar valor agregado a partir de sus propios recursos naturales. El verdadero desarrollo no se alcanza vendiendo el subsuelo, sino innovando, industrializando y formando conocimiento propio. Romper con la inercia económica del extractivismo exige una visión de Estado sostenida, políticas públicas audaces y una alianza efectiva entre el mundo académico, el sector privado y las comunidades locales. Solo así podremos convertir el litio en una fuente de soberanía tecnológica y bienestar social, y no en un nuevo episodio de dependencia y agotamiento.
Saludos, Mauricio Peralta Las Condes LA ÚLTIMA PALABRA
Sr. Director, Qué interesantes son las columnas de la sección La Última Palabra. Columnas siempre oportunas, mordaces, provocativas, chispeantes, sabrosas e intelectualmente frescas.
Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
Gracias al autor Atte.
Verónica Lorca

DEL PREJUICIO Y LA DUDA
POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado, académico y ensayista
La política democrática se juega en una tensión permanente entre dos modos de habitar la incertidumbre: la duda, entendida como disciplina pública que somete nuestras creencias a reglas de contraste, y el prejuicio, concebido como un atajo cognitivo-afectivo que clausura el juicio antes de abrir el expediente. La duda exige método, tiempos, verificación y disposición a corregir; el prejuicio ahorra esfuerzo, otorga identidades rápidas y legitima jerarquías. En una época saturada de información precocinada que asumimos sin deliberación ni comprobación, reaparece el “superprejuicio” de creer que podemos vivir sin prejuicios, cuando en realidad estos se transforman pero no desaparecen; ese engreimiento impide estudiar su naturaleza y domarlos en formas benignas. Para ordenar el argumento, la mala influencia de algunos medios tradicionales en la vida pública puede describirse en cuatro capas que se refuerzan mutuamente: fabricación de marcos, ingeniería de la “certeza subjetiva”, reproducción de estereotipos por socialización y sinergia con el derecho.

Primero, cuando un haz coherente de prejuicios logra convertirse en marco de referencia, la información que circula queda filtrada: lo que encaja se asimila, lo que incomoda se rechaza o se reinterpreta, y el dominio del lenguaje pasa a ser un modo de control de la realidad social.
Segundo, esa fuerza de moldeado se amplifica porque una parte sustantiva de aquello a lo que respondemos hoy es realidad mediada —información sin experiencia directa— administrada por Estados y grandes grupos de presión; a ello se suman la selección y el montaje de los contenidos, su contextualización y el condicionamiento semántico, junto con la potencia de las imágenes en movimiento y la avalancha ininterrumpida de datos, que inhiben la reflexión. El resultado es una presión casi irresistible: lejos de desaparecer, los prejuicios se transforman y se expanden, y el propio entorno informativo “exige” prejuzgar sin la deliberación y la comprobación debidas.
Tercero, algunos de los medios (ahora cualquiera) actúan como agentes de socialización que transmiten y estabilizan estereotipos (esquemas cognitivos que simplifican entornos complejos, preparan la percepción y sesgan la interpretación y el juicio), con efectos de profecía autocumplida sobre los grupos

estigmatizados. De ahí que, incluso cuando cambian los repertorios explícitos, persista el rendimiento práctico del estereotipo como atajo para anticipar conductas y justificar jerarquías.
Cuarto, opera una sinergia regulatoria entre medios y derecho: las categorías jurídicas y administrativas enseñan a mirar a los “otros” y, a la vez, los medios fijan esas miradas como sentido común. En materia migratoria, por ejemplo, las normas no solo aplican conceptos “neutros”; contribuyen tanto como los medios a construir quién “merece” ser reconocido y en qué condiciones, instalando un guion social que separa a los “admisibles” de los “irregulares”.
Sobre ese terreno, la ingeniería de la opinión se apoya en la fabricación de certeza subjetiva: influir en percepciones —más que en hechos— basta para modificar conductas. Publicidad, campañas “informativas” y desinformación operan justamente ahí, explotando la ambigüedad de los hechos sociales y la distancia entre dato y sentido para consolidar prejuicios como criterios de acción política.
¿Qué exige, entonces, una ética pública de la duda? Exige método y reglas para separar hechos de marcos y para hacer visible al observador en el acto de observar. Antes de discutir contenidos, hay que explicitar el marco, los criterios y los procedimientos con que se afirma algo; solo así el contraste entre versiones deviene exigible y se evita que una apariencia se imponga por fuerza retórica.
En términos operativos, ello supone (a) introducir en la evaluación pública la distinción entre “verdad
de exactitud” (proposiciones verificables) y “verdad de descubrimiento” (despeje de apariencias), para no confundir datos con marcos; (b) exigir trazabilidad editorial —qué se seleccionó, qué se omitió, cómo se editó, con qué contexto— en piezas que inciden en la formación del juicio político; (c) entrenar a las instituciones para auditar sesgos de cobertura y de encuadre, y (d) alfabetización mediática crítica en la ciudadanía, de modo que el receptor reconozca operaciones de recorte y montaje y ejercite sistemáticamente la verificación cruzada.
Por último, la duda no es parálisis, es disciplina republicana: reconoce que “todo lo dicho es dicho por un observador”, que los hechos llegan siempre interpretados y que precisamente por eso deben contrastarse con reglas públicas. Allí donde esa disciplina falta, los medios convierten marcos en “realidad” y el prejuicio ocupa la sede de la razón pública; allí donde se la institucionaliza, el desacuerdo se vuelve productivo y la política recupera su obligación de decidir con videncia y con garantías.
LA RAZÓN PÚBLICA
En sociedades plurales atravesadas por creencias religiosas, visiones filosóficas y proyectos de vida heterogéneos, el problema central de la legitimidad política consiste en justificar el ejercicio del poder público con razones que todos, concebidos como libres e iguales, puedan aceptar razonablemente. Rawls articula para ese fin la noción de “razón pública”, un estándar de justificación que delimita qué tipos
de argumentos son apropiados cuando se deciden las “ esenciales constitucionales ” y las “ cuestiones de justicia básica ”. La premisa es estricta: el uso de la coerción estatal solo es legítimo si puede ser defendido mediante razones accesibles para cualquier ciudadano razonable, con independencia de su adhesión privada a doctrinas comprensivas religiosas, morales o metafísicas. No se trata de suprimir convicciones profundas ni de desprivatizarlas, sino de distinguir entre el foro de la decisión vinculante y la vasta cultura de fondo donde el pluralismo florece sin restricciones comparables.
La razón pública descansa en el principio liberal de legitimidad: un esquema constitucional es válido cuando puede ser sostenido por un conjunto de valores políticos “autosuficientes” —libertad, igualdad de ciudadanía, imparcialidad, Estado de Derecho, valor equitativo de las libertades políticas, debido proceso, transparencia institucional— que no dependen de una filosofía total de la vida buena. Estos valores poseen independencia justificativa porque se fundan en la idea política de persona como sujeto moral que, por un lado, tiene capacidad de formar y revisar su concepción del bien y, por otro, es capaz de un sentido de justicia. A partir de esa base, la estructura política debe organizarse de modo que asegure derechos fundamentales, oportunidades equitativas y la justa distribución de cargas y beneficios sociales, así como una genuina posibilidad de participación e influencia en la vida pública.
El alcance de la razón pública es selectivo y, a la vez, exigente. Se aplica a los “esenciales constitucionales”, es decir, a la definición de derechos y libertades básicos, al diseño de los órganos del Estado y a las reglas de la competencia democrática, y a las “cuestiones de justicia básica”, que comprenden la estructura del sistema socioeconómico y la distribución de los principales bienes primarios. En ese ámbito el deber de civilidad obliga a autoridades, legisladores, jueces, candidaturas y ciudadanía a presentar y evaluar argumentos en claves compartibles por todos. Fuera de ese perímetro —en universidades, iglesias, medios de comunicación, asociaciones civiles o conversaciones cotidianas— pueden circular sin trabas razones comprensivas o doctrinales; esa “cultura de fondo” nutre la vida democrática, pero no sustituye el patrón justificativo que corresponde cuando se adoptan decisiones colectivas definitivas.
El método de la razón pública se ordena por dos exigencias internas: reciprocidad y reconocimiento de las cargas del juicio. La reciprocidad impone proponer solo principios que se creen aceptables por los demás desde su posición de ciudadanos libres
e iguales; obliga a argumentar como si se hablara a cualquiera, no solo a quienes comparten una doctrina. El reconocimiento de las cargas del juicio recuerda que el desacuerdo puede ser razonable por la complejidad de la evidencia, la diversidad de experiencias, la indeterminación de conceptos y los límites de la razón práctica. De ese modo, la razón pública no es una técnica para suprimir disputas, sino una disciplina de contención y respeto que permite decidir lo común sin negar la legítima pluralidad de lo valioso.
La tesis incorpora un dispositivo de apertura, el denominado “proviso”. R awls concede que los ciudadanos y autoridades pueden invocar, en el foro público, fundamentos propios de su doctrina religiosa o filosófica, siempre que en algún momento proporcionen también razones adecuadas en el lenguaje político compartido que justifiquen la misma conclusión. El proviso evita una traducción forzada de las convicciones personales a un vocabulario neutral en todo tiempo y circunstancia, pero asegura que las decisiones que cierran la deliberación sean sostenibles ante cualquiera en términos públicos. El estándar de suficiencia no es formal ni meramente retórico: exige razones políticas que, de modo honesto, puedan persuadir a quienes no comparten la doctrina privada de quien argumenta.


Desde el punto de vista institucional, los tribunales constituyen el foro paradigmático de razón pública, pues sus decisiones deben exponer, con máxima claridad, la conexión entre el texto constitucional, los principios políticos y las reglas del Estado de Derecho. El Legislativo, por su parte, no queda menos exigido: la deliberación parlamentaria en materias constitucionales y de justicia básica debe organizarse sobre la base de valores compartibles, y las comisiones, informes y debates deberían reflejar esa gramática justificativa. El Ejecutivo también participa del mismo estándar al formular políticas, presentar proyectos y rendir cuentas. En esta práctica se cultiva el “ethos” de la civilidad democrática: escuchar razones disidentes, responder con razones públicas y aceptar la disciplina de la reciprocidad.
La razón pública opera, además, como arquitectura de estabilidad. Rawls sostiene que, en sociedades bien ordenadas, diversos sistemas de creencias pueden converger en un “consenso traslapado”: cada doctrina razonable apoya, por sus propios fundamentos, el mismo conjunto de principios políticos. La estabilidad no depende entonces de un modus vivendi precario —sostenido por equilibrios de poder o conveniencias coyunturales—, sino de la aceptación sincera de reglas e instituciones por “las razones correctas”. Esta idea disuelve una falsa alternativa: no obliga a renunciar a convicciones últimas, pero exige que lo común se justifique con un léxico político que respete la igualdad y la libertad de todos.
LA IGUALDAD POLÍTICA
Para enriquecer su operatividad conviene subrayar el componente material de la igualdad política. La noción de valor equitativo de las libertades exige proteger no s0lo la titularidad formal de derechos de participación, expresión y asociación, sino su ejercicio efectivo. Ello incluye salvaguardas frente a asimetrías de poder económico, acceso real a la información y condiciones institucionales que permitan a cualquier ciudadano influir en el proceso político. Sin ese componente, la gramática de la razón pública puede degradarse en un formalismo que encubre desigualdades sustantivas de voz e incidencia. Las objeciones más conocidas se han articulado desde tres frentes. La crítica comunitarista sostiene que la razón pública empobrece la vida ética común al “desvitalizar” el contenido moral que sostiene a las comunidades. La respuesta rawlsiana aclara el alcance: la razón pública regula solo la justificación de decisiones vinculantes en materias básicas; fuera de ese ámbito, la cultura de fondo mantiene su riqueza expresiva y sus referencias densas al bien. La
crítica deliberativa, asociada a Habermas, reprocha a Rawls privilegiar resultados sobre procedimientos comunicativos y subestimar el poder integrador del discurso. La réplica enfatiza que la práctica de razón pública es, precisamente, una disciplina del discurso orientada por reciprocidad, publicidad y justificabilidad, y que su núcleo es procedimental sin renunciar a contenidos políticos mínimos. Por último, algunas críticas religiosas denuncian sesgo secular; el proviso, sin embargo, reconoce el legítimo lugar de las convicciones de fe en la esfera pública, con la condición de acompañarlas de justificaciones políticas accesibles a todos cuando se cierre la deliberación colectiva.
Otras objeciones advierten un posible elitismo discursivo o un idealismo excesivo frente a contextos polarizados, desinformación y estrategias populistas. La teoría asume ese riesgo y lo afronta reforzando tres prácticas: alfabetización cívica para comprender el lenguaje de los principios políticos, institucionalidad que premie la transparencia y sancione la manipulación de hechos, y diseño deliberativo que distribuya de modo equitativo la palabra y el tiempo de escucha. De lo contrario, la apelación a razones públicas puede convertirse en recurso retórico de superficie. La calidad epistémica de la deliberación —acceso a evidencia, filtros contra la desinformación, procesos de revisión— es parte constitutiva de la razón pública y no un adorno.
Desde la perspectiva jurídica, la noción ilumina criterios de control constitucional y de técnica legislativa. En el control, orienta a exigir que las decisiones estatales, especialmente en materias sensibles, muestren su conexión con valores políticos compartibles, evitando apoyarse en supuestos doctrinales no susceptibles de ser aceptados por todos. En la técnica legislativa, empuja a explicitar objetivos públicos, razones de proporcionalidad, evaluación de medios alternativos y análisis de impactos en libertades y oportunidades. Decidir con razón pública no equivale a suprimir la controversia; significa disciplinarla para que, pese al desacuerdo, el resultado pueda considerarse razonablemente aceptable por quienes quedan sometidos a la norma. Conviene insistir, para no sobreextender el concepto, en sus límites. La razón pública no pretende fijar toda la moral ni abarcar la totalidad de la política. No exige que cada discusión sectorial —cultura, ciencia, deporte, políticas municipales ordinarias— se formule en términos de alta teoría política. Su dominio es el “marco”: derechos, estructura institucional y reglas distributivas básicas. En ese marco, el lenguaje de los valores políticos ofrece


una plataforma de entendimiento mínimo; fuera de él, la diversidad de proyectos puede desplegarse sin tener que traducirse permanentemente al léxico de los principios constitucionales.
La utilidad de la razón pública se entiende mejor si se contempla su función civilizadora en contextos de pluralismo profundo. Permite distinguir entre desacuerdos razonables —tratables mediante reciprocidad, evidencia común y reconocimiento de límites cognitivos— y posturas que abandonan la idea de ciudadanía igual para todos. Estas últimas pueden participar de la esfera social, pero no pueden reclamar, sin más, orientar coercitivamente el derecho común. La línea es conceptual y práctica a la vez: separa el espacio del convencimiento libre del terreno de la obligación general. Ese deslinde, lejos de empobrecer la política democrática, la protege frente a la tentación de convertir verdades privadas en leyes públicas.
En suma, la razón pública de R awls ofrece un criterio de legitimidad y un método de deliberación adecuados a sociedades pluralistas: legitimar solo con razones accesibles para todos en decisiones que fijan el marco común; reconocer las cargas del juicio para convivir con el desacuerdo; exigir reciprocidad para que nadie legisle como si hablara únicamente a los suyos; y asegurar el valor real de las libertades para que la voz de cada cual cuente. De esa disciplina depende que la democracia constitucional no sea un
simple equilibrio de fuerzas, sino una empresa común sostenida por razones que, sin anular diferencias, todos pueden compartir como ciudadanos. Conviene fijar con precisión qué se critica. El prejuicio, en su sentido estricto, es un juicio previo y pertinaz: un prae-judicium cuyo veredicto está implícito antes de la “audiencia” de razones, que se mantiene incluso frente a pruebas contrarias. No es solo precipitación; es un mecanismo que precede y grava el acto de juzgar hasta volverlo impermeable a la razón. Esta estructura psíquica se ha descrito como actitud con tres componentes: cognitivo (creencias estereotipadas), afectivo (antipatías o miedos) y conativo (predisposición a discriminar), definición clásica que conserva vigencia. Además, investigaciones recientes subrayan su función de crear o mantener relaciones jerárquicas entre grupos, lo que explica su tenacidad y su rendimiento político. Junto con el prejuicio operan los estereotipos —esquemas sociales para procesar información sobre otros que simplifican entornos complejos y preactivan percepciones y expectativas conductuales— y la discriminación —su traducción conductual—: distinguirlos analíticamente ayuda a intervenir con precisión.
EL PREJUICIO
No toda “pre-juiciación” es irracional. La vida social se sostiene en un subsuelo de saberes tácitos y obviedades compartidas; hay expectativas implícitas razonables, susceptibles de ser explicitadas y defendidas si la ocasión lo requiere. El problema político surge cuando los prejuicios irracionales —rígidos, contrarios a la evidencia— sustituyen ese trasfondo razonable, elevándose a criterio de selección de personas y políticas. El lenguaje es aquí decisivo, porque constituye la matriz inicial de nuestras interpretaciones: nombra, recorta y fija sentidos que luego se toman por “naturales”.
La duda, por su parte, no es escepticismo paralizante; es método. En las ciencias sociales contemporáneas, el examen de la verdad y la realidad obliga a situar al observador: sin observador no hay “dado” neutro, de modo que toda indagación debe declarar reglas, criterios y procedimientos. Esa es la ética de la duda: explicitar el marco desde el cual se observa y someterlo a contraste. La discusión epistemológica recuerda, además, que operamos con dos modos de verdad: la de exactitud (proposiciones verificables) y la de descubrimiento (despeje de apariencias); la segunda condiciona a la primera, porque antes de verificar hipótesis debemos esclarecer qué estamos viendo y cómo aparece. Convertida en hábito institucional, esta distinción vuelve más difícil
que una apariencia se imponga como “hecho” por mera fuerza retórica.
El punto neurálgico es que, sin ese trabajo de duda metodológica, la política tiende a organizarse con y desde prejuicios. Se ve con nitidez en el campo migratorio, donde categorías administrativas y relatos securitarios fabrican sujetos “admisibles” por tiempo limitado, mientras otros quedan fijados en un estatus de inferioridad —los “inmigrantes” que nunca llegan a ser “inmigrados”, incluso en segunda o tercera generación— y se recomienda tratarlos en un régimen de excepción. Es la lógica de la subordiscriminación, que se ampara en el orden público o en una pretendida racionalidad del mercado de trabajo para estratificar derechos. La terminología no es inocua: calificar de “ilegales” a trabajadores y familias que viven y contribuyen tiene efectos simbólicos y jurídicos —estigmatiza, asocia a criminalidad y legitima un doble trato: por extranjeros y por supuestos delincuentes—. La política de fronteras empuja aún más: “vayas donde vayas, vallas”; espacios de no-derecho, externalización y muros que convierten vidas en variables de coste; se impone así una necropolítica que cuenta cuerpos por cupos, renunciando al proyecto de una democracia inclusiva.


El ecosistema mediático amplifica este desplazamiento. Cuando el flujo de imágenes y consignas reemplaza a la experiencia directa, la opinión pública recicla “verdades disponibles” y descarta matices; así se consolida la paradoja de sociedades que se proclaman libres de prejuicios mientras naturalizan prejuicios reconfigurados, ahora envueltos en tecnicismos o en “ sentido común ” estadístico. La duda —como regla de juego— exigiría diferenciar hechos de marcos narrativos, y tomar en serio la pregunta por la fuente, el método y los incentivos detrás de cada afirmación.
LA POLÍTICA DE “PANTALONES LARGOS”
Una política democrática madura no puede suprimir los prejuicios —son universales del comportamiento humano—, pero sí puede impedir que gobiernen. Para ello conviene adoptar una ética de la duda en tres planos concatenados. Primero, en el plano cognitivopúblico: alfabetización crítica y reglas de evidencia que hagan visibles los supuestos del observador y distingan con pulcritud entre verdad de exactitud y verdad descubierta, evitando tanto la tecnocracia sin mundo de la vida como el relativismo que todo lo licua. Segundo, en el plano jurídico-administrativo: revisión de categorías y etiquetas que estigmatizan, motivación reforzada para cualquier restricción de derechos en frontera y prohibición de normalizar el estado de excepción con el pretexto del riesgo difuso. Tercero, en el plano evaluativo: análisis de impacto antidiscriminatorio que combine medición de sesgos (explícitos e implícitos) con seguimiento de resultados por grupo, sabiendo que los estereotipos operan como esquemas que moldean la percepción, la interpretación y el juicio.
El objetivo no es instaurar una duda escéptica que paralice, sino una duda republicana que gobierne. Ella no exige renunciar a convicciones ni a prioridades, sino elevar el estándar de prueba cuando esas convicciones se vuelven políticas públicas que reparten costos y beneficios entre personas concretas. La alternativa está a la vista: cuando renunciamos a esa disciplina, el prejuicio se disfraza de evidencia, el lenguaje consolida jerarquías, la frontera se vuelve un “no-lugar” de derechos, y la ley deja de igualar para seleccionar. Cuando la asumimos, el desacuerdo se hace productivo: restituye la distancia entre hechos y relatos, devuelve visibilidad a quienes habían sido reducidos a categoría y, sobre todo, reconcilia decisión con método. La diferencia (que parece teórica) se mide en la práctica en dignidad, en derechos y, no pocas veces, en vidas.
¿Dudamos bien?

PROMESAS VACÍAS, DEMOCRACIA EN RIESGO
POR MARIO VARAS ROJAS
Docente, Melipilla
En tiempos de campañas electorales, el fervor ciudadano suele encenderse con discursos cargados de esperanza. Las calles, las redes sociales y los medios se inundan de promesas que, al menos en apariencia, parecen capaces de transformar la realidad de un país. Sin embargo, detrás de ese brillo se esconde un riesgo profundo: que un candidato a diputado o senador prometa medidas que no tiene facultades para realizar.
El Parlamento, por naturaleza, tiene atribuciones específicas: legislar, fiscalizar y representar. Un senador no construye hospitales ni un diputado aumenta las pensiones por decreto. Sus herramientas son las leyes, la fiscalización al poder Ejecutivo y el trabajo en comisiones. Por eso, cuando un aspirante ofrece al electorado aquello que no está dentro de sus atribuciones, incurre en un doble engaño: manipula la ilusión ciudadana y erosiona la confianza en la política.
El peligro es evidente. El votante, convencido de que su candidato cumplirá lo prometido, termina
frustrado cuando descubre que aquello era inviable desde el principio. Esa frustración no se traduce solo en desilusión personal: es combustible para el descrédito de las instituciones y para el crecimiento del cinismo político, terreno fértil para la abstención y el populismo.
En una democracia madura, la transparencia y la honestidad deben ser virtudes esenciales. Quien busca un escaño parlamentario tiene la obligación ética de explicar qué puede hacer y qué no puede, diferenciando entre lo que depende de una ley y lo que compete a la gestión del Ejecutivo. Prometer fuera de ese marco no es creatividad ni visión: es irresponsabilidad.
El ciudadano informado, por su parte, debe aprender a preguntar, a cuestionar y a desconfiar de los cantos de sirena. Porque votar por promesas imposibles es, en el fondo, hipotecar la seriedad de la democracia. Y si algo no podemos permitirnos en tiempos de incertidumbre, es que la política se convierta en un escenario de espejismos.

LA ÉTICA DE SPINOZA ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI:
PARA UNA NUEVA REFORMA
DEL ENTENDIMIENTO
POR FELIPE QUIROZ ARRIAGADA
Magíster en Psicología y en Educación, profesor de Filosofía
Ardua fue la tarea civilizatoria de la racionalidad occidental para superar el dogma y la superstición. Buena parte de ese esfuerzo fue realizado por pensadores racionalistas del siglo XVII, entre los cuales destaca Baruch Spinoza.
Para el filósofo holandés la reivindicación de la razón como vía para el conocimiento de la realidad, así como de los fenómenos humanos y sociales, tuvo consecuencias directas en su vida, siendo juzgado, maldecido y perseguido por tales ideas. Y esto, antes de haberlas siquiera publicado. Su desarrollo filosófico editado, por tanto, se realizó de lleno en el campo de la herejía, lo cual generó tanto rechazo violento entre dogmáticos como admiración y fascinación entre las mentes libres que en plena primera modernidad se abrían dificultosamente paso hacia adelante, cargando con siglos de intolerancia epistemológica, metafísica, política, social, moral e intelectual.
Una de las primeras obras que se atri buyen a Spinoza se denomina “Tratado de la Reforma del Entendimiento” , la cual, al margen de quedar inconclusa, se destaca por evidenciar la necesidad vital de arriesgar incluso la seguridad personal por buscar y encontrar una forma de vida que se fundamente en el pensar y actuar racional. En el excelente prólogo de esa obra, su autor nos señala: “El extravío del entendimiento – cuya forma extrema es la superstición- no es problemático por el hecho de promover el error, sino por

la forma de vida que implica” (2023, p.8). En efecto, para la humana condición es imposible extirpar al pensamiento; habitamos, inevitablemente, como especie, en el pensar. Pero, cuando se suprime la forma de pensar racional, esto debe hacerse desde otras formas de pensar irracionales. Y ello tiene efectos en el actuar y, por cierto, en la convivencia humana. Ante esto es necesario cuestionar, ¿por qué motivos se preferiría una vida irracional que una racional? Así como, en términos colectivos, ¿por qué motivos o necesidades sería preferible, socialmente, someter la libertad democrática al totalitarismo? De acuerdo a Spinoza, se puede responder a estas interrogantes de dos maneras; por la conveniencia egoísta de quien obtiene poder de la ignorancia ajena y, entre los sometidos, por dejarse influenciar por el temor. Sobre ambas explicaciones Spinoza señala, en otra de sus obras célebres, el Tratado Teológico - Político, lo siguiente: Cabría aducir muchísimos ejemplos del mismo género, que prueban con toda claridad lo que acabamos de decir: que los hombres solo sucumben a la superstición, mientras sienten miedo; que todos los objetos que han adorado alguna vez sin fundamento no son más que fantasmas y delirios de un alma triste y temerosa; y, finalmente, que los adivinos solo infunden el máximo respeto a la plebe y el máximo temor a los reyes en los momentos más críticos para un Estado (2015, p.34).
Por lo señalado, Spinoza se impone a sí mismo encontrar una vía intelectual
para fundamentar desde la razón la convivencia humana, y su objetivo, con ello, no es el poder sino la felicidad. Es, por tanto, una decisión filosóficamente global y sistémica, que integra lo metafísico, lo epistemológico, lo social, lo político, lo moral y hasta lo psicológico, pero todo ello con el fin de lograr la plenitud de ánimo de la experiencia humana. Respecto de lo político, Spinoza fue iconoclasta al proponer, en un siglo en el cual aún no nacían las repúblicas democráticas modernas, a este sistema de gobierno representativo como el más adecuado, justo y racional, entre los diferentes sistemas políticos posibles. En el señalado Tratado declara:
El derecho de dicha sociedad se llama democracia; ésta se define, pues, como la asociación general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede. De donde se sigue que la potestad suprema no está sometida a ninguna ley, sino que todos deben obedecerla en todo. Todos, en efecto, tuvieron que hacer, tácita o expresamente, este pacto, cuando le transfirieron a ella todo su poder de defenderse, esto es, todo su derecho (2015, p.169).
De esta manera Spinoza proponía una sociedad moderna efectivamente supeditada al estado de Derecho, el cual emanaba de lo que posteriormente se denominó como soberanía popular. Y todo ello, con anticipación de un siglo.
Respecto de las demás dimensiones señaladas, su obra más importante, la “Ética demostrada según el Orden geométrico”, publicada de manera póstuma, es la evidencia de la importancia que tuvo en la vida del filósofo el logro de este propósito sistémico. Este esfuerzo titánico del intelecto humano se estructura desde una poderosa racionalidad deductiva de proposiciones lógicamente necesarias, cuya primera parte se enfoca en la problemática metafísica de la esencia de la realidad y la existencia de Dios, para posteriormente continuar con la naturaleza de la mente humana y la regulación de las pasiones, para el logro de una vida plena, y de una convivencia social justa.
Respecto de la forma de vida racional que genera una conducta adecuada y una convivencia social feliz, Spinoza promueve: “Mientras no estamos dominados por afectos que son contrarios a nuestra naturaleza, tenemos la potestad de ordenar y encadenar las afecciones del cuerpo según el orden propio del entendimiento” (p. 2025, p. 251). Para Spinoza era posible, desde la comprensión intelectual de nuestras afecciones y pasiones, la autorregulación. Esta idea, que puede parecer simple, es de una extraordinaria importancia para el librepensamiento occidental,
ya que pone en manos de la humanidad su propio destino. El famoso Sapere aude (Atrévete a pensar) de Kant, un siglo después, así como la extraordinaria fuerza revolucionaria de la ilustración francesa, serán herencia del sobrio pero poderoso pensar de Spinoza, y su propuesta de reforma del ser humano, mediante el sereno desarrollo del entendimiento.
Paradojal, por lo menos, nos parece a nosotros, personas del siglo XXI, el castigo social infligido a Spinoza por, simplemente, defender la dignidad de la razón para dar cuenta de los misterios de la realidad, así como el derecho humano de utilizar dicha facultad para tal propósito. Antes de publicar sus obras, su comunidad religiosa lo excomulgó de la forma más radical, mediante la siguiente sentencia: Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito al acostarse, maldito al levantarse, maldito sea al entrar y al salir… Advirtiendo que nadie puede hablar oralmente ni por escrito ni hacerle ningún favor ni estar con él bajo el mismo techo ni a menos de cuatro codos de él ni leer papel hecho escrito por él (2023, pp.12-13).
Tal castigo social nos parece aberrante a las personas que transitamos la primera mitad del siglo XXI. Y, sin embargo, al margen del triunfo de la filosofía racionalista contra el dogma teológico de los siglos anteriores, del triunfo político y social de la ilustración, en el siglo XVIII, del desarrollo científico sin precedentes de los siglo XIX, XX y XXI, hoy renacen con fuerza inusitada creencias de un nivel de superstición inexplicables y que, por ello mismo, tenemos el deber de comprender, ya que constituyen una transformación en el ethos global que es indispensable analizar en su sentido axiológico.
Paradojalmente con la admiración que crece a cada segundo por la obra de Spinoza, cosa imposible de imaginar en su propio tiempo de vida, hoy se instalan discursos que no solo niegan la validez racional de las advertencias sobre los peligros ambientales que amenazan a nuestro mundo, sino que se predican teorías mágicas para hacer política, economía y hasta moral, sin contar con evidencia en dato alguno, ni axiomática epistemológica en lo absoluto, ni más fundamentación que la de un renacer sin precedentes de la retorica demagógica más burda, pero amplificada exponencialmente por medios de comunicación de alcance global, mediante los cuales se puede afirmar cualquier cosa con carácter de verdad irrefutable, sin necesidad de comprobación académica e intelectual alguna.
Esta avalancha de pensamiento mágico, donde abundan teorías terreplanistas, antivacunas, y por el estilo, son promovidas, precisamente, desde movi-




mientos políticos y sociales que intentan llegar al poder del Estado desde ideologías que condenan y satanizan al mismo Estado, y que, con devoción religiosa, promueven la idea de que el mercado, milagrosamente, se regula a sí mismo. Al mismo tiempo, estas ideas se propagan con la velocidad de la luz en las redes virtuales mediante una infinita cantidad de propaganda falaz, con la cual se genera una opinión pública que no solo reproduce ignorancia, sino que asume como solución la entrega de la voluntad racional como justo medio de cambio para liderazgos tan superfluos como violentos. Hoy no es raro constatar un aumento de la percepción negativa del régimen democrático, y un aumento paulatino de opiniones favorables a ideas totalitarias, mediante las cuales se ofrece estabilidad, a cambio de poder de decisión y
de la cada vez más incómoda responsabilidad que la democracia obliga. Por supuesto, esto resulta tan coherente como conveniente para una verdadera industria de la desinformación mediática que, a fuerza de generar terror sistemático en los medios, después constata, mediante la industria de las encuestas de opinión y percepción, tendencias favorables a creencias dogmáticas, totalitarias y antidemocráticas. El fanatismo, de esta manera, resulta una forma de negocio sobre seguro, cuando, en materia de creencias sociales, se genera artificialmente una demanda para, posteriormente, aparecer con el milagro de una oferta diseñada a la medida. Tal milagro es el primero que se ofrece a una sociedad que, sin darse cuenta de ello, va entregado su confianza en la democracia a poderes fácticos que tal como indicase Spinoza, cuatro siglos antes, operan desde la generación del miedo, y tienen como principales enemigas a la razón, la evidencia, al dato, a las cifras, a las teorías serias, a las filosofías y a las ciencias. Pero, ¿cómo estamos llegando a este punto, mediante el desarrollo técnico que la misma capacidad racional ha generado? Las explicaciones a este dilema son variadas, y excedería los propósitos y alcances de este texto enunciarlas rigurosa y analíticamente a cada una. Solo abordaré aquí que el desarrollo tecnológico y científico del proyecto moderno ha depositado en manos de la humanidad el poder suficiente para construir un nivel de bienestar imposible de imaginar por los siglos precedentes, como de destruir esa misma obra civilizatoria, dejando para la posterior generación un escenario de ruinas. Las dos guerras mundiales y el desarrollo atómico del siglo pasado son ejemplos extremos de lo peligroso que ha sido la herencia del fuego sagrado otorgado por nuestro actual Prometeo. Sin embargo, ante ello, ¿la respuesta será abdicar de nuestra responsabilidad, por el miedo a nuestro propio poder? O, por el contrario, será como indicase Spinoza, que la respuesta a los peligros de la vida humana está en posesión del mismo ser humano, y que es su deber asumir la responsabilidad de alcanzar una vida más plena, tanto individual y colectivamente, enfrentando al temor que alimenta a la superstición con la luz racional que disipa las tinieblas del error, y al fantasma de la autodestrucción con una existencia intelectual activa y valiente, comprendiendo que, en materias de libertad de conciencia, el beneficio merece el costo. Porque el logro de la emancipación humana repele a la servidumbre. Porque la dignidad de una vida fundamentada en los valores del espíritu trasciende a la mera supervivencia. Como ocurrió en el caso de Sócrates. Como ocurrió en el tiempo de vida de Spinoza. Como debe ocurrir hoy y siempre.
LOS DESCONOCIDOS LIBERTADORES NAPOLEÓNICOS DE CHILE
Aunque miles de personas circulan a diario por la avenida Viel en Santiago Centro, por el campus Beauchef de la Universidad de Chile, o por la estación de metro Rondizzoni, casi nadie sabe que aquellos nombres recuerdan a antiguos oficiales del “Gran Ejército” de Napoleón que, después de Waterloo, escaparon de la restauración absolutista en Europa para luchar por la independencia de nuestro país.
POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER
Periodista
El período histórico comprendido entre el comienzo de la Patria Nueva (1817) y el afianzamiento del gobierno republicano (1831), se caracterizó por una vertiginosa sucesión de acontecimientos sociales, políticos y bélicos, que no siempre son de pleno conocimiento público, en especial los numerosos combates entre fuerzas patriotas y realistas, que antecedieron y sucedieron a la batalla de Maipú (5 de abril de 1818). De hecho, la gran mayoría de estos combates han sido olvidados por las nuevas generaciones, quienes solo recuerdan los encuentros principales (como Chacabuco, Cancha Rayada y el propio Maipú), pero ignoran por completo la trascendencia de otros enfrentamientos igualmente cruciales, como Achupallas, Talcahuano, Corral, Tegualda y Chiloé.
Si bien el aporte de los caudillos chilenos y argentinos, como Bernardo O’Higgins, José de San Martín, Gregorio de Las Heras, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y Ramón Freire, entre otros, fue fundamental para obtener la independencia; también participaron en el proceso numerosos militares extranjeros, cuyo
aporte fue tanto o más trascendental que el de los próceres nombrados, pero que por las vicisitudes de la historia no han obtenido el reconocimiento que realmente merecen. Dentro de este último grupo destaca un amplio número de militares profesionales europeos, que asumieron el mando de unidades estratégicas en el ejército patriota a lo largo de todo este período, pero que a pesar de su importancia estratégica son, paradojalmente, los más desconocidos: los “libertadores napoleónicos”.
Este papel suele ser tan poco reconocido, que muy pocas personas podrían recordar cuáles fueron los aportes de oficiales como Jorge Beauchef, Benjamín Viel o José Rondizzoni, entre otros, quienes a pesar de tener calles, avenidas e, incluso, estaciones del Metro en Santiago en su honor, tienen muy poca presencia en el legado histórico tradicional, aun cuando llegaron precisamente a Chile, para convertirse en protagonistas imborrables del proceso independentista.
DESDE WATERLOO A LOS ANDES
Este legado es el que hoy quiere rescatar la “Fundación Napoleónicos de Chile”, creada hace tres años para honrar el recuerdo y legado de estos libertadores desconocidos, de los cuales se estima que entre


CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE ACHUPALLAS, 4 DE FEBRERO DE 2022

MONUMENTO A JUSTO
ESTAY, EL BAQUEANO QUE
GUIÓ A SAN MARTÍN EN LA CORDILLERA


NAPOLEÓN BONAPARTE

AMBROSIO CRAMER

GEORGES BEAUCHEF

SANTIAGO ARCOS

LITOGRAFÍA DE LA BATALLA DE MAIPÚ POR EL PINTOR FRANCÉS TEODORO GÉRICAULT, 1818,1819

LITOGRAFÍA DE LA BATALLA DE CHACABUCO POR EL PINTOR FRANCÉS TEODORO GÉRICAULT, 1918,1819.
200 a 300 lucharon en las filas del ejército patriota. Se trataba, en su mayoría de oficiales veteranos de La Grande Armée (El Gran Ejército) del emperador Napoleón Bonaparte, quienes tras la derrota sufrida en la batalla de Waterloo (junio de 1815), fueron despedidos y terminaron emigrando a América, para escapar de la represión ligada a la restauración de los antiguos regímenes monárquicos y clericales europeos. Y si bien el régimen napoleónico se sustentaba en un sistema de gobierno imperial, tanto en Francia como en el resto de sus estados vasallos a lo largo de Europa, los veteranos del Gran Ejército en su mayoría eran opositores a los borbones y demás casas reales europeas absolutistas, que retomaron el poder tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Tal situación los hacía, precisamente, más proclives a defender las ideas libertarias de los jóvenes estados americanos, que como Chile y Argentina, se rebelaron contra la monarquía española y lucharon por obtener su independencia, desde 1810 en adelante.
Fue así como un grupo importante de estos oficiales y veteranos del Gran Ejército Napoleónico, tuvieron la oportunidad de encontrarse en Estados Unidos, a fines de 1816, con el prócer chileno José Miguel Carrera, quien trataba de reunir más hombres y equipos para armar al ejército libertador que se preparaba para regresar a Chile, tras el desastre de Rancagua y la reconquista Española. Carrera reconoció de inmediato el gran valor de estos militares profesionales, entre los cuales había oficiales franceses, italianos, polacos e incluso ingleses y españoles de ideas liberales y republicanas que habían estado en Rusia junto a Napoleón, así que no dudó en contratarlos de inmediato, para que se sumaran a la causa patriota. Y así, mientras en Mendoza la fuerzas patriotas comandadas por José de San Martín y Bernardo O´Higgins, se reorganizaban para cruzar hacia Chile, José Miguel Carrera se embarcó junto con una parte de los 200 a 300 ex oficiales del Gran Ejército de Napoleón, viajando desde Estados Unidos a Argentina, en una flota especial y desde ahí hasta Chile, o bien directamente desde Francia a Buenos Aires. Aporte que fue, finalmente, muy importante para que San Martín contara en su ejército con un amplio cuadro de oficiales experimentados y altamente motivados para luchar en defensa de las ideas libertarias, y contra la opresión del régimen monárquico absolutista español. Hecho que fue trascendental para la causa patriota, y que para el periodista, editor e historiador francés, Marc Turrel, uno de los creadores de la “Fundación de los Napoleónicos de Chile”, no hace sino confirmar “la gran influencia que tanto Francia, como el conjunto de su sociedad, han tenido en la historia de Chile, no solo desde el punto
de vista político-militar, sino también en la economía, las artes, ciencias y educación”.
“Estos napoleónicos hacen parte de esta gran gesta de los pioneros franceses quienes durante casi 300 años aportaron en todas las áreas del conocimiento, la política y la sociedad, por lo que puedo asegurar que Francia es uno de los países que más ha influido, junto con España, por supuesto, en la conformación de la identidad cultural de Chile”, destaca Turrel, quien desde 2020 organiza en nuestro país la exposición itinerante “Galería de los Ilustres”, destinada precisamente a destacar el valor histórico cultural de esta influencia.
Fue esta “misión personal” de rescate de la memoria histórica francesa en Chile -como el propio Turrel la describe-, la que lo motivó en agosto de 2020 a proponer al historiador y docente Patrik Puigmal, vicerrector de la Universidad de Los Lagos, especialista de la historia de los napoleónicos, la idea de reconstruir y difundir la trascendental presencia napoleónica en la exposicion de la Galería de los Ilustres.
“Patrick había investigado durante más de veinte años la historia de los napoleónicos en el continente, pero su trabajo no se había difundido en la sociedad. Por eso, lo convencí de crear la Fundación y la Ruta de los Napoleónicos, en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón en 2021. De hecho, fuimos los primeros en conmemorar a Napoleón en América Latina y en rescatar el legado de estos hombres, 204 años después de su llegada a Chile”, dice Turrel.
“Esta fue una idea que tuve cuando investigaba los orígenes de la llamada Conspiración de Los Tres Antonios (primer levantamiento contra el poder español en Chile, organizado en 1780), donde también participaron dos franceses (Antoine Berney y Antoine Gramusset, junto al criollo José Antonio de Rojas de la Hacienda Polpaico). El estudio de este acontecimiento me permitió conocer a Patrick Puigmal, con quien finalmente maduramos paso a paso la idea de crear la Fundación, para así establecer una Ruta de los Napoleónicos en Chile, que preservara y transmitiera su legado a las nuevas generaciones”, enfatiza Turrel.
DERROTEROS DE HISTORIA
Este trabajo memorial comenzó el 4 de febrero de 2021 , con la inauguración de un monumento conmemorativo del combate de Achupallas (localidad ubicada en la comuna de Putaendo, valle del Aconcagua, Región de Valparaíso).
A partir de dicho hito, donde se logró incorporar también el patrocinio de la embajada de Francia y del ministerio de Defensa Francés, la Fundación ha realizado un profundo trabajo de recopilación de

LA GALERÍA DE LOS ILUSTRES ES UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE CREADA POR MARC TURREL Y PATRICK PUIGMAL EN 2020, COMPUESTA DE 60 PANELES, SOBRE TRES SIGLOS DE PRESENCIA FRANCESA EN CHILE. HA RECORRIDO MÁS DE 2000 KM, DE SANTIAGO A PUNTA ARENAS. SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE COLINA. EN LA FOTO, LA MUESTRA SE EXHIBIÓ EN EL PATIO DOMEYKO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN 2022
memoria histórica, a partir del cual se trazaron “tres rutas conmemorativas” de la participación de los oficiales napoleónicos, tanto en la victoriosa campaña del Ejército de Los Andes, entre 1817 y 1818, como en los posteriores enfrentamientos que continuaron durante la siguiente década. Esto incluye la llamada “Guerra a Muerte” (entre 1819 y 1824), el combate contra los caudillos rurales realistas, el asalto a las fortificaciones de Valdivia y la liberación definitiva de la isla de Chiloé, en 1826, última campaña de la guerra de Independencia contra el poder realista.
“Gracias al trabajo de nuestro equipo, y al apoyo tanto de la embajada de Francia, como del ministerio de Defensa francés, hemos logrado trazar tres rutas napoleónicas en Chile: la Ruta de los Andes, la Ruta Marítima y la Ruta de la República”, destaca Marc Turrel.
La “Ruta de los Andes”, sigue el derrotero del Ejército de los Andes organizado por San Martín y O’Higgins, y parte en Mendoza, cruza la cordillera, y luego pasa por Achupallas, Chacabuco, Polpaico (donde “Los Tres Antonios” fraguaron los primeros intentos de independencia), Maipú y El Monte.
La “Ruta Marítima”, a su vez, comienza en Valparaíso, sigue hacia Talcahuano y llega hasta Valdivia, donde Jorge Beauchef, Benjamín Viel y José Rondizzoni tuvieron una destacada participación junto con Ramón Freire y O’Higgins, para liberar el sur de

DEL CUZCO DONDE PASÓ EL EJÉRCITO


MARC TURREL Y PATRICK PUIGMAL, CREADORES DE LA FUNDACIÓN DE LOS NAPOLEÓNICOS DE CHILE
Chile, en acciones tan destacadas como el asalto a los fuertes de Corral y de Niebla.
La “Ruta de la República”, en tanto, conmemora los épicos encuentros que llevaron a la liberación de la Isla de Chiloé, y al asentamiento definitivo del régimen republicano en Chile. Un proceso que culminó recién en la batalla de Lircay (1830), donde también participaron personajes tan importantes como Viel, Beauchef y Rondizzoni.
“Con estas rutas queremos recordar también a otros próceres de origen francés, como Juan José Tortel y Carlos Lambert, que entregaron un aporte valioso para la consolidación de la independencia de Chile. Tortel, por ejemplo, comandó la primera fuerza naval chilena; mientras que Lambert financió con un empréstito de 120 mil pesos de la época (gracias a su trabajo en la minería del cobre en la región de Atacama), la mitad de la expedición que liberó a la isla de Chiloé, del dominio realista”, recalca Marc Turrel.
El levantamiento de estas rutas comenzó con la inauguración del monumento conmemorativo al combate de Achupallas, en febrero de 2021; y continuó, tras la creación de la Fundación Napoleónica, con el levantamiento cartográfico de cada uno de los hitos que las identificarán y guardarán para la posteridad.
“Hoy contamos en nuestra página web https:// napoleonicos.cl/ con un mapa donde se pueden ver los distintos hitos que registramos desde Copiapó hasta Castro, y que iremos constantemente actualizando. Además hemos extendido este recuerdo histórico a países hermanos como Argentina y Uruguay, donde los napoleónicos también dejaron una huella importante, y que en conjunto aportaron gran parte de los esfuerzos libertarios en el Cono Sur de América a principios del siglo XIX”, agrega el periodista e historiador.
Gracias a este profundo esfuerzo, que nació hace cuatro años con el lanzamiento del libro de Turrel y Puigmal, “Galería de los Ilustres, tres siglos de presencia francesa en Chile” y la posterior exposición itinerante que busca dar a conocer la positiva influencia francesa para el desarrollo histórico, político, social y cultural de Chile, hoy la Fundación de los Napoleónicos de Chile, ha logrado colocar más de veinte placas y monolitos y organizar importantes ceremonias conmemorativas, desde Copiapó hasta Castro, aunque para Marc Turrel esto es solo el inicio de un proceso para rescatar el legado napoleónico en América Latina.
“Los chilenos tiene que encontrarse más con su pasado, para que sepan todo lo que ha costado lograr lo que tienen y así trazar un mejor futuro para el país. Y desde ese punto de vista, es muy importante que cada uno de nosotros, en especial las nuevas generaciones, sepan de dónde venimos y cómo ha sido forjada la identidad chilena. Allí hay gran historia común entre franceses y chilenos, porque la presencia francesa en los dos últimos siglos ha sido trascendental, en campos como la industria, la ingeniería, educación, ciencia, aviación, medicina y tantos otros, que hacen que este legado francés sea tan importante, y no pueda seguir siendo relegado”, puntualiza Turrel.
“De hecho -añade-, hay que seguir haciendo un trabajo intenso en regiones, donde hay mucho desconocimiento sobre este papel histórico, incluso entre alcaldes y funcionarios de gobierno comunal. Por eso, junto a Patrick y otros importantes colaboradores de nuestro equipo, estamos empeñados en cumplir esta misión y para eso necesitamos más difusión de conocimiento, porque los franceses han tenido una influencia o presencia muy importante, para aportar otra visión del mundo, al desarrollo armónico de la sociedad chilena”.
LA CHAUCHA PA’L PESO
BREVE HISTORIA ACERCA DE LAS REVUELTAS
SOCIALES TRAS LAS ALZAS DE LAS TARIFAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
Él mandó al general Horacio Gamboa de Carabineros con la instrucción de “un tiro arriba y dos tiros al cuerpo”
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
AL GENERAL GAMBOA
Cuando ya iba a terminar mi arenga se me ocurrió decir: yo no pido que se incendien los carros, que se arroje a cada uno un tarro de parafina y se les prenda fuego... No, no pido eso, pero pido mucho más: que no se explote a los valientes hijos del pueblo
JUAN RAFAEL ALLENDE

POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Historiador y profesor
Acomienzos de nuestra historia republicana, Chile era un país mayoritariamente rural con una estructura de poder arraigada en el latifundio colonial. Esta organización político-territorial descansaba sobre la base de una elite terrateniente marcada por estrechos lazos estamentales que se sustentaban en prácticas clasistas y de segregación racial.
Desde el punto de vista socioeconómico, los niveles de pobreza que había en Chile eran tan profundos que pueden ser hoy fácilmente comparados con algún país del cuerno de África. La mayor preocupación de la población durante la independencia era tener al final del día un plato de comida y un lugar donde dormir. El Estado aún no tenía claridad sobre qué régimen de gobierno pudiera funcionar y, al mismo tiempo fue incapaz de controlar a los caudillos, cuatreros y a las bandas que asolaban los campos. Aunque en los libros de historia se relatan gestas nacionalistas junto con los avances de la élite, la realidad era otra: Chile era un país atrasado y su historia contada desde la esfera oficial positivista, sin detenerse en los problemas reales.
Sin embargo, a pesar del panorama antes descrito, hacía la segunda mitad del siglo XIX, Chile irá mejorando levemente el devenir de la pobreza crónica de manera paulatina y, por primera vez en su historia -producto de la atracción salitrera -, su población migrará a las incipientes ciudades que serán un polo de atracción incontrarrestable. La premisa para tantas familias obreras era mejorar la calidad de vida semifeudal que arrastraban durante siglos.

La ciudad significaba para la mayoría un símbolo de modernidad, a pesar de ello, no estaba preparada para tales migraciones y tuvo que acelerar sus procesos de crecimiento sin mayor planificación. En materias laborales, las primeras generaciones de proletarios no contaban con leyes de ningún tipo. Por lo cual, la clase dirigente se acostumbró a dominar sin miramientos.
Una vez en la ciudad, los nuevos obreros que venían de los campos necesitaban desplazarse por los viejos caminos y huellas coloniales usados por las carretas de bueyes. La conectividad del ferrocarril, que en un inicio fue privada, terminó siendo una gigantesca tarea estatal dada la magnitud longitudinal de la geografía nacional. La necesidad de llevar los productos minerales y agrícolas a los puertos – trigo más que nada – hizo necesaria una inversión robusta con las ganancias de los impuestos del salitre. El gasto fiscal aumentará. De todos los gobiernos del siglo, los más preocupados en estas materias fueron el de Manuel Montt y, por cierto, el de José Manuel Balmaceda.
En este artículo analizaremos cuatro momentos cruciales en la historia de Chile todos ellos relacionados con descontentos sociales transversales. El
primero, acaecido durante el siglo XIX; dos ocurridos en el siglo XX y uno de la historia reciente, de esta forma estudiaremos el grueso de la historia nacional. En todos los eventos existió un mismo denominador: el alza de pasajes del transporte colectivo detonó en una desaprobación social que culminó en una situación sin control.
Al parecer, la fibra sensible del pueblo trabajador es cuando la locomoción, que es un medio de acercamiento a su fuente laboral, sube de precio y hace más compleja la calidad de vida. No puedo dejar de mencionar que estos conflictos desnudan un talón de Aquiles en la historia de Chile: “desigualdades, mala distribución de la riqueza y respuestas represivas”.
LA DESTRUCCIÓN Y LA QUEMA DE LOS TRANVÍAS DE SANTIAGO 1888
Antes de relatar los hechos, hay que señalar que anterior a la movilidad en base a la electricidad y a los transportes motorizados con combustibles fósiles existían las empresas denominadas “carros de sangre”. No eran otra cosa que las carretas tiradas por caballos; para el año del alza de este servicio, recorrían las pocas calles pavimentadas de Santiago más de 245
carros y correteaban en los sectores céntricos unos mil caballos que esperaban su turno para ser ensillados. La población de la última década del siglo finisecular tenía una mala percepción de este servicio; por ende, las autoridades estaban evaluando los tranvías eléctricos. Hubo algunas protestas anteriores a la quema de los carros enfocadas a la cantidad de pasajeros por carruajes; varios viajaban colgando, soportando además los malos tratos de los conductores y las pésimas condiciones físicas de los equinos. Los atropellos a los peatones eran frecuentes; la lentitud y las congestiones colmaron la paciencia de la mayoría. Los dueños de los carros de sangre se enfrentaron a un dilema no menor: querían exceder el arrastre de los carruajes sobre siete personas por caballo, argumentando que el precio de este noble animal no era barato, como tampoco su alimentación. Los corrales atestados diseminaron enfermedades junto con el mal olor y las calles colmadas de excrementos. La única solución era subir los pasajes para mejorar sus prestaciones a una población que derechamente solo usaba el servicio porque no tenía otras alternativas. El precio del pasaje para 1888 era de 5 centavos para primera clase y 2,5 centavos para segunda clase. Por supuesto, había escasez de monedas de 2,5 centavos; por lo tanto, la solución era hacer fichas o subir el pasaje. Inicialmente, se acuñaron más monedas, pero fueron insuficientes. El problema de fondo fue que la empresa (empresa del ferrocarril urbano de Santiago) no supo ver que la gente ya detestaba el sistema de transporte y lo encontraba caro; además, los sueldos no eran los mejores y el costo del traslado era un ítem sensible para los más pobres. En definitiva, esta red de carruajes privados aumentó el valor del pasaje en medio centavo, quedando en 3 para la segunda clase. Los usuarios no lo aceptaron.
Este problema social fue capitalizado por el Partido Demócrata, que fue quizás uno de los más sensibles —en ese momento— frente a los problemas populares. Por consiguiente, el partido ya mencionado llamó a una concentración y una posterior manifestación en el centro de Santiago. La multitud se encaminó a la casa del presidente Balmaceda, que optó por escucharlos y estudiar cómo detener el alza, mientras que la empresa privada dio una respuesta inverosímil: haremos otra alza más y si los rotos no pueden pagar, que anden a pie nomás. En el presente se han visto respuestas similares: “Cabros, esto no prendió”, luego del descontento sobre el alza de treinta pesos del 2019; renglón seguido, tuvimos un estallido social con consecuencias aún vigentes. Dos semanas después, el Partido Demócrata llamó a nuevas manifestaciones, esta vez con encendidos
discursos por parte de sus líderes que culminaron en una reacción espontánea por parte de los asistentes, para salir al centro de la capital a volcar los carros, liberar a los caballos y prender fuego a los carruajes. La noche del 29 de abril dejó un saldo de 22 caballos perdidos, 17 carros totalmente quemados, heridos por los conatos con la policía, carromatos y garitas parcialmente inutilizables y 14 detenidos. La relevancia fue que este episodio dio la vuelta a Chile, concitando apoyo a la causa en las principales ciudades del país, quienes acusaron represión por parte del cuerpo policial, a tal punto que forzaron la liberación de los 14 detenidos y las renuncias de los altos mandos policiales.
LA REVUELTA DE LA CHAUCHA 1949
Anterior a la revuelta de la Chaucha, hubo otros episodios de reventones sociales: la huelga de la carne y el saqueo de Valparaíso a modo de ejemplos donde se advierte el malestar social frente a la explotación laboral, el alza de la vida, la pobreza extrema y el desacuerdo con la corrupción administrativa. El análisis preliminar de la prensa de la época era que ciertamente se mezclaron con los descontentos, la viveza del lumpen y el provecho que sacó el populacho del caos y el desorden.
He tenido algunas veces unas chauchas en mis manos; es una diminuta moneda de cobre de 20 centavos. En la cara de esta moneda sale de perfil nuestro padre de la patria y en el sello una rama con copihues con el veinte de su insignificante valor, pero dinero, al fin y al cabo.
Para los habitantes de la primera mitad del siglo XX era una fortuna necesaria para cancelar el pasaje de locomoción colectiva cada vez más difícil de adquirir por el alza de la vida y la escasez del petróleo de la segunda posguerra. Para el año de la revuelta el radicalismo ya venía agotado de la mano de González Videla. En lo político, el Partido Comunista estaba en la ilegalidad, pues había sufrido el rigor de la ley maldita —no hace mucho— en manos de Gabriel González Videla. En agosto, los vaivenes de la economía mundial influyeron en el aumento del valor del barril de combustible que dejó sin opción al gremio de los transportistas quienes aplicaron el alza de los pasajes en 20 centavos —una chaucha— para el boleto diurno y dos chauchas en el pasaje nocturno que era bastante frecuentado.
Los más afectados fueron los pobres, quienes estaban representados por tres segmentos específicos: los alumnos de los liceos durante el día, los obreros durante la noche y parte de la clase media emergente. Sin embargo, los primeros en salir a la calle a manifestarse fueron los estudiantes de la


Universidad de Chile y, de forma paralela, forzaron un paro estudiantil como medida de apoyo y repudio frente a la violenta represión que causó decenas de heridos e incluso muertos.
“¡Ni un veinte más para los millonarios autobuseros!”, gritaban los manifestantes a voz de cuello, a propósito del poderoso gremio del rodado, que manejaba las tres cuartas partes del transporte público. Todos pensaron que luego del fin de semana se habían calmado los ánimos, pero qué equivocados estaban; la masa popular salió a las calles el martes 16 y el miércoles 17, atacando la locomoción colectiva y enfrentándose a los carabineros. Lo que fue una protesta por el alza pasó a ser un fenómeno revo-


lucionario contra variadas injusticias. Tal como en el 2019, el alza destapó un sinfín de problemas con los cuales cargaban las clases populares. La muchedumbre dio vuelta los micros, apedreó edificios de la elite y dañó los tranvías. En palabras del novelista y dramaturgo francés Albert Camus, el centro de Santiago vivió un terremoto.
Para el historiador Simón Castillo, “La huelga de la chaucha refleja muy bien una situación de agotamiento y cansancio de parte de la población santiaguina respecto a la carencia de muchos servicios básicos”. El saldo esta vez fue más de una veintena de muertos y el descrédito del presidente Gabriel González Videla. Esta revuelta fue la gota que rebalsó el vaso en varios ámbitos que generaron un golpe al poder ejecutivo que, ante la gravedad del malestar, tuvo que cerrar las puertas de La Moneda y la intendencia de Santiago.
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FOTOSHISTORICASDECHILE
La represión no fue solamente una respuesta de castigo físico; además, el ministro de educación prometió cancelar las matrículas a los liceanos que no fueran a clases, el presidente solicito facultades extraordinarias y pidió al ejército salir de los cuarteles. El pueblo resistió y en la mañana del 18 de octubre el presidente Videla anunció que el alza quedaba sin efecto y, aún más, rebajó el pasaje escolar. Algunos especialistas piensan que la unidad lograda en esta revuelta sirvió de plataforma para la formación de la CUT.
LA BATALLA DE SANTIAGO 1957
HTTPS://X.COM/ALB0BLACK/STATUS/1257005829246447616
Contextualicemos un poco. La masa electoral se había duplicado con la introducción del voto femenino, lo cual fue un avance democrático incuestionable, además de hacer justicia con el género. Tras un gran esfuerzo fiscal sobre la base de una economía interna sustitutiva de importaciones, las clases más desposeídas tuvieron algo de apoyo del Estado en algunas áreas estratégicas. Empero, el subsidio estatal no alcanzó para todos y, debido a un alza en los porcentajes de población vegetativa, el ISI se volvía una utopía, pues a fin de cuentas seguíamos siendo una economía dependiente.
Carlos Ibáñez, en los años cincuenta, se presentó como un populista; aun así, su gobierno fracasó en la mayoría de los ámbitos, como el económico, dejando al país con una inflación descontrolada. Pese a contar con las opiniones técnicas de la Misión Klein-Sacks, el gobierno del “General de la Esperanza” crispó los ánimos de la clase trabajadora debido a que, al congelar los sueldos, acrecentó su situación de pobreza. En esta oportunidad habrá una nueva alza de la locomoción colectiva; sin embargo, los
recorridos se acortarán. En la práctica, significó usar dos o tres combinaciones de micros para llegar al trabajo; para una población que residía en la periferia, la situación se tornó insostenible.
La ciudad de Valparaíso, mediante sus organizaciones de trabajadores y estudiantes, se manifestó de inmediato con mítines ante las alzas. Al parecer, los representantes del Estado no le tomaron el peso a los problemas populares que se agudizaron con el alza inflacionaria.
El 2 de abril, los descontentos iniciados en el puerto se tornaron en protestas masivas, transformándose en una contingencia nacional. Concepción y Santiago eran ahora el foco de las revueltas. Según la prensa oficialista, dejaron un saldo de 19 muertos, 350 heridos y pérdidas en infraestructura por más de 2.500 millones de pesos.
El Gobierno central, cerró las sesiones del congreso y exigió al parlamento medidas extraordinarias que decantaron en las vigencias del estado de sitio y la autorización para que los militares pudieran entrar en acción. Los santiaguinos no se amilanaron y crearon un comité anti alzas. El Gobierno pregonaba que el descontento no fue algo impulsivo y que detrás estaba el Partido Comunista; no obstante, tal partido no existía, pues estaba fuera de acción, ya que aún regía la “Ley Maldita”. Los dardos cayeron entonces contra la FECH, pero sus dirigentes poco pudieron hacer; en definitiva, fue un movimiento espontáneo que el Estado no quería reconocer.
A modo de epílogo, el gobierno nuevamente, como en el pasado, debió congelar las alzas; el capital político de Carlos Ibáñez se perdió por completo y nunca más logró recuperarlo. Pese a todo, las muertes quedaron sin castigo. Chile tenía casi dos millones de pobres, que sumada a la pandemia de la influenza cobró 20.000 víctimas fatales y millares de enfermos. El mandato de Carlos Ibáñez culminó con un 32.5% de inflación.
EL ALZA DE LOS TREINTA PESOS DEL 2019
MUCHACHOS ESTO NO PRENDIÓ
Este punto será el más subjetivo de los cuatro. En primer lugar, porque la historia debe tomarse un tiempo prudente para un análisis objetivo; por ende, el estallido social es para la historicidad algo muy reciente como para brindar una opinión final. Dicho esto, tiene un mismo denominador: un alza de precios en el ítem más sensible de los sectores populares, “aumentar el costo del desplazamiento a sus lugares de trabajo”. Sin embargo, es un hecho que la sociedad aprovechó la coyuntura de los treinta


pesos para expresar una larga lista de injusticias que no tenían solución clara y mermaban el esfuerzo de familias completas por mejorar algo tan elemental como aspirar a mejorar su calidad de vida.
Vamos por parte; hablemos del estado de la educación al momento del estallido social. La distancia entre el sector privado y el público es y sigue siendo enorme. ¿Tiene sentido este debate? Es cosa de ver los resultados de las pruebas estandarizadas para comprobar dónde van los recursos y qué usos se les da.
EL SIMCE, por ejemplo, es una medición obsoleta, pero se sigue aplicando. ¿Quién está tras esto? La evaluación para los profesores del sistema estatal

(público y subvencionado) depende de una Carrera Docente que descansa en un portafolio que se puede comprar, vender y manipular con las aplicaciones de IA; luego existe la grabación de UNA sola clase dentro de las 200 o más que se hacen al año —lo cual es manipulable— y una prueba de contenidos que se puede estudiar de memoria. Entonces, ¿nivelamos hacia abajo o hacia arriba?, ¿invertimos en infraestructura?, ¿invertimos en capacitación? ¿Somos realmente inclusivos?
De pronto, esa enorme brecha entre los que pueden pagar y los que no pueden hacerlo se manifiesta en el estallido social donde, por supuesto, ya se había cuestionado el lucro en la revolución pingüina del 2006. ¿Para qué vamos a profundizar en los costos inalcanzables de algunos aranceles universitarios que entran derechamente en una violación al artículo universal “La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo…”? (UNESCO).
Hablemos del costo de la vida. Chile venía con desigualdad en varias áreas, aunque las más evidentes siguen siendo la salud, educación, adquirir una vivienda y arriendos desmesurados, entre otros. Cualquier vaivén podía resentir los equilibrios.
Hablemos de la corrupción y de las malas prácticas en la política. La violación del Estado de Derecho cuando los dirigentes abusaban impunemente de sus influencias para burlar la ley se hizo costumbre. La forma en que los privados imponían sus condiciones sin importar las consecuencias, las colusiones en los precios de productos básicos de uso masivo y elemental por parte de las empresas dominantes. El alza ficticia de los remedios sin permitir competencia, los robos multimillonarios que se pagaban en clases de ética. El ocultamiento de la información, las asesorías pagadas con millones que se traducían en un copy-paste barato, las boletas ideológicamente falsas, los raspados de olla, los correos con presiones hacia los legisladores, los múltiples favores… Podría seguir, pero quedó manifiesto que el descontento iba más allá de los 30 pesos.
LECCIONES DE HISTORIA
Hay una frase de la época de los conventillos que marca profundamente el dilema que hay tras un abuso de poder que puede decantar en un descontento: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Si miramos en retrospectiva la vida de estos hombres que dejaban su humanidad trabajando, eran una moneda de cambio para la elite de la época. Por cierto, que siempre hay excepciones, pero los arriendos de esas míseras piezas ciegas insalubres engrosaban los bolsillos de unos pocos que lucraban con la pobreza y la dignidad. Todo esto germinó en descontentos, muchos de los cuales inicialmente eran reprimidos en sendas matanzas donde cientos de vidas debieron ser arrebatadas de cuajo para poder recién comenzar a legislar. Las consecuencias que tuvieron estas alzas fueron una manifestación clara por parte del sector popular. Con todo, los dueños del país no tomaron nota y tropezaron nuevamente, como a lo largo de la historia, con los mismos abusos de siempre. Al final, todos los conceptos que salen en los libros escolares y universitarios: Estado de Derecho, Bien Común, Libertad, Igualdad ante la ley no son más que abstracciones fabulescas para la mayoría de los chilenos. Dos veces en los tiempos recientes nos perdimos la oportunidad única de hacer un contrato social justo; en las dos oportunidades el esfuerzo se fue al tacho de la basura. Es hora de madurar, es momento de pensar en equilibrios más justos y, finalmente, de una vez por todas, debemos dejar las diferencias de lado y construir un país mejor. HTTPS://MEDIA-FRONT.ELMOSTRADOR.CL/2020/10/ATON_382492

MUJERES CHILENAS EN TIEMPOS DE LA CONQUISTA
POR PAULINA ZAMORANO VAREA
Dra. en Historia, vicerrectora Académica en Universidad Viña del Mar
MATRIMONIO Y FAMILIA
EN LA CONQUISTA DE CHILE: ENTRE LA NORMA Y LA REALIDAD
Durante la Conquista de América, y en particular en los territorios que conformarían el Reino de Chile, el matrimonio y la familia fueron mucho más que instituciones sociales: fueron herramientas de control, símbolos de poder y espacios de resistencia. En este contexto, las mujeres —españolas, indígenas, negras y mestizas— jugaron un papel central en la construcción de una nueva sociedad, aunque muchas veces desde la invisibilidad o la subordinación.
Desde los primeros años del proceso colonizador, la corona española promovió la formación de familias cristianas como base del nuevo orden social. En 1497 se autorizó el primer embarque de mujeres hacia América, y entre 1509 y 1600 se calcula que llegaron cerca de diez mil mujeres al continente. La mayoría eran solteras o viudas, muchas de ellas con la esperanza de encontrar un esposo, mejorar su posición social o simplemente sobrevivir en un mundo nuevo.
La presencia femenina era vista como necesaria para “gobernar” a los conquistadores, considerados rudos y propensos al desorden. Se esperaba que las mujeres trajeran consigo la moral cristiana, la domesticidad y el orden familiar. Pero la realidad en el Nuevo Mundo era otra.
UNIONES INFORMALES Y MESTIZAJE
Los primeros conquistadores, como Pedro de Valdivia, llegaron sin sus esposas. En ese vacío, las relaciones con mujeres indígenas se volvieron comunes, muchas veces marcadas por la violencia, el abuso o la necesidad de supervivencia. De estas uniones nacieron los primeros mestizos, quienes encarnaban la mezcla de culturas, lenguas y cuerpos que daría forma a la identidad chilena.
La corona española y la iglesia católica promovieron un modelo de familia basado en el matrimonio monógamo, patriarcal y cristiano. Sin embargo, la realidad en América fue mucho más compleja. Las uniones informales, los matrimonios entre indígenas y españoles, y las relaciones extramatrimoniales desafiaron constantemente las normas impuestas. La corona intentó frenar estas prácticas promoviendo el matrimonio legítimo entre españoles, pero la escasez de mujeres europeas y la realidad de la guerra dificultaban su cumplimiento. Aun así, algunas mujeres españolas llegaron a Chile con la intención de casarse o reunirse con sus esposos. Tal fue el caso de Marina Ortiz de Gaete, esposa de Pedro de Valdivia, quien viajó desde España para encontrarse con él, solo para descubrir que había muerto un año antes de su llegada.
Las mujeres españolas no solo llegaron a formar familias, sino también a ejercer poder. A través de cartas poder otorgadas por sus esposos, muchas administraron haciendas, contrataron mano de obra, compraron y vendieron propiedades, y gestionaron encomiendas. En un mundo donde los hombres
estaban constantemente en guerra, las mujeres se convirtieron en el sostén de la vida cotidiana.
La encomienda, sistema que otorgaba a los conquistadores el derecho a recibir tributo y trabajo de los indígenas, también fue detentada por mujeres. Algunas, como Inés Suárez, Catalina Díaz o Juana Jiménez, recibieron directamente repartimientos de indios. Otras heredaron encomiendas de sus esposos o padres. Estas mujeres no solo administraban el trabajo indígena, sino que también ejercían poder sobre sus vidas, incluyendo su castigo y evangelización.
La iglesia, a través del Concilio de Trento (1563), intentó normar el matrimonio como sacramento indisoluble, monógamo y destinado a la procreación. Sin embargo, en la práctica, el concubinato, la bigamia y los matrimonios entre parientes eran frecuentes.
La escasez de mujeres españolas llevó a una fuerte endogamia y a la consolidación de familias mestizas, muchas veces nacidas fuera del matrimonio.
El caso de Inés Suárez y Pedro de Valdivia es paradigmático. Su relación fue pública y reconocida, pero también escandalosa para las autoridades. Inés no solo compartía la vida con el conquistador, sino que participaba activamente en la defensa de Santiago y en la administración del naciente reino. Su influencia fue tal que, tras un juicio en el Cuzco, se exigió su separación de Valdivia, quien debió retomar su matrimonio con Marina Ortiz de Gaete.

LA FAMILIA MESTIZA Y LA NUEVA SOCIEDAD
Según estudios de Tomás Thayer Ojeda, de los 150 hombres que llegaron con Valdivia, 97 tuvieron descendencia: 159 hijos españoles, 226 mestizos y 7 negros o mulatos. La mayoría de estos hijos nacieron fuera del matrimonio, y en muchos casos, las madres eran indígenas, moriscas o negras. Sin embargo, al momento de casarse, los conquistadores preferían uniones con mujeres españolas o mestizas de alto linaje.
La familia mestiza se convirtió en el núcleo de la nueva sociedad colonial. Aunque inicialmente marginal, fue ganando espacio y legitimidad, especialmente cuando los hijos mestizos heredaban tierras, encomiendas o títulos de sus padres. La mujer, en este contexto, definía la condición del hijo: su origen —española, india, negra o mestiza— determinaba su lugar en la jerarquía social.
La historia de la familia y el matrimonio durante la Conquista de Chile revela las tensiones entre el modelo impuesto por la corona y la iglesia, y la realidad vivida por hombres y mujeres en un mundo en construcción. Las mujeres, lejos de ser figuras pasivas, fueron protagonistas activas de este proceso. Desde sus casas, sus cuerpos y sus decisiones, ayudaron a fundar una nueva sociedad, marcada por la mezcla, la violencia, la fe y la resistencia.
Hoy, al mirar hacia atrás, es necesario recuperar sus voces, sus historias y sus huellas, muchas veces borradas por una historiografía que las relegó al silencio o las idealizó como heroínas. Comprender su papel en la Conquista es también comprender los cimientos de nuestra identidad.
APELLIDOS, HERENCIAS Y LEGITIMIDAD:
EL PODER DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES EN LA CONQUISTA
En el mundo colonial, el apellido no era solo una forma de identificación: era una marca de pertenencia, de linaje y de poder. Durante la Conquista de Chile, la transmisión de bienes, títulos y estatus social dependía en gran medida de la legitimidad de los vínculos familiares. En una sociedad que se construía sobre la base del linaje y la herencia, la legalidad del matrimonio y la filiación determinaban quién podía heredar tierras, encomiendas, esclavos y hasta el derecho a ser llamado “don” o “doña”. En otras palabras, no bastaba con ser hijo de un conquistador; había que ser reconocido como tal dentro del marco legal y moral impuesto por la corona y la iglesia.
Los hijos nacidos dentro del matrimonio gozaban




de derechos plenos: podían heredar tierras, encomiendas, títulos y el prestigio del apellido paterno. En cambio, los hijos ilegítimos —producto de uniones fuera del matrimonio, muchas veces con mujeres indígenas o esclavas— quedaban en una posición ambigua. Aunque algunos eran reconocidos y favorecidos por sus padres, su acceso al poder y a la propiedad estaba limitado por su origen.
Esta distinción no era solo simbólica. La transmisión de bienes materiales —casas, tierras, ganado, joyas, ropa, utensilios, libros, imágenes religiosas— estaba íntimamente ligada a la legitimidad. Las mujeres, tanto españolas como mestizas, jugaron un papel clave
en este proceso. A través de testamentos, cartas de poder y contratos, muchas lograron asegurar el futuro de sus hijos, incluso en condiciones adversas. En una sociedad que se construía sobre la base de la herencia y la jerarquía, la legitimidad era una herramienta de inclusión o exclusión. Por eso, muchas mujeres españolas viajaban al Nuevo Mundo con la esperanza de casarse y asegurar su lugar —y el de sus futuros hijos— en la nueva sociedad. El matrimonio se convertía así en una estrategia de ascenso social, una forma de conquistar no con la espada, sino con el apellido.
Los registros de la época muestran cómo los conquistadores buscaban formalizar sus uniones con mujeres españolas o mestizas de alto linaje, mientras que las relaciones con indígenas, aunque frecuentes, rara vez se legalizaban. Aun así, la realidad se imponía: muchos hijos mestizos fueron reconocidos, heredaron tierras y participaron activamente en la vida colonial. La sangre, mezclada y diversa, fue más fuerte que las normas.
En este contexto, las mujeres jugaron un papel clave. No solo como madres, sino como administradoras de bienes, transmisoras de cultura y guardianas del linaje. A través de testamentos, cartas de poder y contratos, muchas lograron asegurar el futuro de sus hijos, incluso en condiciones adversas. La historia de la Conquista, entonces, no puede entenderse sin mirar cómo se tejieron —y se defendieron— los lazos familiares en medio del conflicto, la mezcla y la fundación de un nuevo mundo.
El mundo material de las mujeres conquistadoras revela mucho sobre sus aspiraciones y estrategias. Al llegar a América, muchas traían consigo no solo su ajuar, sino también muebles, joyas, ropa de cama, utensilios de cocina, imágenes religiosas y objetos de uso cotidiano. Estos bienes no eran meros adornos: eran símbolos de estatus, herramientas de supervivencia y capital para negociar alianzas y matrimonios.
La corona, consciente de su importancia, eximió a las mujeres del pago de impuestos por el traslado de sus pertenencias. Así, muchas lograron “transplantar” su mundo doméstico al nuevo continente, estableciendo espacios de civilidad en medio del caos de la guerra. Las casas de las mujeres españolas se convirtieron en centros de organización social, económica y cultural. Allí se cocinaba, se tejía, se criaba, se rezaba y se negociaba.
En este contexto, la herencia no era solo una cuestión de tierras o encomiendas. También se heredaban vestidos, joyas, muebles, imágenes religiosas y hasta recetas. Las criadas indígenas, mestizas y negras, muchas veces recibían como herencia los vestidos
usados por sus amas, en un gesto que mezclaba gratitud, paternalismo y reproducción del orden social. La transmisión de bienes también implicaba una forma de perpetuar el poder femenino. Mujeres como María de Encio, Beatriz Dure o Juana de la Cueva aparecen en los registros como activas comerciantes, administradoras de haciendas y propietarias de bienes. Algunas incluso contrataron mano de obra indígena mediante asientos de trabajo, vendieron productos a navíos o gestionaron encomiendas en nombre propio o de sus esposos.
En suma, la Conquista no solo fue una empresa militar o política. Fue también una empresa doméstica, donde las mujeres jugaron un rol central en la construcción de la sociedad colonial. A través de sus vínculos familiares, sus bienes y su mundo material,

moldearon el rostro del nuevo reino. Y aunque muchas veces sus nombres quedaron en la sombra, sus huellas persisten en los apellidos, las casas, las costumbres y los objetos que ayudaron a fundar.
CUERPOS EN GUERRA: MUJERES Y VIOLENCIA DURANTE LA CONQUISTA
La Conquista de América no fue solo una empresa militar, sino también una experiencia profundamente marcada por la violencia cotidiana. En este escenario, las mujeres —españolas, indígenas, negras y mestizas— no fueron meras espectadoras: sus cuerpos, sus vidas y sus decisiones estuvieron en el centro del conflicto. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en los hogares, en los conventos, en los vientres y en las relaciones personales.
En el Chile del siglo XVI, la guerra no fue un episodio, sino una condición permanente. La ocupación española se enfrentó a una resistencia indígena feroz, especialmente en el sur, donde la guerra de Arauco se extendió por siglos. En este contexto, la violencia se volvió estructural, y las mujeres fueron blanco directo de su crudeza.
La guerra también trastocó los vínculos familiares. Las mujeres quedaban solas durante largos periodos, sin noticias de sus esposos, encargadas de sostener la vida cotidiana en medio de la incertidumbre. Muchas debieron tomar decisiones difíciles: entregar a sus hijos a los indígenas para salvarlos, abandonar sus hogares bajo amenaza de ataque, o negociar con el enemigo para sobrevivir.
La cautividad fue una experiencia límite. Tanto indígenas como españolas fueron tomadas como rehenes en las malocas y enfrentamientos. Para los mapuches, las cautivas españolas eran símbolo de victoria, integradas a sus comunidades como esposas o sirvientas. Para los españoles, las indígenas cautivas eran fuerza de trabajo y objeto de apropiación. En ambos casos, las mujeres eran despojadas de su mundo, obligadas a adaptarse a nuevas culturas, lenguas y formas de vida.
Las indígenas fueron sistemáticamente violentadas: raptadas en malocas, violadas, esclavizadas, asesinadas. Sus cuerpos eran considerados botín de guerra, y su apropiación formaba parte del sistema de dominación. La soldadesca las demandaba como criadas, concubinas o esclavas. La violencia sexual no solo fue tolerada, sino que se convirtió en una práctica habitual, legitimada por la lógica de la conquista. Pero la violencia no fue unidireccional. Las mujeres españolas también sufrieron el cautiverio, especialmente durante los levantamientos indígenas.
Para los mapuches, capturar a una mujer española era un símbolo de victoria. Estas cautivas eran integradas a las comunidades indígenas, donde vivían en condiciones que escandalizaban a los cronistas: descalzas, trabajando en el campo, sirviendo como esposas o criadas. La humillación no era solo física, sino simbólica: ver a una “señora” española convertida en esclava de sus propios criados era, para los conquistadores, una afrenta intolerable.
HEROÍNAS Y MÁRTIRES
Frente a esta violencia, algunas mujeres respondieron con acciones que desafiaron los roles tradicionales. Inés Suárez, por ejemplo, no solo acompañó a Pedro de Valdivia en la fundación de Santiago, sino que tomó las armas durante el ataque de Michimalonco en 1541, organizó la defensa de la ciudad, curó a los heridos y, según algunos relatos, ejecutó a los caciques prisioneros para infundir temor en el enemigo.
Otras, como Mencía de los Nidos, se negaron a abandonar sus hogares durante los asedios indígenas, desafiando las órdenes de los propios capitanes españoles. Su célebre frase —“las mujeres sustentaremos nuestras casas y haciendas”— resume la determinación de muchas mujeres que, en medio del caos, eligieron resistir.
Estas acciones fueron celebradas por algunos cronistas, que las describieron como “varoniles hazañas”. Sin embargo, esta admiración no escapaba a los límites del imaginario patriarcal: la mujer heroica era una excepción, una anomalía que confirmaba la regla de la fragilidad femenina.
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL PODER FEMENINO
La guerra también se coló en los espacios domésticos. Las mujeres españolas, muchas veces solas por la ausencia de sus maridos, asumieron el control de sus casas, haciendas y criados. Algunas ejercieron un poder directo sobre sus sirvientas indígenas, mestizas o negras, replicando en el ámbito doméstico la lógica de la conquista.
Los testimonios de la época revelan escenas de castigo extremo: azotes, mutilaciones, encierros. La encomendera no solo administraba bienes, sino también cuerpos. La violencia ejercida por mujeres sobre otras mujeres, especialmente indígenas, muestra cómo el poder colonial se articulaba también en clave femenina, aunque siempre dentro de un sistema patriarcal.
La guerra transformó la vida de las mujeres. Las convirtió en viudas, en madres solas, en refugiadas.

Las obligó a desplazarse, a reconstruir hogares una y otra vez, a criar hijos mestizos en medio del conflicto. Algunas, como las vecinas de Santiago, debieron empeñar sus bienes para sostener el esfuerzo bélico. Otras, como María de Encio, firmaron contratos para armar a sus esposos. La guerra no distinguía entre el frente y la retaguardia: todo era campo de batalla. Y sin embargo, en medio de esta violencia, las mujeres resistieron. Resistieron con sus cuerpos, con sus saberes, con sus redes de apoyo. Las indígenas transmitieron conocimientos medicinales, criaron hijos mestizos, conservaron lenguas y rituales. Las españolas organizaron la vida doméstica, defendieron sus bienes, educaron a sus hijas y dejaron testimonio de sus luchas en testamentos y cartas.
La historia de la Conquista, contada desde las mujeres, revela un rostro más complejo y humano del proceso. No solo de espadas y batallas, sino también de partos, de pérdidas, de silencios y de gestos cotidianos de resistencia. En ese mundo en guerra, las mujeres no fueron solo víctimas: fueron también constructoras de una nueva sociedad, aunque muchas veces desde la sombra.
LA CRIATURA DEL JURISTA FRANKENSTEIN Y LA TRAGEDIA DEL ABOGADO MODERNO
POR SEBASTIÁN QUIROZ MUÑOZ Abogado
La literatura tiene una capacidad asombrosa de simbolizar las tensiones eternas de la condición humana, en este caso el Doctor Víctor Frankenstein, ofrece al abogado y jurista contemporáneo una metáfora perturbadora, que lo confrontará contra él mismo sin velos.
En este caso, la novela original emplea el nombre de “El moderno Prometeo” dándonos así una pista de su fuente de inspiración arquetípica, sin embargo, existe una diferencia radical que acerca al doctor Frankenstein más al abogado como ser humano que al titán griego, y es que, el Doctor a diferencia de Prometeo, no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. La tragedia moderna es demasiado altanera y se cree demasiado omnipotente para rebajarse a sufrir la sanción divina en la literatura, pero eso no le asegura un lugar de refugio en que su propio infierno no pueda alcanzarlo, muy por el contrario, es castigado indirectamente por la rebelión del fruto de una técnica estéril que se vuelve contra su creador.
La novela muestra a un joven estudiante de ciencias naturales, que obsesionado con los secretos de la vida, ensambla cadáveres hasta lograr un cuerpo de apariencia humana. Cuando observa que su creación es incompatible con los estándares de un ser humano se espanta y huye, creyendo falsamente que por correr el asunto ha terminado y ha dejado atrás la terrible situación, es decir, que las consecuencias de sus acciones ya no existen.
La criatura sigue viviendo, inicialmente es inocente y bondadosa, pues fue diseñada con buenas intenciones, sin embargo, solo halla rechazo, busca amar y ser amado, aprende del ser humano, sin embargo, al revelarse su aspecto, recibe unánimemente
desprecio, se fragua su resentimiento y su desconfianza hacia lo humano lo vuelve la bestia que todo lector conoce. Alegóricamente se nos muestra que, aquel que se pretende creador paga con la destrucción de todo lo que ama por la culpa de haber abandonado su obra al infortunio de otros, del precio que pagan aquellos que hacen un abandono inconsecuente de su responsabilidad.
La literatura en ese caso dialoga con la realidad de la práctica jurídica, pues tienen un mismo eje, la pretensión humana de elevarse por sobre sus límites mediante la técnica al punto de olvidarse que ella debe servirlo a él, causando finalmente el daño al propio ser humano que ahora trabaja para la maquinaria.
La analogía se hace más evidente para el derecho, pues la criatura de Frankenstein simboliza las instituciones jurídicas y los artificios técnicos, que se emancipan de sus autores, adquieren vida propia, y llegan a funcionar sin control, y con frecuencia contra la justicia misma. Pasan a devorar a la comunidad que pretendía servir. El mensaje escrito en los albores de la revolución industrial permanece presente, el mal no es un fin buscado, sino la consecuencia inevitable de un uso irresponsable de la técnica y la tecnología, cuestión que trasciende al derecho, pues podemos ver los serios dilemas morales que trae por ejemplo una posible independización de la inteligencia artificial.
¿ES POSIBLE AMAR AL MONSTRUO?
La criatura comienza su existencia con una inocencia radical, aprende observando a los humanos, desea su compañía, busca comprensión. Pero

cuando se revela, recibe rechazo y horror, fue su marginación del ser humano lo que lo convirtió en el monstruo.
“Era bueno, pero la desgracia me hizo demonio. Hazme feliz, y volveré a ser virtuoso” – Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometo.
Lo que lo volvió contra el hombre no fue su esencia, sino la ausencia del sentimiento más humano que existe. Desde una clave simbólica, lo que tememos y rechazamos como monstruoso, muchas veces es creación nuestra, deformada por el abandono. Si reconocemos su esencia, veremos que no es maligna, y de hecho el monstruo puede ser amado por una responsabilidad compartida.
Entonces, sí, ¡Es posible amar al monstruo! Pero no desde la ingenuidad que implica abrazarlo y que nos aplaste o nos haga serviles, sino más bien, a través de un acto de reconocimiento y redención. Pues, su iniquidad proviene del abandono y del desprecio.
En términos jurídicos, el monstruo no está en la norma, ni en la técnica o la estructura, sino en la falta de cuidado del jurista que la engendró y luego la abandonó a su suerte.
Amar al monstruo significa asumir la responsabilidad sobre nuestras acciones, enfrentar las consecuencias de lo creado, con toda su imperfección. Es mirar de frente al Estado de Derecho deformado por el formalismo excesivo, la burocracia inerte, litigios interminables o por la corrupción, y reconocer que, aunque no sea bello, es nuestra criatura y requiere de nosotros para ser corregido, guiado, humanizado. Esto no borrará el pasado, pero sí transformará el futuro en una posibilidad de crecimiento.

LOS VALORES EN LA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
POR ROBERTO BERRIOS
Escritor, ensayista e ingeniero
FILOSOFÍA DE LOS VALORES
Es importante plantear el origen de la Filosofía de los Valores, siendo la axiología una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. Son los que dan sentido y coherencia a las acciones humanas, ya que está relacionada con la idea de elección del ser humano por los valores humanos, éticos, estéticos y espirituales, nos preguntamos sobre el origen y la clasificación de los valores y sobre qué tipo de cosa tienen valor.
La reflexión sobre valores y juicios de valor se remontan a Hume, quien se preocupa por la reflexión de los valores morales y estéticos, elaborando una teoría antimetafísica y nominalista de los mismos. En la ética, Hume propone que la razón es “esclava de las pasiones”. Es decir, no son los cálculos racionales los que motivan la acción, sino los sentimientos. La moralidad se fundamenta en la simpatía y en la capacidad de los seres humanos, de compartir afectos, lo que abre camino a una concepción sentimentalista de la ética que influyó en autores posteriores como Adam Smith. Hume desarticuló las pretensiones absolutas de la razón, plateaba que el conocimiento humano tiene su origen en la experiencia, los hábitos y el sentimiento, su filosofía invita a la humildad intelectual y a un nuevo modo de comprender tanto la ciencia cómo la moral y la religión.
Para Nietzsche los valores son de preferencia
individuales y objetivos que llegan a imponerse en las sociedades como modas. Por lo cual, los valores no son eternos, sino percepciones personales o de grupo, están muy vinculados a la época y al lugar. Son varios los filósofos que se dedicaron a través del siglo XX a pensar y a divulgar el concepto de los valores, tales como: Alexius Meinnog, Nicolás Hartmann, Weber, Max Scheler, Heidegger y, principalmente, José Ortega y Gasset, relevante en su filosofía de los valores con numerosos textos y ensayos, con vigencia actual, él se refiere a la estimativa, así llamó a la temprana axiología.
En el presente vivimos un mudo digital, virtual, con tecnologías disruptivas como los Chat de Inteligencia Artificial (IA), los Tweets, en la cual la felicidad está muy vinculada con la convivencia con las redes sociales, se hace muy necesario redefinir una nueva adecuación de los conceptos valóricos.
QUÉ SON LOS VALORES
Podríamos dar una aproximación sobre la idea de qué son los valores, Ortega y Risieri Frondizi, han titulado sus estudios con esta interrogante. El valor equivale para unos a lo que les agrada, para otros, a lo deseado, y para otros, son el objeto de nuestro interés. El placer, el deseo y el interés son estados vivenciales, estados psicológicos; el valor se reduce entonces a meras vivencias. Hartman identifica a los valores con las esencias, pero, por otro lado, los valores no existen por sí solos, sí que descansan en algún depositario. Es conveniente no identificar los
valores con los principios ni menos con las virtudes; tampoco se debe confundir valores con bienes económicos. En opinión de Frondizzi, ¿las cosas tienen valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor?, esto es, las cosas valiosas tienen valor por ellas mismas o es de nuestro agrado o interés lo que les confiere su valor. Y esta es la disputa acerca de si los valores son objetivos o subjetivos. El valor será objetivo si existe independientemente de un sujeto o de una conciencia valorativa, a su vez, será subjetivo si debe su existencia, su sentido o su validez a reacciones, ya sean fisiológicas o psicológicas, del sujeto que valora. No existe el valor subjetivo y el valor objetivo puros, con independencia el uno del otro. Sin lugar a duda que los seres humanos tienen valores, y que solo el ser humano es capaz de reconocerlo y servirse de ellos para ir educando su sensibilidad. Son varias las situaciones en que el ser humano, en la observación de un paisaje o un cuadro, proyecta sobre ellos sus valores personales y los recoge de nuevo más enriquecido después de haberse retroalimentado con esos objetos. El hombre que vive y se mueve dentro del valor crece en el valor y comunica valor. No existe un valor sin algo de conciencia.
Los valores son los principios, cualidades o ideas que comparten la mayoría de los seres humanos respecto a lo que se considera correcto o incorrecto, orientan la acción de los seres humanos que quieren hacer lo correcto y lograr ser mejores personas. Los valores son los principios éticos que nos demuestran la clase de personas que somos, demuestran nuestro comportamiento ante la vida y las diferentes situaciones que enfrentamos, y finalmente nos ayudan a aceptar y comprender a los demás, facilitando nuestras relaciones interpersonales. Todos los valores persiguen como fin último mejorar nuestra calidad de vida. Presentamos una aproximación clasificatoria:
Morales o éticos: su práctica nos acerca a la bondad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, paz, lealtad y amistad, entre otros. Sociales: son aquellos que perfeccionan al ser humano en su relación con los demás, como, por ejemplo, la amabilidad, honestidad. Afectivos: amistad, el amor. Intelectuales: apreciar la verdad y el conocimiento, que perfeccionan al hombre. Vitales: aquellos que se relacionen con la vida física, con las vivencias diarias, con las necesidades básicas, la naturaleza y el bienestar personal. Económicos: proporcionan todo aquello que nos es útil; en el fondo, valores de intercambio mercantil.
LA ÉTICA MÍNIMA DE ADELA CORTINA
Parece relevante destacar brevemente la mirada de la ética de Adela Cortina en los siguientes puntos: justicia ciudadanía y cordialidad en tiempo de la pluralidad, este es uno de los más influyentes en la filosofía práctica contemporánea. Todo esto en un entorno de la ética cívica, la cual no solo está orientada a la reflexión teórica, sino a la transformación de la sociedad. En un mundo caracterizado por la desigualdad, el individualismo y la globalización, Cortina propone una ética mínima, cordial y ciudadana, que sea capaz de soportar la convivencia democrática y de promover la inclusión de los vulnerables.

En los aspectos de la ética mínima Cortina plantea que, en las sociedades plurales, no es factible un consenso sobre proyectos de vida buena, pero sí sobre principios universales de justicia. Esta ética mínima, donde no se imponen concepciones particulares de lo bueno, sea de tipo religiosos, ideológicos o culturales, se defiende la necesidad de un constructo ético compartido por todos: el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y la justicia. Este planteamiento responde a la urgencia de encontrar consensos en sociedades democráticas, donde la pluralidad es inevitable.
Según Cortina la ética no es un saber abstracto, sino un compromiso con la construcción de comunidades justas. La ciudanía activa es lo central; no basta con ser sujetos de derechos, se requiera también asumir deberes


hacia los demás. La época se convierte así en una guía para la participación democrática, orientada al bien común y a la inclusión de los más vulnerables.
La ética cordial de Cortina plantea que también deben tener una dimensión afectiva. La justicia necesita ser acompañada por la cordialidad, entendida como la integración de la empatía, la compasión y el cuidado en la vida moral. Reconoce la importancia de las emociones como motor de la acción moral. Esta propuesta plantea que la razón debe dialogar con el corazón para construir sociedades más humanas. En estos tiempos marcados por la indiferencia, este pensamiento ofrece una guía para repensar la convivencia desde la dignidad, la justicia y la solidaridad, donde la persona principalmente tiene que convertirse en protagonista de una ética comprometida con el bien común para construir sociedades más justas, inclusivas y humanas.
IMPACTO TECNOLÓGICO
Una buena forma de presentar estos impactos es mirar casos atractivamente representativos. Por ejemplo, casos en que gracias a los robots la productividad por hora ha aumentado en un 5% anual en los últimos años. Este se amortiza en cinco años. El costo por hora de un robot es de US$8, frente a una media de 25 dólares por hora por parte de un trabajador; podría seguir bajando la hora del robot
incrementando esa diferencia en forma importante. En el libro ¡Sálvese quien pueda!, de Andrés Oppenheimer, cuenta que en un restaurante japonés de la cadena Hamazuchi tiene 66 mesas con cinco comensales cada una, 330 personas atendidas solo por cuatro personas, una cajera para pago en efectivo, para pago con tarjetas están las tabletas digitales. El único que está con tiempo completo es el jefe de local. Lo interesante de este caso es que los sushis son elaborados por robots, reemplazando a los cocineros tradicionales, negocio espectacular por el ahorro en mano de obra, el valor cancelado por cuatro personas es de US$55, un valor bajísimo para Japón. Este robot diseñado por la Cía. Artec cuesta US$19.000, “hace maravillas”; casos similares suceden con la elaboración de pizzas y hamburguesas. También tiene el robot humanoide Peper (de SoftBank Robotics) en sus restaurantes se implementaron a partir del año 2017. El uso principal es asignar mesas y agilizar el servicio al cliente.
En el 2018 se abre el primer supermercado totalmente automatizado en Seattle, en donde no hay cajeros. Se descarga una aplicación de Amazon, se entra al local, se escogen los productos, se acredita automáticamente en la cuenta del cliente, puede salir del supermercado sin mayor trámite. Los grandes supermercados en Chile tienen las cajas de autoservicios digitalizadas, están reemplazando a

cientos de cajeros humanos, dejando solo algunas cajas humanas para equilibrar la brecha digital de los consumidores.
Este caso parece ciencia ficción, pero es una realidad. El director del laboratorio de robótica de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Israel, conocido como Technion, está reinventando la medicina moderna. El doctor Shoham está desarrollando un micro robot del tamaño de un arroz, que podrá limpiar las arterias del cuerpo humano. Cirugía mínimamente invasiva, exploración de arterias o tejidos sin operar al paciente.
Y sin necesidad de ir tan lejos, en una exportadora de frambuesas en Chile a fines de los 80, implementaron la primera cosechadora mecánica de estos frutos; de tener 1.500 personas pasaron a 600 en una temporada. En los puertos de Chile, grúas programadas para trasladar la carga, también para elegirla, trabajaban alrededor de 30.000 personas, hoy solo son 1.000 permanentes y 6.900 eventuales.
Estamos en cuarta Ola, en la era de la inteligencia artificial aplicada en distintas tareas, en lo laboral o en la vida personal, uno de los grandes hitos de la vida actual, con importantes debates en cuanto a como usar estas herramientas.
Frente a los eventuales peligros que pudiesen existir, tendría su origen de quienes están detrás de cada algoritmo. Depende de seres humanos como cualquier persona. Goles plantea que en cualquier caso estamos enfrentados al componente humano de todo lo que tenga relación con la inteligencia artificial, ya que al ser esta una simple herramienta “no te va a chantajear, no tiene voluntad propia ni la va a tener.”
El Dr. Román científico en Ciencias de la Computación y referente internacional en seguridad del IA, expresa que esta avanza a la velocidad de la luz, la cual podría transformar profundamente el empleo y la sociedad en los próximos años, ya que la mayoría de los trabajos serán automatizados, generando consecuencias imprevisibles para la humanidad, para lo que la humanidad no está preparada, sostiene que la capacidad de estas tecnologías para reemplazar las ocupaciones podrían materializarse en un plazo muy corto, en cinco años veremos niveles de desempleo nunca antes visto. Esto no requiere la llegada de una superinteligencia, sino solo del desarrollo de sistemas de IA general capaz de realizar tareas cognitivas y físicas de forma más eficiente y económica que las personas.
Las proyecciones de Yampolkiy y algunos directivos de los principales laboratorios de IA, estiman que

nuevas versiones de inteligencia artificial general (AGI) podrían estar disponibles en 2027, esto generaría la automatización prácticamente de muchas tareas digitales. Para el año 2030, se prevé la llegada de robots humanoides capaces de competir en empleo físicos, como la fontanería o la cocina. Esta automatización también la podríamos ver en profesiones como la conducción, la docencia y la contabilidad, consideradas difíciles de reemplazar. Tenemos el caso de Uber con la llegada de los autos autónomos, los choferes quedan estupefactos, ya que pensaban que eran irremplazables. Tenemos actividades creativas. Como la presentación de podcast, podrán ser replicadas por modelos lingüísticos capaces de analizar estilos y preferencias del público.
Soluciones tradicionales de reentrenamiento laboral pierden utilidad. Yampolskiy recuerda que hace algunos años se recomendaba aprender a programar como opción de mejora salarial; hoy la IA ya supera a las personas en generación de código y en ingeniería de prompts.
El tema ético presente, el científico no plantea el abandono de la tecnología, sino que propone un debate ético y social urgente sobre el futuro de la IA. Para él, la prioridad es que las decisiones sobre
IA recaigan en personas con sólidos principios morales y éticos, además de competencias técnicas o empresariales.
Hacia el 2045, la humanidad podría alcanzar la singularidad tecnológica, un punto de inflexión en el que progreso humano de la IA sería tan acelerado que escaparía al control humano. Plantea “no sabemos cómo hacer que sean más seguras, y aun así los más inteligentes del mundo compiten por ganar la carrera hacia la superinteligencia”. Todo esto incrementa el riesgo de perder el control sobre sistema autónomos cada vez más complejos.
CONCLUSIONES
Los nuevos hitos culturales que emergen como consecuencia de esta cuarta revolución industrial, que estamos viviendo, es importante destacar que se debe hacer presente en todo este proceso tecnológico, respecto de la ética y la diversidad, cómo hacemos más humana esta sociedad que está emergiendo. Una forma es influir en crear nuevas políticas de la cuarta Ola. Indiscutiblemente, todo este proceso está fuertemente relacionado con la educación del futuro. Esto nos permitirá corregir y evitar la profundización de las brechas existentes. Es relevante recalcar que las investigaciones científicas, las nuevas tecnologías y nuevos productos, debiésemos adecuarlos en forma creativa con la diversidad y consenso necesario a nuestras realidades y traducirlos en instrumentos pragmáticos para poder resolver nuestros propios problemas. Debiésemos analizar cómo solucionar y reorientar las nuevas funciones que debe cumplir esta masa de trabajadores manuales y cognitivos que serán desplazados, en algún momento, de este proceso tecnológico; la tendencia mundial es la disminución de las horas de trabajo a seis horas diarias. ¿Qué hacemos con los tiempos de ocio? Pasar más tiempo con la familia, mejor y más entretención, reeducarse, estudiar nuevos oficios, nuevas carreras o especializaciones para potenciar el espíritu personal, nuevos oficios o posgrado, insertarse en comunidades sociales para tratar diversos temas de actualidad.
Como comunidad y sociedad, a través de organizaciones civiles, deberíamos ser capaces de apropiarnos de estos tópicos actuales y del futuro, quizá creando organismos especializados, dedicados a estudiar estos tópicos y proponer creativamente las líneas de acción para la vida política, institucional y ciudadana, para enfrentar diversos temas como la creación de nuevos empleos, nuevos talentos, cómo se profundizan las políticas de innovación, las políticas de inversión público-privada, ya que los robots en

conjunto con la IA absorberán muchos puestos de trabajo. El Estado deberá asegurar un sueldo mínimo a toda esta masa que quedará desplazada, con lo cual se mantiene la demanda y así equilibrar los procesos económicos. ¿Qué respuestas de política se requieren en el ámbito laboral, la formación para el trabajo y la protección social? Es muy difícil tener las respuestas para todas estas interrogantes.
¿Cuál es el aporte que puede hacer la ciudadanía y nuestros órganos políticos que nos representan para solucionar la controversia del impacto, lo que en algún momento se pensó como un mejorador de la vida? La tecnología al servicio de la vida humana ha pasado a ser principalmente una herramienta para optimizar beneficios económicos a quienes pueden financiarla, dejando atrás a un grupo no menor de trabajadores que no logran saltar la brecha del conocimiento a tiempo o, simplemente, no tienen las oportunidades para desarrollar las competencias necesarias para hacerlo y aprovechar los beneficios. Se producirá más tiempo ocioso o crecerá la masa ociosa disponible y altamente precarizada de trabajadores de mediana, escasa o ninguna calificación técnica.
Incorporar la ética mínima en las empresas transnacionales que son las que controlan el desarrollo
tecnológico disruptivo, equilibrando la satisfacción y rentabilidad accionaria, compleja esa solicitud, ya que prima la maximización de utilidades globales. Tengo fuertes inquietudes en estos tópicos que me convocan. Podría concluir, en este punto, que siendo la ciencia y la tecnología un importante valor, disciplina, liberadora de nuestras mentes, es un instrumento para comprender el mundo y a nosotros mismos, una promesa esencial y natural del desarrollo humano. De ahí la importancia de tener una mirada hacia la sociedad y que seamos capaces de influir en esta ola equilibradamente y en nuevas políticas públicas que se deberán generar que sean más humanistas, democráticas, solidarias e inclusivas.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Andrés Stuardo Luengo. Ensayo Axiología y su conocimiento. 30 de mayo 2025.
Adela Cortina. Ética Mínima. Introducción a la filosofía Práctica. Editorial Tecnos año 2000
Berrios Álvarez Roberto. Globalización Tecnologías y Convivencia. Enero 2023
Fritz Joachim Von Rintelen. Filosofía Actual de los Valores.
MARIO VARGAS LLOSA ANTE PALESTINA E ISRAEL: SU INTERÉS, DUDA Y POSTURA EN SUS FICCIONES
POR PABLO RIVAS PARDO
Cientista político
Mario Vargas Llosa (1936 – 2025) difundió sus ideas sobre Palestina e Israel, principalmente, en su columna de opinión Piedra de Toque del periódico español El País. Tales ideas se pueden resumir en un tránsito que va desde apoyar la invención del Estado de Israel y festejar sus logros

democráticos en un comienzo, hacia una decepción por su devenir de segregación y un reproche severo frente a su ocupación militar en contra del territorio y de la nación palestina. Tal tránsito se expresa —al menos— en tres de sus ficciones: Conversación en la catedral de 1969, El hablador de 1987 y Los vientos de 2021. De manera específica, cada obra tiene su propia idea sobre Palestina e Israel: interés, duda y postura, respectivamente.
LAS FICCIONES
La primera aproximación es brevísima, por lo cual, solo se puede calificar como un interés por Israel sin incluir a Palestina explícitamente. La referencia aparece entre las primeras páginas de Conversación en la catedral, cuando Santiago Zavala —el personaje principal— es consultado por el jefe del periódico La Crónica:
La voz del Director, ¿preferías la huelga bancaria, Zavalita, la crisis pesquera o Israel?
La novela tiene distintos tiempos y lugares. En el caso de la cita, esta es de un presente ambientado en los años 1960 y obedece a un recuerdo dado en un monólogo interior de Zavalita. Por su parte, para el tiempo real en que se publicó la novela ya había ocurrido la Guerra de los Seis Días, pero no necesariamente había sucedido en el presente de la ficción. En cuanto a la cita, la pregunta del Director de La Crónica —donde Vargas Llosa ofició como periodista siendo adolescente en la vida real— no tiene desarrollo posterior, se limita a ser una mera mención. En consecuencia, solo se pueden afirmar conjeturas, por ejemplo, que la mención a Israel podría obedecer a la admiración que tenía el novelista por ese país al observarlo como un modelo de democracia y de desarrollo para los países del otrora tercer mundo. En El Hablador hay partes que al analizarlas en su conjunto se pueden interpretar como la duda de su autor ante el tema en cuestión. Esta ficción, al igual que la anterior, también se desarrolla en diferentes tiempos y, de manera particular, cuenta con dos personajes principales: Saúl Zuratas —peruano de ascendencia judía— y El Narrador, quienes compartieron como compañeros de universidad en los años 1960.

Al inicio de la novela y en un presente ambientado en los 1980, El Narrador cree reconocer a Zuratas en una fotografía exhibida en una galería de arte en Florencia. En la foto, este aparecería como un indígena más de la tribu machiguenga de la Amazonía del Perú. Más adelante, El Narrador piensa sobre qué habría sido de su otrora compañero, y en un monólogo interior, especula:
Escarbé la memoria tratando de recordar si alguna vez lo había oído hablar de sionismo, de hacer la aliá (…) era previsible suponer que al ciudadano israelí Saúl Zuratas tenían que habérsele presentado en su nueva patria toda clase de dilemas morales sobre la cuestión palestina y los territorios ocupados
Más avanzada la novela, ya por el último cuarto, El Narrador que trabaja como conductor del programa de televisión Torre de Babel —programa del cual, Mario Vargas Llosa fue su conductor en la realidad— es consultado por su colega Lucho sobre el rodaje de un próximo episodio. En detalle, este le pregunta al protagonista:
-¿Vamos a hacer una Torre de Babel sobre los kibbutz?- preguntó Lucho. Entonces, habrá que hacer otra sobre los refugiados palestinos.
De ambas citas se observa que el sionismo, la migración israelí, la ocupación militar israelí y la realidad palestina —especialmente los refugiados— conforman un dilema ético. Esta es la duda que expresa Vargas Llosa mediante un personaje que es un alter ego de él mismo, logrando aproximarse al dilema mencionado mediante inquietudes y tentativas. En tanto, Lucho, con su pregunta y respuesta visibiliza a los refugiados palestinos ante los kibbutz, lo que puede interpretarse como una tensión al mostrar que hay palestinos despojados de sus hogares con quienes no se cumple su derecho al retorno.
Finalmente, en su cuento Los vientos, Mario Vargas Llosa termina su interés y su duda en una postura Esta narración breve se ambienta en el Madrid actual y su protagonista —que se acerca mucho a la propia persona de su autor como ocurre con Zavalita y El Narrador— nunca es presentado, no tiene nombre, debe frisar por los 90 años y es un claro ludita que descalifica las culturas y las artes de la sociedad actual. Al mismo tiempo, es el narrador y lo hace mediante un monologo interior.
Tras asistir a una protesta por el cierre de un cine vecinal, el protagonista quiere volver a su domicilio, pero no recuerda cómo llegar y tampoco recuerda cuál es su dirección. Entonces, comienza a recorrer la ciudad y lo hace desde la media mañana hasta el anochecer, para finalmente llegar a su departamento,




deviniendo así el desenlace del cuento —el cual vale su tiempo leer—. Mientras recorre la ciudad tiene una serie de reflexiones, y entre todo lo que pensó durante las horas que caminó por Madrid, está su reflexión sobre Palestina e Israel:
Las matanzas entre israelíes y palestinos siguen allí como demostración cotidiana de nuestra vocación autodestructiva. Y es curioso que un pueblo como el judío, que fue perseguido en toda la historia, se haya vuelto imperialista y colonial, por lo menos con los desdichados palestinos
Este extracto va desde lo más general a lo más particular. Primero, se plantea la vocación autodestructiva del ser humano, luego indica a palestinos e israelíes como un ejemplo diario de esa autodestrucción, y por último, reprocha la violencia habida en ambos. No obstante, ahonda su reproche contra la potencia ocupante, pero no lo hace en contra de la élite política israelí, sino, contra el pueblo judío,
destacando la contradicción y la paradoja de haber sido perseguidos y ser ahora los que persiguen, adquiriendo así, los vicios del imperialismo y del colonialismo para ejercerlas en contra del territorio y la población de Palestina. La parte final de la cita —los desdichados palestinos— muestra la asimetría entre ambas partes, donde Israel ejerce una política pública de colonización de más de 70 años y una ocupación militar de más de cinco décadas.
LA NO-FICCIÓN DE LA FICCIÓN
El lapso entre el interés inicial y la postura final representados por Conversación en la catedral y Los vientos, respectivamente, es de 52 años. Entre ambas, está la duda planteada en El Hablador, la cual se publicó 34 años antes del cuento citado, mostrando que Mario Vargas Llosa fue capaz de examinar en sus ficciones su propia admiración por el Estado de Israel, plantear dudas sobre su devenir, reprochar su actuar violento y exponer las contradicciones del pueblo judío. En sí mismo, estas ficciones comparten tres cualidades: Palestina aparece como algo periférico a la centralidad de cada narración; el personaje principal es —de cierta forma— un alter ego de su propio autor; y el monólogo interior es la técnica usada para expresar las reflexiones citadas. A modo de resultado, lo revistado podría ser una extrapolación de las ideas propias de Mario Vargas Llosa, es decir: la locución de sus pensamientos de no-ficción en la ficción ante Palestina e Israel.
GABRIELA MISTRAL LA INNOVADORA Y DESCONOCIDA EDUCADORA
POR ROBERTO BERRIOS
Escritor, ensayista, ingeniero, diplomado en Filosofía de la Neurociencia Cognitiva
Gabriela Mistral, nacida como Lucila Godoy Alcayaga en 1889 en Vicuña, Chile, fue una destacada educadora, poeta y diplomática, y la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura (1945). Su vocación por la enseñanza marcó profundamente su vida. La obra educativa de Gabriela Mistral no se limita a su labor como maestra, sino que abarca escritos, reflexiones, discursos y acciones concretas en favor de una educación más justa, afectiva y humanista. Con vocación temprana , desde muy joven. Gabriela comenzó a enseñar en escuelas rurales del norte de Chile, sin título formal, pero con una pasión y compromiso excepcionales. Siempre muy innovadora y humanista, promovía una educación centrada en el

respeto por el niño, la inclusión social y el desarrollo integral de la persona. Defendía la educación para los pobres, las mujeres y los marginados. Invitada a participar en la reforma educacional de México en los años 1922 a 1924, por José Vasconcelos, ministro de Educación. Viajó por toda América Latina promoviendo una pedagogía moderna, participativa y afectiva.
Su constructo educativo lo tenemos presente en sus textos y discursos, como en “Lecturas para mujeres” o en muchas de sus cartas, se refleja su pensamiento educativo, donde combina poesía, ética y pedagogía. Su enfoque sensible y transformador inspiró generaciones de profesoras y profesores en Chile y el continente. Hoy es símbolo de una educación con sentido humano y compromiso social.
Podemos destacar los siguientes escritos pedagógicos: Lecturas para mujeres en 1924 creado durante su trabajo en México, contiene textos educativos, morales y literarios dirigidos a mujeres jóvenes, donde destaca principalmente la formación integral, el pensamiento crítico y la sensibilidad estética. Publicó artículos y ensayos en medios como el Mercurio, la Nación o Revista de Educación, donde reflexionaba sobre el rol del maestro, el amor en la enseñanza, la pobreza infantil y la urgencia de alfabetizar. En su correspondencia con otros educadores y figuras políticas, expresa ideas sobre cómo debe ser el sistema educativo con respecto a lo ético y centrado en el ser humano. Decía que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas sensibles y éticas. Fue una férrea defensora del acceso a la educación en zonas rurales, donde ella misma enseñó. Siempre buscó empoderar

a las niñas y jóvenes a través de la lectura, la reflexión y el arte. Repetía que “el niño necesita más amor que instrucción”, destacando el valor del cariño en el proceso educativo. Dio conferencias y participó en debates educativos en Argentina, Brasil, Cuba, Colombia y EE. UU. Fue parte del comité fundador de la UNESCO en 1945, reforzando su compromiso con la educación universal y el derecho a la cultura. En definitiva, la obra educativa de Gabriela Mistral no puede disociarse de su poesía ni de su compromiso social. En sus versos, en sus discursos y en sus acciones, late una profunda fe en la capacidad transformadora de la educación cuando esta se ejerce con ternura, con ética y con conciencia social. A más de medio
siglo de su muerte, su pensamiento sigue siendo un faro para quienes creen que enseñar es, ante todo, un acto de amor y de justicia.
Fue una educadora a tiempo completo sin títulos pedagógicos asumió diversas funciones en la Educación púbica en Chile, desde las más sencillas como ayudante hasta alguna de mayor responsabilidad como directora de Liceos femeninos por un periodo de tiempo desde los años 1903 hasta 1922. Lamentablemente no se la conoce bien como educadora en Hispanoamérica y menos de sus grandes aportes a la educación, Gabriela ejercició todos los cargos educacionales que existían a principios del siglo XX en el sistema público en Chile, desde

ayudante hasta directora del Liceo Fiscal femenino, estuvo cerca de 19 años dedicada a la educación con todas sus energías, su fama la llevó a recorrer el mudo ocupando cargos diplomáticos.
Mistral nos propone una línea del deber ser del educador, una visión muy novedosa, desconocida y de una profundidad muy original, la cual debiese considerarse como modelo pedagógico en nuestro continente, y así inspirar a nuestros educadores de nivel primario, secundario y superior. Desarrollaré en este ensayo su trayectoria como tal en diversos colegios en Chile.
Sus pasos como maestra se inician en la región de Coquimbo en Chile en el año 1903. a la edad de 14 años, en la escuela de una localidad llamada La Compañía en la ciudad de La Serena, laborando como ayudante atendía a 50 niños, en la misma escuela entregó instrucción nocturna donde enseñó a leer y escribir a niños pobres entre los 5 a 10 años, también a personas adultas. En sus actividades conoció a la docente Fidelia Valdés, futura directora de los Liceos de la ciudad de Traiguén, Antofagasta y los Andes. La directora Valdez la integra a su equipo directivo y la incentiva para que se desarrolle como docente sin título.
En los años 1908 a 1909 trabajó en la Escuela Elemental Rural Mixta N 17 de la Cantera en la Región de Coquimbo; como preceptora luego ejerció en la
escuela Mixta N 18 en Cerrillos en la ciudad de Ovalle, establecimiento construido por la familia Ripamonti para los trabajadores de la Hacienda el Retiro.
En su desplazamiento al sur estuvo por muy corto tiempo en la ciudad de Traiguén, localidad situada en el histórico territorio mapuche. Entre los ciruelos, que florecían entre los lluviosos bosques nativos, Recibió el encargo de enseñar economía doméstica, dibujo e higiene. Los registros del Ministerio de Educación indican que fue nombrada a permanecer seis meses en esa zona, en 1910, después de dejar Cerrillos, en Ovalle.
Mistral rindió los exámenes de competencia como preceptora en la Escuela Normal de Santiago, para así obtener un cargo en propiedad en algún colegio, pero no entregaba título alguno, ya ella tenía solo experiencia en educación rural. Una vez aprobados sus exámenes a fines de 1910 se incorporó a la escuela Rural en Barrancas, actualmente comuna de Pudahuel, en la ciudad de Santiago.
Inesperadamente sufre un ascenso, Fidela Valdés directora del Liceo de Niñas de Antofagasta, quien conocía a Gabriela, la integra su equipo como profesora de Historia e Inspectora General, en enero de 1911. La directora es trasladada a los Andes, al Liceo de niñas de los Andes fundado en el año 1912, con una matrícula de 85 estudiantes, un modesto establecimiento arrendado, con un
inmobiliario insuficiente, sin gimnasio, pero con una biblioteca que poseía más de 200 libros. Gabriela fue integrada al equipo docente y asumió también como como Inspectora General con fecha 15 de mayo de 1912 con decreto del Ministerio de Educación. La directora Valdés siempre calificó a Mistral como muy competente, leal, cumplidora de sus deberes y excelente cooperadora para el liceo femenino, lleva a los Andes su gran bagaje cultural; sus lecturas y su producción literaria la han marcado como mujer intelectual, esta alta valoración la hace merecedora del respeto por parte de sus compañeras de labores, de sus alumnas, también de las autoridades locales y sus amigos, así como de aquellos con quienes mantiene una viva relación epistolar.
En su viaje de traslado en barco de Coquimbo a Valparaíso, para luego trasladarse a los Andes, conoce al cónsul de Uruguay, Alberto Nin Frías, donde entablan una agradable conversación que sorprende al Cónsul por el talento que tiene esta señorita muy vinculada con el conocimiento de los grandes intelectuales del mundo, que son muy conocidos por él, ya que es escritor, profesor y periodista.
Gabriela imparte al aire libre, bajo una parra sus clases de lectura, de recitación, de historia y geografía, labor incomprendida por sus alumnas y docentes, pero logra aceptación y respeto. En estas innovadoras clases, el dibujo del mapa de Chile con tierra en relieve, con sus composiciones escritas, una observación real del entorno, resultan menos falsas, más sencillas y exactas. Gabriela no interrumpe su producción literaria, esta acompaña sus clases de Castellano, este lugar le da mucha tranquilidad y paz para dedicarse con calma a su producción literaria. Muy relevante es su participación en las jornadas de concurso de los juegos Florales de Santiago organizado por la sociedad de Artistas y Escritores de Chile, el jurado, entre cuatrocientos trabajos, le otorga el primer lugar dándole la flor natural, la medalla de oro y la corona de laurel por la trilogía de sus “Sonetos de la muerte”, firmado con el seudónimo de “Gabriela Mistral”.
Entre su producción de nuevos poemas escolares está la “la Maestra Rural”, registrada en la Revista de Educación Nacional. En los inicios de 1916, alrededor de setenta y cinco textos suyos, poemas y prosas, publicados en el Libro de Lectura de Manuel Guzmán Maturana (Libros I al V). Lectura obligada de varias generaciones y que Gabriela dedica a sus educandos. La oportunidad para Gabriela llega cuando fue nombrada el 15 de febrero de 1918, por decreto del Ministerio de Educación, como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, lo que la autoriza a
nombrar su propio equipo directivo y docente. Este liceo fue fundado en 1906 con una matrícula de 145 estudiantes, local arrendado y con condiciones físicas muy limitadas, escaso mobiliario, sin biblioteca ni gimnasio. Una directora totalmente comprometida con su labor, donde pone en práctica toda su intuición pedagógica, su fuerza creativa, todo su afán de servicio público, para hacer de ese Liceo un espacio de luz y de fomento de la cultura, además como lugar que acoge a las mujeres y niñas más necesitadas.
Gabriela llega a la ciudad de Punta Arenas el 18 de mayo de 1918 en el vapor Chiloé. El día 27 iniciaron sus clases con alta asistencia. La directora Gabriela comenzó a organizar su Liceo con su equipo de docentes que ha traído consigo. Tiene que dar inicio y organizar el cuarto año de Humanidades. Según Scarpa, Gabriela es de un espíritu cultísimo, de una palabra fácil y atrayente, de trato exquisito, modesta y distinguida. Habla con entusiasmo de diversos temas. Ella siempre está en contacto con la gente, no quiere alejarse de la realidad que la rodea, usa la infraestructura del Liceo para dictar clases nocturnas a las trabajadoras de la región. En la prensa local se le denomina “escuela nocturna popular” (el Magallanes, 10 de septiembre de 1918), también en los artículos de la prensa local escriben sobre la “obra útil”, en la que Gabriela se dedica con todas sus energías a la organización de la Biblioteca del Liceo de Niñas de Punta Arenas, es poco común en la época la forma de estructurarla, la que está conformada de dos secciones: una infantil y otra popular, la primera para las alumnas del Liceo y la otra para las trabajadoras de los cursos nocturnos, esta estaba organizada por especialidades y considerando las edades de la niñas, dirigidas siempre por las maestras del Liceo. Mistral requiere de medios económicos para su futura


biblioteca y libros para cumplir con ese objetivo, solicita ayuda a la comunidad que le concede cientos de ejemplares. Scarpa destaca la donación especial de ochenta libros y cuarenta folletos que le envió el Consulado de Argentina, reconociendo con esto la fraternidad entre ambas naciones. Quizás es muy relevante destacar la carta que envía al Cónsul de Argentina: “Gabriela comenta que la donación de libros “las alumnas la han recibido como un mensaje fraterno de la juventud argentina”, y agrega: ”Creo que las escuelas sudamericanas deben ser, en la hora presente, el instrumento más activo de simpatía y compenetración espiritual, ante estos pueblos cuya lengua común es, más que una sugestión, un mandato de cordialidad y una fuente inagotable de motivos de acercamiento intelectual. Con este criterio, he llevado siempre a mis clases el amor de lo argentino, por medio de la difusión de su literatura, tan esencialmente educadora”.
Gabriela tiene una costumbre poco común: visitar las cárceles donde ella vive. En Punta Arenas, cuenta que algunos prófugos en sus cursos nocturnos, quienes, al terminar sus clases, le cuentan sus aventuras de escape del Presidio de Ushuaia en Argentina. Gabriela piensa que no todo a su alrededor es bello. Ella desea
contrastar su misión pedagógica, su escuela, con realidad. Todas las labores educacionales y sociales son acompañadas, por la literatura; funda la revista Mireya, en 1919, con las publicaciones intelectuales y de cultura de aquellos tiempos, con mucha variedad de contenidos: actualidad política nacional y mundial, educación, vida social, deportes y mucho más. Gabriela deja Punta Arenas al ser designada directora del Liceo Fiscal de Niñas de Temuco, el diario la Unión del 23 de marzo de 1920 anuncia su partida. Gabriela realizara las mismas actividades aplicadas en Punta Arenas. El Liceo fue fundado en 1905, iniciándose con una matrícula de 88 estudiantes, creciendo gradualmente llegando a 656 alumnas para el año 1926, recinto arrendado, mediocre en infraestructura, escaso mobiliario, sin gimnasio, pero con una biblioteca de más de 200 libros. Gabriela conoció a un joven de dieciséis años, a Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, conocido más tarde en las letras universales como Pablo Neruda. Ella le abre las puertas de la Biblioteca del Liceo de Niñas. El poeta siempre reconoció la importancia del magisterio recibido de Gabriela en esa época, a quien dedica unas cálidas palabras en su autobiografía: Por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos, muy largos y zapatos de taco bajo. Era la nueva directora del, liceo de niñas. Venía de nuestra ciudad austral, de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral. La vi muy pocas veces. Lo bastante para que cada vez saliera con algunos libros que le regalaba. Eran siempre novelas rusas que ella consideraba como lo más extraordinario de la literatura mundial. Puedo decir que Gabriela me embarcó en seria y terrible visión de los novelistas rusos y que Tolstói, Dostoyevski, Chejov, entraron en mi más profunda predilección, siguen acompañándome (Neruda, 2005, pp.31-32). Gabriela sigue su peregrinación pedagógica, y su fama como educadora y directora, en un decreto ministerial de fecha 16 de marzo de 1921 se le pide su traslado a Santiago. En dicho decreto se indicaba crear un nuevo Liceo de Niñas en Santiago de Chile con el número seis; con el cargo de directora, que se ordenaba le pagasen el sueldo correspondiente. Vivirá en Santiago desde mayo de 1921 a junio de 1922. Trabaja intensamente en su Liceo Nro. 6, ubicado en el barrio Matadero, instalado en el Palacio Bravo de la Calle Chiloé Número 1879. Establecimiento arrendado, calificado como “inadecuado “pero a la vez valorado como “suficiente” respecto del mobiliario, contando con gimnasio y una biblioteca de más de 200 obras. Lo primero que hace es darle un nombre, proponiendo el de Teresa Prat de Sarratea, nieta de Andrés Bello, la encarnación del heroísmo cultural”. El nombre se
mantiene hasta hoy y el Liceo sigue ubicado en el mismo barrio, pero en la calle general Gana, Nro. 959, entre las calles Arturo Prat y Chiloé. Conforma su equipo que la acompaña de Punta Arenas. Sus orígenes y la huella de Gabriela Mistral: La historia del liceo se remonta a los primeros años del siglo XX, específicamente al 15 de marzo de 1904, cuando fue fundado como liceo de niñas Nro. 6 de Santiago. su misión era clara: ofrecer educación de calidad a jóvenes mujeres en una época donde el acceso a la instrucción formal era aun limitado. Un hito fundamental y el legado más preciado para el liceo es la profunda conexión con Lucila Godoy Alcayaga, nuestra universal Gabriela Mistral entre 1921 y 1922, Mistral asumió la dirección de este establecimiento. Su paso por el liceo Nro. 6 no fue meramente administrativo; dejó una impronta pedagógica y humanista que transformó la institución. Implementó innovaciones en los métodos de enseñanza, puso énfasis en la formación integral de las estudiantes, promoviendo el arte, la cultura y la sensibilidad social. Se preocupó no solo por el intelecto, sino también por el espíritu y el desarrollo emocional de sus alumnas, sentando las bases de lo que hoy es su proyecto educativo. Durante su gestión, Mistral impulsó una visión educativa que trascendía las aulas, buscando que las estudiantes fueran mujeres conscientes de su rol en la sociedad, críticas y con un profundo sentido de la humanidad. Su trabajo en el liceo es un testimonio de su compromiso inquebrantable
con la educación pública y con el empoderamiento femenino a través del saber.
Gabriela finaliza sus actividades como directora del Liceo Nro. 6 de Santiago, producto de una invitación del intelectual mexicano, José de Vasconcelos, ministro de Educación de ese país, para que la acompañe en la reforma educacional en proceso. El prestigio de Gabriela se está irradiando por los países de Hispanoamérica. A pesar de esos logros conseguidos es fuertemente criticada por sus detractores por no tener título para ejercer sus actividades como profesora y directora de parte de algunas personalidades de alto nivel político y educacional y también de su propio gremio que se distancia de ella. Gabriela en su viaje a Mexico recibió homenajes de algunos medios escritos, de la revista Cuba Contemporánea, en una escala de cuatro días en la Habana entre el 12 y 15 de julio de 1922.
Principales preceptos pedagógicos de Gabriela Mistral desde su experiencia como maestra rural, su formación autodidacta y su visión humanista. Los más relevantes son los siguientes:
* Educación integral, formar al estudiante en todas sus dimensiones: intelectual, moral, física y estética, no solo transmitir conocimientos.
* Amor y respeto al niño, considerar a la infancia como una etapa sagrada; labor del maestro debe sustentarse en afecto, paciencia y comprensión.
* Valor de la escuela rural. Defender la educación en zonas apartadas como motor de equidad,


integración cultural y desarrollo comunitario.
* Enseñanza activa y práctica. Promover el aprender haciendo, vinculando los contenidos con la vida cotidiana y las necesidades reales de los estudiantes.
* Educación moral y cívica. Inculcar valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto mutuo y el sentido de comunidad.
* Formación estética. Introducir el arte, la poesía y la naturaleza como medios para cultivar la sensibilidad y la creatividad.
* Respeto por la diversidad cultural. Reconocer y valorar las culturas locales y las tradiciones, integrándolas en el proceso educativo. Cada alumno tiene un ritmo y un talento propio.
* El educador como comunicador: Gabriela plantea que la clase de un profesor debe tener belleza auténtica, el descuido del lenguaje en el educador es consecuencia de cierto desprecio por el oyente, cuando un maestro no cuida su expresión en la sala de clase no está respetando la dignidad de sus alumnos, ya que ellos merecen escuchar palabras hermosas, frases bien estructuradas, enriquecidas, esa palabra debe ser sobria, natural, no artificiosa, para lograr así “refinamiento artístico”.
Gabriela plantea que los niños, aunque son ignorantes por su edad y falta de experiencia, se dan cuenta de ese cuidado del lenguaje que usa su maestro. Gabriela ofrece un texto denominado “La enseñanza, una de las más grandes poesías publicada en 1917, una conclusión sobre lo que se alcanza al final de una clase esforzadamente bella:
Cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después de Moisés. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es solo en apariencia. Mi clase quedó, como una saeta de oro atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella, mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento puro e intenso. Gabriela señala que: “La pedagogía tiene su ápice como toda ciencia, en la belleza perfecta”. Ella no cree que la educación tenga como fin único que el alumno aprenda. Desea que sus alumnos no solo aprendan los contenidos, también busca la elevación de la persona humana, cuyo objetivo final es la perfección de la persona, ayudándolas a que cada una sea como debe ser. Un modelo de vida y entrega sin condiciones. Tenemos sus “pensamientos pedagógicos”, con contenidos en los valores y especialmente relacionado



con el modo de ser de un educador. Se trata de 46 máximas, de las que solo dedica cinco a aspectos pedagógicos. El resto están enfocadas en las actitudes que debe poseer un maestro como modelo para sus estudiantes. Tal como el pensamiento que expresa: “enseñar siempre; en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra”. Un ser que debe ser coherente en la calle, en el campo, en la escuela, con sus gestos y dichos. También agrega en la máxima número 3, dos virtudes concretas: la bondad y la honradez profesional. En el pensamiento Nro. 27, Gabriela ofrece una de las disposiciones más profundas en su pedagogía. Dice: “El amor a las niñas enseña más caminos que
HTTPS://WWW.MEMORIACHILENA.GOB.CL/602/ARTICLES-631548_THUMBNAIL.JPG
los que enseña la pedagogía”. También lo que dice en su “Decálogo de la maestra”, publicado en 1922, cuando afirma en el mandamiento primero: “Ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes niños”. Para ella el amor es una disposición de entrega que está en el fundamento de la enseñanza. Si no se quiere con la voluntad, con cariño, a los niños, entonces es muy difícil enseñar bien. Es conocida la actitud que, a veces, tienen los docentes en los colegios y en la Universidad al expresar que cuando van a su sala de clases “van a enfrentarse” con un grupo de estudiantes. Gabriela los invita a ir con otra disposición. Invita a no enfrentarse con ellos, sino a quererlos tal cual son. Gabriela Mistral como educadora entre los años 1903 y 1922, trabajó en todos los cargos existentes en el modelo educacional de la época, dedicando tiempo a sus actividades de orden social, a la producción literaria, a educar a niños, a analfabetas, y a mujeres obreras, fomentó la creación de bibliotecas abriendo esas puertas a toda la comunidad en el entorno donde ella se desempeñaba, algo inédito e innovador para la época. Gabriela Mistral tuvo un enfoque en la formación de las personas desde una dimensión ética, estética, política y cultural. Destacando la importancia del contexto, la oralidad, la mitología y el rescate cultural como eje de su aporte educativo. Fue un aporte importante en Hispanoamérica, especialmente en México donde fue llamada a colaborar en la implementación de un modelo educacional por el Ministerio de Educación mexicano, lamentablemente en esos años en Chile no tuvo la valoración adecuada, a pesar de sus aportes puntuales en varios Liceos en Chile. Gabriela falleció en el año 1957.
Es muy relevante desacatar algunos vínculos conceptuales en la pedagogía latinoamericana con el quehacer de Gabriela, lo podemos encontrar con Paulo Freire quien ganó relevancia internacional en los años 1968, describiendo Pedagogía del Oprimido, desarrolló una pedagogía crítica centrada en la liberación, la conciencia y la transformación social, posicionándose y liderando en Latinoamérica sobre el pensamiento educativo.
Perfectamente se puede concluir que el denominador común entre Mistral y Freire es compartir la visión de una educación integral, que no separa la ética de la estética ni la teoría de la praxis, y lo más importante, el amor a los oprimidos. No hay evidencia de un encuentro físico entre ambos. Pero sí hay resonancias profundas entre sus miradas sobre la educación, por sobre todo centrada en el ser humano, siendo Gabriela Mistral fundadora de la pedagogía Latinoamericana y Paulo Freire un estratega de la pedagogía crítica.
RAMÓN DÍAZ ETEROVIC Y LA PERSISTENCIA
POR PABLO CABAÑA VARGAS
Abogado y escritor
Ramón Díaz Eterovic ganó el premio nacional de Literatura 2025. Su candidatura rondaba desde hace años los medios de prensa y las opiniones de los especialistas, debido a la consistencia de su obra y su afán por mantener vigente un género poco abordado en nuestro país.
“Algunos me decían: no, la novela policial no vende, no interesa”. A frases como esa se enfrentó nuestro autor cuando inició su carrera, sin que ello perturbara su voluntad y capacidad creadora, demostrando que, junto con el talento, un narrador también debe poseer una cuota no despreciable de tesón y porfía.
Al igual que Herman Melville y Franz Kafka, Díaz Eterovic desarrolló su vida laboral como funcionario, ejerciendo como administrador público durante 27 años -principalmente en el Instituto de Previsión Social-, ocupación que, no es difícil inferir, le permitió acceder a historias que pudieron servir de germen para alguna de sus novelas, y conocer desde dentro los entresijos de la burocracia, los meandros de la maraña procedimental y la certeza -casi religiosa de quienes



nos desempeñamos en ese mismo ámbito-, de que el Estado es un animal necesario y poderoso, cuyos ritmos y prácticas van más allá de quienes lo conforman y de los que medran en él y lo instrumentalizan.
Así, durante el día se rendía a la rutina de la burocracia, y al llegar a casa comenzaba otra vida, consistente en darle vida a otros, a través de relatos policiales que por su misma naturaleza resultan complejos -atendida su estructura lógica y la violencia simbólica y fáctica que despliegan-, pero que Díaz Eterovic atempera gracias a su prosa ágil y amena, que demuestra un oído privilegiado para transcribir jergas y hablas particulares, y que se alimenta de destellos de humor estratégicamente utilizados, como los desopilantes diálogos que sostiene el detective Heredia con su gato Simenon, animal tan desgastado como su dueño, pero dotado de humor negro y una sabiduría hecha de resignación y lucidez ante la realidad.
El escritor argentino Ricardo Piglia, sostiene que la novela negra se divide en protagonistas del tipo analítico y racional, que a través de la lógica y las deducciones logran resolver crímenes, e investigadores que apelan a la experiencia y a la verificación en terreno de los hechos para conseguir su objetivo.
Como buen detective, Heredia -su creación-, es apostador hípico, soltero vitalicio y amante del cariño furtivo, reacio al compromiso, alcohólico funcional, culto y fanático del jazz, quien, armado de una inteligencia compuesta de intuición y calle, y de una habilidad para obtener testimonios y hacer las preguntas correctas a meseros, apostadores, prestamistas y otros personajes de la fauna urbana, arriesga el pellejo y la dignidad en cada nueva historia.
Señala Díaz Eterovic sobre su detective privado: “Yo le compartí algunas cosas, pero en la séptima u octava novela inventé un personaje, el Escriba. Ese

HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ARCHIVO:DIAZ_ETEROVIC,_RAMON_-FILSA_20181107_FRF02.JPG
sí soy yo: es un escritor que se dedica a perseguir a Heredia para que le cuente sus pesquisas. Fue como una manera de separar aguas», personajes que, sin embargo, se necesitan mutuamente, para allegarse material literario -el escriba-, y encontrar un testigo de sus errancias, en el caso del investigador.
Desde su primera obra, “La ciudad está triste”, de 1987, RDA ha obtenido el Premio Municipal de Literatura de Santiago en tres ocasiones, por “Ángeles y solitarios”, “El ojo del alma” y “El segundo deseo”, y el Premio Altazor de Narrativa por “La oscura memoria de las armas”. Asimismo, recordada es la serie de televisión “Heredia & Asociados”, transmitida por TVN el año 2005 y basada en las novelas del detective privado, protagonizada por un Claudio Arredondo cuyo rostro se asociará permanentemente a la imagen de este investigador que ocupa un lugar relevante en el panteón de los grandes personajes de la literatura chilena.
Este premio nacional es un tributo a la persistencia y el empeño de Díaz Eterovic por mantener vivo un género que ha cautivado a millones de lectores y a autores que lo convirtieron en su pasión favorita -como Juan Carlos Onetti, Ricardo Piglia y Jorge Luis Borges-, y que funciona como un espejo de la sociedad en que vivimos, sus pulsiones, zonas grises y corruptas y mecanismos de impunidad, perdón y justicia selectiva.
Su anuncio, generó una inédita sensación de conformidad en el medio y entre los lectores, basada en el respeto a la trayectoria del autor, la calidad y regularidad de sus obras y la valoración de ficciones que nos obligan a integrar aquellos aspectos personales y sociales que nos negamos a mirar -la violencia, el abuso de poder y la corrupción-, con la sabiduría, humor y placer que sus cuentos y novelas nos brindan.
EL PIANO, SEÑOR DE LOS INSTRUMENTOS
(PARTE 1)
POR EDGARD “GALO” UGARTE PAVEZ
Licenciado en Teoría de la Música Universidad de Chile, cantautor, compositor y guitarrista
Es uno de los instrumentos más versátiles de la historia. Ha sido protagonista de la historia de la música desde la época del clasicismo en adelante. No solo se le ha dedicado gran parte de las grandes obras de la música docta, también ha tenido un papel preponderante en el jazz y otros géneros de la música popular. Nos referimos al piano.
ANTECEDENTES
Desde tiempos remotos, el ser humano buscó expresarse mediante el sonido. Se han encontrado flautas hechas de hueso fabricadas ya desde la época en que el Homo Sapiens convivía con sus primos, los Neandertales. Las primeras experiencias con cuerdas vibrantes mostraban la fascinación por traducir todo ese mundo interior en música. Los monocordios de la Antigua Grecia enseñaban proporciones matemáticas y armonía; estaban construidos con una única y larga cuerda que vibraba sobre una pequeña caja de resonancia de madera. Este instrumento fue utilizado por varios matemáticos a lo largo de la historia, como el griego Pitágoras, que realizó sus estudios sobre las relaciones entre los intervalos musicales, y Euclides, que basó su geometría en las divisiones de este instrumento. También existía el epigonion, parecido a un arpa, pero que con el tiempo daría origen a la familia de los salterios. En Oriente Medio se les agrega una caja de resonancia y vuelve a Eu-

ropa con esta característica, que es la que definiría finalmente a este tipo de instrumentos. Incluso, en el Lejano Oriente darían origen a instrumentos como el yangqin, que permitían explorar resonancias y matices; en la Europa medieval, el salterio da origen a los dulcimers o dulcémeles, que seguían el mismo principio: una caja con cuerdas. Pero que ahora tenían dos variantes: el dulcémele de los Apalaches, que se tocaba con los dedos y el dulcémele martillado, que se ejecutaba como un instrumento de percusión al golpear las cuerdas con un pequeño mazo en forma de cuchara.

Por otra parte, los instrumentos de teclado también tienen una historia antigua. En Grecia el hydraulis tenía un teclado rudimentario y muy distinto a lo que conocemos: eran “llaves deslizantes de metal” que se movían sobre los agujeros de una placa metálica. En el Siglo XIII se desarrollaron teclados más parecidos a los modernos, con teclas equilibradas. Esta mejora permitió la invención de los órganos portátiles (portativo y positivo), que eran más fáciles de transportar para acompañar música en diferentes lugares. También se empezó a incorporar la pedalera (un teclado para los pies) para poder ejecutar notas graves y tener más posibilidades musicales. En el siglo XIV, se desarrollaron órganos con teclados totalmente cromáticos y la pedalera se hizo más común. El órgano tuvo una preponderancia capital en dicho período (en muchas iglesias, era el único instrumento musical permitido dentro de estas, por representar los coros angelicales), por lo que obtuvo el “título” de “Rey de los instrumentos”, razón por la cual en este artículo decidí llamar al piano “El señor de los instrumentos”.
La aplicación del teclado al salterio se intentaría en Italia en el siglo XIV. Según un pasaje de la “Postik” del sabio Scaliger, el alemán Simius había construido un instrumento llamado “simicon”, el cual era un monocordio cuyos sonidos se producían por plectros que se movían de abajo arriba, mediante la acción de un teclado. A partir de allí, se iniciaría una carrera inventiva que daría finalmente lugar a dos instrumentos que fueron fundamentales en la época del barroco: el clavecín y el clavicordio. El primero era un instrumento de cuerda pulsada (a
semejanza de la guitarra, el laúd y otros, pero con teclado): cuando el intérprete presiona una tecla hacia abajo, esta actúa a modo de balancín (dispone de un pivote en el centro), de tal modo que su parte posterior sube. Sobre esta parte de la tecla descansan los martinetes, por lo que, al accionar la tecla, estos suben también. El martinete o saltador es la pieza rectangular (normalmente de madera) que contiene el plectro, encargado de pinzar la cuerda a fin de hacerla sonar. Los plectros, históricamente, están hechos de pluma de ave, aunque, en muchos instrumentos actuales, se suelen emplear plectros de plástico. Este instrumento fue un imprescindible en los conciertos de la época, pues tenía un volumen considerable para ese entonces. Pero tenía una salvedad: no se podía hacer dinámicas, es decir, cambiar de sonidos suaves a fuertes y viceversa. El clavicordio en cambio, sí podía. Aunque dentro de un pequeño rango: su sonido era siempre suave y se utilizaba en el ámbito casero. Y esto era posible gracias a que era un instrumento de cuerda percutida. Sus teclas son palancas, cuando se hunde una de ellas, se golpea la cuerda con una pequeña púa de metal (“tangente”) insertada en el extremo contrario de la tecla. Esta tangente determina la afinación (tono) de la cuerda al dividirla en su longitud. La longitud de la cuerda entre el puente y la tangente determina la altura (afinación) del sonido. Una de las dos partes de la cuerda dividida no suena porque está en contacto con una faja de fieltro agudo. En el clavicordio, el intérprete incluso puede hacer un pequeño vibrato (rápida y casi imperceptible variación de la afinación) realizando un efecto con el dedo, llamado en
alemán Bebung (‘temblor’): hace variar la fuerza con que mantiene apretada la tecla mientras la tangente se encuentra en contacto con la cuerda. Cuando el martillo abandona la cuerda, esta deja de sonar y tiene una curva de extinción rápida. Esto es algo que el piano no puede hacer.
Estos dos instrumentos sin duda influyeron de una u otra forma en la posterior creación del piano. El clavicordio, con la característica de lograr diferentes dinámicas según se pulsara más o menos fuerte la tecla. El clavecín heredó al piano la forma de su caja de resonancia y le cedió su sitial de instrumento para conciertos. Otros instrumentos de la época de similares características eran el virginal, la espineta y el clave-laúd (que tenía cuerdas de tripa en vez de metal), todos ellos de cuerda pulsada en vez de percutida.
NACIMIENTO
Florencia, principios del siglo XVIII. Bartolomeo Cristofori, afinador y maestro de clavecines, trabaja obsesivamente en su taller. Su intención era lograr por fin un instrumento de teclado que tuviera una gran amplitud dinámica entre el sonido más suave y el más fuerte. Algo que significara una revolución. Su invento, el gravicembalo col piano e forte, no era un simple instrumento: era esa revolución. Por primera vez, un teclado respondía con mucha diferencia a la
fuerza de cada dedo, permitiendo que el intérprete controlara matices, dinámicas y expresividad como nunca antes. Pero ¿fue el primer piano de la historia? Eso se creyó durante mucho tiempo, pero investigadores se han encontrado con al menos tres instrumentos previos al piano de Cristofori que cumplen con las características de ser un piano, es decir, de percutir cuerdas con un elemento similar a un martillo y que esa percusión permita lograr sonidos fuertes y suaves. El más antiguo de todos ellos es de 1440: el dulcemelos, un instrumento citado en un artículo de Arnaut de Zwolle que indica y da instrucciones para construirlo, que tiene todas las características de ser un piano. Lamentablemente no ha sobrevivido ninguno y es posible que Cristofori ni siquiera lo haya conocido. Solo quedan referencias de él a través de los escritos de Arnaut. En 1576, en unas cartas de Hipólito Cricca, hay citado un instrumento “piano é forte” y las características descriptivas de este instrumento también hacen pensar que podría ser un piano en el sentido de un teclado con cuerdas percutidas con martillo que permiten variar la intensidad sonora. Y en 1585, el musicólogo e investigador italiano Guiseppe Bonaffini describió un spinettino con características propias del piano, también. El asunto es que ninguno de esos instrumentos se ha conservado ni hay certeza de que Cristofori haya sabido de ellos de alguna forma, por lo tanto, al sí


conservarse pianos de él, aún se le considera oficialmente el inventor del piano.
El gravicembalo de Cristofori combinaba madera fina, cuerdas de hierro y bronce, martillos recubiertos de cuero y un mecanismo de escape ingenioso que permitía reproducir notas rápidas sin perder claridad. Esta relación íntima entre gesto y sonido cambió la música para siempre. Por primera vez, la interpretación pianística podía ser realmente subjetiva, emocional, un diálogo profundo entre el intérprete y su instrumento. Las primeras composiciones hechas para el nuevo invento fueron las doce sonatas de L. Giustini en 1732.
El funcionamiento básico del mecanismo de un piano es el siguiente: cuando una tecla es pulsada, la palanca que está situada en el extremo opuesto se eleva y el macillo asociado a ella se pone en movimiento en dirección a la cuerda que es liberada por el apagador justo antes de la percusión. Tras el golpe del macillo a la cuerda se produce el sonido y acto seguido aquel cae hasta ser recogido por la grapa, también conocida como atrape, a una distancia aproximada de dos centímetros. Al levantar la tecla, esta libera el conjunto de palancas del escape y el macillo vuelve a estar disponible para volver a tocar la cuerda. Si retiramos la presión por completo, todo el sistema vuelve a su estado inicial de reposo, en el que el apagador tiene la misión primordial de interrumpir el sonido. El nuevo instrumento construido por Cristofori se mantuvo relativamente desconocido hasta que el escritor italiano Francesco Scipione escribió un artículo en el “Giornale de’ Letterati d’Italia” sobre el “gravicembalo” en 1711, incluyendo un diagrama de su mecanismo. Este artículo fue distribuido ampliamente e incentivó que otros se atrevieran a construirlo. Uno de estos fabricantes fue Gottfried Silbermann, más conocido como fabricante de órganos, que tenía su taller en Freiberg (Sajonia, Alemania). Los fortepianos (así se les llamó en esa época) de Silbermann son prácticamente copias directas del inventado por Cristofori pero con una importante adición: Silbermann inventó el precursor del pedal de resonancia moderno, que elevaba todos los apagadores de las cuerdas a la vez. Cuenta la historia que el célebre Johann Sebastian Bach probó uno de sus pianos pero criticó que el tono era débil en los agudos y que las teclas eran difíciles de tocar. El constructor al principio se sintió ofendido pero luego recapacitó, tomando las sugerencias del compositor. Los modelos mejorados de Silbermann recibieron la “plena aprobación” de Bach, el cual incluso se convirtió en un representante para venderlos, como lo demuestra un comprobante de venta fechado en 1749. Bach interpretó uno de los pianos de Silbermann en la corte

del rey Federico el Grande en 1747, lo que destaca la importancia que el fabricante había logrado en la evolución del instrumento.
Como ya se mencionó, el instrumento recibía el nombre de fortepiano y tenía características distintas a los pianos de la actualidad. Sin embargo, es a partir de Silberman donde nacen las famosas escuelas de fabricación de pianos: la inglesa y la alemana. La primera, fue iniciada por dos discípulos de Silbermann, Johannes Zumpe y Americus Backers, quienes emigraron a Londres, donde desarrollaron un piano que poseía el mismo mecanismo que el de Cristofori aunque con notables modificaciones, lo que hoy conocemos como “mecanismo inglés”; la segunda, iniciada por Johann Andreas Stein, otro discípulo de Silbermann, que modificó el “mecanismo alemán o vienés”.
La escuela de Stein prosiguió con su hija, Nanette (que posteriormente adoptaría el apellido de su marido, Streicher), pianista, compositora y educadora y Anton Walter. Sus pianofortes incluían dos cuerdas por cada nota, mazos todavía cubiertos de cuero y, muchos de ellos, con los colores del teclado invertidos (teclas negras para las notas naturales y blancas para las alteradas. Estos instrumentos fueron los que comenzaron a volverse cada vez más protagonistas y son con los que se da inicio al período clásico de la música. Compositores como Mozart crearon sus conciertos y sonatas en ellos.
En un próximo número de la revista, veremos cómo el piano definió los nuevos rumbos musicales y a los grandes genios de la música universal. También conoceremos las posteriores innovaciones que finalmente dieron lugar al piano moderno.
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE VALDIVIA: PUNTO DE ENCUENTRO CINÉFILO
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del Cine
Asistir al Festival Internacional de Cine de Valdivia es una experiencia que cualquier amante del séptimo arte debiera vivir alguna vez. Con solo transitar por sus calles o cruzar el puente Pedro de Valdivia para dirigirse a Isla Teja, ya se siente un ambiente especial, porque toda la ciudad se une alrededor de esta hermosa actividad cultural nacida al alero de la Universidad Austral de Chile –en su Cine Club– y que este año celebró su trigésimo segunda versión. Revista Occidente estuvo en el Festival y pudo acceder a distintos “visionados colectivos”, como se estila decir allá, para ver grandes exponentes del cine nacional y mundial.
FIC Valdivia es producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de la misma ciudad y cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más el apoyo del Comité de Fomento de Los Ríos de Corfo. Es un importante espacio no solo de muestra y competencia de realizaciones nacionales e internacionales, sino también de promoción de la producción audiovisual. Organizado en distintos focos, la selección oficial de largometrajes ofreció una selecta variedad de películas de ficción y documental. También hubo muestra de cortometrajes, charlas, encuentros de industria y la sección Nuevas Narrativas, que presentó experiencias inmersivas que combinan arte, ciencia y tecnología mediante realidad aumentada, realidad virtual y cine expandido.
LA GALA CHILENA: MAESTROS Y PROMESAS
La sección Gala Chilena contó con el estreno de importantes películas de distintos géneros. En ella confluyeron directores de vasta trayectoria como Ignacio Agüero, Cristián Sánchez y Ernesto Díaz Espinoza, con el joven y talentoso cineasta Diego Céspedes, cuya ópera prima, La misteriosa mirada del flamenco está en la lista para representar a Chile en los premios Óscar y Goya.
Carta a mis padres muertos de Ignacio Agüero es una mirada poética y reflexiva al pasado personal y colectivo, por lo que se cruzan los hilos emocionales y las miradas políticas. Es además una hermosa reflexión sobre el poder del cine. Así lo evidencia la voz en off de Agüero al decir: “cuando el cuerpo no está se convierte en imagen”, y justamente esa idea es parte del corazón de su documental. Con tomas fragmentarias de su casa paterna, las flores del jardín, los gatos en el tejado, videos caseros de la familia, todos esos retazos se alternan con la conversación de Agüero con un exdirigente sindical de la industria nacional en la


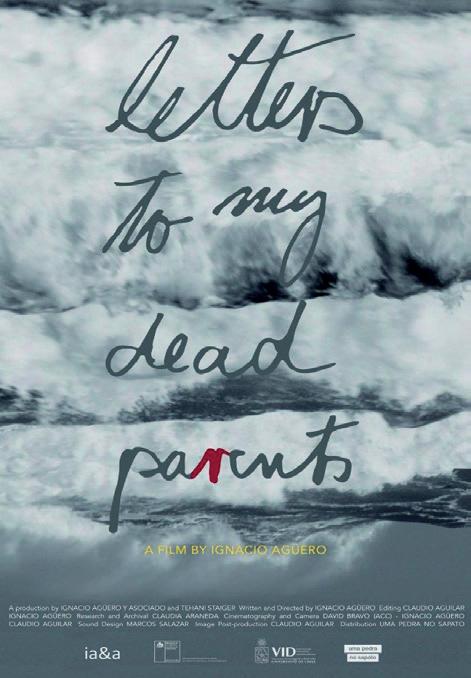
que trabajó su padre, Madeco. Todo este epistolario cinematográfico, pues el documentalista se dirige a sus padres, habla de la memoria y de la persistencia del cine. Y, por supuesto, tiene esos sutiles pincelazos de humor que tan bien le resultan, cuando incluso se ríe de sí mismo y de sus ocurrencias.
Otra de las joyas de la Gala fue el esperado nuevo largometraje del mítico cineasta Cristián Sánchez, El santo oficio, una obra que desde el título habla del cine y de los caminos difíciles de la autogestión. En esta historia, Sánchez nos presenta a un joven director que debe suspender el rodaje por falta de financiamiento en medio de la pandemia. Con la inclusión tanto de
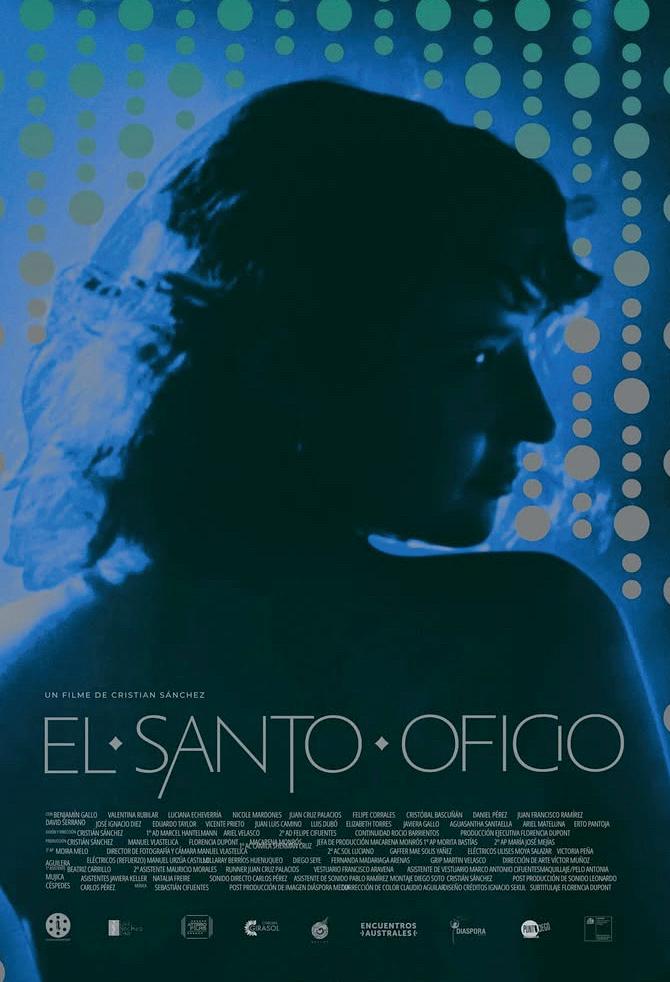

situaciones como de personajes de un absurdo muy suyo, la cinta es un conjunto de vagabundeos como le gusta decir a él, donde a partir de lo cotidiano ocurren situaciones anómalas que pueden transformar a los personajes o los lugares que habitan. De claro influjo ruiziano, alejado del conflicto central y de las estructuras lineales, El santo oficio es la obra de un cineasta que sabe lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere. En Diablo , Ernesto Díaz Espinoza, cuya última entrega había sido El puño del cóndor (2023), sigue fiel al cine de género, combinando las artes marciales con elementos emotivos en un estándar de producción impresionante. Su actor frecuente, Marko Zaror (Mi-
rageman, Kiltro, Mandrill), interpreta a un delincuente salido de prisión que debe saldar viejas cuentas. Extensas filas hubo que hacer para entrar a las funciones de La misteriosa mirada del flamenco. Ganadora de la sección “Un Certain Regard” (“Una cierta mirada”) en el Festival de Cannes del presente año, el primer largometraje de Diego Céspedes acierta en el abordaje de temas delicados con aires de western, donde el desierto se convierte en otro personaje. La historia sigue a Lidia, la hija adoptiva de Flamenco, una de las estrellas de la cantina del pueblo minero, que congrega a un puñado de personajes entrañables. En medio de los cuestionamientos propios de la adolescencia, quiere entender de qué “embrujo” hablan los hombres que visitan el lugar donde vive y trabaja la comunidad que la acogió cuando la abandonaron frente a su puerta. La película de atmósferas donosianas, similares a las de El lugar sin límites, aborda de manera poética con notas de realismo mágico el sufrimiento de las disidencias en tiempos de la explosión del sida, pero también del amor como salvación.
CINE SILENTE
Una sección que nos llamó mucho la atención fue Homenajes Musicalizados en Vivo, que celebró obras silentes tales como Maciste en el infierno, con ocasión de su centenario, y cinco cortometrajes de la pionera directora cinematográfica estadounidense, Lois Weber. Las funciones fueron musicalizadas por artistas regionales. Estas instancias permiten imaginar cómo se vivió el cine antes de la llegada del sonido y, por lo mismo, resulta una experiencia evocadora y emocionante.
LOS PREMIADOS
La película ganadora de la Competencia de largometrajes internacionales fue la conmovedora docuficción sobre el duelo, Wind, talk to me, de Stefan Djordjevic, una coproducción serbio-croata-eslovena.
En la misma categoría, la cinta Bajo las banderas, el sol, coproducción entre Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania y dirigida por Juanjo Pereira, obtuvo la primera Mención Especial del Jurado. La segunda recayó en La corazonada, del chileno Diego Soto. Esta última cinta ganó también el Premio del Público, un reconocimiento que otorgan los propios asistentes del Festival mediante su voto tras cada función. La corazonada acierta al desdibujar los límites entre la ficción y la realidad, cuando hay sentimientos involucrados.
El Premio Especial del Jurado en largometraje fue para La noche está marchándose ya de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas. La ópera prima de los cordobeses








situada en medio de la crisis económica argentina, sigue a Pelu, proyeccionista del Cine Club Hugo del Carril, quien frente a la crisis económica se convierte en el nochero del lugar, única salida para no quedar cesante, haciendo del recinto su hogar y su refugio. La película, a través del acertado uso del blanco y negro articula una historia llena de humanidad, donde la precariedad de Pelu solo es contenida por sus visionados nocturnos y su amor por el cine. Finalmente, el largometraje vencedor en la categoría Mejor Película Chilena fue Matapanki de Diego “Mapache” Fuentes. Esta cinta, que constituye el trabajo de egreso de un grupo de estudiantes de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo obtuvo también el premio al Mejor Largometraje Juvenil. Matapanki llenó las salas en sus dos funciones y fue celebrada por el tratamiento visual y su arriesgada propuesta temática, pues se trata de Ricardo, un joven punk que adquiere superpoderes después de ingerir una particular mezcla alcohólica. Apoyado por dos buenos amigos se decide a usarlos para cambiar una sociedad desigual, hasta que sus buenas intenciones se salen de control. Con un ritmo que no decae, escenas de lucha cuerpo a cuerpo, humor, ternura y mucha chilenidad, la ópera prima de “Mapache” Fuentes refresca el panorama del cine nacional.
JANE GOODALL, PRIMATÓLOGA
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
Ha fallecido, el pasado 1° de octubre, la renombrada etóloga inglesa Jane Goodall, a sus 91 años. Hace tres años, Mattel creó una nueva muñeca Barbie inspirada en ella, como homenaje y motivación por su destacada labor científica en pos de la investigación de la conducta de los chimpancés y su incansable defensa de la conservación y restauración de la naturaleza.
Su trayectoria fue reconocida con más de una veintena de doctorados honoris causa —incluido el de la Universidad de Chile — y prestigiosas distinciones como la Medalla de Tanzania, el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico y la medalla Hubbard de la National Geographic Society. Fue nombrada Embajadora de Paz por la ONU, en 2002. Obtuvo el galardón español Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2003 y el Premio Internacional de Catalunya de 2015, sumando luego reconocimientos como el Templeton de 2021 y la medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica en 2022. En sus últimos años abrazó una tenaz cruzada que la llevó a realizar giras internacionales defendiendo los derechos de los animales y la valoración de la biodiversidad en diversos foros.
En 2019, la periodista Virginia Mendoza le dedicó un libro: Jane Goodall. Una revolucionaria en la investigación del mundo animal (RBA), donde leemos: “A sus 85 años, Jane sigue fiel a su lucha y a la promesa que se hizo hace casi treinta años: dedicar todas sus fuerzas a la defensa de los animales salvajes y sus hábitats. Un mensaje que, en tiempos de cambio climático y gobiernos sin conciencia ecológica, es más vigente que nunca”.
En su autobiografía Gracias a la vida (Mondadori, 2003), Goodall nos muestra su “viaje espiritual”, los hitos que han conformado su filosofía de vida: sus primeros trabajos en África, sus indagaciones sobre las costumbres de los simios en la selva de Gombe, las vicisitudes de su vida sentimental, sus dramáticas experiencias ante la crueldad, la violencia y el odio del terrorismo africano, su etapa final dando conferencias alrededor del mundo en favor de la vida y la naturaleza.

Cristiana, aunque muy sui generis, Goodall aceptaba la teoría de la evolución darwiniana y estaba convencida –por sus estudios con restos de criaturas ya extinguidas– que hace millones de años se bifurcaron, desde un ser primitivo común, distintas ramas, una que dio origen al chimpancé y otra que con el tiempo llevó hasta nosotros los humanos. Para ella, nuestra herencia primate determina muchas de nuestras conductas, por ejemplo: nuestras tendencias agresivas, así como nuestros impulsos altruistas.
Asimismo, nos enseñó que los seres humanos no somos los únicos animales con personalidad, ni los únicos capaces de resolver problemas, ni los únicos en experimentar alegría, tristeza y desesperación, ni los únicos en conocer el sufrimiento, lo que debiera reducir nuestra arrogancia y eliminar nuestra creencia sobre que tenemos un derecho inalienable a utilizar a placer otras formas de vida para nuestros fines y beneficios.
Frente a la miseria, la destrucción, la barbarie y el padecimiento existentes en el mundo, condiciones que Jane Goodall conoció muy bien, podría pensarse que su visión del futuro era oscura y sin ilusiones. Sin embargo, aunque denunció sin rodeos los males del presente, fue siempre optimista respecto del porvenir. Su esperanza se basaba en la capacidad innovadora del cerebro humano, la plasticidad de la naturaleza y el entusiasmo enérgico y lúcido de nuestra juventud.








