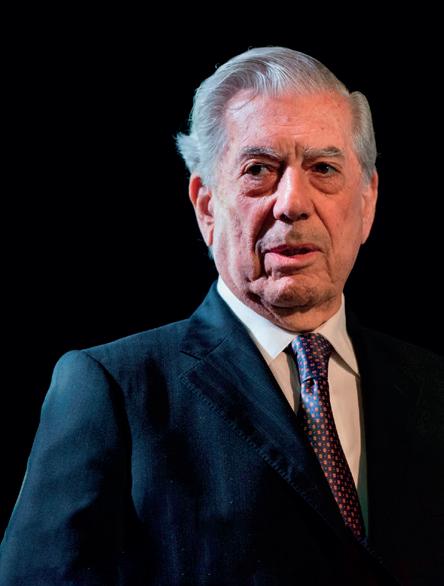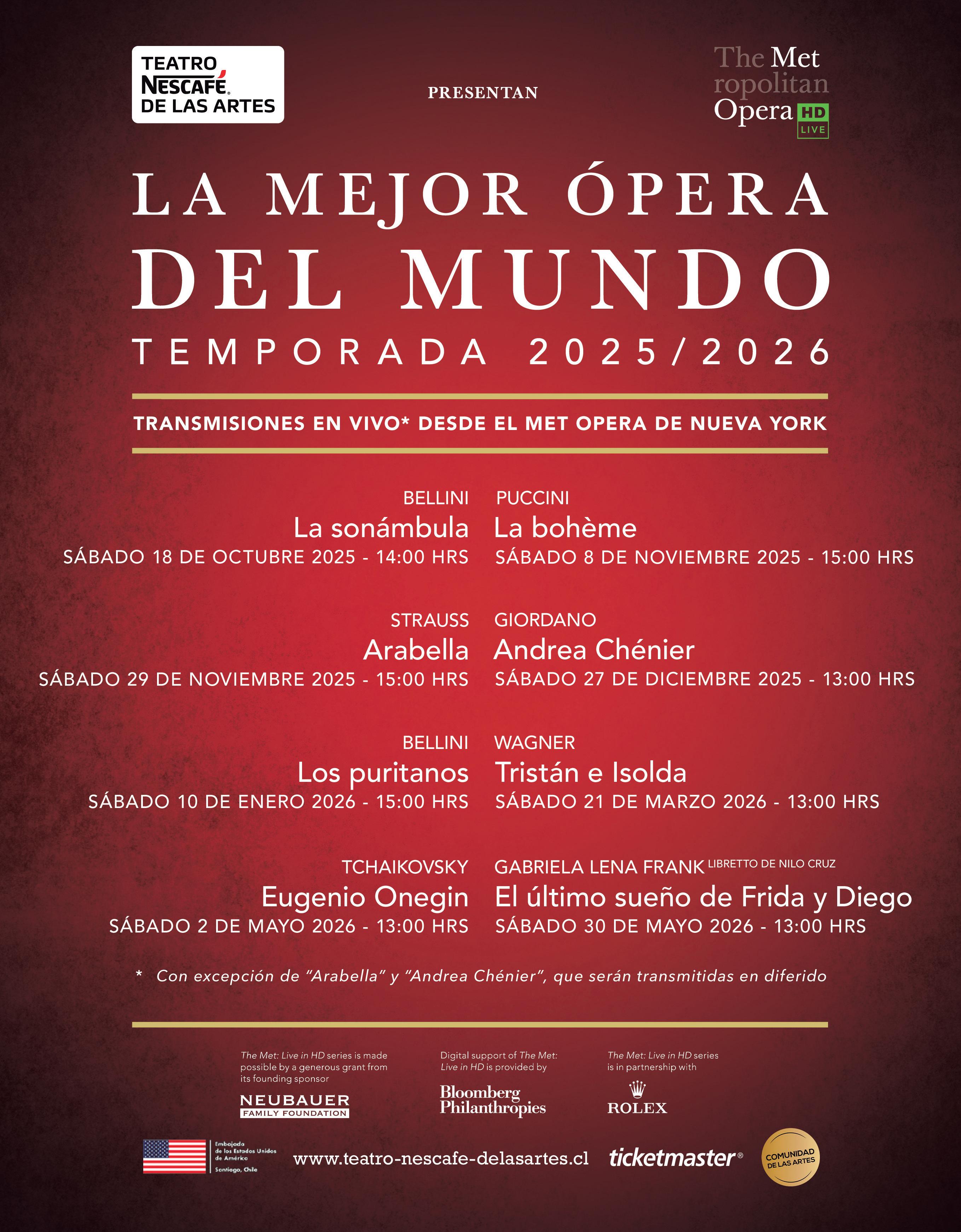LITIO: TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y TENSIONES GEOPOLÍTICAS
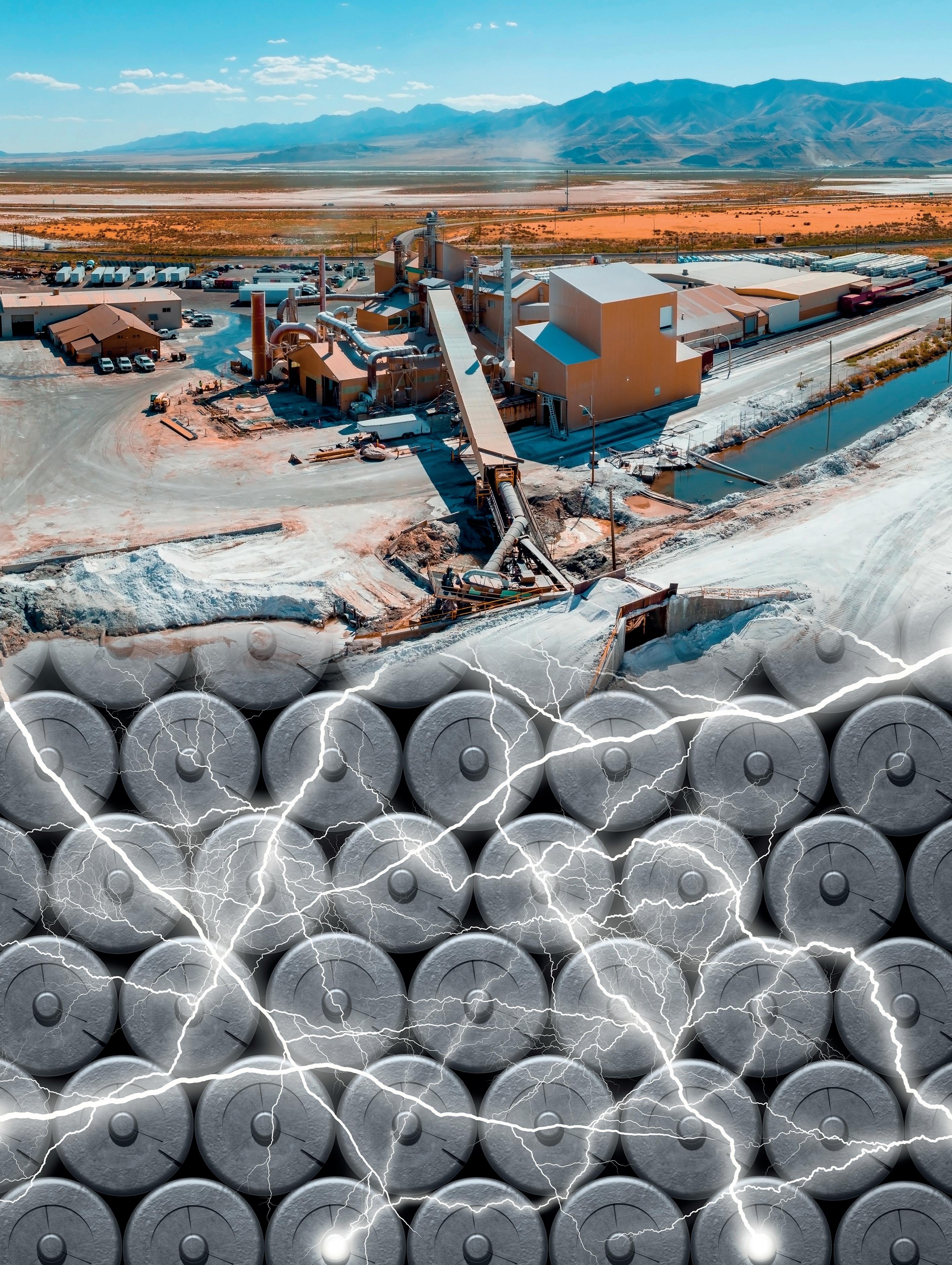
* EL “MIEDO” COMO PRIORIDAD
* LA REVITALIZACIÓN DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO
* IMPULSANDO LA LEY REP DESDE NUESTRO HOGAR
* DE NÁPOLES AL MUNDO: EL CINE DE PAOLO SORRENTINO
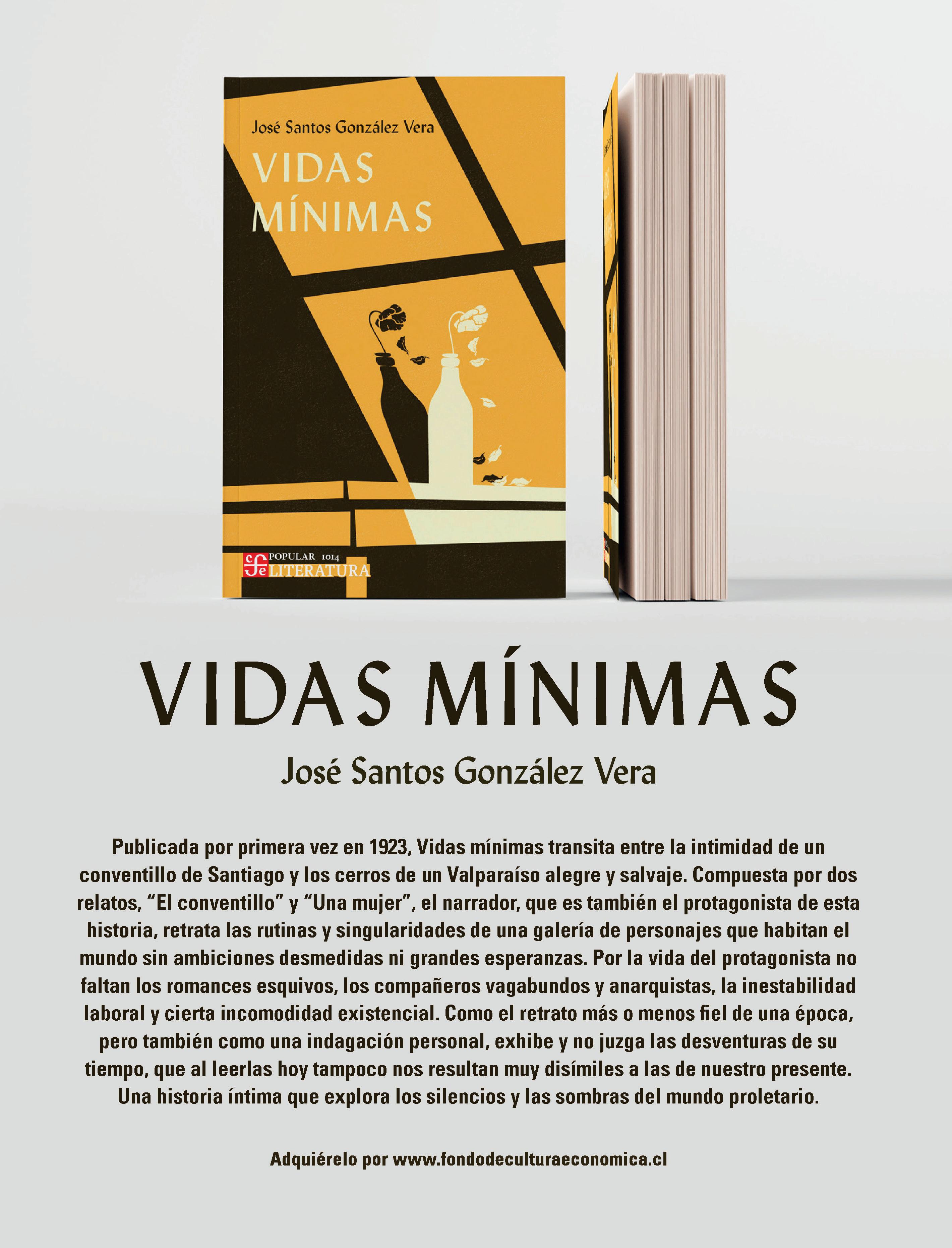
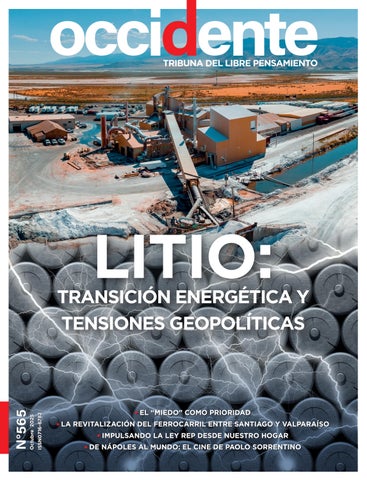
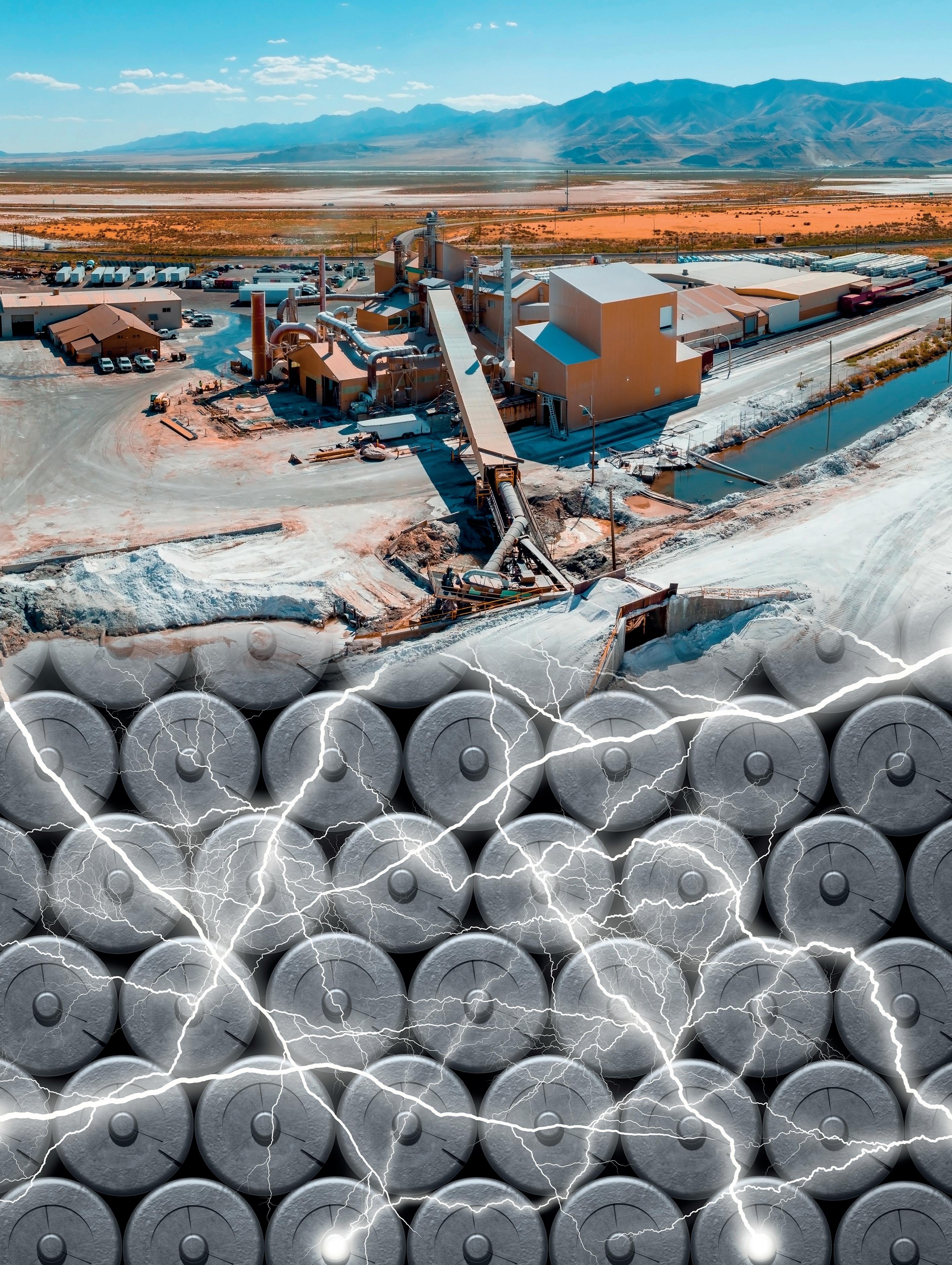
* EL “MIEDO” COMO PRIORIDAD
* LA REVITALIZACIÓN DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO
* IMPULSANDO LA LEY REP DESDE NUESTRO HOGAR
* DE NÁPOLES AL MUNDO: EL CINE DE PAOLO SORRENTINO
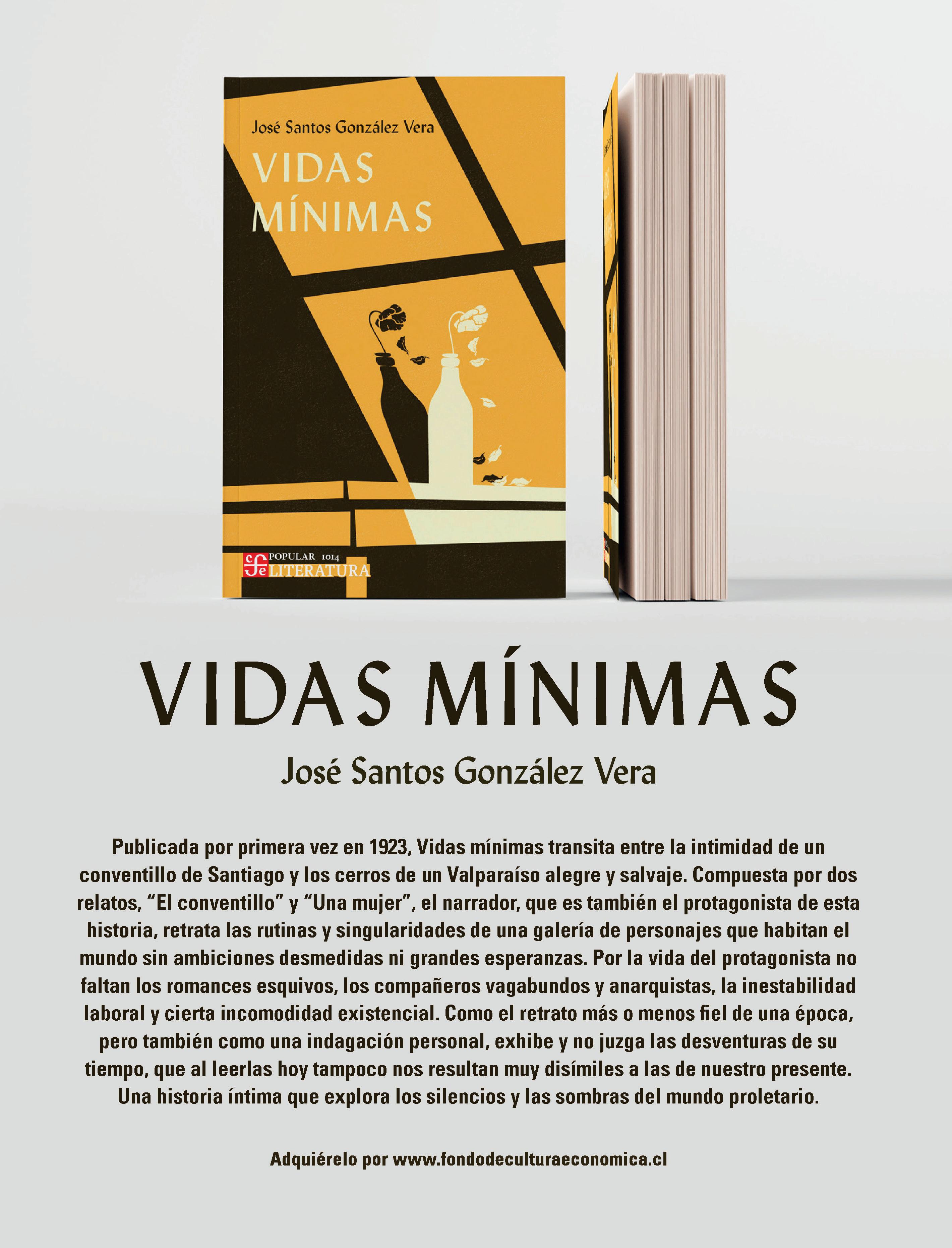

8 Fraternitas 2025 reunió a altas autoridades bajo el lema “Justicia, probidad y respeto” 12
Panel reflexionó sobre un siglo de laicidad en Chile: avances, tensiones y deudas pendientes
14 Racionalidad ética y educación
18 La trampa de la perfección y la ética de la excelencia
24 Litio: transición energética y tensiones geopolíticas
30 Pensamiento regenerativo: cuando la sustentabilidad ya no es suficiente
34 Más que consumidores
¿Cómo impulsar la Ley REP desde nuestro hogar?
38 Ciencia
Chile, líder regional de la biotecnología alimentaria
44 La revitalización del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Examen sobre su eventual factibilidad a través de un breve análisis de su evolución histórica
51 Comentario de Libros
Qué sería del cine sin palabras
54 Música
Silvio Rodríguez. El aprendiz de brujo
60 Cine
El cine de Paolo Sorrentino: De Nápoles al mundo
64 La última palabra
Absurdas creencias


Fundada en 1944
Septiembre 2025
Edición N° 564
ISSN 0716 – 2782
Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Roxana Ibarra Briceño
Felipe Quiroz Arriagada
Cristian Villalobos Z.
Gonzalo Gutiérrez Gallardo
Pablo Rebolledo Dujisin
Catalina Restrepo Zapata
Pierine Méndez Yaeger
Rodrigo Cornejo Irigoyen
Roberto Rivera Vicencio
Edgard “Galo” Ugarte Pavez
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
Pese a la caída del muro de Berlín y al colapso de los socialismos reales hace ya 35 años, aún persiste un cierto olfatillo a Guerra Fría. Las grandes potencias se alinean en bloques y la ONU mantiene la institucionalidad del Consejo de Seguridad con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que en la práctica ha dejado maniatada a la organización internacional con sede en Manhattan.
No ponemos en duda la necesidad de un organismo multilateral de tal relevancia para la paz y el progreso mundial como las Naciones Unidas. En vez de despotricar contra ella por sus deficiencias, lo que se debe exigir es fortalecer su eficacia y reducir el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo frente a cualquier escenario mundial. Hoy, unos y otros, según lo dicte su propia agenda, bloquean las decisiones de la Asamblea y de la Secretaría General en función de intereses mezquinos, tanto geopolíticos como económicos. El mejor ejemplo son las innumerables sanciones hacia Israel con motivo de su extensa crisis con Palestina, que han quedado reducidas a meras declaraciones de intención ante la imposibilidad, por ejemplo, de intervenir en esos conflictos con la anuencia de toda la comunidad internacional.
En el marco internacional todo se ve agravado por el surgimiento de personalismos populistas que se distancian de los factores básicos que definen una democracia, al punto de poner en riesgo sus propios estados de derecho, una efectiva separación de poderes y la promoción de un clima global donde en vez de sostener los acuerdos políticos, culturales y económicos o por el respeto de los tratados internacionales, comienzan a regirse por la prepotencia del más fuerte. Con ello emerge la amenaza de nuevos enfrentamientos y conflictos bélicos que pueden poner en jaque la paz mundial.
Los liderazgos que Naciones Unidas necesita deben ir acompañados por profundas reformas en el modo en que se implementa una política y justicia global, a partir de principios básicos como la libre autonomía de los pueblos y el cumplimiento cabal de un marco ético y esencial en las relaciones internacionales. De lo contrario, el mundo seguirá atrapado en una inercia peligrosa, donde las naciones claman por paz y cooperación, mientras la comunidad internacional continúa rehén de sus propias contradicciones. La historia nos recuerda que el costo de la parálisis no lo pagan las potencias, sino los pueblos.


Señor director:
fuerzas emergían desde las profundidades sociales: las organizaciones obreras, el sindicalismo naciente, los estudiantes que comenzaban a cuestionar el orden establecido, las clases medias que aspiraban a un espacio propio. El país real, el del taller, la mina y el puerto, golpeaba las puertas de una institucionalidad incapaz de dar respuesta. En ese marco, la Constitución de 1925 vino a inaugurar un régimen presidencialista, que devolvía al Ejecutivo las herramientas necesarias para gobernar, y por sobre todo, por lo que popularmente más
En septiembre se celebró una nueva edición de la ya tradicional Fraternitas de la República, organizada en las dependencias de la Gran Logia de Chile. Esta instancia se ha consolidado como un valioso espacio de encuentro entre representantes de distintos sectores de la política, el pensamiento y la ciudadanía, bajo el propósito común de reflexionar y trabajar por un país más justo. La Fraternitas se erige como una invitación a reafirmar valores que hoy resultan más necesarios que nunca: la tolerancia, la democracia, la justicia y la paz. Que este diálogo plural, abierto y fraterno sirva de ejemplo de lo que Chile necesita para enfrentar los desafíos de su presente y construir con esperanza su futuro.
Marcelo
Zúñiga O. Ñuñoa
Señor director,
Quiero felicitar a su equipo por el contenido de la revista, que abre espacios de análisis y discusión tan necesarios en tiempos de incertidumbre global. Sus páginas permiten mirar la realidad con perspectiva crítica y con un compromiso que enriquece el debate ciudadano.
En ese marco, no puedo dejar de reflexionar sobre la dolorosa crisis de Gaza, que una vez más pone de relieve la fragilidad del orden internacional. Las imágenes de civiles atrapados en medio del conflicto, de familias que pierden a sus seres queridos y de pueblos enteros reducidos a ruinas, nos interpelan como humanidad. La guerra, sin importar sus banderas o sus justificaciones, siempre termina cobrándose la vida de los más indefensos.
La comunidad internacional parece prisionera de vetos y
bloqueos que impiden acuerdos efectivos. Mientras los discursos diplomáticos se multiplican, los misiles siguen cayendo. De ahí la urgencia de repensar el papel de los organismos multilaterales y la necesidad de exigir a los líderes mundiales coherencia entre sus palabras y sus actos.
Juan Carlos Herrera San Miguel
Señor director,
A propósito del artículo publicado sobre los cien años de la Constitución de 1925, quisiera felicitar la pertinencia del tema y destacar uno de sus avances más trascendentes: la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese gesto, que en su momento abrió las puertas a una institucionalidad más laica y plural, marcó un paso decisivo en la construcción de una república moderna, donde la fe quedó en el ámbito de lo privado y la política en el de lo público. Sin embargo, como bien señala el artículo, persisten aún materias pendientes. La promesa de un Estado verdaderamente inclusivo y garante de igualdad sigue siendo un desafío. La secularización de la vida pública no se agota en la letra constitucional, sino que se juega día a día en el acceso equitativo a derechos, en la libertad de conciencia, y en la capacidad de la sociedad para convivir en diversidad.
Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
A cien años de esa Constitución, y en medio de las discusiones sobre nuevas cartas fundamentales, es oportuno recordar que la democracia se fortalece cuando sus cimientos están libres de tutelas religiosas o ideológicas, y cuando se proyecta hacia el futuro con la mirada puesta en lo que aún falta por construir.,
José Barros E. Abogado

POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado, académico, ensayista
En clave política, los candidatos colocan al miedo —en particular, a la seguridad, la delincuencia y la migración como causas— como primera preocupación porque es, hoy, la demanda mayoritaria y transversal del electorado y porque moviliza mejor que cualquier otra emoción disponible (encuestas y medios de comunicación de por medio). La razón ya no es motivo. La evidencia lo respalda: en la medición “Agenda Criteria ” del mes agosto del año 2025, la lámina de “Prioridades ciudadanas” muestra “ Mejorar la seguridad ” en el primer lugar, con 51% de menciones totales y 25% como primera mención; detrás aparecen “Ordenar la migración” (38% total; 11% como primera) y “Reactivar la economía” (36% total), lo que confirma que el orden público está en el centro de las expectativas políticas recientes . El mismo documento ilustra que empleo,
salud y educación quedan por debajo, lo que refuerza el incentivo a organizar la oferta electoral alrededor del tema seguridad. (Mismas tendencias marcan las encuestas CEP y Bicentenario)
Ese clima convive con un giro de preferencias que premia discursos de orden. La síntesis del informe compara el año 2021 con el 2025 y registra una mayoría (el último año) que “preferiría que los parlamentarios fueran personas de derecha” (58%), junto con un “aumento en la preferencia por candidatos de mayor edad y militantes de partidos”, señales congruentes con ciclos de mayor demanda por control y estabilidad. Tales rasgos —expuestos en la sección de “Expectativas de composición del Congreso 2021 v/s 2025”— facilitan que la seguridad sea el ancla de campaña en cuanto a las preferencias ciudadanas: el electorado percibe que ese campo temático está en “propiedad” de quienes prometen orden y capacidad ejecutiva.
Del lado de la psicología política, el miedo funciona como un atajo de atención y de prioridad. No es

solo una reacción corporal; es una interpretación sobre la amenaza a bienes valiosos, por eso contrae el campo de visión hacia lo urgente y reordena la jerarquía de problemas. La Teoría del Riesgo demuestra que sobrerrepresentamos lo vivido, lo reciente y lo repetido por los medios, mientras las plataformas digitales amplifican lo alarmante; ese “ruido” sube la frecuencia del delito y recompensa a quien lo encabeza en la agenda. En términos estratégicos, un candidato que habla de seguridad está trabajando con emoción que moviliza, cohesiona y vende; la historia del pensamiento político ya había advertido esta potencia, desde —quien explica la autoridad como pacto movido por el temor— hasta M quien el miedo puede asegurar obediencias—, con la contracara de abusos cuando se lo instrumentaliza sin freno. De ahí la necesidad de una “ética cívica del miedo”: datos transparentes, proporcionalidad y reversibilidad de medidas, y un lenguaje que informe sin inflamar. Además, los candidatos operan sobre precomprensiones instaladas. Todo electorado llega a la campaña con marcos previos — prejuicios en sentido hermenéutico— que definen qué cuenta como dato, qué como objeción y qué como solución. Quien compite sabe que no arranca de una hoja en blanco: si la ciudadanía ya interpreta su entorno con lentes que asocian delincuencia

con pérdida de control en el espacio público o con flujos migratorios desordenados, la comunicación que prioriza seguridad y fronteras “calza” con esa lectura inicial y reduce el costo de persuasión. El arte consiste en explicitar supuestos, ofrecer evidencia y, cuando corresponde, corregir clichés; pero en campaña suele primar la economía cognitiva: se parte de lo ya creído para prometer acción


Importa, también, la asimetría de errores que perciben los votantes. Donde la pérdida posible es irreversible —la integridad física—, la ciudadanía tolera políticas más duras y umbrales de decisión más bajos para actuar antes de disponer de certeza completa; en ese contexto, la “ duda razonable” no inmoviliza, sino que sube o baja exigencias según el riesgo. Los candidatos lo saben y diseñan mensajes que maximizan la falsos negativos (“no dejar pasar delincuentes peligrosos”), aunque falsos positivos en controles, porque el costo subjetivo del primer error se juzga mucho mayor. El resultado es un discurso que privilegia anuncios de presencia policial, persecución penal, control territorial y gestión migratoria, con indicadores de éxito visibles y de corto plazo.
Hay, además, razones comunicacionales simples. La seguridad es un “ issue valence”: casi nadie está en contra, de modo que la disputa no es por el objetivo, sino por quién encarna mejor competencia para lograrlo. En

ese plano, la priorización del miedo permite construir contrastes nítidos (“ellos son blandos; nosotros, firmes”), alinear coaliciones heterogéneas bajo un enemigo común (el delito) y desplazar la conversación desde tópicos valorativos que dividen al interior de la propia base. Cuando, por lo demás, la misma encuesta ubica “Ordenar la migración” como segunda prioridad, los equipos integran ambos relatos en una sola narrativa de orden y control, que procesa temores y canaliza demandas en un menú de políticas percibidas como coherentes.
Nada de esto implica que el miedo sea, en sí mismo, un recurso ilegítimo. Como recordatorio de vulnerabilidad, puede orientar bien las prioridades públicas y corregir sesgos de élites que minimizan el delito por no vivirlo. El problema aparece cuando el incentivo electoral desplaza las reglas de prudencia: se exagera la amenaza, se estigmatiza a grupos visibles, se confunden posibilidad con probabilidad y visibilidad con frecuencia, o se introduce una retórica de “enemigos” permanentes. La investigación comparada sobre percepción de riesgos muestra cómo esos atajos distorsionan el juicio; por eso la campaña responsable combina firmeza con pruebas, metas medibles y cláusulas de reapertura: transparencia de datos, evaluaciones independientes, proporcionalidad y reversibilidad de medidas excepcionales. Esa es la “ética cívica del miedo” que permite gobernarlo en vez de ser gobernados por él.
Dicho en una línea: los candidatos priorizan el miedo porque es, hoy, la mayor expectativa social, porque otorga ventajas comunicacionales y porque activa decisiones en contextos de incertidumbre alta. La encuesta constata la demanda por seguridad en la primera posición de la agenda ciudadana, junto con una preferencia actual por perfiles asociados a orden; la teoría y la psicología explican por qué esa emoción capta atención y moviliza; la prudencia indica cómo evitar que su uso derive en pánico moral o en políticas costosas e ineficaces . La política que se hace cargo de ese diagnóstico no es la que niega el temor ni la que lo explota, sino la que lo convierte en programa: menos slogan, más evidencia; menos alarma, más resultados; menos enemigos, más Estado de Derecho.
La discusión de los temas públicos abandonó los grandes temas, porque la realidad de los datos es cierta. La educación, la salud y la vivienda tendrán que seguir esperando, aunque también cuenten con números seguros.
La educación, el gran tema que ha pasado a ser un desposeído en tiempos que parecía ser una prioridad. (“ Revolución pingüina”, estudiantes al Poder, Loce, “Desmunicipalización” et.al.). Y nada quedó en nada.


“JUSTICIA,

POR ROXANA IBARRA BRICEÑO Periodista
La Gran Logia de Chile, junto a la Gran Logia Mixta y la Gran Logia Femenina, realizó este sábado 6 de septiembre la ceremonia Fraternitas de la República 2025, un encuentro republicano y laico que cada año convoca a autoridades políticas, institucionales y sociales para reflexionar sobre el presente y el futuro democrático de Chile.
La actividad se desarrolló en el Gran Templo de la Gran Logia en Santiago, cuya transmisión online alcanzó más de 3.300 visualizaciones simultáneas, reflejo del interés ciudadano por esta cita republicana.
El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la senadora Ximena Rincón; la diputada Lorena Fries; los diputados Diego Ibáñez y Ericka Ñanco; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, además del alto mando de las Fuerzas


Armadas y de Orden, representantes académicos, de bomberos, del mundo gremial y de la sociedad civil.
En su discurso, el Gran Maestro Sebastián Jans Pérez destacó que “la política tiene la misión de inventar artificios que impidan que la sangre llegue al río, creando roles e instituciones que todos obedezcamos y que medien en las disputas”. Recordó también que “estamos convocados por la chilenidad, por aquello que nos une por sobre todas las querellas y nos permite siempre soñar un futuro común”.
En esta línea, cerró señalando que esta fue su última Fraternitas como Gran Maestro, expresando su deseo de “un país más armonioso, fraterno y conciliado, que se reencuentre en el amor a la Patria”.
Por su parte, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina, Soledad Torres Castro, puso el acento en la vigencia de los valores republicanos: “La justicia no es solo un concepto legal, sino una virtud que guía el comportamiento y las relaciones entre las personas, manifestándose en la búsqueda de la verdad y en la promoción del bien común”.
Sobre la probidad, recalcó que “la conducta ética debiera caracterizar al ser humano en todos los ámbitos de su existencia: pública, privada y societaria”. Y advirtió que el respeto debe ser la base de la convivencia: “Pensar diferente no significa ser enemigos. Solo con diálogo tolerante y respetuoso podremos retomar la construcción de un Chile más sano y verdaderamente democrático”.
En tanto, el Gran Maestro de la Gran Logia Mixta de Chile, Wenceslao Leiva Catalán, destacó que la masonería debe ofrecer una visión ética en tiempos de desconfianza y polarización. “La democracia no se sostiene en trincheras partidarias, sino en la capacidad de reconocernos como iguales en dignidad”, afirmó, subrayando que el diálogo debe ser un ejercicio constante de apertura y escucha activa.
Asimismo, llamó a fortalecer la ética pública y la probidad como principios ineludibles para la vida republicana: “No basta con exigir transparencia a


las instituciones, es necesario que cada ciudadano asuma la probidad como parte de su vida cotidiana”. A su juicio, el respeto y la construcción de consensos son caminos indispensables para avanzar hacia un Chile más justo: “Nuestro país necesita más espacios de convergencia y menos muros de desconfianza”. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió sobre las amenazas que hoy enfrenta la democracia, como la desinformación y la intolerancia, señalando que “la democracia no se destruye de la noche a la mañana, se erosiona poco a poco cuando se normaliza la mentira y se tolera el odio”. En esa línea, llamó a fortalecer las instituciones y modernizar el sistema democrático: “Preservar nuestra democracia implica fortalecerla día a día, con instituciones capaces de responder a las expectativas ciudadanas y con una política a la altura de las urgencias de nuestro tiempo”. Finalmente, subrayó que el compromiso con la verdad y el respeto a la diversidad son principios ineludibles: “El verdadero liderazgo no es el que grita más fuerte,
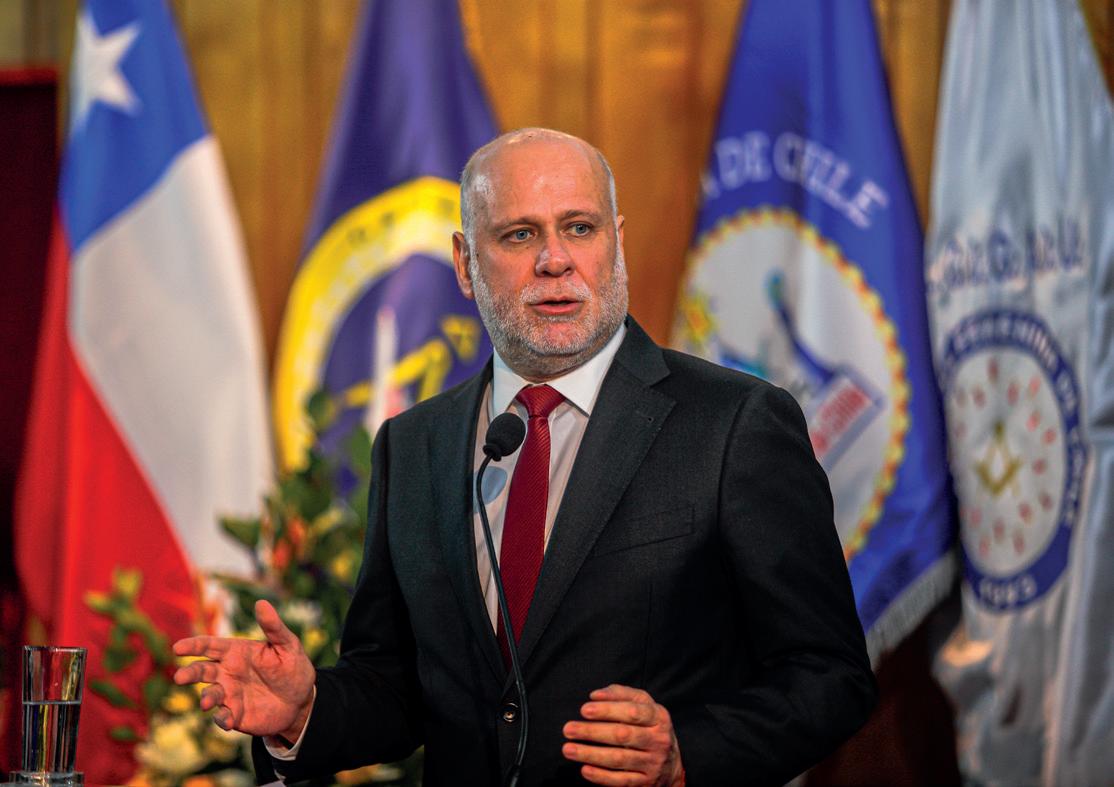

sino el que sabe escuchar. Defender la democracia implica rechazar el odio, el fanatismo y la imposición”. Por su parte, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, valoró que Fraternitas sea un espacio que “nos demuestra que podemos dialogar en respeto y diversidad, por encima de nuestras diferencias, en torno a los valores comunes”. Enfatizó además que la política debe recuperar su esencia: “Nuestro deber es poner los intereses del país por sobre las diferencias partidarias y trabajar por un Chile más justo, fraterno y digno”.
Con esta edición, Fraternitas 2025 reafirmó la independencia de la masonería frente a los intereses coyunturales y su compromiso con una ciudadanía consciente, dialogante y fraterna. Bajo el lema “Justicia, Probidad y Respeto”, el encuentro, que se replicará en varias ciudades del país, volvió a situar estos valores como fundamentos esenciales de la vida democrática, consolidándose también en el espacio digital con miles de personas que siguieron su transmisión en línea.
POR ROXANA IBARRA BRICEÑO
Periodista
Con motivo de los cien años de la Constitución de 1925, la cual consagró la separación entre la Iglesia y el Estado, la Gran Logia de Chile y la Revista Occidente organizaron el panel “Un siglo de laicidad: avances y pendientes”, desarrollado en el auditorio Citerior de la sede institucional en Santiago. La actividad buscó abrir un espacio de reflexión en torno al legado de la laicidad en el país, sus avances históricos y los desafíos que aún persisten en el siglo XXI.
Entre los panelistas participaron la abogada Marcela Pizarro, el académico Emilio Oñate, el Gran Orador Rubén Leal y el diputado Vlado Mirosevic, quienes expusieron sus visiones en dos rondas de intervenciones, seguidas de preguntas del público asistente.
La abogada Marcela Pizarro cuestionó que Chile pueda definirse plenamente como un Estado laico: “Más que laico, somos un Estado religioso. Persisten apoyos a determinadas confesiones y aún está vigente el decreto que obliga a impartir clases de religión en los colegios. La verdadera laicidad supone que las decisiones en educación, salud o legislación se tomen sin influencia de ningún dogma. Ese es un desafío que todavía está pendiente en nuestro país”. El académico Emilio Oñate enfatizó que, si bien la sociedad chilena se ha secularizado en las últimas décadas, la institucionalidad no ha seguido el mismo ritmo: “La ciudadanía se ha ido secularizando, pero las instituciones no han dado cuenta de aquello. La laicidad fortalece la democracia, porque garantiza que la deliberación pública no quede subordinada a visiones religiosas. Si no tuviésemos un Estado laico, no habríamos podido avanzar en leyes como el divorcio, el matrimonio igualitario o el aborto en tres causales.


Todavía queda mucho por hacer para que la institucionalidad refleje la diversidad de la sociedad chilena”. Desde un enfoque filosófico e histórico, el Gran Orador Rubén Leal abordó la relación entre poder espiritual y civil a lo largo de la cultura occidental: “La tensión entre la Iglesia y el Estado no es nueva; viene desde las bases de nuestra cultura, cuando el pensamiento cristiano impuso una cosmovisión sobre la sociedad. Frente a ese dualismo, la francmasonería ha planteado siempre la idea de unidad y equilibrio,



donde la libertad, la fraternidad y la igualdad se convierten en valores universales que permiten la convivencia humana sin imposiciones dogmáticas”.
El diputado Vlado Mirosevic situó el debate en perspectiva comparada, destacando el rezago de Chile respecto de otros países latinoamericanos: “Somos una experiencia de Estado laico frustrado o limitado. Uruguay aprobó el divorcio en 1914, casi un siglo antes que nosotros. México estableció su Estado laico en el siglo XIX con Benito Juárez. En cambio, Chile tardó décadas en reconocer derechos como el aborto en tres causales, y aún debatimos la eutanasia. Estos son derechos contramayoritarios, que no deben depender de la aprobación de las mayorías para ejercerse, porque se trata de libertades individuales”.
El encuentro fue moderado por Rodrigo Reyes,
director de la Revista Occidente, y contó con la presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Soledad Torres Castro y el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, Carlos Soto Concha, entre otras numerosas autoridades masónicas, académicas e invitados.
Al finalizar, se dio espacio a la intervención del público, que planteó preguntas y reflexiones sobre la vigencia del laicismo en temas como educación, derechos sociales y la influencia de las instituciones religiosas en la vida pública. El evento fue presencial, pero también contó con una amplia audiencia conectada desde distintas regiones del país a través de la transmisión en el canal de YouTube de la Gran Logia de Chile.
POR FELIPE QUIROZ ARRIAGADA
Profesor de Filosofía, licenciado en Educación. Magíster en Psicología Educacional y en Educación
De acuerdo con Nietzsche lo que mejor caracteriza a lo humano es la creación de valores. En todas las épocas y culturas, en cada tiempo y lugar donde el hombre se ha asentado y expandido, ha establecido valores que distinguen conductas consideradas buenas o malas, las cuales han respondido siempre, a su vez, a la visión que se tiene de la propia naturaleza humana como de la realidad. Debido a esto mismo, cada cultura posee consideraciones morales específicas, las cuales se desprenden de coordenadas tanto geográficas como simbólicas propias. De esta manera, la necesidad moral es universal, pero su forma de expresión es siempre local, y, por tanto, diversa. Por otra parte, la ética es considerada, desde su origen griego hasta nuestros días, tanto como un cuestionamiento racional de las costumbres morales de una comunidad como una capacidad relacionada con el carácter personal de un individuo. En ese caso, entonces, la moral se asocia al conjunto de valoraciones morales que impone una determinada comunidad, mientras que la ética refiere a la capacidad interior, subjetiva, de una persona, de someter a análisis axiológico cuales de esas valoraciones responden a lo racional -ante las cuales supedita su conducta- y cuáles no, ante lo cual se rebela. Debido a esto es por lo cual el auténtico compromiso del ciudadano con la polis no descansa en la obediencia ciega al status
quo, sino, por el contrario, lo hace en función de la capacidad de ponerlo en cuestionamiento racional, desde la guía interior de su conciencia ética.
Lo señalado implica cualidades extraordinarias para quien asuma una conciencia y conducta ética, ya que, por un lado, debe ser capaz de pensar racionalmente, lo que conlleva, inevitablemente, conocimiento a lo menos básico de las características del pensamiento lógico, así como de su aplicación. Por otra parte, se requiere de un nivel más que suficiente de valentía espiritual y autonomía de conciencia para rebelarse contra las conductas gregarias establecidas, pero que a la luz de la razón se evidencian como perjudiciales para la convivencia humana, así como para el desarrollo del conocimiento. Ejemplos de casos excepcionales de este tipo encontramos en casi todas las culturas, siendo, muchos de ellos, verdaderos hitos que determinan un cambio paradigmático para ese modelo de sociedad. Por cierto, al margen de que las ideas de estos individuos hayan triunfado en el mediano y largo plazo, en muchos sentidos, significaron en su tiempo inmediato todo tipo de persecuciones, injusticias y sufrimientos. La capacidad de agencia contra la imposición gregaria que entrega la ética conlleva, en muchos casos, un reconocimiento póstumo, pero la etiqueta de inmoralista para los tiempos de vida de quien se atreviese a comunicar y defender lo que en plena libertad y responsabilidad considerase justo o injusto. La verdadera ética implica un costo, y uno, a veces, muy alto.
Por lo mismo señalado, lo ético se distingue del simple cumplimiento de las reglas legales del status quo de tal o cual sociedad, ya que, por cierto, no se

supedita al temor al castigo, ni tampoco a la conveniencia del comportamiento obediente, si es que este está reñido con lo que dicta la racionalidad. No se afecta, por tanto, con promesas de paraísos ni a amenazas de infiernos sobrenaturales, con los cuales diversas religiones han sobornado a la libertad de conciencia humana, en diferentes sociedades, desde hace siglos. Pero tampoco lo hace respecto de otra cosa que no sea la comprensión profunda de que el beneficio de los demás, en la vida social, es un fin en sí mismo, y no un medio para obtener ventajas personales. Ya que, si el comportamiento depende de la conveniencia, ¿cómo se evita, entonces, que cuando una acción que conviene en lo personal, pero perjudica a los demás, sin posibilidad de ser sancionada, deje de ocurrir? Así como ante el poder se genera siempre resistencia, como señalase Foucault, ante la ley y la normativa han crecido siempre, en todo tipo de sociedades, formas de corromperla. La toma de conciencia del vínculo entre la realización personal con el ethos al cual esta pertenece es la más concreta y necesaria forma de trascendencia del egoísmo, y esto ocurre en el ámbito más profundo de la psiquis individual.
Para ello, por tanto, se requiere más que solo regulación legal. Se necesita educación, porque es desde ella como se construye la relación entre la responsabilidad cívica y la estructura psíquica de valoraciones de un individuo. Pero, esta misma, la educación, representa la estructuración máxima de las valoraciones establecidas en una sociedad, ya sea respecto de las normas de convivencia, así como de los saberes científicos que se pretende que una población conozca, transforme, reproduzca y perpetúe. ¿Cómo puede, entonces, ser la institución que perpetúa la estructura valórica y paradigmática de una sociedad la misma que permita la formación de la conciencia ética de sus ciudadanos, lo cual implica, necesariamente, prepararlos para el cuestionamiento crítico de los valores y métodos de esa misma estructura?
Para comprender de mejor manera el posible dilema que esta pregunta implica, es necesario indagar en la esencia del fenómeno educativo. Es imposible, para cualquier sistema educativo, enseñar todo el conocimiento humano, y menos aún, formar ciudadanos en infinita cantidad de valoraciones morales. Lo segundo, porque valorar es escoger, y lo primero porque no hay cobertura curricular posible que integre a todo lo que es posible conocer. Por
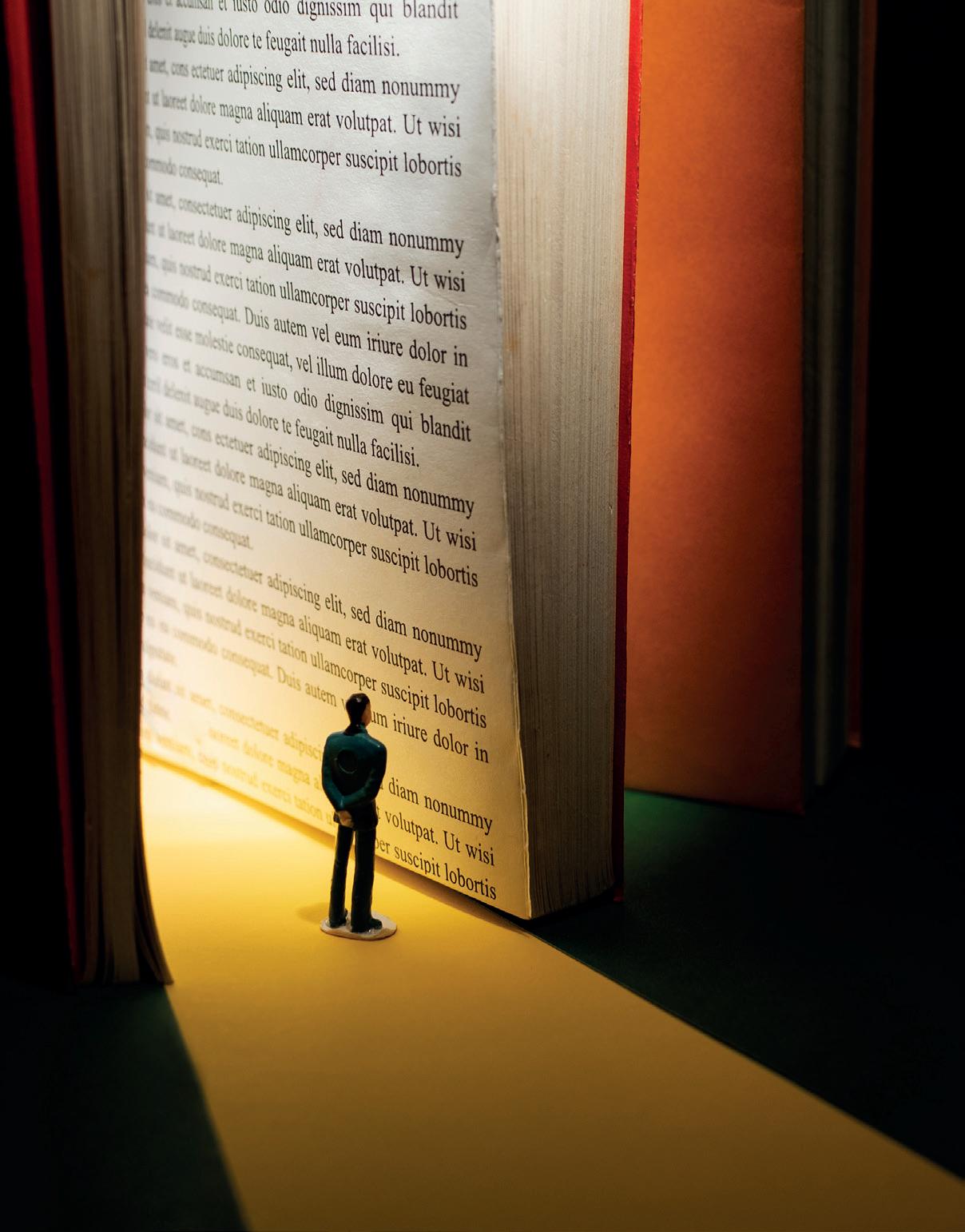
tanto, los sistemas deben seleccionar qué enseñar y cómo hacerlo. Y, ¿desde qué criterios axiológicos y epistemológicos se hace esa selección? Desde las propias valoraciones culturales que se tienen respecto del saber y de la convivencia social. Es por ello por lo que se afirma que el currículum es poder, y que, junto al famoso currículum oculto descansa otro aún más determinante para el fenómeno educativo, el currículum nulo; lo que se ha elegido no enseñar. En la esencia de esta elección se encuentra mucho más que la regulación de planes y programas curriculares de un sistema educativo; se encuentra el tipo de ser humano que se busca generar en esa sociedad. Cuando la educación se orienta hacia el mantenimiento del status quo, la forma de aplicarla es el adoctrinamiento. Cuando, por el contrario, tiene por objetivo la formación de ciudadanos libres y responsables, el método debe ser el despertar y desarrollo de la conciencia crítica, a la cual le resulta indispensable el fortalecimiento de la facultad racional.
Sin embargo, desde la postmodernidad, se mantiene una desconfianza generalizada, globalmente, en la capacidad de la razón, ya que con ella la humanidad

no solo ha desarrollado a las ciencias, sino que ha puesto la supervivencia del mundo entero en peligro. En efecto, es debido a la inteligencia que la especie ha progresado. Pero ese progreso ha significado, también, refinar las formas masivas de exterminio, supeditando al saber tecnológico a intereses violentos de dominación de unas sociedades sobre otras, y esto desde que la civilización existe hasta hoy. Para muchos pensadores de la segunda mitad del siglo XX en adelante, lo que la humanidad requiere no es desarrollar más su inteligencia, sino aquellas facultades que pongan límites a su ambición.
Pero, con ello, ¿no se confunde, peligrosamente, a la capacidad con el uso que de ella se hace?, ¿o es, acaso, la razón, responsable por lo que algunos humanos hacen con ella? Aunque parezca paradójico, lo que ha desviado el camino del occidente moderno es el uso irracional de la racionalidad, o sea, el convertirla en instrumento puramente utilitario, orientado al logro de fines pasionalmente egoístas. Para que esto no ocurra, debe ser considerada como método educativo de la formación valórica del ser humano, a lo cual se debe supeditar la técnica, y no al revés, como advirtiese, correctamente, Heidegger. Por cierto, cuando se consideran los principios más básicos de
la inteligencia, como que los argumentos válidos no se justifican en función de la amenaza (argumentum ad vaculum), la ofensa (argumentum ad hominem), el populismo (argumentum ad populum), la victimización (argumentum ad misericordiam), las generalizaciones y/o reduccionismos (accidentes), la obediencia (argumentum ad verecundiam), o el conjunto de falacias no formales existentes, eso significa que, así como no se deben supeditar a la técnica, tampoco lo deben hacer ante ideologías o creencias. Las peores formas de sociedad, de acuerdo tanto a consideraciones antiguas como modernas, son las que han valorado solo utilitariamente a la inteligencia, tanto para el desarrollo técnico como para el adoctrinamiento político, glorificando devocionalmente los frutos materiales que esto genera, así como demonizando las consecuencias negativas de su aplicación, como ocurre con el actual trauma del nihilismo global de nuestros días, de lo cual la posverdad no es más que la expresión superficial y mediática de la postmodernidad.
Respecto de lo que desde la psicología moderna se puede inferir al respecto, es casi innumerable la cantidad de malentendidos que se han masificado sobre lo que, desde la teoría psicoanalítica, por ejemplo, se ha explicado al respecto, principalmente en lo relativo a la dimensión inconsciente de la personalidad, y de cómo la dimensión consciente de la misma, en la cual habita la identidad del yo y la razón, representa solo una mínima parte de la totalidad psíquica del individuo. Se olvida o, peor aún, desconoce, con abrumante superficialidad, que la teoría psicoanalítica pretende la integración en la conciencia de las fuerzas pasionales que desde el inconciente generan el trauma y el trastorno psicológico. Por otra parte, se desconoce el hecho de que la misma teoría del inconsciente se edifica desde argumentaciones racionales respecto de lo irracional, y no desde consideraciones irracionales respecto de la conciencia. Esto, por cierto, resulta imposible de aceptar para corrientes aparentemente intelectuales, que muy poco han estudiado y leído de psicoanálisis, y que desconocen que la crítica es una forma de argumentación racional y que, por lo tanto, cuando esta apunta a la razón, lo hace contra sí misma. Con ello, en el mejor de los casos, se devela dialéctica, con lo cual, la razón se refuerza, y en el peor de los casos se demuestra profundamente contradictoria, por tanto, desde la lógica tradicional, como absurda. No es la razón la que genera monstruos, sino el mal uso y abuso que se realiza de ella, con intereses mezquinos. La obra civilizatoria puede ser iluminada o quemada por el viejo regalo otorgado por Prometeo. Para que lo primero prevalezca, el sentido debe determinar al uso, y no al revés.

“Debemos aún tener caos en nosotros para poder dar a luz a una estrella danzante.”
ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA, FRIEDRICH NIETZSCHE
POR CRISTIAN VILLALOBOS Z.
Ingeniero y ensayista
Qué duda cabe que vivimos en una cultura que le rinde tributo al logro, la imagen, la inmediatez y, por cierto, a la perfección. El discurso actual —alimentado por la banalidad de las redes sociales, la exigencia laboral, por los gurús del emprendimiento y de modelos idealizados de éxito— nos empuja a una constante carrera hacia un ideal que evidentemente es inalcanzable. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perfección?
¿Es acaso la perfección un objetivo humano vital y legítimo o una mera ilusión que al final del día nos genera angustia y sufrimiento?
Este texto nace de la idea de analizar las diferencias entre lo que llamamos perfección y excelencia, con la sincera intención de comprender la estructura emocional del perfeccionamiento y al mismo tiempo reivindicar la excelencia como un camino más humano, más terrenal y más alcanzable.
Pareciera ser que hay una tendencia casi automática a ver estos dos términos como sinónimos, a confundir perfección con excelencia. Sin embargo, no nos damos cuenta de que ambas representan actitudes muy distintas frente a la vida. Por ejemplo, la perfección es la imagen de lo absoluto: es un estado idealizado, acabado, sin fisuras. Bajo su lógica no existe espacio para el error ni menos para la vulnerabilidad. Su
aspiración es a un orden y control total, solo puede existir fuera del tiempo y el espacio, vale decir, más allá de lo humano: en el infinito.
Por otro lado, la excelencia, en cambio, es hija del devenir. No tiene la aspiración de un resultado “perfecto” como objetivo trazado, sino que, por el contrario, su preocupación es el camino y no la meta, es un proceso de mejora continua. Es una ética del esfuerzo, del compromiso y de honestidad intelectual con uno mismo, sin tener la necesidad de validaciones externas. Mientras que la perfección nos ahoga, la excelencia nos libera; mientras que la perfección nos juzga y exige, la excelencia nos motiva y nos hace crecer.
La perfección no es una idea hegemónica de nuestro tiempo. Ya desde la antigüedad, grandes filósofos reflexionaron sobre ella. Unos de los primeros, y que sistematizó esta idea, fue Platón. Este filósofo griego concebía un mundo de “Ideas perfectas”, eternas e inmutables, del cual nuestro mundo sensible sería apenas un reflejo imperfecto. En su célebre “Alegoría de la Caverna”, que forma parte de su teoría filosófica de la verdad, Platón proyecta que la vida verdaderamente perfecta se encuentra fuera de la caverna. Los hombres encadenados en su interior no viven una existencia auténtica, pues solo contemplan sombras. La liberación —salir de la caverna— simboliza el acceso
al conocimiento verdadero y a la contemplación de las realidades perfectas, más allá del mundo material y engañoso de los sentidos.
Por su parte Aristóteles, en cambio, adoptó una postura más práctica y terrenal. Para el peripatético, la perfección no se hallaba en un mundo trascedente, sino en el ejercicio de la virtud, que él denomino areté. Sin embargo, esta no es una idea abstracta, sino un hábito de bien, una disposición que se cultiva y fortalece mediante la práctica constante en la vida cotidiana. Mientras que la perfección platónica es un ideal absoluto e inalcanzable en este mundo, la excelencia aristotélica constituye un horizonte humano posible, orientado hacia la realización plena de la vida y la búsqueda del justo medio como expresión del equilibrio.
Podemos advertir una de las tensiones clásicas de la filosofía occidental: búsqueda de un ideal trascendente que supera la realidad sensible frente al esfuerzo por encontrar la plenitud en la experiencia concreta y en la acción humana. Platón nos insta a mirar más allá de lo visible, hacia lo infinito; por su parte, Aristóteles, en cambio, nos recuerda que la grandeza del hombre se forja en el aquí y ahora, en la práctica diaria de la virtud.
Pero no solo la filosofía griega reflexionó sobre la perfección como ideal de vida. Los esenios, una secta judía del periodo del Segundo Templo (siglos II a.C.
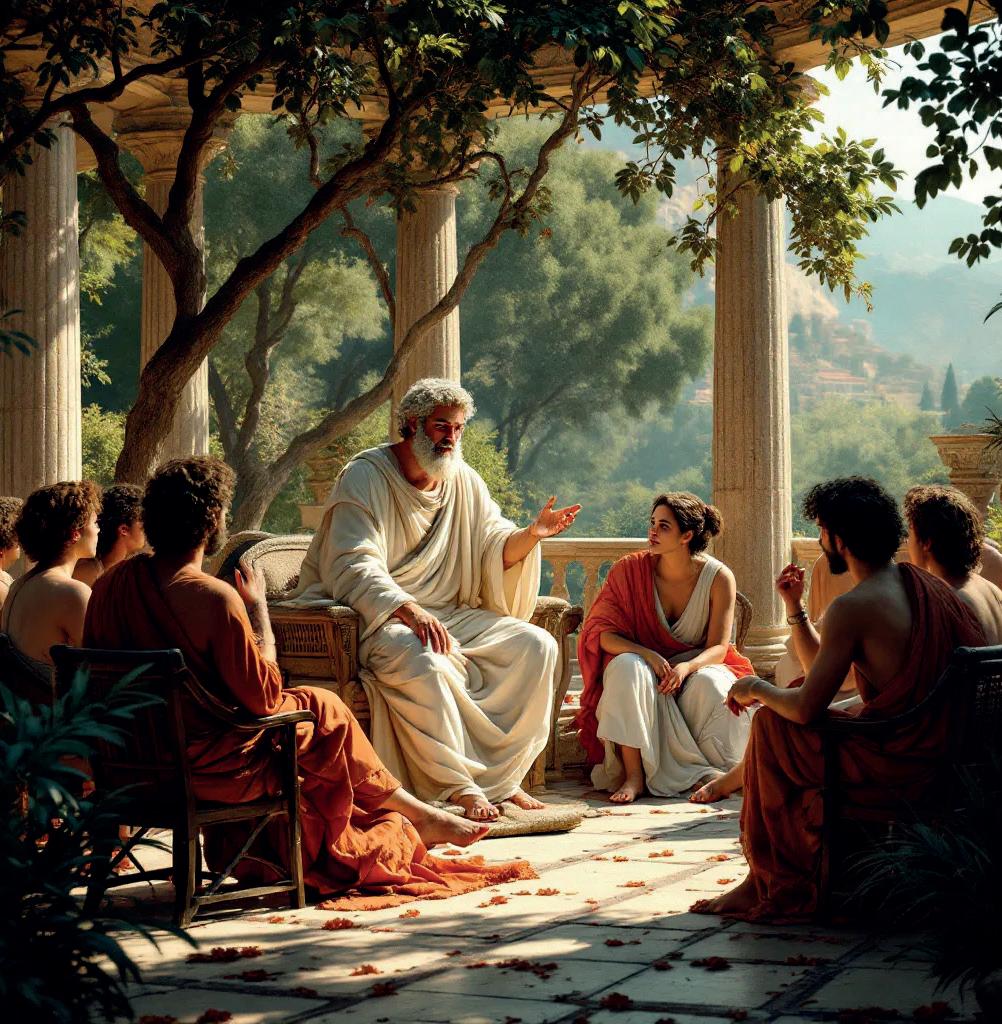
– I d.C.), creyeron en la idea de la perfección como un ideal de vida. Las fuentes que tenemos de ellos — Flavio Josefo (La guerra de los judíos II, 8, 2-13), Filón de Alejandría y Plinio el Viejo— nos cuentan que, en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, los esenios fundaron comunidades religiosas estrictamente organizadas —se conocen al menos 22 comunidades— con una vida de oración, estudio, disciplina y espera mesiánica. Muchos de sus miembros eran descendientes legítimos de los sacerdotes expulsados del Templo por el ejército Macabeo. En los Rollos del Mar Muerto, especialmente en la “Regla de la Comunidad” (1QS 1-3), se habla de los “Hijos de la Luz” que debían vivir en santidad y pureza, separados de los hijos de las tinieblas. Algunos estudiosos sostienen que, dentro de su contexto, los esenios se veían a sí mismos como los “perfectos” (tamim en hebreo, que significa íntegro, sin mancha, completo), en oposición al resto del pueblo que consideraban impuro y contaminado. Es importante señalar que ellos no usaban el término “perfectos” en el sentido griego de una perfección absoluta, sino más bien en el sentido hebreo de plenitud e integridad ante Dios. Es decir, aspiraban a una vida sin pecado, totalmente dedicada a la Ley de la comunidad. Así que, de igual forma, podemos decir que los esenios buscaban ser “los perfectos” en la medida en que se consideraban a sí mismos el Israel verdadero y puro, apartado del mundo.
Algo muy similar ocurre en los Evangelios, con el pasaje del joven rico. En Mateo 19:16-22, un joven se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna?, a lo que el nazareno le responde: “ guarda los mandamientos ”. Pero el joven le afirma que ya los cumple, y aun así siente que le falta algo. Entonces Jesús le dice: “si quieres ser teleios (palabra griega que significa completo o plenos más que perfecto en el sentido moderno), anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo; luego ven y sígueme”. La reacción del joven —que se marcha apenado porque poseía muchas riquezas— muestra lo difícil que resulta alcanzar ese ideal. Aquí la perfección no se trata solo del cumplimiento legal, sino que apunta a la plenitud de la vida a través del amor, el desprendimiento material y la entrega total. Sin embargo, atreverse a esa radicalidad es un acto inalcanzable para la mayoría, ya que exige una renuncia absoluta, una entrega a toda prueba, algo que pocos pueden asumir. El pasaje es otro ejemplo de cómo la perfección se proyecta como un horizonte exigente y lejano, a diferencia de la excelencia, con una ética más cercana a la realidad humana, que acepta los límites y se nutre del proceso de la mejora continua.


En la etapa de la humanidad que llamamos la Edad Media, el pensamiento cristiano —en particular Santo Tomás de Aquino— se entregó a la tarea de integrar la filosofía griega con la teología de su tiempo. Para lograr esto, Santo Tomás tomó elementos tanto de Platón como de Aristóteles para construir una visión ética propia que buscaba la armonía entre la razón y la fe. De Platón, retoma la idea de un mundo superior y trascendente, que identifica con Dios como la “Perfección Absoluta”. De Aristóteles, adopta la noción de la virtud como un “hábito de bien” adquirido mediante la repetición, tal como expone en la Suma Teológica (I-II, q. 55-67). Tanto para Aristóteles como para Santo Tomás, no se le puede llamar a un hombre “bondadoso” solo porque ejerce de forma esporádica actos bondadosos: el hombre virtuoso es aquel que hace del bien un hábito constante. Pero para Santo Tomás, esta práctica no es solo un fin en sí mismo, sino que se vincula con la voluntad de alcanzar a Dios. Para lograr esto, él clasifica las virtudes en: Virtudes cardinales o humanas, las que perfeccionan la naturaleza humana (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y Virtudes teologales, que son un don de Dios y orientan al ser humano hacia Él (fe, esperanza y caridad). De tal manera, que la ética de Santo Tomás de Aquino no se limita a un ideal abstracto ni a una simple práctica de buenos hábitos (virtudes). En su lugar, presenta un camino donde la “perfección humana”
se logra a través de la razón (virtudes cardinales) y la gracia divina (virtudes teologales), con el fin último de alcanzar la bienaventuranza y la unión con Dios. Sin embargo, a diferencia de la visión moderna, que considera la perfección como un ideal dañino, en la Edad Media era visto como la meta suprema del ser humano, alcanzable a través de la razón y las virtudes teologales.
En paralelo, también en la Edad Media surgieron movimientos que idearon la perfección de manera radical y extrema. Tal es el caso de los cátaros (del griego katharoí, “puros), quienes organizaron su comunidad en dos grupos: los simples creyentes (credentes) y los “Perfectos” (perfecti o “buenos cristianos). Estos últimos eran los que habían recibido el consolamentum (la consolación), el único y máximo sacramento de la iglesia cátara. El rito de iniciación consistía en la imposición de manos y la entrega del Evangelio de Juan, y era entendido a la vez como bautismo, confirmación, penitencia y ordenación. A partir de ese momento, el iniciado quedaba obligado a llevar una vida de pureza absoluta: renuncia a la sexualidad, abstinencia de carnes y de todo alimento de origen animal, frecuentes ayunos, rechazo a la violencia y a los juramentos, así como desprendimiento total de los bienes materiales. Este estilo de vida, junto con la vida en comunidad, nos recuerda mucho a la organización de los esenios en tiempos del Segundo Templo. Su misión era vivir de tal manera que los hombres pudieran alcanzar la verdadera pureza, condición necesaria para salvarse. Los Perfectos veneraban a Jesucristo como su “hermano mayor”, un alma perfecta nacida del Principio del Bien, pero de una naturaleza superior, y entendían que él mismo había instituido el consolamentum como vía de salvación. En ellos, la perfección significaba vivir como si ya no pertenecieran al mundo material —considerado obra del mal— y prepararse para la liberación definitiva del alma. Sin embargo, esta exigencia inquebrantable convertía el ideal en un horizonte inalcanzable para la mayoría de los creyentes, que solían solicitar el sacramento solo en el lecho de muerte. Esta diferencia entre la perfección escolástica y la perfección radical de los cátaros muestra que, incluso dentro de la misma época, la idea de la perfección podía adoptar formas muy distintas: unas integradas al orden de la razón y la fe, y otras que exigían una renuncia absoluta a lo humano. Con la llegada de la Modernidad, sin embargo, este horizonte comenzó a desplazarse hacia un nuevo terreno: el uso de la razón ilustrada y el progreso humano.
Con la llegada de la Modernidad, la idea de la perfección experimentó un giro decisivo. Dejó de vincularse de manera exclusiva a lo trascendente —como el mundo eterno de las Ideas platónicas o la elevación del alma hacia Dios en la tradición teológica medieval— para orientarse hacia el ser humano, su razón y su capacidad de transformación del mundo. La perfección ya no se concebía como un ideal absoluto al que se accedía por revelación o contemplación, sino como un horizonte de progreso secular y terrenal.
René Descartes, con su método de la duda y su confianza en la razón clara y distinta, abrió el camino hacia una visión en la que el ser humano podía alcanzar certeza y dominio sobre la naturaleza a través del conocimiento. Poco después, los pensadores de la Ilustración —como Kant, Voltaire, Rousseau y Diderot— redefinieron la perfección como el desarrollo de la autonomía, la educación y la libertad. Para Kant, en particular, la perfección no era un estado acabado sino una tarea moral y racional. En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785), sostiene que la perfección moral consiste en tratar siempre al ser humano como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio, mientras que en la Metafísica de las costumbres (1797) distingue entre perfección moral —referida al desarrollo ético del carácter— y perfección técnica o programática, que se relaciona con la adquisición de habilidades y cultura.
En ambos casos, la perfección se entendió entonces no como un estado acabado, sino como un proceso de emancipación. La razón se erigió en motor de la verdad, y la ciencia en la herramienta privilegiada para mejorar la vida de las personas. Así la modernidad trasladó el ideal de perfección desde la esfera divina hacia la historia, concibiéndola como progreso de la humanidad en conocimiento, dignidad y justicia.
¿LA
PROGRESO CONTINUO?
La perfección dejó de ser un ideal estático o una meta sobrenatural para convertirse en un proceso dinámico y continuo. No estaba más allá de la vida terrenal, sino en el perfeccionamiento constante de la humanidad a través del conocimiento y la educación. Antes se creía que la ignorancia era la causa raíz de todos los males de la sociedad, por lo que el acceso a la educación y al conocimiento era visto como el camino hacia una sociedad más libre y justa. Así mismo con la libertad individual, que abogaba por la emancipación del hombre de la tradición y la superstición, era
fundamental para alcanzar su máximo potencial humano. El desarrollo social y tecnológico, también fue importante. El progreso material se consideraba un signo tangible de la capacidad humana para crear —o al menos— para aspirar a un mundo mejor.
Básicamente, la modernidad sustituyó la idea de la unión con lo divino por la confianza en la capacidad de la humanidad para construir un futuro mejor. La perfección ya no era un destino al que aspirar, sino un camino de mejoramiento personal impulsado por la razón y el progreso.
El perfeccionismo no es una virtud, más bien es una carga. Quien se declara perfeccionista, por lo general, no busca simplemente hacer las cosas bien, sino controlar una realidad que percibe como amenazante. En el fondo, es alguien que le teme: al fracaso, al juicio, a lo inesperado. El perfeccionista no tolera lo incierto; por eso intenta abarcarlo todo, predecirlo todo, incluso, dominarlo todo. Pero cuanto más busca el control, este más se le escapa. Entra entonces en un círculo vicioso, su intento de dominar lo que es naturalmente indomable lo lleva a la frustración, a la ansiedad, y, en muchos casos, a una obsesión cada vez más rígida con los detalles y con los ideales inalcanzables que se ha impuesto. Esta obsesión, paradójicamente, no le da seguridad, sino que alimenta su inseguridad. Cuanto más intenta abarcar, más se convence de su incapacidad para lograrlo. Y allí comienza una forma sutil pero corrosiva de sufrimiento, el perfeccionista se convierte en su peor juez. No se permite celebrar sus logros, porque “era lo mínimo que debía hacer”; y si algo no resulta como esperaba, se castiga con dureza. La autocrítica reemplaza a la autocompasión, tal como señalan estudios contemporáneos en psicología positiva (BenShahar, 2009) y en Investigación sobre vulnerabilidad y resiliencia (Brown, 2010). La culpa se vuelve una presencia constante, porque jamás alcanza ese ideal perfecto que tanto persigue. Su autoestima se resiente, su motivación decae y su relación consigo mismo se vuelve castigadora.
En efecto, el perfeccionista, rara vez se motiva desde la alegría. Vive entre dos extremos estériles: o cumple con lo que él considera que es “su deber” —sin otorgarse reconocimiento alguno— o fracasa y se hunde en la crítica. Nunca hay celebración. Nunca hay gratitud por el esfuerzo. Nunca hay descanso. Y esta exigencia con uno mismo —sumada a una falta de compasión— puede enfermar el alma y la autoestima. Puede derivar en ansiedad crónica, en insomnio, en

bloqueos creativos, en desgaste emocional. Porque vivir bajo el yugo de la perfección es vivir negando lo humano, que es, por esencia, imperfecto, falible y en permanente devenir.
Sin embargo, frente al perfeccionismo —que vive atrapado en la exigencia, la culpa y la ilusión del control— la excelencia aparece como un camino más razonable y más humano. Esto no significa que es una renuncia al esfuerzo, ni una falta de superación personal. Al contrario, quien elige la excelencia no se conforma, pero sí reconoce sus límites y trabaja en superarlos. Por lo tanto, no exige la perfección, si se compromete a dar lo mejor de sí, dentro sus capacidades. La excelencia parte del reconocimiento de nuestra naturaleza limitada. Somos seres inacabados, en proceso, en constante devenir. En lugar de negar esta condición, la excelencia la abraza: asume que errar es parte del aprendizaje, que mejorar implica caer y levantarse, y que el valor no reside en no fallar, sino en continuar con dignidad. Esta actitud transforma la relación con uno mismo. Al contrario, el perfeccionista se juzga con dureza por cada error, mientras que quien busca la excelencia acepta el error para crecer. No por indulgencia o condescendencia,

sino por conciencia: sabe que la severidad excesiva paraliza, y que el verdadero crecimiento se alimenta del ejercicio reflexivo, de la pulsión creadora que todos llevamos dentro. Así, donde el perfeccionista castiga, la excelencia nos motiva y nos inspira.
Además, la excelencia no necesita reconocimiento ni aplausos. No busca validación externa, sino coherencia interna. Se mide por la fidelidad a lo que uno puede y quiere ser, no por las aspiraciones ajenas. Y, quizás por eso, genera una forma de alegría tranquila, una satisfacción que no depende del resultado perfecto, sino del compromiso con el proceso. En el plano ético, la excelencia es una forma de cuidado de sí. En lo educativo, una pedagogía del aliento. En lo laboral, una práctica consciente. Y en lo espiritual, una vía hacia la integración. No se trata de hacer todo perfecto, sino de hacer lo mejor posible con lo que uno es, con lo que uno tiene, con lo que uno sabe… y seguir aprendiendo y creciendo.
Finalmente, puede que el sano aprendizaje no esté en renunciar completamente al ideal de la perfección, sino en reconocer que este ideal tiene sus límites y saber diferenciar entre lo que puede ser una exigencia malsana y lo que es una aspiración saludable. La excelencia, a diferencia de la perfección, no se impone desde lo externo ni se mide por objetivos y metas inalcanzables, la excelencia debemos cultivarla desde dentro, como un compromiso consciente con uno mismo frente la vida.
Si aceptamos la excelencia es porque aceptamos abrazar la imperfección como parte de nuestros proyectos vitales. Es transitar un camino con lucidez y generosidad hacia nosotros mismos, reconociendo que el error, la vulnerabilidad y la incertidumbre no son nuestros enemigos, sino compañeros inevitables del camino del crecimiento. Mientras la perfección nos paraliza con el miedo al fracaso, la excelencia nos abre un espacio para la creatividad y el aprendizaje; si la perfección nos juzga con dureza, la excelencia nos inspira y premia.
Entonces, talvez sea en la ética de la excelencia donde podamos encontrar un modo de vida más auténtico, y no someternos a un ideal imposible de alcanzar, sino tener el hábito de querer siempre mejorar y desarrollarnos, sin dejar de ser lo que nos constituye como humanos: la imperfección.
Hay un camino que nos invita vivir de forma realista auténtica, en paz con uno mismo, que reivindica el error como parte del aprendizaje permanente: ese camino es la excelencia.
POR GONZALO GUTIÉRREZ GALLARDO Académico Facultad de Ciencias, Universidad de Chile
El litio es un recurso de creciente importancia a nivel mundial. Durante los últimos doce años, la demanda de litio –junto con su precio– ha estado aumentando de forma constante, experimentando un crecimiento casi exponencial desde el año 2016. Esto se debe a que las baterías basadas en litio son un factor crucial para el éxito de la transición energética, que implica pasar de una matriz energética basada en combustibles fósiles a una sustentada en energías renovables, como la energía solar fotovoltaica y la eólica. Como es sabido, estas tecnologías son intermitentes, lo que hace esencial contar con un medio eficiente, seguro y económico para almacenar su energía. Las baterías de litio, cuyos desarrolladores fueron galardonados con el Premio Nobel en 2019, han demostrado cumplir con estos requisitos. Esto ha generado un debate sobre el litio, abarcando desde aspectos geopolíticos hasta cuestiones prácticas,

incluyendo su extracción, industrialización, los daños ambientales y los efectos que su explotación tiene sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas y los países productores. Aquí presentamos una breve reseña de su importancia y la estrategia que ha diseñado Chile para su aprovechamiento responsable.
Un objetivo central en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, enfatizado en el Acuerdo de París de 2015, es la transición de los combustibles fósiles a energías renovables. El litio, como material energético, podría desempeñar un papel clave de tres maneras:
Primero, como medio de almacenamiento de energía. La forma más eficaz de transportar y almacenar energía es a través de baterías eficientes, como las de litio, que experimentaron un desarrollo acelerado tras su comercialización por Sony en 1991. Hoy en día, es una tecnología madura con numerosos proveedores y aplicaciones que van desde dispositivos electrónicos pequeños, como relojes, tabletas y computadoras, hasta drones, baterías para vehículos e incluso sistemas de almacenamiento a gran escala capaces de alimentar una ciudad de alrededor de 30,000 habitantes, como se demostró en el sur de Australia en 2017.
Segundo, en materiales estructurales para asegurar eficiencia energética, a través del uso de aleaciones de aluminio-litio. El ahorro de energía es una estrategia fundamental para abordar la crisis energética actual. Una de las estrategias es la construcción de vehículos de transporte más ligeros. Las aleaciones de aluminio-litio recientemente desarrolladas, ejemplificadas por la planta inaugurada por Alcoa en Indiana, EE.UU., en 2014, permiten la creación de materiales estructurales ligeros y duraderos. Su adopción en los sectores aeroespacial y de transporte terrestre promete un ahorro energético significativo.

En tercer lugar, en la energía nucleoeléctrica, a través del uso futuro del litio como combustible nuclear en reactores de fusión. Aunque la fusión nuclear controlada aún no se ha logrado, existen dos grandes proyectos, uno en Europa y Japón, ITER (www.iter.org), y otro en Norteamérica, NIF (https://lasers.llnl.gov/), que avanzan en esa dirección. En ambos proyectos, el litio desempeñará un papel fundamental, tanto como combustible nuclear así como material estructural.
A pesar de que el litio es un recurso ubicuo en la naturaleza, como reserva mineral está limitado a lugares específicos de la Tierra. Se encuentra predominantemente en las salmueras de salares, seguido por minerales de roca como las pegmatitas. Argentina, Bolivia y Chile tienen las mayores reservas de salmueras del mundo. Mientras tanto, China y Estados Unidos tienen recursos tanto en salmueras como en rocas, y Australia se basa principalmente en recursos de roca, a través del espomudeno.
Actualmente, el método más competitivo para la extracción de litio es a partir de salmueras mediante
evaporación solar. Según diversas estimaciones, el costo de producción utilizando métodos de evaporación solar podría ser desde dos tercios hasta menos de la mitad del costo asociado con la extracción de fuentes de roca. No es sorprendente que los países del Norte Global hayan designado al litio como un “material crítico”. Este término se refiere a materiales que ellos no poseen de manera doméstica o cuya producción no satisface la demanda interna, lo que implica un riesgo de escasez de suministro para estos países. Es interesante señalar que precisamente por esto, para los países poseedores de estos minerales, ellos pasan a ser “materiales estratégicos”. Ese es el caso del litio y del cobre para Chile.
Dada la sabida importancia de la energía en el futuro y el papel central del litio en su desarrollo, poseer estas reservas es un inmenso activo, comparable quizá al acceso a los hidrocarburos a comienzos del siglo pasado. Consecuentemente, los países desarrollados están centrando su atención en los países productores de litio de Sudamérica: Argentina, Bolivia y Chile, conocidos como el “triángulo ABC del litio”, que concentran más del 53% de los recursos de litio del mundo. Esto trae
posibilidades de inversión, pero también introduce tensiones geopolíticas.
Los vastos recursos atraen a empresas que buscan acceso al litio, así como a países del Norte Global. Esto se alinea con la “política industrial verde” adoptada por varios países, como China, la Unión Europea y los EE.UU. Además, diversos funcionarios de alto rango de estos países han destacado la necesidad de obtener materias primas críticas del Sur Global. Esto conduce naturalmente a tensiones políticas en la región, recordando los dilemas históricos en torno a los recursos naturales que tienen los países poseedores de ellos: actuar como exportadores de la materia prima, profundizando así las relaciones centro-periferia existentes, o promover el desarrollo científico y tecnológico local para agregar valor al recurso natural, aprovechando el litio en este caso para fomentar un desarrollo soberano.
Por tanto, la extracción y producción de litio plantea desafíos que van más allá de los aspectos puramente industriales o económicos. Una política de Estado con visión de futuro, orientada al beneficio nacional, debería considerar todos estos aspectos. El litio no solo debe contribuir al desarrollo global como un importante material energético para frenar el cambio climático, sino también mejorar la vida de los habitantes de los países productores.
Es en ese marco que el gobierno lanzó en abril del 2023 su Estrategia del litio y salares, condensada en documento de 32 páginas titulado “Estrategia Nacional del Litio: para Chile y su gente”, disponible para su descarga en el sitio web https://www.gob.cl/ chileavanzaconlitio/. Esta estrategia se basa en trabajos y propuestas previas, especialmente derivadas de las discusiones planteadas en el Informe de la Comisión Nacional del Litio convocada por la Presidenta Bachelet en 2014.
La estrategia comienza reconociendo al litio como un recurso estratégico para el país, en concordancia con su estatus legal excepcional. Recordemos que en Chile el litio es considerado, como debe ser, un mineral estratégico, y por tanto es una sustancia mineral no-concesible. Bajo el título “Oportunidades de desarrollo derivadas del avance hacia una economía verde y nuevas tecnologías de extracción”, se destaca que el desarrollo de la industria del litio en Chile ofrece oportunidades únicas impulsadas por la creciente demanda global de litio. En concreto, las perspectivas del país están entrelazadas con sus abundantes reservas de litio en los salares, la nece-

sidad de desarrollar tecnologías de extracción más sostenibles, el potencial de establecer un ecosistema científico-tecnológico-industrial a nivel nacional, la creación de encadenamientos productivos y la promoción de una industria con mayor valor agregado. Chile está en posición de liderar los avances tecnológicos en la producción de litio a nivel mundial y aprovechar estos beneficios económicos para el desarrollo nacional y regional. Por tanto, una Estrategia Nacional es imprescindible para aprovechar eficazmente cada una de estas oportunidades.
La Estrategia Nacional del Litio establece siete objetivos principales. El primer objetivo es garantizar el “Desarrollo sostenible del potencial de producción de litio” en Chile. Esto implica aumentar la producción de litio de manera sostenible, tanto en operaciones existentes en el Salar de Atacama como en otros salares, mediante el establecimiento de condiciones para proyectos de exploración y extracción. El segundo objetivo es la “Sostenibilidad social y ambiental”, que busca minimizar los impactos sociales y ambientales y asegurar la participación de las comunidades, especialmente en el caso de los salares de Chile, que albergan una valiosa biodiversidad y un delicado equilibrio hidrogeológico. El tercer objetivo se refiere al “Desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos” que Chile busca promover con empresas

locales. Esto incluye el desarrollo ascendente de conocimientos y tecnologías asociadas con la exploración y extracción de litio en Chile y la promoción descendente de la industrialización en otros segmentos de la cadena de valor.
El cuarto objetivo se centra en la “Participación en los ingresos del litio”, cuyo propósito es maximizar los ingresos del Estado de manera sostenible aprovechando el actual ciclo de precios del litio. El quinto objetivo es la “Sostenibilidad fiscal”, asociado a la implementación de ajustes en los ingresos fiscales provenientes del litio para mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo y permitir el ahorro de la porción transitoria de estos ingresos para financiar inversiones en áreas sociales, científico-tecnológicas y productivas. El sexto objetivo implica la “Diversificación de actores” en la industria del litio en Chile, que se espera promover mediante asociaciones privadas o estatales para crear un mercado más competitivo y transparente. Por último, el séptimo objetivo se enfoca en “Contribuir a la diversificación productiva y al potencial de crecimiento”, con el fin de posicionar a Chile como un actor relevante en las etapas avanzadas de la cadena de valor global del litio. Esto implica establecer asociaciones con grandes empresas tecnológicas internacionales para promover el desarrollo industrial local en el país.
Para alcanzar estos objetivos, se establecen cinco pilares estratégicos fundamentales:
En primer lugar, está la convicción de la “Participación del Estado a lo largo del ciclo industrial”. La Estrategia Nacional del Litio busca dinamizar la
industria mediante la participación del Estado en todo el ciclo de producción, desde la exploración hasta la fabricación, a través de asociaciones público-privadas y el desarrollo de la cadena de valor.
La segunda definición estratégica corresponde a la necesidad de “Construir capacidades científicas y tecnológicas” dentro del país. Esto implica la necesidad fundamental de un instituto público de investigación y tecnología que impulse la generación de conocimientos relacionados con el litio y los salares.
Una tercera definición estratégica es la promoción de la “Asociación público-privada”, con la firme convicción del beneficio mutuo en el desarrollo de proyectos entre los sectores privado y público, fomentando la exploración de litio y el desarrollo tecnológico, los encadenamientos productivos y el valor agregado, con respeto al medio ambiente y a las comunidades.
Una cuarta definición estratégica se refiere a la necesidad de actualizar el “Marco institucional” en torno al litio y los salares, que debe reflejar la complejidad e importancia de los salares y las actividades relacionadas con la explotación de salmueras y litio.
Por último, la quinta definición estratégica es la “Sostenibilidad social y territorial, relacionada con la participación comunitaria”, destacando la importancia de establecer altos estándares socioambientales y fomentar el diálogo y la participación entre los diferentes actores interesados en el desarrollo de la industria del litio, incluidas las comunidades indígenas.
2023-2025
Para implementar las definiciones estratégicas mencionadas anteriormente y alineadas con los objetivos de la Estrategia, se requieren acciones específicas. Estas corresponden a ocho hitos que se desarrollarán a corto y mediano plazo, que operacionalizan la Estrategia:
1. Creación de un Comité Estratégico para el Litio y los Salares, liderado por el Ministerio de Minería, con la participación de los Ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencia, así como CORFO. El objetivo es supervisar la implementación de las diversas acciones descritas en la Estrategia. Este comité coordinará con otros ministerios, instituciones públicas, gobiernos regionales y el sector privado. Este Comité ha estado en funcionamiento desde mayo de 2023 bajo la figura de un Comité de CORFO. Se ha definido un cronograma de trabajo, incluyendo sesiones mensuales. Además, opera un Grupo Técnico de

apoyo al Comité Estratégico de Litio y Salares, compuesto por especialistas designados por cada uno de los consejeros, quienes elaboran y profundizan en cuestiones técnicas determinadas por los ministros.
2. Inicio de un proceso de diálogo y participación con diversos actores , incluidas comunidades indígenas, gobiernos regionales, academia, empresas, sociedad civil y organismos públicos. El propósito es recoger sus expectativas y propuestas relacionadas con el desarrollo de la industria del litio. Los resultados de este proceso influirán en las decisiones de la Estrategia Nacional. Cabe destacar que todos los esfuerzos de diálogo y participación no sustituyen la necesidad de realizar consultas indígenas necesarias en actos o proyectos donde se perciba susceptibilidad de afectar a las comunidades indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Estos procesos de diálogo comenzaron en octubre de 2023 en la región de Atacama, y se llevaron a cabo un total de 17 actividades de diálogo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la Región Metropolitana. En enero de 2024 se entregaron los resultados de este proceso, y se ha propuesto continuar con un proceso de diálogo permanente. Las máximas autoridades de los Ministerios de Minería, Medio Ambiente, Ciencia y Economía han participado en estos diálogos.
3. Creación de la Empresa Nacional del Litio que
pueda participar en todo el ciclo industrial, desde la evaluación de recursos y explotación mineral hasta el tratamiento y etapas industriales posteriores. Este hito se está desarrollando actualmente a través de empresas estatales con operaciones mineras, como Codelco y Enami, que han creado filiales dedicadas al litio y los salares y están buscando socios privados para desarrollar sus proyectos. De manera similar, la adición de valor y la manufactura se están llevando a cabo mediante licitaciones desarrolladas por CORFO para obtener litio a precio preferencial para empresas que se establezcan en Chile. Actualmente, se han realizado dos licitaciones, y las empresas adjudicatarias han sido BYD y Tsingshan.
4. Creación de una Red de Salares Protegidos y promoción de tecnologías ambientales de bajo impacto en los salares, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La meta es proteger al menos el 30% de los ecosistemas para 2030, en línea con las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta es una medida sin precedentes en la minería y sigue un principio precautorio, considerando que las decisiones deben dejarse a las generaciones futuras y reconociendo que los salares, además de litio, poseen otros activos valiosos, como la biodiversidad o el valor cultural. Esta Red fue sancionada por el Comité Ministerial para la Sustentabilidad y Cambio Climático en

marzo de 2024 y debe cumplir con varios requisitos técnicos y administrativos que se están trabajando. Los ministerios involucrados en la Estrategia, especialmente Minería (Sernageomin), Medio Ambiente, Obras Públicas (DGA) y CORFO, han estado recopilando información para su desarrollo, así como considerando sugerencias y preocupaciones planteadas en el proceso de diálogo.
5. Modernización del marco institucional , para permitir el desarrollo y crecimiento de la industria mientras se salvaguardan los impactos en los salares y comunidades, asegurando la coherencia entre las organizaciones existentes y nuevas, y regulando la relación entre decisiones centrales y gobiernos regionales y locales, todo de acuerdo con los objetivos de la Estrategia. En este sentido, se están revisando y preparando análisis básicos de posibles modificaciones institucionales necesarias para desarrollar la industria del litio y garantizar la responsabilidad ambiental, social y territorial en su desarrollo.
6. Creación de un Instituto Público de Tecnología e Investigación del Litio y los Salares, cuyo propósito central es avanzar en el conocimiento y las tecnologías relacionadas con la extracción, producción, adición de valor, aplicaciones y reciclaje del litio, así como en la comprensión y protección de los salares y la situación de las comunidades. El Instituto funcionará en Antofagasta con una sede en Copiapó, con un directorio con representantes del Ministerio de Minería, Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Medio Ambiente, Economía y CORFO, así como con representantes de los gobiernos regionales de Antofagasta y Atacama. Del mismo modo, se integrarán representantes de los pueblos indígenas. Este Instituto ya cuenta con un decreto de creación y se espera que sea un foco de desarrollo científico y tecnológico en torno al Litio y los Salares, tanto para estas regiones como para el desarrollo de litio a nivel nacional e internacional.
7. Incorporación del Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama Se solicitó a Codelco encontrar la mejor manera para que el Estado participe en la explotación del Salar de Atacama, bajo dos consideraciones: primero, en caso de que se forme una nueva empresa público-privada para explotar el litio allí, el Estado tendrá participación mayoritaria. Segundo, todo lo establecido en los contratos vigentes, incluidos los ingresos para el Estado, beneficios para las regiones y comunidades locales, inversiones en investigación y desarrollo, y mejoras en los estándares socioambientales,
se respetará en su totalidad. Codelco ya avanzó con SQM en la formación de una nueva empresa conjunta, y se espera que esta nueva empresa resultante de esta fusión comience sus actividades el año 2025.
8. Prospección de otros salares, con el objetivo de evaluar la extracción de litio en otros salares de manera responsable y sostenible, siempre que no estén incluidos en la red de salares protegidos. En los proyectos estratégicos de explotación para el país, se establecerán asociaciones público-privadas con el Estado. Se otorgarán contratos especiales de operación de litio (CEOL) para la exploración y explotación a filiales de empresas estatales como Codelco y Enami en salares donde ya tienen proyectos en desarrollo, y para otros salares susceptibles de explotación, se llevará a cabo un proceso de licitación pública y transparente. El Ministerio de Minería avanza diligentemente en establecer las bases y condiciones para estas próximas licitaciones, y se espera tener novedades en el primer semestre de 2024 al respecto. En conjunto, la Estrategia Nacional del Litio es una tarea urgente, pero también de largo plazo. En este sentido, se avanza con pasos firmes en un campo donde la improvisación no es una opción.
En los últimos años, el litio ha surgido como un elemento clave para facilitar la necesaria transición energética de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable. Esta transición es imperativa para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Sin embargo, la extracción y producción de litio plantea desafíos que van más allá de los aspectos puramente industriales. El uso del litio en baterías recargables lo convierte en un material energético estratégico que podría beneficiar enormemente a los países con abundantes reservas de este recurso, como Argentina, Bolivia y Chile. Pero al mismo tiempo, este aspecto positivo también conlleva una contraparte compleja: su explotación puede convertirse en una pesadilla para las comunidades y los pueblos indígenas que viven cerca de las operaciones. Además, introduce tensión en la relación centro-periferia, recordando el papel histórico asignado al sur global como proveedor de materias primas. Es por ello que se requiere una Estrategia de largo plazo, que asegure un beneficio al conjunto del país, y cuente con el acuerdo de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas. Ello presenta el desafío de participación y democracia plena en la implementación de estas políticas públicas.
POR PABLO REBOLLEDO DUJISIN
Director Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad, Universidad Andrés Bello
Durante décadas, la sustentabilidad fue considerada la respuesta clave frente a la crisis ambiental global. Desde el Informe Brundtland (1987) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el concepto se consolidó como el marco dominante en políticas públicas, estrategias empresariales y agendas multilaterales. Sin embargo, cada vez más voces advierten que este paradigma ha llegado a sus límites. La pregunta ya no es cómo sostener el sistema, sino si vale la pena sostenerlo. En un contexto de sobrecarga ecológica, desigualdad estructural y policrisis global, el pensamiento regenerativo emerge como una alternativa profunda, ética y transformadora. Este enfoque no busca simplemente reducir impactos o mejorar indicadores. Plantea una reconfiguración radical del vínculo entre seres humanos y naturaleza, entre economía y vida, entre conocimiento y territorio. El pensamiento regenerativo propone superar el modelo extractivo y lineal que ha caracterizado al desarrollo moderno y reemplazarlo por una lógica basada en la restauración, la reciprocidad y la vitalidad. Como ocurre en todo cambio de paradigma, no se trata de perfeccionar lo anterior, sino de pensar de otra manera. Fiat lux : que se haga la luz sobre otras formas de entender el mundo.
¿CRECIMIENTO
INFINITO EN UN PLANETA FINITO?
Uno de los principales puntos de quiebre entre sustentabilidad y regeneración es la relación con el crecimiento económico. La evidencia indica que no es posible mantener un crecimiento económico perpetuo en un planeta con recursos limitados. El consenso científico propone que, si bien algunas mejoras en eficiencia han logrado desacoplamientos relativos entre PIB e impactos ambientales, no existe evidencia robusta de un desacoplamiento absoluto a escala global que permita sostener el actual modelo de desarrollo.
Los intentos de “crecimiento verde” o “tecnologías limpias” no han revertido las tendencias estructurales de degradación ambiental. A menudo, los avances en innovación tecnológica generan nuevos patrones de consumo, externalidades ocultas y mayor presión sobre los ecosistemas. El crecimiento económico —medido por el PIB— sigue siendo el principal objetivo de la mayoría de las políticas nacionales e internacionales, a pesar de sus consecuencias sobre el clima, la biodiversidad y la justicia global.
La regeneración, en cambio, propone abandonar la obsesión por el crecimiento ad infinitum y reenfocar las prioridades hacia el bienestar colectivo, la equidad y la restauración ecológica. En lugar de maximizar la producción, busca maximizar la vida. Para ello, se requieren transformaciones estructurales en las metas del desarrollo, los sistemas de gobernanza, las lógicas del mercado y los valores culturales. No basta

con reducir el daño: es necesario dar más de lo que se toma. En esto radica la diferencia profunda entre sostenibilidad y regeneración.
Adoptar una economía regenerativa implica reducir el metabolismo social, desmercantilizar lo común, redefinir la riqueza y democratizar el acceso a los bienes necesarios para una vida digna. Implica también cambiar la manera en que se concibe la eficiencia: no como una mejora técnica, sino como la capacidad de contribuir activamente al florecimiento de los ecosistemas y comunidades. Este cambio exige nuevos indicadores, nuevas instituciones y una profunda transformación cultural. No es un ajuste, es un salto civilizatorio.
POLICRISIS, NEOCOLONIALISMO Y LÍMITES DEL PARADIGMA
SUSTENTABLE
La noción de “policrisis” ha sido utilizada para describir la interacción entre múltiples crisis —climática, sanitaria, energética, alimentaria, geopolítica— que se potencian entre sí. Esta convergencia no es casual: tiene raíces estructurales en un modelo de desarrollo que ha ignorado los límites planetarios, marginado saberes no hegemónicos y concentrado el poder en beneficio de unos pocos. El consenso científico ha establecido que al menos seis de los nueve límites planetarios han sido ya transgredidos, lo que sitúa al planeta fuera de su zona segura para la humanidad. Pero la policrisis no es solo una cuestión ambiental. Es también una expresión del fracaso del paradigma
moderno de progreso. Un paradigma que ha sido históricamente impuesto desde una lógica colonial y eurocéntrica, que define lo valioso desde su utilidad económica, que desconoce la interdependencia entre seres vivos y que subordina la naturaleza a la acumulación de capital. Esta visión ha producido no solo desastres ecológicos, sino también desigualdad estructural, exclusión epistémica y dependencia tecnológica. En palabras precisas, es una crisis civilizatoria con raíces neocoloniales.
En este contexto, la sustentabilidad —como marco institucional dominante— ha sido objeto de críticas profundas. La evidencia indica que el discurso del desarrollo sostenible ha sido vago, fácilmente cooptable y poco transformador. En lugar de cuestionar el crecimiento económico, lo promueve con apellido “verde”. En lugar de transformar las estructuras de poder, busca mitigar sus efectos. En lugar de escuchar las voces del Sur Global, las silencia con marcos universales que no reconocen las asimetrías históricas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, han sido reconocidos por su ambición, pero también criticados por su escasa capacidad para generar transformaciones reales. Se implementan de forma sectorial, no reconocen los conflictos entre metas (como crecimiento vs. sustentabilidad), y se enmarcan en lógicas de gobernanza que priorizan lo tecnocrático por sobre lo democrático. El resultado es una agenda global que inspira discursos, pero que rara vez toca los cimientos del modelo dominante. El pensamiento regenerativo, en cambio, nace desde

abajo. Se construye con base en experiencias territoriales, saberes ancestrales, prácticas agroecológicas, redes de economía solidaria, turismo comunitario, bioeconomía local y procesos de recuperación de lo común. Está vinculado con el posdesarrollo, un campo que cuestiona la noción misma de “desarrollo” como un ideal universal. El posdesarrollo no propone retroceder, sino avanzar hacia horizontes diversos, contextualizados, éticos y plurales. En este marco, regenerar no es solo sanar, es también descolonizar. Por eso, regenerar no se trata únicamente de recuperar suelos, agua o biodiversidad. Se trata de reparar relaciones rotas: entre humanos, entre culturas, entre generaciones, entre especies. De construir un tejido relacional que sostenga la vida en condiciones de dignidad. Aquí es donde entra con fuerza la noción de fraternidad, entendida como una práctica política que reconoce la interdependencia, la corresponsabilidad y el cuidado mutuo. Sin fraternidad no hay regeneración posible.
REGENERACIÓN: RELACIONALIDAD, ECOCENTRISMO Y LLAMADO A LA ACCIÓN
A diferencia de la sostenibilidad, que muchas veces se limita a mantener un sistema dentro de ciertos umbrales, la regeneración propone una visión dinámica, creativa y expansiva de la vida. Regenerar implica no solo evitar el daño, sino generar salud ecológica, justicia social y sentido cultural. Significa actuar para que los sistemas vivos prosperen. Y esto exige cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar en el mundo.
El pensamiento regenerativo está fundamentado en una ontología relacional. Es decir, en la idea de que nada existe de forma aislada. Somos, literalmente,
con los otros: con el bosque, con el río, con la comunidad, con el aire, con los microorganismos. Esta mirada implica superar el antropocentrismo moderno y abrazar un enfoque ecocéntrico, donde todos los seres —humanos y no humanos— tienen valor intrínseco y derechos de existencia. Como sostiene el paradigma regenerativo, “la salud del sistema es la salud de todos”.
Desde esta ética relacional, la regeneración se expresa en múltiples escalas. En la agricultura, a través de prácticas que revitalizan el suelo, capturan carbono y restauran la biodiversidad. En la arquitectura, con diseños biofílicos que promueven el bienestar humano y ambiental. En el turismo, con iniciativas que fortalecen la identidad local, conservan el entorno y generan beneficios netos. En la educación, con pedagogías vivas que conectan saberes y territorios. En la economía, con modelos que distribuyen valor y restauran capital natural y social.
La filantropía también puede jugar un rol clave, siempre que supere el asistencialismo y se convierta en un vehículo para la transformación estructural. Las fundaciones, las redes de cooperación internacional y las inversiones éticas tienen la posibilidad —y la responsabilidad— de impulsar procesos de regeneración territorial, apoyar saberes locales, fortalecer economías comunitarias y promover justicia ecosocial. No se trata de “ayudar”, sino de co-crear mundos posibles.
Pero este cambio no ocurrirá solo. No será espontáneo ni automático. Por eso, este texto es también un llamado explícito a la acción. A la academia: para que deje de producir conocimiento desconectado y se comprometa con la transformación territorial. Al mundo político: para que abandone las falsas soluciones y escuche lo que la evidencia científica y los pueblos vienen diciendo. A la sociedad civil:
para que organice su esperanza, defienda lo común y ejerza su poder desde abajo.
Los cambios de paradigma no se decretan. Se construyen. Exigen imaginación, valentía, alianzas improbables, rupturas necesarias. Hoy, como en otros momentos de la historia, lo que parecía imposible comienza a parecer inevitable. Abolir la esclavitud también fue impensado en su tiempo. Garantizar derechos a las mujeres fue escandaloso. Hablar de economías postcapitalistas aún incomoda. Pero los paradigmas cambian. Y con ellos, la realidad.
La regeneración no es una utopía ingenua. Es una necesidad urgente. Es una práctica política, ecológica y cultural profundamente esperanzadora. Y también es un gesto de amor colectivo. Porque sostener ya no alcanza. Porque restaurar no basta. Porque hoy, el desafío es regenerar.
Pensar en términos de regeneración no es un lujo teórico ni una moda pasajera: es una necesidad histórica. No basta con reformar los márgenes del sistema actual; es imprescindible imaginar y construir alternativas reales, sostenidas en otros valores, otras relaciones y otras formas de conocimiento. La evidencia indica que persistir en el modelo extractivo nos conduce a escenarios de colapso socioecológico. El consenso científico propone abandonar la obsesión por el crecimiento y reenfocar nuestras metas colectivas hacia el bienestar compartido, dentro de los límites planetarios.
El objetivo de esta transición no es únicamente sostener la vida humana, sino permitir que toda la vida florezca: ecosistemas, culturas, especies, memorias, vínculos. La regeneración implica reconocer la dignidad de todos los seres, superar la visión antropocéntrica y avanzar hacia una ética ecocéntrica, que valore la interdependencia y la cohabitación como principios fundamentales. En este camino, resulta imprescindible superar el neocolonialismo que aún estructura nuestras economías, nuestras instituciones y nuestras formas de pensar el desarrollo. No puede haber regeneración sin descolonización, sin justicia territorial, sin restitución de lo expropiado.
el planeta después de nosotros. Regenerar es reparar, sí, pero también anticipar; es sanar el pasado, cuidar el presente y proteger el porvenir.
Como explicó Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, un cambio de paradigma no es una mejora incremental dentro de un sistema existente, sino la irrupción de un nuevo marco que reordena completamente lo que consideramos real, valioso y posible. Hoy, transitar hacia un paradigma regenerativo puede parecer radical, pero en retrospectiva será visto como indispensable. Como un acto colectivo de lucidez y valentía.
No sería la primera vez que lo impensable se convierte en norma. Ya hemos vivido otros giros profundos: abolir la esclavitud, reconocer derechos a las mujeres, cuestionar el colonialismo, entender que la Tierra no era el centro del universo. Este momento nos exige estar a la altura de esa historia.

Por eso, este cierre no es solo una conclusión, sino una invitación. A la academia, a poner su conocimiento al servicio de la transformación territorial, con humildad epistémica y compromiso ético. Al mundo político, a asumir la complejidad del presente con visión de largo plazo y sentido de urgencia. A la sociedad civil, a organizar su esperanza en acciones concretas, sostenidas y coherentes. Si de este momento crítico ha de surgir un nuevo paradigma, que sea uno que sitúe la vida —toda la vida— en el centro. Que reemplace la lógica de dominación por la de cooperación, la arrogancia por la fraternidad, el cálculo por el cuidado. Un paradigma que, como todo lo vivo, no busque sostenerse en equilibrio estático, sino crecer, mutar, expandirse: florecer
Fiat lux. Que la regeneración no sea solo una idea. Que sea una práctica. Que sea un horizonte. Que sea el inicio de un tiempo nuevo.
También se trata de un compromiso con la justicia intergeneracional. Las decisiones que tomemos hoy no pueden seguir hipotecando el futuro de quienes aún no nacen. Somos responsables, no solo ante nuestros contemporáneos, sino ante quienes habitarán
Este texto forma parte del trabajo de tesis doctoral del autor y se basa en la revisión crítica de más de 200 fuentes académicas especializadas. Para facilitar la lectura en este formato periodístico, se destacan aquí algunas de las más relevantes: Bendell (2022), Biermann et al. (2022), Dernbach & Cheever (2015), Fischer et al. (2024), Hickel (2018), Jackson & Victor (2019),Konietzko et al. (2023), Lencucha et al. (2023), O’Neill (2015), Rockström et al. (2009; 2024), Steffen et al. (2015), Thomas Kuhn (1962), Vázquez et al. (2023).
POR CATALINA RESTREPO ZAPATA
Docente investigadora, Universidad Autónoma de Chile
En el actual contexto global, la conciencia ambiental ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. Chile no es ajeno a este compromiso y, en esa línea, ha impulsado la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un instrumento legal que busca transformar nuestra relación con los residuos y promover un modelo de economía circular. Sin embargo, mientras la ley está dirigida principalmente a productores e importadores, el papel de las personas en su vida diaria, es decir, de cada consumidor final desde su hogar, no solo es fundamental, sino insustituible. Cada acción cotidiana puede incidir en el éxito o fracaso de esta revolución ambiental. A continuación, se explorará cómo, desde el ámbito domiciliario y entendiendo que

cada persona puede no solo ser parte de este proceso, sino convertirse en un verdadero agente de cambio. Comprender la Ley REP y su impacto es fundamental para todos los consumidores finales, especialmente porque cada hogar es una pieza clave en el éxito de esta política ambiental. Chile genera cerca de 1,13 kilos de residuos sólidos por persona al día, lo que sitúa al país entre quienes más basura producen en Suramérica. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, más del 90% de estos residuos termina en vertederos o rellenos sanitarios, y apenas un 4% se recicla efectivamente a nivel domiciliario. Esta realidad contrasta con la urgencia de avanzar hacia una economía circular que permita reducir la presión ambiental, ahorrar recursos y mejorar la calidad de vida de toda la población. Por eso, que cada persona conozca la Ley REP y participe activamente es indispensable. Solo con la colaboración de los consumidores finales será posible modificar estos porcentajes y construir una cultura ambiental sustentable y duradera en el país.
La Ley N°20.920, conocida como Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), es uno de los avances más importantes en materia ambiental en Chile. Esta ley busca cambiar la forma en que gestionamos nuestros residuos, responsabilizando a las empresas que fabrican, importan o comercializan ciertos productos prioritarios de organizar y financiar sistemas para recolectar y reciclar estos residuos una vez que los consumidores finales los desechan. El Ministerio del Medio Ambiente ha identificado como productos prioritarios a aquellos que, por su volumen de uso, dificultad de reciclaje, toxicidad o impacto ambiental, requieren una gestión especial para evitar que se conviertan en una amenaza para el entorno y la

salud. Estos residuos representan una gran proporción de los desechos sólidos generados en Chile y, debido a sus características físicas y químicas, si no se manejan adecuadamente, pueden liberar sustancias tóxicas, ocupar espacios en vertederos, contaminar el agua y los suelos, y causar daños tanto a la biodiversidad como a la salud humana.
Entre ellos destacan los envases y embalajes, que son todos los materiales utilizados para envolver, contener o proteger productos durante su transporte y distribución. Esto incluye plásticos, vidrios, latas, cartón y Tetrapak. Cada año en Chile se generan más de un millón de toneladas de estos residuos domésticos, pero solo cerca del 12% se recicla efectivamente. Un dato preocupante es que los envases plásticos pueden tardar entre cien y mil años en degradarse, permaneciendo en suelos y mares durante generaciones. Además, la acumulación de vidrios y latas sin reciclar implica riesgos como la proliferación de criaderos de insectos y roedores, y la posible ruptura de estos materiales, que puede causar lesiones en las personas. El cartón, si no se recicla, contribuye al agotamiento de recursos naturales, además de crear grandes volúmenes de basura que ocupan espacio en vertederos y generan emisiones de gases de efecto invernadero durante su descomposición. Claramente, la falta de gestión de estos residuos aumenta la contaminación y pone en peligro tanto al medio ambiente como a la salud pública.
Los aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos) abarcan desde pequeños dispositivos como celulares y computadores hasta electrodomésticos de gran tamaño como refrigeradores y televisores. Debido al avance tecnológico y la constante renovación de equipos, cada chilena y chileno generan alrededor de diez kilos de basura electrónica al año, una cifra comparable a la de países desarrollados. Sin embargo, menos del 3% de estos residuos recibe un tratamiento y reciclaje adecuado, lo que agrava el problema de los metales pesados y sustancias peligrosas presentes en muchos de estos productos.
En el caso de los neumáticos, utilizados mayormente en automóviles y maquinaria, el desafío es todavía mayor. Cada año, en Chile se desechan más de seis millones de neumáticos, y aunque la población del país no es grande, la minería contribuye significativamente a esta cifra. Esto se debe a que los neumáticos que utilizan en su maquinaria pesada y camiones mineros pueden llegar a pesar entre 1.000 y 2.200 kilos cada uno, dependiendo del tipo y tamaño. La mayoría de estos neumáticos termina en vertederos ilegales o acumulados a cielo abierto, donde representan un serio riesgo de incendios y contaminación del entorno. La acumulación de estos residuos no solo afecta la biodiversidad y las comunidades cercanas, sino que también implica pérdidas en recursos valiosos y aumenta la dificultad para su adecuada gestión y reciclaje.
Los aceites lubricantes, fundamentales para el funcionamiento de motores y maquinarias industriales, también figuran entre los residuos críticos. La cifra es alarmante: un solo litro de aceite usado puede llegar a contaminar hasta un millón de litros de agua potable. En Chile, la generación anual de aceites usados se estima en 70 millones de litros, gran parte de ellos provenientes de la industria y el transporte; sin embargo, también se producen en el hogar. Los aceites lubricantes que se usan en parrillas, motos, cortadoras o en pequeños motores domésticos, si no se disponen correctamente, constituyen un grave riesgo ambiental. Cuando estos aceites se vierten por accidente o deliberadamente en el riego, alcantarillas o suelos, pueden filtrarse y contaminar acuíferos, lagos y ríos, afectando la vida acuática y poniendo en peligro la salud humana. Por eso, su correcta disposición y reciclaje son esenciales, especialmente en un país como Chile, que enfrenta una crisis hídrica cada vez más aguda.
Las pilas y baterías están presentes en gran parte de los objetos que usamos a diario, desde juguetes y controles remotos hasta equipos médicos. En el país se venden cada año más de 300 millones de pilas, y una sola pila mal gestionada puede contaminar hasta 600 mil litros de agua debido a los metales pesados que contiene. Por su parte, las baterías empleadas en automóviles y sistemas de respaldo energético contienen elementos peligrosos como plomo y ácido sulfúrico. Más de 140 mil baterías de plomo-ácido se desechan anualmente en Chile, y el manejo inadecuado de estos materiales puede traducirse en graves riesgos ambientales y de salud pública.
Recientemente, la Ley REP ha incorporado como productos prioritarios a los textiles, una categoría que expone problemáticas profundas de la industria de la moda y el consumo desmedido. Más de 500 mil toneladas de ropa son desechadas cada año en el país; buena parte de ellas termina acumulada en basurales y vertederos, y la industria textil es responsable del 20% de

la contaminación de agua a nivel mundial. Situaciones extremas como la del desierto del norte, donde miles de toneladas de ropa usada se amontonan a cielo abierto en improvisados “cementerios textiles”, ilustran de manera dramática cómo el descarte indiscriminado de ropa puede transformar paisajes naturales en verdaderos vertederos tóxicos. Además, gran parte de estos residuos tarda siglos en descomponerse, profundizando el impacto negativo sobre el entorno. Las metas establecidas por la Ley REP para cada uno de estos productos prioritarios representan un paso importante hacia un Chile más sustentable y responsable en el manejo de sus residuos. Desde la gestión de envases y embalajes, hasta el reciclaje de aparatos electrónicos y neumáticos, cada objetivo busca impulsar cambios reales en la cultura de consumo y en las capacidades del sistema de reciclaje del país. Para este año, la Ley apunta a que al menos el 5% de los envases y embalajes sean recuperados y reciclados, con metas que aumentarán al 70% para 2030. Esto implica un esfuerzo conjunto para mejorar la separación en origen, fortalecer los sistemas de recolección y potenciar el consumo responsable. En el ámbito de los aparatos eléctricos y electrónicos, la meta es recuperar y gestionar el 3% del peso total de estos residuos, subiendo al 20% en 2030. De esta manera, se buscará reducir la presencia de residuos peligrosos en vertederos, recuperando recursos valiosos de los componentes electrónicos. Asimismo, en lo que respecta a los neumáticos, la ley plantea que al menos el 25% de los neumáticos usados sean reutilizados, revalorizados o reciclados, meta que se elevará al 80% para 2030. En el manejo de aceites lubricantes usados también tiene metas claras: se busca que al menos el 50% de estos aceites sean recolectados y gestionados adecuadamente, aumentando la cifra al 75% en los años siguientes. En cuanto a pilas y baterías, la Ley dicta que al menos la mitad de las pilas y baterías comercializadas sean recuperadas y gestionadas de forma segura, con un objetivo de llegar al 70% en 2030, promoviendo la protección del medio ambiente y la salud pública. Por último, aunque todavía en proceso de definición, los textiles tienen previsto adoptar metas similares. La intención es reducir la cantidad de ropa que termina en vertederos, fomentar la reutilización, el reciclaje y encontrar soluciones para evitar que toneladas de ropa abandonada sigan contaminando. Estas metas representan más que cifras; son compromisos concretos por un país que quiere mejorar su impacto ambiental, donde todos tenemos un papel activo para alcanzar estos objetivos y construir un futuro más sostenible. Desde nuestro hogar, cada uno de nosotras y nosotros tiene un papel fundamental para apoyar y

cumplir la Ley REP. Somos un actor clave para que estos objetivos se alcancen efectivamente. Existen formas sencillas y concretas para contribuir día a día. Primero, es muy importante aprender a separar los residuos en origen. Esto significa tener en casa diferentes contenedores o espacios para clasificar los materiales según su tipo: plásticos, vidrios, cartones, metales, residuos orgánicos, pilas y baterías, entre otros. Para facilitar esta tarea, existen los contendedores de colores, que ayudan a identificar rápidamente qué material va en cada uno.
Por ejemplo, el color azul se destina a papeles y cartones, el verde para vidrios, el amarillo para plásticos y el marrón para residuos orgánicos. Separar los residuos correctamente en casa ayuda a reducir la contaminación, a que sean más fáciles de reciclar y a disminuir el volumen de basura que llega a los vertederos. Es importante que cada material esté limpio y seco para facilitar la recuperación. Además, muchas comunas cuentan con puntos limpios, que son espacios destinados a la separación y reciclaje de distintos tipos de residuos, incluyendo materiales que no deben ir en los contenedores comunes, como pilas, electrónicos, aceites usados y residuos especiales. Estos lugares están ubicados en diferentes sectores y, generalmente, son gratuitos para la comunidad. Utilizarlos es fundamental porque asegura que estos residuos, tanto peligrosos como valiosos, sean manejados de manera segura, reciclados o reutilizados, evitando que contaminen el suelo, el agua o el aire. Acudir a los puntos limpios y separar adecuadamente
en casa es una forma sencilla y efectiva de contribuir a que estos residuos no terminen en vertederos convencionales, ayudando así a proteger nuestro entorno y avanzar en el cumplimiento de la Ley REP. Segundo, evita usar productos con empaques innecesarios o de un solo uso. Opta por comprar productos en envases reutilizables o que sean fáciles de reciclar. Esto ayuda a disminuir la cantidad de residuos que generamos en nuestro día a día y apoya las metas de recuperación de envases y embalajes. Tercero, en casa, aprende a reutilizar lo que puedas. Por ejemplo, frascos, bolsas y otros envases pueden tener un segundo uso antes de desecharlos. La reutilización es una forma muy efectiva de reducir la cantidad de residuos y de darles una vida útil extra. Otra forma de apoyar la Ley REP desde casa es exigir a las marcas y supermercados que ofrezcan productos con empaques responsables y que cumplan con las metas de reciclaje. Tú, como consumidor, tienes poder de decisión y puedes elegir productos que sean menos dañinos para el medio ambiente. Por último, comparte esta información con tu familia, amigos y vecinos. Cuanto más personas informadas y comprometidas estén, más fuerte será el impacto social y ambiental que lograremos. Juntos, podemos convertir el cambio en un hábito diario y avanzar hacia un país más limpio, sano y responsable. Cada pequeña acción cuenta y, al sumarlas, podemos hacer una gran diferencia en cumplir los objetivos de la Ley REP y cuidar nuestro entorno para las generaciones futuras. Sumarse activamente a la gestión de residuos bajo la Ley REP es contribuir, de manera anónima y discreta, a construir un país más limpio, justo e integrado. Cada esfuerzo individual, aunque parezca pequeño y pasajero, tiene un impacto acumulativo que trasciende, dejando un legado para las futuras generaciones.
Cada uno de nosotros tiene en sus manos la oportunidad y la responsabilidad de cuidar el entorno en el que vivimos. Desde separar cuidadosamente los residuos en casa, usando los contenedores de colores, hasta visitar los puntos limpios para depositar materiales especiales, nuestras acciones cotidianas generan un impacto poderoso. La Ley REP nos invita a convertirnos en agentes activos de cambio, promoviendo un país más limpio, diverso y saludable para las generaciones presentes y futuras. No subestimemos el poder de nuestros pequeños gestos: en la unión de muchos, está el verdadero potencial de transformar nuestra realidad. Porque cuidar el ambiente no es solo una obligación, es una expresión de amor por la vida, por nuestras familias y por nuestro hogar común. Juntos, podemos hacer la diferencia y construir un Chile más responsable y sustentable.

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que aprobó el cultivo en nuestro país del nuevo trigo alto en fibra editado genéticamente mediante técnica CRISPR, marca un hito trascendental para la biogenómica chilena y para todo el ecosistema emprendedor agroalimentario, de base científica y tecnológica.
POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER
Periodista
El crecimiento exponencial de la población, así como su paulatino envejecimiento, diagnosticado tanto por FAO como por la Organización Mundial d la Salud, plantea la necesidad de incrementar de manera significativa la producción de alimentos y bebidas que ayuden a mejorar la salud y calidad de vida de quienes los consumen.
Objetivo que hoy es prioritario tanto para las grandes empresas, como para el ecosistema de emprendedores Foodtech y Agtech, por su impacto positivo en la calidad de vida, y porque los propios consumidores lo consideran un factor relevante de sus respectivas opciones de compra.
Esto implica la necesidad de aplicar más y mejores estrategias de investigación e innovación que ayuden a desarrollar nuevos alimentos con propiedades funcionales, pero sin dañar el medioambiente, respondiendo de manera oportuna y eficiente a los requerimientos de un consumidor más informado y empoderado.

En opinión de los expertos, la respuesta más efectiva para resolver esta disyuntiva radica en abrir más espacios a los emprendimientos alimentarios de base científica y tecnológica, que en los últimos años han demostrado fehacientemente su capacidad para responder con éxito a estos retos.
En Chile esta tendencia se ha reflejado en el desarrollo de nuevos alimentos procesados de origen más natural y fortificados con múltiples nutrientes esenciales, como proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y, por supuesto, fibra.
La fibra es, precisamente, uno de los Ingredientes saludables más buscados por la población, por sus cualidades para prevenir o aliviar el estreñimiento, así como también por su capacidad para ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, obesidad, hipertensión e, incluso, algunos tipos de cáncer.
Por esta razón, los especialistas recomiendan consumir a diario entre 25 a 30 gramos de fibra para mantener una vida sana. Sin embargo, este objetivo no

siempre se alcanza con total efectividad, porque no todas las personas consumen una cantidad adecuada de alimentos ricos en fibra como, por ejemplo, frutas frescas, verduras de hojas verdes, frutos secos, avena, cebada, cereales y granos integrales.
Esta carencia nutritiva fue la que impulsó a los fundadores de la Foodtech chilena Neocrop Technologies (especializada en edición genética de precisión), a buscar una solución biotecnológica que permitiera satisfacer este consumo diario de fibra, sin alterar significativamente la dieta de los consumidores.
Para ello, los entusiastas emprendedores de Neocrop se enfocaron en su capacidad para fortificar uno de los productos estrella de la mesa nacional: el pan; cuyo consumo anual per cápita hoy supera los 90 kg, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Gremial de Industriales del Pan, INDUPAN.
Si bien el pan blanco que hoy se fabrica en las panaderías chilenas es un producto más saludable, en especial la marraqueta (que es la variedad más consumida), porque tiene menos sodio y solo utiliza ingredientes naturales con mínimo procesamiento, no es alto en fibra.
Esto se debe a que la fibra de los cereales está presente mayoritariamente en su cáscara; y como el pan blanco (incluyendo las marraquetas y hallullas)
solo se fabrica con harina refinada, todo el contenido de este valioso nutriente se pierde durante el proceso de molienda de los granos y posterior refinado.
Por ello, los científicos de NeoCrop decidieron investigar, probar y evaluar técnicas de modificación genética que permitieran incorporar mayor contenido de fibra al núcleo de los granos de trigo, de modo que esta no se perdiera durante la molienda.
La respuesta a dicho dilema fue aplicar edición genómica de cultivos mediante la técnica CRISPR (abreviatura en inglés de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas), conocida coloquialmente como “tijera molecular”.
Esto permite, literalmente, “recortar” secciones del genoma perteneciente a la cubierta exterior del grano entero de trigo, para reinsertarlas en el núcleo. De este modo, las semillas seguirán teniendo alto contenido de fibra, incluso después de ser trituradas y refinadas, como sucede durante la elaboración de harina blanca.
Para tales efectos la startup chilena utilizó una técnica de diseño propio, denominada Neotrait Engine® y que combina tecnología digital con edición genética CRISPR de vanguardia, que permite resultados significativamente más rápidos y eficientes en términos de crecimiento acelerado.
La exitosa apuesta de NeoCrop no solo se traduce en beneficios concretos para la salud de la población. También implica importantes beneficios comerciales para toda la economía nacional, pues una producción masiva en nuestro país de este nuevo trigo alto en fibra, permitiría posicionar a Chile a la vanguardia de un mercado que está destinado a ocupar un puesto de privilegio en las estrategias de desarrollo sostenible mundial.
De hecho, según recientes estudios internacionales, el mercado global de fibra de trigo se valoró, solo en 2025, en USD 1.4 mil millones. Más aún, se espera que supere los USD 2.5 mil millones en 2033, marcando tasas de crecimiento anual promedio (CAGR) de casi 8%.
Estas positivas oportunidades de negocio, suscitaron el interés de dos grandes compañías del sector, las cuales creyeron en el proyecto de Neocrop y apostaron por invertir en él, seguras de que el retorno a corto y mediano plazo sería generoso. Se trata de las compañías Campex Baer (semillera privada más antigua de Chile) y Buck Semillas (una de las semilleras más relevantes de Argentina), que aportaron líneas de trigo élite que fueron editadas genéticamente por los expertos de NeoCrop, para incrementar su contenido de fibra.
Este proyecto también recibió apoyo inicial de fondos públicos para I+D, entregados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID; y la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, que permitieron el despegue de esta línea tecnológica pionera en la región.
El resultado del trabajo de Neocrop podría convertirse en uno de los avances más trascendentes de toda la industria alimentaria mundial, tanto en términos económicos como medicinales.
En primer término, actualmente el consumo promedio de fibra dietaria en Chile representa menos de la mitad de lo recomendado por las guías oficiales de salud y nutrición (25 a 30 gramos diarios), situación que también se replica en Argentina.
En contraparte, ambos países figuran entre los cinco mayores consumidores globales de pan blanco y otros productos elaborados con harina blanca refinada (como repostería y bollería, por ejemplo).
Consecuentemente, la producción masiva de trigo para harina blanca con mayor contenido de fibra, dará una respuesta
DRA. FRANCISCA CASTILLO, CEO Y DIRECTORA CIENTÍFICA DE NEOCROP TECHNOLOGIES.
efectiva a un importante desafío nutricional y de salud, abriendo al mismo tiempo la oportunidad de crear un nuevo nicho de mercado para alimentos con propiedades funcionales, en un contexto donde son cada vez más necesarios y demandados por la población.
Hasta la fecha, la industria había intentado cubrir esta brecha nutricional mediante harinas enriquecidas con almidón resistente de maíz o papa, como fuente de fibra dietética adicional. Sin embargo, estas alternativas suelen afectar negativamente la calidad y las propiedades organolépticas del producto, además de elevar sus costos.
También se ha utilizado harinas integrales, elaboradas de grano entero, pero estas no cuentan con la aceptación generalizada de los consumidores, debido a múltiples factores como, por ejemplo, su sabor, textura, hábitos de consumo y mayor precio.
Al respecto, Daniel Norero, Gerente de Negocios de Neocrop Technologies, comenta que “para

abordar este problema con una solución pragmática, Neocrop y las empresas asociadas apuntamos a desarrollar líneas comerciales de trigo con 5 a 10 veces más fibra, lo cual permitiría producir harinas blancas con un beneficio nutricional mayor al de las harinas integrales, ayudando a cerrar la brecha de bajo consumo de fibra en el cono-sur, a través de alimentos tan comunes como el pan y otros derivados de la harina blanca de trigo”.
Según explican los expertos de NeoCrop trabajar con trigo harinero, que aporta aproximadamente el 20% de las calorías y proteínas diarias consumidas a nivel global, implica un desafío técnico considerable debido a la complejidad de su genoma.
Este es cinco veces más grande que el del ser humano, y cada gen presenta seis copias, lo que dificulta aún más el mejoramiento mediante técnicas convencionales basadas en cruzamientos aleatorios y selección.
“Para tener una idea de esta complejidad, si imprimiéramos el genoma del trigo en hojas de carta en letra Arial 12, por ambos lados, y las apiláramos, alcanzaríamos una altura equivalente a la torre del edificio Costanera Center (la más alta de Chile con 300 metros de altura)”, afirma la Dra. Francisca Castillo, CEO y Directora Científica de Neocrop Technologies.
Por ende, los programas de mejora convencional, sobre bases técnicas como múltiples generaciones de cruzamiento o inducción de mutaciones por agentes químicos o radioactivos, no eran en absoluto viables para este objetivo, pues en promedio demoran entre 12 y 15 años para entregar resultados satisfactorios.
“Hoy, en cambio, la herramienta biotecnológica conocida como CRISPR, que nosotros utilizamos y funciona como tijera molecular, realiza ajustes precisos y dirigidos dentro del genoma de la misma planta, entregando un producto final sin genes exógenos, es decir, un producto no-transgénico”, enfatiza la Dra. Castillo.

Estas características permiten alcanzar resultados satisfactorios en plazos mucho más breves, tal como lo recalca la Dra. Claudia Payacán, Lead de Edición del Genoma en Neocrop Technologies, quien destaca que gracias a esta ventaja temporal, “CRISPR se ha convertido en el sistema de edición genómica más utilizado para introducir rápidamente rasgos de interés a nivel agronómico”.
“Su sencillez, eficacia y seguridad lo posicionan como la herramienta líder en este ámbito, permitiendo obtener nuevas variedades de interés en la mitad -o incluso menos- del tiempo que demoran los programas de mejora genética convencionales”, agrega Payacán.
En 2023 Neocrop logró los primeros resultados de transformación genética en laboratorio y crecimiento del trigo editado bajo cámaras de crecimiento acelerado ( speed breeding). Posteriormente, en 2024 la empresa solicitó una patente provisional para la protección de la estrategia de transformación genética que permite aumentar el contenido de fibra en líneas comerciales de trigo harinero.
Esto permitió que durante este año se pusieran en marcha los primeros ensayos de campo con líneas de trigo editadas pertenecientes a sus dos socios comerciales. Es por ello que la reciente resolución, emitida el 25 de julio de 2025, por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, representa un impulso decisivo para avanzar hacia una nueva era alimentación biogenéticamente mejora en nuestro país.
En dicha resolución, el SAG concluyó que las líneas de trigo alto en fibra desarrolladas por Neocrop Technologies, mediante la edición genética CRISPR, “no se encuentran dentro del alcance de la normativa nacional para organismos genéticamente modificados (OGM), por no presentar una nueva combinación de material genético”.
En otra palabras, dichas líneas pueden avanzar a las fases de cultivo en campo y validación comercial, como cualquier otro trigo desarrollado mediante técnicas convencionales de mejoramiento.
“Esta resolución representa un hito regulatorio sin precedentes en América, ya que se trataría del primer trigo editado con CRISPR en recibir una respuesta favorable por parte de un marco regulatorio en el continente. De hecho, sería el segundo caso conocido a nivel mundial, luego de que en 2024 China aprobará un trigo editado con CRISPR para resistencia a enfermedades”, afirma Daniel Norero.
Ejemplo que también abre la posibilidad de que Chile perfeccione técnicas de edición genómica para

desarrollar otras variedades de alimentos críticos, como arroz, frutas, verduras y legumbres, más fortificadas o con capacidad para resistir climas adversos, plagas y estrés hídrico, entre otras variables.
Como parte de su estrategia de internacionalización, Neocrop junto a su asociado trasandino, Buck Semillas, ya sometió las líneas avanzadas de trigo alto en fibra a consulta ante CONABIA, organismo regulador en Argentina. Así mismo, los directivos de Neocrop realizarán consultas ante los organismos reguladores de mercados estratégicos como Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de realizar pruebas de campo en dichos territorios.
De este modo, se espera entregar una contribución decisiva para seguir posicionando a Chile como líder internacional en el desarrollo y adopción de tecnologías de edición génica aplicadas a cultivos alimentarios.
En forma simultánea Neocrop está coordinando pilotos con grandes empresas del rubro alimentario en Latinoamérica, las que durante 2026 explorarán la incorporación de esta innovación en productos de consumo masivo como pan y galletería.
Esto permite generar más y mejores oportunidades de valor agregado en el creciente mercado de ingredientes con propiedades funcionales y alimentos saludables, tanto a nivel regional como internacional, concretando otro paso trascendental para posicionar a Chile como potencia exportadora bioalimentaria.
POR RODRIGO CORNEJO IRIGOYEN
Historiador y cientista político de la P. Universidad Católica de Chile
Dentro de los hitos de su gestión, el gobierno del Presidente Gabriel Boric (2022-2026) ha propuesto la reanudación del servicio regular de trenes entre las ciudades de Santiago y Valparaíso. Tal anuncio no pasó desapercibido, pues por lo menos desde 1986 tal vía férrea no ve la circulación permanente y formal de convoyes de pasajeros, aun cuando a partir de la década de 1990 se han gestado diversas iniciativas -principalmente desde el sector privado- con tal de reponer el recorrido. De ahí -y considerando las características del proyecto actual de restablecer el servicio ferroviario en esencia por su antiguo trazado-, surge la pregunta acerca de si de verdad convendría y se justificaría en pleno la vuelta del tren que unió diariamente por más de 120 años a dos de las urbes más importantes de Chile. Así, este artículo pretende ser un intento de aquilatar la real posibilidad de llevar a cabo la rehabilitación del ferrocarril -especialmente de pasajeros- entre Santiago y Valparaíso por su aún perviviente línea férrea. Para ello, nos introduciremos en algunos de los aspectos más relevantes de la historia de la ferrovía, señalando y analizando ciertos rasgos que nos parecerían importantes de tomar en cuenta a la hora de vislumbrar la concreta probabilidad del refaccionado regreso de los trenes de itinerario a esta parte del país.
En términos simples y generales, el surgimiento del ferrocarril en el mundo -y Chile- durante el siglo XIX obedeció a la necesidad de contar con un adecuado medio de transporte para acarrear materias primas desde sus centros de producción hasta los puertos y/o ciudades que les permitiesen ser comercializados y aun exportados al extranjero.
En el caso chileno, la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso se produjo por la creciente importancia económica que había ido asumiendo la ciudad portuaria post-Independencia y el no menos destacado aumento de la capacidad productiva -fundamentalmente agrícola- tenida a su vez por el Valle Central de Chile y los propios alrededores de la capital nacional. Debido a lo anterior, estaba claro que, en la década de 1850, ya no bastaba el transporte de mercancías -y personas- mediante los entonces existentes coches tirados por caballos, que, no pocas veces y a duras penas, hacían el trayecto entre Santiago y Valparaíso cruzando las cuestas de Lo Prado y Zapata y demorándose incluso días en completar el viaje.
Llevado del ejemplo de la puesta en marcha del primer ferrocarril chileno -que unió en diciembre de 1851 las urbes de Copiapó y Caldera básicamente para transportar y exportar la plata extraída del afamado yacimiento de Chañarcillo-, en 1852, el Estado y un grupo de terratenientes, empresarios

ESTACIÓN CENTRAL, ANDENES 1 Y 2, DESDE DONDE SALÍAN Y LLEGABAN LOS TRENES A VALPARAÍSO. FOTOGRAFÍA PERTENECIENTE AL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, 1880.
mineros y comerciantes unieron sus fuerzas y dinero para construir una ferrovía que enlazase Santiago y Valparaíso. Entre dichos impulsores, figuraron personajes como Matías Cousiño Jorquera, Candelaria Goyenechea de Gallo, Josué Waddington, Ramón Subercaseaux Mercado y Francisco Javier Ossa. Todos ellos formaron, junto al gobierno de Manuel Montt, la llamada Compañía del Ferrocarril de Santiago a Valparaíso (CFSV), de $ 4.000.000 de capital total. Y aquí entramos a un elemento clave en la construcción del novel tren. Dejando a un lado el deseo público del Estado por emprender la obra, todos los integrantes particulares de la CFSV tenían intereses pecuniarios y agrarios en la zona del Valle de Aconcagua y la ciudad de Valparaíso, por lo

que -a pesar de existir otras alternativas más cortas, como pasar por las ya mentadas cuestas de Lo Prado y Zapata o trazar los rieles por Casablanca y Melipilla-, en definitiva y en su ruta desde Valparaíso a Santiago, se decidió que los convoyes transitarían por la zona aconcagüina, cruzando las actuales ciudades de Quillota, La Calera y Llay Llay, alargando así innecesaria y excesivamente la extensión de la línea férrea.
Iniciados los trabajos en octubre de 1852, el emplazamiento del trazado estuvo lleno de dificultades desde el principio. A los desencuentros, deserciones y aun muertes habidas entre los mismos constructores en terreno, se sumó además un hecho no menor. Si bien en un comienzo se dispuso que los rieles se colocarían desde la porteña
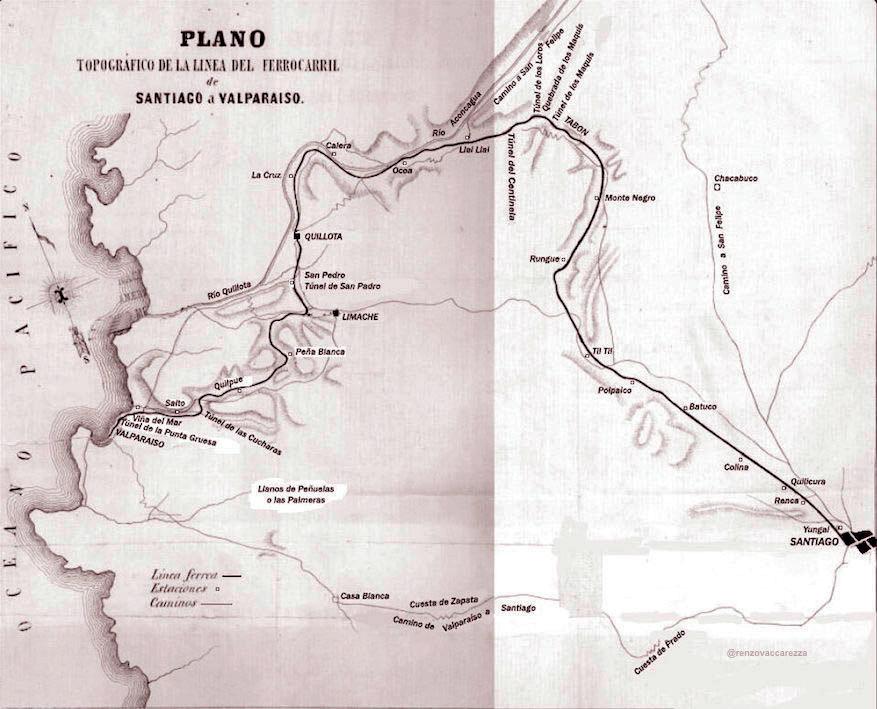
PLANO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DEL FERROCARRIL DE SANTIAGO A VALPARAÍSO, HACIA 1863. RESEÑA HISTÓRICA DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO I VALPARAÍSO, 1863. COLECCIÓN: BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
estación Barón siguiendo hacia el norte por la costa hasta Concón, para luego virar hacia el interior continuando por la ribera sur del río Aconcagua hasta alcanzar Quillota, a fin de cuentas se tuvo que desechar tal idea, principalmente por los roqueríos y bancos de arena que estorbaban a menudo la confección de la vía en la zona conconina. Por ello, hubo que idear sobre la marcha un nuevo trazado, el cual -desde Valparaíso- se desvió hacia el oriente por los terrenos que más tarde ocuparía la ciudad de Viña del Mar y luego atravesaría el paso montañoso de Las Cucharas. A contar de aquí, se seguiría por las actuales urbes de Quilpué y Villa Alemana, hasta topar con la contemporánea ciudad de Limache y de ahí llegar por último a Quillota, continuando de este modo el trazado convenido en un principio.
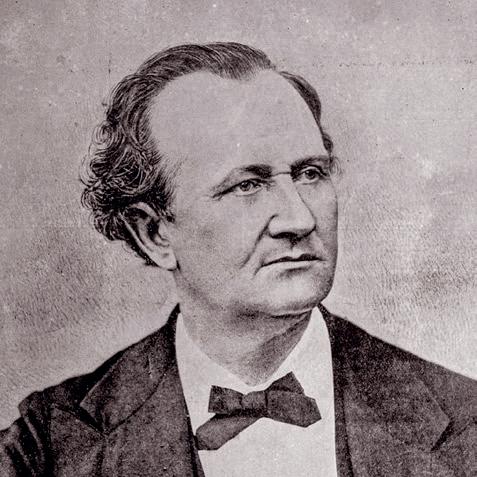
Todas estas modificaciones, más una serie de
trabajos técnicos extras que hubo que efectuar, incidió en que la totalidad del capital de la CFSV se agotase en 1857, cuando las labores de construcción de la vía férrea llegaban recién hasta Quillota. Por consiguiente, la sociedad se disolvió, el Estado pasó a hacerse cargo de todo el proyecto y luego de cuatro años de incierta inactividad, en septiembre de 1861 el gobierno de Manuel Montt reclutó al contratista estadounidense Henry Meiggs, quien entonces se hallaba laborando en la naciente vía ferrocarrilera de Santiago al sur. Fue Meiggs, en conjunto con grupos de obreros chilenos y extranjeros bajo sus órdenes, la persona que completó en concreto el tramo férreo faltante entre Quillota y Santiago, en septiembre de 1863. El resultado final: casi once años de trabajos y una larga línea de tren entre la capital chilena y Valparaíso, de 187 kilómetros de longitud. Ello incluía


una marcada sinuosidad en su trazado, la ejecución de no pocos túneles en la ruta y el cruzamiento adicional de la difícil cuesta El Tabón -entre las estaciones de Llay Llay y Montenegro-, que obligaba a los maquinistas a ser precavidos con los convoyes debido a las sucesivas curvas, entorno rocoso y altas pendientes de aquella.
Como era de esperar, la relevancia asumida en el siglo XIX por el flamante carril férreo entre Santiago y su entonces único y más importante puerto quedó de manifiesto en el creciente transporte de diversas mercancías -destacando desde ya las de tipo agrícola-, así como también de mismísimas personas, que poco a poco fueron dando mayor realce a la línea y estimulando a la vez el poblamiento de diversos sectores aledaños a aquella. Por nombrar solo un -y gran- ejemplo de esto último, la cada vez mayor circulación de trenes entre Santiago y Valparaíso posibilitó la fundación de una auténtica nueva ciudad, Viña del Mar, a fines de 1874. Debido a lo anterior, el Estado de Chile, en especial después de la creación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) -en enero de 1884-, se preocupó de incorporar -mientras las oportunidades y recursos lo permitiesen- diversos equipos rodantes e infraestructura, con el fin de facilitar y agilizar los viajes por tren. Así, ya en la década de 1850 y para el funcionamiento en los primeros tiempos del ferrocarril, se adquirieron diez locomotoras a vapor de la fábrica escocesa Hawthorne. Esto fue continuado en los decenios siguientes e inicios del siglo XX con el arribo de numerosas otras máquinas
alimentadas a carbón, procedentes de constructores británicos (industrias Dübs, Vulcan, Kitson, Neilson y North British), estadounidenses (Lima, Rogers, Baldwin y ALCO), alemanes (Borsig, Henschel y Hanomag) e incluso chilenos (maestranzas Santiago, Valparaíso y Concepción; Lever & Murphy, y Balfour Lyon).
Sin embargo, y no olvidando también la consiguiente construcción -y renovación- de varios coches, vagones, puentes y aun estaciones -cuyas exponentes porteña de Bellavista (1890) y santiaguina de Mapocho (1905-1916) destacaron desde ya por su elegancia y señorío-, será la década de 1920 la que marcará uno de los principales hechos de la historia de la vía ferrocarrilera Santiago-Valparaíso. A este respecto, la electrificación de la línea -iniciada en 1922 y terminada en 1925- significó el término de la tracción a vapor de los trenes -generado en esencia por el alto costo del carbón- y la incorporación de nuevo y más sofisticado equipo rodante.
Los trabajos de electrificación fueron dirigidos por la empresa Westinghouse Electric International de Estados Unidos, misma firma que se encargó de fabricar además los motores eléctricos de las relucientes locomotoras. La construcción de estas últimas sería complementada a su vez por los trabajos de tipo mecánico emprendidos por la industria Baldwin, como ya se dijo, también estadounidense.
Las más de sesenta locomotoras eléctricas Baldwin-Westinghouse -de cinco series distintas y llegadas al país entre los decenios de 1920 y 1940patentizaron por aproximadamente medio siglo los rasgos más visibles del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. A aquellas máquinas se agregaron, entre las décadas de 1920 y 1970, el arribo de adicionales locomotoras norteamericanas de los modelos E-24 y E-29 e italianas de los tipos E-32 y E-17, verificándose
igualmente la adquisición por Ferrocarriles del Estado de variados coches de pasajeros y vagones de carga -traídos principalmente de Europa-. De manera similar, en este tiempo se realizó también la compra -del mismo modo desde el extranjero- de destacado equipo de propulsión propia destinado al transporte de personas, tales como los automotores eléctricos de tipo local AM (alemanes e italianos), AEL (japoneses) y AES (argentinos), a la vez que se agregaron asimismo unidades múltiples de clase Salón AMZ (italianos) y AEZ (japoneses).
La llegada de nuevo equipo rodante se complementó con obras de infraestructura ferroviaria de no menor relevancia. A la ya mencionada edificación de puentes, túneles y, en especial, las estaciones Bellavista y Mapocho -la primera, eso sí, refaccionada en sobrio Art Decó durante 1935-, cabe mencionar aquí además la construcción de los flamantes paraderos/terminales de La Calera en 1934, Llay Llay en 1936 y Puerto en 1937, y la excavación en Santiago -entre 1937 y 1944- del denominado túnel Matucana. Este último -existente hasta hoy- son en realidad dos túneles separados por una trinchera a tajo abierto, pero que, sumados en su totalidad, se extienden por poco menos de un kilómetro y medio entre las capitalinas estaciones Yungay -en la ruta a Valparaíso- y Alameda.
Todas estas novedades permitieron una no despreciable mejoría en la calidad de los viajes por tren de la llamada Primera Zona de Ferrocarriles. No obstante, hay que reconocer de cualquier forma que, ni aun contando con la plenitud de dichas mejoras, la duración completa de la travesía entre las estaciones
terminales de Puerto y Mapocho no bajó de las 2 horas y media (tiempo que logró un tren expreso de 1953, que se componía sólo de coches de Primera Clase con asientos numerados y se detenía una sola vez en todo el trayecto -Viña del Mar-). Es que, sin duda, la excesiva longitud de la vía y el marcado carácter montuoso de la misma -con muchas curvas y diferencias de nivel del terreno- atentaron siempre contra el logro de una menor duración del viaje y el aumento de las velocidades de los trenes.
En un plano general, se puede decir que la década de 1960 y el inicio de la de 1970 -con la llegada y encargo de sucesivos nuevos equipos rodantes- fue la mejor época del ferrocarril Santiago-Valparaíso. La alta inversión estatal para mantener y renovar la vía y sus convoyes, así como además la favorable respuesta de los usuarios -en una época en que el transporte por camiones, buses y automóviles aún no podía competir favorablemente con el tren-, significó que los servicios ferroviarios entre las estaciones Puerto, Mapocho y puntos intermedios fuesen continuamente aumentados y perfeccionados.
Sin embargo, eso comenzó a cambiar a partir de 1973. A este respecto, la aguda crisis política y de todo orden que sufría Chile entonces, y más aún, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por parte de la Junta Militar, el 11 de septiembre de dicho año, significó ante todo una auténtica reformulación de las labores que ejercía el Estado en nuestro país.


Llevado por la creciente influencia que fueron teniendo en los militares las ideas liberales de economistas graduados en la Universidad de Chicago (los llamados “Chicago’s Boys”), el régimen autoritario liderado por el general Augusto Pinochet fue asumiendo que el aparato estatal debía reducirse notoriamente, así como también las tareas emprendidas por el propio Estado, limitándose este en lo sucesivo a una función más bien de corte regulador y de muchas menores atribuciones que antaño.
Como parte de ese Estado que se pensaba empequeñecer para dar paso a una más autónoma actividad privada, la empresa estatal de ferrocarriles sufrió el progresivo corte del subsidio que le llegaba periódicamente desde el fisco. De esta manera, si bien los trenes entre Santiago y Valparaíso continuaron circulando, y las encargadas locomotoras E-17 y automotores AES llegaron a Chile en 1974 y 1976, respectivamente, de modo progresivo y sin embargo, el corte del financiamiento estatal a Ferrocarriles del Estado fue afectando el correcto desempeño de la vía y los trenes. Así, se llegó a un punto tal en que si bien los automotores locales AES estaban destinados en principio para servir de complemento al incipiente metro de Santiago, haciendo recorridos locales desde la capital nacional hasta San Bernardo o Buin, finalmente terminaron siendo ocupados desde fines de la década de 1970 en la ruta entre las estaciones Puerto y Mapocho, por falta de equipos adecuados que usar
en la todavía existente Primera Zona de Ferrocarriles. A lo anterior se sumaba -para racionalizar recursosel término de los tradicionales trenes de pasajeros tirados por locomotoras (al menos aquellos de servicios de larga distancia entre Santiago y Valparaíso) y, peor aún, el progresivo deterioro y aun obsolescencia de las señalizaciones e instalaciones eléctricas propiamente ferroviarias, cuyos exponentes más antiguos databan del tiempo en que estas comenzaron a funcionar como tales, en el decenio de 1920. Por último, completaba tan desfavorable panorama los propios daños y atentados que -sobre todo en la década de 1980- empezaron a ejecutar -sobre la vía y los mismos convoyes- algunos acérrimos opositores al gobierno pinochetista, que afectaron no poco el debido tránsito del ferrocarril.
Todo este sombrío ambiente hizo explosión cabal al atardecer del lunes 17 de febrero de 1986. Ese día, en la zona de Queronque -cerca de Limache-, dos automotores AES repletos de gente, uno de recorrido Puerto-Mapocho y otro de itinerario Los AndesPuerto, chocaron de frente, causando la muerte (oficial) de 58 personas y dejando heridas a otras 510. La violenta colisión se produjo por varios factores a saber: primero, por hallarse en funcionamiento solo una de las dos líneas férreas existentes, como consecuencia de un atentado dinamitero que en 1984 había deshabilitado el otro carril; segundo, por una muy lamentable descoordinación entre los funcionarios ferroviarios encargados de coordinar

el paso de los trenes por la única vía autorizada; y tercero, por haberse sufrido -el mismo día del accidente- el robo de 300 metros de cable del sistema de comunicación interna de Ferrocarriles, que había sido instalado en la década de 1920. Este último hecho obligó a los agentes despachadores de los convoyes a comunicarse mediante teléfonos públicos de la época.
A todas luces, la catástrofe de Queronque fue un real desastre para EFE y el tráfico de trenes entre Santiago y Valparaíso. A los pocos días, el movimiento ferroviario entre ambas ciudades fue suspendido, y a pesar de que se dejó por algunos meses un servicio local de Mapocho a Tiltil/Montenegro y viceversa, y durante los veranos de 1990 a 1992 se restablecieron momentáneamente los recorridos de convoyes para personas desde la capital nacional a uno de sus principales puertos (ahora desde la estación Alameda, tras el sorpresivo cierre de Mapocho, en 1987), lo cierto es que los viajes regulares de trenes de pasajeros por la Primera Zona (Santiago-Valparaíso) nunca más se reanudaron. Estaba claro que el trazado del ferrocarril adolecía de una considerable longitud, que sus equipos e instalaciones -estas últimas derivadas de los ya muy lejanos tiempos de la electrificación, en los años ’20 del siglo XX- ya no respondían a los requerimientos de fines de la centuria, y que, por último -asunto no despreciable-, los automóviles, buses y camiones eran ampliamente superiores para desplazarse hacia y desde la capital de la Región de Valparaíso al disponer ahora de una moderna carretera 68. En menos de dos horas (y no en tres -o más-, como sucedía con el entonces ferrocarril), aquellos podían llegar a las urbes cabeceras de la ruta.
A la luz de lo examinado en el presente artículo, no hacen sino asomarse serias dudas acerca de lo pertinente del anuncio del gobierno de Gabriel Boric de intentar restablecer el servicio ferroviario entre Santiago y Valparaíso, más aún utilizando su todavía existente, anticuada y larguísima línea de 187 km de longitud. Es cierto que, para realzar el proyecto, se agregó después la idea de construir un portentoso túnel bajo la cuesta La Dormida y trazar una vía férrea más corta entre las ciudades de Tiltil y Limache. Sin embargo, aun ejecutando esto último, el Estado en sí -con las características ad hoc que este tiene actualmente bajo una economía de mercado- deberá hacer una alta inversión que no se sabe si, de verdad, podrá efectuar.
La historia del ferrocarril Santiago-Valparaíso ha demostrado desde sus mismos comienzos las apreciables dificultades de operación, esencialmente por su excesiva extensión, sus variadas curvas e insoslayables diferencias de altitud. Por todos estos aspectos, durante los siglos XIX y XX (al menos hasta 1973), el Estado debió disponer de recurrentes inversiones en equipo rodante e infraestructura con vistas a lograr una aceptable calidad en la travesía de los trenes. Y cuando todo este apoyo estatal se acabó bajo el régimen autoritario de 1973-1990, su incidencia se notó, al punto que la consiguiente decadencia causó sin más el desastre de Queronque y el propio fin del tren regular de pasajeros entre la capital nacional y la ciudad portuaria.
Habrá que ver, entonces, si de verdad se justifica el anuncio del gobierno de Boric. Una cosa es la voluntad, pero otra la cruda -y siempre necesaria- realidad.
COMO ESPECTADORES DEL SÉPTIMO ARTE, QUIEN MÁS QUIEN MENOS, CARGAMOS MILLONES DE IMÁGENES, DE SECUENCIAS
CUYO MARAVILLOSO ENSAMBLADO ES PARTE DE NOSOTROS, Y QUE ANÍBAL RICCI EN “HABLEMOS DE CINE” NOS INVITA
A DEVELAR Y A COMPARTIR LUEGO DE UNA EXCELENTE
SELECCIÓN DE FILMS DE TODOS LOS TIEMPOS.
HABLEMOS DE CINE
Aníbal Ricci Anduaga Editorial Liz – Agosto 2023 contacto@edicionesliz.cl 210 páginas
POR ROBERTO RIVERA VICENCIO
Escritor
En cine es rápido, incluso la escenas que nos parecen más lentas y morosas son rápidas, y no estamos hablando de calidad fílmica, sino que al cabo de dos horas o poco más, la película se termina. La tecnología y la modernidad hoy nos per mite al menos repetir pasajes y escenas, pero igualmente sigue siendo rápida comparada con la lectura de un libro por ejemplo. Por añadidura el tipo de meditación que provoca es distinta, ni mejor ni peor, distinta. Las palabras en la ficción narrativa permiten que te quedes en esa atmósfera, que te detengas en el personaje, en la anéc dota…que pienses y vayas elaborando tus conclusiones incluso antes de la última página, en cambio el cine no te da tiempo para ello, la pantalla te come, porque sigue avanzando a su
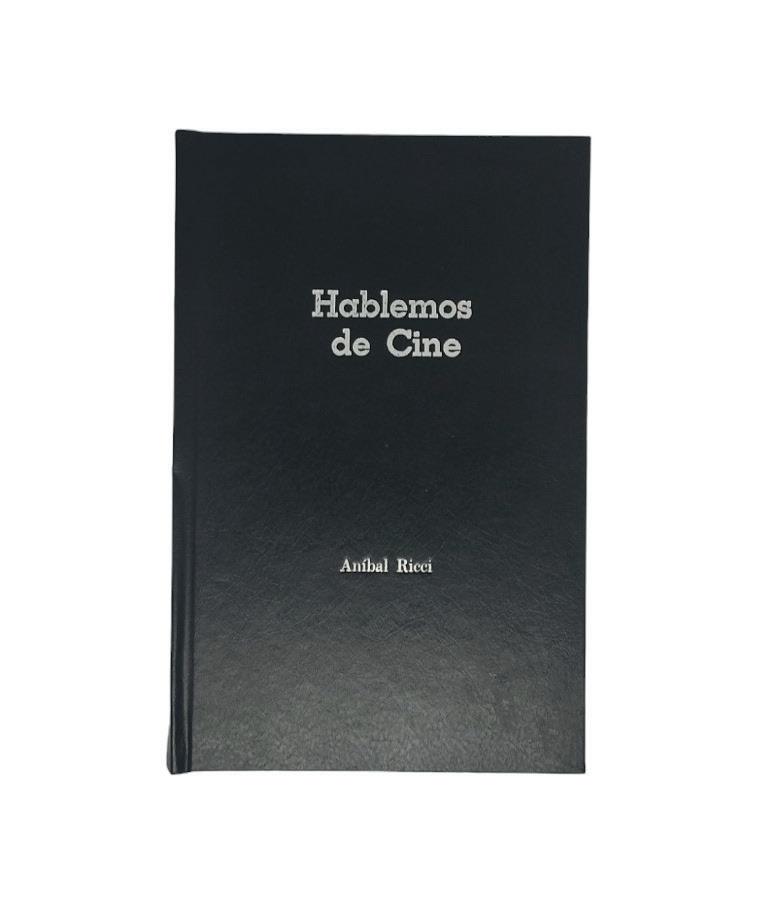
propia velocidad indiferente a lo que se te vino a la cabeza; después, rato después puedes hacer lo que ya pudo hacer la literatura, y podemos conversar sobre el film, que es lo que nos propone Aníbal Ricci, que hablemos de cine, es decir, que no bastan las imágenes, ni los emojis ni emoticones, y aunque se diga que: “una imagen vale más que mil palabras”, sin las mil palabras, no hay imagen que valga. Precisamos la voz que interprete, que comente, que analice, que deduzca, que explique, que… y por ello el título del libro es simple y apropiado. Hablemos de cine.
Se trata de 32 films (dos chilenos) que van en orden diverso, ya veremos ese orden, Ciudadano Kane (1941) dirigida por Orson Welles hasta Titane (2021) dirigida por Julia Ducournau, entre los cuales Ricci encuentra el diálogo existente entre unos y otros, el manejo de planos y de cámaras, el guion que los sustenta, sus búsquedas y homenajes, sus similitudes y estéticas. Pero
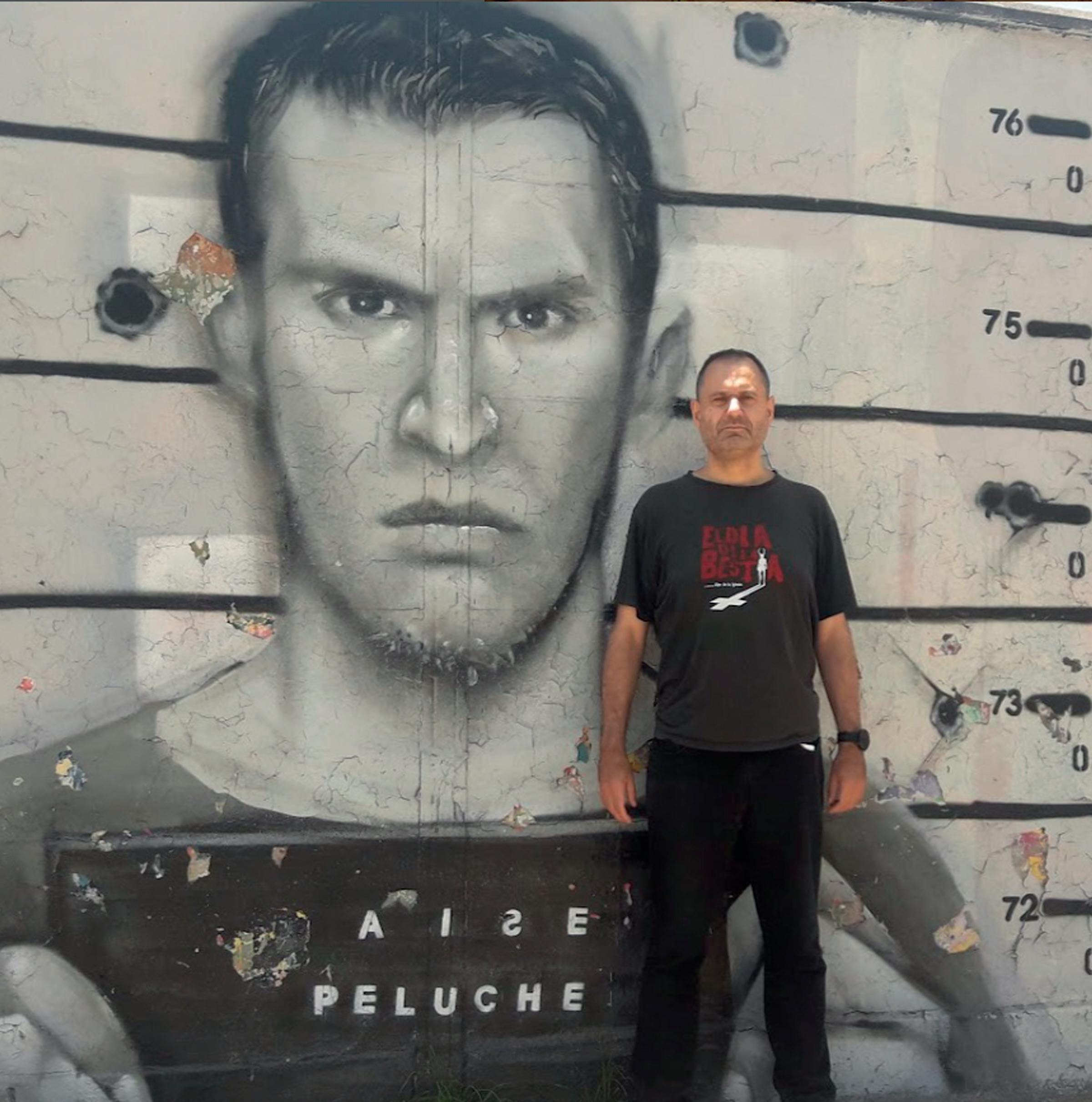
sin duda las columnas que sostienen esta selección corresponden a Ciudadano Kane y a Paris, Texas (1984) dirigida por Win Wenders, dos clásicos que de una y otra manera han influenciado fuertemente a decenas de decenas de películas, cuyas intrigas calan hondamente en el mundo de su época, la vida del magnate Charles Foster Kane por un lado, basado en la vida del editor periodístico William Randolph Hearst, con guion de Welles y Herman Mankiewicz -que también tiene su historia-, y este Travis, el protagonista de Paris, Texas, caminando sin rumbo por el árido Texas, ese deambular por carreteras tan propio de la imaginería del escritor norteamericano (USA), desde el exultante y maravilloso Dean Moriarty “En el camino” de Jack Kerouac, hasta “La carretera” de Cormac McCarthy cuando ya no hay nada más que hacer, para el caso, este Travis no deja de ser a la vez el cowboy solitario del lejano oeste con su carga de justiciera humanidad
autodestructiva.
Joker (2019) dirigida por Todd Phillips abre la serie con un Arthur Fleck, protagonista, preso de una psicosis delirante propia de quien nace del ultraje, la agresión y el maltrato por siempre, es arrojado fuera de toda órbita por el sistema de asistencia social, así Arthur, esa humanidad desollada se esfuma para que tome su lugar Joker, que en esta cruel ciudad nada de Gótica, los miles y miles de desdichados como él, con nada que perder estremecerán los cimientos de la farsa. La naranja mecánica, otro hito cinematográfico, tal vez la anunciación del regreso muy civilizado del fascismo, la maravillosa Blade Runner (1982) dirigida por Ridley Scott, ese ADN de humanidad incrustado en estos replicantes que viven con miedo y quieren vivir como nosotros. El muelle, (1962) dirigida por Chris Marker, antecedente directo de aquel precioso film 12 monos (1995), ambos en busca de un refugio, de
modificar el horroroso tiempo que se vive viajando al tiempo pasado para eliminar las causas de la debacle. Y Solaris (1972) dirigida por Andrei Tarkovsky, la bellísima respuesta soviética a 2001, Odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick, dos film que revolucionaron la ciencia ficción.
Logramos entonces hablar de cine, afinar puntos de vista y pareceres, aclarar dudas, el altísimo precio en todo sentido que pagó Hermann Mankiewicxz, el guionista original de Ciudadano Kane, el cual Welles contrató como ghost writer, y a quien prefería pagar generosamente para que no apareciera en los créditos. De todo ello dio cuenta Mank (2020) dirigida por David Fincher, de un Mankiewicz recluido en un motel pagado por Orson Welles en tanto termina el guion con una dactilógrafa y una enfermera a su lado, pero Mank, un intelectual al cual molestaba el poder del dinero se da cuenta del alcance de su historia y prefiere pasar a la posteridad, y obtiene por su guion precisamente el único Oscar de Ciudadano Kane. Los poderosos lo harían pagar también el precio de la osadía.
Podemos seguir hablando, con La culpa (2028) de Gustav Möller, y ese gusano que se enquista en el inconsciente, Nuestro Tiempo (2018) de Carlos Reygadas; Cold War (2018) dirigida por Pawlikowski, donde la música y la guerra fría, tensan la relación entre Zula y Wiktor, la fuerza de lo auténtico se desvanece, el lugar del reencuentro será nunca. La versión cinematográfica de Un tranvía llamado deseo (1951) la obra de Tennessee Williams, dirigida por el inefable Elia Kazan, a la cual Woody Allen adaptando su texto dramático en Blue Jasmine (2013) da una nueva versión de la obra; tras ello, un verdadero estudio del machismo y la violencia sexual, la violación de Blanche por Kowalski, el esposo de su hermana Stella apenas insinuado por Kazan tras un espejo roto. Y si no lo hablamos como entonces.
Así Ricci, nos lleva por estos films de una entrañable fuerza y riqueza temática, con La soledad del corredor de fondo (1962) de Tony Richardson, el inconformismo ante una sociedad llena de carencias mantiene su frescura intacta pese al paso del tiempo, la rebeldía ante los métodos educativos del reformatorio y las carreras de fondo como forma de huir de aquello, los versos de William Blake y ese final de carrera extraordinario. Como antecedentes, Los 400 golpes (1959) y de ambas Cero en conducta (1933) de Jean Vigo. Las chilenas Valparaíso mi amor (1969) dirigida por Aldo Francia y Machuca (2004) de Andrés Wood, dos cintas que desnudan el problema social chileno hasta los mismos huesos; El diablo a todas horas (2020) dirigida por Antonio Campos y La iglesia de la salvación (2017) de Paul Schrader y las trampas
ya no de la fe, sino de la mala fe; Dogman (2028) dirigida por Matteo Garrone, un auténtico mundo de perros; Titane (2021) de Julia Ducournau, una niña implantada de una placa de titanio, producto del amor con un Cadillac queda embarazada; esta mujer máquina huyendo de la policía por varios asesinatos, oculta su identidad sustituyendo a un joven desaparecido, cuyo padre sin preguntarse mucho lo da por tal, aunque afeminado, poco importa; ni hombre ni mujer, un indeterminado a punto de dar a luz al hijo de un automóvil. La inclusión sin reticencia alguna, inclusive del chips y la máquina. Este neo humanismo a las puertas.
Finalmente con Nomaland (2020) escrita y dirigida por Chloé Zhao y Lucky (2017) de John Carroll Lynch, donde este escéptico Lucky al fin de sus días dirá: “Nada….es todo lo que hay”. Los paralelismo con Paris, Texas son innumerables, el desiertos, las calles, de fondo, la música texana.
Hemos dialogado intensamente con Aníbal Ricci sobre estos films y llegamos a la misma conclusión con que termina esta conversación: “Hay una diferencia entre sentirse solo y estar solo” como dice el actor Harry Dean Stanton, el propio Lucky. O como diría Nicanor Parra: “triste es la situación / del que gozó de buena compañía / y la perdió por un motivo u otro / No me quejo de nada: tuve todo / pero sin darme cuenta / como un árbol que pierde una a una sus hojas / fuime quedando solo, imperceptiblemente, poco a poco”.
El cine, los libros sin palabras se pierden en la memoria.


POR EDGARD “GALO” UGARTE PAVEZ
Licenciado en Teoría de la Música Universidad de Chile, cantautor, compositor y guitarrista
Es uno de los más importantes cantautores vivos de habla hispana. Poseedor de una pluma rica en metáforas y una ejecución de la guitarra original y compleja, su obra ha inspirado a una infinidad de otros cantautores en el mundo, sobre todo en nuestro país, donde distintas generaciones se han hecho sus seguidores. Hoy por hoy, después de muchos años, se encuentra realizando una gira por Latinoamérica incluyendo Chile, donde el éxito ha sido tal que los dos conciertos programados en nuestro país (29 de septiembre y 1 de octubre) se hicieron poco y hubo que programar dos más (5 y 6 de octubre). Nos referimos al cubano Silvio Rodríguez.
San Antonio de los Baños es una ciudad y municipio al suroeste de la ciudad de La Habana, Cuba, que pertenecía entonces a la Antigua provincia de La Habana y que hoy se ubica en la Provincia de
Artemisa. Era un sector de arboledas y fincas que se dedicaban al cultivo de tabaco, hortalizas, carne de res, pieles y leche y además tenía una textilera. También es conocida como “La capital del humor”. Allí, el 29 de noviembre de 1946 nace Silvio, hijo de Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega -campesino agrícola que trabajó en su juventud como tallador de diamantes y luego como tapicero, carpintero y ebanista- y Argelia Domínguez León, que además de dedicarse a las labores domésticas, compartió durante su adolescencia un dúo de canto con su hermana Orquídea Domínguez, con la cual participó en emisoras de radio y eventos culturales. Su hermano Ramiro Domínguez, era músico profesional en la agrupación Jazz Band Mambí. Y de parte de la abuela María León, vino el amor por la Trova. Todo esto fue nutriendo el imaginario musical de Silvio, quien posteriormente escribió varias canciones recordando esos años, como “Yo soy de donde hay un río” (o “Décimas a mi abuelo”): “Yo soy de donde hay un río / de la punta de una loma, / de familia con aroma / a tierra, tabaco y frío…” y “Llegué por San Antonio de los Baños”: “Llegué por San Antonio de los Baños / después que una gran guerra terminó, / pero el detalle universal / de mi comarca natural /
fue el hombre abriendo trillo en el reloj. / Por ese trillo viene mi canción. / Soy de un viejo bosque de oro maderal / que los hacheros fueron a extinguir. / De una taberna rústica local, / que daba de beber al porvenir. / De un viejo manantial medicinal / que ayudaba a la sangre a revivir, / del surco de la vega original / y soy de la aventura de existir…”. El niño ya destacaba a los 2 años de edad cantando en la radioemisora local. Un año después del nacimiento de su hermana María de los Ángeles, la familia se traslada a La Habana. Silvio tenía cinco años. Dos años después comienza la Revolución Cubana y, a la vez, su padre lo inscribe en el Conservatorio La Milagrosa, mostrándose como un aventajado alumno de piano. Sin embargo, perdió el interés y abandonó sus clases al poco tiempo. A los nueve años comienza su interés por la literatura, lo cual influiría profundamente en su futuro trabajo como cantautor. Sus padres se separan y Silvio vuelve a su localidad natal. Luego se reconcilian y vuelven a La Habana. Allí los sorprende el 1° de enero de 1959 el triunfo de la Revolución, algo que marcaría su vida. Tiempo después conoce a Vicente Feliú. Sus padres se separan definitivamente y Argelia se casa con un hombre llamado Rolando. En 1961, Silvio

fue uno de los cien mil jóvenes que integraron las brigadas “Conrado Benítez” y se fueron al campo a alfabetizar. El 15 de abril de ese año, tras el bombardeo a los aeropuertos, preludio del ataque por Bahía de Cochinos, se inscribió en las milicias estudiantiles. En La Habana, conoció a los caricaturistas Virgilio Martínez y José Luis Posada, quienes trabajaban para Mella, una revista comunista. Uno de sus colegas, Lázaro Fundora, tocaba la guitarra como pasatiempo
y le enseñó a Rodríguez los primeros acordes del instrumento. Allí, jugando, compuso su primera canción: “El rock de los fantasmas”. En 1963, nace su medio hermana Anabell López Domínguez, que a la postre sería cantante. En marzo de 1964 fue llamado a filas por el Servicio Militar Obligatorio. Allí, en sus momentos libres, empezó a tocar la guitarra y a componer canciones con regularidad. Entonces, también se presentó en los Festivales de Aficionados de las FAR.
Semanas antes había conocido a Mario Romeu, pianista y director de orquesta, quien el martes 13 de junio lo presentó en el programa televisivo “Música y Estrellas”, cantando “Sueño del colgado y la tierra” y “Quédate”. Poco después, a propuesta de Juan Vilar, se vio inaugurando y conduciendo un programa llamado “Mientras Tanto”, como otra de sus canciones, el cual buscaba cambiar la estructura formal de la televisión con un enfoque moderno, ambicioso y con un tratamiento plástico de las cámaras. Su objetivo principal era ofrecer un formato novedoso y distinto que atrajera a la juventud, aunque esperaba que fuera visto por todo el público. El programa contó con artistas, escritores, directores de fotografía y artistas nuevos y consagrados como estrellas invitadas. Entre ellos se encontraban Bola de Nieve, Omara Portuondo y Elena Burke, entre otros influyentes artistas cubanos. Fue el espacio donde Silvio se ganó la reputación de no ceder en sus criterios, llegando a detener las emisiones para poder expresar sus ideas. Cada episodio terminaba con la canción de Rodríguez “Y nada más”: “No hay nada aquí / solo unos días que se aprestan a pasar / solo una tarde en que se puede respirar / un diminuto instante inmenso en el vivir. / Después mirar la realidad...y nada más.”
A partir de esa experiencia, Silvio se hizo popular entre la juventud. Pero esto le valió el repudio de cierto sector de la cultura cubana que encontraba sus canciones “extranjerizantes”. Sin embargo, llamó la atención de Haydée Santamaría -quien junto a su hermano Abel había participado en el asalto al Cuartel Moncada- flamante directora de la Casa de las Américas, institución cultural cuya principal tarea es desarrollar y ampliar las relaciones culturales entre los pueblos de la América Latina y el Caribe así como su difusión en Cuba y el resto de América. Ella acogió a Silvio y a otros muchachos con propuestas renovadoras para la canción, como Pablo Milanés y Noel Nicola. En 1969 sucede un hito en la vida de Silvio: luego de ser despedido de la televisión por su insolente

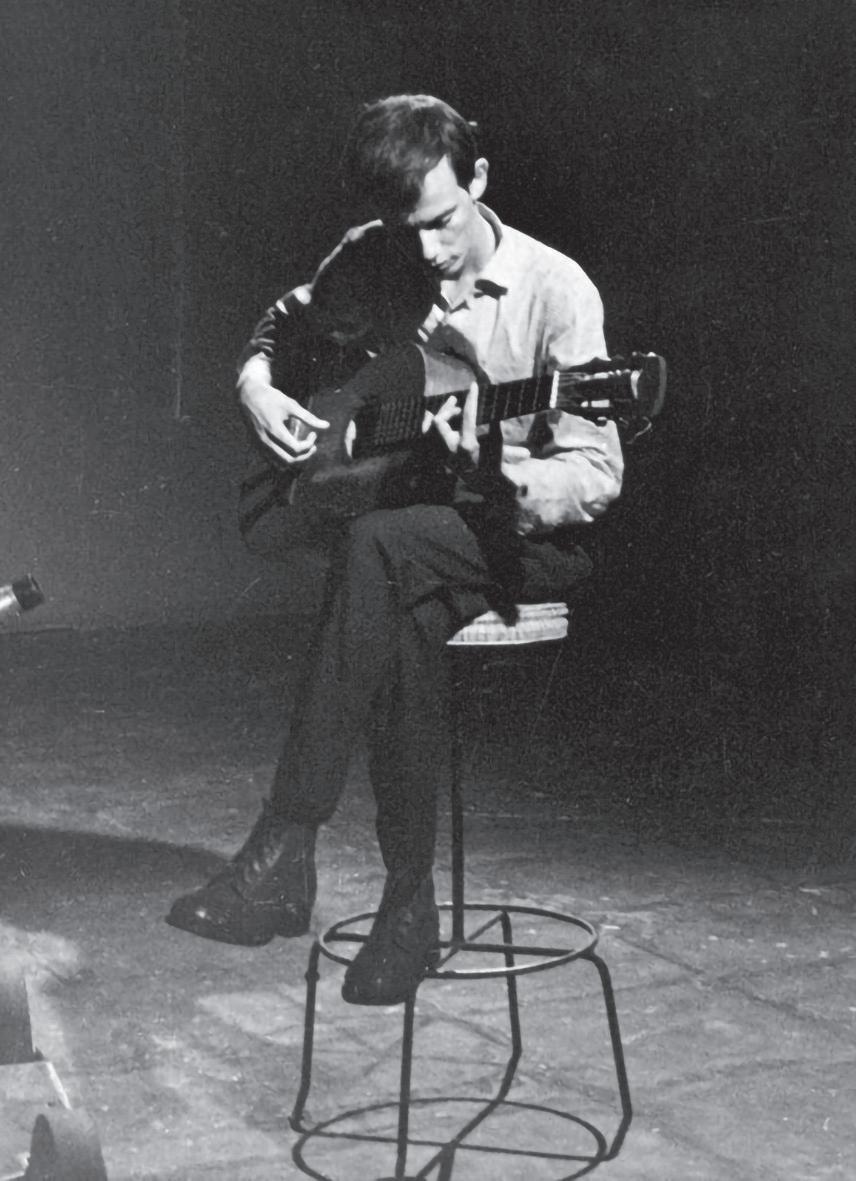




EN LA FOTOGRAFÍA: FIDEL CASTRO (IZQUIERDA) Y EL CHE GUEVARA (CENTRO), LÍDERES DE LA REVOLUCIÓN, EN 1960.

FOTOGRAFÍA DE SILVIO PARA LA REVISTA CUBA, EN 1968.

HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/
propuesta, durante casi cinco meses, trabajó como parte de la tripulación del pesquero Playa Girón, y durante esta fructífera etapa compuso sesenta y dos canciones, entre las que se encuentran las famosas “Ojalá” y “Playa Girón”: “Compañeros de música, / tomando en cuenta esas politonales / y audaces canciones, / quisiera preguntar-me urge- / qué tipo de armonía se debe usar / para hacer la canción de este barco / con hombres de poca niñez, / hombres y solamente hombres sobre cubierta, / hombres negros y rojos y azules, / los hombres que pueblan el Playa Girón”. La letra y la música de estas canciones se convirtieron en un libro titulado “Canciones del Mar”.
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/
También en 1969, a propuesta de Haydée y Alfredo Guevara, fue uno de los fundadores del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, que se especializó en la banda sonora del cine. Allí recibió clases de Leo Brouwer (su director) y Juan Elósegui y Federico Smith y funcionaba a manera de taller de aprendizaje para el desarrollo de bandas sonoras y conciertos, fusionando la música pop y la electrónica con la música tradicional cubana y la incipiente Nueva Trova. Además de Rodríguez, Milanés y Nicola, el grupo estuvo también conformado por Sara González, Emiliano Salvador, Sergio Vitier, Eduardo Ramos, Norberto Carrillo, Carlos Averof, Leoginaldo Pimentel, Pablo Menéndez y Ana Besa, así como por los más experimentados Leonardo Acosta y Lucas de la Guardia. Tras su pausa de casi cinco meses en el Playa Girón, Silvio se reincopora al trabajo del GES y realiza tres recitales en la sala de teatro Hubert D’ Blanck, colmada de jóvenes. También graba su primer EP, “Pluma en ristre”, con 4 canciones, de las cuales destaca la célebre “De la ausencia y de ti, Velia”. Y comenzó a grabar muchas de sus canciones para los discos colectivos del GES del ICAIC (varias de estas fueron recopiladas en nuestro país por el sello Alerce en el cassette “Memorias”).
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/
En 1972, con la organización de un encuentro de trovadores en Manzanillo, Silvio junto a otros trovadores funda oficialmente el movimiento de la Nueva Trova Cubana. Ese mismo año, Silvio, Pablo y Noel visitan nuestro país y allí conoce a Isabel Parra, con la cual entabla una gran amistad hasta el día de hoy. La presencia de los tres cubanos pasa casi desapercibida en medio del proceso de la Unidad Popular, vivencia que posteriormente reflejará en su canción “Santiago de Chile”: “Allí nuestra canción se hizo pequeña / entre la multitud desesperada: / un
poderoso canto de la tierra / era quien más cantaba. / Eso no está muerto, / no me lo mataron / ni con la distancia / ni con el vil soldado”.
Llega 1974 y Silvio comienza a grabar su primer LP en solitario, “Días y flores”, que vio la luz en 1975. Su productor y arreglista fue Frank Fernández. En medio de las dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet, el disco fue parcialmente censurado en España y Chile, eliminándose los temas “Días y flores” y “Santiago de Chile”. Como fue eliminada la canción que le da el nombre al disco, este fue rebautizado en estos países como “Te doy una canción”. En 1978 graba dos discos a pura guitarra: “Al final de este viaje” -con canciones tan emblemáticas como “Ojalá”, “La era está pariendo un corazón” y “Al final de este viaje en la vida”- y “Mujeres”, en el cual depura su trabajo guitarrístico y logra la “guitarra silviesca” definitiva que escuchamos en los discos posteriores, con canciones como “Mujeres” e “Y nada más”. Luego retoma el trabajo junto a Frank Fernández en los discos “Rabo de Nube” (1980) -el primero en que participa su hermana Anabell López-, “Unicornio” (1982) y “Tríptico” (1984), que, tal como lo dice su nombre, en realidad son tres discos. En 1986, da un giro estilístico y se asocia con el septeto de jazz afrocubano “Afrocuba” para grabar el disco “Causas y azares”, experiencia que repetirá en 1987 junto al puertorriqueño Roy Brown en el disco “Árboles” y nuevamente él solo y Afrocuba en 1988 con “¡Oh, melancolía!”.
La caída del bloque soviético significó una era de cambios en Cuba. Y, por supuesto, también en la obra de Silvio. Este retoma su trabajo a pura guitarra con una trilogía de discos: “Silvio” (1992), “Rodríguez” (1994) y “Domínguez” (1996), de los cuales salieron canciones célebres como “Quien Fuera”, “El necio”, “Flores nocturnas” y “Ala de colibrí”. Las canciones que fueron descartadas de estos tres discos, pasaron a formar parte de uno nuevo, llamado justamente “Descartes” (1998). Luego vino “Mariposas” (1999), en colaboración con el concertista en guitarra Rey Guerra y la intervención en dos canciones de la que hoy es su esposa, la flautista y clarinetista Niurka Gónzalez, quien participará además en la mayoría de los discos posteriores, incluyendo el siguiente, “Expedición” (2002) donde Silvio también realiza la labor de orquestación. En 2003, “Cita con ángeles”, y en 2006, “Érase que se era”, el cual daría paso a la nueva sonoridad que caracterizaría a los siguientes discos, que alternará entre la agrupación
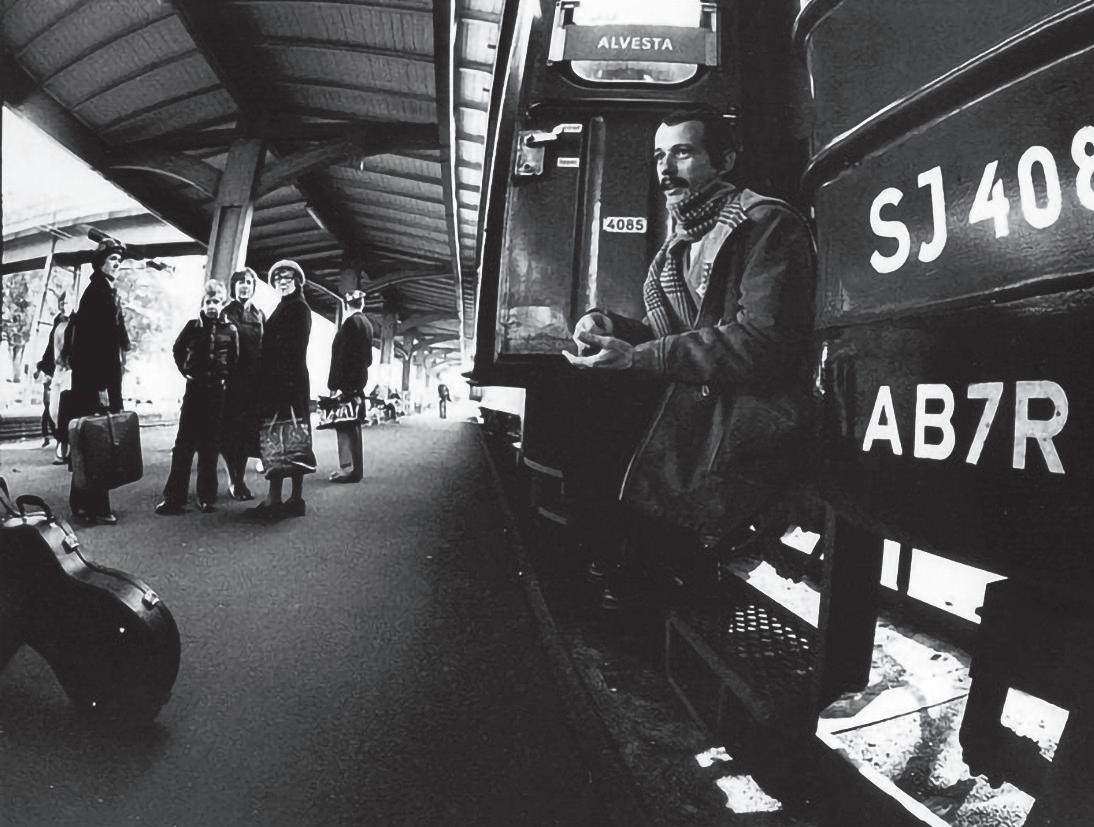
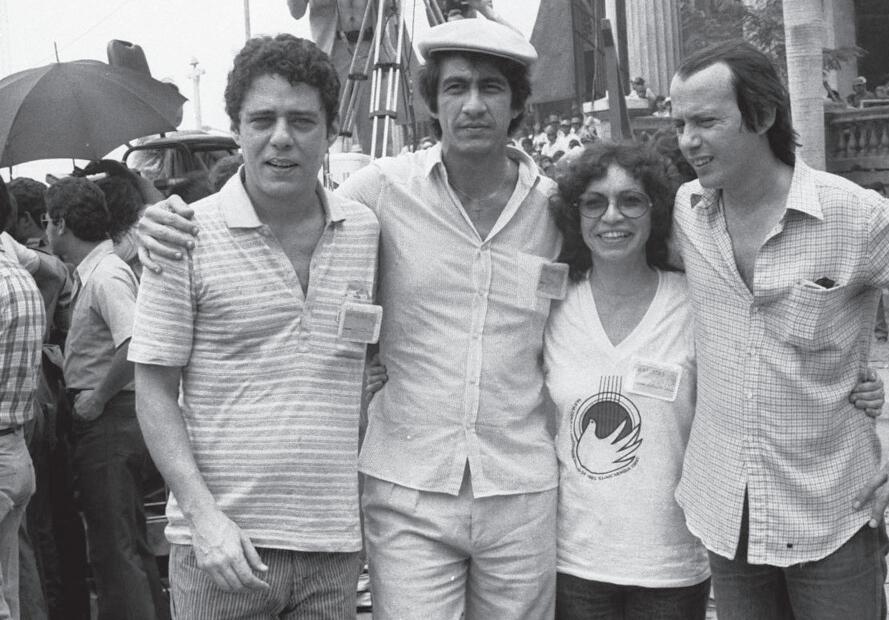
BUARQUE, RAIMUNDO FAGNER, ISABEL PARRA, SILVIO RODRIGUEZ, CONCIERTO PARA PAZ, MANAGUA, 1983




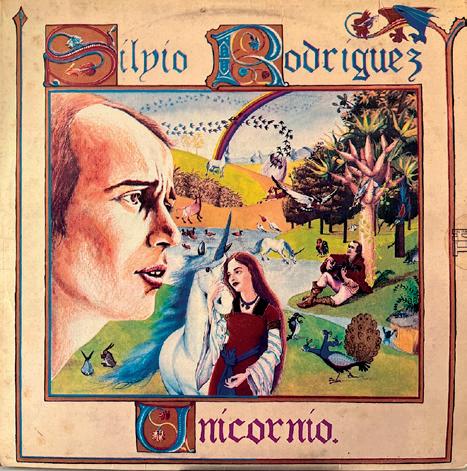
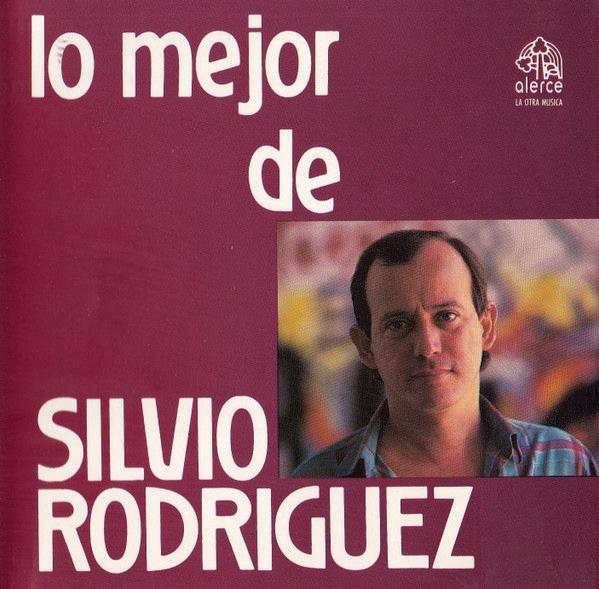
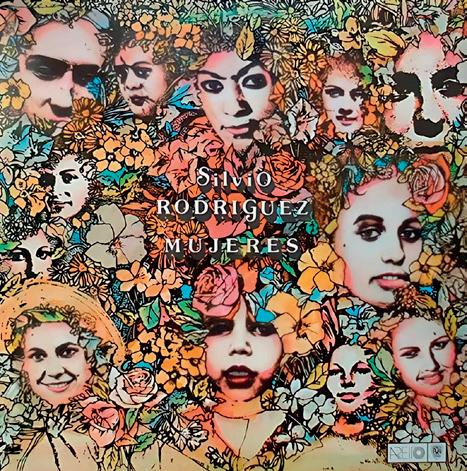

de tres, guitarra, y bajo acústico (sobre todo con la incorporación del trío “Trovarroco”) más Niurka y un trío jazzístico: “Segunda cita” (2010), “Amoríos” (2015) y el más reciente, “Quería saber” (2024), si bien en 2020 retoma el trabajo a pura guitarra en “Para la espera” y 2021 rescata unas grabaciones de 1991 para editar por fin el disco “Silvio Rodríguez con Diákara”.
A pesar de que Silvio siempre ha preferido eludir las implicancias de la fama, a su pesar ha surgido un contingente de fans a través de toda Hispanoamérica. En nuestro país, durante los años ´80, sus canciones circulaban de mano en mano en forma de “cassettes piratas”. Silvio se transformó en toda una leyenda durante la dictadura chilena, de modo que no es extraño que el concierto más célebre que ha realizado el cantautor haya sido en el Estadio Nacional el año 1990 ante 80.000 personas, acompañado del grupo de jazz afrocubano “Irakere”, concierto del cual surgió un disco doble que forma parte de su discografía oficial.
Con el inicio de la era digital, los fans se comienzan a conectar a través del mundo. Y el más célebre ejemplo de esto es la “Tropa Cósmica”. La historia de la Tropa comienza con una lista de correos creada el 21 de marzo de 1996 por Emilio Osorio, Eduardo Valtierra, Héctor Velarde y Ricardo Seir, dedicada a compartirse experiencias, letras, canciones y, en general, material relacionado con la Nueva Trova Cubana y especialmente acerca de Silvio Rodríguez.
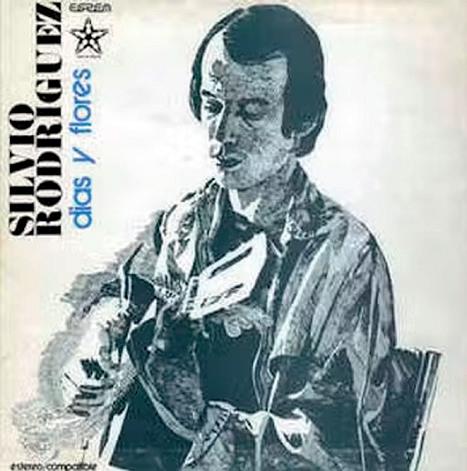
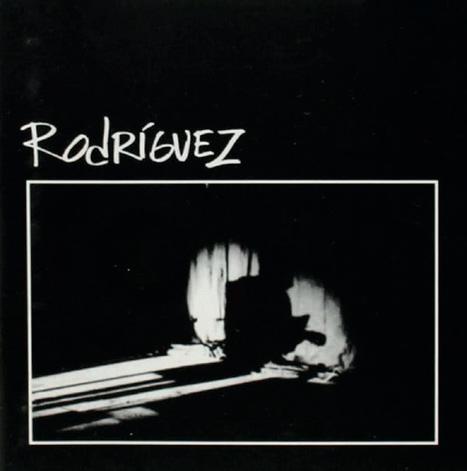
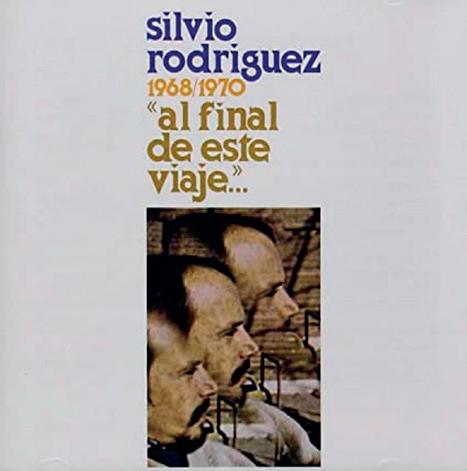
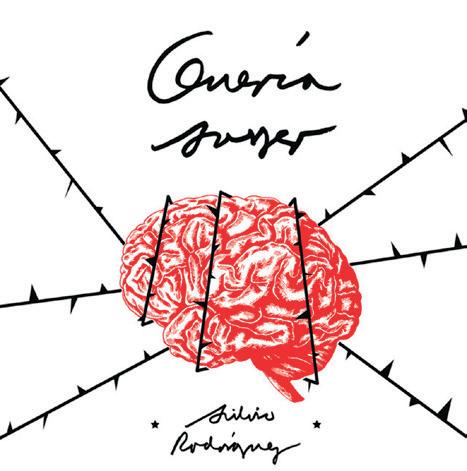
Valtierra, quien al cabo de los años se convirtió en autor del libro “Silvio aprendiz de brujo”, tuvo la idea de enviarle desde México hasta su oficina en Cuba, unas 300 páginas impresas con las conversaciones que se daban en esta lista y, cuando el trovador se enteró, le respondió cordialmente y creó el nombre de “Tropa Cósmica”. Esos cuatro tampoco podían imaginarse que su lista se convertiría en el núcleo inicial de un conglomerado enorme, con cientos de personas alrededor del mundo, incluyendo a este relator. Tampoco podían imaginar que cada país o región tendría su propia tropa, apareciendo así la Tropa Cubana, la colombiana, argentina, mexicana, peruana, uruguaya, venezolana, dominicana, española y, por supuesto, la chilena. Los miembros de aquella incipiente tropa tuvieron luego la idea de que el mundo digital no les bastaba, así que decidieron efectuar encuentros presenciales. El primero de ellos fue en 1997 y el próximo será en noviembre de 2025 en Uruguay.
Punto aparte es la gran influencia que Silvio Rodríguez ha tenido en cantautores de toda Latinoamérica y otros lugares del mundo. Incluso su obra ha incentivado a muchos al estudio académico de la guitarra, pese a que él nunca tuvo estudios formales del instrumento. Cada cierto tiempo, su nombre es aludido por sus seguidores para ser postulado al Nobel de Literatura, sobre todo después de que lo obtuviera otro “hacedor de canciones” como Bob Dylan. El legado de Silvio seguirá calando hondo seguramente también en los amantes de la canción poética de las venideras generaciones.
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del Cine
Cuando Paolo Sorrentino (Nápoles, 1970) recibió el Óscar a la Mejor Película Internacional por La gran belleza (La grande bellezza, 2013), dedicó el premio a sus fuentes de inspiración: Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese y Diego Armando Maradona; a Roma y Nápoles. Hombre de pocas palabras, en su acotado discurso revela los ejes de su imaginario y, al revisitar su filmografía, se constata cómo se manifiestan en sus historias.
Las reflexiones de Paolo Sorrentino sobre su cine, recogidas de entrevistas y conversatorios, resultan fascinantes; tan profundas como melancólicas encuentran su eco en la creación de unos personajes exquisitamente complejos y a menudo misteriosos. Pareciera que siempre en su interior colisionan –generando una extraña mescolanza– emociones, deseos, fracasos, pérdidas, culpas y también ciertos destellos de ilusión o esperanza.
Sorrentino ha comentado que de Nápoles heredó la ironía y una idea particular de la soledad, que abraza gracias a la presencia del mar; un alivio en medio del bullicio perenne. Su actitud a veces poco entusiasta, e incluso hosca, sorprende cuando admite que sus películas son importantes mientras las está haciendo, y que rara vez vuelve sobre ellas ni se lamenta o protesta por los resultados o los comentarios. Esa postura es, sin embargo, genuina. Tan genuina como puede resultar su concepto del propio talento: es más que nada dedicación, repite.
Cuando se entra en el imaginario de Paolo Sorrentino se aprecia cómo conviven realidad y ensueño

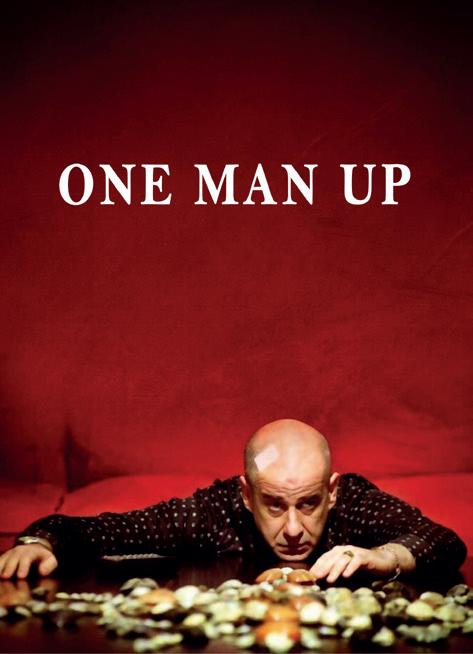
y cómo lo cotidiano se vuelve extraño y lo extraño, habitual. El diseño de sus películas se aparta de la fórmula hollywoodense; lejos de tramas lineales, realidades coherentes y finales cerrados que dejen satisfecha a toda audiencia. Por el contrario, no es poco frecuente quedar suspendido en el mundo narrado, atrapado por la cantidad de estímulos sonoros y visuales que habitan en sus obras y que, a veces, cuesta asimilar.
Otra de sus señas de identidad, amada por unos y odiada por otros, es su tendencia al barroquismo, en cuanto abigarramiento y exageración. Sin embargo, este rasgo le permite amplificar la emoción, pues como ha expresado, se considera a sí mismo un narrador de sentimientos, unos que él califica como simples: el amor, el tiempo que se va, la melancolía. Y esos sentimientos se van mezclando en sus películas con paisajes, sonidos, pinceladas fellinianas y, por supuesto, la impronta de Maradona cuyo rostro lleva en un anillo que, según cuenta, fue un regalo de sus hijos. HY

En lo que sigue, proponemos un recorrido por sus obsesiones, sus pasiones y genialidades, porque si bien no todas sus obras han conectado de igual manera con el público, resulta innegable que Paolo Sorrentino es uno de los cineastas más fieles a sí mismo en el panorama cinematográfico mundial.
La filmografía del talentoso Sorrentino (aunque él se abrume con el adjetivo) incorpora a menudo tres relevantes categorías estéticas: lo bello, lo feo y lo sublime. A veces se presentan en forma pura y otras, superponiéndolas o incluso poniéndolas en tensión: “La belleza reside en la imperfección”, ha dicho. Estas categorías se manifiestan en el tratamiento de las imágenes y convergen en la narrativa con las constantes temáticas que en sus historias suelen presentarse en binomios: juventud/vejez; auge/caída; vida/muerte. Si se agrega la importante presencia de la música de variados géneros, se establece el imaginario del director napolitano, radicado desde hace tiempo en


Roma, espacio que visita en La grande bellezza, precisamente contrastando lo bello, lo feo y lo sublime. En su primera película, El hombre de más (L´uomo in più, 2001), aborda las historias paralelas de dos hombres, un cantante y un futbolista que no solo comparten el nombre, sino también que ambos han conocido tanto el éxito como el fracaso: auge y caída de dos seres que han perdido el rumbo. Por esta cinta fue galardonado como Mejor Director Debutante con un Nastro d´argento por el Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia. Y aunque mirado desde la distancia, ese filme no era perfecto, innegablemente sentaba la bases de lo que vendría y se advertía cuál era la propuesta y su concepción del cine: “Il cinema è la mia vita spericolata”. Es decir, en su arte se permite la imprudencia y esa es su impronta. Tres años después, vendría a afianzar su propuesta con su magnífica película Las consecuencias del amor ( Le conseguenze dell´amore , 2004), donde repite a uno de los protagonistas de su ópera prima y ya cuenta con la colaboración de su habitual director de fotografía, Luca Bigazzi. La historia sigue a Titta di Girolamo, un hombre que vive escondido en un hotel, convertido en un peón de la mafia y que ha sostenido la situación hasta que el surgimiento de una relación, que le da un cierto aliento de vida, lo conduce a una inevitable muerte. Esta película recibió muchos reconocimientos tanto para Sorrentino como para su director de fotografía y su protagonista –a estas alturas su actor fetiche– el eximio Toni Servillo. En 2006, pasa del drama con elementos del policial a una comedia negra donde despliega el grotesco. Se trata de El amigo de la familia (L´amico di famiglia), que no es otro que un usurero, interpretado por un sobresaliente Giacomo Rizzo, alguien a quien no
desearíamos conocer en persona. En la ficción, tanto intriga como repugna. Una de sus frases lo define: “El mundo lo tenemos prestado. Cuando tú llegas a perderlo, yo te presto el mundo”.
Paolo Sorrentino se hizo más conocido mundialmente a partir del éxito de La grande belleza, equiparada muchas veces con La dolce vita de su amado Fellini, porque comparten varios aspectos. Lo más evidente es que ambas historias transcurren en la capital italiana y su protagonista se pierde en el sinsentido; ambos escriben y frecuentan círculos donde el vacío existencial es el sello. Si Fellini nos regaló a un inolvidable Mastroianni como el atormentado Marcello Rubini, Sorrentino nos dejó al no menos atormentado Jep Gambardella, quien deambula por las noches romanas de juerga y conversaciones anodinas en busca de lo que perdió en su juventud, la alegría de vivir y la belleza que eso conlleva. A través de él y de la variopinta red de personajes que lo rodean, la premiadísima cinta nos presenta la belleza más apabullante, el grotesco más perturbador y nos conduce además a rozar la contemplación de lo sublime.
La grande belleza se ubica, dentro de su filmografía, en medio de sus dos largometrajes hablados en inglés y con actores y actrices no italianos. Un lugar donde quedarse (This must be the place, 2011) y La juventud (Youth, 2015). This must be the place, que corresponde al título de una conocida canción de la banda Talking Heads, sigue la historia de Chayanne, protagonizada por un enorme Sean Penn, un músico retirado y en decadencia que encuentra cierto sentido en su vida cuando descubre un secreto del padre con quien no se vincula hace años. En entrevistas, Sorrentino ha revelado que la motivación de la historia fue mirar el Holocausto y abordarlo desde un personaje alejado de las narraciones de ese tipo. Inspirado en la figura del líder de The Cure, Sorrentino nos presenta a un protagonista derrotado, abúlico, cuya única conexión con la vida o el deseo de vivirla es gracias a su esposa, papel acertadamente diseñado para la extraordinaria actriz Frances McDormand. Mención especial para el precioso plano secuencia donde vemos al mismísimo David Byrne, interpretando su famosa canción “This must be the place”.
En La juventud (Youth,2015) aborda un tema frecuente en él, la vejez y, por supuesto, la cercanía de la muerte. En medio de un esplendoroso paisaje en los Alpes suizos, seguimos la historia de dos amigos: un músico retirado (Michael Caine), que se niega a presentarse en un acto a petición de la reina, y un director de cine que quiere antes de retirarse dejar su testamento fílmico (Harvey Keitel). Además de la
actuación de ambos gigantes del cine, se disfruta de la aparición breve pero brillante de Jane Fonda, como una actriz que lucha contra la decadencia y el olvido de la industria. Estos elementos se conjugan con la impactante fotografía de Bigazzi –que proporciona imágenes bellísimas para una narrativa a ratos grotesca–, el correlato musical y dosis exactas de surrealismo con dejos fellinianos. Aunque tal vez lo que más impacte en esta película es la maestría de Sorrentino para construir diálogos precisos, breves, suficientemente irónicos y, sobre todo, memorables.
Un lugar destacado ocupan en su filmografía dos películas, separadas por una década, que ponen en el centro dos personajes de la política italiana, Giulio Andreotti y Silvio Berlusconi. A decir de Sorrentino lo que le interesaba retratar no era la política, sino los políticos: sus formas de relacionarse con el entorno, sus ambiciones, culpas y temores. De ello dan cuenta sus películas Il divo (El divo, 2008) y Loro (Silvio y los otros, 2018), ambas fueron protagonizadas por Toni Servillo, quien figura en la actualidad entre los genios italianos de la actuación.
El Andreotti que construye Sorrentino en Il divo es el compendio de la corrupción encarnada por un individuo que actúa desde la ambigüedad moral y consigue lo que quiere de manera tan oscura como brillante a la vez. Ese contraste de claros y oscuros, está magistralmente subrayado por la fotografía de Luca Bigazzi y por cómo Sorrentino logra que Servillo refleje en sus gestos y su figura casi monstruosa la cercanía con la oscuridad de los mecanismos de la mafia. Todo ello enriquecido por la conocida relación que el personaje tenía con la religión y sus estamentos. Al respecto hay escenas que ponen de relieve la mirada de Paolo Sorrentino sobre la religión como un





rito y en cuanto rito, comparte la espectacularidad propia del cine.
Por otra parte, en su mirada a Silvio Berlusconi en Loro, Sorrentino vuelve a la mundanidad retratada en La grande bellezza, pero a partir de la figura omnipresente durante los periodos que el político presidió el Consejo de Ministros de Italia entre 1994 y 2011. En su película, Sorrentino expone la figura de “Il Cavaliere” como rey de los excesos de todo tipo y por ello su estilo de por sí excesivo, funciona bastante bien.
En 2021, Paolo Sorrentino fue nominado por segunda vez al Óscar. Fue la mano de Dios (È stata la mano di Dio) conmovió no solo por la belleza de sus imágenes o una galería de personajes interesantes, sino porque en ella el director comparte con el público el hecho que cambió su vida para siempre. Así, la película vuelve a los 16 años del director y a su ciudad natal y entendemos por qué ha dicho que Maradona le salvó la vida.
A través del personaje de Fabietto (Filippo Scotti), alter ego de Paolo, asistimos a sucesos tan disímiles como marcadores, pero que se alojan a la par en el registro mental del adolescente: la llegada de Maradona al Napoli y la absurda muerte de sus padres a causa de una fuga de gas en la casa de montaña. El director consiguió no ir a ese paseo, porque se había quedado para ver jugar a su ídolo.
È stata la mano di Dio es, por consiguiente, una suerte de coming of age, que retrata de manera sensible y sublime cómo se formó el genial director y cómo optó por el cine porque tenía algo que contar como le responde el personaje de ficción que encarna al real cineasta napolitano Antonio Capuano, maestro y referente de Sorrentino.
Parthenope (2024) , su décima película, dividió
a la crítica, se la tildó de arrogante y se dijo (y escribió) que su barroquismo había tocado fondo; sin embargo, es innegable que así como en su más personal E stata la mano di Dio recorre Nápoles con nostalgia y dolor, en Parthenope Sorrentino vuelve a Nápoles para imaginar lo que no fue y pudo haber sido. Desde esa perspectiva, y tal como él lo ha confesado en entrevistas, si bien en È stata la mano di Dio abre al mundo su más dolorosa experiencia vital, en la película con nombre de sirena se permite fabular con esos momentos libres y vitales de la juventud que en su caso se vieron interrumpidos. Para lograrlo recurre por primera vez en su filmografía a un personaje femenino, a cargo de la debutante Celeste dalla Porta. Cuando se le preguntó por qué esta elección, simplemente respondió que se debía a que le gusta acercarse a lo que no conoce y eso le ocurre con las mujeres. Su acercamiento consigue una pieza tan bella como triste.
Corría 2011 y Paolo Sorrentino inauguraba las famosas TEDxTalks en Reggio Emilia. Allí le pidieron que respondiera a la pregunta: ¿cómo funciono?
Su alocución de menos de 20 minutos se refirió de manera casi incómoda (muy suyo) a los siguientes aspectos: la calma, para mantener alejadas la ansiedad y la angustia; la frustración, como impulso para crear; la melancolía, para indagar en el motivo de la tristeza; la capacidad para emocionarse y la libertad para no hacerlo, sin caer en la retórica y, finalmente, destacó la capacidad de aburrirse. La razón con la que sostuvo esto último es, sin duda, su premisa. “Si nos aburre el mundo que habitamos, debemos crear otro”. Ahora solo queda esperar para ver cuál es el mundo que nos traerá La grazia (2025), estrenada con gran éxito en el reciente Festival Internacional de Cine de Venecia.
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
Sabemos que el futuro no puede ser conocido ni profetizado. Sin embargo, hay mucha gente que cree que ciertos sujetos tienen la capacidad de saber lo que va a ocurrir mañana: porque lo ven en la astrología, las cartas del Tarot o en las hojas de té y posos del café. Basta atender a la alta sintonía que tienen nuestros programas de TV cuando dan tribuna a psíquicos, videntes, mentalistas, esto es, charlatanes pseudocientíficos “oteadores del porvenir”.
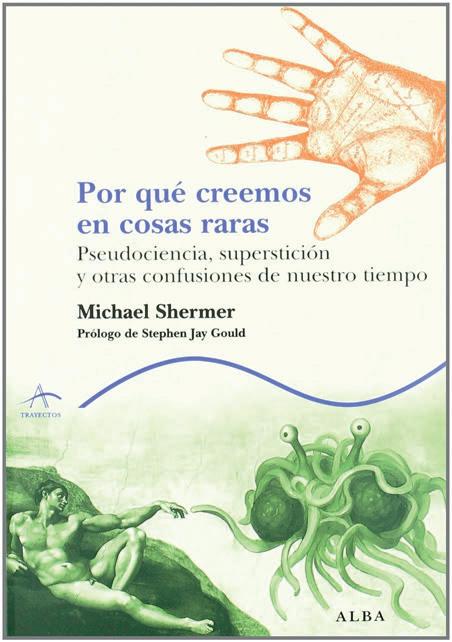
No solo se cree que el futuro puede ser revelado, sino muchas otras cosas extrañas: que astros situados a centenares de billones de kilómetros de distancia condicionan fatalmente nuestro destino, que se pueden realizar operaciones quirúrgicas con el poder de la psique sin abrir la carne, que la especie humana proviene de una civilización extraterrestre, que los alienígenas nos visitan periódicamente y abducen a algunos humanos, que existen las casas embrujadas, que se puede tener comunicación con los espíritus de personas fallecidas.
En su libro Por qué creemos en cosas raras , Michael Shermer, historiador de la ciencia, dice que podemos considerar “cosa rara” a la que cumple con estas características: a) una afirmación o creencia que, dentro de su campo de estudio en particular, la mayoría no acepta; b) una afirmación o creencia que o bien es imposible desde el punto de vista de la lógica, o bien es altamente improbable; c) una afirmación o creencia para la cual solamente hay testimonios anecdóticos y no comprobados.
A la pregunta de por qué la gente cree
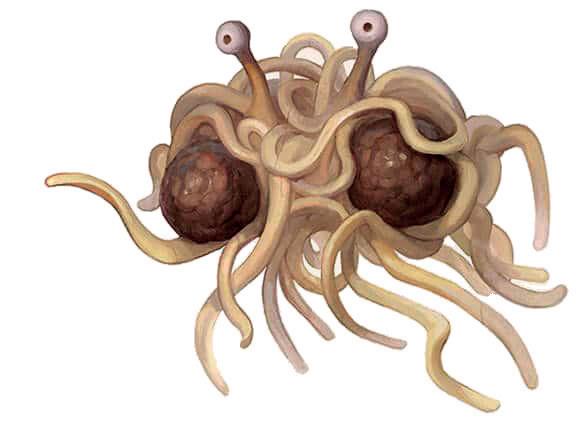
rarezas, responde que abundan las teorías que intentan explicar la credulidad en la pseudociencia, la pseudohistoria y las sandeces irracionales: carencia educativa, falta de pensamiento crítico, auge de la religión, declive de la religión, miedo a la ciencia, regreso del oscurantismo, mucha televisión, poca lectura, ausencia de los padres, simple ignorancia, mera estupidez.
Para comprender el problema hay que adentrarse en el entendimiento humano. Algunas motivaciones que expone son: 1) La razón de que la gente crea en cosas extrañas es que quiere creer en ellas, son reconfortantes y le provocan consuelo. Por ejemplo, creer en milagros o en la vida después de la muerte hace que la gente se sienta mejor. 2) Muchas cosas raras ofrecen una gratificación inmediata. El vidente o el tarotista da respuestas inmediatas a los problemas que el crédulo le plantea. 3) La gratificación inmediata de las creencias es más fácil cuando se ofrecen explicaciones simples de fenómenos que con frecuencia son complejos. 4) Ante profundas y espinudas preguntas sobre cuestiones morales o sobre el sentido de la vida, el pensamiento científico ofrece muchas veces una lógica fría y desconsoladora. La superstición, el mito o la magia ofrecen cánones de moralidad y de significado simples, inmediatos y reconfortantes. Titula al último capítulo de su obra: “¿Por qué cree la gente lista en cosas raras?”. Como seguramente debe ocurrirle también a mi lector, yo conozco más de una persona que ha gozado de buena educación, que es profesionalmente calificada en su trabajo, que demuestra ser inteligente en lo que hace habitualmente, y que cree a pie juntillas en algunas cuestiones alejadas de los datos empíricos y el razonamiento lógico como las aquí mencionadas. Shermer dice que estas personas listas creen también en cosas absurdas porque, justamente por ser listas, “están entrenadas para defender creencias y afirmaciones a las que han llegado por razones poco inteligentes”.