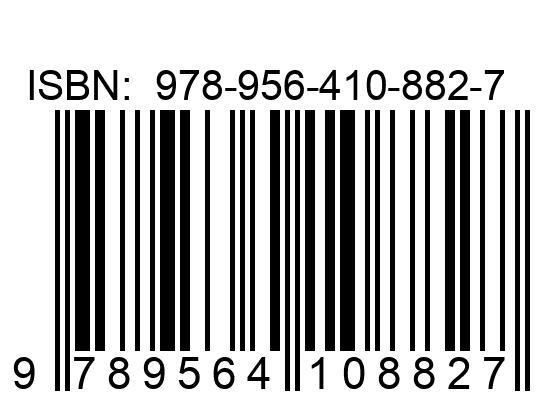EL LIBRO VERDE DE LA FRANCMASONERÍA CHILENA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA

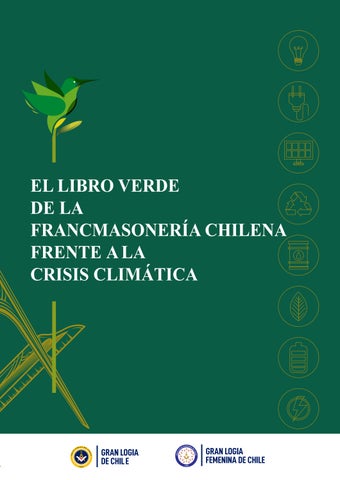


Primera Edición
Diseño, Composición y Diagramación:
Comunicaciones Gran Logia de Chile
Diseño gráfico portada: Liesbeth Gómez Hernández
Comité editor
Guido Asencio Gallardo, Contador Público y Auditor, Magíster Latinoamericano en Administración de Empresas (MBA), Mg. ©Cs. Sociales, PhD© en Administración.
Edmundo Acevedo Hinojosa, Ing. Agr. MS PhD Soil Science (Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas).
José Núñez Dupré, MSc Oceanography, PhD Fisheries and Wildlife.
Alexis Andrés Segovia Rocha, Geógrafo Mg. Sc. Áreas Silvestres y Conservación Naturaleza.
Juan Garcés Duran, Economista y Mg. En Gestión y Planificación Ambiental.
Alfonso Galarce Jaramillo, Administrador Público, Magíster en Políticas Públicas y Master of Public Administration in Environmental Science and Policy.
Oriana Salazar Harvey, Bióloga/ Master en Dirección de Servicios UAI / consultora y docente (UAI).
Sylvana Cárdenas Cárdenas, Ing. Electrónica/ Global MBA/ Magister en gestión y emprendimiento tecnológico / Coordinadora Centros Tecnológicos e Internacionales ANID.
Carla Fucito Calderón, Ingeniera Comercial / economista. Empresaria.
Prologo
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile
Sebastián Jans Pérez 9
Prologo
Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile
Adriana Aninat Condon 11
Introducción
Capítulo I:
El medioambiente desde un punto de vista ético 19
Los cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Tierra y Fuego 21
Raúl Blin Necochea
La mirada ética del medioambiente 31
Paulo de Santos Pavletic
Capítulo II:
El ser humano y la crisis ambiental 45
El necesario aporte de las personas, en tanto individuos 47
Judith Romero Moreno
La gestión ambiental: desde la reflexión personal a la acción global 53
Autor Anónimo
Acciones para enfrentar el cambio climático con enfoque de genero 76
Yasna Valenzuela Furet
La descontaminación, una conciencia planetaria 89
Gustavo Viveros Zapata
Desarrollo Sostenible y Supervivencia Humana 105
Sylvana Cárdenas Cárdenas
Capítulo III: La
Crisis ambiental y cambio climático
Sergio Galleguillos Cerpa
Medioambiente y su conservación:
Causas del problema ambiental
Edmundo Acevedo Hinojosa
Breve visión del estado del medioambiente en Chile
Claudia Guerra Calderón
Capítulo IV:
Visión de algunos pueblos originarios
Cultura Mapuche y su conexión con la naturaleza
Guido Asencio Gallardo
Aymara, cosmovisión y naturaleza
José Mario Henríquez Toro Filosofía Diaguita y su cosmología
Francisco Rojas Díaz
Capítulo V:
Recursos hídricos, legislación y ética ambiental
Paula Cancino Kobek
Criósfera. Glaciares; más que solo hielo
Alexis Segovia Rocha
Capítulo VI:
Las ciudades ante el cambio climático:
Situación chilena y los desafíos frente a la crisis
Constanza Espinoza Vargas
La evolución hacia las ciudades sostenibles
Felipe Völlmer Pizarro
Capítulo VII: El desarrollo en sus diferentes dimensiones
Repensar la economía como salida a la crisis ambiental
Juan Antonio Garcés Durán y Alexis Segovia Rocha
Sustentabilidad y desarrollo económico
Pablo Cabezas Leighton
Descarbonizar sin decrecer:
Reflexiones desde el humanismo laico y liberal
Iván Rodríguez Núñez y Augusto Parra Ahumada
Multilateralismo:
Rodrigo Andrade Ramírez Capítulo VIII:
La ciencia, el derecho humano y un clima sostenible
Daniel Guevara Cortés, Pablo Miranda Nigro, Waldo Salas Alfaro, José Luis Vega Pizarro
Chile y el Hidrógeno Verde
Marcos Urrutia Quitral
desafíos de la educación ambiental
Guido Asencio Gallardo
Capítulo IX:
Guido Asencio Gallardo y Rodrigo Andrade Ramírez
Uno de los objetivos fundamentales de la Masonería es lograr que el mundo en que nos desenvolvemos los seres humanos sea un lugar donde podamos ser felices y vivir en paz y armonía con nuestro entorno social y con el lugar donde la sociedad humana vive su historicidad, la Naturaleza. Como masones, desde nuestra condición de constructores de las éticas del humanismo, es prioritario preocuparnos y ocuparnos de un tema que ha producido una crisis ambiental a escala mundial: el cambio climático.
En este libro se abordan temas desde lo que significan los términos sustentabilidad, cambio climático, huella de carbono, el tema de la ética desde el punto de vista masónico y su implicancia en nuestras vidas, hasta ideas de cómo actuar frente a hechos concretos.
Pero, lo más importante es una llamado a cómo, cada cual desde su personal punto de vista y su accionar, puede cambiar su actitud personal de manera coherente con una actitud social, construyendo una conducta moral que nos permita relacionarnos de manera distinta con la Naturaleza.
El libro nos habla también de los avances tecnológicos y de las ciencias, que nos entregan herramientas que nos permiten trabajar para revertir las consecuencias desastrosas sobre el planeta.
Especial importancia me parece en el tema del cambio climático, aquel enfoque donde las mujeres - la mitad del planeta -, construyen opciones amigables con el medio ambiente, en la cotidianidad del hacer de las comunidades.
Por cierto, este libro ayuda a comprender que todos los seres humanos debemos trabajar para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, y, para ello debemos preocuparnos, en primer lugar, en generar conciencia del significado del daño ya causado por la acción humana sobre
nuestro plantea, a través de la explotación descontrolada de los recursos naturales, para luego realizar acciones concretas que nos permitan revertir esos efectos y, en lo inmediato, ayudar a detener el avance del deterioro. El “Libro Verde: Visiones de la sustentabilidad ambiental de Chile” ha sido realizado en conjunto por profesionales de la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile, y su propósito es acercarnos de manera fácil a un desafío planetario, con el cual deberemos vivir las actuales y las futuras generaciones, gran desafío que es acogido por la Francmasonería, para educar, ampliando las conciencias éticas, y enseñando a vivir en armonía con la Naturaleza, como el espacio en el cual debe realizarse el ideal de Humanidad.
Sebastián Jans Pérez Gran Maestro de la Gran Logia de Chile
La filantropía y hacer el bien común es una característica distintiva de masonas y masones siendo un deber fundamental de nuestro quehacer, irradiar hacia la sociedad nuestros principios y valores, como vivir en paz y en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza.
El cuidado del medio ambiente se inscribe dentro de estos parámetros y para nuestras Instituciones, la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile, ésta es una tarea ineludible, la de generar un espacio en el que se aborde el estudio y análisis de esta trascendental materia.
Es imprescindible conocer el estado actual del deterioro del planeta que habitamos como resultado de la acción indiscriminada de los seres humanos basada entre otras cosas, en la codicia y en el crecimiento irracional y descontrolado de los grupos que dominan el mundo que ha llevado a la actual situación de crisis ambiental.
Para poner un freno urgente a esta crisis es imprescindible crear conciencia y educar a la población sobre el significado del cambio climático y sus graves consecuencias y luego efectuar propuestas que estén orientadas a la mitigación de los efectos de dicha crisis.
En este sentido El Libro Verde de la Francmasonería Chilena es un aporte fundamental para lograr estos objetivos ya que contiene una revisión detallada y exhaustiva de los diversos factores que han llevado al cambio climático y cuáles están siendo sus consecuencias. En particular, para nuestro país constituye una gran colaboración, ya que como se sostiene en este libro, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Asimismo, es importante destacar que esta publicación es una manifestación más de un trabajo realizado por masonas y masones en conjunto, dando vida al Acuerdo de Relación y Cooperación suscrito por
las Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile en 2018. En este contexto, las masonas nos sentimos muy contentas y satisfechas de aportar en estos temas desde una mirada de nuestro género, en que de manera muy precisa se vincula la desigualdad de género con el cambio climático, haciéndose un llamado a considerar la voz de las mujeres en la implementación de estrategias para la urgente mitigación que esta crisis está demandando.
Soluciones como la reforestación y la recuperación de las que fueron nuestras selvas nativas, constituye un derecho que nos exige el futuro de la humanidad, ya que además de ser producto de la cultura, los seres humanos también somos producto de la naturaleza, estamos insertos en ella, por consiguiente, su protección y cuidado son una más de nuestras obligaciones y derechos.
No puedo terminar estas breves palabras agradeciendo a la ahora ex Gran Maestra, la QH Adriana Aninat, que durante su gobierno creó la Comisión de Medio Ambiente y que luego la transformó en departamento, medida con la que incentivó y estimuló fuertemente a las masonas a preocuparse de esta temática, posibilitando así la participación de la Gran Logia Femenina de Chile en esta importante obra que los invito a conocer.
Soledad Torres Castro
Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile
Este texto, escrito por miembros de la masonería chilena, desarrolla un debate fraternal e intramuros en relación a las temáticas ambientales en general y al cambio climático, en particular. Su objetivo es definir y divulgar diferentes percepciones frente a estos temas. Los autores provienen de la Gran Logia Femenina de Chile y de la Gran Logia de Chile. Un tema central de esta publicación es el cambio climático y las consecuencias para la humanidad, lo que es observado desde diferentes áreas del conocimiento, donde se generará una dialéctica entre ciencias consideradas como positivistas1 y otras que incorporan al ser humano como parte de su análisis. En este sentido, esta obra pone a disposición un cúmulo de conocimientos, prácticas y saberes orientados a generar análisis e interrogantes tales como: ¿Qué es el Cambio Climático y el Calentamiento Global? ¿Existen realmente estos fenómenos? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se relacionan con los valores éticos de la masonería? ¿Qué caminos se pueden seguir? ¿Cuál es el valor de los pueblos originarios en esta discusión?
En primera instancia, se entregan algunos alcances sobre la metodología utilizada para construir este libro, comenzando por la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático (CSCC), que invitó a expertas y expertos en temáticas ambientales de la Orden femenina y masculina a formar un Comité Editorial. Su misión fue elaborar las bases para realizar una amplia convocatoria a miembros de la Gran Logia de Chile y de la Gran Logia Femenina de Chile, con el objeto de que presentaran escritos que abordaran, desde sus disciplinas, temáticas relacionadas con la crisis ambiental y el cambio climático. Esta convocatoria, que comenzó
1 Positivismo: Teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. “el positivismo fue formulado por Auguste Comte en el siglo XIX”. Actitud realista y práctica de una persona ante la vida.
a principios del año 2021, provocó interés a nivel nacional. La variedad y calidad de los capítulos forman una obra colectiva que busca contribuir a la reflexión sobre diferentes caminos para evitar una mayor erosión del planeta y sus habitantes.
Este libro pone el conocimiento en perspectiva y pretende tener una orientación eminentemente ética, propias de la Gran Logia Femenina de Chile y de la Gran Logia de Chile, donde la docencia asociada a valores constituye una preocupación fundamental y permanente. Los contenidos de esta publicación formarán parte del itinerario docente para hacer un “llamado interno” frente a diferentes temas ambientales, cumpliendo así con preceptos que promueve la francmasonería, estableciendo de esta manera un compromiso con temas que forman parte de las preocupaciones actuales de la humanidad.
Es legítimo pensar que los conflictos y contradicciones forman un punto de partida para descubrir una conciencia, donde el ser humano forma parte de un entorno compuesto por la naturaleza, y todo ser viviente que es parte de ella. La francmasonería llama a despertar del sueño que acompaña desde que se comenzó en el seno de la educación formal e informal. El estudio simbólico busca abrazar la totalidad y sentir que al contaminar, al hacer daño a otro ser humano, animal o entorno, se hace daño también al propio ser y a quienes le rodean, por el propio sentido de la Unidad.
En la relación humanidad – naturaleza se ha estado desarrollando una crisis desde la revolución industrial, la que se aceleró a través del fenómeno denominado cambio climático. Esta crisis tiene componentes económicos, tecnológicos, científicos, demográficos y otros, expresando un “problema ético”, relacionado con los paradigmas de crecimiento y desarrollo, el valor de las cosas, el valor de la vida en el planeta, la responsabilidad de los humanos con otras formas de vida, entre muchas otras variables multidimensionales. La racionalidad del pensamiento occidental ha contribuido a alejar a los seres humanos de su vínculo con la naturaleza, orientándolos hacia el estudio de modelos políticos, económicos y sociales que han estado basados en la razón más que en el sentir, teniendo como consecuencia un planeta que requiere de más atención y respeto. Reestablecer el vínculo inicial entre el ser humano y la naturaleza es un desafío que debe ser abordado de manera urgente.
La crisis ambiental es un “problema complejo”, que tiene diversas causas que se interrelacionan y muchas veces se potencian. La solución es compleja y diversa, requiriendo de cambios relevantes en diferentes
ámbitos de la vida individual y social, además de cambios en las bases que sustentan la construcción de la sociedad. La “crisis” hace recordar que el ser humano es parte de la naturaleza, por lo tanto, se debe respetar como la casa y que constituye la fuente de los recursos naturales y el sumidero de los residuos.
Chile atraviesa un momento trascendente en que se cuestionan los modelos político, económico, social y ambiental. Hay un conjunto de sucesos que se relacionan con el actual movimiento social que corren en paralelo a la crisis sanitaria, producto de la pandemia del coronavirus y a la crisis ambiental que vive el país. Una dilación en la reacción vaticina mayores esfuerzos futuros al acercarse al punto de no retorno.
La urbanización y desarrollo de grandes concentraciones urbanas ha provocado una desconexión entre la cotidianidad, el modo de vida, y los efectos de esto en el sistema natural. “Se ha perdido el vínculo”, el ser humano se ha separado del sistema natural y se olvidó que era parte de él. En algunas culturas orientales se comprendió hace milenios que el ser humano es parte de la naturaleza, de la misma forma que lo han realizado desde los antepasados los pueblos originarios, utilizando todas sus prácticas y doctrinas en favor de lo que consideran su verdad. Por eso llamaban “sus hermanos” a los animales, al río, a las estrellas y a los árboles, señalando de esta manera que se es más que una materialidad que se consume y se desecha.
Los pueblos originarios, particularmente en América Latina, han resistido el “modelo civilizatorio”. Existen manifestaciones de una integración parcial, una de ellas es que han mantenido formas de vida y cosmovisiones ancestrales, lo que plantea la importancia de conocer estas prácticas y concepciones. El valor de lo indígena se expresa como componente representativo de correspondencia ética entre forma de vida y el sistema natural. Aporta, además, al enfoque diverso y territorialmente enraizado, útil a la búsqueda de un camino de cambio en la forma de vida que se lleva. Las perspectivas de cómo abordar este problema ponen en valor universal la relación con todas las formas de vida. Un universo de formas vivientes que coexisten necesariamente para configurar la vida, en un continuo de fuerzas contrapuestas y complementarias en constante movimiento y equilibrio. Lo que se nombra en distintas lenguas originarias y se puede traducir como la idea de un “Buen Vivir”, “Küme Felen”, bienestar, en mapudungun.
La ciencia y la tecnología han desarrollado conocimientos que colaboran con el entendimiento del problema y presentan algunos caminos de solución, parte de los cuales se encuentran en este libro. Científicos, pueblos originarios, la sociedad civil y el ciudadano común pueden y deben aportar. En este marco de construcción social de la verdad, los masones quieren aportar, desde el conocimiento y desde una perspectiva filosófica. Ya es del todo conocida la realidad y alcance del problema al que se enfrenta la humanidad, por lo que se hace urgente las necesarias direcciones y cambios a nivel internacional, nacional, local y personal, los cuales deben ir acompañados de valores, buscando establecer los equilibrios que involucran el convencimiento de que una conciencia planetaria2 es posible. En tanto, instituciones como la Gran Logia Femenina de Chile y la Gran Logia de Chile, no están ni pueden estar ajenas a las posibles transformaciones que requerirán una sincronía de voluntades.
Este libro aborda diferentes temas, siguiendo una lógica que entremezcla un diagnóstico elemental, incluyendo una visión ética, la incorporación del ser humano, el reconocimiento de la crisis ambiental, la visión de algunos pueblos originarios, la dimensión de la crisis hídrica, el urbanismo sustentable, una panorámica sobre las visiones de desarrollo, para terminar con una propuesta sobre caminos de solución para enfrentar la crisis ambiental. Para profundizar sobre esta crisis, se incorporan en este libro artículos sobre el cambio climático que representa la más clara expresión de ésta a nivel mundial.
Se analiza el desarrollo sostenible, en sus componentes, social, económico y ambiental, con énfasis en este último. Se investigan los probables orígenes del problema ambiental, no como un simple diagnóstico, sino que con el fin de identificar causas que pueden servir para la toma de decisiones que puedan aminorarlo.
Finalmente, en este documento es posible encontrar los avances que ha tenido la Gran Logia de Chile frente a la problemática ambiental y climática. La francmasonería chilena y latinoamericana ha manifestado su compromiso con abordar los temas ambientales, para lo cual ha desarrollado diversas iniciativas, siendo la creación y desarrollo de la
2 El término “Conciencia planetaria”, es planteado por Edgar Morin (1999) en su libro “Introducción a una política del hombre” y lo define como “La conciencia planetaria implica la generación de múltiples tomas de conciencia que deben impactar la educación para el futuro: toma de conciencia de la unidad que tiene la tierra con todas las cosas que la habitan”.
Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático, la que ha permitido llevar a cabo actividades que van desde el desarrollo de conferencias sobre cambio climático, que se desarrollaron en forma previa a lo que sería la COP21 en Chile, hasta la denominada Semana del Clima, en que masonas y masones de América Latina compartieron sus visiones sobre el cambio climático, junto a personas y expertas no pertenecientes a la Orden. También, desarrolló metodologías y su aplicación, para el cálculo de la huella de carbono y huella hídrica de las casas masónicas del país. Hay un trabajo planificado, que hoy se ve también reflejado en la elaboración de este libro, entre muchas otras variadas iniciativas. El Comité Editorial fue conformado por masonas de la Gran Logia Femenina de Chile, las QQa.·.HHa.·.Carla Fucito Calderón, de la R.·.L.·. Hipatia N°31 del Valle de Santiago; Sylvana Cárdenas Cárdenas, R.·.L.·. Egregora Nº38 del Valle de Santiago; y Oriana Salazar Harvey, de la R.·.L.·. Araucaria Nº1 del Valle de Santiago: Desde la Gran Logia de Chile participaron los QQ.·.HH.·. Guido Asencio, de la R.·.L.·. Reflexión 103 del Valle de Osorno y R.·.L .·. Unión y Tolerancia N°44 del Valle de La Unión; Edmundo Acevedo, de la R.·.L.·.Franklin Delano Roosvelt N°99 del Valle de Limache; José Núñez de la R.·.L.·. Reflexión 103 del Valle de Osorno; Alexis Segovia y Juan Antonio Garcés, de la R.·.L.·. Constructores N° 141del Valle de Santiago.
El medioambiente desde un punto de vista ético
Los cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Tierra y Fuego
Introducción
Raúl Blin Necochea
R.·.L.·. Constructores N° 141. V.·. Santiago
El ser humano inmerso en la naturaleza, percibe los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego en sus aspectos esenciales. Están presente en todas las cosmogonías de occidente. Son fundamentales para todos los aspectos de la vida del hombre generando, entre otros, sus alimentos.
La tierra tiene como una de sus principales características su solidez y su estructura. Comprende a la tierra pura en todas sus formas, a rocas y minerales, a los árboles, vegetales, frutos. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Es imprescindible para la vida. Es fundamental a la existencia de los seres vivos, en la regulación del clima y en la existencia de todos los ecosistemas. Desempeña varias funciones en los organismos vivos desde una perspectiva fisiológica. Actúa como disolvente, reactivo y medio de reacción, lleva los nutrientes y contribuye a eliminar residuos. Ayuda al crecimiento de los cultivos y al control del fuego.
El aire; se compone fundamentalmente de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, gases nobles, dióxido de carbono y vapor de agua. Es fundamental para la vida, a través del oxígeno permite respirar a los organismos aeróbicos que constituyen la mayoría. El dióxido de carbono es la fuente de carbono para la fotosíntesis, y a través de ella de todos los productos orgánicos. El aire facilita la existencia del fuego, el viento, las nubes y la lluvia.
El fuego; para manifestarse precisa de combustibles, comburentes y energía de activación. Los combustibles son cualquier material orgánico, capaz de liberar energía con desprendimiento de calor. Los comburentes son sustancias que favorecen la combustión de otras sustancias, como el oxígeno. La llama es una emisión de luz que se genera cuando se produce la combustión, tiene abundante energía en forma de luz y calor. El fuego es fundamental para las transformaciones tecnológicas, para preparar alimentos, para los motores y circuitos y para iluminar las noches.
Filósofos Presocráticos y otras culturas
Algunos de los filósofos anteriores a Sócrates se hicieron la pregunta del principio u origen de todo, el arjé o arché. Tales de Mileto, reconocido matemático y geómetra, planteó que era el agua aquello de donde todo provenía y que la vida proviene del agua.
Anaxímenes enseñó que el arché era el aire y era el que tomaba las formas de los demás elementos. Jenófanes de Colofón pensó que es la tierra la que está en el origen y que asume las formas de las otras sustancias, por su parte Heráclito sostuvo que todo cambia y nada permanece y que el arché es el fuego y que el agua, el aire y la tierra son sus modalidades. Empédocles enseñaba que todas las cosas se debían a una combinación de los cuatro elementos, los llamó raíces, izomatas, organizados en base a dos principios, la unión y la discordia para entender la transformación de las cosas. Leucipo y Demócrito plantearon que todo proviene de pequeñas partículas llamadas átomos y que se relacionan de múltiples formas, dando lugar a todo lo que existe. El budismo concibe cuatro cualidades sensibles que se corresponden con los cuatro elementos: la solidez con la tierra, el agua con la fluidez, el aire con el movimiento y la temperatura con el fuego. La antigua filosofía tibetana, denominada Bo, pensó en los cuatro elementos más el espacio. Los chinos nombraron cinco elementos como xu xing que significa
transformación, movimiento: agua, madera, fuego tierra y metal. La tradición japonesa los denomina godai, los cinco grandes: el vacío que alude a la energía pura, la tierra a la solidez, el fuego a la pasión, al crecimiento, el aire a la expansión y libertad de movimiento y el agua que alude a la fluidez.
Los antiguos libros sagrados del hinduismo, los Vedas, también se refieren a cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego, a partir del akasha o éter.
La astrología ha relacionado los elementos con los signos del zodiaco: Virgo, Tauro y Capricornio son signos de tierra. Cáncer, Escorpio y Piscis son signos de agua. Géminis, Libra y Acuario de aire. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego.
En oriente se ha vinculado los elementos con los principales órganos: el corazón con el fuego, los riñones con el agua, el hígado con la madera, el páncreas con la tierra y el metal con los pulmones. La energía vital circula por estos órganos en equilibrio generando salud. Cuando se estanca o altera el flujo energético se producen enfermedades. Los alimentos son afectados para bien o para mal, por los cuatro elementos. Los elementos y su interacción son esenciales para la vida humana, en salud, armonía y equilibrio y son significativamente dañinos cuando se contaminan, atentando contra la salud y la vida humana.
El filósofo contemporáneo José Ortega y Gasset, en un proceso de humanización sostuvo, en su obra el Hombre y la Gente, “mi vida soy yo y la circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo”.
¿Qué será humanizar la circunstancia? Probablemente consiste en que forme parte de un proyecto de vida a fin de concretar un llamado, una vocación a ser de una determinada forma, entre otras posibles: un

aventurero, un artista, un científico, un filósofo. Esto equivale a reabsorber la circunstancia, en un proyecto de vida y, al parecer, es esta la misión del ser humano sobre la tierra. Si por circunstancia se entiende lo que lo rodea, humanizar la circunstancia es humanizar el entorno.
Cuando el comportamiento del hombre es incongruente con su proyecto de vida, usa las tecnologías de modo exagerado y mecánico, y contamina la naturaleza, termina dañándose gravemente a sí mismo, acortando su vida, al producir un medio carente de las posibilidades que tendría sin los cambios que implica su contaminación.
El cosmos es el todo en que se agrupan los elementos, existen en equilibrio y cuando este equilibrio se rompe acontece el caos. Aristóteles vinculó los cuatro elementos con cualidades: el agua húmeda y fría, el aire es húmedo y caliente, la tierra es seca y fría y el fuego caliente y seco. Agregó a los cuatro elementos un quinto al que denominó éter, tomado de las tradiciones orientales. Éter fue el medio concebido para entender la transmisión de la luz, un elemento astral, invisible, que era más que el vacío. Esto fue superado por la teoría de la relatividad de Einstein.
¿Cómo potenciar los cuatro elementos, como fuente de salud y desarrollo espiritual?
Caminar sobre la tierra, el pasto, la arena y hasta la escarcha contribuye a cargar energía de la naturaleza y a botar electricidad estática. Ducharse con agua helada, cuando el tiempo lo permite y beber agua purificada relaja y energiza. Alimentarse con productos orgánicos: papas, lechugas, tomates, respirar aire puro y hacer ejercicios de respiración como los enseñados por el yoga o por órdenes esotéricas como el rosacrusismo o el martinismo. Estos ejercicios estimulan los chacras y energizan. Ejercicios de visualizaciones con imágenes: del fuego como el Pilar del Medio o el Solve Coagula de la alquimia. Ejercicios para el despertar de kundalini o la serpiente de fuego. Energizan y desarrollan la capacidad de darse cuenta.
La Tabla Periódica de los Elementos
En el siglo XIX el científico ruso Dimitri Mendeléyev organizo,
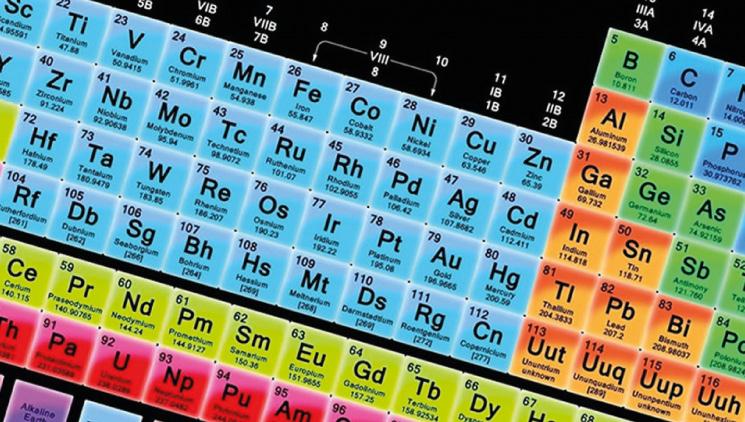
clasificó y pronosticó los elementos químicos de acuerdo a su peso atómico (protones), su configuración atómica y sus propiedades químicas. Los estructuró en grupos y columnas y por las posibles combinaciones químicas artificiales a las que todavía no habían sido encontradas. Esto permite entender mucho más la constitución de los cuatro elementos a partir de la intuición de Leucipo y Demócrito que pensaron que todas las cosas están constituidas por pequeñas partículas llamadas átomos. A cada elemento químico le corresponde un lugar específico y propio en la tabla periódica. (Marcos, Mitxelena et. al. S.f).
No solamente es una forma de ordenar los elementos químicos. Si se sabe en qué período y a que columna pertenece un elemento, se puede saber mucho más sobre su naturaleza y propiedades.
Toda la materia posee masa y existencia en el espacio. La materia se puede expresar en tres estados: sólida líquida y gaseosa. Y esto por el tipo de relación entre los átomos o moléculas que la integran y son las propiedades de la materia. Las características generales son propias de todas las modalidades de materia. Las características particulares diferencian a una cosa de otra y se relacionan con las diferentes sustancias que conforman los cuerpos. Las propiedades físicas evidencian las transformaciones y su evolución característica, que no es factible precisar de modo claro, como el color que cada persona percibe de modo individual. Dejándolas de lado se puede aludir a algunas propiedades de la materia: elasticidad, punto de fusión, conductividad, temperatura, solubilidad, fragilidad, dureza, textura, ductilidad, y punto de ebullición.
La Tabla Periódica de los Elemento permite entender más y mejor a los elementos, así como la tierra con todas sus complejidades, el fuego con sus particulares combustiones, el agua en su pureza y sus contaminaciones, lo mismo que el aire. Los elementos combinan sustancias químicas y se combinan entre sí para producir notables transformaciones.
Alfred Werner es el autor de la modalidad actual de la tabla periódica a partir de Mendeleyév. Los primeros 94 elementos se encuentran en la naturaleza, algunos fueron sintetizados primero y después hallados. Del 95 al 100 ya no existen y del 101 al 118 fueron sintetizados en laboratorios.
Para profundizar aún más los cuatro elementos se debe entender aspectos físicos principales del devenir de las cosas en el universo. La etimología lleva al griego thermos, calor y dynamos, fuerza. Desde una perspectiva matemática los principios o leyes se entienden como un conjunto de ecuaciones que permiten entender los sistemas termodinámicos sea cual sea el objeto de estudio: desde una molécula o una persona hasta la atmosfera o un asado en una parrilla.
Las leyes o principios de la termodinámica fijan su atención en tres propiedades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía. La temperatura es una magnitud física que evidencia la energía que tiene un cuerpo. Se manifiesta en calor y frío, temperatura más alta y temperatura más baja. La energía es la capacidad de generar movimiento, de producir trabajo. La energía es propia de todos los sistemas físicos y de todas las formas de vida. Se clasifica de varios modos: como energía potencial cuando está almacenada, o cuando está en acción como cinética; se interrelacionan al transformarse una en otra, son interconvertibles. La energía no puede ser creada ni destruida solamente transformada, en distintas modalidades.
En todos los modos de vida está presente la energía, las formas vivientes son dependientes de la energía. Los vegetales toman y absorben la energía radiante del sol que les permite realizar la fotosíntesis. Los animales se nutren de forma indirecta de la energía solar, a través de los vegetales. La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica usando la luz del sol; la energía lumínica se transforma en energía química estable. Se realiza en las plantas.
La otra propiedad física contemplada en las Leyes de la termodinámica es la entropía y es la magnitud o tamaño representado por
la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es el grado de desorden de un sistema y la cantidad intercambiable con el medio como ocurre en un reloj de arena, es como una modalidad de desgaste entendido como desorganización.
Desde que el hombre está sobre la tierra ha percibido que sus necesidades no coinciden con las oportunidades que la naturaleza le da. El ser ahí o dasein (Martin Heidegger), ese yo en la circunstancia (José Ortega y Gasset) ha debido producir una sobre naturaleza, un mundo tecnológico. La naturaleza, en su pureza le ofrece mucho, pero no todo y al hacer un mundo técnico, la modifica y muchas veces la contamina, la desnaturaliza. Esto tiene un límite peligroso para la vida humana, cuando se procede sin conciencia. Si un proyecto de vida implica vivir, muchos comportamientos con la naturaleza son incongruentes, por ejemplo, todos los comportamientos que contribuyen al cambio climático, al aumento de la temperatura en el planeta.
El esoterismo es la doctrina íntima, reservada y no la exotérica o para todos en el decir de Aristóteles. La masonería es una escuela iniciática, es decir que se pone en el largo camino de perfeccionamiento y ampliación de la conciencia, esto es, del darse cuenta. Implica procedimiento simbólico y alegórico y un ejercicio filosófico permanente. Esto significa la filosofía entendida como el ejercicio pleno de la razón y el espíritu crítico. Como cuando Jenófanes de Colofón sometía a crítica y duda a la religión antropomórfica de su tiempo al decir que, si los bueyes y los caballos tuvieran manos y pudieran pintar, pintarían a sus dioses con la forma de los bueyes y los caballos de su tiempo.
La masonería francesa considera, en la iniciación, las purificaciones sucesivas por los elementos: tierra, agua, aire y fuego, inspirados en los misterios antiguos y en ordenes plenas de un profundo esoterismo cabalista, hermético, gnóstico y alquímico. La masonería anglosajona no incluye la Cámara de Reflexiones, ni los viajes misteriosos de purificación por los elementos. Se basa fundamentalmente en un simbolismo moral, de las herramientas de los albañiles y constructores. Para ellos el Gran Arquitecto
es el Dios del evangelio. Gran Geómetra en el segundo grado y el Altísimo en tercer grado Para ellos la masonería es un peculiar sistema de moral velado en alegorías e ilustrado por símbolos. (Ritual de Iniciación de la masonería del Rito de York y de la masonería anglosajona). La masonería anglosajona tiene unidad de rituales, en todas partes son los mismos, con mínimas variaciones, incluido Estados Unidos. En cambio, el llamado Rito Escocés Antiguo y Aceptado, no tiene unidad en sus rituales, los que son muy diversos y distintos, en la masonería simbólica. El rito chileno es, quizás, el más bello y profundo, con un sello poético sin igual, con un modo único de proponer al Gran Arquitecto del Universo. El Rito Escocés Antiguo y Aceptado nació en Charleston, Estados Unidos y comprende los grados del IV al 33, de Maestro Secreto a Soberano Gran Inspector General. Los Hermanos que lo fundaron, en la masonería simbólica o azul practicaban el Rito de Emulación, con mínimas variantes. Sus mandiles de maestro son azules, de donde proviene la denominación, Grados Azules o Masonería Azul. (Mart, 2015).
Purificación por la Tierra
En la iniciación se produce un reflectar, un giro hacia el interior, circunloquio o conversación con uno mismo. Como indicaba Antonio Machado: “converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a dios un día, mi soliloquio es plática con el mi buen amigo que me enseño el secreto de la filantropía”. Es una visita el Interior de la Tierra. Hay que ser capaz de mirar y reconocer los propios errores, examinar la conciencia, rendir homenaje a lo bello, lo justo y lo bueno. Los rituales dicen: qué memoria desearías dejar de vos mismo, cuáles son tus deberes con los demás y cuáles son tus deberes contigo mismo.
Purificación por el Aire
Incluye enseñanzas morales, representa las malas pasiones, a la sociedad humana con odios, tormentos, traiciones e impulsos de egoísmo. Representa también a las malas instituciones políticas y sociales y a los hombres que padecen por la ignorancia y ausencia de reflexión. La masonería enseña a superar esos males.
Purificación por el agua
Representa la lucha contra las malas inclinaciones y la lucha por el bien de los demás, contra las mentiras y calumnias. Se debe tener el valor de la perseverancia, en el camino del bien, siguiendo la conciencia ilustrada.
El 70% de del cuerpo humano es agua y el 70% del planeta Tierra también es agua. Flexible, elemento blando, el primero según el Génesis.
A la larga lo blando vence lo duro; las rocas las transforma en arena y el agua apaga al fuego.
Purificación por el fuego
Representa el valor de la perseverancia en la adquisición de las virtudes y la verdad. También representa la purificación de las emociones y el amor al prójimo y se insta a no hacer a los demás lo que no se quiere que se haga con uno. Representa el ánimo necesario en defensa de la verdad y la justicia. La masonería es austero sacrificio en el activo combate contra el error y el mal. No es contemplación pasiva del bien.
Los cuatro elementos son considerados en la masonería como un valor superior para el desarrollo y perfeccionamiento humano, para su bien y consolidación. Purifican, limpian e inspiran la conciencia. La naturaleza en pleno contribuye a que el hombre viva mejor y vaya superando sus limitaciones por medio del estudio y la reflexión. Insta a respetarla y a superar sus peligros por medio de una actitud prudente. Se debe incluir a la naturaleza, con todo su potencial en los proyectos de vida, evitando contaminarla.
La masonería es una organización iniciática, filosófica y esencialmente ética. La ética entendida como una teoría y no como una práctica reflexiva de la moral, es una rama de la filosofía y se ocupa del deber ser del ser humano. Ya la práctica reflexiva de la moral es un aporte formidable para el desarrollo y perfeccionamiento humano. ¿Qué puede enseñar la ética como ejercicio filosófico acerca de los cuatro elementos, la naturaleza y el comportamiento del hombre?
La lucha contra las bajas pasiones humanas es fundamental en la relación con la naturaleza: la ambición desmedida, la naturaleza
transformada en bienes de consumo (Pensar y Habitar de Heidegger) y la contaminación de la misma de forma abiertamente nociva, es un comportamiento inmoral. Se debe establecer un límite a la contaminación de la naturaleza por el bien de todos.
Ambelain, R. 1987. El Secreto Masónico. Editorial Ediciones Martínes Roca.
Ambelain, R. Sf. La Escala filosofal o simbolismo de las herramientas en el arte real. Editorial Orden Real de Heredom de Kilwinning Aug.·. y Resp.·. Logia Madre metropolitana “San Andrés de Escocia N°1”, Valle de Santiago.
Albo, L. 2015. La Masonería: Logias, Rituales y Símbolos de la Hermandad. Editorial Lisboa.
Boché J. Sf. El Simbolismo masónico. Sin editorial.
Cunningham, S. 1993. La Magia de los Cuatro Elementos: Cómo dominar las energías de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Editorial Martínez Roca, Fontana Fantástica.
Denis, O. 2012. Los Cuatro Elementos. Editorial lulu.com.
De Valiente, Apiano. 2012. Las Cuatro Alas de Mercurio: Alquimia Tradicional de Alto Grado. Editorial New Publisher.
García, J. 2017. Simbolismo masónico: Historia, fuentes e iconografía. Editorial Sans Soleil Ediciones.
Heidegger, M. 1927. Ser y Tiempo. Editorial Universitaria, Alemania.
Heidegger, M. 2005. Construir Pensar y habitar. Editorial Laoficina.
Laban, R. Sf. Los símbolos masónicos. Editorial OBELISCO. Lomas, R. 2019. Símbolos de la masonería. Editorial Librero.
Marcos, B. Kepa, M. et. al. Dimitri Mendeléyev y la Tabla Periódica.
Ortega y Gasset, J. 2014. El Hombre y la Gente de. Editorial Biblioteca Nueva.
Ortega y Gasset, J. 2016. El Hombre y la Técnica de. Editorial Createspace Independent Publishing Platform.
Revista Masónica. 1999, números 1-2, Marzo, Abril.
Roca, N. 2007. Los Cuatro Elementos de. Editorial EDEBE.
Rituales oficiales de la Gran Logia de Chile
Toro, R. 2013. Biodanza y los Cuatro Elementos de. Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile.
Paulo De Santos Pavletic R.·.L.·.Melipulli N° 215. V.·.Puerto Montt
Introducción
La gran Logia de Chile en su declaración de principios establece “La Francmasonería es una Institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática”.
La importancia de la ética deriva de su objeto de estudio. Desde que el hombre se agrupó en sociedades tuvo la necesidad de desarrollar reglas

para poder convivir, las cuales se deben conocer para poder comprenderlas y acatarlas, esto es, sabiduría sobre los procesos y sus causas.
Durante los últimos años se ha hecho notar especialmente el daño causado por la especie humana al medio ambiente, acuñándose una serie de términos de uso común para referirse a ello, frente a lo cual cabe preguntarse: ¿qué es y qué significan términos como cambio climático, contaminación y calentamiento global?; ¿cómo defender algo que no se conoce y cómo tener certeza de cuál es la misión como francmasones frente a estos temas?; ¿qué y cómo correspondería actuar frente a esta situación? para finalmente interrogarse acerca de si ¿tiene espacio de aplicación la ética en estas áreas del quehacer profano? y de ser así ¿Cómo habría que aplicar la ética en estas materias? En palabras simples, determinar el campo y la forma de aplicación de la ética masónica frente a la crisis climática que se vive.
La orden masónica se define como “filosófica, ética e iniciática” y bajo estos parámetros se debe entender que existe una moderna rama de la ética llamada “ética ambiental”, la cual se aplica a la reflexión de los fundamentos, deberes y responsabilidades del ser humano para con el entorno actual y futuro, en pos de las nuevas generaciones (Lecaros, 2013).
La Masonería, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser estandarte de diversos cambios sociopolíticos a lo largo de la historia de la humanidad. La Revolución Francesa, el desarrollo del conocimiento a nivel mundial y el desarrollo de leyes progresistas en el país, son sólo un breve ejemplo del peso y responsabilidad que se tiene actualmente como institución, en lo que a cambios sociales se refiere.
Se trata precisamente de “ser transformadores sociales, respetando las dinámicas locales y convirtiéndose en el ejemplo hacia la comunidad”. Justamente con esta última frase comienza uno de los párrafos publicados por la Gran Logia de Chile refiriéndose a las iniciativas que apuntan a realizar un seguimiento de la huella de carbono en las distintas casas masónicas del país, sin duda un paso inicial importante para la concientización de los deberes ambientales, sin perjuicio de lo cual se hace necesario ahondar en estas temáticas desde el punto de vista de las virtudes que inculca en sus adeptos la orden masónica.
La primera oportunidad en la cual se comenzó a hablar de una “ética” orientada al cuidado y respeto del medio ambiente, haciendo hincapié en que el pensamiento moral debe ir más allá del ámbito de los intereses humanos para incluir los intereses de los seres naturales no humanos, fue en las conclusiones del libro de memorias del ingeniero forestal norteamericano Aldo Leopold (1949), titulado “A Sand County Almanac”. A él se le suman los filósofos Hans Jonas y K. O. Apel (1995), los cuales se refieren al mismo tema “ética de la responsabilidad” donde los seres humanos se deben sentir parte del mundo natural y responsables de su cuidado.
Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que se está muy atrasados como humanidad en estos temas, por lo cual se debe trabajar intensamente en ello, a partir de ayer, para tratar de cambiar las malas prácticas vigentes hasta hoy en materia ambiental y mitigar sus graves consecuencias, para lo cual se requiere primeramente de un cambio a nivel de los principios y valores que rigen la relación con el medio ambiente, y como en todo orden de cosas se debe partir primeramente por casa.
Son muchas las frases y términos que han sido, y siguen siendo, víctima de uso y abuso en estos tiempos: marcas de ropa, bebidas, cuadernos, incluso en la política se lanzan frases rimbombantes sobre el necesario cuidado ambiental, lo cual está muy bien desde el punto de vista de las intenciones, aun cuando por regla general se tiene una escasa lucidez y conocimiento sobre los temas de los cuales que se habla. Por ello, las temáticas ambientales quedan relegadas más que nada a palabras de buena crianza, cuando en verdad lo que se necesita es encarnar esa moral ambiental en el “aquí y ahora”, sumado a una pincelada de ética aristotélica – hacer el bien simplemente porque es lo hay que hacer – para lo cual nunca estará de más un repaso de algunos tópicos esenciales en la materia, para quienes utilizan la razón y el conocimiento como sendero hacia la luz de la verdad.
En tal sentido, primeramente, señalar que existe una relación estrecha entre el clima y el hombre, entendiendo clima en términos simples como el conjunto de elementos y factores atmosféricos y meteorológicos que caracterizan a una región del globo terráqueo, y que determinan condiciones ecológicas propias. El clima es, en consecuencia, el elemento de la atmósfera que influye de forma determinante en las posibilidades de supervivencia y formas de vida de los seres humanos, fauna, flora, y en general de los ecosistemas.
En observancia a lo descrito precedentemente, se puede deducir que las actividades de la sociedad humana, sean estas industriales, agrícolas, vehiculares o de otra índole, inciden determinantemente en la evolución del clima de zonas densamente pobladas, las cuales ambientalmente se conocen como “Isla de Calor”. Muchos de los gases emitidos por las actividades mencionadas, se llaman gases de invernadero y están generando el denominado Efecto Invernadero Inducido (GEI), el que influye en el cambio climático experimentado durante las últimas décadas.
Cambio climático y Calentamiento Global son términos que sufren del mismo mal que los binomios rito – ritual o signo – símbolo en masonería, ya que generalmente se entrelazan, confunden y utilizan indistintamente como si fuesen una misma cosa, pese a las diferencias existentes entre ellos, lo cual hace necesario detenerse un momento para ver de qué se trata cada uno de ellos y cómo diferenciarlos adecuadamente.
El Calentamiento Global se refiere únicamente a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que el Cambio Climático incluye el calentamiento y los “efectos secundarios” de este calentamiento, tales como el derretimiento progresivo de los glaciares, lluvias tormentosas cada vez más frecuentes, nevazones inusuales o sequías cada vez más frecuentes, por nombrar sólo algunos.
Otra distinción entre el Calentamiento Global y el Cambio Climático es que cuando los científicos, políticos u otros líderes públicos hablan sobre el Calentamiento Global en estos días, casi siempre se refieren al calentamiento causado por las actividades humanas, debido al rápido aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero causados por personas que queman carbón, petróleo y gas, a escala industrial y domiciliaria- ya que aun cuando se sabe que la tierra ha aumentado su temperatura antes por diversas circunstancias, lo verdaderamente preocupante es que ello nunca ocurrió a la velocidad con la cual avanza hoy, siendo la actividad humana claramente la causante de aquello.
En efecto, el Cambio Climático puede tener su origen en cambios naturales, como lo es la propia evolución climática desde las edades de hielo hasta hoy en día. Sin perjuicio de ello, la gravedad de la situación actual, reitero, dice relación con la actividad del hombre, el cual además de quemar combustibles fósiles, principal emisor de gases, es capaz de causar cambios climáticos al emitir contaminación, por ejemplo, con aerosoles, ya que las diminutas partículas que reflejan la luz solar y enfrían el clima en teoría causarían una edad de hielo atropo-inducida, alterando la atmosfera,

o también al transformar el paisaje de la Tierra, por ejemplo, sustituyendo bosques que almacenan carbono por tierras de cultivo.
El Calentamiento Global es, por tanto, el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incrementaron el efecto invernadero. Se predice, además, que las temperaturas continuarán subiendo en el futuro si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por su parte, el Efecto Invernadero es el resultado de la penetración de la luz solar desde el espacio exterior, la cual impacta sobre la superficie del planeta, convirtiéndose en calor para luego ser irradiada de regreso hacia el espacio exterior. Sucede, sin embargo, que una parte de ese calor no puede escapar porque es reflejada nuevamente hacia la tierra por los gases que producen el denominado “efecto invernadero”, el cual, como su nombre lo indica, funciona al igual que el plástico transparente que se usa sobre los cultivos fuera de temporada, impidiendo la salida del calor y aumentando la temperatura interior del habitáculo de cultivo, que para el caso en estudio es el planeta tierra.
Este es un momento en el proceso del Cambio Climático como ningún otro en la historia de la humanidad, ya que si bien se ha dicho que el hogar, la tierra, sin duda ha experimentado el cambio climático antes- la
temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia de 4.540 millones de años del planeta, experimentando largos períodos de frío denominados “edades de hielo”, y períodos cálidos o “interglaciares”, en ciclos de 40.000 a 100.000 años durante al menos el último millón de años, sin embargo al día de hoy por causa de la intensidad del fenómeno producto de la acción humana obliga a cambiar los paradigmas éticos y de acción en materia ambiental.
En efecto, al ser el Cambio Climático actual diferente a los anteriores fenómenos de este tipo conocidos, se debe tener un entendimiento diferente frente a ello, ya que con independencia de cómo se quieren entender o enfocar estas temáticas finalmente-si el cambio climático son todos los efectos secundarios del Calentamiento Global o un síntoma del Cambio Climático causado por los humanos- esencialmente se está hablando del mismo fenómeno básico: la acumulación de energía térmica excesiva en el sistema de la Tierra. Cabe preguntarse entonces ¿por qué se tienen dos formas de describir lo que a nivel de consecuencias es básicamente lo mismo?
Según el historiador Spencer Werart (2008), el uso de más de un término para describir diferentes aspectos del mismo fenómeno sigue al progreso de la comprensión del problema por parte de los científicos. A finales de 1.800, los científicos estaban planteando la hipótesis de que la industrialización, impulsada por la quema de combustibles fósiles para generar energía tenía el potencial de modificar el clima. Pero durante muchas décadas no estuvieron seguros de si el enfriamiento (debido al reflejo de la luz solar de la contaminación) o el calentamiento (debido a los gases de efecto invernadero) dominarían finalmente. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, cada vez más evidencias sugerían que el calentamiento dominaría y que sería diferente a cualquier otro episodio de calentamiento natural. El concepto de “Calentamiento Global” surgió precisamente para describir ese consenso científico. En décadas posteriores, los científicos se hicieron más conscientes de que el Calentamiento Global no era el único impacto del exceso de calor absorbido por los gases de efecto invernadero. Otros cambios—el aumento del nivel del mar, la intensificación del ciclo del agua, el estrés sobre las plantas y los animales—probablemente serían mucho más importantes para la vida cotidiana y para la economía. En la década de 1990, los científicos utilizaron cada vez más el “cambio climático causado por los seres humanos” para describir el desafío que enfrenta el planeta.
Si se quisiera hacer un balance sobre el Calentamiento Global actual, es un tipo de Cambio Climático sin precedentes, y está generando una cascada de efectos secundarios en el sistema climático. Son estos efectos secundarios, como los cambios en el nivel del mar a lo largo de costas muy pobladas y la retirada mundial de los glaciares de montaña de los que dependen millones de personas para el agua potable y la agricultura, los que probablemente tengan un impacto mucho mayor en la sociedad que el cambio de temperatura en sí mismo.
El autor Feltz, B. (2016) )3 en su artículo publicado para la UNESCO denominado “Filosofía y ética del cambio climático”, plantea lo siguiente: “El Cambio Climático es uno de los grandes desafíos de estos tiempos y afecta tanto a la vida cotidiana como al orden geopolítico mundial. Es una de las dimensiones de una crisis ecológica planetaria, consecuencia directa de las complejas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estos vínculos pueden dividirse en cuatro enfoques principales desde una perspectiva filosófica:
El primero, el de Descartes, considera a la naturaleza como un conjunto de objetos puestos a disposición del ser humano. El filósofo del siglo XVII, contemporáneo de Galileo y considerado el gran precursor de la modernidad, desarrolla el proyecto de una ciencia de la vida análoga a la ciencia física emergente. Defiende la idea de una “máquina animal”. Lo vivo no es más que materia inerte organizada de manera compleja. Sólo el ser humano tiene un alma sustancial distinta del cuerpo, hecho que lo convierte en la única especie respetable. El resto de la naturaleza, viva o inerte, forma parte del mundo de los objetos, y por ende a disposición de la humanidad. Descartes no manifiesta respeto alguno por el medio ambiente, y lo considera de manera meramente utilitaria estimando que es un recurso infinito del cual el hombre puede sacar provecho sin complejos. Es posible adivinar, entonces, cuántas de estas premisas han conducido al uso y abuso indiscriminado de la naturaleza en todas sus formas: agricultura, pesca y ganadería intensiva, agotamiento de minerales, contaminación de todo tipo, etc.
Otro enfoque, el de la Ecología Científica, aporta una perspectiva completamente diferente del mundo en cuanto relación ser humano-medio ambiente. En 1937, el botánico británico Arthur George Tansley propuso el concepto de “ecosistema”, el cual revolucionaría la relación científica
3 Disponible en: https://es.unesco.org/courier/2019-3/filosofia-y-etica-del-cambio-climatico#:~:text=El%20primero%2C%20el%20de%20Descartes,a%20la%20ciencia%20f%C3%ADsica%20emergente.
con la naturaleza. Este concepto remite a todas las interacciones de las distintas especies vivientes entre sí, y de todos los organismos vivos con el entorno físico: suelo, aire, clima. En este contexto, el hombre se redescubre a sí mismo como parte de la naturaleza, como un elemento más del ecosistema. Además, ese ecosistema es un medio ambiente finito, con poblaciones y recursos limitados de antemano, desde el comienzo como en las etapas posteriores de la actividad humana sobre el planeta”.
No obstante, el gran avance que este enfoque ecosistémico significó, muchos pensadores consideran que el enfoque de la ecología científica es aún insuficiente para resolver la relación hombre-medio ambiente. Los adeptos de la ecología profunda (deep ecologists), por ejemplo, creen que el núcleo del problema en el enfoque científico, incluido el ecológico, es el antropocentrismo. Defienden, por tanto, una filosofía de la totalidad que integra al ser humano con todo lo vivo en su conjunto sin concederle ninguna categoría especial. El respeto por el animal es análogo al respeto por el ser humano.
Finalmente, el cuarto enfoque de las relaciones entre el hombre y la naturaleza intenta mantener una distancia prudente del radicalismo de los deep ecologists, subrayando a la vez la pertinencia de la crítica de la ecología científica. La naturaleza y el ser humano coexisten y se compenetran en un espacio vivo más respetado. Un animal puede ser respetable sin que se le conceda la misma categoría que a un ser humano. Una especie viva, un ecosistema particular merecen respeto como logros notables de la naturaleza, al igual que una obra de arte es un logro señero del hombre. La dimensión estética de una obra remite a una dimensión fundamental de la realidad, que únicamente el artista es capaz de revelar. Pero esa relación no significa que la obra que se respeta adquiera categoría humana. Cabe establecer una jerarquía de valores. Lo animal, algunos ecosistemas o determinados paisajes, alcanzan respetabilidad en virtud de una modalidad dual: es el hombre quien decide respetarlos y lo hace de una forma que no equivale al respeto que manifiesta hacia lo específicamente humano.
Otra arista relevante sobre la cual se debe meditar es la política, desde la perspectiva de ciencia versus política. Como dimensión de la crisis ecológica, el cambio climático prepara el terreno para una reflexión más específica sobre la relación entre ciencia y política, importante ya que todo es política y finalmente es la herramienta de la cual se dispone para organizar la sociedad.
La ciencia tiene una gran responsabilidad en el origen del problema climático. Se ha entrado en el Antropoceno en buena medida debido al impresionante poder de las nuevas tecnologías y a su uso indiscriminado por parte de los poderes económicos: por primera vez en la historia, la actividad humana está modificando determinadas características medioambientales que afectan a la humanidad en su conjunto. Pero la ciencia también se hace consciente de los problemas relacionados con la crisis ecológica y desempeña un papel decisivo en el desarrollo de perspectivas que podrían encaminar hacia una gestión racional de la crisis climática. La ciencia puede llevar al ser humano a la perdición o a la salvación. Integrado en una concepción más amplia de la realidad, el enfoque científico sigue siendo decisivo para atenuar el cambio climático. Sin embargo, la democracia no es tecnocracia. En democracia, es el político quien toma las decisiones. El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) distinguió entre la esfera de los hechos y la esfera de los valores. Por el lado del conocimiento, el científico es un especialista en hechos, y le incumbe analizar las situaciones y propuestas de diversas hipótesis compatibles con las limitaciones ecológicas. Los políticos, por su parte, actúan (o debiesen actuar) de conformidad con los valores que se han comprometido a defender. En un sistema democrático, su legitimidad
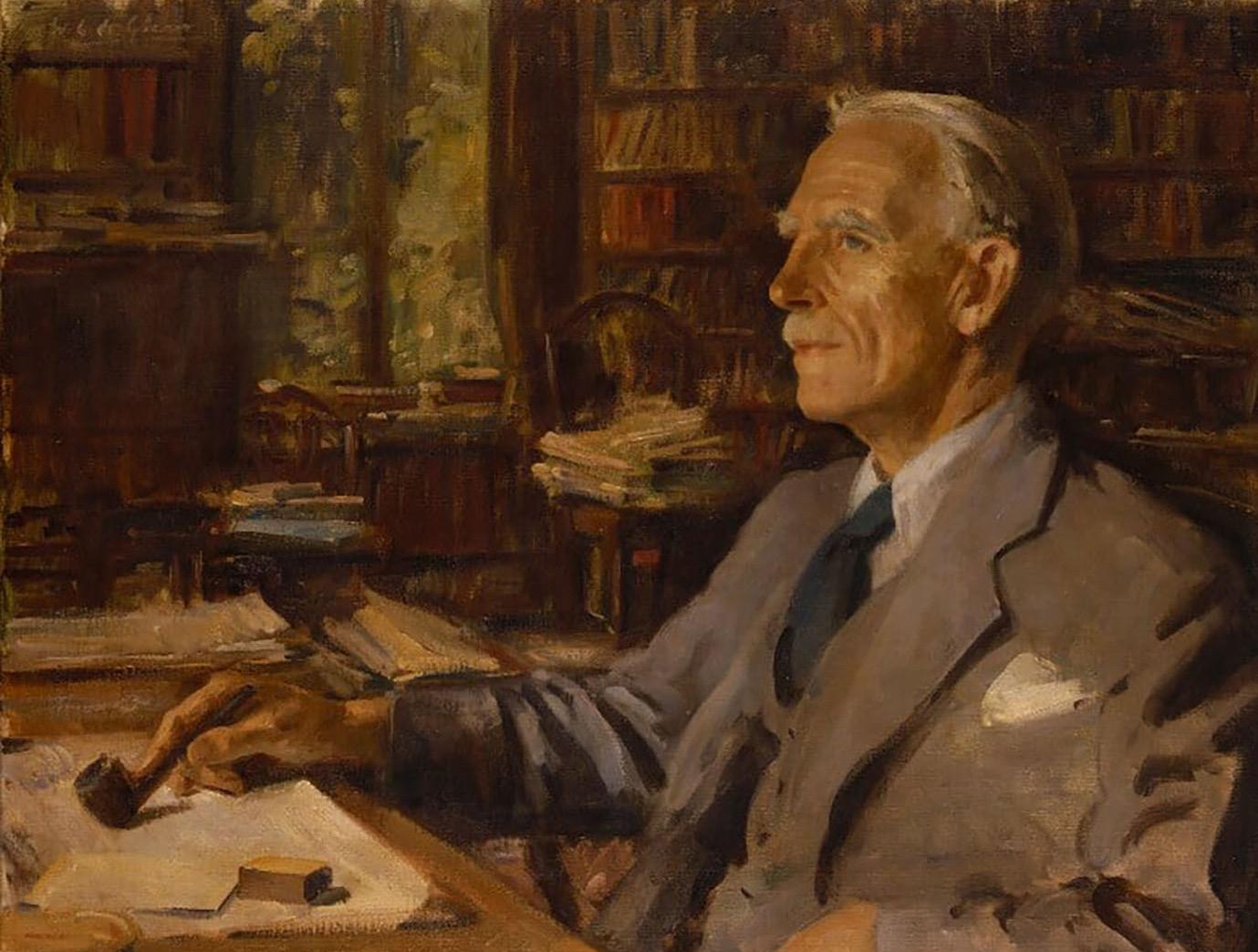
se deriva de su elección. Se les elige precisamente para que escojan la opción que se ajuste a su sistema de valores. De allí que el Cambio Climático implique análisis técnicos muy complejos que no siempre están en consonancia con las orientaciones que los políticos han definido, por tanto, crear una mancomunión entre estas dos visiones es indispensable para rescatar a la humanidad del desastre ambiental, exigiendo que las visiones científicas sean validadas y escuchadas por quienes finalmente toman las decisiones desde el ámbito de lo político.
Por lo anterior, acuñar de ahora en adelante algún término similar a “Geoceno” podría ser un buen punto de partida, donde el planeta completo, vale decir, humanos, animales, plantas y la abiota completa formen una unión indisoluble y próspera que permita un crecimiento conjunto y armónico de tipo sustentable.
Por todo lo anterior es que se debe observar y reconocer que se ha entrado en una transición hacia una sociedad marcada decisivamente por los condicionamientos ecológicos. La participación de todos y en todas las actividades, desde las pequeñas y medianas empresas hasta los más poderosos consorcios multinacionales , y la participación tanto de los organismos estatales como de entidades intermediarias –sindicatos, federaciones empresariales, ONG, etc.–, en resumen el trabajo de los distintos agentes económicos y de cada uno y de la sociedad completa en su propia vida cotidiana, cada uno en su hogar, disminuyendo su huella de carbono, siendo eficientes en el consumo, limitando la cantidad de plásticos que se utiliza y se libera al medio ambiente, el agua que se consume, en las respectivas posiciones dentro del esquema social, serán claves para crear las condiciones esenciales para una acción eficaz en el “aquí y el ahora” en materia de protección ambiental.
La cuestión fundamental es, en definitiva, el futuro de la humanidad, lo que empuja a actuar es la comprensión de que el Cambio Climático descontrolado puede hacer que la vida humana en la Tierra sea mucho más difícil y feble de lo que es actualmente, si no imposible o inviable a futuro. Se conoce el “principio de responsabilidad” que el filósofo alemán Hans Jonas formuló a finales del decenio de 1970, pensando precisamente en cuestiones ecológicas: “actúa de manera tal que los efectos de tus actos sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la tierra”. A partir de ahora, se trata de concebir una vida social contemporánea que incluya la preocupación por la sostenibilidad del sistema largo plazo, considerando a las generaciones futuras en el ámbito de las responsabilidades ambientales.
Estas preocupaciones ecológicas deben coexistir con las exigencias éticas contemporáneas, a saber, el respeto de los Derechos Humanos y el trato igualitario para todas las personas. No todas las poblaciones humanas son iguales ante el desafío climático si se piensa en el país y las diferencias en el acceso al agua – símbolo de vida y muerte -. Paradójicamente, los países o las zonas más pobres son a menudo los más afectados por el calentamiento descontrolado del planeta. Por lo tanto, el respeto de los Derechos Humanos debe conducir a un principio de solidaridad internacional, que es lo único capaz de garantizar, tanto la gestión global del Cambio Climático como medida específicas para situaciones particularmente complejas. El principio de responsabilidad hacia las generaciones futuras y el principio de solidaridad de todos los seres humanos entre sí son esenciales para una gestión equitativa de la crisis ecológica.
Si la ética es la ciencia de lo moral, y la moral está ligada al buen comportamiento en sociedad, necesariamente el individuo al pertenecer a una Orden que indudablemente busca mejorar la sociedad a través de sus miembros, y por ende, lo mejor para todos los que en ella se encuentran inmersos, se debe estar sujetos también a la búsqueda y aplicación de aquellos valores y formas de hacer que se permitan cumplir con este objetivo general de orden filantrópico, para lo cual es fundamental el adherir a una ética ambiental que permita el avance equitativo e igualitario de las personas en todo ámbito, lo cual solo será posible si se tiene un lugar, un planeta al cual llamar el hogar, generando condiciones favorables para un mejoramiento progresivo de la calidad de vida para las generaciones futuras, para lo cual el respeto y protección del entorno ambiental es clave. La tarea, bien se sabe, es ardua y compleja en la materia, frente a lo cual vale la cita de autor desconocido que señala: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”. Esta es y debe ser, desde el punto de vista de la ética masónica, la manera de enfrentar esta problemática global de parte de cada individuo, porque sin duda cada árbol que se pueda plantar será el punto de partida de un bosque que sin lugar a dudas ayudará a disminuir la temperatura del hogar, la tierra. Es de esperar, por tanto, que lo que vive el planeta actualmente en materia ambiental sea tan sólo un trago del cáliz de la amargura y un cuadro negro en el piso del mosaico logial, y que el debate y nuevas formas de acción que se debe instalar con sentido de urgencia, tanto desde una perspectiva climático-ambiental como social y civilizatorio, lo sea para
el aquí y el ahora, ya que se trata del modelo de sociedad que se debe construir, considerando que la única manera de cumplir el “Acuerdo de París” es justamente en escenarios de baja actividad como el actual en tiempos de pandemia, el que pareciera ser una especie de entrenamiento forzado para ir acostumbrándonos al tipo de vida al cual se debe retornarporque alguna vez lo se tuvo- si se quiere proyectar como especie humana en el bello y fascinante planeta en que se vive.
El futuro, que se está construyendo día a día, y que se dejará a las nuevas generaciones, ya fue sobre vendido/explotado por las generaciones pasadas y no es prometedor, por lo que requerirá de muchos sacrificios en cuanto a estilos de vida y costumbres dañinos para el medio ambiente que se deberá abandonar o suspender indefinidamente en el tiempo, para comenzar a girar en torno a principios éticos estrictos que se reorienten, en el menor tiempo posible, hacia una mirada de amor verdadero a la naturaleza y a la vida humana y animal existente en ella. La vida de las generaciones futuras, de los hijos, nietos y bisnietos pende en definitiva de ello.
Es importante ser capaces de construir proyectos políticos y de sociedad basados en la más profunda adhesión a parámetros ambientales sustentables y llevarlo concretamente a la sociedad, forjando ciudadanos comprometidos y activos en materia de protección ambiental, nuevos líderes que sean merecedores de esa heroica posición. Se debe salir por tanto en busca de una sociedad empoderada, con autoridades legitimadas moral y socialmente, porque las medidas a largo plazo que se debe tomar no resisten ganancias individuales sino únicamente el bien superior del planeta y de las generaciones futuras.
Finalmente decir que el Cambio Climático desde la ética masónica debe ser abordado con la mirada de la ética medioambiental, siendo esta una moral aplicada que reflexiona sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano, y principalmente de los miembros de esta augusta orden con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras bajo la guía de los valores y virtudes, a los cuales desde ya se deben sumar dos principios éticos axiales y un concepto ético-político derivado: en primer lugar, el Principio de Responsabilidad como cuidado del ser vulnerable -los seres humanos actuales y futuros y la restante vida
planetaria- y en segundo lugar, el Principio de Justicia Ecológica en sus tres vertientes complementarias: la justicia global- entendida como el combate a las desigualdades socioeconómicas a nivel planetario- la justica intergeneracional- entendida como el deber de ser equitativos para con las generaciones futuras en cuanto al legado ambiental que se deja- y la justicia inter específica- representada por el principio de hospitalidad biosférica hacia los otros seres vivos, todo ello en confluencia integrando el concepto ético-político de ciudadanía ecológica al cual se está llamado a contribuir, en el marco de una sociedad globalizada como la actual.
Apel K-O. 1992. Una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia. Buenos Aires: Almagesto.
Broecker, W. S. 1975. Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? Science, 189(4201), 460–463.
Cahrney. 1979. Jules National Academy of Sciences, Climate Research Board, Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment.Washington, DC: National Academy of Sciences.
Feltz, B. 2019. Revista El correo de la UNESCO, disponible en: https://es.unesco.org/ courier/2019-3/filosofia-y-etica-del-cambio-climatico#:~:text=El%20primero%2C%20 el%20de%20Descartes,a%20la%20ciencia%20f%C3%ADsica%20emergente.
Gillett, N. P., V. K. Arora, G. M. Flato, J. F. Scinocca, and K. von Salzen. 2012. Improved constraints on 21st-century warming derived using 160 years of temperature observations. Geophysical Research Letters, 39, 5.
Huber, M., and Knutti R. 2012. Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy balance. Nature Geoscience.
Jonas, H. 1995. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.
Jouzel, J., et al. 2007. EPICA Dome C Ice Core 800KYr Deuterium Data and Temperature Estimates. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series # 2007-091. NOAA/NCDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.
Kennedy J.J , P. W. Thorne, T. C. Peterson, R. A. Ruedy, P. A. Stott, D. E. Parker, S. A. Good, H. A. Titchner, and K. M. Willett. 2010. How do we know the world has warmed?
Lecaros, J. 2013. Acta bioeth. vol.19 no.2 Santiago nov.
Mann, M. E., Zhang, Z., Hughes, M. K., Bradley, R. S., Miller, S. K., Rutherford, S., y Ni, F. 2008. Proxy-based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13252-13257.
Melillo, Jerry M., Terese (T.C.) Richmond, and Gary W. Yohe. 2014. Eds.,: Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment. U.S. Global Change Research Program, 841 pp.
Mendoza de Armas y Jiménez Narváez. 2017. Relación entre el efecto invernadero y el cambio climático desde la perspectiva del sector agrario César Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín vol.70 no.2 Medellín May/Aug.
Mendoza De Armas C. 2016. Colombia Ejemplo en lo Ambiental y en el Desarrollo. Caso: Medellín-Santa Elena-Parque regional Arví. Santa Elena: Aldea Ecológica SAUDADE (Trabajo de Investigación 2009-2016b.).
Walsh, J., D. Wuebbles, K. Hayhoe, J. Kossin, K. Kunkel, G. Stephens, P. Thorne, R. Vose, M. Wehner, J. Willis, D. Anderson, V. Kharin, T. Knutson, F. Landerer, T. Lenton, J. Kennedy, and R. Somerville. 2014. Appendix 4: Frequently Asked Questions. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment, J. M. Melillo, Terese (T.C.) Richmond, and G. W. Yohe, Eds., U.S. Global Change Research Program, 790-820.
Weart, S. 2008. Timeline (Milestones). In The Discovery of Global Warming. What’s in a Name? Global Warming vs. Climate Change. NASA. www.climate.gov
El necesario aporte de las personas, en tanto individuos
Resumen Ejecutivo
Judith Romero Moreno R.·.L.·. Hipatia N° 31. V.·. Santiago
El presente artículo se refiere a las acciones específicas que pueden y debieran llevar a cabo los ciudadanos, desde su posición particular, es decir, desde sus propios hogares y vida cotidiana, para enfrentar de forma responsable el cambio climático. Por tanto, se sugieren algunas actividades, como así también, cambios internos, relacionados a la toma

de conciencia y aprendizaje, absolutamente necesarios antes de realizar acciones sostenibles que puedan ser replicadas hacia sus pares.
Contexto
Mucho se habla acerca del daño que se le produce a diario al medioambiente, la deforestación, la sobre utilización de las aguas, el calentamiento global, la responsabilidad de las grandes empresas, las políticas públicas, sean éstas buenas o malas, que puedan ser impulsadas por uno u otro gobierno, del ser humano y su rol en el cambio climático, de la responsabilidad de los padres con los hijos y la importancia de la educación que reciben, como también la necesidad del recambio generacional consiente de los hábitos como punto de partida.
Pero… ¿Qué hace cada persona desde su posición individual en la sociedad?
Objetivo
El objetivo que se busca con este artículo es invitar a la reflexión y acción de cada persona en su ámbito directo de vida, es simplemente, “tomar conciencia y ejecutar”.
Desarrollo
Es necesario analizar e internalizar, que cada cosa que se hace o se deja de hacer, tiene un efecto para el entorno. Desde la cantidad de tiempo que se mantienen los artefactos electrónicos conectados a la red eléctrica, las veces que se utiliza la red de agua potable para regar, la cantidad y material del vestuario que se utiliza, la forma de manejar y eliminar los desechos, los medios utilizados para el transporte de un lugar a otro, etc. Es finalmente, la forma en que se vive la vida, y en cómo se usan los recursos naturales a disposición, y esto último, determina qué tan “sostenible” es la forma de vivir, para que el planeta también lo sea.
Y es que observar de forma pasiva, con ojo crítico y apuntando con el dedo, las situaciones que ocurren alrededor o en cualquier lugar del planeta, para luego seguir ejecutando ciertas acciones poco sostenibles, como tomar una ducha de 20 minutos, no reparar el vestuario, desechándolo de forma inmediata o adquiriendo más, y un sinfín de acciones irresponsables y poco sostenibles, convierten a las personas en individuos sociales, que

simplemente no aportan al desarrollo sostenible de una sociedad, siendo responsable del deterioro irreversible que sufre el planeta.
Desde la masonería se busca aportar a la conservación y cuidado del entorno, ser ejemplo observable y tangible, de lo que se anhela. La fraternidad, la igualdad y la libertad, no son palabras que se las pueda llevar el viento, sin que hayan transformado una parte del ser de cada individuo. El silencio de quienes inician una vida masónica debe estar presente durante todo su camino, ese silencio que permita hacer una introspección, de empezar por sí mismo, de sincerarse y de reconocer aquello que se debe cambiar, para dar un nuevo curso al camino.
Lo mismo se debe hacer cuando se hable del entorno, de la naturaleza, del planeta y del aporte como parte de la sociedad. Si cada uno de los individuos, desde su pequeño espacio cotidiano, ejecutaran acciones responsables y sostenibles, serían una gran cadena de actos en directo beneficio del planeta.
La ONU ha definido el desarrollo sostenible en el informe titulado “Nuestro futuro común” de 1987, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como: “La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 4
Entonces, luego de tomar conciencia y de analizar la vida diaria, es importante dejar las excusas atrás, hay quienes no manejan sus desechos,
4 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
por ejemplo, y éstos en su totalidad están destinados a la basura, existiendo la clara y evidente opción de reutilizar, de limpiar los contenedores, clasificar y reciclar.
¿Cuál es la excusa?, no hay tiempo, no hay espacio, es desordenado, nadie acompaña en la idea, etc., todo eso tiene solución, por ejemplo, el reciclaje limpio y ordenado no produce malos olores, no ocupa mucho espacio, actualmente, hay múltiples lugares o puntos limpios donde llevar estos productos y así segregarlos de la basura, dejando de ser parte de los basurales que tanto dañan los ecosistemas, contribuyendo de paso a los cambios de hábitos que van conformando la cultura en esta materia.
Y es que lo más importante es comenzar desde la propia experiencia, de fomentar el desarrollo de una cultura educativa en torno al cuidado del planeta, y si se comienza desde el propio concepto de cultura, como “el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo”, ¿no es acaso claro, lo que se debe hacer para comenzar a aportar? Es la preparación, educación y trabajo individual, lo que se debe expandir a quienes rodean al ser humano, educar a familiares, vecinos, compañeros de trabajo, proponer ideas de talleres y actividades colaborativas en colegios. Si se comienza al menos con una sola de esas acciones, el aporte sería relevante para el entorno.
¿Qué hacer con los desechos orgánicos? ¿Cuál es la excusa? No hay patio, se vive en departamento, la terraza es pequeña, no hay tiempo u otro. Actualmente, existen emprendedores, a los cuales de paso se puede ayudar, confeccionan composteras de pequeños tamaños y educan incluso acerca de la lombricultura, el costo es mínimo y el espacio que se requiere también.
El actual uso de composteras pequeñas, ayuda a eliminar la basura, los desechos orgánicos, obteniendo humus de lombriz, con el cual se pueden nutrir las plantas y que, además, manejado de forma responsable, no expele olor ni atrae insectos.
Es un deber educarse, leer acerca de diversas temáticas, porque no sirve solo filosofar acerca de la vida, de sus orígenes, de los sueños, anhelos, miedos y el aporte que se quiere ser en la sociedad; también se debe aprender acerca de cómo mejorar y optimizar las acciones, siendo lo que convoca precisamente, las acciones sostenibles, como un pequeño ápice dentro de la “práctica inteligente” que se debiese llevar a cabo según el pragmatismo y el camino masónico.
¿No es mejor desabrigarse si hace calor o abrigarse si hace frío? En cambio ¿qué se hace? Volverse adicto a la calefacción y aire acondicionado. Al ser consciente, se entenderá que disminuir el uso de estos artefactos va en inmediato beneficio del medio ambiente. Desenchufar los aparatos electrónicos que no están en uso, apagar las luces innecesarias. Es necesario, por ejemplo, recordar que la contaminación lumínica que se produce con las luminarias públicas y privadas en la ciudad, hace que no se pueda observar la magnificencia de las noches y afecta directamente la fauna cercana a las ciudades, así es como muchas veces se han observado distintos animales desorientados en lugares residenciales o colisionando con estructuras citadinas.
Es posible utilizar menos vestuario, reparar, regalar y reciclar, solo es necesario tomar conciencia. Mucho se puede hacer desde la posición particular, desde el hogar, los trayectos, los trabajos, pero ¿qué pasa con la conciencia?
¿No son los integrantes de la masonería, quienes están llamados/as a ser conscientes de su actuar y de la responsabilidad para con la sociedad?
Es necesario ser consciente, analizar cada acción del día a día y comprender si ellas son sostenibles o no, sin excusas, no ser observador/a pasivo/a, no mirar con ojo crítico a pares, a gobiernos o a empresas. Desde lo más básico y personal, las excusas parecen ser más importantes que el actuar.
Existe una corriente en el mundo cristiano, llamada “Visión celular”, la cual consiste en una estrategia de crecimiento y multiplicación, basada en cuatro principios: ganar, consolidar, discipular y enviar.
“Esta visión celular, concebida como una “estrategia de crecimiento”, se ha extendido por todos los continentes de la tierra. Se concreta para los que funcionan en “la visión”, esto quiere decir que, si cumples estrictamente con lo que la visión posee, tendrás éxito. Tiene carácter espiritual, te concentra en el trabajo de la gran comisión. Una mente creativa e inteligente es posible cuando se invierte tiempo en pensar cómo contribuir, pero una mente distraída es presa fácil del enemigo. El líder y discípulo debe concentrarse en la escalera de la visión: Ganar, Consolidar, Discipular y Enviar”5 .
Ahora bien, qué pasaría si se llevara a la práctica esta visión celular, pero con las acciones que individualmente cada persona puede realizar para ayudar al desarrollo ambiental sostenible. Primero es necesario el GANAR,
5 https://steemit.com/predica/@edwingonzalez/la-vision-celular
ganarle a las excusas y decidir realizar un cambio en la forma de vivir. Luego se requiere el CONSOLIDAR, disminuyendo considerablemente la ignorancia, aprendiendo, experimentando nuevas formas de vivir de forma amigable con el entorno. A continuación, DISCIPULAR, desde el punto de vista de compartir los nuevos comportamientos renovados y los conocimientos adquiridos. Y, finalmente surge el ENVIAR, ¿Qué o a quién? Justamente a las personas del entorno cercano, familia, amigos y en general, a quienes se pueda influir, ayudar a ganar, consolidar y lo más importante a discipular, es decir que se extienda lo aprendido y se accione, de forma tal, de ir “contagiando” a mucha gente, y así cada uno aporte firme y responsablemente con un grano de arena, desde su posición en la sociedad.
Conclusión
Finalmente, sería importante, primero, tomar conciencia de la posición y actuar, luego, eliminar las excusas que impiden avanzar hacia los cambios, para al fin, ganar, consolidar, discipular y enviar, siendo real ejemplo y aporte como persona desde la posición en que se esté para combatir el cambio climático y avanzar en el desarrollo sostenible. Se debe ser gestor, no meramente estudiantes o lectoras, el conocimiento no se concreta sino se es capaz de poner en práctica, de crear o de hacer; el verdadero ejemplo, no es aquel que se verbaliza, sino el que se demuestra con acciones, no se puede combatir una guerra escribiendo estrategias, las cuales son en vano si no se llevan a cabo, puesto que se está luchando por algo, y obviamente, no se consigue nada. No se puede esperar a que llegue un día, en que solo exista destrucción o aridez, porque será en ese preciso momento, en que pienses: ¿qué pude haber hecho si hubiese tenido conocimiento? Sin embargo, ahora es cuando sabes con claridad los efectos que las acciones han tenido y tienen en el planeta, y qué se puede hacer para revertir de cierta forma dichas consecuencias, además hoy conoces, precisamente, cuál es el aporte desde tu lugar, como persona y como masona.
Referencias bibliográficas
https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
https://steemit.com/predica/@edwingonzalez/la-vision-celular
La gestión ambiental: desde la reflexión personal a la acción global
Introducción
Autor Anónimo
Miembro de Gran Logia de Chile
Carlos llega a su departamento luego de un agitado día en el trabajo. Pese a lo cansado que estaba y luego de acostar a sus hijos vuelve al computador para buscar información sobre el tema del día con sus compañeros de oficina: el cambio climático. Hasta el verano pasado parecía un tema muy lejano, pero esa jornada había cobrado más importancia para Carlos, tras recordar cómo la cabaña que había arrendado en Puchuncaví, se había inundado con inesperadas marejadas. Junto a un humeante café inicia su búsqueda en la red, encontrando como fuente confiable del asunto un sitio de las Naciones Unidas que indicaba: “Ningún rincón del mundo es inmune a las devastadoras consecuencias del cambio climático. El aumento de las temperaturas está alimentando la degradación ambiental, los desastres naturales, las condiciones climáticas extremas, la inseguridad alimentaria y del agua, las perturbaciones económicas, los conflictos y el terrorismo. Los niveles del mar están subiendo, el Ártico se está derritiendo, los arrecifes de coral están muriendo, los océanos se están acidificando y los bosques se están quemando. El cambio climático es la crisis que define al actual tiempo y está sucediendo incluso más rápido de lo que temíamos” 6
Las perturbadoras imágenes que podía apreciar en su pantalla parecían sacadas de una película apocalíptica7. Eran escenas propias de
6 https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
7 https://climate.nasa.gov/efectos/
una realidad que apenas comenzaba a madurar en carne propia, desde la tranquilidad de su hogar. La angustia llenó en un instante su corazón. ¿Qué pasará con mi familia, mis hijos en unos años? ¿Me tocará vivir escasez, sequías, hambrunas, guerras por esto antes de morir? – se preguntaba. Carlos en su incipiente perturbación volvió a la lectura: “Pero estamos lejos de ser impotentes ante esta amenaza global. Como señaló en septiembre el Secretario General Antonio Guterres: la emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que se puede ganar”. Este último párrafo le entregaba algo de alivio y esperanza a Carlos, mutando sus emociones de una extraña forma; el miedo inicial se transformaba en una especie peligrosa de apatía. “Al menos de esto ya se están preocupando las organizaciones de gobierno y no gubernamentales”. “¿Qué puedo hacer yo en realidad, un contador de empresas en un país tercermundista? – pensaba”. “¡Persigan a las grandes potencias, las compañías petroleras, a los dueños de los grandes conglomerados y oblíguenlos a reducir las emisiones!”- balbuceaba con algo de cuidado para no despertar a sus hijos. Carlos ya se sentía con ello un verdadero activista medioambiental un ciudadano “consciente”. Luego de calmarse un poco, terminó de beber su café. Eran ya las 12:00 a.m. y el sueño, el cansancio y las preocupaciones propias de un padre de familia lo impulsaron rápidamente a apagar el computador para ir a la cama. “Mañana se viene otro día pesado en el trabajo y yo navegando en internet...” – se reprendía. Carlos no volvió a preocuparse tan seriamente de este tema otra vez en lo que quedó de su vida, heredando a sus hijos, nietos y bisnietos la escalada de eventos que de acuerdo con la mayoría de los informes científicos ya se venían8 .
En las siguientes páginas se aborda la problemática ambiental desde la perspectiva personal para avanzar luego a una colectiva y global. Muchos de los ciudadanos comunes ven el problema del cambio climático algo distante, ajeno y como una responsabilidad más bien de las empresas, los Estados y las organizaciones supranacionales. Sin embargo, es primordial revisitar el tema desde su génesis; la perspectiva ética individual, con el propósito de gatillar desde ahí los cambios correctos a nivel personal e influir después, como en una bola de nieve, para generar la acción en las restantes dimensiones societarias. Con objeto de invitar a esta reflexión, se ofrece a continuación una selección de contenidos en la materia extraídos de las referencias que se detallan al final del escrito.
8 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01125-x
“El hombre es un animal de costumbre”, rezaba una frase acuñada por el escritor inglés Charles Dickens (1812-1870). Muchas veces la rutina y el ritmo de las obligaciones habituales inundan la agenda, para dejar apenas breves espacios a la convivencia, la familia y el esparcimiento. El despertar a otra realidad que escape a este reducido marco de responsabilidades (que bordea en la subsistencia para muchos) es inimaginable. Esta desvinculación de la gran problemática ambiental que enfrenta el planeta se asemeja al dilema del hombre encadenado que miraba como única realidad los reflejos de luz de una fogata en las paredes de una profunda caverna, como la aludida por Platón (427 a 347 A. de C.) en el libro VII de su tratado: “La República”9. Esta metáfora refería a un prisionero, carente de perspectiva de la realidad, imbuido en mirar los contornos de figuras que apenas apreciaba reflejadas en una pared en la penumbra de una cueva. Para despertar; para ampliar su visión, este hombre debería liberarse y comenzar un arriesgado viaje descubriendo primero la fuente de la luz, esa fogata que generaba las sombras que daba por verdad única y luego ascender verticalmente hacia la superficie para así descubrir en la inmensidad otras luces, aún más puras e intensas provenientes de los astros. Sólo un cambio de perspectiva como ésta, que nace de la voluntad del ser humano, permitiría hacerle comprender que aquella realidad en que vivía era sólo parcial y que en este amplio nuevo contexto perceptivo su existencia y sentido moral eran más trascendentes que el de simplemente sobrevivir, o sobrellevar sus días encerrado en la profundidad y las sombras. Este cambio de actitud y perspectiva es un acto de integridad al que el hombre es llamado durante todos sus años de vida.
9 P., y Azcárate, D. P. (2017). Colección Platón. La República (Spanish Edition). CreateSpace Independent Publishing Platform.
La humanidad que entra en un estado de conciencia superior como el descrito, cambia su visión reducida por una cosmovisión, y como consecuencia natural de ello cambian sus prioridades y luego sus acciones. Al abandonar sus días de subsistencia en la obscuridad, y a través de un acto reflexivo e introspectivo guiado por la intuición, deja de disociar su realidad con la naturaleza y las maravillas de la creación, porque la nueva percepción de sí mismo se funde con ella en presencia del plano estelar. Al contextualizar su existencia en este estado: el agua, el fuego, la tierra y el aire, componentes primarios de la creación, dejan de ser tan sólo “los elementos”, para transformarse por intuición y percepción en parte de sí y de todo al mismo tiempo. Las manifestaciones de la Naturaleza dejan entonces de serle ajenas e inconexas y el ser humano, ahora consciente se reconoce en ella, como lo hacían los sabios ancestros.
Conocimiento y responsabilidad
A partir de ese reconocimiento, lo que haga o deje de hacer el ser humano a escala personal y colectiva va más lejos de cumplir con un horario laboral, el pago del arriendo, las cuentas de la casa o el panorama del fin de semana, porque se siente portador de la quinta essentia que conversa y se retroalimenta con las demás manifestaciones de vida. “Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del Todo”, según los Principios Herméticos10. En pocas palabras, el nivel de responsabilidad y campo de acción de este nuevo ser humano se amplía de la mano con la nueva visión de sí mismo y el mundo. Si existe un nivel de conciencia como el antes descrito, toda información o hecho que trastorne el estado puro de la Naturaleza, como el cambio climático, será digno de estudio y de acción para el hombre consciente, porque en esta nueva cosmovisión es un deber moral irrenunciable. El norte de un hombre responsable es obrar por el bien de “lo” y “los” demás en un acto filantrópico. A esto aplica también el problema medio ambiental, entendiendo por ello trabajar por la recuperación del ecosistema y procurar el bienestar de las generaciones de seres humanos que siguen.
Se debe actuar sin importar lo aparentemente pequeños actos. Esa misma insignificante acción de cada día; ducharse, evacuar el excusado
10 Anónimo, A. (2020). El Kybalion | Ilustrado: Los misterios de Hermes (BIBLIOTECA TRADICION HERMETICA) (Spanish Edition) (1st ed.). DELFOS.
o preparar carne a la parrilla, es en parte lo que también ha generado el deterioro progresivo del planeta. La cuidadosa labor individual del mismo modo potenciará, como el esfuerzo de cada albañil, la construcción de una obra monumental. Desde optar por productos amigables, educar a los hijos y compañeros de trabajo, elegir a candidatos con enfoques proambientalistas e incluso dirigir una organización medioambiental. La base de esta edificación será la conciencia, y en línea perpendicular ascenderán “a nivel” y unidas con el cemento de la bondad, todas las acciones y omisiones individuales, para construir así una comunidad socialmente responsable en un medio ambiente sustentable.
“El ser humano es un ente social por naturaleza”, de acuerdo con lo planteado por Aristóteles trescientos años antes de Cristo. Y es en sociedad y sus organizaciones donde éste tiene espacios para crecer y descubrir su sentido de trascendencia. El ser humano que surge de la caverna germina así también; en la unidad familiar, la comunidad y las organizaciones en que participa.
Toda organización social, privada o pública tiene como objetivo crecer junto a sus miembros y subsistir cumpliendo la misión de resolver algún problema o necesidad de clientes o beneficiarios. Por mucho tiempo la opinión sobre el ámbito de incumbencia de las empresas quedó acotado a esta labor y obtener el beneficio pecuniario que prometían a los accionistas, como afirmaba Milton Friedman11. Sin embargo, la teoría corporativa moderna ha ampliado esta estrecha visión identificando como factores críticos para la subsistencia a todos los grupos de interés o stakeholders que interactúan con las organizaciones, entre ellos: trabajadores, proveedores, reguladores, prestamistas, gobierno, administradores y por supuesto la sociedad entera12.
11 https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-ofbusiness-is-to.html
12 Chandler, D. (2019). Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
Hoy más que nunca, en un contexto propiciado por las redes sociales, la continuidad de una firma puede ser interrumpida por la difusión del impacto contaminante de su producción, el trato injusto a sus trabajadores o la opacidad de gestión de su gobierno corporativo entre tantas otras acciones u omisiones posibles. Los Millennials y los Zillennials tienen un nivel poderoso y eficiente de influencia. Ellos son capaces de someter en pocos segundos al escrutinio público lo que les es incoherente, injusto, poco ético o carente de transparencia. Así, las empresas hoy tienen un espectro más amplio de beneficiarios que atender, entre ellos quienes están conscientes del daño que podrían causar.
Esto constituye un desafío estratégico histórico que tiene además otros ejes contingentes como: la desigualdad y la equidad, la ética y la confianza que permea de las compañías a la sociedad. La responsabilidad sobre el impacto de sus acciones y negligencias es ahora más difícil de evadir o ignorar. Este nivel de sensibilidad podría ser un aliciente de esperanza, que a nivel corporativo se estaría ponderando cada vez más una visión de impactos amplia en espacio y tiempo. La optimización de resultados corporativa se estaría llevando cada vez más con variables casi irrelevantes hace dos décadas atrás. Componentes que pesan cada vez más en la ecuación estratégica y eso ocurre sólo porque el cliente, usuario, beneficiario o votante así lo está manifestando en sus decisiones de consumo o respaldo valórico. Esto ha ido in crescendo conforme las nefastas consecuencias de la propia miopía y la pasividad histórica de estos agentes individuales se han ido manifestando con más fuerzas en la temperatura de la Tierra. La sensibilidad social permea hoy con gran fuerza el interés de las organizaciones globales. El Acuerdo de París en 201513 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas para mejorar el futuro del planeta cuando se llegue al 203014, han cifrado un profundo desafío a las corporaciones. Ya en los años 2018 y 2019 el Panel sobre Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPCC y IPBES15), afirmaban: “los sistemas económicos actuales perturban y degradan los procesos de la Tierra y agotan los recursos naturales”,
13 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
14 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
15 Borie, M., Mahony, M., Obermeister, N., y Hulme, M. (2021). Knowing like a global expert organization: Comparative insights from the IPCC and IPBES. Global Environmental Change, 68, 102261. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102261
decretando con ello en el planeta una verdadera “emergencia climática”. “No hay trabajos en un planeta muerto”, era la proclama que por su parte surgió de la Confederación Sindical Internacional el año 2019. No se debe extrañar entonces que el año 2020 se hayan tratado por separado y formalmente en el Foro Económico Mundial temas relacionados con el cambio climático16. Lo anterior también ha permeado de manera prioritaria a la agenda de trabajo de los gobiernos los últimos años, haciendo urgentes entre otros temas: la eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, la electrificación del transporte, la protección y aumento de los bosques, todas estas labores en las que la comunidad empresarial de gran escala tiene primordial injerencia.
Cambios legales y normativos están ocurriendo en las empresas. Regulaciones más estrictas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, tratamientos de desechos e incentivos para reducirlos se están aprobando con más frecuencia en los Congresos, y como consecuencia de ello, nacen nuevas normativas aplicables a las firmas como también procedimientos fiscalizadores que garanticen su cumplimiento.
Pese a que falta mucho por hacer aún, estas preocupaciones han sido compartidas también por los inversionistas. Así, el Grupo de Inversores Institucionales Sobre Cambio Climático, Climate Action 100+ y la Alianza Global para implementar Criterios de Inversiones Sustentables, propusieron los denominados “Criterios ESG” (por su sigla en inglés: Social, Environmental and Governance) 17, que rápidamente están siendo adoptados.
Más que una amenaza entonces, estos cambios representan un gran desafío a la adaptabilidad de las firmas y visto de esa manera, una oportunidad competitiva. La misión, la estrategia productiva, la gestión del riesgo y los modelos comerciales sin duda deben perfeccionarse. Esta tarea demandará hacer los debidos esfuerzos para lograr eficiencias, invertir en investigación, formular métodos novedosos en la gestión, mejorar transparencia y reformular los vínculos de la empresa con la humanidad. Las firmas que enfrenten de manera responsable este desafío deberán poner en práctica proyectos colaborativos con sus trabajadores y la comunidad entera, haciendo tanto esfuerzos técnicos como también creativos que surjan de una convivencia sostenible y transparente.
16 https://es.weforum.org/focus/medio-ambiente-y-cambio-climatico
17 CFA Institute Centre for Financial Market Integrity. (2008). Environmental, Social, and Governance Factors at Listed Companies: A Manual for Investors (ISBN 978–1-932495-78-2). https://www.cfainstitute.org/ centre
Una buena señal es que ya existen muchas grandes empresas progresistas que están reformulando el papel que juegan en sus comunidades y la sociedad. Para ello se están aprovechando de los avances tecnológicos y las ciencias de ésta era. La denominada Cuarta Revolución Industrial que viene con la inteligencia artificial, internet de las cosas (o IoT, por sus siglas en inglés), la biotecnología, innovaciones en la ciencia de materiales, robótica, impresoras 3D y el big data entre otras, deben ser usadas como herramientas aliadas en la lucha contra el cambio climático, más que como amenazas a la continuidad y desplazamiento de los trabajos tradicionales18.
¿Cómo afecta
La teoría macroeconómica ha hecho énfasis las últimas décadas en las bondades de usar métricas de crecimiento para medir los logros de los países y las empresas. Basta echar un vistazo a las noticias destacadas de los diarios especializados en negocios. El crecimiento del Producto Geográfico Bruto (PGB), crecimiento de las ventas, crecimiento de los índices accionarios o la valorización de la deuda de las firmas, entre otros referentes cuantitativos, han sido sensores indiscutidos de bienestar y logro social, pues se les vincula también con el aumento del empleo y la creación individual de riqueza. Pareciera entonces que en el corto plazo una tasa de crecimiento en estos guarismos que supere al incremento de la población permitiría la sostenibilidad de los requerimientos humanos. Pero los cuestionamientos surgen cuando se pone en duda si estas glamorosas métricas del corto plazo son tan efectivas en el largo plazo. En un contexto donde la explotación de los recursos no permite una regeneración a las mismas tasas de cambio, lo anteriormente expuesto deriva inexorablemente en un esquema que no es sustentable.
18 Brown, S. (2020). The Innovation Ultimatum: How six strategic technologies will reshape every business in the 2020s (1st ed.). Wiley.
La relación conceptual entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico data de los planteamientos de Adam Smith en 1776, con fundamento en la especialización y la siempre esperada reducción de costos por efectos del aprendizaje19. Las sucesivas revoluciones industriales modernas colaboraron con la mantención de esta creencia, comenzando con la invención del motor a vapor en 1781, seguida por el descubrimiento del petróleo en 1859, la electrificación de maquinarias, las telecomunicaciones y mejoras en los medios de transporte, el automóvil en 1886, la sofisticación de los microprocesadores en 1974 y el surgimiento de internet en 1983 para terminar hoy en la denominada cuarta revolución industrial con las tecnologías que se conocen como disruptivas. A pesar de toda esta poderosa corriente de innovación, algunos economistas como Tim Jackson, persisten en la idea que la productividad del trabajo ha ido decreciendo a nivel global, utilizando la expresión “estancamiento secular” (en inglés “secular stagnation”)20 para describir una reducción sostenida en el crecimiento. Bajo su esquema conceptual, existiría una congruencia histórica (y potenciales vínculos causales) entre un crecimiento de la productividad negativo y los cuellos de botella de acceso a los recursos naturales, lo que repercutiría inevitablemente en efectos salariales y de inequidad social Esta problemática deslindaría a su vez en la necesidad de transformar la fuerza laboral ante una inminente reducción de las fuentes de empleo y los problemas humanitarios que generaría la migración de trabajadores en busca de oportunidades para subsistir. Pero, independiente de los avances tecnológicos y su incidencia o no sobre el crecimiento global, vale la pena preguntarse: ¿cuándo fue que la humanidad comenzó a dudar formalmente de la sostenibilidad económica y ecológica del planeta? Aunque deben existir innumerables trabajos previos, en 1972 tomó lugar un punto de inflexión en la materia, cuando se publicó un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) denominado: “Los límites del crecimiento”21. Este trabajo había sido solicitado por el Club de Roma, organización no gubernamental conformada en 1968 por un grupo multidisciplinario de científicos y políticos del mundo. De su investigación se concluía que un enfoque cortoplacista en los negocios
19 Smith, A., y Ortiz, A. J. D. (2020). La riqueza de las naciones (Ampliada) (Spanish Edition). Independently published.
20 Jackson, T. (2019). The Post-growth Challenge: Secular Stagnation, Inequality and the Limits to Growth. Ecological Economics, 156, 236–246. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.10.010
21 Limits to Growth. (1972). Science News, 101(15), 232. https://doi.org/10.2307/3956765
orientado sólo al crecimiento como conducta esencial podría causar un riesgo global a largo plazo. Lo anterior se podría comprender de mejor manera al ampliar la perspectiva de las causas y efectos vinculados a la acción del ser humano, en particular visualizando sus interacciones con la Naturaleza como un sistema más complejo e interconectado y con distintos impactos a lo largo del tiempo. Si el crecimiento de las empresas y la población se combinan con explotación no sostenible de los ecosistemas, cualquier brecha en este exponencial ciclo podría representar una amenaza para la humanidad. Este estudio de los años setenta pese a haber sido objeto a través de los años de bastantes críticas, aún es útil para hacer una contextualización del dilema climático.
El planeta es una fuente de recursos finita. ¿Cómo puede entonces un constante crecimiento productivo, promovido por los gobiernos como meta vinculada a prosperidad, ser consistente con un entorno de limitada capacidad y constante crecimiento de la población?
Tal vez lo que faltó a la humanidad luego del inicio de la Revolución Industrial, fue comprender que el mundo funciona como un sistema complejo, es decir, como un conjunto de elementos mutuamente dependientes que interactúan unos con otros en un contexto dinámico y con distintos patrones evolutivos en el tiempo. Luego, las decisiones y consecuentes acciones del hombre como ser racional e inteligente debieran aquilatar estos hechos. En otras palabras, el ser humano debió siempre dimensionar y hacerse responsable del impacto ecológico presente y futuro que ha implicado sostener las metas de crecimiento cortoplacistas de los países, empresas y organizaciones para, en el rol de accionistas, consumidores y votantes generar los incentivos societarios que fueran consistentes con una correcta y sostenible inversión de los recursos. Esto evidentemente no ha ocurrido de la forma correcta. Debieran establecerse y difundirse cambios conceptuales que impliquen una nueva interpretación macroeconómica del crecimiento y de la administración de negocios.
Las métricas de crecimiento y productividad, para efectos de tomar decisiones no pueden seguir siendo analizadas de manera aislada al real costo de largo plazo económico y social que ellas implican. Existen, a nivel macroeconómico, indicadores que permiten hoy revelar lo anterior, como: el Ratio Recursos por Producción (RP), que expresa el número de años que es posible asumir que el mundo dispondrá de un recurso manteniendo constante el nivel de extracción. También, se usa el índice EROEI (tasa de retorno energética), que consiste en una razón de cantidad de energía generada sobre la que es consumida para producirla. Estudios demuestran
que ambos índices han descendido dramáticamente las últimas décadas, en particular para la extracción del carbón y el petróleo22. Como reflejo de la importancia sistémica de tomar decisiones sobre la producción y consumo de estos combustibles hoy, es relevante considerar que constituyen el 30% de los costos de producción en la agricultura, sector que a su vez consume cerca del 70% del agua fresca en la producción de alimentos y que junto a la elaboración de combustibles fósiles explica alrededor del 50% de las emisiones de gases del mundo. Además, hay que tener en cuenta que este sector productivo, el agrícola, emplea en torno al 40% de la fuerza de trabajo del mundo, y que por lo mismo es una actividad clave en la lucha por reducir la pobreza en los países en desarrollo. Como se puede apreciar, tomar decisiones apresuradas sin atender estas externalidades sería también de elevada irresponsabilidad.
¿Cómo enfrentar este dilema entonces de manera efectiva, pero a la vez armoniosa, con impactos no traumáticos y graduales pero oportunos para la humanidad?
En un escenario en que en el mundo se han priorizado las metas de crecimiento convencionales, el cambio de prioridades en el rol del sector financiero será de vital importancia. El acceso de las firmas y los gobiernos al capital y endeudamiento para emprender los grandes proyectos (aquellos que más impactan en la naturaleza), pasa siempre primero por la evaluación de los grandes inversionistas. Ellos pueden indudablemente, junto a los gobiernos, darle un fuerte impulso al uso de métricas nuevas de crecimiento o, por el contrario, lapidarlas. Los principales proveedores a macro escala de recursos financieros han sido los llamados Inversionistas Institucionales, entre ellos: Compañías de Seguros, Fondos de Pensiones y Sociedades de Gestión Patrimonial de Terceros. La clave en el arte de la selectividad financiera que ellos aplican podría resumirse en: encontrar el balance deseado entre los retornos que se pueden obtener de una inversión (con cierta certeza), y los riesgos asumidos de financiarla. Puntos ausentes por largos años de esta ecuación habían sido las consideraciones del impacto a terceros, o bien conocidas como “externalidades”23, que hasta hace algunos años eran prácticas utilizadas sólo en la evaluación social de proyectos aplicada por gobiernos e instituciones sin fines de lucro.
22 Brandt, A. R. (2017). How Does Energy Resource Depletion Affect Prosperity? Mathematics of a Minimum Energy Return on Investment (EROI). Biophysical Economics and Resource Quality, 2(1). https:// doi.org/10.1007/s41247-017-0019-y
23 https://www.mheducation.es/blog/que-es-una-externalidad-economica
Afortunadamente, la preocupación por el impacto de las inversiones financieras en el medio ambiente ha llegado y con fuerza. Los analistas de inversiones ya están adaptando sus métricas de evaluación a esquemas más amplios y amigables con el entorno de las firmas. Estos profesionales hoy, más que nunca en la historia, están incorporando en sus evaluaciones los riesgos sociales, medioambientales y de gobierno, como también los efectos sistémicos inter temporales que acarrearán sus elecciones, como se verá en detalle en el siguiente punto de este artículo.
¿Cómo vincular inversión sustentable con proyectos financieramente
Históricamente sustentabilidad y rentabilidad fueron como agua y aceite para muchos inversionistas. A raíz de la emergencia climática la preocupación por tomar en consideración factores medio ambientales, sociales y de buen gobierno en las inversiones ha trasuntado en los nuevos estándares de inversión ESG (del inglés: Enviromental, Social and Governance) mencionados previamente en este trabajo.
Todo este interés comenzó por la década de los ochenta con el surgimiento de una línea de gestión financiera preocupada por considerar factores éticos en su toma de decisiones. Se dice que el primer fondo ofrecido de este tipo fue de la compañía financiera británica: Friends Provident, en 1984. Sus inversiones eran supervisadas por un comité que velaba por: apoyar a las empresas que tenían un impacto positivo en la sociedad, evitar aquellas que tuvieran un impacto negativo (vinculadas a la pornografía, tabaco o comercio de armas, por ejemplo) y alentar a las empresas a comportarse de manera más “ética” y “responsable”. Desde esa fecha estos criterios habían sido adoptados por ésta y otras firmas en el mundo como una forma de compromiso social, mas no necesariamente como una forma de lograr una mayor rentabilidad para sus negocios. En cierta forma, era una especie de sacrificio ético y pro reputacional.
En este contexto, pero con el propósito de alinear estos valores; sostenibilidad, pero sin sacrificar rentabilidad, se acuñó la expresión “ESG
Investing”. Esta disciplina persigue obtener una óptima asignación de recursos teniendo consideraciones sociales y ambientales, pero también bajo la clara premisa que esta gestión incidirá de manera favorable en el desempeño y sobrevivencia de las empresas que las practican. Formalmente los principios “ESG Investing” toman fuerza con el auspicio de las Naciones Unidas, cuando en agosto del año 2017, más de 1.750 representantes de más de 50 países firmaron los Principios de Inversiones Responsables (por sus siglas en inglés UNPRI o PRI24). Éstos se transcriben a un listado recomendado de seis acciones posibles para llevar adelante inversiones sostenibles en el tiempo. Estos compromisos deberían ser promovidos primordialmente por los Inversionistas Institucionales en las naciones firmantes del acuerdo. De esta forma, los agentes de mayor peso en el mercado financiero global (quienes a su vez son la mayor fuente de recursos para emprender proyectos) se comprometieron a:
1. Incorporar la temática ESG en el análisis de inversiones y los procesos de toma de decisiones.
2. Ser propietarios activos (evaluadores permanentes) e incorporar la temática ESG en sus políticas internas y gestión de propiedad.
3. Buscar la divulgación adecuada sobre la temática ESG por parte de las entidades en las que se invierte.
4. Promover la aceptación e implementación de los Principios de Inversiones Responsables dentro de la industria de inversiones.
5. Trabajar junto a otras instituciones para mejorar la eficacia en la implementación de los Principios.
6. Informar sobre sus actividades y el progreso de la implementación de estos Principios.
Hoy la metodología ESG sigue siendo un campo en evolución. A pesar de que aún no existe acceso público a mucha información para evaluar su efectividad y que los datos disponibles no permiten contrastar de la misma manera el desempeño de los inversionistas por falta de estandarización, se podría afirmar que se pueden identificar al menos tres grandes corrientes o estilos de inversión ESG, dependiendo de los objetivos que las firmas quieran alcanzar:
1. Invertir de acuerdo a valores (o “value investing”). Consiste en alinear las inversiones con las creencias corporativas, generalmente propuestas por los dueños de la firma de inversión y por el mercado objetivo que ésta tiene. Así se establecen políticas de inversión que prohíben las denominadas “acciones pecadoras” (o “sin stocks”) como aquellas relacionadas con el alcohol, las apuestas, comercio de armas entre otros rubros.
2. Invertir integrando principios ESG (o “ESG integration”), donde se trata de mantener la estructura tradicional de análisis de inversiones incorporando factores de sustentabilidad en la evaluación transversal (situación actual) como también en las proyecciones de flujos de cada alternativa. Este estilo va de la mano con aceptar que estrategias sustentables vinculadas a una preocupación medio ambiental, social y de buen gobierno, generan atributos competitivos en el presente y subsistencia futura en las sociedades que las implementan, repercutiendo ello inevitablemente en mayores flujos, valor y rentabilidad financiera.
3. Realizar inversiones de impacto (o “impact investing”), que significa gestionar inversiones privilegiando en la selección a compañías y sectores que ofrecen soluciones a los dilemas vinculados al cambio climático y sustentabilidad. Lo anterior puede o no requerir por parte de los inversionistas una rentabilidad superior a alternativas comparables. En la práctica, lo anterior depende de los objetivos particulares establecidos por cada sociedad de inversión.
Pero ¿hay una relación comprobada entre aplicar criterios sustentables y obtener rentabilidad por ello?
Los estudios meta analíticos aún no logran confirmar de manera concluyente un efecto positivo en esa dirección. Sin embargo, algunos investigadores justifican esto en que los estudios realizados no han hecho una correcta identificación y segregación del estilo de inversión ESG escogidos por las firmas. Las tres alternativas antes descritas conducen a resultados de rentabilidad marcadamente diferentes.
Así entonces, por ahora no se puede encontrar un consenso sobre lo ventajoso en términos pecuniarios que puede ser seguir algún estilo de inversión responsable. Sin embargo, es indudable desde el punto de vista intuitivo, que una organización más sensible a las necesidades ambientales, sociales y de gobierno debiera contar
con más herramientas para adaptarse rápidamente y prosperar junto a sus miembros en un contexto competitivo, cual es la fuente de creación de valor de las organizaciones. A modo de ejemplo, una compañía que puede adaptar su línea de producción porque surgen restricciones normativas de fabricación, o porque su clientela rechaza en medios sociales la contaminación que genera, puede continuar en el mercado e incluso aprovechar reputacionalmente el esfuerzo de conversión para posicionarse frente a sus oponentes comerciales, ganar competitividad y lealtad hacia su marca. Un efecto similar es el que se ha producido con las firmas que han sabido adaptar su cadena de distribución y elevar el nivel sanitario de sus productos en el rubro alimenticio durante la pandemia COVID 19. Esa flexibilidad, sensibilidad a las nuevas necesidades del cliente y capacidad de responder a los cambios normativos les permitirá sobrevivir, e incluso ganar participación, en un contexto donde sus competidores menos resilientes han debido cerrar sus cortinas. Como se ha planteado previamente, no es fácil paliar los efectos ambientales del crecimiento económico sin tener un impacto sustantivo en otras variables sociales. Por lo mismo, una transición exitosa hacia la sostenibilidad exige preparación, visión y adaptación por parte de los inversionistas y los ejecutivos de las grandes empresas en que ellos invierten.
Dos componentes han sido catalizadores críticos en el cambio de conciencia que emerge en la gestión de empresas, primero: las iniciativas legales, como la confección de normativas rigurosas en los países que han avanzado hacia una legislación más consciente, y en segundo lugar una mayor disponibilidad de información pública para realizar evaluaciones de impacto ambiental societario, como también el surgimiento de instituciones públicas y privadas que la provean25.
25 https://www.unpri.org/academic-research/top-academic-resources-on-responsible-
Históricamente el dilema asociado a temas medioambientales ha sido abordado de manera local en cada país. No es sino a partir de los años setenta que surge la denominada “diplomacia verde” y las Naciones Unidas comenzó a trabajar este tema como un cuerpo separado. Esto tuvo lugar sólo cuando los países comenzaron a reconocer las interdependencias ecológicas globales y un estado, que algunos comenzaban a llamar de “emergencia”, para constituir con premura una comunidad de “Estados verdes”. Antes de eso, no existía una acción colectiva e incluso muchos países no podían lidiar siquiera con el descontrol sobre esta materia a nivel local, en particular países sumidos en la pobreza y el subdesarrollo. Sólo cuando los Estados tomaron conciencia del alto grado de interdependencia de la crisis, comenzaron la gestión para intervenir la situación a nivel planetario estableciendo una agenda global, creando instituciones medio ambientales globales y negociando acuerdos internacionales que legitimaran acciones globales pero centradas en el actuar de los Estados. El principal desafío para poder construir este grado de colaboración radica en los liderazgos políticos para migrar la política externa a una de valores sustentables o “verdes”. Los Estados miembros más activos en este aspecto han tenido la aspiración que a nivel global exista incluso una conversión a “Estados ecológicos” que pongan el tema medio ambiental en el centro de su agenda e implementen para sus ciudadanos una “democracia ecológica”. Otros, apuntan de una manera más realista a procesos de constitucionalización ecológica más gradual. A pesar de ello, todos coinciden que para enfrentar la urgencia climática el esfuerzo entre naciones debe ser colectivo y sincrónico.
El liderazgo de los países más activos ha sido fundamental, pero como en toda acción humana, estos roles cuentan con su propia dinámica, propiciada principalmente por factores político-culturales locales y económicos. investment/4417.article
Para entender el grado de involucramiento internacional de los países en materia medio ambiental es necesario entender la dinámica entre factores internos y externos que le determinan. Así se puede hablar de influencias que operan de “adentro hacia afuera” (“inside-out”), como también otras que lo hacen “de afuera hacia adentro” (“outside-in”).
a) Como factores que afectan la política medio ambiental, desde dentro del país hacia afuera, se puede reconocer tanto a la opinión pública local, muy alimentada por elementos culturales e históricos, como el grado de influencia que tienen grupos de interés y el nivel de estatización de las decisiones, elemento que marca de manera relevante el actuar y la estructura del Estado en estas materias.
La opinión pública y el grado de movilización de grupos de influencia pueden afectar, dependiendo de su fuerza, incluso

en las preferencias electorales de muchos países. Se toma como ejemplo los partidos “verdes” o “ecologistas” que existen en la actualidad. Estos grupos de influencia pueden estar alineados o ir diametralmente en contra de los intereses de la comunidad empresarial. Lo último, como es de suponer, ocurre de manera más frecuente.
Independiente de las fuerzas imperantes en estas competencias internas ya descritas, es relevante comprender que existen también: “interacciones verticales” a nivel local entre las fuerzas políticas e instituciones de gobierno, como también “interacciones horizontales” entre redes de opinión organizadas y no organizadas. Éstas últimas pueden incluso, con la tecnología y lo viral de las comunicaciones actuales, extender su grado de influencia globalmente como ocurrió para la aprobación del protocolo de Montreal y así velar por la protección de la capa de ozono (1987) 26, como también para generar resistencia, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (por sus siglas en inglés: NAFTA) en 1990, reemplazado posteriormente por el U.S.-México-Canadá Agreement (USMCA)27 Escapan a esta dinámica, los Estados más autoritarios que en cambio definirán políticas ambientales muy influenciadas por la acción presidencial, influencias ideológicas del gobierno y el nivel de burocracia interna.
b) Factores catalizadores, pero esta vez desde afuera hacia adentro (“outside-in”), son el comportamiento del sistema internacional y las estructuras de poder diplomático en relación con la materia medio ambiental. Es así como algunos países llevan adelante esquemas de influencia a través de acciones como: proponer políticas específicas en los borradores de acuerdos internacionales, fomentar la difusión e incluso proponer incentivos y penalizaciones para fortalecer el involucramiento de los países. Este liderazgo fue atribuido por muchos años a Estados Unidos hasta la Cumbre de Río en 199228. Luego de ello, dicho puesto pasó a manos de la Unión Europea, muy propiciado por el hecho de ser hoy el mayor importador del mundo. Ahora bien, estos liderazgos actualmente
26 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environment-andnatural-capital/montreal-protocol.html
27 https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta
28 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
han sido opacados en parte por la irrupción de nuevas coaliciones conformadas por países emergentes con creciente nivel de industrialización; como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China). Independiente de la forma que prime en el actuar de los gobiernos, ya sea con influencias de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, efectos verticales u horizontales, lo cierto es que los principales catalizadores de estos vasos comunicantes son el grado de difusión, aprendizaje y conciencia que logren los ciudadanos que lideran las organizaciones sociales formales o informales de cada fuerza, de tal manera que de esta interacción se produzca una convergencia en los planes de acción a nivel nacional y global.
En el camino trazado por las naciones para enfrentar el cambio climático han jugado un rol clave instituciones globales sin fines de lucro desligadas de los gobiernos denominadas NGOs (“Non Governmental Organizations”, u ONGs en español). Estas agrupaciones son catalogadas comúnmente como “activistas medioambientales” cuyo número ha ido creciendo constantemente. A modo de ejemplo, de acuerdo con las bases de datos gestionadas por RepRisk AG29 se estima que al año 2020 existían más de 20.000 ONGs y más de 15.000 agencias no gubernamentales trabajando la temática de desarrollo sustentable. Estos activistas o “medioambientalistas” han abocado su acción desde los años sesenta y setenta a generar los cambios políticos, económicos y sociales necesarios para evitar la degeneración del ecosistema de las siguientes formas:
• Tratando de impedir la extracción, producción y comercialización no sustentable de materias primas y productos terminados (como petróleo, gas y minería),
29 RepRisk AG es una firma que provee de servicios de información en riesgos medioambientales, sociales y de buen gobierno empresarial con sede central en Zúrich, Suiza. https://www.reprisk.com/
• Rechazando las prácticas que consideran inadecuadas en alguna industria (como la estrategia de empaque poco amigable con la capa de ozono que tuvo McDonald’s en los ochenta),
• Creando campañas públicas para atacar ciertos productos específicos (como la implementada por Greenpeace para frenar la pesca de atún con redes que mataban a los delfines),
• Prohibir ciertas prácticas del comercio global (como el transporte y tratamiento de desechos peligrosos), y
• Detener a través de campañas públicas el acceso al financiamiento de sociedades que no se suscriban y hagan públicos sus compromisos medioambientales (como algunas sociedades listadas en Bolsas globales).
Dentro de este tipo de organizaciones, las ONGs que se especializan sólo en promover la conservación del medio ambiente han sido denominadas ENGOs (o en inglés: Environmental NGOs). Ellas representan los intereses de ciudadanos con interés de estar movilizados para promover políticas sustentables en sus países y el planeta. Por lo general estas instituciones poseen experticia técnica, propósitos y medios variados para acometer sus fines, entre ellos: implementar programas de acción, investigación, educación, lobby político y a una escala de mayor influencia hacer recomendaciones a los tratados medioambientales en curso. En esta tipología se ha encontrado: al Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la

Unión por la Conservación del Mundo (UICN), el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), el Centro de Ciencia y Medio Ambiente (CSE), Greenpeace Internacional y el Fondo Global por la Naturaleza (WWF). No se puede dejar de mencionar también, que existen ENGOs que siguen una línea más radical de acción para lograr sus objetivos, como la norteamericana Earthfirst que participa en actos organizados de eco-sabotaje.
De manera similar a la relación que pueden tener los grupos de influencia local de un país con el empresariado, las ENGOs pueden entablar una relación de colaboración o confrontación con los gobiernos y empresas dependiendo de las circunstancias y los planes de acción que quieran seguir.
Finalmente, es significativo mencionar que existen organizaciones informales que no cuentan con logotipos o estructura organizacional, pero del mismo modo promueven la defensa del medio ambiente en los denominados: “movimientos sociales”, cuya acción es más coyuntural pero intensa y se coordina en gran medida gracias a las redes sociales disponibles en internet.
En definitiva, los movimientos medioambientalistas han ejercido una indudable influencia en la difusión de ideas, la creación de conciencia y educación de la sociedad, impulsando al ciudadano común a salir de su “estado de confort” e involucrarse a través de sus iniciativas, o en las que una sociedad democrática permite, para hacerse así parte de los cambios y la solución que requiere el planeta. Esta acción, canalizada a través de estas organizaciones también surge gracias al esfuerzo y toma de conciencia individual de quienes la soportan y dirigen.
Como se ha podido apreciar en el desarrollo de este escrito, la conversión individual a una nueva visión más amplia, consciente y responsable de la crisis climática es el factor basal común de toda acción a gran escala y colectiva. Enfrentar esta “Metamorfosis Cultural” requiere
del valor y compromiso que ya se aprecia hoy en miles de personas, organizaciones, empresas y gobiernos de todo el mundo. Pero éste, es un proceso que aún no está exento de roce resistencia, e incluso indiferencia aun frente a la extraordinaria urgencia de ser atendido. El plan global de sostenibilidad demandará involucramiento y participación no sólo de tecnócratas y políticos, sino de la sociedad como un todo, para actuar con sinergia, acuerdos de cooperación y concesión simultánea. De ahí la importancia de escalar siempre la acción individual en las instancias sociales. Las consecuencias de los más simples actos escalan para bien o para mal en la historia de la humanidad y la integridad ambiental del planeta.
En enero del año 2018 una niña sueca de quince años decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones presidenciales de ese año para sentarse en las afueras del Riksdag (Parlamento de Suecia), sosteniendo un cartel que decía: “huelga escolar por el clima”. Su tozudez no aplacó, y continuó en dicha acción todos los viernes después del acto eleccionario, ganando el interés público y la difusión de los medios. Greta Thunberg comenzaba así, con una cartulina, un plumón y una extraordinaria determinación, un movimiento de conciencia ecológica que alcanzaría ribetes globales los años siguientes.
La urgencia de los cambios requeridos para revertir los efectos del cambio climático debe empujar con fuerza y persistencia a adoptar nuevas rutinas (criterios nuevos en todas las decisiones), cualquiera sea la escala de influencia. Es esencial informarse y reflexionar, para luego actuar cumpliendo el rol individual y colectivo que aplique a la capacidad; como familiar, como colega de trabajo, líder corporativo, líder social, líder de gobierno, inversionista, ciudadano votante, militante político, activista o influencer social entre tantas otras facetas humanas.
Se logrará revertir la actual autodestructiva tendencia sólo desde una nueva conciencia que surja de lo profundo del ser humano; de esa “caverna perceptiva” en que mora. Porque más allá de apuntar a la subsistencia de la especie humana, el fin último de estas iniciativas medio ambientales y la premura por actuar, radican en la búsqueda de un añorado reencuentro con un valor superior; volver a concretar una ancestral comunión de la humanidad con su medio y terminar con la artificial y nociva disociación que experimenta hoy la especie humana con el resto de la creación. Esa es la íntima pieza angular para construir una verdadera sustentabilidad.
Anónimo, A. 2020. El Kybalion | Ilustrado: Los misterios de Hermes (BIBLIOTECA TRADICION HERMETICA) (Spanish Edition) (1st ed.). DELFOS.
Borie, M., Mahony, M., Obermeister, N., y Hulme, M. 2021. Knowing like a global expert organization: Comparative insights from the IPCC and IPBES. Global Environmental Change, 68, 102261. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102261
Brandt, A. R. 2017. How Does Energy Resource Depletion Affect Prosperity? Mathematics of a Minimum Energy Return on Investment (EROI). Biophysical Economics and Resource Quality, 2(1). https://doi.org/10.1007/s41247-017-0019-y
Brown, S. 2020. The Innovation Ultimatum: How six strategic technologies will reshape every business in the 2020s (1st ed.). Wiley.
Chandler, D. 2019. Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation (5th ed.). SAGE Publications, Inc.CFA Institute Centre for Financial Market Integrity. (2008). Environmental, Social, and Governance Factors at Listed Companies: A Manual for Investors (ISBN 978–1-932495-78-2). https://www.cfainstitute.org/centre
Held, D. T., Plato, Grube, G. M. A., y Reeve, C. D. C. 1995. Plato: Republic. The Classical World, 88(3), 216. https://doi.org/10.2307/4351692
Initiates, T. 2021. The Kybalion: Hermetic Philosophy. Independently published.
Idowu, S. O. 2021. Current Global Practices of Corporate Social Responsibility: In the Era of Sustainable Development Goals (CSR, Sustainability, Ethics y Governance) (1st ed. 2021 ed.). Springer.
Falkner, R. 2016a. The Handbook of Global Climate and Environment Policy (Handbooks of Global Policy) (1st ed.). Wiley-Blackwell.
Jackson, T. 2019. The Post-growth Challenge: Secular Stagnation, Inequality and the Limits to Growth. Ecological Economics, 156, 236–246. https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2018.10.010
Limits to Growth. 1972. Science News, 101(15), 232. https://doi.org/10.2307/3956765
Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., y Behrens, W. W., III. 1974. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (1st ed.). Universe Books.
P., y Azcárate, D. P. 2017. Colección Platón. La República (Spanish Edition). CreateSpace Independent Publishing Platform
RepRisk AG. Sf. Es una firma que provee de servicios de información en riesgos medioambientales, sociales y de buen gobierno empresarial con sede central en Zúrich, Suiza. https://www.reprisk.com/
Smith, A., y Ortiz, A. J. D. 2020. La riqueza de las naciones (Ampliada) (Spanish Edition). Independently published.
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
https://climate.nasa.gov/efectos/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01125-x
https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-socialresponsibility-of-business-is-to.html
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environmentand-natural-
https://es.weforum.org/focus/medio-ambiente-y-cambio-climatico
https://www.mheducation.es/blog/que-es-una-externalidad-economica
https://www.unpri.org/academic-research/top-academic-resources-on-responsibleinvestment/4417.article capital/montreal-protocol.html
https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
Yasna Valeria Valenzuela Furet R.·.L.·. Gea N°30. V.·.de Ovalle
Resumen ejecutivo
Para emprender una acción climática en los distintos niveles de participación, desde lo local a lo global, es necesario comprender cómo la desigualdad de género y el cambio climático están relacionados entre sí, e implementar estrategias para la aplicación de soluciones dirigidas a las mujeres y creadas por ellas, considerando su voz y sus experiencias. Crear sistemas de cuidados integrales; mejorar el acceso de las mujeres al conocimiento, información y tecnologías de adaptación; promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres; velar por la salud y la integridad de las mujeres; y brindar acceso directo a fuentes de financiamiento y recursos financieros a las organizaciones y grupos de mujeres, son las cinco propuestas que se plantean en este artículo para enfrentar el cambio climático, iniciativas que, a la vez, promueven la disminución de las brechas de género, para enfrentar los desafíos de forma conjunta.
Introducción
Los mayores problemas ambientales que se presentan actualmente, como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, pueden tener un impacto mayor en las mujeres que en los hombres. Esto se aprecia en la desigualdad en la tenencia de la tierra (las
mujeres tienen menor tasa de propiedad y titularidad de la tierra que los hombres en, prácticamente, todos los países que pueden realizar este tipo de mediciones)30; en el desigual acceso, uso y control a recursos naturales y biodiversidad; en la escasa participación de las mujeres en los órganos y comités de gestión relacionados con el medioambiente; su desigual acceso a energía; y en los impactos diferenciados de los desastres naturales, por nombrar algunos temas. Es, entonces, urgente el empoderamiento femenino para que las mujeres se transformen en agentes de cambio, en diferentes niveles, desde lo local a lo global. Es un imperativo ético y social integrar sus opiniones y experiencias en los procesos de toma de decisiones y de acciones inclusivas y resilientes, para avanzar hacia un desarrollo sostenible e integral de las sociedades.
A menudo se piensa que los problemas ambientales y la falta de igualdad de género, son temas independientes y ajenos entre sí. Sin embargo, son asuntos que están fuertemente relacionados, y esto adquiere mayor relevancia en los países en vías de desarrollo. A pesar de que existe una vasta demostración científica de la falta de equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, esta situación se tiende a minimizar, ignorando sus repercusiones en la sociedad en general, en su desarrollo y prosperidad. Esto también ocurre, aunque en menor medida, con el cambio climático, siendo ambos de los más desafiantes y urgentes problemas que se enfrentan en la actualidad.
Si bien, los problemas ambientales y el cambio climático continúan aumentando aceleradamente, lo cual está afectando la sostenibilidad de la vida de una forma sin precedentes, aún no se aprecia una acción conjunta de países, instituciones y personas. Existen iniciativas internacionales que intentan promover la acción conjunta a favor del medioambiente y del clima, como la Cumbre de la Tierra, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), entre otras. En algunas de ellas se puede apreciar un intento por incluir el enfoque de género, pero aún de forma marginal y no aseguran, en ninguno de los casos, que las respuestas sean integrales, justas, ágiles y oportunas frente a la magnitud de los problemas. El concepto de enfoque de género no es sinónimo de hablar de mujeres, sino que centra la atención en las condiciones necesarias para garantizar derechos de acceso a bienes y servicios de la sociedad con
30 https://www.esglobal.org/la-tierra-no-las-mujeres/
justicia e igualdad. Eleva la importancia de eliminar las brechas entre hombres y mujeres y de propender a la igualdad de género, para que puedan tener acceso a oportunidades que les permitan la plena efectividad de sus derechos.
El calentamiento global y el cambio climático afectan a todos, pero no por igual. Sus consecuencias son padecidas en mayor medida por los territorios donde se encuentran las personas más desfavorecidas. A mayores niveles de pobreza, peores son los efectos del calentamiento global. Y si se habla de grupos vulnerables y desfavorecidos, las mujeres son mayoría. En efecto, entre las personas más pobres del mundo, el 70% son mujeres, 1 de cada 5 niñas en el mundo vive en situación de pobreza (según estudios de las Naciones Unidas). Y así, se pueden mencionar otros tantos datos estadísticos de lo que se ha denominado académicamente como “feminización de la pobreza”31
Sandra González, experta en banca responsable y responsabilidad corporativa, en un estudio publicado en 2017 asevera que “las mujeres se cuentan entre las principales afectadas por el cambio climático, pero son minoría en los órganos de toma de decisiones políticas”32.
El modelo de desarrollo económico imperante no ha hecho más que acelerar los efectos del cambio climático, pero en términos económicos es visto como una externalidad, limitando las posibilidades de creación de capacidades de adaptación y resiliencia climáticas. Desde la misma perspectiva económica, una de las causas estructurales de las desigualdades de género es la distribución inequitativa de las responsabilidades domésticas y de los cuidados del hogar, lo que se ha exacerbado actualmente como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
No es posible continuar haciendo diagnósticos y análisis, se necesita pasar a la acción. Recoger y valorar el papel que desempeñan las mujeres en la búsqueda de soluciones y respuestas a estos fenómenos, resulta de especial importancia para llevar a cabo acciones transformadoras, realmente efectivas, sostenibles y climáticamente justas.
31 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-pobreza-tiene-genero/ 32 https://lab.cccb.org/es/el-cambio-climatico-desde-una-perspectiva-de-genero/
Objetivo
El presente artículo se propone invitar a la reflexión y presentación de propuestas de acciones para enfrentar el cambio climático, en los diferentes niveles del ámbito social, teniendo como paradigma la igualdad de género, bajo distintas perspectivas teórico-prácticas que postulan la necesidad de responder de forma integral a los problemas ambientales que enfrenta actualmente la humanidad, considerando la desigualdad de género como parte inherente de éstos problemas y, por lo tanto, clave en las soluciones y acciones que es posible adoptar para hacerles frente.
La comprensión de los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las mujeres es clave para orientar, con enfoque de género, la planificación y ejecución de las políticas, planes, proyectos y acciones dirigidas a enfrentarlo, considerando y visibilizando las diferencias culturales, sociales y económicas presentes en la actualidad entre mujeres y hombres en relación al acceso y control de los recursos, las estructuras institucionales y la participación en los procesos de toma de decisiones, entre otros aspectos.
Como señala recientemente ONU-Mujeres: “Desde aumentar la representación de las mujeres en las funciones de liderazgo y la toma de decisiones hasta redistribuir el trabajo de cuidado y los recursos productivos, para avanzar hacia un futuro sostenible y con igualdad de género, es necesario tomar medidas hoy”33.
A continuación, se abordan cinco propuestas de acciones para enfrentar la crisis climática y la desigualdad de género. Estas acciones tienen como finalidad incrementar la sostenibilidad, incorporar mejoras en la calidad de vida y contribuir a generar un impacto positivo en la reducción de emisiones contaminantes.
1. Creación de sistemas de cuidados integrales
Cuando se habla de una transición ecológica justa y equitativa, se habla de un nuevo sistema basado en el buen vivir, de una vida digna que 33 https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2022/03/cinco-acciones-para-fomentarla-igualdad-de-genero-y-la-sostenibilidad

merece la pena ser vivida. En este contexto aparece el debate del cuidado, de ese cuidado invisibilizado en el sistema vigente, negando así la realidad de mujeres que cargan a sus espaldas las tareas de cuidado de manera silenciada, gratuita y no reconocida. Madres, abuelas, hijas, sobrinas y en ocasiones mujeres extranjeras contratadas en la denominada economía informal o sumergida, son las que mantienen la estructura del cuidado, como si éste fuera una realidad que esconder, negando así el hecho evidente de que todas las personas, en diferentes momentos de la vida, y con mayor o menor intensidad, son susceptibles de ser cuidadas, por el sólo hecho de ser personas. En una vida digna, se valora el cuidado, porque es necesario y se valora a quien lo ejerce, reconociendo esa labor, porque las personas son y deben ser lo primero34.
La economía mundial depende del trabajo de cuidados, que en su mayoría es trabajo no remunerado o mal remunerado y que realizan, sobre todo, las mujeres. Sin embargo, a pesar de su reconocido carácter esencial para la reproducción de la vida, lo que ha quedado de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, es que este trabajo no es valorado como es debido. Al contrario, bajo la lógica del sistema económico y social imperante, el trabajo de cuidados (al igual que la naturaleza) se considera un producto ilimitado que puede utilizarse sin que esto acarree ningún costo o consecuencia.
En este sentido, se propone tratar el trabajo de cuidados como un bien común, es decir, otorgarle valor económico y transparentar el hecho
34 Gran Logia Femenina de Chile (2021) El Chile que soñamos – Conversatorios Constituyentes. Ediciones Gran Logia Femenina de Chile.
que todas las personas necesitan de este bien en diferentes momentos de la vida, y justamente, la mayoría de las personas que requieren de cuidados (niños/as, enfermos/as y ancianos/as) no tienen los recursos económicos para costear este bien, por lo tanto, quienes lo brindan, suelen no recibir una remuneración a cambio y tienen dificultades para cubrir el costo de vida propio y de quienes tienen a su cuidado.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere ampliar la disponibilidad de servicios de cuidados estatales y privados, y brindar el apoyo adecuado a quienes lo llevan a cabo. Esto incluye invertir en la ampliación de los servicios de cuidado, así como aumentar el apoyo a las cuidadoras no remuneradas. El sector privado también desempeña un rol en el apoyo al trabajo de cuidados, por ejemplo, a través de la licencia familiar remunerada y las modalidades de trabajo flexible. Invertir en el trabajo de cuidados no se trata sólo de reconocer su importancia, sino que también distinguirla como una manera de crear empleo e impulsar el desarrollo económico sin aumentar las emisiones de carbono. El trabajo de cuidados es un sector de la economía inherentemente sostenible: en lugar de consumir recursos, ayuda a mantener y fortalecer las capacidades humanas.
Para reducir las emisiones contaminantes, se debe repensar la forma de producir y medir el valor, en otras palabras, pasar de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales a uno basado en la regeneración, en una economía circular que respeta los ciclos biológicos y naturales. Por ende, invertir en el trabajo de cuidados es un paso crucial hacia esta dirección, un avance hacia la construcción de una sociedad que se desarrolla de forma sostenible, en la que se cuida a las personas, a quienes cuidan y que también considera el autocuidado y el cuidado de la naturaleza.
2. Mejorar el acceso de las mujeres al conocimiento, información y tecnologías de adaptación
La mayor parte de las actividades económicas que se reconocen como tal en el sistema actual y que están asociadas a remuneración, redundan en diferentes niveles de contribución al calentamiento global. De igual manera, los roles de género, las relaciones de poder y los ingresos son dañinos para el medio ambiente y en diferentes grados, aumentan la vulnerabilidad de las sociedades ante el cambio climático. Así, como ya se ha explicado, los impactos climáticos adversos afectan más a las mujeres
y acentúan las desigualdades y discriminaciones de género. Pero, las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático no consideran esta perspectiva.
Muchas políticas, como las relativas a la agricultura y al uso eficiente del agua son fundamentales para llevar a cabo la transición hacia un desarrollo sostenible. Algunas de ellas son beneficiosas para todas las personas en general, pero hay otras que, si no se considera una discriminación positiva hacia las mujeres, pueden acabar reproduciendo e incluso intensificando desigualdades, porque todo parece indicar que la adaptación al cambio climático será mucho más difícil para mujeres y hogares encabezados por mujeres, debido a las brechas de ingresos y de acceso a recursos.
El asegurar que las mujeres puedan acceder al conocimiento, la información y las tecnologías de adaptación y que las políticas se diseñen de manera adecuada, ayudará a mejorar la equidad en el acceso a recursos y el rendimiento productivo de las mujeres en especial en el sector agrícola, lo cual tendría un impacto directo en el suministro de alimentos para las personas, y esto podría a su vez, ayudar a disminuir los niveles de hambruna en el mundo.
El sistema alimentario mundial es extremadamente vulnerable a las crisis ambientales y al cambio climático porque se basa, en su mayor parte, en unas pocas variedades de especies vegetales y animales. En este sentido, se requiere aumentar la capacidad productiva de las pequeñas agricultoras y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, para que de esta manera se generen cultivos más diversos y resistentes al clima, transformándose en una alternativa viable al actual modelo de producción.
3. Promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres
Siendo las mujeres cerca de la mitad de la población mundial, su contribución a la adaptación y mitigación del cambio climático, como también a una transición ecológica es absolutamente necesaria, pero al mismo tiempo muy difícil de concretar porque están infrarrepresentadas en los cargos y organismos de toma de decisiones. Para asegurar que la participación de las mujeres sea plena y efectiva, se requiere promover la igualdad de oportunidades de liderazgo. Esto incluye la posibilidad de identificar, capacitar y acompañar a las mujeres para que se integren plenamente en los planes y programas de recuperación ambiental.
En los distintos niveles de participación, tanto comunitario como nacional, las organizaciones que están lideradas por mujeres suelen lograr mejores resultados, de hecho, los países con mayor representación de mujeres en sus parlamentos tienden a ser más rigurosos en sus políticas y leyes para enfrentar el cambio climático y lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
A nivel local, es posible apreciar que las mujeres indígenas y sus organizaciones han tenido un rol activo y sostenido a lo largo del tiempo en la defensa del territorio, del agua y la naturaleza. En general, la participación de las mujeres en la gestión de los recursos naturales permite llevar a cabo políticas más equitativas e inclusivas de los recursos, así como obtener mejores resultados de conservación. Además, cuando los programas climáticos de las comunidades incluyen plenamente a las mujeres, tienden a hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos.35
En general, las mujeres suelen tener más en cuenta a sus familias y comunidades en los procesos de toma de decisiones, lo que es crucial para crear las soluciones integrales que contribuyan a la adopción de medidas climáticas efectivas. Las mujeres indígenas, en particular, poseen conocimientos únicos sobre la agricultura, la conservación y la gestión de los recursos naturales, por lo tanto, son voces indispensables en cualquier proceso de toma de decisiones.36 Los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas pueden contribuir positivamente a la economía circular, a la transición ecológica y la consolidación de energías limpias y seguras.
Los espacios institucionales deben recoger y plasmar la visión de organizaciones de mujeres: rurales, indígenas, trabajadoras, defensoras del medio ambiente, asociaciones de estudiantes, entre otras, que muestran la diversidad y pluralidad de las mujeres, tanto a nivel local, comunitario, como nacional y regional. A los gobiernos e instituciones públicas y privadas les compete orientar el apoyo, creación y desarrollo de espacios e instancias de participación y empoderamiento de las mujeres, brindándoles acompañamiento técnico, legal y social.
35 Mavisakalyan, A., Tarverdi, Y.: (2019) Gender and climate change: Do female parliamentarians make difference? European Journal of Political Economy. Vol. 56
36 UN. Office of the High Commissioner for Human Rights (2019) Analytical study on genderresponsive climate action for the full and effective enjoyment of the rights of women. United Nations. Digital Library.
4. Velar por la salud y la integridad de las mujeres
En un artículo de Greenpeace Argentina (2020), escrito por la activista Laura Colombo se señala que “los daños al medioambiente impactan sobre todo a las mujeres, incrementando las violencias que viven cada día. En 2017, casi la mitad de los asesinatos a defensores ambientales fueron a mujeres”37.
De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para las defensoras de los derechos humanos y ambientales. Por lo tanto, garantizar la protección y seguridad de las mujeres y organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos y ambientales debe ser una prioridad de los gobiernos. Y así disminuir su vulnerabilidad frente a las amenazas y los actos de violencia de género.
Desde otra arista, como se ha señalado, los impactos negativos del cambio climático y los desastres naturales afectan más a las mujeres. Algunos datos para considerar son: las mujeres sufren una mayor tasa de mortalidad prematura en los ambientes de contaminación atmosférica, son mayoría entre el número de muertos en desastres naturales (inundaciones y sequías extremas) con 14 veces más posibilidades de morir. Por ejemplo, en el tsunami asiático de 2004, un 70% de las víctimas fatales fueron mujeres. Además, durante los fenómenos climáticos extremos, las mujeres no sólo están más expuestas a morir, sino que, en caso de sobrevivir, incrementa su carga de trabajo ya que asumen más responsabilidades al tener al cuidado a más personas que dependen de ellas38.
De acuerdo con las investigaciones, la contaminación afecta, sobre todo, a las mujeres, debido a que “su cuerpo tiene mayores niveles de grasa que el del hombre” 39 . El cuerpo femenino está preparado para producir leche, y como consecuencia es más fácil que ellas acumulen los químicos tóxicos en la grasa, por lo que son las que tienen más riesgos de padecer algunas enfermedades relacionadas con la contaminación. Además, los tóxicos ambientales actúan como disruptores endocrinos que pueden alterar el período menstrual y se relacionan con el incremento del cáncer de mama, de páncreas o de linfoma.
37 https://www.greenpeace.org/argentina/blog/blog/la-causa-ecologista-tambien-es-feminista/
38 https://www.greenpeace.org/argentina/blog/blog/la-causa-ecologista-tambien-es-feminista/
39 Valls-Llobet, C.: (2019) Medio ambiente y salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Ediciones Cátedra S.A.
Las investigaciones también revelan que el cambio climático tendrá efectos negativos en la salud sexual y reproductiva: el aumento de las temperaturas está ocasionando la propagación de enfermedades, como la malaria, el dengue y el virus de Zika, que están relacionadas con resultados negativos en el embarazo y el nacimiento. Además, las temperaturas extremas en sí mismas parecen incrementar la incidencia de la mortinatalidad. Como ocurre con otras crisis y desastres, el cambio climático también conduce a más violencia de género.
Comprender, visibilizar y relevar esta información, debería tender a comprometer a los gobiernos nacionales y locales a proveer servicios sanitarios y apoyo legal de calidad a las mujeres, para procurar que se fortalezcan y se mantengan sanas y seguras.
5. Brindar acceso directo a fuentes de financiamiento y recursos financieros a las organizaciones y grupos de mujeres
Integrar sistemáticamente un enfoque de género es clave para que el financiamiento climático favorezca la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En este sentido, una de las metas de Chile para cumplir la Agenda 2030 es: “Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”40. Así como Chile, la mayoría de los países ya han incluido el mandato de la equidad de género en sus planes y políticas, pero esto no puede quedar solamente en una declaración de intenciones, el verdadero desafío es llevarlo a la práctica.
Se requiere de la colaboración de los gobiernos con las organizaciones de mujeres para ayudar a garantizar que las políticas climáticas satisfagan las necesidades específicas de las mujeres, y que su aplicación sea eficaz. En las comunidades vulnerables, las organizaciones de mujeres, a menudo, actúan como una red de seguridad informal, acortando las brechas en los servicios públicos y ayudando a brindar apoyo de emergencia. Empoderar a dichas redes comunitarias es una forma crucial de crear resiliencia ante el clima a nivel local. Se debe favorecer la creación y el fortalecimiento de redes de organizaciones de mujeres, y ponerlas al tanto de las fuentes
40 http://www.chileagenda2030.gob.cl/Agenda%202030/sobre-agenda/ods-5/2
de financiamiento para iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático, a la vez que, simplificar los procesos para acceder a fondos y recursos.
Las organizaciones sólidas de la sociedad civil son un sector importante para complementar el poder de los actores empresariales y políticos. Aportan la opinión de quienes mejor comprenden sus experiencias y necesidades en los procesos de toma de decisiones y ayudan a que los gobiernos rindan cuentas a las personas que deben representar: ambos aspectos son fundamentales para las medidas climáticas que priorizan el bienestar de los pueblos y el planeta. En este sentido, tal como lo señala la CEPAL (2021) se requiere “organizar espacios de intercambio para que las organizaciones de mujeres y los mecanismos financieros puedan compartir conocimientos, estrategias y destrezas que permitan a las mujeres y sus organizaciones a nivel nacional y subnacional acceder al financiamiento”41. Un ejemplo sería realizar ferias financieras locales donde las mujeres puedan adquirir conocimientos acerca de las diversas fuentes de financiamiento vinculadas con el cambio climático y sus requisitos.
Conclusiones
Si se considera que quienes tienen menos responsabilidad en la aceleración del cambio climático son quienes sufren sus peores consecuencias y quienes tienen la mayor responsabilidad, a la vez, tienen mejores capacidades para mitigar sus efectos; se puede comprender por qué la justicia climática es uno de los objetivos que se proponen alcanzar los países y que, sin igualdad de género se ve dificultada la justicia climática. No se puede desvincular las acciones para enfrentar el cambio climático de las acciones para promover la igualdad de género. Como se ha visto, las mujeres tienen diferentes necesidades, prioridades y posibilidades a la hora de mitigar los efectos negativos del cambio climático y adaptarse a él. Las acciones, los programas y las políticas públicas sobre el cambio climático no solo serían más efectivas si consideran los aspectos de género, sino que, al mismo tiempo estarían promoviendo una mayor equidad y justicia. La participación de las mujeres en la adaptación y la mitigación al cambio climático es fundamental.
41 Aguilar, L.: (2021) La igualdad de género ante el cambio climático ¿Qué pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe? CEPAL. Serie Asuntos de Género N° 159
Las acciones para enfrentar el cambio climático pueden reforzar o exacerbar las desigualdades, o apuntar intencionalmente a superarlas y acelerar el paso hacia la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. A medida que se examinan las estructuras normativas, físicas, económicas y socioculturales en respuesta al cambio climático, se deben identificar y abordar las desigualdades de género para superarlas. Es necesario identificar y compartir información sobre buenas prácticas, experiencias, desafíos y oportunidades sobre la integración del enfoque de igualdad de género en la formulación e implementación de planes, políticas y programas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Solo cuando se alcance realmente la igualdad de género, será posible evaluar de forma adecuada el desarrollo y la prosperidad de las economías y sociedades, pudiendo avanzar hacia una transición ecológica, justa y equitativa.
Aguilar, L. 2021. La igualdad de género ante el cambio climático ¿Qué pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe? CEPAL. Serie Asuntos de Género N° 159
Gran Logia Femenina de Chile. 2021. El Chile que soñamos – Conversatorios Constituyentes. Ediciones Gran Logia Femenina de Chile.
Mavisakalyan, A., Tarverdi, Y. 2019. Gender and climate change: Do female parliamentarians make difference? European Journal of Political Economy. Vol. 56
UN. Office of the High Commissioner for Human Rights. 2019. Analytical study on gender-responsive climate action for the full and effective enjoyment of the rights of women. United Nations. Digital Library.
Valls-Llobet, C. 2019. Medio ambiente y salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Ediciones Cátedra S.A.
https://www.esglobal.org/la-tierra-no-las-mujeres/ https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-pobreza-tienegenero/
https://lab.cccb.org/es/el-cambio-climatico-desde-una-perspectiva-de-genero/ https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2022/03/cinco-acciones-para-fomentarla-igualdad-de-genero-y-la-sostenibilidad
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/blog/la-causa-ecologista-tambien-esfeminista/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/Agenda%202030/sobre-agenda/ods-5/2
Introducción
Gustavo Viveros Zapata
R.·.L.·. Concepción N° 115. V.·. de Concepción
El comportamiento humano, en lo respectivo a los modos de conocer y de actuar, principalmente de las sociedades modernas, ha roto todo equilibrio posible en el planeta. La producción de desechos no degradables en escala conocida, la sustentación de un modelo energético en fuentes altamente contaminantes, la generación excesiva de gases de efecto invernadero, la progresiva eliminación de biodiversidad en flora y fauna; solo por mencionar algunos de los actuales desastres, entregan un panorama desolador. Todo esto, ha motivado que trabajos como los del

biólogo norteamericano Eugene Stoermer y el holandés premio Nobel de Química en 1995 Paul Crutzen, propusieran el neologismo Antropoceno para designar la época planetaria en la que las actividades de la especie humana, comenzaron a provocar paulatinos pero sostenidos cambios biológicos y geofísicos a escala planetaria (Issberner y Lena, 2018).
En concreto, Stoermer y Crutzen propusieron que el punto de arranque del antropoceno fuera el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor dio paso a la Revolución Industrial y la utilización de cada vez más difundida y demandada de energías fósiles. A este respecto, es bueno recordar que la ciencia hasta el siglo XX, consideraba que procesos planetarios, geológicos principalmente por sus dimensiones e impactos, estaban lejos de lo que la especie pudiese influir o afectar seriamente. No obstante, las reiteradas prácticas nocivas en todo orden de hábitats, ha llevado a que modifiquen los procesos geológicos de magnitudes como la desertificación en regiones enteras, desaparición de cuerpos de agua completos, el fatídico derretimiento de los cascos polares, y finalmente, la modificación de la atmósfera y el clima (Dipesh Chakrabarty, 2021). El propio Chakrabarty defenderá como la primera de sus cuatro tesis (2021:942), que se han transformado como especie la humanidad, en “agentes geológicos”; esto es, que las teorías antropogénicas de la crisis del cambio climático implican necesariamente el fin de la distinción tradicional entre historia natural e historia humana. Sin duda, algunos pasos más allá de lo originalmente propuesto por Stoermer y Crutzen.
Ahora bien, los estudios aportados por estos y otras miles de personas que investigan en ciencias, dan cuenta que el ideal de paisajes naturales vírgenes o naturaleza inmaculada de relatos románticos, no son sino una de los más grandes engaños del saber humano, pues desde la aparición de la especie humana, pasando por el fuego que Prometeo trajese robado del Olimpo a los horrores de los experimentos nucleares, se ha ido dejando el rastro en dióxido de carbono en hielos tan deshabitados e inasequibles como los polos. En la actualidad, las sociedades y su modelo de desarrollo militar e industrial, sin importar si son de la llamada derecha o izquierda política, sustentan sus ingresos en el diseño de máquinas que diseñan y construyen otras y nuevas máquinas, pero que perpetúan la enajenación social y destrucción medioambiental, la mecanósfera, a la que refiere el filósofo francés Félix Guattari (1990). Quizás también a esto se refería Nicanor Parra al decir, no sin negro humor: “La Izquierda y la Derecha unidas, jamás serán vencidas”. Y a esto mismo hace referencia
Chakrabarty (2021), en su segunda tesis respecto a la idea del antropoceno, en lo respectivo a la especie humana convertida en una nueva fuerza geológica dentro del planeta, cuestión que condiciona o agrega mayor complejidad a las discusiones en torno a la modernidad, el fenómeno de la globalización y, con ello, la alianza entre capitalismo y globalización.
Esta alianza global del capitalismo, como característica axial de las sociedades actuales, son para el filósofo Félix Guattari (1990), la condición actual de la humanidad, en cuanto expresión del pensamiento moderno reinante, procedente desde el recorrido de una herencia grecoromana, pasando por un cristiano europeo, hasta llegar a las incursiones del modelo industrial-militar. Sociedades que se han observado a sí mismas, desde una filosofía epistemológicamente ajena al entorno y con ello a la naturaleza, justificando una supuesta objetividad, un proceder masculino, heteronormado, cristiano-aristotélico, en resumidas cuentas: capitalista. Y este modo de observar/comportar, denominado por Guattari como Capitalismo Mundial Integrado (1990:32), genera contaminación y conflicto en tres aspectos o círculos fundamentales: hacia la naturaleza, en las relaciones sociales y en la propia subjetividad. Por tanto, se hace imposible que de este modo de pensar salga alguna solución. La respuesta a este estado de cosas podría estar en la “ecosofía” (Guattari, 1990), consistente en las propias palabras del autor: “en desarrollar prácticas específicas que tiendan a modificar y a reinventar formas de ser en el seno de la pareja, en el seno de la familia, del contexto urbano, del trabajo, etcétera. Deconstruir literalmente el conjunto de las modalidades del ser-en-grupo. Y no solo mediante intervenciones “comunicacionales”, sino mediante mutaciones existenciales que tienen por objeto la esencia de la subjetividad” (1990:39). Esto es, salir de forma progresiva de este embrollo, constructivamente desde la modificación de las formas de pensar desde/hacia las personas mismas, luego al interior de la especie humana y la sociedad, pero por último y lo más importante, hacia el planeta en su conjunto biodiverso.
Bajo esta misma línea crítica se podría leer la tercer tesis de Dipesh Chakrabarty (2021) respecto la era del antropoceno, quien junto con entregar la hipótesis de la humanidad como fuerza geológica, conmina a circunscribir las historias globales del capital en diálogo con las particularidades geográficas y culturales de las historias de otras culturas y sociedades que, aun cuando ignorados o deslegitimados por los modos de observar moderno-capitalistas siempre homologantes, estos espacios, culturas e historias han de poseer algo de verdad que hace sintonizar con otros ritmos, mucho más afines a su entorno, su medioambiente, tributarios de la biodiversidad que también habita en cuanto a especie. La bióloga feminista Donna Haraway (2019) señala que los problemas que hoy se enfrenta no sólo son sociales o humanos, sino que también conciernen a la Tierra como planeta y a todo lo vivo; es decir, se integra en conjunto a todas las demás especies de este planeta y, aun cuando se puedan desarrollar como una fuerza geológica, en palabras de Chakrabarty; si se quiere pensar en soluciones, no se puede perseverar en la actual manera de pensar/actuar, debiendo necesariamente incluir otro tipo de actores en un nuevo e innovador quehacer. Se hace necesario entonces, considerar seres vivos y “no vivos” como eventuales aliados en esta resistencia a un modelo que, en cuanto especie, se ha instalado afectando negativamente la biodiversidad, incluida la propia. (Haraway, 2019). La autora plantea, resignificar la ontología de lo vivo en un mundo posthumano (Haraway, 2019: 98), partiendo desde el principio de la incertidumbre en Heisenberg, hasta los actuales descubrimientos en física cuántica, donde es posible afirmar que no sólo se modifica lo que se observa o bien no puede observarse sin interferir, sino además que de una u otra forma, nunca se observa un afuera, pues todo lo observado siempre es un adentro, siempre se observa lo que son como observadores. En este sentido, conceptos amplios que han marcado la historia de la humanidad como humano, animal, máquina, por sus cada vez más contingentes intercambios simbólicos y pragmáticos, ya parecen ser cánones del siglo pasado y, si estas herramientas tecnocientíficas han degrado el planeta, ¿por qué no pueden ser usadas hoy, en contra del modelo fallido y a favor del planeta? Y acá, la cuarta tesis de Dipesh Chakraabarty (2021) en lo respectivo a que, en cuanto especie, se ha roto toda distinción imaginaria y real entre humanidad/naturaleza, mezclando las historias y a la vez condicionando el futuro, aunándolos irremediablemente; de esta manera, hoy es un deber entender lo climático como un quehacer político, como un quehacer irremediablemente humano.
Donna Haraway invita a llevar la reflexión un tanto más allá de la esperanza, e incluso más allá del escenario actual, respecto, incluso, las reflexiones en torno al antropoceno: “no tiene que ser el fin de los mundos por venir; es un límite, no un destino. No se puede permitir que lo que venga a continuación sea la barbarie de los tecnomodernos. Los pueblos amerindios, que se han negado a darse por finalizados, fin del mundo tras fin del mundo, tienen algo que decirnos sobre la necesaria subsistencia del futuro.” (2019:212). Acá un llamado a la esperanza, pero también y por sobre aquello, a cambiar el foco de atención, a modificar el ritmo reflexivo y conductual, cambiando con ello los modelos ideales hacia otras posibilidades, bajo la modesta y comprometida premisa de que no existe un único modelo para reemplazar al modelo actual, más bien lo que existe, es la imperiosa necesidad de tender hacia la diversidad de modos y formas de ser/estar en el planeta, mucho más solidarias.
Cohabitantes de la misma nave espacial:
Se identifica aquí lo vivo, a aquella característica primordial que se comparte con otros seres del planeta y que interesa defender. Será entonces, desde los trabajos de los biólogos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana que se emplea una definición de lo vivo que a nadie puede dejar indiferente. Para estos biólogos, la característica primordial de aquello que se entiende como lo vivo, consiste en entes cuyo principal quehacer es, hacerse a sí mismos; esto es, sistemas de energía cerrados o clausurados operativamente que, constante y permanentemente son objeto y productos de sí mismos. Todo lo vivo comparte esta característica primordial, según Maturana y Varela (1998). Es la llamada autopoiesis, propia de quienes habitan este planeta, cuestión que se iguala funcionalmente y, da paso a la segunda característica, consistente en que como seres vivos se está acoplados estructuralmente; a saber, todo lo vivo está inserto e interactúa con el medio que lo posibilita, sobre la base de sus propias estructuras fundantes, no pudiendo desarrollarse sin él (Maturana y Varela, 1998).
Bien se podría plantear desde aquí, que cualesquiera de las especies del planeta, sean estas mamíferas, vertebradas o invertebradas, vivíparos u ovíparos, flora, fauna o fungus; son hermanos y hermanas en este viaje estelar, como insistiera el preclaro astrofísico Carl Sagan (1973), pues se comparten características de composición química, genéticas, comprensivas y funcionales (en el sentido biológico autopoiético), entrelazadas en un historial de conformación original común. El planeta, como la fuerza que se sostiene y compone, ha posibilitado por millones de años este fenómeno que se ha denominado lo vivo, y es también el pivote que permite la capacidad de compresión de la segunda fuente vital que hace perseverar y sirve de guía: el Sol. La biología y la arqueología, entre otras disciplinas científicas, indican que antes de que el planeta tuviese su actual composición atmosférica, en sus albores, la Tierra al girar sobre su eje, fue paulatinamente provocando que el ciclo de luz y oscuridad tuviese un impacto en los inicios de la vida. La disposición intrínseca de cada ser, para ordenarse en relación a un ritmo planetario, fruto de los ciclos de luz y oscuridad (o día y noche, si se quiere) se denominan Ritmos Circadianos. Todo lo vivo oscila sus dinámicas de actividad bajo este reloj primordial. Así, se demostró también que, el reloj principal del cuerpo humano está formado por neuronas del núcleo supraquiasmático, situado en la base del cerebro. Estas neuronas están directamente conectadas a las células que captan luz en la retina. Los doctores, Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young recibieron el Nobel de Medicina en 2017 (Tolosa; 2017), ya que sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales y también la especie humana, adapta su ritmo biológico de manera que esté sincronizado con los ciclos de la Tierra. Estos autores, a través de sus descubrimientos, han posibilitado se pueda demostrar también que, las células de múltiples tejidos tienen su propio reloj biológico, sincronizado con el núcleo supraquiasmático, pero que puede funcionar con cierta autonomía. Es decir, al igual que las plantas y todos los animales, a través de milenios de conformación la especie se ha sincronizado con el comportamiento planetario/solar, adaptando sus ciclos corporales aun cuando pueda no percibir la luz; tal es el caso de los girasoles que, aun cuando se dispongan en un cuarto sin luz, girarán automáticamente, comportamiento cíclico de aumento y disminución de la actividad corporal, que se signa como humano, al igual que a todo lo vivo. Lo cíclico-recursivo o su potencial espiral-progresivo, en la historia humana si se quiere, ha de estar estrictamente vinculado a la
capacidad de tomar conciencia de los actos como especie, compuesta por diversas sociedades que siguen un camino no siendo responsables con el medioambiente en que se insertan. Y son, precisamente, las crisis los momentos de la historia en que es posible replantearse todo y proceder con propuestas mejoradas y más constructivas, o bien como señalara Gramsci (S.f.), los claroscuros de la crisis son esos espacios de donde provienen los grandes héroes o los más deleznables monstruos. Volviendo a las definiciones de lo vivo en Maturana y Varela (1998), toda especie posibilita su existencia en el acoplamiento estructural con su entorno, por lo que depende de él en forma dinámica y, en la medida que éste lo posibilita, también la especie que lo habita, lo modifica. Esta hermosa danza es la que equilibra la interacción de lo vivo, que conforma los hábitats, y que la biología denomina homeostasis. Todo lo vivo, existe en la medida que se integra y se modifica mutuamente con el entorno, no existe el nulo impacto, pero sí es posible determinar niveles de impacto que posibiliten o no la continuidad del hábitat puntual, el nicho ecológico o el medio en general. La especie, en la actualidad, parece no considerar esto.
Se debe entender con esto que, si bien todo organismo es externo al medio, necesariamente lo integra; ahora bien, en el caso humano, no sólo se integra, sino que además gracias a la tecnociencia postmoderna, se ha podido modificar y/o rediseñar. Y a este nivel se agrega una segunda derivada; las leyes de cálculo en la naturaleza presentan un panorama en que, fruto de la interrelación e interconectividad de todo lo vivo, ya no es posible determinar con ciega confianza las relaciones por causa-efecto, sino más bien la concienzuda posibilidad de indagar en fenómenos de los cuales se tiene indicios de sus eventuales causas y algunos de sus efectos, pero jamás la certeza de reacciones lineales; es decir: caos. Ante este escenario de incertidumbres, la especie humana ha demostrado la habilidad de, a pesar de todo, insistir en quebrar procesos de equilibrios de homeostasis, a través de la modificación de las demás especies y sus hábitats. A esto refieren filósofos como Guattari y Chakrabarty o biólogas como Haraway en lo referente a que, si la tecnociencia que ha permitido atravesar fronteras entre especies, e incluso entre lo vivo y lo no vivo (humanos, máquinas, virus, entre otros), por qué no emplear este conocimiento tecnocientífico, ahora, en beneficio del planeta y la especie humana como una más.
Volviendo acá nuevamente a Haraway (2019), se ha de recordar que el mero hecho de existir, debe constreñir a encontrar maneras de estar
para y con las personas, ha de ser de ahora en adelante con todo lo vivo y no vivo, incluyendo aliados no humanos: la biota en general, máquinas de la tecnociencia, mundos virtuales, culturales, etc. Se ha de oponer a ciertas formas de vida que afectan irremediablemente las demás especies y sus hábitats, así como favorecer otras nuevas o atávicas de estar con y para lo humano y lo no-humano, incluyendo en ello microbios, el agua y los bosques y otros. Hay acá un llamado a cuidar a las tecnologías que sean aliadas en la justicia ambiental multiespecie, pues las respuestas las están teniendo personas que están trabajando creativamente por dentro y fuera de las instituciones, y la posibilidad de estrechar alianzas con ellas es muy real y necesaria, en aras de recuperar en parte los equilibrios biodiversos.
En la Europa de los siglos XVI y XVII, surgió un modo de pensar al ser humano como especie, proyectado en adelante en todo tiempoespacio, que dispuso un modo de comprender universalista en su ejercicio, pero particularista en su foco y episteme, el humanismo. Este sistema, pone énfasis reflexivo en la figura del humano en genérico, pero en cuanto individuo, no la humanidad como una especie, sino la particularidad “universal” del individuo. Por tanto, un sistema de pensamiento que desde sus inicios tendió a quebrar la variedad de sistemas considerados tradicionales o arcaicos para ese entonces, por la tendencia contenida en éstos, de entender conexiones entre todas las partes, ya sea por dogma religioso, místico o animista.
Desde allí, las contribuciones de iluministas y filósofos del renacimiento, se permite entender que todo acto o proceso del “conocer”, implica trazar una trayectoria, una progresión que va desde un punto A, designado como el estado de ignorancia o punto de partida, hacia un punto B, designado como estado de “saber”. A cada forma de conocimiento le corresponde una determinada forma de ignorancia o “punto de partida”. De esta manera, si el humanismo fundó las bases en que se cimienta el paradigma de la modernidad, éste paradigma, en palabras de Boaventura da Sousa Santos (2005), se levanta sobre dos pilares originalmente complementarios en la generación de conocimiento: el conocimiento-
emancipación y el conocimiento-regulación. El primero, conocimientoemancipación, traza una trayectoria entre un primer punto llamado colonialismo, hacia un estado de saber que se puede designar como solidaridad (caridad, si se quiere, empleando la acepción masónica). El segundo tipo de conocimiento, o conocimiento-regulación, traza su trayectoria en cambio, desde un estado de ignorancia designado como caos, hacia un estado de saber que se designa como orden. Ambos pilares de la modernidad, conocimiento como emancipación y conocimiento como regulación, versaban como herederos de las tradiciones mucho antes de entender el desarrollo humano en el más amplio y profundo proceder armónico de cada ser; esto es, no sólo como mero ejercicio de la fría razón, sino también del desarrollo de la espiritualidad y los altos valores de lo que en masonería se entiende como el arte real
Sin embargo, el equilibrio dinámico de los dos pilares (Sousa Santos, 2005), ha venido a caracterizarse por la primacía de la racionalidad cognitivo-instrumental y, con ello, el conocimiento como regulación se ha impuesto ante el conocimiento como emancipación. Se tiene que, el “orden” se posicionó como la forma hegemónica de saber, identificando con esto al “caos” como la forma hegemónica de la ignorancia. Estos movimientos epistemológicos, no son baladíes, pues el conocimientoemancipación, subyugado en cuanto forma válida y necesaria de llegar al saber, se invierte y pasa a identificarse dentro del estado de ignorancia del conocimiento-regulación, lo que implica que las expresiones de “solidaridad” o “fraternidad” se asocien directa y erróneamente con las de la “ignorancia”; y a su vez, aquellos aspectos que dentro del conocimiento-emancipación se comprendía como ignorancia o “punto de partida”, se transportaron peligrosamente al estado de “saber” del conocimiento-regulación, es decir, se presenta al “colonialismo” como el estado de “orden”. Este giro semántico, que bien argumenta Sousa Santos (2005), consistente en un peligroso desequilibrio de las formas de saber que, fomenta la primacía de la regulación, implicando la progresiva desaparición de la emancipación dentro de todo proceso cognoscente; cuestión que exacerba un modo de conocer altamente discriminante propio a la racionalidad cognitivo-instrumental imperante. En la medida que se cree y actúa bajo el peligroso axioma de que el acto de comprender es colonizar espacios y ordenar objetos, aunque éstos sean sujetos, se procede con la destructiva pedantería humana actual, que conlleva el silenciamiento y extinción no sólo de flora, fauna y fungis en el planeta, sino también y
muy relevantemente, de formas otras de lo social, culturas completas, de la diversidad humana en su más amplia expresión, que pueden y deben contribuir a procesos conjuntos en la búsqueda e implementación de soluciones al problema en que, como especie se ha metido. Se sostiene que, no es posible salir del agujero en que se mete como especie, cavando. Y las luces pueden venir también desde la determinación de los límites conceptuales del propio humanismo. Es el mismo Boaventura Sousa Santos (2005), quien refrenda la necesidad de “encontrar soluciones postmodernas a problemas modernos” que como sociedades se ha provocado, ampliando el campo reflexivo en cuanto especie, tendiente a reconocer y validar también a aquellos sistemas de conocer acallados por la racionalidad cognitivo-instrumental.
Con esto no se pretende ponerle fin o fecha de término al humano como objeto reflexivo, sino a la especie humana como medida de todas las cosas, reconociendo también que se ocupe un espacio, dentro del planeta al igual que las demás especies, no obstante que se ha devenido en una fuerza geológica de peligrosas magnitudes (Chakrabarty, 2021). El posthumanismo al que se alude, no se emparenta con posturas como las de Yuval Harari (2016), quien es un claro expositor del modelo de conocimiento-regulación que propone un ejercicio del poder de la razón por el mero placer del poder. Muy por el contrario, son posturas como las de Félix Guattari, en lo respectivo a entender el posthumanismo como un comportamiento reflexivo que contemple medidas solidarias en la administración de la mecanósfera que se ha venido construyendo; mecanósfera entendida como el espacio de convivencia de distintas especies humanas, animales, vegetales, pero también tecnológicas, en dónde se reproducen modelos e intercambios energéticos de todo tipo. Por esta razón, es necesario en palabras del autor (Guattari, 1990), avanzar progresivamente en potenciar equilibrios primero, al interior de la geografía personal hacia subjetividades equilibradas y conscientes; luego, hacia la geografía de las relaciones humanas sanas y solidarias, para concluir en la geografía de las interrelaciones caracterizadas por la sinergia con todo el planeta. Por último, y lo más importante, intervenir en la dinámica de esta mixtura humano-animal-vegetal-máquina, mecanósfera, para que su funcionamiento no sea la reproducción del modelo que se quiere evitar, evadiendo los monólogos científicos, económicos o militares, fomentando la diversidad de hablantes en participación. Luego, enfoques integradores y dinámicos, como los contenidos
en las ficciones teóricas de Donna Haraway (2019), quien anima a avanzar en procesos de conocimiento y acciones conjuntas con otras especies, sean estas vivas y no-vivas (cómo virus, máquinas y objetos), en aras de recuperar equilibrios o avanzar a la construcción de nuevos equilibrios planetarios. Ello también implica, asumir la presencia real y potencial del cíborg como habitante cultural, lo que conlleva trabajar solidariamente entre culturas y con las tecnologías, asumiendo la importancia de la diversidad humana y no-humana. Acá, nuevamente, se invita a levantar diálogos abiertos y constructivos, sin primacías disciplinares ni exclusiones colonialistas, y esto se extiende más allá de lo propiamente humano, incluyendo animales, vegetales y máquinas, para quienes es necesario considerarles deberes planetarios, así como también derechos, en el restablecimiento de nuevos equilibrios.
Finalmente, la obnubilación del humanismo con el saber como un orden colonial, perpetúa la absurda creencia de afirmaciones tales como, que “la humanidad debe salvar el planeta”, cuando lo que realmente está en juego es que, como especie humana, se dispone a salvarse, reorientando el proceso cognoscente, con ello el comportar entre humanos y, luego, para con las demás especies con que se convive. En palabras, nuevamente de Nicanor Parra: “El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra”. El planeta ha sobrevivido a 5 o 6 extinciones masivas y, la que se está en aras de generar como humanidad, bien puede sumarse a estas; lo relevante es que, como especie de magnitudes geológicas en palabras de Chakrabarty, se es plenamente conscientes de lo que se está generando, por lo que se puede y se debe cambiar.
Lo vivo, la res extensa si se quiere, no precisa en lo más mínimo de la participación humana para asegurar su permanencia; no obstante, al invertir la relación, la especie humana tiende verse menos favorecida, pues se requiere ambientes biodiversos para seguir existiendo como tal. Con ello, aun cuando el irresponsable comportamiento lleve a otra extinción masiva, el planeta podrá reponerse del comportamiento negligente como en ocasiones anteriores bien lo hizo.
Como se presentó en el apartado anterior, el tipo de conocimiento que la humanidad elabore sobre el planeta, ha afectado como especie, así como a todas las demás especies, en la medida que este conocimiento sobre lo vivo varíe, con la primacía de un pilar sobre el otro. Tal es así que, propender hacia sistemas de pensamiento solidarios con todo lo vivo, lo cual llevaría no sólo a una mejor comprensión del planeta, sino a la vez a incluir también el respeto, el cuidado y la defensa de las mismas. Se debe recordar que, la capacidad adaptativa de la especie humana, sobre todo en los últimos siglos de súper poblamiento, sólo ha sido efectiva en la medida que se ha tendido a estresar todo equilibrio en los hábitats donde se desenvuelve. Por lo mismo, el hecho de tomar conciencia de que el comportar, basado exclusivamente en el modelo de conocimiento-regulación, es el principal responsable, constituye el inicio de un deconstructivo camino que, necesariamente debe llevar, en palabras masónicas, a emplear en adelante “aquellos medios que no provoquen reacciones peligrosas y demoledoras”, si se toma una verdadera conciencia del daño en curso, se ha de entender la crisis climática planetaria como una oportunidad de replantear las concepciones y sobre todo el comportar en cuanto especie; o en palabras de Chakrabarty (2021), entender lo climáticoplanetario como una cuestión meramente política, con los claroscuros que esto implica y el compromiso que requiere de cada cual.
El principio de identidad, volviendo a los biólogos de cabecera (Maturana y Varela, 1998), consiste en esa propiedad que tiene lo vivo
de constantemente evaluar en su proceso de interacción y transformación con el entorno, el qué conservar, pues es aquello que se decide conservar lo que le dará finamente la identidad. En este caso como organización, no es tan diferente, ya que a través de los siglos de funcionamiento la Orden ha conservado no sólo Ceremonias y Rituales, sino sus principios y enseñanzas; valores que se identifican, signan y trazan el camino de desbaste, pulimento y construcción de lo que se ha venido a denominar el Templo Universal. Ahora bien, si estos valores han sido heredados de una larga línea que viene desde lo operativo a lo especulativo, y según la historia se ha enseñado, son también, valores compartidos por otras culturas a través de la geografía y el tiempo sin necesidad de contacto o herencia directa. Se debe ser honestos y fijar acá, que otras culturas han venido no solo advirtiendo el peligro del comportamiento como especie, en este engañoso delirio de la superioridad humana o la infinidad de recursos. Estas culturas otras, acalladas y silenciadas por el principio de orden cognoscente y su arrogancia, han venido señalando caminos o salidas alternativas posibles, que no distan de lo que en masonería son los principios y valores que se insta a trabajar.
Las demandas por la protección del planeta, sus recursos y la biodiversidad en general, no es ni ha sido exclusividad de las generaciones más jóvenes, de jóvenes europeas, o exclusividad de los trabajos de los Talleres. Muchos, sino todos los gritos de atención y descontento respecto del desastre que las sociedades vienen desencadenando en el planeta, han estado presentes históricamente en los reclamos de las llamadas culturas originarias y/o indígenas, pero permanentemente acallados por el eurocentrismo, modernismo y concretamente, proceder obtuso, como lo recuerda Marcos (2003). Estos llamados de atención, que bien pueden referirse como demandas “ecologistas”, no son baluarte ni de izquierdas ni de derechas políticas, son necesariamente una pulsión ética que ha estado siempre presente en aquellas culturas que lograron dar con la sintonía planetaria, o dicho en palabras del poeta estadounidense de la generación beat, Gary Snyder: “la naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar”. De esta manera, quienes trabajan en Masonería e incluso quienes han desarrollado la conciencia más allá de la Orden, deben escuchar y cultivar esta sintonía planetaria, música original que rememora ritmos cíclicos; se debe sintonizar con a ella, modificando con esto el pensar y actuar como especie.
Desde acá, se hace relevante destacar que, el origen humanista de la Augusta Orden, puede entenderse bajo los parámetros recién expuestos,
en lo concerniente a reconocer que si bien “Como Institución docente tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre y de la Humanidad”, no implica en sentido alguno creer que la especie está por sobre las demás; muy por el contrario, es asumir el humilde y poderoso lugar que se ocupa, es la capacidad reflexiva y progresiva que se signa, que conmina a trabajar el perfeccionamiento personal desde el equilibrio de las dos columnas del saber propuestas por Sousa Santos (2005) como el logro del conocimiento como regulación con emancipación. Por esta razón, los Gobiernos Superiores de la Gran Logia en conjunto con las Grandes Logias de Perú y Bolivia, presentaron en el año 2019 la Declaración de Arica Sobre el Cambio Climático y luego, en conjunto con la Gran Logia de Argentina, presentaron la Declaración de Puntarenas, en un llamado al cuidado y resguardo de los territorios antárticos por su inconmensurable valor ecológico y en la sustentación de los equilibrios planetarios.
Considerar sobre la base de datos que, el planeta se encuentra en crisis y es necesario un cambio radical de comportamiento, comprensivo y práctico, es un llamado de atención que incluso la comunidad científica viene refiriendo desde hace décadas: Club de Roma de 1972, Informe Bruntland 1987 e infinidad de acuerdos y protocolos promovidos por la ONU, como el Protocolo de Kioto de 1997, Acuerdo de París 2006, etc. El llamado a las y los líderes internacionales, por tanto, surgido desde cientos de comunidades indígenas, siempre con un cariz de rechazo al modelo depredador medioambiental, ha sido recogido por organismos internacionales como una bandera de lucha por la defensa del planeta.
Acá se menciona al economista chileno, premio Right Livelihood Award 1983, (considerado el Nobel alternativo de economía) Manfred Max Neef, quien sostiene que las necesidades humanas no cambian, pudiendo ser categorizadas como de naturaleza constante, lo que sí cambia son los satisfactores de éstas necesidades, por factores culturales e ideológicos de las distintas sociedades humanas. Es en este entendido, que cobra mayor relevancia aquello que los Masones entienden por arte real, consistente en el enfoque constructivo de la realidad y el hecho de posicionar como constructores, humildes y poderosos, enfocados al perfeccionamiento propio y con ello, lenta pero progresivamente al de toda la humanidad.
En este entendido, y siempre pensando en la crisis climáticoplanetaria que como especie se ha venido generando, no es ilusa ni pedante la decisión de la Orden de enfocarse en el perfeccionamiento humano, pues si la especie humana no ha sido capaz de desarrollar modos de convivencia pacíficos y armónicos entre las propias sociedades, menos
aún lo ha logrado con el planeta y la naturaleza. Allí radica lo relevante de lo trabajado en los Templos, de guiar siempre por el deber ser, jamás bajo una pasiva contemplación del bien, sino un activo combate contra el mal y el error, en el análisis propio primero y caritativamente en las demás personas con quien se convive, después. Esta acción espiritual y política a la vez, en el sentido de apelar al bien común desde el perfeccionamiento personal, bien puede coincidir con lo planteado por los autores comentados, como la ecosofía de Guattari (1990) en cuanto fuerza transformadora y progresiva que nace desde la armonización psíquica-personal, permeando las relaciones sociales, hasta extenderse hacia el planeta en su conjunto; o bien, la propuesta de Chakrabarty (2021) en cuanto entender la crisis climática en la actualidad, como una cuestión de orden político, cuya confrontación consciente parte desde de trabajo personal y social. Estas reflexiones, así como toda medida a implementar ante el estado actual del planeta, no es ni será exclusividad de los Talleres, también pertenece a la responsabilidad de cualquier persona o comunidad que sienta el llamado a reflexionar en aras de la construcción del Templo Universal al que se apela, Templo donde no sólo quepa toda la humanidad y su diversidad, sino todo el planeta y su biodiversidad. Acá, se ha vuelto a la relevancia y constante actualidad de los valores y principios, los que además se puede matizar a través de las aportaciones de Sousa Santos (2005), quien platea que hoy no se trata del burdo movimiento de reemplazo de un modelo de orden por otro, sino muy por el contrario, ampliar el diálogo societal hacia diversidad de formas de conocer equilibradas en los dos pilares, basadas tanto en la regulación y como la emancipación de las personas.
Finalmente, es la creencia en la perfectibilidad constante y el enfoque constructivo, que el cultivo de los valores que la Orden propugna como un acto de perfeccionamiento permanente a través del proceso vital, el que se signa, refiriendo no a una altura moral que nuble como tantas otras veces las relaciones entre personas y comunidades como un afán mesiánico, sino a una ética que dicte el proceder en particular para la especie humana, entre los seres humanos para luego modificar el actuar con el planeta en su conjunto, con todo lo vivo y no vivo, constantemente recalibrando el proceder, siempre tendiente a armonizar los actos con las dinámicas y ciclos originales del planeta y el Universo; como tantas otras culturas antaño e incluso hoy, han logrado mantenerse equilibradamente en el seno de Gaia.
Chakrabarty, D. 2021. Clima y Capital. La vida bajo el antropoceno. 1era Ed. Ediciones Mímesis, Santiago de Chile.
G.·. L.·. de Argentina y G.·. L.·. de Chile. 2019. Declaración de Punta Arenas 2019. En: https://www.granlogia.cl/index.php/noticias/declaracion-publica/1990-declaracion-depunta-arenas-2019 Último acceso 30/07/2020.
G.·. L.·. de Bolivia, G.·. L.·. de Chile y G.·. L.·. del Perú. 2020. Declaración de Arica sobre el Cambio Climático. En: https://www.granlogia.cl/index.php/noticias/declaracionpublica/2140-declaracion-de-arica-sobre-el-cambio-climatico Último acceso 30/07/2020.
Guattari, F. 1990. Las tres ecologías. 3ra Ed. Pre-Textos, Valencia, España.
Haraway, D. 2019. Las Promesas de los Monstruos: Ensayos sobre ciencia, Naturaleza y otros Inadaptables. 1era Ed. Holobionte Ediciones, Salamanca, España.
Issberner, L. y Léna, P. 2020. Antropoceno: la problemática vital de un debate científico. En: https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debatecientifico Último acceso 10/12/2020.
Maturana H. y Varela F. 1998. De Máquinas y Seres Vivos. 5ta Ed. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
Parra, N. 1983. Ecopoemas. En: https://www.nicanorparra.uchile.cl/antologia/ecopoemas/ ecopoemas.html Último acceso 10/12/2020.
Sagan, K. 1973. La conexión cósmica Una perspectiva extraterrestre. Ediciones ORBIS, S. A. Distribución exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay HYSPAMERICA.
1973 by Carl Sagan and Jerome Agel
Sousa Santos, B. 2005. A Crítica da Razão Indolente. Contra o desperdício da experiência. 4ta ed. Cortez Editora. Sao Paulo, Brasil.
Sub Comandante Marcos. 2020. 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. En http:// www.cgt.es Último acceso 30/07/2020.
Tolosa, A. 2017. Premio Nobel de Medicina 2017 para los mecanismos moleculares del reloj biológico. En: Genotipia Medical News. En: https://genotipia.com/genetica_ medica_news/nobel-medicina-2017/ Último acceso 10/12/2020.
Sylvana Cárdenas Cárdenas
R.·.L.·. Egregora Nº 38. V.·.de Santiago
Resumen ejecutivo
El presente artículo busca explicar, brevemente, la importancia del Desarrollo Sostenible para la supervivencia humana, iniciando con la evolución del concepto para llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados por los paneles de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Posteriormente se hace un recorrido por paradigmas seleccionados sobre las necesidades humanas, pasando por las

ideas de Darwin, Sagan y Max-Neef, entre otros, para lograr entender lo que hoy es el “desde” para la humanidad.
Al analizar los orígenes del concepto de “desarrollo sostenible” y cómo ha evolucionado en la actualidad, se quiso mostrar cuales son los mínimos de la supervivencia humana, y si éstos se condicen con lo que se entiende por “desarrollo” y sus impactos. Desde la sustentabilidad, el proceso económico se analiza a la luz del “metabolismo social”, entendiendo la ley física de la entropía.
Finalmente, a modo de ejemplo de los impactos socioambientales cuando se sobrepasan los límites ecológicos en pos de un crecimiento ilimitado, se describe brevemente lo ocurrido en la Isla de Rapa-Nui desde hace cuatrocientos años, hasta la llegada de los exploradores europeos. Esta experiencia sirve como advertencia para toda la humanidad, de lo que le sucede a una sociedad cuando excede los límites que sustentan su existencia. Este tipo de situaciones no son las únicas en los registros históricos, pero son las más cercanas a Chile.
Hoy, en un mundo globalizado, interconectado como nunca antes, y con la población humana más extensa desde que se tienen registros, la humanidad debe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, ya que el planeta es, en sí, una isla en el Sistema Solar, y aún no es posible acceder a los recursos de otros planetas posiblemente habitables que soporten la actual dinámica de lo que se conoce como “desarrollo/progreso” humano.
Introducción
Aquellas personas que poseen un conocimiento básico de cultivos bacterianos podrán entender de manera más clara qué pasa con un sustrato cuando las colonias acaban con sus recursos, para aquellas personas que leen el presente artículo se explicará brevemente.
En un objeto esterilizado (donde nada puede crecer y no existe nada con vida en él) llamado “placa Petri”, se colocan una serie de nutrientes para que cierto tipo de bacterias puedan crecer por sobre otras.
De este modo, los organismos se dispersan en la “placa Petri” y comienzan a producir “colonias”, cada vez más grandes que terminan siendo visibles a simple vista, sin necesidad de usar microscopio. Pasa el tiempo, y estas colonias pueden llegar a unirse para formar otras aún más grandes, o competir por los recursos con aquellas que son relativamente
diferentes. Pero su fin es el mismo. Si a este ambiente no se le agregan nuevos nutrientes, las colonias terminan colapsando y muriendo en sus propios desechos metabólicos.
La humanidad, en los últimos doscientos años, ha crecido en número de habitantes de una manera similar a lo que sucede en una colonia de bacterias arribando al límite de sus condiciones para su vida. A diferencia de lo que les pasa a las bacterias, la humanidad debería ser capaz de darse cuenta y actuar al respecto (al menos eso es lo que se esperaría).
En el informe titulado “Los límites del crecimiento” o más conocido como Informe Meadows (1972), encargado al MIT por el Club de Roma, se advirtió de la crisis climática si la liberación de gases de efecto invernadero continuaba al mismo ritmo.
Hace casi 40 años, en 1983 la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) quienes publicaron en 1987 el informe Brundtland “Nuestro futuro común”, pero el ritmo de deterioro no se ha detenido, es más, ha ido en aumento.
Hace dos años Chile tuvo la presidencia de la Conferencia Mundial de Países sobre el Clima (COP 25)42, pero la tendencia en contaminación atmosférica ni siquiera ha disminuido su velocidad en el país, a pesar de haber liderado la COP 25, poco y nada se hizo al respecto. Desde hace dos años que muchas de las actividades humanas se han alterado por la pandemia del COVID19, pero la polución no se ha detenido.
La ONU ha creado paneles de expertos desde su origen para identificar, analizar y consensuar medidas sobre los riesgos para la humanidad (conflictos, guerras, enfermedades, etc.) y los acuerdos más complejos, han sido aquellos que se refieren al cómo vivir, su desarrollo como sociedad, y cómo lidiar con sus consecuencias. Por ejemplo, el IPCC (Intergubernamental Panel on Climate Change, por sus siglas en inglés) cuya misión es proveer información científica objetiva y comprensible sobre el cambio climático y sus riesgos, derivados de la actividad humana y natural, para sugerir posibles respuestas a sus impactos económicos y políticos en el mundo.
Según el IPCC, cada molécula de CO2 liberada a la atmósfera se mantiene en ella por al menos cien años (contando con las diatomeas en el mar y los grandes bosques para absorberlas), incluso una parte del CO2 emitido (cerca del 20%) se mantiene en la atmósfera durante muchos
42 Sitio Oficial COP 25 Chile, https://cop25.mma.gob.cl
milenios43, por lo que la acumulación de gases de efecto invernadero es más rápida de lo que la naturaleza puede compensar, esto crea el “calentamiento global”.
El Plioceno es un periodo geológico que comenzó hace 5,33 millones de años y terminó hace 2,58 millones de años. Boti et al (2018) lo consideran un posible análogo de lo que podrían ser las condiciones climáticas en el planeta durante el siglo XXI, puesto que los continentes y la circulación oceánica eran similar a los actuales y los niveles atmosféricos de CO2 eran similares a los que se prevén durante esta década, y en ese escenario los niveles medios del mar se encontraban 25 metros por encima del actual debido al descongelamiento de los polos. Cabe preguntarse, ¿Qué pasará con todos aquellos países isleños, o las poblaciones costeras con ese aumento del nivel del mar?
Objetivo
El objetivo de este artículo es explicar brevemente la importancia del Desarrollo Sostenible para la supervivencia humana, empezando por la descripción del concepto a través de la historia, explicando las necesidades humanas que han desencadenado en el actual sistema económico y cómo esas actividades tienen relación con el metabolismo terrestre, para finalmente dar un ejemplo de lo que pasa cuando se sobrepasan los límites ecológicos.
Desarrollo
Desde su origen y de acuerdo con los registros fósiles de la humanidad, ésta se ha desarrollado hacia la creación de diversas civilizaciones. Desde el registro más antiguo de una ciudad, Catalhoyuk44 (la cual es previa a la invención de la agricultura y ganadería), hasta la actual hiperconectada “aldea global”. En todas ellas se encuentra abierto el debate sobre la existencia de diferentes fenómenos, los cuales se ven complejos y se identifican como “crisis civilizatoria” y la “crisis ambiental global”, sus interacciones y sus causalidades, donde, “sus estructuras institucionales, relaciones sociales, valores y cosmovisiones cuyos productos dinámicos no son identificables de forma directa”. (Montaño C. F, 2022)
43 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007, Visto en https://archive.ipcc.ch/ publications_and_data/ar4/wg1/es/faq-10-.html
44 Çatalhöyük Research Project http://www.catalhoyuk.com
Si bien hay evidencia que muchas civilizaciones perecieron ante crisis climáticas, esta correlación no implica necesariamente una consecuencia. De todas maneras, ante la actual crisis climática es inevitable cuestionar el futuro de la humanidad, de todas las especies y de los ecosistemas del planeta.
Con la revolución industrial, se consolidó la idea de que el ser humano podía dominar el orden natural para producir bienes y servicios que pudieran satisfacer sus necesidades, desarrollando un sistema económico basado en la máxima producción, consumo, explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica. Todo lo natural (bosques, ríos, lagos, etc.) solo se consideraba valioso si se le podía sacar provecho económico. Este tipo de pensamiento llevó a los países más industrializados a enriquecerse a costa de aquellos productores de materias primas, causando grandes desastres ambientales por todo el planeta.
Un ejemplo es el que se observa en Europa donde el consumo de madera para combustible, construcción y como materia prima creó una escasez de material sin precedentes en muchas partes que amenazó con la economía y supervivencia de muchas personas.
Estas crisis ambientales causaron que muchas personas cambiaran su forma de pensar y se preocupasen más por el uso responsable de los recursos (Diamond, J. 2020). No solo por su bien, sino también por el de generaciones futuras (es notorio en los países nórdicos, en sus políticas de protección forestal).
En 1972 se publicó “Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad”, que, si bien no fue el primer informe sobre la crisis ambiental, fue el que puso la alerta sobre los límites planetarios señalando:
“Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población como de la capacidad industrial”
Más tarde, en 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) quienes publicaron en 1987 el informe Brundtland “Nuestro futuro común” donde se concibe por primera vez el concepto de desarrollo sostenible y que lo define como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
Esta definición vino a cuestionar el modelo de producción y consumo, proponiendo un modelo de tres pilares: Económico, Social y Ambiental.
Casi una década más tarde, en 1992 la CMMAD celebró la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil), donde se materializa el concepto de desarrollo sostenible por medio de la Agenda 21, que consiste en una serie de principios a seguir, a nivel individual, nacional y mundial para alcanzar el desarrollo sostenible, es por esto que luego se hace conocida como La Declaración de Río.
Al inicio del nuevo milenio la ONU establece los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cada uno con sus metas específicas e indicadores cuantificables:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Educación básica para todos.
3. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud de la maternidad.
6. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades.
7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro.
8. Lograr una sociedad global para el desarrollo. Finalmente, en 2015 se crea una nueva agenda de desarrollo sostenible que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas que los países firmantes se comprometen a alcanzar al 203045:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
45 Naciones Unidas, Resolución 70/1 de la Asamblea General (2018) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. www.un.org/sustainabledevelopment/es
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Todos estos objetivos buscan solucionar las causas básicas de los problemas y no solo sus efectos. Dado que los problemas que se busca solucionar son interdependientes y multifactoriales, las soluciones deben ser integrales. No es posible solucionar alguno de estos objetivos sin ocuparse de la crisis ambiental.
A partir de “El origen de las especies” de Charles Darwin (1859) es sabido que los seres humanos no son tan diferentes de otras especies de la naturaleza, no solo en características fisiológicas, sino que también en comportamiento.
Darwin concebía en sus afirmaciones que los instintos (considerandos como las “pulsiones” que desencadenan determinados comportamientos) son tan importantes como las estructuras biológicas para el bienestar y adaptación de cada especie. Darwin postuló que “Si las condiciones cambian es por lo menos posible que leves modificaciones de los instintos resultaran provechosas para la especie; y si puede demostrarse que los instintos varían, por poco que sea, no veo dificultad para que la selección natural preserve y acumule continuamente variaciones de instinto hasta cualquier grado que sea beneficioso”.
De esta manera, pudo explicar la existencia de comportamientos instintivos realmente complejos, como los bailes de las aves del paraíso. Considerando a la humanidad dentro del Reino Animal, su evolución estaría guiada por las mismas reglas de la selección natural, sus compulsiones e instintos están mediados por la selección natural y nada más. Para resolver dicha paradoja, para una persona religiosa como lo fue Darwin, escribió: “Pero creo que los efectos del hábito son en muchos casos de importancia secundaria comparados con los efectos de la selección natural de lo que pueden llamarse variaciones espontáneas de los instintos, es decir variaciones producidas por las mismas causas desconocidas que producen ligeras desviaciones de estructura corporal”.
La humanidad ha sido exitosa gracias a su capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, aunque esos cambios sean provocados por ella misma, tal como son la crisis climática, la contaminación, efectos de la sobrepoblación, etc. No obstante, en esta vorágine del crecimiento
económico46, se ha olvidado que los seres humanos somos parte constitutiva de la naturaleza y de ella se depende para subsistir al igual que todas las demás especies del planeta. Cabe hacer notar que la especie humana posee la habilidad de destruir su entorno y con ello a sí misma, y es de alguna forma lo que ha venido haciendo los últimos decenios.
Los seres humanos representan colectivamente formas culturales específicas al ejercer relaciones con su entorno, creando y recreando ambientes que propician el cumplimiento de sus necesidades, el desarrollo y la extensión de su cultura; se construyen paisajes culturales que propiciarán a su vez un bienestar subjetivo en él mismo y en los suyos: su familia y las personas con las que se interrelaciona en su vida cotidiana. (Rodríguez y Quintanilla, 2019). En el amanecer de la humanidad, aprendieron a explorar su entorno, convirtiéndose en parte de sus instintos, lo que les permitió aprender y reconocer qué alimentos podían comer, dónde encontrarlos, cuáles eran venenosos, pudiendo adaptar así sus necesidades a lo que la naturaleza les ofrecía. A este periodo de cazadores-recolectores le siguió la época de aprendizaje de siembra y cosecha, evolucionando desde técnicas manuales, pasando por el uso de animales, hasta llegar a la completa automatización, como es posible en la actualidad. La capacidad de adaptarse para satisfacer sus necesidades es descrita por Carl Sagan en su libro “Un punto azul pálido” (1995), señalando que hace unos miles de años atrás, la humanidad solía vivir como cazadores-recolectores, conectados con su entorno, pero esa experiencia se ha olvidado, así como también la cultura, las herramientas y las habilidades para vivir en conexión con la naturaleza. Ahora, se asiste a una civilización globalizada, enajenada y extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en que casi nadie tiene las mínimas nociones sobre ciencia y tecnología. En relación a las necesidades, se observa que no solo los humanos las tienen, y dadas sus actividades industriales deben asumir responsabilidades para con los demás animales, asegurando su bienestar47. Es por esto que, ya en 1965 se definieron las “cinco libertades”48 mundialmente reconocidas
46 Se refiere al aumento de la productividad y los ingresos de un territorio, medido en Producto Interno Bruto (PIB), ingreso per cápita, etc. Gran Logia Femenina de Chile (2021) El Chile que soñamos –Conversatorios Constituyentes. Ediciones Gran Logia Femenina de Chile. https://granlogiafemenina.cl/granlogia-femenina-de-chile-presenta-el-libro-el-chile-que-sonamos/
47 OIE. (2004). Global Conference on Animal Welfare: An OIE Initiative Proc. World Organization for Animal Health, OIE. Paris, France. 23-25 Feb. 333 pp. Def: El bienestar animal es “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”
48 FAWC – Farm Animal Welfare Council
como: vivir libre de hambre, sed y malnutrición; libertad del temor y angustia; libertad de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, lesión y enfermedad; y libertad para manifestar un comportamiento natural. Ya se había hablado de las necesidades humanas, Maslow (1943) en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”, considera estas cinco libertades como necesidades básicas, las cuales ordenó jerárquicamente, en el entendido que, cuando las necesidades inferiores (fisiológicas; seguridad y protección; y afiliación) estén satisfechas, se podría ir ascendiendo (en forma de pirámide) hacia las superiores (reconocimiento y autorrealización). Adicionalmente, Maslow afirmó que las necesidades junto con estar jerarquizadas también eran infinitas, señalando que solo aquellas que no están satisfechas gatillan la acción.
Es por lo anterior, que esta teoría tomó tanta relevancia, no solo en el área de la psicología humanista, de la cual Maslow es parte, sino que también fue ampliamente utilizada en contextos empresariales, principalmente en marketing, para crear la ilusión de tener “necesidades” insatisfechas y que ellas movieran a las personas a adquirir nuevos productos y servicios.
Autores como Max-Neef (1986) hacen la diferencia entre necesidades y satisfactores, en su obra “Desarrollo a escala humana” reconociendo que todas las necesidades son igual de importantes por lo que no se pueden jerarquizar, que, además, son finitas, pocas y clasificables, iguales para todos los humanos, sin diferenciación de clase, cultura, época u otros. En tanto los satisfactores (que son los que contribuyen a la realización de necesidades humanas) pueden ser múltiples. Entendiendo lo anterior, desagregó las necesidades humanas en dos categorías: existenciales (Ser, Tener, Hacer y Estar) y axiológicas (Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad).
Lo que plantea Max-Neef es una teoría para el “Desarrollo a Escala Humana”, el cual está orientado principalmente a satisfacer las necesidades humanas por medio de una re-interpretación de la realidad, de las personas y sus procesos de una manera distinta. Otra crítica que hace Max-Neef y Ekins (2006) en su libro “Real-Life Economics” a la teoría sobre la motivación humana es que se basa en un pensamiento lineal con respecto al orden de las necesidades, donde para obtener B, primero se debe satisfacer A. Pero ello conlleva, en términos de desarrollo, enfocar los esfuerzos a solo la mitigación de la subsistencia, donde aquellos que sufren de privación de comida y recursos, se vuelvan dependientes del
resto de la sociedad, sin poder ser parte del sistema social, manteniendo a las personas en los “círculos de la pobreza”. Por el contrario, entender las necesidades como “sistémicas”, permite comprender el porqué, por ejemplo, una persona que sufre de falta de autoestima o de realización, aun cuando pueda satisfacer sus necesidades básicas, termine en comportamientos autodestructivos, contraviniendo entonces la idea de que las necesidades son jerarquizables y lineales (Ekins y Max-Neef, 2006).
No obstante, lo anterior, las visiones planteadas comparten una mirada antropocéntrica, la cual deja fuera las necesidades de los demás seres vivos, una mirada muy propia del mundo occidental. Distinto es en las concepciones de los pueblos originarios, en las cuales se evidencia una autoconciencia no sólo de respetar a la naturaleza, sino sentirse parte de ella, y esta visión es la que permea a sus culturas.
Hoy en día lo que se busca, es el desarrollo económico y social49, necesariamente considerando el respeto y protección de todas las especies y ecosistemas, más allá de los propios humanos.
Montaño Cruz (2022) sostiene que la sustentabilidad debe ser entendida en un concepto más amplio y estricto a su vez. Amplio, en el sentido que engloba todos los aspectos de la actividad humana, y estricto, en que la sociedad es parte del metabolismo terrestre. Sostenibilidad es entonces, “la gestión justa y equitativa del metabolismo de las sociedades humanas” (Martínez Alier, 1984; Edición 2021). Este metabolismo en las sociedades humanas hace sentido con la transición hacia la Economía Circular y el concepto “De la cuna a la cuna” (Cradle to Cradle) de Braungart y McDonough (2002) - quienes establecen que existe un uso de los recursos en lugares y proporciones desequilibradas-, entonces, el procesamiento y degradación de recursos biofísicos provenientes del sol o la corteza terrestre, da lugar a los bienes que consumen para satisfacer sus necesidades y a su vez las sociedades humanas teóricamente dan otros para que el ciclo continúe.
Se han concebido distintas maneras de gestionar tal metabolismo, desde la negación de su existencia (Economía Lineal y la planificación de “externalidades”) hasta aquellas que se estructuran con base a relaciones sociales, sociedad-naturaleza y de distribución de poder (Escobar, A., 2016).
49 Se refiere a todos los cambios positivos (técnicos, demográficos, sociales, de salud, etc.) que puede experimentar un área geográfica. Gran Logia Femenina de Chile (2021) El Chile que soñamos – Conversatorios Constituyentes. Ediciones Gran Logia Femenina de Chile. https://granlogiafemenina.cl/gran-logia-femeninade-chile-presenta-el-libro-el-chile-que-sonamos/
Rapa Nui está ubicada en el vértice oriental del gran archipiélago conocido como Polinesia. Hace tres mil años estaba conectada a la Cultura Polinésica Ancestral, compartida por cientos de grupos asentados en una multiplicidad de islas del Océano Pacífico que presentan diferentes condiciones ambientales y, en consecuencia, diferentes formas de adaptación, que con el tiempo generaron una amplia variedad de expresiones sociales y culturales.
La versión histórica dominante sugiere que, la deforestación total y abrupta de la Isla de Pascua hace unos 1000 años se habría debido a una sobreexplotación de los recursos naturales por parte de sus habitantes, pero, un artículo publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution por Brandt y Merico, (2015), sugiere que para explicar los cambios sucedidos en la isla, es necesaria una visión sistémica que considere de forma conjunta los aspectos climáticos, ecológicos y culturales, además de la sobreexplotación por parte del ser humano. Brandt y Merico, (2015), descubrieron que la población humana de la isla no disminuyó abruptamente como si lo hizo su entorno, debido, en parte, gracias a la capacidad de adaptación de los seres humanos.
La naturaleza de la isla “cae en picada” al perder los servicios ecosistémicos50 que sostenían a sus poblaciones. Por ejemplo, la pérdida de la superficie forestal significó un aumento de la erosión, por ende, una pérdida de la tierra fértil que sostenía las herbáceas y flores, que a su vez eran el alimento de insectos y roedores. Esta deforestación también significó la pérdida de la materia prima para la construcción de embarcaciones para la navegación e incluso la pesca. Debido a su condición de isla, y por tanto las limitaciones de desplazamiento de largas distancias de sus habitantes,
50 De acuerdo con el Millenium Ecosystem Assessment de 2005, los servicios ecosistémicos (SE) son los beneficios que proveen los ecosistemas a los seres humanos, los cuales contribuyen a una vida no sólo físicamente posible sino también digna de ser vivida.

se vio mermada la capacidad de cultivar y proveer suficiente alimento a una población insosteniblemente alta, lo que afectó su sistema políticosocial para siempre.
Con una población decreciente en la isla, la forma de gobierno que se adoptó fue cambiando anualmente en base a los liderazgos que se elegía cada primavera por medio de la competencia del “hombrepájaro” (Concha, 2016). No obstante, el mayor impacto en la forma de vivir de la población fue sufrido por el shock externo de la llegada de las enfermedades llevadas por los europeos (tal como sucedió en todo el resto de la Polinesia).
Sin ahondar en lo que se describe en “Historia de Rapa-Nui” (Ramírez, 2007), ese horrible sufrimiento de los isleños “confinados por la fuerza en Hanga Roa desde finales del siglo XIX y obligados a trabajar como esclavos de la Compañía ganadera propiedad de Williamson y Balfour”, socavó la posibilidad de restaurar los daños a la naturaleza y por tanto regenerar los servicios ecosistémicos que antiguamente ofrecía la isla. De este modo se observa que sus actuales habitantes aún no logran recomponer equilibrios mínimos en el ecosistema y dependen totalmente de los alimentos y pertrechos llevados desde el continente.
En el actual escenario planetario, se debe adaptar y re dimensionar las necesidades para “la carga humana máxima” (Badii, 2021) que el planeta puede sustentar (capital natural, ingreso natural, capacidad de carga, huella ecológica, déficit ecológico, ecología humana), modificando el modelo económico que cree que las necesidades son ilimitadas hacia uno que sea capaz de satisfacer las necesidades de hoy sin sacrificar los recursos del mañana, no solo para la humanidad sino que para todo ser vivo y sus ecosistemas.
El caso de Isla de Pascua relatado muestra los efectos de exceder los límites ecológicos que permiten sostener la vida de poblaciones. En estricto rigor, no lograron revertir los daños causados razón por la cual su dependencia del continente es total. Debido a lo anterior, es necesario insistir en que tanto la humanidad como las demás especies y sus ecosistemas no tienen un “continente” en el cual sustentar su isla llamada Tierra.
Badii, M. H., Guillen, A., García-Martínez, M., Abreu, J. L., y UANL, S. N. 2021. Límite al crecimiento poblacional en el contexto de sustentabilidad (Limit to population growth in the context of sustainability). Daena: International Journal of Good Conscience, 16(1), 1-15.
Brandt, G., y Merico, A. 2015. The slow demise of Easter Island: insights from a modeling investigation. Frontiers in Ecology and Evolution, 3, 13 https://doi.org/10.3389/ fevo.2015.00013
Braungart, M., y McDonough, W. 2009. Cradle to cradle. Random House. https:// mcdonough.com/cradle-to-cradle/
Concha, R. 2016. Vida social de la «Tapati Rapa Nui». Usos de una festividad en Isla de Pascua. In Usos políticos del patrimonio cultural (pp. 101-128). Edicions de la Universitat de Barcelona.
CMMAD. 1991. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro, RJ: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.
CMMAD. 1992. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
Darwin, C. 1859. El Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural o la Preservación de las Razas Favorecidas en la Lucha por la Vida. Londres, Inglaterra.
Diamond, J. 2020. Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Debate.
Ekins, P., Max-Neef, M. 2006. Real-Life Economics, Routledge.
Escobar, A. 2016. Linking-Feeling with the Earth: Territorial Struggles and the Ontological Dimension of the Epistemologies of the South. AIBR Revista de Antropología Iberoamericana 11(1):11-32. https://doi.org/10.11156/aibr.110102e
FAWC. S.f. Farm Animal Welfare Council
IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change. 2007. Visto en https://archive.ipcc.ch/ publications_and_data/ar4/wg1/es/faq-10-3.html
Max-Neef, M., Elizalde, A., y Hopenhayn, M. 1986. Desarrollo a escala Humana una opción para el futuro. Ed. Centro Dg Hammarskjol.
Martínez Alier, J. 2021. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icaria.
Meadows, D, Meadows, D. H., Randers, J., Behrens, W. 1972. Limits to Growth, Universe Books, Nueva York.
Montoya, J. D. 2014. Desarrollo Sustentable. Visto en: https://www.desarrollosustentable. co/2018/03/historia-del-desarrollo-sustentable.html
Naciones Unidas. 2018. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas. www.un.org/ sustainabledevelopment/es
OIE. 2004. Global Conference on Animal Welfare: An OIE Initiative Proc. World Organization for Animal Health, OIE. París, Francia. 23-25 Feb. 333 pp.
Ramírez, JM. 2007. Historia de Rapa-Nui. Rapa-Nui. Pasado, Presente, Futuro, 11-31.
Rodríguez, E., y Quintanilla, A. L. 2019. Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo, adaptabilidad y posicionamiento hacia la búsqueda de bienestar subjetivo. Avances en Investigación Agropecuaria, 23(3), 7-22.
Sagan, C. 1995. Un punto azul pálido. Buenos Aires: Planeta, 1996. Calvo Hernando M. Antecesores ilustres de la divulgación científica. Periodismo científico 2001, (35),
Introducción
Sergio Galleguillos Cerpa R.·.L.·. Sinceridad
Nº 60. V.·. de Santiago
El tiempo en su marcha ha dejado atrás muchos siglos. Se está en el siglo XXI y el mundo presenta un escenario distinto. El mundo económico y social ha continuado su evolución. Muchos grupos sociales continúan en la búsqueda de su propia definición. La madre naturaleza presenta signos de incomodidad. Los recursos naturales tienden a su agotamiento. La brecha entre los desposeídos y los más ricos, ya sean grupos sociales o países,

aumenta en forma exponencial. El avance en recursos tecnológicos no ha logrado disminuir esta brecha, sino que lamentablemente ha contribuido a su aumento ya que sus logros son utilizados con óptimos resultados por empresas, grupos económicos o personas que disponen de los medios necesarios y requeridos para su empleo, siendo menos asequibles a los demás.
Conjuntamente con el final del siglo XX e inicio del siglo XXI el mundo ha tomado conciencia de tres elementos interrelacionados que están afectando un desarrollo sostenible:
a) El agotamiento de las fuentes tradicionales de energía
b) Crisis ambiental y el cambio climático
c) Como la economía afecta la ecología
La Orden masónica y sus miembros, en los albores de este siglo, siendo estudiosos y atentos de los problemas y asuntos que afectan al entorno social también deben asumir como lo hicieron en épocas pasadas una actitud frente a los problemas que se derivan de estos estos elementos, no pudiendo soslayar de que se puede desarrollar un papel trascendente frente a ellos, que no son del futuro, ya están aquí y se quedaran induciendo gran incertidumbre en el futuro de la sociedad.
A continuación plantearé algunas ideas sobre el punto b) Crisis ambiental y el cambio climático. Se puede asimilar a la naturaleza (el ambiente ecológico natural), con un reloj mecánico, porque ambos son sistemas. Es decir, la naturaleza, como un reloj, es un conjunto inteligente, complejo y delicado de elementos interrelacionados. La alteración de algún elemento de la naturaleza (o la rotura de alguna pieza del reloj), puede determinar un efecto dominó, dando origen a una catástrofe humana socio ambiental.
Lamentablemente no se produce inquietud al observar como en diversas áreas se producen alteraciones, así por ejemplo se transforma el lecho de un río en un embalse, se cierra un valle para transformarlo en depósito de relaves mineros o basura, se utilizan arroyos de aguas naturales como vertederos de desechos industriales que los transportan a lagos o al mar.
Es manifiesto que estas alteraciones causan un impacto extremo en el suelo, el aire, el agua, la fauna, el ecosistema en general y al ser humano, como parte integrante del sistema ecológico.
Estos diversos y variados impactos son objeto de estudio de múltiples ramas del saber, tales como la Ingeniería, la Geología, la Economía, la Meteorología, la Biología, la Medicina, la Sociología, la Geografía, el Derecho y otros.
Claramente, el análisis del impacto socio ambiental exige una mirada científica interdisciplinaria, y más todavía, epistemológica y filosófica.
Ningún técnico, en sí mismo, de ninguna disciplina, puede dictaminar globalmente, integralmente, con seriedad sobre este tema aplicando exclusivamente su disciplina del conocimiento.
Consecuente con lo anterior·, diversos organismos internacionales y nacionales han instalado paneles de estudio, integrados por equipos de científicos y especialistas, quienes han concluido que el accionar del ser humano ha ido influyendo en estos cambios climáticos lenta pero sostenidamente, lanzando, por ejemplo, miles de toneladas de gases generadores de un potenciado efecto invernadero.
La naturaleza en forma muy sabía y dado que requería de un ambiente térmico adecuado para los procesos de vida proveyó de una capa protectora a la Tierra, conformada por gases, cuyo objetivo era mantener dicho ambiente.
El planeta recibe del sol la energía por medio de ondas electromagnéticas. Dichas ondas rebotan sobre la superficie terrestre y se devuelven al espacio. De no existir dicha capa protectora, conformada por gases como el CO2, metano y óxido nitroso, que constituyen menos de una centésima del total de gases de la atmósfera, la temperatura media superficial terrestre sería de - 18ºC y el planeta se congelaría. Al devolverse las ondas al espacio, por el hecho de dejar parte de su energía en la superficie terrestre, modifican su largo de onda y un cierto porcentaje de ellas no atraviesan la capa protectora. Así se conforma lo que se ha dado llamar “el efecto invernadero”, dando origen a ese ambiente proclive a la vida. El resto de ellas continua su camino hacia el espacio, no contribuyendo con su energía a aumentar la temperatura terrestre.
El vidrio de un invernadero, similar a la capa protectora de la atmósfera, es transparente a la luz solar, vale decir no la rechaza, y opaco a la radiación terrestre, vale decir, impide su paso confinando el calor en su interior. Este proceso es diferente al fenómeno atmosférico, pero se ha popularizado tanto que ya no hay forma de establecer el término exacto y adecuado.
La capa protectora es frágil en su constitución y es así como producto de la actividad industrial, gases tales como el dióxido de carbono, han aumentado su proporción producto de la quema de combustibles fósiles, modificando la constitución de esa capa protectora. El aumento de este gas junto a otros, atrapa la radiación reflejada en una proporción mayor a la naturalmente requerida, causando un calentamiento global, el cual debe entenderse como un incremento paulatino de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. En la práctica se habla de calentamiento global para referirse al calentamiento observado durante las últimas décadas, generalmente implicado a actividades humanas.
Una denominación más neutral, cambio climático, se utiliza normalmente para designar cualquier cambio en el clima, sin entrar en discusiones sobre su origen.
A medida que el planeta se calienta, los hielos se derriten, disminuyendo su efecto físico de reflejar las ondas energéticas. Al derretirse la criósfera, menor será la cantidad de calor reflejada, lo que hará que la tierra se caliente aún más, ocasionando que se evapore más agua de los depósitos naturales, ya sean océanos o lagos, como vapor de agua, el cual al llegar a la capa protectora de la tierra aumenta la cantidad de gases con efecto de invernadero, produciendo un efecto amplificador.
En el terreno de la razón se tiene que analizar los hechos basándose en evidencias, y ellas son:
• El dióxido de carbono C02 ha aumentado en más de 40 % desde el inicio de la Revolución Industrial, de 280 ppm a mitad del siglo XVIII a 410 ppm a fines de 2020.
• La temperatura mundial aumentó a un promedio de 0,76 grados Celsius por encima de los registros del último siglo
• Las capas de hielo del Ártico y de la Antártica adelgazaron entre un 15 a un 40% en los últimos 30 años.
• Los océanos se calientan y las costas se erosionan.
• En algunas regiones aumentan las precipitaciones e impactan en las inundaciones.
• En otras regiones disminuye la pluviosidad con la consecuencia de sequías.
Estas evidencias ·han llevado a una reacción gubernamental mundial que, por medio de numerosos estudios, reuniones y conferencias, han definido tratados enfocados a enfrentar y en lo posible buscar soluciones a esta crisis, que como siempre ocurre afectará en mayor medida a los
lugares más pobres del planeta, a países subdesarrollados, porque según estudios de la ONU se derivan las siguientes conclusiones:
• El agua potable será uno de los bienes más preciados del planeta en los próximos años.
• Se modificarán las corrientes marinas, provocando un incremento de las temperaturas medias de los territorios adyacentes.
• Se incrementarán en todo el mundo los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, tornados y huracanes.
• Un porcentaje estimado entre un 20 a un 30% de las especies animales y vegetales estarán en grave riesgo de extinción si el incremento de la temperatura media global llega a valores entre 1,5 a 2,5 º C.
• En los países mediterráneos, la producción hidroeléctrica disminuirá producto de las sequias.
No hay lugar a dudas de que, si las medidas propuestas para disminuir la emisión de gases a la atmósfera no encuentran eco, las profecías más obscuras se cumplirán.
¿Por qué es tan difícil para los seres humanos entender que la única forma de vivir es haciéndolo en armonía con las leyes naturales y por extensión con las leyes divinas?
¿Ahora bien, que se puede esperar de la crisis del cambio climático?
Lo que se está viendo. Las frecuencias de los eventos climáticos extremos se acelerarán como una serie de huracanes no sólo en el hemisferio norte sino también en el sur. Sus modificaciones alterarán las decisiones de cómo y dónde vivir, de cómo invertir los ingresos y educar a los hijos, que fuentes de energía utilizar en las viviendas.
En Chile este tema aún parece ser ajeno a las preocupaciones diarias y hasta podría pensarse que se peque de cierta indolencia, pensando que es un problema que afectará a los países industrializados.
Lamentablemente la Tierra es una sola y el clima no hace diferencias entre los países que contaminan más o menos, por lo que los efectos del cambio podrían afectar incluso más fuerte que otros países.
En marzo de 2021, un nuevo iceberg gigante se desprendió del continente blanco, específicamente desde la plataforma de hielo Brunt que tiene 150 metros de espesor. Este iceberg es un trozo enorme de hielo de

unos 1.270 kilómetros cuadrados. En 2008 se produjo el desprendimiento de una masa de 600 km2 de la plataforma Wilkes, ubicada alrededor de 1.000 kms. al sur de la Base Frei, que ya había experimentado un derrumbe similar de 1.000 km2 el año 2002, o sea, las consecuencias de los cambios climáticos, en este caso aumento de temperatura, se tienen ad portas51.
Es vital que se incorpore este tema en la vida diaria, sin temores, pero con la importancia debida ya que es el futuro de los descendientes y al final es la humanidad lo que está en juego, promoviendo tareas de educación y de cultura, foros de debate y espacios de intercambio de opiniones.
Es un problema que atañe a grandes y chicos, ricos y pobres, izquierda y derecha, todos deben aportar procurando pasar del dicho al hecho, con críticas y acciones constructivas.
La sociedad está aprendiendo que la frecuencia e intensidad de los eventos climatológicos se están magnificando. El sector privado ha hecho una evaluación de la sustentabilidad económica de sus actividades.
A su vez el sector político ha tomado conciencia de que las alteraciones ambientales afectan el desarrollo económico y social.
La piedra angular del proceso anterior es un desarrollo sustentable basado en un proyecto ambiental estratégico.
51 https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/un-iceberg-gigante-se-desprendede-la-antartida-2.asp#:~:text=El%20pasado%20viernes%2C%20un%20iceberg,al%20sur%20del%20 oc%C3%A9ano%20Atl%C3%A1ntico.
En los templos masónicos se tiene una figura representativa de la propia naturaleza, simbolizando a las tres fuerzas primordiales, agua, aire y fuego, también emblemático de la germinación, generación y de la regeneración de la vitalidad del universo. La enseñanza de este símbolo de las Leyes Inexorables de la naturaleza permite saber algo más de los agentes, causas y efectos de los fenómenos que ocurren, dando a entender que son evoluciones, tendientes a mantener a la naturaleza en actividad y con la finalidad de otorgar un nuevo vigor y nueva vida, en un ciclo inmortal producto de una serie de ciclos infinitos, y detectar las alteraciones que están modificando ese proceso magistral. Es un deber alertar de aquellos factores que están llevando a la madre naturaleza a condiciones críticas.
Por otro lado, atendiendo a uno de los postulados, se debe colaborar en la implementación de soluciones que mejoren la vida humana y luchar para que todos tengan igualdad de oportunidades. En el fondo, modificar lo inhumano de la ciencia, que no ha dado una respuesta al conflicto social creado por la falta de justicia en la distribución de los recursos.
Con la formación masónica y una actitud activa en los marcos de decisión, se puede contribuir a un mundo más justo y más feliz.
Por otra parte, los masones saben del mandato de la madre naturaleza que obliga a estar en contacto con ella para preservar la especie, dentro de cuyas leyes están definidas todas sus funciones físicas y biológicas, sus requerimientos de bienestar personal, familiar y social.
Por lo tanto, en esa obligación, y atendiendo los hitos del camino que marcan sus fenómenos, causas y efectos, se está obligados a conocer y dar a conocer a los semejantes de que cualquier desviación a dichos mandatos expondrá a consecuencia ingratas por alterar lo creado por la naturaleza, donde cada cosa o cada causa, cada origen, cada proceso y cada resultado es parte integral de la obra divina del gran arquitecto del universo.
Conclusión
La filosofía triangular, Tierra, Sol y Madre Naturaleza llegado el siglo XXI no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el desequilibrio que el ser humano ha provocado entre lo que consume y lo que aportan los recursos naturales, entre lo que consume y lo que desecha como basura y contaminantes, o sea, un consumo irracional de los recursos que provee la naturaleza.
En este escenario contemporáneo, además y adicionalmente se tiene que enfrentar nuevas enfermedades, violencia intra-urbana, una incertidumbre de un desarrollo social y económico que se tambalea severamente por el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, las modificaciones en el clima, la alteración ecológica por causas económicas.
Si la Masonería pasó de lo operativo a lo simbólico, de la artesanía a la tecnología, del dogmatismo al conocimiento crítico, se tiene a favor un cúmulo de enseñanzas y experiencias para enfrentar estos nuevos desafíos del siglo XXI, reaccionando con autocrítica y haciendo proposiciones positivas para mantener, asegurar y sostener en el tiempo los ciclos inmortales de la Naturaleza, siendo congruentes con tener fe en los ideales, esperanza en lograrlos y en el amor a la Humanidad.
Boletín sobre los gases de efecto invernadero - N°16. 2020. Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera según las observaciones mundiales realizadas en 2019. Boletín sobre los gases de efecto invernadero - N°10. 2013. Edición para el Cumbre sobre el Clima: Estado de los gases de efecto invernadero en la atmósfera según las observaciones mundiales realizadas en 2013.
CEPAL. 2017. Sesión 5 Indicadores de Cambio Climático en América Latina y el Caribe, Santiago, Chile septiembre 05-07-2017
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 2020. Noviembre 2020 aumento dióxido carbono
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 2019. Setiembre 2019 cambios climáticos olas de calor
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 2019. Febrero 2019 aumento del nivel del mar
Otras referencias
https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/un-iceberg-gigante-sedesprende-de-la-antartida-2.asp#:~:text=El%20pasado%20viernes%2C%20un%20 iceberg,al%20sur%20del%20oc%C3%A9ano%20Atl%C3%A1ntico.
https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/un-iceberg-gigante-sedesprende-de-la-antartida-2.asp
Edmundo Acevedo Hinojosa
R.·.L.·. Franklin Delano Roosvelt N°99. V.·. de Limache
El hombre, como sujeto del medioambiente, ha conocido de muchos riesgos catastróficos: terremotos, inundaciones, erupción de volcanes y cambio climático, entre otros. En esta oportunidad se referirá a otro riesgo, que pasa generalmente desapercibido, causa del problema ambiental y que es una consecuencia de la vida humana. Por cada uno de los objetos que rodea al ser humano hay un complejo sistema de acciones que usa y/o consume recursos de la tierra, degrada los hábitats y afecta la salud emocional.
El Global Resources Outlook (2019), preparado por el International Resurce Panel (IRP) de la ONU, examina las tendencias en recursos naturales y sus correspondientes patrones de uso desde los años 1970s con el fin de apoyar a los políticos en la decisión estratégica y en la transición hacia una economía sostenible.
En las últimas cinco décadas la población mundial se ha duplicado y el producto bruto global ha aumentado cuatro veces. El informe del IRP señala que en el mismo periodo la extracción anual de materiales terrestres creció de 27 mil millones de toneladas a 92 mil millones de toneladas (en 2017). A esta tasa se doblará nuevamente al 2060. De acuerdo al informe, la extracción y procesamiento de materiales, combustibles y alimentos son responsables de más de la mitad de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) y de la pérdida de biodiversidad y aumento del déficit hídrico. A 2010, los cambios en el uso del suelo habían causado una pérdida de biodiversidad equivalente al 11% de las especies globales.
Desde 1970 la extracción de recursos se ha triplicado, incluyendo un aumento de cinco veces en el uso de minerales no metálicos y de 45 % en el uso de combustibles fósiles (ONU, 2019). Al año 2060 la emisión de GEI podría aumentar en un 43%. La extracción y procesamiento de minerales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad del total de gases con efecto invernadero y 90% de la pérdida de biodiversidad (Nairobi, 2019).
El uso de metales aumento 2.7% anualmente y los impactos asociados a la salud humana y cambio climático se duplicaron entre 2000 y 2015. La biomasa (materia viva sobre el planeta) aumento de 9 mil millones de toneladas a 24 mil millones de toneladas, principalmente por aumento en alimentación humana, animal y bioenergía. El crecimiento en el uso de recursos naturales entre 2015 a 2060 será de un 110%, lo que significará una reducción en los bosques de 10% y una reducción en otros hábitats, como empastadas, de 20%. Las implicaciones en el cambio climático pueden ser severas ya que la emisión de GEI aumentara en 43%. El rápido crecimiento de la extracción y uso de recursos es la principal causa de cambio climático y perdida de la biodiversidad, algo que empeorará a menos que el ser humano se someta a una reforma (transformación) en el uso de recursos (UN Report, Environment Assembly,

2019). Se necesitarán acciones específicas para asegurar que el crecimiento económico no cause efectos ambientales negativos. Se requerirá un cambio de flujos económicos, de lineales a circulares, además de un aumento en la eficiencia en el uso de los recursos. Esto a través de una combinación de una mayor duración del ciclo de vida de los productos, estandarización, reutilización y reciclaje. Con un uso eficiente de los recursos y políticas sustentables de producción y consumo, al año 2060 el crecimiento en el uso de recursos globales puede disminuir en 25%, el producto interno bruto global podría crecer en 8% y las emisiones de GEI podrían reducirse en 90% en comparación al comportamiento histórico (Oberle et al., 2019). Se necesita que el crecimiento económico incluya los costos de cambiar a modelos económicos que permitan mantener el calentamiento global dentro de 1,5°C durante este siglo.
Un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de Israel, publicó recientemente un estudio que compara la masa creada por el ser humano (masa antropogénica) con toda la masa viviente o biomasa en el globo. Ellos encontraron que en el año 2020 la masa antropogénica, que recientemente se ha duplicado cada 20 años, sobrepasó a toda la biomasa viva de la tierra. En promedio, por cada persona sobre la tierra, la masa antropogénica producida por semana es igual o mayor a su peso corporal. Esta es una caracterización simbólica de la época del Antropoceno, (termino creado por el Premio Nobel de Química P.J.Cruzen (1995) (Elhacham et al. 2020). La vida sobre la tierra está siendo afectada en una forma cuantitativamente mayor por la acción del hombre. La escala y tamaño de la materia antropogénica es alarmante. Por ejemplo, la era del plástico comenzó en 1907 y actualmente se producen 300 millones de toneladas cada año, siendo después del concreto, la sustancia que más se produce en la tierra.
Científicos y filósofos se preguntan si los humanos están genéticamente inclinados a ser materialistas. Hay evidencia que el materialismo se aprende y es moldeado por la cultura, pero hay quienes argumentan que la selección natural pudo haber predispuesto a la especie al deseo de acumular cosas. Las pertenencias pueden proporcionar un sentido de seguridad y estatus, lo que seguramente jugo un rol importante desde temprano en la historia. Este comportamiento está incrustado en todo el quehacer desde la historia antigua al desarrollo moderno. La limitación de la ciencia nunca ha sido más evidente que cuando se trata de resolver este impasse. Buscar una solución en las tecnologías verdes no es
suficiente, ya que el foco aún se pone en cosas nuevas y en más uso. Aun si se reemplazara a todos los vehículos basados en combustibles fósiles por vehículos eléctricos, las ciudades aún estarían luchando por el espacio usado por los vehículos, además los vehículos eléctricos necesitarían de materiales para ser construidos.
Las grandes compañías afirman que tienen metas de neutralidad de carbono, pero raramente incentivan a la gente a que compre menos productos. Por el contrario, los modelos de publicidad y marketing envían mensajes con el lema: “consuman más”. El materialismo esta incrustado profundamente en las tradiciones y símbolos culturales, así ahora, además de la Pascua, Año Nuevo y Fiestas Patrias se celebran del día del padre, de la madre, el “cyber day”, “black friday” y otros. Recientemente Chile gastó más de seiscientos millones de dólares en un cyber day, en plena pandemia de coronavirus….!
En estos tiempos se puede pensar que la tecnología puede arreglar cualquier problema, así por ejemplo, se producen plásticos que son biodegradables, sin embargo, todo parece indicar que se requiere una aproximación diferente para enfrentar el consumismo masivo.
La insensibilidad a la proliferación de masa antropogénica no se debe solamente a la falta de conocimiento sobre su impacto, sino que además, a la inclinación humana de desechar hechos que no calzan con su visión del mundo. Tal vez se pudiera consolar pensando que la naturaleza pudiese adecuar a los organismos vivientes para sobrevivir sin importar lo que se haga. Al respecto, puede ocurrir una evolución, pero muy lenta, a través de selección natural estilo Darwiniano en medios altamente contaminados. En 2016 un grupo de científicos japoneses encontró una cepa de bacterias que destruyen y metabolizan el plástico, sin embargo, la adaptación de organismos a contaminantes es un fenómeno complejo. La especie humana no sigue la evolución Darwiniana, sino por el contrario, actualmente son una fuerza mucho mayor, que conduce la evolución sobre el planeta. Los estudios muestran que para la mayoría de las especies la adaptación evolutiva no es lo suficientemente rápida como para compensar los efectos de los cambios ambientales que produce la actividad humana (Whitehead et al. 2017).
La ciencia y el conocimiento avanzan y cada día se crean nuevas soluciones a las necesidades del ser humano, especialmente en materias de salud y en la creación de nueva tecnología. Es posible que aparezcan sistemas que favorezcan el intercambio de bienes con menor
huella ecológica o bien que se disminuya la producción mundial. Esto puede ocurrir producto de un cambio cultural que cambie los hábitos de consumo, o forzado, a través de decisiones centralizadas de disminución de la producción. Ambas soluciones implican un cambio en la forma de vida del ser humano. A futuro no habrá suficiente disponibilidad de recursos para producir bienes en la misma cantidad per cápita que hoy se conoce. Aunque no hay pruebas de que por el camino que se va se podría llevar a la destrucción hay indicaciones claras que se ignoran los efectos del propio peligro. Una de las extinciones masivas de la historia de la tierra está relacionada a la acidificación de los océanos (Henehana, 2019). Los océanos absorben alrededor de un 30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera, el que aumenta su acidez. Los océanos se pueden estar acidificando más rápido hoy que en los últimos 300 millones de años debido principalmente a las actividades del ser humano. El impacto sobre el planeta es mucho más profundo que la huella de carbono, huella del agua o que el calentamiento global. Eliminando materiales como concreto o plástico y reemplazándolos no va a solucionar el problema fundamental de la actitud humana y su apetito por más. Esto es algo que la civilización no ha experimentado nunca antes. A menos que se tenga una visión diferente, basada en una disminución del consumo, los materialismos pueden consumirnos (King 2021).
Hace 250 años atrás el filósofo y economista Adam Smith escribió el libro “La Riqueza de las Naciones”, donde describió el nacimiento de una nueva actividad humana: el capitalismo industrial (Smith, 1776). Ello llevo a una actividad y acumulación de riqueza más allá de lo que él y sus contemporáneos jamás imaginaron. Actividad que la propia riqueza se está encargando de cambiar.
Libertad individual y Medioambiente
Como señala John Stuart Mill en su obra “Sobre La Libertad” publicada en 1859: “¿Dónde está el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde comienza la autoridad de la sociedad?, ¿Qué parte de la vida humana debe ser atribuida a la individualidad y qué parte a la sociedad? La individualidad debe gobernar aquella parte de la vida que interesa principalmente al individuo, y la sociedad esa otra parte que interesa principalmente a la sociedad”. Fundamenta lo anterior, señalando que “vivir en sociedad impone una línea de conducta hacia los
demás; esta conducta consiste, primero en no perjudicar los intereses de los demás y, sobre todo, ciertos intereses que por una disposición legal expresa deben ser considerados como derechos; segundo, en tomar cada cual su parte de lo necesario para defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier daño o vejación”. “La única libertad que merece este nombre es la de buscar el propio bien, a una única manera, en tanto no intentemos privar a los demás del suyo o se les impida esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual”
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian los aumentos del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del nivel del mar. Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura. Están empezando a manifestarse otros efectos del cambio climático regional sobre el medio ambiente natural y humano, aunque muchos de ellos son difíciles de identificar a causa de la adaptación y de otras causas no climáticas.
Hay una situación que requiere la mayor atención y que puede sintetizarse en que: 1. El uso de recursos naturales se ha multiplicado por un factor de más de tres desde 1970, y continúa creciendo. 2. Los patrones de uso de recursos naturales están produciendo un impacto cada vez más negativo en el medioambiente y en la salud humana. 3. Si no hay una acción concertada y con sentido de urgencia el crecimiento y uso ineficiente de los recursos naturales continuara creando presiones insostenibles sobre el ambiente. 4. Es esencial desvincular el uso de los recursos naturales con respecto a los impactos ambientales en la transición hacia un futuro sostenible. 5. Se requiere un cambio transformacional a la escala local, nacional y global.
La socialización ha tenido, sin embargo, límites y distorsiones relevantes (desigualdades, masificación, relaciones de dominio, antagonismos) cuya raíz puede encontrarse en que la afirmación irrestricta de la libertad individual no acompañada suficientemente del reconocimiento y promoción de otros valores esenciales de la persona
humana como ser social, cuales son la fraternidad y solidaridad, lo que puede conducir y de hecho ha conducido a un empobrecimiento de la dimensión moral de las actividades y comportamientos individuales y colectivos, a la acentuación de las injusticias y desigualdades sociales, a un conflicto permanente y no siempre constructivo. En las sociedades con un grado de desarrollo limitado y desigualdad –como en la chilena- el énfasis que se ha de poner en estos valores de solidaridad y ayuda mutua deriva fundamentalmente de la necesidad de encontrar soluciones rápidas al problema de la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores sociales, lo cual es una condición necesaria para la existencia misma de la libertad individual.
Papel de la Masonería Chilena
La Masonería Chilena, a través de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile, asumió el liderazgo para ir más allá en esta causa que tiene sentido de urgencia y para la que quizás ya se hizo el último llamado de alerta. En el año 2020 marcado por todo tipo de restricciones y en que la causa climática se hizo más evidente que nunca con la pandemia del Coronavirus, la masonería nacional asumió el desafío de desarrollar una actividad de alcance nacional y, a través de esta, llevar a cabo el objetivo de medir su propia huella de carbono y huella de agua, y a partir de allí comenzar a implementar planes de reducción efectivos. Actualmente trabaja en la elaboración del “Libro Verde: Visiones sobre la sustentabilidad ambiental de Chile”, instrumento docente de la Gran Logia de Chile dirigida a la membresía con el fin de tratar materias de sustentabilidad y cambio climático.
Elhacham, E., Ben-Uri, L. Grotowski, J., Yinon, M., Bar-On and Ron Milo,R.. 2020. Global human-made mass exceeds all living biomass Nature volume 588, pp 442–444.
Global Resources Outlook. 2019. Natural resources for the future we want.162 p.
Henehana,M., Ridgwell, A.,Thomas, E, Zhanga, S., Alegretf, L. Schmidt, D. , Raeh ,J. , Wittsi,J.,Landmani ,N., Greenek ,S.,Huberl B., Supera ,J., Planavskya ,N., and Hulla,P. 2019. Rapid ocean acidification and protracted Earth system recovery followed the end-Cretaceous Chicxulub impact. PNAS 116:45. 22500-22504.
King, M. W. 2021. Will capitalism as we know it evolve into something new?
Mill, J. S. 1859. “Sobre La Libertad”. Ediciones Brontes S.L.2011. 248 p.
Nairobi, 2019. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD25): acelerando la promesa.
Oberle. 2019. Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., and Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget , H., Ekins, P., FischerKowalski, M., Flörke, M., Frank, S., Froemelt , A., Geschke, A., Haupt , M., Havlik, P., Hüfner, R., Lenzen, M., Lieber, M., Liu, B., Lu, Y., Lutter, S., Mehr , J., Miatto, A., Newth, D., Oberschelp , C., Obersteiner, M., Pfister, S., Piccoli, E., Schaldach, R., Schüngel, J., Sonderegger, T., Sudheshwar, A., Tanikawa, H., van der Voet, E., Walker, C., West, J., Wang, Z., Zhu, B.2019. Global Resources Outlook: Natural Resources for the Future We Want A Report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya
OMS. 2011.
ONU. 2019.Report of the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme, 4th session.
Smith, A. 1776. La riqueza de las Naciones. Isbn13 9789587231588. 588 p.
Whitehead, A., Clark,, B.. Reid, N., Hahn, M., Nacci, D. 2017. When evolution is the solution to pollution: Key principles, and lessons from rapid repeated adaptation of killifish (Fundulus heteroclitus) populations Evol Appl. Apr 26; 10(8):762-783.
PMID: 29151869.PMCID: PMC5680427. DOI: 10.1111/eva.12470 )
Claudia Guerra Calderón R.·.L.·. Gea N° 30. V.·. de Ovalle
Resumen ejecutivo
Frente a la crisis ambiental que atraviesa el planeta, es necesario conocer en qué estado se encuentra el país, para así tener una noción de cuáles son los puntos críticos, y en base a esto reflexionar e idear las posibles soluciones que permitan, ojalá aún a tiempo, contrarrestar los efectos negativos, así como también replicar y mejorar aquellas acciones que ya se encuentran implementadas y que tienen resultados positivos. Chile se ubica en el cono sur de Sudamérica, con un territorio que se encuentra en la costa occidental del sub continente, entre el segmento más alto de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Además, tiene soberanía sobre territorio insular continental e insular oceánico.

Caracteriza al territorio chileno su longitud (4.300 km), su ancho (promedio de solo 180 km) y su consecuente variedad de zonas climáticas expresadas tanto en su territorio continental como insular. Aun cuando Chile es un país que cuenta con características geográficas muy diversas, existen problemas ambientales que son transversales, como los que se describirán en el presente artículo.
Introducción
Para abordar la crisis ambiental global y su expresión en Chile, surge la necesidad de reflexionar y tomar acción respecto de la responsabilidad, tanto de manera individual como colectiva, de los miembros de distintas instituciones, entre ellas quienes pertenecen a la Gran Logia de Chile (GLdeCH) y a la Gran Logia Femenina de Chile (GLFCH), por conocer y preocuparse de las condiciones en las que se encuentra el ambiente, especialmente el territorio y maritorio52 que los circunda, entendiendo que es el templo que los alberga, y que no son sus dueños, sino que sólo un elemento más.
Tener consciencia de esta realidad, permite actuar de forma individual y colectiva, para generar los cambios necesarios, al mismo tiempo, que es posible proponer alternativas de solución y exigir ante las autoridades correspondientes un trabajo pertinente y urgente para preservar el medio ambiente y revertir hasta donde sea posible, los daños causados.
Si bien Chile es un país con características geográficas muy diversas, existen problemas ambientales transversales, como el cambio climático, la mega sequía que se expande cada vez más en el territorio, la presencia de zonas de sacrificio53, incendios forestales, contaminación atmosférica, contaminación de las aguas, aumento y concentración de la población en zonas urbanas, con el consecuente incremento en la demanda de servicios como transporte, energía, gestión de residuos, al mismo tiempo que aumentan los ecosistemas en peligro. Un ejemplo de aquello es el impacto que ha generado la gran minería en el Salar de Atacama,
52 El concepto de maritorio aborda dinámicas territoriales en contextos archipelágicos, de mar protegido o mar interior, donde la presencia marítima se confunde con la terrestre de manera intersticial. Álvarez, R., Ther-Ríos, F., Skewes, J., Hidalgo, C., Carabias, D., y García, C. (2019). Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia para los estudios de Chiloé contemporáneo. Revista Austral de Ciencias Sociales, (36), 115-126. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n36-06.
53 Las zonas de sacrificio son sectores geográficos de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente.
y que gracias a un estudio científico internacional, en el que participó la científica chilena Cristina Dorador, se pudo establecer que en tan sólo 11 años, dos de las tres especies endémicas de flamencos que viven allí, han disminuido sus poblaciones entre un 10% y un 12%, a causa de las faenas de extracción de litio54.
Objetivo
En este capítulo, se pretende exponer brevemente las problemáticas mencionadas anteriormente, a modo de diagnóstico de la situación ambiental actual del país, entendiendo que es una situación que cambia constantemente, y en algunos casos, en un corto período de tiempo se producen hitos que agudizan los problemas, como por ejemplo la ocurrencia de grandes incendios forestales que merman los bosques y ponen en peligro ecosistemas enteros.
Desarrollo
Antecedentes previos. Chile: su territorio y maritorio
Para tener una visión acerca del estado del medio ambiente en Chile, es menester tener en cuenta su particular geografía, su ubicación en el planeta y la diversidad de zonas climáticas y ecosistemas que posee. Todas estas características hacen que las realidades y las problemáticas sean muy diversas, a lo largo de su territorio.
Una de las características distintivas del territorio chileno es su longitud, con 4.300 km es uno de los países más largos del mundo, a la vez es uno de los más angostos, con un ancho promedio de solo 180 km.55. Por su longitud, Chile continental, posee casi todas las zonas climáticas existentes en el planeta, exceptuando el clima tropical que, sin embargo, se encuentra en Chile Insular Oceánico, específicamente en la Isla de Pascua. Habitualmente se suele dividir el territorio chileno en cinco grandes zonas geográficas: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral, cada una con sus propias condiciones climáticas y ambientales.
54 Gutiérrez, Jorge S.; Moore, Johnnie N.; Donnelly, J. Patrick; Dorador, Cristina; Navedo, Juan G.; Senner, Nathan R. (2022): Supplementary material from “Climate change and lithium mining influence flamingo abundance in the lithium triangle”. The Royal Society. Collection. https://doi.org/10.6084/ m9.figshare.c.5870789.v2
55 Gobierno de Chile. (s.f.) Nuestro País. https://www.gob.cl/nuestro-pais/
Con el propósito de dar a conocer cuáles son las condiciones en la que se encuentra el medio ambiente en estas zonas, es necesario, primero, establecer qué se entiende por medio ambiente.
Medio ambiente
De acuerdo al autor Luis Echarri (1998) “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”56 .
Un concepto complementario es el elaborado por Damián Marino (2011), quién señala: “Los seres vivos desarrollan su vida en un espacio físico rodeado por otros organismos y el medio físico y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí generando un lugar propio y dicho espacio se denomina ambiente”57 .
Por otra parte, como lo señala Marino, en términos macroscópicos se suele considerar al medioambiente como un sector, una región o un todo (escala global). A la vez que, es un sistema complejo en el que todos sus componentes se relacionan un sinfín de veces entre sí, y en el que las consecuencias de cualquier alteración son difíciles de predecir.
En palabras de Luis Echarri (2005), no es un sistema simple, en el “que cuando movemos una palanca podemos predecir el resultado con exactitud”. Por ello, se debe también reparar en la reflexión de Ana Jesús Hernández (2005), quien señala en su libro, Medio Ambiente y Desarrollo, que “el medio ambiente es la unidad de estudio más compleja que el hombre se ha planteado, por cuanto al integrar los tres núcleos epistemológicos conocidos -inerte, biótico y comportamental- se introduce en todas las ciencias y disciplinas”58 .
En esta misma línea, Echarri sostiene que “en el estudio de los problemas ambientales se unen muchas ciencias distintas. Biología, geología, física, química y otras ciencias positivas son imprescindibles
56 Echarri, L. (1998) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. San Sebastián. Ed. Teide. Recuperado de: https://cidta.usal.es/contamin_agua/www1/www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/ Principal.html
57 Marino, D. (2011) Estudio teórico experimental sobre respuestas biológicas a compuestos orgánicos de relevancia ambiental.[Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata] Repositorio institucional de la UNLP http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2744
58 Hernández, A. J. 2005. Medio ambiente y desarrollo. Santo Domingo. Editorial Centro Cultural Poveda
para su estudio, pero también lo son la economía, el derecho, la religión, la ética, la política y otras ciencias sociales” (Echarri, 2005).
De esto se deduce además, que las soluciones a los problemas ambientales no son únicas, así como también en algunos casos existirán múltiples alternativas y en otras éstas serán escasas. Por ello, la invitación de este artículo es a informarse, reflexionar, discutir, consensuar y probar diferentes soluciones y formas de enfrentarse con el problema, después de conocer todas sus aristas.
Para aproximarse al estado del medio ambiente en Chile, es necesario tener presente el concepto de “ecosistema”, es decir, “las entidades formadas por muchas plantas y muchos animales, de las mismas o de diferentes especies, que actúan y reaccionan unas con otras, en el seno de un ambiente físico, que proporciona un escenario de características definibles, por ejemplo, en términos de temperatura, salinidad, etc.”, (Margalef, 1981, como se citó en Hernández, 2005)
Por lo demás, la diferenciación de la naturaleza en ecosistemas es una abstracción humana. La naturaleza no reconoce subconjuntos estancos y relaciona todas sus partes de manera muy compleja. Para fines de estudio se distinguen distintas formas de clasificar los diversos subconjuntos del patrimonio natural: biomas, ecorregiones, paisajes, ecosistemas, hábitat. (Chile desarrollo sustentable, 2011)59
Y en este contexto es que se vuelve pertinente distinguir los ecosistemas del territorio chileno, para poder reconocer la relación entre las actividades humanas y la naturaleza, establecer indicadores de estado y de gestión, determinar los espacios sobre los cuales se desarrolla la gestión en medio ambiente, y lo más importante, conocer el valor real de la naturaleza humana.
Según “La estrategia nacional de biodiversidad, 2017-2030”, del Ministerio del Medio Ambiente, “la biodiversidad de nuestro país constituye un patrimonio natural único en el mundo. Esto se debe primordialmente a ecosistemas singulares, los que acogen especies que se han desarrollado en forma aislada del resto del continente durante
59 Chile desarrollo Sustentable. (2011) Ecosistemas y Áreas Protegidas en Chile. https://www. chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sostenible/ministerio-de-medio-ambiente/biodiversidad/ecosistemasy-areas-protegidas-en-chile
miles de años, debido a las barreras físicas y climáticas características del territorio chileno”. (Ministerio del Medio ambiente, s.f.)60
De acuerdo a este importante documento e instrumento de política pública, el país alberga alrededor de 31.000 especies, entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, que se presentan en una gran diversidad de ecosistemas marinos, costeros, terrestres e insulares, los que se distribuyen de forma heterogénea en el territorio nacional, siendo la zona centro sur la que concentra un mayor número de especies endémicas61, muchas de las cuales se encuentran en distintos grados de amenaza, por lo que fue catalogada como uno de los 35 puntos calientes o hotspots mundiales de biodiversidad (Mittermeier, R. A., et al, 2011).
La citada Estrategia nacional de biodiversidad por su parte y referido a los ecosistemas terrestres, señala que aproximadamente el 22% de la superficie de Chile continental posee formaciones boscosas, siendo la zona sur donde se concentran los bosques nativos, particularmente entre la región de Los Lagos y la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Entre ellos están los de montaña, considerados de gran importancia a nivel global, por los múltiples servicios que proveen, y al mismo tiempo de gran preocupación, por su alta fragilidad frente a los efectos del cambio climático y las intervenciones humanas.
En este sentido, para Chile, la preservación de este tipo de ecosistema es vital, sobre todo si se tiene en cuenta que “es el segundo país de la macrozona Andina con mayor superficie relativa de montañas, que corresponde a un 63% aproximadamente de la superficie nacional. Las grandes extensiones de altiplanos y valles interiores a las montañas, dan origen a una rica biodiversidad de flora y fauna silvestre, que han desarrollado mecanismos de adaptación a temperaturas extremas, a condiciones de altura y a ambientes desfavorables”. (Ministerio del Medio ambiente, s.f.)
En relación con los ecosistemas acuáticos continentales el país “posee una superficie total aproximada de 1.317.704 ha de humedales, los que se caracterizan por alojar una diversidad biológica única, con un alto nivel de endemismo, tanto de especies animales como vegetales” (Ministerio del Medio ambiente, s.f.). Por otra parte, la corriente de
60 Ministerio del Medio Ambiente. (s.f.) Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030. https:// biodiversidad.mma.gob.cl/
61 Las especies endémicas son aquella que son propias y exclusivas de determinadas localidades o regiones.
Humboldt está presente en el 72% de la costa de Chile, lo que se traduce en una alta biodiversidad y productividad en los ecosistemas marinos, debido a importantes zonas de surgencia o afloramiento, fenómeno oceanográfico que “consiste en el ascenso a la superficie de masas de agua profundas -que son frías y ricas en nutrientes-, debido al movimiento de aguas superficiales mar adentro”62 .
Para caracterizar el estado del medio ambiente descrito, se utilizó fuentes provenientes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que se refieren a estudios periódicos e interdisciplinarios, que buscan reflejar la problemática ambiental y su urgente búsqueda de soluciones. Las principales fuentes consultadas son:
• Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que es el “órgano del Estado encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa”63 Una de sus funciones es elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, anualmente emite un reporte consolidado sobre la situación ambiental a nivel nacional y regional.
• Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), perteneciente al MMA, en particular el “Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente”.
• Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Centro Regional de Investigación Científica y Tecnológica, de la Región de Coquimbo.
• Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización no gubernamental que acompaña a comunidades en
62 Centro de conservación Marina. (26 julio 2017) Surgencia: Fenómeno Oceanográfico. Facultad de Ciencias Biológicas Pontificia Universidad Católica de Chile. http://chileesmar.cl/rema/surgencia-unfenomeno-oceanografico/
63 Ministerio del Medio Ambiente. (s.f.) Estructura organizacional. https://mma.gob.cl/estructuraorganizacional/
conflicto socioambiental apoyando la asimetría que las caracteriza.
• Fundación Terram, especialmente el “Balance Ambiental 2021. No hay tiempo para el negacionismo”, que actualmente enfoca su trabajo en ejes temáticos en torno al uso de la naturaleza y los recursos naturales, tales como: Cambio Climático, Aguas, Biodiversidad, Contaminación, Ordenamiento territorial, Minería, Energía y Pesca y Salmonicultura.
Áreas temáticas
Efecto del Cambio Climático
El cambio climático en el planeta es producto del aumento en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), asociadas a las actividades humanas, lo que se traduce -entre otras evidencias- en un incremento de las temperaturas. Si bien a nivel global Chile tiene una baja participación en las emisiones de GEI, ellas han aumentado desde 1990, principalmente debido al consumo de combustibles fósiles.
En los últimos 4 años más de 270 científicos de cerca de 60 países que conforman el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), han trabajado en el Sexto Informe de Evaluación de Cambio Climático. Gracias a esta investigación se logró reunir la más completa evidencia que permite establecer que tanto los ecosistemas como la civilización humana, es vulnerable ante el cambio climático64.
En este sentido, la Dra. Laura Ramajo (2022), autora líder del IPCC e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA), señala que este “reporte es un llamado de alerta sobre las consecuencias de la falta de acciones y enfatiza la urgencia inmediata de acciones más ambiciosas para afrontar los efectos del cambio climático” (CEAZA, 2022).
Por ello, combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos es el mayor desafío de la humanidad. Según el Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA), “nuestro país es altamente vulnerable a este fenómeno. En Chile se han incrementado las temperaturas y la frecuencia e intensidad de olas de calor, temporales, inundaciones, sequías, incendios
64 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. (28 de febrero 2022) Nuevo informe sobre cambio climático pone el foco en los impactos en las personas y naturaleza. http://www.ceaza.cl/2022/02/28/nuevoinforme-cambio-climatico-pone-foco-los-impactos-las-personas-naturaleza/
forestales, marejadas; así como se observa la disminución de pluviometría, caudales y glaciares, pérdida de biodiversidad, entre otros fenómenos, todo lo cual genera impactos en la población nacional y el medio ambiente”.65
Chile es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Entre los criterios de vulnerabilidad presentes en el territorio nacional está el de presentar zonas expuestas a la sequía y a la desertificación. De acuerdo a datos de la Dirección General de Aguas (DGA), el año 2021 pasó a ser el doceavo año de déficit de precipitaciones con cifras cercanas a -75% entre las regiones de Atacama y Coquimbo, y una acumulación nival deficiente, con cuencas como las de la región de Coquimbo con acumulación prácticamente inexistente y/o mínima, situaciones que afectan negativamente los caudales y, por ende, la recarga de acuíferos.66
Con estos antecedentes el Director General de Aguas (s) del Ministerios de Obras Públicas (MOP), Cristian Núñez sostiene que “más del 50% de las comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica, lo que representa a 188 comunas, en las cuales habitan un 47,5% de la población nacional. Estas comunas se distribuyen en las siguientes regiones: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, abarcando un tercio de la superficie del territorio nacional (231.056 km2)”67.
Lo anterior ha significado que el Ministerio de Obras Públicas, haciendo uso de su potestad en la materia, haya dictado numerosos decretos de escasez hídrica, los que poseen una duración de 6 meses y permiten la aplicación de instrumentos que buscan disminuir el impacto de la sequía en la vida de las personas, especialmente en las zonas rurales68.
65 Sistema Nacional de Información Ambiental (2021) Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/index.php/rema-2021/
66 Fundación Terram (2021) Balance Ambiental 2021. No hay tiempo para el negacionismo https:// www.terram.cl/2021/12/balance-ambiental-2021-no-hay-tiempo-para-el-negacionismo/
67 Dirección General de Aguas. (11 marzo 2022) Escasez Hídrica para el 47,5% de la población. Ministerio de Obras Públicas.
68 Dirección General de Aguas. (19 enero 2022) Decretos Escasez Hídrica 2022: Cambios y Nuevos Desafíos. Ministerio de Obras Públicas.
Uno de los efectos de los decretos de escasez hídrica es la facultad de la DGA para autorizar la extracción de agua superficial o subterránea en aquellos casos en que no se puedan ejercer los derechos de aprovechamiento, y sin la limitación del caudal ecológico establecido en el Código de Aguas. Por su parte y producto de la prolongada sequía y el déficit hídrico, el Ministerio de Agricultura decretó en estado de emergencia agrícola a las regiones de Biobío, Ñuble, Coquimbo, Valparaíso O´Higgins, Maule y 20 comunas de la Región Metropolitana, además de la región de Los Lagos. Sumado a esto, cabe señalar que según el informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el fenómeno de La Niña tenderá a intensificarse y se advierte, al menos, hasta la temporada de otoño 2022 por lo que todo apunta a que la falta de precipitaciones continuará extendiéndose. (Fundación Terram, 2021).
Chile se ubica dentro de los 30 Estados del mundo con mayor estrés hídrico (WRI, 2015), esto porque no solo la sequía contribuye a la escasez de agua, sino que también su uso intensivo y su contaminación. De acuerdo con la información disponible en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), en el 2019 se emitió un total de 273 toneladas de contaminantes a aguas subterráneas, siendo la mayor emisión correspondiente a sulfatos en un 69% (190 toneladas), seguida por la emisión de cloruros con un 16% (43 toneladas). Estas emisiones se encuentran principalmente asociadas al rubro de producción y venta de alimentos tales como frutas, legumbres, cervezas y otros productos alimenticios (SINIA 2021).
Por su parte en las aguas continentales superficiales se observa que las emisiones de aceites y grasas (15.354 toneladas), cloruros (104.014 toneladas), de fósforo total, nitrógeno total y nitritos más nitratos (59.655 toneladas), provienen en mayor proporción del sector acuicultura de agua dulce. Adicionalmente, las emisiones de sulfatos y sulfuros (104.511 toneladas) y metales pesados (138 toneladas), son descargadas principalmente por el sector extracción y procesamiento de cobre. Por último, se observa que las emisiones de hidrocarburos (856 toneladas) provienen principalmente de la fabricación de productos de la refinación del petróleo (SINIA, 2021).
Con respecto al estado de las aguas del mar en Chile, se puede señalar que el año 2019 se superó los 2,5 millones de toneladas de aguas residuales vertidas al mar (SINIA, 2021). En este aspecto, las centrales termoeléctricas son la principal fuente de emisiones de aceites y grasas, metales pesados, hidrocarburos, sulfatos y sulfuros. Esta contaminación ocasiona, entre otros, el varamiento de distintas especies marinas, que según el registro del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), tuvo su mayor expresión al año 2020 en el cual se observó la afectación de 1.063 ejemplares que incluyen especies de lobos marinos (752), pingüinos (182), focas y elefante marinos (38), cetáceos menores (29), tortugas marinas (28), nutrias (19) y cetáceos mayores (15).
Los esfuerzos en materia ambiental sobre el recurso hídrico consideran desde reformas legislativas, definiendo usos prioritarios y mejoras en la gestión de aguas subterráneas, como también, la creación de políticas que contribuyan a la conservación de los cuerpos de agua, tales como el Plan Nacional de Protección de Humedales y la Ley de Humedales Urbanos, Ley N°21.202 publicada en el año 2020.
Incendios forestales
Un incendio forestal es un fuego que se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso69.
Según información entregada por Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 99,7% de los incendios tienen su origen en la acción humana. Para comprender su impacto en el medio ambiente es necesario tener como antecedente cuál es la superficie forestal como proporción de la superficie total del país, destacando que entre 2000 y 2020 esta proporción aumentó de 20,7% a 23,8 %70.
El año 2020 este 23,8% de superficie forestal del país se distribuyó de la siguiente manera: 19,5% bosque nativo, el 4,1% plantaciones y el 0,2% superficie mixta. Cabe mencionar que la superficie de plantaciones es la que más se incrementó durante estos últimos 20 años, aumentando en un 32% (SINIA, 2021).
69 Corporación Nacional Forestal. (s.f.) Incendios forestales en Chile. Ministerio de Agricultura. https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/
70 Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA 2021).

CONAF, en la temporada 2021-2022 registraba en su página web 6092 incendios, un 5% más que la temporada anterior. Si bien es un leve aumento, el impacto en la superficie afectada se ha casi cuadruplicado. Con respecto a la superficie de bosque nativo afectado por incendios forestales, el reporte del SINIA señala que la temporada 2019-2020 se quemaron 20.079 hectáreas, una superficie mayor que la temporada anterior. Pero además, los incendios forestales han impactado parte de las áreas protegidas del país (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE y santuarios de la naturaleza), que son el principal refugio de la biodiversidad nativa.
Las zonas de sacrificio son sectores geográficos de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente. La instalación de las industrias se justifica con el propósito de generar desarrollo y mejorar las condiciones de trabajo y vida para habitantes del sector, pero con el pasar del tiempo sus efectos negativos prevalecen, generando gran contaminación que deteriora la salud y bienestar de las personas, así como también ecosistemas marinos y terrestres necesarios para el desarrollo económico local71. De acuerdo a la Fundación Terram, en Chile existen 6 zonas de sacrificio entre las que se encuentran Mejillones, Tocopilla, Antofagasta, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. Estas zonas tienen en común la
71 Fundación Terram. (s.f.) ¿Qué son? https://www.terram.cl/carbon/zonas-de-sacrificio/que-son/
presencia de termoeléctricas e industrias relacionadas con la minería lo que genera una alta contaminación atmosférica, involucrando material tan dañino como arsénico, petcoke, hollín, azufre, mercurio, vanadio, níquel, entre otros.
Los casos más graves se han dado en la zona de Quintero y Puchuncaví, con intoxicaciones masivas de sus habitantes en el año 2018, producto de la emisión de gases dañinos. Hace dos años la Corte Suprema emitió un fallo con medidas, que aún siguen sin ser cumplidas. Una de ellas señala identificar y determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos y compuestos producidos en “cada una de las fuentes presentes en la Bahía”, de la cual se desprende la ejecución de otras medidas. En septiembre de 2021se produjo un nuevo episodio de intoxicación al interior de un establecimiento escolar, después de percibir un fuerte olor a “gas”, un grupo de 14 niños y profesores fueron trasladados a un establecimiento de salud por síntomas de dolor de cabeza y mareos, sin que hasta la fecha los servicios determinaran el origen y la composición de dicho gas (Fundación Terram, 2021).
A esto se suma, en las zonas de sacrificio, las emisiones de sustancias y líquidos peligrosos que contaminan las aguas, y afectan el ecosistema marino. En septiembre de 2021 se revelaron los resultados del informe “Análisis de Riesgo Ambiental en bahía San Jorge, Antofagasta”, realizado por el Centro de Ecología Aplicada Ltda., el que confirmó la contaminación con metales pesados en dicho lugar. El estudio corroboró altos niveles de cobre y plomo en moluscos, producto de actividades mineras históricas, como también de origen natural.
Por otra parte, en noviembre de 2021, por medio de la Ley de Transparencia, la Armada de Chile informó a Fundación Terram que durante los primeros 10 meses del 2021 ocurrieron un total de 75 varamientos de carbón en las costas de Ventanas, acumulando un total de 907 episodios desde 2009.
Residuos
En 2019, se generaron cerca de 20 millones de toneladas de residuos en Chile. El 96,9% equivale a residuos no peligrosos y el 3,1% a residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos, se desagregan en 55,6 % de origen industrial, 39,9 % residuos sólidos municipales y 1,4 % de lodos provenientes de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (SINIA, 2021).
Del total de residuos no peligrosos generados, el 79% fue eliminado y el 21% valorizado. La disposición final de residuos sólidos se realiza mayoritariamente en sitios designados para uso de rellenos sanitarios y vertederos regulados. La categoría de rellenos sanitarios, exige como condiciones básicas ubicarse a más de 600 metros de toda captación de agua existente, y más de 60 metros de todo curso o masa de agua; contar con un cerco perimetral que impida el ingreso de personas ajenas al recinto; además de contar con las autorizaciones sanitarias y haber pasado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y cumplir las exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental, en el caso que corresponda72 . No obstante, siguen existiendo vertederos y múltiples sitios de disposición ilegales, comúnmente llamados basurales y microbasurales, donde se depositan residuos sin control sanitario alguno, con un impacto especialmente negativo para el medio ambiente y la salud de las personas.
Las características geográficas de Chile permiten el desarrollo de diversas especies de flora, fauna y del reino fungi. Con el fin de evaluar el estado de conservación de estas especies, desde 2005 se realiza anualmente el Proceso de Clasificación de Especies Silvestres (RCE). Al 2020, existen 1.340 especies clasificadas según su estado de conservación. Esto contribuye a disminuir el riesgo de extinción y a priorizar los recursos y acciones destinadas a la protección de las especies más amenazadas. Con el objetivo de preservar el patrimonio natural y cultural de Chile, entre 1907 y 2020 se han creado diversas áreas protegidas terrestres y marinas, las que además buscan cumplir con las metas definidas por el Convenio de Diversidad Biológica (metas de Aichi), ratificado por Chile en 1994 (SINIA, 2021).
Sin embargo, en agosto de 2021 la Contraloría General de la República, dio a conocer su Informe de Auditoría N° 381/2021, que entre sus principales resultados identificó que de las 143 áreas protegidas analizadas existen más de 50 unidades, terrestres y marinas, que carecen de monitoreo de biodiversidad y 54 que no cuentan con planes de manejo. Además, en cuanto al monitoreo advirtió que no existen lineamientos, marco regulatorio, ni metodologías suficientemente estandarizadas (Fundación Terram, 2021).
72 Departamento de Información Ambiental (2020) Informe del Estado del Medio Ambiente 2020. Ministerio del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/10-residuos.pdf
En cuanto a la declaración de nuevas áreas protegidas o nuevos instrumentos de conservación, cabe destacar la creación de seis nuevos santuarios de la naturaleza durante 2021: Humedal Salinas de PullallyDunas de Longotoma, Los Maitenes del Río Claro, Aguada La Chimba, Parque Katalapi, Piedra del Viento y Topocalma, Humedal Costero de Totoral y la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático del esperado Parque Marino Tictoc - Golfo Corcovado, en la región de los Lagos, que será la primera en su categoría destinado a la zona de alimentación y crianza de la Ballena Azul.
A esto se suma el inicio de la declaración de Humedales Urbanos a través de los mecanismos que consagra la Ley N° 21.202, que al término de este año ya suman un total de 33 zonas decretadas bajo esa categoría.
Conclusiones
Comprender a cabalidad cuál es el estado de cada uno de los ecosistemas del territorio y maritorio de Chile, requiere de un gran manejo de información, que está en permanente cambio, sin embargo, lo más importante, es entender la interdependencia que existe entre ellos, y como cada una de las acciones humanas repercuten, ya sea en su degradación o su conservación.
Chile posee rica diversidad, con un alto grado de endemismo, dadas las condiciones geográficas del país, que le proporcionan barreras físicas y climáticas, que han permitido el desarrollo de ecosistemas particulares que albergan especies que han evolucionado de forma aislada del continente durante miles de años. Esta condición, exige a sus habitantes un compromiso férreo con su conservación, ya que de ella depende su propia supervivencia.
De la información recopilada en este capítulo, se puede deducir que los diversos ecosistemas del país se encuentran en distintos niveles de riesgo, producto de la intervención humana como por los efectos del cambio climático, por lo que urge que tanto como individuos y como colectivos, se reflexione de forma permanente sobre este problema, a la vez que se lleven a cabo acciones de preservación, protección y mitigación, con una postura crítica, que conduzca a soluciones eficaces y duraderas, que consideren la solidaridad, la cooperación, la tolerancia la inclusión y el respeto como valores.
Álvarez, R., Ther-Ríos, F., Skewes, J., Hidalgo, C., Carabias, D., y García, C. 2019. Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia para los estudios de Chiloé contemporáneo. Revista Austral de Ciencias Sociales, (36), 115-126. https://doi. org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n36-06
Centro de conservación Marina. 2017. Surgencia: Fenómeno Oceanográfico. Facultad de Ciencias Biológicas Pontificia Universidad Católica de Chile. 26 julio 2017. http:// chileesmar.cl/rema/surgencia-un-fenomeno-oceanografico/
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. 2022. Nuevo informe sobre cambio climático pone el foco en los impactos en las personas y naturaleza. 28 de febrero 2022. http://www.ceaza.cl/2022/02/28/nuevo-informe-cambio-climatico-pone-foco-losimpactos-las-personas-naturaleza/
Chile desarrollo Sustentable. 2011. Ecosistemas y Áreas Protegidas en Chile. https:// www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sostenible/ministerio-de-medio-ambiente/ biodiversidad/ecosistemas-y-areas-protegidas-en-chile
Corporación Nacional Forestal. S.f. Incendios forestales en Chile. Ministerio de Agricultura. https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/ Corporación Nacional Forestal. S.f. Número de incendios forestales y superficie afectada a la fecha (Consulta de datos 18 de marzo 2022) https://www.conaf.cl/incendiosforestales/incendios-forestales-en-chile/estadistica-de-ocurrencia-diaria/
Departamento de Información Ambiental. 2020. Informe del Estado del Medio Ambiente 2020. Ministerio del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/ uploads/2021/04/10-residuos.pdf
Dirección General de Aguas. 2022. Escasez Hídrica para el 47,5% de la población. Ministerio de Obras Públicas. 11 marzo 2022.
Dirección General de Aguas. 2022. Decretos Escasez Hídrica 2022: Cambios y Nuevos Desafíos. Ministerio de Obras Públicas. 19 enero 2022.
Echarri, L. 1998. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. San Sebastián. Ed. Teide. https://cidta.usal.es/contamin_agua/www1/www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/ Hipertexto/00General/Principal.html
Fundación Terram. 2021. Balance Ambiental 2021. No hay tiempo para el negacionismo https://www.terram.cl/2021/12/balance-ambiental-2021-no-hay-tiempo-para-elnegacionismo/
Fundación Terram. S.f. ¿Qué son? https://www.terram.cl/carbon/zonas-de-sacrificio/queson/
Gobierno de Chile. S.f. Nuestro País. https://www.gob.cl/nuestro-pais/
Gutiérrez, Jorge S.; Moore, Johnnie N.; Donnelly, J. Patrick; Dorador, Cristina; Navedo, Juan G.; Senner, Nathan R. 2022. Supplementary material from “Climate change and lithium mining influence flamingo abundance in the lithium triangle”. The Royal Society. Collection. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5870789.v2
Hernández, A. J. 2005. Medio ambiente y desarrollo. Santo Domingo. Editorial Centro Cultural Poveda
Marino, D. 2011. Estudio teórico experimental sobre respuestas biológicas a compuestos orgánicos de relevancia ambiental.[Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata] Repositorio institucional de la UNLP http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2744
Ministerio del Medio Ambiente. S.f. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030. https://biodiversidad.mma.gob.cl/
Ministerio del Medio Ambiente. S.f. Estructura organizacional. https://mma.gob.cl/ estructura-organizacional/
Ministerio del Medio Ambiente. S.f. Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas. https://mma.gob.cl/transparencia/mma/potestades. html
Sistema Nacional de Información Ambiental. 2021. Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/index.php/rema2021/
Sistema Nacional de Información Ambiental S.f. ¿Qué es el SINIA? Ministerio del Medio Ambiente. https://sinia.mma.gob.cl/index.php/que-es-sinia/
Cultura Mapuche y su conexión con la naturaleza
Guido Asencio Gallardo
R.·.L.·. Reflexión N° 103 V.·. de Osorno y R.·.L.·. Unión y Tolerancia N° 44 V.·. de La Unión
Introducción
La cultura mapuche y su conexión con la naturaleza se presenta como una forma de preservación de la vida en plenitud, esta visión contiene

un vínculo entre lo material y espiritual que debe formar una dialéctica permanente para no alterar el orden de las cosas, así como también considerar que el todo representado por el Mapu está íntimamente ligado al alma y el ser humano forma parte de ella. Una cultura que valora el esfuerzo humano, sin dejar de lado el respeto por la naturaleza, justificando esto con la concepción de que los seres humanos no son los únicos seres vivos que deben prevalecer, pues todos los demás deben estar en equilibrio para preservar la especie.
El defender la tierra, constituye más que un elemento materialterritorial, una batalla mística y cultural arraigada a la defensa de lo que siempre ha estado determinado por el pueblo Mapuche, que no es otra cosa que defender el objetivo cósmico y final de la existencia, donde todo está conectado y, por tanto, debe permanecer en armonía y equilibrio para asegurar que las generaciones venideras puedan convivir en un planeta que pertenece a todos. En este sentido, en una simple lógica racional debiera llevar a comprender que lo que se transmite en la cultura del pueblo Mapuche y el ser humano es básicamente el resultado de la composición química orgánica de lo que todos los seres vivientes poseen, teniendo una interdependencia ecosistémica73 que se conecta, y es lo que se transmite en esta cultura ancestral, su relación se basa en el principio de lo que hoy se le denomina sustentabilidad y equilibrio.
Son diferentes las divinidades que vinculan al hombre con la naturaleza en el pueblo Mapuche, pasando desde el conocimiento de una cosmovisión para encontrar sentido al objetivo cósmico y final de la existencia, así como también reflexionar sobre la temática central que define el concepto de “Buen Vivir” o Küme Mogen en mapudungun, el cual se presenta como un elemento distintivo para entender la cultura mapuche y su vinculación a la naturaleza. Además, se podrá encontrar una breve justificación sobre la importancia del agua para la conservación de la vida en plenitud, así como también conocer el importante rol que representa lo femenino en el territorio, explicando el respeto que se tiene por las tradiciones rituales que evocan un pueblo que utiliza la simbología como una forma de comunicarse tanto con el mundo interior como el exterior, surgiendo de esta manera una de las figuras más sagradas de esta ancestral cultura representada por la Machi, quien a través de la conexión con la Madre Tierra o Ñuque Mapu posee un poder sanador.
73 Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.
El último tema tratado se relaciona con la importancia del lenguaje74 en la cultura Mapuche, dando a entender que corresponde a lo que el autor Ziley Mora (2015) señala como el “gran vehículo de la cosmovisión, las prácticas ceremoniales, del núcleo vivo y evocador de sus tesis centrales en el arte, la estética, lo social…”. Se muestra principalmente la forma en que se transmite la cultura, dentro de lo cual el sentido espiritual y su profundidad se forjan como elementos esenciales para justificar la necesaria conexión del ser humano y su entorno.
La cosmovisión para el pueblo Mapuche ocupa un lugar central en su actuar cotidiano, se identifican siete dimensiones, empezando por el mundo de la superficie representada por: el Mapu (Madre Tierra); el Minche mapu o mundo de abajo; el Anca mapu o mundo de arriba; Alwe o primera Alma que es la fuerza bioquímica amorfa y sutil; el Am o segunda Alma una copia exacta del cuerpo físico; el Pellü o espíritu; la conjunción entre el Pellü y el Am es el más alto grado espiritual que es el Pillán, representa al Inche (Yo) cristalizado en múltiples pruebas y sacrificios (Lemuy, 2007).
Los sabios mapuches manifiestan que el objetivo cósmico y final de la existencia es “alcanzar la energía consciente y luminosa, el primigenio estado celestial de antes del aturdimiento con la obscuridad. Para ello el cuerpo y el alma deberán, junto con la inestimable ayuda de la naturaleza femenina de la creación, despertar el espíritu (Pellü) y cuando el Inche (el Yo) se identifique con el Pellü, en un irremplazable esfuerzo individual, recién allí podría optar a destinos superiores y a elegir libremente la forma de existencia futura”. (Lemuy, 2007).
Desde el punto de vista de la Cosmovisión, la creencia implícita de este pueblo originario, es que una sola alma representa al todo, “La Gran Alma”, la cual se engendra y divide para estar en el todo y cuando el Alma abandona la carne después de la muerte, da vida a otros cuerpos. Por otra parte, observar el universo, la observación de los astros y las estrellas, constituye una práctica cotidiana para los Mapuches.
74 El lenguaje forma parte del sistema cultural y adquiere significado propio como expectativa de comportamientos compartidos, como conjunto de técnicas de comunicación y estructuras lingüística
El concepto de Buen Vivir corresponde a una modalidad de definir con mayor amplitud la forma en que los pueblos originarios ven los elementos esenciales para una vida más plena, en concordancia con el ambiente que le rodea, ampliando la mirada que se conoce como calidad de vida75, que se asocia solamente a elementos materiales arraigados al tener, que solamente ven una parte de lo que un individuo posee para alcanzar la felicidad. En este caso, el buen vivir incorpora aspectos que están íntimamente asociados al ser en plenitud, como es la cultura, el medio natural que le rodea y la necesidad espiritual con la cual es posible alcanzar estados de ánimo que elevan su existencia, reconociéndolo como parte integrante del cosmos. (De la Cuadra, 2015).
Originalmente el concepto de “Vivir Bien” ha sido planteado por diferentes pueblos indígenas latinoamericanos, pero también en el pueblo mapuche se reconoce como el Küme Mogen, que es la versión conocida en el mapudungun, existiendo en el mundo académico algunas variaciones, es posible encontrar en la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica similitudes en su definición. En concreto este concepto coloca en el centro la vida no antropogénica76 ni biologicista77, pasando a una valoración cosmocéntrica y holística, fundada en la no separación entre los seres vivos y la naturaleza, reconociendo el cosmos como un organismo vivo cuyas partes están interrelacionadas y conectadas una de
75 Existe una crítica al concepto de calidad de vida, debido a que históricamente ha estado ligado a la economía capitalista, el cual fue abordado desde los años sesenta debido a la preocupación en abordar el incremento de patologías sociales en los países desarrollados.
76 Concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación.
77 La palabra “biologicista” está formada con raíces griegas y significa que se es partidario de una doctrina que explica los fenómenos biológicos por la acción de las fuerzas propias de los seres vivos y no solo por las de la materia
otra buscando un equilibrio o armonía entre ellas, rompiendo el paradigma individualista de autosuficiencia arraigado a teorías económicas clásicas que valoran la competencia ante todo. (Lemuy, 2007).
Este paradigma centra su mirada en el con-vivir en un sentido antropológico, ecológico y cósmico, bajo la premisa de que la “buena vida” de unos no puede ir en desmedro de la de otros, por lo tanto, la aspiración es a reconocer que el mundo es finito y limitado en cuanto a recursos, espacio y tiempo, que abandona la idea de calidad de vida en toda su lógica, explorando la posibilidad de que mejorar las condiciones de unos deteriora la calidad de vida de otros, en tanto, el proceso que es conocido como el “desarrollo del subdesarrollo”, comprende una mirada capitalista que enfatiza en la capacidad de competir y excluir de manera simultánea. (Estermann, 2012).
El Buen Vivir cada vez gana más terreno en la construcción discursiva de corrientes indigenistas, socialistas y posestructuralistas, buscando establecer una visión crítica frente a los límites alcanzados por el crecimiento y el progreso, en desmedro de las “externalidades negativas78” que deja esta mirada netamente económica.
El supuesto de un vivir mejor está relacionado con la cultura del tener más, que no necesariamente entra en lo que se conoce como dignidad humana, por este motivo, para las comunidades indígenas, resulta cuestionable el hecho de que el Buen Vivir esté relacionado con un Vivir Mejor, parafraseando a Suma Albó (2011) los indígenas se resisten a hablar de mejor debido a que con esto se refiere solamente al individuo incorporando a muchas cosas que van en desmedro de otros.
La mirada clásica economicista79 del crecimiento conlleva un análisis simplista, reduciendo todo a una economía basada en la producción, los costos y gastos y al manejo de materiales en beneficios del hombre, pero con esto se podría decir que este camino conduce a una insostenibilidad, puesto que los recursos que forman parte de este análisis son limitados. Por ello, el progreso real que se quiera alcanzar, debe considerar un análisis social volviendo la ciencia económica a su origen es decir a una ciencia social, donde se incluya a todos entre ello el medio ambiente, con esto, es posible alcanzar una verdadera subsistencia, puesto que las riquezas naturales del planeta forman parte inmanente del ser humano. (Anzieta, 2000).
78 Las externalidades negativas, cuando una persona o una empresa realiza actividades, pero no asume todos los costos, efectivamente traspasando a otros, posiblemente la sociedad en general, algunos de sus costos.
79 El término economicista, se emplea generalmente para criticar la economía capitalista, la cual centra su análisis en el individualismo, la concentración, el extractivismo y la acumulación de capital.
Sabiendo que el concepto de desarrollo sostenible80 viene de una mirada occidental, se podría realizar un paralelo acerca de los elementos que se consideran en la naturaleza para los pueblos originarios, para lo cual sería apropiado incorporar la armonía entre el progreso que incluye el todo, donde el entorno socioeconómico cobra relevancia a la hora de avanzar hacia dejar de lado el ideario de desarrollo que incluye solamente el aumento de insumos y la concentración de capital. Lo sostenible, por lo tanto, está arraigado a la conexión entre el objetivo de igualdad que se quiere alcanzar para garantizar que las futuras generaciones puedan también sostenerse haciendo hincapié en la racionalización de uso de recursos y de este modo “impedir el deterioro ambiental de forma invariable” (Hunter, 1994). En esta línea, la supervivencia arraigada a los pueblos originarios busca fortalecer los vínculos de convivencia entre el entorno natural y los sistemas de reproducción que, en tiempos ancestrales garantizaban la seguridad alimentaria, lo que hoy no ocurre, por eso la importancia de reconstruir este tejido social que necesita desarrollar su identidad frente al modelo que realmente contiene bienestar y felicidad en los pueblos originarios.
Se debe reconocer que cuando se habla de una crisis, esta no tiene solamente un origen, algunos autores hablan de crisis civilizatoria81, que considera la complejidad de la misma, incluyendo la económica, ambiental, climática, política, por cuanto las alternativas a la salida de las mismas, ciertamente están por variables permanentemente arraigadas al desarrollo sostenible, bajo condicionantes que deben ir por el camino de la equidad, interpretando que el Buen Vivir es un “pensamiento de una vida social equitativa y conjunta, no en perseverante apuro por modernizarla, sino naturalmente humana” (Tortosa, 2009).
La consideración del todo armónico está arraigada al Buen Vivir, donde la armonía con la naturaleza enriquece cotidianamente la realidad en la cual están inmersos los seres vivientes, reconociendo que existen una variabilidad de valores en un ambiente de respeto. En este sentido, es importante dar énfasis que el Buen Vivir no corresponde solamente al
80 Existe una discusión si el desarrollo debiera ser sostenible o sustentable, sin embargo, a lo que se refiere este texto es a incluir la triple hélice de la sustentabilidad, es decir incluir el factor económico, social y medioambiental en el análisis.
81 Generalmente cuando se habla de “crisis civilizatoria”, lo que se quiere decir es que, la crisis es multisistémica y parte de la crítica al modelo de producción y consumo insostenible, que amenaza la vida del planeta, también conocida como una crisis asociada a la modernidad occidental capitalista.
patrimonio de ningún sector en particular, eso lo dejan entrever los pueblos originarios, esto requiere de entender que es una construcción permanente que, parte de la idea de diversidad cultural y pluricultural que dignifica las diferentes formas de vivir en sociedad, pasando a establecer una conciencia colectiva que cimienta una vida más sustentable donde todos los seres vivientes tienen cabida. (Cruz, 2018).
En definitiva, después de haber analizado las variables que se encuentran circunscritas en la complejidad de buscar un Buen Vivir, ellas están fuertemente arraigadas a lo que los pueblos originarios ya tenían incorporado en sus culturas, mediante la aplicación de prácticas que deben ser recuperadas, buscando conocimientos y saberes ancestrales que desde su origen han estado asociadas al bienestar común, los seres humanos deben actuar permanentemente con respeto a la naturaleza, así como también encontrar los principios de complementariedad y reciprocidad que la cosmovisión entrega, con base en el respeto a la vida en la Madre Tierra para mantener el necesario equilibrio entre los seres humanos y el entorno que le rodea.
El agua para la cultura mapuche representa la principal fuente de vida, cargada de espíritu entregando el Newen o energía necesaria que forma parte de la cosmovisión, complementándose con todos los otros elementos que tiene la naturaleza. Según la creencia en el cosmos visto por la cultura mapuche distingue dos dimensiones una vertical (metafísica) y otra horizontal (naturaleza), entregándole un lugar especial al número cuatro, debido a que presenta el equilibrio necesario, son cuatros las divinidades sagradas, los cielos, las esquinas de la tierra y los elementos esenciales de la naturaleza, como son: el agua, la tierra, el aire y el fuego (Lemuy, 2007).
Cuando se habla de agua no solamente se hace desde la necesidad de brebaje cotidiano, sino que se reconoce como un elemento vital que concierne tanto al ser humano como a todos los seres vivientes, siendo
importante para la producción de recursos, servicios y generación de energía, pero que debe tener una especial condición de equilibrio, relacionada con la racionalización que implica una responsabilidad inserta desde siempre en la sabiduría del mundo mapuche, el agua es el mollfün o sabia de la Ñuke Mapu, la cual reconoce que por el agua existe el ser humano y resulta primordial darse cuenta que se forma parte de ella.
Para Lemuy (2007) los sabios antepasados mapuches, el agua es sagrada tanto para la Machi por su acción curadora de enfermedades, como para la vida cotidiana, inclusive este respeto se traduce en la acción de pasar un estero o arrollo, para hacerlo, se debía hacer un efku o ruego al Ngenko (dioses o dueño de las aguas), que se dice que es el espíritu protector del agua. Esto hace reflexionar en cómo hoy en día no se tiene conciencia para el tratamiento de los cursos de agua, se ha perdido su cristalinidad y pureza, para los antepasados era símbolo de energía y vida, la turbiedad y suciedad indica los grados de contaminación como es posible ver en ríos y esteros la imposibilidad de utilizarla para curar y revitalizar, de esta manera resulta un peligro consumirla, porque no se sabe el origen de los contaminantes que evidentemente se encuentran presentes en cada milímetro de ella .
El ritual denominado Wetripantu82 (la nueva salida del sol) se relaciona con el agua, dentro de sus rogativas es posible entontar el agua en el epewün (amanecer), todos los participantes de esta ceremonia se acercan al curso de agua más cercano, para bañarse y esperar el sol con el espíritu renovado, y de esta forma, prepararse para comenzar un nuevo ciclo en comunidad. En la búsqueda de agua para realizar el ritual de sanación, la Machi no lo hacía en cualquier parte, sino que se dirigía hacia lugares especiales, sagrados y resguardados, como son vertientes cristalinas que se encontraban en sitios para muchos habitantes era inaccesible, pero ellas los resguardaban para conservar su pureza. Sin embargo, hoy en día es muy difícil encontrar estos lugares, por lo que las mismas comunidades indican que por estar sucias estas aguas, los espíritus lamentablemente han huido. Otro de los efectos negativos que se ha tenido que enfrentar el pueblo mapuche, es la existencia de la industria forestal y la política
82 El Wetripantu es la ceremonia más importante del pueblo mapuche, la cual se traduce como “la nueva salida del sol”. Esta ceremonia ritual se realiza entre el 18 y el 24 de junio, fecha en que se celebra el solsticio de invierno.
extractivista83 del Estado de Chile, donde las plantaciones exóticas de pino y eucaliptos, han extinguido además del agua, la flora y la fauna nativa. El agua se ve afectada porque estas especies consumen una cantidad inusitada de agua y contaminan con los fertilizantes, fungicidas, entre otros pesticidas, llegando a afectar finalmente a las personas que habitan los sectores rurales aledaños a las plantaciones. Sin embargo, sería iluso echarle la culpa solamente a las empresas forestales, debido a que los individuos también han sido irresponsables en el uso de este elemento vital de la naturaleza, promoviendo el consumismo, el plantar exóticos, no se ha tenido el debido cuidado sobre los ciclos de siembra y formas diversas de monocultivo. En este sentido, el agua es primordial para la existencia de la vida, hoy las comunidades tendrán que surtirse de agua mediante la distribución de camiones aljibe que las municipalidades entregan como servicio, pero que si se analiza a mediano y largo plazo esto resulta una práctica que en algún momento no va a ser sostenible.
El planteamiento de la cultura mapuche frente a la crisis ambiental es claro, debe haber un consenso que permita pensar en recuperar el conocimiento ancestral para salvar el agua, la forma de enfrentar los problemas es a través del diálogo, el nütran (diálogos con propuestas e ideas), para valorar el kimün o entorno, con el fin de generar estrategias claras y precisas sobre la gobernabilidad del agua, donde participen las comunidades mapuches en conjunto con los tomadores de decisiones, colocando como eje fundamental la recuperación del agua, por medio de la repoblación de especies nativas, recuperación de cuencas, solo de esta forma será posible que las futuras generaciones tengan la posibilidad de ver recuperado este elemento vital.
83 Las políticas extractivistas, se caracterizan por una profundización de los sistemas políticos neoliberales y en su función económica capitalistas, dentro de lo cual la extracción y movilización de grandes volúmenes de recursos naturales, no procesados y monocultivados producen un grave deterioro al medioambiente.
Para el pueblo mapuche la mujer ocupa un lugar central que representa la creación en el Universo, que se conecta directamente con el poder superior de la naturaleza. Es por lo tanto la aliada natural en todo orden, por el hecho de tener la mágica posibilidad de dar vida y concebir. Las mujeres garantizan para el hombre las bases del poder material y espiritual, por ello en esta cultura la condición femenina es venerada con gran respeto y reverencia.
El transitar de niña a mujer, en la cultura mapuche tiene una importancia trascendental, porque reafirma la energía creadora, vivificante de los elementos, reconociendo su capacidad transformadora que merece ser homenajeada a través de rituales de iniciación, donde la condición de Machi tiene también un lugar importante que incorpora la potenciación de los espíritus antepasados “Cüimin”, llevándola por un largo camino que debe pasar para ser consagrada como tal.
En otro plano, el escritor Ziley Mora (1989) resalta la cultura Mapuche en muchas de sus obras, señalando en uno de sus aforismos que “la mujer debe ser elevada a lo alto”, refiriéndose a la historia del Lonco Calfucurá84, quien antes de una batalla, llevaba a las mujeres a lo más alto de un cerro, para que les “parieran la victoria” y le dieran los consejos necesarios para enfrentar sus batallas, lo cual revela que la mujer posee una dimensión de la divinidad en su función creativa adelantadora, símbolo de la fecundidad material, con una intuición que refleja su poderío innato para ver más allá de lo que cualquier hombre podría alcanzar, pues en esta cultura, quienes desprecian a la mujer están condenados al fracaso, a la pobreza, a la desmesura. Siguiendo a este autor, menciona que, en la mitología de esta sabia cultura, se dice que Dios creó al hombre y lo lanzó
84 Lonko Calfugurá fue un cacique Jefe Supremo del Gobierno de las Salinas Grandes de la región pampeana y de la Patagonia oriental, uno de los principales líderes indígenas que murió en el año 1873.
a la tierra, quedando aturdido, y luego creó a la mujer, dándole la misión de despertar a su compañero, entonces la mujer está para “despertar al hombre”. No hace falta tanto análisis a esta elocuente descripción del rol que cumple la mujer en la cultura Mapuche, donde se puede agregar solamente que todos estos elementos que le atribuyen importancia a la mujer se relacionan con algo que le falta a la democracia y esto es la confianza.
La figura de la Machi, corresponde a una persona que posee altas facultades, poderes y virtudes para desempeñar una función medicinal, por medio de la curación y exorcismo, contemplando un concepto mucho más amplio que el occidental sobre la salud, porque la enfermedad no se trata solamente de una parte del cuerpo sino que un todo, para ello en la sociedad Mapuche ha configurado una institucionalización compleja encarnada en una persona que utiliza su poder curativo posesionándose del llamado Pellüfilu, que representa el espíritu divino que dispensa la bondad sobre otros, por medio rogativas, canciones rituales, mantras, músicas y tocamientos utilizando hierbas medicinales (lawen), que forman parte central para enfrentar una enfermedad. La Machi también simboliza una potestad basada en la espiritualidad responsable del Ad mapu (costumbre del territorio), conectada con la tierra que forma la base de sus rogativas. Uno de los instrumentos que se utiliza para realizar sus ceremonias es el Kultrun, instrumento sagrado y simbólico que solamente ella debe tocar. Este instrumento sagrado representa la mitad del planeta conectado con todo el universo, en la otra mitad se encuentra la espiritualidad, en la superficie de cuero se encuentran los siete puntos cardinales norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y al centro.
La ceremonia que realiza una Machi para curar una enfermedad contiene una complejidad que conecta a la persona con la tierra, a través de la percusión donde al tocar el instrumento sagrado, es posible generar una conexión espiritual con la tierra, simbolismo de la creación para que cada
ser busque su interior (Inche) y su mitad espiritual. En esta descripción es posible conocer la importancia de una cultura que desde sus ancestros tiene arraigada una conexión con la naturaleza y el espíritu, justificando que es un pueblo que indica que de todo el universo y la naturaleza se debe mantener un equilibrio de manera permanente, en el cual las personas deben asumir una responsabilidad frente a cada acción que estén dispuestos a llevar a cabo.
La conexión con la tierra, es algo que se produce de forma natural con el Pueblo Mapuche, puesto que la observación de las aves, el tiempo, el uso de hierbas medicinales, forman parte de una sabiduría que hoy es reconocida como medicina alternativa de forma institucional. En este sentido, un ejemplo de uno de los elementos que utiliza una Machi para el desarrollo de su trabajo es la utilización de semillas ancestrales que forman parte de los remedios o Lawen que antiguamente eran parte de las enseñanzas sobre la medicina mapuche, hoy en día están en grave peligro de extinción, debido principalmente por el escaso interés por transmitir a las nuevas generaciones el valor de conservar este conocimiento. Hoy en día las semillas ancestrales se han visto amenazadas por la industria farmacéutica, debido a que se enriquece a costa del conocimiento de la medicina curativa de los pueblos originarios, el cual se encuentra arraigado a su cultura, sabiendo la aplicación de las propiedades de las plantas, arbustos, árboles, musgos, etc., que originalmente más que ser productos para colocarlos al mercado, siempre han estado al servicio de la medicina ancestral, es decir a la vida.
El lenguaje constituye una de representar la cultura de un territorio, en el caso del pueblo Mapuche la topografía de los lugares cumple un rol invaluable, ayudando a construir y reconstruir la manera en que se presentan las manifestaciones más importantes que dan vida al lugar, esto se da por medio del establecimiento de un discurso que codifica el paisaje a través de la posición que el hablante tiene frente a las cosas.
Según Alonqueo (1999), la palabra Mapuche, tiene su origen precisamente reconociendo que “el hombre es de la tierra” y, por lo tanto, reconoce en una primera entrada que la tierra es parte de la cultura y no está desapegada a la esencia del ser, esto constituye un imperativo ético que está arraigado en los ancestros desde una antropología que valora la naturaleza de quienes se sienten uno más del entorno donde viven, lo cual ha sido históricamente banalizado por la cultura occidental que en su concepción epistemológica, encuentra un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas, pero que no centra su mirada en la contemplación de la naturaleza como parte del propio ser. (Sierra, 1992).
Por su parte, los apellidos en la lengua Mapuche representan al territorio y las circunstancias que las personas nacieron en un momento determinado, mostrando un testimonio invaluable que viene a poner en valor la cosmovisión como uno de los valores más trascendentales de los pueblos originarios. Su relación con todas las formas de vida se sustenta en la práctica de comprender el mundo en que habita, un universo material e inmaterial de formas vivientes que coexisten para configurar las manifestaciones de la vida, en un continuo de fuerzas contrapuestas y complementarias.
Parte de la importancia de resaltar las lenguas originarias, está dada por dilucidar la idea que se tiene de las cosas a lo que se denomina el “buen vivir. Las formas de ver el mundo están representadas en estas lenguas originarias, mostrando sus raíces, el denominador común que se visualiza en la condición de interdependencia e igualdad que consideran sus manifestaciones en todo orden. Las condiciones vitales de los pueblos originaros se encuentran estructurados en el conocimiento del medio en que se habita, con el fin de recuperar el equilibrio con la naturaleza.
En el caso del mapudungun, corresponde a una de las lenguas indígenas más representativas de Chile y parte del territorio argentino, pero a su vez, se hace necesario tomar conciencia de que esta lengua está en grave peligro de extinción, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2011), indica que “antes de la conquista de Chile el mapudungun fue hablado por cerca de 1 millón de personas en Chile, pero en la actualidad está estimado que hay solamente 232 mil hablantes, estos datos publicados hace diez años son preocupantes para la vitalidad y el futuro de esta lengua”. Las razones que se exponen por el autor David Crystal (2000) son históricas y sociales, lo cual no es un problema solamente en
Chile, sino que de muchos otros países donde incluso prohíben, discriminan o simplemente banalizan el rol de los grupos indígenas, invisibilizando su trascendencia cultural. La pérdida de un idioma tan importante como es el Mapudungun, podría ser una gran problemática para el país y para el mundo, puesto que esta lengua no solamente sirve para comunicarse, resaltando formas de pensamiento y su evolución, colocando la sabiduría como uno de los elementos centrales para rescatar la identidad.
Una de las sutilezas que se representan en el Mapudungun se encuentra en la importancia que se le da al rol de las mujeres para la transmisión de cultura, a través de la lengua, costumbres, valores y tradiciones para su familia, en la época de la colonización y muchos años después de ese proceso doloroso, mientras las mujeres enseñan a sus hijos, los hombres estaban luchando en las diferentes batallas.
Ziley Mora (2001) indica que el idioma Mapuche es “un sistema decodificador de los mensajes oraculares de la naturaleza”, quien también plantea que “hemos perdido la capacidad de leer ese libro abierto que es la naturaleza”, este autor es uno de los más importantes del país, quien ha dedicado su vida para realizar investigaciones y publicaciones respecto a la cultura Mapuche, entre tantas de sus definiciones también realiza ciertas comparaciones con otras culturas como la asiática o la egipcia, en esta última conecta mucha de su sabiduría a lo que se conoció como el Oráculo de Delfos, colocando el agua como un espejo de la naturaleza que muestra un código que representa la “síntesis de algo mayor que es el devenir”. Otro de los elementos que resalta este autor es el principio hermético que tienen los egipcios que señala “como es arriba es abajo y viceversa”, es muy similar a lo que quiere expresar el significado espiritual del Mapudungun, puesto que releva en todas sus expresiones una complejidad intrínseca muy distinta a la simplicidad del idioma castellano o que cualquiera otro moderno de origen occidental.
La revitalización de las lenguas indígenas constituye un desafío que no es fácil de llevar a cabo, debido a que las políticas públicas del país colocan de manifiesto que en el sistema educativo el Mapudungun no es una lengua prioritaria. Sin embargo, en muchas comunidades donde existen escuelas públicas se han implementado de manera autónoma planes de estudios que incorporan la lengua mapuche, entendiendo que el rescate de la cultura es imprescindible que sea acompañada del lenguaje. Es de esperar que quienes generan políticas públicas en materias culturales, puedan comprender que lo único que puede salvar a la cultura ancestral
es el lenguaje, a través de él se han recuperado conceptualizaciones, métodos de relaciones, axiomas y saberes, así como también una forma de reconstrucción permanente, todo ello a través de su método tradicional del conocer, la palabra y la conversación.
En este texto, es posible indicar que los pueblos originarios comprenden un arraigo a la conexión equilibrada entre las fuerzas materiales e inmateriales, donde los valores y la sabiduría constituyen dos condiciones para relacionarse de cualquier forma con los demás, resaltando que es en el espacio territorial donde se conoce el todo y por ello debe ser respetado.
Con las materias tratadas sobre diferentes divinidades del pueblo Mapuche, fue posible establecer una conexión de diferentes temáticas tales como: Cosmovisión, Buen Vivir, la importancia del Agua, lo femenino y el lenguaje, que forman parte el ideario de elementos que buscan coexistir en armonía con la naturaleza, lo cual se traduce a la construcción de argumentos que justifican la preservación de la vida de todos y todas, entregando un ethos filosófico que se construye con el solo objetivo de expresar su forma de ver el mundo de una cultura que aprecia el todo en su conjunto.
Entender la naturaleza y su funcionamiento, implica consagrar la incorporación de principios que buscan resaltar la importancia del cosmos, donde la transmisión de conocimientos debe constituir una prerrogativa para preservar la vida en comunidad, estableciendo una cultura basada en el cuidado del medioambiente, lo cual debe ser reforzado con el establecimiento de instancias de diálogo intercultural que promuevan las cosmovisiones diferenciadas y/o complementarias, sobre todo en el momento en que vive el planeta, donde el surgimiento del cambio climático constituye uno de los flagelos más complejos que enfrenta la humanidad. Por ello, recuperar la enseñanza cultural del pueblo Mapuche resulta una necesidad, reconociendo que las pautas de conductas ancestrales son válidas para enfrentar la crisis civilizatoria, que por ciento está arraigada a occidente, pero puede resultar un buen ejercicio instalarla en la discusión como una fuente proveniente de la sabiduría ancestral. Existe también la necesidad de considerar el agotamiento de un modelo económico que debe propender a un verdadero equilibrio, reconfigurando una mirada que incluya enfoques de desarrollo diferenciados por las poblaciones,
incentivando la co-gestión y la idea de cooperación arraigada en el pueblo mapuche. (Escobar, 2010).
En definitiva, para reforzar el valor de la cultura Mapuche y su conexión con la naturaleza, resulta urgente establecer políticas de aceptación de las diferentes formas de organización socio-políticas, avanzando hacia la expresión y representación de institucionalidades que realmente sean representativas y se sientan capaces de reestablecer un dialogo permanente sin pasar a llevar el camino trazado por los antepasados, donde el cuidado del hábitat constituye una forma de ver el mundo.
Alonqueo, Martín. 1999. El habla de mi tierra. Editorial Kolping, Temuco. Albó, X. 2009. Planificando el vivir bien. SERVINDI. Recuperado de: http://www. servindi.org/actualidad/opinion/19159
Anzieta Villalobos, Eduardo. 2000. Visión del pueblo Mapuche. Breve historia de su situación económica, social y cultural. Reivindicaciones. Extracto de la Plancha. R.·.L.·. “Ñuble” N° 203. Valle de Chillán.
Barbero, J. M. 2010. Diversidad en convergencia. Matrizes, 8(2), 15-34. Recuperado de: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/90445/93216
Crystal, David. 2000. La revolución del lenguaje. Editorial Alianza. Traducción de Francisco Muñoz de Bustillo.
Cruz, Miguel Alejandro. 2018. Cosmovisión andina e interculturalidad: Una mirada al desarrollo sostenible desde el Sumak Kawsay. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador.
De la Cuadra, Fernando. 2015. Buen Vivir: ¿Una auténtica alternativa post-capitalista? Polis, Revista Latinoamericana, Volumen 14, Nº 40, p. 7-19.
Escobar, Arturo. 2010. Una minga para el postdesarrollo, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Estermann, J. 1998. Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona Andina. Quito: Abya-Yala.
Hunter, D. 1994. Concepts and Principles of International Environmental Law: An Introduction. Geneva, UNEP.
Lemuy, Rumián. 2007. Desde la Cosmovisión Mapuche: El agua del Mapu está en grave peligro. Comunidad Williche Kiyemtuain.
Montero, Héctor L. 1998. Esoterismo Mapuche. Revista masónica de Chile N°5 y 5. Oriente Santiago Nº 5/6 Agosto-Octubre 1998. Resp. Logia N° 121, Temuco
Mora, Ziley. 1989. Verdades mapuches de alta magia para reencantar la tierra de Chile. Editorial Kushe, Temuco.
Mora, Ziley. 2001. Filosofía Mapuche: Palabras Arcaicas para Despertar el Ser. Editorial Kushe. Concepción, Chile.
Sierra, Malú. 1992. Mapuche, gente de la Tierra. Editorial Persona. Santiago. Tortosa, J. M. 2009. Mal desarrollo como mal vivir. Revista América Latina en movimiento.
José Mario Henríquez Toro
R.·.L.·. La Esperanza Coronada N° 169. V.·. de Arica
Introducción
Los Aymaras habitan desde las orillas del lago Titicaca y la Cordillera de Los Andes, hasta el noreste argentino. El Aymara es un pueblo milenario dedicado al pastoreo y a la agricultura que utiliza técnicas ancestrales de cultivo. Tienen una economía complementaria, en la que se generan relaciones de intercambio de productos entre pastores y agricultores. Esta forma de subsistencia se basa en el principio del Ayni (intercambio recíproco), que se refiere a la reciprocidad entre los Aymaras: la petición de ayuda en el presente, será correspondida en el futuro.
La integración y la complementariedad económica son elementos característicos de la cultura altiplánica, visión de la realidad que tiene implicancia integral en la vida social, económica, política y espiritual del pueblo andino.
El Marka (pueblo) está compuesto por el ayllu (grupos compuestos por miembros que compartían un antepasado y un territorio en común) y la comunidad humana, donde la unidad mínima de la organización social es la familia; la sallqa (persona astuta y farsante), la periferia silvestre donde habita la flora y la fauna; y las Waka (lo sagrado), compuestas por pachamama, espíritu de los cerros y lugares fuertes, los astros y otros fenómenos humanizados.
Los Aymaras fueron conquistados por los incas en el año 1450; a partir de 1535 los españoles conquistaron el Altiplano boliviano y en 1542 el virreinato del Perú incluiría la totalidad de su territorio.
A pesar de que distintos procesos sociales y económicos - coloniales y republicanos - han afectado a estas comunidades, es posible reconocer en la actualidad elementos propios que perduran de una tradición cultural altiplánica que integra las poblaciones genéricamente agrupadas bajo el concepto de Aymara.
Hace unos 10 mil años arribaron las primeras familias cazadoras y recolectoras al territorio del norte de Chile, incluyendo la costa del Pacífico, valles, oasis, quebradas cordilleranas y el altiplano andino. En Chile el pueblo Aymara habita en tres zonas del norte del país principalmente, en la Región de Arica y Parinacota y Tarapacá en mayor proporción (en las tierras altas al interior de las ciudades de Arica e Iquique) y, en menor proporción, en la Región de Atacama.
Cosmogonía Aymara
La Pachamama, significa madre tierra dadora de vida, la fertilidad, abundancia, además es el espacio del intercambio, en ella los Aymaras nacen, viven y mueren, hay una estrecha relación entre la naturaleza, la tierra y el ser humano. La “Pachamama” es la máxima divinidad de los pueblos andinos, la diosa protectora de todos los bienes materiales y la que, a su vez, domina el universo, según los indígenas. El 1° de agosto los pueblos indígenas de América Latina celebran el día de la Madre Tierra para agradecer, pedir y bendecir los frutos que se ofrendan. También se cavan hoyos en la tierra en la que se depositan alimentos, hojas de coca, chicha y alcohol para dar de comer y beber a la Pachamama.
Este culto se articula en torno a tres divinidades, sobre las cuales es posible construir la imagen de una mesa apoyada en sus tres patas. Una de ellas es el Mallku (espíritu de las montañas); la otra es la Pachamama (madre tierra, cuyo culto se realiza en la zona altiplánica) y el Amaru (la serpiente que se liga a la economía de las aguas de los ríos y canales en la zona agrícola).
El Aymara persigue el equilibrio entre el Arajpacha (mundo de arriba) y el Manquepacha (mundo de abajo) y trata de vivir en armonía, buscando ser sabio en el Akapacha. El Tinku vendría a representar este principio de equilibrio y reciprocidad entre el Aymara, la comunidad y estos espacios. De especial relevancia son los Achachilas, espíritus protectores de las comunidades aymaras. Habitan en las montañas y los cerros y abrigan al hombre. Otro aspecto importante relacionado a la espiritualidad Aymara es la medicina ritual y naturista cuya práctica es realizada por los Yatiris (sabios).
En las creencias Aymara se encuentra el culto a los espíritus de las grandes montañas, los Achachila, MALLKU y T’ALLA, que son masculino y femenino, y tienen enorme poder e injerencia en la vida humana, son los administradores del Clima; la Pachamama o Madre Tierra, organismo generador de toda la vida (fauna, flora y seres humanos); y el Amaru o serpiente que representa el curso del agua. La triada es la referencia del origen, abundancia y distribución del agua como donadora de vida, y es además patrón de ordenamiento del espacio económico y ecológico en el que el Aymara se desarrolla.
La cosmología aymara ha sufrido cambios, primero a causa de la dominación inka y luego española. De esta forma, la triada autóctona
Mallku-Pachamama-Amaru mutó a una cristianizada AlaxpachaAkapacha-Manqhapacha (Cielo-Tierra-infierno). La celebración del culto tradicional y las costumbres son las de producción, las de pasaje (corte de pelo, matrimonio y fallecimiento) y las ligadas a la salud de hombres, plantas y animales. Cada jefe de familia, dueño de la chacra o ganado debe dirigir el culto familiar, ya sea el ‘pago a la Tierra’, el floreo del ganado, la construcción, inauguración o sanación de una casa o corral, etc.
La Alaxpacha corresponde a la interpretación del mundo de arriba o celestial, está integrado por lo espiritual (Thunupa - Wiraqucha), que está representado por el Sol, la luna, las estrellas, los astros, el Rayo y los Achachila (espíritu de los padres).
Por su parte la Akapacha, corresponde a este mundo o planeta tierra, conceptualizado como “Pachamama” o “Madre tierra”, lo cual vendría a ser la fertilidad de la agricultura, fundamento de toda civilización y los estados andinos.
La Manqhapacha, es el mundo de abajo, desconocido o lugar tenebroso donde habitan los espíritus malignos como el Genio maligno, la serpiente, supaya y wari. El genio maligno, es un personaje subterráneo y arcaico asociado con la oscuridad que se encuentra representado con seres que habitan en la profundidad de la tierra.
El Aymara ordena su tiempo de manera cíclica, definido a partir de ciclos naturales (especialmente del año solar, del clima y del ciclo vital humano) y del ciclo laboral-festivo estructurado sobre la base de los anteriores.
La concepción cíclica del tiempo: el pensamiento andino recalca la discontinuidad (inconstancia) y determinación cualitativa del tiempo. Hay tiempos resaltantes y vacíos temporales, tiempos densos y fútiles, decisivos e insignificantes. Estas cualidades del tiempo están relacionadas de preferencia con cambios agrarios y cósmicos. En ciertos tiempos la tierra, Pachamama, es particularmente activa y por eso tiene que ser dejada en tranquilidad.
Sistema de correspondencias entre el orden cósmico y humano, a nivel representativo y simbólico. El microcosmos (humano) y macrocosmos no están separados totalmente uno de otro, sino que interactúan de varias maneras, a través de “puentes”, transiciones sumamente frágiles que necesitan cuidado especial y profundo respeto. Por ejemplo, el relámpago, el arco iris y la niebla, son “puentes” divinos entre cielo y tierra. También los manantiales son fenómenos sagrados de transición, porque emanan del vientre de la Madre Tierra. Las transiciones en la vida del individuo requieren en el mundo andino de un acompañamiento ritual – simbólico especial. A modo de ejemplo se tiene los ritos en torno al embarazo y parto, el primer corte de cabello, la entrada a la adolescencia y el acompañamiento ritual en la muerte.
Conciencia natural: se manifiesta en una actitud de cuidado y profundo respeto del ser humano hacia la totalidad de la naturaleza. Recalca la afinidad y complementariedad fundamental entre naturaleza humana y no humana. Si el hombre se desliga de las múltiples relaciones con el mundo natural, esto significa su caída, sea como individuo o como especie. El dualismo occidental entre lo animado e inanimado, entre lo vivo e inorgánico no se da en el pensamiento andino. La Pachamama es una persona que tiene sed y que siente dolor cuando es arañada, es decir, arada; llamas y alpacas, manantiales y cerros tienen alma y entran en contacto con el hombre.
Existen pueblos y culturas indígenas vivas y vigentes en pleno siglo XXI, con sabiduría y prácticas de protección ambiental. Las comunidades indígenas han utilizado los conocimientos tradicionales durante siglos, bajo sus leyes locales, sus costumbres y sus tradiciones. Conocimientos que han sido transmitidos y han ido evolucionando de generación en generación (Rengifo, Ríos, Sandra, Fachín, y Vargas, 2017).
Los tratados internacionales han reconocido la independencia estrecha y tradicional de muchas comunidades indígenas y locales con respecto a los recursos biológicos, en particular, (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010), porque los objetivos de conservar la vida en la Tierra son fundamentales según las perspectivas éticas, ecológicas, socioculturales, económicas y para el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, en sentido amplio, su relevancia involucra la vida en el planeta, el futuro, la herencia natural que se ha recibido y que se debe dejar a futuras generaciones. En ese marco se inscriben las prácticas de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones de las comunidades Aymara.
Ansion, J. 2009. El desafío de la interculturalidad. En Dinámicas Interculturales en Contextos (trans) Andinos, editado por K. De Munter, M. Lara y M. Quisbert, pp. 47-76. CEPA-VLIR, Oruro.
Cabrera, M., L. Castro, S. Erber, L. Godoy, F. Leal, D. Valis y E. Von Nordenflycht. 2001. Autoestima en escolares aymara: bases para una evaluación culturalmente permanente. Revista de Tecnología Educativa 14:575-580.
Rengifo, Ríos, Sandra, Fachín, y Vargas. 2017. Saberes ancestrales sobre el uso de flora y fauna en la comunidad indígena Tikuna de Cushillo Cocha, zona fronteriza Perú-Colombia-Brasil. Revista peruana de biología. Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM.
----2010. Tejiendo reciprocidades: John Murra y el contextualizar entre los aymara contemporáneos. Chungara Revista de Antropología Chilena 42:247-255
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2010
Francisco Rojas Díaz
R.·.L.·. Discreción Nº34. V.·. de Illapel
Introducción
La especie humana ha tenido la misma capacidad intelectual desde sus albores evolutivos. Desde ese momento se ha tenido oportunidad de observar el entorno y tratado de darle sentido y explicación a los fenómenos que allí ocurren. Las primeras reflexiones filosóficas tuvieron la forma del mito, por eso se dice que éste fue la “filosofía del ser primitivo” (James Frazer, 1915).
En este capítulo será posible conocer desde diferentes esferas al pueblo Diaguita, que ha mantenido desde sus ancestros una cercanía y respeto por la naturaleza y todo lo que le rodea, encontrando también una conexión con los astros, lo cual demuestra que corresponde a un pueblo complejo que hasta hoy sigue marcando pauta en las materias que conciernen a la ecología y la astronomía.
Es importante dar a conocer que este artículo presenta una escasa bibliografía, debido a que corresponde a material construido por el autor e investigadores locales en base a una serie de actividades de conexión con diferentes sitios, personas y comunidades, en las cuales se habla de la Cultura Diaguita, buscando extraer su sabiduría para conservar y legar a futuras generaciones la importancia de este pueblo originario.
Desarrollo
El pueblo Diaguita habitó las regiones de Coquimbo y Copiapó, conocidas como norte chico. Se distribuyeron en los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, en sus sectores precordilleranos y en áreas de interfluvio (Ampuero, 1978). En un escenario ecológico desafiante en términos de desempeño biológico debido al proceso de cambio climático que estaba experimentando (y lo sigue haciendo) y porque en esta parte del mundo se da una transición que genera diferentes circunstancias de biodiversidad y fragilidad de manifestaciones ecológicas. Dentro de los
elementos del clima y factores geográficos del Pikun Mapu (“tierra del norte”) que más influyen en el bioma se puede mencionar la corriente fría de Humboldt que viene desde la Antártida y cuya baja temperatura contribuye con la alta productividad biológica de los mares del Pacífico Sur. El Fenómeno de “El Niño” y “La Niña” que están también presentes en las costas afectando la temperatura superficial del mar y siendo de esta manera determinantes en la productividad biológica en el mar y también tierra adentro: cuando “El Niño” incrementa la temperatura superficial del mar, aumenta la evaporación que luego entra al continente aumentando de manera significativa las precipitaciones de los valles y cordillera, pero afecta negativamente la productividad marina. Por el contrario, el fenómeno de “La Niña” provoca un descenso en la temperatura superficial del mar generando pocas precipitaciones a nivel de valles y montañas, pero aumenta significativamente la productividad del mar. Seguramente la dinámica de presentación de este fenómeno del clima obligó a una fluida comunicación de los pueblos de la costa con los habitantes de los valles para complementarse cuando las condiciones eran más favorables en los territorios de manera alternada.
Otro fenómeno climático relevante es el Centro de Altas Presiones del Pacífico Sur, también llamado “Anticiclón del Pacífico” que con su presencia en la costa nortina y su distribución hasta la latitud 30º sur afecta el ingreso de la brisa cargada de humedad hacia el interior del continente a la vez que genera, junto a la cordillera, los cielos más limpios y transparentes del mundo para la observación astronómica, situación que no pasó inadvertida para los ancestros Diaguita como como se podrá apreciar más adelante. Otro aspecto relevante en el escenario ecológico del Pikun Mapu lo constituye la cercanía de la cordillera con el mar, dándose en territorio Diaguita la zona más estrecha de Chile cerca de los 31º latitud sur en Illapel (de Millapel, “pluma de oro”) y el sitio donde en menor tiempo se puede pasar desde una de las montañas más altas de América, el Mercedario (6770 msnm) a la costa, utilizando el paso Puentecillas en Salamanca y luego bajando a la costa por la cuenca del río Choapa hasta Huentelaukén (“encima del mar”). Seguramente esta ruta era usada por los ancestros y existe evidencia del Qhapaq Ñan (Camino del Inca) por esta ruta desde cordillera a mar. Finalmente, otro aspecto importante de este ecosistema tiene que ver con el fenómeno de la “Vaguada Costera” o sistema de bajas presiones de la costa, que hace alternar días soleados y ventosos con días nublados cargados de una densa neblina tipo camanchaca que se asienta en la costa, especialmente frente a los cerros de la cordillera
de la costa que superan los 600 msnm, creando las condiciones propicias para la presencia de bosques relictos que conservan especies hidrófilas en pleno bioma semidesértico como ocurre con el bosque húmedo de Fray Jorge y Talinay en Ovalle o el de Santa Inés en Pichidangui. o el primer bosque mediterráneo esclerófilo del semiárido que se encuentra en la cuesta de “Cavilolén” (junta de brujos) entre Illapel y Los Vilos en el Pikun Mapu Choapa.
En algunas ocasiones estas nieblas cargadas de humedad logran entrar por las cuencas de los principales ríos (Elqui, Limarí y Choapa) llevando humedad al interior en los meses que no llueve, permitiendo el desarrollo de bosque relictos de montaña donde también es posible hallar especies de tipo hidrófilo como el Arrayán, el Foye (Canelo) o el Maqui. El último lugar de Wallmapu (territorio ancestral) por el norte donde es posible constituir un Rehue (sitio ceremonial Diaguita-Mapuche) es en Salamanca, donde en la quebrada “Los Macales” de Cunlagua (de Kum Lawén o “yerbas medicinales”) se puede encontrar, en uno de estos bosques relictos de montaña, los 3 árboles medicinales para la ritualidad antigua: el Maqui, Canelo y Laurel chileno. Además, en el Pikun Mapu Salamanca es el único lugar de Chile donde se puede encontrar, en el mismo vallecito, los 3 árboles más importantes para algunos de los pueblos originarios de esta parte del país: el Chañar, el Tacu (Algarrobo) y el Foye (Canelo).

En este ecosistema diverso y extraordinario se ubicó el pueblo Diaguita, razón por la cual la observación del cielo, del wenumapu (“la tierra de arriba”) se volvió una práctica necesaria, fundamental y sagrada. En el wenumapu se dan las señales para entender el cambio de estación y para predecir cuando vienen las lluvias, o el frío, o la temporada de recolección de frutos silvestres o los deshielos y la migración a las montañas junto a otros animales. Por esta razón en Salamanca se ha encontrado simbología astral como Yepün o Wuñelfe (planeta Venus en su fase de ocaso y ala, respectivamente), cuyo símbolo está presente en América desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y cuyo poder o influencia energética incidía en la fertilidad femenina (Figura 2).



Figura 2: Relación de Venus con la fertilidad femenina en la filosofía MapucheDiaguita. El Lukutuwe (figura antropomorfa) del tejido guarda estrecha relación simbólica con la representación de los petroglifos Diaguita.
También se han encontrado símbolos astrales de constelaciones como Penon Choike (La Cruz del Sur), Weliwitrau (Cinturón de Orión) o Ngau (Las Pléyades), quienes ayudaban a ubicar en la escala temporal establecida por los ciclos del Antu (Sol) y la Luna (Mamá Kuyén). La astronomía Diaguita es asombrosa, hallándose en Salamanca al menos 2 cámaras solsticiales alineadas con las salidas y/o las puestas de Sol en los días del solsticio de invierno (Wetripantu) y verano. En Illapel, capital de la Provincia del Choapa, existe una cámara equinoccial que marca con precisión la puesta del Sol en los 2 equinoccios. Un aspecto revelador de la filosofía del pueblo Diaguita tiene que ver con la fascinante habilidad
para codificar fenómenos naturales y transformarlos en un símbolo, cuyo significado e interpretación pasaban del plano práctico-operativo al filosófico-especulativo o esotérico. Es lo que ocurre con el símbolo
Diaguita-Mapuche “Meli Witran Mapu” que surge de la observación del giro de la constelación de Penon Choike (pisada de Ñandú) que como se mencionó corresponde a la constelación de la Cruz del Sur, alrededor del polo sur celeste en 24 horas.
Debido a que esta constelación completa ese giro (un ciclo sideral) en un tiempo que otra constelación tarda un año, y además debido a que en parte de ese giro se ocultan sus estrellas bajo la línea del horizonte, esta constelación significó y reveló un misterio de gran connotación simbólica y filosófica: “Como es arriba, es abajo” porque su ubicación sideral en el wenumapu “gobierna” la ubicación de las demás constelaciones, determinando también el tiempo en el nag mapu. Esta interpretación del fenómeno astral se conoce también como “Principio de Correspondencia”. En la Filosofía Diaguita la constelación penetra en la Tierra conectando el Nagmapu (lo terrestre) con el wenumapu (la tierra de arriba). Tal fenómeno se codificó en un símbolo que consiste en un círculo que encierra una cruz, dividiendo la circunferencia en 4 partes iguales, razón por la cual se llama “Meli Witran Mapu” (cuatro partes de la Tierra).
A partir de ese código se construye un sistema de medida del paso del tiempo anual (Solar), mensual (Lunar) y semanal en el plano prácticooperativo, pero también dicho símbolo codifica para reflexiones filosóficas esotéricas como el mencionado Principio de Correspondencia porque tanto el símbolo como el mismo giro de la constelación indican que “como es arriba, es abajo”. También dicho símbolo representa los opuestoscomplementarios, como la luz-oscuridad, arriba-abajo y lo femeninomasculino (en la filosofía indígena andina hay una parte del año que es femenina (otoño e invierno) y otra que es masculina (primavera y verano)). El Meli Witran Mapu más antiguo conocido se halla en Salamanca, en pleno Pikun Mapu Diaguita.
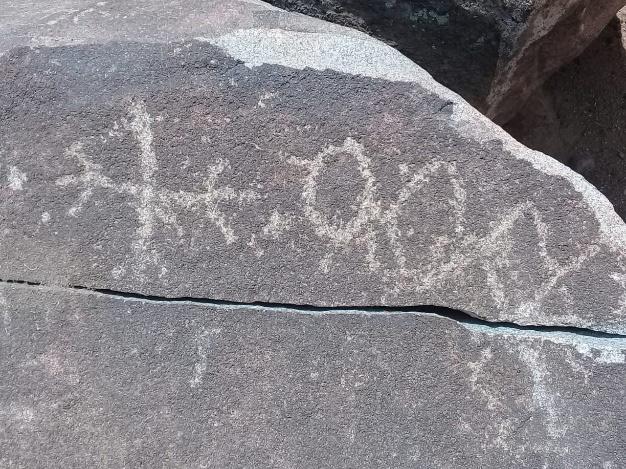
Figura 3: Símbolo del Meli Witran Mapu más antiguo conocido hasta ahora. Nótese que al ubicarse por encima del quiebre de la piedra indica que el fenómeno codificado se sitúa en el wenumapu (cielo).
Otro símbolo astral que codifica un fenómeno astronómico y que está presente en el Pikun Mapu Diaguita es la Chacana (“escalera al cielo”), también conocida como “Cruz Andina”, la que representa la llegada del cinturón de Orión al cenit a nivel de los 13º latitud sur, lo que ocurre en los equinoccios y en el Cusco (por eso en la tradición andina se dice que el Cusco es “el ombligo del mundo”). En este caso el símbolo tiene total equivalencia con el Meli Witran Mapu Diaguita-Mapuche ya que se interpreta de manera práctica-operativa y también de forma filosóficaesotérica. Cabe señalar que en el mundo andino tanto a las constelaciones de Orión como a la Cruz del Sur se les llama “Chacanas”, siendo la primera la “Chacana Mayor” mientras que la constelación circumpolar austral, la “Chacana Menor”.

Figura. 4: Presencia de la Chacana en la simbología Diaguita.
Otro fenómeno de gran relevancia filosófica dice relación con el sitio ceremonial ubicado en el Santuario de la Naturaleza “Raja de Manquehua-Poza Azul” en Salamanca. En ese lugar se halla una cascada de unos 70 metros que cae sobre una laguna en medio de un macizo rocoso de basalto rico en fierro, cuarzo y magnetita. Por debajo de la tierra existe una falla geológica y el lugar tiene una gran actividad en cuanto a las energías que se irradian de las piedras, fenómeno medido con equipos que también han detectado en zonas aledañas ingentes radiaciones uránicas. El sitio está lleno de simbologías que dan cuenta de la ocupación ritual del área desde épocas pre-Diaguita. Increíblemente el sitio donde cae la cascada tiene una inclinación equivalente a la latitud terrestre del lugar, haciendo que cada solsticio de verano, cerca del mediodía, los rayos del sol caigan de manera casi perpendicular sobre el espejo de agua de la laguna, iluminando el cuerpo de agua por esa única vez. Más increíble resulta aún verificar que en cada Lunasticio de invierno, cuando Mamá Kuyén alcanza su máxima declinación austral, se producen también las noches más largas de año. Debido a que la Luna ha alcanzado tal declinación máxima austral, su paso por el Wenumapu será el más largo del año, generando la noche con mayor disponibilidad de luz de Luna y pudiendo hacer que las aguas de la Poza Azul se tiñan de un alucinante color plateado ya que también por esas noches y dada la comentada declinación máxima lunar, se iluminarán mágicamente las aguas del sitio ceremonial. Esta es la razón por la cual se dio un Culto al Agua cuyo misterio contemplaba la ceremonia de observar
el agua caer por 40 noches, originando la leyenda de que “para ser brujo” había que bañarse 40 noches en una cascada del Pikun Mapu Salamanca. Esa cascada legendaria de la cual se habla también en la tradición oral chilota no es otra que la de “La Poza Azul”.


Figura. 5: Momento exacto en el cual el Sol se posiciona en su máxima declinación austral para iluminar por única vez el cuerpo de agua de la “Poza Azul”, volviéndolo un sitio sagrado.
Conclusión
Luego de analizar estas manifestaciones filosóficas del Pueblo Diaguita se puede concluir que existe una gran relación en la manera de concebir, explicar e interpretar fenómenos del entorno entre los pueblos del Norte Chico y el sur u norte de Chile. Existe una gran similitud de simbologías que vinculan estrechamente a los pueblos Molle, Diaguita y Mapuche hasta en lo más profundo de la interpretación de las simbologías, sin considerar además que la toponimia del Pikun Mapu está casi enteramente dominada por el Mapudungun o el Chilezdungún como se le denominó en la conquista.
Estos pueblos vivieron de manera intensa la experiencia del cambio climático, debiendo migrar y establecerse en diversos territorios
en los cuales mantuvieron estas formas de interpretar fenómenos, lo que los ayudó en la adaptación a los nuevos escenarios. En la actualidad se sigue conviviendo con el Cambio Climático, por lo que resulta vital mirar hacia el pasado, observar estos símbolos antiguos y reinterpretarlos para ponerlos al servicio del conocimiento moderno y apoyar así el proceso de resiliencia o adaptación a lo que se viene en cuanto al clima.
Referencias bibliográficas
Ampuero, G. 1994. Cultura Diaguita Santiago: Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación.
Cantarutti, G. y Mera, R. S.f. Estadio Fiscal de Ovalle: Redescubrimiento de un sitio diaguita-inca en el Valle del Limarí Visitado el 14 de noviembre de 2021: http://www. scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-73562004000400024&script=sci_arttext
Cornely, F. 1966. Cultura diaguita chilena; y, Cultura de El Molle. Santiago: Editorial del Pacífico.
Frazer, James. 1915. Filosofía del ser primitivo.
Phillips, R. 1983. Funk y Wagnalls New Encyclopedia. Funk y Wagnalls, Inc.United States.
Paula Cancino Kobek R.·.L.·. Génesis N° 5. V.·. de Santiago
Resumen ejecutivo
Chile es un país privilegiado en cuanto a los recursos naturales que posee. El agua es uno de ellos y es quizás el más importante, ya que permite la vida no sólo de los seres humanos, sino que también posibilita la existencia y desarrollo de todos los seres vivos. Las leyes y reglamentos son necesarios para regular su protección y utilización en el territorio nacional; normas que actualmente, carecen de la fuerza coercitiva debido a distintas razones, entre las que se encuentra la ausencia de una política pública definida que pueda dar continuidad y certeza sobre la situación futura del recurso hídrico. La existencia de una normativa ambiental nacional no puede estar exenta de la reflexión y toma de conciencia de la autoridad sobre la primacía del bien común ante los intereses de unos pocos, en cuanto a la administración y distribución de este escaso y valioso recurso. Lo que implica, además reconocer la importancia de realizar un proceso de educación presente y futura a la población, proyecto de largo aliento en el que todos los actores involucrados están llamados a participar. Este artículo busca transmitir al lector/a información sobre la problemática legal, la escasez del recurso hídrico e importancia del fundamento ético en las decisiones sobre políticas públicas en torno al agua en Chile.
Introducción
Para muchos autores modernos resulta adecuado sostener que toda especie que se enfrenta a diversos cambios considerados fundamentales para su evolución, es decir aquellos que afecten su hábitat, o su morfología visto desde un punto de vista biológico, o incluso si dicho cambio se refiere a grandes modificaciones en las estructuras sociales y culturales en una determinada comunidad, representaría una prueba de fuego para su existencia y pleno desarrollo. En cuanto a esta última idea, podría decirse que, en la sociedad moderna, el antiguo orden económico, social y político establecido por la humanidad, hoy se encuentra en crisis y que las ideas de Darwin (Lessa, 2009), en cuanto a una sociedad que no evoluciona, muere, hacen obligatorio repensar nuevamente cómo se deberían estructurar las nuevas bases institucionales de la organización social, tanto a nivel mundial como nacional.
Desarrollo
Al formar parte como país de un complejo sistema de organizaciones internacionales, queda en evidencia la importancia y necesidad desde un punto de vista político, cultural y económico, de celebrar tratados comerciales con distintos países del mundo (Krugman, 2006). El intercambio diario de materias primas y servicios conlleva tomar conciencia sobre la característica de limitación propia de los recursos naturales y la disyuntiva que aparece al entender que éstos, a través de su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, son fundamentales para mantener estable y sana la economía.
Para entender la problemática nacional en torno a la legislación ambiental, debe analizarse también la historia legal de la normativa aplicable al tema. De esta forma es posible visualizar grandes hitos que han marcado un antes y un después en torno a este tema, pero que no han tenido el impacto deseado debido a la falta de continuidad. La creación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en el año 1994, se puede considerar como el primer gran intento de aunar la legislación existente en esta materia en la década de los 90. Pero claramente a estas alturas, es considerada como una normativa incompleta y poco eficiente para regular la actual y compleja situación ambiental en el país. Luego, con la dictación de la Ley 20.417 en el 2010, se refuerza la importancia de la participación del
Estado en temas ambientales creándose el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, para dar solidez a un plan institucional hasta ahora casi inexistente (Santiago, 2016). Es relevante reconocer los buenos intentos del Estado en materia legislativa y en los distintos gobiernos para dar un giro a las leyes y políticas públicas en una dirección más enfocada a una política verde en aquellas gestiones asociadas a la protección de recursos naturales. En especial, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y el final del período del presidente Sebastián Piñera. De acuerdo a lo señalado por algunos autores (Zelada, 2013), estas políticas no obtuvieron el resultado deseado debido a que no hubo una nueva propuesta eficiente de gestión de los recursos, y que las ideas planteadas se llevaron siempre a cabo sobre un antiguo e ineficiente modelo de gestión ambiental, arrastrando al país a un riesgo extremo aumentado por la mega sequía que actualmente le afecta. Por otro lado, al continuar la búsqueda de una explicación más clara que permita entender de qué forma la autoridad ha resuelto el problema económico y ambiental planteado, esto es, contar con recursos naturales limitados versus la necesidad de explotación comercial de ellos para percibir ingresos a través de las ventas de materias primas a países extranjeros, teniendo en cuenta la tendencia legal positivista85(Massini, 2009) seguida en Chile, algunos autores (OECD, 2005) concluyen que una de las razones por las que actualmente no es posible la protección de dichos recursos es debido a la existencia de una desarticulada, y poco eficiente legislación ambiental, contenida en un sin número de leyes y reglamentos sobre protección en esta materia, cuyo talón de Aquiles como se ha señalado en este artículo, se encuentra en la falta de coherencia y armonía entre los distintos cuerpos legales, sin una institucionalidad fuerte y sin una política ambiental definida que permita actuar de forma eficaz contra los efectos nocivos del cambio climático, el que afecta a la totalidad del territorio nacional.
Por otro lado, en el caso de las brechas en la gestión y los riesgos hídricos que se evidencian en Chile, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, (2019) los principales problemas serían: descoordinación de las instituciones ambientales, información limitada en cuanto a la cantidad
85 El positivismo es una teoría legal que se basa en la idea de que sólo la norma jurídica que se encuentra vigente en un determinado momento histórico y lugar, y que además está por escrito, debe ser considerada como única fuente del derecho, es decir, daría origen todas las normas legales pertenecientes al Ordenamiento jurídico de un determinado país.
existente en la actualidad del recurso hídrico por región, localidad y ciudad, la inexistente fiscalización a particulares en el uso del agua por parte del Estado, marco normativo inexistente, y un deficiente manejo de cuencas hidrográficas, entre otras. Estas situaciones podrían revertirse mediante una adecuada difusión y transparencia de la información sobre este recurso, el cambio de estrategia ambiental en las políticas públicas nacionales y el manejo de planes educacionales más ambiciosos y obligatorios en todos los niveles de educación en el país. De esta forma se podría moldear una cultura ambiental de la que todos puedan formar parte.
Es primordial entender que el agua es uno de los principales recursos del cual depende la sobrevivencia y desarrollo humano. Sólo desde esta perspectiva se puede establecer una política nacional y por ende crear la institucionalidad necesaria para ello, la que servirá para la implementación y gestión del recurso hídrico en cuestión.
Importantes modificaciones legales y de fondo fueron aprobadas por el Senado de Chile en julio de 2021, siendo promulgado en marzo de 2022, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, el nuevo Código de Aguas (Chile S. d., 2022).
Para entender de mejor manera esta reforma se debe comenzar por analizar la parte dogmática del antiguo Código de Aguas, la que se caracterizaba por el énfasis dado por el legislador a los principios de libre mercado, con una especial inclinación hacia la protección de la propiedad privada, por cuanto se señalaba la existencia de un derecho real y perpetuo de los particulares sobre el aprovechamiento del recurso hídrico nacional, permitiendo de esta forma el dominio, uso y goce del agua solo por algunas personas, sin límite de tiempo, y con una reducida intervención de la autoridad estatal en cuanto al control y manejo de las decisiones respecto de este recurso.
Si bien en virtud de la última reforma legal introducida al texto señalado, se reformulan algunos de los principios rectores del Código de Aguas estableciéndose que el agua debe ser considerada como un derecho humano esencial e irrenunciable, cuya protección y manejo se encuentra en manos del estado; ya que se trata de un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación y no solo a quienes gozaban del derecho de aprovechamiento del recurso, se sigue manteniendo el mismo lineamiento dogmático del Código de Aguas anterior, debido a que se mantienen los derechos de aprovechamiento de aguas ya otorgados bajo la vigencia del Código anterior, siendo muy pocos los nuevos derechos de este tipo susceptibles de otorgar.
Es importante señalar que las modificaciones realizadas al antiguo Código de Aguas se pueden resumir en las siguientes: la consagración del principio de temporalidad, caducidad y extinción en el uso y goce del derecho de aprovechamiento del recurso, siempre que se cumpla con los requisitos y formalidades señaladas en dicho texto legal. En cuanto a la adquisición de la titularidad de este derecho, ahora es por medio de la concesión otorgada por la autoridad. Otra modificación relevante es la prevalencia de su uso para el consumo humano y su subsistencia, frente al requerimiento de otros actores sociales, prelación nunca antes regulada por ninguna otra ley referente a esta temática. Y por último la regulación de otras materias relacionadas con el uso y goce del agua que se encuentra en el territorio nacional.
No obstante, han quedado aún varios puntos sin resolver en este gran impulso. Por ejemplo, la falta de regulación en cuanto al uso correcto de los caudales de aguas en ríos o lagos por quienes tienen acceso o utilizan dicho recurso de forma indiscriminada o la sobreexplotación del mismo, sin la conciencia de que es un recurso limitado, escaso y estratégico para el desarrollo y subsistencia no solo de la especie humana, sino que de todos los seres vivos.
Sobre este punto, al otorgar más atribuciones a la Dirección General de Aguas -DGA, en la regulación y control del recurso, lo que por muchos es considerado un gran avance, debe ser analizado con mayor detenimiento desde la perspectiva que se está recargando un servicio cuya gestión ha sido imperceptible en el pasado y en el presente, más aún frente al actual problema de la mega sequía que afecta al país. Podría fortalecerse la naciente institucionalidad en este ámbito a corto plazo, a través de la creación de organismos colaboradores y fiscalizadores, quienes por medio de programas y medidas claras, con gran difusión mediática, intenten evitar que continúe latente la incertidumbre sobre cuál es el verdadero sentido y alcance del concepto del derecho de aprovechamiento que recae sobre el recurso hídrico, es decir, lo que se conoce como apropiación privada del derecho de agua y en definitiva establecer claramente de qué forma se realizará la gestión tanto pública como privada de ella. Lo anterior, debido a que las pequeñas comunidades locales son en definitiva las que se ven más afectadas frente a un comercio indiscriminado de un recurso limitado al que todos deben tener acceso en igualdad de condiciones, más aún frente a la escasez y variabilidad del recurso hídrico debido a razones climáticas, territoriales y a los negativos efectos del cambio climático mundial en el territorio nacional.
Por su parte, si se observa el sistema de Agua Potable Rural (Fuster, 2022), más conocido como los APR, como una alternativa importante de gestión ambiental local que permiten satisfacer las necesidades de agua de gran parte de la población rural, se observan variados problemas como: la presión local de grupos económicamente más poderosos, un procedimiento de licitación burocrático (que se ha visto solucionado en parte con la dictación de decretos de emergencia), la urgente necesidad de un mejor financiamiento estatal de sus proyectos e infraestructura, y una mejor fiscalización de los aportes monetarios que manejan, lo que sin una solución eficiente del Estado, se convierte en un círculo vicioso debido a la falta de transparencia y control sobre las actividades de administración de las Cooperativas o Comités en la localidad, debido a que no se están cumpliendo con los objetivos para los cuales han sido creadas, sino que sólo están siendo vistas por muchos particulares como un lucrativo negocio en una economía de mercado de un país con débil regulación legal a este respecto.
Por lo tanto, es importante partir por establecer de forma urgente una definición clara de los ejes estratégicos nacionales en cuanto a la administración y aprovechamiento de este recurso para el desarrollo sostenible de la nación. Para ello debe contarse con la mayor cantidad de información disponible sobre el estado actual de cuencas, acuíferos, ríos, lagos, humedales y glaciares, estableciendo cuáles son los nudos críticos y urgentes por resolver.
En cuanto a la reflexión sobre normativa ambiental es importante y necesario recordar la hipótesis señalada por el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen, en su libro Teoría Pura del Derecho (Kelsen, 1982). Kelsen, da una explicación sobre el origen de las normas jurídicas, basado en la creación de una estructura piramidal de preceptos legales que integran el ordenamiento jurídico de una nación. Este autor, mira desde otra perspectiva los elementos que conforman la organización del estado y la sociedad. Su teoría, habla de jerarquía, de la importancia de separar el derecho de la moral, y cómo del producto de ambas, se genera una síntesis que regula el comportamiento de las personas en una sociedad. Con esta pirámide consigue llegar al deber ser, postulado que debe orientar a las autoridades en el camino de búsqueda de una legislación más eficaz y eficiente para la protección de los recursos naturales nacionales.
Si bien este autor no comparte la visión iusnaturalista86 (Massini, 2009) sobre el sustento moral de las normas jurídicas, es importante tener presente esta distinción porque históricamente y en un primer momento, los juristas, al plantear la naturaleza de las normas jurídicas, propusieron despojar de todo matiz axiológico el momento mismo de creación de los preceptos legales. Y hoy, atendida la evolución actual del derecho, no es posible desconocer la existencia de este tipo de complemento moral, el cual contiene potestades propias e inherentes a la naturaleza humana. Este sustento moral con características inalienables e imprescriptibles se encuentra inserto dentro de todos los preceptos legales que forman parte del catálogo de derechos fundamentales y que siendo reconocidos por las naciones permiten el respeto, la convivencia y el desarrollo de las personas en sociedad.
En un intento de interpretación laxo de la teoría kelseniana se podría llegar a enlazar por un lado el pensamiento de Kelsen, con el proceso alquímico necesario para transformar o depurar la materia simple en materia noble (Anónimo, 2019) y, por otro lado, incorporar también a esta fórmula la protección del medio ambiente.
En síntesis al ordenar las normas o leyes ambientales de forma jerárquica o piramidal, de manera que en su base se encuentren todas las leyes referidas a situaciones específicas o leyes materiales, de modo que al ir ascendiendo en esta estructura, a través de la correcta utilización de la ética, saberes y experiencia, que se vayan incorporando en su ascenso normas y leyes cada vez más depuradas y que al llegar a la cúspide, se encuentre una carta fundamental contenedora de los principios más sublimes sobre medio ambiente. Es decir, la esencia misma del actuar ciudadano, que regule la relación entre las personas, medio ambiente y el Estado, siendo la Constitución el hilo conductor central de toda la legislación nacional sobre esta temática, debiendo existir un marco jurídico claro, con un fin último: lograr el bien común de todos los habitantes del territorio. Lo anterior se expresaría en una política nacional ambiental concreta que se adecue en el tiempo y espacio a las necesidades de las personas y que se adapte a las circunstancias, independiente del gobierno de turno, de forma eficaz y efectiva lo que representaría un gran logro en la protección y defensa del medio ambiente para el país.
86 El iusnaturalismo es una doctrina ética jurídica que explica la existencia de derechos universales propios e intrínsecos a la naturaleza humana, que están relacionados con la ética y moral y que son anteriores al orden social y a la creación del Estado.
De esta manera se va dando forma nuevamente al trinomio o pirámide que se señaló al inicio de esta publicación, en la que dicha estructura ya no solo estaría compuesta de normas como lo proponía Hans Kelsen, sino que también contendría otros elementos o pilares además de las normas jurídicas como lo son los órganos administrativos que las interpreten y órganos jurisdiccionales especializados como los tribunales ambientales que las ejecuten.
Para ello se debe comenzar por hacer el ejercicio de depurar y ordenar las normas y reglamentos, ajustándose de tal forma que permitan una equilibrada convivencia entre los distintos actores sociales. Crear comisiones que revisen y actualicen normativas, reglamentos y toda ley que esté relacionada por lo menos respecto del recurso hídrico en el país.
Se podría hacer un llamado a instituciones, especialistas en la materia y representantes de las localidades ya que, este es un problema que afecta a toda la población y debe ser resuelto por todos.
Es necesario adecuar los procesos legislativos en el Congreso para que estas leyes cuenten con la urgencia necesaria en su tramitación, es primordial.
Y por último establecer políticas de prevención y ejecución de las medidas tomadas, reflejadas en la nueva normativa ambiental con la colaboración de los tribunales no solo ambientales, sino que también ampliar la competencia de los juzgados para hacer efectivas las sanciones que correspondieren.
Crear a través de la educación permanente, en todos sus niveles, una cultura nacional de prevención y respeto al medio ambiente.
Cualquiera de estas decisiones debe analizarse siempre con un fin superior que es el buscar el bien común para toda la población y realizarse con miras de sustentabilidad.
Conclusión
Este artículo responde a una necesidad de información y explicación para la población respecto de los antecedentes y consecuencias de la sequía hídrica que afecta a Chile desde un punto de vista legal, tema poco abordado en la literatura e investigación nacional, y en el que fue necesario el estudio y recopilación de información desde los albores de la creación de leyes ambientales en Chile, con especial atención en aquellas referidas al recurso hídrico.
De acuerdo a la información recopilada y al análisis de los últimos cambios culturales, sociales y políticos a nivel nacional, no es posible dar una solución inmediata y de fondo al problema de la escasez del recurso hídrico a nivel legislativo ni climático. Pero, a los ojos de la autora, existe la gran posibilidad de comenzar a crear y aplicar políticas ambientales nacionales sustentables en torno al agua, mejorando la protección legal y utilización por ejemplo de las reservas de agua de los glaciares, cuencas hidrográficas y aguas subterráneas, lo que representaría un gran avance ambiental desde el punto de vista legal y legislativo.
Finalmente, en materia de educación, hay mucho por hacer como incorporar talleres desde la infancia que enseñen a cuidar el planeta, agregar más lectura complementaria en los colegios sobre este tema, modificar las mallas curriculares estudiantiles para agregar ramos obligatorios sobre medio ambiente, reciclaje y cambio climático en colegios y universidades y otros.
Referencias bibliográficas
Chile, P. d. (2019). Transición Hídrica. El futuro del agua en Chile. Santiago: Ministerio de Obras Públicas de Chile.
Chile, S. d. (26 de Marzo de 2022). Sitio Web del Senado de la República de Chile. Obtenido de http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ ini=7543-12
Fuster, R. J. (26 de Marzo de 2022). Laboratorio de Análisis Territorial Universidad de Chile. Obtenido de https://www.lat.uchile.cl/apr
Kelsen, H. (1982). Teoría pura del derecho. Ciudad Universitaria : Universidad Autónoma de México.
Krugman, Paul – Obstfeld, Maurice. (2006) “Economía Internacional, teoría y política”, séptima edición, editorial Pearson educación, Madrid.
Lessa, Enrique P. (2009). Vigencia del Darwinismo. Gayana (Concepción), 73(Supl. 1), 73-84. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-65382009000300007
Massini, Carlos. (2009). El Fundamento De Los Derechos Humanos en la propuesta Positivista-Relativista De Luigi Ferrajoli. Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos 2012** / número 67 (julio-diciembre)
OCDE. (2005). Evaluaciones de desempeño ambiental. Chile. Edición en español© Naciones Unidas, CEPAL, LC/L.2305, ISBN: 92-1-322694-2
Santiago, T. A. (2016). Primer Foro Interamericano de Justicia Ambiental. Santiago: Maval SPA. Recuperado el 15 de Abril de 2022 desde https://tribunalambiental.cl/forosde-justicia-ambiental/
Alexis Segovia Rocha R.·.L.·. Constructores N°141. V.·. de Santiago
Introducción
El 97.5% del agua en la tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada, por lo que únicamente el restante 2,5% es agua dulce. Del total de agua dulce en el mundo, 69% se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas, almacenada en estado sólido en forma de nieve y hielo glaciar (FAO, 2014).
Los glaciares juegan un rol esencial en la dinámica natural, especialmente en la continuidad de los cursos de agua, por lo tanto, también influyen en los ciclos ecológicos de los ecosistemas bajo su influencia, además de representar un bienestar general para la población, dado que estos cuerpos de hielo ofrecen variados beneficios tanto de provisión, de regulación y culturales. Estos beneficios son parte de los servicios ecosistémicos, y toman cada vez más relevancia debido a la merma ambiental acelerada que los glaciares han sufrido en las últimas décadas debido a los cambios atmosféricos, como el aumento de las temperaturas y la baja en las precipitaciones, factores claves en la mantención de los cuerpos de hielo.
Chile es un país meridional, cuyo principal aporte hídrico en gran parte del territorio está basado en cuencas con dominio nivoglaciar y glaciar en las cuencas cordilleranas, a su vez, el 63,8% (477.671 km2) del territorio continental corresponde a zonas de montaña (FAO, 2012), lo que hace de Chile un país montaño-dependiente en términos de provisión hídrica para todo tipo de actividades.
Pero si bien es cierto que la asociación más inmediata del hielo es su relación con el agua, los glaciares representan mucho más que el simple aporte y/o reservorio hídrico que se puede imaginar. Por lo cual se debe comprender que las acciones para con el medio natural también influirán en la dinámica de los cuerpos de hielo, efectos que tarde o temprano se recibirán de vuelta en relación al comportamiento moral en la relación con el ambiente.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establece que un glaciar es una “Masa permanente de hielo, y posiblemente neviza y nieve, que se origina sobre la superficie terrestre debido a la recristalización de la nieve y que muestra evidencia de flujos en el pasado o el presente. La masa de los glaciares generalmente aumenta por la acumulación de nieve y se pierde por el deshielo y la descarga de hielo en el mar o en un lago si el glaciar desemboca en un cuerpo de agua” (IPCC, 2018; Holmes, 1952; Liboutry, 1956; Kotlyakov y Komarova, 2007). La formación de un glaciar implica también un proceso de compactación, pérdida de aire y recristalización de la nieve (Cuffey y Paterson, 2010), luego la percolación del agua de fusión puede llenar los espacios de aire y se vuelve a congelar (Hooke, 1998). La condición necesaria para que se produzca la acumulación de hielo glaciar es que la cantidad de nieve caída durante la temporada alta en precipitaciones exceda al derretimiento producido en la época cálida y seca. De este modo, cada año se va superponiendo una masa de nieve a la ya acumulada (Strahler y Strahler, 1989). Por último, el hielo se define como moléculas de agua en estado sólido, con densidades entre 800 a 900 kg/m3, la cual puede variar por las impurezas existentes. Esto último quiere decir que, si se derrite un cubo de hielo glaciar, aproximadamente entre el 80% a 90% se transformará en agua y el resto son burbujas de aire atrapadas, es por esto que el hielo flota en el agua, puesto que su densidad es menor.
Pero también existen otras formas de la criósfera llamados glaciares rocosos, los cuales son cuerpos en forma de lengua con rocas angulares, en su mayoría presentan crestas, surcos y lóbulos en su superficie y terminan con un frente abrupto (Washburn, 1979). Se componen de fragmentos de roca y otros materiales más finos que contienen hielo intersticial o un núcleo de hielo, además, estos cuerpos evidencian movimiento actual o pasado (Kotlyakov y Komarova, 2007). Los fragmentos de roca sobre la superficie de hielo conservan al glaciar en un ambiente diferente al del entorno dominante, aislándolo de las condiciones atmosféricas, estando
relacionado el espesor de la cubierta de fragmentos de roca directamente con el mantenimiento del hielo (Whalley, 2003). Barsch (1996), estipula que en promedio el contenido de hielo estimado de un glaciar rocoso oscila alrededor del 40% al 60%.
Los glaciares rocosos son expresiones de los ambientes de “Permafrost” (IPA, 2021; Ferrando, 2017), el cual es un estado térmico del suelo definido como “tierra o porción de la litósfera (tierra, roca, hielo y material orgánico incluido) que permanece a 0°C o menos durante al menos dos años consecutivos” (IPA, 2022). Cabe señalar, que la presencia de permafrost no implica necesariamente la presencia de hielo, puesto que como lo plantea la definición de la “International Permafrost Association” (IPA), corresponde netamente a un estado térmico del suelo.
El permafrost ocupa alrededor del 20 por ciento de la superficie de la Tierra (mayoritariamente en el hemisferio norte), se formó durante los períodos glaciares y ha persistido durante períodos interglaciares más cálidos. Este tipo de suelo congelado almacena, solo en las decenas de metros más superficiales cerca de 950.000 millones de toneladas de carbono, lo cual es un riesgo potencial para la humanidad, puesto que la descongelación del permafrost a medida que la temperatura aumenta hace que los microorganismos, previamente congelados, se reactiven y descompongan la materia orgánica del suelo y así liberen gases de efecto invernadero (GEI), como dióxido de carbono y metano, por lo que la descongelación del permafrost arrojaría grandes cantidades de GEI a la atmósfera acelerando de esta maneta el calentamiento global (Turetski, M. et al, 2019).
Criósfera chilena
Chile concentra aproximadamente un 80% de la superficie de todos los glaciares andinos, y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial (Segovia y Videla, 2017; DGA, 2022). El primer Inventario Público de Glaciares (IPG) a nivel nacional fue realizado por la Dirección General de Aguas (DGA) el año 2014 (IPG2014), aunque con fuentes de imágenes de fecha promedio año 2002, catastrando en ese momento 24.114 glaciares y una superficie de 23.641 km2 de hielo (Segovia y Videla, 2017). El año 2022 la DGA actualizó el inventario público de glaciares (IPG2022), basado en fuentes de imágenes de fecha promedio 2017, encontrando en esta ocasión (alrededor de 15 años después), un total de 26.169 glaciares
que representan 21.009 km2 de superficie glaciarizada. No obstante lo anterior, este aumento en el número de glaciares se debe principalmente a la fragmentación por reducción de superficies que han experimentado los cuerpos de hielo a lo largo de todo el país en los últimos 15 años. A modo de ejemplo, se pudo apreciar casos extremos en los cuales se produjo una fragmentación máxima de 12 fragmentos en un glaciar en la cuenca del Río Baker (periodo de 15 años entre 2002 y 2017), macrozona austral, y que originalmente constituían un solo glaciar en el IPG2014 (DGA, 2022). Aunque ambos inventarios no son plenamente comparables debido a diferencias metodológicas, se estima que la superficie de hielo disminuyó alrededor de 8% en los últimos 15 años a nivel nacional, lo que se atribuye al calentamiento atmosférico observado a nivel nacional y a la disminución de precipitaciones en gran parte de Chile. La pérdida máxima en términos de área ocurrió en el glaciar Jorge Montt, ubicado en Campo de Hielo Sur, que disminuyó 32,36 km2 y cuyo frente retrocedió 4,35 km en el periodo 2003-2017, lo que representa un 3% menos de superficie relativo a la superficie original que tenía en el IPG2014. Glaciares pequeños de la macrozona norte, como por ejemplo el Nevado Tres Cruces Norte, de 160 hectáreas en 2002, disminuyeron en un periodo de 13 años (hasta 2015) un 36% de su área (DGA, 2022). Por lo tanto, el panorama actual es que hay más cuerpos de hielo, pero menos superficie glaciarizada. Los glaciares presentes en el territorio nacional se manifiestan con una amplia distribución a lo largo de todo el país, y se pueden percibir grandes diferencias en cuanto al número de glaciares y la superficie glaciarizada, notándose una tendencia notoria hacia el incremento en cantidad de glaciares y superficie en las regiones de Chile central (Valparaíso y Metropolitana) y austral (Aysén y Magallanes). Esto último, debido a la variabilidad y diversidad geográfica, climática, geomorfológica, altitudinal y latitudinal del territorio chileno, lo que hace que la distribución del número de glaciares presente grandes desigualdades regionales y de magnitud de las mismas masas de hielo en cada zona (Segovia y Videla, 2017). La zona norte solo posee un 1,1% del total de superficie de hielo del país, la zona centro un 4,3%, la zona sur un 5,6% y la zona austral concentra el 88,9% de la superficie de hielo (DGA, 2022). En la zona norte se aprecia un fuerte predominio de los glaciares rocosos, los cuales van perdiendo representatividad más al sur, dando paso a la mayor importancia en términos de superficie a los glaciares de montaña en la zona centro y sur. Por último, en la zona austral, la presencia de los dos grandes campos de hielo (Campo de Hielo Norte y Sur), representan más del 50% del
total del hielo nacional, convirtiéndolos, por ende, en las mayores masas compuestas de hielo del país con 12.542 km2.
El equivalente en agua de todos los cuerpos de hielo catastrados en el IPG2022 corresponde a un total de 2.572 km3, lo que equivale aproximadamente a 10.288 veces el embalse El Yeso lleno, ubicado en la Región de Metropolitana y el cual posee una capacidad máxima de 0,25 km3.
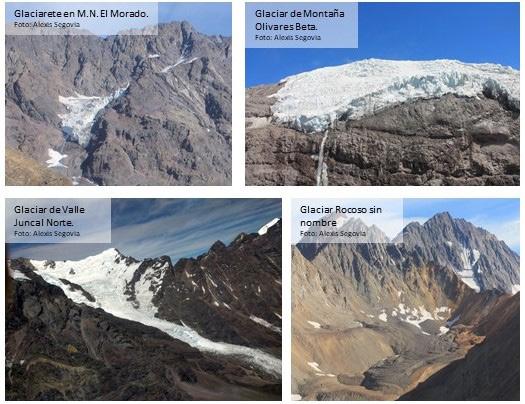
Tabla 1. Glaciares, área y equivalente en agua por zonas glaciológicas. Fuente: Modificado de DGA, 2022.
Figura 2: Glaciares, área y equivalente en agua por zonas glaciológicas
Fuente: Elaboración propia en base a IPG2022.
En términos generales, en Chile y el mundo los glaciares aún, al año 2022, no han sido considerados como bienes jurídicos objeto de protección específica, a excepción de Argentina que desde el año 2010 es el único país en el mundo que cuenta con una ley específica de protección de glaciares. No obstante lo anterior, el único ejemplo hasta la fecha de cooperación real y efectiva entre países en la conservación de glaciares es el “Tratado Antártico”, el cual se firmó el 1° de diciembre de 1959 en Washington y entró en vigencia el 23 de junio de 1961. Hasta la fecha es un ejemplo de cooperación real y efectiva entre países en la conservación de glaciares, que ha eliminado fronteras y se constituye meramente como un espacio de cooperación internacional de investigación científica (UICN, 2006).
El Tratado Antártico del cual Chile es signatario original junto a 11 otros países, de los cuales seis países, además de Chile, reclaman territorio, a saber: Argentina, Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Estos reclamos territoriales en algunos casos coinciden parcialmente. Cinco de los otros países signatarios originales no reconocen ningún reclamo particular, como Estados Unidos y Rusia, aunque consideran que tienen “fundamentos para reclamar”.
En el territorio chileno, la protección más explícita de los glaciares es a través del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), esto debido a que los planes de manejo como instrumentos de gestión hacen mención a la zonificación y a las normas de las áreas glaciarizadas
dentro de las zonas protegidas. Además, la Ley Nº20.417 (que modifica la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente), estipula que los glaciares situados al interior de las áreas protegidas forman parte de éstas y siguen su régimen. A su vez, el 43,8% de los glaciares y el 83,5% de la superficie se encuentra dentro de alguna categoría del SNASPE, pero con gran disparidad a nivel nacional, puesto que la zona norte y centro de Chile están muy subrepresentadas en términos de protección de glaciares en comparación con la zona sur y sobre todo la zona austral, la que cuenta con grandes parques glaciarizados como el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O´Higgins y el Parque Nacional Torres del Paine (Segovia, 2015).
En Chile, la primera iniciativa legislativa en torno a la protección de glaciares data del año 2005, en respuesta concreta al, por ese entonces, conflicto “Pascua Lama” de la Minera Barrick Gold, dado el rechazo ciudadano que ocasionó cuando la compañía canadiense anunció que invertiría US$35 MM en proyectos en Chile, Perú y Argentina, y que en Chile removería glaciares para despejar la zona de extracción (Herrera y Segovia, 2019). Luego de aquello, hasta el año 2022, se han sucedido varias iniciativas legislativas que han alternado entre propuestas emanadas desde el parlamento y modificadas vía indicaciones sustitutivas por el gobierno de turno, donde los puntos de desencuentro más relevantes se han centrado esencialmente en los siguientes temas:
a) ¿Proteger todos los glaciares?, o ¿proteger solo los glaciares que se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas?;
b) ¿Todos los tipos de glaciares merecen la misma protección?, o ¿glaciares rocosos y glaciaretes son menos importantes por tener menor volumen de hielo?;
c) ¿Hasta cuantos metros o cual será el buffer87 de protección para los cuerpos de hielo?;
d) ¿La ley debe ser retroactiva para las actividades que puedan estar afectando glaciares en la actualidad?, o ¿las actividades que ya tengan una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada quedaran exentas de la normativa? En 2022 y luego de varios intentos de legislar en la materia, el proyecto de ley sobre protección de glaciares (Boletines N°s 11.876-12 y 4.205-12, refundidos) aprobado por la comisión de Minería y Energía, y
87 Área de influencia. Área de protección del entorno del glaciar.
luego por la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, se hace cargo de estos temas proponiendo otorgar protección a todos los glaciares independientes en donde estos se encuentren ubicados y de qué tipo sean, además de establecer la retroactividad de la ley. En materia institucional, el año 2008 la DGA creó la Unidad de Glaciología y Nieves con el objetivo de monitorear los glaciares del país y estudiar su comportamiento. En este contexto, y debido a la necesidad de tratar el tema glaciológico de una manera integrada y coordinada, se materializó como respuesta el año 2009 la “Estrategia Nacional de Glaciares”, con el fin de enfrentar informadamente las posibles respuestas glaciares y sus consecuencias futuras frente a los escenarios de cambio climático. La Estrategia Nacional de Glaciares establece la implementación de un modelo de observación jerárquico de todos los glaciares del país, que se basa en el principio de un sistema integrado de estudios desglosado en niveles, donde en su conjunto se tiene un grupo pequeño de glaciares que se estudian con gran detalle, y a la inversa, un volumen grande de glaciares que se estudian con baja intensidad, lo que permite tener una visión glaciológica general de todo Chile sin necesidad de monitorear todos los glaciares del país al mismo nivel de detalle. Este método de observación es tomado del “World Glacier Monitoring Service” (WGMS), organismo con sede en Suiza, encargado de administrar el inventario mundial de glaciares (DGA-CECs, 2009).
El concepto de “Servicios Ecosistémicos” surge a consecuencia del movimiento ambientalista de finales de los años 60, época en que comienza a hacerse patente la crisis ambiental y se inician cuestionamientos acerca de los impactos severos en la capacidad del planeta para mantenerse y producir suficientes bienes para ser consumidos por las poblaciones humanas. Esto se transforma en un esfuerzo por vincular a los tomadores de decisiones y al público en general acerca de la estrecha relación entre el bienestar humano y el mantenimiento de las funciones básicas del planeta (Balvanera y Cotler, 2007). La definición de servicios ecosistémicos más aceptada es:
“Aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, estos incluyen servicios de provisión como comida, agua y madera; servicios de regulación tales como regulación de ciclos climáticos, regulación de inundaciones, residuos y calidad de aguas y servicios culturales de tipo recreacional, estéticos y espirituales” (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
En cuanto a los servicios ecosistémicos de los glaciares, se puede mencionar que estos ejercen un efecto regulador del régimen hídrico debido a su dinámica estacional de retención-liberación de agua. Debido a esta importante dinámica, los glaciares mantienen el balance hídrico de las cuencas, aportan aguas a los ríos, lagos y napas subterráneas, son reservas estratégicas de agua dulce, y representan casi la única fuente de agua en periodos de sequía en Chile. En ese sentido, los glaciares no solo cumplen un rol de provisión continua de agua, sino también uno de regulación de la entrega hídrica en los períodos secos prolongados al actuar como un reservorio que hace entrega gradual de su contenido. Este comportamiento entrega estabilidad a los ecosistemas naturales, pero también entrega seguridad al abastecimiento humano, las actividades industriales y el riego agrícola (Chile Sustentable, 2011), por lo tanto, los glaciares homogenizan la disponibilidad de agua en el tiempo, disminuyendo el riesgo de caudales excesivamente grandes en la época lluviosa o excesivamente pequeños en los períodos secos. Asimismo, las cuencas con glaciares pierden menos agua debido a que el solo hecho de contar con una masa de hielo limita la entrega de agua hacia la atmósfera por evaporación y sublimación (cambio directo de estado sólido a gaseoso), debido a que éstos preservan eficientemente el agua producto de su baja temperatura y elevada devolución de radiación a la atmosfera en relación a superficies rocosas, comportándose como un refrigerador. Por su parte los glaciares rocosos, según Brenning (2003), también deben ser considerados como sumideros de agua en el sistema hidrológico, debido a que la mayor parte del agua almacenada presenta mayor resistencia a las variaciones climáticas.
La gran importancia de los glaciares en el sistema hídrico de Chile central queda de manifiesto en el estudio de Peña y Nazarala (1987), en donde estipulan que los glaciares cobran mayor importancia mientras más seca es la temporada especialmente al final del periodo de deshielo (llegando a un 34% de la escorrentía en febrero de 1982 para el río Maipo), y representando hasta un 67% del caudal medio mensual del año más seco controlado en la cuenca del Río Maipo entre 1968-1969. Asimismo,
estudios más recientes afirman que el aporte glaciar en las cuencas de Chile central alcanza sobre el 60% durante los meses de verano para un año muy seco (Casassa et al. 2015; Castillo, 2015; Ayala et al, 2020).
Los glaciares modifican las condiciones atmosféricas locales de su entorno, ya que las montañas nevadas enfrían las masas de aire y aumentan su humedad relativa, favoreciendo la condensación y posterior precipitación. A su vez, esas masas de aire, debido las diferencias de presión que ejercen los ambientes fríos, circulan por los valles glaciares en sentido valle-montaña durante el día y en sentido inverso durante la noche, mejorando las condiciones de recambio de aire y ventilación de las cuencas (IDEAM, 2012). Por su parte, la criósfera en su conjunto juega un rol fundamental en la regulación del sistema climático global, puesto que la nieve y el hielo tienen un alto “albedo”, vale decir, devuelven a la atmósfera gran cantidad de la radiación que reciben, pudiendo llegar a devolver hasta un 98%, comparado con el promedio del agua con alrededor de un 1%, el suelo desnudo entre 5 a 20% y los bosques entre 10 a 25% (Cuffey y Paterson, 2010; Bamber y Payne, 2004). Por lo tanto, al reducirse la criósfera (en términos de los cuerpos con superficies blancas de la superficie de la tierra), el albedo global disminuye, de modo que el planeta absorbe más energía a nivel de la superficie terrestre y, consecuentemente la temperatura se eleva, haciendo que la criósfera se reduzca a mayor velocidad producto del aumento del calentamiento global, de esta manera se genera un ciclo continuo de elevación de temperatura y perdida de hielo que es muy difícil revertir. Por lo tanto, y según lo anteriormente expuesto, las masas de hielo cumplen un efecto regulador del sistema climático de la tierra, determinando a escala local las características del entorno y a escala planetaria interviniendo en el balance de radiación, atenuando el calentamiento global de la Tierra.
Según el National Snow and Ice Data Center (NSIDC), con sede en Estados Unidos, el aumento del nivel del mar responde a un efecto combinado entre la expansión térmica de los océanos (los fluidos se dilatan a mayor temperatura) y el deshielo de los glaciares, donde estos últimos representarían aproximadamente la mitad del aumento del nivel del mar observado, y este efecto conjunto se debería a los aumentos en la temperatura media global. En cuanto a lo que la responsabilidad de los glaciares respecta en relación al aumento del nivel del mar, Bamber y Payne (2004) plantean que las capas de hielo de la Antártica y Groenlandia contienen suficiente hielo para elevar el nivel global del mar en alrededor de
65 m y 6 m respectivamente y que Incluso un desequilibrio relativamente pequeño en estas masas de hielo tendría un efecto significativo en el aumento del nivel del mar. De esta manera, los glaciares son agentes reguladores del equilibrio de los niveles del océano, por lo que un desajuste o una tendencia marcada durante el tiempo (de ganancia o pérdida de masa glaciar) afectará el equilibrio del sistema oceánico. Los glaciares son responsables de la morfología y los paisajes actuales de muchas zonas del planeta, el paso de estos y sus continuos avances y retrocesos han generado marcas indelebles en el territorio que dan cuenta de los máximos glaciales y sus variaciones a lo largo de los siglos y milenios. Además, las formas resultantes de la presencia de glaciares derivan muchas veces en unidades naturales con alto valor paisajístico y ricos en biodiversidad. Dentro de los paisajes de los cuales los glaciares son responsables, se pueden destacar la formación de lagos en el frente de los glaciares, los cuales se producen durante los continuos avances y retrocesos, así cuando el glaciar retrocede, entonces el agua que entrega a su cuenca de drenaje llena la hondonada resultante y queda represada por los depósitos acumulados en su anterior avance. Los glaciares también son responsables de la creación de fiordos, formaciones que se encuentran en las altas latitudes, donde los glaciares han cortado el continente hasta alcanzar el mar, dejando a su paso un territorio compuesto por numerosas islas continentales entre los brazos de agua, ejemplo de esto son los paisajes de la zona austral de Chile al sur de Puerto Montt, donde el continente se encuentra desmembrado en innumerables islas insertas en una matriz de fiordos resultantes de la acción de la erosión glaciar que desgastó los valles a cotas por debajo del nivel del mar, lo cual hizo que el agua marina entrara por presión hacia el continente una vez que el hielo se retiró.
En base a las hostiles condiciones ambientales de las áreas con glaciares, se podría inferir que la biodiversidad es mínima o inexistente, ya que las bajas temperaturas, la alta radiación y la limitación de nutrientes, entre otros factores adversos, constituyen obstáculos adicionales a la supervivencia de especies. Sin embargo, se han reportado varios organismos vivos en los glaciares, como microorganismos fotosintéticos, algas y cianobacterias que crecen en la superficie del hielo y sostienen organismos heterótrofos, como insectos, gusanos de hielo, rotíferos, tardígrados, hongos y bacterias (Vijay et al., 2011). Otra de las especies de las que habita en el hielo es el “Dragón de la Patagonia” (Andiperla willinki), la cual es una especie de plecóptero que se ha documentado en los glaciares
de la Patagonia Chileno-Argentina, y que mide aproximadamente 15 mm (Vera et al., 2012). La Importancia de este insecto radica en el hecho de convertirse en un recurso potencial para obtener productos biotecnológicos asociados a procesos enzimáticos efectuados en ambientes congelados, además es un bioindicador de buen estado del ambiente (Vera et al., 2012). Por su parte, en las regiones montañosas, la riqueza y abundancia de especies decrece con la altitud, en gran medida atribuible por la menor proporción de terreno disponible, no obstante lo anterior, el endemismo a menudo aumenta, producto del aislamiento topográfico y rápida generación y pérdida de corredores biológicos que permitan la migración y dispersión de las especies (SAG, 2011). Los ecosistemas de montañas son frágiles ya que su biodiversidad debe adaptarse a condiciones difíciles de pendiente, temperatura, radiación, suelos delgados y continuas perturbaciones, poniendo en jaque las recuperaciones ecológicas. En Antártica, a pesar de las duras condiciones climáticas, el mar ecológicamente rico en alimento hace que se puedan desarrollar comunidades de Pingüinos emperador, albatros y ballenas azules (el animal más grande del mundo). También hay varias especies de algas, líquenes, musgos y hongos, las que han desarrollado una fuerte resistencia a las heladas y a la deshidratación, adquiriendo la capacidad de crecer rápidamente en los breves períodos de condiciones favorables.
Gran número de glaciares presentan un potencial turístico desde el punto de vista del disfrute de percepción paisajística por sus atributos morfológicos de carácter estético (tamaño, forma, color, etc.).
Es así como los glaciares sustentan parte de la industria del turismo con actividades del denominado turismo aventura o de intereses especiales, como escalada en hielo, caminatas, fotografía, avistamiento de caída de témpanos y navegación por fiordos, entre otros. Además, la sola majestuosidad de estos cuerpos de hielo ofrece un buen complemento para varias zonas que agrupan distintos intereses turísticos, como es el caso de gran cantidad de parques nacionales y reservas naturales, en donde los glaciares son un elemento más de las riquezas turístico-ambientales. Asimismo, por sus características de gran dinamismo e interacción con variables meteorológicas, topográficas, latitudinales, etc., los glaciares se constituyen como laboratorios naturales para el desarrollo de la ciencia, permitiendo un gran número de posibilidades de estudio tanto en terreno como en gabinete, como los relacionados con los paleoclimas y eventos volcánicos mediante el análisis de testigos de hielo (extracción de
columnas de hielo), en donde se conservan atrapadas pequeñas burbujas de aire entre los cristales de hielo, las cuales son remanentes del pasado de la atmósfera en el momento de la precipitación de la nieve que luego se transformó en hielo, así el análisis de estas burbujas permiten reconstruir las características de la atmósfera de tiempos pasados.
Las zonas montañosas en su conjunto suelen ser objeto de admiración, culto y misticismo para algunas culturas, dado lo complejo de acceder a ellas, a su intrínseca hostilidad y a los grandes procesos naturales que se desarrollan en aquellas áreas. Es así como Grebe (1991), plantea que las culturas indígenas andinas Quechua, Aymará, Atacameña y Mapuche, reconocen la existencia de espíritus de la naturaleza silvestre, quienes en su calidad de guardianes de ciertos fenómenos naturales, regulan, controlan y velan por el equilibrio y bienestar. Según Grebe (1991), en la cultura Aymara, los Uywiri son espíritus de la montaña que protegen el bienestar y la fertilidad. En la cultura Atacameña, los Tata-Mayllkus o Tata-Cerros son venerados por ser espíritus que moran en cerros, montañas y volcanes, dueños de las fuentes de aguas generadas en sus cumbres, proporcionando agua para cultivos. Por su parte, en la cultura Mapuche, los Negen-Winkul representan a los espíritus de las grandes montañas y volcanes y el Ngen-Ko es el espíritu que controla las aguas velando por la limpieza y mantención de su flujo.
Siguiendo con la idea anterior, la visión materialista del cambio climático contrasta fuertemente con las visiones animistas y chamánicas, en el que se perciben los paisajes como animados, en donde las montañas y los glaciares representan a menudo las moradas de deidades, o incluso como la encarnación de la deidad misma. Esta visión ha permanecido infravalorada por la ciencia, la política y la economía. Como ejemplo se tiene que: Tribus africanas en la base del Kilimanjaro ven la nieve de la montaña y la tapa de hielo como una “casa de dios” para ser adorado desde lejos. Del mismo modo, en todo el Himalaya de Bután, la gente local considera que los altos picos son moradas de los dioses, y el alpinismo recreativo está prohibido. Por su parte en China Sugieren que el aumento de la codicia material es lo que está destruyendo los glaciares, puesto que la población local de la montaña “Meili” en Yunnan cree que su existencia está entrelazada con la del glaciar en la prosperidad entregada por los ríos alimentados por el hielo, así, creen que la tecnología ha dado a los humanos un control sin precedentes sobre las condiciones de vida material, también ha reformado las actitudes hacia la naturaleza, disminuyendo el temor y la humildad
hacia las “Fuerzas de la naturaleza”, poniéndolas bajo control humano. De esta manera, la comprensión local, culpa a la falta de reverencia y a las tendencias sociales, políticas y científicas modernas por la desaparición del espejo del glaciar. En el Himalaya de Nepal, algunos sherpas ven el derretimiento de los glaciares como un reproche por las infracciones morales, lo que genera enojo a los dioses que residen en las montañas (Allison, 2015). En el Himalaya indio, se cree que los dioses permiten que los humanos destruyan el planeta, para dar una lección acerca de lo que es una conducta correcta y acerca de los pecados y la decadencia moral, por lo que, si no somos capaces de cambiar el rumbo de la contaminación y de la corrupción, entonces los dioses pueden tomar el control y reestablecer el equilibrio ecológico. Así, los dioses ponen en marcha programas de concientización, en forma de terremotos, derrumbes e inundaciones. Estos eventos dicen despierten y tomen conciencia, acerca de la falta de control de las fuerzas naturales y cósmicas, “Si los seres humanos corrigen su comportamiento, el clima podría volver a la normalidad” (Albro et al., 2019).
En Chile, solo por nombrar algunos ejemplos, es claro que en el pasado y aun actualmente no se ha tenido una conducta ética y moral hacia la criósfera. A este respecto, Brening y Azocar (2010), llegaron a la conclusión que el interés científico y político en los glaciares rocosos andinos solo aumentó debido al reconocimiento de su importancia hidrológica y las intervenciones mineras en ellos, identificando hasta el año 2010 un superficie afectada de aproximadamente 3,3 km2 desde los 26°S a los 34°S, no obstante la mayor parte de las intervenciones se han concentrado a los 33°S en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, distinguiéndose tres principales tipos de afectación de glaciares rocosos: 1) remoción completa o parcial; 2) disposición de depósitos de lastre (roca estéril de baja ley) sobre glaciares rocosos; y 3) construcción de infraestructura, principalmente caminos sobre ellos (Brenning, 2008). El principal efecto de la remoción de glaciares rocosos es la pérdida irreversible de un recurso hídrico no renovable, eliminando una fuente del sistema hidrológico que contribuye a los caudales de los ríos en los meses de verano y sobre todo en años secos. Pero además, estas afectaciones implican que en el largo plazo muchas de estas cuencas van a sufrir movimientos en masa, lo que afectará en zonas pobladas aguas abajo con procesos como filtración de aguas contaminadas y aluviones. Por otra parte, en los Andes de Chile central a pesar de que los glaciares descubiertos se han retirado significativamente en los últimos
60 años, los contaminantes atmosféricos emitidos por las actividades mineras locales tienen gran relevancia en las diferencias observadas entre el retroceso de glaciares cercanos a actividades de otros que no estarían bajo su área de influencia. Así, el glaciar Olivares Alfa (glaciar cercano a una actividad minera, ubicado en la cuenca del río Olivares, Región Metropolitana), en comparación con un glaciar de tamaño y altitud similar sin fuentes antropogénicas cercanas como el glaciar Bello (ubicado en la cuenca del Río Yeso, Región Metropolitana), los resultados revelaron que el impacto de la minería en el glaciar Olivares Alfa podría ser responsable del 82% de su retroceso total desde 2004 a 2014, debido a que el material particulado sedimentable (polvo de roca producto de las tronaduras) y el carbono negro (hollín producto de la quema de combustibles fósiles), se deposita sobre las superficies blancas de los glaciares haciendo que estas partículas absorban luz y calor, por ende calientan la superficie del glaciar haciendo que estos se derritan a mayor velocidad, en consecuencia sólo el 18% restante del retroceso experimentado por el glaciar Olivares Alfa se explica por cambio climático. Estos resultados se sustentan en que este glaciar (Olivares Alfa) mostró una marcada disminución en su área (1,45 km2) entre 2004 y 2014, correspondiente al 27,6% de su superficie en 2004, en cambio, el glaciar Bello, libre de fuentes antrópicas, presentó una menor reducción de área (0,2 km2) entre 2004 y 2014, lo que supone una reducción de solo 5,1% de su superficie en 2004 (Cereceda et al., 2022).
Entonces, y según lo expuesto anteriormente, respecto a interpretaciones éticas y morales del cambio climático: Si los dioses indígenas o la naturaleza impersonal están detrás del cambio climático, entonces los cambios resultan de la falta de respeto y desequilibrio entre los seres humanos y la tierra (Allison, 2015). La percepción que los pueblos tienen del cambio de sus mundos no es solamente ecológica, sino también de un orden cosmológico. Entonces, si se espera llegar a un equilibrio entre la creciente huella ecológica humana y un futuro ecológico planetario, tendremos que expandir los términos morales y éticos de los compromisos con la naturaleza (Albro et al., 2019).
Conclusión
Como se puede apreciar, los glaciares y la criósfera en general son de suma relevancia para el correcto funcionamiento del planeta y para la propia supervivencia como humanidad. Estos cuerpos de hielo son indicadores por excelencia del llamado “calentamiento global”, puesto que el hielo responde rápidamente a los cambios de temperatura, y si a esto se le suman prolongados períodos de sequía, entonces el panorama se vuelve aún más complicado. Por lo expuesto hasta aquí, se puede estar conscientes que los glaciares son más que solo hielo, proporcionando una gran variedad de servicios ecosistémicos de los cuales Chile se ve muy beneficiado ya que posee la mayor superficie de glaciares de toda Sudamérica. Es por esto que es relevante realizar los esfuerzos institucionales y legislativos que se enfoquen en proteger estas masas de hielo, asumiendo que el comportamiento que como sociedad se ha tenido hasta el momento, ya sea por mera ignorancia o por maximizar rentabilidades a costa de un deterioro ambiental hasta ahora sin representación en el mercado, no ha sido respetuoso con la criósfera como elemento del medio natural y articulador del funcionamiento de las cuencas.
Es posible notar, según lo expuesto en el texto, que la mitología andina y en otras partes del mundo ya reconocían el importante rol de las montañas y glaciares en la supervivencia de los pueblos originarios, mediante la provisión y regulación continua de los flujos hídricos que bajan de la cordillera, pudiendo con esto mantener cultivos, animales y todo el sistema de vida. Asimismo, le denotaban una relación directa entre la ética ambiental y el deterioro de los glaciares. No obstante lo anterior, los foros de políticas públicas acerca del cambio climático rara vez prestan atención al contexto cultural y al razonamiento moral de las comunidades. Pues bien, si de comportamiento moral se trata, se puede aseverar que el cambio climático se debe justamente a un comportamiento con falta de moral de la humanidad en la relación con el medio ambiente, producto de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que son los responsables de que la temperatura se eleve. Pues bien, en este sentido, ¿qué diferencia hay en la conclusión entre los saberes ancestrales y los resultados de la ciencia?, al parecer solo son dos caminos para establecer que se debe propender a un comportamiento ético y moral con el medio ambiente, solo así se recibirá lo mismo de vuelta.
Referencias bibliográficas
Albro, R., Bacigalupo, A., Salas, G., Paerregaard, K., Drew, G., Gagné, K., y Gergan, M. 2019. Montañas y paisajes sagrados: Mundos religiosos, cambio climático y las implicancias del retiro de los glaciares. 218p.
Allison, E. 2015. The spiritual significance of glaciers in an age of climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 6: 493–508. https://doi.org/10.1002/wcc.354
Ayala, Á., D. Farías-Barahona, M. Huss, F. Pellicciotti, J. McPhee y D. Farinotti. 2020. Glacier runoff variations since 1955 in the Maipo River basin, in the semiarid Andes of central Chile. The Cryosphere, 14, 2005-2027.
Balvanera, P. y Cotler, H. 2007. Acercamiento al Estudio de los Servicios Ecosistémicos. Gaceta Ecológica Número Especial 84-85 (2007): 8-15. 8p.
Bamber, J. And Payne, A. 2004. Mass Balance of the Cryosphere. Cambridge University. 644p.
Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Indicators for the Present and Former Geoecology in High Mountain Environments. Springer Verlag, Heidelberg. 331p.
Brenning, A. 2003. La importancia de los glaciares de escombros en los sistemas geomorfológico e hidrológico de la Cordillera de Santiago: fundamentos y primeros resultados. Rev. Geogr. Norte Gd. 30, 7–22.15p.
Brenning, A. The impact of mining on rock glaciers and glaciers: examples from Central Chile. In: ORLOVE, B. S.; WIEGANDT, E. y LUCKMAN, B. Darkening peaks: glacier retreat, science, and society. Berkeley: University of California Press, 2008, p. 196-205.
Brenning, A., Azocar, G. 2010. Minería y glaciares rocosos: impactos ambientales, antecedentes políticos y legales, y perspectivas futuras. Revista de geografía Norte Grande. ISSN 0718-3402. 15p.
Casassa, G., A. Apey, M. Bustamante, C. Marangunic, C. Salazar, D. Soza. 2015. Contribución hídrica de glaciares en el estero Yerba Loca y su extrapolación a la cuenca del río Maipo. Área Temática 3: Geología del Cuaternario y Cambio Climático. Sesión Temática 10: Efectos Directos e Indirectos del Cambio Climático. XIV Congreso Geológico Chileno, La Serena, Chile, 4 al 8 de octubre de 2015.
Castillo, Y. 2015. Caracterización de la hidrología glaciar de la cuenca del río Maipo mediante la implementación de un modelo glaciohidrológico semi-distribuido físicamente basado. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico.
Cereceda, F., Ruggeri, M., Vidal, V., Ruiz, L., Fu, J. 2022. Understanding the role of anthropogenic emissions in glaciers retreat in the central Andes of Chile. Environmental Research, ELSEVIER. 10p.
CHILE SUSTENTABLE, 2011. Glaciares Andinos, Recursos Hídricos y Cambio Climático: Desafíos para la justicia Climática en el Cono Sur. 179p.
Cuffey, K. and Paterson W. 2010. The Phisics of Glaciers. Fourth Edition, Elsevier.
DGA-CECs, 2009. Estrategia Nacional de Glaciares, Fundamentos. Realizado por Centro
de Estudios Científicos (CECs). 290p.
DGA, 2022. Minuta Técnica 26/04/2022 UGN-DGA-MOP/NC inventario público de glaciares 2022.
Ferrando, F. 2017. Sobre la distribución de glaciares rocosos en Chile, análisis de la situación y reconocimiento de nuevas localizaciones.
FAO, 2012. Diagnóstico Nacional de Montaña, fortalecimiento de la gestión participativa para el desarrollo sostenible de los Andes. Informe Chile. Realizado por Juan Pablo Flores. 64p.
FAO, 2014. AQUASTAT - Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura.
Grebe, M.E. 1991. Etnoecología Nativa: Creencias e interacciones entre Hombre y Naturaleza en la alta Montaña Andina. I taller Internacional de Geoecología de Montaña y Desarrollo Sustentable de los andes del Sur. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 243-250. 7p.
Herrera, J. y Segovia, A. 2019. Ley de protección de glaciares: el devenir de un conflicto socioambiental. Revista investigaciones geográficas de Chile. 17p.
Holmes, A. 1952. Geología Física. Ediciones Omega S.A. 512p.
Hooke, R. 1998. Principles of Glacier Mechanics. Second Edition, Cambridge. 449p.
IDEAM, 2012. Glaciares de Colombia, más que montañas de hielo. Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales.344p.
IPA, 2021. IPA Actión Group Rock glacier inventories and kinematics. Towards standard guidelines for inventorying rock glaciar, baseline concepts, version 4.2.1. 14p. https:// bigweb.unifr.ch/Science/Geosciences/Geomorphology/Pub/Website/IPA/Guidelines/ V4/210801_Baseline_Concepts_Inventorying_Rock_Glaciers_V4.2.1.pdf
IPA, 2022. International Permafrost Association. https://www.permafrost.org/what-ispermafrost/
IPCC, 2018. Annex I: Glossary. [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/ sites/2/2019/06/SR15_AnnexI_Glossary.pdf
Kotlyakov, V.M. and Komarova, A.I. 2007. ELSEVIER´S Dictionary of Geography. 1073Pp.
Lliboutry, L. 1956. Nieves y Glaciares de Chile, Fundamentos de Glaciología. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 471p.
MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005. Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio. Informe de Síntesis. 43p. www.millenniumassessment.org.
Peña, H. and Nazarala, B. 1987. Snowmelt-runoff simulation model of a central Chile Andean basin with relevant orographic effects. Large Scle effects of Seasonal Snow cover (Proceedings of the Vancouver Symposium, August 1987). IAHSPubl. no. 166. 12p.
SAG, 2011. Manual de buenas prácticas para uso sustentable de ecosistemas de montaña. 121p.
Segovia, A. 2014. Caracterización glaciológica de Chile y valoración de servicios ecosistémicos de glaciares en base a mercados reales (estudio de caso del Monumento Natural El Morado). Tesis para optar al grado de Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.
Segovia, 2015. Glaciares en Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Revista investigaciones geográficas de Chile. 18p.
Segovia, A. y Videla, Y. 2017. Caracterización glaciológica de Chile. Revista Investigaciones Geográficas de Chile. N°53: 3-24.
Strahler, A. and Strahler, A. 1989. Geografía Física. Ediciones OMEGA, S.A, Barcelona. 552p.
Turetsky, M., Abbott, B., Jones, M., Anthony, K., Olefeldt, D., Schuur, E., Koven, C., Mcguire, A., Grosse, G., Kuhry, P., Hugelius, G., Lawrence, D., Gibson, C., and Sannel, A. 2019. Permafrost collapse is accelerating carbon reléase.
UICN, 2006. Aspectos jurídicos de la conservación de glaciares. Realizado por Alejandro Iza y Marta Rovere. Serie de Política y Derecho Ambiental Nº 61. 270p.
Vera, A. Zuñiga-Reinoso, A. y Muñoz-Escobar, C. 2012. Andiperla Willinki. Revista Chilena Ent. 37:87-93.
Vijay, P., Pratap, S. y Umesh, K. 2011. Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers.1300p.
Washburn, A.L. 1979. Geocryology. A Survey of Periglacial Processes and Environments. IX, 406p., numerous illustrations. London: Edward Arnold. ISBN 0 7131 6119 1.
Whalley, W. and Azizi, F. 2003. Rock glaciers and protalus landforms:Analogous forms and ice sources on Earth and Mars. Journal of Geophysical Research, VOL,108(E4), 8032. 17p.
Urbanismo sustentable
Las ciudades ante el cambio climático: Situación chilena y los desafíos frente a la crisis
Resumen ejecutivo
Constanza Espinoza Vargas
R.·.L.·. Granada N°33. V.·. de San Fernando
La urbanización plantea varios desafíos por cuanto sus implicancias, impactos y desequilibrios ambientales pueden generar mayor consumo de

energía, deterioro de recursos naturales, readecuación de los sistemas de transporte, producción de equipamientos y nuevas infraestructuras, mayor cantidad de residuos, entre otros; todo lo cual debe ser abordado por los planificadores urbanos, así como los efectos que debe soportar producto del cambio climático. La urbanización mal planificada o no planificada ha provocado desórdenes económicos, disturbios civiles, congestión y degradación ambiental, así como un aumento de los barrios marginales y la expansión (ONU-Hábitat, 2016), por ende, si no se planifica adecuadamente, este proceso tiene el potencial de exacerbar los problemas que pretende resolver.
Por su parte, el cambio climático, se ha traducido en una sucesión de eventos climáticos extremos como lluvias torrenciales, aumento de temperaturas y sequías, los cuales plantean retos para el funcionamiento de las ciudades.
Los datos (ONU-Hábitat, 2020) indican que hay casi 2.000 áreas metropolitanas en todo el mundo, en las que actualmente vive un tercio de la población mundial, albergando alrededor del 60 % de la población urbana del mundo. ONU-Hábitat predice que para el 2035, la mayoría de la población mundial vivirá en áreas metropolitanas, que generalmente se entienden como aglomeraciones urbanas compuestas por una ciudad principal vinculada a otras ciudades cercanas o áreas urbanas o suburbanas circundantes88, por lo que, es necesario reflexionar sobre qué se está haciendo al respecto, las medidas que se adoptan y sobre todo la forma en que las ciudades mitigan las consecuencias y se adecuan a los efectos del cambio climático.
La única manera de enfrentar la crisis es que las ciudades adopten un conjunto de acciones de manera integrada y con mayor coordinación entre distintos ámbitos de trabajo: Planificación urbana y ordenamiento territorial; infraestructura; transporte; colaboración interinstitucional, entre otros, todo lo cual permitirá tener ciudades más integradas, equitativas, sostenibles y resilientes.
Objetivo
Dar a conocer los efectos del cambio climático en las ciudades y los impactos negativos derivados de ello; motivando a la reflexión sobre la importancia de la adopción de medidas integrales que busquen el aumento de la resiliencia urbana y reducción de las vulnerabilidades, considerado las particularidades de cada ciudad.
88 La Nueva Agenda Urbana, ONU HABITAT, 2020
Desarrollo
Ciudades y cambio climático
Es un hecho que los efectos del cambio climático se están haciendo sentir en todos los lugares del mundo y esto aumentará en las próximas décadas89. El cambio climático alteró las condiciones meteorológicas, produciendo modificaciones en el clima que impondrán sobre las ciudades, especiales desafíos de acuerdo con su ubicación.
Si se continúa con las políticas públicas actuales, se proyecta que en el 2100 el calentamiento será de 2,7 °C o más, por encima de los niveles preindustriales90, lo que se traduce en que el clima será diferente al que las ciudades, y los sistemas de los que dependen, fueron construidos.
La tierra ya se ha calentado 1,2°C91. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su sexto informe de evaluación (2021 Informe AR6) da cuenta que es posible que se superen los 1,5°C, temperatura considerada como el umbral crítico para un futuro seguro desde el punto de vista climático, entre 2030 y 2035 aproximadamente92. Sin medidas actuales la proyección, para la década del 2040 es que las temperaturas superarán los 2°C93 y para el 2100 un calentamiento de 3,6 °C94.
Son las ciudades –a nivel regional y global- las que más gases de efecto invernadero (GEIs) emiten y las que más impactos sufrirán. Estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2012) apuntan a que las actividades urbanas representan alrededor del 70% de las emisiones de GEIs, y son responsables por una demanda intensa en recursos como el agua dulce, la madera y otras materias primas (Comisión Económica para América Latina CEPAL, 2015). Además, la demanda energética de las ciudades implica que éstas consumen el 67% de la energía producida en el planeta (Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, IEA, 2016)95.
89 IPCC (2021) Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR6).
90 Climate Action Tracker (2021) The CAT Thermometer, November 2021 update
91 Ídem
92 Carbon Brief (2021) Analysis: Lo que dice el nuevo informe del IPCC sobre cuándo el mundo puede pasar de 1,5C y 2C. 10 de agosto.
93 Ídem
94 Climate Action Tracker (2021) The CAT Thermometer, November 2021 update
95 Zucchetti, A, Hartmann, N, Alcántara, T, Gonzales, P, Cánepa, M, Gutiérrez, C (2020). Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Prácticas inspiradoras en ciudades de Perú, Chile y Argentina. Plataforma MiCiudad, Red AdaptChile y ClikHub
La relación entre ciudades y el cambio climático, se está abordando hace un par de décadas, relevándose sus implicancias y tratando de adoptarse diversas medidas. En los noventa y 2000, el énfasis estuvo en acciones de mitigación a través de cambios principalmente en las matrices de energía y en las actividades de la industria y transporte. El Protocolo de Kioto de 199796 comprometió a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con las metas individuales acordadas.
El foco en territorios específicos —en vez de sectores estratégicos— surgió, especialmente con la formación del C4097, una red de alcaldes de distintas ciudades del mundo que colaboran y se encuentran comprometidos con estrategias locales frente al cambio climático, quienes buscan reducir las emisiones de las ciudades miembros.
En el 2016, se adoptó la Nueva Agenda Urbana, en Hábitat III en Quito, Ecuador, el 20 de octubre, la cual es la continuación de la Agenda de Hábitat, efectuada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat II) en 1996, la cual en su preámbulo indicó: “Reconocemos la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de los asentamientos humanos, que tiene profundas repercusiones en la vida cotidiana y el bienestar de los pueblos. Reina la sensación de que existen grandes oportunidades y la esperanza de que es posible construir un mundo nuevo en el que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, en cuanto componentes interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible, pueden lograrse mediante la solidaridad y la cooperación dentro de los países y entre éstos, y mediante el establecimiento de asociaciones eficaces a todos los niveles. La cooperación internacional y la solidaridad universal, guiadas por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y en un espíritu de asociación, son indispensables para mejorar la calidad de la
96 En 1997 se celebró en Japón el Protocolo de Kioto, el cual es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reunió a representantes de varios países todo el mundo por el compromiso en la reducción de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se basa en los principios y disposiciones de la Convención y sigue su estructura basada en anexos. Vincula a países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas”, porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de emisiones de GEI en la atmósfera. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005 y actualmente son 192 Partes. https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
97 El alcalde de Londres, Ken Livingstone, reunió a representantes de 18 megaciudades para forjar un acuerdo sobre la reducción cooperativa de la contaminación climática y creó el ‘C20’. El 2006, el Comité Directivo de C40 invitó a unirse a otros 22 alcaldes, creando una organización de 40 ciudades y, por lo tanto, el nombre C40. https://www.c40.org/about-c40/
vida de los pueblos del mundo”98, por lo que en este sentido se debe seguir trabajando.
La Nueva Agenda Urbana, como se expuso en la declaración de Quito, reafirma el compromiso mundial con el desarrollo urbano sostenible como un paso decisivo para el logro del desarrollo sostenible de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y local, con la participación de todos los actores pertinentes y funciona como un acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11 –“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
En el 2020, 54 ciudades del C40, que representan casi el 10 % de la economía mundial, completaron planes de acción climática en línea con la prevención del cambio climático catastrófico. Ante la pandemia global de COVID-19 y sus impactos, la C40 convocó a un Grupo de trabajo de recuperación de COVID-19 de Global Mayors, para desarrollar un plan que permitiera ayudar a reconstruir las ciudades y sus economías, de una manera que se mejorara la salud pública, se redujera la desigualdad y se abordara la crisis climática, lo cual dio como resultado la Agenda de los Alcaldes para una Recuperación Verde y Justa. Además, 12 ciudades se comprometieron a desinvertir en empresas de combustibles fósiles y abogar por una mayor inversión sostenible99.
Entraron en vigencia en el 2021 los Estándares de liderazgo del C40 para los años 2021-2024, estableciéndose un estándar para las ciudades pertenecientes al C40 en búsqueda de garantizar que estén en el camino hacia un futuro sin emisiones de carbono. Se lanzaron dos nuevos grupos colaborativos; el Grupo de Trabajo de alcaldes Mundiales sobre el Clima y la Migración, para abordar el impacto de la crisis climática en la migración en las ciudades, y el Foro Mundial de Jóvenes y alcaldes, el que reúne a líderes climáticos jóvenes y alcaldes para trabajar juntos en la configuración la visión de un Global Green New Deal. El C40 también desempeñó un papel importante en la COP 26, anunciando que más de 1000 ciudades se han unido a Cities Race to Zero, comprometiéndose a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C100.
98 Programa Hábitat Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos Estambul (Turquía), 1996.
99 Nuestra Historia, https://www.c40.org/about-c40/
100 Ídem
Hoy en día, se tienen diversas iniciativas originadas de autoridades urbanas locales para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, que se complementan con las estrategias y políticas chilenas que han surgido a través de los compromisos nacionales frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Existe consenso internacional respecto de que las ciudades requieren sus propios planes frente al cambio climático, que sean adaptados a sus contextos y relevantes para las condiciones de sus habitantes, siendo clave que éstos se ajusten a las realidades de las ciudades y a sus vulnerabilidades, por ejemplo, si se presenta aumento del nivel del mar, deslizamientos, islas de calor, entre otros, y las repercusiones que éstos conllevan, lo cual permitirá fundamentar planes y políticas dirigidas a promover la resiliencia de los habitantes de las ciudades.
Los principales riesgos101 a los que se enfrentan las ciudades producto del cambio climático se ha evidenciado ampliamente a través de los medios de comunicación en innumerables ocasiones, y se pueden resumir en los siguientes:
• Muertes, enfermedades y costos económicos derivados de olas de calor más frecuentes y graves, inundaciones, sequías, tormentas, incendios forestales, inundaciones costeras y condiciones de frío anormales.
• Algunos ejemplos de peaks de calor observados el año 2021 se muestran en la siguiente Tabla:
•
101 Informes políticos, Por qué todas las ciudades deben adaptarse al cambio climático, enero 2022, disponible en https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Why-all-cities-need-to-adapt-to-climatechange?language=en_US
- Olas de calor que afectaron el oeste de América del Norte durante junio y julio, causando cientos de muertes.
- Se produjeron grandes incendios forestales en muchas partes de la región, Argelia, el sur de Turquía y Grecia fueron los más afectados102.
- Condiciones anormalmente frías afectaron muchas partes del mundo.
- El 20 de julio, la ciudad de Zhengzhou, China, recibió 201,9 mm de lluvia en una hora (un récord nacional), 382 mm en 6 horas y 720 mm para el evento en su conjunto, más que su promedio anual. Las inundaciones se vincularon con más de 302 muertes, con pérdidas económicas reportadas de US $ 17,7 mil millones103.
- Sequías consecutivas en zonas de África, Asia y América Latina que coincidieron con tormentas y ciclones, lo que ha afectado significativamente los medios de subsistencia y la capacidad de recuperarse de las crisis climáticas recurrentes104.
- Ciudad del Cabo estuvo a punto de llegar al “Día Cero”, cuando la ciudad ya no podría suministrar agua a su población.105
● Aumento de la inseguridad alimentaria: El cambio climático tiene efectos sobre el rendimiento de los cultivos, el agotamiento de los peces y la pérdida de especies. La escasez de alimentos eleva sus costos, y quienes tienen menos recursos están especialmente expuestos a las interrupciones y disminución de los suministros.
● Mayor migración nacional e internacional a las ciudades. El cambio climático aumentará las migraciones y los desplazamientos debido a la presión que ejerce sobre las comunidades, sobre todo de las que dependen de la agricultura. La mayoría de los migrantes y refugiados se trasladan a las ciudades, siendo el desafío del desplazamiento masivo un fenómeno global. Es necesario que los gobiernos, tanto nacionales como locales, desarrollen la resiliencia de los sistemas urbanos para que puedan absorber y afrontar los flujos migratorios y transformarse de manera que puedan dar respuesta a los requerimientos actuales y los que se presentarán en el futuro106.
102 Ídem
103 Ídem
104 Ídem
105 CityLab (2019) Cape Town’s ‘Day Zero’ water crisis, one year later. 12 de abril.
106 Kirbyshire A. et al (2017) Mass displacement and the challenge for urban resilience. Documento de trabajo del ODI, enero de 2017.
● Peligros biológicos, especialmente las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, como la Malaria y el Dengue. Las alteraciones sobre el ciclo hidrológico tienen impactos en la calidad del agua y, por tanto, en la salud de quienes la consuman, de aquellos que no tengan acceso o de quienes, teniendo acceso, no cuenten con sistemas de tratamiento adecuados para garantizar la calidad suficiente del agua de consumo107. Además, está el hecho que las inundaciones pueden provocar la contaminación biológica y química de caudales y cursos de agua. Los desbordamientos de los sistemas de alcantarillado, junto con los vertidos de aguas pluviales, afectan a la calidad de las aguas. A medida que las condiciones climáticas sean más favorables para la proliferación de ciertas enfermedades, se generará su mayor propagación. Las acciones que aceleran el calentamiento global, como la deforestación, la contaminación biológica, también aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas y la probabilidad de otra pandemia108.
Vulnerabilidad ante la crisis
El cambio climático es un desafío para la gestión y planificación de las ciudades, sobre las que el Estado, debería garantizar ciertas condiciones, siendo relevante en ellas aspectos como el acceso a los servicios básicos, las infraestructuras, el acceso y las condiciones de los espacios públicos, las viviendas. En definitiva, el desafío es cómo desarrollar ciudades con mejores condiciones y que sean más inclusivas, seguras, sostenibles y democráticas.
La capacidad de las ciudades para responder a las distintas manifestaciones del cambio climático está relacionada a múltiples factores, vinculándose especialmente a tener en consideración que los efectos del cambio climático se expresan a través de episodios climáticos extremos con una mayor frecuencia y magnitud y que hay cambios irreversibles, por ejemplo en las tendencias de temperaturas y precipitaciones, incluyendo cambios en patrones estacionales, por lo que las medidas que se adopten deben asumir dichos fenómenos.
107 Entre 2030 y 2050, se espera que el cambio climático cause aproximadamente 250 000 muertes adicionales por año solo por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor. Se estima que los costos de los daños directos a la salud oscilarán entre US$ 2 000 y 4 000 millones por año para 2030. Las áreas con una infraestructura de salud débil, principalmente en los países en desarrollo, serán las menos capaces de hacer frente sin asistencia para prepararse y responder. https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1
108 Harvard T.H. Chan School of Public Health (2021) Coronavirus, Climate Change, and the Environment
A Conversation on COVID-19 with Dr. Aaron Bernstein, Director de Harvard Chan C-CHANGE.
Otro aspecto para considerar es que en la actualidad muchas ciudades han superado su capacidad para proporcionar servicios básicos e infraestructura (transporte, salud, energía, recurso hídrico, y otros), encontrándose ya en condiciones normales con una capacidad limitada, por lo que este escenario se agrava por completo durante situaciones climáticas extremas, afectando así la vida de las personas y los bienes materiales. En Chile, en materia hídrica la situación es preocupante, ya que cada vez son mayores las zonas que requieren la implementación de medidas extraordinarias que contribuyan a superar la escasez del recurso hídrico, solo en marzo 2022 se dictaron ocho decretos de escasez hídrica de acuerdo a la información de la Dirección General de Agua. “Más del 50% de las comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica. Estas 188 comunas, en las cuales habitan más de 8 millones 350 mil personas (47,5% de la población de Chile) se encuentran en 9 de las 16 regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, abarcando un tercio de la superficie del territorio nacional (231.056 km2)”, señala el Director General de Aguas (s) del MOP, Cristian Núñez”109.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe anual sobre Medio Ambiente año 2021, señala que, para el escenario nacional de acuerdo con las proyecciones, se indican transformaciones importantes en términos del ciclo hidrológico, considerando efectos en el régimen de precipitaciones, disminución de las reservas de agua, alza de la temperatura del mar y aumento de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones (IPCC, 2008). Expone que Chile sufre una de las peores sequías de su historia, la que se puede observar en la zona central del país, que lleva al menos 14 años con escasez de agua, además de mínimas precipitaciones bajo rangos normales. Este déficit ha continuado durante 2021, provocando sequía en varias zonas. Según información de la DGA, “el 45% de la población nacional y el 49% de las comunas de Chile de las regiones de Los Lagos, Maule, O´Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama se encuentran en situación de sequía” (DGA, 2021). Por ende, a nivel país urgen medidas para una adecuada asignación y gestión de los recursos hídricos, ahorro de estos o derechamente disminución de la demanda, así como por ejemplo acciones para optimizar los sistemas de riego agrícola, potenciar la reutilización de aguas residuales
109 Escasez Hídrica para el 47,5% de la población, disponible en https://dga.mop.gob.cl/noticias/ Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=835
urbanas, incentivar la implantación de medidas de conservación de agua en los hogares, como la utilización de sistemas de captación de aguas lluvias y/o sistemas de captación de agua atmosférica, entre otros. Además, que se debe incentivar las inversiones en investigación y uso de tecnología que colaboren en materia hídrica para su mejor gestión. En este sentido, contar con información certera y oportuna respecto del estado actual del recurso permitirá una mejora administración e incorporar en su gestión los desafíos futuros que implican el cambio climático y las variaciones que traerá en su disponibilidad.
Las ciudades tienen un importante rol en el uso sustentable del agua, ya que las municipalidades pueden por ejemplo mantener una adecuada mantención y reparación de sistemas de conducción de agua, repensar el diseño de las áreas verdes, cambiando especies de alto consumo hídrico como el césped, por especies nativas o introducidas adaptadas a condiciones de baja humedad, entre otras iniciativas.
Otro aspecto relevante respecto del cual se debe tener conciencia es la importancia de invertir en la conservación de áreas vulnerables y restauración de ecosistemas hídricos como humedales, riberas de ríos y bosque nativo, ya que son muy significativos para recuperar el ciclo natural del agua y su disponibilidad.
Las deficiencias que puede tener una ciudad empeoran por la presión demográfica y el continuo aumento de la población urbana, es decir, por un crecimiento urbano forzado, detonante de procesos de urbanización incompletos, sin planificación, carentes muchas veces de infraestructura y servicios de calidad. En la mayoría de las oportunidades las acciones se toman una vez que se ha producido el colapso.
Un fenómeno cada vez más frecuente en Chile, son las parcelaciones, lo cual se vio acrecentado por la pandemia, donde cada vez más personas se trasladaron de las ciudades a zonas rurales. Esta situación tiene una serie de efectos negativos e impactos ambientales irreversibles, como la pérdida del suelo rural y con potencialidad agrícola; destrucción de zonas naturales, pérdida de biodiversidad, fragmentación y afectación de ecosistemas, aumento en la demanda de agua, afectación a fuentes naturales de aguas, zonas de recarga e infiltración, inexistencia de planificación territorial, la ausencia de infraestructura básica como alcantarillados y/o sistema de tratamiento de aguas servidas, sobrecarga de la vialidad existente, evasión de la Ley General de Urbanismo y Construcción. entre otros.
El INE en su informe anual sobre Medio Ambiente año 2021, da cuenta que la superficie de tierra productiva es limitada y se encuentra bajo una creciente presión por la intensificación y los usos que compiten por los cultivos agrícolas, bosques y pastos pastizales y por satisfacer las demandas, de una creciente población, de alimentos y producción de energía, extracción de materias primas y demás (ONU, 2015). Se estima que el 95% de la alimentación a nivel mundial proviene directa o indirectamente de los suelos. Asimismo, alrededor de un cuarto de la biodiversidad del planeta se ubica en este componente ambiental (FAO, 2015b)
El mismo informe señala que cerca de un 54% de los suelos de Chile continental corresponden a suelos productivos en términos agrícolas y que a nivel mundial se ha experimentado un gran aumento en la degradación de los suelos. La pérdida de tierras cultivables es de 30 a 35 veces superior al ritmo histórico. Las sequías y la desertificación han aumentado significativamente, generando pérdidas en tierras cultivables equivalentes a 12 millones de hectáreas, afectando a comunidades pobres en todo el mundo (ONU, 2016a).
Considerando lo anterior, a medida que los suelos se ven degradados, estos se empobrecen y compactan afectados por procesos naturales o por intervención humana, lo que en el largo plazo se traduce en la pérdida de diversidad genética, menos productividad agrícola y una menor resiliencia de los ecosistemas a eventos climáticos extremos, obstaculizando el cumplimiento de la realización del Objetivo 2 (Hambre Cero) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente el objetivo 2.4 que propone “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, a los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres y mejoren progresivamente la calidad el suelo y la tierra” (BCN, 2019).
El informe ya citado, expone que en Chile existen 36,5 millones de hectáreas con algún nivel de erosión (48,7% del territorio chileno) donde 18,1 millones tienen erosión severa. Los principales problemas que presenta el suelo agropecuario corresponden a erosión hídrica o eólica, desertificación, salinidad, acidez, deficiencias de nutrientes, extracción de áridos, contaminación por metales pesados y expansión urbana.
El desarrollo inmobiliario en zonas con aptitudes agrícolas, ganaderas o forestales es un fenómeno que urge abordar, sobre todo en un país altamente vulnerable al cambio climático como Chile y por el escenario que se ha descrito, siendo evidente que los órganos con competencia en la materia no han actuado de manera coordinada y diligente, sino más bien con falta de rigurosidad y desidia, sin efectuar las fiscalizaciones correspondientes y sin adoptar las medidas pertinentes que resguarden el destino del suelo.
Los problemas más graves a que se enfrentan las ciudades, comprenden la escasez de recursos financieros, la falta de oportunidades de empleo, el aumento del número de personas sin hogar y de asentamientos precarios, el incremento de la pobreza y el desequilibrio creciente entre ricos y pobres, el aumento de los índices de delincuencia, las deficiencias y el deterioro del patrimonio de viviendas y de los servicios e infraestructura, la falta de instalaciones sanitarias, el uso indebido de la tierra, la creciente congestión del tráfico, el aumento de la contaminación, la carencia de zonas verdes, las deficiencias en el abastecimiento de agua y el saneamiento, la falta de coordinación del desarrollo urbano y la creciente vulnerabilidad a los desastres. Los altos índices de migración y el crecimiento de la población en las ciudades, sumados a las pautas de producción y consumo agudizan esos problemas. En las ciudades, grandes sectores de la población viven en condiciones deficientes y padecen graves problemas, inclusive de orden ecológico, que se ven agravados por la falta de capacidad de planificación y gestión, la falta de inversiones y tecnología, la movilización insuficiente y la asignación incorrecta de recursos financieros, además de la escasez de oportunidades sociales y económicas110. Es en ese contexto, con todos los problemas ya mencionados que se enfrentan los impactos del clima, y se deberán seguir abordando en un futuro, lo cual lógicamente solo puede llevar a concluir la necesidad de replantear la forma en que se diseñan y habitan las ciudades.
La ubicación geográfica determina las condiciones climáticas a las que las ciudades están expuestas, por lo que los efectos del cambio climático varían según diversas condiciones locales, como la latitud, altitud, influencia oceánica, la topografía, entre otros. Por ejemplo, los centros urbanos situados en las regiones costeras están expuestos al aumento del nivel del mar y marejadas.
110 Programa Hábitat, Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos Estambul (Turquía), 1996.
Chile, es reconocido como un país vulnerable ante el fenómeno del cambio climático, pues en él coexisten la mayoría de las condiciones de vulnerabilidad que estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), cumpliéndose con seis de las nueve características definidas en dicha Convención, esto es, presenta zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas propensas a los desastres de origen natural; zonas expuestas a sequías y desertificación; alta contaminación atmosférica en áreas urbanas; y zonas con ecosistemas frágiles, incluidos los montañosos.111
En cuanto a los futuros escenarios climáticos el contexto nacional no difiere de lo planteado a nivel mundial, ya que se proyecta en términos generales un aumento de temperaturas y una disminución en las precipitaciones en la zona central del país112. Si bien en estas últimas se advierte una disminución, aumentarían en intensidad; lo que lleva a considerar los efectos de las inundaciones fluviales y los impactos costeros. Además, las sequías, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones, aumentaría el riesgo de incendios forestales.
El estudio “Asesoría en evaluación de riesgos de infraestructura costera en un contexto de Cambio Climático”, mandatado por la Dirección de Obras Portuarias (DOP)113, clasifica los efectos generales del cambio climático en las zonas costeras de la siguiente manera: inundación de las zonas costeras, pérdida de territorios deltaicos, desaparición de humedales, erosión costera en playas y acantilados, efectos en la dinámica de las dunas, playas y acantilados, efectos en la hidrodinámica y morfodinámica de estuarios, efectos sobre el comportamiento operacional y estructural de obras marítimas, aumento del daño durante inundaciones y tormentas y la intrusión salina en acuíferos y subida del nivel de la capa freática. Otorgando una panorámica del impacto.
Dicho estudio, analiza la información de temporales en Chile desde 1827 a 2015, identificando 117 marejadas que tuvieron algún tipo de impacto adverso. De ellos se destaca que los daños derivados de las marejadas se concentran principalmente en la zona centro sur del país, siendo la región de Valparaíso la que tuvo mayores costos asociados a la reparación de la infraestructura (paseos costeros y obras portuarias), sólo en el año 2015, fueron casi 7 mil millones de pesos, cifra que representó un 12% de lo invertido el año 2014 por la DOP114 .
111 Plan de adaptación, Cambio Climático para ciudades 2018-2022
112 Ídem
113 Asesoría en evaluación de riesgos de infraestructura costera en un contexto de Cambio Climática. Winckler. P., et al. Dirección de Obras Portuarias, 2015.
114 Plan de adaptación, Cambio Climático para ciudades 2018-2022
La “Evaluación Económica del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático”115, del año 2015, dimensiona las posibles pérdidas económicas bajo la consideración de ciertos escenarios climáticos y la necesidad de contar con sistemas de monitoreo de alerta temprana. Tal evaluación, en lo referido al aumento del nivel del mar, estima en el caso del puerto de la ciudad de Valparaíso, que las pérdidas alcanzarían entre 36 a más de 100 millones de dólares por día de inactividad, considerando escenarios de aumento de la temperatura entre 2°C y 4°C con sus respectivas consecuencias. Siendo esa una arista solo por un efecto.
La menor disponibilidad de agua, el crecimiento de las zonas áridas, las olas de calor, las marejadas y el alza en el nivel del mar, entre otros efectos, presionarán para que los sectores productivos y las infraestructuras que dan soporte a las actividades se adapten.
En términos sociales, la edad es otro factor de vulnerabilidad, que influye significativamente desde la perspectiva del cambio climático; los niños son más sensibles a las enfermedades que provoca un saneamiento deficiente o que se propagan mediante vectores. Los adultos mayores, a su vez, se ven particularmente afectados por las olas de calor, especialmente si las viviendas y construcciones carecen de estándares térmicos, diseño y materialidad que impida soportar temperaturas extremas de forma permanente.
Destacar que las mujeres se encuentran más expuestas a los impactos diferenciados del cambio climático, ya que desde una perspectiva de género se evidencian los nudos estructurales de la desigualdad identificados en la Estrategia de Montevideo: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, el predominio de la cultural del privilegio y los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y la desigual concentración del poder.
El IPCC destaca que las diferencias en vulnerabilidad derivan de factores no climáticos y de desigualdades multidimensionales que a menudo surgen de procesos de desarrollo desiguales. Las personas que se encuentran en desventaja social, económica, cultural, política, institucional o de otro tipo, son particularmente vulnerables al cambio climático, siendo esto producto de la confluencia de procesos sociales que conducen a aquello.
115 Estudio ejecutado por E2 BIZ para Subsecretaría de Medio Ambiente, Diciembre 2015
Frente a estos nudos estructurales de la desigualdad y en un contexto en el cual se hace necesario abordar los impactos del cambio climático, un reto clave es lograr que las acciones de respuesta generen las condiciones necesarias para la igualdad y que las mujeres, en particular, no queden excluidas en la búsqueda de soluciones, fomentando su participación y representación en los procesos, especialmente que se involucren la toma de decisiones.
El efecto combinado de los diferentes tipos de impactos y presiones sobre la ciudad (climáticos y no climáticos), genera distintos niveles de vulnerabilidad, afectando los soportes de infraestructura, servicios, la calidad de vida de la población y la capacidad de adaptación de las ciudades.
A pesar de la aceptación de que las ciudades son focos de generación y de concentración de los impactos del Cambio Climático, la evidencia da cuenta que no se han aplicado medidas de mitigación y adaptación en forma permanente y sistemática en el diseño, planificación y gestión de los espacios geográficos urbanos, sino que, han aumentado las transformaciones adversas al interior de las ciudades, tales como el incremento de las fuentes de calor fijas y móviles; el desaparecimiento de áreas verdes y suelos saturados; reducción de la ventilación, necesaria para mitigar el calor y depurar los contaminantes atmosférico; la pavimentación e impermeabilización de paisajes, lo cual solo deja en claro que se ha ignorado la evidencia científica al momento de tomar decisiones en esta materia.116
La adaptación se define como el “ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados o sus efectos, que modera el daño o aprovecha oportunidades beneficiosas”
116 Flávio Henrique Mendes, Hugo Romero y Demóstenes Ferreira da Silva Filho. Cambio Climático adverso provocado por la urbanización sin planificación ni evaluación ambiental en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 77: 191-210 (2020) Artículos
(CMNUCC). La resiliencia por su parte, se puede definir como la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a amenazas, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza de manera oportuna y eficiente, incluso mediante la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas esenciales.” (UNISDR y WMO, 2012).117 La adaptación se enfoca en cómo las prácticas actuales deben cambiar para adaptarse a las condiciones cambiantes, la resiliencia en tanto se refiere a las prácticas sociales, económicas y ambientales acumulativas que permiten que un área urbana resista los efectos de las condiciones cambiantes, incluidos los efectos del cambio climático. La Nueva Agenda Urbana (NAU 67) se compromete a “incrementar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático y los desastres, como las inundaciones, los riesgos de sequía y las olas de calor; a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud física y mental y la calidad del aire en los hogares y el ambiente; a reducir el ruido y promover ciudades, asentamientos humanos y paisajes urbanos que sean atractivos y habitables, y a dar prioridad a la conservación de especies endémicas”. En consecuencia, es necesario avanzar en ciudades más resilientes, en las cuales las políticas de desarrollo urbano sostenible puedan desarrollarse considerando la reducción de riesgos, abordando los riesgos sectoriales y financieros, para lo cual los riesgos deben ser bien caracterizados, comprendiéndolos y realizando modelos que permitan determinar los impactos, tanto económicos, en salud, entre otros aspectos, de eventos tales como sequías, inundaciones, incendios forestales y otros desastres climáticos.
Los procesos de planificación urbana deben integrar predicciones climáticas actualizadas, anticipando los cambios y planificando en torno a ellos en áreas como infraestructura, producción, vivienda, agricultura y recursos renovables, lo cual es clave para reducir los riesgos asociados. Si bien no todos los efectos pueden ser abordados por los gobiernos locales, los impactos del cambio climático requieren de una institucionalidad capaz de establecer una coordinación intersectorial y en distintos niveles de acción en el territorio, además de instancias de cooperación internacional para fortalecer la transmisión de experiencias, buenas prácticas y aportes de financiamiento para el desarrollo de proyectos.
Es necesario que los distintos niveles de administración territorial cuenten con herramientas e información que les permita desarrollar planes en respuesta a las necesidades específicas de cada territorio para avanzar en términos de resiliencia al cambio climático. Asimismo, resulta fundamental avanzar en el establecimiento de acuerdos público-privados que permitan materializar distintos objetivos en materia de mitigación y adaptación, estableciendo sinergias que, abordadas desde ambos sectores, puedan resultar beneficiosas.
Las ciudades requieren entre otras cosas, de una mayor capacidad de innovación sobre los sistemas productivos y un replanteamiento de los modelos económicos, lo cual debe tener por objetivo una mayor sostenibilidad y el fortalecimiento de la adaptabilidad y recuperación del territorio. Además, debieran contar con una mejor gestión de riesgos de desastres como respuesta a las amenazas presentes y futuras, teniendo medidas como la implementación de sistemas de monitoreo y de revisión de las medidas de prevención ante los efectos del cambio climático.
En definitiva, se hace necesario que los modelos de planificación sean más armónicos, y que las estructuras de gobernanza permitan avanzar hacia una planificación integrada multisectorial y multinivel, consensuada entre los distintos actores que convergen en las ciudades, para que de esta manera pueda avanzarse en la disminución de los riesgos y en la resiliencia necesaria para afrontar los efectos que ya están presentes.
De acuerdo con la información del Censo 2017, un 87,8% de la población total del país habita en áreas urbanas, en tanto que 12,2% vive en las zonas rurales118, lo cual da cuenta del creciente proceso de urbanización quedando expuesta a los impactos del cambio climático, tales como los aluviones en Atacama y Tocopilla en el año 2015, las inundaciones en Atacama y Coquimbo el 2017, incendios en áreas urbanas como el sufrido en Valparaíso el mismo año, la sequía que afecta a gran parte del país,
118 Síntesis de resultados, censo 2017, disponible en https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-depoblacion-y-vivienda/informacion-historica-censo-de-poblacion-y-vivienda
olas de calor, entre otros impactos. Esto evidencia la necesidad de estar preparados para evitar mayores daños sociales, ambientales y económicos, a través de estrategias de adaptación, que incluyan medidas para impulsar un desarrollo sostenible de las ciudades y el territorio en general. En este contexto cabe reflexionar, cómo las ciudades chilenas enfrentan el cambio climático; si se está priorizando en la planificación y gestión urbana la emergencia ambiental; qué medidas de adaptación y mitigación se están tomando; si se considera para abordar estos temas las desigualdades y la segregación urbana, así como los factores de diferenciación, ya sea género, etnicidad y etarios, etc.; si se instalan mecanismos que permitan incorporar a la ciudadanía, tanto en aspectos de concientización y participación, entre otros.
Resulta fundamental que las ciudades chilenas sean adaptadas a sus entornos, ya sea cordilleranos o costeros, áridos o lluviosos, para que puedan mitigar el cambio climático, se disminuya la contaminación y se den las condiciones para una mayor utilización de energías renovables, un aspecto que debe desarrollarse más en el país.
Así como a nivel internacional, en Chile existe una serie de documentos119 que se han desarrollado desde hace más de una década, que vinculan la situación territorial desde una mirada de cambio climático, los cuales se caracterizan por establecer temas prioritarios de acción tanto en adaptación como en mitigación.
Chile creó un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) el año 2014. Este instrumento propuso la elaboración de
119 CCG. (2012). Enfoque metodológico para evaluar la adaptación al cambio climático en la infraestructura pública del MOP. Desarrollado por el Centro de Cambio Global UC para el Ministerio de Obras Públicas. Santiago, Chile; CCG.; (2013). Marco Estratégico para la Adaptación de la Infraestructura al Cambio Climático. Desarrollado por el Centro de Cambio Global UC para el Ministerio de Obras Públicas. Santiago, Chile; CNID. (2016). Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para un Chile resiliente frente a desastres de origen natural; MIDESO. (2017). Estimación del Precio Social del CO2. División de evaluación Social de Inversiones. Sistema Nacional de Inversiones. Ministerio de Desarrollo Social.; MINECON y MMA. (2015). Plan de adaptación al cambio climático para pesca y acuicultura. Documento elaborado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo) y el Departamento de Cambio Climático (Ministerio del Medio Ambiente); MMA. (2014). Primer Informe Bienal de Actualización de Chile: Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Ante el Cambio Climático. MMA. (2016a). Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud. Ministerio del Medio Ambiente; MMA. (2018d). Guía de referencia para la plataforma de visualización de simulaciones climáticas. Proyecto Simulaciones climáticas regionales y marco de evaluación de la vulnerabilidad. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (FONDAP 1511009) mandatado por el MMA; MOP. (2012). Enfoque metodológico para evaluar la adaptación al cambio climático en la infraestructura pública del MOP. Centro de Cambio Global UC (CCG) desarrollado para el Ministerio de Obras Públicas. Santiago, Chile; MOP. (2013). Marco Estratégico para la Adaptación de la Infraestructura al Cambio Climático. Centro de Cambio Global UC (CCG) (2013) desarrollado para el Ministerio de Obras Públicas. Santiago, Chile, entre otros. Además, es destacable el trabajo realizado a Red de Municipios frente al Cambio Climático y su articulación que da énfasis al territorio.
planes sectoriales, en los cuales el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto a los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Energía, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y otros organismos, desarrollaron colaborativamente el Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 2018-2022 (PACCC).
Existían razones imperativas para la elaboración de dicho plan, debido a la cantidad de población que vive en ciudades; que es un país altamente vulnerable al cambio climático, según la CMNUCC; que el cambio climático afecta las posibilidades de sostener los niveles de desarrollo alcanzados; que los problemas de desigualdad territorial de las ciudades se agravan por las amenazas del cambio climático y que la elaboración e implementación de un plan para ciudades cumple con los compromisos nacionales e internacionales de la política chilena en materia de cambio climático.
El PACCC define acciones, proponiendo un plan multisectorial, basado en cinco ejes estratégicos, a saber:
1. Planificación urbana y ordenamiento territorial.
2. Infraestructura y construcción sostenible.
3. Reducción y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
4. Gestión local y colaboración interinstitucional.
5. Difusión.
A partir de cada eje estratégico se desarrollaron líneas de acción, que a su vez contienen medidas con sus respectivas acciones. A continuación, se señalan los Ejes, con sus respectivas Líneas de Acción:
Eje 1: Planificación urbana y ordenamiento territorial: el desarrollo armónico, integral y sostenible de las ciudades debe ser en consonancia con sus capacidades y vocación y considerando los efectos del cambio climático.
Línea de acción 1: Instrumentos de planificación territorial y normas urbanas120: Tiene por objeto la identificación del riesgo en las distintas escalas de planificación territorial, además de las áreas de valor ambiental relevantes para las ciudades y su protección. También avanzar
120 Instrumento de Planificación Territorial, se encuentra definido en el artículo 1.1.2 y son los señalados en el artículo 2.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)
en la definición de estándares de planificación y urbanización para evitar lesiones o pérdida de vidas, medios de subsistencia y bienes ante impactos climáticos.
Línea de acción 2: Movilidad urbana121: Busca avanzar hacia una planificación urbana integrada, incorporando elementos de movilidad urbana, fomentando la intermodalidad y mejorar el sistema de transporte público de las ciudades.
Eje 2: Infraestructura y construcción sostenible: La inversión pública debe buscar fortalecer la capacidad de resiliencia de las ciudades. Por ejemplo, las edificaciones, según su ubicación y zona, pueden abordarse en función de la mejor adaptación a las condiciones climáticas, contribuyendo en la habitabilidad y en menores costos de operación.
Línea de acción 3: Inversión en infraestructura122: Esta línea de trabajo también conlleva la gestión del agua frente al cambio climático, incorporarlo en la evaluación social de proyectos e impulsar proyectos de infraestructura verde
Línea de acción 4: Espacios públicos123: Conlleva entender el espacio público como soporte para la adaptación, siendo un espacio en el cual se debe buscar reducir el consumo de energía y fomentar la utilización eficiente del recurso hídrico.
Línea de acción 5: Edificios públicos124: La edificación pública debe desarrollarse de manera sustentable, debiendo reducirse el consumo de energía en el Sector Público. Además de mejorar la eficiencia energética de equipamientos125
121 Se vincula con transformar la visión centrada en el desplazamiento de vehículos a una de movilidad urbana sostenible.
122 La infraestructura provee el soporte de las actividades y servicios de la ciudad, lo cual es clave para las personas, siendo fundamental asegurar su funcionamiento a pesar del cambio climático y debiendo estar disponibles ante las emergencias.
123 El espacio público contribuye a una mejor calidad de vida urbana.
124 Los edificios de uso público deberían contribuir a la eficiencia energética, con el ahorro de recursos que esto conlleva.
125 Equipamiento se define en el artículo 1.1.2 de la OGUC como las “construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea su clase o escala”.
Línea de acción 6: Viviendas126: Dice relación en cómo se construyen las viviendas y que deben propender a reducir la demanda energética en calefacción, adecuar el acondicionamiento térmico e impulsar la calificación de la eficiencia energética de las mismas.
Eje 3: Reducción y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático
Línea de acción 7: Reducción de riesgo de desastres y manejo de impactos: Esta línea de trabajo comprende fortalecer la gobernanza del sistema de alerta temprana ante riesgos de desastres vinculados al cambio climático, promover la actualización de los planes de emergencia comunales y estudiar el impacto de las olas de calor sumado al efecto de islas de calor urbanas.
Eje 4: Gestión local y colaboración interinstitucional
Línea de acción 8: Generación de capacidades y colaboración: Conlleva fortalecer el desarrollo de las capacidades municipales y la coordinación intersectorial, propiciar relaciones de cooperación internacional y la generación de asociaciones público-privadas de cooperación y acción frente al cambio climático.
Línea de acción 9: Gestión. Se vincula con acciones para la sustentabilidad ambiental, para la reducción de riesgo de desastres en barrios, la implementación de las medidas de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile, de Planes de Descontaminación Atmosférica: Estrategia 2014 – 2018 y la contribución nacional en el sector de residuos.
Eje 5: Difusión.
Línea de acción 10: Acciones de difusión. Busca el desarrollo e implementación, de programas específicos de prevención y fomento de
126 La construcción de viviendas con estándares de sostenibilidad, el mejoramiento de su eficiencia energética y la utilización de energías menos contaminantes, son aspectos que contribuyen a adaptarlas frente a las exigencias que el cambio climático.
la salud urbana, campañas de información, sensibilización y capacitación para reducir el consumo energético y el uso más eficiente del agua potable, difusión de recomendaciones para espacios públicos y edificaciones sostenibles y el sensibilizar y capacitar a la ciudadanía en ámbitos de la adaptación al cambio climático en ciudades, en el marco de la Academia de Formación Ambiental.
La implementación del plan de adaptación al cambio climático para las ciudades es necesario para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los sistemas urbanos, buscando al mismo tiempo sinergias con estrategias de reducción de emisiones. El documento establece medidas de adaptación, mitigación y gobernanza que guardan relación con la movilidad, transporte, planificación del territorio, urbanización y edificación sustentable, infraestructura pública, uso de la energía y sistema de abastecimiento de agua.
El Plan fue aprobado recientemente, 2018, siendo fundamental en su desarrollo la coordinación entre las instituciones del Estado, debido a que por la amplitud de materias que comprende hay más de un organismo responsable y con competencias en las líneas de trabajo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Municipios, Gobiernos Regionales, Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Oficina Nacional de Emergencia, Ministerio de Transporte, entre otros, siendo necesario que se trabaje en todos los ejes propuestos con sus respectivas líneas de acción para lograr resultados, ya que avanzar solo en un área resulta totalmente insuficiente. Además, resultaría conveniente que el plan fuera vinculante para todos los organismos y fueran públicos los avances de manera tal que todos los interesados pudieran visualizar el trabajo ejecutado y con fechas de reportes previamente fijadas para todos los actores.
El éxito de las medidas propuestas depende de muchos factores, siendo clave la determinación en su aplicación por parte del Estado, la revisión constante de los procesos de monitoreo y evaluación, pues permite asegurar su apropiada implementación y adecuación a los escenarios climáticos futuros y el trabajo colaborativo de los actores, establecer el presupuesto necesario para su desarrollo, no siendo suficiente las acciones parciales y desarticuladas. Es necesario, ante esto, también una gobernanza que incluya formas de participación en la formulación de decisiones e implementación de acciones, y la coordinación entre sociedad civil, sector privado y Estado en forma horizontal y vertical.
Conclusiones
Las ciudades, en su desarrollo se encuentran condicionadas a diversas normativas de distintos rangos y a un amplio marco institucional; que en conjunto agrupan una abundante regulación con disímiles niveles de incidencia, de carácter territorial y que no resulta ser exclusivamente urbano. Este escenario contribuye a una diversidad de políticas sectoriales no necesariamente integradas, dificultando un desarrollo armónico y sistémico, lo cual hace sumamente necesaria la coordinación con el objeto de articular las políticas y competencias sobre el territorio, de todos los actores y niveles de gobierno (local, regional, nacional).
El cambio climático exige una variación significativa en la manera de enfrentar los problemas y se configura como un factor transversal en el desarrollo urbano, que afecta a todos de distintas maneras según los diferentes factores como la topografía, climatología, morfología, los niveles socioeconómicos, grado de exposición, sensibilidad, y capacidad adaptativa. No es posible pretender que un plan creado, por ejemplo, en Santiago vaya a funcionar en una ciudad cordillera o costera, los planes locales deben responder con precisión a su contexto específico, ya que es desde lo local el lugar donde se puede articular con mayor detalle y se conoce de mejor manera el contexto particular con todas sus aristas, asegurando de este modo una integración y transversalidad del plan como parte del ejercicio de actividades y prácticas de los ciudadanos y las autoridades. Para esto, es determinante la capacidad de quienes toman las decisiones en las ciudades de coordinar respuestas adecuadas de corto, mediano y largo plazo, las cuales en definitiva tendrán un impacto en la eficiencia urbana y la vulnerabilidad de los habitantes.
La planificación territorial es uno de los ámbitos donde la eficacia de la coordinación tendrá los mayores impactos, por eso la importancia de planificar para la reducción de riesgos a través de planes de adaptación, que los instrumentos de planificación territorial dejen de ser reaccionarios, que se efectúe la gestión de los riesgos de desastres y se busque reducir la vulnerabilidad, constituyéndose las ciudades como parte de la solución a la crisis climática.
Los próximos años son cruciales y se debe ser conscientes de ello, las ciudades influyen en el avance de los efectos del cambio climático, por lo que es clave el ahora para el futuro que no se quiere, siendo primordial como se actúa desde ya con la normativa actualmente vigente, la cual si
bien en muchas aristas resulta deficiente esto se conjuga con la desidia de algunas instituciones públicas con las competencias que poseen. Las decisiones que se tomen hoy sobre la energía, el transporte, la construcción y las infraestructuras hídricas fijarán las emisiones globales durante décadas, por lo que sus efectos no será posible verlos esta generación.
Las determinaciones que se adopten en las ciudades y sus prioridades se reflejan en la política nacional y mundial, para lo cual deben trabajar de manera conjunta e influir en lo macro. Numerosas ciudades de todo el mundo ya están aplicando políticas y programas para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático y en este sentido se debe trabajar en el ámbito nacional.
Las ciudades tendrán que desarrollar un plan de acción climática para determinar qué medidas tendrán el mayor impacto y beneficios en ellas. Trabajar con sus habitantes, las empresas, la sociedad civil organizada, las instituciones públicas y otras organizaciones para desarrollar estrategias eficaces y equitativas para aplicarlas. En lo anterior es relevante el cómo se involucran desde lo personal y como organización. No se va por buen camino y eso ha sido expuesto, se tiene poco tiempo para la transformación necesaria que permita modificar este paradigma, por lo que cada decisión cuenta. Los efectos de las acciones de una ciudad no se limitan a ella o a su región, y las lecciones aprendidas en las ciudades y zonas urbanas pueden servir de inspiración y recursos para soluciones en otros lugares, de ahí también la importancia de la colaboración.
En un momento como el actual, la discusión en torno a una nueva Constitución sería un factor de notable incidencia. El debate actual es clave para el futuro de las ciudades. Nacen nuevos retos que han de ser abordados desde una reflexión multidisciplinar, por la naturaleza misma de los problemas urbanos por resolver, que requieren de una visión compleja e integrada, capaz de abarcar de forma simultánea y operativa su dimensión social, cultural, ambiental y económica, lo que permitirá tener ciudades más estables y equitativas.
Se debe buscar el ideal de una ciudad para todas y todos, donde se promueva la inclusividad y se garantice que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminaciones, puedan crear y vivir en ciudades justas, seguras, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, promoviendo la prosperidad y una mejor calidad de vida para todos quienes la componen.
Aguilar, R. 2021. La igualdad de género ante el cambio climático: ¿qué pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe?. Serie Asuntos de Género, N° 159 (LC/TS.2021/79), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Barton, J. 2009. Adaptación al cambio climático en la planificación de ciudades-regiones. Revista de Geografía Norte Grande, 43: 5-30.
Barton, J. et al. 2016. Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos naturales: buscando síntesis en la planificación urbana Revista de Geografía Norte Grande, 63: 87110.
Cordero, E. 2007. El derecho urbanístico, los instrumentos de planificación territorial y el régimen jurídico de los bienes públicos Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXIX pp. 269 – 298
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2018. La ineficiencia de la desigualdad. Síntesis (LC/SES.37/4), Santiago.
Documentos de trabajo, Amy Kirbyshire, Emily Wilkinson, Virginie Le Masson. 2017. Desplazamiento masivo y el desafío de la resiliencia urbana, disponible en https://odi.org/ en/publications/mass-displacement-and-the-challenge-for-urban-resilience/
Gifreu F., J. 2018. Ciudades adaptativas y resilientes ante el cambio climático: estrategias locales para contribuir a la sostenibilidad urbana. Revista Aragonesa de Administración Pública, ISSN 2341-2135, núm. 52, Zaragoza, pp. 102-158.
Henrique M., et al. 2020. Cambio Climático adverso provocado por la urbanización sin planificación ni evaluación ambiental en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 77: 191-210.
Informes de investigación, Cambio climático. 2021. La base científica física (AR6), disponible en https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Climate-Change-2021-ThePhysical-Science-Basis-AR6?language=en_US
Informes de investigación. 2018. Resumen para los responsables de las políticas urbanas: Qué significa para las ciudades el informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5°C, disponible en https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Summaryfor-Urban-Policymakers-What-the-IPCC-Special-Report-on-Global-Warming-of-1-5-Cmeans-for-cities?language=en_US
Informes políticos. 2010. Para las ciudades por las ciudades: Conclusiones principales para los responsables de la toma de decisiones de las ciudades a partir del informe del IPCC sobre 1,5°C y el Resumen para los responsables de las políticas urbanas, disponible en https://www.c40knowledgehub.org/s/article/For-cities-by-cities-Key-Takeawaysfor-City-Decision-Makers-from-the-IPCC-1-5-C-Report-and-Summary-for-UrbanPolicymakers?language=en_US
Informes políticos. 2022. Por qué todas las ciudades deben adaptarse al cambio climático, disponible en https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Why-all-cities-need-to-adaptto-climate-change?language=en_US
La Nueva Agenda Urbana. ONU HABITAT, Por un mejor futuro urbano
Muñoz, J. C., J. Barton, D. Frías, A. Godoy, W. Bustamante, S. Cortés, M. Munizaga, C. Rojas y E. Wagemann. 2019. Ciudades y cambio climático en Chile: Recomendaciones desde la evidencia científica. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Organización Meteorológica Mundial. 2021. State of Climate in 2021: Eventos extremos y principales impactos. 31 de octubre. https://public.wmo.int/en/media/press-release/ state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts
Plan de adaptación al cambio climático para ciudades 2018-2022
Plan Nacional de adaptación al cambio climático
Programa Hábitat Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos Estambul (Turquía), 1996.
Sánchez R., R. S.f. Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina. Editor Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Tapia Z., R. S.f. Chile. Políticas de Vivienda y Urbanismo: Logros y Desafíos para las Próximas Décadas
Vásquez, A. S.f. Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: el caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 63: 63-86 (2016)
Zucchetti, A, Hartmann, N, Alcántara, T, Gonzales, P, Cánepa, M, Gutiérrez, C. 2020. Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Prácticas inspiradoras en ciudades de Perú, Chile y Argentina. Plataforma MiCiudad, Red AdaptChile y ClikHub
Felipe Völlmer Pizarro
R.·.L.·. Independencia N° 38. V.·. de Valparaíso y R.·.L.·. Lessing N° 95. V.·. de Viña del Mar
Introducción
Desde la fundación de la capital en 1541 y de las ciudades más importantes de Chile, hubo un mestizaje en las directrices del desarrollo urbano, entre un canon colonial, republicano, europeo de ocupación y de subdivisión de la manzana bajo el modelo de la cuadrícula (Parcerisa y Rosas, 2016) y en la transformación a la que fue sometida la ciudad por un higienismo Haussmaniano127, con una imperiosa red de alcantarillado (Fernández, E. 2015) hasta llegar a las propuestas de modernización, que motivaron las sucesivas transformaciones e incorporaciones ferroviales, principalmente dentro de las comunas de Santiago, Valparaíso y Concepción con los proyectos de gran escala, y de escala local; conjuntos armónicos, incorporación de pasajes, plazuelas, galerías, paseos peatonales, estacionamientos, entre otros. En este sentido se podría decir que la energía es sin duda un modelo de desarrollo de las ciudades. Un ejemplo de modernización, es la llegada de la electricidad al espacio público, que sin duda alguna generó nuevas condiciones de movilidad en la Alameda las Delicias en Santiago y Avenida Brasil en Valparaíso; desaparecerán los carros de sangre como medio de transporte público con la llegada de los tranvías eléctricos, que además permiten la iluminación eléctrica de esas vías y otras más, otorgando una definición
127 Los edificios Haussman de París. La arquitectura haussmaniana tenía la intención de modernizar y unificar la capital francesa.
previa a la llegada del urbanista Karl Brünner, Austriaco (1929) que trae nuevas ideas para modernizar el transporte público (metro-ferrocarril) y plantear las primeras discusiones sobre la expansión urbana de las ciudades.

de https://www. enterreno.com/

128 Luminarias en la Alameda en Santiago. Recuperado de https://www.enterreno.com/
“Alumbrado público nuevo en la Alameda de Santiago, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile.
La nueva energía cambió los hábitos domésticos y laborales de los chilenos, especialmente de los habitantes de ciudades y pueblos donde, en las primeras décadas del siglo XX, la electricidad se convirtió en un símbolo de la modernización de la vida urbana nacional. Este proceso fue llevado a cabo por empresarios chilenos y extranjeros que crearon cientos de pequeñas empresas eléctricas en pueblos y ciudades de Chile, destacando la Chilean Electric Tramway and Light Company y la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad que operaban en Santiago; la Compañía General de Electricidad Industrial, de capitalistas chilenos, que prestaba servicios desde San Bernardo a Temuco. A esto hay que sumar el aporte de las grandes industrias mineras que instalaron sus propias centrales eléctricas para modernizar sus operaciones.
Al comenzar la década de 1920, la generación y suministro de energía experimentó un impresionante desarrollo, expresado en el surgimiento de una nueva empresa eléctrica en Santiago, denominada Compañía Chilena de Electricidad. Frente a esta expansión, el Estado debió legislar para regular esta actividad y en 1925 se promulgó la Ley General de Servicios Eléctricos.
Este proceso empresarial modernizador tuvo enormes repercusiones en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades chilenas, especialmente en Santiago, que muy pronto gozaron de los beneficios de la electricidad. La iluminación de las calles y casas particulares con ampolletas incandescentes desplazó a las lámparas de gas. Asimismo, la proliferación de los tranvías eléctricos cambió los hábitos de transporte de los chilenos129.”
Lo anterior, es el testimonio de una de las implicancias más reveladoras del desarrollo de las ciudades por medio de la incorporación de los nuevos sistemas de transportes y del nuevo modo de usar los espacios públicos en las horas de menor luz y la llegada de la electricidad a los hogares de principios del siglo XX, el concepto de sustentabilidad no era conocido como tal, sino la intención de saneamiento, salubridad, ordenamiento funcional y bello de lo edificado, de la vialidad, y las áreas verdes importantes 130
129 “Los primeros años de la electricidad en Chile (1883-1930)” Recuperado de www.memoriachilena.cl
130 Luces de Modernidad, Archivo fotográfico Chilectra.
No obstante, el constante aumento poblacional y la extensión de las ciudades, más adelante supuso el término de los tranvías (1945) ante el avance de una oferta desordenada de transportes motorizados más económicos, tales como trolebuses, góndolas, micros y taxi buses131.
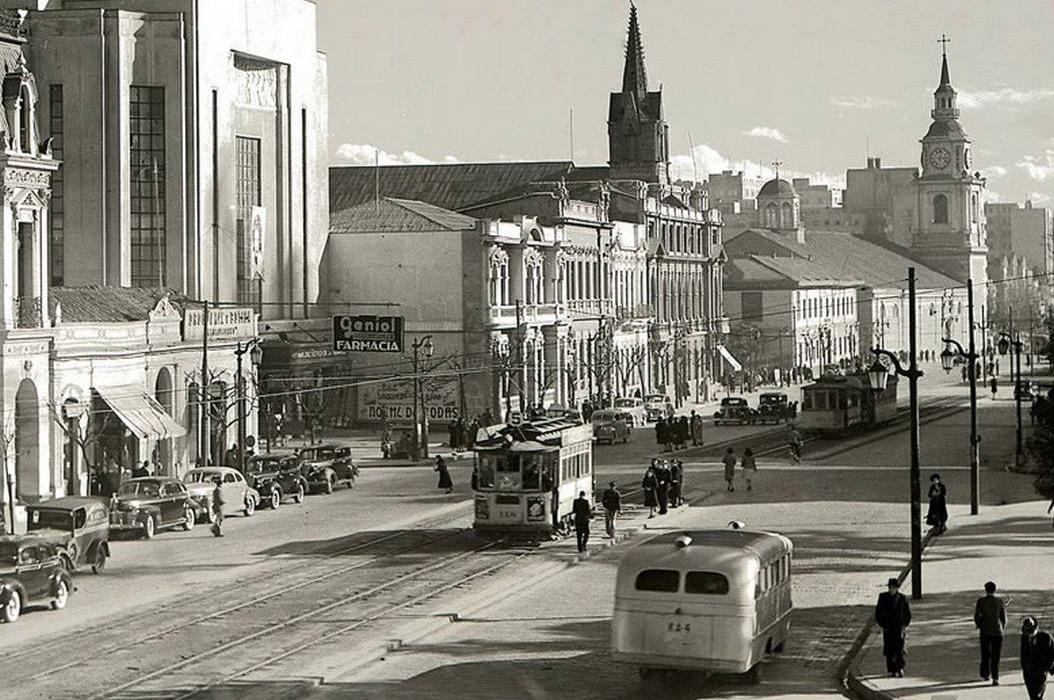
Figura 3: Fotografía de Enrique Mora, 1940. Ex cine Santa Lucía, Iglesia Santa Rosa, Hospital San Juan de Dios. Destaca el nuevo emplazamiento del cine Santa Lucia, la necesidad de establecer una nueva línea oficial en la Alameda. Se aprecia los sistemas de transportes en la principal arteria capitalina132.
En el pasado todas las civilizaciones consideraron que la edificación de las ciudades era una labor sagrada, hecho evidenciado en que el lugar central de la urbe siempre lo ocupaba el templo, cualesquiera que fuese la religión que allí se practicara.
131 Mardones, 2014, p.115, 130) (Revista CA N.º 12-13, pág. 18 y 19.
132 Cine Santa Lucia, 1937 del Arqto. Eduardo Valdés Freire (plan de Brunner desde 1934). Fotografiá recuperada de https://www.enterreno.com/
Este hecho histórico innegable también se ve reflejado en el urbanismo de las ciudades, pues tanto Chile como el resto del mundo católico romano ponían al centro la Catedral, cuya sombra matinal se proyectaba sobre una amplia plaza de armas. La aguja del campanario solía ser el punto más alto de la ciudad o pueblo, recordando que el eje vertical, que se representan simbólicamente con la herramienta de la plomada, era lo que permitía el contacto de la vida urbana y civil con algo más alto y trascendente que la prosaica existencia cotidiana, con sus afanes y negocios.
Esta cuestión, y no otra, es la que puede ayudar a tomar verdadera consciencia de la manera inhumana y enloquecida en la que se está viviendo dentro de las modernas ciudades, fruto de los acelerados cambios y novedades que golpearon la vida colectiva a partir de la electrificación e industrialización primero, y de la edificación de altura y alta concentración demográfica después.
Ahora bien, aquella Prisca sapiencia de la humanidad también se hace presente desde un legado previo a la Cristiandad, y es por esa ruta que se puede remontar a experiencias concretas del pasado místico de los antepasados, donde se puede inferir que las ciudades eran una concatenación de relaciones naturales, cíclicos, temporales de la existencia y la observación de los fenómenos astrales.
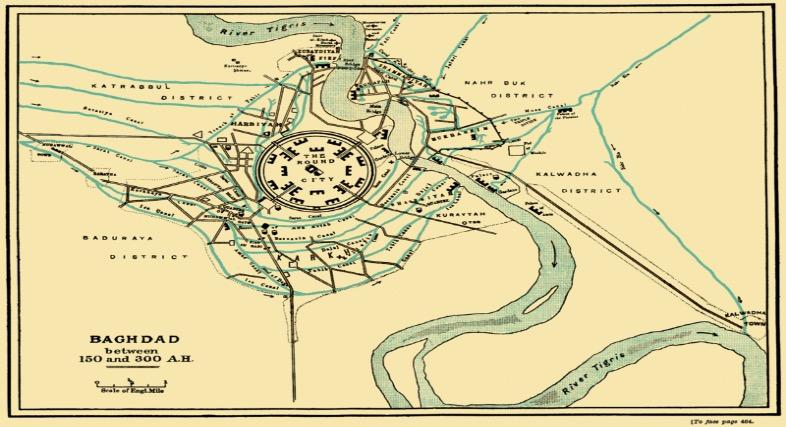

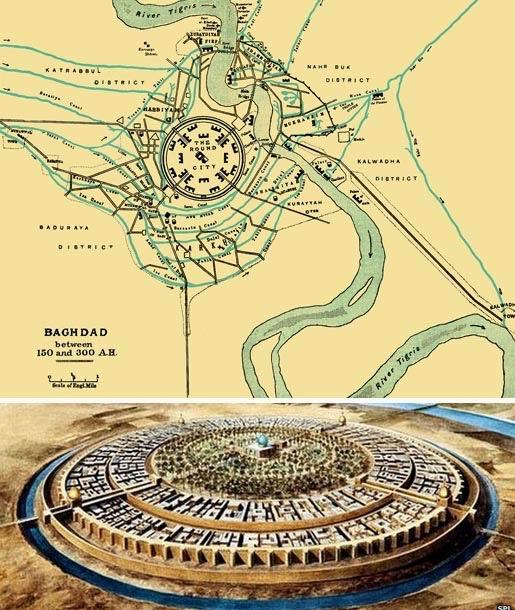
Figura 4, 5 y 6 : Imágenes de la ronda de Bagdad: un análisis de las reconstrucciones realizadas por historiadores de la arquitectura. Al-Ali, S. y Al-Ali, N. (2016). Irak, 78 , 137-157. doi:10.1017/irq.2016.9
Una buena aproximación hacia la discusión del espacio público sustentable, es bajo el marco teórico de poder o resistencia al poder, es decir, para qué y quienes se ocupa o cómo se destina dicho espacio público. Cuestión que afirmaría un proceso de producción del espacio mismo. –es saber quién lo domina- El acceso a dicho espacio, su distancia y medio de equilibrio entre éstos, los lugares de trabajo y de los hogares, el problema también gira en torno a cuestiones de equilibrio entre espacio peatonal y capacidad vial, relaciones entre medios y sus trasbordos133.
“Antes de la era moderna, el espacio percibido y el concebido trabajaban en conjunto para crear un espacio público cuya función central era expresar el poder del soberano, la Iglesia o el Estado. Incluso en la Grecia clásica, el lugar de nacimiento de la democracia, la Acrópolis era un enclave fortificado en el cual la elite dominante (ciudadanos atenienses) tomaba decisiones e imponía su poder sobre el resto de la población. El diálogo socrático, al tiempo que discursivamente democrático, era el privilegio de una minoría, y el espacio público estaba fundamentalmente orientado a proteger el derecho de esa minoría a gobernar. Usando la terminología de Foucault, podemos señalar que con anterioridad a la modernidad no se requería de discursos disciplinarios sobre el espacio público, dado que el poder del soberano y el uso que éste hiciera del espacio público no era disputado, al menos en el plano de las ideas”134. En el presente, se tiene otro tipo de construcción democrática del espacio, en el cual la sustentabilidad y la idea del cuidado al medioambiente debieran ser el vehículo de interacción y relación de la futura ciudadanía.
133 H. Lefebvre, “Derecho a la ciudad” y David Harvey “, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”)
134 Salcedo, “El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo postmoderno”, 2002
Lo anterior, se ha visto en aumento con la peatonalización, la bici-cultura, el reciclaje y cuidado de animales. Por lo tanto, se está ad-portas de un gran cambio científico-cultural, en mano de las nuevas interacciones sociales, apoyados por vínculos e incentivos sustentables de movilidad, educación, cultura y consumo.
El poder o bien dicho “esa idea de poder” éticamente se democratiza en un sentido sustentable desde un colectivo social, que habita dentro de una misma área urbana, ciudad, región, país, continente y océano, para necesariamente equilibrar los ciclos de producción y consumo humano, con los del medio natural, que se han establecido luego de miles de años de evolución.
No obstante, antes de concientizar en la problemática del presente en que se vive, el urbanismo moderno, trajo consigo las grandes operaciones de infraestructura a gran escala para las ciudades, en una necesidad forzosa e imperiosa desde un glorioso aparecer de las ciudades con grandes trincheras urbanas y pobladas de circunvalaciones o anillos de movilidad. Aquellas que vislumbraban ante el nuevo poder del hombre, por medio de las ciudades de gran escala; de las grandes estructuras metálicas, las nuevas tecnologías del hormigón y el uso del automóvil. Que mientras más grandes y complejas, éstas, deben ser asistidas desde una ciencia urbana por la alta complejidad en sus sistemas de transportes, usos de suelos, barrios, patrimonio, vialidades estructurantes, parques y áreas verdes. Adicionalmente, se requiere para las diversas escalas de la planificación, un ordenamiento jurídico que armonice conforme al bien común, la sustentabilidad y la propiedad privada.
Por ejemplo, la construcción de la Línea 1 del Metro (Santiago) a modo de trinchera, implicó excavaciones a tajo abierto con un mínimo 18 metros de ancho -por ambos taludes-, siendo una diferencia sustancial al modo actual de construir redes de metro, por intervenir el suelo a nivel de superficie. Su obra también consideró décadas atrás, modificar el perfil vial a nivel de superficie que cruza al Eje Cívico, para dar cabida preferentemente a un transporte motorizado, que malamente se conoce desde hace décadas como vías de polución, ruido, segregación, contaminación visual y de inseguridad vial para los peatones.

Figura 7: Fotografía recuperada de “En la Ruta de Juan Parrochia Beguin”, obras cerca del eje Bulnes, p.110.
Si se piensa en lo anterior, es distópico la cantidad de contaminación que requieren producir grandes obras de infraestructuras para unir grandes extensiones sacrificando zonas o barrios patrimoniales, conforme a la tendencia de los países desarrollados en devolver a las ciudades la escala humana, haciéndolas autónomas en cuanto al derecho de la ciudad y a utilizar infraestructura sustentable.
Empero, al reciente pasado, dentro de los intentos de transformación más sustentables, se pretende incorporar o ampliar las redes de metro, construir nuevas intermodales, incorporar o adecuar nuevos carriles de buses en nuevos sistemas Bus Rapid Transit (BRT)135 o de autobús de transito rápido, ampliar redes de ciclovías, aumentar la electro-movilidad y finalmente generar amplios espacios peatonales que alberguen preferentemente una adecuada arborización en tormo de esas redes precitadas136
135 Un sistema BRT (Bus Rapid Transit) es, por sus características, un modo operativo que puede tomar formas distintas. Esto tiene que ver con el hecho de que ofrece la posibilidad de construir cada sistema a medida, a veces con el aprovechamiento de la infraestructura y los vehículos existentes.
136 Vollmer, Tesis grado de Magister “El suelo público en disputa: el andén urbano en torno al convento San Francisco 1939.2020”, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020













Figura 8: Recuperado de Memoria Nueva Alameda Providencia, corredor eje central eficiente que organiza el transporte urbano a través de un corredor central de micros BRT. Permite la expansión del espacio peatonal que acoge los corredores verdes, permitiendo mejores coberturas arbóreas de gran tamaño.











Figura 9: Recuperado de Memoria Nueva Alameda Providencia La organización del transporte urbano, permite también la expansión del espacio peatonal ligado a la sustentabilidad en áreas de infraestructura urbana dura de la ciudad.
La sustentabilidad también puede estar presente en la resiliencia urbana contra los Riesgos Naturales un ejemplo de aquello seria la intervención realizada por el arquitecto Teodoro Fernández en el Parque Kaukari en Copiapó, se trata sencillamente de comprender el paisaje natural y fomentar servicios ecosistémicos que sean apropiados a las raíces
geográficas, naturales y culturales. El uso adecuado del recurso hídrico, no es menor consideración si se debe asegurar periodos extremamente secos y otros en las cuales los máximos pueden sobrepasar las estimaciones de retornos de aguas lluvias sobre 100, 150, 200 años.



pensando en transiciones climáticas y evitando condiciones de Riesgos por inundación y Remoción en masa.
La imagen habla por sí sola, porque en ese espacio natural convive el recuerdo de generaciones de familias, por tanto, se puede entender que la sustentabilidad es parte de esa memoria indivisible, ya que de lo contrario se estaría contrariando a siglos, décadas y años de asentamientos tradicionales mientras éstos pudieron permanecer o ser cuidados. También se habla que la sustentabilidad medioambiental debe ser flexible y adaptable a los cambios climáticos presentes que se viven en la actualidad, ya que es muy probable que la zona centro obtenga mayor similitud de características de las que existen en la zona centro norte del país.
Pero también se debe entender que las intervenciones duras en materias de transportes, espacios públicos de la ciudad y medios de peatonalización que activa una mejor calidad de vida, o grandes intervenciones de parques están sujetas a tiempos que son mayores de los que la misma comunidad conjuntamente a organizaciones que les apoyen y guíen, puedan como colectivos urbanos sustentables desarrollar apropiaciones verdes con mayor rapidez y sentido de pertenencia. Ya se ha realizado ejemplos desde el ámbito multisectorial de Programas de Recuperación Urbana presente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (Quiero mi Barrio y Unidad de Parques Urbanos).
Dicho esto, se puede ver en el presente una gran oportunidad desde la energía Solar y el Hidrogeno Verde, participando en las comunas y las ciudades del país, haciendo crecer autonomías ciudadanas que sean coherentes con los planes de sustentabilidad de transportes, servicios y de los diversos equipamientos.



Figura 13, 14 y 15: Fotografías de Felipe Vollmer, arquitecto a cargo de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio, Los Andes, año 2017. Arquitecto diseñador, analista de gestión urbana del MIMVU, después Analista Urbano Depto. Desarrollo Urbano.



Figura 16, 17 y 18: Fotografías recuperadas de sitio web “Landezine.com”, oficina holandesa en Amsterdam @karresbrands, que incentiva el uso de cubiertas vegetales de conformación nativa y de estructuras de paisaje agreste natural, luego de estudiar tipologías del paisaje, sus problemas espaciales y escalas de importancia. Los bosques de bolsillo se pueden fomentar en cualquier estructura urbana.


Figura 19 y 20: Fotografías de diseños y gestión de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio, Barrio Alonso de Ercilla, Los Andes, 2017.
No es menor que dicho concepto haya sido acuñado desde la década del 70 en adelante, desde cuando se empieza a conocer la inviabilidad del modelo humano de desarrollo, sin una plena vinculación formal entre la ética, el desarrollo económico y que finalmente posibilite una regulación de los equilibrios medioambientales. Es uno de los problemas que más tiempo ha perdurado en su arrastre en décadas137.
Es necesario una nueva estructura de conciencia, educación, cultura y sociabilidad. Una nueva conciencia ecológica, que pueda religar a la ciudadanía (religare, religión). A un cambio sustancial bajo el nuevo paradigma medioambiental del cual se debe garantizar el presente y futuro de las comunidades.
Si bien, los problemas que se enfrentan provienen de diversas fuentes, en lo fundamental, se puede entender que siempre ha sido desde del hombre y su obra individual o colectiva. La francmasonería en su concepto es meliorista, es promotora de una conciencia ética que permite adelantar a la discusión del porvenir de la humanidad.
En el caso nacional, ha sido testigo de diversos frentes o realidades territoriales, que han sostenido conflicto con las comunidades de pueblos originarios o con los ambientes naturales protegidos. No debieran existir esos conflictos, pues la sociedad en todo su conjunto debe aunar su preocupación y esfuerzos para preservar el mundo donde se vive.
Por ejemplo, sigue siendo la Evaluación Ambiental, EAE, EIA, instrumentos de carácter mayormente reactivos a regulaciones preventivas para proteger las autonomías ambientales, en ese sentido es urgente un cambio en la reglamentación ambiental disponible o presente en el país.
137 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente, Estocolmo, 1972.
Que sea acorde a los territorios y sus diferentes realidades culturales, no obstante, también debe ser eficiente desde aunar criterio con las ciencias económicas y las comunidades que tradicionalmente habitan un determinado territorio.

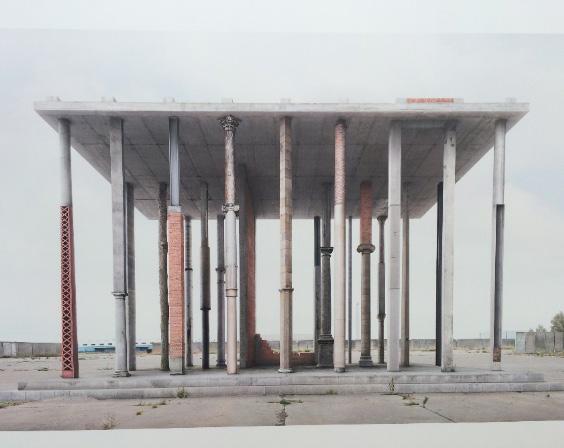
Figura 21 y 22: La estructuración solidaria vinculante se logra luego de entender los sistemas que allí intervienen, son pilares del espacio de contemplación natural o artificial.
Conforme a lo antes señalado, en las Evaluaciones Ambientales preventivas se deben establecer de manera vinculante al desarrollo urbano, la meta 11 de la ODS, que tiene para el 2030 una serie de objetivos a lograr, entre los que destacan; el acceso al transporte eficiente, la participación ciudadana en la planificación sostenible (relación tasa de consumo de tierras respecto del crecimiento población y gestión permanente del territorio), atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos, resguardo del patrimonio cultural – natural con desglose de financiamiento público privado, reducción de Riegos Naturales y acceso a universal a los servicios ecosistémicos.
Por otra parte, modificar la actual ley de bosques, y su explotación, puede lograr fomentar un uso intensivo y renovable a la vez, que permita disminuir el consumo de los materiales provenientes de las fuentes más contaminantes e ineficientes como lo son: hormigones, aditivos, plásticos y estructuras metálicas. No obstante, ese ciclo de renovación debe ser consensuado de manera integral con las comunidades. Siendo una materia compleja desde diversos ámbitos forestales, es necesario su legislación y una clara adecuación, para definir posibilitar y ampliar el desarrollo de
las edificaciones de madera en alturas mayores a cuatro pisos. Sin duda lo anterior también exigirá adoptar medidas sustentables dentro de las normas sísmicas que existen en el país y que un uso especializado de la madera, podría ser generado como un material térmico, ignífugo y antisísmico. A modo de ejemplo, una tonelada de hormigón requiere para su producción hasta cinco veces más energía que una tonelada de madera, sin contar el impacto en la extracción de los áridos necesarios para su elaboración. De igual forma, una tonelada de acero puede requerir más de 24 veces la energía en su producción que una tonelada de madera, y aunque existen importantes esfuerzos en su reciclaje, buena parte de éste debe ser importado desde otros países. Es más, estudios que contrastan el proceso de producción de la madera, en comparación a otros materiales como el hormigón y el acero, han demostrado que la madera presenta resultados más favorables en el caso del uso de energía primaria, potencial de calentamiento global, volumen crítico de contaminación atmosférica, volumen critico de contaminación del agua, recursos necesarios para su producción y los desechos sólidos generados en el proceso.138
138 Felipe Victorero. (29 de mayo de 2020). Corporación Chilena de la Madera (Corma). Obtenido de https://www.madera21.cl/blog/2020/05/29/f



Figura 23, 24 y 25: Edificaciones en altura de madera, recuperado de curso UC “Introducción al diseño, cálculo y construcción con madera”. Figura 22, Japón será el primer país sismico en tener un edificio tan alto de madera -2041-, recientemente solo existe una edificación de este tipo en Vancouver (Canadá), de 18 pisos y mide 53 metros de altura. En Chicago también existe una torre de madera pero de 244 metros de altura.
Es necesario señalar que las ciudades Latinoamericanas son altamente concentradas, y que, para sostenerse, éstas, requieren un área de hasta 178 veces mayor a la superficie que ocupan para obtener los recursos necesarios para consumo de sus ciudadanos (Rees y Wackernagel, 1996)
En Chile, la política de expansión urbana y liberación del límite urbano de las ciudades, junto con la desregulación del área rural139140, y luego de ser una política sostenida durante la década del 90, supuso un escenario complejo a los ciudadanos, en muchos casos alejando de los centros de servicios bien equipados. Las primeras críticas por liberar la expansión urbana hacia los suelos agrícolas, se basaba en la escasez e importancia de esas áreas y la necesidad de mantener una proporción equilibrada entorno de las ciudades. Santiago de Chile, es un caso distópico en el sentido que su valle ha perdido gran parte del área rural que le servía como respaldo de cultivo. Junto a ello también, se concentra indiscriminadamente el desarrollo de infraestructura vial para la movilidad del transporte terrestre con el uso de camiones, dependiente del uso de hidrocarburos, donde hace falta albergar alternativas que armonicen otro tipo de rutas terrestres con el medio natural.
Es justamente ese modelo equivoco que supuso un incentivo de las desigualdades sociales por la extensión de las ciudades, su localización, sus atributos geográficos y el acceso a los bienes de uso público y privado, ahora bien, es dable hoy generar una nueva política de desarrollo urbano que realmente sea consistente con la del proceso de regionalización nacional coherente con el estudio de inversión de sus propias áreas metropolitanas de desarrollo urbano; dando cuenta a una mayor pertenencia y apropiación de las necesidades locales. No se puede hablar de un ejemplo concreto, pero si destacar que la Región de Bío Bío ha sostenido claros avances en su plan maestro general de áreas Metropolitanas de esa Región, con una carta de navegación que considera a la sustentabilidad dentro de todas las áreas planificadas y sus ejes promotores de vivienda, espacios públicos, parques, equipamientos e infraestructura sustentable. El camino no es corto, pero la ruta debe existir.
139 Revista Qué Pasa, “Luz verde para la expansión”, crítica de Juan Parrocha Beguin, 1979
140 Idem
- Los instrumentos de planificación deben y pueden ofrecer condiciones de sustentabilidad en todas las normas urbanísticas aplicables dentro de las áreas comunales, intercomunales y metropolitanas. Las áreas productivas pueden ser sustentables y mantener algunas condiciones de plazo, caducidad y conversión programada en sus usos, destinos y tipos de actividades.
- La sustentabilidad se da mejor en ciudades de menor tamaño y concentración de habitantes por extensión y expansión del suelo urbano. Las ciudades deben ser compactas, ciertos sistemas deben converger a la renovación urbana mediante incentivos.
- La infraestructura de transportes juega un rol importante, su tendencia es hacerlos más eficientes y ecológicos, permitiendo que favorezcan la peatonalización y una vuelta a una escala humana de movilidad141.
- La Política de barrios sustentables, una Educación científica y una conciencia ecosistémica: ¿qué se puede lograr como sociedad al entender los beneficios de una correcta utilización de la energía y de sus servicios ecosistémicos? Las comunidades pueden estar al servicio de las interfases urbano – rurales o de las distintas morfologías de su entorno inmediato.
141 En el universo de la movilidad existen diferentes escalas, la escala que nos ocupa es la del ser humano, la del peatón, la de la bicicleta; de tal manera que estas permiten tener una interacción directa entre las personas, generando y reforzando con esto el tejido social.
Marco legal para la Ley General de Urbanismo y Construcciones desde el desarrollo sostenible:
En los objetivos de la planificación de escala comunal e intercomunal y regional, es importante que los instrumentos puedan actualizarse con mayor rapidez y que el desarrollo urbano no quede estrictamente supeditado por las presiones del mercado. Para ello, se puede mejorar en la eficiencia de su elaboración, junto con la participación ciudadana en el ámbito de la actual Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la imagen objetivo del plan o instrumento regulador y las aprobaciones sectoriales de se requieren142.
El urbanismo sustentable seria conducir el marco legal de aplicación normativa a la incorporación de condicionantes de sustentabilidad en las actuales 17 normas urbanas de aplicación para Urbanizaciones, Loteos, Divisiones o Fusiones de suelo, Edificaciones y otros.
La atomización del tamaño predial (superficie de subdivisión predial mínima) y una subutilización de casas o inmuebles en centros urbanos, sea desde el desarrollo de las viviendas en extensión, el uso inadecuado de territorios y la generación de guetos verticales, son una de las tantas variables que han evidenciado conflictos sociales, patrimoniales, culturales y ambientales.
Otro ejemplo importante, tendría que ver con las normas urbanísticas de las alturas de edificaciones, rasantes, distanciamientos, conjuntos armónicos, superficie de ocupación y coeficientes de constructibilidad. Siendo amplias las posibilidades de abordar una mayor incorporación dentro de cada una de las normas aplicables hacia la sostenibilidad medioambiental, una de las más importantes seria la relacionada con las
142 Art. 43°, art. 28° octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
envolventes solares. Es decir, con aquella norma -rasante- que permite asegurar que las viviendas posean un buen acondicionamiento térmico y puedan recolectar luz solar durante la mayor parte de las horas del día en el año.
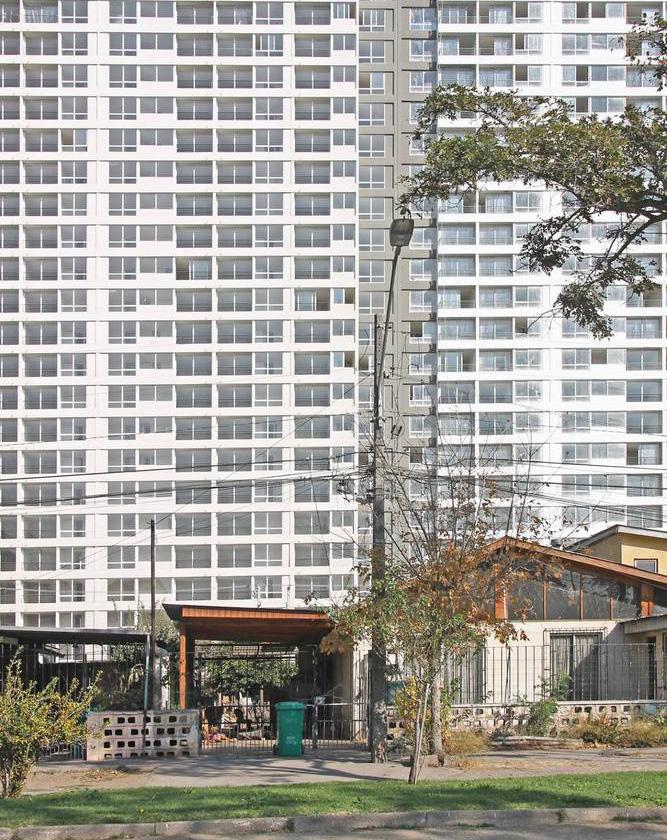
Figura 26: Fotografía recuperada de Plataforma de Arquitectura, Miguel Lawner sobre guetos verticales.

Figura 27: Fotografía recuperada de https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/triunfanlos-vecinos-suprema-confirma-que-hay-que-reanudar-procesos-de-invalidacion-depermisos-en-edificios-de-estacion-central/A4TGDA5JE5FEBA33T2GL6W3YMA/
Más allá de la falta de planificación urbana, por ausencia aún de ésta y por las claras faltas a las normas urbanísticas generales de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, los Guettos verticales son edificaciones que tienen un mero fin en la maximización de la cabida de su rentabilidad para la venta de unidades de departamentos, sin importar la calidad vida o los valores particulares y colectivos de los vecinos originales de un mismo Barrio -sin justificarse tal contraste en la densidad máxima y altura de la edificación de un predio a otro-, se produce, una ausencia entre el dialogo rector que debiera regular ambientalmente la rentabilidad del suelo, a saber; en sus atributos urbanos, sociales, geográficos, paisajísticos – naturales y de reconversión del grano urbano. Las normas urbanísticas, deben promover el equilibrio entre los sistemas de agrupamiento y los valores ambientales existentes, que son colectivos de las personas.
Martin Heidegger recuperó y desarrolló la noción a la forma en que se conoce en la contemporaneidad como un intento de entender la “Verdad”. Heidegger le dio un análisis etimológico al término y le dio el sentido a esta como “hacer evidente”. En ese mismo sentido, se ha visto como el arquitecto Teodoro Fernández hace evidente la sensatez, lo natural, lo humano de su costumbre y de su amor por el medio natural o urbano natural que le rodea.
Es también, en ese sentido de costumbre, para quienes se podría hallar una verdad masónica, al des-ocultar lo oculto que se hace evidente a sí mismo, de manera que a-parece (ad + parere) y por lo tanto se puede dotar como algo inteligible. Pues aquí, lo inteligible sería la actividad inmediata de la persona en su entorno con su medio ambiente y finalmente, su modo de habitar en él. Ese Dasein (literalmente ser-ahí), que para el caso de la sustentabilidad medioambiental seguramente Heidegger le podría llamar “Mit der Umwelt Dasein /Existencia con el Medio Ambiente”
En la explicación anterior -en relación con el arte de construir-, claramente no debiera bastar el propósito en sí mismo, sin existir o habitar dentro de un medio ambiente armónico. Bien, se puede representar de modo similar a la morada masónica en el interior del templo o cuando se traslada al templo espiritual hacia los extramuros, con el bello propósito de hacer bien a la sociedad.
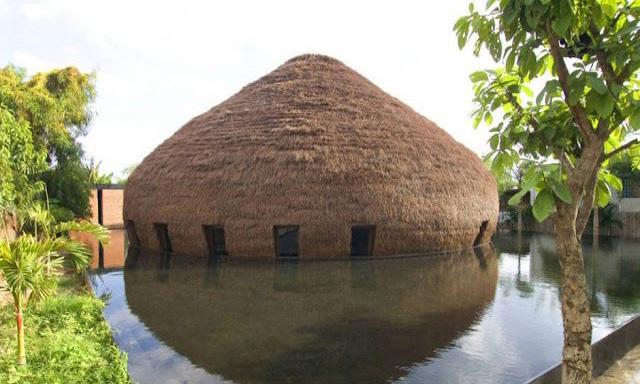
Figura 28: Fotografía, grupo Vo Trong Nghia para la construcción de un bar de ONO (año 2009) en la ciudad de Thu Dau Mot en Vietnam. Material constructivo predominante bambú.
Como bien se sabe es el grado de entrega y compasión en relación con el mundo. Los masones se entregan, en la condición de participantes, a favor de la rutina altruista, al trabajo, a las buenas costumbres y a la Verdad misma, pero cada acción que se realiza, es muy probable una muestra de entrega y de continua relación con la creación.
Por ejemplo, la sensatez de la construcción Vernácula, que reúne a la perfección esa armonía cíclica de pensar, habitar y construir en el mundo, que está en contraste con el despropósito distópico que ha llevado construir Guettos Urbanos.

Figura 29: Imagen de Felipe Vollmer, el caso de la conurbación costera del área metropolitana de Valparaíso, donde se puede constatar conforme a Sabatini y Soler, 1995, entrega da un panorama cronológico de la ausencia a la relación de las condiciones humanas y ambientales de la ciudad existente por diferentes décadas a pesar de que dichos postulados de promoción de integración social estaban a la base de la acción del Estado. Otra contradicción ante la distancia que se produce entre acontecer nacional y el acontecer local. Ver publicación “En las costas del Neoliberalismo” Institutos de Geografía de la PUC y PUCV, 2016.
Las soluciones, vienen desde mejorar la gobernanza local y el mejor desarrollo de la planificación de las áreas metropolitanas de un Gobierno Regional parte de esas instancias ya se encuentran en camino, pero dependerá de los seres humanos hacer prevalecer que el equilibrio sustentable debe hallarse en los servicios ecosistémicos permanentes, como si fueran entidades vivas de desarrollo circular, dinámico, vivo y finalmente armónico. A tanta destrucción, habrá que hacer una ruta de reconstrucción del patrimonio natural hasta la sensatez, pero para aquello debe existir dinamismo vinculante entre la planificación urbana y la ética en la construcción urbana medioambiental. Algunas de las claves se pueden hallar en la planificación de las ciudades de colombia mediante una reciente política de Ciudad sustentable, dado en: “El concepto de BiodiverCiudades elimina esa lucha y asume los retos socioambientales actuales y futuros, logrando gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con un enfoque de desarrollo urbano sostenible, como herramienta para el desarrollo integral del territorio”.

Figura 30: Imagen Recuperada de biodiverciudades-mads.hub.arcgis.com/
En la triada Economía, Planificación y Educación, se vinculan en un mismo nivel tres ejes que serán medios por los cuales se construirá la imagen objetivo de las ciudades, bien podrían ser mayormente vinculantes en la medida de que se apliquen incentivos regulatorios entre éstos. Y eliminen la discrecionalidad por la ausencia de estudios maestros de gestión territorial.
Objetivo Economía Sostenible: Fomenta la innovación y el desarrollo de tecnologías para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Impulsa la generación de empleo, oportunidades y el desarrollo económico mediante el uso sostenible de los recursos naturales, la economía circular, la bioeconomía, los negocios verdes, entre otros. En este punto, es un gran potencial el presente enfoque de las SmartCity y el avance de las tecnologías ambientales para las ciudades.
Planificación Territorial: Mejora la sostenibilidad del territorio incorporando criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos a la planificación urbana. Hace frente al cambio climático y la gestión del riesgo implementando medidas de mitigación y adaptación (Capacidad de resiliencia).
Educación Ambiental: Genera hábitos y estilos de consumo sostenibles buscando el menor impacto socio ambiental (transporte, alimentación, uso de recursos, bienes y servicios, entre otros). Promueve iniciativas de educación ambiental que involucre a la ciudadanía en el cuidado y protección de la naturaleza, así como en el reconocimiento de los servicios que provee la biodiversidad a la ciudad y a ellos mismos.
La radiación solar en edificaciones es la clave para asegurar su confort térmico y lumínico. El acceso a ella se asegura a través de restricciones urbanísticas en la edificación, buscando asegurar cierto nivel de exposición al sol en términos temporales (horas), energéticos (Joule) o una mezcla de ellos en el solsticio de invierno austral143. El objetivo de este trabajo consiste en concientizar la idea de necesitar y repensar en nueva planificación urbana, que incorpore progresivamente exigencias de sustentabilidad en todos los ámbitos de aplicación que se tiene en las ciudades. Por ejemplo, eliminar la conocida línea “rasante” o línea imaginaria de 70° grados (zona centro) que permite cabida volumétrica de las edificaciones en un determinado predio, por la denominada “Líneas de Sección”, la cual permite definir la altura máxima de las edificaciones del tejido urbano en las que se aplica, de tal manera que se asegure un mínimo de horas de exposición al sol para las fachadas norte, este y oeste de otras edificaciones. En comparación con el criterio actual de resguardo solar en Chile, la aplicación de las Líneas de Sección permite un ingreso de hasta diez veces mayor de energía solar en las fachadas de orientación norte durante el periodo invernal. Es decir, se procura resguardar un ángulo de luz, en relación de la altura de los otros edificios y del ancho que les separan.
143 Incorporación del acceso solar en la planificación urbana de las ciudades chilenas, EURE (Santiago) vol.47 no.142 Santiago set. 2021.

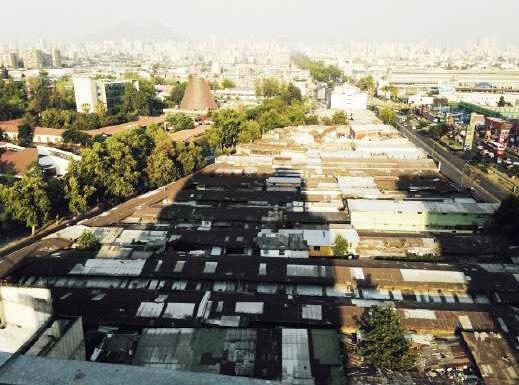
Figura 31, 32: Imágenes del condominio Parque Estación, por Wenceslao Sánchez desde Av. Ecuador y desde la azotea del edificio oriente. Fuente: Archivo C. Wolff. En la Figura 22, se puede apreciar el cono de sombras sobre las viviendas que son generados por los edificios de la imagen precedente.
Existen otras posibilidades normativas, tiene que ver con la generación de servidumbres solar como norma dispuesta dentro de una ordenanza que otorgue a los propietarios de un edificio o conjunto de viviendas el derecho de proteger su acceso solar presente y futuro. Esta servidumbre vincula el espacio de aire que existe por encima del edificio con un derecho de propiedad, mediante el cual el propietario puede disfrutar de la luz solar. Con este derecho colectivo de propiedad se controlan las obstrucciones que provenían de edificaciones vecinas, a través de una escritura que especifica alturas máximas y ángulos de incidencia. La ley de derechos solares, por su parte, es el complemento práctico a la ley de servidumbres solares ya que reconoce el derecho a los propietarios de una edificación a instalar sistemas captadores de energía solar para aprovechar y hacer uso de esta.144
Desde otro ejemplo, en el ámbito de la norma de “cesiones” señalada en art. 70°, 134° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y artículos 2.2.4. y 2.2.5., donde bien se podría ser más explícito en la exigencia de construir volúmenes de plantaciones vegetales para contrarrestar la radiación solar -generando conos obligatorios de sombra estacional en la vialidad urbana-. También es dable señalar una mayor
144 Acceso Solar: Un Derecho Urbano para la Calidad de vida vulnerado desde la gentrificación contemporánea. El caso de la Comuna de Estación Central, Chile
incorporación en la reciente exigencia de evaluación de proyectos mediante el Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM), Ley N° 20.958, Capítulos I, II, III, IV del Título V de la LGUC. Otro caso, sería relevar en importancia el concepto de “Sustentabilidad” acuñando en el artículo 168° de la LGUC; donde solamente se señala Universalidad, Proporcionalidad y Predictibilidad.
La sustentabilidad en la ley, tiene por objeto la regulación urbana medioambiental de las “obras de urbanización”, “las construcciones”, y establecer o disponer fuentes coherentes del Derecho Urbanístico en los territorios del país (en sus distintos niveles de acción, como los denomina):
a) La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción.
b) La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos.
c) Las Normas Técnicas, que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General.
La constante vinculación planificadora del territorio con el ámbito de la sustentabilidad sigue siendo un tanto restringida a la observación sectorial de la Evaluación Ambiental Estratégica -EAE-, que junto a las voluntades que participan en la construcción de las imágenes objetivos de pertenencia local, en el ámbito de establecer normas técnicas para su debida aplicación en las diversas zonas normadas de un plan.
En las escalas de la planificación o regulación del administrado existen varios instrumentos. La característica común de todas ellas es su carácter “horizontal”, pues deben comprender desde los objetivos globales que permitan el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos, hasta las particularidades de un determinado territorio. Además, en cada una de ellas, se tiene un ámbito diverso de extensión o escala territorial (nacional, regional, intercomunal y comunal), por lo cual deben afrontar problemáticas medioambientales conforme a las herramientas que poseen, con las dificultades de una oportuna aplicación. Fortalecer los
instrumentos de gestión medioambiental permanente, como planes maestros de gestión sustentable en sus diversas escalas, son el camino adecuado que demuestran las naciones que lideran la sustentabilidad territorial. En conclusión, se ha demostrado que al volver a la escala humana del peatón las ciudades son más eficientes cuando limitan adecuadamente su tamaño y extensión conforme a sus estructuras de producción ambiental. Es necesario mejorar el campo de la sustentabilidad en cada una de las normativas de aplicación urbanística, pero vinculándolas necesariamente a instrumentos de gestión del territorio -desarrollo de Planes maestros.
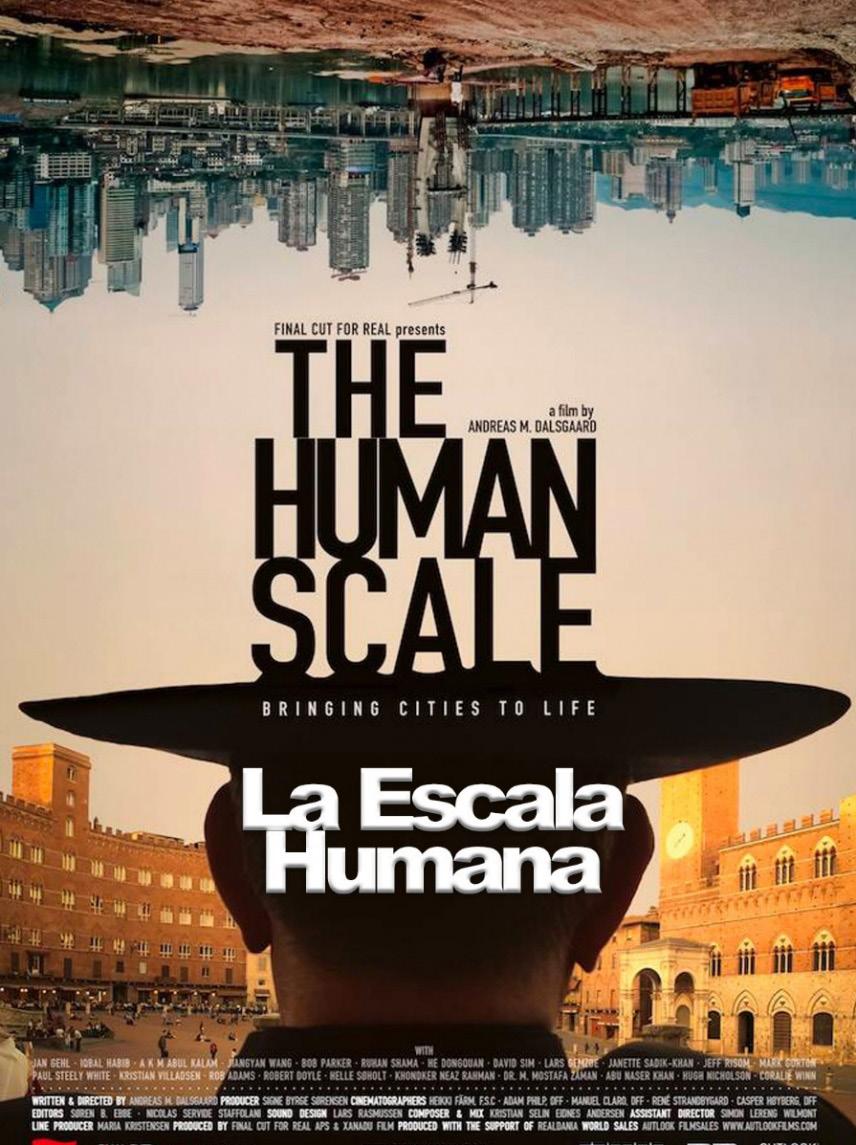
Figura 33: Imagen documental “La escala humana” que aborda sus relaciones espaciales y naturales. Del Arquitecto Jan Gehl. https://www.youtube.com/watch?v=tZcqJoaFIN0
Referencias bibliográficas
Archivo Chilectra Enel. 1927. Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional, 1920. Luminarias en la Alameda en Santiago.
Acceso Solar. S.f. Un Derecho Urbano para la Calidad de vida vulnerado desde la gentrificación contemporánea. El caso de la Comuna de Estación Central, Chile.
Brunner, K. 1932. Santiago de Chile Comprensión y configuración de una ciudad moderna. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/312538706
Fernández, Enrique. S.f. Revistas, libros y bibliotecas: circulación, recepción y apropiación de textos higienistas en Chile (1869-1900).
Fotografía del destacado arquitecto, Miguel Lawner. S.f.
Luces de la Modernidad, del archivo fotográfico Chilectra, 2001.
Mardones, M. 2014. Santiago en Guerra: La Crisis del Transporte Tranviario y el comienzo de la intervención estatal sobre la locomoción colectiva en la capital chilena, 1938-1941. Revista Tiempo Histórico. P.115, 134.
Völlmer, F. 2020. El suelo público en disputa: el andén urbano en torno al convento San Francisco 1939.2020. Tesis grado de Magister. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Lefebvre, H. y David Harvey. S.f. Derecho a la ciudad y Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana.
Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley N° 20.958 Establece un Sistema de Aportes al Espacio Público.
Parrocha, J. 1979. Luz verde para la expansión. Revista Qué Pasa.
Rees, W. y Wackernagel, M. 1996. Huella ecológica y huella humana.
Revista CA. S.f. N.º 12-13, pág. 18, 19.
Salcedo R. 2002. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno.
___. 2021. Incorporación del acceso solar en la planificación urbana de las ciudades chilenas, EURE (Santiago) vol.47 N°.142 Santiago.
___-. S.f. Los primeros años de la electricidad en Chile (1883-1930). Memoria Chilena. Disponible en: www.memoriachilena.cl
Juan Antonio Garcés Durán y Alexis Segovia Rocha R.·.L.·. Constructores N°141. V.·. de Santiago Introducción
Cuando se reflexiona sobre el funcionamiento de la economía global y su relación con la crisis ambiental, se debe preguntar sobre sus aciertos y desaciertos y pensar si existen líneas de solución que puedan frenar o incluso revertir los daños que como humanidad se ha generado al planeta.
El pensamiento económico neoclásico predominante concibe a la actividad económica como un proceso lineal, desconectado del sistema natural, el que podría crecer indefinidamente. Sin embargo, la crisis ambiental y en particular el cambio climático, obligan a explorar nuevas formas de entender las relaciones entre el sistema humano, incluido el subsistema económico, y el sistema natural. Es lo que ha dado origen al concepto de metabolismo social o metabolismos del sistema socio económico. El metabolismo social comienza cuando los seres humanos agrupados se apropian de materiales y energías de la naturaleza y concluye cuando los desechos se depositan en espacios naturales (Toledo, 2013).
En este sentido, el profesor francés Serge Latouche plantea que podría considerarse que la economía, e incluso la sociedad, es similar a
un organismo que sufre transformaciones a lo largo del tiempo, las que serían cuantitativas para el crecimiento y cualitativas para el desarrollo (Latouche, 2010).
El presente texto se cuestiona la idea de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) deba ser el fin de la actividad económica, pues la experiencia ha demostrado que el crecimiento del PIB no contribuye, de manera relevante, al bienestar de las personas, además de degradar el medio ambiente. Esto lleva a mirar de manera diferente la actividad económica, develando sus relaciones de intercambio de materia y energía con el sistema natural. Conduce también a líneas de reflexión que exceden el ámbito económico, como es la ética y la forma en que se desarrolle el conocimiento.
El PIB y el consumo como fin de la actividad económica
Los primeros filósofos economistas, alrededor del siglo XVIII, italianos principalmente, hablaron de la felicidad pública. En Francia e Inglaterra, los conceptos de bienestar y felicidad eran individuales y materiales. Entonces, si la felicidad era terrenal, individual y material podía medirse, puesto que tiene que ver con cantidades de objetos que se venden y se compran. Así, se llega a la idea de que el bienestar material genera la felicidad y que ésta es sinónimo de poseer muchos bienes de consumo. Luego los economistas transformaron la felicidad en Producto Interno Bruto (PIB).
Al respecto, el economista y profesor Latouche plantea que sería interesante calcular un Producto Interno Neto, puesto que el PIB incluye todo lo que es producido, comprado y vendido. Si se producen elementos que enferman, hay que comprar más medicinas y eso aumenta el PIB. En cambio, el Producto Interno Neto supone deducir la “amortiguación”. La amortiguación corresponde a lo que se destruye en el proceso de crecimiento, ya que para producir hay que usar recursos naturales que no son eternos ni infinitos, en particular los recursos no renovables. Pero
los economistas dejaron de lado esta opción. De acuerdo con Latouche, a partir de los años 70, el PIB estadístico siguió creciendo, no así el bienestar de la gente. Es decir, los costos del crecimiento se volvieron superiores a sus beneficios (Latouche, 2010).
Foladori y Pierri plantean que el error de la economía neoclásica es que contabiliza la venta como ingreso, por ejemplo, de los minerales no renovables. Así, los países registran en su PIB la venta de estos recursos como ingresos positivos, pero, paradójicamente, un país puede estar extinguiendo sus reservas de oro, plata o petróleo y exhibir signos positivos en su contabilidad económica. Asimismo, un país puede erosionar su suelo con prácticas agrícolas degradantes y tener éxito económico por la venta de sus productos agrícolas (Foladori, G. y Pierri N., 2005).
Esto también sucede a escala humana del individuo. La sociedad se ha enfocado en el éxito económico individual y cuanto más dinero se genere o mayor sea el número en la cuenta bancaria, se asume un mayor nivel de éxito económico y satisfacción. ¿Pero, se tiene tiempo para disfrutar ese éxito económico?, porque, todo lo que se genera, se hace con tiempo, y si se gasta todo el tiempo en generar dinero, se tendrá menos tiempo para disfrutar, pensar o filosofar, por ejemplo. Una respuesta moderna a este problema ha sido el uso de ansiolíticos y antidepresivos, resultando en una sociedad adormecida que trata de escapar de sus problemas. Y como escape a la frustración se ha generado la necesidad de consumir para ser felices. Pero esta felicidad es efímera, ya que, en primer lugar, no se dispone del tiempo para disfrutar los nuevos artículos. Además, el acelerado recambio tecnológico hace los objetos obsoletos en el corto plazo.
A este respecto, cobran sentido las palabras del ex presidente de Uruguay, José Mujica: “O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Y esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista…, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú…, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta…, y es miserable gastar la vida para perder libertad”145.
145 https://www.youtube.com/watch?v=KoDK65OFboY
En este mismo sentido, Latouche pregunta: ¿Se puede decir que una sociedad de consumo es una sociedad feliz?, asumiendo que se requiere que siempre se estaría frustrado por desear siempre más. Agrega que, en Inglaterra, el instituto The New Economic Foundation hizo trabajos para evaluar la felicidad, considerando aspectos objetivos como la salud y la educación, y aspectos subjetivos, porque hay gente que, aunque tiene altos ingresos no es feliz, y se deprime y se suicida. Diseñaron un índice de felicidad, el Happy Planet Index que en el año 2009 arrojó que el primer lugar lo obtuvo Costa Rica, el segundo República Dominicana y el tercero Jamaica. EE.UU. se ubicó en el lugar 114. Es posible criticar la rigurosidad científica de este índice de felicidad. Sin embargo, pocos critican la rigurosidad y eficacia de la medición de índices a los que están habituados, que tampoco son propiamente científicos, como el PIB. En materia de felicidad, el indicador revela, por lo menos, un fuerte cuestionamiento a EE.UU. (Latouche, 2010).
Folodari y Pierri critican al sistema que utiliza la economía neoclásica como un sistema cerrado del ciclo económico, en que las empresas producen bienes y servicios, que son comprados por las familias que, a su vez, ofrecen en el mercado capital, tierra y/o trabajo que es comprado por las empresas y, así sucesivamente (Foladori, G. y Pierri N., 2.005). En este sistema cerrado no se consideran entradas ni salidas y queda la impresión de que el proceso económico puede explicarse independientemente del sistema natural.
En estos días, queda cada vez es más claro, que el proceso económico no es posible sin incorporar materiales originados en la naturaleza (recursos naturales) y sin generar residuos o desechos. El proceso económico obtiene sus materias primas de la naturaleza, con lo cual genera bienes y servicios que pone a disposición de las personas demandantes (por ejemplo, madera, arroz, computadores, energía eléctrica). En este proceso de producir, y
también de consumir, se generan residuos (residuos industriales líquidos, sólidos, residuos domésticos, etc.).
Un nuevo paradigma económico debe considerar a la economía como un sistema abierto. De esta forma se estarían contemplando las principales causas humanas de la crisis ambiental. Esto es, la depredación de la naturaleza a través de la utilización de recursos naturales a un ritmo no recuperable o su degradación, vertiendo contaminantes a un ritmo que sobrepasa la capacidad de reciclaje de los ecosistemas. El cambio climático no es otra cosa que la generación de residuos (CO2 equivalente), a una tasa que supera la capacidad del sistema natural de asimilarlos, por lo que su concentración aumenta, provocando el denominado efecto invernadero.
Cabe mencionar que las relaciones entre el “Tiempo Biológico” y el “Tiempo Económico” difieren en su dinámica de producción. La naturaleza proporciona ciclos biogeoquímicos de reciclaje de elementos, como el ciclo del carbono, o los ciclos del fósforo. Lo que se hace en la economía actual es acelerar esos ciclos y se pone en la atmósfera más dióxido de carbono que el que la fotosíntesis aprovecha o los océanos absorben, con lo cual se aumenta el efecto invernadero.
El petróleo, el carbón o el gas solo se extraen y se destruyen. La primera ley o postulado de la termodinámica (ciencia de la energía y de sus transformaciones), enunciada hacia 1840, dice que la energía se conserva, por tanto, la energía del petróleo (del carbón, o del gas) quemado no se pierde, se transforma en calor disipado (según la segunda ley o postulado de la termodinámica, enunciada hacia 1850). El calor disipado es incapaz de proporcionar nuevo trabajo o convertirse en energía disponible. Los postulados de la termodinámica, ¿tienen relevancia para la economía humana? ¿Puede un economista ser competente como tal e ignorar la primera y segunda ley de la termodinámica? ¿Puede mirarse la economía, como un circuito cerrado entre productores y consumidores, coordinados por los mercados donde se forman precios que guían decisiones? ¿O se debe entender la economía humana como un sistema abierto a la entrada de energía (y de materiales) y a la salida de residuos parcialmente reciclables? (Martínez Alier, 1998). A juicio del autor, el hecho físico central del proceso económico es la reorganización de la materia, y como esta no puede crearse ni destruirse, en el proceso de producción de bienes se transforma y parte de ella se transforma en residuos y calor. Sólo una fracción de los residuos puede reutilizarse o reciclarse. En estos procesos de transformación, la energía se degrada y la capacidad de reorganizar la materia disminuye en forma irrevocable.
El crecimiento sin límites no es factible, puesto que el planeta no puede soportar la duplicación del PIB por una razón sencilla: se ha rebasado en 50% la capacidad de regeneración de la biósfera (Latouche, 2010).
BBC News Mundo (2019) señala, basada en reportes de Global Footprint Network (GFN), organización que se dedica a registrar el impacto de la actividad humana sobre los recursos de la Tierra, el 29 de julio de 2019 -pre pandemia- fue la fecha en que se entró en sobregiro ecológico de la Tierra. A partir de ese día, la humanidad estuvo en números rojos, ya que en solo siete meses se agotaron todos los recursos naturales que el planeta tenía disponibles para el 2019. GFN advierte que el día del sobregiro ecológico se adelantó dos meses en los últimos 20 años; para el 2022, el sobregiro ecológico mundial fue el 28 de julio y el de Chile, el 15 de mayo (GFN, 2022). Todo esto implica que la humanidad está utilizando el equivalente a 1,75 planetas, es decir, 0,75 veces más de lo que los ecosistemas pueden regenerarse. Esta demanda de recursos, que supera la oferta de la Tierra, está acompañada de una creciente acumulación de desechos, especialmente dióxido de carbono en la atmósfera. Es como necesitar casi dos Tierras para abastecer todo lo que se consume en un año. A escala doméstica, nadie puede gastar más de lo que tiene, sin endeudarse. Entonces, “el sobregiro implica que se está agotando el capital natural, lo que compromete la seguridad futura de los recursos para la humanidad” (GFN, 2019 en BBC News Mundo, 2019).
Y aunque el 28 de julio marcó el día del sobregiro mundial para el año 2022, hay países que gastaron su presupuesto antes de esa fecha. Si el mundo llevara un ritmo de consumo de recursos como Estados Unidos, Canadá o los Emiratos Árabes el sobregiro habría comenzado en marzo
(GFN, 2022). En cambio, en países como Indonesia, Ecuador y Jamaica, el sobregiro comenzó en diciembre. En el caso de Chile, se entró en sobregiro el 15 de mayo. Esto quiere decir que, si toda la humanidad siguiera el estilo de vida y consumo chileno, los recursos se hubiesen acabado en esa fecha el año 2022. Ricardo Bosshard director del Fondo Mundial para la Naturaleza, Chile (WWF en su sigla en inglés), en reportaje del 29 julio de 2019 para El Mostrador, señaló: “nuestra forma de producir y consumir ya no es sostenible, los números del sobregiro ecológico, así como varios otros datos e indicadores, muestran que no estamos haciendo las cosas bien como país, lo que tiene bases profundas que incluyen, por ejemplo, la gran dependencia que nuestra matriz energética y nuestra economía han tenido del carbón y los combustibles fósiles”.
Ante la deuda cada vez mayor en la que vive en el planeta, GFN afirma que la meta es retrasar el día del sobregiro cinco días cada año. Según la organización, eso permitiría a la humanidad vivir dentro de la capacidad del planeta antes de 2050. Según GFN, reducir en un 50% las emisiones de CO2 emitidas por el uso de combustibles fósiles, aplaza la fecha 93 días (GFN, 2019 en BBC News Mundo, 2019).
Diversos economistas, sociólogos, filósofos y los llamados “ambientalistas y ecologistas” se han preguntado sobre caminos alternativos al paradigma dominante. Como no es posible presentarlos todos, con sus diferentes aproximaciones, se referirá, particularmente, a los que han pensado desde una perspectiva económica diferente a la tradicional teoría económica neoclásica, responsable de impulsar el crecimiento económico permanente y sin límites. Nicolás Georgescu-Roegen es un economista ecológico que, tempranamente (en la década de los 70), investigó las relaciones entre economía y termodinámica. Escribió diversos artículos sobre lo que denominó “ensayos bioeconómicos”. En este sentido, dos son sus aportes principales: 1.-la relación entre la actividad económica y el sistema
natural, la que debe ser analizada, ya no desde los flujos monetarios sino desde los intercambios de materia y energía. Es decir, la extracción de recursos naturales y la generación de residuos, como resultado de la actividad de producción y consumo, no son neutros para el sistema natural. 2.- En segundo lugar, ya en los 70, cuestionó el objetivo del crecimiento permanente del PIB que, a su juicio, “ha servido como sustituto de la distribución equitativa de la riqueza”. Este objetivo de crecimiento debería ser subordinado a objetivos de supervivencia y justicia (GeorgescuRoegen, 2007).
Posteriormente, en los años 90, Manfred Max-Neef, sostuvo que “el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” y, a partir de esta afirmación, se replanteó la teoría de las necesidades, cuestionando que sean infinitas y que cambien de época en época o de cultura en cultura. Max-Neef dio origen al concepto de “Desarrollo a Escala Humana” y expresó que el mejor modelo de desarrollo es aquel que permite elevar la calidad de vida de las personas. En este proceso de elaboración, desechó la idea de que el PIB debe ser el objeto de la actividad económica, por cuanto está referido a la producción de objetos y no a la mejora en la calidad de vida (Max-Neef, 1993).
También en la década de los 90, los economistas Robert Goodland y Herman Daly, presentaron dos ideas que seguirán desarrollándose e incorporándose a la discusión sobre la sustentabilidad: El proceso económico es un subsistema del sistema natural, del cual se extraen los recursos naturales para la producción y consumo. Y, el sistema natural es el sumidero de los residuos generados por la actividad económica. (Goodland et al, 1997).
Iniciando sus trabajos y publicaciones en torno al 2000, el profesor Serge Latouche propone el paradigma del decrecimiento, como el camino para avanzar hacia el desarrollo sustentable (Latouche, 2009a). Junto con declarar la crisis global de la teoría económica del desarrollo, expresó la necesidad de “descolonizar el imaginario” y que, frente a la globalización que expresa un “todo está en venta” a nivel planetario, es necesario se vuelva a dotar de valores colectivos a la sociedad y los objetivos económicos dejen de ser los centrales. Así, la economía asume el rol que le corresponde, como un medio para la vida humana y no como el fin de esta (Latouche, 2009b). Otras publicaciones sobre el tema definen el decrecimiento como atreverse a pensar la sociedad desde fuera de la economía, desde una postura de declararse “ateos del crecimiento económico”, que se ha convertido en un dogma social y también en un fetiche, o sea, en un objeto inanimado que se adora por sus supuestos poderes mágicos (Hamilton, 2006).
Aun cuando se ha reafirmado la necesidad de avanzar hacia formas sustentables de producción y consumo y la Organización de Naciones
Unidades (ONU) planteó el paradigma del Desarrollo Sustentable, la relación entre este paradigma y el crecimiento económico sigue siendo tema de discusión.
Pareciera que por más importante que sea el compromiso por combatir el cambio climático, la posibilidad de cuestionar el crecimiento es muy compleja. Este es un tema de suma relevancia, pues marcará la diferencia entre una sociedad exitosa que perdura o que, por el contrario, está destinada a desaparecer.
No es comprensible, en el siglo XXI, que una sociedad tan avanzada como esta que se está viviendo se permita claudicar por errores en la gestión de los recursos naturales. En este sentido, Diamond (2006) plantea cuáles pueden ser los factores que contribuyen a errar en la toma de decisiones colectivas.
En primer lugar, un grupo puede no prever un problema antes de que se plantee y, en segundo lugar, cuando el problema se manifiesta, el grupo puede no percibirlo. Si bien es cierto, esto puede haber ocurrido durante el siglo pasado, ya que los recursos naturales parecían inagotables y la tendencia del calentamiento global está enmascarada por periodos fríos y cálidos, el problema del deterioro ambiental está bien documentado hace décadas y hoy se puede percibir en la contaminación ambiental, la erosión del suelo, el avance de la desertificación y el retroceso de los glaciares, entre otros. En tercer lugar, una vez percibido el problema, puede que no se trate de resolver y, finalmente, se puede tratar de resolver, sin conseguirlo. Son estos últimos dos puntos los que están en juego, debido a que incluso, líderes mundiales no reconocen la crisis ambiental. Por otra
parte, hay naciones que no son signatarias de los acuerdos multilaterales para frenar la crisis, justamente, porque dentro del sistema económico imperante, ajustarse a menos emisiones supone un proceso de adaptación con menor crecimiento, como por ejemplo utilizando los principios de una economía circular. En este marco se vuelve a la pregunta inicial: ¿Es posible crecer indefinidamente en un planeta finito?
Hay quienes presentan la idea de un crecimiento sostenible, o sea, se trataría de crecer, sin afectar el sistema natural. Crecimiento económico es que el PIB del año uno sea superior al del año cero y menor que el año dos. Como se mencionó, la economía es un subsistema de un sistema mayor, el natural; o sea, el planeta. Para producir más, es necesario extraer más recursos naturales y se generan residuos (CO2 equivalente, residuos industriales, residuos domésticos, aguas contaminadas, etc.) y se pierde energía disponible. O sea, si el PIB crece de la misma forma en que ha crecido a la fecha, necesariamente se producirán más gases con efecto invernadero y se agudizará el cambio climático, por mencionar el tema ambiental más apremiante actualmente. Si lo anterior es efectivo, se necesita una mirada diferente. Si se sigue pensando y actuando como hasta el presente, no se puede esperar un resultado diferente al que se conoce y que conduce a aumentar la crisis ambiental global, en particular el cambio climático. En síntesis, no se ve la opción de avanzar en sustentabilidad sin abandonar la forma de pensar, de valorar, de producir y consumir, que ha conducido a la crisis ambiental.
Una mirada diferente: Elementos para su construcción
En lo ético. Parece existir un consenso amplio en que la naturaleza, lugar desde donde se sacan los recursos naturales y en el que se descargan los residuos, no es una despensa que se pueda seguir “explotando”, como si fuera una bodega infinita. Ya se tiene conciencia de su finitud. Consecuentemente, existe una corriente que expresa la necesidad de “respetar la naturaleza”. La ONU, en su definición de Desarrollo Sustentable, dice que se deben satisfacer las necesidades sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. O sea, se debe “dejar recursos naturales” para las próximas generaciones. Si bien esto ya es un avance, se considera que dicha postura sigue atrapada en la lógica de una ética antropocéntrica, en que las necesidades humanas (actuales y futuras) están el centro de las decisiones.
El nacimiento del concepto de Desarrollo Sustentable confirma que los paradigmas de “crecimiento económico” y “desarrollo económico”, no conduce hacia la sustentabilidad. Así como el crecimiento no conduce necesariamente al desarrollo (Chile es la mejor expresión de esto), el desarrollo económico (cuya mejor expresión podría ser parte de Europa) no conduce al desarrollo sustentable.
Una aproximación diferente es plantear que la humanidad es parte de la naturaleza y que esta es una de sus múltiples creaciones evolutivas. No sólo la naturaleza no le pertenece a la humanidad, sino que, por el contrario, se pertenece a ella, aun cuando se tiene la posibilidad de destruirla. Somos una de sus creaturas con capacidad de devorarla o contaminarla. Se debe entonces avanzar hacia una postura ética en que los humanos se vuelven el sistema natural en su conjunto (incluido los humanos) y se abandone la posición de “superioridad y propiedad”. Una ética eco-céntrica, en que el centro de valoración es el ecosistema, con sus componentes, vivos y no vivos, ayudaría a transitar por este camino.
En el desarrollo del conocimiento, la ciencia no es ni ha sido neutra frente a las causas que han llevado a la crisis ambiental, y en particular al cambio climático. La aplicación del método cartesiano, con su máxima de dividir cuanto sea posible para definir el área de estudio, condujo al desarrollo del reduccionismo (reduce, divide, simplifica, para luego investigar) y ha proporcionado grandes avances en el conocimiento científico. La medicina es un ejemplo de cómo la especialización ha permitido grandes progresos. Pero, para entender la crisis ambiental se necesita, en palabras de Edgar Morin, de un conocimiento que unifique, que descubra las relaciones, que supere esta “inteligencia ciega” a la que conduce la ciencia reduccionista. El pensamiento complejo, que busca y que descubre las relaciones, que abandona el pensamiento mecánico de “causa y efecto”, que une y no disgrega puede aportar en esta línea (Morin, 2008). Una nueva forma de conocer permitiría pensar la complejidad ambiental desde una perspectiva holística que conduzca a la construcción del saber ambiental, en los términos planteados por Enrique Leff, en que los sistemas cognitivos de las sociedades tradicionales interactúan con el
conocimiento científico “moderno”, en un proceso de dialogo de saberes (Leff, 2002).
Otra arista del mismo tema es que para entender la complejidad ambiental, es necesario generar conocimiento trans-diciplinario, el cual se expresa en un conocimiento que es el resultado de la interacción de varias disciplinas y formas de conocimiento, a diferencia del conocimiento interdisciplinario que habitualmente se expresa en la suma de varias disciplinas, que abordan en el mismo tema.
La crisis ambiental ha cuestionado la visión de la racionalidad y de diversos paradigmas teóricos que han impulsado el crecimiento económico, negando la complejidad ambiental. (Leff, 2002). Para que el economicismo aplicado a los recursos naturales pudiera llevar al sistema natural a flujos de mercado, fue necesario fragmentar y desconocer las relaciones ecosistemicas. Se actúa como si fuera posible entender la cantidad y calidad del agua, en su estado natural, independiente de la capa vegetal que cubre el suelo o de las actividades humanas que la contaminan, o del bosque nativo que la retiene y regula a los cursos de agua superficial y subterráneos. Negando estas relaciones se crearon por ejemplo el Código de Aguas de 1981 centrado en el “mercado de agua”, independiente del “mercado del suelo”.
No se trata de abandonar el conocimiento científico “occidental”, sino de entender que este tipo de conocimiento es insuficiente para entender o enfrentar la crisis ambiental, que se requiere de otro tipo de construcción del conocimiento, en que este interactúe con otras formas de conocimiento. No hay dudas que la ciencia desarrollada con el método cartesiano (reduccionista) puede y debe hacer importantes aportes, pero no puede ser el único conocimiento que permita entender y buscar soluciones. En este sentido, se debe abandonar la idea de que el conocimiento es sinónimo de conocimiento científico.
En lo valórico. ¿Importan más las personas o los objetos producidos y vendidos?, ¿Importa más el PIB o el bienestar de las personas?; se vuelve al ser o tener de Erich Fromm. No hay duda de que la crisis ambiental cuestiona los valores e invita a repensarlos. Si se mantiene la valoración sin cuestionar el crecimiento económico, como único camino para salir del subdesarrollo y superar la pobreza, es porque se sigue pensando en la lógica del presidente norteamericano Truman, que en 1949 afirmó ante el congreso norteamericano, que la mayor parte del mundo eran regiones
subdesarrolladas, que EE.UU. no lo era, y que el camino para el mundo subdesarrollado era “una más grande producción, como clave para la prosperidad y la paz” (Latouche, 2009b).
En las últimas décadas, el concepto de calidad de vida, felicidad humana, bienestar, en el sentido de “estar bien” y no de bienestar material, ha ido instalándose en esta discusión valórica. Parece claro que la carrera tras el consumo y endeudamiento para adquirir todas las novedades del mercado no trae aparejado mayores niveles de felicidad.
Comentario aparte requiere el valor que se le asigna a la competencia versus la cooperación. Conceptos y procesos como eficiencia, competitividad, rentabilidad, privatización, externalización son convertidos en expresiones que se han sido instaladas como correctas, sin mayor discusión y otros conceptos y valores como cooperación, altruismo, solidaridad, propiedad colectiva, en cambio, como soluciones del pasado y, eventualmente, anti valores. Para enfrentar la crisis ambiental es necesaria la acción colectiva, los acuerdos multilaterales, valorar el bien común por sobre el individual, sin que esto signifique la negación de la individualidad. Las relaciones de cooperación por sobre las de competencia parecen ser claves en este necesario cambio valórico.
En lo económico y social. En Chile, el crecimiento de la economía, medido a través del PIB, ha disminuido la pobreza (medida a través de la “línea de la pobreza”), sin embargo, no ha logrado reducir los altos niveles de desigualdad (medida a través de la distribución del ingreso) y ha aumentado el deterioro ambiental. De acuerdo al “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile 2018”, de la Universidad de Chile, la macro presión más importante sobre el medio ambiente fue el crecimiento económico. Aun cuando los resultados macroeconómicos de la última década fueron exitosos, se evidenció un “aumento en la presión sobre el ambiente físico, provocando el deterioro del patrimonio natural, una alta dependencia a los mercados externos, un aumento de las desigualdades económicas y sociales, entre otros impactos.” (Universidad de Chile, 2019).
O sea, se logró aumentar el PIB en forma sostenida, pero hubo deterioro del patrimonio natural y aumento de las desigualdades. Todo indica que se debe tener una mirada distinta y que no es el crecimiento el que ayudará en sustentabilidad, porque aumenta el deterioro del sistema natural y no mejora la distribución del ingreso, dos pilares para avanzar hacia el Desarrollo Sustentable.
El decrecimiento es un paradigma contra hegemónico, qué duda cabe, pero debería estar claro que el crecimiento provoca deterioro ambiental. El decrecimiento propone disminuir el tamaño del subsistema económico y, por lo tanto, su impacto en el sistema natural. En un sentido más amplio, el decrecimiento piensa la sociedad desde fuera de la economía, independiza las decisiones del sistema social y político del funcionamiento de la economía.
Los economistas neoclásicos plantean que sin crecimiento no habrá como mejorar la distribución del ingreso y tampoco habrá recursos para proteger el medio ambiente, responde el paradigma instalado en las mentes. La experiencia reciente muestra todo lo contrario. Pero, efectivamente para mejorar la equidad, que es un objetivo del Desarrollo Sustentable, se necesitan recursos. ¿De dónde se pueden obtener si se postula el decrecimiento como nuevo objetivo de la actividad económica? La respuesta es desde el mismo sistema económico, mediante diferentes mecanismos, uno de los cuales es una reforma profunda al sistema tributario.
Se trata de contar con un sistema tributario más progresivo, como en los países europeos y menos regresivo como el existente en Chile y América Latina. En los sistemas progresivos, los sectores de altos ingresos, proporcionalmente, aportan más al Estado; en los regresivos, la mayor carga tributaria se encuentra en los sectores medios y populares. Finalmente, ya es tiempo de repensar el tema del acceso y propiedad de los recursos naturales. El uso sustentable del litio y la eventual producción de “hidrogeno verde” pueden ser una oportunidad para abordar de manera diferente la protección del medio ambiente y ser también, una fuente de ingresos para el Estado, aunque hoy en día la materia prima para la producción del hidrógeno verde se encuentra en manos de privados.
Resumen y conclusiones
Se puede encontrar los orígenes inmediatos del deterioro ambiental en el aumento sostenido de la población humana; en el modelo de producción y consumo; en la masificación del sistema de crédito, por mencionar las causas más directas. Todo ello ha provocado una presión sobre el sistema natural, que al exceder su capacidad de regeneración de recursos naturales y su capacidad de asimilación de residuos, han conducido a la crisis ambiental, cuya expresión más aceptada, casi sin detractores, es el aumento en la concentración de gases con efecto invernadero.
El paradigma del crecimiento económico expresa muy adecuadamente el fenómeno descrito, dado que al considerar que éste es posible en forma indefinida, consolida la falsa idea de que el sistema económico es independiente de flujos ecosistémicos existentes en la naturaleza y que puede ser entendido como un sistema cerrado. La contaminación y creciente escasez de recursos naturales ponen de manifiesto la calidad de sistema abierto a la naturaleza del subsistema económico.
Si se piensa en razones más de fondo, surge la necesidad de revisar la ética antropocéntrica, que en su carácter de producto de la corriente filosófica humanista renacentista, sitúa a la humanidad por sobre la naturaleza, la cual debe ser “controlada y explotada” para satisfacer las necesidades humanas. Esto es mucho más claro y provoca mayores presiones en el sistema natural, después del proceso de la globalización económica, en el que “todo está a la venta”, independiente de donde se origine (oferta) o donde se consuma (demanda). Una nueva mirada ética es imprescindible para abordar caminos diferentes para avanzar en sustentabilidad.
La forma de conocer también debe ser repensada, para entender y buscar soluciones a la crisis ambiental es necesario desarrollar niveles de análisis que permitan entender las relaciones al interior de los ecosistemas; es necesario poner mayor énfasis en las relaciones existentes al interior de los ecosistemas, más que en los componentes estudiados en forma aislada. Se debe visibilizar aquello que se desconoce, sino simplemente se estará negando, porque la especialización científica y técnica no se permite ver. Integrar debería conducir a un tipo de conocimiento que permita entender la complejidad ambiental, donde los diversos tipos de saberes hagan su aporte.
BBC News Mundo. 2019. Día del sobregiro de la Tierra 2019: Cómo puede ser que en 7 meses ya hayamos consumido todos los recursos naturales de la Tierra disponibles para un año (29 julio 2019), recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49157963.
Diamond, J. 2006. Colapso, por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. 457p.
EL MOSTRADOR. 2019. Sobregiro ecológico: Chile y el mundo ya agotaron los recursos del planeta para 2019. Agenda Sustentable (29 julio 2019), recuperado de: https://www. elmostrador.cl/agenda-pais/2019/07/29/sobregiro-ecologico-chile-y-el-mundo-yaagotaron-los-recursos-del-planeta-para-2019/
Foladori, G. y Pierri, N. 2005. ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre desarrollo sustentable. Capítulo 7 (La Economía Ecológica). Dos críticas de la economía ecológica a la economía neoclásica.
Georgescu-Roegen, N. 2007. Ensayos bioeconómicos (clásicos del pensamiento crítico). 160p.
Global FootPrint Network. 2022. Country overshoot days. https://www.overshootday. org/newsroom/country-overshoot-days/
Goodland, R., Daly, H., Sarafy, S., y Von Droste, B. 1997. Medio ambiente y desarrollo sostenible.
Latouche, S. 2010. El decrecimiento como solución a la crisis. Revista Mudo Siglo XXI N°21 año 2010. Recuperado de: www.flacsoandes.edu.ec.
Latouche, S. 2009a. La apuesta por el decrecimiento. 277p.
Latouche, S. 2009b. Sobrevivir al desarrollo.110p.
Leff, 2000. La complejidad ambiental. 314p.
Leff, E. 2002. Saber ambiental: sustentabilidad, complejidad, poder. 155p.
Hamilton, C. 2006. El fetiche del crecimiento. 254p.
Martínez Alier, J. 1998. Curso de Economía Ecológica. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Con la colaboración de Jordi Roca y Jeannette Sánchez.
Max-Neef, M. 1993. Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. 77p.
Morin, E. 2008. Introducción al pensamiento complejo. 108p
Toledo, V. 2013. CIECO-UNAM. El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. Relaciones 136, otoño 2013, pp. 41-71, ISSN 0185-3929
Universidad de Chile. 2019. Informe País. Estado del medio ambiente 2018. 600p.
Pablo
Cabezas Leighton R.·.L.·. Cóndor N°9. V.·. de Santiago
Introducción
La especie humana será sustentable sólo si el ritmo de actividad económica mundial disminuye dentro de los próximos cincuenta años, hasta igualar el ritmo de crecimiento de la naturaleza. Un menor ritmo de actividad económica mundial, impondrá nuevas formas de organización productiva y una preocupación renovada respecto de seguridad social y alimentaria.

En lo siguiente, se explican conceptos y se muestran estadísticas que anticipan el necesario freno al ritmo de crecimiento de la producción mundial, para asegurar la sustentabilidad del ser humano. El presente estudio se centra en el desarrollo de Largo Plazo de Chile. Al ser un análisis de largo plazo, inevitablemente demanda una mirada al entorno en el que existe la economía de Chile.
Sustentabilidad es la capacidad de mantenerse en el tiempo. La definición tanto del “qué” se mantiene y por “cuánto” tiempo se mantendrá es, crucial para entender las aproximaciones de una discusión respecto de sustentabilidad y desarrollo.
La economía chilena es pequeña y está abierta al mundo. Depende críticamente del correcto funcionamiento de los mercados internacionales. La estrategia de desarrollo se basa en explotar las ventajas comparativas, en el entendido de que se está inserto en un mundo donde el comercio internacional permite el libre flujo de bienes y servicios. Siendo que se depende de la economía global, una discusión de desarrollo y sustentabilidad económica de largo plazo del país, requiere tener claridad respecto del devenir de la economía mundial. Entender las condiciones de sustentabilidad de la economía mundial, permitirá definir correctamente la mejor participación en el mercado globalizado en el que se ha decidido insertar.
En términos generales, un estudio de desarrollo económico se puede abordar desde dos prismas complementarios: por un lado, están (i) las medidas cuantitativas de producción (ejemplo: PIB), mientras que por el otro está (ii) la visión que se enfoca en lo relacionado con aspectos cualitativos, aspectos directamente capturados en medidas de calidad de vida o medidas de felicidad en general.
En lo que viene, se entenderá por desarrollo económico sólo la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. No se explorará nada relacionado con medida alguna de felicidad humana, ni aspecto cualitativo alguno. En lo que sigue, la idea de desarrollo económico sustentable, se referirá sólo a la capacidad del sistema económico de producir, a ritmos razonablemente similares a los del pasado, por un período largo de tiempo.
Para evaluar la capacidad del sistema económico mundial de mantenerse en el tiempo, se analizará al planeta como una sola unidad productiva. En este nivel de agregación planetario, no existen países. No existiendo países, el estímulo al crecimiento basado en aspectos competitivos de atracción de capitales productivos, como lo hacen los países que se esfuerzan por brindar ventajas impositivas o de subsidios a la inversión, con la intención de atraer capitales que “desarrollen” empresas en “sus” fronteras, no es pertinente. Al usar este nivel de agregación máximo, la pregunta que surge es sobre la sustentabilidad de la especie humana.
En el nivel de agregación planetaria que se usa, la sustentabilidad del desarrollo económico depende de la posibilidad de suministrar insumos de producción al sistema productivo. Existiendo insumos, es posible seguir produciendo. Luego se dirá que, si la producción mundial pudiera mantenerse creciendo a un ritmo razonablemente parecido al usual, el desarrollo económico del planeta se podría llamar sustentable.
Todo lo producido por el ser humano es nada más que la unión de inteligencia y pedazos de naturaleza (Rodríguez y Quintanilla. 2019). Por ejemplo, un helado de palito es la unión varios elementos: pasto que alimentó una vaca, un pedazo de árbol con el que se hizo el papel que se usó para el envoltorio, otro pedazo de árbol con el que se hizo el palito y así una infinidad de recursos naturales que alimentaron procesos intermedios de generación de insumos de producción del helado, más el ingenio de la persona que inventa los procesos y junta todo para hacer el helado. Desde la primera hacha hasta el último portento tecnológico enviado a explorar las estrellas, todo lo producido por el ser humano es nada más que pedazos de naturaleza moldeados por la inteligencia humana. Es en este sentido es que se afirma en lo que sigue, que se consume naturaleza para producir “cosas”.
El desarrollo económico planetario depende de la disponibilidad de insumos de producción para ser transformados en productos. Poder sancionar como sustentable la actividad económica planetaria, dependerá de la comparación de la capacidad de generación de insumos de producción y el requerimiento que de ellos hace la maquinaria productiva del ser humano. Si no existe capacidad de proveer insumos a la velocidad que la maquinaria productiva demanda, el desarrollo económico del planeta no es sustentable.
Por ser este un análisis de largo plazo, se requiere considerar insumos de producción que estén efectivamente disponibles en esa longitud de tiempo. Por eso, en términos de sustentabilidad del planeta, el insumo de producción clave es del tipo renovable. Los recursos de producción que sean no renovables, por definición, no durarán hasta llegado el largo plazo. Los recursos no renovables, valga la redundancia, no se renuevan, ellos ineludiblemente se agotarán y no estarán disponibles en el tiempo. Por lo tanto, el tipo de recurso productivo a tener bajo análisis y sobre el cual es necesario tener estadísticas para poder concluir sobre datos duros, que permitan discutir respecto a sustentabilidad del sistema económico mundial, es del tipo renovable.
Así como algunas metodologías miden el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, existe una forma de cuantificar la cantidad de recursos renovables que produce el planeta. Esta metodología fue desarrollada, sistematizada y aplicada a todos los países del mundo, por el Global Footprint Network (GFN). La información del GFN es utilizada ampliamente por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Naciones Unidas (UN) y la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA). En breve, la metodología del GFN toma cientos de puntos de información para cada país del mundo, cada año, y realiza un análisis del tipo input-output (propuesto por Wassily Leontief por lo que ganó el premio Nobel de Economía en el año 1973) a partir de lo que se determina la cantidad de recursos renovables producidos en el planeta.
La unidad de medida de la cantidad de recursos renovables producidos cada año, se llama Hectárea Global. Una Hectárea Global es la medida de la cantidad de recursos renovables posibles de ser producidos, en una hectárea efectivamente disponible de la corteza terrestre. La medida de Hectárea Global se usa para medir tanto la producción de la tierra de recursos naturales (llamada Bio Capacidad) como la cantidad de recursos utilizados por el ser humano (llamada Huella Ecológica).
La Huella Ecológica se puede separar en dos componentes: Huella de Carbono y Huella Ecológica Directa: Huella Ecológica = Huella de Carbono + Huella Ecológica Directa
La Huella de Carbono mide la cantidad de recursos naturales renovables que se necesitan para recapturar el CO2 liberado en la atmósfera y que se produce al fabricar los productos y por su parte la Huella Ecológica
Directa mide la cantidad de recursos naturales no renovables directamente usados en la producción.
En el ejemplo usado anteriormente del helado de palito, la Huella Ecológica del helado de palito equivale a los recursos usados directamente en la producción más los árboles necesarios para recuperar el CO2 que el proceso de producción del helado de palito genera. Los árboles que se requieren para capturar el CO2 de la atmósfera, aunque están plantados, no están disponibles para ser cortados, pues están siendo usados en la recuperación de CO2.
El balance anual de recursos naturales renovables, se define como la diferencia entre la producción y el uso de recursos naturales renovables. Las cifras anuales producidas por el GFN, permiten evaluar el estado de este balance. En la Figura 1, se puede apreciar la evolución en el tiempo de la Huella Ecológica (en color azul) y de la Bio Capacidad del planeta (en color rojo). La diferencia entre Huella Ecológica y Bio Capacidad que muestra la Figura 1, surge la mundialmente conocida idea de que,
como especie, se consume recursos equivalentes a aproximadamente 1,6 tierras, cada año (Figura 1). De este mismo análisis se desprende el día internacional del exceso de consumo o “Earth Overshooting Day”, el que durante el año 2020 se alcanzó en fecha 22 de agosto.
Figura 1: Millones de hectáreas globales totales y veces de capacidad de la tierra. Fuente: Global Footprint Network.
Este análisis de recursos ha sido central en el avance de la agenda medioambientalista, pues ha permitido visibilizar la cantidad de recursos que la contaminación por CO2 demanda al planeta para mantenernos respirando. Sin duda que la contaminación ambiental representa un problema de todos y debe ser considerado en el análisis al momento de establecer las bases que permitirán el desarrollo económico del futuro, pero es justamente la fascinación en concentrarse en la contaminación, lo que impide ver el problema de fondo que como especie no se podrá evitar enfrentar y que requiere de mucho más que un cambio tecnológico para su solución.
Respecto del CO2 liberado en la atmósfera, es bueno tener presente que hoy en día existen varias tecnologías que permiten su recuperación. Para que estas tecnologías sean implementadas, sólo se necesita de mayor coordinación internacional para definir quién y cómo se pagará la cuenta de su implementación. Esta definición de quien paga la cuenta, sin duda es una decisión que se tomará en un futuro próximo, más aún ya ad portas del colapso de contaminación generalizado que se reconoce mundialmente. Siendo el problema medioambiental que impone el CO2 sobre el planeta un problema técnicamente posible de ser resuelto en el mediano plazo, la medida de “Huella Ecológica” relevante para evaluar el estado del equilibrio de largo plazo de los recursos productivos, es una que no considere como usados aquellos árboles necesarios para recuperar el CO2 emitido a la atmósfera. Esto es así pues el CO2 de la atmósfera en el futuro será recuperado por tecnologías humanas, lo que evidentemente dejará más flora vegetal disponible para ser utilizada como insumo de producción.
Además de ser una precisión teórica en el análisis, el utilizar la medida de Huella Ecológica Neta de CO2, permite concentrarse en aspectos culturales de la especia humana, aspectos que en definitiva guardan el secreto de la solución de los problemas globales que enfrente la humanidad. La medida de Huella Neta de CO2, evidencia el impacto sobre los recursos de todas las compras que hace el ser humano: ropa, comida, juguetes de todo tipo para adultos y menores, todo lo que se consume como especie. Es la medida del costo del consumismo planetario, no mitigable con menos contaminación ni mejoras de procesos productivos, es la medida del consumo neto de contaminación. Es la medida de los excesos en términos de destrucción de naturaleza.
Usando la medida de Huella Ecológica Neta de CO2, el estado del equilibrio de recursos naturales del planeta se ve como muestra la Figura
2. Una vez descontado el requerimiento que la emisión de CO2 ejerce sobre los recursos disponibles para producir cada año, la economía de la tierra de hoy está en una condición de exceso de recursos; es la tendencia que evidencia lo preocupante y clave de revertir si se quiere seguir habitando el planeta en condiciones similares a las que se conocen actualmente.
Figura 2: Millones de hectáreas globales 1981-2015.
Fuente: Global Footprint Network.
Figura 3: Promedio de tasa de crecimiento anual.
Fuente: Global Footprint Network.
Analizando las cifran netas de CO2, se aprecia que como especie se extrae de la naturaleza más de lo que la naturaleza es capaz de renovar, lo que inexorablemente llevará a colapsar la naturaleza, no por contaminación, sino que porque la destruirá para comerla. (Figura 3) Desde que el ser humano registra datos de su actividad económica, el ritmo de crecimiento de la Huella Ecológica Neta de CO2 supera varias veces la capacidad de generación de recursos naturales de la tierra (Bio Capacidad).
En otras palabras, el ritmo de actividad económica mundial no es sustentable. Las cifras muestran que el crecimiento de la demanda por recursos (Huella Ecológica Neta de CO2) supera consistentemente y en varios ordenes de magnitud, a la capacidad de expansión de la oferta de recursos (Bio Capacidad).
Esta situación es insostenible. De mantenerse las tendencias históricas de crecimiento poblacional y mejoramientos de niveles de consumo, el balance de recursos se tornaría deficitario en cerca de cuarenta años (Figura 4). El sistema de crecimiento acelerado de la producción que ha mostrado la historia económica del ser humano, por falta de insumos de producción, no podrá seguir de igual manera en sólo una generación más en el futuro.
Figura 4: Millones de hectáreas globales 1961-2069. Fuente: Global Footprint Network.
No es la intención de este escrito proponer soluciones para este problema, se intentará esbozar brevemente lo que es posible esperar aparezca en el mundo como tendencia en términos de discusión económica. Existen dos posibilidades de ajuste al desbalance de recursos a nivel planetario:
a) Se disminuye la demanda de recursos.
b) Aumenta la Biocapacidad del planeta.
1) En lo que a Bio capacidad del planeta se refiere, la limitación que la humanidad enfrenta es la factibilidad técnica para modificar de manera significativa el crecimiento de plantas y animales en el planeta. El conocimiento y la ciencia que de él se desprende, avanzan a pasos agigantados y cada día sorprende a toda su capacidad de crear nuevas soluciones a las necesidades del ser humano, especialmente en materias de salud y en la creación de nuevas tecnologías. Está aún por verse la posibilidad que se tenga de mejorar significativamente la capacidad de crecimiento de plantas y animales.
2) En lo que a Huella Ecológica neta de CO2 de la especie humana se refiere, su disminución dependerá de la capacidad de:
2.1) Disminuir la intensidad de uso de los materiales en cada producto, esto es, hacer más eficiente la producción de todas las cosas, de manera de que con menos insumos se produzca lo mismo. En este sentido, es posible esperar que aparezcan sistemas que favorezcan el intercambio de bienes con menor huella ecológica, como manera de incentivar la optimización del uso de recursos y el uso de bienes menos intensivos en insumos.
2.2) Disminuir la producción mundial. Evidentemente, al disminuir la demanda de insumos de producción, el desequilibrio potencial de mediano
plazo es posible de contener. El cómo se logra esta disminución es un aspecto que escapa a la extensión de este escrito, pero sirva saber que puede ocurrir por la coordinación de los consumidores que, producto de un cambio cultural, cambien sus hábitos de consumo, o por decisiones centralizadas de disminución de la producción. Considerando las alternativas expuestas, es esperable que la solución al problema de recursos que se viene para el sistema productivo del planeta, sea resuelto en mayor grado por las dos últimas alternativas, (2.1) y (2.2). Lo interesante de esto, es que ambas soluciones implican un cambio en la forma de vida del ser humano promedio. En particular, el ser humano se verá enfrentado a una situación en la que sus ansias de consumo podrán ser satisfechas en mucho menor grado al que se está acostumbrado el día de hoy. A futuro no habrá suficiente disponibilidad de recursos para producir bienes en la misma cantidad per cápita que se conoce hoy.
Naredo, J. 2003. La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico. Tercera edición. Siglo XXI. Madrid.
Simón Fernández, X., Pérez Neira, D. y Vázquez Meréns, D. 2004. A Pegada Ecolóxica como ferramenta de avaliación ambiental: unha aplicación á producción láctea galega. Comunicación presentada en el V Congreso de Economía Agraria. Santiago de Compostela.
Baines, J. 2015. Fuel, feed and the corporate restructuring of the food regime. The Journal of Peasant Studies, 42(2), 295-321
Ewing, B., Goldfinger, S., Wackernagel, M., Stechbart, M., Rizk, S., Reed, A. y Kitzes, J. 2008, a. The Ecological Footprint Atlas 2008. En Oakland: Global Footprint Network.
Ewing, B., Reed, A., Rizks, S., Galli, A., Wackernagel, M. y Kitzes, J. 2008, b. Calculation Methodology for the National Footprint Accounts. En Oakland: Global Footprint Network.
Rodríguez, E, Quintanilla. 2019. Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo, adaptabilidad y posicionamiento hacia la búsqueda de bienestar subjetivo. Editorial Universidad de Colima. México. Disponible en: https://www.redalyc.org/ journal/837/83762317002/html/
Iván Rodríguez Núñez y Augusto Parra Ahumada
R.·.L.·. Lorenzo Arenas Olivos N° 197. V.·. de San Pedro de la Paz
Introducción
Se entiende al humanismo laico como un conjunto de ideas que consideran los intereses humanos como el centro de sus preocupaciones, con respeto absoluto de la dignidad humana. Esta doctrina considera a los seres humanos como únicos depositarios de los valores que rigen a la sociedad, promoviendo la independencia de las personas y de la sociedad a la pretensión hegemónica de cualquier dogma, ya sea, de carácter ideológico, político o religioso (Domke, 2013).
Desde esta perspectiva de carácter ético, se entiende que el cambio climático es un problema eminentemente humano, tanto desde una de sus causas (antropogénicas), como desde la significación simbólica y valórica de sus consecuencias. Este entendimiento surge como resultado de la transformación cultural de las sociedades occidentales en la segunda mitad del siglo XX, en cuyo seno se incuban los valores de la postmodernidad. Por consiguiente, en virtud de estos principios, cualquier solución debe asegurar la sostenibilidad del planeta, considerando una perspectiva de bienestar que logre una sana integración desde lo individual, hacia lo colectivo. Tal como lo planteó Naciones Unidas en el informe Bruntland
(1987), que definió el desarrollo sustentable como: “El desarrollo que responde a las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para acceder a sus propias necesidades”
En el presente capítulo, se analiza el problema del cambio climático desde la perspectiva del humanismo laico, considerando antecedentes empíricos, fundamentos éticos y perspectivas para el progreso de la sociedad.
Antecedentes y problematización
El cambio climático ha pasado a ser uno de los principales retos globales para la sostenibilidad de la civilización en la tierra. Desde principios de la década de los 70 movimientos de carácter ambientalistas o ecologistas, motivados por antecedentes tempranos proveniente de diversos campos del mundo científico (Flohn, 1977; Katz, 1977), alertaron acerca de los efectos potenciales del quehacer humano sobre la biodiversidad y el acelerado ritmo de las variaciones climáticas en el planeta (López, 2012). Pese a esto, solo desde finales del siglo XX e inicios del XXI esta problemática logró el consenso social y científico necesario para transformarse en uno de los retos más importantes para la civilización (Doran y Zimmerman, 2009).
El escenario cultural necesario para propiciar un verdadero consenso científico y social en torno a esta problemática, como ocurre hoy, se dio gracias a la producción de más y mejores antecedentes empíricos y evidencia científica, que reveló la necesidad de implementar medidas destinadas a orientar el progreso por una vía de sostenibilidad. Un análisis bibliométrico reveló que el 96% de las publicaciones científicas relacionadas al cambio climático se generaron posterior al año 2000, siendo más de la mitad de ellas publicadas durante los últimos 5 años (RodríguezNúñez, 2021). Esto refrenda la idea de que la sostenibilidad, como valor moral ineluctable para cualquier vía de progreso y avance científico futuro, emerge una vez que ocurre la modernización y sofisticación científicocultural de las sociedades, al adoptar modelos de desarrollo orientados hacia el progreso (Rivera Castañeda y Chávez Ramírez, 2018), tal como ocurrió en Chile desde la última década del siglo XX (Peña, 2020). Incluso, historiadores ambientales como William Cronon han llegado a plantear que “Las reservas naturales no son santuarios prístinos, sino un producto de la civilización” (Pinker, 2018).
Si bien, existe consenso respecto a la existencia de un proceso de cambio climático de origen antropogénico (Doran et al, 2009), las vías de solución (también antropogénicas) no parecen emerger intuitivamente desde la mera comprensión ontológica de esta problemática en sí, sino más bien desde una reflexión comprensiva, multidimensional y sistémica de los antecedentes históricos y empíricos, que permitan identificar correctamente los factores causales del problema.
Es así como uno de los enfoques que ha hegemonizado la atmósfera cultural en la discusión del cambio climático sostiene la idea de la Tierra como “un lugar prístino, que ha sido mancillada por la rapacidad humana a lo largo de la historia, poniendo como punto de inicio en la línea temporal a la revolución industrial”. Esta postura ha encontrado eco en múltiples movimientos ecologistas y ambientalistas desde los años 70´, quienes aferrándose a una visión que se podría calificar como “catastrofista” del problema climático, han establecido como certeza doctrinaria la noción de que es el modelo económico actualmente vigente el principal (por no decir el único) factor determinante en todas y cada una de las dimensiones de un problema, sosteniendo que los incentivos del sistema de libre emprendimiento conllevan a la mera búsqueda de rentabilidad, en desmedro de la sustentabilidad (Valencia Sáiz, 2000). Estas ideas han surgido a partir de antecedentes que sugieren la existencia de una relación estrecha entre actividad industrial y emisión de gases de efecto invernadero (GEI) (Olivo, 2010).
Esta premisa, que ha sido impulsada por diversos líderes políticos, religiosos y grupos ambientalistas con influencia global, ha justificado la convicción de que se debe transitar hacia la búsqueda de objetivos alternativos al crecimiento económico o incluso el decrecimiento, para solucionar la problemática ambiental. Sin considerar que cualquier solución posible debe ser ineludiblemente abordada desde la multidimensionalidad, tanto de sus causas, como de sus efectos.
Es así como, desde la necesidad de buscar perspectivas de solución integrales y compatibles con el bienestar multidimensional de las personas, surge la necesidad ética de resituar la reflexión de los determinantes del cambio climático en el plano del humanismo, lo que implica considerar con sabiduría el conocimiento adquirido, la evidencia empírica y la tecnología, con el propósito de encontrar soluciones efectivas y eficientes que permitan equilibrar el frágil trade off existente entre el progreso y bienestar de las personas, con los desafíos que se deben asumir para estabilizar el clima y proteger el medio ambiente (Asafu-Adjaye et al., 2021).
La numerosa evidencia histórica y empírica acumulada a lo largo de los últimos tres siglos muestra cómo los avances de la modernidad han contribuido a la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, en escenarios de mayor sostenibilidad ambiental y ecológica. Steven Pinker en su ensayo: “En defensa de la ilustración: Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso”, muestra como la comprensión del mundo, desde la perspectiva del humanismo laico, ha permitido a la humanidad transitar desde una era caracterizada por la miseria, cuyo criterio de suficiencia era la supervivencia individual, sin un mínimo aprecio por el medioambiente; a otra, totalmente más sofisticada en lo material, lo ético y lo social (Pinker, 2018), con criterios de suficiencia arraigados en la valoración pública de la identidad propia y en el reconocimiento social, propio de las sociedades posmodernas (Fukuyama, 2018). Este transitar, de una era de supervivencia a otra de progreso, más humanista que valora la identidad, no habría sido posible sin los avances sustanciales en ámbitos de desarrollo económico y social, salud, derechos humanos, democracia, paz social, calidad de vida y bienestar multidimensional de los últimos tres siglos; incluidos, lógicamente, los avances en ámbitos de sostenibilidad ambiental (Pinker, 2018).
Quienes profesan una visión misantrópica del cambio climático suponen que la relación entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental es de naturaleza lineal univariable, donde el único destino posible para un modelo de desarrollo basado en el progreso, consiste en un proceso continuo de degradación del ecosistema, cuyo límite estaría dado por la viabilidad de la supervivencia humana. No obstante, la evidencia científica muestra que la relación entre los indicadores medioambientales y el crecimiento económico de los países no es necesariamente lineal, sino que es influenciado por diversas covariables relativas a determinantes sociales, culturales y hábitos de consumo de los distintos países (Magazzino, 2016; Aye y Edoja, 2017).
Por otra parte, la evidencia histórica muestra cómo cada una de las predicciones catastrofistas acerca del agotamiento de recursos naturales y el posible colapso medioambiental en tiempos pretéritos ha fallado en sus pronósticos, esto gracias al surgimiento oportuno de nuevas materias primas a partir del desarrollo de nuevas tecnologías y procesos productivos más eficientes y sostenibles, permitiendo desmaterializar la matriz energética, suplir las demandas alimenticias y generar fuentes de energía para una población más numerosa, con un menor impacto ambiental y menor
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) (Pinker, 2018; Harari, 2017). Un buen ejemplo de aquello es Chile, que a partir de la segunda década del siglo XXI estableció políticas que han favorecido la transición hacia fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC) con resultados exitosos. Lo que ha permitido proyectar, a mediano plazo, una hoja de ruta cierta hacia la generación de energía en condiciones de carbononeutralidad (Pacheco, 2018). Vale destacar que, en los últimos 5 años, el incremento en la emisión de GEI ha mostrado estabilizarse debido, en parte, a la implementación progresiva de fuentes no contaminantes de energía, como la solar y eólica (Oficina de Cambio Climático, 2018). Incluso, en esta misma línea, fue recientemente inaugurada (8 de junio de 2021) la planta de Concentración Solar de Potencia de Cerro Dominador (María Elena, Región de Antofagasta); primera planta de su tipo en América Latina, que aportará energía 100% renovable al Sistema Eléctrico Nacional y evitará la emisión de unas 640.000 toneladas de CO2 anuales durante un período de 10 años (El Mercurio, 2021).
Todos estos avances permiten ilustrar cómo Chile, siendo un país de ingresos medios, ha logrado avanzar con paso firme hacia la carbononeutralidad, a través de un modelo de desarrollo con base científica, que permite la implementación de políticas que fomentan el progreso, impulsan la inversión, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico, lo que resulta ineluctablemente en escenarios que favorecen el bienestar humano multidimensional y la modernización de la sociedad (Peña, 2021; El Mercurio, 2021; Pacheco, 2018).
Es así como políticas basadas en la ética del progreso, la modernidad y el humanismo laico se aproximan de manera efectiva a soluciones totalmente compatibles con el desarrollo humano multidimensional y sostenible, dejando al margen cualquier otra visión catastrofista de carácter político, religioso o ideológico del problema, perspectiva que concuerda con la de intelectuales como Steven Pinker, quien sostiene “Por muchas razones, es hora de abandonar la visión moralizante, en virtud de la cual, los humanos actuales son una raza vil de expoliadores y saqueadores que aceleran el apocalipsis a menos que deshagan las Revoluciones Industriales, renuncien a la tecnología y retornen a una armonía ascética con la naturaleza” (Pinker, 2018).
En su origen, el humanismo ilustrado emergió como resultado de la búsqueda de una moral con fundamentación secular, al comprender la idea de una naturaleza humana universal, cuya capacidad de razonar, libertad y dignidad es inherente a su esencia (Pinker, 2018). Una cornucopia de ideas y valores han proporcionado los marcos éticos desde donde emergió la valoración trascendental de lo humano, los dos más importantes son la libertad y razón.
Entender la razón como fundamento del humanismo, supone aceptar la idea de que la razonabilidad, la lógica y la objetividad, constituyen criterios de necesidad a la hora de plantear alguna vía de desarrollo sustentable para la sociedad, orientado al bienestar individual y colectivo (Pinker, 2018). Entendiendo que, haciendo uso de esa misma razón, es desde donde emerge la posibilidad de generar la ciencia que permitirá interpretar las relaciones sujeto/objeto, la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo de la realidad, e incluso los componentes emocionales e intuitivos de los juicios morales (Ortiz Ocaña, 2018; Haidt, 2012).
Del uso de la razón se deriva un segundo principio racional ilustrado que es el de la libertad, entendida como el estado en virtud de la cual un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros. Este valor no depende del alcance de la elección individual, sino más bien de la posibilidad de que cada individuo ordene su vía de acción de acuerdo con sus intenciones presentes (Hayek, 1998). Desde la perspectiva del humanismo laico, la libertad comienza desde la interioridad del hombre, en el que se nutre todo el quehacer humano desde su nacimiento, haciéndolo parte de su naturaleza. Para Víctor Veloso “el hombre nace libre, responsable y sin excusas” y “El hombre no debe eludir bajo ningún punto de vista el compromiso de construirse a sí mismo, cualquiera que sea el sacrificio que se le exija” (Veloso, 2020). Desde
este marco ético, el ser humano puede efectivamente resignificar el valor del respeto y consentimiento mutuo, en harmonía con el medio ambiente, privilegiando una forma de tolerancia que permite a los habitantes disfrutar de las diversas experiencias y perspectivas de vida, en que cada persona puede emprender y ser agente de su propia existencia, asumiendo el deber de ver y valorar la vida que llevan con la comunidad y el entorno natural al que pertenecen, favoreciendo escenarios de cooperación recíproca y sostenible (Brennan, 2017).
En medio de una coyuntura histórica marcada por una transición epocal, que sugiere el paso de una era lineal a una compleja, y que a partir de la sucesión de revoluciones industriales que ha constatado la historia de la humanidad, entendidas como procesos que indican cambios abruptos y radicales, es posible afirmar que las revoluciones se han producido como señala Klauss Schwab, “cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales” (Schwab, 2017).
El primer cambio profundo en la manera de vivir está representado en la transición de la recolección a la agricultura hace 10 mil años y fue posible gracias a la domesticación de animales. Fue un esfuerzo mancomunado con vistas a la producción, el transporte y la comunicación. Poco a poco la producción de alimentos mejoró, estimulando el crecimiento de la población y facilitando asentamientos humanos más grandes. Esto condujo a la postre a la urbanización y el surgimiento de ciudades (Schwab, 2017). A esta primera revolución, le siguió una serie de revoluciones industriales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas marcaron la transición de la energía muscular a la mecánica y evolucionaron hasta lo que se conoce hoy con la cuarta revolución industrial: un mayor poder cognitivo que aumenta la producción humana.
La primera revolución industrial abarcó desde aproximadamente 1760 hasta alrededor de 1840, desencadenada por la construcción del ferrocarril y la invención del motor a vapor, marcando el comienzo de la producción mecánica. La segunda revolución industrial, entre finales XIX y principios del XX, hizo posible la producción en masa, fomentada por el advenimiento de la electricidad y la cadena de montaje. La tercera revolución industrial se inició en la década de 1960. Generalmente se conoce como la revolución digital o del ordenador, debido a que fue catalizada por el desarrollo de semiconductores, la computación mediante servidores tipo “mainframe” (en los años 60), la información personal (décadas 70 y 80) e internet en la década de los 90 (Schwab, 2017).
Habida cuenta de las diversas definiciones y argumentos académicos para describir las tres primeras revoluciones industriales, existen antecedentes para suponer que hoy se está en los albores de una cuarta revolución industrial. Esta comenzó a principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez de más fácil acceso y por la irrupción de la inteligencia artificial. Si se lleva el presente análisis a un plano social, demográfico, económico y ambiental se puede advertir que inicialmente los medios de producción se limitaban prácticamente a la tierra y a unas pocas herramientas para labrar. En cuya lógica la riqueza era acotada y finita, resultado de un proceso meramente extractivo y podía asegurar, con mucha dificultad, los medios de subsistencia a una población reducida. Los excedentes por lo general no eran reinvertidos en actividades productivas, tampoco era repartidos con perspectiva de equidad, sino más bien destinados a la satisfacción de lujos o magnificas construcciones seculares o religiosas (Harari, 2017). En virtud de ello la población se mantenía prácticamente sin variación. Cada aumento del producto era neutralizado por una nueva devastación como resultado de las pestes o las hambrunas, y cada descenso en los niveles de mortalidad volvía a su marca original. Las estimaciones sugieren que las expectativas de vida en el mundo premoderno en todas las regiones del planeta eran de alrededor de 30 años y comenzó a aumentar recién a inicios del siglo XIX en los países que comenzaban su industrialización, pero permaneció igualmente baja en el resto del mundo (Pinker, 2018). A partir de 1900 la expectativa de vida global se ha duplicado y actualmente supera los 72 años, en el caso de Chile según datos del INE promedia 79 años y ningún país en el mundo
tiene una expectativa de vida inferior a la más alta de 1800. La mortalidad infantil ha caído de 18,2% a en 1960 a 4,3% en 2015. En 1800 el 43% de los niños nacidos morían antes de los 5 años (Pinker, 2018).
Se puede afirmar entonces que el aumento del PIB como resultado de las revoluciones industriales ha provocado un aumento significativo en las expectativas de vida y en la reducción de las tasas de mortalidad infantil, repercutiendo en el aumento de la población global, comenzando hace 2000 años con una población de 170 millones de personas, alcanzando para fines del siglo XIX en concordancia con la revolución industrial más de 1.500 millones de personas; para el año 1950, 2.520 millones de personas; para el año 1980, 4.440 millones de personas; para una población actual en 2021 de 7.880 millones de personas, con una proyección para el 2050 de 9.700 millones de personas y para el 2100 cercana a los 12.000. Por su parte el mundo prácticamente no experimentó cambios económicos en los primeros 1800 años. Sin embargo, en el siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, las mejoras en productividad y en las condiciones laborales y de vida de la población han hecho posible un despegue económico sin precedentes (Pinker, 2018).
Sin embargo, el incremento en la población y la demanda por alimentos, energía, agua, bienes y servicios han devenido en un deterioro medioambiental significativo, en una importante reducción de la biodiversidad, en una significativa degradación ecológica, en el agotamiento de algunos recursos naturales no renovables y en el aumento exponencial en la emisión de gases con efecto invernadero que provocan la emergencia climática. De esta forma, la constatación del carácter finito de los ecosistemas planetarios y la emergencia climática suponen un cambio de paradigmas ineludible. En este contexto, es posible afirmar con moderado optimismo, que la transición de la era lineal situada en el inicio del proceso de industrialización a una más compleja a partir de la cuarta revolución industrial y el impacto de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, el internet y el amplio acceso a la información de la sociedad, lo que permite pasar de la extracción o de una forma de entender el capital como base para incorporar valor a la creación del valor económico con menor capital, con un menor impacto en el medio ambiente y en muchos casos con impactos sociales, económicos y ambientales esperanzadores. Iniciativas de startups y empresas de base tecnológicas hoy representan las principales compañías del mundo y ofrecen un panorama alentador para el estrés planetario (Schwab, 2017).
Según datos del Banco Mundial, gracias a la expansión de la democracia liberal, la globalización y economías sociales de mercado con base en el libre emprendimiento, el mundo logro avances sin precedentes para la humanidad. Entre 1990 y 2015 se redujo la pobreza del 36% al 10% y la extrema pobreza pudo alcanzar porcentajes inferiores al 3% en gran parte del planeta. En Chile, en tanto, se redujo la pobreza desde un 39% en 1990 a un 8,6% en 2018; la extrema pobreza de un 13% a un 2% en el mismo periodo de tiempo; el decil más pobre incrementó sus ingresos en un 439% entre 1990 y 2018. Por su parte, Según datos del Banco Mundial, la desigualdad en el índice de GINI pasó de 0,54 a 0,45 en el mismo periodo de tiempo. El gasto en educación pasó de un 2,3% del PIB a 5,4%; en salud de 1,7% a 4,9% del PIB; la educación preescolar paso de 35% a un 90% de cobertura; la población sin educación se redujo desde un 4,9% a un 2,7%; la esperanza de vida pasó de 73 a 79 años; la recaudación de impuestos paso de un 13% a un 21% y la inflación retrocedió de 22% a un 2%. Según el PNUD el índice de desarrollo humano paso de 706 puntos en el lugar 50 el año 90´ a 851 en la actualidad, lugar 43 en categoría muy alto en conjunto con los países más desarrollados.
A partir de esta realidad histórica marcada por el progreso pujante de la sociedad en diversas dimensiones, se enfrenta un cambio de paradigmas, que implica repensar los fundamentos de la economía social de mercado, con el fin de intentar conciliar el crecimiento económico con el abordaje de la emergencia climática.
Según el informe del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU (IPCC — Intergubernamental Panel on Climate Change, 2021), el mundo ya está siendo testigo de las consecuencias del calentamiento global de 1 °C, con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, la subida de los niveles del mar y la disminución del hielo marino ártico. Todos los países se ven afectados por el calentamiento global. Sin embargo, los efectos tienden a recaer de manera desproporcionada en las personas pobres y vulnerables, así como en aquellos menos responsables del problema.
Limitar el calentamiento a 1,5 °C no es imposible, pero exigiría de una transición sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Los próximos diez años son primordiales. Sería necesario que las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono (CO2) causadas por el ser humano se redujeran alrededor de un 45 % con respecto a los niveles de 2010 para 2030, de modo que se alcancen “emisiones netas de valor cero” para 2050 aproximadamente. Por lo tanto, sería necesario equilibrar las emisiones restantes retirando CO2 del aire.
Existen beneficios claros de la limitación del calentamiento a 1,5 °C, en comparación con los 2 °C. Entre otros, destaca la exposición de 420 millones de personas menos a olas de calor graves, supervivencia de algunos arrecifes de coral tropicales, pérdida de menos plantas, especies animales y la protección de bosques y hábitats de humedales.
En este escenario, para muchos el capitalismo no solo es el responsable, sino es simplemente incompatible con el cuidado del medio ambiente y el abordaje de la emergencia climática, toda vez que con base en la era lineal se le atribuye solo una tendencia a la maximización de las utilidades concentradas en el beneficio de los accionistas. Sin embargo, el cambio de paradigma necesario, lejos de revertir el crecimiento, debe atender las necesidades de una era de mayor complejidad.
En este contexto, uno de los caminos posibles en aras de este propósito son los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Pacto Global 2030 ratificado el año 2015 (Naciones Unidas, 2021). Esta iniciativa se sustenta sobre la base de gobernanzas orientadas hacia ecosistemas colaborativos para el logro de objetivos, a partir del crecimiento, la innovación, la generación de economías de valor compartido e impacto social económico, con más sostenibilidad ambiental. Si se pone el coraje, la imaginación y una fuerte voluntad con sentido de misión compartida será perfectamente posible lograr el objetivo de conciliar crecimiento económico con objetivos planetarios. Como sugiere la economista del Imperial College of London Mariana Mazzucato.
El principal adversario para alcanzar estos objetivos es la política y en muchos casos la ambivalencia de los Estados. Por una parte, la política intenta hacer uso de la emergencia climática para afirmar sus propias convicciones ideológicas y estigmatizar al Estado como ineficiente e incapaz, por otra tiende a menospreciar a la iniciativa privada y al capitalismo, alimentando la desconfianza en estos actores. No obstante, lo cierto es que solo se puede alcanzar objetivos en ámbitos del desarrollo sostenible en la medida que se recupere las confianzas, se desarrolle el capital social y se aborde soluciones desde la colaboración público-privada. No es el remplazo del capitalismo lo que podría solucionar el reto que se enfrenta, sino la naturaleza de la voluntad humana tras el capital, el cual debe estar siempre al servicio de la convicción y la voluntad para lograr objetivos compartidos. Desde esta nueva forma de entender el modelo, el mismo capitalismo y la economía social de mercado constituyen la vía de salida.
La movilización de la financiación, la legislación y el poder de los Estados pueden hacer la diferencia, al maximizar iniciativas privadas con impacto local y alcance global. También, acompañando e impulsando la creatividad y la innovación, movilizando las capacidades del sector público y privado para el logro de objetivos medibles en su real impacto.
Hoy en día existe consenso sobre la necesidad de promover políticas de desarrollo con bajo nivel o sin emisiones de GEI. Lo que ha sido apoyado por los principales agentes financieros.
En este contexto, a la fecha más de 160 empresas, con 70 billones de dólares en activos, ya han decidido colaborar en torno a un objetivo común: conducir a la economía mundial hacia unas emisiones netas cero y cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Entre las iniciativas que se han impulsado destacan: La Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas (GFANZ), presidida por Mark Carney, enviado Especial de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas, reúne las principales iniciativas relacionadas con las emisiones netas cero de todo el sistema financiero, destinadas a acelerar la transición hacia las emisiones netas cero para 2050. Los miembros de esta iniciativa han decidido movilizar billones de dólares con el fin de lograr la transición hacia las emisiones netas cero. A través de la colaboración, se pretende catalizar la coordinación estratégica para que las empresas consigan adaptarse a un futuro con emisiones netas cero.
Otras iniciativas incluyen la Net Zero Asset Managers Initiative, la iniciativa de las Naciones Unidas Net-Zero Asset Owner Alliance y la nueva Net-Zero Banking Alliance. Esta última reúne a 43 de los principales bancos del mundo y es organizada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, co-representada por el Equipo de Tareas de Servicios Financieros de la Sustainable Markets Initiative, desarrollada por el Príncipe de Gales.
Conclusiones
Desde la perspectiva del humanismo laico, no es concebible el desarrollo sostenible apartado de un sistema que propenda al libre emprendimiento y el progreso multidimensional de las personas. Toda
vez que la voluntad de progreso, en libertad, es parte consustancial de la naturaleza humana.
Existe evidencia contundente que muestra cómo a lo largo de la historia los seres humanos han conseguido adaptar sus formas de crear valor, desde procesos meramente extractivos (propio de tiempos premodernos), a economías progresivamente más circulares y procesos sustentables de creación de valor, propio de la era actual.
De esta manera se ha producido el desarrollo de nuevas tecnologías como: filtros que reducen 90% las emisiones de leña (sistema de calefacción más utilizado por los chilenos), bolsas de plástico, jabones y alimentos con residuos de champiñón, desarrollo del hidrogeno verde como combustible, la aplicación foliar para aumentar hasta el 50% el contenido de zinc en el grano de trigo, el uso de hornos convencionales para mejorar bioplásticos de soja y guisantes, desarrollo de nuevas espumas de poliuretano biodegradables a partir de paja de trigo. Entre otras innumerables innovaciones que han emergido como resultado de incentivos, que mueven la creatividad de emprendedores e innovadores. Son cientos y miles las iniciativas esperanzadoras que aportan la creatividad, la imaginación y el conocimiento para impulsar el desarrollo de energías verdes, renovables no convencionales. Es destacable el surgimiento de las economías circulares que toman como materia prima residuos, en muchos casos, de más de un uso para aportar valor dentro de cadenas integradas; así como también, el aporte de las nuevas tecnologías (cuarta revolución industrial) que propicia, entre otras cosas, la creación de startups o aplicaciones para ofrecer soluciones que contribuyen al crecimiento económico y al progreso, entendido como la mejora de la condición humana desde el impulso de economías de valor compartido, de doble y triple impacto.
Para extender estos avances en el tiempo es fundamental promover gobernanzas por objetivos (parámetros objetivos y medibles), avanzar hacia un sentido de misión compartido, una fuerte colaboración públicoprivada, la superación de las desconfianzas y el desarrollo de capital social orientado al cumplimiento de propósitos compartidos por todos los actores de la sociedad.
Es así como el impulso de la justicia intergeneracional, el seguimiento de las huellas de CO2, de agua, la reciclabilidad o la huella de residuos deben ser acciones adoptadas con la seriedad y el profesionalismo necesario para garantizar su efectividad. Al mismo tiempo, el impulso
de políticas públicas generadas mediante métodos participativos con la ciudadanía, que contribuyan a promover cambios en los hábitos de consumo, como: iniciativas legislativas que promuevan la información sobre huella de carbono e impactos en la biodiversidad de los productos que se colocan en el mercado (Ley de Etiquetado Verde), podría promover el cambio cultural necesario que promueva la competencia por una producción más verde y amigable con los objetivos planetarios.
Todas estas propuestas, de raigambre humanista, laica y liberal, propenden al cumplimiento de los objetivos de propósito que cualquier Estado o democracia liberal debe asumir, si lo que busca es conducir a su sociedad por caminos de progreso en aras de un mayor bienestar humano multidimensional, en un marco de respeto a iniciativas intergubernamentales como el “Pacto de París” (en torno a emisiones) y los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” de Naciones Unidas.
Pese a todos estos avances, es un desafío vigente para las democracias liberales y sus respectivos estados el ejercer más y mejores acciones destinadas a reposicionar incentivos y gravámenes que promuevan procesos productivos empresariales más sustentables. En este escenario, resulta importante el mantener una actitud vigilante frente al riesgo permanente de aquellas pulsiones por restaurar marcos ideológicos anacrónicos, lo que significaría ofrecer respuestas del pasado a problemas de una nueva era, marcada por cambios de paradigmas y sistemas de mayor complejidad.
Es perentorio reorientar la financiación de iniciativas publico privadas y promover una política capaz de deliberar inagotablemente sobre aquellos objetivos que se quieren alcanzar como sociedad, de manera de combatir la emergencia climática con un fuerte sentido de misión compartida, que permita canalizar toda la fuerza creativa de la sociedad al servicio de las mejores soluciones posibles a estos problemas públicos. Solo la voluntad compartida y la orientación de todas las capacidades puestas al servicio del bien común pueden cambiar el mundo sin abdicar al necesario progreso, único camino posible para el logro de los imperativos morales de la actualidad, una sociedad más prospera, sostenible y equitativa.
Apablazan M., y Contreras, H. 2016. Crecimiento económico y contaminación: Curva Ambiental de Kuznets para Chile. Análisis: Centro de Políticas Públicas. Universidad del Desarrollo, (6), 1-25.
Asafu-Adjaye, J., Blomqvist, L., Brand, S., Brook, B., Defries, R., y Ellis, E. et al. 2021. An Ecomodernist Manifesto. Retrieved 17 June 2021, from http://www.ecomodernism. org/manifesto-english.
Aye, G., y Edoja, P. 2017. Effect of economic growth on CO2 emission in developing countries: Evidence from a dynamic panel threshold model. Cogent Economics y Finance, 5(1), 1379239. doi: 10.1080/23322039.2017.1379239.
Brennan, J. 2017. Capitalismo, ¿por qué no?. Santiago: Fundación Para el Progreso, Chile.
Cao, L., y Qi, Z. 2017. Theoretical Explanations for the Inverted-U Change of Historical Energy Intensity. Sustainability, 9(6), 967. doi: 10.3390/su9060967
Cerro Dominador inaugura su planta de concentración solar de potencia que proveerá 100% energía renovable 24/7. 2021. Diario El Mercurio, (43783), E1.
Demissew Beyene, S., y Kotosz, B. 2019. Testing the environmental Kuznets curve hypothesis: an empirical study for East African countries. International Journal Of Environmental Studies, 77(4), 636-654. doi: 10.1080/00207233.2019.1695445.
Doran, P., y Zimmerman, M. 2009. Examining the Scientific Consensus on Climate Change. Eos, Transactions American Geophysical Union, 90, 22-23.
Flohn, H. 1977. Climate and energy: A scenario to a 21st century problem. Climatic Change, 1(1), 5-20. doi:10.1007/BF00162774.
Fukuyama, F. 2018. Identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento (2nd ed.). Barcelona: Editorial Planeta.
Haidt, J. 2012. La Mente de los justos (1st ed.). Barcelona: Editorial Planeta.
Harari, Y. 2017. Sapiens: Uma breve história da humanidade (24th ed.). Porto Alegre: L y PM Editores.
Hayek, F. 1998. Los fundamentos de la libertad. Madrid: Unión Editorial.
Katz, R. W. 1977. Assessing the impact of climatic change on food production. Climatic Change, 1(1), 85-96. doi:10.1007/BF00162779.
López, I. 2012. El ecologismo y los movimientos ecologistas. Retrieved 17 June 2021, from http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/analisis/285-el-ecologismoy-los-movimientos-ecologistas.
Magazzino, C. 2016. The relationship between real GDP, CO2 emissions, and energy use in the GCC countries: A time series approach. Cogent Economics y Finance, 4(1), 1152729. doi: 10.1080/23322039.2016.1152729
Marconi, S. 2021. Economía circular, macroeconomía y desarrollo sostenible. Revista
Occidente, Abril 28-31.
Oficina de Cambio Climático. 2018. Informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.. [online] Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Available at: <https:// snichile.mma.gob.cl/principales-resultados/sector-energia/> [Accessed 17 June 2021].
Olivo, María de Lourdes, y Soto-Olivo, Alejandra. 2010. Comportamiento de los gases de efecto invernadero y las temperaturas atmosféricas con sus escenarios de incremento potencial. Universidad, Ciencia y Tecnología, 14(57), 221-230.
Ortiz Ocaña, A. 2018. ¿Objetividad en las ciencias humanas y sociales? Una reflexión desde la obra de Humberto Maturana 1*. Revista De Ciencias Sociales, 23(3), 63-75. doi: 10.31876/rcs.v23i3.25130
Pacheco M, M. 2018. Revolución energética en Chile (1st ed.). Santiago: Universidad Diego Portales.
Peña, C. 2020. Pensar el Malestar (1st ed.). Santiago: Penguin Random House Group Editorial. S.A.
Pinker, S. 2018. En defensa de la ilustración: Por la razón, la ciencia el humanismo y el progreso (1st ed.). España: Editorial Planeta.
Rivera, P., y Chávez, R. 2018. The construction of environmental history in America. Retrieved 17 June 2021, from https://www.redalyc.org/jatsRepo/4262/426259450008/ html/index.html.
Rodríguez-Núñez, I. 2021. Búsqueda de artículos utilizando el término libre “climatic change”. In. PubMed: National Library of Medicine.
Valencia Sáiz, Á. 2000. Teoría política verde: balance de una disciplina emergente.
Revista Española De Ciencia Política, 3, 181-194.
Veloso, V. 2020. Trazados para la arquitectura del Arte Real. Santiago: Ediciones de la GRAN LOGIA DE CHILE.
Rodrigo Andrade Ramírez R.·.L.·. Camilo Henríquez N°211. V.·. de Santiago
E-Mail: cambioclimatico@granlogia.cl
Introducción
El mundo post pandemia se tensiona en el constante ejercicio de posicionar un liderazgo que conduzca a la humanidad en la nueva, y desafiante, era que está naciendo y que, como todo parto viene con ajustes, dolores y malestares.
Las señales son visibles, por un lado, es innegable el agotamiento del dominio estadounidense en el mundo; por otro, el fortalecimiento de la posición China en el escenario global es evidente. Entre otros variados ajustes.
En este artículo se realizará un breve análisis respecto a las diferentes instancias internacionales donde se ha puesto en relevancia la temática ambiental, pasando por una reflexión que incorpora los aspectos éticos que están presentes a la hora de realizar las grandes negociaciones y acertamientos entre países, que han tenido resultados no previstos; pero el avance respecto a los compromisos asumidos, pueden dar las luces que se esperan para salvar el planeta.
Aciertos y desaciertos del multilateralismo
A la pérdida de capacidad de liderazgo de Estados Unidos en los tiempos de pandemia, debido a su incapacidad de liderar gestiones de movilización de recursos, tecnologías y esperanzas, se observó el ascenso
de China como potencia global, debido fundamentalmente a sus esfuerzos de cooperación en el combate decidido frente al nuevo virus global, que se sumó a la presencia económica, científica y tecnológica que terminó por instalarse a mayor escala durante la crisis de 2020146 . La capacidad articuladora y solidaria de Beijing ocupó los vacíos dejados por Washington que venían sumándose en años anteriores: en poco más de 3 años, Estados Unidos abandonó la Unesco, el comité de Seguridad de Naciones Unidas, el de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Comercio e inició el trámite para la salida del Acuerdo de París, que sólo se detuvo tras la derrota del Presidente Trump ante Joe Biden, en la más reciente (y trascendental) elección presidencial en los Estados Unidos.
Estas acciones pusieron en riesgo la capacidad del mundo de enfrentar los desafíos y peligros que el planeta deberá enfrentar a largo plazo. A su vez, significó una señal de abandono de la lucha por mejorar las condiciones de vida de miles de millones de seres humanos que cuentan con el apoyo del sistema internacional para subsistir cuando los gobiernos son incapaces de dar solución a desastres naturales, guerras y efectos del cambio climático, que será la norma de aquí en más.
La universalidad de la lucha contra el Covid-19 exacerbó una politización que radicalizó los proyectos de poder antagónicos de ambas potencias, con implicancias económicas, políticas, militares y estratégicas. Nítidamente, en el contexto pandémico, son claramente diferentes las prioridades de cada potencia. Para EE. UU. se trata de defender un sistema económico asociado a una forma de vida articulada alrededor del mercado, cuyo pilar monetario es el dólar; para China, lo que prevalece es la protección del poder del Estado, anudada a la preservación del bienestar colectivo y de eficientes mecanismos de cohesión social, que depende de su capacidad de integración territorial. Para las dos potencias, la crisis pandémica se ha transformado en un tema de seguridad interna que requiere plena soberanía en su gestión, por lo que sería contrario a sus intereses la identificación de la pandemia como una amenaza a la paz y a la seguridad global.147
Esta división ha estimulado un embate político-ideológico con efectos paralizantes para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
146 ¿Podrá reinventarse el multilateralismo? – Revista Nueva Sociedad 287, Mayo - Junio 2020, ISSN: 0251-3552.
147 ¿Podrá reinventarse el multilateralismo? – Revista Nueva Sociedad 287, Mayo - Junio 2020, ISSN: 0251-3552.
Para una parte creciente del mundo en vías de desarrollo el líder a seguir es China, por su incesante influencia económica y la estabilidad a largo plazo de su sistema político y social que salió fortalecido por su capacidad de conducción y la adhesión de su población en el contexto de la pandemia de 2020 y de su ahora confirmada capacidad sanitaria (de carácter estatal) para proveer salud a su enorme población.
Las malas noticias iniciales de 2020, que indicaban una crisis sanitaria de dimensiones nunca vistas y un impacto en la economía global que aún se está por determinar, consideraron una actividad económica evaluada inicialmente desde la perspectiva del crecimiento económico, pero no desde la perspectiva de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Pese al impacto, según la Agencia Internacional de Energía (AIE) no hubo una disrupción energética consistente durante la pandemia del COVID-19 en el hemisferio norte durante 2020, y pese al profundo declive económico asociado, esta agencia anunció una reducción en las emisiones de CO2 relacionadas con la energía de un 8% total para ese año.
Por otro lado, el fenómeno de la pandemia dejó otras lecciones también relevantes, como por ejemplo en materia de liderazgo, ya que, a diferencia de China, el modelo de desarrollo económico y social de los Estados Unidos mostró debilidad para dar atención y ayudar a sus propios conciudadanos, produciendo externalidades sociales profundas al interior de su propia ciudadanía y profundizando así su pérdida de liderazgo y acelerando su caída y disminución de influencia en el ambiente multilateral.
La luz roja de la comunidad internacional se encendió en marzo del año 2020 cuando el coronavirus avanzó velozmente hacia Occidente. En este contexto, diversos representantes políticos y autoridades científicas tanto del Norte como del Sur globales reivindicaron el rol del multilateralismo para afrontar las carencias de los sistemas sanitarios, frenar el virus y enfrentar las graves consecuencias sociales y económicas causadas por una inevitable depresión económica mundial.148
Sin embargo, las instituciones multilaterales de carácter mundial y regional venían ya sumergidas en problemas que comprometían sus niveles de adhesión y representatividad.
En los tiempos actuales, la prueba de fuego para afrontar la crisis postpandemia estará concentrada en las repercusiones económico-
148 «Líderes de todo el mundo piden una respuesta común contra el virus» en El País, 7/4/2020.
monetarias y en la capacidad de conducción y de liderazgo de organismos medulares del sistema de Bretton Woods149, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Para enfrentar la urgencia de la recesión económica mundial que acompaña a la pandemia, ambos organismos deben mostrar capacidad de dar respuestas que superen las que ofrecieron para lidiar con los efectos de la crisis de 2008.
Sin embargo, pese a los ingentes esfuerzos que este esquema de dominación pudiera desarrollar, la variable cambio climático viene a reforzar la necesidad de una reorientación en las transformaciones que debe llevar a cabo la economía global, si quiere conducirse hacia las exigencias del Acuerdo de París.
Las consecuencias de la pandemia ya apuntan a un dramático aumento mundial de la desigualdad y la pobreza que impone respuestas colectivas con empuje político, acompañadas por una sustantiva inyección de recursos para el fortalecimiento de la capacidad de provisión de bienes públicos en todo el planeta. Esas acciones dependen de un esfuerzo hercúleo de revitalización del multilateralismo y de la cooperación internacional.150 Demasiados son los diagnósticos y razones para comprender cabalmente que la ventana de oportunidad que se tiene como humanidad para salvar la vida humana sobre el planeta está a punto de cerrarse.151
Paradójicamente, la pandemia del coronavirus ha significado un freno a la caída libre en la que se encontraba la causa ambiental y climática ante el rotundo fracaso de la COP 25, debido al lockdown de una enorme porción de la población mundial, lo que a su vez ha producido efectos directos en la disminución de emisiones, aplacando la locura compulsiva de consumir más allá de lo necesario, una revalorización inaudita de lo público, junto a orientar la mirada hacia lo humanista (y biocentrista), por sobre lo economicista.
El Panel Intergubernamental de expertos sobre cambio climático, IPCC, publicó el 9 de agosto 2021, en el contexto del Grupo de Trabajo I del IPCC, Cambio Climático: Bases físicas, aprobado por los 195 gobiernos Miembros, que los científicos “están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto.
149 El liberalismo en las relaciones internacionales tiene su origen en la formulación lanzada por Woodrow Wilson con el final de la Primera Guerra Mundial, donde articula la defensa de la democracia a la edificación de una estructura multilateral mundial. Michael W. Doyle: «Liberalism and World Politics» en American Political Science Review vol. 80 N° 4, 1986.
150 Mariano Aguirre: «The Impact of covid-19 is All Down to Inequality» en Open Democracy, 7/4/2020.
151 Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC.
Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios”. Este elemento singular de la realidad mundial, sin duda pone a prueba la capacidad de los liderazgos mundiales de conducir hacia la ruta del Acuerdo de París, y de alguna manera condiciona dichos liderazgos hacia la construcción, contra el tiempo y el equilibrio natural, de nuevas arquitecturas de la economía global y la capacidad de respuesta de la humanidad para enfrentar decididamente dicho fenómeno de alcance civilizatorio.
China no abandonó el Acuerdo de París, lo que se transforma en un dato relevante a la luz de los acontecimientos globales, por la escala que significa el gigante asiático y por el rol de liderazgo que ha ido sosteniendo e incrementando. De hecho, según el Renewable 2020 Global Status Report de REN21, China lidera todas las estadísticas de crecimiento de las energías renovables a nivel mundial, transformándose rápidamente en líder del segmento y concitando el interés creciente de inversionistas, proveedores de tecnologías y constructores en terreno de instalaciones de plantas (capacidad instalada). De otro modo, la trayectoria hacia la catástrofe ya sería irreversible, ya que China por sí misma mantiene la incertidumbre de esta batalla aún a favor de la humanidad.
A la luz del último informe del IPCC, resulta fundamental fortalecer dicha coordinación global que ha permitido a casi ocho mil millones de seres humanos transitar vicisitudes, como la pandemia del Coronavirus y otras calamidades de salud pública que puedan poner en peligro la vida en el futuro. Esa capacidad costó décadas construirla y entre todos se debe abogar por mantenerla y desarrollarla.
A su vez, es un imperativo ético cada vez más evidente que se tiene que luchar con todas las fuerzas para hacer del mundo un mejor lugar donde seguir viviendo, en armonía con la naturaleza, como en los pueblos originarios, y no desafiándola y llevándola al límite. Nadie gana destruyendo el entorno en que los seres humanos se han adaptado y han progresado la mayor cantidad de tiempo que se tiene sobre la superficie terrestre. Actualmente se ha sobrepasado el límite de lo que es seguro para la sobrevivencia, se ha hipotecado la capacidad de regeneración del planeta para algunas generaciones venideras y se debe ser capaz de retomar ese equilibrio mientras sea posible hacerlo.
El Acuerdo de París tiene esa significancia, no es un mero tratado internacional en que algunos se benefician y otros sufren las consecuencias. Es un acuerdo para la casa común, para todas las razas y credos, para todas las especies que comparten en el tiempo y espacio común.
Es un deber ético buscar los mecanismos para asegurar que pase lo que pase se siga con capacidad para detener todo aquello que ponga en riesgo la vida, y eso se debe tener en mente los compromisos que Estados Unidos tiene con el Presidente Joe Biden, donde se juega el futuro del planeta.
La salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París fue, en su momento, una acción indefendible, que no sólo socavaba la posición del propio país del norte en el mundo, sino que amenazó y postergó la generación de capacidades de la humanidad para resolver la crisis climática en el tiempo, algo que se enfrenta en este momento.
Y este no sólo es un fracaso moral, sino que es la cuestión decisiva del tiempo en que se vive. El impulso y la ambición por un futuro sustentable debe seguir creciendo, e ignorar esta realidad es equivocada, por lo que para la Masonería Universal el llamado es a reforzar esta ambición, ya que depende únicamente de los líderes recoger, mantener y multiplicar este proceso, por lo que se debe comprometer a seguir siendo activos líderes para cumplir con el compromiso con el Acuerdo de París y mantener el proceso en movimiento.
de París, un impulso inicial avasallador
Entre los requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo de París, definido por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2015 durante la COP 21 en la capital francesa, se señaló la ratificación al interior de los países, de al menos 55 naciones, equivalentes al 55% de las emisiones globales. Ambos requisitos se alcanzaron el día 4 de noviembre del año siguiente, en 2016, por lo que el compromiso adquirido por 197 partes concurrentes a dicho tratado se estaba cumpliendo al poco andar, según la hoja de ruta de Naciones Unidas.
Paralelamente, se estaba desarrollando la campaña presidencial en los Estados Unidos, con un candidato bastante sui generis como era percibido en ese momento Donald Trump, cuyo compromiso de campaña inicial era volver a levantar la industria fósil norteamericana a través del levantamiento de todas las trabas que se lo impidieran, incluido el tratado climático de París, cosa que cumplió, iniciando rápidamente el trámite de salida del país al resultar vencedor de dicha contienda electoral.
El Panel Científico de Naciones Unidas señala, en su último informe prepandemia, que aún la humanidad mantiene una ventana de oportunidad para alinearse a la ruta del Acuerdo de París durante la década que comprende el 2020 y el 2030. Son 10 años en que la economía global debe transitar a modelos bajos en carbono y acelerar la transición energética a energías limpias de la manera más costo-efectiva posible. Estos diez años equivalen a dos gobiernos completos en países en vías de desarrollo, donde se tiene el deber de elegir autoridades de buen nivel técnico y con comprensión y voluntad política para liderar dicho proceso. La tarea es y parece titánica, no sólo por los volúmenes de recursos requeridos para alcanzar dicha meta, sino por razones aún más complejas, que son alinear a una no despreciable cantidad de países que son reacios a adquirir este tipo de compromisos o bien son derechamente negacionistas del cambio climático. No son muchos, pero son importantes y se han hecho sentir en el ambiente internacional, quizás inspirados por el rol del ex presidente Donald Trump.
La COP 25 de Madrid fue un fracaso para el movimiento ambiental y climático del mundo, en especial porque se esperaba que el rol de la presidencia chilena de la cumbre fuera un factor motivador para las partes,
fundamentalmente porque el país mostraba credenciales favorables en materia de transición energética que, entre 2012 y 2018 multiplicó al menos 6 veces la participación de las energías renovables no convencionales, protagonizando una transición energética que fue ejemplo para muchos durante los años previos a la cita global.
Es cierto también que la responsabilidad del fracaso de ese tipo de reuniones no recae solamente en quien ostenta la presidencia, pero en materia internacional y sobre todo en el ambiente de las negociaciones climáticas el factor del liderazgo tiene un peso trascendental a la hora de las definiciones y de alcanzar acuerdos, buena parte de ellos empujados por la presidencia del evento.
En los hechos, la debilitada capacidad negociadora de las autoridades que representaron al país se expresó en su real capacidad en la jornada final de la asamblea general, poniendo en duda el avance de las negociaciones y sufriendo un revés de tal magnitud que los asistentes lo expresaron a viva voz en la amplia sala de reuniones en que todos los países se miran las caras, el que fue ampliamente difundido. Además, y a diferencia de las versiones anteriores de la cumbre y en parte debido a la lentitud del avance general de las negociaciones que se produce entre los representantes gubernamentales, el movimiento de la sociedad civil global cada día tiene más protagonismo y se ha hecho sentir con mayor fuerza en los últimos años, en parte para contrarrestar el protagonismo de la vereda del negacionismo, y para que el sentido de urgencia que recorre al mundo sea considerado. Lo demás quedará en la historia como la crónica de un fracaso histórico que lamentablemente tomará tiempo recuperar.
Conclusión
Fueron muchos los estados de la Unión (EE.UU.) que se mantuvieron dando la batalla para avanzar pese al sentido inverso del liderazgo de Trump mientras estuvo en Washington, en una campaña épica que reunió a antagonistas estratégicos (como China) en una campaña común para salvar a la humanidad y los ecosistemas del colapso sin retorno. A escala global, y hablando específicamente de materias relativas a las negociaciones climáticas, el gigante asiático también se ha disputado el liderazgo global por el que pugnan otras naciones, dejando atrás las dudas que este factor podría haber significado un par de décadas atrás. China está cumpliendo
su parte para ponerse en la ruta de París, haciendo enormes esfuerzos que sin duda serán reconocidos en su momento. Además, los países en vías de desarrollo se han agrupado en torno a este país para sostener las negociaciones y ser escuchados en el ambiente multilateral, conocidos su baja incidencia en la economía global y también en las emisiones, incluida prácticamente toda América Latina, en el denominado G-77 + China. La región es vulnerable a los efectos del cambio climático, donde se sienten fuerte sus efectos y donde el costo para América Latina y el Caribe podría equivaler hasta 137% del PIB regional actual para 2100.152
Los paquetes de recuperación post pandemia ofrecen una oportunidad única de llevar a cabo la transición a economías bajas en emisiones de carbono, y hay un creciente cuestionamiento a un tipo de pensamiento en que el crecimiento económico era considerado infinito, en un planeta y realidad finitos. Por supuesto, el riesgo político inminente es dejar pasar esta enorme oportunidad para reorientar definitivamente hacia el camino de solución que ofrece el Acuerdo de París.
Referencias bibliográficas
Aguirre, M. 2020. The Impact of covid-19 is All Down to Inequality, en Open Democracy, 7/4/2020.
Arévalo C. 2015. 195 países firman histórico acuerdo en la COP21 de París. La República. 2015 Dic, 13; 23.
Arredondo, R. 2020. El asalto de Trump al derecho internacional: su impacto en la omc Revista Peruana de Derecho Internacional (165), pp. 197-225.
Ballester, F. 2015. Impactos del cambio climático sobre la salud pública. Seminario Salud y Medio Ambiente.
Díaz Meníndez, F. 2020. Desafíos climáticos y cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030 en Observatorio Medioambiental Ediciones Complutense.
Di Pietro, S. 2016. Acuerdo de París: ¿Nuevos compromisos con el medio ambiente o nuevas oportunidades de negocio?. Revista Contexto.
Doyle, M. 1986. Liberalism and World Politics, en American Political Science Review vol. 80 N° 4, 1986.
152 “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2009”. Cepal.
Hart, M. 1998. Negociaciones en perspectiva: desafío de reglas para una economía global. En Dinámica de las relaciones externas de América Latina ,SELA/AECl, Corregidor, Buenos Aires.
Malacalza, B. y Hirst, M. 2020. ¿Podrá reinventarse el multilateralismo? – Revista Nueva Sociedad 287, Mayo - Junio .
Larrea, C. 2014. Límites de crecimiento y líneas de codicia: un camino hacia la equidad y sustentabilidad. En Endara, G. (Comp.), Post – crecimiento y buen vivir (19 - 58). Quito, Ecuador: FES – ILDIS. Disponible en http:// library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/11348. pdf
Le Bourger. 2015. El mundo se pone de acuerdo para frenar el cambio climático. El Comercio. Dic. 13; A18.
Lozano, R. y Giannina, S. 2017. El nuevo multilateralismo frente al cambio climático: el alcance global y nacional del Acuerdo de París. Bogotá: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. pp. 162.
Planelles M. La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático. El País. [Online]. 2015 Dic. [cited 2015 12 14. Available from: http://internacional. elpais. com/internacional/2015/12/12/ actualidad/1449910910_209267.html
Rojas A., F. 2000. Multilateralismo: perspectivas latinoamericanas. FLACSO Chile, Nueva Sociedad Venezuela, pg. 13
Sachs, J. 2020. COVID-19 and Multilateralism. Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development, No. 16, Pandemics y Geopolitics: The Quickening (SPRING 2020), pp. 30-39. https://www.jstor.org/stable/48573747?seq=1
Santa Cruz, H. 1966. Una página de la historia de las Naciones Unidas en sus primeros años. Recuerdos sobre el nacimiento de la CEPAL, Santiago, Impresores PLA.
Villada, J. 2016. Energías Renovables a nivel mundial y regional. Sl: INER
_____. CEPAL. 2009. La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2009.
_____. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2020. Sectors and businesses facing COVID-19: Emergency and reactivation. Informe especial del covid-19 No. 4, Santiago.
_____. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 2020. Trade and Development Report. From global pandemic to prosperity for all: avoiding another lost decade. https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2020
_____. CNN CHILE. 2019. No agrega nada’: Presidente Piñera descartó que Chile firme Acuerdo de Escazú (29/9/2019). Disponible en: https://www.cnnchile.com/pais /noagrega-nada-presidentepinera-descarto-que-chilefirme-acuerdo-deescazu_20190929/
_____. El Comercio COP21. 2015. Acuerdo climático será un gran acto para la humanidad”. El Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/mundo/ medio-ambiente/cop21acuerdo-climaticogran-acto-humanidad-noticia-1863276
____. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. 2008. Prospectiva medioambiental de la OCDE para el 2003. París: OECD. Disponible en http://www.oecd.org/env/ indicators-modelling-outlooks/40224072.pdf
_____. Grupo de Alto Nivel para el Diálogo Político del MDL. 2012. Climate change, carbon markets and the CDM: A call to action. Luxemburg: CDM Policy Dialogue
_____. Naciones Unidas UNDP. 2015. Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015. Disponible en http:// www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/ mdg-report-2015_ spanish.pdf
_____. Líderes de todo el mundo piden una respuesta común contra el virus, en El País, 7/4/2020.
_____. Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC.
La ciencia, el derecho humano y un clima sostenible
Daniel Guevara Cortés, Pablo Miranda Nigro, Waldo Salas Alfaro y José Luis Vega Pizarro
R.·.L.·. Nº39 Espíritu Libre. V.·. de Antofagasta
Introducción
En este artículo se tratará de mostrar que ante un mismo hecho existen distintas causales y resultados, ámbito que la ciencia explora con distintas hipótesis y métodos entregando distintos resultados, ninguno

considerado como verdad absoluta.
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha buscado la verdad por medio del estudio y del intercambio con otros hombres, asociándose a instituciones como la masonería, universidades u otras. El gran problema que enfrenta hoy la humanidad es el cambio climático, una de cuyas manifestaciones es el calentamiento global, provocado por causas naturales y antropogénicas, cuyo nivel de influencia es un tema de discusión. Este fenómeno afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida humana en diferentes niveles, como lo son los sistemas alimentarios e hídricos, la energía, los sistemas económicos, las infraestructuras, salud mental, la política, la forma en que se debe relacionar las personas y las futuras generaciones.
La ciencia y la búsqueda de la verdad: El caso del cambio climático
En la búsqueda de la verdad científica referente a las causas del cambio climático existen dos posturas sobre sus causales. La primera corresponde al cambio climático provocado por causas antropogénicas. En esta posición, el cambio climático es consecuencia de la excesiva emisión de gases con efectos invernadero producida por la humanidad, lo que ha provocado un aumento de temperatura promedio de 1,2°C en el planeta. Durante el siglo XIX un grupo de científicos precisó cómo estaban calentando el planeta las emisiones de combustibles fósiles, algunos pensaban incluso que sería positivo vivir en un ambiente más cálido. Cada década que pasaba, los combustibles fósiles se iban afianzando más y más en la vida cotidiana, desde el transporte a la construcción, pasando por la industria y el sector alimentario. El uso de combustibles fósiles impulsó de manera importante la riqueza, la movilidad, el consumo, la tecnología y la medicina. Propulsó una revolución agrícola y el aumento notable de la producción de alimentos, permitió inevitablemente un crecimiento demográfico también exponencial. Puede decirse que la civilización humana actual funciona a base de combustibles fósiles. Esta posición no excluye las causas naturales, pero indica que las principales causas son las antropogénicas. A escala global, los seres humanos son ahora la principal
perturbación para el mundo natural, sobre todo a través de su efecto en los hábitats de otras especies y a través de la excesiva emisión de gases de efecto invernadero y consecuente calentamiento del planeta. En la actualidad, la humanidad debe elegir entre abandonar la infraestructura energética de los combustibles fósiles en un periodo muy corto, los próximos treinta años, o sufrir consecuencias cada vez más catastróficas. Las consecuencias del Cambio Climático en las actividades económicas, la población y los ecosistemas son significativas y, en muchos casos, irreversibles. De que se tome conciencia de ello depende el futuro de miles de seres vivos y la propia supervivencia. En esta tarea deben colaborar los gobiernos de todas las naciones, pero también cada uno de los ciudadanos del planeta, es una labor de todos y aún se está tiempo.
La segunda posición corresponde al cambio climático provocado por causas naturales. En ella la actividad humana no tiene casi influencia alguna. En el año 2009, Nigel Lawson, ministro de Economía y Energía del Reino Unido durante los años 1981 a 1989, señaló: “El calentamiento global no existe es una gran mentira153”... “Es la nueva religión fanática e inquisitoria que señala con el dedo a quien no comulga con sus ideas. El clima siempre ha cambiado caprichosamente y siempre lo hará, y lo único que cabe hacer es adaptarse a la nueva situación, porque está fuera de nuestro control”... “No hacer nada es mejor que hacer algo erróneo y extremadamente caro de lo que luego se pueda arrepentir, como llenarlo todo de molinos de viento. Lo sensato sería controlar la temperatura y actuar en base a los hechos, no a las predicciones y adaptarse a los cambios, algo que está en la naturaleza humana”. El climatólogo neozelandés Vincent Gray, que desde 1990 ha trabajado en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), en un reciente documento bajo el título Sesgando el Clima154, indica que culpar a la emisión de gases con efecto invernadero por el cambio climático es “falso”, él señala que “la realidad y evidencias científicas han sido distorsionadas e hiladas para apoyar una campaña mundial con el objetivo de limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero, campaña que carece de base científica”155 Gray
153 Entrevista realizada a Nigel Lawson, periodista y político - Fue ministro de Economía y Energía con Margaret Thatcher y pertenece a la Cámara de los Lores desde 1992. en el periódico español disponible en: https://www.larazon.es/historico/el-calentamiento-global-no-existe-es-una-gran-mentira-NLLA_ RAZON_164499/
154 Vincent Gray, climatólogo neozelandés que, desde 1990, ha trabajado en el seno del IPCC, publica documento denominado “Sesgando el Clima”, disponible en: https://www.libertaddigital.com/sociedad/unmiembro-del-ipcc-destapa-la-gran-mentira-del-cambio-climatico-1276335809/
155 . LIBERTAD DIGITAL. 1 de agosto de 2008. “Un miembro del IPCC destapa la gran mentira del cambio climático”. Disponible en https://www.libertaddigital.com/sociedad/un-miembro-del-ipcc-destapa-lagran-mentira-del-cambio-climatico-1276335809 [Fecha de visita 31 de julio de 2021].
denuncia que este grupo de expertos carece de independencia, debido a que el Panel está formado por funcionarios y burócratas, así como por científicos que son seleccionados por los propios gobiernos en función de su posición favorable a la tesis del calentamiento global. De hecho, tal y como explica el documento, dicha teoría se ha intentado promover sin éxito en al menos dos ocasiones anteriores a lo largo del último siglo, la primera fue realizada por el químico sueco Svante Arrhenius156 en 1895, la cual no se consolidó debido que la Tierra se enfrió durante los siguiente 15 años, y luego el planeta se vio envuelto en dos guerras mundiales y una grave crisis económica. El segundo intento, también fallido, fue llevado a cabo por Guy Stewart Callendar, que revisó esta teoría en 1938. Pero, una vez más, la temperatura bajó a lo largo de casi cuatro décadas. Después de esto, los ciclos naturales del planeta comenzaron a elevar la temperatura, algo que fue aprovechado por los ambientalistas para revivir la tesis del efecto invernadero. Finalmente, la idea se consolidó en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Las dos posiciones pueden ser complementarias, ya que no hay dudas que últimamente se ha observado un constante aumento de temperatura media global. Quizá la falta de inmediatez sea el principal obstáculo para la acción climática, ya que, a la hora de votar, la opinión pública continúa ajena al cambio climático, el que sitúa en el último lugar de sus preocupaciones. Mientras, la vida sigue su curso y la experiencia cotidiana parece normal, cada vez hay mayor opinión geo científica que piensa que el cambio climático pone en peligro la existencia de la civilización humana. Dicho de otro modo, la civilización está en una encrucijada. A escala global, los seres humanos somos ahora la principal perturbación para el mundo natural, fundamentalmente a través de dos mecanismos: la irrupción en los hábitats de otras especies y su transformación, y la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento del planeta.
156 1884. Svante Arrhenius, químico sueco, leyó su Trabajo de Tesis sobre los iones en solución.
El derecho a un clima que permita la vida, está en plena discusión tanto en el orden internacional como en el orden interno, sobre nuevas categorías de Derechos Humanos, pues con la evidencia científica existente se puede predecir que la vida humana será insostenible en la condición de calentamiento global actual. Se puede afirmar la necesidad de establecer altas responsabilidades en el ámbito del derecho, con aquello que hace posible la vida de la especie humana y de tantas otras que ya han sido gravemente afectadas por el cambio climático.
El derecho, como resultante de una civilización que entrega respuestas a nuevos problemas, como los derivados del antropoceno y el cambio climático, se vincula con los más antiguos temas del ordenamiento jurídico como es el derecho a la vida que emana de la naturaleza humana, y que para su debida protección y proyección en el planeta requiere una acción urgente. Esta inminencia también exige reconocer otras especies y formas de vida que integran complejos ecosistemas. Hay responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales e internacionales, que a través de una cooperación eficaz como generación presente debe entregar un planeta viable a la generación futura.
A propósito de la discusión constitucional sobre derechos y garantías a considerar en la próxima Carta Fundamental de Chile, es plausible desarrollar una propuesta de un clima sostenible para la vida humana y los ecosistemas como un derecho fundamental a ser garantizado por el Estado. En este contexto el riesgo climático es la probabilidad que ocurra un impacto climático potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de
acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro. El riesgo siempre es la interacción entre las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición que tienen los sistemas, incluye también las medidas de adaptación y mitigación que se están tomando. Es preocupante cuando las sociedades son incapaces de responder frente a riesgos antropogénicos y ecológicos.
En relación al cambio climático, debe tenerse presente que en Chile no existe norma expresa que lo regule como institución o lo defina como concepto técnico; pero el contenido de éste se encuentra desarrollado en los convenios e instrumentos internacionales suscritos por Chile, que de alguna forma influyen en la normativa sectorial. En cuanto a su tratamiento en la jurisprudencia, se puede apreciar que en las ocasiones que los Tribunales Ambientales han conocido el factor del cambio climático para resolver para el asunto controvertido, han tenido criterios que han variado o evolucionado; desde el justificar la no consideración de este a tenerse por obligatorio. Esta evolución ha ocurrido de forma rápida y en poco tiempo, marcando su desarrollo a contar desde el año 2016, en tres etapas determinadas por tres sentencias.
La primera vez que un Tribunal Ambiental pudo pronunciarse fue en el año 2018, se siguió un criterio formal, señalando como argumento de fondo que la ley no obliga a tener en cuenta el cambio climático como factor a la hora de que la Administración evalúe ambientalmente un proyecto. A priori, lo especialmente destacable en el caso, consistiría en que esta sería
la primera vez que se discutiría la temática por la vía de la reclamación ante un Tribunal Ambiental157, que en ese entonces se interpuso en contra de una resolución del Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazaba las reclamaciones administrativas interpuestas – fundadas, entre otras cosas, en la falta de consideración de las observaciones ciudadanas-, en contra la Resolución Exenta N° 180, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, que calificó ambientalmente favorable el proyecto “Central Hidroeléctrica
Cuervo”, proyecto energético que todavía resuena como uno de los más controvertidos que hubieran aprobado la evaluación ambiental.
En ese sentido, el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Valdivia, refuta primeramente la postura del SEA en cuanto a que en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no se consideraban aspectos de cambio climático158; para luego -en ese entoncespasar a destacar la idea en que sería “deseable que la Administración tenga en cuenta los efectos positivos y negativos que puede provocar un proyecto en el manejo del cambio climático, pero la Ley actual no obliga a tenerlo en cuenta”159.
Segunda etapa
Luego, para el año 2019, el Ilustre Primer Tribunal Ambiental, ubicado en la ciudad de Antofagasta, se pronuncia conociendo de una reclamación en el caso “Manto Verde” 160, dando un nuevo punto de vista, pero siguiendo un enfoque respetuoso con la tendencia formalista. En el caso, se interpuso una reclamación ante el Tribunal, respecto de la resolución del Director Ejecutivo del SEA que rechazó las reclamaciones administrativas de los Reclamantes respecto de la Resolución de Calificación ambiental N°16 del 2018 que aprobó el proyecto “Desarrollo Mantoverde”. El proyecto antes mencionado, planteaba dar continuidad
157 TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL. 4 de enero de 2018. Rol N° R-46-2016. “Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén con Comité de Ministros”. Disponible en https://causas.3ta.cl/causes/100/ expedient/4068/books/140/?attachmentId=6429 [Fecha de visita 13 de julio de 2021].
158 Ibid. En considerando Quincuagésimo quinto; En el sentido que, según se indica, en el mismo proyecto se evidenció su discusión y se plantearon medidas de mitigación.
159 Ibid. En considerando Quincuagésimo sexto.
160 PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL. 25 de enero de 2019. Rol N° R-23-2019. “Jenny Patricia Montaño Olivares y otro con Servicio de Evaluación Ambiental”. Disponible en https://causas.1ta.cl/causes/54/ expedient/2369/books/41/?attachmentId=3551 [Fecha de visita 10 de julio de 2021].
operacional a la faena del Titular Mantos Copper S.A., diversificando sus operaciones mediante la explotación y el procesamiento de minerales de sulfuros para la obtención de concentrado de cobre y que contempla la construcción de un tranque de relave en la “Quebrada Guamanga”, a 40 km del balneario Flamenco en la comuna de Chañaral.
En este caso, los sentenciadores reconocieron que no existe la obligatoriedad de la Administración a revisar los impactos del cambio climático a la hora de evaluar un proyecto, pero de igual forma se advierte de la importancia de la revisión de sus factores o elementos y sus alcances. En el caso específico, el Tribunal primero pasó a dar cuenta del contenido conceptual técnico del factor cambio climático según instrumentos internacionales y su influencia en la normativa sectorial ambiental161; y luego se pronunció sobre el asunto controvertido realizando un análisis de la suficiencia en la evaluación de los factores que lo componen162. En esta oportunidad, se consideró que el Titular se hizo cargo de la variabilidad de condiciones climáticas en la zona, e incluso de los impactos sobre la flora y fauna, en relación a las observaciones presentadas por los Reclamantes, sumado a que el Tribunal además aborda la problemática reclamada respecto de los efectos de eventos meteorológicos extremos sobre un tranque de relave como un riesgo, y no como un elemento propiamente ambiental a evaluar bajo una perspectiva de cambio climático, por lo que sería suficiente su evaluación e incorporación en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias.
Según algunos sectores, a pesar de la enunciación clara de la importancia de la revisión de los factores, como el fallo no acogió la reclamación interpuesta, esto seguía demostrando una excusa de la judicatura para entrar a conocer de esta materia en específico.
Finalmente, en el año 2021, la Corte Suprema163, conociendo mediante un recurso de casación en la forma y en el fondo sobre sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de la ciudad de Santiago, en el caso
161 Ibid. En considerandos Centésimo primero a Centésimo decimoquinto.
162 Ibid. En considerando Centésimo decimoséptimo, al referirse a lo siguiente “(…) se hace imperativo el revisar los elementos de fondo técnico-científicos para el caso de autos, donde se evidencia claramente que se evaluaron y modelaron escenarios reales e hipotéticos de las cuestiones específicas referidas al potencial impacto de precipitaciones extremas, aluviones e inundaciones (…)”.
163 CORTE SUPREMA. 13 de enero de 2021. Rol N° 8573-2019.
“Cerro Colorado”164, en causa Rol 8573-2019165, se pronuncia en fallo de casación estableciendo que la judicatura ambiental puede revisar la consideración de los factores del cambio climático en la evaluación de un proyecto.
En el caso específico, se recurrió de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental respecto de la resolución del Comité de Ministros que rechazó la reclamación por la vía administrativa interpuesta sobre la Resolución de Calificación Ambiental N°69 de 01 de octubre de 2015, que aprobó el proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, del que es titular la Compañía Minera Cerro Colorado Limitada, ubicado en la Región de Tarapacá. De esta forma, además de establecer la procedencia del análisis de los factores del cambio climático, pasa a justificar que la revisión de tales elementos reposa en la aplicación del Principio Precautorio166, el que a pesar de no estar expresamente definido en la Ley N°19.300167, se reconoce como una de sus expresiones al mismo Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental168.
De igual forma, importante es comentar que de paso asienta la base a las evaluaciones del impacto ambiental de futuros proyectos en cuanto fijar como “indispensable, considerar el conocimiento científico disponible y la complejidad del sistema ecológico sobre el cual incide”169. En consideración a lo expuesto, la tendencia actual según la evolución del trato en la jurisprudencia ambiental es justificar la revisión de los componentes o factores del cambio climático tanto por la Administración y por la Judicatura, recogiendo su contenido conceptual y apoyándose en la aplicación e interpretación extensiva del Principio Precautorio; esto, de manera de poder evaluar científicamente sus componentes y las simulaciones pertinentes basadas en la actividad humana.
164 SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL. 08 de febrero de 2019. Rol N° R-141-2017, acum. R-1422017. “Jara Alarcón Luis con Servicio de Evaluación Ambiental”. Disponible en http://2ta.lexsoft.cl/2ta/ search?proc=4 [Fecha de visita 10 de julio de 2021].
165 Ibid.
166 CORTE SUPREMA. Rol N° 8573-2019, considerando vigésimo cuarto, citando a BERMÚDEZ (2016) para efectos de la justificación según se indica: “aquello que los sentenciadores buscaron no fue más que hacer presente la importancia de evaluar la totalidad de los factores que pudieran tener incidencia en el presente proyecto, a la luz del principio precautorio que, por lo demás, cruza toda nuestra legislación medioambiental (…)”.
167 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994.
168 CORTE SUPREMA. Rol N° 8573-2019, considerando vigésimo cuarto.
169 Ibid. Considerando vigésimo cuarto.
Como se puede apreciar los Tribunales Ambientales son una importante innovación en el Sistema jurídico chileno, pues eleva a la calidad de Ministro con potestad jurisdiccional, a quienes previamente podrían haber actuado en calidad de peritos e informantes de la decisión de un profesional letrado abogado. Es por eso que, si bien son aún pocos los casos jurisprudenciales en Chile, existiendo tratados y compromisos internacionales en que se ha incorporado al sistema jurídico para la acción climática, es fundamental para un tribunal colegiado tener a uno de sus resolutores con elevadas competencias que permitan aportar para el caso concreto a resolver, el conocimiento científico sobre el modo de cumplir la normativa vigente sobre acción climática.
Conclusión
La crisis ambiental ha llevado a un cambio climático acelerado en del planeta. Se está viviendo en una época de conciencia global sobre el impacto de la especie humana sobre los ecosistemas y la necesidad de actuar con urgencia por razones de supervivencia. En este enfoque crítico y de supervivencia de la especie humana, la ciencia debe estar al servicio de los Derechos Humanos en una dimensión de responsabilidad con los ecosistemas. Chile debe considerar estos aspectos en las consiguientes políticas públicas y legislativas por sus importantes efectos que esto tiene en el terreno jurídico nacional.
La ciencia ha podido establecer que el cambio climático es una desestabilización del Holoceno, y por ende constituye un peligro actual y que aceleradamente se cierne sobre la civilización humana y sistemas ecológicos que no se encuentran en condiciones de adaptarse al aumento de la temperatura en el planeta tierra. Es así que tanto del punto de vista de los derechos humanos, como de los derechos de la naturaleza según se ha podido conceptualizar progresivamente, el momento de actuar, aunque tardío, es ahora. No se puede seguir retrasando las decisiones, y así evitar que el aumento de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) concluya por hacer inviable el derecho a la vida tanto del ser humano como de la vida natural.
Coherentemente con esta conciencia científico y humanista sobre la importancia de actuar institucionalmente, Los Tribunales Ambientales son una importante innovación en el sistema jurídico chileno, pues eleva a la calidad de Ministro con potestad jurisdiccional, a quienes previamente podrían haber actuado en calidad de peritos e informantes de la decisión de un profesional letrado abogado.
Es por eso que, si bien son aún pocos los casos jurisprudenciales en Chile, y existiendo Tratados y compromisos internacionales, en los cuales ha incorporado al sistema jurídico para la acciónn climática, es fundamental para un tribunal colegiado tener a uno de sus resolutores con elevadas competencias que permitan aportar para el caso concreto a resolver, el conocimiento científico sobre el modo de cumplir la normativa vigente sobre acción climática.
Referencias bibliográficas
Arrhenius, S. 1968. Destinies of the Stars. En Aldiss, Bian (Ed) All about Venus. Dell. New York.
Arrhenius, S. y Borns, H. 2009. The Most Beautiful and Profound Creation Myths Kessinger. La Vergne, TN, USA.
Otras referencias
Entrevista realizada a Nigel Lawson. Disponible en: https://www.larazon.es/historico/elcalentamiento-global-no-existe-es-una-gran-mentira-NLLA_RAZON_164499/ [Fecha de visita 31 de julio de 2021].
Reportaje alusivo a Vincent Gray, climatólogo neozelandés que, desde 1990, ha trabajado en el seno del IPCC, publica documento denominado “Sesgando el Clima”, disponible en: https://www.libertaddigital.com/sociedad/un-miembro-del-ipcc-destapa-la-granmentira-del-cambio-climatico-1276335809/ [Fecha de visita 31 de julio de 2021].
LIBERTAD DIGITAL. 1 de agosto de 2008. Disponible en https://www.libertaddigital. com/sociedad/un-miembro-del-ipcc-destapa-la-gran-mentira-del-cambioclimatico-1276335809 [Fecha de visita 31 de julio de 2021].
PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL. 25 de enero de 2019. Rol N° R-23-2019. Disponible en https://causas.1ta.cl/causes/54/expedient/2369/books/41/?attachmentId=3551 [Fecha de visita 10 de julio de 2021].
SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL. 08 de febrero de 2019. Rol N° R-141-2017, acum. R-142-2017. Disponible en http://2ta.lexsoft.cl/2ta/search?proc=4 [Fecha de visita 10 de julio de 2021].
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL. 4 de enero de 2018. Rol N° R-46-2016. Disponible en https://causas.3ta.cl/causes/100/expedient/4068/books/140/?attachmentId=6429 [Fecha de visita 13 de julio de 2021].
CORTE SUPREMA. Rol N° 8573-2019, considerando vigésimo cuarto, citando a BERMÚDEZ (2016)
Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300 de 9 de marzo de 1994.
Marcos Urrutia Quitral
R.·.L.·. Independencia N° 38. V.·. de Santiago
Introducción
Actualmente, Chile se encuentra ad-portas de un cambio tecnológico que lleva de la mano cambios de paradigmas sociales, económicos, técnicos y ambientales. Dada la envergadura de estos cambios, es importante como Francmasones entender la raíz que genera este tema del que tanto se habla hoy: “el Hidrógeno Verde (H2V)”; así como también es importante conocer las tendencias mundiales de esta tecnología, su nivel de desarrollo y sus implicancias, para formar una opinión crítica, con fuentes fidedignas, datos duros y actualizados, cuyo objetivo sea que los lectores puedan aportar a la discusión desde una posición informada, entendiendo que el desarrollo del H2V está enlazado al proceso de descarbonización, la sustitución de combustibles fósiles, la generación de energía con fuentes renovables, el almacenamiento de energía y a la electromovilidad.
Actualmente se desarrollan cambios a nivel mundial, que buscan dar solución a los problemas ambientales que hoy se enfrentan, cuya raíz son el Calentamiento Global y Cambio Climático. Si bien estos conceptos son distintos170 para efectos de este escrito se utilizarán ambos términos enlazados. A continuación, algunos datos alarmantes que se entregan en la página de la NASA “Global Climate Change”171:
170 Overview: Weather, Global Warming and Climate Change, https://climate.nasa.gov/resources/ global-warming-vs-climate-change/
171 Página de la Nasa: Global Climate Change, https://climate.nasa.gov/
• El CO2 en el aire ha aumentado de 378,37 ppm en enero 2005, a 417,04 ppm en noviembre de 2021.
• La temperatura media de la tierra ha aumentado 1,18 °C desde 1880 a 2020.
• La extensión del hielo Ártico disminuye un 13% por década, pasando de 6,9 millones de km² en 1979, a 4,72 millones de km² en 2021.
• La masa de hielo Antártico disminuye 152 billones de toneladas métricas por año desde el abril del 2002, lo que se traduce en que, a octubre del 2021, la Antártida ha perdido 2.528 ± 62 Giga Toneladas de masa de hielo. Más dramático aun es lo que ocurre en Groenlandia, donde la masa de hielo disminuye 276 billones de toneladas métricas por año desde el abril del 2002, lo que se traduce en que, a octubre del 2021, en Groenlandia se han perdido 5.185,1 ± 50 GTon de masa de hielo.
• Desde 1900 a 2018, el nivel del mar (en términos globales), ha aumentado más de 200 mm. Hasta la década de los 70’, los primeros 100 mm se debían principalmente al derretimiento de glaciales y hielo de Groenlandia. Desde 1980, se suman el sobre derretimiento del hielo Ártico, Antártico y la expansión termal (expansión del agua de mar a medida que se calienta), restándose los proyectos globales de represas. Esto implica que en 20 años, se duplicó lo que en 70 años había aumentado el nivel global del mar. Las mediciones satelitales (desde enero de 1993 a agosto de 2021), confirman que el nivel global del mar aumentó 100,3 ± 4 mm, lo que implica un incremento de 3,4 mm por año en promedio.
• El 90% del calentamiento global se está produciendo en los océanos. Este calor almacenado, es responsable entre un 30% a un 50% del aumento global del nivel del mar, debido a la expansión térmica del agua. Desde 1955 a 2018 (este último valor obtenido como promedio anual entre 2016 a 2020), el calor añadido al mar aumentó 326 ± 2 Zetta Joule, equivalentes a 90,56 Exa Watt hora o 77.916 Exa kilo Calorías.
La comunidad científica viene advirtiendo del calentamiento global desde varias décadas. Hace más de 50 años, los climatólogos Syukuro Manabe y James Hansen172, desarrollaron modelos con los cuales
172 Los primeros científicos que predijeron el Calentamiento Global, https://ethic.es/2017/01/ellos-advirtierondel-calentamiento-global-aunque-nadie-les-escuchara/
predijeron que, si la concentración de CO2 se duplicaba, la temperatura global subiría dos grados (Manabe, 1975), y que este calentamiento global tendría efectos sobre otros procesos, como las corrientes marinas, la disminución del hielo Ártico, sequias e inundaciones (Hansen, 1988). Lamentablemente en ese momento, no se les prestó la atención necesaria. Hoy en día, la humanidad está tomando consciencia y pidiendo consejo a la comunidad científica. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU)173, se ha enfocado en generar las instancias, crear los lineamientos y hacer respetar los acuerdos para hacer frente al Calentamiento Global y al Cambio Climático.
La Corte Internacional de Justicia y Secretaría174 perteneciente a la ONU, es la institución encargada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o “CMNUCC” (ONU Cambio Climático), que se estableció en 1992. Desde 1995, se han celebrado varias cumbres, conferencias y acuerdos. Entre estos acuerdos globales logrados en las COP´s175, existen dos que son icónicos: el Protocolo de Kioto176 y el Acuerdo de París177.
Tabla 1. Resumen de las COP’s celebradas entre 1996 y 2021 (Fuente: https:// unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop ).
173 Creación de la ONU, https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un
174 Principales órganos de la ONU, https://www.un.org/es/about-us/main-bodies
175 ¿Qué es la COP?, https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
176 Protocolo de Kioto, https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
177 Acuerdo de París, https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
En la COP 26, participaron miles de delegados gubernamentales, representantes de la sociedad civil, empresas y medios de comunicación, para impulsar acciones respecto al cambio climático. De los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible de la CMNUCC178, el número 13179 requiere acciones inmediatas, entre las que destacan a nivel global que los países desarrollados aumenten las contribuciones financieras (100.000 millones USD anuales) para ayudar a los países en vías de desarrollo a luchar contra el cambio climático, la reducción de emisiones de metano y la aplicación del acuerdo de París.
En general, para dar una solución importante a esta problemática, muchos países del mundo están optando por transformar y diversificar su matriz energética, cambiando las fuentes de energía primaria basadas en combustibles fósiles, por fuentes de energía primaria basadas en energías renovables, así como también sustituir el uso de combustibles fósiles derivados del petróleo por fuentes de energía renovables para el transporte, dando así origen al desarrollo e implementación de la electromovilidad.
Esto a su vez, tiene implícito el problema del Almacenamiento de Energía: ¿Es posible tener una matriz energética basada exclusivamente en las Energías Renovables? ¿Se puede cambiar todo el parque automotriz por vehículos eléctricos? La respuesta es “Si es posible”, pero se debe desarrollar y aplicar formas de almacenar la energía eléctrica. Es aquí donde el hidrógeno verde (H2V) cobra gran relevancia y se presenta como una solución para abordar la descarbonización de la matriz energética, el almacenamiento de la energía eléctrica producida por fuentes renovables y la sustitución del consumo de los combustibles derivados del petróleo por electromovilidad. A modo de ejemplo, durante la celebración de la COP 26, Chile comprometió 407 medidas para ser carbono-neutral al 2050180. De estas, se pueden destacar las siguientes relacionadas con el H2V a nivel energético:
178 17 Objetivos para transformar nuestro mundo, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ https://www.un.org/es/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
179 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, https:// www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
180 Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile, https://minciencia.gob.cl/noticias/gobierno-entregaestrategia-climatica-de-largo-plazo-la-secretaria-ejecutiva-de-onu-cambioclimatico/
• Retiro del 65% de la generación a carbón al 2025 de la matriz energética181 .
• 80% de la generación eléctrica al 2030 con energías renovables.
• Implementar flotas cero emisiones en la gran minería al 2030.
• 20% de la matriz de combustibles sea con hidrógeno verde al 2040.
• 100% del transporte público sea cero emisiones al 2040.
• 100% de la matriz energética sea cero emisiones al 2050. Estos compromisos constituyen un enorme desafío tanto en términos económicos, técnicos y de plazos, que Chile ya se encuentra enfrentando, a través del desarrollo de la industria del H2V. Ahora bien, para comprender las implicancias del H2V en Chile, es importante conocer en términos generales de la matriz energética.
El concepto de matriz energética abarca tanto a la industria de los combustibles como a la industria eléctrica. Sin embargo, en este escrito se desarrollará solo lo relacionado a la electricidad, entendiendo que lo que se busca es sustituir el uso de combustibles fósiles, por ser fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el metano (CH2) y el anhídrido carbónico (CO2).
Desde las centrales de generación, la energía eléctrica es trasportada a través de líneas de transmisión a los grandes centros de consumo como ciudades e industrias. Este conjunto constituye al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que abarca de Arica a Chiloé, cuyo ente autónomo encargado de coordinar la operación de todas las instalaciones que lo conforman, es el Coordinador Eléctrico Nacional182. A continuación, algunos datos globales de interés del SEN.
181 Plan de descarbonización de la matriz energética, https://obtienearchivo.bcn.cl/ obtienearchivo?id=repositorio/10221/29300/1/BCN_Plan_de_descarbonizacion_y_Estrategia_de_transic ion_ justa_Dip.R.Gonzalez_2020_FINAL.pdf
182 Página del Coordinador Eléctrico Nacional, https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/
Tabla 2. Información general de Sistema Eléctrico Nacional (Fuente: https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/).
En los últimos 20 años, la matriz energética de Chile ha triplicado su capacidad bruta instalada de generación. Es así como se pasó de casi 10 GW en el año 2000 a 32,0 GW en julio de 2022. A continuación, en la Figura 1 se muestra el desglose de la potencia bruta por región y por tipo de tecnología de generación y en la Figura 2, la participación en generación de energía eléctrica por tecnología durante 2021.
Figura 1: Potencia bruta por región y por tipo de tecnología de generación (Fuente: https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/).
Figura 2: Participación en generación anual por tecnología SEN 2021 (Fuente: https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/).
En general, para quien no está familiarizado con los conceptos de energía y potencia, resulta complejo entender, explicar y diferenciar estos. Por esta razón se presentará un ejemplo básico para lograr una mejor comprensión.
Una ampolleta de 10 W (watts) de potencia, al cabo de 10 horas habrá consumido 100 Wh (watts-hora) de energía. Si ahora encienden diez ampolletas de 10 W de potencia cada una, al cabo de las mismas 10 horas habrá consumido 1000 Wh. En conclusión, se habrá consumido 10 veces más energía en el mismo período de tiempo. También es cierto que se tendrá una casa 10 veces más iluminada durante esas 10 horas (Figura 3).
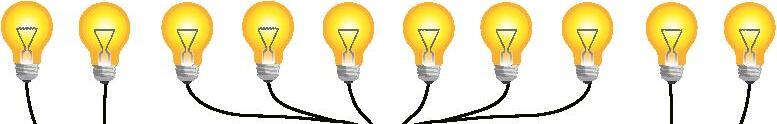

Figura 3: Diferencia entre energía y potencia.
En electricidad, cuando se habla de “consumo” se refiere a la energía y cuando se habla de “demanda” (o qué tan rápido se consume esa energía) se refiere a la potencia.
Producto del aumento en centrales de generación con energías renovables, la relación entre la capacidad que se tiene disponible y la demanda máxima, se ha ido incrementando en los últimos 4 años, pasando de tener un excedente de capacidad instalada de 56% en 2017 a un 63% en 2021 (Figura 4).
Figura 4: Demanda porcentual máxima y excedente SEN 2017 – 2021 (Fuente: https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/ ).
A simple vista se puede observar que desde 2017, Chile cuenta con un excedente energético que se puede almacenar y aprovechar cuando la operación del sistema eléctrico lo requiera, lo que significa que, en términos “coloquiales”, se tiene una buena reserva instalada que permite crecer energéticamente, y con ello desarrollar al país. Sin embargo, es importante tener en cuenta la intermitencia de la generación fotovoltaica y la eólica, lo cual no permite asegurar la operación del sistema eléctrico en términos de continuidad y calidad del suministro eléctrico.
Si se tiene una central solar fotovoltaica en Antofagasta y se requiere despachar energía eléctrica a Santiago, se debe transportar esta energía por más de 1.300 km a un costo muy elevado y con muchas pérdidas de energía en el trayecto. Por otra parte, si se tiene una central eólica en Calama y se requiere entregar energía eléctrica en Valparaíso, se necesita transportar esta energía por aproximadamente 1.500 km, también a un costo muy elevado y con muchas pérdidas de energía. Lo mismo pasa si se transporta energía eléctrica desde una central hidroeléctrica en la VIII región a una minera en la II Región, con distancias aproximadas de 2.000 km. Por estas y otras razones técnico-operacionales-económicas es que el despacho de energía eléctrica del SEN se realiza de manera programada, buscando optimizar la operación de las distintas unidades generadoras (Figura 5).
Figura 5: Generación programada del SEN entre el 07 y el 11 de julio de 2022 (Fuente: https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/).
Actualmente, la matriz energética nacional cuenta con una mezcla de tecnologías de generación eléctrica. Resulta evidente notar que la tecnología termoeléctrica representa la base del despacho para el consumo de energía eléctrica. Si bien es cierto que Chile se encuentra en un proceso de descarbonización, también se debe entender que hoy la generación por tecnología a carbón-vapor representa más del 16% de la capacidad instalada y un 34% de la generación de energía eléctrica total durante todo el 2021.
Esto implica que reemplazar estas centrales por energías renovables no sea una tarea sencilla, tanto por los plazos constructivos de las nuevas centrales con energías renovables (promedio de 2 a 5 años), como también por los costos de inversión que implican. También se debe sumar los problemas sociales y ambientales que cada nuevo proyecto debe superar, especialmente cuando existen comunidades cercanas al terreno donde se ejecutará la construcción de una nueva central eléctrica. A continuación, la tabla 3 presenta los promedios de inversión en millones de dólares (MMUSD) por cada mega-watts ([MW]) de capacidad neta, según lo informado por el Ministerio de Energía en marzo de 2022183.
183 Reporte de proyectos en Construcción Inversión en el Sector Energía mes de marzo de 2022 Ministerio de Energía https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/reporte_de_proyectos_-_marzo_2022.pdf
Tabla 3. Inversión promedio en generación al 2022 por rango de capacidad (Fuente: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/reporte_de_proyectos_-_ marzo_2022.pdf).
Una vez entendidos los conceptos anteriormente explicados, se está en condiciones de visualizar que pasaría si se programan solo centrales generadoras con energías renovables. ¿Qué pasa en la noche cuando no hay luz solar? ¿Qué pasa en las horas que no hay viento? ¿Qué pasa si no llueve? Resulta inadmisible una respuesta como: hijo, no puedes ver televisión, cargar tu celular, jugar en línea, ni encender las luces (entre otras cosas), porque como la matriz energética es 100% con energías renovables, a esta hora de la noche no se tiene energía suficiente. Ni siquiera imaginar qué pasaría con hospitales, cadena de frío de los alimentos, alumbrado público, industria y comercio, etc. Lo cierto es que aún son necesarias las fuentes de energía que aseguren la continuidad y calidad del suministro eléctrico como las centrales termoeléctricas a carbón-vapor, gas y petróleo e hidroeléctricas de embalse, por más conscientes que se quiera ser con la sustentabilidad del recurso energético, así como con el uso racional y eficiente de la energía.
En resumen, las centrales termoeléctricas son la base que asegura la continuidad del suministro eléctrico y es por esta razón que tienen la mayor participación en la generación de energía eléctrica (Figura 2). Sin embargo, es totalmente necesario preguntarse si existe alguna manera de asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico con una matriz energética con menor participación térmica y mayor participación de las energías renovables. La respuesta: si es posible, siempre y cuando se tengan formas de almacenar la energía eléctrica. Como regla general, la
energía eléctrica que se consume por el usuario final es la misma que se está generando, menos las pérdidas de energía que se producen durante su transporte y distribución. El problema que presenta la energía eléctrica es su almacenamiento. Existen tres formas de almacenar grandes volúmenes de energía de manera renovable: como energía potencial en embalses, como energía electroquímica en baterías de gran capacidad o con la energía química del hidrógeno.
Debido al gran potencial que presenta Chile para la producción de H2V, a continuación, se explicarán sus características generales, las formas de producirlo, su código de colores, por qué es el sustituto de los combustibles fósiles, las aplicaciones que este tiene y la actualidad de la industria del H2V.
El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y el más abundante en el universo. Está presente tanto creación de estrellas, formación de moléculas complejas como los hidrocarburos (combustibles fósiles), carbohidratos (alimentos), materia orgánica (ADN) y el agua entre otras (Figura 6).

Figura 6: Presencia del hidrógeno en distintos tipos de moléculas.
A nivel atómico, el hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón (orbital). Sin embargo, en la naturaleza, se encuentra como una molécula diatómica compuesta por dos átomos de hidrogeno unidos por un enlace covalente; razón por la cual se le conoce como H2. Dadas las condiciones de temperatura y presión existentes comúnmente en el universo, el H2 permanece en estado gaseoso en grandes cúmulos nebulosos de polvo y gas donde se forman nuevas estrellas en el espacio, o como plasma en la fusión nuclear que “da vida a las estrellas”. En la tierra, la molécula de hidrógeno no se encuentra en estado puro, sino siempre conectada a otros átomos y moléculas dadas sus características físicas y electroquímicas. El Hidrógeno es incoloro e inodoro; entonces: ¿por qué a nivel mundial se habla tanto del hidrógeno verde?
A pesar de no ser un combustible primario (debido a que siempre se encuentra enlazado electroquímicamente a otras moléculas en la tierra), es indudable que el H2 es el combustible que reemplazará a los combustibles fósiles, debido a sus características energéticas y la disminución de sus costos de producción actuales. Para utilizarlo como combustible o fuente de energía, es necesario separarlo a nivel atómico de otras moléculas, lo que implica una inyección de energía, ya sea térmica, química o eléctrica. Existen variados procesos para obtener H2, dependiendo de la materia prima o recurso energético desde donde se extraiga o produzca este. Algunos de estos procesos son: gasificación, reformado con vapor, fermentado, oxidación parcial, termólisis, pirolisis, fotoelectroquímicos, fotobiológicos y electrólisis entre otros184. A continuación, se describirán de manera resumida los procesos más utilizados en la actualidad.
• Gasificación: Es un proceso termoquímico que consiste básicamente en combinar por soplado, aire, oxigeno o vapor de agua con carbón coke, plástico u otro sustrato carbonoso a altas temperaturas (800 a 1000 °C) y altas presiones (3 MPa). En la actualidad, el carbón
184 Procesos de producción de Hidrógeno, https://hidrogeno18.wixsite.com/hidrogeno/blank-cjg9
coke se combina principalmente con vapor de agua obteniéndose syngass (gas sintético o de síntesis) según la reacción:
• Reformado: Es un proceso de conversión endotérmica en la cual se obtiene hidrogeno del gas natural. Al combinar gas metano (contenido en el gas natural) con vapor de agua a temperaturas entre 700 a 900 °C y presiones de 2,0 a 2,5 MPa, el metano reacciona con el vapor de agua obteniéndose la reacción:
Posteriormente se combina el monóxido de carbono resultante con vapor de agua a menores temperaturas (200 °C) para obtener hidrógeno y dióxido de carbono (anhídrido carbónico). El átomo de oxígeno se separa del vapor de agua para oxidar el monóxido de carbono en dióxido de carbono según la reacción:
CO(g) gas monóxido de carbono
CO2 (g) + ++ 2H2O (g) vapor de agua
H2(g) gas hidrógeno gas dioxido de carbono
Actualmente es el proceso más utilizado para producir H2, obteniéndose una pureza sobre el 99%.
• Termólisis: Es el proceso termoquímico en el cual una molécula o compuesto químico se descompone en sus elementos o moléculas base. Para obtener hidrógeno, el agua se calienta por sobre los 2500 °C para así romper sus enlaces y obtener moléculas de hidrogeno y oxígeno.
• Pirólisis: es un caso particular de la termólisis, cuyo proceso de descomposición química de un combustible sólido (como el carbón), se somete a altas temperaturas (1200 °C) en ausencia de oxígeno. Dependiendo del tipo de combustible utilizado, se obtiene como resultado H2, syngass, coke, CO y CO2, CH2 entre otros.
• Electrólisis del agua185: este consiste en la descomposición de la molécula de agua H2O en hidrogeno y oxígeno, ambos en estado gaseoso. Para esto se debe inyectar energía eléctrica, haciendo circular una corriente continua a través de dos electrodos inmersos en un medio acuoso electrolítico. En el electrodo positivo (ánodo) se depositarán las moléculas de oxígeno y en el electrodo negativo (cátodo) se depositará el hidrógeno según las siguientes reacciones:
Reducción en el cátodo:
Oxidación en el ánodo:
Al combinar estas reacciones, se obtiene la ecuación de descomposición del agua en hidrogeno y oxígeno según:
Resulta evidente apreciar que se producen el doble de moléculas de H2 que de O2 y que se necesita el doble de electrones para producir dos moléculas de hidrógeno diatómico (2H2).
185 Proceso de electrólisis del agua, https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis_del_agua
Dependiendo del proceso, recurso energético utilizado para obtener hidrogeno y emisiones de resultantes del proceso, este se clasifica según colores186.
Tabla 4. Código de colores para la producción de hidrógeno.
186 Código de colores del Hidrógeno, https://www.enapter.com/hydrogen-clearing-up-the-colours
Entonces, se llama hidrogeno verde al H2 producido utilizando energía eléctrica generada por Energías Renovables y sin emisiones de CO2 en su producción.
Dado el acelerado efecto invernadero provocado por la humanidad, el desafío de cero emisiones de CO2 al 2050 planteado por la Unión Europea, es una lucha contra el tiempo. Esto implica que es imperativo sustituir el consumo de combustibles fósiles:
• Resulta evidente que la producción de H2 marrón, negro y gris tienen los días contados (debido a su recurso energético y altas emisiones de CO2, lo que implica también un costo económico importante en esta industria.
• El H2 blanco parece ser una alternativa viable para reciclar plástico, siempre y cuando su desarrollo tecnológico permita reducir sus emisiones al punto de ser carbono neutral.
• El H2 amarillo se puede analizar desde dos puntos de vista: el primero es que la energía de la red es de origen mixto y mayoritariamente térmico, que utiliza combustible fósil como recurso primario. En este escenario la producción de H2 amarillo no es tanto mejor que los casos marrón, negro o gris. Sin embargo, si se considera como segundo punto de vista la producción de ��2 utilizando energía solar, entonces si es una alternativa sustentable que apunta al objetivo de cero emisiones.
• El H2 rosado depende principalmente de las políticas respecto a la generación de energía eléctrica por fisión nuclear de los países, ya que, si bien el proceso de producción tiene bajas o cero emisiones, los desechos nucleares siguen siendo un problema, cuya solución actual es su almacenamiento; también se debe considerar que varios países han optado por cerrar sus plantas nucleares y otros les seguirán.
• Los H2 azul y turquesa se perfilan como candidatos de transición hacia el carbono neutro, debido principalmente a que, si bien el carbono es capturado y/o reutilizado en ambos casos, los desafíos tecnológicos y económicos que enfrentan para su implementación a gran escala son altos. En efecto, la pirolisis del metano (hidrógeno turquesa), tiene la ventaja de tener como resultado carbono en estado sólido, pero a su vez, este proceso es menos eficiente que el reformado con vapor (hidrógeno azul). Ambos presentan el problema de dónde se almacena o utiliza el carbono y CO2 resultante.
• Si bien hasta hace algunos años atrás, producir H2 verde era un costoso sueño, debido a que su costo de producción era entre 3 y 5 veces mayor que el costo para producir hidrogeno gris, hoy en día es una realidad en la que Chile desea ir a la vanguardia, dadas sus condiciones climáticas, la disminución de los costos de inversión en Energías Renovables, los desarrollos tecnológicos en mejorar la eficiencia de los electrolizadores y la creciente conciencia empresarial nacional e internacional con tomar medidas respecto al calentamiento global y obtener beneficios económicos al hacerlo, dan como resultado que la producción de H2V sea altamente competitiva; y lo será aún más al masificarse, por la simple razón de disminuir sus costos de producción por economías de escala. Como consecuencia de esto, durante los próximos 10 años se podrá ser testigo de un gran y acelerado proceso de descarbonización de la matriz energética con el cierre de muchas centrales a carbón, cuya capacidad instalada será reemplazada por Energías Renovables.
El H2V permitirá almacenar excedentes de energía a baja y alta escala, para utilizarlo en la generación de energía eléctrica y en la electromovilidad, como combustible limpio y libre de emisiones de CO2, obteniendo así, las bonanzas económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que este cambio de paradigma energético trae de la mano. Considerando una fuente de energía renovable de generación eléctrica, la Figura 7 muestra el proceso de producción de hidrogeno verde por electrólisis del agua, almacenamiento del hidrógeno y generación de energía eléctrica a través de pilas de combustible en donde se produce la electrólisis inversa.
Figura 7: ESS de hidrógeno por electrólisis del agua y pila de combustible187
El proceso comienza con la inyección de agua purificada como H2O (Pure wáter inject) y energía eléctrica (Electric power inject) al electrolizador (Water Electrolyzer) donde se produce la separación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno. Posteriormente este hidrógeno es almacenado (Hydrogen storage). Finalmente, el hidrógeno almacenado se inyecta en la pila de combustible (Fuel cell) en donde se mezcla con aire (que contiene oxigeno) para producir electricidad (External grid), obteniendo como subproducto agua y calor.
En términos operativos, se puede producir y almacenar H2V durante las horas de baja demanda energética para ser utilizado en las horas de alta demanda, que es justamente cuando no hay luz solar y las centrales fotovoltaicas no pueden producir energía eléctrica.
El hidrógeno producido y almacenado también se puede transportar (al igual que los combustibles que son producto del petróleo crudo), y abastecer distintos lugares donde sea requerido, ya sea para generación eléctrica o como combustible para la electromovilidad.
187 Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914010290
Dependiendo de la aplicación del H2, estas se categorizan en: Estacionarias, Móviles, uso como Gas, Transporte y Convencionales, siendo esta última categoría en la que se utiliza casi el 90% del H2 producido a nivel mundial, principalmente en la producción de petróleo, amoníaco y metanol (Figura 8).
Figura 8: Categorización para la utilización del hidrógeno.
Para fines energéticos, el H2 se puede utilizar principalmente de las siguientes maneras:
• Combustión: en la propulsión de naves espaciales, motores de vehículos y turbinas. Como resultado de esta combustión se obtiene vapor de agua y calor.
• Almacenamiento a bajas escalas para celdas de combustible: principalmente utilizado para electromovilidad. Como resultado de este proceso se obtiene energía eléctrica y agua.
• Almacenamiento a gran escala para producción de energía eléctrica o comercialización: esto permitiría un aumento importante de participación de centrales con Energía Renovables en el despacho de energía eléctrica al SEN (también en este proceso se obtiene energía eléctrica y agua) y para competir en la industria mundial de comercialización de H2V.
En este punto, resulta importante recordar que el H2 no es un recurso energético primario como el carbón, el sol o el agua en un embalse, sino que primero se debe producir, por lo que es definido como un vector energético. Esto implica que siempre se necesitará más energía para producirlo que la que se recupera posteriormente en su utilización energética.
Desde el pasado gobierno (2018), se vienen impulsando iniciativas vinculadas a la producción de H2V sin resultados concretos hasta ahora (2022). En la actual Administración Presidencial, por primera vez se tiene una institucionalidad para impulsar el desarrollo de la industria del H2V a través del Comité de Desarrollo de la Industria de H2V188, entre cuyas funciones se destacan el apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de H2V, gestionar iniciativas a nivel estatal y fomentar la formación de profesionales y técnicos especializados, entre otras.
188 Chile cuenta con nueva institucionalidad para desarrollo de la industria de hidrógeno verde https://www.revistaei.cl/2022/07/05/chile-cuenta-con-nueva-institucionalidad-para-desarrollo-de-la-industriade-hidrogeno-verde/
Desde el punto de vista profano existen múltiples perspectivas, el desarrollo de la industria del H2V será la clave para la transición de la matriz energética hacia fuentes con Energías Renovables, pues solucionan el problema asociado a la fluctuación e intermitencia del recurso energético primario como son la luz solar, el viento y la lluvia.
Considerando el actual escenario energético, político y ambiental, en Chile se deben implementar sistemas de almacenamiento de energía para poder cumplir sus compromisos en la agenda del proceso de descarbonización, integrando la gran cantidad de centrales con Energías Renovables que se han implementado durante los últimos años; obteniendo así, la oportunidad de prescindir parcial y luego totalmente de medios generadores contaminantes como el carbón y el diésel.
En términos sociales, se tiene que la exigencia de los usuarios del servicio eléctrico tiende a la utilización de las llamadas “energías verdes”, pero a la vez con una calidad mayor, donde las normativas también se han ajustado a esas demandas, por lo cual, también el H2V presenta una solución a este punto.

El almacenamiento de energía con H2V es clave en la transición hacia la electromovilidad y la sustitución de la demanda del petróleo y sus productos, lo que se fundamenta en la crisis climática que enfrenta el planeta tierra y en los compromisos adquiridos a nivel mundial para hacer frente al calentamiento global y el cambio climático.
Desde el punto de vista de la masonería, y en base a la evidencia científica, el aumento de temperatura entre 1 °C y 2 °C es inevitable. Solo queda que la humanidad se adapte al acelerado cambio climático que generará el calentamiento global (además del ciclo de la tierra), y tomar las medidas globales e individuales necesarias para detenerlo, estabilizarlo y compensar los daños que se ha provocado a lo que se llama “El Planeta”. Las comillas en esta última frase no son inocuas, e intentaré justificarlas en base al concepto de “equilibrio ecológico”. Según este, el comportamiento del Planeta Tierra responde a la propiedad de “homeostasis” (palabra griega compuesta por “homoios” que significa “igual” y “stásis” que significa “estado”), en el que la tierra tiene la capacidad de mantener una condición interna estable, autorregulando sus parámetros de energía y materia (interna-externa), consiguiendo así un equilibrio dinámico global, como los mecanismos y sistemas retroalimentados de control biológico que tienen los seres vivos.
En este sentido, es interesante señalar los trabajos de James Hutton, James Lovelock y Lynn Margulis, respecto a la teoría del “Planeta Vivo”. En 1789, James Hutton (considerado el padre de la geología), publica el artículo “Theory of the Earth” (Teoría de la Tierra). En este, califica al Planeta Tierra como un súper-organismo viviente, cuyo estudio debía enfocarse desde la fisiología, afirmando que la biósfera, recicla continuamente materia orgánica, por lo que se debían estudiar las funciones que cumplen los seres orgánicos que habitan el planeta como conjunto. Posteriormente, (en la década de 1970), surge la hipótesis de GAIA (del griego GEA que significa Tierra), en honor a la Diosa Griega que personifica a la Tierra en la mitología griega. Esta hipótesis (desarrollada por James Lovelock y Lynn Margulis), sostiene que GAIA (Planeta Tierra), funciona como un súper-organismo en su conjunto. Durante estos años, varios artículos (relacionados a esta hipótesis), fueron publicados por Lovelock: desde “Gaia as seen through the atmosphere” en 1972, hasta el popularizado libro “Gaia: A new look at life on Earth” publicado en 1979. En síntesis, cuando las cosas son de alguien, se cuidan, se protegen; se sienten como propias. Más aun cuando se forma parte de “algo”. En base a la teoría de equilibrio ecológico y la hipótesis de Gaia, se puede entender
que todo lo que implica al Planeta Tierra, mantiene un equilibrio dinámico que permite que la tierra y todo lo que la habita siga existiendo, como la flora, la fauna, los ecosistemas, etc. En este sentido, el comportamiento como seres humanos (en general), no ha ido en dirección de respetar el equilibrio ecológico del Planeta Tierra, y por ello es cuestionable decir “El Planeta”. Es por esto que, como Francmasones, se debe informar, tomar conciencia y actuar en base a la dualidad característica: Con el blanco, educar y apoyar al mundo profano en lo que concierne a las medidas para solucionar el calentamiento global y el cambio climático. Con el negro, enfrentar a quienes con sus acciones perjudican toda la vida en el planeta. Frente a estos problemas, el ser humano y la sociedad deben apuntar hacia un uso mucho más eficiente y racional de la energía, y para ello, se debe tener un conocimiento fundamental de las fuentes energéticas disponibles, su sensibilidad medioambiental y la técnica en el manejo y sustitución de recursos energéticos. Esta mirada colaborará a tomar conciencia de racionalidad en el consumo diario de energía tanto a nivel individual como global. Es importante que los masones realicen sus juicios y desarrollen sus argumentos en base a la evidencia científica, entendiendo que la humanidad ya se encuentra atrasada respecto a las medidas adoptadas para enfrentar el Calentamiento Global y el Cambio Climático. Si bien actualmente existe una creciente consciencia por la problemática planetaria que se ha generado como especie humana, como francmasones se debe entender que, la sola declaración de buenas intenciones no es suficiente y que se necesitan hechos concretos. Se debe cambiar la forma de vida y adaptarse, porque definitivamente “no bastará con lo escrito en el papel”. Este es un problema real, que afecta a toda la vida en el planeta y es así como debe comunicarse ¡Es un deber y responsabilidad enfrentarlo!
Se debe entender que todo es energía y que la materia no es más que energía más densa condensada en 3-4 dimensiones. Esto se encuentra comprobado científicamente en la famosa ecuación de Albert Einstein (en donde se expresa de manera matemática), la equivalencia entre materia y energía, cuya diferencia se traduce en su estado de vibración. Es por esto que, como Francmasones, se tiene el deber de trasmutar la esencia y conectarse con el universo del que todos forman parte y todos somos uno, partiendo por estar conscientes del respeto y cuidado hacia los semejantes y hacia el planeta.
Ephraim L., J. S.f. Gaia: una nueva visión de la vida sobre la tierra. Disponible en: http://mateandoconlaciencia.zonalibre.org/gaia.pdf
Energía y Ambiente: Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Facultad de Ingeniería y Administración, Grupo de Investigación en Eficiencia Energética y Energías Alternativas – GEAL.
Hutton J. S.f. Theory of the Earth. Transacciones de la Royal Society of Edinburgh. Disponible en: https://www.globalgreyebooks.com/theory-of-the-earth-ebook. html#downloads
Jara T., W. S.f. Método de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Manabe, Syukuro; Wetherald, Richard T. 1975. The Effects of Doubling the CO2Concentration on the climate of a General Circulation Model. Journal of the Atmospheric Sciences (American Meteorological Society) 32 (1): 3-15
Nociones Básicas de Medioambiente y Economía de Recursos Naturales: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Walker A., W. S.f. Los Tres Iniciados: El Kybalion. Disponible en: https://ia800901. us.archive.org/0/items/librosEDS/kybalion.pdf
Otras referencias
https://climate.nasa.gov/resources/global-warming-vs-climate-change/ https://climate.nasa.gov/
https://www.giss.nasa.gov/research/news/20130402/
https://ethic.es/2017/01/ellos -advirtieron-del-calentamiento-global-aunque-nadie-lesescuchara/
https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un
https://www.un.org/es/about-us/main-bodies
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ https://www.un.org/es/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ https://minciencia.gob.cl/noticias/gobierno-entrega-estrategia-climatica-de-largo-plazola-secretaria-ejecutiva-de-onu-cambioclimatico/
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29300/1/BCN_ Plan_de_descarbonizacion_y_Estrategia_de_transic ion_justa_Dip.R.Gonzalez_2020_ FINAL.pdf
https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/ https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/reporte_de_proyectos_-_ marzo_2022.pdf
https://hidrogeno18.wixsite.com/hidrogeno/blank-cjg9
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis_del_agua
https://www.enapter.com/hydrogen-clearing-up-the-colours
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914010290
https://www.revistaei.cl/2022/07/05/chile-cuenta-con-nueva-institucionalidad-paradesarrollo-de-la-industria-de-hidrogeno-verde/
Guido Asencio Gallardo
R.·.L.·. Reflexión 103. V.·. de Osorno y R.·.L.·. Unión y Tolerancia N°44. V.·. de La Unión
Introducción
La capacidad de asombro constituye una forma natural para maravillarse con lo que significa estar presente en el mundo en que se vive, descubrir lo que representa el diseño de una flor, contemplar el firmamento, echar de menos el color verde de un paisaje, entre muchos otros. Ellos forman una genuina manera de darse cuenta que existe un interés por la naturaleza. Esta capacidad puede ser genérica o pudo haberse alimentado en la infancia, ya sea con algún ser querido o con un educador que invitó a conocer, respetar y apreciar la naturaleza. Este escenario imaginario podría graficar un punto de partida para despertar una sensibilidad con el tema ambiental, el cual puede servir como motivación para contagiar a otros, buscando reestablecer el equilibrio entre los seres humanos y su conexión con la naturaleza. No se necesita pertenecer a un grupo humano o nivel socioeconómico determinado para descubrir esta sensibilidad en las personas, simplemente se debe tener la disposición para dejar a las personas que a temprana edad, descubran por si solas vivencias que les permitan apreciar su entorno, con esta acción será posible alimentar el germen de una conciencia planetaria189.
La educación ambiental constituye una forma de transmitir experiencias significativas que cumplan con incidir en una genuina
189 El término “Conciencia planetaria”, es planteado por Edgar Morin (1999) en su libro “Introducción a una política del hombre” y lo define como “La conciencia planetaria implica la generación de múltiples tomas de conciencia que deben impactar la educación para el futuro: toma de conciencia de la unidad que tiene la tierra con todas las cosas que la habitan”.
eticidad190 en las personas. Para avanzar en esto, hay nuevas formas de alcanzar el conocimiento experiencial, como podría ser la educación al aire libre, donde los niños puedan compartir vivencia con sus educadores tanto formales como informales, bajo el convencimiento de que esta es la forma de tomar conciencia, pero también para hacer que quienes los rodean también tengan la posibilidad de cambiar sus conductas. El contemplar un hermoso amanecer en el bosque, escuchar el sonido de la naturaleza, donde las aves e insectos se sienten al pasar, es algo que no se obtiene en los libros, por eso la educación ambiental debe estar basada en vivencias y experiencias que despierten los sentidos en su máxima expresión.
Asumir que el ser humano es la única especie que conoce las consecuencias de sus actos, conlleva la responsabilidad intrínseca de respetar también a las otras especies. La construcción de un mejor futuro para las nuevas generaciones resulta de una conciencia planetaria como lo plantea Edgar Morin (1999), donde la solución de los problemas globales ambientales está dada por la generación de cambio en los estilos de vida de todos o la gran mayoría de los habitantes. Mantener el equilibrio en el planeta significa saber que el sobreconsumo compromete el patrimonio natural191 por el hecho de sobreexigir las necesidades, que tienen como consecuencia la emisión de más contaminantes de los que la tierra pueda absorber por un lado y por otro se supera la capacidad de regeneración del sistema ecológico. Por lo anterior, resulta fundamental esforzarse por establecer elementos motivadores para diversificar saberes y habilidades de los seres humanos, considerando que las pequeñas decisiones en su conjunto pueden cambiar el rumbo.
Pese a que prevalece en los medios de comunicación una cantidad de información pesimista, la educación ambiental debe buscar la forma de presentarla utilizando un lenguaje adecuado, de manera de no caer en un determinismo negativo que, en vez de incentivar el trabajo por el medioambiente, termine alejándolo.
No se trata de esconder la realidad, sino de utilizar una técnica que grafique una educación capaz de incentivar un cambio social en los estilos de vida, según Herrera et al. (1976) “no se trata ya de aprender y
190 La eticidad para Habermas (1991) es la educación acerca del estado, la cualidad y la manera de ser ético mediante los valores y normas sociales y morales acordados en una determinada sociedad.
191 La Convención sobre la protección al patrimonio cultural y natural celebrada en el año 1972 en París, definió que el “Patrimonio Natural englobaría las formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitats de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan valor científico, de conservación o estético”.
cambiar para vivir o sobrevivir, sino, principalmente, de vivir y aprender para cambiar y ser capaz de participar en los procesos de transformación de la realidad”, identificando situaciones que puedan revertirse, estableciendo una diversidad de acciones que presenten acciones posibles frente a diferentes situaciones, un claro ejemplo de ello puede ser buscar las maneras de separar basura para inducir el reciclaje, mantener luces apagadas, racionalizar el agua y otras. Son simples acciones que deben ir acompañadas con fortalecer habilidades de las personas para enfrentar situaciones en sus vidas. El trabajo en comunidad ayuda a fortalecer lazos y pensar de manera permanente en el bien común.
La viabilidad y la convicción de que lo bueno se contagia, es parte importante para construir confianza, un proceso que surge desde una gestión que tenga presente en todo momento la incorporación de prácticas cotidianas para generar cambios que sean significativos en el corto, mediano y largo plazo, tales como el uso eficiente de la energía y el agua, donde las conductas inciden de manera determinante, sobre todo cuando se trabaja con los niños y jóvenes, los cuales constituyen una piedra bruta que debe ir puliéndose poco a poco. De esta manera se despierta una conciencia temprana sobre el ambiente que le rodea y lo importante es que este despertar no se duerma en el tiempo, todo lo contrario, que se alimente para poder ir dando cumplimiento a un ideario que permita también contagiar a otros.
Por otra parte, surge también el concepto de pedagogía ambiental192 incorporando los múltiples enfoques, incluyendo el científico que ofrece una organización, didáctica y estrategias desde diversas disciplinas para afrontar la formación de una manera más integral, donde caben estudios relacionados con la biología, la física, la química, la demografía, así como también las teorías económicas que deben aprender a enseñarse de manera distinta a la tradicional, con un enfoque ecológico necesario para generar una dialéctica que organice el saber.
Al final de este artículo se hace referencia a la necesidad de instalar la educación ambiental en las prácticas y doctrinas de la masonería que, siendo una institución eminentemente filosófica e iniciática, la educación sobre el entorno resulta vital para asegurar la sobrevivencia del ser humano en el planeta.
192 Al hacer referencia a la Pedagogía Ambiental se amplía el campo de lo que actualmente se conoce como educación ambiental, puesto que la pedagogía al mismo tiempo que acepta los múltiples enfoques cruciales que, desde la actualidad científica se plantean, incluye posibilidades organizativas, didácticas, de aplicación de estrategias ambientalistas -educativas diversas, evaluación, educación ambiental de adultos, formal e informal, etc.
El esfuerzo por generar una educación ambiental más amplia está dado por la necesidad de expandir el conocimiento de prácticas que puedan cambiar el rumbo de la vida de las personas, en este sentido, la educación ambiental aparte de estar dirigida a los dirigentes sociales y medios de comunicación, la educación formal debe dar señales más decisorias, los establecimientos educacionales tienen el desafío de incorporar el trabajo en comunidad, dejando de lado las razones ideológicas que muchas veces terminan por hacer retroceder los procesos educativos más que avanzar. Se debe incluir en la educación formal materias relacionadas con el cuidado del medioambiente, debido a que en el espacio educativo surge la reflexión, en este sentido, también debe participar en el entorno educativo y cotidiano de los estudiantes, es decir los padres y/o apoderados deben conocer cuáles son las prerrogativas que impulsan una educación conectada con la naturaleza.
En el año 2016 se impulsó una reforma educativa en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la cual realizó un cambio paradigmático disponiendo que los establecimientos se abran a toda la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados y vecinos. Así, el lugar de enseñanza formal, abrió las puertas para todos, donde se incluye la educación ambiental como uno de los objetivos transversales. Se vio el fenómeno de la educación ambiental como un eje que traspasa todas las disciplinas del conocimiento, quedando en manos de los directores y alcaldes la tarea de implementar este tipo de planes. Inicialmente esta política pública tuvo un poco de resistencia, ya que los tomadores de decisiones tuvieron que enfrentar una forma de abordar la educación con parámetros distintos a los que estaban acostumbrados y, tuvieron que hacerse asesorar por diferentes instituciones que trabajaban los temas ambientales, realizando convenios de colaboración. El punto central fue capacitar a los profesores, puesto
que en ellos estaba la responsabilidad de traspasar sus conocimientos a sus estudiantes, luego estaba la tarea de instaurar procesos de calidad. Los establecimientos educativos fueron invitados a incorporarse al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Escuelas. Una de las principales dificultades era que existía escaso material educativo para cada uno de los segmentos educativos a nivel estatal y municipal, por ello las instituciones privadas comenzaron a contribuir con material didáctico para ser utilizado por los profesores y sus estudiantes.
Si bien es cierto, la construcción de material fue compleja, los resultados que se fueron obteniendo fueron satisfactorios, prueba de ello es que hoy los niños y jóvenes son cada vez más conscientes de su entorno, lo que constituye una verdadera esperanza, puesto que ellos son la proyección del país. Se habla de una sociedad más sustentable, la que además ha sido producto de las diferentes movilizaciones que, desde la Revolución de los Pingüinos del año 2006, demostró que los jóvenes pueden cambiar el rumbo en sus hogares, generando cambios significativos. Esto refuerza la idea de que el desarrollo de aptitudes de liderazgo puede resultar en una buena forma de hacerse notar y hacerse cargo de las problemáticas que aquejan a la sociedad. La toma de decisiones de los políticos tradicionales, no contribuyó en forma notoria a mejorar las condiciones de la sociedad y el deterioro ambiental.
Uno de los segmentos educativos que más se deben reforzar corresponde a la educación preescolar, puesto que a esa edad los niños comienzan a despertar y tener sus primeras experiencias en la vida, por lo que una educación ambiental bien dirigida, les permitirá abrirse hacia la naturaleza. Para ello, al igual que los otros niveles educacionales, el trabajo debe realizarse en conjunto con los educadores, quienes son los portadores del conocimiento. Con lo anterior, existe la necesidad además, de generar reformas en las mallas curriculares en los planteles educativos universitarios, sobre todo en las Pedagogías.
El hecho de que la educación ambiental sea concebida como un objetivo transversal contribuyó de manera significativa al país, antes de aquel paso los temas relacionados con medioambiente estaban alojados en grupos ambientalistas o ecologistas, pero con esto pasó a ser un asunto que compete a todos los chilenos, partiendo por los niños. El activismo y el trabajo para generar cambios, hoy en día, es mucho más amplio, todos los involucrados son necesarios y cada uno tiene su propio rol, lo que hace ver el tema medioambiental como un fenómeno complejo, donde cada una de
las disciplinas aportan, generando presiones para tener respuestas mediante denuncias públicas y exigir mayor fiscalización. En esto cabe señalar la definición que proponen Dos Santos y Matos (2014) que indican que la educación ambiental es “una reorientación y articulación de disciplinas, visto como un proceso educativo permanente encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética humana e inducir a los individuos a adoptar actitudes y comportamientos consecuentes que aseguren la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad”.
Para alcanzar una educación ambiental adecuada, es fundamental, además, establecer mecanismos que busquen desarrollar material educativo capaz de reflejar las realidades de los territorios, para que los educadores, monitores y estudiantes, posean las herramientas necesarias, para conocer los diferentes puntos de vista en el entendido de que el problema ambiental presenta varias aristas. Por otro lado, deben existir mecanismos de información y comunicación adecuados que valoren la fusión de las visiones instauradas por las políticas públicas del Estado y de las iniciativas privadas.
En la medida que existan estrategias para profundizar una conciencia ambiental, es importante identificar a los diferentes actores que están llamados a impulsar, por un lado la educación ambiental, y por otro a recepcionar la información, reconociendo que diferentes miradas enriquecen la discusión al respecto. Por otro lado, las estrategias educacionales deben ir por el camino de la sensibilización tanto de estudiantes que se encuentren en la educación formal, como de otros actores locales, como son los dirigentes vecinales, trabajadores de empresas que estén abordando temáticas ecológicas, recolectores de residuos, funcionarios de gobiernos locales, agrupaciones ecológicas, agrupaciones gremiales, entre otras. En este sentido, se debe entender que, para impulsar este tipo de materias, existe una ética que quiere superar las dificultades, porque cada vez que se
actúe en favor de una mirada responsable, los efectos van a verse reflejados en el propio entorno donde se vive, por lo que en esta cruzada nadie puede faltar.
En esta educación ambiental, que involucra diferentes aspectos, los dirigentes sociales cumplen un rol fundamental para desempeñar su labor es fundamentalmente territorial. Las empresas han entendido que el tema ambiental debe ser abordado con especialistas, las instituciones estatales se han reconvertido para implementar instancias de medioambiente, y los municipios ponen en sus estructuras organizacionales departamentos que se dediquen a temas medioambientales. En esta línea en el año 2022 se publicó la Ley Marco de Cambio Climático193 que establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el año 2050. Existe también el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, que implica una apertura impulsada por una política pública que ofrece una oportunidad para abordar el tema ambiental de manera integral, que de paso también fortalece la democracia. Uno de los programas llamado Forjadores Ambientales, creado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente194 (CONAMA) constituyó una estrategia para hacer llegar el mensaje a niños y otros habitantes del país. Existe también el concepto de Pedagogía Ambiental, que en primer lugar es complementario a la educación ambiental, aportando la sistematización educativa, por medio de la integración de todas las interdisciplinas para que la educación ambiental pueda lograr sus objetivos. Para Sudeda (1989) la Pedagogía Ambiental es “una posibilidad de desarrollar una educación sistémica que aporta las posibilidades tecnológicas de control de variables ambientales intervinientes en el proceso educativo”. En este sentido la educación ambiental se centra en la preservación, y regeneración del medioambiente y; la pedagogía fija su mirada en las formas de enseñanza, integrando contenidos y la metodología educativa a utilizar para alcanzar los objetivos.
193 La Ley Marco de Cambio Climático N° 21.455 establece facultades y obligaciones a nivel central, regional y local. Así, involucra y obliga a acciones concretas para enfrentar al cambio climático a 17 ministerios, los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de Chile.
194 La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) fue un organismo del Estado de Chile dedicado a promover, cuidar, vigilar y patrocinar el cuidado y cumplimiento de las políticas medioambientales así como administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre 1994 y 2010
La idea de que la educación ambiental debe ser valórica, radica en que no solamente se debe influenciar las conductas de las personas, sino que también se debe plantear expectativas, lo cual es una tarea compleja, debido a que incidir en el origen de las conductas y actitudes significa explorar en los valores éticos de las personas. Una analogía válida para este caso, podría ser cuando en una cadena de producción se detecta que existen cuellos de botella en algún lugar del proceso productivo, para enfrentar la situación no se va directamente a la salida de tal proceso, sino que se busca desde el origen para encontrar el lugar exacto del error. Cuando se sabe que para asegurar que se cumpla con el “actuar bien”, resulta imposible que para cada acción exista alguien que lo vigile, por lo que incorporar valores éticos, resulta un imperativo de hacer lo que se tenga que hacer, pero sin que nadie esté vigilando, por eso cada persona debe hacerse responsable de su propio bienestar, así como también el de los otros conectado con la naturaleza y pensando en lo que se le deja a las futuras generaciones, este compromiso de una ciudadanía global y conectada, busca enfatizar de que un paradigma de desarrollo conlleva implícitamente una solidaridad entre los seres humanos y su conexión con la naturaleza.
La necesidad de una pedagogía basada en valores que incorporen en las personas conductas y actitudes para un mejor vivir no resulta simple, se requiere de un entrenamiento permanente que refuerce aspectos cognitivos, conductuales y éticos, puesto que estos son el reflejo de las enseñanzas que se llevan desde la casa, valores que son instituidos desde temprana edad, para reforzar elementos como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. El énfasis de una educación ambiental, que se refuerce a temprana edad, está dado en que ellos absorben de mejor manera este tipo de conocimiento experiencial. El despertar la curiosidad en los niños también busca comprender elementos tan esenciales como el equilibrio del
ecosistema, lo cual se comprende de mejor manera reforzando la enseñanza en terreno como se planteaba al principio de este artículo.
El lenguajear sobre la naturaleza (Maturana, 1993), fortalece otros aspectos de la vida en comunidad, como es la propia democracia para una mejor convivencia, todo aquello centrado en perpetuar los elementos básicos de la vida, lo cual si se trata de manera adecuada, podría ser una forma de atraer a los estudiantes a trabajar en el aula, constituyéndose en una motivación genuina por el aprendizaje, acompañado de una participación activa, que ayuda a los estudiantes a mejorar su relación con la comunidad, conocer su realidad local, adquiriendo elementos básicos para valorar el espacio territorial donde se desenvuelven, o “identidad local”. Los valores presentes en la educación ambiental proponen una utopía que inspira a despertar la curiosidad por ampliar el horizonte común en la juventud, donde los esfuerzos por interesarse en el bien común traen los frutos de un mayor compromiso con los actos que a diario mueven el mundo.
El desafío de la educación ambiental es complejo, como se ve debe abordarse desde diferentes disciplinas, utilizando un sinnúmero de estrategias que mantengan viva la esperanza de que otros sean motivados con conductas que pueden ser multiplicadoras para reestablecer el equilibrio social y ambiental. En un escenario donde los diagnósticos forman parte del pan de cada día, lo que queda es “apretar el botón”, el desequilibrio en el ecosistema es un hecho bastante estudiado, el riesgo de todos los conflictos ambientales en diferentes lugares pone en riesgo cada vez más la vida de muchas personas, animales, plantas y todo lo que forma parte del planeta.
Otro problema asociado a la educación ambiental, es la valoración de la vida de las especies. Cada día se pone en peligro de extinción gran cantidad de ellas, “se estima que en los próximos 20 - 30 años se perderán más de un millón de especies de plantas y animales” (Valdés, 1995). En un sentido valórico, ninguna vida es superior a la otra, manteniendo el equilibrio, es decir el hecho de cazar para subsistir se justifica para resguardar la cadena alimenticia, pero como en todo orden existen casos donde persisten prácticas que rayan en la inconsecuencia, como la caza por recreación, u otras que dejan entrever que pese a la gran cantidad de información disponible y formas de concientización seguirán existiendo. Para eso es importante que cada uno sea responsable de influir en quienes tienen carencia de valores. Un ejemplo es que se extinga una semilla para
curar alguna enfermedad, lo que sería una consecuencia a la cual se podría estar expuestos si no se genera conciencia, esto ya ha pasado en varias ocasiones.
El respeto por las culturas originarias constituye otro elemento esencial en la educación ambiental, puesto que sus tradiciones tienen como centro una conexión entre el hombre y la naturaleza, por ello se habla del “Buen Vivir” que es una reflexión transversal en todos los pueblos.
La tarea es valorar a las especies en su plenitud. Cuando se realizan estudios de impacto ambiental, es necesario considerar este tipo de información, puesto que los proyectos invasivos pueden afectar el hábitat, donde todos los seres vivos tienen su legítimo valor. Quienes tienen el reto de preservar a las especies son los seres humanos, que deben tener un sentido amplio de lo que es la vida.
En suma, el concepto de recursos naturales, debiera repensarse puesto que las plantas y animales están catalogados como seres vivientes, para muchas ciencias, incluidas las contables y administrativas, lo que ha sido una transformación paradigmática, porque se pasa de una mirada cuantitativa sesgada donde los activos fijos o semovientes como los animales y plantas se consideran en una misma categoría de los mobiliarios. Con la aparición de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés) pasan a llamarse activos biológicos, reconociendo su calidad de ser vivo y, por lo tanto, se le agregan propiedades cualitativas que se incorporan en la valoración final. Otros autores pasan de llamarlos recurso natural a patrimonio natural. En este punto, nuevamente se vuelve a la utilización del lenguaje como un elemento constitutivo en toda su dimensión, los seres vivientes todos merecen un lugar en el propio lenguaje, por eso los seres humanos deben considerar que, al igual que otros seres, son parte del mismo ecosistema.
El paso de una educación ambiental a una educación para el desarrollo sustentable, amplía el concepto educativo, buscando incorporar elementos de sustentabilidad, donde frente a cualquier fenómeno que tenga como prerrogativa la legítima presencia de los procesos productivos, sea posible armonizarlo con una equidad social y la necesaria preocupación por proteger el medioambiente.
La comprensión de los sistemas naturales, necesita de una educación basada en aprendizajes para la vida, donde la combinación de otros sistemas como el social económico debe ser parte de diferentes visiones pero que analicen un mismo fenómeno. En este sentido, la educación ambiental debe hacerse cargo de proteger el hábitat, teniendo presente que existe una legítima validación de las opciones individuales y colectivas, que formen

una conciencia medioambiental a corto, mediano y largo plazo, capaz de interiorizarse de temas tan relevantes como el crecimiento demográfico inusitado, la capacidad de carga de los ecosistemas, el consumo de bienes y servicios.
En la Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1992 se indicaba que si todos los habitantes del planeta consumieran como lo hacía Estados Unidos en esa época, los recursos durarían para dos días; esto es preocupante porque los países desarrollados han avanzado hacia un nivel de consumo inusitado. Hoy con los casi 8 mil millones de personas esto ya es una evidente catástrofe, que no solamente afecta a las naciones desarrolladas, sino que residualmente es un gran problema que afecta de manera determinantes a los países del Tercer Mundo. Se plantean críticas al modelo dominante de desarrollo y a la educación (Leff, 2009 y Corvetta 2015). Con la promesa de alcanzar mejores niveles de calidad de vida de los habitantes, que históricamente ha tenido una mirada materialista y de consumo, se piensa que ya no es posible seguir por esta senda, por lo que es urgente educar en materias de sustentabilidad. En el proceso de inserción de los emigrantes existen luces y sombras que se van estableciendo poco a poco. Surge la discusión sobre la diversidad cultural que debe ser protegida para evitar elementos homogeneizantes que en todo sistema contemplan indicios de debilidad y vulnerabilidad, ejemplo de aquello es pretender que todos hablen el mismo idioma, coman los mismos tipos de comidas, que satisfagan sus necesidades con los mismos elementos. Lo que se rescata hoy en día, que se encuentra en plena vigencia, es el resurgimiento de lo local, lo endógeno, resaltando el valor de lo que se produce en el lugar y que representa el trabajo de las comunidades de personas que viven y sienten el territorio “desde adentro”. Así, no es novedad que a propósito de estas tendencias hayan surgido diversas formas de trabajar en agendas locales.
En Chile, el Ministerio de las Culturas y las Artes en el año 2008 elaboró la Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural sustentable, en la que detalla diferentes modalidades de intereses especiales, tales como: comunitario, indígena, rural, ecológico, cultural, patrimonial, entre otros. Esto se muestra para resaltar la valoración de lo local, del patrimonio natural con una complejidad necesaria para que el disfrute de quienes utilicen servicios turísticos, lo hagan con una visión educativa y consciente medioambientalmente.
Por el lado del Estado, las políticas públicas han demostrados ser insuficientes. La educación ambiental debe enfatizar nuevas formas de vida arraigadas en prácticas éticas, buscando sentido y significado a una ética global, entendiendo que la simplicidad, la tranquilidad y la comunidad informada respecto a la cultura del consumismo y la competencia llevarán al abismo. Lo que se busca es una nueva sociedad con conciencia planetaria y la educación posee la fuerza para cambiar la sociedad (Braslavsky y Cosse, 1997; Gajardo, 1999). En esta línea, las Naciones Unidas promovió el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible con un horizonte de casi diez años (2005-2014), cuyo objetivo fue integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todas las esferas del aprendizaje. Para que ello funcione, debe existir un compromiso y capacidad creativa, donde las instituciones tanto públicas como privadas deben trabajar en conjunto para promover los cambios de comportamientos que preserven un futuro que le de sustento al medioambiente, acompañado de la viabilidad de los aspectos económicos que permitan dejar una huella a las generaciones venideras. Como se puede apreciar, la tarea no es fácil, entre las iniciativas a explorar en concordancia con una educación medioambiental que llegue a una mayor cantidad de personas, es posible establecer indicadores, para generar conciencia ambiental. Se pueden poner en circulación encuestas dirigidas a grupos definidos que pueden invitar a los gobiernos locales a incursionar en la temática medioambiental, en relación a las acciones cotidianas que ocurren en su territorio, donde se pueda conocer por ejemplo los sistemas de reciclaje existentes, conocer la forma en que se conservan los bosques nativos, cuáles son las formas de combatir el cambio climático, entre otros, que tengan como objetivo la divulgación de conocimiento sobre la temática. Esto debe ser explícito para motivar a las personas a tomar decisiones con conciencia ambiental y hacerse cargo de los grandes problemas que aquejan a la población. Se necesita un cambio de mentalidad, el cambio “desde adentro” es posible encaminarlo desde las comunas, buscando los necesarios equilibrios entre los actores locales, de manera de confluir entre lo público y lo privado. Un ejemplo de ello puede ser el dilema entre el transporte público y el privado y su relación con los ciclistas, los peatones y automovilistas, determinando niveles de diálogos que permitan impulsar modelos adaptados a las realidades locales, pero que tengan como bandera de lucha el trabajo en conjunto por un mejor entorno. Por eso, si se quiere
aspirar a un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible hay que reestablecer el dialogo social, es la única forma de transformar la cultura imperante, estableciendo modos de consumo responsable, en esto el aporte de cada persona es imprescindible.
Para pasar de una educación ambiental a una sustentable, resulta fundamental entender que la forma de comunicar y educar. Esto, es posible solamente con el compromiso de la gran mayoría de los actores involucrados, donde hace falta la participación activa de los educadores, los dirigentes sociales, estudiantes, los empresarios, los ciudadanos, las autoridades, cada uno en su rol tiene el inmenso desafío de enfrentar decididamente una postura que ayude a salvar el planeta a través de la educación.
El uso intensivo del patrimonio natural refleja que las aspiraciones de los grupos de ingresos medios y bajos quieren alcanzar las formas de vida de los de mayores ingresos, generando un doble impacto, tensionando las posibilidades de disposición efectiva de bienes y servicios, lo cual debe reflejarse en las formas de comportamiento en el grupo familiar, para evitar flagelos como el sobreendeudamiento que afecta a muchas familias. Con esto, los grupos más desposeídos también deben aprender que el consumo irracional resulta un arma de doble filo, que debe ser atendida de manera permanente, para ello es útil la educación financiera.
Qué duda cabe el hecho de que las necesidades cambian y se trasforman en deseos que deben ser satisfechos, en esto los valores juegan un rol fundamental actuando como mediadores, así como la conciencia lo hace con la forma de actuar frente a las decisiones cotidianas. El post consumismo requiere de una transición de valores, donde prime una cordura frente a los problemas ambientales que cada día se presentan con un sentido de urgencia. Se requiere de una sociedad solidaria que armonice con la naturaleza con el objeto de no alterar las formas de vida, los comportamientos y los propios deseos. La toma de conciencia entre las personas cada vez es más acelerada, por lo que sus impactos también lo son, de modo que una conciencia sustentable debe contribuir a un
pensamiento que valore la complejidad, esto implica asumir las múltiples consecuencias que se tienen frente a cada decisión que se tome.
El desafío está en que cada vez más las necesidades individuales tengan coherencia con las comunitarias, donde todos los actores puedan tener una postura similar frente a los aspectos ambientales. En esta tarea se puede tomar como ejemplo el hecho de que existen grandes empresas que se han sumado a incorporar lo sustentable dentro de sus procesos, lo cual se encuentra dentro del marco de la llamada responsabilidad social, donde se consideran los aspectos cualitativos que se deben tener presente a la hora de tomar decisiones como un elemento complementario a los otros aspectos cuantitativos, generando indicadores que dan cuenta de su influencia con el entorno que les rodea. Esto es un avance considerando que históricamente la valorización de las empresas ha estado ligada a resultados numéricos que solamente veían una parte del “fenómeno”, banalizando los otros elementos ligados a un bienestar más integral de la misma, como son la relación de los trabajadores sus liderazgos, la preocupación por mejorar el tratamiento de residuos, trabajar de acuerdo a economías circulares, etc., que constituyen todas ellas formas de reconocer que los resultados van más allá que un mero cálculo de rentabilidad.
Para dar cuenta de que este libro pretende ser un material de estudio, se realiza un breve análisis de los elementos que se podrían considerar como educativo en algunos de los artículos presentados por los autores, realizando una breve mención, para que puedan ir a la fuente original señalada en la página que se da a conocer. En el artículo denominado “La mirada ética del medio ambiente”, el autor Paulo De Santos P., si bien es cierto, no se refiere a la educación, plantea la necesidad de analizar el conocimiento científico donde los hechos y sus hipótesis son “compatibles con las limitaciones ecológicas”. (Ver página 38).
En el artículo “El necesario aporte de las personas, en tanto individuos”, la autora Judith Romero M., desarrolla diferentes ideas frente a los aspectos educativos que se deben tener presente para que las personas puedan incorporar los aspectos educativos, tanto los ciudadanos, en los hogares y la vida cotidiana, para “enfrentar de forma responsable el cambio climático”, enfatizando también lo que llama los “cambios internos” para relacionarlos con la toma de conciencia y aprendizaje, donde los padres también tienen un rol importante para la enseñanza de sus hijos. (Ver página 47).
En otro plano la autora en el mismo artículo plantea que se debe fomentar una cultura educativa, invitando a analizar el concepto de cultura para ver su aporte que debe ser transmitido a quienes en el entorno. El artículo resulta interesante porque invita a combinar la teoría con la práctica, colocando ejemplos concretos a los que llama una “práctica inteligente” que debe ser instalada también en la masonería. (Ver página 50).
Por su parte en el artículo denominado “La gestión ambiental: desde la reflexión persona a la acción global”, el autor anónimo, comienza su artículo indicando los planteamientos de Adam Smith (1776), donde se puede rescatar la reducción de costos a través del aprendizaje. (Ver página 60).
En este artículo se hace una mención sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos para comunicar y generar conciencia ciudadana, donde los ciudadanos y organizaciones sociales forman parte de la discusión, y por lo tanto deben considerarse para la ejecución de planes nacionales y globales, en lo cual, se aprecia que el autor valora la interacción entre lo público y lo privado. (Ver página 70).
Este autor en su apartado donde habla del rol de las entidades supranacionales y no gubernamentales, sobe la educación indica que la “experiencia técnica ha llevado a implementar programas de acción, educación…”, en esto se debe agregar que la forma en que se han instalado las temáticas medioambientales en los países, también obedecen a factores políticos, por eso el autor le da énfasis la necesidad de un diálogo permanente entre gobiernos e instituciones, para alcanzar acuerdos consensuados. (Ver página 71).
Por su parte el artículo denominado “Acciones para enfrentar el cambio climático con enfoque de género”, de la autora Yasna Valenzuela F. plantea en el apartado sobre el acceso de las mujeres al conocimiento, información y tecnologías de adaptación, donde existe la importancia de
que las mujeres puedan acceder al conocimiento, apuntando a un sentido de “mejorar la equidad de acceso a recursos…”. (Ver página 81).
En el artículo denominado “Desarrollo sostenible y supervivencia humana” la autora Sylvana Cárdenas C. menciona y explica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del año 2015, y las metas que los países firmantes se comprometen alcanzar para el año 2030, donde el objetivo cuarto se refiere a “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las organizaciones de aprendizaje permanente para todos”. (Ver página 110). Este artículo también ser refiere al aprendizaje que ha acompañado el hombre en su evolución, citando al autor Carl Sagan (1995) en su libro “Un punto azul pálido”. (Ver página 112).
El autor Guido Asencio G., en su artículo “Cultura Mapuche y su conexión con la naturaleza”, donde plantea que la forma de educar de este pueblo ancestral “las enseñanzas sobre la medicina mapuche” se realizaba de generación en generación, pero está en grave peligro de extinción…”. (Ver página 169). También se plantea la necesidad de revitalizar las lenguas indígenas, colocando como contrapunto el hecho de que el sistema educativo chileno no ha considerado el Mapudungun como una lengua prioritaria, y esto afecta a la educación, puesto que valora el hecho de que esta cultura ancestral como muchas otras, el lenguaje es considerado como un factor central para el desarrollo educativo de sus miembros. (Ver página 172).
En el artículo “Recursos hídricos, legislación y ética ambiental”, la autora Paula Cancino K. enfatiza en que es necesario realizar proceso de educación para la “presente futura población”, invitando a los lectores a tener una mirada proyectiva de educación en temas ambientales (Ver página 193), en el mismo artículo se realiza a un llamado para que las “políticas públicas nacionales y el manejo de planes educacionales” sean más ambiciosos para “modelar una cultura ambiental” (Ver página 194).
En este artículo se pueden encontrar elementos que no estaban explicitados realizando una invitación para “crear a través de la educación permanente, en todos sus niveles, una cultura nacional de prevención y respeto al medio ambiente”. En sus conclusiones propone modificar las mallas curriculares para incorporar temáticas que cuiden el medioambiente, indicando que esto se debe hacer tanto en los colegios como en las universidades (Ver página 200).
En el artículo “Las ciudades ante el cambio climático. Situación chilena y los desafíos frente a la crisis”, cuya autora es Constanza
Espinoza V. quien no habla explícitamente sobre educación, sin embargo los datos que analiza en su artículo, están basados en un importante documento que publica la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, IEA (2016), en el cual aparecen datos interesantes sobre las ciudades y la demanda de diferentes componentes como energía, agua, entre otros, que generan incidencia en la vida cotidiana de las ciudades, y por lo tanto en las personas. (Ver página 229).
En la introducción de este libro, se señala que la orden masónica “llama a desprender de la venda y despertar del sueño profano”, refiriéndose que en este libro se pretende avanzar hacia diferentes visiones que se puedan colocar en perspectiva y analizar, según sea el caso el aporte que puede hacer, el cual se planteó desde su primera aproximación como una herramienta de docencia que estará disponible para la membresía.
La GLdeCH declara ser una institución docente que tiene por objeto el perfeccionamiento del ser humano y la humanidad, cuyo rol fundamental es nutrir el conocimiento filosófico y simbólico de los iniciados. También se debe tener en cuenta que la masonería universal declara ser una institución ética y filosófica, donde la independencia del ser humano solamente es posible cuando se tiene conciencia de su entorno, esto incluye el medioambiente, por lo que transmitir este conocimiento es un deber, de manera que pueda tener componentes teóricos y también prácticos.
La Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático (CSCC), declara en su misión y visión que es una instancia de carácter educativo para “Ser el principal actor en materia de educación y promoción de la discusión ética y educación en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático entre los miembros de la Orden, trascendiendo a través de sus miembros a la sociedad chilena…”. En este sentido la CSCC se dedica a realizar un trabajo estratégico y a la vez de acciones concretas que podrán verse en detalle al final de este libro, pero es necesario adelantar que existe
tal instancia, donde la Orden se ha puesto a trabajar de manera decidida en aspectos pragmáticos, invitando a toda la membresía a participar de diferentes iniciativas, tales como: charlas temáticas, medición de carbono, levantamiento de información para generar políticas internas relacionadas con la temática ambiental, entre otras, que trascienden el trabajo en los Cámaras tradicionales para llevarlo a la acción concreta. El estudio de la simbología y los componentes del universo, ayuda a comprender que la existencia del ser humano no es posible sin los otros elementos que integran los astros y la naturaleza. Otro de los elementos que están presentes en las enseñanzas corresponde a la sabiduría de los pueblos originarios, que desde sus ancestros han practicado rituales que entregan señales de respeto a la naturaleza. Por lo tanto, realizar esta asociación en la docencia masónica, permitirá avanzar hacia una educación que permitirá abrir la puerta hacia el entendimiento y sentido de urgencia de enfrentar el deterioro ambiental.
Conclusiones
Existe una responsabilidad intrínseca de considerar una educación ambiental vista como un fenómeno complejo, para ello resulta fundamental medir el impacto de las opciones que se tomen en cualquier momento. El resultado del análisis de las circunstancias del mundo actual y futuro vienen de lo que se ha trazado en el tiempo, si ese resultado no es satisfactorio se está a tiempo para cambiarlo, por lo tanto, si cada ser humano está dispuesto a cambiar, el mundo cambia, y a la vez todos pueden hacerse cargo del constructo de un nuevo destino.
El camino fácil sería, empezar a buscar a los culpables del desastre ambiental. La propuesta es adoptar una educación que se centre en el ser y en el hacer, más que en el tener, para ello se requiere desarraigar que la verdad solamente está instituida en un lugar determinado, pues uno de los errores más recurrentes es seguir a quienes se creen poseedores de esa verdad e intentan imponerla al resto. En educación ambiental es posible difundir las opciones que existen, teniendo en cuenta los avances en la ciencia, así como también estableciendo pragmatismo, donde los testimonios personales cobren validez a la hora de mostrarlo ante los demás, promoviendo la libertad de elegir entre opciones debidamente fundamentadas.
Pese a la abundante evidencia del deterioro ambiental, todavía existen detractores que creen que existe una actitud exagerada en la comunidad científica, argumentando que existen recursos ilimitados como la energía solar y las ideas, y que, por lo tanto, un pensamiento alarmista no tiene sentido difundirlo en ninguna instancia. Ahí viene el sentido estético que debe tener el lenguaje a través de una educación que invite a la reflexión permanente, buscando reestablecer las formas de vida impulsada con una modernidad mal entendida, asociada a sobrevalorar lo material por sobre lo espiritual, lo cual requiere urgentemente ser mejor administrado con sabiduría y prudencia, reconociendo la gravedad de la situación planetaria, pero también buscar de manera colaborativa los caminos de solución.
El llamado es entonces a que la humanidad adopte nuevas formas de buena conducta entre sí y también con la naturaleza, y adoptar una actitud proactiva frente a la defensa de valores y acciones que ayuden a salvar al planeta. En este sentido el Dalai Lama comparaba a la humanidad con una embarcación que navega en alta mar, si alguno de sus tripulantes se anima a realizar un agujero en la base, todos los otros tienen el deber de detenerlo para asegurarse de llegar a tierra firme. Esto es lo mismo que ocurre en el planeta, la cantidad de agujeros representada por la destrucción de los ecosistemas que cada vez es mayor, por lo tanto, la educación basada en tomar conciencia del mundo en que se vive, es sin lugar a duda una herramienta concreta y potente que permitirá que todos los tripulantes tengan la oportunidad de desenvolver en pleno su potencial, y por lo tanto les permita llega a la orilla.
El acelerado deterioro del medioambiente ha obligado a que los científicos pongan en alerta tanto a los gobiernos como a la sociedad civil. Como se plantea en el título de este artículo, “los desafíos de la educación ambiental”, éstos son trascendentes para mantener el equilibrio del ecosistema natural, por eso el desarrollo de la capacidad de reflexión debe partir desde la persona, para transmitirla a otros, así como también practicarla dentro de las instituciones que tienen principios éticos y estéticos. Se trata de sobrevivencia, en esto cada acción cuenta, cada decisión que se toma en la vida cotidiana tiene efectos positivos o negativos en el medioambiente, con esto se tiene la posibilidad de estar a favor o en contra del futuro de las generaciones que vienen.
Bravslasky C. y G. Cosse. 1997. Las actuales Reformas Educativas en América Latina: Cuatro Actores, Tres lógicas y Ocho tensiones. Santiago, Chile: Preal/Documentos.
Corbetta, S. 2015a. Pensamiento Ambiental Latinoamericano y Educación Ambiental. Revista del Plan Fénix. Voces en el Fénix. Voces de la Tierra 6 (43). Recuperado de https://goo.gl/abTgwq
Convención sobre la protección al patrimonio cultural y natural celebrada en París en el año 1972.
Dos Santos, D. y Matos-Columbié, C. 2014. La Educación Ambiental en el marco de la Reforma Educativa en Angola. Ed. Revista EduSol Centro Universitario de la Universidad de Guantánamo, Cuba.
Herrera, A., Scolnick, H., Chichilnisky, G., Gallopin, G., Hardoy, J., Mosovich, D., Oteiza y Talavera, L. 1976. Modelo Mundial Latinoamericano. Argentina: Ed. Fundación Bariloche.
Gajardo, M. 1999. Reformas Educativas en América Latina: Balance de una Década. Santiago, Chile: Preal/Documentos.
Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural sustentable (S.f.). Consejo Nacional de Culturas y las Artes. Chile.
Jiménez RM. 1991. Introducción. En: Habermas J. Escritos sobre moralidad y eticidad Barcelona: Paidós.
Leff, E. 2009. Pensamiento Ambiental Latinoamericano. En VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. San Clemente del Tuyú, Argentina. Recuperado de https://goo. gl/Fg46wm
_____. 2022. Ley Marco de Cambio Climático N° 21.455 establece facultades y obligaciones a nivel central, regional y local.
Maturana, H. 1993. El sentido de lo humano. Editorial Dolmen. Santiago de Chile.
Max Neef, M. 1993. Desarrollo A Escala Humana Conceptos, Aplicaciones y Algunas Reflexiones, Nordan Comunidad, Montevideo.
Sureda, J. y Colom, A. 1989. Pedagogía Ambiental. Ed. Ceac. Barcelona. Toledo, V. 1990. Modernidad y Ecología. La nueva crisis planetaria. Revista Ecología Política, 3, 9-20. Barcelona, España: FUHEM/ICARIA.
Valdés, O. 1995. La Educación Ambiental curricular para el desarrollo sostenible en Cuba. Curso de Superación. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana.
Guido Asencio Gallardo
Miembro de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático Rodrigo Andrade Ramírez Direcor de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático
El compromiso de la Gran Logia de Chile se refiere a las acciones concretas que está dispuesta a efectuar dentro de la institución respecto a la temática ambiental y el cambio climático, donde en primera instancia se encuentra que este libro servirá como una guía para conocer diferentes visiones con un sentido ético, pero también práctico para llamar a la reflexión intra y extra muros.
En segundo orden, se presenta el trabajo de acción masónica liderada por la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático (CSCC) de la Gran Logia de Chile, la cual tiene el mandato de ejecutar una serie de iniciativas que contribuyan a mostrar un trabajo que permita involucrar a los miembros de la Orden, así como también instar la vinculación con otras personas e instituciones que aporten al debate sobre la crisis ambiental y el cambio climático.
La Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático fue conformada en el año 2019, con el fin de llevar a la práctica el trabajo masónico en materia ambiental, definiendo sus líneas de trabajo para guiar las actividades durante los próximos períodos, Su Visión Estratégica es “Ser el principal actor en materia de educación y promoción de la discusión ética y educación en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático entre los miembros de la Orden, trascendiendo a través de sus miembros a la sociedad chilena. De esta forma, participar del debate nacional y aportar a la correcta toma de decisiones a nivel de política pública y privada.
La Misión Estratégica se funda en “Desarrollar y articular programas de promoción, discusión, educación y acción relativos a desarrollo sostenible y cambio climático dentro de las logias y miembros de la Orden a través del país”.
Los objetivos específicos que se plantea la CSCC son:
• Inspirar y educar sobre los aspectos más importantes de la crisis climática y sus posibles soluciones planteadas en el Acuerdo de Paris y los Objetivo de Desarrollo Sostenible.
• Socializar ideas entre los miembros de los miembros de la Gran Logia de Chile y la sociedad en su conjunto, sensibilizando respecto a las posibilidades de la Acción Climática.
• Promover la reflexión y movilizar la acción en torno a asuntos de primera importancia para el conjunto de la humanidad.
• Alinear a los miembros de la Gran Logia de Chile en torno a estos y otros temas de primera importancia para el conjunto de la humanidad.
En el año 2019 la Gran Logia de Chile tuvo el desafío de participar activamente en la organización de la COP25, donde se iban a reunir representantes de los países que han ratificado las Convenciones de las Naciones Unidas que comenzaron a efectuarse en el año 1994. En este contexto la CSCC Gran Logia de Chile, quiso tener un rol activo en la COP25, inicialmente por medio de la organización 100 conferencias relacionadas con la temática ambiental, involucrando a todas las jurisdicciones del país. Una de las actividades que se organizó para dar el lanzamiento de este compromiso fue la charla denominada “Cambio Climático en Chile y COP25”, contando con la participación del periodista y experto en temas ambientales Rodrigo Andrade, realizada el 12 de octubre del año 2019 en el Instituto Virginio Gómez de Chillán.
El compromiso estuvo encabezado por el Gran Maestro Sebastián Jans Pérez quien señaló en su momento que “La masonería ha adquirido un compromiso con el medio ambiente, lo que es ratificado en la acción, en la participación en diferentes instancias que aporten al tema”, recalcando que “los verdaderos cambios, comienzan con la voluntad de trabajar en pro de esos desafíos y conscientes de que la fuerza de la solidaridad y la fraternidad hace posible grandes logros”. Es así como se alcanzaron a organizar diversos eventos hasta antes del 19 de octubre del año 2019, fecha en que se inició el Estallido Social en Chile.
Luego del Estallido Social, se cancelaron muchos eventos de carácter nacional, entre ellos la organización de la COP 25, con el argumento de que no estaban las condiciones políticas y sociales que garantizarán la seguridad de dicho evento, por tal motivo, se reorganizó en la ciudad de Madrid España, cuya fecha se extendió entre el 2 y al 13 de diciembre del año 2019, bajo la Presidencia de Chile.
No obstante, la CSCC siguió participando activamente en organizar conferencias a nivel nacional y también en la COP 25 a través de una delegación que acompañó a la Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt.
Principales acciones de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile
La CSCC para dar cumplimiento a sus objetivos se ha propuesto realizar una serie de acciones enfocadas a generar una estrategia global de la Gran Logia de Chile, que permita incidir en la reflexión mediante
actividades que puedan ser desarrolladas directamente por miembros de la Orden, para ello las principales actividades que se encuentra organizando son195:
a. Organización de los “Diálogos ciudadanos para una transición ecológica”
Los “Diálogos ciudadanos para una transición ecológica”, corresponde a una serie de conferencias que se organizan de manera descentralizada por la CSCC en todo el territorio del país, cuyo objetivo es ofrecer un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas de sustentabilidad y cambio climático para compartir conocimientos y experiencias que permitan fomentar estilos de vida sustentables y una convivencia ética.
Dentro de sus objetivos específicos se cuenta con ofrecer un espacio de participación para diferentes personas que por sus trabajos o experiencias puedan aportar a la reflexión sobre sustentabilidad y cambio climático, permitiendo canalizar el alto interés de participación que despertaron, inicialmente entre los miembros de la Orden, las charlas COP25 durante el 2019; lo cual permitió consolidarse en el año 2020, de tal manera que se generaron actividades en conjunto con otras organizaciones laicas del país, incorporando la participación de mujeres y jóvenes, conectando a miembros de la Orden de distintas regiones del país, en torno a acciones concretas, educativas y culturales, relacionadas con la sustentabilidad y el cambio climático.
Estas conferencias han estado abiertas a la toda la comunidad, contando con la participación y apoyo de distintas organizaciones para su difusión, entre las instituciones que han colaborado se encuentra la Asociación de Mujeres Laicas, la Gran Logia Femenina de Chile y los Clanes Juveniles.
b. Medición de las Huellas: De Carbono, Hídrica y Ecológica en dependencias de todas las jurisdicciones masónicas del país
La medición de las diferentes Huellas, se inició con el cálculo de la huella de Carbono, en el año 2021; luego se continuó con el cálculo
195 Gran parte de lo mencionado en este punto se encuentra publicado en la “Memoria de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático 2020 de la Gran Logia de Chile”. En este caso, este libro solamente contiene un resumen de las actividades realizadas por la CSCC.
de la huella hídrica y se proyecta avanzar con el cálculo de la huella ecológica, ara fines del año 2022.
En particular, el Proyecto denominado “Plan de Medición de la Huella de Carbono (HdC) de las dependencias de las logias de la obediencia a nivel nacional”, que surge en el marco de la ética ambiental que promueve la Orden, busca llevar la problemática global del cambio climático y sus formas de mitigación, al quehacer institucional local y territorial. Este Plan tuvo por objetivo general “Establecer la línea de base 2019 de la Huella de Carbono en las dependencias de las logias del país, a través de un autodiagnóstico guiado, así como sugerir las acciones de reducción de la HdC a partir del 2021”. Se considera el año 2019, debido a que es un año normal de operación, el año 2020 fue un año donde el funcionamiento integral de las logias se vio afectado por la pandemia del Covid 19.
La metodología para la medición de la huella de carbono contemplo tres etapas, la primera, se desarrolló al interior de la Comisión de sustentabilidad y cambio climático, e incluyó la planificación general y formación de equipos internos; la segunda etapa se desarrolló una experiencia piloto a fin de validar el instrumentó y los criterios generales que se utilizarían en la medición de la huella. Finalmente, en la última etapa se aplicó la Medición de HdC en todas las dependencias de la orden, en la cual la participación y compromiso directo de la membresía fue fundamental.
La aplicación de esta metodología es válida también para la medición de las otras Huellas, es decir en el año 2021 se realizó la medición de la Huella Hídrica con la participación de todas las jurisdicciones del país, y para fines del año 2022 se quiere replicar el mismo modelo con el fin de dar cumplimiento a esta meta de la CSCC que constituye una acción concreta que ha sido valorada por toda la membresía. En el caso de asesorar a otras Grandes Potencias, en el caso de la Gran Logia de Paraguay también tiene proyecciones de realizar la medición de su Huella de Carbono, asesorado por la CSCC.
c. Organización de la Semana del Clima
En diciembre del año 2020, la GLdeCh organizo la “semana del clima”, a la cual invitó a expertos internacionales de once países.
La metodología para realizar este evento fue a través de sesiones online interactivas, abiertas al público, se desarrollaron interesantes charlas y paneles de conversación, entre los que destacó la presencia del Dr. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía; Rodrigo Morera, Manager del Green Climate Fund (GCF) y Global Environment Facility de FAO-Naciones Unidas y el Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República de México, entre otros. El Gran Maestro de la masonería chilena Sebastián Jans Pérez, participó activamente en esta instancia, recalcando la importancia de este esfuerzo por instalar una problemática recurrente a nivel global, señalando en ese entonces que “es la responsabilidad por el medio ambiente, en esencia, un acto de fraternidad y por lo tanto son los masones quienes deben reaccionar y ayudar a construir una ética medioambiental que asegure los cambios personales, sociales y culturales”. El primer slogan de esta Semana del Clima fue “Los desafíos éticos ante la crisis climática global, una mirada reflexiva desde la Masonería” realizando una serie de actividades durante toda una semana, donde la CSCC de la GLdeCH organizó con el fin de identificar y discutir sobre las mayores oportunidades y desafíos que enfrenta la humanidad.
En su primera versión se entrevistó al Director de esta iniciativa Rodrigo Andrade Ramírez, quien señaló que “Esta cumbre internacional busca asumir compromisos concretos de acción climática ante la crisis climática que enfrentamos y que amenaza la capacidad de desarrollo futuro de la humanidad, especialmente de los más vulnerables”. La semana de actividades, se enmarcó en el V Aniversario de la Firma del Acuerdo de París, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y que fue calificada como el mayor hito multilateral de la humanidad respecto a la protección del medio ambiente.
En el contexto de la realización de la Semana del Clima 2020, las Grandes Potencias Masónicas se hicieron presentes para reconocer la urgencia climática que enfrenta la humanidad, considerado el desafío civilizatorio más grande de los tiempos de hoy. Asimismo, todos los participantes a nivel latinoamericano se comprometieron a avanzar con premura para hacer frente a este desafío, firmando una declaración que da cuenta de este proyecto, se denominó la
“Declaración de las Grandes Potencias integrantes de la VI Zona de la Confederación Masónica Interamericana (CMI196), para enfrentar las consecuencias del Cambio Climático que afecta a la Humanidad”, realizada en Santiago, 12 de diciembre de 2020. El documento indica lo siguiente:
“Declaración de las Grandes Potencias integrantes de la VI Zona de la Confederación Masónica Interamericana (CMI)”
Los Grandes Maestros que suscriben, convocados – virtualmente – por la Gran Logia de Chile, para analizar durante la “Semana del Clima 2020”, las consecuencias del cambio climático - al cumplirse el quinto aniversario del llamado “Acuerdo de Paris” - declaran lo siguiente: Durante los días 7 al 12 de diciembre hemos participado de interesantes estudios, reflexiones y análisis de reconocidos profesionales y científicos internacionales, sobre las conclusiones y consecuencias contenidas, principalmente, en los objetivos del “Acuerdo de Paris”, del año 2015, donde se llama a la comunidad internacional a adoptar políticas y medidas que impidan las interferencias antropogénicas – o derivadas de las acciones del ser humano - riesgosas para el sistema climático y a acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima.
Destacamos, dentro de los desafíos éticos que fueron planteados durante la “Semana del Clima 2020”, la importancia de actuar con visión de largo plazo, en la que prime la equidad intergeneracional de tal forma de procurar un futuro que no ponga en riesgo a las próximas generaciones. Asimismo, somos conscientes de los impactos desproporcionados que conlleva el cambio climático, afectando de mayor forma a la población más vulnerable, siendo necesario relevar aquellas acciones climáticas que promuevan la justicia ambiental y climática. Frente a estos desafíos, la Masonería contribuirá a través de la reflexión ética, al igual que en la promoción de soluciones que contribuyan a la restitución del equilibrio que se ha perdido en las distintas esferas de la humanidad, tanto en lo ambiental, como en lo social y económico. Coincidimos en que nos encontramos
196 La Confederación Masónica Interamericana (CMI), fundada el 14 de abril de 1947, es una organización sin fines de lucro que agrupa 94 Grandes Potencias Masónicas, admitidas como miembros y que se encuentran distribuidas en 26 países de Sud, Centro y Norte América, el Caribe y Europa. En esta instancia la Gran Logia de Chile se encuentra en la VI Zona.
ante una emergencia climática global, que pone en riesgo a las personas, los ecosistemas y los medios de subsistencia, derivada de las significativas consecuencias que representa un aumento de la temperatura por sobre 1,5º C respecto de la era preindustrial; señalando la necesidad de actuar ahora, con el sentido de urgencia que ello demanda.
Ratificamos una vez más, que la Masonería, en tanto institución universal esencialmente ética, filosófica e iniciática que asume al humanismo como piedra angular de su doctrina, debe seguir Trabajando por la emancipación del ser humano que solo es posible a través de la Educación, la conciencia de sí mismo y sobre su entorno. Consecuentes con ello, manifestamos nuestros acuerdos para promover en nuestros respectivos ámbitos de acción - membresías y comunidades de los que somos parte – la conciencia y deber eminentemente ÉTICO sobre el grave impacto ambiental y los efectos del cambio climático, estableciendo para ello, planes de acción que ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que contribuiremos a fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades y ecosistemas frente a los impactos del cambio climático.
Declaramos nuestro compromiso para promover iniciativas que ayuden a alcanzar acuerdos multilaterales a partir de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, y especialmente a través del Acuerdo de París. Colaborar con las instituciones nacionales e internacionales en la medición y reducción de la Huella de Carbono, y fundamentalmente, a participar en Programas de Capacitación y Educación Ética que permitan cambiar conductas en la sociedad para evitar – de esta manera - un colapso de nuestro sistema ambiental, social y económico, como consecuencia del impacto del cambio climático. Finalizamos nuestra Declaración, reiterando los conceptos del Artículo Nº12, del Acuerdo de París: “Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo.”
Firman: GRANDES MAESTROS VI ZONA Y PRESIDENTE DE CMI
1) MRH Pablo Lázaro, GM de la GL de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.
2) MRH José Crespo Bonadona, GM de la GL de Bolivia y Presidente de CMI.
3) Soberano Hermano Mucio Bonifacio Guimaraes, GM Maestro General del Gran Oriente de Brasil (GOB).
4) VH Sebastián Jans Pérez, GM de la Gran Logia de Chile.
5) MRH Oscar de Alfonso Ortega, GM de la GL de España.
6) MRH Edgar Sánchez Caballero, GM de la GL Simbólica del Paraguay.
7) MRH Carlos Víctor Grados Lau, GM de la Gran Logia de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones del Perú.
8) MRH Armindo Acevedo, GM de la GL de Portugal.
9) MRH José Garchitorena, GM de la GL de la Masonería del Uruguay y Presidente de la VI Zona de CMI.
MVS. 08.12.2020.-
Sin duda este documento refleja el trabajo realizado en la CSCC donde el compromiso de trabajo ha pasado las fronteras y hoy en día se ha institucionalizado (realizado en dos años consecutivos, en el 2020 y 2021 respectivamente, y se encuentra en proceso de organización para el año 2022) el evento llamado la Semanas del Clima de la Francmasonería, donde participan masones de todo Latinoamérica aportando activamente con sus propias iniciativas. Actualmente la CSCC se encuentra asesorando y colaborando en la instalación de Comisiones de estas mismas características en Grandes Potencias Masónicas de Paraguay, Colombia y Argentina.
Una de las líneas de trabajo de la subcomisión de Acción Climática fue el desarrollar una Política Ambiental de la Gran Logia de Chile (GLdeCH), cuyo objetivo fue entregar los principales lineamientos que tomará la GLdeCH para cuidar o proteger el medio ambiente y conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible del país. Esta política ambiental de la GL en su declaración de objetivos y principios de acción, se encuentran íntimamente relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del país. Para lograr lo anterior, se realizó un trabajo de sistematización de los principios y valores de la GLdeCH
junto con su visión país de su desarrollo sustentable, haciéndose cargo de sus principales aspectos ambientales y promoviendo el desarrollo del país a través del posicionamiento de estos temas en cada uno de sus miembros y de este modo posicionarlos en distintas instancias sociales del país.
En este sentido la GLdeCH reconoce la problemática ética y universal que plantean actualmente los modelos de desarrollo económico sobre el medio ambiente a nivel planetario. En efecto, hoy en día, la contaminación, la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad amenazan las posibilidades de desarrollo humano y social. Así, el desarrollo sostenible representa un importante esfuerzo de la comunidad internacional por considerar la complejidad que plantea el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, en su integración con la conservación y/o preservación del medio ambiente. En esta línea se planten un conjunto de objetivos y metas para alcanzar un desarrollo perdurable con bienestar económico, social y ambiental. Dado lo anterior, la GLdeCH se compromete a desarrollar sus actividades bienhechoras considerando los pilares de la sostenibilidad, minimizando sus impactos ambientales, buscando mejorar sus huellas ambientales a través de la medición y mitigación de aquello, y a promover entre sus miembros las políticas específicas y las prácticas de reducción de dichos impactos. Para ello, adopta los mejores estándares de gestión ambiental y busca desarrollar sus actividades con una mirada ética y valórica basada en sus principios y valores, con el compromiso de una organización motivada, responsable, dialogante y con una gestión eficiente, transparente e innovadora.
e. Línea de trabajo de Educación y Liderazgo
La línea de trabajo educación y liderazgo tiene como objetivo promover conocimiento y divulgar información actualizada respecto a la crisis climática y desarrollo sostenible, además de poder identificar y formar nuevos líderes de acción climática para el desarrollo de proyectos específicos. Los catastróficos efectos del cambio climático se observan en grupos de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes, migrantes y grupos de bajos ingresos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el año 2019 entre sus principios éticos señala “El cambio climático no solo pone en
peligro nuestros ecosistemas; también quebranta los cimientos de nuestros derechos fundamentales, agrava la desigualdad y genera nuevas injusticias. La adaptación al cambio climático y la atenuación de sus efectos no es únicamente un asunto de conocimientos científicos y voluntad política, sino que exige además una perspectiva amplia sobre una situación compleja”. Los desafíos éticos que vive la humanidad sin lugar a duda son multifactoriales, pero uno de ellos es transversal y resulta ser uno de los más grandes desafíos de este tiempo y de la historia de la humanidad y no tan solo afecta la vida cotidiana, sino el futuro de las generaciones venideras. El desafío hoy es incorporar la perspectiva de derechos humanos en la lucha contra el cambio climático y que la acción climática sea coherente con estos derechos y los integre de manera explícita en la construcción de políticas sostenibles y universales, que logren adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para proteger a las personas de los daños ambientales que interfieran o puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos. En lo particular, lograr ser parte de un proceso de capacitación y trabajo en equipo a nivel latinoamericano y global como lo es “The Climate Reality Project” resulta una responsabilidad no menor, debido al acerbo metodológico que involucra la educación basada en la ciencia y evidencia científica existente, así como también se incorporó la difusión de la importancia del cambio climático en la vida, sobre todo para esta generación y lo trascendental para las que vienen; en definitiva y como tercer pilar se encuentra el activismo, este último espacio que tan solo en América latina en el proceso desarrollado el entre los años 2020 y 2021 involucro a más de 10.000 personas a nivel global y presencia de más de 1000 líderes climáticos latinos, donde destacan una importante presencia de México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile con casi 100 personas, entre ellos miembros de la GLdeCH incentivados por la CSCC.
f. Diplomado Objetivos de Desarrollo Sostenible en alianza con CLACSO
El compromiso de la GLdeCh a través de la CSCC ha tenido satisfactorios resultados a nivel de educación y desarrollo de la línea de trabajo relacionado con la formación de futuros ciudadanos, para ello en el año 2022 se organizó el “Diploma Superior en Cambio climático: desafíos éticos para las políticas públicas”,
que junto a FLACSO197 y CLACSO198, cuyo modelo de cooperación y colaboración fue inédito.
Este proyecto fue una respuesta inmediata a los desafíos planteados por el sexto informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas frente a la situación actual del cambio climático, innovando en una convocatoria a nivel latinoamericano, buscando generar herramientas de reflexión y análisis en los alumnos, incorporando el prisma de la necesaria ética ambiental, para participar en estas importantes discusiones y aportar con una mirada crítica, pero constructiva. En particular, el objetivo de esta instancia académica fue “proporcionar información básica sobre los ODS, sus antecedentes y vínculos con Los otros sistemas, las oportunidades y desafíos que ofrecen los ODS199”.
También proporcionó orientación práctica sobre como participar en los procesos de consulta, seguimiento o monitoreo e implementación. El objetivo general consiste en “incrementar la capacidad técnica y política a representantes de la Comunidad, para participar con perspectiva medio ambiental, intergeneracional, intercultural e intersectorial en el proceso de seguimiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El aprendizaje que se proyectó para esta instancia académica logro que los participantes puedan mejorar y ampliar sus habilidades de diálogo y construcción de una visión compartida del bienestar y el desarrollo sostenible, generando compromisos temporales para materializar su trabajo en la vida cotidiana, buscando mejorar y ampliar habilidades comunitarias de diagnóstico territorial integral, considerando las dimensiones ecológicas, históricas, patrimoniales, culturales, sociales y económicas del territorio, así como las condiciones mínimas que posibilitan su sostenibilidad actual y futura.
197 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo internacional constituido por 18 estados miembros que desarrolla actividades académicas en 13 países de América Latina y el Caribe.
198 El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es una institución internacional nogubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 806 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países, tanto de América Latina como de otros continentes.
199 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Globales son 17 objetivos globales interconectados diseñados para ser un «plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos».1 Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU) y se pretende alcanzarlos para 2030.
Este Diplomado se ha instalado con fuerza en la membresía de la GLdeCh, así como también en otras organizaciones que han querido se parte de esta iniciativa buscando todos los elementos que puedan entregar una especialización necesaria y vigente frente a los desafíos de la humanidad.
g. Libro Verde: Visiones sobre la sustentabilidad ambiental de Chile
El proyecto del “Libro Verde: Visiones sobre la sustentabilidad ambiental de Chile” es otro desafío de la CSCC, que expresa la voluntad de presentar visiones sobre la sustentabilidad y el cambio climático desde diferentes disciplinas, donde han participado miembros tanto de la GLdeCh, así como también representantes de la Gran Logia Femenina de Chile, para entregar sus aportes teóricos-práctico, que sin lugar a duda ha sido un ejercicio complejo pero necesario que se muestra en este libro.
El objetivo principal de este proyecto fue generar una publicación interna que exprese visiones de diferentes miembros de la GLdeCh y de la Gran Logia Femenina de Chile frente a la crisis ambiental que experimenta la humanidad, cuya máxima expresión es el cambio climático. Se piensa como trabajo interno, para invitar a la reflexión y pueda ser reflejada en las conductas de la vida cotidiana de cada persona, así como también cumpla con contribuir en la toma de conciencia de los miembros de la Orden, en materia del a crisis ambiental.
Abordar las temáticas ambientales desde el punto de vista masónico constituyó un desafío que implico asumir un compromiso para hacerse cargo de las prerrogativas que impulsa la Orden, es un llamado para detener la marcha y levantar la voz con posturas más explícitas frente a la crisis ambiental que vive la humanidad, Las instituciones que tienen un carácter iniciático y con pertinencia ética, como es la Gran Logia de Chile
y la Gran Logia Femenina de Chile, se dieron la tarea de extraer visiones, a través de aportes que añadieron un carácter teórico-práctico, que sin lugar a duda, contribuirá en el corto y mediano plazo para incidir en espacios de toma de decisiones en diferentes esferas de poder, así como también en la generación de políticas públicas que vayan en la línea sostenibilidad del planeta.
La docencia forma parte fundamental del trabajo masónico, por lo que este libro contiene un cúmulo de información que incorpora saberes profanos y masónicos que se entrelazan para presentar diferentes visiones, pero que con gran entusiasmo han logrado desentrañar elementos fundamentales para alimentar las posibilidades que hoy en día se encuentran disponibles para enfrentar esta crisis ambiental, donde el componente masónico se añade con el fin de mostrar enseñanzas que se encuentran disponibles para liberar de prejuicios el trabajo encomendado por el grupo de autores(as) y también de los equipos editoriales, donde las fronteras del mundo se pueden ver reflejadas en la mente de los seres humanos como un proceso de libertad que forma parte también de principios se deben aplicarse donde se tenga la posibilidad de hacerlo.
En este libro también ser refleja de que el hilo conductor filosófico no se haya solamente en el estudio de los clásicos de la filosofía occidental, o la propuesta del buen vivir de los pueblos originarios, sino que también está presente en los templos, en las prácticas intra y extramuros que forman parte el estudio de permanente para interpretar los símbolos y darle significado a las proyecciones de la humanidad.
La configuración de ejes estratégicos claros desde la GLdeCh complementará una visión sobre cómo abordar los desafíos planteados por el cambio climático, teniendo claridad además desde qué rol se aborda, para alcanzar una idea común teniendo como eje conductor los principios de la Masonería Universal, promoviendo una ética ambiental en el centro del pensamiento futuro, que es necesario plantearlo desde una perspectiva de pensamiento futuro para delinear una filosofía ambiental al interior de los templos.
La aproximación que se detalla en este libro se basó en el vínculo entre cambio climático y la apuesta hacia el desarrollo sostenible. Este deber ético obliga a ocupar el nicho que la Orden Universal se ha ganado en la preocupación por el ser humano en toda su dimensión y complejidad.
El planteamiento central de la CSCC se centra en propiciar una Acción climática, que movilice el ímpetu para dar una funcionalidad
a la causa ambiental y climática, ejecutando ejes estratégicos para materializar el discurso público a través de la aplicación de medidas que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y también a incorporar una visión de sustentabilidad en la orden, mejorando la adaptación y resiliencia ante los nuevos escenarios ambientales que experimenta el planeta.
Las líneas de trabajo institucional que deben potenciarse son, en primer lugar, contribuir en la toma de conciencia del problema ambiental, incidir de cierta forma en las políticas públicas y mantener un flujo de información que sea canalizada por diferentes fuentes en la membresía y bajada a través de la docencia masónica.
Finalmente, se debe trabajar por incentivar la participación activa de los miembros de la orden en reflexionar sobre la visión de mundo que se quiere proyectar desde la institucionalidad, donde los cambios de paradigmas en los sistemas sociales, políticos y económicos, comprendan la complejidad de la crisis ambiental y climática, en la que todos quienes practican una filosofía basada en la perfección del ser humano, tenga como misión fundamental incluir en esta perfección los valores a favor de la defensa de la naturaleza para preservar el planeta que pertenece a todos los seres vivientes.
Referencias bibliográricas
Memoria Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático GLdeCh (CSCC) año 2020. Memoria Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático GLdeCh(CSCC) año 2021.