




Dirección
Cándida Fernández de Calderón
Coordinación académica
María Cristina Torales Pacheco
Guadalupe Jiménez Codinach
María Teresa Franco






Dirección
Cándida Fernández de Calderón
Coordinación académica
María Cristina Torales Pacheco
Guadalupe Jiménez Codinach
María Teresa Franco
Portada y p. 624
Fernando Bastin (siglo XIX )
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano (detalle), siglo xix
pp. 622-623
Antonio Joli (1700-1777)
Partida de Carlos de Borbón a España, vista desde el mar, 1759
José Luis Rodríguez Alconedo (1761-1815)
Carlos IV, 1794
pp. 628-629
Nicolás Enríquez (1704-1790)
El Parián (detalle), siglo xviii

Primera edición, 2022
D. R. © Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Francisco I. Madero 17, Centro Histórico
Ciudad de México, 06000
ISBN obra completa 978-607-9478-33-9
ISBN tomo ii 978-607-9478-38-4
Depósito Legal M-9996-2022
TOMO II
libro tercero introducción 631
Los novohispanos de cara a la Ilustración
María Cristina Torales Pacheco
La economía de la Nueva España en el ocaso del dominio español .................................... 643
Enrique Cárdenas Sánchez
México, crisol de la globalización temprana: comercio y navegación en el Atlántico y en el Pacífico, siglos xvi-xviii 661
Carlos Marichal
Las minas de plata de México y el peso como moneda universal, siglos xvi-xix 695
Carlos Marichal
Acciones transmarítimas de la Nueva España, siglos xvi-xviii 723
Hugo O’Donnell
El ejército colonial ante la Independencia de México: los soldados del rey en la Nueva España, 1762-1821 745
Juan Marchena Fernández
Las nuevas fortificaciones de un antiguo territorio .. 765
José Enrique Ortiz Lanz
El maestro gremial, el ingeniero y el científico: los saberes técnicos y de la naturaleza en el virreinato de la Nueva España 783
Francisco Omar Escamilla González
Las redes transoceánicas, condiciones sine qua non para la consolidación de la Independencia ............ 799
María Cristina Torales Pacheco
Décadas de reformas, época de resistencia: Nueva España, 1750-1808 ................................. 833
Eric Van Young
libro cuarto introducción 853
El arduo caminar hacia la independencia de México, 1808-1821
Guadalupe Jiménez Codinach
El mundo de 1808 y la Independencia 861
Manuel Moreno Alonso
Los grandes temas del constitucionalismo gaditano en la configuración del Estado nacional mexicano, 1810-1821 885
R afael Estrada Michel
El movimiento insurgente desde 1808 y las insurgencias de 1808 a 1815 ........................ 903
Carlos Herrejón Peredo
Del calor del hogar al fragor de la guerra civil: mujeres y niños en la Nueva España postrera, 1808-1821...................................... 925
Guadalupe Jiménez Codinach
Tenacidad insurgente, 1815-1820 ........................ 945
Gustavo Pérez Rodríguez
El Ejército Trigarante.................................. 973
Rodrigo Moreno Gutiérrez
Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala ................. 985
Jaime del Arenal Fenochio
Consummatum est: el nacimiento del México independiente 1011
Guadalupe Jiménez Codinach
de ilustraciones

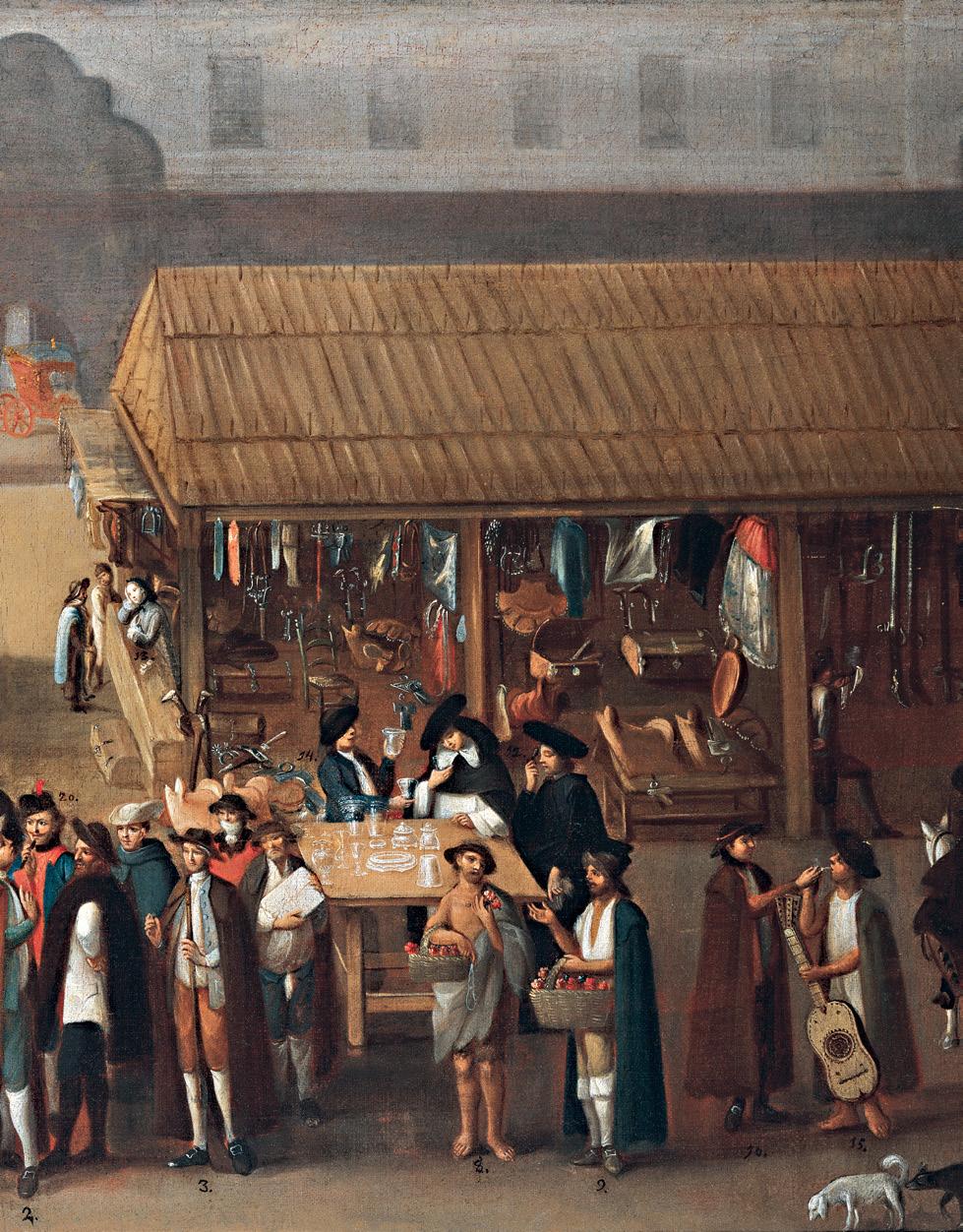

En la segunda mitad del siglo xviii, la Nueva España fue el contexto en el que individuos de dos generaciones nacieron, se formaron y, acordes a la madurez de su intelecto y a sus interacciones transcontinentales, participaron y asumieron el liderazgo de los diversos movimientos sociales que culminaron con la consolidación de la Independencia del reino de la Nueva España y dieron los primeros pasos para la construcción del México nacional.
Con el propósito de incentivar a la lectura de este libro tercero de México, 1521-1821. Se forja una nación, apuntamos aquí algunos datos que nos permiten confirmar la adopción del movimiento ilustrado por parte de los novohispanos. Los ensayos que lo integran son miradas y expresiones de numerosos investigadores que, desde distintos ángulos teórico-metodológicos, ofrecen luz para la comprensión de un periodo sustantivo de nuestra historia, en el que muchos novohispanos reafirmaron su identidad; tomaron conciencia de las bondades y de la riqueza de su territorio; adoptaron modos de ser “libres”; expresaron su “amor patrio”; manifestaron su adopción por el “buen gusto”; conciliaron su fe con la razón y practicaron las ciencias y las artes útiles en beneficio de la humanidad. Con sus luces, mostraron al mundo la singularidad, la madurez y la consolidación de una cultura propia. La liberación que esto representó para su intelecto constituyó el fundamento y soporte de su día a día como individuos y, para el cuerpo social, de los movimientos orientados a la consolidación de la Independencia.
La Nueva España en la transformación geopolítica mundial
En un contexto global habría que reconocer este periodo como uno en el que las monarquías europeas aspiraron a una mayor injerencia en la vida de sus vasallos. Acorde con el modelo impuesto por Luis XIV, el “rey cristianísimo”, promovieron expediciones en sus territorios para identificar las fortalezas que les ofrecía la naturaleza; levantaron censos de sus pobladores, principio obligado por la economía política que reconocía en el factor humano el mayor capital de un reino; organizaron ejércitos permanentes y armadas financiados por sus Reales Haciendas y aspiraron a la ampliación de sus fronteras en Europa y a la expansión de sus dominios en otros continentes.
Un reto constante de los monarcas absolutos europeos fue el dominio de océanos y territorios. Estas ambiciones propiciaron constan-
tes estados de guerra entre los reinos. Para el logro de sus objetivos, las monarquías se valieron de ejércitos permanentes rigurosamente capacitados en academias militares, de las que egresaron estrategas, artilleros, cirujanos, ingenieros, etcétera. Se formaron sólidas armadas, con arquitectos habilitados para la fabricación de navíos y guardias marinos capacitados para el reconocimiento y la protección de los litorales. Durante el siglo xviii, fueron un lugar común las contribuciones forzadas y los donativos graciosos de los vasallos para su patrocinio y crecimiento de todo ello. Adicionalmente, los reyes otorgaron patentes de corso como estrategia para incursionar en poblaciones costeras de ignotas tierras, muchas de ellas bajo el gobierno de la monarquía española. En consecuencia, la piratería fue una amenaza constante para las poblaciones en los litorales americanos del Atlántico y del Pacífico. En el siglo xviii se desarrolló lo que podríamos calificar, desde nuestro horizonte, como la “ciencia de la diplomacia”. Los embajadores de los monarcas impulsaron alianzas para la guerra y concibieron y redactaron numerosos tratados de paz que permitieron el equilibrio entre las potencias. Un aspecto sustantivo de los tratados fueron los intercambios y las cesiones de territorios. La monarquía española —aún la más poderosa de Europa— fue disminuyendo sus territorios conforme avanzó el siglo. A finales de la centuria se tambaleó el escenario geográfico mundial y, después del fracaso geopolítico de Napoleón, su transformación, sobre todo en Europa y América, fue contundente en las primeras décadas del siglo xix. Ilustramos estas afirmaciones e invitamos al lector a agudizar la mirada para sacar sus propias conclusiones con dos mapas del orbe publicados en dos ediciones distintas en el tiempo del Atlas histórico, genealógico, cronológico, geográfico, de Emmanuel Augustin-Dieudonné-Joseph, conde de Las Cases (1766-1842), publicado con el seudónimo de “A. Lesage”. 1
* Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México.
1 En la Universidad Iberoamericana se conservan dos ejemplares bajo el pseudónimo de “Lesage”. Este atlas tuvo un éxito inmediato y fue publicado y traducido muchas veces. Representa un esfuerzo de síntesis de la historia universal. Su objetivo general, según la obra, es presentar imágenes de cosas que sólo cuentan con una descripción. La primera edición de esta exposición, de 1814, está en francés, y la segunda, de 1826, ya es una traducción al español. Véase Emmanuel Las Cases, Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, París, A. Lesage, 1814, en Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, g1030 l374, 1814; edición en español: Atlas histórico, genealógico, cronológico, geográfico, París, Lesage/Librería Hispano-Francesa, 1826, en Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, g1030 l37418, 1826.
p. 630
Anton Raphael Mengs (1728-1779)
Carlos III, ca. 1765
632
Podemos considerar a su autor como ejemplo de la nobleza ilustrada. Apasionado y ávido de conjugar sus saberes, hizo de esta obra su proyecto de vida. Emmanuel de Las Cases, como buen ilustrado, nos legó una breve autobiografía en el preámbulo de su obra más conocida: Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois 2 Las Cases, natural de Languedoc, formado en París, tuvo como pasión intelectual el conocimiento de los territorios del orbe, de sus habitantes, de su historia y de su condición política. En 1789 su pertenencia a la nobleza lo obligó al exilio al estallar la Revolución francesa. Dedicó su prolongada estancia en Inglaterra a la investigación para dar forma a su Atlas. Retornó a Francia en 1802, donde tres años después publicó la primera edición de su magna obra. Hay que decir que, fiel a la causa de Napoleón, lo acompañó hasta su muerte en la remota y apenas explorada isla de Santa Elena. Todos los días ocupaba por las mañanas tres a cuatro horas para conversar con Napoleón y para escribir, traducir y leer para él y, por supuesto, para trabajar en la edición de su Atlas, obra que el exemperador pensaba que debía ser texto obligado para la educación de la juventud.
Hoy en día se hace obligada desde la historia intelectual la consulta y la valoración de las distintas ediciones del Atlas, que compendian la investigación y la reflexión de un ilustrado sobre el contexto mundial de la segunda mitad del siglo xviii y las primeras décadas del xix, así como su percepción sobre el tránsito de los reinos americanos a su configuración como naciones independientes. En las primeras ediciones del Atlas y en los primeros mapas que las ilustran se aprecia aún la estabilidad de los espacios de las monarquías, lo que contrasta con las ediciones de la segunda y tercera décadas del siglo xix, donde son evidentes los movimientos de las fronteras en Europa a causa de las contiendas napoleónicas y, por lo que concierne a América, se observa la desintegración de los virreinatos americanos, que dio lugar a las naciones surgidas por los movimientos de emancipación. Proponemos así, como un reto al lector, el análisis de las representaciones cartográficas de este ilustrado formado en París, como medio para la comprensión del contexto global, en específico de la América hispana y, más en particular, el de la Nueva España. En las distintas ediciones del Atlas podemos apreciar las primeras manifestaciones de la Ilustración, hasta la consolidación, con el surgimiento de México como una nación independiente.
El escenario europeo —signado por los constantes conflictos bélicos y las ambiciones en torno a los reinos y las gobernaciones en América y Asia por sus contrarios— obligó a la monarquía española
a crear un ejército permanente y a propiciar la profesionalización y mejora continua de sus integrantes. Se multiplicaron así las academias militares en la península ibérica. De esas academias fueron enviados al continente americano experimentados profesionales de las ciencias y de las artes útiles: expertos en matemáticas, en economía política, en ciencias de la tierra, en ingeniería militar, en cirugía, etcétera. La monarquía española, a través del patrocinio de exploradores de mar y tierra, acompañados de cartógrafos, naturalistas, dibujantes, etcétera, y por los numerosos informes que solicitaba de manera sistemática a sus funcionarios, logró el más cuantioso acervo de información que un monarca tuviera de sus territorios, de sus habitantes y de sus riquezas naturales. El Ensayo político sobre el reino de la Nueva España es la percepción de la síntesis de saberes, de cara a la Ilustración, por la mirada extranjera de Alexander von Humboldt (1769-1859) Carlos IV no sólo autorizó y patrocinó al sabio berlinés para viajar a los virreinatos americanos; fue recibido en América con recomendaciones del monarca para que se le proporcionaran los conocimientos de los sabios y eruditos americanos. Vivió en Nueva España durante el año de 1803. La lectura del Ensayo político nos aproxima, desde la perspectiva de un europeo, a una sociedad novohispana diversa en su composición y con grandes desigualdades, pero también a los saberes y realizaciones de sus letrados, asentados en los espacios rurales, en los reales de minas, en las academias, en los colegios y en las universidades de las ciudades importantes.
Aspiraciones de los ilustrados: conocer, dominar y representar el territorio novohispano En noviembre de 1700 asumió el trono Felipe de Anjou, quien después de una guerra civil de más de diez años, logró hacer valer su lugar como “rey católico”, en los Tratados de Utrecht de 1713 y de Rastatt de 1714, como heredero de Carlos II. Los novohispanos percibieron pausadamente las diferencias entre los modos de gobierno de los reyes de la Casa de Austria y los de la dinastía borbónica. Entre los pasos significativos dados por el nuevo régimen borbónico, ávido de conocer las bondades de los territorios americanos, podemos mencionar la inspección que realizó al septentrión Pedro de Rivera y Villalón, brigadier del ejército, por órdenes del rey e instrucciones del virrey, Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte (1658-1734), de origen peruano. El reporte que el brigadier presentó en 1728 es testimonio del interés de la monarquía por tener conocimiento del norte, apenas explorado, donde los principales asentamientos eran fruto de las tareas misionales de franciscanos y jesuitas, así como de quienes incursionaban en la cría de ganados y se arriesgaban en la busca y la explotación de vetas argentíferas. Rivera y Villalón recorrió en tres años y siete meses más de “tres mil leguas” y viajó:
2 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois, Bruselas, Imprimerie de H. Remy, 1822, disponible en https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwkgk8&view=1up &seq=13&skin=2021; consultado en agosto de 2021. El original de la primera edición se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Harvard.
3 Juan Francisco Sahagún Arévalo y Ladrón de Guevara, Gazeta de México, núm. 6, desde principio hasta fin de junio de 1728, pp. 42-43.
[…] por los presidios del Nuevo Reino de Toledo, provincia de Nayarit y en continuación, los del reino de la Nueva Vizcaya, los del reino y provincia de la Nueva México, los de las provincias de Sonora y Sinaloa, los del Nuevo Reino de Philipinas, provincia de los Texas, contiguos al río de San Andrés de los Cadodachos, término entre la referida provincia de los Texas y la nueva colonia que tienen establecida los franceses a la banda del Leste, con el nombre de la Louisiene, y sucesivamente los del Nuevo Reino de Extremadura, provincia de Coahuila, con los del Nuevo Reino de León, y terminado dicha visita e inspección general en el presidio que reside en la Villa de Santiago de los Valles, provincia de la Guasteca.3
La información que ofreció al virrey este brigadier del ejército nos permite visualizar los límites territoriales que hasta entonces mantenía el reino de la Nueva España.
Otros signos de cambio en el gobierno del virreinato fueron ciertas iniciativas del virrey conde de Fuenclara (1687-1752), quien durante su mandato, entre los años 1742 y 1746, hizo valer su autoridad ante el cabildo de México para que se emprendieran numerosas obras públicas en la ciudad, exigiendo aportaciones de los habitantes para costearlas.
Fuenclara estaba muy bien relacionado en la corte. Había sido mayordomo del infante Felipe. Contrajo nupcias con Teresa Patiño, hija de Baltasar Patiño (1667-1733), secretario del Despacho Universal de Guerra a partir de 1720, y sobrina de José Patiño (1666-1736), quien en mayo de 1726 fue designado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias y, en octubre del mismo año, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. Su designación como virrey fue la culminación de su trayectoria en el gobierno. Aquellos ministros ya habían fallecido, pero mantenía el apoyo de José del Campillo y Cossío (16931743), entonces secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, de Marina, de Guerra y de Indias, a quien se debe en mucho la conceptualización del modo de organización y gobierno de la monarquía borbónica para los virreinatos americanos. Cuando viajó Fuenclara rumbo a la Nueva España, lo hizo disfrazado y con gran discreción en el contexto de la guerra de sucesión austriaca (1740-1748). Apenas asumió el gobierno del reino de la Nueva España, hizo valer su autoridad ante el ayuntamiento, dispuso el empedrado, la limpieza de las calles, la construcción de las banquetas de la Ciudad de México y de algunos puentes sobre las acequias, así como la restauración del acueducto de Chapultepec y la reparación de las calzadas de San Antonio Abad y de La Piedad. Para solventar algunas de estas obras se prorrateó su costo entre los vecinos. Con motivo de un motín popular en la ciudad de Puebla, envió tropas desde la capital para someter a los disidentes, lo que causó numerosos heridos. Con el propósito de cumplir con la real cédula del 19 de julio de 1741, en la que el monarca mostraba su interés por obtener un retrato detallado de los territorios americanos, encomendó a José Antonio Villaseñor y Sánchez, contador general de los reales azogues y matemático, exalumno de los jesuitas, una exhaustiva investigación. Derivó ésta en la escritura del Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, publicado en 1746. En el sugerente grabado que aparece al inicio de la obra, debido a Balbás (1673-1748),4 el rey figura con un pequeño globo en la mano y, a decir del jesuita Francisco López, catedrático de vísperas en el Colegio Máximo, esto habría de ser interpretado:
En que por haber abreviado cuanto en su vasta extensión comprehende este continente puede sobreescribirse el título de idea del Nuevo Mundo, Novi Mundo idea. Bien puede ser que éste hubiese sido el pensamiento que don Joseph Antonio de Villaseñor quiso expresar en su lámina, colocando sobre la imagen de este Nuevo Mundo la de nuestro soberano; pero no irá lejos de la verdad, quien pensare que el haberle así colocado fue para significar que la Real Majestad de nuestro monarca es no sólo aquel gran vínculo que reduce a unión y concordia tantos tan diferentes, tan distantes y tan numerosos pueblos como habitan esta América, sino también aquella grande alma a quien deben su política animación y vitales alientos todos sus pobladores y sin quien por su mismo peso se arruinarían quedando yertos cadáveres expuestos a la presa de extranjeras naciones.5
La Nueva España es representada en la lámina como gran señora, muy bien vestida y engalanada, mostrando sus riquezas al monarca. Frente a ella, vemos al autor que, arrodillado en señal de reverencia, ofrece su Theatro americano, obra que a su decir: “Theatro en que vivamente se represente a los ojos de V. M. toda la consistencia de un Nuevo Mundo; pues no siendo bastante el afán con que he solicitado la invención de su novedad, me ha sido preciso acoger al sagrado de la que por sí tiene el asunto”.6
Cabe añadir, que el marqués de Altamira, en su calidad de censor, consideró esta obra como una digna respuesta a las afirmaciones sobre América y en particular sobre la Nueva España, que años antes había expresado en su Epistolarum libri duodecim (1735) Manuel Martí (1663-1737), deán de Alicante, reconocido políglota y escritor. Cuando esta compilación epistolar circuló entre los criollos letrados novohispanos, el deán ya había fallecido. Sin embargo, los criollos consideraron ofensivas las alusiones relativas a América y en especial a la Nueva España, y a muchos sirvió como estímulo para escribir y exaltar su cultura e identidad.
El marqués consideró que la obra de Villaseñor constituía un ejemplo y estímulo a los “ingenios”:
Su justa recompensa alentará también los muchos brillantes ingenios de esta Nueva España a semejantes recomendables obras en servicio de ambas majestades, de la patria y de todo el público, que serían las más eficaces declamaciones contra la inconsiderada impostura del deán de Alicante D. Manuel Martí en su epístola 16, tomo 2.7
Estas líneas evidencian que Villaseñor fue reconocido entre los letrados que, celosos de su identidad, con su pluma exaltaron las bondades y la riqueza de la tierra, así como las virtudes de sus habitantes. Este autor mostró también su pericia en las ciencias útiles y en el conocimiento del espacio novohispano en su Iconismo hidrotérreo o Mapa geográfico de la América Septentrional, grabado en 1746.8 Este mapa bien pudo haberlo trazado para acompañar su Theatro americano. Produjo también otros más, que muestran su conocimiento del territorio. En 1753 Domingo Tres Palacios le encomendó un mapa de la Ciudad de México.9 Un año después hizo uno de la Nueva España, en el que ubicó los colegios y misiones que integraban la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. En ese mapa incluyó una sinopsis en que registró el número de jesuitas y de sus alumnos.
Sumadas a las iniciativas del gobierno por reconocer los territorios de la monarquía, los jesuitas hicieron pública su más que centenaria experiencia en el registro y descripción de los territorios explorados en sus tareas misioneras en los litorales del Pacífico. Lo hicieron con la Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual
4 El grabado está firmado sólo como Balbás. Conjeturamos que se trata de Jerónimo de Balbás, quien diseñó, entre otras obras, el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana.
5 “Parecer del M. R. P. M. profeso de la Compañía de Jesús”, en Joseph Antonio de Villaseñor, Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746, p. xiii 6 Ibid., p. iv.
7 “Censura del marqués de Altamira”, en ibid., p. xii.
8 Archivo General de Indias (agi), México 161, citado en México en el mundo de las colecciones de arte, vol. ii: Nueva España, México, Secretaría de Relaciones Exteriores/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Nacional Autónoma de México/Grupo Azabache, 1994, p. 122.
9 Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Mapa plano de la muy noble, leal e imperial Ciudad de México, 1753, en Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México.
634 hasta el tiempo presente, impresa en 1757, en tres tomos. Aparece como su autor el padre Miguel Venegas (1680-1764), pero más bien él, que nunca pisó tierra californiana, fue compilador de numerosos escritos de los jesuitas que habían incursionado en el noroeste. El manuscrito de Venegas fue enviado a Madrid, donde fue corregido, aumentado y preparado para la imprenta por el padre Andrés Marcos Burriel (1719-1762), miembro de la Real Academia de la Historia. Los mapas que Burriel incorporó a la obra como un tributo de la Provincia Mexicana al monarca Fernando VI fueron de gran interés para los gobiernos y los letrados en Europa. Esto lo evidencian las traducciones de la obra publicadas en inglés (1759), en holandés (1761-1762), en francés (1766-1767) y en alemán (1769-1771). Noticia de la California es un excelente ejemplo del saber corporativo y acumulativo de la Compañía de Jesús en la época moderna, lo que bien pudo ser un factor que motivó la extinción de la corporación impulsada por las monarquías absolutas.
Los prelados promovieron también el conocimiento de los espacios. Al respecto, habría que mencionar el interesante mapa del territorio del obispado de Puebla, iniciativa del obispo Juan Antonio Lardizábal y Elorza (1682-1733), tío de Manuel de Lardizábal (1739-1820), reconocido jurista, y de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-1823). Este último fue el único criollo novohispano que fue consejero y secretario del Estado y del Despacho Universal de Indias. Aquí nos permitimos un paréntesis para hacer notar la importancia de los prelados en la gestación y el desarrollo de los entramados sociales proclives a la Ilustración en la Nueva España. Los Lardizábal y Uribe fueron próximos a la familia de los dos más preclaros bibliógrafos novohispanos afines a ella: Juan José Eguiara y Eguren (1696-1763) y José Mariano Beristáin (1756-1817). Entre los numerosos familiares que en 1722 cruzaron el Atlántico con el obispo, entre ellos, su confesor, su secretario, seis capellanes y treinta y seis personas más, se encontraban su sobrino, Francisco Ignacio de Lardizábal y Elorza, procedente de Anzuola, de veintitrés años de edad; Joseph de Beristáin, natural de Azpeitia, de diecinueve años, e Ignacio Eguren de Anzuola, de veintitrés años. Residentes en Puebla, casaron con criollas; sus hijos aprendieron las primeras letras en esa ciudad y consolidaron su formación en la península ibérica.10
Avanzado el siglo, hizo su aparición la numerosa cartografía de la Nueva España realizada por Antonio Alzate y patrocinada por el gobierno virreinal y por el arzobispo Antonio Lorenzana y Buitrón. La obtención del conocimiento de los territorios y de la naturaleza de los reinos americanos y en específico del de la Nueva España habría de culminar con las exploraciones realizadas ya entrado el siglo xviii. Las expediciones de Nicolás de Lafora, Miguel Constanzó, fray Junípero Serra con Juan Crespi, Juan Pérez, Francisco Bodega y Cuadra, así como la dirigida por Alejandro Malaspina y la expedición botánica de Martín Sessé, director del Jardín Botánico, en la que participaron
los naturalistas Vicente Cervantes y José Mariano Mociño, habrían de contribuir a la toma de conciencia de los americanos sobre la riqueza de su espacio.
Primeras acciones borbónicas que atentaron contra el orden establecido Fue en 1754 cuando la monarquía borbónica comenzó a prestar particular atención a los reinos americanos. Lo hizo como efecto del riguroso estudio crítico y propositivo del ministro José del Campillo y Cossío, Nuevo sistema de gobierno económico para la América con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España y remedios universales para que la primera tenga considerables ventajas y la segunda mayores intereses. El 15 de octubre de 1754 Fernando VI firmó una real cédula cuya instrumentación tenía el propósito de efectuar una reforma agraria orientada a optimizar la producción en el campo. Se trató de una utopía hecha ley. Entre otras cosas, exigía la exhibición de los títulos y aspiraba al reparto agrario entre los habitantes carentes de tierra, de las propiedades de los particulares que hubiesen usurpado espacios realengos. Fue la primera iniciativa real de esa época para reactivar la economía de los territorios americanos. Sin embargo, la legitimación de la propiedad, a partir de las composiciones de tierra impulsadas por los monarcas de la Casa de Austria a partir de 1591, que en tiempos de Felipe V había incluido a los pueblos indígenas, garantizaba la posesión de las tierras a los labradores y pueblos de los naturales de la Nueva España. Los novohispanos hicieron valer sus derechos y sólo colaboraron con la monarquía a través de donativos graciosos para auxilio de las urgencias a causa de las acciones bélicas que emprendía en Europa.11
A esa disposición borbónica siguió el establecimiento en la Nueva España de un ejército permanente, con la participación de numerosos militares formados en la península ibérica, entre los cuales hubo muchos parientes y paisanos de los novohispanos, que apenas llegaron al territorio americano fortalecieron sus vínculos e incluso reclutaron a jóvenes criollos. Ilustramos esto con el caso de Manuel de Iturbe, adolescente de origen vascongado que cruzó el Atlántico, como lo habían hecho sus hermanos Gabriel e Ignacio, sobrinos del comerciante Francisco Ignacio de Iraeta. No logró habituarse en el comercio ni en los estudios para el sacerdocio, como lo habían hecho sus hermanos, y regresó a la Península, donde un tío lo recomendó para ingresar al ejército. Retornó posteriormente a la Nueva España, en donde en 1790 estuvo a cargo del Batallón de Guanajuato y, por sus méritos y relaciones, fue designado en 1804 gobernador interino de Nuevo Santander (Tamaulipas). Murió el 15 de abril de 1811 en un enfrentamiento contra los insurgentes.
10 María Carmina Ramírez Maya, Pensamiento y obra de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-1823), t. xvii, Donostia-San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2006, pp. 53-54.
11 María Cristina Torales, “La utopía ante la realidad: la real cédula de 1754, un intento de reforma agraria en Cholula, siglo xviii”, en Memorias del Segundo Coloquio “Balances y prospectivas de las investigaciones sobre Puebla”, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1992, pp. 155-163.
12 Francisco de Borja Medina Rojas y Wenceslao Soto Artuñedo, Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767, Sevilla, Focus Abengoa/Compañía de Jesús, 2014, p. 28.
La primera acción en la que el gobierno hizo notar su fortaleza militar tuvo lugar apenas instalado el marqués de Croix como virrey de Nueva España. A éste correspondió instrumentar la mayor pena que podía ser aplicada a la nobleza, según el derecho castellano: el real decreto de extrañamiento en contra de los jesuitas, expedido por Carlos III el 27 de febrero de 1767.12 Para dimensionar lo que significó para la Nueva España esta medida y para valorar el contexto cultural en el que los novohispanos se introdujeron en las Luces, hay que tomar en consideración que los jesuitas eran los principales educadores de la juventud novohispana y que sus tareas como misioneros eran soportes fundamentales de la expansión y población del noroeste del territorio.
La educación, el camino a la felicidad: del legado jesuita a las escuelas públicas y patrióticas
Las primeras letras eran adquiridas en casas de Amigas y los varones podían acudir también a las escuelas de los jesuitas y de los betlemitas. También contribuían a las tareas educativas los coadjutores temporales de la Compañía de Jesús y, avanzado el siglo, las escuelas parroquiales y municipales. Para los estudios de gramática, filosofía y aun la teología, los jóvenes de las ciudades acudían a los colegios de los jesuitas, valorados en el orbe como líderes por su magisterio, definido en la Ratio studiorum. El conocimiento del territorio y la configuración y el fortalecimiento de la identidad de sus habitantes pueden ser tenidos entre los mayores logros del programa educativo jesuítico. Sumado a esto, las acciones misioneras en California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora contribuyeron a la expansión de la cultura permeada por la fe católica, a la par de la exploración, poblamiento y sedentarización de los naturales nómadas del noroeste de México y al conocimiento y protección de los litorales del océano Pacífico y, de manera especial, de la península de California, espacio estratégico para el tráfico y la expansión comercial con Asia. La Provincia Mexicana, con una conformación multicultural en su composición, vertical en su gobierno y en sus fines, con un saber acumulado y corporativo sobre América y el Pacífico insular, tenía el año 1767 en el territorio novohispano sus programas educativos y misionales plenamente consolidados.13
En ausencia de los maestros y de los misioneros jesuitas, tras su expulsión, ocuparon sus lugares en las misiones, en la cátedra, en el confesonario y en el púlpito sus exalumnos, muchos de ellos del clero secular, formados en los seminarios episcopales e impulsados en su actividad por las disposiciones del Concilio de Trento. Algunos otros fueron miembros del Oratorio de San Felipe Neri y otros más de las órdenes mendicantes: franciscanos de Propaganda Fide, dominicos y agustinos.
Muchos novohispanos con fortuna, conscientes de que la educación era la vía principal para desterrar la ignorancia y modelar individuos útiles a la sociedad, fundaron escuelas de primeras letras públicas y gratuitas, asociadas a sus empresas agrarias y a los centros mineros. Otros, como miembros de los cabildos civiles y eclesiásticos, las impulsaron, y, a finales de siglo, numerosas parroquias de las distintas diócesis contaban con su escuela pública y gratuita. Se multiplicaron también las denominadas “escuelas patrióticas”, iniciativa de las Sociedades Patrióticas, que en el México independiente fueron pilares en la construcción de una cultura nacional.
Para comprender el calificativo “patriótico” en estas denominaciones, conviene citar al conde de Peñaflorida, quien en los Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap) de 1779 publicó estas líneas:
El patriotismo es un espíritu sublime que inflama las almas en ardiente amor a la patria, en vehemente interés hacia su prosperidad y en infatigable celo de trabajar por la felicidad pública: suscita una infinidad de pensamientos benéficos: empeña a abrazarlos y a ponerlos en ejecución, a pesar de los mayores obstáculos.14
Un reto para los investigadores en el campo de la historia cultural es identificar y estudiar estas Sociedades Patrióticas, que tuvieron un papel sustantivo en la educación ilustrada orientada a la formación
de los ciudadanos del México nacional, así como en la construcción de la identidad mexicana desde una concepción secular. A estas sociedades se debe en mucho la construcción del México nacional por medio del fomento de la instrucción pública y la promoción del amor a la patria.15 Habría que añadir que el origen de los andamios de la economía mexicana debe atribuirse a las Sociedades Económicas de Amigos del País, que se multiplicaron después de consolidada la Independencia. Agustín de Iturbide fue su artífice.16
La instrumentación tardía de la Ilustración desde el trono
A fines del siglo xviii muchas misiones de los jesuitas expulsados en el noroeste del territorio estaban abandonadas: las misiones de franciscanos y dominicos no garantizaban la seguridad de las fronteras en el septentrión y así lo expuso al monarca el virrey, segundo conde de Revillagigedo, basado, según lo afirmó, en una vasta investigación realizada a lo largo de nueve años.17 A pesar de que era evidente el interés de la monarquía bajo la égida de los borbones por reforzar la seguridad en las fronteras novohispanas del norte, las acciones más incisivas para la transformación del gobierno de los reinos americanos a este respecto tuvieron lugar hasta bien avanzado el siglo xviii e incluso las de mayor envergadura, como fueron el establecimiento de las intendencias, las comandancias generales, así como las iniciativas de carácter económico y fiscal para el control de sus fronteras norteñas, se hicieron ya en los albores del siglo xix. La escasa población en el norte fue uno de los grandes problemas que enfrentaron los virreyes, los intendentes y los comandantes generales. Una vez que regresó al trono Fernando VII, el retorno de los jesuitas, celosos promotores de la identidad a través del ejemplo y de las letras, se vio como una oportunidad para restablecer sus tareas educativas y misionales, indispensables para garantizar la seguridad en la frontera norte del reino. El fomento de las artes útiles, impulsado por la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, desde su apertura en 1783, quedó de manifiesto en las nuevas edificaciones, en la transformación de los espacios interiores y en las manufacturas. El magnífico altar mayor en la catedral de Puebla, realizado por Manuel Tolsá (1757-1816), director de arquitectura en la Real Academia de San Carlos, es sólo comprensible si reconocemos el aprecio de los miembros del cabildo eclesiástico angelopolitano a ciertos aspectos de la Ilustración y en particular al arte del “buen gusto”. Hay que añadir que el mencionado bibliógrafo José Mariano Beristáin, miembro literato de la rsbap y deán de la Catedral Metropolitana, intervino también para que la magnífica cúpula del templo y la conclusión de la construcción de
13 María Cristina Torales Pacheco, “La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús: del esplendor a la expulsión”, en Los jesuitas: religión, política y educación, siglos xvi-xviii, vol. 3, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012, y, de la misma autora, “Multiculturalidad e intercambio transoceánico en el mundo hispánico: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Rafael Dobado Gonz ález y Andrés Calderón Fernández (coords.), Pintura de los reinos: identidades compartidas en el mundo hispánico. Miradas varias, siglos xvi-xix, México, Fomento Cultural Banamex, 2012, pp. 133-151.
14 Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la villa de Vergara por setiembre de 1779, Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1779, p. 2.
15 Un ejemplo a este propósito es la investigación inédita de Luis Arturo García Dávalos, “La Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la Buena Educación de la Juventud de Puebla (1807-1829): el sueño de una sociedad moderna, virtuosa, instruida y religiosa”, México, 2015-2016.
16 Archivo General de la Nación (en adelante, agn), Colección Felipe Teixidor, vol. 1, exp. 5.
17 Conde de Revillagigedo, Informe sobre las misiones (1793) e instrucción reservada al marqués de Branciforte (1794), México, Jus, 1966, p. 18.
636
todo el edificio las ejecutara Manuel Tolsá.18 Podemos hablar también de la aprobación del diseño de la iglesia del Colegio de San Gregorio, dedicada a la Virgen de Loreto por su patrocinador, el conde de Bassoco, y ya en plena construcción, la atención a las sugerencias del jesuita Pedro José Márquez a su retorno del exilio, quien durante su estancia en Italia se distinguió por su aprecio y estudio del arte grecolatino.19 A fines del siglo estaban en plena obra, acordes con la tecnología y la estética en el orden del “buen gusto”, varios otros importantes edificios, entre los cuales podemos mencionar el Real Seminario de Minas y la Real Fábrica de Tabaco. La organización y el funcionamiento de estas instituciones, puestas de manifiesto en sus reglamentos e instrucciones, revelan su modernidad.
En las últimas décadas del siglo xviii, la población del virreinato se recuperó, pese a las nocivas epidemias que continuaron siendo el factor principal de las muertes masivas. Una de las primeras instituciones ilustradas patrocinadas por la monarquía fue la Real Academia de Cirugía que, entre otras muchas tareas, se preocupó por investigar y ofrecer medidas preventivas ante las epidemias, con el apoyo de autoridades civiles y religiosas. Por ejemplo, en los años 1779-1780, la viruela fue causa de más de 40 mil muertes. Unos meses antes de esa epidemia, los habitantes habían sido afectados por el sarampión. Las principales acciones para alivio de los novohispanos fueron impulsadas por el arzobispo Alonso Núñez de Haro, reconocido en su tiempo como un ejemplo para Europa. Entre otras cosas, instaló cuatrocientas camas a su costa en el recinto del excolegio jesuita de San Andrés. Numerosos habitantes de la capital cooperaron para ampliar el número de camas en otro hospital, el de San Juan de Dios. Se abrieron dos “campos santos” para la “gente pobre”. Se nombraron comisionados para que recorrieran dos veces al día, de casa en casa, los ocho cuarteles en los que entonces se dividía la ciudad para identificar a los enfermos y distribuir alimentos, medicinas y ropa. La epidemia de viruela suspendió las actividades en escuelas y colegios, por ser los niños y los jóvenes los más afectados.
Dos décadas después, el doctor Francisco Xavier Balmis partió de la Coruña el 30 de noviembre de 1803 con los niños huérfanos portadores de la vacuna contra la viruela, que en un lapso de tres años se aplicó en los virreinatos americanos y, al regreso de la expedición a Europa, se introdujo a Macao y a Cantón. Ésta fue la primera inicia-
18 María Cristina Torales “Manuel Tolsá y el espacio público en la Nueva España”, en Manuel Tolsá, Nostalgia de lo “antiguo” y arte ilustrado, Valencia y México, Generalitat Valenciana/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 85-97.
19 María Cristina Torales, Pedro Joseph Márquez (1741-1820), oriundo de San Francisco del Rincón: apuntes para su biografía, México, San Francisco del Rincón, 2021.
20 María Cristina Torales Pacheco, “La primera campaña mundial de vacunación: un testimonio histórico de voluntad y decisión política para enfrentar una pandemia”, en La mirada de la Academia, 20 de agosto de 2020, disponible en https://blog.miradadelaacademia.ibero.mx/la-primera-campana-mundial-de-vacunacion-un-testimonio-historico/; consultado en octubre de 2021.
21 María Cristina Torales, “El clero novohispano y el bienestar del público”, en Juan Carlos Casas (ed.) Iglesia, Independencia y religión, México, Universidad Pontificia de México, 2010, pp. 59-60.
22 María Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, México, Universidad Iberoamericana/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2001, p. 37.
23 A principios del siglo xix, los sacerdotes distinguidos como eruditos ilustrados, Félix Osores y Juan Bautista Arechederra, escribieron sendos diccionarios sobre los alumnos sobresalientes de los colegios de San Ildefonso y de Santos, respectivamente, muchos de ellos sacerdotes.
24 María Cristina Torales, “Clérigos ilustrados, precedente de la Independencia: Manuel de la Borda”, en Juan Carlos Casas (ed.), Libro anual de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2011-2012, México, Universidad Pontificia de México, 2014, pp. 325-326.
tiva global en favor de la salud. Representó la culminación de los saberes de la Ilustración hispánica en conciliación con la voluntad real y la interacción de una sociedad abierta a las Luces en aras de procurar el bienestar en el orbe.20
Los sacerdotes ilustrados impulsores de la felicidad temporal y espiritual
Las primeras Luces, asumidas por la inducción a la filosofía moderna, así como por el conocimiento y el cultivo de las ciencias y las artes útiles promovidas por los jesuitas, continuaron su irradiación en los seminarios episcopales del virreinato. Miguel Hidalgo, un sacerdote ilustrado, no fue la excepción, sino la norma. Para identificar y comprender a los sacerdotes y prelados frente a la Ilustración conviene recordar aquí el concepto que entonces se tenía de su deber ser: “No hay canal más a propósito para esparcir en ellos el riego de las ideas ventajosas que el de los curas; y que, si éstos se dedican a facilitarles las convenientes nociones y los medios de vivir con comodidad no sólo procurarán sus felicidades temporales, sino también las espirituales”.21
Miembros del clero secular que habían sido formados por los jesuitas fueron después prelados y maestros en los seminarios de las distintas diócesis americanas. Podemos considerarlos como semilleros de una Ilustración sui géneris, que concilió la fe y la razón.22 Procede advertir que, en la segunda mitad del siglo xviii, se inscribieron a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap) cuarenta y ocho sacerdotes y cuatro religiosos regulares. Aunque carecemos de estudios prosopográficos contemporáneos de los egresados de los seminarios y del clero vinculado a sociedades ilustradas, contamos con numerosas semblanzas de sacerdotes que nos permiten fundamentar estas líneas.23 Muchos sacerdotes, cuyas trayectorias han pasado inadvertidas en nuestra historiografía, promovieron técnicas para mejorar la producción agraria, construyeron caminos, puentes, represas y reedificaron sus iglesias, resaltando en ellas los órdenes clásicos grecolatinos. Sólo con la presencia de estos sacerdotes ilustrados podemos comprender la multiplicación de las escuelas parroquiales y los hospicios de pobres. En estas instituciones se ofrecía la instrucción básica para hacer de la población “ciudadanos útiles” que, al principio del siglo xix, además del catecismo católico, sabían leer, escribir, contar y la práctica de algún oficio para su sustentabilidad. Entre los hospicios de pobres promovidos por miembros del clero mencionamos aquí el de la Ciudad de México, a iniciativa del canónigo Fernando Ortiz Cortés,24 y el de Guadalajara, fundado por el obispo Cruz Cabañas (el famoso Hospicio Cabañas).
Podríamos tratar aquí numerosos ejemplos de clérigos ilustrados que se distinguieron por sus iniciativas intelectuales. Desde el punto de vista de la historia cultural, las trayectorias y las obras escritas de dos de ellos delimitan el periodo de la Nueva España ilustrada. Sus magnas obras dan cuenta de los nombres de los que mostraron sus saberes. Abre el ciclo Juan José Eguiara y Eguren, preclaro predicador, promotor de la devoción guadalupana y autor y editor de la Bibliotheca mexicana. Esta obra ofrece la síntesis de la cultura novohispana, que podemos nombrar cimiento de la Ilustración. José Mariano Beristáin, erudito impulsor de las letras y bellas artes, inspirado en la obra de Eguiara, emprendió su Biblioteca hispanoamericana septentrional. En ella, al saber novohispano compilado por Eguiara y Eguren, sumó el bagaje intelectual de los ilustrados. Su primer tomo, publicado en 1816, fue difundido para exaltar la labor intelectual de la Nueva España. Lo hizo a manera de disculpa, por los estragos causados por el
movimiento insurgente. El tercer tomo fue publicado por Rafael Enríquez Trespalacios Beristáin, en 1821, cuando el bibliógrafo ya había fallecido. Con Beristáin podríamos cerrar el ciclo intelectual novohispano del Siglo de las Luces.
Muchos otros sacerdotes dejaron testimonios de su saber, curiosidad, práctica y difusión de las ciencias y de las artes útiles, y tradujeron textos surgidos de la Ilustración en beneficio de sus feligreses. Un ejemplo muy ilustrativo de las iniciativas de los prelados lo constituye la emprendida por el obispo de Oaxaca, Antonio Bergosa y Jordán (17481819), quien en 1805 solicitó a los sacerdotes de su diócesis, mayoritariamente integrada por feligreses indígenas, que en la homilía dominical promovieran la lectura del Diccionario de agricultura del abad François Rozier, adquirieran el Semanario de Agricultura y organizaran concursos para que los feligreses lo leyeran, pusieran en práctica su contenido y lograran mejorar la producción de sus tierras.25 Las instituciones que en el siglo xviii irradiaron las Luces en los sectores menos favorecidos fueron las escuelas parroquiales, multiplicadas en los territorios de los obispados. Un ejemplo de esto es la que abrió Manuel Ubago en Jungapeo, la de Indaparapeo, fundada por Manuel Velasco, y las de Tamazula y Huaniqueo, a iniciativa de José Anastasio Sámano, todas éstas en Michoacán.26
A manera de ejemplo de los sacerdotes ilustrados que aplicaron sus conocimientos más allá de los espacios urbanos, conviene mencionar la figura de Joaquín Alexo Meabe. Sacerdote de la diócesis de Puebla, inscrito en la rsbap, fue juez eclesiástico y atendió los curatos de Cosamaloapan, Yauhquemecan, Olinalá y Cholula. Culminó su trayectoria en el barrio de Santa Cruz, en la ciudad de Puebla, y como medio racionero en su catedral. Su interés por la historia quedó de manifiesto en la iglesia de Atlihuetzía, en la que hizo pintar en los muros la historia del martirio del niño Cristóbal como ejemplo de virtudes cristianas para la niñez tlaxcalteca, y en el rescate de numerosos documentos en náhuatl; entre ellos, los Anales del barrio de San Juan del Río, que tradujo del náhuatl al castellano.27 Durante su estancia en los límites extremos del obispado, en la parroquia de Olinalá, envió numerosos materiales a José Antonio de Alzate para que los divulgara en sus Gazetas de Literatura; entre ellos, la “Tabla quimológica para medir con facilidad y prontitud por leguas y varas mexicanas de 31 pulgadas del pie de París, la distancia de los rayos, sustos infundados y arreglar el toque de campanas en tiempos tempestuosos”; su “Discurso sobre el hielo y precauciones que deben usar los labradores”; un informe sobre cómo combatir a las hormigas con el auxilio de los camaleones y, fascinado por las técnicas de producción de lacas, describió el procedimiento del barniz que usaban los naturales de la región.28 Otro ejemplo de un miembro del clero novohispano cosmopolita y afín a la Ilustración es Manuel de la Borda (1720-1791). Colegial del colegio jesuita de San Ildefonso, heredero de una gran fortuna habida en la minería, a la vez que administraba sus empresas ejercía funciones pastorales en el curato de Taxco y después en el santuario de Guadalupe en Cuernavaca. Impulsó numerosas obras públicas, entre ellas, el camino de México a Cuernavaca. El acervo selecto, que de su biblioteca en Cuernavaca hizo trasladar a la Ciudad de México, nos revela su intelecto, que transitaba entre la tradición y la modernidad. En el inventario aparecen los tratados de San Anselmo, San Ambrosio, San Basilio, la Teología moral de De la Croix, los sermonarios de los padres Segneri, Louis Bordaloue y Antonio Vieira, y otros libros de carácter piadoso. Figuran también Don quijote de la Mancha, las obras de Pedro Calderón de la Barca, así como la Enciclopedia, las obras com-
pletas de Feijoo, el Arte de escribir de Palomares, las Fábulas de Lafontaine y de Iriarte, la España sagrada del padre Mariana, el Espectáculo de la naturaleza del abad Pluche y los escritos del ingeniero naval botánico Henri-Louis Duhamel du Monceau, Trasplantaciones de los árboles, Física de los árboles y Tratado de siembra de árboles. De Nueva España, sólo incluía las Obras de Sor Juana Inés de la Cruz y la Vida de fray Margil de Jesús. Su curiosidad y afecto por el coleccionismo quedaron de manifiesto en el extenso y bello jardín que diseñó al lado de la casa paterna. En él coleccionó una cuantiosa variedad de plantas y animales de la región, y construyó un amplio estanque, en el que, con pequeñas embarcaciones, organizaba representaciones de combates navales. Colindaba su casa y jardín con la iglesia de la Santa Escuela, la cual reedificó y decoró para dedicarla a Nuestra Señora de Guadalupe.
Fraternidad y comunicación de los ilustrados en tertulias y academias
Debe resaltarse la multiplicación de la socialización del intelecto en espacios seculares. Las relaciones entre paisanos, parientes y amigos fueron los óptimos canales para la difusión de los acontecimientos mundiales y de los saberes en tiempos de la Ilustración. Además de la eficiencia en las comunicaciones transoceánicas por medio de los entramados sociales, las tertulias en el interior de las casas y en los espacios públicos fueron lugares privilegiados para el intercambio de conocimientos y experiencias. En las ciudades novohispanas eran costumbre los paseos en calzadas arboladas y alamedas; las casas, edificadas en el orden del “buen gusto”, incluían terrazas y jardines, en los que se lucían las colecciones de sus dueños. En la Ciudad de México se impulsó el canal de la Viga para los paseos a Santa Anita y a Iztacalco. Ejemplo de esto fueron las reuniones en las cálidas tardes meridanas del jesuita Agustín Castro con Diego Lanz, contador de la Real Hacienda, en las que disfrutaban las cervezas holandesas y conversaban sobre el contrabando y el asedio de piratas en la península de Yucatán. El padre Castro compartió con el funcionario sus libros y algunos de sus escritos sobre cómo mejorar las condiciones de la Península, la pertinencia de abrir el puerto de Campeche al libre comercio, de exportar maderas preciosas y la jarcia o henequén —indispensable para los navíos y como producto potencial para competir con el lino de los holandeses—, de explotar las salinas en el sureste del territorio y sobre la creación de una academia naval. Lanz, en su carta del 29 de abril de 1766, escribió que los jesuitas eran excelentes colaboradores para promover la felicidad del reino:
Me ha llenado vuestra merced de curiosidad por leer cuanto antes a Ustariz y será dolor el que vuestra merced luego no emprenda la obra de su
25 María Cristina Torales Pacheco, “Los eclesiásticos ilustrados”, en Juan Carlos Casas (ed.), Nueva historia de la Iglesia en México, vol. i: De la evangelización fundante a la Independencia, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/Universidad Pontifica de México, 2018, pp. 952-966.
26 “Extracto de méritos de los sujetos presentados al concurso del corriente año de 1787”, en Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Colección documental de la Independencia de México, sección 1, exp. 42.
27 Joaquín Alexo Meabe, Anales del barrio de San Juan del Río: crónica indígena de la ciudad de Puebla, siglo xvii, transcripción y traducción en el siglo xviii de Joaquín Alexo Meabe, estudio introductorio y paleografía de Lidia E. Gómez, Celia Salazar Exaire y María Elena Stefanón López, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
28 M. C. Torales, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., pp. 324-325.
637
638
complemento. Sacuda vuestra merced el polvo y el miedo a sus máximas, que tanto se conforman con las de aquel hábil maestro. Sabe vuestra merced que nunca más que ahora necesita el Estado de quien lo alumbre, pues parece que empieza a salir de las tinieblas, aunque a tientas. Sea vuestra merced luz en unos asuntos tan importantes a los cuales pocos o nadie se aplica y vea el mundo que la Compañía es la mejor y más segura guía no sólo en las materias espirituales, sino en las civiles y políticas. Dios echó al mundo a la Compañía para auxilio de la Iglesia en sus tribulaciones, sea también ella la que promueva por medio de vuestra merced la felicidad del Estado, que hoy lo miro en su mayor conflicto por las confusiones del ministerio.29
Años más tarde, Lanz habría de ser el principal promotor de la suscripción de socios de la rsbap en la península de Yucatán.30
Otra de esas tertulias era la que tenía lugar en Puebla, en la casa del Juan Antonio Beristáin, padre del ya mencionado bibliógrafo. En ella se reunían, entre otros, el jesuita Manuel Iturriaga, el doctor Diego Quintero —cura de San Francisco Tepeyanco—, José Palafox y Loria —médico del obispado de Puebla— y José Dimas Cervantes, catedrático de filosofía en los colegios palafoxianos.31 Por lo demás, la Gazeta de México inició sus notas en 1784 con la noticia de la fundación de una academia en la ciudad de Querétaro. Relativo a la Ciudad de México, cabe mencionar a los que se daban cita en la librería de Luis Abadiano y Valdés, donde “[…] oían, con respeto, sus pláticas y opiniones”.32 Entre ellos estaban el poeta y predicador Manuel Gómez Marín,33 Félix Osores, letrado y sacerdote egresado de San Ildefonso, y Juan Bautista Arechederra, egresado del Colegio de Santos y medio hermano del historiador Lucas Alamán, quienes asistían a las conversaciones de “mesa y sobremesa en una casa principal”. También concurrían a ella colegiales de distintas instituciones.34 Había asociaciones de mayores dimensiones por su alcance interoceánico, como la rsbap o la Academia de Ciencia de París y la de Berlín, que tuvieron algunos corresponsales en Nueva España.
29 agn, Indiferente Virreinal, 4793, exp. 27, f. 19.
30 María Cristina Torales Pacheco, Expresiones de la Ilustración en Yucatán, México, Fundación Arocena, 2008, p. 58.
31 María Cristina Torales Pacheco, “El canto del cisne: el bibliógrafo José Mariano Beristáin”, en Milena Koprivitza Acuña, Manuel Ramos Medina, María Cristina Torales Pacheco, José María Urkia y Sabino Yano (eds.), La guerra de conciencias: monarquía o independencia en los mundos hispánico y lusitano, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010, pp. 442-43.
32 Luis G. Urbina, Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel, Antología del centenario: estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de la Independencia (1800-1821), primera parte, t. ii, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p. 276.
33 Ibid.
34 Félix Osores, “Noticia de algunos alumnos o colegiales del seminario más antiguo de México de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México”, en Documentos inéditos o muy raros para la historia de México [1905-1911], edición de Genaro García, México, Porrúa, 1975, p. 655.
35 Véanse los capítulos “Empresarios y literatos ante la crisis de 1785” y “Los amigos en los espacios regionales: el caso Puebla”, en M. C. Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., pp. 236241 y 309-346.
36 Ildefonso de Esquivel y Vargas, Elogio fúnebre en las exequias de D. Melchor de Noriega, caballero profeso del orden de Santiago y comisario de Guerra, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1794.
37 Virginia Armella de Aspe y Mercedes Meade de Angulo (eds.), Acuerdos curiosos, t. iv, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989, p. 131.
38 Ibid., pp. 131-132.
39 Ibid., pp. 370-371.
Expresiones ilustradas más allá de la Ciudad de México
Por mucho tiempo, la historiografía se ocupó de reducir la presencia de la Ilustración en Nueva España a las iniciativas de la monarquía y en particular de su aprobación y apoyo para la apertura de la Real Academia de Cirugía, el Jardín Botánico, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y del Real Seminario de Minería. Un reto para los historiadores reside en dilucidar la expansión del ser y del quehacer de los ilustrados más allá de ello. En las principales ciudades, además de trabajar en la proliferación de tertulias y academias, conviene indagar las trayectorias de numerosos individuos que comulgaron con la Ilustración: letrados, sacerdotes, empresarios, militares, gobernantes locales, etcétera. De los miembros de la rsbap en las distintas regiones del virreinato de la Nueva España tenemos constancia de muchos de los proyectos que emprendieron; entre otros, la instrumentación de acciones en el campo y la fundación de instituciones de asistencia. En el Bajío fueron muchas las acciones que se llevaron a cabo para alivio de los pobladores con motivo de la crisis agraria de los años 17851787, que causó escasez de granos, hambre y peste. Los vecinos de Valladolid —entre ellos, José de Iturbide, padre de Agustín— impulsaron en el obispado de Michoacán sistemas de cultivo y de riego para la producción. Se preparaban alimentos para los más desfavorecidos; así, por ejemplo, lo hizo en Guanajuato Juan Vicente Alamán, padre del historiador Lucas Alamán.35 Hacemos referencia ahora, con fines ilustrativos, a las mentalidades de cara a la modernidad de algunos individuos vecinos de la ciudad de Querétaro, uno de los baluartes de la insurgencia. Hubo en la ciudad doce miembros de la rsbap, entre los que se contaban el cura párroco José Antonio de la Vía y Santelices y el escritor José María Zelaa. Ellos no fueron la excepción; hubo muchos otros que dejaron huellas de su ser ilustrado, como propietarios agrarios, mineros, comerciantes, funcionarios del ayuntamiento, miembros del ejército y eclesiásticos que han pasado inadvertidos. Melchor de Noriega, caballero de Santiago, alcalde ordinario del ayuntamiento, se distinguió entre los que apoyaron con su peculio a los más necesitados con motivo de la crisis agraria que en Querétaro se desencadenó en los años 1786 y 1787. Instaló en la ciudad cuatro cocinas para preparar alimentos y distribuirlos entre los “débiles y enfermos”; les repartió cobertores y medicinas y les garantizó asistencia médica con sus propios recursos y como síndico del hospital de la Concepción. Fue calificado a su muerte como “amigo de la patria y padre de los pobres”. El 25 de febrero de 1788 fray José María Carranza exhortó a los hermanos terceros de la orden de San Francisco a que establecieran “[…] una escuela de primeras letras36 para niños pobres; como de facto se estableció gratuita encargando de ella al diestrísimo pendolista Manuel Sebastián Garay, sujeto de sin igual habilidad en esta ciudad, su patria, para aritmética, dibujo, rúbricas y otras varias curiosidades de pluma”.37 Alonso Martínez Tendero y Pedro Septién abrieron la “cátedra de primeras letras” en el Colegio de San Javier, que estaba cerrada desde la expulsión de los jesuitas.38 Juan Antonio del Castillo y Llata, conde de Sierra Gorda, llevó a cabo numerosas obras de beneficencia en apoyo de las tareas misionales de la Sierra Gorda y el sostenimiento de la tropa. Como miembro de la tercera orden de San Francisco, aportó 4 036 pesos para la escuela de primeras letras; el 21 de septiembre de 1805 fundó en la ciudad una academia de dibujo, bajo la advocación de San Fernando, cuyo primer director fue Vicente Cerdá, para la que aportó 22 mil pesos.39 En 1807 fundó, sin usar las armas, la misión de Arnedo para la pacificación de los naturales:
“[…] con prudencia y mansedumbre los sobrellevó hasta reducirlos”, para lo cual destinó 4 359 pesos.40 Otro de los vecinos que conviene mencionar es Ignacio Mariano de las Casas, “[…] diestrísmo en varias artes liberales y mecánicas. Supo el idioma latino, poesía, matemáticas, arquitectura, maquinaria, ensamblaje, fundición, dibujo, escultura, talla, organería, relojería […]; su casa parecía una academia, pues por todos lados era talleres de diferentes oficiales”.41 Construyó el reloj y el órgano de la iglesia de Santa Rosa, edificó la iglesia del tercer orden de Santo Domingo y trazó el plano de la ciudad que fue publicado por Zelaa en su obra Glorias de Querétaro. Por último, conviene mencionar a Josefa Vergara y Hernández Carranza, viuda de José Luis Frías, dueña de la hacienda de Nuestra Señora de Buena Esperanza, “[…] la mayor y más cuantiosa de toda esta provincia y una de las más feraces de todo el reino”.42 El destino que dispuso para su legado —800 mil pesos— nos permite apreciar su mentalidad, afín a la Ilustración; ese monto, su albacea, el ayuntamiento de la ciudad, además de edificar un convento para religiosas agustinas, lo empleó para numerosas obras en favor de los habitantes de Querétaro: pósito de semillas, hospicio de pobres, casa para niños expósitos y mujeres públicas y “una escuela de primeras letras en cada curato”.43
La utilidad de los saberes ilustrados en los sectores rurales
En adición a las actuaciones de los ilustrados novohispanos en los espacios del conocimiento, del cultivo de las ciencias y de las artes, deben reconocerse prácticas e innovaciones en los distintos sectores de la economía. A ese respecto se han emprendido numerosas investigaciones a propósito de la minería, pero quedan como asignaturas pendientes estudios sobre las trayectorias de los muchos comerciantes y propietarios agrarios afines a la Ilustración. Cabe mencionar que de los 545 miembros de la rsbap registrados en la Nueva España, tres cuartas partes de ellos se distinguieron por sus actividades en la economía. Eran mineros, mercaderes y propietarios agrarios. En mucho contribuyeron al auge económico del virreinato a finales del siglo xviii.44 Ilustramos esto con el caso de Andrés Fernández de Otáñez, empresario oriundo de San Salvador del Valle, en las encartaciones de Vizcaya que, en Nueva España, al igual que otros muchos propietarios de la tierra, mostró sus saberes y pericia en la dirección de sus actividades cotidianas en el campo y en el comercio, al tiempo que fue alcalde mayor de Teutila y regidor honorario de la ciudad de Puebla. Fue también abastecedor real de vainilla. Fue el poseedor de la hacienda de San Diego, en las cumbres de Acutzingo. El orden y la racionalidad seguidos en el cultivo de la tierra fue causa de admiración de Ajofrín, religioso benedictino que, además de incluir un sencillo dibujo de la hacienda en su Diario, describió con detalle el interesante viaje que realizó con Fernández de Otáñez a los pueblos de naturales en la jurisdicción de Teutila. Conocemos también el escrito que Fernández de Otáñez envió a la rsbap para promover en las provincias vascongadas el cultivo del maíz cacahuazintle, para su nixtamalización y para la elaboración de tortillas. Para ese efecto, acompañó sus letras con maíz en grano y en mazorca, así como un metate. Hay constancia de que, una vez que todo esto se recibió, la Real Sociedad distribuyó el maíz entre labradores que lo cultivaron.45 Otro signo de su pensar y actuar ilustrados fue su Descripción individual de las [aguas] que vulgarmente llaman humeros, y sus virtudes para varias enfermedades, distantes de la ciudad de Puebla de los Ángeles caminando para el oriente 18 leguas, que fue publicada en la Gazeta de México.46
En el umbral del nuevo siglo
Los novohispanos iniciaron el siglo xix en comunión con la Ilustración. Recibieron a los primeros jesuitas expulsos que retornaron a su patria, algunos de ellos conocidos en los círculos culturales europeos por sus letras; apreciaron la inauguración de la excepcional escultura ecuestre del monarca Carlos IV, fusión del conocimiento científico y de la destreza artística de Manuel Tolsá; fueron testigos de la primera campaña mundial de vacunación y muchos de ellos departieron con Alexander von Humboldt, científico que fue seducido por la bondad de la tierra, por la calidad de sus habitantes y por la grandeza de las instituciones para el cultivo de las ciencias y de las artes.
Juan Luis Maneiro (1744-1802) —uno de los jesuitas que partió al exilio en 1767 y que fue de los primeros en regresar a su patria, autor de la poesía latina y castellana que quedó inscrita en la pira funeraria del arzobispo Núñez de Haro— tenía relación con el escultor Manuel Tolsá. En constante diálogo, ambos lograron en ese monumento la fusión armónica de la arquitectura, la escultura, la pintura y las bellas letras. Efímero como fue ese monumento, es posible imaginarlo gracias a la descripción que hizo de él Maneiro en la Relación de la fúnebre ceremonia y exequias del ilustrísimo y excelentísimo señor doctor don Ildefonso Núñez de Haro y Peralta, impresa el año de 1802.47 Como ejemplo de las bellas letras cultivadas por el jesuita, pueden citarse fragmentos de un texto que ha pasado inadvertido. Se trata de la interpretación jesuítica de la segunda bucólica de Virgilio como expresión de la amistad. La escribió unos meses antes de su muerte para manifestar su gratitud a Antonio Rodríguez de Pedroso y Soria (1735-1817), segundo conde de San Bartolomé de Xala, viudo y ya entonces un sacerdote anciano,48 que a él y al padre Lorenzo José Cabo (1735-1803) les permitió pasar una grata estancia en los jardines de su casa en San Agustín de las Cuevas:
México te ha brindado con quieto, apacible jardín, que es el objeto de la envidia común: ¡qué lozanía!
¡Qué vistosa y amena aymetría!
¡Qué bien formado gusto! ¡Qué abundancia de flores! ¡Qué suavísima fragancia!
¡Qué deliciosa rosa! Venus misma, si aquí baja, con júbilo se abisma, al contemplar tan bella y primorosa,
40 Ibid., p. 188.
41 Ibid., pp. 99-100.
42 Ibid., p. 223.
43 Ibid
44 María Cristina Torales Pacheco, “Ilustración y naturaleza: la promoción de la agricultura por los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, en Memoria del primer simposium “Hombre-naturaleza, un destino común: ciencias, disciplinas en diálogo”, t. 1, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1996, pp. 175-187.
45 María Cristina Torales Pacheco, “Andrés Fernández de Otáñez, empresario novohispano de la segunda mitad del siglo xviii”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, núm. xlix, Donostia/San Sebastián, 1993, pp. 3-18.
46 Manuel Antonio Valdés, Gazeta de México, núm. 14, 14 de julio de 1784, p. 113, y núm. 15, 28 de julio de 1784, pp. 121-122.
47 El texto debió estar escrito hacia septiembre de 1801, ya que la primera aprobación está signada el 21 de ese mes y las licencias del gobierno y del ordinario son del 22 de septiembre y del 24 de noviembre, respectivamente. Por lo anterior, Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros debió imprimirla a principios del año de 1802.
48 El segundo conde de San Bartolomé de Xala, Antonio Rodríguez Pedroso y Soria (17351817), cuando enviudó de Gertrudis de la Cotera y Rivascacho (1744-1784), se ordenó sacerdote en la iglesia del convento de Santa Isabel el 5 de junio de 1784.
la que formó su pie purpúrea rosa. ¡Qué cristalinas aguas! ¡Qué vertientes copiosas! Se tropieza con las fuentes a cada paso; y la risueña flora alrededor las mira y enamora.49
Por siglos, el sueño del ser humano fue tener el control de su medio. La Ilustración abrió un nuevo abanico de posibilidades: además del reconocimiento de los afectos y de la amistad, el uso de las ciencias y de las artes útiles permitió al individuo tener cada vez más el dominio de su entorno. La geografía, la astronomía, la matemática, la química, las ciencias de la tierra y la economía política fueron cultivadas por los ilustrados novohispanos. La adopción de la literatura abrió las puertas a la posibilidad de conocer el orbe. Los letrados en
49 María Cristina Torales Pacheco, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, en María Cristina Torales Pacheco y Juan Carlos Casas García (eds.) Extrañamiento, extinción y restauración de la Compañía de Jesús: la Provincia Mexicana, México, Universidad Iberoamericana/Universidad Pontificia de México/Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2017, p. 395.
50 Cándida Fernández Baños y Concepción Arias Simarro, “La ciencia mexicana en el Siglo de las Luces”, en Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México: estudios y textos, siglo xviii, t. 3, México Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 28.
Miguel Cabrera (1695-1768) Biombo Sarao (detalle), siglo xviii
Nueva España, a la par de preservar su fe y fomentar sus prácticas devocionales en las ciudades y en los espacios rurales, buscaron un equilibrio entre la razón y la experiencia. Los conocimientos que aprendieron procuraron aplicarlos y compartirlos entre los suyos a través de la cátedra, el púlpito, en las tertulias y academias y en las sociedades allende los mares.
Este libro tercero de México, 1521-1821. Se forja una nación ofrece diversas aproximaciones que confirman lo que Cándida Fernández Baños y Concepción Arias Simarro expresaron como conclusión de sus indagaciones en un seminario sobre historia de la ciencia, en el que identificaron a un grupo de novohispanos que, en la segunda mitad del siglo xviii, compartió un ideario, en el que “[…] las ideas científicas penetraron y se cultivaron al punto de conformar dicha comunidad científica, cuyas enseñanzas sobrevivieron precariamente a las convulsiones políticas. […] la Independencia resultó inminente tras la expansión de las Luces, ya que llevaron al país, a través de la libertad intelectual, a la libertad política y social”.50


enrique cárdenas sánchez *
La última parte del periodo virreinal en la Nueva España fue de contrastes. No cabe duda de que hubo etapas de prosperidad económica nunca antes vistas, pero también se mostraron señales de deterioro social y declive económico. Siguiendo la obra del barón Alexander von Humboldt y luego la de los intelectuales mexicanos de la posIndependencia, se creó la idea de que la Nueva España era una tierra pujante, llena de vida intelectual y en la que se desarrollaban ciudades y obras que se asemejaban a las existentes en tierras europeas.
Había expresiones claras de la prosperidad novohispana. Desde mediados del siglo xviii, la minería había experimentado un auge sin precedentes y su producción sobrepasaba la de los demás virreinatos del continente americano. En particular, generaba más de 20 millones de pesos al año. Sólo la mina La Valenciana, en Guanajuato, produjo 28 millones de pesos entre 1778 y 1803, con una utilidad neta de entre 16 y 18 millones de pesos para sus socios: Antonio de Obregón, Pedro de Otero y Manuel Santa Ana.1
El Bajío parece haber sido un espacio particular. Las relaciones económicas en esa región, de acuerdo con John Tutino, eran las de un naciente capitalismo dinámico y casi único en el mundo, caracterizado por la búsqueda de ganancias, con una población multicultural y ávida de oportunidades. Había trabajo remunerado en la mayoría de los sectores, con características de competencia, en un ambiente económico y en una sociedad que se adaptaba a las diferencias entre sus pobladores. Para el profesor Tutino, quien estudió a fondo la trayectoria del empresario José Sánchez Espinosa, el Bajío fue cuna del capitalismo y tuvo alcances en muchas regiones del mundo vía el comercio y los envíos de dinero líquido.2
En el territorio de la Nueva España, el auge de la minería fomentaba, a su vez, el desarrollo de las comunidades y de las ciudades cercanas, las cuales proveían de financiamiento, materias primas y seguridad a las familias de los dueños de las minas. Se instituyeron hospitales, escuelas y todo tipo de artes, además de que se construyeron edificios suntuosos en las ciudades más importantes que se expandieron en ese periodo. De hecho, la Ciudad de México tenía una población ligeramente inferior a la de Madrid, con cerca de 140 mil habitantes al inicio del siglo xix
Pero no toda la riqueza provenía de la minería. El comercio nacional y el ultramarino, facilitados y financiados ciertamente por la plata, eran también fundamentales para el desarrollo del virreinato.
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
El acceso a mercancías de diversas partes del mundo y la unificación del mercado interno generaban ganancias entre la población que participaba en la manufactura de utensilios, muebles y todo tipo de productos, así como la que se dedicaba al transporte. El comercio, a su vez, requería capital financiero para llevar a cabo sus actividades, por lo que florecieron los gremios de comerciantes en Veracruz y en la Ciudad de México. Ya con las reformas borbónicas, esos gremios se multiplicaron.
La minería y el resto de la actividad económica generaban mayor captación de impuestos que, aunados a la transformación administrativa borbónica, produjeron ingresos públicos extraordinarios. Además, la nueva administración había logrado aumentar sus ingresos por conceptos no tradicionales, como el estanco del tabaco y los impuestos a las repúblicas de indios. La recaudación fiscal bruta era de más de 20 millones de pesos anuales hacia el final del virreinato.3
Sin embargo, otros aspectos indicaban que la economía novohispana se encaminaba a un colapso, que hubiera ocurrido aun sin estallar la Guerra de Independencia. El deterioro de los niveles de vida de los pueblos indígenas, que enfrentaban mayores impuestos y éxodo de mano de obra del campo a la ciudad, así como una menor productividad de la tierra, apuntaban a un aparente declive agrícola. También se ha argumentado el menor dinamismo de la minería, a pesar de que la producción no comenzó a disminuir ligeramente sino hasta el primer decenio del siglo xix, debido a que cada vez mostraba más rendimientos decrecientes.
Estos cuestionamientos pueden resumirse en lo que Eric Van Young denominó la “paradoja” del desarrollo colonial tardío. De ahí los contrastes y claroscuros que se mencionaban al inicio de este capítulo: la dura realidad del mundo indígena y rural frente a la suntuosidad de edificios públicos y mansiones privadas en las ciudades, al tiempo que la minería seguía boyante, pero escondía costos crecientes
* Universidad Iberoamericana, campus Puebla, México.
1 David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 285.
2 John Tutino, Making a New World: Founding Capitalism in the Bajío and Spanish North America, Durham, Duke University Press, 2011.
3 Alejandro de Humboldt, “Tablas geográficas políticas del reino de la Nueva España”, en Enrique Florescano e Isabel Gil (comps.), Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-1817, México, Secretaría de Educación Pública/Instituto Nacional de Antropología a Historia, 1973, pp. 151 y ss.

p. 642
Carl Nebel (1802-1855)
Plaza Mayor de Guanajuato, 1839
Hacienda Jaral de Berrio, San Felipe, Guanajuato, México
y falta de capital. Las finanzas públicas generaban mucho, pero poco se reinvertía en la Nueva España. Estas diferencias y contrastes caracterizaron la economía del final del virreinato.
El funcionamiento de la economía
Si bien la economía de la Nueva España hacia el final del siglo xviii se caracterizaba por fuertes contrastes, existe un amplio consenso en cuanto a que mostró una tendencia creciente en general. Los indicadores parciales que han construido los historiadores muestran que, en la época borbónica, hubo cierto grado de prosperidad a juzgar por el crecimiento de la población, de la recaudación del diezmo y de otros impuestos, de la producción minera, del comercio y de muchas ciudades. De acuerdo con Richard Salvucci, historiador económico que ha calculado la actividad económica, el producto nacional estuvo en un rango de entre 205 y 250 millones de pesos hacia 1800.4
Los engranes fundamentales de la economía eran la agricultura, la minería y el comercio —tanto interno como con el resto del mundo—, en tanto que el espacio en que se desarrollaba la actividad económica se concentraba cada vez más en los centros urbanos, que experimentaron una expansión notable en la segunda mitad del siglo xviii
Agricultura de subsistencia y comercial Es generalmente aceptado que la agricultura tuvo un crecimiento de alrededor de uno por ciento anual en promedio durante la última mitad del siglo.5 Su desarrollo ocurrió especialmente en el centro-norte del país, en paralelo con las zonas mineras. En el centro y sur, la agricultura estaba más afianzada, pero al no beneficiarse de cambios tecnológicos su desarrollo fue más modesto.
Cerca de las ciudades prosperó más la agricultura comercial, cuyo destino era la población dedicada a la manufactura, el transporte y la administración. Ahí, la agricultura fue más intensiva, con inversiones en diques y otras obras de riego que permitían cultivos más frecuentes y con mayor productividad. Se desarrollaron haciendas y ranchos de diversos tamaños y especialidades (varios historiadores han rastreado el linaje de las propiedades rurales).6 Por su parte, la agricultura de autoconsumo siguió el patrón de los pueblos en las zonas rurales con alta densidad, porque las tierras más ricas se destinaban al mercado y, al final de la época virreinal, se registró una disminución de la población rural, que emigraba a los centros urbanos. Un factor adicional fueron las frecuentes epidemias y enfermedades que diezmaban a la población más vulnerable.
Los rancheros y los hacendados prosperaban gracias al aumento de la demanda de granos y, por consiguiente, de los precios de éstos, así como por la especulación al distribuirlos. El crecimiento de la minería y de las ciudades demandaba más alimentos y productos del campo. En palabras de John Tutino, se estaba formando un capitalismo agrícola, tanto en manos privadas como eclesiásticas.7 Asimismo, hubo fuertes inversiones de capital en las grandes haciendas y en los ranchos en la segunda mitad del siglo xviii, con fondos provenientes de la minería y del comercio. Las propiedades aumentaron de precio
Había una “relación simbiótica” entre pueblo y hacienda que resultaba mutuamente benéfica. Para la hacienda, estar cerca de un pueblo significaba poder acceder a mano de obra cuando la demanda era alta, al tiempo que les brindaba ingresos adicionales a los pueblos, lo que disminuía su precarización. Pero estas relaciones no eran homogéneas, por lo que no se puede considerar que se tratara de un mercado de trabajo como el de la minería, con salarios en dinero, y conspiraba en contra de las condiciones de los trabajadores agrícolas. Su única salida era la migración hacia otras regiones y, en particular, a las ciudades.9
Así, los mayores niveles de rentabilidad de la agricultura comercial y la concentración de la riqueza en el campo se trasladaron a las ciudades, de manera que segmentos de la sociedad indígena rural se quedaron empobrecidos en sus comunidades. Parece claro que la proporción de la producción agrícola que entraba al mercado urbano estaba creciendo a costa de la que se quedaba en el campo. La vulnerabilidad de la población campesina era elevada también por las epidemias y las hambrunas de fines del siglo xviii e incluso del inicio del xix. Además de todo esto, el régimen borbón impuso una carga fiscal mayor sobre las comunidades indígenas.
Minería: la joya de la Corona
645 y, acompañadas de mejor organización, elevaron su productividad.8 Sin embargo, ésta no se reflejó en salarios más altos ni en mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas.
La minería era la actividad económica por excelencia en la Nueva España y la que más prestigio conllevaba. Se inició casi con el periodo virreinal y tuvo diversos ciclos a lo largo de los tres siglos de dominio español. Las minas más productivas en los siglos xvi y xvii se encontraban en Perú, pero en el xviii fueron rebasadas por las de la Nueva España. La zona de Zacatecas fue la más relevante hasta principios del siglo xviii, cuando cedió su lugar a la región centro del país. Guanajuato producía entre 20 y 25 por ciento de la plata de la Nueva España.10 En la segunda mitad del siglo xviii, la producción de plata en México era tan grande que subsidiaba a otras provincias hispanas y permitía enviar dinero adicional a la metrópoli.
La minería requería mucho capital a lo largo de todo el proceso productivo: desde la construcción de los socavones hasta la separación de los minerales, la acuñación y el envío a las casas de moneda y de ahí a los mercados consumidores. Los enlaces que tenía con el resto de la economía mercantil eran variados y profundos: demandaba alimentos para sus trabajadores, vivienda, herramientas, ganado de arrastre y carga para su operación, materias primas, transporte e
4 Richard J. Salvucci, “Mexican National Income in the Era of Independence, 1800-1840”, en Stephen H. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914, Stanford, Stanford University Press, 1997, pp. 217-221.
5 Richard Garner y Spiro E. Stefanou, Economic Growth and Change in Bourbon Mexico, Gainsville, University Press of Florida, 1993, pp. 19-21 y 47-54.
6 Véase, por ejemplo, David A. Brading, Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío: León, 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
7 J. Tutino, op. cit., cap. 7.
8 Eric Van Young, “The Age of Paradox: Mexican Agriculture at the End of the Colonial Period, 1750-1810”, en Nils Jacobsen y Hans-Jürgen Puhle (eds.), The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760-1810, Berlín, Colloquium, 1986, pp. 6971, y D. A. Brading, Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío: León, 1700-1860, op cit
9 Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo xviii: la economía rural de la región de Guadalajara, 1675-1820, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, y Manuel Miño Grijalva, “Las ciudades novohispanas y su función económica, siglos xvixviii”, en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México/Secretaría de Economía, 2010, pp. 149-151.
10 D. A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, op. cit., pp. 169-171.
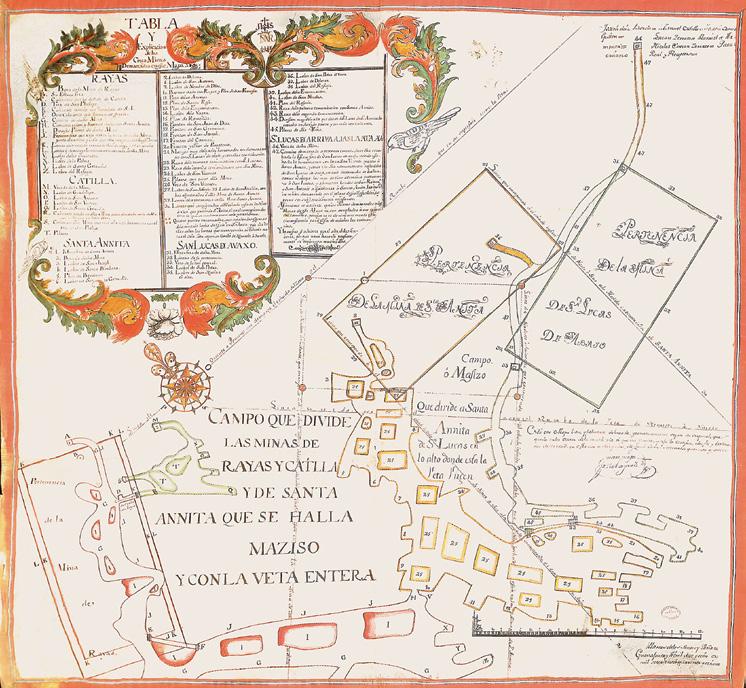
infraestructura comercial. Algunas materias primas eran imprescindibles y debían ser importadas, como el azogue, que sólo provenía de dos minas en el mundo y era indispensable en el proceso de refinación para separar la plata y el oro de otros minerales.
La complejidad de la actividad minera y sus múltiples enlaces propiciaron que muchos centros mineros se convirtieran en desarrollos agroindustriales o incluso en ciudades, que llegaron a proveer de alimentos a las poblaciones cercanas en épocas de crisis.11 Si bien la bonanza minera no permeaba en la generalidad de la población, pues representaba solamente 10 por ciento de la actividad económica directa, tenía un notorio impacto macroeconómico: dado que la minería de plata y oro producía dinero líquido —un medio de cambio y depósito de valor—, éste era utilizado para transacciones económicas en México y en todo el mundo. La plata circulaba entre regiones
11 Ernest Sánchez Santiró, “La minería novohispana a fines del periodo colonial: una evaluación historiográfica”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 27, 2002, pp. 129-132.
12 Carlos Marichal, “The Spanish-American Silver Peso: Export Commodity and Global Money of the Ancient Regime, 1550-1800”, en Steve Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank (eds.), From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, Durham, Duke University Press, 2006, pp. 33 y ss.
tan distantes como Mérida y Guadalajara, o entre la Ciudad de México y Zacatecas, y funcionaba como factor fundamental del comercio de bienes, que además permitía otras transacciones financieras.
La plata era el principal producto de exportación de la Nueva España (y de la América española en su conjunto) al resto del reino, y de la metrópoli al resto del mundo. Hacia 1790, Humboldt calculaba que la producción de plata de la América española llegaba a 38 millones de pesos anuales, de los cuales la Nueva España producía más de la mitad. La plata se exportaba tanto en moneda como en barras, y llegaba a España y a Filipinas, y de ahí a Francia, Alemania, Inglaterra, el Medio Oriente, China e India. En forma ilegal, llegaba también a muchas otras regiones del planeta y circulaba, efectivamente, en todo el mundo.12 La oferta de moneda de plata mexicana era relevante dentro del sistema monetario de la época y permitió la expansión del comercio mundial de entonces, al grado de que algunos autores han designado a esta etapa como la primera globalización. El peso de plata de la Nueva España era muy apreciado por su calidad y la precisión de su valor, lo que le daba legitimidad y brindaba confianza a quien lo utilizaba.
La producción minera aumentó a lo largo del siglo xviii gracias a los capitales y al espíritu empresarial de grandes mineros y banqueros
Autor no identificado
Mapa de las cinco minas de Rayas, Catilla, Santa Anita, San Lucas de Abajo y San Lucas de Arriba, alias la Atalaya, real de Guanajuato, 1749
Pierre-Frédéric Lehnert (1811- ca. 1880)
Fernando Bastin (siglo xix )
Patio de la hacienda de Salgado, Guanajuato, 1850
de plata mayoritariamente peninsulares, pero ya con presencia importante de criollos, sobre todo en Guanajuato y Sombrerete. Apareció así la nobleza minera del siglo xviii en los nombres del conde de Santiago de la Laguna, el conde de San Mateo Valparaíso y el conde de San Pedro del Álamo, en Zacatecas; del marqués de San Clemente, el marqués de San Juan de Rayas, el conde de la Valenciana, el conde de Pérez Gálvez y el conde de Casa Rul, en Guanajuato; el marqués de Valle Ameno y el conde de Regla, en Real del Monte; el marqués del Apartado, el conde del Valle de Súchil, el marqués de Vivanco y el conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco, en Catorce, Sombrerete y Bolaños.13
Se ha calculado que la producción minera aumentó entre 1 y 1.4 por ciento en promedio anual a lo largo del siglo xviii, un poco más en la primera mitad que en la segunda. En el decenio 1791-1800, la producción de plata llegó a 22.2 millones de pesos en promedio anual y disminuyó ligeramente en el decenio 1801-1810. La invasión napoleónica a España provocó cierta escasez de azogue, lo que limitó la producción de plata. Los centros mineros que crecieron más en el último cuarto del siglo fueron Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Chihuahua. Real del Monte se mantuvo estable, mientras que la producción de Bolaños y Sombrerete declinó. Las disparidades se debieron, esencialmente, a la madurez de los centros mineros, pues su productividad dependía de recursos naturales no renovables. Existen indicios de que, en efecto, la productividad de la minería estaba disminuyendo. Por ejemplo, un estudio sobre la empresa Veta Vizcaína, en Real del Monte, muestra que sus costos aumentaron más rápido que sus ingresos durante los últimos treinta años del virreinato. En buena medida, la insistencia del segundo conde de Regla, dueño de Real del Monte, de eliminar el pago en especie a los trabajadores se debía a que los mineros estaban ganando demasiado comparado con los costos fijos de excavación y desagüe. Algo similar ocurrió en Guanajuato. El barón de Humboldt reportó que la mina La Valenciana aumentó sus costos de 410 mil pesos en 1787-1791 a 890 mil pesos en 1794. En el caso de Taxco, la producción decaía por el aumento de costos y la falta de azogue y de capital. Sólo con apoyos gubernamentales podían mantener la producción.14 El aumento de costos se debía a que se necesitaba extraer el mineral de profundidades cada vez mayores. Pero para ello se requería capital, que resultaba más y más escaso y costoso.
Los rendimientos decrecientes de la minería, por ser un recurso no renovable y sobreexplotado, requerían apoyos especiales para mantener los niveles de producción. La Corona estaba consciente de los problemas que enfrentaba la mayoría de los centros mineros y, al mismo tiempo, le resultaba evidente la necesidad de los ingresos fiscales provenientes de la minería para el mantenimiento del Imperio. Las reformas borbónicas (que veremos más adelante) auxiliaron a la minería tanto directa como indirectamente. La Corona otorgó apoyos especiales, como subsidios en el precio del azogue —que era un monopolio real— y de la pólvora, reducción de impuestos indirectos y la creación de los bancos de rescate que abarataban los fletes y los costos

de la inversión, entre otras concesiones. Incluso, se ha llegado a afirmar que la minería estaba al borde del colapso al inicio del siglo xix y que sólo había sido posible mantener la producción gracias a los apoyos económicos oficiales que le otorgó el régimen borbónico.15 Por otro lado, la política borbónica de libre comercio que alcanzó a México en 1789 redujo las tasas de ganancia de la actividad comercial al darse mayor competencia, y los comerciantes tradicionales del Consulado de México redirigieron sus capitales a la agricultura comercial y a la minería. Esta inyección de recursos líquidos y de otros instrumentos de financiamiento, como las libranzas y letras de cambio, apoyó a la minería en momentos difíciles por la baja de su productividad. Pedro Pérez Herrero afirma que, mediante esas acciones, los comerciantes lograron conservar su capacidad de acaparar moneda en metálico, que era la fuente de su poderío económico y político.16 Pero conforme el Estado extraía mayores recursos a través de préstamos, impuestos adicionales y rentas para financiar sus guerras imperiales, como veremos más adelante, también disminuían los recursos para inversión y, por tanto, la minería estaba cada vez en mayor peligro de reducir su producción.
Las ciudades y las manufacturas
La población de la Nueva España aumentó rápidamente durante el siglo xviii, entre 0.5 y 1 por ciento anual, casi el doble que en Europa. Como ya se mencionó, la población urbana creció más rápido que la rural a causa de la migración del campo a la ciudad. En general, se estaba recuperando de la crisis demográfica de los siglos xvi y xvii, y la prosperidad en algunas actividades económicas atrajo a más españoles. La población peninsular y criolla se duplicó en el siglo xviii, proveniente principalmente de las provincias de Santander y de Vizcaya. Para 1810, la Ciudad de México llegó a 170 mil habitantes y el reino a
13 D. A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, op cit., cuadro 12.
14 David Navarrete, “Crisis y supervivencia de una empresa minera a fines de la Colonia: La Vizcaína (Real del Monte)”, en Inés Herrera Canales (ed.), La minería mexicana: de la Colonia al siglo xx, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 1998; Robert W. Randall, Real del Monte: una empresa británica en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 36-41; D. A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763- 1810, op cit., pp. 284-285, y Laura Pérez Rosales, Minería y sociedad en Taxco durante el siglo xviii, México, Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 97-102.
15 Enrique Cárdenas Sánchez, El largo curso de la economía mexicana: de 1780 a nuestros días, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2015, pp. 49 y ss.
16 Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas: la articulación comercial del México borbónico, México, El Colegio de México, 1998, pp. 209-215.

Alta California
Baja California

Número de ciudades y villas 10-21 5-9 1-4
Número de pueblos 327-1 228 169-326 2-168 División territorial
Arizpe
Santa Fe
Coahuila
Durango
Zacatecas
San Luis Potosí
Guadalajara Guanajuato
Valladolid
Océano Pací co
alrededor de 5.8 millones; la distribución de las ciudades y de la población en general se concentró en el centro del virreinato (véase el mapa adjunto).
El crecimiento de otras ciudades, en la segunda mitad del siglo xviii, fue destacado. Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Mérida, Campeche y, en menor medida, Valladolid registraron aumentos de 1.5 a más de 2 por ciento de promedio anual de su población, mientras que el de Puebla fue de apenas 0.3 por ciento, aunque siguió siendo un articulador de la actividad económica de la región centro-sur. Guadalajara se consolidó como un centro económico con acceso a amplias tierras de cultivo y tierras para ganado, a la plata proveniente de Zacatecas y a la zona norte del país, y con una amplia influencia comercial de la región que llegaba hasta la Ciudad de México. En cuanto a Guanajuato, su crecimiento se debió al auge minero del final del periodo virreinal, mientras que Valladolid se convirtió en una ciudad “eclesiástica”, cuya relevancia se debía a su función crediticia en la zona del Bajío.17
A juzgar por la recaudación de las alcabalas en cada una de las intendencias, existía un intenso comercio regional en el último tercio del periodo virreinal a todo lo ancho del territorio. La receptoría de la Ciudad de México era la más activa y le seguían la de Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca. De menor importancia eran las receptorías de Durango, Sonora y Yucatán (cuadro 1).
Texas Nuevo Reino de León
Nuevo Santander
México Tlaxcala
Puebla
Oaxaca
Veracruz
Golfo de México
Mérida
La fabricación de productos del tabaco se convirtió en el sector más importante de la actividad manufacturera en la última parte del virreinato. Constituido en estanco real en España desde 1740, fue una fuente de ingresos importantes para el reino en su conjunto. Ese monopolio se estableció en la Nueva España en 1765 y su actividad agroindustrial generaba más empleo y más recursos a la Corona que cualquier otra actividad manufacturera de las ciudades de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla. De hecho, los trabajadores empleados en la industria del tabaco en la capital del virreinato (sin contar a los productores agrícolas) representaban 12 por ciento de la población económicamente activa y 51 por ciento de los trabajadores industriales remunerados con un salario, contra 13 por ciento de la industria textil y 9.3 por ciento de la producción de alimentos. A principios del siglo xix, la producción anual de cigarrillos era de 130 millones y la de puros, de más de 16 millones. Además, la renta de ese estanco fluctuó en niveles de 3 a 4 millones de pesos anuales entre 1780 y 1809, cifra similar a los impuestos generados por la minería. Por tanto, el llamado estanco del tabaco llegó a ser una de las joyas de la Real Hacienda,
17 M. Miño Grijalva “Las ciudades novohispanas y su función económica, siglos xvi y xviii”, op. cit., pp. 148-155, y Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “La evolución económica de la región poblana, 1778-1809”, en Anuario, núm. 12, Universidad Nacional de Rosario, 1987.
Cuadro 1: Valores comerciales de las receptorías en la Nueva España, 1781-1809 (miles de pesos)
región norte
Promedio Durango San Luis Potosí Sonora Zacatecas Guadalajara Michoacán Guanajuato México Puebla Veracruz Yucatán Oaxaca
Participación relativa respecto al
fuente: Jorge Silva, Mercado regional y mercado urbano en Michoacán y Valladolid, 1778-1809, México, El Colegio de México, 2008, pp. 74-75.
que además generó empleo bien remunerado para la población criolla y mestiza.18
El desarrollo de las manufacturas textiles no alcanzó un nivel destacado debido a las políticas mercantilistas de la Corona y, de hecho, constituían las importaciones más significativas que realizaba la Nueva España. No obstante, algunas ciudades se distinguieron por su vocación en ese sector, como Puebla, Guadalajara, Querétaro y Oaxaca, desde las cuales los productos de lana y algodón se distribuían al resto del país, donde se concentraban artesanos que utilizaban tintes nacionales con técnicas europeas. La industria manufacturera tendió a diversificarse;19 no obstante, los volúmenes de producción eran aún limitados y muy vulnerables a las importaciones de España y de países neutrales durante los bloqueos británicos de 1796-1802 y 18051808. Por ejemplo, las importaciones de textiles provenientes de un país neutral, los jóvenes Estados Unidos, que ya utilizaban maquinaria moderna producto de la Revolución industrial, eran mucho más baratas, de buena calidad e inundaban el mercado cuando no eran posibles las importaciones desde España. Muestra de ello fue que, en la primera mitad de 1799, de los treinta barcos que llegaron a Veracruz,
18 Susan Deans-Smith, Bureaucrats, Planters, and Workers: The Making of the Tobacco Monopoly in Bourbon Mexico, Austin, Texas University Press, 1992; Laura Nater, “El tabaco y las finanzas del Imperio español: Nueva España y la metrópoli, 1760-1810”, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 1998, y Guillermo Céspedes del Castillo, El tabaco en Nueva España, Madrid, Academia de la Historia, 1992.
19 Manuel Miño Grijalva, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 161-164.
20 Carlos Marichal, “El comercio neutral y los consorcios extranjeros en Veracruz, 18051808”, en Carmen Yuste López y Matilde Souto Mantecón (coords.), El comercio exterior de México, 1713-1850, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/ Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Veracruzana, 2000, pp. 163-165; Johanna von Grafenstein Gareis, Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808: revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, y Brian R. Hamnett, “The Economic and Social Dimension of the Revolution of Independence in Mexico, 1800-1824”, en Ibero-Amerikanisches Archiv, vol. 6, núm. 1, 1980, p. 13.
21 Guy P. C. Thomson, “The Cotton Textile Industry in Puebla During the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries”, en N. Jacobsen y H.-J. Puhle (eds.), op. cit., pp. 97-98, y Mario Trujillo Bolio, El péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano (1798-1825): comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2009, pp. 220-232.
22 Manuel Miño Grijalva, El mundo novohispano: población, ciudades y economía, siglos xvii y xviii, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 339-341.
veinticinco eran estadounidenses, dos franceses, dos alemanes y uno danés. Durante el segundo bloqueo (1805-1808), el comercio con Veracruz estuvo esencialmente controlado por dos casas comerciales; una, Ope y Baring, que participó en el envío de alrededor de setenta navíos desde Estados Unidos, y la casa Gordon and Murphy, que se encargó de treinta y ocho navíos que llegaron desde Europa y Jamaica entre 1806 y 1808. La suma de las importaciones de comerciantes neutrales fue de 10.1 millones de pesos, de los cuales 6.4 millones eran textiles de algodón.20
Paradójicamente, además de la política mercantilista, la vocación productora de plata de la Nueva España conspiraba también contra el desarrollo de las manufacturas locales. La disponibilidad de plata permitía importar todo tipo de bienes de los países europeos y de Estados Unidos a costos más bajos. Por eso, algunas manufacturas locales de los obrajes de lanas y la creciente producción textil de algodón y de otros productos de primera necesidad florecieron con la interrupción del comercio trasatlántico, a pesar de las importaciones de Nueva York y Baltimore en Estados Unidos.21
Comerciantes y comercio
La actividad comercial registró también una tendencia creciente durante los últimos años del virreinato tanto en el ámbito interno como en el internacional. El mercado interno estaba relativamente bien integrado por el sistema de transporte basado en la arriería, que llegó a tener un fuerte auge. Los circuitos comerciales generaban mercados regionales bien integrados y abarcaban todo el territorio, desde Oaxaca hasta la región del norte. Alcanzaba tal valor el comercio de bienes suntuarios importados de Europa y también de Asia que éstos llegaban a todas partes del virreinato a cambio de flujos de plata y de oro. Las ciudades principales generaban su propio mercado, con alimentos y enseres de producción local, pero el comercio entre ellas dependía de los flujos de plata entre regiones y entre la Nueva España y el resto del mundo. Las ciudades y regiones cercanas a centros mineros estaban en ventaja en relación con aquellas que no contaban con medios de pago líquidos.22
El comercio intrarregional de productos voluminosos de bajo valor era incosteable. La geografía conspiraba contra la integración comercial, a lo que se sumaba el creciente deterioro de los caminos reales hacia el final del periodo virreinal. Aun cuando la red de caminos
Autor no identificado
Retrato de Francisco Martínez, cónsul del Real Tribunal del Consulado de México, segunda mitad del siglo xviii

Rutas desde Nueva York, La Habana, Pensacola, Nueva Orleans y Galveston a los puertos novohispanos, 1807-1808
Newport Nueva York

Puertos
Rutas marítimas
Límite de la Nueva España
Charleston
Pensacola
Nueva Orleans
Galveston
Brownsville
Matamoros
Tampico
Veracruz
La Habana
Frontera Isla del Carmen
652 en el mantenimiento del Imperio. Con más de dos siglos de existencia, realizaba la mayor parte del intercambio comercial dentro y fuera de la Nueva España y era el interlocutor con la Corona para negociar los términos y formas de la actividad comercial del virreinato, así como ciertas prerrogativas de carácter fiscal, judicial y productivo. Era una de las principales fuentes de crédito financiero y su fuerza se originaba en que era casi un monopolio del comercio ultramarino y de distribución mediante el sistema de ferias.
carreteros y de herradura era amplia, su condición se había deteriorado por falta de mantenimiento, debido a la reducción de los ingresos fiscales destinados a la administración del virreinato. Ante ese deterioro, el ingeniero y capitán Diego Panes estimó, en 1783, que arreglar y ampliar las vías México-Apizaco-Perote-Jalapa-Veracruz y México-Puebla-Orizaba-Córdoba-Veracruz costaría poco más de un millón de pesos. Los consulados de comerciantes de México y Veracruz fueron entonces autorizados a reconstruir y mejorar los caminos que llevaban hacia los puertos existentes, tarea que resultó sumamente lenta por la falta de recursos. Las obras se interrumpieron por la guerra sin llegar a ser concluidas.23
El principal actor comercial del virreinato había sido por muchos años el Consulado de la Ciudad de México, que agrupaba a los principales mercaderes. Durante el régimen de los Habsburgo, esta corporación había desempeñado un papel económico y político muy relevante y recibido privilegios reales a cambio de su lealtad y apoyo
23 Sergio Ortiz Hernán, Los caminos y transportes en México: una aproximación socioeconómica, fines de la Colonia y principio de la vida independiente, México, Fondo de Cultura Económica/Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994, pp. 86-91 y 100-103.
24 Carmen Blázquez Domínguez, “Consideraciones sobre los mercaderes de las ferias y su establecimiento en la villa de Xalapa”, en Guillermina del Valle Pavón (ed.), Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003, pp. 139 y ss. 25 Matilde Souto Mantecón, Mar abierto: la política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001, pp. 49-53 y 68-71, y Antonio Ibarra, “Mercado, élite e institución: el Consulado de Comercio de Guadalajara y el control corporativo de las importaciones en el mercado interno novohispano”, en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra (eds.), Comercio y poder en América colonial: los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix, Madrid, Fráncfort y México, Iberoamericana-Vervuert/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003, pp. 145-170.
Con las reformas comerciales del régimen borbónico que se implementaron en la Nueva España en 1789 aumentó el flujo comercial internacional, así como el número de comerciantes. A pesar de la oposición del Consulado de la Ciudad de México, con las reformas se crearon los consulados de Veracruz y de Guadalajara en 1795, en los que surgieron grandes capitales, como los de José Ceferino Gutiérrez Zamora, Pedro y Celso de Cos, Domingo Escandón, Jorge de la Serna, Luis Lascuráin, Pedro Antonio Garay y José María Pasquel, quienes radicaban en Veracruz y Xalapa.24 Hubo todo tipo de problemas entre estas corporaciones, como la jurisdicción para el cobro de la avería o impuestos a la importación de mercaderías y sus respectivas responsabilidades con la Corona. Estos nuevos consulados, que se sumaron a los que se establecieron en Caracas, Guatemala, Buenos Aires, Cartagena, La Habana y Chile en ese mismo decenio, fueron diseñados directamente por la Corona para que contribuyeran al ejercicio de la política gubernamental (que se menciona en la siguiente sección). Su creación modificó la estructura del comercio interior y provocó cambios institucionales que le restaron poder al antiguo Consulado de la Ciudad de México y le brindaron auge y desarrollo a otras regiones, como fue el caso de Guadalajara.25 Así, la Corona dividió el poder local para beneficio propio y de sus intereses centralistas. El objetivo

Juan Ravenet (1766-1821) Mercado de Manila, llamado el Parián, 1789-1794
de crear nuevos consulados y la autorización para aumentar los puertos de entrada y salida de mercaderías en España y América era incrementar el comercio trasatlántico y los ingresos fiscales. El crecimiento del comercio ultramarino fue notable, en parte ocasionado por el auge de la minería.
Las guerras de España contra Inglaterra, entre fines de 1796 y principios de 1802 y entre 1805 y 1808 —por el bloqueo inglés de Cádiz— y con la Francia napoleónica, a principios del siglo xix, afectaron el comercio entre el virreinato y la metrópoli. No obstante, el flujo comercial se adaptó a esas circunstancias y floreció el comercio entre puertos de la Nueva España (Veracruz y Campeche, especialmente), con puertos de Estados Unidos, como Nueva Orleans, Baltimore y Nueva York, que se volvieron intermediarios por su condición neutral en las guerras. De hecho, esa política favoreció el desarrollo comercial y económico de Estados Unidos en esos primeros años de su vida independiente (véase el mapa adjunto).
Por su parte, La Habana siguió siendo un centro de distribución hacia puertos como Cartagena y Maracaibo, mientras que los puertos españoles también se multiplicaron para incluir Santander, Barcelona y La Coruña. Internacionalmente, la plata mexicana y los bienes de exportación, como la grana cochinilla, el palo de tinte, la vainilla y el azúcar, llegaban a Europa por el Atlántico y a Asia por el Pacífico, vía Filipinas. A cambio, se importaban textiles, vinos, aguardientes,
herramientas y enseres de fierro y otros materiales. De Asia arribaban textiles de seda, especias, marquetería y todo tipo de muebles y loza fina.26
Con todo y las reformas borbónicas, los comerciantes siguieron siendo los financiadores por excelencia. Además de destinar sus excedentes cada vez más a la actividad minera, tanto directamente como mediante crédito y avío, incursionaron también en otras actividades, como la producción de azúcar y otros bienes agrícolas y manufacturados a lo largo y ancho de todo el virreinato.27 Como casi todas las importaciones se pagaban con pesos plata, en ocasiones llegó a haber escasez de metálico en la Nueva España. Pedro Pérez Herrero establece que la escasez de dinero líquido, aunque era un viejo problema, se agudizó a fines de 1779 y se aceleró a partir de 1792, a pesar de una acuñación de plata más cuantiosa.28
Las reformas borbónicas y su impacto
La relación entre la Corona y sus virreinatos se transformó profundamente en el siglo xviii, a partir del ascenso de la Casa de Borbón. Con el fin de reconcentrar el poder que se había delegado a personas, grupos y corporaciones, incluida la Iglesia, la Corona envió al visitador José de Gálvez para llevar a cabo, en el transcurso de varios años, una serie de reformas administrativas y económicas a cuyo conjunto se
26 Carmen Yuste López, Emporios transpacíficos: comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
27 Véase, por ejemplo, Ernest Sánchez Santiró, “Comerciantes, mineros y hacendados: la integración de los mercaderes del Consulado de la Ciudad de México en la propiedad minera y azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas (1750-1812)”, en G. del Valle Pavón (coord.), op cit., pp. 159-190.
28 P. Pérez Herrero, op. cit., pp. 193-194.


les denominó “reformas borbónicas”. Éstas implicaban tanto a la Península como a los dominios de ultramar; sus objetivos centrales eran, además de la centralización del poder para efectos políticos, la recuperación y el aumento de rentas e ingresos para la Corona que se consideraban legítimamente recaudados de sus dominios y súbditos.
La reforma administrativa mediante la cual se creó el sistema de intendencias, que les quitó autoridad efectiva al virrey y a las Audiencias, y los diversos procedimientos administrativos que sustituyeron las concesiones de tareas de gobierno por la ejecución directa de funcionarios reales para incrementar la recaudación y el control tenían la finalidad de concentrar el poder y aumentar la recaudación. Tal fue el caso de la eliminación de los alcaldes mayores, encargados de cobrar impuestos y que tenían monopolios comerciales en sus áreas designadas.29
La política económica de los Borbones consistía en estimular la actividad productiva para aumentar la recaudación y extraer las mayores rentas de los monopolios o estancos reales. Los diversos subsidios y apoyos a la minería, la política de libre comercio que permitió el intercambio entre los virreinatos y aumentó los puertos de entrada y de salida, así como los consulados de comerciantes ya referidos, tenían ese mismo fin. Lo mismo ocurrió con el manejo de la agroindustria del tabaco y los aumentos de impuestos a las repúblicas de indios.
29 Véase, por ejemplo, Horst Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en la Nueva España: un estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
30 Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1999, pp. 85-95.
Ordenanza para la formación de los autos de visitas y padrones, y tasas de tributarios de Nueva España hecha por el excelentísimo señor conde de Revillagigedo, México, Herederos de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1793
Orden de recaudación de impuestos sobre el pulque en Tacuba, 1795
Las reformas resultaron efectivas para la Corona. Los ingresos fiscales se incrementaron significativamente a partir del decenio de 1770 debido al mejor desempeño de la minería y del comercio y al auge de los estancos reales, en particular el del tabaco. El aumento de la recaudación fiscal también se debió a las reformas de la administración borbónica para la recuperación de la administración de las alcabalas y el alza de impuestos y de derechos. De hecho, los ingresos tributarios aumentaron todavía más que la actividad económica. De un promedio anual de 6.5 millones de pesos recaudados en 1760-1769, casi se triplicó en 1790-1799, al pasar a 17.7 millones. En el siguiente decenio, los ingresos se redujeron ligeramente a 15.8 millones de pesos, pero siguieron siendo muy elevados.
La carga fiscal, definida como la relación entre recaudación fiscal y producto interno bruto (pib), se puede estimar conservadoramente que aumentó de poco menos de 5 a casi 8 por ciento del pib en los últimos veinte años del siglo xviii. Carlos Marichal calcula que la carga fiscal sobre los ingresos de las clases populares llegó a 20 por ciento, cifra superior a la que se cobraba en España y Francia durante la época, países con niveles de ingreso per cápita mayores que México. Era una proporción tan alta como la que existía en Inglaterra, quizás el país con mayor carga fiscal en el mundo. En la Nueva España seguramente se encontraba ya en el límite de la tolerancia social.30
Cuadro 2: Ingresos fiscales ordinarios de la Nueva España 1760-1809 (promedios anuales, en millones de pesos)
nota : No incluye préstamos, situados ni impuestos misceláneos que, además de ser extraordinarios, parecen estar sobreestimados.
La presión fiscal se intensificó por dos vías. Por un lado, aumentaron las tasas impositivas en casi todos los ámbitos y, por otro, el número de personas y actividades que debían pagar impuestos también se amplió (llegó a ser prácticamente toda la población). El crecimiento de la recaudación se debió en parte a la mejoría en la administración fiscal y a la reducción del contrabando y de los fraudes en la recaudación. El origen de los impuestos se modificó en el último tercio del periodo virreinal. La importancia de la minería en los ingresos fiscales de la Corona se redujo de alrededor de 38 por ciento en 1760-1769 a sólo 21.3 por ciento en 1800-1809. Su lugar lo tomaron los impuestos al comercio y a las rentas de los diversos monopolios, en especial el del tabaco y el del pulque. Así, en el último decenio del periodo virreinal, antes de la Guerra de Independencia, la recaudación proveniente del comercio contribuyó con 31 por ciento y los monopolios con 35 por ciento de la recaudación fiscal (cuadro 2).
La mayor presión fiscal y la eficacia administrativa fueron notorias. Por ejemplo, los impuestos a las comunidades indígenas prácticamente se duplicaron, al pasar de 939 mil pesos a casi dos millones por la fiscalización a más grupos de la población indígena y por las reformas administrativas para el control del pago de los tributos.31 Por su parte, los ingresos por impuestos al comercio, que incluían las alcabalas y las aduanas, así como otros gravámenes a las manufacturas, se triplicaron al incrementarse de 1.5 millones de pesos en promedio anual, en el decenio 1760-1769, a 4.9 millones de pesos en 1800-1809. Sin embargo, la recaudación global dejó de crecer hacia 1785-1790. La reducción relativa de los impuestos a la minería y el estancamiento relativo de los impuestos al comercio fueron contrarrestados por el aumento de las rentas líquidas del monopolio del tabaco y de los impuestos al pulque y otros productos especiales.
España en guerra, deudas y quiebra del virreinato
Las guerras imperiales afectaron gravemente al virreinato y prácticamente lo dejaron en quiebra. De acuerdo con Carlos Marichal, la fuerza fiscal de la Nueva España la llevó a asumir funciones de una submetrópoli, pues contribuyó a financiar una parte importante de lo que era el mayor imperio al término del siglo xviii. Desde fines del decenio de 1750 y especialmente a raíz de la ocupación británica de La Habana en 1762, que significó un parteaguas en las relaciones entre las potencias europeas, los fondos —denominados “situados”—
fuente: Herbert S. Klein, The American Finances of the Spanish Empire, Royal Income and Expenditure in Colonial Mexico, Peru and Bolivia, 1608-1809, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1998 (cuadros 5.1 a 5.5).
que enviaba la Nueva España a otras posesiones, como Cuba y otros lugares del Gran Caribe, se incrementaron significativamente.
De acuerdo con la política borbónica, los virreinatos debían pagar sus propios gastos de administración y defensa, y los remanentes debían ser enviados a la metrópoli, o bien a otras provincias. Esas transferencias se utilizaban para la administración y defensa del Imperio en esos lugares. En el caso de la Nueva España, el costo interno de su administración, defensa y costos de producción del tabaco y de otros estancos llegó a ser de alrededor de 50 por ciento de sus ingresos totales, lo que significó una derrama importante de recursos sobre la economía virreinal. Esos fondos se ocupaban para sueldos y salarios de funcionarios virreinales, de las fuerzas armadas, contadores y obreros, así como para gastos en materiales de las fábricas de tabaco y de los demás estancos. Esos costos sumaban entre 5 y 7 millones de pesos anuales.32
Además, la Nueva España contribuía con los gastos de otras provincias. Carlos Marichal y Matilde Souto mostraron las fuertes transferencias o situados a las posesiones del Gran Caribe y Filipinas, como La Habana, Santo Domingo, Luisiana, Trinidad, Florida y Puerto Rico, al grado de prácticamente mantener su subsistencia. Por otra parte, Nueva España generaba remanentes adicionales para enviar a España, lo que ocurrió con mayor intensidad a partir de 1790, recursos que fueron mucho mayores que los situados enviados a otras partes del Imperio.
España dependió crecientemente de la Nueva España para conservar sus posesiones en el Caribe e incluso para remitirle fondos a Castilla. En promedio, se enviaban al Caribe 5.4 millones anuales y a la Península 3 millones adicionales, entre 1780 y 1799, lo que representaba 41.3 por ciento de la acuñación total realizada en la Nueva España (cuadro 3).
La mayor parte de esos recursos se destinó a la defensa del Imperio español, lo cual, con el tiempo, llegó a ejercer una enorme presión fiscal sobre España y los otros países contendientes. Por ejemplo, la Corona invirtió fuertemente en la plaza de Puerto Rico, que se
31 Daniela Marino, “El afán de recaudar y la dificultad de reformar: el tributo indígena en la Nueva España tardocolonial”, en Carlos Marichal y Daniela Marino (comps.), De colonia a nación: impuestos y política en México, 1750-1860, México, El Colegio de México, 2001, pp. 67-69.
32 E. Cárdenas Sánchez, El largo curso de la economía mexicana: de 1780 a nuestros días, op. cit., pp. 63 y ss.
Cuadro 3: Remesas, situado y acuñación de la Nueva España, 1760-1799 (miles de pesos)
remesas a Castilla (1) situados al Caribe (2) remesas totales (3) acuñación (4)
fuente: Carlos Marichal y Matilde Souto, “Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century”, en Hispanic American Historical Review, vol. 74, núm. 4, 1994 (cuadro a)
656 convirtió en un baluarte de las Antillas, al tiempo que Veracruz también tuvo mejoras importantes. El número de marinos aumentó de 24 312, en 1759, a más de 51 mil, en 1786. La construcción de barcos de guerra también fue notable, pues pasó de cuarenta y cuatro navíos, en 1764, a setenta y seis, en 1795.33 Los recursos económicos tuvieron que aumentar en esa proporción. Mientras que en 17501754 se remitían anualmente al Caribe 1.1 millones de pesos en promedio, una década más tarde la cifra aumentó a 2.4 millones.
España no fue la única que requirió recursos extraordinarios para financiar las guerras ni la única que sufrió sus consecuencias. En esos años, Inglaterra y Francia enfrentaron también demandas extraordinarias de fondos y terminaron perdiendo sus posesiones en América. Francia sufrió su Revolución y tuvo que endeudarse de manera significativa para superar la crisis; por su parte, España logró mantener sus finanzas públicas relativamente sanas hasta alrededor de 1790 y preservar sus colonias en América veinticinco años más. Gran Bretaña y Francia lograron mantener sus colonias en el resto del mundo hasta el siglo xx.
Pero hacia 1800 la presión aumentó severamente. Las finanzas del virreinato fueron afectadas y se redujo la disponibilidad de fondos. La extracción fue tal que sus recursos ordinarios resultaron insuficientes para mantenerse. Los faltantes se debían a las demandas excesivas que se le impusieron para apoyar la defensa del Imperio y la propia defensa de España ante la invasión francesa. El papel de la
33 Johanna von Grafenstein, “Situado y gasto fiscal: la Real Caja de México y las remesas para gastos militares en el Caribe, 1756-1783”, en Angelo Alves Carrara y Ernest Sánchez Santiró (coords.), Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial (siglos xvii-xix), México/Juiz de Fora, Universidade Federal Juiz de Fora/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012, pp. 122-124.
34 Carlos Marichal, “Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814”, en Revista de Historia Económica, vol. 15, 1997, pp. 481-502.
35 C. Marichal, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810, op cit., pp. 99-104.
36 Gisela von Wobeser, Dominación colonial: la Consolidación de Vales Reales en Nueva España, 1804-1812, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 229-231.
37 John Jay TePaske, “La crisis financiera del virreinato de Nueva España a fines de la Colonia”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos xviii-xix, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 105-106.
Nueva España en la defensa de la metrópoli e incluso de la Junta General (1809) y de las Cortes de Cádiz en su primera etapa (1810-1811) fue quizás decisivo. La América española contribuyó con 41.9 por ciento de los ingresos ordinarios de España en el periodo 1791-1811.34 Naturalmente, estos gastos generaron déficits enormes en la Nueva España, que fueron financiados principalmente con préstamos de la Iglesia, de comerciantes y de mineros, y que alcanzaron los 30.3 millones de pesos, de los cuales la mayor parte provino de la Iglesia y más de 50 por ciento se otorgó entre 1805 y 1810. Las condiciones de los préstamos fueron diversas. En la mayoría de los casos tuvieron un interés de 5 ciento, que otorgaron los consulados de comerciantes, el Tribunal de Minería y los conventos o arzobispados, o aun las cajas de las repúblicas de indios. En otros casos, algunas de estas entidades dieron donativos y préstamos sin pago de intereses, o incluso llegaron a ser forzosos. El monto de los donativos llegó a 4.6 millones de pesos. El gobierno español también se endeudó en Ámsterdam y otorgó como garantía los ingresos fiscales futuros provenientes de la plata mexicana.35
Las necesidades de fondos se recrudecieron durante los inicios del siglo xix. La urgencia llegó a tal grado que la Corona se apropió de parte de los fondos patrimoniales de diversas instituciones civiles y eclesiásticas para cubrir su deuda pública, tanto interna como externa, y financiar sus gastos militares. La consecuencia inmediata fue la descapitalización de las instituciones. Además, esta decisión causó gran malestar entre la élite virreinal, pues significó la incautación de más de 10.5 millones de pesos de los fondos de las corporaciones civiles y religiosas. La Consolidación de Vales Reales descapitalizó las únicas instituciones que otorgaban crédito a largo plazo y lastimó a muchos prestatarios, a quienes se les exigió la devolución inmediata de sus créditos, especialmente los comerciantes; afectó también a las cajas de comunidades de las repúblicas de indios, que habían funcionado como bancos en las zonas rurales y que daban servicio a las comunidades de campesinos. Con esas medidas, entidades civiles y religiosas debían vender ciertas propiedades y entregar esos recursos a la Corona para que ésta, a su vez, cubriera su deuda. A cambio, las instituciones recibirían un crédito de 4 por ciento anual. La Consolidación de Vales Reales se inició en la península ibérica en 1798; en la Nueva España comenzó en 1804 y se prolongó hasta 1808; fue el virreinato el que más contribuyó a la Corona en este proceso: 67 por ciento del total, de entre todas sus posesiones en el mundo.36
Paradójicamente, los fondos obtenidos de la consolidación terminaron en las arcas francesas por el acuerdo secreto del Tratado de Subsidios, firmado por Carlos IV con Napoleón. De conformidad con ese acuerdo, España le debía entregar a Francia 16 millones de reales mensuales. La presión permanente para obtener nuevos préstamos obligó a la Corona a coaccionar cada vez más a la Iglesia y a aquellas personas pudientes para que le otorgaran préstamos adicionales. Hacia 1810, la deuda llegó a más de 30 millones de pesos.37
La situación macroeconómica al final del virreinato
Las reformas fiscales y el deterioro financiero impactaron en la macroeconomía virreinal de forma variada y por un largo periodo. Primero, la recaudación fiscal aumentó por la mayor presión que ejerció la Corona sobre todos los posibles contribuyentes, tradicionales y nuevos. La carga fiscal sobre la economía aumentó más de 60 por ciento en sólo treinta años y era superior a la prevaleciente en España. Una
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

elevada carga fiscal reducía el consumo y el ahorro interno. Segundo, las instituciones crediticias sufrieron una descapitalización y, por tanto, se redujo el crédito para actividades productivas en la Nueva España. Más bien, al otorgarse los ahorros a la Corona, dejaron de ser canalizados a la economía local, que resintió los efectos desde los inicios del siglo xix. Los préstamos y los donativos en metálico de personas a través de las diversas instituciones que otorgaban crédito sumaron 30 millones de pesos entre 1780 y 1810 y más de 5 millones de pesos de donativos, la mitad de los cuales se concentraron entre 1805 y 1810.38
¿Cuánto significaba esa cifra para las instituciones financieras de la época? Si se reconoce que 35 millones de pesos de capital se convierten en montos de crédito varias veces mayores debido a la existencia de libranzas, letras de cambio y otros instrumentos fiduciarios respaldados con metálico, esa cantidad de capital en efectivo es realmente considerable.
La falta de capital fue notoria desde entonces. Esta “ordeña” de las instituciones crediticias, como el Tribunal de Minería, impidió brindar los apoyos tradicionales a la minería y a otras actividades económicas hacia el final del periodo virreinal, de tal modo que la descapitalización de la actividad económica, y en particular de la minería, ya había iniciado desde antes de la Guerra de Independencia. Además, el pago anticipado de los préstamos por la Consolidación de Vales Reales que habían recibido hacendados y mineros también afectó su capacidad productiva. Tampoco el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México tuvo los recursos para darles mantenimiento a los caminos reales, como ya se describió antes.
Finalmente, la salida de plata de la Nueva España para subsidiar a otras provincias y a la metrópoli ocasionó, irremediablemente, una reducción de los medios de pago y escasez de dinero en circulación. Algunos cálculos gruesos muestran que de la acuñación realizada entre 1796 y 1807 sólo quedaban en el país alrededor de 10 millones de pesos anuales, mientras que en el periodo 1808-1820 la salida de dinero fue mayor que la acuñación, con lo cual la reducción neta llegó a aproximadamente 2.8 millones de pesos anuales. La contracción de la oferta de dinero elevó su costo y promovió el agio, que entonces iniciaba con tasas de interés sumamente elevadas.39
Para el especialista John J. TePaske, al estallar la Guerra de Independencia, la hacienda pública estaba en condiciones muy precarias y sus perspectivas eran sombrías: transferencia de recursos económicos de la Nueva España a otras provincias y a la metrópoli; elevación de la carga fiscal sobre amplios sectores de la población; descapitalización de todas las instituciones que otorgaban préstamos a largo plazo; incautación de capitales líquidos de comerciantes y mineros, y reducción de la cantidad de medios de cambio en circulación. Todo ello elevó el costo del dinero y mermó la producción y el comercio. En esas condiciones, inició el movimiento independentista de Hidalgo.
Conclusiones
El desempeño de la economía en el último medio siglo del periodo virreinal fue positivo en general, pero estuvo marcado por las guerras
38 Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810, op cit., pp. 284-293.
39 Enrique Cárdenas Sánchez, “A Macroeconomic Interpretation of Nineteenth Century Mexico”, en S. Haber (ed.), op. cit. (cuadro 3.2).
Daniel Thomas Egerton (1797-1842)
Paisaje, primera mitad del siglo xix
imperiales contra Inglaterra y Francia, que fueron sumamente costosas. La prosperidad también ocultaba varios problemas, que empeoraron por la demanda de recursos extraordinarios que extrajo la Corona de su posesión más floreciente.
La agricultura estaba fuertemente segmentada y dividida entre la destinada al mercado, más boyante y en expansión, y aquella de subsistencia, con baja productividad y carencias ancestrales. Ranchos y haciendas florecieron, mientras que los pueblos indígenas quedaron marginados, lo que llevó a una migración del campo a las ciudades. La producción de plata se expandió a lo largo del siglo xviii, pero cada vez requería más inversión para detener la pérdida de productividad por el agotamiento de los recursos minerales; faltaba capital y sólo mediante el apoyo gubernamental fue posible mantener la producción. Las reformas borbónicas “liberaron el comercio”, disminuyeron el poder de los monopolios tradicionales y aumentaron el volumen comercial con otras provincias y con países neutrales. Desafortunadamente, los excedentes que producía la Nueva España no se destinaron al desarrollo de su marina mercante. Tampoco pudo prosperar el sector de las manufacturas textiles, que siguió siendo el producto de importación más destacado. Sólo algunos de los obrajes y manufacturas locales pudieron satisfacer las necesidades domésticas, pero la política mercantilista impidió la diversificación de la estructura productiva.
La paradójica escasez de moneda y el subdesarrollo de un sistema de pagos medianamente efectivo dificultaban las transacciones económicas. La falta de buenos caminos y medios de transporte de bajo costo impedía una mayor integración del mercado interno. Si bien el sistema de ciudades y regiones había logrado la articulación comercial durante el periodo virreinal, su mantenimiento dependía de la disponibilidad de plata para llevar a cabo los intercambios comerciales y de la existencia de medios de comunicación suficientemente accesibles. Ambas condiciones se deterioraron hacia el final del virreinato. Los excedentes que generó la economía novohispana eran enormes, pero no sirvieron para mejorar el nivel de vida de la población. Muchos de esos recursos tuvieron que enviarse a otras provincias y a la metrópoli para defender el Imperio. Las reformas borbónicas habían centralizado el poder y, ante la necesidad de supervivencia, por las ambiciones expansionistas de Inglaterra y Francia, España tuvo que echar mano de todos los recursos a su alcance para su defensa. La extracción de recursos dejó descapitalizada a la Nueva España, y la Guerra de Independencia y la destrucción de la minería le dieron el tiro de gracia. Cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero consumaron la Independencia en 1821, la nueva nación estaba indecisa acerca de qué camino tomar en cuanto a su institucionalidad política. Tendría que iniciar ese trayecto con una economía totalmente debilitada y la hacienda pública en ruinas. La joya de la Corona del Imperio español había perdido brillo y su futuro era incierto.


México,
temprana: comercio y navegación
carlos marichal *
Desde el tercer decenio del siglo xvi, el México colonial habría de convertirse en uno de los ejes claves de la navegación y de los intercambios marítimos que contribuyeron a pergeñar una economíamundo, para utilizar la expresión de distinguidos estudiosos de la temprana globalización.1 Fueron tres las principales redes geocomerciales que definieron esta dinámica. En primer lugar, destacan las conexiones que se forjaron a través del Atlántico, impulsadas por las grandes rutas de la longeva Carrera de Indias, que se asentó en múltiples viajes de galeones y barcos mercantes que navegaban cada año entre Sevilla, La Habana y Veracruz. La segunda se componía de una trama de conexiones marítimas a través del golfo de México, las Antillas y las tierras aledañas al Gran Caribe. Una tercera red se construyó poco a poco a partir de los intercambios en la inmensa Cuenca del Pacífico e incluyó la navegación y el comercio entre las costas mexicanas y las del virreinato de Perú, pero en particular a partir de los viajes de la Nao de China entre Acapulco y Manila, que comenzaron a efectuarse año con año desde fines del siglo xvi, constituyendo un enlace temprano y fundamental del comercio entre la América española y Asia.
Quizá la faceta más llamativa del comercio externo de la Nueva España en la época colonial fue que las exportaciones del virreinato se compusieron en general de unos pocos productos a lo largo de más de tres siglos. Tanto la plata acuñada y en lingotes como una pequeña cantidad de oro representaron, en promedio, cerca de 80 por ciento de las exportaciones desde mediados del siglo xvi hasta principios del siglo xix. Otros dos productos de exportación de México que siguieron a los metales preciosos en importancia y valor fueron la grana cochinilla y el añil (indigo, como se le conoce en inglés y en francés), tintes muy valiosos y demandados en los talleres textiles de la Europa del Antiguo Régimen, aunque no han recibido la atención que se merecen en la mayoría de los textos históricos. Tampoco deben menospreciarse otros bienes exportados que eran propios de la riqueza biocultural de México, como el cacao, la vainilla, diversos tipos de chiles, la zarzaparrilla y una rica variedad de maderas preciosas.
En cambio, desde fechas muy tempranas la gama de importaciones fue siempre superior a la de exportaciones de México. Durante los siglos xvi y xvii, el grueso de los cargamentos de bienes que provenían de España y Europa con destino a la Américas partían de Sevilla, mientras que, en el siglo xviii, Cádiz se convirtió en el gran
emporio de los flujos mercantiles trasatlánticos. Para preparar la salida de cada flota —como se conocía a los convoyes anuales de barcos mercantes que cruzaban el Atlántico— se avituallaban los navíos particulares con gran surtido de productos: ultramarinos, vinos y azogues de Andalucía, telas de lana de Segovia y sedas de Valencia, además de una proporción creciente de textiles franceses, alemanes, flamencos e italianos. A su vez, los buques de guerra españoles —que acompañaban y protegían a las flotas mercantes— eran los vehículos destinados al transporte de los suministros requeridos por el gobierno y la administración coloniales: armas y municiones, pólvora, planchas de cobre, bulas y papel sellado. Por su parte, a través del Pacífico también llegaban relevantes y muy diversas importaciones a la Nueva España provenientes de Asia. A cambio de la plata enviada en el Galeón de Manila, en su tornaviaje a Acapulco traía sedas y cerámicas de China, telas de India y especias y algodón del Sureste Asiático.
El comercio exterior de la Nueva España durante la época colonial operaba fundamentalmente a partir de dos puertos —el de Veracruz en el Golfo y el de Acapulco en el Pacífico—, mientras que los demás puertos costeros llevaban a cabo una actividad más limitada y eran vigilados de forma estricta por los funcionarios de la Real Hacienda. Veracruz destacaba por disfrutar del mayor movimiento naviero: se ha documentado que entre 1561 y 1650 el tráfico de navíos en ese puerto rebasó los 2 300 buques mercantes, casi todos dedicados a la navegación atlántica.2 Era el principal punto de salida de la plata, que se cargaba tanto en lingotes y en cajones de monedas en los buques de guerra españoles que fondeaban en su bahía como en los numerosos, pero más pequeños, buques mercantes de particulares. Si bien el gran puerto jarocho constituía la principal entrada de los productos europeos, hubo una creciente resistencia a realizar ventas en la propia villa de Veracruz, debido a las condiciones de salud malsanas —por multiplicidad de enfermedades y pestes tropicales—, razón por la cual durante buen número de años las principales ferias se
* El Colegio de México, México.
1 Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo xvi, Madrid y México, Siglo xxi, 1979, o, en fechas más recientes, Bernd Hausberger, Historía mínima de la temprana globalización, México, El Colegio de México, 2018.
2 Antonio García de León, Tierra adentro, mar en fuera: el puerto de Veracruz y su litoral a sotavento, 1519-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 475.


p. 660
Samuel Scott (1702-1772)
Combate naval frente a Cartagena, 28 de mayo de 1708 (detalle), ca. 1743-1747
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
America sive Novus Orbis respectu Europaeorum inferior globi terrestris pars, Fráncfort, 1596
Acapulco, en Historia Americae, Fráncfort, ca. 1630

trasladaron a la villa de Xalapa, ubicada en tierras más altas y salubres, donde se colocaban los productos transportados por las flotas o, de forma alternada, en la propia Ciudad de México, hecho que redujo el protagonismo de los comerciantes veracruzanos frente a los mercaderes más poderosos de la capital.
Las ferias anuales en el puerto de Acapulco constituían el otro eje mercantil-naviero principal del intercambio externo de la Nueva España, que se activaba cada año al llegar la famosa Nao de China, el navío más grande del mundo en ese entonces, cargado de valiosos productos asiáticos. Para comprar las mercancías exóticas acudían a la feria centenares de comerciantes que solían trabajar bajo las órdenes de los grandes mercaderes de la Ciudad de México, quienes contrataban a numerosos arrieros que bajaban con sus mulas para acarrear la plata al puerto acapulqueño. Entre fines del siglo xvi y principios del siguiente, también fueron visitantes asiduos a las ferias de Acapulco cuantiosos mercaderes peruanos (conocidos como “peruleros”), quienes traían valiosos cargamentos de plata acuñada para adquirir los bienes de consumo y de lujo de Oriente, tan deseados. En todo

caso, una de las facetas más llamativas del comercio marítimo en la época colonial fue el hecho de que ambos puertos, Veracruz y Acapulco, siguieron siendo los puntos fundamentales de entrada y salida al virreinato durante trescientos años, tráfico sobre el cual los funcionarios reales mantuvieron una estrecha regulación fiscal, aunque inevitablemente hubo periodos en los que adquirió notable fuerza el contrabando, como se verá más adelante.
Exploraciones y conexiones mercantiles en la época de la Conquista
El inicio del comercio externo de México puede fecharse en muy pequeña escala a partir de la conquista del Imperio mexica por Hernán Cortés y sus huestes a principios del decenio de 1520. El inicial intercambio marítimo de la Nueva España fue en esencia de carácter importador; comenzó cuando un grupo de mercaderes burgaleses radicados en Sevilla mandó agentes (“factores”) de su red familiar-empresarial a sondear Yucatán (en 1520) y a reportarles desde Veracruz (1521). Los socios, hermanos y primos de Cristóbal de Haro, Diego Díaz, Alonso de Nebreda, Hernando de Castro y Francisco de Herrera —grupo con experiencia en el comercio europeo de Sevilla y en la naciente Carrera de Indias— vieron una oportunidad de negocio en ir tras la ruta de los primeros exploradores, conquistadores y pobladores españoles de México, ante la sospecha de que ése era un mercado de
3 Enrique Otte, “Mercaderes burgaleses en el inicio del comercio con México”, en Historia Mexicana, vol. 18, núm. 2, octubre-diciembre de 1968, p. 259.
potencial importancia, caracterizado por una significativa demanda de bienes que los españoles necesitaban para su protección: armas de fuego, espadas y cuchillos de acero, o productos que estaban habituados a consumir: vino, cárnicos, lácteos, aceitunas, pasas, trigo, aceite, calzado y textiles. A su vez, al apropiarse de tierras de laborío, los conquistadores promovieron nuevas unidades de producción rural que requerían la importación de implementos para la agricultura, así como de ganado mayor y menor de España: caballos, ovejas, cerdos, cabras y vacas, de los cuales los ovinos se multiplicaron con especial rapidez, sobre todo en las tierras de los pueblos de indios, que fueron diezmados por epidemias a lo largo del siglo xvi. En un primer momento, la demanda de bienes requeridos por la población blanca fue satisfecha con provisiones obtenidas en los mercados de Cuba y Santo Domingo, en cuyos núcleos urbanos ya operaba la red de mercaderes burgaleses mencionada. El primer tesorero real de Veracruz, nombrado por Hernán Cortés, Pedro de Maluenda, reportaba el 15 de octubre de 1521 a su primo Hernando de Castro, comerciante sevillano que había residido en Santo Domingo en 1519-1520, sobre la oportunidad de negocio con géneros europeos: “Agora le hago saber questá la tierra tan falta de todo que piedras se venderían. Que no hay harina ni vino ni ropa ninguna en la tierra. Y cierto el primero que venga hará buen viaje, porque, como digo, no hay nada en la tierra”.3
La primera acción de los tempranos mercaderes sevillanos interesados en hacer negocios con la recién descubierta tierra mexicana fue comprar la nave Santa María Magdalena en España, que abastecieron con “70 pipas de vino, 80 pipas de harina, más de 100 arrobas

Pieter Bruegel, el Viejo ( ca. 1525-1569)
Tres carabelas en una tormenta creciente, con Arion en un delfín, de la serie Los veleros, 1561-1565
Atribuido a Adrian Boot (fallecido ca. 1648)
Puerto de la Vera Cruz nueva con la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el reino de la Nueva España en el Mar del Norte, ca. 1620
de aceite, algo de vinagre, lienzos y telas de lujo”. El barco arribó a Cuba en julio de 1520, pero debido a la recepción de noticias sobre las dificultades que se enfrentaban en la conquista de la Ciudad de México (la Noche Triste), sólo remitió mercancías por valor de 300 pesos, aunque los bienes no llegaron debido a un infortunio del navío.4
Pese a este revés inicial, en 1522 y 1523 los agentes de los comerciantes lograron colocar en la flamante Nueva España varios cargamentos de harina de trigo y vino a precios exorbitantes, condicionados no sólo por la escasez, sino por la virtual inexistencia de tales productos en la América continental recién conquistada: si en 1521 en Cuba se pagaban en promedio 10 pesos por cada pipa de vino (548 litros), en México se pagaron 50 pesos de plata por pipa en 1523.5
En efecto, en los albores de la Colonia, el comercio externo estuvo limitado porque se disponía más bien de poco metálico o de escasas mercancías con suficiente valor para financiar un alto volumen de importaciones de Castilla. Entretanto, las pequeñas élites de conquistadores-hacendados, eclesiásticos y funcionarios hispanos vivían de los productos de la tierra y del tributo que obtenían de la numerosa población indígena, sometida a través de las conocidas instituciones de las encomiendas, repartimientos y mercedes de tierras. Es cierto
que desde los años de 1530, al convertirse en empresario, Hernán Cortés promovió el comercio externo. El historiador Antonio García de León ha descrito los primeros flujos de exportaciones de azúcar de las diversas haciendas del conquistador en Veracruz, sumados a cierta cantidad de cueros que también se enviaban a España. Por otra parte, la intensa labor de construcción de navíos en el istmo de Tehuantepec, en esos años, requirió la importación de anclas, herrajes, cañones, así como alimentos para los españoles allí radicados: vino, vinagre y aceite de oliva, que se recibieron de la península ibérica a un costo elevado.6
En todo caso, al considerar la dinámica del comercio es fundamental prestar atención al intercambio externo igual que al interno como posibles fuentes de actividad y lucro económico. Esto es válido en todo tiempo y espacio, y no hace falta enfatizar que Cortés y sus allegados tenían tanto interés en el intercambio local como en futuras transacciones externas que podrían generarse. Al llegar por primera vez a la gran capital de Mexico-Tenochtitlan, uno de los fenómenos que más les impresionó a los españoles fue la vitalidad de los mercados en la gran urbe, como consta en una carta de Cortés a Carlos V:
665
4 Enrique Otte, “Mercaderes burgaleses”, en Historia Mexicana, vol. 18, núm. 1, julioseptiembre de 1968, pp. 108-144.
5 Ibid., p. 113.
6 A. García de León, op. cit., pp. 254 y 295.
Camino Real de Tierra Adentro, antes de 1600

Pachuca
Tula
Ciudad de México
Toluca
Nevado de Toluca
Lago de Texcoco
L. de Chalco L. de Xochimilco
Popocatépetl
Iztaccíhuatl
Cuernavaca
Centro urbano
Camino Real
Camino Real iniciado por los jesuitas en 1600 Volcán
Apizaco
La Malinche
Puebla
Huamantla Amozoc
Atlixco
Izúcar de Matamoros
Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene una plaza tan grande como dos veces la de la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías.7
El comercio más valioso de la capital en poco tiempo fue controlado por los españoles y se intensificó de forma notable a través de los años, en particular por la multiplicación de intercambios con otras regiones de las tierras recién conquistadas. Pronto se estimuló el desarrollo de una serie de caminos reales que unirían la Ciudad de México con las nuevas villas y centros mineros. El camino de “tierra adentro” accedía hasta la Audiencia de la Nueva Galicia y el territorio de la Nueva Vizcaya, mientras que otros conectaban las principales poblaciones de los valles centrales del Altiplano, incluidas Puebla de los Ángeles, Toluca y Querétaro, y una red de caminos se dirigía al oriente y al sur a través de Veracruz y Oaxaca, hasta bifurcarse para llegar a Chiapas y Yucatán. No menos relevantes fueron las rutas que se dirigían a Cuernavaca para seguir hasta la bahía de Acapulco y otros puertos del Pacífico, donde se vislumbraban nuevas posibilidades de exploración y conquista.
7 Hernán Cortés, Cartas de relación de la conquista de México, Madrid, Espasa-Calpe, 1942, pp. 100-101.
8 “Capitulación de la reina con el marqués del Valle para descubrimientos en el Mar del Sur, Madrid, 27 de octubre de 1529” y “Provisión por la que el rey concede a Hernán Cortés pueda descubrir y poblar en el Mar del Sur y Tierra Firme, pudiendo nombrar alcaldes y justicias, Madrid, 5 de noviembre de 1529”, en Documentos cortesianos, vol. iii: 15281533, edición de José Luis Martínez, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 78-89, sec. v, docs. 165 y 166.
9 Bernardo García Martínez, El marquesado del Valle: tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, El Colegio de México, 1968, p. 161.
Las Vigas La Joya
Perote
Cofre de Perote
Xalapa El Lencero
Cerro Gordo
Corral Falso
Puente Nacional
Pico de Orizaba
Golfo de México
Paso de Ovejas La Antigua Veracruz
Córdoba Orizaba
El financiamiento y la organización de las primeras exploraciones en el Pacífico mexicano se hicieron a costa de Hernán Cortés, ya que el conquistador gozaba del favor real y, con ello, del derecho y la obligación de expandir los dominios de Castilla, facultándosele en el proceso para maximizar tanto el patrimonio de la Corona como el suyo propio. En 1528, Cortés se embarcó rumbo a Europa para asegurar de la Corona, entre otras cosas, los permisos y los contratos necesarios para la exploración y el poblamiento en los territorios en la Mar del Sur (el Pacífico). Estas figuras legales eran las capitulaciones, un tipo de concesión real para articular la integración de intereses públicos y privados en la costosa —y muy riesgosa— empresa de la exploración marítima. Por conducto de dos capitulaciones del otoño de 1529, a Cortés se le concedió el derecho de gobernar los territorios que él descubriese sobre la Mar del Sur y aquellos que ayudase a poblar al norte y al este de la Nueva Galicia; en aquellos lugares, Cortés estaría autorizado por los Habsburgo para nombrar alcaldes, cobrar impuestos y reclamar un doceavo del territorio ganado para el reino.8
A Cortés se le autorizó disponer de los medios materiales para asumir la responsabilidad de la exploración marítima, así como la inversión y las ganancias potenciales correspondientes. En retribución de su exitosa campaña en el Anáhuac, en julio de 1529 recibió del emperador un vasto señorío, bautizado con el nombre de “marquesado del Valle”, que incluyó diversos territorios: el pueblo de Coyoacán, los principales valles alrededor de las nacientes villas de Cuernavaca, Toluca y Oaxaca, así como un territorio inmenso en el istmo de Tehuantepec.9 Desde el puerto de Tehuantepec, el flamante marqués dirigió las primeras expediciones para explorar y poblar el Pacífico mexicano en 1532, 1533 y 1535 (capitaneando en persona esta última), desde donde brindaría cierto apoyo militar a Pizarro en su conquista de Perú (en 1536). Pero, no obstante su gran poder e influencia,

Gerardus Mercator (1512-1594)
America sive India Nova, en Atlas, sive, Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisburgo, 1595
Cortés enfrentó muchas dificultades logísticas y políticas para ejecutar la exploración marítima. A su regreso a México en 1530, el marqués descubrió que, en su ausencia, la construcción de los cinco buques comenzada en el istmo había sido saboteada por el gobierno de la primera Audiencia y su primer presidente, Nuño de Guzmán. En todo caso, Cortés pronto reanudó la construcción de barcos en su puerto de Tehuantepec y, el 30 de junio de 1532, hizo zarpar dos naves al norte, rumbo a lo que hoy es Culiacán. Uno de los barcos de velas, al frente del cual quedó Hernando de Grijalva, navegó hacia mar abierto y, alrededor del 20 de diciembre de 1533, descubrió las islas Revillagigedo, antes de retornar a salvo a la Nueva España.
El 15 de abril de 1535 Cortés zarpó de Chametla (Sinaloa) en dirección a Santa Cruz (La Paz), y llegó a la bahía con un contingente de cien hombres, pero pronto el mal clima hizo virtualmente imposible el precario asentamiento en la punta de una bastante desértica Baja California, situación que se agudizó por la escasez de alimentos y agua para el sostén de las huestes expedicionarias; muchos hombres
murieron de hambre y otros tantos perecieron tras padecer varias desgracias en altamar y el encallamiento de uno de los barcos en lo que hoy es San Blas. Pese al infortunio vivido, esta expedición tiene el mérito de haber fundado oficialmente el pueblo de La Paz, en mayo de 1535. Cuatro años más tarde, una última expedición organizada por Cortés se dirigió con rumbo norte, al mando de Francisco de Ulloa. Sería la empresa de exploración marítima más exitosa de las cuatro auspiciadas por el marqués del Valle, pues en esta ocasión no había la pretensión de fundar de inmediato un asentamiento (tarea que quizás habría resultado desastrosa), sino que se proponía explorar las costas de la isla o península de la California, como fue bautizada por Cortés. Durante el segundo semestre de 1539 y el primero de 1540, Ulloa logró avanzar hacia el norte de Sinaloa, bordear Sonora y llegar por el golfo al delta del río California (actual río Colorado), donde dio vuelta al sur y recorrió la costa oriental mexicana sobre el Mar Bermejo (hoy Mar de Cortés) hasta el cabo San Lucas, que rodeó, y desde allí continuó navegando al norte hasta alcanzar el paralelo norte 28 y descubrir la isla de Cedros. Todas estas expediciones sobre las costas del Pacífico fueron importantes para la exploración de nuevas tierras y mares, aunque en términos mercantiles resultaron poco redituables. Por ello, ahora conviene enfocar la mirada en el comercio más importante que se desarrolló desde mediados del siglo xvi en el golfo de México y, en particular, a través del Atlántico.
668

Acapulco
Expedición de 1519-1521
1.
La expedición de Hernán Cortés sale de La Habana el 10 de febrero de 1519
Llega a Cozumel el 4 de marzo
Arriba a Centla, Tabasco, el 12 de marzo
Desembarca en San Juan de Úlua el 21 de abril
Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz en Chalchihuecan el 22 de abril
Los españoles viajan a Cempoala, donde se alían con los totonacas, y se funda por segunda vez Veracruz, en Quiahuiztlán, del 1 al 3 de junio
Salen de Cempoala rumbo a Mexico-Tenochtitlan el 16 de agosto
Pasan por Xalapa el 18 de agosto
Llegan a Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, el 28 de agosto y permanecen hasta el 30 de ese mes
Llegan a Tlaxcala el 18 de septiembre y permanecen hasta el 23 septiembre.
Hernán Cortés hace una alianza con los tlaxcaltecas
La Nueva España y el Atlántico: las flotas y la Carrera de Indias
Desde el principio de la época colonial, el intercambio mercantil de la Nueva España con Europa se asentó sobre el que se realizaba en las islas del Caribe, que ya habían sido conquistadas y colonizadas antes por los españoles. En cambio, desde los años de 1530 el comercio mexicano comenzó a cobrar dinamismo propio. Los navíos mercantiles que salían de Veracruz solían partir en la primavera para alcanzar el puerto de La Habana en mayo o junio, previo a la estación de huracanes, desde donde navegaban a Sevilla, único puerto autorizado por la Corona para recibir los cargamentos de América, oficiales y privados. A su vez, en el otoño de cada año zarpaban los navíos de las grandes flotas desde Sevilla y, más tarde, desde Cádiz, en dirección a las Indias, abastecidos con vinos andaluces, diversos tipos de alimentos y conservas, papel y sedas de Valencia, azogue de la mina de Almadén, cobre de las minas de Riotinto e instrumentos de hierro del País Vasco, sobre todo para la minería. La mayoría de estas mercancías se pagaba con plata y oro de América pues, como ya se señaló, los me-
Expedición de 1524-1526
El 12 de octubre de 1524 sale una expedición comandada por Hernán Cortés hacia Las Hibueras (Honduras) con el propósito de disciplinar al capitán
Cristóbal de Olid, quien se había rebelado contra él, que lo había enviado de avanzada en busca de un pasaje entre el Atlántico y el Pací co. Cortés parte de Trujillo por mar hacia San Juan de Ulúa el 25 de abril de 1526
Expedición de 1532-1535
El 30 de junio de 1532 Hernán Cortés envía una primera expedición a la Mar del Sur (océano Pací co) que sale de Acapulco
En octubre de 1533 parte la segunda expedición al Pací co desde el puerto de Santiago, en Colima
El 15 de abril de 1535 parte una tercera expedición, esta vez desde Chametla, Sinaloa, en la nave San Lázaro
La expedición toca tierra en la península de Baja California y el 3 de mayo del mismo año llega a la bahía de la Santa Cruz, hoy La Paz.
Quiahuiztlán/Villa Rica de la Vera Cruz
Chalchihuecan
de Ulúa Tlacotalpan
El 12 de octubre se da un enfrentamiento sangriento con los cholultecas, enemigos de los tlaxcaltecas
La expedición pasa por Amecameca el 3 de noviembre Llega a Mexico-Tenochtitlán el 8 de noviembre Los españoles huyen de Mexico-Tenochtitlan el 30 de junio de 1520 (Noche Triste) rumbo al lago de Zumpango Batalla de Otumba el 7 de julio contra el ejército de la Triple Alianza, que termina por romper las. Cortés y sus hombres se dirigen hacia Tlaxcala y posteriormente a Tepeaca
En la llamada campaña de Tepeaca, Cortés prepara a sus huestes para la reconquista y recibe refuerzos entre nes de julio y octubre de 1520 y en diciembre del mismo año se organiza el asalto a Mexico-Tenochtitlan, con el acecho a los reinos vecinos Rendición de Mexico-Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
tales preciosos fueron los principales productos de exportación durante trescientos años, tanto de México como de las demás colonias españolas que contaban con esta riqueza minera.
Al incrementarse el volumen y valor del tráfico trasatlántico, las autoridades de la monarquía española pusieron en marcha un proceso de institucionalización del conjunto de la actividad de navegación y comercio que se conoció como la “Carrera de Indias” Para su regulación se creó, en la temprana fecha de 1503, la Casa de Contratación en Sevilla, con contadores que fiscalizaban los embarques y escribanos que registraban todas las mercancías que salían o entraban en los cargamentos. Además, contaba con un oficial que supervisaba la formación de todos los pilotos autorizados para navegar en el Atlántico; tal oficio requería una persona con excelente conocimiento de los mares y, por ello, no fue extraño que el piloto mayor más destacado fuese Américo Vespucio, quien fue nombrado para ese cargo en 1509 y sirvió lealmente durante muchos años.
Los grandes mercaderes sevillanos, que participaban en el tráfico con las Indias, reclamaron su propia corporación; ésta fue autorizada
La Paz
Mexico-Tenochtitlan
La Habana
Trujillo

Imperio mexica
Principales batallas
en 1543 por Carlos V con el nombre de Consulado de Cargadores de Sevilla, y pronto comenzó a operar en la Casa Lonja, un gran edificio aledaño a la catedral, donde se congregaban los mercaderes para sus negociaciones. Dos siglos más tarde, el edificio de la Lonja se convertiría en el grandioso Archivo de Indias, fuente monumental de documentos sobre la historia colonial de la América española. A mediados del siglo xvi también se creó la Universidad de Mareantes de Sevilla, una corporación que reunía a los propietarios de naos, a los pilotos, a los maestres y a los capitanes de los navíos.
Durante los siglos xvi y xvii, los navíos con destino a la Nueva España bajaban desde Sevilla por el río Guadalquivir para luego salir al Atlántico y dirigirse a las islas Canarias, donde se abastecían del agua y los alimentos necesarios para efectuar la larga travesía a través del océano. Después de un viaje de hasta dos meses, los convoyes llegaban al puerto de La Habana, que pronto fue bautizado como la “Llave del Nuevo Mundo”. Desde el puerto cubano seguían su camino a Veracruz, donde descargaban las mercancías que llevaban a bordo y, después, embarcaban plata y otros artículos de la tierra para su
regreso a España. El tornaviaje solía realizarse a fines de la primavera con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los buques que regresaban a Europa a través del pasaje entre Cuba y Florida, antes de la temporada de huracanes, al ser empujados por la poderosa corriente del golfo de México y los vientos favorables que permitían una navegación relativamente veloz.
Desde 1564 se fijaron las normas de los viajes de las flotas novohispanas, que siempre fueron acompañadas por uno o más buques artillados de la armada española. Para financiar los convoyes, la Real Hacienda estableció diversos impuestos sobre el comercio y sobre los navíos que realizaban el periplo trasatlántico. Por ejemplo, la “avería”, en sus orígenes, tenía el objeto de ayudar a la financiación de las armadas que protegían los convoyes de la Carrera de Indias, mientras que el “derecho de toneladas” y el “almojarifazgo” se cobraban como pagos por el anclaje de los barcos en los respectivos puertos. La forma de cobrar los impuestos era similar en todo el Imperio. Por ejemplo, al llegar el navío respectivo a Veracruz, el tesorero y el contador de la Caja Real local recibían el registro de las mercancías que entregaban los maestres del respectivo buque y autorizaban su guarda en las bodegas oficiales. Calculaban el valor de los bienes de acuerdo con un estimado de los precios en los mercados y, después, fijaban los gravámenes a pagar a la Corona.
En la Nueva España, los grandes comerciantes pronto reclamaron el establecimiento de un Consulado de Mercaderes en la Ciudad de México que fuera equivalente en derechos al de Sevilla. En 1592 Felipe II autorizó su fundación y, desde entonces, esa entidad gremial administró el Tribunal de Comercio, el cual ejercía jurisdicción sobre el grueso de los pleitos mercantiles en el virreinato. Dicha institución corporativa contribuyó a que se consolidara una élite cuasimonopólica y muy jerárquica de los mercaderes virreinales más importantes, cuyos miembros establecieron redes de agentes a escala regional y protagonizaron un claro dominio sobre multitud de comerciantes por menor. A su vez, el Consulado se encargó de promover los intereses de la oligarquía mercantil novohispana frente a los flotistas sevillanos en las complejas negociaciones que realizaban en las ferias anuales en Veracruz, Xalapa o la Ciudad de México, según fuera el caso. Además, para proteger sus intereses, hacia principios del siglo xviii, el Consulado financiaba a un grupo de procuradores en Madrid a fin de que abogaran por sus intereses directamente ante la Corona.10
Otro fenómeno característico de la fuerte regulación de la Carrera de Indias fue la vigilancia de los pasajeros que viajaban en los barcos que salían de Sevilla y, luego, de Cádiz con destino a la América española. Durante el siglo xvi, 36 por ciento de los emigrantes españoles se encaminó a Perú, mientras que 33 por ciento se trasladó a México, de acuerdo con la obra señera de Nicolás Sánchez Albornoz.11
10 Iván Escamilla, Los intereses malentendidos: el Consulado de Comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
11 Nicolás Sánchez Albornoz, Historia mínima de la población de América Latina, México, El Colegio de México, 2014, caps. 4-5.

Posteriormente, en los siglos xvii y xviii, se estima que fueron cerca de 150 mil los españoles que arribaron a la Nueva España, además de un número mucho menor procedentes de otros países europeos. Tanto el gobierno de la Corona como la Inquisición revisaban con sumo cuidado las listas de pasajeros para verificar que no viajaran ni protestantes o “herejes” ni espías de los países nórdicos, enemigos de la Corona hispana. De todas formas, hay numerosos testimonios de la entrada de personas de diversas nacionalidades en casi todas las fases de la historia colonial, en particular de italianos católicos que experimentaron trayectorias de singular interés en varias regiones de México, como reflejan los estudios del joven historiador Fernando Ciaramitaro.12
A partir de mediados del siglo xvi, una cantidad adicional de barcos fue llegando a la Nueva España desde África con cargamentos de esclavos, comercio inhumano y muy lucrativo que seguiría activo hasta fines de la época colonial.13 Desde bastante temprano, el control de este tráfico de personas fue dominado por grupos de comerciantes portugueses que negociaron contratos (“asientos”) muy rentables con la Corona de los Habsburgo. Establecieron rutas complejas a través del Atlántico, que partían de las factorías lusitanas en Angola y Mozambique, al igual que de diversos reinos africanos, donde adquirían esclavos para moverlos en buques, en condiciones casi siempre atroces,
Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla y para otras cosas de las Indias y de la navegacion y contratación de ellas (portada), Sevilla, Martín de Montesdoca, 1553
Atribuido a Louis de Caullery ( ca. 1580-1621)
Vista de Sevilla, siglo xvii
12 Fernando Ciaramitaro, Italiani tra Spagna e Nuovo Mondo, Messina, Armando Siciliano, 2011.
13 Herbert S. Klein y Ben Vinson, Historia mínima de la esclavitud en América Latina y el Caribe, México, El Colegio de México, 2013, cap. 2.



672 y tocaban puerto en las islas Azores para luego encaminarse al Caribe y a Veracruz.14 Muchos esclavos fueron destinados a trabajos en plantaciones en las zonas más tropicales de México, mientras que otros más afortunados se colocaron en labores en los domicilios de familias pudientes o como artesanos en diversas ciudades. En todo caso, la historia de los afromexicanos constituye un capítulo fundamental de la historia de la navegación, el comercio y, por supuesto, de la sociedad multiétnica del México colonial. Debe recalcarse que, hoy en día, atrae cada vez más la atención de algunos miembros de las jóvenes generaciones de estudiosos.
México y la defensa del comercio a través del Gran Caribe Durante el siglo xvi, las potencias enemigas de la Corona española carecieron de la capacidad logística y económica para constituir una amenaza demasiado seria para las posesiones de Carlos I y Felipe II en América, si bien los piratas y corsarios franceses e ingleses causaron estragos relevantes a las arcas imperiales. Santiago de Cuba y La Habana fueron saqueadas en 1553 y 1555 por Jacques Soria y, en el último tercio del siglo, varios puertos fueron atacados por John Hawkins y Francis Drake, con asaltos tan notables que impulsaron a la Corona española a fortificar las principales ciudades del Caribe español entre 1586 y 1616, bajo la dirección del ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli, quien diseñó y estableció las bases de la mayoría de las fortalezas en el Caribe, desde el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, hasta El Morro, en San Juan de Puerto Rico, y el Castillo de los Tres Morros, en La Habana.
Para enfrentar las amenazas de sus diversos enemigos, resultaba fundamental para el Imperio español proteger las rutas de tránsito de las flotas anuales a través de la región de las Antillas Mayores, y también por las Menores, conocidas desde el siglo xvi como islas de “Barlovento”, un término náutico que significa “desde donde sopla el viento”; en esta instancia, de este a oeste. Dicha extensa zona marítima, puerta de entrada al golfo de México, debía ser defendida de las incursiones de piratas ingleses, holandeses y franceses, siempre al acecho de los barcos mercantes y de los galeones que transportaban la plata del rey. Para financiar una armada local capaz de neutralizar la amenaza de potenciales enemigos sobre esta zona de tránsito y de las colonias isleñas, débiles en términos económicos y militares, la Corona movilizó recursos desde el virreinato de la Nueva España. Tras el asalto de los corsarios holandeses a la flota en La Habana en 1628 (en la que se perdieron al menos seis millones de pesos), se creó formalmente la Armada de Barlovento, con doce buques artillados y 2 500 hombres. En las negociaciones con los mercaderes novohispanos, llamados a ser financieros de la armada, la monarquía arrendó las alcabalas cobradas en la Ciudad de México al cabildo local y concedió el reclamo político de desaparecer el cargo de corregidor en la capital del reino, lo que derivó en una mayor autonomía relativa del gobierno de la Nueva España. Así, la suerte de la armada atlántica y su financiamiento tuvieron un impacto directo en México, en su historia política y también fiscal.
Si en la primera mitad del siglo xvii los bucaneros holandeses, franceses e ingleses lograron arrebatar algunas de las Antillas Menores —agravando la amenaza que se cernía sobre las islas principales y los territorios continentales de la monarquía—, en la segunda mitad de esta centuria los ataques de los corsarios y la piratería, lanzada desde esos bastiones enemigos, se convertirían en una suerte de guerra
Jacques Chereau (1688-1776)
Salida de la flota de Cádiz hacia la Vera Cruz, ca. 1760
Miguel Cabrera ( 1695-1768)
De negro e india, china cambuja, 1763
pp. 674-675
Atribuido a Juan de la Corte ( ca 1585- ca 1662 )
Expulsión de los holandeses de la isla de San Martín (islas de Barlovento, 1 de julio de 1633), siglo xvii



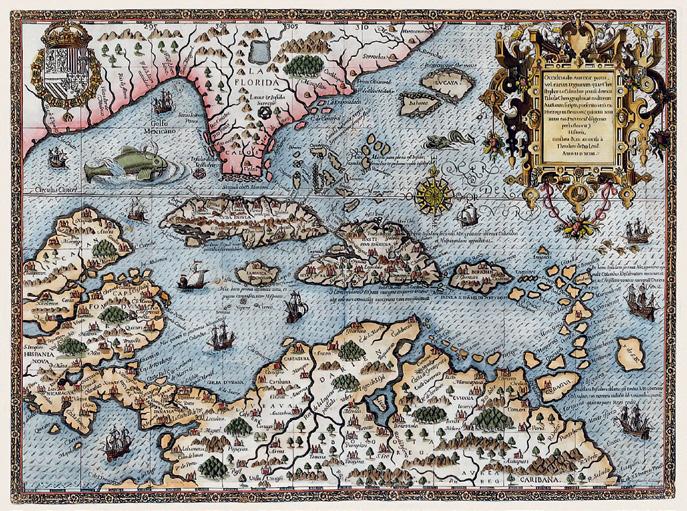
676 de baja intensidad. En 1655 la ocupación de Jamaica por tropas y colonos británicos fue un gran golpe contra el poder imperial hispano en la zona, como lo fue, asimismo, la ocupación por los franceses desde 1697 de la parte occidental de La Española (hoy Haití). Pese a tales reveses determinantes, que dotaban de bases de operaciones para las actividades de los bucaneros y de una multitud de comerciantes contrabandistas, el dominio español sobre los demás puntos estratégicos más importantes del Caribe y del golfo de México mantuvo una relativa estabilidad gracias a la decisiva contribución del erario novohispano a la defensa marítima regional. Veracruz fue uno de los centros de operaciones para la Armada de Barlovento hasta mediados de 1748, cuando se disolvió.15 Sin embargo, su extinción no significó el término de las aportaciones novohispanas para la defensa militar del Caribe pues, al contrario, las transferencias fiscales en plata de la tesorería de Veracruz aumentaron y resultaron esenciales para la defensa de todo el Caribe español. De hecho, a lo largo del siglo xviii, las transferencias de plata mexicana financiaron los astilleros de La Habana, donde se construyeron un centenar de los mayores buques de guerra de la armada española que protegieron el intenso comercio trasatlántico e intervinieron en repetidas guerras navales con Gran Bretaña hasta fines de la Colonia.
La Nao: México, el Pacífico y la otra cara de la globalización temprana
Al tiempo que se mantuvo el intenso tráfico mercantil de la Carrera de Indias entre América y España a través del mar Caribe y el océano Atlántico, cobró fuerza otra cara del intercambio mundial, desarrollado a través del Pacífico desde fines del siglo xvi. Tras varios intentos por establecer una ruta de navegación segura, de ida y vuelta, entre México y Asia, en 1565 el capitán Miguel López de Legazpi y su piloto, Andrés Urdaneta, lograron por fin realizar el tornaviaje desde Manila. Con ello se cumplía el viejo sueño de Cristóbal Colón de lograr para España intercambios mercantiles a través de Occidente con China (Catay), India (Bengala) y Japón (Cipango). El sistema instituido (en 1593) para regular el comercio por el océano Pacífico fue el del llamado Galeón de Manila, o Nao de China, constituido por uno o dos navíos —según fuera el caso—, cada uno con capacidad de 500 toneladas de carga. Zarpaban en junio o julio del puerto filipino de Cavite y tardaban entre cuatro y cinco meses en llegar a Acapulco, donde descargaban los bienes asiáticos tan ansiados: telas —especialmente sedas—, cerámicas, porcelanas, muebles laqueados, especias y otras mercancías. El regreso de los galeones desde Acapulco a Filipinas se efectuaba a fines del invierno o inicios de la primavera, provistos de formidables cantidades de plata, además de grana cochinilla, añil, tabaco y otros bienes de la tierra.
15 Sobre la relevancia de Veracruz, véase Yovana Celaya Nández, “El costo fiscal en la defensa del Caribe: la Armada de Barlovento, 1702-1748”, en Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein (coords.), El secreto del Imperio español: los situados coloniales en el siglo xviii, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012, p. 231.
El arribo anual de la Nao de China a Acapulco era esperado con ansia por los miembros del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, corporación que coaligaba a los principales mercaderes del reino, quienes controlaban el grueso de las transacciones porque mantenían estrechos vínculos con los mercaderes en Manila, de los

Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Occidentalis Americae partis, 1594
Abraham Ortelius ( 1527-1596)
Maris Pacifici, ca. 1608
cuales muchos eran parientes o cercanos colaboradores. El historiador Mariano Bonialian ha señalado que, entre 1580 y 1609, se puso en marcha un comercio triangular entre México, China y Perú que puede considerarse que “gozó de un verdadero esplendor”.16 No obstante, ya para 1589 los comerciantes mexicanos se quejaron de la presencia de peruleros en México, pues ejercían presiones alcistas sobre los precios de los artículos asiáticos. Tan sólo en 1597, de los 12 millones de pesos de plata exportados a Filipinas desde la Nueva España, 6 millones habrían sido acuñados en Perú. La razón del gran intercambio intercolonial a fines del siglo xvi y comienzos del xvii es que resultaba más conveniente para los mercaderes del virreinato de Perú comerciar con el occidente mexicano a menores costos, antes que acoplarse a los circuitos oficiales imperiales, los cuales fijaban condiciones desventajosas a los peruleros para adquirir bienes europeos en la Feria de Portobelo, en Panamá. Para proteger el orden colonial, en 1609 la Corona prohibió a los comerciantes peruanos enviar más de 300 mil pesos de plata a México y en 1634 suspendió el comercio legal con Perú, a pesar de lo cual se mantendría un comercio semiclandestino por largos decenios, que luego se amplió en el siglo xviii; el historiador Bonialian establece que, entre 1675 y 1740, “las conexiones clandestinas entre ambos virreinatos” se desarrollaron “con notable intensidad”.17
Los cargamentos que salían de Acapulco con destino a Manila solían llevar un promedio de entre dos millones y cinco millones de pesos anuales de la Nueva España a Filipinas (y, de allí, a Cantón y Macao), de manera bastante sostenida desde finales del siglo xvi hasta principios del siglo xix.18 De acuerdo con un estudio reciente, un total de 788 galeones cruzaron el océano Pacífico desde Manila hasta Acapulco y de regreso, entre los años de 1565 y 1815.19 Eran los navíos más grandes del mundo y, además, portaban los cargamentos individuales más valiosos, pero sufrieron innumerables percances. De hecho, 12 por ciento de los galeones salidos de Manila se hundieron en el tornaviaje, aunque esto no se debió tanto a los ataques de enemigos de la Corona española como a otros factores. Las causas principales de los naufragios eran que, por una parte, los mercaderes y los funcionarios asociados a este negocio tan lucrativo solían sobrecargar los grandes buques en relación con su capacidad para navegar en mares que podían ser muy peligrosos. En segundo lugar, eran frecuentes los retrasos en las salidas de viajes provocados por mercaderes ansiosos de poder seguir llenando los navíos con bienes, más allá del tiempo estipulado, incluso en épocas de inicio de los monzones,
16 Mariano Bonialian, El Pacífico hispanoamericano: política y comercio asiático en el Imperio español (1680-1784), México, El Colegio de México, 2010, p. 79.
17 Ibid., p. 152.
18 Un estudio pionero es el de William Lytle Schurz, The Manila Galleon [1939], Nueva York, Dutton, 1959. Véase también Carmen Yuste, Emporios transpacíficos: comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
19 Fernando Arteaga, Desiree Desierto y Mark Koyama, “Shipwrecked by Rents”, 15 de septiembre de 2020, disponible en http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3693463; consultado en octubre de 2021.
677
678

decisiones que en ocasiones causaban estragos fatales. Estos factores aumentaban enormemente los riesgos del largo tornaviaje. Un ejemplo notorio de desgracia fue el caso del galeón San José, que se hundió en 1694 al iniciar su tornaviaje desde Filipinas. Una exploración arqueológica submarina (realizada en 2011) determinó que cargaba una gran cantidad de sedas y especias, más de 197 mil piezas de porcelana china y japonesa, cuarenta y siete cofres llenos de objetos de artesanías preciosas de oro y cientos de baúles repletos de piedras preciosas y objetos, cuyo valor total fue registrado en 7 694 742 pesos de plata, monto equivalente a la enorme suma de ¡500 millones de dólares en moneda actual!
Los productos de México en la emergente economía-mundo
Un testimonio ilustrativo de la extraordinaria proyección comercial alcanzada por la Nueva España en la globalización temprana se recoge en los versos que en 1604 se publicaron en el texto titulado Grandeza mexicana, de Bernardo de Balbuena (1562-1627), quien describía la Ciudad de México como eje de intercambios mercantiles del mundo entero en la época:
¿Quién podrá dar guarismo a tus riquezas, número a tus famosos mercaderes,
20 Citado en Mariano Bonialian, China en la América colonial: bienes, mercados, comercio y cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Biblos, 2014, p. 27.
21 Para una obra que sentó las bases de la historia del medio ambiente, véase Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, Westport, Greenwood Press, 1972.
de más verdad y fe que sutilezas?
¿Quién de tus ricas flotas de los haberes, de que entran llenas y se van cargadas, dirá, si tú la suma de ellas eres?
En ti se junta España con la China, Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplina.20
En consonancia con estos versos tan evocativos, debe subrayarse que la difusión de muchos productos mexicanos contribuyó a modificar diversos y relevantes aspectos de la economía-mundo de la época. Una importante literatura ha enfatizado la amplia difusión de productos rurales de la rica biodiversidad mexicana, como maíz, vainilla, tomate, frijoles y calabazas, que poco a poco se incorporaron a la agricultura y a las dietas tanto europeas como de muchas otras tierras y sociedades del planeta. Este fenómeno del encuentro de dos mundos ha sido resaltado en libros de amplia difusión, como la obra clásica de Alfred W. Crosby sobre el intercambio colombino.21 Pero en el presente texto se desea llamar la atención más específicamente sobre el papel de aquellos bienes que se exportaban desde México, año con año: la plata y el oro, la grana cochinilla, el añil y el cacao, cuyas trayectorias comerciales ayudan a entender las formas en las que impulsaron una multitud de circuitos mercantiles y de consumo en Europa, Asia y la propia América, entre los siglos xvi y xviii.
Conviene subrayar el papel notable de la plata mexicana en la globalización del comercio y su protagonismo en la difusión del “peso fuerte” como una moneda casi universal en el Antiguo Régimen. Durante la segunda mitad del siglo xvi, los envíos de plata y de oro de la
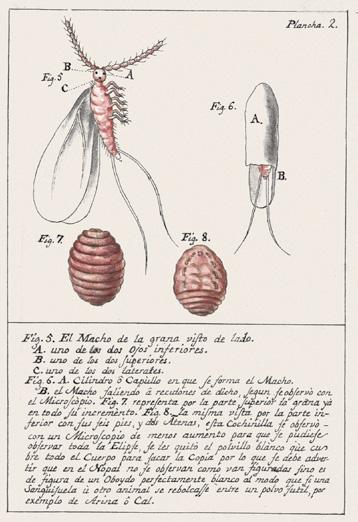

Georg Braun (1541-1622)
Frans Hogenberg ( ca. 1535-1590)
Civitates orbis terrarum, 1577
El macho de la grana visto de lado e Indio que recoge la cochinilla con una colita de venado, en José Antonio de Alzate, Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana cochinilla, planchas 2 y 7, 1777
Nueva España no solían sobrepasar los 2 millones o los 3 millones de pesos fuertes por año, pero a lo largo del siglo xvii se estima que los cargamentos remitidos al Viejo Mundo alcanzaron un promedio anual de 6 millones de pesos de plata (acuñada y en barras). No obstante, debe recordarse que la suspensión de las flotas en distintas coyunturas, así como el contrabando, implicaban bajas sustanciales en determinados años. Desde principios del siglo xviii, México superó por mucho a Perú y al Alto Perú en cuanto a remesas de plata, pues el promedio de los envíos anuales alcanzaría cifras de entre 10 millones y 12 millones de pesos. Ello reflejaba la enorme productividad de las minas mexicanas en esa época. De acuerdo con las estimaciones del científico alemán Alexander von Humboldt, publicadas en 1811 y citadas a menudo, es probable que la producción total de plata registrada y no registrada del hemisferio americano entre 1492 y 1803 superara los 4 mil millones de pesos, alimentando todos los sistemas comerciales y monetarios del mundo.22
La razón por la cual el peso de plata se convirtió en moneda de circulación casi universal durante el Antiguo Régimen guardaba una estrecha liga con su uso en las más variadas y extensas transacciones mercantiles y financieras. Una parte de las reexportaciones de plata
679 desde España solía encaminarse por el Mediterráneo a los puertos italianos de Génova, Livorno y Venecia, y desde allí podían viajar a los vastos dominios del Imperio otomano, a las ciudades de Constantinopla, Esmirna, Alepo y Alejandría, e incluso a Bagdad. Mucha plata también se dirigía a países al norte de la península ibérica, a todos los principales puertos franceses, así como a Amberes, Ámsterdam y Hamburgo, puertos de entrada al corazón de Alemania, desde donde fluían al resto de la Europa Central y Oriental. Tampoco debe olvidarse que copiosos flujos de esos metales preciosos también llegaban a Inglaterra y, desde allí, a las ciudades portuarias escandinavas y rusas. Dicho sea de paso, en muchos casos se resellaban los pesos mexicanos en las cecas locales a fin de estampar las figuras o signos de los respectivos soberanos extranjeros. Por último, ya se comentó que otra porción muy considerable de la plata mexicana acabó en Asia Oriental, sobre todo en los enormes mercados de China.
El segundo lugar en importancia de las exportaciones del México colonial lo ocuparon dos tintes naturales: la grana cochinilla y el añil (indigo). Hasta fechas recientes, su singular historia no ocupaba un lugar significativo en la mayor parte de la historiografía colonialista, a pesar de su crucial papel como insumo en los talleres textiles del Antiguo Régimen en Europa, en Asia y en la propia América española. La grana cochinilla de México servía para fabricar una tintura roja de una calidad superior y más duradera que todas las conocidas con anterioridad; por ello, alcanzó una gran demanda para el teñido de
22 Véase Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991 (cuadros en apéndices); reedición en español de la edición clásica original: París, 1811.
Naveta con cucharilla, ca. 1600-1650
Mancerinas de la Compañía de Indias, siglo xviii

Armario, siglo xviii
Autor no identificado
La chocolatada, 1710







Tiziano ( ca 1490-1576)
Emperatriz Isabel de Portugal, 1548
Tibor poblano, con tapa de hierro, 1725-1775
las telas de lujo que se usaban en las cortes de los monarcas y en los círculos eclesiásticos y aristocráticos de toda la Europa de entonces. La grana se había producido de forma tradicional en varias regiones de México desde la época prehispánica, pero desde el siglo xvii provenía principalmente de Oaxaca, donde el cultivo de la grana fina —un insecto que crece sobre los nopales— fue desarrollado con esmero por decenas de miles de familias campesinas que lograban unos ingresos apetecibles a partir de su venta.
Desde muy pronto, es decir, desde finales de la década de 1520, la cochinilla mexicana comenzó a aparecer en varios mercados europeos en pequeñas cantidades, pero pronto obtuvo una amplia aceptación como el colorante carmesí más fino y duradero para los textiles, en particular para las lanas y las sedas. Según un estudio químico de significativo valor histórico, “[…] la cochinilla poseía de diez a doce veces las propiedades de teñido de los kermes [sic]; también produjo colores muy superiores en brillo y solidez”.23 Este colorante enseguida ganó mercados en los principales centros de fabricación de textiles de lujo de Europa, incluido el de Segovia en España, Suffolk en Inglaterra, Rouen y Lyon en Francia y otros centros como Malines en Flandes, así como en los famosos talleres de telas de lujo de Florencia, Milán y Venecia. Además, a partir de mediados del siglo xvi, se halla cochinilla en las paletas de los grandes pintores venecianos: Tiziano, Tintoretto y Veronese, a los que podemos agregar Bassano y Lorenzo Lotto, así como El Greco, que había estudiado en Venecia.24
Un artículo clásico de Raymond Lee señala que, hacia 1600, las importaciones anuales promedio de España de grana cochinilla llegaron a ser de entre 10 mil y 12 mil arrobas (una arroba equivale a entre 11 y 12 kilogramos).25 Más adelante, este comercio se incrementó, sobre todo en el siglo xviii, que fue una época de notable prosperidad en lo concerniente a la grana cochinilla. Su producción anual promedió 36 904 arrobas a mediados de esa centuria y su precio ascendía a casi 500 reales de plata por arroba, lo que representaba un valor de más 2 millones de pesos de plata por año. Sin embargo, a partir de 1784 se desplomó la producción y apenas se registraron exportaciones por 20 mil arrobas hacia 1803 y varios años subsiguientes.26
Pero el rojo profundo de la grana no era el único tinte que disfrutaba de considerable demanda en Europa, ya que el añil (indigo) también era muy solicitado por el color azul puro y concentrado que producía esta planta tintórea.27 Desde la época medieval, en Europa los azules brillantes y profundos eran muy apreciados por los fabricantes y comerciantes de textiles de lujo, en particular después de una serie de mejoras en el teñido de las telas, con resultados notables en el trabajo con lanas y sedas. El añil originario de México fue reconocido desde fines del siglo xvi como de la más alta calidad y sus precios se dispararon en los mercados internacionales. Por ello, pronto se extendió su cultivo en el sureste del virreinato, sobre todo en Yucatán y Chiapas, aunque luego se promovió su cultivo en Guatemala y El Salvador, tanto en unidades campesinas familiares como en plantaciones a mayor escala.

Existen estimaciones del volumen del comercio de añil para algunos años, pero todavía no hay una serie confiable de estadísticas históricas sobre las exportaciones del tinte del conjunto de México o de Centroamérica para los siglos xvi y xvii. En todo caso, el principal farmacéutico de Luis XIV, rey de Francia, en su famosa historia de las drogas naturales confirmó que el añil de “Guatimala” era de la más alta calidad.28
Al mismo tiempo, otro producto mexicano que de inmediato atrajo la atención de los comerciantes hispanos fue el cacao, cultivado desde hacía más de dos milenios en México y consumido en grandes cantidades en la corte de Moctezuma, como atestiguó Bernal Díaz del Castillo en su famoso relato de la Verdadera historia de la conquista de la Nueva España. 29 A comienzos del siglo xvi, los monarcas hispanos se interesaron en este brebaje exótico y ordenaron que siempre se incluyeran provisiones de cacao de Soconusco —el de mejor calidad— en los buques de guerra que salían de Veracruz, para surtir a la corte en Madrid, donde el chocolate pronto hizo furor como infusión de lujo. Es más, en el siglo xvii, “tomar el chocolate” se convirtió en una moda muy común entre las élites de la Europa latina —primero
23 Judith H. Hofenk-De Graaff, “The Chemistry of Red Dyestuffs in Medieval and Early Modern Europe: Essays in Memory of Professor E. M. Carus-Wilson”, en N. B. Harte y K. G. Pointin (coords.), Cloth and Clothing in Medieval Europe, Londres, Heinemann, 1983, pp. 71-79.
24 George Roque, “Introducción”, en Rojo mexicano: la grana cochinilla en el arte, catálogo de la exposición, México, Palacio de Bellas Artes, 2017, p. 29.
25 Raymond Lee, “American Cochineal in European Commerce, 1526-1625”, en The Journal of Modern History, vol. xxiii, núm. 4, septiembre de 1951; y, del mismo autor, “Cochineal Production and Trade in New Spain to 1600”, en The Americas, núm. 4, 1948, pp. 450-452.
26 Alicia Contreras Sánchez, Capital comercial y colorantes en la Nueva España: segunda mitad del siglo xviii, Zamora y Mérida, El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma de Yucatán, 1996.
27 Para una visión general de la historia del índigo, véase Jenny Balfour-Paul, Indigo, Londres, British Museum Press, 1998. También es muy útil el libro de Franco Brunello, The Art of Dyeing in the History of Mankind, Vicenza, N. Pozza, 1973.
28 Pierre Pomet, Histoire générale des drogues, París, Jean-Baptiste Loyson et Augustin Pillon, 1694, p. 154, disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626561c.image; consultado en octubre de 2021.
29 Los estudiosos de la obra de Díaz del Castillo coinciden en que 1568 fue la fecha de la conclusión del manuscrito, pero la primera edición impresa se publicó de manera póstuma en España, en 1632.
Jean Alaux (1786-1864)
Batalla de Villaviciosa, 10 de diciembre de 1710, 1836
en España y luego en Italia y Francia— y antecedió a la costumbre mucho más tardía del consumo de café.
En todo caso, fue en las propias ciudades y villas del México colonial donde la demanda de cacao resultó superior. En las urbes novohispanas, aparte de consumirse ávidamente como bebida caliente y amarga, servía como insumo para la elaboración de chocolate mediante la adición de azúcar, otra mercancía que experimentó un auge asociado al del grano; este cacao “labrado” en forma de barras de chocolate se exportaba a Filipinas y, de allí, a China. Sin embargo, la oferta de cacao cultivado en el virreinato era insuficiente para satisfacer la demanda y, por consiguiente, desde muy pronto en el siglo xviii, comenzaron a importarse cantidades significativas desde Venezuela. De todas maneras, el consumo empezó a popularizarse de tal manera en las ciudades mexicanas que se generó una demanda creciente por un chocolate más barato, lo que impulsó las importaciones de cacao de Guayaquil, en América del Sur, cuyo precio era más bajo por considerarse de menor calidad y más amargo que el que se importaba de Caracas y Maracaibo, que era más dulce.30
El México borbónico: la colonia más rica y el comercio más diverso
Desde fines del siglo xvii, el contrabando en el comercio de toda la América española experimentó un fuerte incremento, señal clara de una creciente incapacidad de las fuerzas navales y militares de la Corona española, bajo el reinado de Carlos II (1665-1700), para contener a sus principales rivales (Inglaterra, Francia y Holanda), los cuales fueron ocupando posiciones estratégicas en numerosas islas del Caribe, desde donde salían bucaneros y corsarios, a la par de muchos barcos mercantes cargados con mercancías europeas. Ello reflejaba el enorme atractivo de los mercados en Hispanoamérica y la competencia por capturarlos. Al fallecer el monarca hispano sin descendencia en 1700, las potencias europeas emprendieron maniobras diplomáticas complejas y cada vez más agresivas para determinar cuál de ellas iba a ejercer preponderancia sobre España y su extenso imperio. Pronto estalló la Guerra de Sucesión española (1702-1713), que confrontó a Francia y sus aliados en Castilla con Inglaterra, Holanda y los Habsburgo alemanes, quienes buscaron establecer alianzas locales con importantes sectores de la población catalana. Durante ese periodo prolongado de conflictos navales y terrestres, decayó el comercio legal con América y, en particular, con la Nueva España, por lo que llegaron contadas flotas a Veracruz desde Cádiz.
En 1710, el triunfo de las tropas franco-españolas sobre las fuerzas austriacas e inglesas en dos batallas en Castilla consolidó el reinado del nuevo monarca borbón, Felipe V (1700-1724), y permitió la renovación del intercambio trasatlántico en circunstancias más favorables. No obstante, el comercio de México fue condicionado por el Tratado de Paz de Utrecht, firmado en 1713, que concedió a Gran Bretaña la
30 Manuel Miño Grijalva, El cacao Guayaquil en Nueva España, 1774-1812: política imperial, mercado y consumo, México, El Colegio de México, 2013.



facultad de mandar un barco anual de la Real Compañía de Inglaterra para proveer a la Nueva España de esclavos africanos y de unas 500 toneladas de mercancías importadas. Al mismo tiempo, siguieron activos los florecientes negocios de contrabando en el golfo de México, aunque la Armada de Barlovento intentó limitarlos. En todo caso, pronto se puso de manifiesto que el sistema tradicional de las flotas ya estaba en franca decadencia, de modo que para mantener el comercio trasatlántico la Corona española no tuvo más alternativa salvo la de autorizar un mayor número de viajes de barcos individuales, conocidos como “navíos de registro”, que contaban con licencias extendidas por funcionarios reales del Imperio. De esta forma, el comercio exterior siguió activo en una época en la que se desarrollaba con rapidez la economía de la Nueva España, en especial la minería de plata, cuyas exportaciones impulsaron la navegación y el intercambio, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
En todo caso, el dinamismo del México borbónico se reflejó no sólo en la minería y su comercio externo, sino en el crecimiento de su
31 Citado en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2010, p. 173.
32 Guillermina del Valle, Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.
33 Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas: la articulación comercial del México borbónico, México, El Colegio de México, 1988.
Fray Miguel de Herrera (1729-1780)
Retrato de don Francisco de Echeveste, 1754
José Roldán Martínez (1808-1871)
Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral, teniente general de la Real Armada, siglo xix
población, de la producción agrícola, ganadera y manufacturera, así como de sus mercados internos. Un testimonio claro lo ofreció Antonio de Ulloa, comandante de una de las últimas flotas españolas que llegó a Veracruz en 1776, a quien le impresionó en particular la Ciudad de México, pues al observar la actividad mercantil en la Plaza Mayor, anotó con un notable grado de hipérbole: “No hay en Europa plaza de ciudad capital que se pueda comparar”.31
El control del intenso comercio efectuado desde la Ciudad de México a lo largo del siglo xviii recaía en alrededor de doscientas casas comerciales muy poderosas y dinámicas pertenecientes al Consulado, influyente gremio que ejerció un papel clave en la intersección entre la administración virreinal y la economía mercantil. Como ha demostrado la historiadora Guillermina del Valle en detallados estudios, la política interna de esta destacada corporación era compleja, en tanto se dividía en dos partidos, los “vascos” y los “montañeses”, que se repartían el control del Consulado con arreglo a las elecciones de sus autoridades, que solían alternarse entre los dos grupos dominantes.32 Muchos de los hombres más ricos y poderosos del virreinato pertenecieron a esta élite mercantil, que pagó la construcción de los principales caminos y creó mecanismos de financiamiento del comercio con base en instrumentos crediticios novedosos. Utilizaban libranzas y letras de cambio, que “engrasaban” el intercambio entre todas las ciudades y regiones, además de muchas transacciones internacionales, incluidos los pagos de las importaciones de España y Europa, por una parte, y las de Caracas, Guayaquil y Filipinas, por la otra.33 Este sistema se basaba en redes de pequeños y medianos empresarios locales que eran corresponsales de las poderosas casas de mercaderes de la Ciudad de México, las cuales seguían siendo las principales acaparadoras de metales preciosos, lo que les permitía controlar el grueso del financiamiento de los negocios de las exportaciones e importaciones.
En esta oligarquía mercantil destacaron algunas figuras que se convirtieron en millonarios, tanto o más ricos que muchos de los pudientes comerciantes y banqueros de Europa en la época. El secreto de sus negocios consistía en especializarse en algunos rubros mercantiles de particular relevancia, al tiempo que diversificaban sus inversiones. Por ejemplo, Antonio de Bassoco (posteriormente nombrado conde por la Corona) fue uno de los grandes especialistas en el comercio de ganado introducido en la Ciudad de México, lo que aseguraba el abasto de carne para la población urbana. Pero Bassoco fue, a su vez, un prominente prestamista que estableció amplias redes financieras con numerosos comerciantes regionales, además de destacar por ser el empresario novohispano que prestó mayores cantidades de dinero a la Corona durante las guerras del último cuarto del siglo xviii. De similar interés es el caso de las actividades de las familias entrelazadas de los Icaza y los Iraeta, grandes comerciantes cuyos negocios revelan la complejidad del control sobre el gran comercio externo de la Nueva España, reflejado en las extensas tramas de sus conexiones con mercaderes de Cádiz, con comerciantes de cacao de Caracas y con los mercados asiáticos, a donde enviaban cargamentos de grana cochinilla en el Galeón de Manila. El análisis minucioso de


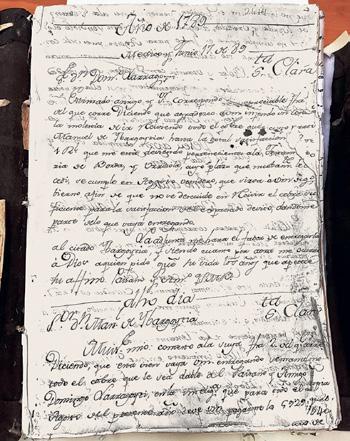
sus actividades ha sido posible gracias a los trabajos de la historiadora Cristina Torales Pacheco, quien logró descifrar uno de los pocos archivos históricos familiares y empresariales que han sobrevivido de los principales mercaderes mexicanos de la época.34 Estos trabajos complementan los estudios clásicos realizados por autores como David A. Brading y Doris Ladd, quienes han reconstruido el papel de un conjunto de destacados comerciantes que diversificaron sus intereses con inversiones en haciendas, bienes raíces urbanos, minas y negocios financieros.35 No está por demás señalar que sobre estos temas ha venido trabajando un número creciente de historiadores en los últimos tiempos que enriquecen nuestro conocimiento de la economía y la sociedad del México borbónico.
Las reformas borbónicas y los retos del libre comercio
Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) aumentaron las presiones para modificar aspectos claves del sistema tradicional de administración del comercio en todo el Imperio. De especial intensidad fueron las demandas de variados grupos de comerciantes regionales en la América española que deseaban tener una mayor autonomía en el manejo de sus negocios y del comercio trasatlántico. En 1778 el gobierno español publicó un reglamento de “libre comercio” que permitiría comenzar a resquebrajar el orden monopólico en materia de tráfico tanto en el Pacífico como en el Atlántico. No obstante, debido
34 María Cristina Torales Pacheco, La compañía de comercio de Francisco Ignacio de Yraeta (1767-1797), 2 vols., México, Universidad Iberoamericana, 1982.
35 David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 2001; y Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826, Austin, University of Texas Press, 1976.
36 Matilde Souto, Mar abierto: la política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001.
Autor no identificado
Retrato de don Francisco Ignacio de Iraeta Azcárate, caballero de la Real Distinguida Orden de Carlos III, ca. 1780
Documento de la compañía de Francisco Ignacio Iraeta, 1789
Antonio de Brugada Vila (1804-1863)
Combate del cabo San Vicente, el navío Pelayo acude en auxilio del navío Santísima Trinidad, 1858
a la oposición del poderoso Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, la liberalización comercial no se implementó plenamente en la Nueva España hasta 1789. A partir de esa fecha, diversos grupos mercantiles regionales que rivalizaban con los de la capital solicitaron permisos a la Corona para crear sus propios consulados, y se fundaron esas entidades en Guadalajara y en Veracruz en 1795.
El comercio en Veracruz fue controlado durante largo tiempo por la Lonja de Comerciantes (instituida en 1599), gremio corporativo que tuvo una actuación significativa en el manejo del comercio regional durante dos siglos, si bien atravesó por periodos de auge y recesión. Desde la ratificación del libre comercio para la mayoría de los puertos españoles e hispanoamericanos en 1778, se observó un súbito aumento en el movimiento naval de Veracruz, que escaló de un promedio de entradas de 75 grandes navíos por decenio durante los primeros tres cuartos del siglo a más de 540 entre 1784 y 1795, y a 800 buques entre 1802 y 1812. Este creciente dinamismo y una mejor salubridad en el puerto atrajeron a un número considerable de comerciantes que apuntalaron la creación del nuevo consulado local, entidad compuesta sobre todo por mercaderes de origen vasco y montañés, y por un buen número de catalanes llegados a la Nueva España, como ha demostrado la investigadora Matilde Souto en diversos trabajos históricos.36
Otra muestra del creciente dinamismo de los mercados regionales fue el caso de Guadalajara, donde la expansión económica se intensificó

desde el decenio de 1770, sustentada en el aumento y la diversificación de la agricultura y la ganadería, el despunte de la manufactura artesanal y el incremento del comercio de insumos para las nuevas minas, que experimentaron un auge en su producción de plata. Como se colige de los profundos estudios del historiador Antonio Ibarra, los mercaderes de la capital novohispana tejieron redes cada más extensas con las regiones centro-norte y occidental del virreinato y, por ello, el flamante Consulado de Guadalajara (1795) no tardó en establecer una red de diputaciones comerciales en Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Colima y Arizpe.37 Este hecho refleja el fortalecimiento de las economías regionales, que habría de cobrar una visibilidad creciente antes y después de las Guerras de Independencia.
Durante el último tercio del siglo xviii y el primer decenio del siglo xix, el comercio de la Nueva España experimentó ciclos cada vez más erráticos, debido a las repetidas guerras internacionales en las que participó la Corona española. No obstante, aun durante las guerras navales entre España y Gran Bretaña (1796-1802 y 1805-1808), fue posible sostener un intercambio externo significativo debido al llamado “comercio neutral”, mediante el cual numerosos navíos de países neutrales pudieron obtener licencias de las autoridades hispanas para introducir y extraer mercancías de Veracruz y otros puertos mexicanos. En estos negocios de extraordinaria complejidad intervinieron grupos cosmopolitas de comerciantes británicos, estadounidenses, holandeses, franceses, españoles y, por supuesto, mexicanos, con el objeto de desarrollar mecanismos novedosos para efectuar envíos cuantiosos de plata —en monedas y lingotes— a Europa en medio de las guerras napoleónicas, al tiempo que se organizaba la llegada de expediciones de navíos de diversas nacionalidades que importaban una cantidad notable de bienes manufacturados a los mercados del virreinato de la Nueva España. Estas operaciones mercantiles y financieras —que fueron algunas de las más extraordinarias de fines
de la época colonial— han sido descritas en detalle por Guadalupe Jiménez Codinach en una obra pionera y fascinante que ayuda a explicar la imbricación entre las dinámicas comercial, política y militar en las que participaron una multitud de actores cosmopolitas y varias potencias europeas en la coyuntura del ocaso del Imperio español en América.38
Epílogo: insurgencia y comercio durante las Guerras de Independencia, 1810-1820
La dislocación del mercado interno a causa del estallido de la Guerra de Independencia en México y sus estragos en la dinámica zona minera y agrícola del Bajío provocaron la caída del volumen y el valor del comercio exterior hasta en 40 por ciento, entre 1810 y 1812.39 Desde el inicio de la insurgencia, las condiciones de transporte en todo el país se volvieron cada vez más precarias y la salida de los cargamentos de plata por la ruta México-Veracruz fue obstaculizada, lo que también redujo las importaciones. Ello tuvo peores efectos en el caso del azogue, esencial para los procesos de amalgamación en las haciendas de procesamiento de metales, y desplomó a la mitad la producción y acuñación de la plata. Los problemas de abasto de la minería continuaron durante el decenio de guerras de 1810 a 1820, al tiempo que la insurgencia ocasionó la huida de miles de trabajadores mineros, que con frecuencia se unieron a la rebelión, aunque en otras ocasiones fueron reclutados por los ejércitos realistas.
37 Antonio Ibarra, La organización regional del mercado interno novohispano: la economía colonial de Guadalajara, 1770-1804, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.
38 Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la Independencia de México, 18081821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, caps. 5 y 6.
39 Luis Jáuregui, “La economía de la Guerra de Independencia y la fiscalidad de las primeras décadas del México independiente”, en S. Kuntz Ficker (coord.), op. cit., pp. 245-274.
Nicolaes Visscher (1618-1679)
Un nuevo y completo mapa de las Indias Occidentales, Londres, Laurie and Whittle, 1794
Al mismo tiempo, el aumento de la inseguridad en los caminos que comunicaban a las ciudades de México, Querétaro y Toluca redujo las transacciones con el Bajío y con otras regiones del norte y occidente del virreinato. Como consecuencia, comenzaron a diversificarse las rutas del transporte y el comercio, en muchos casos forzando nuevas salidas al mar. Por ejemplo, pronto se ampliaron las remesas de metales preciosos desde Guanajuato y San Luis Potosí directamente al puerto de Tampico, que no tardó en rivalizar con Veracruz al convertirse en punto clave de embarques de plata, y continuaría así durante largo tiempo después de la Independencia. A su vez, se intensificó la actividad mercantil en diferentes puertos del Pacífico, como el de San Blas, que se convirtió en entrepôt para el comercio de Guadalajara y todo Jalisco, aunque también se incrementó de forma considerable el contrabando, fenómeno que llegaría a ser un problema endémico para el comercio mexicano a lo largo de buena parte del siglo xix
Después de la declaración de Independencia en 1821, entró en declive el comercio con España y, en consecuencia, las exportaciones y las importaciones con Gran Bretaña subieron como la espuma, lo cual era lógico teniendo en cuenta el dinamismo de la economía inglesa en plena Revolución industrial, aunado al ascenso de Londres como principal centro mercantil y financiero a escala mundial. Todo ello fue reforzado por el poderío de la armada británica y la magnitud de la marina mercante inglesa que dominó los mares durante el siglo xix. Con extraordinaria rapidez, por tanto, se desmoronaron los patrones del comercio que habían caracterizado las relaciones entre México y España durante más de tres siglos. Comenzaba una nueva historia.



carlos marichal *
La producción de plata en el continente americano ejerció un papel primordial en el surgimiento de la primera globalización, en la que destacó el México colonial. La demanda de metales preciosos en la Europa del siglo xvi se asoció a un proceso de expansión económica y monetaria, pero también al hecho de que el oro y la plata eran símbolos e instrumentos esenciales del poder de príncipes, Iglesia, aristocracia y mercaderes. No hace falta recordar que el primer viaje de Colón por el océano Atlántico fue espoleado en gran medida por el empeño en descubrir y apropiarse de nuevas fuentes de tesoros en metálico: en su diario de navegación, Colón escribió más de sesenta y cinco veces la palabra “oro”, entre octubre de 1492 y enero de 1493.1 Es más, las leyendas medievales de El Dorado funcionaron como acicate para que soldados y colonos se internasen en las islas del Caribe y luego en tierra firme, como lo ilustró con especial fuerza la conquista de México.
A partir del sitio y luego de la caída de Mexico-Tenochtitlan, capital del Imperio mexica, los conquistadores se hicieron de un botín notable en oro y piedras preciosas entre 1519 y 1521. Hernán Cortés repartió casi todo entre sus capitanes, no sin antes separar con sumo cuidado el quinto real para el flamante monarca español, quien esperaba con ansia la llegada de metales preciosos de las nuevas tierras. De hecho, el nombramiento de Carlos V como emperador, en junio de 1519, dependió mucho de la promesa de la llegada de los primeros tesoros a enviarse desde la Nueva España, los cuales se usaron para devolver fondos al banquero Jakob Fugger, quien había financiado a los príncipes-electores del Imperio de los Habsburgo, que se extendería desde Austria y España hasta México.2
En un principio, sin embargo, el oro tuvo precedencia sobre la plata. Entre 1503 y 1530, durante el primer ciclo conquistador, España recibió alrededor de 19 mil kilogramos de oro del Caribe, que se obtuvieron del botín robado a caciques indígenas y de fuentes auríferas en arroyos de las islas, así como una cantidad mayor que provino más adelante del tesoro del emperador mexica. En cambio, la plata exportada apenas alcanzó los 148 kilogramos en el decenio de 1520.3 El primer ciclo importante de explotación de minas de plata en la Nueva España tuvo lugar a partir de los años de 1530 y 1540, sobre todo en las inmediaciones de centros prehispánicos de producción de metales. Al sur de la capital virreinal, en Tetelcingo (actual Taxco), una expedición enviada por Cortés durante el sitio de Tenochtitlan recogió
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
minerales que dieron muestras de gran riqueza en plata. Al norte de la Ciudad de México, en los pueblos de Ixmiquilpan y Zimapán, sobre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, los conquistadores pronto identificaron minerales de plata con altas concentraciones de plomo, muy adecuados para ser beneficiados por fundición. Un conjunto de minas se descubriría en años posteriores (Tornacustla, Real de Arriba y Atotonilco el Chico), mientras que hacia mediados del siglo fueron los minerales de Pachuca los que concentraron la atención; en particular, los de Real del Monte, que experimentaron un enorme auge durante esa época formativa, si bien sujeto a pronunciados altibajos.4
A partir de 1530, las expediciones de Nuño Beltrán de Guzmán protagonizaron la conquista del occidente mexicano. Las entradas en Michoacán y la costa del Pacífico sentaron las bases de la posterior penetración española en el árido altiplano localizado al norte del río Lerma. A diferencia de la situación detectada por los conquistadores en el centro del territorio mesoamericano, el norte se hallaba habitado por tribus que practicaban el nomadismo estacional, se organizaban en grupos con mucha independencia y eran renuentes a aceptar cualquier tipo de vasallaje. Los pueblos nahuas llamaban “chichimecas” a todas esas tribus, aunque en realidad eran grupos étnicos con marcadas diferencias lingüísticas y culturales: caxcanes, guachichiles, guamares, tecuexes, pames y zacatecos.
En la tierra de los chichimecas, los conquistadores encontraron ricos depósitos de mineral de plata. En el verano de 1546, un grupo de jinetes vascos partió de Guadalajara en compañía de cuatro frailes franciscanos. El objetivo era internarse en la cuenca del río Juchipila, más allá del cerro del Mixtón, en donde el virrey Mendoza había derrotado la rebelión de Tenamaxtle algunos años atrás. El 8 de septiembre de ese año ubicaron una prominencia montuosa, a la que llamaron La
* El Colegio de México, México. El autor expresa su profundo agradecimiento al doctor Sergio Tonatiuh Serrano Hernández por su colaboración en la identificación de diversas fuentes e ilustraciones para este ensayo.
1 Cristóbal Colón, Diario de a bordo, edición de Luis Arranz, Madrid, edaf, 2001, pp. 22-25.
2 Pierre Vilar, Or et monnaie dans l’histoire, 1450-1920, París, Flammarion, 1974, p. 81.
3 Earl J. Hamilton, El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 15011650, Barcelona, Crítica, 2000.
4 Gilda Cubillo Moreno, Los dominios de la plata, el precio del auge, el peso del poder: los reales de minas de Pachuca a Zimapán, 1552-1620, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, pp. 32-47.
p. 694
Manuel Antonio Jijón y Sivaja (siglo XVIII )
Plano que manifiesta y figura el terreno y situación en que se hallan radicadas las minas del señor coronel de Milicias Provinciales de la ciudad de Oaxaca, don Juan Francisco Echarri (detalle), 1787
Gerardus Mercator (1512-1594)
Jodocus Hondius (1563-1612)
Hispaniae Novae nova descriptio, en Atlas minor, Ámsterdam, Adrian Bottius, 1607
Bufa, donde descubrieron una alta concentración de mineral de plata, lo que llevó a la fundación del poblado que sería llamado Zacatecas.5 La noticia corrió como reguero de pólvora en todo el orbe; en la lámina dedicada a la Nueva España dentro del Atlas minor de 1607 de Mercator se indica que en las montañas aledañas se “había excavado una cantidad enorme de plata”.6
A partir de este hallazgo en Zacatecas, los descubrimientos de metales preciosos se multiplicaron en todo el norte novohispano. En 1563, hacia el occidente, en la zona de la Nueva Vizcaya, Francisco de Urdiñola y Francisco de Ibarra encontraron abundantes yacimientos en el valle de Guadiana (Durango). Por el norte, las avanzadas comandadas por Rodrigo del Río Loza alcanzaron Santa Bárbara (ca. 1564), después desarrollado como real minero. En el lado colindante con el río Lerma, al sur del territorio chichimeca, las minas de Guanajuato comenzaron a poblarse en 1570, mientras que en el oriente se hallarían las minas de San Pedro en 1591. Para bautizar las primeras poblaciones fijas en esta zona, en pleno corazón del territorio chichimeca, los conquistadores utilizaron nombres derivados de la colonización en Perú: Las Charcas (1578), San Luis Potosí (1592), Nuestra Señora de la Concepción del Cuzco y Sierra de Pinos (1604).7
Al calor de los grandes descubrimientos de metales de plata en las tierras de los chichimecas se desató una larga guerra entre mediados y fines del siglo xvi que implicó una profunda y sangrienta confrontación entre la resistencia india y la violenta respuesta de los españoles y sus aliados. El levantamiento de 1561 puso en jaque las comunicaciones entre Zacatecas, Guadalajara y la Ciudad de México e hizo temer que la rebelión de los indios se generalizara en la Nueva España. En respuesta, el gobierno virreinal utilizó los recursos de la Real Hacienda para financiar compañías de soldados y construir fuertes (presidios) en la zona y una red de caminos.8 Esta infraestructura permitía transportar la plata hacia el importante mercado de la capital y, cuando procediera, llevarla a los puertos de Veracruz y Acapulco, enlaces con los mercados europeo y asiático, respectivamente. El camino real se construyó a través de la sierra de Tepeji, al norte de la Ciudad de México, y a través de los despoblados septentrionales de Querétaro. Una segunda ruta atravesó el Bajío, conectando Guanajuato con Lagos de Moreno, mientras que otro ramal se extendió a Guadalajara, capital de la Nueva Galicia.
A lo largo de los dos siglos posteriores, esta red de caminos se extendería hasta llegar a Nuevo México y sería conocida como Camino Real de Tierra Adentro, pues conectaba con una enorme cantidad de senderos y carreteras menores, en su mayoría datados en la época
5 Peter J. Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial: Zacatecas (1546-1700), México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
6 “Hic montibus maxima argenti copia effoditur.” Véase Gerardus Mercator y Jodocus Hondius, Atlas minor, Ámsterdam, Adrian Bottius, 1607, p. 142 .
7 Philip W. Powell, Capitán mestizo, Miguel Caldera y la frontera norteña: la pacificación de los chichimecas, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 125.
8 Philip W. Powell, La guerra chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
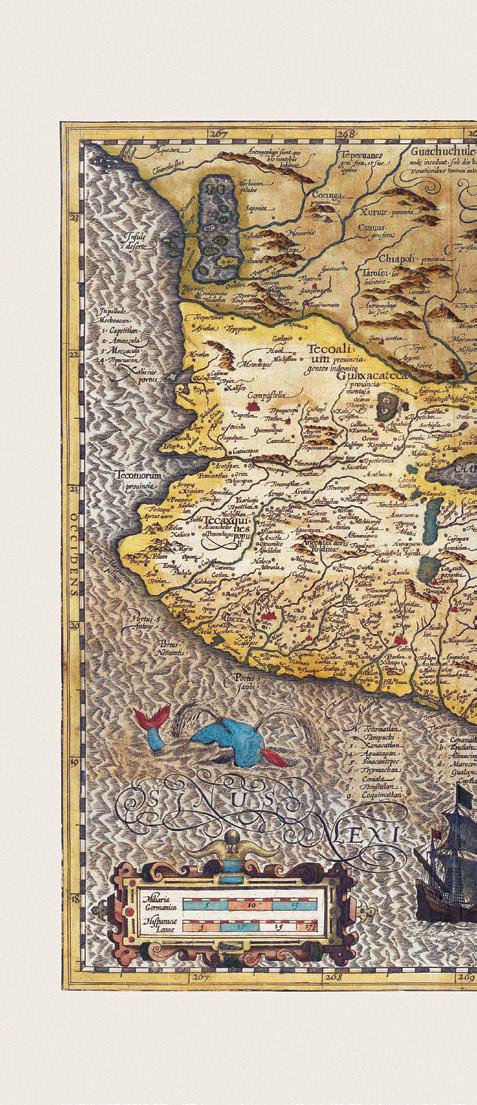


Poblaciones Camino Real División territorial Grupos étnicos chichimecas Zacatecos Guachichiles Pames Caxcanes Tecuexes Guamares 1. 2. 3. 4. 5. 6.
prehispánica.9 Sin embargo, la complicada geografía mexicana hacía difícil que las pesadas carretas tiradas por bueyes alcanzaran todos los destinos, ya que desde entonces se había privilegiado como el sistema de transporte más común las recuas de mulas. Desde la Ciudad de México, los arrieros transportaban mercaderías demandadas por los habitantes de los reales de minas: telas importadas de Europa (tafetanes, ruanes, fustanes), herramientas de hierro y acero, velas, toneles de vinos españoles, azogue y tabaco de Veracruz. En el viaje de retorno, las recuas cargaban las barras de plata que producían las minas. Además de estos viajes de larga distancia, llamados “de carrera larga”, una gran cantidad de arrieros hacía viajes “de carrera corta” para transportar granos, sal, aguardientes de la tierra y carbón vegetal desde los espacios más cercanos a los centros productores de plata.10 Durante la segunda mitad del siglo xvi se consolidó la estructura productiva de la minería de metales preciosos en la Nueva España. El trabajo de cavar túneles y galerías subterráneas implicaba un gran esfuerzo, pues la tecnología disponible era aún incapaz de usar la pólvora con eficacia. Los galerones se perforaban mediante barretas de hierro y requerían cuadrillas de trabajadores muy especializados. A medida que las minas se hacían más profundas, demandaban siste-
9 Chantal Cramaussel, “El Camino Real de Tierra Adentro: de México a Santa Fe”, en Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 299-327.
10 Clara Elena Suárez Argüello, Camino real y carrera larga: la arriería en la Nueva España, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1997.
11 Joaquín Pérez Melero, Minerometalurgia de la plata en México (1767-1849): cambio tecnológico y organización productiva, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006.
mas de desagüe para evacuar la humedad de los planos inferiores, en donde solían encontrarse los minerales más ricos. Los sistemas de desagüe incluían tajos especiales con pendiente negativa para drenar el agua; de hecho, ingenieros de la talla de Enrico Martínez —artífice del tajo de Nochistongo para desaguar los lagos del valle de México— colaboraron para mantener operativas las minas mayores.11
Los primeros mineros que arribaron desde la Península tenían experiencia en fundiciones de hierro del País Vasco y de Toledo y dominaban el método tradicional de refinación por alta temperatura, también llamado “beneficio por fuego”. Este sistema utilizaba hornos alimentados con combustible vegetal para elevar la temperatura de los minerales recuperados en las minas, lo que propiciaba la separación de los distintos metales por los diferenciales en sus puntos de fusión. En América, a éstos se les conocía como “hornos castellanos” y permitían calentar los minerales a temperaturas superiores a los mil grados.
Sin embargo, la mayoría de los depósitos de plata que los conquistadores hallaron en América no presentaban concentraciones elevadas de plomo, mineral necesario para facilitar la fundición de la plata y el oro en los hornos castellanos. La solución a este problema habría de ser un proceso de refinación que empleaba el mercurio, conocido comúnmente como “azogue” durante la época moderna temprana. Este elemento químico posee la propiedad de disolverse al entrar en contacto con la plata y el oro para formar una amalgama. Dicha característica permite separar los metales preciosos sin la necesidad de usar grandes cantidades de carbón vegetal. Todo parece indicar que los ensayos con esa técnica en América los realizó el minero sevillano Bartolomé de Medina por primera vez en las minas de
Autor no identificado
Demostración de la nueva disposición de los doce hornos de la calle de San Miguel y Santiago del real de las minas de azogue de Nuestra Señora de la Concepción de la Nueva España, 1648
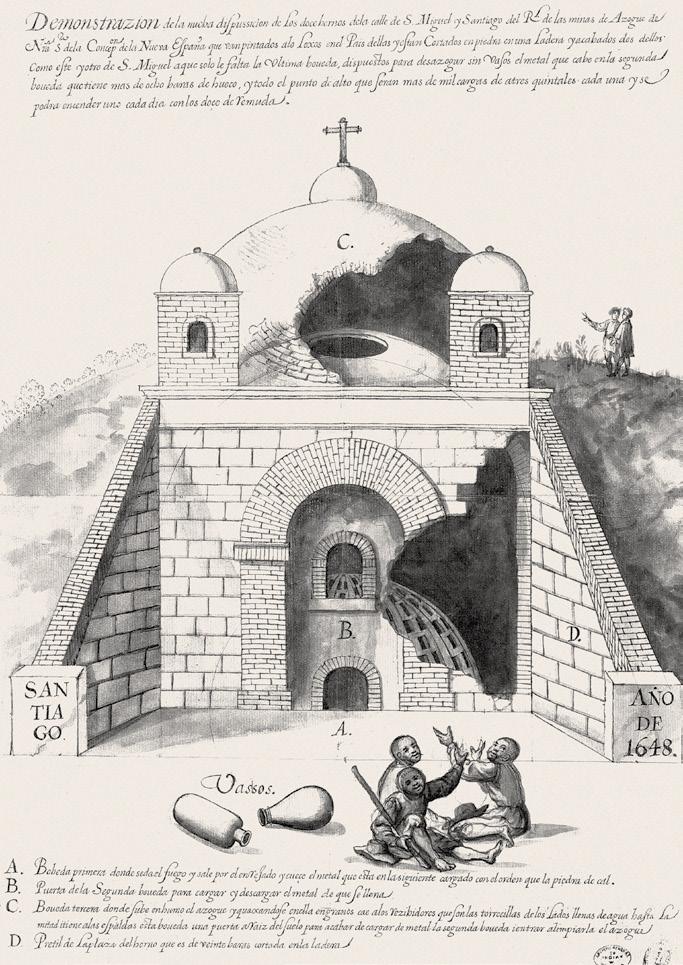

Pachuca, hacia mediados de la década de 1550.12 El nuevo sistema productivo requería triturar las tierras ricas en metal de plata, al punto de convertirlas en un polvo muy fino. Después se agregaba el “magistral” (sulfato cúprico impuro), agua y cal. Una vez curtida la mezcla, se incorporaba el azogue. La combinación de estos elementos conformaba grandes tortas de mineral, que después de un proceso de compactación se lavaría en tinas, y el producto de la amalgama sería por último afinado mediante fuego en hornos pequeños. Todo este procedimiento requería espacios a cielo abierto, los famosos “patios” de las haciendas de beneficio de metales.
La importancia estratégica del mercurio (o azogue) en la producción de plata llevó a la Corona a ejercer un estricto control sobre su producción y comercialización. El monopolio del azogue constituyó una de las principales empresas de la época moderna temprana; se extendió por dos continentes, ya que se producía en Almadén, Andalucía, desde donde se enviaba en las flotas a las minas de la Nueva España, mientras que en Perú se disponía de minas de azogue en Huancavelica. La Real Hacienda vendía el azogue a crédito a la mayoría de los mineros en América y, de esta manera, contribuyó a que la
12 Mervyn F. Lang, El monopolio estatal del azogue en el México colonial (1550-1710), México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
13 Rafael Dobado González y Gustavo Marrero, “El mining-led growth en el México borbónico: el papel del Estado y el coste económico de la Independencia”, en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra Romero (coords.), Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda, México, El Colegio de México, 2014, pp. 113-137.
14 Guillermo Céspedes del Castillo, Las casas de moneda en los reinos de Indias, vol. 1: Las cecas indianas en 1536-1825, Madrid, Museo Casa de la Moneda, 1996.
15 Álvaro Alonso Barba, Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por azogue: el modo de fundirlos todos, y cómo se han de refinar, y apartar unos de otros, Madrid, Imprenta del Reino, 1640.
minería en el Nuevo Mundo llevara a cabo una producción sostenida de plata a lo largo de más de tres siglos.13
La regla general era que un quinto de los metales preciosos producidos en el continente americano pertenecía a la Corona. Sin embargo, el gremio de mineros de la Nueva España se benefició de una rebaja de 50 por ciento durante más de dos siglos y medio y pagó sólo un décimo de la producción, el famoso “diezmo minero”. La cobranza de impuestos sobre la producción minera seguía un patrón común: el propietario debía presentar los lingotes en la tesorería local más cercana (caja real), donde los oficiales cortarían la pieza que pertenecía al rey. Luego, el lingote se marcaba con un punzón para demostrar que había pagado su impuesto y, por tanto, podía venderse a un mercader de plata que llevaría los lingotes a la Casa de Moneda de la Ciudad de México para su acuñación en moneda. Las monedas de ocho reales (un peso) constituyeron el tipo de acuñación más común y, en esa época, llevaban grabados los escudos de los diversos reinos que componían la monarquía hispánica a mediados del siglo xvi: Castilla, León, Aragón, Granada, Austria, Brabante, Flandes y Tirol en la cara frontal; en el reverso, la cruz de Jerusalén aderezada con las armas de Castilla.
Debido a que las normas imperiales determinaban que las casas de moneda debían establecerse en lugares a los que los mineros y los banqueros-comerciantes pudieran llevar los metales preciosos con toda confianza, se fundaron donde era menos probable que el contrabando fuese considerable. Como resultado, sólo unas cuantas casas de moneda se crearon en las ciudades más importantes de la América española: las principales cecas fueron las de México (1535), Santo Domingo (1536), Lima (1565), Potosí (1572), Bogotá (1620), Guatemala (1731) y Santiago de Chile (1743).14
Para 1640, cuando Alonso de Barba publicó su Arte de los metales, el llamado “sistema de patio” se encontraba bien extendido en todo el continente.15 Éste fue un avance tecnológico fundamental para el desarrollo de la producción argentífera en México, pues hizo muy rentable esta actividad desde el punto de vista empresarial. Además, la instalación de la infraestructura necesaria para masificar la producción de metales preciosos tuvo un claro efecto de arrastre en las actividades económicas de la Nueva España. La alimentación de los trabajadores de las minas, situadas en sierras y zonas áridas, demandaba grandes cantidades de granos, que debían ser producidos en las zonas aledañas. Los establecimientos mineros también requerían todo tipo de implementos para la actividad productiva —instrumentos metálicos, cueros de vaca, cebo para velas, lazos, carbón vegetal, caballos y mulas—, aunque todo ello obviamente dependía de una mano de obra con ciertas capacidades técnicas.
Desde un principio, los reales de minas atrajeron una población variopinta compuesta, en primer lugar, por españoles y aventureros venidos de otros territorios europeos. Algunos conquistadores y sus descendientes, transformados en empresarios mineros, fueron los fundadores y primeros pobladores de buen número de centros mineros. Pero el sonido de la plata también atrajo a nuevos pobladores
Reales de a ocho (anverso y reverso), pesos de plata acuñados durante los reinados de Felipe II y Carlos IV, 1556-1598 y 1789
p. 703
Jacob van Meurs (1619-1680)
San Francisco de Campeche, en Arnoldus Montanus, El desconocido Nuevo Mundo o descripción de América, Ámsterdam, 1671
desde la Península, quienes desempeñaron todo tipo de oficios. Comerciantes, zapateros, talabarteros, herreros, vidrieros y barberos migrados desde la Península eran comunes en las minas novohispanas y en las poblaciones adyacentes. A su vez, a los asentamientos mineros de la frontera, en el norte, llegó una notable cantidad de colonos desde Michoacán y el centro de México. La relativa escasez de mano de obra en el área chichimeca, que carecía de nutridas poblaciones indígenas, empujaba al alza los jornales pagados en las minas, pues los primeros empresarios mineros debían atraer trabajadores a los campos recién abiertos. Los nuevos poblados eran atractivos para los pobladores del centro del virreinato, pues en ellos se encontraban libres del pago de tributo y de otras contribuciones. Esto representaba una oportunidad de movilidad social inexistente en otros lugares de la Nueva España.
En las haciendas de beneficio del norte y occidente, los purépechas eran especialmente requeridos, dada su experiencia con la metalurgia; los tlaxcaltecas, aliados de los españoles durante la conquista del Imperio mexica, también migraron al norte, hacia Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila; los otomíes avanzaron desde Jilotepec para asentarse en el amplio valle de Querétaro y en San Miguel el Grande. Al mismo tiempo, determinados grupos de las poblaciones originarias, sobrevivientes de la guerra y que al final tuvieron que someterse a la dominación española, se incorporaron a las labores en el extenso espacio minero del norte novohispano.
La presencia de esclavos también fue notable, aunque en general no laboraban en el interior de las minas, pues las cuadrillas se componían de trabajadores asalariados. La presencia de fuerza de trabajo forzada era más común en las haciendas de beneficio, las labores agrícolas y los servicios domésticos. Además de los esclavos, gran cantidad de negros y mulatos libres se establecieron en la otrora frontera chichimeca. La permanente situación de frontera y la demanda de fuerza de trabajo en el área hacían que estas poblaciones se vieran sujetas a menos controles y les permitían una libertad difícil de encontrar en otros lugares del virreinato. En todo caso, tanto los dueños de las minas como los trabajadores fueron actores claves en la creciente producción de lingotes y monedas de plata, cuya exportación fue instrumento fundamental en la temprana globalización económica.
El peso de plata, moneda de la globalización temprana Desde finales del siglo xvi y sobre todo en la siguiente centuria, fue sorprendentemente veloz la difusión internacional del peso de plata, que alcanzó una circulación casi universal en el mundo del Antiguo Régimen, tanto en las Américas como en Europa y en gran parte de Asia. En esa época, cuando los medios de pago se realizaban sobre todo en metálico, la inmensa mayoría de los países demandaba monedas de plata para las transacciones mercantiles cotidianas, mientras que el oro servía para transacciones comerciales de gran envergadura, pero, por encima de todo, cumplía la función de reserva para el tesoro público o privado.



Flynn y Giráldez argumentan que “[…] la América española fue la fuente de aproximadamente 150 mil toneladas de plata entre 1500 y 1800, lo que equivalía a aproximadamente 80 por ciento de la producción mundial”. 16 En su excelente estudio sobre la circulación trasatlántica de los metales preciosos, el historiador Michel Morineau señaló que, ya desde fines del siglo xvi, el peso de plata había encontrado un lugar privilegiado en el vocabulario monetario en buen número de naciones europeas, según demostraban algunos de los términos más comunes utilizados en diferentes lenguas para describir el real de a ocho, que era el peso de plata: “pieces of eight”, “stukken van achten”, “pièces de huit réaux”, “pesos fuertes”, “piastres fortes”, “piastres” y “patacones”.17
Las trayectorias extraordinarias del comercio en pesos de plata como dinero-mercancía fue, sin duda, un fenómeno sobresaliente de la mundialización económica temprana. La exportación de los pesos de ocho reales desde México y Perú a España y a toda la Europa occidental constituyó el engranaje esencial para las complejas y extendidas trayectorias mercantiles que funcionaban con base en la circulación de ese dinero, tan apreciado en la época. A su vez, un sinnúmero de monedas y lingotes de plata mexicanos y peruanos se transfería a través de estos circuitos al Báltico, Rusia y el Imperio otomano, como elemento indispensable del intercambio internacional. Pero los pesos de
16 Dennis O. Flynn y Arturo Giráldez, “Born with a ‘Silver Spoon’: The Origin of World Trade in 1571”, en Journal of World History, vol. vi, núm. 2, 1995, p. 214.
17 Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux métaux: les retours des trésors américains d’après les gazettes hollandaises (xvie-xviiie siècles), París y Nueva York, Maison des Sciences de l’Homme/Cambridge University Press, 1985, p. 51.

Ámsterdam Nantes
Génova
Hamburgo
Venecia
Santa Bárbara
Zacatecas
Acapulco México
La Habana
Veracruz
Panamá A Manila
Lima Arica Oruro Potosí
Buenos Aires
plata también viajaron hasta India y China, países que absorbían los mayores volúmenes del metal por ser entonces los más poblados del mundo y contar con los mercados más grandes que requerían ingentes cantidades de metales preciosos para sus transacciones. En China, durante el siglo xvii, en tiempos de la dinastía Qing, uno de los términos más comunes para referirse a los pesos de plata era “foyang” (佛洋), en el que “fo” se refería al rey de España. Por todo ello, muy pronto adquirieron extraordinaria fama las minas del Cerro Rico de Potosí en el Alto Perú (actual Bolivia) y, luego, las a su vez muy ricas vetas de Zacatecas, Guanajuato y Real del Monte en la Nueva España, suplementadas por las de Durango, San Luis Potosí y Guadalajara. El grueso de las remesas privadas de plata embarcadas por los mercaderes hispanoamericanos viajaba en las flotas anuales de navíos que retornaban a Sevilla desde las colonias, escoltados por buques de guerra, los cuales cargaban los metales preciosos enviados por las tesorerías de la Real Hacienda de los virreinatos americanos. Entre mediados del siglo xvi y los primeros decenios del siglo xvii, una gran parte de los envíos de plata oficial se utilizó para apuntalar la administración y las fuerzas militares del Imperio de la monarquía hispana en Flandes, Italia y Alemania, sobre todo en tiempos de guerra, que eran constantes. Sin esos flujos, es imposible concebir la existencia de medios suficientes para el financiamiento extraordinario que requerían los proyectos imperiales de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, en una época en la que la monarquía española era la principal potencia geopolítica de Europa. Millones de pesos de plata mexicanos y peruanos financiaron a los ejércitos que estuvieron en casi permanente campaña a través del norte y el centro de Europa durante decenios, por lo que puede afirmarse que el Estado español contribu-
Acre Bagdag
Termez Kashi Pekín
Ormuz
Pací co
Cantón Manila Madrás De Acapulco
Océano Índico
Principales centros productores de plata
Lugares de distribución en el Imperio español
Principales destinos de la plata
yó de forma notable a la circulación de esa moneda española de origen americano en el Viejo Mundo y ayudó a convertirla en una moneda prácticamente universal.
Las remesas de la plata despachadas por las tesorerías americanas eran esenciales para reembolsar a los grandes financieros (conocidos como “asentistas”), quienes adelantaban cuantiosos fondos destinados a cubrir los gastos militares de la monarquía. No obstante, en los momentos de aguda crisis fiscal y militar, las autoridades regias no dudaron en ordenar a los oficiales de la Casa de Contratación en Sevilla que se apropiaran de un volumen elevado de la plata de mercaderes y cargadores particulares de las flotas americanas. Las protestas acostumbraban ser numerosas y desembocaban en complejas negociaciones para satisfacer a ambas partes. El secuestro de cargamentos privados de plata con frecuencia coincidía con las suspensiones de pagos por la monarquía —denominadas “bancarrotas” , como ocurrió al llegar las flotas americanas a Sevilla en 1557, 1575 y 1596, bajo el reinado de Felipe II. Los metales preciosos servían para pagar una porción de las cuantiosas deudas de la monarquía. En todo caso, no fue extraño que estas medidas arbitrarias ahuyentaran a los comerciantes-banqueros de Castilla y Andalucía, que largo tiempo habían participado en el financiamiento extraordinario de la Corona para sus innumerables campañas militares. Por ello, desde tiempos de Felipe III (1598-1621) un grupo selecto y muy poderoso de financieros genoveses tomó el control de casi todos los asientos del Estado, al convertirse en los principales acreedores de la Corona.
En el reinado de Felipe IV (1621-1665), los influyentes hombres de negocios italianos radicados en Madrid siguieron muy activos en financiar a la Corona, pero con la multiplicación de los enfrentamientos en

la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) sufrieron las consecuencias de nuevas suspensiones de pagos e incautaciones de plata americana, como sucedió en los años de 1627, 1647, 1652, 1660 y 1662.18 En esa época turbulenta entró en escena otro conjunto de financieros compuesto, en particular, por banqueros portugueses que, al ir acaparando los negocios de préstamos a la Corona, amasaron fortunas a costa del erario imperial. Dichos negocios, sin embargo, eran muy riesgosos y podían llevarlos a la quiebra, como ocurría cuando las flotas de la Nueva España y Tierra Firme no llegaban a su destino o cuando los tesoreros de la Corona no podían cubrir las deudas derivadas de guerras, en las que España fue perdiendo terreno en Flandes, Italia y Francia, sobremanera después de 1640.
Un ejemplo de la importancia crítica de los envíos de la plata mexicana se desprende de las amargas lamentaciones del conde-duque de Olivares, hombre fuerte del gobierno de Felipe IV, expresadas en mayo de 1632 al recibir noticias de que la flota de la Nueva España no había podido salir de Veracruz en su viaje anual. Al no contar con los 800 mil pesos que esperaba, Olivares afirmó que el gobierno se quedaría “sin plata para hacer los asientos el año que viene”, y añadía que ese golpe provocaría que la monarquía cayera de golpe y que “Su Majestad tiene aventurada su corona”.19 En cambio, era común que en España y en toda Europa se celebrase la llegada sin percance de las flotas con la plata peruana y mexicana, ya que los metales preciosos servían para dinamizar no sólo las finanzas imperiales, sino el comercio en el Viejo Mundo.
Algunos de los más insignes escritores de España también dieron testimonio de la importancia de los metales preciosos que arribaban a la Península en la primera mitad del siglo xvii, como lo
ilustran los famosos versos del gran poeta y ensayista Francisco de Quevedo sobre la plata americana:
Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña; viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don Dinero.
La plata mexicana en el Gran Caribe: los situados y la defensa imperial Las enormes transferencias fiscales que se remitieron desde las colonias para financiar las guerras y deudas de la Corona española en el siglo xvii implicaron altos costos para los virreinatos de la América española. Las autoridades de la Real Hacienda obligaron a las administraciones locales a extraer sumas extraordinarias de las sociedades que gobernaban, tanto en impuestos como en una combinación de donativos forzosos y de préstamos con intereses. Además del diezmo minero que se cobraba en la Nueva España, otros rubros fiscales incluían las alcabalas, el estanco del azogue —tan importante para la amalgamación—, la venta de bulas, el tributo indígena, la avería y otras
18 Carlos Álvarez Nogal, Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665), Madrid, Servicio de Estudios-Banco de España, 1997.
19 Citado en ibid., p. 99.


exacciones. A estos y otros gravámenes hay que agregar que cuando las guerras europeas así lo requerían, el rey demandaba donativos universales de sus súbditos americanos, quienes se veían obligados a proporcionar cantidades variables de dinero: los campesinos indígenas, los trabajadores mineros y los artesanos aportaban unos cuantos reales de plata por cabeza, mientras que los comerciantes, los mineros y los hacendados debían entregar sumas considerables de pesos de plata, fuese como donativo o préstamo.20
Si se revisan los totales de las remesas oficiales de plata enviadas desde las Américas a España en la primera mitad del siglo xvii, queda claro que Perú mandaba un volumen más elevado de metales preciosos que México. Ello obedecía a dos factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la mina más rica del mundo seguía siendo la de Potosí, en el Alto Perú. En segundo lugar, la producción minera peruana pagaba el quinto real, o sea, 20 por ciento del valor, mientras que en México los mineros lograron que la tasa fuera sólo de 10 por ciento (el famoso diezmo minero), lo cual explica que las oficinas de la Real Hacienda en los Andes se vieran obligadas a enviar a España un porcentaje mayor que las cajas reales de México.
De otro lado, cabe enfatizar que las tesorerías del virreinato de la Nueva España no podían transferir tanto dinero a la metrópoli porque tenían instrucciones reales de usar los impuestos para cubrir cuantiosos gastos en América, ya sea para la provisión de las flotas o para la defensa del Gran Caribe, donde los enemigos de España estaban siempre al acecho. Por ello, desde la década de 1630 —tras la toma holandesa de Curazao y Aruba (1634-1636) y de Guadalupe y Martinica (1635) por los franceses— la Corona española instituyó la Armada de Barlovento, de doce galeones y 2 500 hombres, con fondos aportados por la Ciudad de México. Para 1680 esta armada ya disponía de treinta barcos que patrullaban el mar desde Cartagena y las costas venezolanas hasta La Española (Santo Domingo), Cuba, las Floridas y, por supuesto, el golfo de México. Su propósito consistió en repeler tanto a los piratas como a los corsarios contratados por los gobiernos de Gran Bretaña, Holanda y Francia, que buscaban hacerse de botines en las plazas españolas que atacaban.
Vale decir que al mismo tiempo que la metrópoli exigía dinero para sus guerras europeas, requirió fondos fiscales de la Nueva España para financiar el sostén de guarniciones militares, la construcción de fortalezas en puertos e islas y el mantenimiento de fuerzas navales dentro del territorio imperial en las Américas. Esas transferencias intraimperiales, llamadas “situados”, tuvieron una importancia cuantitativa y estratégica fundamental, porque servían para el sostenimiento del gobierno militar y civil hispano en una vasta extensión geográfica que abarcaba Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Luisiana, las Floridas, Trinidad y otros puntos del Gran Caribe. Al mismo tiempo, se mandaban
20 Véase Guillermina del Valle Pavón (coord.), Negociación, lágrimas y maldiciones: la fiscalidad extraordinaria en la monarquía hispánica, 1620-1814, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2020.
San Agustín de la Florida

Golfo de México
Mérida
Campeche
Veracruz
Océano Pací co
Fortalezas
Trujillo
La Habana
Santiago de Cuba
Islas Bahamas
Antillas Mayores
Santo Domingo
Mar Caribe
Santa Catalina
Río de la Hacha
Cartagena La Cuadra
Portobelo
Panamá Chagres
Chepo
situados anualmente por el océano Pacífico a Filipinas, cuya administración dependía para su supervivencia de los envíos de plata mexicana en épocas de paz y, aún más, en las numerosas coyunturas bélicas.21 El primer situado salió de las cajas reales de Veracruz en 1570, pero luego fue la tesorería principal, con sede en la Ciudad de México, la que asumió los costos de la defensa de las guarniciones españolas en todo el Caribe y Filipinas.
Sin esos apoyos, la lejana isla de Trinidad no habría podido resistir el embate holandés (1640) ni el francés (1677), ni intentar la defensa de Maracaibo, Trujillo (1678) y Campeche (1685) contra los asaltos del pirata Michel de Grammont. A pesar de los constantes ataques piratas y las operaciones bélicas que causaron pérdidas significativas (Inglaterra se apropió en definitiva de Barbados en 1662 y de Jamaica en 1665), las potencias rivales no minaron demasiado el dominio español en esa zona del Atlántico en el siglo xvii, momento en el que “el Gran Caribe se convirtió en la frontera imperial y primer baluarte defensivo del virreinato”22 de la Nueva España.
21 Luis Alonso Álvarez, “La ayuda mexicana en el Pacífico: socorros y situados en Filipinas, 1565-1816”, en Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein (eds ), El secreto del Imperio español: los situados coloniales, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007, pp. 251-294.
22 Rafal Reichert, Sobre las olas de un mar plateado: la política defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700, Mérida, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 22.
23 Para un estudio clásico al respecto, véase William Lytle Schurz, The Manila Galleon [1939], Nueva York, Dutton, 1959.
Islas Bermudas
Océano Atlántico
San Juan de Puerto Rico
San Martín
Antillas Menores
Margarita Araya
Los pesos de plata viajan a Asia durante dos siglos y medio Los metales preciosos mexicanos y peruanos también viajaron durante siglos en el Galeón de Manila a Filipinas y, de allí, hacia China a partir de fines del siglo xvi. El Galeón de Manila (también conocido como Nao de China) fue el navío más grande del mundo durante dos siglos. Transportaba cantidades ingentes de plata en su largo periplo transpacífico para intercambiarlas por seda en hilo, finas telas de seda y cerámica de China, así como textiles de India y algodón de Filipinas. Sin embargo, la América española no fue la única fuente de plata para los mercados asiáticos. De hecho, entre 1540 y 1640 Japón proveyó a China y a India de un abundante suministro de plata hasta que sus minas se agotaron y fueron reemplazadas por los metales preciosos de las minas de la América española, que les proporcionaron una producción de plata más constante durante los siguientes dos siglos, hasta la época de las Guerras de Independencia.
Los cargamentos que trasladaba el famoso Galeón constaban en promedio de 2 a 5 millones de pesos de plata, enviados año con año de la Nueva España a Filipinas (y, de allí, a Cantón) con cierta regularidad desde finales del siglo xvi hasta principios del siglo xix 23 Durante la primera centuria y principios de la siguiente, la mayor parte de esa plata no tuvo su origen tanto en las minas de México como en las de Potosí y otras del virreinato de Perú. Cada año, navíos provistos de los metales preciosos zarpaban del puerto peruano del Callao con destino a México para encontrarse con el Galeón de Manila en la famosa feria anual de Acapulco, donde se intercambiaba la plata peruana por las sedas chinas y otros artículos de lujo asiáticos que disfrutaban de una fuerte demanda en Lima y otras ciudades de Perú y

Johannes Vingboons (1616-1670) Manila a vista de pájaro, 1665 pp. 708-709
Eugenio Landesio (1810-1879)
Patio de la hacienda de Santa María Regla, 1857
del Alto Perú. Después de 1630, sin embargo, la Corona española ordenó una reducción drástica del comercio entre México y América del Sur, lo que permitió a los mercaderes de México retener el virtual monopolio del comercio transpacífico y convertirse en los principales proveedores de plata para China y otros destinos asiáticos.24
El estudio señero de Mariano Bonialian, titulado El Pacífico hispanoamericano, ilustra en detalle cómo, a pesar de las prohibiciones de la Corona, el intenso intercambio semiclandestino se sostuvo desde el último cuarto del siglo xvii hasta mediados del siguiente. Estos intercambios complejos se extendieron a lo largo de las costas, desde Acapulco hasta el puerto del Callao, y tocaban los puertos de Centroamérica y Guayaquil, a partir de viajes de numerosos navíos que sorteaban las restricciones de la administración española.25 En parte, ello se debió al hecho de que los funcionarios reales en las distintas localidades hicieron la vista gorda al tráfico tanto para complacer a los influyentes comerciantes hispanoamericanos como para recibir participaciones o comisiones jugosas por su complicidad. Así se mantuvieron numerosos circuitos de navegación que alimentaban los envíos de plata que se destinaban a los viajes de la Nao y a la importación de bienes asiáticos, que incluían porcelanas y sedas de China, así como muebles laqueados, relicarios, abanicos, decoraciones y esculturas en marfil, sin olvidar los biombos y arquetas japonesas y las piezas de
arte sacro de Filipinas. Sin duda, los productos más importantes en valor y volumen eran las telas de seda, tanto las de calidad muy fina destinadas a los sectores acaudalados como otras más bastas y baratas que consumían las clases populares del México colonial. Cabe señalar que uno de los rubros más importantes en este comercio eran las decenas de miles de medias de seda que usaron las élites novohispanas a lo largo de tres siglos.
Las transferencias directas de plata de la América española que alimentaban este intrincado tráfico oceánico, sin embargo, no constituían la única fuente del metal argénteo que llegaba a China y otros países asiáticos. El historiador Louis Dermigny estima que en el transcurso del siglo xviii ingresaron a China alrededor de 500 millones de pesos de plata: un poco menos de 200 millones por la ruta de Manila y más de 300 millones provenientes de Europa por vías más indirectas, la mayor parte en barcos de diversas nacionalidades que seguían el itinerario en torno al cabo de Buena Esperanza y a través del océano Índico. En todo caso, es claro que casi toda la plata europea remitida provenía de las minas peruanas y mexicanas, aunque a menudo fue reacuñada en diversos países europeos para dar lugar a nuevas monedas.26 Pero China no era el único mercado asiático con una fuerte demanda de plata. Un conjunto de estudios históricos acerca del comercio internacional de India en los siglos xvii y xviii ha mostrado
24 Matilde Souto Mantecón y Carmen Yuste (coords.), El comercio exterior de México, 1713-1850, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2002.
25 Mariano Bonialian, El Pacífico hispanoamericano: política y comercio asiático en el Imperio español (1680-1784), México, El Colegio de México, 2012.
26 Louis Dermigny, La Chine et l’Occident: le commerce à Canton au xviiie siècle, 17191833, vol. 2, París, École Practique des Hautes Études, 1964, p. 754.



que allí también llegaron los pesos de plata, lo que refleja la amplitud de la circulación de los metales preciosos en el mercado mundial en expansión.27 En esa época, India exportaba una enorme variedad de textiles de algodón y seda, así como seda en bruto, de Bengala, Madrás y otras regiones. Buena parte de esos productos se enviaban a Europa, pero asimismo llegaban a Manila y de allí a la América española, donde en general se compraban con pesos de plata.
Los ciclos de producción de la plata y las economías regionales en el siglo XVII Durante más de media centuria, los historiadores han debatido la naturaleza de los ciclos de los flujos de oro y de plata que cruzaron los océanos Atlántico y Pacífico desde principios del siglo xvi hasta finales del siglo xviii. Una importante escuela de la historiografía clásica sostuvo que desde 1630 hasta 1670 se produjo una recesión económica prolongada en el comercio internacional de plata americana, al parecer consecuencia de una baja en la producción minera de metales preciosos. Si bien es cierto que se redujeron los envíos de navíos, en los mercados internos de la propia Nueva España aumentó la demanda de plata, merced a la existencia de un proceso de expansión económica y demográfica.
27 Sobre este tema se recomiendan los estudios de Kirti N. Chaudhuri, “The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760”, en The Economic Journal, vol. 90, núm. 358, junio de 1980, pp. 433-435; Sushil Chaudhury, Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720, Calcuta, K. L. Mukhopadhyay, 1975, y Om Prakash, The Dutch East Company and the Economy of Bengal, 1630-1720, Princeton, Princeton University Press, 1985.
28 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: el mercado interior, regiones y espacio económico, México, Nueva Imagen, 1983.
29 P. Bakewell, op. cit.; David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 2001; Louisa S. Hoberman, Mexico’s Merchant Elite, 1590-1660: Silver, State, and Society, Durham, Duke University Press, 1991, y Frédérique Langue, Los señores de Zacatecas: una aristocracia minera del siglo xviii novohispano, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Uno de los aspectos más significativos de la minería de metales preciosos en el virreinato es que las empresas operaban como factores de arrastre para las economías regionales en el entorno de las minas, según argumentó el historiador Sempat Assadourian hace tiempo en una serie de trabajos ya clásicos.28 Los grandes, medianos y pequeños mineros realizaban muchas transacciones con plata en el ámbito local; entre ellas, la compra de insumos y el pago de una porción importante de los salarios, aunque no era infrecuente que se combinasen los sueldos en metálico para los trabajadores mineros con pagos en especie en las tiendas de raya de las minas y en las haciendas de beneficio de los metales. El aprovisionamiento de las minas con mulas, alimentos, cueros, sal, pólvora, mercurio y otros insumos esenciales para la producción y el refinamiento del metal transformó muy pronto el paisaje económico de las regiones circundantes, que se beneficiaron del dinamismo de la economía de la plata durante siglos. El capital para la inversión en las minas fue provisto por mercaderes y empresarios dispuestos a arriesgar su dinero en lo que prometía ser un negocio extremadamente lucrativo. Los distinguidos historiadores Peter Bakewell, David A. Brading, Frédérique Langue y Louisa Hoberman, entre otros, han publicado estudios detallados sobre las élites mercantiles y mineras, activas en las dinámicas regiones de Zacatecas, Sombrerete y Guanajuato.29 Una de las facetas más interesantes se refiere a los tamaños y tipos de empresas. En los siglos xvi y xvii, las unidades mineras eran más bien pequeñas, con un promedio de entre cuarenta y cinco y ciento veinte trabajadores, concentrados en cavar unos pocos túneles (tiros y socavones) para alcanzar vetas más bien superficiales. De acuerdo con la historiadora Hoberman, en 1600 había 370 haciendas de beneficio en la Nueva España, donde se separaban los metales de piedra y tierra, se realizaba la molienda y, luego, los procesos de amalgama del metal con azogue o su fundición en los procesos llamados “plata de fuego”, que consumían

Fermín de Reygadas Vitorica (1754-siglo xix)
Minas en el real de Zacatecas, 1789
Autor no identificado
La noble ciudad de Guanajuato vista desde lo alto del cerro de San Miguel por el poniente, finales del siglo xviii
enormes cantidades de leña en los hornos de la hacienda. La multiplicidad de unidades productivas y la existencia de una clase amplia y bastante diversificada de mineros sugieren que durante bastante tiempo hubo un alto nivel de competitividad, pero desde principios del siglo xviii, algunas de las empresas mineras comenzaron a crecer hasta alcanzar tamaños formidables, debido a la necesidad de cavar túneles más profundos para alcanzar las vetas con depósitos ricos, lo que requería dedicar mayor cantidad de recursos, hombres y mulas tanto para cargar y extraer el mineral como para desaguar las minas, que se inundaban una y otra vez por su creciente hondura. Por eso los montos de los capitales invertidos se hicieron más y más cuantiosos, y reflejaron el ascenso de una clase de importantes mineros que se convertirían pronto en plutócratas.
Casas de moneda y bancos de plata de la Nueva España en el México borbónico
El hecho de que existiese por lo general una sola casa de moneda en cada virreinato contribuyó a una concentración extraordinaria del poder monopólico de los principales mercaderes de plata, quienes solían forjar estrechos vínculos con los altos funcionarios de la administración virreinal. Desde fines del siglo xvii, unos cuantos comerciantes-banqueros que arrendaban los puestos directivos en las casas de moneda en el virreinato de Perú y en el de la Nueva España acumularon fortunas, en algunos casos colosales, incluso cuando se las compara con las mayores fortunas de la Europa del Antiguo Régimen.
En la Nueva España, uno de los banqueros mejor estudiados es Luis Sánchez de Tagle y de la Rasa (1642-1710), quien ya en 1680 era un destacado mercader de plata en la ciudad de Zacatecas: operaba con el apoyo de un “aviador” local, Joseph de Villarreal, y estaba asociado con un rico comerciante de la Ciudad de México, Juan de Urrutia y Retes. La historiadora Guillermina del Valle ha reconstruido su trayectoria de negocios en detalle, que comprendía el aprovisionamiento de los insumos que requerían los mineros, entre los cuales eran fundamentales mulas y caballos, alimentos, cueros e instrumentos de fierro, pólvora y azogue.30 Al mismo tiempo, Sánchez de Tagle se dedicó a la compra de plata en pasta o en barras, que luego transportaba a la Ciudad de México para acuñar. Posteriormente, arrendó los oficios de la Casa de Moneda de la Ciudad de México, incluida parte de la maquinaria de esta reputada entidad, operación que realizó en conjunto con otros dos mercaderes de plata. La fortuna de Sánchez de Tagle fue heredada en 1724 por Francisco de Valdivielso y Mier, quien habría de convertirse en uno de los banqueros de plata más ricos de la Nueva España, además de minero y ganadero. Rivalizaba con el también banquero Francisco de Fagoaga, quien recibió el título de marqués del Apartado al arrendar, en 1717, ese importante oficio de la Casa de Moneda, cargo que le otorgó una posición de enorme influencia económica y política.
Desde 1733, un fragmento del poder de los banqueros de la plata en México fue cercenado de tajo a partir del momento en el que el gobierno virreinal asumió el control directo de la Casa de Moneda, en seguimiento de las nuevas políticas de la monarquía borbónica.31 Se introdujeron importantes avances técnicos en la ceca; en particular, maquinaria nueva de acuñación que permitió incrementar la calidad
30 G. del Valle Pavón, op. cit.
31 G. Céspedes del Castillo, op. cit.

Autor no identificado
Retrato de la familia Fagoaga-Arozqueta en el oratorio particular de su casa de la Ciudad de México, ca. 1734-1736

y la cantidad de la producción de las monedas de plata y de oro, con resultados muy favorables para la Real Hacienda. La acuñación de monedas aumentó de un promedio anual de cuatro millones de pesos durante el lapso que va de 1691 a 1700 a más de nueve millones de monedas en el decenio de 1740. A lo largo del siglo xviii, de acuerdo con los cálculos de Richard Garner, la amonedación de pesos de plata en México creció en alrededor de 1 a 1.4 por ciento anual, lo que significó una contribución fundamental a la expansión económica del conjunto del virreinato, reflejada en el creciente dinamismo del comercio, la producción agrícola y la manufactura, a la par de una decidida recuperación demográfica. Por consiguiente, la Nueva España se convirtió en el virreinato más próspero de las Américas y dejó atrás a Perú y al Alto Perú, que habían sido los productores principales de plata a fines del siglo xvi y durante la primera mitad del siglo xvii; en efecto, desde los inicios de la siguiente centuria hasta la época de las Guerras de Independencia, México se convirtió en la fuente de alrededor de 80 por ciento de la plata exportada por el conjunto de las colonias españolas. La Casa de Moneda en la Ciudad de México calificó como la mayor ceca del mundo desde los albores del siglo xviii, con capacidad para acuñar —en el mejor de los casos— la impresionante cantidad de 30 millones de pesos de plata por año. Las nuevas políticas monetarias impulsadas por la monarquía de los Borbones dieron lugar a una regulación y un control estatales mucho más estrictos del ramo, y los adelantos técnicos fortalecieron asimismo la vasta demanda internacional de pesos de plata mexicanos. El gran viajero científico Alexander von Humboldt registró la importancia de la Casa de Moneda de México para la historia de la economía mundial durante la visita que hizo en 1803: “Es imposible visitar este edificio […] sin acordarse que de aquí han salido más de dos mil millones de pesos en el transcurso de menos de trescientos años […] y sin reflexionar en la poderosa influencia que esos tesoros han tenido en el destino de los pueblos de Europa”.32
Geografía minera, empresas y nuevas técnicas de extracción de la plata
Durante el siglo xviii fue preeminente la producción de las minas de plata en tres regiones: Guanajuato, Zacatecas y Real del Monte, aunque al mismo tiempo se produjo un proceso acelerado de exploración y explotación de reales de minas en zonas como Taxco, Guadalajara, San Luis Potosí y, más al norte, en Durango, Chihuahua y Sonora. Tal expansión coincidió con una creciente colonización en la extensa frontera del norte, a la vez que estuvo sujeta a mucha volatilidad e incertidumbre causadas por la dificultad para encontrar vetas ricas y —no menos importante— por el agotamiento de viejos depósitos. Por ejemplo, hacia la década de 1760 el gran minero José de la Borda abandonó sus minas en Taxco, Sultepec y Tlalpujahua, que se estaban consumiendo, para iniciar un nuevo ciclo de exploración y explotación de minas de Zacatecas y Sombrerete. A pesar de cargar enormes
32 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, Porrúa, 1991, p. 457 (cursivas añadidas).
deudas con algunos prominentes comerciantes-banqueros de la Ciudad de México, que le habían adelantado cuantiosos fondos, Borda pudo saldarlas a partir del gran éxito que logró en la explotación de sus minas zacatecanas, lo que permitió que se le describiera como el minero más rico de México durante al menos una década.
En la segunda mitad del siglo, Guanajuato se convirtió en la zona de minas de plata más productiva del virreinato, como señaló el gran historiador David A. Brading en un estudio clásico que develó la estrecha relación entre los mineros y los comerciantes.33 Los dueños de las minas dependían de una red de mercaderes que los abastecía de todos los alimentos, mulas y otros bienes que requerían, además de adelantarles fondos para cubrir los costos de producción, y ellos eran quienes, en última instancia, adquirían los minerales preciosos que llevaban a la Casa de Moneda para su registro, ensaye, pago del diezmo minero y acuñación. Tanto mineros como mercaderes financiaban redes muy extensas de arrieros, que operaban como verdaderas compañías, con guardias armados que transportaban los metales preciosos hasta la ceca, para luego entregar cantidades sustanciales de pesos de plata a los capitanes de los navíos para su embarque en la flota de la Nueva España en Veracruz o del Galeón de Manila, que fondeaba en el puerto de Acapulco.
Uno de los retos de los emprendimientos mineros en la Nueva España siempre fue la contratación de mano de obra, de naturaleza compleja, y se resolvió en cada periodo y región de manera diversa. Como ya se ha señalado, a principios de la Colonia se empleó a un número considerable de indígenas y de esclavos afroamericanos en las minas y haciendas de beneficio de la plata, pero luego el origen de los operarios se fue diversificando. Con el tiempo, la mayoría de los
33 D. A. Brading, op. cit.
trabajadores de las minas fueron asalariados, lo cual les daba una mayor libertad en lo que se refiere a sus formas de consumo y de vida; en muchos centros mineros, en los días libres daban rienda suelta a su afición por la bebida, los juegos de azar y el pago de prostitutas, por lo que hubo numerosas denuncias contra la difusión de los llamados “vicios”. Sin embargo, en el siglo xviii el número total de operarios en el sector minero novohispano con seguridad no superaba los 50 mil hombres, es decir, alrededor de uno por ciento de la población del virreinato, aunque su productividad individual era muy alta. En algunos casos excepcionales, la concentración de trabajadores en una mina llegó a niveles sorprendentes: por ejemplo, la empresa La Valenciana, en Guanajuato, empleaba de forma directa e indirecta a aproximadamente 5 mil mineros y operarios, que llegaron a extraer metales preciosos con un valor de más de 30 millones de pesos de plata entre 1780 y 1810, cantidad que la situaba como la mina más productiva del virreinato y del mundo en ese entonces.
A pesar del notable aumento de la producción de plata hacia fines del siglo xviii, algunos historiadores han argumentado que las mayores empresas mineras enfrentaban crecientes costos que reducían sus beneficios. Ello evidencia problemas subyacentes a la gran minería novohispana, sobre todo por la enorme inversión requerida para la construcción de largos tiros y desagües subterráneos en los yacimientos más antiguos y ricos. No obstante esas exigencias, en el periodo tardío colonial se pusieron en marcha docenas de minas en el centro-norte y occidente del país, que resultaron muy rentables. Por ello, en el decenio anterior al estallido de las Guerras de Independencia se alcanzaron las cifras más elevadas de acuñación de plata de los tres siglos de dominio colonial.
El investigador Eduardo Flores Clair ha demostrado que el éxito de los mineros de plata en el último tercio del siglo xviii dependió mucho de la introducción de una serie de innovaciones técnicas,
muchas de ellas resultado de la misión científica del ilustrado español Fausto de Elhuyar, quien recibió instrucciones de la Corona para reformar la industria minera en la Nueva España mediante el desarrollo de nuevos métodos de explotación, además de lo cual recibió el encargo de fundar el Real Seminario de Minería. Este seminario se ubicó alguna vez en lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería, en el centro de la Ciudad de México, y fue el primer instituto establecido con el fin de formar profesionalmente a las nuevas generaciones de ingenieros y técnicos mineros. Con Elhuyar llegaron expertos alemanes en mineralogía, que se radicaron en la Nueva España entre 1788 y 1792, entre los cuales estuvieron Carlos Weinhold, Francisco Fischer, Luis Lindner, Carlos Schröeder y Federico Sonneschmidt, así como varias decenas de experimentados técnicos que trabajaron para algunos de los mineros más acaudalados del virreinato. Realizaron estudios y trabajos en las minas de Taxco, Sombrerete, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán y, en general, lograron aumentos en la productividad de las explotaciones de plata.
Las grandes fortunas de mineros y los comerciantes de plata en el siglo XVIII Las colosales fortunas acumuladas durante el siglo xviii por los mineros más ricos y por los mercaderes de plata de la Nueva España, los posicionó en el rango de los hombres más acaudalados de todo el mundo atlántico en esa época. En ese sentido, cabe subrayar que una fuente de beneficios consistía en el control de la circulación de la plata, fuente de riqueza extraordinaria en la Nueva España, que beneficiaba en especial a ciertas élites coloniales, en su mayoría, adscritas al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y que detentaban un virtual oligopolio sobre el comercio de la plata acuñada y en barras, al menos hasta fines de la centuria.
Un ejemplo preclaro fue el caso de la familia Fagoaga, propietaria de pudientes compañías mineras en Guanajuato en las postrimerías del siglo xviii, que permitieron a sus dueños disfrutar de una fortuna comparable a la de algunos de los aristócratas más renombrados de Europa. Según David A. Brading, los Fagoaga, con una tradición minera de más de cien años, construyeron un modelo de empresa “vertical” que abarcaba un sinfín de actividades económicas: casa comercial, banco de plata, apartado de metales, inversiones en diferentes distritos mineros, haciendas agrícolas y ganaderas y actividades financieras, entre otros negocios.
En otros casos, una vez consolidadas sus fortunas, los grandes mineros prefirieron invertir el grueso de sus caudales en haciendas, de modo que se convirtieron en una oligarquía de importantes propietarios rurales, dueños de una enorme diversidad de estancias agrícolas y ganaderas. Ésta es la tesis de los estudios clásicos de las historiadoras Frédérique Langue y Doris M. Ladd, quienes resaltan casos notables de concentración de propiedades en el centro-norte del virreinato, como el de las familias entrelazadas de los marqueses de Jaral de Berrio y el conde de San Mateo de Valparaíso, quienes después de abandonar casi todas sus minas, se transformaron en latifundistas



Andrés Islas (activo entre 1753 y 1775)
Señora doña Ana María de la Campa Cos Zeballos Villegas, condesa de San Mateo de Valparaíso y marquesa de Jaral de Berrio, ca. 1776
Domingo Anastasio de Ponce (siglo xviii) Plano de la hacienda de Jaral de Berrio, siglo xviii
de decenas de inmensas propiedades ganaderas en el Bajío, San Luis Potosí, Zacatecas y más al norte.34 Así, gran parte de sus negocios consistía en el abasto de carne y mulas para los centros mineros, al tiempo que se destacaron como proveedores dominantes de carne para la ciudad de Zacatecas, San Luis Potosí y para los mercados de la Ciudad de México. A fines del siglo xviii, la marquesa de Jaral de Berrio era propietaria de dos magníficos palacios en la capital, que hoy en día son propiedad del Banco Nacional de México y que fueron restaurados con el fin de evocar el esplendor de la época en la que se construyeron.35
Distinto fue el caso del más destacado minero, el conde de Regla, propietario de las minas de Real del Monte, situadas en Pachuca, quien para 1790 había forjado una enorme fortuna calculada en 15 millones de pesos de plata. Esa suma representaba un capital mayor al de cualquier gran mercader, banquero o minero contemporáneo en Europa y ciertamente muy superior a los capitales de los comerciantes más prósperos en Estados Unidos, recién independizados, entre los cuales no había todavía ningún millonario. Además de construir un palacio en la capital del virreinato, el conde fundó y construyó el Monte de Piedad
717 en un suntuoso edificio en una esquina histórica del Zócalo, institución que ha conservado su relevancia en el país durante más de dos siglos.
En algunos casos los empresarios mineros financiaron sus empresas de forma directa con la venta de participaciones en sus minas, conocidas como “barras” (acciones). Era habitual que una explotación tuviera entre doce y veinticuatro barras, que podían ser adquiridas por personas acaudaladas de diverso origen: comerciantes, rentistas o profesionales. En sus Comentarios a las ordenanzas de minas, publicadas en 1761, el funcionario ilustrado Francisco Xavier de Gamboa hizo hincapié en la variedad de agentes financieros existentes en México y Perú, que podían ser “aviadores, rescatadores, mercaderes de plata, banqueros, fiadores, comerciantes o compañías”. Además, Gamboa explicó en detalle los planes para crear una compañía general de aviadores en México, cuyo objetivo sería el de financiar la producción minera.36
El auge en la minería de plata en la Nueva España en el último tercio del siglo xviii favoreció una serie de tempranos experimentos
34 Doris M. Ladd, The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826, Austin, University of Texas Press, 1976, y F. Langue, op. cit.
35 Véase María del Carmen Reyna, Opulencia y desgracia de los marqueses de Jaral de Berrio, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002, pp. 209-219.
36 Véase el largo texto de 1761 sobre compañías mineras en Europa y América escrito por el abogado del Colegio de San Ildefonso de México, Francisco Xavier de Gamboa, Comentarios a las ordenanzas de minas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1761; edición facsimilar: Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 1980.


con instrumentos financieros más modernos, de los cuales el más conocido fue el Banco de Avío Minero, una entidad financiera establecida en la Ciudad de México en 1784 por el Tribunal de Minería de la Nueva España. Desde sus inicios, como ha probado el historiador Eduardo Flores Clair, el objetivo de este banco de fomento no consistió sólo en prestar dinero a rédito, sino, sobre todo, en adelantar el capital de trabajo y financiar la compra de los insumos claves —en particular, azogue, hierro y pólvora— requeridos para la operación de las empresas mineras. A cambio, el banco recibía una porción de la plata producida.37 Al igual que en un banco moderno, el cliente debía cumplir diversos requisitos, como acreditar la propiedad de la mina, autorizar un avalúo del valor, efectuar y presentar un estudio del estado de la explotación y aceptar la supervisión del Tribunal de Minería. Para garantizar las operaciones del Banco de Avío se creó el Fondo Dotal de Minería, que se capitalizó con un porcentaje de las cobranzas de la Casa de Moneda por la acuñación de plata.
Las guerras en el Atlántico y la plata mexicana,1760-1810
A partir de la guerra contra Gran Bretaña, llevada a cabo entre 1761 y 1763, el Imperio español se encontró bajo una amenaza creciente, especialmente de la armada británica, que se concretó con la ocupación de La Habana y de Manila en los años de 1762-1763. Por este motivo, el gobierno de Carlos III (1759-1788) impulsó el fortaleci-
37 Eduardo Flores Clair, El Banco de Avío Minero novohispano: crédito, finanzas y deudores, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 45.
Autor no identificado
Mapa de los cerros del real de minas de Pachuca, 1750 Francisco Xavier de Gamboa, Comentarios a las ordenanzas de minas (portada), Madrid, Joaquín Ibarra, 1761
miento de los ejércitos terrestres, la creación de cuerpos de milicias, la construcción de nuevas fortalezas en puertos y presidios en toda la América española, así como el refuerzo de la armada española, sobre todo en el Atlántico. Para ello, la Corona exigió grandes cantidades de plata a ser recaudada por los oficiales de la Real Hacienda en todos los virreinatos, pero con particular intensidad en la Nueva España. Las cifras de las remesas de plata por las reales cajas mexicanas de ese periodo indican que si bien las cantidades enviadas a la metrópoli en la segunda mitad del siglo alcanzaron la enorme cifra de 100 millones de pesos, aún más cuantiosas fueron las transferencias (los situados) de fondos enviados a todas las administraciones españolas en el Gran Caribe, que alcanzaron un total superior a los 150 millones de pesos de plata. En pocas palabras, hacia fines del siglo xviii, la Nueva España ya operaba como una especie de submetrópoli financiera dentro del Imperio español.
Las demandas financieras de la Corona hispana se intensificaron a partir de la guerra contra Gran Bretaña (1779-1783), la confrontación bélica contra la Convención francesa (1793-1795) y la primera y segunda guerras navales contra Gran Bretaña (1796-1802 y 18051808) al constituirse en un conjunto inédito de conflictos que requirió una secuencia extraordinaria de préstamos y donativos de toda la América española, aunque hay que subrayar que la mayoría provino
Transferencias de plata de la Nueva España hacia el Gran Caribe y España, ca. 1790
Luisiana
Nueva Orleans
Mobila Panzacola
(Santa María de Gálvez)
Florida Occidental
San Agustín de la Florida

Veracruz
de México
El Carmen Campeche
Puerto Caballos
Dominica
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Saint- omas
Anguila
San Bartolomé
Antigua
San Cristóbal/Nieves
Barbuda
Montserrat
Guadalupe
Marie-Galante
La Habana
Cuba Jamaica
Islas Bahamas
Islas Bermudas
Territorios de la Corona española que recibían remesas en plata provenientes de la cajas reales de la Nueva España
Dirección y volumen de las transferencias
Transferencias de plata hacia el Gran Caribe y España que se transportaban en embarcaciones que zarpaban de la Nueva España
Otras colonias europeas en el Gran Caribe
Inglesas Francesas
Holandesas Danesas
Santo Domingo
San Juan de Puerto Rico
Curazao
Martinica
Santa Lucía
San Vicente y Granadinas
Barbados
Granada
Margarita 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Trinidad y Tobago
Santa Marta Portobelo
de la Nueva España. Allí, en apenas dos decenios se decretaron cuatro donativos universales y tres préstamos gratuitos (“suplementos”), así como nueve préstamos con intereses que fueron contratados a través del Consulado de Comercio y del Tribunal de Minería.
El estallido de una nueva guerra entre la monarquía de Carlos IV y el gobierno revolucionario de la Convención francesa, en enero de 1793, provocó que las necesidades financieras del tesoro español metropolitano se tornaran apremiantes, por lo que se volvió a exigir donativos y préstamos a la metrópoli y a las colonias en una escala aún mayor que la experimentada en la anterior guerra. El nuevo préstamo para apoyar la guerra en contra de Francia (1793-1794) y su nuevo régimen revolucionario tuvo varias facetas originales. En este caso se recurrió simultáneamente al influyente Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y al Tribunal de Minería para que sirvieran de intermediarios financieros para acopiar, cada uno, un mínimo de tres millones de pesos de rentistas particulares del virreinato.38 Entre los mayores prestamistas se encontraban el marqués del Apartado, rico minero que contribuyó con 200 mil pesos en este préstamo; varias capellanías de Guadalajara, con 344 mil pesos; el comerciante Antonio de Bassoco, con 160 mil, y la condesa de San Mateo de Valparaíso, con 113 mil pesos. Estas sumas eran muy considerables para la época y nos hablan de fortunas inmensas, con extraordinaria liquidez.
A pesar de las aportaciones mencionadas, el gobierno de Carlos IV exigió más fondos de México, como se observa en la ratificación de la medida llamada “consolidación de vales reales”, mediante la cual exigió la entrega al Estado de todos los capitales de los miles de obras pías, capellanías y cofradías de las instituciones eclesiásticas de la Nueva España que habían prestado millones de pesos de plata a mineros, co-
Puerto Cabello
Cumaná Caracas (La Guaira) Cartagena
merciantes y hacendados. Pese a múltiples protestas, la monarquía siguió firme en sus propósitos de apropiarse de los dineros americanos. En total, la consolidación resultó en la entrega a la Corona de una enorme cantidad, superior a los 10 millones de pesos, enviados a Europa para sostener los compromisos de la monarquía de Carlos IV durante las guerras napoleónicas. La extracción de tantos capitales de la economía novohispana entre 1805 y 1808 tuvo consecuencias nefastas (el grave debilitamiento financiero de las instituciones de la Iglesia, por ejemplo), situación que habría de tener un efecto decisivo en el declive de los mercados crediticios tradicionales después de la Independencia.
La Guerra de Independencia: los nuevos ciclos de los pesos de plata
La insurgencia que estalló en 1810 y que llevó a diez años de guerra tuvo un impacto depresivo sobre el sistema fiscal de México y también sobre el minero y el monetario. Los comandantes militares realistas encontraron indispensable acaparar recursos locales para financiar a los ejércitos regionales y defender sus posiciones contra los insurgentes. Por ello decidieron establecer cecas a nivel local para acuñar moneda. Como resultado, el viejo monopolio de la Casa de Moneda de la Ciudad de México quebró y la amonedación se descentralizó, como un preámbulo del proceso de federalización posterior. Además, la producción de plata tendió a disminuir en la medida en que las minas fueron afectadas o paralizadas por la guerra.
38 Véanse detalles de todos los préstamos y donativos de la época en Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1999.

A pesar de los desastres de las guerras, la industria minera de la plata en México recobró cierto impulso después de la Independencia, pero a ritmos más pausados. En todo caso, debe enfatizarse que el legado del peso de plata —y en particular del peso mexicano— fue duradero, pues no sólo fue la moneda soberana de la flamante República Mexicana, sino que fue el antecesor directo del dólar estadounidense. En efecto, durante su Guerra de Independencia (1776-1783), adoptó el peso de plata como respaldo metálico de su nueva moneda: el dólar. Por eso, la primera emisión de papel moneda en ese país especificaba que los billetes serían pagaderos en “dólares de acuñación española”, lo que en realidad quería decir “pesos de plata”, esencialmente los acuñados en México, que tenían una amplia circulación en el país vecino. Más adelante, la primera ley monetaria ratificada por el Congreso de Estados Unidos, el 2 de abril de 1792, estipuló que la moneda metálica sería el dólar de plata y que sería equivalente en valor al peso de plata de ocho reales. Es más, el peso de plata siguió siendo moneda de curso legal en Estados Unidos hasta mediados del siglo xix
Por último, después de la Independencia de México y de las demás nuevas naciones de América Latina, los pesos de plata siguieron dominando la circulación monetaria en una porción significativa de la vasta región, pues cada uno de los flamantes Estados buscó afirmar su autonomía política, para lo cual era indispensable establecer soberanías monetarias propias. La herencia colonial determinó que las nuevas monedas de las naciones hispanoamericanas —el peso mexicano, colombiano, centroamericano, peruano, chileno u argentino— tuviesen, en principio, el mismo valor que su antecesor, el “peso fuerte” del Imperio español, tan apreciado en la economía-mundo del Antiguo Régimen. Además, en México el peso de plata habría de experimentar una larga vida como instrumento monetario y de ahorro a lo largo de buena parte del siglo xix e, incluso, hasta la tercera década del siglo xx
Billete de cuatro dólares de las Colonias Unidas, impreso por Hall and Sellers, Filadelfia, 2 de noviembre de 1776
Pedro Gualdi (1808-1857)
Fachada del Colegio de Minería, 1840



Hugo O’donnell *
Proemio y síntesis
Hernán Cortés pidió y obtuvo de Carlos I que el imperio conquistado recibiese el nombre oficial de “Nueva España del Mar Océano”, con el que él lo designaba. El tiempo y, decididamente, el hecho pronto demostrado de estar entre dos océanos abreviarían el nombre para hacerlo compatible con la doble condición marítima de sus extensos límites y afectarían su devenir y proyección más allá de los originarios, con acciones y proyectos transmarítimos sobre los que aquí se versará.
En este periodo, que abarca casi tres siglos, la relevancia y el alcance de la iniciativa atlántica palidecen ante la lanzada desde el Pacífico por un motivo fundamental: las costas y las islas caribeñas y las situadas más allá de los límites meridionales novohispanos eran competencia de otras jurisdicciones por razones de precedencia temporal, de atribución jurídica y también de orden pragmático, como medios disponibles, accesibilidad y costo. Casi como excepción, se llevaron a cabo algunas jornadas atlánticas que no tuvieron trascendencia.
El esfuerzo principal lanzado desde la Mar del Sur (océano Pacífico) se orientará, con mayor o menor fuerza y persistencia, hacia sus tres puntos cardinales acuáticos posibles: el suroeste (las islas Molucas), el noroeste (las Californias y altas latitudes) y el oeste (Filipinas). Lo conseguido determinó el curso histórico, y los fracasos sirvieron para conocer mejor un mundo que empezaban a frecuentar los novohispanos mediante poco más que el método de ensayo y error.
Un elemento común a la gran mayoría de estos intentos expansivos, junto con el enorme gasto, que nunca fue obstáculo para su realización, es el del extremado cuidado de los gobernantes para elegir a los capitanes, basado en su lealtad y competencia profesional y científica, aunque, en ocasiones, los hechos parezcan desmentir este aserto.
A cada momento y lugar corresponde una base de construcción y avituallamiento y, a cada misión, unas etapas y el tipo de buques más idóneo.
El ímpetu inicial de Hernán Cortés y de los primeros virreyes irá en declive, al igual que las instrucciones expansionistas expedidas por la Corona. Al acicate inicial de enriquecimiento fácil —que siempre iba acompañado de inquietudes religiosas y científicas más o menos detectables—, seguirán otras motivaciones pobladoras, estratégicas y geográficas enfocadas en conservar lo conseguido y en perfeccionar su administración con criterios cada vez más humanísticos e ilustrados.
Al final del periodo, la aplicación de los más modernos procedimientos e instrumentos cartográficos muestra los conocimientos de orientación, graduación latitudinal, observación, trazado y dibujo de los pilotos, ciencia que, junto con la navegación y la construcción naval idónea, será otro de los pilares sobre los cuales se sustentará la progresión ultramarina de la Nueva España
Mientras que el visitador José de Gálvez cubría todo el norte de presidios para fortalecer la defensa de la frontera, desde el río Misisipi hasta California, renunciando a una mayor expansión por tierra, la política marítima en el Pacífico norte fue la inversa, aunque acorde con criterios propios.
Las pautas para la futura expansión: Cortés y la Especiería
El espíritu emprendedor de Cortés, pero también el de quienes lo acompañaban, muchos de los cuales aun sin haber cumplido plenamente sus esperanzas al marchar a las Indias, fue determinante para buscar nuevos objetivos tras la recuperación de Tenochtitlan en 1521, momento en el que se recibió noticia del confín litoral de la conquista y del nuevo gran mar “donde se acaba la tierra”, situado a unos doce o catorce días de marcha rápida desde la capital mexicana.
Se abría con ello la puerta para una actuación expansiva, que iba a tener diversas fases e iba a responder a diferentes acreditaciones y credenciales en el marco jurídico-político de la monarquía, de la que Cortés nunca quiso desvincularse.
En un primer momento se concebiría como una prolongación voluntarista de la conquista continental, en espera de aprobación a posteriori de medidas y resultados, como en tantas otras ocasiones previas había sucedido, justificada por la distancia, la complejidad, la inexperiencia y la carencia de elementos de juicio del aparato administrativo decisor. Un segundo momento se cifra en la autorización para descubrir y progresar hacia el sur, compartida con otros capitanes desde diferentes puntos de partida y acicateada por la imperiosa necesidad de encontrar un paso interoceánico a una latitud más asequible que la del extremo meridional americano. El tercer momento lo constituye la orden de apoyar y de acudir en socorro de anteriores expediciones a las Islas del Poniente (Filipinas), con la correspondiente
* Real Academia de la Historia, España.

724 licencia para proseguir con posibles experiencias y contactos. En un cuarto momento, Cortés fue investido, en exclusividad, como capitán general de la Mar del Sur. En ninguna de estas fases del proceso ni en su corolario general fue Hernán Cortés afortunado, pero será él el pionero de toda una política posterior.
El océano que descubriera en septiembre de 1513 Núñez de Balboa en su gobernación del Darién y cuyas mayores posibilidades habían sido desaprovechadas se ofrecía ahora como posible escenario de un opulento comercio de especias, hacia el que había partido desde España la expedición de Magallanes en 1519, mientras Cortés sellaba su alianza con Tlaxcala. Ahora parecía posible servirse de este “camino del poniente” mexicano, que resultaba mucho más próximo que el de la lejana metrópoli europea.
Por ello decidió enviar Cortés, en 1522, a sendas parejas de colaboradores a que, acompañadas de auxiliares y guías nativos, verificasen los informes y tomasen posesión del mar en la zona que correspondía a su gobernación y en dos puntos concretos, de los que se intuían posibilidades portuarias: Zacatula, al oeste y distante unas ciento treinta leguas, y Tehuantepec, al suroeste, algo más alejado.
Señala el cronista y compañero de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, que, aunque por otras partes estaba más próximo el litoral, refi-
1 “Hernán Cortés a Carlos I, Coyoacán, 15 de mayo de 1522”, en Archivo General de Indias (en adelante, agi), Sevilla, Patronato, leg. 16, n. 1, r. 1 (1).
riéndose al noroeste, se desconocía aún esta vía, que sería por tanto el objetivo inmediato a alcanzar para proseguir, por mar, hacia otros derroteros a partir de la década siguiente. Tanto Zacatula como Tehuantepec se convertirían en las bases pioneras de la pretendida expansión marítima. Aunque, para simplificar, se hable de “puertos” durante todo el siglo, se trataba de meras bahías protegidas de ataques y de mareas, con un mínimo de población española asentada y con un aluvión de constructores ocasionales que sirvieron a los primitivos astilleros: instalaciones básicas, cuyo carácter no definitivo facilitaría su diversidad y su uso alternativo.
Una vez que hubo regresado Román López, uno de los comisionados, y enviados emisarios por los caciques de la zona, sería Pedro de Alvarado el primer capitán que, con su hueste, avistase el Pacífico mexicano, que también sería objeto de sus propias y futuras esperanzas.
El 15 de mayo de ese mismo año y desde Coyoacán, provisto de zonas óptimas para la futura exploración marítima, escribe Cortés al emperador que son los lugares “para la mejor y más breve expedición de dicho descubrimiento”, como si Pedrarias Dávila no hubiese fundado Panamá tres años antes. Sin esperar instrucciones, informa asimismo que ha dado órdenes para la construcción de buques —navíos y bergantines con los que aventurarse en el reciente ámbito.1
El esfuerzo y el capital empleados para crear esta infraestructura portuaria fueron inmensos. Aunque la madera idónea de los bosques —a diferencia de lo que sucedería en Perú— y la mano de obra —menos calificada— estaban garantizadas, y los indios demostraban su
p. 722
Frans Huys (1522-1562)
A partir de Pieter Bruegel, el Viejo ( ca 1525-1569)
Velero de tres mástiles con Dédalo e Ícaro en el cielo (detalle), ca. 1565
Petrus Plancius (1552-1622)
Insulae Moluccae, Ámsterdam, ca. 1592
Autor no identificado
Vasco Núñez de Balboa, siglo xix


habilidad en el corte y tablonaje, no sucedía lo mismo con los constructores, la artillería, la clavazón de hierro y la marinería, que debieron traerse desde los almacenes improvisados de Veracruz, a cerca de mil kilómetros, por senderos intransitables.
El material fundamental e insustituible lo proporcionaron aquellos once barcos de su flotilla de transporte, desde Cuba, que a propósito habían sido varados (“dados al través”), desguazados y precavidamente estibados en 1519, mientras que al personal especializado (carpinteros de ribera, herreros y forjadores e incluso pilotos y marineros) se le eximió de combatir en la primera línea conquistadora, para cuando la necesidad lo demandase. La primera oportunidad para ejercer su función surgió cuando, una vez en Tenochtitlan y para impresionar a Moctezuma, Cortés hizo construir dos bergantines en roble americano, a fin de surcar las tranquilas aguas del lago de Texcoco, pero el empleo profuso de estas naves tuvo lugar en la expugnación de la ciudad, en la que se emplearon trece de estas unidades, a vela y remo y de capacidad para cincuenta soldados, con sus armas, mandadas y abastecidas como es debido por Gonzalo de Sandoval, y ensambladas por un hombre culto e ingenioso como su propio jefe, Martín López, que,
junto con el maestre en hacer navíos, Andrés Núñez, y el futuro navegante Juan Rodríguez Cabrillo, se convertiría en director de las construcciones navales en el Pacífico.
Navíos y bergantines eran dos tipos de buques contemporáneos muy diferentes y conocidos como para que un veterano en singladuras como Cortés pretendiera referirse a ellos como sinónimos. Lo cierto es que aún no es el momento ni tiene elementos para construirlos con la resistencia suficiente para engolfarse, para realizar una larga travesía por mar abierto, sino sólo finas carabelas y ligeros bergantines para descubrir tierras próximas y bojear su costa, dotados cada uno de aparejo latino y cuadro y auxiliados por sus imprescindibles bateles.
Esta carta de relación enviada por Cortés y otras dos anteriores, remitidas en plena Guerra de las Comunidades castellana, quedarían sin respuesta, pero el Consejo de Indias va a tomar cumplida nota de la extraordinaria capacidad expansiva del México de Cortés, de la posibilidad de reducir en dos tercios la distancia a recorrer hasta el Maluco y de contar con un promotor y armador riquísimo, dispuesto a invertir, en principio, a su “riesgo y ventura”, aunque siempre con la esperanza de una futura gracia real en forma de compensación o de ayuda de costa.

Siempre en espera de la aprobación real de sus proyectos, la construcción de buques continuó y se establecieron las bases de la proyección marítima, pero las atenciones de Cortés, que aún conservaba un poder casi omnímodo, iban a tener que compartirse con otros asuntos primordiales de orden interno: la pacificación de nuevos territorios y de sublevaciones indígenas y el reparto de botín y encomiendas, causa siempre de discordias y de reclamaciones a la corte.
Para 1524 ya habían llegado noticias a la Nueva España del regreso a Sevilla de Juan Sebastián Elcano que, sin poder deshacer el camino proyectado, optó por interferir en la zona de demarcación portuguesa y causó algún incidente diplomático, pero cuya única nao supérstite llegó cargada de riquezas suficientes como para sufragar los gastos de toda la expedición.
También se conoce el interés de don Carlos por encontrar un paso que le evitase los pleitos con los portugueses, que ponían en peligro la pax iberica, causa de que se concediera licencia a varios capitanes para explorar en su búsqueda. Pedrarias Dávila, desde el Darién, y más tarde Gil González Dávila habían recibido ya el encargo de reconocer Panamá y Nicaragua.
Autor no identificado
Presentes enviados por Moctezuma a Hernán Cortés en San Juan de Ulúa, siglo xviii
Se impuso, por tanto, encontrar ante todo el estrecho en una zona todavía inexplorada de su propia gobernación, o anexa a la misma —en los confines—, y todavía no atribuida a otro colonizador, que permitiera o bien cruzar el continente a una altura más asequible para cualquier flota procedente de España que se dirigiera directamente a la región especiera, o bien abaratar los materiales de construcción en sus puertos del Pacífico en caso de conseguir la patente para gestionar por sí las relaciones comerciales con China y las islas. Para obtener esto último, que es con lo que Cortés soñaba, descubrir el paso en su jurisdicción o en sus inmediaciones sería un mérito que no podría ser desatendido por el displicente Consejo de Indias, que ejercía ya funciones independientes del de Castilla y que parecía querer eludir todo compromiso.
Sus primeras pesquisas se dirigieron rumbo al sur, hacia Guatemala, de donde oscuros informes parecían coincidir con sus deseos y donde un dudoso o malinterpretado mapa nativo situaba un amplio canal intercomunicador.
Cortés, deseoso de conseguir su objetivo a todo precio, envió dos grandes expediciones, cuyo avance debía hacerse por el método expeditivo de conquista y sumisión, con el atractivo añadido del rescate. La comandada por Pedro de Alvarado habría de dirigirse hacia el sur y hacia la costa del Pacífico y la de Cristóbal de Olid, también hacia el sur, pero partiendo de la costa atlántica.
El primero progresaría por tierra y conquistaría Guatemala, cuya gobernación acabaría por conseguir para sí. La expedición de Olid a Las Higueras de Honduras (Las Hibueras) en un principio sería marítima y desembarcaría en Yucatán con un gran despliegue de fuerzas para la situación y el momento: cuatrocientos hombres bien armados, artillados y pertrechados a bordo de cinco buques.
La documentación disponible habla de navíos y de naos,2 indistintamente, así como de carabelas, los tipos atlánticos básicos de las comunicaciones con España. Aún no se disponía en esta costa de astilleros capaces de fabricarlos y Cortés habría de adquirirlos a muy alto precio: la nao capitana por mil pesos de oro y la carabela menor por setecientos, lo cual indica que se trataba de un gran “carabelón”, de los construidos en el puerto andaluz de Palos, de mayor tonelaje que las “medianas” botadas por Cortés en Zacatula. Para la función de descubierta se consiguió el bergantín, que había sido del adelantado Francisco de Garay, por cuatrocientos pesos.3
Por carecer de caballos, la escuadra hizo escala en Cuba, el habitual abastecedor, donde Olid se dejó influenciar por el gobernador Diego Velázquez, el enemigo perpetuo de Cortés, y obró en adelante con independencia. La reacción del capitán general de la Nueva España fue inmediata: envió otra expedición marítima en su seguimiento, mientras él lo alcanzaría por tierra, decisión esta última contraria a la
2 “Nave, navío, o nao, significa todo una misma cosa”, en José de Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1672, lib. ii, cap. xiv, punto 2, p. 168.
3 “Relación de los gastos que hizo Hernán Cortés en el apresto de una armada que envió al cabo de Honduras”, en agi, Patronato, leg. 16, n. 2, r. 7.

Escuela inglesa
Barcos ingleses y la armada española, agosto de 1588, siglo xvi

opinión mayoritaria de sus asesores, que le aconsejaban desplazarse por mar para afianzar la fuerza enviada por este medio.
La segunda armada atlántica novohispana fue comandada por un fiel a toda prueba, paisano y deudo del propio Cortés, Francisco de las Casas, quien, con efectivos muy inferiores, fue derrotado por el rebelde, pero acabó por apresarlo y ajusticiarlo en Naco, el 16 de enero de 1525. Cuando llegó Cortés tras una marcha agotadora en la que se perdieron muchas vidas —de Coatzacoalcos (a través de Chiapas y de Guatemala) a Naco—, la sentencia ya se había cumplido, por lo que tras haber fracasado la misión primordial de descubrir un paso marítimo, regresó a la Ciudad de México, donde entró el 15 de junio de 1526 tras recorrer más de mil quinientas millas por terreno impracticable y donde, al no tenerse noticias suyas, aprovechándose del vacío de poder y dudándose de su supervivencia, se descuidaron sus intereses y sus proyectos, hasta el punto de resultar incendiados o abandonados sus buques en Zacatula y sus constructores dispersados, mientras las quejas de los descontentos contra su gobierno se multiplicaban y llegaban a la corte, por lo que se le abrió un juicio de residencia.
Con pocos días de diferencia respecto a la notificación del arribo de un nuevo gobernador de la Nueva España, Luis Ponce de León, recibió Cortés en junio de 1526 una cédula real en la que se le daba cuenta de las armadas enviadas desde España después de la de Magallanes —la de García Jofre de Loaysa y la de Sebastián Caboto— y de la preocupación por su suerte, por lo que debía enviar las carabelas y los bergantines de los que disponía en su búsqueda y auxilio. ¡Al fin contaba con la necesaria venia real para intervenir en la Ruta de las Especias que solicitaba en sus cartas!, al convertir un proyecto privado en oficial, como contrapartida a su última y adversa fortuna.
Reiniciado el proceso constructor, otra circunstancia vino a darse; al aparecer, providencialmente, el padre Juan de Aréizaga que, embarcado en el patache Santiago, separado de la armada de Loaysa por una tormenta, había alcanzado a nado las costas novohispanas. La comunicación de la Nueva España con el Maluco era posible y también el retorno a los puertos de origen, aunque en ese momento no se pudieran precisar las rutas de viaje y tornaviaje.
Apartado de la vida política, Cortés desempeñó todo tipo de actividades desde Cuernavaca en pro del fomento de los territorios bajo su tutela, pero tres meses después y según informa a Carlos I, disponía de “tres navíos ya apunto para ir en busca de la Especiería”.4 Éste fue el momento en el que se constató la existencia de la fábrica de buques mayores autóctonos en la Nueva España. Eran navíos de menor porte, de líneas mucho más redondas y bordo de mayor puntal, de unos cincuenta toneles de capacidad de carga,5 dotados de cubierta, arboladura y velamen proporcionados, con tolda y castillete a proa. Suficientes cada uno de ellos para acometer una expedición de larga duración, tan sólo por lo que respecta a los suministros de boca por persona debían embarcar “[…] libra y dos tercios de pan, y quartillo y medio de vino, y media azumbre de agua, para cada un día”, además de las salazones y la menestra de habas y garbanzos,6 como señalaría en la década de 1580 el oidor de la Audiencia de México, Diego García de Palacio, para esas navegaciones.7
4 “Tenochtitlan, 3 de septiembre de 1526”, en agi, Patronato, leg. 16, n. 1, r. 4.
5 Capacidad equivalente a dos pipas de vino cada uno.
6 Casi un kilogramo de pan, dos litros y medio de vino y un litro de agua por hombre y día, lo que exigía, tan sólo eso, una espaciosa bodega.
7 Diego García de Palacio, Instrución náuthica, para el buen uso, y regimiento de las naos, su traça, y govierno conforme à la altura de México, Pedro de Ocharte, México, 1587, lib. iv, cap. xvi, p. 109.

Autor no identificado
San Hipólito y las armas mexicanas, 1764
Lienzo de Quauhquechollan (detalle), ca. 1530
Aunque la dependencia de los herrajes aún era total e importada desde el Atlántico, el maderamen, la cordelería y el betún se preparaban en el istmo de Tehuantepec y se enviaban a Zacatula, preferido por el momento como puerto de partida, con el de Zihuatanejo como principal punto de avituallamiento y que acabaría por sustituirlo como astillero.
El propio Cortés redactó unas instrucciones para el viaje, con la obligación de marcar rutas anotadas en el libro, la derrota, situar los bajos, vientos y corrientes, y hacer apuntes de todo lo acaecido, que servirían en adelante de precedente y modelo;8 pero no fue autorizado a dirigir la expedición él mismo, sino que debía enviar a “[…] una persona cuerda, y de quien tengáis confianza que lo hará bien”. El escogido fue Álvaro de Saavedra Cerón, pariente suyo, quien no sobreviviría al empeño y al que se dotó de toda la información disponible, incluso mapas y relaciones confeccionados por el propio Magallanes. Cortés, que pretendía aclimatar en sus plantaciones mexicanas las valiosas especias, ordenó a su almirante y embajador averiguar “[…]la maña que tienen los naturales de aquellas partes en cultivar los arbores” y que, al regresar, trajese consigo a un indígena entendido en ello.9
El viaje, iniciado el 30 de octubre de 1527, fracasó y los buques se dispersaron; sin embargo, la nao Florida, la única en alcanzar su destino, estuvo a punto de cumplir con todas sus misiones al encontrar en Tidore a los supervivientes de la expedición de Loaysa y cargar sesenta quintales de clavo que, si hubieran llegado a México de haber encontrado vientos propicios, habrían compensado a Cortés de todos sus gastos. El agotamiento de la tripulación le impidió alcanzar la latitud favorable y, al caer prisionera de los portugueses, acabó por regresar a España en 1534, donde los supervivientes relataron su odisea.
Otras expectativas más al alcance:
la California inferior
Mientras Hernán Cortés esperaba resultados compensadores de su enorme inversión,10 en mayo de 1528 fue convocado para dar cuentas en España e informar en persona de todo lo acontecido en el último lustro. De su estancia europea obtendría honores, posesiones y el archivo de viejas causas, pero tendría que renunciar en definitiva al gobierno civil y penal, perdidos, aunque con una adición a su título, confirmado, de jefe militar, que le abría nuevas expectativas: capitán general de la Nueva España y Costa del Sur, con plenos poderes, facultad para descubrir por aquellas regiones y, en caso de hallarse nuevas provincias, obtener una doceava parte de lo descubierto.11
Aunque la finalización del litigio con Portugal —con el Tratado de Zaragoza del 22 de abril de 1529, por el que Juan III adquiría los hipotéticos derechos de Carlos I sobre las Molucas— supuso la de las esperanzas especieras cortesianas, lo perdido hacia al sur se podía ganar, con otras perspectivas, al norte; en concreto, hacia el noroeste, donde uno de sus notorios y probados enemigos, el expresidente de la Audiencia, Nuño de Guzmán, había obtenido la gobernación de la Nueva Galicia, el estado-tapón entre la Nueva España y lo desconocido.

De regreso en México, en julio de 1530, Cortés se dedicó, una vez más, a aprestar sus buques para ese destino que, según informes, era la región de donde los mexicas obtenían su oro —las “siete ciudades de Cíbola”—, por lo que se identificaba, de acuerdo con su formación humanística y con la de otros cultivados, con la California medieval literaria, cuando los límites entre historia y leyenda eran difusos. No era éste el único aliciente, sino también el de saber si la costa continuaba en la misma dirección, que parecía llegar hasta China y que podría estar allí mucho más próxima; por último —y no menor incentivo—, saber si el buscado paso al Atlántico acaso se hallara a esa altura, ya que en el límite meridional de la Nueva España no se había encontrado. Todos estos propósitos seguirán vivos en la mente y en la acción de sus sucesores hasta el final de la etapa colonial.
Decidido a ejercer cuanto antes su jurisdicción marítima, designó a otra persona de su total confianza, su primo Diego Hurtado de Mendoza, para que, apartándose de la jurisdicción de Guzmán, desembarcase y tomase posesión de cualquier tierra o isla que hallase, procurándose toda la información habitual en estos casos, sin alejarse más allá de entre cien y ciento cincuenta leguas, para luego regresar a informar de sus descubrimientos.
Los medios de que disponía eran dos nuevos navíos, el San Marcos y el San Miguel, aprestados en Acapulco, otra de las grandes bahías acondicionadas del litoral, llamada a ser la gran base del futuro. Los buques partieron en junio de 1532 y, al contrario de las órdenes recibidas, recalaron en Jalisco para terminar de abastecerse y donde Nuño de Guzmán les negó incluso la aguada. Con los víveres racionados y sobrepasado el límite establecido en las instrucciones de Cortés, la
8 Esta normativa sería tenida en cuenta para la redacción de las ordenanzas de 1563, las cuales prescribían que para este tipo de navegaciones los buques empleados no excediesen de las sesenta toneladas y que se despachasen, al menos, por parejas para poder prestarse mutua ayuda.
9 “Instrucciones a Álvaro de Saavedra Cerón”, punto 32, en agi, Patronato, leg. 43, n. 2, r. 5.
10 Recientes investigaciones significan que los gastos que había supuesto para Hernán Cortés la organización de esta armada se elevaron a 130 mil ducados, un tercio de lo que don Carlos recibiría de los portugueses por las islas de la Especiería. Véase Mariano Cuesta Domingo, “Saavedra Cerón, Álvaro”, en Diccionario biográfico español, vol. xliv: De “Rodríguez Lucero” a “Sáez Manzanares”, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, pp. 911-913, disponible en https://dbe.rah.es/biografias/5524/alvaro-saavedra-ceron; consultado en octubre de 2021.
11 “Traslado de una real cédula por la que el rey concede a Hernán Cortés pueda descubrir y poblar en la Mar del Sur y Tierra Firme…, 5 de noviembre de 1529”, en agi, Patronato, leg. 16, n. 2.


tripulación del San Miguel se amotinó y puso proa a su base, mientras que la capitana proseguía su aventura para desaparecer sin rastro, sin supervivientes y sin que se conociera su suerte. El otro navío no quiso refugiarse de nuevo en Jalisco y acabó por perderse en la gran bahía de Banderas, de donde algún superviviente pudo dar noticia a Hernán Cortés de haber hallado ostiales de perlas.
Éste no se conformó con tan eximio resultado y utilizó un nuevo astillero, el de Santiago, donde se aprestaron otras dos naos: Concepción y San Lázaro, y quizás otras dos más,12 y se otorgó su mando, al parecer conjunto, a Diego Becerra y a Hernando de Grijalva. Ambos navíos contaban ya con pilotos de altura titulados: el vizcaíno Fortún Jiménez, que mataría a Becerra y moriría después en un ataque de los nativos, y el portugués Martín de Acosta, piloto del San Lázaro. Cortés era capaz de atraer personal calificado de todas partes.
Casi al punto de dejar puerto en octubre de 1533, ambos buques se separaron; Becerra y la mayor parte de sus hombres perecerían como consecuencia de un motín o a manos de los indios, pero los que pudieron salvarse en el batel llegaron a Jalisco, donde informaron haber localizado también salinas explotables y zonas perlíferas y que su nao se encontraba en la bahía de Santa Cruz, por lo que Nuño de Guzmán decidió tomar cartas en el asunto y recuperó la nave para explotar por sí mismo los nuevos placeres. El San Lázaro recorrió trescientas leguas por mar abierto, sin ver tierra firme, y descubrió una sola isla, de lo que se colegiría para futuras exploraciones la imposibilidad de alcanzar el mundo oriental con facilidad y la necesidad de seguir teniendo la costa norte como referente.
Así como para engolfarse y llevar carga eran aptos ambos buques, por su propia construcción, a diferencia de los bergantines, no eran idóneos para navegar en contra del viento y para hacerlo con poco ángulo. Con respecto al San Lázaro, Grijalva se lamentaba: “[…] el navío era muy ruin de la bolina”.13
12 Mientras que López de Gómara se refiere a cuatro naos, la relación de Hernando de Grijalva habla de sólo las dos citadas.
13 “Relación y derrotero de una armada de dos navíos: salió del puerto de Santiago”, en agi, Patronato, leg. 20, n. 5, r. 7.
14 La carta comprende la costa, entre el cabo Corrientes y los ríos San Pedro y San Pablo, y el extremo meridional de la península de California, en que se identifican claramente las islas de Perlas (del Espíritu Santo y Partida) y Santiago (Cerralvo). Véase “Mapa de la Nueva Tierra de Santa Cruz, en el extremo meridional de California, descubierta por Hernán Cortés en 1535”, en agi, mp-México, leg. 6.
15 “Expediente entre el marqués del Valle y Francisco de Ulloa”, en agi, Patronato, leg. 20, n. 5, r. 11.
Recuperada la Concepción de manos de Guzmán, que pagaría muy caros sus abusos tras las rejas, Cortés decidió encabezar él mismo una nueva expedición para proseguir desde donde había llegado Becerra, y comenzó por tierra, hasta alcanzar Chametla, donde lo esperaban sus barcos con el propósito también de colonizar con familias, como ocurrió en el resto de sus conquistas.
Tras haber recorrido el litoral hasta Culiacán y cruzado el golfo, Cortés desembarcó en la bahía de Santa Cruz, en la Baja California, que ya había descubierto Becerra, y tomó posesión de la tierra el 3 de mayo de 1535. El regreso de los buques se efectuó en diversos momentos, obligados por las circunstancias azarosísimas de abastecimiento, población, climatología y las derivadas del desconocimiento de los accidentes costeros, de modo que Cortés retornó a Acapulco con pocos resultados, aparte de algunas perlas.
La consecuencia más importante consistió en plasmarse el derrotero, en la primera aportación cartográfica de la zona: una sencilla —pero muy técnica— carta náutica arrumbada y graduada, con acertada delineación costera y de las desembocaduras fluviales,14 pero que no resolvía, sin embargo, la condición peninsular o insular de esta “Tierra de Santa Cruz”, ya que sólo se dibujó el extremo inferior de los territorios situados frente a la costa continental. En todo caso —y con motivo de este viaje—, al trozo marítimo entre unas y otras tierras se le empezó a conocer, con toda justicia, como Mar de Cortés.
Decidido Hernán Cortés a no agotar todas las posibilidades y a pesar de los decepcionantes resultados obtenidos, realizó un último intento en julio de 1539. Francisco de Ulloa, con tres navíos —Santa Águeda, La Trinidad y Santo Tomás—, zarpó de Acapulco y remontó por las costas de la actual Sonora hasta el final del golfo, que bautizó como Mar Bermejo, “porque lo es”, y “mar de ballenas”, además de “tierra pobre”, en opinión de Ulloa.15 Luego de bordear toda la península tras doblar el cabo San Lucas, alcanzó la isla de los Cedros, a los 28 grados norte, sin encontrar las ricas islas y tierras de otra Nueva España, tan rica como la primera, que aún esperaba encontrar Cortés, lindantes con la Especiería.
Al regresar Ulloa a la Nueva España, se pudieron delimitar a partir de entonces los litorales del golfo, con lo que se demostró la condición peninsular de la Baja California, que poco más tarde se olvidaría. Cortés sin duda había fracasado en cuanto se propuso, pero ideó una nueva actividad marítima: establecer un comercio activo con Lima, del que ya se tenía indicios en los protocolos de los archivos notariales mexicanos de 1536. Se conservaba un compromiso del 29
Willem Janszoon Blaeu (1571-1638)
Moluccae insulae celeberrimae, Ámsterdam, 1630
En Mapas de las costas de América en el Mar del Sur, desde la última población de españoles en ellas, ciudad de Compostela, en adelante, 1601
Dibujo de José López Enguídanos (1751-1812) Grabado de Bartolomé Vázquez (1749-1802) Hernando de Alarcón, 1791
de noviembre de ese año de remitir caballos, herrajes y atalajes “a llevar al Perú para venderlos y repartir los beneficios”.16 No se dispone de datos suficientes para corroborar si se llevó a efecto una sociedad mercantil proyectada por Cortés con su amigo y financiador Juan de Salcedo, pero estos indicios y los documentos que mencionan viajes realizados entre 1538 y 1540 con destino a Lima vía Panamá, con los que quiso compensarse de las pérdidas habidas en su fortuna personal con las fallidas expediciones, constituyeron el inicio, o al menos el antecedente, del comercio que permitiría unir los virreinatos de la Nueva España y de Perú. El viaje del capitán Nicolás Palacios Rubios, con armamento y otras mercancías para su venta en Perú, en abril de 1538, fue el más importante de todos los intentos de Cortés, pero no obtuvo el beneficio esperado.
Habría podido llevar a cabo aún más expediciones marítimas de no carecer de pilotos, que ya había solicitado del Consejo de Indias en octubre de 1538 para que le fuesen enviados desde España, aunque no tuviesen experiencia en las Indias.
Cortés contaba a la sazón con nueve navíos, que al parecer no excedían la condición de “naos de armada”, aunque eran más grandes que los primeros. Partidario de los tonelajes medios, no parece que se sintiera tentado en ningún momento a construir galeones, mientras que Pedro de Alvarado disponía de su San Cristóbal, de unos trescientos toneles, en apreciación de Fernández Duro17 —muy grande para el escenario y el momento—, en Acajutla, zona en realidad más desarrollada en este aspecto que las novohispanas, stricto sensu
Nunca recibiría el capitán general de la Nueva España los ansiados pilotos, por lo que sus ojos se pondrían en las grandes extensiones de tierra del norte, que se propuso conquistar para repetir su hazaña mexicana y en competencia con el propio virrey Antonio de Mendoza, quien ejercía su mandato desde 1535. Con el objeto de reclamar justicia para su anterior derecho de descubrimiento, partió Cortés a España en 1541, para no regresar.
Los inmediatos sucesores del conquistador de la Nueva España, sus virreyes, protagonizarían, con mucho menor ímpetu, ese impulso inicial en los frentes que permitía la diplomacia hispánica.
Innovación y perseverancia en las ulteriores acciones transmarítimas novohispanas
Con Antonio de Mendoza, el primer virrey, se inició una segunda etapa de los viajes a Oriente, con el nuevo objetivo de ocupar, colonizar y cristianizar el archipiélago de San Lázaro (Filipinas), descubierto por Magallanes en 1521 y refrendada su posesión para España por la expedición de Loaysa.
Esta nueva fase tendría dos características propias y diferenciadoras de la anterior: habría de respetarse escrupulosamente el Tratado de Zaragoza y el punto de origen y el de regreso debían ser establecimientos portuarios de la Nueva España, porque de lo que se trataba era de instaurar el enlace más cómodo y natural para determinar una ruta administrativa y comercial, con soporte en un reino bien asentado en términos políticos y de probada capacidad marítima oceánica.

Mendoza, sucesor de los afanes de Cortés, no tenía en ese momento competidores, porque Alvarado, capitán general de Guatemala, que había vuelto a contar con una nueva e importante escuadra tras haber vendido su propia armada de la Mar del Sur a Diego de Almagro ocho años antes, falleció en 1541, cuando ya se había visto obligado a asociarse con él para la empresa.
El virrey preparó cuatro naos de las de Alvarado y una galeota, primera referencia al uso de estas naves ligeras, a cuya condición maniobrera y poco calado se unía la de disponer de remos fijos por ambas bandas, con lo que podían desempeñarse misiones y desembarcos más seguros que con los propios bergantines. Las naos debieron de ser, en este caso, de porte mayor que el habitual —naos de armada—, ya que tuvieron que transportar a una expedición conquistadora y colonizadora conformada —entre soldados, funcionarios, clérigos y auxiliares— por unos ochocientos hombres. Constituía el mayor esfuerzo naval empeñado hasta entonces.
16 “Obligación de pago por llevar mercaderías al Perú de 29 de noviembre 1536”, en Agustín Millares Carlo y José Ignacio Mantecón Navasal, Índice y extractos de los protocolos del Archivo de Notarías de México, D. F. (siglo xvi), vol. i: 1524-1528, México, El Colegio de México, 1945, p. 83.
17 Cesáreo Fernández Duro, Historia de la armada española desde la unión de Castilla y de Aragón, t. i, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895-1903, p. 295.
Antonio Arredondo Perelli (1692-1754)
Descripción geográfica de la parte que los españoles poseen actualmente en el continente de la Florida, ca. 1742
Autor no identificado
Carta con la derrota Manila-Acapulco y viceversa, donde se sitúan las islas Filipinas, Babuyán, Formosa, Lequios, Japón, Marianas y Kuriles, en relación con las costas asiáticas y americanas, 1769


Tomás Mauricio López (1776-1833)
Carta reducida que comprende las costas septentrionales de la California contenidas entre el grado 36 y el 61 de latitud norte, 1796
La flota, confiada a Ruy López de Villalobos, partió el 1 de noviembre de 1542 del puerto de Juan Gallego, en la bahía de Navidad, en el actual estado mexicano de Jalisco. Villalobos, hombre de letras y cosmógrafo, era una garantía para acertar con una ruta oportuna, según los cánones diplomáticos y de navegación. Su condición de cuñado —según unos— o de simple deudo —según otros— del virrey añadía, como en tiempos anteriores otros tipos de parentesco, el aval de respetabilidad y lealtad.
Al remontar hasta las islas Revillagigedo, reconocidas ya por Grijalva, alcanzaron Mindanao y otras islas del archipiélago filipino. Vientos huracanados los empujaron a las Molucas a principios de 1543, pero los dos intentos de su mejor nave, la San Juan de Letrán, por encontrar el tornaviaje a México resultaron infructuosos. En 1546, los supervivientes pudieron volver a España, repatriados por los portugueses, y relataron el mejor logro de su correría: la experiencia de que el retorno era imposible a las latitudes alcanzadas, navegando en paralelo con rumbo este.
La actividad del virrey también afectó a las regiones continentales americanas situadas en el norte aún por reconocer, en un momento en el que pasados espejismos sobre ciudades abundantes en oro y plata reverdecían como consecuencia de informaciones no contrastadas del franciscano Marcos de Niza —cegado por el celo misionero— y de Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la Nueva Galicia. Avanzando desde tierra, la fuerza empleada se trasladó por mar, con barcos a las órdenes de Fernando de Alarcón, hasta el delta del río Colorado. Una vez allí se intentó abastecerla hasta donde fue posible —el extremo norte del golfo— para continuar la exploración por mar más allá de lo remontado por Cortés, lo que se consiguió a una altura superior en cuatro grados; su piloto, Domingo del Castillo, se encargó de la confección de las cartas geográficas de la costa noroeste del Pacífico, desde Acapulco hasta el Mar de Cortés, entre los 18 y los 33 grados de latitud. Ésta fue la primera representación gráfica de la que se tenga constancia que daba fe de que la Baja California no era una isla sino una península y, así como otros documentos anteriores, se archivó sin consecuencias. Poco más se consiguió que datos descriptivos del recorrido, pero el esfuerzo puso de manifiesto la pujanza naval novohispana, capaz de emplear dos armadas seguidas en dos escenarios tan diversos.
Con una tenacidad parecida a la de Cortés, Antonio de Mendoza envió, en junio de 1542, desde el puerto de Navidad (La Natividad), a Juan Rodríguez Cabrillo con dos naves. Muerto éste en plena navegación, el piloto Bartolomé Ferrelo fue instruido de continuarla y bautizó el promontorio de cabo Mendocino, por encima de la bahía de San Francisco, de difícil identificación desde el mar, en honor del patrocinador del designio. La andanza aportó los diseños de la costa, las relaciones habituales y los contactos con las tribus pesqueras, además del convencimiento de la inutilidad de seguir buscando lucros inexistentes.
En 1561, bajo el mandato del siguiente virrey, Luis de Velasco, el viaje a Oriente vuelve a plantearse. Ese año, un veterano de las jornadas de Loaysa y de Legazpi, el fraile agustino y reconocido cosmógrafo
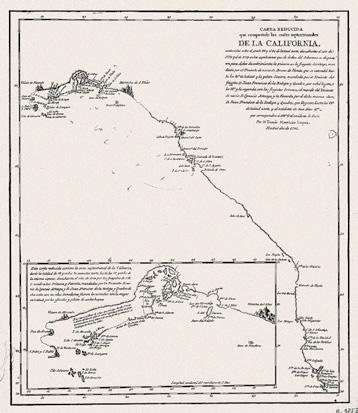
Andrés de Urdaneta, se ofreció al Consejo de Indias para dirigir, de manera científica, una expedición a las Islas del Poniente, aunque tomando en consideración como tales las zonas de Nueva Guinea de las que se tenía conocimiento y que, resultaba claro, no entraban en la demarcación portuguesa. Urdaneta decide dar parte al virrey para que “haga lo que su prudencia le aconseje” y subraya el objetivo fundamental, “porque lo principal que en esta jornada se pretende es saber la vuelta de las Islas de Poniente, pues la ida sabido es que se hace en breve tiempo”.18
Velasco, convencido de los argumentos del fraile, obra en consecuencia y ordena construir los barcos y recopilar los pertrechos que, desde distintos lugares, debían concentrarse en el puerto de la Navidad. Los preparativos se alargaron porque era preciso poner a flote una armada nunca antes vista, con sus dos buques mayores, superiores a las trescientas y cuatrocientas toneladas. Para su diseño, arribó a la Nueva España, a finales de mayo de 1561, Pedro Menéndez de Avilés, finalizada su expedición a Florida, en cumplimiento de la instrucción respecto a los gálibos, “que son de la facción y tamaño que él dirá”.19 La construcción naval novohispana alcanzaba ya estos estándares en tonelaje y modernidad para llevar a cabo una empresa de interés general para la monarquía. Junto con los citados, la armada contaría con dos buques menores de apoyo, tipo patache o aviso (patax),20 y otro a remos que no retrasase el andar conjunto ni peligrase con mar gruesa, pero apto para cubrir la misión de descubierta y de intercomunicación entre las distintas bases que se estableciesen, sustitutorias de las galeotas: una fragata,21 que iría a remolque de la capitana.
18 “Real cédula del 24 de septiembre de 1559, signada en Valladolid”, en agi, Patronato, leg. 23, r. 12, f. 23.
19 “Carta de Luis de Velasco, 9 de febrero de 1561”, en agi, Patronato, leg. 23, r. 12, f. 24.
20 La misión de estas naves era la de “repartir las órdenes, sondar los vaxos, y hacer las demás diligencias que el general ordenare”. Véase J. de Veitia Linaje, op. cit., punto 3, p. 168.
21 Este término se aplicaba en esa época a las embarcaciones menores que nada tenían que ver con los poderosos buques —de guerra y mercantes— que recibirían esta denominación en el siglo xviii.

La muerte del virrey, en 1564, no detuvo los preparativos y, el 21 de noviembre de ese año, zarpó la flotilla al mando de Miguel López de Legazpi, amigo personal de Andrés de Urdaneta, quien tal vez tuvo que ver en su nombramiento que, por su parte, recibía orden real de dejar su convento e integrarse a la expedición, dados sus conocimientos y experiencia en corrientes atmosféricas y navegación en la zona. Ni uno ni otro conocieron su destino hasta hallarse en la mar, con gran disgusto de Urdaneta que consideraba, con acierto, que las islas se encontraban en la zona asignada a Portugal.
De acuerdo con el itinerario de Villalobos, visitaron las islas Marshall y las Marianas, hasta llegar a Leyte y a Mindanao, y bautizaron el archipiélago en honor al rey. En cumplimiento de las órdenes recibidas, Legazpi envió a su capitana, la San Pedro, para informar a México y en ella embarcó Urdaneta, que había elegido a su propio piloto y cuyos conocimientos le permitieron encontrar la zona de vientos propicios para poner proa hacia el noreste y el nornoreste, tras haber remontado hasta los 24 grados. La costa de California apareció el día 22 de septiembre de 1565 ante sus ojos y arribó a Acapulco el 8 de octubre.
Con datos de Urdaneta, un buque desertor, el San Lucas, al mando de Alonso de Arellano, se le había anticipado y logrado a su vez aprovechar el monzón y la gran corriente, por lo que aquel navegante se adjudicó el mérito por algún tiempo.
Acapulco y Veracruz: principio o fin de las rutas respectivas de expansión comercial Al mismo tiempo que se consolidaba el poder español en Filipinas y se fundaba Manila, se establecía una línea de comunicación que, en un principio, se pretendió abierta a la iniciativa de los particulares,
pero al final se decidió responsabilizar a la Corona, con exclusión expresa de otras jurisdicciones hispanoamericanas, incluso en aspectos de índole mercantil. A partir de 1587 se prohibió explícitamente a Tierra Firme, a Perú y a América Central tener intercambios con Filipinas. Las expectativas comerciales y descubridoras del virreinato peruano en la Mar del Sur —que habían dado lugar veinte años antes, por iniciativa de su comercio, a la expedición de Álvaro de Mendaña, quien había descubierto las islas Salomón sin llegar a poblarlas— quedaban enterradas para siempre.
La integración administrativa del gobierno y la capitanía general filipinos al virreinato de la Nueva España sería definitiva para la subsistencia. Los ingresos de las islas eran insuficientes para cubrir el creciente volumen de gastos, en particular los de defensa, por lo que se tuvo que recurrir al situado de la caja mexicana, partidas anuales en dinero, pero también a sufragios y remisiones de oficiales de todo tipo, tropas, marinos, religiosos, ingenieros y trabajadores varios, sistema por el que en las Indias las haciendas más ricas atendían a las más deficitarias sin mayor costo para la Real Hacienda.
Este enlace marítimo establecería una línea regular —prácticamente cada año— de intercambios de todo tipo que duraría hasta 1815 y que se vería afectada por la creación, en 1785, de la Real Compañía de Filipinas, la cual obtendría el monopolio del comercio directo entre la España peninsular y las islas por la ruta del cabo de Buena Esperanza.
La derrota a Manila, que por fuerza pasaba por las islas Marianas para desembocar en el estrecho de San Bernardino, pudo mantenerse en secreto durante casi cien años, momento en el que irrumpieron el corso y la piratería, que utilizaban a chinos y japoneses presos como informadores y se servían de navíos oceánicos y de los más modernos instrumentos; era referencia el galeón de Joris van Spilbergen
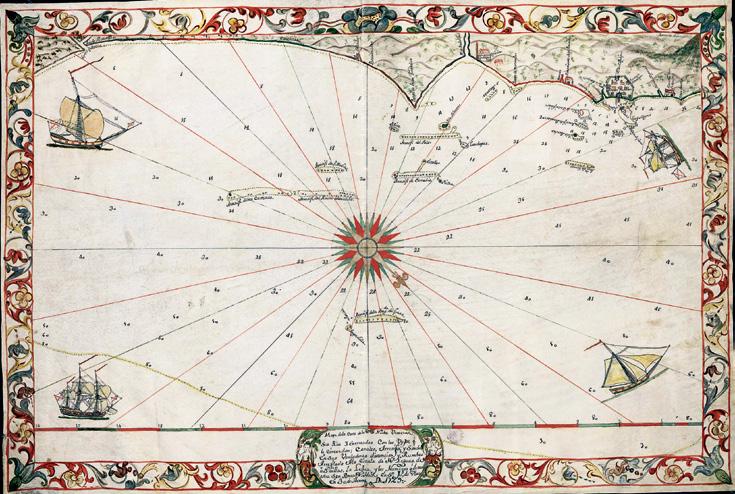
Arnoldus Montanus (1625-1683)
John Ogilby (1600-1676) Portus Acapulco, ca. 1671
Autor no identificado
Mapa de la costa de la Nueva Veracruz, 1729
de seiscientas toneladas, que disponía de piezas artilleras de hierro y de bronce y a bordo usaba “un anteojo para ver de lejos”,22 lo cual no estaba aún generalizado en 1601.
Esta navegación de ida solía durar unos tres meses, pero el regreso era mucho más largo, debido a que había que subir para seguir la corriente de Kuroshio y el viaje podía prolongarse hasta cinco o seis meses, de julio a enero.
Larga era la singladura, numeroso el pasaje y grande la carga, sobre todo la embarcada en Manila; se intercambiaban especias orientales, manufacturas chinas y sedas —crudas, tejidas y manterías—, objetos de arte y espadas japonesas, carey, nácar, etcétera, contra la plata mexicana —que adquiría precios muy superiores a los europeos en ese mercado—, cacao, grana, paños, aceites y vinos españoles… Los pesos, en general del módulo de ocho reales, acuñados por cecas mexicanas y reseñados localmente, fueron los grandes embajadores del virreinato y se convirtieron en la base comercial de todo el continente asiático.
Para transportar esa carga, se optó por buques —dos o uno— de mayor tonelaje y mejor guarnecidos y armados cuando la amenaza holandesa desde Batavia se había hecho sentir, de modo que se fijó desde comienzos del siglo xviii una capacidad de quinientas toneladas. La nave del tipo galeón atlántico del siglo xvii se fue convirtiendo poco a poco en navío y, al final del periodo, en fragata moderna, aunque
737 siguió conservando su denominación tradicional de Nao de China, Galeón de Acapulco o Galeón de Manila
Para su fabricación se trajeron ingenieros y operarios a Cavite, Bagatao o Sual, porque las maderas filipinas daban mejor resultado y la construcción mexicana se redujo a las necesidades del tráfico americano. Acapulco quedó, desde 1565, como terminal y puerto de altura fijo y único en adelante, ya que superaba en facilidades al de Navidad e incluía una fundición artillera, de herrajes y de anclas que ya no se precisaba traer de Veracruz. Se aceptaba con ello la muy razonada propuesta de Urdaneta “[…] por ser uno de los buenos que hay en lo descubierto de las Indias, grande y seguro y muy sano y de buenas aguas y mucha pesquería y de mucha madera para la ligazón de los navíos”.23 Fray Andrés hablaba ya de un puerto para armar el astillero, es decir, de una instalación fija con gradas y edificios, almacenes y talleres auxiliares, que pronto se vería amurallado, guarnecido y defendido. Tal propuesta incluía el posible trayecto de las mercaderías por tierra hasta el Atlántico (Veracruz), sin pasar por México capital, con lo que se ahorraban setenta leguas por un camino ya aprovechado por las recuas de mulas y los carreteros, y se fijaban también los trazos de lo que sería la ruta terrestre del intercambio interoceánico. Sin embargo, el ramal terrestre de la gran ruta y circuito completo y redondo al final sería, sin embargo, Acapulco-México-VeracruzSevilla, porque en la Ciudad de México confluía la plata del Camino de Asia minero. Manila disponía, además, de otro brazo de prolongación hacia China, Japón, Formosa e India.
22 “Traslado de la información sobre los holandeses que aparecieron en las costas de Filipinas en febrero de 1616”, en agi, Filipinas, leg. 37, n. 19.
23 “Memoria de fray Andrés de Urdaneta dirigida a Felipe II”, en Archivo Histórico Nacional (ahn), Madrid, Diversos-Colecciones, 24, n. 52.
Acapulco pasaría a ser de simple carenero de las primeras y rudimentarias construcciones de Cortés para sus jornadas navales de entre 1532 y 1535 —en las que los materiales se debieron transportar a hombros de porteadores indios— a la gran base del Pacífico durante los siglos siguientes, como Veracruz lo era ya en el Atlántico, al considerarse en el xviii su brazo este, donde los navíos estaban “resguardados de todos los vientos, con mucha comodidad”, aunque su camino a la capital virreinal aún fuese “muy peligroso a causa de las montañas, de los ríos, y bosques, que es menester atravesar para ir”.24 Su comercio marítimo no se restringió al proporcionado por la Nao de China, sino que, a partir de la primera década de ese siglo, Acapulco fue puerto de destino y partida respecto a Perú de “géneros de la tierra” (notablemente de la importación de cacao procedente de Guayaquil), pero con grandes restricciones por lo que se refiere a los géneros de Castilla y absoluta prohibición de los de China y la plata. A mediados del siglo xvii, la relación comercial entre los dos virreinatos se había suprimido, pero se restableció con Carlos III y, a finales del periodo y del siglo, se incrementó el tráfico con Centroamérica y sus radas de Sonsonate y el Realejo.
El puerto acapulqueño se convirtió, aunque en menor medida que Manila, en un centro de fusión cultural que se manifestó en el propio arte mexicano y hasta en los coloridos trajes típicos y en las vajillas locales, que se adornaron de flores orientales, mientras que la impronta mexicana en Filipinas fue determinante, puesto que la mayoría de los residentes y de los transeúntes españoles eran novohispanos.
Por su parte y desde 1519, Veracruz —la Villa Rica de la Vera Cruz— se convirtió en el puerto atlántico de comunicación con Cuba e, indirectamente, con la metrópoli. Era el centro de exportación de metales preciosos, de entrada tanto de hombres (administradores, religiosos y profesionales) como de caballos y aduana de la importación de armas y pertrechos de guerra para la conquista, así como de aparejos, herrajes, fuelles, velamen, cadenas, clavazón y velas para la construcción naval, imposibles de obtener de momento en los nuevos territorios. En su forma definitiva, sus instalaciones se fueron implementando con cuarteles para la guarnición, almacenes, muelles, murallas, baluartes “a la moderna” y, a partir de 1640, de los tinglados de la base de la escuadra de Barlovento.
Estructurada la Carrera de Indias —una de las más exitosas y duraderas rutas comerciales de la humanidad—, gestionada por la Casa de Contratación de Sevilla por real cédula del 10 de julio de 1561, el gran puerto de Veracruz se convirtió en la terminal de uno de los brazos de ese cordón umbilical administrativo y comercial: la flota de la Nueva España que, partiendo de Cádiz y rebasadas las Canarias con rumbo suroeste hacia el Caribe, aproaba hacia Santo Domingo e isla de Pinos, en Cuba, para fondear al abrigo de los cañones de San Juan de Ulúa.
Las exportaciones mexicanas se dirigían hacia La Habana y, con rumbo al noroeste, hacia la península de Florida y, luego de cruzar el azaroso canal de Bahama, remontaban hacia las Azores o directamente
24 Tomás López, Atlas geográphico de la América Septentrional y Meridional, Madrid, Casa de Antonio Sanz, 1758, p. 4.
25 La prohibición de fabricar aguardiente de caña en la Nueva España se estableció para favorecer las importaciones del peninsular.
26 “Testimonio e información de lo que pasó en la jornada de la Florida que hizo don Tristán de Luna y Arellano, de orden del virrey de Nueva España, don Luis de Velasco”, en agi, Patronato, leg. 19, r. 10.
27 “Papeles referentes a la Armada de Barlovento”, en agi, México, leg. 35, n. 2.
Tomás Suría (1761-1835)
Juego de gallos en Acapulco, ca. 1789-1794
hasta avistar el cabo de San Vicente, para después continuar hacia la bahía gaditana.
Se embarcaban los metales preciosos —en particular los pesos dobles de plata a raíz del descubrimiento de las minas de Zacatecas— del rey y de particulares, además de productos alimenticios y drogas mexicanas, para uso en la farmacopea y culinario. Estos ultramarinos, así como productos de China que llegaban vía Manila, se fueron introduciendo en la dieta de los españoles peninsulares y de los italianos, para distribuirse, con lentitud, por el resto de Europa. Todo ello se intercambiaba por mercancía agrícola proveniente de Andalucía: aceite, vino, vinagre y aguardientes.25 La flota de ida a su vez traía los azogues de Riotinto para el tratamiento platero, las justificaciones documentales y el “papel de pago” de los impuestos por los servicios estatales, así como las bulas eclesiásticas.
El sistema de flotas fue de uso constante, menos en momentos excepcionales, como durante la Guerra de Sucesión, cuando hubo que utilizar registros sueltos, hasta el “Reglamento de libre comercio” de 1778 y hasta 1783 por lo que respecta a la flota de la Nueva España, año en el que fue suprimida y sustituida, de nuevo, por registros sueltos que transportaban un número determinado de toneladas anuales.
La primera vez en la que Veracruz sirvió de base para la expansión mexicana, tras la incursión sureña de Cristóbal de Olid en Las Hibueras y su persecución por Francisco de las Casas, fue durante el virreinato de Luis de Velasco. Con anterioridad, el Caribe y el golfo de México sólo se habían explorado desde otras bases que no eran mexicanas, pero en 1559 el activo Luis de Velasco, llevado por motivaciones estratégicas, decidió retomar la exploración de Florida, con la decisión de repoblarla y de efectuar asentamientos que evitasen el riesgo creciente de que ingleses, franceses y holandeses lo hicieran, y dotó a las familias enviadas de “[…] algunos ganados vivos que multiplicasen en la tierra y muchas herramientas para edificar, rejas de arar para sembrar, azadas y azadones”.26 Sendas barcas habrían de facilitar el acceso por los caudales fluviales. Un terrible huracán hizo fracasar la expedición naval que, comandada por Tristán de Luna, nombrado gobernador de esa provincia, zarpó de San Juan de Ulúa. Sólo se salvó una carabela de la docena de buques que la componían. Un trazado de la costa con la situación de cada lugar, por rumbo, distancia y latitud, con localización de la boca del río Espíritu Santo (Mississippi) y la de la pretendida capital en la “bahía Filipina” (bautizada en honor al monarca reinante), fue su aportación hidrográfica.
Durante el siglo xvii operó con base en Veracruz, aunque de invernada en La Habana, la Armada de Barlovento (la “armadilla”), con misiones americanas, pero también europeas; estaba compuesta de navíos propiamente de guerra —de entre cincuenta y cuatro y sesenta y cinco cañones— y dotada y guarnecida en buena parte por veracruzanos. Su financiación, adelantada por las cajas reales de la Nueva España, era con cargo a dos viejos impuestos: “[…] el medio dos por ciento de las alcabalas y el de los naipes”.27 De su condición mexicana es prueba que los patronos escogidos para el Batallón de Barlovento —creado en 1731— fueron la Virgen de Guadalupe y un santo tan
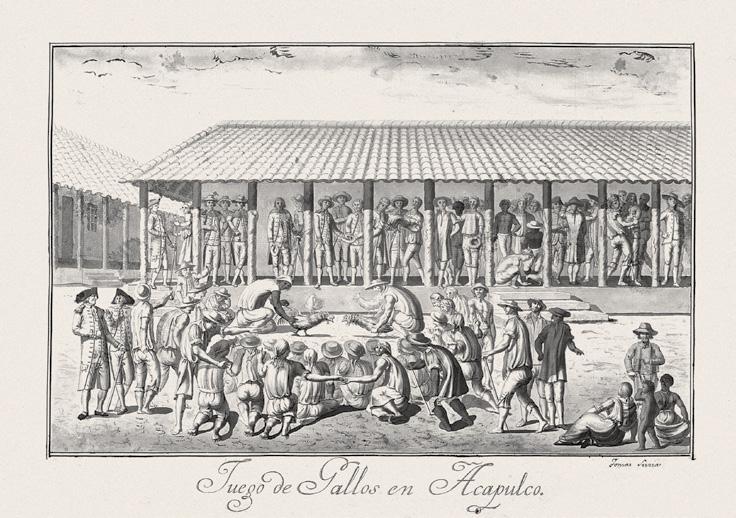
querido en esta tierra como San Juan Nepomuceno. Entre 1730 y 1735 funcionó el astillero próximo, el de la boca del Coatzacoalcos, por decisión del virrey, marqués de Casa Fuerte, lugar señalado por Hernán Cortés como el mejor puerto del Atlántico, una zona insalubre, pero de excelentes maderas, donde se construyó, en 1734, el mayor navío propiamente mexicano: el Nueva España, de larga trayectoria en las escuadras españolas.
El progreso hasta el extremo noroccidental de América
El establecimiento de la comunicación marítima entre Filipinas y la Nueva España se topaba con graves obstáculos en el último tramo del trayecto: la larga duración del viaje —a veces poco predecible— y las penosas circunstancias del mismo determinaban que, en el momento de avistar la costa, las tripulaciones, exhaustas y racionadas, no supiesen el lugar de arribada ni dispusiesen de puerto conocido de abrigo y aguada. Se imponía, por tanto, hacer una nueva prospección del litoral a aquellas latitudes, en las que era previsible la recalada y de las que se carecía de trazado hidrográfico.
Sebastián Vizcaíno, que ya conocía parte del litoral sur californiano por haber sido agraciado con una concesión perlífera, capitanearía esa misión, zarpando con tres buques el 5 de mayo de 1602 desde Navidad, puerto que aún se consideraba apropiado para los “navíos de California” por disponer, además, de “un estero muy bueno para fragatas pequeñas”, de agua y de “madera para fábricas” muy próxima.28 Dicho viaje fijaría la toponimia correspondiente, con el levantamiento de planos y la preparación de derroteros y diarios detallados de la costa, los cuales aún serían de utilidad para la navegación a
finales del siglo xviii, con el cabo Mendocino (dedicado al virrey Mendoza) como referente principal para los buques procedentes de Asia.
Los resultados —contrastados con los de la expedición peruana de Pedro Fernández de Quirós a la Terra Australis, que había terminado por alcanzar la Alta California— tendrían un carácter mucho más útil y científico que los anteriores, porque el virreinato contaba ya con un cosmógrafo mayor (Gerónimo Martí), que no era un teórico de gabinete, sino un práctico del “trabajo de campo” que laboraba en conjunto con un sabio carmelita, fray Antonio de la Ascensión, su compañero en esta expedición, que actuó como experto y confeccionó uno de los mejores derroteros del momento.29
Determinado el puerto de San Carlos de Monterrey —en honor al virrey organizador— como escala para las naves de la Carrera de Filipinas y que debía ser poblado y habilitado al efecto, en 1608 lo desecharon los consejeros al estimar más oportuno buscar otras etapas más próximas al puerto de partida, aunque más tarde volvería a considerarse.
La sorprendente llegada a Acapulco del gobernador cesante de Filipinas, Rodrigo de Velasco —con un barco fletado en Japón, como consecuencia del hundimiento del galeón de la ruta— con una embajada de Mikado, determinó, una vez cumplida la misión de ésta, organizar
28 Nicolás de Cardona, Descripciones geográphicas e hydrográphicas de muchas tierras y mares del norte y sur en las Indias, en especial del descubrimiento del reino de la California, 1632, en Biblioteca Nacional de España (en adelante, bne), Madrid, ms. 2468, ff. 140 y 141.
29 “Derrotero cierto y berdadero para navegar desde el cavo Mendocino [...] hasta el puerto de Acapulco por la costa de la Mar del Sur [...] que se hizo por orden del señor conde de Monte Rey, virrey de la Nueva España, el año de 1602, siendo general Sebastián Vizcaíno...”, en bne, ms. 3203.
una nueva flota al mando de nuevo de Vizcaíno, que se dio a la vela en Acapulco el 22 de marzo de 1611.
Bien recibidos en Japón, el piloto Lorenzo Vázquez pudo formar un portulano con los peligrosos bajíos de la zona que podían hacer peligrar las naos de Manila, al reconocer, sondar y bosquejar la costa. Su buque, el San Francisco, acabó destrozado en uno de esos bajíos, por lo que debieron aparejar otro nuevo en Japón, con auxilio de los misioneros, y consiguieron avistar el cabo Mendocino el 26 de diciembre y llegar a Zacatula a finales de 1612.
La misión principal de Vizcaíno, que nunca conseguiría, era la de hallar las islas donde realizar un asentamiento y apostadero para la ruta y donde aún se esperaba encontrar oro quimérico. De esta misión imposible se quejaría el marino por habérsele ordenado “descubrir estas islas ricas de oro y plata y que ni la hay en el mundo ni tal se han de hallar eternamente”.30 Pero la Nueva España era conocida de forma directa y por primera vez en Japón y éste en la Nueva España.
Durante los años siguientes las Californias recibieron la visita de diversos exploradores (Juan de Iturbe, Sebastián Gutiérrez, Alonso Ortiz de Sandoval, Esteban Carbonell y Diego de la Naba, entre otros) que rindieron informes muy útiles para los posteriores intentos y para explotadores perlíferos y coralinos que, como Nicolás de Cardona, partieron de los careneros de Mazatlán, Sonora y Sinaloa y pretendieron capitular con la Corona ofreciendo como contrapartida correr con los gastos de su poblamiento.
En 1636 Lope Díez de Armendáriz, marqués de Cadereyta, en su segundo año de mandato como decimosexto virrey de la Nueva España, decidió dar nuevo impulso a las exploraciones californianas, tras el informe del capitán de mar y guerra Pedro Porter y Casanate sobre la necesidad de llevarlas a cabo, y se ofreció para hacerlo a su propio riesgo. A punto ya de partir los buques, el virrey estimó necesaria la aprobación real, lo que retrasó mucho la ejecución.
En la solicitud de licencia de este marino a Felipe IV, se precisaba respecto a la Baja California “saber si era isla o tierra firme”, lo que demuestra que la experiencia de Cortés se había olvidado o puesto en duda y que no trascendió a mapas más extensos y universales, información, por otra parte, de carácter muy reservado por temor de que pudiese caer en manos extranjeras o de competidores. El objeto era, pues, “reconocer toda la ensenada de California y ver el fin de ella sin limitación de alturas”, pero también “descubrir lo occidental y septentrional de la Nueva España”, lo que permitiría progresar hasta latitudes nunca alcanzadas y reactivar un objetivo antes contemplado: el de localizar el paso septentrional interoceánico, lo cual despertó el temor de que, de descubrirse, fuese aprovechado por las potencias enemigas de la monarquía española, argumento rebatido con facilidad por Porter, debido a que era mucho mejor descubrirlo y protegerlo antes de que lo hicieran los rivales, que ya habían empezado a intentarlo. Este último argumento estratégico continuaría vigente en el siglo siguiente, tanto en relación con esta amenaza como con la proveniente de Siberia. Coincide con el parecer imperante ahora, aunque todavía se potencie la difícil colonización y la evangelización, que es el de obtener información relevante, aunque no produzca frutos inmediatos: “El intento […] no es […] prometer a V. Majestad riquezas ni ofrecerle reinos, sino desear la verdad de todo”.31 Era un criterio que auguraba
30 “Consulta sobre embajada de Japón, 11 de noviembre de 1614”, en agi, Filipinas, leg. 1, n. 151.
31 “Informe de Pedro Porter y Casanate a S. M.”, en bne, ms. 8553, ff. 118-121v.
Pablo Ganzino (siglo xviii)
Alegoría del marino de la Ilustración, 1766
una nueva era: la de las “Luces” y la de la investigación en beneficio de la humanidad entera.
Los resultados de Porter fueron mucho más modestos que los apetecidos, pero se continuó con el poblamiento y, a partir de su exploración de la zona, reanudada a mediados del siglo siguiente, la cartografía mostró para siempre la peninsularidad de la Baja California.
Como resumen de los logros geográficos de toda esta etapa es que se pudieron representar gráficamente las costas americanas del Pacífico norte hasta los cuarenta grados, con los esfuerzos de una quincena de campañas, y que esta representación fue práctica, aunque aún quedaban por añadirse nuevos factores para convertirla en científica. La alta preparación de la oficialidad naval española, responsable de estas misiones a partir de la segunda mitad del siglo xviii, y la utilización del cronómetro mecánico, preciso desde los años ochenta de ese mismo siglo, serían determinantes.
Las necesidades defensivas, ya previstas por Porter, urgirán a tomar posesión de las regiones septentrionales del Pacífico para evitar intromisiones, cuando Inglaterra y Francia buscaban sin disimulo un paso que les permitiese irrumpir de manera directa en el Pacífico, con todas sus posibles consecuencias, incluida la amenaza a la ruta del Galeón de Acapulco; Rusia, por su parte, se expandía desde Alaska, sin saberse a ciencia cierta hasta dónde llegaban sus puestos militares, disfrazados de factorías peleteras y de pesquerías, desde que Vitus Bering, explorador danés al servicio del Imperio ruso, descubriese el estrecho que lleva su nombre en 1728.
Como medio de salir al paso a estos desafíos, se van a arbitrar medidas militares, políticas y diplomáticas consistentes tanto en actos de posesión como de ocupación efectiva, aunque ésta fuera espaciada. Ante todo, se imponía un reconocimiento general mucho más completo y el levantamiento de cartas náuticas exactas.
En 1768 se hicieron realidad viejos proyectos de crear una avanzada que sirviera de protección y de lanzamiento de exploraciones nórdicas y se creó, promovida por el visitador José de Gálvez, la base naval de San Blas, con un asentamiento vecinal, a la que se dotó de presidio y se le asignó una flotilla sutil de paquebotes y de balandras —mezcla, los primeros, de bergantín y de buque más redondo, y auxiliares de un solo palo, las segundas—, además de dos buques incautados a los jesuitas con motivo de su expulsión el año anterior. De hecho, estos misioneros fueron los verdaderos artífices hasta ese momento del contacto, poblamiento y cartografía de la zona, con obras tan importantes como la Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual, de 1739, del padre Miguel Venegas, o los trazados del padre Fernando Consag, de 1747, aunque fueron sustituidos por los franciscanos y los dominicos con atribuciones más coartadas.
Al año siguiente se disponía de una carta moderna y corregida de la costa del océano Pacífico, desde San Blas hasta el cabo Mendocino, con los accidentes geográficos, las islas costeras y el canal de Santa Bárbara, provista de una amplia toponimia —fruto de la colaboración, por tierra, con Gaspar de Portolá— y con el fin último de crear asentamientos estables.


Desde San Blas, a donde fueron destinados varios marinos de guerra, se llevarán a cabo cruceros de reconocimiento y vigilancia costeros y hasta cuatro misiones consecutivas que demostrarían una estructura sólida y una capacidad de apoyo muy notables.
Entre enero y noviembre de 1774, el capitán de fragata Juan Pérez alcanzará Nutka a más de cincuenta grados de latitud. La acertada derrota de su fragata Santiago, alejada de tierra para aprovechar los vientos terrales, le permitiría acceder a estas cotas nunca hasta entonces alcanzadas.
Los tenientes de navío Bruno de Heceta y Juan Francisco Bodega y Quadra partieron el 16 de marzo de 1775 con objetivos diversos. Mientras el San Carlos recorría y exploraba la oculta bahía hoy llamada de San Francisco, el Santiago y el Sonora siguieron al norte para explorar los estados de Washington y Oregón, hasta penetrar en el estrecho de Bering. Fue un momento muy oportuno porque James Cook ya preparaba su tercer y último viaje de exploración, en el que navegaría a lo largo de la costa oeste de América del Norte sirviéndose del exhaustivo trabajo de Antonio Mourelle, piloto de la travesía española, para la suya y para sus propios levantamientos costeros. Pese a los alegatos inocentes manifestados, el viaje de Cook despertaría muchas suspicacias y se ordenó tomar precauciones en el virreinato contra todo intento de organizar un comercio clandestino con California y Nuevo México y de “tentar el descubrimiento del famoso paso de N. O.”. 32
Ignacio de Arteaga, con Bodega como segundo, aprovechándose a su vez de información rusa, continuó la progresión y regresó a San Blas en noviembre de 1779, con unos diarios de navegación muy completos y noticias tranquilizadoras sobre las temidas incursiones.
La guerra con Inglaterra, que comenzó ese mismo año y que durará hasta 1783 (Guerra de Independencia de Estados Unidos), encaminó los esfuerzos de la armada hacia otros problemas, pero la arribada del conde de La Pérouse y su grupo de científicos en septiembre de 1785 a Monterrey, área de recalada aprestada una década antes, con informaciones preocupantes sobre un asentamiento ruso y sobre la presencia de otros buques extranjeros pasados los cuarenta y nueve grados, detonó todas las alarmas. La misión de Esteban José Martínez, iniciada en marzo de 1788, que alcanzará los sesenta y un grados, confirmó la
32 “Real orden comunicada por José de Gálvez al virrey de Nueva España, El Pardo, 23 de marzo de 1776”, en agi, Filipinas, leg. 390, n. 72.
33 “Carta reservada de Manuel Godoy, 18 de octubre de 1795”, en agi, Estado, leg. 23, n. 7.
José Cardero (1766- ca 1811)
Perspectivas de costa desde el cabo Boase hasta la entrada y puerto de Nutka, 1792
Autor no identificado
Alejandro Malaspina, siglo xix
presencia de hasta siete factorías imperiales rusas, con base en Onalaska, lo que determinó la puesta en marcha de una expedición militar en toda regla.
El propio alférez de navío Martínez la mandó y, el 5 de mayo de 1790, tomó posesión de todo el territorio de Nutka, al expulsar de él varios barcos foráneos y emplear la fuerza con el inglés Argonaut, cuya dotación se había fortificado y fue remitida, presa, a San Blas. La poderosa Inglaterra no iba a consentir lo que consideraba una afrenta a su pabellón.
Francisco de Eliza, que recorrió el perímetro oriental de la isla de Vancouver, se encargó de fortificar la nueva base, adelantada con efectivos de la Compañía de Voluntarios de Cataluña, para continuar la labor prospectiva de sus antecesores hasta el estrecho de Juan de Fuca.
La presencia de la expedición de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, al mando de las corbetas Descubierta y Atrevida —modernísimas fragatas menores construidas y dotadas ex profeso para estos menesteres—, permitió realizar, al año siguiente, importantes levantamientos hidrográficos complementarios, por lo que el virrey, conde de Revillagigedo II, aprovechó para reavivar un viejo sueño abandonado: hallar el paso del Atlántico al Pacífico —adjudicado anteriormente a un apócrifo viaje de Lorenzo Ferrer Maldonado efectuado en 1589—, ya que ni rusos ni ingleses lo habían conseguido. Recorridas estas altas latitudes, el lugar de sus falladas expectativas fue bautizado con el significativo nombre de Puerto Desengaño. Las goletas Mexicana y Sutil, al mando de Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, habrán de completar sus reconocimientos entre el 5 de junio y el 31 de agosto de 1782, y Jacinto Caamaño, al acatar órdenes del virrey Revillagigedo, intentará de nuevo lo imposible en 1792.
El final de este esfuerzo lo determinará una solución diplomática. Nada menos que tres acuerdos (firmados en 1790, 1793 y 1794) conseguirían, por el momento, evitar la guerra provocada por la “crisis de Nutka” a costa de abrir a los asentamientos británicos —los rusos estaban ya fuera del juego— la costa del Pacífico, desde el territorio de Oregón hasta la Columbia Británica.
Al año siguiente, sin embargo, el riesgo de rompimiento se agudizaría por la presión de los colonos angloamericanos en las fronteras orientales de las Provincias Internas y su deseo de hacerse con la navegación del Mississippi, lo que obligaba a dispersar medios. El virrey, marqués de Branciforte, expresaría su temor advirtiendo de “[...] las novedades y causas que pueden influir a que se rompan nuestros tratados de paz con la corte de Londres y el bien fundado recelo de que los ingleses intenten invadir nuestras posesiones ultramarinas, anticipando sus empresas a la noticia del rompimiento”.33
El devenir correría por otros cauces, pero, mientras tanto, los nombres de infinidad de referencias costeras, obtenidas a golpe de esfuerzo novohispano, serían ignoradas y sustituidas por la toponimia de James Cook o de George Vancouver, en flagrante atentado contra la historia.


juan marchena fernández *
Una máquina imponente, pero tan costosa...
La mayor parte de los autores que recientemente han estudiado las políticas de reforma aplicadas por la monarquía española en la América colonial, en especial a partir de la entronización de Carlos III en 1759, coinciden en señalar que tuvieron su base en la decisión real de poner fin a las dos décadas de neutralidad hasta entonces mantenida por el gobierno del monarca anterior, Fernando VI, en el complicado tablero político-militar del mundo. Un tiempo en el que la violencia de la guerra se había extendido por la mayor parte del planeta, incluidos sus océanos: fue la que se llamaría la Guerra de los Siete Años (17561762). Pero Carlos III, tras la muerte de su hermano Fernando, y nada más desembarcar desde Nápoles, donde había reinado los veinticinco años anteriores, puso todo su empeño en liquidar el poder de Inglaterra, firmó un tratado con sus parientes Borbones de Francia y declaró la guerra contra la corte de Londres. Según todos sus biógrafos, deseaba desquitarse con impaciencia de una vieja afrenta sufrida ante la armada británica en su reino italiano.
Construida durante las décadas de neutralidad, se halló el monarca al mando de una poderosa herramienta de combate que había heredado de su hermano: un ejército moderno, que seguía el modelo prusiano, y una armada poderosa constituida por un nutrido número de navíos y fragatas, casi a estrenar, apoyada en cuatro grandes arsenales (Cádiz, Ferrol, Cartagena y La Habana) para proveerla y ampliarla en sus modernos astilleros. Se hallaba también en poder de los muy importantes recursos de la fiscalidad peninsular y americana, reformada y saneada por los ministros de Hacienda de su hermano. Con todo ello y seguro de su victoria, Carlos III decidió entrar de inmediato en acción y, en poco menos de un año, la monarquía española pasó de ser árbitro en la política europea a contendiente principal, aliada con Francia, y a enfrentarse en un muy duro combate contra Inglaterra y sus coaligados; entre ellos, el vecino reino de Portugal. Si comenzó la guerra en el verano de 1761 convencido de que lograría una victoria fácil y, sobre todo, definitiva contra su principal adversario, sufrió enseguida el mayor de los desengaños, al ver cómo sus sueños se transformaban en pesadillas. La invasión a Portugal se convirtió en un desastre, y lo más granado de su ejército se enfangó, literalmente, en las tórridas tierras portuguesas, por lo que debió retirarse tras acumular numerosas bajas. En los territorios americanos la situación fue peor aún y se volvió insostenible cuando los británicos
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
conquistaron dos ciudades vitales para el comercio y la política coloniales: La Habana y Manila, hasta entonces consideradas inexpugnables. Para Carlos III fue una lección muy dura de aprender, porque significaba que, si esas plazas fuertes eran vencidas, las demás, mucho más débiles, podían ser conquistadas por los británicos con mayor facilidad: sus dominios coloniales estaban, pues, en franco peligro. El monarca tuvo que aceptar la paz, firmada en París en 1763, en condiciones muy desfavorables: perdió Florida, Menorca y la Colonia de Sacramento en el Río de la Plata, mientras Inglaterra salía más que robustecida al hacerse con la mayor parte de las islas francesas en el Caribe y con todo Canadá y, en especial, demostraba poseer el dominio del mar.
Ése es el origen de las famosas reformas borbónicas que afectaron a todo el continente americano: esa precipitada guerra emprendida desde Madrid había mostrado las quiebras y hendiduras profundas del sistema militar y defensivo español, especialmente en las colonias. Carlos III decidió, por tanto, rodearse de un grupo de técnicos ilustrados, expertos en guerra naval y terrestre, en defensa y en comunicaciones marítimas, a fin de que reformasen a fondo el aparato militar existente para alcanzar el objetivo de acabar con Inglaterra en la siguiente ocasión que se ofreciera. Cuando supo por sus informes el costo que todo ello conllevaría, llamó a nuevos técnicos en materia fiscal y tributaria para que reformasen la administración de sus reinos, comenzando por los territoritos americanos y, de esa manera, convertirlos en los monederos necesarios para afrontar tan enormes costos como se preveían. A la reforma militar y naval siguió —o transcurrió de manera paralela— una áspera, profunda y severa reforma tributaria que aumentó los impuestos de manera exponencial para hacer frente a la multiplicación de los gastos militares y navales. Si para eso era necesario alterar, además, el gobierno político de los territorios colocándolos en manos de oficiales militares de reconocida obediencia y determinación a la hora de poner en práctica las órdenes que recibieran del gobierno de Su Majestad, por estrictas que éstas fuesen, exigiéndoles la exactitud y prontitud en su cumplimento, ordenó que todo fuese reformado, desde Cataluña a Filipinas. Eso fue, en
* Catedrático y director del Área de Historia de América, Facultad de Humanidades, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Las fuentes bibliográficas y de archivo en las que se basó el autor para la realización de este ensayo han sido incorporadas a la sección de “Fuentes”, que se halla al final de este volumen (N. de E.).

resumen, la gran operación de transformación político-fiscal-militar y administrativa aplicada en todos los territorios de la monarquía, conocida como “reformismo borbónico”. Ello afectó con singular rotundidad a las fuentes principales del tesoro real; en especial, los virreinatos de México y Perú.
En América y en adelante, sólo grandes oficiales militares estarían al frente de los virreinatos, así como de las gobernaciones de las plazas y de las recién creadas unidades administrativas provinciales llamadas “intendencias” (al mando de una especie de súper gobernadores que reunían bajo su poder las materias defensivas, fiscales, administrativas y aun las eclesiásticas). Se nombrarían para esos cargos de gobierno a altos oficiales militares, fundamentalmente de origen peninsular y de sobrada experiencia en el campo de batalla, aunque muchos de ellos sin experiencia política previa, elegidos por la obediencia con que debían aplicar las nuevas medidas. La militarización de la política colonial fue una realidad que enseguida se extendió por todo el continente americano. México y Lima, junto con (1739) Santa Fe de Bogotá, a la que se unió Buenos Aires (1776), serían las grandes capitales sobre las que gravitaría esa política de mando colonial centralizado; para ello se destinó a sobresalientes generales del ejército y de la armada al frente de los mismos. En concreto, se consignaron los mayores esfuerzos económicos de esos virreinatos para financiar el proyecto defensivo y militar con nuevos impuestos, nuevas gabelas, nuevos tributos y nuevos esfuerzos para desarrollar los territorios y aumentar su producción, de cara a alcanzar mayores beneficios fiscales. Esos severos administradores, desde un mando político dependiente del mando militar, debían cumplir a rajatabla las órdenes reales (exactivas, en su mayor parte); aplicar una nueva política de defensa de todo el territorio, fortificando puertos, puntos y lugares susceptibles de ser atacados o invadidos por el enemigo, a la par que
p. 744
Anton Raphael Mengs (1728-1779)
Retrato del rey Carlos III de España (detalle), 1765
Fernando Brambila (1763-1834)
Vista de la ciudad de Manila y su bahía (desde el arrabal), siglo xviii
Reglamento e instrucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España, pp. 5 y 7, Madrid, Juan de San Martín, 1772
consolidar la autoridad real basándose en la fuerza de la armas del monarca y pactar o negociar con las élites locales, mediante acuerdos, arreglos, conciertos y concesión de nuevos privilegios, su participación (incluso personal) en ese proyecto, asegurándose sus lealtades y complicidades en el desarrollo de esa nueva política. En palabras del ministro de Carlos III, José de Gálvez, debían “[…] con humanidad y dulzura” hacerles “conocer que la defensa de los derechos del rey está unida con la de sus bienes, su familia, su patria, su religión y su felicidad”.
Aparte de estos enérgicos y rigurosos administradores militares encargados del mando político, fueron enviados también a América los más destacados técnicos en organización militar y naval, los más expertos ingenieros militares, geógrafos, delineadores y cartógrafos, con órdenes de realizar todos los estudios y ejecutar las reformas necesarias en el aparato defensivo. Esos técnicos y estrategas —O’Reilly, Villalba, Ricla, Abarca, Crame, Constanzó, Salvatierra, Navarro, Boot—, una larguísima lista de expertos en materia militar, comenzaron a llegar al continente y se pusieron a su disposición los recursos necesarios, económicos, materiales y humanos: la administración colonial fue puesta casi por entero en sus manos. El resultado de todo eso fue la conformación del ejército colonial, el llamado “Ejército de América”, que apenas cuarenta años después tuvo un papel decisivo en los


procesos de independencia americanos, desde México hasta el Río de la Plata y Chile.
En especial, el virreinato de la Nueva España debía ser el pilar fundamental de la operación, ya que habría de pagar con sus impuestos el enorme gasto militar producido en un inmenso territorio puesto a su cuidado (desde Alaska a Guatemala, las Floridas —con la incorporación en 1763 de la enorme Luisiana—, todas las Antillas —sus guarniciones y fortificaciones— y el costosísimo astillero y arsenal de La Habana hasta parte de la defensa de Centroamérica y aun de Venezuela).
La medidas defensivas adoptadas fueron de varios tipos, pero en general se basaron en la reforma de la estructura militar preexistente: primero, con la normalización de las plazas fuertes, mediante los llamados “Reglamentos de plaza, castillos y fuertes de su jurisdicción”, y segundo, y muy principalmente, con el incremento de las tropas regulares, organizadas en regimientos y batallones de plaza llamados “fijos” (“de a pie fijo”, es decir, con un número fijo, concreto y exacto de efectivos a sueldo) y de “presidio” (por prest, sueldo, salario o dotación estable). También se consiguió la mayor uniformidad, formación, adiestramiento militar y dedicación exclusiva a sus empleos de esas tropas regulares. De igual manera, se extendieron los deberes y obligaciones militares sobre grandes masas de la población, mediante el sistema de milicias disciplinadas (incluida la población masculina de entre quince y cuarenta y cinco años, urbana y rural, por jurisdicciones agrupadas por etnias o “colores”), en compañías, batallones y regimientos, también uniformados y adiestrados. Se edificaron más, mayores y mejores fortificaciones, erigidas en aquellos lugares y puntos de la costa expuestos a una invasión (Veracruz, San Juan de Ulúa, Campeche,
Acapulco, San Blas, el Carmen de Término o San Felipe de Bacalar), pero también del interior (San Carlos de Perote o Monterrey y los demás presidios de las Provincias Internas del Norte); en todas esas obras se emplearon las técnicas más modernas de defensa de plazas. Ese enorme aparato militar debía también contemplar aquellos aspectos que contribuyeran al desarrollo de la sociedad civil, como obras públicas (canales, puentes, caminos, desagües, paseos, alamedas, etcétera), hospitales e instituciones de salud, edificios públicos, escuelas y academias, todo lo cual quedó en manos de ingenieros militares. Tras terminar la guerra en 1762, al virreinato de la Nueva España fue enviado como inspector general y reformador de todas las tropas regulares y de milicias el maestre de campo Juan de Villalba, con un surtido grupo de más de veinte altos oficiales, entre brigadieres, coroneles y sargentos mayores, una plana mayor instruida en operaciones, formaciones y ejercicios, incluidos músicos y tambores para enseñar los toques de ordenanza y el Regimiento de Infantería de América, que debía servir como modelo de instrucción en evoluciones de combate, según el modelo prusiano, para el resto de las unidades del virreinato. A la par, se había establecido un plan de apoyo de la armada a las costas y al golfo mexicano, basado en una escuadra asentada en La Habana, con varios navíos y fragatas, que tendría un pie permanente en Veracruz.
Semejante despliegue de medios, con tanta oficialidad y tanta tropa llegada desde España, provocó recelos en las autoridades militares destacadas en México desde antiguo, muchas de ellas naturales del país, especialmente en el entorno del virrey (el también militar marqués de Cruillas). Se sintieron asaltadas en sus competencias

Autor no identificado
Uniforme, banderas y escudo de armas que en sus fornituras y cajas de guerra usa el Regimiento de la Corona de Nueva España, 1769

por aquel grupo de recién desembarcados, sin idea ni conocimiento de aquel mundo al que llegaban, empoderados y parapetados tras sus uniformes a la moda, tras sus nuevos reglamentos y ordenanzas, sus nuevos tratados de táctica y evoluciones, y, sobre todo, por su consideración de enviados especiales y ejecutores de las reales órdenes emanadas de las mismísimas manos de Su Majestad. Algunas familias poderosas de las principales ciudades del virreinato también se sintieron asaltadas en cuanto esos oficiales peninsulares ocuparon destinos políticos, administrativos y militares que hasta entonces les habían sido reservados como miembros de patriciado local, y decían sentirse tratadas con desdén por aquellos gachupines que, para colmo, absorbían la mayor parte del gasto fiscal que —así se quejaban y reclamaban— ellos pagaban con el sudor de su trabajo y el menoscabo de sus bolsillos.
La estructura resultante fue una máquina bien grande, en apariencia poderosa, pero sobre todo muy costosa, tanto que acabaría por provocar la quiebra de las finanzas virreinales, como varios autores han explicado.
Así, la estructura creada en esos años en cuanto a tropa veterana, reglada y a sueldo del rey, y que básicamente subsistiría hasta la constitución del Ejército Trigarante en 1821, estuvo conformada por dos regimientos y dos batallones de infantería fijos, cuatro escuadrones de Dragones (tropa montada para desplazarse con rapidez pero que luego podía combatir a pie), dos compañías volantes de caballería, dos compañías de artillería y dieciocho compañías de infantería, destinadas y repartidas entre los presidios del norte, las plazas del Pacífico y las de Yucatán (cuadro 1).
Además, deben sumarse los Estados Mayores de las plazas, conjunto de oficiales encargados del mando político-militar de las mismas y de coordinar las diferentes unidades que componían las guarniciones. También se incorporaban a ellos los ingenieros (ingeniero director, ingeniero en segundo, ingeniero extraordinario y delineantes), los médicos y los cirujanos de los hospitales militares, el capellán mayor y el tambor mayor y sus músicos. Existieron Estados Mayores de plaza en la Ciudad de México, Veracruz, el castillo de San Juan de Ulúa, San Carlos de Perote, Puebla de los Ángeles, Tlaxcala, el castillo de Acapulco, el presidio del Carmen, Tabasco, Guadalajara, y en la frontera de San Luis Colotlán; y, en las Provincias Internas, en Sonora, Durango, Nuevo México, las Californias, Coahuila, Texas, Nuevo Santander y Nuevo Reino de León, con no menos de doscientos oficiales y suboficiales en total.
Como puede observarse, esas tropas tenían como objetivo primero defender la capital y, desde allí, desplazarse a los lugares que fueran atacados y, naturalmente, proteger los grandes puertos del Atlántico y del Pacífico: Veracruz, Acapulco y San Blas. Yucatán era también otra región estratégica a defender por su cercanía con los establecimientos británicos de Jamaica y Belice. El número de efectivos regulares destacados en la enorme frontera del norte venía a resultar muy escaso, dado el tamaño del área a proteger, y más servían de apoyo a las misiones antes que constituir una auténtica barrera ante la presión que ejercían sobre esas tierras apaches, comanches, navajos, pápagos, siux, pimas, coras, cheyenes, yaquis, ópatas y suaquis, entre otras etnias. Esas tropas de los presidios del norte, siempre de caballería (“volantes”, se les llamaba), formadas tanto por soldados regulares como por milicias locales y un buen número de “indios amigos”, prácticos y baquianos de su territorio, debían moverse con extraordinario cuidado por esa región, negociando y pactando continuamente con
plaza/guarnición
Ciudad de México
Puebla
Veracruz/San Juan de Ulúa
San Carlos de Perote
San Francisco de Campeche
Bacalar y El Carmen
Acapulco
San Blas
Provincias Internas
cuadro 1. guarniciones veteranas
unidades regulares (veteranas, a sueldo real)
Regimiento de Infantería Fijo de México
Escuadrón de Dragones de México
Escuadrón de Dragones de España
1200
400
400
Regimiento Fijo de Infantería de Puebla 900
Batallón de Infantería de la Corona
600
Escuadrón de Dragones de Veracruz 400
Compañías de Artillería de Veracruz 400
Regimiento de Infantería de Nueva España (Veracruz-Perote)
Batallón de Infantería Fijo de Castilla
Compañías de Artillería de Campeche
Escuadrón de Dragones de Yucatán (Campeche y Mérida)
Compañías de dotación de los presidios 200
Compañía de Dragones de El Carmen
Compañía de Infantería Fija de Acapulco 80
Compañía de Infantería Fija de San Blas 100
Compañías de Infantería de dotación de los presidios
600
Compañías volantes de caballería 380
Compañías volantes de caballería Voluntarios de Cataluña 380
total de plazas a sueldo (prest) (oficiales y soldados) 8
los grupos que habitaban el territorio, si no querían ser barridos y eliminados en el desierto, los roquedales y las praderas, dada su evidente inferioridad. Hasta en ese detalle entraron los técnicos militares ilustrados destinados a la zona, que elaboraron guías y normas de cómo realizar esas marchas, que luego seguirían siendo usadas por el ejército de Estados Unidos, como tantas veces hemos visto en el cine. Ya en 1763 estaban regladas.
Además de las tropas regulares destacadas en esos puntos concretos, fortificados a su vez por las obras de los ingenieros, se enviaron al virreinato unidades también veteranas, llamadas de “refuerzo”, que eran remitidas desde la península ibérica con ocasión de guerra declarada o de peligro de ataque o invasión. Entre 1764 y hasta 1808, fueron enviados el Regimiento América, el segundo Batallón del Regimiento de Saboya, el segundo del de Ultonia y el segundo del de Flandes, así como el Regimiento de Asturias; en total, más de cinco mil soldados y oficiales. Debemos anotar que algunos de ellos constituían la crème de los regimientos peninsulares, muy bien formados e instruidos, con soldados y oficiales irlandeses y flamencos, que portaban todo su equipamiento, lo que demuestra el interés del gobierno por salvaguardar la Nueva España a como diese lugar; eso sí, todo debía ser pagado por la hacienda novohispana desde el momento de su embarque (en Cádiz o Ferrol) y hasta su regreso a la Península, lo que a veces se demoraba algunos años.
El otro gran colectivo militar que debía asegurar la defensa del virreinato, tras la confección de los preceptivos reglamentos, ordenanzas y planes de organización y despliegue a cargo de los teóricos ilustrados enviados desde Madrid, fueron las milicias. Como se indicó, eran unidades conformadas por la población en general, varones en edad útil, agrupada por ciudades, barrios o distritos, no sólo urbana, sino también rural, y atendiendo tanto a sus oficios como a sus características étnicas. Las milicias fueron todo un mundo en el virreinato mexicano: originaron la militarización de la Nueva España y dejaron
una impronta perdurable en la sociedad y en la cultura organizativa de las poblaciones.
Tras los sucesivos planes milicianos, desarrollados por esos estrategas y amplificados por los virreyes en la década de 1780 y también 1790 (Revillagigedo, Branciforte, etcétera), las milicias mexicanas constituyeron un inmenso colectivo que mantenía en activo nada menos que siete regimientos y tres batallones de infantería, cuarenta compañías sueltas, también de infantería, tres regimientos de caballería, ocho escuadrones de Dragones y cuarenta y cuatro compañías sueltas de caballería, distribuidas por todo el territorio del virreinato (cuadro 2).
Estaban focalizados en la Ciudad de México y sus contornos (casi 5 mil soldados y oficiales milicianos, 20 por ciento del total), en Puebla y Tlaxcala (con 3 880), en Veracruz y su costa (6 mil milicianos, otro 20 por ciento) y en Yucatán (con 4 498, casi 15 por ciento). En las fronteras interiores y en los demás núcleos urbanos, las milicias se hallaban mucho más dispersas y disgregadas. Pero es de señalarse que ese enorme cuerpo miliciano cuadruplicaba el número de efectivos veteranos.
Debemos detenernos ahora en la explicación de esta estructura defensiva y ofrecer alguna información sobre quién componía esa oficialidad y esa tropa, tanto regular como miliciana.
Los oficiales del rey Los integrantes de la alta oficialidad, desde virreyes a gobernadores, intendentes, los jefes de las grandes guarniciones y los Estados Mayores de las plazas casi por completo, fueron peninsulares, como se indicó, todos con una gran trayectoria militar y experiencia en combate en España, Italia o el norte de África. Sirva de ejemplo que, entre los ocho ingenieros militares destacados en la Nueva España a principios de la década de 1790, sólo uno era mexicano, el ayudante de ingeniero de inconfundible apellido vasco, Juan Pagazaurtundúa; los demás eran catalanes (Constanzó, Mascaró y Codina), un aragonés (Miguel del Corral), un andaluz (Pedro Ponce) y otros de Alicante y Orán.
cuadro 2. guarniciones milicianas
lugar unidades número de efectivos
Ciudad de México
Regimiento de Milicias de Infantería de Blancos de México
Regimiento de Infantería de Milicias del Comercio de México
Escuadrón de Caballería de Milicias de México
Regimiento de Infantería de Milicias de Pardos Libres de México
1
750
410
900
Dos Compañías Urbanas de plateros, tocineros y panaderos (infantería y caballería) 200
Toluca
Regimiento de Milicias de Infantería de Blancos de Toluca 800 Puebla
Batallón de Infantería de Milicias de Pardos Libres de Puebla
Regimiento de Infantería de Milicias del Comercio de Puebla 580
Regimiento de Milicias de Infantería de Blancos de Puebla 800
Regimiento Provincial de Dragones de Puebla
(cuatro compañías en Puebla y ocho en Cholula, Tepeaca, Tlaxcala, Izúcar, Tecamachalco, Acatzingo, Atlixco y Quechulac)
Tlaxcala
Regimiento de Milicias de Infantería de Tlaxcala 800 Veracruz Veintidós Compañías de Milicias Mixtas de Infantería y Caballería de las Costas de Veracruz (en Alvarado, Tlacotalpan y otros lugares; blancos y pardos libres)
Compañías de Pardos y Morenos Libres de Veracruz
Cuerpo de Lanceros de Milicias de Veracruz
Regimiento de Infantería de Milicias de Veracruz (blancos y pardos libres)
Compañías Urbanas de Infantería de Milicias de Blancos de Veracruz
1 500
600
400
1
800 Córdoba, Orizaba y Xalapa Regimiento de Milicias de Infantería de Córdoba, Orizaba y Jalapa (cuatro compañías de pardos libres y seis de blancos)
Pánuco y Tampico
Batallón de Infantería de Milicias de Todos los Colores
800
800 Oaxaca Batallón de Milicias de Infantería de Oaxaca
Jicayán (Oaxaca) Veintinueve Compañías de Milicias Guardacostas de Infantería y Caballería (españoles, mestizos, pardos e indios caciques) 2
400
Valladolid (Michoacán) Trece Compañías de Infantería y Caballería de Milicias de Valladolid
Tancítaro y Pizándaro Compañías de Milicias (tres de caballería, dos de indios flecheros, una de lanceros de pardos libres)
Guanajuato Batallón de Milicias de Infantería de Guanajuato
Frontera de Sierra Gorda Cuerpo de Caballería de Milicias la Frontera de Sierra Gorda 240
Querétaro Regimiento de Milicias Provinciales de Caballería de Querétaro (San Juan del Río, Celaya y Santiago de Querétaro)
Celaya Regimiento de Milicias de Infantería de Celaya
San Miguel el Grande Escuadrón de Dragones de Milicias de la Reina
San Luis Potosí Escuadrón de Dragones de Milicias de San Carlos
Frontera de Colotlán Cuerpo de Dragones de Milicias de la Frontera de San Luis de Colotlán
Guadalajara
Compañías de Infantería de Milicias de Pardos de Guadalajara
Chihuahua Regimiento de Caballería de Milicias del Príncipe
Nuevo Santander Cuerpo de Caballería de Milicias de la Frontera de la Colonia de Nuevo Santander
Provincias Internas Dragones de Milicias Provinciales de las Provincias Internas (cuarenta y cuatro compañías)
Nueva Galicia (Colima y Zacatecas) Cuarenta Compañías de Milicias Guardacostas y Fronteras (de todas las castas)
Mérida Regimiento de Infantería de Milicias de Pardos Libres de Mérida de Yucatán
800 Regimiento de Infantería de Milicias de Blancos de Mérida de Yucatán
Compañías de Pardos Tiradores de Mérida de Yucatán
Campeche Batallón de Infantería de Milicias de Voluntarios Blancos de Campeche
Compañías Sueltas de Pardos Tiradores de Campeche
Tabasco Cuerpo de Milicias de Infantería y Lanceros de la provincia de Tabasco (nueve compañías de pardos libres y una de Voluntarios Españoles de Caballería)
Podríamos concluir que, en general, en este grupo de grandes oficiales, el número de mexicanos que podemos hallar era bien escaso, al menos hasta 1810, y desde luego pertenecientes a las grandes familias de hacendados, comerciantes o mineros, si es que para entonces podían distinguirse unas de otras, algunas de las cuales habían enviado a sus hijos a estudiar a España para hacer allí una carrera militar y regresar a México llenos de entorchados.
Pero en las unidades militares de guarnición, en los “fijos”, la situación cambiaba de manera radical, y su oficialidad, de cadetes a capitanes, fue, poco a poco, desde 1770 a 1800, componiéndose, cada vez en mayor número, por oficiales nacidos en la Nueva España, también en el seno de las grandes familias, claro está, para cumplir con los requisitos de “nobleza” y “calidad”.
Así, si estudiamos las hojas de servicio de los oficiales de esas unidades, hallamos que, por ejemplo, en la Ciudad de México y para 1790, ninguno de los pertenecientes a sus planas mayores (coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores) era novohispano, pero en los fijos de México ya cuatro capitanes de diez habían nacido en el virreinato, ocho tenientes de dieciséis, siete subtenientes de doce y once cadetes de doce. Para 1810, por ascensos debido a las defunciones o retiros de la oficialidad peninsular dada a su edad, las cifras habían cambiado sustancialmente: los mexicanos eran la mayoría en todo el escalafón de esas unidades e incluso alcanzaban a ser la mitad de las plazas de las planas mayores. Idéntico proceso observamos en las otras dos grandes unidades regulares de la capital, los Dragones de España y los Dragones de México: en la década de 1790, los novohispanos estaban casi equiparados con los españoles entre los capitanes, eran la gran mayoría entre los tenientes (veinte de treinta y uno) y la absoluta mayoría en los cadetes. En 1810, las cifras muestran un predominio muy importante de los novohispanos (nacidos en México y Puebla muchos de ellos, pero también en Veracruz, Orizaba, Pátzcuaro, Guadalajara, El Carmen, Querétaro, Cholula, San Miguel el Grande, Chihuahua, Tula y Celaya). La capital era la receptora de esos hijos de familias principales que acudían desde las provincias a ingresar como oficiales en esas unidades de mucho prestigio.
En Veracruz, en el fijo (“de la Corona”), una unidad mucho menor que las de la capital, aún en la década de 1790 el número de novohispanos era porcentualmente inferior, dado el peso de la peninsularidad entre las élites locales, pero un capitán, dos tenientes, dos subtenientes y los dos cadetes ya eran jarochos. Sin embargo, en el Regimiento de la Nueva España destinado en Veracruz, Jalapa y Perote, el número de novohispanos era mayor, al hallarse más desvinculada esta unidad y su oficialidad del puerto, más provincializada, con siete capitanes de doce, nueve tenientes de doce y quince cadetes de dieciocho. Para 1810 las cifras eran más abultadas a favor de los mexicanos (también muy repartidos provincialmente).
En Yucatán, las cifras eran similares: en el Batallón de Castilla en Campeche, para 1790 todavía los peninsulares eran mayoritarios en la plana mayor y entre los capitanes, pero para 1810 el número de novohispanos y, en particular, de yucatecos, era muy superior al de todos los demás. De hecho, en la unidad más distinguida de la región, los Dragones de Yucatán, en 1800, de los seis oficiales sólo un teniente era peninsular, de Castilla la Vieja, mientras los otros cinco eran de Mérida y todos de condición “noble” (curiosamente, o no tan curioso, el único “no noble”, sino de “calidad honrada”, según su hoja de servicios era el castellano).
Un detalle al respecto: al analizar en las hojas de servicio la variable “defectos” o “conducta”, encontramos que, para fines de siglo, la
práctica totalidad de las “tachas” aparece en oficiales de origen peninsular, casi nunca entre novohispanos, porque normalmente estos últimos tenían una mayor consideración social, como miembros que eran de las élites locales, frente a los de calidad “honrada” o “hijo de labrador” de los peninsulares. Es muy significativo este hecho: los gachupines “no nobles” poseían escasa consideración entre el patriciado local, como gente de mala fama por su comportamiento al llevar el uniforme. Así, por ejemplo, en el fijo de Campeche, en las hojas de servicio de dos de sus capitanes (uno de Navarra y el otro riojano) tienen anotado que uno “es más aplicado a sus intereses que a los del rey” y el otro, que “tiene la facilidad de embriagarse acompañado con soldados y gente ordinaria” (un grave pecado social, como se observa). En los Dragones de España, la crème de la guarnición de la Ciudad de México, de un teniente valenciano y de calidad “honrada” se anota que “es de ingenio inquieto e inclinado a formar parcialidades”; y de otros: “Este oficial tiene poco celo” o “Este oficial es muy poco cuidadoso de su persona y con frecuencia está empeñado [endeudado]” (otro grave pecado social). Aquí también, el tambor mayor del regimiento queda mal parado: “Este tambor no es de los más diestros en su ejercicio”, se anota. Así tocaría.
Es decir, la oficialidad de las unidades regulares y veteranas de los fijos, el cuerpo y el nervio del ejército del rey en el virreinato estaba evolucionando (como en el resto de América) hacia una “nacionalización” cada vez mayor, de manera que se manifestaba una fuerte presencia de las familias más importantes de los patriciados locales en todo el escalafón (y, por tanto, en el control interno de esas unidades y en el mando directo sobre las tropas, que constituían ya el alma y la voz de los cuartos de banderas). Todo ello tendría importantes repercusiones en los años subsiguientes.
Para 1800, las coronelías y las sargentías mayores seguían en manos de peninsulares, en efecto, pero eran de edad avanzada y llenos de achaques, de salud “quebrantada”, señalan sus hojas de servicio: la media de edad de los coroneles de esas unidades principales era superior a los sesenta y cinco/setenta años, como el coronel del Regimiento de la Nueva España, el navarro Pedro Garibay , con setenta y tres años, o el vasco Francisco Javier de Villalba, coronel del de México, con setenta, o el también navarro, coronel Nicolás Mediano, del fijo de Campeche; se salvaba de esa norma no escrita el hecho, muy significativo, de que aunque en la prestigiosa unidad de los Dragones de España, en la Ciudad de México, sus tenientes coroneles, sargentos mayores y capitanes españoles (de Zaragoza, Málaga, Azpeitia, Pamplona, Córcega o Provenza) tenían más de sesenta y cinco años, el coronel del regimiento sólo tenía cuarenta y nueve: pero claro, era el brigadier, conde de Alcaraz, José Antonio de Rengel. Tenía otros méritos.
A los oficiales de origen peninsular, la mayoría recién llegados, remitidos con las unidades de refuerzo (capitanes y tenientes), jóvenes y solteros muchos de ellos, los hallamos en pocos años casados en las ciudades de su guarnición. El Archivo General Militar de Segovia contiene sus expedientes matrimoniales, gracias a los cuales podemos conocer quiénes fueron sus esposas, hijas de familia del patriciado local, buenos partidos para aquellos oficiales, cuyo mérito principal era ser españoles y uniformados de rango, que a los pocos años se habían integrado a los grupos locales de poder y aparecían algunos como propietarios, mediante los aportes de sus esposas mexicanas, poblanas, veracruzanas, yucatecas; es decir, seguían siendo oficiales del rey, pero sus intereses novohispanos predominaban ahora sobre cualquier otra consideración: el uniforme les había servido
Juan de Dios González (siglo XVIII )
Plano y elevación del actual estado en que se halla el fuerte de San Felipe de Bacalar, 1772
Miguel Constanzó (1741-1814)
Frente que presenta al mar el castillo de San Diego de Acapulco, 1783


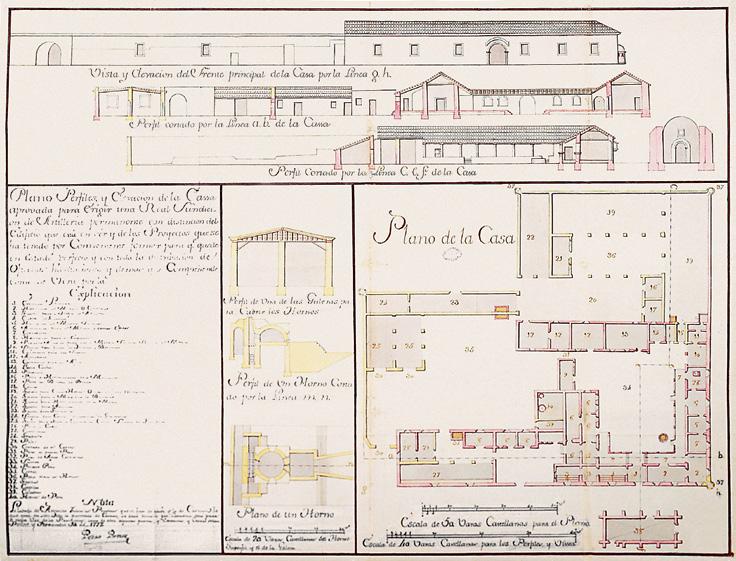
754 como un magnífico trampolín de ascenso económico. Un repaso a los oficiales españoles (muchos) que formaron parte del Ejército Trigarante, que aparecen firmando los documentos de Iguala y después integrando el ejército de Iturbide y el de la República, muestra cómo muchos de ellos tienen ese origen. Sus hijos, mexicanos ya de nacimiento, fueron cadetes en esas mismas unidades en la década de 1790, en vísperas de 1810, suboficiales en la década siguiente y oficiales a comienzos de la década de 1820, hijos de militares, hijos de españoles y miembros de las élites locales por cuna, poseedores de una sólida carrera militar.
En las milicias provinciales, esos numerosos y nutridos cuerpos de tropas, extendidos y repartidos por toda la geografía novohispana (como vimos en el cuadro 2), su oficialidad también experimentó cambios importantes en su organización en la década de 1760, con el inspector de tropas enviado por Carlos III, Juan de Villalba, y luego por las reformas emprendidas por los virreyes Revillagigedo y Branciforte en los años de 1790 y después por los cambios forzados por la realidad política y militar a partir de 1810 y 1812.
Según los reglamentos milicianos, las disposiciones sobre cómo debía realizarse la elección de los oficiales confirmaban la clara correlación que el gobierno deseaba establecer entre los patriciados locales y la oficialidad miliciana, en la medida que se pretendía —como el ministro Gálvez indicó— que la defensa de los intereses del rey debía ir unida a la de sus propios intereses, que no eran otros que, como mínimo, consolidar las preeminencias y privilegios establecidos por
los grupos locales en sus respectivas jurisdicciones, y, si ello fuera posible, acrecentarlos. De modo que al ordenarse que “[…] los coroneles se escogerán entre los individuos más calificados y titulados en cada partido […] y los demás oficiales entre los que manifiesten una nobleza suficiente y entre otros que vivan decentemente, aunque sean comerciantes”, el sistema miliciano lo que hacía era reconocerles desde la posición económica una posición social. Así, no serían uniformados y por tanto ricos, sino ricos y por tanto uniformados.
Pero Juan de Villalba, en la década de 1760, se encontró con una reacción adversa por parte de las élites locales novohispanas, cuando les propuso incorporarse a la oficialidad miliciana: no vieron al principio la propuesta como una oferta, sino al contrario, como un nuevo intento de la administración colonial de sacarles más dineros y controlarles sus actividades económicas. Además, dado que buena parte de esas élites locales a las cuales se había convocado eran españoles de origen, migrantes más o menos recientes (vascos, montañeses, catalanes, navarros, andaluces, mineros y comerciantes muchos de ellos), y estando como estaban muy volcados y pendientes de sus negocios, no tenían el menor interés en integrarse a esos cuerpos, donde seguro perderían dinero y buena parte de su tiempo, si se consideraba que, además, el uniforme no les aportaba nada a una consideración que como ricos y españoles ya poseían. En el legajo del Archivo General de Indias de Sevilla (México 2454), se conserva un informe de Villalba escrito en la capital del virreinato en 1767, donde avisa a su ministro en Madrid:
Pedro Ponce (1725-1797)
Plano, perfiles y elevación de la casa aprobada para erigir una Real Fundición de Artillería, 1777
[…] en estos reinos, señor, es difícil estimular a la nobleza y familias de mayor comodidad y jerarquía a que soliciten y admitan empleos en las tropas provinciales […]. No miran las armas como carrera que guía al heroísmo. Son naturalmente delicados, entregados al ocio, al vicio, hijo de su natural desidia. Y los más jóvenes no están elevados por los padres a ideas más superiores que las de la propia conservación. Son vanos, deliberando sobre su riqueza […]. Lo que ellos quieren, como protectores de su fantástico modo de pensar, pruébalo el que son raros los que se han presentado para obtener empleos militares. El que tiene bienes de fortuna piensa en disfrutarlos sin riesgos ni incomodidad alguna; el que no los tiene pregunta por el sueldo, y desengañado de que no lo goza sino en los casos en que S. M. tiene por conveniente librarlos, no dirige instancias, y estoy bien cierto de que si con el deseo de honrarles se les llenara un despacho de oficial, habría muchos que solicitarían devolverlo.
El virrey Cruillas decía que cuando se reorganizó el Regimiento de Infantería de Milicias de Blancos en la Ciudad de México, al mando del sargento mayor Pedro Gorostiza, los ricos se escapaban del servicio “y sólo quedaban los más infelices” o los casados, porque a éstos era más fácil ubicarlos si huían. Antonio Bonilla, en su obra Prontuario para el conocimiento del estado en que se hayan las milicias del reino de Nueva España, escrito en México en 1772 y conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (manuscrito 18745), reafirmaba lo anterior, aunque ya indicaba que por el “lustre, gusto y distinción“ de los uniformes, y la “prestancia y galanura” de las evoluciones de las unidades formadas los domingos a la salida de la misa en las plazas, “que ellos mandan con donaire y gallardía”, algunos patricios locales comenzaron a figurar como oficiales principales de estos cuerpos, y “algunos incluso los visten a su costa”.
En las hojas de servicio de la oficialidad miliciana de las principales unidades urbanas, ya en la década de 1780, figuraban las principales familias locales, todavía la mayoría de ellas de origen español. Así, en el Regimiento de Infantería de Milicias de México, sus oficiales, todos peninsulares, aparecen como “nobles” e “hidalgos distinguidos” (de Navarra, Montañas de Burgos, Aragón, Asturias o Sevilla, todos comerciantes emigrados pocos años atrás y muy ricos ahora): los Garibay, los Messía, los Tueros, los Medina. En las milicias de Puebla se repetía la misma figura: los Aranda y Alba, los Camuñes, los Beberache, los Cenicelli, los De la Banda y Zurita, los Verdestol, los Aisa, los Guasco, los Pinela, los Ureña (de La Coruña, Pavía, Valencia, Cataluña, Montañas, Sicilia o País Vasco) y algunos “nobles titulados”, porque ya habían comenzado a comprar títulos de marqueses y condes. Los cadetes eran todos poblanos y todos de “excelente calidad” también: los Otero, los Echegaray (varios), los Arellano, los Uribarri (varios también), los Olavarría, los Cevallos. Se repetía lo mismo en Toluca: los Zea, los Corella, los Tovar, los Otal, los Pastael, o en Querétaro, por ejemplo, los Ruiz Dávalos, los Barry, los Bellojín, los Pita de la Vega, los Costales, los Echartea.
Estas medidas de vinculación entre élites locales y oficialidad miliciana surtieron efecto plenamente apenas unos años después. Algu-
nos autores han escrito sobre la “militarización” de la alta sociedad americana en esa época, donde todo —o casi todo— el mundo decía o alegaba ser militar o vestía como tal, a lo que se unía la moda que llegaba de Europa. Pero Alexander von Humboldt, un observador agudo de la realidad americana, advertía:
No es el espíritu militar de la nación, sino la vanidad de un pequeño número de familias, cuyos jefes aspiran a títulos de coronel o de brigadier, lo que ha fomentado las milicias en las colonias españolas […]. Asombra ver, hasta en las ciudades chicas de provincias, a todos los negociantes transformados en coroneles, en capitanes y en sargentos mayores […].
Como el grado de coronel da derecho al título de señoría, que repite la gente sin cesar en la conversación familiar, ya se concibe que sea el que más contribuye a la felicidad de la vida doméstica, y por el que los criollos hacen los sacrificios de fortuna más extraordinarios.
Además de todo esto, hay que colocar sobre la mesa el hecho de que esas medidas concedieron a los patriciados locales, aparte del tratamiento de “señoría” o “excelencia”, o las franquicias del fuero militar, un inmenso poder en el control de los sectores populares, tanto en los barrios como en los partidos rurales, en sus talleres, corralones, ingenios, sembradíos y haciendas. Ellos eran los “jefes”, los coroneles, los capitanes, los tenientes; los otros, los de abajo, eran ahora “sus soldados”, sujetos por completo, además, a una inapelable obediencia debida. En 1810 todo esto tendría una extraordinaria importancia, cuando la realidad dejaría más que en evidencia la vinculación entre milicias y élites locales, y con ella la de toda la “aristocracia virreinal”, y no sólo en la capital, sino también en las jurisdicciones del interior. Además, la masiva compra de títulos nobiliarios realizada por esos mismos sectores del patriciado (como he demostrado en otros trabajos), en la búsqueda de la distinción y la ostentación social que ser marqués o conde concedía, llenó esas unidades de apergaminados titulados, que rivalizaron en la ostentación de un uniforme y de unos grados castrenses tan costosos de mantener como inútiles en cuanto a eficacia militar.
Mezcla de lo que señalaba Humboldt, con el deseo de equiparación con la nobleza europea entrevista en estampas y grabados, uniformada con los galones, divisas y casacones más disparatados, y, cómo no, buscando el extraordinario poder que el sistema miliciano les concedía, más las exenciones y prerrogativas que les otorgaba el fuero militar (entre otras cosas, no poder ser juzgados por los tribunales ordinarios, sino sólo por los militares, conformados y controlados por ellos mismos), la mayor parte de la “nobleza” mexicana —ahora además titulada por compra entre 1770 y 1810, y la no titulada también, porque su prestigio y riquezas no necesitaban demostración pública alguna— se dio cita en estas unidades milicianas.
Esos cambios en la composición, juego y papel de las élites locales —ahora uniformadas y empoderadas socialmente como rectoras de la sociedad colonial, y ya en pugna evidente con las autoridades coloniales metropolitanas en defensa de sus intereses de grupo y clase— no dejaron de ser observados con preocupación por los visitadores e inspectores de tropas enviados por el gobierno español en las décadas de 1780 y 1790 para revistar y fiscalizar el estado de las tropas en los virreinatos y en concreto en la Nueva España. Algunos virreyes ya habían avisado (Revillagigedo, Branciforte, Azanza) y denunciado la existencia de un claro sentimiento de rechazo entre las élites locales a las medidas reformistas, comenzando por las que tenían
que ver con los aumentos impositivos (en especial, por la guerra contra Inglaterra en la década de 1780) y por la intromisión cada vez mayor de funcionarios peninsulares en los puestos administrativos y políticos reservados para esas élites en las décadas anteriores. El sentimiento antigachupín se extendía entre ellas cada vez más, al ser vistos los peninsulares recién llegados como “asaltantes” o “aves de rapiña” de su patria, sus bienes, cargos y preeminencias; a la par, entre las más altas autoridades coloniales crecía la desconfianza en un ejército que cada vez más mandaba y controlaba (y pagaba con sus impuestos e incluso costeaba sus uniformes) esa oficialidad patricia mexicana. Incluso hubo varios intentos de desmontar las milicias, dado el auge numérico y político que habían alcanzado, pero el costo que eso conllevaría, al tener que sustituirlas por tropa veterana y procedente de España (lo cual era imposible), dejó las cosas en su lugar.
Uno de los enviados de Carlos III en 1781, el visitador e inspector general Francisco de Saavedra, informó sin ambages a sus ministros Floridablanca y Aranda; según él, a su arribo a Veracruz, y visto el aire de descontento existente por el aumento de los derechos, temió “que se produjese algún disgusto”, aunque quedó tranquilo al ver la numerosa guarnición. Enseguida le advirtieron que no se engañase, “[…] que la tropa de la Corona [el fijo de Veracruz] por ser toda del país, era la menos a propósito para contener cualquier disturbio, y aún pudiera dudarse si en semejante caso causaría más daño que utilidad”. En la capital, las autoridades virreinales,
[…] en conversación privada, me pintaron en tono lamentable la situación de aquel reino. Me dijeron que había un descontento general, así por el aumento de derechos con que se intentaban gravar los pulques y la extensión de la alcabala al maíz […] como por las vejaciones y mal modo de algunos empleados de la Real Hacienda.
Una vez de regreso a Madrid (en 1782), explicó al ministro Gálvez que había encontrado en México
[…] indicios de emancipación, es decir de deseos de independencia […]. Que especialmente a la Nueva España la veía casi en el disparador para declarar su independencia a la primera gran convulsión de Europa que le ofreciese coyuntura oportuna […] que este proceso podría retardarse treinta, cuarenta años… pero que debíamos irnos preparando para él porque era inevitable.
El virrey de la Nueva España, marqués de Cruillas, había escrito al ministro de Indias, Julián de Arriaga:
Medite V. E. si las cosas están ahora en tan crítico estado, si la plebe desarmada desunida se halla ya insolentada y va acabando de perder el temor y el respeto […]. ¿Cuál será la suerte de este reino cuando a esta misma plebe de que se han de componer las tropas milicianas se le ponga el fusil en la mano y se le enseñe el modo de hacerse más temible?
Los soldados: vecinos, campesinos, empleados… Pasemos ahora a analizar a la tropa de ese enorme contingente. Entre los soldados del ejército colonial la heterogeneidad era su principal característica y en cada plaza era diferente.
A pesar de los intentos reformistas por mantener tropa peninsular en los fijos y, en general, en la tropa regular y veterana, al llevar hasta la Nueva España a las ya citadas unidades de refuerzo, esa pre-
sencia no se logró porque los soldados que se enviaron desde la Península desertaban en forma masiva nada más pisar suelo americano; al fin y al cabo, y dadas las pésimas condiciones de vida —comenzando por los salarios, siempre atrasados— de la tropa en el ejército colonial, cualquier español tenía en América muchas otras posibilidades de prosperar económica y socialmente antes que como soldado. Las plazas de los fijos tuvieron así que ser cubiertas con tropa local, única que estaba dispuesta a hacerlo, cumpliera o no los requisitos de las ordenanzas (determinada estatura, origen humilde, pero “honesto”, “blancos” de piel, de conducta ordenada, vivir en el cuartel y comer en rancho). Por tanto, las características —en todos los órdenes— del soldado veterano de los fijos se correspondían con las del vecindario de la ciudad donde se asentaba de guarnición, de la que, por cierto, no se movería casi nunca en todos los años de servicio. Además, las condiciones de vida de la tropa, sujetas por completo a las normas sui géneris de cada ciudad —normas sociales, culturales, de costumbres, alimenticias—, hacían idónea a esa población local para soportar los rigores de la vida de guarnición; muchas veces, los soldados eran alimentados y vestidos por sus propias familias cuando no les llegaba el sueldo, y dormían en sus casas, rancherías o cuarterones particulares, por ausencia de cuarteles aptos, o trabajaban en otro oficio cuando no tocaba guardia para así poder subsistir.
Los informes de algunos visitadores militares a esas guarniciones no dejan lugar a dudas sobre su estado: “Puede decirse que la tropa de este regimiento es un enigma, mitad paisanos, mitad soldados”; o “[…] la tropa sirve muy descontenta porque dicen que las guardias, mecánica y ejercicios les impiden dedicarse a sus quehaceres, y que es usurparles su tiempo”; también, “[…] la tropa de este figurado regimiento es de un color común muy tostado” y “[…] cada soldado entrega el prest a una mulata o hija del país con la que vive arranchado, con lo que no es posible que coman o hagan vida de cuartel”; y siguen: “[…] los más visten con sombrero de paja y calzón corto”; y terminan: “[…] cada uno compra y lleva lo que quiere […] entregados a su comodidad y a sus intereses”.
Sus edades eran elevadas para ser soldados, muchos entre treinta y cuarenta y cinco años, cuando la edad de ingreso al ejército era entre los dieciocho y los veintitrés. Nunca —o casi nunca— cambiaban de ciudad, de unidad y algunos ni de compañía (ni siquiera de oficiales ni de sargentos). Es decir, tuvieron toda una vida en el oficio de soldado en el mismo lugar. Los fijos y sus soldados eran así parte del aire de la plaza, de las calles, parte del paisaje urbano, vecinos de la ciudad como cualquier otro; por eso en muchas de esas ciudades todavía se reconoce en su callejero la “calle del Cuartel”. Era el fijo fijo. Los juicios y consejos de guerra incoados contra algunos de esos soldados muestran el universo de la difícil vida urbana en esas ciudades y sus barrios populares; al fin y al cabo, no eran sino vecinos de los mismos, y algunos, los más conflictivos, eran acusados de peleas en las calles, en las tabernas, por juego o por exceso de alcohol, por “quitarle la esposa” a otro vecino, por robos en los mercados, por no devolver una deuda contraída, incluso por un asalto nocturno. Pero son escasos esos juicios y acusaciones, lo que demuestra que los soldados de las guarniciones (no así la tropa de refuerzo cuando llegaba de España) rara vez representaron un colectivo díscolo o malquerido para el resto de la población. Todo lo contrario, tenían un cierto prestigio “popular”, en la medida en que contaban con un sueldo fijo —aunque muy atrasado—, del que por lo general vivía una numerosa familia: muchos tenían cuatro, seis y más hijos, algunos de los cuales ingresaban a

Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias Pardos de Mérida de Yucatán, 1767
Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias de Toluca, 1766
su edad a la misma unidad porque tenían preferencia para ello, de modo que no eran pocas las sagas familiares conformadas dentro de la tropa de esas unidades.
Otros juicios y consejos de guerra, más numerosos, les fueron instruidos por delitos relacionados con el “comercio ilícito”: bien porque contrabandeaban de manera directa, bien porque se compinchaban con otros —por lo general, comerciantes reconocidos— para permitir que sus mercancías entraran sin impedimentos a la ciudad. Si eran aprehendidos, resultaba difícil castigarlos, porque alegaban que llevaban meses sin cobrar, lo que se consideraba un eximente para su mala conducta, y también porque eran tantos los involucrados en las operaciones de contrabando (incluso los oficiales u otras autoridades) que el coronel o el sargento mayor encargado de presidir el tribunal prefería silenciar todo en el expediente, como alguno indica, “en la comprensión que podrían sobrevenirse tales males que ninguno desea su remedio por esta vía”. Otros delitos eran cometidos dentro de los cuarteles o en los almacenes; por ejemplo, se “extraviaban” uniformes, material u otros bienes, de modo que al final de muchas revistas de equipo o inventarios de depósitos aparecen anotadas frases como “se dan por desaparecidos” o “causan baja por no ser hallados” tales o cuales instrumentos o piezas. Pero, a pesar de todo, cabe destacar que la deserción en los fijos, comparada con la de las unidades peninsulares, era escasa. Ser soldado era una profesión aceptada; sui géneris, desde luego, y sometida a sus propias lógicas, pero estable. Otra cosa muy diferente era si se trataba o no de una profesión relacionada con la guerra y sus requerimientos. Cuando la guerra se acercaba, los fijos se contraían y retraían; no estaban preparados para eso.
Las listas de la tropa de las unidades regulares —que felizmente se conservan en los archivos— permiten realizar un análisis muy detallado de esos soldados: sabemos sus nombres, edades, estatura, lugar de nacimiento, tiempo de servicio, destino en que se hallaban. Por ejemplo, a partir de una de las muchas listas existentes, esta vez de los soldados del Batallón Fijo de Campeche en 1790, sabemos que más de 80 por ciento eran naturales de Yucatán, 7 por ciento del resto de la Nueva España, 5 por ciento de Cuba y sólo 8 por ciento de la península ibérica, Canarias o Europa. Si tomamos a un soldado al azar, sabemos que Jacinto Alvarado, de la primera Compañía, era natural de Mérida, con veintiocho años de edad, siete años de servicios (se había alistado con veintiún años, por tanto), una estatura de cuatro pies, once pulgadas, seis líneas (1.5 metros, aproximadamente) y estaba en Campeche de guarnición; o que Crisanto Palma, de la séptima Compañía, tenía treinta y tres años, medía poco más de 1.50 (es muy interesante comprobar la evolución en las estaturas de la tropa y, por tanto, de la población, del siglo xviii a nuestros días) y estaba enfermo en el hospital. En las Provincia Internas del norte, por irnos a otro extremo del mapa novohispano, los datos son muy significativos: de los cuarenta y dos soldados del presidio de Santa Rosa María del Sacramento, cuatro eran de Monterrey, dieciséis de Coahuila, ocho de Río Grande, cuatro de Santa Rosa, dos de Cadereyta, siete de otras localidades cercanas y sólo uno, un canario, de fuera de la región.
Autor no identificado
Soldado de Lanceros de Veracruz a caballo, 1769
Autor no identificado
Compañías de Milicias Urbanas de Blancos, Pardos y Morenos de Veracruz (detalle), 1767
Al analizar el otro gran colectivo, la tropa de las milicias, como se indicó, se observa que estaba compuesta por el vecindario de barrios, villas y áreas rurales del virreinato, y repartida por toda la geografía. Señalaba el Reglamento de milicias que “[…] los sargentos se escogerán entre los que se hallaren más a propósito, sin exigirles otra cualidad […] los soldados entre los vecinos de todo estado y condición”. Y agrupados por “colores” (blancos, pardos, morenos, mulatos, mestizos o el genérico “todos los colores”) y a veces también por oficios (de “el comercio”, plateros, etcétera). Es decir, la oficialidad pertenecía a la élite, como se señaló, y la tropa a los sectores populares, que estaba a las órdenes directas de sargentos y cabos elegidos por los oficiales, que no eran sino los subalternos, empleados, dependientes, capataces, mayordomos, de los anteriores. El complejo mundo social colonial se veía así representado, de manera jerárquica, en la rígida estructura miliciana y con un marcado carácter local, desde luego: vecinos “de todo estado y condición”, varones entre quince y cuarenta y cinco años, solteros, casados, sin tachas físicas ni invalideces, sin salario, pero con obligaciones de presentarse cada vez que los convocasen sus jefes para realizar la instrucción (por lo general, los domingos “a la salida de la santa misa”), sin zapatos la mayor parte, sin armamento sino unos palos a manera de fusiles, a golpe de tambor y chirimía, sin uniformes (salvo que sus oficiales se los pagasen, para recogérselos tras el ejercicio) y sujetos a la disciplina y fuero militares impuestos por sus oficiales, a su vez sus empleadores, sus “amos”, los dueños de la tierra, del comercio; un vector más de dominación impuesto por el patriciado local sobre los ya existentes, otro mecanismo de control, otra herramienta para salvar los intereses de la élite, aun los políticos, ahora mediante esa fuerza puesta en sus manos, la que las autoridades peninsulares no podían ver sino con preocupación. De nuevo hay que señalar que los acontecimientos de 1810 en adelante y la actuación de esas tropas milicianas en la guerra mostraron la realidad en la práctica, que los datos, antes de esa fecha, nos indican.
Mención especial merecen en este apartado las milicias de pardos, tan numerosas en algunas ciudades y regiones (la capital, Puebla, Veracruz y su costa, el Pacífico y Yucatán, Campeche en particular). Aquí hay que hacer también un claro distingo entre la oficialidad y la tropa. Los jefes de esas unidades pertenecían a los que habían comenzado a autodenominarse “clase mulata”, un grupo emergente que en ciertos lugares de la Nueva España y en otras ciudades del Caribe se autodistinguían de blancos, pardos y negros “del común”: eran pequeños o medianos propietarios de casas, solares y terrenos en los barrios de la ciudad y en la provincia; comerciantes al detalle, pero también al por mayor; dueños de talleres artesanales, algunos con un buen número de empleados, incluso poseedores de esclavos, normalmente para el trabajo en estos talleres; prestamistas y agiotistas (en cantidades a veces crecidas, a veces menudas); transportistas, almacenistas o bodegueros, que vivían con distinción en sus casas y se mostraban con los mejores atavíos en los paseos, calles y plazas; con solvencia y capacidad económica contrastada; buen nivel de formación (algunos de ellos eran abogados, que a veces litigaban en defensa de otros pardos,





y otros eran médicos); lectores y difusores de obras ilustradas; que ocupaban puestos intermedios en la administración y la burocracia, y desarrollaban hábiles estrategias familiares en cuanto al matrimonio de sus hijos e hijas (en busca de blanqueo étnico y social). Y, sobre todo, poseedores de un gran prestigio entre los demás pardos y negros libres en los barrios populares de las ciudades, con quienes tejieron poderosas redes clientelares basadas, en muchos casos, en un paternalismo más que efectivo; en su capacidad para financiar pequeños y medianos emprendimientos y en el manejo de los códigos culturales tanto blancos como negros, en especial, en las fiestas, cabildos y cofradías de las que eran cargos, mayordomos, priostes y donantes, lo que les sirvió para transformarse en líderes de los mayores colectivos de la población urbana: los sectores populares de color en los barrios. Ésos eran los oficiales de las milicias de pardos, las que les concedían fueros, poder, prestigio y autoridad frente al resto de los libres de color, sus soldados, muchos ligados a ellos por una fuerte relación clientelar o por el prestigio entre su grupo, relaciones que les conferían a esos oficiales una gran base popular sobre la que construyeron un poder importante en los barrios, que incluso mostraron, en los turbulentos años que siguieron, ante las mismas clases blancas. En 1810, con la guerra en las puertas de las ciudades, pocas de las características aquí anotadas —tanto para la oficialidad como para la tropa, y tanto para las unidades regulares o para las milicias— cambiaron en lo sustancial. Pero de todas formas la guerra fue un revulsivo impresionante. Ese ejército del rey, pensado y organizado para hacer frente a un enemigo exterior, se vio envuelto en una guerra de todos contra todos. Hidalgo y Morelos usaron parte de esa
Autor no identificado
Regimiento Provincial de Caballería de Querétaro, 1766
Autor no identificado
Batallón de Infantería de Castilla Fijo de Campeche, 1785
Autor no identificado
Regimiento de Infantería Fijo de México, 1767
Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias de Blancos de Mérida de Yucatán, 1767
estructura, especialmente la miliciana, para movilizar y disciplinar a sus tropas insurgentes, y los realistas hicieron lo mismo en las unidades regulares y también en las milicianas que, al mando de las élites locales, desempeñaron el papel que querían que desempeñasen.
La desconfianza en el ejército real de la Nueva España, visto desde Madrid y desde parte de la oficialidad del virreinato, fue grande. Fue entonces cuando decidieron que lo mejor sería solicitar el envío urgente de nuevas unidades peninsulares si deseaban mantener la posición realista en la Nueva España.
Los últimos contingentes
Desde que comenzó la guerra peninsular en 1808, los envíos de tropas con destino a las guarniciones americanas se tornaron muy difíciles, a pesar de los reiterados pedidos de auxilio enviados por las autoridades realistas coloniales a partir de 1810. Las unidades veteranas del ejército regular en España —las que por tradición se remitían a América como “refuerzo”— se habían disuelto en el torbellino de los primeros meses de la guerra o se hallaban dispersas operando contra las tropas francesas. Además, resultaba imposible hallar navíos que las transportasen.
Cuando la situación en la Península comenzó a cambiar en 1811, el gobierno de la regencia le encargó al Consulado de Cádiz que, a cambio de concederle diversas exenciones fiscales, asumiera los costos de las remisiones de tropas a América y fletara los buques necesarios para su transporte. Dado que era desde la Nueva España de donde más remesas de metal estaban llegando a la sitiada Cádiz para pagar las campañas de resistencia en la guerra contra Napoleón, reforzar la posición realista contra la insurgencia en la Nueva España parecía vital para la marcha de la guerra.
En 1812 remitieron a Veracruz desde La Coruña a los regimientos de Asturias y Lobera, y poco después a parte del Regimiento de América y al Batallón de Línea de Castilla, aunque llegaron en pésimas condiciones debido a la lenta navegación, el calor, el vómito negro y las fiebres; igual suerte corrió el Regimiento de Zamora, que fue enviado desde Vigo y equipado con pertrechos británicos. De igual manera y ese mismo año, remitieron al puerto mexicano al Batallón de Fernando VII desde Cádiz. Fue un esfuerzo importante el de ese año: más de tres mil soldados, aunque desde el virreinato se informaba al gobierno en España que más de un tercio de esos efectivos había muerto en los hospitales de Veracruz al poco de desembarcar. Al año siguiente, aún en plena guerra peninsular, se enviaron desde Cádiz a Veracruz a los regimientos de Extremadura y Saboya. Pero todos esos cuerpos expedicionarios desaparecieron muy pronto, casi sin dejar huella, con sus compañías diseminadas en el inmenso virreinato, disueltos en una guerra sin frentes. Muchos de los reclutas eran bisoños, con una muy deficiente instrucción y poca idea de disciplina, encuadrados en unidades creadas ad hoc de manera precipitada No se les comunicaba con antelación su destino, porque al conocer que iban a América protestaban con energía, cuando no, se sublevaban y
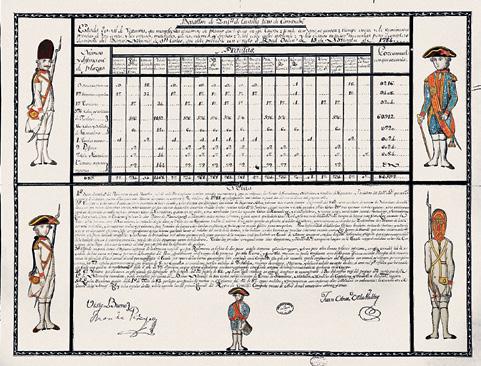


Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Los uniformes del general Iturbide y del coronel Hormaechea, primer alcalde, ca. 1810
desertaban, como sucedió en Vigo en 1811 o con el Regimiento de Saboya en 1812, que se amotinó antes de embarcar. Al fin y al cabo, las unidades peninsulares de la guerra contra Napoleón se nutrieron de voluntarios para combatir al enemigo francés, pero cuando conocían que su destino era la guerra en ultramar, donde se decía que la gente moría por naufragio o por enfermedad incluso antes de llegar y sin tener un retorno asegurado, se negaban a embarcar, alegando que para eso no se habían presentado libremente a la recluta. Terminada la guerra peninsular, los envíos a la Nueva España continuaron para atender las urgencias de la guerra contra la insurgencia. En 1815 se remitieron a Veracruz, a las órdenes del brigadier Fernando Miyares, el Regimiento de Infantería de Órdenes Militares y el Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Navarra, con 1 700 soldados. Tras un viaje muy accidentado por el Caribe, las tropas de Miyares llegaron a Veracruz con muchas bajas debido a las fiebres. Tres meses después, el brigadier remitía informes a Cádiz sobre la “catástrofe” de aquella guerra. Un año más tarde, herido, evacuado y destruido en La Habana, solicitaba el relevo inmediato de los restos de sus tropas que quedaban en la Nueva España, porque, afirmaba, con unidades convencionales era imposible sacar adelante aquella guerra. Relevo de tropas que obviamente no se produjo, porque ya no quedaba casi nadie a quien relevar. Miyares murió en La Habana sin ser evacuado.
En 1816 fue destinado a Veracruz el Regimiento de Zaragoza, con 1 500 soldados, la última tropa enviada directamente a la Nueva España. Iba al mando del brigadier Pascual Liñán, nombrado en sustitución de Miyares. Al igual que su antecesor, enseguida informó de las terribles condiciones en que debía operar, por el clima y las circunstancias de aquella guerra, con más de doscientos muertos en un mes, sin poder pagar a las tropas ni ofrecerles un descanso, destrozados sus uniformes y sin pertrechos.
Bien significativo es que los coroneles de los regimientos enviados a la Nueva España hasta entonces, como Rafael Bracho del de Zamora, Melchor Álvarez del de Navarra o Domingo Estanislao Luaces del de Zaragoza, firmarán todos al lado de Iturbide en 1821 el Plan de Iguala, al igual que los oficiales de los Granaderos Provinciales de Jalapa, varios del Fijo de Veracruz, los del Batallón Provincial de Puebla, los del Fijo de México, las tropas del teniente coronel Antonio López de Santa Anna, los Dragones de Puebla —con los hermanos Flon—, las del teniente coronel Francisco Ramírez y Sesma, los Granaderos de Guadalajara —al mando del sargento mayor Juan Domínguez— y el teniente coronel Miguel Barragán y su escuadrón volante.
Todo ello muestra el nexo para nada invisible que liga los periodos de esa época: la Colonia, la guerra, el Imperio y la construcción de la República. El estudio de esos oficiales y de los soldados de lo que una vez fue el ejército del rey constituye una guía muy interesante para entender ese tiempo a cabalidad, en toda su complejidad, calado y consecuencias.



José enrique ortiz Lanz *
[...] y dejé en la Villa de la Vera Cruz ciento cincuenta hombres con dos de caballo, haciendo una fortaleza que ya tengo casi acabada.1
Hernán Cortés, 1520
Un espacio fortificado desde otros tiempos
A semejanza de otras regiones americanas, la conquista de México tuvo que ser pensada —en un primer momento— con óptica marítima. Las referencias históricas iniciales a fortificaciones en el continente las debemos a la pluma de los exploradores y conquistadores, quienes en su trayecto de Cuba a Veracruz se toparon con la península de Yucatán —entonces densamente poblada por los mayas—, región que efímeramente se llenó de fantasía en el pensamiento europeo: la isla Rica o Santa María de los Remedios, como fuese llamada sucesivamente, imaginada de oro y de plata para luego acabar por decepcionar a los viajeros y hacer que, pese a su ubicación central en el camino acuático entre las islas y la tierra firme, su conquista se prolongase por más de dos décadas después de aquella del Altiplano.
Estas primeras indagaciones se encontraron con un territorio fortificado, en donde varias ciudades importantes que lograron un gran desarrollo en el Posclásico tardío (12001521) estuvieron defendidas por una civilización para la cual la guerra era tan importante como la agricultura. Sin embargo, pese a que los ojos de los recién llegados estaban aún más militarizados y muchos templos de piedra fueron confundidos con torres y fortalezas, el uso de murallas, trincheras y elementos de defensa está ampliamente documentado en el área maya. Baste recordar los muros defensivos que todavía podemos ver en Tulum o la descripción de la bravía Champotón —la llamada “bahía de la mala pelea” o “el lugar donde no se nos escaparon”,2 dependiendo de la óptica de quien hable, para mencionar el estrepitoso final de la exploración de Francisco Hernández de Córdoba en esa población, que, en palabras de Fernández de Oviedo: “[…] es pueblo cercado de un muro de piedra seca o con buenas cavas”.3
Una vez iniciado el proceso de conquista, el propio Hernán Cortés nos va dejando testimonio de la cantidad y calidad de las fortificaciones que encontró en su camino hacia Tenochtitlan. Así, a la salida del valle de Cempoala, para entrar a territorio tlaxcalteca, se encontró un gran muro de piedra seca de casi tres metros de altura que atravesaba todo el valle, de un lado a otro de las serranías que lo cercaban,
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
de casi cinco metros y medio de ancho y por todo él un pretil de aproximadamente cuarenta centímetros
[…] para pelear desde encima y no más de una entrada, tan ancha como diez pasos;4 y en esta entrada doblada la una cerca sobre la otra a manera de rebellín, tan estrecho como cuarenta pasos,5 de manera que la entrada fuese a vueltas y no a derechas. Preguntada la causa de aquella cerca, me dijeron que porque eran fronteros de aquella provincia de Tascalteca, que eran enemigos de Mutezuma y tenían siempre guerra con ellos.6
Pero no sólo había fortificaciones fronterizas; la misma Tenochtitlan se refugiaba en su calidad insular y tenía también algunos elementos defensivos, sobre todo en sus accesos terrestres. Tal era el caso del punto de unión de dos de sus calzadas, al sur, donde se encontraba “[…] un fuerte baluarte con dos torres, cercado de muro de dos estados,7 con su pretil almenado por toda la cerca que toma con ambas calzadas y no tiene más de dos puertas, una por donde entran y otra por donde salen”.8 Además, la gran población se protegía con una serie de puentes, en los cuales a voluntad se ponían unas vigas para atravesar la laguna o se retiraban en caso de necesidad, como se demostró en la Noche Triste, cuando las tropas hispanas quedaron aisladas en su huida por la calzada de Tacuba. Es interesante que mucho de ese planteamiento quedó en la memoria de los tiempos tempranos de la Ciudad de México.9
* Investigador independiente.
1 Hernán Cortés, “Segunda carta de relación de Hernán Cortés al emperador don Carlos V, Segura de la Frontera, 30 de octubre de 1520”, en Cartas y documentos, México, Porrúa, 1963, p. 34.
2 Alexander Voss, “Chakanputún y Champotón: nuevas interpretaciones”, en Tomás Arnábar Gunam, Champotón: biografía de un pueblo, Campeche, H. Ayuntamiento de Champotón, 2017, p. 151.
3 Fosos. Probablemente se refiera al aprovechamiento de las irregularidades del terreno para fines militares. Véase Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del Mar Océano [15351557], Madrid, Real Academia de Historia, 1851.
4 Casi 2.8 metros.
5 Algo más de 11 metros.
6 H. Cortés, op. cit., p. 39.
7 Poco menos de 4 metros de altura.
8 H. Cortés, op. cit., p. 57.
9 Véase Guadalupe de la Torre Villalpando, Los muros de agua: el resguardo de la Ciudad de México, siglo xvii, México, Instituto Nacional de Antropología e HistoriaConsejo Nacional para la Cultura y las Artes/Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México/ Gobierno del Distrito Federal, 1999.

El estudio de esta temática, las fortificaciones antiguas del actual territorio mexicano, está todavía en proceso y no existe una obra que nos describa en forma integral esos grandes trabajos, testimonios de la alta calidad de los constructores indígenas, como la que afirmó haber encontrado el propio Hernán Cortés en su viaje a Honduras, poco después del asesinato de Cuauhtémoc en la región llamada Acalán, en el actual sur de Campeche: un pueblo perfectamente planificado, con una estrategia centrada en cercados y palizadas de madera, además de atalayas, troneras y torreones con “[…] tan buen orden y concierto que no podía ser mejor”.10
Las primeras defensas españolas Sin lugar a dudas, los restos del primer campamento castrense que dejó Hernán Cortés en la Villa Rica de la Veracruz, en ese entonces un asentamiento ubicado en las cercanías de Quiahuiztlán, al norte de la actual Veracruz, son parte de la primera fortificación construida en ese territorio: “[…] hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en acabarla de tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacanas, dimos tanta prisa que desde Cortés que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedras y ahondar los cimientos”.11
Excavados por el arqueólogo Alfonso Medellín, todavía son visibles los muros de arranque de esa vetusta obra.
Las obras militares del siglo xvi en nuestro territorio son escasas, varias de ellas vinculadas a Cortés. Así, por ejemplo, en las tierras
10 H. Cortés, op. cit., p. 266.
11 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, Porrúa, 1977, p. 151.
12 Construcciones simbólicas de la autoridad de la Corona. En la tradición medieval, este elemento tenía un carácter ritual en la fundación de las poblaciones y servía como señal de dominio, pero también sitio de ejecuciones y de lectura de órdenes y edictos.
a él encomendadas se alza el rollo12 de Tlaquiltenango, una torre redonda de espíritu medieval —ahora en un balneario al que da nombre—, mientras que en Cuernavaca se levanta su palaciofortaleza, una combinación muy del gusto de las primeras décadas de esa centuria, en la cual un agresivo volumen de piedra se abre con arcadas al paisaje circundante, tal y como había hecho antes Diego Colón en Santo Domingo sobre modelos hispanos e italianos. En otra de sus propiedades está el rollo de Tepeaca. Con diversas modificaciones que llevan su aspecto último hasta finales de ese siglo xvi, sigue siendo un vibrante testimonio de un pasado militar y del aparato del poder.
A estas evidencias sobrevivientes se suman otras que han desaparecido y que dejaron su huella sólo en la literatura: por ejemplo, las obras de fortificación de Tlacotán, el segundo sitio fundacional de Guadalajara, circundada de baluartes cargados de cañones y unidos por muros de adobe, y diversos presidios construidos con el avance hispano al norte del país, cuyas fronteras estaban defendidas por recintos que debían hospedar una guarnición capaz de custodiar la importante expansión de las zonas mineras, los asentamientos agrícolas, las congregaciones de indígenas “pacificados” o los caminos contra los pueblos independientes de esa región. Según la investigación de Luis Arnal Simón, en el siglo xvi se llegaron a levantar más de ochenta obras de este tipo; muchas de ellas se convirtieron en ciudades importantes, como es el caso de San Juan del Río, León, Lagos, Aguascalientes, Fresnillo o Celaya, entre otras más, pero desafortunadamente otras también desaparecieron.
En ese mismo siglo, en la propia capital del nuevo reino, sobre la calzada de Tacuba se levantaban las atarazanas, que además de dársena para el guardado y la reparación de los bergantines que custodiaban el lago, servían como arsenal y ocasionalmente como prisión. Se trataba de una verdadera fortaleza, con un lienzo cerrado de torres
p. 764
Guerrero alado en el altar del jaguar, Ek Balam, Temozón, Yucatán (detalle), 600900
Hernán Cortés (1485-1547)
Golfo de México y Mexico-Tenochtitlan (Mapa de Núremberg), 1524
Autor no identificado
Conquista de México (construcción de la Villa Rica), 16761700


y puertas protegidas. Además, muchas de las casas construidas en ese siglo en la ciudad, que se alzaban sobre los vestigios mexicas, tenían un carácter defensivo, como aquella perteneciente a Pedro de Alvarado y las propias casas de Cortés, entre otras muchas, con torreones,13 que seguramente le daban un aspecto medieval a la nueva urbe que presumía una concepción renacentista en su traza geométrica.
Pero quizá el tipo de obras que tenían algunas características militares y que se han conservado mejor son los “conventosfortaleza”, tipología que ha sido puesta en duda por algunos brillantes investigadores, como Carlos Chanfón, quien afirmaba que ese pretendido carácter se basaba más en una apariencia, en una rebuscada idea de poderío celeste,14 que en una realidad constructiva. Los perfiles almenados son uno de los elementos más señalados para hablar de un posible uso castrense de los edificios religiosos, aunque Chanfón fue el primero en establecer que eran meramente decorativos, una decoración heredada del paisaje de la Reconquista.
Sin embargo, la historia nos enseña que, en efecto, varias iglesias y conventos sirvieron como puntos fuertes para repeler ataques; es el caso de la frontera con los pueblos englobados arbitrariamente como chichimecas, como Yuririapúndaro, Xilitlan, Guango y Chapulhuacán. En tanto, en la costa del golfo de México, el convento de San Francisco y la antigua parroquia de Campeche, así como aquella de Veracruz, fueron refugios contra ataques piráticos todavía muy avanzado el siglo xvii. Es indudable que no se trataba de custodias en forma, pero eran puntos fuertes que podían servir y fueron usados defensivamente en caso de necesidad.
Quizá el caso más interesante, complejo e irrebatible de un conventofortaleza sea el del viejo convento de San Francisco, en Mérida, un ejemplo único, desafortunadamente demolido a fines del siglo xix De hecho, el nombre de la ciudad derivaba de cómo fue vista por los conquistadores Montejo: una antigua ciudad maya, que yacía abandonada, pletórica de ruinas de un glorioso pasado maya, lo que llevó a los recién llegados a rememorar la antigua Emérita Augusta, la Mérida extremeña.
Ahí, sobre un enorme basamento maya que tenía un cuadrángulo en la parte superior, se levantó a partir de 1549 el convento, que era la cabeza de toda la región. Durante el periodo virreinal, varios intentos de rebelión fueron sofocados, pero el temor de un nuevo levantamiento llevó a que, en 1699, se iniciara la construcción de una fortaleza en ese mismo lugar. Los reclamos de los frailes afectados tuvieron poca fortuna, y la función religiosa y la militar debieron convivir por más de cien años. Para la mitad del siglo xix, ya el conjunto estaba en ruinas y comenzó una terrible demolición que se completó casi una centuria después; con ello, no sólo Mérida perdió un gran monumento, sino que la cultura nacional dejó en el olvido uno de los conjuntos arquitectónicos más ricos de su entrelazada historia.
El principio de los ataques piráticos y la defensa del territorio: los corsarios
13 Únicamente Cortés levantó sus casas con cuatro torres en los extremos; sus capitanes sólo alzaron dos, en tanto que el resto de los conquistadores podían fabricar una.
14 Véase Miguel Ángel Fernández, La Jerusalén indiana: los conventos-fortaleza mexicanos del siglo xvi, México, Smurfit, 1992.
Desde la mitad del siglo xvi, los conflictos que se manifestaban en el tablero europeo, tanto en el ambiente político como en el religioso —en particular, el constante enfrentamiento entre Carlos I y Felipe II de España con Francisco I y Enrique II de Francia, además de las represiones a los hugonotes (luteranos franceses)—, se exteriorizaron en el territorio de la Nueva España con la llegada de grupos de este credo que atacaron algunas poblaciones, sobre todo en la península de Yucatán. El ataque inicial a nuestro actual territorio fue en el mar, enfrente de Campeche, hacia 1557, cuando corsarios franceses atraparon la primera embarcación de gran tamaño, que trataba de aproximarse a

Palacio de Cortés, Cuernavaca, Morelos
Luis Bouchard de Becour (siglos XVII-XVIII )
Mapa de la ciudad de Campeche y de sus contornos, 1705
la costa de la casi recién conquistada península de Yucatán.15 Al año siguiente, en 1558, los piratas se asentaron en la laguna de Términos, un importante enclave no sólo para la producción de palo de tinte —la madera tintórea más valiosa de la región—, sino que en 1560 se apoderaron de otro navío en la rada de la villa de Campeche y en 1561 por primera vez tomaron la población: “[…] adonde robaron los navíos que había en el puerto y saquearon y quemaron mucha parte del pueblo y aunque fueron muertos algunos de sus pobladores, cierto se recibió gran daño”.16
Las incursiones de este tipo se sucedieron, como el célebre caso de la expedición que asoló la costa de Yucatán y Cozumel, en la cual fueron capturados y juzgados seis jóvenes franceses por el Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México, porque “[…] robaron y profanaron los templos, quebrantando las imágenes, diciendo, teniendo y creyendo con dichos y hechos pública y escandalosamente la secta de Martín Lutero y sus secuaces, alabándolo, comiendo carne en viernes y persuadiendo a los indios que la comiesen”.17 De hecho, más que un delito de orden civil, los muchachos hugonotes fueron juzgados por sus faltas a la religión católica.
A los conflictos entre España y Francia no tardó en sumarse la Inglaterra de Isabel I, quien promovió las patentes de corso, licencias emitidas por un país para el ataque de naves o lugares que fuesen propiedad de otro con el cual se estuviera en guerra. “La solapada protección de la reina a los ‘perros del mar’ que herían de muerte al comercio español llevan, necesariamente, a la ruptura que culmina con el desastre de la ‘Armada Invencible’. A la ruptura coopera, en forma no despreciable, el incidente de Hawkins en San Juan de Ulúa.”18
Este “incidente”, acaecido en 1568, no fue cosa menor; se trató de un ataque en forma al puerto de entrada hacia el reino de la Nueva España por un caballero amigo de la reina (John Hawkins) y con embarcaciones de propiedad real; en la práctica era una declaración de guerra entre Inglaterra y España, en ese momento todavía en tensa paz, pero que llevó al límite las relaciones entre sus poderosos gobernantes. La victoria de la flota española y el nuevo virrey, que llegaron justo a tiempo para frenar el avance y derrotar en batalla naval a los asaltantes, fue muy costosa para los anglosajones: de sus navíos, cuatro se perdieron y sólo dos pudieron escapar.19
Para entonces, se estaban levantando las primeras obras en San Juan de Ulúa, por lo que no pudieron ser usadas para la defensa; se trataba de una muralla: “el muro de las argollas”, como fue conocida después la gruesa pared localizada hacia tierra, para proteger las embarcaciones de los violentos nortes que se producen durante el invierno en esa parte del territorio. Las naves se ataban con gruesas cadenas a los grandes anillos que las mantenían seguras. Para resguardar esa posición, dos torres remataban el grueso muro, de modo que para 1584 esta primera obra ya estaba en servicio.
Unos cuantos años después, en 1590, el ingeniero militar italiano al servicio de España, Battista Antonelli, visitó la zona y propuso una novedosa e importante estrategia: el traslado de Veracruz a lo que se llamaba entonces las Ventas de Buitrón, al pie del islote de Ulúa. Esa población había estado antes, como he mencionado, en Quiahuiztlán,
15 Román Piña Chan, Campeche durante el periodo colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1977, pp. 4344.
16 France V. Scholes y Eleanor B. Adams, Don Diego Quijada, alcalde mayor de Yucatán, 1561-1565, México, Antigua Librería Robredo, México, 1938, p. 15.
17 Bonilla, fiscal del Santo Oficio de la Inquisición, a 20 de noviembre de 1571, citado en Corsarios franceses e ingleses en la Inquisición de la Nueva España, siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Archivo General de la Nación, 1945, p. 15.
18 Julio Jiménez Rueda, “Introducción”, en ibid., p. xiii
19 Dentro de los fugitivos se encontraba un bisoño oficial que se dio a la fuga y que después cobraría gran importancia: Francis Drake.

Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608)
La Conferencia de Somerset House, 19 de agosto de 1604, ca. 1604
Autor no identificado
Sir John Hawkins, 1581


donde se encontraba el pequeño fuerte de Cortés, pero para ese momento había sido trasladada a La Antigua, a la orilla del río de ese nombre. Sin embargo, el tráfico era complicado: las naves anclaban en San Juan de Ulúa y, luego, en embarcaciones más pequeñas, se hacía el trayecto de casi veintitrés kilómetros a esa población ribereña. Las ventajas eran evidentes: en su nueva posición Veracruz quedaba más cercana y era posible defenderla desde la isla. En 1599 llegó la esperada real orden y en 1607 fue ratificada, con lo cual la geografía local se transformó con el establecimiento cercano al río Tenoya.
Un nuevo ataque en el golfo de México mantuvo la alerta durante esos años: Campeche contaba ya para 1597 con una torrecilla, seguramente una pequeña fortaleza de piedra y una serie de trincheras, pero nada se pudo hacer con esos obstáculos contra la invasión del inglés William Parker. Ese corsario logró llegar con la ayuda de un habitante de la propia villa, que traicionó a sus coterráneos al revelar la mejor posición para su desembarco, mientras la población despavorida tuvo que refugiarse en los vetustos templo y convento de San Francisco, de los primeros realizados en la región con una pesada y austera arquitectura a partir de 1541. La buena organización de los defensores logró que, una vez reagrupados, pudiesen hacer una salida exitosa y consiguieron que los invasores dejaran el botín y la vida varios de los miembros de la expedición, traidor incluido, quien sufriría una muerte atroz.
Las incursiones en un océano español
Casi al mismo tiempo, del otro lado del Altiplano, en Acapulco, la situación también se complicaba. La Mar del Sur, como fue primero conocida esa enorme extensión marina, había sido considerada un territorio español propio, al quedar situada en la zona otorgada por la bula papal, y los puertos en su abrigo, las exploraciones y el movimiento naval eran relativamente tranquilos, al menos fuera del alcance de otros países europeos. Sin embargo, la ruta abierta por Magallanes al dar la vuelta a los océanos que limitaban por el sur del nuevo

continente puso el ojo extranjero en una nueva tierra llena de riquezas, en particular el entonces casi olvidado tráfico que se había establecido entre los dos grandes virreinatos: el del Perú y el de la Nueva España, vía por la que no sólo fluyeron gran cantidad de personas y de bienes, sino también especies vegetales y saberes.
Para finales del siglo de la Conquista, la nueva ruta de navegación, abierta por un personaje singular, el conquistador, explorador y fraile Andrés de Urdaneta, había dado ya sus frutos y, tras la toma de parte del archipiélago filipino, empezó el comercio entre las islas y el continente asiático con el Imperio español; desde ahí fluían valiosos productos que llegaban a Acapulco, el ansiado puerto buscado con afán por Cortés a partir de 1523, aunque él optara por explorar la costa de Oaxaca, en particular Huatulco. En cambio, Acapulco era un sitio que proporcionaba un abrigo completo para la navegación, con una bahía excepcional, un profundo calado y una relativa cercanía con la región central. En 1531 ya había un incipiente camino que lo comunicaba con el Altiplano y en 1550 la población fue fundada formalmente, con la creación de un ayuntamiento.
Sin embargo, pese a estar en un océano aparentemente tranquilo, en 1579 Francis Drake atacó Huatulco y se apoderó de un galeón que iba hacia Perú, Nuestra Señora de la Concepción —que hacía escala en su paso de Acapulco al Callao—, y destruyó la iglesia y el poblado. En su rumbo hacia California —en la búsqueda de un hipotético paso entre América y Europa por el norte—, pasó frente al puerto de Acapulco para continuar su aventura, que lo llevará a ser el tercero en circunnavegar el globo; a su vista, el temor de la próspera población fue mayúsculo, pero no desembarcó. Este hecho hizo que se incrementaran las peticiones para la construcción de un fuerte; sin embargo, las autoridades las rechazaron.
Ocho años después, en 1587, Huatulco sufrió otro ataque, esa vez dirigido por otro joven inglés de origen noble: Thomas Cavendish,
quien seguía los pasos de Drake —vuelta a la Tierra incluida— y se internó por el Pacífico para llegar a Huatulco, donde encontró una población empobrecida y que nada pudo ofrecer; en venganza, intentó infructuosamente destruir una cruz que se hallaba en un promontorio cerca de la playa, milagroso motivo que dio pie a su veneración y recuerdo en una pintura conservada en la catedral de Oaxaca. Cavendish continuó con su estela destructiva hasta llegar al cabo San Lucas, donde asaltó un rico galeón que llegaba de Filipinas, el Santa Ana, cuyo botín fue mayúsculo, y la afrenta a España, todavía mayor.
No tenemos noticia de la primera obra defensiva en Acapulco, pero para 1615, el corsario holandés Joris van Spilbergen reportó la existencia de un castillo artillado. Al poco tiempo, el ingeniero militar flamenco Adrian Boot modificó los planos, al considerar la obra muy pequeña, para proponer un pentágono irregular que se adaptaba a la forma de la estratégica colina sobre la cual se levantaba y que cerraba el paso hacia la población; el pentágono fue levantado con rapidez, de modo que estaba ya listo para 1617; con ello, la boca de entrada a la bahía interior y a la población quedaba controlada.
Los Países Bajos y la guerra americana: la Tortuga y Jamaica, centros de la piratería El ducado de Borgoña logró aglutinar a las regiones de habla neerlandesa, pero el paso de esa región a la esfera española y las luchas religiosas del siglo xvi tensaron irremediablemente su posición, de modo que la rebelión que se inició en 1568 culminó hasta 1648 con la independencia del norte, la actual Holanda, conflicto que ha sido denominado la Guerra de los Ochenta Años y que tuvo muchas implicaciones no sólo en Europa, sino también en el ámbito americano. La piratería y la competencia de otra nación implicaron para los españoles un desgaste mayor; no se trataba ya sólo de Francia e Inglaterra, sino que esa región mercante y emprendedora, con un alto grado de competitividad,
José González Terminor (1740-1789)
Plano del castillo de San Diego en el puerto de Acapulco, 1766
Autor no identificado
Profanación de la santa cruz de Huatulco por el pirata Thomas Cavendish en 1587, siglo xvii


774 se lanzaba también a la búsqueda y saqueo de los bienes del Nuevo Mundo. La piratería holandesa se manifestó sobre todo en una segunda fase, en la cual se confunden con facilidad términos como “piratas”, “corsarios”, “bucaneros” y “filibusteros”, todos ellos con historias diversas, pero muchas veces coincidentes: el ataque a las posesiones en tierra firme española y el mayor daño posible a su comercio.
Las argumentaciones jurídicas y filosóficas del momento con respecto a la propiedad de un espacio del globo por parte del Imperio hispano se centraron en acabar con la noción de esa exclusividad sobre un territorio y océanos tan amplios, en los cuales la competencia entre las naciones europeas se plasmó al final en la idea de un mar libre, con la salvedad de las aguas territoriales.
En 1621, tras la muerte de Felipe III y marcada por el fin de la tregua de Amberes, Holanda se lanzó nuevamente a la guerra americana. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales “[…] se otorga carta de privilegio: cuya primera obligación era hacer la guerra a España y practicar en gran escala la piratería de corsarios”.20 Esa
agresiva política no tardó en ser seguida por Francia e Inglaterra, que juntas empujaron el lento declinar hispano.
Como parte de esa política, podemos enumerar el asalto y robo de la flota de la Nueva España que se enfilaba a La Habana en 1628. El desastre y la mala organización fueron tales que el corsario Pieter Pieterszoon Hein capturó los barcos sin lucha, quemó muchas embarcaciones y se apropió de cuatro galeones de guerra y un botín verdaderamente asombroso. La noticia en España fue recibida con zozobra y pesar, y colocó al Imperio al borde de la bancarrota, en tanto Hein entró a Holanda como héroe: celebrado y premiado.
20 Cruz Apestegui, Los ladrones del mar: piratas en el Caribe, corsarios, filibusteros y bucaneros, 1493-1700, Barcelona, Lunwerg, 2000, p. 127.
21 Varios autores confunden a este pirata con un par de homónimos: es el caso de otro Diego el Mulato, que diez años más tarde atacará la costa norte de la península de Yucatán y quien también fue conocido como Diego de los Reyes o Diego Lucifer. Otro esclavo afrodescendiente que fue conocido con ese mismo nombre logró escapar para unirse a los bucaneros y filibusteros; éste se llamó Diego Grillo.
Esta acción atrajo a numerosos jóvenes y otros más experimentados que trataron de emularla; dos de los más importantes fueron Cornelius Jol (o Cornelis Corneliszoon Jol), mejor conocido como “Pata de Palo”, por la prótesis adquirida en combate, y su segundo, Abraham Rosendal, apodado con el descriptivo mote de “Bellaco y Medio”. En 1633, en unión de un pirata habanero criado en Campeche, Diego el Mulato,21 atacó esa villa con funestos resultados y la población, pese a las defensas, tuvo que hacerse fuerte nuevamente en el convento de San Francisco, para contemplar cómo sus edificaciones eran presa de las llamas por no haber podido pagar el rescate exigido. También fue la época de los bucaneros, quienes originalmente se dedicaban a la caza y salazón de carne para venta a las embarcaciones que transitaban por Santo Domingo, pero que, tras su desalojo, se instalaron en la Tortuga, en la costa norte del actual Haití; en sus inicios bajo protección holandesa, ese asentamiento funcionó como
Jacob van Meurs (1619- ca. 1680)
Vista del fuerte Maurits cerca de Penedo, ca. 1671
centro de atracción para numerosos marinos y colonos desarraigados de otras partes del mundo y que fundaron una especie de hermandad: tierra de los filibusteros, bucaneros, “enganchados”22 y algunos cautivos, coordinaron varios ataques a la tierra firme. Finalmente, ese sitio, después de varios intentos de desalojo por parte de los españoles, acabó mermado, pero continuó en funcionamiento.
Como fruto del empoderamiento inglés, parte de las funciones de ese centro holandés y luego francés se trasladaron a otro territorio tomado al cada vez más mermado Imperio español: Jamaica, cuya antigua capital (Port Royal) fue centro de las actividades militares británicas. En un segundo momento, los ataques navales quedaron a cargo del comandante en jefe Christopher Myngs, quien dirigió sus ofensivas sobre varios puertos. En 1663 llegó a Campeche y atacó con un gran número de hombres y, pese a la resistencia de los pobladores y sus fortificaciones —aun a pesar de haber herido seriamente al comandante invasor—, los campechanos tuvieron que entregar la villa a Edward Mansfield (o Mansvelt), quien entonces recibió todos los dudosos créditos de esa acción, la cual le valdría para ser armado caballero ante la corte inglesa.
Al poco tiempo, en 1665, una nueva expedición en la cual se encontraba un joven Henry Morgan, atacó Santa María de la Victoria, en Tabasco, en el sitio en donde Cortés había librado su primera batalla contra el gobernante chontal Tabscoob y el cual fue abandonado por estar en un área peligrosamente cercana al mar. Después del saqueo de esa población, el corsario se internó por el río Grijalva hasta San Juan Bautista, la actual Villahermosa. Al final, una tropa enviada desde Campeche logró derrotarlos y, aunque los piratas huyeron, tuvieron que dejar en tierra su botín. Este corsario/funcionario inglés, Morgan, tuvo una secuela de afectaciones en el Caribe, y las tomas de Maracaibo y Panamá fueron tal vez sus mayores éxitos.
Pero quizá quienes fueron las peores amenazas para la Nueva España llegaron desde la Tortuga: en 1678 un filibustero inglés con patente de corso francesa, George Spurre,23 tomó Campeche y la saqueó nuevamente y capturó a numerosos rehenes y esclavos. Un lustro después, en 1683, Laurens de Graaf, mejor conocido como “Lorencillo”, en unión de otros piratas como Jean Willems, Michel de Grandmont (o Grammont) y un ejército de más de ochocientos hombres, en un golpe particularmente audaz, ocuparon la ciudad de Veracruz y sistemáticamente la saquearon. Además, capturaron a cuatro mil rehenes, que fueron llevados a San Juan de Ulúa y por cuyo rescate las autoridades acabaron pagando un botín de 800 mil pesos, una auténtica fortuna en su tiempo.
Envalentonado por este éxito, y en unión con Grammont, Lorencillo asaltó nuevamente Campeche en 1685,24 donde repitió su insolencia, esta vez con setecientos hombres, quienes, después de encarnizados combates y una brava defensa de los pobladores, acabaron tomando la villa, con la cual se ensañaron de tal modo que la destrucción y las ejecuciones fueron particularmente dolorosas durante los dos meses que ocuparon el territorio, y llegaron, incluso, al saqueo de las poblaciones del interior.
El primer sistema de defensas en la Nueva España: los fuertes aislados
Durante un largo tiempo, las defensas de las poblaciones y puntos estratégicos de la Nueva España se basaron en la construcción de obras aisladas, a veces apoyadas con trincheras que ayudaban a cerrar las vías de acceso. Ese sistema era importante: ningún atacante podía ni debía sentirse seguro hasta la completa rendición de una plaza, ya que, en un descuido, cualquier grupo de resistencia podía emprender un contraataque. Existieron numerosos ejemplares de este tipo; desafortunadamente casi todos fueron demolidos ya sea para modernizar las obras de defensa o por considerarse perjudiciales en los siglos xix y la primera mitad del xx.
Todas esas obras respondían a intereses muy concretos: si tomamos un orden geográfico, la mayoría de ellas se concentró en la península de Yucatán, con cuatro objetivos. En primer término, crear puntos fuertes capaces de frenar el avance de los cortadores de palo de tinte y el contrabando inglés en el área del río Walix, en la costa sur de la península de Yucatán —en lo que después se convertiría en Belice—, y en la parte opuesta, en la laguna de Términos, ambas zonas en manos británicas. Los dos fuertes fueron llamados de San Felipe, en honor al rey Felipe V, quien cambió no sólo la dinastía, sino también la manera de defenderse, al plantear una política mucho más agresiva que los tibios últimos reyes de la Casa de Austria.
La defensa en la orilla de la laguna de Bacalar se inició en la segunda década del siglo xviii, mientras que su equivalente —ahora desaparecido— lo precedió por algunos años en lo que ahora es la isla del Carmen. La diferencia entre ambos es que esa segunda área estaba mucho más custodiada, por encontrarse en el paso entre la península y la costa que llevaba al Altiplano, además de ser vecina de dos regiones ricas en productos preciados: el cacao de la Chontalpa y el palo de tinte de Campeche. Por esta razón se hacía urgente el desalojo de los logmen —como se llamaba a estos cortadores de la preciada madera tintórea—, que aunaban su labor con el contrabando y la piratería. Este particular cuidado de una región sobre la otra se tradujo en el reconocimiento real, a fines del siglo xviii, del asentamiento inglés, que sería llamado después Honduras Británica, en tanto que la isla del Carmen quedaría incorporada a México, pese a algunos intentos ingleses de recuperarla. Pero volviendo a los objetivos de las obras aisladas, en un segundo término se construyeron trincheras y torres capaces de dar cuenta del numeroso tráfico de embarcaciones que recorría el norte de la península en su camino al golfo de Campeche. Las vigías comenzaron a ser instaladas desde el siglo xvi y, para el siglo xviii, estaba ya consolidado el sistema. El único punto de este recorrido con una fortificación en forma es Sisal, llamada de San Antonio, remodelada y ampliada hacia 1770, cercana al sitio en que la península cierra su recorrido norte para formar una curva descendente, en el seno del golfo de México.
22 Muchos jóvenes europeos de condición humilde veían la posibilidad de escapar a la dura realidad de sus países con la firma de contratos que eran leoninos y los obligaban a vivir en condiciones prácticamente iguales a las de la esclavitud por al menos un par de años. Un caso concreto es el de Alexandre Esquemeling, el holandés que escribió un libro que ha sido clave para entender esa época.
23 En toda la bibliografía en español, este ataque había sido atribuido a otro inglés, Lewis Scott. La continua búsqueda de información llevó a la doctora Adriana Rocher a encontrar esta aclaración. Véase David F. Marley, Pirates of the Americas, Santa Bárbara, abcclio, 2010.
24 Lorencillo también saqueó Campeche en 1672; esa vez se posesionó solamente del barrio de San Román y lo incendió antes de ser repelido.

Finalmente, la defensa de Campeche, la población más atacada de toda la historia pirática del Caribe, dio pie a una serie de obras fortificadas que son muy interesantes. Hasta la construcción de su muralla, a fines del siglo xvii, la protección de tan importante punto quedó a cargo de un sistema de fuertes y trincheras ahora desaparecido. Los grabados holandeses realizados en esa época dan cuenta de esa particular situación, en la que fuertes como San Benito, uno más conocido con varios nombres —la Fuerza Vieja, el Bonete o el Principal—, así como el fortín de San Bartolomé y la fuerza de la Santa Cruz se completaban con trincheras y baluartes que constituían un sistema bien organizado, pero incapaz de resistir un asalto formal, como quedó demostrado en las invasiones de la segunda mitad del siglo xvii, probablemente porque la defensa quedaba en buena parte encomendada a los propios vecinos. El caso de la costa de Veracruz es también relevante: con puntos fuertes en Antón Lizardo, Alvarado, Coatzacoalcos y Mocambo —capaces de servir de abrigo a alguna tropa poco numerosa—, la gran defensa residía en las obras de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz. Sin lugar a dudas, el primero se convirtió en la obra emblemática de las defensas novohispanas y ahí trabajaron varios de los ingenieros militares más importantes de su tiempo. El gran rectángulo con cuatro importantes baluartes no sólo quedaba aislado por su carácter insular, sino que en el siglo xviii se le construyeron obras exteriores que
25 Algunas propuestas de ingenieros militares sugerían la realización de un islote artificial frente a la población, con esas características defensivas y virtudes estratégicas para el desembarco y anclaje de los navíos en forma más segura.
protegían su acceso y sus costados. En el caso de la ciudad, las obras defensivas iniciaron con el levantamiento de dos baluartes (que eran fuertes aislados en un origen): el de Santiago o de la Pólvora (todavía existente) y el de Caleta, demolido a fines del siglo xix.
En la costa del Pacífico, las obras se centraron en la protección parcial de la ruta del Galeón de Manila, lo que convirtió a Acapulco en otra plaza fuerte temible, con el fuerte de San Diego cada vez más mejorado.
El segundo sistema: dos ciudades amuralladas Casi todos los mexicanos asociamos en la actualidad una muralla con Campeche, porque fue la población que conservó una parte de esas obras defensivas; sin embargo, Veracruz también estuvo protegida con muros. La primera en cerrarse fue Campeche, por tres razones: carecía de un punto fuerte equivalente a San Juan de Ulúa,25 capaz de evitar en primer término un desembarco; contaba con numerosos bancos de piedra calcárea de relativa fácil extracción y, además, la mano de obra maya empleada era mucho más barata. Este puerto pudo ufanarse de contar ya con su muralla en 1710, cuando en Veracruz todavía se discutía cómo realizar la obra.
Para la mitad del siglo xviii, la obra en el gran puerto de la Nueva España consistía en una pared de cal y canto, de poco más de metro y medio de alto, y sobre ella una estacada doble de la misma altura; en el interior tenía una banqueta para poder batir con la fusilería. La larga tapia, de casi tres mil quinientos metros de largo, estaba apoyada por ocho baluartes de dimensiones variables. A diferencia, los muros de Campeche eran mayores en altura, con casi ocho metros de
Jaime Franck (1650-1702)
Plano de la fortificación de la villa de San Francisco de Campeche y de su estado, 1690
Rafael Llovet y Litiery (1748-1806)
Plano de la Ciudadela de San Benito en Mérida de Yucatán, 1788
Plano, perfiles y elevación de la torre de Lerma situada en la orilla del mar legua y cuarto de la plaza de Campeche, 1789



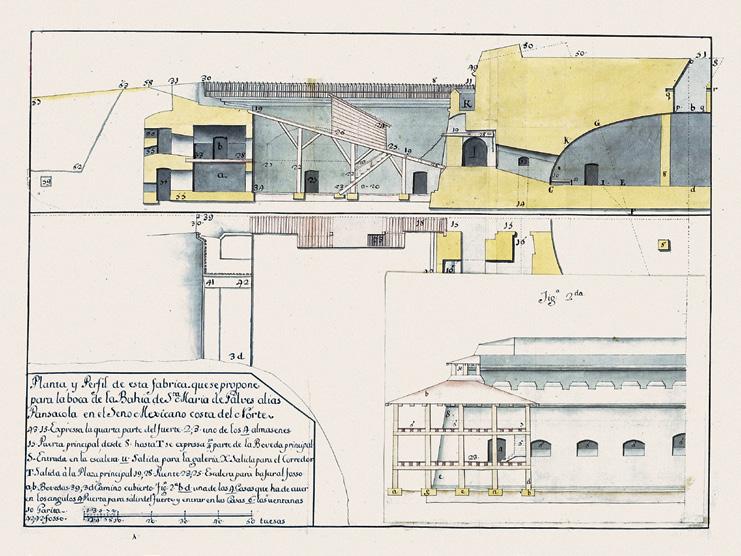
Miguel Constanzó (1741-1814)
Plano del real presidio de San Carlos de Monterrey, 1771
Bruno Caballero Elvira (último tercio del siglo xvii-1745)
Plano y perfil de esta fortificación que se propone para la boca de la bahía de Santa María de Gálvez, alias Panzacola, en el Seno Mexicano, costa del norte, 1720
piedra maciza, pero con una longitud menor de 2 700 metros y con el mismo número de recios baluartes, por lo que tenía muchas más posibilidades defensivas.
El tercer sistema: las obras exteriores
Para fines del siglo xvii la piratería estaba ya en franca extinción y el rey Jacobo II de Inglaterra lanzó una proclama contra el filibusterismo; al poco tiempo huyó a Francia, país que le dio apoyo, mientras era proclamado rey Guillermo de Orange, con el apoyo de España, Holanda e Inglaterra, conformados en la Liga de Augsburgo. Todos esos países se comprometieron a dar fin a los ataques de filibusteros y, con la firma de la paz en 1697, se ordenó el fin de las incursiones francesas, la última de las cuales había sido una sangrienta toma de Cartagena de Indias ese mismo año.
El cambio del siglo xvii al xviii trajo grandes modificaciones en el Imperio hispano y el mundo globalizado por el comercio. En primer término, justo en 1700, murió el rey Carlos II sin dejar sucesores al trono. La Guerra de Sucesión española, en la cual las potencias europeas del momento trataron de colocar un gobierno favorable, se desató en 1701 y sólo terminaría hasta 1713 con el triunfo de los partidarios de la dinastía Borbón, proclive a los franceses, al apoyar al nieto de Luis XIV, Felipe V. La vieja escuela y el pensamiento de los Austria, que habían permanecido casi dos siglos en el poder, entraron en franca revisión. Con la paz, el equilibrio entre las potencias se logró con el reconocimiento español de las colonias americanas ocupadas por Francia, Inglaterra y Holanda, la calma anhelada.
En el ámbito militar, el cambio se tradujo en la entrega del mando de la marina española a oficiales franceses, lo cual provocó gran descontento entre sus pares españoles. En tierra, la llegada de ingenieros militares franceses rompió la tradición española, italiana y flamenca. Por ejemplo, en 1703, en Campeche, Luis Bouchard de Becour enviaba ya un memorial en el que emitía su opinión sobre las obras de defensa, en particular sobre la muralla que se estaba levantando para ceñir a parte de la población.
Una paz relativa asomó por varias décadas en los mares de la Nueva España, hasta que el rey Carlos III se vio envuelto tardíamente en la Guerra de los Siete Años (17561763), conflicto mundial que involucró a cuatro continentes. Uno de los hechos más dramáticos para España fue la toma inglesa de dos enclaves fundamentales para su comercio: Manila y La Habana, lo que descabezaba el esquema de navegación. Con la paz, España tuvo que entregar Florida y reconocer el establecimiento de Honduras Británica; con ello, la amenaza sobre la península de Yucatán era mayor, al convertirse en la práctica en una frontera con el Imperio británico. Por otra parte, los ingleses se hacían de una posesión de enorme valor geográfico, muy cercana a Cuba y al gran tráfico de las flotas y embarcaciones.
Como resultado, el cuidado de esta región fue fundamental y una de las medidas más interesantes fue la construcción de algunas fortificaciones, el reforzamiento de la de Bacalar y el levantamiento de una serie de obras exteriores para defender aún más Campeche: la
construcción de dos reductos y cuatro baterías de costa que debían evitar el desembarco de lanchas. Estas obras han sido catalogadas como uno de los mejores ejemplos de la ingeniería militar del momento, por su traza, proporciones y elementos defensivos.
Por igual, la fortificación de San Juan de Ulúa26 fue ampliada y revisada por dos de los mejores ingenieros de su tiempo, Agustín Crame y Manuel de Santisteban —autor del proyecto del revellín en el bajo de La Gallega—; la propia ciudad de Veracruz estuvo sujeta a revisión, con los proyectos de ampliación de la muralla para dar cabida al crecimiento urbano, realizados por Pedro Ponce y después por Manuel Agustín Mascaró, obras que nunca se autorizaron desde España.
Una de las acciones más importantes de ese momento fue la fortificación del camino que unía el puerto a la Ciudad de México. Previendo la posible invasión inglesa, ésta fue llamada la “línea nueva”; es decir, se preveía que Veracruz pudiese ser tomada por la poderosa marina inglesa, pero que la incursión no podría estar completa sin la toma de la capital, por lo que las defensas se debían trasladar a los caminos que los vinculaban, de modo que pudieran desgastar al ejército invasor en la pesada subida de la cordillera.
El ingeniero Miguel del Corral realizó un reconocimiento de las costas del Golfo, visita de la que dejó un par de Memorias. En la primera se ocupaba de las fortalezas costeras, con la ampliación de un plan previo de 1765, y en la segunda, de la nueva dirección de los caminos de Orizaba y Jalapa, las dos vías de acceso al Altiplano. Algunos años después fue trasladado a Perote para participar en la obra que había diseñado e iniciado en 177027 Manuel de Santisteban y posteriormente enviado a San Blas para estudiar las defensas del puerto.
En la costa occidental, en Acapulco, en esa época, tras un terremoto que destruyó la vieja fortaleza, en 1777 se inició la construcción del nuevo fuerte proyectado por Miguel Constanzó y revisado por Manuel de Santisteban, pero que acabó modificado por el ingeniero destinado a la construcción del edificio: Ramón Panón, egresado de la Academia de Barcelona, quien propuso hacer la fortaleza como un pentágono regular. Las obras se vieron incrementadas por la llegada de Santiago de Olavarrieta y lograron terminarse en un tiempo récord de cinco años. A fines del siglo se construyeron cinco bastiones (tal vez baterías) destinados a evitar un desembarco en la playa vecina y dos baterías más en las puntas, que cerraban el puerto: en Tlaco de Panocha y El Grifo, un poderoso sistema capaz de resistir la entrada de una flota al estratégico puerto.
Además, en ese momento, la situación del norte de México por primera vez se tomó en cuenta seriamente. Se levantaron presidios como el de Monterrey y San Francisco, en California, y sobre todo en Texas; la cercanía con la conflictiva Luisiana llevó a crear recintos de ese tipo en Nuestra Señora de Dolores (junto a la misión de Nuestra Señora de la Concepción de las Texas), San Antonio Abejar, Nuestra Señora del Pilar de los Adaes y Nuestra Señora de Loreto en la bahía del Espíritu Santo; las principales obras se centraron en Santa María de Gálvez, conocida como Panzacola. Con la venta de la Luisiana francesa en 1803, la antigua región de Texas se volvió vecina de una potencia en franca expansión: Estados Unidos.
26 Era tal la importancia del sitio que en 1766 estaban ahí trabajando Miguel del Corral, teniente coronel, ingeniero segundo; Antonio Exarch y Nicolás de Lafora, capitanes, ingenieros ordinarios; Felipe Sellen, teniente, ingeniero extraordinario; Miguel Constanzó, Francisco Fersene y Bernardo Lecocq, subtenientes, delineadores. Muchos de ellos tuvieron un papel destacado en la historia militar de la Nueva España.
27 Concluida siete años después.

Las fortificaciones, la Independencia y las luchas del siglo XIX
Más allá de los fines con los que fueron creadas —servir de defensa al ataque pirático, prevenir o detener alzamientos de las poblaciones indígenas y frenar el avance de un posible ejército invasor (en particular el inglés)—, las obras militares en México tuvieron una vida muy importante en el siglo xix. Me atrevería a afirmar que fueron mucho más activas en ese siglo que en todos los precedentes y testigos de muchos de los acontecimientos militares de su tiempo. Sin embargo, el deterioro y los cambios en la tecnología y el equipamiento militares las volvieron viejas e incapaces de resistir duros asaltos.
Tal es el caso de San Juan de Ulúa, que si bien en 1825 fue rendida por la marina mexicana al mando de Pedro Sáinz de Baranda, obligando a los ocupantes españoles que la habían mantenido en sus manos desde 1821 a abandonarla, no pudo después resistir los ataques estadounidenses y francés con sólo unas cuantas décadas de diferencia. Duramente bombardeada, fue ocupada en tres ocasiones, por lo que de manera paulatina fue cediendo su función defensiva para privilegiar la carcelaria, donde fueron detenidos varios prisioneros célebres: desde fray Servando Teresa de Mier hasta el depuesto virrey José de Iturrigaray; de Benito Juárez a Jesús Arriaga (Chucho el Roto), sin olvidar a la famosa Mulata de Córdoba.
Pero el siglo xix fue también un momento de construcción castrense; las fortificaciones de Matamoros y Tampico son un buen ejemplo de ello, al desplazarse parte del flujo comercial desde el Golfo hacia el norte: en el caso de Tampico, con un corredor que daba acceso más fácil a poblaciones como San Luis Potosí y Monterrey, mientras que el primero, Matamoros, al estar en la desembocadura de un río (el Bravo) que comunica a una vasta región.
Un lugar destacado merecen las obras hechas para defender algunos puntos relevantes con motivo de la Independencia: el caso de
Puebla es emblemático, ciudad en la cual la ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe y la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu fueron fortificadas para la defensa de uno de los puntos estratégicos de la población, al igual que la iglesia de Loreto, en la punta de otro cerro, en el que desde 1789 se hicieron obras de defensa, trabajos que se intensificaron con la Independencia, pero que tuvieron su gran momento en 1862, al frenar el avance francés. Igualmente, durante la Independencia se hicieron obras de fortificación en poblaciones como Pénjamo y Pueblo Nuevo, en Guanajuato, o Guadalajara, San Luis Potosí y Querétaro, entre otras; en iglesias, como la de Yanhuitlán y Teotitlán del Camino en Oaxaca, la de Santa María de la Peña o Villa del Carbón en el Estado de México y Plan del Río en Veracruz, entre otras muchas; en caminos, sobre todo en las rutas al puerto principal, obras como las de Puente del Rey, Cerro Gordo y en La Antigua, en Veracruz; en cerros, por ejemplo, el fuerte levantado en Santiago en Michoacán o el de Tlaxiaco en Oaxaca, y los cerros de Santiago y del Gallo, entre varios más; en islas, como es el caso de Mezcala, en el lago de Chapala, e incluso en sitios arqueológicos: al menos, en Palmillas, en Veracruz. Las defensas de la Independencia es otro tema que permanece inédito.
La destrucción y la recuperación de un patrimonio histórico
Con la “paz porfiriana” prácticamente todas las fortificaciones se volvieron obsoletas. Muchas —las afortunadas— para ese momento eran cuarteles, prisiones o viviendas; las que tuvieron menos suerte y yacían abandonadas o en ruinas fueron transformadas en canteras y demolidas.
La muralla de Veracruz cayó por completo y la de Campeche fue seriamente afectada, aduciendo para ambas destrucciones motivos de salud pública: la entrada de aire; tal vez pesaba la seguridad —tener una plaza fuerte significaba un lugar probable de rebelión— o simplemente la obsolescencia y la decrepitud, por lo que fueron vendidas.
Sin embargo, desde la mitad del siglo pasado muchas obras defensivas mexicanas han sido restauradas y revitalizadas para fines culturales —una frase promocional para defender varias de ellas mencionaba la idea de “la fortaleza de la cultura”—, transformadas en museos de varios tipos. Casi todas se convirtieron en atractivos turísticos y son testimonios visitables de nuestro pasado: tal es el caso de San Juan de Ulúa, San Diego de Acapulco o varias obras militares de Campeche, quizá la ciudad que más ha hecho en materia de rescate de este tipo de patrimonio.
Pese a ello, el trabajo está todavía incompleto; muchos restos de estas construcciones, testigos de momentos importantísimos de nuestra historia, yacen en el olvido, desde San Carlos de Perote a otras más, abandonadas en lugares inaccesibles.
José Joaquín Márquez y Donallo (siglos xviii-xix)
Explicación del plano de la nueva población de Pénjamo y su fortificación, 1819
Casimiro Castro (1826-1889)
Muralla de Veracruz, 1869


El maestro gremial, el ingeniero y el científico: los saberes técnicos
y de la naturaleza en el virreinato de la Nueva España
Francisco omar escamilla gonzález *
En el mundo moderno occidental, en el momento del contacto entre las culturas americana y europea, los saberes técnicos eran aún un asunto de gremios: la medición de terrenos, la conducción de aguas, la construcción civil y de maquinaria, la minería y un sinfín de actividades económicas sólo se enseñaban de maestros a aprendices, que en muchos casos ni siquiera estaban alfabetizados. Así pues, múltiples conocimientos ahora incluidos en el ámbito de las ciencias modernas —puras o aplicadas— eran profesados por los miembros de estas corporaciones, que los transmitían celosamente de generación en generación. Su funcionamiento estaba expresado en ordenanzas que exigían la realización de exámenes rigurosos para acreditar la pericia de cada individuo.
En el caso de aquellos que poseían la habilidad de la lectoescritura resultó fundamental, por un lado, el uso de manuales y libros que resumían los conocimientos vertidos en los grandes tratados de la Antigüedad clásica o del Renacimiento. Aunque algunos de ellos, como Elementos de geometría de Euclides o De re aedificatoria de Vitruvio, figuran en los inventarios de bibliotecas de algunos oficiales o maestros de gremios, también aparecen glosas o resúmenes de éstos, impresos en su mayoría en lenguas vernáculas y únicamente con los contenidos útiles para el trabajo práctico. Por otro lado, las corporaciones utilizaron a su vez manuscritos copiados a lo largo de décadas para resguardar sus conocimientos y garantizar la correcta realización de sus tareas sin importar el paso del tiempo. Así pues, la comprensión de las artes mecánicas y el manejo y la transmisión de sus saberes son fundamentales para escribir la historia de las ciencias y de la técnica en este periodo.1
Es necesario explicar el origen de la palabra “ingeniero”, que obtuvo ya su significado específico durante el Renacimiento. En esa época surgieron los “teatros de máquinas” o compendios de todo tipo de dispositivos mecánicos, como grúas, tornos, molinos, exclusas, bombas y canalizaciones de agua, que en la actualidad se podrían considerar obra pública, opuestos a las tareas de un arquitecto, que sólo construía edificios estáticos. A esas máquinas también se les llamaba “ingenios” por ser productos intelectuales de diferentes individuos. Con el tiempo y sobre todo con la certificación profesional de los mismos, a estos artífices se les denominó “ingenieros”.2
El proceso anterior ocurrió entre los siglos xvi y xviii e incluso los primeros ingenieros en ocasiones todavía ostentaban títulos de
peritos o maestros, pero otorgados ya por escuelas instituidas por el Estado. Este esquema de pensamiento humano fue sistematizado en Francia. La Ilustración buscó ordenar el conocimiento humano, de modo que la parte técnica y científica quedó dividida en las artes mecánicas de los gremios, que con la ayuda de las matemáticas aplicadas o mixtas, entre las que se consideraban la mecánica, la hidráulica, la arquitectura y la fortificación, se transformarían en las diversas ramas de la ingeniería; éstas, con el paso del tiempo, devendrían en las disciplinas científicas puras: matemáticas, física y química, como hoy se conciben.3
La formación de cuadros profesionales expertos para la explotación de los recursos naturales y su aprovechamiento permeó en áreas diversas, como la manufactura de porcelana, la fundición de armas y, en particular, la extracción minera. En el último tercio del Siglo de las Luces se fundaron las primeras academias de minas con el objeto de que jóvenes con el conocimiento científico más reciente lo aplicaran para optimizar la explotación de minerales y metales útiles.
Asimismo, el paso de la historia natural hacia la geología, la botánica y la agricultura, la zoología y la medicina veterinaria se daría con la conformación de colecciones mostradas en los primeros museos públicos, que después se incorporarían a las universidades para su investigación y clasificación, para luego encontrar y describir los usos prácticos existentes o hallar otros nuevos.4
El virreinato de la Nueva España no fue ajeno a este proceso del mundo occidental, gracias a las reformas borbónicas del Imperio español en el siglo xviii que impulsaron las exploraciones por todo su territorio y con la fundación de instituciones laicas de enseñanza profesional, como la Academia de San Carlos, el Seminario de Minería y el Jardín Botánico, con las que se logró transitar del conocimiento gremial a la certificación del saber técnico, mismo que daría origen a
* Acervo Histórico del Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
1 Ursula Klein, “Artisanal-Scientific Experts in Eighteenth-century France and Germany”, en Annals of Science, vol. 69, núm. 3, julio de 2012, pp. 303-306.
2 Nicolás García Tapia, Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990.
3 Thomas L. Hankins, Science and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
4 Arthur MacGregor, Curiosity and Enlightenment: Collectors and Collections from the Sixteenth to Nineteenth Century, New Haven, Yale University Press, 2008.

p. 782
Juan Bernabé Palomino y Fernández de la Vega (1692-1777)
Alegorías de la Ciencia, la Astronomía, la Física y la Geometría (detalle), 1773
Juan Correa (1646-1716)
Biombo Los cuatro elementos y las artes liberales, ca. 1670

la investigación científica en nuestro país un siglo más adelante. En este capítulo se abordarán a vuelo de pájaro algunos de los aspectos más importantes desarrollados durante los tres siglos transcurridos antes de la Independencia nacional.
Navegar, proteger e investigar Las riquezas naturales de América supusieron importantes esfuerzos en la exploración del nuevo territorio reclamado por la Corona española. El establecimiento de la Universidad de México en 1553 y la apertura de la primera imprenta abrieron las posibilidades para conocer las nuevas tierras y develar los secretos que guardaban. La navegación fue la herramienta necesaria para el intercambio de los pobladores europeos y las mercancías americanas que poco a poco se descubrían. Por tanto, la orientación y la defensa de los barcos fue indispensable, pues los valiosos insumos del Nuevo Mundo eran acechados por los corsarios ingleses, que los interceptaban al salir de los puertos de Veracruz, Campeche o La Habana con rumbo a las islas Canarias y Cádiz. Los libros sobre la construcción y el gobierno de los navíos fueron entonces fundamentales. Al respecto, cabe mencionar al jurisconsulto y marino español Diego García de Palacio (1542-1595) y su Instrución náuthica, para el buen uso, y regimiento de las naos, su traça, y y govierno conforme à la altura de México, publicada en la capital por el impresor Pedro de Ocharte en 1587. El autor tuvo varios cargos políticos en México, Yucatán y Guatemala, pero provenir de una familia de navegantes le permitió escribir el primer libro sobre el tema publicado en México. En él se describe cómo orientarse observando el sol y el horizonte, con instrumentos como la aguja de marear, el astrolabio y la ballestilla; cómo conocer los ciclos lunares y determinar las mareas bajas y altas, y cómo dibujar una carta náutica. Con respecto a las naves, nos enlista las partes constitutivas de las mismas y los rangos de los ocupantes, además del arte de ataque y defensa.
La importancia de la navegación impulsó la fundación de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz en 1717 y las de Ferrol y Cartagena en 1776. El conocimiento científico allí impartido, que constaba de álgebra, geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, artillería, fortificación, armamento, construcción naval y maniobras, dio herramientas a los marinos españoles para realizar observaciones astronómicas, como el análisis del anillo del eclipse de sol del 24 de junio de 1778, publicado por Antonio de Ulloa (1716-1765). Este personaje también participó, junto con Jorge Juan Santacilia (1713-1773), quien luego ocupó el cargo de capitán de la Real Compañía de Guardias Marinas, en la determinación de la figura de la Tierra, es decir, concluir que nuestro planeta está achatado por los polos, mediante una expedición al ecuador, iniciada en 1735.
Los viajes de reconocimiento realizados por marinos entre 1735 y 1760 inspiraron otros, ya con miras al inventario de las riquezas naturales americanas y a la posterior fundación de los jardines botánicos de México y Madrid. Así, la navegación sobrepasó su objetivo inicial de proteger los puertos y resguardar los navíos que provenían de ultramar y es una prueba más de que el perfeccionamiento en el
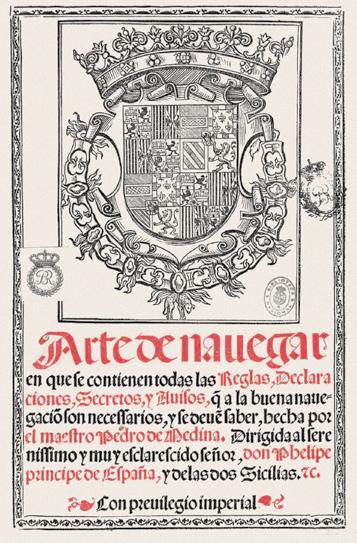
estudio de las disciplinas técnicas aplicadas invariablemente lleva al desarrollo del conocimiento científico. 5
Plantas que curan
Pero el hambre por conocer las plantas de América y sus usos se inició desde el siglo xvi. Uno de los principales saberes encontrados en América fue la herbolaria. Conforme se avanzaba en la exploración del territorio, tan vasto como para albergar una flora característica de climas muy diversos, se descubrieron nuevas especies de plantas y sus aplicaciones para la curación. El primer personaje en colectar y sistematizar especímenes botánicos fue Francisco Hernández (1514-1587), quien, entre 1571 y 1576, reunió más de tres mil ejemplares de plantas y unos quinientos de animales.
Otras obras precursoras en el conocimiento natural de nuestro territorio fueron el Reportorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España de Enrico Martínez (México, 1606) y la Historia natural
5 Manuel Casado Arboniés, “Bajo el signo de la militarización: las primeras expediciones científicas ilustradas a América (1735-1761)”, en Alejandro Ramón Díez Torre et al. (coords.), La ciencia española en ultramar, Madrid, Doce Calles, 1991, pp. 19-48.
6 Roberto Moreno de los Arcos, La primera cátedra de botánica en México, México, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 1988.
7 Modesto Bargalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
8 Inés Herrera Canales, “El molino chileno de minerales, un aporte tecnológico de la minería andina al mundo”, en Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, Jesús Paniagua Pérez y Nuria Salazar Simarro (coords.), Áurea Quersoneso: estudios sobre la plata iberoamericana, siglos xvi-xix, León, Universidade Católica Portuguesa/Universidad de León/Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014, pp. 101-110.
Pedro de Medina, Arte de navegar, Valladolid, Casa de Francisco Fernández de Córdoba, 1545
José Manuel Valcarce y Guzmán (siglo XVIII ) Mapa de un socabón, 1784
y moral de las Indias de José de Acosta (Sevilla, 1590), en el que no sólo se presentan aspectos sobre el clima, los animales y las plantas, sino también otros, antropológicos y sociales, conjunto de nociones sustantivas para entender a los americanos y su entorno natural. Como se dijo en el apartado anterior, desde tiempos del rey Carlos III, estos conocimientos se organizaron, y se fundaron instituciones para estudiar la naturaleza, aspecto que se analizará más adelante.6
Plata brillante para el rey
Las tempranas exploraciones del territorio americano revelaron la existencia de ricos yacimientos argentíferos. Algunos de los primeros se localizaron en la llamada “Provincia de la Plata”, en Taxco, Zacualpan, Sultepec y Temascaltepec, en los actuales estados de Guerrero y México, hacia 1529. Una década después las vetas de Pachuca y Real del Monte comenzaron a explotarse, seguirían las de Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua, expandiéndose así el territorio habitado. La profusa cantidad de metal precioso y la variedad en su composición química era tal que fue necesario experimentar con diversos métodos para separar la plata de otros minerales y metales, con base en el proceso conocido como “beneficio”.
Así, el sevillano Bartolomé de Medina, tras seguir las recomendaciones de algunos maestros alemanes que había conocido en Europa, ideó en Pachuca, en 1555, el llamado “método de beneficio por patio”. Éste consistía en mezclar el mineral molido con mercurio (azogue), sal común y un reactivo de cobre llamado “magistral”. La incorporación de estos ingredientes se realizaba en un gran patio abierto. La mezcla en un principio se llevaba a cabo por operarios y luego mediante caballos. Una vez que el mercurio y el metal precioso formaban la amalgama, la mezcla era lavada y luego fundida para recuperar el azogue, insumo costoso por venir de ultramar, y así obtener la plata lo más pura posible.7
El método de patio de Bartolomé de Medina se utilizó por tres siglos y medio, incluso en California durante la “fiebre del oro”, iniciada en 1849, y es tal vez la más importante aportación tecnológica novohispana al mundo. Cayó en desuso únicamente debido a la sustitución de mercurio por cianuro para el beneficio del metal hacia 1890. No obstante, los molinos de mineral, como la arrastra, otra creación local, vieron en sus versiones modernas mecanizadas, como el molino chileno o el stamp mill surgido del molino de mazos, una continuidad de su uso hasta entrado el siglo xx 8
La Corona otorgaba privilegios de invención para cada maquinaria o proceso novedoso. Si bien existen innumerables dispositivos relacionados con el transporte, la hidráulica y otros procesos productivos, sin duda la importancia económica de la minería implicó un mayor desarrollo del ingenio de los operarios de ese ramo.
La medicina
Una de las disciplinas tradicionales impartidas en las universidades medievales era la medicina, por lo que no resulta extraño que fuera incluida desde la fundación de la Real y Pontificia Universidad de
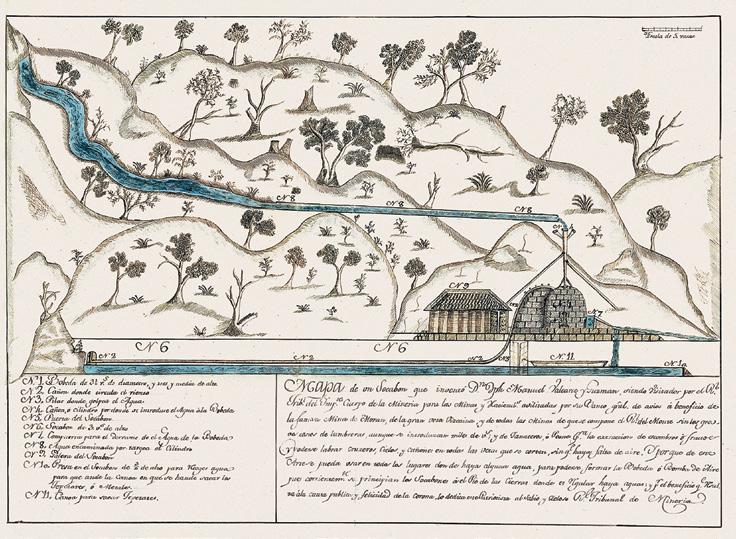
México en 1553. Los egresados —cirujanos latinos, cirujanos romancistas y flebotomianos— se mezclaban con aquellos dedicados a distintas especialidades, como parteras, dentistas, oculistas, hernistas y algebristas o hueseros.
La llegada de los conquistadores europeos trajo consigo enfermedades como la viruela y el sarampión; éstos y, en particular, la epidemia del matlazáhuatl o tifo de 1737 fueron retos muy importantes para la salud pública del virreinato, debido a que las ciencias médicas, ancladas todavía a los conceptos antiguos de Hipócrates, aún no se desarrollaban lo suficiente para hacer frente a brotes epidémicos de esa naturaleza.
El primer libro de medicina publicado en América apareció en 1570, impreso por Pedro Ocharte en la Ciudad de México; se trata de la Opera medicinalia, del médico español Francisco Bravo, egresado de la Universidad de Alcalá de Henares. Dividido en cuatro libros, abordaba afecciones como el tabardillo o la tifoidea. Resulta complicado determinar su uso por otros individuos. La oferta era tan diversa que para ordenar la enseñanza y la práctica médica se fundó el Real Tribunal del Protomedicato en 1628.
Los médicos de la universidad y del Protomedicato fueron un tanto reacios a aceptar, por ejemplo, las nuevas propuestas clínicas de Herman Boerhaave (1688-1738) en los Países Bajos, que al mezclar la química, la botánica y la práctica médica realizaba un acompañamiento más cercano al enfermo. Pero los boticarios, quienes preparaban sus medicamentos al margen de aquellas instituciones incorporando los saberes locales, abrazaron esas ideas y permanecieron relegados hasta la fundación del Jardín Botánico en 1788. Su director, Vicente
Cervantes (1755-1829), tuvo también a su cargo la botica del hospital de San Andrés y desde ambas instituciones introdujo los nuevos conceptos químicos a la medicina.9
La clausura de la universidad en 1833 y la desaparición del Protomedicato en 1831 asestaron un fuerte golpe a la medicina tradicional, que debió esperar una nueva etapa de enseñanza, ya respaldada con conceptos modernos, en la segunda mitad del siglo xx.
Puentes y fortalezas para comunicar y defender España vivió un gran auge intelectual con la llegada de ingenieros italianos —fue el caso de Juanelo Turriano (1500-1585)—, que aplicaron sus conocimientos en la obra pública, sobre todo en la distribución de agua para las poblaciones. Así pues, la Corona inició la apertura de academias de matemáticas, entre ellas la de Madrid, fundada en 1583, donde se enseñaban matemáticas puras y aplicadas, y se publicaron textos importantes, como la Teoría y práctica de la fortificación, de Cristóbal de Rojas (Madrid, 1598), con los que se instruía a los jóvenes en la construcción de caminos y de obras de defensa, cada vez más necesarias debido a la importancia creciente de resguardar las posesiones de ultramar. Los ingenieros militares contaron después con la Real Escuela Militar de Matemáticas de Barcelona, fundada en 1716, la cual dio un impulso definitivo a su formación, que sólo se
9 Alba Dolores Morales Cosme, El Hospital General de San Andrés: la modernización de la medicina novohispana (1770-1833), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002.

Eugenio Landesio (1810-1879)
Patio de la hacienda de Santa María de Regla (detalle), 1857
Francisco Bravo, Opera medicinalia, México, Pedro de Ocharte, 1570
proporcionaba en la Península y, según las necesidades, eran enviados a ultramar para unir y defender las posesiones americanas.10
Los fuertes de San Juan de Ulúa en Veracruz y San Diego en Acapulco, así como las murallas de Campeche, son ejemplos de obras imprescindibles para proteger las naves que transportaban riquezas desde América a Europa o Filipinas. Asimismo, se ocuparon de la construcción de vías de comunicación, como el proyecto del camino de México a Toluca, realizado por el ingeniero Manuel Agustín Mascaró entre 1791 y 1795. Por último, cabe destacar la construcción del edificio de la Real Fábrica de Tabaco en la Ciudadela, actual Biblioteca de México, proyectado por el también militar Miguel Constanzó, pero construido por Mascaró, junto con José Antonio González Velázquez, director de Arquitectura de la Academia de San Carlos.
La ciudad que se hunde Otra situación que retó las habilidades técnicas de los novohispanos fue el hundimiento de la Ciudad de México, resultado de haberla construido sobre un lecho lacustre, lo que planteó problemas con los que aún cinco siglos después hay que lidiar, ya que el crecimiento de la mancha urbana y la desecación de los mantos acuíferos agudiza cada vez más la situación. La desecación del lago de Texcoco implicó la creación de una red de desagüe para evitar inundaciones —la de 1629 casi tuvo como consecuencia la reubicación de la capital—, las cuales nos han acompañado hasta la actualidad. Una década más tarde se construyó el tajo de Nochistongo, una red de canales que paliarían el problema, el cual no fue solucionado sino hasta bien avanzado el siglo xix.11
Matemáticas y astronomía
Uno de los personajes más conocidos del virreinato novohispano fue Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). Interesado por la historia, particularmente de las culturas originarias de América, escribió sobre diversas disciplinas; en relación con la historia de la ciencia destaca la Libra astronómica y filosófica, obra que argumenta en contra del texto del jesuita Eusebio Francisco Kino, la Exposición astronómica del cometa, publicado en México en 1681.12 En su libro, Sigüenza calcula y dibuja la trayectoria de dicho acontecimiento celeste y explica que es un fenómeno fuera del planeta y que no puede tener ninguna influencia ni consecuencias como desgracias y hambrunas, según lo predecía Kino. La Libra constituye la obra astronómica más importante del virreinato de la Nueva España.13
Cristóbal de Guadalajara, agrimensor radicado en Puebla, fue el encargado de realizar el parecer o juicio de contenido a una de las obras más importantes de artes aplicadas en el virreinato: Arte de medir tierras, arte de medir aguas y arte de medir minas, de José Sáenz de Escobar. Este manual nunca llegó a la imprenta, aunque existen varias copias manuscritas en colecciones americanas y europeas, circunstancia que responde a la secrecía que podrían tener los conocimientos de los gremios de las artes mecánicas y que quedaban resguardados en estos papeles que se transferían de mano en mano.
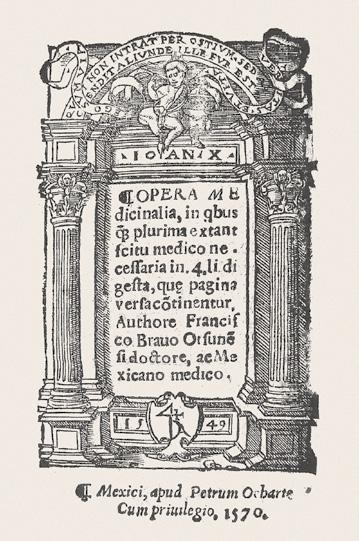
El mercedario Diego Rodríguez (¿?-1668), autor de cuatro tratados de matemáticas, que por desgraciada quedaron inéditos, así como Carlos de Sigüenza, dejaron importantes sucesores en la cátedra de matemáticas de la Real Universidad, fundada por el primero de ellos. Debemos hacer notar a Pedro de Alarcón y Joaquín Velázquez de León (1732-1786), fundador del Tribunal de Minería de México. Aficionado a las matemáticas y a la astronomía, poseía una biblioteca importante en los temas, misma que compartía con otros personajes como Antonio de León y Gama (1735-1802), autor de una descripción del eclipse solar de 1778, y el médico José Ignacio Bartolache (1739-1790), quien escribió unas Lecciones matemáticas para la universidad en 1769. Los tres formaron un grupo de estudio a finales del siglo xviii
Con respecto a las herramientas de observación, la construcción de catalejos, telescopios, relojes de sol y otros dispositivos también
10 Horacio Capel, Joan Eugeni Sánchez y Omar Moncada, De Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo xviii, Madrid y Barcelona, Serbal/Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988.
11 Roberto Moreno de los Arcos, Joaquín Velázquez de León y sus trabajos científicos sobre el Valle de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.
12 Eusebio Francisco Kino, Exposición astronómica del cometa que el año de 1680: por los meses de noviembre, y diziembre, y este año de 1681, por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el mundo, y se ha observado en la ciudad de Cádiz, México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1681.
13 Carlos de Sigüenza y Góngora, Libra astronómica, y philosóphica en que D. Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrapho, y mathemático regio en la Academia Mexicana, examina no sólo lo que a su Manifiesto philosóphico contra los cometas opuso el R. P. Eusebio Francisco Kino de la Compañía de Jesús, sino lo que el mismo R. P. opinó, y pretendió haver demostrado en su Exposición astronómica del cometa del año de 1681, México, Por los herederos de la Viuda de Bernardo Calderón, 1690.
789

fue recurrente, pues el traslado de instrumentos de observación desde Europa suponía grandes costos. Incluso se buscaba retener aquellos que eran traídos para observaciones en el Nuevo Mundo. Cabe destacar la expedición de la Academia de Ciencias de París en 1769 para observar el paso de Venus por enfrente del disco del sol en la Baja California, dirigida por Jean-Baptiste Chappe d’Auteroche (1722-1769).
Los expedicionarios franceses enfermaron de fiebre amarilla y murieron, por lo que Velázquez de León buscó y logró quedarse con algunos de los aparatos que el desafortunado Chappe utilizó en el viaje, aun cuando la academia exigía su retorno. Otro tema de interés es la venta de instrumentos de observación que hizo Alexander von Humboldt al Colegio de Minería de México en 1804, entre los que se encontraba su valioso cronómetro, aparato indispensable para el cálculo de las posiciones geográficas de los puntos que visitó en su viaje.14
Muchos relojes de sol pueden ser observados en edificios públicos o en claustros o huertas de conventos; sin embargo, hubo pocos constructores de instrumentos de precisión. Destaca Diego de Guadalajara Tello, quien produjo telescopios y relojes de sol de mano, utilizados por Joaquín Velázquez de León y su grupo de estudio.
Con el tiempo, a los ingenieros geógrafos y a los topógrafos del siglo xix se les encomendó la fundación del Observatorio Astronómico Nacional en 1878, donde de nuevo llevaron el saber práctico de
14 Jean-Baptiste Chappe d’Auteroche, Viaje a Baja California para observar el tránsito de Venus sobre el disco del Sol, el 3 de junio de 1769, traducción y notas de Manuel Álvarez y Graciela Albert, Ensenada, s. e., 2010.
los gremios sobre la medición de tierras, luego tomado por los ingenieros y finalmente por los científicos en el siglo xx
Los maestros de la construcción
Otro conocimiento organizado por gremios fue la construcción. Tanto para obras urbanas como para la edificación de inmuebles relevantes, el ayuntamiento nombraba a un maestro mayor para que llevara a cabo y sancionara todas esas obras. Para la Catedral Metropolitana, destaca Melchor Pérez de Soto (1606-1655), famoso por poseer una de las bibliotecas más extensas de cuantas se tiene noticia en tiempos novohispanos. Este personaje fue acusado ante el Santo Oficio por poseer libros prohibidos y ocasionó la apertura de un expediente que registra todos los títulos que poseía. Al final fueron más de trescientas setenta las obras sospechosas, mismas que conocemos gracias al inventario realizado para la ocasión, que muestra la diversidad temática de la colección: almanaques y lunarios, astronomía, geometría, historia natural, artes aplicadas, literatura, filosofía y medicina eran los principales tópicos. Lo mismo poseía obras monumentales de matemáticas, como el Tratado general de los números y las medidas del algebrista italiano Niccolò Fontana (conocido como Tartaglia) (de 1556) o Los cuatro libros de las secciones cónicas de Apolonio de Pérgamo (edición de 1566), los tratados de arquitectura de Vitruvio (1524) y Sebastiano Serlio (1573), y una de las pocas copias registradas de Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes de Nicolás Copérnico (Basilea, 1566). Cabe mencionar que Pérez de Soto no sabía latín y mandaba a hacer traducciones de las obras que deseaba leer, aunque

Autor no identificado
La hidráulica o física, siglo xviii
Antonio de Isarti, Delineación y dibujo de las constelaciones, en Eusebio Francisco Kino, Exposición astronómica del cometa, México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1681
ello no le impedía adquirirlas, lo mismo que en otras lenguas vernáculas, en particular francés, italiano y español.
Es conveniente hacer notar que si bien el Santo Oficio tuvo momentos en los que estrechó su vigilancia con respecto a los libros prohibidos, la presencia de las obras pertenecientes a Pérez de Soto y otros personajes, ya en el siglo xviii, como las del jurisconsulto Joaquín Velázquez de León, de quien se hablará más adelante, muestran que estos títulos corrieron por territorio novohispano más de lo imaginable. Más interesante es lo que los constructores mismos pudieron expresar. Aunque no existen impresos, hay un manuscrito que ofrece una valiosa evidencia sobre el conocimiento que poseían y su aplicación. La Architectura mechánica es uno de los pocos manuales de los gremios novohispanos de artes mecánicas que han sobrevivido.15 Escrito hacia 1740 por un anónimo oficial de arquitectura de la Ciudad de México, este texto presenta un panorama de los conocimientos técnicos, prácticos, legales y económicos útiles para la dirección de una obra constructiva. Resulta interesante la lista de materiales y sus clases. Las calidades de ladrillos, maderas y cal prueban la existencia de un mercado importante de los mismos. Sin embargo, el más relevante, el tezontle, “material divino” o espuma volcánica extraída al oriente de la ciudad y transportada por los canales de Iztacalco desde
las canteras de Iztapalapa, fue una importante solución al débil suelo de la Ciudad de México. Por su ligereza y resistencia, esta piedra fue idónea para levantar edificaciones duraderas, pero no tan pesadas para las cimentaciones, e imprimió un característico y decorativo color rojo negruzco a varios muros de la ciudad, entre ellos los de la fachada del Sagrario Metropolitano. Han de mencionarse justo los estacados de madera para desplantar los edificios, con un largo de una (84 centímetros) o dos varas castellanas. La técnica de clavar estacas de madera con punta en el suelo para dar sustento a los edificios provenía de Roma, pero en ningún lado su uso fue tan problemático como en la capital debido al suelo lacustre.
La Architectura mechánica también es ilustrativa sobre la forma de organizar a los operarios e incluso sobre cómo dirigirse a ellos, sin términos complejos propios de los facultativos, sino con otros simples que pudieran ellos comprender, o sobre la valuación de los terrenos de acuerdo con su ubicación en el plano maestro de la ciudad. Esto último suponía conocimientos sobre medición de tierras, además de las nociones de mecánica requeridas para garantizar que los edificios no se desplomaran, y de geometría para el trazado de bóvedas y otros elementos constructivos. Las obras de consulta que menciona son manuales que dejan ver que no necesariamente se necesitaban los grandes tratados, mucho en consonancia con el ya mencionado Melchor Pérez de Soto, pues sólo sugiere el uso de glosas o de manuales
15 Mardith K. Schuetz, Architectural Practice in Mexico City: A Manual for Journeyman Architects of the Eighteenth Century, Tucson, The University of Arizona Press, 1987.
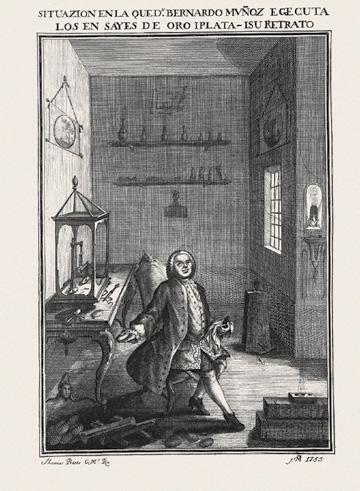
resumidos de los grandes conocimientos; no propone el uso directo de los tratados de Euclides y Vitruvio, sino el Compendio de mathemáticas de Tomás Vicente Tosca y el de Euclides en cosmografía. La Corona española abrió la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, entre otras cosas, para certificar a los constructores de la ciudad a través de un título expedido por la institución. Si bien se intentó que los maestros mayores acudieran para obtenerlo, se permitió que siguieran ejerciendo aun sin él, de tal suerte que durante los últimos años del virreinato convivieron los acreditados por el gremio y por la academia. Tras la Independencia de nuestro país, se volvió requisito tener un título profesional para dirigir una obra, incluso era necesario para ingresar a la primera asociación de constructores del país, la Asociación Mexicana de Ingenieros Civiles y Arquitectos de México, fundada en 1868. La academia se incorporó a la Universidad Nacional en 1910.
La alquimia y la química de los ensayadores de metales
La plata proveniente de las minas era introducida en las cajas de la Real Hacienda con el objeto de cobrar los impuestos para las arcas del rey, pero era indispensable garantizar que los lingotes y piezas quintadas para tal efecto incluyeran la proporción adecuada de ese metal,
16 Felipe Castro Gutiérrez, Historia social de la Real Casa de Moneda de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
17 David A. Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals: The Origins and Development of the Scientific and Technical Press, 1665-1790, Metuchen, The Scarecrow Press, 1976.
18 José Antonio de Alzate y Ramírez, Obras, vol. i: Periódicos, edición de Roberto Moreno de los Arcos, México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
Tomás Francisco Prieto (1716-1782)
Situación en la que don Bernardo Muñoz ejecuta los ensayes de oro y plata y su retrato, 1755
Máquina para trilla de algodón, en José Antonio Alzate y Ramírez, Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes, núm. 9, suplemento al número segundo, México, 16 de diciembre de 1772
ni más ni menos, es decir, once partes sobre doce, lo que se conocía como “ley de los once dineros”. La plata mexicana era amonedada y circulaba en lugares tan lejanos como China dada su calidad.
Los responsables de garantizar que toda la plata tuviera un mismo contenido eran los ensayadores de metales preciosos, capaces de apartar el oro de la plata y de crear las ligas para que el metal fuera maleable pero no débil. Organizados en gremios, el puesto de ensayador mayor en la Casa de Moneda de México fue heredado y comprado por más de dos siglos, pero con el tiempo demandó conocimientos más precisos. Contrario al caso de la metalurgia, en el que no hubo publicaciones locales que explicaran los métodos locales de beneficio, para los ensayes se imprimieron algunos libros como Breve relación del ensaye de plata y oro (1671), de Gerónimo Becerra, más apegado a conceptos alquímicos, pero que intentaba explicar el arte necesario del apartado.16
Para el siglo xviii, los grabadores de la Academia de San Carlos fueron los encargados de realizar los cuños para las monedas, en tanto que los catedráticos del Colegio de Minería eran consultados para realizar dictámenes técnicos de los ensayes. Esta institución otorgaría el título de ensayador y apartador de metales a partir de 1842, e incluso algunos de ellos realizarían prácticas profesionales en las Escuelas Prácticas de Minas, en funciones entre 1853 y 1913, o se irían a laborar a las casas de moneda provinciales establecidas en el siglo xix, de tal suerte que se observa otra vez cómo un individuo certificado por una institución sustituyó a otro avalado por un gremio.
Periódicos
Conforme a la paulatina delimitación de las disciplinas técnicas y científicas modernas, la difusión de dichos conocimientos creó la necesidad de imprimir publicaciones periódicas —generales o especializadas— para dar a conocer los avances más recientes que, con el tiempo, organizarían sistemas de evaluación entre pares, como se lleva a cabo en la actualidad.17
En el caso novohispano, sobresalen las creadas por el polígrafo José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-1799), nativo de Ozumba, en el actual Estado de México. Los Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes (1772-1773), las Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles (1787-1788) y la Gazeta de Literatura de México (1788-1797) incluyeron artículos sobre botánica, química, física, metalurgia, agricultura y otras disciplinas. También fueron el marco para no pocas disputas entre Alzate y otros intelectuales sobre nomenclatura química, clasificación botánica o metalurgia y técnicas mineras, en las que el sabio novohispano defendía los conocimientos locales a fin de que fueran tomados en cuenta junto con aquellos que provenían de Europa.18
En el México independiente, la fundación de corporaciones profesionales, como la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de México (1868), y de sociedades científicas, como la Antonio Alzate, de 1884, que precisamente tomó su nombre como homenaje a este personaje, llevó a la creación de publicaciones periódicas especializadas en las nuevas disciplinas.

La primera escuela de ingeniería de América: el Colegio de Minería
La explotación de la plata siempre fue un importante sustento para la Corona española y, por tanto, las reformas borbónicas contemplaron la exigencia de ordenar los procesos legales, fiscales y técnicos para garantizar un máximo de ganancia. Ya el abogado criollo Francisco Xavier de Gamboa (1717-1794) había advertido en Comentarios a las ordenanzas de minas (Madrid, 1761) los problemas existentes en torno a la explotación de los metales.
Correspondió organizar a los productores mineros para presentar ante el rey la propuesta para el ordenamiento del Importante Cuerpo de la Minería de la Nueva España o Real Tribunal de Minería a Joaquín Velázquez de León (1732-1786), abogado, miembro de una familia de tradición minera desde el siglo xvi y originario de Tezicapán, hoy Estado de México, en el corazón mismo del origen de la explotación de metales en el continente. Como consecuencia de su iniciativa, el tribunal comenzó su funcionamiento en 1777 bajo las normas dictadas por las ordenanzas publicadas en 1783.
Tras la muerte de Velázquez de León en 1786, el puesto de director del Tribunal de Minería recayó en el vasco Fausto de Elhuyar y Lubice (1755-1833), egresado de la Academia de Minas de Freiberg, descubridor del wolframio (o tungsteno) y responsable de formar el plan e iniciar las actividades del Real Seminario de Minería, hecho que ocurrió el 1 de enero de 1792. En el seno de esta institución se enseñó por primera vez el cálculo diferencial e integral y se contó con un gabinete demostrativo de física con más de trescientos aparatos y con un laboratorio de química para realizar experimentos por menor (es decir, en pequeñas cantidades) en el beneficio de los metales y para el análisis químico de los minerales, así como con el texto químico
moderno de Antoine-Laurent Lavoisier y las últimas teorías sobre la formación de la Tierra y la clasificación de los minerales.19
Como escuela dedicada a jóvenes expertos en la explotación minera, la cátedra principal era la de Mineralogía. Ésta tenía como fuente directa de inspiración los cursos impartidos en la Academia de Minas de Freiberg, Alemania (1765), por Abraham Gottlob Werner (1749-1817), uno de los padres de la geología moderna, artífice de la enseñanza profesional de la ingeniería minera y creador de una escuela de pensamiento, a quien personajes de la talla de Alexander von Humboldt eligieron para concretar su formación intelectual. Correspondió a uno de sus alumnos, el madrileño Andrés Manuel del Río (1764-1849), fundar y ocupar por cinco décadas la cátedra de Mineralogía, la cual estaba compuesta por tres áreas: la orictognosia o clasificación de los minerales, que hoy llamaríamos mineralogía; la geognosia o ciencia de las montañas, abocada a conocer la historia natural de la Tierra, la formación de su costra y la distribución ordenada de los frutos minerales, y el arte o explotación de las minas.20
La necesidad de conocer mejor la corteza terrestre y la distribución y clasificación de los minerales llevó a la investigación química de sus componentes. Con ello, Del Río, logró el aislamiento de un elemento químico, el vanadio, en 1802. Tras muchas vicisitudes, que incluso le hicieron dudar de su descubrimiento, finalmente fue acreditado en 1830.
La ocupación napoleónica de España en 1808 y el inicio de la Guerra de Independencia en la Nueva España en 1810 impidieron que los alumnos del Seminario de Minería trascendieran y lograran mejoras en la explotación de los metales al no poder ocupar los puestos directivos acordes con su formación en una academia, como ocurría en Europa; sin embargo, la institución subsistió y logró ser origen de gran parte del desarrollo tecnológico y de la investigación aplicada y básica del país.
Los expedicionarios y el Jardín Botánico
Con la llegada de Carlos III al trono de España en 1759, todas las áreas de conocimiento hasta ahora expuestas fueron evaluadas con el objeto de darles apoyo y organización a fin de obtener mejores beneficios para la Corona, dados los resultados positivos arrojados por las expediciones militares durante la primera mitad del siglo xviii.
La más extensa expedición naturalista jamás organizada por España en la época se efectuó entre 1787 y 1803 bajo la dirección de los médicos Martín de Sessé (1751-1808), español, y José Mariano Mociño (1757-1820), criollo. Este increíble periplo, que los llevó a California, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y Nutka (Canadá), desembocó en la fundación del Real Jardín Botánico de México con una cátedra impartida por Vicente Cervantes, misma que se inauguró el 1 de mayo de 1788.21
La química de Lavoisier y el sistema de clasificación botánico de Carl von Linné (1707-1778) fueron las guías de estos personajes para el estudio del reino vegetal. El jardín, ubicado en el Palacio Virreinal, articuló una serie de acciones que llevaron a la modernización de la
19 Francisco Omar Escamilla González y Lucero Morelos Rodríguez, Escuelas de minas mexicanas: 225 años del Real Seminario de Minería, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
20 Francisco Omar Escamilla González y Lucero Morelos Rodríguez, “Bringing Werner’s Teachings to the New World: Andrés Manuel del Río and the Chair of Mineralogy in the School of Mines of Mexico (1795-1805)”, en Earth, Sciences, History, vol. 39, núm. 2, 2020, pp. 246-261.
21 Xavier Lozoya, Plantas y luces en México: la Real Expedición científica a Nueva España (1787-1803), Barcelona, Serbal, 1994.


medicina. Constituyó la primera institución que se dedicó al estudio sistemático y científico de los recursos naturales renovables del país, ya que continuó sus actividades tras la declaración de la Independencia nacional.
Humboldt reposiciona a la América española
Con el historial destacado de personajes e instituciones dedicadas a las ciencias, no debe causar extrañeza que la visita del sabio pruso Alexander von Humboldt (1769-1859) a la Nueva España en los años 1803 y 1804 encontrara un terreno fértil para sus intereses intelectuales. Provisto de un permiso de la Corona española que le permitía un acceso sin precedentes a los archivos oficiales a cambio de inventariar las riquezas naturales —sobre todo mineras— de las posesiones americanas, Humboldt recorrió las colonias españolas entre 1799 y 1804 e informó sobre todas las riquezas naturales e intelectuales que allí había no sólo a la Corona española, sino al publico científico europeo, a través de su Ensayo político del reino de Nueva España (París, 1811). El México independiente recibió inversiones y otras expediciones inspiradas por él, con lo que se garantizó un intercambio intelectual ultramarino que aún hoy día pervive.22
Los intelectuales se reúnen Más allá de las instituciones, hay evidencia de la creación de grupos de intelectuales que discutían temas de interés. El doctor Elías Trabulse esbozó el círculo de estudio que se formó en torno a fray Diego
22 Alexander von Humboldt, Von Mexiko-Stadt nach Veracruz: Tagebuch, edición de Ulrike Leitner, Berlín, Akademie, 2005.
23 Elías Trabulse, Los orígenes de la ciencia moderna en México (1630-1680), México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
Rodríguez y la imprenta de la familia Calderón en la Ciudad de México en el siglo xvii, dedicado discutir temas matemáticos y astronómicos, en particular las ideas de Copérnico, Johannes Kepler y Tycho Brahe.23 En esos mismos años, el agrimensor Cristóbal de Guadalajara, autor del mapa de Puebla publicado por el viajero italiano Gemelli Careri, redactó, como ya se dijo, el parecer del tratado de medición de aguas, tierras y minas de José Sáenz de Escobar, con lo que también se creó un nexo entre habitantes de dos ciudades distintas. Por último, dos libros de matemáticas con el ex libris de Guadalajara pasaron después, ya sea de manera directa o por algún intermediario, a las manos de Pedro de Alarcón, catedrático de matemáticas de la Real Universidad en el primer tercio del siglo xviii y después a la biblioteca personal de Joaquín Velázquez de León, pero al final terminarían formando parte del acervo del Real Seminario de Minería. Previamente anotamos que Velázquez de León tuvo un grupo de estudio junto con Antonio de León y Gama y José Ignacio Bartolache, quienes a su vez tenían colecciones ricas de impresos. Con ello queda claro que los interesados en la ciencia pasaron sus libros y tal vez sus manuscritos, propios y de otros intelectuales, de mano en mano por generaciones, por lo que el desarrollo científico también debe ser estudiado fuera de las instituciones y de las corporaciones, en el ámbito de reuniones privadas, que a veces son elusivas para los historiadores por falta de fuentes documentales.
Existe evidencia de, al menos, otro grupo formado en la última década del siglo xviii, que tuvo como centro, al parecer, a Fausto de Elhuyar. Este personaje se había desenvuelto con facilidad en la corte de Viena y había aprovechado los nexos del barón Ignaz von Born (1742-1791) —mineralogista, creador de un sistema de beneficio de metales y gran maestro de la logia masónica la Esperanza Coronada
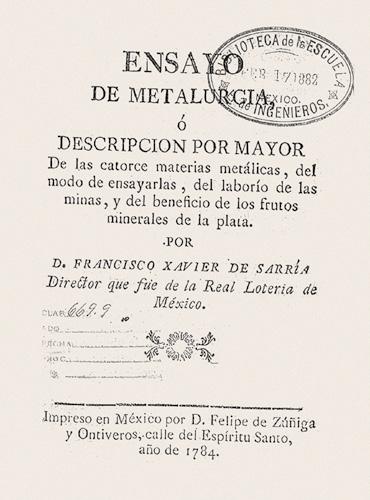
Antonio Gamboa y Riaño, Astronómica y harmoniosa mano, México, Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1757
Fundación del Jardín Botánico, en Manuel Quiroz y Campo Sagrado, Triste despedida de la muy noble, leal y amartelada Ciudad de México, ca. 1794
Francisco Xavier de Sarría, Ensayo de metalurgia, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784
Pierre-Antoine Tardieu (1784-1869)
Plano del volcán de Jorullo, 1803
a la que pertenecían el emperador José II y Wolfgang Amadeus Mozart— para visitar al químico Martin Heinrich Klaproth en Berlín, en 1787, y para recomendar a su hermano Juan José (1754-1796), a fin de que fuera recibido en Estocolmo por el científico Torbern Olof Bergman, experiencia que los llevaría a ambos a aislar el tungsteno en 1784. Una vez llegado a América, Elhuyar buscó allegarse a individuos interesados en discutir temas científicos. En el Tribunal de Minería encontró al empresario minero Juan Eugenio Santelizes Pablo (17331793), quien fue fiscal de la corporación desde 1791 y hasta su muerte, dos años después. Este funcionario realizó una compra de libros sobre química y metalurgia con títulos novedosos, de autores franceses y alemanes, recomendados por el director, mismos que fueron útiles para el trabajo del grupo que estaba por formarse. Con los mismos intereses se encontraba Francisco Javier de Sarría, primer director de la Real Lotería y autor de un Ensayo de metalurgia (México, 1784), cuyo Suplemento, aparecido siete años después, incluía una descripción del método de beneficio de Born y expresaba las reacciones químicas con base en la nueva nomenclatura química y los conceptos de Antoine-Laurent Lavoisier. El Tratado elemental de química (1791)

de este autor fue traducido al español por primera vez por otro miembro de la tertulia, Vicente Cervantes, que además de ser el director del Jardín Botánico, era el boticario del hospital de San Andrés. Este personaje, junto con Luis Fernando Lindner (ca. 1763-1805) —médico graduado en Viena y catedrático de química del Real Seminario de Minería— y Andrés Manuel del Río, se hicieron accionistas de la Mina de Morán en Real del Monte, en el actual estado de Hidalgo, empresa que tuvo poco éxito y que causó problemas de herencia a la muerte de Lindner. El médico Francisco Xavier Balmis (1753-1819), introductor de la vacuna de la viruela en México, inoculó a la hija de Elhuyar entre las primeras personas vacunadas para mostrar que la sustancia no causaba ningún daño. Por último, el ingeniero Miguel Constanzó, cuyo sobrino, Manuel Ruiz de Tejada fue uno de los primeros alumnos del Seminario de Minería y luego profesor del mismo, consultó a Cervantes, a Elhuyar y a Lindner sobre los materiales con los que debían construirse las cañerías para el traslado de agua potable en la ciudad. Así pues, con la química como hilo conductor, estos personajes se consultaban y quizá se reunían para discutir otros muchos temas, incluso de índole política.
Falta aún mucho por indagar para encontrar otros grupos de estudio similares a los mencionados, que seguramente se reunían no sólo en la capital, sino también en ciudades como Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Oaxaca o Valladolid, por mencionar algunas. Estas evidencias demuestran la efervescencia intelectual y el apetito por conocer y discutir temas científicos.
Conclusiones
Como se observa, durante los últimos años del virreinato los gremios fueron sustituidos paulatinamente por profesionales certificados por

Eduard Ender (1822-1883)
Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en su choza de la selva, 1856

alguna institución pública. La Academia de San Carlos otorgaba el título de maestro de Arquitectura, el Seminario de Minería los de peritos facultativos de Minas y Metalurgia y, más adelante, de ensayador y apartador de metales. A estas instituciones se sumaron los colegios estatales que, además de ofrecer estos estudios, otorgaban títulos de agrimensores o topógrafos y ensayadores.
Los conocimientos farmacéuticos impulsados por el desarrollo del Jardín Botánico y el conocimiento de las plantas modernizaron la enseñanza de la medicina y evidenciaron la necesidad de estudiar e instituir una escuela dedicada a la técnica agrícola, aspiración que tomó cuerpo en la Escuela de Agricultura y Medicina Veterinaria en 1854, la cual sería uno de los brazos académicos, el dedicado a los recursos naturales renovables, de la Secretaría de Fomento durante el Porfiriato.
Cuando el Colegio de Minería se transformó en Escuela de Ingenieros en 1867, se constituyó en la que sería la sección dedicada a los recursos no renovables de Fomento, al agregarse otros estudios profesionales como los de ingeniero mecánico, ingeniero geógrafo e ingeniero civil. Los maestros gremiales, ingenieros y científicos del siglo xviii abandonaron su carácter gremial para convertirse en ingenieros/científicos, como en el caso de los de minas/geólogos, los geógrafos/astrónomos o los civiles/matemáticos, entre 1850 y 1930. Con ello surgieron instituciones como el Observatorio Astronómico, el Servicio Sismológico, el Instituto Geológico, el Observatorio Meteorológico y otros de carácter nacional, de tal suerte que el conocimiento de la ingeniería adquirió un tinte de ciencia básica, es decir, no aplicada. Ello impulsaría el nacimiento de carreras científicas como la de matemáticas o física y los institutos de Física, Matemáticas o la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, o de carreras similares en los colegios estatales, que también se convirtieron en universidades a lo largo del siglo xx. Hubo diversos intentos por instaurar la educación media superior de corte técnico, pero no pudo desarrollarse sino hasta muy entrado el siglo xx. En resumen, el conocimiento pasó del taller del gremio al quehacer del ingeniero e incluso a la investigación científica gracias a su desarrollo e institucionalización en el virreinato.

maría cristina torales pacheco *
Para comprender la consolidación de la Independencia y la construcción del México nacional que tuvieron lugar a principios del siglo xix, debemos asumir que la emancipación frente a la monarquía fue una iniciativa compartida por medio de entramados sociales transoceánicos entre los numerosos habitantes del inmenso territorio de lo que fue el reino de la Nueva España y los muchos pobladores de otras gobernaciones y reinos americanos.
A partir del reconocimiento de América por parte de los europeos en el siglo xvi, se aceleraron los procesos migratorios, primero hacia ese continente y, avanzada la centuria, al Pacífico insular. A la par y como consecuencia de las constantes migraciones, se desarrollaron lo que hoy en día los estudiosos de las ciencias sociales califican como “redes sociales”. Por medio de ellas, se promovieron las interacciones de numerosos individuos con fines comunes y se emprendieron actividades continentales e intercontinentales lo mismo de orden económico que intelectual.
Durante los tres siglos del México virreinal, fueron constantes en algunos sectores de la sociedad los intercambios de ideas, de objetos, etcétera. Hay que decir que, en los albores del siglo xix y a lo largo de sus primeros lustros, de manera paralela a las múltiples transacciones mercantiles transoceánicas que llevaron a cabo los mercaderes, éstos, así como los miembros del clero secular y regular y los funcionarios del rey, compartieron prácticas culturales, ideas políticas y aspiraciones, experimentados de modos innovadores en América del Norte y en Europa en entidades de gobierno que, de cara a la modernidad, se configuraron como monarquías modernas y repúblicas. Los entramados sociales de los migrantes europeos en la Nueva España tuvieron sus orígenes en el siglo xvi, al tiempo de la expansión hacia el sur y hacia el norte del territorio. Los primeros pobladores que llegaron a las costas de Veracruz con Hernán Cortés y con Pánfilo de Narváez fueron el puntal de las migraciones en cadena. Éstos hicieron venir de sus lugares de origen a paisanos, parientes y amigos, que contribuyeron a la fundación de villas, pueblos y ciudades en el centro del territorio. A mediados del siglo, europeos, criollos, mestizos y naturales de la tierra ya se habían extendido hacia el norte. Para ello cruzaron las fronteras mesoamericanas, las impuestas por la naturaleza y las de la resistencia de los pobladores nómadas. Consolidada su fortaleza en la Nueva España, superaron los límites definidos por los gobernantes civiles y eclesiásticos y no repararon hasta
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
cruzar el Pacífico y asegurar a parientes y allegados en las islas del continente asiático, de tal manera que, a fines del siglo xvi, ya estaban configurados y definidos en la Nueva España los tejidos socioeconómicos que habían desencadenado los intercambios económicos y, a través de ellos, los de carácter intelectual. A esos vínculos habría que añadir los que establecieron las órdenes religiosas, que cruzaron el Atlántico para contribuir a la trasmisión y defensa de la fe católica, fin con el que la monarquía española justificó su expansión.
Es posible advertir y comprender estas redes sociales a través de, al menos, dos vías: la que desde nuestro horizonte se podría calificar como la vía familiar, que explica los vínculos de los individuos por sus nexos de paisanaje, de familia, de compadrazgo y de amistad, y por la vía de la identificación, de cara a la modernidad, en el seno de las corporaciones, por medio de las cuales los individuos se agruparon en torno a objetivos en común.
Me limito a ilustrar lo afirmado hasta aquí con dos complejos grupos que desarrollaron redes con las que interactuaron en la Nueva España y tuvieron un papel sustantivo en América, Europa y el Pacífico insular: la Compañía de Jesús y los líderes del tráfico mercantil de la Nueva España, esto es, los miembros del Real Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México, en específico, a los del partido vizcaíno. Aunque en numerosas ocasiones me he referido a Francisco Ignacio de Iraeta y Azcárate, comerciante vasco que vivió en la Nueva España en la segunda mitad del siglo xviii, lo retomo aquí para mostrar lo que fue una red familiar diacrónica y sincrónica. A través de sus nexos y los de sus descendientes, es posible apreciar la sociabilidad de al menos tres generaciones y la interacción de sus parientes y allegados, que, a principios del siglo xix, fueron proclives a la monarquía, en tanto que podemos visualizar a otros que contribuyeron a la consolidación de la Independencia, que incluso firmaron el acta y fueron activos constructores de la nueva nación.1
* Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México.
1 María Cristina Torales Pacheco, “Jesuitas y comerciantes novohispanos: sus redes transoceánicas”, en Béatrice Perez, Sonia V. Rose y Jean-Pierre Clément (dirs.), Des marchands entre deux mondes: pratiques et représentations en Espagne et en Amérique (xve-xviiie siècles), París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, pp. 65-80, y María Cristina Torales Pacheco, “Redes transoceánicas de jesuitas y empresarios en el tránsito mercantil y cultural Nueva España-Filipinas”, en María Cristina Torales Pacheco (ed.), Nueva España en la monarquía hispánica, siglos xvi-xix: miradas varias, México, El Colegio de San Luis/Universidad Iberoamericana, 2016, pp. 413-436.
p. 798
Claudio Coello (1642-1693)
San Ignacio de Loyola, ca. 1680
Cristóbal de Villalpando ( ca. 1645-1714)
San Ignacio en Venecia, ca. 1700-1714
Glorificación de San Ignacio, ca. 1700-1714
San Ignacio en la cueva de Manresa, ca. 1700-1714



Los jesuitas novohispanos, integrantes de un entramado mundial
La Compañía de Jesús fue una corporación que surgió en Europa al mismo tiempo que se consolidaba la presencia europea en nuestro territorio.2 Hernán Cortés, apoyado por numerosos indígenas, derrotó a los mexicas el 13 de agosto de 1521 y, unos meses antes, en mayo de ese año, Ignacio de Loyola, herido en una pierna, había iniciado un tiempo de reflexión que dio lugar más tarde a la fundación de la corporación jesuita, que muy rápidamente se hizo notar en Europa. Muy pronto se incorporaron a ella numerosos individuos y se fundaron muchos colegios. El acierto de las acciones de la orden en Europa y más tarde en los cuatro continentes debe atribuirse a su “modo propio de ser”, definido en dos breves textos, herencia de Ignacio, su fundador: Ejercicios espirituales, su modo espiritual, y, sobre todo, Las constituciones, el modo de gobierno y organización. Como complemento se sumó, a fines del siglo xvi, la Ratio studiorum, texto en el que, a partir de las experiencias pedagógicas de las primeras décadas, fue definido el modo de ser de los jesuitas como educadores. Por petición de Felipe II al prepósito general de los jesuitas, en su real cédula del 26 de marzo de 1571, a fines de 15723 arribaron los primeros jesuitas a Veracruz. Lo hicieron cuando ya había pasado la época de sorpresa y asombro ante los habitantes, la naturaleza y el accidentado territorio americano,4 cuando en Europa ya se había concebido un imaginario del continente a través de los relatos, los escritos y las representaciones plásticas. La Compañía contaba para entonces con las experiencias misioneras de Francisco Xavier en el espacio asiático; con las numerosas tareas para reafirmar la fe por Canisio en
los territorios del Imperio germánico y con tres décadas como maestros de la juventud en diversas partes de Europa.
Al tiempo que los jesuitas iniciaron sus tareas pastorales en el reino de la Nueva España, los grandes mercaderes, prioritariamente los de origen vasco, hicieron valer ante el monarca Felipe II su solidez y fortaleza en tierras americanas, así como su capacidad y pericia técnica marítima en el trazo de la ruta asiática por el océano Pacífico, que abrió el mercado asiático a los “mexicanos” y a sus corresponsales europeos. Con la ruta Acapulco-Manila se habría de configurar la primera gran globalización. A la cabeza de ella, desde fines del siglo
2 María Cristina Torales Pacheco, “Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público ilustrado”, en Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (eds.), Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica, 1549-1773, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto Francés de Estudios Andinos/Universidad del Pacífico, 2007, pp. 195-224; de la misma autora, “Diversidad, unidad e identidades en la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Alexandre Coello de la Rosa y Teodoro Hampe Martínez (eds.), Escritura, imaginación política y la Compañía de Jesús en América Latina, siglos xvi-xviii, Barcelona, Bellaterra, 2011, pp. 167-183; “La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús: del esplendor a la expulsión”, en Los jesuitas: religión, política y educación, siglos xvi-xviii, vol. 3, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012, pp. 1483-1502, y “Multiculturalidad e intercambio transoceánico en el mundo hispánico: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Rafael Dobado González y Andrés Calderón Fernández (coords.), Pintura de los reinos: identidades compartidas en el mundo hispánico. Miradas varias, siglos xvi-xix, México, Fomento Cultural Banamex, 2012, pp. 133-151.
3 Llegaron a Brasil en 1549, a la Florida en 1565 y a Perú en 1568.
4 María Cristina Torales Pacheco, “Los inicios de la tarea misional de los jesuitas en la Nueva España, siglo xvi”, en Zacarías Márquez (comp.), Simposium de las Misiones Tarahumaras, Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua, 2011, pp. 77-107, y, de la misma autora, “Iniciativas científicas y labor misional de los jesuitas en la Nueva España, siglo xvi”, en José Sánchez Paredes y Marco Curatola Petrocchi (eds.), Los rostros de la tierra encantada: religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, pp. 339-421.

Alonso Sánchez Coello ( ca. 1531-1588)
Felipe II como rey de Portugal, siglo xvi
Marcos de Orozco (siglo xvii)
Planta de las islas Filipinas dedicada al rey Nuestro Señor don Felipe Cuarto en su real Consejo de Indias, 1659
xvi y hasta el año de 1815, estuvo la monarquía española, con la Nueva España ubicada en el vértice entre Europa y el Pacífico insular.5
Lo primero que emprendieron los jesuitas en la Nueva España fueron la fundación de colegios para en ellos formar a los jóvenes como “buenos cristianos” y la instrumentación de misiones urbanas entre los cristianos de las diócesis para incrementar sus prácticas sacramentales. Para poner en práctica los principios determinados por el Concilio de Trento en aras de reafirmar la fe en un contexto mundial en el que la Reforma protestante fracturaba en Europa a las comunidades católicas, desarrollaron en la Nueva España una amplia red educativa y pastoral para incidir en la compleja sociedad criolla, mestiza e indígena. No fue sino hasta fines del siglo xvi, en obediencia al papa, al general de la corporación, Everardo Mercuriano, y al rey Felipe II, cuando los jesuitas iniciaron sus tareas evangelizadoras entre los pobladores que aún no habían sido cristianizados, concretamente en el noroeste de México.
Para mediados del siglo xviii, en la Nueva España, los muchos colegios y numerosas misiones del noroeste funcionaban como casas autosustentables, pero comunicadas entre sí y con un objetivo en común: la promoción de la fe católica. En adición a ello, los jesuitas mantenían una amplia red económica soportada por más de un centenar de complejos agrarios ubicados en todo el territorio, cuya producción, además de abastecer a las principales ciudades, les permitía interactuar con los grandes comerciantes que controlaban el tráfico transoceánico y realizar transacciones entre los colegios y misiones de manera interna. Los vínculos económicos entre sus unidades de producción operaron a la par que la intercomunicación de sus procesos culturales.6 El saber acumulado de la corporación jesuita sobre la naturaleza, los habitantes y la riqueza de los cuatro continentes a mediados del siglo xviii era superior al que podían tener sus gobernantes. En la Nueva España, las misiones de los jesuitas en el noroeste contribuían a consolidar las fronteras del reino. Esto, entre otras razones, fue lo que más tarde José María Morelos tuvo en mente, asesorado por Carlos María de Bustamante, para que en el Congreso de Chilpancingo, una vez expresado el objetivo de hacer de la Nueva España una nación independiente, propusiera el regreso de los jesuitas con estas palabras: “Se declara el restablecimiento de la Compañía de Jesús para proporcionar a la juventud americana la enseñanza cristiana de que carece en su mayor parte y proveer de misioneros celosos a las Californias y demás provincias de frontera”.7
A mediados del siglo xviii, la Compañía de Jesús superaba en influencia en el orbe católico más de lo que podía aspirar cualquier monarquía absolutista europea en ese tiempo. En 1751, la corporación tenía 22 642 miembros dispersos en todo el mundo. Estaban organizados en cinco Asistencias: itálica, lusitana, gálica, germánica e hispánica. La Provincia Mexicana formaba parte de la Asistencia Hispánica. En esos años, las principales monarquías europeas percibieron en la orden un obstáculo para el ejercicio de sus gobiernos absolutos. Fueron expulsados de Brasil en 1754 y de Portugal en 1759; el parlamento francés disolvió a la corporación en Francia; Carlos III les

aplicó la pena más grave que a un noble se le podía asignar: el extrañamiento. Consecuencia de eso fue la expulsión de los soldados de Cristo de los territorios de la monarquía española. En el lapso de 1767 a 1774 llegaron de la Nueva España al puerto de Santa María quinientos sesenta y cuatro jesuitas8 y la mayoría de los originarios de América fueron acogidos en los territorios del papa en la península italiana. No obstante disminuida la solidez y la fortaleza de sus entramados sociales, los jesuitas novohispanos fueron apoyados en el exilio a través de las redes mundiales de destacados comerciantes de la Nueva España.9
5 María Cristina Torales Pacheco, “Yraeta, comerciante novohispano del siglo xviii en la economía transoceánica”, en Renate Pieper y Peer Schmidt (eds.), Latin America in the Atlantic World/El mundo atlántico y América Latina, 1500-1850: Essays in Honor of Horst Pietschmann, Colonia, Weimar y Viena, Böhlau, 2003, pp. 335-349.
6 María Cristina Torales Pacheco, “Aspectos poco considerados en relación con la expulsión que impactaron la memoria colectiva novohispana en el periodo 1767-1816”, en Inmaculada Fernández Arriaga et al. (coords.) Memoria de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Madrid, Anaya, 2018, pp. 133-153.
7 Citado en Francisco de Borja Medina, “El efímero restablecimiento de la Compañía de Jesús en Nueva España en la coyuntura de las luchas por la emancipación, 1816-1821”, en Milena Koprivitza et al. (eds.), Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones, 1808-1940, Tlaxcala y México, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010, p. 287.
8 Manuel Pacheco Albalate, El Puerto: ciudad clave en la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2007, pp. 158-159.
9 María Cristina Torales Pacheco, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, en María Cristina Torales Pacheco y Juan Carlos Casas García (eds.), Extrañamiento, extinción y restauración de la Compañía de Jesús: la Provincia Mexicana, México, Universidad Iberoamericana/Universidad Pontificia de México/Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2017, pp. 369-410, y, de la misma autora, “El extrañamiento de la Compañía de Jesús”, en Juan Carlos Casas (ed.), Nueva historia de la Iglesia en México, vol. i: De la evangelización fundante a la Independencia, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/ Universidad Pontificia de México, 2018, pp. 906-919.

Los vascos, unidos por su identidad
Al tiempo que los jesuitas desarrollaron sus propósitos pastorales y educativos autosustentados en sus empresas económicas, los más acaudalados comerciantes mostraron su identidad en la Nueva España. Obtuvieron la aprobación real para fundar el Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México. Lo hicieron con el conocimiento y la experiencia de contratación y solidaridad de las cofradías de “hombres de negocios” vascongados, que “desde tiempo inmemorial” unían a “mareantes, maestres de naos y mercaderes”, tales como la de Santiago en Bilbao,10 a la que en 1511 la reina doña Juana, en carta real del 22 de junio, otorgó el privilegio de Consulado y Universidad de maestros, capitanes y mercaderes.11 Esa aprobación real tuvo como antecedente la fundación del Consulado de Burgos, reconocido por una pragmática del 21 de julio de 1494 a solicitud de Juan de Ariz.12 Los comerciantes novohispanos, muchos de ellos de origen vasco, debieron tomar en cuenta las experiencias y las leyes de sus ances -
10 Teófilo Guiard y Larrauri, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del comercio de la villa, vol. i, Bilbao, Imprenta y Libería de José de Astuy, 1913, p. 5.
11 Ibid., p. 7.
12 Ibid., y Óscar Cruz Barney, El riesgo en el comercio hispano-indiano: préstamos y seguros marítimos durante los siglos xvi a xix, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 14.
13 Andrés Eliseo de Mañaricua, Las ordenanzas de Bilbao de 1593, edición facsimilar con prólogo de Adrián Celaya Ibarra, Bilbao, Academia Vasca de Derecho, 2011.
14 María Cristina Torales Pacheco, “Cuatro escritores, una musa y la identidad vascongada de todos ellos: origen del Colegio de las Vizcaínas”, en Ana Rita Valero (coord.), Vizcaínas: 250 años de vida en un colegio a prueba del tiempo, Madrid, El Viso/Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2017, pp. 21-35.
tros para regular el tráfico mercantil, para gestionar ante el rey la fundación del Consulado de México y para formular sus ordenanzas en 1593, más acordes con las del Consulado de Bilbao que con las de Sevilla de ese mismo año.13
Podríamos apreciar el siglo xvii como el tiempo en el que se expresaron las diversas identidades de la población novohispana, pero desde fechas muy tempranas los vascos hicieron notar la singularidad de su origen e hicieron valer la aportación vascongada en las experiencias de expansión y conformación de la monarquía global en el siglo xvi. Lo hicieron por medio de la escritura impresa, orientada a reafirmar su identidad, cuya difusión y lectura contribuyeron sin duda a la preeminencia del grupo vizcaíno en la sociedad americana. Por lo demás, los impresos cruzaron los océanos y fueron difundidos e incluso reeditados en la península ibérica.
Se trata de los escritos de Baltasar de Echave Orio (1540-1620), de fray Antonio de Ezcaray (¿?-1693), de fray Juan de Luzuriaga y Equino (1635-1693) y del presbítero Joseph de Lezamis (1654-1708),14 por ejemplo.
Echave, oriundo de Zumaya, provincia de Guipúzcoa, más conocido como pintor que como escritor, publicó Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra bascongada compuestos por Balthasar de Echave, natural de la villa de Zumaya en la provincia de Guipúzcoa y vecino de México. Introdúcese la misma lengua, en forma una matrona venerable y anciana, que se queja, de que siendo ella la primera que se habló en España, y general en toda ella la hayan olvidado sus naturales, y admitido otras extranjeras. Habla con las provincias de

Antonio de Villaseñor y Sánchez (1703-1759)
Mapa geográfico de la Compañía de Jesús en la Nueva España, desde Honduras hasta California, Roma, Joannes Petroschi, 1754
Giacomo Cantelli da Vignola (1643-1695)
Vizcaya, dividida en sus cuatro partes principales, Roma, Domenico de Rossi, 1696
Guipúzcoa y Vizcaya que le han sido fieles, y algunas veces con la misma España 15 En el contexto de la difusión de la obra de Echave, tenemos que advertir que vascos y navarros hicieron notar su preeminencia en las festividades realizadas con motivo de las beatificaciones y canonizaciones de Ignacio y de Francisco Xavier, primeros jesuitas que fueron ascendidos a los altares.
En 1673, Antonio de Ezcaray, quien cruzó el Atlántico con Bartolomé García de Escañuela, obispo de Puerto Rico y más tarde de Durango, se distinguió en la Ciudad de México como predicador y, en 1681, cuando se realizaron las gestiones para la fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu, radicaba en el Convento Grande de San Francisco de México y fungía como secretario de la Provincia del Santo Evangelio. Conviene dejar registro del sermón que predicó en 1683, una vez concluidas las gestiones de donación de la capilla a la Hermandad de Aránzazu y la aprobación de sus Constituciones: Oración panegírica en la magnífica, y solemne fiesta, que en demostración de su afecto, devoción, y lealtad, celebró la siempre ilustre y noble Hermandad de Aránzazu, en vizcaínos, guipuzquanos, alabeses, y navarros. A la Reyna de los Ángeles. Andrea María de Aránzazu.16 Imposible dejar de mencionar las controversias que suscitó otro
805 sermón que Ezcaray predicó en presencia del virrey, el año de 1692.
Al respecto, Antonio de Robles, sacerdote del arzobispado de México, anotó en su Diario:
El 7 de abril, lunes, segundo día de Pascua de Resurrección, predicó en la catedral el padre fray Antonio de Ezcaray, del orden de San Francisco, estando presente el virrey, Audiencia y tribunales, con tanta imprudencia sobre la falta de bastimentos que fue mucha parte para irritar al pueblo, de suerte, que si de antes se hablaba de esta materia con recato, desde este día se empezó a hacer con publicidad, atribuyendo las diligencias que hacía el virrey solicitando bastimentos para la ciudad, a interés y utilidad suya, y aplaudieron mucho a dicho predicador.17
El 4 de abril de 1671 quedó manifiesta la cohesión de los vascos en torno a la devoción a la Virgen en su advocación de Aránzazu, mediante una patente que gestionaron y obtuvieron de fray Hernando
15 Publicada “con licencia y privilegio” en la Ciudad de México, en la Imprenta de Henrico Martínez el año de 1607.
16 Antonio de Ezcaray, Oración panegírica en la magnífica, y solemne fiesta, que en demostración de su afecto, devoción, y lealtad, celebró la siempre ilustre y noble Hermandad de Aránzazu, en vizcaínos, guipuzquanos, alabeses, y navarros. A la Reyna de los Ángeles. Andrea María de Aránzazu, México, viuda de Bernardo Calderón, 1683, y José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía, vol. ii, prólogo de Guillermo Feliú Cruz, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico
José Toribio Medina, 1958, pp. 558-559.
17 Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), t. ii, México, Porrúa, 1972, p. 281.

Cristóbal de Villalpando ( ca. 1645-1714)
Nuestra Señora de Aránzazu, ca. 1690-1699
Fray Juan de Luzuriaga, Paranympho celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aránzazu (portada), México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1686
de la Rúa, comisario general de la orden franciscana, ante el notario Manuel Sariñana, para que los oriundos del señorío y encartaciones de Vizcaya, las provincias de Guipúzcoa y Álava y el reino de Navarra veneraran a Nuestra Señora de Aránzazu en su capilla, ubicada en el primer tramo de la escalera principal del claustro del convento y en ella enterraran a sus difuntos.18 Diez años más tarde, mediante un convenio con los franciscanos, suscrito cuando Ezcaray era secretario de la orden, recibieron en donación la capilla y obtuvieron la autorización para construir una nueva iglesia en el atrio en donde los indios otomíes tenían su altar (por lo que fueron indemnizados). Se formalizó la fundación de la hermandad y fueron elaboradas sus Constituciones, que fueron aprobadas en 1682. En el año de 1686 se decía que la iglesia en construcción “[…] será de las más preciosas hechuras de las que goza esta corte”, y dos años después se llevó a cabo su dedicación. En el friso de su bella y bien proporcionada portada se colocó una lápida con la leyenda: “Capilla de la Milagrosa Ymagen de N. S. de Aránzazu y entierro de los hijos y naturales de las tres provincias de Vizcaia y del reyno de Navarra, de sus mugeres, hijos y descendientes a cuia costa se fabricó y dedicó en el año de 1688”.
Destruida la iglesia de la cofradía a fines del siglo xix, la inscripción fue conservada y adosada en el muro, frente al acceso oriente de la iglesia que en el sitio se edificó, dedicada a San Felipe de Jesús.19
En 1686 salió a la luz la voluminosa obra del padre Luzuriaga, que siendo comisario general de la orden franciscana escribió y publicó en México: Paranympho celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aránzazu.20 En ella explicó la distinción que la madre de Jesucristo hizo a favor de los vascongados, representados por el pastorcito Rodrigo de Balzategui. Se refirió al espacio cantábrico, a la nobleza de los oriundos, a su historia y a su trayectoria como fieles cristianos. Habían pasado cinco años de la fundación formal de la Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu.
En noviembre de 1692, cuando Ezcaray fungía como guardián del Convento Grande de San Francisco, tomaron el hábito como caballeros en la capilla de Aránzazu Luis de Larrea, en la orden de Alcántara, y Juan de Larrea, en la de Santiago, ilustres criollos, hijos de Domingo Larrea, importante comerciante, rector en 1681 de la Hermandad de Aránzazu. La relevancia del acto quedó manifiesta en la memoria colectiva, entre otros motivos, porque el padrino de los jóvenes fue el virrey conde de Galve.21 Contra él, había tenido lugar el 8 de junio del mismo año el tumulto, bajo la voz común de: “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”.22
El 14 de abril de 1696, dos años antes de morir, el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas aprobó la Cofradía de Aránzazu y sus Constituciones, en las que quedó prohibida la percepción de limosnas que no provinieran de los propios miembros, lo que les valió su independencia de la jerarquía eclesiástica. La mayoría de los cófrades eran comerciantes, almaceneros, miembros del Consulado de México, mineros y terratenientes.
José de Lezamis, de origen vasco, confesor de Aguiar y Seijas, párroco del Sagrario Metropolitano y miembro de la Cofradía de Arán-

807 zazu, publicó la Vida del apóstol Santiago, impulsado por el arzobispo, su protector y patrocinador del voluminoso libro. Poco antes de fallecer Aguiar, a manera de introducción, añadió Lezamis a su obra concluida y ya en prensa, una biografía de su mentor. A ésta, siguieron cuarenta y siete capítulos en los que narró la vida del apóstol y su veneración en la península ibérica. En veintiún capítulos se refirió al lugar que ocupaba España en la historia de la salvación humana. Como conclusión de esa parte, el autor mencionó las advocaciones marianas objeto de veneración en la península ibérica e hizo una puntual relación de las diócesis y de sus rentas. En la última parte de su libro expuso las características del territorio de Cantabria; ofreció una sinopsis de la historia de sus pobladores; hizo referencia a la lengua de los vascos como la primera en la Península; se refirió a ellos como la “primera nobleza en el mundo” y dedicó varios capítulos a sus prácticas cotidianas y manifestaciones culturales. Hizo notar su valor y fortaleza militares, así como su defensa y difusión de la fe católica en los territorios de la monarquía. Los últimos capítulos los dedicó a las advocaciones marianas de Los Remedios, de Aránzazu y de Guadalupe del Tepeyac. A propósito de esta última, afirmó: “[…] aunque ella es criolla fueron sus padres vizcaínos” y resaltó su asociación con fray Juan de Zumárraga, férreo vizcaíno. Lezamis culminó su obra con un
18 “Libro de escrituras, papeles de fundación, constituciones, aprobación de la ilustre Cofradía de Aránzazu”, en Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega, Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas (en adelante, ahjmbn), Ciudad de México, f. 17v.
19 A fines del siglo xix fue construida la iglesia de San Felipe de Jesús sobre el espacio que ocupó la iglesia de la cofradía.
20 Juan de Luzuriaga, Paranympho celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aránzazu, México, Imprenta de los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1686.
21 A. de Robles, op. cit., p. 275.
22 Ibid., pp. 251-252.


Cristóbal de Villalpando ( ca. 1645-1714)
Don Francisco de Aguiar y Seijas, siglo xviii
Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe, de José Joaquín de Sayago (siglo xviii), Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
breve texto en vascuence, de carácter catequético, con el padrenuestro y con unas “Coplas a la encarnación y nacimiento de Nuestro Señor Iesu Christo”. La obra de Lezamis es reflejo de la mentalidad de los vascongados miembros de la Cofradía de Aránzazu y de los fundadores del colegio que habría de garantizar la protección de sus mujeres, trasmisoras de la lengua y de la fe.
Por real cédula del 6 de noviembre de 1729, expedida por Felipe V, la cofradía quedó bajo la protección real y fue declarada exenta de visitas y tribunales civiles y eclesiásticos. Esto se logró gracias a los vínculos con la Congregación de San Ignacio de Madrid, institución que mantenía unidos a los vascongados residentes en la corte y que asumió el papel de gestora de los intereses de los vascos americanos ante la Corona y ante la Santa Sede.
La cofradía, además de ser una fraternidad pía, ofreció un invaluable soporte asistencial y financiero a sus agremiados, apoyó a comerciantes, agricultores y mineros con préstamos a un interés de 5 por ciento anual y se asoció a empresas mercantiles que le permitieron incrementar sus capitales. Hay que añadir que, gracias a los entramados mercantiles de sus miembros, invirtió capitales en el tráfico de mercancías asiáticas por medio de la Nao de China. La veneración a Nuestra Señora de Aránzazu fue también un móvil de expresión e integración de los vascos y de los navarros residentes en otras ciudades, como Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, etcétera.23
El Colegio de San Ignacio en favor de las damas vizcaínas
El Colegio de las Vizcaínas, fundación pía de los cofrades de Aránzazu, significó de manera simbólica el eje rector de la identidad de las redes sociales a las que nos hemos referido. El 1 de noviembre de 1732 se reunieron Juan José de Eguiara y Eguren y los diputados de la cofradía, para “[…] arbitrar, discernir y plantear la nueva creación y fundación de casa o colegio de niñas, y matronas viudas, hijas, y descendientes de familias bascongadas bajo de la protección y título del Glorioso Patriarca, el Sr. Dn. Ignacio de Loyola, Atlante y fundador de la sagrada Compañía de Jhs”.24 Aprobaron la iniciativa cincuenta asistentes a la junta, entre los que destacaron mineros, comerciantes y letrados prominentes de la comunidad vascongada residentes en la Ciudad de México.
Se acudió al virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, para obtener la real protección. Éste, acorde con la respuesta del fiscal del rey Felipe V, concedió la licencia “considerando resultar de ella el servicio de ambas majestades y siendo por esta razón la obra tan útil y proficua al público”.25 Francisco Fagoaga, entonces prior del Consulado de México, y Miguel de Amozorráin, apoderados de la cofradía, gestionaron en el cabildo de la ciudad un solar de ciento cincuenta varas de frente, de oriente a poniente, y ciento cincuenta de fondo, de norte a sur, y merced de dos reales de agua de la que corría por la atarjea
23 J. de Luzuriaga, op. cit., libro 2, cap. ix
24 “Acta de la reunión solemne del rector y diputado de la cofradía que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1732”, citada en Homenaje a don Francisco de Echeveste, don Manuel de Aldaco, don Ambrosio Meave: fundadores del Colegio de las Vizcaínas, Centro Vasco de México, 1734-1940, México, Imprenta Abóitiz, 1940, p. 8.
25 Ibid

810 proveniente de Chapultepec. El 26 de octubre de 1733 se acordó en el cabildo de la Ciudad de México que el procurador general y el obrero mayor visitaran el terreno solicitado, y el 6 de noviembre se aprobaron las mercedes del sitio y del agua. El magno edificio, concebido como un espacio funcional y autosustentable, trazado por Pedro Bueno Basori, fue edificado en un lapso breve gracias a las aportaciones de más de doscientos miembros de la comunidad vascongada de la Nueva España. Fue invitado el arzobispo Manuel José Rubio y Salinas a reconocer el edificio, y durante la visita se acordó: “[…] que manejarían los patronos con absoluta independencia todo lo temporal, el gobierno y dirección del colegio reservada sólo a vuestra ilustrísima que con cuatrocientos pesos y los entierros tendría rentas bastantes el capellán, sobre que vuestra ilustrísima daría su pleno asenso y nos compondríamos, sin mencionar el beneplácito apostólico”.26 Sin embargo, el arzobispo manifestó en una misiva haber “encontrado tantas dificultades para poderlas pasar” que consultaría a los letrados sobre “este negocio”, para reducirlo “a lo justo”. Estas palabras motivaron a Aldaco a escribir a Ambrosio Meave la emblemática esquela que aún se conserva en el colegio:
Ambrosio acompaña a ésta la respuesta del Sr. Arzpo., sobre las condiciones que le propuse para el convenio con que su Illma. me brindó en otro tiempo; llevará V. M. a Dn. Franco. Xavier Gamboa, y le dirá que por lo que a mí toca no se hablará más palabra, sino a la corte, y a Roma por todo,
26 Ibid., p. 13.
27 Lo relativo a la rsbap está fundamentado en María Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, México, Universidad Iberoamericana/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/ Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2001.
y si saliéremos deslucidos pegarle fuego a lo que nos ha costado ntro. dinero. A Dios hasta la noche.
El abogado Francisco Xavier Gamboa, criollo de origen vasco y oriundo de Guadalajara, miembro más tarde de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap), de la que en breve daré noticia, se valió de los vínculos sociales vascongados de la Nueva España y de Europa para obtener la aprobación real y la del papa para la apertura del colegio. En Madrid fue apoyado por la ya mencionada Congregación de San Ignacio de Loyola. El año de 1767, cuando el arzobispo Rubio y Salinas ya había fallecido, llegaron la bula y la real cédula en la que se aprobó la apertura del colegio, con independencia de la jerarquía episcopal. El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón las reconoció el 13 de agosto de 1767. El 21 de ese mismo mes, los diputados de la cofradía, Juan Lucas de Lassaga y Domingo Ignacio de Lardizábal, participaron al cabildo de la ciudad la apertura del Colegio de San Ignacio para mujeres vizcaínas. En un contexto de tensión en los círculos de los vascongados, producto de la partida de parientes y allegados jesuitas expulsados en cumplimiento de la pragmática sanción expedida por Carlos III, el colegio abrió sus puertas el 9 de septiembre de 1767.
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
Hemos hecho ya algunas menciones de cómo numerosos cofrades que veneraban a la Virgen de Aránzazu se inscribieron en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap).27 Fue la más notable de las sociedades de la península ibérica orientadas a fomentar la aplicación de las ciencias, las técnicas y las artes útiles con el fin de lograr la prosperidad y el bienestar generales. En el siglo xviii esta
El Colegio de las Vizcaínas, en Manuel Rivera Cambas, México pintoresco, artístico y monumental: vistas, descripción, anécdotas y episodios de los lugares más notables de la capital y de los estados, México, Imprenta de la Reforma, 1880-1883
Autor no identificado
Francisco de Fagoaga, 1736


Francisco Bayeu y Subías (1734-1795)
Retrato de Pedro Rodríguez de Campomanes, 1777
Dibujo de Luis Paret y Alcázar (1746-1799)
Grabado de Manuel Salvador Carmona (1734-1820)
Retrato de Xavier María de Munibe, conde de Peñaflorida, primer director de la Sociedad Bascongada, 1785
sociedad llegó a contar con más de 1 800 miembros dispersos en el orbe, de los cuales 545, casi la tercera parte, radicaban en Nueva España en el tiempo en que solicitaron su adscripción. Sobresaliente por ser la primera sociedad en su género, por la calidad de sus miembros, por su incidencia en todo el mundo hispánico y porque constituyó el modelo para la iniciativa real impulsada por el ministro Pedro Rodríguez de Campomanes, quien en 1774 en su Discurso sobre el fomento de la industria popular instó a las personas “distinguidas y celosas de cada provincia” a fundar sociedades económicas de Amigos del País a semejanza de la rsbap. Esas sociedades fueron calificadas por el ministro como “cuerpos patrióticos”.28
La rsbap fue fundada en 1764 por un grupo de nobles vascos convocados por Xavier María Munibe, conde de Peñaflorida. Su objetivo fue impulsar el desarrollo de las provincias vascongadas. Lo hicieron mediante el fomento a la instrucción en escuelas públicas gratuitas y fundaron el Real Seminario de Bergara para educar a los jóvenes como buenos cristianos e iniciarlos en las ciencias y artes útiles. A los diez años de fructíferas experiencias, quienes presidían la rsbap promovieron la afiliación de individuos residentes en otros territorios de la monarquía e invitaron a sumarse también a individuos extranjeros. Los más fueron inscritos en calidad de beneméritos. De los 515 plenamente identificados como residentes en Nueva España, 315 participaban en lo que hoy se nombra el sector privado. Hubo entre ellos pequeños comerciantes y pequeños propietarios agrarios, así como los más poderosos empresarios que habían logrado conjugar las prácticas agrarias, mercantiles y mineras; 198 colaboraron con el gobierno virreinal, de los cuales 40 fueron militares y 56 realizaron actividades en la Real Hacienda; 71 de los socios fueron calificados como “literatos y curiosos” y dejaron huella por sus escritos y experiencias vinculadas a las ciencias y las artes útiles. Los eclesiásticos fueron 52 individuos, de los que 48 fueron miembros del clero secular y cuatro del regular.
Los novohispanos —por origen o residencia—, muchos de ellos cofrades de Aránzazu y benefactores del Colegio de San Ignacio, se incorporaron a la rsbap y constituyeron un grupo social líder en los ámbitos intelectual, económico y político. Impulsaron en la Nueva España la prolífica expresión intelectual, científica y humanista en las últimas décadas del siglo xviii y en las primeras decimonónicas. Entre los principios fomentados por sus socios estuvo el amor patrio, traducido éste en el fomento de las de las ciencias y de las artes útiles a través de la instrucción para hacer de cada individuo un ciudadano útil a la sociedad. Los miembros de la rsbap insertos en el gobierno virreinal y en los ayuntamientos de las principales ciudades de Nueva España, en los colegios, en los seminarios y en el hospicio de pobres emprendieron numerosas acciones para fomentar en la niñez y en la juventud ese amor patrio. Entre sus muchas realizaciones, hay que resaltar la apertura y el patrocinio de numerosas escuelas públicas y gratuitas en las principales ciudades de la Nueva España, cuyo impacto en la sociedad se hizo evidente en los albores del siglo xix, cuando numerosos individuos sabían leer y escribir.

Como lo haremos notar más adelante, no pocos miembros de la rsbap o sus hijos participaron en los movimientos de gestación, desarrollo y consolidación de la Independencia política de México, y algunos de sus descendientes fueron actores centrales en la reconstrucción económica y el fomento cultural en el México nacional.
El retorno de los jesuitas a la Nueva España y el apoyo de los entramados sociales
La aspiración de Napoleón de una hegemonía europea y su impacto en los territorios de la monarquía española cimbraron los entramados sociales en los espacios de ésta. La rsbap, a partir de la invasión francesa al norte de la península ibérica, suspendió sus vínculos ultramarinos y frenó sustancialmente sus actividades. Las redes mercantiles de los novohispanos disminuyeron en mucho sus operaciones. Aquí procede mencionar que después de fundada la República Cisalpina el 25 de junio de 1797, conocidas sus primeras medidas anticlericales, la invasión a los estados pontificios y la amenaza a la potestad del pontífice, Carlos IV expidió un decreto el 31 de octubre de 1797 y la real cédula del 28 de agosto de 1798, con los que se permitía a los jesuitas regresar a sus patrias sin pasar por Madrid.29 Uno de los expulsos novohispanos, que permanecía aún en Bolonia, el 29 de noviembre de 1797 escribió una misiva a uno de sus amigos residentes en la Ciudad
28 Pedro Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular: de orden de S. M. y del Consejo, Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha, 1774, p. lix
29 Este apartado está sustentado principalmente en M. C. Torales Pacheco, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, op. cit., p. 389.

814 de México manifestándole la situación que padecían y advirtió: “[…] somos los jesuitas por nuestros dictámenes católico monárquicos vistos y tratados como enemigos o como dañosos a la república”. Para entonces, los expulsos ya tenían noticia del decreto y esperaban que el ministro José Nicolás de Azara lo recibiera para que les permitiera partir a Barcelona.30
Numerosos exjesuitas novohispanos se trasladaron precisamente a Barcelona con miras a cruzar el Atlántico.31 Algunos lo lograron a través de las redes sociales hispánicas. A otros se lo prohibieron las autoridades locales del puerto. A Magdaleno Ocio, Juan de Arrieta, Juan Serrato y Juan Soldevilla, por ejemplo, les fue negado el permiso el 22 de enero de 1799; mientras que Juan Luis Maneiro, José Gregorio Cosío, Lorenzo José Cavo, Antonio Franyuti Regalado y Manuel I. Miranda arribaron a Veracruz el 24 de junio de 1799.32
Un ejemplo de cómo las redes mercantiles de los vascos auxiliaron el retorno de los jesuitas es el caso de Juan Luis Maneiro, quien
30 Manuscrito 15, archivo privado.
31 Eva María St. Clair Segurado, Expulsión y exilio de la provincia jesuita mexicana, 1767-1820, Alicante, Universidad de Alicante, 2005, pp. 368-382; M. C. Torales Pacheco, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, op. cit., p. 389.
32 María Cristina Torales Pacheco, “Los jesuitas y la Independencia de México: algunas aproximaciones”, en Destiempos, año 3, núm. 14, México, 2008, pp. 397-412, disponible en http://ri.ibero.mx/bitstream/handle/ibero/1025/TPMC_Art_04.pdf?sequence=1&is Allowed=y ; consultado en octubre de 2021.
33 “Solicitud de licencia de José María Castañiza, Pedro Cantón, Jorge Vidaurre, etc. 11, 10, 1798”, en Archivo General de Indias (en adelante, agi), Sevilla, México, 2497, núm. 87.
34 agi, Arribadas, 440, núm. 250 bis.
35 Alberto María Carreño, Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México seg ún sus libros de claustros, t. ii, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963, p. 870.
36 Ibid., p. 876.
Pompeo Batoni (1708-1787) Retrato de Pío VI, 1775-1776
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) Carlos IV, 1789
encomendó el traslado de su biblioteca de Barcelona al puerto de Veracruz al comerciante Isidro Antonio de Icaza, miembro de la rsbap y del Consulado de México y regidor honorario del ayuntamiento. Maneiro había formado en el exilio una vasta biblioteca que trasladó a la Nueva España en partes. El 6 de julio de 1802, residente ya en la Ciudad de México, pocos meses antes de su muerte, solicitó autorización para retirar de la aduana seis cajones que contenían doscientos de sus libros. Falleció el 16 de noviembre del mismo año sin haber conseguido el traslado del resto de su biblioteca. Ésta no llegó sino hasta 1805 en cinco cajones con ciento setenta y un títulos, enviados por Juan Jisper desde Barcelona.
Pedro Cantón y José María Castañiza habían hecho en 1798 un intento fallido por embarcarse rumbo a Veracruz,33 pero no fue sino hasta el 9 de mayo de 1809 cuando obtuvieron la licencia para salir por Cádiz en la fragata inglesa Undaunted 34 Seguramente se valieron del apoyo de los vínculos transoceánicos de la casa mercantil de los Castañiza, entonces dirigida por Antonio Bassoco. En la Ciudad de México fueron acogidos por la hermana de José María, Teresa Castañiza, y su cuñado Bassoco, socio de la rsbap, que se distinguió el año de 1811 como comandante del Batallón de Patriotas Voluntarios de Fernando VII y por los cuantiosos préstamos que hizo a favor de la causa realista.
Los mencionados padres Cantón y Castañiza, en colaboración con el hermano menor de éste, Juan Francisco Castañiza —rector del Colegio de San Ildefonso, inquisidor honorario, miembro de la rsbap, rector de la universidad en el periodo 1812-1813, visitador de la Real Universidad en 1815 y obispo electo de Durango—, el canónigo José Mariano Beristáin, miembro de la rsbap, e Isidro Ignacio de Icaza, entre otros, emprendieron una campaña intensa para restablecer la Compañía de Jesús en la Nueva España. Lo lograron el 19 de mayo de 1816, y fue nombrado provincial de la corporación precisamente José María Castañiza. Cabe mencionar que ese mismo año ingresaron como novicios, entre otros, el mencionado Icaza, quien el 29 de mayo había renunciado para ese propósito a la rectoría de la universidad,35 y Basilio Manuel de Arillaga, quien había ingresado el 31 de julio y en noviembre informó a la Real Universidad que durante su noviciado no podría impartir cátedra.36 Seis meses más tarde falleció el padre Castañiza y dejó todos sus bienes a favor de la Provincia Mexicana. El padre Cantón quedó entonces como provincial.
A propósito de la estrecha relación que hubo entre las élites y los expulsos, anoto aquí dos testimonios que permiten apreciar la comunicación, la cohesión y la identidad que tuvieron en común. El padre Pedro Joseph de Ganuza, promotor de la devoción guadalupana en el exilio —cuyo padre, el comerciante Pedro de Ganuza, miembro de la Cofradía de Aránzazu, murió al año de que su hijo había partido al exilio—, recibió en 1782 como obsequio de su madre una magnífica pintura de la Virgen de Guadalupe, hechura de Francisco Antonio Vallejo, la cual fue trasladada a Bolonia por medio de las conexiones mercantiles de su cuñado, el ya citado Francisco Ignacio de Iraeta, cofrade de Aránzazu y socio de la rsbap. Otro testimonio lo constituye


Autor no identificado
Don Juan Francisco Castañiza González, siglo xix
un soneto que José Manuel Sartorio tradujo del italiano al castellano y publicó en el Diario de México el miércoles 11 de diciembre de 1805. Como preámbulo del poema, informaba que el 12 de diciembre de 1802, en Roma, en la casa de Juan de Arrieta, también expulso novohispano, lo había compuesto y “cantado” Magdaleno Ocio:
De Guadalupe aquella imagen bella, que México venera allá pintada, de estrellas, y de rayos adornada, modesta y graciosísima doncella.
¿Qué imagen es? Divina copia es ella, de la Madre de Dios, que penetrada, de un dulce amor, al darse retratada, estas voces parece que destella:
“¡Indios, queridos, ved en este encanto, la hermosa prenda de un amor materno, que a todo el orbe llenará de espanto!
¿Quién lo asegura así?, mi labio tierno.
¿Quién concibió el diseño?, el amor santo.
¿Quién lo pintó después?, el Dios eterno.37
Sartorio era colegial de San Ildefonso de México cuando partieron los jesuitas al exilio y, a principios del siglo xix, era reconocido por sus luces y por sus cualidades como gran predicador. Sostuvo correspondencia con sus maestros y compañeros jesuitas exiliados. En cumplimiento de la Constitución de Cádiz, Carlos María de Bustamante y Sartorio fueron designados electores por parte de los parroquianos de San Miguel, en el sur de la Ciudad de México. Cuando retornaron los jesuitas, no sólo los acogió, sino que, en noviembre de 1821, como vocal de la Junta Provisional Gubernativa, insistió en el restablecimiento de la Compañía, que por disposición de las Cortes de Cádiz había sido suprimida el año 1820 en todos los ámbitos de la monarquía española. Hay que decir, finalmente, que Sartorio fue uno de los firmantes del Acta de Independencia.
La universidad, un espacio para estrechar los vínculos del intelecto En el año de 1816 parecía que las aguas volvían a su caudal y se restablecían en la Nueva España el orden y el concierto. Los jesuitas apoyarían, una vez más, la educación de los jóvenes en las principales ciudades y las tareas misionales que habrían de asegurar los asentamientos en el norte del territorio. En atención a la demanda del rey Fernando VII de “que todas las universidades se establecieran con un mismo plan de doctrina”, por iniciativa de Miguel Guridi y Alcocer, la Real Universidad nombró una comisión para preparar la respuesta al monarca. Dicha comisión fue integrada por Matías de Monteagudo, fray Luis Carrasco y el propio Guridi. En ese contexto, el claustro uni-
versitario conformó otra comisión para que gestionara ante el virrey Calleja la devolución del edificio de la Real Universidad, que desde noviembre de 1810 había sido ocupado por tres Batallones de los Patriotas Voluntarios de Fernando VII. En esa comisión también participaron Matías de Monteagudo y Guridi y Alcocer, además de José Nicolás Maniau y Luis Montaña. El 26 de junio de 1816, la comisión firmó un escrito dirigido al virrey en el que le proponían diversos espacios para trasladar las tropas que ocupaban el recinto universitario y le ofrecieron que la universidad aportaría quinientos pesos anuales para apoyar su renta. Valorados los argumentos y sugerencias de la comisión, el virrey dispuso, el 3 de julio de 1816, la desocupación del deteriorado edificio y el traslado de los batallones al espacioso predio del ex-Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.38 Conviene hacer notar los vínculos intelectuales que se establecían en la casa de estudios. Importantes resultarían ser los que asociaban a Miguel Guridi y Alcocer a Isidro Ignacio de Icaza y a Matías de Monteagudo, que más adelante firmarían el Acta de Independencia. En aquel tiempo, empero, trabajaban en pro de la Real Universidad y de la renovación de su modelo educativo, sin poder prever lo que el destino les deparaba. Cabe advertir aquí que Isidro Ignacio de Icaza —cuyo padre ya hemos dicho que fue miembro de la rsbap y estuvo a cargo de trasladar la biblioteca del jesuita Maneiro de Barcelona a Veracruz— renunció a la rectoría de la Real Universidad para ingresar a la Compañía de Jesús en 1816.39 Así, en 1821, las luces y firmas de Guridi, Icaza, Monteagudo y Sartorio estuvieron unidas en el Acta de Independencia.
Los entramados femeninos en el tiempo de la insurgencia40
A las mujeres, además de tener incidencia en las redes transoceánicas en las que estaban insertos sus padres, esposos, hermanos, paisanos y amigos, podemos observarlas como patrocinadoras de obras pías, tales como la Casa de Cuna, el Hospicio de Pobres, la edificación de iglesias, retablos, etcétera, avanzado el siglo xviii, en el principio ilustrado que impulsó su valoración e influencia en el público. Así también, es visible su impronta en los espacios de socialización acordes con las Luces. Aquí conviene mencionar la unión de damas para venerar a la Virgen de los Remedios, patrona de la Ciudad de México, como ejemplo de cohesión femenina en la primera década del siglo xix En el contexto de la invasión del ejército napoleónico a España, en 1809 Ana de Iraeta, hija menor del antes citado Francisco Ignacio de Iraeta, junto con otras mujeres de la capital, organizó un novenario a San José y una colecta de casa en casa para apoyar a las viudas y huérfanas que hubiese en la península ibérica a causa de la guerra contra las tropas francesas. En coautoría con seis de sus colaboradoras, entre ellas, la marquesa de Vivanco, publicaron en la Gazeta un manifiesto dirigido a las mujeres novohispanas, texto que constituye un ejemplo de la expresión política femenina:
Muy señora nuestra: jamás se han presentado a la piedad cristiana objetos tan dignos de sus esfuerzos como los que le ofrece nuestra desgraciada
37 Diario de México, t. 1, núm. 72, 11 de diciembre de 1805, p. 315.
38 A. M. Carreño, op. cit., pp. 871-874.
39 Para Isidro Ignacio de Icaza, véase María Rosaura Álvarez Malo Prada, Isidro Ignacio Icaza: un firmante del Acta de Independencia, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2011, p. 68.
40 Este apartado está sustentado en María Cristina Torales Pacheco, “Mujeres patriotas novohispanas”, en La Cuestión Social, año 18, núms. 3-4, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2010, pp. 224-231.
817

época. Una religión santa y venerable, un rey al paso que muy amado, con tiranía perseguido, y una nación que después de habernos dado cuna y su antiguo honor, se ve generosamente sacrificada a la defensa de la ley de su Dios, y del imperio de su soberano, son hoy quienes con eficacia nos exigen la manifestación de los íntimos sentimientos de nuestros corazones.
Ya ha visto México, y sabrá el mundo la caridad, modestia, decoro y fervor con que las señoras habitantes de esta ciudad solicitaron, y han llevado a efecto un solemnísimo novenario al patriarca Sr. S. Josef, a pesar de la delicadeza de su sexo para el trabajo corporal, del rubor que su educación les inspira, y de la crítica que su intento suscitó, para alcanzar a todo el costo posible del Señor, árbitro de nuestra suerte, los auxilios necesarios. Pero bien entendidas estamos de que la compasión que hace el carácter de V. aún no satisface, ni nosotras creeríamos haber llenado nuestros deseos, si aquí cesaran nuestras solicitudes, cuando a los votos dirigidos al cielo deben unirse los socorros temporales a los necesitados; cuando corrió la voz de una en otra conversación, y aun desde el púlpito, de que las señoras sobre la cantidad que colectarán contribuirían de sus propios haberes para proporcionar a las viudas y huérfanas de los que en la presente guerra han muerto, algún alivio en sus graves urgencias; y cuando
41 Anexo al manifiesto aparece la lista, en doce páginas, de las señoras que dieron su aportación. Véase Gazeta Extraordinaria de México, 13 de noviembre de 1809, en Gazetas de México del año de 1809, t. xvi, núm. 137, edición de Manuel Antonio, Valdés y Juan López Cancelada, México, s. e., 1809, pp. 1021-1025.
42 Salvador de Pinal Icaza, “Genealogía de los Iraeta”, manuscrito propiedad del autor, p. 20.
43 Rocío Mesa Oliver y Luis Olivera López, Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México, 1811-1821, México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, p. 27.
44 Lucas Alamán, Historia de México, vol. i, México, Jus, 1990, p. 312.
45 Luis González Obregón, La vida en México en 1810, México, Departamento del Distrito Federal, 1975, pp. 107-113.
José de Medina (siglo xix)
Virgen de los Remedios, 1813
Autor no identificado
Don Gaspar Martín Vicario y familia, 1793
aun las señoras extranjeras nos han dado esta clase de ejemplos, que si no los imitamos, deben llenarnos de confusión y rubor.
Ha llegado ya la ocasión. Economizando con prudencia sobró para este destino más de la mitad de lo colectado para el novenario, lo cual aunque es corta cantidad para su fin, se pondrá en la gazeta por primera partida y a ella seguirá la nota de las señoras que contribuyan, con expresión de la cantidad que cada una diere; y todo se remitirá sin demora a la Suprema Junta Central por conducto de esta superioridad, para que S. M. lo distribuya según el intento, sin que por eso sea nuestro ánimo cercenar sus facultades soberanas, si la salvación de la patria, que es la primera y más urgente necesidad, exigiese que se aplique a ella nuestras contribuciones.
No dudamos la disposición de V. a este objeto, como que la instancia de algunas nos ha determinado a esta pretensión: y así esperamos que en prueba inequívoca de su generosa piedad, se sirva de situar la cantidad con que concurra en casa del Sr. D. Antonio Bassoco, que se ha prestado a ser el depositario, y dará el correspondiente recibo. Dios guarde la vida de V. muchos años. México y junio 10 de 1809. B. L. M. de V. sus atentas servidoras, Ana María Iraeta de Mier, María Luisa Vicario de Noriega, María Josefa Yermo de Yermo, María Ignacia Pasqual de Texada y Agreda, María Ignacia Teruel de la Torre, Margarita Zúñiga de Amezola , Manuela Primo de Rivera y Ansa.41
Fue explícita “la salvación de la patria” como el propósito fundamental de las mujeres en esta exhortación a la solidaridad. En la Gazeta aparecieron los nombres de las mujeres que cooperaron, residentes en las ciudades de México, Guadalajara, Sombrerete y Zacatecas. Las aportaciones fluctuaron entre dos y dos mil pesos. Ana María de Iraeta, reconocida en su tiempo como una de las mujeres viudas más acaudaladas, aportó mil pesos adicionales a lo que ya había entregado a favor de la causa real. Cabe mencionar también que, con cargo a su peculio, dispuso la construcción del acueducto por el que se introdujo el agua al Santuario de los Remedios y abrió allí una escuela gratuita de primeras letras.42 A principios del año 1811, Ana y las madres del convento de San Jerónimo gestionaron ante el virrey Venegas el nombramiento de “Capitana General de las Armas” para la Virgen de los Remedios y, el 18 de febrero, se publicó el bando en que el virrey anunció el título de “Generalísima” para la patrona de la ciudad y nombró una comisión para organizarle demostraciones públicas sin “diversiones, ostentación y lujo”.43 El 31 de octubre, el virrey decidió el traslado de la imagen a la catedral, donde le ofreció el bastón de mando y la nombró “Generalísima de los Ejércitos”.
Así como los varones de la Ciudad de México organizaron los Batallones de Patriotas Voluntarios de Fernando VII, “[...] se alistaron las señoras de aquel partido, a invitación de la señora D. Ana de Iraeta, viuda del oidor Mier, con el nombre de ‘patriotas marianas’ para velar por sus turnos a la santa imagen”.44 Más de dos mil quinientas mujeres debían hacer guardia, de tres en tres, desde las seis de la mañana hasta el mediodía y de las tres a las cinco de la tarde.45 Después del entusiasmo inicial, las acaudaladas damas suplieron su guardia personal con mujeres piadosas que, a cambio, recibían una módica cantidad.

Consolidada la Independencia, Ana de Iraeta fue nombrada dama principal de la emperatriz Ana Huarte, esposa de Agustín de Iturbide. No es de extrañar esta deferencia, pues su padre había tratado a Joseph de Iturbide y a Isidro Huarte, padre y suegro del emperador. Huarte había sido el principal corresponsal de Iraeta en Valladolid.
A los centenares de mujeres que se distinguieron como devotas de la Virgen de los Remedios podríamos reconocerlas como formadoras de la identidad patria de la primera generación de mexicanos.
Un entramado navarro en el tiempo de la invasión napoleónica y de la insurgencia en Nueva España46
Martín Rafael de Michelena, individuo que hasta ahora ha estado casi ausente de la historiografía, es el prototipo del recién emigrado europeo. En la primera década del siglo xix conformaba su capital asociado con el comerciante Juan Fernando Meoqui, cofrade de Aránzazu.47
A través de su correspondencia con diversas personas residentes en el interior del reino, en Cádiz y en Manila, podemos identificar la amplia red social con la que, además de tratar sus operaciones mercantiles, compartía sus convicciones sobre el acontecer político en el mundo hispánico: entre éstas, su opinión negativa de los americanos, así como de los movimientos de Hidalgo y Morelos; su decisión de participar activamente para salvar a la península ibérica de la intervención napoleónica y de contribuir a conservar unido el virreinato a la Corona española.
Michelena era originario del valle del Baztán, en Navarra, de familia de labradores. Al referirse a su padre, a quien le solía enviar recursos en apoyo a su sustento, decía: “[…] los pobres labradores de
819 nuestro país están como aislados y carecen absolutamente de conocimientos y relaciones”.48 Posiblemente llegó a la Nueva España con apoyo de su paisano Juan Fernando Meoqui, miembro del consulado, pues cuando éste murió en 1809, Michelena era vecino de la Ciudad de México y fue su albacea. Michelena tenía su tienda y morada en la casa número 5, en el Portal de Mercaderes, y por ella pagaba una renta de cuatrocientos cuarenta pesos anuales, y arrendaba una bodega en la calle de Capuchinas número 3.49 Vendía productos al menudeo, tales como gacetas, libros, géneros y objetos de uso común. Como muchos jóvenes, era apoderado en la ciudad de vecinos de tierra adentro. Colocaba mercancía que le enviaban esporádicamente; introducía a la Casa de Moneda barras de plata para su amonedación y conseguía con sus corresponsales en Cádiz encargos muy precisos. Tenía acceso fácil a los impresos de la península ibérica. Revisados y leídos por él y por sus tertulianos en la Ciudad de México, los hacía circular entre sus corresponsales, vecinos en otras ciudades de la Nueva España y en Manila.
46 Este apartado está sustentado en María Cristina Torales Pacheco, “Voces de las élites novohispanas en tiempos de las Cortes de Cádiz”, en Manuel Camacho Higareda y María Cristina Torales Pacheco (coords.), Los novohispanos en las Cortes de Cádiz y su impacto en el México Nacional, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2013, pp. 57-76.
47 “Carta a Juan Tomás de Miguelena, cónsul del Consulado de Veracruz”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 3, Copiador de cartas del comerciante Martín Rafael de Michelena, años 1809-1816, f. 2.
48 “Carta a Pasqual Martín y Vidacar, México, 7 de febrero de 1810”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 3, Copiador de cartas del comerciante Martín Rafael de Michelena, años 1809-1816, f. 30r.
49 ahjmbn, estante 12, tabla v, n. 4, f. 266.


En los altos de su tienda se reunía con veinticinco amigos en su tertulia; algunos eran sus paisanos. Compartía con ellos proyectos económicos, así como ideas políticas. Entre sus tertulianos estaban Francisco Xavier Arambarri —contador general de Tributos—, Arnaiz, Antonio Bassoco, Herquiaga y Pedro Simón de Mendinueta, quien falleció el 28 de enero de 1812 y era director general de la Renta del Tabaco, además de Modet, Diego de Oroz, Sandobal y Canalias, de origen catalán.50 Leían en voz alta las gacetas y papeles que Michelena conseguía a través de sus agentes en los puertos de Veracruz y de Tampico y comentaban los acontecimientos de la metrópoli y más tarde las incursiones de los insurgentes en el centro del virreinato. Entre los impresos que recibían figuraba el Diario de debates de las Cortes. Recibía, vía La Habana, las gacetas en inglés procedentes de Jamaica. Testimonio de ello son estas líneas para Ziaurriz, residente en Cuba:
[…] se acuerden de dirigir a Vms. desde Londres, algunos impresos curiosos de aquella gran capital, y en este caso cuento que no se olvidará Vm. de nuestra tertulia, en donde hay traductores buenos del francés e inglés, y por su medio sabremos cómo discurren aquellos taciturnos isleños acerca de los asuntos de Europa.51
Durante la intervención francesa en la península ibérica, se llevaron a cabo en la Nueva España numerosas suscripciones para apoyar a la resistencia de distintas regiones y, para ese efecto, los vínculos sociales fueron claves. Gabriel de Yturbe, socio de la rsbap, sobrino
50 Desconocemos el nombre de pila de algunos de ellos.
51 “Carta a Félix de Ziaurriz, Cuba, 12 de junio de 1813”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. f. 131r.
52 Gazeta del Gobierno de México, 16 de noviembre de 1811.
de Francisco Ignacio de Iraeta, promovió la recaudación de fondos en favor del Séptimo Regimiento contra el ejército napoleónico en las costas cantábricas, que era comandado por su primo hermano Gabriel María de Mendizábal. El arzobispo Pedro Fonte organizó con sus paisanos una colecta en favor de los habitantes de Zaragoza y juntó entre 25 mil y 35 mil pesos. Michelena y sus tertulianos organizaron la suscripción en favor de Francisco Espoz y Mina (tío del prócer de nuestra Independencia, Xavier Mina) para el combate contra las huestes de Napoleón. Los principales comisionados para la recaudación de los fondos fueron Pedro Simón de Mendinueta, Modet y Antonio Bassoco en la Ciudad de México; en Córdova, el factor Bernardo María de Mendiola y Francisco del Puy y Ochoa; en Durango, Juan Joaquín de Lorenzana y Pedro Matías de Arriada; en Guadalajara, el obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas; en Oaxaca, el factor Ventura Gutiérrez y Juan Felipe de Echarri; en Puebla, Juan Andrés Azcárate y Miguel Alducin, y en Veracruz, Pedro Miguel de Echeverría y Joaquín de Taxonar. El virrey declaró libre de derecho todo el dinero que se recolectara. El éxito de esas suscripciones se debió a la eficiencia de las redes sociales de los organizadores.52
Michelena, como la mayoría de los comerciantes importantes, tuvo corresponsales en Europa, la Nueva España y Filipinas; citemos algunos ejemplos de sus relaciones. El teniente coronel del regimiento de comercio en Oaxaca, Juan Felipe de Echarri, que poseía minas y le enviaba a la Ciudad de México barras de plata y de oro para su amonedación y atendía sus asuntos en la capital del reino, lo mantenía informado de los sucesos bélicos y de lo que sucedía en las Cortes en la península ibérica. Cabe añadir que Echarri tenía estrecha relación con Carlos María de Bustamante, por lo que éste bien pudo estar al tanto de los avances parlamentarios gaditanos a través de los vínculos con Michelena. Michelena estuvo en contacto con el tesorero
Autor no identificado
Retrato de Gabriel Emeterio de Yturbe e Iraeta, sin fecha
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Gabriel Manuel de Mendizábal e Iraeta, sin fecha
Miguel Mata (1814-1876)
Carlos María de Bustamante, siglo xix
general José Vildosola, quien en 1809 solicitó a la Junta Central su cambio para la contaduría del ejército en Cuba. Mereció la confianza de sus paisanos y, además de serlo de Meoqui, lo fue también de Juan Manuel de Soxo (1818) y del coronel Manuel Muro, gobernador de las islas Marianas. Hacia 1828 se le reconoció como albacea y heredero de Miguel de Gortari.
Fue muy crítico en relación con la composición y participación en las Cortes de los diputados americanos; en su carta del 13 de junio de 1813, dirigida a Juan José Beratarrechea, afirmaba: “Quisieron tener en las Cortes diputados americanos de auxiliares, y hoy los tienen Vms. para su mortificación tan charlatanes, tan insustanciales, y tan insurgentes, como el mismo cura Morelos”.53
En una de sus cartas a su corresponsal en Filipinas le reveló que quien escribió la Representación del Consulado de México en las Cortes había sido uno de sus tertulianos, Francisco Xavier de Arambarri, a quien describe así: “Es mozo de talento muy despejado autor del papel intitulado ‘Ydea de la revolución americana’, que remití a V.m., y de la ruidosa representación de este consulado que se leyó en las Cortes extraordinarias el día 16 de septiembre de 1811”.54 En la misma misiva, Michelena afirmaba que, enterados en México del efecto que causó esa Representación en las Cortes, Arambarri se empeñó en escribir en contra de los argumentos expuestos por los americanos en las Cortes; decidió abandonar el territorio novohispano y se embarcó rumbo a la península ibérica, a donde llevó un voluminoso manuscrito: “Picado de las frivolidades que hablaron entonces los señores diputados americanos, lleva consigo más de 600 pliegos de papel que ha escrito impugnándoles con razones, y con gracia picante las falsedades que han producido sus señorías americanas en el Congreso de las Cortes”.55
En agosto de 1816, Arambarri fue reconocido como contador del ejército de Nueva Galicia56 y, el 29 de noviembre de 1816, se le otorgó la intendencia de la isla de Puerto Rico.57
Sobre la Representación, Michelena comentó:
Es una pintura muy bonita y verdadera del carácter de los americanos y que su contenido exaltó terriblemente la cólera de sus diputados, al tiempo de la lectura en el Congreso de las Cortes, como vera V. M. por los diarios de Cortes desde 16 de septiembre de 1811 que acompañan en este paquete. Algún día conocerá la España las verdades de este papel. Su autor es el mismo amigo y tertuliano mío, hombre de muchas luces y bascongado. Por más diligencias que han hecho los insurgentes vergonzantes de aquí, para adquirir copia no lo han podido conocer hasta ahora.58
Ya promulgada la Constitución de Cádiz, Michelena expresó a José Marco y Vidacar, residente en Filipinas, que una de las consecuencias favorables de las representaciones dirigidas por el Consulado de México a las Cortes fue el envío de tropas a la Nueva España para contener la insurrección de Morelos:
Vengan en hora buena tropas de España, que son las que nos han de salvar, y gracias a los clamores del Consulado de México que hace más de

821 dos años conoció el carácter de la rebelión de N. E. y consiguió en parte sus deseos a pesar de la oposición de los diputados de Cortes de ultramar, cuyas opiniones son casi las mismas que las de Rayón, y Morelos, como se manifiesta en diferentes discursos suyos, capciosos, y frívolos, inserto en los diarios de Cortes, y la desgracia ha querido que todavía no los hayan conocido bien los sabios diputados de la Península: éstos para captar la voluntad y el agradecimiento de las Américas cometieron el yerro de llamar en su auxilio la diputación ultramarina, y en verdad la tienen allá para su mortificación.59
A su amigo Juan José Beratarrechea el 12 de junio de 1813 le comunicó:
En el día estamos regularmente afianzados con las tropas que han venido de ésa: gracias a los clamores de este consulado, cuya representación de 27 de mayo de 1811, que ahora está reservada en el archivo de las Cortes, acaso será más apreciada, de lo que fue en la sesión de 15 de septiembre del mismo año.60
53 ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6., f. 136r.
54 “Carta a Pascual Martín y Vidacar, 29 de octubre de 1814”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. f. 239r.
55 Ibid
56 Archivo General de la Nación (en adelante, agn), México, Reales cédulas originales, v. 214, exp. 57.
57 Ibid., exp. 207.
58 “Carta a Manuel Joseph de Lecaroz, 3 de julio de 1812”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. f. 86v.
59 “Carta a José Marco y Vidacar, 9 de marzo de 1813”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. ff. 117r y v.
60 “Carta a Juan José de Beratarrechea, 12 de junio de 1813”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. f. 135r.

Michelena informó a diversos corresponsales sobre el declive del comercio en general y cómo el de la Ciudad de México estaba paralizado por las continuas incursiones de los insurgentes en los principales caminos. El tráfico interoceánico estaba bloqueado por Veracruz y Acapulco, y se llevaba a cabo por otros puertos como los de San Blas y Tampico. Percibió al ejército en competencia con los mercaderes: el peligro frecuente en los caminos propiciaba que miembros del ejército, en aras de vigilarlos, se iniciaran como agentes mercantiles. Manifestó en 1814 a Juan José Beratarrechea que los militares eran los menos interesados en acabar con los disidentes: “La clase del comercio va caminando a su ruina con pasos muy violentos y los comandantes militares tienen interés en prolongar la insurrección, porque son los que están haciendo un comercio exclusivo”.61
En el año de 1815, Michelena se alojaba en la parroquia de San Miguel. Cansado de las tensiones en las que vivía en la capital novohispana, le comunicó a María Josefa de Jáuregui, viuda de su amigo Vildosola, hermana de Andrés de Jáuregui, diputado por Cuba en las Cortes, y prima de Manuel Francisco de Jáuregui, brigadier y teniente del rey:
Como por ausencia del sr. Dr. Dn. Miguel Casimiro de Ozta, cura de la parroquia de San Miguel Arcángel de esta corte, ha quedado mi herma-
61 “Carta a Juan José Beratarrechea, 31 de octubre de 1814”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6. f. 247v.
62 “Carta escrita en México, 30 de octubre de 1815”, en ahjmbn, estante 9, tabla v, vol. 6, f. 277r.
63 Su funeral tuvo lugar en el Sagrario Metropolitano y sus restos fueron depositados en el panteón de la parroquia de la Santa Veracruz. Véase ahjmbn, estante 12, tabla, v, n. 4, ff. 253-255.
64 agn, Real Hacienda, Oficios vendibles, contenedor 10, v. 23, exp. 8.
no por coadjutor de esta iglesia, habitando la espaciosa casa cural, que es la misma en que vivió el difunto canónigo Sandoval, me ha parecido conveniente, con objeto de cancelar todas mis cuentas, y cortar todas mis relaciones a fin de ponerme expedito para pasar a España, venir a vivir con él en este retiro, donde poco a poco voy ajustando mis negocios y realizando mis intereses para a lo más breve marchar. Cuando lo verifique si paso como es regular por La Habana, tendré el honor de recibir los favores que V. M. tiene preparados, y que me brinda en casa de su hermana; pues ni ntra. amistad, ni la delicadeza de ustedes me permite otra cosa sin nota de desagradecido, de cuyo defecto sabe V. que carezco.62
Consolidada la Independencia, Michelena continuó con sus operaciones mercantiles, con sus responsabilidades como albacea y como apoderado de sus paisanos. Gracias a sus parientes y amigos, evitó su expulsión del territorio mexicano. Murió en la Ciudad de México el día 8 de octubre de 1829.63
Sincronía y diacronía de una red familiar transoceánica
Gabriel Manuel de Yturbe, nieto del comerciante Iraeta y sucesor de la casa mercantil, continuó la administración de ésta a la muerte de su padre, Gabriel de Yturbe, asociado con Leonardo Álvarez. Conviene mencionar que con Michelena reimprimían en la imprenta de Arizpe los papeles con noticias que llegaban de los sucesos de la península ibérica invadida por los franceses y los vendían en la Ciudad de México. Como lo hicieron su abuelo y su padre, Gabriel Manuel participó en el gobierno de la Ciudad de México y en 1819 se le otorgó nombramiento de regidor perpetuo.64 Consolidada la Independencia, fue nombrado subprefecto de Coyoacán y fue mayordomo de la
Carl Nebel (1805-1855)
Tampico de Tamaulipas, 1836
Escudo de armas del virrey Juan Ruiz de Apodaca (detalle), siglo xix
Archicofradía del Santísimo Sacramento y del Colegio de la Caridad en el periodo 1823-1826.65 Fue síndico y benefactor del convento de San Diego en Churubusco y murió en Coyoacán el 24 de junio de 1841.66
Gabriel Manuel de Yturbe, Isidro Ignacio de Icaza y Juan Francisco Azcárate formaron parte de la cuarta generación de un entramado bicentenario de comerciantes, cuyos nexos trascendieron los océanos y que estuvo vinculado, al menos por dos generaciones, al líder de la consolidación de la Independencia. Ellos tres y Agustín de Iturbide, de ancestros vascos y navarros, fueron testigos y actores en el tránsito del virreinato de la Nueva España a México como nación independiente. Los padres de Yturbe, Icaza e Iturbide fueron miembros de la rsbap. Seguramente de ellos, nuestros criollos abrevaron las aspiraciones de actuar “con amor patrio”, en pro de la “felicidad de la humanidad entera” y en particular de aspirar a la independencia de Nueva España; de actuar en favor de sus semejantes y, en especial, de promover entre los desvalidos el tránsito de la ignorancia a la razón mediante la educación.
De Azcárate bien sabemos los vínculos que tuvo con miembros de la rsbap en la Junta de Caridad para apoyo del Hospicio de Pobres. Un ejemplo de esto fue la fundación de la escuela patriótica para niños huérfanos en el Hospicio de Pobres, tarea que emprendió con Antonio Bassoco, Domingo Ignacio de Lardizábal y Gabriel de Yermo. Hay que mencionar que el concepto de “escuelas patrióticas” fue difundido por la rsbap en los territorios de la monarquía hispánica a través de sus Extractos
Agustín de Iturbide, una vez que lanzó el 24 de febrero el Plan de Iguala, en el que declaró a la Nueva España independiente y expresó el propósito de instaurar un imperio, lo envió al virrey Apodaca, acompañado de una carta firmada el 24 de febrero que el virrey devolvió sin leer. En ella Iturbide expresaba lo siguiente:
Yo no soy europeo ni americano; soy cristiano, soy hombre, soy partidario de la razón. Conozco el tamaño de los males que nos amenazan. Me persuado que no hay otro medio de evitarlos, que el que he propuesto a V. E. y veo con sobresalto que en sus superiores manos está la pluma que debe escribir: religión, paz y felicidad, o confusión, sangre y desolación para la América Septentrional.67
El 14 de marzo, en la Gazeta del Gobierno, se hizo pública la declaración de estar Iturbide fuera de la ley por rebeldía. No obstante, hubo un intento más de éste por atraer al virrey al plan y evitar una guerra. El 28 de abril le escribió a tal propósito:
Exmo. Sr. Penetrado de un vivo sentimiento, he visto que mis sanas ideas de independencia y felicidad de estos países no se han infundido en el corazón de V. E., por el contrario, denigrando mis planes a la faz del mundo; llama hipocresía a mis sentimientos religiosos, ambición a mi desinterés, ingratitud a mi patriotismo y sedición a mi filantropía. ¡Qué dolor!, Sr. Exmo., ¡que no pueda V. E. contestar a la razón con razones, sino con sarcasmos y dicterios! Buena dicha es por cierto tener que combatir de

tan raro modo a la verdad y a la justicia despreciándola más por sostener un partido marcado por todas sus fases con el sello de la iniquidad. Concedo a V. E. que es responsable la España de todo este continente; pero V. E. no me negará que también es responsable el cielo de todos los males que va a producir una guerra furiosa que puede evitar. Mas si en las responsabilidades que a V. E. se ofrecen entre Dios y la España, pesa más ésta, buen provecho le haga.
Si se ve la cosa por el orden político, permítame V. E. le pregunte ¿qué espera vuestra V. E. de la corte de Madrid? ¿Qué podrá valerle la miserable Península en la turbulenta época de sueños, trastorno y miseria?, ¿y viceversa? Cuánto podría ser la familia de Apodaca en la vasta y opulenta América, franca y agradecida. Mas si ni la religión ni el fuero temporal bastan a convencer esos sentimientos del mal entendido honor en que se apoya V. E. y cree que con mi muerte remachará los grillos de mi patria, se engaña en ello; porque abundan aquí paisanos míos más aptos que yo para concluir mi empresa más felizmente.
Sea tarde o temprano el septentrión de América debe separarse de España, aunque pese al tiranismo, y estoy persuadido, según lo que palpo, de que para concluir mi obra, no necesitaré de los socorros que puedan franquearme las naciones extranjeras con quienes he cuidado de entablar relaciones.
En ellas se parlará algún día de la conducta con que me he gobernado, y aunque no aspiro a sus elogios, me congratulo de estar indemnizado ante Dios y los hombres del modo y términos con que substraigo a mi patria de sus asesinos y ladrones.
Extrañará a V. E. este idioma, pero ya es preciso contestar en el mismo en que se hablan, y plegue a Dios que no haga lo propio con respecto a las armas; porque irán. En fin, no llegue el día en que pese a V. E. su obstinada resolución, sino que conociendo cuán iguales son los derechos de todo hombre, penetre cuan justas, racionales y ordenadas son
65 ahjmbn, estante 11, tabla iv.
66 Lápida adosada al muro, al sur de la puerta de acceso a la iglesia del convento de San Diego Churubusco, en la Ciudad de México, 1842.
67 Citado en Justo Gárate Arriola y José Ignacio Tellechea Idígoras, El Colegio de las Vizcaínas de México y el Real Seminario de Vergara, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 1992, p. 152.

las reclamaciones de los infelices americanos, y que su defensor amante ha convidado a V. E. con su bien y la paz, que fueron los preludios y voces de mi empresa.
Deseo el bien de V. E. y veo que será trascendental a mi patria en la que debiendo hacer inmortal su nombre, rehúsa una suerte cual ningún otro español habría disfrutado.
Mas si mis insinuaciones se desprecian, no por eso dejaré de cumplir mis deberes, pues estoy en la palestra comprometido a obrar con la energía y tesón que lo grande de la obra demanda.
V. E. por su parte hará lo mismo, y repito, sentiré el que sea una víctima desgraciada de su sistema, pues ciertamente apetece su bien este su servidor atento que besa su mano. Agustín de Iturbide.68
Azcárate, Yturbe, Icaza, que formaron parte de la red social a la que nos hemos referido, fueron testigos de que, el 27 de septiembre de 1821, Iturbide ingresó con éxito a la Ciudad de México, como jefe del Ejército Imperial, y redactó el breve texto que fue divulgado en la Gazeta, el sábado 29 de septiembre:
Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la Villa de Vergara (portada), Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1773
68 Localizada por José Ignacio Tellechea Idígoras en el ahjmbn y reproducida en ibid., pp. 154-159.
69 Gazeta del Gobierno de México, t. xii, núm. 121, 29 de septiembre de 1821, pp. 10191020 (cursivas añadidas).
70 Este apartado está sustentado en María Cristina Torales Pacheco y Luis Vergara, “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía en torno a la Independencia”, en Milena Koprivitza et al. (eds.), op. cit., pp. 428-433.
Ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala: ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano enseñase su opinión escondida, porque en unos se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios, y en todos se consolidaron las ideas, y ya me veis en la capital del Imperio más opulento, sin dejar atrás, ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos, que llenen de execraciones al asesino de su padre; por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas en la celebridad, han dirigido al Ejército Trigarante vivas expresivos, y al cielo votos de gratitud: estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable, y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes: ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices: se instalará la Junta, se reunirán las Cortes, se sancionará la ley que debe haceros venturosos, y yo os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes y de exterminio, y sólo pronuncies unión y amistad íntima. Contribuid con vuestras luces y brindad materiales para el magnífico Código; pero sin la sátira mordaz, ni el sarcasmo mal intencionado: dóciles a la potestad del que manda, completad con el soberano Congreso la grande obra que empecé, y dejadme a mí que dando un paso atrás observe atento el cuadro que trazó la Providencia y que debe retocar la sabiduría americana: y si mis trabajos (tan debidos a la patria) los suponéis dignos de recompensa, concededme sólo vuestra sumisión a las leyes, dejad que vuelva al seno de mi tierna y amada familia, y de tiempo en tiempo haced una memoria de vuestro amigo: Iturbide. México, septiembre 27 de 1821.69
Las palabras que Iturbide dirigió al virrey Apodaca y las expresadas en este mensaje son desconocidas o poco mencionadas en la historiografía mexicana. No obstante, son muy reveladoras de la comunión de su autor con los principios ilustrados promovidos por la rsbap: el amor patrio y la aspiración a la felicidad para la “humanidad entera”. Habría que añadir que la hazaña del trigarante de lograr la independencia en unos cuantos meses, sin intervención de extranjeros y sin “arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desoladas, ni desgraciados hijos”, en mucho se explica si reconocemos el amplio desarrollo y la eficiente interacción de los entramados sociales transoceánicos influidos por las Luces resplandecientes de principios del siglo xix. Podemos conjeturar que Iturbide se valió de ellos para vincularse con otras “naciones” y para lograr en la Nueva España la unidad de los habitantes en pro de la independencia.
La Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País 70
Apenas instalada la Junta Provisional Gubernativa, se leyó en la sesión del 11 de febrero de 1822 la iniciativa de Iturbide de fundar la Sociedad Económica Mexicana de los Amigos del País, para involucrar, a través de ella, a los letrados y a los experimentados en las ciencias y
contemporáneos
Pedro de Ganuza
Pedro Joseph de Ganuza (Bolonia)
Isidro Antonio de Icaza y Caparrozo
Isidro Ignacio de Icaza
Domingo de Larrea y Nicolás de Arteaga
Nicolás de Eguiara
Hermanos Eguiara y Eguren
FRANCISCO IGNACIO DE IRAETA Y AZCÁRATE José de Iraeta Andrés Joseph de Azcárate
Gabriel de Yturbe Pablo Antonio y Juan Joseph de Iraeta
José María Echave, Pedro Lascuráin, José Antonio de Arizti y Nicolás de Arizti
Gabriel Manuel de Yturbe e Iraeta Juan Francisco Azcárate
PRINCIALES CORRESPONSALES EN EL REINO DE NUEVA ESPAÑA
nueva españa
Miguel Sánchez Leñero (Guadalajara)
Pedro de Aicinena (Guatemala)
Juan José Ganuza (Guatemala)
José Fernández Gil (Guatemala)
Juan Fermín de Aicinena (Guatemala)
Francisco Antonio Goitia (Oaxaca)
Alonso Magro (Oaxaca)
Francisco Javier de Irízar (Oaxaca)
Víctores de Manero (Oaxaca)
Domingo Mendieta (Pátzcuaro)
Santiago Barquiarena (Puebla)
Isidro Huarte (Valladolid, Michoacán)
Ana Huarte
Joseph de Iturbide (Valladolid, Michoacán)
Agustín de Iturbide
filipinas
Justo Martín de Asteguieta
Juan Bautista Cabarrús
Felipe Cerain
Agustín de Emparán, regente de la Audiencia en Manila
Patricio David
Juan Pablo de Lara
Francisco Durán
Pedro de Echeverrigaray
Pedro Joseph de Iturralde
Fernando Morales (China)
Alejandro Parreño (Islas Marianas)
Enrique Olavide y Michelena
Francisco Pérez Soto
Manuel Revilla
Ventura de los Reyes Ventura de Mora (Veracruz)
PRICIPALES CORRESPONSALES MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS NOVOHISPANAS, 1767-1821
europa
américa
Gabriel Raymundo de Azcárate (Cuba)
Martín de Icaza (Guayaquil)
José Gabriel de Icaza (abogado de la Audiencia de Santa Fe y Quito)
Nicolás Francisco de Icaza (residente en Perú)
Juan de Dios de Icaza (Tierra Firme)
Damián de Arteta (Guayaquil)
Pedro Otoya (Guayaquil)
Juan Antonio Rocafuerte (Guayaquil)
Francisco Álvarez Calderón (Lima)
José de la Llana (Lima)
Raimundo Narres (Lima)
Tomás Pasquel (Lima)
Manuel Ramos (Lima)
Antonio Rodríguez del Fierro (Lima)
Parientes consanguíneos
Parientes directos
Padres de Agustín de Iturbide y de su esposa, Ana Huarte
Firmantes del Acta de Independencia
fuente: Elaboración con base en información de investigaciones propias.
península ibérica
Cristóbal de Iraeta (padre de Iraeta)
Cristóbal Antonio de Iraeta (hermano mayor, caserío de Ibarra)
Pedro Juan de Iraeta (primo de Iraeta, mayorazgo del caserío)
Bachiller Joseph Ignacio de Yturbe e Iraeta (sobrino)
Manuel José de Mendizábal y El Coro (cuñado de Iraeta)
Pedro de Varela y Ulloa (secretario del Consejo de Guerra, Madrid)
Juan Manuel de Gandacegui (director de la Real Compañía de Filipinas)
Pedro Aparici (miembro del Consejo Real y director del ramo de
Hacienda de América Septentrional)
José de Cistue (fiscal de Indias para el reino de Perú, Madrid)
Francisco Vicente Zalvidegoitia (capellán de honor del rey, Madrid)
Domingo de Corta (Bilbao)
Javier Ignacio de Amenábar (Cádiz)
Vea, Murguía y Amenábar (Cádiz)
italia
Pedro Joseph de Ganuza (Bolonia)
826
artes útiles para fomentar la economía, la ciencia y la cultura. El “[…] oficio del Ministerio de Relaciones acompañando los estatutos de la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País, que ha presentado el Generalísimo” fue turnado a la Comisión de Relaciones Interiores.71 Tres días después, el 14 de febrero, fueron aprobados en la misma Junta: “[…] en lo general los estatutos de la Sociedad Económica Mexicana de los Amigos del País”.72 Tres días más tarde, Iturbide, en una carta firmada en Cuernavaca, convocó para el día 22 a la primera junta de dicha sociedad, que habría de tener lugar en el Salón de la Regencia de “este Palacio”. En su escrito, además de invitar al arzobispo de México, Pedro José Fonte, le solicitó que eligiera “[…] los socios natos que deben asistir del venerable clero y curas de esta capital”. La Sociedad Económica estaba ya en funciones días después de la coronación de Iturbide como emperador.73
Iturbide debió conservar en su memoria las experiencias y los logros de los socios de la rsbap en su natal Valladolid. Acaso pudo apreciar en la biblioteca de su padre los Extractos de la rsbap que hicieron proclamar al obispo Francisco Antonio de San Miguel durante la crisis del año 1785: “[…] la sabia sociedad vascongada (a quien de justicia se debe llamar principal restauradora de nación en artes y ciencias) ha demostrado también la insinuada máxima o principio de agricultura en varios de sus Extractos o memorias anuales”.74 Debió conocer, de voz de su padre, el interés de los vallisoletanos por fundar una Sociedad de Amigos del País en busca de impulsar la prosperidad y bienestar en su región.
Entre los convocados a la Sociedad Mexicana estuvieron Juan Wenceslao Barquera como secretario; José Mariano Almanza, excanciller de Estado de la monarquía; Francisco de Paula Álvarez; Juan Francisco de Azcárate, entonces síndico del ayuntamiento; Manuel de la Peña y Peña, quien una vez nombrado por el rey oidor de Quito en 1820, optó por quedarse en México y sumarse al proyecto de Iturbide, y José Bernardo Baz. A excepción de Barquera y de Baz, todos ellos fueron condecorados con la Imperial Orden de Guadalupe. Iturbide encomendó a los primeros miembros de dicha sociedad un documento rector para la fundación de sociedades económicas en las principales ciudades de las intendencias.75 Debían tomar en cuenta los objetivos y las realizaciones de las sociedades europeas, en particular los de la rsbap, reconocida como la primera en la península ibérica, “[…] que tantos beneficios produjo a las tres provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, no siendo el menor el seminario de educación para jóvenes [Real Seminario de Bergara], erigido bajo método
71 Actas constitucionales mexicanas, 1821-1824, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 294.
72 Ibid., p. 302.
73 Miguel de Beruete, Elevación y caída del emperador Iturbide, transcripción, prólogo y notas de Andrés Henestrosa, México, Fondo Pagliai, 1974, p. 27.
74 Gazeta de México, 24 de enero de 1786, citada en M. C. Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., p. 145.
75 Jaime Olveda afirmó que Pedro Celestino Negrete había declarado la independencia en Nueva Galicia y establecido la Junta Patriótica desde el 22 de septiembre de 1821 para impulsar las artes, la agricultura y el comercio bajo el modelo de la rsbap
76 “Dictamen para el establecimiento de sociedades económicas en las capitales de las Yntendencias”, en Ernesto de la Torre Villar, “Las sociedades de amigos del País y J. W. Barquera”, en La rsbap y Méjico: IV Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, t. ii, México, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1993, p. 820 (anexo).
77 Ibid., p. 821.
78 Ibid., p. 811.
79 Ibid., p. 814.
80 Ibid., p. 815.
Real Seminario de Bergara, Guipúzcoa, País Vasco, España
distinto de los demás colegios de la nación y que ha dado tantos hombres beneméritos que forman su mayor elogio”.76
El 6 de julio de 1822 la comisión presentó a Iturbide el “Dictamen para el establecimiento de sociedades económicas en las capitales de las intendencias”.77 Ese texto puede considerarse como el plan rector del Imperio para impulsar la educación, en el ánimo de desterrar la ignorancia y lograr, mediante la recuperación económica, la prosperidad de la joven nación y la “felicidad” de sus habitantes. Estas palabras iniciales nos dan noticia del tenor del proyecto:
Los deseos de S. M. el emperador, reducidos a la propagación de las sociedades económicas en los principales pueblos del Imperio, traen consigo mismo su más alto elogio; porque ¿cuál puede explicar mejor que son sus miras hacer feliz a la nación mexicana aumentando sus conocimientos por medio de la ilustración, si esto es fijar su bien sobre el pedestal firmísimo de la sabiduría?78
Puebla, Arizpe, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Guatemala, San Luis, Chiapa, Monterrey, León de Nicaragua, Saltillo, Honduras, Guanajuato, San Salvador, Mérida y Chihuahua fueron ciudades en las que los comisionados propusieron el establecimiento de sociedades económicas. La comisión ofreció un cuidadoso análisis de las ventajas de los valles de Toluca y Cuernavaca para la agricultura, la ganadería y la industria. Mencionó la riqueza de peces en las costas, en especial, la sardina. La explotación de la sal se aprecia favorable en su relación con el beneficio de los metales. Se sugirieron como campo fértil para el tráfico mercantil las costas del Pacífico, desde Acapulco hasta las Californias, así como el fomento de la pesca de la ballena entre Acapulco y cabo San Lucas. Se propuso, asimismo, la conveniencia de hacer de Chilapa la cabecera de un obispado, para la efectiva atención a los feligreses que vivían en un accidentado territorio, cuya atención entonces estaba dividida entre párrocos de cuatro diócesis: México, Puebla, Valladolid y Guadalajara, “[…] en donde el abandono es mucho y la disciplina eclesiástica desconocida”.
Las Sociedades de Amigos del País en lo que había sido la Nueva España habrían de organizarse de acuerdo con los estatutos de la de México, “[…] menos en lo que no sea adaptable a las circunstancias particulares de cada territorio”.79 Los jefes políticos debían formar las sociedades con uno de los diputados provinciales, el obispo, un canónigo elegido por el cabildo eclesiástico y un regidor nombrado por el cabildo de la ciudad. El propósito de las sociedades debería ser
[…] promover la ilustración pública tanto en la mejora de las ciencias como de las artes y de la industria, tendrán muy particular cuidado de velar por el establecimiento de escuelas de primeras letras en donde no las haya, y en donde existan, de que los maestros sean hombres buenos, peritos en su arte, y de que a los niños se les instruya en los principios de la religión y se les enseñe a leer, escribir, a contar las cuatro reglas, la gramática de nuestro idioma, y se les eduque con esmero, influyéndoles el aseo de sus personas y el trato político entre ellos mismos.80

Las sociedades debían establecer cátedras. En la mexicana se pensó en las de orden público, humanidades, matemáticas, comercio, economía y en las asignaturas de lenguas francesa e inglesa. Éstas también se consideraron para las de Puebla, Guadalajara, Durango, Valladolid, Oaxaca, Mérida, Guatemala, Chiapas, Nicaragua y Honduras. En Veracruz, en cambio, debían establecerse cátedras de navegación, comercio y economía; en Guanajuato y en Zacatecas, las de minería, agricultura y economía; en Chihuahua, las de minería y economía; en Querétaro, las de agricultura, economía y comercio, y en Campeche, la de pilotaje.
Para el sostenimiento de las sociedades se consideró disponer de las rentas eclesiásticas. Cada iglesia catedral contaba con la renta de una canonjía para sostener a la Inquisición; al suprimirse ésta, la renta correspondiente podría destinarse a las sociedades. Otro ingreso podría ser el de vacantes menores, esto es, el producto de las plazas desocupadas que no se proveían durante un año. Antes, esos fondos eran incorporados a las rentas reales.
La Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País funcionaba aún en el año de 1823; lo sabemos porque Wenceslao Barquera convocó a la junta general a celebrarse el 13 de enero de 1823 en las casas del ayuntamiento de México.81
Hay testimonios de la existencia de sociedades surgidas antes de la iniciativa del emperador. La Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala había sido fundada por el oidor Jacobo de Villaurrutia durante su estancia en esa plaza (ca. 1797); la Sociedad Económica de Amantes del País de Chiapas fue creada por Matías de Córdoba el 1 de abril de 181982 y sus estatutos fueron aprobados los días 5 y 12 de julio de 1821; realizó los primeros trabajos de reconocimiento del territorio chiapaneco e introdujo la imprenta en el año 1826.83 La Sociedad Patriótica de Nueva Galicia fue fundada el 26 de septiembre de 1821, también acorde con la rsbap.84
La Imperial Orden de Guadalupe 85 Fernando VII, para reconocer y premiar la lealtad demostrada por españoles y americanos durante el tiempo que fue prisionero de Napoleón, aprobó la creación de la Real Orden de Isabel la Católica en 1815 y el año siguiente la otorgó a numerosos novohispanos. Ese antecedente movió a Iturbide a proponer a la Junta Provisional la creación de la Imperial Orden de Guadalupe, que tenía como finalidad condecorar a los individuos que la Junta Provisional, la regencia, el primer Congreso constituyente y el emperador reconocieran como principales actores del movimiento de emancipación, desde el levantamiento de Hidalgo hasta la firma del Acta de Independencia. Por medio de la identificación de quienes fueron distinguidos, nos es dado apreciar en ellos un talante semejante a los miembros novohispanos de la rsbap en cuanto a su visión ilustrada y a su deseo de contribuir al progreso y al bienestar general de la población. Se había de premiar con ella: “[…] el valor y las virtudes de aquellos que todo lo sacrificaron por elevar a la patria al alto rango que hoy obtiene, y que se dedicaren en lo sucesivo a contribuir a sus glorias y esplendor”. Para ser distinguido con la orden, se requería: “[…] ser ciudadano del Imperio, estar en ejercicio de los derechos de tal, ser cristiano católico, apostólico, romano; gozar del concepto público y haber hecho al Estado servicios
81 Ibid., p. 823.
82 Marcelo Bitar Letayf, “Fundación y desarrollo en la primera mitad del siglo xix de la Sociedad Económica de Amantes del País de Chiapas: trabajo recepcional que como académico presenta…”, Academia Nacional de Historia y Geografía, mecanuscrito, s. l., s. f.
83 Ibid., p. 14.
84 Jaime Olveda, “La familia Basauri: poder e influencia vasca en Guadalajara”, en La rsbap y Méjico: IV Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., t. i, p. 184.
85 Este apartado está sustentado en María Cristina Torales Pacheco, “La Imperial Orden de Guadalupe: condecorar a los líderes de la Independencia”, en Historia desconocida: una aportación a la historia de la Iglesia en la Independencia de México Libro anual 2009, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/Minos Tercer Milenio, 2010, pp. 349-377.
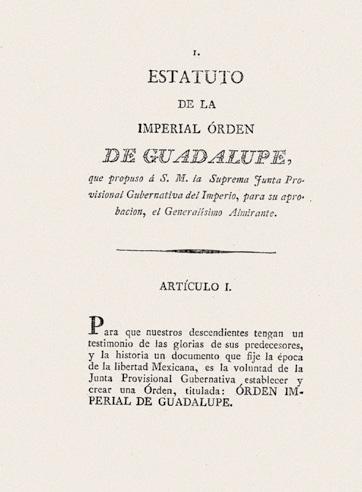
828 distinguidos, calificados por la asamblea de la misma orden”.86 Quienes la ostentaron habrían de considerarse modelo y soporte moral para la sociedad del naciente imperio.
El editor de la Gaceta del Gobierno Imperial de México, el 15 de agosto, describió detalladamente la procesión a la colegiata y la función religiosa en la que se condecoró a los caballeros de la Real Orden. Anotamos aquí unas frases sugerentes de la reseña:
Mexicanos: el mismo día en que por desgracia visteis otros años tremolar los pendones que publicaban vuestra esclavitud, es en el que se instaló la Orden Imperial Guadalupana para premiar a los verdaderos patriotas. Enjugad vuestro llanto, porque en lo sucesivo no volverá a ver en el día 13 de agosto testimonios del oprobio, ni recordaréis la memoria de los tiranos invasores; y sí se os presentarán motivos de alegría y felicidad debidos al genio de la libertad, al inmortal Agustín Primero.87
En la Gaceta fue publicada unas semanas antes la nómina de los doscientos cuarenta y cuatro distinguidos.88 El Gran Maestre de la orden fue el emperador Iturbide; cuatro de los caballeros Grandes
86 Constituciones de la Imperial Orden de Guadalupe, instituida por la Junta Provisional Gubernativa del Imperio, a propuesta del Serenísimo Señor Generalísimo Almirante don Agustín de Iturbide, en 18 de febrero de 1822, México, Oficina de Alejandro Valdés, 1822, p. 3.
87 Gaceta del Gobierno Imperial de México, 15 de agosto de 1822, pp. 621-624.
88 Gaceta del Gobierno Imperial de México, 25 de julio de 1822, pp. 549-554.
89 Ibid., pp. 549-54.
90 Este apartado está sustentado en M. C. Torales Pacheco y L. Vergara, “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía en torno a la Independencia”, op cit., pp. 417-433
91 Memorias del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes: instalación solemne verificada el día 2 de abril de 1826, vol. i , México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826, pp. 10-11.
“Primer estatuto de la Imperial Orden de Guadalupe”, en Constituciones de la Imperial Orden de Guadalupe, México, Oficina de Alejandro Valdés, 1822
Joseph-Désiré Court (1797-1865)
Gilbert du Motier, marqués de La Fayette (detalle), 1791
Cruces fueron miembros de la familia imperial; cinco fueron los prelados de Guadalajara, Guatemala, Nicaragua, Puebla y Oaxaca; y fueron distinguidos treinta individuos como caballeros, entre ellos, los secretarios y los consejeros de Estado, los miembros de la cámara del Imperio, los altos mandos del Ejército Trigarante; varios individuos de la nobleza novohispana, etcétera. Hubo también noventa y siete miembros numerarios y ciento cinco supernumerarios.
La relación de los condecorados nos permite identificar a los principales actores de la emancipación y a los líderes que habrían de conducir la nación durante las primeras décadas de su independencia. Entre éstos podemos encontrar a algunos miembros de la rsbap y a sus descendientes. Aunque la mayoría de los caballeros formaban parte del ejército, podemos reconocer también a civiles (mercaderes, mineros y terratenientes) que participaron en la consolidación de la Independencia. Entre los caballeros que fueron actores políticos principales hay que mencionar a Juan Francisco Azcárate, Miguel Ramos Arizpe, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Antonio López de Santa Anna. Identificamos también a letrados que, más allá de sus concepciones políticas, se preocuparon por el proyecto económico e intelectual del país y fueron partícipes de sociedades ilustradas organizadas para ese propósito, entre quienes mencionamos a Isidro Ignacio de Icaza, Andrés Manuel del Río, Andrés Quintana Roo, Pedro del Paso y Troncoso y José María Couto.
Con el declive de Iturbide, la Imperial Orden se canceló y fue restablecida años más tarde por el general Santa Anna y después por Maximiliano de Habsburgo. No obstante, la extensa nómina de los condecorados, que fue publicada en la Gaceta del Gobierno Imperial de México89 nos ofrece la clave de acceso a los entramados políticos, militares, económicos e intelectuales que configuraron las instituciones del México nacional.
El Instituto de Ciencias, Literatura y Artes 90 El Instituto de Ciencias, Literatura y Artes bien podría considerarse como una vía para apreciar la continuidad de los entramados intelectuales de las primeras décadas del México como nación independiente. Fue fundado el 2 de abril de 1826 en el aula mayor de la universidad, “[…] suntuosamente adornada y el concurso de lo más selecto e ilustrado, fue al mismo tiempo bastante numeroso”.91 Entre los oradores se distinguieron un antiguo colaborador de Morelos, Andrés Quintana Roo, vicepresidente del instituto, quien en su discurso expuso sus principios, Francisco Sánchez de Tagle, Wenceslao Barquera y José María Heredia, que declamó poemas alusivos a la importancia de fomentar las ciencias, las letras y las artes entre los habitantes de la recién fundada nación (los mismos propósitos que años antes había asumido la Sociedad Mexicana de Amigos del País).
El Instituto contó entonces con cincuenta socios de número, treinta y nueve corresponsales en los estados de la República, veintidós socios extranjeros y ochenta y tres honorarios. Los de número fueron reconocidos en su momento por su específica dedicación a las


Octaviano D’Alvimar (1770-1854)
Vista de la Plaza Mayor de México, siglo xix

letras, las ciencias y las artes; entre otros, encontramos al presidente del instituto, Lucas Alamán, hijo de Juan Vicente Alamán, socio de la rsbap; Jacobo de Villaurrutia, ilustrado polifacético, fundador del Diario de México; Andrés Manuel del Río; Pedro Patiño Ixtolinque, director de la Academia de Bellas Artes; Fernando Navarro, contador general de Arbitrios y autor de la Memoria sobre la población del reino de Nueva España; los naturalistas Vicente Cervantes y Pablo de la Llave, y el arquitecto Francisco Tres Guerras. Entre los honorarios estaban Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, José Manuel Herrera, Francisco y José Francisco de Fagoaga —en tanto que su hermano José María lo era de número—, Lorenzo de Zabala, Miguel Domínguez, Miguel Ramos Arizpe, José Ignacio Esteva, Pedro Celestino Negrete, Melchor Músquiz, Rafael Mangino, Miguel Guridi, Vicente Guerrero, Ciro de Villaurrutia y Thomás Murphy. Socios corresponsales hubo en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Jalisco, las Californias, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo México.
Entre los socios extranjeros se contaban el barón Alexander von Humboldt, el general Lafayette, el abad de Pradt, el arzobispo Gregoire, Jorge Canning, Ricardo Ackerman, Santiago Makinstons, José María Blanco White, José Canga Argüelles, Enrique Ward, Pedro Campbell, Luis Sulzer, Joel Roberts Poinsett, Enrique Clay, Félix Varela, Simón Bolívar, Francisco de P. Santander, Pedro Gual, Miguel Santa María, Bernardino Rivadavia y Juan de Dios Mayorga.
Numerosos fundadores del instituto habían firmado el Acta de Independencia y habían sido distinguidos cuatro años antes de la fundación con la Imperial Orden de Guadalupe. Entre ellos, el obispo de Puebla, Joaquín Antonio Pérez, Manuel Gómez Pedraza, Manuel de la Bárcena, José Manuel Herrera, José Antonio Echavarri, Andrés Manuel del Río, José María Jáuregui y Pedro del Paso y Troncoso.
Si bien podemos apreciar que las posiciones políticas de los miembros de cada sociedad mencionada eran distintas de las que les antecedieron, sus fines eran los mismos y cada una buscaba reproducir en el nuevo contexto a la anterior. El objetivo de contribuir al bienestar y al progreso mediante el empleo de las ciencias y las artes útiles fue una constante en ellas a lo largo de un periodo que se inició décadas antes de la Guerra de Independencia y que se prolongó décadas después de terminada. Tenemos noticia, por ejemplo, de cómo se formó en 1830, en la ciudad de Puebla, una sociedad patriótica para el fomento de las artes.92 Al año siguiente, fueron impresos los Estatutos de la Sociedad Económica de México, en los que se estipulaba la creación de tres comisiones: agricultura, industria y artes, y fábricas y oficios.93
Para concluir, retomo lo que en otro lugar afirmamos a propósito de la labor de la Compañía de Jesús:
[…] la rsbap vino a constituir el relevo en la difusión de ideas que a la postre acabaron por alimentar el movimiento emancipador. No hay que olvidar a este propósito que jesuitas fueron, en efecto, maestros de Hidalgo y que jesuitas fueron quienes sembraron la semilla de lo que vino a ser la identidad nacional mexicana.94
92 Idea de la sociedad patriótica formada en esta capital del estado de Puebla para el fomento de las artes, Puebla, Imprenta de José de la Rosa, 1831.
93 Estatutos de la Sociedad Económica de México, México, Imprenta del Águila, 1831.
94 M. C. Torales Pacheco y L. Vergara, “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía en torno a la Independencia”, op. cit., pp. 434-436.

eric van young *
Historiadores y teleologías
Desde que los investigadores se han dedicado al estudio de las revoluciones y otras revueltas políticas violentas de gran escala, y los pueblos que las han experimentado han luchado a su vez por comprenderlas, se ha confiado, por lo general, en dos grandes estructuras de causalidad, alternativas pero complementarias, con el fin de explicar su brote y desarrollo.
El punto de vista evolutivo sostiene que las tensiones (económicas, sociales, políticas y culturales) en el interior de una determinada sociedad van acumulándose con el paso del tiempo y que, en el momento en que los consensos institucionales vigentes han perdido la capacidad de conciliarlas o contenerlas, se desencadena una enorme explosión, de forma similar a lo que ocurre en los grandes terremotos o en las erupciones volcánicas. En este esquema, los acontecimientos que provocan la explosión resultan menos importantes que las fuerzas que, al acumularse, conducen a ella. La explicación asertiva, a posteriori, de sucesos que parecen inevitables tiene ciertamente algo más que un aire de pensamiento teleológico. Pero, a fin de cuentas, buena parte de lo que hacen los historiadores es construir teleologías. Por otro lado, desde una perspectiva contingente, se plantea la posibilidad de que lo que pone en marcha las convulsiones violentas, que con rapidez envuelven a la sociedad en una revolución, es un mecanismo desencadenante (un acontecimiento único o una serie de acontecimientos únicos a lo largo de un breve periodo) y que sin ese detonante la revuelta en cuestión no se hubiera producido, al menos no en ese momento y posiblemente tampoco durante cierto tiempo. Esto es lo que podríamos denominar una teleología menor, ya que atribuye los estallidos sociales de gran envergadura a un único suceso más pequeño, que es irreversible, con lo que la insurgencia o la revolución se percibe también como inevitable, como si se tratara de una enorme pila de material inflamable empapado en gasolina a la espera de la chispa que encenderá el fuego. La única forma de poner a prueba las explicaciones causales, tanto evolutivas como contingentes, es a través de experimentos mentales contrafactuales: sumar o restar de forma imaginativa el factor social o político x, la personalidad y o el acontecimiento z para conjeturar cómo su presencia o ausencia habría podido generar una situación diferente. En esta clase de ejercicios, lo más común es especular sobre la ausencia de algo que en realidad sucedió, pues es más fácil borrar un hecho que sabemos que ocurrió que inventar un
hecho verosímil, pero que no se produjo. Por ejemplo: ¿habría tenido lugar la revolución estadounidense si el 5 de marzo de 1770 no se hubiera producido la masacre de Boston o si el 16 de diciembre de 1773 no hubiera existido el motín del té? Aunque esta técnica quizás permita filtrar algunas variables irrelevantes —lo que de algún modo contribuye a afinar el análisis—, lo cierto es que no puede proporcionarnos explicaciones causales satisfactorias: dado que los acontecimientos no pueden anularse a voluntad (salvo en obras de ciencia ficción), el razonamiento contrafactual nos conduce a tesis especulativas, no a explicaciones empíricas fundadas en la evidencia. En ese sentido, los historiadores son básicamente como los trabajadores de la limpieza, que se encargan de recoger los desechos que han dejado los caballos a su paso cuando el desfile ha terminado. Aunque la perspectiva evolutiva y la contingente no constituyen del todo una estructura dialéctica, el sentido común sugiere que se conforme una síntesis entre ambas; por esta razón las hemos descrito como complementarias. La acumulación de factores estresantes durante largo tiempo puede predisponer a grandes grupos de gente a cometer actos de violencia política encaminados a resolver las tensiones que experimentan, y un único hecho puede, en determinadas circunstancias, romper las limitaciones (institucionales, emocionales, materiales) que impiden la expresión violenta de esas tensiones. Éste es un conjunto de suposiciones bastante común en el proceder de los historiadores.
El estadista e historiador Lucas Alamán (1792-1853), el mayor cronista de la Independencia mexicana, creía que la fidelidad a la Corona española —un hábito arraigado profundamente en los novohispanos, por la historia y por las instituciones religiosas— habría sobrevivido durante muchos años después de 1810 si una serie de factores no hubieran producido en el corto plazo las circunstancias que llevaron a México a independizarse.1 Creía también que la independencia era el
* University of California, San Diego, California, Estados Unidos. 1 La exposición sobre el pensamiento de Alamán que sigue a continuación está basada en la biografía que escribí sobre él y en la propia obra de Alamán. Véanse Eric Van Young, A Life Together: Lucas Alamán and Mexico, 1792-1853, New Haven, Yale University Press, 2021, en especial el capítulo 24, y Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808, hasta la época presente [1849-1852], 5 vols., México, Jus, 1968. A lo largo de este ensayo empleo los términos Nueva España y México por igual, con el fin de evitar repeticiones, pese a que usar la denominación “México” antes de 1821 es un anacronismo. Por la misma razón, utilizo de forma indistinta los términos “indígena” e “indio” para referirme a la población nativa.

p. 832
Autor no identificado
Los Hijos de la Libertad castigan a un ladrón de té después del motín del té de Boston al clavar su abrigo a un poste (detalle), 1773
Walter Gilman Page (1862-1934)
La masacre de Boston, ca. 1890
Autor no identificado
José de Iturrigaray, ca. 1803-1808
resultado inevitable de un proceso de maduración, al que comparaba con la diferenciación y la separación de un niño de sus padres:
Ésta es una inclinación tan natural y noble en las naciones como en los individuos que, una vez despierta la idea de conseguirla, se desarrolla con fuerza irresistible, mucho más cuando se presenta un porvenir lisonjero y se ofrecen a la vista grandes e incalculables ventajas. Para promoverla, en aquella sazón [los años 1808-1810] no se presentaba otro motivo que la facilidad que para obtenerla presentaba el estado en que se hallaba la metrópoli, pues no sólo no había ningún nuevo agravio [hacia la Nueva España] de que quejarse, ningún acto de arbitrariedad que autorizase una resistencia legal, sino que se había removido el justo motivo de queja que daba la exacción de capitales para la caja de consolidación.2
Aunque Alamán lamentaba la pérdida de mucho de lo que desapareció con el fin del régimen colonial, no se oponía a la independencia, pues estaba seguro de que, llegado el momento, terminaría siendo inevitable. Nunca especificó cuánto tiempo creía que hubiera podido sobrevivir el orden colonial, pero resulta obvio que pensaba que, a la larga, el desarrollo de las instituciones y una negociación pacífica entre el virreinato y la metrópoli le habrían ahorrado al país el terrible derramamiento de sangre y la destrucción que sufrió entre 1810 y 1821. Pero ésa había sido la forma en la que se alcanzó la independencia —empezando por el violento levantamiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810, cuando se puso al frente de una fuerza que Alamán describe como poco más que una “chusma de bandidos”—, lo que puso al país en el camino de la inestabilidad política y en un derramamiento de sangre casi continuos que caracterizaron al México que el historiador conoció a lo largo de toda su vida.
Al proponer una explicación, Alamán adoptó tanto la perspectiva evolutiva como la contingente. Atribuyó la responsabilidad del derrumbe del régimen no tanto a sus posibles contradicciones internas o fallos institucionales como a la incompetencia o maldad de los individuos, así como a la intervención de fuerzas exógenas, en su mayoría originadas en las tribulaciones que afligieron a España durante la era napoleónica. En ausencia de esos individuos y fuerzas, creía, el sistema imperial podría haber admitido cierta relajación de los lazos coloniales, una transición política ordenada hacia algún tipo de mancomunidad más flexible y, con el tiempo, un posible desvanecimiento definitivo de esos lazos. En su relato sobre los orígenes de la insurgencia, Alamán hace hincapié en el medio siglo iniciado en 1750. Aunque ese periodo no hubiera terminado con el golpe de Estado que en 1808 derrocó al virrey José de Iturrigaray y marcó el comienzo de la lucha por la independencia, sin duda merecería atención por derecho propio. Pero como preludio de la rebelión y todo lo que vino después resulta de gran interés, en particular en su aspecto económico y en lo político. Dado el tema de estos volúmenes, he considerado que mi tarea era hacer un bosquejo de las seis décadas previas a 1808 como un preludio de la lucha por la independencia y dejar a colegas mejor calificados la tarea de relatar la historia que empieza con la usurpación de

la Corona española por parte de Napoleón en 1808. Un método robusto para comprender lo que ocurrió después de 1750 es el de razonar en retrospectiva acerca de lo que sabemos sobre la insurgencia de 1810, y eso es lo que intentaré en las siguientes páginas, haciendo hincapié en unos cuantos factores y dejando otros de lado. Comencemos en el campo novohispano hacia la mitad del siglo xviii
El México colonial tardío (con énfasis en los campesinos indígenas)
A finales del siglo xviii y principios del xix, el paisaje de la Nueva España rural estaba salpicado de miles de poblados de campesinos indígenas, principalmente en los valles de México, Cuernavaca y Toluca, al occidente de la costa del Pacífico y al oriente del Golfo, así como en Oaxaca y Yucatán, pero también en otras regiones. Esas comunidades se identificaban a sí mismas como “indias” y así eran designadas (si bien la situación cultural y lingüística era mucho más heterogénea), pero como ocurría con la asignación racial de los individuos, esas identificaciones podían ser inestables. Sabemos que, a pesar de la existencia de un sistema oficial de castas, las categorías raciales tenían cierto grado de variabilidad: abundaban las personas que podían “pasar” de un grupo a otro, debido a circunstancias de autodefinición de identidad o por simples errores en la asignación del grupo racial. No obstante, el estatus oficial de “indio” confería a las personas acceso a las tierras de propiedad comunal —aunque debían trabajarse de forma individual— y ciertos privilegios y exenciones legales, pero también limitaciones sociales y políticas desventajosas. Los estereotipos étnicos y la discriminación abierta parecen haber sido un aspecto muy importante de la vida social. La gente de raza mixta, en particular aquellos que estaban picados de sangre africana, sufrían el estigma de estar
2 L. Alamán, op. cit., vol. i, pp. 125-149.
836
“revueltos”. La población campesina india les temía por considerarlos inadaptados sociales violentos y de carácter tempestuosos, y la reducida minoría de “blancos” los despreciaba por los mismos motivos. De los 4.5 millones de habitantes que aproximadamente tenía el país en 1750, la gran mayoría (entre 66 y 75 por ciento) eran campesinos indígenas que se dedicaban al cultivo de la tierra y vivían en pequeños poblados. Medio siglo después, justo al final del periodo que nos ocupa, los datos estadísticos son más específicos y resultan más confiables; los novohispanos eran entonces algo más de 6 millones, y alrededor de 60 por ciento eran indios. Todavía imperaba el conocido sistema de castas, representado en las famosas pinturas de la época, si bien muchas de las categorías no se empleaban más que en circunstancias extraordinarias. La distribución de la población de los grupos étnicos más grandes era aproximadamente la siguiente:
grupos raciales en Nueva españa, ca. 1810
grupo número porcentaje
Españoles 1 108 000 18 (Europeos) (15 000) (—) (Criollos) (1 108 000) (18)
Indígenas 3 676 000 60
Castas mixtas 1 338 000 22 (Mestizos/castizos) (—) (—) (Negros) (—) (—)
totales: 6 122 000 100
fuente: Eric Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for Independence, Stanford, Stanford University Press, 2001, p. 46; edición en español: La otra rebelión: la lucha por la independencia de México, 1810-1821, traducción de Rossana Reyes Vega, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. Las cifras que se ofrecen en la tabla son sólo aproximaciones y se basan en los cálculos hechos por observadores del periodo colonial tardío. A pesar de su peso cualitativo dentro de la población de la Nueva España, el porcentaje de españoles europeos en total (apenas 0.002 por ciento) resulta casi insignificante desde un punto de vista estadístico. Por comodidad, su número, 15 mil, se incluye en la cifra que se ofrece para los “criollos” (los nacidos en la Nueva España descendientes “puros” de los españoles), cuyo número se redondea ligeramente para que los porcentajes sumen cien.
Estas cifras se corresponden con las proporciones de los respectivos grupos étnicos entre los insurgentes de la década siguiente, al menos durante los primeros seis años de la rebelión. En una muestra de poco más de un millar de insurgentes capturados, los españoles (es decir, los hombres nominalmente “blancos”) equivalen a 25 por ciento, con lo que se encuentran sobrerrepresentados en comparación con su participación en la población general; los representantes de los grupos mixtos atienden a 22 por ciento y los indios se sitúan en 55 por ciento, por debajo de su participación en la población general, pero no muy lejos de ella. Estos datos contradicen una de las ideas más difundidas sobre la Independencia; a saber que, en términos de composición étnica, el movimiento fue en esencia mestizo. Ese relato sostiene la imagen que México tiene de sí mismo como una sociedad mayoritariamente mestiza, una percepción muy arraigada que coincide con la realidad actual del país. Sin embargo, la idea de que durante la turbulenta época del nacimiento de la nación los principales actores entre los insurgentes eran de orígenes socioétnicos mestizos es una visión anacrónica que no coincide del todo con los hechos.
3 Aquí, es esencial mencionar la obra de Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia, 2 vols., México, Jus, 1962.
Autor no identificado
Cuadro de castas, siglo xviii
No cabe duda de que los mestizos participaron de forma masiva en todos los niveles de la insurrección, pero el papel desempeñado por los grupos indígenas se ha subestimado enormemente, mientras que el de los mestizos se ha exagerado de modo retroactivo con el fin de crear un mito nacional. El hecho de que los indios sean más fáciles de identificar debido a su relación —por lo general, de profundo arraigo— con lugares específicos, como los pueblos, y a su descripción como “indios” en documentos legales y militares, nos permite formular un discurso más específico sobre ellos en tanto rebeldes que sobre otros grupos, más allá de las biografías de los principales líderes y algunas de las figuras secundarias de la rebelión.3 Estos factores dirigen nuestra atención a la situación de la población indígena en las décadas previas a 1810. Gran parte de los vínculos que es posible establecer entre las condiciones existentes en las décadas que van de 1750 a 1808 y el estallido de la rebelión no son directos, sino conjeturales, pero sugieren la incidencia de fuerzas motivadoras que abarcan muchas esferas de cambio en los últimos años del periodo colonial. ¿Qué podemos decir, en lo general, acerca de las tensiones que impulsaron a un gran número de indios de los pueblos a unirse a la insurgencia? Y, más allá de la Nueva España rural, ¿qué podría haber animado a los cabecillas de la insurgencia a ver con desazón los vínculos entre la metrópoli y su colonia antes de la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón Bonaparte en 1807 y su usurpación de la Corona española en 1808? Para empezar en el nivel más básico de la sociedad campesina en las últimas décadas de la Colonia, existen pruebas de que muchos hombres estaban a disgusto con sus roles sociales tradicionales. Esto fue una fuente de tensión para un segmento sustancial de los varones indígenas, que sentían que algo no estaba funcionando, y fue ello, en parte, lo que los empujó a arremeter con violencia cuando se dio la ocasión de un alzamiento. La esperanza de vida de los hombres —unos treinta y ocho años para quienes sobrevivían a los primeros años de la infancia (la cifra, como es obvio, era algo más elevada en el caso de los “blancos”)— era relativamente baja, pero el promedio de edad de los insurgentes resulta inesperadamente alto: treinta años; es decir, estos rebeldes eran personas maduras, no adolescentes o jóvenes volubles emocionalmente. Además, la proporción de hombres solteros, casi 40 por ciento, es mucho más alta de lo que cabría esperar dada la temprana edad a la que, por lo general, contraían matrimonio los campesinos. Un análisis de la muestra de insurgentes antes mencionada sugiere que quizás muchos hombres no estaban heredando su derecho a las tierras de cultivo, el principal medio por el cual se adquiría independencia económica y, por ende, hacerse de los recursos necesarios para formar una familia. Es razonable suponer que esto causara frustración en muchos varones, que se vieron reducidos a una posición de marginalidad social: carecer de medios para casarse y sostener a una familia los situaba al margen de la sociedad rural. ¿Se encontraban todos los hombres, y en particular los indios maduros, en esa situación? No. Y aunque semejante anomalía pudo haber fomentado en muchos la sensación de que sus posibilidades de acceder a la vida tradicional que esperaban se estaban reduciendo, es poco probable que este factor por


Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815)
Dedicación del templo de Molcaxac, ca. 1786
sí solo los hubiera impulsado a unirse a la insurgencia. No obstante, afectó a un porcentaje importante de los varones adultos y, al combinarse con otras condiciones y al no vislumbrarse otras salidas inmediatas, se inclinaron por la violencia cuando surgió la ocasión.
Otra fuente de discordancia la conformaban los sacerdotes, quienes administraban los sacramentos, presidían las celebraciones religiosas de los pueblos y casaban, bautizaban y sepultaban a su gente. A finales de la Colonia, el bajo clero estaba más íntimamente integrado a la vida de la gente común que los funcionarios seculares, que representaban a la autoridad real en el nivel más básico. Aunque un inconfundible anticlericalismo popular recorre la historia del país, México ha sido considerado siempre uno de los pueblos más religiosos de América Latina, y hay indicios de que esa relación centenaria estaba cambiando, crispándose y tornándose más conflictiva en la época que nos ocupa. A pesar de la naturaleza cálida, e incluso patriarcal, de los lazos que muchos párrocos forjaban con sus feligreses, había factores que causaban problemas en la relación y que, al parecer, se manifestaron cada vez con mayor frecuencia en las últimas décadas de la época colonial. Muchos de los clérigos destinados a las zonas rurales tenían poco o ningún dominio de las lenguas originarias que se hablaban en el campo, lo que les hacía difícil, cuando no imposible, confesar y cumplir con ciertas funciones sacerdotales, y eso los distanciaba de sus parroquianos. Las retribuciones (obvenciones) que los curas esperaban recibir por sus servicios fomentaron un malestar creciente entre los habitantes de los pueblos, en especial a partir de que con la implantación de las reformas borbónicas se cerraran los resquicios legales del sistema de tributos para mejorar la situación fiscal de la Corona, lo que sometió el presupuesto de las familias campesinas a mayor presión, en un momento en el que los salarios reales de los trabajadores estaban disminuyendo, como veremos más adelante. Se había generalizado, además, la práctica de que los sacerdotes utilizaran recursos de los pueblos, como las tierras comunales y los fondos de las llamadas “cajas de comunidad”, para su beneficio personal. Los indígenas también se quejaban de los castigos corporales que les infligían los clérigos por “pecados”, como por el incumplimiento de sus obligaciones religiosas, por adulterio, etcétera. Por ejemplo, en 1777, en Tepoztlán, el hecho de que el cura local se quejara ante autoridades eclesiásticas superiores de que los lugareños se emborrachaban, no asistían a misa con regularidad y alimentaban “vicios y supersticiones” de todo tipo suscitó a su vez la denuncia de la población indígena, que acusó al padre de apropiarse de los recursos del pueblo y de castigar infracciones menores con humillantes azotes públicos.
Tenemos un ejemplo particularmente significativo de la clase de conflictos que podían surgir entre los indígenas y los sacerdotes con lo ocurrido en la ciudad de Cuauhtitlán en 1785, cuando los indios del lugar se amotinaron contra el cura, el recolector del diezmo y dos residentes españoles, una revuelta que causó daños materiales y estuvo cerca de cobrarse la vida del clérigo. El incidente se desencadenó a partir de una riña entre indios y españoles por una efigie de la Virgen que se encontraba en la iglesia parroquial y que los locales veneraban por
las propiedades milagrosas que le atribuían. Con el consentimiento del sacerdote, una española rica de la ciudad se ofreció a pagar la restauración de la estatuilla, a pesar de que apenas dos días antes las autoridades en la Ciudad de México habían ordenado que no se tocara la figura. Según el párroco, la efigie pertenecía a la comunidad española y era necesario repararla, ya que, con el tiempo, el cuerpo se había infestado de una plaga, al punto de convertirse en “un nido de ratones”. Los jefes indígenas, que reclamaban que la Virgen pertenecía a su comunidad “desde tiempos inmemoriales”, se oponían a la restauración por considerar que reduciría sus poderes milagrosos. La noche del 7 de diciembre de 1785, el conflicto alcanzó tal intensidad que una gran multitud atacó la casa del sacerdote, quien luego sostendría que se había librado de una muerte segura gracias a la intervención directa de Dios y de la Virgen.4 Resulta que las tensiones entre las dos comunidades se habían exacerbado como consecuencia de un cambio en la tenencia de la tierra que llevaba largo tiempo produciéndose y que beneficiaba a los españoles en detrimento de los indígenas y, dentro de la propia comunidad indígena, a los miembros más ricos en detrimento de los más pobres, y ello con la connivencia de algunas autoridades indias. Durante la rebelión de 1810-1821, la ciudad fue escenario de numerosos episodios de violencia en los que participó la población nativa. Independientemente de los sentimientos de frustración de los indios o de las tensiones en torno a la vida religiosa, la realidad es que la escasez de tierras cultivables fue en aumento durante los últimos años de la Colonia, una circunstancia clave para los habitantes de los pueblos. Aunque en los primeros años de la rebelión, la mayoría de los insurgentes eran campesinos indígenas, la revuelta de Hidalgo y la década de violencia armada que siguió no fueron levantamientos agrarios. Si lo hubieran sido, se hubieran producido ataques contra las haciendas y otras formas de propiedad vinculadas a los terratenientes; sin embargo, hubo muy pocos intentos encaminados a la toma de tierras o a la destrucción de la base de poder de los terratenientes. Las razones por las que los campesinos indios no canalizaron su hostilidad contra los hacendados (y se trataba de un resentimiento enorme) en forma de invasiones o toma de tierras no parecen del todo claras. Lo más probable es que fuera consecuencia de una combinación entre unos líderes insurgentes que no se dirigían en esa dirección, ya que en muchos casos ellos mismos eran hacendados, eso por un lado, y, por otro, la falta de oportunidades, ya que la insurgencia tendía a controlar las áreas que tomaba sólo por breves periodos: incluso si los indios hubieran querido apoderarse de las tierras de cultivo y redistribuirlas, no habrían contado con el tiempo necesario para llevar a cabo semejante proceso. No obstante, desde mediados de siglo, parece haberse producido un aumento de los conflictos rurales que enfrentaban a los pueblos con las haciendas, así como a las haciendas y a los pueblos entre sí, confrontaciones que terminaban por llegar a los tribunales en forma de litigios. Esto resulta difícil de cuantificar, pero no cabe duda de que las tensiones (y en ocasiones la consecuente violencia) se hallaban ahí y se estaban intensificando.
La economía del sector minero, concentrada en Guanajuato, Zacatecas y Pachuca, entre otros lugares, se hallaba en su apogeo a fines del siglo xviii, si bien los costos iban en aumento y la productividad
4 Archivo General de la Nación (agn), Clero Regular y Secular, vol. 103, exp. 11-12, ff. 403r-436v, 1786. El episodio se expone de manera completa en Eric Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Stuggle for Independence, Stanford, Stanford University Press, 2001, pp. 490 y ss. Es probable que el cuerpo de la figura consistiera en un armazón de mimbre relleno de paja y cubierto con tela.
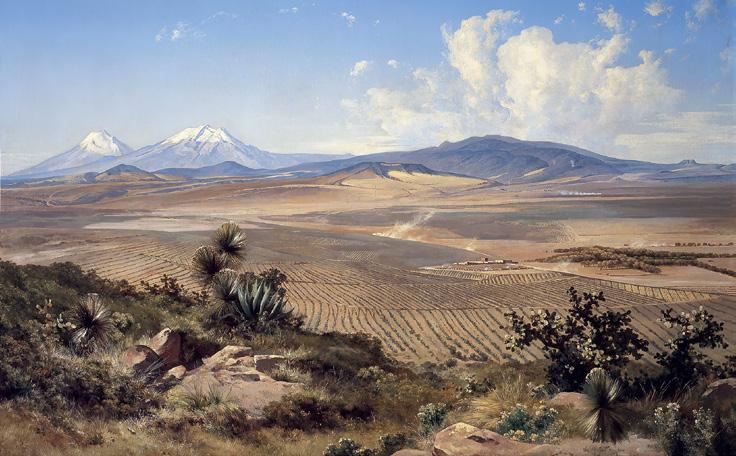
empezaba a disminuir (y continuaría haciéndolo hasta que la violencia de la rebelión prácticamente acabó con ella). La producción de grano, ganado y otros productos de la tierra que esta economía demandaba estimuló su comercialización, en especial por parte de los latifundios, lo que intensificó la actividad agrícola y, dada la limitada capacidad para aplicar técnicas más productivas, obligó a las haciendas a expandirse. Las ciudades también crecieron y, con ellas, los mercados urbanos, a los que era necesario abastecer. La Ciudad de México creció 40 por ciento entre mediados del siglo xviii y 1803 (de 98 a 137 mil habitantes); Guadalajara casi cuadruplicó su tamaño entre 1750 y 1810 (de 11 a 40 mil habitantes); la población de Puebla aumentó a un ritmo más modesto, pero significativo (de 57 a 68 mil habitantes), y otras ciudades experimentaron un desarrollo similar. La expansión comercial agrícola y ganadera de las haciendas para satisfacer la demanda de los centros mineros y de las ciudades ocurrió en un momento en que también estaban aumentando la población rural y la presión sobre las tierras cultivables, todo lo cual creó una tijera malthusiana que agravó las tensiones en el campo y sentó las bases para el estallido de un conflicto violento de grandes proporciones.
Durante los últimos años de la época colonial, otro factor que contribuyó a elevar el nivel de las tensiones en el México rural fue la caída de los salarios reales y, por ende, del poder adquisitivo. La agricultura de subsistencia no era la única fuente de ingresos de las familias campesinas. Mucha gente trabajaba por un salario en la economía agrícola, bien fuera para complementar sus actividades de subsistencia o para ganarse el sustento. Sin embargo, en un tiempo en el que la ofer-
5 Enrique Florescano, Los precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810): ensayo sobre el movimiento de precios y sus consecuencias económicas y sociales, México, El Colegio de México, 1969.
6 Para entonces, los graneros estatales llevaban por lo menos dos mil años empleándose en China, y en Oriente Próximo se conocían desde tiempos bíblicos.
ta de mano de obra estaba creciendo debido al aumento de la población rural, los salarios apenas se incrementaron, si es que lo hicieron. Entre tanto, la inflación elevó los precios de los artículos de mayor consumo, como el maíz, el más importante de todos por constituir el principal producto en la dieta de los mexicanos. Por tanto, mientras que los salarios nominales se estancaron, los salarios reales (es decir, la cantidad de bienes que el trabajador podía comprar con el dinero que ganaba) se precipitaron. Esa disminución del poder adquisitivo se situó en torno a 25 por ciento. Esto no tuvo como consecuencia un empobrecimiento generalizado de la población, pero sí afectó el presupuesto de las familias y aumentó la pobreza de los trabajadores del campo en general. A esa tendencia hay que añadir las crisis de subsistencia (pérdidas de cosechas que traían consigo hambrunas, enfermedades, desplazamientos y trastornos económicos diversos) que se produjeron prácticamente década tras década: 1741, 1750, 1761-1762, 1770, 1785-1786 y 1808-1811.5 La peor de ellas fue la de 1785-1786, el “año del hambre”, durante el cual decenas de miles de personas murieron, las enfermedades relacionadas con la desnutrición se multiplicaron y la economía sufrió graves alteraciones.
Para lidiar con situaciones como la desastrosa cosecha de 17851786, se implementaron mecanismos de estabilización para asegurar el abastecimiento de cereales.6 Conocidas como “alhóndigas”, estas instalaciones eran graneros públicos, en los que se almacenaban los cereales comprados por distintas instancias gubernamentales durante las temporadas en las que el grano era abundante, con el fin de garantizar que, en caso de escasez, se contara con reservas de emergencia. Estos graneros también sirvieron para contrarrestar los efectos de la especulación de agricultores y comerciantes en momentos de escasez, así como para suavizar las fluctuaciones de los precios, como antes de la cosecha, cuando el costo del maíz solía dispararse. Estas medidas formaron parte del fuerte impulso al desarrollo de infraestructuras bajo

José María Velasco (1840-1912)
Hacienda de Chimalpa, 1893
Mina de plata La Valenciana abandonada, Guanajuato, México
el influjo de las ideas de la Ilustración y de las reformas borbónicas.
Las autoridades coloniales —entre las que destacó Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo (17381799), virrey de la Nueva España entre 1789 y 1794— fomentaron la construcción de carreteras (como el camino real entre Veracruz y la Ciudad de México), el desarrollo de un servicio de correo más eficiente, mejoras en la capital, etcétera.7 El más famoso de esos graneros fue el de Guanajuato, la alhóndiga de Granaditas, que las fuerzas de Hidalgo tomaron el 28 de septiembre de 1810. Se construyó en la década de 1790, bajo la supervisión del talentoso oficial naval español Juan Antonio Riaño y Bárcena (1757-1810), para entonces intendente de Guanajuato (1792-1810), quien moriría en la masacre de la alhóndiga mientras dirigía la resistencia contra los insurgentes. El padre de Lucas Alamán, Juan Vicente Alamán, que era miembro del cabildo de Guanajuato en 1792, cuando el intendente propuso la construcción del edificio, respaldó el proyecto desde un punto de vista práctico, pero objetó el gasto extra que suponía su distinción arquitectónica. Consideraba que los fondos podían invertirse en el mejoramiento de las carreteras y ridiculizó el diseño al calificarlo como un “palacio para maíz”.8
Todos los factores que hemos reseñado —la presumible frustración de las expectativas de vida de un segmento significativo de los varones indígenas, los conflictos de los habitantes de los pueblos con los párrocos locales, la creciente escasez de tierras entre los campesinos y la caída de los salarios reales de los trabajadores en las últimas
décadas del siglo xviii, además de los periodos recurrentes de grave escasez que padecía el campo como consecuencia de las malas cosechas— se combinaron para causar tensiones en muchas áreas rurales desde 1750, aproximadamente. En los lugares donde esas tensiones resultaban más evidentes, ya fuera por separado o en conjunto (por ejemplo, en el caso de Cuauhtitlán antes mencionado, en Atlacomulco y pueblos de la zona de Cuernavaca, en los valles de Toluca y el Mezquital y en ciertas partes de la Huasteca, entre otros sitios), la insurgencia de 1810 se afianzaría y persistiría durante mucho tiempo en algunas de sus manifestaciones más serias. Otro factor que afectó de manera importante, y en ocasiones de formas inesperadas, al campo mexicano —particularmente a los campesinos indígenas, que fueron quienes a partir de 1810 conformaron la mayoría de los insurgentes— fueron las reformas borbónicas (un tema que abordaremos a continuación). Sin embargo, lo cierto es que existen muy pocas evidencias de que, en términos ideológicos, esos campesinos tuvieran algo en común con la élite criolla a la hora de unirse a las fuerzas rebeldes, si es que acaso compartían algo con ella. Otro tanto puede decirse sobre la evolución de los objetivos de la dirigencia insurgente, que comenzó su lucha por una mayor autonomía dentro del Imperio español y a lo largo de la década 1810-1821 terminó por buscar la independencia total. Los rebeldes indios lucharon para defender la autonomía política, sí, pero la autonomía que defendían era la de sus comunidades rurales, y no hay indicios que sugieran (o son insignificantes) que su sensibilidad política fuera más allá de los límites de sus pueblos para abarcar las poblaciones
7 Bruce A. Castleman, Building the King’s Highway: Labor, Society, and Family on Mexico’s Caminos Reales, 1757-1804, Tucson, University of Arizona Press, 2005. Véase también Clara Elena Suárez Argüello, Camino real y carrera larga: la arriería en la Nueva España durante el siglo xviii, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1997.
8 L. Alamán, op. cit., vol. i, p. 264 (nota 6).

vecinas o una región más grande y, mucho menos, una entidad política imaginaria como lo sería una nación.9 Muchas poblaciones indígenas habían pasado verdaderos apuros y tomaron las armas para desahogar sus frustraciones y preservar su autonomía, no para forjar una nueva identidad nacional. Los esfuerzos de los reformadores borbónicos por controlar aspectos desmesurados de las prácticas religiosas populares, como las capillas y los cultos que carecían de autorización oficial, las bulliciosas celebraciones públicas y el gasto excesivo en eventos comunitarios, fueron un motivo de conflicto con las autoridades. La interferencia de los párrocos y de los funcionarios seculares locales del Estado en las elecciones y en otras prácticas de la vida política de los pueblos constituyeron otra molesta amenaza a los usos y costumbres de las comunidades. Además, un tercer factor que hay que tomar en cuenta son las diferencias sociales y económicas que existían dentro de las pequeñas comunidades, que socavaban la solidaridad comunitaria, algo que pudo tener como resultado la desviación hacia el exterior de las hostilidades internas con miras a mantener los pueblos intactos.10 La combinación de todos esos factores formó la mezcla explosiva que impulsó a decenas de miles de campesinos a sumarse a la insurgencia;
9 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres y Nueva York, Verso, 2006; edición en español: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. En la época colonial tardía, este apego obstinado a lo local, todavía muy presente en el México de nuestros días, consistía en una compleja mezcla entre identidad étnica, relaciones personales y familiares con el lugar de nacimiento, sentimientos religiosos, la historia de las comunidades particulares y los vínculos entre la sociedad indígena y las tradiciones monárquicas españolas. El reducido espacio de este ensayo no permite profundizar sobre este nudo de relaciones, pero los lectores interesados pueden buscar las conexiones en E. Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Stuggle for Independence, op. cit
10 Véase Eric Van Young, “Conflict and Solidarity in Indian Village Life: The Guadalajara Region in the Late Colonial Period”, en Hispanic American Historical Review, vol. 64, núm. 1, 1984, pp. 55-79.
11 Alan Knight, Mexico: The Colonial Era, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 246.
Autor no identificado
Virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, siglo xviii
José Díaz del Castillo (siglos xix-xx)
El combate de la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, 1910
pero eran razones diferentes de las que esgrimían tanto la jefatura criolla como los cabecillas secundarios de la rebelión.
Las reformas borbónicas, las élites novohispanas y las señales de tensión
Aparte del golpe que destituyó al virrey José de Iturrigaray en septiembre de 1808, la usurpación de la Corona española por parte de Napoleón Bonaparte ese año generó una crisis política tan prolongada que podría incluso decirse que duró un siglo o más. Esta época de conflictos tuvo varias causas, algunas de vieja cuña, otras más recientes. Muchas de las causas más lejanas se tornan evidentes para nosotros, pues están asociadas a las reformas borbónicas, y es hacia mediados del siglo cuando comienzan a cristalizarse en la Nueva España. De las causas más inmediatas, varias están vinculadas a las guerras iniciadas a partir de la Revolución francesa, entre 1790 y 1815, aproximadamente. Quienes resintieron de forma más directa los efectos de las reformas fueron las élites novohispanas, incluidos los funcionarios, los eclesiásticos y los terratenientes, grupos entre los que la insurgencia de 1810 encontró a gran parte de sus líderes criollos. No obstante, las reformas también tuvieron un gran impacto en la población general. El ascenso de la dinastía borbónica al trono español en 1700 y los cambios en la administración colonial que trajo consigo (incluidos los esfuerzos de la monarquía encaminados a extraer más recursos fiscales de México para reforzar las defensas imperiales) tuvieron mucho que ver con el inicio de la insurgencia; las guerras y la política de finales del siglo xviii en Europa y sus dominios coloniales fueron parte de las razones fundamentales, y las fuerzas dentro de la Nueva España a las que ya hemos aludido completaron la mezcla de motivos. Un historiador moderno ofrece un resumen sucinto de la situación de la Nueva España hacia 1800 al describirla como una colonia “gravada y gobernada de forma excesiva”.11 Aunque el desarrollo de las reformas involucró a algunas figuras prominentes (a José de Gálvez, por ejemplo, sobre quien volveremos más adelante), es un error pensar que obedecían a un único programa o a una sola inteligencia rectora y que se implementaron de manera sistemática, siguiendo los pasos de un proceso planificado. Al contrario, fueron una serie de medidas ad hoc que se aplicaron de forma espasmódica y que abarcaron un amplio abanico de cambios. Algunas estaban mejor concebidas que otras; muchas buscaban responder a las contingencias de la política y de la guerra, pero la mayoría se enmarcaban en un amplio esfuerzo por modernizar el Imperio español de acuerdo con las ideas del despotismo ilustrado (o, si se prefiere, del absolutismo ilustrado) y el afán más inmediato de incrementar la extracción de recursos de las colonias en beneficio de la metrópoli. Digamos que las reformas borbónicas tuvieron una base filosófica, pero una aplicación espasmódica. Un acontecimiento que tuvo un gran impacto sobre el Imperio español fue la captura de La Habana por parte de los británicos en agosto de 1762 durante la Guerra de los Siete Años y la ocupación de la ciudad hasta la firma del Tratado de París, a comienzos del año siguiente. Durante el tiempo que controlaron el puerto, el comercio marítimo experimentó un enorme incremento gracias a las

políticas mercantiles de Gran Bretaña, mucho más abiertas, lo que demostró que las rígidas restricciones comerciales que España imponía a su Imperio resultaban contraproducentes. La Corona pudo entonces entrever cuán positivo podía ser relajar esas limitaciones. Así pues, una modernización defensiva, encaminada a contener la amenaza que suponían los británicos, acompañaría al impulso ideológico del absolutismo ilustrado en la base de la agenda reformista.
Algunos pensadores europeos de la época equiparaban al Imperio español y al otomano en tanto ejemplos de lo que un imperio no debería ser: inflexible, antiliberal, tiránico, ineficiente y con ambiciones excesivas en comparación con sus recursos. En el contexto del despotismo ilustrado, las justificaciones teóricas y programáticas para la modernización del Imperio español las proporcionaron en buena medida pensadores españoles y, por ende, sus ideas en los ámbitos de la economía política y la administración atendían principalmente a las necesidades de la metrópoli y no a las de las colonias. El trabajo de los “tratadistas”, como se les denominó, en su mayoría abogados y funcionarios de alto rango que tenían inclinaciones intelectuales y académicas, proporcionó un trasfondo más amplio para las reformas introducidas en la Nueva España. Ideas similares penetraron en algunas monarquías europeas, incluida la de la Rusia de Catalina la Grande (1729-1796) y el Imperio de los Habsburgo de José II (1741-1790). En Europa, la centralización del poder monárquico trajo consigo grandes ejércitos y burocracias sistematizados, la reducción del poder aristocrático, la aceptación de la ciencia experimental y el surgimiento de sentimientos nacionalistas, todo lo cual halló eco en los dominios españoles del Nuevo Mundo. En la metrópoli, los pensadores que
abrazaban estas ideas creían que, dada la naturaleza conservadora de la sociedad española (y de su descendencia novohispana), el camino indicado para conseguir una modernización, aunque fuera limitada, dirigida por el Estado, que restablecería tanto la posición internacional de España como la prosperidad interna, era el cambio gradual, no una ruptura brusca con la tradición. Los tres representantes más significativos de esta concepción fueron José del Campillo y Cossío (16931743), Pedro Rodríguez, conde de Campomanes (1723-1802), y Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Los tres eran de origen modesto y todos llegaron a ocupar altos cargos en el gobierno. Su veloz ascenso hizo que se convirtieran en blanco de las envidias de otros miembros de los altos círculos de la política. Por ejemplo, Jovellanos se granjeó la antipatía de Manuel de Godoy (1767-1851), el impetuoso favorito de Carlos IV, que lo desterró a la isla de Mallorca durante casi una década, después de lo cual trabajaría para el gobierno nacionalista que entre 1808 y 1814 combatió la usurpación francesa. En el famoso retrato que Goya le hizo tiene un aspecto bastante melancólico. Un artículo de fe de carácter revisionista que prevalecía entre estos pensadores era que la riqueza minera de la Nueva España y de Perú había sido, para usar las palabras de Campillo, una “maldición”. Campomanes sostendría que la afluencia de plata había retrasado o incluso arruinado la industria local de España, pues había convertido el país en “un canal que derramaba en toda la Europa el producto de sus minas y riquezas de las Indias”, dado que era más fácil comprar productos industrializados fuera de la Península para abastecer los mercados tanto de la metrópoli como del Nuevo Mundo. El economista político escocés Adam Smith y su compatriota el filósofo David Hume llegaron
843

Agustín Esteve y Marqués (1753-1820)
Manuel Godoy, 1800-1808
José María Galván (1837-1899)
Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes, siglo xix
a conclusiones muy parecidas en sus textos sobre España y sus colonias. A mediados del siglo xix, Lucas Alamán escribía casi lo mismo acerca de la triste influencia de la historia del país con la plata:
[...] la república, para ser rica y feliz, necesita ser fabricante, y que no siéndolo, su agricultura quedará reducida a la languidez y a la miseria, a fuerza de abundancia, y de los tesoros arrancados de las entrañas de la tierra, pasando inmediatamente de las minas de donde salen a los puertos en que se embarcan, sólo servirán para demostrar, con este rápido e improductivo tránsito, que la riqueza no es de los pueblos a quienes la naturaleza concedió las ricas vetas que producen los metales preciosos, sino de los que por su industria saben utilizar éstos y multiplicar sus valores.12
Otra idea clave planteada por los tratadistas fue que España necesitaba empezar a tener cierto grado de libre comercio con sus dominios trasatlánticos. En la década de 1760, Campomanes lanzó un ataque frontal contra la economía política mercantilista, en el que condenó los aranceles proteccionistas, la manía de acumular plata y los sistemas comerciales cerrados, mientras que, dos décadas antes, Campillo había abogado por la apertura de los puertos imperiales, con el fin de que pudieran comerciar unos con otros con relativa libertad. Estos autores también resaltaron la fuerza política de la Iglesia católica, la tremenda riqueza de la institución y la lealtad que reclamaba a los súbditos de la Corona. Jovellanos, en particular, escribió contra los excesos de la práctica religiosa en España (por extensión lógica, esas críticas podían aplicarse a la Nueva España). Todos ellos denunciaron lo excesiva e improductiva que resultaba la concentración de la tierra en España en manos de los aristócratas y de la Iglesia. Este argumento sería repetido en la Nueva España por el eclesiástico Manuel Abad y Queipo (1751-1825), obispo designado (nunca confirmado) de Valladolid (hoy Morelia), quien abogó por una reforma agraria en México. Campillo sostuvo que lo que España necesitaba era una mayor exposición al pensamiento de la Ilustración europea, algo que podía conseguirse permitiendo una entrada controlada, pero más libre, de las nuevas ideas e incluso de los extranjeros, con el fin de diluir lo que era el ethos anacrónico de la cultura militar feudal que la sociedad española había desarrollado y mantenido desde la época de la Reconquista en la baja Edad Media. Estos escritores consideraban que esa cultura estaba retrasando la adopción de los aspectos positivos de la modernización que estaban transformando otras partes de Europa.
Algunas de estas ideas (por ejemplo, la apertura parcial del comercio trasatlántico) resultan claramente visibles en las reformas borbónicas, mientras que otras (el cambio de una mentalidad militarista y de cruzadas medievales a una cultura más abierta a influencias modernizadoras) son más difíciles de rastrear. Después de 1700, el estilo de gobierno de los Habsburgo, más bien informal y conciliador, dio paso al estilo, mucho más absolutista y centralizado, que los Borbones españoles importaron de la Francia de Luis XIV. Un ejemplo de esta política fue el régimen de intendencias, que en la Nueva España se introdujo en la década de 1780 y supuso la reestructuración administrativa del

país en una docena de grandes distritos (que formarían la base de muchos de los estados modernos de la República Federal), un sistema que concentraba la recaudación de impuestos y otras funciones en manos de un único funcionario, con poderes muy amplios, designado por la Corona. Esta innovación buscaba poner fin a algunas formas de corrupción, pero sus resultados fueron diversos. Disminuyó la “fuga” de ingresos fiscales de la monarquía y redujo la confusa variedad de funcionarios de menor rango y el solapamiento de responsabilidades y de jerarquías, que durante siglos había crecido en gran medida por simple acumulación. El arcaico y lento Consejo de Indias de los Habsburgo, que se hallaba en lo más alto del aparato de gobierno colonial, se desmanteló de forma gradual a lo largo del siglo xviii mediante la distribución de sus funciones a una serie de entidades subordinadas y, posteriormente, al mucho más ágil y eficaz Ministerio de Indias, al frente del cual estuvo José de Gálvez (1720-1787) en sus últimos años. Uno de los cambios más importantes que se realizaron en el sistema económico fue el abandono completo del torpe y costoso sistema de flotas para el comercio trasatlántico entre la metrópoli y sus dominios imperiales. Instituido en los siglos xvi y xvii como una medida para hacer frente a la piratería y prevenir los ataques de potencias hostiles a las flotas que transportaban a España la plata extraída de México y de Perú, las flotas consistían en grandes convoyes de buques, escoltados por navíos de guerra fuertemente artillados, que cruzaban el Atlántico sólo en ciertas épocas del año y únicamente desde dos puertos americanos. El sistema se reemplazó a finales de la década de 1780 por los llamados “registros sueltos”, barcos mercantes que navegaban de manera individual desde varios puertos españoles hacia distintos puertos
12 Lucas Alamán, Representación dirigida al Exmo. Señor presidente provisional de la República por la Junta General Directiva de la Industria Nacional, sobre la importancia de ésta, necesidad de su fomento, y medios de dispensárselo, México, Imprenta de J. M. Lara, 1843.
del Nuevo Mundo, lo que constituía una forma limitada de libre comercio y permitió romper cierto número de monopolios comerciales a ambos lados del Atlántico. La medida aceleró la vida comercial dentro de la Nueva España, pero también causó una especie de fuga de capitales del comercio a gran escala hacia la minería de la plata y otras actividades. Este movimiento explica en parte el auge que experimentó la minería de la plata al final del periodo colonial, a pesar del incremento de los costos en el sector; aunque los niveles de producción aumentaron al principio, con el tiempo se estabilizaron y finalmente disminuyeron, lo que redujo los beneficios de esta industria.
Las reformas borbónicas incidieron en otros aspectos de la sociedad mexicana, varios de los cuales afectaban a los distintos grupos que formaban la élite. Por un lado, la Corona española logró en gran medida “descriollizar” a los altos cargos del ejército (que, como fuerza permanente, no se estableció en Nueva España hasta la década de 1760), la Iglesia y el gobierno. Después de gastar enormes recursos en la consolidación de su Imperio y en la defensa de Europa frente al protestantismo en los siglos xvi y xvii, el poder militar y la influencia política de España disminuyeron durante el siglo xvii. A medida que los altos cargos del gobierno y de la jerarquía eclesiástica pasaban a manos de la élite en las subastas organizadas por la Corona para apuntalar sus tambaleantes ingresos fiscales, el control de la metrópoli sobre los asuntos coloniales fue debilitándose, como se desvanece una señal de radio a la distancia. El esfuerzo por recuperar esos cargos —al reemplazar a los criollos por españoles peninsulares, a los que se consideraba más leales y menos propensos a la influencia de la familia y otras redes locales en la Nueva España— fue un aspecto fundamental de las reformas del siglo xviii y, en gran medida, fue exitoso. Esta política fomentó la rivalidad entre los criollos y los españoles, y alimentó el resentimiento por parte de los mexicanos, que vieron en ella un ultraje tiránico de sus antiguos privilegios. Alamán creía que éste había sido un elemento crucial del sentimiento de agravio que nutrió al movimiento independentista. Las investigaciones de algunos historiadores modernos han puesto en duda la importancia de la división entre criollos y “gachupines”, a la luz de la evidencia que marca una tendencia a la formación de matrimonios mixtos, el establecimiento de familias y otro tipo de alianzas electivas que persistieron de forma continua hasta el final de la época colonial, de manera paralela a la predilección de las autoridades de la metrópoli para que los españoles ocuparan los altos cargos. Otra política que causó hostilidad tanto entre las élites novohispanas como entre el pueblo llano fue la imposición del regalismo, la doctrina, entonces vigente en Europa, que afirmaba el predominio del Estado sobre la Iglesia de acuerdo con el principio de que la autoridad monárquica debía ser el foco indiscutible del poder y de la lealtad de sus súbditos. En el ámbito popular, esto significó la supresión de las celebraciones religiosas excesivamente coloridas y barrocas, las formas de devoción poco ortodoxas y los cultos no autorizados (así como la “buena policía” de controlar vicios generalizados, como la bebida, el juego y otras diversiones públicas).13 El regalismo implicaba una intervención más enérgica de las autoridades monárquicas en los asuntos de la Iglesia.
Un ejemplo indignante y perjudicial para la sociedad de esta intervención y que formó parte de las reformas (aunque en este caso el término “reforma” tiene un sentido negativo, no positivo) fue la expul-
13 Sobre los “vicios” populares, véase Juan Pedro Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos?: diversiones públicas y vida social en la Ciudad de México durante el Siglo de las Luces, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798
sión de la orden de los jesuitas de los dominios españoles en 1767, una medida que tuvo efectos trascendentales y que en la Nueva España se encargó de implementar el visitador José de Gálvez. El pretexto inmediato de esta decisión había surgido de la agitación social que se vivía en Madrid, pero la política obedecía en realidad al recelo que despertaba entre los soberanos europeos la riqueza de la orden y su lealtad al papa en Roma, en lugar de a las monarquías nacionales. Cerca de setecientos sacerdotes jesuitas fueron expulsados de la Nueva España en 1767, y dado que no se hicieron excepciones en consideración a la edad o al estado de salud de los religiosos, fueron muchos los que murieron en el camino hacia el puerto de Veracruz, el lugar elegido para que abandonaran el virreinato. Las misiones de los jesuitas en el norte del país quedaron en manos de los franciscanos, mientras que sus establecimientos educativos, que era donde se formaban los hijos de la élite, desaparecieron, todo ello entre las protestas de las familias. Las extensas propiedades rurales que la orden mantenía para financiar sus actividades —haciendas productivas y bien administradas— pasaron a manos de la Corona, que las subastó entre los criollos. En respuesta a la expulsión, estallaron disturbios generalizados y en extremo violentos, que Gálvez reprimió sin piedad. La cuestión de la restauración de la orden sería un tema que la República Mexicana debatiría con vehemencia después de la Independencia, hasta que el presidente Santa Anna les permitió regresar al país en 1840.
En materia fiscal, las reformas golpearon a la Nueva España con relativa fuerza, lo que, en el corto plazo, reportó a la monarquía española ganancias monetarias sustanciales, pero a largo plazo socavó la lealtad de los novohispanos. Considerando todas las fuentes de recaudación —tributos indígenas, monopolios de la Corona, gravámenes de diversa índole, impuestos reales a la minería, etcétera—, los ingresos fiscales pasaron de 6 millones de pesos en 1765 a más de 20 millones a finales de siglo. Una parte relativamente pequeña de ese aumento se debió a que la población había crecido. Descontando los costos de producción de los monopolios y los gastos de administración dentro de la Nueva España, el país aportaba anualmente unos 10 millones de pesos a las arcas reales, la mayor parte de los cuales se destinó a sufragar el gasto militar en Europa, el Pacífico y el Caribe durante medio siglo, en el que las guerras y las amenazas por conflictos internacionales se presentaron de manera casi ininterrumpida. Se cerraron los resquicios del sistema de tributos (es decir, las exenciones que beneficiaban a determinados grupos) y se elevaron las tasas, lo que permitió casi triplicar la recaudación por ese concepto entre mediados de siglo y principios de la década de 1780 hasta, aproximadamente, el millón de pesos anuales. Aunque esta exacción representaba un porcentaje bajo del total de los ingresos fiscales, supuso una presión adicional para el presupuesto de las familias campesinas, que ya era bastante apretado como consecuencia del estancamiento de los salarios reales y, en algunas regiones, la escasez de tierras cultivables. En la última parte del siglo, se crearon varios monopolios reales, incluidos los de la sal, los naipes, la pólvora y el pulque. Los beneficios producidos por esos monopolios eran considerables, pero la evasión estaba muy extendida y


la corrupción era común. El más problemático de ellos y, a todas luces, el más lucrativo (incluso después de deducir los costos de la burocracia encargada de gestionarlo y otros gastos relacionados) era el monopolio del tabaco, que abarcaba casi la totalidad del producto terminado, cuya manufactura se reservaba a las fábricas reales, así como el cultivo mismo de las plantas. Su imposición en la década de 1760 provocó protestas generalizadas e incluso disturbios. El monopolio era prácticamente una invitación al comercio ilegal, fomentó el incumplimiento de las leyes y regulaciones reales y alimentó el crecimiento de contrabandistas, muchos de los cuales se unirían luego a la insurgencia. Cuando estalló la insurrección en 1810, se topó con un ejército profesional pequeño, pero bien organizado. Con apenas medio siglo de historia en la Nueva España, esta fuerza era un aspecto integral de la modernización de las defensas imperiales y consiguió oponer una resistencia sorprendentemente eficaz a una rebelión popular incontenible, y ello a pesar de encontrarse siempre en inferioridad numérica. Los primeros soldados profesionales españoles llegaron a México con José de Gálvez, en la década de 1760. La función del ejército era contribuir tanto al mantenimiento de la paz interna como a los esfuerzos por reprimir las rebeliones indígenas en la frontera norte del virreinato, una empresa que siempre había sido sumamente problemática; en particular, por lo costoso que resultaba, pero también porque los niveles de deserción eran altos y las tensiones con la población civil, permanentes. La presencia militar se afianzó en la parte septentrional del país con la construcción de presidios (fortalezas armadas) y, en la costa del Golfo, con la fortificación de Veracruz, en especial de la isla de San Juan de Ulúa, aunque es probable que el clima y las enfermedades propias de la región (fiebre amarilla, malaria, disentería) fueran más eficaces que la presencia militar a la hora de desalentar las incursiones extranjeras o, llegado el caso, derrotarlas (como descubriría la expedición de reconquista española de 1829 un poco más al norte).
En términos de su capacidad para generar malestar entre los novohispanos, difícilmente hubo una política reformista que causara tanta hostilidad y daño económico como la que desencadenó la Conso-
en 1804. Aunque no se había concebido como parte de las reformas borbónicas, fue la consecuencia necesaria del papel de España en las guerras de finales del siglo xviii y no cabe duda de que resultaba coherente con la filosofía del regalismo. Implementada primero en España unos años antes, la Consolidación de Vales fue una iniciativa a gran escala para expropiar los bienes de la Iglesia con el fin de sufragar los costos de la guerra. Aduciendo razones de Estado (pero con poca diplomacia), la Corona expropió los capitales que sostenían las capellanías, las donaciones con cuyos intereses se mantenían los párrocos y otras formas de la vasta (aunque en ocasiones sobrestimada) riqueza de la Iglesia. La mayoría de dichos fondos habían llegado a manos de la Iglesia como legados de los fieles para contribuir al sustento de los jóvenes que ingresaban al sacerdocio, lo que obligaba a los beneficiarios a decir misas por el alma de los donantes fallecidos, con el fin de acelerar su paso por el purgatorio. Durante siglos, la Iglesia les había prestado dinero (con intereses que no superaban 5 por ciento, de acuerdo con lo estipulado por las leyes contra la usura) a terratenientes medianos y grandes, cuyas propiedades servían como garantía y podían ser objeto de ejecución hipotecaria para satisfacer el pago de la deuda, pero también a comerciantes, mineros, etcétera. Dado que en la Nueva España no existía un sistema bancario, las únicas fuentes de crédito eran entonces los fondos de la Iglesia y los préstamos otorgados por particulares; se calcula que las hipotecas en poder de la Iglesia, principalmente sobre los bienes raíces, ascendían a unos 40 millones de pesos. Entre 1804 —cuando se decretó la Consolidación de Vales— y 1809 —cuando se suspendió debido a la crisis del Imperio—, la medida generó cerca de 10 millones de pesos en la Nueva España. Esto provocó mucho encono y creó una tremenda crisis crediticia que afectó a miles de terratenientes, que de la noche a la mañana tuvieron que afanarse en buscar dinero para pagar sus hipotecas, lo que en ocasiones obligó a la venta de las propiedades. Proliferaron las quiebras, muchos trabajadores rurales fueron despedidos y la producción agrícola sufrió importantes alteraciones; la difícil situación se agravó aún más debido a las malas cosechas de esos años. Entre los afectados

Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, México
Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre la Nueva España, tomo primero, París, Jules Renouard, 1827
por la Consolidación de Vales se encontraban el cura Miguel Hidalgo y Gabriel de Yermo (1757-1813), un rico comerciante y hacendado español que lideraría el golpe contra el gobierno virreinal en 1808. Lucas Alamán creía que la Consolidación de Vales había sido, junto a la progresiva exclusión de los criollos de los altos cargos coloniales, el otro gran detonante del movimiento independentista.14
Aunque las políticas provenían de Madrid, los principales encargados de implementarlas eran los funcionarios de la Corona en los dominios españoles de ultramar. Uno de los más talentosos y notables de estos servidores fue José de Gálvez, ennoblecido por Carlos III con el marquesado de Sonora en 1785. De orígenes humildes, Gálvez había nacido en el pueblo andaluz de Macharaviaya y había sido pastor en su juventud; sin embargo, gracias a su capacidad y a la oportuna ayuda de algunos mecenas, consiguió estudiar derecho y convertirse en abogado, tras lo cual ascendió con rapidez en el gobierno español, en el que durante el decenio de 1776-1787 estuvo al frente del Ministerio de Indias. En el proceso, Gálvez se hizo rico y nombró a varios de sus parientes en altos cargos, por lo que sus numerosos críticos lo acusaron de corrupción y nepotismo. Pertenecía a los mismos círculos que los pensadores relativamente progresistas de la época, y ya en 1759 publicó su propio tratado sobre la reforma imperial, Discurso y reflexiones de un vasallo, un texto en el que hacía eco de las propuestas de Campillo y Campomanes. De 1765 a 1771, Gálvez estuvo en la Nueva España, a donde el rey Carlos lo había enviado para mejorar la capacidad militar del virreinato, sofocar las rebeliones indígenas, por entonces endémicas en el noroeste, y hacer más eficiente la recaudación de las rentas. También alentó la exploración de la costa de California y la crea-
ción de poblaciones, misiones y presidios; asimismo, intentó estimular la minería de la plata y realizó progresos en la “peninsularización” (lo que antes he llamado “descriollización”) del gobierno colonial. Cuando estallaron los motines y las revueltas que desató la expulsión de los jesuitas en 1767, Gálvez reprimió los disturbios con una severidad ejemplar. Frente a las críticas a las políticas de la Corona y a su propia forma de implementarlas, recurrió a algunos métodos que fueron, a todas luces, muy poco modernos, como la antigua práctica del nepotismo. Se hizo tristemente célebre por favorecer —con empleos u otros beneficios materiales— a sus parientes más jóvenes y a sus amigos (que, por su puesto, eran casi en su totalidad españoles peninsulares); en lugar de basar los nombramientos estrictamente en el mérito, Gálvez prefería a hombres a los que ya conocía, en los que podía confiar y sobre los que tenía cierto control, dada su condición de miembro de mayor edad en la línea de parentesco.
Durante su etapa como visitador en la Nueva España, Gálvez vivió el episodio más extraño de su meteórica carrera. En octubre de 1769, llegó al presidio de Pitic (hoy Hermosillo, Sonora) acompañado de fuerzas armadas para combatir a algunos indios rebeldes de la zona. Fuera por las fiebres que venía padeciendo desde junio, su tendencia a trabajar en exceso, las condiciones de la campaña o una combinación de todo aquello, la mañana del 13 de octubre se despertó asegurando que en la noche había mantenido una conversación con San Francisco de Asís sobre la expedición militar en la que se estaba embarcando; el santo, contó Gálvez, había prometido enviarle desde Guatemala a un ejército de seiscientos monos para combatir a los indígenas. A medida que pasaban los días, el visitador parecía estar cada vez más perturbado y, finalmente, fue trasladado al pueblo de Ures, donde fue
14 L. Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año 1808 hasta la época presente, op. cit., vol. i, p. 94. Para la Consolidación de Vales Reales, véase Gisela von Wobeser, Dominación colonial: la Consolidación de Vales Reales (1804-1812), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, y para referencias sobre Gabriel Yermo, véase Guillermina del Valle Pavón, Finanzas piadosas y redes de negocios: los mercaderes de la Ciudad de México ante la crisis de la Nueva España, 1804-1808, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012.
desnudado y encerrado en una habitación, desde donde predicaba a los indios a través de una ventana abierta. Primero declaró ser el emperador Moctezuma, luego el rey de Prusia y, por último, el “Padre Eterno” y estar presidiendo el Juicio Final. En medio de lo que obviamente fue un grave brote psicótico, redactó cientos de decretos con medidas inverosímiles o de plano imposibles, como la construcción de un canal entre la Ciudad de México y Guaymas, un puerto en el Pacífico a más de 1 700 kilómetros de la capital. Después de pasar varios meses en ese estado, Gálvez recobró la razón y prosiguió su estelar carrera en la política española y en los asuntos coloniales, si bien sus enemigos se encargaron de difundir el episodio y continuaron cuestionando su cordura, incluso después de su recuperación. Un testigo de la enfermedad la comparó con la locura de don Quijote. La naturaleza clínica del trastorno mental de Gálvez nunca ha logrado determinarse.
La aplicación en la Nueva España de las reformas borbónicas —así como de otras políticas de la Corona, que, aunque afines a éstas desde un punto de vista filosófico, no formaban parte del esfuerzo reformista propiamente dicho— encontró una considerable resistencia en todos los sectores de la población novohispana. Ya hemos mencionado la violenta respuesta que desencadenó la expulsión de los jesuitas en 1767, reacción que el visitador José de Gálvez reprimió mediante el uso de la fuerza militar, con un gran número de ejecuciones sumarias. Es posible sostener, pues, que las protestas contra la Consolidación de Vales y la “descriollización” de los altos cargos de la administración hayan sido, como creía Alamán, los factores clave que provocaron el estallido de la insurgencia de 1810. Sin embargo, hubo también otras formas de resistencia, desde las cuales resulta difícil trazar una línea recta hacia la rebelión, pero que sin duda contribuyeron a caldear el ambiente político en las últimas décadas del periodo colonial y a socavar el control de la metrópoli sobre el virreinato. Casos concretos de discursos subversivos empezaron a proliferar hacia 1808: charlas informales en bares y esquinas, quejas contra los impuestos y otras políticas y declaraciones directamente antiespañolas entre la población en general. También hubo un puñado de conspiraciones de partidarios de la independencia que no llegaron a materializarse porque fueron denunciadas a las autoridades o descubiertas, incluido un oscuro complot en Puebla en 1766. Luego, en 1799, surgió en la Ciudad de México la que se conoce como la “conspiración de los machetes”, un plan, también fallido, para asesinar a todos los peninsulares del país y declarar la independización de España. El más famoso de esos episodios fue el de la conspiración de Valladolid de 1809, justo en el límite del periodo que nos ocupa, encabezada principalmente por José Mariano Michelena y en la que estuvieron involucrados varios de los líderes del movimiento de 1810, incluidos Mariano Abasolo e Ignacio Allende.15
Los levantamientos en las zonas rurales, principalmente en los pueblos indígenas, habían sido un suceso recurrente en la historia de la Nueva España, pero en las últimas décadas del periodo colonial se
15 Para la conspiración de los machetes, véase Raúl Cardiel Reyes, La primera conspiración por la independencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, y para ambos episodios, fomentados principalmente por el resentimiento que provocaba en los conspiradores que se tuviera preferencia por los españoles peninsulares para los altos cargos, véase Hugh M. Hamill, Jr., The Hidalgo Revolt: Prelude to Mexican Independence [1966], Westport, Greenwood Press, 1981, pp. 93-94 y 97-101.
16 Las cifras provienen de E. Van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for Independence, op. cit., pp. 386 y passim. Véase también William B. Taylor, Drinking, Homicide, and Rebellion in Colonial Mexican Villages, Stanford, Stanford University Press, 1979.
17 Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, estudio preliminar de Juan A. Ortega y Medina, México, Porrúa, 1966.
Joseph Karl Stieler (1781-1858)
Retrato de Alexander von Humboldt, 1843
produjeron con mayor frecuencia. En la mayoría de los casos, las querellas solían surgir de conflictos locales, más que de grandes problemas políticos, como ocurrió en la revuelta de Cuauhtitlán antes reseñada. El hecho de que su incidencia aumentara a partir de la década de 1760 sugiere la existencia de factores subyacentes, como disputas por la tierra, objeciones a los nuevos impuestos y contra los monopolios, precios altos por las malas cosechas, interferencia de los funcionarios y de los curas locales en los asuntos del pueblo e, incluso, la filtración de las ideas políticas que circulaban en el virreinato. Los incidentes casi nunca superaron los límites de las localidades en las que surgían, pero podían ser bastante violentos. Antes de la década de 1760, se produjeron, como máximo, tres o cuatro episodios cada lustro. Luego, en la segunda mitad del siglo, el número de incidentes comenzó a crecer hasta superar la decena; en 1801-1805 aumentó a quince; y entre 1806 y 1810 llegó a veinte, casi todos antes del estallido de la revuelta de Hidalgo. Varias de las poblaciones donde ocurrieron estos “tumultos” fueron escenario de episodios recurrentes de violencia, como en el caso de Cuauhtitlán, que tendría una figuración destacada en la historia local de la insurgencia de 1810.16
Además de estas señales de tensión económica, política y social en la Nueva España, a partir de mediados del siglo xviii surgió, en particular entre las élites urbanas, una innegable pulsión ideológica hacia el “patriotismo criollo”. Este sentimiento había estado presente durante muchas décadas, un augurio de la sensibilidad nacionalista que haría florecer la noción de una identidad mexicana, al menos entre ciertos grupos de la población en el siglo xix. Las ideas ilustradas en torno al contrato social, el pacto entre el monarca y sus súbditos e, incluso, los incipientes conceptos acerca de la autodeterminación de los pueblos flotaban en el ambiente en el mundo atlántico y llegaron a la Nueva España de la mano de los novohispanos que viajaban a Europa y en los libros y textos que llegaban al país a pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitar su entrada. Es bien sabido, por ejemplo, que el cura Miguel Hidalgo tenía un amplio conocimiento de dicha literatura, lo que le valió a su parroquia el sobrenombre de la “pequeña Francia”, pero otras personas de gustos cosmopolitas (sacerdotes, intelectuales, criollos cultos) compartían esos mismos intereses. Al final del periodo que nos ocupa, Alexander von Humboldt publicó su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España (1807-1811), una obra que con su evaluación, en gran medida positiva de la Colonia, alimentó la narrativa providencialista del país —y de su potencial para convertirse en un gran Estado—, una visión que no dejaría de ganar cada vez más fuerza en las siguientes décadas, impulsada también por el culto a la Virgen de Guadalupe.17 La revolución estadounidense y la francesa y los cambios concretos que produjeron en el orden internacional tuvieron también una enorme importancia: la primera, porque demostró que una posesión colonial en el Nuevo Mundo podía independizarse; la segunda, porque puso en marcha la cadena de acontecimientos que, de hecho, conducirían a la Nueva España a buscar primero un cambio en la organización colonial, luego la autonomía política y, finalmente, la independencia.


guadalupe jiménez codinach *
El nacimiento de los Estados nacionales en la segunda década del siglo xix, tanto en Europa como en América, ha sido un tema recurrente en las historias patrias de Hispanoamérica y de otras latitudes. En el caso de México, el capítulo de nuestra historia aparentemente más conocido y socorrido en el discurso político, por las conmemoraciones y fiestas populares, es, sin duda, aquel que relata la lucha por la independencia de México en los difíciles años de 1808 a 1821. Sin embargo, este relato es el que más ha sido oscurecido y distorsionado por la pasión nacionalista, por las ideologías en boga, por los intereses de un régimen político, por los prejuicios o por la admiración acrítica de personajes y acontecimientos sin fundamento en la realidad.
Mal explicados los hechos, inventados algunos, los personajes enjuiciados en vez de ser comprendidos en su tiempo y espacio, sujetos a preocupaciones, tendencias y modas posteriores, a los cuales estos antepasados eran ajenos, en este segundo bicentenario de la consumación de la Independencia alcanzada en 1821 se ha hecho palpable la ignorancia, particularmente oficial, de los años de 1820-1821, es decir, del final del proceso emancipador y de su importancia como etapa fundacional de la nación y del Estado mexicanos.
Nuestra historia de la Independencia en muchos casos ha estado hilvanada de escenas coloridas, de infantil imaginación (como sería el caso de la leyenda del Pípila), de narraciones de héroes y villanos, de buenos y malos, en vez de relatos de seres humanos, mezcla de virtudes y defectos, de logros y fracasos, de discernimiento y de confusión, de fortalezas y debilidades, que se enfrentaron a situaciones inéditas y las resolvieron como les fue posible.
En un periodo de trece años dinámicos, entre 1808 y 1821, de transformaciones continuas en la unidad llamada monarquía española o católica, la Nueva España postrera se debatía entre nuevas experiencias, problemas inéditos y el surgimiento de un anhelo de libertad y de soberanía que sólo la separación de la antigua España podía hacer realidad. Sacudirse la tutela y la autoridad de aquella potencia europea y configurar una nación moderna y un Estado nacional soberano no era fácil y el camino a la emancipación estaba pespunteado de obstáculos, de dudas, propuestas, planes, intereses encontrados y de una cauda de agravios acumulados desde, por lo menos, 1750 en adelante: las medidas de la dinastía borbónica, de origen francés, para centralizar el gobierno y dinamizar la economía de los dominios americanos en beneficio de la Corona, medidas inspiradas en el despotismo
ilustrado, bajo el supuesto de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, o el nuevo papel designado a la América española como un conjunto de “colonias”, en especial a la Nueva España, entidad consciente de ser un reino, con fueros y privilegios, perteneciente a la Corona de Castilla. Los reyes de España, afirmaba el doctor Servando Teresa de Mier, llamaron a las Indias, es decir a la América española, “estos nuestros reinos”, y no establecieron en ellos consulados o factorías, sino reinos, con los mismos honores y distinciones que los de Castilla; también establecieron cabildos, tribunales, universidades, mitras y un código de leyes: la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias de 1680. Realizada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano, su “Majestad católica el rey don Carlos II Nuestro Señor” la mandó imprimir y se publicó en 1681. La obra está dividida en cuatro tomos, con un total de nueve libros, con 6 385 leyes, agrupadas en 218 títulos, un esfuerzo que demoró más de cuarenta años para llevarlo a cabo.
Indispensable resulta investigar la Nueva España postrera a la luz de lo que acontecía en toda la monarquía española en esos años procelosos, así como en el Atlántico y en el Pacífico, ya que si sólo nos ceñimos a lo que sucedía en territorio de la América Septentrional, no se entenderían una serie de hechos que impactaron la vida novohispana ni las decisiones que tomaron los actores de este tiempo dramático. No fue fácil transitar por trece largos años plenos de zozobra, inseguridad, sospechas, batallas, división en las familias y enfrentamientos entre vecinos, pueblos y comunidades religiosas, en medio de los cuales se intentaron diversas maneras de lograr la independencia del virreinato y su absoluta separación de la monarquía española.
Primera tentativa pacífica: 1808
No podemos entender el logro de la independencia absoluta en 1821 sin volver la mirada al origen de un acontecimiento crucial para el mundo hispánico de la época: la invasión de España por parte del ejército francés, las abdicaciones reales, el advenimiento del hermano mayor de Napoleón I como rey de España e Indias y otros hechos inusitados. El 8 de junio de 1808 se conoció en la Ciudad de México la abdicación de Carlos IV y la proclamación del nuevo rey, Fernando VII. El 14 de julio noticias increíbles despertaron a los novohispanos: tanto Carlos IV como Fernando VII habían renunciado al trono español
* Investigadora independiente, México.
p. 852
Autor no identificado
José María Morelos, ca. 1812
854
en favor de Napoleón I, emperador de los franceses, quien a su vez nombró a su hermano José como rey de España e Indias, monarca que gobernaría de 1808 a 1813.
El exdominico, doctor y sacerdote Servando Teresa de Mier (17651827) escribió en las primeras páginas de su Historia de la revolución de Nueva España (Londres, 1813) lo siguiente: “Un golpe de rayo parecía haber herido a los habitantes de México”.1 La población de la Nueva España respondió a estas amargas noticias con generosidad y fidelidad al monarca preso: se cerraron las tiendas por tres días, se organizaron procesiones y desfiles en favor de Fernando VII y se enviaron cien mil pesos de inmediato a la Península. Sin embargo, también aparecieron las “semillas de las turbulencias”, en palabras de Lucas Alamán (1792-1853).2 Carlos María de Bustamante, abogado y periodista (1774-1848), escribió un soneto en honor a la lealtad de la Ciudad de México a Fernando VII, enfatizando la unidad del león español y el águila mexicana.3 Predijo, sin querer, lo que sucedería en 1821. El ayuntamiento de la Ciudad de México, en su papel de “voz y cabeza del reino”, propuso que se estableciera una junta de americanos que gobernara hasta el regreso de Fernando VII. Nueva España era un reino, no una colonia, y tenía derecho, otorgado por las Siete partidas castellanas y por la Recopilación de leyes de los reynos de Indias, a convocar a dicha junta, al igual que lo habían hecho otros reinos en España.4
Esa tentativa pacífica y legal de organizar una junta fue violentamente impedida por un grupo de españoles peninsulares, con el apoyo de la Real Audiencia: el 15 de septiembre de 1808, entre las once y las doce de la noche, penetraron al Real Palacio y aprehendieron al virrey José de Iturrigaray y a su familia. Este abuso de fuerza inició la sorda lucha contra una autoridad percibida como ilegítima. Del 16 de septiembre de 1808 al 14 de septiembre de 1810, fecha en que llegó a la Ciudad de México un virrey legítimo, Francisco Javier Venegas (1754-1838), enviado por la autoridad española, la Nueva España no tuvo un gobierno legal, situación que tenían muy presente los habitantes del virreinato.
En 1808-1809, el diálogo entre americanos y españoles peninsulares se enrareció: una de las partes había recurrido a la violencia. De ahí en adelante se escuchará el grito: “¡Muera el mal gobierno!”, dirigido a las autoridades de la Ciudad de México.
Primer periodo de la guerra: 1810-1811
El levantamiento del 16 de septiembre de 1810 pronto se convirtió en una guerra civil, en la que podemos advertir tres etapas: la primera comprendió la extensión más vasta del conflicto y se expandió por Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro y por los actuales estados de Aguascalientes, México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Texas. En palabras del capitán Ignacio de Allende (1769-1811), lejos de haber cometido una transgresión, el comportamiento de los alzados de 1810 lo estimaba “de alta lealtad” a su patria y a su rey.5
Segundo periodo de guerra: 1811-1815
Es la etapa de máxima actividad debido a las campañas militares de Ignacio López Rayón y de José María Morelos. Ambos jefes intentaron establecer un gobierno insurgente. Rayón instaló el 18 de agosto de 1811 la Suprema Junta Nacional Americana y Morelos inauguró el 14 de septiembre de 1813 el Congreso de Chilpancingo, inspirado, en parte, en las Cortes gaditanas. También la Constitución de Apatzingán del año 1814 estuvo influida por la Constitución de Cádiz, pero con la diferencia de que esta última establecía una monarquía constitucional y la de Apatzingán un sistema republicano.
Propio de esta guerra civil fue el enfrentamiento entre americanos insurgentes y americanos que defendían al gobierno virreinal, entre padres e hijos, entre parientes, amigos, vecinos, pueblos y comunidades indígenas y religiosas. Las tensiones y diferencias entre los propios dirigentes de la insurgencia se agudizaron. Los miembros del Congreso, crédulos ante las promesas de un exdiputado por Santo Domingo en las Cortes de Cádiz, José Álvarez de Toledo (17791858), quien los traicionó, despojaron a Morelos del poder Ejecutivo y siguieron el consejo del exdiputado de acercarse al golfo de México y partir hacia Nueva Orleans, obligando a Morelos a acompañarlos como centinela. En el camino, los realistas lo aprehendieron y fue fusilado el 22 de diciembre de 1815.
Tercer periodo: 1816-1820
1 Servando Teresa de Mier y Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, vol. i, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1980, pp. 1-2.
2 Lucas Alamán, Historia de Méjico, vol. i, México, Jus, 1968, p. 118.
3 Ibid 4 Guadalupe Jiménez Codinach, “Con abrazos y no a balazos: consenso y guerra civil en la independencia novohispana, 1808-1821”, en Alberto Carrillo Cázares (ed.), La guerra y la paz: tradiciones y contradicciones, vol. ii, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 411-413.
5 Guadalupe Jiménez Codinach, “De alta lealtad: Ignacio de Allende y los sucesos de 1810-1811”, en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Las guerras de independencia en la América española, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 75.
Muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. Manuel Mier y Terán, jefe insurgente de la región veracruzana, disolvió el Congreso, y las diversas partidas insurgentes continuaron, más a la defensiva que a la ofensiva. En 1817 llegó a la Nueva España una expedición auxiliadora de la insurgencia, organizada en Gran Bretaña y encabezada por el exguerrillero navarro Xavier Mina (1789-1817). La comunidad de liberales españoles exilados en Londres, unidos a los agentes de la independencia hispanoamericana, residentes por entonces en Inglaterra, coincidieron en la necesidad de enviar una expedición conformada de oficiales veteranos de las guerras napoleónicas, que deambulaban sin paga y sin trabajo por Europa. Se había llegado a la conclusión, tanto en Europa como en la Nueva España, de que uniendo a insurgentes y a las fuerzas virreinales se lograría la anhelada independencia de los territorios americanos. En este continente se podían fundar gobiernos liberales y constitucionales mediante una separación preparada, sin derramamiento de sangre, consensuada con la madre patria y en beneficio de ésta y de la nueva nación. Un escritor prolífico y traducido a varios idiomas, Dominique de Pradt (1759- 1837), escribió quince obras sobre la independencia “de las colonias” y, particularmente, una de ellas, De las colonias y de la revolución actual de la América (Burdeos, 1817), llegó a Veracruz aquel año de 1817. Pradt aconsejaba a los dominios americanos de la Corona que se separasen en forma
preparada, pacífica, de común acuerdo con España, y que instalaran monarquías constitucionales con príncipes de casas reales europeas e intercambiaran productos, proyectos, adelantos culturales, sistemas educativos, etcétera. Las obras de este abate liberal francés se publicaron en muchos idiomas y fueron muy leídas por la generación consumadora de la Independencia de México; entre otros, por Iturbide, Manuel de la Bárcena, Lorenzo de Zavala, Manuel Gómez Pedraza, Lucas Alamán, Andrés Quintana Roo, Miguel Guridi y Alcocer, Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, Servando Teresa de Mier y Juan Gómez de Navarrete.6
Cuarto periodo: 1820-1821
En esos años se logró poner término al proceso emancipador. Lamentablemente es la etapa menos conocida y la más distorsionada por prejuicios, juicios de valor sin sustento e intereses partidistas.
Se ha repetido ad nauseam que el Plan de Independencia de la América Septentrional o Plan de Iguala, por haber sido proclamado en dicha villa el 24 de febrero de 1821, nació de una reunión de “serviles” o reaccionarios en la casa de ejercicios de la iglesia de La Profesa. El adjetivo “serviles” se utilizó en las Cortes de Cádiz para señalar a los diputados antiliberales y más reacios a las reformas. El autor de ese calificativo para el plan de Iturbide fue Vicente Rocafuerte, personaje originario de Guayaquil, hoy República de Ecuador, quien escribió, más que una obra seria, un libelo titulado Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico: desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide 7
Rocafuerte llama al Plan de Agustín de Iturbide “plan de los serviles de La Profesa” y describe a la Junta Provisional Gubernativa, primer gobierno del México independiente, como conformada “[…] de los hombres más ineptos, o más corrompidos, más ignorantes o más serviles; en fin, y de la gente más odiada o desconceptuada de México”. De hecho, si revisamos la vida y trayectoria de los treinta y nueve miembros de la junta de 1821-1822, se puede observar que eran personas doctas, conocedoras de los principales autores europeos del siglo xviii, de los documentos de la revolución de independencia de Estados Unidos, de la Revolución francesa, del liberalismo gaditano, de las doctrinas de Locke, Montesquieu, Jovellanos, Constant, Bentham, Rousseau, Paine, Adam Smith, Filangieri y Grocio, entre otros.
Un análisis objetivo del plan iturbidista y de la trayectoria de cada uno de los miembros de la Junta Provisional Gubernativa muestra la falsedad de las acusaciones de Rocafuerte.
No pueden comprenderse el Plan de Iguala y el movimiento trigarante sin conocer el contexto atlántico que los circundaba e influyó. El 1 de enero de 1820 tuvo lugar en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, el pronunciamiento del coronel Rafael del Riego (1784-1823), en el que los militares destinados a partir al Río de la Plata con la misión de contener a los independentistas se negaron a luchar lejos de su tierra y de sus familias, y exigieron la restauración de la Constitución de Cádiz en toda la monarquía.
El ejemplo del pronunciamiento de Del Riego (una acción de un militar), va a ser la inspiración de los revolucionarios (muchos de ellos militares) de Portugal, Nápoles, Piamonte, Grecia, los ducados alemanes y hasta de los Decembristas rusos, que anhelaban una Constitución y que vieron en lo sucedido en España un modelo a seguir: la instalación de una monarquía constitucional con una carta magna como la de Cádiz, la cual respetaba la religión católica, a diferencia de los revolucionarios franceses, antirreligiosos y anticlericales, quienes
habían hecho a un lado la religión. Los militares y los milicianos antes mencionados deseaban poner fin a las guerras que estaban devastando a Europa y a América y que sacrificaban a las juventudes de diversos pueblos en ambos continentes. Estos movimientos revolucionarios, iniciados por militares, contaron además con el apoyo de eclesiásticos notables, como el patriarca ortodoxo griego o el exobispo electo don Manuel Abad y Queipo, nombrado por los liberales miembro de la Junta Provisional de 1820-1823, creada para vigilar a Fernando VII hasta que tuviera lugar un Congreso nacional. En 1823, el monarca español, resentido con Queipo por haber tomado parte en la junta liberal, ordenó aprehender y trasladar al exobispo electo (pero nunca consagrado) al convento de Santo Tomás, donde quedó incomunicado. La Cámara del Crimen lo condenó a seis años de reclusión en el convento jerónimo de Sisla, a las afueras de las murallas de Toledo, donde murió el 15 de septiembre de 1825, apretando su cruz, despreciado por el altar y el trono, instituciones a las cuales, por cierto, había apoyado con sus mejores esfuerzos.8
A esta ola revolucionaria que tuvo lugar en el mundo atlántico en la década de 1820 pertenece el proceso de consumación de la Independencia de la Nueva España. Agustín de Iturbide (1783-1824) estaba al tanto de lo que sucedía en Portugal y en Nápoles, y sabía de la existencia de otros movimientos europeos por medio de su correspondencia con el padre José Antonio López, quien fuera su capellán en el Bajío y a quien acompañara en su exilio a Europa; le escribía a Iturbide desde España informándole de las novedades políticas y acerca del impacto que estos pronunciamientos podían tener en América.9
Por dos siglos, el movimiento consumador de nuestra Independencia ha sido descrito por algunos autores como reaccionario, anticonstitucional, antiliberal y como el resultado de los intereses de militares, de eclesiásticos y de una “oligarquía criolla”, preocupados por defender sus fueros y privilegios. En esta línea se le critica al Plan de Iguala su defensa de la religión católica, como si fuera algo extraño que una propuesta de independencia protegiera la religión de sus habitantes y ello fuese motivo suficiente para descalificarla como producto de un movimiento reaccionario. Jürgen Osterhammel, historiador alemán especializado en el siglo xix, señala que existían poderosas razones para que la religión y la religiosidad de la población ocuparan un lugar central en la historia de ese siglo. Según Osterhammel, la
6 Guadalupe Jiménez Codinach, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, El Caballito, 1982, pp. 131-143
7 Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico: desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb, 1822.
8 Véase Guadalupe Jiménez Codinach, “Manuel Abad y Queipo: crítico del Antiguo Régimen y crítico de la revolución”, en Manuel Abad y Queipo: colección de escritos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pp. 9-31.
9 “Carta de José Antonio López a Agustín de Iturbide, 10 de octubre de 1820”, en Library of Congress, Washington, D. C., Papers of Agustín de Iturbide, caja 11, ff. 162-165, microfilm en la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, citada por Rodrigo Moreno, “The Memory and Representation of Rafael del Riego’s Pronunciamiento in Constitutional Spain and within the Iturbide Movement (1820-1821)”, en Will Fowler (ed.), Celebrating Insurrection: The Commemorations and Representations of the Nineteenth Century Mexican Pronunciamiento, Lincoln, University of Nebraska Press, 2012, p. 124 (nota 177). El padre José Antonio López fue un hombre ilustrado, quien, a la muerte de Agustín de Iturbide, el 19 de julio de 1824, acompañó a la viuda del exemperador y a sus pequeños hijos a Estados Unidos. Ahí se establecieron en Washington, D. C., en el área de Georgetown. Fue capellán de la familia y tutor de los hijos de Iturbide. De ser originalmente sacerdote diocesano, entró a la Compañía de Jesús en 1833. Dio clases en la Universidad de Georgetown, de la cual fue rector de 1839 a 1840. Se cree que el padre López fue el primer mexicano que fue rector de una universidad estadounidense. Véase Georgetown University Library, Washington, D. C., Father López Papers.
855
856
religión era una fuerza en la vida de la gente, que contribuía a la formación de comunidades y de identidades colectivas; fue una fuerza poderosa en las luchas políticas del siglo xix, particularmente en las primeras décadas de esa centuria.10
La Constitución de Cádiz sirvió de ejemplo a las revoluciones de Portugal, Nápoles y Piamonte muy especialmente porque no atacaba la religión. Además, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución de la República Federal de 1824 también establecieron la religión católica como única para la nación. Esta última, en su título i, artículo 3, es contundente: “La religión de la nación mexicana es y será permanentemente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.11
Exigirle al Plan de Iguala un espíritu laico, anticlerical, propio de los enfrentamientos Estado-Iglesia de la mitad del siglo xix, particularmente después de tres intentos de reforma, es algo completamente anacrónico. Olvidar que una característica de las revoluciones atlánticas de 1820 fue la participación de militares cansados de las guerras y deseosos de un gobierno monárquico constitucional es ignorar el ambiente y el espíritu público de aquellos años. Desconocer el entusiasmo popular que apoyó con júbilo al movimiento trigarante en la Nueva España, manifestado a lo largo y ancho de todo el territorio que conformó el Imperio Mexicano constitucional de 1821, y ceñirlo a una minoría de ricos egoístas que defendían sus intereses es distorsionar completamente lo sucedido en 1821. En resumen, el proceso emancipador de la Nueva España, en otras palabras, el nacimiento de la nación y del Estado mexicanos en 1821 requiere una investigación en fuentes primarias y una interpretación cuidadosa, objetiva, basada en evidencias, no en ideologías nacionalistas y patrioteras, acompañadas de diatribas y adjetivos a granel.12 Sólo comprendiendo el tiempo y el espacio local, regional e internacional que rodeaban este momento crucial de la historia universal y de la unidad llamada monarquía española podremos entender la consumación de nuestra Independencia como meta final de un complejo proceso de logros y fracasos, de anhelos y desilusiones, de heroísmo y de violencia, de titubeos y firmeza, que cifró en tres garantías (religión, independencia y unión) el logro de una sociedad justa, fraterna y feliz. Es un planteamiento propio de su tiempo, que no debe confundirse con lo que quisieron hacer otros individuos en una época posterior.
Es menester señalar que en las ultimas décadas del siglo xx y las primeras del xxi ha habido avances en la comprensión del proceso emancipador en general y, recientemente, sobre la consumación de 1821. El año de 1808 se ha visto con renovado interés como el “botafuego” que dio inicio en toda la América española a la posibilidad de liberarse de una metrópoli en decadencia. Han hecho mella los estudios jurídicos sobre la Constitución de Cádiz y su impacto en los dominios americanos de España publicados en ambos lados del Atlántico, así como el papel de los diputados americanos en las Cortes gaditanas y su contribución a la redacción de la Constitución de 1812. Se han escrito obras sobre el aspecto militar y guerrillero de la guerra civil iniciada en 1810; se ha detallado el impacto de la militarización en la otrora pacífica Nueva España; también se le ha dado relevancia al
papel de la mujer y del niño en los difíciles años de zozobra y de devastación, de hambre, de epidemias y de destrucción de haciendas, ranchos, talleres, minas, caminos y puentes, y se ha señalado el costo social y sus consecuencias para las familias y las comunidades, así como la impronta en huérfanos y niños que llegaron a altos cargos de gobierno en la República. Estos temas exigen, sin embargo, más y mejores investigaciones sobre lo sucedido a la mayoría de la población novohispana en los trece años de guerra civil; interesa también aclarar mucho más la participación de un clero escindido por la lucha entre promover la emancipación o fortalecer la autoridad virreinal, o cómo intentó la mayoría de los eclesiásticos defender a los fieles de las facciones en pugna, la división entre el alto clero y el bajo clero, las diferentes posiciones entre las órdenes religiosas más cercanas al pueblo, como los franciscanos y los agustinos, y las defensoras del orden virreinal como los carmelitas; hay que profundizar en la financiación de la guerra de ambas facciones, las exigencias de recursos a los pueblos, la escasez de ingresos para las autoridades por la guerra; debemos estudiar las disensiones al interior de la insurgencia y dentro de la contraofensiva virreinal debidas a enfrentamientos entre caudillos y jefes con objetivos y métodos diversos para alcanzar sus fines; es necesario incluir en nuestros análisis los intereses de otras naciones en el curso y avances de la lucha emancipadora; la oposición del gobierno inglés a la independencia de la Nueva España hasta el año de 1815, a diferencia de su respaldo a Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, en razón de las deudas contraídas por España con los ingleses por su auxilio al pueblo español con armas, barcos, pertrechos de guerra y regimientos en apoyo a la guerra contra el invasor francés, deuda que sólo se podía pagar con recursos de la Nueva España; es indispensable tomar en cuenta en nuestro análisis la ayuda brindada desde el exterior por parte de comerciantes y personajes de Estados Unidos; prestar atención a la pluralidad de tendencias liberales y antiliberales del Antiguo Régimen y la participación de las sociedades masónicas o patrióticas, entremezcladas en la última etapa del proceso emancipador. Analizar el Plan de Iguala y los manuscritos derivados de él (los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano) como documentos fundacionales del derecho mexicano y su trascendencia. Hablamos aquí del complejo caminar hacia la independencia de México, por lo que el análisis debe ser también complejo; es decir, un análisis que tome en cuenta todos los aspectos que rodearon dicho proceso.
Una investigación rigurosa sobre la etapa de la consumación y la actuación de Agustín de Iturbide debe estar basada en la gran cantidad de documentos que existen sobre el periodo histórico en cuestión que aguardan en archivos y colecciones, y debe mantenerse ajena a ideologías e intereses políticos o partidistas.
10 Véase Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2014, p. 873.
11 Constitución de 1824, disponible en www.diputados.gob.mx; consutado en enero de 2022.
12 Un ejemplo del uso desmedido de adjetivos es la obra de Vicente Rocafuerte (op. cit.).
Los textos que aquí se presentan son el resultado de las últimas investigaciones sobre los trece años de nuestro lento y doloroso proceso para alcanzar la deseada independencia y la fundación de un Estado-nación en el contexto de las corrientes más modernas del mundo atlántico, como el liberalismo gaditano, pero a la vez el enraizado en las tradiciones hispánicas del derecho de gentes, de la soberanía popular defendida por escritores, como el jesuita Francisco Suárez, y por las leyes castellanas y la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. La ola revolucionaria del mundo atlántico de la década de 1820 es producto de una amalgama de circunstancias históricas: entre ellas, el fin de las guerras napoleónicas en Europa; de la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos a fines de 1814; de la celebración
del Congreso de Viena y la conformación de la Santa Alianza, en 1815, en busca de la restauración del Antiguo Régimen en Europa; de las luchas emancipadoras de la América española, como la independencia del virreinato de Perú en 1821; de la muerte del soldado-emperador Napoleón Bonaparte el 5 de mayo de 1821; del cansancio de la cruenta guerra civil en la Nueva España; del descontento ante las reformas radicales de las Cortes de Madrid que afectaron a instituciones muy queridas por la población novohispana, como la supresión de la Compañía de Jesús (apenas restablecida en el virreinato en 1816); la extinción de las órdenes hospitalarias, como las de betlemitas, camilos, hipólitos y juaninos, que se dedicaban al cuidado de los enfermos; la negación del fuero militar para las milicias; de estas y
pp. 858-859 Autor no identificado
Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821, ca. 1822
otras medidas impopulares en la Nueva España que prepararon el apoyo mayoritario al movimiento trigarante y a su programa de gobierno nacional.
Consummatum est: con la suma de todas estas experiencias se logró llegar al final del arduo camino emancipador…

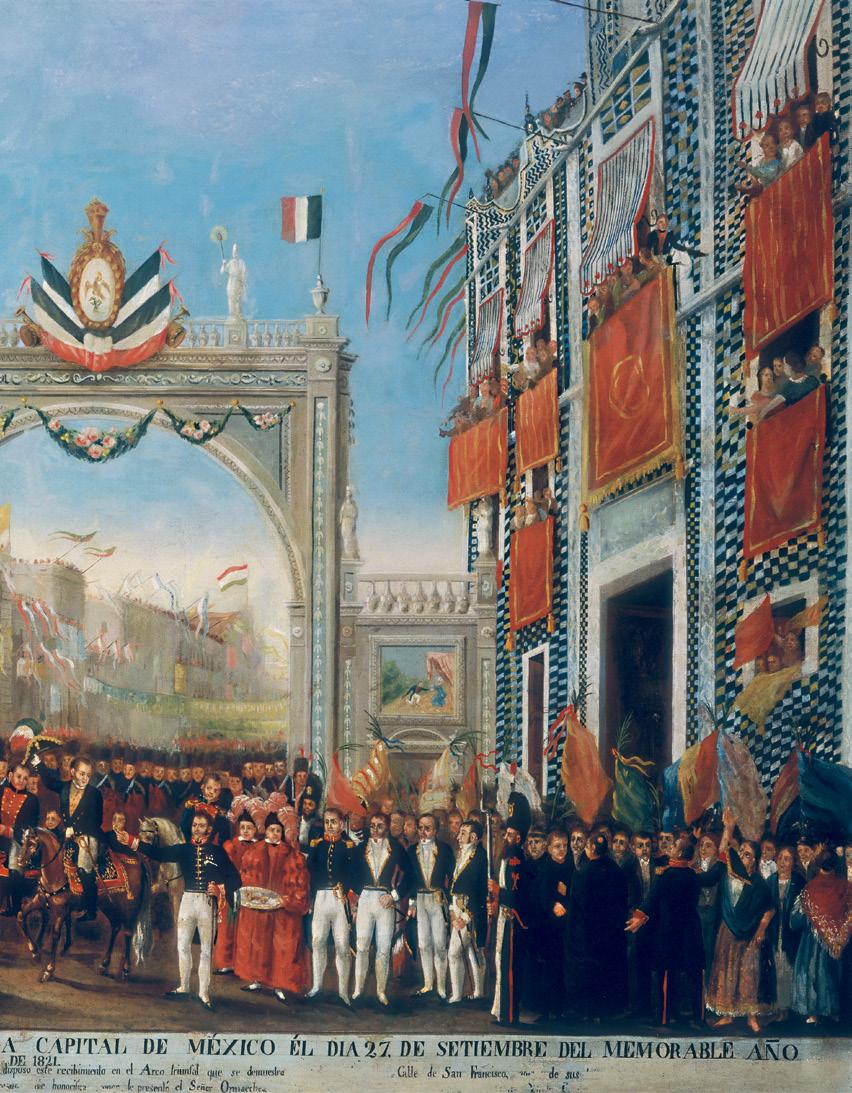

Manuel moreno alonso *
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
Reconstruir la realidad del mundo de 1808 y la Independencia en España y en América por medio de palabras es una tarea desbordante y, en su desproporción, constituye una acción desalentadora, más aún si se tiene en cuenta que la historiografía que se refiere a la Independencia de México (1810-1821) trata “casi exclusivamente” de los rebeldes.1 Sin embargo, desde hace algún tiempo, algunas voces claman por que la historia de las Guerras de Independencia, la española y las americanas, no pueden seguir escribiéndose, más allá de la historia oficial o del mito nacionalista, sin relacionar estrechamente la una con las otras, tal como ha venido haciéndose tradicionalmente. Incluso muchos de los viejos planteamientos —hasta los arraigados conceptos de “procesos de emancipación”, “ciclos revolucionarios”, “revoluciones hispánicas”— parecen altamente discutibles si los desprendemos de la guerra que comienza en 1808.2
Por ello, al tratar de abordar con rigor histórico una cuestión tan importante, conviene tener en cuenta la idea tan cara a Marc Bloch de que “si el debate debe ser considerado de nuevo, es necesario que lo planteemos con datos más seguros”, pues, como las causas en historia, más que en cualquier otra disciplina, no se postulan jamás si no se buscan, “[…] el pasado no fue empleado tan activamente para explicar el presente más que con el designio de justificarlo mejor o de condenarlo”.3
Si nos centramos en “el mundo de 1808”, ¿quién podría sostener en México que las ideas (y estímulos) de revolución e independencia que alimentaron durante años la lucha contra España procedían de ésta? Sin embargo, es un hecho que textos muy representativos del “revolucionarismo español” ejercieron su impacto. Desde el primer momento, la autotitulada “Junta Suprema” de Sevilla —que protagonizó un hecho tan importante en la historia de México como la destitución del virrey Iturrigaray en el mismo 1808— rechazó el poder de los consejos, chancillerías, audiencias y capitanes generales, que no eran “ni pueden ser más que unos órganos, unos guardas de las leyes y unos ejecutores de su soberanía”.4 Una realidad que, además, dará a conocer a la nación.
La misma Gazeta de México informó de los acontecimientos que pasaban en ambas orillas del Atlántico desde mayo de 1808, junto con la intervención francesa en España. El ejemplo de desobediencia a las instituciones estaba servido, hasta el extremo de que, desde el primer momento, la citada junta arremetió contra el poder, en verdad supremo, del Consejo de Castilla sobre la base —así formulada— de
“¿qué ha hecho por la España el Consejo Supremo de la Nación?”. 5
Actitud de rebeldía parecida a la que se expuso en el famoso manifiesto del 3 de agosto sobre la Necesidad de un Gobierno Supremo, que tanta repercusión tuvo y que contó con la oposición y prohibición expresa del Consejo de Castilla.6
Entre otros documentos fundamentales de esta naturaleza, basta citar el acta de la instalación de la posterior Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, del 25 septiembre de 1808 —cuya noticia llegó a La Habana en la noche del 9 de noviembre para ser reconocida inmediatamente por las autoridades en México—,7 que se presentaba como “el acto más augusto que ha visto la nación”. O el manifiesto de la misma, del 26 de octubre, redactado por Quintana, con un programa de gobierno rayano en lo temerario (con la afirmación de la revolución, el repudio del despotismo y la vieja España, el desacato monárquico, la absorción popular de la soberanía, la construcción de una nueva patria con nuevas leyes fundamentales) que, a la larga, abría las puertas a un proceso revolucionario de proporciones inimaginables en España y en América. Ya en 1841 el historiador venezolano Rafael María Baralt anticipó que la política de la Junta Central, con su programa de gobierno, fue “[…] la ocasión de la independencia de América, que otras medidas suyas contribuyeron a promover”.8
* Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
1 Timothy E. Anna, La caída del gobierno español en la Ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 9.
2 Juan Ortiz Escamilla, Calleja: guerra, botín y fortuna, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2019, p. 242. “Así como en el siglo xix fue necesaria la construcción de una historia que diera sentido de pertenencia a los miembros del naciente Estado mexicano, ahora se hace imprescindible deconstruirla para armarla otra vez a partir de recientes categorías de análisis y con nuevos significados que respondan a las necesidades del saber” (p. 28).
3 Para el momento de 1808 en México, véase Virginia Guedea, “La Nueva España”, en Manuel Chust (coord.), 1808: la eclosión juntera en el mundo hispánico, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2007, pp. 84-104, y Jaime E. Rodríguez O., “New Spain and the 1808 Crisis of the Spanish Monarchy”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 24, núm. 2, 2008, pp. 247-248.
4 “La verdad a España, Sevilla, 20 de junio de 1808”, en Biblioteca Nacional de España (en adelante, bne), Madrid, r-60321(9).
5 Gazeta Ministerial de Sevilla, núm. 12, 9 de julio de 1808, pp. 93-96.
6 Archivo Histórico Nacional (en adelante, ahn), Madrid, Consejos, leg. 5519 (18), Madrid, 26 agosto de 1808.
7 ahn, Estado, leg. 54 (1-178).
8 Demetrio Ramos Pérez, “La obra de agitación reformista de la Central en su segunda época (1809-1810) y su efecto en América”, en Historia general de España y América, t. xiii: Emancipación y nacionalidades americanas, Madrid, Rialp, 1981, p. 123.

p. 860
Autor desconocido
Virrey José de Iturrigaray, siglo xix
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos”, 1814

Lo mismo que cuando el propio gobierno español de la Junta Central dio a conocer su proyecto de la elección de los diputados americanos en 1809, a propósito de lo cual se publicó en México, en ese mismo año, un Discurso apologético sobre las condiciones ideales del buen diputado americano: talento, “hombría de bien o moral que algunos llaman probidad, justicia, integridad”. Discurso en el que —considerándose la hipocresía como el peor vicio— se hacían del “amor a la patria”, la “patria” y el “patriotismo” las siguientes consideraciones: “Este amor de la patria, que los corruptores de la lengua castellana llaman patriotismo es el tercer dote de que ha de estar adornado el diputado. Pero es necesario distinguir la verdadera patria de la patria vulgar, que anda en la boca de todos, aun de los que pretenden y piensan merecer, ¡oh!, señores, vuestra elección”.9
Después, en la práctica, los criollos de los ayuntamientos novohispanos vieron en las instrucciones y poderes para sus diputados “un medio para satisfacer demandas añejas”.10
Todo ello explicará la acogida favorable mostrada inicialmente por fray Servando Teresa de Mier, que, sin embargo, dos años después se inclinó por la “independencia absoluta” de América en su polémica mantenida en Londres con José María Blanco White en El Español. 11 Fue una polémica en la que, sobre el indudable influjo de la tesis de Mier en América, el propio Blanco fue el primero en reconocer que era tanto más “temible” cuanto que sus argumentos se fundaban en hechos verdaderos y expresados “con todo el calor e indignación que la injusticia de algunos españoles debe causar en todo americano”, pues lo que Blanco White temía era que se pudiera fundar la “libertad sobre sangre”, “según la frase filosófica de los jacobinos de todo el mundo”, sangre que, además, se derramaba “con la arbitrariedad y horrores que acompañan a toda revolución de un pueblo dividido en partidos”.12
Durante generaciones se ha dado una imagen de aquellas guerras por la independencia que, en muchos aspectos, no se corresponde con la realidad. La vieja historia presentó el levantamiento de 1808 como un movimiento espontáneo y sin fisuras, y mitificó al pueblo en
9 “Discurso dirigido a los señores regidores […] sobre la elección de diputados de la Nueva España, en cumplimiento de la R. O. de la Suprema Junta Central de 29 enero 1809. Su autor Filopatro. Imp. en México en la oficina de doña María Fernández de Jáuregui, calle de Santo Domingo, 1809” (p. 15), en British Library, Londres, 9180 dd.2. 10 Alfredo Ávila, En nombre de la nación: la formación del gobierno representativo en México, México, Taurus/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002, p. 97.
11 El programa del nuevo gobierno entusiasmó a algunos americanos residentes en la metrópoli. Fray Servando Teresa de Mier vio con sus propios ojos cómo “la felonía de Napoleón electrizó la cólera de la nación”. Y no dudó en presentarse como voluntario en calidad de cura castrense con las tropas que fueron en socorro de Cataluña. Según su testimonio, todos los ejércitos españoles estaban “llenos de americanos excelentes”. Véase Servando Teresa de Mier, Memorias: un fraile mexicano desterrado en Europa, edición de Manuel Ortuño Martínez, Madrid, Trama, 2006, pp. 192-196.
12 Dos años después de iniciado el proceso de “independencia” en América, el clarividente Blanco White todavía creía que se trataba más de disturbios que de “revolución”: “Disturbios constantes, disturbios que el gobierno de España, después de los errores que le han antecedido, no puede sosegar; pero disturbios que, por sí solos, no llevan traza de parar, en mucho tiempo”.

864 armas como el inicio de la nación (el pueblo siempre como entelequia, aunque su papel fuera fundamental).13 Mientras, en los territorios americanos, se planteó el tema de la “independencia” como un proceso autónomo que poco tenía que ver con la experiencia española, como si se tratara de otro “mundo”.
En la revuelta contra la metrópoli, al buscar otras causas de la disidencia, se minusvaloró la conexión con ésta y con los sucesos de 1808, que verdaderamente fueron los que la provocaron, aun cuando la misma “mala estrella” que abrumó a las provincias españolas persistió cuando por un momento se pretendió ilusoriamente que los territorios americanos —las “provincias revolucionadas” de Améri-
13 François-Xavier Guerra, “Definir al pueblo”, “Movilizar al pueblo”, “Redefinir el pueblo” y “La vuelta del pueblo”, en Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 355-381.
14 El Español, núm. iv, Londres, 30 de julio de 1810, p. 317.
15 Jorge I. Domínguez, “La participación de las masas”, en Insurrección o lealtad: la desintegración del Imperio español en América, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 25-35.
16 La versión de Cevallos, que contó después del estallido del motín tras el anuncio de la salida de la corte para Nueva España, produjo un gran eco en toda Europa. Especial relieve tuvo la polémica en torno a “Don Cevallos” en la Edinburgh Review (octubre de 1808), que dio lugar a la aparición de la Quarterly Review en febrero de 1809, con una interpretación diferente. Véase también Jean Tulard, L’antiNapoléon, París, Gallimard, 2013, p. 206.
17 Luis Navarro García, “La crisis de El Escorial (1807) en España e Indias”, en Fernando Navarro Antolín (ed.), Orbis incognitus: avisos y legajos del Nuevo Mundo. Homenaje al profesor Luis Navarro García, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, pp. 77-87.
18 Véase Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: liberalismo, realeza y separatismo, 18001824, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 22-23.
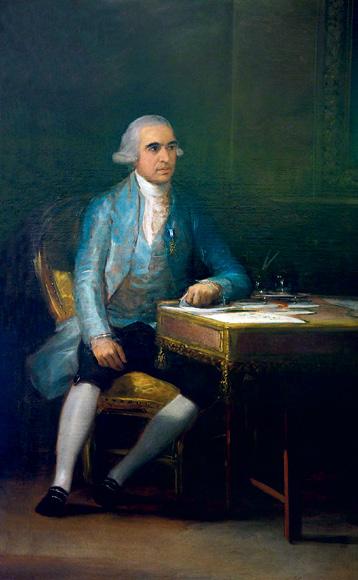
ca— se convirtieran en “otras provincias del reino, iguales a todas ellas en derechos”.14
En unos y otros territorios no tardó en vislumbrarse de una forma confusa y casi simultánea que se había iniciado una revolución que tenía al pueblo por protagonista, con la participación de las “masas” como un ejemplo de movilización social tan peligroso como temible.15 Las proclamas, los manifiestos y las relaciones que surgieron por doquier —“el número de papeles públicos de nuestra Península”— se convirtieron en una literatura ávidamente buscada. Precisamente en el primer número de la Gazeta de Caracas, del 24 octubre de 1808, bajo un epígrafe tan poco significativo como “Suscripción a la Gazeta”, se indicaba que, para satisfacer la curiosidad pública sobre los impresos aparecidos en España, se procuraría reproducir los más interesantes “comenzando por la revolución de Aranjuez” (primera piedra en el desmantelamiento del Antiguo Régimen y primer paso en la quiebra de la monarquía absoluta), que tuvo que ver con el anuncio de la salida de la corte para la Nueva España,16 si bien en cuanto a las autoridades de México, Caracas o Buenos Aires la conmoción era evidente desde que las noticias se fueron acumulando tras la crisis del Escorial.17 Tal fue el comienzo del derrumbamiento de la monarquía absoluta que arrastró tras de sí a los territorios americanos con la revolución y la contrarrevolución, la crisis de la realeza, el liberalismo y el separatismo.18
Desde el punto de vista de la represión de los brotes revolucionarios (independentistas en su esencia), conviene resaltar que habrán
El Español, núm. 1, Londres, 30 de abril de 1810
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Retrato de Francisco de Saavedra, 1798
Autor no identificado
Virrey Francisco Javier Venegas, siglo xix


Andrea Appiani (1754-1817) Napoleón I Bonaparte (17691821) como rey de Italia, 1805
decidió en 1808 con la invasión napoleónica de la metrópoli y el inicio de la “revolución española”, tan importante para aquélla y sus territorios atlánticos como lo fueron los de 1789 para Francia. De la Guerra de Independencia surgió el Estado liberal, que hizo posible el desmantelamiento del Antiguo Régimen, es decir, la “revolución” y, a la larga, la independencia de la América española, de la misma manera que de la lucha por la independencia de Estados Unidos —primera fase del proceso revolucionario que tuvo su continuidad en 1789 y luego en 1808— surgió la “biblia” que los “Padres Fundadores” aprobaron en la ciudad de Filadelfia en 1787.
Todo comenzó con la inesperada guerra napoleónica (1808-1814), que se convirtió en un acelerador histórico que golpeó con fuerza los cimientos del Antiguo Régimen. Era necesaria una conmoción popular de gran intensidad, inexistente hasta entonces en el sistema del Antiguo Régimen, con la desaparición factual del rey y en plena guerra por la independencia nacional, para que abstracciones como la “nación” o la “soberanía nacional” se adueñaran del aparato estatal. De esta forma, tan profundo cambio político representó “[…] el primer intento por llevar a los territorios ultramarinos por una senda política que rompía de manera radical con los moldes que habían regido las relaciones entre la metrópoli y sus colonias durante tres siglos”.24 En plena guerra y revolución, las desavenencias entre los propios territorios peninsulares se convirtieron en un acicate para los territorios americanos.25 El paralelismo será sorprendente, a pesar de las diferencias de geografía y de cronología, lo mismo que ocurre con las ideas, los actores y las instituciones.26 En un país, además, en donde, como le decía el prócer inglés lord Holland a su amigo Jovellanos (julio de 1809), “[…] la grande, tal vez la mayor desgracia de España está en las desavenencias que existen entre provincia y provincia”. De donde su consejo de llegar a “disimular aun los agravios que se permiten de ser comandantes militares que lucharon en la Península o desempeñaron puestos de primer rango en la Guerra de Independencia española los que fueron destinados a México para doblegar a los independentistas con la fuerza de las armas o de la propaganda, lo que llevó al virrey Francisco Javier Venegas a denunciar, en medio de la confusión de legitimidades —el recurso a la hipocresía del Discurso apologético citado—, que Hidalgo “había inventado que el gobierno de Nueva España había vendido estas tierras a los franceses o a los ingleses” y que el cura rebelde lo había hecho con el conocimiento de que la población se opondría a cualquier “dominación extranjera, vuestro amor a la religión Santa que profesamos y vuestro apego a los usos y costumbres”.19 Para lo cual, en su caso, ocultó la conducta observada por España al hacer la guerra a los franceses.20
Como ocurrió en España lo mismo por parte de los patriotas como de los josefinos, Venegas dio una gran importancia a la “guerra de papeles”, por lo cual mandó se destruyera la propaganda rebelde que se introducía en la capital mexicana. En noviembre de 1811 publicó una proclama en la que prohibía la circulación de escritos que pudiesen fomentar la rivalidad entre los peninsulares y los criollos. En un intento de guerra de propaganda, el propio virrey Venegas excitó a los sabios y a las corporaciones literarias para que escribiesen contra la independencia. Incluso se reimprimieron periódicos patrióticos de gran éxito en la Península.21
Como era de prever, la práctica “independentista” de México entre 1810 y 1821 difícilmente podía ser sojuzgada, dada la intensidad del movimiento, por los virreyes efímeros que se sucedieron ante una situación tan difícil. Bien se comprende que, en la polémica con Mier, Blanco White afirmara: “[…] las proclamas revolucionarias tienen ya su diccionario”,22 aun cuando a muchos les reconfortara la esperanza de que afianzar la monarquía tradicional por la que se había luchado en España de forma victoriosa era un indicio indeclinable por el que había que apostar para recuperar aquellos dominios que, siguiendo la estela de aquélla, se hallaban empeñados en lograr su “independencia”.23
Vana esperanza, en verdad, tal como se desprende de las palabras del propio Servando Teresa de Mier al final de su Segunda carta de un americano al Español (1811-1812) al decir tajantemente: “Nos insulta quien nos habla de conciliación. No la hay, no puede haberla con tiranos tan execrables. ¿Para qué queremos la vida en compañía de tales monstruos? Muramos vengándonos al menos”. Una locura colectiva de suma violencia se había apoderado de la independencia americana, tal como era previsible a poco de que se conociera la naturaleza de todo proceso revolucionario, incompatible con las ilusiones de acabar con la violencia mediante una “independencia moderada”, tal como proponía el editor de El Español. Mier será considerado por Alfonso Reyes como “el padrino de la libertad y abuelo del naciente pueblo mexicano”.
La invasión napoleónica
Si prescindimos de otros antecedentes menos importantes, el comienzo de la “independencia” tanto para España como para América se
19 “Manifiesto del virrey a la Nueva España, México, 27 de octubre de 1810”, en Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno: los pueblos y la Independencia de México, 18081825, Sevilla, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de México/Universidad de Sevilla/Universidad Internacional de Andalucía, 1997, p. 36.
20 El Español, núm. xiii, Londres, 30 de abril de 1811, pp. 86-88. Venegas, sobrino de Saavedra, será el primero en utilizar el término “insurgente” (del francés “insurgés”), como llamaban los franceses a los españoles sublevados contra Napoleón. El Español lo acuso de salvajismo e inhumanidad, así como de “tratar de hacerse un Napoleón a expensas de los civiles y de los indios”.
21 El Semanario Patriótico se reimprimió en México. Véase F.-X. Guerra, op. cit., p. 230. 22 El Español, núm. iv, op cit., p. 411. Véase Manuel Moreno Alonso, “Las ideas políticas de El Español”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 39, Madrid, mayo-junio de 1984, pp. 65-106, y, del mismo autor, Blanco White: la obsesión de España, Sevilla, Alfar, 1997.
23 Esta política se mantuvo hasta la consecución de la independencia de México, cuando el general Juan O’Donojú fue enviado desde España como jefe superior político, ya suprimido el cargo de virrey por la Constitución en 1820, para sustituir al almirante Apodaca.
Si bien el general “no se dio cuenta de que los sentimientos liberales eran la última cosa que la clase dominante mexicana deseaba”. Véase John Lynch, La revolución hispanoamericana, 18081826, Barcelona, Biblioteca Historia de España, 2005, p. 315.
24 Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 18081824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006, p. 99.
25 Memoria de D. Miguel de Azanza y D. Gonzalo O’Farrill, sobre los hechos que justifican su conducta política, desde marzo de 1808 hasta abril de 1814, en Memorias de tiempos de Fernando VII, t. i, edición y estudio preliminar de Miguel de Artola, Madrid, Atlas, 1957, p. 333. “Buenos Aires, no queriendo reconocer como legítimo el gobierno de la nueva Regencia de Cádiz, se sustrajo de la obediencia de la metrópoli, destituyó al virrey don Francisco Cisneros, y creó una junta suprema y provisional del virreinato, bien que a nombre del señor D. Fernando VII”.
26 Alfredo Ávila, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano Ortega, Actores y escenarios de la Independencia: guerra, pensamiento e instituciones, 18081825, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
867
868
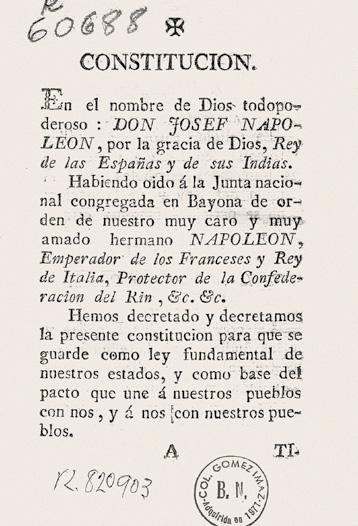
otros a la principalidad”.27 Lo que explica la fijación de aquellos hombres de construir, más pronto que tarde, pero para siempre, una nueva nación, después de un proceso de lucha por la “independencia” de toda la sociedad, pese a sus inevitables furores, que Max Weber consideró como “violencia legítima”. Como escribirá el historiador afrancesado Muriel, “el desorden y la anarquía reinaban en todas partes”, al tiempo que se extendía por doquier “la fureur de nos discordes civiles” . 28
Sin la guerra —la guerra más destructiva que ha conocido la península ibérica en toda su historia—, no se hubiera producido ni la fractura del Antiguo Régimen, ni la quiebra de la monarquía absoluta, ni la independencia de sus territorios americanos. La guerra marcó el
27 Manuel Moreno Alonso, La forja del liberalismo en España: los amigos españoles de lord Holland, 17931840, Madrid, Congreso de los Diputados, 1998.
28 “El furor de nuestras discordias civiles.” Véase Andrés Muriel, Notice sur D. Gonzalo O’Farrill, París, L’imprimerie de Crapelet, 1831, pp. 2, 57 y 62.
29 En la primera sesión del 15 de junio, cuyo discurso de apertura pronunció Azanza, se habló de “Junta Española” Llorente, presente en ella, utilizará el término de “Asamblea de Españoles Notables”. Véase Juan Antonio Llorente, Noticia biográfica (autobiografía) [1818], Madrid, Taurus, 1982.
30 “Para asegurar esa colonia tan importante para la metrópoli.” Véase “Au capitaine général Gregorio de la Cuesta à Valladolid, Bayonne, 25 de mai 1808”, en Correspondance de Napoléon 1er, publiée par ordre de l’Empeureur Napoléon III, vol. xvii, París, Imprimerie Impériale, 1865, núm. 13.991.
31 Raúl Morodo, Las Constituciones de Bayona, 1808, y Cádiz, 1812: dos ocasiones frustradas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, p. 24.
32 “Discurso pronunciado por el Sr. D. Miguel Josef de Azanza en la apertura de la Asamblea de Notables Españoles reunidos en Bayona, de la que es presidente”, en Gazeta de Madrid, núm. 63, 21 de junio de 1808, pp. 620-622.
33 La proclama fue muy divulgada. Una copia del papel se encuentra en bne, ve/1508/1.
Constitución de Bayona, Bayona, Pierre Fauvet Duhart, 1808
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El 2 de mayo de 1808 en Madrid o “La lucha con los mamelucos”, 1814
principio del fin de ese proceso, que después, ya herido de muerte, se prolongó tanto en el tiempo. Y al fin, la guerra hizo posible el nacimiento de la nueva nación en España y de las nuevas repúblicas en América. El axioma de los antiguos, según el cual “Bellum omnium pater”, se cumplió una vez más.
En el caso de la Guerra de la Independencia española, el historiador se queda perplejo ante el volcán histórico que el fenómeno levantó, las fuerzas que desencadenó, la hecatombe que provocó y los sacrificios a que obligó. La “furia fanática y el febril patriotismo” —que fueron imprescindibles para el nacimiento de las nuevas naciones de sus viejas cenizas— “desconcertó a todos los hombres de Estado europeos”, escribió Albert Sorel, en su Europa y la Revolución francesa. Otro tanto sucede con la “revolución de España” y de sus territorios de América.
La afrenta a la monarquía hispánica
Antes de que se produjera la revuelta popular del 2 de mayo de 1808 —comienzo del desencadenamiento de la “revolución” y de la Guerra de Independencia española—, la afrenta a la monarquía borbónica estaba decidida. El primer anuncio acerca de dar una Constitución a la nueva monarquía se encuentra en una carta de Murat a Napoleón del 14 de abril de 1808, en la que aquél le comunicó la idea que, en su opinión, “[…] produciría un gran efecto, fijaría la incertidumbre, reuniría las opiniones, halagaría el amor propio nacional y conduciría al objeto que Vuestra Majestad quiere alcanzar”. En ella se habla de la convocatoria de una dieta española en Bayona o Burdeos compuesta de clero, nobleza y estado llano.29 Con lo que quedaría convalidada la nueva dinastía y se daría una Constitución al país intervenido, con los consiguientes efectos en los territorios americanos.
Desde el punto de vista de éstos, es muy revelador que se nombrara presidente de la asamblea al ministro del primer gobierno de Fernando VII, Miguel José de Azanza, exvirrey de México, que había conocido desde dentro el rigor del absolutismo en las cortes de Rusia y de Prusia y los abusos de la española en los años de Godoy. Por la carta que el 6 de junio de 1808 recibió el general Cuesta —que acababa de ser nombrado virrey para México por Napoleón “pour assurer cette colonie importante à la Métropole”—30 sabemos, según su versión, que Napoleón manifestó desde el primer momento su preferencia para que Azanza fuera el presidente de la nueva asamblea a celebrar en Bayona el 15 de junio.
Como se reconoce en la actualidad, Azanza fue “el hombre clave en todo este proceso político de Bayona”.31 Dada su condición de antiguo virrey de la Nueva España y sus intereses familiares y comerciales con esos vastos territorios, conviene señalar que desde el primer momento desempeñó un papel especialmente destacado, aunque totalmente sumiso al “invicto” Napoleón.32 Para un hombre de su temple y de su experiencia al servicio de los Borbones, no debió ser fácil pasarse a la causa bonapartista, como lo manifestó en la famosa proclama de “Amados españoles, dignos compatriotas”, dada en Bayona el 8 de junio de 1808.33

Ninguno de los hombres del nuevo rey, José Bonaparte —pronto considerado como el “rey intruso”—,34 tenía un conocimiento tan profundo de la realidad americana, de lo cual dio pruebas en la Asamblea de Bayona, al hacer hincapié en otorgar a los territorios americanos un código propio que recogiera expresamente principios liberales para las relaciones comerciales.35 Por su condición de presidente de la asamblea tuvo también una especial relación con los diputados americanos presentes en ella, así como influencia en los escritos que éstos presentaron con medidas concretas para estimular la prosperidad de sus respectivas provincias.36 En sus mismas conversaciones con Napoleón, que se produjeron paralelamente, el tema americano ocupó un papel destacado, dadas las ilusiones que el emperador se había hecho acerca de las riquezas inexplotadas del Imperio español.
Muy probablemente correspondió al presidente Azanza la iniciativa de enviar a las Indias los resultados de la asamblea y hacer llegar al Nuevo Mundo la noticia de las abdicaciones de Bayona, informando sobre el cambio de dinastía. Él mismo reconocerá que, antes de ser nombrado presidente de la Asamblea de Notables, “[…] tuvo orden de enviar circulares y proclamas a las Indias, enderezadas a comunicar la mudanza de dinastía y a que aquellas provincias se mantuviesen unidas a la metrópoli”.37
Después, como ministro de Indias, debió corresponderle buena parte de las iniciativas no sólo de llevar a aquellas tierras las ideas de la nueva dinastía, sino del envío urgente de emisarios que dieran a conocer la nueva situación. La descripción caricaturesca que del nuevo ministro de Indias hizo un capitán patriota, cuya publicación corrió por México, acertó plenamente en el fondo al referirse al interés
del flamante ministro josefino de Indias por la Nueva España: “Azanza, ministro de Indias, como si las tuviese a sus órdenes, además de su ingratitud con Fernando VII, que lo iguala en iniquidad con O’Farrill, es tan sandio que está soñando en el expediente del desagüe de la laguna de México y otros del tiempo de su virreinato”.38
Con posterioridad, en su famosa Memoria justificativa, publicada después de la guerra, el exvirrey de la Nueva España escribió con rotundidad que “[…] donde la noticia y el eco de estos sucesos hicieron una impresión de más importancia y produjeron un efecto más funesto por sus consecuencias fue en nuestras provincias de América”. Para él, el futuro de ésta fue siempre de la máxima importancia y, como tal, debió hacérselo ver al nuevo rey y a su gobierno.
Sin entrar en detalles sobre la identidad de los enviados a los territorios americanos —Manuel Rodríguez Alemán fue el comisionado para México— ni del contenido de los pliegos rotulados con órdenes
34 Véase Manuel Moreno Alonso, José Bonaparte: un republicano en el trono de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
35 Antonio-Filiu Franco Pérez, “La ‘cuestión americana’ y la Constitución de Bayona (1808)”, en Historia Constitucional, núm. 9, 2008, pp. 116 y ss., disponible en http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional; consultado en octubre de 2021.
36 José Ramón Milá de la Roca y Nicolás de Herrera solicitaron la abolición incluso del término “colonias” y su sustitución por el de “provincias de ultramar”. José Odoardo Grandpré pidió que en los altos Consejos de la Corona hubiese dos o tres naturales de América. Otro diputado indiano, José del Moral, defendió la tesis de la completa libertad de comercio entre América y la metrópoli.
37 Memoria de D. Miguel de Azanza y D. Gonzalo O’Farrill, sobre los hechos que justifican su conducta política, desde marzo de 1808 hasta abril de 1814, op. cit., p. 304.
38 Papel curioso: régimen de los franceses en España, detallado por un oficial recién llegado de Madrid a sus compañeros, Cádiz, Imprenta de Manuel Bosque, 1809, y reimpreso en México, Casa de Arizpe, 1809, p. 9.

Autor no identificado
Virrey don Miguel José de Azanza, siglo xviii
Francisco Bayeu y Subías (1734-1795)
Retrato de Manuel Godoy, ca. 1792
y avisos que se entregaron al almirante Mazarredo para el virrey, conviene insistir en que el ministro de Indias veía claro que “España tenía más que perder en México que en otro lugar en América”.39 Su interés en esta misión era tan grande que, unos días después, volvía a insistir al almirante sobre que no demorara el viaje a América, “[…] cuya importancia excuso recomendar a V. E. porque me consta cuánto este objeto ocupa en su distinguido celo el preferente lugar”.40
Ciertamente, la nueva monarquía no se olvidó de las Indias. Según el testimonio del marqués de Ayerbe, preso con Fernando VII en Valençay, en los días de Bayona ya había habido navíos prevenidos para enviar comisionados a varios puntos de América.41 “El 15 de julio de 1808 fue el infausto día en que la Nueva España oyó atónita que la antigua estaba ocupada por los ejércitos franceses y sus reyes sin libertad en Bayona”, escribió fray Servando en su Historia de la revolución de Nueva España. 42
En ese virreinato, los planes del nuevo rey, José Bonaparte, se conocieron por medio de un escrito de los inquisidores, en el que se exhortaba a sus habitantes a no caer en las maquinaciones del “impostor”, que incitaban a la sumisión y obediencia bajo su corona. En la mentalidad del alto clero novohispano, la aceptación de la solución bonapartista significaba el triunfo de la Revolución francesa y sus principios. En el escrito se aseguraba que en Estados Unidos ya se encontraba un “agente principal” encargado de sublevar los dominios de América por medio de emisarios españoles. También se denunciaba la acción de los comisionados, que debían hacerse estimar de los gobernadores y magistrados de las provincias, de los curas párrocos y de los prelados religiosos, procurando que en sus confesiones persuadieran y aconsejaran a los penitentes que les convenía adherirse a las ideas del emperador, haciéndoles creer que era el enviado de Dios para castigar la tiranía y el orgullo de los monarcas. Se aseguraba que, para ganarse la simpatía de los americanos, los comisarios prometían que el gobierno de Bonaparte acabaría con el fanatismo religioso, la ignorancia del pueblo, la permisión del comercio en todos los puertos o la libertad de cultivo de los agricultores.43
La idea en sí misma, tal como la presentaba el bando de la Inquisición, no podía ser más propia de Azanza, que conocía bien el clero mexicano y sabía de su importancia. Azanza creía que la reforma del país no podía hacerse sin la reforma previa del clero; también era consciente de la importancia de los curas para movilizar a los habitantes. Dado su conocimiento de la capacidad de influencia que el clero tenía en toda América, el ministro presentía que, de ganárselo, podría ser el factor más importante tanto para evitar la insurrección como para conseguir la aceptación del nuevo monarca. No en vano el exvirrey sería nombrado después ministro de Negocios Eclesiásticos.44 El fanatismo del clero sublevado habría de desempeñar un papel fundamental en la lucha a partir de 1808 en ambas orillas del Imperio.45
Dado el interés del emperador por las Indias, conviene señalar que, cuando llegó a España en noviembre de 1808 y se encontró con su hermano en Vitoria, su primer interés fue por los territorios americanos. Ante todos los altos dignatarios de la corte, con una gran

871 concurrencia de mariscales del Imperio, generales y oficiales superiores, se dirigió a Mazarredo y le preguntó cuál era su parecer sobre las Indias y si creía que se mantendrían obedientes a la madre patria. A lo que el almirante respondió: “Señor, tanto España como América se someterán con tal que los generales de Vuestra Majestad se conduzcan bien”.46
Tiempo después, cuando en una misión oficial al máximo nivel Azanza se trasladó a París para informar al emperador de las dificultades de la situación, sabemos cuál era una de las preocupaciones mayores del ministro:
Si hubiese la desgracia de que [las colonias] pensasen en independencia, además de nuestra ruina por un siglo, se seguirá la de Europa en el sistema
39 J. Lynch, op. cit., p. 293.
40 “G. Azanza a Mazarredo, Madrid, 17 de junio de 1809”, en ahn, Estado, leg. 54.
41 Marqués de Ayerbe, Memoria sobre la estancia de Fernando VII en Valençay, en Memorias de tiempos de Fernando VII, op. cit., t. i, p. 256.
42 Servando Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente llamada Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, edición crítica, París, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1990, pp. 41 y 76. “Un golpe de rayo parecía haber herido a los habitantes de México” con las noticias que el 16 de julio dio la Gazeta de México, al publicar las de las Gazetas de Madrid del 13, 17 y 20 de mayo de 1808, lo cual dio lugar a que se suscitaran “mil hablillas y presunciones” (p. 623).
43 “Bando de los miembros de la Inquisición en contra de las proclamas de José Bonaparte, México, 27 de agosto de 1808”, en Boletín del Archivo General de la Nación, vol. xviii, núm. 3, julio-septiembre de 1947, pp. 305-306.
44 Manuel Moreno Alonso, El clero afrancesado en España: los obispos, curas y frailes de José Bonaparte, epílogo de Miguel Artola, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.
45 En la relación que el virrey Calleja escribió en 1818 sobre los hechos más relevantes ocurridos en Nueva España desde 1808, señaló que los rebeldes, guiados por el “clero sublevado”, actuaban con “un fanatismo muy semejante al de las guerras de religión”. Véase J. Ortiz Escamilla, Calleja: guerra, botín y fortuna, op. cit., p. 82.
46 Andrés Muriel, Historia de Carlos IV, t. ii, Madrid, Atlas, 1959, p. 220.

José Casado del Alisal (1832-1886)
La rendición de Bailén (de la tradición y de la historia), 1864

que tiene, y sólo la Inglaterra, burlándose de todos, sería la que hiciese el comercio exclusivo con las Indias, y la que con sus productos revolviese y dominara el mundo por siglos. Dios nos libre de crisis tan fatal.47
El ministerio josefino de Indias dirigió su atención también a Estados Unidos, del que aquí no nos ocuparemos. En plena lucha por la independencia, la preocupación por México, ante la amenaza de Estados Unidos, estaba muy extendida.48 De ella se hacía eco por aquellas mismas fechas El Español de Blanco White, tan influido por Juan Murphy, el pariente del ministro Azanza: “¡México, México es la parte más débil de los dominios de España! Aun sin divisiones interiores, se halla inminentemente amenazado. Hablo de los Estados Unidos, de ese vecino harto poderoso que si en el día no es enemigo está al vuelco de un dado el que venga a serlo”.49
El “umbral de la Independencia”
Con particular interés debió seguir Azanza el proceloso decurso de la independencia de México, desde que el virrey godoyista Iturrigaray, que se había hecho cargo del virreinato sólo tres años después de dejarlo él, fue depuesto abruptamente por un motín político propiciado por la Junta Suprema de Sevilla, cuyo presidente era su antiguo amigo Francisco Saavedra.50 El hecho fue de una extraordinaria trascendencia, independientemente de que pudiera dar lugar a una insurrección en toda la Nueva España de similares características a la peninsular. Luis Navarro ha escrito que “de los sucesos ocurridos en la América española en 1808, el más notable fue sin duda el de la destitución del virrey”. Acontecimiento que, en su opinión, constituye el “umbral de la independencia” de México.51
Ante tan grave crisis, lo verdaderamente importante para la nueva monarquía era que el virreinato de la Nueva España asumiera la causa bonapartista, que de forma tan inesperada se veía favorecida por la lucha entre los partidos y la deposición del virrey, en unos momentos en los que, con un paralelismo absoluto con lo sucedido en España, en las calles de México se oyeron gritos de “¡Muera Napoleón!”, “¡Muera Godoy!”, “¡Viva Fernando!”. La agitación de aquellos días, “desusada y desconocida en la historia de México”, fue —en su semejanza con sucesos análogos en la Península— el comienzo de la exaltación popular en que se incubaron los acontecimientos posteriores, un hecho que se confirmó el 12 de agosto, cuando también aparecieron pasquines en las calles en los que se decía: “¡Muera Fernando VII y también los gachupines, y viva el virrey!”. Más tarde se gritaría: “¡Muera Fernando VII!” y “¡Viva Morelos!”.52
47 “Urquijo a Azanza, Madrid, 18 de julio de 1810”, en Archivo General de Indias (en adelante, agi), Sevilla, Diversos, 56/08/07.
48 La Gazeta de la Regencia, 10 de mayo de 1810, publicó a este respecto que algunos españoles “desnaturalizados” se reunían en Estados Unidos de América desde donde “con disfraces y simulaciones” procuraban penetrar furtivamente por tierra en la provincia de Texas”.
49 El Español, núm. x, Londres, 30 de enero de 1811.
50 Sorprende el grado de información que, basado en Blanco White, ofrece fray Servando Teresa de Mier sobre la Junta Suprema de Sevilla. Según él, la información que preparó Tilly en Sevilla era a favor de José Napoleón, pero cuando vio al pueblo declararse por Fernando, al final se declaró por éste. Véase S. Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, op. cit., p. 66. Según Mier, de esta “ridícula y pretendida” Junta Suprema de España e Indias llegaron las noticias a México el día 29 de julio por sus propias gacetas (p. 67).
51 Luis Navarro García, Umbral de la Independencia: el golpe fidelista de México en 1808, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2009, p. 17.
52 B. R. Hamnett, op. cit., p. 51.

Josep Bernat Flaugier (1757-1813)
Retrato del rey José I, ca. 1809
José Guerra [Servando Teresa de Mier], Historia de la revolución de Nueva España, tomo i (portada), Imprenta de Guillermo Glindon, Londres, 1813
En cuanto a los “vivas a Fernando” conviene recordar que, en la polémica sostenida con Mier en Londres, ya Blanco White señaló lo que escondía: el propio disimulo del proceso de independencia, más que decantado en su cruda realidad, porque una vez seducidos los “incautos”, los “conspiradores” mostrarían su verdadera faz, diciéndoles que la obediencia a Fernando era fingida: “[...] declaremos que nada tenemos ni queremos con el tal Fernando, que ni es ni merece ser nuestro rey, y que si está preso en Francia, se lo tiene bien merecido”. Sin embargo, el que en medio de tantos vivas a Fernando hubiera en México partidarios de José Bonaparte no ofrecía la menor duda. Probablemente no pocos amigos y anteriores colaboradores del virrey Azanza, al ver el paso que éste había dado, pudieron comprender las razones de su decisión de alinearse con la dinastía Bonaparte. Pero, detrás de ello, había algo más que preocupó seriamente a las autoridades españolas: el posible respaldo que la revuelta pudo haber tenido por parte de los partidarios de Bonaparte, detrás de lo cual podía estar hasta la sombra del propio Azanza, a lo que se unía la noticia de que había corrido la voz de que con los barcos venía el propio Azanza, el exvirrey de México, del que se sabía que siendo ministro de Fernando VII se había pasado a la causa de José Bonaparte. En su Historia de la revolución de Nueva España, fray Servando recoge el hecho de cómo corrió la noticia de que unos franceses “habían llegado en una goleta que se figuraban haber traído al señor Azanza”.53 De ahí que, tras su captura en 1811, Hidalgo fue cuestionado en relación con sus contactos con agentes franceses y acusado, incluso, de ser bonapartista.54
Por el conocimiento previo que tenía del territorio mexicano y de sus gentes, el exvirrey debió ser especialmente sensible al vacío de poder que una situación como aquélla, en la que acababa de destituirse al virrey, podía haber creado, noticias que, más pronto que tarde, se confirmaron: el enfrentamiento de las autoridades, el descontento y confusión del pueblo, la oposición entre las facciones o el movimiento de “la turba de bribones” (“excepto algunos muy pocos hombres de bien, que eran mal vistos y observados por aquéllos, y se trata como era de esperar de gente soez y levantisca”, en palabras de Bustamante). Todo ello hizo que, en poco tiempo, la capital se convirtiera en “la más viva imagen del infierno; todo era desorden y confusión”, hasta el punto de que, según el citado historiador, “muy poco faltó para que en aquellos días estallase la revolución del año de 1810”, más aún cuando, en una situación tan grave como aquélla, fue nombrado como nuevo virrey el anciano Pedro Garibay, “que parecía una momia ambulante y temblorosa”55.
Como ministro de Indias, Azanza era especialmente sensible a las ideas de independencia que se hallaban cada vez más generalizadas, al tiempo que las juntas de seguridad aumentaban el descontento con sus arrestos y el pueblo se veía insultado por los cuerpos de voluntarios de Fernando VII, que se creaban hasta en los pueblos más pequeños y se llamaban “chaquetas”, “gente toda inmoral y atrevida”, que después se llamaron “cívicos” y que tantas lágrimas habrían de causar en la nueva nación mexicana”.56
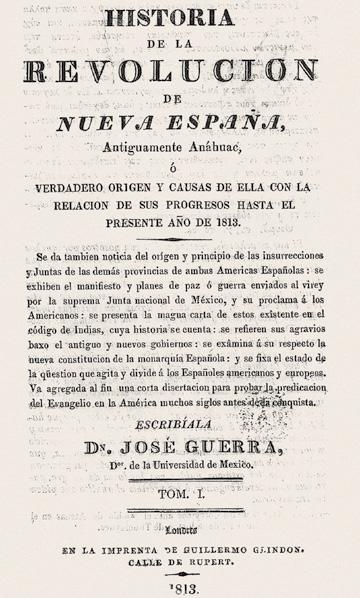
La “conservación de las Américas”
Al pedirle cuentas la Junta Central a la anterior Suprema de Sevilla —responsable de la destitución del virrey de México— sobre la documentación existente en su poder acerca de las “cosas y negocios de aquellos dominios”, según una real orden comunicada el 31 diciembre de 1808, la respuesta de la hasta entonces todopoderosa junta sevillana fue contundente. En palabras de su vicepresidente, el emblemático padre Gil —el hombre fuerte de la “revolución sevillana” de mayo de 1808— no dudó en señalar que al celo y actividad de esa junta se había
53 S. Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, op. cit., p. 200.
54 Hugh M. Hamill, The Hidalgo Revolt: Prelude to Mexican Independence, Gainesville, University of Florida Press, 1966, p. 104.
55 Carlos María de Bustamante, Suplemento a la historia de los tres siglos de México, durante el gobierno español, escrita por el padre Andrés Cavo, preséntalo el Lic. Carlos María de Bustamante, como continuador de aquella obra, t. iii, Imprenta de la Testamentaría de D. Alejandro Valdés, 1836, pp. 248 y 252. Durante el corto gobierno del octogenario virrey —del 16 de septiembre de 1808 al 19 de julio de 1809—, una quincena de individuos, entre ellos varios eclesiásticos, fueron denunciados como infidentes; interpretando el golpe de septiembre —la sumisión a la Junta de Sevilla— como un acto de fuerza de los peninsulares contra los criollos. Todos los descontentos fueron enviados a España en aplicación de la orden expedida por la Junta Central el 14 de abril de 1809 para que se remitiesen a la Península “los sospechosos y no decididos plenamente por la justa causa que defendía la nación española”, si bien fue ya Lizana quien, actuando como virrey, llevó a cabo el envío. Véase Luis Navarro García, El arzobispo Fonte y la Independencia de México, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016, p. 54.
56 C. M. de Bustamante, Suplemento a la historia de los tres siglos de México, durante el gobierno español, escrita por el padre Andrés Cavo, preséntalo el Lic. Carlos María de Bustamante, como continuador de aquella obra, op. cit., pp. 260-261.


debido la “conservación de las Américas”.57 La expresión no era nueva, ya la había empleado el propio presidente Saavedra en su proclama del 6 de junio de 1808, al señalar que “las Américas llamaron desde luego toda nuestra atención para conservar aquella parte tan principal de la monarquía española”.58
Por ironía del destino, la ciudad de Sevilla (que tan importante papel había desempeñado en el descubrimiento y administración del mundo americano) tuvo una responsabilidad fundamental a la hora de mantener bajo su control las tierras de América. Antes de convertirse en capital de la nación con la instalación de la Central, la principal originalidad de la Junta de Sevilla, en mayo de 1808, fue, precisamente, su denominación de “Suprema de España e Indias”, denominación que aterrorizó al Consejo de Castilla por erigirse en “gobierno central como fruto y recompensa de los servicios prestados a la patria”.59 Sus pretenciosas atribuciones fueron, igualmente, censuradas con dureza un año después por los fiscales del Consejo Supremo de España e Indias. Los fiscales decían haberse horrorizado al ver el desacato con
57 “Manuel Gil, vicepresidente, a Martín Garay, Sevilla, 5 de enero de 1809”, en ahn, Estado, leg. 452 (508).
58 Véase Manuel Moreno Alonso, La Junta Suprema de Sevilla, Sevilla, Alfar, 2003, p. 111.
59 ahn, Consejos, leg. 5559, núm. 29, Madrid, 12 de septiembre de 1808.
60 ahn, Consejos, leg. 12000 (4), Sevilla, 19 de agosto de 1809.
61 Véase Manuel Moreno Alonso, “La política americana de la Junta Suprema de Sevilla”, en Bibiano Torres Ramírez (coord.), Andalucía y América, la influencia andaluza en los núcleos urbanos americanos: Actas de la VII Jornadas de Andalucía y América, vol. ii, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, pp. 71-91.
62 “A los españoles americanos, los sevillanos”, Sevilla, en la imprenta de la viuda de Vázquez y Cía, s. f., en bne, r-60012(166).
63 ahn, Estado, leg. 82/1 (113).
que la de Sevilla trataba a un Cuerpo Supremo depositario de la soberanía. Denunciaron hasta la falsedad de los principios expuestos en sus alegaciones, empezando por el torpe abuso de las voces sagradas de “patria” y “libertad”.60
Desde la perspectiva de hoy, no cabe duda de que la misma autodenominación de “Suprema de España e Indias” fundamentó su poder respecto de las demás juntas y, como tal, ejerció un fuerte impacto en América, pues entre sus servicios a la causa de la nación, desde el primer momento consideró a aquélla como objeto fundamental de su misión, lo que no podía extrañar en una ciudad como Sevilla, tradicionalmente tan vinculada a las Indias y con un presidente como Saavedra, que había hecho buena parte de su carrera en el Ministerio de Indias y en las mismas colonias.61
Hasta los sevillanos tuvieron sobre sí a los “españoles americanos” desde el primer momento, pues, como se decía en la proclama “A los españoles americanos, los sevillanos”, “[...] la América y España forman un solo cuerpo y sus sentimientos deben ser uniformes. Un americano es un verdadero español, un español el dechado más completo de honradez y valentía […]. Jurad a Fernando VII en vuestro hemisferio. La lealtad, obediencia y felicidad sean los distintivos que os decoren”.62
Bajo la iniciativa del presidente Saavedra, tan sensible hacia las cosas de América, la Junta Suprema de Sevilla no tardó en enviar de inmediato comisionados a aquellas tierras con la noticia del establecimiento en Sevilla de la Suprema Junta de Gobierno de España e Indias y la declaración de guerra al emperador de los franceses. Los primeros comisionados que salieron de la ciudad habrían de dar cuenta, también, a los americanos de que la Junta de Sevilla había entrado en armisticios y negociaciones con Inglaterra.63
José María Vázquez (1756-1826)
Virrey Pedro Garibay, siglo xix
José María Vallejo (1821-1882)
Virrey Francisco Javier Lizana y Beaumont, siglo xix
Desde La Habana se difundieron los despachos de la Suprema de Sevilla a los cuatro virreinatos, capitanías generales y gobernadores de las capitales y puertos de la América española.64 En un periódico de la isla, La Aurora, se publicó la noticia de cómo en Campeche había sido acogida la actuación de la Junta Suprema de Gobierno, “que subroga sabiamente en Sevilla”, y cómo se había publicado una proclama en su favor por parte de su gobernador, Leandro Poblaciones, cuyo texto publicaba el periódico.65 La proclama de Campeche ejerció tal impacto en los miembros de la junta, que éstos ordenaron su reimpresión.66
Durante los meses siguientes a la instalación de la Suprema de Sevilla, toda América estuvo pendiente de sus despachos y proclamas. Desde Mérida, Yucatán, el alférez real Miguel Quijano comunicaba a la de Sevilla el entusiasmo que se había manifestado por la causa nacional, que se había traducido en el ofrecimiento a aquélla de medio millón de pesos fuertes, que era todo su caudal, para liberar al rey y “sostener la justa causa”.67
El rumor de la presencia de enviados de Bonaparte en la Nueva España fue un tema recurrente desde los momentos del levantamiento en 1808. A instancias de Saavedra, ministro ahora de la Junta Central, el arzobispo-virrey Lizana publicó un bando, el 14 de agosto de 1809, en el que se comunicaba que se había procedido a la confiscación de bienes y pertenencias de los españoles que habían secundado al intruso, en cuya lista se encontraban, entre otros, los del exvirrey Azanza.
Días antes, en una pastoral del 8 de julio, el arzobispo había calificado a José Napoleón como un “envenenado insecto de la tierra”, “fatal aborto de la humanidad”, “ridículo juguete de la que se llama fortuna”, “retrato de Sennacherib”, “risible engañador de tantos mentecatos y débiles”, “ladrón famoso de tronos”, “rabino por sistema”, “musulmán por costumbres” y “anticristo por principios”. También aseguraba que en España los franceses se habían hecho famosos por los robos, desfloraciones de doncellas y religiosas y violación de casadas y viudas, asesinatos de sacerdotes, incendios y saqueos de casas, pueblos e iglesias.68
En otra circular del arzobispado, que abundaba en la circulación de papeles sediciosos promovidos por los enviados de Napoleón, se decía que las órdenes de Bonaparte, particularmente el impreso de José I del 2 de octubre de 1809, atentaban contra el principio de “rey, patria, religión”, al proponer a los sacerdotes que se pusieran bajo sus órdenes y cumplieran con su mandato. Según la circular, el agente principal de Napoleón se encontraba en Baltimore y se llamaba Mr. Desmolards. Posteriormente, en una circular del 24 de abril de 1810, Lizana aseguraba que en las dos Américas se encontraban quinientos españoles dedicados a promover la insurrección contra la monarquía legítima. Rumor propiciado por el alto clero que, en su afán por combatir los planes de José I, suponía al mismo tiempo la difusión de las nuevas ideas. Según el arzobispo, los comisarios tenían, además, el objetivo no sólo de valerse de los curas y clérigos para atraerse simpatizantes, sino también la de atraerse a los criados y domésticos para envenenar a los peninsulares y a toda persona contraria a sus designios. Para
premiar a los “buenos cristianos”, el obispo virrey Lizana otorgó “80 días de indulgencia a todas las personas de ambos sexos que leyeren u oyeren leer devotamente esta nuestra circular”.
En enero de 1810, el no reconocido representante español en Estados Unidos, Luis de Onís, escribió al virrey Lizana para ponerle en guardia de que un cierto agente francés, Santiago Antonín, había dejado Filadelfia para Buenos Aires “o alguna otra parte de nuestras colonias”, posiblemente la Nueva España. Onís aconsejaba que si llegaba a la frontera o a algún puerto se le aprehendiera y confiscaran los papeles que, seguramente, probarían “la amenaza de conspiración que Bonaparte tramaba contra las colonias del rey” y los nombres de los cómplices, en unos momentos en que Filadelfia parecía haberse convertido en centro de conspiraciones francesas. Mientras tanto, escritos pro franceses en circulación incluían copias del código napoleónico, así como un papel “insidioso” con el “Credo de la República francesa” (“Creo en la República francesa, una e indivisible; creadora de la igualdad y libertad; en el general Bonaparte su hijo nuestro único defensor”).69 ♔
Particular incidencia tuvo la Junta de Sevilla en los sucesos que iban a producirse en México a consecuencia de la llegada de los comisionados enviados al virreinato, portadores de una orden “reservadísima” que les autorizaba a deponer al virrey de México, sospechoso de godoyismo, si se negaba a reconocer a la Junta de Sevilla. A la llegada de éstos a Veracruz el 26 de agosto y a México tres días después, la confusión no podía ser mayor, en medio de una atmósfera irrespirable de temor y desconfianza.70 Las autoridades hablaban de las cosas más extrañas.71
La Gazeta de México había ido dando noticias previamente sobre la caída de la monarquía: la “mala salud” que había hecho abdicar a Carlos IV, el encarcelamiento de Godoy, a cuya influencia debían sus puestos casi todas las autoridades españolas, la ocupación de Madrid por las tropas francesas, la renuncia de la Corona por parte de
64 Demostración de lealtad española: colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exército y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias, t. iii, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1808, pp. 142-147.
65 “La Aurora: Correo Político Económico de La Habana, miércoles 31 de agosto de 1808”, en ahn, Estado, leg. 81/1 (85).
66 bne, r-60121 (2), Sevilla, Imprenta Mayor, 4 de noviembre de 1808. La Suprema ordenó la reimpresión del diario de La Habana (núm. 507), como manifestación de la “lealtad heroica” de aquellos habitantes, para “satisfacción de Sevilla y de toda la nación”. La proclama de Campeche reconocía los “monumentos indelebles” de la Suprema y prestaba su obediencia a ésta como así esperaba que sucediera en México, de la misma manera que había sucedido en Veracruz.
67 ahn, Estado, leg. 82/1 (111). El tal Quijano, capitán de la Compañía de Cazadores del cuerpo de milicias urbanas voluntarias, decía en su escrito que si se le daba licencia para nombrar a un teniente que desempeñara su empleo de regidor de alférez real, iría a Sevilla “con la rapidez de un rayo a derramar su sangre por el rey y la patria”.
68 “Carta pastoral que el Excmo. e Illmo. Señor Dr. D. Francisco Xavier de Lizana y Beaumont dirige a sus fieles súbditos sobre la falsedad de las promesas de Napoleón y su hermano José”, México, 8 de julio de 1810, en Archivos Militares-Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, Colección del Fraile, vol. 367 (41), 1278.
69 H. M. Hamill, op. cit., p. 15.
70 Véase Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 17601810, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 354 y ss. Los nombramientos de varios altos cargos de la administración, entre ellos seis brigadieres y un mariscal de campo, levantaron la suspicacia de los españoles, quienes corrieron el rumor de que Iturrigaray planeaba estrechar su alianza con los criollos nombrando para la Audiencia algunos enemigos de aquéllos. La movilización de tropas, dirigidas hacia la Ciudad de México, fue utilizada igualmente por estos malévolamente.
71 Véase Enrique Lafuente Ferrari en su excelente libro, El virrey Yturrigaray y los orígenes de la Independencia de México, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de OviedoConsejo Superior de Investigaciones Científicas, 1941, pp. 87-167.
877

Fernando VII.72 El 27 de junio publicó la noticia de que una junta madrileña, dignificada por la presencia de un antiguo virrey, había organizado un gobierno leal a Napoleón. Se trataba de Azanza, que había gozado de gran prestigio, y quien se supuso iría en persona a apoderarse de México.
El 29 de julio llegaron las noticias del 2 de mayo. Y este mismo día, la Gazeta de México publicó una proclama de la Junta de Valencia en nombre de “unión, religión y patria”, pidiendo ayuda para salvar a la nación. Se invocaba el espíritu de los conquistadores: “Debemos imitar sus hechos heroicos para demostrar que corre en nuestras venas la sangre de Fernández de Córdoba, Cortés, Pizarro, los Almagro […] y todos aquellos cuyas acciones heroicas serán siempre la admiración del universo”. Dos días después, el 1 agosto, la misma Gazeta publicaba noticias de la Junta de Sevilla en las que se decía —después de indicar que “en España no hay revolución”—, que aquélla había declarado la guerra a Napoleón.73 Ese mismo día, 1 de agosto de 1808, Veracruz explotó en violencia cuando un barco francés llegó al puerto, y al rumor de “ya llegó Azanza”, se reunió una turba de 1 200 hombres, que saquearon, incendiaron y causaron alborotos.74
72 “Iturrigaray a Cevallos, 21 de junio de 1808”, en agi, México, leg. 1320.
73 Gazeta de México, 1 de agosto de 1808.
74 Véase Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 17801826, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 154-155.
Dibujo de Zacarías Velázquez (1763-1834)
Grabado de Juan Carrafa (1787-1869)
Fusilamientos del 2 de mayo en el Paseo del Prado de Madrid, 1814
Joseph Slater (1779-1837)
José María Blanco White, 1812
Cuando los comisionados de Sevilla llegaron a la capital del virreinato, nada acerca de la situación de la monarquía parecía claro ni legal. El 13 agosto se había jurado fidelidad al rey, pero la revolución de la “madre patria” daba lugar a divisiones. El ayuntamiento de la Ciudad de México pensó en organizar una junta mexicana a fin de gobernar el reino como un cuerpo regente. Una idea que algunos influyentes peninsulares, como el oidor Ciriaco González Carvajal, consideraron como una traición. Lo mismo que pensaba el obispo Abad y Queipo, para quien “una junta nacional violaba la constitución e implicaba un acto de rebeldía”. Para el regidor Agustín del Rivero la culpa de la situación la tenía la herejía, como lo probaban los “maestros de la abominable libertad, Veguardos, Veguinas, Wicles, Bolter, Roseaut [sic] y otros abominables herejes”. En su opinión, llamar a las ciudades a reunirse era “iniciar una guerra civil”. Porque así había ocurrido la caída de otras monarquías: de esta manera Suecia se había convertido en una república; Escocia había perdido la tradición; Alemania se había convertido al protestantismo y Francia había recurrido al regicidio.
Por su parte, la Audiencia se dividió en dos facciones: los partidarios que estaban a favor de reconocer a la Junta de Sevilla y los que querían convocar a una junta regente, al tiempo que el virrey sacaba la conclusión de que España se hallaba sumida en la anarquía, con infinidad de juntas rivales enfrentadas.
Fue entonces cuando, en medio de esa enorme confusión, los comisionados sevillanos, influidos por los oidores de la Audiencia, decidieron hacer uso de la orden “reservadísima”, acusando al virrey de provocar con sus maniobras “la independencia de este reino”. El dramático desenlace se produjo la noche del 15 al 16 de septiembre, cuando un “público de europeos”, unos centenares de civiles armados, irrumpieron en el Palacio Real y se apoderaron de la persona del virrey y de toda su familia “sin efusión ninguna de sangre”. Después vino la designación del anciano Garibay para desempeñar interinamente el virreinato, el arresto de varias personas sospechosas y la adopción de medidas de orden que ejercieron su efecto.
¡La destitución de todo un virrey de México por una orden de la Junta de Sevilla! En la Audiencia triunfó la facción de Sevilla, que argumentaba que, puesto que tenía los archivos y contaba con una larga experiencia en los asuntos coloniales, la Junta de Sevilla debía ser reconocida como soberana en asuntos de paz, guerra y finanzas. La Gazeta de México del día 16 de septiembre de 1808 dio a conocer la destitución del virrey con las siguientes palabras: “La necesidad no está sujeta a leyes ordinarias. La gente se ha encargado del virrey; han exigido imperiosamente su renuncia”. Las consecuencias del golpe de Estado no tardarían en verse. La irregular acción propiciada por la Junta de Sevilla —temerosa de la actuación de los miembros de la Audiencia designados por Godoy y del entreguismo napoleónico del virrey— minó la confianza en los agentes de la autoridad en un momento en que la fuente de soberanía estaba en entredicho, pues a partir de entonces los conceptos de soberanía y de legitimidad se esgrimieron en contra de los argumentos de Sevilla, convirtiéndose a la postre en enseña de la revolución nacional propia.75
Destapada la caja de Pandora, no tardará en llegar la hora de la rebelión y de la lucha por la independencia, aunque, como se desprende de la polémica de Mier en El Español, había observadores clarividentes, como el propio Blanco White, conscientes no ya de lo inevitable de aquélla (“tiempo ha que se está viendo venir una revolución”), sino de que los “filósofos de América” querían dividirla en Estados independientes para formar una “liga social” que, más o menos estrecha, enlazara el cabo de Hornos con las Provincias Internas de México.76 Es decir que, en unas circunstancias tan difíciles como las señaladas, tales “filósofos” querían de repente formar un “mundo político” “tal como jamás lo han podido producir los siglos”, con el problema, de tan difícil resolución, de que aun vencidos los europeos, tampoco los criollos quedarían “bastante unánimes” para consolidar su gobierno.77
A la altura de 1812, Blanco White reconocía que la guerra de España con sus provincias de América era “injustísima” por el modo en que fue declarada. Casi participa de la opinión del propio Mier al reconocer que el paso dado por los territorios de América fue tan legítimo “como la insurrección de que justamente blasona España”. De ahí la conclusión de Blanco White de que tan injusta era la guerra que había declarado España contra los insurgentes americanos como la que hubiese declarado la Junta de Sevilla contra Granada después de la batalla de Bailén. De delirio calificó la guerra que las Cortes españolas declararon después contra América, llamando “rebeldes” a los

americanos que reconocían la “soberanía” de las Cortes, que acababan de despojar a los reyes de España.
De acuerdo, en el fondo, con los planteamientos del propio Mier, el editor de El Español tan sólo disiente de éste en la necesidad de la conciliación y en la realidad de la independencia, pues en modo alguno podía soslayarse el hecho de que “la América española ha sido y está siendo un teatro de horrores”, y lo que es peor: que “estos horrores irán en aumento cada día, por el odio que acaba de confirmar contra sí el gobierno de España, y por las causas que yo he alegado cuando
75 En uno de los informes posteriores enviados a Sevilla, el destituido virrey explicó la crisis evocando el espectro de la república: “Una división faccional ha empezado a experimentarse, en la cual, por varias maneras, la independencia y el gobierno republicano, tomando como ejemplo a los angloamericanos, son proclamados silenciosa pero peligrosamente, empleando el trono vacío como una justificación”. Corría el 1 de octubre de 1808, y la Gazeta de México se hizo cargo de ello en unos momentos en que el rumor se adueñó de la opinión pública
76 Las ideas expuestas por Blanco White en el número xxiv de El Español motivaron una contrarréplica de Mier en un opúsculo titulado “Segunda carta de un americano al Español sobre su número xix: contestación a su respuesta dada en el número xxiv”, Londres, 1812. Publicada en la Imprenta de Guillermo Glindon, esta segunda carta está fechada en Londres el 16 de mayo de 1812.
77 El Español, núm. iv, op cit., p. 421. Particularmente interesante es la opinión de Blanco White sobre el papel de los criollos: “No pretendo por esto echar tacha alguna sobre el carácter de los criollos; lo que aquí digo de esta parte de la población de América se verificaría igualmente en cualquiera otra nación que se hallase en estas circunstancias. La ambición es natural al hombre en sociedad; y nunca obra con más desorden que al salir un pueblo de la esclavitud tal como en la que ha gemido la América. Todos claman ‘libertad’; mas el eco de esta voz en los corazones es ‘poder, riqueza, mando’. Sólo una dilatada experiencia de los males de esta ambición es lo que modera en los individuos, y les hace reducirse a buscar su felicidad particular por otros rumbos sin perturbar el Estado. Pero de esto nadie, o muy raro se forma idea al principio de un trastorno como el de América. No habrá, me atrevo a asegurarlo, un criollo entre mil que al empezar las revoluciones no se haya lisonjeado con la probabilidad de tener parte en el nuevo gobierno. Llega éste a establecerse, y de los millares en cuyos rostros se pintaban la agitación y la esperanza con los colores del amor al bien público, sólo quedan contentos el corto número a quienes les cupo en suerte parte del nuevo mando. Los demás, como en lotería, murmurando de su mala fortuna, sólo aspiran a probarla de nuevo en la extracción siguiente”.
880
disuadía a los americanos de la absoluta independencia”.78 Con posterioridad, una reflexión moral tan importante como ésta será olvidada por completo ante la preeminencia de una construcción mítica de la historia patria.
Apoyo de la Nueva España
En medio de la guerra en la Península, las dos Españas en litigio intentaron por todos los medios mantener bajo su órbita los dominios americanos, empezando por la parte más sustanciosa de ellos: el virreinato de la Nueva España, la joya de la Corona.79 Para contar con su apoyo, el propósito de ambos bandos fue prácticamente el mismo. Más allá de las disputas peninsulares, la conservación de las Indias dependía de que durante la disputa fratricida éstas “no entren en divisiones ni en planes de independencia”.
España sea de quien fuese debe conservar sus Indias, y durante los movimientos interiores la autoridad ha de limitarse al preciso intento de que sigan reunidas, y en el firme propósito de admitir la misma dominación […] cuando las provincias por vencidas o por mudar de opinión se tranquilicen en el acuerdo; cuando en América no se reciban informes opuestos y se oiga la voz de una sola autoridad es casi indudable que la mitad de región y de costumbres, y el conjunto de relaciones de sangre, de amistad y de intereses, sofocaran los que pudieran prometerse por medio de otra forma de gobierno […].
La conservación de nuestras Indias depende de que durante los movimientos de España no entren en divisiones ni en planes de independencia.80
Puestos a lograr el apoyo concreto de la Nueva España, no cabe duda de que la España patriota y fidelista —la de las juntas, iniciada por la Suprema de Sevilla, la de la Central y la de las Regencias— lo logró en mayor o menor medida desde el momento en el que las autoridades aceptaron su causa, pues, a pesar de sus reiterados intentos,
78 El Español, núm. v, Londres, 30 de agosto de 1810, p. 374 (cursivas añadidas). Véase también M. Moreno Alonso, Blanco White: la obsesión de España, op. cit., y, del mismo autor, El nacimiento de una nación, Madrid, Cátedra, 2010.
79 “La Carolina, octubre de 1809”, en ahn, Estado, leg. 401 (11). Denuncia de un patriota de una conversación oída el día de San Francisco, en una fonda (que ya se titulan “restauradores”) de la Carolina, en la que, según el informante, dos oficiales, el uno francés y el otro español (aunque no de pensamiento), se lamentaban de que ya no hubiera nada que robar. Pero se consolaban diciendo que, por fin, en octubre, ocuparían Andalucía, y se hartarían de plata. Porque —decía el español— “era una picardía que todo el dinero de México se lo coman los ejércitos y la junta, y los bribones de los ingleses que, sin creerlo nosotros, la causa de España la miran con tanto interés como la de Inglaterra”.
80 “Carta sin firmar dirigida a Azanza, Madrid, 8 de febrero de 1809”, en ahn, Estado, leg. 161/26-27; “pero según las fuentes de Madrid de Embite, escrita principalmente por Azanza”, citado en Ronald Fraser, La maldita guerra de España: historia social de la guerra de la Independencia, 18081814, Barcelona, Crítica, 2006, 412-413.
81 Archivo de la Facultad de Teología, Universidad de Granada, Granada, Fondo Saavedra (en adelante, aft-fs), caja 28.
82 “El literato insurgente desengañado y arrepentido, anónimo, México, 1811”, en aft-fs, caja 70 (18).
83 Juan Andreo García, “Plata mexicana para la guerra española, el bienio de la Junta Central Suprema de España e Indias (1808-1809)”, en José Antonio Serrano y Luis Jáuregui (eds.), La Corona en llamas: conflictos económicos y sociales en las independencias hispanoamericanas, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2010, pp. 105-122.
84 Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 17801810, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1999.
85 Henry Kamen, “The Destruction of the Spanish Silver Fleet at Vigo in 1702”, en Bulletin of the Institute of Historical Research, núm. 39, 1996, pp. 165-173.
86 Diario de las Operaciones de la Regencia, 27 de abril de 1810.
87 Christon I. Archer, “Los dineros de la insurgencia, 1810-1821”, en Allan J. Kuethe y Juan Marchena (eds.), Soldados del rey: el ejército borbónico en la América colonial en vísperas de la Independencia, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2005, pp. 215-230.
88 José Antonio Serrano Ortega, Un impuesto liberal en una guerra contrainsurgente: las contribuciones directas en la Nueva España, 18101820, Guanajuato, Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2003.
Alexis-Nicolas Nöel (1792-1871)
Vista general de Cádiz, 1820
la monarquía josefina no consiguió su reconocimiento en los territorios de ultramar, lo que hace pensar en la hipótesis contrafactual de que si la victoria final en la Península hubiera sido de la causa bonapartista, los dominios americanos y, con ellos, la Nueva España, hubieran obtenido la independencia de forma bien diferente. El caso de Brasil puede ayudarnos a imaginarlo también de otra forma. De cualquier manera, difícilmente los territorios americanos hubieran apoyado la causa napoleónica en el caso de haber resultado triunfante, mediando, además, la oposición británica, que no hubiera permitido la influencia napoleónica en el Nuevo Mundo.
De esta forma, sólo cabe hablar del apoyo fáctico del virreinato de la Nueva España a la causa patriota o fidelista. Tras la destitución del virrey, se hizo el primer envío de importantes caudales a Sevilla, que justificaban su acción (los “préstamos para la madre patria”). Así, desde el momento en que se inició la guerra napoleónica, las nuevas autoridades patrióticas de las juntas pusieron sus ojos en la ayuda americana, en particular la del virreinato de la Nueva España. Como antiguo ministro de Hacienda y, después, como presidente de la Junta de Sevilla, ministro de Hacienda de la Junta Central y, finalmente, regente, la preocupación de Francisco Saavedra por el soporte económico de los territorios americanos fue la más destacada. En su archivo se encuentran extractos fragmentarios lo mismo de los estados de la Tesorería General anteriores a la guerra que de las cantidades de oro y de plata acuñadas en la Real Casa de Moneda de México.81 De la publicidad insurgente parece interesarle de manera especial la escrita, a poco de la rebelión, por los primeros desengañados.82
Sin embargo, las posibilidades de contar con un fuerte apoyo novohispano —la plata mexicana— eran muy limitadas. 83 El erario en México se hallaba en un estado ruinoso.84 Nada comparable al existente una centuria antes, durante la Guerra de Sucesión, cuando se produjo la destrucción de la flota hispano-francesa, compuesta de dieciséis barcos españoles y diecisiete buques de guerra franceses, que transportaba el tesoro español de México. Tal fue el desastre de Vigo (1702) que, aunque al final los ingleses no consiguieron su objetivo de apoderarse de la plata (19 millones de pesos), que ya había sido descargada, “dejó llena de tristeza y horror aquella tierra”, como comentó el cronista San Felipe.85
Un siglo después, al comienzo de la guerra peninsular, la situación económica y hacendística de la monarquía era desesperada en extremo. Se carecía hasta de órdenes y de documentos. En los momentos iniciales hasta se ordenó a los jefes militares de Indias que enviasen a la mayor brevedad los reglamentos de constituciones de los cuerpos del distrito de su mando y de las dotaciones y sueldos de todas las clases militares, de cuyos “indispensables” datos se carecía en el ministerio “por haberse quedado en el archivo de Madrid”.86 Diferente será el caso de la financiación de la insurgencia87 y, por supuesto, la política de impuestos a partir de 1810.88
La actividad comercial había descendido a cifras muy bajas, tal como se desprende de la Guía de comercio de Cádiz para 1807. Ni sus acreditadas casas aseguradoras, casi todas ellas en manos de vascos,
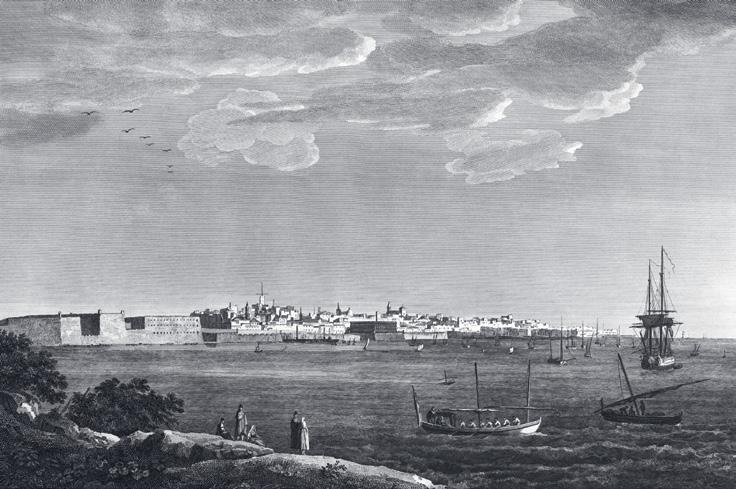
ni la actividad de los buques empleados en el comercio ni las de las casas de comercio se habían recuperado.89 En sus gestiones por averiguar los fondos existentes en Inglaterra pertenecientes al anterior gobierno de España, las autoridades se encontraron con una situación desesperada a pesar de investigar los contratos, asientos o depósitos que se hallaban en poder de don Guillermo Gordon, don Juan Murphy u “otros individuos de por sí o formando compañías” para cobrarlos judicial o extrajudicialmente, tarea en la que se pusieron de acuerdo los enviados de Sevilla con los diputados de Asturias y de Galicia, pues se temía que pudieran pasar a manos de la llamada “Suprema Junta de Madrid”.90
Pero poco más pudieron hacer que informar sobre la existencia en la capital inglesa de algunos fondos pertenecientes al antiguo gobierno y Caja de Consolidación de España y de la extensa red comercial con intereses también en México de la Casa de Gordon y Murphy, que en Londres era una de las mayores firmas, que empleaba a trescientos sesenta dependientes. El grueso del negocio había sido el comercio del vino, pero la fortuna de la compañía dependía de los contratos firmados con los gobiernos de España e Inglaterra para la importación de oro y de plata en barras.91
No obstante, sin perder la esperanza de conseguir cualquier apoyo, las autoridades españolas invocarán el patriotismo de los territorios americanos. Precisamente para reconocer a los “jefes y habitantes” —que es a quienes se refiere en su afirmación— de la Nueva España sus “esfuerzos patrióticos”, el gobierno decidió conceder al virrey interino Garibay y al arzobispo de México, su sucesor, las Grandes Cruces de la Orden de la Concepción, así como repartir algunos títulos de Castilla, grados y honores “entre los que más se han distinguido por su patriotismo”.92
Sin embargo, su política de buscar apoyo por razones de patriotismo fue poco acertada al reducir drásticamente a su vez los salarios del personal civil y militar, lo que a quienes obtenían más de 120 mil reales les suponía casi una tercera parte, por mucho que, al mismo tiempo, se pretendiera el arreglo de las Audiencias, en las que “de resultas de las malas elecciones reinan grandes abusos”, una situación que era común a todas, pero especialmente en las de México, Guatemala, Caracas, Quito y Lima, “donde siendo mayores los males, son más temibles las consecuencias”.93
Desde el primer momento, ante la falta de numerario, se pensó en la posibilidad de la creación de vales que hipotecaran las operaciones comerciales y los negocios, con el compromiso por parte del Estado de su devolución “previo incremento de los capitales con intereses adecuados”. En marzo de 1809 el embajador extraordinario en Londres, Pedro Cevallos, habló de abrir un empréstito de mil o dos mil millones de reales de vellón entregados sucesivamente en el término de un año. Como garantía, el gobierno de la Central daría por hipoteca especial los productos de la aduana de Cádiz y, si menester fuera, los de las aduanas de Veracruz y México.94
89 Manuel Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema atlántico: la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, 16501830, Madrid, Universidad de Cádiz/Sílex, 2005, p. 514.
90 ahn, Estado, leg. 82/1, Londres, 22 de septiembre de 1808.
91 Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la Independencia de México, 18081821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 238-259. Tras la invasión de España por Napoleón, Murphy decidió fundar, reclutar y dirigir en persona el Regimiento de Infantería de Voluntarios de España, establecido bajo los auspicios de la Junta de Castilla.
92 Diario de las Operaciones de la Regencia, 4 de junio de 1810.
93 ahn, Estado, leg. 11, r. o., Sevilla, 2 de enero de 1810.
94 “De Cevallos a Canning [21, Dover Street], 23 de marzo de 1809”, en The National Archives, Londres, fo.72/86, ff. 32-33.
881
882

Hasta se pensó en el establecimiento de un Banco Nacional con 40 o 45 millones de pesos fuertes, que acaso bastarían para un año.
Con su apoyo, se formarían billetes de quinientos y de mil pesos sin rédito alguno y en número, que representasen los 45 millones, para lo cual se pensó en la posibilidad de crear una Caja de Tesoro Público en Cádiz, México, Veracruz o Lima, “y acaso en otra ciudad”, en donde se depositarían las rentas de cualquier parte de los dominios de España y cualquier especie de cantidad, “que por título de préstamo u otro semejante pertenezca a la nación”.95
Cuando se negoció con Inglaterra un préstamo de 2 millones de libras esterlinas, o lo que era lo mismo, 12 millones de pesos —en Cádiz se solía hablar de pesos fuertes y no de reales—, se ofreció como
95 Ramón Lázaro de Dou, Memoria sobre los medios de hallar dinero para los gastos de la guerra en que está empeñada la España mediante una deuda nacional con la correspondiente hipoteca, Isla de León, Francisco de Paula Periu, 1810.
96 Diario de las Operaciones de la Regencia, 18 de junio de 1810. Los diversos préstamos pedidos a Inglaterra no se materializaron: “Con esta nación generosa y comerciante, ha sido hasta ahora más feliz la España en subsidios o donativos que en empréstitos, sin duda porque los primeros los franquea con todo el garbo de la liberalidad opulenta, y los segundos los especula con toda la exactitud del espíritu mercantil”.
97 B. R. Hamnett, op. cit., p. 36.
98 T. E. Anna, op. cit., p. 173.
99 Diario de las Operaciones de la Regencia, 11 de mayo de 1810. Se conferenció a este respecto si convendría agregar al marqués de las Hormazas a dicho ministerio, con la ayuda de Ciriaco González de Carvajal, ministro del Consejo de Indias, que había realizado el plan de los intendentes de Filipinas y conocía bien los ramos de Hacienda de Nueva España.
100 Semanario Patriótico, núm. xli, 17 de enero de 1811, p. 217.
101 Véase Verónica Zárate Toscano, Juan López Cancelada: vida y obra, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. Cancelada fue el principal propagandista de los enemigos del virrey Iturrigaray. En Cádiz se hizo
El Telégrafo Americano, núm. 1, Cádiz, Imprenta de D. Manuel Santiago de Quintana, miércoles 10 de octubre de 1811
Atribuido a Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) El coloso, ca. 1808
garantía al gobierno británico, la fianza de la aduana de Cádiz y aun la de México o Veracruz.96
En mayo de 1810 el gobierno de la regencia solicitó a la Nueva España un préstamo de 20 millones de pesos, que debía recaudarse en los consulados de México, Guadalajara y Veracruz. Fue el préstamo más grande que le pidieron al virreinato y era virtualmente imposible que se lo pagaran. Esa suma era mayor que el valor de todas las importaciones de España a México en 1810 (más de 17 millones de pesos) y mayor que las exportaciones de Nueva España (16 millones de pesos).
El 22 de junio de 1810 fueron embarcados rumbo a Cádiz 5 millones de pesos, que constituyeron la mayor de todas las remesas enviadas desde México. Mucho más escasos fueron los fondos recogidos en Perú, pues cuando el 2 de enero de 1810 el consulado de Lima ofreció contribuir con un donativo de un millón de pesos, a finales del siguiente mes de junio tuvo que reconocer que solamente habían sido reunidos 600 mil pesos a un interés de 6 por ciento.97
En noviembre de 1810 volvió a pedirse otro préstamo de 2 millones a través del virrey Venegas, que envió las usuales “invitaciones” a los posibles donadores. Incluso le pidió al arzobispo que ordenara a todos los sacerdotes que en las misas rezaran porque el préstamo se obtuviera. Especialmente, la “élite” peninsular de la Ciudad de México contribuyó con sumas “muy elevadas”. El conde de Bassoco dio 200 mil pesos, y otros aportaron de 50 mil a 100 mil pesos. Se recolectó más dinero del requerido, y más de la mitad se recogió sólo en la Ciudad de México. Nuevas contribuciones para las “necesidades urgentes” de la Península se fueron exigiendo. El primer día de su gobierno, el nuevo virrey Calleja impuso un préstamo de 1.5 millones de pesos. A finales de 1813, la deuda virreinal era de casi 32 millones de pesos.98 Respecto del apoyo de la Nueva España a la causa peninsular, todo parece indicar que fue mal aprovechada. Durante el tiempo de las regencias, con la excepción de Saavedra, en el ramo de Indias en general apenas si había persona alguna en Cádiz que tuviera práctica en sus negocios,99 especialmente en unos momentos en los que, ante las prioridades frente a la guerra y el asedio, el interés por América era cosa de “muy pocos”. Hasta el mes de enero de 1811 el Semanario Patriótico no denunció la realidad: “La América arde, y es fuerza acudir de pronto al incendio que la destruye”.100
Según el testimonio de Juan López Cancelada —editor de la Gazeta de México entre 1805 y 1809, y refugiado en Cádiz desde finales de 1809 por su oposición al virrey Lizana—, era escaso el interés existente entre los españoles por la situación de América. Su intento de publicar un periódico americano en la ciudad sitiada de Cádiz en tiempos de las Cortes estaba resultando un fracaso, “pues como son muy pocos los que se quieren instruir de lo que se refiere a la América, hay corta venta, y pierdo más de nueve duros en cada número”. No obstante, Cancelada hacía “gustoso este sacrificio, y el de los fríos e incomodidades que paso en mi cuarto escribiendo (no tengo que pagar amanuense) para que la nación camine con más acierto que hasta aquí sobre el gobierno de aquellas provincias”.101

El controvertido editor —privilegiado informador de los asuntos de la Nueva España en los aledaños del gobierno— no dejó de aconsejar a las autoridades españolas varias medidas importantes: el nombramiento de un virrey de extracción militar (“el nombramiento de virrey debe recaer en persona de concepto público, aunque lo militar es en el día lo que aprecian”); la abolición de los tributos que pagaban los indios y mulatos, y la venta libre del mezcal, un licor hasta entonces prohibido.
El plan que el redactor de El Telégrafo Americano presentó ante el regente Saavedra para “desbaratar los planes de los que tratan de la independencia de la Nueva España” fue más allá de la petición de cualquier tipo de apoyo por parte de las autoridades virreinales, las élites, el Tesoro o las noticias que se publicaba en los papeles de la Nueva España —la Gazeta de México o el Correo Mercantil— acerca de las
razones verdaderas de la revolución,102 porque para él, el medio de aplacarla consistía en repartir las tierras a la multitud, fundar pueblos, proteger las manufacturas y contentar a aquélla y, por supuesto, “dar de comer a los hambrientos”.103 Una política de esta naturaleza llevada a cabo por las autoridades españolas en la Nueva España, con los apoyos que ello implicaba, hubiera cambiado el devenir de la historia en el virreinato y en España.
constitucionalista. Posteriormente apeló a Calleja para que pusiera en vigor las disposiciones de la Constitución de 1812, suspendidas por Venegas. Después de mayo de 1814 fue encarcelado por orden de Fernando VII.
102 B. R. Hamnett, op. cit., p. 32.
103 “Plan presentado al Excmo. Sr. Saavedra siendo regente de España e Indias, hecho por Cancelada en 4 de junio de 1810”, en El Telégrafo Americano, núm. 15, Cádiz, Imprenta de D. Manuel Santiago de Quintana, 15 de enero de 1812, pp. 162-168.

rafael estrada michel *
—¿Es buena tierra Lisboa?
—La mayor ciudad de España.
Tirso de Molina , El burlador de Sevilla, 1630
Con un Imperio trasatlántico sobre las espaldas, que algunos incluso pretendían transformar en una estructura colonialista ajena al imaginario de la monarquía católica, que era en realidad la unión de dos Coronas que aglutinaban a numerosos reinos y provincias colocados en supuesto “pie de igualdad”, las Cortes constituyentes de Cádiz, en respuesta legítima a la invasión napoleónica, promulgaron una Constitución no igualitaria, la de 1812, incapaz de satisfacer los afanes americanos, como probó quizá mejor que ningún otro movimiento el tardío de Iguala (1821), con sus empeños en hallar una Constitución peculiar y adaptable a las circunstancias de una Nueva España en trance de independizarse en definitiva durante el llamado “Trienio Liberal” español (1820-1823).
La imposible nación bihemisférica
Todos los grandes apartados de la teoría del Estado se hallan imbricados en el momento gaditano y su relación con la América mexicana, esto es, en el impacto que no sólo la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812), sino las discusiones que llevaron a ella, sus aterrizajes normativos ordinarios y su aplicación (o ausencia de ella) en México, significaron para el triunfo final de la causa independentista en el espacio de la América Septentrional española.
En efecto, los cuatro elementos del Estado moderno que reconoce Peter Häberle1 (territorio, poder, gobierno y cultura constitucional) se dieron cita en las formas con las que las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía, inauguradas el 24 de septiembre de 1810 —con célebre discurso del diputado Diego Muñoz Torrero, que le valió ser inmortalizado por Benito Pérez Galdós—, pretendieron desenvolver la articulación de los reinos y las provincias de la América española, en particular, y en grado sumo, la de aquellas estructuras que se encontraban imbricadas en la porosa noción de la “Nueva España”.
A las Cortes se había llegado a través de un proceso curioso que no deja de mostrar lo mismo continuidades que diferencias a un lado y otro del Atlántico. En el principio debe destacarse la tramposa invasión de la Península por parte de Napoleón Bonaparte en 1808, así
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
como las abdicaciones de Bayona, que el propio emperador de los franceses arrancó a unos timoratos Carlos IV y Fernando VII, a un tiempo huéspedes y presas del “tirano de Europa” allende los Pirineos. En el anecdotario del propio año 1808 destacan la carta otorgada que Napoleón expidió, a presunto título de “Constitución”, para España e Indias, así como la designación de su hermano José Bonaparte como rey del conglomerado indohispánico.
La Ciudad de México reaccionó velozmente a los hechos. Es evidente que la posibilidad de caer bajo el yugo del “General Vendimiario”, que era visto como el exportador del ateísmo de la Revolución francesa a todos los rincones de Europa, no entusiasmaba a los munícipes mexicanos que, además, recelaban del afrancesamiento que habían visto consolidarse desde las últimas décadas del siglo xviii en sus siempre despreciativos ascendientes “gachupines”, pares al fin y al cabo dentro de las llamadas “repúblicas de españoles”, tan propias y específicas de la realidad neohispánica y tan ajenas a la comprensión de la España peninsular.
Con el síndico procurador del común licenciado Francisco Primo de Verdad al frente, el ayuntamiento de la ciudad capital de la Nueva España, la muy noble, leal e “imperial” Ciudad de México, “cabeza de estos reinos”, declaró nulas las abdicaciones de Bayona no sólo por la razón, evidente, de que fueron arrancadas con violencia y a través de vicios del consentimiento, sino por un motivo constitucional de fondo: a las renuncias de los Borbones les hizo falta la concurrencia “de la voluntad de la nación”. Por primera vez en el decurso de lo que François-Xavier Guerra llamó “el proceso de las revoluciones hispánicas” se hizo referencia al sentido “nacional” de la relación entre las Españas y sus gobiernos, si bien Verdad no aclaró con precisión a qué se refería con aquello de la “nación”, más allá de incardinarla corporativamente al concepto de “autoridades constituidas”.
Sea de ello lo que fuera, el fracaso del movimiento del ayuntamiento mexicano, que tuvo su cénit y su caída durante el verano del propio 1808, se significó por enviar a los criollos americanos dos mensajes a cual de ellos más claro: que la defensa provincial del rey
* Profesor visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, México.
1 Peter Häberle, El Estado constitucional, traducción de Héctor Fix-Fierro y estudio introductorio de Diego Valadés, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.


p. 884
Joaquín Sorolla (1863-1923)
Dos de mayo (detalle), 1884
José Casado del Alisal (1832-1886)
Juramento de los diputados a las Cortes generales y extraordinarias en 1810, 1863
“Deseado”, Fernando VII, sólo se toleraría en la Península a través de sucesivas juntas locales (y, poco más tarde, de una Junta Central) y que no podrían reunirse en Indias ni Congresos ni Cortes de reino alguno, puesto que el proceso político nacional se conduciría por entero a través de instituciones europeas: esas mismas que, curiosamente, habían sucumbido de manera estrepitosa ante los avances napoleónicos, lo que no sucedió en América, cuyas instituciones de Antiguo Régimen soportaron, cuando menos, el primer embate invasor.
En México, por ejemplo, el virrey José de Iturrigaray acogió (cuando no prohijó) el movimiento de los regidores criollos y convocó a varias “juntas del reino” que reunieron a las corporaciones novohispanas (parcialidades de naturales incluidas), con miras a celebrar Cortes propias y específicas de las “ciudades, villas y lugares” de la América Septentrional. Si el plan se frustró, no fue sino por el golpe dado por el Consulado de Comercio peninsular, al mando de Gabriel de Yermo, con la complicidad del arzobispo Francisco Javier Lizana y de la Real Audiencia, que contaba con amplia mayoría “gachupina”. Iturrigaray sería enviado con cadenas a la Península; varios criollos, entre ellos el licenciado Verdad, hallarían la muerte en extrañas circunstancias mientras purgaban una condena que jamás se pronunció en términos formales, y sus sucesores en los movimientos de Independencia (de Michelena en 1808 a Iturbide en 1821, pasando por Hidalgo, Allende, Rayón, Morelos, Mina, Guerrero y Ascencio) no olvidarían jamás el agravio. El virrey impuesto por el partido peninsular, Pedro Garibay, se apresuró a reconocer la “soberanía” de la Junta de Sevilla. Pronto, las diversas juntas provinciales europeas serán sustituidas por una Junta Central, que si bien declaró que las Américas no eran “colonias ni factorías”, sino “partes integrantes de la monarquía” (declaración innecesaria dada la “Constitución histórica de las Indias”, de la que poco después hablaría fray Servando Teresa de Mier, que aseguraba desde el quinientos a las Américas la calidad de “reinos y provincias incorporados en pie de igualdad a la Corona de Castilla”), también minimizó la representación ultramarina en su propio seno, en un sentido francamente insultante frente a la aplastante mayoría peninsular. No se trató de un error de cálculo o de una situación subsanable con el tiempo: tal fue la constante en tiempos preconstitucionales y lo seguiría siendo, a través de artimañas legaloides y electoreras, en las épocas de la “senda constitucional”. Se subraya poco, pero América tomó buena nota del agravio.
Al fracasar la Junta Central en su lucha por contener al invasor, el proyecto de reunir Cortes generales para expedir (o, mejor, para explicitar) el orden constitucional de la monarquía hubo de transferirse a un cuerpo, más compacto, de regencia. Gobernando en nombre de Fernando VII, que no autorizó cuerpo semejante a su salida de España, el órgano regencial mantuvo siempre, en sus sucesivas integraciones, la minoría americana. Sacó adelante, con todo, la convocatoria a la asamblea constituyente, con cuya mayoría liberal mantuvo constantes y nada despreciables roces. Ocho días después del “Grito” del padre Hidalgo en Dolores, las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española fueron inauguradas, con mínima representación

Anastacio Vargas (siglos XIX-XX )
Glorias de 1810, 1900
Autor no identificado
Cortes de Cádiz, 1813
propietaria ultramarina y un número mayor, aunque impotente frente a la aplanadora peninsular, de suplentes americanos, todos ellos radicados en Europa y procedentes de los grandes distritos de Superior Gobierno, esto es, de las capitanías generales y los virreinatos indianos. La representación de las pequeñas provincias —y ni qué decir de los ayuntamientos americanos— quedaba en el terreno de los hechos sumamente ralentizada.
Contrastaba el número con el de la bancada cismarina, que incluía a diputados por las antiguas ciudades de voto en Cortes, representantes de las juntas provinciales de defensa de Fernando VII, vocales electos en las localidades libres del francés y procuradores suplentes por las provincias entonces ocupadas por Bonaparte. La representación propietaria de América, que tardaba en cruzar el océano, se reducía a un diputado por cada ayuntamiento “cabeza de provincia” (poquísimos en la Nueva España y aún menos en la América Meridional), designado a través de un curioso proceso de insaculación: de entre los candidatos enviados por las diversas localidades de la provincia-intendencia, se elegía en la ciudad capital una terna. Acto seguido, se realizaba un sorteo y quien saliera en suerte era designado diputado por la provincia, dotado de credenciales que calificarían las Cortes constituyentes y de instrucciones para velar por el fomento del área.2 Así, el hombre proponía y Dios disponía; no faltaron, desde aquel lejano entonces, las alegaciones de fraude y manipulación humana de la fortuna. El sistema electoral para las Américas pretirió, por un lado, al elemento indígena de la población, por cuanto las repúblicas de indios no se hallaban organizadas como ayuntamientos (sólo un diputado indígena tuvieron las Cortes: Dionisio Inca Yupanqui, suplente por Perú, quien desde niño había sido arrancado de su tierra natal para evitar, tras la rebelión de Túpac Amaru, que pudiera ser considerado elegible al antiguo solio incaico). Al no prever que las parcialidades de naturales enviasen a sus propios diputados, la asamblea gaditana relegó al discurso la efectiva representación indígena. Redujo además la representación provincial, pues muchas villas y ciudades españolas no eran cabezas de provincia y, en algunos casos, ni siquiera ayuntamientos, y no se ocupó de que los históricos reinos pluriprovinciales, regidos por virreyes desde antiguo (Perú y la Nueva España) o desde el siglo de las reformas borbónicas (la Nueva Granada y el Río de la Plata), se sintieran representados como entidades integrales y hasta cierto punto autónomas. No era difícil que el elemento criollo intuyera que sus reinos estaban a punto de ser desmembrados. La Constitución de Cádiz, en general celebrada como instrumento de transmisión del liberalismo desde Europa hasta los dominios de ultramar, fue en realidad rechazada por los jefes insurgentes mexicanos. Carente de mecanismos efectivos de control constitucional, en realidad cumplió a medias con lo que Tomás y Valiente llamó “concepto mínimo de Constitución”,3 pues si bien dividió los poderes, no tuteló a plenitud los derechos fundamentales de los españoles “de ambos hemisferios”.
Ello no pasó inadvertido para los rebeldes novohispanos. En junio de 1812 Ignacio López Rayón opuso a la Constitución doceañista
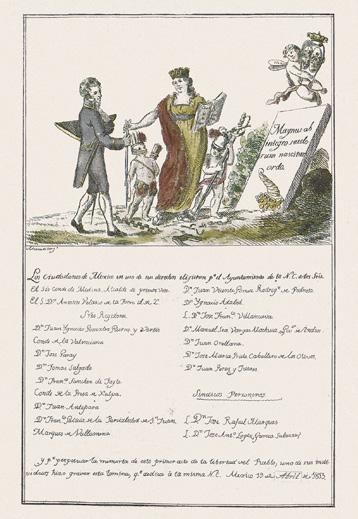
sus propios “Elementos constitucionales”.4 José María Morelos estableció, en su “Reglamento del Congreso” (11 de septiembre de 1813) un complejo mecanismo para, a diferencia de Cádiz, poder impugnar la injusticia e impracticabilidad (esto es, la inconstitucionalidad) de las leyes dictadas por el Congreso que habría de llamarse de Anáhuac.5
A Morelos, por lo demás, las Cortes le parecían “muy extraordinarias, y muy fuera de razón” (y de orden, se entiende), puesto que no se cansaban de “inventar gobiernitos”. Más claro ni el agua: para el cura de Carácuaro y Nocupétaro era imprescindible mantener la unidad pluriprovincial del Superior y Supremo Gobierno.
Como hemos visto, el padre Mier, en el libro xiv de su Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac (Londres, 1813), criticó acremente las imposiciones gaditanas, que le parecían desconocedoras de la sustancia relacional existente entre las Españas europeas y las americanas, al tiempo en que fungió como cronista de los desvaríos antiultramarinos que, a su juicio, cometía la mayoría peninsular en las Cortes. La postura es parecida a la del doctor José
2 El “Edicto” y el “Decreto” correspondientes en Manuel Fernández Martín, Derecho parlamentario español [1885], t. ii, edición facsimilar, Madrid, Congreso de los Diputados, 1992, pp. 605-615.
3 Francisco Tomás y Valiente, Constitución: escritos de introducción histórica, Madrid, Marcial Pons, 1996.
4 Octavio Martínez Camacho, Rayón: el gran abogado de la nación, México, Porrúa/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2020.
5 Artículos 25 y 27 del “Reglamento del Congreso”, disponible en http://www.diputados. gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1813_sep11.pdf ; consultado en noviembre de 2021. Véase también Alonso Lujambio y Rafael Estrada Michel, Tácticas parlamentarias hispanomexicanas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 35-45, y Carlos Herrejón, Morelos: revelaciones y enigmas, México, El Colegio de Michoacán/Debate, 2017, pp. 322-324.

Primitivo Miranda (1822-1897) Guerrero, 1870
María Cos en su Plan de Paz y Guerra, mientras que el “Decreto constitucional de Apatzingán” (22 de octubre de 1814) se abstuvo de reproducir la organización territorial doceañista y, en lugar de asumir el modelo de las diputaciones provinciales, prefirió mantener la división por intendencias.
Xavier Mina, el mozo navarro héroe de la Guerra de la Independencia española traicionado por Fernando VII a su desastrosa vuelta del exilio, no parece, cuando viene a México (1816-1817), en absoluto nostálgico de la centralización castellanizante proclamada en Cádiz. Por su parte, Vicente Guerrero y Pedro Ascencio Alquisiras, cabezas de los pocos focos de insurgencia que restaban en el periodo de los indultos promovidos por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, no podían sentirse cómodos con la racista exclusión, perpetrada en Cádiz, de aquellos españoles que por cualquier vía pudieran reputarse como originarios de África.
Así las cosas, resulta erróneo pensar que la reacción mexicana fue la que promovió la obtención final de la Independencia (proceso que se llamó, desde temprano, “consumación”), preocupada por la vuelta del orden constitucional liberal tras la rebelión de los coroneles Riego y Quiroga en los primeros días de 1820. El alzamiento obligó a que Fernando VII pusiera fin al “sexenio absolutista” (1814-1820), restableciendo la Constitución en su vigencia y permitiendo la reunión de las Cortes ordinarias sitas, ahora, en Madrid. Con ello y con la liberación de un buen número de diputados doceañistas que, como el saltillense José Miguel Ramos Arizpe, habían permanecido presos del absolutismo, comenzó el Trienio Liberal y, con él, la persecución de los traidores al régimen constitucional, muchos de ellos serviles y, a la manera del padre Antonio Joaquín Pérez Martínez, diputado por Puebla, designado obispo de su diócesis natal al volver a Nueva España, firmantes del tristemente célebre “Manifiesto de los persas” (1814).
Con ser cierto todo ello, no lo es menos, sin embargo, que el inmoderantismo del Trienio —su interpretación radical de la Constitución, su enemiga hacia el fuero castrense y contra el privilegio eclesiástico— debe verse como un detonante y no como la causa primigenia del contenido sentimiento insurgente contrario al doceañismo fernandista, tan profundamente culpable de lo que Marta Lorente llamó “la expulsión de América”. Ese detonante sabrá capitalizarlo, como ningún otro jefe de la insurgencia, el antiguo coronel realista Agustín de Iturbide, en su conciliador Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías (24 de febrero de 1821), en el que los grandes temas gaditanos se dan cita y contrapunto constantemente.
La articulación político-demográfica del territorio español
No deja de ser curioso que, aun siendo un constituyente decidida y expresamente antifederalista, el de Cádiz haya dejado en nosotros la simiente —e incluso colocado los cimientos— de la unión federal. El padre Ramos Arizpe, diputado por Coahuila y vocero de los intereses de las Provincias Internas de Oriente, que además de Coahuila incluían al Nuevo Reino de León, Texas y el Nuevo Santander o Colo-
nia de los Tamaulipas, redactó una completa Memoria de la situación de su provincia, en la que incluyó la propuesta de establecer en ella (y en el resto de las que conformaban la monarquía) una figura de fomento que recordaba las dieciochescas Sociedades de Amigos del País. Esta figura, la diputación provincial, estaría llamada a encabezar los esfuerzos desarrollistas de las Cortes en los confines del entramado hispano y no respondería a virreyes o capitanes generales compartidos con otras provincias, sino a su propio y específico jefe político superior, acompañado sólo para efectos tributarios por un intendente, cabeza de una institución borbónica que, al parecer, había caído en desgracia pocos años después de su establecimiento en la Nueva España.
Ramos Arizpe sabía que, con su plan, el eje político de la vida de las provincias novohispanas dejaría de pasar por México e implicaría una relación más directa (y, acaso, igualitaria) con la Península. Si bien no se estructuraban —ni mucho menos— como legislaturas locales, las diputaciones provinciales estarían llamadas a poseer numerosas facultades en materia de libertad civil (esto es, de índole económica, de fomento y desarrollo, no política) y aglutinarían en torno de su capital a un buen número de ayuntamientos, puesto que la Constitución habría de prescribir, también de la mano de Arizpe, que cada villa o lugar que excediese las mil almas tendría que organizarse gubernativamente en municipios. Con ello, cientos de parcialidades de naturales adquirirían la planta municipal (y dejarían, todo hay que decirlo, de elegir a sus autoridades a través de sus propios derechos uso-consuetudinarios para adoptar el modelo de 1812, que privilegiaba el control por parte de criollos y “gachupines”) y se liberarían de los subdelegados, tan a menudo vistos como tenedores de opresivos yugos, que en todo caso obstruían su relación con virreyes, capitanes e intendentes. En el esquema ideal de Arizpe (una diputación, con su jefe político, para cada provincia), los ayuntamientos elegirían vocales a la diputación en proporción a su población.
Pero el padre Ramos Arizpe había llegado con cierto retraso a Cádiz y no era uno de los cinco americanos que integraron la Comisión de Constitución. Dos de ellos mexicanos —el ya mencionado poblano Pérez Martínez y el queretano Mariano Mendiola—, no parecían estar por la labor de permitir que el reino pluriprovincial tres veces centenario se desmembrara en tantas diputaciones y jefaturas políticas como intendencias poseía. Y fue entonces cuando suscribieron un compromiso de fórmula dilatoria con la fracción liberal peninsular, que capitaneaba aquellas Cortes y se hallaba encabezada por el asturiano Agustín de Argüelles.
El compromiso haría enfurecer a Ramos Arizpe y al resto de los provincialistas ultramarinos: todas las diputaciones se encontrarían cortadas por la misma tijera, con un número idéntico de vocales, sin que obstara su mayor extensión o peso demográfico. Más importante aún: en tanto no se realizara una división “más conveniente” del territorio nacional (artículo 11 de la Constitución) sólo se establecerían diputaciones y jefaturas superiores en los grandes territorios de Superior Gobierno americanos que se mencionaban en el artículo inmediato anterior, el 10, según dispuso un decreto posterior y secundario por completo ajeno a la divisoria “ley constitucional” que anunciaba el undécimo precepto.
Mientras que el artículo 10 mencionaba a casi todas las provincias castellanas y hasta un señorío, el de Molina, en el caso de la Corona de Aragón se constreñía a señalar como partes integrantes de la monarquía a los reinos de Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón, stricto

sensu. La situación de las islas Canarias y de la América del Sur era muy similar. En este último caso, el precepto reproduce casi en su integridad el mapa audiencial. Para la América Septentrional, el criterio fue otro: además de las dos Floridas y las islas del Caribe, se mencionó a la Nueva España con Guatemala, la Nueva Galicia y Yucatán, además de las Provincias Internas de Oriente y de Occidente.
Así las cosas y habida cuenta del posterior decreto restrictivo, Molina, Madrid, León y Oviedo, por mencionar sólo algunas provincias peninsulares, gozarían de diputación, mientras que Puebla, Valladolid, Durango y Veracruz, no. En la Nueva España se colocarían justo, y hasta que llegase la división “más conveniente”, en las ciudades de México, Guatemala, Guadalajara, Mérida, Monterrey y Chihuahua.
Se ha visto en ello, en apariencia, un triunfo para el sentimiento despreciativo de los liberales europeos hacia América. En realidad constituyó una dilación tendente a tranquilizar a los regnícolas ultramarinos que, como el padre Pérez Martínez, sostenían la necesidad de mantener la ecuación conformante de la comunidad política neoespañola: rey (Fernando VII) más reino (Nueva España) es igual a co-
6 La ecuación se toma del modelo constitucional que, para el Medioevo europeo, sistematiza Mauricio Fioravanti a lo largo de todo el capítulo ii de Constitución: de la Antigüedad a nuestros días (traducción de Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2001).
7 Cristina Gómez Álvarez , El alto clero poblano y la revolución de Independencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 114.
8 “Sesión del 9 de enero de 1811”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española que dieron principio el 24 de setiembre de 1810 y terminaron el 20 de setiembre de 1813, vol. i, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, p. 329.
9 “Carta de don Joaquín Antonio Pérez al duque de San Carlos”, Madrid, 18 de mayo de 1814, en Juan Pablo Salazar Andreu, Obispos de Puebla: periodo de los Borbones (17001821), México, Porrúa, 2006, p. 464.
10 José Antonio Escudero, El supuesto Memorial del conde de Aranda sobre la Independencia de América, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
munidad política suprema.6 Desmembrar los reinos pluriprovinciales para olvidar la mediación con Madrid, que para provincias como Antequera de Oaxaca o Ciudad Real de Chiapas implicaban las capitales de México y Guatemala, resultaba, en tal entendido, violatorio de la Constitución históricamente configurada en Indias: una Constitución regnícola que no tenía por qué tolerar la invertebración de las grandes estructuras territoriales.
Pérez, comisario del Santo Oficio, a cuya desaparición se opondría en Cádiz, fue designado diputado por la Puebla de los Ángeles en controversial proceso que afectó las pretensiones, nada más y nada menos, que de Mariano Beristáin de Souza.7 Apenas llegado al puerto andaluz, donde había nacido su padre, el padre Pérez se dio a la tarea de lograr que las “once proposiciones de la diputación americana”, proclives a la igualdad de “representación, comercio, industria y acceso a los empleos”, fuesen discutidas antes que todo en el Congreso. Se aventuró a proponer que, ante el acoso napoleónico, el gobierno y las Cortes se trasladasen a la Ciudad de México, la cual debía ser vista como la nueva capital de la monarquía española, al estilo Braganza.8 Parece, pues, partidario precoz de ofrecer la Corona y la Corte de México a una testa borbónica pues remitiendo
[…] uno de los serenísimos infantes al reino de México, por el preciso término que fuere de su real agrado […] bastaría para consolidar la paz, la quietud y el sosiego y para sacar del mismo reino todas las utilidades que pertenecen justamente a la Corona de España, y otras muchas que en la Península, por lo que tengo visto, aún no se conocen.9
Un plan ya antes pergeñado por el conde de Aranda (o algún personaje de su entorno, si hemos de hacer caso a las fundadas dudas en torno a su efectiva autoría del Memorial de París de 1783)10 y
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Godoy como general, 1801
Miguel Cabrera (1695-1768)
De español y negra, mulata, 1763
Manuel Godoy, el privado favorito de Carlos IV,11 y que más adelante tomaría formas variadas, como la de la célebre propuesta de los diputados americanos en las Cortes ordinarias de 1821, la de las “funículas triples” del padre Servando Mier en su ya mencionada Historia y, por supuesto, la de Agustín de Iturbide en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba, hoy bicentenarios, que mucho debe a las consideraciones que al respecto vertió el obispo de Malinas, abate Dominique de Pradt, como demostró Guadalupe Jiménez Codinach en un libro que exige hallarse al alcance de los estudiosos a través de una nueva edición.12
Pérez propuso, en enero de 1811, que en consecuencia del decreto de representación interhemisférica que habían expedido las Cortes el 15 de octubre de 1810 se circularan
[…] las respectivas órdenes a la América, para que proceda a la elección de diputados, según los reglamentos publicados para esta Península […] entendiéndose desde luego que la falta de diputados que deben completar la representación no será impedimento para la deliberación de las actuales Cortes, ni obstará su legitimidad, valor y firmeza.13
Ni siquiera con esta salida conciliadora procedió la asamblea a hacer efectiva la igualdad en representación, razón por la cual las Indias quedaron en minoría a todo lo largo del proceso constituyente. Aun cuando el cronista Mier culpó de ello al propio Pérez, que a la sazón presidía la mesa directiva de las Cortes,14 por haber cortado la discusión sin permitir que los diputados ultramarinos se explayaran,15 lo cierto es que el poblano fue el autor de la propuesta y es difícil pensar que, incluso tomando en cuenta su acreditado camaleonismo político, no se haya tratado sino de un inocuo órdago. Pérez parece sincero en su defensa americana, si bien zigzaguea: en el espinoso debate sobre la inclusión de las castas afroamericanas en la contabilización de la representación americana, dejó solos a sus paisanos, en particular al padre tlaxcalteca José Miguel Guridi y Alcocer, que había llegado a Cádiz en el mismo barco que él: el Baluarte, de la armada británica. A Guridi tocará el honor de ser la primera voz parlamentaria hispanoamericana en promover la abolición de la esclavitud, aunque los intereses caribeños lo hicieron fracasar en el intento.16
El padre Guridi opinaba que al excluir a negros, mulatos y pardos, integrantes de la nación española en tanto que “españoles de alguno de los hemisferios”, no sólo del goce de derechos políticos, así en lo pasivo como en lo activo, sino incluso de la “prerrogativa numérica”, esto es, de la facultad para aparecer en los censos electorales de la monarquía (artículos 22 y 29 de la Constitución al fin aprobada), España se comportaba no como madrastra, sino como algo peor: una “suegra patria”, y negaba a la Constitución el carácter de ley, “cuando es más ley que cualquier ley”. En cualquier caso, resulta evidente que la declaración en el sentido de que “la base para la representación será idéntica en ambos hemisferios” sería de inmediato desmentida en el terreno fáctico.17

Sin duda, no fue Pérez sino el peruano Vicente Morales Duárez el diputado que, al interior de la Comisión de Constitución, se opuso a que quienes pudiesen reputarse “originarios de África” gozaran de derechos político-electorales en igualdad de condiciones con blancos e indígenas. El excluyente juego perverso suscitado entre el articulado constitucional traería consigo la condena a minoridad para América, pues de un tajo quedarían excluidos negros, pardos, mulatos y quienes “pudiesen reputarse” por tales, es decir, casi seis millones de personas a todo lo largo del Nuevo Mundo. Con ello se aseguraban los peninsulares la mayoría parlamentaria suficiente para controlar las Cortes al menos por un par de legislaturas ordinarias: justo las necesarias, según sus errados cálculos, para dar cauce a la revolución constitucional. Del insulto y de la estrategia excluyente tomarían nota los jefes insurgentes mexicanos, como se ha destacado para el caso de Pedro Ascencio y Vicente Guerrero, como explicación suficiente para
11 El proyecto de 1804 de enviar a gobernar los reinos de Indias a sendos príncipes de la Corona española. Véase Manuel Godoy, Memorias, vol. i, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1956, pp. 419-420.
12 Guadalupe Jiménez Codinach, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, El Caballito, 1982.
13 “Sesión del 20 de enero de 1811”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española, op. cit., vol. i, p. 510.
14 Conforme al principio rotativo de la presidencia, que en el Congreso mexicano se mantendría hasta el año 2000.
15 Servando Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, vol. ii, edición facsimilar, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1980, p. 648.
16 “Sesión del 15 de septiembre de 1811” y “Sesión del 3 de septiembre de 1811”, en ibid., vol. iii, pp. 1860-1861 y 1763.
17 “Sesión del 15 de septiembre de 1811”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española, op. cit., vol. iii, pp. 1860-1861, y “Sesión del 3 de septiembre de 1811”, vol. iii, p. 1763.

Pedro Gualdi (1808-1857)
La catedral de México al atardecer, 1850

el integrador proemio del plan independentista de las Tres Garantías, diez años posterior a la discusión constituyente.18
Pérez votó a favor de contabilizar y reconocer derechos a los morenos,19 pero no subió a tribuna a defender el punto de Guridi, como sí lo hará Ramos Arizpe. En el caso de las diputaciones provinciales, su mano en la Comisión de Constitución resulta mucho más clara. En su opinión, los comisionados habían trabajado “con mucha circunspección”, de acuerdo con la idea de que la división no era constitucional sino transitoria.20 Mendiola alegaría que se había seguido la experiencia de los Consulados de Comercio para establecer diputación y jefatura sólo en aquellos sitios en los que existiera “Gobierno Superior”. Podían llevar la razón, pero dejaban sin explicación la literalidad del artículo 325, que proclamaba la necesidad de una diputación en cada una de las “provincias” (no de los “reinos”) de la monarquía, con vistas a promover “su prosperidad”. Con su criterio, el reino de México (la Nueva España propiamente dicha) habría de poseer una sola jefatura política y una sola diputación, más que provincial, pluriprovincial, por cuanto tendría que abrirse a los vocales (siete como máximo, conforme a la regla general) de Puebla, México, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato, que quedaban reducidas a la calidad inferior de “partidos” (artículos 326-328). Como puede apreciarse, los números no daban.
Del otro lado, la eliminación de la figura de virrey parecía jugar en contra de las aspiraciones regnícolas. Se subsanaba a través del compromiso dilatorio que hacía del jefe político superior, al menos hasta el advenimiento de la división “más conveniente”, el encargado del gobierno político de múltiples provincias novohispanas. Perdía sin embargo el “otro yo” del rey (que permanecería en el imaginario metaconstitucional, como lo prueba, por todas, la figura del general Félix María Calleja) la posibilidad de alegar control formal sobre la Nueva Galicia, las lejanas Provincias Internas y la capitanía de Yucatán. Para colmo y con miras a calmar las inquietudes provincialistas, las Cortes de Cádiz concedieron una diputación adicional, desagregada de la de México, a San Luis Potosí. Con ello parecía culminada la tentativa desmembradora de las potestades del virrey novohispano que, como en el caso peruano, se aprecia con claridad desde la segunda mitad del siglo xviii. Sea como fuera, el desconocimiento de la Constitución por parte de Fernando VII, con la complicidad del futuro obispo Pérez, presidente de “un Congreso que ya no existe”, como alegaría en su oprobiosa carta de sumisión del 11 de mayo de 1814,21 pondría en
18 Jaime del Arenal Fenochio, “Ruiz de Apodaca, ‘el Negro Roberto’ y el artículo 22 de la Constitución de 1812 en la Nueva España”, en Un modo de ser libres: Independencia y Constitución en México, 1816-1822, Zamora, El Colegio de Michoacán, cap. iv, 1996.
19 “Sesión del 11 de octubre de 1811”, en Actas de la Comisión de Constitución (18111813), estudio preliminar de María Cristina Diz-Lois , Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, p. 196.
20 “Sesión del 28 de abril de 1812”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española, op. cit., vol. iv, p. 3120.
21 Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año 1808 hasta la época presente, t. iv, México, Jus, 1942, pp. 471-472.

pausa lo mismo la desmembración del reino que la pulverización de la figura virreinal.
La ocasión para apreciar cómo funcionaría en la América del septentrión la aplicación efectiva de la articulación territorial gaditana la brinda el Trienio Liberal español que inició, como ha quedado dicho, en 1820. Al conceder las Cortes ordinarias una diputación y una jefatura a cada una de las intendencias de ultramar, según el principio de que “donde hay un intendente y un jefe político [o sea, un gobernador] se halla lo necesario para establecer una diputación provincial”,22 amenazaron en definitiva la vertebración del reino, tornando necesaria la independencia para mantener la unidad novohispana.
La propuesta vino de diputados provincialistas mexicanos. Ramos Arizpe salió de prisión y se reintegró al Congreso, al que llegaron el yucateco Lorenzo de Zavala, el michoacano Mariano de Michelena y el capitalino José María Fagoaga, para quienes, basándose en una “enérgica” representación del ayuntamiento constitucional angelino y de la junta electoral poblana, “siendo indudable que cada intendencia de ultramar tiene el carácter y es de hecho una verdadera provincia”, deberá haber “desde luego”, una en cada una de las intendencias “en que no esté ya establecida”.23
La tal representación municipal poblana era un escrito dirigido a Ramos Arizpe en el que se solicitaba la segregación respecto de la diputación de la Nueva España, visto como estaba que noventa días de sesiones (otra imposición general y abstracta) resultaban imposibles para atender el ingente número de ayuntamientos en que se dividían las numerosas provincias de un “reino inmenso” como el de
22 “Sesión del 2 de noviembre de 1820”, en Diario de sesiones de las Cortes ordinarias: legislatura de 1820, vol. iii, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1871-1873, p. 2039.
23 “Sesión del 17 de marzo de 1821”, en ibid., vol. i, p. 522.
24 C. Gómez Álvarez , op. cit., p. 184.
25 Fernando Pérez Memen, El episcopado mexicano y la Independencia de México (18101836), México, El Colegio de México, 2011, pp. 157-159.
26 “Sesión extraordinaria del 30 de abril de 1821”, en Diario de sesiones de las Cortes ordinarias: legislatura de 1821, vol. ii, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1871-1873, p. 1358.
Charles E. Proctor (1866-1950) Lorenzo de Zavala, 1901
Taza de la Constitución de 1812 y a su jura por parte de Fernando VII, ca. 1820
México. Pero hay más: un manifiesto poblano del 9 de julio de 1820 sostenía que el artículo 325, al hablar de “provincia”, se refería a la “intendencia”, por lo que la consideración asignativa del “Superior Gobierno” resultaba inconstitucional. El 13 de julio el ayuntamiento de Puebla emitió una “Representación que hace a Su Majestad las Cortes el ayuntamiento de Puebla de los Ángeles para que en esa ciudad, cabeza de provincia, se establezca una diputación provincial, como dispone la Constitución”.24
Los asuntos “provinciales” debían resolverse a través del autogobierno intendencial, sin intermediación del reino o del virrey. El obispo Pérez, no obstante lo que había logrado al interior de la Comisión de Constitución doceañista, apoyó ahora la erección de una diputación específicamente poblana. Para los provincialistas, sobraba México. Para los regnícolas, comenzaba a sobrar Madrid. A Pérez, además, le comenzó a interesar la independencia en lo personal, pues las Cortes veinteañistas amenazaban con castigar a cualquier participante en el golpe de los “persas”, privándolo de todo puesto o privilegio obtenido después del 4 de mayo de 1814. Más que el canónigo Matías de Monteagudo, el jefe de una supuesta conspiración de La Profesa, que alcanzó mucha fama a pesar de su evanescencia, Antonio Joaquín Pérez, parece encabezar la oposición al radicalismo del Trienio, a grado tal que en abril de 1821 se especula sobre su inminente aprehensión por parte del gobierno de Apodaca.25 Quedaba, pues, “cruzar el Rubicón” y apoyar a Iturbide. Lo hará decidida y sólidamente como ningún otro miembro del episcopado novohispano.
Ramos Arizpe, por su parte, consiguió que Juan O’Donojú (ya no virrey, sino jefe político superior de México, si bien en palabras del propio Arizpe “primer empleado de consideración para Nueva España”) zarpara hacia Veracruz con “la orden para establecer diputaciones provinciales en todas las intendencias”.26 Así las cosas, al entrevistarse con Iturbide en Córdoba (agosto de 1821), O’Donojú llevaba consigo la manzana de la discordia entre regnícolas y provincialistas: el “Decreto sobre establecimiento de diputaciones provinciales en las provincias de ultramar donde no las haya”, fechado el 8 de mayo de 1821, con el que se aumentó de forma exponencial el número de diputaciones y jefaturas novohispanas. Quedaba por ver si el reino podía instrumentarlo sin perder su integridad.
Y lo logró, pero ya para entonces a título de “Imperio Mexicano” y proclamando no tener dependencia alguna respecto de la España europea. Este sentido integrador es el que debe darse a dos de las tres garantías de Iguala: independencia para la unión de todos los territorios y todos los habitantes (americanos, europeos, africanos o asiáticos) del antiguo conglomerado novohispano. La tercera entre las garantías de la cucarda tricolor, el blanco de la religión, colmaría, entre otros, los afanes del padre Pérez de conservar su prebenda episcopal. Y en su calidad de integrante de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, “Antonio, obispo de la Puebla” firmará el Acta de Independencia del Imperio Mexicano del 28 de septiembre del propio año 1821. Los diputados Arizpe, Michelena, Alamán, Zavala y Fagoaga, además del michoacano Juan Gómez de Navarrete, íntimo amigo de Iturbide, volverán a
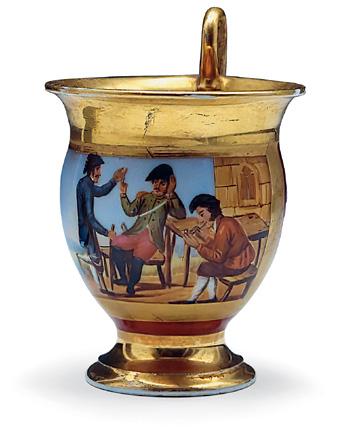
México convencidos de que la lucha provincialista se daría ahora en el seno de un imperio pluriprovincial e independiente, que pretendía incluir a las seis intendencias del reino de Guatemala y a la totalidad de las Provincias Internas Orientales, así como Occidentales.
Coda: los otros dos grandes temas: gobierno y cultura constitucional Existía conciencia de que las Américas requerían un cierto grado de autonomía, pero no claridad en torno a la forma que debían adoptar tales autogobiernos. Los doceañistas procedieron a configurar un extraño sistema que lo mismo concedía una Secretaría de Gobernación propia y específica para (todas) las Indias, colocaba al resto de los ministerios en situación de atender con exclusividad casi absoluta, por la naturaleza y ubicación de los mismos, los asuntos peninsulares,27 fusionaba al Consejo de Castilla con el de Indias asegurando a la España europea mayoría de consejeros28 y, al alimón, se pronunciaba por un peculiar mecanismo de descentralización judicial estructurado a partir de “Audiencias provinciales”, en cuyo territorio debían fenecer todas las causas civiles y criminales29 —que tampoco, en realidad, por muy “provinciales” que fueran, se establecerían en cada provincia—,30 pero que resultaban extrañas a un sistema que, desde el principio, como se señaló, veía en el federalismo un punto apenas menor de la traición a la patria panhispánica por la vía desmembradora.
La distancia atlántica no jugaba a favor de la integración. La nación española llevaba a cuestas todo un hemisferio que impedía la soñada configuración centralista al estilo francés, pero también el establecimiento de un imperio colonialista como el que desplegaría durante el ochocientos la admirada aliada inglesa. Al tratar de hallar la cuadratura al hexágono, los constituyentes se olvidaron de los condicionantes —oceánicos e ingentes— y, por ejemplo, eliminaron el añejo recurso de “Obedézcase pero no se cumpla”, que de alguna forma proporcionaba protección a la equidad y practicabilidad que exigía la vida jurídica en ultramar, comenzando con ello a desmontar una cultura tres veces centenaria: la del derecho indiano.
En Indias se entendía que el ius commune irradiaba sus principios sobre los ordenamientos locales, mismos iura propria que sólo encontraban legitimidad en su incardinación al sistema normativo si acreditaban no ser contrarios a las leyes que derivaban de la potestad mayestática y soberana del rey y a las prescripciones de la religión católica. Así, si una costumbre indígena aspiraba a ser reconocida, tenía que poseer ambas características, lo que, contrario a lo que se piensa en la actualidad, no resultaba tan complicado si se excluían prácticas como la poligamia o el sacrificio humano. El resto podía considerarse parte de la “buena ley” a la que se refirió Morelos en el numeral 12 de sus “Sentimientos de la Nación” y podía, por supuesto, ser defendido respecto de los vicios de obrepción y subrepción, que en ocasiones obnubilaban el criterio del lejano rey de las Españas. Contra lo que se suele sostener, el expediente de “Obedezco pero no cumplo”, lejos de atentar contra la generación de una “cultura de la legalidad”, se caracterizaba por permitir que las leyes se asumieran cercanas a las circunstancias reales de los habitantes de las provincias y reinos indianos y, por tanto, que fuesen más “justas y practicables”. Echado a andar el recurso, se entendía que las autoridades en Indias respetaban al rey, lo “obedecían”, pero no “completaban” su indicación, suspendiendo el “cúmplase” hasta que el rey y su consejo volvieran a analizar las consecuencias que podría traer consigo una legislación abstraída de las coyunturas y prácticas efectivas. Era una forma de hacer que el reino contara con una legislación “peculiar y análoga al país”, como en 1821 prescribirá el Plan de Iguala.
En Cádiz, por el contrario, el diputado peninsular Juan Nicasio Gallego afirmó que en la inflexibilidad de las leyes se hallaba la garantía de la felicidad estatal.31 El quiteño José Mexía Lequerica, tal vez el más célebre de los diputados americanos, sostuvo por su parte, ya publicada la Constitución y con miras a mantener reunido al Congreso, que había
[…] un decreto por el cual se manda que dentro de tres días de recibir cualquier autoridad una orden de las Cortes, la ha de poner en ejecución.
Por esta ley se ha derogado una de Indias, que autorizaba a los tribunales para obedecer y no cumplir. Las miras que tuvo el Congreso para esto fueron benéficas, porque tal vez la demasiada obediencia es falta de respeto […]. Va un decreto a ultramar; encuentra grandes dificultades; si fuera en otro tiempo se obedecería y no se cumpliría; pero ahora que se supone que las leyes son hechas, no en la oscuridad de un gabinete, ni por informes particulares, en fin, que no las hacen malos favoritos, sino diputados representantes de sus pueblos, y enterados de sus circunstancias actuales, no debe haber eso.32
27 Según Ramos Arizpe, “[...] los negocios de América en estos ramos han de ser siempre postergados a los de la Península”. Véase “Sesión del 14 de diciembre de 1811”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española, op. cit., vol. iv, p. 2425.
28 De cuarenta consejeros, “doce a lo menos serán nacidos en las provincias de ultramar”. Véanse los artículos 231 y 232 de la Constitución de Cádiz, disponible en http://www.diputados. gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_cadiz.pdf; consultado en noviembre de 2021.
29 Artículo 272.
30 A pesar de que los americanos solicitaron audiencia en Valladolid y en Chihuahua, el “Reglamento de Audiencias y juzgados de primera instancia” (9 de octubre de 1812) sólo concedió una adicional a las de México, Guatemala y Guadalajara: la de Saltillo, a cuyo cargo quedarían las “provincias de Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas”.
31 “Sesión del 26 de diciembre de 1810”, en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española, op. cit., vol. i, p. 232-233.
32 “Sesión del 8 de junio de 1812”, en ibid., vol. iv, p. 3279.



Sin embargo, de semejante deferencia hacia el legislador podía suceder que desde que se expidiera la ley hasta que llegara a América hubiesen “mudado las circunstancias que la motivaron”. Y en ese caso, si el “virrey” (sic)33 o el capitán general reclamara, ¿a quién acudirá la regencia? Sin el recurso de “Obedézcase pero no se cumpla”, el Congreso debía permanecer reunido para poder resolver cualquier género de dudas y defender la aplicación irrestricta de la ley. De nuevo, el océano de distancia le jugaba una mala pasada a la cohesión de la nación.
Un gobierno lejano, ajeno a las circunstancias del reino, con Cortes reunidas de manera intermitente y sin posibilidad de esperar a los diputados de ultramar, ni aun de su reelección inmediata, hacía conveniente la conservación de recursos de ductilidad constitucional y legal. Todo lo contrario ofrecerían Cádiz y el Trienio que, en el ámbito de la generación de la cultura constitucional y del incipiente control de la regularidad sistémica del ordenamiento jurídico, no se atreverían más que a afirmar que las diputaciones provinciales, esos agentes del gobierno central allende mares y océanos, debían “dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en las provincias” (artículo 335-ix de la Constitución de 1812).
33 Un virrey obviamente metaconstitucional.
34 “Iturbide al señor comandante de la III Brigada, don José Dávila, Iguala, 24 de febrero de 1821”, en Mariano Cuevas, El Libertador: documentos selectos de don Agustín de Iturbide, México, Patria, 1947, p. 185.
Ante tanta miopía, no es de extrañar que cultura constitucional, articulación política de la población, organización territorial y gobierno específico y análogo a las circunstancias locales aparecieran en el programa independentista de las Tres Garantías. Al respecto, la carta de Agustín de Iturbide a José Dávila, gobernador de Veracruz, escrita el mismo día de la proclamación del Plan de Independencia, resulta concluyente:
El fin de mi plan es asegurar la subsistencia de la religión santa que profesamos y hemos jurado conservar, hacer independiente de otra potencia al Imperio de México, conservándolo para el Sr. D. Fernando VII si se digna establecer su trono en su capital bajo las reglas que especifico, hacer desaparecer la odiosa y funesta rivalidad de provincialismo y hacer, por una sana igualdad, unir los intereses de todos los habitantes de dicho Imperio.34
Todos los grandes temas gaditanos se dan cita en esta misiva, acaso con mayor claridad que en el propio Plan de Iguala.
En carta al virrey Apodaca, también del 24 de febrero, el viejo coronel del Regimiento de Dragones de Celaya y nuevo primer jefe trigarante consideraba “[…] un acaso despreciable en un sentido justo, liberal, que uno deba su origen a Castilla, y haya nacido en Guadalajara; que otro, como yo, lo deba a la Navarra, y sea mi cuna Valladolid de Michoacán”, y agregaba: “[…] si todos vivimos en Nueva España, si
Johann Lorenz Rugendas (1775-1826)
Jura de la Constitución de 1812 por la guarnición de Madrid el 9 de marzo de 1820, ca. 1826
Autor no identificado
Retrato de Agustín de Iturbide, siglo xix
los intereses de ésta son los mismos”, todos debemos mirar, en unidad, por el bienestar común.35
Iturbide, a pesar de su proyecto unionista, no recelaba de las diputaciones provinciales. De hecho, concedió a Puebla en agosto del propio 1821 las anheladas jefatura y diputación. Se entiende por qué: garantizado un Gobierno Superior para el reino, ahora imperio, con capitalidad y eje político en la Ciudad de México, los entes potencialmente autonómicos dejaban de ser una amenaza para la integridad territorial. Mantener vigente el modelo gaditano resultaba, en cambio, incompatible con la analogía constitucional que requería la vieja Nueva España en sus peculiaridades y búsquedas de adaptación. Como le escribió Iturbide al general Guerrero, habían partido ya hacia la Península los diputados novohispanos, entre los que se contaba su íntimo amigo Gómez de Navarrete, para convencer a las obstinadas Cortes de que la relación de México con España requería un nuevo diseño “peculiar y adaptable al reino”. Sí, “análogo a un país” en el que no había cabida para “reputar” indigno de ciudadanía (y aun de atribuciones numéricas) a quien no poseyese la piel blanca. Por eso comienza como comienza el plan integrador de Iguala, el plan de la unión entre territorios y habitantes de la América Septentrional: “americanos” son los africanos, europeos y asiáticos que moran en lo que alguna vez llamará el propio e infortunado Agustín “el bello país de las delicias”. Un imperio pluriprovincial, multiforme y complejo, que abarcaba desde los nevados parajes de Utah hasta la tropical estampa del inmenso lago Nicaragua.
El cura de una población muy alejada del centro del nuevo país, Parral, enclavada en las Provincias Internas Orientales, supo resumir el sentido de aquellos días en un sermón precoz, puesto que fue pronunciado el 14 de octubre del año primero de nuestra Independencia:
¿Habrá disculpa para que a los denominados criollos, por nacidos en el país indiano, les resulte aún en láminas extranjeras, esculpida la infamia, degradación y desprecio, de no poder optar dignidad alguna considerable en su casa y familia? Los nacidos en montañas elevadas o en países bajos, ya al extremo de un canal o en la parte opuesta, ¿varía por esto la especie humana y los derechos del hombre para que por meros acciden-

tes sean unos entronizados y abatidos los otros? ¿No es esto cabalmente lo que hemos visto en práctica y con dolor los ultramarinos? [...] ¿Y qué diré de vosotros, tlaxcaltecos y naturales todos del reino, al veros sucumbidos a la minoridad, igualando al anciano con el pequeñuelo unido a los pechos de su madre? ¡Ah!, ¡desprecio atroz! ¡Injuria terrible! ¡Insubsanable delito ante Dios y los hombres! Pero si oculta el veneno de protección, ¿lo habrá igualmente cuando en leyes de Indias se les prohibía fabricar armas y cargarlas, ya fueran ofensivas, ya defensivas, ni montar a caballo?36
Cádiz otra vez en el horizonte. Sólo que, como no ha querido ver la historiografía al uso, a contrario sensu
35 “Iturbide al virrey de Nueva España, conde del Venadito, Iguala, 24 de febrero de 1821”, en ibid., p. 190.
36 “Sermón político moral, predicado en 14 de octubre del año de 1821 en la santa iglesia parroquial de la villa de Parras, en celebridad de haberse concluido felizmente la Independencia de la Nueva España, por D. Silvestre Vicente Borja, cura propio, vicario juez eclesiástico de la misma”, en La consumación de la Independencia: sermones y discursos patrióticos, vol. i, compilación y estudio introductorio de Jaime Olveda, México, El Colegio de Jalisco/Siglo xxi editores, 2020, p. 55.

carlos herrejón peredo *
Las propuestas de 1808 y 1809
Ante la crisis de la monarquía española en 1808 por la abdicación de los reyes, grupos de criollos, sobre todo en la Ciudad de México, se apresuraron a proponer una solución al vacío de poder; junto con ello buscaban abrir la puerta a cambios sociopolíticos que reclamaba la Nueva España por la acumulación de agravios por parte de la dominación española, que ya consideraban una opresión intolerable. Y lo buscaron por la vía pacífica. Cinco, al menos, fueron las propuestas que hicieron otros tantos criollos en la Nueva España: Juan Francisco Azcárate, fray Melchor de Talamantes, el alcalde de Corte Jacobo de Villaurrutia, el licenciado síndico Primo de Verdad y Ramos y el licenciado corregidor de Querétaro Mariano Domínguez. Juan Francisco de Azcárate redactó una representación que hizo suya el ayuntamiento. En ella se asentaba que la misma corporación, en virtud de ser el ayuntamiento de la capital del reino, tomaba la voz por todo él para proponer que el virrey y las autoridades existentes fuesen convalidadas por un nuevo juramento.
Talamantes, mercedario peruano que alternaba con círculos de la intelectualidad, de la nobleza y del gobierno capitalino, expresó su iniciativa principalmente en dos obras: el Congreso nacional del reino de la Nueva España y la Representación nacional de las colonias. En la primera expone las razones para que se establezca tal Congreso nacional, entre ellas, si en la Península el mejor remedio ante la crisis era la convocación de Cortes, acá sería necesario el Congreso, como un poder que legitimara a las autoridades existentes y, sobre todo, teniendo éste la representación nacional, tomaría decisiones equitativas, se mantendría la paz y se adoptarían medidas beneficiosas para la economía del país. La integración del Congreso propuesto por Talamantes se haría con autoridades ya existentes y representantes de instituciones electos por ellas: Audiencias foráneas, ciudades y villas y cabildos catedrales, con un cura por cada obispado; en total, alrededor de ciento ochenta propietarios. Juntando los dos grupos, resultaría un Congreso de alrededor de trescientos integrantes.
En cuanto a la agenda del Congreso, se cubriría la jura del rey, organización interna, símbolo nacional, declaraciones de libertad, soberanía, representación, confirmación de autoridades, concentración de caudales, convocación de concilio provincial, patronato, suspensión de la Inquisición, etcétera. Se abriría causa sobre las abdicaciones reales para emitir sentencia sobre a quién pertenecía legítimamente
la Corona de España e Indias. Declarado el rey, prestaría juramento de no abdicar jamás el reino de la Nueva España ni cederlo, declarando nulo tal acto; de no colocar a ningún extranjero en el virreinato de la Nueva España y de aprobar todo lo determinado por el Congreso de la Nueva España. En otras palabras, antes de Cádiz, el fin de la monarquía absoluta: el rey supeditado al Congreso. Y se pregunta: “¿Cuál será, pues, nuestro recurso tratando de organizar el reino, volverle su esplendor y consultar a su seguridad? No hay otro que la voz nacional; esa voz que todos los políticos antiguos y modernos miran como el fundamento y origen de las sociedades”.
La Representación nacional de las colonias o discurso filosófico es más radical. Sobre todo, en la segunda parte, donde se enumeran y desarrollan doce casos en que “[…] las colonias puedan legítimamente hacerse independientes separándose de sus metrópolis [y consiguientemente] serán también capaces de tomar la representación nacional”: 1] Cuando las colonias se bastan a sí mismas. 2] Cuando son iguales o más poderosas que sus metrópolis. 3] Cuando difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis. 4] Cuando el gobierno de la metrópoli es incompatible con el bien general de las colonias. 5] Cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias. 6] Cuando las metrópolis adoptan otra Constitución política. 7] Cuando las primeras provincias que forman el cuerpo principal de la metrópoli se hacen de su independencia. 8] Cuando la metrópoli se sometiese voluntariamente a una dominación extranjera. 9] Cuando la metrópoli fuese subyugada por otra nación. 10] Cuando la metrópoli ha mudado de religión. 11] Cuando amenaza en la metrópoli mudanza en el sistema religioso. 12] Cuando la separación de la metrópoli es exigida por el clamor general de los habitantes de la colonia. Talamantes no afirma expresamente que la Nueva España se halle en tales casos, pero el contexto fácilmente conducía a ellos.
Otra propuesta. El dominicano alcalde de Corte, Jacobo de Villaurrutia, sugirió que
[…] el único medio que hallaba para evitar en el caso los desastres de una conmoción popular era una junta representativa del reino, declarando al
* El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, México. Las fuentes bibliográficas y de archivo en las que se basó el autor para la realización de este ensayo han sido incorporadas a la sección de “Fuentes”, que se halla al final de este volumen (N. de E.).

p. 902
Autor no identificado
Alegoría de Carlos IV y el Imperio español, siglo xviii
Autor no identificado
Francisco Javier Lizana y Beaumont, siglo xviii
Proclama del virrey José de Iturrigaray, 11 de agosto de 1808
virrey el ejercicio de la autoridad suprema en lo necesario y sólo por el tiempo que durase la necesidad; y poniéndole con una junta permanente el correspondiente contrapeso.
Por su parte el síndico licenciado Primo de Verdad y Ramos presentó una Memoria, donde recuerda que hay dos autoridades fundamentales en un reino: los reyes y el pueblo. Aquéllos pueden faltar; de hecho, a punto “estamos en un interregno extraordinario”. El pueblo, en cambio, es indefectible, inmortal. Por otra parte, los reyes han nombrado alcaldes de Casa y Corte, así como un consejo para lo gubernativo y político, y la Audiencia. Todos ellos no son el pueblo ni lo representan. El pueblo ha depositado en los ayuntamientos su gobierno económico y político. Incluso, las proclamaciones de los reyes se hacen por su conducto. Es verdad que los soberanos están autorizados por Dios, pero es el mismo Dios quien ha escogido al pueblo por instrumento para elegirlos. Dios no ha dado a los pueblos facultad para destruir sus tronos, pero sí de poner coto a sus arbitrariedades y conservarlos en las crisis, como los interregnos. La principal conclusión para la Nueva España consiste en la necesidad de una junta que debe formarse “de diputados de todos los cabildos seculares y eclesiásticos”. Además, será “muy justo que ellos [los indios] tengan igualmente su representación en las juntas generales; y si los diputados se proporcionan en razón de las personas que representan y de su número, formando una muy crecida parte el de los indios, es claro que deba triplicarse respecto de los demás cuerpos”.
El 16 de septiembre de ese año 1808, la oligarquía de comerciantes de la Ciudad de México, el arzobispo Javier de Lizana y un enviado de la Junta de Sevilla, irónicamente en nombre del pueblo, dieron un golpe de Estado el 15 de septiembre de 1808, destituyendo al virrey Iturrigaray —que contemporizaba con los criollos en sus intentos de autonomía— y persiguiendo a los criollos que habían hecho las propuestas enunciadas. Dos de ellos, los más radicales, murieron pronto; uno, Primo de Verdad, ejecutado sin juicio, y el otro, Talamantes, prisionero en condiciones tales que no sobrevivió. Sin tener noticia del golpe, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, el 17 de septiembre presentó ante su cabildo un proyecto de representación al virrey. Comenzó por lamentar la crisis y manifestar la fidelidad al cautivo Fernando VII y así hizo su propuesta: “Este ayuntamiento pide a vuestra excelencia que se sirva de convocar las Cortes de él, porque considera que éste es el único arbitrio, ya para calmar la inquietud que tanto nos desazona, ya para establecer sólidamente el gobierno del reino”. Lo más peculiar en Domínguez es subrayar el carácter verdaderamente geográfico general de esa junta, compuesta de diputados de “todas las ciudades y villas”, que tuvieran “noticias”; esto es, información adecuada de las necesidades de sus lugares, así como de los remedios para sus respectivos “territorios”. Y más allá, otro rasgo peculiar del corregidor es que las Cortes habrían de enderezar sus beneficios “especialmente para el ínfimo pueblo reducido a la indigencia y a la miseria”. En una comunicación aclaratoria en que refrenda la propuesta original, añade: “Bien sabido es que en aquellos mismos tristísimos

días en que se escribía el papel, se llegó a sospechar que en esa capital se hiciese un levantamiento con el fin tal vez de conseguir una absoluta independencia de la metrópoli, y estas especies no quedaron sepultadas en esa Corte, sino que trascendieron a casi todo el reino”. Para 1809, cuando ya se habían establecido juntas en España y se había iniciado una guerra contra el gobierno impuesto por Napoleón, en Valladolid de Michoacán, en el seno de una conspiración, se planteó la necesidad de una junta que retomara la idea de las de 1808 y de las de España, pero ante la represión de septiembre de 1808, los conjurados en esa conspiración estaban dispuestos a tomar las armas. Uno de ellos, el alférez Mariano Michelena, la tarde del 20 de diciembre dijo a los demás que se trataba de “[…] la formación de juntas bajo el mismo pie que las de España, esto es, que hubiera subalternas y suprema, llevando todas la voz del rey, según el reglamento de la Península, y que para comenzar debían antes ponerse de acuerdo todos los sujetos principales de los pueblos de la provincia”. La propuesta de Valladolid contaba, como parte indispensable de la conjura y de la representación, a los indios y, por solidaridad con ellos, a los criollos, puesto que en voz del conspirador García Obeso, “[…] nosotros somos indios indianos, todos somos unos”. Mientras en la Nueva España se descubría y sofocaba esta conspiración de Valladolid, en la Península la Junta Central emitía la primera convocatoria a Cortes el 1 de enero 1810 y se disolvía el 29 del mismo dejando la suprema autoridad a una regencia. Las elecciones para diputados a Cortes en la Nueva España ocurrirían en junio de 1810.
Razones de la primera insurgencia
Las razones de la insurgencia fueron dos: una era la razón detonante y otra la razón de fondo. La razón detonante fue un singular agravio ya mencionado: el haber impedido con la violencia el intento de autogobierno novohispano en septiembre de 1808. Así, quedaba de manifiesto

que la vía pacífica del cambio estaba cancelada por una medida arbitraria y violenta. La razón de fondo de la insurgencia era la opresión, conformada por un cúmulo de agravios desde tiempo atrás, en particular por la aplicación de varias de las reformas borbónicas. Una y otra razón propiciaron que se suscitaran varias conspiraciones, como la mencionada de Valladolid en 1809, que si bien no causó muertes, sí fue reprimida con encarcelamientos y destierros. Otra conspiración se ubicó en San Miguel el Grande y en Querétaro, cuya alma era el capitán Ignacio Allende, apoyado por el corregidor Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz, así como por otros profesionistas y gente del pueblo, entre quienes destacaba el tendero Epigmenio González, quien incluso elaboró un plan de insurgencia armada con proclama y otros papeles. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y de enorme prestigio en diversos ámbitos de la Nueva España por su sabiduría teológica y otros conocimientos, era amigo de Allende por su común afición a la fiesta brava. Desde años atrás, el cura juzgaba conveniente la independencia del reino y criticaba al gobierno. En términos de su parroquia, la hacienda de la Erre había acaparado tanto los predios de labranza, que “no tienen aquellos miserables un palmo de tierra para hacer sus siembras”. No lejos de Querétaro, en Tolimán y otros lugares cercanos, desde 1806 se habían producido revueltas de los indios que reclamaban sus tierras. En lugares tan distantes como Carácuaro y Nocupétaro, parroquia de Morelos, se asentaba la “suma necesidad que de las tierras tienen” los indios, de manera “[…] que sólo con el personal trabajo pueden mantenerse y satisfacer los reales tributos y pensiones de su iglesia […] por esta razón viven muy abatidos y sujetos a trabajar en las haciendas inmediatas”. La escasez de tierras obligaba a los indios a buscar trabajo en diferentes partes, lo cual conllevaba la desintegración de sus pueblos de origen. Tal situación era general en la Nueva España:
Los indios se ven hoy sin tierras que cultivar y sin otras propiedades que la sujeción servil a los más penosos trabajos de la república, expuestos a las inclemencias en desacomodados albergues, casi desnudos los cuerpos y
Santiago Hernández (activo en el siglo xix)
La corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, 1895
escasamente alimentados, causas por que cada día se disminuyen más sus matrimonios, se extinguen las familias y baja la población en esta parte […] obsérvense los pueblos y se registran en las inmediaciones las ruinas de los pueblillos menores que eran de puros indios […]. Es verdad que la mezcla de unas castas con otras tiene parte en la disminución de los indios, y si ésta fuera la única causa, se hallaría contrapesado un número con otro, o veríamos abundantes las castas, sin que se extrañase la falta de indios, y no es así.
De esta manera, el clamor por tierras se había agudizado y contribuía a una situación explosiva. Por ello, la regencia de España había indicado al virrey repartiese tierras a los pueblos, pero “con el menor perjuicio que sea posible de tercero”. Con esta salvedad no se lograba nada. En el plan de Epigmenio González se establecía que “[…] los bienes raíces de los europeos [y de los americanos proeuropeos], siendo haciendas de campo, se dividirán en tantas partes cuantos sean los indios de que se componga la cuadrilla de gañanes”. Incluso las haciendas de los criollos simpatizantes de la insurgencia no serían de su plena propiedad, sino dominios de la nación, que habrían de arrendarse según arancel. Las cargas tributarias de los indios completaban el cuadro para sumirlos en la miseria. Por ejemplo, los otomíes asalariados de la comarca de San Miguel el Grande tenían que salir
[…] a su trabajo desde las cuatro de la mañana hasta después de ponerse el sol, y algunas veces en los meses más crudos del invierno desde las dos o tres de la mañana; sin embargo de estar prohibido por real cédula de Su Majestad […]. Por mucho que dijéramos no podríamos explicar bastantemente la miseria de los pobres indios; el trabajo tan excesivo para ganar su escaso y grosero alimento, a fuerza de fatigas, sudores, azotes, siempre despreciados y abatidos.
Así las cosas, no pocos indios de ese rumbo de San Miguel dejaban de pagar el tributo, lo que les acarreaba la prisión. Siendo cura de San Felipe, Hidalgo consignó casos de bajísimas percepciones, como las de José María Martínez, un pastor mestizo, “sin otro arbitrio que cuatro pesos que con su trabajo gana cada mes”, esto es, poco más de un real por día; o las del criollo José Antonio Monjarás, “pobre arriero sin otro arbitrio que el corto estipendio de tres pesos que mensualmente gana con su trabajo”, es decir, apenas un real por día. Por otras fuentes sabemos que los peones de las haciendas ganaban entre uno y dos reales diarios. La abolición del tributo había sido propuesta, entre otros, por clérigos del obispado de Michoacán y por la conspiración de 1809. El gobierno español, a través de la regencia, tardíamente lo abolió en mayo de 1810, cosa que no se ejecutó sino hasta después del “Grito” de Independencia.
Agravio no menor de parte de los europeos que también resentían los criollos era “[…] el trato áspero, vilipendio y despotismo con que siempre han tratado a los americanos […] a más de tratar a los criollos con el mayor abatimiento, sin atender sus méritos, talentos y servicios, manteniéndolos siempre en la oscuridad y miseria”. Ejemplos:
Que es tanta la altanería, orgullo y desprecio con que ha tratado don Fernando Martínez a los queretanos que no sólo se ha contentado con improperarlos, injuriarlos y abatirlos públicamente, sino que ha cometido varios asesinatos como es notorio en esta ciudad, habiendo quedado impunes y sin castigo sus delitos, de que ha hecho vanagloria, diciendo (cuando mató a un indio albañil estando fabricando su casa) que con seis pesos pagaba cada muerte; siendo lo más doloroso verlo de miembro en el cabildo y condecorado de capitán de Dragones Provinciales de esta ciudad. […] cualquiera queja o representación que se dirigía contra algún europeo por algún americano en defensa de sus derechos y acciones particulares, se atendía más a aquéllos, aun por los magistrados criollos.
Ya desatada la lucha, se enumeraría en diversas ocasiones series de agravios, como la siguiente:
¡Ay! Que al paso que el tirano advenedizo nada entre delicias, al hambriento y andrajoso indiano falta todo. ¿Quiénes son dueños de las minas más ricas, de las vetas más abundantes y de mejor ley? Los gachupines. ¿Quiénes poseen las haciendas de campo más extensas, más feraces y más abastecidas de toda clase de ganados? Los gachupines. ¿Quiénes se casan con las americanas más hermosas y mejor dotadas? ¿Quiénes ocupan los primeros puestos en las magistraturas, los virreinatos, las intendencias, las plazas de regentes y oidores, las dignidades más eminentes, las rentas más pingües de nuestras iglesias? Los gachupines. […] ¿Qué manos son las dueñas del comercio?, ¿quiénes lo han aprisionado en un solo y detestable puerto?, ¿quiénes lo han recargado de impuestos onerosos, manteniendo el feroz monopolio y ganando en el valor de un centenar, quinientos pesos? ¿Quiénes han impedido y estorbado toda clase de manufacturas americanas con el falso pretexto de no perjudicar a las fábricas de España, como si no se supiese que casi todo cuanto se nos revende sale de talleres extranjeros? ¿Quiénes han estancado la sal, el tabaco, el azogue, la nieve, el tequexquite, los colores, el vino mezcal, la pólvora, en una palabra, los ramos todos de la industria sin dejar en qué trabajar al criollo honrado, ni con qué proporcionarse una mediana subsistencia? ¡Y que estos bárbaros, añadiendo el insulto a la injusticia, nos echen en cara nuestra ociosidad y nos traten de holgazanes! ¿Quiénes recogen anualmente en esta sola América veinte millones de pesos de todas la gabelas y exacciones que han cargado sobre el pueblo miserable? ¿Quiénes han llevado la barbarie hasta doblar el tributo de infamia al casado americano? Lo menos doloroso es que el infeliz se prive de lo necesario a su precisa subsistencia, para satisfacer tanta carga. A sus mismos hijos, tiernos servidores del Estado, les quita el pan de la boca, para pagar a un subdelegado, a un teniente, que con la autoridad de su oficio va anunciando la desolación a los pueblos. No hay año estéril ni escasez de maíces, ni calamidad por grande que sea, que le exima de pagar.
No hay que olvidar que en Guanajuato, San Luis y Valladolid habían ocurrido tumultos en 1766 y 1767 por la leva militar y la exacción tributaria, causales a las que luego se agregó la expulsión de los jesuitas. La sangrienta represión de José de Gálvez en 1767 dejaría una huella imborrable, de manera que en 1810 quedaban indios y otros con aquel recuerdo. Hidalgo mismo lo vivió cuando tenía catorce años.
Estos y otros agravios se ponderaban en la conspiración de San Miguel y de Querétaro. Así, el cura Hidalgo simpatizaba con la conspiración que fraguaba Allende y aun ofrecía la participación de indios y de otros habitantes de Dolores, pero se resistía a figurar en primer
plano, como quería el capitán. Finalmente, lo persuadió, ya pasado el primer semestre de 1810. Descubierta la conspiración, los capitanes Allende y Juan Aldama se mostraron indecisos en la conversación que tuvieron con Hidalgo las primeras horas del 16 de septiembre. Fue entonces cuando Hidalgo tomó la resolución trascendental a partir de aquella frase: “¡Caballeros, somos perdidos! Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines”. La aprehensión de españoles no fue estrategia inventada por Hidalgo en ese momento; estaba ya en los planes, según Epigmenio González. Mas la intención original era reunirlos para deportarlos a España. La segunda estrategia, liberar a los presos, pudo ser original del cura. Y lo fue la convocación a un levantamiento general. El grito a los congregados en el atrio parroquial fue: “¡Hijos míos! ¡Únanse conmigo! ¡Ayúdenme a defender el reino! Los gachupines quieren entregarlo a los franceses. ¡Se acabó la opresión! ¡Ya no habrá tributos! Al que se aliste con caballo y armas le pagaré un peso diario; y a los de a pie, cuatro reales”.
Características generales de la campaña de Hidalgo
Primero hay que advertir que el sorpresivo descubrimiento de la conspiración significó que ésta no había madurado, de suerte que los implicados en ella no se habían puesto de acuerdo ni en los fines ni en los medios. Todos querían un cambio profundo en el gobierno y, en ese sentido, la guerra que emprendían significaba una revolución, pero no todos aspiraban de entrada a una independencia absoluta. Hidalgo y Epigmenio González sí la querían; en consecuencia, Hidalgo por lo general evitaba la invocación del rey, cosa que echaba de menos Allende, quien consideraba más viable lograr un gobierno de criollos, pero dentro de la monarquía. La intención de Hidalgo, convencido de que la Nueva España era una nación distinta a la española, apuntaba a una guerra nacional y proponía un Congreso semejante al de Talamantes; Allende, una junta como la propuesta por Azcárate o Villaurrutia. Allende y algunos militares no estaban de acuerdo en la participación de las masas en la guerra, como Hidalgo; ni siquiera les parecía pertinente enfrentar al enemigo en batallas formales, sino preferían optar por la guerra de guerrillas, al estilo partisano de los españoles contra los franceses, cosa que Hidalgo impidió, bien que después comisionados de Hidalgo y otros muchos tomarían ese camino, con la peculiaridad de que su integración a la guerra nacional que promoverían Morelos y Rayón sólo se daría por parte de algunos, pues otros preferían defender intereses locales. Hidalgo abría las cárceles indiscriminadamente. Allende y los militares no estaban de acuerdo en la liberación de asesinos. Hidalgo permitía el saqueo, cosa contradicha por Allende y su grupo. Y lo que no se imaginaban unos y otros era que la guerra tendría su faceta más trágica al ser también una guerra civil, pues los ejércitos realistas estaban formados casi en su totalidad por nacidos en estas tierras, división que se daría en la sociedad civil, en el seno de las mismas familias. Las tropas expedicionarias llegarían tardíamente y aun así siguieron siendo minoría. Por último, la mayoría de unos y otros vivieron una revolución prioritariamente política, pero desde las ideas de Epigmenio González habían aparecido las demandas sociales, en que la división ya no era entre peninsulares y americanos, sino entre poseedores y desheredados, cosa que prolongaría la violencia, en virtud de profundos desajustes, aun después de la consumación de la Independencia.
La campaña de Hidalgo estuvo condicionada por una geografía peculiar: la cuenca del río Lerma, desde uno de sus afluentes, el río de

la Laja, que pasa junto a Dolores y va a dar a Celaya; tomó el caudillo esa ruta, prosiguió por Salamanca, Irapuato y Guanajuato, cerca de otro afluente del Lerma, el río Turbio; volvió al centro del Lerma, en Salvatierra, fue a Valladolid y de ahí a Acámbaro, por cuyo puente pasó; de ahí a Maravatío y luego hasta el monte de Las Cruces, cuya vertiente occidental alimenta al Lerma en sus orígenes; y de ahí hasta Guadalajara, pasando otra vez por Acámbaro y Valladolid, hasta Zamora, donde cursa el Duero, que también tributa al Lerma. En el resto de la ruta a Guadalajara y algo más, nos seguimos encontrando en esa cuenca, o bien en su continuación, la del río Santiago.
Fue el escenario de los triunfos y de las derrotas de Hidalgo, cuya ruta posterior hacia el norte fue más larga y tenía otros paisajes. La cuenca del Lerma en general es de clima templado, de manera que sus llanuras son propicias para el cultivo cerealero, mientras que varias de sus montañas son ricas en metales preciosos, de tal suerte que se daba el florecimiento del comercio en no pocas poblaciones comunicadas, con importante índice de crecimiento en todos los órdenes, pero con profunda inequidad socioeconómica en los diferentes sectores de la población, así como con una creciente extracción de recursos y capitales hacia la Península. En esa región de la cuenca del Lerma, el mestizaje, incluidas las castas, había sido intenso desde el siglo xvii, pero también había una importante proporción de criollos. Tal espacio en el centro de la Nueva España se entrelazaba con la mayor parte del virreinato, lo que propició la rápida propagación del movimiento por los cuatro puntos cardinales. La situación general del país ya se hallaba en efervescencia y sólo faltaba una señal para que la lucha estallara por doquier, de tal manera que la estrategia que Hidalgo adoptó desde un principio de mandar comisionados que extendieran el movimiento tuvo éxito.
Comisionó a unos para que fueran por el rumbo de San Luis Potosí, luego a José Antonio Torres para que insurreccionara la Nueva Galicia; más tarde a José María Morelos para que hiciera lo propio en el sur; poco después, a Ignacio Rayón a fin de que propagara el movimiento en la región de Tlalpujahua; estando en Acámbaro, mandó a otros al norte; en Toluca ordenó a Juan Hernández Rubalcaba que fuese a Cuernavaca y, por esos días, también encomendó a sus primos Ortiz, de Tejupilco, a que insurreccionaran la región de Sultepec; desde Guadalajara estuvo al pendiente de las actividades de José María Mercado, que actuaba en San Blas, y comisionó a José María González Hermosillo, que avanzó hacia el noroeste, y a otros para que levantaran el rumbo de Colima. Otros más se rebelaron por su parte y procuraron conectarse con Hidalgo, como Miguel López, cerca de Querétaro, Julián Villagrán en Huichapan, Francisco Hernández en Tepecuacuilco y Rafael Iriarte por Zacatecas. Incluso hasta la lejana Oaxaca llegaron partidarios de Hidalgo, en un conato, bien que frustrado, por llevar la tea revolucionaria.
Por su parte, Ignacio Allende comisionó a Mariano Jiménez a fin de que adelantara la insurgencia en el noreste, cosa que logró, y aun el movimiento se prolongó hasta Texas. A todos ellos el caudillo les daba instrucciones, que comprendían la destitución de autoridades realistas para dejar el mando a criollos partidarios de la insurrección, la abolición de la esclavitud, del tributo y de estancos o monopolios de la Corona, como la pólvora, y la reducción de la alcabala.
Todo esto significó que en unos cuatro meses no pocas de las poblaciones importantes de la Nueva España estuviesen en poder de la insurgencia: Guanajuato, Valladolid, Toluca, Guadalajara, Colima, Aguascalientes, Tepic, Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo y San Antonio Béjar. Es verdad que varias de esas ciudades o villas se perdieron


pronto, de tal suerte que cuando Hidalgo estaba en Guadalajara, ya habían vuelto al poder realista Guanajuato y Toluca. Incluso las demás poblaciones fueron cayendo en el mismo poder durante la primera mitad de 1811. Sin embargo, el movimiento se había extendido en innumerables pueblos, haciendas y ranchos; muchos comisionados persistirían en su empeño y surgieron pronto más guerrilleros por doquier, de manera que la hoguera encendida por Hidalgo se mantendría y sus rescoldos todavía restallaban diez años después. Una de las razones por las que se perdieron poblaciones y territorios que se habían declarado insurgentes fue porque muchos que habían simpatizado con esa causa se retrajeron ante dos hechos: el apresamiento indiscriminado de españoles peninsulares y el secuestro de sus bienes y, sobre todo, la xenofobia sanguinaria de algunos caudillos, en especial del propio Hidalgo, propiciada por la apertura de las cárceles por donde transitaba la insurgencia, donde había algunos presos que no merecían estar ahí, pero otros que nunca debieron haber salido, la “canalla”, que diría el propio cura.
Las muchedumbres que seguían a Hidalgo comenzaron con setecientas gentes; después de pasar por Atotonilco, San Miguel el Grande y Chamacuero, al llegar a Celaya, ascendían a 4 mil. Tras la conquista cruenta de Guanajuato, el 28 de septiembre, y la pacífica toma de Valladolid el 10 de octubre, partieron al oriente; transcurrieron por Acámbaro, Maravatío, San Felipe del Obraje e Ixtlahuaca; arribaron a Toluca el 28 de octubre: ya eran 70 mil. Finalmente, 80 mil presentaron batalla el 30 de octubre en el monte de Las Cruces contra una corta división de realistas comandada por Torcuato Trujillo, enviado por el virrey Francisco Javier Venegas, a la que vencieron, pero con el costo de una gran mortandad y dispersión, provocadas por la artillería realista. De tal manera, cuando presentaron batalla en Aculco, el 7 de octubre, contra Félix María Calleja, quedaban unos 40 mil.
Autor no identificado
Ignacio Allende, siglo xix
Rafael Gallegos Luna (activo en el siglo xx)
Encuentro de Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, cerca de Charo, 1953

Ofuscación por el sol, que tenían de frente, mala puntería de los cañones insurgentes y terror de la muchedumbre ante la artillería realista causaron rápida desbandada. El botín fue considerable. Allende, Aldama y Mariano Abasolo reunieron los restos: 6 mil soldados y rancheros con caballo, para dirigirse a defender Guanajuato.
El cura Hidalgo quedó sólo con un puñado de acompañantes que no llegaban a diez. Volvió a Valladolid y ahí se rehízo durante una semana, convocó a seguidores y reunió sobre todo a gente de a caballo,

hasta unos 7 mil y como doscientos cincuenta de infantería. Ese ejército de Hidalgo era muy distinto de las muchedumbres que lo habían seguido por el Bajío y que desaparecieron en Las Cruces y en Aculco. Por segunda vez en Valladolid, escribió una carta, que dató en Celaya, en la que engañosamente explicaba la retirada de Cuajimalpa y la derrota de Aculco. Era un ardid para paliar el descalabro y hacer creer que se hallaba pujante en el Bajío. El 15 redactó el manifiesto de respuesta a la Inquisición, que lo había conminado a comparecer para
responder a las acusaciones de su fiscal. Hidalgo evidenció las contradicciones de ese tribunal, reiteró su fe católica y denunció a los gachupines como idólatras del dinero. No mencionó al rey y propuso un Congreso. Ahí mismo autorizó el injustificado degüello de cerca de cien peninsulares. Sabedor de la toma de Guadalajara por el “Amo” Torres, hacia allá partió el 16 de octubre. Al pasar por la villa de Zamora, la enalteció como ciudad y redactó una proclama dirigida a los americanos (mexicanos) que militaban en las filas realistas con la intención

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Fernando VII con manto real (detalle), 18141815
Dibujo de Primitivo Miranda (1822-1897)
Grabado de Santiago Hernández (activo en el siglo xix)
Hidalgo entrando a Celaya, 1870
de que desertasen. Al efecto, mañosamente invocó al rey para quitar a esos criollos realistas el escrúpulo del juramento de fidelidad. Ya en Guadalajara, comenzaron a llegar muchos otros simpatizantes, incluidos indios, y, desde luego, arribaron los contingentes de Allende luego de perder Guanajuato: en total, unos 35 mil, que presentaron batalla en Puente de Calderón, pero solamente 3 400 eran soldados, frente a 6 mil disciplinados de Calleja.
Paralelamente a la campaña, el mando supremo dentro de la insurgencia recayó desde un principio en Hidalgo porque, según vimos, en el momento crucial, una vez descubierta la conspiración, cuando Allende y Aldama discutían sobre la posibilidad de huir, Hidalgo tomó la decisión de adelantar el levantamiento. Ante la vacilación de sus colegas, resolvió encabezarlo. Una vez que vio cómo la gente reunida en Dolores lo aclamaba como jefe principal, en Celaya decidió, con el clamor de las muchedumbres, convertirse en capitán general de la insurrección, en tanto que Allende sería teniente general y Aldama, mariscal. En Acámbaro, los jefes militares trataron de arrebatar la suprema conducción del movimiento a Hidalgo, pero éste los sorprendió reestructurando el caudillaje: Allende, capitán general; Aldama, Jiménez, Joaquín Arias y Mariano Balleza, tenientes generales; Hidalgo, generalísimo. Y es que desde un principio hubo diferencias profundas entre los caudillos, tanto en los fines como en los medios. Hidalgo buscaba la independencia absoluta, sin mayor invocación al rey, en tanto que Allende se inclinaba por una independencia relativa o progresiva: que los criollos gobernasen el país, organizándose en una junta que gobernara en nombre del rey, es decir, un proyecto semejante a varios de los que se habían propuesto desde 1808. En cuanto a los medios, Hidalgo quería la convocatoria general de todo el pueblo para la lucha; Allende no lo admitía, pues demandaba que sólo se enrolaran gentes bien armadas y susceptibles de disciplinarse. Hidalgo condescendía con los excesos de esas muchedumbres, como el saqueo, en tanto que Allende lo reprimía.
En Guadalajara, Hidalgo no sólo reformó la Audiencia y el ayuntamiento con criollos, sino que creó dos ministerios que lo ayudasen en el gobierno de la causa: un ministro del Despacho Universal, que fue Ignacio Rayón, y otro de Justicia, que ocupó José María Chico. Asimismo, formalizó una embajada a Estados Unidos para demandar ayuda. Sin embargo, ya no mencionó su iniciativa de un Congreso. En cambio, gracias a la colaboración de Severo Maldonado, se imprimieron varios números del periódico El Despertador Americano. Los aduladores le dieron título de “Alteza Serenísima”, que aceptó, y por otra parte refrendó su intención de independencia absoluta cambiando todo lo “real” por “nacional”, como la Audiencia, y la Hacienda, así como rechazando varias veces al monarca, cosa que no le parecía a Allende. Menos estuvo de acuerdo en las muertes ocultas que ordenó Hidalgo de más de trescientos civiles europeos, sin distingos. En Valladolid habían sido más de cien. Su disentimiento de Hidalgo llegó al grado de intentar su eliminación.
Sin embargo, ante la proximidad del enemigo —Félix María Calleja—, hicieron a un lado sus diferencias y presentaron batalla en
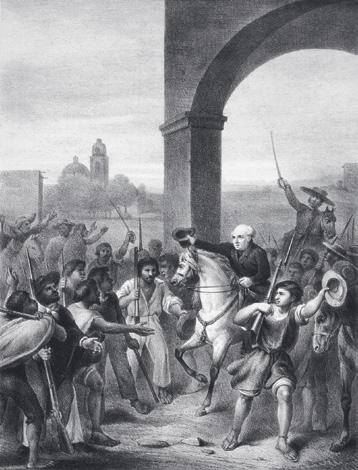
Puente de Calderón. A pesar de que los insurgentes contaban con buenos cañones y tropas aguerridas, que estuvieron a punto de triunfar, fueron derrotados. Una de las causas fue la falta de fusiles suficientes que apoyaran a la artillería. Otra fue de índole natural: un fuerte viento que contribuyó a extender un incendio, así como una explosión en el arsenal insurgente.
Los caudillos sobrevivientes se reunieron en la hacienda de Pabellón, donde se tomó la resolución de quitar a Hidalgo el mando supremo y dárselo a Allende; pasaron unos días en Zacatecas y partieron a Saltillo. En esa población se festejó el mando supremo de Allende y se acordó que Ignacio Rayón encabezara una parte del ejército para volver a la lucha en el centro del país, en tanto que los demás continuarían hacia el norte con la intención de lograr ayuda de los angloamericanos. Se suponía que contaban con la adhesión de la provincia de Texas, que se había adherido a la insurgencia, pero no sabían que el partido realista había provocado en San Antonio Béjar la caída del gobierno insurgente y organizado la captura de los sublevados, como sucedió en Acatita de Baján. La plana mayor de la insurgencia y otros fueron conducidos a Monclova, y de ahí, unos a Chihuahua y otros a Durango. En Chihuahua se llevaron a cabo los procesos militares de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, entre otros. Fueron ejecutados todos, menos Abasolo. Hidalgo reconoció sus excesos, redactó una brillante respuesta teológica a las acusaciones de la Inquisición y marchó impertérrito al suplicio el 30 de julio de 1811.
Una segunda gran fase del proceso de la insurgencia, esto es, la de mayor intensidad y en cierta manera la más importante, transcurrió de febrero de 1811 a diciembre de 1813. Esa gran fase se desarrolló en los siguientes periodos: primero, desde el regreso de Ignacio Rayón del norte y la primera campaña de Morelos hasta el asedio de Toluca, que intentó el propio Rayón, y el rompimiento del sitio de Cuautla por Morelos, término de su segunda campaña; segundo, desde el
914
inicio de la tercera campaña de Morelos y la separación física de los vocales de la junta instaurada por Rayón —con la consiguiente creación de cuatro departamentos en la insurgencia— hasta el conflicto de los vocales y el término de la cuarta campaña de Morelos con la toma del fuerte de Acapulco; y tercero, desde la cancelación de la junta y la creación del Congreso de Chilpancingo hasta el término de la campaña de Morelos sobre Valladolid, con la secuela de Puruarán, a fines de 1813 y principios de 1814.
Rayón y Morelos, continuadores de la insurrección
El movimiento se reinició con el retorno de Ignacio Rayón desde Saltillo a Zitácuaro, donde con la ayuda de Benedicto López resistió varios ataques realistas y estableció la Suprema Junta Nacional Gubernativa, a fin de coordinar la multitud de comisionados de Hidalgo, que mantenían la lucha, pero cuya falta de coordinación y subordinación era contraproducente a la misma causa. Asimismo, era necesario mostrar que la insurgencia no significaba una vulgar sedición, sino una causa legítima; para eso la junta, cuyos miembros habían sido electos por varios de los principales jefes insurgentes, comportó un principio de representación. Ellos fueron Rayón como presidente y Sixto Berdusco y José María Liceaga como vocales.
La instalación de la junta ocurrió en agosto de 1811; mientras, Morelos, que llevaba con éxito la lucha en el rumbo del sur, también fue convocado; no asistió, pero participó mediante un procurador y apoyó a la junta. Desde un principio, no estuvo de acuerdo con que se invocara al rey Fernando VII, por cuya ausencia la junta decía que gobernaba en su nombre; también así pretendía legitimarse. Los vocales explicaron a Morelos que se buscaba la independencia, pero de momento había que cubrirse con el nombre del rey, tomando en cuenta la veneración centenaria y casi general hacia un monarca idealizado. Así, con reservas, Morelos aceptó la invocación del rey como una estrategia, puesto que su objetivo, al igual que el de Hidalgo, era la independencia absoluta. Por lo demás, era consciente de que él, antes que Rayón, había sido convocado a la insurrección por su rector Hidalgo, con encomiendas precisas, sin sujeción a nadie más; por lo mismo, ya se había prevenido desde meses antes de la instalación de la junta para obrar con autonomía dentro de la insurgencia, señalando el ámbito de su jurisdicción militar, política y económica, con límites para otros guerrilleros, demarcación que después hubo de respetar la misma junta. Se trataba de la creación de la provincia de Tecpan, territorio fruto de su primera campaña.
Tanto en ésa como en gran parte de las siguientes, Morelos se movía en una geografía muy distinta a la ruta de Hidalgo. El sur por el que anduvo Morelos correspondía en buena medida a la cuenca de un gran río, el Balsas, llamado en algunos de sus tramos el Mezcala o el Zacatula. Otras regiones en las que transitó Morelos, aun cuando no formaban parte de esa cuenca, también tenían rasgos semejantes: sierras bajas y valles u hondonadas más bajas y, por consiguiente, clima caluroso, con cultivos de algodón, caña de azúcar, cacao y frutales del trópico, sin excluir el maíz; algunos minerales. Eran grandes territorios con escasa densidad de población y caminos difíciles; pocos criollos, algunos pueblos de indios y muchas castas.
Es de notar que mientras Rayón, Berdusco y Liceaga tenían que contar y mantener un trato nada fácil con los comisionados de Hidalgo, Morelos casi no los encontró, de suerte que pudo ir haciendo un ejército a su modo, para lo cual fue indispensable formar un equipo
de colaboradores inmediatos, procedentes de diversos lugares y estratos sociales. Desde la primera campaña se adhirieron los Galeana (Pablo y Hermenegildo), los Bravo (Leonardo, Nicolás y Víctor) y Vicente Guerrero. El carisma de Morelos los atrajo y los moldeó, de manera que serían de por vida sus más fieles y eficientes discípulos y compañeros. Aunque Ignacio Rayón era el presidente de la junta y había recibido de Hidalgo el cargo de ministro universal, los otros vocales también se sentían herederos del iniciador, a quien habían tratado personalmente; ellos tenían sus propias relaciones y zonas de influencia. Los principales colaboradores directos de Rayón fueron sus hermanos: Ramón, José María, Rafael y Francisco, lo cual le aseguraba fidelidad y cohesión, pero le limitaba extensión y variedad de relaciones.
En la primera campaña, Morelos dominó la mayor parte del actual estado de Guerrero, comenzando por la Costa Grande. Luego, entre sus principales conquistas se contaron Chilpancingo, Chilapa y Tixtla; se apoderó de Acapulco, pero no del fuerte, a causa de una traición. Tampoco dominó entonces la Costa Chica, que se mantendría fiel al realismo. En la segunda campaña, se adhirieron a la causa dos personajes de primera línea, Mariano Matamoros y José Manuel Herrera, ambos clérigos, pero uno de talento militar y otro intelectual. Luego de conquistar Izúcar, el apodado “Rayo del Sur” se enfiló hacia Puebla, que tal vez hubiera podido tomar, pero hubo de cambiar de ruta al saber que la junta pedía auxilio por la proximidad de Calleja. Se adelantó Hermenegildo Galeana y tomó Taxco. Morelos lo siguió y venció en Tenancingo, pero ya no continuó, porque la junta había abandonado Zitácuaro dirigiéndose al fuerte de Tenango, donde tampoco pudo permanecer ante la embestida realista. Entonces los miembros de la junta se trasladaron a Sultepec, donde siguieron impulsando el movimiento. Ahí se unió José María Cos, quien promovió el periodismo y lanzó un Plan de Paz y de Guerra. Morelos también hubo de replegarse a Cuautla, donde resistiría y rompería el sitio impuesto por Calleja, del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812. Pérdida grande fue la de Leonardo Bravo, apresado y ejecutado. Mientras tanto, Ignacio Rayón había emprendido una campaña en el valle de Toluca con objeto de tomar aquella población. Aun cuando no lo logró, distrajo a parte del ejército realista, impidiendo que concurriera al sitio de Cuautla. Consecuencia de ese sitio fue la retirada de la insurgencia de varios puntos como Chilapa y Chilpancingo.
Campañas victoriosas de Morelos y avatares de la Suprema Junta
El gobierno virreinal imaginó que Morelos ya no era mayor peligro; sin embargo, resurgió con sus capitanes en una tercera campaña reconquistando aquellas poblaciones. Enseguida auxilió con éxito a Valerio Trujano, sitiado en Huajuapan. Para su suerte, en el rumbo de Puebla y Veracruz habían emergido nuevos guerrilleros de la insurrección, entre ellos el padre Sánchez, que tomó Tehuacán. Morelos permanecería en esa población por meses, en el intento de rehacerse y reorganizar tanto a sus ejércitos como la administración.
En esa población recibió de parte de Ignacio Rayón un documento de la mayor importancia: los “Elementos de nuestra Constitución”, un proyecto en que se precisaban los objetivos de la causa, se consagraban varios derechos y garantías y se fijaba el funcionamiento de la junta y de otros organismos del movimiento. El Rayo del Sur le hizo varias observaciones, desde luego, como criticar de nueva cuenta la invocación al rey; pero, independientemente de ellas, esos “Elementos”

tuvieron cierta vigencia durante un año. Al poco tiempo, el propio Rayón y los demás vocales asociaron a Morelos como cuarto vocal de la junta y le dieron el nombramiento de capitán general, grado que también se adjudicaron ellos.
Una razón de estas novedades era que los caudillos habían adoptado un nuevo modelo de organización de la insurgencia: desde junio de 1812, todo el territorio insurgente se dividía en cuatro departamentos, al frente de los cuales estaría cada uno de los cuatro miembros de la junta, con facultades omnímodas: Rayón atendería el departamento del oriente, que equivalía a gran parte de lo que era la intendencia de México y secciones de otras, como el extremo oriente de Michoacán, y fijó su sede en Tlalpujahua; Berdusco estaría al frente del departamento del occidente, que comprendería las intendencias de Michoacán y Guadalajara; Liceaga el del norte, con Guanajuato y San Luis Potosí, y Morelos se quedaría con el sur, esto es, la provincia de Tecpan y donde adelantaba sus conquistas, o sea, parte de Puebla y Veracruz. Asimismo, en Tehuacán, Morelos recibía nutrida correspondencia del grupo secreto que desde la Ciudad de México apoyaba la causa: los Guadalupes. Por medio de ellos tuvo en sus manos no pocos periódicos y otros impresos que lo pusieron al tanto de las nuevas corrientes políticas sobre el pueblo como fuente de la soberanía, la división de poderes, las garantías individuales y el gobierno representativo. Uno de esos impresos fue la Constitución de Cádiz.
De Tehuacán, Morelos hizo una incursión hacia el norte, a efecto de recibir unas barras de plata conseguidas por otros insurgentes y reconocer el terreno para la probable campaña de Puebla: en esa ocasión tuvo un encuentro con tropas realistas de resultados parejos, presentó luego combate en Orizaba y tomó la población; pero de regreso a Tehuacán, se dividió su ejército; él se quedó con un pequeño
Santiago Hernández (activo en el siglo xix)
Ignacio López Rayón, ca. 1890
contingente y fue dispersado por el enemigo en las cumbres de Acultzingo; no fue mayor la pérdida. Vuelto a Tehuacán, concentró sus fuerzas y marchó a Oaxaca, que cayó en su poder en pocas horas. En las semanas siguientes, varios de sus subordinados se apoderaban de toda la provincia, mientras que Nicolás Bravo obtenía victorias en la provincia de Veracruz y ponía en jaque la comunicación de ese puerto con la Ciudad de México.
Entre tanto, los demás miembros de la junta, de junio de 1812 a enero de 1813, llevaban adelante la causa, y aunque no tuvieron victorias espectaculares como las de Morelos, lograron mantener extensos territorios bajo su control. Ignacio Rayón, aunque no sin dificultad, consiguió la subordinación de los guerrilleros de la familia Villagrán, de Huichapan, así como la inspección de la insurgencia en Zacatlán, donde operaba Francisco Osorno. Su hermano Ramón alcanzó varios triunfos importantes. Ignacio, además, promovió el periodismo insurgente con la continuación del Ilustrador Americano y la edición del Semanario Patriótico Nacional, a cargo de Andrés Quintana Roo. Durante unas semanas se trasladó de Tlalpujahua a Huichapan y ahí celebró por primera vez el “Grito” de Hidalgo en 1812.
Sixto Berdusco dominaba gran parte de Michoacán y varios de sus subordinados, como Manuel Muñiz, mantenían a raya al enemigo. Por su parte, la gente de José María Liceaga se apoderaba en el Bajío de convoyes que hacían la ruta MéxicoGuadalajara, y en Yuriria se publicaba otro periódico insurgente. Por lo demás, el doctor José María Cos también tomó las armas y tuvo éxitos en el norte de Guanajuato.
Así las cosas, el panorama de la insurrección en la segunda mitad de 1812, sobre todo al final, presentaba el periodo de mayor empuje organizado, con éxitos importantes en lo militar, con una cuidada administración de los recursos y con una unidad política de los cuatro caudillos. De esta manera, el valle de México y zonas inmediatas se vieron entonces circundados por dos medias lunas: una por el norte y el oeste, que correspondía a los territorios de Rayón, Liceaga y Berdusco, y otra por el sur y el oriente, donde operaban Morelos y sus capitanes. Sin embargo, las expectativas que tenía Morelos a raíz de la conquista de Oaxaca, en el sentido de contar con mayores recursos, sobre todo humanos, no se cumplieron. La atención administrativa de la causa creció tanto que impidió a Morelos tener el acercamiento necesario con las bases sociales de la provincia de Oaxaca, como sí lo había tenido en la provincia de Tecpan, de modo que su poder de convocatoria para reclutar nuevos soldados no pudo ejercerse como antes. Hubo intentos de reclutamiento y adiestramiento, pero no cuajaron, por lo cual no se contaría con nuevos ejércitos. A pesar de ello, luego de la conquista de Oaxaca, aún era oportuno marchar sobre Puebla o México, pues se contaba con el apoyo de los otros vocales. Pero el Caudillo del Sur prefirió otro derrotero: Acapulco. Se imaginaba que su conquista llevaría poco tiempo, de manera que luego podría volver al centro; pero se equivocó, pues el asedio al fuerte de San Diego se prolongaría durante meses.
Mientras, ocurrieron dos series de acontecimientos fatales para la causa: por un lado, el fortalecimiento y la reorganización del poder


916 virreinal, con Calleja al frente; y otro, la grave desavenencia entre los otros miembros de la junta. Se malquistaron Berdusco y Liceaga contra Rayón, porque éste se introdujo a Michoacán pretendiendo ejercer autoridad superior. Llegaron al extremo de proscribirse unos a otros y perseguirse. Morelos se fue enterando tardíamente cuando sitiaba Acapulco. Para remediar la crisis, propuso reiteradamente que se nombrara un quinto vocal y se reunieran todos en Chilpancingo. No le hicieron caso.
El Congreso de Chilpancingo y el ocaso de la estrella
Ante la negativa de un avenimiento por parte de los enemistados, Morelos adoptó una iniciativa presentada por Carlos María de Bustamante: crear un nuevo organismo en lugar de la junta, esto es, un Congreso, por instalarse en Chilpancingo. En realidad, era una propuesta que venía desde Hidalgo. Esto significaba la cancelación de la junta. Al mismo tiempo, Morelos asumía el principio de la división de poderes al diseñar un nuevo modelo de organización de la causa. A pesar de que se cancelaba la junta, Morelos invitó con insistencia a sus desavenidos miembros a que se integraran al Congreso de manera automática, sin necesidad de elección, puesto que ellos ya tenían una representación al haber sido electos en agosto de 1811 por una asamblea de guerrilleros de diversas partes del país. Berdusco aceptó pronto, pero Liceaga y Rayón tardaron. El primero representaría a Michoacán y los otros a Guanajuato y Guadalajara, respectivamente. Hubo dos elecciones formales: la de José María Murguía por Oaxaca y la de José Manuel Herrera por Tecpan. Ante la necesidad de que el Congreso empezara a funcionar, Morelos designó tres diputados más con carácter de suplentes: Carlos María de Bustamante por México, Andrés Quintana Roo por Puebla y José María Cos por Veracruz. La tardanza
en acudir por parte de Liceaga y sobre todo de Rayón se debía a que, al integrarse como diputados, tendrían que dejar todo mando militar y todo gobierno, para dedicarse únicamente a su labor de diputados. Para Rayón, que obviamente dejaba por fuerza la presidencia que había ejercido, los cambios significaron un golpe de Estado, pero hubo de resignarse por lo pronto.
Morelos previamente había diseñado un “Reglamento del Congreso”, cuya redacción encomendó a Andrés Quinta Roo. En ese documento se establecía un poder Ejecutivo, con un generalísimo al frente, con grandes facultades, al prescribir, entre otras cosas, que el Congreso le facilitaría “cuantos subsidios pida de gente o de dinero para la continuación de la guerra”. El 14 de septiembre de 1813, en el interior de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, se llevó a cabo la instalación solemne del Congreso, al que concurrieron sólo cuatro de los ochos diputados. Pero había no pocos oficiales de alta graduación. Morelos pronunció un discurso para cuya elaboración había colaborado el ausente Bustamante. Acto seguido, el secretario Juan Nepomuceno Rosains dio lectura a un documento escrito por Morelos, cuyo título era “Sentimientos de la Nación”.
Los principales antecedentes de los “Sentimientos” son el bando dado por Morelos en El Aguacatillo por instrucciones de Hidalgo, los “Elementos de nuestra Constitución” de Rayón, otro bando de Morelos en Oaxaca y la Constitución de Cádiz. Los “Sentimientos” recapitulan, corrigen y reformulan propuestas y declaraciones vertidas en esos antecedentes. Morelos, además, incorporó por primera vez reclamos del pueblo percibidos por él a lo largo de su vida y no considerados hasta entonces en documentos de la dirigencia insurgente, como la equidad socioeconómica, expresada en el sentimiento 12. Morelos deseaba que tales puntos, los reelaborados y los innovados, fueran la guía en las deliberaciones del Congreso por él convocado

Orden de la regencia del reino referente a la publicación y formalidades para el juramento de la Constitución, 10 de mayo de 1812
Semanario Patriótico Americano, núm. 2, México, Imprenta de la Nación, 26 de julio de 1812
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Bandera con la que se ganó el castillo de Acapulco, ca. 1820
y que finalmente formaran parte de la Constitución. Paralelamente a la convocatoria del Congreso, Morelos había hecho otra a los oficiales de toda la insurgencia, de coroneles para arriba, a fin de que eligieran de entre los cuatro capitanes generales al generalísimo, que al mismo tiempo sería el titular del poder Ejecutivo. Se reunieron en efecto en Chilpancingo la mayoría de dichos oficiales y el voto unánime fue a favor de Morelos el 15 de septiembre. Conforme a uno de los “Sentimientos”, el Congreso declaró la Independencia el 6 de noviembre de 1813.
Mientras tanto, Mariano Matamoros obtenía brillantes triunfos, primero en Tonalá contra un ejército realista procedente de Guatemala, y luego en Agua de Quechula, camino de San Agustín del Palmar. Por su parte, Nicolás Bravo también vencía en Coscomatepec y luego evadía el sitio. Pero en otras partes la insurgencia iba en retroceso. Tal era la situación de los departamentos que habían regenteado los miembros desavenidos de la junta. Se habían perdido Tlalpujahua y el fuerte de la isla de Yuriria, construido por Liceaga. No menos grave era que entre los soldados y los simpatizantes de la causa en esos territorios se habían suscitado el desconcierto y el desaliento ante la crisis de la junta y ante la ausencia de quienes los habían dirigido. Por otra parte, el peso administrativo de toda la insurgencia recayó sobre Morelos desde que tomó la decisión de suprimir la junta. El jefe político distraía constantemente al caudillo militar, que además
no tenía la infraestructura burocrática suficiente para tamaño peso. El gobierno virreinal en cambio sí contaba con ese aparato y Calleja lo estaba haciendo funcionar con eficiencia. Tampoco contaba la insurrección con un verdadero centro geopolítico, que contribuyera a la necesaria unidad, pues las funciones estaban divididas entre Tecpan, Oaxaca y Chilpancingo, lugar este último que resultaba insuficiente, bien que Morelos señalara su posición equidistante del resto.
No tardó Morelos en diseñar sigilosamente su siguiente campaña. Ni siquiera lo comunicó a los diputados del Congreso, que lo tomarían como un agravio. El objetivo era Valladolid, su ciudad natal. Y aunque sabía que su guarnición no pasaba de 800 hombres, fue concentrando, ya de camino, a la mayor parte de sus mejores tropas en número de 5 mil soldados. La razón era que, una vez tomada Valladolid, el generalísimo planeaba hacerse fuerte ahí y en el Bajío, marchar luego a Guadalajara y adueñarse de todo el occidente. Pero el traslado de un ejército tan grande desde tierras bajas hasta trasponer la alta sierra central fue más lento de lo previsto, pues se sumó una persistente lluvia. De tal manera, fueron llegando, no sin gran fatiga, a la loma de Santa María, frente a Valladolid, entre el 21 y el 23 de diciembre.
Se supo que varios contingentes realistas ya venían en auxilio de Valladolid al frente de Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide. Hermenegildo Galena estaba impaciente por entrar en combate. Su tropa y la de Nicolás Bravo se apresuraron a entrar en la población por su parte oriental; lo estaban logrando cuando llegaron De Llano e Iturbide y pusieron a los insurgentes entre dos fuegos, con su consiguiente gravísima derrota. Al día siguiente, 24 de diciembre, mientras Matamoros pasaba revista a su tropa por la tarde, Iturbide, en un movimiento rápido y audaz, penetró con caballería por entre sus filas y subió inesperadamente a la loma de Santa María, donde, al amparo de la noche que entraba, provocó la confusión entre los insurgentes,
917
Hacia una Constitución promulgada y vigente
El Congreso atribuyó a Morelos la mayor responsabilidad en las derrotas. En consecuencia, lo despojó del poder Ejecutivo para asumirlo la propia corporación, que también desconoció el “Reglamento” que Morelos le había dado. Aumentó, por mera designación, el número de diputados hasta dieciséis, y uno de los nominados fue el propio generalísimo, diputado por Nuevo León, como ridícula compensación del despojo. Pero no se pudo integrar a la corporación, porque inmediatamente fue comisionado, con una tropa muy reducida, para que fuera a quemar Acapulco, inutilizar el fuerte y ejecutar a los prisioneros realistas que había en la costa, en represalia por la muerte de Matamoros. En cambio, el Congreso condescendió con Ignacio Rayón, que fue comisionado a la defensa de Oaxaca, que no llevó a cabo, y luego entró a la provincia de Puebla con pretensión de mando, lo que originó otro grave conflicto en la insurgencia, pues el Congreso había encomendado esa provincia a Juan Nepomuceno Rosains. Liceaga y Berdusco, por su parte, al ser capitanes generales dentro del Congreso, tendrían mayor poder en decidir sobre las tropas, pues la corporación también detentaba el poder Ejecutivo.
918 que pelearon entre sí y se dispersaron. Días después, con los que se fueron reuniendo, que aún eran muchos, pero desmoralizados, se presentó batalla en Puruarán, donde los insurgentes también fueron vencidos. Entre los prisioneros estuvo Matamoros, que a los pocos días sería ejecutado.
Cumplida su ingrata comisión en la costa, Morelos trató de encontrarse con el Congreso, pero los diputados no querían resentir su influjo y tomaron otras rutas. Entonces Morelos experimentó por meses una profunda depresión. La fue superando en escondidos ranchos del sur de Michoacán, como los de Aguadulce y Atijo, donde se esforzaba por reclutar gente, allegarse recursos y construir algún fuerte, pero fue muy poco lo que pudo lograr, pues el Congreso se reservaba la disposición de los escasos recursos. Se ocupaba además la corporación en elaborar la esperada Constitución, cosa que llevaba a cabo también al amparo de remotas haciendas, como la de Tiripetío, en territorio de Tuzantla, y la de Santa Efigenia, no lejos de Urecho. Finalmente, el Congreso se dejó encontrar por Morelos y éste alcanzó a colaborar en los últimos artículos de la Constitución. A las pocas semanas, el 22 de octubre, se promulgó el “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana”, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, que retomaba principios de la soberanía y de la ley, la división de poderes y los derechos del ciudadano, para luego definir la formación, la estructura y las facultades de cada poder.
El poder Ejecutivo sería un triunvirato, con presidencia rotativa, y cada año habría de salir uno y ser nombrado otro. Fueron designados tres: José María Liceaga, Morelos y Cos. En general, la Constitución de Apatzingán creó un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, al revés de lo que Morelos había establecido en el “Reglamento”, pues ahora los miembros del Ejecutivo no podrían mandar personalmente a ninguna fuerza armada, “a no ser en circunstancias muy extraordinarias y entonces deberá preceder la aprobación del Congreso”. Asimismo, en materia financiera, las facultades del Congreso eran mucho mayores. El poder Judicial no pudo establecerse formalmente, sino hasta marzo de 1815, como veremos.
Aprobada y promulgada la Constitución, comenzó a funcionar un Congreso constitucional. Los diputados y demás dirigencia insur
Luis Montes de Oca, El excelentísimo ciudadano teniente general presbítero Mariano Matamoros, en José Joaquín Fernández de Lizardi, Calendario histórico y pronóstico político, lámina 15, México, 1824
gente no daban nombre a tal diferencia. Simplemente era el Congreso antes y después de la promulgación del “Decreto constitucional”. Pero me parece conveniente dar el nombre apropiado a esa distinción, que implicaba tareas diversas. Ese Congreso constitucional funcionó de fines de octubre de 1814 a fines de diciembre de 1815. Podemos distinguir tres periodos en esa su breve historia de catorce meses. El primero va del 24 de octubre de 1814 al 5 de mayo de 1815 y sus principales lugares de residencia fueron Apatzingán y sobre todo Ario. El segundo va del 5 de mayo al 5 de septiembre de 1815 y tuvo como principal residencia la hacienda de Puruarán. El tercer periodo cubre del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 1815, cuando el Congreso emprendió la peregrinación de Uruapan a Tehuacán.
Reconfiguración del Congreso e instalación del Supremo Tribunal Una de las principales tareas del Congreso fue elegir nuevos diputados. Esto era una atribución consagrada en el artículo 60 del “Decreto constitucional”, que a la letra dice: “El Supremo Congreso nombrará por escrutinio y a pluralidad de votos diputados interinos por las provincias que se hallen dominadas en toda su extensión por el enemigo”. Sin embargo, no hubo un cambio total inmediato; permanecieron por unos meses algunos de los que habían sido diputados constituyentes. Pero a lo largo de los catorce meses de vida, el Congreso constitucional se fue renovando paulatinamente hasta su totalidad. La renovación se fue dando porque algunos diputados terminaron su periodo, que había arrancado desde la creación de la junta de Rayón; otras curules quedaron vacantes por la reubicación de sus propietarios en el poder Ejecutivo, como Liceaga, Cos y Morelos; uno murió de enfermedad, Manuel Alderete, y otro, Sabino Crespo, el diputado por Oaxaca, había sido ejecutado en Apan por realistas. Una lamentable renuncia fue la de Andrés Quintana Roo, porque varios de sus colegas diputados lo hacían —decía él mismo— objeto de “burletas y desprecios”. Y dijo algo más grave: que no quería ver ya “las inepcias y juegos con que se divierten en las sesiones”. Así pues, los diputados nombrados en ese periodo fueron Ignacio Ayala, Rafael Argüelles, José María de la Luz Izazaga e Ignacio Alas, todos ellos licenciados abogados; José Ignacio Couto, sacerdote doctor en teología; Manuel Muñiz, militar general y sin profesión identificada; José Ignacio Pagola, Pedro Villaseñor, José María Anzorena y José Ignacio González, indio, como el constituyente Moctezuma. El segundo rasgo del Congreso en ese periodo, compartido con el poder Ejecutivo, fue la estabilidad de la que gozaron. Los triunfos obtenidos por insurgentes en la isla de Mezcala y en Cóporo, así como la preponderancia que seguía teniendo Osorno en los llanos de Apan y la tenaz guerrilla por otros rumbos, habían permitido una cierta seguridad a la dirigencia insurgente en Ario durante el primer cuatrimestre de 1815.
Así, la erección del Supremo Tribunal de Justicia se haría en Ario. No fue fácil conformar a todo el personal, que mínimamente habría de componerse de cinco individuos, esto es, ministros, dos fiscales y secretarios. Fue, pues, una de las tareas del Congreso de diciembre de

1814 a principios de marzo de 1815. No se conoce el documento oficial de la erección y ni siquiera con absoluta certeza la fecha precisa. Por inferencia se ha señalado el 7 de marzo de 1815. Arengaron en el acto el diputado Alas y por el gobierno el doctor Cos, y presidió dicho tribunal Sánchez Arriola. Además, se integraron otros tres ministros: José María Ponce de León, Antonio de Castro y Mariano Tercero; el secretario de lo civil, Pedro José Bermeo, y probablemente Juan Nepomuceno Marroquín como oficial mayor. A pesar de las limitaciones que imponía el estado de guerra, el tribunal funcionaría, bien que reducido a atender casos principalmente de la cercana insurgencia, pues era muy difícil o imposible que avocara juicios lejanos.
Dispersión y nueva reunión de los poderes: el espejismo de una alianza
A fines de abril de 1815, Agustín de Iturbide, con anuencia del virrey Calleja, concibió un plan para acabar con las cabezas de la insurrección. En operación fulminante salió del Bajío y ya se encontraba en las inmediaciones de Ario el 5 de mayo. Por fortuna, las corporaciones habían recibido aviso poco antes. Así, los individuos del Congreso y del tribunal se dieron a la huida oportunamente desde la mañana. Morelos, Cos y Liceaga permanecieron hasta la tarde y tuvieron tiempo de sacar imprenta y archivos. El resto de mayo de 1815, los individuos de los tres poderes anduvieron dispersos. El conato de Iturbide por aprehender a los dirigentes de la insurrección se inscribía en la preocupación del gobierno virreinal, que a pesar de las derrotas de Morelos y de conservar las principales poblaciones, no había logrado reconquistar enormes territorios en poder de la insurrección, esto es, innumerables pueblos y localidades rurales, según lo reconocían tanto el obispo Manuel Abad y Queipo como el virrey Félix María Calleja.
Además, como Fernando VII había vuelto a ocupar el trono de manera absoluta desde la primera mitad de 1814, abolió la Constitución de Cádiz, que todos habían jurado, incluidas en la Nueva España las autoridades virreinales. Esto las desprestigió y disgustó a no pocos españoles y criollos de ideas liberales, aunque no fueran insurgentes, y vieron en cambio que los rebeldes contaban con una Constitución. Es decir, la bandera de las nuevas corrientes políticas, que había adoptado el gobierno español en Cádiz, ahora era objeto de rechazo y se dejaba que los insurgentes la retomaran en forma exclusiva. Así pues, la causa insurgente no sólo tenía por objeto la conquista de territorios, sino la asunción de los principios que consagraban las libertades y rechazaban el despotismo.
Conscientes de todo ello, los dirigentes de la insurgencia mantenían una fe inquebrantable en su causa, y así, a fines de mes y principios de junio, varios diputados se fueron reuniendo en Huetamo y otros en Uruapan. Finalmente, ellos y los miembros del Ejecutivo y del tribunal se congregaron en la hacienda de Puruarán. El principal motivo de que se reunieran los tres poderes no era simplemente reanudar el ejercicio ordinario de sus facultades. Había otra razón de trascendencia y apremio: responder a una propuesta de obtener la ayuda de Estados Unidos, que partía de José Álvarez de Toledo. Era un cubano que, como diputado a Cortes en Cádiz por Santo Domingo, se había inscrito en la logia de Caballeros Racionales. En carta a la dirigencia insurgente solicitaba Álvarez su venia y el apoyo del gobierno insurgente para proseguir en una supuesta campaña que estaba llevando a efecto, a fin de penetrar en el norte de la Nueva España. Adjuntó a la carta ocho anexos documentales. En general, los tres poderes de la insur
gencia le creyeron, bien que con algunas reservas, manifestadas especialmente por Morelos.
Entre las recomendaciones que hacía estaba la redacción de un manifiesto por parte del Congreso que justificara el movimiento insurgente. Así, el 28 de junio, en conformidad con la primera instrucción del 15 de febrero, publicaron un manifiesto a todas las naciones en trece puntos. La mitad del manifiesto hace un resumen de los sucesos que habían conducido al inicio de la insurgencia, lo que refiere de forma extraña y aun falsa, suponiendo que el cura Hidalgo y sus compañeros se lanzaron a la lucha para que los diputados que partían a Cádiz tuvieran un desempeño totalmente eficaz y así ya no se abusara de nuestra docilidad y moderación. Tamaña distorsión de la realidad contradice los hechos del 16 de septiembre de 1810. En el siguiente punto del manifiesto, el nueve, está la clave de la distorsión: “Nuestros designios, ya se ve, que no se terminaban a una absoluta independencia, proclamábamos, voz en cuello, nuestra sujeción a Fernando VII”. Esto no corresponde a Hidalgo ni a Morelos, aunque sí a Ignacio Allende y a Ignacio Rayón. En otras palabras, el manifiesto de Puruarán estaba dando una visión parcial de la historia del movimiento. Por ello trataba de hacer creer que el movimiento de Hidalgo había sido fortalecer el desempeño de los diputados en la integridad de la monarquía. En otras palabras, se avalaba el fidelismo o fernandismo de una parte de la insurgencia que, a diferencia de Hidalgo y Morelos, creían ingenuamente en la bondad del rey, ajeno al despotismo. La vuelta de éste reimplantando el absolutismo sacó de su pertinacia a los fidelistas, que dominaban a la sazón en la dirigencia insurgente. Y hasta entonces se pronunciaban por la independencia absoluta y condenaban a su deseado Fernando como rey degradado.
El objetivo del manifiesto era explicar en términos de licitud y legitimidad el porqué de la guerra insurgente, el porqué del inicial fernandismo y de su repudio final. Les parecía mal y peligroso a los autores del manifiesto que, desde fecha tan temprana como septiembre de 1810, ya se pretendiera romper con una monarquía reconocida por las naciones ilustres del mundo. Es la visión de unos criollos que no habían compartido las metas independentistas de Hidalgo y Morelos sino muy tardíamente. Esto les venía bien, a fin de quedar a cubierto de ser vistos en su inicio como vulgares sediciosos.
Para entonces, los diputados que suscribieron el manifiesto fueron los siguientes: José Pagola, diputado por Guadalajara, presidente; Antonio de Sesma, diputado por Veracruz; licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala; Manuel Muñiz, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José María de Izazaga, diputado por Querétaro; José Mariano de Anzorena y Foncerrada, diputado por Michoacán; José Ignacio González, diputado por Guanajuato; licenciado Ignacio Alas y Arnais, diputado por Puebla; Pedro Villaseñor, diputado por Oaxaca; licenciado Ignacio de Ayala, diputado por Zacatecas; licenciado José Manuel Herrera, diputado por Tecpan, y doctor Francisco Argándar, diputado por el Potosí. Faltaban varios que andaban en comisión o con permiso: licenciado Carlos María de Bustamante, diputado por México; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; licenciado, Francisco Ruiz de Castañeda, diputado por Sonora, y doctor José Ignacio Couto, diputado por Yucatán. En la misma fecha del manifiesto, 28 de junio, José Manuel Herrera figura ya como ministro plenipotenciario “cerca del Soberano Congreso de los Estados Unidos del Norte de América”. El Congreso atendió otra indicación:
hacer la bandera oficial. Pero fue más lejos: creó tres banderas y el escudo nacional, persuadido de “aparecer en el mundo con todos los caracteres y señales que según el derecho de gentes indican un gobierno supremo y libre de toda dominación extranjera”. Algunos diputados, llevados de su convicción de conjurar todo caudillaje militar, tuvieron la iniciativa de poner un freno al inmenso poder que se le estaba dando al cubano Álvarez de Toledo, de tal suerte que el 4 de julio se expidió un decreto con un reglamento de cincuenta y siete artículos, por el que se creaba la Junta Subalterna Gubernativa Provisional de las Provincias Internas, con la razón expresa y vaga de que esas provincias estuviesen “regidas y gobernadas de una manera conveniente”. Conforme a otra de las instrucciones de Álvarez, el Ejecutivo de la América mexicana se dio a la tarea de redactar una carta al presidente de Estados Unidos, que a la sazón lo era James Madison. Además, Álvarez había mandado, como condición de éxito, que le remitieran “inmediatamente todo el dinero que haya en efectivo”; además de un millón de pesos en libranzas. El Congreso fue sumamente liberal en lo segundo y escaso en lo primero. El 14 de julio expidió un decreto por el que autorizaba al poder Ejecutivo a fin de que empeñara fondos de la nación hasta por 25 millones de pesos. Ese mismo día, Morelos y Liceaga, como poder Ejecutivo, contraían esa letra en la persona del ministro José Manuel Herrera “para que haga de ella el uso conveniente con arreglo a las instrucciones que se le han dado”. En cuanto al efectivo, no le pudieron dar a Herrera por entonces más que 15 mil pesos en una primera partida y luego, en otra, 13 mil. Pero no era el único que marchaba al extranjero. Como su secretario iba Cornelio Ortiz de Zárate y como capellán el dominico Tomás Pons, párroco de Cutzamala. Además, se comisionó a Antonio Peredo para establecer una marina nacional y se le habilitó con mil pesos, en tanto que a Pedro Elías Bean se le autorizó para corso, dándole 7 mil pesos, que con 7 mil que él pondría, se haría de un barco, de modo que “de las presas que hiciere daría la mitad al Congreso, a más del casco de los buques y su armamento, que lo cedería por entero”.
Mucho tiempo y energías se gastaron en la ilusión de aquella alianza, aun cuando había otros pendientes graves, como la organización de la hacienda pública. Así, a pesar de nuevas derrotas en el frente bélico, el Congreso se daba a la tarea de reformar el sistema tributario, pues, por una parte, había quienes padecían continuas exacciones porque así se estilaba, mientras que otros con mayor solvencia no contribuían. De esta manera, el Congreso sancionó la ley fiscal el 14 de agosto, por la que se dividió a la población en clases y subclases, de acuerdo con sus bienes, empleos e ingresos, de suerte que el impuesto fuese proporcional. Este impuesto proporcionado resultaba más equitativo, pero quizá pareció complicado a algunos y difícil de llevar a la práctica dadas las circunstancias, por ello tardó en pasar al Ejecutivo y en que éste lo publicara. No sería sino hasta el 14 de octubre. Sin embargo, esa ley fiscal seguiría vigente en la insurgencia michoacana hasta 1818.
Independientemente de estas contribuciones a título personal, el fisco del gobierno insurgente comprendía otros rubros: primero, lo

921 que producían las haciendas de las que estaban apoderados los insurgentes, que sumaba al año casi un millón de pesos; luego, lo que exigían los diversos comandantes de los que hacían el trajín o comercio, cuyo monto era irregular y servía para mantenimiento de las divisiones respectivas; enseguida, los impuestos a las carnicerías, que producían muy poco; la alcabala, que consistía entre el 4 y el 6 por ciento de la mercancía y cuyo producto efectivo también era irregular, pero en todo caso, poco; finalmente, algún donativo y el botín de las victorias. Aparte estaban los ingresos del diezmo y de la bula de la Santa Cruzada.
Tarea no grata para el Congreso fue enfrentar la desobediencia del doctor Cos, que desde junio se había separado del Ejecutivo para tomar mando de armas. No sólo eso, cuando se consideró fuerte en Zacapu, lanzó un manifiesto contra el Congreso exigiendo su disolución por ineptitud y tiranía, así como la vuelta de Morelos y Rayón a encabezar toda la insurgencia. El Congreso puso a prueba una vez más la lealtad de Morelos y le encomendó sujetar al sedicioso, pero con corta tropa. Morelos lo logró fácilmente. A pesar de su disciplina y apego a la unidad de la causa, internamente daba vueltas a las críticas de Cos sobre el excesivo poder del Congreso y su ineptitud en materia militar; sin duda meditaba la escasa vigencia de la ley constitucional en las circunstancias de la guerra: “[…] siempre le pareció mal por impracticable”.
La estrategia que hubo de adoptar gran parte de las fuerzas insurgentes en esa época fue la de construir fuertes inexpugnables desde donde pudieran continuar una guerra de guerrillas que fuera debilitando al enemigo. Entre 1814 y 1815 se fueron construyendo, entre otras, las fortalezas de Cóporo, de la isla de Mezcala, de Chimilpa y de Cerro Colorado, a un lado de Tehuacán. El fuerte de Cóporo, debido a la iniciativa de Ramón Rayón, resistió invicto por varios años,
922
al igual que el de Mezcala, gracias al padre Marcos Castellanos, ayudado por los indios de San Pedro Caro. La fortaleza de Chimilpa en gran parte fue obra de Morelos, como miembro del triunvirato; aún estaba inconclusa, en cuanto a dotación de artillería, cuando fue destruido por Francisco de Orrantia, simultáneamente a la sorpresa de Iturbide sobre las corporaciones. En el fuerte de Cerro Colorado Juan Nepomuceno Rosains había plantado su cuartel general; posteriormente lo ocupó y mejoró Manuel Mier y Terán. Esto motivó, en parte, la decisión de las corporaciones de salir de Michoacán, donde ya no tenían refugio seguro, y trasladarse a Tehuacán, pues confiaban en Mier y Terán, diestro en artillería; otro motivo era aproximarse al golfo de México, por cuyas costas esperaban llegaría pronto el auxilio de Estados Unidos.
El epílogo: hacia Tehuacán y Ecatepec
En Uruapan, los miembros de los tres poderes tomaron la resolución, a principios de septiembre, de partir hacia Tehuacán. Pero no iban a dejar a la deriva ni a la sola merced del caudillaje militar las provincias de occidente que con tanto trabajo habían estado administrando y reconstruyendo política y militarmente. Por ello, echaron mano de la figura que habían recomendado a Álvarez de Toledo: una Junta Subalterna, cuya integración se llevó a cabo el 21 de septiembre. Después de discutir si convenía partir en grupos por separado o todos juntos, se acordó que juntos y se programó la salida para el 29 de septiembre. Mas a la hora de salir, los diputados sólo eran cuatro de los que habían suscrito el manifiesto de Puruarán: José Sotero de Castañeda, Ignacio Alas, Antonio Sesma y José Ignacio González, y uno más, Francisco Ruiz de Castañeda. Por parte del Supremo Tribunal iban José María Ponce de León, un licenciado Martínez y Antonio de Castro. Del poder Ejecutivo marchaban Morelos, Cumplido y Liceaga, pero éste a los quince días partiría al Bajío. Además, iban secretarios de los tres poderes y, de capellán del Congreso, José María Morales. Al frente de todos, el Congreso designó a Morelos, a quien incluso le otorgó el mando de la tropa, que en ese momento no era mucha, pero
se preveía completar al paso por Huetamo. Bien se sabe que al pasar por Temalaca fueron alcanzados por Manuel de la Concha el 5 de noviembre; Morelos logró que las corporaciones escaparan, mientras él presentó combate, pero uno de los jefes insurgentes se acobardó y provocó una desbandada. Morelos cayó prisionero. Conducido a México, fue sujeto a dos procesos: uno llamado de las “jurisdicciones unidas” y otro de la Inquisición. Fue ejecutado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815.
Llegaron las corporaciones a Tehuacán el 16 de noviembre; pasarían luego a puntos cercanos, como Coxcatlán y la hacienda de San Francisco. Mandaba en aquella región Manuel Mier y Terán. En un principio, las relaciones fueron cordiales, pero a poco se tensaron por la escasez de recursos. El Congreso nombró nuevos diputados interinos en las personas de Juan José del Corral, Benito Rocha y Juan Antonio Gutiérrez de Terán, de tal suerte que sumarían ocho diputados. Tanto ellos como el Ejecutivo se dieron a la tarea de enterarse de los problemas de la región y empezaron a dictar providencias, como remoción de curas y moderación de sus rentas, establecimiento de escuelas en las haciendas y abasto de alimentos en los pueblos. Sin embargo, poco o nada se logró, porque las presiones aumentaron sobre Mier y Terán, quien disolvió las corporaciones el 15 de diciembre de 1815, una semana antes del sacrificio de Morelos. El Congreso, empero, tuvo sucedáneos, a pesar del declive incontenible de la insurrección. La Junta Subalterna, que pasaría a Taretan, luego a Jaujilla y finalmente a Las Balsas, fue aceptada como la suprema autoridad de la causa por la mayor parte de los guerrilleros que quedaban y siguieron invocando la Constitución de Apatzingán.


guadalupe jiménez codinach *
Desde el silencio…
El periódico El Amigo de las Damas, publicado en Cádiz el año de 1813, dirigido a las mujeres, señalaba lo siguiente:
Es verdad que [los hombres] nos hemos reservado el ejercicio de la autoridad, pero vuestra civilización y naturaleza os atribuyen la persuasiva; a nosotros nos toca formar las leyes, a vosotras las costumbres; nosotros discutimos y deliberamos con solemnidad y pompa, vosotras podéis reformar los abusos desde el silencio de vuestro retiro.1
El periódico llamaba a las mujeres “[…] mitad encantadora de la sociedad, autoras de mil bienes”,2 pero ciñe su papel en la comunidad al de velar por las costumbres, a persuadir y a no participar en las decisiones, ya que la autoridad estaba reservada a los hombres, lo mismo que legislar. Las mujeres, por su naturaleza y civilización, podían reformar los abusos, pero sólo desde el silencio del hogar, desde del retiro del espacio doméstico.
Ciertamente, en aquel amanecer del siglo xix, la monarquía española era una unidad compuesta por reinos, virreinatos, capitanías generales y provincias, unidad a la cual perteneció la Nueva España hasta 1821, un virreinato cuya mitad de la población eran mujeres, destinadas a velar por su familia, a cuidar de la educación de los hijos e inculcarles el respeto a las leyes y autoridades; con más de la mitad de la población de menores de dieciséis años, sujetos a toda suerte de vaivenes, peligros, enfermedades, violencia de los alzados y de la contraofensiva virreinal, y con más de la mitad de pobladores de diversas etnias indígenas.
Desde el año de 1808, dicha monarquía y sus diversos territorios entraron en crisis. La invasión del ejército francés a la España de Carlos IV, el levantamiento del pueblo de Madrid aquel memorable 2 de mayo, cuando los madrileños indignados y enfurecidos, hombres, mujeres, ancianos y niños, ante la presencia de los soldados franceses del cuñado de Napoleón, Joaquín Murat, lugarteniente del reino, se levantaron casi sin armas en defensa de la libertad de su patria.
Estas noticias y la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII en favor de Napoleón I fue, en palabras de Carlos María de Bustamante, “el botafuego de la revolución”, que inició trece años de violencia y decadencia en la Nueva España. Podríamos preguntar si ese periodo inédito en la historia virreinal de nuestro país fue ajeno y no dejó
impronta en la mitad de la población de unos seis millones de habitantes que eran del sexo femenino, de niños menores de dieciséis años y de una mayoría de indígenas.
Ciertamente, ese gran número de pobladores de la Nueva España fue actor y testigo de esa época de gestación del nacimiento de México como nación independiente y soberana, de la fundación del Estado mexicano en 1821. Y, a pesar del silencio de sus voces, acalladas por una historiografía del siglo xix y parte del siglo xx que raramente describió el papel que desempeñó esa “mitad encantadora” de novohispanas, de niños e indígenas, en las más de 844 batallas que se recuerdan de esa guerra civil, ¿cuántos fueron testigos de ellas? ¿Qué fue de esa mitad de pobladores de la Nueva España, en las 137 acciones de guerra en Michoacán, 133 en Guanajuato, 82 en el actual Estado de México, 47 en Oaxaca, 39 en la Nueva Galicia (actual estado de Jalisco y parte de Zacatecas), 31 en el actual estado de Hidalgo, 17 en el actual estado de Morelos, 17 en Texas, 12 en San Luis Potosí y 9 en Nayarit?3
Toda suerte de preguntas vienen a la mente: ¿cómo se transformó el hogar de tantas familias que vivían en relativa calma antes del fatídico 15 de septiembre de 1808, cuando entre las once y las doce de la noche unos 330 individuos embozados se internaron en el Palacio Virreinal y aprehendieron al virrey don José de Iturrigaray y a su familia y los enviaron a España, sin ser los amotinados castigados por haber dejado a la Nueva España sin autoridad por dos años, hasta que fue enviado el virrey don Francisco Xavier Venegas como autoridad legítima y llegó a la Ciudad de México el viernes 14 de septiembre de 1810?
La zozobra, la incertidumbre, la delación envenenaron el ambiente en ciudades como México, Valladolid, Guanajuato, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y villas como San
* Investigadora independiente, México.
1 Citado en Beatriz Sánchez Hita y Marieta Cantos Casenave, “La mujer en la tribuna pública en España y América en la Guerra de Independencia, 18081814”, en Moisés Guzmán Pérez (ed.), Mujeres y revolución en la Independencia de Hispanoamérica, Morelia, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Secretaría de la MujerGobierno del Estado de Michoacán, 2013, p. 31.
2 Ibid
3 Guadalupe Jiménez Codinach, “María Josefa Ortiz de Domínguez: esposa, madre y benemérita de la patria mexicana, 17731829”, en Patricia Galeana (coord.), Mujeres protagonistas de nuestra historia, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Secretaría de Cultura, 2018, pp. 1819.
Miguel el Grande, Celaya y León, en donde se reunían personas en tertulias en las que se comentaba lo sucedido al virrey Iturrigaray y a los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México, capital del virreinato, rumores que fueron compartidos por hombres y mujeres y que afectaron la tranquilidad de los hogares, donde los niños, aparentemente invisibles, escucharon y percibieron la angustia de sus progenitores.
Al decir de César Bona, maestro aragonés, “[…] pensamos mucho en los niños, pero se nos olvida pensar como niños”,4 y, si aun hoy, en el siglo xxi, se mira a la infancia y a la adolescencia desde la adultez y no los escuchamos ni nos ponemos en su lugar, imaginemos la situación hace más de doscientos años, en los albores del siglo xix, cuando la niñez y los adolescentes se miraban desde un punto de vista “adultocéntrico”, y eso si se miraban, pues esos dos sectores de la población permanecían más bien invisibles dentro de la masa común del pueblo.
En el presente texto queremos pensar en esa porción mayoritaria de la población entre 1808 y 1821 e intentar situarnos en ese tiempo, con la información con la que ella disponía para tomar decisiones. Como lo señala la historiadora Asunción Lavrin, “[…] el desequilibrio creado por la guerra abrió a muchas mujeres [y añadimos, a muchos niños] la posibilidad de autodefinición y toma de responsabilidades”.5
Ante la violencia desatada a partir de la insurrección del 16 de septiembre de 1810, muchas mujeres y niños siguieron a sus esposos, padres, hermanos y vecinos levantados en armas. Don Miguel Hidalgo y sus seguidores no fueron un ejército regular, sino un pueblo entero, armado con palos y lanzas, en el cual mujeres y niños, junto con burros, chivos, borregos, perros y loros, peregrinaron dentro de una muchedumbre de unas 80 mil personas, que irrumpieron en ciudades y villas, en ranchos y haciendas; las mujeres asumieron tareas de mensajeras, correos, espías, buscadoras de alimentos, tamborcitos, guerrilleras. Familias enteras acompañaban a los combatientes, cansadas y sedientas, por polvorosos caminos, y sufrían, al igual que aquéllos, los ataques de las fuerzas virreinales, las cuales, a su vez, también combatían seguidos de mujeres y niños. No olvidemos que, en el siglo xix, en la guerra de Texas, en la guerra contra Estados Unidos y en la Guerra de Reforma, y en el mismo siglo xx, durante la Revolución mexicana de 19101920, las Adelitas, las Valentinas y las Juanas acompañaron, con sus hijos pequeños y otros niños abandonados, a los revolucionarios y a las fuerzas federales, a pie o encaramadas en los trenes, algunos de los cuales fueron volados por el enemigo.
No es sorprendente esta presencia femenina e infantil en momentos de crisis. La ruptura de los comportamientos exigidos por una sociedad en época de paz liberó a la mujer decimonónica del estrecho papel que se le asignaba en tiempos normales. Y ello no sólo sucedió durante la guerra civil de 18101821, sino que tiene antecedentes. Como señala William Taylor, en ciento cincuenta casos de revueltas durante la época virreinal, las mujeres figuraron como dirigentes en una cuarta parte de ellas.6
No sólo se silenció el papel de las mujeres y los niños en la Guerra de Independencia de la Nueva España, además, se distorsionaron
4 El País, 11 de mayo de 2021. César Bona es autor de Humanizar la educación, Madrid, Plaza y Janés, 2021.
5 Asunción Lavrin, “Las mujeres en las Guerras de Independencia”, en Guadalupe Jiménez Codinach (coord.), Construyendo patrias: Iberoamérica, 1810-1824. Una reflexión, vol. 2, México, Fomento Cultural Banamex, 2010, p. 550.
6 Citado en G. Jiménez Codinach, “María Josefa Ortiz de Domínguez: esposa, madre y benemérita de la patria, 17731829”, op. cit., p. 19.
p. 924
Juan Patricio Morlete (1713-1772)
Vista de la Plaza Mayor de México (detalle), 1770
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
La familia de Carlos IV, 1800





Theubet de Beauchamp (siglo XIX )
Restaurante mexicano, siglo xix
Cañón, siglo xix
Puesto de chía, siglo xix
sus vidas, su educación, sus logros y fracasos, su actividad cotidiana y sus motivaciones. Por ejemplo, Francisco Sosa, autor de la obra Biografías de mexicanos distinguidos, de doscientos noventa y cuatro personajes sobre los cuales escribe, sólo registró a siete mujeres relevantes, algunos de cuyos datos no están debidamente fundados. Por ejemplo, de doña Josefa Ortiz de Domínguez no conoce el nombre de su padre; sólo anota que era de apellido Ortiz; menciona que, en la época de Josefa, estaba prohibido que la mujer aprendiera a escribir para evitar que contrajese relaciones amorosas, por tanto, Josefa sabía leer, pero no escribir. Idea absurda, pues baste recordar que desde 1548 funcionaba en la Ciudad de México el Colegio de Niñas, en donde las alumnas recibían “[…] clases de lectura en castellano y en latín, escritura, cuentas o las cuatro operaciones (aritméticas), pesos y medidas, labores de mano y conocimiento de la doctrina cristiana y moral”.7 En 1789, la propia Josefa escribió, de su puño y letra, una solicitud para entrar al Colegio de San Ignacio o Vizcaínas. En el presente ensayo se intentará dar algunos ejemplos de la vida de mujeres y niños, de toda edad y condición social, cuya actuación durante los azarosos años de 18101821 revela la importancia de su presencia y su valeroso quehacer. En primer término, se explicarán casos de mujeres, hijas, esposas, madres, viudas, compañeras y solteras independientes en años de guerra y destrucción, y, en segundo término, se describirán algunos casos de niños que participaron en la guerra civil o que fueron víctimas de la violencia y de la destrucción de vecindarios, villas, haciendas y comunidades por ambas facciones en pugna.
Dos conspiradoras
La participación femenina en los años 18081821 se manifestó de varias maneras en momentos graves y peligrosos para las familias. El miedo y la angustia por cuidar del esposo, de los hijos, del padre, de los hermanos, de los amigos y vecinos acompañaron las horas, los días, los meses y los años de las mujeres novohispanas. Ellas no solamente utilizaron todos sus recursos, inteligencia y astucia para defender a los suyos, también actuaron por su cuenta como conspiradoras, espías, militantes de las fuerzas insurgentes o realistas, correos, “seductoras de tropas”, jefas de partidas insurgentes, rehenes de ambos bandos y administradoras de ranchos, haciendas, talleres y negocios, en ausencia del esposo, del padre o del hermano combatiente, entre otros papeles realizados en el teatro de una guerra sin cuartel.
Fueron muchas las conspiradoras; aquí sólo mencionaremos a dos de ellas. La más conocida es doña Josefa Ortiz de Domínguez, nacida en la Ciudad de México en el año de 1773 y bautizada en la parroquia de San Miguel Arcángel de la capital. Su acta de bautismo, encontrada por don Gabriel Agraz García de Alba, aclara varios datos erróneos en torno a su nacimiento. Algunos autores, como José María Miquel i Vergés, mencionan que nació en Valladolid de Michoacán en 1768, y otros, como Luis Malpica, que nació en 1771.8
Relata Francisco Sosa que un día el licenciado Miguel Domínguez (17561830) fue a visitar el Colegio de San Ignacio o Vizcaínas y quedó prendado de la jovencita Josefa. Contrajeron matrimonio el 24 de
enero de 1793 en la catedral de México, como aparece en el libro de “Matrimonios secretos”, quizás porque don Miguel era viudo y tenía dos hijas de su primer matrimonio. El contrayente tenía treinta y siete años de edad y la novia veinte años.9 Según Sosa, el capitán Ignacio de Allende y Unzaga (17691811), del Regimiento de Dragones de la Reina, de la villa de San Miguel el Grande, era viudo y pretendía a una de las hijas de don Miguel y Josefa; este hecho es mucho más verosímil que aquel que todavía se propagaba en 2010, en el sentido de que Allende y doña Josefa tuvieron un amorío, del cual nació una hija cuando Josefa estaba presa en el convento de Santa Teresa de la Ciudad de México. Ese suceso es imposible, ya que Allende fue fusilado el 26 de junio de 1811 y Josefa fue aprehendida y llevada a México en 1813, donde estuvo presa en dicho convento.10
Uno de los recursos más frecuentes para degradar la vida y las acciones de una mujer era acusarla de relaciones amorosas ilegítimas o de conducta inmoral; por supuesto, las mujeres patriotas no estuvieron exentas de este tipo de infundios. Líneas abajo, el lector podrá constatar la contundente respuesta de Leona Vicario, escrita en 1831, a don Lucas Alamán sobre la insinuación que éste hizo acerca de la conducta de Leona en favor de la independencia de la patria en el sentido de que había estado motivada por los amores con su novio, Andrés Quintana Roo.
En 1813, el canónigo José Mariano de Beristáin fue enviado por el virrey don Félix María Calleja a Querétaro para que le informara sobre la situación prevaleciente en dicha ciudad. En su informe al virrey, Beristáin advirtió: “[…] hay finalmente algún otro agente efectivo, descarado, audaz e incorregible, que no pierde ocasión de inspirar odio al rey […] y tal es, Exmo., la mujer del corregidor de esta ciudad”, y le exigió a Calleja que aprehendiera a la corregidora porque era “una Ana Bolena”.11 En 1814, don Miguel Domínguez pidió defender a su esposa, a quien se le había dictado proceso por sediciosa. Escribía Domínguez: “La veo calificada a mi mujer de escandalosa, perturbadora del buen orden, seductora y de qué sé yo de otros tamaños delitos”.12
Triste situación de una patriota convencida, cuyo hijo era capitán realista en Querétaro. Josefa era esposa, madre de catorce hijos (dos de su marido y doce de ambos) y su esposo estaba enfermo. Había sido separada de su hijita de un año, su familia carecía de lo necesario y no podía atenderlos por haber estado ella recluida en prisión durante cuatro años, de 1813 a 1817.
De una dignidad y ética incorruptible, Sosa relata que cuando Josefa se enteró de la masacre de la alhóndiga de Granaditas, aquel terrible 28 de septiembre de 1810, le escribió nada menos que al padre
7 Josefina Muriel, La sociedad novohispana y sus colegios de niñas, t. i: Fundaciones del siglo xvi, México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 168169, y Diccionario Porrúa: historia, biografía y geografía de México, vol. ii, México, Porrúa, 1976, p. 662.
8 G. Jiménez Codinach, “María Josefa Ortiz de Domínguez: esposa, madre y benemérita de la patria, 17731829”, op. cit., p. 21.
9 Ibid., p. 23.
10 Ibid., p. 25.
11 El rey Enrique VIII de Inglaterra se divorció de su mujer y se separó de la Iglesia católica para poder casarse con Ana Bolena. En consecuencia, desde el punto de vista católico, Ana Bolena ocasionó la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma. Véase “Representaciones de doña Josefa… al virrey Calleja, 4 a 25 de febrero de 1814”, en Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, 1905-1911, vol. v, edición de Genaro García, México, Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1907.
12 Citado en G. Jiménez Codinach, “María Josefa Ortiz de Domínguez: esposa, madre y benemérita de la patria, 17731829”, op. cit., pp. 2627.

Diego García Conde (1760-1825)
La Plaza Mayor de México, siglo xviii
Autor no identificado
Josefa Ortiz de Domínguez, siglo xix
Hidalgo para reprobar lo sucedido y hacerle ver que esos métodos no debían ser empleados. Para este biógrafo, “Josefa se adelantó al proyecto de Iturbide en 1820, al decirle a Hidalgo “[…] que los españoles europeos habían de cooperar a la independencia. Que resultaba impolítico sembrar en ellos el terror y orillarlos a apoyar la causa virreinal”.13
Añade Sosa que igual conducta siguió Josefa cuando corrió de su casa al presidente Guadalupe Victoria por haber permitido el violento saqueo del Parián. Lo consideraba “[…] una infamia y una degradación para México […] y si ella había procurado la independencia, jamás aplaudiría lo que fuese contra el deber”.14
Otra valiente conspiradora fue doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, quien se llenó de alegría cuando se enteró del levantamiento del 16 de septiembre de 1810. Mariana estaba casada con el alguacil mayor de Guerra, don Manuel Lazarín. Ambos se reunían con un grupo de personas en una tertulia de americanos que conspiraban secretamente contra las autoridades virreinales.
Mariana fue la principal organizadora de la conspiración de abril de 1811 en la Ciudad de México, lugar en donde reunía a un importante grupo de religiosos, eclesiásticos y de “las principales clases del Estado”, entre ellos, el marqués de San Juan de Rayas. Al conocer la prisión de Allende, Hidalgo y los primeros caudillos, Mariana apuntó: “Hemos de aprehender al virrey y ahorcarlo”. Ella no perdía el ánimo; deseaba liberar a los primeros caudillos, por lo que convenció a unos oficiales de que aprehendieran al virrey Francisco Javier Venegas en el Paseo Nuevo y lo presentaran ante la Suprema Junta Gubernativa de Zitácuaro, presidida por Ignacio López Rayón, para que los insurgentes pudieran canjearlo por la vida de Hidalgo y sus compañeros, presos en Chihuahua.
Al delatarse a los conspiradores, Mariana fue detenida el 29 de abril de 1811 y conducida a la cárcel de corte. Se mantuvo firme en no declarar ni dar nombres de sus compañeros; permaneció siete meses incomunicada, sufrió malos tratos, ultrajes y enfermedades por diez años, sin que pudieran doblegarla. En cambio, sus compañeros varones la acusaron de “inventora” o “caudilla” de la conspiración. Mariana fue puesta en libertad en 1820.15
Mujeres acaudaladas y aristócratas
María Leona Vicario (1789-1842)
Fue hija única del matrimonio formado por un exitoso comerciante y dueño de minas, don Gaspar Martín Vicario, y de doña Camila Fernández de San Salvador. El padre de Leona se casó primero con doña Petra Elías Beltrán, de Zacatecas, quien murió en 1786. Don Gaspar y su cuñado Elías reclamaron la mina de Vetagrande en Zacatecas y con ello se asociaron a la poderosa familia Fagoaga, la más rica de América, según Alexander von Humboldt. En 1800, los socios obtuvieron tres millones de pesos y, entre 1804 y 1806, lograron todavía mayores rendimientos. El éxito comercial y minero de don Gaspar le abrió las puertas de la sociedad de los hombres más influyentes de la Nueva España. Su hija María Luisa Vicario Elías casó con Antonio Guadalupe, segundo marqués de Vivanco, y al quedar viuda muy

joven, contrajo matrimonio con el oficial don Juan de Noriega, con quien tuvo dos hijas: Ana María y María Cruz. La primera de estas jovencitas se casó con Charles O’Gorman, y María Cruz, con Wilhelm von Drusina.16
María Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació el 10 de abril de 1789, unos tres meses antes del estallido de la Revolución francesa el 14 de julio de aquel año. La historiadora Alicia Tecuanhuey explica que Leona procedía de una de las familias en que las mujeres eran ricas e independientes, ya que las dotes y arras al casarse les permitían preservar la situación económica que tenían antes de contraer matrimonio. Biógrafos de Leona, entre ellos Carlos María de Bustamante y Genaro García, la describen como una joven de gran talento, bondadosa, de gran energía y cuidadosa educación. Fue una asidua lectora de obras clásicas y modernas de su época, como Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, escrita por Fénelon; las Idea del universo, del padre jesuita Lorenzo Hervás; Clara Harlowe, de Samuel Richardson, y el Teatro crítico universal, del padre Benito Jerónimo Feijoo, entre otras. Feijoo había defendido el derecho de la mujer a la educación y criticado a aquellos que afirmaban que “[…] a lo más que puede subir la capacidad de una mujer es a gobernar un gallinero”.17
Leona recibió de su madre una esmerada educación religiosa que le permitió tener gran sensibilidad hacia los marginados, aliviar la
13 Francisco Sosa, Biografías de mexicanos distinguidos, México, Porrúa, 2006, pp. 464465.
14 Ibid.
15 bid., p. 166.
16 María Cruz, sobrina de Leona Vicario, fue abuela de Laura de Drusina viuda de Codinach, abuelita a su vez de quien esto escribe. Papeles familiares.
17 Véase Benito Jerónimo Feijoo, “Defensa de las mujeres “, en Obras escogidas, México, Porrúa, 2005. Los títulos de las obras que leyó Leona Vicario citados con anterioridad están tomados de Alicia Tecuanhuey Sandoval, “Leona Vicario: reflexiones acerca de su vida, tiempo y elevación como figura heroica”, en P. Galeana (coord.), op. cit., pp. 3135.

Autor no identificado
Don Gaspar Martín Vicario y familia (detalle), 1793
Autor no identificado
Doña Leona Vicario, siglo xix
pobreza, cuidar de los enfermos, mantener a ancianos desvalidos y compadecerse de los que sufrían. Era muy devota de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de los Remedios.18
De jovencita, Leona conoció el dolor de perder a sus padres cuando contaba con dieciocho años, y quedó bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, prominente abogado y rector, en dos ocasiones, de la Universidad de México. En 1807, Leona se comprometió con Octaviano Obregón, procedente de una rica familia de mineros de Guanajuato, pariente de los condes de la Valenciana e hijo del coronel don Ignacio Obregón, amigo del virrey José de Iturrigaray y del marqués de San Juan de Rayas. El prometido de Leona y su padre apoyaron el proyecto de los criollos del ayuntamiento de la Ciudad de México de convocar a una junta de americanos que gobernara la Nueva España ante las abdicaciones de Carlos IV y de Fernando VII. En septiembre de 1808 murió el coronel Obregón, padre de Octaviano, perseguido por los que habían dado un golpe de Estado al aprehender al virrey Iturrigaray la noche del 15 de septiembre de 1808. Octaviano tuvo que marcharse a España, donde participó en las Cortes de Cádiz como diputado por Guanajuato y defendió la causa de América con energía.
En 1808 llegó a la Ciudad de México el joven Andrés Quintana Roo, nacido en Mérida de Yucatán el 30 de noviembre de 1789, con el propósito de matricularse en la Real y Pontificia Universidad de México. Un año más tarde se recibió de bachiller en Artes, pero para obtener la licencia de abogado requería trabajar en un despacho. Entró a trabajar con el tío de Leona, el abogado don Agustín Fernández de San Salvador. Andrés, de veinte años, era inteligente, conversador, poeta gracioso y buen escritor. Pronto él y Leona se enamoraron. Andrés solicitó la mano de la joven, pero don Agustín se la negó. Ante ese rechazo, Andrés se unió a los insurgentes en Oaxaca y, a mediados de 1812, era el redactor del Semanario Patriótico Americano. Manuel Fernández de San Salvador, primo de Leona, hijo de don Agustín, se unió a los insurgentes y murió en la lucha. También se fue con los rebeldes el escribiente de su tío, Ignacio Aguado. Leona compartía las simpatías políticas de su primo y de Andrés Quintana Roo, y apoyó a la insurgencia con todos los medios a su alcance: escribía constantemente a los jefes insurgentes, a Andrés y a su primo Manuel, les remitía impresos contra el gobierno virreinal, les enviaba dinero y noticias, se correspondía por carta con algunas esposas de insurgentes para tranquilizarlas y darles noticias de sus seres queridos… En sus cartas usaba claves y se firmaba como “Telémaco”, “Robinson” y otros pseudónimos. Convenció a unos armeros vizcaínos que servían en la maestranza del virreinato para que se fueran con la insurgencia a Campo del Gallo, en Tlalpujahua, en el actual estado de Michoacán, para que le fabricaran fusiles. Estos armeros llegaron a fabricar diez cañones de fusil por día. Leona auxilió a militares para que se reunieran con los insurgentes; envió armas, medicinas y ropa; les mandaba componer sus relojes; socorría a quienes habían sido aprehendidos por los realistas y vendió las mulas y el coche que tenía a fin de obtener recursos para los alzados.

Como sucedió a muchas familias de la Nueva España durante la Guerra de Independencia, algunos de sus integrantes eran insurgentes o partidarios de la insurrección, y otros, defensores del gobierno virreinal o realistas, aunque hay que señalar que la mayoría de la población fue neutral y sufrió, en algunos casos con severidad, las consecuencias del conflicto bélico. En la familia de Leona, su tío y tutor era un decidido defensor de la causa realista y escribió varios folletos contra los insurgentes, mientras que su hijo, su escribiente, su pasante y su sobrina se unieron a los independentistas.
La joven Leona se exponía mucho, ya que era vigilada por las autoridades; ocupaba a un arriero de nombre Mariano Salazar como correo. Este individuo recibió en Tlalpujahua un paquete de cartas del insurgente Miguel Gallardo, más dos relojes y ropa para entregárselos a Leona. Ella le dio un paquete para Miguel, pero Mariano fue aprehendido por Anastasio Bustamante. El 28 de febrero de 1813 salió Leona de su casa acompañada de Francisca y Mariana, conocidas como “las niñas de Leoncita Vicario”; fueron a oír misa a La Profesa y después se dirigieron a la Alameda. Una mujer desconocida las siguió y le avisó a Leona que querían aprehenderla y le entregó una carta anónima. Leona y cinco compañeras tomaron un coche y se fueron a San Juanico, un pueblo de la alcaldía mayor de Toluca. De ahí se dirigieron, el 3 de abril de 1813, a San Antonio Huixquilucan. Enferma, Leona escribió a los insurgentes de Tlalpujahua que enviaran por ella, y aunque éstos le asignaron cuatrocientos hombres para recogerla, ya no la encontraron. Leona regresó a la Ciudad de México, en donde su tío Agustín, apesadumbrado porque creía que la habían detenido, pidió a su primo, el licenciado Juan Raz y Guzmán, dirigente
18 Genaro García, Leona Vicario: heroína insurgente, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910, y A. Tecuanhuey Sandoval, op. cit

de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que fuera a buscarla. También le envió dos cartas, una del padre José Manuel Sartorio, sacerdote simpatizador de la propuesta criolla del ayuntamiento de 1808 y de la insurgencia, muy querido del pueblo de la Ciudad de México, quien según testimonios de la época era considerado como “la personificación de la humildad y de la modestia” y uno de “los hombres más grandes que han visto la luz en la República Mexicana”, escogido por Iturbide en 1821 como miembro de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano. Leona sostuvo económicamente durante su vejez y hasta su muerte al padre Sartorio.
Dos días después de su regreso a México, su tío Agustín llevó a Leona al Colegio de Belén de las Mochas y la dejó ahí como reclusa forzada. Ante el juez que la interrogó, Leona ocultó lo que sabía, no delató a nadie. El juez la declaró “formal presa” en el Colegio de Belén y no se le permitió ninguna comunicación. Leona se ganó el cariño de las colegialas y de las vigilantas, por su belleza, ilustración y generosidad. Para celebrar en abril el día de su santo, obsequió a todos los integrantes del colegio una merienda y merengues.
Varios insurgentes, entre ellos el pintor José Luis Rodríguez Alconedo, liberaron a Leona de su prisión y salió de la Ciudad de México disfrazada de negra. Andrés Quintana Roo y Leona se casaron en la exhacienda jesuita de Tiripetío (y no, como se pensaba antes, en el real de Tlapujahua) aproximadamente el 10 de agosto de 1814; José María Liceaga fungió como padrino de boda.19
19 Esto lo logró aclarar el historiador Moisés Guzmán y desmentir el error de que Leona y Andrés se habían casado en el real de Tlalpujahua. Véase Moisés Guzmán Pérez, Los constituyentes: biografía política de los diputados del Supremo Congreso Mexicano, 1813-1814, Madrid, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Marcial Pons, 2018, p. 220.
20 Citado en A. Tecuanhuey Sandoval, op. cit., p. 52.
21 Véase Eugenio Mejía Zavala, “La marquesa de San Juan de Rayas: amor, lealtad y negocios de una mujer noble”, en M. Guzmán Pérez (ed.), Mujeres y revolución en la Independencia de Hispanoamérica, op. cit
Autor no identificado
José de Iturrigaray y su esposa, 18001850
Iglesia de Tlalpujahua, Michoacán, México
Andrés y Leona decidieron acompañar a las fuerzas de Morelos. Según sus biógrafos, Leona ayudaba a planear la estrategia, administraba las finanzas y vigilaba el cuidado de enfermos y heridos; colaboraba con la prensa insurgente en algunos periódicos como El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, por lo cual se la ha considerado la primera mujer periodista de México. Leona, junto con su esposo, sufrió grandes penalidades; se cuenta que su primera hija nació en una cueva, por lo que le pusieron de nombre Genoveva, en recuerdo de Genoveva de Brabante, quien se refugió en una cueva.
Valiente y digna, de un profundo amor a su patria, es famoso el siguiente testimonio que Leona le envió a don Lucas Alamán el 26 de marzo de 1831:
Sr. don Lucas Alamán:
En el Registro Oficial de 14 [de marzo] tacha mis servicios a la patria de heroísmo romancesco, y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella, sólo fue efecto del amor [a su novio Andrés] […]. Confiese V. Sr. Alamán que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres; que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los sentimientos de la gloria y la libertad no le son unos sentimientos extraños […] por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia […]. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria?20
María Asunción Bustos, marquesa de San Juan de Rayas (1782-1838) Nació Asunción en el real de minas de Santa Fe de Guanajuato el 12 de enero de 1782. Su acta de bautizo fue firmada por el padre Antonio Lavarrieta (o Labarrieta) y Macuso, amigo de don Miguel Hidalgo y Costilla, simpatizador de la insurgencia y acusador de Agustín de Iturbide de cargos que no pudieron probarse en 1816. María Asunción tenía una hermana menor, apodada la “Insurgentita”, que la acompañó gran parte de su vida y, como su apodo lo constata, la ayudó en su labor de simpatizante de la insurgencia novohispana. María Asunción contrajo matrimonio el 31 de mayo de 1804 con José Mariano de Sardaneta y Legazpi, primer marqués de San Juan de Rayas, cuya familia era una de las más ricas de la provincia de Guanajuato, dueños de las minas de San Juan de Rayas, la Asunción, Santa Úrsula y Santa Cruz, la Encarnación, Santa Gertrudis, Nuestra Señora de Guadalupe y San José de Promontorio. Era dueño también de las haciendas de campo de San Antonio, San Pedro, San Miguel, Mezquitillo y Texas, Santiago Molinero, Calera, Jarapitío y Labor de don Pedro, en Irapuato, y de Fundición de San Juan Nepomuceno en el real de Marfil y la hacienda de Burras, en Guanajuato.21
Cuando la marquesa y su hermana Gertrudis residían en la Ciudad de México, organizaban tertulias literarias en su residencia en la calle de Medina número 6, a un costado del portal de Santo Domingo. Su casa contaba con una de las bibliotecas más valiosas de la Ciudad de México, con las obras más reconocidas de historia, política,

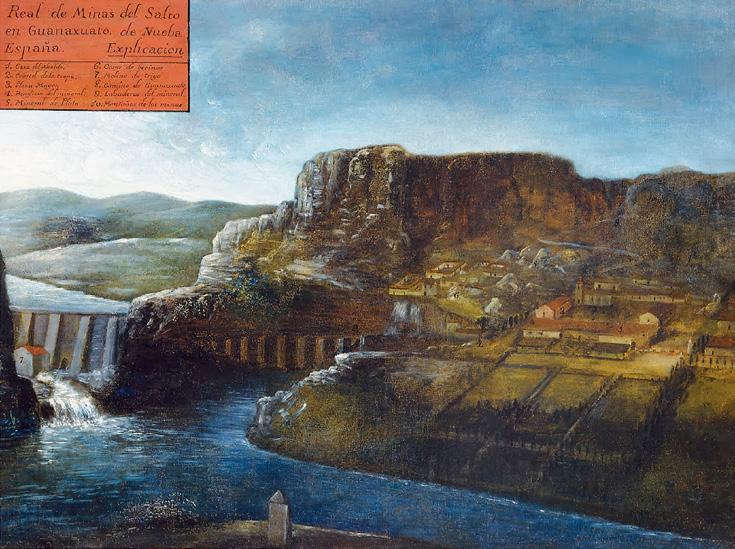
filosofía, literatura, gramática, geografía, educación, justicia y religión.22 En la casa del marqués se reunían personas cercanas al virrey don José de Iturrigaray, por lo que la prisión de éste y la de su familia por un grupo de particulares el 15 de septiembre de 1808 indignó profundamente al marqués, a sus familiares y a sus amigos, entre ellos, el coronel Ignacio Obregón, padre de Octaviano de Obregón, prometido de Leona Vicario, al doctor José Ignacio Beye de Cisneros, abogado defensor de Iturrigaray y futuro diputado en las Cortes de Cádiz por México, y al licenciado José Mariano Ruiz de Castañeda, futuro coautor del “Manifiesto de Puruarán” de los insurgentes en 1815.23
Como apoderado del exvirrey Iturrigaray, el marqués de San Juan de Rayas no era bien visto por las autoridades establecidas por los autores del atentado contra el virrey. Una denuncia anónima contra él lo describía como
[…] un pícaro creollo [sic] malvado y detestable de nueva conspiración contra las autoridades […]. Este sedicioso va preparando los ánimos de cuantos pueda ganar, entre los cuales se cuentan frailes, y añaden la marquesa del fuste y chichigua hermana [Gertrudis], que cada una tomará la
22 Ibid., p. 84.
23 Ibid., p. 86.
24 “Denuncia de un ‘incógnito’, México, 13 de febrero de 1809”, en Documentos históricos mexicanos, t. i, citado en ibid., p. 89.
25 “Denuncia de fray Antonio Martínez, franciscano, contra el marqués de San Juan de Rayas, Guanajuato, 20 de marzo de 1811”, en Archivo General de la Nación (agn), México, Infidencias, vol. 91, ff. 410, citado en ibid., p. 93.
espada para matar al excelentísimo virtuoso virrey y respetabilísimos ministros.24
Podemos imaginar la angustia y zozobra de doña Asunción ante el ambiente de delaciones, espionaje y denuncias que se vivía aquel año de 1809. Temía, y con razón, que su esposo fuera aprehendido, preocupación que se acentuó cuando llegaron a la Ciudad del México las noticias del levantamiento iniciado en Dolores el 16 de septiembre de 1810, ya que las acusaciones contra su esposo se incrementaron, entre ellas, que Rayas le había enviado a la viuda del intendente Juan Antonio de Riaño, asesinado en la alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810, “[…] una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe a Ignacio de Allende y Unzaga, previniéndole a Allende por el señor marqués que, en virtud de la contraseña, avisara cuando entrara a México para tener a su disposición cañones cuya consideración fue dirigida a las hijas de la declarante una Mariana Bustillos y doña Petra Bustillos”.25 Es una redacción poco clara, pero recuerda lo dicho por Ignacio de Allende en su proceso llevado a cabo en Chihuahua, donde mencionó “un plan de México” y lo declarado por José Mariano Jiménez en Chihuahua, en el sentido de que esperaban el apoyo de 10 mil individuos en la Ciudad de México, apoyo que brilló por su ausencia cuando los insurgentes llegaron a la capital.
Tanto el marqués como su esposa Asunción y su cuñada Gertrudis eran sospechosos de participar en conspiraciones contra las autoridades virreinales. Estas últimas habían recibido denuncias de que el marqués se comunicaba con los insurgentes Carlos María de Bustamante
Autor no identificado
Real de minas del Salto de Guanajuato de Nueva España, 1817
Iglesia de la hacienda de Burras, Guanajuato, México
y José María Morelos, y de que Gertrudis mantenía correspondencia con don Carlos María de Bustamante, quien le escribía con el pseudónimo de “Onofre Crespo”. Las haciendas del marqués habían sido saqueadas tanto por los insurgentes como por las tropas virreinales. Estas últimas le robaron a Gertrudis un caballo, hermoso equino sobre el cual llegó el general Félix María Calleja a la Ciudad de México en 1812, y que Gertrudis reconoció de inmediato. Desde un coche ella exclamó: “Ahí está mi caballo… él es y no otro”.26 Calleja se molestó al constatar que las fuerzas del gobierno habían robado ese caballo en Guanajuato. Junto con el padre José Manuel Sartorio, amigo cercano de Leona Vicario y de otros rebeldes, el marqués envió su voto para que José María Morelos fuera nombrado generalísimo. Estas noticias, más los hechos que vinculaban al marqués con el exvirrey Iturrigaray y con Ignacio de Allende, así como que Hidalgo usara su hacienda de Burras en Guanajuato como cuartel general de la insurgencia, causaban la ira de las autoridades. En un escrito se describía a este noble así:
El marqués de Rayas es el principal corifeo de la insurrección desde su origen. Complicado en la conspiración de abril de 1811, agravó la causa que tenía formada de infidencia […]. Es un hombre de profundo disimulo y una malicia refinada, y al fin con escándalo de todo el mundo, con oprobio del gobierno y con peligro conocido del Estado, se pasea tranquilamente por las calles de esta ciudad.27
El marqués fue aprehendido el 18 de enero de 1816 y encerrado en la Ciudadela, en el mismo calabozo que había ocupado José María Morelos antes de ser fusilado. La marquesa logró que se le transfiriera a una mejor prisión: la Sala Capitular del ayuntamiento. Junto con su esposo, Asunción solicitó el indulto para el marqués, el cual no le fue concedido. Por el contrario, se ordenó el destierro del marqués y se le envió a Veracruz, en donde se le obligó a residir enfermo de reumatismo y débil. La marquesa se trasladó a Guanajuato para tratar de arreglar la situación de las haciendas y las minas que ellos poseían. Su esposo le había dado amplios poderes notariales desde el año de 1809 para gestionar lo relacionado con sus propiedades. La mayoría de las haciendas habían sido saqueadas y las minas, inundadas. Las deudas tenían a Asunción viviendo casi en la miseria. De una vida de lujo y riqueza, la marquesa vivió en penuria económica, agobiada por los pleitos, las deudas, las penas y las angustias causadas por la prisión y la frágil salud de su marido, que fue liberado en 1820. El marqués de Rayas apoyó el movimiento trigarante de Agustín de Iturbide y fue nombrado miembro de la Junta Provisional Gubernativa y, como tal, firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821. Asunción murió el 16 de marzo de 1838 y fue sepultada en la Colegiata de Guadalupe.
María Josefa Rodríguez y Pedroso, viuda del segundo conde de Regla (1765-1819)
El 9 de febrero de 1815 la condesa de Regla escribió a su amigo el exvirrey José de Iturrigaray: “Aquí todo es desolación y muerte. No se

piensa en medios pacíficos para concluir una guerra exterminadora. No se quieren persuadir de que esta guerra debe terminar con abrazos y no a balazos”.28
Doña María Josefa no exageraba: cinco años de guerra civil habían herido de muerte a la Nueva España. Por todas partes se podía apreciar la devastación de la agricultura, la decadencia del comercio, las minas inundadas, el desabasto de las ciudades, de los pueblos y alquerías, las haciendas saqueadas, las trojes quemadas, el alto número de viudas y huérfanos que deambulaban por calles donde apenas se recogía la basura, en medio de poblaciones diezmadas por epidemias y por hambre. La propia condesa, viuda, se quejaba de no poder encontrar en la Ciudad de México ni dos jitomates. Recordemos, por ejemplo, la epidemia de tifo que asoló la ciudad en el verano de 1813, epidemia que, según el historiador Timothy E. Anna, mostró cómo “[…] la sombra de la muerte envolvió a muchísimos hogares capitalinos. Esta epidemia mató a más de 20 mil personas en la Ciudad de México, a uno de cada ocho habitantes; 75 512 personas se contagiaron y se establecieron diecisiete lazaretos u hospitales en la ciudad”.29
María Ignacia Xaviera Raphaela Rodríguez de Velasco (1778-1850)
Esta dama, famosa por su belleza y amena conversación, conocida como la “Güera Rodríguez”, es un claro ejemplo del uso de la maledicencia y los rumores falsos de inmoralidad utilizados para desvirtuar a las mujeres que osaron apoyar la independencia de su tierra natal. Vicente Rocafuerte, autor de un libelo contra Agustín de Iturbide,30 la llama en 1822 la rubia “Aspasia”, comparándola con la amante de
26 Citado en E. Mejía Zavala, op. cit., p. 95
27 Ibid., p. 97.
28 Citada en Manuel Romero de Terreros, “La condesa escribe”, en Historia Mexicana, vol. i, núm. 3, eneromarzo de 1952, p. 464.
29 Timothy E. Anna, La caída del gobierno español en la Ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 187189.
30 Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, por un verdadero americano, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Narocajeb, 1822. De acuerdo con algunos historiadores actuales, este libelo pudo en realidad haber sido publicado en Cuba.

Pericles, y el escritor Artemio de ValleArizpe en su novela La Güera Rodríguez, publicada en 1949, la presenta como una figura frívola, de vida escandalosa, de relaciones ilícitas con Alexander von Humboldt, Simón Bolívar y Agustín de Iturbide, tres hechos falsos, ya que Humboldt tenía otras preferencias sexuales; Bolívar en 1799 era todavía un jovencito de aproximadamente dieciséis años cuando estuvo por unos días en la Ciudad de México; e Iturbide, junto con su primo Domingo Malo y el abogado José María Guridi y Alcocer, sólo ayudaba desde 1809 a la “Güera” a manejar las fincas de su hijo mayor, Gerónimo. Tres hijas de María Ignacia contrajeron matrimonio con tres nobles: Josefa se casó con el tercer conde de Regla, Antonia con el quinto marqués de Aguayo y María Paz con el segundo marqués de Guadalupe Gallardo. La historiadora Silvia Arrom ha escrito una excelente biografía de la “Güera”. En dicha obra la describe como una mujer golpeada por el marido, hecho confirmado por nueve testigos: la “Güera” era “una esposa sufrida y maltratada [...] por un hombre vano y violento”. De acuerdo con la profesora Arrom, su biografiada era ciertamente una dama de la alta sociedad que simpatizó con los ideales criollos de independencia, pero no fue “la mente maestra de la Independencia”. María Ignacia Xaviera Raphaela Rodríguez de Velasco murió casi totalmente paralítica en 1850.31
Ana María de Iraeta (1768-1828)
Si los historiadores estamos en deuda con las mujeres que participaron activamente en el proceso emancipador de la Nueva España por
31 Silvia Marina Arrom, La Güera Rodríguez: mito y mujer, México, Turner, 2019.
32 María Cristina Torales Pacheco, “Mujeres patriotas novohispanas”, en La Cuestión Social, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, año 18, núms. 34, 2010, pp. 224231. Guadalupe Jiménez Codinach agradece a María Cristina Torales Pacheco el envío de su texto.
33 Ibid
34 Ibid
35 Guadalupe Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, México, Fomento Cultural Banamex, 2000, p. 168.
36 Ibid., p. 133.
Autor no identificado
Retrato de María Ignacia Rodríguez de Velasco, la “Güera Rodríguez”, siglo xix
Miguel Cabrera (1695-1768)
El hallazgo de la imagen de la Virgen de los Remedios, siglo xviii
no tomar debida cuenta de sus acciones en pro de la insurgencia, lo estamos aún más con las que apoyaron a las autoridades y al ejército virreinal en contra del movimiento emancipador. Existen muy pocas referencias a las llamadas “patriotas marianas”, que brindaron un apoyo importante a los realistas. Una de ellas era Ana María de Iraeta, quien ha sido rescatada del olvido por la doctora María Cristina Torales. Esta dama, formada como otras en las ideas de la Ilustración, siguió los debates intelectuales que se manifestaron en folletos y gacetas novohispanos entre los años de 1809 a 1821.
Ana se casó en 1798 con el oidor decano de la Audiencia de México, un viudo de cincuenta y un años, amigo del virrey don José de Iturrigaray.32 En 1809, Ana organizó, en compañía de otras damas, una colecta de casa en su casa para apoyar a las viudas y huérfanas de los hombres que habían muerto en la guerra contra el invasor francés en España. Las mismas damas publicaron el 10 de junio de 1809 un “Manifiesto” en la Gazeta Extraordinaria de México, en el cual las firmantes, entre ellas Ana y la antepasada de la autora del presente ensayo, María Luisa Vicario de Noriega, hermana mayor de Leona Vicario, prometían añadir a lo por ellas colectado recursos “de sus propios haberes” y remitir “sin demora” a la Suprema Junta Central las contribuciones recibidas. El caso de estas damas de la Ciudad de México que contribuyeron a aliviar la situación de viudas y huérfanos en España no fue el único; mujeres de Guadalajara, Sombrerete y Zacatecas también enviaron recursos para ese fin.33
Ana fue la promotora de la solicitud presentada al virrey Venegas en favor del nombramiento de “Capitana General de las Armas” a la Virgen de los Remedios. Un grupo de más de 2 500 “patriotas marianas” se comprometieron a velar por turnos la imagen. Pocos días después, algunas de las acaudaladas señoras pagaron a mujeres piadosas para que las suplieran en las guardias a cambio de una remuneración.34
No obstante, Ana y otras damas de la Ciudad de México fueron entusiastas trigarantes y promovieron el apoyo a los independentistas en 1821. Al año siguiente, 1822, Ana María fue nombrada dama primera y guarda mayor de la emperatriz Ana Huarte de Iturbide.
“Seductoras de tropa” y combatientes
Comisionadas para una peligrosa labor
Existen cuarenta y seis casos en unos doscientos expedientes de infidencias en el Archivo General de la Nación de México de mujeres castigadas como “seductoras de tropa”, acusadas del grave delito de intentar convencer a los soldados y a los oficiales realistas de desertar y abandonar la guerra. Las seductoras de tropa realistas fueron también castigadas por los insurgentes por tratar de hacer desertar a los levantados en armas y atraerlos para abandonar la causa independentista y unirse a las fuerzas realistas.35
María Guadalupe Sandoval, vecina de Irapuato, fue ejecutada en 1817 por los insurgentes frente al fuerte de Los Remedios.36 Tomasa Esteves Salas, originaria de Salamanca, Guanajuato, fue aprehendida por procurar ganar adeptos a la insurgencia entre los soldados realistas. Fue condenada a muerte y ejecutada el 9 de agosto de 1814 y, para

940
escarmentar a las mujeres que quisieran seguir su ejemplo, se colocó su cabeza en la plaza de Salamanca. Iturbide escribió al virrey en 1814 sobre el caso de Tomasa: “Comisionada para seducir a la tropa […] había sacado mucho fruto por su bella figura”.37
“ A las Armas”
Algunas mujeres tomaron las armas en defensa de su causa, particularmente en el campo insurgente. Es el caso de María Josefa Martínez, viuda del insurgente Miguel Montiel. Al morir su esposo en la lucha insurgente, María Josefa fue acusada de “capitanear”, vestida de hombre, a unos doce individuos en el valle de San Andrés Chalchicomula. Ella continuó la lucha de su esposo, exigió contribuciones a la causa y, vestida con ropa de mujer, entró a las ciudades de Orizaba, Córdoba y Puebla para observar los movimientos de las tropas del rey. María Josefa tenía veintiséis años, tres hijos y esperaba al cuarto cuando fue aprehendida y recluida en la casa de La Magdalena en Puebla.38 La capitana Manuela Medina fue descrita por el secretario de José María Morelos, don Juan Nepomuceno Rosains, en un texto del 9 de abril de 1813:
Llegó en este día a nuestro campo doña Manuela Medina, india natural de Texcoco, mujer extraordinaria, a quien la junta le dio el título de capitana porque ha hecho varios servicios a la nación y acreditóse por ellos, pues ha levantado una compañía y se ha hallado en siete acciones de guerra. Hizo el viaje de más cien leguas para conocer al general Morelos, después de haberlo visto dijo que ya se moría con ese gusto, aunque la despedazase una bomba de Acapulco.39
El “niño perdido” en la Guerra de Independencia Quizás esta frase refleje lo sucedido con la infancia en el periodo crucial de 1808 a 1821 en la Nueva España. Mi maestro, el doctor Moisés González Navarro, prevenía a sus alumnos sobre las dificultades que tenía el historiador para conocer y entender una época determinada de la historia de México, debido a la carencia de fuentes, de datos adecuados, de registros y de testimonios.
Este problema se agrava cuando se trata de recobrar la historia de los niños en la Guerra de Independencia, porque fueron años de saqueos, de incendios, de destrucción de propiedades, de separación de familias, de fallecimiento de padres y madres, de abandono de hijos a consecuencia de la violencia revolucionaria o represión de las autoridades, de leva forzada de jóvenes y niños por el ejército o por las guerrillas y partidas que merodeaban las zonas rurales, las villa y las ciudades, cuando comenzaban a escasear hombres adultos. Los niños eran utilizados también a manera de rehenes para obligar a sus fami
37 Ibid., p. 170.
38 Ibid., pp. 166167.
39 Ibid
40 Guadalupe Jiménez Codinach, “El ‘niño perdido’ en la historia de México: reflexiones en homenaje a Moisés González Navarro”, en Shulamit Goldsmit y Guillermo Zermeño (coords. y comps.), La responsabilidad de un historiador: homenaje a Moisés González Navarro, México, Departamento de HistoriaUniversidad Iberoamericana, 1992, p. 109.
41 Modesto Suárez, “Los niños y la guerra”, en Reforma, 21 de abril de 1994, citado en Guadalupe Jiménez Codinach, “Niños de la Independencia, dirigentes de la nación, 18001890”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Historia y nación: Actas del Congreso en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez, vol. ii: Política y diplomacia en el siglo xix mexicano, México, El Colegio de México, 1998, p. 144
42 Ibid., p. 145.
43 David A. Brading, Haciendas y ranchos del Bajío: León, 1700-1860, México, Grijalbo, 1988, p. 120.
Johann-Salomon Hegi (1814-1896)
Niños durante el siglo xix, 18491858
liares a desertar o a rendirse ante los insurgentes o ante las tropas del gobierno virreinal. Eran, en resumen, tiempos difíciles para los pobladores de la Nueva España postrera, pero más todavía para quienes más carecían de protección.40
Spes patriae: la niñez como esperanza de la patria “La guerra siempre ha estado asociada con los niños”, escribió el doctor Modesto Suárez Altamirano. Además, sostiene este autor, el reclutamiento de niños ha sido parte de la tradición militar en muchos países a lo largo de la historia.41
Destacados personajes de la historia europea fueron niños soldados. Federico el Grande de Prusia (17121786), Carl von Clausewitz (17801831) y Napoleón Bonaparte (17691821) comenzaron su carrera militar a temprana edad: Federico, a los seis años en la Compañía de Cadetes; Carl a los doce años se incorporó al ejército prusiano y Napoleón contaba con nueve años cuando ingresó a la Escuela Militar de Brienne.42
Líneas arriba mencioné que más de la mitad de los 6 millones de habitantes de la Nueva España postrera eran menores de dieciséis años. A eso debemos agregar el cálculo de veintitrés por ciento de pequeños menores de siete años que no eran incluidos en los censos.43 ¿Qué pasó con esos millones de “niños perdidos”, ausentes de los testimonios de esa guerra fratricida? ¿Cuántos menores se vieron arrastrados por la vorágine de la violencia? ¿Fueron afectados por las epidemias, por la orfandad, o sufrieron lo indecible al ser enganchados por partidas de irregulares y ejércitos que los utilizaban como espías, rehenes, correos, tamborcitos, artilleros y combatientes? ¿Qué sucedió con los hijos de los caudillos, de los oficiales y los soldados ejecutados o de los civiles acuchillados o diezmados, sin mediar proceso alguno a manos de insurgentes o realistas o por bandidos depredadores que se aprovechaban del caos de la guerra para robar e imponer su autoridad? ¿Cuántos pequeños y adolescentes vieron morir a sus padres y tuvieron que actuar como adultos para sobrevivir? ¿Cuántos miles y miles de niños, de meses a cinco años de edad, murieron por enfermedades respiratorias o digestivas por la falta de abasto, por el mal estado de los alimentos o de la mala calidad del agua?, como puede constatarse en los libros parroquiales de defunciones. ¿Qué vieron esos ojos infantiles, qué oyeron, qué horrores se grabaron en esas almas inocentes? ¿Qué traumas, miedos e inseguridades afectaron para siempre sus vidas?
Preguntas para las que no tenemos aún respuestas y que sólo vislumbramos lo que pudo haber pasado en ese tiempo, en que los cuatro jinetes del Apocalipsis (la guerra, el hambre, la peste y la muerte) transitaron por la Nueva España, según las palabras del abogado insurgente Carlos María de Bustamante.
¿Cómo explicar casos como los dos niños de once años ajusticiados por órdenes del gobernador de Veracruz en 1811?, castigo que el virrey Francisco Javier Venegas consideró draconiano, porque se les escuchó decir “que debía protegerse la independencia del reino ante

la amenaza napoleónica”,44 ¿o la muerte del niño de once años José Timoteo Rosales?, hijo del caudillo insurgente zacatecano Víctor Rosales, hecho prisionero con algunos soldados de su padre el 28 de septiembre de 1813 y que, a pesar de su corta edad, fue fusilado enfrente de su madre.45
No sólo participaron niños del lado insurgente; también los hubo en el ejército realista. Baste recordar a cuatro pequeños que militaron en este último bando, que llegaron, siendo adultos, a ocupar la presidencia de la República Mexicana. Estos pequeños fueron:
Martín Carrera (1806-1871)
Martín comenzó su carrera militar a los nueve años de edad en el Regimiento Expedicionario de Fernando VII. Cuando tenía doce años, obtuvo el rango de oficial y se le encargó la instrucción de los reclutas. En agosto de 1821, a la edad de quince años, se unió al Ejército Trigarante, y, en 1822, a los dieciséis, era comandante de la artillería mexicana en el puerto de Veracruz. Martín Carrera ocupó varios cargos importantes: comandante general y director de la maestranza Fundición y Fabricación de Armas; fue miembro de la Junta Nacional Legislativa de 1842 y senador en el Congreso en 1845. Fue el vigésimo segundo presidente de la República durante los meses de agosto a septiembre de 1855.46
Manuel María Lombardini (1802-1853)
Tenía doce años cuando formó parte de los realistas de la Compañía de Patriotas de Tacubaya. En agosto de 1821 se unió a la trigarancia de Iturbide; en 1836 combatió a los rebeldes de Texas; dos años más tarde, luchó contra los franceses en la Guerra de los Pasteles y com
batió en contra de los invasores estadounidenses de 1846 a 1847. Manuel fue comandante de la Guarnición de la Ciudad de México en 1852 y presidente provisional de la República Mexicana del 9 de febrero al 20 de abril de 1853. Murió de una pulmonía el 22 de diciembre de 1853 y fue enterrado en la iglesia de San Francisco.
José Mariano Martín Buenaventura Ignacio Nepomuceno García de Arista Nuez, mejor conocido como Mariano Arista (1802-1855)
Este realista nació en San Luis Potosí en 1802 y sentó plaza de cadete en el Regimiento de Provinciales de Puebla a sus once años de edad. Más tarde, perteneció a los Lanceros de Veracruz y a los Dragones de México. Se unió al Plan de Iguala de Iturbide en julio de 1821. Fue magistrado del Tribunal de Guerra y general en jefe del Ejército del Norte. Fue presidente de la República en 1851 y, durante su gobierno, se instaló el primer telégrafo en México. Incorporó a su gabinete a su paisano, el jurista potosino Ponciano Arriaga. Arista murió en Portugal en 1855. En 1881 se trajeron sus restos para ser colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres (hoy Rotonda de las Personas Ilustres) en la Ciudad de México.47
44 Alfredo Ávila y Luis Jáuregui, “La disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia”, en Nueva historia general de México, México, El Colegio de México, 2010.
45 F. Sosa, op. cit., p. 555.
46 G. Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, op. cit., p. 178, y Luis Arturo Salmerón, “Martín Carrera, presidente interino del 15 de agosto al 12 de septiembre de 1852”, en Relatos e Historias en México, núm. 66, febrero de 2014.
47 G. Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, op. cit., p. 178, y Gerardo
Díaz, “Mariano Arista: bajo su mando se dieron los primeros encuentros de México con los Estados Unidos en 1846”, en Relatos e Historias en México, núm. 109, septiembre de 2017.
941
Pedro María Anaya (1795-1854)
Pedro María tendría unos quince o dieciséis años cuando fue cadete del Regimiento de Tres Villas. Se unió al Ejército Trigarante de Iturbide en 1821. Fue secretario de Guerra y Marina en 1845 con el gobierno del presidente José Joaquín de Herrera y, dos años más tarde, defendió con valentía el convento de Churubusco durante la guerra con Estados Unidos. Fue presidente de la República dos veces, entre 1847 y 1848, bajo circunstancias sumamente difíciles. Es famosa su terminante respuesta al general David Emanuel Twiggs en Churubusco: “Si tuviera parque no estaría usted aquí”. Fue gobernador del Distrito Federal y murió en 1854.
En resumen, los niños son capaces de grandes acciones y profundos pensamientos, de suma generosidad y entrega, así como de respuestas acertadas ante problemas y situaciones difíciles.
En una visita a una favela del Brasil, don Mario González Contreras, uno de los padres de los cuarenta y tres jóvenes de Ayotzinapa
48 Entrevista a don Mario González Contreras, 27 de abril de 2021, en Rompeviento TV, con Ernesto Ledesma, disponible en https://www.rompeviento.tv/; consultado en noviembre de 2021.
Édouard Pingret (1788-1875) Mariano Arista, 1851
desaparecidos desde 2014, vio que una niña de la calle levantaba sus manitas para que la dejaran hablar. Cuando le dieron la palabra, la niña contó que ella y sus amiguitos, niños huérfanos o abandonados que recorrían las callejuelas de la favela, habían lavado coches y boteado en las esquinas para comprarles comida a los visitantes de México porque “[…] ella y sus compañeros hubieran querido tener unos padres que, como ellos, buscaran sin descanso a sus hijos”.48
Resta mucho por investigar sobre la actuación de las mujeres y los niños en los años que van de 1808 a 1821. Su presencia es innegable en el nacimiento de México como nación libre y soberana. Por ahora sólo podemos reiterar nuestra deuda con más de la mitad de la población novohispana que vivió el parto doloroso que dio a luz a nuestra patria querida.


gustavo pérez rodríguez *
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
La muerte de José María Morelos y la disolución del Congreso de Anáhuac, en diciembre de 1815, ocasionaron un cambio gradual en la táctica ofensiva de los insurgentes por una de repliegue y resistencia, lo que significaría una nueva etapa dentro del proceso de nuestra revolución de independencia. La provincia de Guanajuato y el Bajío se convirtieron otra vez en el escenario del conflicto, sostenido por un eje de fortificaciones patriotas que mantuvieron la lucha; esos sitios de protección y centro de operaciones de múltiples guerrillas no dieron descanso a las tropas realistas, lo que hacía inverosímil la propaganda virreinal que aseguraba que la insurgencia había sido extinguida.
En ese marco de tenacidad patriota arribó a tierras novohispanas la expedición libertadora del guerrillero peninsular Xavier Mina, quien dio un nuevo impulso ofensivo al movimiento insurgente y por algunos meses constituyó una nueva esperanza de triunfo para la revolución popular, cuya estrategia era la unión con otros sectores de la Nueva España con el fin de independizarla e instaurar la República Mexicana, basada en la Constitución de Apatzingán.
Así, a pesar de que el movimiento rebelde continuó activo, el periodo que siguió a la muerte de Morelos ha sido de alguna manera indiferente para la historiografía y es uno de los episodios menos estudiados dentro de la llamada Guerra de Independencia.
La provincia de Guanajuato y el Bajío, escenarios de la insurrección
El declive insurgente fue imparable desde el desastre que sufrió José María Morelos al intentar tomar su ciudad natal, Valladolid (hoy Morelia, en su honor), en diciembre de 1813, a partir del cual se desencadenaron distintos eventos que malograron lo que ya había adelantado la insurgencia popular. Así, llegó una nueva derrota en Puruarán, donde fue hecho prisionero Mariano Matamoros y fusilado el 3 de febrero de 1814, en los arcos de la plaza central vallisoletana. De igual forma, el 22 de junio, Hermenegildo Galeana, otro de los lugartenientes más importantes de Morelos, cayó muerto en una batalla acaecida en Coyuca. Con esos acontecimientos, la insurgencia se había quedado sin sus mejores elementos y en una situación de derrota.
al gobierno insurgente y comenzaron a actuar de forma individualista, sin recibir ni dar apoyo a sus compañeros y sin seguir un plan ni un proyecto común, sino el que decidían de acuerdo con su seguridad y sus intereses. Al final, Morelos fue designado escolta del Congreso, que huía de la persecución realista rumbo a Tehuacán, lo que provocaría su aprehensión, enjuiciamiento y sacrificio en San Cristóbal Ecatepec el 22 diciembre de 1815. El Congreso de Anáhuac llegaría, en efecto, a Tehuacán poco después, pero sólo para ser disuelto por el jefe insurgente José Manuel Mier y Terán.
No obstante, tras la muerte de Morelos y la disolución del Congreso, al contrario de lo que se piensa, la insurgencia no desapareció y, aunque por mucho tiempo no hubo batallas importantes, la situación novohispana estuvo lejos de ser pacífica, como lo hacía creer el gobierno virreinal. Si bien los rebeldes pasaron a la defensiva, encerrados en cumbres fortificadas, el movimiento revolucionario se mantuvo muy activo, a pesar de la desaparición gradual de Guadalupe Victoria en los actuales estados de Puebla y Veracruz; de la traición sufrida por Ignacio López Rayón, que le hizo perder el fuerte del Cóporo; de la reclusión de Nicolás Bravo en el fuerte del cerro del Águila y de la estrechez de Vicente Guerrero en el sur. De tal forma, entre los años 1814 y 1818, el escenario de la revolución volvió a su lugar de origen y se desarrolló, sobre todo, en el actual estado de Guanajuato y en el norte de Michoacán. Surgió entonces una línea defensiva de tres fortalezas insurgentes que sostuvieron la revolución en ese periodo. Los fuertes del Sombrero, Los Remedios y Jaujilla —en dirección de norte a sur— constituyeron el refugio de la insurgencia popular y el centro de operaciones de sus guerrillas. De acuerdo con Moisés Guzmán, “La guerrilla es un pequeño grupo armado que conoce a cabalidad el terreno que pisa; que funciona bajo una cierta estructura y que tiene claro por qué lucha; puede ser por motivaciones patrióticas, pero también por razones políticas y religiosas”. Considera el investigador que, en ese caso, no se trató de una masa de hombres que peleaban sin bandera, sino que estaban dispuestos a morir por principios morales y políticos: “No olvidemos que tanto la religión como el patriotismo estuvieron muy
Poco después, Morelos dimitió al poder Ejecutivo —que quedó en manos del Congreso—, para únicamente conservar el mando de sus tropas. Ya sin la autoridad política, la figura del “Siervo de la Nación” se fue difuminando; con ello, los diversos líderes regionales desafiaron * Coordinador del Seminario de Historia Militar y Naval (sehmina), México.

presentes en su imaginario, y era eso lo que los impelía a luchar y morir, si era necesario”.1
Como sus pares en Europa, los pequeños grupos de rebeldes atacaban por sorpresa a las tropas del rey y a sus caravanas, haciéndose de sus riquezas, comunicaciones, comercio, armas y alimentos. Para cuando las tropas enemigas reaccionaban, ya los guerrilleros habían desaparecido con el botín y se habían escondido en los montes o disipado en las poblaciones, que por lo regular los apoyaban y protegían. El valor defensivo de las dos primeras fortificaciones —El Sombrero y Los Remedios— consistía principalmente en su elevación y en la dificultad natural para superar sus caprichos físicos. En el caso del fuerte de Jaujilla —al norte del actual estado de Michoacán—, su primordial ventaja fue estar situado en medio de una fangosa laguna, en la que el enemigo tenía que transportarse en lanchas y desde donde podía ser visto a distancia. Esta línea defensiva —casi en línea recta vertical— no sólo protegió a los líderes y tropas más activos de la insurgencia en ese periodo, sino que resguardó también al Gobierno Provisional Mexicano, heredero directo del Congreso de Anáhuac. Para 1817, el gobierno estaba constituido por un presidente y dos vocales, pues su composición varió a través del tiempo. La institución trató de unificar el plan de defensa y las acciones patriotas; para ello,
1 Moisés Guzmán Pérez, “Práctica bélica en la revolución novohispana: la guerrilla del padre José Antonio Torres, 1814-1818”, en Historia Caribe, vol. 15, núm. 36, enero-junio de 2020, pp. 190-191.
2 Para más información sobre el Gobierno Provisional Mexicano, véase Eugenio Mejía Zavala, “La transición a un gobierno republicano: la Junta Subalterna de la Insurgencia (1815-1820)”, en José Antonio Serrano Ortega (coord.), El sexenio absolutista, los últimos años insurgentes: Nueva España, 1814-1820, México, El Colegio de Michoacán, 2014, pp. 331-374.
3 Las figuras de Mina y Moreno han atraído la atención de la historiografía y han dejado descuidado el estudio del padre Torres, a pesar de que su mando militar era mayor. Para más información sobre Torres, véase M. Guzmán Pérez, op. cit., pp. 169-204.
p. 944
Autor no identificado
Alegoría de la Regencia (detalle), siglo xix
Autor no identificado
Retrato de Hermenegildo Galeana, siglo xix
Autor no identificado
Carta general de la Nueva España, 1813, siglo xx
utilizó el poder de la imprenta que tenía consigo y con la que pudo publicar algunos números de su Gaceta del Gobierno Provisional de las Provincias de Occidente, donde informaba sobre todo el acontecer revolucionario. Paralelamente, la junta se mantuvo leal al “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana” y al ideal republicano, principios rectores del actuar de todos los comandantes de la jurisdicción, que comprendía las provincias de Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, México y Tecpan.2 No obstante, la Junta de Jaujilla, uno de los nombres con que se la reconoció en primera instancia, estaba lejos de tener suficiente poder y se encontraba supeditada al padre José Antonio Torres, hombre fuerte y comandante insurgente de la región. El padre Torres, como era conocido, dirigía la fortificación de Los Remedios, ubicada en la población de Cuerámaro, en el hoy estado de Guanajuato. Ésa fue la mayor fortaleza de la línea defensiva insurgente. Su altura y amplitud la hicieron casi inexpugnable ante las fuerzas realistas.
José Antonio Torres Torres nació en Tzintzuntzan, Michoacán, alrededor de 1780. Fue inscrito en el Seminario Tridentino de San Pedro, en Valladolid de Michoacán y, para 1806, inició su carrera sacerdotal. Al poco tiempo de iniciar la revolución de independencia, Torres se sumó al bando insurgente, en el que, debido a su dedicación y accionar, fue obteniendo diversos ascensos, hasta ser nombrado comandante militar del Bajío por el gobierno patriota. Se puede decir que la insurgencia del periodo en la región giró en torno al fuerte de Los Remedios y, en particular, del padre Torres, que, así como defendía la insurgencia, era a la vez su mayor problema, pues su actuar violento y la toma de decisiones personales no siempre fueron benéficos para la revolución popular.3
Por su parte, el fuerte del Sombrero, ubicado al noroeste del actual estado de Guanajuato y al este de Jalisco, fue erigido desde 1814 por el mariscal de campo Pedro Moreno González, un comerciante de cierta posición económica que abandonó sus propiedades en la entonces Santa María de los Lagos (hoy Lagos de Moreno, Jalisco, en su honor), para sumarse a la insurgencia. Era comandante militar de la provincia de Potosí, por lo que también dependía de él la fortaleza hermana de Mesa de los Caballos, que no alcanzó a consolidarse por sufrir una serie de ataques realistas que determinaron su caída a principios de 1817.
De esa forma, a la provincia de Guanajuato y la región del Bajío dedicaron sus esfuerzos los virreyes novohispanos Félix María Calleja —en primera instancia— y Juan Ruiz de Apodaca —posteriormente— para tratar de eliminar a la insurgencia de una vez por todas, pero recurriendo a diferentes estrategias. Calleja utilizó una de sangre y fuego, a la que colaboró con creces el comandante del Regimiento de Celaya Agustín de Iturbide, cuyos excesos provocaron su retiro de la vida militar en 1816. Después de sentar las bases de la pacificación de la Nueva España, Calleja fue llamado a la Península, donde aún cumpliría con otras actividades ordenadas por el rey Fernando VII. Por su parte, desde su llegada a tierras novohispanas, en septiembre de 1816, Ruiz de Apodaca anunció un plan conciliador y ofreció

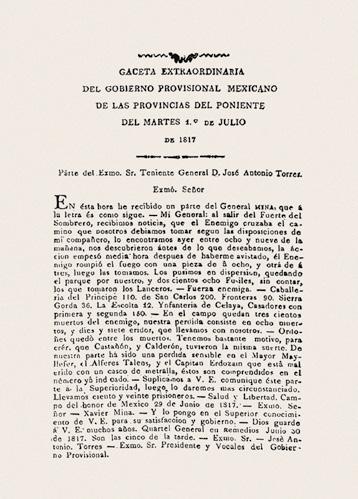

el indulto a los insurgentes, con lo que obtuvo la rendición de cientos de ellos y de varios de sus líderes, como Juan Nepomuceno Rosains, Nicolás Bravo, el doctor José María Cos y José Manuel de Herrera, quienes abandonaron la lucha para obtener aquella gracia, pues la anhelada independencia parecía cada vez más lejana debido a la marcha victoriosa del bando realista y a la desunión de sus compañeros rebeldes.
La situación de la región se agravó aún más, ya que, en ese punto, en el que ninguno de los dos bandos obtenía la victoria definitiva, ambos comenzaron a practicar una estrategia de destrucción deliberada, que consistía en la quema y devastación de las poblaciones de la zona. Así, los pueblos y las ciudades del Bajío y de la provincia de Guanajuato tuvieron que resistir los embates insurgentes y realistas por igual, sobrellevando los saqueos y la quema de depósitos, casas, templos y cosechas, ya fuera como una represalia por apoyar a la facción contraria o para que el enemigo no se abasteciera de tales recursos.
La guerra no sólo comprendió a los sectores militares, sino también a los civiles, cuya forma de vida se vio alterada de forma drástica. La cotidianidad se alteró a consecuencia de la guerra y las familias novohispanas —muchas veces separadas por las condiciones bélicas y los conflictos ideológicos— tuvieron que adaptarse a la nueva realidad para sobrevivir. En ese devenir diferente, marcado por la violencia
4 Para ampliar sobre este tema, véase Iliria Olimpia Flores Carreño, Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia: Guanajuato y Michoacán, 1800-1830, México, Forum Cultural Guanajuato, 2018.
5 Martín Luis Guzmán, “Javier Mina: héroe de España y México”, en Obras completas, vol. i, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 653.
general, las mujeres fueron el motor fundamental de la supervivencia familiar, a falta de los hombres que huyeron, murieron o tuvieron que alistarse —obligados o por voluntad propia— en un bando u otro.4
En ese panorama llegó a Soto la Marina, en el actual estado de Tamaulipas, la expedición del navarro Xavier Mina para auxiliar a los patriotas novohispanos en su lucha por la libertad. Ése fue otro momento en el que el contexto de la Península impactó directamente el acontecer de la Nueva España y por el que la insurgencia popular recibió un nuevo impulso, ahora desde el exterior.
Mina, el “Estudiante”
Martín Xavier Mina y Larrea nació en Otano, una pequeña población de Navarra, el 1 de julio de 1789,5 a escasos días de la simbólica “toma de la Bastilla”. Desde su nacimiento, la vida de Mina se tuvo que desenvolver en un contexto de acontecimientos trascendentes en el ámbito europeo, peninsular y novohispano, que repercutieron en él para decidirse por el camino de la libertad.
Xavier estudiaba la carrera de jurisprudencia en Zaragoza, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte entraron a territorio español, en 1808, con el objetivo de asediar a Portugal. Sin embargo, en realidad invadieron totalmente la Península y se posesionaron de ella. Con diligencias diplomáticas y presiones, Bonaparte desplazó a la monarquía hispana y nombró a su hermano José nuevo rey de España. Al tiempo, envió al otrora rey Fernando VII a Francia, lo que ocasionó el levantamiento del pueblo español en mayo de ese año en apoyo al joven rey, a quien le tenían apego y a quien llamaban el “Deseado”. El propio Mina abandonó sus estudios para sumarse a la resistencia y participó activamente en el sitio de Zaragoza, que al final resultó en una derrota más de las fuerzas hispánicas.
“Parte del excelentísimo señor teniente general don José Antonio Torres”, en Gaceta Extraordinaria del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias del Poniente, martes 1 de julio de 1817
Dibujo de Antonio Guerrero (1777-siglo xix) Grabado de Manuel Albuerne (1764-1815)
Don Francisco Xavier Mina, teniente coronel de los reales ejércitos y fundador de la División de Navarra, 1814
Autor no identificado Virrey Juan Ruiz de Apodaca y Eliza, siglo xix

Ante la imposibilidad de enfrentar de forma regular al ejército napoleónico, conformado por 25 mil militares profesionales, en varios lugares de la Península comenzaron a surgir pequeños grupos que molestaban a las tropas invasoras impidiéndoles maniobrar con tranquilidad. Ese tipo de táctica de guerra informal sería conocida como “guerra de guerrillas”. Los grupos guerrilleros atacaban por sorpresa la vanguardia o retaguardia de los ejércitos napoleónicos, así como sus convoyes de comunicaciones y abastecimiento, para después huir y perderse entre las montañas o en diversas poblaciones, donde se escondían o pasaban inadvertidos. Xavier Mina fundó entonces una guerrilla, que sería conocida como el “Corso Terrestre de Navarra”. Gracias a la efectividad de sus acciones, el joven Mina recibió el grado de “teniente coronel de los reales ejércitos” por parte de la Junta Central Hispana, que gobernaba en ausencia del rey.
Después de casi dos años de desgastar al invasor en su frontera misma, Mina fue capturado en marzo de 1810 y enviado a Francia para ser recluido en una prisión cercana a París, donde permaneció por cuatro años. Su tío Francisco Espoz Ilundain fue designado entonces como el nuevo líder de la guerrilla; aceptó el cargo y, en honor a su sobrino, se despojó de su apellido materno para agregarse el ya conocido y prestigiado “Mina” de Xavier y, a partir de entonces, firmó como Francisco Espoz y Mina. Esa decisión provocaría confusiones posteriores sobre su nombre y problemas para diferenciarlos, sobre todo al sobrino, quien tradicionalmente es conocido con el nombre erróneo de Francisco Xavier Mina.
Al mismo tiempo, el “Estudiante” fue encerrado en una de las torres de la fortaleza de Vincennes, donde permaneció incomunicado por varios meses. Poco a poco, las restricciones fueron disminuyendo y pudo salir a consultar la biblioteca y convivir con otros prisioneros. En el lugar también se encontraban recluidos importantes oficiales franceses, antiguos admiradores del genio militar del joven Bonaparte, pero enemigos del ahora Napoleón emperador. Entre ellos estaba el general Victor Fanneau de Lahorie, de quien el navarro aprendió el idioma francés y tácticas de guerra, además de que escuchó sus experiencias en la guerra europea y se adentró en el liberalismo y el romanticismo galo. Cuando salió de la prisión, a principios de 1814, Xavier Mina ya era un liberal convencido, cuyo principio fundamental era la libertad como derecho natural e inalienable del hombre.
El primer alzado contra Fernando VII
Al caer Napoleón en 1814, el joven Mina regresó a su natal Navarra y, al poco tiempo, se sintió inconforme con el nuevo rumbo político de la Península. Durante la ausencia del rey Fernando VII, diversas juntas gubernativas provinciales reconocieron a una Junta Central, la cual había tomado las riendas del gobierno español y promulgado en 1812 la Constitución de Cádiz. Al regresar a España, Fernando VII prometió que juraría la Constitución, pero al llegar a Madrid y sentir el ambiente político y social a su favor, en mayo de 1814 la desconoció y persiguió a sus promotores, así como a todos aquellos que levantaron la voz en contra de aquella decisión. Inició de esa manera el periodo conocido como Restauración absolutista (1814-1820), caracterizado por el gobierno despótico del rey: se invalidaron los decretos
6 El primer alzamiento liberal había fracasado, pero sirvió de ejemplo a otros que le siguieron, hasta que el de Rafael del Riego logró doblegar al rey en 1820.
7 Para más información sobre la estancia de Mina en Londres y el apoyo de particulares británicos, véase Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 289-313.
Atribuido a William Collins (1788-1847) Fernando VII, rey de España, 1814
de las Cortes y se abolió la Constitución política de la monarquía española, con lo que se reinstauraron el Tribunal del Santo Oficio y los antiguos cabildos; se restituyeron los fueros a los sectores privilegiados, y los habitantes de los reinos de la Península y la América española perdieron su calidad de ciudadanos para regresar a ser vasallos de la Corona.
Todo lo anterior, sumado a la persecución de los liberales y al desplazamiento de los líderes guerrilleros para insertar a los viejos militares allegados al rey, llevó a que el propio Xavier y su tío Espoz decidieran alzarse contra el monarca. En septiembre de 1814 intentaron tomar la ciudad de Pamplona para convertirla en refugio de sus compañeros perseguidos y en punto de partida para una revolución constitucional. No obstante, la empresa falló y tío y sobrino tuvieron que salir huyendo hacia Francia por diversos caminos. Nunca más se volverían a ver.6
La idea de la expedición libertaria de la Nueva España
De Xavier nada se supo hasta que apareció en Londres en abril de 1815, cuando su nombre quedó registrado en las reuniones donde diversos empresarios y políticos ingleses, junto con patriotas americanos, organizaban una expedición de auxilio para los insurgentes novohispanos y José María Morelos. Según sus informes, se requería de oficiales profesionales para organizar, instruir y disciplinar a las tropas americanas y con ello darle a la revolución un nuevo impulso que la llevara a la victoria.
Entre los anfitriones estaba lord Henry Vassall Holland, a quien Xavier conoció gracias a lord John Russell, quienes fueron sus principales benefactores en Londres, así como de otros compañeros liberales que llegaron después huyendo de la persecución del rey español. Si bien Mina recibió un apoyo económico del gobierno inglés, en calidad de veterano de guerra por su antiguo desempeño como aliado contra Napoleón, la empresa libertadora hacia la Nueva España fue subsidiada por particulares británicos y patriotas americanos, por lo que el gobierno británico, como tal, no tuvo participación en ella.7 Para nadie es secreto que la finalidad de esos inversionistas privados era abrir el mercado americano y abastecerse de sus materias primas, debido a que hasta entonces los beneficios del comercio eran exclusivos de la Península española. El propio Mina vio las ventajas que ofrecía el libre mercado a todos los españoles: para los reinos de ultramar la venta de sus recursos significaría impulsar su desarrollo económico, mientras que la Península se vería obligada a industrializarse para no depender únicamente del oro y de la plata que llegaban de América. Los patrocinadores británicos consideraban que otorgar préstamos les redituaría buenas ganancias de conseguirse la independencia novohispana y siempre que éstos fueran reconocidos y respaldados por el gobierno insurgente. Algunos de los interesados, hay que decirlo, buscaban principalmente la libertad de este territorio, sin segundas intenciones.

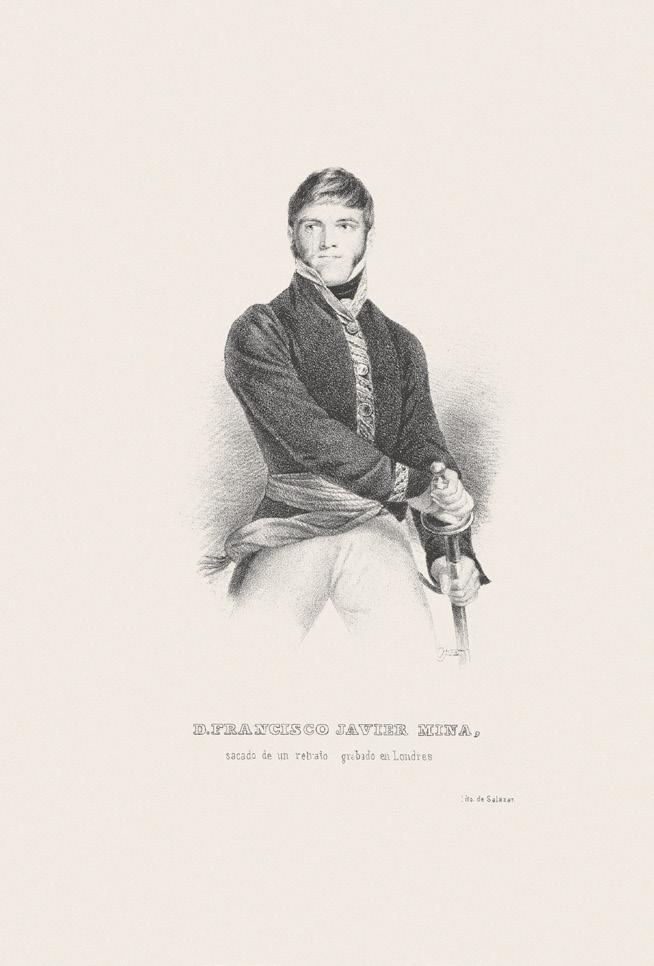
Por otro lado, estaban los patriotas americanos, que participaban en esas reuniones con el fin de conseguir apoyo para independizar a la América española, pues consideraban que sólo con la ayuda del exterior podrían lograr su libertad. Entre los asistentes a las reuniones destacó el doctor novohispano Servando Teresa de Mier, nacido en Monterrey, quien se encontraba refugiado en Inglaterra, después de haber participado también en la defensa de Zaragoza. También eran asiduos de esas reuniones José Francisco de Fagoaga, marqués del Apartado, y su hermano Francisco Fagoaga, además de su primo Wenceslao de Villaurrutia y, presumiblemente, un joven Lucas Alamán, que se encontraba por aquel tiempo viajando por Europa.8 En cuanto se enteraron de la llegada de Mina, el “Estudiante”, solicitaron una entrevista con él para invitarlo a ponerse al frente de la expedición libertadora. Cabe mencionar que en Gran Bretaña se admiraba la valentía y heroicidad de los líderes guerrilleros españoles.
Durante su participación en las reuniones, la mente de Mina concibió una idea interesante y prometedora: si no era posible someter a Fernando VII en la Península, se podría debilitar su gobierno desde el exterior, arrebatándole el reino americano, de donde obtenía mayores riquezas para sostenerse en el trono. Entonces, al lograr la independencia de la Nueva España alcanzaría dos metas que en realidad podrían ser una: liberar al pueblo novohispano y al pueblo peninsular de la tiranía. También se planteó la posibilidad de conciliar a los europeos y a los americanos frente al enemigo común, que era el despotismo del monarca. En sus proclamas y escritos posteriores, Xavier expuso constantemente que la unión de los diversos sectores novohispanos era la única forma de conseguir la independencia que, de manera irremediable, pensaba, repercutiría en la Península para implantar una monarquía constitucional. Bajo estas premisas, el joven guerrillero aceptó convencido la propuesta de ponerse al frente de la empresa. La presencia de otro personaje en aquellas reuniones ocasionó que la expedición tardara un año más en llegar a la Nueva España. El joven militar estadounidense Winfield Scott se encontraba en Londres, enviado por su gobierno como observador de la guerra europea. Scott prometió a Mina que, de llegar a Estados Unidos en primera instancia, encontraría oficiales aptos para sumarse a sus filas y podría abastecerse de pertrechos militares; además, tendría la posibilidad de captar la atención de otros particulares dispuestos a invertir en la empresa, a cambio de intereses sobre los préstamos y la expectativa de que se abriera el intercambio comercial con la nueva nación.9 Con estas perspectivas, Mina cruzó el océano Atlántico, desde Liverpool, en el barco La Caledonia, acompañado de trescientos oficiales europeos, para desembarcar en Filadelfia, Estados Unidos, el 1 de julio de 1816, el día en que el navarro cumplía veintisiete años.
Preparativos en Estados Unidos
Durante su estancia en Filadelfia, Mina se encontró de inmediato con Pedro Gual, agente de Cartagena, quien lo puso en contacto con diversos personajes y corporativos que se mostraron interesados en otorgarle los préstamos con los que completaría su expedición. No obstante, justo cuando tenía apalabrados diversos apoyos financieros, se difundió la noticia de que Morelos había muerto y que el Congreso americano había sido disuelto. Al no existir una autoridad que garantizara el pago de los empréstitos, varias de las operaciones se frustraron.
Por tal motivo, Mina, con el apoyo del doctor Mier, se vio obligado a trasladarse a Baltimore y Nueva Orleans, y a mandar correos

a Washington, Nueva York y otras ciudades de la unión estadounidense para convencer a diversos prestamistas de lo redituable de la expedición, pero al final no obtuvo una respuesta firme. También lograron entrar en contacto con el general Scott, quien cumplió su palabra y los relacionó con varios empresarios dispuestos financiar la expedición, así como con oficiales estadounidenses, veteranos de la guerra contra los británicos de 1812-1814, que aceptaron sumarse a sus filas.
Al mismo tiempo, Mina intentó contactar al ministro plenipotenciario insurgente, José Manuel de Herrera —quien había sido enviado por Morelos para entrar en contacto con el gobierno estadounidense—, pero no logró localizarlo. Su idea era informar a los patriotas sobre la expedición auxiliar que estaba preparando con el fin de realizar planes conjuntos y obtener el aval para respaldar los préstamos que se obtuvieran.
Por fortuna, Mier y Mina encontraron en Galveston, Texas, a Cornelio Ortiz de Zárate, secretario que el ministro Herrera había dejado en su ausencia. Después de algunos días de pláticas, Ortiz de Zárate aceptó, en nombre del Gobierno Provisional Insurgente, la participación de la expedición como auxilio a la causa americana y reconoció las deudas que hasta entonces se habían contraído. Todo esto dio nuevo aliento a Mina para terminar de preparar la empresa.
Se supo entonces que Simón Bolívar estaba refugiado en Haití, después de algunos traspiés en Tierra Firme. Mina vio en ello una oportunidad de atraerse a este líder patriota a su causa, por lo que después de un intercambio de cartas, viajó a aquella isla del Caribe para entrevistarse con el caraqueño. Era ya octubre de 1816 cuando Mina y Bolívar se reunieron con la intención de llegar a un acuerdo de acción conjunta. Mina trató de convencerlo argumentando que su
8 Ibid., pp. 283-285.
9 Ibid., p. 296.

causa era la de todos los españoles, europeos y americanos que estaban contra el despotismo del rey Fernando VII. A cambio del apoyo del caraqueño, el navarro se comprometió a prestar ayuda para liberar posteriormente a Venezuela. Bolívar se mostró entusiasmado, pero no decidido y, tras varios días de reuniones, determinó tomar su propio camino. Ambos insurgentes se despidieron en buenos términos y Mina aun recomendó a Bolívar con sus patrocinadores ingleses.
A su regreso a Galveston para concluir su expedición, Mina invitó al comodoro Louis-Michel Aury, líder rebelde de la isla, a sumarse a su empresa con los doscientos hombres bajo su mando. El francés no aceptó, pues calculó que la fuerza de la expedición era muy escasa para tener éxito, por lo que sólo se comprometió a escoltar a los expedicionarios hasta las costas novohispanas.
Para entonces, Mina había logrado entrar en contacto con Guadalupe Victoria, quien se congratuló y aceptó esa ayuda exterior, pero no pudo garantizarle algún puerto insurgente para su desembarque.
Aunque por un tiempo se hizo de Boquilla de Piedras y Nautla, los perdió bajo la presión del gobierno realista que, enterado de la expedición, trató de evitar su desembarco por todos los medios.
El navarro decidió entonces que ya no se podía perder más tiempo y se hizo a la mar, acompañado del doctor Mier y los escasos trescientos oficiales de diversas nacionalidades que logró reunir. Tras hacer un alto en el río Bravo, desembarcó el 21 de abril de 1817 en Soto la Marina, en el actual estado de Tamaulipas.
Desde 1815, la Corona española había prevenido al virrey Calleja de la posibilidad de que Mina arribara a algún reino americano para apoyar la causa insurgente y le pidió hacer todo lo posible para eliminar esa amenaza. Se creó entonces una red de espionaje entre Luis de Onís, ministro español en Estados Unidos, el gobierno de Cuba y el virrey novohispano, la cual siguió los pasos de Xavier, a quien descubrieron en Estados Unidos, en efecto, armando una expedición libertadora hacia la Nueva España. Se efectuaron entonces acciones diplomáticas para detener los planes de Mina, pero el gobierno estadounidense, así como lo había hecho el inglés, lo dejó maniobrar casi sin trabas y se declaró ajeno.
10 “Boletín I de la División Auxiliar de la República Mexicana, 26 de abril de 1817”, en Archivo General de Indias (agi), Sevilla, Estado, 42, núm. 32, disponible en Portal de Archivos Españoles (Pares), https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html; consultado en diciembre de 2020.
11 Xavier Mina, “Proclama a los soldados españoles y americanos del rey Fernando”, Soto la Marina, 18 de mayo de 1817, en Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, C. B., v. 13, 8, f. 22.
Bandera de los rebeldes de México, 1817
Autor no identificado
Mapa que manifiesta la provincia de Guanajuato por los cuatro rumbos, 1816
Cuando el virrey Ruiz de Apodaca se enteró del desembarco expedicionario en Soto la Marina, alertó al comandante militar de Nuevo Santander, Joaquín de Arredondo, para que impidiera la instalación de un puerto insurgente desde donde Mina pudiera obtener apoyo y refuerzos del exterior. Al mismo tiempo, se despacharon numerosas tropas hacia aquella región con la intención de frenar la expedición y evitar que se adentrara en el virreinato.
La unión como estrategia libertaria
Mina y la llamada División Auxiliar de la República Mexicana se asentaron en la población de Soto la Marina, a poca distancia de la costa, y enseguida comenzaron a levantar un fuerte para resistir el embate realista, pues conocían las disposiciones militares del virrey gracias a correos que habían interceptado. En pocos días, las tropas del rey habrían de presentar batalla.
Por otra parte, Mina era consciente de que, a la par del enfrentamiento militar, habría de desatarse una guerra de propaganda en el terreno de las ideas. Por ello llevaron consigo una imprenta, con la que Mina habría de publicar, en Soto la Marina, el Boletín I de la División Auxiliar de la República Mexicana. En dicha publicación aparecieron dos documentos: en el primero, titulado “A los compañeros de armas” y firmado en el río Bravo del Norte el 12 de abril, en el que el navarro arengó a sus hombres reafirmando los motivos por los que habían viajado al “suelo mexicano”, nunca con la intención de conquistar, sino de apoyar a “los ilustres defensores de los más sagrados derechos del hombre en sociedad”. Ahí les recordó que debía respetarse estrictamente la religión católica, a las personas y a las propiedades, y concluyó asegurando que “no es tanto el valor como una severa disciplina lo que proporciona el éxito de las grandes empresas”.10
En el segundo documento, dedicado “A los españoles y americanos”, explicó sus motivos para viajar a la Nueva España y apoyar la lucha insurgente. En su afán de evitar la violencia, intentó atraer a los diversos sectores novohispanos para que, unidos a los patriotas americanos, liberasen al reino del yugo de la Corona hispana. Para ello, buscó “desengañar” a los peninsulares en América, mostrándoles al “verdadero” rey Fernando VII y su forma despótica de gobernar, con la que tenía sometido al pueblo español: “Los hombres que más trabajaron para su restauración y por la libertad de ese ingrato, arrastran hoy cadenas, están sumergidos en calabozos o huyen de su crueldad. Sirviendo pues a tal príncipe, servís al tirano de vuestra nación”. Por otra parte, a los americanos leales al rey, les señaló que:
El suelo precioso que poseéis no debe ser patrimonio del despotismo y la rapacidad si perdéis estas miras contrarias a las de la Providencia que os proporciona la mayor coyuntura para cambiar vuestra abyección y miseria […] uníos, pues, a nosotros y los laureles que ceñirán vuestras sienes serán un premio inmarchitable, superior a todos los tesoros.11
Junto al Boletín, se imprimió una larga canción patriótica, compuesta por el auditor Joaquín Infante, para exaltar el llamado a la unión:

Abajo los partidos y toda vil pasión: estando siempre unidos formaremos nación.
Independencia, gloria, religión, libertad: grábense en nuestra historia por una eternidad.
Bajo este ideal unificador, Xavier escribió a dos criollos pudientes, Pavón y Almanza, con la intención de ganarse su apoyo: “No hay que temer nada del gobierno español impotente, porque no está sostenido por los votos de la nación. Un momento de unión y México está libre y Europa reconoce su independencia”.12 Lo mismo planteó a Arredondo, a quien intentó atraer asegurando que estaba “[…] lejos de mí la guerra a ningún español. Que todo el que ama a su patria se me reúna. Yo no hago guerra más que al tirano de la España, el que crea honor suyo ser su esclavo, combata, el que quiera ser fiel a su nación, a Dios a quien juró guardar la Constitución, según la cual la soberanía reside en la nación, júntese a mí”. Le ofreció entonces liberar juntos la parte “[…] de la nación que está acá del océano, vindicando sus derechos y la parte de allá conseguirá los suyos”. Finalmente, le aseguró que había “[…] llegado el tiempo de que las Américas se separen, como las separó de Europa con un océano la naturaleza, como toda colonia del mundo se separó de su metrópoli, luego que se bastó a sí misma”.13
Por su parte, en su correspondencia a familiares, amigos y personajes notables de Nuevo Santander, el doctor Mier también hizo
eco del ideal unionista de Mina. Así, escribió al coronel Felipe de la Garza, comandante de Soto la Marina, para que imitara el actuar del teniente coronel Rubio y su hermano, quienes abandonaron el bando realista y se unieron a la división. Le dijo saber de antemano que “[…] a su ejemplo seguirán otros y otros, y sin sangre entraremos en Monterrey, convocaremos un Congreso de los diputados de las ciudades y villas de las cuatro provincias y abriremos los puertos, y nos gobernaremos con justas leyes a nosotros mismos. El general seguirá para México, donde tenemos grandes amigos”. Y le aseguró que Mina “no viene a mandar, sino a obedecer los gobiernos que nosotros establezcamos de entre nosotros mismos”, con el objetivo de “hacernos libres para vivir él también con nosotros libre”.14 Mina y Mier continuaron emplazando a los peninsulares y criollos novohispanos a unirse a la causa insurgente con cartas y proclamas posteriores, pues consideraban que era la forma de lograr la independencia de la que llamaban República Mexicana.15
12 “Xavier Mina [a Pavón y Almanza], 9 de septiembre de 1816”, en Archivo General de la Nación (en adelante, agn), México, Operaciones de Guerra, t. 937, ff. 221-224.
13 “Carta del ilustre D. Francisco Xavier Mina, al comandante general de provincias internas D. Joaquín Arredondo, Soto la Marina, 21 de mayo de 1817”, en La Esperanza, San Luis Potosí, 1851, en Biblioteca Nacional de México, México, Fondo Lafragua, r , 392, laf
14 “Carta de Mier a don Felipe de la Garza, animándolo para que tome parte en la revolución, 13 de mayo de 1817”, en Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, vol. vi, compilación de Juan Hernández y Dávalos, coordinación de Alfredo Ávila y Virginia Guedea, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, doc. 1031, disponible en http://www.pim.unam.mx/ catalogos/hyd/HYDVI/HYDVI1031.pdf ; consultado en octubre de 2021.
15 Una estrategia de unión tendría un resultado exitoso, con otro líder y bajo la circunstancia particular de 1821.
956

Ruta invicta hacia la provincia de Guanajuato y el Bajío
Poco más de un mes se dedicó Mina a preparar su campaña en el interior novohispano, con la intención de entrar en contacto con los insurgentes que, supo después, se encontraban muy activos en la provincia de Guanajuato y en el Bajío. En tanto, la División Auxiliar se movilizó hacia poblaciones cercanas buscando abastecimiento y pertrechos para sostenerse en el fuerte que rápidamente habían levantado; además, sostuvieron algunos leves encuentros con destacamentos realistas, excepto el de Palo Alto, que fue una acción de mayor envergadura, en que los divisionarios salieron avante, dada su mayor capacidad militar.
A pesar de los primeros éxitos, la división sufrió la deserción de varios de sus hombres, lo que significó una delación de sus planes cuando fueron capturados o se presentaron a las autoridades realistas y un sacrificio inútil, como el del coronel Perry y cincuenta y uno de sus hombres, que fueron acribillados por el enemigo en su intento de retornar a Estados Unidos. No obstante, se continuaron divulgando las proclamas con los motivos y las ideas libertarias de Mina, que atrajeron a nuevos reclutas de la región, gracias también a los sueldos que se estaban otorgando.
En mayo, Mina partió rumbo al Bajío con trescientos ocho de sus hombres y dejó a otros cien defendiendo la fortaleza recién construida. La estrategia del navarro siempre fue tener un punto de abas-
tecimiento y comunicación con el exterior, atraer a los sectores criollos y peninsulares, y hacer contacto con la insurgencia novohispana, casi inexistente en el norte.
En su paso por el sur del hoy estado de Tamaulipas tomó la hacienda de El Cojo, donde pudo hacerse de setecientos caballos que se encontraban concentrados ahí para ser repartidos entre las tropas realistas. Este hecho fue de gran ayuda, pues toda la división pudo montar y hacer el traslado más rápido. Después dieron vuelta al oeste y cruzaron el actual estado de San Luis Potosí, donde se efectuaron dos enfrentamientos con las tropas enviadas por Ruiz de Apodaca, quien intentaba impedir que el llamado “traidor Mina” siguiera internándose en el reino. El primero se realizó en San Luis de la Paz, el 8 de junio de 1817, donde las tropas de Mina obtuvieron la victoria sobre unos realistas sorprendidos por el orden, la disciplina y el planteamiento militar de los rebeldes.
Después de dos días de descanso, los divisionarios siguieron su camino en forma casi horizontal al oeste, hasta llegar el 14 de junio a la hacienda de Peotillos, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente supieron que las fuerzas enemigas se acercaban para cerrarles el paso, por lo que decidieron hacerles frente. Esa batalla sería de las más importantes en la campaña de Mina y su división por tierras novohispanas, ya que con sus trescientos hombres pudo vencer a 2 080 virreinales después de cuatro horas de intensa batalla.
16 Armiñán culpó a la caballería del Regimiento de Río Verde del resultado de la acción, por lo que el virrey ordenó que se abriera un juicio a sus oficiales. Véase Gustavo Pérez Rodríguez, Xavier Mina, el insurgente español: guerrillero por la libertad de España y México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pp. 225-226.
El coronel realista Benito de Armiñán relató la acción de forma amañada a Ruiz de Apodaca, pues explicó que había sacado ventaja en el encuentro y que sólo requería otros doscientos hombres para terminar con aquellos rebeldes, excusándose de dar más detalles debido a una supuesta falta de papel. El virrey, que necesitaba propaganda triunfalista, ordenó que se publicaran las noticias de aquella acción en la Gaceta del Gobierno de México, aparentando que esa derrota en realidad había sido una victoria.16
Autor no identificado
Plano topográfico de la barra de Tampico (detalle), 1823
Autor no identificado
Plano del fuerte de Soto la Marina, 1817
Capitulación del fuerte de Soto la Marina
El mismo día que Mina obtenía la victoria en Peotillos, los divisionarios en Soto la Marina corrían una suerte opuesta. Hasta aquel lugar había arribado días antes Joaquín de Arredondo, con 2 190 hombres por orden del virrey Apodaca, quien lo conminaba a no perder instante para atacar a aquellos rebeldes, “pasándolos todos a cuchillo”. Así, el 10 de junio se inició el ataque al fuerte rebelde y el cañoneo continuó hasta el día 15 siguiente, donde los sitiados solicitaron pactar una capitulación, dada la estrechez en la que se encontraban. Una vez concluidas las negociaciones, los treinta y siete sobrevivientes entregaron sus armas ante la admiración de los realistas, quienes esperaban una fuerza mayor. Como parte de la capitulación, Arredondo prometió dejar libres a los expedicionarios para que retornaran a Estados Unidos; sin embargo, al poco tiempo fueron hechos prisioneros y enviados encadenados a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Mier, que estaba entre los defensores, alegó haber solicitado el indulto con anterioridad, por lo que se consideraba ajeno a la capitulación. No obstante, también se le mandó encadenado a la Ciudad de México, donde quedó prisionero en el edificio de la Santa Inquisición.17 Arredondo previno al virrey sobre la peligrosidad de Mier en una carta: “Este hombre tiene más talento y resolución que el primer cabecilla Hidalgo y con conocimiento de las principales naciones cultas, lo que obliga a que […] se le sentencie con todas las formalidades que proporciona esa capital”.18
El encuentro con los insurgentes
La división al mando de Mina continuó su marcha desde Peotillos hacia el oeste hasta llegar a la población de Real de Pinos, donde tuvieron un nuevo enfrentamiento con las fuerzas enemigas. Así, el 19 de junio, después de exhortar su rendición a las autoridades, los expedicionarios asaltaron la plaza y consiguieron la victoria al poco tiempo. A partir de entonces, Mina tuvo el camino libre para dirigirse hacia el sur y contactar por fin con los insurgentes. En efecto, el 24 de junio, Mina entró al fuerte del Sombrero, donde fue bien recibido por Pedro Moreno. La división había recorrido casi mil kilómetros en treinta días desde Soto la Marina.
Días antes de la llegada de Mina, Moreno recibió una avanzada con el también navarro Pablo Erdozain, quien le mostró sus credenciales firmadas por Mina, donde se señalaba que formaba parte de la División Auxiliar de la República Mexicana, con el cargo “provisional e interinamente” de capitán de caballería. El documento señalaba: “El gobierno insurgente, regido según su Constitución, que juramos, se servirá confirmar el nombramiento”.19 De tal manera que los expedicionarios se sometían y reconocían la autoridad de las instituciones insurgentes y declaraban haber jurado la Constitución de Apatzingán. El mariscal Moreno dio la buena nueva al Gobierno Provisional Mexicano y al padre José Antonio Torres, quienes hicieron preparativos para viajar al fuerte del Sombrero y saludar personalmente al navarro. A escasos días se supo en El Sombrero que una fuerza del rey había salido de San Felipe con dirección a aquella fortaleza. Eran

setecientos hombres, dirigidos por el comandante Cristóbal Ordóñez y el comandante militar de aquella provincia, Felipe Castañón. Mina, de temperamento activo, se resolvió a enfrentarlos de forma conjunta con las fuerzas de Pedro Moreno, por lo que la tarde del 27 de junio ambos salieron del fuerte con doscientos divisionarios y ciento treinta patriotas.
Al día siguiente, las fuerzas antagonistas se encontraron en una llanura perteneciente a la hacienda de San Juan de los Llanos, donde los revolucionarios, a pesar de su desventaja numérica, obtuvieron el triunfo y resultaron muertos Ordóñez y Castañón. Esta victoria fue doblemente significativa: por un lado, la región pudo liberarse del yugo de los comandantes realistas, que habían actuado de forma sanguinaria, y, por otra parte, Pedro Moreno pudo vengar la muerte de su hijo de catorce años, Luis Moreno, asesinado por Ordóñez durante la acción de Mesa de los Caballos.20
Acuerdos con el Gobierno Provisional Mexicano
Al mismo tiempo, los dirigentes del Supremo Gobierno Provisional Insurgente salieron de Jaujilla para dirigirse al Sombrero a dar la bienvenida al navarro, escoltados por el padre Torres; llegaron a esa fortaleza el 8 de julio, pero no encontraron ni a Mina ni a Moreno, pues
17 Ahí, se defendería sabiamente con el conocimiento que tenía por ser doctor en teología, por lo que hubo que enviarlo a Cuba, pero escapó durante la travesía.
18 “Arredondo a Apodaca, Soto la Marina, 17 de junio de 1817”, en ibid., p. 244.
19 agn, Operaciones de Guerra, v. 913, n. 2, f. 17.
20 Rogelio López Espinoza, Don Pedro Moreno, adalid e insurgente: documentos inéditos o rarísimos de su vida y su obra, Guadalajara, Secretaría de Cultura-Gobierno de Jalisco, 2005, p. 160.

regresaban de la hacienda del Jaral, donde habían obtenido 140 mil pesos en plata y oro para sostener la guerra. Al día siguiente arribaron triunfantes al Sombrero y, después de los saludos y bienvenida, entraron en reunión privada. Ahí, el gobierno insurgente, representado por José de San Martín y Antonio Cumplido y Vallejo, entre otros, aceptó las deudas contraídas por Mina en Estados Unidos e Inglaterra y le ratificó el grado de mariscal de campo que ya ostentaba. Según William Davis Robinson, también se determinó darle al navarro el mando de aquella jurisdicción insurgente. Esto molestó al padre Torres, pero expresó que “[…] en consideración a los talentos militares y a la fama de Mina, no tenía inconveniente en ponerse a sus órdenes”, a pesar de tener rango de teniente general, superior al de Mina.21 Se decidió también que el coronel Diego Noboa —jefe del Estado Mayor de la división— viajara con Torres al fuerte de Los Remedios para disciplinar a las fuerzas que lo defendían. En la misma reunión se decidió que Mina estableciera su cuartel general en el fuerte del Sombrero para apoyar a Moreno en las labores defensivas. Tal decisión fue contraria a las expectativas del navarro, quien pretendía continuar con su avance. Y es que, como señala Iliria Flores:
[…] la estrategia militar de ataques dispersos y concentración en fuertes [de la que Mina era muy crítico] se estaba ejecutando favorablemente; es decir, no se ganaba la guerra, pero tampoco se perdía y el movimiento
21 William Davis Robinson, Memorias de la Revolución mexicana: incluyen el relato de la expedición del general Xavier Mina, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2003, p. 171.
22 I. O. Flores Carreño, op. cit., p. 137.
Real Cuerpo de Ingenieros, Comandancia de México (siglo XIX )
Croquis del cerro de Comanja, 1817
Rafael María Calvo (siglo xix)
Vista que presentaba al oriente el ya demolido fuerte de Los Remedios en el cerro de San Gregorio, 1818
se mantuvo vigente a pesar de los esfuerzos realistas. El arribo del navarro no hizo más que romper con la dinámica de la guerra en ese momento, dinámica que no entendió.22
En efecto, la trayectoria militar de Mina demuestra que tomar la iniciativa era natural en el carácter del joven navarro; lo impulsivo de sus acciones rayaba entre la valentía y la imprudencia. Le molestaba estar quieto cuando él quería seguir avanzando, pues sentía la victoria de su lado. Debido a ese empuje ofensivo y a la errada información que recibió, se decidió atacar la estratégica villa de León, con resultados fatídicos. En ese lugar, Mina y los insurgentes del Sombrero sufrieron una dura derrota, de la que ya no se repondrían. Aquel 28 de julio de 1817 se perdieron ciento ocho rebeldes, entre muertos, prisioneros y heridos.
La caída de la línea insurgente de la provincia de Guanajuato y el Bajío
Por su parte, el virrey reorganizó sus fuerzas para terminar con Mina y la línea defensiva rebelde, para lo cual no escatimó en hombres, armas ni propaganda, y descuidó a los rebeldes de otras regiones. Así, el 30 de julio se presentaron más de 4 mil hombres a las puertas del fuerte del Sombrero, bajo el mando del mariscal de campo Pascual

Liñán, uno de los más experimentados realistas. Con esta acción se formalizó el sitio a la fortaleza.
Por su localización, el fuerte tenía dos graves problemas estratégicos: un cerro de mayor altura al norte, conocido como Mesa de Tablas, donde estableció Liñán su cuartel militar, y el abastecimiento de agua desde un manantial que se encontraba a un kilómetro cuesta abajo. Una de las primeras acciones enemigas fue cortar el paso hacia el agua, por lo que, conforme los días pasaron, empezó a escasear y ya no hubo forma de hacerse de ella. Al considerar que no podrían resistir por muchos días, Mina pidió auxilio en diversas ocasiones al padre Torres, proponiéndole atacar por detrás a los sitiadores para cogerlos por dos frentes.
Para tal fin, el 2 de agosto escribió una carta con carácter de urgente, en la cual le solicitaba su accionar para incomodar a los sitiadores, previniéndolo de que
[…] siendo el feliz éxito de esta expedición el momento de salud para la República, exige su interés que vuestra excelencia con la actividad que lo caracteriza y demandan las circunstancias, organice una columna de caballería […] procurando que introduzca en este fuerte los [productos] que puedan, cuyo importe se pagará luego, dándole además una gratificación proporcional a la introducción.23
Al pasar los días y no haber respuesta ni acción alguna por parte del padre, Mina le escribió ya molesto, el 4 de agosto:
Hace cuatro días que estamos rigurosamente sitiados por Liñán, Orrantia y Negrete; hace tres que carecemos de agua, teniendo que tomar la
que bebemos a costa de la sangre de nuestros mejores oficiales y soldados; y aunque con éste son cuatro correos que remito a V. E. solicitando su ayuda y que se intercepten los víveres al enemigo, no hemos observado hasta la presente movimiento alguno que prometa esperanza; por tanto, del patriotismo de V. E. […] depende la salud de la República, que pongo en las manos de V. E., seguro de que no tendré que arrepentirme. 24
Ante la inacción de Torres, Mina decidió salir del fuerte para traer personalmente la ayuda requerida, pero sus intentos por introducir agua y alimentos resultaron inútiles.25
Finalmente, después de tres asaltos frontales y del cañoneo constante durante veinte días de asedio, los revolucionarios decidieron abandonar la fortaleza obligados por el hambre y la sed. La noche del 19 de agosto de 1817 se efectuó la evacuación de la fortaleza, que estuvo lejos de ser silenciosa, debido a las varias familias que acompañaban a los defensores. Aquella salida se transformó en una tragedia que costó la prisión de mujeres y niños —entre ellos, la familia de Moreno— y la muerte de cuatrocientos cincuenta insurgentes, de los cuales cuarenta eran divisionarios. Los sobrevivientes fueron obligados a destruir las edificaciones, para después ser pasados a cuchillo. Pedro Moreno logró escapar y se escondió durante días, enfermo de disentería.
23 “Xavier Mina al Excelentísimo Señor, 2 de agosto de 1817”, en Isauro Rionda Arreguín, Pedro Moreno, Francisco Javier Mina y los fuertes del Sombrero y Los Remedios en la insurgencia guanajuatense, 1817, México, Universidad de Guanajuato/La Rana, 2011, pp. 99-100.
24 “Xavier Mina a. Exmo. Sr. Teniente Gral. José Antonio Torres, 4 de agosto de 1817”, en ibid., p. 192.
25 G. Pérez Rodríguez, op. cit., pp. 309-313.

Para ese momento, Mina visitaba al padre Torres en Los Remedios con el fin de reclamar auxilio para los sitiados en El Sombrero y, cuando al fin volvía con refuerzos, se enteró de la tragedia al encontrar a algunos sobrevivientes. La pérdida del Sombrero y la muerte de sus antiguos divisionarios conmovieron a Mina al grado de no poder contener el llanto. Es necesario señalar que el navarro se identificó con esa fortaleza como no lo haría con otra. Él y sus hombres pertenecían al Sombrero, que ahora estaba perdido. De manera similar, el destino incierto de Pedro Moreno también le afectó, pues lo consideraba un noble anfitrión, pero sobre todo un firme y apreciado compañero de armas. Al enterarse de que el mariscal Liñán se dirigía a sitiar Los Remedios, los insurgentes determinaron que Torres se quedaría a defender la fortaleza, mientras que Mina hostilizaría al enemigo desde afuera, con acciones guerrilleras, tratando de distraerlo. El fuerte era defendido por 1 756 patriotas de su guarnición, además de una población civil de 1 400 individuos, entre trabajadores, comerciantes y familias de los rebeldes.
A finales de agosto, llegaron las fuerzas realistas, hasta alcanzar el número de 4 050 hombres, que se distribuyeron alrededor del fuerte, mientras se encargó al coronel Francisco de Orrantia la persecución personal de Mina hasta darle muerte. El 31 de agosto se concretó el sitio al fuerte patriota y el 13 de septiembre comenzó el cañoneo para debilitarlo. El día 16, Liñán ordenó un ataque frontal, pero fue rechazado con bastantes pérdidas, por lo que se limitó entonces al cañoneo continuo y a fortalecer el sitio, en espera de que los rebeldes se rindieran por hambre y sed.
Entre tanto, Mina cumplió con honor lo acordado y mediante una activa campaña se dedicó a hostilizar a las fuerzas sitiadoras. Así, el 3 de septiembre tomó la hacienda del Bizcocho y, el día 5, San Luis de la Paz, pero el 10 del mismo mes fracasó en su ataque a San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende). El 14 de septiembre fue bien recibido en Valle de Santiago, el 16 fue rechazado en la hacienda de la Zanja y el 20 tomó la hacienda de la Olla, entre otras acciones. Ya
26 Mina y Moreno serían declarados Beneméritos de la Patria en grado Heroico en el México independiente; sus nombres están escritos con letras doradas en el H. Congreso de la Unión y sus restos permanecen en el Ángel de la Independencia.

sin sus divisionarios y acompañado de hombres, que así como demostraban valentía, caían en el desorden, su accionar tuvo resultados variados, entre sufridos triunfos y frustrantes derrotas.
Ante la incierta situación, Xavier se dirigió al fuerte de Jaujilla con la intención de obtener autorización del gobierno insurgente para efectuar la toma de la ciudad de Guanajuato, objetivo que tenía en mente desde hacía varios meses. El navarro no había perdido su esencia ofensiva y calculó que tomando esa ciudad golpearía la inercia triunfal realista, al tiempo que levantaría el ánimo del movimiento popular. También sabía que haciéndose de esa estratégica plaza atraería la atención de los sitiadores de Los Remedios, quienes inevitablemente tendrían que enviar a parte de sus fuerzas para recuperarla, dando la oportunidad a los patriotas para romper el sitio y contraatacar al enemigo. Por otra parte, si se tomaba la simbólica ciudad de Guanajuato de forma ordenada y respetuosa, con los civiles y sus propiedades, la insurgencia mandaría señales propagandísticas positivas y victoriosas en el ámbito novohispano, diferentes a las de aquella incursión de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Al final, los dirigentes patriotas aceptaron la iniciativa y ordenaron a sus partidas sueltas que se presentaran ante el navarro para cumplir ese ambicioso objetivo.
De esa forma, en la madrugada del 25 de octubre, reunidos nuevamente Mina y Moreno, penetraron silenciosamente en la ciudad de Guanajuato, con poco más de mil hombres, y lograron avanzar hasta la plaza central. Lamentablemente, las improvisadas tropas patriotas cayeron en pánico durante la refriega y la asequible victoria se convirtió en una derrota definitiva. Mina y Moreno apenas alcanzaron a escapar entre aquellas calles laberínticas.
Xavier, enfadado y decepcionado, sufrió un decaimiento físico y mental, lo que explicaría su inconcebible captura, dos días después, en una emboscada llevada a cabo por Orrantia, la cual costó la vida a Pedro Moreno, quien murió espada en mano. El final es conocido: el cuerpo de Pedro Moreno fue decapitado y Mina fue llevado al cuartel general de Liñán, frente al fuerte de Los Remedios, para ser interrogado y después fusilado por la espalda el 11 de noviembre de 1817, ante los ojos de sus sorprendidos compañeros.26
Tras la muerte de Mina, Liñán ordenó un nuevo ataque a Los Remedios el 16 de noviembre, pero otra vez fue rechazado. No obstante,
Condecoración otorgada a los soldados y oficiales realistas que participaron en la toma del fuerte de Comanjá y destrucción de la gavilla de Mina, 1817
Escudo con el que fueron condecorados los soldados y oficiales realistas por la toma del fuerte de San Gregorio, 1818
Manuel de Reyes (siglos xviii-xix)
Plano del fuerte de Jaujilla, 1818

962
con el pasar de las semanas el ánimo de los revolucionarios fue decayendo y sus municiones se agotaron; decidieron romper el sitio el 31 de diciembre, pero la salida resultó infructuosa y tan sangrienta como la del Sombrero. En la intentona y en la persecución posterior murieron una gran cantidad de patriotas.
Aunque logró sobrevivir, con la caída de Los Remedios el padre Torres perdió el poder político-militar y poco después fue destituido por el gobierno patriota, para poner al frente de la comandancia al francés Juan Arago, que había formado parte de la división de Mina. Perseguido por insurgentes y realistas, el padre Torres deambuló por la región, acompañado de algunos hombres fieles, hasta morir asesinado por motivos de apuestas, a finales de 1818.
Sólo quedaba pendiente para los realistas la toma del fuerte de Jaujilla, sede del gobierno insurgente y centro propagandístico del movimiento, gracias a la imprenta que poseía. El sitio a la fortaleza se inició el 30 de diciembre de 1817, bajo la supervisión del comandante realista Martín de Aguirre. Superados militarmente y ante la imposibilidad de recibir ya apoyo del exterior, después de varios días de resistencia, los miembros del gobierno salieron por diversos puntos y en distintos momentos y lograron salvarse. El resto de los patriotas se acogieron al indulto y entregaron la fortaleza, a principios de marzo de 1818.
Se puede decir que la campaña de Xavier Mina trajo, en efecto, nueva esperanza de triunfo a la causa patriota y un renovado impulso a las ideas republicanas que compartía con el gobierno insurgente, además de que fomentó la noción de que la unión de los diversos sectores novohispanos era la estrategia esencial para alcanzar la independencia. Empero, su llegada a la provincia de Guanajuato y el Bajío provocó la movilización de grandes cuerpos realistas hacia aquella región, por lo que se rompió el equilibrio existente y se resquebrajó la línea defensiva de la insurgencia. A partir de entonces el escenario de la revolución pasó al sur y tuvo otros protagonistas.
Parafraseando la metáfora de Lucas Alamán, la llegada de Mina fue un rayo esperanzador que irrumpió en la Nueva España, alumbrando la oscura noche del movimiento popular insurgente, para inmediatamente desaparecer y no.
Prolegómenos del movimiento trigarante: las dos Españas entre 1818 y 1820
Tras la derrota de Xavier Mina y la caída de aquellos fuertes, las diversas insurgencias activas en la Nueva España continuaron dispersas, sin un proyecto ni un gobierno en común en torno al cual reorganizarse. Esa condición marginal de los rebeldes novohispanos permitió que el virrey Juan Ruiz de Apodaca retomara su política conciliadora para pacificar al reino. A ojos de la autoridad virreinal, el tiempo de los grandes despliegues y campañas militares había terminado.
Así pues, durante 1818, el gobierno de Apodaca se caracterizó por lanzar despliegues de magnanimidad en forma de indultos a los insurrectos, que no vieron otra solución que aceptar la gracia del gobierno virreinal e incluso continuaron su carrera militar dentro de las fuerzas
27 Don Ramón López Rayón manifiesta al virrey las causas por las que no se presentó el licenciado don Ignacio Rayón, acompañando documentos justificativos de su dicho. Véase “Causas formadas al licenciado don Ignacio Rayón, México, 1818-1820”, en Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, op. cit., t. vi, doc. 1099, disponible en http://www.pim.unam.mx/catalogos/hyd/HYDVI/ HYDVI1099.pdf ; consultado en octubre de 2021.
Leandro Izaguirre (1867-1941)
Retrato de Vicente Guerrero, siglo xix
de la Corona. Es importante destacar que la Gaceta del Gobierno de México tuvo un papel preponderante en difundir esa falsa percepción de tranquilidad. Dado que era un medio de propaganda gubernamental, se usó para tratar de elevar la moral de las tropas y socavar la de los rebeldes. Con ese objetivo, no se publicó nada que sugiriera la pervivencia de la insurgencia como un problema crónico, que en realidad no había logrado erradicarse en varias regiones.
Al mismo tiempo, las autoridades virreinales capturaron a líderes e intelectuales revolucionarios de renombre que aún quedaban, tales como Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco (o Berdusco) y Nicolás Bravo, con la casi absoluta certeza de que serían condenados a muerte. Los casos de estos tres personajes sirven como muestra de la nueva política conciliatoria impulsada por Ruiz de Apodaca. En el caso de Nicolás Bravo, el comandante realista José Gabriel de Armijo pidió al virrey que se le perdonara la vida en atención al valor militar que tantas veces demostró ese caudillo, por lo que se aceptó formársele juicio en vez de ser inmediatamente pasado por las armas, como traidor al rey. De manera similar, López Rayón fue mantenido con vida gracias a la representación que su hermano Ramón —quien había sido beneficiario del indulto durante 1817— hizo llegar al virrey, asegurándole que Ignacio “[…] no ha vuelto a hacer armas ni correrías, sino viviendo como un particular y preso; y que por esto […] ha sido el blanco de los enconos del enemigo; y así, por lo mismo, debo pedir a V. E., si no la absoluta libertad y absolución de mi citado hermano, sí el que su justificación se sirva mandar suspender todo procedimiento”.27
Tras un largo proceso judicial, los casos de Bravo y de Rayón fueron suspendidos por decreto del virrey el 30 de septiembre de 1818. En última instancia, José Sixto Verduzco, al ser eclesiástico, fue trasladado a la prisión de la Inquisición en la Ciudad de México en octubre de 1818. Los tres antiguos insurgentes estuvieron presos hasta el restablecimiento del régimen constitucional en 1820, cuando Ruiz de Apodaca, amparado bajo una real orden de amnistía general, fechada el 8 de marzo de ese año, puso en libertad a los detenidos.
La insurgencia en el sur durante 1818 y 1819
Si bien el gobierno virreinal logró grandes avances contra la rebelión al sofocar casi por completo a la insurgencia en el Bajío, se debe señalar que pervivieron otros núcleos revolucionarios, como los mantenidos por Gordiano Guzmán y Santiago González en la Nueva Galicia. No obstante, a partir de 1818, el principal escenario de operaciones insurgentes se trasladó hacia la región sur del virreinato, que se vio sacudida por las campañas de Vicente Guerrero. Tras la captura de Bravo, Guerrero se trasladó a la Costa Grande a comienzos de febrero de aquel año, donde se reunió con Isidoro Montes de Oca en el pueblo de Coahuayutla. Ambos militares coordinaron acciones para emprender una nueva campaña en contra de las fuerzas virreinales al mando del coronel José Gabriel de Armijo, comandante realista del sur y del rumbo de Acapulco. En algunas ocasiones tuvieron éxito al combatir a los enemigos, pero en la mayoría de los enfrentamientos fueron superados.

José Aparicio Inglada (1773-1838)
Desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, 1823-1828
Durante 1818, Guerrero emprendió varias acciones de guerra: el 4 de marzo combatió con éxito en el cerro de Cupándiro contra las tropas del realista Ignacio Ocampo; el 1 de abril peleó en el pueblo de San Gregorio contra las tropas de Armijo; el 15 de septiembre se desató una batalla sobre el pueblo de Tamo, en la que, tras dos horas de combate, los insurgentes obtuvieron la victoria y el armamento de los enemigos, con el cual Guerrero logró aumentar su fuerza a 1 800 hombres. Las tropas insurgentes volvieron a derrotar a Armijo el 30 de septiembre en el pueblo de Tzirándaro. Las campañas militares de Guerrero le permitieron recuperar Coyuca, Ajuchitlán, Santa Fe, Tetela del Río, Huetamo, Cutzamala, Tlalchapa y Cuauhlotitlán, con lo que los rebeldes aseguraron —aunque precariamente— la zona de la Tierra Caliente a finales de 1818.
A pesar de los éxitos anteriores, las fuerzas insurgentes del sur no lograron consolidar sus posiciones militares debido a su inferioridad numérica y armamentística. Además, operaban bajo un panorama político-militar desalentador, ya que el gobierno patriota se encontraba en permanente huida ante el acoso de las tropas virreinales, por lo que no había posibilidad de recibir auxilio de esa institución ni de otros líderes rebeldes.
En consecuencia, los oficiales de la fuerza comandada por Guerrero acordaron nombrarlo general en jefe de las tropas del sur, nombramiento que fue reconocido por el Supremo Gobierno Mexicano, que le encargó la comandancia de la provincia de Tecpan el 12 de marzo de 1818.28 Este nuevo rango le otorgó al líder insurgente una posición definida y consolidada para intentar organizar militarmente a los diversos jefes y brindar protección y auxilio a lo que quedaba del gobierno, que se trasladó a la hacienda de Las Balsas, territorio bajo la jurisdicción de Guerrero. Con el reconocimiento gubernamental, el jefe de Tecpan levantó nuevas fuerzas, reorganizó las ya existentes, mandó construir una fortaleza en el cerro de Santiago —que fue conocido como el fuerte de Barrabás— y estableció una maestranza para fundir piezas de artillería en Coahuayutla. Al comienzo de 1819, el gobierno virreinal emprendió una serie de campañas para aniquilar a las gavillas insurgentes, que sabía continuaban activas en las provincias de Guanajuato, Nueva Galicia y Michoacán. Paralelamente, la Comandancia del Sur, al mando de Armijo, fue reforzada con tropas del teniente coronel José Antonio Echávarri. Con ese auxilio, Armijo fue capaz de dar dos grandes golpes a las fuerzas insurgentes: por un lado, puso bajo sitio el fuerte de Barrabás, que eventualmente capituló ante los virreinales, con lo que se destruyó un importante núcleo rebelde al oriente de la comandancia del sur, y, por otra parte, sorprendió al gobierno patriota durante el mes de septiembre de 1819 en la hacienda de Las Balsas.

28 Eduardo Miranda Arrieta, “La causa de la Independencia y la República: Vicente Guerrero, un insurgente mexicano frente a la revivida Constitución española en 1820”, en Historia y Memoria, núm. 5, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, julio-diciembre de 2012, pp. 85-86.


Los miembros del gobierno fueron perseguidos en forma individual por los realistas y ya no pudieron consolidar su dirección, a pesar de varios intentos. Después de octubre de 1820, ya no se supo más del gobierno patriota. A decir de Eugenio Mejía, al desmembrarse y sentir su debilidad, éste depositó previamente en Vicente Guerrero “[…] toda su autoridad y el mando en materia de gobierno y en la dirección del movimiento insurgente […] y fue así que, por deliberación propia, tomó la decisión de dejar el poder político en el subalterno, con mayor liderazgo”. 29 Guerrero intentó formar un nuevo gobierno con la participación de todos los líderes de la zona, a quienes convocó a una asamblea para elegir a sus miembros. Sin embargo, el constante acoso de las fuerzas virreinales no permitió que esa medida se llevara a cabo.
Al hacer una recapitulación, el propio Mejía considera que el Supremo Gobierno Provisional Mexicano, a pesar de las vicisitudes que padeció durante los cinco años que estuvo itinerante, pudo de alguna manera coordinar a las fuerzas armadas insurgentes y “[…] logró aplicar en buena parte el ‘Decreto constitucional’ de 1814, en los últimos años de la rebelión”, trascendiendo incluso al propio Morelos.30
Por otro lado, a partir de 1819, comenzó a destacar también el teniente patriota Pedro Ascencio Alquisiras, quien había estado bajo las órdenes de los hermanos Rayón y que llegaría a ser uno de los más audaces insurgentes de la Comandancia del Sur. Ascencio hizo de
José María de Santiago (1801-1822)
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, 1822
Bartolomé Montalvo (1769-1846)
Alegoría de la restauración de la Inquisición en España, 1815
Tlatlaya su cuartel general, desde donde hostigó y resistió los embates de las tropas realistas de Armijo recurriendo a diversas tácticas de guerra irregular para aventajar al enemigo. Para un mejor rendimiento militar, el líder independiente se adaptó a la vida rural de la zona sur, de manera que combinó el servicio militar de sus hombres con las labores del campo para evitar hambrunas por la falta de cultivos; más aún, rehuyó quedarse estático en un solo punto fortificado que pudiera ser sometido a sitio por los realistas; en cambio, optó por aprovechar la irregularidad del terreno, compuesto de cerros y colinas pedregosas, para mantenerse siempre en movimiento y con relativo éxito. Al terminar el año de 1819, parecía que la revolución estaba a punto de extinguirse, pues los principales líderes de la insurgencia estaban indultados, muertos o prisioneros. En realidad, sólo Guerrero, Ascencio, Montes de Oca y Juan Álvarez, junto con jefes en Michoacán y Guanajuato, mantenían viva la insurrección; sin embargo sus números eran cortos, sus recursos escasos y su influencia fue disminuyendo con los meses. Debido a la condición marginal y focalizada de las partidas insurgentes, el virrey Ruiz de Apodaca malinterpretó el panorama militar e informó de nuevo a Madrid sobre la pronta y total pacificación de la Nueva España.
La convulsión en la Península
Durante los años del restablecimiento absolutista (1814-1820), las autoridades metropolitanas peninsulares pretendieron enviar un gran contingente militar que concluyera las labores de pacificación emprendidas por los gobiernos virreinales en América. El proyecto expedicionario se concretó en 1819, bajo la supervisión del antiguo virrey novohispano Félix María Calleja, conde de Calderón.
A pesar de los avanzados preparativos, el ejército expedicionario se mostró receloso de prestar servicio militar en América, excusando los peligros que suponía el viaje trasatlántico, largo e incierto, el clima insalubre y las enfermedades endémicas, que solían diezmar a los regimientos recién llegados de Europa. Más allá de eso, varios jefes y oficiales consideraban que la vía militar no solucionaría el “problema americano”.
A finales de 1819, el descontento de los expedicionarios reunidos en Andalucía desembocó en una conspiración que pretendía poner fin al gobierno absolutista, restaurar la Constitución de 1812 —como lo habían intentado antes los Mina y otros liberales— y detener la expedición militar americana. Los conspiradores, pertenecientes a regimientos asentados en localidades gaditanas y sevillanas, como Cabezas de San Juan, Arcos, Villamartín y Alcalá de los Gazules, eligieron como líder al coronel Antonio Quiroga y dispusieron todo para “dar el golpe” a comienzos de 1820.
29 E. Mejía Zavala, op. cit., p. 368.
30 Ibid.
El 1 de enero de aquel año, el batallón de Asturias al mando de Rafael del Riego, acantonado en Cabezas de San Juan, se levantó en armas y exigió la restauración de la Constitución doceañista. En pocos días, Del Riego y Quiroga se apoderaron del puerto de Cádiz y, paulatinamente, ganaron el apoyo de otras localidades: Galicia se sumó al movimiento en febrero; Aragón, Cataluña y Navarra —a donde

968
regresó del exilio el tío Francisco Espoz y Mina— se adhirieron al pronunciamiento a comienzos de marzo de 1820.
La vertiginosa expansión de la rebelión a favor del restablecimiento de la Constitución de Cádiz y el clamor popular que la secundó provocaron que Fernando VII y su corte entraran en pánico, ya que su propia guardia real le exigió el restablecimiento del régimen constitucional. Ante tales hechos, el rey lanzó un manifiesto el 10 de marzo de 1820:
He oído vuestros votos, y cual tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado la Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la pronta convocación de las Cortes. En ellas, reunido a vuestros representantes, me gozaré de concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional […]. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.31
De esa manera, las Cortes reanudaron sesiones el 9 de julio de 1820. Rápidamente resolvieron las demandas más sentidas de la sociedad española: se abolió el Tribunal de la Inquisición y se puso en libertad a los presos de las cárceles del Santo Oficio; se restableció la libertad de imprenta; se reinstaló un Supremo Tribunal de Justicia; se restituyeron las audiencias y los ayuntamientos, y se erigió una milicia nacional encargada de proteger militarmente al régimen liberal. Dichas medidas estaban encaminadas a reparar las injusticias del sistema absolutista. La labor legislativa de las Cortes buscó también debilitar a los estamentos que tradicionalmente habían sido pilares del absolutismo mediante la limitación de los privilegios de la Iglesia y el ejército.
Por otra parte, las Cortes tuvieron que hacer frente a la inestable situación en América. En las sesiones parlamentarias se configuraron dos grupos de diputados: aquellos que veían en la vía militar la única opción posible para pacificar los territorios ultramarinos y aquellos que consideraban al sistema constitucional como la panacea de todos los males que aquejaban al Imperio. Mención aparte merecen los diputados americanos —principalmente novohispanos y centroamericanos—, quienes desde el inicio de las sesiones fueron partidarios del autogobierno para sus territorios. Todas esas posturas habrían de intentar conciliarse en torno a un proyecto de monarquía hispánica confederada, que llegó a discutirse, pero no a consolidarse.
El restablecimiento constitucional en la Nueva España
Las primeras noticias del restablecimiento constitucional llegaron a la Nueva España en abril de 1820. En el mes de mayo, el entonces jefe político superior,32 Ruiz de Apodaca, y las corporaciones capitalinas
31 “Manifiesto de Fernando VII a la nación española, Madrid, 10 de marzo de 1820”, en México a través de los siglos, t. iii: La Guerra de Independencia, en Vicente Riva Palacio (dir.), México, Cumbre, 1973, p. 646.
32 Cabe señalar que la figura y el nombramiento de virrey desapareció durante los gobiernos constitucionales de 1812-1814 y 1820-1823. Durante esos periodos la figura del virrey pasó a ser conocida como jefe político superior. Tanto los gobiernos absolutistas como los liberales mantuvieron ligado ese puesto al nombramiento de capitán general.
33 Véase Ernesto Lemoine, “1821: ¿consumación o contradicción de 1810?”, en Secuencia, núm. 1, marzo de 1985, p. 29.
34 “Carta de Juan Ruiz de Apodaca al rey de España, 31 de enero de 1821”, en Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, t. v, México, Patria, 1947, p. 112.
Autor no identificado
El emperador Agustín de Iturbide I de México, siglo xix
juraron obedecer y proteger la carta magna, aunque advirtieron que la Constitución no se adecuaba a la realidad novohispana: “No diré si este orden de cosas es o no conveniente en España —manifestó Apodaca—, porque falto de ella desde febrero de 1812; pero desde ahora afirmo que el hacerlo extensivo a las posesiones de ultramar es, cuando menos, muy peligroso”.33
A los sectores novohispanos más acaudalados no les gustaba el sistema liberal de la Península, pues debilitaba el poder que habían obtenido en los años del absolutismo y aguardaban la oportunidad de apoyar, ahora sí, la separación de ambos reinos para conservar sus prerrogativas. La vuelta de la Constitución doceañista provocó gran incertidumbre en el ambiente novohispano y para los europeos fue motivo de conflictos entre los partidarios del absolutismo y los adeptos a un régimen liberal. La Iglesia también se mostró inconforme, particularmente el alto clero, que interpretó el carácter secular del gobierno liberal como una ofensa en contra de la “verdadera religión”; la prueba de esta afrenta estaba en los decretos que suprimían los fueros eclesiásticos. Un tercer agraviado fue el sector militar, que vio en peligro el poder adquirido y los privilegios heredados del Antiguo Régimen, además de que tampoco estuvo de acuerdo con la supresión del fuero militar y el fin de los privilegios de sangre entre la oficialidad. En medio de toda la incertidumbre que provocó la restauración liberal, la idea de independencia comenzó a cobrar fuerza entre los sectores que tradicionalmente no la habían apoyado. Además, debe considerarse que desde 1810 la palabra “independencia” se había reproducido públicamente en incontables ocasiones y, a finales de 1820, el régimen constitucional había motivado a que la mayoría de la población novohispana apoyara esa idea. El debate público dejó de girar en torno a sí debía o no realizarse la separación con la Península para enfocarse en cómo llevarla a cabo. Al respecto, el conde de Venadito expresó:
En efecto, no puede dudarse que desde la época que comenzaron a correr aquí los impresos de esa Península con los referidos decretos (sobre la reforma de regulares y desafuero del clero), empezó a extraviarse la opinión […]. Se nota mucha agitación en los ánimos, inquietud, recelo, incertidumbre; y no se trata de otra cosa que de fijar en estos habitantes la idea de su emancipación de la metrópoli, siendo ya demasiado familiar la voz de “independencia”, que se pronuncia sin el menor recato ni consideración.34
Agustín de Iturbide y la comandancia del sur, 1820
Con el nuevo sistema constitucional, José Gabriel de Armijo invitó a Vicente Guerrero y a otros cabecillas insurgentes de la zona sur a aceptar el indulto y las ventajas del nuevo gobierno. Varios jefes insurgentes contemplaron la posibilidad de terminar la lucha por la independencia y de aceptar el perdón del gobierno; tal fue el caso de José Manuel Izquierdo, quien ante la invitación de Armijo expresó: “He sabido la variación de gobierno que han tenido los gachupines, y que los americanos son iguales en derechos a ellos y que la nación es la

que manda; bajo este concepto, si quedase con honor, no tendría embarazo en indultarme”.35
Fue entonces cuando Guerrero emprendió una lucha más propagandística que militar en la región que dominaba. Por ello, Armijo y sus comandantes se quejaron con el virrey sobre los muchos “seductores papeles” que inundaban los pueblos del rumbo del sur, en los que se incitaba a continuar con la lucha por la independencia y a no aceptar la supuesta igualdad que ofrecían los “gachupines”. En cambio, el líder suriano exaltó la Constitución de Apatzingán, que desde su origen otorgaba igualdad para todos los habitantes del territorio. Por otra parte, durante 1820, Guerrero entabló un diálogo esporádico con las autoridades militares de la Comandancia del Sur. En ese intercambio epistolar, el líder insurgente buscó, sin éxito, atraer al “partido de la causa mexicana” a los comandantes Carlos Moya y José Gabriel de Armijo. Este último habría de ser relevado en noviembre de 1820, a consecuencia de su mala salud, que empeoraba por la insalubridad del clima de la región. En su lugar, el conde de Venadito nombró a Agustín de Iturbide, quien regresó al servicio y recibió el mando del Regimiento de Celaya y de 1 800 soldados que ya se encontraban operando en dicha zona.36 Apodaca le encargó enfocarse en someter a Guerrero por todos los medios necesarios, ya fuera por medio del indulto y la negociación o de la espada y la guerra. Iturbide intentó combatir a los insurgentes por un tiempo, pero las operaciones del nuevo comandante sumaron más fracasos que éxi-
35 E. Miranda Arrieta, op. cit., p. 96.
36 William Spence Robertson, Iturbide de México, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 104.
37 Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la Revolución mexicana, t. v, México, Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 97-99.
38 “Apolinario Domínguez a Iturbide, 9 de febrero de 1821, Alahuixtlán”, Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, México, xi/481.3/156, ff. 2-5.
José Ignacio Paz (siglos xviii-xix)
Tablado y perspectiva alegórica para celebrar el restablecimiento y ventajas de la Constitución española, 1820
tos: el 28 de diciembre la retaguardia de Iturbide fue emboscada por las fuerzas del insurgente Pedro Ascencio, cerca de Tlatlaya, que dejó un saldo de veintitrés muertos; el 2 de enero de 1821, en Zapotepec, una compañía de granaderos virreinales fue derrotada, por lo que los insurgentes se quedaron con dicha localidad; el 25 de enero, en San Miguel Totomaloya, se desató un enfrentamiento contra Ascencio, favorable para los rebeldes; el 27 de enero una escaramuza contra tropas comandadas por Guerrero dejó un saldo de quince muertos y más de treinta heridos del bando virreinal;37 el 9 de febrero se suscitó un nuevo combate, cuando la población de Alahuixtlán estuvo a punto de ser tomada por las fuerzas del insurgente Felipe Martínez.38 Ante las presiones de Ruiz de Apodaca, Iturbide le mintió expresando que el líder rebelde estaba a punto de capitular y de aceptar el indulto. En realidad, Guerrero encontró en Iturbide una disponibilidad al diálogo más abierta que la de su antecesor, Armijo, y nuevamente expuso sus opiniones políticas en la búsqueda de convenir con el comandante enemigo. Por su parte, el escaso éxito militar de Iturbide durante esa época bien pudo deberse a que su prioridad no era el combate a la insurgencia, sino el perfeccionamiento de un plan de independencia que había venido gestando desde antes de partir al sur. Con él lanzará un nuevo planeamiento de unión, en 1821, sumado a la religión y a la independencia, al que aceptaría quedar subordinado Vicente Guerrero, con el objetivo de alcanzar por fin la anhelada independencia.
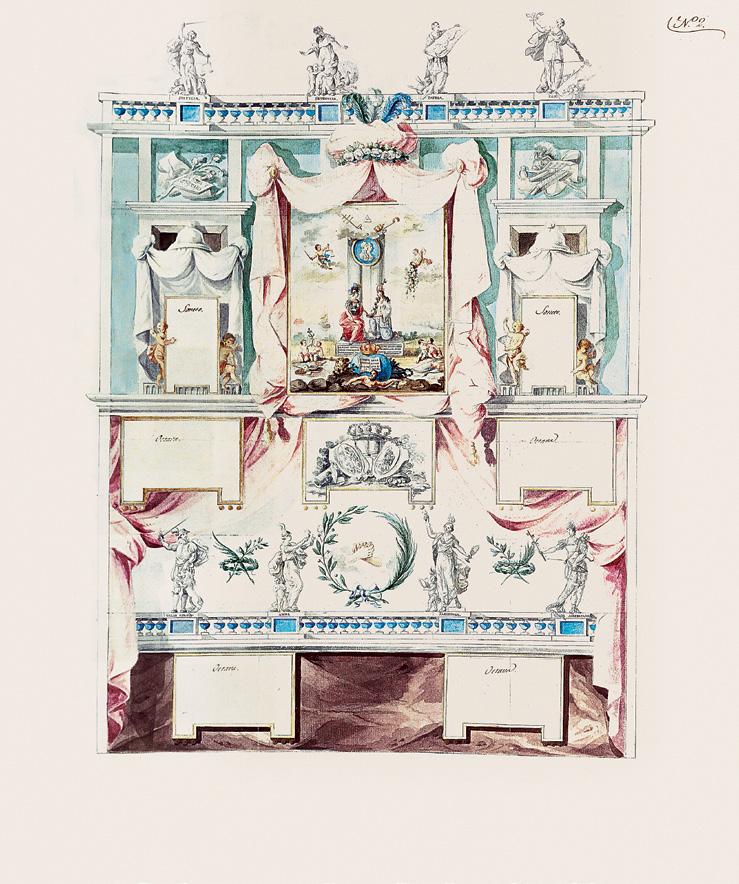

rodrigo moreno gutiérrez *
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
El Ejército Imperial de las Tres Garantías fue el brazo armado de gestión, negociación y, en su caso, imposición del programa político independentista consignado en el Plan de Independencia de la América Septentrional, fechado en Iguala el 24 de febrero de 1821. Se convirtió en su principal (que no único) mecanismo de propagación y terminó por constituir una elástica red institucionalizada de control regional y articulación nacional. Su origen, desarrollo e implicaciones entrañan elementos que permiten explicar los impactos de una década de guerra, las peculiaridades del movimiento independentista trigarante a la postre triunfal y buena parte de las condiciones con las que nació el Estado independiente. A la exposición de algunos de esos elementos se dedican las siguientes líneas.
Aunque podría suponerse lo contrario, la “Guerra de Independencia” no suele abordarse como tal, es decir, como un conflicto armado de sostenido uso de la violencia con fines en esencia políticos. Cada vez se conocen mejor las transformaciones políticas que propiciaron y produjeron el ciclo revolucionario registrado en toda la América española y, en realidad, en todo el amplio mundo atlántico, pero no siempre se considera que dichas transformaciones políticas que desintegraron imperios y constituyeron Estados nacionales —y que cimentaron, entre otras cosas, las legitimidades y los mecanismos de la soberanía popular, la ciudadanía y el gobierno representativo— se discutieron y experimentaron en contextos alterados por la guerra. Esa relativa miopía ha aquejado sobremanera la mayoría de las visiones historiográficas relacionadas con el desenlace independentista mexicano de 1821. Interpretado ya como un movimiento reaccionario y conservador, que quiso romper con la España liberal antes de perder privilegios y prerrogativas, ya como una alianza efectiva, pero fugaz, de intereses variados o ya como la natural y definitiva “consumación” de la patriótica lucha libertaria, este peculiar e interesante “episodio” histórico se presenta como un atractivo observatorio de prioridades, mecanismos e intereses de la sociedad que atestiguó la agonía de un régimen y el pretencioso inicio de otro. En ese marco, la propuesta aquí planteada es realizar un acercamiento al proceso independentista de 1821 desde el punto de vista de la organización armada que lo protagonizó: el Ejército Trigarante.
Origen
Empecemos por el principio: el Ejército Trigarante se inventó en el Plan de Iguala. Hasta ahora, el documento fundacional del independentismo
mexicano de 1821 ha merecido aproximaciones pertinentes que resumen las controversias con respecto a su gestación, sus características formales y sus principales propuestas programáticas.1 En este marco es aceptable interpretar el plan de independencia como un proyecto que, previamente discutido y acordado entre élites urbanas y entre sectores medios de las fuerzas armadas, propuso un movimiento de espíritu pragmático y moderado, relativamente conciliador, basado en un conjunto de principios o “garantías” (intolerancia religiosa, independencia absoluta, unión entre americanos y españoles, respeto a la propiedad, permanencia de fueros eclesiásticos e igualdad ciudadana entre americanos, españoles, indios y originarios de África) sobre las cuales habría de constituirse un nuevo gobierno independiente (imperial, nacional y mexicano) bajo la forma de una monarquía constitucional provista de división de poderes y de la misma estructura institucional y burocrática hasta entonces vigente en la Nueva España y en toda la “América Septentrional”. Esa monarquía constitucional habría de ser encabezada por Fernando VII o algún otro Borbón o, en su defecto, por alguna otra casa reinante. Habida cuenta de la incertidumbre en este aspecto, el plan contemplaba una estructura provisional de gobierno que suponía la erección de una Junta Provisional Gubernativa, una regencia y la vigencia de la Constitución política de la monarquía española, en tanto se eligieran las Cortes imperiales que habrían de generar una carta propia.
Para alcanzar tan ambiciosos objetivos, el plan estableció una institución armada “protectora”: el Ejército de las Tres Garantías. Los artículos 9 y 16 a 19 de cualquiera de las versiones del documento norman escuetamente la existencia, vocación, composición, regulación y crecimiento del Ejército Trigarante. Las ordenanzas militares regirían a esta fuerza armada (garantizando la permanencia de su foralidad), que mantendría la estructura y la jerarquía que hasta el momento articulaban a los ejércitos del rey. Jefes, oficiales y tropa que se integraran a este nuevo cuerpo desde su nacimiento serían considerados regulares o veteranos y aquellos que se adhirieran más tarde podrían hacerlo
* Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
1 Jaime del Arenal Fenochio, “Una nueva lectura del Plan de Iguala”, en Un modo de ser libres: Independencia y Constitución en México (1816-1822), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 93-119.

p. 972
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y sus ilustres contemporáneos, siglo xix
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Fernando VII en un campamento, ca. 1815
Agustín de Iturbide, Plan de Independencia de la América Septentrional, 1821
como milicianos. Conforme el crecimiento del movimiento lo demandara, los jefes de esta recién fundada corporación podrían nombrar y distribuir empleos con la debida autorización. Antes de detallar este elemento del proceso independentista, cabe concluir la revisión del plan con la adición de un último punto de carácter judicial: el documento estipulaba la penalización de toda conspiración contra la independencia.
Éstos eran, en suma, los ejes del proyecto dado a conocer a finales de febrero y principios de marzo en el sur montañoso de la Nueva España. Como se advierte, se trataba de un genuino programa político que pretendía atraer a moderados y a descontentos (que no necesariamente eran los mismos y que lo eran por muy diversas razones). Todo el programa, que se mostraba coherente y viable, descansaba en la materialización y en la capacidad de esa fuerza protectora nombrada “Ejército de las Tres Garantías”, también llamado en los siguientes meses “Ejército Imperial” o (mucho menos frecuentemente) “Ejército Trigarante”. En consideración de tan medular importancia es que resulta de particular interés identificar sus principales características y su desarrollo histórico.
A menudo se reduce el relato e incluso la explicación del proceso independentista mexicano de 1821 a la alianza de dos individuos: Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Símbolos de trayectorias antagónicas, su pacto se ha fijado en buena parte de la historiografía e incluso en la tradición popular como emblema de la unión que pregonó el proyecto de Iguala e incluso como la proyección de la concordia con que habría de nacer el Estado mexicano. En realidad, dicha reducción simbólica ha eclipsado una comprensión más propiamente histórica del movimiento independentista trigarante. De hecho, la imagen de “realistas” e “insurgentes” aviniéndose de manera amistosa para lograr la independencia se nutre de supuestos y simplificaciones que conviene cuestionar.
En primera instancia es fundamental comprender que lo que suele referirse como “ejército realista” en la Nueva España era, en realidad, un conglomerado heterogéneo de diversas corporaciones armadas de muy distinta naturaleza.2 El ejército regular propiamente dicho (los “ejércitos del rey”) estaba representado en estas provincias americanas por fuerzas veteranas de las tres armas (infantería, caballería y artillería), organizadas en distintas unidades de combate. La mayoría de ellas —conocidas como “ejército de dotación o fijo”— se fueron asentando en la segunda mitad del siglo xviii con jefes y oficialía abrumadoramente peninsulares y tropa de creciente composición americana, de reclutamiento no siempre voluntario. En 1821 esa clase armada rebasaba los 10 mil elementos. A ellos debemos sumar unos 8 mil, también veteranos, pero que habían arribado en sucesivas expediciones (de ahí su nombre de “expedicionarios”) a la Nueva España, entre 1812 y 1817, procedentes de la Península, con el propósito específico de combatir la rebelión. Españoles europeos, en su inmensa mayoría, se dividían a ojos vistas entre una oficialía profesional, ambiciosa y

975 experimentada, de un lado, y una tropa cuyos combatientes acarreaban el peso de la guerra napoleónica a cuestas y habían visto en América, en el mejor de los casos, la posibilidad de concluir su tiempo de servicio o se les había enviado por la fuerza o para cumplir penas, del otro.3 Además de expedicionarios y fijos, las fuerzas novohispanas se integraban por milicias de distintos tipos: las provinciales, disciplinadas o regladas que, igualmente creadas en las últimas décadas del siglo anterior (como los fijos), sus rangos superiores los conformaban españoles americanos, de posiciones socioeconómicas medias y altas, como el propio Iturbide. Al igual que él, las milicias provinciales se profesionalizaron luego de diez años de permanente movilización y experiencia contrainsurgente, y sumaban unos 22 mil efectivos. Tanto como los cuerpos regulares, estas milicias en constante servicio padecían habituales atrasos en sus pagos, escasez de armamento, adiestramiento deficiente, enfermedad, invalidez y muerte. Pese a su reglamentación y naturaleza radicalmente distintas, veteranos y milicianos
2 Para entender el origen y los problemas de estas fuerzas en la Nueva España, véanse Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1983; Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno: los pueblos y la Independencia de México, 1808-1825, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2014; Juan Marchena Fernández (coord.), El ejército de América antes de la Independencia: ejército regular y milicias americanas, 1750-1815. Hojas de servicio y uniformes, edición en disco compacto, Madrid, mapfre, 2005.
3 Christon I. Archer, “Soldados en la escena continental: los expedicionarios españoles y la guerra de la Nueva España, 1810-1825”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005, pp. 139-156.

Fernando Bastin (siglo xix)
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano, siglo xix

operaban hombro con hombro en las campañas, pero se encontraban en extremo dispersos, debido, en parte, a que la estructura defensiva virreinal descansaba en una serie de comandancias regionales y provinciales que se habían ido creando conforme la guerra lo iba exigiendo. En la base de dichas comandancias (y en la de toda la estructura armada) había un universo de milicias de vocación comunitaria, cuya subordinación al resto de la jerarquía armada era obligatoria, pero cuya realidad operativa guarda todavía ciertas incógnitas para nosotros. Desde el origen mismo de la revolución, se fomento la conformación de esas milicias, que recibieron distintos nombres (voluntarios, fieles, patriotas, urbanos, rurales y, por último y de manera más consistente, “realistas”); para 1821 se presume que rebasaban los 44 mil elementos.4
Como se observa, el aparato armado novohispano a duras penas podría entenderse como un “ejército”, pues su integración y funcionamiento eran extraordinariamente problemáticos y complejos. La década de guerra había exacerbado sus rencillas internas, desgastado su de por sí deficiente operatividad y creado una carga fiscal alterna y extenuante. Falta de reemplazos, incorporación masiva de indultados, prácticas abusivas y corruptas fueron algunos de los problemas agravados a lo largo del conflicto. Las prioridades militares y milicianas terminaron por imponerse en los pueblos, en las provincias y en el virreinato entero. Por el incremento de individuos en el servicio armado, por la fusión de mandos políticos y militares y por la preeminencia del criterio de estos últimos en el gobierno de las provincias y del virreinato, puede decirse que, para 1821, la Nueva España se había militarizado, sin que hubiera visos de que en realidad la guerra concluyera.
Por su parte, las insurgencias (es mucho más conveniente el plural) se mantenían activas a pesar de los esfuerzos y de la publicidad gubernamentales, en particular del virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito, dirigidos a convencer a la sociedad novohispana y al gobierno metropolitano de que el conflicto estaba controlado. No obstante, aunque desprovistos de coordinación y sin que llegaran a representar una amenaza real al régimen, en 1820 y principios de 1821, los focos rebeldes se mantenían bien activos en regiones de Veracruz, México, Michoacán, la Nueva Galicia y Guanajuato. En consideración a su alto grado de fragmentación y, en algunos casos, a su radicalización, la incidencia insurgente no podía ser sino gradual y regional, lo mismo que sus eventuales adhesiones a cualquier programa político.
Por todo lo anterior, es imposible imaginar al Ejército de las Tres Garantías como un organismo armónico, menos aún en su primera etapa, sino como un crisol de tensiones preexistentes y potenciadas. Los individuos y las unidades llevaron a esta nueva fuerza armada, presuntamente imperial y protectora, a sus propios recelos jerárquicos (jefes, oficiales y tropa), corporativos (regulares, provinciales y
4 Rodrigo Moreno Gutiérrez, “Los realistas: historiografía, semántica y milicia”, en Historia Mexicana, vol. lxvi, núm. 3 (263), enero-marzo de 2017, pp. 1077-1122.
realistas), de origen (americanos y peninsulares) y políticos (fidelistas, republicanos, liberales, constitucionalistas y serviles). Ninguna de esas tensiones tendría por qué solucionarse en la trigarancia, más allá de la intención independentista y de la idílica unión; por el contrario, todas habrían de agregarse a la lucha contra el gobierno virreinal que inauguraba el movimiento encabezado por Iturbide.
El movimiento independentista de 1821 puede ser explicado como modelo de prácticas políticas de negociación forzada, capacidad expansiva e integración regional.5 En efecto, el de Iguala fue el primero de cientos de pronunciamientos que modularon la política mexicana decimonónica.6 No fue del todo original, puesto que importó, adaptó y proyectó la tradición hispánica de los pronunciamientos, que no lograron notoriedad real sino hasta el que protagonizaron las fuerzas de Rafael del Riego en 1820 que obligó a Fernando VII a jurar y restablecer la Constitución de Cádiz. Casi siempre causa o expresión de crisis constitucional, el pronunciamiento fue caracterizado como un “gesto de rebeldía”, estructurado en torno a un conjunto de demandas precisas, pero maleables, cuyo éxito terminó por depender de la suma de incorporaciones que logró. Aunque siempre contó con sustento civil, su cara más visible y su posibilidad de crecimiento fueron en todos los casos militar y miliciana y, en consecuencia, la pauta en general fue impuesta por las emblemáticas adhesiones de corporaciones armadas y destacamentos.
Iguala, entonces, fue prototípico para los años venideros, pero todavía más para el desarrollo de la trigarancia. Desde los primeros días de marzo de 1821, quedó establecido un modelo ritual de incorporación al movimiento independentista, que fue debidamente publicitado por los nuevos rebeldes. Esa ceremonia, en parte corporativa y en parte pública, en parte tradicional y en parte novedosa, indicaba el compromiso de los juramentados con la causa de las tres garantías. Cuidadoso de las formas, este independentismo moderado no desafiaba —ya fuera de forma frontal o simbólica— al rey, ni a los gobernantes virreinales, ni a la cúpula militar, ni a la jerarquía eclesiástica, pues todos estaban implícita o explícitamente incluidos o invitados. Desafiaba, en todo caso, la subordinación a la metrópoli y las licencias y exclusiones del régimen constitucional.
Con dicho espíritu, y con independencia de que el proyecto hubiese sido discutido y acordado por las élites de la capital, la trigarancia, en tanto movimiento armado, se comenzó a tejer como una red de alianzas y deserciones de individuos, partidas y unidades ubicados en distintos frentes de guerra y que reflejaron, en suma, la diversidad de fuerzas antes descritas. En primer lugar, el pronunciamiento original, encendido por el propio Iturbide como flamante comandante del sur y rumbo a Acapulco, dibujó un peculiar mosaico variopinto, compuesto por veteranos, expedicionarios, milicianos provinciales, indultados y patriotas, a los que se sumaron las fuerzas de jefes guerrilleros como Vicente Guerrero y Pedro Ascencio que, por las precarias condiciones
5 Timothy E. Anna, “One. Iguala: The Prototype”, en Will Fowler (ed.), Forceful Negotiations: The Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, 2010, pp. 1-21.
6 Will Fowler, Independent Mexico: The Pronunciamiento in the Age of Santa Anna, 1821-1858, Lincoln, University of Nebraska Press, 2016.
7 Para un desarrollo más amplio de esta interpretación, véase Rodrigo Moreno Gutiérrez, La trigarancia: fuerzas armadas en la consumación de la Independencia. Nueva España, 1820-1821, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2016, pp. 170-191.
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Dragón de San Luis Potosí en 1812, ca. 1830
Granadero mexicano en 1816, ca. 1830
Soldados de la Nueva España, ca. 1830
de su prolongada resistencia, es plausible imaginar como apenas pertrechadas y armadas.
De tal suerte, el Ejército de las Tres Garantías nació como una artificiosa amalgama de una parcialidad de las fuerzas de la Comandancia del Sur y una mayoría de insurgentes con experiencia guerrillera, que antes del pacto eran rivales. Esa amalgama consistía en algunos españoles peninsulares y sobre todo americanos de muy variados orígenes, trayectorias y convicciones. Como es de suponerse, este originario Ejército Imperial distó mucho del funcionamiento, la articulación y la cohesión que la denominación marcial sugería. En realidad, lo que la alianza permitió fue la neutralización de esos componentes (insurgentes y fuerzas virreinales) y no tanto la construcción de una institución uniforme. La documentación emanada de la propia trigarancia sugiere que dichas fuerzas del sur no llegaron a integrarse, sino que, en el mejor de los casos, sus principales dirigentes procuraron (y alcanzaron) cierta coordinación. No obstante, en los niveles medios y de tropa todo indica que prevalecieron las rencillas, los recelos, los prejuicios y los desprecios mutuos y, aunque hubo un objetivo común (la independencia), las no tan sutiles fidelidades inmediatas ejercidas por liderazgos concretos se mantuvieron. En pocas palabras, las partidas insurgentes del sur siguieron funcionando como tales e, incorporadas a la estructura general trigarante, se les terminó respetando su ascendiente regional.
De haberse acotado a la región sureña, es muy probable que el nuevo independentismo hubiera corrido una suerte semejante a la que experimentaba la guerrilla insurgente. La muy pronta aparición coordinada de otros dos núcleos en puntos estratégicos del virreinato abrió horizontes de expansión que las insurgencias de los años anteriores no habían alcanzado. Si el estallido primigenio se valió de la ruta comercial que ligaba a México y Acapulco (a grado tal que obtuvo financiamiento de la conducta perteneciente al comercio manilo), el segundo foco se mantuvo ligado a la principal zona tabacalera veracruzana y, por extensión, a la sierra poblana y los llanos de Apan, con lo cual, en conjunto, arruinó la principal ruta mercantil del virreinato (Veracruz-México). El tercer núcleo brotó en el productivo Bajío, nutrido por la estructura militarizada que se había desarrollado ex profeso para sofocar las sucesivas rebeliones.7
Cada uno de los tres focos tuvo sus particularidades, pero en términos de composición, sentido y funcionamiento expresan con claridad las características que posibilitaron la resistencia, la propagación y el eventual éxito del independentismo de las tres garantías como un movimiento organizado y dotado de lógica militar. Su columna vertebral estuvo constituida por mandos medios con capacidad de movilizar a la tropa y convertir, de esa manera, las deserciones masivas en cuerpos pronto operativos en la nueva estructura. Así, el ritual de las adhesiones cobró gran importancia para hacer visibles las sucesivas conversiones. Por tanto, el Ejército Trigarante hizo las veces de una elástica y maleable red institucionalizada que permitió con eficiencia añadir adeptos, sin importar la muy distinta naturaleza de las



unidades adheridas (regulares, provinciales, realistas, milicias nacionales, insurgentes).
Sin embargo, la permanencia de códigos, jerarquías y mandos no debe transmitir la impresión de un simbólico y automatizado cambio de ropajes. El independentismo de 1821 fue, entre otras cosas, un conflicto armado, no una suma de actos mecánicos simbólicos en los que se juraron nuevas banderas. Dado que de haber complicidades —aseguradas o pactadas antes de la publicación del Plan en Iguala—, son difíciles e incluso imposibles de documentar, el desarrollo de la trigarancia a partir del 24 de febrero siguió el camino de las armas, las adhesiones y las juras. De particular relevancia fueron los mandos medios que, en contacto directo con las tropas y ubicados en puntos estratégicos, indujeron o impusieron el proyecto a sus subordinados y fueron afianzando o defendiendo el independentismo en sus regiones. En ningún caso los jefes principales o los comandantes generales (salvo Iturbide, claro) tuvieron una participación explícita desde el principio, sino que, cuando lo hicieron (los que lo hicieron), fue porque el avance del movimiento ya había crecido hasta el grado de acorralarlos o ya era más redituable y más seguro sumarse que permanecer fieles al gobierno virreinal.
En esa medida, la reticencia o el rechazo de los máximos responsables de la guerra novohispana contribuye a imaginar un proceso más disputado del que se suele relatar, lo que restituye la importancia del Ejército Trigarante en tanto “protector” e instigador de la independencia. Entre marzo y agosto de 1821 es posible documentar cuando menos quince hechos de armas a través de los cuales es visible esta peculiar y frecuentemente soslayada guerra o etapa de la guerra que sin duda guarda notorias diferencias con los primeros años. Los enfrentamientos ocurridos en Orizaba, Córdoba, Tepeaca, Tetecala, Arroyo Hondo, Las Huertas (Toluca), Veracruz, Durango o Azcapotzalco legaron víctimas, dominios, ascensos, jerarquías y liderazgos que, en suma, generaron dinámicas, controles, legitimidades e incluso memorias públicas y conmemoraciones. De igual modo, las capitulaciones signadas en Córdoba, Valladolid, Xalapa, San Juan del Río, Huajuapan, San Luis de la Paz, Querétaro, Yanhuitlán, San Blas, Etla, Papantla, Durango, Acapulco o Perote, entre finales de marzo y principios de octubre, muestran la potencia de los procederes marciales, el uso de la fuerza armada (o su amenaza) y los mecanismos de negociación e imposición que el movimiento desató para asegurar el control de algunos núcleos urbanos y, desde ahí, consolidar el dominio de amplias regiones.8
Recuperar los ritmos, las implicaciones y las dinámicas de estos sucesos permite observar la paulatina —y ciertamente eficaz— edificación del independentismo trigarante, tejido y gestionado por el Ejército Imperial. En suma, no se trató de un progreso lineal que pueda seguirse a partir, por ejemplo, de la trayectoria del primer jefe del movimiento (como sugieren algunas narraciones); tampoco consistió en un ceremonioso desfile que brotó de forma espontánea a lo largo y ancho del territorio. Fue, en todo caso y según las propuestas anteriores, un proceso desatado en tres núcleos regionales, a partir de los cuales alcanzó arraigo y resistencia no exentos de contenciones, asedios y derrotas, y que, a partir de mayo y con más claridad en junio, se hizo del control de importantes capitales provinciales y provocó,
8 Para una documentación detallada referente a los enfrentamientos y a las capitulaciones, véase R. Moreno Gutiérrez, La trigarancia: fuerzas armadas en la consumación de la Independencia. Nueva España, 1820-1821, op. cit., pp. 235-239 y 260-261.
Autor no identificado Juan Ruiz de Apodaca, siglo xix
entonces sí, una decidida e irrefrenable expansión que ya no sólo dependió de pronunciamientos de adhesión protagonizados por fuerzas militares y milicianas, sino que fue secundado por la juramentación de civiles organizados en torno a instituciones de gobierno locales y provinciales, propias del régimen constitucional y dotadas de legitimidad representativa, como los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. El ensanchamiento de las lealtades trigarantes, tanto armadas cuanto políticas, aceleró la crisis del gobierno virreinal, que entró en franco colapso a principios del mes de julio con la deposición forzada del virrey Ruiz de Apodaca a manos de sus propios jefes militares y, semanas más tarde, con el reconocimiento de la independencia asentado por la máxima autoridad política y militar enviada por la metrópoli para el gobierno de la Nueva España, Juan de O’Donojú, mediante los Tratados de Córdoba que, entre otras cosas, allanaron el camino para la toma pacífica de la Ciudad de México y, en consecuencia, la firma del Acta de Independencia y el surgimiento formal del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821.
Importancia histórica
Ninguna de las eventualidades hasta aquí sintetizadas puede ser explicada sin el concurso del Ejército Imperial de las Tres Garantías. Si bien la independencia de 1821 involucró a una amplísima gama de actores, agentes e intereses, el Ejército Trigarante fue su cara más emblemática y visible. En su gestación, desarrollo, composición, financiamiento, problemas, prácticas, jerarquía, símbolos, lenguaje y mecanismos de expansión se aprecian las características del independentismo definitivo que produjo al Estado nacional mexicano. Con la mirada puesta en esta institución armada, se entienden las particularidades del proceso que, a lo largo de 1821, deshizo el vínculo político que integraba (y subordinaba) a las provincias novohispanas y sus habitantes con la metrópoli y con la Constitución gaditana de la nación española. A través de este lente, la Independencia mexicana de 1821 se puede explicar como una guerra o como parte de un más amplio proceso bélico que implicó el uso de la violencia organizada con fines políticos. Como los ejércitos “libertadores” de aquellos años en el mundo hispanoamericano, el trigarante también buscó la paz, pero hizo la guerra. Que el movimiento fuera menos violento o más conciliador no quiere decir que no se haya desarrollado en función de lógicas y canales armados, al menos en parte. También es cierto que el independentismo de 1821 tuvo muchos rostros y el Ejército Trigarante fue sólo uno de ellos. Los ayuntamientos constituyeron otra cara indispensable para entender la articulación independentista y la continuidad institucional sobre la que se construyó el nuevo Estado. La Iglesia, la opinión pública y el fisco bien podrían complementar este proceso multifacético.
El movimiento independentista, en general, y el Ejército Trigarante, en particular, terminaron por poner en evidencia la fragilidad, las características y los alcances del languideciente gobierno de la Nueva España a lo largo de 1821. La década de guerra radicalizó la militarización de la toma de decisiones y, al final, aisló al reducido grupo que

controlaba los principales canales institucionales del virreinato. Esto significa que la guerra produjo a buena parte de los actores, así como las experiencias, las prácticas y los mecanismos con que se desarrolló la trigarancia, a la par que hizo palpable para esos actores su capacidad de incidir para que las decisiones dejaran de ser tomadas por una cúpula reemplazable cada cierto tiempo de militares peninsulares arribados precisamente para controlar la guerra. Esa convicción, como se trasluce en el Acta de Independencia, fue compartida por aristócratas y prelados, que por muchas y muy variadas razones vieron más viabilidad en el proyecto nacional que en la persistencia del vínculo metropolitano.
El Ejército Trigarante es a la vez prisma y matriz del tipo de fuerzas armadas y de liderazgos con que nacieron los Estados hispanoamericanos como el mexicano. Si fueron originados por la militarización y por la guerra, su herencia fue el militarismo y los militares convertidos en dirigentes políticos, cuyo poder se basó en el ejército y en la ciudadanía armada. Iguala, en particular, abrió, para el caso mexicano, la senda del pronunciamiento como práctica política que mostró muy pronto su extrema rentabilidad.
El movimiento trigarante también expresa la importancia de una fórmula indispensable para la fragua del Imperio Mexicano y para el desarrollo del México decimonónico: ejército, pueblos y provincias. Así triunfó el independentismo, pero también así fue demolido el Imperio y así se levantó el pacto federal. Regiones y fuerzas armadas son dos perspectivas necesarias para entender las características y los problemas de la movilización y de la política del siglo xix, lo que no equivale a decir que ambas fueran creadas por el movimiento independentista de 1821, sino que éste las expresa, las concentra y las proyecta a cabalidad.
Firmar el Acta de Independencia no significó resolver las contradicciones y los problemas que detonó la guerra y, en sentido estricto, ni siquiera significó terminarla. Significó la fundación simbólica de una nueva entidad política, el Imperio Mexicano, cuya institución armada fue el crecido y poliédrico Ejército Trigarante, que dejó de ser el brazo armado de un movimiento de escisión, para convertirse, al menos en parte, en un pretencioso, influyente y viciado ejército nacional. El faccionalismo, las estructuras, la regionalización, la fragmentación, las ambiciones, los rencores y el poderío político enquistados a lo largo de la guerra y encapsulados en la trigarancia se expresarían una y mil veces en el devenir histórico del México decimonónico.



jaime del arenal fenochio *
Intentar comprender la labor político-militar y diplomática llevada a cabo por Agustín de Iturbide y Arámburu (Valladolid, 1783-Padilla, 1824) durante los años de 1820 y 1821, en particular entre la jura de la Constitución española por el virrey Juan Ruiz de Apodaca (17541835), conde de Venadito, y la proclamación del Plan de Iguala los dos primeros días del mes de marzo del último año, ha sido tarea de varios historiadores y biógrafos como Francisco Bulnes, Trinidad Sánchez Santos, Carlos Navarro y Rodrigo, Francisco Banegas Galván, Marte R. Gómez, Alfonso Trueba, Ezequiel A. Chávez, Alberto de Mestas, Rafael Heliodoro Valle, Mariano Cuevas, William S. Robertson, Mario Mena, Francisco Castellanos, Timothy E. Anna y José Antonio Jiménez Díaz,1 entre otros, quienes, por supuesto, no han sustentado las mismas interpretaciones ni llegado a idénticas conclusiones, a pesar de que todos han tenido que partir de la lectura obligada de las memorias del propio Iturbide2 y de los libros e historias, ya clásicos, de sus contemporáneos: los mexicanos Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán y Lorenzo de Zavala, y los extranjeros, Vicente Rocafuerte, Juan López Cancelada y Carlos de Beneski, principalmente.
Todos estos textos, sin embargo, adolecen del mismo defecto: si bien se basan en la consulta de documentos de época, no han podido construirse mediante una lectura de conjunto, integral y organizada, ya que el enorme corpus documental iturbidista que se conserva —y todavía ahora, a doscientos años— se encuentra totalmente disperso en acervos públicos y privados, tanto de México como de otros países, sobre todo de Estados Unidos. El contraste con los treinta y cuatro volúmenes de la magnífica colección de documentos bolivarianos reunidos en las Memorias del general Daniel Florencio O’Leary hace ya más de ciento treinta años no puede ser más evidente.3 Sobre Iturbide apenas se conoce media docena de recopilaciones documentales —la última sin mayor aclaración ni prólogo que la explique—,4 todas ellas incapaces de aportar por sí mismas una visión clara del autor y de los hechos que llevaron a la consumación de la Independencia novohispana y al ulterior establecimiento del Estado mexicano, bajo la forma de un Imperio constitucional. ¡Qué darían los biógrafos de Hidalgo y de Morelos por contar con una masa documental como la que se conserva firmada por el autor del Plan de Iguala!, un verdadero conjunto documental, fruto de su evidente gusto e inclinación por el dictado y por la escritura. Sin embargo, el peso de una historiografía oficial, sobre todo a partir del obregonismo y de las “fiestas” del primer
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
centenario de dicha consumación, no sólo ha impedido llevar a cabo con ayuda oficial la reunión de dicho corpus iturbidiano, sino que incluso ha llevado a su autor a ser considerado como el “innombrable” por excelencia de la historia mexicana. Urge, en consecuencia, iniciar con una recopilación seria, lo más completa posible y crítica, de estos miles de documentos, más allá de cualquier propósito o interés político: su autor, su obra —la Independencia mexicana— y, sobre todo, el modo de ser libres que marcaron a las generaciones posteriores lo merecen.
Esta ausencia de conocimiento sobre la vida y obra del militar vallisoletano ha provocado que todavía prevalezcan en el imaginario
* Centro de Estudios Interdisciplinares, México.
1 Francisco Bulnes, La Guerra de Independencia: Hidalgo-Iturbide [1910], edición facsimilar, México, El Caballito/Universidad Iberoamericana, 1982; Trinidad Sánchez Santos, Iturbide [1910], Toluca, La Carpeta, 1943; Carlos Navarro y Rodrigo, Vida de Agustín de Iturbide: memorias de Agustín de Iturbide, Madrid, América, 1919; Francisco Banegas Galván, Historia de México, Morelia, Tipografía Comercial, 1923; Marte R. Gómez, Iturbide: el movimiento de independencia de México en sus relaciones con la causa de la libertad en México y en España, México, Cultura, 1939; Alfonso Trueba, Iturbide: un destino trágico, México, Campeador, 1954; Ezequiel A. Chávez, Agustín de Iturbide: Libertador de México, México, Jus, 1957; Alberto de Mestas, Agustín de Iturbide: emperador de Méjico, San Sebastián, Española, 1939; Rafael Heliodoro Valle, Iturbide: varón de Dios, México, Xóchitl, 1944; Mariano Cuevas, El Libertador: documentos selectos de don Agustín de Iturbide, México, Patria, 1947; William S. Robertson, Iturbide of Mexico, Durham, Duke University Press, 1952; edición en español: Iturbide de México, México, Fondo de Cultura Económica, 2012; Mario Mena, El Dragón de Fierro: biografía de Agustín de Iturbide, México, Jus, 1969; Francisco Castellanos, El Trueno: gloria y martirio de Agustín de Iturbide, México, Diana, 1982; Timothy E. Anna, El imperio de Iturbide, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza, 1991, y José Antonio Jiménez Díaz, Trilogía de los satanizados, vol. i: Agustín de Iturbide: Libertador de México, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 2005.
2 Agustín de Iturbide, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, México, Fideicomiso Teixidor/Libros del Umbral, 2001.
3 Cartas del Libertador: memorias del general O’Leary publicadas por orden del general Guzmán Blanco, 34 vols., Caracas, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, 18791888.
4 Entre las más difundidas están la de Mariano Cuevas (op. cit.) y la de José Gutiérrez Casillas (Papeles de don Agustín de Iturbide: documentos hallados recientemente, México, Tradición, 1977), con independencia de las formadas por el Archivo General de la Nación (en adelante, agn) y el Archivo Histórico Militar de México (ahmm) entre 1923 y 1945. La última fue la que incluyó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en su colección “Cien de México”: Agustín de Iturbide, Escritos diversos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014. Previamente, esta obra ya había sido sugerida para su publicación por el autor de estas líneas al entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela Martínez, para ser incluida precisamente en dicha colección.

p. 984
Autor no identificado
Agustín de Iturbide, siglo xix
Agustín de Iturbide, Plan de Independencia de la América Septentrional, 1821
Juan O’Donojú, “Bando a los habitantes de Nueva España”, México, Oficina de Ontiveros, 17 de septiembre de 1821
popular y en las ideas de varios historiadores y biógrafos las opiniones y fantasías que escribió un autor extranjero, hoy casi desconocido, neogranadino o ecuatoriano, que ni siquiera tuvo el valor de dar su nombre al opúsculo que le dio cierta fama: el liberal Vicente Rocafuerte (1783-1847) en su Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide 5 Verdadera biblia del antiiturbidismo, el Bosquejo es un manifiesto que se explica en el entorno de la polémica en contra de la monarquía y en favor de la república, como formas de gobierno, y en él se hallan ya apuntados —a la manera de Carlos María de Bustamante— los principales mitos que habrían de prevalecer en contra del jefe trigarante, no obstante el poquísimo conocimiento que su autor pudo haber tenido de él: desde su inclinación infantil a matar, sus múltiples infidelidades y el mito de la Güera Rodríguez hasta sus tempranas ambiciones imperiales, fruto, claro está, de una perfidia natural.
Sólo después de la lectura detenida e imparcial de documentos inéditos y conocidos podrá llegarse a conclusiones válidas y también imparciales sobre el personaje y su obra, más allá de la versión construida por sus contemporáneos, siempre sesgada e interesada.6 ♔
Aquel modo de ser libres fue —hoy se puede apreciar así— muy simple, si bien en su momento significó un enorme esfuerzo, innumerables sacrificios y todavía alguna sangre derramada, sobre todo, sangre mexicana. Consistió en establecer un nuevo Estado libre, soberano e independiente, sobre la base primigenia de la Constitución española, vigente en los diversos territorios que componían entonces la llamada América Septentrional, la cual sería modificada primero por un plan y luego mediante un tratado o acuerdo para, entre los tres documentos, establecer los fundamentos constitucionales del nuevo Estado, bajo la forma gubernativa de una monarquía limitada, con el nombre de “Imperio Mexicano”, el respeto incondicional de las tres garantías políticas (Independencia, Religión y Unión) y mediante el establecimiento de la más absoluta igualdad civil entre todos sus habitantes, sin importar su origen geográfico o racial. Y si bien los principios de monarquía y unión vinieron a contradecir el discurso insurgente enarbolado por Hidalgo y otros caudillos insurgentes, no así, en cambio, los de religión e independencia, como tampoco la necesidad de una Constitución, puntos en los cuales tanto insurgentes como trigarantes coincidieron.7 Frente a Cádiz, el modo de ser libres supuso la igualdad de derechos ciudadanos, la independencia absoluta, una mejor representación política, una división territorial más acorde con la realidad de esa América Septentrional y una mayor seguridad para la religión y la Iglesia católicas, si bien coincidía con la forma de gobierno adoptada, la división de los poderes y el establecimiento de algunos derechos del hombre. De modo que el plan propuesto en Iguala y confirmado en Córdoba vino a sumar y no a desconocer el legado insurgente ni el del constitucionalismo moderno, particularmente del hispánico. De aquí la relativa facilidad y rapidez con que logró su cometido: siete meses, contra los once años previos de guerra civil, que llevaron a la otrora riquísima Nueva España a la más lamentable pobreza y a una

987 división que, por desgracia, continuaría a pesar del triunfo inmediato del programa anunciado en Iguala.
El autor de este modo de ser libres,8 hay que volver a repetirlo, fue el militar criollo Agustín de Iturbide, quien, a comienzos de 1820, prácticamente había desaparecido del escenario militar de la Nueva España, después de haber desempeñado un papel relativamente importante en la represión de los grupos insurgentes y de bandoleros que asolaron durante años la fértil tierra del Bajío; se encontraba dedicado a su familia y a explotar las ricas tierras de la hacienda de la Compañía, en Chalco, cerca de la Ciudad de México. El regreso del
5 Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb, 1822; edición facsimilar, México, Porrúa, 1989.
6 Estamos seguros de que un conocimiento mayor de los escritos y de los documentos de Iturbide y sobre él modificará significativamente la opinión que ha prevalecido hasta ahora sobre el consumador de la Independencia mexicana y no —como sostuvo un distinguido, pero equivocado historiador también de origen ecuatoriano en un congreso internacional celebrado en el puerto de Veracruz hace años— que el descubrimiento de nuevos documentos (se refería a los doce tomos inéditos de correspondencia recibida por el general Vicente Guerrero, que por entonces localicé) no impactaría nuestra visión sobre la vida y obra de Iturbide. Con ello negaba la elemental función del historiador. La mejor demostración acerca del avance realizado a tenor de nuevos descubrimientos documentales, nuevas lecturas sobre los ya conocidos y la aplicación de renovados métodos de interpretación es, precisamente, lo que se ha publicado al respecto desde entonces y, sobre todo, este año conmemorativo.
7 La unión también la habían sugerido Ignacio López Rayón, el padre José María Cos y, finalmente, el propio Vicente Guerrero.
8 Véase Jaime del Arenal Fenochio, “El significado de la Constitución en el programa político de Agustín de Iturbide (1821-1824)” y “Una nueva lectura del Plan de Iguala”, en Un modo de ser libres: Independencia y Constitución en México, 1816-1822, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 141-164 y 93-119, respectivamente, y del mismo autor, Unión, Independencia, Constitución: nuevas reflexiones en torno a Un modo de ser libres, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2010.

Vicente Escobar (1762-1834)
Juan Ruiz de Apodaca, ca. 1816-1832
Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid, Imprenta Real, 1812
monarca español al trono en 1814, el cambio de estrategia política impuesto por Ruiz de Apodaca desde su llegada al virreinato y la misma derrota insurgente hacia los años de 1816 y 1820 ayudan a entender su ausencia del escenario militar, independientemente de las razones personales —algunas, sin duda, polémicas— que lo llevaron a darse de baja del ejército real. Fueron años por demás interesantes, por lo poco que en verdad se sabe acerca de su vida y sobre su modo de pensar, lo que ha dado pie a un buen número de leyendas y fantásticas novelas, hoy desmentidas gracias en gran parte a la labor de Silvia Arrom.9 Lo que es cierto es que durante ese tiempo tuvo una grave crisis matrimonial con su esposa Ana María Huarte (1786-1861), de la que daría indiscreta noticia el arzobispo Pedro Fonte (1777-1839) años después. Esa crisis, a tenor de lo sucedido los años siguientes y hasta su fusilamiento en Padilla, debió resolverse de manera favorable para el matrimonio, que hasta el final siguió unido estrechamente y procrearon una familia. Seguramente Iturbide debió haber reflexionado durante ese quinquenio acerca de las acciones militares emprendidas bajo su mando y sobre la situación política y social surgida en el virreinato a partir de la restauración absolutista tanto en España como en la Europa posnapoleónica y la victoria realista sobre buena parte de las fuerzas insurgentes.
Dotado de una notable —y nada conocida— formación literaria y diplomática, aprendida tanto en su casa como en las aulas del Seminario de San Pedro de su ciudad natal, y conocedor como pocos de la realidad militar del reino novohispano y de los vicios que lo aquejaban; partidario de la independencia como todo buen criollo, pero no del modo o manera que habían seguido los caudillos y las tropas insurgentes —el exterminio del español y la confiscación de sus bienes— para conseguirla; jefe indiscutible y dotado de auctoritas frente a sus subordinados; hábil militar en el combate y no menos dueño de una capacidad de seducción y convencimiento poco comunes, Iturbide pareció destinado a ser, a los ojos del propio virrey Félix Calleja (1753-1828), el único con posibilidades de consumar una independencia que ya hacia 1820 prácticamente todos los habitantes del inmenso virreinato anhelaban.10 Una serie de acontecimientos insospechados e imprevisibles acaecidos otra vez en la península ibérica lo llevarían a realizarla como hubiera imaginado años atrás.
En efecto, si bien el inmenso virreinato novohispano gozaba nuevamente, hacia finales de 1819, de una pax hispánica casi en su totalidad, fue el restablecimiento de la vigencia de la Constitución española de 1812, tanto en España como en América, el primero de esos hechos fortuitos que explicarán el destino no sólo de Iturbide, sino el de todo el virreinato, al poner otra vez en gravísimo riesgo aquel orden político relativamente estable conseguido después de años de enfrentamientos. Ocurrió en enero de 1820, en Cabezas de San Juan, Andalucía, como consecuencia del levantamiento militar del coronel Rafael del Riego (1784-1823), quien sublevó a las tropas realistas destinadas a sofocar la rebelión insurgente en América del Sur, bajo el mando del exvirrey Calleja, con el objeto de obligar al rey Fernando VII (17841833) a jurar la Constitución del año 1812; es decir, a transformar la

monarquía absoluta hispánica en una monarquía constitucional, tal y como se había propuesto en las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814.
Dicho restablecimiento posibilitó tanto el regreso de los liberales españoles exiliados, sobre todo en Inglaterra y en Francia, como que se reabriera la fractura entre liberalismo y servilismo que había caracterizado las discusiones parlamentarias en aquellas Cortes. En América, las cosas sucederían de otra manera, en particular en el virreinato novohispano (suprimido por la propia Constitución), donde la nueva vigencia del texto constitucional tendría muy diversas reacciones, no tan simples y maniqueas como en la Península. En efecto, en la Nueva España se abrieron las siguientes posibilidades: rechazar de plano la Constitución para mantener el absolutismo real; jurarla tal cual y someterse a su vigencia; buscar una solución intermedia que podría partir de su juramento inicial para dar paso de inmediato a su reforma en las propias Cortes o, por qué no, proceder a elaborar una Constitución propia a partir de la española. Esta última posibilidad, que desde luego implicaba la independencia de los otrora reinos, Audiencias y capitanías generales novohispanos, a su vez abría otras alternativas: el establecimiento de una monarquía propia, bajo una alianza dinástica con la familia real española o con otra dinastía europea o, en el peor de lo casos, sin esta alianza, la fundación de una república, central o federal. De cualquier forma, esta posibilidad suponía la creación de un nuevo Estado soberano, cuyo centro estaría en la Ciudad de México, integrado bien fuera por una confederación de provincias
9 Véase Silvia Marina Arrom, La Güera Rodríguez: mito y mujer, México, Turner, 2020.
10 Según Luis G. Cuevas, Porvenir de México, México, Jus, 1954, p. 28.

autónomas o mediante la formación de un imperio que aglutinaría los extensos territorios del antiguo virreinato, sometido desde las reformas borbónicas del siglo xviii a un franco proceso de desintegración territorial. Esta última opción fue la que se impuso en el proyecto de Iturbide.
Tanto el “virrey” Ruiz de Apodaca como todas las autoridades se decidieron entre abril y mayo de 1820 por el segundo camino señalado y juraron la Constitución gaditana sin ningún reparo, esperando que las nuevas Cortes reunidas en Madrid plantearan y decidieran la suerte de las “Américas”, para lo cual organizaron las elecciones locales de los diputados a Cortes. Pero si ésta fue la decisión de Ruiz de Apodaca y de todas las autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, la sociedad novohispana —variopinta y multiforme— no estuvo de acuerdo. Las profundas diferencias que la caracterizaban, el encono provocado por la guerra civil —que aún se manifestaba en las abruptas regiones del sur—; la pobreza y el desgaste naturales después de tantos años de enfrentamientos; las nuevas ideas políticas, sociales y aun religiosas provenientes de Europa y desarrolladas durante los años de la crisis de la monarquía hispánica y durante la insurgencia; el avance incontenible y evidente de la idea independentista provocada y ratificada por la actitud bélica de las élites españolas radicadas aquí, tanto políticas como militares, y su descarado tratamiento “colonial” sobre habitantes y pueblos; la amenaza del liberalismo español contra la religión, los fueros y los privilegios de la Iglesia; la insistencia de los peninsulares en negar plena autonomía política y comercial a los territorios americanos, equidad en la representación política de sus provincias y en discriminar de la ciudadanía a los habitantes de origen negro, por un lado, y, por el otro, el miedo de los españoles a perder su privilegiada situación de dominio, abandonar sus riquezas y trabajos y sufrir el deshonor de ser gobernados por los
11 A. Iturbide, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, op. cit., pp. 42-43.
Agustín de Iturbide, Manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide o sean apuntes para la historia, 23 de octubre de 1823
Luis Montes de Oca, Los generales O’Donojú e Iturbide, en José Joaquín Fernández de Lizardi, Calendario histórico y pronóstico político, lámina 11, México, 1824
nacidos en América llevaron a todos los habitantes del antiguo virreinato a poner distancia, de una u otra manera, con la mentada Constitución liberal española, entre abril de 1820 y febrero de 1821. El propio Iturbide en sus memorias (o Manifiesto) recordaba el agitado y peligroso ambiente político del año 1820 como consecuencia del restablecimiento de la Constitución:
Restablecióse el año veinte la Constitución de las Españas. El nuevo orden de cosas, el estado de fermentación en que se hallaba la Península, las maquinaciones de los descontentos, la falta de moderación en los amantes del nuevo sistema, la indecisión de las autoridades, y la conducta del gobierno de Madrid y de las Cortes, que parecían empeñadas en perder aquellas posesiones, según los decretos que expedían, según los discursos que por algunos diputados se pronunciaron, avivó en los buenos patriotas el deseo de la independencia, en los españoles establecidos en el país el temor de que se repitiesen las horrorosas escenas de la insurrección; los gobernantes tomaron la actitud del que recela y tiene la fuerza y los que antes habían vivido del desorden se preparaban a continuar en él. En tal estado, la más bella y rica parte de la América del septentrión iba a ser despedazada por fracciones. Por todas partes se hacían juntas clandestinas en que se trataba del sistema de gobierno que debía adoptarse; entre los europeos y sus adictos, unos trabajaban por consolidar la Constitución que, mal obedecida y truncada, era el preludio de su poca duración; otros pensaban en reformarla porque en efecto tal cual la dictaron las Cortes de Cádiz era inadaptable en lo que se llamó Nueva España; otros suspiraban por el gobierno absoluto en apoyo de sus empleos y de sus fortunas, que ejercían con despotismo, y adquirían con monopolios. Las clases privilegiadas y los poderosos fomentaban estos partidos decidiéndose a uno o a otro según su ilustración y los proyectos de engrandecimiento que su imaginación les presentaba. Los americanos deseaban la independencia, pero no estaban acordes en el modo de hacerla ni en el gobierno que debía adoptarse; en cuanto a lo primero, muchos opinaban que ante todas cosas debían ser exterminados los europeos y confiscados sus bienes; los menos sanguinarios se contentaban con arrojarlos del país dejando así huérfanas un millón de familias; otros más moderados los excluían de todos los empleos reduciéndolos al estado en que ellos habían tenido por tres siglos a los naturales. En cuanto a lo segundo: monarquía absoluta, moderada con la Constitución española, con otra Constitución; república federada, central y cada sistema tenía sus partidarios, los que llenos de entusiasmo se afanaban por establecerlo.11
Es decir, la chispa —la vigencia de la Constitución— podía encender de nuevo el juego de la guerra civil. En su lugar, la independencia se abrió casi como la única posibilidad realizable para conseguir cualesquiera de los intereses u objetivos anhelados por tan diversos grupos, incluso los de quienes propugnaron por la continuidad del absolutismo monárquico. Lamentablemente, la historia oficial mexicana ha privilegiado hasta la fecha sólo la interpretación de que el proyecto político enunciado por Iturbide se dirigía al restablecimiento del absolutismo;

de ahí su interés por seguir defendiendo la famosa y dudosa conjuración de La Profesa, que, en caso de haber existido, debió llevarse a cabo antes del juramento oficial de la Constitución, el 31 de mayo de 1821, y jamás después. No fue así. El camino trazado por Iturbide fue otro. Consistió en un modo de ser libres dentro del orden constitucional vigente, modificado o corregido por el programa establecido primero en Iguala y después en Córdoba. Su resultado fue felizmente llevado a cabo gracias a una inusitada y eficaz labor diplomáticoepistolar desarrollada por él, entre noviembre de 1820 y septiembre de 1821, y al apoyo recibido por parte de muchas personas de diversos orígenes y profesiones, entre los cuales fue capital el del último capitán general de la Nueva España, Juan O’Donojú (1762-1821), cuyo sentido de la realidad, liberalismo, prudencia, excelente uso del poder y de la auctoritas, racionalidad y experiencia deben serle reconocidos siempre por la historia mexicana.
El segundo hecho significativo del año 1820 fue que las expectativas consideradas por la élite y la sociedad novohispanas, profundamente religiosas, comenzaron a cumplirse mediante la radicalización de las medidas antieclesiásticas tomadas o previstas por unas Cortes españolas integradas aún con escasa representación política de los dominios americanos. Esta nueva amenaza a la Iglesia —entendida como amenaza a la religión católica— se haría sentir especialmente sobre el clero regular, en particular nuevamente sobre la Compañía de Jesús, recientemente restablecida, y en los añejos y muy polémicos temas de la propiedad y el fuero eclesiásticos. En ese sentido, no es posible negar el hecho religioso como una de las principales razones que llevaron a la independencia de la Nueva España, si bien no sería la única y, en algunos lugares, ni siquiera la más importante. Por último, la conformación de una sociedad militarizada —fruto de los años de guerra civil, de la estancia de algunas tropas peninsulares en suelo novohispano y de la experiencia en el arte de la guerra de los americanos y sus consecuencias— suscitó expectativas políticas
entre las élites militares, tanto criollas como peninsulares, que llevarían a una consumación liderada ya no por curas y eclesiásticos, como fue el movimiento insurgente surgido en 1810, sino fundamentalmente por militares. Esta nueva y desconocida sociedad caracterizará, por desgracia, las siguientes décadas.
En consecuencia, el deseo de que no se rompiera aquella pax, la pretensión de superar el sistema de castas y el miedo a que las creencias religiosas prevalecientes en la sociedad novohispana se pusieran en entredicho fue lo que principalmente llevaría al triunfo definitivo del programa político diseñado por Agustín de Iturbide en colaboración con algunos corresponsales tanto militares como laicos y eclesiásticos, algunos, desde luego, simpatizantes añejos de la causa de la independencia. Al final, dicho programa contaría con el decidido apoyo de los antiguos insurgentes y de muchos españoles peninsulares, que vieron en él la salvaguarda de vidas, haciendas e intereses, incluso los del propio monarca español. La clave —conviene insistir— estaría en mantener la vigencia de la Constitución española, corregida o modificada por el Plan de Iguala, primero, y después, también por los Tratados de Córdoba, con lo cual bien puede concluirse que la Independencia mexicana fue la única en la América española en llevarse a cabo dentro de un orden constitucional. Llevó a la formación del imperio llamado de manera impropia “de Iturbide”, pero que, en realidad, jurídica y políticamente hablando debe ser considerado como el Imperio Constitucional Mexicano (1821-1823), tanto por sus bases como por su vocación o finalidad.12
Más allá de si la conjura de La Profesa fue un hecho histórico o una simple leyenda forjada para encubrir el conjunto de planes que en efecto se habían trazado y discutido de manera pública y reservada por las élites novohispanas durante el agitado año de 1820, tanto en la Ciudad de México como en otras villas y ciudades del extenso territorio septentrional, no hay ninguna duda de que el otrora virrey Ruiz de Apodaca, ahora jefe político superior de la Nueva España, llamó a Iturbide a comienzos del mes de noviembre de 1820 para que se hiciera cargo de la Comandancia Militar del Sur, en sustitución del también militar criollo José Gabriel de Armijo, para combatir los últimos reductos insurgentes que aún provocaban dificultades y amenazaban todavía la seguridad del importante camino comercial entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco. Dichos reductos estaban dirigidos sobre todo por Vicente Guerrero (1782-1831) y Pedro Ascencio Alquisiras (1786-1821), si bien ya mostraban notables signos de agotamiento, al grado de proponer el primero a algún comandante realista su unión para consumar juntos la tarea pendiente desde 1810, pero sin acatar la vigencia de un orden constitucional que discriminaba a sus huestes y a él mismo por su origen racial. Si fueron los propios realistas quienes recomendaron al conde de Venadito el nombre de Iturbide es algo probable, lo que, de ser cierto, no quiere decir que éste fuera a prestarse necesariamente a cumplir las órdenes de aquéllos. Si de algo le iba a servir su aislamiento político entre 1816 y 1820 sería, precisamente, para fraguar y acabar de concretizar un plan propio de independencia, ante la oportunidad que le abría para ello la promulgación de la Constitución española. En esos años quizá leyó o se informó de obras como De las colonias y de la revolución actual
12 Véase Jaime del Arenal Fenochio, Un Imperio constitucional: el inédito Proyecto de Constitución del Imperio Mexicano de la Junta Nacional Instituyente (marzo de 1823), México, tesis de doctorado, Universidad Panamericana, 2021.

Autor no identificado
Retrato del capitán Pedro Marcos Gutiérrez, su esposa Rafaela Belaunzarán y sus hijos María Ventura y José Miguel, 1814

de la América (1817), del abate de Pradt (1759-1837),13 y de otros autores que justificaban con bases tanto racionales como naturalistas la independencia de los reinos, capitanías y audiencias americanos. El nombramiento militar le daría, por fin, la oportunidad de realizar su propio plan, pero para ello debía atraerse el apoyo insurgente, el de la Iglesia, el de los gobernantes de la Nueva España y de la Nueva Galicia —ante todo— y el de los militares, tanto criollos como españoles. No menos importante le resultará contar con el eventual apoyo de los diputados mexicanos a las Cortes españolas, y, ¡qué mejor!, el de éstas y el del propio Fernando VII. Esas tareas —sobre las cuales alcanzó un contundente éxito— no iban a resultar nada fáciles, ya que no recibió todo el apoyo que hubiese deseado y esperado por parte de los peninsulares ni el del propio “virrey”, las Cortes o el monarca, ni el de los comerciantes de Veracruz y varias autoridades militares y tampoco el del arzobispo de México, quienes más tarde o más temprano se lo negarían. Para compensar esa ausencia de reconocimiento obtuvo, en cambio, la adhesión de los capitanes generales de Yucatán y de Guatemala, la de los comandantes militares de las Provincias Internas de Oriente y de Occidente y la de cientos de ciudades, villas y poblaciones que le permitieron hacer realidad la formación de un nuevo imperio, es decir, de una nueva geografía soberana con casi cuatro millones de kilómetros cuadrados de extensión, dueña de inmensas costas en el océano Pacífico, en el golfo de México y en el mar de las Antillas.
Mucho se ha especulado sobre las razones de Iturbide para entrar en comunicación con Vicente Guerrero, y se ha querido encontrarlas en la frustración provocada por la imposibilidad de derrotarlo en la difícil campaña iniciada contra él en noviembre de 1820, en particular por alguna derrota sufrida ante las huestes de Pedro Ascencio. Esta interpretación, sin embargo, olvida que las comunicaciones entre ambos caudillos militares —llamados a abrazarse en algún lugar cercano a Acatempan y a Teloloapan en marzo de 1821— comenzaron a darse en el mismo mes de noviembre de 1820 y que la frustración o la actitud pesimista manifestada por Iturbide a fines de ese año pudo deberse más al fallecimiento de su madre, doña María Josefa Arámburu, ocurrido en la Ciudad de México el 3 de diciembre, que a los descalabros militares, todos ellos de poca importancia estratégica, si bien representaban un obstáculo para acelerar su propio proyecto emancipador.
La intensa labor tanto epistolar como verbal llevada a cabo por Iturbide para darle forma y contenido a su plan de independencia comenzó a partir del mismo mes de noviembre, a poco del nombramiento llevado a cabo por Ruiz de Apodaca, con las comunicaciones sostenidas con el brigadier criollo Manuel Gómez Pedraza y el inicio de la correspondencia con Vicente Guerrero, amén de otras sostenidas, seguramente, con su amigo, el letrado Juan Gómez de Navarrete,
13 Véase Guadalupe Jiménez Codinach, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, El Caballito, 1982.
994
y con el general español Pedro Celestino Negrete.14 Precisamente del 26 de noviembre data la primera carta conocida dirigida a Vicente Guerrero, suscrita en Teloloapan, sede de su cuartel general, donde hace referencia velada a otra anterior y en la cual le manifiesta:
Recibí la atenta nota de Vd. de fecha 22 del presente mes y por ella veo que no está Vd. dispuesto a deponer las armas y sí a continuar la campaña que inició el cura Hidalgo.
Ojalá que, pasando otros días, uno u otro quede convencido de la justa causa que nos conduce a batirnos en los campos de batalla.
A vuelta de correo sabré lo que Vd. piensa sobre el particular.15
Para el mes de enero del nuevo año, dicha comunicación se extendió a los diputados que marchaban hacia España y a nuevos corresponsales, entre los que cabe destacar al licenciado Juan José Espinosa de los Monteros y al militar peninsular José de la Cruz, comandante de la Nueva Galicia, si bien durante ese mes la comunicación con Guerrero se hizo más frecuente y las comunicaciones verbales entre ellos se intensificaron mediante la intervención personal de enviados, como Juan Davis Bradburn, Francisco A. Berdejo, Nicolás Catalán, Francisco Hernández, Ignacio Vita, José Figueroa y Antonio Mier y Villagómez. Fue febrero, sin embargo, el mes de la culminación de la labor diplomática llevada a cabo por Iturbide con el propio Ruiz de Apodaca, con Guerrero, con autoridades eclesiásticas, como el arzobispo Fonte de México y el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz Cabañas, ambos peninsulares; con militares de uno y otro origen, como Domingo Luaces, Miguel Torres, Luis Quintanar, Vicente Filísola, Antonio Flon, José Dávila y Anastasio Bustamante o con abogados como Bataller, el propio Gómez de Navarrete y Espinosa de los Monteros, pues el día 24 de dicho mes firmó en la población de Iguala su Plan de Yndependencia de la América Septentrional y lo envió a algunos de esos corresponsales, ante todo al “virrey” Ruiz de Apodaca. Superada la amenaza que significó la inicial defección de algunas de sus tropas y asegurada la lealtad de Guerrero y de Ascencio, esa extraordinaria labor diplomática, fruto de una capacidad negociadora y conciliadora poco común, la continuaría realizando Iturbide durante los meses siguientes, hasta alcanzar su cénit con la firma de los Tratados de Córdoba con O’Donojú el 24 de agosto.16
Contra lo que se piensa en general, el Plan de Iguala —a diferencia de otros muchos suscritos durante la agitada vida política del México independiente, como los planes de Ayutla, el de la Noria, el de Tuxtepec o los revolucionarios de San Luis, el Plan de Ayala y el Plan
14 Véase Jaime del Arenal Fenochio, “La vía epistolar de la Independencia”, en Beatriz Rojas (coord.), Mecánica política, para una relectura del siglo xix mexicano: antología de correspondencia política, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/ Universidad de Guadalajara, 2006, pp. 29-69.
15 Citado en J. del Arenal Fenochio, Unión, Independencia, Constitución: nuevas reflexiones en torno a Un modo de ser libres, op. cit., pp. 61-68.
16 Por desgracia, el tomo i de la Colección epistolar de Vicente Guerrero localizada por mí en 2006 y que reúne los primeros ciento noventa y seis documentos suscritos por diversos corresponsales —entre ellos, de forma principal, Agustín de Iturbide— y enviados al caudillo insurgente entre una fecha imprecisa de fines de 1820 o comienzos de 1821 y finales de abril de ese año no se ha localizado, por lo cual no se ha podido avanzar mucho en el tema de las relaciones entre ambos jefes militares durante ese trascendental momento. Lo que sí es posible demostrar es que dichas comunicaciones no comenzaron con la ya famosa carta de Iturbide a Guerrero firmada en Cualotitlán el 10 de enero de 1821.
17 Véase la carta dirigida por Ruiz de Apodaca a Iturbide el 27 de febrero, donde le reprocha haberse salido del orden constitucional (“que hemos jurado”) y la respuesta de éste, en Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, compilación y edición de Roberto Olagaray, México, Secretaría de Guerra y Marina, 1924, pp. 36-39.
Anacleto Escutia (siglo XIX ) Vicente Guerrero, 1850
de Guadalupe— no fue un plan revolucionario destinado a desconocer a las autoridades en curso ni a llamar a la disolución de un orden político establecido; es más, supuso incluso la necesaria continuidad del orden constitucional establecido desde mayo de 1820. Hay quien, en cambio, lo quiso interpretar como contrario a la Constitución vigente (el primero, Ruiz de Apodaca) o quien extrañó el hecho de que en su articulado no se declaraba de manera expresa la vigencia de dicha carta constitucional, salvo en materia criminal, pero se olvida que esto no era necesario, toda vez que el juramento de fidelidad a la misma se consideraba vigente por todas las corporaciones, villas, ciudades y poblaciones y por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas desde 1820, y el plan no lo cuestionaba.17 Es más propio considerarlo como un documento correctivo, reformista y conciliador por encima del texto constitucional vigente que, sin embargo, supone e implica necesariamente una parte intrínseca e imprescindible del programa político en él anunciado. De aquí que Iturbide se haya interesado en darlo a conocer en forma abierta, franca y pública a todos los implicados e interesados en la suerte de la América Septentrional: desde el monarca hasta el último habitante de la misma. Se trató de un plan político de cuya existencia se supo muy pronto en la misma Península, pues los diputados mexicanos o lo llevaron consigo o, cuando menos, dieron a conocer su contenido en Madrid, puesto que Iturbide se encargó de informarles acerca de su contenido antes de embarcarse en Veracruz. Su difusión alcanzaría a todos los sectores de las sociedades novohispana y neogallega y aún más allá: a los de las comandancias de las Provincias Internas y de las capitanías generales de Yucatán y de Guatemala, fuera porque el propio Iturbide lo envió, fuera a partir de su publicación en forma independiente, como hoja volante o dentro de los periódicos trigarantes La Abeja Poblana o el Mejicano Independiente, lo que sin duda abonaría a su propagación. Si durante los meses de noviembre a enero Iturbide lo había mantenido en secreto, ahora, a finales de febrero —una vez conseguida la adhesión de Guerrero, con el Regimiento de Celaya una vez más bajo su mando, con el apoyo de Ruiz Cabañas y de Celestino Negrete en la Nueva Galicia y con su familia asegurada en la Ciudad de México—, llegaba el momento de abrirlo al conocimiento de todos para lograr su aceptación voluntaria y pacífica, comenzando por la del propio conde de Venadito. Otra será, por desgracia, su reacción y la de algunos comandantes realistas, lo cual implicó la peligrosa defección inicial de algunos jefes y tropa realistas que habían jurado en un inicio sostener el plan. También se ha dicho, y en este caso con razón, que Iturbide supo elaborar un discurso atractivo para cada uno de sus interlocutores, y con ello se ganó la adhesión de muchas autoridades tanto civiles y militares como eclesiásticas. Sin embargo, no siempre tuvo el éxito esperado; los fracasos más notables, como se ha visto, fueron con el propio Ruiz de Apodaca, con el arzobispo Fonte, con el comandante Dávila de Veracruz y, a la larga, claro está, con el propio Fernando VII y con las “liberales” Cortes españolas, que rechazaron su propuesta. A pesar de esos sonados fracasos, la adhesión de O’Donojú y la de distintos jefes militares realistas y criollos, sumada al apoyo de corporaciones


996 civiles y de ayuntamientos de villas y ciudades, aseguraron el triunfo del programa político anunciado en Iguala el 24 de febrero de 1821. El programa quería incluir a todos y no dejar a nadie fuera, de ahí la aparente ingenuidad de enviárselo a Ruiz de Apodaca, al monarca y a las Cortes. Pero el sentido original del plan así lo exigía, e incluso contaba con ellos para poder realizarlo en forma absolutamente pacífica y de manera institucional. Si durante los meses de marzo a septiembre de 1821 hubo acciones bélicas en las que se volvió a derramar sangre mexicana y española, no fue debido a los deseos e intenciones de Iturbide, sino de quienes no supieron entender el valor de un plan político excepcional y beneficioso para ambas Españas. De haber aceptado Ruiz de Apodaca en febrero el plan, como en agosto lo aprobó O’Donojú, la Nueva España hubiera transitado hacia su independencia absoluta de una manera aún más tersa a como se llevó a cabo entre esos meses, y hubiera hecho innecesaria toda la campaña militar del Ejército Trigarante, que de manera tan magnífica ha estudiado Rodrigo Moreno.18
Ejemplos de ese discurso seductor e inteligente articulado por Iturbide son los siguientes: Al mulato Guerrero: “[…] el que todos los hijos del país, sin distinción alguna, entren en el goce de ciudadanos”;19
18 Rodrigo Moreno, La trigarancia, fuerzas armadas en la consumación de la Independencia: Nueva España, 1820-1821, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2016.
19 En M. Cuevas, op. cit., p. 171.
20 Ibid., p. 183.
21 Ibid., p. 177.
22 Ibid., p. 175.
23 Ibid., p. 197.
24 Ibid., p. 198.
25 Ibid., p. 199.
26 Ibid., p. 185.
al conde de Venadito: “[…] me mueve sólo el deseo de que se conserve pura nuestra santa religión y que se eviten los males que amenazan por todas partes a este país privilegiado por la naturaleza”;20 a José de la Cruz: “No busco opinión, porque las demostraciones son el ultimátum de la razón. Busco, sí, el apoyo de jefes que, como Ud., por su ilustración, por su influjo y por su rango, puedan contribuir a la economía de sangre”;21 a Negrete: “Tengo por inútil decir a Ud. que está preparada la opinión, y que en la oportunidad volarán las proclamas y demás papeles que deben uniformar el voto, destruir la grosera rivalidad, conservar y aun consolidar más el orden”;22 al oidor Bataller: “[…] es inconcuso, amigo mío, que ni he de obrar contra el sistema que por educación nutrió mi espíritu al mismo tiempo que la leche mi cuerpo; ni, resuelto una vez a obrar por convencimiento de razón, dejaré de obrar en una justa armonía y consecuencia con ella, sino cuando concluya mi existencia”;23 al obispo Ruiz Cabañas: “No creo que hay más que una religión verdadera, que es la que profeso y entiendo que es más delicada que un espejo puro a quien el hálito sólo empaña y oscurece”;24 al arzobispo Fonte: “V. E. I. se halla en la fuente: con sus influjos y respeto puede contribuir de un modo muy particular a que el plan tenga todo su efecto en la mejor paz y armonía, sin el estrépito de las armas, ni el horror funesto de la disensión”;25 y al comandante Dávila:
El fin de mi plan es asegurar la subsistencia de la religión santa que profesamos y hemos jurado conservar, hacer independiente de otra potencia al Imperio de México, conservándolo para el Sr. D. Fernando VII si se digna establecer su trono en su capital bajo las reglas que especifico y hacer desaparecer la odiosa y funesta rivalidad de provincialismo y hacer, por una sana igualdad, unir los intereses de todos los habitantes de dicho imperio.26
Autor no identificado
Entrevista de los señores generales O’Donojú, Novella y Agustín de Iturbide, 1822
Tambor utilizado en la proclama del Plan de Iguala, siglo xix
Al rey le manifestaría: “Los mexicanos, señor, aman extremadamente a V. M. lo mismo que los peninsulares y a toda su real casa y familia; así lo ha declarado y jurado conmigo el Ejército de las Tres Garantías y también más de siete mil hombres que errantes en los montes, con el borrón de insurgentes, se han unido velozmente a mis órdenes”;27 mientras que a las Cortes españolas les solicitaba:
Finalmente Sr., la emancipación de la América Septentrional es inevitable, los pueblos y nuestra generación lo han visto recientemente. Hágase pues señor, si debe ser, sin el precio de la sangre de una misma familia; salga el glorioso decreto del centro de la sabiduría y sean los padres de la patria los que sancionen la pacífica separación de la América.28
Y es que el Plan de Iguala, más allá de ser el resultado de una retórica bien manejada, en verdad conciliaba todos los intereses en juego en ese difícil y explosivo momento y garantizaba las principales demandas de la sociedad novohispana: absoluta independencia política, pureza de la religión católica y unidad entre todos sus integrantes: las llamadas Tres Garantías.29 Es, en consecuencia, el ejemplo más acabado de un plan verdaderamente político al asegurar a los insurgentes la independencia y la igualdad civil de todos los habitantes; a los españoles, la unión y la seguridad a sus personas, trabajos y bienes; a la Iglesia, la intolerancia religiosa, la pureza de su doctrina y la subsistencia de sus tradicionales fueros y privilegios; a la contradictoria y variopinta sociedad, una Constitución moderna, igualdad civil, los derechos del hombre, la independencia y la continuidad en su forma monárquica de gobierno; a las élites políticas, formar parte del gobierno; a los militares, la creación de un nuevo ejército con los fueros y privilegios de su clase; a los comerciantes, la libertad de comercio, y, por último, a las provincias, un nuevo estatus político y administrativo, más autónomo y más ceñido a la realidad geográfica del Estado emergente. No en vano Lorenzo de Zavala lo calificaría de “obra maestra de política y de saber”.30
El proyecto original de Iturbide contempló la instalación de una Junta Provisional Gubernativa, presidida por el conde de Venadito e integrada por nueve vocales titulares y tres suplentes y, después, por once titulares y cuatro suplentes, elegidos entre las figuras más representativas de la política novohispana de entonces, fueran peninsulares o criollos, nobles titulados o comerciantes, militares y abogados.31 Su lista se conoce por haberse anexado al ejemplar del plan que Iturbide envió al “virrey” el mismo 24 de febrero,32 y en ella encontramos a exdiputados a las Cortes de Cádiz (José Miguel Guridi y Alcocer), ex-Guadalupes (Juan Francisco de Azcárate), regentes, oidores y funcionarios de la Audiencia de México (Miguel Bataller, Isidro Yáñez, José María Fagoaga, Ramón Oces y Juan José Espinosa de los Monteros), priores del Tribunal del Consulado (conde de la Cortina), exrectores de la Universidad de México, canónigos de la iglesia metropolitana (Matías de Monteagudo), miembros del ayuntamiento de México (Azcárate y Francisco Manuel Sánchez de Tagle), algún juez de letras (Rafael Suárez de Pereda), algún militar notable (Ignacio Aguirrebengoa) y dos

diputados provinciales, uno por Valladolid (Juan José Pastor Morales) y otro por Veracruz (Juan Bautista Lobo), además del propio Ruiz de Apodaca. Y si bien en un origen Iturbide contempló al arzobispo Fonte para que la integrara, creyó más conveniente omitirlo por considerar que “fuera de aquella respetable asociación pueda hacer más en los primeros momentos en favor del público”.33
Se le ha reprochado a Iturbide no incluir el nombre de algún insurgente, fuera activo o indultado, pero la razón es fácil de explicar: ninguno (quizá con la notable excepción de Ignacio López Rayón, entonces indultado), a pesar de sus indudables méritos militares y políticos ganados en el campo de la insurgencia, gozaba de un nivel de representación ni de instrucción política suficientes como para ser incluido como parte del gobierno interino del imperio previsto, además de que el reconocimiento militar a los insurgentes se había ya realizado al nombrar Iturbide a sus principales jefes, aún en armas, Guerrero y Pedro Ascencio, como comandantes de sendas divisiones del Ejército Trigarante. El propio fracaso de la propuesta política defendida por la insurgencia, manifestada en las públicas y fatídicas disensiones surgidas entre sus principales jefes, no hablaba en pro de su inclusión en un organismo gubernativo de tan significativa importancia. Considerar dicha exclusión como una injusticia o un error implica desconocer el juego de las fuerzas políticas reales de entonces y pensar a consecuencia de lo que ocurriría meses y años después; es decir, obrar como el personaje Juan Santiuste, el Confusio de los Episodios
27 Ibid., p. 204.
28 Ibid., p. 207.
29 Véase al respecto Guadalupe Jiménez Codinach, México, su tiempo de nacer, 17501821, México, Fomento Cultural Banamex, 1997, pp. 225-255.
30 Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830 [1845], edición facsimilar, México, Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 88.
31 “Carta de Iturbide al conde del Venadito, 24 de febrero de 1821”, citada en M. Cuevas, op. cit., p. 190.
32 “Lista de los señores que deben componer la Junta Gubernativa, conforme al plan propuesto al Excmo. Sr. virrey Conde de Venadito para la Independencia de la América Septentrional”, en ibid., p. 195.
33 Ibid., p. 199.

nacionales de Galdós, comprometido en escribir una historia como debió haber sido de acuerdo con sus propios intereses y no como en realidad ocurrió.
Pero ¿qué pasó realmente el 24 de febrero de 1821? Ese día no se proclamó el plan ni se dio a conocer a las propias tropas de Iturbide. Sin embargo, es la fecha en que está suscrito bajo el título ya recordado de Plan de Yndependencia y, sin duda, es el día en que el ahora jefe trigarante lo envió a varias personas, algunas incluso previstas para integrar la Junta Gubernativa. De la lectura de las muy poco conocidas memorias del arzobispo Fonte sabemos que Iturbide mandó su plan al “virrey” Ruiz de Apodaca y al juez de letras Suárez de Pereda y, a través del conde de Venadito, al propio Fonte, junto con una carta a su esposa para pedirle que se preparara con su padre y toda su familia para recibirlo en México una semana después, advirtiéndole con confianza “que no entrase en cuidados pues todo estaba ya previsto y allanado”, lo que revela mejor que cualquier otro testimonio que Iturbide sí llegó a creer en la posibilidad de que Ruiz de Apodaca acogiera
34 D. Antonio Mier y Villagómez, el amanuense de Iturbide.
35 Pedro Fonte, “Memorias”, en Luis Navarro García, El arzobispo Fonte y la Independencia de México, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014, pp. 185-189.
36 Iturbide mandó tres cartas a Ruiz de Apodaca, una reservada, el mismo 24 de febrero (M. Cuevas, op. cit., pp. 183-185 y 188-195); en ellas anexó tres documentos suscritos la misma fecha: el Plan de Iguala en la versión de “Plan e indicaciones”, a la que me referiré más adelante, una proclama (pp. 194-195) y una “lista” de quienes debían integrar la junta antes mencionada (pp. 195-196).
37 Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., p. 36.
Pedro Calvo (siglos xviii-xix)
Matías Monteagudo, 1803
Autor no identificado
Militar trigarante, siglo xix
su proyecto político. No sería así, por desgracia. La carta la recibió doña Ana la noche del domingo 25 a través de un “empleado de la división militar de su marido”,34 quien le confirmó “que Iturbide se presentaría dentro de pocos días a las puertas de México con las tropas de su división y las indultadas de Guerrero […] y proclamaría la Independencia y un nuevo gobierno”. Doña Ana Huarte consultó al día siguiente con el cura de la catedral, el padre Agustín Iglesias, mexicano, quien dio la noticia al arzobispo el mismo lunes 26. Ese mismo día llegó el plan a las manos de Suárez, quien, el 27, fue a consultar con el fraile aragonés Vicente Pérez, “lector en el colegio de dominicos de Porta Coeli”; éste informó a Fonte que:
[…] en su celda quedaba D. N. Suárez, juez de primera instancia, que había ido a valerse de su favor y luces para enterar al virrey de lo que en la noche anterior le había ocurrido, pues un desconocido le había dejado una gruesa carta y ella contenía el manifiesto de Iturbide, fechado en Iguala el 24 anterior, y la creación de la Junta Suprema, de que se le nombraba individuo; y, sorprendido de tal empresa, no le permitía su honradez dejar de avisarle al gobierno. Y para llevar a efecto las intenciones de este honrado mexicano había acordado valerse de mi conducto.
Fonte añade que en ese momento se presentó el “confidencial secretario” del “virrey”, a quien se le informó de todo, a efecto de que éste informara a su vez a Ruiz de Apodaca, lo que parece confirmar que no había recibido todavía los pliegos del coronel criollo. Al arzobispado llegaron nuevas noticias acerca del enviado de Iturbide, del sacerdote que lo acompañaba —el padre Epigmenio de la Piedra— y de la situación de doña Ana y de su suegro, quienes, siguiendo las instrucciones del jefe trigarante, comenzaban a ver la posibilidad de alquilar una casa más amplia para vivir.35 En conclusión, el arzobispo se enteraría del plan antes que el propio conde de Venadito. Sabido es que éste se negó a abrir los pliegos enviados por Iturbide y afirmaba que los había recibido a la una de la tarde del martes 27 de manos del propio padre Piedras, si bien es probable que ya conociera su contenido.36 Su respuesta del mismo día fue la siguiente:
El padre Piedras se me ha presentado hoy a la una con un pliego de V. S. cuyo sobrescrito tiene la advertencia de particular. Por aquella y por haberme impuesto el referido padre de su contenido no puedo abrirlo ni lo abro, manifestando a V. S. en solo este hecho, cuanto cabe sobre su anticonstitucional proyecto de independencia. Espero pues que V. S. lo separe inmediatamente de sí y la prueba de esto será seguir en su fidelidad al rey y en observar la Constitución que hemos jurado.37
Fonte, por su parte, afirmó que también fue hasta ese mismo día cuando había recibido en su propio palacio, a través de un mensajero del “virrey”, la carta de Iturbide fechada el 24: “Después […] abrí el pliego en que Iturbide me remitía los mismos papeles que a Suárez y una carta entre oficial y privada, en cuya posdata me decía de su puño que su corazón le inspiraba ponerme entre los individuos de la junta, pero


otras consideraciones le habían hecho omitirlo”.38 Este documento es de sobra conocido, por haberlo publicado tanto Olagaray39 como el padre Cuevas.40 A las dos de la tarde del mismo 27, reunidos Fonte y el general Liñán, éste le hizo saber de su optimismo frente al levantamiento trigarante, pero el primero no coincidió en esa apreciación:
Le hice un resumen de lo más importante del manifiesto y de lo que había explorado acerca de los auxilios con que Iturbide contaba de los jefes Negrete y Bustamante, y más que todo, de la opinión, pues suponía serle favorable la de todos los que leyesen su manifiesto. Y en efecto, el que lo extendió procuró reunir a un centro que lisonjeara los intereses de todos los habitantes: ejército más poderoso que los batallones regimentados. Y ésta fue la razón de indicarle yo que desconfiaba del triunfo, a pesar de que el general miraba con poco recelo las fuerzas militares de Iturbide y de sus auxiliares.41
Fonte no se equivocaba. Del grave asunto trató la junta celebrada en Palacio —con seguridad la tarde del martes 27, entre el “virrey”,
38 P. Fonte, op. cit., p. 188.
39 Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., pp. 80-81. Confunde “Fonde” por Fonte.
40 M. Cuevas, op. cit., p. 199.
41 P. Fonte, op. cit., p. 188.
42 Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., p. 37.
43 Ibid., pp. 37-38.
44 Se refiere al marino inglés Thomas Alexander Cochrane, el “Lobo de los Mares”, mercenario al servicio de Chile, donde llegó a ser jefe de la armada, y más tarde de Brasil y de Grecia.
45 Ibid., p. 39.
46 W. S. Robertson, Iturbide de México, op. cit., pp. 117-125.
47 Según Moisés Guzmán Pérez, los primeros ejemplares del plan, impresos en la imprenta del P. Furlong, estaban listos el 12 de febrero e incluían “una proclama de Iturbide”, y había enviado el oratoriano “además […] tinta y letras para que se pudiera imprimir en el campo insurgente”. Véase Moisés Guzmán Pérez, Impresores y editores de la Independencia de México, 1808-1821: diccionario, México, Porrúa/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 110.
Autor no identificado
Arzobispo Pedro José de Fonte (detalle), siglo xix
Autor no identificado
Vista del Salón de Cortes y suntuoso trono en el acto de jurar la Constitución de la monarquía española el rey D. Fernando VII, 1820
el general Pascual Liñán, el mariscal Francisco Novella y el oidor Miguel Bataller—, en la cual se condenaría el plan iturbidista y se decidiría apresar al padre Piedra.
La respuesta de Ruiz de Apodaca no la había recibido Iturbide el 2 de marzo, ya jurado y proclamado el Plan en Iguala, pues ese día le escribió que no había tenido la bondad de contestarle su carta del 24 y que se equivocaba si juzgaba que el voto de Iturbide era el “de un hombre solo”; le advertía, además, que se aproximaría a la capital a “esperar la respuesta”.42 Al día siguiente, una vez recibida y descubierta la actitud del jefe político de la Nueva España y de su gobierno, el coronel criollo no contuvo su sorpresa:
Exmo. Señor. Con atraso notable ha llegado a mis manos el superior oficio de V. E. del 27 del próximo pasado, y siento que V. E. no haya abierto mi carta por que le escribía de oficio y, particularmente, manifestándole el estado peligrosísimo en que se halla el reino, y le proponía el remedio para cortar tan graves males. De nada menos adolece mi plan que de sistema anticonstitucional: tengo la ilustración necesaria para conocer los derechos del hombre libre; nada menos quiero que mi engrandecimiento, y el despotismo sólo pueden apreciarlo los mismos déspotas que quieren poner el pie sobre todos los demás.43
Proponía entablar conferencias entre ambos, le aseguraba que su objetivo era sólo “la felicidad general”, lo amenazaba de manera velada con oponerle su fuerza militar y la de la escuadra del mercenario inglés “lord Cochrane”,44 situada según él en la bahía de Acapulco, y le prometía que, entre tanto: “[…] mis operaciones tendrán la moderación y arreglo de quien sólo piensa en el bien general”.45
¿Cuál era el contenido del Plan de Iguala? La duda nace cuando se comparan y cotejan las distintas versiones, tanto manuscritas como impresas, que circularon desde el mismo día 24 de febrero, si bien las diferencias son de forma y redacción, jamás sustanciales. Además, casi nadie se ha percatado o detenido a analizar una cuestión de extraordinaria importancia: ¿cuál fue el texto oficial del plan, firmado en esa población del hoy estado de Guerrero? Ya William S. Robertson, en 1952, advirtió el hecho de que en 1821 se hubiesen publicado varias versiones del mismo y se hubiesen copiado y enviado a varios individuos y gobernantes de ciudades, villas y poblaciones diversas. Su trabajo de investigación resulta espléndido, pero insuficiente, pues se centró en las diversas versiones del que hoy se puede identificar como el Plan de Yndependencia y obvió su cotejo con la versión definitiva.46 Lo más curioso del caso es que, por extraño que parezca, del “original” del Plan de Iguala se conocen varias versiones manuscritas, pero ninguna de sus primeras impresiones, lo que les da a éstas un valor histórico y bibliográfico enorme.47
En efecto, es frecuente que tanto las obras historiográficas de la época como las contemporáneas, así como las colecciones documentales antiguas o modernas de textos políticos y constitucionales, presenten

dos versiones distintas del Plan de Iguala. La primera corresponde a dos manuscritos diferentes: el del borrador, escrito por el propio Iturbide, y el del Plan de Yndependencia de la América Septentrional, suscrito por él en Iguala el 24 de febrero; ambas versiones manuscritas se conservan.48 El borrador se compone de una “Proclama” inicial, veintitrés “bases sólidas” numeradas, una “Proclama final”, y la “data” del documento. El plan añade, sin embargo, la firma y rúbrica de Agustín de Iturbide y la orden relativa a que se sacase una copia certificada para remitírsela al virrey. Esta versión la publicó Carlos María de Bustamante en su Cuadro histórico de la Revolución mexicana, 49 copia del número 2 del periódico trigarante El Mejicano Independiente, del 17 de marzo de 1821, ejemplar hoy desaparecido. De esa fuente parte toda una serie de autores y antologadores que dan por hecho que se trata no sólo de la primera versión del Plan de Iguala, de la original, sino incluso de la definitiva.
La segunda versión ha corrido por lo general bajo el epígrafe de “Plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente, con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la independencia del Imperio Mejicano, y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide al Exmo. Sr. virrey de Nueva España, conde del Venadito”. La forman veinticuatro artículos y está firmada por Iturbide en Iguala el 24 de febrero de 1821. Originalmente, al parecer, no la antecedió ninguna proclama ni tampoco la acompañó ningún epílogo. Fue publicada por vez primera en el suplemento del número
1001 14 de La Abeja Poblana, en Puebla, el día 2 de marzo de 1821. Difiere de la primera versión no sólo en el número de artículos, sino en la redacción de varios de éstos. Parece ser una versión mejor redactada, más precisa y más completa. También en el Archivo General de la Nación se conserva un ejemplar manuscrito de ese documento: se trata de una copia del documento firmado el 24 de febrero.50 Durante todo el año de 1821 fue la versión más difundida en varias partes del Imperio. Se conocen varios impresos que la reproducen. Esta segunda versión del plan, a sea el “Plan o indicaciones”, es la que se tomó como oficial y definitiva, no la contenida en El Mejicano Independiente. En efecto, el
48 Ambas se conservan en el Centro de Estudios de Historia de México. Agustín de Iturbide, Plan de Yndependencia de la América Septentrional, edición facsimilar, México, Documentos del Centro de Estudios de Historia de México, 1967. Otro ejemplar se conserva en el agn y su fotografía puede verse en Guadalupe Jiménez Codinach, México: Independencia y soberanía, México, Archivo General de la Nación, 1996, p. 86.
49 Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la Revolución mexicana, México, Imprenta de la Calle de los Rebeldes, 1846, y México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 111-118.
50 “Operaciones de Guerra”, en agn, vol. 1013 ff. 456 (356)-457r (357r). Véase Catálogo documental: la consumación de la Independencia, 175 años: exposición conmemorativa, México, Archivo General de la Nación, 1996, pp. 63-65. Olagaray incluyó en su valiosa Colección de documentos históricos mexicanos, publicada en 1924, la transcripción —pésima y desordenada— de un manuscrito casi idéntico procedente tal vez del archivo de la entonces Secretaría de Guerra y Marina que hoy no hemos localizado en el Archivo Histórico Militar. Véase Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., pp. 7-11. Por desgracia, la obra de Cuevas no aporta más: si bien nos informa que recogió documentos en distintos repositorios y de diferentes personas, no aclara la procedencia de cada uno de ellos y nos deja con la duda, como en este caso. Véase M. Cuevas, op. cit., pp. 186-187.
día 2 de marzo de 1821 —el mismo día que en Iguala se levantaba el acta de la ceremonia del juramento de fidelidad de Iturbide, de sus oficiales y de su tropa a los principios proclamados en el plan , aparecía publicada en el suplemento poblano citado. De ahí partió la versión copiada tantas veces durante ese año de 1821, salvo la incluida en el número 2 de El Mejicano Independiente, del 17 de marzo de 1821. En los propósitos del movimiento trigarante no había duda: la segunda versión era la destinada a ser la definitiva, no la primera, similar a la de otros manuscritos que se conservan hoy dentro y fuera de México.
En 1871 el jurista Isidro Montiel y Duarte se convirtió en el único autor que ha planteado de manera correcta el problema de la existencia de un “texto oficial” del Plan de Iguala. En el primer tomo de Derecho público mexicano transcribió ambas versiones, una tras otra y sin aclaración de por medio, pero en el índice calificó de “Texto oficial del Plan de Iguala” la segunda versión.51 También el historiador Manuel Calvillo advirtió y enfrentó en 1974 el problema de la existencia de las dos versiones, pero no se percató del problema aquí planteado y dio por hecho que la primera versión era la versión definitiva del Plan de Iguala, y aseguraba que el “Plan o indicaciones” no era el texto original firmado en Iguala el 24 de febrero.52 Considero que Calvillo acierta al sospechar que la segunda versión es posterior a la primera; que aquélla debió ser resultado de una labor de “corrección” sobre la primera “por alguno de sus corresponsales” (modificado no en lo sustancial, de aquí que Iturbide considerara al plan, con todo derecho, como obra exclusivamente suya, por más que Calvillo insista en lo contrario), pero no coincido en que fuera imposible pretender para una misma fecha la existencia de dos textos diferentes. Justo de eso se trataría: de ubicar en una misma fecha, el mismo día, dos versiones de un plan de igual contendido en lo sustancial, si bien con diferencias en su redacción.53
Por esos días llegaría a manos de Iturbide esta segunda versión “corregida”, que sustituirá a la primera y que llegará a ser ampliamente difundida durante los meses siguientes como la versión oficial del plan. ¿Por qué, entonces, el Mejicano Independiente del 17 de marzo publicaría una versión no autorizada desde el día 2 del mismo mes? Una interrogante que se puede intentar dilucidar.
51 Isidro Montiel y Duarte, Derecho público mexicano, t. i, México, Imprenta del Gobierno, 1871, pp. 46-48.
52 Manuel Calvillo, La República Federal Mexicana, gestación y nacimiento, vol. i: La consumación de la Independencia y la instauración de la República Federal, México, Departamento del Distrito Federal, 1974, pp. 75-76.
53 Esta explicación resulta más convincente que la que el propio Calvillo pretende hacer sobre su interpretación del artículo 7 del plan, más propia, como él afirma, de una “historia novelada”, fruto “de una fascinante conspiración conventual y oligárquica” (ibid., p. 75). El juramento que se menciona en dicho artículo es, sin duda, el juramento que todos debían a la Constitución desde 1820; el negarlo implica un total desconocimiento del programa constitucional que subyace tanto en Iguala como en Córdoba: la Constitución española mantuvo su vigencia durante todo ese tiempo, tanto entre los realistas como entre los trigarantes. Véase J. del Arenal Fenochio, “El significado de la Constitución en el programa político de Agustín de Iturbide, 1821-1824”, op. cit
54 Véase C. M. de Bustamante, op. cit., t. v, pp. 108-109.
55 Véase M. Guzmán Pérez, op. cit., pp. 51-52, y con la entrada “Plan de Iguala”, Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México, México, Porrúa, 1986, p. 2295.
56 Véase la nota 47.
57 Véase Tarsicio García Díaz, La República Federal Mexicana: gestación y nacimiento, vol. vi: La prensa insurgente, t. 2, México, Departamento del Distrito Federal, 1974, pp. 599-603. También los ejemplares del “Plan o indicaciones” debieron llegar a escasear, pues el mismo Iturbide se lamenta de ello en Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia (op. cit., p. 81).
58 Recuérdese que el texto conservado en el Centro de Estudios de Historia de México Carso señala que de ese ejemplar —el de los veintitrés puntos con las proclamas— se saque “copia certificada y remítase al E. S. virrey”.
Clemente Aiyón (siglos xviii-xix)
La Sabiduría, el Tiempo y la Fuerza hicieron la independencia mexicana, 1809
La respuesta tal vez se encuentre en los ejemplares que se imprimieron antes del 24 de febrero en la imprenta que Iturbide mandó conseguir a Miguel Cavaleri, subdelegado de Cuernavaca, y que le proporcionó en Puebla el presbítero Joaquín Furlong, quien, junto con el cajista Mariano Monroy, imprimieron el plan y las proclamas “con que se publicó” y marcharon después a Iguala con los ejemplares que se habían impreso.54 No conocemos el nombre de esa primera imprenta, pero podemos suponer que se trata de la Imprenta del Ejército de las Tres Garantías o de una Imprenta Americana, distinta a la que por entonces dirigía en la Ciudad de México José María Betancourt.55 De esos ejemplares —tipo hojas volantes— no se conserva ninguno, que sepamos.56 ¿Fueron esos primeros ejemplares los que según el Diario Político Militar Mexicano fueron recogidos por el gobierno realista de México, con lo cual provocaron su escasez?57 Seguramente, como también parece seguro que contenían la primera versión, muy conforme al Plan de Yndependencia escrito o dictado por el propio Iturbide. Sabemos que la mencionada Imprenta de las Tres Garantías la publicó el día sábado 17 de marzo ya como parte del número 2 de El Mejicano Independiente, de donde la tomaría Bustamante. El hecho de que fuera tal vez la misma imprenta la que tirara los primeros ejemplares (volantes) del plan y los números de El Mejicano Independiente permite sospechar que ésta fuera la causa de que la versión recogida por ese periódico el día 17 de marzo difiera de la publicada en el suplemento de La Abeja Poblana del día 2. Éste recogería la versión “oficial y definitiva”, fruto de las correcciones y precisiones de los “corresponsales” de Iturbide, mientras que el Mejicano publicaría la versión que tenían ya en sus manos los editores de ese periódico. Sólo así se explica la impresión de una versión distinta de la aceptada como oficial desde el día 2 de marzo y a la cual se fechó también el 24 de febrero.
Sólo una pregunta resulta imposible contestar de manera satisfactoria: ¿ambas versiones del plan las tenía Iturbide en su poder el 24 de febrero? o, como sospecha Calvillo, ¿el “Plan o indicaciones” lo recibiría con posterioridad? Aquélla es una fecha de un documento, un día elegido al azar, una simple data a partir de la cual se procede a dar a conocer abiertamente el plan a todas las autoridades civiles y eclesiásticas, tropas, jefes y pueblo en general; pero ese día no ocurre nada más, salvo el envío de ejemplares al conde de Venadito y a otras cuantas personas, como al juez Suárez de Pereda o al arzobispo Fonte, pero no se procede a su promulgación oficial ni a su juramento, lo que no ocurrirá sino hasta las ceremonias del 1 y 2 de marzo. Por lo mismo, no es posible tener la certeza de que el 24 Iturbide ya hubiera recibido la versión corregida para enviarla de inmediato a Ruiz de Apodaca58 y que la hubiese fechado el mismo 24, o bien si la recibió entre el 24 de febrero y el 2 de marzo cuando salió publicada en el suplemento poblano, en cuyo caso habría tenido que antefecharla. La existencia de ejemplares impresos en Puebla y quizá en otros lugares antes del 24 parece aportar parte de la solución al problema, pero no toda, pues nada se opone a que en esa fecha Iturbide ya contara con ejemplares corregidos de la segunda versión para enviárselos al “virrey”
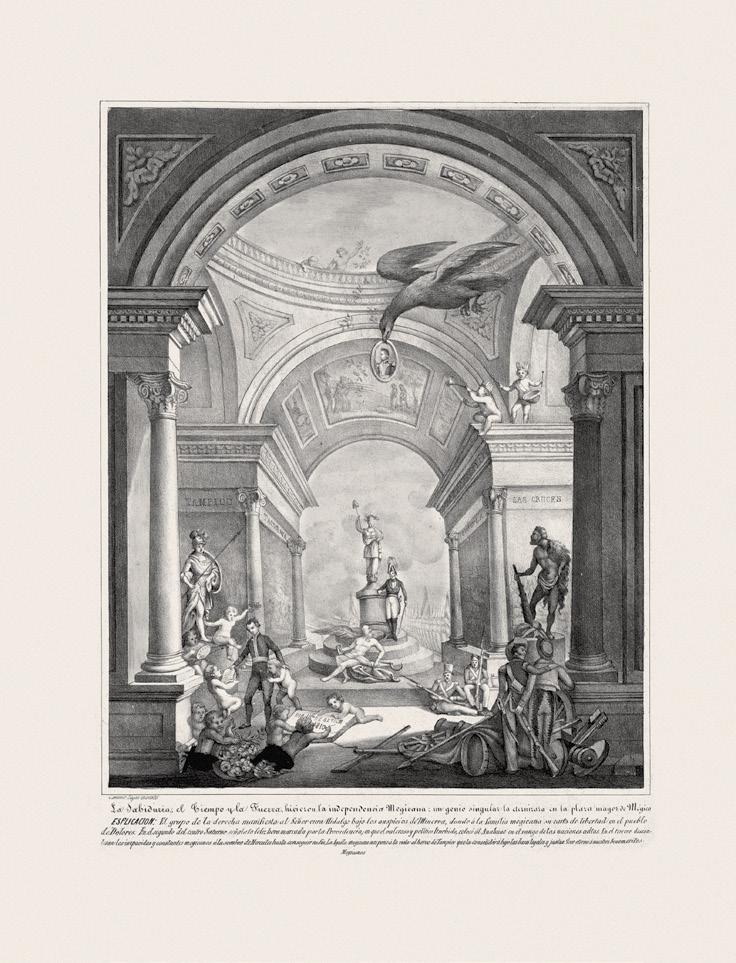
Ruiz de Apodaca, fechándolos el mismo día, junto con la carta a que se refiere el artículo 6 del plan oficial, si bien ésta menciona sólo nueve vocales titulares y tres suplentes para integrar la Junta Gubernativa, mientras que la “lista” de igual fecha menciona once vocales titulares y cuatro suplentes.59
En todo caso, esa evidente labor de corrección o precisión por parte de otras manos —que Robertson limitó únicamente al texto “primitivo” de Iturbide que creyó encontrar en manos de sus descendientes y que “nunca ha sido publicado”— no sería lo suficientemente trascendental como para negarle a Iturbide la paternidad de su plan, sin demérito de las intervenciones de personajes como Espinosa de los Monteros u otros amigos del coronel criollo, cuyos nombres se han manejado,60 ni menos aún para desmentir su contundente afirmación de ser suyo “porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué, y lo ejecuté”.61
Al margen de todas estas diferencias, no cabe duda de que el problema hay que ubicarlo en torno a la cuestión de saber cuál fue el texto oficial o definitivo entre las versiones predominantes; es decir, si el que procede del borrador y que, con diferencias, después se imprimió en el número 2 de El Mejicano Independiente o el del “Plan o indicaciones” que circuló a partir de su publicación en el suplemento del número 14 de La Abeja Poblana. Considero que la respuesta se inclina por la segunda versión y que, por lo mismo, las publicaciones que en el futuro se hagan del Plan de Iguala la deberán reproducir como tal, señalando en todo caso la primera versión como el texto original del mismo. Para los efectos de nuestra historia constitucional no hay duda de que fue el “Plan o indicaciones” el que determinó la organización política de nuestra primera forma de gobierno. Así lo demuestra la orden del Soberano Congreso Constituyente mexicano del 17 de septiembre de 1822, que prohibió, “con el fin de que tenga su debido
59 M. Cuevas, op. cit., pp. 190 y 195.
60 W. S. Robertson, Iturbide de México, op. cit., p. 122.
61 A. de Iturbide, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, op. cit. p. 43.
62 Una segunda impresión de esta versión de veinticuatro puntos, que incluye la primera y la última proclama, fue impresa como hoja volante después del 4 de marzo en la Ciudad de México en la imprenta de Celestino de la Torre. Una fotografía de esa hoja se reproduce en F. Banegas Galván, Historia de México (libro i, t. ii, México, s. e., 1938, pp. 452-453; edición facsimilar, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro/Diócesis de Querétaro, 2005). El jueves 6 y el viernes 7 de septiembre de 1821 también lo reprodujo el Diario Político Militar Mejicano, dado que, como el gobierno de México había recogido los ejemplares impresos del Plan de Iguala, habían escaseado mucho y muy pocos podían confrontarlo con los tratados celebrados en la villa de Córdoba; además, se aclaró que de esa forma se tapaba la boca a quienes, “críticos malvados”, afirmaban que Iturbide no había cumplido con lo jurado en Iguala. Véase T. García Díaz, op. cit. Por su parte, Amaya Garritz menciona, además, las siguientes hojas volantes o folletines que contienen el Plan de Iguala: Plan del Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide, publicado en Iguala el 24 de febrero de 1821, 4 pp ; otro de igual título, México, Oficina de D. J. M. Benavente y Socios, 1821, 2 pp.; Plan del Señor Coronel D. Agustín de Iturbide: copia del suplemento al número 14 de La Abeja Poblana, impreso en Puebla y reimpreso en México, Oficina de D. J. M. Benavente y Socios, 1821, 2 pp., y la versión contenida en la Proclama dirigida por el primer jefe del Ejército Imperial Trigarante al Imperio Mejicano, al pronunciar su independencia, Puebla, Oficina de D. Pedro de la Rosa, impresor del gobierno político, militar y de hacienda, 1821, 2 h. s. f., todas sin duda posteriores a los impresos anteriores al 24 de febrero. Véase Amaya Garritz, Impresos novohispanos, 1808-1821, t. ii, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 1008.
63 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1964, México, Porrúa, 1964, pp. 113-116.
64 A. de Iturbide, Plan de Yndependencia de la América Septentrional, op cit
65 Véanse los manuscritos conservados en el agn y en el Centro de Estudios de Historia de México Carso.
66 Véase el texto reproducido desordenadamente por Olagaray (Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op cit., pp. 7-11) y el que aparece en Catálogo documental: la consumación de la Independencia, 175 años: exposición conmemorativa (op cit.). El recopilador, para superar el inexplicable desorden en la transcripción de los artículos (¡el 7 y 8 entre el 4 y el 5, el 16 entre el 19 y el 20, y el 6 entre el 23 y el 24!), aclara que “Para leer bien este plan se buscarán los artículos por su numeración”.
cumplimiento el artículo 12 del Plan de Iguala”, que en los registros de nacimiento o en todo documento público o privado, “al sentar los nombres de los ciudadanos de este Imperio […] clasificarlos por su origen”. Obviando las pequeñas diferencias entre las distintas copias de ambas versiones, reproduzco a continuación estas últimas tomadas, la primera, de Bustamante (a su vez del Mejicano Independiente) y, la segunda, del suplemento citado (véase el cuadro comparativo adjunto).62
Se puede apreciar a simple vista que la diferencia numérica entre ambas versiones estriba en que el “Plan o indicaciones” desglosó en dos artículos —el 18 y el 19— el artículo 18 del original, además de ser más extenso, más preciso y estar mejor redactado; el artículo 4 señala un orden de prelación en cuanto a los candidatos del trono mexicano —tal y como lo establecerá más tarde el artículo 3 de los Tratados de Córdoba— y el artículo 16 detalla las Tres Garantías que defenderá el ejército del mismo nombre. Fue, sin duda, resultado de las diversas consultas que Iturbide debió realizar con sus corresponsales amigos antes del 24 de febrero. El Plan de Yndependencia es, en cambio, la versión original que se habría redactado e impreso primero y que acompañó a las diversas proclamas suscritas por Iturbide para darlo a conocer a partir del 24 de febrero.
Si bien todos los artículos son importantes, toda vez que constituyen el fundamento constitucional del Imperio, junto con la Constitución española vigente y, más tarde, con los Tratados de Córdoba, tres artículos merecen ser destacados por su especial importancia: el 3, por aquello de la “Constitución peculiar y adaptable del reino”, que abría las puertas a la redacción de una Constitución propia que a la larga sustituyese a la española, jurada y vigente; el 12, que determinó de manera expresa la absoluta igualdad entre “europeos, africanos e indios”, y el 23, que reputó como conspiradores contra la independencia a quienes fomentaran la desunión, con lo que se reforzaba el deseo de unión y de igualdad civil entre todos los habitantes del nuevo Estado. Obviamente, tanto la independencia como la religión quedaban aseguradas y, además, la limitación al poder del monarca, la propiedad, los empleos de europeos y americanos y la Iglesia. No menos importante fue la fundación del primer ejército regular del México independiente: el Ejército de las Tres Garantías. ♔
Vale la pena traer a cuento otro problema relacionado con el plan, que no ha sido resuelto ni aclarado. Es el relativo a las diferencias entre los textos de las “proclamas” que lo acompañaron y a las diversas “actas” levantadas los días 1, 2 y 3 de marzo en Iguala, con motivo de su proclamación pública y su juramento por parte de las tropas de Iturbide. Sólo lo anoto en esta ocasión.
En efecto, prácticamente se han aceptado por todos los antologadores y estudiosos los mismos textos; es decir, los reproducidos en obras tan conocidas como las Leyes fundamentales de México, del jurista Felipe Tena Ramírez,63 tomados a su vez de la mencionada obra de Montiel y Duarte.
Sin embargo, sobre las proclamas hay que tomar en cuenta los siguientes documentos:
1] La proclama que antecede al Plan de Yndependencia y que comienza con las palabras: “Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nuestros en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen”,64 y que después de incluir los veintitrés artículos o “bases” del plan termina con otra proclama dirigida también a los “americanos”. Va firmada y
1. La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.
2. La absoluta independencia de este reino.
3. Gobierno monárquico templado por una Constitución análoga al país.
4. Fernando VII y en sus casos los de dinastía o de otra reinante serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho, y precaver los atentados funestos de la ambición.
5. Habrá una junta ínterin se reúnen Cortes, que hagan efectivo este plan.
6. Ésta se nombrará Gubernativa y se compondrá de los vocales ya propuestos al señor virrey.
7. Gobernará en virtud el juramento que tiene prestado al rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta, y hasta entonces se suspenderán todas ulteriores órdenes.
8. Si Fernando VII no se resolviere a venir a México, la junta o la regencia mandará a nombre de la nación, mientras se resuelve la testa que deba coronarse.
9. Será sostenido este gobierno por el Ejército de las Tres Garantías.
10. Las Cortes resolverán si ha de continuar esta junta o sustituirse una regencia mientras llega el emperador.
11. Trabajarán luego que se unan, la Constitución del Imperio Mexicano.
12. Todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.
13. Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas.
14. El clero secular y regular, conservado en todos sus fueros y propiedades.
15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos subsistirán como en el día y sólo serán removidos los que se opongan a este plan, y sustituidos por los que más se distingan en su adhesión, virtud y mérito.
16. Se formará un ejército protector, que se denominará: de las Tres Garantías, y que se sacrificará del primero al último de sus individuos, antes que sufrir la más ligera infracción de ellas.
1. La religión de la Nueva España es y será católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.
2. La Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia, aun de nuestro continente.
3. Su gobierno será monarquía moderada con arreglo a la Constitución peculiar y adaptable del reino.
4. Será su emperador el Sr. D. Fernando Séptimo, y no presentándose personalmente en México dentro del término que las Cortes señalaren a prestar el juramento, serán llamados en su caso el serenísimo Sr. Infante D. Carlos, el Sr. D. Francisco de Paula, el archiduque Carlos, u otro individuo de casa reinante que estime por conveniente el Congreso.
5. Ínterin las Cortes se reúnen, habrá una junta que tendrá por objeto tal reunión, y hacer que se cumpla con el plan en toda su extensión.
6. Dicha junta, que se denominará Gubernativa, debe componerse de los vocales de que habla la carta oficial del Exmo. Sr. virrey.
7. Ínterin el Sr. D. Fernando Séptimo se presenta en México y hace el juramento, gobernará la junta a nombre de S. M. en virtud del juramento de fidelidad que le tiene prestado la nación; sin embargo, de que se suspenderán todas las órdenes que diere, ínterin no haya prestado dicho juramento.
8. Si el Sr. D. Fernando Séptimo no se dignare venir a México, ínterin se resuelve el emperador que deba coronarse, la junta o la regencia mandará en nombre de la nación.
9. Este gobierno será sostenido por el Ejército de las Tres Garantías, de que se hablará después.
10. Las Cortes resolverán la continuación de la junta, o si debe sustituirla una regencia, ínterin llega la persona que deba coronarse.
11. Las Cortes establecerán en seguida la Constitución del Imperio Mexicano.
12. Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes.
13. Las personas de todo ciudadano y sus propiedades serán respetadas y protegidas por el gobierno.
14. El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preeminencias.
15. La junta cuidará de que todos los ramos del Estado queden sin alteración alguna y todos los empleados políticos, eclesiásticos, civiles y militares, en el Estado mismo en que existen en el día. Sólo serán removidos los que manifiesten no entrar en el plan, sustituyendo en su lugar los que más se distingan en virtud y méritos.
16. Se formará un ejército protector que se denominará de las Tres Garantías, porque bajo su protección toma, lo primero, la conservación de la religión católica, apostólica, romana, cooperando por todos los modos que estén a su alcance, para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan dañarla: lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado: lo tercero, la unión íntima de americanos y europeos; pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad de Nueva España, antes que consentir la infracción de ellas, se sacrificará dando la vida del primero al último de sus individuos.
17. Este ejército observará a la letra la ordenanza; y sus jefes y oficialidad continuarán en el pie en que están, con la expectativa no obstante a los empleos vacantes, y a los que se estimen de necesidad o conveniencia.
18. Las tropas de que se componga, se considerarán como de línea; y lo mismo las que abracen luego este plan: las que lo difieran y los paisanos que quieran alistarse, se mirarán como milicia nacional, y el arreglo y forma de todas, lo dictarán las Cortes.
19. Los empleos se darán en virtud de informes de los respectivos jefes, y a nombre de la nación provisionalmente.
17. Las tropas del ejército observarán la más exacta disciplina a la letra de las ordenanzas, y los jefes y oficialidad continuarán bajo el pie en que están hoy: es decir en sus respectivas clases con opción a los empleos vacantes y que vacaren por los que no quisieren seguir sus banderas o cualquiera otra causa, y con opción a los que se consideren de necesidad o conveniencia.
18. Las tropas de dicho ejército se considerarán como de línea.
19. Lo mismo sucederá con las que sigan luego este plan. Las que no lo difieran, las del anterior sistema de la independencia que se unan inmediatamente a dicho ejército, y los paisanos que intenten alistarse, se consideran como tropas de milicia nacional, y la forma de todas para la seguridad interior y exterior del reino, la dictarán las Cortes. 20. Ínterin se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española. 20. Los empleos se concederán al verdadero mérito, a virtud de informes de los respectivos jefes y en nombre de la nación provisionalmente.
21. En el de conspiración contra la independencia, se procederá a prisión, sin pasar a otra cosa hasta que las Cortes dicten la pena correspondiente al mayor de los delitos, después de lesa Majestad divina.
22. Se vigilará sobre los que intenten sembrar la división, y se reputarán como conspiradores contra la independencia.
23. Como las Cortes que se han de formar son constituyentes, deben ser elegidos los diputados bajo este concepto. La junta determinará las reglas y el tiempo necesario para el efecto.65
21. Ínterin las Cortes se establecen se procederá en los delitos con total arreglo á la Constitución española.
22. En el de conspiración contra la independencia se procederá a prisión sin pasar a otra cosa hasta que las Cortes decidan la pena al mayor de los delitos, después de lesa Majestad divina.
23. Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión, y se reputan como conspiradores contra la independencia.
24. Como las Cortes que van a instalarse han de ser constituyentes, se hace necesario que reciban los diputados los poderes bastantes para el efecto; y como a mayor abundamiento es de mucha importancia que los electores sepan que sus representantes han de ser para el Congreso de México, y no de Madrid, la junta prescribirá las reglas justas para las elecciones y señalará el tiempo necesario para ellas y para la apertura del Congreso. Ya que no puedan verificarse las elecciones en marzo, se estrechará cuanto sea posible el término.66

rubricada por “Agustín de Yturbide”. La reproducen Bustamante, Montiel y Duarte, Cuevas y Tena Ramírez con un cambio significativo: “[…] bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América…”, tal y como aparece en el borrador y en el ejemplar manuscrito del plan conservado en el Archivo General de la Nación, y como por lo general se ha reproducido.67
2] Las mismas proclamas —con la palabra “nacidos”— pero antecediendo y sucediendo, respectivamente, la versión del “Plan o indicaciones” y suscritas por “Iturbide”, tal y como aparece en la hoja volante impresa en la Ciudad de México por Celestino de la Torre después del 4 de marzo.68
3] La proclama que antecede al “Plan o indicaciones” reproducida en el Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. Ésta difiere sustancialmente de la versión anterior y comienza así: “Americanos: no animando otro deseo al ejército que conservar pura la santa religión que profesamos, y hacer la felicidad general”. Esta poco conocida versión no se encuentra dividida en dos partes, está firmada por “Yturbide” en Iguala el “Año de 1821, y 1 de nuestra libertad” e incluye no el Plan de Yndependencia de veintitrés puntos, sino el “Plan o indicaciones” de veinticuatro.69 El autor de la expresión “Plan de Iguala” (¿Felipe Teixidor? ¿el padre José Bravo Ugarte?) llevó a cabo una mezcla documental
67 C. M. de Bustamante, op cit., t. v, pp. 115-118; I. Montiel y Durarte, op cit., pp. 46-48; M. Cuevas, op. cit., pp. 192-194; F. Tena Ramírez, op. cit., pp. 113-116, y A. de Iturbide, Plan de Yndependencia de la América Septentrional, op cit
68 Véase nota 62.
69 Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México, op cit
70 Ibid
71 Ibid (cursivas añadidas).
72 T. García Díaz, op cit., pp. 443-453.
73 Insurgencia y República Federal, 1808-1824, estudio histórico y selección de Ernesto Lemoine, México, Miguel Ángel Porrúa, 1987, pp. 319-326. La primera edición es del Banco Internacional, México, 1986. La menciona el Catálogo documental: la consumación de la Independencia, 175 años: exposición conmemorativa, op. cit., pp. 67-68.
74 Insurgencia y República Federal, 1808-1824, op cit., p. 318.
75 Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., pp. 101-108.
76 Bajo el título “Acta levantada en Iguala el primero de marzo de 1821 y juramento que al día siguiente prestó el Sr. Iturbide con la oficialidad y tropa de su mando. Su primera publicación en México”. Véase M. Cuevas, op. cit., pp. 200-202.
Bandera del Ejército Trigarante, siglo xix
Autor no identificado
Agustín de Iturbide con la bandera trigarante, siglo xix
para redactarla: para la proclama —cuyo origen identifica “de un ejemplar de la prensa portátil de la llamada Imprenta Americana, la que acompañó a Iturbide hasta su entrada a la ciudad de Puebla”—,70 afirma de manera expresa haber excluido los artículos del plan de veintitrés puntos y el epílogo a los “americanos, incitándoles a la concordia y a evitar la guerra civil”, mientras que para el articulado del plan se valió del “Plan o indicaciones” publicado en La Abeja Poblana “seis días después de haber sido promulgado, y tal y como fue conocido en su flamante texto por el público de la Nueva España”.71¿Cuál es el origen y la suerte de esta otra versión de la proclama? Nadie lo ha aclarado, pero merecen ser estudiados, sobre todo porque incluye otras notables diferencias además de la señalada.
De las actas también hay diferentes textos:
1] Las versiones de las actas firmadas en Iguala los días 1 y 2 de marzo y certificadas por Agustín Bustillos, reproducidas en El Mejicano Independiente el 10 de marzo.72 La del día 2 incluye el juramento prestado por las primeras tropas trigarantes. Son las más difundidas por haber sido reproducidas por Carlos María de Bustamante, Isidro Montiel y Duarte y Felipe Tena Ramírez. 2] Las actas de los hechos acaecidos ambos días, publicadas por un tal “M M” en México, en la Oficina de D. José María Betancourt, calle de San José el Real número 2, el mismo 1821. Van antecedidas por dos grandes párrafos introductorios y, al final, incluyen otros cuatro de no menor extensión. Las actas de los dos días propiamente dichas no van firmadas y difieren en mucho de las anteriores, tanto por su redacción como por los personajes que mencionan, dos ceremonias de juramento y otros datos. M M advierte: “Ésta es la copia literal del papel que he dicho llegó a mis manos por casualidad”. Se reprodujo con su transcripción moderna en Insurgencia y República Federal, 1808-1824, 73 con estudio histórico y selección de Ernesto Lemoine, quien anotó: “Facsímile tomado de un impreso original de la época, en 8 páginas, que circuló en la capital el 18 de abril, siendo denunciado ese mismo día por subversivo, ordenándose su prohibición inmediata. Ejemplar, con el expediente respectivo, que obra en el Archivo General de la Nación, ramo Historia, t. 398, ff. 252-255”.74
Sin embargo, esas actas —con modificaciones interesantes— las había ya publicado Olagaray en su Colección en 1924, incluida la fecha —3 de marzo— y el autor, Francisco Manuel Hidalgo, que tomó sin duda de un manuscrito inédito.75
3] Tres actas publicadas por el padre Cuevas. La dos primeras son las mismas que las señaladas en el número 2 y también anónimas.76 La tercera es del 1 de marzo y está firmada por “Francisco Fz. de Avilés”. Certifica el hecho del nombramiento que los jefes y oficiales ahí reunidos pretendieron hacer en favor de Iturbide y que éste rechazó varias veces como general en jefe del Ejército de las Tres Garantías “con el empleo de teniente general y primero

Autor no identificado
Alegoría de Hidalgo, la Patria e Iturbide, 1834
del Ejército Americano”.77 Ésta última había sido publicada también antes por Olagaray con la advertencia de que era inédita.78
4] El acta del juramento del día 2 firmada por Iturbide y sus oficiales y que aparece en el ejemplar conservado en el Centro de Estudios de Historia de México.79
La importancia que tiene el Plan de Iguala, suscrito por Agustín de Iturbide —reconocido con posterioridad por las fuerzas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero— para la historia política mexicana —en concreto para la historia de su emancipación respecto de España— no se compadece con su trascendencia ni con el conocimiento que de dicho documento tiene ya no se diga el común de los mexicanos de hoy, vaya, ni siquiera con el que debería tener la generalidad de los especialistas nacionales en historia política o jurídica de la nación, que justo nació a la vida independiente al tenor de lo dispuesto en aquel texto firmado el 24 de febrero de 1821, proclamado el 1 de marzo de ese año y jurado al día siguiente. Y es que el conocimiento de su contenido ha corrido la misma suerte de su autor en la historiografía mexicana, que comenzó a publicarse ya en vida y más aún a los pocos años del fusilamiento de Iturbide en Padilla, Tamaulipas, inmersa dentro de la controversia acerca de la forma de gobierno entre monárquicos y republicanos. Dominada por ese ambiente, la historiografía republicana/liberal y, más tarde, la “oficial”, resultaba natural que el Plan de Iguala no fuera objeto de una lectura detenida ni menos aún de una valoración dentro de la historia del constitucionalismo mexicano que, precisamente, emergía por entonces dentro del proceso independentista americano como parte del constitucionalismo occidental moderno. Iturbide significaba simplemente la “reacción” y, en consecuencia, su plan político fue calificado como “reaccionario”. Sin embargo, una historiografía más comprometida con el análisis documental y con la renovación de métodos interpretativos, como son los provenientes de la nueva historia política y de la nueva historia del derecho, ha arrojado en los últimos años una visión menos radical y maniquea no sólo sobre el Imperio de Iturbide y el Ejército Trigarante o sobre su creador, sino —lo que importa aquí— acerca del plan que fundamentó, justificó y dio contenido jurídico al proceso final de la Independencia mexicana y a la construcción de un nuevo y moderno Estado independiente dentro de un liberalismo moderado. Como sea, no se puede desconocer que, aún hoy, los colores del “lábaro patrio” siguen siendo los mismos que se anunciaron en Iguala ese 24 de febrero de 1821, si bien su significado original pueda ser cambiado, como el del blanco, que bien puede hoy de manera legítima significar la libertad religiosa, tan cara a nuestra época.
77 Ibid., p. 202.
78 Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, op. cit., pp. 100-102.
79 A. de Iturbide, Plan de Yndependencia de la América Septentrional, op cit., y “Juramento de adhesión al Plan de Iguala”, en Catálogo documental: la consumación de la Independencia, 175 años: exposición conmemorativa, op cit., p. 67.



guadalupe jiménez codinach *
La ciudad de los palacios, la perla de Anáhuac, en aquel día de septiembre luce sus mejores galas; todo es música y perfume, todo es alegría santa que inunda los corazones de júbilo y de confianza.
[…]
Allí va don Agustín de Iturbide, a quien aclaman insurgentes y realistas el héroe de la jornada.1
Fulgencio Vargas
La palabra “consumación”, según el Primer diccionario general etimológico de la lengua española de Roque Barcia (1888), “es una de las voces más llenas, más armoniosas y profundas del lenguaje humano”.2
Y se describe este término como el arte de perfeccionar, dar la última mano y concluir enteramente alguna cosa; procede esta palabra del latín “consummare” (“acabar”), de “cum” (“con”) y “summare” (“sumar”). Es decir, perfecciona, termina, concluye algo que ya existe, sea un proceso, un trabajo, un hecho o una obra. Quiere decir “llegar a lo sumo del hecho, a lo supremo de la obra”.3 Es una palabra que suma, no resta, que concluye y significa llegar al final del camino. Pues bien, en estas páginas se intentará relatar cómo se materializaron los múltiples esfuerzos para lograr la anhelada independencia de la Nueva España; cómo se sumaron las ideas, los proyectos y los sueños de varias generaciones; las experiencias positivas, pero también las negativas; la vivencia dolorosa de diez años de guerra civil, desde el agitado año de 1808 hasta 1821, y cómo se alcanzó “lo supremo” de la obra libertaria aquel hermoso y radiante jueves 27 de septiembre de 1821.
Nunca se había visto en Méjico [relatará Niceto de Zamacois en 1876] una columna de diez y seis mil hombres, que parecía de mayor número por ser la mitad de ella caballería […]. El concurso numeroso que ocupaba las calles de la carrera, [los] recibió con los más vivos aplausos, que se
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
dirigían especialmente al primer jefe, objeto entonces del amor y admiración de todos. Las casas estaban adornadas con arcos de flores y colgaduras, en que se presentaban en mil formas caprichosas los colores trigarantes, que las mujeres llevaban también en las cintas y moños de sus vestidos y peinados. La alegría era universal, y puede decirse que éste ha sido en todo el largo curso de una revolución de cuarenta años, el único día de puro entusiasmo y de gozo, sin mezcla de recuerdos tristes o de anuncios de nuevas desgracias, que han disfrutado los mejicanos. Los que lo vieron, conservan todavía fresca la memoria de aquellos momentos en que la satisfacción de haber obtenido una cosa largo tiempo deseada y la esperanza halagüeña de grandezas y prosperidades sin término ensanchaban los ánimos y hacían latir de placer los corazones. 4
Desde la tarde del 26 de septiembre de 1821, había entrado en la Ciudad de México el jefe político y capitán general o una especie de último virrey de la Nueva España, Juan O’Donojú, quien fue recibido con repiques de campanas y salvas de artillería y agasajado con una cena en el ayuntamiento. Se alojó en el Palacio de Moncada, en la calle de San Francisco, residencia que pertenecía a Juan Nepomuceno de Moncada, marqués de Jaral del Berrio, quien antes de 1813 se la había prestado a Félix María Calleja y después, en 1821, a Agustín de Iturbide.5
Al día siguiente de la entrada triunfal del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México, el viernes 28 de septiembre de 1821, por la noche, se reunieron en el antiguo Real Palacio, ahora Palacio Imperial, treinta y cinco de los treinta y nueve miembros de la Junta Provisional Gubernativa y declararon la independencia del Imperio Mexicano y designaron a una comisión para redactar el acta respectiva
1011
* Investigadora independiente, México. La autora agradece al doctor Modesto Suárez Altamirano, al doctor Jaime del Arenal Fenochio y a la maestra Leonor Correa Etchegaray la cuidadosa lectura del presente texto y sus valiosas sugerencias para mejorarlo.
1 Fulgencio Vargas, “El Día de Gloria”, en Romancero de la Guerra de Independencia, t. ii, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010, p. 306.
2 Roque Barcia, Primer diccionario general etimológico de la lengua española, vol. i, Barcelona, Seix, 1880, p. 1020.
3 Ibid.
4 Niceto de Zamacois, Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, t. x, parte ii, Barcelona y Méjico, J. F. Parrés y Compañía, 1876, pp. 870-871.
5 Ibid., p. 867 (nota 1).
p. 1010
Antonio Cortés (siglos XIX-XX )
Entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México (detalle), 1910
Autor no identificado
Entrada del generalísimo don Agustín de Iturbide a México el día 27 de septiembre de 1821, siglo xix

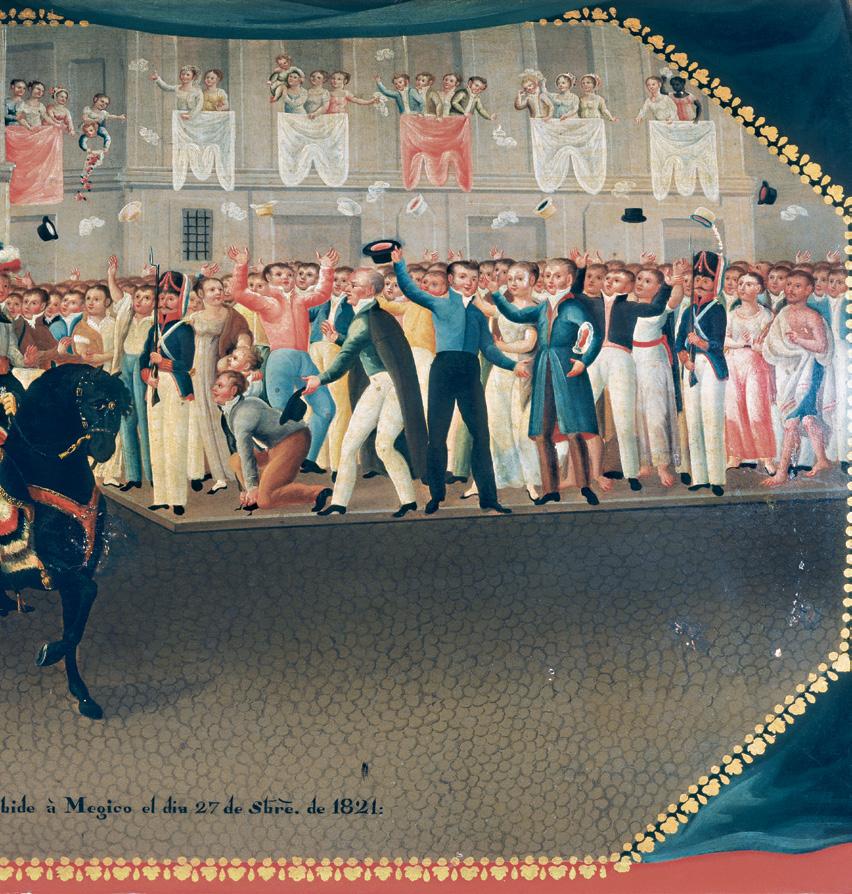

y los pasos para hacer el juramento solemne de la independencia para las autoridades y para el pueblo.6
Con la firma del Plan de Iguala, de los Tratados de Córdoba y del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, México nacía como Estado soberano y como una nación independiente, como reza el texto del acta, que “declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España”, y con estos tres documentos se iniciaba “el derecho público en nuestro país”.7 El texto de dicha acta, según investigaciones recientes del doctor Jaime del Arenal Fenochio, se debe a tres autores: Juan Francisco de Azcárate, Francisco Manuel Sánchez de Tagle e Isidro de Icaza.8
El Plan de Independencia de la América Septentrional, verdadero nombre del Plan de Iguala, es la base de la que surgen tanto los Tratados de Córdoba como el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, por tanto, en este ensayo se tratará de explicar su naturaleza de “plan compuesto” con la suma de proyectos, propuestas, vivencias, tendencias liberales y tradicionales, jurisprudencia, derecho natural y canónico y anhelos del periodo 1808-1821. Sin embargo, este documento fundacional ha sufrido la suerte de su autor: ha sido ignorado o distorsionado, desairado, y silenciado su contenido, así como perseguidos quienes se atrevieron a señalar su importancia para explicar el nacimiento de nuestra nación y para la historia mexicana. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en 1921, al cumplirse cien años de su proclamación: el profesor de la Escuela de Jurisprudencia, el licenciado Antonio Ramos Pedrueza, fue cesado de sus funciones por el rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, por haber dicho en una conferencia en la Escuela Nacional Preparatoria “que el Plan de Iguala debía verse con un criterio menos injusto […] que no se podía celebrar en silencio el aniversario de la consumación de la Independencia, negando la trascendencia de dicho documento”.9
Afortunadamente, a pesar de que la historia oficial, el discurso político y cívico siguen ignorando o distorsionando lo sucedido en 1821 y silenciando el nombre del principal autor de la consumación de la Independencia de México, reconocidos historiadores y académicos como Luis González y González, Timothy E. Anna, Carlos Herrejón, Moisés Guzmán, Rodrigo Moreno, Jaime Olveda, Alfredo Ávila, Alicia Tecuanhuey, Luis Jáuregui, Jaime del Arenal Fenochio, Juan Carlos Casas, Juan Ortiz Escamilla, Ana Carolina Ibarra, Marta Terán, Rafael Estrada Michel, Manuel Chust, Juan Marchena, Ivana Frasquet, José María Portillo y otros más han contribuido a replantear los sucesos de 1820-1823 con miradas más objetivas, más comprensivas del tiempo y el espacio en que se hizo posible el término de la guerra civil iniciada en 1810 y se logró la anhelada independencia de esta patria querida.
Un plan compuesto de la suma de propuestas y experiencias de los años 1808-1821
Se ha repetido ad nauseam que el Plan de Independencia de la América Septentrional, proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821,
nació en una reunión de “serviles” o reaccionarios en la Casa de Ejercicios de la iglesia de La Profesa, “ser-viles”, como se escribía este adjetivo peyorativo utilizado en las Cortes de Cádiz para señalar a los diputados antiliberales y más retrógrados. El autor de este calificativo fue Vicente Rocafuerte (1783-1847), nacido el mismo año que Agustín de Iturbide y que Simón Bolívar, personaje originario de Guayaquil, autor de un libelo, más que una obra seria y objetiva, titulado Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico: desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide. 10 Rocafuerte llama al plan redactado por Iturbide, “Plan de los serviles de La Profesa”11 y describe a la Junta Provisional Gubernativa, primer gobierno del México independiente, como conformada “[…] de los hombres más ineptos o corrompidos, más ignorantes o serviles; en fin, y de la gente más odiada o desconceptuada de Méjico”.12
Un análisis objetivo, comprensivo de la época y del espacio en que nació el Plan de Iguala y de los miembros de la Junta Provisional Gubernativa y, a partir del 2 de octubre de 1821, firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, muestra lo infundado de las descripciones de Rocafuerte. El Plan de Iguala, documento fundacional del derecho público mexicano, está compuesto de la suma de ideas, propuestas y experiencias positivas y negativas identificables en los trece años de lucha emancipadora entre 1808 y 1821, en los esfuerzos insurgentes, pero también en los sacrificios de los fieles a las autoridades virreinales —es decir, de unos 73 mil militares realistas nacidos en la Nueva España— y en las horas vividas por la mayoría de la población que no era combatiente, pero sí víctima de los estragos de la guerra civil, vivencias de aquellos que amaban a su tierra, a su comunidad, no sólo los insurgentes, como la historiografía parcial nos presenta, sino todos los que tuvieron, en medio de una guerra civil, sueños, planes y proyectos de búsqueda de libertad, representatividad, dignidad y respeto a las personas, de justicia, igualdad, felicidad y bienestar públicos.
Veamos algunos ejemplos de los variados componentes que prevalecieron desde el año crucial de 1808 hasta 1820, año del plan de Agustín de Iturbide, piedra angular del consenso logrado en 1821 que
6 Nuevas investigaciones del doctor Jaime del Arenal Fenochio indican que sólo se declaró la independencia ese 28 de septiembre y se nombró una comisión para redactar el acta, conformada por Juan Francisco Azcárate, Francisco Manuel Sánchez de Tagle y el sacerdote Isidro Ignacio de Icaza, con la ayuda de las notas del secretario de la junta, el abogado Juan José Espinosa de los Monteros y, por tanto, este documento fundacional no se firmó ese día, sino tiempo después. Véase Jaime del Arenal Fenochio, “Una nueva (y provocativa) lectura del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en sus cc años de existencia”, en prensa. Agradezco profundamente al doctor Del Arenal Fenochio esta información que aclara lo que sucedió el 28 de septiembre, la preparación del acta y su firma, entre el 2 y 5 de octubre de 1821.
7 Raúl Pérez Johnston, “Algunos aspectos para una reflexión constitucional sobre el Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, en Elisa Speckman Guerra y Andrés Lira (coords.), El mundo del derecho, vol. ii: Instituciones, justicia y cultura jurídica, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, p. 4, disponible en archivos.juridicas.unam.mx; consultado en marzo de 2021.
8 Ibid., p. 7. Los autores del acta, explica el doctor Del Arenal Fenochio, fueron quizá cuatro si se añade a Juan Espinosa de los Monteros. Antes de estos nuevos datos se creía que el autor había sido o Tagle o Espinosa.
9 “‘El Plan de Iguala: sus orígenes y su importancia’, conferencia sustentada por el licenciado don Antonio Ramos Pedrueza en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria la noche del 13 de agosto de 1921”, México, Eusebio Gómez de la Puente, 1921, citado en La consumación de la Independencia, vol. ii: Los significados del 27 de septiembre de 1821, compilación y estudio introductorio de Jaime Olveda, México, El Colegio de Jalisco/Siglo xxi, 2020, p. 31 (nota 84).
10 Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb, 1822.
11 Ibid., p. 7.
12 Ibid., p. 111.

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Fernando VII, 1808
Autor no identificado
Fray Servando Teresa de Mier, siglo xix
hizo posible la Independencia de México como nación libre y Estado soberano.
1808-1809
El padre Servando Teresa de Mier, exfraile dominico desde 1803, escribía en Londres, aterido de frío, la primera obra sobre el levantamiento de 1810, con el título Historia de la revolución de Nueva España (1813). Allí, en las primeras páginas del primer volumen, relataba que el 15 de julio (no el 14) llegaron a México las funestas noticias sobre las renuncias de Carlos IV y Fernando VII al trono español, en favor del emperador francés Napoleón Bonaparte, quien, imposibilitado de residir en España, nombró como su lugarteniente a su cuñado Joaquín Murat, que fue reconocido por el Consejo Real español.13 Dicha información, publicada en la Gazeta del Gobierno de México, ocasionó, dice Mier, “un golpe de rayo” que hirió a los habitantes de México. El ayuntamiento de la Ciudad de México protestó enérgicamente y consideró nulas las renuncias reales. Cuando el barco Esperanza trajo la noticia del levantamiento del pueblo español contra los invasores franceses, según Mier, era tanta la alegría y el entusiasmo populares por apoyar al pueblo español contra los franceses que se cerraron las tiendas tres días, se organizaron procesiones y desfiles con el retrato de Fernando VII cubierto de flores, y el virrey José de Iturrigaray fue en peregrinación al Tepeyac en agradecimiento por el alzamiento del noble pueblo español.14
La coyuntura histórica de 1808 enfrentó dos visiones de la Nueva España: la sostenida por los españoles americanos o criollos del ayuntamiento de la Ciudad de México y la propuesta por algunos de los peninsulares o españoles europeos radicados en la Nueva España.
El ayuntamiento capitalino, en su papel de “cabeza y voz del reino”, dirigido por hombres como Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, sostenía que la Nueva España era un “reino” y no una “colonia”, y tenía el derecho otorgado por las leyes castellanas de las Siete partidas y por las Leyes de los reinos de las Indias a reunir una junta en la ausencia de rey, como lo habían hecho otros reinos federados a la Corona de Castilla. Al abdicar Carlos IV y Fernando VII, la soberanía regresaba al pueblo, según lo planteado por el padre jesuita Francisco Suárez en su obra Defensa de la fe católica (ca. 1603).
Los peninsulares, entre ellos varios miembros de la Real Audiencia, se basaban en la política de los Borbones, de origen francés, quienes consideraban “colonias” a los dominios españoles en América, al estilo del Santo Domingo francés o Haití. La noche del 15 de septiembre de 1808, unos trescientos treinta individuos, encabezados por Gabriel de Yermo, tomaron preso al virrey Iturrigaray y a su familia, así como a los principales promotores de la creación de la junta de americanos. Es importante destacar que desde aquella infausta noche de 1808 hasta el 14 de septiembre de 1810, fecha de la llegada a la Ciudad de México del virrey Francisco Javier Venegas, la Nueva España careció de un gobierno legítimo.
En 1821 estarán presentes los postulados de los criollos del ayuntamiento de la Ciudad de México: la creación de una junta, de un

Congreso, el trono de Fernando VII, la defensa de la religión, la soberanía popular y la necesidad de unión. Entre los miembros de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano y firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821 se contará a Juan Francisco de Azcárate, preso en 1808 por sus ideas; a José Mariano de Sardaneta, marqués de San Juan de Rayas, acusado de infidente por las autoridades virreinales, y a Francisco Manuel Sánchez de Tagle, regidor perpetuo del ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 y miembro de la sociedad secreta de los Guadalupes, que apoyaba la insurgencia.
Tratar al virreinato de la Nueva España como “colonia” era una afrenta que los novohispanos resentían. Vicente Guerrero, en carta a Agustín de Iturbide fechada el 20 de enero de 1821, se quejaba de las Cortes españolas, donde “no se quiere dejar de conocernos con la infame nota de colonos, aún después de haber declarado a las Américas parte integral de la monarquía”.15
De los miembros de la conspiración de Valladolid en 1809, José Mariano Michelena, en tratos con Ignacio Allende y Mariano Abasolo desde aquel año, promovió en 1820 el pronunciamiento de Rafael del Riego (1784-1823) y de Antonio de Quiroga en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, a favor del restablecimiento de la Constitución
13 Servando Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente llamada Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, vol. i, México, Instituto del Seguro Social, 1980, pp. 1-2.
14 “A Sketch of the Disturbances in the Kingdom of Mexico since July 1808”, Londres, The National Archives, Public Record Office, pro/fo/72/156, f. 17.
15 “Vicente Guerrero a Agustín de Iturbide, Rincón de Santo Domingo, a 20 de enero de 1821”, en Colección de documentos relativos a la época de la Independencia de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 2011, p. 273.


de 1812 en España, y era diputado americano en las Cortes del Trienio Liberal en 1820-1823. En dichas Cortes, Michelena, Miguel Ramos Arizpe y sus compañeros diputados novohispanos propusieron un plan similar al de Iturbide, mismo que ya conocían, y lograron que el militar liberal Juan O’Donojú, afín a sus ideas, fuera nombrado jefe político de la Nueva España en 1821. El sacerdote Manuel de la Torre Lloreda, preso en el convento del Carmen en 1809, apoyó la trigarancia y dio el “Discurso que en la misa de gracias celebrada en la iglesia mayor de la ciudad de Pátzcuaro el día 12 de diciembre de 1822, a consecuencia de la aclamación religiosa del señor don Agustín de Iturbide Primero, emperador de México”.16 En 1821 se incorporan las ideas de los conspiradores de 1809 de una junta, el acceso de los criollos a puestos políticos y administrativos, la independencia del reino y la abolición de tributos.
1810-1811
Con la insurrección de Ignacio Allende y de Miguel Hidalgo del 16 de septiembre de 1810 y hasta el 21 de marzo de 1811, fecha de la aprehensión de más de ochocientos insurgentes en Acatita de Baján, comparte 1820-1821 la defensa de la religión y de los derechos del rey Fernando VII; el intento de abolir la esclavitud; una mayor participación de los americanos en el gobierno de su tierra; la independencia, no la “autonomía”, término este último propuesto por algunos autores actuales, como si la independencia no fuese compatible con la defensa del trono de Fernando VII;17 la libertad de expresión, de prensa, de comercio; la liberación del tributo y otras gabelas; la felicidad y el bienestar de la población; la devoción guadalupana y la creación de una Junta Gubernativa o de un Congreso. Sin embargo, 1821 no comparte el odio al gachupín o español europeo ni recurre a la violencia, al saqueo y al fusilamiento de civiles inocentes, como sucedió en Valladolid y en Guadalajara por órdenes de Miguel Hidalgo. El Plan de Iguala insiste en la unión de todos los habitantes. De esos primeros momentos de la insurgencia se unen a la trigarancia José María Fagoaga, José Manuel Sartorio y Juan Bautista Raz y Guzmán, todos miembros de la sociedad de los Guadalupes, que respaldaba en secreto a Ignacio López Rayón y a José María Morelos; en 1821 los tres serán firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano y miembros de la Junta Provisional Gubernativa establecida por el Plan de Iguala.
Sabemos que el capitán Ignacio Allende estaba relacionado con un plan de México y tenía amistad con “un Fagoaga”, tal vez José María, y con Juan Nepomuceno de Moncada, marqués de Jaral de Berrio,
16 Manuel de la Torre Lloreda, “Discurso que en la misa de gracias celebrada en la iglesia mayor de la ciudad de Pátzcuaro el día 12 de diciembre de 1822, a consecuencia de la aclamación religiosa del señor don Agustín de Iturbide Primero, emperador de México”, México, Imprenta Imperial del Sr. D. Alejandro Valdés, 1822, disponible en cd.dgb.uanl.mx; consultado en noviembre de 2021.
17 Existe una corriente historiográfica en Estados Unidos que señala que no hubo independencia en México sino hasta que se adoptaron instituciones como las de nuestros vecinos, es decir, hasta el establecimiento de la República Federal en 1824. Quizá de ahí se deriva la posición de algunos de nuestros colegas mexicanos.

Autor no identificado
Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, 1833
Casimiro Castro (1826-1889)
Juan Campillo (siglo xix)
Luis Auda (siglo xix)
G. Rodríguez (siglo xix)
La casa del emperador Iturbide, hoy Hotel de las Diligencias Generales, 1855-1857
emparentado con el ya mencionado Francisco Manuel Sánchez de Tagle, todos más tarde trigarantes. Moncada prestó su palacio de la calle de San Francisco a O’Donojú y a Iturbide en 1821. El editor del primer periódico insurgente, El Despertador Americano (1810-1811), el doctor y sacerdote Francisco Severo Maldonado, se convirtió en trigarante y en miembro de la Junta Provisional en 1821.18 Guadalupano, como los sucesivos dirigentes insurgentes, Iturbide estableció la Imperial Orden de Guadalupe en 1822 para premiar a quienes habían colaborado en el logro de la Independencia, además de declarar a la Virgen de Guadalupe, “Protectora del Imperio”. Distinguidos miembros de la orden fueron Vicente Guerrero, José Manuel de Herrera, Manuel Gómez Pedraza, Miguel Ramos Arizpe, Juan Nepomuceno de Moncada, Manuel de la Bárcena, José Mariano de Almanza, Lorenzo de Zavala y otros.19 Una devoción común a la insurgencia, a las fuerzas realistas, a los trigarantes y a las fuerzas políticas del México independiente, de todas las facciones y del pueblo en general sería la de Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que, durante medio siglo, desde 1822 hasta 1872, una imagen de la Guadalupana, donada al primer Congreso constituyente en 1822, presidió la sala del Congreso en Palacio Nacional hasta el incendio de 1872. En la actualidad, esa imagen, salvada de las llamas, se resguarda en el Museo de la Basílica de Guadalupe.
1811-1815
En esos años alcanzó su máxima intensidad la guerra civil en la Nueva España. Muertos los primeros caudillos de la insurrección de 1810, Ignacio López Rayón estableció, el 19 de agosto de 1811, la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro. El padre José María Cos, uno de los dirigentes insurgentes, propuso un Plan de Paz y Guerra, en el que resumía lo propuesto por la insurgencia hasta 1812: que la soberanía residía en la nación; que el trono se guardaba para el rey Fernando VII; que la antigua y la Nueva España eran iguales e integrantes de la monarquía y se anhelaba la unión de “criollos y de europeos constituidos en una nación de ciudadanos americanos, vasallos de Fernando VII”.20
El Plan de Iguala de 1821 contemplaba una Junta Provisional Gubernativa,21 el trono del Imperio Mexicano para Fernando VII e igual estatus que la Constitución de Cádiz, carta magna que influyó en los “Elementos constitucionales”, de Ignacio López Rayón, y en la Constitución de Apatzingán de 1814 de la época de José María Morelos —entre cuyos autores se hallaban el sacerdote José Manuel de Herrera y el licenciado Andrés Quintana Roo, ambos miembros del gabinete de Iturbide en el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores en 1821-1823—, y que en las sucesivas Constituciones mexicanas sería fundamental. Con Morelos y sus compañeros, la trigarancia sostuvo la independencia absoluta de la Nueva España, la defensa de la religión católica, la devoción guadalupana, el rechazo al saqueo, a la desunión, a enfrentamientos raciales, así como la igualdad ante la ley de todos los sectores sociales de la población.22 En un bando proclamado en Tecpan el 13 de octubre de 1811, Morelos declaró:

Que nuestro sistema sólo se encamina a que el gobierno político y militar, que reside en los europeos, recaiga en los criollos, quienes guardarán mejor los derechos de Fernando VII; y en consecuencia de que no haya distinción de calidades sino todos generalmente nos nombremos americanos, para que mirándonos como hermanos, vivamos en la santa paz que nuestro redentor Jesucristo nos dejó.23
El Plan de Iguala hizo eco de estas ideas y declaró, en su artículo 12, que “Todos los habitantes de la Nueva España sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios son ciudadanos de esta monarquía con opción a todos de empleo, según sus méritos y virtudes”.24 Cabe recordar que la Constitución de Cádiz, a diferencia del Plan de Iguala, negaba la ciudadanía a aquellos que tuvieran sangre negra y ni siquiera los contaba en los censos. Debido a la Constitución gaditana, desde 1812 los indios de la América española fueron ciudadanos. En Estados Unidos lo fueron hasta 1924. La Constitución de Apatzingán, a diferencia de la trigarancia, establecía un régimen republicano.
Varios insurgentes de ese periodo se unirán más tarde a la trigarancia; entre ellos, los hermanos Ignacio y Ramón López Rayón, Vicente Guerrero, José Manuel Herrera, Andrés Quintana Roo, Juan Álvarez, Gordiano Guzmán, Pedro Ascencio Alquisiras, Isidro Montes de Oca, Nicolás Bravo, Encarnación Díaz el “Pachón”, Manuel Mier y Terán, Epitacio Sánchez, Ignacio Alas, Francisco Pedro Argandar y muchos insurgentes indultados en la época de 1817-1820.25
18 Véase Guadalupe Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, México, Fomento Cultural Banamex, 1997, y, de la misma autora, “La insurgencia: guerra y transacción, 1808-1821”, en México y su historia, vol. v, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1984.
19 María Cristina Torales Pacheco, “La Imperial Orden de Guadalupe, precedente de las primeras corporaciones masónicas del México nacional”, en José Luis Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno (coords.), Masonería y sociedades ocultas en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, disponible en http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/ 40208; consultado en marzo de 2021.
20 Guadalupe Jiménez Codinach, Planes en la nación mexicana, libro i: 1808-1830, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987, p. 87.
21 Artículos 5 y 6.
22 Plan de Iguala, artículos 2, 1 y 12.
23 G. Jiménez Codinach, “La insurgencia: guerra y transacción, 1808-1821”, op. cit., p. 636.
24 Citado en Jaime del Arenal Fenochio, “El Plan: dos o más versiones del documento firmado en Iguala en febrero de 1821”, en Relatos e Historias en México, año ix, núm. 102, febrero de 2017, p. 53.
25 Véase Moisés Guzmán Pérez, “El movimiento trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 41, núm. 2, julio-diciembre de 2014, pp. 131-161.
1021

Otra revolución sin violencia, una revolución de las mentes, se llevó a cabo entre 1810 y 1814, la de las sesiones de las Cortes de Cádiz y la elaboración de la Constitución de 1812, la famosa “Pepa”, nombre que adquirió por haber sido proclamada el 19 de marzo de 1812, día de San José.
La mayoría de los diputados americanos en dichas Cortes perteneció al grupo liberal, y de los diputados militares, tanto españoles como americanos, 95 por ciento votó por abolir la Inquisición y 90 por ciento por la libertad de imprenta.26 La Constitución gaditana, la más liberal de Europa y América, proclamó, en su artículo 12: “La religión de la nación es y será permanentemente la católica, apostólica y romana, única verdadera […]. Se prohíbe también el ejercicio de cualquiera otra”.27 La Constitución de Bayona (1808), la de Apatzingán (1814) y la de 1824 proclaman lo mismo.
En 1821, otro sacerdote, José Miguel Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala y quien llegó a presidir las Cortes gaditanas, fue miembro de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano y es
26 Véase María Teresa García Godoy, Las Cortes de Cádiz y América: el primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814), Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1998.
27 Citado en Guadalupe Jiménez Codinach, “Un texto fundacional: los ‘Sentimientos de la Nación’ de José María Morelos (1813-2013)”, en Efemérides Mexicana: Estudios Filosóficos, Teológicos e Históricos, vol. 32, núm. 94, enero-abril de 2014, p. 125.
28 Véase La consumación de la Independencia, vol. iii: Iturbide, el Libertador de México, compilación y estudio introductorio de Jaime Olveda, México, El Colegio de Jalisco/Siglo xxi, 2020, p. 187.
29 Guadalupe Jiménez Codinach, “Con abrazos y no a balazos: consenso y guerra civil en la Independencia novohispana, 1808-1821”, en Alberto Carrillo Cázares (ed.), La guerra y la paz: tradiciones y contradicciones, vol. ii, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, p. 419.
Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán, a 22 de octubre de 1814, México, reimpresión de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1821
Autor no identificado
Fusilamiento de Morelos (detalle), 1813
considerado el autor de un proyecto de Constitución para el Imperio en 1822. El Plan de Iguala es constitucional como queda asentado en sus artículos 3, 11 y 21, en los que se habla subsecuentemente de que se instaura “una monarquía moderada, con arreglo a la Constitución peculiar y adaptable del reino”; las “Cortes establecerán en seguida la Constitución del Imperio Mejicano” y, mientras estas Cortes se establecen, “se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española”. Iturbide en varias ocasiones expresó su fe constitucional, como cuando declaró:
He jurado a la nación regirla bajo un sistema constitucional. Seré fiel a mi palabra, respetando a la que actualmente existe [Cádiz], hasta donde lo permita el bien del Imperio [y] consecuente a mis principios y a los más fervientes deseos de mi corazón seré un monarca constitucional, sujeto en todo a las leyes que emanen de los legítimos órganos que establezca la nación para dictarlas.28
Más claro ni el agua; sólo el espíritu de partido o la ignorancia pueden insistir en que el Plan de Iturbide y el Primer Imperio Mexicano fueron anticonstitucionales y antiliberales. Más adelante se verá cómo el Plan de Iguala se insertó por completo en la primera oleada revolucionaria de la llamada “Primavera de los Pueblos”, iniciada en 1820, continuada en la segunda oleada de 1830 y en la tercera de 1848. Elementos del liberalismo español se mezclaron con valores tradicionales, propios de una sociedad cristiana, en que la justicia, la fe, la esperanza y la caridad eran esenciales para la paz y el bienestar de un pueblo.
1816-1819
Muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. José María Morelos fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec y su muerte representó un duro golpe para la insurgencia. Manuel Mier y Terán disolvió el Congreso insurgente y los rebeldes se limitaron a la defensa de sus territorios más que a la ofensiva, con métodos de guerrilla más que de militares regulares. La llegada del virrey Juan Ruiz de Apodaca, junto con su política conciliadora y de pacificación, logró que en los primeros meses de 1817 se indultara a unos mil insurgentes cada mes.29
El mismo año de 1817 arribó a la Nueva España, procedente de Inglaterra, de Estados Unidos y de Haití, la expedición al mando del joven exguerrillero navarro Xavier Mina y Larrea (1789-1817). Mina había huido a Inglaterra por el mes de abril de 1815, debido a la persecución del gobierno de Fernando VII. Otros liberales españoles lo habían antecedido; entre ellos, algunos exdiputados de las Cortes de Cádiz, como Manuel Quintana. También se encontraban en Londres patriotas hispanoamericanos que promovían la independencia de sus pueblos, como Andrés Bello, Luis López Méndez, José Francisco de Fagoaga (marqués del Apartado), su hermano Francisco y el primo de ambos, Wenceslao de Villaurrutia, así como el sacerdote Servando Teresa de Mier. Hubo una comunidad de miras entre los liberales españoles en el exilio y los hispanoamericanos y se pensó en enviar una expedición auxiliadora a la Nueva España. Fue en este clima de


fraternidad iberoamericana en el que se escogió al joven Mina, quien reunió a unos trescientos oficiales, veteranos de las guerras napoleónicas, mismas que habían cesado después de la batalla cercana a Waterloo, a unos veinte kilómetros de Bruselas, el 18 de junio de 1815. Mina y sus compañeros anhelaban conseguir la independencia sin derramamiento de sangre y convencer, sin odios, a europeos y americanos, a insurgentes y a realistas, de unirse bajo una causa liberal constitucional. Este deseo de unión de las facciones enfrentadas es un claro antecedente de la tercera garantía del Plan de Iguala. A diferencia del plan de Iturbide, Xavier Mina y el padre Mier proponían una “República Mexicana”. En documentos encontrados en la Public Record Office de Londres se corrobora que Mina, Mier y los que organizaban la expedición auxiliadora a la Nueva España tenían sentimientos republicanos en 1815.30
Según un informe de las autoridades virreinales del mes de junio de 1817, el espíritu público se manifestaba a favor de la independencia en gran parte del virreinato de la Nueva España.31
De los sobrevivientes de la expedición de Mina, se unieron a la trigarancia Juan Davis Bradburn, Jean d’Arago y Andrés Woll, los tres más tarde oficiales del ejército mexicano.
El doctor Servando Teresa de Mier, miembro de la expedición de Xavier Mina, se encontraba preso en San Juan de Ulúa y relató que aquel año habían llegado a Veracruz doscientos ejemplares de la obra de Dominique de Pradt, exarzobispo de Malinas y excapellán de Napoléon I, titulada De las colonias y de la revolución actual de la América (1817), la cual fue muy leída por la generación consumadora de la Independencia de la América española.
El abate francés, autor de unos setenta y cinco libros, quince de los cuales trataban sobre la independencia de las colonias, en esta obra de 1817 daba a los novohispanos argumentos para justificar la independencia y un plan para lograrla sin derramamiento de sangre. Se buscaba una separación absoluta de España, pero preparada y sin violencia, una monarquía constitucional con un monarca “ya hecho” —más tarde el modelo político adoptado por las revoluciones europeas de 1820— y la propuesta a América de formar un pacto de familia por medio de los príncipes de la familia real española en los tronos americanos. El padre Mier escribió que temía que la obra de Pradt hubiera influido a Iturbide y llama al Plan de Iguala “el hijo espiritual de Pradt”. En los años 1820 y 1821 Pradt fue muy leído y se citaba en sermones, discursos, folletos y pasquines. En palabras de Lorenzo de Zavala: “No debe omitirse hacer mención honorífica del ilustre arzobispo de Malinas, M. de Pradt, cuyos escritos contribuyeron en gran manera a ilustrar a muchos jefes mexicanos que sirvieron antes al gobierno español y posteriormente a la independencia de su patria”.32
Para 1818-1819, un espíritu de consenso se extendía por la Nueva España postrera. El sentimiento pro independencia era ya inevitable. Desde 1815, el propio Agustín de Iturbide le había comentado al militar realista Vicente Filísola que la independencia se podía lograr si se unían las fuerzas insurgentes y las realistas con un solo propósito. En 1816 Iturbide dejó el ejército realista, dolido por cargos que le
levantaron personas de Guanajuato, entre ellas el padre Antonio de Labarrieta, amigo de Miguel Hidalgo, pariente de José Mariano Michelena y simpatizador de la insurgencia. Los cargos no fueron probados y fue absuelto, pero Iturbide dejó el ejército y se dedicó a rentar y a trabajar en una exhacienda jesuita en Chalco, propiedad del gobierno virreinal.
En 1819 la Nueva España no era la misma que en 1810: por todas partes se observaba devastación y miseria; poblaciones, haciendas y ranchos incendiados; bosques talados; campos incultos; minas inundadas y caminos y puentes destruidos. Ese mismo año, según Lorenzo de Zavala, el pueblo, cansado de tanta violencia, estaba convencido de la necesidad de la independencia; se hablaba de ella como un hecho natural exigido por la civilización y el progreso humanos, tesis propagada por los autores liberales más difundidos de la época. Los efectos de la guerra civil, según Ludovico de Lato-Monte en su Catecismo de la Independencia, eran claros: “Nos dieron la ocasión de ejercitarnos en la guerra tan desconocida en América. Su tropa indisciplinada se puede decir que formó el ejército de hoy, y los desórdenes de aquel tiempo produjeron el orden actual. Añadir que sin un Morelos no tendríamos un Iturbide”.33
1820-1821
El reconocido historiador Luis González y González, entrevistado en 1999, decía: “Yo comparto la idea, junto con otros historiadores, de que en este país las épocas de avance, aunque sea lento, son las pacíficas. Hasta ahora ningún periodo violento ha traído consecuencias positivas en el aspecto económico o en el político”.34 Como se puede percibir en lo sucedido en 1820-1821, el consenso y la unión facilitaron el logro de la independencia. El historiador Juan Ortiz Escamilla describe la guerra sufrida por la Nueva España en 1810-1820 como “una de las vivencias más terribles de la historia de México por sangrienta, cruel, brutal, y al mismo tiempo fascinante, llena de experiencias colectivas dignas de contar por la manera en que los habitantes enfrentaron su presente”, de ahí que la población a fines de 1820 y en 1821 anhelara una paz y una unión que suavizaran las heridas abiertas en los pueblos de la Nueva España crepuscular.35
Relata Manuel Gómez Pedraza, militar realista, que, en 1820, Agustín de Iturbide, antes de redactar el Plan de Iguala, había proyectado otro que le comunicó aquel año en la Ciudad de México. Consistía el primer plan en colocar gente de confianza en la Ciudadela, por entonces depósito de artillería y parque, y pronunciarse por la independencia mientras una fuerza externa a la Ciudad de México apoyaría el alzamiento. Pedraza le hizo ver a Iturbide los inconvenientes de iniciar la rebelión en la capital del virreinato, donde se concentraba el poder militar, económico y político.36 Por consejo de Pedraza, Iturbide pidió al virrey Juan Ruiz de Apodaca que le enviara su Regimiento de Celaya
30 Véase Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la independencia de México, 1808-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
31 British Library, ms. 13778, ff. 88-89, en ibid., p. 419.
32 Citados en G. Jiménez Codinach, “La insurgencia: guerra y transacción, 1808-1821”, op. cit., pp. 686-687, y, de la misma autora, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, El Caballito, 1982.
33 Ludovico de Lato-Monte (pseudónimo), Catecismo de la Independencia, 1821, citado en G. Jiménez Codinach, “La insurgencia: guerra y transacción, 1808-1821”, op. cit., p. 684.
34 María Rivera, “Fin de siglo”, entrevista a Luis González y González, en La Jornada, México, 12 de enero de 1999.
35 Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno: los pueblos y la Independencia de México, 1808-1825, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2014.
36 G. Jiménez Codinach, Planes en la nación mexicana, libro i: 1808-1830, op. cit., p. 34.

Gómez Pedraza acordó con Iturbide un sistema de inteligencia para estar en comunicación y le entregó una lista de las personas más influyentes de Tierra Caliente y mensajes para los jefes realistas Joaquín Parrés, José Antonio Echavarri y Anastasio Bustamante.37
Hay que añadir que Pedraza había sido electo como diputado a las Cortes de Madrid de 1820 y él y los diputados Juan Gómez de Navarrete, Tomás Murphy y Andrés del Río se reunieron en Veracruz; a todos ellos se les habló del plan de Iturbide y se les pidió que se quedaran y constituyeran parte del Congreso que se proponía en dicho plan. Los diputados prefirieron ir a España, pero prometieron apoyar el plan de independencia desde las Cortes de Madrid.
El Plan de Independencia de la América Septentrional, nombre del llamado Plan de Iguala, prometía gobernar con las leyes vigentes en 1820, entre ellas, la Constitución de Cádiz, mientras se elaboraba una propia para el Imperio Mexicano.
Se ha insistido en que la consumación, el Plan de Iturbide y los Tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 son antiliberales, retardatarios, defensores de los fueros militares y eclesiásticos, resultado del apoyo de las clases altas de la sociedad, de los aristócratas, ajenos a las necesidades y el bienestar populares. Estas opiniones y ataques provinieron, sobre todo, de los liberales de la segunda mitad del
37 G. Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, op. cit., p. 46.
Tratados de Córdoba, 1821
Primitivo Miranda (1822-1897) Agustín de Iturbide (detalle), 1865
siglo xix, en particular a partir de 1849, y fueron más virulentos después de la Guerra de Reforma (1858-1861), pues se hallaban enfrentados con la Iglesia, con las comunidades indígenas, con los bienes comunales de ayuntamientos y otras instituciones educativas, hospitalarias y de beneficencia pertenecientes a órdenes religiosas y cofradías. Como se verá en las siguientes páginas, estas críticas son injustas y posteriores a los sucesos de 1821, nacidas en épocas de enfrentamientos, sobre todo a partir de 1849, cuando nace el Partido Conservador, y a raíz de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848, arrancado por Estados Unidos en una guerra injusta y dolorosa. Era natural que un grupo de mexicanos quisiera conservar lo que quedaba de la República Mexicana y, en ese sentido, es comprensible su preocupación ante el expansionismo estadounidense. En 1878, al fundar La Libertad: Periódico Liberal Conservador, Justo Sierra señalaría sabiamente que tanto liberales como conservadores amaban a su patria, por lo que sería mejor unir esfuerzos en beneficio de ella en vez de enfrentarse entre ellos.38
Iturbide, pariente de Hidalgo por línea materna, en 1821 llevó a cabo dos campañas paralelas. Una diplomática, de palabra y por escrito, para convencer a los representantes de los diversos sectores de la sociedad: militares, eclesiásticos, comunidades indígenas y religiosas, funcionarios virreinales, ayuntamientos constitucionales, realistas e insurgentes, indultados y no combatientes, así como a poblaciones, que respondieron en su mayoría con alegría y euforia a la posibilidad de una independencia sin violencia y enarbolada por tres garantías muy cercanas a sus anhelos: Religión, Independencia y Unión.
La otra campaña fue militar; duró sólo siete meses y, por lo general, fue pacífica, con sólo algunos enfrentamientos y pérdida de vidas, como lo sucedido en Azcapotzalco.
Para el 9 de marzo, Vicente Guerrero, uno de los pocos jefes insurgentes que no había sido vencido ni indultado, prometía a Iturbide presentarse como “subordinado militar”, y parece que fue en Teloloapan donde se vieron por vez primera el 14 de marzo de 1821. La incorporación de Guerrero al Ejército Trigarante animó a otros exinsurgentes a unirse a la trigarancia; entre ellos, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán, José María Tornel y muchos más.
38 Guadalupe Jiménez Codinach, México: los proyectos de una nación, 1821-1888, México, Fomento Cultural Banamex, 2001.
En resumen, los hechos, las evidencias de la presencia de las propuestas y de algunos de los personajes que sostuvieron ideas y planes, tanto insurgentes como realistas, y las experiencias de innumerables personas ajenas a ambos bandos, víctimas de la guerra civil, cansadas de la violencia y de la destrucción, que a su modo procuraron el logro de la emancipación y el bienestar de la Nueva España postrera, no mienten y obligan al mexicano de hoy a reflexionar sobre nuestro nacimiento como nación libre y soberana, sin arrastrar los prejuicios que han oscurecido el entendimiento de la consumación de nuestra Independencia. Esta etapa, como el lector puede apreciar, debe llenarnos de orgullo por la forma en que se logró la emancipación, sin derramamiento de sangre, con el consenso de una población entusiasta y esperanzada del logro de una aspiración largamente deseada, una consumación que debe comprenderse en el contexto de la ola para unirlo a las fuerzas que le había encomendado para combatir a Vicente Guerrero.


revolucionaria de 1820, tanto en el mundo atlántico y en la cuenca mediterránea como en los movimientos emancipadores de la América española, sobre todo en Perú y la Gran Colombia.
Tres olas revolucionarias en el Atlántico y en el Mediterráneo
Para empezar, conviene hacer un recuento breve de lo que sucedía en 1820 en el mundo atlántico y en la cuenca mediterránea y sus repercusiones en el continente americano. Nuestro inicio como nación independiente y Estado soberano en 1821 no puede explicarse sin el contexto internacional en que fue posible, debido a que la Nueva España, hasta septiembre de 1821, era un componente de la unidad llamada “monarquía española” y lo que sucedía en cada uno de ellos los afectaba a todos.
En 1820 se iniciaron tres olas revolucionarias en los confines atlánticos y mediterráneos: las de 1820, 1830 y 1848, periodo conocido en la historia como la “Primavera de los Pueblos”, y es precisamente en la ola de 1820 cuando se produce la consumación de la Independencia de México.39 Veamos por qué.
39 Gonzalo Soriano Blasco, “1848: la Primavera de los Pueblos”, 19 de octubre de 2019, disponible en archivoshistoria.com; consultado en diciembre de 2020.
40 Albert Ghanime, “El Trienio Liberal, el pronunciamiento del general Riego”, 8 de noviembre de 2016, disponible en historia.nationalgeographic.com.es; consultado en noviembre de 2021.
41 Guadalupe Jiménez Codinach, “Manuel Abad y Queipo: crítico del Antiguo Régimen y crítico de la revolución”, en Manuel Abad y Queipo: colección de escritos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pp. 23-24.
Autor no identificado
General Rafael del Riego, siglo xix
El 1 de enero de 1820 tuvo lugar el pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego, apoyado por su jefe, Antonio de Quiroga, y por las tropas acantonadas en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, destinadas a ser enviadas a la América española a combatir a los insurgentes, sublevación que se convirtió en símbolo de la revolución liberal en Europa y América. Del Riego, Quiroga y sus compañeros militares tenían como objetivo resucitar la Constitución de España y rehusar la orden de embarcarse para ir a Buenos Aires en la llamada “Gran Expedición”:
Soldados [declaró Riego a sus tropas], mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo yo no podía consentir que se os alejase de vuestra patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo; ni que os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y la opresión.40
No sólo militares estaban en desacuerdo con el absolutismo de Fernando VII y con la persecución de los liberales, también había eclesiásticos, como Manuel Abad y Queipo y Miguel Ramos Arizpe, conspiradores civiles en Andalucía y en las logias masónicas. Una de esas logias, llamada Taller Sublime, se constituyó en sociedad secreta y en ella estaban los dirigentes de los conspiradores del alzamiento de Cabezas de San Juan. Nótese que este pronunciamiento fue posible por la actuación de militares, entre ellos, el conspirador de Valladolid de Michoacán en 1809, el oficial José Mariano Michelena, algunos abogados, funcionarios, clérigos, a la par de logias y sociedades secretas. La rebelión se extendió por España, en La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Ocaña y otras ciudades; ello obligó al rey a jurar la Constitución de 1812 y a firmar un texto que decía: “Marchemos francamente y yo el primero, por la senda constitucional”.
Un personaje importante para la Nueva España fue el obispo electo de la diócesis de Michoacán, Manuel Abad y Queipo (1751-1825), quien fue invitado por los liberales triunfantes en 1820 a ser miembro de la Junta Provisional, organismo creado para vigilar la conducta de Fernando VII hasta la realización de un Congreso nacional. Abad y Queipo también fue electo diputado a Cortes por la provincia de Asturias, pero debido a su sordera no participó en los debates legislativos. En 1823 vio con tristeza cómo, con el apoyo de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, contingente francés, Fernando VII retornaba al absolutismo, abolía la Constitución de Cádiz y perseguía a los liberales. El 24 de mayo de 1824 Abad y Queipo fue apresado y, enfermo, casi sordo, de setenta y cuatro años de edad, sin recursos, fue recluido en el convento jerónimo de La Sisla, donde falleció el 15 de septiembre de 1825.41
Abad y Queipo, un eclesiástico reformista de amplia preparación, excelente sacerdote de la diócesis de Michoacán, escritor de textos muy importantes sobre la situación y problemas de la Nueva España, a quien Alexander von Humboldt debió información relevante para su Ensayo político del reino de la Nueva España (1811), como el sabio germano lo atestigua en esta obra clásica, es un claro ejemplo de un clérigo ilustrado, progresista, preocupado por el pueblo, amigo de
Miguel Hidalgo y Costilla y del intendente de Guanajuato, Juan Antonio de Riaño, que vio con recelo la insurrección de su amigo Hidalgo y tuvo que excomulgarlo por la violencia, los secuestros y asesinatos de los rebeldes que él consideraba dañaban a la población novohispana. No puede dudarse de su entrega y servicio a su patria adoptiva, expresados en 1813: “Insurgentes, hombres preocupados: si vosotros hubierais amado a la Nueva España otro tanto como yo la he amado y amaré mientras viva, ella sería hoy el país más feliz del universo”.42 Según varios historiadores, la revolución de Riego fue el modelo a seguir en otros levantamientos en Europa, ya que reflejaba “los deseos de los militares más progresistas del momento”.43
Carmine Pinto, en su texto “1820-1821: revolución y restauración en Nápoles, una interpretación histórica”,44 describe que el 1 de julio de 1820 en Nola, un pueblo no muy lejos de Nápoles, jóvenes oficiales se sublevaron. Al día siguiente, seguidos por casi la totalidad del destacamento, se fueron a Avelino, junto con un grupo de carbonarios, miembros de una sociedad secreta de liberales y constitucionalistas, encabezados por el abate Luigi Minichini, todos con el propósito de obtener una Constitución para Nápoles como la de Cádiz.
En el mes de marzo de 1821 un grupo de soldados y oficiales dirigidos por Dimitrios Ypsilantis cruzó la frontera rusa y se internó en Moldavia y Valaquia. El 25 de marzo, fecha en que se celebra la independencia de Grecia, el arzobispo ortodoxo de Patras llamó a los griegos a la guerra santa contra los turcos, apoyo que le costó la vida, pues fue ahorcado en la puerta de su palacio. Una asamblea griega en Epidauro proclamó una Constitución inspirada en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1776-1783) y en la Revolución francesa de 1789. Intelectuales y escritores europeos como Victor Hugo y Lamartine y pintores como Delacroix simpatizaron con los griegos. Por su parte, el poeta inglés George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron, reunió a un regimiento en apoyo de los patriotas griegos y se reunió con ellos el año de 1823 en Missolonghi, sitio donde falleció más tarde, víctima de la malaria.45
La ola revolucionaria afectó también el Piamonte, donde a fines de 1820 y principios de 1821 hubo pronunciamientos militares a favor de la Constitución española y se oyó el grito de “¡Viva el rey! ¡Viva la Constitución de España y guerra a los austriacos!”. Se formó una Junta Provisional de Gobierno y se buscaron como objetivos la fraternidad y la igualdad.
Destaca, y es el caso de la trigarancia, que en todas estas revoluciones liberales europeas el ejército fue “protagonista destacado”. Así también, como señala el historiador Moisés Guzmán, ese mismo año de 1821 comenzó en la Nueva España “la revolución de los militares”, en la que ellos fueron “los principales ejecutores del proyecto de independencia” y donde algunos eclesiásticos participaron, aunque no tantos como en 1810-1815. En Portugal, Nápoles, el Piamonte y la Nueva España, la Constitución gaditana, por ser carta monárquica y católica, fue el modelo preferido para evitar los excesos del jacobinismo impío francés y, en algunos puntos, poder contradecirla y adaptarla a la situación propia.
En la práctica, el Plan de Iguala y las revoluciones liberales de 1820-1821, con algunas diferencias, compartían objetivos similares: crear una Junta Provisional de Gobierno, formar un Congreso, evitar más guerras y violencia desatada, lograr el establecimiento de una monarquía constitucional y llamar al trono a “un monarca ya hecho”, como sucedió en el caso griego al invitar a una familia alemana a portar la corona helénica.46
Consecuencias del Plan de Iguala para la vida nacional, 1821-2021
El Plan de Iguala se proclamó acompañado de salvas de artillería, de banderas tricolores que representaban las tres garantías: Religión, Independencia y Unión, baluartes de la consumación de nuestra independencia absoluta de España. Tres colores tal vez inspirados en las tres virtudes teologales: la fe la representa el blanco; la esperanza, el verde, y la caridad, el rojo, como parece indicar la obra pictórica Coronación de Iturbide, donde aparecen tres tronos, al lado de Iturbide, para las tres virtudes teologales, resguardada en el acervo del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.
El Primer Imperio Mexicano adoptó, en noviembre de 1821, la bandera con los tres colores de forma vertical: el verde a la izquierda, el blanco en el centro, con el escudo nacional, es decir, con el águila fundadora de Mexico-Tenochtitlan coronada, y el rojo a la derecha, como se observa en el mismo Museo Nacional de Historia. La estrofa vii de nuestro himno nacional (1854) canta:
Si a la lid contra hueste enemiga, nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos, valientes seguid.
Y hasta hoy, cada lunes de la semana, nuestros niños en sus colegios saludan a la bandera nacida en 1821.47
El primer Congreso Constituyente mexicano se estableció el 24 de febrero de 1822. Repicaban por doquier más de trescientas campanas en las iglesias de la Ciudad de México aquella mañana en que se cumplía un año de la proclamación del plan de Iturbide. Se reunieron ciento dos diputados, quienes, acompañados de la Junta Provisional Gubernativa y de la regencia del Imperio, se dirigieron a catedral, presididos por música marcial y escoltados por oficiales del ejército. Aquel día, los diputados declararon: “El día 24 del presente va a formar época en los anales de la historia mexicana. Es el día grande en que se cimentará un gobierno justo, paternal, moderado, liberal e independiente”. Los noveles legisladores aceptaron la propuesta de José María Fagoaga para que la soberanía residiera en el Congreso, no en la nación, como establecía la Constitución de Cádiz y el Plan de Iguala, o en el pueblo, como se establecía en la de Apatzingán (1814) y, entusiasmados, en sólo dos horas, aprobaron siete leyes.48
Para la historia del derecho mexicano es importante señalar que del plan de Iturbide se derivan dos documentos fundacionales: los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, textos también víctimas del espíritu de partido, de la propaganda
42 Ibid., p. 31.
43 Víctor Sánchez Martín, Rafael del Riego, símbolo de la revolución liberal, tesis de doctorado, Alicante, Universidad de Alicante, 2016.
44 Carmine Pinto, “1820-1821: revolución y restauración en Nápoles, una interpretación histórica”, en Berceo, núm. 179, 2020, disponible en academia.edu; consultado en febrero de 2021.
45 “La gran revolución griega contra el Imperio otomano”, en Historia National Geographic, 14 de mayo de 2018, disponible en historia.nationalgeographic.com.es; consultado en febrero de 2021.
46 Gonzalo Butrón Prida, “La inspiración española de la revolución piamontesa de 1821”, 2012, disponible en dialnet.unirioja.es; consultado en enero de 2021; y M. Guzmán Pérez, “El movimiento trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, op. cit.
47 Guadalupe Jiménez Codinach, Guía del himno nacional mexicano, México, Artes de México, 2005.
48 Actas constitucionales mexicanas, 1821-1824, vol. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 318.
Autor no identificado
Proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, siglo xix
oficial, de una historiografía distorsionada y de actos oficiales inexplicables en autoridades gubernamentales, como el decreto que declaraba único consumador de la Independencia a Vicente Guerrero, emitido por el presidente Luis Echeverría en el año de 1971, a ciento cincuenta años de la proclamación del plan de Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. En el discurso pronunciado por el presidente Echeverría en Iguala el 24 de febrero de 1971, según el testimonio del académico que lo escribió, se evitó nombrar a Iturbide y sólo se mencionó a Vicente Guerrero.49
Los Tratados de Córdoba, derivación del Plan de Iguala
El 2 de agosto de 1821 Iturbide entró a Puebla y fue recibido con entusiasmo por la población. El 28 de agosto, día de San Agustín y santo del primer jefe del Ejército Trigarante, cuenta una tradición que las monjas de un convento lo agasajaron con un platillo que hoy es uno de los más célebres de la gastronomía mexicana: los chiles en nogada, que ostentan los tres colores de nuestra bandera nacional, nacida aquel 24 de febrero de 1821 en Iguala. Durante su estadía en Puebla, Iturbide se enteró de la llegada a Veracruz del nuevo jefe político de la Nueva España, Juan O’Donojú, nombrado teniente general por sus servicios en la guerra contra el ejército francés y destacado liberal español, perseguido y torturado en prisión por oponerse al absolutismo de Fernando VII. La designación de un personaje liberal, de amplio criterio y enterado de la situación de la Nueva España fue posible gracias a la insistencia de los diputados liberales novohispanos en las Cortes de Madrid, el sacerdote Miguel Ramos Arizpe, José Mariano Michelena, Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Tomás Murphy, José Espinosa de los Monteros, Juan Gómez de Navarrete y Francisco de Fagoaga. Al llegar a la Nueva España, O’Donojú encontró que sólo la Ciudad de México y Veracruz continuaban bajo la autoridad virreinal. El resto del país era ya independiente.
Iturbide y O’Donojú se reunieron el 24 de agosto de 1821 para firmar los Tratados de Córdoba, en la villa del mismo nombre. Este otro documento fundacional de la nueva nación repetía, en parte, el Plan de Iguala, con algunas variantes: se le daba nombre al nuevo país: Imperio Mexicano; se fijaba la capital en la Ciudad de México; su artículo 1 estipulaba: “América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo “‘Imperio Mexicano’”, y el 4: “El emperador fijará su corte en México, que será la capital del Imperio”.50 En el artículo 3 se añadía el nombre del príncipe de Luca, sobrino de Fernando VII, y se omitía el nombre del archiduque Carlos como candidatos al trono mexicano, y se aclaraba que, en caso de no admitir el trono a los miembros de la casa real española, la nación
49 El autor del discurso presidencial lo comentó a quien esto escribe. Años más tarde, una servidora le preguntó al expresidente Echeverría por qué había decretado tal distorsión de la realidad histórica y contestó: “Esto se hace por política”.
50 Rodolfo Reus Medina, Los Tratados de Córdoba y la consumación de la Independencia, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009, pp. 34-35.



quedaba libre para que las Cortes del Imperio eligieran al monarca. Esto último parece ser consejo de O’Donojú, que conocía bien las ideas de la familia real española y su posible negativa a los Tratados de Córdoba y a la independencia del Imperio Mexicano.51 Nótese que se cae en el error, promovido por personajes como Carlos María de Bustamante, de creer que el “Imperio Mexicano” era la continuación de un supuesto “Imperio mexica” y de una “nación mexicana”, preexistente a Hernando Cortés, como nos comentaba nuestro maestro, el historiador Edmundo O’Gorman.
La Junta Provisional Gubernativa y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano
El Plan de Iguala en sus artículos 5 y 6 establecía una junta para hacer cumplir “el plan en toda su extensión” y dicho cuerpo se denominaría “Junta Gubernativa”.52 Los Tratados de Córdoba le dan gran importancia a la creación, composición y actividades de dicha junta en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre otros puntos, declaraba que la junta se nombraría de inmediato, “conforme el espíritu del Plan de Iguala” y sería “compuesta de los primeros hombres del Imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y
concepto, de aquellos que están designados por la opinión general”. Asimismo, la Junta Provisional Gubernativa gobernaría “interinamente, conforme a las leyes vigentes, la Constitución de Cádiz, en todo lo que no se opusiera al Plan de Iguala”.53
Una mirada objetiva y cuidadosa de la vida y obras de los treinta y nueve miembros de la Junta Provisional Gubernativa —a diferencia de la descripción despectiva y ofensiva de los miembros de la junta publicada en 1822 por Vicente Rocafuerte en su Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico: desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide— revela la preparación y trayectoria de unos individuos destacados de la sociedad novohispana de 1820-1821; entre ellos, Manuel de la Bárcena, gobernador de la mitra de la diócesis de Michoacán; el doctor José Miguel Guridi y Alcocer, cura párroco del Sagrario Metropolitano, diputado liberal en las Cortes de Cádiz y su presidente; el padre José Manuel Sartorio, conspirador en 1811, protector de Leona Vicario y miembro de los Guadalupes, sociedad a la que también pertenecían los civiles, a su vez integrantes de la junta, José María de Fagoaga, primo del segundo marqués del Apartado, y Francisco de Fagoaga, principales apoyos financieros de Xavier Mina en 1815-1817; José María de Jáuregui, del Colegio de Abogados; Juan Bautista Raz y Guzmán, dirigente principal de los Guadalupes y tío de Leona Vicario; José Mariano de Sardaneta, marqués de San Juan de Rayas, amigo del exvirrey José de Iturrigaray y de Ignacio Allende, marqués considerado “el primer corifeo de la insurrección de 1810” por las autoridades virreinales; el abogado miembro del ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, Juan Francisco de Azcárate, preso por su apoyo a la organización de la Junta de Americanos y a la idea de la soberanía popular54 y Francisco Manuel Sánchez de Tagle, miembro de los Guadalupes, uno de los autores del Acta de Independencia del Imperio Mexicano y presidente de la Sociedad Lancasteriana, sistema educativo promovido por Iturbide.
El jurista Raúl Pérez Johnston señala que entre los miembros de la junta de 1821 y firmantes del Acta de Independencia había gente docta en los principios de John Locke, Montesquieu, Gaspar Melchor de Jovellanos, William Blackstone, Jean-Jacques Burlamaqui, Benjamin Constant, Jeremy Bentham, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Adam Smith, Gaetano Filangieri, Emmerich de Vattel y Hugo Grocio, entre otros, y afirma que eran personas “que debieron tener conocimientos amplios de los autores europeos del siglo xviii y de los documentos constitucionales de la Revolución francesa y del liberalismo español gaditano” y conocieron “los antecedentes legítimos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1793), del Estatuto de Bayona (1808) y la Constitución de Cádiz (1812).55 Hay que añadir sus conocimientos de la tradición jurídica hispánica, de las Sagradas Escrituras, del derecho canónico y del parlamentarismo de las Cortes españolas, difundido por El Español de Londres de José María Blanco White durante los años de 1810-1813.
51 G. Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, op. cit., p. 254.
52 J. del Arenal Fenochio, “El Plan: dos o más versiones del documento firmado en Iguala en febrero de 1821”, op. cit., p. 53.
53 R. Reus Medina, op. cit., pp. 36-38.
54 Alfredo Ávila, “Los firmantes: los padres de la patria que no fueron”, en Relatos e Historias en México, año ix, núm. 102, febrero de 2017, pp. 67-70.
55 Véase R. Pérez Johnston, op. cit., p. 10 (nota 13).
Señala Pérez Johnston que el acta crea “una nueva nación y establece sus principios, esto es, el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, que permiten la creación de la nación, y la finalidad del cuerpo social tendiente a la búsqueda y prosecución de la felicidad de quienes lo conforman”, es decir, de los derechos del hombre y la felicidad del pueblo como objetivos principales de un gobierno constitucional, principios rectores que se manifiestan en las palabras del acta de 1821, donde se lee: “Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de la naturaleza, y reconocen por inenajenables y sagrados las naciones
Autor no identificado
Ana María Huarte personificando el Imperio Mexicano, ca. 1822
Autor no identificado
Coronación de Iturbide (detalle), siglo xix

cultas de la tierra y en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad”.56
Cabe recordar la aportación del filósofo inglés del utilitarismo, Jeremy Bentham (1748-1832), jurista y activista por los derechos del hombre, quien propuso una “nueva ética”, cuyo objetivo sería lograr “la mayor felicidad para el mayor número”, y su influencia en los dirigentes de las nuevas naciones independientes en Hispanoamérica, algunos de los cuales él conoció en Londres. Estuvo a punto de trasladarse a la Nueva España y pidió un pasaporte para ir “a México”, pero nunca realizó el viaje. En 1820 se publicó “Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español Jeremías Bentham”, editado por José Joaquín de Mora en Madrid, y en 1821 las “Cartas de Jeremías Bentham al señor conde de Toreno sobre el proyecto de código penal presentado a las Cortes”, publicadas en Madrid por la imprenta de Diego García Campoy, ambos textos leídos por la generación consumadora de la Independencia de la América española. Bentham mantuvo correspondencia con Alexander von Humboldt, el abate de Pradt, Álvaro Flores Estrada, Andrés del Río, José Cecilio del Valle —diputado guatemalteco en el Congreso mexicano y amigo de Bentham—, Manuel Mier y Terán y Vicente Rocafuerte, entre otros.57
Afirma Raúl Pérez Johnston que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano
[…] es el primer contrato social de nuestra nación y que ésta descansa en dos principios […] el de que la felicidad es el objeto de toda institución gubernamental y el del reconocimiento y respeto a los derechos naturales del ser humano como medio de garantía de ese objeto primordial […] [y] constituye un documento de valor jurídico que incluso puede considerarse como marco para el establecimiento posterior de las Constituciones.58
Recuerda que Iturbide compareció ante la Junta Provisional Gubernativa el 30 de septiembre de 1821 y manifestó “que en todas sus operaciones desde que se pronunció en Iguala la Independencia de este Imperio, no se propuso otro objeto que la felicidad de la nación”,59 y que esta búsqueda de la felicidad reaparece en las Constituciones de 1824, 1836, 1843, 1847, 1857 y 1917, por lo que concluye: “[…] no sólo el Acta de Independencia es un documento constitutivo de la nación previo a la emisión de las Constituciones, sino que, además de ello, ha existido congruencia en el constitucionalismo mexicano, que ha partido de la base de su prexistencia y ha respetado sus principios rectores, entre otros, el de la felicidad”.60
Los mexicanos de hoy no debemos olvidar las palabras que Iturbide dirigió al pueblo aquel memorable 27 de septiembre de 1821: “Mexicanos: ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala […]. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros os toca el señalar el de ser felices”.61
56 Ibid., pp. 7-8.
57 G. Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, op. cit., y “Jeremy Bentham”, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham; consultado en febrero de 2021.
58 R. Pérez Johnston, op. cit., p. 33.
59 Ibid., p. 25.
60 Ibid., p. 28.
61 Citado en G. Jiménez Codinach, México: su tiempo de nacer, 1750-1821, op. cit., p. 255.
62 Véase Javier Ocampo, Las ideas de un día, México, El Colegio de México, 1967, citado en Guadalupe Jiménez Codinach, “La patria independiente, 1821-1996”, en México: Independencia y soberanía, México, Archivo General de la Nación, 1996, p. 63.
63 Ibid., p. 43.
64 Ibid., p. 49.
65 Ibid., pp. 49-50.
Autor no identificado Coronación de Iturbide (detalle), 1822
Han pasado doscientos años de consumada nuestra Independencia y podríamos preguntarnos qué ha sido de ella, de nuestra libertad y si hemos conseguido la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. La historia mexicana de los siglos xix, xx y dos décadas del xxi muestra que no hemos logrado construir una patria verdaderamente libre, feliz y fraterna. La tarea, iniciada en 1821, nos espera.
Participación popular en la consumación de la Independencia
La alegría y el júbilo populares por haber consumado la libertad de México se manifestaron en folletos, canciones, poesías, sermones, tedeums, desfiles, verbenas, corridas de toros, expresiones de placer de pueblos enteros y en los proyectos que se enviaron al gobierno imperial en la euforia que rodeó aquellos meses finales de 1821 y principios de 1822. El historiador Javier Ocampo investigó la jura de la Independencia en ciento cuarenta y cuatro pueblos del naciente Imperio Mexicano y encontró que 90 por ciento de ellos (unos ciento treinta) mostró su entusiasmo por la emancipación, 5 por ciento no compartió esa alegría y otro porcentaje igual se resistió a jurar la Independencia.62
La generación de la consumación describía a su patria, entre otras cosas, como “México, el centro del mundo”, “el país del futuro”, “la admiración de las naciones extranjeras”, “la admiración del universo”, “la primera potencia del mundo por su extensión, fertilidad, climas y situación geográfica”, en resumen, “el país más hermoso, grande y rico de la tierra”.63
Para colaborar a la grandeza de la nueva nación se presentaron gran cantidad de proyectos económicos, sociales, de obras públicas, eclesiásticos, de administración pública y de otra índole, como el del “Pensador Mexicano”, José Joaquín Fernández de Lizardi, quien propuso, en 1821, otorgar la ciudadanía a las mujeres, excluidas en la Constitución gaditana, y la participación femenina en asambleas y Congresos.64 El propio Iturbide encargó a José Bernardo Baz, a Francisco de Paula, a Mariano Almanza y a Juan Wenceslao de la Barquera un estudio para fundar Sociedades Económicas de Amigos del País en todo el Imperio, “para hacer feliz a la nación mexicana aumentando sus conocimientos por medio de la ilustración”. El 6 de julio de 1822 el equipo entregó a Agustín de Iturbide sus recomendaciones, entre las cuales proponía establecer Sociedades Económicas en Puebla, Veracruz, Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Saltillo, Guanajuato, Mérida, Arizpe, Valladolid, Oaxaca, Guatemala, Chiapas, León de Nicaragua, Honduras y El Salvador.65
Otro legado del Plan de Iguala fue la creación del primer ejército nacional, como lo fue el Trigarante. Las fuerzas realistas y las insurgentes nunca dominaron el vasto territorio de la Nueva España, y sólo hasta que Iturbide y Guerrero unieron sus tropas se creó el Ejército de las Tres Garantías, convertido después de la consumación en el Ejército Imperial Mexicano y después en el Ejército Nacional Mexicano, como se comprueba en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 5 de mayo de 1821 Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses de 1804 a 1815, moría en la isla de Santa Helena, y con ello se

Autor no identificado
Jura solemne de la Independencia en la Plaza Mayor de México, 1821
pp. 1038 y 1039
JOSEPHUS ARIAS HUARTE (siglo XIX )
Retrato de Ana María Iturbide, emperatriz de México, 1822
Retrato de Agustín de Iturbide, emperador de México, 1822
recordaba la poderosa imagen del soldado-emperador. Muchos de los expedicionarios de Xavier Mina de 1817, como los militares que se pronunciaron en la ola revolucionaria de 1820 en Nápoles y el Piamonte, eran veteranos de las guerras napoleónicas y admiraban al emperador. Proponer a Agustín de Iturbide como primer emperador constitucional del Imperio Mexicano, como lo hizo Valentín Gómez Farías y cuarenta y cinco diputados y un gran número de militares y de escritores, como el “Pensador Mexicano”, no era una quimera, sino algo posible en aquel inicio del siglo xix
Simón Bolívar (1783-1830), el Libertador de la Gran Colombia, unió estas dos figuras contemporáneas en sus memorias y escribió: “Bonaparte en Europa e Iturbide en América son los hombres más extraordinarios que la historia moderna ofreció al mundo”.66
El alfa y el omega: a manera de epílogo
El 27 de septiembre de 1900 el periódico El País publicó este pensamiento, que puede resumir las páginas anteriores: “Hidalgo en Dolores, Iturbide en Iguala son el alfa y el omega de nuestra guerra de emancipación”. Al cumplirse doscientos años del logro de nuestra independencia absoluta de España, como mexicanos intentemos comprender lo que la generación que logró este “milagro político”, en palabras de Carlos María de Bustamante, se esforzó, sufrió y trabajó para lograr el nacimiento de nuestra patria querida.
Agustín de Iturbide murió fusilado el 19 de julio de 1824, ante el silencio y la tristeza de los habitantes de la villa de Padilla, en Tamaulipas, víctima de un decreto ilegal del Congreso que su Plan de Iguala hizo posible. Vicente Guerrero también fue fusilado, el 14 de febrero de 1831, en la villa de Cuilápam, en Oaxaca. Nuestros dos libertadores fallecieron a causa de los enfrentamientos y diferencias de una clase política inmadura e insegura. La consumación de nuestra Independencia, etapa mal explicada, objeto de mitos y distorsiones, espera aún una historia veraz, objetiva, comprensiva del momento dinámico y multifacético, complejo en lo internacional y en lo doméstico, que la envolvió.
Reflexionemos con las palabras que el gran jurista liberal Ponciano Arriaga expresó con gran sentimiento en 1849: “Iturbide y Guerrero. Sus nombres llenan mis ojos de lágrimas y no puedo pronunciarlos sin sentir un estupor tremendo y sé que Iturbide y Guerrero donde están nos perdonan. Patria sólo hay una y México era la de ellos”.67
La patria mexicana, nacida aquel venturoso día 27 de septiembre de 1821, es también la nuestra.
66 “Memorias del Libertador”, en La consumación de la Independencia, vol. iii: Iturbide, el Libertador de México, op. cit., p. 175.
67 Ponciano Arriaga, “Discurso en la Alameda, 1849”, en Rafael Estrada Michel, “Bicentenario del Plan de las Tres Garantías”, A Puerta Cerrada (@apuertac), transmisión del 27 de enero de 2021, en https://www.pscp.tv/apuertac/1RDxlQgRajrKL; consultado en noviembre de 2021.





Archivos
España
Archivo de la Facultad de Teología, Universidad de Granada, Fondo Saavedra (aft-fs), Granada.
Archivo General de Indias (agi), Sevilla
Archivo General Militar de Segovia (agms), Segovia
Archivo Histórico Nacional (ahn), Madrid
Archivos Militares-Instituto de Historia y Cultura Militar, Colección del Fraile, Madrid.
Biblioteca Nacional de España (bne), Madrid.
Biblioteca Pública del Estado, Toledo.
Real Academia de la Historia, Madrid.
Real Biblioteca del Palacio Real, Madrid.
Estados Unidos
Library of Congress, Washington, D. C. New York Public Library, Nueva York.
Francia
Bibliotèque nationale de France, París.
Italia
Archivum Romanum Societatis Iesu (arsi), Roma.
México
Academia Nacional de Historia y Geografía, Ciudad de México.
Acervos Históricos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Archivo General del Estado de Tlaxcala (aget), Tlaxcala
Archivo General de la Nación (agn), Ciudad de México.
Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (agpeo), Oaxaca
Archivo Histórico del Estado de Durango (ahed), Durango
Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (ahet), Tlaxcala
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (ahinah), Ciudad de México
Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega, Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas (ahjmbn), Ciudad de México.
Archivo Histórico Militar de México (ahmm), Ciudad de México.
Archivo Histórico del Municipio de Colima (ahmc), Colima.
Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología (ahmna), Ciudad de México.
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (ahsdn), Ciudad de México.
Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (ahssa), Ciudad de México.
Archivo Histórico del Venerable Cabildo Metropolitano de Puebla, Puebla.
Archivo Judicial del Estado de Puebla, Puebla.
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México.
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México.
Biblioteca Nacional de México, Ciudad de México.
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Guadalajara.
Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Centro de Estudios de Historia de México, Ciudad de México.
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México.
Reino Unido
British Library, Londres.
The National Archives, Londres.
Documentos inéditos
García Dávalos, Luis Arturo, “La Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la Buena Educación de la Juven-
tud de Puebla (1807-1829): el sueño de una sociedad moderna, virtuosa, instruida y religiosa”, México, 20152016.
García Oro, José, “Siglo xv en España: Reforma, humanismo, misión”, conferencia dictada en el coloquio internacional “800 años de vida franciscana: la experiencia evangelizadora en América y su influjo en la forma de vida de los hermanos menores”, Cholula, 26-29 de abril de 2007.
Hemerografía
Aguirre Salvador, Rodolfo, “José Lanciego, arzobispo de México, y el clero regular durante la transición eclesiástica del reinado de Felipe V, 1712-1728”, en Fronteras de la Historia, vol. 17, núm. 2, 2012.
Alcántara Rojas, Berenice, “Evangelización y traducción: la Vida de San Francisco de San Buenaventura vuelta al náhuatl por fray Alonso de Molina”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 46, 2013. , “Los textos cristianos en lengua náhuatl del periodo novohispano: fuentes para la historia cultural”, en Dimensión Antropológica, año 26, núm. 76, 2019.
Álvarez Icaza Longoria, María Teresa, “La reorganización del territorio parroquial de la arquidiócesis de México durante la prelacía de Manuel Rubio y Salinas (1749-1765)”, en Hispania Sacra, vol. xliii, núm. 128, 2011.
Aparicio López, Teófilo, “Juan de Sandoval y Zapata, insigne prelado mexicano y defensor de los indios”, en Archivo Agustiniano, vol. 87, núm. 205, 2003.
Arenal Fenochio, Jaime del, “El Plan: dos o más versiones del documento firmado en Iguala en febrero de 1821”, en Relatos e Historias en México, año ix, núm. 102, febrero de 2017.
Arruda, José Jobson de Andrade, “Imperios coloniales del Atlántico sur e iberismo”, en Revista de Estudios Brasileños, vol. 2, núm, 2, 2015.
Arvizu, Fernando de, “Criterios para la provisión de sedes episcopales en Indias (1651- 1675)”, en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 77, 2007.
Aurora: Correo Político Económico de La Habana, La, miércoles 31 de agosto de 1808.
Ávila, Alfredo, “Los firmantes: los padres de la patria que no fueron”, en Relatos e Historias en México, año ix, núm. 102, febrero de 2017.
Ávila Hernández, Rosa, “El virrey y la Secretaría del Virreinato”, en Estudios de Historia Novohispana, vol. 10, México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1991. “Bando de los miembros de la Inquisición en contra de las proclamas de José Bonaparte, México 27 de agosto de 1808”, en Boletín del Archivo General de la Nación, vol. xviii, núm. 3, julio-septiembre de 1947.
Barbier, Jack A. y Herbert S. Klein, “Las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III”, en Revista de Historia Económica, núm. 3, 1985.
Béligand, Nadine, “Lecture indienne et chrétienté: la bibliothèque d’un alguacil de doctrina en NouvelleEspagne au xvie siècle”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, núm. 31, 1995.
Bernal, Beatriz, “Las leyes de Indias a la luz de dos comentaristas novohispanos del xviii”, en Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 14, México, Departamento de Derecho-Universidad Iberoamericana, 1982.
Beuchot, Mauricio, “Bartolomé de Ledesma y su Suma de sacramentos”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 11, México, 1991.
, “La ciencia y la filosofía modernas en la carta contra Feijóo de Francisco Ignacio Cigala (México, siglo xviii)”, en Tempus: Revista de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras, núm. 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
Boletín del Archivo General de la Nación, t. xi, núm. 2, México, Secretaría de Gobernación, 1940.
Bonialian, Mariano, “Relaciones económicas entre China y América Latina: una historia de la globalización, siglos xvi-xxi”, en Historia Mexicana, vol. lxx, núm. 3 (279), México, El Colegio de México, 2021.
Burrus, Ernest J., “The Author of the Mexican Council Catechisms”, en The Americas, vol. xv, núm. 2, octubre de 1958.
, “Las Casas y De la Veracruz: su defensa de los indios americanos comparada”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 2, 1968.
Calderón Quijano, José Antonio, “El arzobispo fray Payo de Ribera y el castillo de San Juan de Ulúa”, en Castillos de España, núm. 5, 1971.
Camus Ibacache, Misael, “La práctica de la Visita ad limina apostolorum: provincias eclesiásticas de Guatemala y de Santa Fe, 1600-1800”, en Hispania Sacra, vol. 70, núm. 142, 2018.
Castañeda Delgado, Paulino, “Fray Payo de Rivera, undécimo obispo de Guatemala”, en Missionalia Hispanica, vol. 40, 1983.
Castañeda García, Carmen, “Un colegio seminario del siglo xviii”, en Historia Mexicana, vol. 22, núm. 4 (88), 1973.
Castañeda de la Paz, María, “Historia de una casa real: origen y ocaso del linaje gobernante en México-Tenochtitlan”, en Nuevo Mundo: Mundos Nuevos, 2011.
Castillo, Norma Angélica, y Francisco González Hermosillo, “La justicia indígena bajo la dominación española: funciones del cabildo indígena y manejo de los procesos jurídicos en el caso de la república india de Cholula, siglos xvi-xviii”, en Trace, núm. 46, diciembre de 2004.
Castillo Manrubia, Pilar, “Pérdida de La Habana (1762)”, en Revista de Historia Naval, año viii, núm. 35, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval-Armada Española, 1991.
Castorena Ursúa y Goyeneche, Juan Ignacio María de, en Gazeta de México, y noticias de Nueva-España, núm. 1, que se imprimen cada mes y comienzan desde primero de enero de 1722, y núm. 2, desde primero hasta fin de febrero de 1722. , en Florilegio Historial de México, y noticias de Nueva España, núm. 5, que se imprimen cada mes, las de primero hasta fin de junio de 1722.
Castro Morales, Efraín, “Noticias documentales acerca de la construcción de la iglesia de San Miguel Huejotzingo, Puebla”, en Boletín de Monumentos Históricos, núm. 4, 1980.
Chamberlain, Robert S., “Two Unpublished Documents of Hernán Cortés and New Spain, 1519 and 1524”, en Hispanic American Historical Review, vol. xviii, núm. 4, 1938.
Chaudhuri, Kirti N., “The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760”, en The Economic Journal, vol. 90, núm. 358, junio de 1980.
Chaunu, Pierre, “Pour une histoire économique de l’Amérique espagnole coloniale”, en Revue Historique, vol. lxxx, núm. 216, octubre-diciembre de 1956.
Ciaramitaro, Fernando, “Virrey, gobierno virreinal y absolutismo: el caso de la Nueva España y del reino de Sicilia”, en Studia Historica: Historia Moderna, vol. 30, 2008.
, “Autonomías y dependencias de poderes en la monarquía católica: rey, Consejo de Indias, virrey y Audiencia de México entre pensamiento político y práctica de gobierno, siglos xvi-xvii”, en Storia e Politica, vol. 1, núm. 7, 2015.
Codinach, Jiménez, Guadalupe, “Un texto fundacional: los ‘Sentimientos de la Nación’ de José María Morelos
p. 1040
Antonio de Pereda (1611-1678)
Naturaleza muerta con cofre de ébano, 1652
(1813-2013)”, en Efemérides Mexicana: Estudios Filosóficos, Teológicos e Históricos, vol. 32, núm. 94, enero-abril de 2014.
Company, Concepción, “Rasgos del idioma en México: los Reyes Magos del español”, en Revista de la Universidad de México, núm. 123, 2014.
Correo Americano del Sur, Oaxaca, Imprenta Nacional del Sur, 1813.
Cramaussel, Chantal, “Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva Vizcaya”, en Historias, núm. 25, 19901991.
Cuello, José, “The Persistence of Indian Slavery and Encomienda in the Northeast of Colonial Mexico, 15771723”, en Journal of Social History, vol. 21, n. 4, 1988.
“Descripción del modo en que se condujo, elevó y colocó sobre su base la real estatua de nuestro augusto soberano el señor don Carlos IV, y de las fiestas que se hicieron con este motivo”, en Gazeta de México, t. xii, núm. 1, sábado 7 de enero de 1804.
Despertador Americano: Correo Político Económico de Guadalajara, El, Guadalajara, 1810-1811.
Diario de México, t. 1, núm. 72, 11 de diciembre de 1805, y 6 y 18 de junio de 1806.
Diario de las Operaciones de la Regencia, 27 de abril, 11 de mayo y 4 de junio de 1810.
Díaz, Gerardo, “Mariano Arista: bajo su mando se dieron los primeros encuentros de México con los Estados Unidos en 1846”, en Relatos e Historias en México, núm. 109, septiembre de 2017.
Díaz de la Mora, Armando, “Fray Julián de Garcés: primer obispo de Tlaxcala”, en Tlahcuilo: Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, núms. 6-7, 2009.
“Discurso pronunciado por el Sr. D. Miguel Josef de Azanza en la apertura de la Asamblea de Notables Españoles reunidos en Bayona, de la que es presidente”, en Gazeta de Madrid, núm. 63, 21 de junio de 1808.
Edinburgh Review, octubre de 1808.
Escamilla González, Francisco Omar, y Lucero Morelos Rodríguez, “Bringing Werner’s Teachings to the New World: Andrés Manuel del Río and the Chair of Mineralogy in the School of Mines of Mexico (17951805)”, en Earth, Sciences, History, vol. 39, núm. 2, 2020.
Español, El, Londres, núm. iv, 30 de julio de 1810; núm. v, 30 de agosto de 1810; núm. x, 30 de enero de 1811, y núm. xiii, 30 de abril de 1811.
Esperanza, La, San Luis Potosí, 1851.
Espinosa Spínola, Gloria, “Nuevos documentos para el estudio de un convento de predicadores en la Oaxaca colonial: San Pedro Etla”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. lvii, núm. 2, 2000.
Fernández Martín, Luis, “El incendio de Medina del Campo, 21-viii-1520: un testimonio inédito”, en Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea, núm. 13, 1993.
Flynn, Dennis O., y Arturo Giráldez, “Born with a ‘Silver Spoon’: The Origin of World Trade in 1571”, en Journal of World History, vol. vi, núm. 2, 1995.
Gaceta del Gobierno Americano en el Departamento del Norte, 1812.
Gaceta del Gobierno Imperial de México, 25 de julio y 15 de agosto de 1822.
Garavaglia, Juan Carlos, y Juan Carlos Grosso, “La evolución económica de la región poblana, 1778-1809”, en Anuario, núm. 12, Universidad Nacional de Rosario, 1987.
García Oro, José, “La provincia franciscana de Santiago y el origen de los descalzos”, en Liceo Franciscano, núm. xv, 1962.
García Sánchez, Rafael, “Entre rosas de otoño: fray Julián Garcés”, en Tlahcuilo: Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, núms. 6-7, 2009.
Garibay Kintana, Ángel María, “La maternidad espiritual de María en el mensaje guadalupano” (conferencias impartidas del 9 al 12 de octubre de 1960), en Tepeyac, México, 15 de mayo, 1 de junio, 1 de julio y 15 de julio de 1977.
Garriga, Carlos, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en Istor: Revista de Historia Internacional, vol. 4, núm. 16, primavera de 2004.
Gazeta Extraordinaria de México, 13 de noviembre de 1809. Gazeta del Gobierno de México, 16 de noviembre de 1811, y 29 de septiembre de 1821.
Gazeta de Madrid, 13, 17 y 20 de mayo de 1808. Gazeta de México, 14 de julio de 1784; 28 de julio de 1784; 24 de enero de 1786, 26 de octubre de 1803, y 1 de agosto y 16 de septiembre de 1808.
Gazeta Ministerial de Sevilla, núm. 12, 9 de julio de 1808.
Gazeta de la Regencia, 10 mayo de 1810.
Giménez López, Enrique, “Los jesuitas y la Ilustración”, en Debats, núm. 105, Valencia, 2009.
Gómez García, Lidia, y Eduardo Ángel Cruz, “El discurso de la desunión: la disputa jurisdiccional por las limosnas de la Virgen de Guadalupe en Nueva España, 1572-1607”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 61, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, julio-diciembre de 2019.
González González, Enrique, “Nostalgia de la encomienda: releer el tratado del descubrimiento de Juan Suárez de Peralta (1589)”, en Historia Mexicana, vol. lix, núm. 234, octubre-diciembre de 2009, y en Mapocho: Revista de Humanidades, núm. 68, segundo semestre de 2010.
, “Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo, el Colegio de Tlatelolco para indios principales (siglo xvi)”, en Estudis: Revista de Historia Moderna, núm. 37, Valencia, 2011.
, “Schulen und Universitäten in Mexiko des 16. Jhds: Ein Tor zur Erforschung des Denkens in Neuspanien”, en Quellen und Methoden zur Erforschung des politischen Denkens Neuspaniens, vol. 1, en prensa.
González Jácome, Alba, “¿Cuántos eran y cómo vivían?: la vida rural de Tlaxcala colonial”, en Universidad y Sociedad, núm. 1, noviembre de 1994-enero de 1995.
, “De las manos tejedoras a las fábricas textiles: el nacimiento de una industria en Tlaxcala”, en Tlahcuilo: Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, núm. 4, 2008.
Gozalbo, Antonio, “Tapices y crónica, imagen y texto: un entramado persuasivo al servicio de la imagen de Carlos V”, en Potestas, núm. 9, 2016.
Guedea, Virginia, “Los indios voluntarios de Fernando VII”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 10, núm. 10, 1986.
Guzmán Pérez, Moisés, “El movimiento trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 41, núm. 2, julio-diciembre de 2014. , “Práctica bélica en la revolución novohispana: la guerrilla del padre José Antonio Torres, 1814-1818”, en Historia Caribe, vol. 15, núm. 36, enero-junio de 2020.
Hamnett, Brian R., “The Appropriation of Mexican Church Wealth by the Spanish Bourbon Government: The Consolidación de Vales Reales, 1805-1908”, en Journal of Latin American Studies, voI. i, núm. 2, 1969. , “The Economic and Social Dimension of the Revolution of Independence in Mexico, 1800-1824” , en IberoAmerikanisches Archiv, vol. 6, núm. 1, 1980.
Hernández de León-Portilla, Ascensión, “El despertar de la lingüística y la filología mesoamericanas: su significado en la historia de la lingüística”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 25, 1995.
Hernández López, Conrado, “‘Espíritu de cuerpo’ y el papel del ejército permanente en el surgimiento del Estadonación, 1821-1860”, en Ulúa, vol. 4, núm. 8, juliodiciembre de 2006.
Herrejón Peredo, Carlos, “Hidalgo y la nación”, en Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, vol. xxv, núm. 99, Zamora, verano de 2004.
, “Versiones del ‘Grito’ de Dolores y algo más”, en 20/10: Memoria de las Revoluciones en México , núm. 5, México, Reflejo gm Medios, 2009.
, “El Congreso constitucional de la insurgencia, 18141815”, en Estudios de Historia Moderna y Contem-
poránea de México, núm. 51, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, agosto de 2016.
Herrera Feria, María de Lourdes, “Solicitud del obispo Victoriano López Gonzalo para fundar un hospicio en el Colegio de San Ildefonso de Puebla”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 54, 2016.
Hirschberg, Julia, “La fundación de Puebla de los Ángeles: mito y realidad”, en Historia Mexicana, vol. xxviii, núm 2, 1978.
Hoberman, Luisa S., “Bureaucracy and Disaster: Mexico City and the Flood of 1629”, en Journal of Latin American Studies, vol. 6, núm. 2, 1974.
Ibarra, Antonio, “Crímenes y castigos políticos en la Nueva España borbónica: patrones de obediencia y disidencia política, 1809-1816”, en Iberoamericana: América Latina-España-Portugal, vol. 2, núm. 6, 2014.
Ilustrador Americano, Sultepec, Tlalpujahua y Huichapan, Imprenta de la Nación, 1812-1813.
Ilustrador Nacional, Sultepec, Imprenta de la Nación, 1812.
Irigoin, Alejandra, y Regina Grafe, “Bargaining for Absolutism: A Spanish Path to Nation-State and Empire Building”, en Hispanic American Historical Review, vol. 88, núm. 2, 2007.
Jaramillo Escutia, Roberto, “La fundación de la actual estructura eclesiástica mexicana”, en Efemérides Mexicana: Estudios Filosóficos, Teológicos e Históricos, vol. 16, núm. 48, 1998.
, “Los indiomas: cuando la Iglesia abandonó las lenguas indígenas”, en Efemérides Mexicana: Estudios Filosóficos, Teológicos e Históricos, vol. 34, núm. 102, 2016.
Kamen, Henry, “The Destruction of the Spanish Silver Fleet at Vigo in 1702”, en Bulletin of the Institute of Historical Research, núm. 39, 1996.
Keating, Jessica, y Lia Markey, “‘Indian’ objects in Medici and Austrian-Habsburg Inventories”, en Journal of the History of Collections, vol. 23, núm. 2, 2011.
Klein, Ursula, “Artisanal-Scientific Experts in Eighteenthcentury France and Germany”, en Annals of Science, vol. 69, núm. 3, julio de 2012.
Klor de Alva, Jorge, “La historicidad de los Colloquios de Sahagún”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 15, 1982.
Koprivitza Acuña, Milena, “Fray Martín Sarmiento de Hojacastro, 1548-1557”, en Tlahcuilo: Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, núms. 6-7, 2009.
Laird, Andrew, “From the Epistolae et Evangelia (c. 1540) to the Espejo divino (1607): Indian Latinists and Nahuatl Religious Literature at the College of Tlatelolco”, en Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures, núm. 2, 2019.
Lee, Raymond, “Cochineal Production and Trade in New Spain to 1600”, en The Americas, núm. 4, 1948. , “American Cochineal in European Commerce, 15261625”, en The Journal of Modern History, vol. xxiii, núm. 4, septiembre de 1951.
Lemoine, Ernesto, “Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán: tres grandes momentos de la insurgencia mexicana”, en Boletín del Archivo General de la Nación, vol. 2, núm. 4 (3), México, julio-septiembre de 1963. , “1821: ¿consumación o contradicción de 1810?”, en Secuencia, núm. 1, marzo de 1985.
León-Portilla, Miguel, “Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 17, 1984.
Lerner, Victoria, “Consideraciones sobre la población de la Nueva España (1793-1810) según Humboldt y Navarro y Noriega”, en Historia Mexicana, vol. xvii, núm. 3, enero-marzo de 1968
Lobo Cabrera, Manuel, “La biblioteca de Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, arzobispo de Santo Domingo”, en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 35, 1989.
Lundberg, Magnus, “Relación de la visita pastoral del arzobispado de México de Juan de Mañozca y Zamora, 1646”, en Historia Mexicana, vol. 58, núm. 2, 2008.
Luque Alcaide, Elisa, “Debates doctrinales en el IV Concilio Provincial Mexicano (1771)”, en Historia Mexicana, vol. lv, núm. 1, 2005.
Marchena, Juan, “Reformas borbónicas y poder popular en la América de las Luces: el temor al pueblo en armas a fines del periodo colonial”, en Anales de Historia Contemporánea, núm. 8. 1990-1991.
Marichal, Carlos, “Las guerras imperiales y los préstamos novohispanos, 1781-1804”, en Historia Mexicana, vol. xxxix, núm. 4, 1990.
, “Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century”, en Hispanic American Historical Review, vol. 74, núm. 4, 1994.
, “Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814”, en Revista de Historia Económica, vol. 15, 1997.
Martínez Baracs, Rodrigo, “Contactos y presagios”, en Historias, núm. 40, México, Dirección de Estudios Históricos-Instituto Nacional de Antropología e Historia, abril-septiembre de 1998.
Martínez Martínez, María del Carmen, “Bernal Díaz del Castillo: memoria, invención y olvido”, en Revista de Indias, vol. lxxviii, núm. 273, 2018.
Mayagoitia, Alejandro, “Notas para el estudio de los impresos jurídicos novohispanos”, en Revista de Investigaciones Jurídicas, año 14, núm. 14, México, Escuela Libre de Derecho, 1990.
Máynez, Pilar, “Fray Diego: testigo e intérprete de la cosmovisión indígena”, en Destiempos, año 3, núm. 14, marzo-abril de 2008.
Mazín, Óscar, “Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo xviii”, en Relaciones, núm. 39, 1989.
Miranda Arrieta, Eduardo, “La causa de la Independencia y la República: Vicente Guerrero, un insurgente mexicano frente a la revivida Constitución española en 1820”, en Historia y Memoria, núm. 5, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, julio-diciembre de 2012.
Morales, Francisco, “Los franciscanos y el primer ‘Arte para la lengua náhuatl’: un nuevo testimonio”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 23, 1993.
Moreno Alonso, Manuel, “Las ideas políticas de El Español”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 39, Madrid, mayo-junio de 1984.
Moreno Gutiérrez, “Los realistas: historiografía, semántica y milicia”, en Historia Mexicana, vol. lxvi, núm. 3 (263), enero-marzo de 2017.
Olalde López, Ana Lilia, “José Ignacio Basurto: educación y literatura en el Chamacuero novohispano”, en Boletín del Archivo Histórico Municipal de Comonfort, núm. 3, agosto-octubre de 2016.
Ortelli, Sara, “Entre desiertos y serranías: población, espacio no controlado y fronteras permeables en el septentrión novohispano tardocolonial”, en Manuscrits: Revista d’Història Moderna, núm. 32, 2014.
Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo, “El virreinato castellano: una actitud de incorporación”, en Ars Iuris: Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, núm. 15, México, 1996. Ots Capdequí, José María, “Factores que condicionaron el desenvolvimiento histórico del derecho indiano”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año ii, núm. 5, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, mayo-agosto de 1969.
Otte, Enrique, “Mercaderes burgaleses”, en Historia Mexicana, vol. 18, núm. 1, julio-septiembre de 1968. , “Mercaderes burgaleses en el inicio del comercio con México”, en Historia Mexicana, vol. 18, núm. 2, octubre-diciembre de 1968.
País, El, 11 de mayo de 2021.
Pérez Bustamante, Ciriaco, “Los orígenes del gobierno virreinal en las Indias: D. Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España (1535-1550)”, en Anales de la Universidad de Santiago, vol. iii, Santiago de Compostela, 1928.
Pérez Herrero, Pedro, “Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus élites novohispanas”, Historia Mexicana, vol. 41, núm. 2 (162), octubre-diciembre de 1991.
Pérez Martínez, Ramón Manuel, “La carta inserta en ‘Luz y método de confesar idólatras’ (1692): un caso de variación de estado”, en Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, vol. 7, núm. 1, 2019.
Porras Muñoz, Guillermo, “Viaje a México del marqués de Montesclaros y advertencia para su gobierno”, en Revista de Indias, vol. viii, núm. 27, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947.
Quarterly Review, febrero de 1809. Quezada, Noemí, “Las congregaciones de indios y grupos étnicos: el caso del valle de Toluca y zonas aledañas”, en Revista Complutense de Historia de América, núm. 21, Madrid, Universidad Complutense, 1995. Quijano Velasco, Francisco, “‘De estas partes y nuevos reinos’: la conformación de Nueva España y sus fronteras (1519-c. 1550), en Intus Legere Historia, vol. 13, núm. 1, 2019.
Ragon, Pierre, “Servir la Couronne: les faux-pas du comte de Baños, vice-roi de la Nouvelle Espagne (1660-1664)”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 67, núm. 1, 2010.
Ramírez, Jessica, y Rossend Rovira, “De San Francisco el Viejo al Nuevo en la Ciudad de México: una propuesta de relectura de la primigenia traza española (15241525)”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 64, enero-junio de 2021.
Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 33, núm. 1, México, febrero de 2017.
Rivera, María, “Fin de siglo”, entrevista a Luis González y González, en La Jornada, México, 12 de enero de 1999.
Rodríguez O., Jaime E., “New Spain and the 1808 Crisis of the Spanish Monarchy”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 24, núm. 2, 2008.
Rodríguez Wong, Ulises, y Ulises Rodríguez Medina, “El Real Colegio de Cirugía de Nueva España, en la Ciudad de México: a 250 años de su fundación”, en Cirugía y Cirujanos, vol. 87, núm. 5, 2019.
Romano, Ruggiero, “Entre encomienda castellana y encomienda indiana: una vez más el problema del feudalismo americano (siglos xvi-xvii)”, en Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales, núm. 3, 1988.
Romero de Terreros, Manuel, “La condesa escribe”, en Historia Mexicana, vol. i, núm. 3, enero-marzo de 1952.
Rubial García, Antonio, “La mitra y la cogulla: la secularización palafoxiana y su impacto en el siglo xvii”, en Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, vol. xix, núm. 73, 1998.
Ruiz Ibáñez, José Javier, y Gaetano Sabatini, “Monarchy as Conquest: Violence, Social Opportunity, and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy”, en The Journal of Modern History, vol. lxxxi, núm. 3, Chicago, 2009.
Ruiz Medrano, Ethelia, “En el cerro y la iglesia: la figura cosmológica atl-tépetl-oztotl”, en Relaciones, vol. 22, núm. 86, 2001.
Sahagún Arévalo y Ladrón de Guevara, Juan Francisco, en Gazeta de México, núm. 1, desde primero hasta fin de enero de 1728; núm. 6, desde principio hasta fin de junio de 1728; núm. 8, segunda del mes de julio de 1728; núm. 12, desde principio, hasta fin de noviembre de 1728; núm. 14, desde primero hasta fin de enero de 1729; núm. 72, desde primero hasta fin de noviembre de 1733; núm. 74, desde primero hasta fin de enero de 1734; núm. 78, desde primero hasta fin de mayo de 1734; núm. 80, desde primero hasta fin de julio de 1734, y núm. 85, desde principio hasta fin de diciembre de 1734.
Salazar, Juan Pablo, “Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, 1743-1763”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. xviii, 2006.
Salmerón, Luis Arturo, “Martín Carrera, presidente interino del 15 de agosto al 12 de septiembre de 1852”, en Relatos e Historias en México, núm. 66, febrero de 2014.
Sánchez-Arcilla Bernal, José, “En torno al derecho indiano vulgar”, en Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 1, Madrid, Editorial Complutense, 1994.
Sánchez Bella, Ismael, “Las bulas de 1493 en el derecho indiano”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. v, México, Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1993, y en Nuevos Estudios de Derecho Indiano, Pamplona, Universidad de Navarra, 1995.
Sánchez Santiró, Ernest, “La minería novohispana a fines del periodo colonial: una evaluación historiográfica”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 27, 2002.
Semanario Patriótico Americano, Tlalpujahua y Huichapan, Imprenta de la Nación, 1812-1813.
Sheridan, Richard B., “The Plantation Revolution and the Industrial Revolution, 1625-1775”, en Caribbean Studies, vol. 9, núm. 3, octubre de 1969.
Solodkow, David Mauricio, “Fray Bernardino de Sahagún y la paradoja etnográfica: ¿erradicación cultural o con-
servación enciclopédica?”, en The Colorado Review of Hispanic Studies, vol. 8, 2010.
Starr, Frederick, “Notes Upon the Ethnography of Southern Mexico”, en Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences, 1890.
Suárez, Modesto, “Los niños y la guerra”, en Reforma, 21 de abril de 1994.
Sud: Continuación del Despertador de Michoacán, Oaxaca, Imprenta Nacional del Sur, 1813.
Tanck de Estrada, Dorothy, “Escuelas y cajas de comunidad en Yucatán al final de la Colonia”, en Historia Mexicana, vol xliii, núm. 3, 1994. , “Imágenes infantiles en los años de la insurgencia: el grabado popular, la educación y la cultura política de los niños”, en Historia Mexicana, vol. lix, núm. 1 (233), julio-septiembre de 2009.
Tavárez, David, “Nahua Intellectuals, Franciscan Scholars, and the Devotio Moderna in Colonial Mexico”, en The Americas, vol. 70, núm. 2, 2013.
Telégrafo Americano, El, núm. 15, 15 de enero de 1812.
TePaske, John J., “La crisis financiera del virreinato de Nueva España a fines de la colonia”, en Secuencia, núm. 19, enero-abril de 1991.
Torales Pacheco, María Cristina, “Andrés Fernández de Otáñez, empresario novohispano de la segunda mitad del siglo xviii”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, núm. xlix, Donostia/San Sebastián, 1993. , “Mujeres patriotas novohispanas”, en La Cuestión Social, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, año 18, núms. 3-4, 2010.
Trabulse, Elías, “Un científico mexicano del siglo xvii: fray Diego Rodríguez y su obra”, en Historia Mexicana, vol. 24, núm. 1, 1974.
Van Young, Eric, “Conflict and Solidarity in Indian Village Life: The Guadalajara Region in the Late Colonial Period”, en Hispanic American Historical Review, vol. 64, núm. 1, 1984.
Vázquez de Acuña, Isidoro, “El ministro de Indias don José de Gálvez, Marqués de Sonora”, en Revista de Indias, núms. 77-78, 1959.
Vila Vilar, Enriqueta, “Cervantes en las Indias”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. ccxvi, cuaderno ii, Madrid, mayo-agosto de 2019.
Vinson, Ben, “La categorización social de los afroamericanos durante la época colonial: una revisión basada en evidencias referentes a las milicias”, en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, vol. xliv, 2001
Wobeser, Gisela von, “Nuevas miradas sobre los murales del convento agustino de Malinalco: Nueva España, siglo xvi”, en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 15, núm. 2, 2019.
Zavala, Silvio, “Hernán Cortés ante la justificación de su conquista”, en Quinto Centenario, núm. 9, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1985.
Zubillaga, Félix, “Tercer Concilio Mexicano, 1585: memoriales del P. Juan de la Plaza S. J.”, en Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. xxx, núm. 59, 1961.
Bibliografía
Abascal Sherwell Raull, Pablo, Tepotzotlán: la institucionalización de un colegio jesuita en la frontera chichimeca de la Nueva España (1580-1618), tesis de doctorado, European University Institute, Florencia, 2015. Acosta, José de, De natura Novi Orbis libri duo, et de promulgatione Evangelii apud barbaros, sive de procuranda indorum salute, libri sex, Salamanca, Guillermo Foquel, 1589. , Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, Juan de León, 1590.
Acta de fundación y título de ciudad de San Luis Potosí , introducción, paleografía y notas de Rafael Montejano, San Luis Potosí, Ayuntamiento de San Luis Potosí, 1979.
Actas de cabildo de la Ciudad de México, edición de Ignacio Bejarano, México, Municipio Libre, 1889-1907. Actas de cabildo de Tlaxcala, 1547-1567, edición, paleografía, traducción y estudios preliminares de Eustaquio Celestino Solís, Armando Valencia R. y Constantino Medina Lima, México, Archivo General de la Nación/Instituto Tlaxcalteca de Cultura/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1985.
Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), estudio preliminar de María Cristina Diz-Lois, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976. Actas constitucionales mexicanas, 1821-1824, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. Actas del Simposio Internacional “Historia de la evangelización de América: identidad y esperanza de un continente”, Ciudad del Vaticano, Pontificia Commissio pro America Latina/Libreria Editrice Vaticana, 1992.
Adams, Richard W., y Murdo J. MacLeod (eds.), The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. ii, parte ii, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
Agraz García de Alba, Gabriel, Los corregidores don Miguel Domínguez y doña María Josefa Ortiz y el inicio de la Independencia, México, edición de autor, 1992 Aguilar, Francisco de, Relación breve de la conquista de la Nueva España [1559-1571], edición, estudio preliminar, notas y apéndices de Jorge Gurría Lacroix, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.
Aguilar García, Carolina Yeveth, “¿Una feligresía renovada?, Congregaciones del Santísimo Sacramento y Escuelas de Cristo en la Ciudad de México, siglo xviii”, en María Teresa Jarquín Ortega y Gerardo González Reyes (coords.), Orígenes y expresiones de la religiosidad en México: cultos cristológicos, veneraciones marianas y heterodoxia devocional, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2020.
Aguirre, Severo, Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las instrucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmáticas y demás reales resoluciones no recopiladas, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1793.
Aguirre Beltrán, Gonzalo, La población negra de México: un estudio etnohistórico, México, Fondo de Cultura Económica, 1946.
Aguirre Salvador, Rodolfo (coord.), Visitas pastorales del arzobispo de México, 1715-1722, vol. i, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.
Aiton, Arthur Scott, Antonio de Mendoza, First Viceroy of New Spain, Durham, Duke University Press, 1927. Alamán, Lucas, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año 1808 hasta la época presente [1849-1852], 5 vols., México, Jus, 1942, 1968 y 1990. , Representación dirigida al Exmo. Señor presidente provisional de la República por la Junta General Directiva de la Industria Nacional, sobre la importancia de ésta, necesidad de su fomento, y medios de dispensárselo, México, Imprenta de J. M. Lara, 1843. Alberro, Solange, Inquisición y sociedad en México, 15711700, México, Fondo de Cultura Económica, 1988 y 1993.
, “Remedios y Guadalupe: de la unión a la discordia”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Centro de Estudios de Historia de México Condumex/Universidad Iberoamericana, 1997.
, Movilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las élites, siglos xvi-xviii, México, El Colegio de México, 2019.
Albisson, Mathilde, “El Flos sanctorum castellano, de las compilaciones medievales a los legendarios postridentinos: evolución de un subgénero hagiográfico entre continuidad y ruptura”, en Christoph Strosetzki (coord.), Perspectivas actuales del hispanismo mundial, vol. i, Münster, Readbox Unipress, 2019.
Alcalá, Jerónimo de, La relación de Michoacán, edición de Francisco Miranda, México, Secretaría de Educación Pública, 1988.
Alcántar Gutiérrez, José Alfredo, Capillas de hospital en Jalisco, Hermosillo, Qartuppi, 2016.
Alegre, Francisco Javier, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, 3 vols., edición de Carlos María de Bustamante, México, Imprenta de J. M. Lara, 18411842.
Alonso, Carlos, “Ribera, Payo Enríquez de, O. S. A.”, en Quintín Aldea Vaquero, José Vives Gatell y Tomás Marín Martínez (dirs.), Diccionario de historia eclesiástica
de España, vol. iii, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto Enrique Flórez, 1972.
Alonso Álvarez, Luis, “La ayuda mexicana en el Pacífico: socorros y situados en Filipinas, 1565-1816”, en Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein (eds ), El secreto del Imperio español: los situados coloniales, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007.
Alonso Barba, Álvaro, Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por azogue: el modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros, Madrid, Imprenta del Reino, 1640. Altamira y Crevea, Rafael, Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.
Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, Obras históricas [1891], 2 vols., edición de Alfredo Chavero, México, Editora Nacional, 1952.
Alvar Ezquerra, Alfredo, et al., La España de los Austrias: la actividad política, Madrid, Akal, 2011.
Alvarado Tezozómoc, Fernando, Crónica mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1943. , Crónica mexicáyotl, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1975.
Álvarez Icaza, María Teresa, “Las lenguas de la fe: una etapa de quiebre tras un largo debate (1749-1765)”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello (coords.), Expresiones y estrategias: la Iglesia en el orden social novohispano, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017.
Álvarez Malo Prada, María Rosaura, Isidro Ignacio Icaza: un firmante del Acta de Independencia, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2011.
Álvarez Nogal, Carlos, Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665), Madrid, Servicio de Estudios-Banco de España, 1997.
Álvarez de Toledo, Cayetana, Politics and Reform in Spain and Viceregal México, 1600-1659, Oxford, Oxford University Press, 2004; edición en español: Juan de Palafox, obispo y virrey, Madrid, Marcial Pons/Centro de Estudios Europa Hispánica, 2011.
Alzate y Ramírez, José Antonio de, Obras, vol. i: Periódicos, edición de Roberto Moreno de los Arcos, México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. Amador, Elías, Bosquejo histórico de Zacatecas, t. i: Desde los primeros tiempos hasta el año de 1810, Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura, 2009. America pontificia, primi saeculi evangelizationis, 1493-1592: documenta pontificia ex registris et minutis praesertim in Archivo Secreto Vaticano existentibus, vol. i, edición de Josef Metzler, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991. Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres y Nueva York, Verso, 2006; edición en español: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
Andreo García, Juan, “Plata mexicana para la guerra española: el bienio de la Junta Central Suprema de España e Indias (1808-1809)”, en José Antonio Serrano y Luis Jáuregui (eds.), La Corona en llamas: conflictos económicos y sociales en la independencia iberoamericana, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2010.
Ángeles, Pedro, Elsa Arroyo y Elisa Vargaslugo (coords.), Historias de pincel: pintura y retablos del siglo xvi en la Nueva España, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
Anna, Timothy E., La caída del gobierno español en la Ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1981 y 1987.
, El imperio de Iturbide, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza, 1991. , “One. Iguala: The Prototype”, en Will Fowler (ed.), Forceful Negotiations: The Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, 2010.
Apestegui, Cruz, Los ladrones del mar: piratas en el Caribe, corsarios, filibusteros y bucaneros, 1493-1700, Barcelona, Lunwerg, 2000.
Archer, Christon I., The Army of Bourbon Mexico, 17601810, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1977; edición en español: El ejército en el México borbónico, 1760-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1977 y 1983.
“Los dineros de la insurgencia, 1810-1821”, en Allan J. Kuethe y Juan Marchena (eds.), Soldados del rey: el ejército borbónico en la América colonial en vísperas de la Independencia, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2005.
, “La militarización de la política mexicana: el papel del ejército”, en Allan J. Kuethe y Juan Marchena (eds.), Soldados del rey: el ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2005.
, “Soldados en la escena continental: los expedicionarios españoles y la guerra de la Nueva España, 1810-1825”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005.
Arenal Fenochio, Jaime del, Un Imperio constitucional: el inédito Proyecto de Constitución del Imperio Mexicano de la Junta Nacional Instituyente (marzo de 1823), México, tesis de doctorado, Universidad Panamericana, 2021.
, Un modo de ser libres: Independencia y Constitución en México, 1816-1822, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996 y 2002.
, “La vía epistolar de la Independencia”, en Beatriz Rojas (coord.), Mecánica política, para una relectura del siglo xix mexicano: antología de correspondencia política, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad de Guadalajara, 2006.
, Unión, Independencia, Constitución: nuevas reflexiones en torno a Un modo de ser libres, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2010.
, “Una nueva (y provocativa) lectura del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en sus cc años de existencia”, en prensa.
Armella de Aspe, Virginia, y Mercedes Meade de Angulo (eds.), Acuerdos curiosos, t. iv, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989.
Arrazola, Lorenzo, et al., Enciclopedia española de derecho y administración, o nuevo Teatro universal de la legislación de España e Indias, 13 vols., Madrid, Imprenta de los señores Andrés y Díaz, 1850.
Arregui Zamorano, Pilar, La Audiencia de México según los visitadores (siglos xvi y xvii), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.
Arrom, Silvia Marina, La Güera Rodríguez: mito y mujer, México, Turner, 2020.
Arteaga y Falguera, Cristina de, Una mitra sobre dos mundos, la del venerable Juan de Palafox y Mendoza, Sevilla, Artes Gráficas Salesianas, 1985.
Asch, Ronald G., y Heinz Duchhardt (coords.), El absolutismo (1550-1700), ¿un mito?: revisión de un concepto historiográfico clave, Barcelona, Idea Books, 2000. Assiento, ajustado entre las dos magestades catholica, y bretanica, sobre encargarse la Compañía de Inglaterra de la introducción de esclavos negros en la América española, por tiempo de treinta años, que empezarán à correr en primero de mayo del presente de mil setecientos y treze, y cumplirán otro tal día del de mil setecientos y cuarenta y tres, en Reales asientos y licencias para la introducción de esclavos negros a la América española (1676-1789), edición facsimilar de David Marley, México, Rolston-Bain, 1985. Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de monjas de la Ciudad de México (16721675), transcripción y estudios introductorios de Leticia Pérez Puente, Gabriela Oropeza Tena y Marcela Saldaña Solís, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. Ávila, Alfredo, En nombre de la nación: la formación del gobierno representativo en México, México, Taurus/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002.
, y Luis Jáuregui, “La disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia”, en Nueva historia general de México, México, El Colegio de México, 2010.
, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano, Actores y escenarios de la Independencia: guerra, pensamiento, instituciones, 1808-1825, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
Avonto, Luigi, Mercurino Arborio di Gattinara e l’America: documenti inediti per la storia delle Indie Nuove nell’archivio del Gran Cancelliere di Carlo V, Vercelli, Biblioteca della Società Storica Vercellese, 1981.
Baca Plasencia, Francisco, “El paseo del pendón de la Ciudad de México en el siglo xvi”, en María Cristina Torales Pacheco (ed.), Nueva España en la monarquía hispánica, siglos xvi-xix: miradas varias, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Universidad Iberoamericana, 2016.
Bakewell, Peter J., Minería y sociedad en el México colonial: Zacatecas (1546-1700), México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
Balbuena, Bernardo de, Grandeza mexicana [1604], facsimilar de la edición príncipe, México, Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, 1927.
Balfour-Paul, Jenny, Indigo, Londres, British Museum Press, 1998.
Banegas Galván, Francisco, Historia de México, Morelia, Tipografía Comercial, 1923.
Baqueiro, Serapio, Historia del Antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1894.
Barcia, Roque, Primer diccionario general etimológico de la lengua española, vol. i, Barcelona, Seix, 1880. Bargalló, Modesto, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
Bargellini, Clara, “El arte de las misiones del norte de la Nueva España”, en El arte de las misiones del norte de la Nueva España, 1600-1821, México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2009. , “El rostro del metal: ¿a qué se dedicaba el primer grabador de la Nueva España?”, en Actas del XLIV Coloquio Internacional de Historia del Arte “El giro material” (del 6 al 9 de octubre de 2020), México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, en prensa.
Barlow, Robert H., “Una pintura de la Conquista en el templo de Santiago” [1945], en Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés H. (eds.), Obras de Robert H. Barlow, vol. ii: Tlatelolco: fuentes e historia, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad de las Américas, 1989.
Barrett, Ward, La hacienda azucarera de los marqueses del Valle (1535-1910), México, Siglo xxi, 1977.
Barrientos Grandón, Javier, El gobierno de las Indias, Madrid, Marcial Pons, 2004.
Barrón, María Cristina, y Rafael Rodríguez-Ponga (coords.), La presencia novohispana en el Pacífico insular , México, Universidad Iberoamericana/Embajada de España en México/Comisión Puebla V Centenario/ Pinacoteca Virreinal, 1990.
Bartolomé Martínez, Gregorio, Jaque mate al obispo virrey: siglo y medio de sátiras y libelos contra don Juan de Palafox y Mendoza, México, Madrid y Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991.
Baskes, Jeremy, Indians, Merchants, and Markets: Oaxaca, 1750-1821, Stanford, Stanford University Press, 2000. Basurto, José Ignacio, Fábulas morales que para la provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas de primeras letras dispuso el Br. D. José Ignacio Basurto, México, Imprenta de la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, 1802. , Fábulas de José Ignacio Basurto, edición de Pedro C. Cerrillo, Rebeca Cerda González y Dorothy Tanck de Estrada, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.
Baudot, Georges, Utopía e historia en México: los primeros cronistas de la civilización mexicana (1520-1659), Madrid, Espasa-Calpe, 1983.
Bautista, Juan, Libro de la miseria y brevedad de la vida del hombre y de sus cuatro postrimerías en lengua mexicana, México, Diego López Dávalos, 1604.
Beaumont, Pablo, Crónica de Michoacán, vol. iii, Morelia, Balsal, 1987.
Belenguer, Ernest, El imperio de Carlos V: las coronas y sus territorios, Barcelona, Península, 2002. Benavente, Toribio de, Motolinía, Memoriales o libro de las cosas de Nueva España y de los naturales de ella, edición de Edmundo O’Gorman, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1971. , Epistolario (1526-1555), recopilación, paleografía y transcripción de Javier O. Aragón, estudio preliminar, edición y notas de Lino Gómez Canedo, México, Penta, 1986.
, El libro perdido: ensayo de reconstrucción de la obra histórica extraviada de fray Toribio, dirección de Edmundo O’Gorman, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989.
, Historia de los indios de la Nueva España [1541], edición de Edmundo O’Gorman, México, Porrúa, 1969, y México, El Colegio de México, 1996.
Benavides Martínez, Juan José, De milicianos del rey a soldado mexicanos: milicias y sociedad en San Luis Potosí, 1767-1824, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2014.
Benítez, Fernando, La ruta de Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1950.
Berdan, Frances F., “Economic Alternatives under Imperial Rule: The Eastern Aztec Empire”, en Mary G. Hodge y Michael E. Smith (eds.), Economies and Polities in the Aztec Realm, Albany, Institute for Mesoamerican Studies-State University of New York, 1994. , “El gobierno militar y económico de Moctezuma II”, en Leonardo López Luján y Colin McEwan (coords.), Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010.
Bérenger, Jean, y C. A. Simpson, A History of the Habsburg Empire, 1273-1700, Londres y Nueva York, Routledge, 2014.
Bernardino de Sahagún: diez estudios acerca de su obra, edición e introducción de Ascensión Hernández de León-Portilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
Beruete, Miguel de, Elevación y caída del emperador Iturbide, transcripción, prólogo y notas de Andrés Henestrosa, México, Fondo Pagliai, 1974.
Beuchot, Mauricio, La fundamentación de los derechos humanos en Bartolomé de las Casas, Barcelona, Anthropos, 1994.
, Filosofía y ciencia en el México dieciochesco, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. , “Fray Pedro de Pravia y su Tratado de la eucaristía”, en Clara I. Ramírez y Armando Pavón (comps.), La universidad novohispana: corporación, gobierno y vida económica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
, Historia de la filosofía en el México colonial, Barcelona, Herder, 2008.
, Filosofía y política en Bartolomé de las Casas, Salamanca, San Esteban, 2013.
, Sor Juana: una filosofía barroca, México, Seminario de Cultura Mexicana, 2018.
, y Jorge Íñiguez, El pensamiento filosófico de Tomás de Mercado: lógica y economía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. Blázquez Domínguez, Carmen, “Consideraciones sobre los mercaderes de las ferias y su establecimiento en la villa de Xalapa”, en Guillermina del Valle Pavón (ed.), Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.
Bona, César, Humanizar la educación, Madrid, Plaza y Janés, 2021.
Bonialian, Mariano, El Pacífico hispanoamericano: política y comercio asiático en el Imperio español (1680-1784), México, El Colegio de México, 2010.
, China en la América colonial: bienes, mercados, comercio y cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Biblos, 2014.
Boone, Rebecca Ard, Mercurino di Gattinara and the Creation of the Spanish Empire, Londres, Pickering and Chatto, 2014.
Borah, Woodrow, Justice by Insurance, Berkeley, University of California Press, 1982; edición en español: El Juzgado General de Indios en la Nueva España, traduc-
ción de Juan José Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Borja Medina, Francisco de, “El efímero restablecimiento de la Compañía de Jesús en Nueva España en la coyuntura de las luchas por la emancipación, 1816-1821”, en Milena Koprivitza et al. (eds.), Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones, 1808-1940, Tlaxcala y México, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010.
Boutry, Philippe, y Bernard Vincent (coords.), Les chemins de Rome: les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe méridionale et le monde HispanoAméricain (xvie-xixe siècles), Roma, École française de Rome, 2002.
Bouza Álvarez, Fernando, Del escribano a la biblioteca: la civilización escrita europea en la alta Edad Moderna (siglos xv-xvii), Madrid, Akal, 2018.
Boyer, Richard E., La gran inundación: vida y sociedad en la Ciudad de México, 1629-1638, México, Secretaría de Educación Pública, 1975.
Brading, David A., Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío: León, 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1978; edición en español: Haciendas y ranchos del Bajío: León, 1700-1860, México, Grijalbo, 1988.
, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971; edición en español: Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
Braniff, Beatriz (coord.), La Gran Chichimeca: el lugar de las rocas secas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Jaca Books, 2001.
Braudel, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo, siglos xv-xviii, vol. ii: Los juegos del intercambio, Madrid, Alianza, 1984.
Bravo Lira, Bernardino, Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1989.
, “Hispaniarum et indiarum rex, monarquía múltiple y articulación estatal de Hispanoamérica y Filipinas: contrastes entre formas estatales de expansión europea y las formas imperiales y coloniales”, en XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, t. ii, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997.
Bravo Ugarte, José, Diócesis y obispos de la Iglesia mexicana, 1519-1939, México, Buena Prensa, 1941. Breña, Roberto, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006.
Brotherston, Gordon, y Günter Vollmer (eds.), Aesop in Mexico: die Fabeln des Aesop in Aztekischer Sprache, Berlín, Gebr. Mann, 1987.
Browne, Walden, Sahagún and the Transition to Modernity, Norman, University of Oklahoma Press, 2000. Brunello, Franco, The Art of Dyeing in the History of Mankind, Vicenza, N. Pozza, 1973.
Burgaleta, Claudio M., José de Acosta, S. J., 1540-1600: His Life and Thought, Chicago, Jesuit Way, 1999.
Burgoa, Francisco de, Geográfica descripción de la parte septentrional del polo ártico de la América y nueva Iglesia de las Indias Occidentales, México, Imprenta de Juan Ruiz, 1674.
Burkhart, Louise M., “Doctrinal Aspects of Sahagun’s Colloquios”, en Jorge Klor de Alva, H. B. Nicholson y Eloise Quiñones Keber (eds.), The Work of Bernardino de Sahagún: Pioneer Ethnographer of Sixteenth-Century Aztec Mexico, vol. ii, Albany, Institute for Mesoamerican Studies-State University of New York, 1988.
Büschges, Christian, “La corte virreinal como espacio político: el gobierno de los virreyes de la América hispánica entre monarquía, élites locales y casa nobiliaria”, Pedro Cardim y Joan-Lluís Palos (eds.), El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2012. Bustamante, Carlos María de, Suplemento a la historia de los tres siglos de México, durante el gobierno español, escrita por el padre Andrés Cavo, preséntalo el Lic. Carlos María de Bustamante, como continuador de aquella
1045
obra, t. iii, Imprenta de la Testamentaría de D. Alejandro Valdés, 1836. , Cuadro histórico de la Revolución mexicana, México, Imprenta de la Calle de los Rebeldes, 1846, México, Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1961, y México, Instituto Cultural Helénico/ Fondo de Cultura Económica, 1985.
Bustos Rodríguez, Manuel, Cádiz en el sistema atlántico: la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, 16501830, Madrid, Universidad de Cádiz/Sílex, 2005.
Buxó, José Pascual, Imagen y discurso de la cultura novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.
Calderón Quijano, José Antonio, Historia de las fortificaciones en Nueva España, Madrid, Gobierno del Estado de Veracruz/Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984.
Calvillo, Manuel, La República Federal Mexicana, gestación y nacimiento, vol. i: La consumación de la Independencia y la instauración de la República Federal, México, Departamento del Distrito Federal, 1974. Calvo, Tomás, y Aristarco Regalado (coords.), Historia del reino de la Nueva Galicia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2016.
Camelo Arredondo, Rosa, Jorge Gurría Lacroix y Constantino Reyes-Valerio, Juan Gerson: tlacuilo de Tecamachalco, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1964. , y Patricia Escandón (coords.), Historiografía mexicana, vol. ii: La creación de una imagen propia: la tradición española, t. 1: Historiografía civil, y t. 2: Historiografía eclesiástica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
Campillo, Antonio, La fuerza de la razón: guerra, Estado y ciencia en el Renacimiento, Murcia, Universidad de Murcia, 2008.
Cano Castillo, Antonio, El clero secular en la diócesis de México (1519-1650): estudio histórico-prosopográfico a la luz de la legislación regia y tridentina, México, El Colegio de Michoacán/Universidad Pontificia de México, 2017.
Cantares mexicanos, 2 vols., edición, paleografía, traducción y notas de Miguel León-Portilla, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
Cañizares Esguerra, Jorge, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo: historiografías, epistemologías e identidades en el mundo Atlántico del siglo xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
Capel, Horacio, Joan Eugeni Sánchez y Omar Moncada, De Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo xviii, Madrid y Barcelona, Serbal/Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988.
“Capitulación de la reina con el marqués del Valle para descubrimientos en el Mar del Sur, Madrid, 27 de octubre de 1529, provisión por la que el rey concede a Hernán Cortés pueda descubrir y poblar en el Mar del Sur y Tierra Firme, pudiendo nombrar alcaldes y justicias”, Madrid, 5 de noviembre de 1529, en Documentos cortesianos, vol. iii: 1528-1533, edición de José Luis Martínez, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
Cárdenas Sánchez, Enrique, “A Macroeconomic Interpretation of Nineteenth Century Mexico”, en Stephen H. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914, Stanford, Stanford University Press, 1997. , El largo curso de la economía mexicana: de 1780 a nuestros días, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2015.
Cardiel Reyes, Raúl, La primera conspiración por la independencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
Carmagnani, Marcello, “La organización de los espacios americanos en la monarquía española (siglos xvi a xviii)”, en Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Las Indias Occidentales: procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas, México, El Colegio de México/Red Columnaria, 2012.
Carrara, Angelo Alves, y Ernest Sánchez Santiró (coords.), Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial (siglos xvii-xix), México/Juiz de Fora, Universidade Fe-
deral Juiz de Fora/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012.
Carrasco, Pedro, Estructura político-territorial del Imperio tenochca: la Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1996.
Carreño, Alberto María, Un desconocido cedulario del siglo xvi perteneciente a la Catedral Metropolitana de México, México, Victoria, 1944.
, Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México según sus libros de claustros, t. ii, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963.
Carrillo Cázares, Alberto, El debate sobre la guerra chichimeca, 1531-1585, 2 vols., Zamora, El Colegio de Michoacán/El Colegio de San Luis, 2000.
“Carta de Juan Ruiz de Apodaca al rey de España, 31 de enero de 1821”, en Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, t. v, México, Patria, 1947.
Carta del padre Pedro de Morales, edición de Beatriz Mariscal Hay, México, El Colegio de México, 2000. Cartas de Indias, Madrid, Ministerio de Fomento, 1877; Madrid, Atlas, 1974, y México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1981.
Cartas del Libertador: memorias del general O’Leary publicadas por orden del general Guzmán Blanco, 34 vols., Caracas, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, 1879-1888.
Cartas del licenciado Jerónimo Valderrama y otros documentos sobre su visita al gobierno de Nueva España, 15631565, edición de France Vinton Scholes y Eleonor B. Adams, México, Porrúa, 1961.
Casado Alonso, Hilario (ed.), Simón Ruiz y el mundo de los negocios en Europa en los siglos xvi y xvii, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017.
Casado Arboniés, Manuel, “Bajo el signo de la militarización: las primeras expediciones científicas ilustradas a América (1735-1761)”, en Alejandro Ramón Díez Torre et al. (coords.), La ciencia española en ultramar, Madrid, Doce Calles, 1991.
Casas, Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, edición de Edmundo O’Gorman, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.
Cases, Emmanuel Las, Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, París, A. Lesage, 1814; edición en español: Atlas histórico, genealógico, cronológico, geográfico, París, Lesage/Librería HispanoFrancesa, 1826. , Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois , Bruselas, Imprimerie de H. Remy, 1822.
Castañeda Delgado, Paulino, “Fray Payo de Ribera, arzobispo de México y virrey de Nueva España”, en Bibiano Torres Ramírez y José J. Hernández Palomo (coords.), Actas de las III Jornadas de Andalucía y América: Andalucía y América en el siglo xvii, vol. ii, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985. , La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo Mundo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Castañeda García, Carmen, La educación en Guadalajara durante la Colonia, 1552-1821: historia de sus poblaciones escolares, Guadalajara, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente, 2012.
Castañeda de la Paz, María, Conflictos y alianzas en tiempos de cambio: Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco (siglos xii-xvi), México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
Castellanos, Francisco, El Trueno: gloria y martirio de Agustín de Iturbide, México, Diana, 1982.
Castillo Ledón, Luis, Hidalgo: la vida del héroe, 2 vols., México, Cámara de Diputados, 1972.
Castleman, Bruce A., Building the King’s Highway: Labor, Society, and Family on Mexico’s Caminos Reales, 17571804, Tucson, University of Arizona Press, 2005. Castro Aranda, Hugo, México en 1790 (El censo condenado), México, edición de autor, 1988. , Primer censo de la Nueva España, 1790: censo de Revillagigedo, “un censo condenado”, México, Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística/Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.
Castro Gutiérrez, Felipe, Nueva ley y nuevo rey: reformas borbónicas y rebeliones populares en la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996.
, Historia social de la Real Casa de Moneda de México, México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 2012.
Catálogo documental: la consumación de la Independencia, 175 años: exposición conmemorativa, México, Archivo General de la Nación, 1996.
Cavazos Garza, Israel, “Esbozo histórico del Seminario de Monterrey”, en Anuario Humanitas, vol. x, Centro de Estudios Humanísticos-Universidad de Nuevo León, México 1969.
Cedulario de la metrópoli mexicana, presentación de Baltasar Dromundo, selección y notas de Guadalupe Pérez San Vicente, México, Dirección de Acción Social-Departamento del Distrito Federal/VIII Feria Mexicana del Libro, 1960.
Cerezo de Diego, Prometeo, Alonso de Veracruz y el derecho de gentes, México, Porrúa, 1985.
Cervantes de Salazar, Francisco, Crónica de la Nueva España [1557-1564], prólogo de Juan Miralles Ostos, México, Porrúa, 1985.
, Tvmvlo Imperial de la gran ciudad de México, México, Antonio de Espinosa, 1560, y México, Porrúa, 1972.
Céspedes del Castillo, Guillermo, Las casas de moneda en los reinos de Indias, vol. 1: Las cecas indianas en 15361825, Madrid, Museo Casa de la Moneda, 1996. , El tabaco en Nueva España, Madrid, Academia de la Historia, 1992.
Chappe d’Auteroche, Jean-Baptiste, Viaje a Baja California para observar el tránsito de Venus sobre el disco del Sol, el 3 de junio de 1769, traducción y notas de Manuel Álvarez y Graciela Albert, Ensenada, s. e., 2010.
Chaudhury, Sushil, Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720, Calcuta, K. L. Mukhopadhyay, 1975.
Chaunu, Pierre, Sevilla y América, siglos xvi y xvii, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1983.
Chauvet, Fidel de Jesús, El culto guadalupano del Tepeyac: sus orígenes y sus críticos en el siglo xvi, México, Centro de Estudios Bernardino de Sahagún, 1978.
Chávez, Ezequiel A., Agustín de Iturbide: Libertador de México, México, Jus, 1957.
Chávez Sánchez, Eduardo, Historia del Seminario Conciliar de México, 2 vols., México, Porrúa, 1996.
Chimalpahin, Domingo, Diario [1577-1615], paleografía y traducción de Manuel Tena, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001.
Chipman, Donald E., Nuño de Guzmán y la provincia de Pánuco en Nueva España, 1518-1533, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de San Luis/Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2007.
Chust, Manuel, “Milicia e independencia en México: de la nacional a la cívica, 1812-1827”, en Salvador Broseta, Carmen Corona y Manuel Chust (eds.), Las ciudades y la guerra, 1750-1898, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2002. , “Milicia, milicias y milicianos: nacionales y cívicos en la formación del Estado-nación mexicano, 1812-1835”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005.
, y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 17501850, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2007. , y José Antonio Serrano, “Milicia y revolución liberal en España y México”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-1850, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2007.
Ciaramitaro, Fernando, Italiani tra Spagna e Nuovo Mondo, Messina, Armando Siciliano, 2011. , “Gli italiani del Nuovo Mondo: conquistatori, colonizzatori ed evangelizzatori”, en Martín Ríos (ed.), El mundo de los conquistadores, México y Madrid, Universidad Nacional Autónoma de México/Sílex, 2015. , “El Santo Oficio en el Imperio español: interpretaciones, temáticas, metodología y geografía”, en Fernando
Ciaramitaro y Miguel Rodrigues Lourenço (eds.), Historia imperial del Santo Oficio, siglos xv-xix, México y Lisboa, Bonilla Artigas/Universidad Autónoma de la Ciudad de México/Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste/Red Columnaria, 2018. , “La aculturación nella America ispanica: modelli e interpretazioni nel xxi secolo”, en Giancarlo Magnano San Lio y Luigi Ingaliso (eds.), Antropologia e potere. Modelli scientifici, filosofici e filologici dell’acculturazione tra Otto e Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021.
Cisneros, Luis de, Historia de el principio y origen, progresos, venidas a México y milagros de la Santa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, extramuros de México, México, Imprenta del bachiller Juan Blanco de Alcázar, 1621.
Ciudad Real, Antonio de, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España [ca. 1584-1588], 2 vols., México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1976.
Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de Méjico: sacada de los mejores historiadores españoles y de manuscritos y pinturas de los indios, traducción de Francisco Pablo Vázquez, México, Juan N. Navarro, 1853.
Cline, Sarah L., y Miguel León-Portilla, The Testaments of Culhuacan, Los Ángeles, University of California, 1984.
Códice Aubin, 2 vols., edición facsimilar, paleografía y traducción de Rafael Tena, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2017.
Códice franciscano [siglo xvi], edición de Joaquín García Icazbalceta, México, Salvador Chávez Hayhoe, 1941.
Códice Mendieta: documentos franciscanos, siglos xvi y xvii, vol. 2, edición de Joaquín García Icazbalceta, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1892.
códice Yanhuitlán, El, edición de Wigberto Jiménez Moreno y Salvador Mateos, México, El Museo Nacional, 1940.
Códices y manuscritos de Tlaxcala, vol. 3: Actas de cabildo de Tlaxcala, 1547-1567, edición, traducción y estudio preliminar de Eustaquio Celestino Solís, Armando Valencia R., Constantino Medina Lima y Mercedes Meade de Angulo, Archivo General de la Nación/ Instituto Tlaxcalteca de Cultura/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1985.
Colección de acuerdos, órdenes y decretos sobre tierras, casas y solares de los indígenas, bienes de sus comunidades y fundos legales de los pueblos del estado de Jalisco, vol. 3, Guadalajara, Cromotipografía del Buen Gusto, 1868.
Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, t. ii, dispuesta, anotada e ilustrada por Francisco Javier Hernáez, Bruselas, Imprenta de Alfredo Vromant, 1879.
Colección de documentos para la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, compilación de Juan Hernández y Dávalos, 6 vols., México, Imprenta de José María Sandoval, 1877-1882.
Colección de documentos para la historia de México, 2 vols., edición de Joaquín García Icazbalceta, México, Librería J. M. Andrade, 1866, y Porrúa, 1980.
Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, edición de Primo Feliciano Velázquez, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1985.
Colección de documentos históricos mexicanos, t. ii, compilación y edición de Roberto Olagaray, México, Secretaría de Guerra y Marina, 1924.
Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. 31, Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1842-1895.
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, 42 vols., bajo la dirección de Joaquín F. Pacheco, Francisco de Cárdenas y Luis Torres de Mendoza, Madrid, Imprenta de Manuel B. de Quirós, 1864-1884 (otro título: Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, sacados de los archivos del reino, muy especialmente del de Indias)
Colección de documentos relativos a la época de la Independencia de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Collingwood, R. G., Idea de la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
Colón, Cristóbal, Diario de a bordo, edición de Luis Arranz, Madrid, edaf, 2001. conciles œcuméniques, Les, edición de Giuseppe Alberigo, París, Éditions du Cerf, 1994.
Connell, William F., After Moctezuma: Indigenous Politics and Self-Government in Mexico City, 1524-1730, Norman, University of Oklahoma Press, 2011. Constituciones diocesanas del obispado de Chiapa, hechas y ordenadas por Núñez de Vega, edición de María del Carmen León Cázares y Mario Humberto Ruz, México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
Constituciones de la Imperial Orden de Guadalupe, instituida por la Junta Provisional Gubernativa del Imperio, a propuesta del Serenísimo Señor Generalísimo Almirante don Agustín de Iturbide, en 18 de febrero de 1822, México, Oficina de Alejandro Valdés, 1822. consumación de la Independencia, La, vol. i: Sermones y discursos patrióticos; vol. ii: Los significados del 27 de septiembre de 1821, y vol. iii: Iturbide, el Libertador de México, compilación y estudio introductorio de Jaime Olveda, México, El Colegio de Jalisco/Siglo xxi editores, 2020.
Contreras Sánchez, Alicia, Capital comercial y colorantes en la Nueva España: segunda mitad del siglo xviii, Zamora y Mérida, El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma de Yucatán, 1996.
Cook, Sherburne, y Lesley B. Simpson, Population of Central Mexico in the Sixtheenth Century, Berkeley, University of California Press, 1948.
Córdova Tello, Mario, El convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992.
Correspondance de Napoléon 1er, publiée par ordre de l’Empeureur Napoléon III, vol. xvii, París, Imprimerie Impériale, 1865.
Corsarios franceses e ingleses en la Inquisición de la Nueva España, siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Archivo General de la Nación, 1945.
Cortés, Hernán, Cartas de relación de la conquista de México, Madrid, Espasa-Calpe, 1942.
, Cartas de relación, México, Porrúa, 1988, y edición, introducción y notas de Ángel Delgado Gómez, Madrid, Castalia, 1993.
, Cartas y documentos, introducción de Mario Hernández Sánchez-Barba, México, Porrúa, 1963 y 2004. Cortés y Larraz, Pedro, Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala [1770], San Salvador, Academia Salvadoreña de la Historia, 2000. Covarrubias, José Enrique, y Josefina Zoraida Vázquez (comps.), Horst Pietschmann: acomodos políticos, mentalidades y vías de cambio: México en el marco de la monarquía española, México, El Colegio de México, 2016.
Cramaussel, Chantal, “El Camino Real de Tierra Adentro: de México a Santa Fe”, en Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006.
, Poblar la frontera: la provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos xvi y xvii, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006 y 2007.
Crosby, Alfred W., The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, Westport, Greenwood Press, 1972, y Westport, Praeger, 2003; edición en español: El intercambio transoceánico: consecuencias biológicas y culturales a partir de 1942, traducción de Cristina Carbó, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
Cruz, Mateo de la, Relación de la milagrosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México, Puebla, Imprenta Viuda de Borja, 1660.
Cruz, Sor Juana Inés de la, edición aislada, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1676.
, Neptuno alegórico, México, Juan de Ribera, 1680. , Inundación castálida de la única poetisa, Musa Dézima, Soror Juana Inés de la Cruz, religiosa professa en el Convento de San Gerónimo de la Imperial Ciudad de México [ ]. Dedícalos a la Excel.ma. Señora D. María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna, Madrid, Juan García Infanzón, 1689. , Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Cathedral de la Puebla de los Ángeles, en los Maytines solem-
nes de la Puríssima Concepción de Nuestra Señora, este año de 1689, Puebla, Diego Fernández de León, 1689.
, Carta athenagórica de la madre Juana Ynés de la Cruz, religiosa profesa de velo y choro en el muy religioso Convento de San Gerónimo de la Ciudad de México cabeza de la Nueva España, que imprime, y dedica a la misma Sor, Phylotea de la Cruz, su estudiosa aficionada en el Convento de la Santíssima Trinidad de la Puebla de los Ángeles, Puebla, Imprenta de Diego Fernández de León, 1690.
, Loa para el auto sacramental El Divino Narciso, México, edición suelta, 1690.
, Poemas de la única poetisa americana, Musa décima, Soror Juana Inés de la Cruz, Madrid, Juan García Infanzón, 1690, y Barcelona, Joseph Llopis, 1691. , Segundo volumen de las obras de Soror Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el Monasterio del Señor San Gerónimo de la Ciudad de México, dedicado por su misma autora a D. Juan de Orué y Arbieto Cavallero de la Orden de Santiago, Sevilla, Tomás López de Haro, Impresor, y Mercader de Libros, 1692.
, Fama y Obras pósthumas del Fénix de México, Décima Musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa professa en el Convento de San Gerónimo de la Imperial Ciudad de México, Madrid, Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1700.
Cruz Barney, Óscar, El riesgo en el comercio hispano-indiano: préstamos y seguros marítimos durante los siglos xvi a xix, México, Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1998. Cubillo Moreno, Gilda, Los dominios de la plata, el precio del auge, el peso del poder: los reales de minas de Pachuca a Zimapán, 1552-1620, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
Cuevas, Luis G., Porvenir de México, México, Jus, 1954. Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en México, t. ii: 15481600, México, Imprenta del Asilo Patricio Sanz, 1921, y t. iv: 1700-1800, El Paso, Revista Católica, 1928. , El Libertador: documentos selectos de don Agustín de Iturbide, México, Patria, 1947.
Curtin, Philip D., The Atlantic Slave Trade: A Census, Madison, University of Wisconsin Press, 1969.
Deans-Smith, Susan, Bureaucrats, Planters, and Workers: The Making of the Tobacco Monopoly in Bourbon Mexico, Austin, Texas University Press, 1992.
Decreto de las Cortes generales y extraordinarias del reyno, sobre arreglo de tribunales y sus atribuciones. Reimpresa en México en virtud de orden del Exmo. Sr. Virrey de 19 de marzo de 1813 a consequencia de la de la regencia de la monarquía de 4 de noviembre del año próximo anterior, en que S. A. S. se sirvió autorizar a S. E. para que dispusiese su reimpresión en este reyno, México, Manuel Antonio Valdés, impresor de cámara de S. M., 1813.
“Decreto de Hidalgo ordenando la devolución de las tierras a los pueblos indígenas”, en Historia documental de México, vol. 2, edición de Miguel León-Portilla, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585), vol. ii, edición de Luis Martínez Ferrer, México, El Colegio de Michoacán/Universidad Pontificia de la Santa Cruz, 2009.
Demostración de lealtad española: colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exército y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias, t. iii, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1808.
Dermigny, Louis, La Chine et l’Occident: le commerce à Canton au xviiie siècle, 1719-1833, vol. 2, París, École Practique des Hautes Études, 1964.
Descripción del arzobispado de México hecha en 1570 y otros documentos, edición de Luis García Pimentel, México, José Joaquín Terrazas e Hijas, 1897. diálogos de 1524 según el texto de fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas, Los, edición facsimilar, paleografía, versión del náhuatl, estudio y notas de Miguel León-Portilla, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
Diario de gobierno y operaciones militares de la secretaría y ejército al mando del Exmo. Sr. presidente de la Suprema Junta y ministro universal de la nación, Lic. don Ignacio López Rayón, en La Independencia según
1047
Ignacio Rayón, México, Secretaría de Educación Pública, 1985.
Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española que dieron principio el 24 de setiembre de 1810 y terminaron el 20 de setiembre de 1813, vol. i, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870. Diario de sesiones de las Cortes ordinarias: legislatura de 1820, 3 vols., Imprenta de J. A. García, Madrid, 18711873.
Díaz, Juan, Itinerario de la armada del Rey Católico a la isla de Yucatán en la India, el año 1518 en la que fue por comandante y capitán general Juan de Grijalva. Escrito para Su Alteza por el capellán mayor de la dicha armada [1520], edición facsimilar, introducción de Jorge Gurría Lacroix, traducción de Joaquín García Icazbalceta, México, Juan Pablos, 1972.
Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Madrid, Imprenta del Reyno, 1632; México, Porrúa, 1977; edición crítica de Carmelo Sáenz de Santa María, basada en las ediciones de fray Alonso Remón y el manuscrito Guatemala, Madrid y México, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Universidad Nacional Autónoma de México, 1982; edición, estudio y notas de Guillermo Serés, Madrid, Real Academia de la Lengua, 2011, y Barcelona, Austral, 2016.
Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito, Elementos de filosofía moderna, t. i, traducción de Bernabé Navarro, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
, Tratados, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
Díaz de la Mora, Armando, “Los tlaxcaltecas, pobladores y conquistadores, del siglo xiv al xix”, en Silvia Aboytes Perete (coord.), Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América, México, Secretaría de Educación Pública/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2014.
Díaz-Trechuelo López-Spínola, María de Lourdes, María Luisa Rodríguez Baena y Concha Pajarón Parody, “Don Antonio María Bucareli y Ursúa (1771-1779)”, en Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, vol. ii, dirección y estudio preliminar de José Antonio Calderón Quijano, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967
Diccionario de gobierno y legislación de Indias, vols. i-xiii, edición de Milagros del Vas Mingo, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989-1996.
Diccionario Porrúa: historia, biografía y geografía de México, vol. ii, México, Porrúa, 1976 y 1986.
Dierksmeier, Laura, Charity for the Poor: Franciscan-Indigenous Confraternities in Mexico, 1527-1700, Norman, University of Oklahoma Press/Academy of American Franciscan History, 2020.
“Discurso sobre la comodidad de las casas, que procede de su distribución exterior e interior”, en Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País: año de 1766, dedicado al rey N. Señor, Vitoria, Thomas de Robles, 1768.
Disposiciones complementarias de las leyes de Indias, 3 vols., Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión/Inspección General de Emigración, 1930.
Dobado González, Rafael, y Gustavo Marrero, “El miningled growth en el México borbónico: el papel del Estado y el coste económico de la Independencia”, en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra Romero (coords.), Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda, México, El Colegio de México, 2014.
Documentos cortesianos, vol. i, edición de José Luis Martínez, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica, 1990.
Documentos para la historia de la Guerra de Independencia en San Luis Potosí, compilación de Rafael Montejano y Aguinaga, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1981.
Documentos para la historia del México independiente: insurgencia y República Federal, 1808-1824, estudio histórico y selección de Ernesto Lemoine, México, Banco Internacional/Miguel Ángel Porrúa, 1986.
Documentos históricos mexicanos: obra conmemorativa del primer centenario de la Independencia de México, edición de Genaro García, 6 vols., México, Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910, y edición facsimilar, México, Secretaría de Educación Pública/Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1985.
Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, edición de Genaro García, vols. v y xii, México, Librería de la Viuda De Ch. Bouret, 1907.
Documentos inéditos del siglo xvi para la historia de México colegidos y anotados por el P. Mariano Cuevas, S. J., México, Porrúa, 1975.
Documentos y reales cédulas de la ciudad de Tlaxcala, edición facsimilar, Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de Cultura/Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1984.
Domínguez, Jorge I., “La participación de las masas”, en Insurrección o lealtad: la desintegración del Imperio español en América, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Dou, Ramón Lázaro de, Memoria sobre los medios de hallar dinero para los gastos de la guerra en que está empeñada la España mediante una deuda nacional con la correspondiente hipoteca, Isla de León, Francisco de Paula Periu, 1810.
Dougnac Rodríguez, Antonio, Manual de historia del derecho indiano, México, Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1994.
Durán, Diego, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, México, Porrúa, 1967 y 1984; Madrid, Banco Santander, 1990.
Dussel, Enrique, El episcopado hispanoamericano: institución misionera en defensa del indio, 1504-1620, t. i, Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentación, 1971.
Duverger, Christian, La conversión de los indios de la Nueva España, con el texto de los Coloquios de los doce de Bernardino de Sahagún (1564), México, Fondo de Cultura Económica, 1993. , Cortés, prólogo de José Luis Martínez, México, Taurus, 2005.
Echave Orio, Baltasar de, Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra bascongada compuestos por Balthasar de Echave, natural de la villa de Zumaya en la provincia de Guipúzcoa y vecino de México. Introdúcese la misma lengua, en forma una matrona venerable y anciana, que se queja, de que siendo ella la primera que se habló en España, y general en toda ella la hayan olvidado sus naturales, y admitido otras extranjeras. Habla con las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya que le han sido fieles, y algunas veces con la misma España, México, Imprenta de Henrico Martínez, 1607.
Egido, Teófanes, e Isidoro Pinedo, Las causas “gravísimas” y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994. Egmond, Florike, Eye for Detail: Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500-1630, Londres, Reaktion, 2017.
Eguiara y Eguren, Juan José, Selectae dissertationes mexicanae ad theologiam tribus tomis distinctae, México, Viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
, La filosofía de la trascendencia: Selectae dissertationes mexicanae, introducción, traducción y notas de Mauricio Beuchot, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
Elliott, John H., “El encuentro entre dos mundos”, en Hernán Cortés y México, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 2000.
, Reformismo en el mundo hispánico: Olivares y Palafox, Madrid, Real Biblioteca, 2001.
, Imperial Spain, 1469-1716, Londres, Penguin, 2002. , Imperios del mundo atlántico, Madrid, Taurus, 2006. Encinas, Diego de, Cedulario indiano, Madrid, Imprenta Real, 1596.
Enciso Contreras, José, Taxco en el siglo xvi: sociedad y normatividad en un real de minas novohispano, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1999. (coord.), Cedulario de la Audiencia de la Plata de los Charcas (siglo xvi), Sucre, Poder Judicial de Bolivia/ Corte Suprema de Justicia/Universidad Autónoma de Zacatecas/Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, 2005.
, Cedulario de oficio de la Audiencia de la Nueva Galicia (1554-1680), t. i: 1554-1584, Zacatecas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 2010.
Encontra y Vilalta, María José, “Las españolas en el México del siglo xvi: conquistadoras por sangre”, en María Cristina Torales Pacheco (ed.), Nueva España en la monarquía hispánica, siglos xvi-xix: miradas varias, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Universidad Iberoamericana, 2016.
Ennis, Arthur, Fray Alonso de la Vera Cruz, O. S. A. (15071584): A Study of His Life and His Contribution to the Religious and Intellectual Affairs of Early Mexico, Lovaina, E. Warny, 1957.
Epistolario de la Nueva España, 16 vols., edición de Francisco del Paso y Troncoso, México, Antigua Librería Robredo, 1939-1942.
Escamilla, Iván, Los intereses malentendidos: el Consulado de Comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
Escamilla González, Francisco Omar, y Lucero Morelos Rodríguez, Escuelas de minas mexicanas: 225 años del Real Seminario de Minería, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
Escudero, José Antonio, El supuesto Memorial del conde de Aranda sobre la Independencia de América, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
Esquivel y Vargas, Ildefonso de, Elogio fúnebre en las exequias de D. Melchor de Noriega, caballero profeso del orden de Santiago y comisario de Guerra, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1794.
Estatutos de la Sociedad Económica de México, México, Imprenta del Águila, 1831.
Estella, Diego de, Primera parte del libro de la vanidad del mundo, Salamanca, Mathias Gast, 1576. , Segunda parte del libro de la vanidad del mundo, Salamanca, Mathias Gast, 1576. , Tercera parte del libro de la vanidad del mundo , Salamanca, Mathias Gast, 1576.
Evans, Robert, y Peter Wilson (eds.), The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective, Leiden, Brill, 2012.
Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la villa de Vergara por setiembre de 1779, Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1779.
Ezcaray, Antonio de, Oración panegírica en la magnífica, y solemne fiesta, que en demostración de su afecto, devoción, y lealtad, celebró la siempre ilustre y noble Hermandad de Aránzazu, en vizcaínos, guipuzquanos, alabeses, y navarros. A la Reyna de los Ángeles. Andrea María de Aránzazu. El día octavo de su Asunción Gloriosa a los Cielos: en el Convento de N. P. S. Francisco de México, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1683.
Fábulas mexicanas de José Ignacio Basurto, adaptación de Rebeca Cerda y Norma Muñoz Ledo, revisión histórica Dorothy Tanck de Estrada, ilustraciones de Teresa Martínez, México, Edebé, 2017.
fábulas de Samaniego: sus fuentes literarias y emblemáticas, Las, edición de José María González de Zárate, Vitoria, Ephialte/Ayuntamiento de Laguardia, 1995.
Farré Vidal (ed.), Judith, Teatro y poder en la época de Carlos II: fiestas en torno a reyes y virreyes, Pamplona, Universidad de Navarra/Iberoamericana-Vervuert, 2007.
Farriss, Nancy, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 17591821: The Crisis of Ecclesiastical Privilege, Londres, Athlone Press-University of London, 1968. , Maya Society under Colonial Rule: The Collective Enterprise of Survival, Princeton, Princeton University Press, 1984; edición en español: La sociedad maya bajo el dominio colonial: la empresa colectiva de la supervivencia, traducción de María Palomar, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2012.
Favrot Peterson, Jeanette, Visualizing Guadalupe, Austin, University of Texas Press, 2014.
Feijoo, Benito Jerónimo, “Defensa de las mujeres “, en Obras escogidas, México, Porrúa, 2005.
Fernández, Miguel Ángel, La Jerusalén indiana: los conventos-fortaleza mexicanos del siglo xvi, México, Smurfit, 1992.
Fernández Álvarez, Manuel (ed.), El imperio de Carlos V, Madrid, Real Academia de la Historia, 2001.
Fernández Baños, Cándida, y Concepción Arias Simarro, “La ciencia mexicana en el Siglo de las Luces”, en Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México: estudios y textos, siglo xviii, t. 3, México Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología/Fondo de Cultura Económica, 1985.
Fernández Conti, Santiago, Los Consejos de Estado y Guerra de la monarquía hispana en tiempos de Felipe II, 1548-1598, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998.
Fernández Duro, Cesáreo, Historia de la armada española desde la unión de Castilla y de Aragón, t. i, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895-1903.
Fernández Gracia, Ricardo (coord.), Actas del Congreso Internacional IV Centenario del Nacimiento de Don Juan de Palafox y Mendoza, Pamplona, Universidad de Navarra, 2000. , Iconografía de don Juan de Palafox y Mendoza, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002.
Fernández Martín, Manuel, Derecho parlamentario español [1885], t. ii, edición facsimilar, Madrid, Congreso de los Diputados, 1992.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme [1535-1557], Madrid, Real Academia de Historia, 1851, y edición y estudio preliminar de Juan Pérez de Tudela Bueno, Madrid, Atlas, 1959.
Fioravanti, Mauricio, Constitución: de la Antigüedad a nuestros días, traducción de Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2001.
Florencia, Francisco de, Zodiaco mariano: obra póstuma de el padre Francisco de Florencia, de la Compañía de Jesús, reducida a compendio, y en gran parte añadida por el P. Juan Antonio de Oviedo, México, Imprenta del Real y Más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755.
Flores Carreño, Iliria Olimpia, Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia: Guanajuato y Michoacán, 1800-1830, México, Forum Cultural Guanajuato, 2018.
Flores Clair, Eduardo, El Banco de Avío Minero novohispano: crédito, finanzas y deudores, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001.
Flores Morán, Aban, “La pintura mural de los conventos dominicos en la Nueva España (1530-1590): entre el blanco y negro de la oración y el rojo de la opulencia”, en Eugenio Martín Torres Torres (ed.), Arte y hagiografía, siglos xvi-xx, vol. v, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2019.
Florescano, Enrique, Los precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810): ensayo sobre el movimiento de precios y sus consecuencias económicas y sociales, México, El Colegio de México, 1969. , Estructura y problemas agrarios de México (15001821), México, Secretaría de Educación Pública, 1971. , e Isabel Gil (comps.), Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-1817, México, Departamento de Investigaciones Históricas-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973.
Fogel, Robert W., y Stanley L. Engerman, Tiempo en la cruz: la economía esclavista en los Estados Unidos, Madrid, Siglo xxi, 1981.
Foin, Charles, Rodrigo de Río de Losa, 1536-1606?, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1978.
Folsom, Raphael, The Yaqui and the Empire: Violence, Spanish Imperial Power, and Native Resilience in Colonial Mexico, New Haven, Yale University Press, 2014.
Fonseca, Fabián de, y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, vol. 5, México, Imprenta de Vicente García Torres, 1852.
Fowler, Will, Independent Mexico: The Pronunciamiento in the Age of Santa Anna, 1821-1858, Lincoln, University of Nebraska Press, 2016. Franco Mendoza, Moisés, Eráxamakua: la utopía de Maturino Gilberti, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2015.
Frank, Ross, From Settler to Citizen: New Mexican Economic Development, 1750-1820, Berkeley, University of California Press, 2000.
Fraser, Ronald, La maldita guerra de España: historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006.
Frasquet Miguel, Ivana, “Milicianos y soldados: la problemática social mexicana en la invasión de 1829”, en Salvador Broseta, Carmen Corona y Manuel Chust (eds.), Las ciudades y la guerra, 1750-1898, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2002. , “El estado armado o la nación en armas: ejército versus milicia cívica en México, 1821-1823, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Madrid, Las armas de
la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-1850, Madrid, IberoamericanaVervuert, 2007.
Fuentes, Carlos, El espejo enterrado, Barcelona, Penguin Random House, 2016.
Galán Lorda, Mercedes, “Luis de Velasco, legislador”, en Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
Galí Boadella, Montserrat (coord.), La pluma y el báculo: Juan de Palafox y el mundo hispano del seiscientos, México, Instituto de Ciencias Sociales y HumanidadesBenemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2004. Gamboa, Francisco Xavier de, Comentarios a las Ordenanzas de minas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1761; edición facsimilar: Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 1980.
Gámez Pérez, Luis, Don Juan de Palafox y Mendoza: el sentido humanista del “Memorial de las vrtudes del indio”, Madrid, Diócesis de Osma-Soria, 2011. Gaona, Juan de, Coloquios de la paz y tranquilidad cristiana, en lengua mexicana, México, Pedro de Ocharte, 1582. Gárate Arriola, Justo, y José Ignacio Tellechea Idígoras, El Colegio de las Vizcaínas de México y el Real Seminario de Vergara, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 1992.
Garcés, Julián, “Epístola a S. S. Paulo III”, en Gabriel Méndez Plancarte (ed.), Humanismo mexicano del siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1946.
García, Genaro, Leona Vicario: heroína insurgente, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910.
García-Abásolo, Antonio, Martín Enríquez y la reforma de 1568 en Nueva España, Sevilla, Diputación Provincial, 1983.
García Ayluardo, Clara (coord.), Las reformas borbónicas (1750-1808), México, Centro de Investigación y Docencia Económicas/Fondo de Cultura Económica/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010.
García Cook, Ángel, y Leonor Merino Carreón, “Malacates de Tlaxcala: intento de una secuencia evolutiva”, en Ángel García Cook y Leonor Merino Carreón (comps.), Antología de Tlaxcala, vol. ii, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997.
García Díaz, Tarsicio, La República Federal Mexicana: gestación y nacimiento, vol. vi: La prensa insurgente, t. 2, México, Departamento del Distrito Federal, 1974.
García Gallo, Alfonso, Manual de historia del derecho español, t. i, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1984. , Los orígenes españoles de las instituciones americanas: estudios de derecho indiano, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987. , Cedulario de Encinas: estudio e índices, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1990.
García Gallo, Concepción, Las notas a la Recopilación de leyes de Indias, de Salas, Martínez de Rozas y Boix: estudio, edición e índices, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1979.
, “La obra recopiladora entre 1636 y 1680”, en Francisco de Icaza (coord.), Recopilación de leyes de los reynos de las Indias: estudios histórico-jurídicos, México, Escuela Libre de Derecho/Porrúa, 1987.
García Godoy, María Teresa, Las Cortes de Cádiz y América: el primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814), Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1998.
García Icazbalceta, Joaquín, Don Fray Juan de Zumárraga primer obispo y arzobispo de México, México, Antigua Librería de Andrade y Morales, 1881. , Bibliografía mexicana del siglo xvi, México, Fondo de Cultura Económica, 1954.
García de León, Antonio, “La malla inconclusa: Veracruz y los circuitos comerciales lusitanos en la primera mitad del siglo xvii”, en Antonio Ibarra y Guillermina del Valle Pavón (coords.), Redes sociales e instituciones comerciales en el Imperio español, siglos xvii a xix, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
, Tierra adentro, mar en fuera: el puerto de Veracruz y su litoral a sotavento, 1519-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 2011 y 2014.
García Marín, José María, La burocracia castellana bajo los Austrias, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1986.
, El oficio público en Castilla durante la baja Edad Media, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1987.
García Martínez, Bernardo, El marquesado del Valle: tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, El Colegio de México, 1968.
, Los pueblos de la sierra: el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.
, “Nueva España en el siglo xvi: territorio sin integración, ‘reino’ imaginario”, en Óscar Mazín Gómez y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Las Indias Occidentales: procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas, México, El Colegio de México/Red Columnaria, 2012.
García de Palacio, Diego, Instrucción náuthica, para el buen uso, y regimiento de las naos, su traça, y govierno conforme à la altura de México, Pedro de Ocharte, México, 1587.
García Tapia, Nicolás, Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990.
Garner Richard, y Spiro E. Stefanou, Economic Growth and Change in Bourbon Mexico, Gainesville, University Press of Florida, 1993.
Garrido Aranda, Antonio, Organización de la Iglesia en el reino de Granada y su proyección en Indias (siglo xvi), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-AmericanosConsejo Superior de Investigaciones Científicas/ Universidad de Córdoba, 1979.
Garriga, Carlos, “Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV”, en Eduardo Partiré (coord.) La América de Carlos IV, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2006.
Garriga, Joseph, Continuación y suplemento del Prontuario de don Severo Aguirre, Madrid, Imprenta Real, 1799.
Garritz, Amaya, Impresos novohispanos, 1808-1821, t. ii, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
Garza Martínez, Valentina, Poblamiento y colonización del noreste novohispano, tesis de doctorado en Historia, México, El Colegio de México, 2002.
Gazeta de México: compendio de noticias de Nueva España, México, Imprenta de don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1803-1805.
Gazetas de México del año de 1809, edición de Manuel Antonio, Valdés y Juan López Cancelada, México, s. e., 1809.
Gerbet, Marie-Claude, La noblesse dans le royaume de Castille: étude sur ses structures sociales en Estrémadure (1454-1516), París, Sorbonne, 1979.
Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.
Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1521, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
, La frontera norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Gibson, Charles, Tlaxcala in the Sixteenth Century, New Haven, Yale University Press, 1952, y Stanford, Stanford University Press, 1952 y 1967; edición en español: Tlaxcala en el siglo xvi, traducción de Agustín Bárcena, México, Fondo de Cultura Económica/Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1991. , Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, Siglo xxi, 2003.
Giráldez, Arturo, The Age of Trade: The Manila Galleons and the Dawn of the Global Economy, Lanham, Rowman and Littlefield, 2015.
Godoy, Manuel, Memorias, vol. i, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1956.
Gómez, Marte R., Iturbide: el movimiento de independencia de México en sus relaciones con la causa de la libertad en México y en España, México, Cultura, 1939.
Gómez Álvarez, Cristina, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
Gómez Canedo, Lino, Evangelización y conquista: experiencia franciscana en Hispanoamérica, México, Porrúa, 1977.
, La educación de los marginados durante la época colonial: escuelas y colegios para indios y mestizos en la Nueva España, México, Porrúa, 1982.
, Evangelización, cultura y promoción social, México, Porrúa, 1993.
Gómez de Cervantes, Gonzalo, La vida económica y social de la Nueva España a finales del siglo xvi [1599], México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1944.
Gómez Robledo, Xavier, Humanismo en México en el siglo xvi: el sistema del Colegio de San Pedro y San Pablo, México, Jus, 1954.
Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Las mujeres en la Nueva España: educación y vida cotidiana, México, El Colegio de México, 1987.
, Historia de la educación en la época colonial: la educación de los criollos y la vida urbana, México, El Colegio de México, 1990.
, Historia de la educación en la época colonial: el mundo indígena, México, El Colegio de México, 1990.
González, María del Refugio, El derecho indiano y el derecho provincial novohispano: marco historiográfico y conceptual, México, Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1995.
González Gallardo, Adriana, Estudio introductorio y guía de las actas de cabildo de la Ciudad de México de los años 1821-1825, tesis de licenciatura en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 1995.
González González, Enrique, “La reedición de las constituciones universitarias de México (1775) y la polémica antiilustrada”, en María de Lourdes Alvarado (coord.), Tradición y reforma en la Universidad de México, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México/ Porrúa, 1994.
, “Entre la universidad y la corte: la carrera del criollo don Juan de Castilla (ca. 1560-1606)”, en Armando Pavón (coord.), Universitarios en la Nueva España, México, Centro de Estudios sobre la UniversidadUniversidad Nacional Autónoma de México, 2003.
, “La expulsión de los jesuitas y la educación novohispana: ¿debacle cultural o proceso secularizador?”, en María Cristina Torales Pacheco (coord.), Ilustración en el mundo hispánico: preámbulo de las Independencias, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/ Universidad Iberoamericana, 2009. , “La definición de la política eclesiástica indiana de Felipe II: 1567-1574”, en Francisco Javier Cervantes Bello (coord.), La Iglesia en la Nueva España: relaciones económicas e interacciones políticas, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2010. , “Uneven Chances: Education in Colonial Mexico City”, en John F. López (ed.), A Companion to Viceregal Mexico City, Leiden y Boston, Brill, en prensa. , y Héctor del Ángel García, “La santa ignorancia: lectores y lectura de libros prohibidos en Puebla (siglo xvi)”, en Francisco Javier Cervantes Bello (coord.), Libros y lectores en las sociedades hispanas: España y Nueva España (siglos xvi-xviii), México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Ediciones de Educación y Cultura, 2016. , y Víctor Gutiérrez Rodríguez, “Una biblioteca de latinidad para indios caciques: Santa Cruz de Tlatelolco (México, siglo xvi)”, en Giancarlo Angelozzi, Maria Teresa Guerrini y Giuseppe Olmi (coords.), Università e formazione dei ceti dirigenti: per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi, Bolonia, Bononia University Press, 2015.
, El poder de las letras: por una historia social de las universidades de la América hispana en el periodo colonial, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
González-Hontoria y Allende-Salazar, María Guadalupe, El marqués de Mancera, virrey de Nueva España, 1664-1673, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1948.
González Jácome, Alba, Humedales en el suroeste de Tlaxcala: agua y agricultura en el siglo xx, México, Colegio de Historia de Tlaxcala/Universidad Iberoamericana, 2008.
, “Las faldas de la Malinche: el paisaje de las tierras templado-frías y sus pueblos”, en Francisco Castro Pérez y Tim M. Tucker (coords.), Matlalcuéyetl: visiones plurales sobre cultura, ambiente y desarrollo, vol. 1, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ El Colegio de Tlaxcala/Mesoamerican Research Foundation, 2009.
, Notas sobre Tlaxcala: geografía, historia, ecología, arqueología y antropología, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Gobierno del Estado de Tlaxcala/Secretaría de Educación Pública/Instituto Tlaxcalteca de Cultura, 2016.
González Obregón, Luis, La vida en México en 1810, México, Departamento del Distrito Federal, 1975. González de Rosende, Antonio, Vida i virtudes del Ilmo. y Excmo. Sr D. Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, Julián de Paredes, 1666.
Grafenstein Gareis, Johanna von, Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808: revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales , México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
Graulich, Michel, Montezuma ou l’apogée et la chute de l’Empire Aztèque, París, Fayard, 1994; edición en español: Moctezuma: apogeo y caída del Imperio azteca, traducción de Tessa Brisac, México, Era, 2014. Greenleaf, Richard E., “San Juan de Letrán: Colonial Mexico’s Royal College for Mestizos”, en E. Wyllys Andrews V (ed.), Research and Reflections in Archeology and History Essays in Honor of Doris Stone, Tulane, Middle American Research Institute, 1986.
Grunberg, Bernard, Dictionnaire des conquistadores de Mexico, París, L’Harmattan, 2001.
Gruzinski, Serge, Man-Gods in the Mexican Highlands: Indian Power and Colonial Society, 1520-1800, Stanford, Stanford University Press, 1989.
, La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos xvixviii, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
, El águila y la sibila: frescos indios de México, Barcelona, Moleiro, 1994.
, El pensamiento mestizo, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000.
, La guerre des images: de Christophe Colombe à “Blade Runner”, 1492-2019, París, Fayard, 1990; edición en español: La guerra de las imágenes: de Cristobal Colón a “Blade Runner”, 1492-2019, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
Guardino, Peter, Campesinos y política en la formación del Estado nacional en México: Guerrero, 1800-1857, México, Gobierno del Estado de Guerrero/H. Congreso del Estado de Guerrero/Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 2001.
Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. , “La Nueva España”, en Manuel Chust (coord.), 1808: la eclosión juntera en el mundo hispánico, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2007. Guerra, François-Xavier, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.
Guía de las actas de cabildo de la Ciudad de México, siglo xvi, dirección de Edmundo O’Gorman, México, Departamento del Distrito Federal/Fondo de Cultura Económica, 1970.
Guía de las actas de cabildo de la Ciudad de México: años 1731-1740, siglo xviii, dirección de Amanda de la Riva, México, Departamento del Distrito Federal/Universidad Iberoamericana, 1988.
Guía de las fuentes en el Archivo General de Indias para el estudio de la administración virreinal española en México y en el Perú, 1535-1700, vol. i: El gobierno virreinal en América durante la Casa de Austria, Colonia y Viena, Böhlau, 1977.
Guiard y Larrauri, Teófilo, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del comercio de la villa, vol. i, Bilbao, Imprenta y Librería de José de Astuy, 1913. Guijo, Gregorio Martín de, Diario, 1648-1664, México, Porrúa, 1952.
Gurría Lacroix, Jorge, El desagüe del Valle de México durante la época novohispana, México, Instituto de Investi-
gaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma, 1978.
Gutiérrez, Ramón, When Jesus Came, the Corn Mothers Went Away: Marriage, Sexuality, and Power in New Mexico, 1500-1846, Stanford, Stanford University Press, 1991; edición en español: Cuando Jesús llegó, las madres del maíz se fueron: matrimonio, sexualidad y poder en Nuevo México, 1500-1846, traducción de Julio Colón Gómez, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Gutiérrez Casillas, José, Papeles de don Agustín de Iturbide: documentos hallados recientemente, México, Tradición, 1977.
Gutiérrez Haces, Juana, et al., Cristóbal de Villalpando, México, Fomento Cultural Banamex, 1997.
Gutiérrez Nieto, Juan Ignacio, Las comunidades como movimiento antiseñorial: la formación del bando realista en la guerra civil castellana de 1520-1521, Barcelona, Planeta, 1973.
Gutiérrez Rodríguez, Víctor, “El colegio novohispano de Santa María de Todos Santos: alcances y límites de una institución colonial”, en Clara Ramírez y Armando Pavón (coords.), La universidad novohispana: corporación, gobierno y vida académica, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Guzmán, Martín Luis, “Javier Mina: héroe de España y México”, en Obras completas, vol. i, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
Guzmán Pérez, Moisés (coord.), Entre la tradición y la modernidad: estudios sobre la Independencia, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006. , Impresores y editores de la Independencia de México, 1808-1821: diccionario, México, Porrúa/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010. , La Suprema Junta Nacional Americana y la Independencia: ejercer la soberanía, representar la nación, Morelia, Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de Michoacán/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011.
, Los constituyentes: biografía política de los diputados del Supremo Congreso Mexicano, 1813-1814, Madrid, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Marcial Pons, 2018.
y Gerardo Sánchez (eds.), La Constitución de Apatzingán: historia y legado, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Congreso del Estado de Michoacán, 2014.
Häberle, Peter, El Estado constitucional, traducción de Héctor Fix-Fierro y estudio introductorio de Diego Valadés, México, Instituto de Investigaciones Jurídi cas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.
Häberlein, Mark, The Fuggers of Augsburg: Pursuing Wealth and Honor in Renaissance Germany, Charlottesville y Londres, University of Virginia Press, 2012.
Hamill, Hugh M., The Hidalgo Revolt: Prelude to Mexican Independence, Gainesville, University of Florida Press, 1966, y Westport, Greenwood Press, 1981.
Hamilton, Earl J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, Crítica, 2000.
Hamnett, Brian R., Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: liberalismo, realeza y separatismo, 1800-1824, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. , Raíces de la insurgencia en México: historia regional, 1750-1824, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
Hanke, Lewis, La lucha por la justicia en la conquista de América, Buenos Aires, Sudamericana, 1949. , Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de los Austrias, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1976.
Hankins, Thomas L., Science and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
Harari, Yuval Noah, Sapiens: A Brief History of Humankind, Nueva York, Harper, 2015.
Haring, Clarence H., El Imperio español en América, traducción de Adriana Sandoval, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza, 1990.
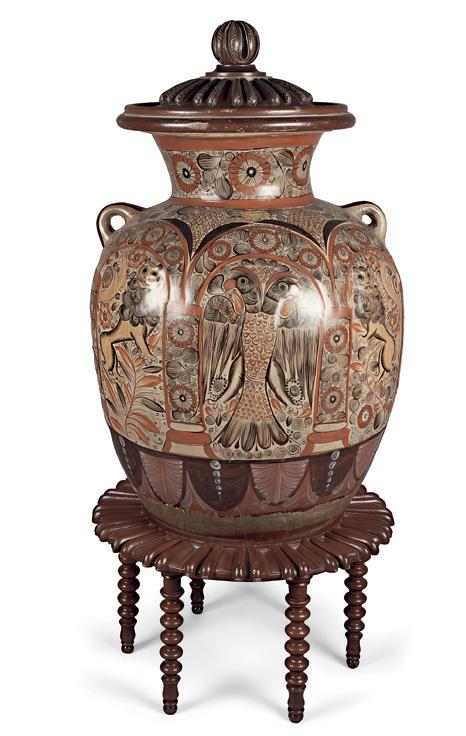

Hassig, Ross, Comercio, tributo y transportes: la economía política del valle de México en el siglo xvi, México, Alianza, 1990.
Hausberger, Bernd, Historia mínima de la temprana globalización, México, El Colegio de México, 2018. Hemming, John, La conquista de los incas, traducción de Stella Mastrangelo, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Henshall, Nicholas, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy, Londres, Longman, 1992.
Hernández, Esther, “Los vocabularios hispano-mayas del siglo xvi, en Otto Zwartjes, Ramón Arzápalo y Thomas C. Smith-Stark (eds.), Missionary Linguistics, vol. iv: Lexicography (Selected Papers of Fifth International Conference on Missionary Linguistics, Mérida, Yucatán, 14-17 de marzo de 2007), Ámsterdam, John Benjamins, 2009.
Hernández, Francisco, Obras completas, t. vi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Hernández Chávez, Alicia, Las fuerzas armadas mexicanas: su función en el montaje de la república, México, El Colegio de México, 2012.
Hernández Jaimes, Jesús, “La insurgencia en el sur de la Nueva España, 1810-1814: ¿insurrección del clero?”, en Ana Carolina Ibarra (coord.), La Independencia en el sur de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
Hernández de León-Portilla, Ascensión, Tepuztlahcuilolli, impresos en náhuatl: historia y bibliografía, 2 vols., México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
Hernando Sánchez, Carlos José, Las Indias en la monarquía católica: imágenes e ideas políticas, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico/ Universidad de Valladolid, 1996.
Herrejón Peredo, Carlos, “Morelos y la crisis de la Suprema Junta Nacional”, en Morelos: documentos inéditos de vida revolucionaria, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987. , El Colegio de San Miguel de Guayangareo, México, Frente de Afirmación Hispanista, 1995. , Los orígenes de Morelia: Guayangareo-Valladolid, México, El Colegio de Michoacán/Frente de Afirmación Hispanista, 2000.
soneso: estudios sobre la plata iberoamericana, siglos xvi-xix, León, Universidade Católica Portuguesa/Universidad de León/Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.
Herrera Pérez, Octavio, “Los tlaxcaltecas en la frontera de San Antonio de los Llanos (Nuevo León y Tamaulipas en los siglos xvii y xviii)”, en Silvia Aboytes Perete (coord.), Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América, México, Secretaría de Educación Pública/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2014. Herrera Valdés, Luis Fernando, Cuerpos trascendentes en la Nueva España, tesis de doctorado, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
Herrero Sánchez, Manuel, y Joaquim Albareda (eds.), Political Representation in the Ancien Régime, Londres y Nueva York, Routledge, 2018.
Hijar Ornelas, Tomás de, “El fraile de la Calavera: gobierno de fray Antonio Alcalde y Barriga, O. P. en la diócesis de Guadalajara (1772-1792)”, en Marta Eugenia García Ugarte (coord.), Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829), t. ii: Región Occidente, Sur y Norte, México, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
Historia de Nueva-España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos, y notas, por el ilustríssimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México, México, Imprenta del Superior Gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770.
Hoberman, Louisa S., Mexico’s Merchant Elite, 1590-1660: Silver, State, and Society, Durham, Duke University Press, 1991.
Hofenk-De Graaff, Judith H., “The Chemistry of Red Dyestuffs in Medieval and Early Modern Europe: Essays in Memory of Professor E. M. Carus-Wilson”, en N. B. Harte y K. G. Pointin (coords.), Cloth and Clothing in Medieval Europe, Londres, Heinemann, 1983.
Homenaje a don Francisco de Echeveste, don Manuel de Aldaco, don Ambrosio Meave: fundadores del Colegio de las Vizcaínas, Centro Vasco de México, 1734-1940, México, Imprenta Abóitiz, 1940.
Horcasitas, Fernando, El teatro náhuatl: épocas novohispana y moderna, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974.
, “Mercado, élite e institución: el Consulado de Comercio de Guadalajara y el control corporativo de las importaciones en el mercado interno novohispano”, en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra (eds.), Comercio y poder en América colonial: los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix, Madrid, Fráncfort y México, Iberoamericana-Vervuert /Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.
Ibarra Durán, Jorge Ricardo, El proceso espiritual en San Miguel el Grande durante el siglo xviii, tesis de maestría en Historia, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
Ibarra Ortiz, Hugo, La insurgencia de la razón: la filosofía de Andrés de Guevara y Basoazábal, 1748-1848 , Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde/Zezen Baltza, 2016.
Idea de la sociedad patriótica formada en esta capital del estado de Puebla para el fomento de las artes, Puebla, Imprenta de José de la Rosa, 1831.
Ideas políticas: Juan de Palafox y Mendoza, edición de José Rojas Garcidueñas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
Iglesia, Ramón, Cronistas e historiadores de la Conquista de México: el ciclo de Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1942.
Illescas Butrón, Rodrigo, Cofradías en la Ciudad de México en el siglo xviii: la perspectiva del contador Juan Joseph de Yllescas, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2020.
Informe del marqués de Sonora al virrey don Antonio Bucareli y Ursúa, estudio introductorio de Clara Elena Suárez Argüello, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Porrúa, 2002.
Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, 2 vols., estudio preliminar, coordinación, bibliografía y notas de Ernesto de la Torre Villar y compilación e índices de Ramiro Navarro de Anda, México, Porrúa, 1991.
Insurgencia y República Federal, 1808-1824, estudio histórico y selección de Ernesto Lemoine, México, Banco Internacional, 1986, y México, Miguel Ángel Porrúa, 1987.
1052 dalajara, 1770-1804, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.
, “Hidalgo y la nación”, en Antonio Saborit, Los mejores ensayos mexicanos, México, Joaquín Mortiz, 2005. , “Razones de la primera insurgencia”, en Jaime Olveda (coord.), Independencia y Revolución: reflexiones en torno del bicentenario y el centenario, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 2008.
, “Tradición, modernidad y los apremios del momento”, en Brian Connaughton (coord.), Religión, política e identidad en la Independencia de México, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2010. , “Las propuestas y el golpe de 1808: su percepción en la primera insurgencia”, en Víctor Gayol (ed.), Formas de gobierno en México: poder político y actores sociales a través del tiempo, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2012. , “Regiones en guerra se construyen como territorios: los departamentos de insurgencia, 1812”, en Martha Chávez Torres y Martín Checa Artasu (eds.), El espacio en las ciencias sociales: geografía, interdisciplinariedad y compromiso, vol. 1, Zamora, El Colegio de Michoacán/Fideicomiso Teixidor, 2013.
, “El gobierno de José María Morelos, 1810-1813”, en Ana Carolina Ibarra et al. (coords.), La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1814, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
, Hidalgo: maestro, párroco e insurgente, México, Clío, 2014.
, Morelos, 2 vols., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2015.
, Morelos: revelaciones y enigmas, México, El Colegio de Michoacán/Debate, 2017, y México, Penguin Random House, 2019.
Herrera Canales, Inés, “El molino chileno de minerales, un aporte tecnológico de la minería andina al mundo”, en Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, Jesús Paniagua Pérez y Nuria Salazar Simarro (coords.), Áurea Quer-
Hoyo, Eugenio del, Historia del Nuevo Reino de León, 15771723, Monterrey, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey/Fondo Editorial de Nuevo León, 2014.
Hueitlamahuizoltica: libro en lengua mexicana que el bachiller Luis Lasso de la Vega hizo imprimir en México, el año de 1649, ahora traducido y anotado por el lic. Primo Feliciano Velázquez, prólogo del pbro. Jesús García Gutiérrez, edición facsimilar, México, Academia Mexicana de Santa María de Guadalupe, 1926.
Hughes, Jennifer Scheper, The Church of the Dead: The Epidemic of 1576 and the Birth of Christianity in the Americas, Nueva York, New York University Press, 2021. Huitrón Flores, Luis Gerardo, La reconstrucción histórica y virtual de la primera catedral de la Ciudad de México (1525-1625), tesis de doctorado, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019. Humboldt, Alexander von, “Tablas geográficas políticas del reino de la Nueva España”, en Enrique Florescano e Isabel Gil (comps.), Descripciones económicas generales de la Nueva España, 1784-1817, México, Secretaría de Educación Pública/Instituto Nacional de Antropología a Historia, 1973.
, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, estudio preliminar de Juan A. Ortega y Medina, México, Porrúa, 1966, 1978, 1984 y 1991.
, Von Mexiko-Stadt nach Veracruz: Tagebuch, edición de Ulrike Leitner, Berlín, Akademie, 2005. Ibarra, Ana Carolina, El cabildo catedral de Antequera, Oaxaca, y el movimiento insurgente, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000. (coord.), La Independencia en el sur de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Ibarra, Antonio, La organización regional del mercado interno novohispano: la economía colonial de Gua-
Israel, Jonathan I., Race, Class and Politics in Colonial Mexico, 1610-1670, Londres, Oxford University Press, 1975; edición en español: Raza, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 y 1997.
Iturbide, Agustín de, Plan de Independencia de la América Septentrional, edición facsimilar, México, Documentos del Centro de Estudios de Historia de México, 1967.
, Escritos diversos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.
, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, México, Fideicomiso Teixidor/Libros del Umbral, 2001.
Jaramillo Magaña, Juvenal, “Monje obispo y católico ilustrado: fray Antonio de San Miguel y su episcopado en Michoacán (1784-1804)”, Marta Eugenia García Ugarte (coord.), Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829), t. i: Región centro, México, Instituto de Investigaciones SocialesUniversidad Nacional Autónoma de México, 2018. Jardiel, Florencio, El venerable Palafox, Madrid, Ateneo, 1892.
Jáuregui, Luis, La Real Hacienda de Nueva España: su administración en la época de los intendentes, 17861821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.
, “La economía de la Guerra de Independencia y la fiscalidad de las primeras décadas del México independiente”, en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2010. Jiménez Codinach, Guadalupe, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, México, El Caballito, 1982. , “La insurgencia: guerra y transacción, 1808-1821”, en México y su historia, vol. v, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1984.
, Planes en la nación mexicana, libro i: 1808-1830, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987.
, La Gran Bretaña y la Independencia de México, 18081821, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. , “El ‘niño perdido’ en la historia de México: reflexiones en homenaje a Moisés González Navarro”, en Shulamit Goldsmit y Guillermo Zermeño (coords. y comps.), La responsabilidad de un historiador: homenaje a Moisés González Navarro, México, Departamento de Historia-Universidad Iberoamericana, 1992. , “Manuel Abad y Queipo: crítico del Antiguo Régimen y crítico de la revolución”, en Manuel Abad y Queipo: colección de escritos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. , México: Independencia y soberanía, México, Archivo General de la Nación, 1996. , México: su tiempo de nacer, 1750-1821, México, Fomento Cultural Banamex, 1997 y 2000. , “Niños de la Independencia, dirigentes de la nación, 1800-1890”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Historia y nación: Actas del Congreso en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez, vol. ii: Política y diplomacia en el siglo xix mexicano, México, El Colegio de México, 1998. , México: los proyectos de una nación, 1821-1888, México, Fomento Cultural Banamex, 2001. , “Con abrazos y no a balazos: consenso y guerra civil en la Independencia novohispana, 1808-1821”, en Alberto Carrillo Cázares (ed.), La guerra y la paz: tradiciones y contradicciones, vol. ii, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002.
, “De Alta Lealtad: Ignacio de Allende y los sucesos de 1810-1811”, en Marta Terán y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Las guerras de independencia en la América española, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Nacional de Antropología e Historia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010.
, “María Josefa Ortiz de Domínguez: esposa, madre y benemérita de la patria mexicana, 1773-1829”, en Patricia Galeana (coord.), Mujeres protagonistas de nuestra historia, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Secretaría de Cultura, 2018.
, “Obispo electo Manuel Abad y Queipo (1810-1815)”, en Marta Eugenia García Ugarte (coord.), Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829), t. i: Región centro, México, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
Jiménez Díaz, José Antonio, Trilogía de los satanizados, vol. i: Agustín de Iturbide, Libertador de México, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 2005.
Jiménez Moreno, Wigberto, “La colonización y evangelización de Guanajuato en el siglo xvi”, en Arqueología e historia Guanajuatense: homenaje a Wigberto Jiménez Moreno, León, El Colegio del Bajío, 1988. Jovio, Paulo, Diálogo de las empresas militares y amorosas [1561], edición de Jesús Gómez, Madrid, Polifemo, 2012.
Kahle, Günter, El ejército y la formación del Estado en los comienzos de la Independencia de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. Kamen, Henry, La Inquisición española: mito e historia, Barcelona, Crítica, 2013.
Kerson, Arnold L., “Regla christiana breve de fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México”, en Florencio Sevilla Arroyo y Carlos Alvar Ezquerra (coords.), Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. iii, Madrid, Asociación Internacional de Hispanistas, 1998.
Kino, Eusebio Francisco, Exposición astronómica de el cometa que el año de 1680: por los meses de noviembre, y diziembre, y este año de 1681, por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el mundo, y se ha observado en la ciudad de Cádiz, México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1681.
Klein, Herbert S., The American Finances of the Spanish Empire, Royal Income and Expenditure in Colonial Mexico, Peru and Bolivia, 1608-1809, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1998. , “Tendencias recientes en los estudios comparados del comercio de esclavos en el Atlántico”, en Víctor Manuel Uribe Urán y Luis Javier Ortiz (eds.), Naciones, gentes y territorios: historiografía comparada de América Latina y el Caribe, Medellín, Universidad de Antioquia, 2000.
, y Ben Vinson, Historia mínima de la esclavitud en América Latina y el Caribe, México, El Colegio de México, 2013.
Knight, Alan, Mexico: The Colonial Era, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Kobayashi, José María, La educación como conquista: empresa franciscana en México, México, El Colegio de México, 1974 y 2002.
Kohler, Alfred, Carlos V, 1500-1558, Madrid, Marcial Pons, 2000.
Kronick, David A., A History of Scientific and Technical Periodicals: The Origins and Development of the Scientific and Technical Press, 1665-1790, Metuchen, The Scarecrow Press, 1976.
Kubler, George, Mexican Architecture of the Sixteenth Century, 2 vols., New Haven, Yale University Press, 1948; edición en español: Arquitectura mexicana del siglo xvi, prólogo de Carlos Flores Marini, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
, The Religious Architecture of New Mexico in the Colonial Period and Since the American Occupation, prólogo de Barbara Anderson, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1972.
Kuethe, Allan J. y Juan Marchena (eds.), Soldados del rey: el ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2005.
Kuntz Ficker, Sandra (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2010.
Ladd, Doris M., The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826, Austin, University of Texas Press, 1976; edición en español: La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
, The Making of a Strike: Real del Monte, 1766-1775, Lincoln, University of Nebraska Press, 1988; edición en español: Génesis y desarrollo de una huelga: las luchas de los mineros mexicanos de la plata en Real del Monte, 1766-1775, traducción de Adriana Sandoval, México, Alianza, 1992.
Lafaye, Jacques, Quetzalcóatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
Lafuente Ferrari, Enrique, El virrey Yturrigaray y los orígenes de la Independencia de México, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1941.
Laird, Andrew, “A Mirror for Mexican Princes: Reconsidering the Context and Latin Source for the Nahuatl Translation of Aesop’s Fables”, en Barry Taylor y Alejandro Coroleu (eds.), Brief Forms in Medieval and Renaissance Hispanic Literature, Newcastle, Cambridge Scholars, 2017.
Landa, Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, edición de Ángel María Garibay, México Biblioteca Porrúa, 1959. Landavazo, Marco Antonio, Nacionalismo y violencia en la Independencia de México, México, Fondo Editorial del Estado de México, 2012.
Lane, Kris, Potosí: The Silver City that Changed the World, Oakland, University of California Press, 2019. Lang, Mervyn F., El monopolio estatal del azogue en el México colonial (1550-1710), México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
Langue, Frédérique, Los señores de Zacatecas: una aristocracia minera del siglo xviii novohispano, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Lanning, John T. (ed.), Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Editorial Universitaria, 1954.
Lara, Jaime, City Temple and Stage Eschatological Architecture and Liturgical Theatrics in New Spain, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2004.
Latasa Vassallo, Pilar, Administración virreinal en el Perú: gobierno del marqués de Montesclaros (1607-1615), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1997. , “La corte virreinal novohispana, el virrey y su casa: imágenes distantes del rey y su corte”, en Actas del Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, vol. ii, Oporto, Centro Leonardo Coimbra/Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001. , “Limitaciones legales al comercio transpacífico: actitud del virrey Montesclaros”, en Feliciano Barrios (coord.),
Derecho y administración pública en las Indias hispánicas, vol. i, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
Lavrin, Asunción, “Las mujeres en las Guerras de Independencia”, en Guadalupe Jiménez Codinach (coord.), Construyendo patrias: Iberoamérica, 1810-1824. Una reflexión, vol. 2, México, Fomento Cultural Banamex, 2010. Lazcano, Francisco Javier, Vida exemplar y virtudes del venerable padre Juan Antonio de Oviedo, México, Imprenta del Real y Más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1760.
Lemoine, Ernesto, Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. , Morelos y la revolución de 1810, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1979.
Lempérière, Annick, Entre Dios y el rey, la república: la Ciudad de México de los siglos xvi al xix, México, Fondo de Cultura Económica, 2013.
León Alanís, Ricardo, El Colegio de San Nicolás de Valladolid: una residencia de estudiantes, 1580-1712, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001.
León Pinelo, Antonio de, Tratado de confirmaciones reales, Madrid, Juan González, 1630; edición anastática, introducción de Diego Luis Molinari, Buenos Aires, J. Peuser, 1922.
León-Portilla, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, México, Fondo de Cultura Económica, 1961.
, Bernardino de Sahagún, Madrid, Historia 16/Quorum, 1987.
, “Cuauhtémoc”, en David Carrasco (coord.), The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures, vol. i, Nueva York, Oxford University Press, 2001.
Leonard, Irving A., Don Carlos de Sigüenza y Góngora: un sabio mexicano del siglo xvii, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
Leturia, Pedro, “El Regio Vicariato de Indias y los comienzos de la Congregación de Propaganda Fide”, en Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, t. i, Caracas, Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959.
Levaggi, Abelardo, Manual de historia del derecho argentino, t. 1, Buenos Aires, Depalma, 1998.
Levin Rojo, Danna A., Return to Aztlan: Indians, Spaniards, and the Invention of Nuevo México, Norman, University of Oklahoma Press, 2014.
leyes nuevas de 1542-1543: ordenanzas para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, Las, edición, estudio y notas de Antonio Muro Orejón, Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1961.
Lienzo de Tlaxcala, códice histórico colonial del siglo xvi, copia de 1773 de Juan Manuel Yllanes del Huerto: su historia y su contexto, edición de Guadalupe Alemán Ramírez, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/ Secretaría de Educación Pública/Secretaría de Cultura/ Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2016. Llaguno, José Alberto, La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano (1585), México, Porrúa, 1963.
Llorente, Juan Antonio, Noticia biográfica (autobiografía) [1818], Madrid, Taurus, 1982.
Lockhart, James, El mundo hispanoperuano (1532-1560), México, Fondo de Cultura Económica, 1982. , Frances Berdan y Arthur J. O. Anderson, The Tlaxcalan Actas: A Compendium of the Records of the Cabildo of Tlaxcala (1545-1627), Salt Lake City, The University of Utah Press, 1986. Lombardo de Ruiz, Sonia, Trajes y vistas de México en la mirada de Theubet de Beauchamp: trajes civiles y militares de los pobladores de México entre 1810 y 1827, Madrid, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Turner, 2009.
Lopetegui, León, El padre José de Acosta, S. I. y las misiones, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1942.
López, Tomás, Atlas geográphico de la América Septentrional y Meridional, Madrid, Casa de Antonio Sanz, 1758. López Austin, Alfredo, El conejo en la cara de la luna: ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana,
1053
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional Indigenista, 1994. , y Leonardo López Luján, El pasado indígena, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1996, 1998 y 2014.
López Bohórquez, Alí Enrique, La Real Audiencia de Caracas (estudios), Mérida, Rectorado de la Universidad de los Andes, 1998.
López de Cogolludo, Diego, Historia de Yucatán [1688], t. i, México, Academia Literaria, 1957.
López Espinoza, Rogelio, Don Pedro Moreno, adalid e insurgente: documentos inéditos o rarísimos de su vida y su obra, Guadalajara, Secretaría de Cultura-Gobierno de Jalisco, 2005.
López de Gómara, Francisco, La istoria de las Indias y conquista de México, Zaragoza, Agustín Millán, 1552. , Historia de la conquista de México, 2 vols., introducción y notas de Joaquín Ramírez Cabañas, México, Robredo, 1943.
López Luján, Leonardo, y Colin McEwan (coords.), Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. Lorenzana, Francisco Antonio, Concilios Provinciales primero, y segundo, celebrados en la muy noble, y muy leal ciudad de México, presidiendo el Illmo. y Rmo. Señor D. Fr. Alonso de Montúfar, en los años de 1555, y 1565, México, Br. Joseph Antonio de Hogal, 1769. Löwith, Karl, El sentido de la historia: implicaciones teológicas de la filosofía de la historia, Madrid, Aguilar, 1973.
Lozoya, Xavier, Plantas y luces en México: la Real Expedición científica a Nueva España (1787-1803), Barcelona, Serbal, 1994.
Lujambio Alonso, y Rafael Estrada Michel, Tácticas parlamentarias hispanomexicanas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012.
Lundberg, Magnus, Unificación y conflicto: la gestión episcopal de Alonso de Montúfar, O. P., arzobispo de México, 1554-1572, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2009. , “Alonso de la Mota y Escobar: ambición y santidad en la Nueva España, siglos xvi y xvii”, en Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (eds.), Virreinatos II, México, Destiempos, 2013.
Luzuriaga y Equino, Juan de, Paranympho celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aránzazu, México, Imprenta de los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1686.
Lynch, John, La revolución hispanoamericana, 1808-1826, Barcelona, Biblioteca Historia de España, 2005.
MacGregor, Arthur, Curiosity and Enlightenment: Collectors and Collections from the Sixteenth to Nineteenth Century, New Haven, Yale University Press, 2008.
Macías Dominguez, Isabelo, y Francisco Morales Padrón, Cartas desde América, 1700-1800, Sevilla, Junta de Andalucía/Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991.
Magallanes, María del Refugio, Del provincialismo militar a la defensa del federalismo: la milicia cívica en Zacatecas, 1762-1846, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2007.
Maneiro, Juan Luis, Vida de algunos mexicanos ilustres [1791-1792], traducción de Alberto Valenzuela Rodarte, estudio introductorio y apéndice de Ignacio Osorio, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
“Manifiesto de Fernando VII a la nación española, Madrid, 10 de marzo de 1820”, en México a través de los siglos, t. iii: La Guerra de Independencia, en Vicente Riva Palacio (dir.), México, Cumbre, 1973.
Mañaricua, Andrés Eliseo de, Las ordenanzas de Bilbao de 1593, edición facsimilar, prólogo de Adrián Celaya Ibarra, Bilbao, Academia Vasca de Derecho, 2011.
Maravall, José Antonio, Las Comunidades de Castilla: una primera revolución moderna, Madrid, Alianza, 1979.
Marchena, Juan (ed.), Uniformes del Ejército de América (Nueva España, Nueva Granada, Alto Perú), Madrid, Ministerio de Defensa, 1990. , “El poder de las piedras del rey: el impacto de los modelos europeos de fortificación en la ciudad americana”, en Ana María Aranda et al. (dirs.), Barroco iberoamericano: territorio, arte, espacio y sociedad, vol. ii, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide/Giralda, 2001.
(coord.), El ejército de América antes de la Independencia: ejército regular y milicias americanas, 17501815. Hojas de servicio y uniformes, edición en disco compacto, Madrid, mapfre, 2005. , “Ephemeral Splendor and a Lengthy Tradition: The Peruvian Aristocracy of the Late Colonial Period”, en Paul Janssens y Bartolomé Yun-Casalilla (eds.), European Aristocracy and Colonial Elites: Patrimonial Management Strategies and Economic Development, 15th-18th Centuries, Londres, Ashgate, 2005.
, “¿Obedientes al rey y desleales a sus ideas?: los liberales españoles ante la ‘reconquista’ de América, 18141820”, en Juan Marchena y Manuel Chust (eds.), Por la fuerza de las armas: ejército e independencias en América Latina, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008.
, “El Ejército Colonial de la monarquía española en el proceso de las independencias latinoamericanas” , en Heraclio Bonilla (ed.), La cuestión colonial, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2011. (coord.), Gumersindo Caballero y Diego Torres Arriaza, El Ejército de América antes de la Independencia: ejército regular y milicias americanas, 1750-1815. Hojas de Servicio, uniformes y estudios histórico, Madrid, mapfre, 2005.
, y Manuel Chust (eds.), Por la fuerza de las armas; ejército e independencias en América Latina, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008. Marcos Martín, Alberto, España en los siglos xvi, xvii y xviii: economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 2000. Marichal, Carlos, La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1999.
, “El comercio neutral y los consorcios extranjeros en Veracruz, 1805-1808”, en Carmen Yuste López y Matilde Souto Mantecón (coords.), El comercio exterior de México, 1713-1850, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Veracruzana, 2000.
, “Beneficios y costos fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814”, en Ernest Sánchez Santiró, Luis Jáuregui y Antonio Ibarra (coords.), Finanzas y política en el mundo iberoamericano: del Antiguo Régimen a las naciones independientes, 17541850, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
, “Los orígenes del sistema fiscal en México: del Imperio azteca al Imperio español, siglos xvi-xviii”, en Crónica gráfica de los impuestos en México, siglos xvi-xx, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público/ Secretaría de Gobernación, 2003.
, “The Spanish-American Silver Peso: Export Commodity and Global Money of the Ancient Regime, 1550-1800”, en Steve Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank (eds.), From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, Durham, Duke University Press, 2006.
Marino, Daniela, “El afán de recaudar y la dificultad de reformar: el tributo indígena en la Nueva España tardocolonial”, en Carlos Marichal y Daniela Marino (comps.), De colonia a nación: impuestos y política en México, 1750-1860, México, El Colegio de México, 2001.
Marley, David F., Pirates of the Americas, Santa Bárbara, abc-clio, 2010.
Márquez Carrillo, Jesús, La obscura llama: élites letradas, política y educación en Puebla, 1750-1835, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Ediciones de Educación y Cultura, 2012.
Márquez Morfín, Lourdes, “La evolución cuantitativa de la población novohispana: siglos xvi, xvii, xviii”, en El poblamiento de México: una visión histórico-demográfica, vol. 2, México, Secretaría de Gobernación/ Consejo Nacional de Población, 1993.
Martín, Secundino, y Santiago Rodríguez, Fray Antonio de Monroy: dominico gloria de Querétaro, Querétaro, Presidencia Municipal de Querétaro/Gobierno del Estado de Querétaro/Instituto Dominicano de Inves-
tigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 1996.
Martín Riego, Manuel, Las conferencias morales y la formación permanente del clero en la archidiócesis de Sevilla (siglos xviii al xx), Sevilla, Fundación Infanta María Luisa, 1997.
Martina, Giacomo, La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, vol. 2, Brescia, Morcelliana, 1989.
Martínez, Eniac, Camino Real de Tierra Adentro, textos de Enrique Lamadrid, Jack Loeffler y Tomás Martínez Saldaña, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Desea, 2006.
Martínez, José Luis, Hernán Cortés, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
Martínez Baracs, Andrea, y Carlos Sempat Assadourian, Tlaxcala: una historia compartida, siglo xvi, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.
Martínez Baracs, Rodrigo, “Tepeyac en la Conquista de México: problemas historiográficos”, en Carmen Aguilera e Ismael Arturo Montero García (coords.), Tepeyac: estudios históricos, México, Universidad del Tepeyac, 2000.
, La perdida Relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006.
, “El descubrimiento del documento más antiguo conocido escrito por los españoles en México”, en Cinco siglos de documentos notariales en México, México, Amigos del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías/Colegio de Notarios de la Ciudad de México/Quinta Chilla, 2015.
, “Veracruz en la Conquista de México”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), El Veracruz de Hernán Cortés, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2015.
, “Conquista”, en Javier Garciadiego Dantan (ed.), México: 500 años de historia en 500 objetos, México, Turner/Fundación bbva/Academia Mexicana de la Historia, 2020.
Martínez Camacho, Octavio, Rayón: el gran abogado de la nación, México, Porrúa/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2020.
Martínez López-Cano, María del Pilar, La Iglesia, los fieles y la Corona: la bula de la Santa Cruzada en Nueva España (1574-1660), México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
, y Francisco Javier Cervantes Bello (coords.), Reformas y resistencias en la Iglesia novohispana, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2014.
Martínez Martínez, María del Carmen, En nombre del hijo: cartas de Martín Cortés y Catalina Pizarro, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
, Veracruz 1519: los hombres de Cortés, León, Universidad de León/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013.
, “1519: los primeros pasos de Veracruz”, en Carmen Blázquez Domínguez, Gerardo Antonio Galindo Peláez y Ricardo Teodoro Alejandrez (coords.), Veracruz: puerta de cinco siglos, 1519-2019, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz/Universidad Veracruzana, 2019.
Martínez Millán, José (coord.), La corte de Carlos V: corte y gobierno, vol. i, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos y el poder Judicial de la insurgencia mexicana, Morelia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 2000.
Martiré, Eduardo, “Guion sobre el proceso recopilador de las leyes de Indias”, en Francisco de Icaza (coord.), Recopilación de leyes de los reynos de las Indias: estudios histórico-jurídicos, México, Escuela Libre de Derecho/Porrúa, 1987.
Matute, Álvaro, “Lorenzo Boturini”, en Rosa Camelo Arredondo y Patricia Escandón (coords.), Historiografía mexicana, vol. ii: La creación de una imagen propia, t. 1: Historiografía civil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
Mayer, Alicia, “El imperio de las Indias: Nueva España durante el reinado de Felipe IV”, en José Martínez Millán, Rubén González Cuerva y Manuel Rivero Rodríguez (dirs.), La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la monarquía católica, t. iv, vol. 4: Cortes virreinales y gobernaciones americanas, Madrid, Polifemo, 2018.
Maza, Francisco de la, El pintor Cristóbal de Villalpando, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1964.
Mazín, Óscar, Entre dos majestades: el obispo y la Iglesia del Gran Michoacán ante las reformas borbónicas, 17581772, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987. , y Carmen Saucedo, Una ventana al mundo hispánico: ensayo bibliográfico, México, El Colegio de México, 2006.
McAlister, Lyle N., The “Fuero Militar” in New Spain, 17641800, Gainesville, Florida University Press, 1957. McClure, Julia, The Franciscan Invention of the New World, Cham, Palgrave Macmillan, 2017.
Meabe, Joaquín Alexo, Anales del barrio de San Juan del Río: crónica indígena de la ciudad de Puebla, siglo xvii, transcripción y traducción en el siglo xviii de Joaquín Alexo Meabe, estudio introductorio y paleografía de Lidia E. Gómez, Celia Salazar Exaire y María Elena Stefanón López, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
Medina, Baltasar de, Chrónica de la Santa Provincia de San Diego de México, de religiosos descalzos, de nsps San Francisco en la Nueva España, México, Juan de Ribera, 1682.
Medina, José Toribio, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía, prólogo de Guillermo Feliú Cruz, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 1958. , La imprenta en México (1539-1821), edición facsimilar, t. i: 1539-1600, y t. v: 1745-1767, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.
Medina Rojas, Francisco de Borja, y Wenceslao Soto Artuñedo, Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767, Sevilla, Focus Abengoa/Compañía de Jesús, 2014.
Mejía Zavala, Eugenio, “La marquesa de San Juan de Rayas: amor, lealtad y negocios de una mujer noble”, en M. Guzmán Pérez (ed.), Mujeres y revolución en la Independencia de Hispanoamérica, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Secretaría de la MujerGobierno del Estado de Michoacán, 2013. , “La transición a un gobierno republicano: la Junta Subalterna de la Insurgencia (1815-1820)”, en José Antonio Serrano Ortega (coord.), El sexenio absolutista, los últimos años insurgentes: Nueva España, 18141820, México, El Colegio de Michoacán, 2014.
Meli, Roberto, Los conventos mexicanos del siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Porrúa, 2011.
Melville, Elinor G. K., A Plague of Sheep: Environmental Consequences of the Conquest of Mexico, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Melvin, Karen, Building Colonial Cities of God: Mendicant Orders and Urban Culture in New Spain, Stanford, Stanford University Press, 2012.
Memoria de D. Miguel de Azanza y D. Gonzalo O’Farrill, sobre los hechos que justifican su conducta política, desde marzo de 1808 hasta abril de 1814, en Memorias de tiempos de Fernando VII, t. i, edición y estudio preliminar de Miguel de Artola, Madrid, Atlas, 1957. Memoria de los servicios que había hecho Nuño de Guzmán desde que fue nombrado gobernador de Pánuco en 1525, México, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 1990.
Memorias del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes: instalación solemne verificada el día 2 de abril de 1826, vol. i, México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826.
Mena, Mario, El Dragón de Fierro: biografía de Agustín de Iturbide, México, Jus, 1969.
Méndez Arceo, Sergio, La Real y Pontificia Universidad de México: antecedentes, tramitación y despacho de las reales cédulas de erección, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952.
Méndez Montenegro, Julio César, Autos acordados de la Real Audiencia de Guatemala, 1561-1807, México, Costa-Amic, 1976.
Mendieta, Jerónimo de, Historia eclesiástica indiana [ca 1597], vol. ii, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997. Menegus, Margarita, “Los bienes de comunidades y las reformas borbónicas (1786-1814)”, en Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo xviii, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989. , “La destrucción del señorío indígena y la formación de la república de indios en la Nueva España”, en Heraclio Bonilla (ed.), El sistema colonial en la América española, Barcelona, Crítica, 1991. , y Rodolfo Aguirre, Los indios, el sacerdocio y la universidad en Nueva España, siglos xvi-xviii, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2006
Merluzzi, Manfredi, “Los virreyes y el gobierno de las Indias: las instrucciones al primer virrey de Nueva España (siglo xvi)”, en Pedro Cardim y Joan-Lluís Palos (eds.), El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2012. Mestas, Alberto de, Agustín de Iturbide: emperador de Méjico, San Sebastián, Española, 1939. México en el mundo de las colecciones de arte, vol. ii: Nueva España, México, Secretaría de Relaciones Exteriores/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Nacional Autónoma de México/Grupo Azabache, 1994.
Milhou, Alain, Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente del franciscanismo español, Valladolid, CasaMuseo de Colón, 1983.
Millares Carlo, Agustín, y José Ignacio Mantecón Navasal, Índice y extractos de los protocolos del Archivo de Notarías de México, D. F. (siglo xvi), vol. i: 1524-1528, México, El Colegio de México, 1945.
Miño Grijalva, Manuel, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1993.
, El mundo novohispano: población, ciudades y economía, siglos xvii y xviii, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2001.
, “Las ciudades novohispanas y su función económica, siglos xvi-xviii”, en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México/Secretaría de Economía, 2010.
, El cacao Guayaquil en Nueva España, 1774-1812: política imperial, mercado y consumo, México, El Colegio de México, 2013.
Miquel I Vergés, José María, Diccionario de insurgentes, México, Porrúa, 1969.
Miranda, José, La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial, 1521-1531, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. , Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978 y 1979.
, El tributo indígena en Nueva España durante el siglo xvi, México, El Colegio de México, 1980.
Miranda Godínez, Francisco, Dos cultos fundantes: los Remedios y Guadalupe (1521-1649), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001.
Miralles, Juan, Hernán Cortés, inventor de México, México, Tusquets, 2001.
Miró Quesada, Aurelio, El primer virrey-poeta en América: don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, Madrid, Gredos, 1962.
Molina, Alonso de, Arte de la lengua mexicana y castellana, edición crítica, introducción, transliteración y notas de Ascensión Hernández de León-Portilla, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
Montemayor Hernández, Andrés, La congrega: Nuevo Reino de León, siglos xvi-xviii, Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1990.
Montero García, Ismael Arturo, Matlalcueye: el volcán del alma tlaxcalteca, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, 2012.
Montes González, Francisco, Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico: el ducado de Alburquerque en la Nueva España, Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2016.
Montiel y Duarte, Isidro, Derecho público mexicano, t. i, México, Imprenta del Gobierno, 1871.
Mora, José María Luis, México y sus revoluciones, 3 vols., México, Porrúa, 1965.
Morales, Francisco, “Los franciscanos en la Nueva España: la época de oro, siglo xvi”, en Franciscan Presence in the Americas, Washington, D. C., Academy of American Franciscan History, 1982. , “La Iglesia de los frailes”, en Margarita Menegus, Francisco Morales y Óscar Mazín (eds.), La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España: la pugna entre las dos iglesias, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la EducaciónUniversidad Nacional Autónoma de México, 2010. , “New World Colonial Franciscan Mystical Practice”, en Hilaire Kallendorf (ed.), A New Companion to Hispanic Mysticism, Leiden y Boston, Brill, 2010.
Morales Cosme, Alba Dolores, El Hospital General de San Andrés: la modernización de la medicina novohispana (1770-1833), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002.
Morales Folguera, José Miguel, et al., Los Gálvez de Macharaviaya, Málaga, Consejería de Cultura y Medio Ambiente/Asesoría Quinto Aniversario, 1991.
Morelos: documentos inéditos de vida revolucionaria, nota preliminar y estudio de Carlos Herrejón Peredo, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987.
Morelos: documentos inéditos y poco conocidos, México, Secretaría de Educación Pública, 1927.
Morelos y Pavón, José María, Tesis filosóficas, 1795, edición facsimilar, Zapopan y México, El Colegio de Jalisco/ Universidad Autónoma Metropolitana, 2016.
Moreno Alonso, Manuel, “La política americana de la Junta Suprema de Sevilla”, en Bibiano Torres Ramírez (coord.), Andalucía y América, la influencia andaluza en los núcleos urbanos americanos: Actas de la VII Jornadas de Andalucía y América, vol. ii, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990.
, Blanco White: la obsesión de España, Sevilla, Alfar, 1997.
, La forja del liberalismo en España: los amigos españoles de lord Holland, 1793-1840, Madrid, Congreso de los Diputados, 1998.
, La Junta Suprema de Sevilla, Sevilla, Alfar, 2003.
, José Bonaparte: un republicano en el trono de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
, El nacimiento de una nación, Madrid, Cátedra, 2010.
, El clero afrancesado en España: los obispos, curas y frailes de José Bonaparte, epílogo de Miguel Artola, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.
Moreno de los Arcos, Roberto, Joaquín Velázquez de León y sus trabajos científicos sobre el valle de México, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.
, La primera cátedra de botánica en México, México, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 1988.
Moreno-Bonett, Margarita Evelia, “Mariano Fernández de Echeverría y Veytia”, en Rosa Camelo Arredondo y Patricia Escandón (coords.), Historiografía mexicana, vol. ii: La creación de una imagen propia, t. 1: Historiografía civil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
Moreno Gutiérrez, Rodrigo, “The Memory and Representation of Rafael del Riego’s Pronunciamiento in Constitutional Spain and within the Iturbide Movement (1820-1821)”, en Will Fowler (ed.), Celebrating Insurrection: The Commemorations and Representations of the Nineteenth Century Mexican Pronunciamiento, Lincoln, University of Nebraska Press, 2012. , La trigarancia: fuerzas armadas en la consumación de la Independencia. Nueva España, 1820-1821, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2016.
Morin, Claude, Santa Inés Zacatelco (1646-1812): contribución a la demografía histórica del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973.
Morineau, Michel, Incroyables gazettes et fabuleux métaux: les retours des trésors américains d’après les gazettes hollandaises (xvie-xviiie siècles), París y Nueva York, Maison des Sciences de l’Homme/Cambridge University Press, 1985.
1055
Morodo, Raúl, Las Constituciones de Bayona, 1808, y Cádiz, 1812: dos ocasiones frustradas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.
Morón Arroyo, Jorge Daniel, Los vasallos más leales del rey: la visita de Jerónimo de Valderrama y la conjura de Martín Cortés, 1563-1568, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
Mota y Escobar, Alonso de la, Memoriales del obispo de Tlaxcala: un recorrido por el centro de México a principios del siglo xvii, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Secretaría de Educación Pública, 2012. Mundy, Barbara E., La muerte de Tenochtitlan: la vida de México, México, Grano de Sal, 2018.
Muñoz Camargo, Diego, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas, mandada hacer por la S. C. R. M. del rey don Felipe Nuestro Señor, en Relaciones geográficas del siglo xvi: Tlaxcala, edición de René Acuña, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1984. Muriel, Andrés, Notice sur D. Gonzalo O’Farrill, París, L’imprimerie de Crapelet, 1831. , Historia de Carlos IV, t. ii, Madrid, Atlas, 1959. Muriel, Josefina, Hospitales de la Nueva España, 2 vols., México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1956, y México, Universidad Nacional Autónoma de México/Cruz Roja Mexicana, 1991. , La sociedad novohispana y sus colegios de niñas, t. i: Fundaciones del siglo xvi, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, y t. ii: Fundaciones de los siglos xvii y xviii, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
Murillo Velarde, Pedro, Catecismo o instrucción christiana en que se explican los mysterios de nuestra santa fe y se exhorta a huir los vicios y abrazar las virtudes, Madrid, Imprenta de los Herederos de Francisco del Hierro, 1752.
Muro Orejón, Antonio, Cedulario americano del siglo xviii, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956. , Lecciones de historia del derecho hispano-indiano, México, Escuela Libre de Derecho/Porrúa, 1989. Murúa, Martín de, Historia general del Perú, edición de Manuel Ballesteros Gaibrois, Dastin, Madrid, 2001. Nadal, Jordi, “La población española durante los siglos xvi, xvii y xviii: un balance a escala regional”, en Vicente Pérez Moreda y David-Sven Reher (eds.), Demografía histórica en España, Madrid, El Arquero, 1988. Naranjo, Francisco, El tratado de Francisco Naranjo para la enseñanza de la teología en el siglo xvii, estudio, introducción, compilación y notas de Mauricio Beuchot, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
Nater, Laura, “El tabaco y las finanzas del Imperio español: Nueva España y la metrópoli, 1760-1810”, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 1998. Nava Rodríguez, Luis, Tlaxcala en la historia, Tlaxcala, Progreso, 1973.
Navarrete, David, “Crisis y supervivencia de una empresa minera a fines de la Colonia: La Vizcaína (Real del Monte)”, en Inés Herrera Canales (ed.), La minería mexicana: de la Colonia al siglo xx, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 1998.
Navarro, Bernabé, “Los aspectos de ciencia moderna en la filosofía de Clavigero”, en Mauricio Beuchot (comp.), Filosofía y cultura novohispanas, Instituto de Investigaciones Filosóficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
Navarro García, Luis, Intendencias en Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1959. , Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964.
, La política americana de José de Gálvez según su “Discurso y reflexiones de un vasallo”, Málaga, Algazara, 1998.
, “La crisis de El Escorial (1807) en España e Indias”, en Fernando Navarro Antolín (ed.), Orbis incognitus: avisos y legajos del Nuevo Mundo. Homenaje al profesor Luis Navarro García, Huelva, Universidad de Huelva, 2007. , Umbral de la Independencia: el golpe fidelista de México en 1808, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2009. , El arzobispo Fonte y la Independencia de México, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014 y 2016. Navarro y Rodrigo, Carlos, Vida de Agustín de Iturbide: memorias de Agustín de Iturbide, Madrid, América, 1919. Naveda, Adriana, Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, Xalapa, Centro de Investigaciones Históricas-Universidad Veracruzana, 1987.
Nebel, Richard, Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe: continuidad y transformación religiosa en México, traducción de Carlos Warnholtz Bustillos e Irma Ochoa de Nebel, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Ngou-Mve, Nicolás, El África bantú en la colonización de México (1595-1640), Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1994.
Nicholson, Henry B., “Religion in Pre-Hispanic Central Mexico”, en Robert Wauchope, Gordon F. Ekholm e Ignacio Bernal (eds.), Handbook of Middle American Indians, vols. 10-11: Archaeology of Northern Mesoamerica, primera parte, Austin, University of Texas Press, 1971.
Nickel, Herbert J., Morfología social de la hacienda mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Noguez, Xavier, Documentos guadalupanos: un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías del Tepeyac, México, El Colegio Mexiquense/Fondo de Cultura Económica, 1993.
Notas a la Recopilación de Indias, 2 vols., transcripción y estudio preliminar de Juan Manzano y Manzano, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1946.
Novísima recopilación, Madrid, 1805.
Núñez de Pineda y Bascuñán, Francisco, Cautiverio feliz [1673], 2 vols., edición crítica de Mario Fereccio Podestá y Raïssa Kordić Riquelme, Santiago, Universidad de Chile/Gobierno de Chile/ril, 2001.
Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, t. i: Lírica personal; t. ii: Villancicos y letras sacras; t. iii: Autos y loas, edición de Alfonso Méndez Plancarte, y t. iv: Comedias, sainetes y prosa, edición de Alberto G. Salceda, México, Fondo de Cultura Económica, 1951, 1952, 1955 y 1957.
Obras de fray Andrés de San Miguel, introducción, notas y versión paleográfica de Eduardo Báez Macías, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.
Obregón, Baltasar de, Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, México, Porrúa, 1988.
Ocampo, Javier, Las ideas de un día, México, El Colegio de México, 1967.
O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo, “Origen y creación de los virreinatos”, en Los virreyes marinos de la América hispana, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2002.
O’Gorman, Edmundo, Meditaciones sobre el criollismo , México, Centro de Estudios de Historia de México, 1970.
, Destierro de sombras: luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
, “Fantasmas en la narrativa historiográfica” (alocución leída en el Salón de Actos de la Universidad Iberoamericana en la ceremonia de recepción del doctorado honoris causa en Humanidades, Ciudad de México, 4 de octubre de 1991), México, Universidad Iberoamericana/Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1992.
Oliva, Giovanni Anello, Historia del reino y provincias del Perú [1631], 3 vols., edición de Carlos Gálvez Peña, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998. Olivas, Angelina, Guía y estudio introductorio de las actas de cabildo de la Ciudad de México, 1776-1785, tesis
de licenciatura en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2000.
Oliver, Rocío Mesa, y Luis Olivera López, Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México, 1811-1821, México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Olivier, Guilhem, y Leonardo López Luján, “Las imágenes de Moctezuma II y sus símbolos de poder”, en Leonardo López Luján y Colin McEwan (coords.), Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. Olmos, Andrés de, Arte de la lengua mexicana, edición, introducción, transliteración y notas de Ascensión Hernández de León-Portilla y Miguel León-Portilla, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2002. Olveda, Jaime, “La familia Basauri: poder e influencia vasca en Guadalajara”, en La rsbap y Méjico: IV Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, t. i, México, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1993.
Ordenanza de la división de la Nobilísima Ciudad de México en cuarteles, creación de los alcaldes de ellos, y reglas de su gobierno: dada y mandada observar por el Exmo. Señor Don Martín de Mayorga, virrey, gobernador, y capitán general de esta Nueva España, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1782. Orozco y Berra, Manuel, Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, precedidas de un ensayo de clasificación de las mismas lenguas y de apuntes para las inmigraciones de las tribus, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante, México, 1864. , Historia de la dominación española en México, México, Librería Robredo, 1938. Ortiz Escamilla, Juan, Guerra y gobierno: los pueblos y la Independencia de México, 1808-1825, Sevilla, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de México/Universidad de Sevilla/Universidad Internacional de Andalucía, 1997 y 2014. (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xvii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005. , “La nacionalización de las fuerzas armadas en México, 1750-1867”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-1850, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2007.
, El teatro de la guerra: Veracruz, 1750-1825, Castelló de la Plana, Universidad Veracruzana/Universitat Jaume I, 2010.
, Calleja, guerra, botín y fortuna, Jalapa y Zamora, Universidad Veracruzana/El Colegio de Michoacán, 2017, y Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2019.
Ortiz Hernán, Sergio, Los caminos y transportes en México: una aproximación socioeconómica, fines de la Colonia y principio de la vida independiente, México, Fondo de Cultura Económica/Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994.
Ortiz Lanz, José Enrique, Las verdaderas historias del descubrimiento de la Nueva España, México, Cámara de Diputados, 2018.
Osores, Félix, “Noticia de algunos alumnos o colegiales del seminario más antiguo de México de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México”, en Documentos inéditos o muy raros para la historia de México [1905-1911], edición de Genaro García, México, Porrúa, 1975.
Osorio Romero, Ignacio, Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España (1572-1767), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979. , Antonio Rubio en la filosofía novohispana, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
Osterhammel, Jürgen, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2014.
Ots Capdequí, José María, Instituciones, Barcelona, Salvat, 1959.
, El Estado español en las Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 1986 y 1993.
Ovando Grajales, Fredy, Arquitectos dominicos en Chiapas del siglo xvi, Tuxtla Gutiérrez, Universidad Autónoma de Chiapas, 2017.


Owensby, Brian, Empire of Law and Indigenous Justice in Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2008.
Pacheco Albalate, Manuel, El Puerto: ciudad clave en la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2007.
Padrón, Ricardo, The Spacious Word: Cartography, Literature and Empire in Early Modern Spain, Chicago, Chicago University Press, 2004.
Pagola, Rosa Miren, Fray Juan de Zumárraga, Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1998.
Palafox y Mendoza, Juan de, Ideas políticas, edición de Jorge Rojas Garcidueñas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. , Relación de la visita de parte del obispado de la Puebla de los Ángeles (1643-1646), edición de Bernardo García Martínez, México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1997.
Palmer, Colin A., Slaves of the White God: Blacks in Mexico, 1570-1650, Cambridge y Londres, Harvard University Press, 1976.
Papel curioso: régimen de los franceses en España, detallado por un oficial recién llegado de Madrid a sus compañeros, Cádiz, Imprenta de Manuel Bosque, 1809, y México, Casa de Arizpe, 1809. Papeles de Nueva España, edición de Francisco del Paso y Troncoso, 7 vols., Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905-1906.
Paredes, Antonio de, Carta edificante en que el P. Antonio de Paredes, de la Compañía de Jesús, da noticia de la exemplar vida, sólidas virtudes, y santa muerte de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, donada del beaterio de las Carmelitas de la Ciudad de Querétaro, México, Imprenta del Real y más antiguo Colegio de San Ildefonso, 1763.
Parker, Geoffrey, Carlos V: una nueva vida del emperador, Madrid, Planeta, 2019.
Parry, John H., The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1968; edición en español: La Audiencia de Nueva Galicia en el siglo xvi: estudio sobre el gobierno colonial español, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993.
Pastor, Marialba, Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Fondo de Cultura Económica, 2004.
Pastor, Rodolfo, Campesinos y reformas: la Mixteca, 17001850, México, El Colegio de México, 1987.
Pavón Romero, Armando, Adriana Álvarez Sánchez y Reyna Quiroz, “Las tendencias demográficas de los artistas en los siglos xvii y xviii”, en Enrique González González (coord.), Estudios y estudiantes de filosofía: de la Facultad de Artes a la Facultad de Filosofía y Letras (1551-1929), México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de Michoacán, 2008. , y Enrique González González, “La primera universidad de México”, en Maravillas y curiosidades: mundos inéditos de la universidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2004.
Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, Fondo de Cultura económica, 1982.
Pazos Pazos, María Luisa, El ayuntamiento de la Ciudad de México en el siglo xvii: continuidad institucional y cambio social, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1999.
Pease, Franklin, Las crónicas y los Andes, Lima, Fondo de Cultura Económica, 2010.
Pech, Ah Nakuk, Historia y crónica de Chac Xulub Chen, prólogo, versión y notas de Héctor Pérez Martínez, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1936. Pelizaeus, Ludolf (ed.), Les villes des Habsbourg du xve au xixe siècle: communication, art et pouvoir dans les réseaux urbains, Reims, Épure, 2021.
Pérez, Joseph, La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo xxi, 1999 , Los comuneros, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016.
Pérez Hernández, Rodrigo Salomón, El gobierno de los subdelegados en la intendencia de México: la formación de un ámbito de autoridad distrital en el sistema de intendencias novohispano, 1786-1810, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 2017.
Pérez Herrero, Pedro, Plata y libranzas: la articulación comercial del México borbónico, México, El Colegio de México, 1998.
Pérez y López, Antonio Xavier, Teatro de la legislación universal de España e Indias, 28 vols., Madrid, Imprenta de Antonio Espinosa, 1791-1798.
Pérez Marcos, Regina María, “La imagen del Estado en la Edad Moderna”, en Regina María Pérez Marcos (coord.), Teoría y práctica de gobierno en el antiguo régimen, Madrid, Marcial Pons, 2001.
Pérez Melero, Joaquín, Minerometalurgia de la plata en México (1767-1849): cambio tecnológico y organización productiva, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006.
Pérez Memen, Fernando, El episcopado mexicano y la Independencia de México (1810-1836), México, El Colegio de México, 2011.
Pérez Puente, María Leticia, Tiempos de crisis, tiempos de consolidación: la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, 1653-1680, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés/ El Colegio de Michoacán, 2005.
, La Iglesia del rey: el patronato indiano y la gobernación espiritual de las Indias, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
, “La política eclesiástica de la Junta Magna y la creación de los primeros colegios tridentinos en América”, en Mónica Hidalgo Pego y Rosalina Ríos Zúñiga (coords.), Poderes y educación superior en el mundo hispánico, siglos xv al xx, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.
, Los cimientos de la iglesia en la América española: los seminarios conciliares, siglo xvi, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la EducaciónUniversidad Nacional Autónoma de México, 2017. , “Los colegios tridentinos en América, siglo xvi”, en Jorge Correa Ballester (coord.), Universidad y sociedad: historia y pervivencias, Valencia, Universidad de Valencia, 2018.
, “Los jesuitas y los colegios tridentinos en Hispanoamérica”, en Hugo Casanova Cardiel, Enrique González González y María Leticia Pérez Puente (coords.), Universidades de Iberoamérica ayer y hoy, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.
Pérez Rodríguez, Gustavo, Xavier Mina, el insurgente español: guerrillero por la libertad de España y México, México, Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Nacional Autónoma de México, 2018.
Pérez Rosales, Laura, Minería y sociedad en Taxco durante el siglo xviii, México, Universidad Iberoamericana, 1996
Peset Reig, José Luis, Ciencia y libertad: el papel del científico ante la independencia americana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.
Peset Reig, Mariano, y José Luis Peset Reig, La universidad española (siglos xviii y xix): despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. , Gregorio Mayans y la reforma universitaria: idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las universidades de España, 1 de abril de 1767, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1975.
Petech, Luciano, “I francescani nell’Asia centrale e orientale nel xiii e xiv secolo”, en Espansione del francescanesimo tra Occidente e Oriente nel secolo xiii, Asís, Società Internazionale di Studi Francescani, 1979.
Phelan, John L., El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1972.
Pieper, Renate, Claudia de Lozanne Jefferies y Markus Denzel (eds.), Mining, Money and Markets in the Early Modern Atlantic: Digital Approaches and New Perspectives, Cham, Palgrave Macmillan, 2019.
Pietschmann, Horst, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. , Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en la Nueva España: un estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
Piña Chan, Román, Campeche durante el periodo colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1977.
Pliegos de la diplomacia insurgente, introducción, notas y apéndice de Guadalupe Jiménez Codinach y María Teresa Franco González Salas, México, Senado de la República, 1987.
Porras Muñoz, Guillermo, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
, El gobierno de la Ciudad de México en el siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982.
Portillo Capilla, Teófilo, El desierto y la celda en la vida y muerte del obispo Juan de Palafox y Mendoza, Almazán, Javier Gómez Gómez, 1989.
Powell, Philip W., La guerra chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1977 y 1996. , Capitán mestizo, Miguel Caldera y la frontera norteña: la pacificación de los chichimecas, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
Prakash, Om, The Dutch East Company and the Economy of Bengal, 1630-1720, Princeton, Princeton University Press, 1985.
Prescott, William H., History of the Conquest of Perú, 3 vols., Londres, Routledge, 1874.
Priestley, Herbert I., José de Gálvez, Visitor-general of New Spain (1765-1771), Berkeley, University of California Press, 1916.
Primera y segunda relaciones anónimas de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia, edición de Joaquín García Icazbalceta, México, Chimalistac, 1952.
Procesos inquisitorial y militar seguidos a D. Miguel Hidalgo y Costilla, edición de Antonio Pompa y Pompa, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1960.
Prontuario de los insurgentes, introducción y notas de Virginia Guedea, México, Centro de Estudios sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995.
Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno de la Nueva España [1563], edición facsimilar, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1945.
Puga, Vasco de, Philippus Hispania rum, et indiarun rex: provisiones, cédulas, instrucciones de Su Majestad, ordenanças de difuntos y Audiencia para la buena expedición de los negocios y administración de justicia y governación de esta Nueva España, México, Pedro de Ocharte, 1563.
Quijano Velasco, Francisco, Las repúblicas de la monarquía: pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva España, 1550-1610, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
Quiroga, Vasco de, Información en derecho del licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del Real Consejo de Indias, introducción y notas de Carlos Herrejón, México, Secretaría de Educación Pública, 1985.
Ragon, Pierre, “Entre reyes, virreyes y obispos, la ‘corrupción’ en debate (Nueva España, siglo xvii)”, en Francisco Andújar Castillo y Pilar Ponce Leiva (coords.), Congreso Internacional “Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos xvi-xviii”, Madrid, Facultad de Geografía e Historia-Universidad Complutense de Madrid, 2017.
Ramírez, Francisco, El antiguo Colegio de Pátzcuaro, estudio, edición, notas y apéndice de Germán Viveros, Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, 1987.
Ramírez Maya, María Carmina, Pensamiento y obra de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-1823), t. xvii, Donostia-San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2006.
Ramos Pérez, Demetrio, “Retrato de un presidente del consejo siendo niño, con su padre, en un lienzo guadalupano”, en El Consejo de Indias en el siglo xvi, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1970. , “La obra de agitación reformista de la Central en su segunda época (1809-1810) y su efecto en América”, en Historia general de España y América, t. xiii: Emancipación y nacionalidades americanas, Madrid, Rialp, 1981.
Randall, Robert W., Real del Monte: una empresa británica en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
Rangel Silva, José Alfredo, “Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 1793-1813”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-1850, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2007.
Ravina, Manuel, “El ‘archivo’ de don Antonio María Bucareli y Ursúa, capitán general de Cuba y virrey de la Nueva España”, en El valor del documento y la escritura en el gobierno de América, Sevilla, Archivo General de Indias/Ministerio de Cultura, 2016.
Razo Zaragoza, José Luis, Crónicas de la conquista del Nuevo Reyno de Galicia, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco/Instituto Jalisciense de Antropología e Historia/Universidad de Guadalajara, 1982.
Real Audiencia de Concepción, 1565-1573: documentos para su estudio, Santiago, Academia Chilena de la Historia, 1992.
Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, de orden de Su Majestad, Madrid, 1786.
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias [1680], Madrid, Julián de Paredes, 1681; ediciones facsimilares: Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, y México, Escuela Libre de Derecho/Porrúa, 1987. Redmond, Walter, y Mauricio Beuchot, Pensamiento y realidad en fray Alonso de la Vera Cruz, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.
Reflexiones sobre el estado actual de la América o cartas al abate de Pradt escritas en francés por un natural de la América del Sur, traducción de Antonio de Frutos Tejero, Madrid, Imprenta de Burgos, 1820. Reichert, Rafal, Sobre las olas de un mar plateado: la política defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700, Mérida, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
Relación del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia, edición de Manuel Romero de Terreros, México, Polis, 1939.
Relaciones geográficas del siglo xvi: Michoacán, edición de René Acuña, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.
Relaciones geográficas del siglo xvi: Nueva Galicia, edición de René Acuña, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.
Relaciones geográficas del siglo xvi: Tlaxcala, edición de René Acuña, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, escritas por Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, paleografía, traducción e introducción de Silvia Rendón, prefacio de Ángel María Garibay K., México, Fondo de Cultura Económica, 1965. Reséndiz Núñez, Alfonso, Los primeros herraderos, puerta hacia la charrería y su imbricación con el mestizaje: una revisión histórica documental del siglo xvi, en prensa.
Restall, Matthew, The Black Middle: Africans, Mayas, and Spaniards in Colonial Yucatán, Stanford, Stanford University Press, 2009.
, When Montezuma Met Cortés: The True Story of the Meeting that Changed History, Nueva York, Harper Collins, 2018; edición en español: Cuando Moctezuma conoció a Cortés: la verdad del encuentro que cambió la historia, traducción de José Eduardo Latapí Zapata, México, Taurus, 2019.
Reus Medina, Rodolfo, Los Tratados de Córdoba y la consumación de la Independencia, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009.
Revillagigedo, Conde de, Informe sobre las misiones (1793) e instrucción reservada al marqués de Branciforte (1794), México, Jus, 1966.
Reyes-Valerio, Constantino, El pintor de conventos: los murales del siglo xvi en la Nueva España, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1989.
, Arte indocristiano, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000.
Reyna, María del Carmen, Opulencia y desgracia de los marqueses de Jaral de Berrio, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002.
Ricard, Robert, La conquista espiritual de México: ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 15231524 a 1572, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 1987 y 2014.
Rionda Arreguín, Isauro, Testimonios sobre Guanajuato, Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1989. , Pedro Moreno, Francisco Javier Mina y los fuertes del Sombrero y Los Remedios en la insurgencia guanajuatense, 1817, México, Universidad de Guanajuato/ La Rana, 2011.
Ríos Zúñiga, Rosalina, La reconfiguración del orden letrado: el Colegio de San Juan de Letrán en la Ciudad de México, 1790-1867, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
Rípodas Ardanaz, Daisy, “Construcción de una imagen de la dinastía en las exequias y proclamaciones reales indianas”, en José Luis Soberanes Fernández y Rosa María Martínez de Codes (coords.), Homenaje a Alberto de la Hera, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
Riva Palacio, Vicente, Resumen integral de México a través de los siglos, t. 2: El virreinato (1521-1808), México, Compañía General de Ediciones, 1968.
Rivera Cambas, Manuel, Los gobernantes de México: galería de biografías y retratos de vireyes [sic], emperadores, presidentes y otros gobernantes que ha tenido México desde don Hernando Cortés hasta el C. Benito Juárez, t. i, México, Imprenta de J. M. Aguilar Ortiz, 1872. Rivero Rodríguez, Manuel, Gattinara: Carlos V y el sueño del Imperio, Madrid, Sílex, 2005.
Robertson, William S., Iturbide of Mexico, Durham, Duke University Press, 1952; edición en español: Iturbide de México, México, Fondo de Cultura Económica, 2012. Robinson, William Davis, Memorias de la revolución mexicana: incluyen el relato de la expedición del general Xavier Mina, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2003.
Robles, Antonio de, Diario de sucesos notables, t. ii, México, Porrúa, 1972.
Rocafuerte, Vicente, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb, 1822; edición facsimilar, México, Porrúa, 1989.
Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular: de orden de S. M. y del Consejo, Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha, 1774.
Rodríguez Moya, Inmaculada, La mirada del virrey: iconografía del poder en la Nueva España, Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2003.
Rojas, Beatriz (coord.), Cuerpo político y pluralidad de derechos: los privilegios de las corporaciones novohispanas, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007.
Rojo mexicano: la grana cochinilla en el arte, catálogo de la exposición, México, Palacio de Bellas Artes, 2017. Romancero de la Guerra de Independencia, t. ii, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010.
Romano, Antonella, “Los jesuitas, la cultura humanista, el Nuevo Mundo: reflexiones sobre la apertura del Colegio de San Pedro y San Pablo de México”, en Enrique González González (coord.), Estudios y estudiantes de filosofía: de la Facultad de Artes a la Facultad de Filosofía y Letras (1551-1929), México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de Michoacán, 2008.
Romano, Ruggiero, Mecanismo y elementos del sistema económico americano, siglos xvi-xviii, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2004. , y Marcello Carmagnani, “Componentes económicos”, en Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coords.), Para una historia
Romero Galván, José Rubén (coord.), Historiografía novohispana de tradición indígena, vol. 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. , y Pilar Máynez (coords.), El universo de Sahagún: pasado y presente, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
, y Tania Ortiz Galicia, “Historiadores del siglo xviii novohispano”, en Nancy Vogeley y Manuel Ramos Medina (coords.), Historia de la literatura mexicana, vol. 3: Cambios de reglas, mentalidades y recursos retóricos en la Nueva España del siglo xviii, México, Siglo xxi/Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
Romero de Solís, José Miguel, Cirujano, hechicero y sangrador: medicina y violencia en Colima (siglo xvi), Colima, Archivo Histórico del Municipio de Colima, 1992.
Rosillo, Bárbara, La moda en la sociedad sevillana del siglo xviii, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2018.
Rovira Morgado, Rossend, San Francisco Padremech: el temprano cabildo indio y las cuatro parcialidades de México Tenochtitlan (1549-1599), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. , “Lengua, identidad y residencialidad indígenas en la Ciudad de México de la primera centuria virreinal: el caso del nahuatlato Hernando de Tapia”, en Caroline Cunill y Luis Miguel Glave Testino (coords.), Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina: intérpretes, mediación y justicia (siglos xvi-xxi), Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2019.
Rubial García, Antonio, La hermana pobreza, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. , Profetisas y solitarios: espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica, 2006. (coord.), La Iglesia en el México colonial, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Ediciones de Educación y Cultura, 2013. , “La labor educativa al interior de las órdenes mendicantes en Nueva España”, en Joaquín Santana Vela y Pedro S. Urquijo, Proyectos de educación en México: perspectivas históricas, Morelia, Escuela Nacional de Estudios Superiores-Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
1059 de América, vol. i: Las estructuras, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1999.
, “El episcopado criollo de la Nueva España (1593-1743), ¿una concesión imperial hacia América?”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello (coords.), La dimensión imperial de la Iglesia novohispana, siglos xvi-xviii, México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2016. , y Patricia Escandón, “Las crónicas religiosas del siglo xviii”, en Nancy Vogeley y Manuel Ramos Medina (coords.), Historia de la literatura mexicana, vol. 3: Cambios de reglas, mentalidades y recursos retóricos en la Nueva España del siglo xviii, México, Siglo xxi/Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
Rubio Argüelles, Ángeles, Un ministro de Carlos III: don José de Gálvez y Gallardo, marqués de la Sonora, ministro general de Indias, visitador de Nueva España, Málaga, Talleres Gráficos de la Diputación, 1949. Rubio Mañé, Jorge Ignacio, Archivo de la historia de Yucatán, Campeche y Tabasco, vol. iii, México, Aldina, Robredo y Rosell, 1942.
, Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma, 19551963, y México, Fondo de Cultura Económica, 1983. , y Francisco Rodas de Coss, México en el siglo xviii: José de Gálvez Gallardo (1720-1787), t. i, México, Universidad Panamericana, 1983.
Rucquoi, Adeline, Valladolid au Moyen Âge (1080-1480), París, Publisud, 1993.
Saavedra, Francisco de, Los decenios: autobiografía de un sevillano de la Ilustración, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1995.
sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por Ignacio López de Ayala, con el texto latino corregido según la edición publicada en 1564, El, Barcelona, Imprenta de Sierra y Martí, 1828, y Barcelona, Ramón Martín Indar, 1847. Sahagún, Bernardino de, Psalmodia christiana y sermonario de los santos del año en lengua mexicana, México, Pedro de Ocharte, 1583. , Historia general de las cosas de Nueva España, México, Imprenta de Alejandro Valdés, 1830. Saladino García, Alberto, “Filosofía de la Ilustración novohispana”, en Alberto Saladino García (comp.), Historia de la filosofía mexicana, México, Seminario de Cultura Mexicana, 2014.
Salazar Andreu, Juan Pablo, Obispos de Puebla: periodo de los Borbones (1700-1821), México, Porrúa, 2006. Salcedo Izu, Joaquín, “El regente en las Audiencias americanas”, en Memoria del IV Congreso de Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Facultad de Derecho-Universidad Nacional Autónoma de México, 1976.
Salvucci, Richard J., “Mexican National Income in the Era of Independence, 1800-1840”, en Stephen H. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914, Stanford, Stanford University Press, 1997.
Sánchez, Miguel, Imagen de la Virgen María de Dios de Guadalupe [1648], en Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda (comps.), Testimonios históricos guadalupanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
Sánchez Albornoz, Nicolás, Historia mínima de la población de América Latina, México, El Colegio de México, 2014.
Sánchez-Arcilla Bernal, José, Las ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821), Madrid, Dykinson, 1992.
Sánchez Baquero, Juan, Fundación de la Compañía de Jesús en la Nueva España (1571-1580), México, Patria, 1945.
Sánchez Bella, Ismael, et al., Historia del derecho indiano, Madrid, mapfre, 1992.
Sánchez-Castañer, Francisco, Don Juan de Palafox, virrey de Nueva España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988.
Sánchez Hita, Beatriz, y Marieta Cantos Casenave, “La mujer en la tribuna pública en España y América en la Guerra de Independencia, 1808-1814”, en Moisés Guzmán Pérez (ed.), Mujeres y revolución en la Independencia de Hispanoamérica, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Secretaría de la Mujer-Gobierno del Estado de Michoacán, 2013.
Sánchez León, Pablo, Absolutismo y comunidad: los orígenes sociales de la guerra de los comuneros de Castilla, Madrid, Siglo xxi, 1998.
Sánchez Martín, Víctor, Rafael del Riego, símbolo de la revolución liberal, tesis de doctorado, Alicante, Universidad de Alicante, 2016.
Sánchez Sánchez, Jaime, Armando Díaz de la Mora y Yolanda Ramos Galicia, Los colonizadores tlaxcaltecas al norte de la Nueva España, 1591, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Secretaría de Educación Pública/Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, 2014.
Sánchez Santiró, Ernest, “Comerciantes, mineros y hacendados: la integración de los mercaderes del Consulado de la Ciudad de México en la propiedad minera y azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas (17501812)”, en Guillermina del Valle Pavón (ed.), Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003. , Luis Jáuregui y Antonio Ibarra (coords.), Finanzas y política en el mundo iberoamericano: del Antiguo Régimen a las naciones independientes, 1754-1850, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/ Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
Sánchez Santos, Trinidad, Iturbide [1910], Toluca, La Carpeta, 1943.
Sánchez de Tagle, Esteban, Por un regimiento, el régimen. Política y sociedad: la formación del Regimiento de Dragones de la Reina en San Miguel el Grande, 1774, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1982.
Santa María, Guillermo de, Guerra de los chichimecas (México, 1575-Zirosto, 1580), edición de Alberto Carrillo, Zamora, El Colegio de Michoacán/Universidad de Guanajuato, 1999.
Sarabia Viejo, Justina, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España (1550-1564), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978.
Saranyana, Josep I., Grandes maestros de la teología, vol. i: De Alejandría a México (siglos iii al xvi), Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1994. (dir.), Historia de la teología latinoamericana, primera parte: siglos xvi y xvii, Pamplona, Eunate, 1996. Saravia, Atanasio G., Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
Sartolo, Bernardo, Vida admirable y muerte prodigiosa de Nicolás de Ayllón y con renombre más glorioso Nicolás de Dios, natural de Chiclayo en las Indias del Perú, Madrid, Imprenta de Juan García Infanzón, 1684. Schäfer, Ernesto, El Consejo Real y Supremo de las Indias: historia y organización del Consejo y de la Casa de Contratación de las Indias, 2 vols., Sevilla, Universidad de Sevilla, 1935; Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1935 y 1947, y Valladolid, Junta de Castilla y León/Marcial Pons, 2003.
Schmidt-Riese, Roland, Relatando México, Madrid, VervuertIberoamericana, 2003.
Scholes, France V., y Eleanor B. Adams, Don Diego Quijada, alcalde mayor de Yucatán, 1561-1565, México, Antigua Librería Robredo, México, 1938.
Schuetz, Mardith K., Architectural Practice in Mexico City: A Manual for Journeyman Architects of the Eighteenth Century, Tucson, The University of Arizona Press, 1987.
Schumpeter, Joseph, Historia del análisis económico, Barcelona, Ariel, 1971.
Schurz, William Lytle, The Manila Galleon [1939], Nueva York, Dutton, 1959.
Sedano, Francisco, Noticias de México: crónicas de los siglos xvi al xviii, t. 3, México, Secretaría de Obras y Servicios-Departamento del Distrito Federal, 1974.
Semboloni, Lara, La construcción de la autoridad virreinal en Nueva España, 1535-1595, México, El Colegio de México, 2014.
Sempat Assadourian, Carlos, El sistema de la economía colonial: el mercado interior, regiones y espacio económico, México, Nueva Imagen, 1983. , y Andrea Martínez Baracs (comps.), Tlaxcala: textos de su historia, vol. 6: Siglo xvi, y vol. 7: Siglos xviixviii, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.
Serna, Jacinto de la, Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías, y extirpación de ellas [1656], México, Imprenta del Museo Nacional, 1892.
Serna, Juan Manuel de la, “Integración e identidad: pardos y morenos en las milicias y cuerpos de lanceros de Veracruz en el siglo xviii”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005.
Serrano Ortega, José Antonio, “Villas fuertes, ciudades débiles: milicias y jerarquía territorial en Guanajuato, 1790-1847”, en Salvador Broseta, Carmen Corona y Manuel Chust (eds.), Las ciudades y la guerra, 1750-1898, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2002.
, Un impuesto liberal en una guerra contrainsurgente: las contribuciones directas en la Nueva España, 1810-1820, Guanajuato, Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2003. , y Luis Jáuregui (eds.), La Corona en llamas: conflictos económicos y sociales en la independencia iberoamericana, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2010.
Serrano Hernández, Sergio Tonatiuh, La golosina del oro: la producción de metales preciosos en San Luis Potosí
y su circulación global en mercados orientales y occidentales durante el siglo xvii, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Red Columnaria/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán, 2018.
Sevilla del Río, Felipe, Prosas literarias e históricas, Colima, Universidad de Colima, 2005.
Sigüenza y Góngora, Carlos de, Libra astronómica, y philosóphica en que D. Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrapho, y mathemático regio en la Academia Mexicana, examina no sólo lo que a su Manifiesto philosóphico contra los cometas opuso el R. P. Eusebio Francisco Kino de la Compañía de Jesús, sino lo que el mismo R. P. opinó, y pretendió haver demostrado en su Exposición astronómica del cometa del año de 1681, México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1690, e introducción de José Gaos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
, Relaciones históricas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1954 y 1972. , “Anotaciones críticas sobre el primer apóstol de Nueva España y sobre la imagen de Guadalupe de México” [ca. 1699], en Alicia Mayer [coord.], Carlos de Sigüenza y Góngora: homenaje, 1700-2000, vol. i, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.
Silva, Jorge, Mercado regional y mercado urbano en Michoacán y Valladolid, 1778-1809, México, El Colegio de México, 2008.
SilverMoon, The Imperial College of Tlatelolco and the Emergence of a New Nahua Intellectual Elite in New Spain (1500-1760), Durham, Duke University Press, 2007.
Soberanes Fernández, José Luis, “Tribunales ordinarios”, en José Luis Soberanes Fernández (coord.), Los tribunales de la Nueva España: antología, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
Soberón Mora, Arturo, San Gregorio, un colegio transcolonial: de la catequesis jesuita para infantes caciques a la pedagogía liberal de Juan Rodríguez Puebla, tesis de doctorado en Historia y Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2008.
Solano, Francisco de, Cedulario de tierras: compilación de legislación agraria colonial, 1497-1820, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1984. , “José de Gálvez, fundador del Archivo de Indias”, en Ordenanzas del Archivo General de Indias, edición facsimilar, Sevilla, Archivo General de Indias, 1986. Solórzano y Pereira, Juan de, Política indiana [1648], Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930.
Sosa, Francisco, El episcopado mexicano: biografía de los illmos. señores arzobispos de México, t. ii, México, Jus, 1962.
, Biografías de mexicanos distinguidos, México, Porrúa, 2006.
Sousa, Lisa, The Woman Who Turned into a Jaguar, and Other Narratives of Native Women in Archives of Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2017.
Souto Mantecón, Matilde, Mar abierto: la política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001.
, y Carmen Yuste (coords.), El comercio exterior de México, 1713-1850, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2002.
St. Clair Segurado, Eva María, Expulsión y exilio de la provincia jesuita mexicana, 1767-1820, Alicante, Universidad de Alicante, 2005.
Stern, Steve J., The Secret History of Gender: Men, Women, and Power in Late Colonial Mexico, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995; edición en español: La historia secreta del género: mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Stowe, Noel James, The Tumulto of 1624: Turmoil at Mexico City, tesis de doctorado, Los Ángeles, University of Southern California, 1970.
Suárez Argüello, Clara Elena, Camino real y carrera larga: la arriería en la Nueva España, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1997.
Swedberg, Richard, Principles of Economic Sociology, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2003. Tanck de Estrada, Dorothy, “Tensión en la torre de marfil”, en Ensayos sobre la historia de la educación, México, El Colegio de México, 1981. , “Castellanización y las escuelas de lengua castellana durante el siglo xviii”, en Nancy Vogeley y Manuel Ramos Medina (coords.), Historia de la literatura mexicana: cambios de reglas, mentalidades y recursos retóricos en la Nueva España del siglo xviii, México, Siglo xxi, 2010. , “Los bienes y la organización de las cofradías en los pueblos de indios del México colonial: debate entre el Estado y la Iglesia”, en María del Pilar Martínez López-Cano, Elisa Speckman Guerra y Gisela von Wobeser (coords.), La Iglesia y sus bienes: de la amortización a la nacionalización, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
, Atlas ilustrado de los pueblos de indios: Nueva España, 1800, México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Fomento Cultural Banamex, 2006. , “El primer libro recreativo para niños en México: la biografía de una mujer indígena publicado en 1784”, en Independencia y educación: cultura cívica, educación indígena y literatura infantil, México, El Colegio de México, 2013.
, “El Banco de San Carlos y su impacto en las cajas de comunidad de los pueblos de indios de la Nueva España”, en Leonor Ludlow (coord.), Grandes financieros mexicanos, México, lid, 2015.
Tau Anzoátegui, Víctor, ¿Qué fue el derecho indiano?, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982. , “El ejemplar, otro modo de creación jurídica Indiana”, en X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, t. 2, México, Escuela Libre de Derecho/Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 1992.
, El poder de la costumbre: estudios sobre el derecho consuetudinario en América hispana hasta la emancipación, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001. , y Eduardo Martiré, Manual de historia de las instituciones argentinas, Buenos Aires, Macchi, 1998.
Tavárez, David, “Aristotelian Politics Among the Aztecs: A Nahuatl Adaptation of a Treatise by Denys the Carthusian”, en Jenny Mander, David Migdgley y Christine Beaule (eds.), Transnational Perspectives in the Conquest and Colonization of Latin America, Nueva York, Routledge, 2019.
Taylor, William B., Drinking, Homicide, and Rebellion in Colonial Mexican Villages, Stanford, Stanford University Press, 1979; edición en español: Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, traducción de Mercedes Pizarro de Parlange, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. , Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, Stanford University Press, 1972; edición en español: Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial, traducción de Belinda Cornejo, Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1998. , Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico, Stanford, Stanford University Press, 1996; edición en español: Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo xviii, vol. ii, México, El Colegio de Michoacán/ Secretaría de Gobernación/El Colegio de México, 1999.
Tecuanhuey Sandoval, Alicia, “Leona Vicario: reflexiones acerca de su vida, tiempo y elevación como figura heroica”, en Patricia Galeana (coord.), Mujeres protagonistas de nuestra historia, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México/Secretaría de Cultura, 2018.
Téllez González, Marina, Las primeras propuestas de organización femenina en Nueva España, 1521-1580, tesis de doctorado en Historia, México, El Colegio de México, 2021.
Tello, Antonio, Libro segundo de la Crónica miscelánea, en que se trata de la conquista espiritual y temporal de
la santa provincia de Xalisco en el nuevo Reino de la Galicia y Nueva Vizcaya y descubrimiento del Nuevo México [1650], 2 vols., México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Instituto Jalisciense de Antropología e Historia/Universidad de Guadalajara, 1968-1984, y México, Porrúa, 1997.
Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 18081964, México, Porrúa, 1964.
TePaske, John Jay, “La crisis financiera del virreinato de Nueva España a fines de la Colonia”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos xviii-xix, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
Terán, Marta, ¡Muera el mal gobierno!: las reformas borbónicas en los pueblos de indios, 1786-1810, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 1995. , “Los decretos de Hidalgo que abolieron el arrendamiento de las tierras de los indios en 1810”, en Miguel Hidalgo: ensayos sobre el mito y el hombre, 1953-2003, selección e historiografía de Marta Terán y Norma Páez, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ mapfre, 2004.
Terán Fuentes, Mariana, Por la lealtad al rey, a la patria y a la religión: Zacatecas, 1808-1814, México, Gobierno del Estado de México, 2012.
Teresa de Mier, Servando, Segunda carta de un americano al Español sobre su número xix: contestación a su respuesta dada en el número xxiv, Londres, Imprenta de Guillermo Glindon, 1812.
, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente llamada Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, Londres, Imprenta de Guillermo Glindon, 1813; edición facsimilar, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1980, y edición crítica, París, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1990.
, Memorias: un fraile mexicano desterrado en Europa, edición de Manuel Ortuño Martínez, Madrid, Trama, 2006.
Terraciano, Kevin, The Mixtecs of Colonial Oaxaca: Ñudzahui History, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, Stanford, Stanford University Press, 2001 y 2002; edición en español: Los mixtecos de la Oaxaca colonial: la historia ñudzahui del siglo xvi al xviii, traducción de Pablo Escalante Gonzalbo, México, Fondo de Cultura Económica, 2013.
Thomas, Werner, Los protestantes y la Inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma, Lovaina, Leuven University Press, 2001.
Thomson, Guy P. C., “The Cotton Textile Industry in Puebla During the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries”, en Nils Jacobsen y Hans-Jürgen Puhle (eds.), The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760-1810, Berlín, Colloquium, 1986.
Timmons, Wilbert H., Morelos: sacerdote, soldado, estadista, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. Todorov, Tzvetan, La conquista de América: el problema del otro, México, Siglo xxi, 2010.
Tomás y Valiente, Francisco, Los validos en la monarquía española del siglo xvii, Madrid, Siglo xxi, 1990. , Constitución: escritos de introducción histórica, Madrid, Marcial Pons, 1996.
Torales Pacheco, María Cristina, La compañía de comercio de Francisco Ignacio de Yraeta (1767-1797), 2 vols., México, Universidad Iberoamericana, 1982.
, “La utopía ante la realidad: la real cédula de 1754, un intento de reforma agraria en Cholula, siglo xviii”, en Memorias del Segundo Coloquio “Balances y prospectivas de las investigaciones sobre Puebla”, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1992. , “El cabildo de la Ciudad de México, 1524-1821”, en La muy noble y muy Leal Ciudad de México, t. 3, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Departamento del Distrito Federa/Universidad Iberoamericana, 1994.
, “Ilustración y naturaleza: la promoción de la agricultura por los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, en Memoria del primer sim-
, “Manuel Tolsá y el espacio público en la Nueva España”, en Manuel Tolsá, Nostalgia de lo “antiguo” y arte ilustrado, México-Valencia, México y Valencia, Generalitat Valenciana/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
, “La Ciudad de México a fines del siglo xviii, expresión urbana de la Ilustración”, en Manuel Ramos Medina (comp.), Historia de la Ciudad de México en los fines de siglo (xv-xx), México, Grupo Carso, 2001. , “Fray Antonio de Ezcaray, predicador disidente”, en María Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, México, Universidad Iberoamericana/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2001.
, “Yraeta, comerciante novohispano del siglo xviii en la economía transoceánica”, en Renate Pieper y Peer Schmidt (eds.), Latin America in the Atlantic World/ El mundo atlántico y América Latina, 1500-1850: Essays in Honor of Horst Pietschmann, Colonia, Weimar y Viena, Böhlau, 2003.
, “Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público ilustrado”, en Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (eds.), Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica, 1549-1773, Lima, Pontificia Universidad Católica del Per ú /Instituto Francé s de Estudios Andinos/ Universidad del Pacífico, 2007.
, Expresiones de la Ilustración en Yucatán, México, Fundación Arocena, 2008.
, “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía en torno a la Independencia”, en Milena Koprivitza et al. (eds.), Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones, 1808-1940, Tlaxcala y México, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010.
, “El canto del cisne: el bibliógrafo José Mariano Beristáin”, en Milena Koprivitza Acuña, Manuel Ramos Medina, María Cristina Torales Pacheco, José María Urkia y Sabino Yano (eds.), La guerra de conciencias: monarquía o independencia en los mundos hispánico y lusitano, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010.
1061 posium “Hombre-naturaleza, un destino común: ciencias, disciplinas en diálogo”, t. 1, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1996.
, “El clero novohispano y el bienestar del público”, en Juan Carlos Casas (ed.) Iglesia, Independencia y religión, México, Universidad Pontificia de México, 2010. , “La Imperial Orden de Guadalupe: condecorar a los líderes de la Independencia”, en Historia desconocida: una aportación a la historia de la Iglesia en la Independencia de México Libro anual 2009, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/Minos Tercer Milenio, 2010.
, “Diversidad, unidad e identidades en la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Alexandre Coello de la Rosa y Teodoro Hampe Martínez (eds.), Escritura, imaginación política y la Compañía de Jesús en América Latina, siglos xvi-xviii, Barcelona, Bellaterra, 2011.
, “Los inicios de la tarea misional de los jesuitas en la Nueva España, siglo xvi”, en Zacarías Márquez (comp.), Simposium de las Misiones Tarahumaras, Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua, 2011.
, “Multiculturalidad e intercambio transoceánico en el mundo hispánico: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Rafael Dobado González y Andrés Calderón Fernández (coords.), Pintura de los reinos: identidades compartidas en el mundo hispánico. Miradas varias, siglos xvi-xix, México, Fomento Cultural Banamex, 2012.
, “La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús: del esplendor a la expulsión”, en Los jesuitas: religión, política y educación, siglos xvi-xviii, vol. 3, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012.
, “Iniciativas científicas y labor misional de los jesuitas en la Nueva España, siglo xvi”, en José Sánchez Paredes y Marco Curatola Petrocchi (eds.), Los rostros de la tierra encantada: religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.
, “Voces de las élites novohispanas en tiempos de las Cortes de Cádiz”, en Manuel Camacho Higareda y
María Cristina Torales Pacheco (coords.) Los novohispanos en las Cortes de Cádiz y su impacto en el México nacional, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2013. , “Clérigos ilustrados, precedente de la Independencia: Manuel de la Borda”, en Juan Carlos Casas (ed.), Libro anual de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2011-2012, México, Universidad Pontificia de México, 2014. , “Multiculturalidad e Ilustración en la Ciudad de México en los albores de la Independencia”, en José Miguel Delgado, Ludolf Pelizaeus y María Cristina Torales Pacheco (coords.), Las ciudades en las fases transitorias del mundo hispánico a los Estados-nación: América y Europa (siglos xvi-xx), Madrid y Fráncfort, México, Iberoamericana-Vervuert/Bonilla Artigas, 2014. , “Redes transoceánicas de jesuitas y empresarios en el tránsito mercantil y cultural Nueva España-Filipinas”, en María Cristina Torales Pacheco (ed.), Nueva España en la monarquía hispánica, siglos xvi-xix : miradas varias, México, El Colegio de San Luis/Universidad Iberoamericana, 2016. , “Antonio Urrutia de Vergara, un empresario del siglo xvii novohispano”, en María Cristina Torales Pacheco (coord.), Empresarios, sociedad y cultura, siglos xvi a xviii: de la Europa del Renacimiento al México nacional, México, Universidad Iberoamericana/El Colegio de San Luis, 2017. , “Cuatro escritores, una musa y la identidad vascongada de todos ellos: origen del Colegio de las Vizcaínas”, en Ana Rita Valero (coord.), Vizcaínas: 250 años de vida en un colegio a prueba del tiempo, Madrid, El Viso/ Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2017.
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México/Gobierno de la Ciudad de México, 1999.
Torres, Pedro, La bula omnímoda de Adriano VI, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.
Townsend, Camilla, Malintzin’s Choices: An Indian Woman in the Conquest of Mexico, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2006; edición en español: Malintzin: una mujer indígena en la Conquista de México, traducción de Tessa Brissac, México, Era, 2015.
Townsend, Richard F., “Moctezuma II y la renovación de la naturaleza”, en Leonardo López Luján y Colin McEwan (coords.), Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010.
Trabulse, Elías, Los orígenes de la ciencia moderna en México (1630-1680), México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
, Ciencia y heterodoxia: ensayos de historia mexicana, Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Xalli, 1991.
Traslosheros Hernández, Jorge Eugenio, “Por Dios y el rey: las ordenanzas de fray Marcos Ramírez de Prado para el obispado de Michoacán, 1642”, en Brian F. Connaughton y Andrés Lira (coords.), Las fuentes eclesiásticas para la historia de México, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1996.
Trautmann, Wolfgang, Las transformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala durante la época colonial: una contribución a la historia de México bajo especial consideración de aspectos geográfico-económicos y sociales, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1981.
Trueba, Alfonso, Iturbide: un destino trágico, México, Campeador, 1954.
Trujillo Bolio, Mario, El péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano (1798-1825): comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2009.
Tulard, Jean, L’anti-Napoléon, París, Gallimard, 2013. Tutino, John, De la insurrección a la revolución en México: las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940, México, Era, 1999.
Valadés, Diego, Rhetorica christiana, Perugia, s. e., 1579, y traducción de Julio Pimentel y Tarsicio Herrera, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
Valdeavellano, Luis G. de, Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1992.
Valero de García Lascuráin, Ana Rita, La ciudad de México-Tenochtitlán: su primera traza, 1524-1534, México, Jus, 1991.
Valle, Rafael Heliodoro, Iturbide: varón de Dios, México, Xóchitl, 1944.
Valle-Arizpe, Antonio de, Virreyes y virreinas de la Nueva España: tradiciones, leyendas y sucedidos del México virreinal, vol. i, México, Porrúa, 2000.
Valle Pavón, Guillermina del, Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003. , Finanzas piadosas y redes de negocios: los mercaderes de la Ciudad de México ante la crisis de la Nueva España, 1804-1808, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012. (coord.), Negociación, lágrimas y maldiciones: la fiscalidad extraordinaria en la monarquía hispánica, 1620-1814, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2020.
, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, en María Cristina Torales Pacheco y Juan Carlos Casas García (eds.) Extrañamiento, extinción y restauración de la Compañía de Jesús: la Provincia Mexicana, México, Universidad Iberoamericana/Universidad Pontificia de México/Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2017. , “Aspectos poco considerados en relación con la expulsión que impactaron la memoria colectiva novohispana en el periodo 1767-1816”, en Inmaculada Fernández Arriaga et al. (coords.) Memoria de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Madrid, Anaya, 2018. , “Los eclesiásticos ilustrados”, en Juan Carlos Casas (ed.), Nueva historia de la Iglesia en México, vol. i: De la evangelización fundante a la Independencia, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/ Universidad Pontifica de México, 2018. , “El extrañamiento de la Compañía de Jesús”, en Juan Carlos Casas (ed.), Nueva historia de la Iglesia en México, vol. i: De la evangelización fundante a la Independencia, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/Universidad Pontificia de México, 2018. , Pedro Joseph Márquez (1741-1820), oriundo de San Francisco del Rincón: apuntes para su biografía, México, San Francisco del Rincón, 2021. Torquemada, Juan de, Monarquía indiana [1615], 3 vols., México, Porrúa, 1986.
Torre Villar, Ernesto de la, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979. , Los Guadalupes y la Independencia, con una selección de documentos inéditos, México, Porrúa, 1985.
, Historia de la educación en Puebla: época colonial, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1988. , “Las sociedades de amigos del País y J. W. Barquera”, en La rsbap y Méjico: IV Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, t. ii, México, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1993.
, Las congregaciones de los pueblos de indios: fase terminal, aprobaciones y rectificaciones, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
, y Ramiro Navarro de Anda (comps.), Testimonios históricos guadalupanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
, Nuevos testimonios históricos guadalupanos, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
Torre Villalpando, Guadalupe de la, Los muros de agua: el resguardo de la Ciudad de México, siglo xvii, México,
, Making a New World: Founding Capitalism in the Bajío and Spanish North America, Durham, Duke University Press, 2011; edición en español: Creando un nuevo mundo: los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española, traducción de Mario A. Zamudio Vega, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.
(ed.), New Countries: Capitalism, Revolution, and Nations in the Americas, 1750-1870, Durham, Duke University Press, 2016.
, The Mexican Heartland: How Communities Shaped Capitalism, a Nation, and World History, 1500-1800, Princeton, Princeton University Press, 2018.
, Mexico City, 1808: Power, Sovereignty, and Silver in an Age of War and Revolution, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2018.
, The Bajío Revolution: Making Communities, Breaking Silver Capitalism, Constraining Mexico, Remaking North America, 1800-1860, Durham, Duke University Press, en prensa.
Ulloa, Daniel, Los predicadores divididos: los dominicos en Nueva España, siglo xvi, México, El Colegio de México, 1977.
Urbina, Luis G., Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel, Antología del centenario: estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de la Independencia (1800-1821), primera parte, t. i y ii, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.
Urquiola Permisán, José Ignacio, “La empresa textil lanera en Tlaxcala”, en Historia y sociedad en Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Instituto Tlaxcalteca de Cultura/Universidad Autónoma de Tlaxcala/Universidad Iberoamericana, 1986.
Urtassum, Juan de, La gracia triunfante en la vida de Catharina Tegakovita, india iroquesa, parte traducida de francés en español, de lo que escribe el P. Francisco Colonec, parte sacada de los autores de primera nota
Vallejo García-Hevia, José María, La segunda Carolina, el Nuevo código de leyes de las Indias: sus juntas recopiladoras, sus secretarios y el Real Consejo (1776-1820), 3 vols., Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2016. , “El Nuevo código de Indias de 1792: sus vicisitudes de elaboración”, en Thomas Duve (coord.), Actas del XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Berlín, 2016, t. i, Madrid, Dykinson, 2017.
Van Young, Eric, “The Age of Paradox: Mexican Agriculture at the End of the Colonial Period, 1750-1810”, en Nils Jacobsen y Hans-Jürgen Puhle (eds.), The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760-1810, Berlín, Colloquium, 1986.
1062 y autoridad como se verá en sus citas por el P. Juan Urtassum, profeso de la Compañía de Jesús, México, Joseph Bernardo Hogal en la Puente del Espíritu Santo, 1724.
, La ciudad y el campo en el México del siglo xviii: la economía rural de la región de Guadalajara, 16751820, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. , The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for Independence, Stanford, Stanford University Press, 2001; edición en español: La otra rebelión: la lucha por la Independencia de México, 1810-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
, A Life Together: Lucas Alamán and Mexico, 17921853, New Haven, Yale University Press, 2021.
Vázquez, Josefina, “Reflexiones sobre el ejército y la fundación del Estado mexicano”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005.
Vega Juanino, Josefa, La institución militar en Michoacán en el último cuarto del siglo xviii, Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, 1986.
Veitia Linaje, José de, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1672.
Velázquez, María del Carmen, El estado de guerra en Nueva España, 1760-1808, México, El Colegio de México, 1997.
Ventura Beleña, Eusebio, Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España, vol. i, México, Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1787; edición facsimilar, estudio introductorio de María del Refugio González, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
Vera Cruz, Alonso de la, Investigación filosófico-natural: los libros del alma, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1942.
, Libro de los tópicos dialécticos, traducción de Mauricio Beuchot, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.
, De dominio infidelium et iusto bello/Sobre el dominio de los infieles y la guerra justa [1553-1554], México,
edición crítica, traducción y notas de Roberto Heredia Correa, Instituto de Investigaciones FilológicasUniversidad Nacional Autónoma de México, 2007. Vetancurt, Agustín de, Teatro mexicano: descripción breve de los sucessos exemplares, históricos, políticos, militares y religiosos del Nuevo Mundo occidental de las Indias, México, María de Benavides, viuda de Juan de Rivera, 1698, y México, Porrúa, 1971.
Veytia, Mariano, Historia antigua de Méjico, 3 vols., México, Imprenta de Juan Ojeda, 1836.
Vida del bienaventurado San Francisco, traducción de Alonso de Molina, México, Pedro Balli, 1577.
Viera, Juan de, Breve y compendiosa narración de la Ciudad de México [1777], presentación de Jorge Silva Riquer, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1992.
Vila Llonch, Elisenda, “Piedra de la coronación de Moctezuma II”, en Leonardo López Luján y Colin McEwan (coords.), Moctezuma II: tiempo y destino de un gobernante, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010.
Vila Vilar, Enriqueta, Los rusos en América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967. , Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977. , “San Felipe de Jesús, el primer santo criollo”, en María del Pilar Martínez López-Cano (coord.), De la historia económica a la historia social y cultural: homenaje a Gisela von Wobeser, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
Vilar, Pierre, Or et monnaie dans l’histoire, 1450-1920, París, Flammarion, 1974.
Villalobos, Arias de, “Canto intitulado Mercurio”, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, edición de Genaro García, t. xii: Autógrafos inéditos de Morelos y causa que se le instruyó/México en 1623, por el Bachiller Arias de Villalobos, México, Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1907.
Villaseñor y Sánchez, José Antonio, Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746, y México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
Villaseñor y Villaseñor, Alejandro, Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia, México, El Tiempo de Victoriano Agüeros, 1910, y México, Jus, 1962. Vinson, Ben, “La dinámica social de la raza: los milicianos pardos de Puebla en el siglo xviii”, en Adriana Naveda Chávez-Hita (comp.), Pardos, morenos y libertos, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2001. , “Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo xviii en México”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos xviii y xix, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005.
Viqueira Albán, Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos?: diversiones públicas y vida social en la Ciudad de México durante el Siglo de las Luces, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, Los, dirección y estudio preliminar de José Antonio Calderón Quijano, Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967.
Visión de los vencidos: relaciones indígenas de la Conquista, introducción y notas de Miguel León-Portilla, traducción del náhuatl de Ángel María Garibay, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1959.
Voss, Alexander, “Chakanputún y Champotón: nuevas interpretaciones”, en Tomás Arnábar Gunam, Champotón: biografía de un pueblo, Campeche, H. Ayuntamiento de Champotón, 2017.
Walde Moheno, Lillian von der, y Mariel Reinoso Ingliso (eds.), Virreinatos II, México, Destiempos, 2013. Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la economíamundo europea en el siglo xvi, Madrid, Siglo xxi, 1979, y México, 1991.
Warren, J. Benedict, La conquista de Michoacán, 1521-1530, tesis de maestría, traducción de Agustín García Alcaraz, Morelia, Fímax Publicistas, 1977.
, Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa Fe, Morelia, Universidad Michoacana, 1977. Williams, Eric, Capitalism and Slavery, Londres, Drescher, 1964.
Wobeser, Gisela von, Dominación colonial: la Consolidación de Vales Reales en Nueva España, 1804-1812, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
, La hacienda azucarera en la época colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Wright Carr, David Charles, Querétaro en el siglo xvi: fuentes documentales primarias, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989.
, La conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel de Allende, México, Fondo de Cultura Económica/ Universidad del Valle de México, 1999.
Ximénez de Bonilla, Joaquín Ignacio, et al., El segundo quinze de enero de la corte mexicana, solemnes fiestas, que a la canonización del mystico doctor San Juan de la Cruz celebró la provincia de San Alberto de Carmelitas Descalzos de esta Nueva España, México, Joseph Bernardo de Hogal, 1730.
“Y por mí visto...”: mandamientos, ordenanzas, licencias y otras disposiciones virreinales sobre Michoacán en el siglo xvi, edición de Carlos Paredes Martínez, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994.
Yannakakis, Yanna, The Art of Being In-between: Native Intermediaries, Indian Identity, and Local Rule in Colonial Oaxaca, Durham, Duke University Press, 2008; edición en español: El arte de estar en medio: intermediarios indígenas, identidad india y régimen local en la Oaxaca colonial, traducción de Mónica Portnoy Binder, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez, 2012.
Yun Casalilla, Bartolomé, Marte contra Minerva: el precio del Imperio español, c. 1450-1600, Barcelona, Crítica, 2004. (dir.), Las redes del Imperio: élites sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714, Madrid, Marcial Pons/Universidad Pablo de Olavide, 2009.
Yuste López, Carmen, Emporios transpacíficos: comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
Zahino Peñafort, Luisa, El cardenal Lorenzana y el IV Concilio Provincial Mexicano, México, Porrúa/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad de Castilla-La Mancha/Cortes de Castilla-La Mancha, 1999.
Zamacois, Niceto de, Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, t. x, parte ii, Barcelona y Méjico, J. F. Parrés y Compañía, 1876. Zambrano, Francisco, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, 16 vols., México, JusTradición, 1961-1977.
Zapata y Mendoza, Juan Buenaventura, Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala [1662-1663], Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995.
Zárate, Julio, “La Guerra de Independencia, 1808-1821”, en Vicente Riva Palacio (dir.), México a través de los siglos, vol. iii, México, Espasa/Ballescá, 1884-1889.
Zárate Toscano, Verónica, Juan López Cancelada: vida y obra, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
Zavala, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830 [1845], edición facsimilar, México, Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura económica, 1985.
Zavala, Silvio, Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España, opinión de Rafael Altamira, Madrid, Imprenta Helénica, 1933; preámbulo de Miguel León-Portilla, nota al lector de Silvio Zavala, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964, y México, El Colegio Nacional, 1991.
, Los esclavos indios en Nueva España, México, El Colegio Nacional, 1967.
, ¿El castellano, lengua obligatoria?, México, Centro de Estudios de Historia de México-Condumex, 1977. , El servicio personal de los indios en la Nueva España, 7 vols., México, El Colegio de México/El Colegio Nacional, 1984-1995.
, y María Castelo (eds.), Fuentes para la historia del trabajo en Nueva España, 1575-1576, 8 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1939-1946.
Zorraquín Becú, Ricardo, La organización judicial argentina en el periodo hispánico, Buenos Aires, Perrot, 1981.
, La organización política argentina en el periodo hispánico, Buenos Aires, Perrot, 1981.
, “El oficio de gobernador en el derecho indiano”, en Estudios de historia del derecho, t. i, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1988.
Zuazo, Alonso de, Cartas y memorias (1511-1539), edición de Rodrigo Martínez Baracs, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000.
Zulaica Gárate, Román, Los franciscanos y la imprenta en México en el siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
Zumárraga and His Family: Letters to Vizcaya, 1536-1548, transcripción e introducción de Richard E. Greenleaf, traducción de Neal Kaveny, Washington, D. C., Academy of American Franciscan History, 1979.
Zumárraga, Juan de, “Segundo parecer sobre la esclavitud”, en Textos políticos en la Nueva España, selección, introducción y notas de Carlos Herrejón, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Consultas en internet
Arriaga, Ponciano, “Discurso en la Alameda, 1849”, en Rafael Estrada Michel, “Bicentenario del Plan de las Tres Garantías”, A Puerta Cerrada (@apuertac), transmisión del 27 de enero de 2021, en https://www.pscp. tv/apuertac/1RDxlQgRajrKL; consultado en noviembre de 2021.
Arteaga, Fernando, Desiree Desierto y Mark Koyama, “Shipwrecked by Rents”, 15 de septiembre de 2020, en http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3693463; consultado en octubre de 2021.
Butrón Prida, Gonzalo, “La inspiración española de la revolución piamontesa de 1821”, 2012, en dialnet.unirioja. es; consultado en enero de 2021.
Cases, Emmanuel, Las, Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois , en https://babel. hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwkgk8&view=1up& seq=13&skin=2021; consultado en agosto de 2021.
Cervantes Bello, Francisco Javier, Silvia Marcela Cano Moreno y María Isabel Sánchez Maldonado, “Estudio introductorio: cuarto Concilio Provincial Mexicano”, en María del Pilar Martínez López-Cano (coord.), Concilios provinciales mexicanos: época colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, en 4to_001.pdf (unam.mx); consultado en octubre de 2021.
Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, vol. vi, compilación de Juan Hernández y Dávalos, coordinación de Alfredo Ávila y Virginia Guedea, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, doc. 1031, en http://www.pim.unam.mx/catalogos/hyd/ HYDVI/HYDVI1031.pdf; consultado en octubre de 2021.
Constitución de Cádiz, en http://www.diputados.gob.mx/ biblioteca/bibdig/const_mex/const_cadiz.pdf; consultado en noviembre de 2021.
Constitución de 1824, en www.diputados.gob.mx; consutado en enero de 2022.
Dehouve, Danièle, “Altepetl: el lugar del poder”, en Americae, 2016, en https://americae.fr/wp-content/uploads/ 2020/12/ame_2016_5_art_dehouve.pdf; consultado en agosto de 2021.
Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia, en https://dbe.rah.es/; consultado en octubre de 2021.
Entrevista a Mario González Contreras, 27 de abril de 2021, en Rompeviento TV, con Ernesto Ledesma, en https:// www.rompeviento.tv/; consultado en noviembre de 2021.
Fonseca, Fabián de, y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, vol. 5, México, Imprenta de Vicente García Torres, 1852, en http://cdigital.dgb.uanl. mx/ la/1080018423_C/1080018427_T5/1080018427_MA. PDF; consultado en octubre de 2021.
Franco Pérez, Antonio-Filiu, “La ‘cuestión americana’ y la Constitución de Bayona (1808)”, en Historia Constitucional,
1063
núm. 9, 2008, en http://www.historiaconstitucional. com/index.php/historiaconstitucional; consultado en octubre de 2021.
Ghanime, Albert, “El Trienio Liberal, el pronunciamiento del general Riego”, 8 de noviembre de 2016, en historia. nationalgeographic.com.es; consultado en noviembre de 2021.
González González, Enrique, “Maestros (dch)/Masters (dch)”, Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2020-23, noviembre de 2020, Timeout=50000000; consultado en agosto de 2021.
Gran diccionario náhuatl, en Marc Thouvenot (dir.), Compendio enciclopédico del náhuatl, Sup-Infor/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México, en https://gdn.iib. unam.mx/; consultado en febrero de 2021.
“Jeremy Bentham”, en https://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_ Bentham; consultado en febrero de 2021.
“La gran revolución griega contra el Imperio otomano”, en Historia National Geographic, 14 de mayo de 2018, en historia.nationalgeographic.com.es; consultado en febrero de 2021.
“Pastoral i: prevención a los párrocos, y a todo el clero, sobre sus respectivas obligaciones”, en Cartas pastorales y edictos del illmo. Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana, y Buitrón, arzobispo de México, México, en la imprenta del Superior Gobierno, del Br. Joseph Antonio Hogal, 1770, pp. 3-4, en https://catalogo.iib.unam. mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base= bndm&format=999&request=000333652; consultado en octubre de 2021.
Pérez Johnston, Raúl, “Algunos aspectos para una reflexión constitucional sobre el Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, en Elisa Speckman Guerra y
Andrés Lira (coords.), El mundo del derecho, vol. ii: Instituciones, justicia y cultura jurídica, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, en archivos.juridicas. unam.mx; consultado en marzo de 2021.
Pieper, Renate, “Between India and the Indies: German Mercantile Networks, the Struggle for the Imperial Crown and the Naming of the New World”, en Culture and History Digital Journal, vol. 3, núm 1, junio de 2014, en e003 doi:10.3989/chdj.2014.v3.i1; consultado en julio de 2021.
Pierre Pomet, Histoire générale des drogues, París, JeanBaptiste Loyson et Augustin Pillon, 1694, en http:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626561c.image; consultado en octubre de 2021.
Pinto, Carmine, “1820-1821: revolución y restauración en Nápoles, una interpretación histórica”, en Berceo, núm. 179, 2020, en academia.edu; consultado en febrero de 2021.
Portal de Archivos Españoles (Pares), https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html; consultado en diciembre de 2020.
“500 años de México en documentos”, en http://www. biblioteca.tv/artman2/publish/1775/Solicitud_hecha_ por_ Miguel_Hidalgo_y_Costilla_para_obtener_ el_ subdiaconado.shtml; consultado en octubre de 2021. “Reglamento del Congreso”, en http://www.diputados.gob. mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1813_sep11.pdf; consultado en noviembre de 2021.
Soriano Blasco, Gonzalo, “1848: la Primavera de los Pueblos”, 19 de octubre de 2019, en archivoshistoria.com; consultado en diciembre de 2020.
Tavárez, David, “Spiritual Conquest of Latin America”, en Oxford Bibliographies in Latin American Studies, Nueva York, Oxford University Press, en http://www.
oxfordbibliographies.com/page/latin-americanstudies; consultado en agosto de 2021.
Torales Pacheco, María Cristina, “Los jesuitas y la Independencia de México: algunas aproximaciones”, en Destiempos, año 3, núm. 14, México, 2008, en http://ri. ibero.mx/bitstream/handle/ibero/1025/TPMC_Art_ 04.pdf?sequence=1&isAllowed=y; consultado en octubre de 2021.
, “La Imperial Orden de Guadalupe, precedente de las primeras corporaciones masónicas del México nacional”, en José Luis Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno (coords.), Masonería y sociedades ocultas en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, en http://ru.juridicas.unam. mx/xmlui/handle/123456789/40208; consultado en marzo de 2021.
, “La primera campaña mundial de vacunación: un testimonio histórico de voluntad y decisión política para enfrentar una pandemia”, en La mirada de la Academia, 20 de agosto de 2020, en https://blog.miradadelaacademia.ibero.mx/la-primera-campana-mundial-devacunacion-un-testimonio-historico/; consultado en octubre de 2021.
, “La gran epidemia de 1575, el saber y los jesuitas”, en https://ibero.mx/prensa/cultura-la-gran-epidemia-de1575-el-saber-y-los-jesuitas; consultado en octubre de 2021.
Torre Lloreda, Manuel de la, “Discurso que en la misa de gracias celebrada en la iglesia mayor de la ciudad de Pátzcuaro el día 12 de diciembre de 1822, a consecuencia de la aclamación religiosa del señor don Agustín de Iturbide Primero, emperador de México”, México, Imprenta Imperial del Sr. D. Alejandro Valdés, 1822, en cd.dgb.uanl.mx; consultado en noviembre de 2021.


Portada y p. 4
Autor no identificado
Encuentro de Cortés y Moctezuma, siglo xvii Óleo sobre Tela 120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
pp. 2-3
Antonio Joli (1700-1777)
Partida de Carlos de Borbón a España, vista desde la dársena, 1759 Óleo sobre Tela 128 × 205 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 6
Autor no identificado
Batea, ca. 1662-1663
Madera tallada, con maque (laca) y decorada al pincel 60 cm de diám.
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
pp. 8-9
Juan Correa (1646-1716)
Biombo Encuentro de Cortés y Moctezuma, ca. 1684 Óleo sobre tela 250 × 600 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 10
Josefus de Ribera y Argomanis (siglo xviii) Verdadero retrato de Santa María Virgen de Guadalupe, patrona principal de la Nueva España, 1778 Óleo sobre tela
172.7 × 162.6 cm
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe
pp. 12-13
Pedro de Medina (1493-1567)
Mapamundi, en Suma de cosmographia, 1550 Manuscrito iluminado sobre pergamino 35 × 56 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
prólogo
CÁNDIDA FERNÁNDEZ DE CALDERÓN
p. 14
Sebastián de Herrera Barnuevo (1619-1671)
Carlos II niño, ca. 1670
Óleo sobre tela
185.5 × 144 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 16
Autor no identificado
Dama, siglo xviii Óleo sobre tela
136 × 125 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
introducción
p. 18
Tiziano (ca. 1490-1576)
Felipe II ofreciendo el cielo al infante don Fernando (detalle), 1573-1575
Óleo sobre tela
335 × 274 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 24-25
Louis-Michel van Loo (1707-1771)
La familia de Felipe V (detalle), 1743 Óleo sobre tela
408 × 520 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 30-31
Adam Willaerts (1577-1664)
La batalla de Gibraltar, 25 de abril de 1607, ca. 1617 Óleo sobre tela
78.3 × 121.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
LIBRO PRIMERO introducción
El siglo xvi: la fundación de un reino
MARÍA CRISTINA TORALES PACHECO
p. 32
Autor no identificado
Escenas de la Conquista: encuentro de Cortés y Moctezuma, siglo xviii Óleo sobre tela
60 × 39 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 41
Ordenanzas y compilación de leyes hechas por el muy ilustre don Antonio de Mendoza, visorrey y gobernador de esta Nueva España, México, Juan Pablos, 1548
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
La monarquía hispana y el marco europeo en los inicios de la globalización
RENATE PIEPER
p. 42
Bernhard Strigel (ca. 1461-1528)
La familia del emperador Maximiliano I, ca. 1520 Óleo sobre madera
86.7 × 74.6 cm
Col. Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria
Fotografía: Kunsthistorisches Museum, khm, Wien
pp. 44-45
Abraham Ortelius (1527-1596)
Frans Hogenberg (ca. 1535-1590)
Europa, en Theatrum orbis terrarum, Amberes, 1574
Grabado sobre papel
Sin registro de medidas
Col. State Library of New South Wales, Sídney, Australia
Fotografía: Heritage Image Partnership Ltd./Alamy
Stock Photo
p. 46
Maestro de la Virgen de los Reyes Católicos
La Virgen de los Reyes Católicos, ca. 1491
Técnica mixta sobre madera
123 × 112 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 48-49
Atribuido a Alonso Sánchez Coello (ca. 1531-1588)
Vista de la ciudad de Sevilla, finales del siglo xvi
Óleo sobre tela 146 × 295 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 50
Rodrigo de Villandrando (ca. 1588-1622)
Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, ca. 1620
Óleo sobre tela
201 × 115 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 51
Dibujo de Jan Cornelisz Vermeyen (ca. 1504-1559)
Campaña de guerra del emperador Carlos V contra Túnez, 1546-1550
Tapiz
662 × 385 cm
Col. Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria Fotografía: Kunsthistorisches Museum, khm, Wien
pp. 52-53
Martin Waldseemüller (ca. 1470-1520)
Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes, Estrasburgo, 1507
Dibujo sobre papel
128 × 233 cm
Col. The British Museum, Londres, Reino Unido Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo
p. 55
Marinus Claeszoon van Reymerswaele (ca. 1493-ca. 1546)
Colectores de impuestos, 1530-1540 Óleo sobre madera
81.1 × 65.5 cm
Col. Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, Polonia Fotografía: World History Archive/Alamy Stock Photo
p. 1066
Mariano Ramón Sánchez (1740-1822)
Vista del puerto de Santa María (detalle), 1781-1785
p. 57
Christoph Weiditz (1498-1560)
Moriscos en el reino de Granada, en Trachtenbuch [libro de indumentaria], 1530-1540
Acuarela sobre pergamino
Sin registro de medidas
Col. Bibliothek des Germanisches Nationalmuseum, Núremberg, Alemania
Fotografía: Digital Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum
Christoph Weiditz (1498-1560)
Músicos, en Trachtenbuch [libro de indumentaria], 1530-1540
Acuarela sobre pergamino
Sin registro de medidas
Col. Bibliothek des Germanisches Nationalmuseum, Núremberg, Alemania
Fotografía: Digital Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum
p. 58 Georg Flegel (1566-1638)
Naturaleza muerta con tabaco, ca. 1630 Óleo sobre madera
21.5 × 17 cm
Col. Historisches Museum Frankfurt, Fráncfort, Alemania
Fotografía: Yogi Black/Alamy Stock Photo
pp. 60-61
Frans Francken (1581-1642)
Alegoría de la abdicación del emperador Carlos V en Bruselas (detalle), ca. 1635-1640
Óleo sobre madera
132.6 × 170.7 cm
Col. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos
Fotografía: Rijksmuseum
La España de 1521: encrucijada de caminos y proyectos
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
p. 62
Barend van Orley (ca. 1488-1541)
Retrato del emperador Carlos V (detalle), ca. 1515-1516
Óleo sobre madera
71.5 × 51.4 cm
Col. Szépmüvészeti Múzeum, Budapest, Hungría
Fotografía: Niday Picture Library/Alamy Stock Photo
pp. 64-65
Abraham Ortelius (1527-1596)
Typus orbis terrarum, Amberes, 1587 Grabado coloreado sobre papel
35.4 × 49.3 cm
Col. Map Collection, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 67
Maître de la vie de Joseph Felipe el Hermoso y Juana la Loca en los jardines del castillo de Bruselas, 1495-1506
Óleo sobre madera
125 × 48 cm, cada uno
Col. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruselas, Bélgica
Fotografía: Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles/F. Maes
pp. 68-69
Autor no identificado
Vista de Sevilla (detalle), ca. 1660
Óleo sobre tela 163 × 274 cm
Col. Fundación Focus Abengoa, Sevilla, España Fotografía: Art Collection 2/Alamy Stock Photo
p. 71
Objetos imperiales, siglo x Orfebrería
Varias medidas
Col. Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria Fotografía: Kunsthistorisches Museum, khm, Wien
pp. 72-73
Manuel Picolo y López (1855-1912)
La batalla de Villalar, 1887 Óleo sobre tela 137 × 251 cm
Col. bbva, Palacio del Marqués de Salamanca, Madrid, España
Fotografía: © Colección bbva/© David Mecha Rodríguez
p. 74
Diego Gutiérrez (1485-1574)
Americae sive quartae orbis partis nova et exactissima descriptio, Amberes, 1562
Impresión sobre papel
82 × 85 cm
Col. Lessing J. Rosenwald, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D. C.
p. 77
Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608)
Isabel de Portugal, siglo xvi
Óleo sobre tela
124 × 97 cm
Col. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, España
Fotografía: Cedida por el Instituto Valencia de Don Juan, Madrid
pp. 78-79
Autor no identificado
La llegada de Cortés a Veracruz y la recepción de los embajadores de Moctezuma (lienzo 2), siglo xvii Óleo sobre tela 120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
Los pueblos mesoamericanos en 1521: la situación, guerras y conflictos
MARÍA CONCEPCIÓN OBREGÓN RODRÍGUEZ
p. 80
Teocalli de la Guerra Sagrada (detalle), 1507 Piedra tallada
123 × 92 × 100 cm
Col. Museo Nacional de Antropología, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mna-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 82
En Códice Mendoza, f. 46r, ca. 1542
Tinta y acuarela sobre papel
32.7 × 22.9 cm
Col. Bodleian Libraries, University of Oxford, Oxford, Reino Unido
Fotografía: Photo Bodleian Libraries, ms. Arch. Selden.
a 1, f. 46r
p. 83
Provincias tributarias del Estado mexica y señoríos independientes, basado en María Teresa Franco y González Salas (coord), El mundo azteca, México, Seguros Comercial América, 1994, p. 68
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 84
Piedra de Tízoc, 1481-1486
Piedra tallada
92.5 × 267 cm de diám.
Col. Museo Nacional de Antropología, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mna-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 85
En Fray Bernardino de Sahagún y sus informantes, Códices matritenses, f. 269r, 1559-1564
Tinta y acuarela sobre papel
32 × 22 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
p. 86
Atribuido a Antonio Rodríguez (1636-1691)
Retrato de Moctezuma II, ca. 1680
Óleo sobre tela
182 × 106.5 cm
Col. Tesoro dei Granduchi di Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi, Florencia, Italia
Fotografía: Con permiso del Ministerio de Cultura /Ernesto Peñaloza
p. 88
En Códice Mendoza, f. 64, ca. 1542
Tinta y acuarela sobre papel
32.7 × 22.9 cm
Col. Bodleian Libraries, University of Oxford, Oxford, Reino Unido
Fotografía: Photo Bodleian Libraries, ms. Arch. Selden. a 1, f. 64
p. 89
En Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, vol. 2, f. 283v (detalle), 1577
Tinta y policromía sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia
Fotografía: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms 219, f. 283v. Su concessione del mic. E’vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo
p. 91
Guerrero Águila, ca. 1480
Barro modelado
170 × 118 cm
Col. Museo del Templo Mayor, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Peter M. Wilson/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mstm-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 92
El castillo, Tulum, Quintana Roo, México
Fotografía digital
Col. Editorial Raíces, México
Fotografía: D. R. © Guillermo Aldana/Arqueología
Mexicana/Raíces/secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 93
Fragmentación política de Yucatán a la llegada de los españoles
Elaboración de Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
pp. 94-95
Luis Covarrubias (1919-1984)
La isla de México en el siglo xvi, 1964
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional de Antropología, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mna-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
La caída de la Ciudad de México
RODRIGO MARTÍNEZ BARACS
p. 96
Autor no identificado
La Noche Triste (lienzo 5) (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela
120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
pp. 98-99
Juan de la Cosa (ca. 1460-ca. 1510)
Carta, 1500
Dibujo sobre pergamino
9.3 × 18.3 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (inv. 257)
Fotografía: Museo Naval, Madrid
p. 101
En Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de la Nueva España e islas de Tierra Firme, f. 152r (detalle), ca. 1579-1581
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 102
Gaspar Bouttats (ca 1640-ca 1695)
El capitán Juan de Grijalva de Cuéllar, 1728
Grabado sobre papel
27.8 × 17.6 cm
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
Sor Isabella Piccini (1644-1734)
Ferdinando Cortes, cavato da un originale fatto iñazi ch’ei si portassi alla conquista del Messico, 1733 Grabado sobre papel
19.3 × 14 cm
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 103
Isla de Cuba, puerto de Santiago, en Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en islas y Tierra Firme del mar océano [1601-1615], edición de Juan Bautista Verdussen, Amberes, 1728
Col. Archive of Early American Images, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 104
Autor no identificado Diego Velázquez elige a Cortés como general, 1783-1800 Óleo sobre cobre
66.20 × 49.30 cm
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Heritage Image Partnership Ltd./Alamy Stock Photo
p. 105
En Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de la Nueva España e islas de Tierra Firme, f. 202r (detalle), ca. 1579-1581
Tinta y policromía sobre papel
27.5 × 19 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 107
Tiziano (ca. 1490-1576)
El emperador Carlos V con un perro, 1533 Óleo sobre tela
194 × 112.7 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 108-109
Abraham Ortelius (1527-1596)
Culiacanae, Americae regionis, descriptio; Hispaniolae, Cubae, aliarumque insularum circumiacentium, delineatio, Amberes, 1579
Grabado y acuarela sobre papel
38 × 53 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 110
Tobias Stimmer (1539-1584)
Ferdinandus Cortesius, siglo xvi, en Hernán Cortés, Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris Oceani
Hyspania narratio…, Núremberg, Friedericum Peypus, impresor, 1524
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana/Sebastián Crespo Camacho
p. 111
Entrada de Cortés a Tenochtitlan, en Códice
Azcatitlan, f. 22v, siglo xvi
Pigmentos naturales sobre papel
21 × 28 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 112
En Diego Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas, ca. 1580-1584
Col. University of Glasgow, Escocia, Reino Unido Fotografía: © University of Glasgow Library Autor no identificado
Estandarte de Hernán Cortés, siglo xvi Damasco dorado y rojo, con aplicaciones de seda bordada con hilo metálico y seda pintada al óleo
93.5 × 82 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Granger Historical Picture Archive/Alamy
Stock Photo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 113
Copia de Juan Manuel Yllanes (activo en la segunda mitad del siglo xviii)
Lienzo de Tlaxcala [ca. 1552] (detalle), 1773 Temple sobre tela 114.5 × 209.3 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 114-115
Obrador de los Correa (siglo xvii)
Biombo Historia de la conquista de Tenochtitlan y vista de la Ciudad de México, 1692-1696
Óleo y pan de oro sobre tela montada en madera
Sin registro de medidas
Col. Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 116-117
Autor no identificado
Biombo Escenas de la Conquista de México, siglo xviii Óleo sobre tela
200.7 × 559.1 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 118
Códice Cozcatzin, f. 1v, 1572
Acuarela sobre papel
29 × 22 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 119
Miguel González y Juan González (siglo xvii)
Conquista de México: retirada de los españoles en la Noche Triste. Cuauhtémoc aclamado rey.
Guerra de Tacuba, 1698
Óleo sobre madera con incrustaciones de concha
97 × 53 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Science History Images/Alamy Stock Photo
p. 120
Guillermo de Gante (siglo xv)
La Virgen con el Niño, siglo xv
Madera tallada, estofada y policromada
Sin registro de medidas
Col. Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Extremadura, España
Fotografía: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Extremadura
pp. 122-123
Georg Braun (1541-1622)
Frans Hogenberg (ca. 1535-1590)
Mexico, regia et celebris Hispanie Novae civitas. Cusco, regni Peru in Novo Orbe caput, 1572
Grabado y acuarela sobre papel
55 × 67 cm
Col. gb Gallery, Ciudad de México, México
Fotografía: Alamy Stock Photo
pp. 124-125
Autor no identificado
Conquista de México por Cortés (lienzo 7), siglo xvii
Óleo sobre tela
120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
Las otras conquistas: el avance hispánico sobre el septentrión en el siglo xvi
JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA
p. 126
Autor no identificado
Biombo Escenas de la Conquista de México (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela
191 × 540 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 128-129
Autor no identificado
La batalla de Otumba (lienzo 6), siglo xvii
Óleo sobre tela
120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
p. 130
En Historia tolteca-chichimeca, vista 32, f. 25, siglo xvi
Tinta y acuarela sobre papel
29 × 21 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 131
Genealogías indias de Tenochtitlan y Tlatelolco vinculadas a la monarquía hispánica, en Códice
Techialoyan García Granados (detalle), siglo xvii
Tinta y acuarela sobre papel amate
49.5 × 674 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Los capitanes de los naturales salieron a encontrar a Cristóbal de Olid y sus capitanes y fueron a dar noticias al rey Caltzontzin, en Fray Pablo Beaumont, Crónica de Michoacán, ca. 1792
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 203, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 133
Vasco de Quiroga y fray Jerónimo de Alcalá tratan del traslado del obispado de la ciudad de Tzintzuntzan a la de Pátzcuaro, en Fray Pablo Beaumont, Crónica de Michoacán, ca. 1792
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 207, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 134
Autor no identificado
Ciudad de Cintzuntzan (Escudo de armas de la ciudad de Tzintzuntzan, Michoacán), 1595
Pigmentos sobre papel
28.7 × 20.7 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: HerriatagePics/Alamy Stock Photo
p. 135
En Jerónimo de Alcalá, La relación de Michoacán, 1539-1541
Col. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, Washington, D. C.
p. 136
Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608) El emperador Carlos V, 1605 Óleo sobre tela 183 × 110 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 137
Lienzo de Carapan, siglo xvii
Pigmentos sobre tela de algodón
119 × 243 cm
Col. Museo Regional de Michoacán, Dr. Nicolás León Calderón, inah, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: Agefotostock/Alamy Stock Photo/secretaría de cultura-inah-mrmdnlc-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 138-139
Las Yácatas, Tzintzuntzan, Michoacán, México Fotografía digital
Fotografía: Brian Overcast/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 140
En Historia tolteca-chichimeca, vista 32, f. 25, siglo xvi Tinta y acuarela sobre papel
29 × 21 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 141
En Fray Felipe de Santiago, Códice de Huichapan, ca. 1632
p. 142
Figura antropomorfa, periodo Clásico temprano
Barro modelado
Sin registro de medidas
p. 149
Tinta y pigmentos sobre papel europeo pegado en pergamino
30.5 × 21.5 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Col. Museo Regional de Nayarit, inah, Tepic, Nayarit, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrn-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Perros de Colima, sin fecha
Barro modelado
12.20 × 14.50 × 12.80 cm
Col. Museo Nacional de Antropología, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mna-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 143
G. Valky
Nova Hispania et Nova Galicia, siglo xvii
Grabado sobre papel
50 × 58 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 144
En Fray Felipe de Santiago, Códice de Huichapan, ca. 1632
Tinta y pigmentos sobre papel europeo pegado en pergamino
30.5 × 21.5 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 145
Fernando Martínez
Piriseo, Acámbaro, 1579
Pintura sobre papel
31 × 43.6 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 2220, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 146
Joannes de Laet (1581-1649)
Nova Hispania, Nova Galicia, Guatimala, Leiden, 1625-1640
Grabado sobre papel
28 × 34 cm
Col. British Library, Londres, Reino Unido Fotografía: Topographical Collection/Alamy Stock Photo
p. 147
Atribuido a Miguel Cabrera (1695-1768)
Retrato del obispo fray Juan de Zumárraga, siglo xviii
Óleo sobre tela
211 × 136 cm
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Museo de América/Gonzalo Cases Ortega p. 132
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México Fotografía: Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe
p. 148
Ramón Torres
Antonio de Mendoza (detalle), 1786 Óleo sobre tela
41 × 32.5 cm
Autor no identificado
Los doce primeros franciscanos, siglo xviii
Óleo sobre tela
124 × 638 cm
Col. Templo de San Francisco, inah, Puebla, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 150
Muerte de Pedro de Alvarado, en Códice TellerianoRemensis, ca. 1550-1556
Tinta y pigmentos sobre pergamino
30 × 21 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Foto: Bibliothèque nationale de France
p. 152
Taller de los González
La conquista de Cholula, 1670-1740
Óleo sobre madera con incrustaciones de concha
162 × 110 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer/Cuauhtli Gutiérrez
p. 154
Fernando Benítez
Exvoto a San Miguel, ca. 1710
Óleo sobre tela
112 × 83 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 156-157
Autor no identificado
Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco
Chamacuero, ca. 1579-1580
Dibujo a plumilla con tinta de bugalla e iluminado a la aguada sobre papel
82 × 61 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 158
Autor no identificado
Escudo de la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, 1588
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 159
Autor no identificado
Don Nicolás de San Luis Montáñez, 1722
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Regional de Querétaro, inah, Querétaro, Querétaro, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrq-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 160
Bernardo Portugal
Descripción de la muy noble, y leal ciudad de Zacatecas, capital de su provincia en la Nueva Galicia, 1799
Grabado sobre papel
29 × 36 cm
Col. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Fotografía: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
pp. 160-161
Miguel Constanzó (1741-1814)
Carta o mapa geográfico de una gran parte del reino de N. E., ca. 1779
Dibujo a plumilla e iluminado a la aguada sobre papel
102 × 127 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 163
Peter Paul Rubens (1577-1640)
Felipe II a caballo, 1629-1640
Óleo sobre tela
251 × 237 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 164
Chichimecas de guerra y chichimecas aliados, en Memoriales de Pedro Martín de Toro, 1696
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 1229, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 165
Cuevas de los siete linajes que poblaron en México y alrededor del, en Juan de Tovar, Manuscrito Tovar, ca. 1585
Acuarela sobre papel
12.9 × 19 cm
Col. Archive of Early American Images, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
pp. 166-167
Antonio de Pereda y Salgado (ca. 1611-1678)
Vanitas, ca. 1634
Óleo sobre tela
139.5 × 174 cm
Col. Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria Fotografía: Kunsthistorisches Museum, khm, Wien
Los aliados del proyecto de expansión y poblamiento: Tlaxcala y la conformación de la Nueva España en los siglos xvi y xvii
ALBA GONZÁLEZ JÁCOME
p. 168
Autor no identificado
Bautizo de los señores de Tlaxcala, siglo xvii Óleo sobre tela 230 × 192 cm
Col. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, exconvento de San Francisco, Tlaxcala, Tlaxcala, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 169
Principales poblaciones entre Tlaxcala y Puebla
Elaboración de la autora
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
Macrorregiones de Tlaxcala
Elaboración de la autora
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 171
Señoríos de Tlaxcala, 1519
Elaboración de la autora
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 172
Autor no identificado
Mapa que muestra una parte del valle de Tlaxcala y en el que se aprecian pueblos como Nativitas, Topoyanco y Santa Inés Zacatelco, así como diversas haciendas y ranchos, 1777
Pintura sobre papel
22 × 24 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 203, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
Copia de Juan Manuel Yllanes (activo en la segunda mitad del siglo xviii)
Lienzo de Tlaxcala [ca. 1552] (detalle), 1773
Temple sobre tela
114.5 × 209.3 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnha-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 173
En Diego Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas, ca. 1580-1584
Col. University of Glasgow, Escocia, Reino Unido Fotografía: © University of Glasgow Library
p. 175
Juan Nicolás Jacinto Flores (siglo xviii)
Legitimación de nobleza de José Antonio Sánchez Rodríguez, en Manuscrito 5, f. 2r, 1759
Acuarela sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 176
Hacienda de San Pedro Tenexac, Terrenate, Tlaxcala, México
Col. Fomento Cultural Citibanamex, A. C. Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 177
Autor no identificado
Fray Julián Garcés, siglo xvi Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Puebla, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 178
Atribuido a Luis Berrueco (activo en el primer tercio del siglo xviii)
Primera aparición del arcángel San Miguel a Diego Lázaro en una procesión, siglo xviii Óleo sobre tela
160 × 100 cm
Col. Santuario de San Miguel del Milagro, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 181
Guillermo Kahlo (1871-1941)
Convento franciscano de Tlaxcalilla, San Luis Potosí, ca. 1910
Plata sobre gelatina
28 × 35.6 cm
Col. Guillermo Kahlo-Fototeca Nacional, inah, Pachuca, Hidalgo, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-fn-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 182
Colonias tlaxcaltecas en 1591, basado en Raquel E. Güereca Durán, “Las milicias tlaxcaltecas en Saltillo y Colotlán”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 54, 2016
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
Asentamientos tlaxcaltecas en Coahuila, basado en Raquel E. Güereca Durán, “Las milicias tlaxcaltecas en Saltillo y Colotlán”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 54, 2016
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 184
Desiderio Hernández Xochitiotzin (1922-2007)
Antiguo mercado de Ocotelulco (detalle), 1957-1968
Pintura mural al fresco
Sin registro de medidas
Col. Palacio de Gobierno de Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: Meanderingemu/Alamy Stock Photo
p. 185
En José Antonio Alzate y Ramírez, Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana cochinilla, plancha 9, 1777
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 128, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
En José Antonio Alzate y Ramírez, Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana cochinilla, plancha 8, 1777
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 127, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 186
Autor no identificado
Sarape de Saltillo (detalle), siglo xviii
Hilos de lana teñidos con tintes naturales y tejidos en telar de pedal
Sin registro de medidas
Col. Anthony Foster
Fotografía: Fine and Decorative Period
Art Interior Designer Consultant
p. 188
Miguel Cabrera (1695-1768)
De español e india, mestiza, siglo xviii
Óleo sobre tela
147 × 117.5 cm
Col. Particular
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
p. 189
José de Ibarra (1688-1756)
De negro e india, lobo, ca. 1725 Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Arca Arte Colonial
p. 190
Manuel Caro (1752-1820)
Procesión y traslado de la Virgen de Ocotlán en 1541 (detalle), 1781
Óleo sobre tela
278 × 481 cm
Col. Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Pedro Ángeles
p. 191
Autor no identificado
La Virgen de Ocotlán, sin fecha Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Regional de Tlaxcala, exconvento de la Asunción de Nuestra Señora, inah, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrtl-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 193
En Diego Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas, ca. 1580-1584
Col. University of Glasgow, Escocia, Reino Unido Fotografía: © University of Glasgow Library
Cristóbal de Villalpando ( ca. 1645-1714) Santa María la Redonda (detalle), siglo xviii
Los virreinatos indianos
ÓSCAR CRUZ BARNEY
p. 194
Autor no identificado
Virrey Juan de Mendoza y Luna (detalle), 1603
Óleo sobre tela
101 × 73.2 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 196-197
Autor no identificado
Efigies de los incas o Reyes del Perú, 1725 Óleo sobre tela
185 × 250 cm
Col. Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, Lima, Perú
Fotografía: Colección Arte y Tesoros del Perú
p. 197
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Arresto de los hermanos Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón por Francisco de Bobadilla, nombrado por los Reyes Católicos juez pesquisidor, ca. 1594
Grabado sobre papel
32 × 22.7 cm
Col. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, República Dominicana
Fotografía: Archivo General de la Nación, República Dominicana
p. 198
Mateo Saldaña (1875-1951)
Hernán Cortés (detalle), 1917 Óleo sobre tela
116 × 96 cm
Col. Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ciudad de México, México
Fotografía: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
p. 199
Escuela española
Isabel I, reina de España, reina de Castilla, ca. 1470-1520 Óleo sobre madera
37.5 × 26.9 cm
Col. Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2021, Londres, Reino Unido
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo
Escuela española
Fernando V, rey de España, rey de Aragón, ca. 1470-1520 Óleo sobre madera
37.35 × 27 cm
Col. Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2021, Londres, Reino Unido
Fotografía: Keith Corrigan/Alamy Stock Photo
p. 200
Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana [1648] (portada), tercera impresión, Madrid, Matheo Sacristán, 1736
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (portada), tomo primero, Madrid, Julián de Paredes, 1681
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 201
Autor no identificado
Virrey García Sarmiento de Sotomayor, 1642 Óleo sobre tela
97.7 × 75.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mnh-mex Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 203
Juan de Solórzano y Pereira, Emblemata regio politica (portada), Madrid, D. García Morras, 1653
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
pp. 204-205
Autor no identificado
Biombo Recepción de un virrey en las casas reales de Chapultepec (detalle), siglo xviii Óleo sobre tela
175 × 530 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 205
Eusebio Bentura Beleña, Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España (portada), tomo primero, México, Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1787
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 206
Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, de orden de Su Majestad (frontispicio), Madrid, Joaquín Ibarra Marín, 1786
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España (portada), Madrid, Joaquín Ibarra Marín, 1786
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 207
Autor no identificado
Virrey don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo (detalle), ca. 1790 Óleo sobre tela 52 × 41 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 208
Autor no identificado
Don Nicolás del Puerto y Salgado, siglo xvii Óleo sobre tela
145.8 × 108.5 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 209
Autor no identificado
Melchor de Liñán y Cisneros, siglo xviii Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima, Perú
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo
p. 210
Francisco Clapera (1746-1810)
Virrey Manuel de Guirior (detalle), 1774-1780
Óleo sobre tela
215 × 131 cm
Col. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima, Perú
Fotografía: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
p. 211
Dionisio de Alcedo Herrera (1690-1777)
Ciudad de Quito, 1734
Dibujo sobre papel
56.7 × 83.1 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 212
Autor no identificado
Vista del cerro y fortaleza fabricada por los incas del Perú en la ciudad del Cuzco, 1778
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 213 August Gottlieb Boehmio (1719-1797)
Americae mappa generalis (detalle), Núremberg, Homann Heirs, 1746
51 × 45 cm
Col. Particular
Fotografía: Huntington Library
p. 214
Vicente López Portaña (1772-1850)
Fernando VII, con uniforme de capitán general, ca 1814
Óleo sobre tela
107.5 × 82.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 216
José Joaquín Magón (siglo xviii)
Arco triunfal erigido en la catedral de Puebla para la entrada del virrey marqués de las Amarillas, 1756 Óleo sobre tela
129 × 98 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación, Carlos Slim, A. C.
p. 218
Juan de Solórzano y Pereira, Disputationem de indiarum iure siue (portada), Madrid, Tipografía de Francisco Martínez, 1629
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 219
Luca Giordano (1634-1705)
Carlos II, rey de España, a caballo, 1693
Óleo sobre tela
61 × 81 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 220
Dibujo de Jan van der Straet (1523-1605)
Grabado de Adriaen Collaert (ca. 1560-1618)
Impresión de Philippe Galle (1537-1612)
Americae retectio, Amberes, 1580-1590
Grabado sobre papel
24.5 × 30.6 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España

pp. 222-223
Autor no identificado
Biombo Alegorías del buen gobierno, siglo xviii
Óleo sobre tela
245.3 × 498 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /Sebastián Crespo Camacho
La conquista espiritual FRANCISCO MORALES
p. 224
Peter Paul Rubens (1577-1640)
Alegoría del emperador Carlos V como gobernante del mundo (detalle), ca. 1604
Óleo sobre tela
166.5 × 141 cm
Col. Residenzgalerie Salzburg, Salzburgo, Austria Fotografía: Residenzgalerie Salzburg
pp. 226-227
José de la Mota (activo entre 1707 y 1721)
Alegoría del Nuevo Mundo: Cristo entrega el Nuevo Mundo al emperador romano Carlos V y el papa (detalle), 1721 Óleo sobre tela
160 × 210 cm
Col: Galería Coloniart, Felipe, Andrés y Ana Siegel, Ciudad de México, México
Fotografía: Galería Coloniart, Felipe, Andrés y Ana Siegel
p. 228
Autor no identificado
Fray Pedro de Gante, siglo xviii Óleo sobre tela
281.5 × 253 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 229
En Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, vol. 3, f. 406r (detalle), 1577 Tinta y policromía sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia Fotografía: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms 220, f. 406r. Su concessione del mic. E’vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo
p. 230
Martín de Cervera (fallecido en 1621)
Lección de teología en la Universidad de Salamanca (puertas de un armario barroco), 1614 Óleo sobre madera Sin registro de medidas
Col. Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, Salamanca, España Fotografía: Prisma Archivo/Alamy Stock Photo
p. 231
En Códice Yanhuitlán, f. 3v., 1520-1554 Tinta sobre papel
31.2 × 21.6 cm
Col: Biblioteca Histórica José María Lafragua, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México Fotografía: History and Art Collection/Alamy Stock Photo
p. 232
Autor no identificado Fray Juan de Zumárraga, finales del siglo xvi Óleo sobre tela
197 × 112 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 233
Autor no identificado
Fray Martín de Valencia, siglo xviii
Óleo sobre tela
190 × 78 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 234
Catecismo testeriano, ca. 1524
Manuscrito sobre papel
15.5 × 11 cm
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 235
José Vivar y Valderrama (activo en la primera mitad del siglo xviii)
Bautismo de nobles indígenas por Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz con la presencia de Hernán Cortés (detalle), mediados del siglo xviii
Óleo sobre tela 397 × 410 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 236
En Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, vol. 3, f. 19r (detalle), 1577
Tinta y policromía sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia
Fotografía: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms 220, f 19r. Su concessione del mic. E’vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo
p. 237
Exconvento de San Agustín, Yuriria, Guanajuato, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 238
Exconvento de San Francisco, Tepeapulco, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Exconvento de San Gabriel, Cholula, Puebla, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 239
Exconvento de San Mateo Apóstol, Atlatlahucan, Morelos, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Exconvento de San Agustín, Acolman, Estado de México, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
pp. 240-241
Mapa de Cholula, en Gabriel de Rojas, Relaciones geográficas de Cholula, 1581
Col. The Nettie Lee Benson Latin American Collection, University of Texas Library, Austin, Texas, Estados Unidos
Fotografía: Collections University of Texas Libraries
p. 242
Alegoría de la Iglesia mexicana y de la evangelización, en Diego Valadés, Rhetorica christiana, Perugia, 1579
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Reading Room 2020/Alamy Stock Photo
p. 243
Antiguo albergue y hospital para indios Huatápera, Uruapan, Michoacán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Antiguo albergue y hospital para indios Huatápera, Uruapan, Michoacán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
pp. 244-245
Exconvento de Santa María Magdalena, Cuitzeo, Michoacán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 246 Los doce franciscanos, exconvento de San Miguel Arcángel, Huejotzingo, Puebla, México, siglo xvi
Pintura mural al fresco
Sin registro de medidas
Col. Exconvento de San Miguel Arcángel, Huejotzingo, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 247
Autor no identificado
Forma de la Capilla Mayor de la Yglesia Real de S[ant]o Domingo de México, 1590
Tinta sobre papel
57.5 × 42 cm
Col: Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 248
Exconvento de San Francisco, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 249
Exconvento de San Andrés, Calpan, Puebla, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 250
Retablo mayor del exconvento de San Martín, Huaquechula, Puebla, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 251
En Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, vol. 3, f. 19v (detalle), 1577
Tinta y policromía sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia
Fotografía: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms 220, f. 19v. Su concessione del mic. E’vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo
p. 252
Atribuido a Alonso de Santa Cruz (1505-1567)
Convento de Santiago Tlaltelolco y Colegio de la Santa Cruz, en Mapa de Uppsala (detalle), ca. 1550
Pintura sobre pergamino
78 × 114 cm
Col: Carolina Rediviva, Uppsala
universitetsbibliotek, Uppsala, Suecia
Fotografía: Uppsala universitetsbibliotek
p. 253
Ex libris del convento de San Francisco y portada manuscrita, en Fray Juan Bautista, Libro de la miseria y brevedad de la vida del hombre y de sus quatro postrimerías, en lengua mexicana, México, Imprenta de Diego López Dávalos, 1604
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 255
Iglesia de la Concepción, Calotmul, Yucatán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
El episcopado y el clero secular en la Nueva España, siglos xvii-xviii
ANTONIO CANO CASTILLO
p. 256
Autor no identificado
Alegoría de la monarquía española con los reinos de México y Perú (detalle), ca. 1770
Óleo sobre tela
88 × 65 cm
Col. Particular
Fotografía: Cortesía de Fomento Cultural Grupo Salinas
p. 258
Autor no identificado
Gremial de fray Juan de Zumárraga, ca. 1539
Seda bordada con hilos de seda, de oro y de plata; madera policromada y dorada
113 × 101 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 259
Escuela italiana
El Concilio de Trento (sesión 23, 15 de julio de 1563, en la nave principal de la catedral de San Vigilio de Trento), segunda mitad del siglo xvi Óleo sobre tela
117 × 176 cm
Col. Département des Peintures, Musée du Louvre, París, Francia
Fotografía: Oronoz
pp. 260-261
Luis Berrueco (activo en la primera mitad del siglo xviii)
Patrocinio de la Inmaculada sobre el cabildo catedralicio angelopolitano, 1750 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral de Puebla, Puebla, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 262
Autor no identificado
Fray Payo Enríquez de Rivera, siglo xvii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/José Ignacio González Manterola
p. 263
Autor no identificado
Arzobispo Miguel de Poblete, siglo xvii
Óleo sobre tela
194 × 109.2 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 264
Autor no identificado
Alegoría de la Suma teológica de Tomás de Aquino, siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Arocena, Torreón, Coahuila, México
Fotografía: Cortesía Museo Arocena
p. 266
Autor no identificado
Pedro Moya de Contreras, siglo xvii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/José Ignacio
González Manterola
p. 267
Mateo Gómez (activo en la primera mitad del siglo xviii)
Arzobispo Juan Pérez de la Serna, siglo xviii
Óleo sobre tela
196 × 122 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 268
Autor no identificado
Plano del arzobispado de México, siglo xviii
Óleo sobre tela
123.5 × 171 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 270
Autor no identificado
Marcos de Torres y Rueda, 1648 Óleo sobre tela 97.7 × 76 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 271
Ramón Torres (activo en la segunda mitad del siglo xviii) Retrato del virrey y arzobispo don Alonso Núñez de Haro y Peralta y del abad don José Félix Colorado, ca. 1785
Óleo sobre tela
169 × 127.2 cm
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe
p. 272
Atribuido a Miguel Cabrera (1695-1768)
La proclamación pontificia del patronato de la Virgen de Guadalupe sobre el reino de la Nueva España, ca. 1756
Óleo sobre lámina de cobre
58 × 42.5 cm
Col: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 273
En José Andrés Gastón y Balbuena, Libro de coro canto llano, p. 282 (detalle), México, Vicente Gómez, 1789
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 275
Autor no identificado
Francisco Lorenzana y Buitrón, siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 276
Miguel Cabrera (1695-1768)
Retrato alegórico de Juan de Palafox y Mendoza, 1765
Óleo sobre tela
249 × 245 cm
Col. Museo de Arte Colonial de Morelia, inah, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-macm-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 277
Actas del Concilio IV Mexicano, 1771
Col. Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo, España
Fotografía: © Consejería de Educación, Cultura y Deportes
p. 279
José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-1799)
Nuevo mapa geográfico de América Septentrional perteneciente al virreinato de México, 1768
Impresión a color
34 × 44 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 281
Autor no identificado
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, ca. 1734
Óleo sobre tela
224.5 × 147.5 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 282-283
Bartolomé de San Antonio (1708-1782)
Alegoría de Fernando VI y la Iglesia católica, 1753
Óleo sobre tela
128 × 148 cm
Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España
Fotografía: Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando/Carlos Manso
pp. 284-285
Juan de Sáenz
Facultad sacra, siglo xviii
Pintura sobre vidrio
56.5 × 75 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
El surgimiento del cristianismo mexicano
SERGE GRUZINSKI
p. 286
Alejo Fernández (1475-1545)
La Virgen de los Navegantes (detalle), 1531-1536
Óleo sobre madera
225 × 135 cm
Col. Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, España Fotografía: Patronato del Real Alcázar de Sevilla
p. 288
Fray Juan de Zumárraga, Dotrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica (portada), México, Juan Pablos, 1544
Col. Mexican Incunables Collection, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 289
Ciudad de Tzintzuntzan, Pátzcuaro y poblaciones de alrededor de la laguna y la traslación de la silla (episcopal) a Pátzcuaro, en Fray Pablo Beaumont, en Crónica de Michoacán, México, ca. 1792
Pintura sobre papel
31 × 38 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 208, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 290
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Exconvento de Santa Ana, Tzintzuntzan, Michoacán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 291
Iglesia y exconvento de los Santos Reyes, Metztitlán, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Exconvento de la Virgen de la Asunción, Tecamachalco, Puebla, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
pp. 292-293
Exconvento de San Nicolás Tolentino, Actopan, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 294
Autor no identificado
Pantocrator, siglo xvi
Plumas sobre madera
Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 295
En Diego Valadés, Rhetorica christiana, Perugia, 1579
Col. Mexican Incunables Collection, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 297
Autor no identificado
La institución de la eucaristía en la Última Cena con San Pedro y San Pablo, siglo xvi
Plumas sobre madera
48.3 × 63.6 cm
Col. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: The Metropolitan Museum of Art
pp. 298-299
Exconvento de Santo Domingo, Yanhuitlán, Oaxaca, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 300
Juan Gerson (siglo xvi)
El arca de Noé en el diluvio, 1562
Pintura mural al fresco
Col. Exconvento de la Virgen de la Asunción, Tecamachalco, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Michel Zabé
p. 301
Juan Gerson (siglo xvi)
Sotocoro del exconvento de la Virgen de la Asunción, Tecamachalco, Puebla, México (detalle)
Pintura mural al fresco
Col. Exconvento de la Virgen de la Asunción, Tecamachalco, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Michel Zabé
pp. 302-303
Claustro del exconvento de la Transfiguración, Malinalco, Estado de México, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
pp. 304-305
Autor no identificado
Anunciación entre un águila y un ocelote, exconvento de San Juan Bautista, Cuautinchán, Puebla
Pintura mural al fresco
Sin registro de medidas
Col. Parroquia de San Juan Bautista, Cuautinchán, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 307
Pedro de Gante (1480-1572)
La misa de San Gregorio, 1539
Plumas sobre madera
89.7 × 77.4 cm
Col. Museé des Amériques-Auch, Collection Amérique, Auch, Francia
Fotografía: Musée des Amériques-Auch
Gobernar en nombre de Dios y del rey: las primeras estructuras políticas de la Nueva España
ANTONIO RUBIAL GARCÍA
p. 308
Barend van Orley (ca. 1488-1541)
Carlos V, 1516
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo e Real Bosco di Capodimonte, Nápoles, Italia
Fotografía: Oronoz
pp. 310-311
Juan de la Corte (ca. 1585-ca. 1662)
Cortejo de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia el 24 de febrero de 1530 (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo de Santa Cruz, Toledo, España
Fotografía: Hirarchivum Press/Alamy Stock Photo
p. 312
En Diego Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas, ca. 1580-1584
Col. University of Glasgow, Escocia, Reino Unido Fotografía: HeritagePics/Alamy Stock Photo
p. 313
Autor no identificado
Carlos I, siglo xvi
Óleo sobre madera
Sin registro de medidas
Col. Museo de Santa Cruz, Toledo, España Fotografía: © Consejería de Educación, Cultura y Deportes
p. 314
Luís Teixeira (ca. 1564-1604)
Capitanías hereditarias, en Roteiro de todos os sinaes, ca. 1586
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Portugal Fotografía: Biblioteca da Ajuda
p. 315
Pinturicchio (1454-1513)
Resurrección de Cristo con el papa Alejandro XVI orante (detalle), 1492-1494
Pintura al fresco
Sin registro de medidas
Col. Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano
Fotografía: Oronoz
pp. 316-317
Autor no identificado
Biombo Escenas de la Conquista, finales del siglo xvii
Óleo sobre tela y hoja de oro 213 × 550 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 318
Autor no identificado
Hernán Cortés, siglo xix
Óleo sobre tela 72 × 59 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (inv. 2613) Fotografía: Agefotostock/Alamy Stock Photo
p. 319
Autor no identificado
Plano de la Plaza Mayor de México, edificios y calles adyacentes y la Acequia Real, ca. 1562
Dibujo a plumilla sobre papel
46 × 65 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 320
Copia de Juan Manuel Yllanes (activo en la segunda mitad del siglo xviii)
Lienzo de Tlaxcala [ca. 1552], 1773
Temple sobre tela 114.5 × 209.3 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 323
Francisco Tello de Sandoval, Ordenanzas de la Audiencia de México, 1544
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
Real provisión que concede a la Ciudad de los Ángeles su escudo de armas, 1538
Manuscrito sobre pergamino
54 × 39.1 cm
Col. Archivo Histórico Municipal de Puebla, Puebla, México
Fotografía: Archivo Histórico Municipal de Puebla
“Para tomar residencia al marqués del Valle”, en Vasco de Puga, Cedulario de Puga, f. 6r, México, Pedro Ocharte, 1563
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 324
En Jerónimo de Alcalá, La relación de Michoacán (portada), 1539-1541
Col. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España
Fotografía: Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial/© Patrimonio Nacional
p. 325
Autor no identificado
Virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, 1535 Óleo sobre tela
100 × 66.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 326
Indios cultivando la tierra y trabajando en la industria textil, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, f. 38v, ca. 1565
Tinta sobre papel
32 × 22 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 327
Jean Rotz (ca. 1505-ca. 1560) Mapa del océano Pacífico que incluye el golfo de México, en Boke of Idrography [Atlas de Rotz], 1542 Manuscrito y dibujo sobre papel
38 × 57 cm
Col. British Library, Londres, Reino Unido Fotografía: © Copyright British Library Images
p. 328
Memorial de Don Gonçalo Gómez de Cervantes del modo de vivir que tienen los indios, y del beneficio de las minas de la plata, y de la cochinella, 1542 Manuscrito y dibujo sobre papel
30.5 × 25.4 cm
Col. British Museum, Londres, Reino Unido Fotografía: © The Trustees of the British Museum
p. 329
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias [1681], tomo quarto, tercera edición, Madrid, Imprenta de Don Bartholomé Ulloa, 1774
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 330
El tecpancalli de Tlatelolco, en Códice de Tlatelolco (detalle), ca. 1562
Pintura sobre papel amate
40 × 325 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 331
Celebración de la coronación de Felipe II con el virrey, el obispo, los oidores y los gobernantes indígenas, en Códice de Tlatelolco (detalle), ca. 1562
Pintura sobre papel amate
40 × 325 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 332
Autor no identificado
Virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, 1549
Óleo sobre tela
100 × 76 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 333
Autor no identificado
Fray Alonso de Montúfar, 1551 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 334
Escudo de Hernán Cortes, siglo xvi
Textil
69 × 44 cm
Col. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 335
El virrey Velasco entrega bastones de mando a los regidores indígenas, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, f. 10v, ca. 1565
Tinta sobre papel
32 × 22 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
Los abusos del oidor Puga y los pueblos que le entregan tributos, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, f. 12r, ca. 1565
Tinta sobre papel
32 × 22 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 336
Simón Pereyns (ca. 1530-1600)
Virrey Gastón de Peralta, 1565
Óleo sobre tela
97.9 × 72.6 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 337
Antonio Moro (ca. 1519-ca. 1576)
Retrato de Felipe II, ca. 1557
Óleo sobre madera
184.2 × 104.1 cm
Col. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España
Fotografía: Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial/© Patrimonio Nacional
p. 338
Autor no identificado
Virrey Martín Enríquez de Almanza, 1568
Óleo sobre tela
100 × 72.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 339
Autor no identificado
Sir Francis Drake, finales del siglo xvi
Óleo sobre tela
104.6 × 79.7 cm
Col. Particular
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock Photo
p. 340
Genealogía y registro de tierra de Juan Tepetzin, en Fragmento de las mujeres, ca. 1575
Tinta sobre papel
43.2 × 31.1 cm
Col. Charles Stewart Smith Memorial Fund and Henry L. Batterman Fund, Brooklyn Museum, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: Brooklyn Museum
p. 341
Autor no identificado
Arzobispo virrey Pedro Moya de Contreras, 1583
Óleo sobre tela
100 × 76 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 342
Autor no identificado
Virrey Álvaro Manrique de Zúñiga, 1586
Óleo sobre tela
99 × 76 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 343
Autor no identificado
Virrey Luis de Velasco y Castilla, 1585
Óleo sobre tela
100.3 × 76.2 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Autor no identificado
Virrey Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, 1596
Óleo sobre tela
98.8 × 73 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 345
División antigua, basado en Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1521, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas Provincias de la Nueva España en 1570, basado en Peter Gerhard, Geografía histórica de Nueva España, 1519-1521, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
LIBRO SEGUNDO
introducción
Surgimiento y consolidación del criollismo en el “largo siglo xvii” novohispano
MARÍA CRISTINA TORALES PACHECO
p. 346
Autor no identificado
Retrato de Juan de Palafox y Mendoza, siglo xvii
Óleo sobre papel y tela
32.2 × 28 cm
Col. Museo Amparo, Puebla, Puebla, México Fotografía: Museo Amparo
Los virreyes de la Nueva España en los siglos xvii y xviii
ENRIQUETA VILA VILAR
p. 354
Autor no identificado
Biombo Muy noble y leal Ciudad de México (detalle), ca. 1670-1690
Óleo sobre tela, montada en madera y metal
213 × 550 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 356
Nicolas Sanson (1600-1667)
Alexis-Hubert Jaillot (ca. 1632-1712)
Amérique Septentrionale, 1674
Impresión sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Library of Congress, Geography and Map Division Washington, D. C., Estados Unidos Fotografía: Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D. C.
p. 357
Diego Velázquez (1599-1660)
Felipe III a caballo, ca. 1635
Óleo sobre tela 300 × 212 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 358-359
Diego Velázquez (1599-1660)
Felipe IV, a caballo, ca. 1635
Óleo sobre tela
300 × 317 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 361
Jean Ranc (1674-1735)
Felipe V a caballo, 1723
Óleo sobre tela
354.5 × 269.1 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 362
Escudo de armas de José de Gálvez, marqués de Sonora, 1780
Dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 363
Manuel Agustín Mascaró (1747-ca. 1812)
Perfiles y diseños de la fachada del Palacio de Chapultepec, ca. 1787
Dibujo a lápiz sobre papel
20 × 72 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Plano de la Real Fábrica de Pólvora del reino de Nueva España, 1766
Dibujo a lápiz sobre papel
26 × 82.6 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 364
Autor no identificado
Virrey Diego Fernández de Córdoba, 1612
Óleo sobre tela
100.8 × 74.1 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 366
Baltasar de Echave Ibía (ca. 1583-1644)
Virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, 1624
Óleo sobre tela
99.8 × 75.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 367
Adrian Boot (fallecido ca. 1648)
Diseño de dos baluartes defensivos de la ciudad de Veracruz, 1634
Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
31.5 × 28 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales Manuel de Santisteban (fallecido en 1785)
Plano de un fuerte propuesto nuevamente en el pueblo de Perote para cubrir la avenida del Camino
Real de Vera Cruz a México, 1770
Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
65.5 × 73.5 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 368
Pedro Villegas (activo en el siglo xviii)
Paseo del virrey don Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, duque de Alburquerque, y de la virreina
Juana de la Cerda, por el Canal de la Viga o Paseo de la Viga con la iglesia de Ixtacalco, 1706
Óleo sobre tela
143.3 × 171.4 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Cortesía Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
pp. 370-371
Autor no identificado
Biombo Palacio de los Virreyes de México, ca. 1676-1700
Óleo sobre tela
187 × 488 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 372
Miguel Cabrera (1695-1768)
Retrato de Carlos III, 1760
Óleo sobre tela
190 × 137 cm
Col. Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Fotografía: Reproducción de imagen autorizada por el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
p. 374
Pieza de porcelana de la Compañía de Indias que perteneció a Antonio María de Bucareli
Porcelana dura
Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 375
Autor no identificado
Antonio María de Bucareli, siglo xviii
Óleo sobre tela
193 × 139 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
La Ciudad de México: miradas, representaciones escritas e invenciones plásticas, siglos xvi-xviii
MARÍA CRISTINA TORALES PACHECO
p. 376
Autor no identificado
Fundación de Tenochtitlan (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela
96 × 121 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 378-379
Diego Correa (siglo xvii)
Biombo Ciudad de México, siglo xvii
Óleo sobre tela 207 × 549 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 380
Taller de Alonso Sánchez Coello (siglo xvi)
Carlos V, mediados del siglo xvi
Óleo sobre tela
70.5 × 55.9 cm
Col. Pérez Simón, Ciudad de México, México
Fotografía: Colección Pérez Simón
p. 381
Tenochtitlan, en Giovanni Battista Ramusio, Terzo volume delle navigationi et viaggi, Venecia, Stamperia de’Giunti, 1565
Col. Marcial y Sofía Dávila, Cuernavaca, Morelos, México
Fotografía: Marcial y Sofía Dávila
p.
Autor no identificado
México, siglo xviii
Documento cartográfico manuscrito
35 × 50 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 383
Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V, siglo xvi
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 384
Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
Vista de la Plaza del Volador de México (detalle), 1772 Óleo sobre tela
96.8 × 151 cm
Col. Palacio de San Antón, Attard, Malta
Fotografía: Heritage Malta, National Museum of Fine Arts, Malta
p. 386
Alonso Vázquez (1564-1608)
Martirio de San Hipólito con Hernán Cortés como donante, 1605-1607
Óleo sobre tela
113.8 × 83.3 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 388
José de Bustos (siglo xviii)
Francisco Cervantes de Salazar, ca. 1740-1760 Óleo sobre tela 108 × 83.2 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 389
Doctrina cristiana, México, Juan Pablos, 1546
Col. Mexican Incunables Collection, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library Miguel Cabrera (1695-1768)
Francisco Antonio de Lorenzana, siglo xviii Óleo sobre tela 110 × 80 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
p. 390
Autor no identificado Ignacio de Loyola enseña a los niños en Nueva España, siglo xviii Óleo sobre tela 160 × 163 cm
Col. Iglesia de la Compañía, Guanajuato, Guanajuato, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 391
José de Ibarra (1688-1756)
Balthasar Troncoso (activo entre 1743 y 1760) La Virgen de Guadalupe intercede por la epidemia de matlazáhuatl de 1737, 1743 Grabado sobre papel
26.8 × 18 cm
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
pp. 392-393
Baltasar de Medina, Chrónica de la Santa Provincia de San Diego de México, de religiosos descalzos, de nsps
San Francisco en la Nueva España, México, Juan de Ribera, 1682
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo reservado, Bibloteca Nacional de México
p. 394
Autor no identificado
Biombo Conde de Cadereyta, ca. 1635
Óleo sobre tela
238 × 300 cm
Col. Rodrigo Rivero Lake. Arte y Antigüedades, Ciudad de México, México
Fotografía: Cortesía Fundación Casa de México en España
p. 395
Miguel Cabrera (1695-1768)
Don Juan Xavier Joachín Gutiérrez Altamirano Velasco, conde de Santiago de Calimaya, ca. 1752 Óleo sobre tela
206.5 × 135.9 cm
Col. Museum Collection Fund and Dick S. Ramsay Fund, Brooklyn Museum, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: Brooklyn Museum
p. 397
Autor no identificado
Puesto de mercado, 1766
Óleo sobre tela
247 × 193 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 398-399
Cristobal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Vista de la Plaza Mayor de México, ca. 1695
Óleo sobre tela
180 × 200 cm
Col. James Methuen-Campbell, Corsham Court, Bath, Reino Unido
Fotografía: James Methuen-Campbell
p. 400
Enrico Martínez (fallecido en 1632)
Descripción de la comarca de México y obra del desagüe de la laguna, 1608
Tinta sobre papel
42.1 × 54.9 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 401
Juan Gómez de Trasmonte (ca. 1595-ca. 1647)
Forma y levantado de la Ciudad de México, 1628
43 × 56 cm
Col. David Rumsey Map Collection, California, Estados Unidos
Fotografía: David Rumsey Map Collection
pp. 402-403
Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
Vista de la Plaza Mayor de México, 1770 Óleo sobre tela
96.8 × 151 cm
Col. Palacio de San Antón, Attard, Malta
Fotografía: Heritage Malta, National Museum of Fine Arts, Malta
p. 404
Autor no identificado
Procesión solemne de Nuestra Señora de Loreto a la Ciudad de México, 1727
Óleo sobre tela
290 × 380 cm
Col. Templo de San Pedro Zacatenco, Ciudad de México, México
Fotografía: Cortesía Enrique Oviedo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 406
Autor no identificado
Vista del Real Palacio de la Ciudad de México, siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Kaluz, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Kaluz/Jorge Vértiz Gargollo
p. 407
Diego García Conde (1760-1825)
Plano general de la Ciudad de México, 1807
Acuarela sobre papel
300 × 330 cm
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Cortesía Geografía Infinita
pp. 408-409
Autor no identificado
Biombo Conquista de México y vista de la Ciudad de México, siglo xvii
Óleo sobre tela y hoja de oro
213 × 563 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
Obrador de los Correa (siglo xvii)
Biombo Conquista de Tenochtitlan y la muy noble y leal Ciudad de México, ca. 1675-1692
Óleo sobre tela y hoja de oro
210 × 615 cm
Col. Particular
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 410
Autor no identificado
De albina y español produce negro tornatrás, siglo xviii
Óleo sobre lámina
46 × 55 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
p. 411
Atribuido a José de Alcíbar (ca. 1730-1803)
De español y negra, mulato, ca. 1760
Óleo sobre tela
78.8 × 97.2 cm
Col. Mayer Center, Latin American Art, Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía Denver Art Museum
Atribuido a José de Alcíbar (ca. 1730-1803)
De español y morisca, albino, ca. 1760
Óleo sobre tela
78.7 × 101 cm
Col. Philadelphia Museum of Arts, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
Fotografía: Philadelphia Museum of Arts
p. 412
Juan de Viera, Breve y compendiossa narración de la Ciudad de México, 1777
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 413
Autor no identificado
Paisaje novohispano (detalle), siglo xviii
Óleo sobre tela
100 × 152 cm
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
Círculo de Manuel Orio (siglo xvii)
Tota pulchra (detalle), siglo xvii
p. 414
Atribuido a Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
Valle de Iztacalco con casta (de india y español produce mestiza), siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Kaluz, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Kaluz/Jorge Vértiz Gargollo
p. 415
Autor no identificado
Petra María de Guadalupe Tomasa y Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, ca. 1781
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
p. 416
José Simón de Larrea (ca. 1793-1820)
Grabado que representa a un niño con un cachorro e instrumentos musicales que ilustra las áreas de aplicación de la vacuna antivariólica, la lanceta con la que se realiza dicha aplicación, y tres botones con la evolución en tamaño y apariencia, del 4° al 11° día, 1804
Grabado sobre papel 17 × 12 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 417
Autor no identificado
Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, siglo xviii
Óleo sobre tela
94 × 69 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 418-419
Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815)
El almacén (detalle), 1797 Óleo sobre tela 320 × 1205 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 421
Palacio de Minería, Ciudad de México, México
Fotografía digital
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México/Gabriel Barajas
Las civilizaciones de la Nueva España: historias diversas en busca de la nación mexicana
JOHN TUTINO
p. 422
José de Madrazo y Agudo (1781-1859)
Fernando VII a caballo, 1821 Óleo sobre tela
353 × 249.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 424
Ignacio María Barreda y Ordóñez (ca. 1754-1800)
Las castas mexicanas, 1777 Óleo sobre tela
77 × 49 cm
Col. Real Academia Española, España Fotografía: © Archivo fotográfico, Real Academia Española/Pablo Linés
p. 425
Cajete con pedestal, 1300-1500 d. C. Barro modelado, bruñido y policromado 11.7 × 15.6 cm de diám.
Col. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: The Metropolitan Museum of Art
pp. 426-427
Autor no identificado
La entrada de Hernán Cortés en Tabasco, segunda mitad del siglo xvii Óleo sobre tela 120 × 200 cm
Col. Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C.
p. 428
Autor no identificado
Plano de San Agustín de las Cuevas, Tlalpan, 1715 Tinta sobre papel
45 × 59 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 2289, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 430
Hornos del siglo xvi en la mina abandonada de Santa Brígida, Mineral de Pozos, Guanajuato, México Fotografía digital Fotografía: John Mitchell/Alamy Stock Photo
p. 431
Autor no identificado
La reedificación del templo de Santa Inés Zacatelco, 1797 Óleo sobre tela
104 × 135 cm
Col. Templo de Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C./ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 432
Carlos López (siglo xviii)
Interior de un obraje con la presencia protectora del Espíritu Santo y el arcángel San Miguel, 1740
Óleo sobre tela 84.3 × 59.3 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 433
Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
De indio y negra, chino cambujo, 1761
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Kaluz, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Kaluz/Jorge Vértiz Gargollo
p. 434
Autor no identificado
Familia de los condes de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco, 1771
Óleo sobre tela
158 × 159 cm
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 436
Atribuido a José de Páez (1721-ca. 1790)
La destrucción de la misión de San Sabá en la provincia de Texas y el martirio de los padres fray Alonso Giraldo de Terreros y fray José de Santiesteban, ca. 1758
Óleo sobre tela
210.5 × 292 cm
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 437
Antonio de Ulloa (1716-1795)
Plano del puerto y ciudad de Veracruz en la costa occidental del reino de la Nueva España, 1777
Dibujo a plumilla sobre papel
74 × 49 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 438
Iglesia de la Valenciana, Guanajuato, Guanajuato, México
Fotografía digital
Fotografía: Witold Skrypczak/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 440-441
Templo de la Compañía de Jesús, Pátzcuaro, Michoacán Fotografía digital
Fotografía: Brian Overcast/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 442
Jacques-Louis David (1748-1825)
El emperador Napoleón en su estudio de las Tullerías, 1812
Óleo sobre tela
203.9 × 125.1 cm
Col. Samuel H. Kress Collection, 1961.9.15k l, National Gallery, Washington, D.C., Estados Unidos
Fotografía: Pictorial Press Ltd./Alamy Stock Photo
p. 443
Autor no identificado
Escudo del Imperio de Iturbide, 1821-1823 Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Museo Regional de Guadalajara, inah, Guadalajara, Jalisco, México
Fotografía: Icom Images/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mrg-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 444-445
Pedro Gualdi (1808-1857)
Patio de la hacienda de beneficio de la mina de Proaño en Zacatecas, 1840 Óleo sobre tela
77.7 × 105.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entre Europa y América: transmitir letras y saberes en la Nueva España
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
p. 446
Autor no identificado
Imagen de jura de San Juan Nepomuceno como patrono de la Universidad de México con las personificaciones de los reinos de España y Nueva España (detalle), 1745
Óleo sobre tela
269 × 194 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 448
Carlo Verardi (1440-1500)
De insulis nuper in Mari Indico repertis, en In laudem serenissimi Ferdinandi Hispania[rum] regis, Bethicae et regni Granatae, Basel, Iohann Bergmann de Olpel, 1494 Grabado sobre papel
11.1 × 7.5 cm
Col. John Carter Brown Library, Brown University, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 449
Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento de los indios (portada), Alcalá de Henares, Joan de Brocar, 1543
Col. Archive of Early American Images, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
pp. 450-451
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar (La Enseñanza), Ciudad de México, México
Fotografía digital
Fotografía: Lucas Vallecillos/Alamy Stock Photo/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 452
Juan de Miranda (activo entre 1697-1714)
Sor Juana Inés de la Cruz, ca. 1713
Óleo sobre tela 198 × 132 cm
Col. Patrimonio Universitario, Universidad Nacional
Autónoma de México, México
Fotografía: Granger Historical Picture Archive/Alamy Stock Photo
p. 454
Maturino Gilberti, Grammatica Maturini, Mexico, Antonius Espinosa, 1559
Col. John Carter Brown Library, Brown University, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
Autor no identificado
Fray Bernardino de Sahagún, siglo xvii Óleo sobre tela 205 × 117.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 455
Autor no identificado
Vasco de Quiroga, siglo xviii Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral de Morelia, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 457
Autor no identificado
Santa Catalina de Alejandría con un donante universitario, siglo xviii Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 458
Fachada del Antiguo Colegio de Cristo, Ciudad de México, México Fotografía digital Fotografía: Juanterrazas/Wikimedia Commons
p. 459
Pedro de Arrieta (1660-1738)
Real y Pontificia Universidad de Mexico, en Plano de la Ciudad de Mexico (detalle), 1737 Óleo sobre tela
145 × 211.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 460-461
Pedro Gualdi (1808-1857)
Interior de la Real y Pontificia Universidad de México, 1840 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 462
Autor no identificado
Retablo de los Sacramentos, 1735
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Parroquia de Santa Cruz, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 463
Antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, Ciudad de México, México Fotografía esterográfica
Sin registro de medidas
Col. Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C.
p. 465
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México, México Fotografía digital
Fotografía: John Mitchell/Alamy Stock Photo
p. 466
Antiguo Colegio de San Nicolás Obispo, Morelia, México Fotografía digital
Fotografía: Robert Fried/Alamy Stock Photo
Pp. 468-469
Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Puebla, México Fotografía digital
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /Sebastián Crespo Camacho
p. 470
Ignacio María Barreda (activo en la segunda mitad del siglo xviii)
Andrés Ambrosio Llanos y Valdés (detalle), 1793
Óleo sobre tela
189 × 126 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 473
Autor no identificado
Carro triunfal con Santo Tomás de Aquino, siglo xviii
Óleo sobre tela
106 × 84 cm
Col. Museo Universitario, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Puebla, México
Fotografía: Cortesía Museo Universitario
Casa de los Muñecos
Los pueblos de indios en el siglo xviii: población, finanzas y educación
DOROTHY TANCK DE ESTRADA p. 474
Autor no identificado
Pintura de Contlantzinco, linderos del pueblo (detalle), siglo xviii Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Amparo, Puebla, Puebla, México Fotografía: Museo Amparo
p. 476
Pueblos de indios de las intendencias y gobiernos militares de la Nueva España en 1800 (4 468 pueblos de indios), basado en Dorothy Tanck de Estrada, Atlas ilustrado de los pueblos de indios: Nueva España, 1800, México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense/Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/ Fomento Cultural Banamex, 2006
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 478
Autor no identificado
San Andrés Chalchicomula, Tepeaca, Puebla, 1764-1765
Dibujo sobre papel
48 × 35 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 872, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 479
Pueblos de vecinos de color en Yucatán, basado en Dorothy Tanck de Estrada, Atlas ilustrado de los pueblos de indios: Nueva España, 1800, México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense/Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/ Fomento Cultural Banamex, 2006
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 481
Autor no identificado
Apam y Tepeapulco, Hidalgo, 1773
Dibujo sobre papel
41 × 59 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 872, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 482
Autor no identificado
Santuario de Tila, Chiapas, sin fecha Acuarela sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, México Fotografía: Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas
p. 484
Patricio Suárez de Peredo (activo en la primera mitad del siglo xix)
Alegoría de las autoridades españolas e indígenas, 1809 Óleo sobre tela
168.8 × 127.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 485
Odilón Ríos Farías
Fray Antonio de San Miguel, 1991
Óleo sobre tela 85 × 65 cm
Col. Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos, inah, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mahcm-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 486
Autor no identificado
Oaxtepec, Yautepec, Morelos, 1795 Dibujo sobre papel
44 × 62 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 1319, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 487
Juan Antonio Gutiérrez y Sánchez
San Martín Thecxistlan y San Francisco Xocotepec, Sayula, Jalisco, 1748
Dibujo sobre papel
43 × 29 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 914, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 489
Carta edificante en la que el P. Antonio de Paredes, de la extinguida Compañía de Jesús, refiere la vida exemplar de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, México, Herederos del Licenciado
Joseph de Jáuregui, 1784
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 491
Pierre Cholonec, La gracia triunfante en la vida de Catharina Tegakovita, india iroquesa (portada), México, Joseph Bernardo de Hogal, 1724
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
Ilustración de Catharina Tegakovita, en Pierre Cholonec, La gracia triunfante en la vida de Catharina Tegakovita, india iroquesa, México, Joseph Bernardo de Hogal, 1724
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
Dibujo de Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815)
Grabado de José de Nava (1735-1817)
Silabario objetivo, 1802
Grabado calcográfico sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Histórica José María Lafragua, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
Fotografía: Biblioteca Histórica José María Lafragua, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
La química del tiempo: africanos y asiáticos en la Nueva España
ANTONIO GARCÍA DE LEÓN
p. 492
Jakob Gottlieb Thelott (1708-1760)
Dibujo de Johann Wolfgang Baumgartner (1712-1761)
América (detalle), 1718-1775
Grabado sobre papel
32.6 × 20.9 cm
Col. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos
Fotografía: Rijksmuseum
p. 494
Miguel Cabrera (1695-1768)
De chino cambujo e india, loba, 1763
Óleo sobre tela
147 × 101 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Gonzalo Cases Ortega
p. 495
Autor no identificado
De negro e india nace loba, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 496
Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana, México, Diego López Dávalos, 1604
Col. Mexican Incunables Collection, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 497
Manila, en Guillaume Dampier, Nouveau voyage autour du monde, t. ii, p. 75 (detalle), Rouen, Jean-Baptiste Machuel, 1723
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 498
Par de tibores chocolateros, con tapa de hierro (al frente), siglo xviii
Barro modelado, con esmalte estannífero y policromado con colores minerales
52.5 × 30 cm de diám.
Col. Particular
Tibor poblano (detrás), siglo xvii
Barro modelado, con esmalte estannífero y policromado con colores minerales
Sin registro de medidas
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 499
Mademoiselle Rollet (siglo xviii)
Dibujo de George Morland (1763-1804)
Trata de negros, 1794
Grabado sobre papel
35 × 45 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 500
Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810)
Comerciante de esclavos de Gorea, 1796
Grabado sobre papel
19.37 × 13.97 cm
Col. Musée historique de Villèle, Isla de la Reunión, Francia
Fotografía: Musée historique de Villèle
p. 501
Manifiesto que […] haze el capitán don Juan de Villalobos […] sobre la introducción de esclavos negros en las Indias Occidentales, Sevilla, 1682
Col. Rare Books, John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 502
Autor no identificado
De mulata y español nace morisca, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Autor no identificado
De zambaigo e india nace albarazado, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 503
Autor no identificado
De chino y albina nace tornatrás, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Autor no identificado
De cambujo e india nace chamizo, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 505
Autor no identificado
Libro de genealogía y limpieza de sangre de don Antonio
Martínez Matera y Barrantes (detalle), 1722
Tinta sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Archivo de la Provincia Agustiniana de Michoacán, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: Archivo de la Provincia Agustiniana de Michoacán
p. 506
Autor no identificado
Arcón filipino, Vista de Manila (detalle), siglo xvii
Madera pintada y hierro forjado
63.5 × 143 × 68 cm
Col. Museo de Arte José Luis Bello y González, Puebla, Puebla, México
Fotografía: Museo de Arte José Luis Bello y González
p. 507
H. D. Rossal (activo en el siglo xviii)
Exvoto Le Saphir de la Rochelle, 1741
Óleo sobre tela
65 × 81 cm
Col. Cathédrale Saint-Louis, La Rochelle, Francia Fotografía: © Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (objets mobiliers), tous droits réservés
p. 508
Autor no identificado
De albarazado y mulata nace barcino, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Autor no identificado
De español y negra nace mulata, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 510
Autor no identificado
De albina y español nace tornatrás, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Autor no identificado
De coyote e india nace cambujo, ca. 1785-1790
Óleo sobre tela
62.5 × 83 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
El papel de la mujer en el virreinato, siglos xvi-xviii
SILVIA MARINA ARROM
p. 512
José Mariano de Lara (activo en el siglo xviii)
Matheo Vicente Musitu y Zalvide y su esposa doña María
Gertrudis de Salazar y Duarte (detalle), ca. 1791
Óleo sobre tela
206 × 165 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
p. 514
Autor no identificado
De español y albina, negro tornatrás, sin fecha
Óleo sobre tela
36 × 48 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
Autor no identificado
De español e india, mestizo, sin fecha Óleo sobre tela
36 × 48 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 515
Autor no identificado
De indio y mestiza, coyote, 1775-1800 Óleo sobre tela
36 × 48 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
Autor no identificado
De chino e india, cambujo, 1775-1800 Óleo sobre tela
36 × 48 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 516
Autor no identificado
Sor María Antonia de la Purísima Concepción, siglo xviii Óleo sobre tela
106 × 81 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 517
Autor no identificado
Retrato de Sebastiana Inés Josefa de San Agustín, india cacique, 1757 Óleo sobre tela
62 × 51 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 518
Autor no identificado
Exvoto de la Dolorosa y San Sebastián del Templo de San Miguelito de San Pedro Cholula, ca. 1761 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 519
Autor no identificado
El niño D. José Manuel de Cervantes y Velasco, siglo xix
Óleo sobre tela
62 × 83 cm
Col. Particular
Fotografía: Cortesía Artes de México
pp. 520-521
Autor no identificado
Las edades del hombre, 1700 Óleo sobre tela
62.5 × 83.5 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Enrique Salazar
p. 522
Andrés de Islas (activo en el siglo xviii)
De español y mulata nace morisco, 1774
Óleo sobre tela
75 × 54 cm
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 523
Francisco Clapera (1746-1810)
De chino e india, genízara, ca. 1775
Óleo sobre tela
51.1 × 39.6 cm
Col. Latin American Art, Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía Denver Art Museum: Gift of the Collection of Frederick and Jan Mayer, 2011.428.14
p. 524
Miguel Cabrera (1695-1768)
De español y mestiza, castiza, 1763 Óleo sobre tela
132 × 101 cm
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 525
Autor no identificado
Indumentaria de las monjas novohispanas, siglo xviii
Óleo sobre tela
134.5 × 104 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 526
Autor no identificado
Mujer joven con un clavecín, 1735-1750
Óleo sobre tela
183.5 × 129.2 cm
Col. Latin American Art, Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía Denver Art Museum: Gift of the Collection of Frederick and Jan Mayer, 201.209
p. 527
Andrés de Islas (activo en el siglo xviii)
Sor Juana Inés de la Cruz, 1772
Óleo sobre tela
115 × 93 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
pp. 528-529
Autor no identificado
Biombo Fiesta en el jardín en la terraza de una casa de campo, ca. 1725
Óleo sobre tela con oro
Sin registro de medidas
Col. Latin American Art, Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía Denver Art Museum: Gift of the Collection of Frederick and Jan Mayer, 2009.759
El culto a la Virgen de Guadalupe en México: algunas reflexiones
XAVIER NOGUEZ
p. 530
Autor no identificado
Aparición de la Virgen de Ocotlán (detalle), siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Iglesia de Santa Isabel Xiloxoxtla, Xiloxoxtla, Tlaxcala, México
Fotograf í a: Iglesia de Santa Isabel Xiloxoxtla/secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 532
Autor no identificado
Apoteosis del Santísimo Rosario, siglo xviii
Óleo sobre tela 235 × 209 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
p. 535
Agustín Ramírez Virgen de Zapopan, 1714 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Arquimedios, Guadalajara
p. 536
Atribuido a Antonio Valeriano, Huei tlamahuiçoltica [o Hueitlamahuizoltica, “El gran acontecimiento”], edición de Luis Lasso de la Vega, México, Imprenta de Juan Ruiz, 1649
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C. Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María madre de Dios de Guadalupe, México, Imprenta de la viuda de Bernardo Calderón, 1648
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 537
Lienzo de la Virgen de Guadalupe en la basílica de la Ciudad de México, 1531
Tejido de fibra de maguey
175 × 105 cm
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe
p. 538
Juan Correa (1646-1716)
El milagro de las rosas, siglo xviii Óleo sobre tela 205 × 161 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 539
Autor no identificado
El hallazgo de la imagen de la Virgen de los Remedios, siglo xviii
Óleo sobre tela
141 × 64 cm
Col. Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa, Ciudad de México, México
Fotografía: Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa/secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 540
Autor no identificado
Virgen de Guadalupe con cinco apariciones y alegorías
inmaculistas-apocalípticas, segunda mitad del siglo xviii
40 × 30.8 cm
Óleo sobre lámina de cobre
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 541
Miguel Cabrera (1695-1768)
Virgen de Guadalupe y cuatro apariciones, 1749 Óleo sobre tela
84.5 × 64 cm
Col. Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: pi/mib/Bienes Propiedad de la Nación
Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Basílica de Guadalupe
p. 542
Carlo Maratta (1625-1713)
Retrato del papa Clemente IX, ca. 1669
Óleo sobre tela
158 × 119 cm
Col. Pinacoteca del Museo Vaticano, Roma, Italia Fotografía: Peter Horree/Alamy Stock Photo
p. 543
Manuel de Arellano (1662-1722)
Traslado de la Virgen y estreno del santuario de Guadalupe (detalle), 1709 Óleo sobre tela
176.5 × 260 cm
Col. Particular Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 544
Autor no identificado
Virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones, 1750 Óleo sobre tela y vidrio; marco de madera tallada y dorada 104.5 × 69.5 cm
Col. Museo Regional de Querétaro, inah, Querétaro, Querétaro, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrq-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 545
Autor no identificado
Alegoría del patronato de la Virgen de Guadalupe sobre el reino de la Nueva España, 1786 Óleo sobre lámina de cobre
47 × 33 cm
Col. Pérez Simón, Ciudad de México, México
Fotografía: Cortesía Colección Pérez Simón
Filosofía y teología en la Nueva España, siglos xvi-xviii
MAURICIO BEUCHOT
p. 546
Arbor Porphyriana, en Joaquín Bernardo Balmaceda, Aristotelicus philosophiae cursus, p. 79, México, D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1778
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 548
Iglesia de Santo Domingo, Ciudad de México, México Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gabriel Barajas
p. 549
Autor no identificado
Fray Bartolomé de las Casas, siglo xix Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Colombina, Sevilla, España
Fotografía: Oronoz
p. 550
Sequitor pons asinorum, en Alonso de la Vera Cruz, Recognitio summularum, f. 57r, México, Ioannes Paulus
Brissensis, 1554
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos, Salamanca, Mathias Gast, 1569
Col. Biblioteca Pública de León, León, España Fotografía: Biblioteca Digital de Castilla y León
p. 551
Antonio Rubio, Logicae mexicanae, Colonia Agripina, Arnoldi Mylij Birckmanni, 1605
Col. Bayerische Staatsbibliothek München, Múnich, Alemania
Fotografía: Bayerische Staatsbibliothek München
p. 552
Autor no identificado
La fuente de la sabiduría, siglo xviii Óleo sobre tela
85.4 × 61.1 cm
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe
p. 553
Francisco B. (siglos xvii-xviii)
Santo Tomás de Aquino, siglos xvii-xviii
Óleo sobre tela 108 × 84 cm
Col. Museo de El Carmen, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mec-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 554
Miguel Cabrera (1695-1768)
Juan de Palafox y Mendoza, 1764 Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Museo-Casa Guillermo Tovar y de Teresa, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 555
Diego Rodríguez, Discurso etheorológico del nuevo cometa, visto en aqueste hemisferio mexicano, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1652
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 556
Altar mayor del templo de San Francisco Javier, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía digital
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: Agefotostock/Alamy Stock Photo/secretaría de cultura-inah-mnv-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 557
Francisci Xaverii Alegrii Americani Veracrucensis Homeri Ilias [traducción al latín de de Francisco Xavier Alegre de la Ilíada de Homero], Bolonia, Ferdinandi Pisarri, 1776
Col. Bayerische Staatsbibliothek München, Múnich, Alemania
Fotografía: Münchener Digitalosierungszentrum Digitale Bibliothek
p. 558
Autor no identificado
Francisco Xavier Clavijero, siglo xviii
Óleo sobre tela
105 × 80 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 559
Autor no identificado
Juan José de Eguiara y Eguren, siglo xviii
Óleo sobre tela
192 × 124 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 560-561
Patio del exconvento de Santo Domingo, Oaxaca, Oaxaca, México
Fotografía digital
Fotografía: Agefotostock/Alamy Photo Stock/secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
“De mi patria, la dulce afición”: Sor Juana
SARA POOT HERRERA p. 562
Fray Miguel de Herrera (1729-1780)
Sor Juana Inés de la Cruz (detalle), 1732
Óleo sobre tela 64 × 54 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 564
Francisco Antonio Vallejo (1722-1785)
Santa Teresa recibe el hábito de Nuestra Señora del Monte Carmelo, 1764 Óleo sobre tela 190 × 686 cm
Col. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C./ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Francisco Kochen
p. 565
Sor Juana Inés de la Cruz, Poemas de la única poetisa americana, Musa Dézima, Soror Juana Inés de la Cruz, Valencia, Antonio Bordázar, 1709
Col. Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México, México
Fotografía: Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
p. 566
Libro de la fundación del convento de Nuestra Señora de la Expectación del Orden de Nuestro Padre San Gerónimo de la Ciudad de México, 1585
Col. Archivo del Monasterio de Jerónimas de la Adoración de Madrid, Madrid, España
Fotografía: Cortesía Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
p. 568
Autor no identificado
Vista de la catedral de México, ca. 1775-1792
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
1085
Sor Juana Inés de la Cruz, Crisis sobre un sermón de un orador grande entre los mayores, en Segundo volumen de las obras de Soror Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el Monasterio del Señor San Gerónimo de la Ciudad de México, Sevilla, Tomás López de Haro, 1692
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 570
Francisco Martínez (1687-1758)
Escudo de monja, Asunción de la Virgen María con el arcángel San Miguel y el arcángel Rafael, 1730 Óleo sobre lámina de cobre y marco de carey 18.5 × 18 cm
Col. Museo Andrés Blaisten, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Andrés Blaisten
p. 571
Joseph Caldevilla (siglo xviii)
Clemente Puche (ca. 1699-1728)
Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, 1703 18 × 12.9 cm
Grabado calcográfico sobre papel
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 573
Miguel Cabrera (1695-1768)
Sor Juana Inés de la Cruz (detalle), 1750 Óleo sobre tela 281 × 224 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
El sentido de la historia y su escritura
PATRICIA ESCANDÓN
p. 574
Miguel Cabrera (1695-1768)
Alegoría de la preciosa sangre de Cristo (detalle), siglo xviii Óleo sobre tela
450 × 470 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 576-577
Autor no identificado
El triunfo de la Iglesia, siglo xviii
Óleo sobre tela
130 × 238 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción sutorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 578
Autor no identificado
Vista de Sevilla, 1724 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Sevilla, España
Fotografía: Art Collection 2/Alamy Stock Photo
p. 579
Marten de Vos (1532-1603)
El Juicio Final, 1570
Óleo sobre madera
263 × 262 cm
Col. Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, España
Fotografía: Peter Horree/Alamy Stock Photo
pp. 580-581
Autor no identificado
Traslado de las monjas dominicas a su nuevo convento en Valladolid, ca. 1738
Óleo sobre tela
400 × 850 cm
Col. Museo Regional de Michoacán, Dr. Nicolás León
Calderón, Morelia, Michoacán, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrmdnlc-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 582
Carta de relación enviada a Su Sacra Majestad del Emperador Nuestro Señor por el capitán general de la Nueva España llamado Fernando Cortés, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1522
Col. Library of Congress, Book Printed Material, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Book Printed Material, Washington, D. C.
p. 583
Autor no identificado
Biombo Conquista de México (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela y hoja de oro 200.7 × 559.1
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
pp. 584-585
Autor no identificado
Apología de la orden del Carmen, siglo xviii
Óleo sobre tela 288 × 376 cm
Col. Museo de El Carmen, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mec-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 586
Provincias franciscanas, basado en “Cuatro provincias franciscanas”, en Geografía histórica de México, 1521-1821, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1986, p. 19
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 588
Francisco de Florencia, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España (portada), México, Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1694
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 589
Autor no identificado
Francisco Javier Alegre, siglo xix Óleo sobre tela
59.2 × 47.3 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Arquitectura y artes plásticas en la Nueva España, 1521-1821
CLARA BARGELLINI
p. 590
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
El dulcísimo nombre de María (detalle), siglo xvii Óleo sobre tela
183 × 291 cm
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C./Bienes Propiedad de la Nación Mexicana, Secretaría de Cultura, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Museo de la Basílica de Guadalupe /Michel Zabé
p. 592
Diego de la Puente (1586-1663)
Adoración de los Reyes, siglo xvii Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Iglesia de San Pedro, Juli, Perú Fotografía: Iglesia de San Pedro, Número de Registro Nacional 0000236148; Código registro inc 24-04-01/V-2.0/b-3/008/Daniel Giannoni
p. 593
Jesús Muñoz, Esquema sagital que muestra las diferentes alturas y procesos constructivos de los techos de las naves, en Luis Gerardo Huitrón Flores, La reconstrucción histórica y virtual de la primera catedral de la Ciudad de México (1525-1625), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019, p. 197 Col. Particular
Fotografía: Dirección General de Bibliotecas, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 594
Exconvento de San Andrés Apóstol, Epazoyucan, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 595
Friso de grutesco, templo y exconvento de los Santos Reyes, Metztitlán, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
Exconvento de San Nicolás de Tolentino, Actopan, Hidalgo, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Beverley Spears
p. 596
Simón Pereyns (ca. 1530-1600)
Virgen del Perdón, siglo xvi Óleo sobre madera
260 × 213 cm
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México/secretaría de culturainah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 597
Samuel Stradanus (1523-1605)
Virgen de Guadalupe con milagros, ca. 1613-1615
Grabado sobre papel
33 × 21.3 cm
Col. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Pedro Ángeles/Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México /Pedro Ángeles
p. 598
Retablo del exconvento de San Miguel, Huejotzingo, Puebla, México
Col. Exconvento de San Miguel, Huejotzingo, Puebla, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Javier Hinojosa
p. 599
Andrés de Concha (1550-1612)
La Sagrada Familia y San Juan, siglo xvii
Óleo sobre tabla
132 × 118 cm
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 600
Retablo mayor o de los Reyes, de Jerónimo de Balbás (1673-1748), Catedral Metropolitana, Ciudad de México, México
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Diego Delso/Wikimedia Commons/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 601
Autor no identificado
Monja concepcionista, siglo xviii
Óleo sobre tela
104.50 × 73.50 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 602-603
Retablo del templo de San Francisco Javier, Tepotzotlán, Estado de México, México Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: Agefotostock/Alamy Stock Photo/secretaría de cultura-inah-mnv-mex. Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 605
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Aparición de la Virgen y el Niño a San Francisco, siglo xvii
264 × 286 cm Óleo sobre tela
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 606
Autor no identificado
Misterio, 1790
Talla en madera, estofada y policromada Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 607
Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
Alejandro ante la familia de Dario III, de la serie Batallas de Alejandro el Grande, siglo xviii Óleo sobre tela
75 × 110 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772)
Batalla contra el rey Poro, de la serie Batallas de Alejandro el Grande, siglo xviii Óleo sobre tela
74.5 × 110.5 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 608
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
La aparición de San Miguel, ca. 1686-1688
Óleo sobre tela 929 × 765 cm
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex eproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 609
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
La mística ciudad de Dios, 1706 Óleo sobre tela
189 × 114 cm
Col. Museo de Guadalupe, inah, Guadalupe, Zacatecas, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mg-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 610-611
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714) Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús (detalle), 1683 Óleo sobre tela
427 × 856 cm
Col. Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Puebla, Puebla, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C./ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 612-613
Juan Correa (1646-1716)
Biombo Las cuatro partes del mundo, finales del siglo xvii
Óleo sobre tela
250 × 600 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 614
Manuel Tolsá (1757-1816)
Estatua ecuestre de Carlos IV, 1795-1803
Bronce a la cera perdida
488 × 178 × 504 cm
Col. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, inah, México Fotografía: Abelardo Martín G., M Studio Producciones y Servicios Creativos/secretaría de cultura-inah-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 615
Miguel Cabrera (1695-1768)
Cristo consolado por los ángeles, siglo xviii Óleo sobre tela
253 × 224 cm
Col. Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C./ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 616-617
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
La lactación de Santo Domingo (detalle), 1685 Óleo sobre tela
361 × 481 cm
Col. Templo de Santo Domingo, Ciudad de México, México Fotografía: Templo de Santo Domingo/secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
colofón p. 619
Batea, Peribán, Michoacán, ca. 1662-1663
Madera tallada, con maque (laca) y decorada al pincel
60 cm de diám.
Col. Monasterio de Concepcionistas Franciscanas,
Sor María de Jesús de Ágreda, Soria, España
Fotografía: Monasterio de Concepcionistas Franciscanas,
Sor María de Jesús de Ágreda
TOMO II
Portada y p. 624
Fernando Bastin (siglo xix)
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano (detalle), siglo xix
Litografía sobre papel
45.5 × 56 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
pp. 622-623
Antonio Joli (1700-1777)
Partida de Carlos de Borbón a España, vista desde el mar, 1759
Óleo sobre tela
128 × 205 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 626
José Luis Rodríguez Alconedo (1761-1815)
Carlos IV, 1794
Plata fundida a la cera perdida, cincelada, troquelada y pulida
30 × 25 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 628-629
Nicolás Enríquez (1704-1790)
El Parián (detalle), siglo xviii
Óleo sobre tela
88.5 × 123.5 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Banco Nacional de México
LIBRO TERCERO introducción
Los novohispanos de cara a la Ilustración
MARÍA CRISTINA TORALES PACHECO
p. 630
Anton Raphael Mengs (1728-1779)
Carlos III, ca. 1765
Óleo sobre tela
151.8 × 110.3 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 641
Miguel Cabrera (1695-1768)
Biombo Sarao (detalle), siglo xviii
Óleo sobre tela
225 × 530 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
La economía de la Nueva España en el ocaso del dominio español
ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ
p. 642
Carl Nebel (1802-1855)
Plaza Mayor de Guanajuato, 1839 Litografía y acuarela sobre papel 22 × 33.6 cm
Col. Museo Andrés Blaisten, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Andrés Blaisten
Félix Castello (1595-1651)
Recuperación de la isla de San Cristóbal (detalle), 1634-1635
p. 644
Hacienda Jaral de Berrio, San Felipe, Guanajuato, México
Fotografía digital
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 646
Autor no identificado
Mapa de las cinco minas de Rayas, Catilla, Santa Anita, San Lucas de Abajo y San Lucas de Arriba, alias la Atalaya, real de Guanajuato, 1749
Manuscrito sobre pergamino
71 × 75 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 647
Pierre-Frédéric Lehnert (1811-ca. 1880)
Fernando Bastin (siglo xix)
Patio de la hacienda de Salgado, Guanajuato, 1850 Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 648
Autor no identificado
Retrato del señor conde de Valenciana, don Antonio de Obregón y Alcocer, sin fecha Óleo sobre tela
Sin registro de medidas Col. Fundación Conde de Valenciana, I. A. P., México
Fotografía: Fundación Conde de Valenciana, I. A. P.
p. 649
Centros urbanos en la Nueva España, 1810, basado en Manuel Miño Grijalva, “Las ciudades novohispanas y su función económica, siglos xvi-xviii”, en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México: de la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2010, p. 150 Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 651
Autor no identificado
Retrato de Francisco Martínez, cónsul del Real Tribunal del Consulado de México, segunda mitad del siglo xviii Óleo sobre tela 105 × 88 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 652
Rutas desde Nueva York, La Habana, Pensacola, Nueva Orleans y Galveston a los puertos novohispanos, 1807-1808, basado en Mario Trujillo Bolio, El péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano (1799-1825): comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2009, p. 89 Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 653
Juan Ravenet (1766-1821) Mercado de Manila, llamado el Parián, 1789-1794
Pluma y aguada sobre papel
47.2 × 67 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (amn Ms. 1724[08]) Fotografía: Museo Naval, Madrid
p. 654
Ordenanza para la formación de los autos de visitas y padrones, y tasas de tributarios de Nueva España hecha por el excelentísimo señor conde de Revillagigedo, México, Herederos de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1793
Col. Archivo General de la Nación (Bandos, vol. 17, exp. 55 f. 247), Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
Orden de recaudación de impuestos sobre el pulque en Tacuba, 1795
Col. Archivo General de la Nación (Real Hacienda, acervo 56, R. 2, f. 1, caja sin clasificar), Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 657
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El rey Carlos IV, 1789-ca. 1792
Óleo sobre tela
153.5 × 110 cm
Col. Pedro Masaveu, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, España
Fotografía: Fundación Goya en Aragón, Museo de Bellas Artes de Asturias
p. 659
Daniel Thomas Egerton (1797-1842)
Paisaje, primera mitad del siglo xix
Óleo sobre tela
49 × 59 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
México, crisol de la globalización temprana: comercio y navegación en el Atlántico y en el Pacífico, siglos xvi-xviii
CARLOS MARICHAL
p. 660
Samuel Scott (1702-1772)
Combate naval frente a Cartagena, 28 de mayo de 1708 (detalle), ca. 1743-1747
Óleo sobre tela
86.3 × 124.4 cm
Col. Royal Museums Greenwich, Londres, Reino Unido
Fotografía: © 2021 Royal Museums Greenwich
pp. 662-663
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
America sive Novus Orbis respectu Europaeorum inferior globi terrestris pars, Fráncfort, 1596
Impreso sobre papel
33 × 41 cm
Col. Sidney R. Knafel Map Collection, Phillips Academy, Andover, Massachusetts, Estados Unidos
Fotografía: Phillips Academy at Andover
p. 663
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Acapulco, en Historia Americae, Fráncfort, ca. 1630
Col. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., California, Estados Unidos
Fotografía: © Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc.
p. 664
Pieter Bruegel, el Viejo (ca. 1525-1569)
Tres carabelas en una tormenta creciente, con Arion en un delfín, de la serie Los veleros, 1561-1565
Grabado y aguafuerte sobre papel
22 × 28.6 cm
Col. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: The Metropolitan Museum of Art
p. 665
Atribuido a Adrian Boot (fallecido ca. 1648)
Puerto de la Vera Cruz nueva con la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el reino de la Nueva España en el Mar del Norte, ca. 1620
Dibujo a pluma con tinta sepia y acuarela sobre papel
42 × 55 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Fotografía: Bibliothèque nationale de France
p. 666
Camino Real de Tierra Adentro, antes de 1600, basado en http://www.johntoddjr.com/15%20Camino%20Real /elcaminoreal.htm; consultado en febrero de 2022
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 667
Gerardus Mercator (1512-1594)
America sive India Nova, en Atlas, sive, Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisburgo, 1595
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
pp. 668-669
Expediciones de Hernán Cortés, 1521-1537, basado en http://recursoslibart.blogspot.com/2010/04/mapaexpediciones-hernan-cortes.html; consultado en febrero de 2022
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 670
Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla y para otras cosas de las Indias y de la navegación y contratación de ellas (portada), Sevilla, Martín de Montesdoca, 1553
Col. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España Fotografía: © Universidad Complutense, Madrid
pp. 671-672
Atribuido a Louis de Caullery (ca. 1580-1621)
Vista de Sevilla, siglo xvii
Óleo sobre cobre
39 × 54 cm
Col. Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, España
Fotografía: Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía
p. 672
Jacques Chereau (1688-1776)
Salida de la flota de Cádiz hacia la Vera Cruz, ca. 1760
Grabado sobre papel
28 × 41 cm
Col. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (icgc), Barcelona, España
Fotografía: © L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
p. 673
Miguel Cabrera (1695-1768)
De negro e india, china cambuja, 1763 Óleo sobre tela
134 × 103 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Gonzalo Cases Ortega
pp. 674-675
Atribuido a Juan de la Corte (ca. 1585-ca. 1662)
Expulsión de los holandeses de la isla de San Martín (islas de Barlovento, 1 de julio de 1633), siglo xvii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Naval, Madrid, España (mnm-04586)
Fotografía: Museo Naval, Madrid
p. 676
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Occidentalis Americae partis, 1594
Grabado iluminado a mano sobre papel
13 × 17.5 cm
Col. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., California, Estados Unidos
Fotografía: © Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc.

p. 677
Abraham Ortelius (1527-1596)
Maris Pacifici, ca. 1608
Impresión facsimilar sobre papel
28 × 40 cm
Col. Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D. C.
p. 678
Georg Braun (1541-1622)
Frans Hogenberg (ca. 1535-1590)
Civitates orbis terrarum, 1577
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 679
El macho de la grana visto de lado, en José Antonio de Alzate, Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana cochinilla, plancha 2, 1777
Dibujo sobre papel
31 × 20 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 121, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación Indio que recoge la cochinilla con una colita de venado, en José Antonio de Alzate, Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana cochinilla, plancha 7, 1777
Dibujo sobre papel
34 × 25 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 126, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 680
Naveta con cucharilla, ca. 1600-1650
Plata fundida y repujada
Sin registro de medidas
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
Mancerinas de la Compañía de Indias, siglo xviii
Sin registro de medidas
Porcelana
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 681
Armario, siglo xviii
Madera labrada, pintada y dorada
Sin registro de medidas Col. Museo Nacional de San Carlos, Ciudad de México, México
Fotografía: dea/g dagliorti/Getty Images
pp. 680-681
Autor no identificado
La chocolatada, 1710
Plafón cerámico
Sin registro de medidas
Col. Museu del Disseny de Barcelona, Barcelona, España
Fotografía: Museu del Disseny de Barcelona /Guillem Fernández-Huerta
pp. 682-683
Autor no identificado
Biombo, siglo xviii Óleo sobre tela, con estuco dorado 227 × 540 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 684
Tiziano (ca. 1490-1576)
Emperatriz Isabel de Portugal, 1548 Óleo sobre tela 117 × 98 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 685
Tibor poblano, con tapa de hierro, 1725-1775
Barro modelado, con esmalte estannífero y policromado
con colores minerales
38.1 × 27.9 cm
Col. Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Fotografía: Art Institute of Chicago
pp. 686-687
Jean Alaux (1786-1864)
Batalla de Villaviciosa, 10 de diciembre de 1710, 1836
Óleo sobre tela
465 × 543 cm
Col. Château de Versailles, Versalles, Francia
Fotografía: World History Archive/Alamy Stock Photo
p. 688
Fray Miguel de Herrera (1729-1780)
Retrato de don Francisco de Echeveste, 1754
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
/Reproducción de imagen autorizada por el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
p. 689
José Roldán Martínez (1808-1871)
Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral, teniente general de la Real Armada, siglo xix
Óleo sobre tela
105 × 83 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España
Fotografía: Heritage Image Partnership Ltd.
/Alamy Stock Photo
p. 690
Autor no identificado
Retrato de don Francisco Ignacio de Iraeta Azcárate, caballero de la Real Distinguida Orden de Carlos III, ca. 1780
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo del Bicentenario, Torre Latinoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo del Bicentenario
Documento de la compañía de Francisco Ignacio Iraeta, 1789
Manuscrito de tinta sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 691
Antonio de Brugada Vila (1804-1863)
Combate del cabo San Vicente, el navío Pelayo acude en auxilio del navío Santísima Trinidad, 1858
Óleo sobre tela
286 × 488 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (mnm-346)
Fotografía: Museo Naval, Madrid
pp. 692-693
Nicolaes Visscher (1618-1679)
Un nuevo y completo mapa de las Indias Occidentales, Londres, Laurie and Whittle, 1794
Grabado sobre papel
49 × 87 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
Las minas de plata de México y el peso como moneda universal, siglos xvi-xix
CARLOS MARICHAL
p. 694
Manuel Antonio Jijón y Sivaja (siglo xviii)
Plano que manifiesta y figura el terreno y situación en que se hallan radicadas las minas del señor coronel de Milicias Provinciales de la ciudad de Oaxaca, don Juan Francisco Echarri (detalle), 1787
Dibujo y manuscrito en colores sobre papel
59.4 × 44.3 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: HeritagePics/Alamy Stock Photo
pp. 696-697
Gerardus Mercator (1512-1594)
Jodocus Hondius (1563-1612)
Hispaniae Novae nova descriptio, en Atlas minor, Ámsterdam, Adrian Bottius, ca. 1607
Grabado sobre papel
35 × 48 cm
Col. Geographicus, Rare and Antique Maps, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: Wikimedia Commons
p. 698
Camino Real de Tierra Adentro, finales del siglo xvi, basado en Gerardo Mercator y Jodocus Hondius, Atlas minor, Ámsterdam, Adrian Bottius, 1607, p. 142
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 699
Autor no identificado
Demostración de la nueva disposición de los doce hornos de la calle de San Miguel y Santiago del real de las minas de azogue de Nuestra Señora de la Concepción de la Nueva España, 1648
Dibujo y manuscrito sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 700
Álvaro Alonso Barba, Arte de los metales (portada), Madrid, Imprenta del Reino, 1640
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 701
Real de a ocho (anverso y reverso) peso de plata acuñado durante el reinado de Felipe II, 1556-1598
Plata
3.95 cm de diám.; peso 27.43 g
Col. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, España
Fotografía: Museo Arqueológico Nacional
Real de a ocho (anverso y reverso), peso de plata acuñado durante el reinado de Felipe II, 1556-1598
Plata
3.95 cm de diám.; peso 27.43 g
Col. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, España
Fotografía: Museo Arqueológico Nacional
Real de a ocho (anverso y reverso), peso de plata acuñado durante el reinado de Carlos IV, 1789
Plata
4 cm diám.; peso 26.71 g
Col. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, España
Fotografía: Museo Arqueológico Nacional
p. 702
Trayectoria de la plata en la primera globalización
Elaboración del autor
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 703
Jacob van Meurs (1619-1680)
San Francisco de Campeche, en Arnoldus Montanus, El desconocido Nuevo Mundo o descripción de América, Ámsterdam, 1671
Col. Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division, Washington, D. C.
pp. 704-705
Autor no identificado
El Arenal de Sevilla, ca. 1600-1623
Óleo sobre tela
102 × 143.7 cm
Col. The Hispanic Society Museum and Library, Nueva York, Estados Unidos
Fotografía: The Hispanic Society of America
p. 706
Fortalezas que recibían situados en el Caribe, ca. 1650, basado en Joan Blaeu, Atlas maior sive Cosmographiia blaviana, qua solum, coelum, accuratissime decribuntur, Ámsterdam, Joan Blaeu, 1665, p. 628, y Biblioteca Nacional de España, Raros, 380 Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 707
Johannes Vingboons (1616-1670)
Manila a vista de pájaro, 1665
Acuarela sobre papel
45 × 64 cm
Col. Kaartcollectie Buitenland Leupe, Nationaal Archief, La Haya, Países Bajos
Fotografía: Nationaal Archief
pp. 708-709
Eugenio Landesio (1810-1879)
Patio de la hacienda de Santa María Regla, 1857 Óleo sobre tela
45.5 × 63.5 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 710
Fermín de Reygadas Vitorica (1754-siglo xix)
Minas en el real de Zacatecas, 1789
Dibujo sobre papel
27.5 × 44.7 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu
(Mapas, planos e ilustraciones) 2766, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 711
Autor no identificado
La noble ciudad de Guanajuato vista desde lo alto del cerro de San Miguel por el poniente, finales del siglo xviii
Dibujo sobre papel
30.7 × 39.4 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
pp. 712-713
Autor no identificado
Retrato de la familia Fagoaga-Arozqueta en el oratorio particular de su casa de la Ciudad de México, ca. 1734-1736
Óleo sobre tela
248 × 333 cm
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 715
Autor no identificado
Camino interior de la mina de Rayas, 1704
Tinta sobre papel
138 × 43 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 716
Andrés Islas (activo entre 1753 y 1775)
Señora doña Ana María de la Campa Cos Zeballos Villegas, condesa de San Mateo de Valparaíso y marquesa de Jaral de Berrio, ca. 1776 Óleo sobre tela
193 × 131 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 717
Domingo Anastasio de Ponce (siglo xviii)
Plano de la hacienda de Jaral de Berrio, siglo xviii
Óleo sobre tela
96 × 124 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 718
Autor no identificado
Mapa de los cerros del real de minas de Pachuca, 1750 Dibujo sobre pergamino
97 × 61 cm
Col. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Fotografía: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Francisco Xavier de Gamboa, Comentarios a las ordenanzas de minas (portada), Madrid, Joaquín Ibarra, 1761
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 719
Transferencias de plata de la Nueva España hacia el Gran Caribe y España, ca. 1790, basado en Carlos Marichal, Bankruptcy of Empire: Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain and France, 1780-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 40
Ilustración: Magdalena Juárez Vivas
p. 720
Billete de cuatro dólares de las Colonias Unidas, impreso por Hall and Sellers, Filadelfia, 2 de noviembre de 1776
Grabado en papel, firmado en tinta negra y numerado en tinta roja
7.5 × 10.3 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
pp. 720-721
Pedro Gualdi (1808-1857)
Fachada del Colegio de Minería, 1840 Óleo sobre tela
78 × 105.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Acciones transmarítimas de la Nueva España, siglos xvi-xviii
HUGO O’DONNELL
p. 722
Frans Huys (1522-1562)
A partir de Pieter Bruegel, el Viejo (ca. 1525-1569)
Velero de tres mástiles con Dédalo e Ícaro en el cielo (detalle), ca. 1565
Grabado sobre papel
22.2 × 28.7 cm
Col. Rosenwald Collection, National Gallery of Art, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Courtesy National Gallery of Art, Washington, D. C.
p. 724
Petrus Plancius (1552-1622)
Insulae Moluccae, Ámsterdam, ca. 1592
Grabado sobre papel
37 × 53.5 cm
Col. Universiteitsbibliotheek, Ámsterdam, Países Bajos
Fotografía: Heritage Image Partnership Ltd. /Alamy Stock Photo
p. 725
Autor no identificado
Vasco Núñez de Balboa, siglo xix
Óleo sobre tela
94.5 × 73.3 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (mnm-2629)
Fotografía: Heritage Image Partnership Ltd.
/Alamy Stock Photo
pp. 726-727
Autor no identificado
Presentes enviados por Moctezuma a Hernán Cortés en San Juan de Ulúa, siglo xviii
Óleo sobre tela
48.5 × 80.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 728-729
Escuela inglesa
Barcos ingleses y la armada española, agosto de 1588, siglo xvi
Óleo sobre papel
112 × 143.5 cm
Col. National Maritime Museum, Londres, Reino Unido
Fotografía: Incamerastock/Alamy Stock Photo
p. 730
Autor no identificado
San Hipólito y las armas mexicanas, 1764 Óleo sobre tela
167 × 120 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 731
Lienzo de Quauhquechollan (detalle), ca. 1530
Pigmentos naturales sobre tela de algodón
245 × 320 cm
Col. Museo Regional Casa del Alfeñique, inah, Puebla, Puebla, México
Fotografía: The Picture Art Collection/Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mrca-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 732
Willem Janszoon Blaeu (1571-1638)
Moluccae insulae celeberrimae, Ámsterdam, 1630
Grabado sobre papel
37.5 × 49 cm
Col. Princeton University Library, Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotografía: Princeton University Digital Library En Mapas de las costas de América en el Mar del Sur, desde la última población de españoles en ellas, ciudad de Compostela, en adelante, 1601
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 733
Dibujo de José López Enguídanos (1751-1812)
Grabado de Bartolomé Vázquez (1749-1802)
Hernando de Alarcón, en Retratos de los españoles
ilustres: con un epítome de sus vidas, Madrid, Imprenta Real, 1791
Grabado al aguafuerte y buril sobre papel
37.1 × 26.2 cm
Col. Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C.
p. 734
Antonio Arredondo Perelli (1692-1754)
Descripción geográfica de la parte que los españoles poseen actualmente en el continente de la Florida, ca. 1742
Manuscrito coloreado sobre papel
41.1 × 70 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Carta con la derrota Manila-Acapulco y viceversa, donde se sitúan las islas Filipinas, Babuyán, Formosa, Lequios, Japón, Marianas y Kuriles, en relación con las costas asiáticas y americanas, 1769
Manuscrito coloreado sobre papel
30.0 × 48.8 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 735
Tomás Mauricio López (1776-1833)
Carta reducida que comprende las costas septentrionales de la California contenidas entre el grado 36 y el 61 de latitud norte, 1796 Grabado sobre papel
39 × 33.5 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 736
Arnoldus Montanus (1625-1683)
John Ogilby (1600-1676)
Portus Acapulco, ca. 1671
Grabado sobre papel
30.4 × 36.8 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 737
Autor no identificado
Mapa de la costa de la Nueva Veracruz, 1729
Dibujo a plumilla iluminado a la aguada sobre pergamino
51 × 70 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 739
Tomás Suría (1761-1835)
Juego de gallos en Acapulco, ca. 1789-1794
Tinta y aguada sobre papel
40 × 57 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (amn Ms. 1726 [63])
Fotografía: Museo Naval, Madrid
p. 741
Pablo Ganzino (siglo xviii) Alegoría del marino de la Ilustración, en Santiago Agustín de Zuloaga, Tratado instructivo, y práctico de maniobras navales, para el uso de los caballeros guardias marinas, dividido en dos partes, Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros, impresor Real de Marina, 1766
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 742
José Cardero (1766-ca. 1811)
Perspectivas de costa desde el cabo Boase hasta la entrada y puerto de Nutka, 1792 Aguada sobre papel
32 × 37.7 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España (mn-Vistas-Carp. iv [90])
Fotografía: Museo Naval, Madrid
p. 743
Autor no identificado
Alejandro Malaspina, siglo xix
Óleo sobre tela
105 × 95 cm
Col. Museo Naval, Madrid, España
Fotografía: Museo Naval, Madrid (inv. 1637)
El ejército colonial ante la Independencia de México: los soldados del rey en la Nueva España, 1762-1821
JUAN MARCHENA FERNÁNDEZ
p. 744
Anton Raphael Mengs (1728-1779)
Retrato del Rey Carlos III de España, 1765
Óleo sobre tela
283 × 170 cm
Col. Statens Museum for Kunst, Copenhague, Dinamarca Fotografía: Statens Museum for Kunst, open.smk.dk, public domain/smk Photo
p. 746
Fernando Brambila (1763-1834)
Vista de la ciudad de Manila y su bahía (desde el arrabal), siglo xviii
Dibujo a tinta sobre papel
36.5 × 60 cm
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Museo de América, Madrid /Joaquín Otero Úbeda
p. 747
Reglamento e instrucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España, pp. 5 y 7, Madrid, Juan de San Martín, 1772
Col. Biblioteca Virtual de Defensa, Madrid, España Fotografía: © Ministerio de Defensa de España
pp. 748-749
Autor no identificado
Uniforme, banderas y escudo de armas que en sus fornituras y cajas de guerra usa el Regimiento de la Corona de Nueva España, 1769
Manuscrito y dibujo sobre papel
23.1 × 33.6 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 753
Juan de Dios González (siglo xviii)
Plano y elevación del actual estado en que se halla el fuerte de San Felipe de Bacalar, 1772 Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
41.5 × 66 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Miguel Constanzó (1741-1814)
Frente que presenta al mar el castillo de San Diego de Acapulco, 1783
Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
50.5 × 73.5 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 754
Pedro Ponce (1725-1797)
Plano, perfiles y elevación de la casa aprobada para erigir una Real Fundición de Artillería, 1777
Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
58.5 × 75.5 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 757
Pedro Martínez (siglo xviii)
Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, 1761
Óleo sobre tela
95 × 74 cm
Col. Museo Nacional de Antropología, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mna-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 759
Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias Pardos de Mérida de Yucatán, 1767
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias de Toluca, 1766
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Soldado de Lanceros de Veracruz a caballo, 1769
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Compañías de Milicias Urbanas de Blancos, Pardos y Morenos de Veracruz (detalle), 1767
Manuscrito y dibujo sobre papel
48 × 69.1 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 760
Autor no identificado
Regimiento Provincial de Caballería de Querétaro, 1766
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 761
Autor no identificado
Batallón de Infantería de Castilla Fijo de Campeche, 1785
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Regimiento de Infantería Fijo de México, 1767
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
Autor no identificado
Regimiento de Infantería de Milicias de Blancos de Mérida de Yucatán, 1767
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
pp. 762-763
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Los uniformes del general Iturbide y del coronel
Hormaechea, primer alcalde, ca. 1810, en Vistas de México y trajes civiles y militares de sus pobladores entre 1810 y 1827, ca. 1830
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.5 × 42.5 cm
Col. Real Biblioteca, Madrid, España Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
Las nuevas fortificaciones de un antiguo territorio
JOSÉ ENRIQUE ORTIZ LANZ
p. 764
Guerrero alado en el altar del jaguar, Ek Balam, Temozón, Yucatán (detalle), 600-900
Fotografía digital
Fotografía: Witold Skrypczak/Alamy Stock Photo /secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 766
Hernán Cortés (1485-1547)
Golfo de México y Mexico-Tenochtitlan (Mapa de Núremberg), 1524
Xilografía coloreada a mano 30 × 47 cm
Col. The Newberry Library Special Collections-Edward E. Ayer, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Fotografía: The Newberry Library
p. 767
Autor no identificado
Conquista de México (construcción de la Villa Rica), 1676-1700
Óleo sobre madera con incrustaciones de concha
205 × 121 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
p. 768
Palacio de Cortés, Cuernavaca, Morelos
Fotografía digital
Fotografía: Roberto Michel/Alamy Stock Photo /secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 769
Luis Bouchard de Becour (siglos xvii-xviii)
Mapa de la ciudad de Campeche y de sus contornos, 1705 Dibujo a plumilla e iluminado a la aguada sobre papel
39.5 × 59.8 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
pp. 770-771
Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608)
La Conferencia de Somerset House, 19 de agosto de 1604, ca. 1604
Óleo sobre tela
205.5 × 277 cm
Col. National Maritime Museum, Londres, Reino Unido Fotografía: Ian Dagnall/Alamy Stock Photo
p. 771
Autor no identificado
Sir John Hawkins, 1581
Óleo sobre madera
62.2 × 55.6 cm
Col. National Maritime Museum, Londres, Reino Unido Fotografía: gl Archive/Alamy Stock Photo
p. 772
José González Terminor (1740-1789)
Plano del castillo de San Diego en el puerto de Acapulco, 1766
Manuscrito y dibujo a plumilla y lavado en sepia sobre papel
29 × 46.5 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 773
Autor no identificado
Profanación de la santa cruz de Huatulco por el pirata
Thomas Cavendish en 1587, siglo xvii
Óleo sobre tela
160 × 140 cm
Col. Catedral de Oaxaca, Oaxaca, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 774
Jacob van Meurs (1619-ca. 1680)
Vista del fuerte Maurits cerca de Penedo, ca. 1671
Grabado sobre papel
30 × 35.5 cm
Col. Koninklijke Bibliotheek, La Haya, Países Bajos Fotografía: Jacob van Meurs/Wikiwand
p. 776
Jaime Franck (1650-1702)
Plano de la fortificación de la villa de San Francisco de Campeche y de su estado, 1690
Manuscrito y dibujo a plumilla e iluminado sobre papel
20 × 42 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 778
Rafael Llovet y Litiery (1748-1806)
Plano de la Ciudadela de San Benito en Mérida de Yucatán, 1788
Manuscrito y dibujo a plumilla y acuarela sobre papel
62 × 114 cm
Col. Archivo General Militar de Madrid, Madrid, España Fotografía: Biblioteca Virtual de Defensa, España
Rafael Llovet y Litiery (1748-1806)
Plano, perfiles y elevación de la torre de Lerma situada en la orilla del mar legua y cuarto de la plaza de Campeche, 1789
Manuscrito y dibujo a plumilla y acuarela sobre papel
32 × 62 cm
Col. Archivo General Militar de Madrid, España Fotografía: Biblioteca Virtual de Defensa, España
p. 779
Miguel Constanzó (1741-1814)
Plano del real presidio de San Carlos de Monterrey, 1771 Manuscrito y dibujo a plumilla y aguada sobre papel
24 × 37.5 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales Bruno Caballero Elvira (último tercio del siglo xvii-1745)
Plano y perfil de esta fortificación que se propone para la boca de la bahía de Santa María de Gálvez, alias Panzacola, en el Seno Mexicano, costa del norte, 1720
Dibujo sobre papel
37 × 50 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 4272, Ciudad de México, México Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 780
José Joaquín Márquez y Donallo (siglos xviii-xix)
Explicación del plano de la nueva población de Pénjamo y su fortificación, 1819
Dibujo sobre papel
41.2 × 72.2 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 2657, Ciudad de México, México Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 781
Casimiro Castro (1826-1889)
Muralla de Veracruz, 1869
Cromolitografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Manuel Arango Arias, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México Fotografía: Acervos Históricos, bmaa, Universidad Iberoamericana
El maestro gremial, el ingeniero y el científico: los saberes técnicos y de la naturaleza en el virreinato de la Nueva España
FRANCISCO OMAR ESCAMILLA GONZÁLEZ p. 782
Juan Bernabé Palomino y Fernández de la Vega (1692-1777)
Alegorías de la Ciencia, la Astronomía, la Física y la Geometría (detalle), 1773
Aguafuerte y buril sobre papel
22.2 × 15.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 784-785
Juan Correa (1646-1716)
Biombo Los cuatro elementos y las artes liberales, ca. 1670 Óleo sobre tela 242 × 324 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 786
Pedro de Medina, Arte de navegar, Valladolid, Casa de Francisco Fernández de Córdoba, 1545
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 787
José Manuel Valcarce y Guzmán (siglo xviii)
Mapa de un socabón, 1784
Manuscrito y dibujo a tinta y acuarela sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 788
Eugenio Landesio (1810-1879)
Patio de la hacienda de Santa María Regla (detalle), 1857
Óleo sobre tela 45.5 × 63.5 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación
Carlos Slim, A. C.
p. 789
Francisco Bravo, Opera medicinalia, México, Pedro de Ocharte, 1570
Col. Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Puebla, México
Fotografía: Biblioteca Palafoxiana/ secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción atorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 790
Autor no identificado
La hidráulica o física, siglo xviii
Óleo sobre tela
100 × 120 cm
Col. Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 791
Antonio de Isarti, Delineación y dibujo de las constelaciones, en Eusebio Francisco Kino, Exposición astronómica del cometa, México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1681
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 792
Tomás Francisco Prieto (1716-1782)
Situación en la que don Bernardo Muñoz ejecuta los ensayes de oro y plata y su retrato, 1755 Grabado sobre papel
19.3 × 14 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 793
Máquina para trilla de algodón, en José Antonio Alzate y Ramírez, Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes, núm. 9, suplemento al número segundo, México, 16 de diciembre de 1772
Col. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 794
Antonio Gamboa y Riaño, Astronómica y harmoniosa mano, México, Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1757
Col. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
Fundación del Jardín Botánico, en Manuel Quiroz y Campo Sagrado, Triste despedida de la muy noble, leal y amartelada Ciudad de México, ca. 1794
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 795
Francisco Xavier de Sarría, Ensayo de metalurgia, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784
Col. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
Pierre-Antoine Tardieu (1784-1869)
Plano del volcán de Jorullo, 1803
55.7 × 41.7 cm
Grabado sobre papel
Col. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
pp. 796-797
Eduard Ender (1822-1883)
Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en su choza de la selva, 1856 Óleo sobre tela
110 × 143 cm
Col. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlín, Alemania
Fotografía: Smith Archive/Alamy Stock Photo
Las redes transoceánicas, condiciones sine qua non para la consolidación de la Independencia
MARÍA CRISTINA TORALES PACHECO
p. 798
Claudio Coello (1642-1693)
San Ignacio de Loyola, ca. 1680 Óleo sobre tela
246 × 164 cm
Col. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Madrid, España
Fotografía: Icom Images/Alamy Stock Photo
p. 800
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
San Ignacio en Venecia, ca. 1700-1714
Óleo sobre tela
204 × 415 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Glorificación de San Ignacio, ca. 1700-1714
Óleo sobre tela
209.5 × 418 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 801
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
San Ignacio en la cueva de Manresa, ca. 1700-1714
Óleo sobre tela
218 × 431 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 802
Alonso Sánchez Coello (ca. 1531-1588)
Felipe II como rey de Portugal, siglo xvi Óleo sobre tela 134.3 × 113.1 cm
Col. Museo Nacional de San Carlos, inbal, Ciudad de México, México Fotografía: Agefotostock/Alamy Stock Photo/© Museo Nacional de San Carlos, inbal, Secretaría de Cultura
p. 803
Marcos de Orozco (siglo xvii)
Planta de las islas Filipinas dedicada al rey Nuestro Señor don Felipe Cuarto en su real Consejo de Indias, 1659, en Francisco Colin, Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las islas Filipinas, Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 1663
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
p. 804
Antonio de Villaseñor y Sánchez (1703-1759)
Mapa geográfico de la Compañía de Jesús en la Nueva
España, desde Honduras hasta California, Roma, Joannes Petroschi, 1754
Grabado sobre papel
50 × 38 cm
Col. Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia
Fotografía: Editorial Brill
p. 805
Giacomo Cantelli da Vignola (1643-1695)
Vizcaya, dividida en sus cuatro partes principales, Roma, Domenico de Rossi, 1696
Grabado sobre papel
42.5 × 56 cm
Col. Instituto Geográfico Nacional, España
Fotografía: © Instituto Geográfico Nacional
p. 806
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Nuestra Señora de Aránzazu, ca. 1690-1699
Óleo sobre tela
184.3 × 108 cm
Col. Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Fotografía: Reproducción de imagen autorizada por el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
p. 807
Fray Juan de Luzuriaga, Paranympho celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aránzazu (portada), México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1686
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 808
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Don Francisco de Aguiar y Seijas, siglo xviii
Óleo sobre tela
127 × 93 cm
Col. Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 809
Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe, de José Joaquín de Sayago (siglo xviii), Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Col. Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Fotografía: Reproducción de imagen autorizada por el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
p. 810
El Colegio de las Vizcaínas, en Manuel Rivera Cambas, México pintoresco, artístico y monumental: vistas, descripción, anécdotas y episodios de los lugares más notables de la capital y de los estados, México, Imprenta de la Reforma, 1880-1883
Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Universidad Autónoma de Nuevo León, Colección Digital
p. 811
Autor no identificado.
Francisco de Fagoaga, 1736 Óleo sobre tela
209 ×126 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 812
Francisco Bayeu y Subías (1734-1795)
Retrato de Pedro Rodríguez de Campomanes, 1777
Óleo sobre tela
129 × 96 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 813
Dibujo de Luis Paret y Alcázar (1746-1799)
Grabado de Manuel Salvador Carmona (1734-1820)
Retrato de Xavier María de Munibe, conde de Peñaflorida, primer director de la Sociedad Bascongada, 1785
Aguafuerte y buril sobre papel
20 × 14 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 814
Pompeo Batoni (1708-1787)
Retrato de Pío VI, 1775-1776
Óleo sobre tela
137.7 × 98 cm
Col. Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano
Fotografía: Artexplorer/Alamy Stock Photo
p. 815
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Carlos IV, 1789
Óleo sobre tela
203 × 137 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 816
Autor no identificado
Don Juan Francisco Castañiza González, siglo xix
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México
p. 818
José de Medina (siglo xix)
Virgen de los Remedios, 1813 Óleo sobre tela
55 × 38.5 cm
Col. Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Fotografía: Reproducción de imagen autorizada por el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas
p. 819
Autor no identificado
Don Gaspar Martín Vicario y familia, 1793 Óleo sobre tela 190.5 × 199.5 cm
Col. Monasterio de la Concepción del Carmen, Carmelitas Descalzas, Valladolid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 820
Autor no identificado
Retrato de Gabriel Emeterio de Yturbe e Iraeta, sin fecha Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo del Bicentenario, Torre Latinoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo del Bicentenario
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Gabriel Manuel de Mendizábal e Iraeta, sin fecha
Óleo sobre tela
81 × 64 cm
Col. Ayuntamiento de Bergara, Bergara, España Fotografía: Museo Laboratorium de Bergara
p. 821
Miguel Mata (1814-1876)
Carlos María de Bustamante, siglo xix
Óleo sobre tela
43.4 × 34.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 822
Carl Nebel (1805-1855)
Tampico de Tamaulipas, en Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du Mexique, París, Paul Renouard, 1836
Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Bibliothèque Nationale de France, París, Francia Fotografía: Bibliothèque Nationale de France
p. 823
Autor no identificado
Escudo de armas del virrey Juan Ruiz de Apodaca (detalle), siglo xix
Óleo sobre tela
68 × 50 cm
Col. Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ciudad de México, México
Fotografía: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
p. 824
Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la Villa de Vergara (portada), Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1773
Col. Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, Madrid, España
Fotografía: Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico
p. 827
Real Seminario de Bergara, Bergara, España Fotografía Digital
Fotografía: Museo Laboratorium de Bergara
p. 828
“Primer estatuto de la Imperial Orden de Guadalupe”, en Constituciones de la Imperial Orden de Guadalupe, México, Oficina de Alejandro Valdés, 1822
Col. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Universidad Autónoma de Nuevo León
p. 829
Joseph-Désiré Court (1797-1865)
Gilbert du Motier, marqués de La Fayette (detalle), 1791 Óleo sobre tela
100 × 135 cm
Col. Château de Versailles, Versalles, Francia
Fotografía: © rmn-gp (Château de Versailles) /© Gérard Blot
pp. 830-831
Octaviano D’Alvimar (1770-1854)
Vista de la Plaza Mayor de México, siglo xix Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Particular, en comodato a Fomento
Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
Décadas de reformas, época de resistencia:
Nueva España, 1750-1808
ERIC VAN YOUNG
p. 832
Autor no identificado
Los Hijos de la Libertad castigan a un ladrón de té después del motín del té de Boston al clavar su abrigo
a un poste (detalle), 1773
Xilografía coloreada a mano sobre papel
Sin registro de medidas
Col. North Wind Picture Archives, Oxfordshire, Reino Unido
Fotografía: North Wind Picture Archives /Alamy Stock Photo
p. 834
Walter Gilman Page (1862-1934)
La masacre de Boston, ca. 1890 Fotograbado sobre papel 122 × 92 cm
Col. Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D. C.
p. 835
Autor no identificado
José de Iturrigaray, ca. 1803-1808
Óleo sobre tela 116 × 96 cm
Col. Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ciudad de México, México
Fotografía: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
p. 837
Autor no identificado
Cuadro de castas, siglo xviii
Óleo sobre tela
148 × 105 cm
Col. Museo Nacional del Virreinato, inah, Tepotzotlán, Estado de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnv-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 838
Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815)
Dedicación del templo de Molcaxac, ca. 1786 Óleo sobre tela
229 × 320 cm
Col. Parroquia de la Virgen de la Asunción, Molcaxac, Puebla, México
Fotografía: Parroquia de la Virgen de la Asunción, Molcaxac/secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 840
José María Velasco (1840-1912)
Hacienda de Chimalpa, 1893
Óleo sobre tela 105 × 160 cm
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 841
Mina de plata La Valenciana abandonada, Guanajuato, México
Fotografía digital
Fotografía: robertharding/Alamy Stock Photo
1096
p. 842
Autor no identificado
Virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, siglo xviii Óleo sobre tela
102 × 82 cm
Col. Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ciudad de México, México Fotografía: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
p. 843
José Díaz del Castillo (siglos xix-xx)
El combate de la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, 1910 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: History and Art Collection/Alamy Stock
Photo/© Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 844
Agustín Esteve y Marqués (1753-1820)
Manuel Godoy, 1800-1808 Óleo sobre tela 117 × 84.2 cm
Col. Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Fotografía: Art Institute of Chicago
p. 845
José María Galván (1837-1899)
Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes, siglo xix Óleo sobre tela 39 × 29.5 cm
Col. Palacio del Senado, Madrid, España
Fotografía: Wikimedia Commons
p. 846
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798 Óleo sobre tela 205 × 133 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 848
Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, México Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 849
Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre la Nueva España, tomo primero, París, Jules Renouard, 1827
Col. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Universidad Autónoma de Nuevo León, Colección Digital
p. 851
Joseph Karl Stieler (1781-1858)
Retrato de Alexander von Humboldt, 1843 Óleo sobre tela 107 × 87 cm
Col. Schloss Charlottenhof, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, Berlín, Alemania
Fotografía: gl Archive/Alamy Stock Photo
LIBRO CUARTO
introducción
El arduo caminar hacia la Independencia de México, 1808-1821
GUADALUPE JIMÉNEZ CODINACH
p. 852
Autor no identificado
José María Morelos, ca. 1812
Óleo sobre tela
93.5 × 81.2 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 858-859
Autor no identificado
Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821, ca. 1822
Óleo sobre tela
90.8 × 134 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
El mundo de 1808 y la Independencia
MANUEL MORENO ALONSO p. 860
Autor desconocido
Virrey José de Iturrigaray, siglo xix
Óleo sobre tela
101 × 85.4 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 862-863
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos”, 1814 Óleo sobre tela
268 × 347 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 864
El Español, núm. 1, Londres, 30 de abril de 1810
Col. Hemeroteca Municipal de Madrid, Madrid, España
Fotografía: Hemeroteca Municipal de Madrid Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Retrato de Francisco de Saavedra, 1798
Óleo sobre tela
200.2 × 119.6 cm
Col. The Courtauld Gallery, Londres, Reino Unido Fotografía: Peter Barritt/Alamy Stock Photo
p. 865
Autor no identificado
Virrey Francisco Javier Venegas, siglo xix Óleo sobre tela
102 × 82 cm
Col. Salón de Cabildos del Antiguo Palacio d el Ayuntamiento, Ciudad de México, México Fotografía: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
p. 866
Andrea Appiani (1754-1817)
Napoleón I Bonaparte (1769-1821)
como rey de Italia, 1805
Óleo sobre tela
99.5 × 75 cm
Col. Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria Fotografía: World History Archive/Alamy Stock Photo
p. 868
Constitución de Bayona, Bayona, Pierre Fauvet Duhart, 1808
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 869
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El 2 de mayo de 1808 en Madrid o “La lucha con los mamelucos”, 1814 Óleo sobre tela
268.5 × 347.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 870
Autor no identificado
Virrey don Miguel José de Azanza, siglo xviii
Óleo sobre tela 53 × 41 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 871
Francisco Bayeu y Subías (1734-1795)
Retrato de Manuel Godoy, ca. 1792
Óleo sobre tela 102 × 77 cm
Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España
Fotografía: The Picture Art Collection /Alamy Stock Photo
pp. 872-873
José Casado del Alisal (1832-1886)
La rendición de Bailén (de la tradición y de la historia), 1864 Óleo sobre tela 338 × 500 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 874
Josep Bernat Flaugier (1757-1813)
Retrato del rey José I, ca. 1809 Óleo sobre tela 109 × 96.5 cm
Col. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, España
Fotografía: © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2021
p. 875
José Guerra [Servando Teresa de Mier], Historia de la revolución de Nueva España, tomo i (portada), Imprenta de Guillermo Glindon, Londres, 1813
Col. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Universidad Autónoma de Nuevo León, Colección Digital
p. 876
José María Vázquez (1756-1826)
Virrey Pedro Garibay, siglo xix Óleo sobre tela 99 × 74.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
José María Vallejo (1821-1882)
Virrey Francisco Javier Lizana y Beaumont, siglo xix
Óleo sobre tela
100 × 74.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Atribuido al taller de José de Páez (1721- ca. 1790)
Escudo de monja concepcionista, ca. 1750-1780
Autor no identificado
Escudo de monja, mediados del siglo xviii


p. 878
Dibujo de Zacarías Velázquez (1763-1834)
Grabado de Juan Carrafa (1787-1869)
Fusilamientos del 2 de mayo en el Paseo del Prado de Madrid, 1814
Grabado al buril sobre papel
20.4 × 28.2 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 879
Joseph Slater (1779-1837)
José María Blanco White, 1812
Lápiz y aguada sobre papel
19.7 × 15.9 cm
Col. National Portrait Gallery, Londres, Reino Unido Fotografía: National Portrait Gallery
p. 881
Alexis-Nicolas Nöel (1792-1871)
Vista general de Cádiz, en Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, tomo 2, París, Didot L’Ainé, 1820 Grabado calcográfico sobre papel
Col. Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, España
Fotografía: History and Art Collection /Alamy Stock Photo
p. 882
El Telégrafo Americano, núm. 1, Cádiz, Imprenta de Manuel Santiago de Quintana, miércoles 10 de octubre de 1811
Col. Biblioteca de la Universidad de Granada, Granada, España
Fotografía: Biblioteca digital aecid
p. 883
Atribuido a Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
El coloso, ca. 1808
Óleo sobre tela 116 × 105 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
Los grandes temas del constitucionalismo gaditano en la configuración del Estado nacional mexicano, 1810-1821
RAFAEL ESTRADA MICHEL
p. 884
Joaquín Sorolla (1863-1923)
Dos de mayo (detalle), 1884 Óleo sobre tela 400 × 580 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
pp. 886-887
José Casado del Alisal (1832-1886)
Juramento de los diputados a las Cortes generales y extraordinarias en 1810, 1863 Óleo sobre tela 311 × 377 cm
Col. Congreso de los Diputados, España Fotografía: Congreso de los Diputados
p. 888
Anastacio Vargas (siglos xix-xx) Glorias de 1810, 1900
Óleo sobre tela, talla en madera e hilo dorado bordado en tela
Col. Museo Histórico Curato de Dolores, inah, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mhcd-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 889
Autor no identificado
Cortes de Cádiz, 1813
Manuscrito e ilustración a color sobre papel
36.7 × 26 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 4839, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 890
Primitivo Miranda (1822-1897)
Guerrero, en Vicente Riva Palacio y Manuel Payno, El libro rojo, 1520-1867, México, Díaz de León y White, 1870 Litografía a color sobre papel
34 × 24 cm
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 892
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Godoy como general, 1801 Óleo sobre tela
180 × 267 cm
Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España
Fotografía: Incamerastock/Alamy Stock Photo
p. 893
Miguel Cabrera (1695-1768)
De español y negra, mulata, 1763
Óleo sobre tela
148 × 117.5 cm
Col. Particular, en custodia del Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
pp. 894-895
Pedro Gualdi (1808-1857)
La catedral de México al atardecer, 1850 Óleo sobre tela
100 × 125 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 896
Charles E. Proctor (1866-1950)
Lorenzo de Zavala, 1901
Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Texas Capitol Collection, Texas, Estados Unidos Fotografía: Texas State Preservation Board
p. 897
Taza de la Constitución de 1812 y a su jura por parte de Fernando VII, ca. 1820
Porcelana francesa decorada
10 × 9 × 7.5 cm de diám.
Col. Museo de Historia de Madrid, Madrid, España Fotografía: © Ayuntamiento de Madrid /Miguel Ángel Otero
pp. 898-899
Autor no identificado
Entrada triunfal en Madrid de Fernando VII, ca. 1833 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Municipal, Madrid, España
Fotografía: Album/sfgp
p. 900
Johann Lorenz Rugendas (1775-1826)
Jura de la Constitución de 1812 por la guarnición de Madrid el 9 de marzo de 1820, ca. 1826
Aguatinta iluminada sobre papel
47 × 60 cm
Col. Museo de Historia de Madrid, Madrid, España
Fotografía: © Ayuntamiento de Madrid
p. 901
Autor no identificado
Retrato de Agustín de Iturbide, siglo xix
Óleo sobre tela
86 × 76 cm
Col. Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
El movimiento insurgente desde 1808 y las insurgencias de 1810 a 1815
CARLOS HERREJÓN PEREDO p. 902
Autor no identificado
Alegoría de Carlos IV y el Imperio español, siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional de Historia, inah,
Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 904
Autor no identificado
Francisco Javier Lizana y Beaumont, siglo xviii Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos, inah, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mahcm-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 905
Proclama del virrey José de Iturrigaray, 11 de agosto de 1808
Col. Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 906
Santiago Hernández (activo en el siglo xix)
La corregidora de Querétaro, doña Josefa
Ortiz de Domínguez, 1895 Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Particular, en custodia del Museo del Estanquillo, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo del Estanquillo
p. 908
Anastacio Vargas (siglos xix-xx)
El cura Hidalgo con la ronda, 1900
Sin registro de medidas
Col. Museo Histórico Curato de Dolores, inah, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mhcd-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 909
Claudio Linati (1790-1832)
El cura Morelos, en Costumes civils, militaires et religieux du Mexique, Bruselas, Lithographie Royale de Jobard, 1828
Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Museo de Arte del Estado de Veracruz, Orizaba, Veracruz, México
Fotografía: Museo de Arte del Estado de Veracruz
p. 910
Autor no identificado
Ignacio Allende, siglo xix
Litografía sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Archivo Casasola-Fototeca Nacional, inah, Pachuca, Hidalgo, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 910-911
Rafael Gallegos Luna (activo en el siglo xx)
Encuentro de Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, cerca de Charo, 1953
Óleo sobre madera
275 × 430 cm
Col. Museo Casa de la Constitución de 1814, inah, Apatzingán, Michoacán, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mcc-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 912
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Fernando VII con manto real (detalle), 1814-1815 Óleo sobre tela
208 × 142.5 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 913
Dibujo de Primitivo Miranda (1822-1897)
Grabado de Santiago Hernández (activo en el siglo xix) Hidalgo entrando a Celaya, en Vicente Riva Palacio y Manuel Payno, El libro rojo, 1520-1867, México, Díaz de León y White, 1870 Litografía a color sobre papel 34 × 24 cm
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México/José Ignacio González Manterola
p. 915
Santiago Hernández (activo en el siglo xix)
Ignacio López Rayón, ca. 1890 Litografía sobre papel Sin registro de medidas
Col. Particular, en custodia del Museo del Estanquillo, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo del Estanquillo
p. 916
Orden de la regencia del reino referente a la publicación y formalidades para el juramento de la Constitución, 10 de mayo de 1812
Col. Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
Semanario Patriótico Americano, núm. 2, México, Imprenta de la Nación, 26 de julio de 1812
Col. John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
p. 917
Theubet de Beauchamp (siglo xix) Bandera con la que se ganó el castillo de Acapulco, ca. 1820, en Vistas de México y trajes civiles y militares de sus pobladores entre 1810 y 1827, ca. 1830 Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel 28.5 × 42.5 cm
Col. Real Biblioteca, Madrid, España Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca p. 919
Luis Montes de Oca, El excelentísimo ciudadano teniente general presbítero Mariano Matamoros, en José Joaquín Fernández de Lizardi, Calendario histórico y pronóstico político, lámina 15, México, 1824
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
p. 921
Autor no identificado
Félix María Calleja, 1813 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Francisco Cossío, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Fotografía: Museo Francisco Cossío
p. 923
Autor no identificado
Objetos de la época de Independencia, en El Mundo Ilustrado, 1890
Col. Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Del calor del hogar al fragor de la guerra civil: mujeres y niños en la Nueva España postrera, 1808-1821
GUADALUPE JIMÉNEZ CODINACH
p. 924
Juan Patricio Morlete (1713-1772)
Vista de la Plaza Mayor de México (detalle), 1770 Óleo sobre tela
96.8 × 151 cm
Col. Heritage Malta, Kalkara, Malta
Fotografía: Heritage Malta
pp. 926-927
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
La familia de Carlos IV, 1800 Óleo sobre tela
280 × 336 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 928
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Restaurante mexicano, siglo xix
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.7 × 43 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Cañón, siglo xix
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.7 × 43 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Puesto de chía, siglo xix
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.7 × 43 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
p. 930
Diego García Conde (1760-1825)
La Plaza Mayor de México, siglo xviii
Óleo sobre tela
212 × 266 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 931
Autor no identificado
Josefa Ortiz de Domínguez, siglo xix
Cera modelada y policromada
11 × 9 cm
Col. Museo Nacional de las Intervenciones, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mni-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 932
Autor no identificado
Don Gaspar Martín Vicario y familia (detalle), 1793
Óleo sobre tela
190.5 × 199.5 cm
Col. Monasterio de la Concepción del Carmen, Carmelitas Descalzas, Valladolid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 933
Autor no identificado
Doña Leona Vicario, siglo xix
Óleo sobre tela
79.6 × 67 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 934
Autor no identificado
José de Iturrigaray y su esposa, 1800-1850
Acuarela sobre marfil
10.4 × 8.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 935
Iglesia de Tlalpujahua, Michoacán, México
Fotografía digital
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 936
Autor no identificado
Real de minas del Salto de Guanajuato de Nueva España, 1817
Óleo sobre tela
62.8 × 83.8 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 937
Iglesia de la hacienda de Burras, Guanajuato, México
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 938
Autor no identificado
Retrato de María Ignacia Rodríguez de Velasco, la “Güera Rodríguez”, siglo xix
Óleo sobre tela
72 × 60 cm
Col. Luis Morton, Ciudad de México, México
Fotografía: Morton, Casa de Subastas
p. 939
Miguel Cabrera (1695-1768)
El hallazgo de la imagen de la Virgen de los Remedios, siglo xviii
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Capilla de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, Ciudad de México, México
Fotografía: Capilla de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas/secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
1100
p. 941
Johann-Salomon Hegi (1814-1896)
Niños durante el siglo xix, 1849-1858
Acuarela sobre papel
Sin registro de Medidas
Col. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México
Fotografía: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
p. 943
Édouard Pingret (1788-1875)
Mariano Arista, 1851
Óleo sobre tela
115.5 × 96.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Tenacidad insurgente, 1815-1820
GUSTAVO PÉREZ RODRÍGUEZ
p. 944
Autor no identificado
Alegoría de la Regencia (detalle), siglo xix
Papel picado
55.8 × 77.5 cm
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 946
Autor no identificado
Retrato de Hermenegildo Galeana, siglo xix
Óleo sobre tela
22.7 × 31.5 cm
Col. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México
Fotografía: The History Collection/Alamy
p. 947
Autor no identificado
Carta general de la Nueva España, 1813, siglo xx
Impresión sobre papel
37 × 27 cm
Col. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Fotografía: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
p. 948
“Parte del excelentísimo señor teniente general don José Antonio Torres”, en Gaceta Extraordinaria del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias del Poniente, martes 1 de julio de 1817
Col. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Acervos Históricos, bfxc, Universidad Iberoamericana
Dibujo de Antonio Guerrero (1777-siglo xix) Grabado de Manuel Albuerne (1764-1815)
Don Francisco Xavier Mina, teniente coronel de los reales ejércitos y fundador de la División de Navarra, 1814 Grabado calcográfico sobre papel Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 949
Autor no identificado
Virrey Juan Ruiz de Apodaca y Eliza, siglo xix Óleo sobre tela 102 × 73.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 951
Atribuido a William Collins (1788-1847)
Fernando VII, rey de España, 1814
Óleo sobre tela
126 × 101 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 952
Thomas Wright (1792-1849)
Xavier Mina, 1821 Grabado sobre papel
20.5 × 13.4 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 953
Xavier Mina, “Despacho como teniente coronel de infantería a Adriano Woll”, 1816
Col. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fondo Cancelados, clasificación
xi/111/1-254, tomo i, expediente personal del extinto general de división Adriano Woll
p. 954
Bandera de los rebeldes de México, 1817
Manuscrito y dibujo sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 955
Autor no identificado
Mapa que manifiesta la provincia de Guanajuato por los cuatro rumbos, 1816
Manuscrito y dibujo a plumilla y aguada sobre papel
40.7 × 57.5 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 956
Autor no identificado
Plano topográfico de la barra de Tampico (detalle), 1823
Impresión a color sobre papel
34 × 44 cm
Col. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-bnah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 957
Autor no identificado
Plano del fuerte de Soto la Marina, 1817
Manuscrito y dibujo a plumilla sobre papel
51 × 35.5 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 958
Real Cuerpo de Ingenieros, Comandancia de México (siglo xix)
Croquis del cerro de Comanja, 1817
Manuscrito y dibujo a plumilla en tinta china y aguada sobre papel
46.5 × 66.5 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 959
Rafael María Calvo (siglo xix)
Vista que presentaba al oriente el ya demolido fuerte de Los Remedios en el cerro de San Gregorio, 1818
Manuscrito y dibujo a plumilla en tinta china y aguada sobre papel
26 × 39 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 960
Condecoración otorgada a los soldados y oficiales realistas que participaron en la toma del fuerte de Comanjá y destrucción de la gavilla de Mina, 1817
Ilustración sobre papel
18 × 23 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 2655, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
Escudo con el que fueron condecorados los soldados y oficiales realistas por la toma del fuerte de San Gregorio, 1818
Ilustración sobre papel
17.9 × 20.7 cm
Col. Archivo General de la Nación, mapilu (Mapas, planos e ilustraciones) 2656, Ciudad de México, México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 961
Manuel de Reyes (siglos xviii-xix)
Plano del fuerte de Jaujilla, 1818
Dibujo a lápiz y plumilla en tinta china e iluminado a la aguada sobre papel
38 × 47.7 cm
Col. Real Academia de la Historia, España
Fotografía: © Real Academia de la Historia, España
p. 963
Leandro Izaguirre (1867-1941)
Retrato de Vicente Guerrero, siglo xix Óleo sobre tela 91 × 71 cm
Col. Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
pp. 964-965
José Aparicio Inglada (1773-1838)
Desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, 1823-1828
Óleo sobre tela
109 × 142.70 cm
Col. Museo del Romanticismo, Madrid, España
Fotografía: The Picture Art Collection /Alamy Stock Photo
p. 966
José María de Santiago (1801-1822)
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, en Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, f. 6, 1822
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
p. 967
Bartolomé Montalvo (1769-1846)
Alegoría de la restauración de la Inquisición en España, 1815
Óleo sobre tela
50 × 40 cm
Col. Enrique Gutiérrez Calderón, Madrid, España
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 969
Autor no identificado
El emperador Agustín de Iturbide I de México, siglo xix
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos, inah, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mahcm-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 971
José Ignacio Paz (siglos xviii-xix)
Tablado y perspectiva alegórica para celebrar el restablecimiento y ventajas de la Constitución española, 1820
Dibujo a plumilla y aguada sobre papel Sin registro de medidas
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
El Ejército Trigarante
RODRIGO MORENO GUTIÉRREZ p. 972
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y sus ilustres contemporáneos, siglo xix
Litografía sobre papel
64 × 46 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 974
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) Fernando VII en un campamento, ca. 1815 Óleo sobre tela
207 × 140 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 975
Agustín de Iturbide, Plan de Independencia de la América Septentrional, 1821
Manuscrito sobre papel
30.2 × 20.5 cm
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C.
pp. 976-977
Fernando Bastin (siglo xix)
Julio Michaud (1807-1876)
Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano, siglo xix
Litografía sobre papel
45.5 × 56 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Banco Nacional de México
p. 979
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Dragón de San Luis Potosí en 1812, en Vistas de México y trajes civiles y militares de sus pobladores entre 1810 y 1827, ca. 1830
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.5 × 42.5 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
Theubet de Beauchamp (siglo xix) Granadero mexicano en 1816, en Vistas de México y trajes civiles y militares de sus pobladores entre 1810 y 1827, ca. 1830
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.5 × 42.5 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
Theubet de Beauchamp (siglo xix)
Soldados de la Nueva España, en Vistas de México y trajes civiles y militares de sus pobladores entre 1810 y 1827, ca. 1830
Dibujo a lápiz, aguada y acuarela sobre papel
28.5 × 42.5 cm
Col. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca, Madrid, España
Fotografía: Patrimonio Nacional, Real Biblioteca
p. 981
Autor no identificado
Juan Ruiz de Apodaca, siglo xix
Óleo sobre tela
103 × 81 cm
Col. Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo León, México
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
pp. 982-983
Autor no identificado
Entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México, siglo xix
Óleo sobre tela
90.8 × 134 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala
JAIME DEL ARENAL FENOCHIO
p. 984
Autor no identificado
Agustín de Iturbide, siglo xix Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 986
Agustín de Iturbide, Plan de Independencia de la América Septentrional, 1821
Manuscrito sobre papel
30.2 × 20.5 cm
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 987
Juan O’Donojú, “Bando a los habitantes de Nueva España”, México, Oficina de Ontiveros, 17 de septiembre de 1821
Col. Luis Morton, Ciudad de México, México Fotografía: Morton, Casa de Subastas
p. 988
Vicente Escobar (1762-1834)
Juan Ruiz de Apodaca, ca. 1816-1832
Óleo sobre tela
91.1 × 74 cm
Col. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo General de Indias, Sevilla, España
Fotografía: © mecd. Archivos Estatales
p. 989
Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid, Imprenta Real, 1812
Col. Congreso de los Diputados, España
Fotografía: José Lucas/Alamy Stock Photo
p. 990
Agustín de Iturbide, Manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide o sean apuntes para la historia, 23 de octubre de 1823
Tinta y sangre sobre papel
25.2 × 20.5 cm
Col. Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 991
Luis Montes de Oca, Los generales O’Donojú e Iturbide, en José Joaquín Fernández de Lizardi, Calendario histórico y pronóstico político, lámina 11, México, 1824
Col. Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Fotografía: Fondo Reservado, Biblioteca Nacional de México
pp. 992-993
Autor no identificado
Retrato del capitán Pedro Marcos Gutiérrez, su esposa Rafaela Belaunzarán y sus hijos
María Ventura y José Miguel, 1814 Óleo sobre tela 132.3 × 190.4 cm
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.
p. 995
Anacleto Escutia (siglo xix)
Vicente Guerrero, 1850 Óleo sobre tela 114.6 × 92.4 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 996
Autor no identificado
Entrevista de los señores generales O’Donojú, Novella y Agustín de Iturbide, 1822
Óleo sobre tela 94 × 135.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Michel Zabé
p. 997
Tambor utilizado en la proclama del Plan de Iguala, siglo xix
Madera, cuero y fibras vegetales
Col. Museo Nacional de las Intervenciones, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mni-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 998
Pedro Calvo (siglos xviii-xix)
Matías Monteagudo, 1803 Óleo sobre tela 215 × 112 cm
Col. Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 999
Autor no identificado
Militar trigarante, siglo xix
Óleo sobre tela 83 × 64 cm
Col. Museo Regional Potosino, inah, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrp-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Michel Zabé
1102
p. 1000
Autor no identificado
Arzobispo Pedro José de Fonte (detalle), siglo xix
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
/José Ignacio González Manterola
p. 1001
Autor no identificado
Vista del Salón de Cortes y suntuoso trono en el acto de jurar la Constitución de la monarquía española el rey D. Fernando VII, 1820
Aguafuerte y aguada sobre papel
Sin registro de medidas
Col: Museo de Historia de Madrid, Madrid, España
Fotografía: Museo de Historia de Madrid
p. 1003
Clemente Aiyón (siglos xviii-xix)
La Sabiduría, el Tiempo y la Fuerza hicieron la independencia mexicana, 1809 Col. Genaro García Collection: Imprints and Images, Benson Latin American Collection, llilas Benson Latin American Studies and Collections, The University of Texas, Austin, Texas, Estados Unidos
Fotografía: The University of Texas at Austin Collections, University of Texas Libraries
p. 1006
Bandera del Ejército Trigarante, siglo xix
Acuarela sobre raso de seda
129 × 127 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1007
Autor no identificado
Agustín de Iturbide con la bandera trigarante, siglo xix
198 × 125 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 1008-1009
Autor no identificado
Alegoría de Hidalgo, la Patria e Iturbide, 1834 Óleo sobre tela 169 × 196 cm
Col. Museo Histórico Casa de Hidalgo, inah, Guanajuato, Guanajuato, México Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Consummatum est: el nacimiento del México independiente
GUADALUPE JIMÉNEZ CODINACH p. 1010
Antonio Cortés (siglos xix-xx)
Entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México (detalle), 1910 Óleo sobre tela
39 × 28 cm
Col. Banco Nacional de México, México Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
pp. 1012-1013
Autor no identificado
Entrada del generalísimo don Agustín de Iturbide a México el día 27 de septiembre de 1821, siglo xix Óleo sobre madera
58 × 97 cm
Col. Centro Cultural Isidro Fabela-Museo Casa del Risco, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 1014
Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 1821
Reproducción impresa sobre papel
56 × 40.5 cm
Col. Museo Regional de Guadalajara, inah, Guadalajara, Jalisco, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrg-mex
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1016
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Fernando VII, 1808 Óleo sobre tela
285 × 205 cm
Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España
Fotografía: Incamerastock/Alamy Stock Photo
p. 1017
Autor no identificado
Fray Servando Teresa de Mier, siglo xix
Óleo sobre tela
126 × 103 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 1018-1019
Autor no identificado
El virrey Iturrigaray y su familia, siglo xix Óleo sobre tela
58.5 × 74 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1020
Autor no identificado
Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, 1833
Óleo sobre tela
187 × 117 cm
Col. Banco Nacional de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /Reyes Valerio
p. 1021
Casimiro Castro (1826-1889)
Juan Campillo (siglo xix)
Luis Auda (siglo xix)
G. Rodríguez (siglo xix)
La casa del emperador Iturbide hoy Hotel de las Diligencias Generales, en México y sus alrededores, México, Establecimiento Litográfico de Decaen, 1855-1857
Litografía sobre papel
22.7 × 33 cm
Col. Biblioteca Manuel Arango Arias, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /Cuauhtli Gutiérrez
p. 1022
Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán, a 22 de octubre de 1814, México, reimpresión de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1821
Col. Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México
Fotografía: Archivo General de la Nación
p. 1023
Autor no identificado
Fusilamiento de Morelos (detalle), 1813 Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Ayuntamiento de Morelia, Morelia, Michoacán, México
Fotografía: Ayuntamiento de Morelia
p. 1024
Autor no identificado
Alegoría de la Independencia, siglo xix
Óleo sobre tela
85 × 64 cm
Col. Particular, en comodato al Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
p. 1026
Tratados de Córdoba, 1821
Impreso con firmas manuscritas
30 × 21 cm
Col. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, México
Fotografía: Secretaría de la Defensa Nacional
p. 1027
Primitivo Miranda (1822-1897)
Agustín de Iturbide (detalle), 1865
Óleo sobre tela
245 × 175.7 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1028
Autor no identificado
General Rafael del Riego, siglo xix
Óleo sobre tela
61.20 × 47.50 cm
Col. Museo del Romanticismo, Madrid, España
Fotografía: prisma archivo/Alamy Stock Photo
pp. 1030-1031
Autor no identificado
Proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, siglo xix
Acuarela sobre seda
75.2 × 88 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Heritage Image Pathership Ltd./Alamy Stock
Photo/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1032
Autor no identificado
Ana María Huarte personificando el Imperio Mexicano, ca. 1822
Óleo sobre tela 138 × 108 cm
Col. Museo Regional Casa del Alfeñique, inah, Puebla, Puebla, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /secretaría de cultura-inah-mrca-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia/Michel Zabé
p. 1033
Autor no identificado
Coronación de Iturbide, siglo xix
Acuarela sobre seda
74.2 × 89.4 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1035
Autor no identificado
Coronación de Iturbide (detalle), 1822
Acuarela sobre seda
49 × 63.5 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
pp. 1036-1037
Autor no identificado
Jura solemne de la Independencia en la Plaza Mayor de México, 1821 Óleo sobre tela
82 × 122 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. /secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
p. 1038
Josephus Arias Huarte (siglo xix)
Retrato de Ana María Iturbide, emperatriz de México, 1822
Óleo sobre tela
112 × 85 cm
Col. The D. Robert H. Lamborn Collection, 1922, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
Fotografía: Philadelphia Museum of Art
p. 1039
Josephus Arias Huarte (siglo xix) Retrato de Agustín de Iturbide, emperador de México, 1822 Óleo sobre tela 112 × 85 cm
Col. The D. Robert H. Lamborn Collection, 1922, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
Fotografía: Philadelphia Museum of Art
fuentes
p. 1040
Antonio de Pereda (1611-1678)
Naturaleza muerta con cofre de ébano, 1652 Óleo sobre tela
80 × 94 cm
Col. Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia Fotografía: © Fine Art Images/Heritage Images /Alamy Stock Photo
p. 1051
Tibor para transportar chocolate, siglo xvii
Barro modelado, policromado con engobes y bruñido 83.5 × 58.5 de diám.
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Gonzalo Cases Ortega Tibor de Tonalá para transportar chocolate, siglo xvii Barro modelado, policromado con engobes y bruñido 96 × 36 cm de diám.
Col. Hermandad de Nuestra Señora del Valle, Parroquia Mayor de Santa Cruz de Écija, Sevilla, España Fotografía: Ediciones El Viso
p. 1057
Escritorio (abierto y cerrado), 1702-1704
Maderas ensambladas y policromadas, con guarniciones de hierro forjado y dorado
Sin registro de medidas
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Fotografía: Museo Franz Mayer
p. 1065
Tibor para transportar chocolate, siglo xvii
Barro modelado, policromado con engobes y bruñido
104.8 × 68.1 de diám.
Col. Museo de América, Madrid, España Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
índice de ilustraciones
p. 1066
Mariano Ramón Sánchez (1740-1822)
Vista del puerto de Santa María (detalle), 1781-1785 Óleo sobre tela
70 × 95 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España Fotografía: © Museo Nacional del Prado /© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 1073
Cristóbal de Villalpando (ca. 1645-1714)
Santa María la Redonda (detalle), siglo xviii
Óleo sobre Tela
230 × 165.5 cm
Col. Particular Fotografía: Fundación Cultural Mario Uvence /Bernardo Montoya
p. 1081
Círculo de Manuel Orio (siglo xvii)
Tota pulchra (detalle), siglo xvii
Óleo sobre tela
265 × 200 cm
Col. Particular, en comodato a Fomento Cultural Citibanamex, A. C., México
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C.
p. 1089
Félix Castello (1595-1651)
Recuperación de la isla de San Cristóbal (detalle), 1634-1635
Óleo sobre Tela
297 × 311 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid, España
Fotografía: © Museo Nacional del Prado
/© Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
p. 1097
Atribuido al taller de José de Páez (1721-ca. 1790)
Escudo de monja concepcionista, ca. 1750-1780
Óleo sobre lámina de cobre
Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Fomento Cultural Citibanamex, A. C. Autor no identificado
Escudo de monja, mediados del siglo xviii
Óleo sobre lámina de cobre
19 cm de diám.
Col. Museo Andrés Blaisten, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Andrés Blaisten
pp. 1104-1105
Autor no identificado
La Habana, siglo xix
pp. 1104-1105
Autor no identificado
La Habana, siglo xix
Litografía coloreada sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Particular
Fotografía: Photo beba/aisa/The Bridgeman
Art Library International créditos
p. 1106
Juan Correa (1646-1716)
Nuestra Señora de los Remedios de Naucalpan, ca. 1700
Óleo sobre tela 163 × 106 cm
Col. Iglesia de San Pedro de la Rúa, Estella, España Fotografía: Ediciones El Viso
agradecimientos p. 1108
Juan Patricio Morlete (1713-1772)
Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, ca. 1770 Óleo sobre cobre, con marco de plata
repujada y cincelada 85 × 53 cm
Col. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España Fotografía: Ediciones El Viso
pp. 1112-1113
Autor no identificado
Vista de un pedazo de la plaza llamada del Volador con los trajes y calidades de la plebe de México, siglo xviii Óleo sobre tela 84 × 105 cm
Col. New Orleans Museum of Arts, Museum Purchase Deaccessioned Art Fund and George S. Frierson, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos
Fotografía: Ediciones El Viso colofón
Miguel Cabrera (1695-1768)
Escudo de monja Inmaculada Concepción acompañada por los santos Gertrudis, José con el Niño, Juan de Dios y Teresa de Jesús, bajo la protección de la Santísima Trinidad, siglo xviii Óleo sobre lámina de cobre 19 cm de diám.
Col. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, A. C.



dirección
Cándida Fernández de Calderón
coordinación académica
María Cristina Torales Pacheco
Guadalupe Jiménez Codinach
María Teresa Franco
textos
Jaime del Arenal Fenochio
Silvia Marina Arrom
Clara Bargellini
Mauricio Beuchot
Antonio Cano Castillo
Enrique Cárdenas Sánchez
Óscar Cruz Barney
Francisco Omar Escamilla González
Patricia Escandón
Rafael Estrada Michel
Antonio García de León
Enrique González González
Alba González Jácome
Serge Gruzinski
Carlos Herrejón Peredo
Guadalupe Jiménez Codinach
Juan Marchena Fernández
Carlos Marichal
Rodrigo Martínez Baracs
María del Carmen Martínez Martínez
Francisco Morales
Manuel Moreno Alonso
Rodrigo Moreno Gutiérrez
Xavier Noguez
Hugo O’Donnell
María Concepción Obregón Rodríguez
José Enrique Ortiz Lanz
Gustavo Pérez Rodríguez
Renate Pieper
Sara Poot Herrera
Antonio Rubial García
Juan Carlos Ruiz Guadalajara
Dorothy Tanck de Estrada
María Cristina Torales Pacheco
John Tutino
Eric Van Young
Enriqueta Vila Vilar
coordinación editorial
Carlos Monroy Valentino
diseño
Eva Lucía Reyes Moreno
gestión editorial
Yadira Vázquez Jiménez
Larissa Espinosa Amaya
corrección de estilo y cuidado de edición
Virginia Ruano Gómez
Amira Candelaria Webster
Patricia Rubio Ornelas
traducción del inglés al español de los textos de john tutino y eric van young
Alejandra Chaparro Mantilla
coordinación e investigación iconográfica
Yadira Vázquez Jiménez
Larissa Espinosa Amaya
Juan Carlos Almaguer Meléndez
Luisa Barrios
Víctor Cruz Lazcano
José Octavio Hermman Cortés
Rodrigo Illescas Butrón
María de Jesús Díaz Nava
Raffaele Moro
César Solís Macedo
fotografía
Irene Barajas Bustos: pp. 372 y 688
Rafael Doniz: pp. 159, 178, 204-205, 207, 226-227, 264, 391, 398-399, 410, 415, 431, 434, 457, 495, 512, 502, 503, 508, 509, 512, 530, 532, 537, 538, 539, 543, 545, 546, 552, 562, 574, 583, 590, 607, 608, 609, 610-611, 612-613, 615, 616-617, 628-629, 712-713, 716, 717, 870, 967, 1010, 1012-1013, 1035 y 1036-1037
Arturo González de Alba: pp. 176, 198, 354, 374, 606, 680 (en medio), 794 (derecha) y 944
Los créditos de las fotografías que generosamente nos proporcionaron instituciones, museos, galerías, coleccionistas y personas aparecen en el índice de ilustraciones.
ilustración digital
Magdalena Juárez Vivas preprensa digital
Juan Carlos Almaguer Vega
Emmanuel Torices Castro
jurídico
Lorena Montoya Miranda administración
José Miguel Islas Báez
Alejandra Hernández Cortés

Citibanamex y Fomento Cultural Citibanamex, A. C. hacen patente su reconocimiento a las instituciones, museos, galerías, coleccionistas y personas que colaboraron para la realización de esta publicación:
Acervo Histórico del Palacio de Minería, Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Arca Arte Colonial, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Archivo General de Indias, Sevilla, España
Archivo General Militar de Madrid, Madrid, España
Archivo General Municipal de Puebla, Puebla, Puebla, México
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México
Archivo General de la Nación, Santo Domingo, República Dominicana
Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, México
Archivo del Monasterio de Jerónimas de la Adoración de Madrid, Madrid, España
Archivo de la Provincia Agustiniana de Michoacán, Morelia, Michoacán, México
Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia
Arquimedios, Arquidiócesis de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México
Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Ayuntamiento de Bergara, Bergara, España
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, España
Ayuntamiento de Morelia, Morelia, Michoacán, México
Banco Nacional de México, México
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., California, Estados Unidos
Bayerische Staatsbibliothek München, Múnich, Alemania
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlín, Alemania
Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Portugal
Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo, España
Biblioteca Colombina, Sevilla, España
Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, Madrid, España
Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México, México
Biblioteca Franciscana, Provincia del Santo Evangelio, Universidad de las Américas, Puebla, México
Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, Salamanca, España
Biblioteca Histórica José María Lafragua, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Biblioteca Manuel Arango Arias, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia
Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, España
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México
Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Puebla, México
Biblioteca Pública de León, León, España
Biblioteca de la Universidad de Granada, Granada, España
Bibliothek des Germanisches Nationalmuseum, Núremberg, Alemania
Bibliothèque nationale de France, París, Francia
Bodleian Libraries, Oxford University, Oxford, Reino Unido
British Library, Londres, Reino Unido
British Museum, Londres, Reino Unido
Brooklyn Museum, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos
Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, Suecia
Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Puebla, Puebla, México
Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, México
Catedral de Morelia, Morelia, Michoacán, México
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Catedral de Oaxaca, Oaxaca, México
Cathédrale Saint-Louis, La Rochelle, Francia
Centro Cultural Isidro Fabela-Museo Casa del Risco, Ciudad de México, México
Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, A. C., Ciudad de México, México
Centro Nacional de Información Geográfica, Huesca, España
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México
Château de Versailles, Versalles, Francia
Citibanamex Patrimonio Artístico, México
Colección bbva, España
Colección Marcial y Sofía Dávila, Cuernavaca, Morelos, México
Colección Pérez Simón, Ciudad de México, México
Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Ciudad de México, México
Congreso de los Diputados, España
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha, España
Courtauld Institute of Arts, Londres, Reino Unido
David Rumsey Map Collection, California, Estados Unidos
Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos
Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum, Múnich, Alemania
Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, Puno, Perú
Ediciones El Viso, España
Editorial Brill, Países Bajos
Editorial Edebé, México
Editorial Raíces, México
Exconvento de San Miguel Arcángel, Huejotzingo, Puebla, México
Exconvento de la Virgen de la Asunción, Tecamachalco, Puebla, México
Fine and Decorative Period Art Interior Designer Consultant, México
Fomento Cultural Grupo Salinas, México
Fototeca Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pachuca, Hidalgo, México
Fundación Amigos del Museo Nacional del Prado, España
Fundación Carlos Slim, México
Fundación Casa Ducal Medinaceli, España
Fundación Conde de Valenciana, México
Fundación Cultural Mario Uvence, México
Fundación Focus Abengoa, Sevilla, España
Galería Coloniart, Ciudad de México, México
Gallerie degli Uffizi, Florencia, Italia gb Gallery, Ciudad de México, México
Hemeroteca Municipal de Madrid, Madrid, España
Hemeroteca Nacional de México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México, México
Hermandad de Nuestra Señora del Valle, Huelva, España
Hispanic Society Museum and Library, Nueva York, Estados Unidos
Historisches Museum Frankfurt, Fráncfort, Alemania
The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens, San Marino, California, Estados Unidos
Iglesia de la Compañía, Guanajuato, Guanajuato, México
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Madrid, España
Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, Lima, Perú Iglesia de San Pedro, Juli, Perú
Iglesia de San Pedro de la Rúa, Estella, España
Iglesia de Santa Isabel Xiloxoxtla, Xiloxoxtla, Tlaxcala, México
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Barcelona, España
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Sevilla, España
Instituto Geográfico Nacional, España
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, México
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México
Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, España
The Jay I. Kislak Collection, Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unidos
Kaartcollectie Buitenland Leupe, Nationaal Archief, La Haya, Países Bajos
Kunsthistorisches Museum Wien, Viena, Austria
Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont, Francia
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos
Ministère de la Culture, Francia
Ministerio de Cultura y Deporte, España
Ministerio de Defensa, España
Monasterio de Concepcionistas Franciscanas Sor María de Jesús de Ágreda, Soria, España
Monasterio de la Concepción del Carmen, Carmelitas Descalzas, Valladolid, España
Morton, Casa de Subastas, Ciudad de México, México
Musée des Amériques, Auch, Francia
Musée historique de Villèle, Isla de la Reunión, Francia
Musée du Louvre, París, Francia
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruselas, Bélgica
Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano
Museo de América, Madrid, España
Museo Amparo, Puebla, Puebla, México
Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos, Morelia, Michoacán, México
Museo degli Argenti, Florencia, Italia
Museo Arocena, Torreón, Coahuila, México
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, España
Museo de Arte Colonial de Morelia, Morelia, Michoacán, México
Museo de Arte del Estado de Veracruz, Orizaba, Veracruz, México
Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, México
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, España Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, España Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, España Museo del Bicentenario, Torre Latinoamericana, Ciudad de México, México
Museo Blaisten, Ciudad de México, México Museo de El Carmen, Ciudad de México, México Museo Casa de la Constitución de 1814, Apatzingán, Michoacán, México
Museo-Casa Guillermo Tovar y de Teresa, Ciudad de México, México
Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España Museo Diocesano, Santillana del Mar, España Museo del Estanquillo, Ciudad de México, México
Museo Francisco Cossío, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México Museo de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas, México Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia Museo de Historia de Madrid, Madrid, España Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo León, México
Museo Histórico Casa de Hidalgo, Guanajuato, Guanajuato, México
Museo Histórico Curato de Dolores, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México
Museo Internacional del Barroco, Puebla, Puebla, México
Museo José Luis Bello y González, Puebla, Puebla, México
Museo José Luis Bello y Zetina, Puebla, Puebla, México
Museo Kaluz, Ciudad de México, México
Museo Laboratorium Bergara, Bergara, España
Museo Municipal, Madrid, España
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, México
Museo Nacional de Antropología, Madrid, España
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima, Perú
Museo Nacional de Arte, Ciudad de México, México
Museo Nacional de Historia, Ciudad de México, México
Museo Nacional de las Intervenciones, Ciudad de México, México
Museo Nacional del Prado, Madrid, España Museo Nacional de San Carlos, Ciudad de México, México
Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México, México Museo Naval, Madrid, España
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Nápoles, Italia Museo Regional Casa del Alfeñique, Puebla, Puebla, México
Museo Regional de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México
Museo Regional de Michoacán, Dr. Nicolás León Calderón, Morelia, Michoacán, México
Museo Regional de Nayarit, Tepic, Nayarit, México Museo Regional Potosino, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Museo Regional de Querétaro, Querétaro, Querétaro, México
Museo del Romanticismo, Madrid, España Museo de Santa Cruz, Toledo, España Museo Soumaya, Ciudad de México, México Museo del Templo Mayor, Ciudad de México, México Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España Museo Universitario Casa de los Muñecos, Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México
Museu del Disseny de Barcelona, Barcelona, España Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, España Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, Polonia National Gallery, Washington, D. C., Estados Unidos National Maritime Museum, Londres, Reino Unido
New Orleans Museum of Art, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos
Newberry Library, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Palacio de Gobierno de Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Palacio Real, Madrid, España
Palacio de San Antón, Attard, Malta
Palacio del Senado, Madrid, España
Parroquia Mayor de Santa Cruz de Écija, Sevilla, España
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Parroquia de San Juan Bautista, Cuautinchán, Puebla, México
Parroquia de Santa Cruz, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Parroquia de la Virgen de la Asunción, Molcaxac, Puebla, México
Patrimonio Nacional, España
Patrimonio Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
Phillips Academy, Andover, Massachusetts, Estados Unidos
Pinacoteca del Templo de San Felipe Neri, La Profesa, Ciudad de México, México
Princeton University Library, Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España
Real Academia Española de la Lengua, España
Real Academia de la Historia, España
Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, España
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España
Real Biblioteca, Madrid, España
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Extremadura, España
Residenzgalerie Salzburg, Salzburgo, Austria
Revista Artes de México, México
Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos
Rodrigo Rivero Lake. Arte y Antigüedades, Ciudad de México, México
Royal Collection Trust, Reino Unido
Royal Museums Greenwich, Londres, Reino Unido
Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, México
Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Santuario de San Miguel del Milagro, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Schloss Charlottenhof, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, Berlín, Alemania
Schweizerisches Nationalmuseum, Zúrich, Suiza Secretaría de Cultura, México
State Library of New South Wales, Sídney, Australia State Preservation Board, Texas Government, Texas, Estados Unidos
Statens Museum for Kunst, Copenhague, Dinamarca Szépmüvészeti Múzeum, Budapest, Hungría
Templo de San Francisco, Puebla, Puebla, México Templo de San Pedro Zacatenco, Ciudad de México, México
Templo de Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, Tlaxcala, México
Templo de Santo Domingo, Ciudad de México, México Universidad Nacional Autónoma de México, México Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México
Universiteitsbibliotheek, Ámsterdam, Países Bajos University of Glasgow, Escocia, Reino Unido University of Texas Libraries, Austin, Texas, Estados Unidos
Martina Albrecht
Ana Alcázar
Diego del Alcázar y Silvela
Jaime del Alcázar y Silvela
María Eugenia Almaraz
Félix Alonso Sánchez
Ricardo Alvarado Tapia
Rodrigo Amerlinck
Eugenia Antonucci
Lizzeth Armenta
Felipe Arturo Ávila Espinosa
Claudia Ávila Rocha
Gabriel Barajas
Maria Paola Bellini
Andrés Blaisten
Javier Rodrigo del Blanco
Silvia Borau
Baltazar Brito Guadarrama
José Cabezas
Enrique Campuzano Ruiz
Luis Cano
María del Refugio Cárdenas Ruelas
Nuria Casquete de Prado Sagrera
Roberto Cassá Bernaldo de Quirós
Guillermo Cerrato Chamizo
Déborah Chenillo Alazraki
Jorge Daniel Ciprés Ortega
María Amparo Clausell Arroyo
Abigail Rebecca Cohen
Viviana Corcuera
María Teresa Cordero Arce
Daniel Corona Cunillé
Juan Rafael Coronel Rivera
Carlota Creel Algara
José Cremades
Esther Cruces Blanco
Ana de la Cueva Fernández
Marcial Dávila Goldbaum
Sofía Dávila Gómez
Juan Manuel Díaz Organitos
Alfredo Diez Escobar
Cynthia Dueñas
Laurence Engel
Rosa Errazkin
Roberto Fernández Castro
Hartwig Fischer
Carolina Forasassi
Anthony Foster
Rosa María Franco
María Luisa Fruns
Adriana Gallegos Carrión
Leticia Gámez Ludgar
Lorenzo García Asensio
Javier Gomá Lanzón
Joel Gómez Vega
María González Castañón
Tomás González Sada
Charlotte Gran
Jaqueline Gutiérrez Fonseca
Lorraine Haricombe
Christoph Heinrich
Alexis Cuauhtémoc Hellmer Villalobos
Erika Hernández Garduño
María Elsa Guadalupe Hernández y Martínez
Roberto Hernández Ramírez
Martín Higa Tanohuye
Anne Hill de Mayagoitia†
Luis Gerardo Huitrón
Luis Inclán Cienfuegos
Beatriz Jara
Ilse Jung
Roly Keating
Florian Kugler
Karen Lawson
Germán Liévano
Jessica López
Antonio López Sandoval
José María Lorenzo Macías
Fernando Daniel Lorenzo Santos
Filiberto Felipe Martínez Arellano
Ramiro Martínez Estrada
Mayeli Martínez Torres
Elsy Mayer Nova
Stephanie McClure
Adrián Mendoza Leal
James Methuen-Campbell
Carolina Miguel Arroyo
Nuria de Miguel Poch
Gabriela Miranda
Juan Molina Hernández
Verónica Montes
Marta Montilla Lillo
María del Valme Muñoz Rubio
María de las Nieves Noriega de Autrey
Estela Obispo Abarca
Margarita de Orellana
Jorge Oronoz
Richard Ovenden
Monica Park
Alberto Octavio Partida Gómez
Alejandra de la Paz
Víctor de la Peña
Marlene Pérez García
Juan Antonio Pérez Simón
Laura Povinelli
Norma Prado
Diego Prieto Hernández
Covadonga de Quintana
Antonio Ramiro
Ana Real de Asúa
Kevin Riffault
Jorge Rivas
Rodrigo Rivero Lake
Page Roberts
Nydia Rodríguez Alatorre
Miguel Romero Sánchez
Barry Lawrence Ruderman
Salvador Rueda Smithers
Carlos Ruiz Abreu
Alberto Ruy Sánchez
Gonzalo Saavedra
Fernando Sáez Lara
Mercedes Isabel Salomón Salazar
Ximena Sánchez Mayén
Antonio Sánchez de Mora
Ana Santos Aramburo
María Ángeles Santos Quer
Ana Siegel
Andrés Siegel
Felipe Siegel
Beverley Spears
Pablo Tamayo Castroparedes
Alejandro Tirado Montaño
Óscar Torre
Emilia Karola Torres Ortiz
Yolanda Trejo
Mario Uvence
Carlos Uzcanga Gaona
Juan Carlos Valdez Marín
Ricardo Valenzuela
Ana Rita Valero de García Lascuráin
Agustino José Luis del Valle Merino
Tania Vargas Díaz
Eduardo Vázquez Martín
María del Perpetuo Socorro Villarreal
Luis Eduardo Wuffarden
Elena Yélamos Martínez
Ramón Yzquierdo Peiró
Yenny Zenaida Zapana Manrique
Marcela Zapiain González
p. 1106
Juan Correa (1646-1716)
Nuestra Señora de los Remedios de Naucalpan, ca. 1700
p. 1108
Juan Patricio Morlete (1713-1772)
Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, ca. 1770
pp. 1112-1113
Autor no identificado
Vista de un pedazo de la plaza llamada del Volador con los trajes y calidades de la plebe de México, siglo xviii
Colofón
Miguel Cabrera (1695-1768)
Escudo de monja Inmaculada Concepción acompañada por los santos Gertrudis, José con el Niño, Juan de Dios y Teresa de Jesús, bajo la protección de la Santísima Trinidad, siglo xviii




Se terminó de imprimir en febrero de 2022 en Madrid, España, bajo el cuidado de Turner Publicaciones, S. L. , Cándida Fernández de Calderón, Eva Lucía Reyes y María José Fresneda. En su composición se utilizaron tipos de las familias Warnock y Penumbra Sans. El tiraje consta de 5 000 ejemplares en español e inglés, impresos en Magno Satin de 115 g.